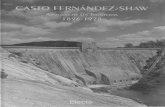ORHAN PAMUK EN LAS FRONTERAS DE EUROPA Serie Miradas a Europa
Estado Nación e Identificación en la Amazonia. Múltiples fronteras en el vértice oriental del...
Transcript of Estado Nación e Identificación en la Amazonia. Múltiples fronteras en el vértice oriental del...
Jorge Aponte MottaUniversidad Autónoma de Madrid, Españ[email protected]
Estado, Nación e Identificación en la Amazonía. Múltiples fronteras en el vértice oriental del Trapecio Amazónico
Resumen:
La frontera ha sido observada tradicionalmente como un obstáculo físico; pese a ello hay fron-teras donde el obstáculo no es físico sino mental. El Trapecio Amazónico (lugar donde se realiza esta investigación) es un punto de encuentro de diversos tipos de fronteras (reales o metafóricas) donde diversos procesos de construcción del espacio generan direrentes tipos de identificación con relación al espacio y a los imaginarios nacionales que en ocasiones traspasan la realidad política del hecho fronterizo. Aunque el discurso homogenizador transfronterizo aleja al Estado Nación de su papel en la frontera, en este sector de la Amazonía sigue teniendo una importancia crucial para el devenir de las poblaciones fronterizas en la construcción de una identidad colecti-va.
Introducción: Reflexiones sobre la frontera y los estudios de frontera.
La frontera es un hecho construido socialmente. Las fronteras se forman, deforman y redefinen con el paso del tiempo. Las reconfiguraciones de los aparatos administrativos y controladores del espacio imprimen estos cambios a través de sus herramientas de poder. Al mismo tiempo, los ha-bitantes de las regiones donde los límites políticos constituyen fronteras, ejercen sus estrategias de acción frente o junto al Estado, en ese múltiple proceso a través del cual la frontera se consti-tuye como un hecho social y político a la vez. (Grimson: 2003 a)
El tiempo hace que los aparatos de administración y los habitantes de las fronteras cambien, sus identidades, ideologías, formas de vida. Es por ello que para realizar un estudio sobre la frontera es difícil no tomar en cuenta que este es un fenómeno de poder, un ejercicio de éste expresado en diferentes formas. La frontera es un borde, una costura, un pliegue que para ser vista y comprendi-da es necesario observarla de diferentes formas. La frontera no está en el mapa, está en las mentes de la gente que la identifica. (Grimson: 2003 a) Siendo así las cosas, los estudios de frontera son transdiciplinares por principio, intentan comprender esa realidad generada en las confluencias de construcciones políticas del espacio. (Grimson: 2003 b)
La idea de lo fronterizo se ha tornado recurrente en múltiples y variados estudios desde que a finales de los años 80, salieran a la luz aquellos estudios de Anzaldúa (1987), Rosaldo(1989) y
1
otros que pusieron sobre el debate de la academia chicana-norteamericana al “otro”, “cruzador de fronteras”, “la frontera difusa” y hasta “inexistente”. Aunque muy importantes aquellos estudi-os, han comenzado a ser criticados por “esencializar a las culturas que tiene que ser cruzadas”, generar un nuevo etnocentrismo alrededor de la frontera chicana y por omitir una larga tradición de los estudios sobre la frontera en Antropología, Geografía, Lingüística, Ciencia Política, Dere-cho y otros (Vila: 2000).Pese a las criticas que se le puede hacer a este repunte de la teorización norteamericana sobre la frontera, es de reconocer que este le dió un nuevo aire a este espacio del conocimiento, aunque escondiendo la amplia reflexíon sobre fronteras originada desde otras lati-tudes y desde otros enfoques. (Grimson:2000)
De este caldo de cultivo multidisciplinar, surge lo que hoy se ve como una masa aforme de inves-tigadores y pesquisas que se enfrentan a la frontera, de forma un poco desordenada, e inclusive también muchas veces imprecisa. Sin embargo de las buenas experiencias en organizar estos múl-tiples saberes, se pueden resaltar trabajos como los de Wilson Thomas y Donan Hastings (1994); Scott Michaelsen y David Jonson (2003); Alejandro Grimson (2000) y Clara García (2003), to-mando con ellos un nuevo auge las temáticas fronterizas. Estos trabajos han evidenciado diversas dinámicas fronterizas muy variadas alrededor del mundo, se han peocupado por deconstruir dis-cursos, replantear ideas que se tenían como inamovibles y explicar múltiples fenómenos con ca-racterísticas fronterizas que habían sido subvalorados desde la visión hegemónica de la frontera através de los enfoques surgidos en Estados Unidos. Los nuevos trabajos sobre la frontera siguen algunas líneas expresadas en los trabajos del multiculturalismo norteamericano, pero exploran muchos más campos e insertan diferentes espacios al debate. Importante también resulta la recon-ceptualización de la frontera como un hecho político con efectos físicos sobre la frontera, superan-do la vaguedad metafórica de la frontera como expresión de divisiones entre cualquier fenómeno. No todo es fronterizo ni todo es estudio de frontera, es otro de los reclamos que hacen estos traba-jos precisando así la relación política del hecho fronterizo (Grimson: 2000).
La Frontera, tal como es tratada en este texto es un hecho político consolidado socialmente a tra-vés de procesos de diferenciación. Las fronteras no siempre necesitan Estados para que sean dibu-jadas, Los trabajos de Barth, Cardoso de Oliveira, Evans Pritchard y otros, pusieron en evidencia que la frontera es un mecanismo etnico de diferenciación que bien podría hacer que la cercanía in-centivara el acervo cultural compartido, o por el contrario, su configuración como oponentes hi-ciera que el hecho de una distancia espacial corta los identificara como antagonistas. (Grimson: 2000) De este modo, podríamos decir que la frontera dibujada por los Estados, quienes diseñan mecanismos para la inclusión de los habitantes de su territorio a un sentimiento colectivo de identidad, (apropiandonos de los postulados de B. Anderson), generan un proceso similar al ex-presado por Barth, Cardoso y Pithard entre los grupos étnicos, diferenciandose de ese otro extraño y diferente expresando límites a su expresión y desarrollo territorial a través de diferentes estrate-gias de poder mediadas entre los escenario locales y estatales, que afectan la esctructura social de la relación fronteriza. (Grimson 2000). Los procesos de identificación en la frontera retomando a
2
Barth, no precisan para su conservación etnica la no relación con los otros vecinos, sino precisa-mente la definicion identitaria de los grupos es fruto de la relación y diferenciación con los otros de forma situacional en la frontera, siendo este entorno relacional evidente en las fronteras de los Estados. El borde, las adaptaciones del sujeto al habitar este territorio liminal y las instituciones productoras de discursos identificadores, de ruptura o encuentro, son el objeto de este estudio.
Ahora bien, la comunidad nacional descrita por Anderson resulta conflictiva en la periferia, ima-ginarse como parte de un todo nacional resulta un poco dificil especialmente si las relaciones que se mantienen son muy restringidas con los centros de la identidad nacional. Las circunstancias lo-cales obligan a que otros tipos de relaciones identitarias se establescan, volviéndose, de este modo, la adscripción identitaria en sus efectos jurídicos, una decisión mal que bien asumida por el sujeto, dadas las circunstancias coyunturales y de la historia propia del lugar de la frontera. Los procesos de diferenciación son construidos históricamente a travéz de diversos tipos de instrumen-tos; la escuela, las fuerzas policivas, la administración pública, se configuran como esos reproduc-tores de un imaginario colectivo construido en otro lugar que se refleja en la población lugareña. Pese a ello, la frontera muestra este doble conflicto entre un esfuerzo aglutinante ligado a la terri-torialización estatal y una tendencia difusora articulada a las multiples relaciones regionales, no determinadas por el Estado, que convierten a las regiones fronterizas en espacios no muy contro-lados, pese a la imagen aveces evidente y exabrupta del poder.
La frontera no es una imaginación jurídica, es un hecho social con implicaciones jurídicas con-struido históricamente. La frontera no nace en un tratado, mas si lo hacen los mecanismos de in-stauración del hecho jurídico en las pobaciones que por diversas circunstancias terminan estando en el borde de los contenedores estatales; las aduanas, las fuerzas instauradas en las fronteras, el muro, la reja, son efectos de una realidad jurídica construida sobre un hecho político. De este modo la frontera política se escenifica y hace evidente mediante mecanismos físicos y metafóri-cos, pero también la escuela, los medios de comunicación los tejidos familiares y comericales crean sus propios codigos fronterizos aveces no tan evidentes.
La barda, la aduana, el muro en ocasiones son el indice evidente y agresivo de la soberanía. Su ubicación es fruto de la propia historia de los Estados en puntos coyunturales de su periferia. La barda que divide, solo se hace necesaria cuando las condiciones históricas de estos los lleva a de-marcar o restringir su espacio. Sin embargo no es necesaria su presencia para que el hecho fronte-rizo se evidencie, el propio lenguaje de la frontera genera la diferencia. El muro es un exabrupto dirigido por la desconfianza o las relaciones asiméticas entre lo Estados.
La frontera es un hecho homogéneamente político pero identitariamente heterogéneo. Los límites de la identidad no llegan hasta donde dice el borde estatal, las dinámicas de identificación respon-den a lógicas que lo trascienden. Así, la relación de los sujetos con la frontera es dual, es nacional en relación a su contenedor, pero multiple en las diversas relaciones sociales que tejen los indivi-
3
dos habitantes de la frontera; estos renegocian, redefinen y relocalizan permanentemente los lími-tes sus identidades. Así, el fenómeno de las identificaciones estudiadas en la frontera hay que en-frentarlo de forma simultanea, como un proceso colectivo y al mismo tiempo individual, determi-nado por los tipos de vínculos que cada quien teje o en medio de los cuales se ve inmerso en la dinámica de contacto incluyente y excluyente al mismo tiempo que implica la relación fronteriza.
A estos nuevos enfoques de la frontera intenta adscribirse este trabajo, poniendo en evidencia una frontera poco estudiada pero muy rica en fenómenos de encuentros de diferentes fenómenos de delimitación espacial y cultural. Para ello, subidos en el lento andar de un “peque- peque”1 cruza-remos las amarillosas aguas del río Amazonas; lugar mítico, donde historias fantasiosas ocurren poblando la mente de aventureros, lugar puro, peligroso, salvaje; todas construcciones literarias de un mundo diferente e inmenso. Lugar que según se dice, produce más del 50% del oxigeno del mundo, ocupa el 60% de Suramérica, la mayor reserva de agua dulce del mundo, de biomasa, “pulmón del mundo” hacen parte de los relatos entre científicos y optimistas que describen este lugar.
Las siguientes páginas están destinadas a analizar algunas de las repercusiones que el trazado de las líneas que dividen los Estados generan en los diferentes espacios políticos que se crean. Terri-torios encontrados o separados, identidades que se superponen, se mezclan e inclusive, se recon-figuran. Las siguientes reflexiones estudian el choque y el tránsito de las identidades nacionales en una de esas múltiples fronteras de la amazonía. El Trapecio Amazónico. El texto está orga-nizado en cuatro apartes que intentan exponer diversas dinámicas observadas durante un corto trabajo de campo. Inicialmente, “¿Donde está el trapecio amazónico?” intenta hacer una localiza-ción del lugar de estudio y se exponen algunas de sus características generales. En: “Frontera físi-ca vs. Frontera imaginada”, se reflexiona sobre las dimensiones de la frontera, ¿cómo son esos tránsitos entre unas poblaciones que conviven en un espacio transnacional?. Seguidamente en “Formas de habitar la frontera, procesos de urbanización: entre el transito y la estabilización”, se reflexiona sobre los flujos migratorios y las dinámicas subnormales de urbanización que conviven con las infraestructuras de bonanzas económicas y la readaptación urbana hacia el turismo. Por úl-timo, en “Yo y el otro, identidades en la frontera”, se pone sobre el debate la relación entre el es-pacio nacional y su percepción, así como también el particular fenómeno de construcción de la identidad colectiva nacional en el escenario fronterizo del Trapecio; también en este se reflexiona sobre la simulación de la identidad en la construcción del yo frente al fenómeno del turismo. A modo de conclusión, unas pocas frases surgen para intentar agarrar los hilos de las ideas sueltas
1 Pequeña embarcación usada por campesinos e indígenas para desplazarse por los ríos amazónicos, su pequeño motor ofrece la facilidad de esquivar ramas y obstáculos en el camino y su bajo consumo de combustible lo convierten en la mejor elección para recorridos no muy largos. Sin embargo, su lento andar da la sensación de inamovilidad, de desplazarse casi al ritmo de las aguas esquivando los peligros propios de estos caudalosos ríos. El nombre “Pequepeque” viene del característico sonido de su motor al andar, peque peque peque va repitiendo a cada centímetro que avanza.
4
en este texto y generar un cuerpo de cuestionamientos que podrán ser un insumo en fases mas avanzadas de investigación.
¿Donde está el Trapecio Amazónico?
El Trapecio Amazónico está ubicado en la parte oriental de la selva amazónica, justo interceptan-do la frontera entre Colombia, Brasil y Perú, como un gran callejón que asegura a Colombia el ac-ceso al río Amazonas (ver mapas 1y 2). Este es fruto de la negociación política de las fronteras entre ellos, durante la cual Colombia, logró asegurar su acceso al río. El proceso que condujo al posicionamiento colombiano en Leticia, encierra una amplia problemática ligada a la economía internacional y al comercio del caucho, sin embargo la línea Apaporis-Tabatinga que delimita el sector oriental del trapecio fue definida a través de un convenio de navegación y límites entre Brasil y Perú en 1851 (Zarate: 2003). La amplia explotación peruana del caucho extendió sus ac-ciones dentro del territorio colombiano, siendo favorecida por una relativa permisividad del Estado colombiano en la amazonía, muy ligada a su construcción como Estado vinculado al espa-cio andino. En este contexto el Trapecio Amazónico surge como un lugar construido geopolítica-mente en medio de tres soberanías, generando un complejo proceso de definición de los limites estatales en medio del declive de un modelo colonial (incluyendo la expansión poscolonial bra-sileña) durante el cual se constituyó como la única frontera triple que involucra a un tercero (Co-lombia) en el control del eje vertebral de la amazonía, el río Amazonas.
La firma del Tratado Salomón Losano de 1922 y posteriormente el conflicto colombo-peruano (1928-1932) serían algunos de los principales puntos de inflexión para la definición del Trape-cio. Estos elementos sobresalen a una lenta dinámcia de posicionamiento sobre la amazonía en los primeros tiempos republicanos (finales del XIX comiensos del XX) guiados por los esfuerzos de estracción cauchera por parte de Perú y Brasil ( diferenciados por sus formas de asentamiento y explotación del latex), a la cual Colombia intenta tardíamente adecuarse, viéndose afectada por la intensa expansión peruana sobre su territorio. De este modo surge una pugna nacionalista por este espacio que culmina con acciónes de posicionamineto geoestratégico colombiano en las postrime-rias de la guerra fijando así su presencia en Leticia. Posteriormente reaparece en los años 60 como una región clave para el enlace de diferentes tráficos, pudiéndose extender hasta la actuali-dad según algunos autores como redes de ilegalidad.(Steiman: 2001) Por otro lado, desde finales de los 80, ha sido uno de los lugares de mayor crecimiento en la región amazónica para Co-lombia y Brasil, al parecer ligado a dinámicas de bonanza y reposicionamiento institucional.
De este modo el Trapecio Amazónico se configura como un lugar enclavado en medio de la sel-va, con particulares dificultades de acceso y una elevada deficiencia en servicios básicos, donde la ciudad colombiana, Leticia se yergue como un bastión geopolítico. Esta ciudad, al igual que sus vecinas (Ver Mapa 3), tienen un grave problema con el suministro de agua potable y energía;
5
Tabatinga en Brasil, carece de alcantarillado, mientras Santa Rosa del lado peruano parece adole-cer de múltiples servicios básicos. Por otro lado, aunque es fluido el transito de embarcaciones pe-queñas, el flujo de embarcaciones de largo alcance es bastante precario, tardando entre 6 y 8 días para llegar al centro político y económico brasileño más cercano (Manaos) y entre 3 y 4 para ha-cerlo al peruano Iquitos; hacia Colombia es imposible acercarse por medio fluvial; por medio aéreo, el flujo se establece entre Leticia y Bogotá a dos horas de vuelo, siendo uno solo diario, también con menor regularidad hay comunicación aérea entre Manaos y Tabatinga. Esto indica que estas poblaciones mantienen una aparentemente débil vinculación con sus sociedades nacio-nales, lo cual hace pensar que son insulares a estas e igualmente marginales social y políticamente de las mismas, consolidándose al interior de estas poblaciones relaciones políticas de carácter lo-cal que responden a un proceso de mediación de las elites locales con el entorno nacional-esta-tal. Sin embargo es crucial comprender que las dinámicas regionales sobre la amazonía son diver-sas en cada uno de los paises, siendo tanto para Brasil como para Perú vital el río Amazonas en su construcción regional y nacional, no siendo así para Colombia.
Estas poblaciones con características tan particulares e insulares a sus sociedades nacionales, ac-túan como puntos de enclave relacionados con dinámicas extractivas y comerciales (Steimann: 2001). Configuran áreas de influencia que vinculan a su entorno áreas pobladas de menor magni-tud distribuidas por la amplia red de la cuenca hidrográfica del río Amazonas. Igualmente actúan como puntos de cohesión y articulación de diversos flujos generados por las relaciones que se producen a través de las rutas fluviales de la amazonía. Por ello, el Trapecio Amazónico es un lugar idóneo para visualizar esos procesos de cruce e intercambio de flujos en esta región, ya que este es el único lugar donde se interceptan las tres soberanías con acceso al río y resulta ser además el primer enlace con el mundo andino desde la amazonía colombiana.
Frontera física vs. Frontera imaginada:
La frontera como construcción social y política genera entre sus múltiples dimensiones unas que marcan el paso fronterizo. La frontera física, referente a todos aquellos impedimentos que afectan el libre paso físico de la frontera y la frontera imaginada, la cual agrupa expresiones de la socie-dad fronteriza mediante las cuales se hace patente la diferencia entre una y otra comunidad, el in-greso y la salida de un universo normativo a otro. (Grimson: 2000)
En el Trapecio Amazónico, la frontera física e imaginada no siempre coincide con los múltiples ritos de paso. En ocasiones, la frontera física que se supone fija, absoluta, se hace maleable para permitir el paso. Cruzar las líneas fronterizas que configuran el Trapecio Amazónico es una tarea habitual para sus habitantes, claro ejemplo de ello son las 204 motocicletas contabilizadas al pa-sar el punto más concurrido de la frontera entre Colombia y Brasil en 10 minutos durante una ob-servación enel trabajo de campo. (DC: 21-08-06) (Ver mapa 4) ¿Qué tipo de frontera se con-
6
struye ahí donde no hay nada que impida el pasar del otro lado de la línea?, donde inclusive resul-ta ser una acción cotidiana comprar la leche, ir a tomar cerveza, hacer compras del otro lado de la frontera, donde solo unos pocos hitos refundidos en la hierba recuerdan que en este lugar se sepa-ra un país de otro.
Para el ojo inocente, pareciese no haber frontera; solamente unos leves obstáculos indican el cambio de escenario, de Colombia a Brasil, exactamente lo mismo. Por momentos casi sin darse cuenta el portugués (o brasileño) comienza a ser la lengua de los transeúntes, solo hasta ese in-stante, el pasador neófito sorprendido, se da cuenta que ya está al otro lado de la frontera. Se pue-de llegar a pensar que esta es una frontera débil; al final se logra entender que no es que así, sino que los cambios fronterizos que aquí se presentan mediados por el uso de otros códigos de comu-nicación fronteriza no son determinados por el hito internacional. La frontera existe, pero se ex-presa de formas diferentes al simple obstáculo de concreto, la valla o la barrera.
Para no cambiar de lugar de observación, centrémonos un poco en el fenómeno de los mototaxi-stas. En Leticia hay muy pocos automóviles, solamente unos pocos taxis dedicados al trabajo ho-telero, algunos automóviles administrativos y uno que otro privado, la mayoría de los habitantes de Leticia y Tabatinga se desplazan en motocicleta, los que no tienen una propia, utilizan el ser-vicio de mototaxis para desplazarse. En Tabatinga hay dos empresas de mototaxis mientras en Le-ticia hay tres que funcionan de forma un poco ilegal, ya que este servicio es prohibido en Colom-bia. Para ellos funciona la frontera, ir desde el lado colombiano de la frontera hasta el extremo ori-ental de Tabatinga (La Comara) cuesta 5 veces más que el mismo recorrido hecho por un moto-taxista brasileño, justo dos pasos después de pasar la frontera; esto evidencia que para ellos la frontera sí tiene repercusiones físicas. Los mototaxistas funcionas bajo órdenes nacionales, siendo el cambio de jurisdicción nacional una intromisión al espacio del otro conflictiva con sus colegas de ese lado de la frontera. Es por esta razón que los mototaxistas han tomado emplaza-mientos en el paso fronterizo para poder hacer los transbordos de viajeros de un país a otro, cada uno restringiéndose a transportar en su lado de la frontera (Ver mapa 5)
En ésta dinámica (de lo que pasa y no la frontera), entran a jugar muchos más factores, entre el-los la complementariedad entre las poblaciones para suplirse de productos y servicios. Es de este modo como productos como el cemento para las incesantes construcciones llega a Leticia del Brasil, a donde muchas veces ha llegado desde Perú, diversos tipos de enlatados, algunos produc-tos tecnológicos, farinha2, víveres en general, cruzan la frontera, a veces de contrabando, por cal-les poco transitadas a pocos metros del paso regular de la frontera, la leche, la Antártica3, televi-sores, neveras y motos pasan medio escondidas por la ruta que del cementerio de Tabatinga con-duce al barrio Colombia en Leticia (ver mapa 6). Todos ellos pasan camuflados por las rutas se-
2 Harina de yuca3 Cerveza brasileña
7
cundarias o, si no son muy evidentes, por la avenida internacional donde solamente un pobre em-plazamiento policiaco colombiano CAI (Centro de Atención Inmediata) con uno o dos agentes, actúa como puesto fronterizo. Otros productos pasan, gasolina (más barata en Colombia que en Brasil), legumbres, traídas por indígenas y campesinos peruanos, colombianos y brasileños a los mercados de Brasil y Colombia. En general hay un fluido intercambio mercantil entre Colombia y Brasil, complementado con una oferta se servicios de entretenimiento en Perú.
La fiesta también fluye, pero de manera un poco diferente y vinculando de forma diferenciada las tres fronteras. “…Tienes que ir a Emociones los jueves, y a Scándalos el viernes, ese es el plan”. (D.C. 25-08-06 p. 28) fue la recomendación que me hizo una habitante de Leticia. Emociones es una taberna en el centro de Leticia donde muchos leticianos de sectores medios altos habitúan ir los jueves, como abrebocas del fin de semana. El viernes es en Scandalos, gran club de baile don-de se encuentran sectores acomodados de las dos ciudades bajo la égida del Forró (Distorción del originario for all) y la Zamba; la Caipirinha4 y la Cachaça5 remplazan al Aguardiente6 y el Águila7, no más Salsa ni Reguetón, ahora en Tabatinga predominan los ritmos brasileños, aunque el Vallenato se escucha quizá más que en Leticia y hay esas extrañas traducciones al brasileño de las cumbias peruanas. En la madrugada muchas veces el plan es seguir en el Brasil sentado to-mando Antártica en los bares cercanos a la frontera, más tarde, ya acercándose el medio día, pasar a Santa Rosa (Perú) a tomar caldo de cucha8 y ceviche peruano es una buena opción, o dirigirse a los kilómetros9 a bañarse en el balneareo del Kilómetro 8.
Aunque es bastante popular el paso fronterizo para participar de la cultura del otro (brasileño o peruano) esto no quiere decir que las poblaciones estén insertas en un mismo entorno cultural compartido ya que cada una tiene refugios donde intenta preservarse “la identidad” del lugar de la mezcla con los otros. Así hay lugares como Garotinho en Tabatinga, camuflado entre un bar-rio residencial tabatinguense, donde un cúmulo de motocicletas intempestivamente se apilan fren-te a la entrada de una casa; dentro del lugar, el calor se toma los cuerpos y solo una botella de Antártica logra refrescar a los bailarines. La mayoría de los asistentes son personas de clases me-dias- bajas, muy diferente al aristocrático y exclusivo Scandalos, pensado para la gente “bien”. En Garotinho, los “verdaderos” brasileños se refugian de la mezcla, de la mixtura de estar en la
4 Cóctel de elaboración brasileña habitualmente elaborado con cachaça, hielo y zumo de piña o limón 5 Destilado de caña brasileño, muy popular entre los habitantes de bajos recursos por ser muy económico 6 Destilado de caña colombiano.7 Cerveza colombiana8 Pescado del río amazonas 9 Se refiere a la vía Leticia Tarapacá, que parte de Leticia hacia Tarapacá. Tiene alrededor de 28 kilómetros de los 170 que debieron ser construidos para comunicar a Leticia con la población colombiana fronteriza con Brasil Tarapacá. La vía fue un proyecto de integrar las regiones de frontera en las postrimerías de la guerra, jamás fue terminado, sin embargo a la orilla de la carretera se ha desarrollado un interesante fenómeno de ocupación principalmente guiado por asentamientos indígenas (Kms 3, 6, 7, 9, 11) y zonas de ampliación agrícola(Después del km 11), y algunas zonas de entretenimiento (km 8)
8
frontera. Para reforzar este efecto, Garotinho es un lugar temido por algunos leticianos, un lugar donde es mejor no ir, apenas si tienen idea de que existe
Igualmente, Varzea también se constituye como lugar de refugio de los habitantes de Leticia que son del interior (no leticianos). Varzea, es “el bar de los de la nacho10” ahí se congregan los estu-diantes universitarios que han llegado a Leticia provenientes del centro, de Bogotá, Cali, Me-dellín, el extranjero. En Varzea el Regae aparece, el Rock; el ambiente cambia totalmente, es un refugio al igual que Garotinho del ambiente más urbano, más citadino del que provienen estos ti-pos de habitantes. En Varzea las dinámicas son otras, igual que pasa con Garotinho, este lugar es un poco temido por algunos habitantes de Leticia, es un lugar peligroso, “meten bareta y es-cuchan música rara”, dicen las malas lenguas de la ciudad.
Curiosamente aunque pareciese que todo el mundo tiene una moto en Leticia, los senderos peato-nales de la frontera son bastantes, aunque la frecuencia de tránsito es mucho mayor en los pasos vehiculares. La particularidad de estos pasos es que unen sectores marginales de ambas ciudades justo sobre la divisoria natural de la quebrada San Antonio, entre los barrios El Porvenir y La Un-ión en Leticia con El Marco y Guadalupe en Tabatinga (ver mapa 7) El uso de estos pasos tiene diferentes interpretaciones para diferentes actores. Para algunos agentes diplomáticos, estos pasos de frontera son reflejos de costumbres delictivas que facilitan el tráfico de un lugar a otro, mien-tras para otros son evidencia de los vínculos, que construyen el tejido de una ciudad que se crea en sus enlaces; así el barrio La Unión, tiene múltiples entradas desde dos países diferentes, en sus calles habitan personas peruanas mayoritariamente y por ellas circulan indiferentemente co-lombianos y brasileños. ¿Qué está transitando por estos pasos? ¿Por que prefieren construirlos a utilizar los lugares normalizados?, esta es una respuesta que se encuentra en construcción.
Formas de habitar la frontera, procesos de urbanización: entre el transito y la estabilización
Los asentamientos de la frontera presentan una forma particular de uso de los espacios habitados. El transito muchas veces es la principal característica; también la sensación de seguridad, que protege, que separa del otro. La transitoriedad de los asentamientos y sus formas de uso dan a las ciudades fronterizas un aspecto de permanente construcción, de fluidez, de cambios rápidos a los cuales no alcanza ella a adaptarse. El abandono, la reutilización, la ampliación, son características propias de la frontera como espacio excluido.
El encuentro de dos formas diferentes de entender la ciudad en los tiempos coloniales, le dio a las dos ciudades una particular configuración, mientras Tabatinga se organizaba a través de una sola y amplia avenida, Leticia lo hizo en cuadrículas alrededor de un parque central, al modo español
10 Diminutivo coloquial para referirse a la Universidad Nacional de Colombia
9
(Steimann: 2001). Tanto la avenida Amazide (avenida principal de Tabatinga) como el parque Santander (Parque central de Leticia), siguen siendo hoy en día los ejes del poder en las dos ciuda-des, agrupando en sus alrededores la mayoría de las instituciones públicas. Es quizá por esta her-encia urbanística que Leticia da la apariencia de tener más orden que Tabatinga, atravezada por si-nuosas calles que parten de la avenida principal.
Por otro lado, el crecimiento de las ciudades ha sido continuado hacia la línea fronteriza; esto evidencia una tendencia a acercar y hacer más densos los flujos cotidianos de personas. Esto pue-de ser un fenómeno ligado a la carencia de suelo libre para urbanizar en las dos ciudades, im-pulsándolas a crecer hacia sus bordes, ya que el suelo está mayoritariamente protegido en par-ques, resguardos indígenas, territorio militar o está en manos privadas. De este modo, la migra-ción que reciben las ciudades por ser polos de atracción de población por motivos económicos, se asienta en la periferia de las ciudades, especialmente hacia la región fronteriza. (Ver mapa 8)
Es en esta zona entre Brasil y Colombia donde se está produciendo un particular fenómeno mi-gratorio y urbano a la altura de la línea fronteriza sobre la quebrada San Antonio (Ver mapa 7) Según el trabajo de Vergel (2006) y los testimonios capturados en el campo, ha sido poblada des-de hace no más de 40 años, incrementándose últimamente sobre la divisoria internacional. La particularidad de este proceso de asentamiento en la frontera entre Colombia y Brasil, se liga a un proceso migratorio originado en Perú, país que al parecer (analizando este punto del Trapecio) es débil en la relación de poder frente a los otros dos estados fronterizos, siendo la población pe-ruana la más pobre y la que busca salidas en condiciones marginales.
De este modo la masificación de las construcciones en la frontera entre Colombia y Perú hace parte de la consolidación de espacios marginales, generando una sensación de inseguridad entre la población colombiana; “los peruanos son sucios” “ladrones”… el uso peyorativo del adjetivo “cholito” muestran que la decisión de asentarse en el cauce seco de una quebrada que paulatina-mente sube de nivel a lo largo del año, es fruto de un una situación social crítica que genera epi-sodios de exclusión y segregación más acentuada en el lado colombiano de la frontera que en bra-sileño.
Por otra parte y analizando otra dimensión de la urbanización de la frontera, la particular condi-ción del Trapecio como espacio de cruce de flujos, genera diferentes edificaciones propias de su estabilización relativa. Una economía muy ligada a las diferentes bonanzas (caucho, pieles, coca, etc.) ofrece una urbanización afanada y exabrupta dependiente del globo de bienestar que genera la bonanza. Es por ello que la bonanza coquera de finales de los años 80 dejó una amplia gama de edificaciones que fueron abandonadas paulatinamente o dejadas a medio construir. Sin em-bargo, en los últimos años, y tras las leyes de extinción de dominio a los narcotraficantes, esas
10
edificaciones han sido en parte reutilizadas y hoy adquieren otros usos, así conviven ruinas de mansiones de narcotraficantes junto a edificaciones de palafito, edificaciones gubernamentales y readaptaciones de infraestructuras pensadas desde el interior de las dinámicas de las bonanzas. (Ver fotos 1)
Fruto de este proceso de transito y readaptación de la economía regional, el turismo ha tenido un marcado impulso en los últimos años, promoviendo consigo una reconstrucción de la ciudad guiándola a configurarse como proveedora de servicios y productos para turistas. De este modo, la reutilización del suelo urbano para la construcción de grandes infraestructuras hoteleras, ha im-pulsado el desarrollo de economías paralelas en los alrededores de estos centros. Tal es el caso del fenómeno generado por la apertura del hotel Decamerón en 2003, ampliando la tradicional zona hotelera de alta cualificación dominada por el hotel Anaconda Justo en frente del parque Orella-na, una calle hacia el norte, configurando estos bloques de casas en un sector dedicado hacia los servicios turísticos, bancos, agencias de viajes, restaurantes, tiendas de artesanías, todos dedicados a ofrecer el amazonas como un producto de aventura asequible a cualquier tipo de turista. (Ver mapa 9)
Todo esto evidencia que este sector de la ciudad adaptado para ser visto, es una puesta en escena, un simulacro de lo amazónico dirigido al turista, que actúa como un elemento extraño, pero nece-sario para dinamizar los engranajes de esta sociedad fronteriza en sus tiempos postmafiosos.
Estas tres dimensiones de la frontera conviven. La marginalidad ligada a la migración y a la po-breza, las ruinas y la reutilización de infraestructuras de bonanza y el sistema hotelero como al-ternativa a la ausencia de una nueva bonanza después de los años 90, comparten el mismo espa-cio, generando un modelo de ciudad o de ciudades dual, segregada. Una ciudad para mostrar, la cual disfrutan los turistas mientras preparan excursiones de aventura por la selva y otra conflicti-va, segregada, marginal, que trata de sobrevivir a las difíciles condiciones del lugar.
En trabajos posteriores será vital comprender las implicaciones de los diferentes factores de urba-nización de las ciudades limítrofes, ya que el desarrollo de estos espacios y la consolidación de áreas marginales en convivencia con complejos hoteleros que esconden las dimensiones de las urbes amazónicas y las reducen a un producto exótico para el turismo, pueden generar graves rupturas sociales que hagan insostenible ambiental y socialmente las ciudades de esta frontera del Trapecio.
Por ultimo, una pregunta abierta… ¿será el turismo una alternativa sostenible para el amazonas, o será un reflejo de otro ciclo de bonanza?
11
Yo y el otro, identidades en la frontera.
La frontera es ante todo una negociación de la identidad. Ya vimos como en el Trapecio se pro-ducen identidades y se toman posicionamientos espaciales a partir de las relaciones con el otro extranjero; las diferenciaciones y los niveles de extranjería parten de ritos de paso implicados en la frontera. Ahora la preocupación es otra, ¿cómo es el proceso de construcción de ese YO fronterizo frente al otro?, ese YO identificable como una comunidad imaginada, ese YO como un nosotros no construido por las relaciones de familiaridad sino a través de las relaciones ideológicas-políticas.
Como fue enunciado en la introducción, algunos sectores académicos han descrito al fronterizo, al pasador de fronteras como un paradigma, sujeto posmoderno, nuevo mestizo (Grimson:2003). Aunque son emocionantes sus propuestas, el sujeto histórico fronterizo, forjado en tensiones de poder al interior de la Amazonía, no parece ser un hibrido con las características trabajadas por Bhabha (1994), sino más bien un simulador, un jugador en los límites que utiliza de forma instru-mental sus posibilidades identitarias. Podría pensarse en el fronterizo (que se asume como sujeto fronterizo) como un camaleón, cambiando según las circunstancias lo requieran.
Gerardo: Yo tengo un poquito de colombiano, de brasileño y de indígena, yo tengo sangre de to-dos. (dc20-08-06)
Señor Sousa : A mis hijos les saque las tres nacionalidades para que no hubiera nunca problema de nada. Si acá no pueden vivir se pasan y listo…(dc 20-08-06)
Don Patricio: Yo soy de Perú, (…)con mi señora nos vinimos pa` Tabatinga. Acá nacieron mis hijos y ya. Ellos tienen un sueldo en Brasil, acá el gobierno les da sueldo a los niños… el kit es-colar. Así que nos vinimos pa` acá, la policía federal nos ayudó y ya. Listo, acá estamos
Yo conocía a un señor con tres nacionalidades, (…). Eso lo molestaban, que una cosa, que la otra. Todos decían que no era de ahí, pero cuándo fue la ley a buscarlo dijo: “yo soy colombiano porque nací en Leticia, Cuando yo era joven me llevó el ejercito del Perú una noche que estaba en Santa Rosa y había dejado mis papeles, quinto regimiento de las fuerzas especiales, al salir tome su DNI. Y me casé con una brasileña, así que tengo tres nacionalidades”. Pues nada, no le pudieron hacer nada.(DC: 04-09-06)
12
Pese a estar en este juego entre lo estatal y lo identitario, resulta ser un ejercicio instrumental11, mas no ideológico. Por ello aunque se negocien dimensiones del ser ciudadano de un país, como residenciarse, acceder a servicios sociales, inclusive tener derechos políticos, la nacionalidad como imaginario constructor de la identidad no se pone en duda. Esto se hace evidente al obser-var al otro no como igual, compatriota, sino como un extranjero, algunas veces incómodo, amena-zante. Así, pudo evidenciarse en el trabajo de entrevistas realizado en diferentes escuelas públicas en los tres países de la región fronteriza. (Ver Tabla 1)
Esta dualidad también se manifiesta en un miedo compartido “brasil es peligroso” “en Colombia matan”, son expresiones que impiden hacer que ese espacio allende la frontera pueda ser con-struido en el imaginario de la ciudad como propio. La frontera aunque algunas veces resulta im-perceptible, actúa como fuerte barrera impidiendo que justo al pasar de una ciudad a otra pueda ser percibida desde la construcción nacional de cada una de las ciudades, impidiendo un verdade-ro continuo urbano. Miedo, estigmatización, son la clave que explica el subterráneo mundo de la frontera por el que se mueven las relaciones sociales del Trapecio, cubiertas con un oscuro man-to de la hermandad, enaltecido en diferentes eventos y discursos: Hermanos trifronterisos, identi-dad amazónica, productos de la puesta en escena, del simulacro del turismo, de la autonomía de la otredad insular mitificada. (Ver imagen impuesto al turismo)
Esta configuración identitaria periférica al centro espacio nacional imaginado como geográfica-mente lejano, es producto de una particular forma de construcción del espacio por cada uno de los Estados; misioneros, funcionarios, militares, enviados a “salvar la patria” son muchos de los resi-dentes no indígenas que reproducen modelos de Estado importados desde el centro, inadaptables a la periferia y sus intereses, pero de todas formas fruto de ella. ¿Porqué se ha consolidado de esta forma la identificación nacional en esta frontera?
La simbología nacional es otro aspecto clave que resalta en esta frontera, es un artículo de la coti-dianidad. Banderas de los tres países deambulan por sus calles, camisetas con los colores de las banderas, como si pronto fuese a haber un evento deportivo. “Águila, refresca a los colombianos”, “Antioqueño, el aguardiente de los colombianos”, son comunes campañas publicitarias. Estas, ju-sto a la llegada del aeropuerto de Leticia, funcionan como un nuevo refuerzo de la colombianidad, este es suelo colombiano, es lo más importante al llegar a Leticia, con todo y los avisos en inglés y las ofertas turísticas para ir a Brasil. Almacenes alusivos a identidades regionales colombianas, cacharrería Antioquia, el rincón boyacense, todos ellos resaltan una simbología patria no institu-
11 Hay un interesante trabajo sobre este proceso al interior de la etnia Tikuna repartida en los tres estados. Ver: López Gar-cés Claudia: Etnicidad y Nacionalidad en la frontera entre Brasil, Colombia y Perú. Los Ticuna frente a los procesos de nacionalización”. En : García Clara Inés (comp): “fronteras: territorio y metáforas”. Instituto de estudios regionales. Univer-sidad de Antioquia. Medellín. 2003
13
cional que es reproducida por los habitantes de las fronteras, reforzando ese YO colectivo que aunque quebrado interiormente, se muestra como sólido hacia el exterior. Por otro lado, se en-cuentra la acción simbólica de las instituciones de los Estados; la escuela, la administración públi-ca, las fuerzas militares y policivas reproducen un particular juego identitario. Monumentos en Colombia relativos a la guerra con el Perú, cañones del derruido fuerte del SXVII frente al co-mando del ejército brasileño, hombres uniformados pasan por todas partes portando sus insignias. Banderas, mapas, himnos, en retablos de las escuelas, todo como esfuerzos por resaltar ese YO colectivo, Nosotros diferentes así tengamos que hacer mercado en el país vecino. (Ver fotos 2)
Hay otras relaciones que no implican una relación de diferenciación identitaria, son componentes culturales los que se negocian o se ponen en juego cuando ese “otro” es un turista ajeno totalmen-te a las dinámicas relacionales de la zona; es sujeto de un permanente extrañamiento y objeto de múltiples acciones comerciales por parte de los habitantes del lugar, quienes se ofrecen como productos, u ofrecen productos “autóctonos”, ajenos a cualquier aculturación ofrecer un producto auténtico, decía Gerardo al referirse a los productos que se deben ofrecer a los turistas, ellos bus-can las cosas típicas, al indio puro, autóctono (DC: 20-08-06), hay que hacer que el turista se sienta bien, mostrarle cómo somos(DC: 30-08-06) comentaba un indígena cuando le preguntaba por el turismo. El principal producto es él mismo, el indígena, su “pureza” su “aislamiento” (el buen salvaje); el nativo deviene espectáculo, proveedor de servicios, un producto para el turismo en todo caso, otro simulacro de la frontera. Por otro lado, el turista se convierte en observador, no practicante, sujeto pasivo, en tránsito, quien tiene la capacidad de pagar entretenimiento, de com-prar lo “auténtico”. Así, la cultura se convierte en un bien, y preservarla es una gran preocupación del turismo.
Por otro lado, las múltiples relaciones que se generan entre los habitantes de la región, son media-das por las identificaciones nacionales, estas expresan diversas formas de construir el espacio fí-sico imaginado restringiéndolo al espacio nacional. De este modo, el mapa mental de la región de estudio se expresa de forma diferente dependiendo de que lado de la frontera sea el dibujante. Teniendo en cuenta ello, fue realizado un ejercicio con niños entre 10 y 15 años en los tres países durante el cual ellos deberían dibujar la región donde vivían. Entre los resultados obtenidos fue evidente el desconocimiento del espacio allende la frontera, los niños dibujaron un espacio cer-cano nacional, mientras el espacio de los otros estados fue expresado de forma difusa, una sim-ple raya y el nombre del país al cual correspondía ese territorio evidenciaba su existencia, mas nunca su conocimiento; “el otro lado” se configuró en los dibujos borroso, en ocasiones inexisten-te( Ver mapas niños). Por ello se puede considerar que hay elementos nacionales determinantes en el proceso de percepción del espacio bastante marcado en la población infantil dada su baja movilidad, sin embargo, la descripción de una ruta turística en una agencia de viajes colombiana me hizo pensar que esta construcción trasciende lo infantil; me fue descrita Leticia detenidamente, como cruzar cada calle, que lugares debía visitar hasta llegar a la frontera, en la descripción la ex-
14
presión y desde ahí ya es Brasil justo pasando la frontera, me indica que en el espacio concebido en la descrpción, Brasil, mejor dicho, Tabatinga no hace parte de la imagen mental de la ciudad, o es una imagen borrosa solo entendida como una ruptura. (DC 24-08-06).
La construcción de una identidad nacional en la frontera se produce a través de la mediación de una serie de tensiones entre lo estatal, lo local y lo étnico. Que halla un proceso de diferencia-ción evidente conviviendo junto a un discurso de hermandad y homogeneidad transnacional indi-ca que los discursos frente al “otro“ deben haber cambiado en su forma de actuar sobre la re-gión. Ha habido cambios en los diseños de las políticas de fronteras y en los tipos de negociacio-nes entre las élites centrales y periféricas de los Estados que han logrado un reflejo parcial en las comunidades fronterizas, impidiendo que este pueda ser observado como un espacio transnacio-nal.
La amazonía fue vista por mucho tiempo como un área de ampliación. El proceso de construc-ción de la identificación nacional en esta frontera, fue guiado por la administración pública, las fu-erzas militares, la iglesia y la escuela. Sin embargo el cambio iniciado a finales del siglo XX en las formas de ocupar la selva ha hecho que otros sean los generadores de los procesos identifica-torios. ¿Cuáles son? ¿Cómo se mantiene la identificación nacional en el vértice oriental del Trape-cio Amazónico?
Conclusiones…no, perspectivas
Este ha sido un acercamiento a las múltiples dinámicas que se desarrollan en el espacio fronteri-zo del vértice oriental del Trapecio Amazónico, simples visiones iniciales de una heterogénea rea-lidad poco estudiada. Quizá lo más interesante que se puede sacar de esta pesquisa es que los pro-cesos de identificación, el hecho fronterizo y las formas de usar y percibir el espacio en la fronte-ra, están ligadas entre sí a través de una finísima red cuyos delgados filamentos son tensados por las múltiples dinámicas de poder que se producen gracias al encuentro, al choque, a la simul-taneidad posibilitada por la confluencia de los bordes de los Estados.
Habrá que profundizar en muchas de las dinámicas expuestas para este espacio fronterizo; las mi-graciones peruanas, el impacto del turismo, los curiosos pasos no regulados de la frontera entre Colombia y Brasil, la movilidad y el contacto con Santa Rosa en Perú, la repercusión del turismo en las dinámicas regionales, los procesos de readecuación urbana y la urbanización marginal, las dinámicas de reconstrucción de los imaginarios colectivos y de la identidad nacional desde un nuevo entorno global; también y muy importante será observar la relación de este punto trifronte-rizo con el resto de la región amazónica, ¿Cómo afectan las dinámicas del río a la frontera?, así como otras más que este texto me impide capturar.
15
Es por ello que este ensayo resulta ser un abrebocas, una incitación a estudiar esta particular frontera, una provocación para comprenderla en sus múltiples facetas internas y externas, para desde el conocimiento de estas dinámicas, promover una amazonía sostenible, habitada, recha-zando su mitificación como espacio salvaje, tanto como la creciente agresión extractiva que afec-ta a estas tierras desde hace muchos años.
Bibliografía
Fuentes de PrimariasAponte Jorge (2006): Diario de Campo. Visiones del Trapecio Amazónico. 18 de Agosto 18 de Septiembre.
Fuentes SecundariasAnderson Benedict (1992): Comunidades Imaginadas. Fondo de cultura Económica. Mexico
Barth Frederik: (1976) “Introducción” Los Grupos Etnicos y sus fronteras. Fondo de Cultura Económica. Mexico. P. 9-49
Bhabha Homi. (1994). The Location of Culture. Routledge. London
Cardoso de Oliveira Roberto (1976) (1992): Etnicidad y Estructura Social. Centro Superior de Investigaciones y Estudios Su-periores de Antropología Social. Mexico.
García Clara Inés (comp) (2003): Fronteras: territorios y metáforas. Instituto de estudios regionales. Universidad de Antio-quia. Medellín.
García Pilar; Sala Nuria (Comp) (1998) La Nacionalización de la amazonía. Universitat de Barcelona. Barcelona.
Grimson Alejandro (2000): Introducción:¿Fronteras Políticas versus Fronteras Culturales? en Grimson Alejandro (comp) Fronteras naciones e identidades Ciccus – La crujía. Buenos Aires.. P. 9-40
(2003 a): los procesos de de fronterización: Flujos, Redes e Historicidad. En García Clara Inés (comp): Fronteras: territorio y metáforas. Instituto de estudios regionales. Universidad de Antioquia. Medellín. P. 15-33
(2003b): Disputas sobre la frontera En: Michaelsen Scott; Jonson David (Comp): Teoría de la frontera. Gedisa. Barcelona. p. 13-24
López Garcés Claudia (2003): Etnicidad y Nacionalidad en la frontera entre Brasil, Colombia y Perú. Los Ticuna frente a los procesos de nacionalización. En : García Clara Inés (comp): Fronteras: territorio y metáforas. Instituto de estudios regio-nales. Universidad de Antioquia. Medellín. P. 147-160
Michaelsen Scott; Jonson David (Comp) ( 2003) Teoría de la frontera. Gedisa. Barcelona.
16
Steimann Rebeca (2001): A geografia das cidades da fronteira. UFRJ. Rio de Janeiro.
Vergel Erik (2006) :Twin Cities in Amazonian Transnational Borders, an Appropriate Cross Border Approach for Squatter Settlements on flood pronelands located on border’s fringe: The Case Study of Leticia and Tabatinga . Master’s programme in urban managementand development. Lund University. Lund, Holand
Vila Pablo (2000): La Teoría de la frontera versión norteamericana, una crítica desde la etnografía. En Grimson Alejandro (comp): Fronteras naciones e identidades Ciccus – La crujía. Buenos Aires.. P. 99-120
Zarate Carlos; Franky Carlos (comp) (2001): Imani Mundo. Universidad Nacional de Colombia sede Leticia. Bogotá.
(2001) La formación de una frontera sin límites: Los antecedentes coloniales del trapecio amazónico. En Zarate Carlos; Franky Carlos (comp): Imani Mundo. Universidad Nacional de Colombia sede Leticia. Bogotá.
(2003) Caucho, Fronteras y Nación en la confluencia amazónica de Brasil, Perú y Colombia En García Clara Inés (comp): Fronteras: territorio y metáforas. Instituto de estudios regionales. Universidad de Antioquia. Medellín.
Anexos
17
Guía para el trabajo de percepción espacial.
Rutas por el trapecio amazónico guiada por sus niños.
JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS
El presente trabajo pretende realizar una experiencia de percepción espacial, en la que los niños habitantes del trapecio amazónico dibujen el espacio que ellos perciben, conocen y controlan del lugar que habitan, generando así tejidos territoriales sobre el espacio.
La importancia de realizar este trabajo con niños es que ellos ofrecen una particular mirada sobre las formas de apropiación del espacio, la cual puede resultar muy útil para el estudio de dinámicas fronterizas y migratorias, ya que el proceso de aprendizaje del infante está mediado por las dife-rentes rutinas que generan una apropiación del espacio, una proximidad al lugar, una delimitacion de lo conocido, lo desconocido, lo temible y lo amigable.
De este modo el siguiente ejercicio se propone evidenciar los espacios que son perceptibles para los niños de diferentes lugares del trapecio amazónico. Igualmente se pretende a través de una pe-queña encuesta localizar la red parental y espacial de los niños, con lo cual se generará el espectro reticular que sustenta las relaciones sociales del trapecio. Así igualmente se pretende evidenciar las relaciones transnacionales y transetnicas en el espacio del trapecio, vinculando un escenario multicultural y de movilidad espacial.
INSTRUCCIONES PARA EL MAESTRO.
1. Amigo maestro, el ejercicio se desarrollará a través de un juego, debes ser paciente con los niños y explicarle claramente el juego que se les propone realizar (ver juego), no debes presionarlos a que dibujen mapas muy precisos; ya que es un experimento de percepción, deben ser ellos los que generen una visión del espacio. Sin embargo debes dirigirlos para que no se distraigan y dibujen cualquier cosa. Sé insistente en la necesidad de que reali-cen una RUTA. No debes olvidar que entre las cosas que los niños deben dibujar deben incluir 1. lugares que ellos más conoces. 2. la casa. 3. la escuela. 4. el trabajo de los padres. 5. casas de otros familiares. También debes recordarles (mas no inducirlos) que
24
vivimos en un lugar donde Perú, brasil y Colombia están muy cerca, así que si algo cono-cen de “el otro lado” que también lo dibujen.
2. Al terminar el ejercicio de dibujo debes entregarles el cuestionario 1. Debes estar pen-diente en explicar y asesorar cada una de las preguntas. Cuando finalicen este cuestiona-rio entrégales el cuestionario 2.
Agradezco muy amablemente tu colaboración en el desarrollo de este ejercicio.
(Juego para niños)
Rutas por mi tierra.
Vamos a jugar y a trabajar
Niños y niñas, el objetivo de este trabajo es jugar, pero jugar con los elementos del espacio donde vivimos, es decir todos los lugares que conoces, donde vives, donde juegas, donde estudias… todo, la idea es que sobre esta hoja pintes todo lo que te rodea. Claro, todo tiene unas pequeñas re-glas.
Primero la idea es hacer un mapa, una ruta por donde vas a ir presentando a un visitante amigo tuyo todos los lugares que conoces del lugar donde vives, tu pueblo. Lo llevarás al lugar más leja-no donde has estado, al río, si quieres, a la casa de tus padres, tíos, abuelos, etc. También los con-ducirás por el parque, el muelle, el cementerio (si te parece) y por todos esos lugares a los que lle-varías a un amigo visitante. La principal regla que hay del juego es que hay que ir dibujando una ruta, es decir, estamos en la casa, de ahí caminamos a la iglesia y desde ahí al río… no sé, tu di-señas su ruta.
Cuando hayas terminado el dibujo de la ruta, te entregaré un pequeño cuestionario. Lee muy bien las preguntas y si tienes alguna duda no dudes en preguntar al profesor.
Diviértete….
25
Cuestionario 1
Contesta las siguientes preguntas
a. Pensando en el ejercicio anterior, ¿que lugar no mostrarías de tu ruta?
b. que opinión darías a quien fuese a seguir la ruta sobre
• Las personas de Colombia
• Las personas d Perú
• Las personas de Brasil
c. Que dirías sobre los indígenas
26
Cuestionario 2
Contesta las siguientes preguntas
a. ¿Cómo te llamas?
b. ¿Cuántos años tienes? c. ¿Dónde naciste?
d. ¿Donde vives? Escribe el nombre del lugar
e. ¿Dónde viven tus familiares? Estribe el nombre de los lugares
27
Fotos 1
Percepciones del Otro (Tabla 1)YO OTRO
Colombiano Peruano Brasileño
PeruanoSon malos y son maleantes y cuando hay peruanos bienes a trabajar no les dejan.
son muy buenas porque hay sitio para trabajar
son buenos porque si nos dejan trabajar
Peruano no me dan mucha confianza son mis causas o amigos no me caen bien, no entiendo su idioma
Peruanola gente de Colombia me gusta poco la gente de Perú son muy educados la gente de Brasil no me cae mucho por-
que usan aretes los hombres
PeruanoColombia es una frontera muy linda y muy limpio, ordenada. Los colombianos son personas buenas
Es una isla pequeña. Como también las personas del Perú cuenta con su himno asa su pabellón y son patriotas
Brasil nos tiene rabia y no nos cae bien
Colombiano
yo le diría a los brasileños peruanos que los leticianos somos gente buena y so-mos hermanos con ustedes y por eso les damos todo nuestro apoyo pero que de-jen de atacar a la gente
yo le diría a los brasileños peruanos que los leticianos somos gente buena y somos hermanos con ustedes y por eso les damos todo nuestro apoyo pero que dejen de atacar a la gente
yo le diría a los brasileños peruanos que los leticianos somos gente buena y so-mos hermanos con ustedes y por eso les damos todo nuestro apoyo pero que de-jen de atacar a la gente
Colombiano
yo le diría a los brasileños y los peruanos que los leticianos somos gente buena también somos como hermanos y que vengan a ver como es Leticia y que no-sotros leticianos somos gente como us-tedes buenas y no vivimos sin pelea y que vivimos bien como si fuera un solo país.
yo le diría a los brasileños y los perua-nos que los leticianos somos gente buena también somos como hermanos y que vengan a ver como es Leticia y que nosotros leticianos somos gente como ustedes buenas y no vivimos sin pelea y que vivimos bien como si fue-ra un solo país.
yo le diría a los brasileños y los perua-nos que los leticianos somos gente bue-na también somos como hermanos y que vengan a ver como es Leticia y que nosotros leticianos somos gente como ustedes buenas y no vivimos sin pelea y que vivimos bien como si fuera un solo país.
Colombiano
Yo diría que la gente de Colombia es buena y algunas son malas y también egoístas, no ayudan aunque otras si ayu-dan a los demás y lo que me gusta de la gente de Colombia es que manejan muy bien sus idiomas
La gente del Perú son muy malos, tramposos hablan feo y son cochinos
De la gente del brasil yo diría que son muy organizados y amables y que ayu-dan a las personas, algunas personas son malas, también manejan bien su idioma
Colombianoyo digo que las tres fronteras son iguales, son como nosotros pero todos no habla-mos lo que nosotros hablamos
yo digo que las tres fronteras son igua-les, son como nosotros pero todos no hablamos lo que nosotros hablamos
yo digo que las tres fronteras son iguales, son como nosotros pero todos no habla-mos lo que nosotros hablamos
Brasilero
eu gosto das pessoas colombianas sao le-gais tamben os meus tios sao colombia-nos eles sao moito legais
eu nao gosto dos peruanos porque eles sao moito bravos
eu penso que as pessoas brasireiras sao super legal e sao moito educado e boni-tos. Mais nao sao que os brasileriros sao tambem de outros país mais eu prefero o Brasil
Brasileroeu acho ele legal porque ele mai brigam com a gente
eu nao gosto deles porque ele nao gos-tan da gente
eu nao gosto porque ele sao mal ucaolo
Brasileroeu nao uma pero legais porque ele sao estudioso mao licon
os peruanos sao moito raro e diferente eu acho das pessoas do brasil moito ba-cana
28
Casa de barrio Victoria Regia (Leticia)
Palafito en la zona de la Quebrada San Antonio
BBVA de Leticia
29
Ruinas Hotel Colonial
Fotos 2
Cacharrería Antioquia (Leticia)
Bar Tres Fronteras (Tabatinga)
Graderías parque Orellana (Leticia)
Mapa en pared de escuela KM 6. (Leticia)
30
Monumento a la guerra con Perú. Parque Orellana (Leticia)
Mapas de niños
(colegio Sagrado Corazón, Leticia)
(Escuela Santa Rosa, Santa Rosa Perú)
31