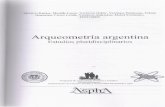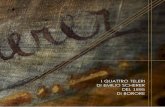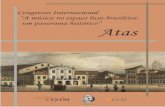Emilio Serrano y el ideal de la ópera española
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Emilio Serrano y el ideal de la ópera española
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
Departamento de Musicología
TESIS DOCTORAL
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-1939)
MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR
PRESENTADA POR
Emilio Fernández Álvarez
Director
Emilio Casares Rodicio
Madrid, 2016
© Emilio Fernández Álvarez, 2016
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA Departamento de Musicología
EMILIO SERRANO Y EL IDEAL DE LA ÓPERA ESPAÑOLA (1850-1936)
MEMORIA PRESENTADA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR POR
Emilio Fernández Álvarez
Bajo la dirección del Doctor:
Emilio Casares Rodicio
Madrid, 2015
II
Altro diletto che imparar non trovo Petrarca. Trionfo d’amore
Pero cuando los hechos históricos, por un golpe de timón de los tiempos, han dejado de ser parte viva del presente o cuando por su desemejanza con los sucesos siempre dramáticos del hoy o por su considerable lejanía no pueden interesar con fuerza a los
hombres de una generación, ha llegado el tiempo de la siega. Claudio Sánchez-‐Albornoz. España, un enigma histórico
Agradecimientos
Quiero expresar mi gratitud al Dr. Emilio Casares Rodicio, director de la presente tesis, por su orientación y consejos metodológicos, y por estimular mi interés acerca
de la ópera española, luminoso y desairado capítulo de nuestra historia musical que él se ha empeñado en rescatar del olvido. A Emilio Casares, y no a mí, debe Emilio
Serrano el impulso inicial para la tarea. Agradezco también a Carlos Gómez Amat su cálida acogida y la generosa
información relativa a su padre, el admirable Julio Gómez. Doy, por último, especiales gracias al personal de la Biblioteca Juan March, de Madrid, por su comportamiento modélico en el trato al siempre baqueteado
investigador de estos temas.
III
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN 1 1. OBJETO DE ESTUDIO 1 2. FUENTES CONSULTADAS 2 2.1 CENTROS DE DOCUMENTACIÓN 2 2.2 FUENTES DOCUMENTALES 3 2.3 FUENTES HEMEROGRÁFICAS 4 3. ESTADO DE LA CUESTIÓN 4 3.1 LA GENERACIÓN DE LA RESTAURACIÓN 4 3.2 PANORAMA HISTORIOGRÁFICO 6
I. AÑOS DE FORMACIÓN Y PRIMER EJERCICIO PROFESIONAL (1850-‐1881) 16 1. INFANCIA Y PRIMERA JUVENTUD 16 2. DE ALUMNO A PROFESOR 17 3. PRIMERAS OBRAS 22
II. PRIMER ESTRENO EN EL TEATRO REAL: MITRÍDATES (1882) 28 1. LA ÓPERA NACIONAL 28 1.1 EL LARGO Y SINUOSO CAMINO HACIA LA ÓPERA ESPAÑOLA 28 1.2. DIGLOSIA Y ÓPERA NACIONAL 31 2. MITRÍDATES: ANTECEDENTES Y PRODUCCIÓN 34 3. LA OBRA. 39 31. ARGUMENTO Y ESTRUCTURA 39 3.2 DESCRIPCIÓN DE LA PARTITURA 40 4. ANÁLISIS DE LA OBRA 50 4.1 EL LIBRETO Y SU AUTOR 50 4.2 LA MÚSICA Y SU ESTILO 55 5. RECEPCIÓN: ESTRENO, CRÍTICA Y FUNCIONES 68
III. POLÉMICA SOBRE LA ÓPERA ESPAÑOLA Y PENSIONADO DE MÉRITO (1883-‐1889) 74 1. UNA AVENTURA PEDAGÓGICA: EL INSTITUTO FILARMÓNICO 74 2. POLÉMICA SOBRE LA ÓPERA ESPAÑOLA: LAS SESIONES DE LA SOCIEDAD ARTÍSTICO MUSICAL DE SOCORROS MUTUOS 76 3. EN LA REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE ROMA (1885-‐1888) 84 3.1 LA MEMORIA DE PENSIONADO 89 4. OTROS TRABAJOS Y OBRAS MUSICALES HASTA 1890 93
IV. SEGUNDO ESTRENO EN EL TEATRO REAL: GIOVANNA LA PAZZA (1890) 100 1. ANTECEDENTES Y PRODUCCIÓN 100 2. LA OBRA 104 2.1 ARGUMENTO Y ESTRUCTURA 104 2.2 DESCRIPCIÓN DE LA PARTITURA 107 3. ANÁLISIS DE LA OBRA 133 3.1 EL LIBRETO Y SU AUTOR 133 3.2.LA MÚSICA Y SU ESTILO 142 4. RECEPCIÓN: ESTRENO, CRÍTICA Y FUNCIONES 150
V. TERCER ESTRENO EN EL TEATRO REAL: IRENE DE OTRANTO (1891) 159
IV
1. LA ÓPERA ESPAÑOLA EN LOS ALBORES DE LA DÉCADA DE 1890 159 2. ANTECEDENTES Y PRODUCCIÓN 161 3. LA OBRA 165 3.1 ARGUMENTO Y ESTRUCTURA 165 3.2 DESCRIPCIÓN DE LA PARTITURA 167 4. ANÁLISIS DE LA OBRA 174 4.1 EL LIBRETO Y SU AUTOR 174 4. 2 LA MÚSICA Y SU ESTILO 183 5. RECEPCIÓN: ESTRENO, CRÍTICAS Y FUNCIONES 191 6. OTRAS ACTUACIONES DE SERRANO EN 1891. WAGNER DE NUEVO: DEBATE SOBRE LA PROSA EN LOS LIBRETOS 198
VI. AÑOS DORADOS (1894-‐1897) 201 1. ROMANCE DE LA INFANTA ISABEL 201 2. CATEDRÁTICO DE COMPOSICIÓN 205 3. UN HOMENAJE, UN CONCIERTO Y OTRAS COSAS 211
VII. CUARTO ESTRENO EN EL TEATRO REAL: GONZALO DE CÓRDOBA (1898) 217 1. ANTECEDENTES Y PRODUCCIÓN 217 1.1 LAS MEMORIAS DE SERRANO 217 1.2 EL CONTEXTO OPERÍSTICO 218 2. LA OBRA 222 2.1 ARGUMENTO Y ESTRUCTURA 222 2.2 DESCRIPCIÓN DE LA PARTITURA 223 3. ANÁLISIS DE LA OBRA 239 3.1 EL LIBRETO Y SU AUTOR, CON ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL RELATIVO FRACASO DEL IDEAL DE LA ÓPERA ESPAÑOLA 239 3.2 LA MÚSICA Y SU ESTILO 250 4. RECEPCIÓN: ESTRENO, CRÍTICA Y FUNCIONES 259 5. OTROS HECHOS RELACIONADOS CON SERRANO Y SUS OBRAS INSTRUMENTALES 270
VIII. LA REAL ACADEMIA Y LA ESTÉTICA NACIONALISTA DE SERRANO, CON OTROS SUCESOS DIGNOS DE FELIZ RECORDACIÓN (1901-‐1910) 272 1. LA REAL ACADEMIA 272 1.1 INGRESO 272 1.2 DISCURSO DE INGRESO: ESTADO ACTUAL DE LA MÚSICA EN EL TEATRO 272 1.3 DISCURSO-‐RESPUESTA DE ILDEFONSO JIMENO DE LERMA 275 1.4 LA ESTÉTICA NACIONALISTA DE EMILIO SERRANO: UN ENSAYO DE DEFINICIÓN 278 1.5 OTRAS ACTUACIONES ACADÉMICAS DE SERRANO 287 2. EL TEATRO LÍRICO 289 3. … Y UN PUÑADO DE OBRAS OLVIDADAS 294 3.1 CUARTETO EN RE MENOR (1907) 294 3.2 OBRAS SINFÓNICAS 296 3.3 ZARZUELAS 298
IX. UNA ÓPERA ESPAÑOLA EN BUENOS AIRES: LA MAJA DE RUMBO (1910) 300 1. ANTECEDENTES Y PRODUCCIÓN 300 1.1 LAS MEMORIAS DE SERRANO 300 1.2 UN VIAJE A BUENOS AIRES 302 2. LA OBRA 310 2.1 ARGUMENTO Y ESTRUCTURA 310 2.2 DESCRIPCIÓN DE LA PARTITURA 311
V
3. ANÁLISIS DE LA OBRA 338 3.1 EL LIBRETO Y SU AUTOR 338 3.2 LA MÚSICA Y SU ESTILO 351 4. RECEPCIÓN: ESTRENO, CRÍTICA Y FUNCIONES 359 5. OTROS HECHOS RELACIONADOS CON SERRANO 363
X. EPÍLOGO. LOS LARGOS AÑOS FINALES (1912-‐1939) 366 1. HASTA LA JUBILACIÓN: 1912-‐1920 366 1.1 UN HOMENAJE. LABOR PÚBLICA Y DOCENTE 366 1.2 LABOR COMPOSITIVA 372 1.3 JUBILACIÓN 375 2. DESPUÉS DE LA JUBILACIÓN: 1921-‐1932 376 2.1 UN RETIRO ACTIVO Y HONORABLE 376 2.2 LA BEJARANA (1924) 378 2.3 EL ÚLTIMO HOMENAJE (1929) 384 3. EL FINAL 387
XI. CONCLUSIONES 393
BIBLIOGRAFÍA 398
APÉNDICES 413 1. TEXTOS 413 1.1 TEXTOS SOBRE EMILIO SERRANO 413 1.2 TEXTOS DE EMILIO SERRANO 416 2. FONDOS EN BIBLIOTECAS 435 2.1 BIBLIOTECA NACIONAL. 435 2.2 RABASF. 437 2.3 BIBLIOTECA DEL CONSERVATORIO DE MADRID 440 2.4 ARCHIVO – BIBLIOTECA DE LA FUNDACIÓN JUAN MARCH. MADRID 443 2.5 BIBLIOTECA NACIONAL DE CATALUNYA. BARCELONA 443 2.6 ARCHIVO DE LA SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA (SGAE). MADRID 444 2.7 MUSEO NACIONAL DEL TEATRO. ALMAGRO 444 2.8 INSTITUT DEL TEATRE. CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I MUSEU DE LES ARTS ESCÈNIQUES. BARCELONA 444
RESUMEN 445
SUMMARY 446
VI
Criterios de edición de textos.
En la redacción se observan las últimas normas de la Ortografía de la lengua española (RAE, 2010). Salvo los casos que oportunamente se señalan, se conservan la ortografía original y las normas gramaticales vigentes en el momento de la redacción de los textos transcritos. Se han adaptado esos textos a las convenciones gráficas actuales, y se han eliminado (o añadido, en algunos casos), tildes adaptadas a las normas ortográficas mencionadas, para facilitar la lectura. Las omisiones de texto se señalan con puntos suspensivos, o puntos suspensivos entre paréntesis: (…)
Abreviaturas empleadas
BN Biblioteca Nacional
BNC Biblioteca Nacional de Catalunya
ca. circa (aproximadamente)
coord./coords. Coordinador / coordinadores
dir. Director
doc. / docs. Documentos
ed. / eds. Editores
f./ffs. Folio/s
facs. Facsímil
ICCMU Instituto Complutense de Ciencias de la Música
imp. Imprenta
p./pp. Página/s
RABASF Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
RCSMM Real Conservatorio Superior de Música de Madrid
s/f Sin fecha
reed. Reedición
LaM / Lam La mayor / La menor (tonalidad)
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
1
INTRODUCCIÓN
1. Objeto de estudio
La presente tesis se propone como objeto de estudio la figura y la obra operística de Emilio Serrano y Ruíz (1850-‐1939), un compositor hoy en la penumbra, semioculto en los renglones de la historia de la música española de la Restauración a pesar de haber compuesto, a lo largo de su extensa vida, un importante número de obras sinfónicas y de cámara, además de varias zarzuelas y cinco óperas, cuatro de ellas estrenadas en el madrileño Teatro Real—Serrano solo admite comparación en este último aspecto con Arrieta, Chapí y Bretón1—, y una, la última, en el Teatro Colón de Buenos Aires. La importancia de Serrano, por otra parte, no se limita a la labor compositiva, sino que se extiende también al campo pedagógico: titular de la cátedra de composición del Conservatorio de Madrid durante veinticinco años, a lo largo de los cuales formó a buena parte de la generación que Enrique Franco denominó “de los maestros”, entre sus alumnos destacaron figuras de la talla de Conrado del Campo, Julio Gómez o José Subirá, siendo los dos últimos, como veremos, especialmente activos en la defensa de su figura como compositor y como maestro.
Fue precisamente José Subirá quien, en 1939, escribió una monografía a la que tituló Emilio Serrano. Vida y obras, basada en apuntes autobiográficos de su maestro, inacabada por falta de editor. Localizado el manuscrito en la Biblioteca Nacional de Catalunya, nos proponemos dar a conocer los hechos fundamentales de la biografía de Serrano, sus obras, sus opiniones estéticas y su relación vital con el mundo musical de la Restauración, basándonos por un lado en ese manuscrito, y por otro en los datos aportados por nuestra investigación archivística y hemerográfica.
Al proceder así, somos conscientes del riesgo de caer en una clase de investigación musicológica centrada en la ordenación cronológica de los acontecimientos biográficos y los hechos musicales relevantes en la vida de un compositor como un conjunto de hechos exentos, autónomos respecto al contexto social que les da su auténtico sentido2. Asumiremos ese riesgo, convencidos de que nuestra historia musical sigue presentando lagunas de considerable extensión, espacios todavía incomprensiblemente oscuros que exigen trabajos monográficos que estudien la “vida musical” de aquellos compositores que, como Serrano, han ocupado en ella un lugar fundamental, mas no por ello se limitará esta tesis a la presentación aislada de hechos biográficos y musicales.
Creemos que un planteamiento así resultaría reductivo, y que la marcha actual de las disciplinas sociales exige una visión más abierta a otras perspectivas. Por ello nos proponemos adoptar un punto de vista amplio, que permita dar cuenta de las múltiples dimensiones de los hechos musicales relacionados con este importante compositor y pedagogo. De ahí la expresión “vida musical”, que pretende situar de un
1 Entre 1850 y 1900, en el Teatro Real únicamente estrenaron los siguientes autores españoles: Bretón (3 obras, más Tabaré en 1913 y La Dolores en 1915); Chapí (3; más Margarita la tornera en 1909); Serrano (4); Arrieta (3); Zubiaurre (2); Fernández Grajal (1); y Antonio Santamaría (1). Queda en duda la oportunidad de incluir en esta lista al cubano Gaspar Villate, que estrenó en 1885 Baldassare. 2 Carmen Rodríguez Suso ha denominado “evenemencial” esta clase de trabajos. Véase: “El maestro Francisco Escudero, la vida musical en el país vasco y el mecenazgo institucional en la música española del siglo XX”, en Revista de Musicología, XXVII, 2 (2004).
Emilio Fernández Álvarez
2
modo más significativo su tarea, sin considerarla únicamente como hecho sonoro o compositivo.
Por lo que se refiere al análisis de sus obras, hemos decidido limitar nuestra investigación específicamente musical a las cinco óperas estrenadas de Serrano, prescindiendo de sus obras sinfónicas o de cámara, por tres razones: en primer lugar, nuestro interés específico en el teatro lírico; en segundo lugar, por la necesidad material de acotar un campo de investigación ya de por sí demasiado amplio, y, en tercer lugar, porque simultáneamente con nuestra investigación, se está llevando a cabo otra sobre el mismo autor en la Universidad de Oviedo, bajo la dirección de la doctora María Encina Cortizo, centrada en su obra instrumental.
Además de una panorámica biográfica del compositor y un análisis pormenorizado de sus partituras operísticas que permita sustentar juicios estéticos sobre bases rigurosas, serán por tanto otros objetivos fundamentales de este trabajo el estudio de la génesis y difusión de cada obra y de su recepción a través de la consulta de fuentes hemerográficas; el análisis, insertado en un marco hermenéutico coherente, de sus escritos teóricos sobre el teatro lírico, de modo que podamos comprender mejor su posición y trayectoria en la ambiciosa tarea generacional de construcción de la ópera nacional, y el estudio de su labor pedagógica, de modo que nos permita calibrar su influencia en la vida musical de las generaciones posteriores.
2. Fuentes consultadas
2.1 Centros de documentación
Relacionamos a continuación, por orden alfabético, los centros de documentación consultados para la realización de la presente tesis:
Archivo-‐Biblioteca de la Fundación Juan March. Madrid Archivo de la Sociedad General de Autores de España (SGAE). Madrid. Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Geografía e Historia. Biblioteca de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (RABASF). Madrid. Biblioteca del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid (RCSMM). Biblioteca Nacional (BN). Madrid. Biblioteca Nacional de Catalunya. Barcelona. Hemeroteca Municipal. Madrid. Hemeroteca Nacional. Madrid. Institut del Teatre. Centre de Documentació i Museu de les Arts Escéniques. Barceona Museo nacional del Teatro. Almagro De los centros citados destacamos por su importancia para este trabajo la Biblioteca
de la RABASF, en Madrid, y la Biblioteca Nacional de Catalunya, de Barcelona, bibliotecas entre las que ha quedado repartido un Legado Subirá con documentación relevante sobre Serrano; la biblioteca del RCSMM, que guarda el cuerpo principal de sus obras, incluyendo sus óperas; el Archivo de la Fundación Juan March, que custodia los legados Julio Gómez y Carlos Fernández Shaw, con fondos y documentación también directamente relacionados con Serrano y, por último, la Hemeroteca de la Biblioteca Nacional, de Madrid, en la que pudimos llevar a efecto nuestro vaciado de prensa.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
3
2.2 Fuentes documentales
Entre las fuentes primarias utilizadas para la elaboración de esta tesis destacan, además de las partituras manuscritas de sus cinco óperas y la diversa documentación profesional sobre Serrano, conservada en la biblioteca del RCSMM, los “documentos sobre la vida y la obra de Emilio Serrano Ruiz, legados a José Subirá y este a la Academia”, que forman parte del legado Emilio Serrano custodiado en la RABASF3.
Este legado está formado por cinco legajos. Uno de ellos, rubricado “Varios”, contiene los apuntes de Serrano que, en cuartillas manuscritas, conforman sus Memorias. Los demás legajos llevan como rúbricas: “Crítica de obras”; “Concierto 1912 y Homenaje 1929”—con recortes de prensa sobre estos dos acontecimientos biográficos—; “Documentos referentes al maestro Emilio Serrano” y “Escritos didácticos”, que contiene, entre otros escritos, el Prontuario teórico de la Armonía y la conferencia La enseñanza musical. En la RABASF se guarda también el discurso de ingreso de Serrano en esta Institución, en 1901, y sus respuestas a los discursos de ingreso de otros académicos, así como su Memoria sobre el estado de la música en Europa, escrita como parte de sus obligaciones de pensionado de la Academia de Roma.
Debemos destacar en este apartado sobre las fuentes utilizadas el ya mencionado borrador de una monografía sobre Serrano, escrita por José Subirá. Localizado en la Biblioteca Nacional de Catalunya, este borrador, titulado Emilio Serrano (1850-‐1939). Vida y obras, estuvo a punto de ser publicado en la Biblioteca de Artistas (o Músicos) Españoles Contemporáneos, en 1940. En el Prólogo, y tras recordar las visitas semanales que Subirá y el Académico Emilio Cotarelo efectuaban semanalmente al domicilio de Serrano—en la calle San Quintín número 4, “donde el venerable compositor ha tenido su vivienda durante medio siglo”—, explica Subirá cómo “a tenaces requerimientos míos, subrayados por una eficaz insistencia de Cotarelo, Serrano resolvió escribir sus memorias. Dada su longevidad, convinimos en que él las trazaría sin preocuparse de plan u orden previo, ni de primores literarios que le hubieran quitado tiempo y dado fatiga. Yo publicaría esos materiales, los clasificaría y reconstruiría mediante los empalmes y desgloses oportunos. Y así se ha hecho utilizando muchísimas cuartillas que Serrano llenó y que yo guardo amorosamente, como un hijo puede guardar una reliquia paterna” 4.
Redactado en los meses de junio a octubre de 1939, este trabajo, que añade a las memorias del compositor importantes reflexiones de Subirá, se estructura no de modo cronológico, sino temático; de ahí su división en dos partes, la primera titulada La carrera profesional y la segunda La creación artística5. A éstas se añade un apéndice con Pensamientos, juicios, evocaciones y anécdotas del maestro E. Serrano, dos índices con los contenidos de los dos Cuadernos de autógrafos del maestro D. Emilio Serrano
3 Consta en el Inventario del Archivo General de la Academia con la signatura 6-‐82-‐1. 4 El proyecto se remonta a 1933, como consta en la Carta-‐Prólogo escrita por Serrano, que comienza: “7 de julio de 1933. Mi querido Pepe: sé que te equivocas al obligarme, por el cariño que me tienes—y como consecuencia del mismo por la gratitud que te debo, pues la gratitud es la cuerda que más vibra en mi alma—, a que escriba los recuerdos de mi vida de músico…”. 5 La carrera profesional presenta en capítulos no ordenados cronológicamente (“Profesor de cámara de la Infanta Doña Isabel”; “En la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando”…) aspectos fundamentales de la vida de Serrano. La creación artística se ocupa individualizadamente de las obras. Nosotros reordenaremos la información proporcionada por este importante trabajo, adaptándola a la estructura de esta tesis y subrayando el entramado de relaciones entre biografía y obra.
Emilio Fernández Álvarez
4
donados por este a Subirá, y una relación de Noticias bibliográficas de obras españolas citadas por don Emilio Serrano y Ruiz en la memoria de pensionado (1885-‐1887).
Dada su importancia para esta tesis, en lo sucesivo denominaremos Manuscrito
Subirá, o simplemente Manuscrito, a este borrador. Lo distinguiremos así de las Memorias de Serrano, o Memorias—los apuntes biográficos manuscritos del compositor—, que citaremos como tales siempre que sea necesario.
2.3 Fuentes hemerográficas
Sin renunciar a la investigación hemerográfica en torno a hechos relevantes en la vida de Serrano (nombramientos, homenajes, relaciones sociales y familiares, publicaciones, muerte), nuestro vaciado de prensa se ha centrado en los estrenos de las cinco óperas de Serrano, considerando el período comprendido entre el año anterior y el año posterior a cada fecha de estreno. Se ha rastreado de esta manera un amplio abanico de publicaciones diarias madrileñas, vaciando no solo la prensa de gran tirada, como La correspondencia de España, El Imparcial, El liberal, La Época o el Heraldo de Madrid, sino también prensa de menor circulación, como La iberia, La correspondencia musical, El globo, La ilustración española y americana, Madrid cómico, El País, Nuevo mundo o La correspondencia militar.
Nos hemos propuesto de este modo abarcar un amplio espectro ideológico que cubra tanto a la prensa monárquico-‐conservadora, o canovista (La Época) como la prensa sagastina (La Iberia), democrática (El Imparcial), independiente (La Correspondencia de España), liberal (El liberal, El Heraldo de Madrid), posibilista de Castelar (El Globo), militar (La correspondencia militar) o republicana (El País).
Por último, se ha descartado la idea de engrosar innecesariamente el presente estudio reproduciendo íntegros los numerosos artículos localizados, optándose por resumir el material encontrado, y citando textualmente solo los comentarios que nos parecían indispensables, o los párrafos que considerábamos de especial interés para el estudio de la recepción de las obras de Serrano.
3. Estado de la cuestión
3.1 La generación de la Restauración
Para muchos historiadores—entre ellos José María Jover, uno de los principales artífices del término—, la Edad de Plata de la cultura nacional abarcaría el período 1868-‐1931, teniendo como punto de inicio la revolución de 1868. Martínez Cuadrado, basándose en conceptos significativos como los de generación (empleados por Ortega
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
5
y su escuela) o espacio generacional (que para Tierno Galván representa un tiempo en el que conviven tres generaciones), considera por su parte que la primera generación de la Edad de Plata, la de 1868, extendería su influencia hasta 1898, durante un período de treinta años6.
Aceptando ambas premisas como marco ordenador, la Generación del 68 agruparía por tanto a personajes tan relevantes para los propósitos de esta tesis como Pérez Galdós (nacido en 1843), Leopoldo Alas (1852), Emilia Pardo Bazán (1851), Palacio Valdés (1853), Menéndez Pelayo (1856), Joaquín Costa (1846), Francisco Pradilla (1848), Antonio Maura (1853), Pablo Iglesias (1850) y Ramón y Cajal (1852), e incluiría figuras de enlace con la generación anterior como Juan Valera (1824) y José de Echegaray (1823). Entre los músicos, incluiría a Federico Chueca (1846), Gerónimo Giménez (1854), Miguel Marqués (1843), Manuel Nieto (1844), Joaquín Valverde padre (1846) y Apolinar Brull (1845), además de Tomás Bretón (1850), Ruperto Chapí (1851) y Emilio Serrano (1850). La conexión con el grupo generacional anterior vendría dada por figuras como Felipe Pedrell (1841) y Fernández Caballero (1835).
Luis G. Iberni, adoptando un punto de vista más centrado en la música, ha propuesto una ordenación generacional en torno al acontecimiento diferenciador la Revolución de 1868, estableciendo una división en cuatro grupos7:
a) Miembros de mayor edad, pertenecientes a la generación “romántica”, como Hilarión Eslava (1807-‐1878).
b) Hombres maduros, que prepararon o dirigieron la revolución y que intervinieron en ella, que formarán parte del grupo de restauradores de la Monarquía y que podría denominarse Generación del 68, con Arrieta, Barbieri, Monasterio o Gaztambide como modelos.
c) Los jóvenes, espectadores del acontecimiento y que viven sus consecuencias. Equivaldrían a la Generación de la Restauración, y sus principales representantes serían Chapí y Bretón.
d) Los todavía niños, que no pudieron ni intervenir ni comprender el acontecimiento. Formarán el grupo de la Generación del 98.
La etiqueta “Generación de la Restauración” es sin duda más adecuada que “Generación del 68” para incluir a los músicos como Chapí, Bretón y Serrano, nacidos en torno a 1850, pues sobre todos ellos, como apunta Celsa Alonso, “planean los ideales regeneracionistas de un Macías Picavea, el tradicionalismo de un Menéndez Pelayo, los avances científicos de Ramón y Cajal, la ansiada reforma agraria o la tesis del cirujano de hierro de Joaquín Costa, las novelas y episodios naciones de Galdós, la poesía conceptual del ya anciano Campoamor, la proyección del teatro social de Joaquín Dicenta, el krausismo de Giner de los Ríos, el nacimiento del socialismo español o el espíritu reformista de la Institución Libre de Enseñanza”8.
Desde el punto de vista musical, Iberni señala que, frente a la formación italianizante, con mucho de autodidactismo, de la generación anterior (la de Barbieri, Pedrell y Caballero), el hecho que marcó musicalmente a la generación de la Restauración fue la creación, por influencia del 68 y de la Primera República, de los pensionados en Roma, que permitieron a músicos como Chapí, Bretón, Emilio Serrano, 6 Miguel Martínez Cuadrado: La burguesía conservadora 1874-‐1931. Cap. 5: “La Edad de Plata de la cultura nacional”. 7 Luis G. Iberni: Ruperto Chapí. Memorias y escritos. Madrid, Instituto Complutense de Ciencias Musicales, DL 1995. 8 Celsa Alonso: “Ruperto Chapí ante la encrucijada finisecular”, en Cuadernos de Música Iberoamericana. Madrid, ICCMU, 1996.
Emilio Fernández Álvarez
6
Giménez o Marqués, coronar una formación técnica superior y “recibir enseñanzas en destacados centros europeos”. Además, y del mismo modo que en el resto de Europa, esta generación quedó marcada por “la imponente sombra de Wagner”, y por la “existencia de un nacionalismo musical que sacudía, en una u otra medida, a todo el continente”.
Finalmente, y respecto a las circunstancias sociales en las que desarrollaron su labor estos compositores, apunta Iberni:
A lo largo del último tercio del siglo XIX, el autor español tenía básicamente tres caminos de subsistencia, que estaban además bastante interrelacionados: la enseñanza, el virtuosismo o el teatro. Ni la música sinfónica ni desde luego la de cámara permitían una posibilidad de vida con cierta dignidad.
La mayoría de los compositores, salvo casos concretos como Albéniz o Sarasate, ejemplos evidentes de virtuosos que recorrían toda Europa, no tuvieron más remedio que ubicarse en los otros dos campos, alternándose en la medida de sus posibilidades en los casos de Bretón y Emilio Serrano. Las limitaciones de la enseñanza obligaban a la ubicuidad más absoluta.
De ahí que una de las características comunes a casi todos los autores de la Generación de la Restauración es su vinculación con el mundo escénico. Tangencialmente podían escribir música sinfónica, lo mismo que escribirán también música de cámara (sobre todo los más serios, es decir, Serrano, Bretón y Chapí), pero en líneas generales estamos ante un grupo de autores lírico-‐dramáticos.
3.2 Panorama historiográfico
La primera referencia historiográfica a la figura de Emilio Serrano y Ruiz la ofrece en 1880 el Diccionario de efemérides de Baltasar Saldoni9, que en su entrada 13 de marzo, 1850, da cuenta de su nacimiento en la ciudad de Vitoria, destacando después sus tres primeros premios en piano, armonía y composición en la Escuela Nacional de Música (el Conservatorio de Madrid), “todos por unanimidad de votos, cuya circunstancia son rarísimos”. Añade Saldoni una reseña sobre sus primeras obras para piano y su nombramiento en 1878 como profesor auxiliar de solfeo en el Conservatorio, con el sueldo anual de mil pesetas. Tras señalar su confianza en que “no se dormirá sobre los primeros lauros recogidos, y que ambicionará aún otros mayores, que sin duda con su aplicación obtendrá”, Saldoni, en nota a pie de página, hace una referencia a la primera ópera de Serrano, Mitrídates, aún no representada en el momento de publicación de su Diccionario: “Efectivamente, en noviembre de 1879 presentó una ópera al Teatro Real, que, aprobada por un jurado nombrado por el Gobierno, no sabemos por qué no se ha cantado ya…”.
En 1881, un año después de la aséptica anotación de Saldoni, y apenas tres meses antes del estreno de Mitrídates, el brillante e influyente crítico musical Antonio Peña y Goñi10 escribía el prólogo de su importante libro La ópera española y la música dramática en España 11 y, curiosamente, no consideraba necesario incluir a Serrano entre los jóvenes que, liderados por Chapí y Bretón, batían armas en favor de la ópera
9 Baltasar Saldoni, Baltasar: Diccionario biográfico-‐bibliográfico de efemérides de músicos españoles. Madrid, Imprenta de d. Antonio Pérez Dubrull, 1880. 10 Antonio Peña y Goñi (1846-‐1896) fue compositor, crítico musical, musicólogo y crítico taurino, además de divulgador del deporte de la pelota vasca. Gran defensor de la figura de Richard Wagner y paladín de Ruperto Chapí en el Madrid de la Restauración, su obra más importante fue La ópera española y la música dramática en España en el siglo XIX, publicada en Madrid en 1881. Su figura y sus opiniones tendrán amplia presencia en los próximos capítulos. 11 Antonio Peña y Goñi: La ópera española y la música dramática en España en el siglo XIX. Apuntes históricos. Madrid, Imprenta y estereotipia de El liberal, 1881, (reed. facs. Madrid, ICCMU, 2003).
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
7
española12. Solo en el último capítulo de su libro, redactado tres años después del estreno de Mitrídates, el famoso crítico hacía referencia a Serrano al señalar: “Representadas en condiciones deplorables y ante la indiferencia de abonados poco dispuestos a los puntos de vista relativos, el Mitrídates del Sr. Serrano y El príncipe de Viana de D. Tomás Fernández Grajal, han tenido en el regio coliseo existencia pasajera”.
Adelantemos desde ahora mismo que esta dificultad de Serrano para “hacerse ver” al lado de Chapí y Bretón, las dos grandes figuras del teatro lírico de la Restauración, será una de las constantes de su biografía artística. Y verdaderamente, más allá de la crítica provocada por el estreno puntual de cada una de sus obras, la labor de Serrano como operista ha encontrado un eco más bien escaso en la bibliografía.
En 1914, por ejemplo, publicaba Luis Villalba Muñoz el primer volumen de su libro sobre Los más principales músicos españoles, pertenecientes al final del pasado siglo13, sin incluir a Serrano, aunque, ciertamente, tampoco a Tomás Bretón. Y Rogelio Villar, en sus conferencias del Ateneo en 193014, se refería a Serrano escuetamente como “compositor castizo”, mientras Matilde Muñoz, en 194615, tras explicar que la ópera española “era el escollo en que se habían estrellado los afanes y los esfuerzos de los compositores españoles”, ponía como ejemplo a Emilio Serrano, que “vio perecer, como flor de un día, su Gonzalo de Córdoba”. Para todos ellos, Serrano, muerto en 1939, es una sombra apenas ya reconocible, un eco perdido entre las muchas esquinas del Teatro Real.
Los factores que explican esta falta de reconocimiento son diversos, pero sin duda entre ellos se encuentra el profundo malestar con los valores y la cultura de la Restauración que se impuso tras el desastre colonial. La nueva sensibilidad fin de siglo, la de los miembros de la generación del 98, dio la espalda con dureza a las aspiraciones y los logros de la generación anterior: hay mucho de provocación en el hecho de que Pío Baroja, a pesar de su repulsa por el bajo nivel cultural de España, tuviese en Chueca a su músico preferido, por encima de Chapí o de Bretón. Ese rechazo fue tanto o más profundo entre los miembros de la generación de 1914, y queda bien simbolizado en Ortega y Gasset, cuya conferencia «Vieja y nueva política» contiene algunos de los juicios globales más duros que se han emitido sobre la historia española de la segunda mitad del siglo XIX. En frase que todavía resuena al cabo de los años, Ortega concluye que “la Restauración, señores, fue un panorama de fantasmas y Cánovas el gran empresario de la fantasmagoría”.
Entre los músicos, el rechazo generacional (la línea Pedrell-‐Falla-‐Salazar), ganó en profundidad a partir de la segunda década del siglo XX con el triunfo, al menos intelectual, de los círculos modernistas, que negaron a Serrano el pan y la sal, es decir, no solo su valor como compositor, sino incluso el reconocimiento como maestro. En 1923, por ejemplo, Rogelio Villar, en su recopilación de Músicos españoles 12 “Arderíus en la Zarzuela promete la ópera española. La empresa del teatro de Apolo reúne elementos importantes para rendir culto único y exclusivo al drama lírico español. Chapí, Bretón, Llanos, Jiménez Brull y otros, llenan de notas el papel rayado. Arrieta arregla La conquista de Granada, y convertirá en ópera su Grumete…” 13 Luis Villalba Muñoz: Últimos músicos españoles del siglo XIX: semblanzas y notas críticas de los más principales músicos españoles, pertenecientes al final del pasado siglo: Uriarte, Aróstegui, P. Guzmán, J. M. Úbeda, Monasterio, Sarasate, Chapí, Olmeda, Caballero, Chueca, Albéniz, Salvador Giner, Juan Montes. Vol. I. Madrid, Ildefonso Alier, 1914. 14 Rogelio Villar: La música y los músicos españoles contemporáneos. Conferencias leídas en el Ateneo de Madrid. San Sebastián, Casa Erviti, (ca. 1930). 15 Matilde Muñoz: Historia del Teatro Real. Madrid, Tesoro, 1946.
Emilio Fernández Álvarez
8
(compositores y directores de orquesta), presentaba a Conrado del Campo, alumno de Emilio Serrano, como un compositor de quien puede decirse “que se ha formado (como la mayoría de los compositores españoles actuales dignos de ese nombre) a sí mismo, en su cuarto de trabajo, con sus libros”16. Y daba después la palabra al propio del Campo, que recordaba cómo en la clase de “la divina y amada composición” había sido “un díscolo, un inquieto, un impaciente, un desasosegado…”. Sin referirse a nadie en concreto, pero tras criticar duramente algunas opiniones escuchadas de “labios para mí autorizados por aquel entonces”, del Campo decía:
Al concluir mis cursos académicos, conquisté gloriosamente mi primer premio de composición. Para ello hube de escribir en clausura, un motete y una escena dramática, con concertante, dicho en más humildes términos, cuyo asunto, sometido al patrón tradicional en tal género de trabajos, consistía en un noble guerrero, que, batallando con sus enemigos, cogía prisionero a un galán enamorado hasta la muerte de la tiple. Ésta, que suspiraba también por el galán vencido, imploraba su perdón; el barítono no accedía; el tenor gritaba, enfurecíase el barítono, lamentábase la tiple, intervenía el coro y concluía la página con gran derroche de sonoridad y gritería, y con su calderón a la manera italiana. Yo, que era un romántico, no hallaba bien que fuese un concertante el mejor ejemplo que pudiera ofrecer como prueba final de sus estudios ni como demostración de sus facultades creadoras y de su temperamento, un joven artista de fin del siglo XIX, pero se exigía y eso hube de realizar17. ¿Es Serrano el objeto de las burlas de del Campo? Si lo es, extraña realmente que
un wagneriano como él rechace toda influencia de un compositor que se mostró siempre, como veremos a lo largo de estas páginas, como un prudente aunque sincero admirador de la música de Wagner, cuya música ayudó a difundir desde sus clases de composición.
Más graves, incluso hirientes, resultan las valoraciones negativas de Serrano como maestro vertidas por Henri Collet y Adolfo Salazar, que en 1927 escribieron dos importantes libros para el concurso convocado por el Instituto de Estudios Hispánicos de París, ambos con la pretensión de dar una visión de conjunto sobre la reciente historia musical española. Resultó premiado el de Collet, L’essor de la musique espagnole au XXº siècle18, siendo el de Salazar editado poco después bajo el título La música contemporánea en España19.
En el libro premiado, Collet entierra primero a Serrano como compositor en una nota a pie de página del Capítulo IV, epígrafe “neo romanticismo nacionalista”, incluyéndolo entre los compositores vascos—una falsa tendencia historiográfica sobre la que más adelante haremos algunas aclaraciones—, si bien señalando que “no dejó una obra especialmente vasca”20. Y luego añade:
Conrado del Campo naquit à Madrid en 1879, mais une enfance ècoulèe dans un petit village de Navarre devait le prèserver de la corruption d’une capitale entre toutes frivole. Son maître, au
16 Rogelio Villar: Músicos españoles (compositores y directores de orquesta). Madrid, Mateu ¿1920?, p. 33. 17 Rogelio Villar: Músicos españoles…, p. 376. 18 Henri Collet: L’essor de la musique espagnole au XXº siècle. Editions Max Eschig, París, 1929. 19 Adolfo Salazar, La música contemporánea en España, Madrid, La Nave, 1930. Edición facs.: Ethos música, Universidad de Oviedo, 1982. 20 Henri Collet: L’essor…, p. 111: “Car Emilio Serrano, né a Vitoria, en 1850, n’a pas écrit d’oeuvre spècialement basque. Ses opèras: Irene de Otranto, Gonzalo de Cordoba, La Maja de Rumbo, comme ses poèmes symphoniques: La Sortie de D. Quichote, Les Moulins à Vent, etc… apparaissent de type plus gènèral” (“Porque Emilio Serrano, nacido en Vitoria en 1850, no escribió una obra especialmente vasca. Tanto sus óperas Irene de Otranto, Gonzalo de Córdoba, La Maja de Rumbo, como sus poemas sinfónicos La salida de D.Quijote, Los molinos de viento etc., se nos muestran como obras de tipo más general”).
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
9
Conservatoire, fut Emilio Serrano; mais que pouvait-‐il apprendre de ce pauvre homme sans culture? Conrado del Campo s’est formè tout seul21. ¡Pobre hombre sin cultura! ¿Era esta, quizá, la opinión de Conrado del Campo,
transmitida a su, de tiempo atrás, buen amigo Collet? Sea como fuere, al menos Collet reconocía a Serrano como profesor de del Campo en el conservatorio, una circunstancia que, siguiendo la huella de Rogelio Villar, silenciaba en su libro Adolfo Salazar: “Formado [Conrado del Campo] en España, sin contacto con el mundo musical exterior en los años de su juventud, concentrado dentro de sí mismo, se desarrolló a sus propias expensas, en autodidacta. Esto explica esa falta de ventilación que puede encontrarse en su música, y que ya se reprochó al romanticismo intimista”22.
Salazar se olvida también del magisterio de Serrano al tratar a figuras como Facundo de la Viña23—de quien afirma que, como “castellanista entusiasta”, es el heredero directo de las enseñanzas de Federico Olmeda—, María Rodrigo y Francisco Esbrí, por no hablar de Julio Gómez, a quien ni siquiera cita en su libro, si bien son conocidas las diferencias personales que los separaban. Veinte años más tarde, en su monografía La música de España, desde el siglo XVI hasta Manuel de Falla24, publicada en 1953, no se acuerda Salazar de Serrano más que para incluirlo, en nota a pie de página, en una apretada lista de operistas, citando sus obras Giovanna la pazza y Gonzalo de Córdoba.
El ostracismo al que Salazar, gran muñidor del modernismo, condena a Serrano, prende en las décadas centrales del siglo. Como caminando de puntillas, Gilbert Chase hace en 1941 una mención a Serrano como maestro de composición de Conrado del Campo, sobre cuyo casticismo, concede, “quizá tuvo alguna influencia” 25. Un año más tarde, Carlos Bosch, afín a Adolfo Salazar, presenta a Conrado del Campo y a Joaquín Turina como alumnos aventajados del conservatorio, impotentes frente a los profesores reaccionarios (¿Serrano entre ellos?) que sonreían al presentar a sus alumnos la partitura de La Favorita26.
Mención aparte merece Federico Sopeña, que presenta una visión muy negativa del siglo XIX en su Historia de la música española contemporánea 27 de 1958, una valoración hoy en clara revisión musicológica28. En su libro, significativamente, no se menciona ni una sola vez a Serrano. Años después, en su Historia crítica del Conservatorio de Madrid29 (1967), se acordaba de Serrano únicamente para señalar que, durante la etapa de Jesús de Monasterio como director, “una nueva generación
21 “Conrado del Campo nació en Madrid en 1879, pero pasó su infancia en una pequeña ciudad de Navarra, a fin de protegerlo de una capital particularmente frívola. Su maestro en el Conservatorio fue Emilio Serrano; pero, ¿qué podía aprender él de este pobre hombre sin cultura? Conrado del Campo fue un autodidacta”. (Ibídem, epígrafe Le franckisme ou le straussisme de Lara, La Viña, Arregui et del Campo, p. 136). 22 Adolfo Salazar, La música contemporánea en España…, p. 228. 23 Adolfo Salazar, La música contemporánea en España…, “Nacionalismo y Regionalismo”, p. 274. 24 Adolfo Salazar: La música de España. Desde el siglo XVI a Manuel de Falla, Madrid, Espasa-‐Calpe, Colección Austral, 1972. 25 Gilbert Chase: La música de España. De Alfonso X a Joaquín Rodrigo. Madrid, Prensa Española, 1982 (original inglés de 1941). 26 Carlos Bosch: Mnéme. Anales de música y sensibilidad. Madrid, Espasa Calpe, 1942. 27 Federico Sopeña Ibáñez: Historia de la música española contemporánea. Madrid, Rialp, 1976 (1ª edición, 1958). Capítulo I, “Un pobre legado”. 28 En el cap. I puede leerse: “Trabajosamente reivindicamos un poco a la música española del siglo XVIII y algo, aunque no mucho, nos queda entre las manos… Pero el siglo XIX, musicalmente, no tiene defensa posible, y su nada es también exponente de lo que el siglo es, política, socialmente en España”. 29 Federico Sopeña Ibáñez: Historia crítica del Conservatorio de Madrid. Capítulo VIII: “Etapa Monasterio (1894-‐1897)”. Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia, 1967.
Emilio Fernández Álvarez
10
aparece entre los profesores: Emilio Serrano, músico palaciego, será desde su cátedra uno de los paladines de la ópera nacional”.
Atravesando como un tímido rayo de luz este ominoso cúmulo de omisiones y críticas más o menos veladas se vislumbra, aquí y allá en la bibliografía, un cierto reconocimiento social y académico a quien fuera durante veinticinco años catedrático de composición del conservatorio madrileño. Así, la Enciclopedia Espasa30 incluía en su edición de 1927 una amplia biografía de Serrano, ilustrada con una fotografía del ya casi octogenario maestro, que fue sin duda la fuente principal de información biográfica sobre el compositor en publicaciones posteriores, como el Diccionario enciclopédico de la música de la Central Catalana de Publicaciones31, el Diccionario de la música de Pena y Anglés32, o El mundo de la música33 de Sandved y Ximénez de Sandoval. Tras reseñar cumplidamente sus obras, cargos y nombramientos honoríficos, la Espasa coronaba la biografía de Serrano con la siguiente opinión de Manrique de Lara sobre su música: “La melodía fluye en el pensamiento y en la pluma con lozana espontaneidad bajo formas depuradas de toda sequedad y limpias de todo escolasticismo”. La entrada dedicada a Serrano, que reproducimos completa en los Apéndices que cierran este trabajo34, terminaba señalando que el maestro “posee un estilo noble, un sello inconfundible de distinción, gran fecundidad de ideas, generalmente inspiradas, y una loable honradez de procedimientos, lo que avalora extraordinariamente toda su producción artística”. Curiosamente, la Enciclopedia no ofreció nueva información sobre Serrano ni en su Apéndice de 1933 ni en sus sucesivos Suplementos, razón por la cual nunca llegó a registrar la fecha de su muerte.
La labor operística de Serrano quedó asimismo reconocida en cuatro números de la revista Musicografía35 que vieron la luz a lo largo de 1934 y 1935, solo unos años antes de su muerte en 1939, en artículos firmados por el propio compositor. El número 19, bajo el título Mi ópera Mitrídates, incluía una Nota de Redacción en la que encontramos por primera vez una referencia a las Memorias de Serrano: “A insistentes requerimientos de dos historiadores de la música—el insigne don Emilio Cotarelo y el fiel discípulo José Subirá—don Emilio Serrano está escribiendo las memorias de su vida”. Esas Memorias, base de la monografía de Subirá nunca publicada, y de las que la revista ofrecía las primicias, se ensalzaban como testimonio de una época “en la que las tres figuras culminantes en el campo de la lírica española eran don Ruperto Chapí, don Tomás Bretón y don Emilio Serrano”.
Pero más allá de estas muestras casi formales de reconocimiento, la visión negativa de Serrano ofrecida por la crítica modernista contrasta con la viva defensa de su figura, asumida tras la muerte del compositor por su dos grandes paladines, sus discípulos José Subirá y Julio Gómez.
En efecto, el gran musicólogo José Subirá igualaba en 1945 a Serrano y Bretón, en su Historia de la música teatral en España, como “eminentes propulsores de la ópera nacional”, sin olvidar apuntar las fechas de estreno de las óperas de Serrano, ni 30 Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-‐Americana, Madrid, Espasa Calpe, 1908. Volumen 55 (1927) 31 Diccionario Enciclopédico de la Música. Barcelona, Central Catalana de Publicaciones. 2ª edición, 1947 (1ª edición, 1940). 32 Joaquín Pena e Higinio Anglés: Diccionario de la Música Labor. Barcelona, Labor, 1954. 33 K. B. Sandved y F. Ximénez de Sandoval: El mundo de la música. Madrid, Espasa Calpe, 1962. 34 Apéndices, “Textos sobre Emilio Serrano”, número 1. 35 Revista Musicografía: nº 19 (Mi ópera Mitrídates; 1934), nº 22 (Mi ópera Doña Juana la loca; 4 de febrero 1935), nº 27 (Mis óperas Irene de Otranto y Gonzalo de Córdoba; 13 de julio 1935), nº 32 (Mi ópera La maja de rumbo; diciembre 1935); Monóvar (Alicante).
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
11
reseñar su labor como profesor de Composición en el Conservatorio de Madrid36. En su Historia y anecdotario del Teatro Real37 de 1949, ofrecía información sobre cada una de las óperas de Serrano y las circunstancias de estreno, información que más tarde ampliaría en otras publicaciones. El tono afectuoso con el que Subirá se refirió siempre a Serrano queda de manifiesto en el siguiente párrafo, a propósito de una de sus óperas: “Ese Gonzalo de Córdoba pasó al archivo, sin que los empresarios y directores artísticos volviesen a recordarlo para nada malo, ni para nada bueno. Pero su música me solaza en mi hogar, cuando la toco al piano, poniendo en el atril una partitura manuscrita. Por algo fue Serrano uno de mis más queridos maestros”38.
De 1953 es su Historia de la música española e hispanoamericana39, donde Subirá calificaba de nuevo a Tomás Bretón y a Emilio Serrano como “celosos campeones de la ópera española”, y de 1962, Las cinco óperas del académico D. Emilio Serrano40, basadas en los ya mencionados artículos publicados en 1934 y 1935 por la revista Musicografía. Tanto Emilio Serrano como José Subirá fueron, por otra parte, miembros de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que publicó en 1977 un Homenaje dedicado a ambos41, con ocasión de la donación a la Academia de los documentos que hoy forman el Legado Subirá en esa Institución. En ese Homenaje, Subirá recuerda una vez más los vínculos afectivos que le unieron a su maestro en los últimos años de su vida, y cómo este le regaló obras literarias, partituras autógrafas dedicadas y sobre todo los manuscritos de su autobiografía, fechados en 1933, y conservados en la mencionada institución madrileña.
Fue el reconocimiento a su labor compositiva, además del afecto personal, lo que llevó a Subirá a considerar como labor musicológica de importancia la publicación de las Memorias de Serrano, a las que la revista Musicografía, como hemos visto, se refería ya en 1934. Frustrada esta publicación, y como si temiese el olvido de su trabajo, las referencias a estas Memorias aparecen a intervalos regulares a lo largo de sus obras posteriores. Así, en su Historia y anecdotario del Teatro Real, cuando refiriéndose al estreno de Mitrídates, afirma: “Don Emilio Serrano fue mucho más tarde mi catedrático de Composición en el Conservatorio madrileño, y cuando, ya octogenario, escribió para mí unas Memorias, que, enlazadas con otros recuerdos suyos, expuestos verbalmente, confío publicar algún día, consagró su pluma largo espacio a esta obra juvenil, la cual parecía profetizar un porvenir brillante y sin tropiezos”42. Y en otro lugar de la misma obra: “Ésta y otras anécdotas, referidas las más a los años estudiantiles del cantante roncalés (Gayarre), me fueron narradas por el maestro Serrano y se incluyen en la biografía—inédita desde 1939—que escribí en torno a ese maestro, cuya existencia está vinculada en buena parte al Teatro Real”43. También en la mencionada Historia de la música española e hispanoamericana insistía en que “para mí escribió—octogenario ya—unas Memorias de su vida que conservo manuscritas en mi biblioteca particular”. Y en La música en la Academia, historia de 36 José Subirá: Historia de la música teatral en España. Barcelona, Labor, 1945. 37 José Subirá: Historia y anecdotario del Teatro Real. Madrid, Editorial Plus Ultra, 1949. 38 José Subirá: Historia y anecdotario…, p. 498. 39 José Subirá: Historia de la música española e hispanoamericana. Barcelona, Salvat, 1953, pp. 697-‐8. 40 José Subirá: “Las cinco óperas del académico D. Emilio Serrano”, en el Boletín de la Real Academia de San Fernando. Separata de ACADEMIA. Segundo semestre de 1962. Madrid, RABASF, 1962. 41 “Dos homenajes filarmónicos: Homenaje al musicólogo D. José Subirá. Homenaje al compositor D. Emilio Serrano”, en Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, segundo semestre de 1977, número 45. 42 José Subirá: Historia y anecdotario…; p. 317. 43 José Subirá: Historia y anecdotario…, p. 407.
Emilio Fernández Álvarez
12
una sección44, de 1980, Subirá, durante muchos años Bibliotecario de la RABASF, daba cuenta de las vicisitudes de la vida académica de Serrano, que había tomado posesión en 1901, y añadía: “Escribió para mí sus Memorias, cuyo autógrafo poseo, lo que me permitió redactar en el estío de 193645 su biografía, inédita desde entonces”46.
Al igual que José Subirá, Julio Gómez dejó amplios testimonios de la devoción que siempre le inspiró la figura de Serrano, y dejó constancia de ello en muy diferentes trabajos, a los que atenderemos. Baste por ahora citar sus Recuerdos de un viejo maestro de composición, publicados en 1959, donde salió en defensa de su maestro frente a la descripción de Henri Collet como un “pobre hombre sin cultura, incapaz de enseñar nada a Conrado del Campo”, escribiendo: “Y yo respondo, con el más sincero convencimiento: Serrano pudo enseñarle, y se lo enseñó, lo que pueden enseñar todos los maestros del mundo: aquellos principios fundamentales de la técnica que no cambian con el tiempo, porque son comunes a todos los maestros. Y, además, aquellos procedimientos más o menos limitados, que cada maestro ha experimentado en sus propias obras y que han obtenido la sanción favorable de los públicos”47.
En el mismo escrito, Gómez sale al paso de algunas acusaciones que Serrano hubo de afrontar a lo largo de su carrera:
(Yo) entré en la clase de Serrano, y desde luego comprendí que era un músico de muy otra categoría de la mayoría de aquellos que en el Conservatorio le rodeaban.
Esto me hizo penetrar muy pronto en su intimidad y, además de seguir con asiduidad sus clases, asistí como testigo constante y auxiliar en ciertos menesteres subalternos a la composición de sus últimas obras: el Cuarteto en Re menor", las Canciones del hogar, las zarzuelas que no llegaron a representarse, Balada de los vientos y La voz de la tierra, ambas con libro de Fernández Shaw, y el poema sinfónico La primera salida de Don Quijote, que tuve la satisfacción de que me fuera muy cariñosamente dedicado.
Y ahora es el momento de que yo declare, por imperativo ineludible de mi honestidad profesional, que mi participación en el trabajo del maestro en todas esas obras, fue simplemente el de un copista ilustrado: es decir, que ni en la concepción ni en la realización, ni en la orquestación, hay una sola nota mía. Y lo digo, porque en alguna otra ocasión, por músicos de la generación anterior a la mía, si no se decía, se insinuaba, se daba a entender o no se desmentía, la especie de que en la composición de algunas obras de Serrano habían intervenido, con colaboración importante, algunos de sus discípulos48. Así las cosas, no sabe uno si tomar como simple error o como ejemplo de la
perdurable maledicencia a la que se refiere D. Julio Gómez el hecho de que en la biografía de Conrado del Campo publicada en el Diccionario de la música española e hispanoamericana pueda leerse que de su juventud “se conservan algunos ejercicios y colaboraciones en dos zarzuelas: Irene de Otranto y Una vieja”. ¿Del Campo
44 José Subirá: La música en la Academia: historia de una sección. Madrid, RABASF, 1980. 45 En realidad, en la portada del manuscrito consta que este fue “escrito en los meses junio-‐octubre de 1939”. 46 José Subirá: La música en la Academia…, p. 123. 47 Julio Gómez: “Recuerdos de un viejo maestro de composición”, en Escritos de Julio Gómez. Recopilación y comentarios de Antonio Iglesias. Madrid, Alpuerto, D.L. 1986, p. 252. 48 Julio Gómez: Ibídem, p. 265. Este párrafo, al igual que muchos otros de este importante Escrito de Julio Gómez, fue suprimido por José Subirá con motivo de su publicación en el Boletín de la RABASF. Así lo señala Antonio Iglesias en su Comentario: No puede sorprendernos, ni muchísimo menos, que José Subirá, al examinar este “Escrito” de Julio Gómez, con ocasión de su publicación por vez primera en “Academia” (Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, de Madrid), bajo el título de “La enseñanza de Composición en el Conservatorio madrileño y su profesorado”, lo abreviara algo, al suprimir ciertas consideraciones del autor, respecto a quienes habían sido miembros de dicha Corporación, estimadas por el “censor” y siempre buen amigo, como inoportunas o inconvenientes. Algunos meses después, este mismo trabajo, completo, ya sin compromisos académicos, sería publicado en la revista “Harmonía”, de Madrid, en el único número correspondiente a 1959, aparecido a finales del mismo año. “Recuerdos de un viejo maestro de Composición”, es el nuevo enunciado del Escrito objeto de este Comentario (…)
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
13
colaborando en la composición de Irene de Otranto, la ópera, que no zarzuela, de Serrano, estrenada en 1891, cuando del Campo contaba apenas 14 años? Por cierto que en el mismo artículo se dice que del Campo “defiende a su maestro Emilio Serrano y el ideal operístico de este”, lo que, incluso en este momento temprano de nuestra indagación, parece ya algo más que dudoso49.
Gómez dibuja con mano maestra el carácter de Serrano cuando poco después escribe:
A Serrano, como compositor, como a tantos otros, le rodeó primero la incomprensión; después, la envidia y el rencor. Sobre sus obras se emitía o se aceptaba un juicio desfavorable, sin tomarse la molestia de conocerlas. Hay un hecho muy significativo que lo revela. En un estudio sobre la ópera española, de Rafael Mitjana, crítico muy inteligente y ecuánime, pero algún tanto extraviado por su decidido partidismo a favor de Pedrell, se dice, al llegar a tratar de Serrano y su Doña Juana la Loca: "En esta obra hay bastante más de lo que la gente cree".
(…) Porque a Serrano le han negado muchas veces sus mismos discípulos, entre los cuales, dicho sea en mi honor, nunca me he contado. Y eso que por circunstancias especiales en que viví con respecto a él, pude apreciar mejor que otros sus cualidades y sus defectos, como hombre y como artista. Y el principal defecto era el de la desconfianza en sí mismo y, por lo tanto, el reflejo que ella producía sobre sus discípulos. Nada más contrario al endiosamiento que caracteriza a muchos artistas, que la vacilación en que Serrano se hallaba, con respecto al juicio que le merecían sus propias obras y las de sus alumnos. Solía repetir muchas veces: "Si hay algo bueno en mis obras, es por lo bien que me han enseñado”. Se refería a sus maestros de Armonía y Composición, Aranguren y Eslava. Y la verdad es que en sus obras había bastante, y bastante bueno, que no podía atribuirse a su aprendizaje escolástico. Como ocurre, fenómeno natural, en las obras de todos los verdaderos compositores.
De aquí la desconfianza en las obras de sus alumnos, hasta en las de los que consideraba él mismo como sobresalientes. Y como su carácter era débil e irresoluto; como sus enemigos no lo eran, en muchas ocasiones le vencían en oposiciones y concursos, por no defender con fe y energía las obras de sus discípulos.
La cualidad primaria de compositor que puede apreciarse en sus obras es la elegancia natural en la melodía y en la armonía. El defecto más visible, una cierta falta de elaboración acabada, algún desaliño en la realización, por falta de trabajo insistente. Se conformaba pronto con lo que se le ocurría y lo realizaba con facilidad afluente, quedando las obras en un nivel más bajo del que podía esperarse de sus buenas facultades y de su maestría. De todos modos, el balance final de los resultados de su clase, ha de ser favorable, porque si no salimos grandes compositores, cosa que, generalmente no producen los Conservatorios, salimos en buen número los músicos que hemos desempeñado honrada y dignamente nuestros menesteres profesionales50. Veamos, por último, la visión general que Gómez tiene de Serrano como operista:
Al lado de Bretón y de Chapí sigue con constancia ejemplar su honrosa carrera artística el maestro Emilio Serrano, sin obtener análoga popularidad, a pesar de merecerla, precisamente por haber sido más fiel al ideal de la ópera y haber estrenado casi todas sus obras en el Teatro Real.
Empezó con un Mitrídates, con libro del inevitable Capdepón, que demostraba la solidez de sus estudios académicos. Durante su pensión en Roma, escribió Doña Juana la loca, sobre un libreto italiano de Ernesto Palermi, que sigue con bastante fidelidad el drama de Tamayo Locura de amor. En esta obra están, indudablemente, las páginas más notables de Serrano, y así lo reconocieron hasta los críticos que pueden figurar más como sus antagonistas que como sus partidarios. En Irene de Otranto fue víctima de la impericia del libretista.
Esperanza y Sola le clasificó entre aquellos pseudoimitadores de Wagner que tanto le desazonaban, a pesar de que es un melodista claro y elegante y que realiza sus obras con franqueza y transparencia notables. Tal vez influyeron estas opiniones en sus obras posteriores, porque, en ellas, se ve claramente la intención de ser cada vez menos complicado y más melódico. En Gonzalo de Córdoba y en La maja de rumbo, hallamos un eco tradicional que reanuda su técnica y su estética
49 Ramón García Avello: “Conrado del Campo”, epígrafe “Años de formación y juventud”, y p. 992 del Diccionario de la música española e hispanoamericana. Madrid, SGAE, 1999-‐2002. 50 Julio Gómez: “Recuerdos…”, pp. 269-‐270.
Emilio Fernández Álvarez
14
con las que habían informado la producción castiza popular, más que ninguna, del autor de Pan y Toros y El barberillo de Lavapiés51. No fueron suficientes, sin embargo, los elogios de José Subirá y Julio Gómez en la
reivindicación de la figura de su común maestro porque, pasadas ya definitivamente las polémicas estéticas que arrinconaron la memoria de los músicos de la Restauración, la crítica del último tercio del siglo XX proyecta sobre Serrano una mirada quizá más objetiva, pero en el fondo igualmente displicente. Antonio Fernández-‐Cid, por ejemplo, escribe en 1975 que “son épicas, permanentes las luchas de esos grandes propulsores de la ópera nacional que se llamaron Emilio Serrano y Tomás Bretón, curiosamente nacidos el mismo año de 1850. Para ellos era indudable el deber de exaltar el género de altura. Mientras, Arrieta había fomentado la ópera cómica española”52. Dos años más tarde, en 1977, Ángel Sagardía establece un canon de óperas españolas “acreedoras, por su valía, a que se les recuerde con atención”, sin que ninguna de las óperas de Serrano aparezca entre ellas53.
Ya en los años 1980, en su Historia de la música española (Siglo XIX)54, Carlos Gómez Amat, hijo de Julio Gómez, mantendrá frente a Serrano una opinión mucho más distante que la de su padre. Gómez Amat describe la confianza de Serrano en “una nueva aurora para la ópera nacional, que indudablemente no podía estar justificada en sus propias obras”55; considera que La maja de rumbo, presentada en el Teatro Colón de Buenos Aires en 1910, fue “su última y mejor obra”; que la zarzuela La Bejarana, compuesta en colaboración con Francisco Alonso, “fue su único éxito perdurable, quizá por el garbo del co-‐autor”, y apunta que “el estilo de Serrano era claro y ecléctico, pero no personal”. Gómez Amat redactó también la breve reseña dedicada a Serrano en el New Grove56, en la que se dice: “Aunque sus raíces estaban en la tradición italiana, practicó un tipo simple de nacionalismo, usando temas populares, y su trabajo operístico mostró también influencia wagneriana”.
El vendaval posmoderno ha despertado un interés de la musicología contemporánea por el estudio riguroso del siglo XIX español, una revalorización que ha producido notables resultados, entre ellos el más importante trabajo publicado sobre Serrano hasta la fecha: Emilio Serrano a los 50 años de su muerte57, un artículo con el que María Encina Cortizo ofreció en 1990 una visión de conjunto que reúne las noticias biográficas hasta entonces dispersas sobre Serrano, añadiendo otras basadas en la investigación hemerográfica, un acercamiento analítico a las obras sinfónicas y de cámara conservadas en la Biblioteca del Conservatorio de Madrid y, basándose en Las cinco óperas del Académico Don Emilio Serrano de Subirá, una panorámica de su producción operística. A este artículo nos referiremos en otras páginas de este trabajo, dejando por el momento constancia de la valoración que Serrano merece a esta autora:
51 Julio Gómez: “Los problemas de la ópera española”, en Escritos de Julio Gómez. Recopilación y comentarios de Antonio Iglesias. Madrid, Alpuerto, D.L. 1986, p. 235. 52 Antonio Fernández-‐Cid: Cien años de teatro musical en España 1875-‐1975. Fernández-‐Cid desliza varios errores entre sus datos: sitúa la fecha de estreno de Gonzalo de Córdoba en 1890, junto a Doña Juana la loca, y da como autores de la partitura de El romeral a Fernando Díaz Giles y Emilio Serrano, en lugar de Díaz Giles y Emilio Acevedo Muro. 53 Ángel Sagardía “En torno a la ópera española y a sus compositores”, en Revista de Ideas Estéticas, nº 139, 1977. 54 Carlos Gómez Amat: Historia de la música española. Siglo XIX (Vol. 5). Madrid, Alianza editorial, 1984. 55 Carlos Gómez Amat, Historia de la música española…, p. 170. 56 The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Stanley Sadie (ed.) Londres, Macmillan, 2001. 57 María Encina Cortizo: “Emilio Serrano a los 50 años de su muerte”, en Cuadernos de Música, Madrid, SGAE, 1990.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
15
La producción de Serrano es muy variada y aunque se le suele clasificar solo como un compositor de música escénica, el estudio del resto de sus obras permite situarle en un plano diferente. Su trayectoria estética es uniforme: responde a una estética totalmente decimonónica, que está al día de las corrientes europeas. A partir de 1927, en que el maestro se jubila de su cátedra de Composición en el Conservatorio madrileño58, permanece bastante alejado del mundo musical, muriendo en 1939, en plena Guerra Civil. Es necesario citar estas palabras, recogidas según una opinión de la época para completar su retrato: “Era un hombre serio, sin ser desdeñoso, amable y servicial como pocos, literato de cultivado estudio, poeta en la concepción de la idea melódica, autor de pericia y habilidad consciente al desarrollarla en el instrumental y las voces y decidido enemigo de convertir el arte en comercio. Así es Serrano, y así piensa y pensará mientras viva porque siente gran amor a la constancia”59. “Emilio Serrano es modesto hasta la exageración y esa modestia le perjudica no poco, porque desgraciadamente en estos tiempo de aparatosas exhibiciones nadie se fija en el que huyendo de ellas ni brilla, ni se agita, ni se hace notar”. Tras la lectura de estas palabras podremos tener una idea más completa de Serrano como hombre y como compositor; un hombre que intentó hacer mejorar el Madrid decimonónico con su labor pedagógica y con su trabajo como promotor de conciertos públicos y un gran artista, al que como a muchos otros de nuestro propio país es necesario sacar del olvido en el que han caído, o en el que siempre han estado para desgracia de todos. M. E. Cortizo ha dejado además constancia de su interés por Serrano firmando la
entrada a él dedicada en Die Musik in Geschichte und Gegenwart60, y las entradas “Emilio Serrano”, en el Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana61, y “La Bejarana” en el Diccionario de la zarzuela62.
Un último acercamiento a Serrano puede encontrarse, finalmente, en el artículo que Manuel del Sol y Antonio Servén dedicaron en 2008 a su Concierto para piano y orquesta63, en el que afirman que “Emilio Serrano, junto con Ruperto Chapí y Tomás Bretón lideraron una generación de músicos intelectuales comprometidos activamente en el desarrollo y difusión de la música española”.
58 En realidad, la fecha de jubilación por edad de Serrano es 1920. 59 Biografía de Emilio Serrano. Artículo de la Revista Musical. Octubre de 1917. 60 Die Musik in Geschichte und Gegenwart, F. Blume (ed.), L. Finscher (coord.), Kassel, Bärenreiter, 1994. 61 Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana. Director y coordinador general, Emilio Casares Rodicio; directores adjuntos, José López-‐Calo, Ismael Fernández de la Cuesta. Madrid, Sociedad General de Autores y Editores. D.L. 1999-‐20002. 62 Diccionario de la Zarzuela: España e Hispanoamérica. Director y coordinador general, Emilio Casares Rodicio. Madrid, Instituto Complutense de Ciencias Musicales, D.L. 2002-‐2003. 63 Manuel del Sol / Antonio Servén: “Un “concierto notable” para piano y orquesta de Emilio Serrano (1850-‐1939)”, en Delantera de paraíso. Estudios en homenaje a Luis G. Iberni. Celsa Alonso, Carmen Julia Gutiérrez, Javier Suárez-‐Pajares (eds.), Madrid, ICCMU, D-‐L. 2008.
Emilio Fernández Álvarez
16
I. Años de formación y primer ejercicio profesional (1850-‐1881)
1. Infancia y primera juventud
“Abrió los ojos Emilio Serrano por primera vez el 13 de marzo de 1850, a las dos y media de la mañana, en una modestísima vivienda de un humilde barrio. Fue Vitoria su ciudad natal, y en ella vivió muy poco tiempo, pues la dejó siendo criatura sin uso de razón”. Así da inicio José Subirá al capítulo primero de su Manuscrito, basado en las Memorias del compositor.
El comentario de Subirá sobre su lugar de nacimiento da pie a señalar que, si bien Serrano conservó siempre por la ciudad de Vitoria “un culto lleno de cariño”, su consideración como compositor vasco es un error persistente en nuestra historiografía, basada en el hecho meramente circunstancial de su nacimiento en la capital alavesa1. En la partida de nacimiento de Serrano, conservada como parte de su expediente personal en el conservatorio madrileño, consta que sus padres fueron Simón Serrano y García, natural de Úbeda, provincia de Jaén, y Mª Dolores Juliana Josefa Ruiz, natural de la ciudad de Murcia, ambos “vecinos de Madrid”2. Simón Serrano, músico militar destacado a la sazón en la capital alavesa, abandonó Vitoria con su familia el 14 de mayo de 1852, cuando el Regimiento de España, donde servía como clarinete solista, fue trasladado a Madrid. En el momento de redactar sus Memorias, ya octogenario, Serrano aún recordaba aquel largo viaje efectuado a los dos años de edad, “en carro, en brazos de su madre”, hacia la ciudad en la que residiría hasta el final de sus días.
Por cierto que ninguna nota significativa dejó Serrano en sus Memorias sobre su padre, a menos que consideremos el silencio como una forma elocuente de frialdad, o incluso de condena. Sin mencionar la fecha, nuestro compositor deja constancia de que, a poco de llegar a Madrid, su padre se trasladó a Cuba con su Regimiento, dejando a su mujer y a su único hijo en la capital, en una situación que califica como “angustiosa”. Sus Memorias se extienden a partir de este punto en hechos circunstanciales3, pintorescas anécdotas de infancia4 y, por encima de cualquier otra 1 Ya hemos señalado la consideración que Serrano merecía a Collet como compositor vasco. Rogelio Villar incluye a Serrano en el capítulo dedicado a los músicos vascos en sus Músicos españoles… (Madrid, Librería y Casa Editorial Hernando, 191…). Para Ángel Sagardía (“En torno a la ópera española…”) es asimismo un “músico alavés”. Actualmente, la enciclopedia digital Auñamendi Eusko Entziklopedia (http://www.euskomedia.org) aloja en Internet una biografía de Serrano firmada por Manu Sagastune y Angel Sagardía. 2 En la partida de nacimiento consta: “Nacido el 13 de marzo de 1850, a las dos y media de su mañana, fue bautizado el día 16 del mismo mes y año…, fue su padrino Justo Iriondo, natural de esta ciudad. Es hijo legitimado por el consecuente matrimonio de D. Simón Serrano y García, natural de Úbeda, provincia de Jaén, y de Dª Mª Dolores Juliana Josefa Ruiz, natural de la ciudad de Murcia, y vecinos de Madrid; abuelos paternos D. Simón Serrano y Dª Ana Jacinta García, naturales del referido Úbeda; y los maternos, D. Ebaristo (sic) Ruiz y Dª Josefa Borreguero, naturales de Murcia”. 3 Así, sus distintos traslados a las calles del Salitre, Juanelo, nº 4 (donde Serrano y su madre vivieron realquilados cuando aquel contaba 4 años de edad), o Amor de Dios, a los 6. 4 Entre las variadas anécdotas relatadas en sus Memorias, podemos destacar la surgida de una coincidencia de vecindad, en la calle de Jesús y María: “En esa misma casa vivía entonces el Sr. José el Carpintero, es decir un joven que, más tarde, adquiriría sólida reputación como actor excelente, pues se trataba del futuro don José Mesejo”. Un cuarto de siglo más tarde Mesejo estrenaría en los jardines del Retiro la zarzuela de Serrano El juicio de Friné. Muchos años después de este estreno tuvieron ocasión de encontrarse de nuevo, y Serrano recordó a Mesejo su actuación durante la representación de esa zarzuela, a lo que este repuso: “A usted le conocí de criatura, y de criatura simpatiquísima, en la calle de Jesús y María 32, donde yo habitaba entonces. ¡Cuántas veces le llevé a la próxima plaza de Lavapiés para jugar! A la sazón no era yo el actor José Mesejo, sino tan solo el señor José el
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
17
cosa, en alabanzas a una madre cuyo “ánimo resuelto, su disposición y su laboriosidad” le permitieron mantenerse firme, ejerciendo los más diversos oficios durante estos difíciles años.
De la veneración que Serrano mantuvo por su madre durante el resto de su vida, así como de las circunstancias que forjaron su carácter durante estos años infantiles, dan amplias muestras sus Memorias: “Allá donde iba a coser—dice Serrano—, iba también yo, como cosido a su falda. Y esa criatura que siempre llevaba consigo ella, se habituó a hacerse simpático por lo bien educado, lo humilde y lo obediente. Debido a ese comportamiento se me recibía con sumo gusto en todas partes. Incluso procuré adivinar cómo pensaban los mayores, para atemperar a cada caso mi conducta y mantener así el buen concepto que se tenía formado de aquel Emilito”.
Los próximos capítulos de este trabajo darán cumplida ocasión de ilustrar el circunspecto carácter de Serrano, un hombre que siempre tuvo en mucho la opinión ajena5. Mientras tanto, señalemos que, tras ser iniciado por su propia madre en los rudimentos de la lectura, asistió a un “colegio de primera enseñanza dirigido por don Esteban Pantoja, siendo ahí mis condiscípulos, entre otros, el futuro catedrático de medicina don Carlos María Cortezo y el futuro estadista ilustre don José Canalejas”.
Recuerda también Serrano que a los ocho años sufrió “un ataque cerebral” que puso en peligro su vida, aunque no dejó secuelas6, y que poco después la familia hubo de decidir entre dejar al niño como aprendiz de carpintero en un taller de la calle de Relatores o ingresar en el Conservatorio para seguir la carrera musical. Tras algunas vacilaciones se optó por lo segundo, porque el padre de Serrano—obviamente ya de regreso en Madrid, aunque el compositor no lo mencione—, tenía relaciones entre los músicos y había podido advertir la intuición artística del niño, “por lo bien que tarareaba los pasodobles de la banda militar, y por el interés con que escuchaba otras piezas del repertorio”. Serrano añade: “No es de extrañar que mi padres pudiesen conocer mi afición a la música y mi respeto a la disciplina, porque desde el momento de nacer viví a toque de corneta, viajé entre soldados y me inicié en la música oyendo como enseñaba mi padre a los educandos de la banda”.
2. De alumno a profesor
Serrano inició sus estudios musicales en el Conservatorio de Madrid (una entonces encogida capital de 300.000 habitantes, la cuarta parte que París, diez veces menos que Londres), el 1 de septiembre de 1858, matriculándose para el Solfeo en la clase de Joaquín Espín y Guillén. No le acompañó la fortuna en estas enseñanzas fundamentales, que cursó sin brillantez. Por suerte Hilarión Eslava le tomó bajo su protección, “pensando que aquel muchacho podría hacer carrera algo brillante en el porvenir”. Serrano, cuyas Memorias seguiremos estrechamente en el desarrollo de
Carpintero”. Desde ese día Serrano sintió por Mesejo un afecto entrañable: “En vano solicité que me tutease como lo había hecho cuando me llevaba a jugar en mi infancia, pues se negó en redondo. Y sin embargo yo, aún hoy, como en aquellos años de la calle de Jesús y María, me considero inferior a él”. 5 “La suerte ha hecho milagros conmigo; y, como por suerte he llegado a obtener los puestos que he ocupado, no he comprendido nunca por qué se ha cebado en mí la envidia, o cosa parecida, de gentes que valen más que yo, que han tenido mayor popularidad y más grande prestigio”. (Rogelio Villar: “Músicos españoles. Emilio Serrano”, en La Ilustración Española y Americana, 8 de febrero de 1918). 6 No sin gracia, Serrano recuerda que “el doctor aconsejó a mi madre que no me hiciera estudiar, so pena de perder la salud. Ella, con su gran criterio y firme energía, le repuso: Doctor, si el niño se repone, entre que muera de hambre o que muera por estudiar más vale lo segundo”.
Emilio Fernández Álvarez
18
este capítulo, describe así a su maestro Eslava: “Catedrático como ha habido muy contados y cuya conciencia profesional estaba a la altura de su ministerio docente, era Eslava también caritativo como pocos, cultísimo como muy pocos y recto como casi ninguno en el cumplimiento de su deber. Los sucesos políticos de 1868 le hicieron perder su puesto, y no digo que su memoria, porque en nuestro país los hombres grandes son grandes a pesar de haber nacido aquí”.
No fue Eslava el único maestro de renombre en la formación musical de Serrano. A Dámaso Zabalza debió una formación pianística que le granjeó varias recompensas académicas: un accésit en 1865, un segundo premio en 1867 y, en 1868, el primer premio por unanimidad. Estudió además Armonía bajo la dirección de José Aranguren, alcanzando en 1866 el primer premio en esta enseñanza, “cuando me faltaban dos para concluir la de piano”. Al terminar Armonía, estudió Serrano la Composición con Eslava, desde 1866 a 1869, y durante el curso académico de 1869-‐1870, último de sus estudios, con Arrieta.
Merece la pena considerar con algún detenimiento las razones de este cambio de profesor en su último año de estudios. En sus Recuerdos de un viejo maestro de composición7, Julio Gómez señala que “los quince años del magisterio de Eslava y los treinta y tantos del de Arrieta, dan carácter a la enseñanza de la Composición en España durante un largo período, quizás el más interesante de su historia”. Entre los años 1857 y 1868 Eslava fue profesor de Armonía y Composición; Arrieta, únicamente de Composición. Durante este tiempo “los alumnos del uno y del otro contendieron, no siempre pacíficamente, para la obtención de premios, cátedras y magisterios”. Pero aprovechando las turbulencias que siguieron a la revolución de septiembre de 1868, “Arrieta quedó como único dispensador de mercedes. El Conservatorio pasó a ser su feudo y casi todo el profesorado procedía de sus clases”. Arrieta consiguió la dirección del Conservatorio y desalojó a Eslava de la cátedra de Composición, dejándolo en la de Armonía, y desplazando asimismo del plan de estudios su método de solfeo: “Eslava se retiró a su casita de Aravaca, dejando solo a su rival. Y aconsejó a sus alumnos, entre los cuales había varios que no lo aceptaron sin protesta, que pasasen a continuar sus estudios en la clase de Arrieta”. Como en su momento veremos, la rivalidad de Eslava y Arrieta obedecía, entre otras razones, a una discrepancia profunda en torno al modelo de ópera española que debía servir como referencia a los futuros compositores: Arrieta defendía la españolización del modelo, Eslava su internacionalización. Emilio Serrano fue uno de los discípulos de Eslava que, forzados por la situación, terminaron con Arrieta, lo que no dejó de tener consecuencias.
Hablando de discípulos, resulta curioso comprobar la falta de referencias en las Memorias de Serrano a sus dos compañeros de estudios más ilustres, Chapí, que ingresó en el Conservatorio en 1867 y fue discípulo predilecto de Arrieta—entró en su clase durante el curso 1870-‐71, al año siguiente de abandonarla Serrano—, y Bretón, que lo había hecho dos años antes8. Apenas dos breves noticias, conocidas a través de Subirá, dejan constancia de que en 1868 Serrano acompañó a Bretón en un concurso de violín9, y de que en 1881, celebrándose con gran pompa el segundo centenario de don Pedro Calderón de la Barca, Chapí y Serrano cometieron la picardía de escribir y 7 Julio Gómez, Recuerdos…, p. 254. 8 Mª Encina Cortizo: “La formación de Chapí en el Conservatorio de Madrid: el magisterio de Arrieta”, en Ruperto Chapí: nuevas perspectivas; Víctor Sánchez, Javier Suárez Pajares y Vicente Galbis (coords.). Institut Valenciá de la Música, 2012. 9 José Subirá: La música en la Academia, p. 153.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
19
publicar al alimón, como anónimas, dos Canciones del siglo XVII con letra de D. Pedro Calderón de la Barca10.
La relación personal entre Serrano y estas dos grandes figuras del teatro lírico de la Restauración fue siempre nominalmente cordial, aunque, como veremos en los próximos capítulos, la rivalidad profesional diese ocasión a frecuentes desencuentros, especialmente con Chapí, el protegido de Arrieta, y sus fieles seguidores. Aún a riesgo de adelantar innecesariamente los hechos, no nos resistimos a recordar que Julio Gómez, por ejemplo, culpaba a los profesores Valentín Arín y Pedro Fontanilla, compañeros durante décadas de Serrano como profesores del Conservatorio, del desplazamiento en la enseñanza de la Armonía del Tratado de Eslava, “con el indispensable complemento de la guía práctica de Aranguren”. Según Gómez: “Los dos eran discípulos de Arrieta. Y los dos eran, principalmente Arín, banderizos muy esforzados de la hueste partidaria de Chapí, con Manrique de Lara, Zurrón, González de la Oliva y otros de menor cuantía... Si se hubieran limitado a la glorificación de Chapí, no merecerían sino alabanzas. Pero no se contentaron con eso y, cuando intervinieron en la música de su tiempo, desarrollaron campañas de descrédito y menosprecio contra Bretón, Pedrell o Emilio Serrano, que hoy han de merecer la más enérgica repulsa de todo entendimiento recto y bien nacido”11.
Pero regresemos ahora a sus Memorias para dejar constancia de que Serrano
coronó su carrera en el Conservatorio con otro primer premio, esta vez en Composición, en el año 187012. Serrano señala que los concursos de ese año se caracterizaron “por su brillantez inusitada y su relieve singularísimo, pues se
10 Dos canciones del siglo XVII con letra de D. Pedro Calderón de la Barca. Nº 1: Balada, del drama “El mayor monstruo, los celos”, (“La divina Mariene. Sol de Jerusalen”). Nº 2, Canción de la Bolichera, de “El alcalde de Zalamea” (“Yo soy titiri, titiri, tina, flor de la jacarandina”). Señala Subirá: “El ejemplar que guarda mi biblioteca lleva el siguiente autógrafo: Con el deseo de ganar unas pesetas, Ruperto Chapí y yo quisimos regalar estas dos canciones a un autor que nunca existió. No hubo lugar a regañar por el reparto; no se vendió ni un solo ejemplar. Sin embargo se aplaudieron mucho en un concierto en que se ejecutaron. No recuerdo la fecha ni la artista; en cambio recuerdo que fue en la Sala del Hotel Ritz. Guarda esta falsificación de autor desconocido, menos para nosotros. Emilio Serrano (rubricado) a Pepe Subirá. 27 de Septiembre de 1932. 11 Julio Gómez, Recuerdos…, p. 255. 12 En su Historia crítica del Conservatorio de Madrid, F. Sopeña no da cuenta de los premios de Composición ni de Piano otorgados en 1870. Julio Gómez (Los problemas de la ópera española, p. 223) cree erróneamente que el primer premio en Composición fue otorgado a Serrano en 1872, junto a los de Chapí y Bretón. Baltasar Saldoni, en su Diccionario Biográfico, y María Encina Cortizo confirman que ese primer premio fue otorgado en 1870, añadiendo la última que la obra de Serrano fue un Concertante conservado en la Biblioteca del Conservatorio.
Emilio Serrano. Foto: Archivo SGAE
Emilio Fernández Álvarez
20
celebraron en el Teatro Español. Les otorgó un atractivo especial el hecho de que acudiesen al certamen cuatro alumnos de la clase de Eslava, que estaba clausurada desde un año atrás, y uno de la clase de Arrieta. Este último discípulo se llamaba Joaquín Valverde, y habría de brillar, desde algunos años después, colaborando con Chueca en zarzuelas graciosísimas”. Con orgullo no disimulado, Serrano observa que “era tradicional que cada juez trazase su lista con los nombres de aquellos candidatos que mereciesen el primer premio, y que la misma fuese encabezada con el nombre de quien más sobresaliera. Los nueve miembros del tribunal me incluyeron en sus respectivas listas. Otro compañero mío obtuvo seis votos, y cada uno de los restantes opositores solo cinco votos”. Un diario acogió la queja de uno de los concursantes, saliendo Valverde, “convencido de la lealtad con que se había efectuado la votación”, en defensa de Serrano, que añade: “Tal rasgo, por lo cordial y espontáneo, me conmovió profundamente”.
Serrano nunca escatimó el agradecimiento que como discípulo debía a sus profesores del Conservatorio. Así, por ejemplo, cuando declara, en relación con su propia carrera pedagógica: “Yo estaba facultado por mi preparación artística para cumplir esos deberes, y ello merced a tres maestros con quienes estudié en mi juventud: Aranguren, Eslava y Arrieta. El primero me enseñó a fondo la Armonía; el segundo, Melodía, Contrapunto y Fuga; el tercero, la visión del arte en su parte ideal y en la escena”.
Y es que, en efecto, Serrano inició su carrera profesional en el Conservatorio contando solo 16 años, como profesor ayudante en la clase de piano de Zabala, compaginando esta labor con la terminación de sus estudios. Poco después, en 1870, fue nombrado profesor honorario a propuesta del Claustro de Profesores13. El 19 de marzo de 1873 figura ya oficialmente como Profesor Auxiliar14, con un sueldo de 750 pts anuales, aunque de la documentación consultada se desprenden dudas sobre la asignatura que impartía (Solfeo, Armonía o ambas) 15.
13 Así consta en Oficio de 13 de mayo de 1873, dirigido al Director General de Instrucción Pública, conservado en el Expediente Personal de Serrano en la biblioteca del Conservatorio: “(…) reunido el Claustro de Profesores… de esta Escuela, ha acordado, por unanimidad, proponga esa Dirección, en vista del excesivo número de alumnos matriculados en la clase de piano, para que se sirva nombrar profesor auxiliar de piano, con el haber anual de setecientas cincuenta pesetas, a D. Emilio Serrano, alumno premiado con tres medallas de oro en los concursos de piano, armonía y composición, nombrado profesor honorario de esta escuela en 11 de noviembre de 1870, desde cuya fecha está sirviendo gratuitamente una clase numerosísima de solfeo con excelentes resultados. 14 Con domicilio en c/ 7 de julio, 5, 2º, según una nota suelta de Subirá incluida entre los papeles de su Manuscrito. 15 Existen discrepancias en torno a las fechas y nombramientos de Serrano. En sus Memorias, Serrano afirma que el 19 de mayo de 1873 fue nombrado Auxiliar de Armonía, y como tal consta, efectivamente, en una extensa Memoria del Conservatorio destinada a la Exposición Universal de la Música y el Teatro celebrada en Viena en el año 1892. Pero poco después, en sus Memorias, Serrano afirma que en ese año fue nombrado profesor auxiliar de Solfeo, y como tal lo cita Sopeña en su Historia crítica del Conservatorio de Madrid. Para mayor confusión, Baltasar Saldoni afirma en su Diccionario que Serrano fue nombrado profesor auxiliar de la clase de solfeo el 15 de enero de 1878, con el sueldo anual de 1000 pts. De la lectura de su expediente personal, conservado en la Biblioteca del Conservatorio, se extraen los siguientes nombramientos , fechas y sueldos: Cargo Sueldo Nombramiento Prof. Auxiliar … (ilegible) 750 19 de marzo de 1873 “ “ 1000 23 julio 1877 “ “ 1500 1 enero 1882 “ “ 2000 31 agosto 1893 Prof. Numerario Composición 4000 21 agosto 1895 “ “ 4500 1 julio 1898 “ “ 5000 12 octubre 1900
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
21
“Llegué a ser Profesor honorario, con ejercicio, del Conservatorio; después, auxiliar veinticinco años mortales y, más tarde, después de hacer tres oposiciones, por concurso de méritos, profesor numerario de Composición, sucediendo a Arrieta en esta clase”, explicará Serrano a Rogelio Villar en una entrevista de carácter biográfico publicada en 191816 . Esos veinticinco años “mortales”, como prueban diferentes párrafos de sus Memorias, lo fueron como profesor de Solfeo, hasta alcanzar el nombramiento como Profesor Numerario de Composición en 1895. Entre medias, hay que situar algunas otras pesadumbres: un intento frustrado, en 1874, de conseguir el pensionado de número en Roma, que perdió ante Chapí, y dos importantes ocasiones perdidas en el intento de ser profesor numerario: opositor a la cátedra de piano en 1883 y a la de Armonía en 1889. En ambas, según Jimeno de Lerma, “quedó vencido”17.
De modo complementario a su labor pedagógica, y dando muestras tempranas de su laboriosidad, Serrano publicó en 1873 un Curso de lectura de música manuscrita18, editado en tres partes, a pesar, como apunta en sus Memorias, de lo mal que había aprendido el solfeo19. “He lamentado—explica Serrano en otro lugar de sus Memorias, refiriéndose a su labor pedagógica—no conservar las listas de todos los discípulos que pasaron por mis clases del conservatorio desde que tenía dieciséis años hasta que cumplí los setenta. Y siento no recordar muy especialmente los nombres de las niñas que en mi clase de Solfeo me demostraron su cariño, como recompensa a los esfuerzos que gustosamente me tomaba para hacerles menos difícil el principio de un arte donde se angostan a veces disposiciones innatas por culpa de la aridez expositiva”.
Y añade poco después, en nueva revelación sobre su carácter: Por fortuna para mí, en todas las esferas, desde las más humildes a las más encumbradas,
siempre se me dispensó una acogida respetuosamente afable. La sociedad aristocrática con la que
16 Rogelio Villar: Músicos españoles…, 1918. 17 Aunque Serrano, que no aporta en sus Memorias datos concretos sobre este particular, confiesa en la mencionada entrevista con Rogelio Villar tres y no dos oposiciones perdidas, Ildefonso Jimeno de Lerma da cuenta de las dos oposiciones mencionadas en su respuesta al discurso de investidura de Serrano como académico de la RABASF en 1901. Por nuestra parte, haremos mención a la oposición de Armonía en un próximo capítulo. Algunas otras noticias de menor calado sobre la actuación profesional de Serrano en estas fechas hemos encontrado también en nuestro vaciado de prensa de la época. Por ejemplo, los sueltos de El Liberal y La Iberia, que, con fecha 22 de junio de 1882, informan: “Ministerio de Fomento. Real orden fecha 12 nombrando presidente del tribunal de oposición a la clase de flauta de la Escuela Nacional de Música y Declamación al consejero de Instrucción Pública y director de la misma don Emilio Arrieta, y vocales a (…) D. Valentín Zubiaurre (…) D. José Aranguren (…) y D. Emilio Serrano, profesores de la referida Escuela”. 18 Conservado en la Biblioteca Nacional. Dedicado “Al excmo. Sr. D. Emilio Arrieta. Curso de lectura de música manuscrita, por el profesor auxiliar de la Escuela de Música y Declamación E. Serrano y Ruiz”. Comienza con un prólogo de dos páginas, firmado en Madrid, el 30 de Octubre de 1873, en el que Serrano explica cómo “los pesimistas del arte nacional se lamentan, sinceramente o no, de las pocas obras producidas por el genio patrio”, y como la música “después de un total olvido, dispensable sin duda por la situación del país, renace hoy a pesar de todos los obstáculos tras largos años de lucha”. Continúa señalando las dificultades de los alumnos y profesores de solfeo, que carecen de un método para repentizar, algo fundamental para afrontar las pruebas de fin de curso. “Únese a esto otra novedad más que presentamos a la ilustración del público, y es la lectura de la música manuscrita…”. La primera parte del método consta de 35 lecciones progresivas, la mayoría presentadas en dos pentagramas: el superior, en clave de sol, para la lectura repentizada, y el inferior, en clave de Fa en cuarta, en forma de bajo cifrado para el acompañamiento. La segunda parte consiste en 28 lecciones, solo algunas con acompañamiento. No lleva prólogo ni notas. De este Curso de lectura afirma María Encina Cortizo que es “el primer manuscrito autografiado en Europa para la enseñanza del Solfeo”. 19 “Ante esa insuficiente preparación, mi honradez profesional me obligó, una vez nombrado, a consultar con don José Pinilla—la primera notabilidad que hemos tenido en dicha materia—. Le pregunté cuál era el secreto de aquella enseñanza artística. Ese secreto—repuso, esforzándose en no herir mi modestia—, consiste en separar por completo el ritmo de la entonación”.
Emilio Fernández Álvarez
22
mantuve trato pertenecía a lo más selecto; me guardó toda clase de consideraciones, y si hubo separación la marqué yo mismo, fiel a mi norma de que cada cual debe ocupar su puesto y abstenerse de invadir los que no le corresponden. Aquella separación a que hago referencia, fue un apartamiento más que una distanciación; jamás quise imitar el proceder de algunos, que primero se servían de los grandes para su propio medro, y les negaban virtudes posteriormente. Sin su permiso me abstendría de nombrarlas, si no fuese porque al hacerlo así pongo el sentimiento de una veneración íntima, a las familias de los Marqueses de Perales, de Torneros, de Castela y de don Alejandro Groizard, a la condesa viuda de Adanero y a las señoritas de Magallón entre otros más. Merced a sus amistades, mis discípulas aristocráticas me pusieron en relación con quienes un día me confiaron el puesto honroso de profesor de cámara de S.A.R. la Infanta doña Isabel. Análogo respeto guardé, como profesor oficial en el Conservatorio, durante bastante más de medio siglo. Trataba con igual respeto a todas las alumnas, sin regatear el cariño a las más humildes, que eran las de la clase social donde yo había nacido y me había criado. Hay que subrayar, en efecto, la relación privilegiada que Serrano mantendría a lo
largo de su vida con la familia real, y en especial con la Infanta Isabel, la popular “Chata”. Esa relación data ya de estos años tempranos, como hemos podido comprobar en nuestro análisis de prensa en la época del estreno de su primera ópera Mitrídates (1882), que da cuenta de las frecuentes visitas de Serrano a la real residencia veraniega de La Granja20.
3. Primeras obras
Fruto de las enseñanzas de Dámaso Zabalza en el Conservatorio, Emilio Serrano fue durante toda su vida un consumado pianista, y de su ejercicio profesional como tal, en 20 La Época, con fecha 11 de agosto de 1881, nos ofrece un ejemplo: “Dicen de La Granja que el 7 fueron recibidas por S.A. la Infanta Isabel la contralto señorita Trinitá Santiago, que con gran éxito ha cantado en varios teatros de Italia y España, acompañada de su bella y aventajada discípula señorita doña Concha Sierra. Dichas señoritas cantaron admirablemente, acompañadas al piano por el distinguido maestro y compositor D. Emilio Serrano, el “Aria di Sonno”, de La Africana, aria de contralto de Marta y el dúo L`state, del maestro Gabanyach. S. A., que demuestra gran afición a las artes, dispensó a dichas señoritas una cariñosa acogida, tributándolas frases de elogio, que agradecieron sobremanera. También el Sr. Serrano, que ejecutó al piano con gran maestría una “Fantasía” sobre motivos de Fausto, escuchó de labios de S. A. frases que le honran en alto grado. A las cuatro se retiraron de la regia morada sumamente satisfechos del cariñoso trato de S. A”. También La Época, el 22 de julio de 1882, señala desde La Granja, donde se encontraban Alfonso XII y la familia Rea: “Se halla también en este sitio el maestro Serrano, autor de la ópera Mitrídates, la señora de Guillermo Castelvi y el Subsecretario de Ultramar, Sr. Correa”.
Biblioteca Nacional
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
23
estos años juveniles, dejó amplia constancia en sus Memorias21. Especial interés guardan las páginas dedicadas a su relación entrañable con un condiscípulo, Ángel Quílez.
Fue con Quílez con quien Serrano realizó “una excursión que principió en el estío de 1873 y duró algunos meses”, ofreciendo conciertos en varias poblaciones francesas y alemanas, entre ellas Múnich, ciudad en la que entonces se encontraba el futuro rey Alfonso XII, que trató a los jóvenes músicos españoles “con afecto cordialísimo, sin que se establecieran aquellas distanciaciones protocolarias que impondría más tarde el ascenso a la más alta magistratura de la Nación”. Esa gira facilitó a Serrano el conocimiento de idiomas extranjeros, hasta el punto de que años después, “en las audiencias y conciertos de Palacio, conversaba en alemán con la reina doña María Cristina”. Quílez, que colaboraría algún tiempo después en el cuadro de profesores del Instituto Filarmónico (una institución pedagógica dirigida por Serrano, a la que más adelante nos referiremos), murió a causa de una tuberculosos en 1886, cuando Serrano, su “inseparable amigo de los años juveniles”, llevaba ya un tiempo como pensionado en Roma22.
También formó parte Serrano en esta época, como pianista, de un sexteto que incluía al violinista Fernández Arbós23, al violonchelista Agustín Rubio y al contrabajista Luis García, actuando en los conciertos del Casino de Sardinero (Santander), conciertos por los cuales habían de desfilar grandes intérpretes de la época. Entre todos “cuidaban de reducir para sexteto, de una sesión para otra, las mejores composiciones sinfónicas, haciendo un tiempo cada uno”24.
Serrano dejó de actuar públicamente como concertista tras su nombramiento como músico de cámara de la Infanta Isabel, en 1894. A partir de entonces, solo volvió a actuar en público en casos excepcionales, como el del estreno de su Concierto en Sol Mayor para piano y orquesta, que tuvo lugar en el Ateneo de Madrid en 1895.
Sobre su vocación pianística dejó Subirá, en su Manuscrito, el siguiente testimonio, correspondiente a los últimos años de vida de su maestro:
21 Además de estudiar en el Conservatorio con Dámaso Zabalza, Serrano también “recibió consejos” del pianista gaditano José Miró Anoria, quien, tras actuar como concertista en Francia, Bélgica e Inglaterra, llegó a Madrid en 1842, introduciendo la escuela pianística de Thalberg. Sintiéndose ampliamente preparado, en especial por las enseñanzas de Zabalza, Serrano inició sus actividades concertistas a los 18 años, sustituyendo a su maestro en el Café del Siglo, situado en la calle Mayor, donde Zabalza era titular, y a donde acudían los filarmónicos “por lo selecto del repertorio que ahí se interpretaba”. 22 Con Quílez ofreció, en el Teatro de la Zarzuela, “unos conciertos a cuatro manos, lo cual constituía en cierto modo una novedad”. A iniciativa de Serrano, y con el concurso de numerosos compañeros, se ofrecieron también en la casa de Carafa, dedicada a la venta de música y pianos en la calle de Esparteros, “sesiones musicales donde se tocaba a veinte pianos producciones orquestales dignas de aprecio”. En esa casa, por cierto, estaba empleado el padre de Serrano, “retirado a la sazón del ejército”. 23 Así lo confirma este, en sus Memorias. 24 Además, con Tomás Bretón, dio Serrano “algunos recitales en el Palacio Real y aquí mismo acompañó a numerosos artistas (violinistas, violonchelistas, cantantes, etc., algunos aves de paso ensalzadas por su reputación mundial)”, gracias a sus excelentes dotes de lector e improvisador al piano. Los periódicos de la época nos informan asimismo de su participación en diversos actos públicos vinculados a la vida cultural madrileña. He aquí un ejemplo, tomado de La Correspondencia de España, jueves, 20 de abril de 1882, en su sección “Reuniones” (noticia recogida también, en la misma fecha, por La Discusión): “El próximo domingo a las ocho de la noche celebrará una velada el liceo Escolar Matritense para honrar la memoria del príncipe de los ingenios españoles, Miguel de Cervantes Saavedra. Leerá una biografía del inmortal autor de El Quijote, el Sr. Batros y Muñoz, y darán lectura a composiciones alusivas o pronunciarán discursos los Sres. D. Antonio Guerra y Alarcón, D. Carlos Díaz Valero, D. Ildefonso Sierra y D. Julio Nombela. La velada ofrecerá también la particularidad notable de que el profesor del Conservatorio Sr. D. Emilio Serrano, autor de la ópera Mitrídates, acompañará al piano a la distinguida señorita doña Manuela Casanueva”.
Emilio Fernández Álvarez
24
Cuando, ya retirado casi en absoluto de la vida social, su venerable senectud le situaba más cerca de los noventa que de los ochenta años, varias veces le sorprendí, en mis visitas a su hogar, tocando sonatas de Mozart y Beethoven o estudios de Czerny y Chopin, con el brío de los años mozos y la pulcritud de los años maduros. Porque el maestro Serrano era un verdadero pianista, libre de afectaciones, de petulancias y de aquellos alardes vanos de virtuosismo que solo consiguen agrandar su mérito efectivo al enfrentarse con un público frívolo, pero ansioso de exteriorizaciones visibles, aún tratándose de artes auditivas. Concluiremos este capítulo dejando constancia de las principales obras tempranas
de Serrano, muchas de ellas citadas por Subirá en su Manuscrito. Como compositor de obras para piano, es abundante la producción de esta primera época, sobre todo danzas de éxito efímero, como habaneras (El primer pensamiento; La paloma de amor); polkas (El sí; Lanceros del rey o La muralla, que además de grabada para piano, fue instrumentada, conservándose la partitura en el Conservatorio); mazurcas (Dolores; Antoñita; Conchita; Enriqueta; La morenita), y valses. De más calado pianístico son la mazurca María Teresa, editada por Romero; un Vals de salón, editado por Dotesio en 1910 y una Balada para piano, editada por Antonio Romero, premiada en el concurso de la revista semanal Crónica de la Música, de la que afirma Subirá que “no deben buscarse aquí influencias de Chopin; y en cuanto a la técnica pianística, se puede presentir la trayectoria seguida por Herz, Thalberg y sus discípulos, que era la conocida y practicada por entonces en nuestro país”.
Compuso también Serrano canciones para voz y piano, en italiano y en español, tal y como hacían otros autores de la época, incluyendo los operistas. Subirá conservaba un ejemplar dedicado de la canción quizá más antigua de Serrano, editada en 1872 (con 22 años), titulada El Espósito (sic). De su Romanza para canto y piano, con letra de C. M. Eugercios, comenta Subirá que ya en ella se ve el talento del autor para la música dramática, destacando su habilidad para poner música adecuada a un texto. A una golondrina es una romanza conservada en uno de los dos álbumes que Serrano regaló a Subirá, repletos de apuntes, borradores y piezas originales, con un texto improvisado por Juan Vallejo y Juan Utrilla, en la que destaca el descriptivismo pianístico y el interés melódico.
Serrano (iz) y Fernández Arbós (der) ca. 1880
Foto: Archivo José L. Temes
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
25
Además, Serrano escribió un álbum de seis danzas habaneras, para canto y piano,
titulado La vida madrileña (sus títulos eran: El polisón -‐ El cigarro -‐ No soy federal -‐ Era su imagen – Tristeza – Adiós), editadas por Antonio Romero25, y algunas piezas sueltas, editadas por Salazar, como La pesca del pez marido o La flecha de Cupido. Estas piezas fueron editadas “en pleno auge de la habanera”, y se conservan en la biblioteca del RCSMM y, en parte, en la Biblioteca Nacional26. Posterior es El campanero, dedicada a la condesa de Morphy en 1880, con letra de José Estremera, editada por Antonio Romero e interpretada en el concierto homenaje ofrecido a Serrano en 1895.
La producción sinfónica de Serrano, por su parte, comienza con la obertura
Florinda, fechada el 8 de marzo de 1870, cuando el compositor contaba veinte años de edad—rubricada en su portada como “Primera obra que hice de orquesta”—, el concertante escrito pocas semanas después para optar al premio de composición en los concursos de 1870 y una obertura de fecha posterior, titulada Una fiesta en la aldea. Recuerda Subirá que en ese momento la Sociedad de Conciertos de Barbieri, fundada en 1866, apenas había comenzado a programar en Madrid “música sabia”, y que fue precisamente en esa fecha de terminación de estudios de Serrano cuando Eslava publicó su Tratado de Instrumentación. Las partituras sinfónicas de Serrano,
25 En la BN se conserva un ejemplar, que señala como autor de la letra de la primera a A. R. Precio, y como autor de la letra de las demás, a Félix Irigoyen. 26 Ver Apéndices: fondos de la BN relacionados con Serrano.
Biblioteca Nacional Ed. 1910
Biblioteca Nacional Ed. 1870
Emilio Fernández Álvarez
26
autógrafas las más, con las particelas de algunas, se guardan en la biblioteca del RCSMM.
Mención aparte merecen los trabajos efectuados en 1873 con motivo de la oposición a la plaza de pensionado en la Academia Española de Bellas Artes de Roma, a la que nos referiremos en un próximo capítulo. Fueron tres: una fuga escolástica (no en vano era alumno aventajado de Eslava); un coro religioso, fechado el 14 de noviembre, y la escena dramática Las naves de Cortés, fechada el 4 de diciembre.
Subirá juzga como “composición de poca enjundia” la titulada La muralla, una polca militar, instrumentada tras su versión pianística. De 1879 son otras dos composiciones sinfónicas tituladas Serenata, concluida el 2 de abril, y el poema sinfónico En el valle de Toranzo (Santander), concluido el 25 de diciembre, que lleva como apunte autógrafo en uno de sus márgenes: “Se probó en la orquesta de conciertos y no gustó”. Por último, un Allegro ed un poco scherzando, cuyo autógrafo lleva al final la firma y la rúbrica del autor, pero no la fecha.
Respecto a la temprana producción zarzuelística de Serrano, comenta Subirá en su Manuscrito: “Para muchos, así como el maestro José Serrano es un productor incansable de zarzuelas, es en cambio el maestro Serrano un creador de óperas casi exclusivamente; aunque bajo aquel aspecto escribió en colaboración una obra que ha sido paseada triunfalmente por todos los escenarios españoles, a saber, La bejarana”.
En efecto, Serrano sintió siempre una profunda estima por la zarzuela, cuyo esplendor presenció en su juventud, y a cuyos grandes cultivadores conoció y trató personalmente, y esa estima produjo escritos teóricos de especial importancia para este trabajo, a los que tendremos ocasión de referiremos más adelante. Pero tanto La bejarana (estrenada en 1924) como las inéditas La balada de los vientos y La voz de la tierra pertenecen a épocas muy posteriores de su producción, en tanto que sí subieron a escena dos zarzuelas antes de que Serrano debutase como operista. La primera en 1869, mientras estudiaba el penúltimo año de Composición. Se trata de una pieza en un acto, con sátira política, de cuyo libro fueron autores Carlos Coello y Andrés Ruizgómez, titulada Se busca un rey, representada en el Teatro de la Bolsa, que se hallaba en la calle del Barquillo. Según Serrano, “de este pecado de mi juventud, que pasó sin pena ni gloria, solo conservo el recuerdo, pues tanto la partitura como el libro se quedaron en el teatro sin que yo conservase copia, ni siquiera borradores”.
Muy poco tiempo después presentó una nueva zarzuela al empresario Arderius, quien atisbó que con tal obra “no ganarían nada ni el Arte, ni el teatro, ni mucho menos la Empresa. ¡Oír tal fallo y sentirme farruco—dice Serrano en su Memorias—fue todo uno. Me encastillé en que esa zarzuela no se representaría sin mi música. Con afectuosa palabra y excelente sentido, vino a hablarme don Miguel Ramos Carrión27, que me distinguía con su amistad, para que depusiese mi actitud. Yo seguí en mis trece, tal vez por haber nacido en día 13, y él me profetizó con que, o cambiaba de carácter, o jamás se admitiría una zarzuela mía en el teatro”.
Fue el criterio de Ramos Carrión el que impidió que Serrano pusiese música a la zarzuela titulada El viaje de Biarritz, cuya música se encargó finalmente a Arrieta. “Me resigné ante esa decisión irrevocable, sin que ello aminorase mi estimación por aquel género eminentemente nacional”. No caben dudas sobre ello: afirma Subirá—aunque no ha podido uno constatarlo—, que además de estos intentos, “en el Conservatorio se guarda el manuscrito autógrafo de una composición musical fechada en Madrid el 27 Libretista, entre otras obras, de Agua, azucarillos y aguardiente y Los sobrinos del Capitán Grant.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
27
29 de octubre de 1870 y firmado por Serrano, que principia en el número segundo y dice al margen: Esta es una zarzuela de cuando estaba estudiando”.
Algunos años después abordó Serrano la zarzuela El juicio de Friné, utilizando “un libreto bastante escabroso, inspirado en mitológicas aventuras”, en colaboración con el literato Juan Utrilla. La obra tenía dos actos y se estrenó en los jardines del Retiro en la noche del día 24 de julio de 188028. “Esta zarzuela—recuerda Serrano—vivió poco y hubiera debido vivir menos. A Utrilla no se le ocurrió cosa más galana que querer poner en ridículo un ídolo entonces popular y con justicia; y el resultado fue que nos pusimos en ridículo ambos autores, pues con música la burla resultaba peor”. Como ha quedado señalado en una nota del primer capítulo, José Mesejo fue uno de los intérpretes de esta obra primeriza, cuyo manuscrito se conserva en la Biblioteca del RCSMM. Serrano recuerda como lo mejor de aquella experiencia la actuación de la bellísima tiple Cecilia Delgado, que en la escena final veía rasgadas sus vestiduras delante del público, “y en aquel momento los espectadores no se hallaban tan solo con una figura escultural, sino con una perfecta bailarina, pues, para que nada faltase, Cecilia, en su papel de Friné, se ponía a danzar con picardía un vals. De esta zarzuela conservo un grato recuerdo, porque me proporcionó un éxito grandísimo. Lo acreditaron de consuno con sus aplausos los concurrentes y en la prensa la crítica”. Entre los elogios destacaron los del maestro Caballero, recién llegado de América, y los de don Andrés Mellado, crítico de El Imparcial, cuyo juicio favorable, según Serrano, “preparó un cartel para mi ópera Mitrídates”.
28 En la BN se guarda el libreto, definido como “Zarzuela bufo-‐histórica en dos actos, original y en verso”, con signatura Mss/14442/1. Se trata de dos manuscritos encuadernados, correspondientes a cada uno de los dos actos de la obra. No consta autor de libro ni de música.
Emilio Fernández Álvarez
28
II. Primer estreno en el Teatro Real: Mitrídates (1882)
1. La ópera nacional
1.1 El largo y sinuoso camino hacia la ópera española
Es bien sabido que durante el siglo XIX, en especial durante su segunda mitad, el espectáculo operístico alcanzó entre las artes un estatus privilegiado, convirtiéndose en uno de los signos culturales distintivos de las sociedades occidentales avanzadas, y por tanto en una aspiración compartida por toda la sociedad española, como signo de modernidad1.
En nuestro país, sin embargo, los intentos aislados de crear óperas españolas en la primera mitad del siglo (Baltasar Saldoni, Joaquín Espín y Guillén, Basilio Basili), ahogados por el italianismo imperante, no habían contado con suficiente interés de los teatros por representarlas. Un hecho relevante, la aparición en los últimos años de la década de 1840 de la zarzuela restaurada, con su propuesta implícita de un modelo de ópera nacional, vino a cambiar radicalmente este horizonte desalentador para los compositores españoles.
Tanto Emilio Casares (notable especialista cuyos trabajos, algunos en proceso de publicación, seguimos en la exposición de este tema), como la profesora Mª Encina Cortizo (destacada biógrafa de Arrieta) subrayan la importancia del compromiso con la zarzuela de Emilio Arrieta (1821-‐1894) como punto de inflexión en la evolución de la idea de la ópera española2. A su regreso a España tras su periodo de estudios en Italia, Arrieta se vio obligado a enfrentar la nueva realidad que sus compañeros de generación imponían con éxito. Superadas las iniciales prevenciones contra el género, que le llevaron a serias discusiones con Barbieri, Arrieta empezó a componer zarzuelas (El dominó azul, El grumete, La estrella de Madrid, todas de 1853) y, sin abandonar sus altos ideales operísticos, que en la década de 1850 imponían un modelo basado en el melodrama histórico con libreto en italiano, empezó a introducir en sus óperas elementos estéticos hispanos, tomados de la zarzuela.
Fruto importante de su estética renovada es la ópera La conquista di Granata, estrenada el 10 de octubre de 1850 (solo un año después de su plenamente italiana Ildegonda) en el Teatro del Real Palacio3. En el Acto III de esta obra se produce el primer intento (“consciente”, para Casares) de “amalgama” entre las escuelas italiana y española o, si se prefiere, entre la ópera italiana y elementos de la zarzuela. El
1 Para documentar la idea de que el arte musical, también en España, era dominante y gozaba de una envidiable repercusión social a finales del XIX basta recordar que, para Menéndez Pelayo, la música constituía “el único [arte] que aparece en evidente progreso” y cómo asumía, refiriéndose a Wagner, que “una reforma radical en la técnica de la ópera es el mayor acontecimiento artístico de nuestro tiempo” (Respuesta al Discurso de Ingreso de Barbieri en la Real Academia). Recordemos también que, en su Historia de las ideas estéticas en España, afirma que la estética wagneriana “constituye el más inesperado y trascendental acontecimiento artístico de nuestros tiempos, y corona dignamente el ciclo o edad heroica de la estética alemana” (Historia de las ideas estéticas en España, p. 224). 2 Síntesis fundamental, sin perjuicio de los demás trabajos de Casares citados en la Bibliografía, es “La creación operística en España. Premisas para la interpretación de un patrimonio”, publicada como introducción a La ópera en España e Hispanoamérica, (Casares y Torrente, eds.). 2 vls. Madrid, ICCMU, D.L. 2001. De la profesora Mª Encina Cortizo: Emilio Arrieta: de la ópera a la zarzuela. Madrid, ICCMU, 1998. 3 Mª Encina Cortizo: “Alhambrismo operístico en La conquista di Granata (1850) de Emilio Arrieta. Mito oriental e histórico en la España romántica. En Príncipe de Viana, año 67, nº 238, 2006, pp. 609-‐632. Mª Encina Cortizo: “Emilio Arrieta, operista frustrado. Ildegonda y La conquista de Granada”. Revista de musicología, vol. 20, nº 1, 1997.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
29
estreno en 1855, en el recién inaugurado Teatro Real, de La conquista di Granata (bajo el nuevo título de Isabella la Catolica), fue sin embargo el solitario canto de un gorrión sin primavera. En efecto, las perspectivas de la ópera española no mejoraron tras la inauguración del Liceo barcelonés (1847) ni del Real madrileño (1850), aunque a partir de este momento los músicos comenzaron a hacer sentir su voz manifestando la necesidad histórica de creación de la “ópera nacional”.
Hitos importantes en estas reivindicaciones, como se recordará, fueron la propuesta a favor de la ópera española de 1855, en la que una comisión de compositores elevaron a las Cortes una petición de subvención para la representación en el Teatro Real de óperas españolas, y el Certamen de Ópera Española convocado en 1867, que dio como fruto el estreno en 1871 de las óperas Don Fernando el Emplazado, de Valentín Mª Zubiaurre, Una venganza, de los hermanos Fernández Grajal y, años después, ¡Tierra!, de Antonio Llanos. Hay en este ramillete de obras una, Don Fernando el Emplazado, a la que enseguida prestaremos particular atención.
Mientras tanto, recordemos que el empuje secularizador auspiciado en 1868 por la “Gloriosa” estableció una irreversible modernización de la cultura española. Nuevo hito fundamental en la historia del teatro lírico español, fruto de la presión del mundo musical frente a las instituciones públicas, fue la creación en 1873, a iniciativa de Emilio Castelar, de la Sección de Música en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. La convocatoria de las becas de Roma, que permitían a los jóvenes músicos españoles estudiar en el extranjero, fue la principal iniciativa de la Academia. De ella se beneficiaron autores como Valentín Zubiaurre, Chapí, Bretón y, como en su momento veremos, Emilio Serrano. Todos ellos compartían la orientación operística, y marcaron las diferencias con la generación anterior (Barbieri, Eslava, el mismo Arrieta) por su definitivo abandono del italianismo en favor del ideal artístico de la ópera española, en buena parte consecuencia de estas becas.
Musicalmente, ante ellos se abrieron dos grandes opciones o vías estéticas percibidas como contrapuestas, apadrinadas por los dos grandes profesores de composición rivales en el Conservatorio: la primera vía, defendida por Hilarión Eslava, será la que llamaremos europeísta, entendida como amalgama de la tradición operística italiana y la (relativamente) novedosa estética franco-‐alemana (Meyerbeer); una vía, por tanto, exenta de elementos hispanos. La segunda vía, que llamaremos nacional, liderada por Arrieta, defendía una ópera española entendida como amalgama de ópera italiana y elementos tomados de la zarzuela. Cada opción contaba con un modelo, un estandarte que servía de referencia: la vía europeísta contaba con Don Fernando el Emplazado, de Zubiaurre (uno de los alumnos predilectos de Eslava), y la vía nacional con Marina, de Arrieta, significativamente una zarzuela estrenada en 1855, reconvertida en ópera y presentada en el Teatro Real en 1871, el mismo año que el estreno de la obra de Zubiaurre. Téngase presente, sin embargo, que ambas vías asumían ya como principios comunes el uso del castellano (y no del italiano) como idioma operístico, y de la historia española como fondo ideológico del que extraer ejemplos válidos, al servicio de un proceso nacionalizador de cuño liberal.
Así las cosas, podría parecer que, a la llegada de Serrano a la vida operística, la vía nacional patrocinada por Arrieta tenía visos de convertirse finalmente en la predominante (y desde luego, fue la “amalgama” propuesta por Arrieta en La conquista di Granata la que marcaría el camino a buena parte de las obras compuestas hasta finales de siglo, mediante la práctica de incluir en el II Acto los elementos
Emilio Fernández Álvarez
30
alhambristas—un término feliz, acuñado por el profesor Ramón Sobrino4—que son el mejor ejemplo de aquella propuesta). Sin embargo, la vía nacional tuvo que enfrentarse en la década de 1880 a dos serios obstáculos que se oponían a su desarrollo. El primero fue la desaparición de la zarzuela como referente estético válido tras su conversión, a partir de 1868, en teatro bufo, y su posterior evolución hacia el género chico. Su desprestigio fue la causa profunda, como pronto veremos, de las indigestas e interminables discusiones intestinas que en torno a la zarzuela como referente tuvieron lugar en estos años.
El segundo obstáculo fue la oposición, más o menos encubierta, del Teatro Real a sus ideales. Una de las obligaciones de los pensionados en Roma era la composición de una ópera en español, con el compromiso de representación en el Teatro Real a su regreso. Subirá explica cómo esa feliz iniciativa, estímulo para la composición de una buena parte de las óperas españolas escritas en el último tercio del siglo, se basaba en que “entonces, el Teatro Real dependía del Ministerio de Hacienda. El empresario satisfacía 180.000 pts. anuales por el arriendo, quedando obligado además a representar en cada temporada una ópera de autor español, a presentar algún cantante de nuestro país, y a pensionar otros dos cantantes para que se perfeccionasen en el extranjero”.
Sin embargo, el Teatro Real nunca acogió con agrado esos estrenos a los que estaba obligado por ley. Como los del profeta Jeremías, los lamentos del mundo musical español ante esta circunstancia resonaron inútilmente, a veces enérgicos, a veces resignados, durante todo el final de siglo y fueron bien resumidos por Julio Gómez en 1956, como un eco tardío de aquellas quejas interminables: “El teatro Real, por su especial organización, ha sido siempre un teatro extranjero. Y la condición que en algún tiempo imponía el Estado a los arrendatarios de representar, por lo menos, una ópera española en cada temporada, nunca produjo resultados apreciables, teniendo, por añadidura, algo de bochornoso que las óperas hubieran de representarse traducidas al italiano”5.
No era solo el hecho de representarlas en italiano, ante un público que se contentaba con leer en castellano el argumento adquirido a las puertas del teatro: las óperas españolas, acogidas por compromiso, se arrinconaban al final de la temporada, con descuidadas puestas en escena y mal ensayadas por intérpretes mayoritariamente italianos que no tenían motivos para incluir obras españolas en su repertorio, ya que estas nunca se representaban fuera de Madrid.
Sobre el papel, el público esperaba con ansiedad estas muestras de creatividad musical destinadas a redimir la cultura hispana de sus carencias musicales, pero en la práctica su propia frialdad impedía la permanencia en cartel de las obras españolas más allá de unos días, dejándolas después caer definitivamente en el olvido.
4 Ramón Sobrino Sánchez: Introducción a Música Sinfónica Alhambrista: J. de Monasterio, T. Bretón, R. Chapí (ed. R. Sobrino). Música Hispana. Música Instrumental, 4. Madrid, ICCMU/SGAE, 1992. “Alhambrismo musical español. De los albores románticos a Manuel de Falla”, en Manuel de Falla y la Alhambra. Granada, Fundación y Archivo Manuel de Falla / Junta de Andalucía, 2005. “El alhambrismo en la música española hasta la época de Manuel de Falla”, en Manuel de Falla. Latinité et Universalité. Actes du Colloque International tenu en Sorbonne, 18-‐21 novembre 1996. París, Presses de l’Université de París-‐Sorbonne, 1999. 5 Julio Gómez: Los problemas…, p. 234.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
31
1.2. Diglosia y ópera nacional
No será ocioso reflexionar, siquiera brevemente, sobre alguna de las razones que explican la peculiar idiosincrasia del público al que apelaba la ópera nacional, ya que fue en este ámbito donde se desarrolló la principal actividad compositiva de Emilio Serrano. Problemas, la verdad, no faltaban. El campeón indiscutible de la ópera española, Tomás Bretón, lo explicaba en una reveladora carta a Salvador Raurich, en 1892:
El público español está educado por el arte italiano y aunque el españolismo está haciendo grandes progresos, todavía hay infinidad de personas cultas que con la mejor buena fe, no pueden comprender que se cante en serio en otro idioma que el de Dante. Es inútil decirles que la literatura española no cede a ninguna y aventaja a muchas, que en Francia se canta en francés, en Alemania y Austria en alemán, en Inglaterra en inglés, en Bohemia en checo, en Rusia en ruso, etc.: que Fausto, Guillermo, Favorita y el repertorio de Meyerbeer lo oye traducido… todo eso no vale nada ante su educación, tradición y preocupación. Pero eso cesará cuando tenga conciencia de su valer nacional y pueda oponer músicos propios a extraños. El día que Europa acepte que España cuenta con seis óperas dignas de alternar con el general repertorio y el público español sienta lisonjeado su orgullo, el público será el primero en reparar esa injusticia; hasta que no llegue ese caso, dudo que pueda imponerse.
“Los Amantes” están publicados en español, italiano y alemán; se han cantado ya en alemán y en italiano, todavía no se ha cantado en español. En la Escuela de Música de Madrid se estudia en italiano todavía… ha visto Vd. cosa más singular6. Visto desde hoy, resulta desde luego extravagante que la primera ópera de Serrano,
Mitrídates, con texto castellano de Mariano Capdepón, fuese traducida para su representación en el Teatro Real al idioma de Manzoni y Leopardi. Pero por mucho que insistiera Bretón, ciertamente la preeminencia del italiano en las representaciones operísticas, incluso de autores como Wagner, no era una característica exclusiva de los teatros españoles7. Alguna otra diferencia tuvo que haber, cuando al contrario que en Francia, Alemania, Rusia o Chequia, en España no fue posible el triunfo de una ópera nacional. Habrá que repetirlo: da verdadera grima leer una y otra vez protestas como las de Bretón frente a la preeminencia del italiano, repetidas hasta la saciedad a lo largo del final de siglo, y escuchar cómo su eco se prolonga, como un amargo y mercurial lamento en tinta impresa (cartas, opúsculos, manifiestos, memorándums, actas, peticiones, oficios, epítomes, memorias, monografías) hasta autores del siglo XX como Julio Gómez.
Ciertamente, parece llegado el momento de intentar una indagación más desapasionada para intentar comprender las circunstancias que entonces se impusieron.
Ya se ha señalado cómo el éxito de la zarzuela restaurada en torno a 1850 influyó en la percepción de esta como la verdadera ópera española, y cómo la irrupción del género bufo en 1866 rompió con los ideales operísticos de la zarzuela. Vienen aquí como anillo al dedo las palabras del crítico Peña y Goñi, gran defensor de la “vía nacional” que en 1885, y refiriéndose a la zarzuela, afirmaba que “esa es nuestra casa, ese es nuestro hogar y en él debemos trabajar siempre, en vez de ir a pedir al Teatro 6 Carta de Tomás Bretón a Salvador Raurich, Madrid, 5-‐VI-‐1892. Biblioteca de Catalunya, Ms. 3943, ff. 17-‐18. Citado por Víctor Sánchez en: Casares-‐Torrente: La ópera en España…, Vol. II, p. 203. 7 No nos resistimos a la cita de este pasaje de Edith Warton, en el que se describe una representación operística en Nueva York, a finales del XIX: “Como es natural, ella no decía “me quiere”, sino “M’ama!”, pues una inalterable y jamás cuestionada ley del mundo musical exigía que el texto alemán de las óperas francesas, cantadas por artistas suecas, se tradujera al italiano para la mejor comprensión de públicos de habla inglesa”. Edith Warton: La edad de la inocencia. Barcelona, Tusquets editores, 1994.
Emilio Fernández Álvarez
32
Real limosnas humillantes, en vez de ser para los abonados una molestia, un estorbo, un dialecto”8.
Un dialecto. Incisivo como siempre, pensamos que Peña y Goñi da en el clavo al definir de ese modo a la zarzuela, en el contexto operístico de la época. Y lejos de pensar, como Bretón, que la ópera nacional podría llegar cuando se abordase resueltamente la tarea de la educación del público y la composición de un ramillete de buenas obras con texto en castellano, uno se siente tentado—actualizando en buena medida el pensamiento de Peña—, a bautizar como diglosia musical el verdadero origen del problema. Permítasenos una breve digresión para exponer esta idea.
El concepto de diglosia fue acuñado por el lingüista estadounidense Charles A. Ferguson, en un artículo ya clásico de 19599, y se extendió ampliamente en las décadas posteriores entre los lingüistas españoles, especialmente de las comunidades catalana, vasca y gallega. La diglosia se define como una situación lingüística de convivencia de dos lenguas, o variedades lingüísticas (dialectos), en una misma población o territorio. En esta situación, la lengua A tiene un estatus de prestigio—como lengua de cultura y de uso oficial—frente a la lengua B, relegada a las situaciones socialmente inferiores de la oralidad, la vida familiar y el folclore. Ferguson define la lengua A como “altamente codificada (a menudo gramaticalmente más compleja), vehículo de un cuerpo de literatura extenso y respetado, procedente de un período antiguo o bien de otra comunidad lingüística, que se aprende ampliamente en la educación formal y se usa sobre todo en la escritura y en el hablar culto, pero que no se emplea por ningún sector de la comunidad en la conversación ordinaria”10.
El concepto de diglosia puede ayudar a iluminar alguno de los problemas que impidieron la consolidación en España de una ópera nacional. Consideremos en primer lugar la situación del público. La musicología española se ha lamentado tradicionalmente, como Bretón, de que el público operístico del XIX prefiriese siempre la música italiana frente a la española y el italiano sobre el castellano como idioma musical, y ha dado siempre el mismo diagnóstico de este hecho: la falta de educación (por no decir la obcecada ignorancia) del público. Cree uno, sin embargo, que el arte está siempre en el ojo del espectador, o dicho de otra manera, que el público no se equivoca nunca cuando se trata de elegir los objetos artísticos con los que se identifica.
Es sabido que la ópera fue durante el XIX “un género vinculado estrechamente a la aristocracia, que se precia[ba] de conocer un idioma especial que la diferencia[ba] del pueblo”11. Naturalmente, sería un error limitar esta descripción al conocimiento—real o imaginario—del idioma italiano por parte de ese público. Se trata más bien del uso y disfrute de un lenguaje musical, el de la ópera italiana—un idioma musical A—adecuado para “un público conservador, heredero de la aristocracia isabelina, que concebía su asistencia como una participación en el acto socio-‐cultural de mayor prestigio”12.
Frente a este idioma musical A, es de sobra conocido que en la España del XIX existía—existe todavía—una consideración de la música popular como arte “vulgar”, un idioma B, de uso apropiado únicamente para la “conversación musical ordinaria”, 8 A. Peña y Goñi: Contra la ópera española. Madrid, Tipografía de Manuel G. Hernández, 1885. 9 Charles A. Ferguson: “Diglossia”, en Word, número 15, pp. 325-‐340. 10 Citado en Xesús Alonso Montero: Informe dramático sobre la lengua gallega. Madrid, Akal, 1973. 11 Iberni: “La zarzuela en España…”, en Cuadernos de Música Iberoamericana, vls 2-‐3. Madrid, ICCMU, 1996; p. 157. 12 Luis G. Iberni: Ruperto Chapí… p. 24 y sgts.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
33
propia de gentes comunes, o para el consumo de turistas culturales, ávidos en su búsqueda de lo “pintoresco”. Era la percepción que intelectuales como Alarcón tenían incluso de las mejores obras de la zarzuela isabelina.
Al igual que en la situación diglósica, se producía así el efecto paradójico de un público que llegaba al extremo de avergonzarse al reconocerse a sí mismo en el espejo deformado de su idioma de uso, trasladado a un ámbito musical de prestigio. He aquí un ejemplo, tomado del fiasco del estreno, en 1855, de Cruces y medias lunas, del compositor Dionisio Scarlatti de Aldama: “Del libreto nada podemos decir, pues a pesar de estar escrito en castellano, pensando piadosamente, no entendimos una palabra, gracias a la manera de vocalizar los cantantes, los que en su afán sin duda de italianizar nuestra habla castellana, solían decir giurramento por juramento y otras cosas por el estilo. El público numeroso y lucido, contuvo más de una vez su hilaridad por respeto a SS.MM., que se dignaron honrar con su presencia la representación de la ópera”13.
Lo que interesa subrayar aquí es que, durante más de cincuenta años de debate, los músicos comprometidos con el ideal de la ópera española defendieron el uso del castellano apoyándose en razones netamente filológicas, además de patrióticas: hay en el castellano, afirmaban, unos recursos prosódicos, léxicos y gramaticales que le confieren suficiente validez frente al italiano. Pero por grande que fuera su apasionada defensa del idioma, en realidad, uno piensa que eran víctimas de un engaño: comparaban sistemas lingüísticos cuando en realidad el problema residía en las diferencias de significado evocados por las lenguas en conflicto.
Como el latín en la liturgia, el italiano era solo parte de un objeto cultural mucho más complejo, cargado semióticamente de vastas y poderosas resonancias: no era la musicalidad del idioma, sino el significado social y político que el signo completo (la Misa, la Ópera) invocaba, lo que de veras tenía importancia. El italiano (la música italiana, de la que el idioma era parte inseparable) evocaba los valores de la clase dominante, aquella espuma retratada por Palacio Valdés, para cuyos miembros la ópera “es la liebre que sale y se corre en todas las tertulias distinguidas de la corte”, y para quienes “los seres humanos se dividen en dos grandes especies: los abonados al Teatro Real y los no abonados”14. ¿Y cuáles eran los valores de esa clase dominante? Según Charles Rosen:
La evolución de la ópera seria desde un arte aristocrático que trataba en gran medida con intrigas de corte y bodas dinásticas, a veces disfrazadas como mitología clásica, hacia una forma artística popular que expresaba los ideales políticos de republicanismo y patriotismo, fue un largo desarrollo que comenzó lentamente en las últimas décadas del siglo XVIII, antes de la revolución francesa. Al final, los cambios fueron rápidos, y se vieron confirmados por la revolución de 1830, tras la cual la Ópera de París fue alquilada con propósitos de explotación comercial […] Después de 1830 la Grand Opéra pasó a encarnar los ideales artísticos y políticos de la clase media, y una subvención del gobierno hizo posible entonces, como ahora, que el burgués amante de la música pudiese permitirse la compra de una entrada. El simple mensaje político de muchas de estas óperas sigue el patrón fijado en Los hugonotes: el héroe y la heroína–raramente vistos como atados a su clase social, sino caracterizados únicamente como individuos o, como alternativa, elevándose sobre estrechos intereses de clase—se ven atrapados entre la corrupción inmoral de la aristocracia y la rigidez doctrinaria o la avaricia secreta de los líderes del proletariado15.
13 La iberia, 31-‐XII-‐1855. Citado por Ramón Sobrino en Casares-‐Torrente: La ópera en España e Hispanoamérica, vol. II, p. 99. El estreno tuvo lugar en el Teatro de la Princesa (antes de la Cruz), en 1855. 14 Armando Palacio Valdés: La espuma. Madrid, Clásicos Castalia, 1990. 15 Charles Rosen: The Romantic Generation. Londres, FontanaPress, 1996. pp. 600-‐601. Traducción propia.
Emilio Fernández Álvarez
34
Para el caso español, Serge Salaün apunta (basándose en Andrés Moreno Mengíbar), que hasta 1850 “la aristocracia liberal… se identifica culturalmente con la ópera italiana…, con los valores «liberales» de libertad, destino individual y «progreso» pregonados por la ópera romántica”. Ya en la segunda mitad del siglo, la ópera italiana dejó de ser portadora de valores modernos y “militantes” para ser una “cultura de mero valor de representación y de identificación social”, que ilustraba “la tradicional alianza entre burguesía y aristocracia que caracteriza la política española en los siglos XIX y XX”16. En suma, una clase dominante que no aspiraba a otra cosa que a mantener sus privilegios. Y la hegemonía social de sus valores, alojada como una molécula de ADN en cada nota, en cada acorde y en cada molde formal italiano, irradiaba a través de la música desde el patio de butacas hacia los pisos superiores del Teatro Real, llegando hasta aquel Paraíso en el que las Miau de Galdós recibieron su preciso e hiriente sobrenombre, sentadas siempre en las mismas butacas, con entradas “de alabarda”17.
Frente a esto, la ópera en castellano (incluso la que optaba, como en el caso de Bretón, por la vía europeísta), representada ocasionalmente y aceptada con reticencia por ese público como una suerte de experimento, evocaba inevitablemente los valores tradicionales de la cultura española, enraizados en el costumbrismo—cuando no en la épica rural—, la música popular y, en última instancia, en la conciencia del atraso económico y social. Y es bien sabido, y basta en esto recordar a Bordieu18, que el código de valores por el que se gobierna el gusto evalúa siempre como culturalmente excelente lo que conviene a los creadores del código.
Piensa uno, en resumen, que al imponerse la tarea de la ópera nacional para un público que en el fondo no la demandaba, los compositores españoles de la Restauración, sin saberlo, estaban, como Sísifo, condenándose a sí mismos a una inacabable y frustrante labor sin recompensa posible.
2. Mitrídates: antecedentes y producción
Respirando en medio de este ambiente enrarecido tuvo que enfrentarse Serrano a la hercúlea y apasionante labor de la composición de su primera ópera. Subirá comenta en su Manuscrito cómo, a los 21 años, y “tras el concurso de composición que le valió el primer premio en 1870, y en cierto modo como consecuencia del mismo, obtuvo el joven maestro Serrano un libreto de ópera. De ópera, y no de zarzuela, y eso que, según su propia declaración, había sido siempre la zarzuela el sueño de sus amores” 19.
Aunque Serrano no aporta información precisa sobre la fecha de composición de Mitrídates, en la última página del primer volumen de la partitura conservada en la biblioteca del RCSMM, correspondiente al primer acto, aparece la firma del
16 Serge Salaün: “La zarzuela en España…”, en Cuadernos de Música Iberoamericana, vls 2-‐3. Madrid, ICCMU, 1996; pp. 238-‐9. 17 Es decir, como miembros de la “clac”. 18 Pierre Bourdieu: La distinción: criterios y bases sociales del gusto. Madrid, Taurus, 1999. 19 Además del testimonio directo incluido en las Memorias de su maestro, Subirá recoge en su Manuscrito la información publicada por Serrano sobre sus óperas en varios números de la revista Musicografía a lo largo de los años 1934 y 1935. Probablemente convencido de la imposibilidad de publicar su Manuscrito, Subirá se decidió a publicar más tarde el opúsculo Las cinco óperas del Académico D. Emilio Serrano (Madrid, Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, segundo semestre de 1962), con un resumen de la información recogida en su Manuscrito.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
35
compositor, con fecha 1 de noviembre de 1876. Es de suponer la alegría de un joven Serrano de 29 años cuando, en 1879, el jurado del concurso anual para seleccionar una ópera española a estrenar en el Teatro Real elige su Mitrídates20. Pero los meses pasaron sin que Serrano consiguiera ver concretado el estreno. A ello alude Saldoni en su Diccionario de 1880, que en su entrada sobre nuestro compositor, y como nota al pie, dice: “Efectivamente en noviembre de 1879 presentó una ópera al Teatro Real, que aprobada por un jurado nombrado por el Gobierno, no sabemos por qué no se ha cantado ya…”.
Así las cosas, el 12 de febrero de 1880 Serrano presentó una queja ante el Ministerio de Hacienda por no haberse reunido todavía el Jurado creado para juzgar Mitrídates. No queda del todo clara la diferencia de funciones entre los dos jurados citados, pero la queja surtió efecto, y a principios de marzo se reunió el formado por los compositores Arrieta, Guelbenzu y Saldoni, designados por el Ministerio de Hacienda, y Bretón y Pérez, designados por la empresa, siendo la obra juzgada como adecuada. Aún así, la demora en su estreno provocó la protesta de Arrieta, que citó el derecho de Serrano a pedir a la empresa del Real daños y perjuicios21.
“La suerte nunca me ha vuelto la espalda—señala Serrano en sus Memorias—y por
eso atenuó los tropiezos que lógicamente da todo principiante, sobre todo tratándose de cosas relacionadas con tan encopetado coliseo. Al surgir las dificultades, mantuve los ánimos, y eso que tenía la convicción de que, musicalmente hablando, iba muy mal vestido para que me recibieran en aquella Casa”. Y relata, como ejemplo de esas dificultades, el desengaño sufrido por el comportamiento de un antiguo condiscípulo del Conservatorio, que abandonada su vocación musical y elevado a un alto cargo en el Ministerio de Gobernación, tuvo con él una conducta desdeñosa, que retrasó el estreno.
A principios de 1881 se intensificaron las gestiones, como lo acredita una carta dirigida al compositor por el director del Teatro Real, José Fernando Rovira, con fecha 20 Joaquín Turina, Historia del Teatro Real, p. 130. 21 Mª Encina Cortizo, Emilio Serrano…, pp. 99-‐100.
Emilio Serrano Archivo SGAE
Emilio Fernández Álvarez
36
11 de marzo, en la que se acordaba retrasar por mutuo acuerdo la representación de la ópera “hasta la próxima temporada”, concretamente dentro de los tres primeros meses de la temporada 1881-‐1882: “Dada la conformidad de miras y la identidad de intereses que nos unen, pondremos nuestro acuerdo en conocimiento del Excmo. Sr. Ministro de Hacienda, para que se sirva relevar a esta Empresa del deber de poner en escena en la presente temporada la ópera Mitrídates, reservando a V. para la próxima los derechos de autor premiado y escogido por el Jurado”22.
Del empresario José Fernando Rovira afirma Subirá en otro lugar23 que era hombre “decidido a proteger la ópera española”, una información que contrasta con la ofrecida por Serrano en sus Memorias, donde cuenta cómo en cierta ocasión tuvo que imponerse a la descortesía del empresario, porque este, en su despacho, insistía en leer el periódico mientras Serrano le hablaba de los pormenores del estreno.
Pero era ya cosa decidida, y así el 3 de mayo de 1881, Serrano inscribió la obra en el Registro de la Propiedad de Madrid, traducida al italiano por Ernesto Palermi24. Buena muestra del giro favorable de los acontecimientos fue el hecho de que, el 10 de agosto de 1881, para despertar las expectativas del público madrileño, Ruperto Chapí ofreciese “un concierto extraordinario a beneficio de las casas de socorro de esta capital y asilos de San Bernardino”, en cuyo programa se incluía la “Overtura” (sic) de Mitrídates, de Serrano”25.
Aprovechemos la mención a Chapí para dejar constancia de dos hechos, o por mejor decir, dos ausencias, que atañen a la ambigua relación de Serrano con este compositor, en primer lugar, y a las expectativas que el mundo musical madrileño mantenía hacia la labor de Serrano como operista, en segundo.
Primera ausencia: ¿por qué no estuvo Serrano entre los compositores que, con vistas a poner en marcha un ciclo de ópera española en el Teatro Apolo en septiembre de 1881, formaron la llamada Sociedad Lírico Española? Inspirada por Chapí, la idea era representar óperas en un acto, pero “realizadas con esmero”. Chapí habló con todos los compositores de la época, incluyendo a Serrano, pero al parecer, muchos no estuvieron de acuerdo. Según Chapí:
En su mayor parte, ni contestaron; uno se excusó por razones atendibles hasta cierto punto, y otro pedía la garantía de que todo lo que se hiciera había de ser muy serio y muy sublime. Estuve para contestarle que todo se haría según su deseo; pero que, no obstante, si tenía traspapelado algún Barbero de Sevilla no dejara de mandarlo; pero no tuve tiempo que perder en estas bromas porque ya estábamos metidos en trabajo, Antonio Llanos con un Sagunto, y yo revolviendo leyendas e historietas en busca de argumentos26. La Iberia publicó por esos días, en referencia a esta iniciativa de Chapí, que “la
empresa tiene en su poder obras de los maestros Arrieta, Bretón, Brull, Chapí, Fernández Grajal, Jiménez Delgado, Llanos, Pedrell y Taboada, y se creerá muy 22 Esta carta se conserva en el Legado Subirá de la RABASF, Madrid. Tanto La Discusión (13-‐III-‐1881), como La Iberia (15-‐III-‐1881), se hicieron eco de esta noticia. La Iberia, en su sección “Los espectáculos”, señalaba: “El distinguido maestro compositor español señor D. Emilio Serrano, autor de la ópera Mitrídates, tomando en cuenta lo avanzado de la estación y el tiempo que requieren los ensayos de Lohengrin, ha diferido hasta la temporada próxima el estreno de su obra, procediendo al hacerlo así de acuerdo con la empresa, la cual por su parte podrá montarla con más esmero el año que viene, en que dispondrá de mayor tiempo para ello y podrá manifestar de este modo toda la estima y consideración que le merecen los maestros españoles”. 23 José Subirá: Historia y anecdotario… pp. 316-‐319. 24 En el “Legado Subirá” de la RABASF se conserva el Documento del Registro de la Propiedad, fechado en Madrid el 3 de mayo de 1881. Serrano tenía entonces su domicilio en la cuesta de Santo Domingo, 4. Consta como autor del libreto M. Capdepón. “Esta obra se presenta con el texto italiano, de cuya traducción es propietario el autor”. 25 El Liberal, 7-‐VIII-‐1881; La Iberia, 8-‐VIII-‐1881; Los Espectáculos, 10-‐VIII-‐1881 y La Discusión, 10-‐VIII-‐1881. 26 Citado en Iberni: Chapí, pp. 119-‐120.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
37
honrada aceptando aquellas que los maestros españoles, que no se mencionan, se dignen presentarle”27. Sin duda, Serrano estaba en esos días demasiado ocupado con la puesta en escena de Mitrídates, y es posible que fuese a él a quien se refería Chapí como aquel que “se excusó por razones atendibles hasta cierto punto”. Pero el año 1883 (siendo ya Serrano autor con una ópera estrenada) Chapí vuelve a retomar la idea, esta vez con una Sociedad Lírico-‐Dramática de Autores Españoles, destinada a la composición de zarzuela grande, y cuenta para su estreno en el teatro Apolo, durante la temporada 84-‐85, con todos los compositores importantes, excepto Bretón y Serrano. ¿Basta para explicar este nuevo distanciamiento de Serrano su labor al frente del Instituto Filarmónico, o su marcha a Roma, como pensionado de la Academia, en el verano de 1885?
Segunda ausencia: ¿por qué no figura Serrano entre los autores citados por Peña y Goñi en el prólogo a su obra fundamental, La ópera española (fechado el 13 de octubre de 1881), cuando, refiriéndose a la vitalidad del movimiento operístico de esos años, dice: “Arderíus en la Zarzuela promete la Ópera española. La empresa del teatro de Apolo reúne elementos importantes para rendir culto único y exclusivo al drama lírico español. Chapí, Bretón, Llanos, Jiménez, Brull y otros, llenan de notas el papel rayado. Arrieta arregla La conquista de Granada y convertirá en ópera su Grumete”?
¡Esos nombres, y no otros, pueden leerse en la página seis de la obra de Peña, sin encontrar en ella rastro de Serrano, un compositor que, en el momento en que Peña escribe, ensaya en el Teatro Real su Mitrídates, a solo tres meses vista de su estreno! Tampoco Peña lo cita en la página 10, en una lista que incluye los más importantes compositores, libretistas, cantantes y empresarios del siglo, incluyendo a Zubiaurre, Chapí, Bretón, Llanos y Pedrell. Y cuando, a la altura de la página 469, en el capítulo dedicado a Arrieta, se detiene a citar los mejores discípulos del maestro, destaca como “realidades brillantes, destinados ambos a marcar la evolución de nuestro arte lírico-‐dramático hacia los adelantos más modernos” a Chapí y a Bretón, para un párrafo más tarde citar, por este orden, a Miguel Marqués, Casimiro Espino, Eduardo López Juarranz, Emilio Serrano (“aplaudido en el Teatro Real y en los conciertos”28) y a Ángel Rubio. Y cuando los vuelve a citar a todos, en la página 474, se olvida de Serrano. ¿En tan escasa consideración tenía Peña los méritos de nuestro compositor?
Por otra parte, sorprende la ausencia de la crítica de Peña entre las publicadas sobre Mitrídates tras el estreno. Como veremos enseguida, buena parte de esas críticas se centraron en el debate sobre el wagnerismo de Serrano. Peña, un temprano admirador de Wagner en España, ¿no tenía nada que aportar a esa polémica? ¿Tal vez Peña, defensor a ultranza de la zarzuela como verdadera ópera nacional, y por tanto, en buena medida, como enemigo de la imperante diglosia, veía a Serrano como un simple peón, un escudero de su archienemigo Bretón?
A la posición de Peña ante el proyecto de la ópera nacional tendremos ocasión de añadir alguna reflexión en el próximo capítulo. Mientras tanto, y volviendo a los relatos de Subirá y el propio Serrano sobre el estreno de Mitrídates, anotemos, siguiendo a Subirá, que “el tiempo, efectivamente, hizo su faena y allanó el camino eliminando una a una, las dificultades que brotaban sin cesar”. Solo intérpretes de menguada jerarquía estaban dispuestos a cantar la ópera de un novel, y los profesores
27 Luis G. Iberni: Chapí, p. 199-‐121. 28 Hay que recordar que el libro de Peña y Goñi fue publicado por entregas entre 1881 y 1885, y que entre ambas fechas se produce el estreno de Mitrídates.
Emilio Fernández Álvarez
38
de la orquesta, aunque en su mayor número antiguos conocidos de Serrano, procuraban trabajar lo menos posible, “como si les doliera que ese compositor se destacara sobre quienes no pasaban de excelentes instrumentistas”. Y la obra se montó precipitadamente porque el tiempo se dedicaba a más considerables atenciones. Juzgándose infructuosas de antemano las tareas inherentes al estreno, se las miraba con antipatía evidente. “El propio Mitrídates—comenta por su parte Serrano en sus Memorias—constituía una dificultad en sí; como era una obra juvenil, faltábale por completo la madurez necesaria, pudiendo aplicársele lo del gitano del chascarrillo que pretendía vender una jaca, y al censurarle los pésimos andares del solípedo, repuso sentenciosamente: El agraz en su tiempo no puede ser uva”.
A pesar de esta dura autocrítica, Serrano defiende la capacidad técnica adquirida en sus años de estudio: “Por cierto que en el primer acto de Mitrídates hay un parlante donde pueden verse giros análogos a los del bello Sansón y Dalila, y como esta última obra llegó a mi conocimiento cuando la mía andaba ya por el mundo, eso testimonia que mi primer fruto operístico era consecuencia de un sólido aprendizaje y no de una imitación juvenil”.
Los ensayos se salvaron, sobre todo, por el apoyo de la soprano Josefina de Reszcké29: “Ella fue—dice Serrano—la única figura prestigiosa en el reparto de mi ópera. Los restantes intérpretes estaban a salario en el Real y además cantaban donde podían, ya como solistas en las iglesias, ya como coristas en algunos coliseos; no podían dar más de sí, por tanto, no cabía exigirles más de lo que hicieron. Tampoco era posible pedir novedades ni primores en el decorado. Al hacerse el ensayo general se utilizaron las decoraciones de otras óperas. Tras una escena se echó un telón, y la Reszcké, al verlo, formuló un comentario que recordaba la conocida frase No hay derecho, porque aquel telón era el de la prisión de Aida. Y aunque el auditorio no habría tenido la ocurrencia de comparar una obra cumbre con otra de un principiante, de todas suertes es imposible el triunfo cuando se lucha con un recuerdo de tal índole”.
Entre los intérpretes, Serrano se queja en especial de la desidia mostrada por el tenor Celestini, añadiendo que, a pesar de todo, “Mitrídates tuvo un éxito satisfactorio, sin llegar a ser clamoroso, como ahora suele decirse acerca de otras producciones teatrales que no siempre merecen tan alto juicio… En todo caso, quedó justificada la elección de esa obra para cumplir aquella cláusula de arriendo del Real donde se imponía que el empresario pusiera en escena una ópera de autor español. El público se mostró galante conmigo, como siempre, y la Prensa, que tanto ha fomentado en toda ocasión el éxito de mis producciones, se condujo con un patriotismo digno de mi buena fortuna. También contribuyó al buen resultado el director de orquesta, que era el maestro Juan Goula”. Y cuenta Serrano cómo Goula había puesto en sus manos, tiempo atrás, la educación musical de su hijo, suspendido en el Conservatorio, sin que mediase apenas trato personal entre los dos, y cómo este hijo terminó más tarde dirigiendo la orquesta del Price.
El estreno de Mitrídates tuvo lugar el 14 de enero de 1882. J. Muñiz Carro, en Crónica de la música, se felicitó al ver por fin en escena una obra “que muchos creían destinada a dormir perpetuamente en el archivo del Teatro Real hasta el día del juicio,
29 Hermana de los grandes cantantes polacos Edouard y Jean Reszcké.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
39
según los aplazamientos y dilaciones que, por diversos motivos, que ahora no hacen al caso, sufrió su presentación al público” 30.
Tras el estreno, y “por acuerdo firmado en Milán el 11 de octubre de 1883”, Serrano cedió a la casa editorial Franc. Lucca la propiedad de la impresión de Mitrídates para todos los países”, llevándose a efecto la publicación de la ópera en su versión reducida para voz y piano31.
3. La obra.
31. Argumento y estructura
Los personajes de la obra son: Monima, prometida esposa de Mitrídates y ya declarada reina (soprano). Mitrídates, Rey del Ponto (barítono). Xifares hijo de Mitrídates (tenor). Farnaces, hijo de Mitrídates (bajo). Arbates, confidente de Mitrídates (tenor). La escena en Ninfea.
El resumen del argumento es el siguiente: ACTO I. Playa inmediata a Ninfea32. El coro anuncia la muerte de Mitrídates, rey del Ponto33, en
batalla contra el tradicional enemigo romano. Xifares, hijo noble y generoso de Mitrídates, reacciona con horror ante la noticia y jura vengar a la patria. En conversación con Arbates (confidente de Mitrídates), Xifares se entera de que su hermano mayor y heredero del trono, Farnaces, busca en secreto la alianza con los romanos y pretende casarse con la bella Monima, esclava griega con quien Mitrídates se propone unirse en matrimonio. Xifares, que ama en secreto a Monima, siente renacer sus esperanzas al enterarse de que la griega no ama a su hermano Farnaces.
Un cambio de escena nos traslada a una habitación en el Palacio Real, donde vemos a Monima, rodeada de sus esclavas, que concluyen su atavío y tratan de mitigar su pena. Monima, que vio morir a su padre en la lucha contra los romanos, hace un canto a la libertad frente a la tiranía: “Qué valen la riqueza, / el poder y la gloria, / ni el funesto laurel de la victoria, / que fecundan con sangre los tiranos, / si falta libertad?”. Farnaces, el heredero de Mitrídates, de carácter egoísta y cobarde, despide al coro y pide a Monima que acepte ser su esposa. Monima lo rechaza por pactar con Roma a espaldas de Mitrídates, añadiendo que es en otro en quien tiene puesto su amor y su esperanza. Farnaces tiembla de celos y amenaza a Monima, pero esta contesta que, antes que aceptar su amor, prefiere la muerte. Xifares entra en la estancia y descubre que el amor que siente por Monima es correspondido. Farnaces, llevado por el rencor, amenaza a la pareja con su venganza. Entra Arbates y anuncia que Mitrídates, contra lo que se creía, no ha muerto en el combate, y que regresa a Ninfea. Los amantes ven cómo sus esperanzas de amor se disipan, y lamentan la crueldad de su destino.
ACTO II. Mitrídates desembarca y recibe la bienvenida del pueblo: derrotado su ejército por Pompeyo, explica que se salvó porque “con mi suerte / resuelto a pelear, yo di, yo mismo / la nueva de mi muerte / y con este artificio he conseguido / no ser por los romanos perseguido”. Interrogado por Mitrídates, Arbates revela que al conocer la noticia de su supuesta muerte, Xifares se aprestó a vengarle, mientras Farnaces, “olvidando su honor, amor soñaba”. Mitrídates reacciona con ira ante las intenciones de Farnaces y comienza a dudar de Monima.
30 Crónica de la Música, miércoles 18-‐I-‐1882. 31 El opúsculo Las cinco óperas de Emilio Serano, de Subirá, añade la siguiente información, proporcionada por Serrano: “Su reducción para canto y piano, lo mismo que su libreto, circula por el mundo. La editó F. Lucca en Milán con dedicatoria a S. A. R. la Infanta doña María Isabel Francisca y con los versos originales traducidos rítmicamente al italiano por Ernesto Palermi. Uno de los ejemplares que no siguió el curso proyectado y que ahora entrego a Subirá lleva la siguiente dedicatoria: "Recuerdo de la buena amistad que le profesa el autor de la música a quien salvó la obra de la furia de los ultrajes y demás gente ordinaria. ¡A Francisco Saper! —Emilio Serrano, 15 octubre 1884". Francisco Saper fue el director de escena en el estreno de Mitrídates. En el “Legado Subirá” de la RABASF se conserva, escrito en italiano y fechado en Milán, 11-‐X-‐1883, el contrato de publicación de Mitrídates por la casa Lucca, que obtiene la propiedad de publicación de la obra y se obliga a entregar 60 copias de la partitura a Serrano, quien a su vez se obliga a pagar por ellas 1500 francos. Asimismo, Serrano cede el derecho de que Lucca ponga en escena la obra en los teatros italianos, a cambio de la mitad de los beneficios. 32 Colonia griega a orillas del Mar Negro, en la actual península de Crimea. 33 Mitrídates VI o Mitrídates el Grande, rey del Ponto desde el 120 a.C. hasta su muerte en 63 a.C.
Emilio Fernández Álvarez
40
En una estancia del Palacio Real, mientras tanto, Xifares pide a Monima la renuncia al amor y le informa de su intención de alejarse cuanto antes de Ninfea. Interrumpe a los amantes el coro de esclavas, que anuncia a Mitrídates. En presencia de sus dos hijos, Mitrídates expone su deseo de contraer de inmediato nupcias con Monima. Xifares, fiel a su decisión, se ofrece a marchar a la guerra en lugar de su padre. Farnaces, por el contrario, buscando la muerte de Mitrídates, urge a este a volver a guerrear porque “Indignos son de un héroe / los goces del amor”. Mitrídates, convencido de la ruindad de su hijo primogénito, y creyendo por error que es a él a quien ama Monima, manda prender a Farnaces. Viéndose perdido, Farnaces descubre entonces la verdad ante su padre: no es a él, sino a Xifares a quien Monima ama realmente. Mitrídates condena a muerte a sus dos hijos, ordenando su confinamiento en una prisión.
ACTO III. Xifares y Farnaces, encerrados en una torre, esperan el cumplimiento de su sentencia de muerte. Farnaces informa a su hermano de que ha pagado a traidores para que lo liberen, amotinando al ejército, con la intención de matar después a Mitrídates. En espera de sus aliados romanos, pide a Xifares que secunde su plan. Aún no ha tenido ocasión Xifares de ofrecer su respuesta cuando Farnaces, exultante, ve por una ventana de la prisión la llegada de las legiones que acuden en su auxilio. Los soldados sublevados rompen las puertas de la prisión, entrando en tropel en la torre, y se ponen a su servicio. Farnaces da rienda suelta a su júbilo, anunciando a todos que también su hermano Xifares se une a su lucha contra Mitrídates. Xifares, apartado, expresa para sí sus verdaderos sentimientos, que le exigen esperar el momento oportuno para ponerse al servicio de su padre.
Mientras, en el atrio del Palacio Real, Mitrídates se lamenta amargamente de la traición de Xifares, y pide al destino que le permita olvidar su amor de padre para poder castigar al traidor. Entra Monima en escena, e implora a Mitrídates el perdón para Xifares, asegurando que este, incapaz de traición, ha renunciado ya a su amor por ella. Irrumpe Arbates en escena: Farnaces se acerca al mando de la tropa sublevada. Mitrídates, convencido ya de su inocencia, ordena buscar a Xifares para que pelee junto a él. Arbates se ve obligado a reconocer que Xifares viene con Farnaces al frente de los sublevados, lo que provoca el desengaño y la ira incontenible de Mitrídates. Haciendo a Monima partícipe de su decisión, llama a un esclavo y le encarga la muerte de Xifares. Luego, dirigiéndose “con acento terrible” a Monima, le pide que espere sus órdenes.
Mitrídates sale a luchar contra sus hijos, mientras Monima, sola en escena, expresa su deseo de morir al lado de Xifares. Entra el coro de esclavas, que transmite la terrible orden de Mitrídates: Monima debe suicidarse, bebiendo una copa envenenada, que le presentan. Con la copa en las manos, Monima se enfrenta al horror de la muerte, pero disipa finalmente sus dudas al comprender que, bebiendo el veneno, podrá reunirse con Xifares en el sueño eterno.
En el preciso instante en que Monima se lleva la copa a los labios, entra Arbates, que arroja al suelo el veneno, anunciando que gracias a Xifares se ha podido derrotar a los traidores, y que Mitrídates ha revocado su sentencia de muerte. Monima apenas puede expresar su gozo, antes de la entrada del Rey, herido de muerte y sostenido por Xifares. En sus últimos momentos, Mitrídates bendice la unión de los amantes, y exhala su último suspiro expresando un último deseo, dirigido a su hijo y repetido por el coro: la perseverancia en el odio al romano.
En Mitrídates puede distinguirse la siguiente estructura musical: ACTO I. Sinfonía. Introducción y coro: “Si conferma la nuova funesta”. Scena y aria para tenor:
“Degli anni miei più teneri”. Coro y recitativo: “Formosa Monima”. Scena y dueto para soprano y bajo: “Casta vergine divina”. Terceto para soprano, tenor y bajo, y Finale I: “Monima idolatrata!”
ACTO II. Preludio, coro y scena: “Eroico Mitridate”. Scena y aria para barítono: “Non sa che il genitore”. Recitativo y dueto para soprano y tenor: “Amor! Sogno adorato”. Coro de esclavas: “Il tuo promesso sposo”. Finale II.
ACTO III. Romanza para tenor: “Già della notte il tenebroso velo”. Dueto para tenor y bajo y Coro: “Tutto è silenzio”. Scena y dueto para soprano y barítono: “Ed egli pur!”. Coro y scena: “Mitridate! Mitridate!”. Coro y aria para soprano: “Quai pietosi voci…”. Scena y recitativo: “Monima! t’arresta”. Finale III para soprano, tenor y barítono: “Oh! qual strano decreto del Fato”.
3.2 Descripción de la partitura
Ofrecemos a continuación una descripción de la partitura de Mitrídates. Para mayor claridad, respetaremos la división en números con título italiano que presenta la reducción para canto y piano.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
41
SINFONIA. La obra comienza con un preludio en Rem, cuya primera sección presenta un tema en estilo fugado en la misma tonalidad. El preludio se construye con ideas melódicas de los principales números de la partitura, engarzadas en una forma similar al rondó mediante un tema rítmico, de carácter inquieto, que sirve como estribillo. Así, tras el motivo fugado inicial, se presenta el tema que llamaremos del cautivo (del duetto Tutto e silenzio, al inicio del III Acto), seguido del tema del terceto final del I Acto, el más importante en el entramado motívico de la obra, que llamaremos del destino, y que ocupa, alternándose con el tema de la segunda sección del aria de tenor que abre el III Acto (Ripiglia il suo splendor), la parte central del preludio. Una nueva exposición del tema de engarce da paso a una nueva sección, con el motivo que llamaremos del sacrificio de Monima, perteneciente al importante recitado dramático del III Acto, Deh! sii forte, codarda alma mia. El Preludio, de amplias secciones contrastantes, se cierra en SibM, con la última exposición y repeticiones cadenciales del tema de engarce.
ACTO I. INTRODUZIONE E CORO. Serrano cumple la convención tradicional del coro de inicio con un número de carácter enérgico, intercalado con intervenciones solistas de Xifares, que reacciona con horror ante la noticia de la muerte de su padre mientras es aclamado por el coro como digno del grande Mitrídates. Las intervenciones solistas de Xifares, predominantemente modulantes, dinamizan la textura musical mientras el coro presenta frases de estructura regular, tonalmente estables. Las marciales exclamaciones (¡Odio eterno al romano opresor!) recuerdan inevitablemente pasajes similares de Norma y otras grandes obras de referencia tanto para Serrano como para su público.
SCENA ED ARIA: Degli anni miei più teneri, para tenor. La scena (en la que Xifares comprende las intenciones de su hermano Farnaces), marcada cantando e legato, se desarrolla mediante un hermoso arioso, con interesantes contramelodías en la orquesta, sobre un ligero acompañamiento acórdico.
Tras una cadencia y cinco compases de recitado de Xifares sin acompañamiento, los instrumentos de viento presentan una frase etérea de cuatro compases que marcan una solución de continuidad con el ambiente de la Scena precedente e introducen el aria de entrada de Xifares, una cavatina de claro sabor italiano, en la que este confiesa su amor secreto por Monima.
Es este uno de los números de mayor relieve de la obra, aunque en su día no fue subrayada su íntima relación con la celebrada romanza de tenor que abre el tercer acto, romanza que, como veremos, no es otra cosa que un desarrollo de este número. El aria está dividida en dos tiempos. El primero, Degli anni miei piu teneri (De mi existencia plácida), sobre dos cuartetas de rima consonante, en SibM, adopta una forma ternaria, con una frase principal de construcción regular (ocho compases, la primera semifrase dividida en dos motivos de dos compases, la segunda repitiendo los dos motivos, con una simple variación cadencial) y carácter lírico, de honda raigambre italiana. La sección contrastante, de mayor carácter armónico, conduce a una reexposición con un calderón en el Si b sobreagudo. Un divisi de violines en tres partes acompaña a la voz, sosteniéndose la parte armónica con clarinetes, fagots y trompas.
Emilio Fernández Álvarez
42
Sigue un Allegro inquieto, un tempo di mezzo acompañado orquestalmente, en el
que Xifares, comprendiendo que Monima no ama a Farnaces, siente renacer sus esperanzas. Tras un breve fragmento orquestal de carácter similar al que introdujo la primera parte del aria y una cadencia frigia de sabor hispano, ataca el segundo tiempo del aria, Dolce speme lusinguiera (Esperanza lisonjera), en MibM, también de forma ternaria y fraseo regular, de carácter apasionado, más rico armónicamente, con profusión de apoyaturas sin resolución, acordes de sobretónica y de sexta aumentada, cromatismos y una característica secuencia de séptimas de dominante que estructura la segunda semifrase. La sección contrastante, en La bemol, incluye un interludio instrumental, de armonía cromática, que conduce a la repetición de la frase principal en la orquesta, con la voz uniéndose a ella en la segunda semifrase, terminando con repeticiones cadenciales de uno de los motivos. La voz, a la que se obliga a entonar varios Si b sobreagudos mantenidos, es cálidamente acompañada por los violoncelos.
CORO E RECITATIVO. El coro de esclavas, que inevitablemente recuerda al de Aida, se desarrolla sobre un motivo de sabor oriental en la figura recurrente del acompañamiento, protagonizado por las trompas y los clarinetes, que alternan con el corno inglés. Simultáneamente con las voces, casi siempre en terceras y sextas, los primeros violines dejan oír una contramelodía.
SCENA E DUETTO: Caste vergine divina. Farnaces despide al coro y en una scena de estilo agitado, que incluye de nuevo una cadencia frigia como rasgo significativo de estilo, se enfrenta a Monima. En un Andante de construcción regular, en Mim, Casta virgine divina, Farnace suplica a Monima que acepte su amor. Sigue el dúo, en MiM, lírico y brillante, de carácter muy italiano, rico en modulaciones, en el que Farnaces repite su súplica, mientas Monima lo rechaza. La escena concluye con una caballeta,
V
&?
bb
bb
bb
43
43
43
Tenorœ Jœ Jœ Jœ JœDe glia nni miei piú
œœœ œœœœ œœœ œœœ œœœ....˙̇̇̇
Moderato
!
.Jœ rœ .œ ‰te ne ri
œœœn œœ œœœb œœœ œœœ œœœ
œ œœn jœ ‰ Œ
‰ Jœ Jœ Jœ .Jœ Rœnnel lim pi do ma
‰ jœœœ œœœ œœœ œœ œœ.œ jœ œ
œ œ Œti no
‰ jœœœ œœœ œœœ œœœ œœœœ Œ Œ
V
&?
bb
bb
bb
T
5 œ Jœ Jœ Jœ Jœm'a ppar ve di quest'
5 œœœ œœœœ œœœ œœœ œœœ....˙̇̇̇
Jœ jœ ˙an ge lo
œœœ œ ˙˙̇nœ œœ œ# œœœn œœœ œœœ
‰ jœ Jœ Jœ .Jœ Rœl'in can to si di‰ jœœœ œœœ œœœ œœ .œ œ
œ œ œ œ!
œ œ Œvi no
œœœ œœœœ œ œ Œ
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
43
rítmica y enérgica, en DoM, en la que Farnaces amenaza a Monima, mientras esta contesta que, antes que aceptar su amor, prefiere la muerte. El número, que fue uno de los más celebrados por la crítica, se cierra con la repetición de la frase principal de la cabaletta y una breve fermata.
TERZETTO FINALE: Monima idolatrata! Xifares entra en la escena, mientras la
orquesta cita el tema de su cavatina, y en el terceto que sigue (Andante), Xifares y Monima descubren su amor ante Farnaces, que amenaza a la pareja con su venganza. En la segunda sección del terceto (Andante, en 12/8), de carácter lírico animado armónica y rítmicamente con abundancia de recursos modulatorios, secuencias armónicas y cadencias en hemiola, Xifares canta una frase, ¡Oh tremendo decreto del
&
V?
&?
bbbbb
bbbbb
bbbbbbbbbb
bbbbb
812
812
812
812
812
Soprano
Tenor
Bass
Ó . Œ . œ JœQuan to,oh
.œ œ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ JœO tre men do de cre to del
.œ œ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ JœA mio pa dre pro me ssa tu
..˙̇ .˙ ..˙̇ .˙Jœœ ‰ ‰ Œ ‰ Œ ‰ Jœ ‰ ‰
AndanteAndanteAndante
.œ œ jœ .œ œ Jœquan to, Mo ni ma, tiaœ Jœ .œ Œ ‰ Œ ‰fa to
Jœ! œ ‰ Jœn Jœ Jœ Jœ Jœ Jœb Jœ Jœbfos ti, ne ris pe tta lai lus tre me
..˙̇ .˙ ..˙̇ .˙
.œ! œ œn œ œ œ œ œb œ œb&
V?
&?
bbbbb
bbbbb
bbbbbbbbbb
bbbbb
Sop.
T
Bs.
3 .œ .˙ œ Jœdo ra! Pa le
.œ œ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ JœL'in for tu nio seg no la mia
Jœ Jœ ‰ œ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœmo ria: Io chee re doil suo tron la sua
3
..˙̇ .˙ ..˙̇ .˙jœœ ‰ ‰ Œ ‰ Œ ‰ Jœ ‰ ‰
œ ‰ Œ ‰ Œ ‰ Œ ‰sar...œ Jœ .œ Œ ‰ Œ ‰sor te...
.œ! œ ‰ Œ ‰ Œ ‰glo ria...
..˙̇ .˙ Œ ‰ Œ ‰jœ! ‰ ‰ Œ ‰ Œ ‰ Œ ‰
Emilio Fernández Álvarez
44
Fato!, citada en la tercera sección del Preludio, y que por su importancia como motivo recurrente llamaremos “Tema del Destino”.
Sigue inmediatamente el final primero, espectacular desde el punto de vista escénico y musical. En el tempo di mezzo, un compasillo dominado por la armonía cromática, con intervención del coro, se escucha una marcha fuera de escena, prestando gran animación al cuadro. Arbates, en una nueva sección (Allegro, SolbM), anuncia el regreso de Mitrídates. La stretta final (Allegro vivo, SibM), repite una frase vigorosa, con la banda y el coro dando vivas a la vuelta de Mitrídates. Termina así otro de los números más alabados por la crítica de la época.
ACTO II. PRELUDIO, CORO E SCENA. Comienza el primer número del segundo acto con un breve Preludio de carácter cortesano seguido por una marcha de ritmo estereotipado, en Si bemol, animada por amazonas, bacantes, magnates, capitanes y altos dignatarios que vienen a recibir a Mitrídates. Desembarca este y el pueblo le da la bienvenida (Heroico Mitrídates) en un elaborado coro seccional, de carácter marcial y construcción regular, con una frase principal en Mi bemol, que enriquece su carácter homofónico con una sección en imitación, y una contramelodía en la orquesta.
Mitrídates da cuenta de su derrota y de la artimaña que salvó su vida en un recitativo sombrío, armonizando el coro su racconto con notas tenidas, mientras la orquesta dibuja las diferentes impresiones de ánimo del protagonista, recurriendo a trémolos de cuerda y pasajes de armonía cromática en los momentos más dramáticos, o a breves motivos conductores que animan en la orquesta las secciones del relato más inquietas. El número termina con la repetición de la frase principal del coro, en Mi bemol.
SCENA ED ARIA: Non sa che il genitore. Terminado el racconto se retira el coro, y Arbates, interrogado por Mitrídates, da cuenta del desigual comportamiento observado por sus hijos en su ausencia. Entregado a sus sueños de amor, Mitrídates, que ahora duda de Monima, entona el aria para barítono Non sa che il genitore, que contrasta expresivamente con el trozo que le precede. El aria, de forma ternaria, en SolM, presenta una frase de construcción regular, que se repite, con un acompañamiento acórdico simple y el interés centrado en el movimiento melódico del bajo. La sección intermedia es una breve frase contrastante, de armonía más cromática. La repetición de la frase inicial se enriquece con variantes armónicas (cromatismos, apoyaturas) y cadenciales.
RECITATIVO E DUETTO: Amor! Sogno adorato. Comienza esta escena con un preludio en Sim, iniciado por una idea en la flauta y el clarinete, que toman después los violines con sordina. Un corto recitado de Monima es interrumpido por la llegada de Xifares, que ante el regreso de Mitrídates pide a Monima la renuncia al amor y anuncia su partida. Este diálogo se desarrolla en un arioso poliseccional sobre el entramado motívico del Preludio que encabeza el número. Se prepara así un hermoso dúo apasionado, uno de los más celebrados por la crítica, cuya primera idea en Rem, acompañada por las trompas (Tu di mio padre prescelta a sposa), desemboca en una frase en ReM, en la que la pasión de Monima se manifiesta con toda su energía: Come scordarti o prence, sel’ amor tuo mi é vita? Sobre un elaborado entramado orquestal que combina ritmos binarios y ternarios, se desarrolla una lírica melodía que es luego expuesta por la orquesta bajo el diálogo de los amantes. El dúo, de gran interés melódico, termina con una elaborada fermata virtuosística.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
45
CORO DI SCHIAVE: Il tuo promesso sposo. Interrumpe el dúo el coro de esclavas, que viene a anunciar a Mitrídate. El coro Il tuo promesso sposo, en forma de scherzo, introduce el final del segundo acto. Al igual que el del Acto I, este coro tiene un carácter “oriental”, aprovechando en esta ocasión el sabor de la 2ª aumentada descendente de la escala menor con sensible. Una breve introducción instrumental aporta el motivo principal de la frase del coro.
FINALE II. Un amplio final de carácter seccional, muy celebrado por la crítica, pone fin al Acto II. En cada sección, la música se adapta al carácter dominante del texto, siguiendo así con detalle todos sus matices dramáticos. Un primer tema musical, que será retomado de nuevo y desarrollado ampliamente en una sección posterior, acompaña un parlato de Mitrídates anunciando a sus hijos que ha llegado el momento de cumplir su promesa de casarse con Monima. El motivo orquestal, en SibM, sobre un simple exposición rítmica de acordes en corcheas, recuerda vivamente el tema del “Retorno de Italia” de Giovanna la pazza, la segunda ópera de Serrano, que sería estrenada en el Teatro Real en 1890, ocho años después de Mitrídates:
En la segunda sección de este Finale, un Andante, Xifares, que ya ha renunciado a
Monima, se ofrece a marchar a la guerra, mientras Farnaces urge a Mitrídates a volver al peligro del campo de batalla. El tema marcial que sirve de hilo conductor a esta sección adapta su color modal a los sentimientos de los personajes: presentado en Solm, brilla brevemente el modo mayor en el instante en que Mitrídates comprende la nobleza del ofrecimiento de Xifares, en tanto que modula de regreso al modo menor, expresando su ira contenida ante las palabras de Farnaces. Un breve recitado conduce a una nueva sección, también en Solm, un concertante sobre un motivo rítmico de la orquesta que de nuevo será retomado más adelante, en modo mayor. Cada personaje expresa sus sentimientos ante la situación, sumándose en una nueva sección el coro, con dos frases de estructura regular, que se repiten.
En un breve recitado, Mitrídates, convencido de la ruindad de su hijo primogénito, manda prender a Farnaces. En una nueva sección, sobre el tema en SibM con acompañamiento acórdico simple del inicio, ahora ampliamente desarrollado, Farnaces, viéndose perdido, traiciona a los amantes, descubriendo que no es a él, sino a Xifares, a quien Monima ama realmente. Tras una pausa de carácter dramático, en la
&?
bb
bb44
44Piano
œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
œ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœœ .˙
œ œœœ# œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœœ œ œ œn œ œ œ œ œ
œœœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ
&?
bb
bbPno.
œ œ œ œ œ œ .œ œœ
œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœœ œ œ œ# œ œ œ œ œ
œ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ
Emilio Fernández Álvarez
46
cabaletta Morirai, morirai, sciagurato (SolbM, seis por ocho, Allegro Vivo), a la que se añade el coro, Mitrídates ordena el confinamiento de sus hijos en una prisión. Esta sección incluye una nueva frase, de carácter homofónico, en MibM, repetida cuatro veces con variantes modulatorias, que será retomada más adelante.
El Finale continúa con una nueva sección, en SiM, en la que los tenores y bajos del coro cantan, col basso, una melodía de estructura regular, binaria (a-‐a-‐b-‐b) que glosa la ira de Mitrídates. Las repeticiones modulantes del último motivo incluyen enlaces frigios para la sentencia a muerte de los hermanos. Tras una nueva cita de la frase de carácter homofónico de la sección anterior, con el coro, y la presentación en la orquesta de un nuevo pero breve motivo en el que destaca la línea cromática de una voz interior de la armonía, el Finale concluye apoteósicamente, citando el “Tema del Destino”.
ACTO III. La crítica fue prácticamente unánime al destacar este acto como el mejor de la obra. Esperanza y Sola, por ejemplo, describió Mitrídates como “un crescendo, cuyo piano está en el primer acto y cuyo forte es todo el tercero”. Y el crítico “M” escribió que “es Mitrídates una obra que revela progreso en su autor, desde el acto primero al tercero, pues mientras que en aquel se sigue algo el estilo italiano, en este, que es el mejor de la ópera, hay perfecta originalidad, y las melodías se desarrollan conforma a los procedimientos modernos”.
ROMANZA: Già della notte il tenebroso velo. Xifares y Farnaces, encerrados en la torre, esperan su sentencia de muerte. Una pedal en Sib de las trompas y una intervención del coro entre bastidores, dando la alerta—una alerta no prevista en el libreto de Capdepón, que sin duda Serrano introdujo para dar un color escénico que volvería a repetir con gran éxito, como veremos, al comienzo del Acto II de Giovanna la Pazza—, enmarcan la entrada de la romanza, ampliamente citada, como tema principal, en el Preludio de la obra.
Unos breves compases introductorios en RebM abren su primera frase, hermosamente lírica, en FaM, en la que Xifares saluda la llegada del nuevo día, cuya luz contrasta con la oscuridad de su alma, mientras la orquesta cita el Tema del Destino, con su enlace frigio transportado a diversas tonalidades. Sigue después un Moderato, Morir é il mio destino, acompañado por los instrumentos de madera y el primer violoncelo, robusteciéndose la instrumentación y citando en la orquesta el primer motivo, variado, del aria de tenor del Acto I, hasta llegar a una frase, Bello felice amore, que repite entera la frase principal del aria citada, invocando las delicias del amor que siente por Monima.
La belleza melódica justifica, si duda, la alabanza de la crítica, que juzgó este número como uno de los mejores de la partitura. En páginas posteriores volveremos sobre él, con un análisis de mayor detalle, ilustrado con algunas páginas de la partitura.
DUETTO E CORO: Tutto è silenzio. Es este un número extenso y complejo, seccional, similar en extensión a un final de acto. Comienza con un Preludio instrumental en el que destacan dos incisivas apoyaturas en el motivo melódico inicial, en Rem, construido en torno a un tema que hemos ya denominado “del cautivo”, citado en el Preludio de la obra. Este tema domina el entramado orquestal de la primera sección, Tutto è silenzio, en la que Farnaces explica a su hermano sus planes.
En una nueva sección, protagonizada por un motivo en ReM que se citará de nuevo al final de este número, Farnaces propone a Xifares, el preferido por el pueblo, que
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
47
secunde su plan. La música sigue fielmente los matices de las palabras de Farnaces (la agitación que le invade, con un motivo inquieto sobre figuración de semicorcheas), y la nobleza de los sentimientos de Xifares, que a falta de otro camino, finge secundar por el momento los planes de Farnaces, expresándose con sobrios enlaces de acordes en un contexto diatónico.
Una amplia cadencia frigia da comienzo a una nueva sección, de carácter animoso y guerrero, que describe la exaltación de Farnaces, viendo llegar por una ventana de la prisión las legiones que acuden en su auxilio. Comienza un dúo en el que los dos hermanos expresan sus sentimientos encontrados. El coro de soldados rompe las puertas de la prisión mientras se repite la frase principal del dúo. En una nueva sección—el coro de exaltación guerrera, O prode Farnace, un Allegro Vivace en forma ternaria—, los soldados sublevados, entrando en la torre, se ponen al servicio de Farnaces. Este da rienda suelta a su júbilo, anunciando a todos que también su hermano Xifares se une a su lucha contra Mitrídates, en un canto acompañado con figuración de semicorcheas que dibujan enlaces de acordes de séptima disminuida y ocasionales sextas aumentadas.
El coro repite sus amenazas contra Mitrídates, en nueva canción guerrera, mientras Xifares, en un aparte, expresa para sí sus verdaderos sentimientos. Tras una cadencia rota sobre un acorde de séptima disminuida (un rasgo de estilo muy habitual en Serrano), y mientras se disponen a partir, se repite el motivo de la invitación de Farnaces a la traición, con figuración de semicorcheas en la cuerda. Termina la escena con la salida del coro, y la cita en la orquesta del primer motivo de este número, con las dos características apoyaturas melódicas sobre un acorde de Re menor, que le dan carácter propio.
SCENA E DUETTO: Ed egli pur! Atrio del Palacio Real. Los fagots, siguiendo a la cuerda, inician un breve preludio orquestal que puede considerarse un punto de inflexión en el tono general de la obra. En efecto, a partir de este punto, la textura orquestal se vuelve más elaborada, más compleja y densa de líneas hasta el final de la obra. Tras una breve scena (Ed egli pur!), que abren el corno inglés y después los violines y flautas, Mitrídates se lamenta amargamente de la traición de Xifares, y pide al destino que le permita olvidar su amor de padre para poder castigar al traidor. La entrada de Monima (que reproducimos como ilustración musical en páginas posteriores), es saludada por la orquesta con la cita del tema principal del duetto del Acto II, “Come scordarti, o prence?” (¿Cómo no amarte, Príncipe?).
Monima implora a Mitrídates el perdón para Xifares, en un diálogo en arioso de bella factura. Comienza después un hermoso dúo, en cuya primera frase, Malgrado tuo, Mitridate, Monima insiste en la inocencia de Xifares y en un su renuncia al amor por respeto a su padre, mientras la orquesta cita en dos ocasiones el aria de tenor del Acto I. El dúo continúa con una nueva frase de bello corte melódico, Ah, Posibil non era, acompañada por rápidas figuraciones de la cuerda, en la que Monima y Mitrídates, ya convencido de la inocencia de su hijo, cantan un dúo apasionado, de auténtico vigor lírico (fue este otro de los números más alabados por la crítica), con ocasionales contra-‐melodías en la orquesta, finalizando con la repetición del motivo inicial de la frase principal, que se orienta hasta su final con variaciones cadenciales.
CORO E SCENA: Mitridate! Mitridate! Irrumpe Arbates en escena, anunciando en un parlato inquieto, de armonía modulante, que Farnaces se acerca al mando de la tropa sublevada. En nueva sección dominada por una agitada figuración de semicorcheas en
Emilio Fernández Álvarez
48
el bajo, Mitrídates ordena buscar a Xifares para que pelee junto a él. El desengaño y la ira de Mitrídates, al ser informado de que Xifares viene con su hermano al frente de las tropas sublevadas, se expresa con sombríos trémolos de cuerda, en Mim, y una oscura melodía instrumental que traduce musicalmente su parlato. La sección alcanza su punto culminante cuando Mitrídates llama a un esclavo y le ordena la muerte de Xifares, dirigiéndose luego a Monima para pedirle que espere sus órdenes. La música subraya este punto dramáticamente culminante con una brusca cadencia en Rem que incluye un acorde de sexta napolitana y una cadencia rota sobre séptima disminuida, iniciándose una serie de trémolos de cuerda a cuyos enlaces armónicos da dirección una línea cromática del bajo.
Una cadencia sobre ritmo marcial, repetida, expresa la decisión de Mitrídates de salir a luchar contra sus hijos, mientras la desesperación de Monima alcanza su punto de máxima tensión con un grito desgarrado, en forma de arpegio ascendente, seguido de una rápida escala descendente que abarca un ámbito de decimosegunda. Finalmente, en un Agitato compuesto por dos frases, la primera en DobM, con una melodía con cierto carácter de cabaletta en la orquesta, Monima pide morir al lado de Xifares; una modulación abrupta, de DobM a Mim, presenta la segunda frase, una melodía de la soprano sobre trémolos de cuerda y una pedal de dominante con la que Monima, finalmente, maldice su diadema real.
CORO ED ARIA: Quai pietosi voci… Fuera de escena, el coro de esclavas se apiada de Monima. Esta, en un parlato sobre una melodía orquestal que se transforma en un inquieto motivo cuando entran las esclavas en escena, pide que se expliquen. En un coro de construcción regular sobre figuración de semicorcheas, puntuado por las exclamaciones de Monima, las esclavas transmiten la terrible orden de Mitrídates, y presentan a Monima la copa envenenada. La presentación de la copa se subraya musicalmente con un acorde de sexta aumentada, que provoca un paréntesis expectante en la textura y conduce a una frase exaltada de Monima, sobre trémolos que traducen armónicamente su ansia de libertad en la muerte.
Seis breves compases puntuados con silencios dramáticos abren una nueva sección en la que Monima, con la copa en las manos, se enfrenta al horror de la muerte. La música, en SibM y compás de 9/8, acompaña un monólogo de gran interés dramático en el que la orquesta es la protagonista, y en el que el más importante motivo musical es presentado por el violonchelo, al que siguen la cuerda y la madera. El fragmento final, que hemos denominado “el sacrificio de Monima”, en SibM, un polirritmo de corcheas sobre el ritmo de subdivisión ternaria, consta de dos hermosas frases incluidas en el Preludio de la obra. La primera, Deh! sii forte, codarda alma mia, es una exaltada y bella frase de Monima en la que esta disipa finalmente sus dudas al comprender que, bebiendo la copa, podrá reunirse con Xifares en la muerte.
&&?
bb
bb
bb
89
89
89
Soprano
Piano
Œ . .œ œ JœDeh! sii
Œ . ..œœ ..œœ!
.œ .œ œ Jœfor te, co.œ .œ .œ .œ .œcon 8ª------
œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ
&&?
bb
bb
bb
S
Pno.
.œ .œ .œdar daal ma.œ .œ .œ .œ .œœœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ
.œ .˙mi a.œ .œ .œn .œ .œ .œœœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ
Œ . .œ œ JœDeh! sii.œ .œ .œ
œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ
&&?
bb
bb
bb
S
Pno.
.œ .œ œ œ œfor te in quest'.œn .œb .œœœœœnb œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ
.œ .œ .œbo ra fu.œ .œ .œ .œ .œb
œœœœnb œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
49
Una segunda frase, ¡Ah! Sifare, amor mio, a la que se une el coro en un clímax
musical que exige agilidades vocales de la soprano (escalas, notas agudas y un trino prolongado en la cadencia final) marca el final de otro de los mejores números de la partitura, ampliamente alabado por la crítica de la época.
SCENA E RECITATIVO: Monima! T’arresta! En el momento en que Monima se dispone a beber el veneno, entra Arbates, que arroja la copa al suelo, anunciando, en una scena de carácter agitado, dominada por una figuración de tresillos en el bajo sobre la dominante de Mim, que gracias a Xifares se ha podido derrotar a los traidores, y que Mitrídates revoca su sentencia.
Sobre un nuevo motivo melódico en la orquesta, Monima expresa su gozo, y tras una transición de armonía cromática, un pasaje al unísono anuncia, por intensificación rítmica (corcheas, tresillos de corcheas y semicorcheas), la llegada del rey. Comienza una nueva sección, con un motivo marcial, en Dom, dominada por la armonía cromática, con ocasionales acordes de sexta napolitana y acordes apoyatura, que presenta la entrada del Rey, herido de muerte y sostenido por Xifares. La tonalidad se estabiliza finalmente en RebM para la última escena.
&&?
bb
bb
bb
89
89
89
Soprano
Piano
Œ . .œ œ JœDeh! sii
Œ . ..œœ ..œœ!
.œ .œ œ Jœfor te, co.œ .œ .œ .œ .œcon 8ª------
œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ
&&?
bb
bb
bb
S
Pno.
.œ .œ .œdar daal ma.œ .œ .œ .œ .œœœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ
.œ .˙mi a.œ .œ .œn .œ .œ .œœœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ
Œ . .œ œ JœDeh! sii.œ .œ .œ
œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ
&&?
bb
bb
bb
S
Pno.
.œ .œ œ œ œfor te in quest'.œn .œb .œœœœœnb œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ
.œ .œ .œbo ra fu.œ .œ .œ .œ .œb
œœœœnb œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ
&&?
bb
bb
bb
S
Pno.
.œ œ ‰ ‰ œ œne sta Ah! Si.œ .œ .œ
string.œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ
.œb œ œ œ œ œ œfa re, tiu nis cie tiap.œb .œ .œ .œ .œœœœœb œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœn œœœœ œœœœ
2 [Title]
Emilio Fernández Álvarez
50
FINALE III: Oh! Qual strano decreto del Fato. En un Finale brevísimo, Xifares y luego Monima y el coro citan el tema del destino, Oh, qual strano decreto del Fato, mientras Mitrídates bendice la unión de los amantes sobre una nueva frase de carácter melódico. La música es interrumpida por una lúgubre progresión modulante sobre un modelo en Mibm con dos repeticiones, en Labm y Rebm, que describe los últimos momentos de Mitrídates. Un trémolo de la orquesta subraya el último deseo del rey, dirigido a su hijo y repetido por el coro: la perseverancia en el odio al romano. Precediendo a la cadencia final, en RebM, la orquesta hace sonar de nuevo el tema del destino, en un final armonizado en forma de concertante.
4. Análisis de la obra
4.1 El libreto y su autor
Mariano Capdepón, autor del libro de Mitrídates, fue, junto a Antonio Arnao, uno de los pocos literatos del XIX que se interesó por el drama lírico en castellano. La Historia de la literatura española dirigida por Víctor García de la Concha recuerda a ambos autores en uno de sus remotos “Apéndices”, donde hace constar que Arnao fue un versificador correcto, que escribió para el teatro lírico Don Rodrigo, Pelayo, Guzmán el Bueno, Las naves de Cortés, La muerte de Garcilaso, etc.; mientras el poeta y militar Mariano Capdepón (h. 1835-‐1897), autor de Mitrídates, Roger de Flor, Una venganza, y otras obras, fue escritor prolífico que tradujo además las óperas El trovador, Rigoletto y Cavalleria rusticana, aplicando a la ópera la estética del cuadro de historia. Añade que Capdepón lo hizo “de modo más efectista”, porque en él “se manifiesta todavía la influencia de los italianos Romani o Francesco Piave”34.
Penetrante como siempre, Julio Gómez juzgaba los libretos de Capdepón, e indirectamente el de Mitrídates, del siguiente modo:
No fue Capdepón tan afortunado como Arnao en cuanto a la estima en que le tuvieron sus contemporáneos: ni fue académico, ni halló críticos de altura que estimasen sus obras, ni Valera le dio acogida en su abundante florilegio de poetas del siglo XIX. El satírico “Gedeón” no se olvidaba nunca de citar al general Capdepón, así siempre, con su grado en la milicia, cuando se hablaba de poetas malos. Y en 1904, cuando se publicó una segunda edición de sus dramas líricos, le cogió por su cuenta en aquella terrible sección “El papel vale más…” y le hizo objeto de muy sangrientas burlas. Decía, por ejemplo: “La ópera Escipión, que aún no tiene música ni es de temer que ya se la pongan…” o en la ópera Mitrídates, empieza el coro diciendo: “Se confirma la triste noticia…”. Lo mismo que en un telegrama de Mencheta.
Hay en todo ello bastante injusticia porque, leyendo hoy los libretos de Arnao y los de Capdeón, si alguien prefiere los de Arnao será, a buen seguro, siguiendo a nuestro Arcipreste de Hita en el criterio para preferir las dueñas chicas: Del mal tomar lo menos, dícelo el sabidor / Por ende de las mujeres la mejor es la menor35. La opinión contemporánea, representada entre otros por Víctor Sánchez, señala
cómo los libretos de ambos autores “habían sido concebidos más como una base para trabajos escolares de práctica en la composición operística, y de esta manera eran utilizados tanto en las clases de composición del Conservatorio como en las oposiciones de las becas de la Academia”. Y añade, citando también a Julio Gómez, que el principal defecto de estos libretos consistía en “la absoluta falta de verdadero
34 Francisco León Tello: Apéndice “El teatro musical español durante el siglo XIX”, en Historia de la literatura española, siglo XIX (II), dir. Víctor García de la Concha; coord. Leonardo Romero Tobar, p. 157. Madrid, Espasa Calpe, 1997. 35 Julio Gómez, Los problemas… p. 205.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
51
aliento dramático y la sumisión estricta a la manera italiana, con su eterno y acompasado alternar de recitado y aria, que en los tiempos de Capdepón ya iba decayendo hasta en la misma Italia36.
No es difícil entender que, hacia 1870, un autor novel como Serrano aceptase como un privilegio la posibilidad de poner música a una obra original de Capdepón, a pesar de su concepción excesivamente tradicional del libreto, basada en la preeminencia de los números cerrados. Pero muchos años más tarde, Serrano se permite alguna reticencia en sus Memorias, al afirmar que Capdepón tenía presente en sus obras la producción literaria de Goldoni, y se esforzaba en escribir libretos de bajo coste, que pudieran montarse con facilidad. Serrano explica lo equivocado de este punto de vista, “pues quien pretenda construirse un palacio y se halle sin el dinero necesario, de ningún modo se contentará con alzar una choza”. Efectivamente, el libreto carece de situaciones espectaculares que justifiquen su plena filiación con la Grand Opéra, pero el comentario de Serrano sí nos ofrece alguna pista sobre sus preferencias, llevadas a escena con mayor o peor fortuna en producciones posteriores. Sea como fuere, Capdepón terminó el autógrafo de Mitrídates el 11 de mayo de 1871, entregándoselo a Serrano, junto con la mitad de los derechos de representación de la obra, a cambio de 1000 reales37.
No debemos abandonar el tema de la autoría del libreto sin dedicar también unas
líneas al traductor italiano de la obra, el ya citado Ernesto Palermi, que unos años más tarde se encargaría también de rebautizar a la muy castellana Juana la loca como Giovanna la Pazza. Era este, como Arnao y Capdepón, otro nombre habitual en el mundillo madrileño de los libretistas, el inevitable vínculo italiano en aquel ambiente artístico dominado por la diglosia lingüística. El libreto de D. Fernando el Emplazado, de Valentín Zubiaurre, por ejemplo, fue originalmente escrito por “Castelvecchio y
36 Víctor Sánchez: Tomás Bretón…, pp. 46 y 47. 37 En el “Legado Subirá” de la BNC se conserva el “Libreto de Mitrídates. Autógrafo del libretista D. Mariano Capdepón”. La última línea dice: “Fin del drama: 11 de mayo 1871”. Asimismo, en el “Legado Subirá” de la RABASF se conserva el recibo de Mariano Capdepón por el que cede a Serrano la mitad de los derechos de representación de la obra que le correspondan, a cambio de la cantidad de 1000 reales, que declara recibidos.
Portada del libreto
Emilio Fernández Álvarez
52
Palermi”38. Y Roger de Flor, de Chapí, se estrenó en 1878 en el Teatro Real como Roger di Fiore, con libreto original de Mariano Capdepón, traducido al italiano por Ernesto Palermi.
Perfilada someramente la personalidad de sus autores, analicemos ahora la obra literaria que sirvió de cañamazo para la música de Serrano. En la Biblioteca Nacional se conservan tres ejemplares impresos del libreto de Mitrídates39. En la primera página de todos ellos consta que: “Este drama es arreglo de la conocida tragedia de Racine, que lleva el mismo título”. Ya desde el mismo título salta a la vista que se trata de un ejemplo de melodrama de temática histórica, escrito en diferentes metros poéticos cargados de la retórica romántica de sangre y truenos propia de una época que comenzaba ya a ser percibida con reservas. Respecto al melodrama histórico, Víctor Sánchez señala a propósito de Guzmán el Bueno, de Bretón, obra estrenada en 1876 que en algunos aspectos puede servir como referencia a Mitrídates, que “la utilización de asuntos de la historia era una práctica muy valorada por el movimiento romántico, que había encontrado en ese pasado mitificado un marco idóneo para mostrar las nobles pasiones de sus personajes” 40.
Piensa uno que no solo las nobles pasiones de sus personajes, sino también fundamentales cuestiones ideológicas que vinculan íntimamente estas obras con el momento histórico en que fueron escritas. No es Mitrídates, sin embargo, un melodrama basado en un episodio de la historia de España, como Giovanna la Pazza, obra mucho más relevante en este aspecto, por lo que aplazaremos hasta el análisis de la segunda ópera de Serrano algunas consideraciones sobre la vigencia del modelo y sobre sus implicaciones políticas, consideraciones que estimamos de importancia para las conclusiones de esta tesis. Baste por ahora señalar que, en efecto, y por más que Verdi hubiese con La traviata (1853), o Bizet con Carmen (1875), apuntado otros caminos, los libretos basados en la historia antigua no eran nada extraños en la época. El primer título que viene a la memoria es, precisamente, Aida, de Verdi (1871), pero tenemos también una amplia variedad de títulos relacionados con la Biblia, como Nabucco, del mismo autor (1842); La hija de Jefté, de Chapí (1876); Sansón y Dalila de Saint-‐Saëns (estrenada en 1877, pero solo conocida por el público en los años 90) o la Herodiade de Massenet (1881).
Respecto a la calidad literaria de Mitrídates, no puede ocultarse la falta de vuelo poético de unos versos41 que nunca, o casi nunca, logran desprenderse del lugar común, como cuando Mitrídates, al conocer la lealtad de Xifares, es incapaz de expresar nada más allá de un trillado “Hijo del corazón”42.
38 Aunque no, como se ha escrito, estrenada con texto traducido al castellano por Capdepón, sino por Ángel Mondéjar y Evaristo Silio, como prueba en documentado artículo D. Salgado Araujo: “Revista Musical. Don Fernando el Emplazado” Revista de España, T. XX, 1871, p. 489. 39 Dos de la primera edición, 1881 (signaturas: T/7506 y T/19395) y el otro de la segunda edición, 1882 (T/3931). El ejemplar de la segunda edición y uno de la primera están encuadernados y fueron depositados por Mariano Capdepón, como consta en sendas anotaciones manuscritas y un sello, en la biblioteca del Instituto Provincial de 2ª Enseñanza de Vitoria. El libreto va dedicado: “A SAR la Srma. Sra. Princesa de Asturias Doña Isabel de Borbón. Madrid, Enero de 1878”. 40 Víctor Sánchez: Tomás Bretón…, pp. 46 y 47. 41 Apoyados tantas veces en los modismos habituales de la época: “¡La cólera enfrenad”; “¡Orden infanda!” ¡Día de horror!”, etc. 42 Esta dureza literaria se ve agravada en la versión castellana del texto, impresa junto a la italiana en la reducción pata canto y piano de la obra, porque Serrano no cuidó al extremo que lo hará ya con Giovanna la Pazza la relación entre la prosodia y los acentos rítmicos, sin duda condicionado por la exigencia de estrenar la obra en italiano.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
53
Aparte de esto, tres aspectos esenciales del libreto conviene ahora destacar sobre el resto. En primer lugar, en efecto, su estructura tradicional, basada en la distinción clara entre recitados y números cerrados, entre el verso libre de las escenas y recitativos y el verso medido y rimado de las pezzi chiuso, es decir las arias, coros y demás números con clara intención de ser musicados en formas regulares.
En segundo lugar, la fuerte impregnación de un romanticismo de marcado carácter hispano, visible en la importancia concedida al concepto de destino, el Hado tantas veces invocado a lo largo de la trama, que en muchos sentidos parece dominarla y justificar la mayor parte de sus inverosimilitudes: ¡Oh, qué extraño decreto del hado!, canta Xifares nada más salir a escena, al descubrir que la supuesta muerte de su padre le abre las puertas del amor de Monima; y cerrando el círculo, en una última escena que lleva precisamente esa exclamación como título, una nueva referencia al “extraño decreto del hado”, cuando la muerte ahora sí real de Mitrídates, abre para Xifares y Monima las puertas del amor, al final de la obra. Entre medias, un rosario de referencias a esa férrea cadena del destino, que sujeta las acciones humanas a sus decretos inviolables.
El tercer aspecto que consideramos esencial en el análisis del libreto, y con esto nos adelantamos a consideraciones que serán expuestas con mayor profundidad en capítulos posteriores, es el de la exploración, siquiera superficial, de la ideología subyacente a la que más arriba nos referíamos, una ideología de claro trasfondo nacionalizador que caracteriza las obras de Serrano, a través de la inverosímil identificación de Ninfea con la “patria”: Xifares jura vengar “a la patria” al recibir la noticia de la supuesta muerte de su padre (p. 1 del libreto); Oh, patria idolatrada! canta Mitrídates a su regreso a Ninfea (p. 15), y se queja, narrando su derrota ante los romanos, de que esta se debió a que sus soldados no escucharon “la voz de la patria” (p. 16), etc. Adelantemos desde ahora que esas llamadas al patriotismo son, claro es, llamadas a un sentimiento cuya referencia no es otra que la España de la Restauración, metida de hoz y coz en un proceso nacionalizador a cuyo servicio encontramos empeños artísticos de tanta importancia como la pintura histórica o, y esto es para nosotros de importancia capital, los esfuerzos de construcción de una ópera nacional.
Concluiremos este capítulo con una indagación respecto a la recepción del libreto de Capdepón. En su Manuscrito, Subirá hace un escueto resumen de críticas de Mitrídates, basándose en los recortes de prensa guardados por Serrano y conservados en la RABASF 43 , en el que predominan los comentarios negativos. Nuestra investigación hemerográfica amplía significativamente la información proporcionada por Subirá, subrayando en primer lugar el hecho de que, al ser cantado en italiano, el libreto de Mitrídates dio nueva ocasión para debatir sobre la naturaleza de la ópera nacional.
Así La Correspondencia de España, que en artículo sin firma, señalaba que Mitrídates era en realidad ópera italiana, “porque si el libreto del Sr. Capdepón está escrito en castellano, no es esta la letra de los números musicales que, para acomodarse al género, se nos presenta, como es de rigor, en la lengua de Palestrina y de Rossini. De donde resulta que todo es español en el Mitrídate, libro, música,
Buenos ejemplos de ello serían acentos rítmicamente forzados como La reína no le ama (p. 41 de la reducción para canto y piano), Mitridátes por Mitrídates (Acto III, p. 292), o Xifarés (p. 302) por Xifáres (p. 319). 43 Están encuadernados, y consta en la portada el sello de Subirá, que dice: “D. Emilio Serrano me obsequió con estos recortes el 14 de mayo de 1934”. Muchos recortes no llevan cabecera, fecha de publicación ni autor.
Emilio Fernández Álvarez
54
autores, menos la letra y el asunto, el cual, desde la historia romana y de muy luengas tierras, por mediación de Racine, ya que no de Apostolo Zeno, viene a servir de tema y de inspiración musical en la obra que nos ocupa…”. Apuntando en el mismo sentido que la Correspondencia de España, señalaba El Imparcial que “una ópera que se canta en italiano, que desarrolla un episodio de la historia antigua y nacional del Ponto, y que además, en su desarrollo musical, obedece a una combinación del estilo vagneriano (sic), con reminiscencias de melodías italianas, no sabemos por qué razón ha de llamarse ópera española”44.
Debatiendo sobre la falta de originalidad del libro, La correspondencia de España señalaba los múltiples antecedentes, si bien, como otras cabeceras, no encontraba en ello materia de censura:
No ha faltado quien al hablar del libro del Sr. Capdepón haya hecho notar que ya este asunto había servido de tema a uno de los más grandes compositores modernos, a Mozart, y que el Mitrídate de tan insigne maestro se había representado en Milán, allá por los años de 1770, más de veinte veces45. La tragedia de Racine, traducida al italiano y arreglada para la escena lírica por el famoso Zeno, no solo inspiró a Mozart, sino a otros diez o doce maestros del siglo pasado, y a uno de principios de este siglo, resultando así que la historia de la música cuenta a lo menos con 16 óperas del mismo título y casi todas con la misma letra46. Tratándose de composiciones musicales, el caso no es nuevo ni mucho menos extraño, y si no, ahí están las demás tragedias de Racine, Phedre, Andromaque, Athalie, y sobre todo los dramas de Metastasio, reproducidos una y otra vez en la escena lírica por los más ilustres maestros. Lejos, pues, de encontrar en la elección del maestro D. Emilio Serrano un motivo de censura, se encuentra una garantía verdaderamente inapreciable: la garantía de que el asunto reúne todas las condiciones necesarias para inspirar al compositor y para hacer una obra seria e importante, no de mero ejercicio y de frívolo pasatiempo47. No fueron escasas las críticas desde el punto de vista literario. J. Muñiz Carro señaló
con dureza que “del libro valiera más no hablar… (no) ofrece las situaciones dramáticas que el compositor necesita… Dicen que el autor del libro sigue el plan de la tragedia de Pedro Corneille48, pero no se conoce, a pesar de que en ocasiones lo copia… pues no hay un solo momento en que la acción se eleve a la altura que supieron elevarla el ya citado Corneille y el eminente Niccolini… En el drama del Sr. Capdepón, no hay un solo rasgo que caracterice a tan fiero personaje, que más que señor de vidas y haciendas, parece alcalde de monterilla que prende a sus hijos por la calaverada de hacer el amor a su madrastra, para entregársela a uno de ellos a la hora de la muerte”49. 44 Artículo sin firma, publicado el 15-‐I-‐1882. 45 El libreto de Capdepón difiere bastante del puesto en música por Mozart. En este se mantiene la tradición de la ópera seria de una trama basada en dos parejas de amantes y Farnaces se arrepiente de su traición, uniéndose finalmente al ejército de su padre, por lo que Mitrídates, antes de suicidarse arrojándose sobre su propia espada en la derrota, perdona a sus hijos y los exhorta a combatir contra todos aquellos que, como los romanos, pretendan acabar con la libertad de su pueblo. 46 Además de los ya citados Mozart y Terradellas, escribieron sobre el mismo tema, entre otros, Caldara, Sarti y Scarlatti. 47 La Correspondencia de España. Sábado, 7-‐I-‐1882. Lo mismo opinaban otros articulistas, como AD, para quien “el asunto estaba bien elegido”, habiéndose inspirado el poeta “en la tragedia de Racine, a quien en algunas ocasiones sigue paso a paso” (El Globo, sección “Novedades Teatrales”, 15-‐I-‐1882). J. M. Esperanza y Sola consideraba que “aunque la acción no interesa vivamente”, cuando de libretos de ópera se trata, no hay muchos grandes modelos que imitar ni con qué comparar… y, en suma, el de que hablo a V. [Esperanza se dirige retóricamente al director de La Ilustración] encierra buenas situaciones musicales, que es lo que principalmente puede y debe exigirse en obras de este género” (La Ilustración. 22-‐I-‐1882). También el crítico Goizueta, en La Época, comentaba sobre el libreto que “en opinión general no reúne las condiciones necesarias para ser puesto en música, por más que yo opino lo contrario, toda vez que encuentro en él situaciones que ha sabido aprovechar el maestro compositor” (La Época, 19-‐I-‐1882). 48 Sin duda es un error del cronista. Como ha quedado señalado, Capdepón se basó en la famosa obra Mitrídates, de Racine. 49 Crónica de la música. Miércoles, 18-‐I-‐1882.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
55
Pero fue sin duda Verdad, firmante de un artículo guardado entre los papeles del legado Subirá en la RABASF, publicado en un periódico italiano de cabecera desconocida, el que llevó más lejos su crítica al afirmar que la historia de Mitrídates, tan significante en el siglo XVIII, resultaba en la segunda mitad del XIX repulsiva e inhumana. Respecto al libreto de Capdepón, con cruel ironía, Verdad afirmaba no poder hablar de los versos originales españoles porque, gracias al cielo, “non ho mangiato ancora abbastanza garbanzos per essere all’altezza di giudicarli. La traduzione del signor Palermi poteva essere… peggiore!”.
4.2 La música y su estilo
La partitura autógrafa de Mitrídates presenta una nutrida orquestación con maderas a dos, más flautín, corno inglés y clarinete bajo, cuatro trompas, dos cornetines, dos clarines en la obertura, sustituidos después por trombas, tres trombones, figle y percusión, más cuerda y coro.
La orquestación es exuberante, no escasa en la combinación de timbres individuales, pero, como puso de relieve la crítica de la época, plana en exceso por su tendencia a la combinación de grupos orquestales como bloques sonoros enfrentados. Esa falta resulta en ocasiones en un exceso de sonoridad, en especial de metal, y de pasajes en forte o fortíssimo, características que tienden a oscurecer las líneas de la textura y los detalles de composició, ahogando las voces en muchas ocasiones50.
Mitrídates requiere un elenco vocal discreto: soprano, tenor, barítono y bajo, más un tenor secundario para el papel de Arbate. En la línea del Verdi del período medio, todas las voces solistas tienen ocasionales intervenciones cantábiles, muy líricas, pero en un contexto general en el que, frente al concepto de “melodía” como sucesión de intervalos conjuntos, prevalece lo spinto o dramático, con abundancia de canto declamatorio construido con notas iguales y repetidas. En esta combinación de lo lírico y lo dramático destacan las partes de los dos protagonistas, Monima y Xifares, exigiendo ambos roles un centro sólido y una tesitura amplia.
El rol de Monima pide una soprano dramática, o quizá una lírica (debe llegar en varias ocasiones al Sib sobreagudo) con volumen y dominio del registro central, pues el personaje, prototipo de mujer romántica entregada sumisamente a su trágico destino, no está exento de ocasionales exigencias de agilidad, sin llegar en ningún caso al belcantismo dramático.
El rol de Xifares requiere una voz lírica, con dominio del canto spianato, en la línea de Il trovatore de Verdi, un tenor lírico o lírico-‐spinto, capaz de enfrentarse con soltura a los abundantes pasajes (el aria del Acto I es un ejemplo) en los que la zona de paso es protagonista.
Por su parte, el rol de barítono cuenta con una aria en el Acto II y un importante dueto en el Acto III, mientras Farnaces, un personaje negativo que siguiendo la tradición está escrito para bajo, debe enfrentarse a un duetto y un finale en el Acto I y una exigente participación en el Acto III. 50 Adelantaremos dos críticas sobre este defecto: la primera de J. Muñiz Carro, que en su artículo sobre la obra observó: “Perjudícale, en el acto primero, aquel continuo fuerte de la orquesta que no deja percibir con claridad el detalle de la melodía y hace algo monótonos ciertos pasajes que, sin este abuso de sonoridad agradarían más, como el dúo y el terceto”. La segunda, del crítico de El Liberal, que opinó, en referencia a los muy celebrados dúo de tiple y tenor y concertante final del Acto II, que ambos números ganarían mucho “sin el abuso constante de las sonoridades de la orquesta, pues si hay un momento en que unos diseños de la cuerda reposan el oído, duran muy poco volviendo en seguida todos los instrumentos, incluso los de percusión”.
Emilio Fernández Álvarez
56
Como introducción al estilo musical de Serrano, ofrecemos en las siguientes páginas la reducción para canto y piano de la introducción y la primera sección de uno de los números más elogiados de la partitura, la romanza para tenor Giá della notte il tenebroso velo, que abre el Acto III. En esta romanza, tras la “Alerta” inicial del coro entre bastidores sobre un pedal de trompa, una introducción de ocho compases de fraseo regular en RebM se abre, no por proceso modulatorio, sino por transformación cromática, a una primera sección de carácter lírico, en FaM. Esta sección comienza con una semifrase de cuatro compases, declamatoria, (notas repetidas), seguida de otra más amplia que, partiendo de la repetición variada de la frase anterior, se expande líricamente, apoyada en una armonía colorista, dominada por un diseño melódico en el que predominan los intervalos conjuntos. La melodía es la protagonista absoluta de la textura: reina en la orquesta, junto al declamado vocal, y luego en la voz del tenor, sobre un acompañamiento homofónico enriquecido con ocasionales contramelodías, pero alejado de cualquier complejidad contrapuntística. Posiblemente, en la composición de esta romanza, Serrano se inspira en el estilo constructivo de las arias del Verdi del periodo medio (como Il trovatore), en las que este esquema aparece con cierta frecuencia.
Como puede observarse, en la armonía se tiende al uso de acordes de dominante secundarios, y la tonalidad se amplía con acordes de novena y los derivados de la sexta rebajada. En general, hay que señalar que apenas existen diferencias entre la paleta armónica de esta obra inicial de Serrano y la penúltima, Gonzalo de Córdoba, estrenada en 1898 (la última, La maja de rumbo, estrenada en 1910, presenta características, como veremos, un tanto diferentes): una tonalidad colorista e inquieta, enriquecida con todos los recursos de la práctica común de la época: amplia utilización de acordes del modo paralelo, acordes cromáticos, apoyaturas y pedales; fácil modulación, tanto diatónica como cromática, con frecuentes progresiones modulantes y pasajes de armonía inestable, o cromática, en los momentos de mayor tensión dramática, etc., si bien, siempre, con una decidida voluntad de sujetar la armonía a referencias tonales estables.
Es significativo el uso en los últimos ocho compases (que citan el tema “del destino”), de un enlace armónico propio de la armonía frigia, el acorde de tónica enlazado con el acorde del II grado rebajado con séptima mayor, sobre un pedal de tónica; un giro hispano muy habitual en las obras posteriores de Serrano, que, presentado con multitud de variantes, no se oye en ningún momento como tal, sino que aparece perfectamente integrado en el sabor “internacional” predominante.
A modo de contraste, ofrecemos en las dos páginas siguientes un ejemplo de la técnica de Serrano en la escritura no de piezas cerradas, sino de las amplias estructuras seccionales que dominan la partitura, sirviendo a la continuidad dramática. Se trata de un fragmento del duetto “Ed egli pur!”, del Acto III, que consta de un Preludio inicial y una scena previa, a la que pertenece nuestro ejemplo. Puede verse el final de una sección anterior, en compasillo, al inicio de la p. 279 de la partitura, modulando de Mim a MiM, acompañando un arioso de Mitrídates, la entrada de una segunda sección, con la entrada de Monima (tres por cuatro, Lam), y una tercera sección, en la p. 280, de nuevo en compasillo. Obsérvese el breve interludio instrumental que une en este caso las secciones en MiM y Lam, la cita en la orquesta, en los dos últimos compases de la página 279 del tema de Monima ¿Cómo no amarte
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
57
príncipe?, perteneciente al dueto del Acto II, y la entrada de una nueva idea melódica, tras una cadencia frigia en los compases 5 y 6 de la p. 280.
Acto III. Romanza de tenor
Emilio Fernández Álvarez
62
En un proceso gradual de acercamiento a la partitura que, esperamos, nos conducirá a algunas conclusiones relevantes sobre su estilo, dedicaremos ahora alguna atención a su fortuna crítica, prestando especial atención a las influencias wagnerianas de Mitrídates.
D. Ruiz, en un artículo en italiano publicado en Trovatore, resumía esta posición señalando sumariamente que: “Il Serrano s’inspira alla nuova scuola, accenna a tendenze wagneriane, curando molto l’istrumentazione e non lasciando alle voci molto campo di espandersi”51.
Ahondando un poco más en sus apreciaciones, El Imparcial se mostraba ecuánime al elogiar a Serrano por el uso de “diferentes diseños melódicos característicos de las situaciones y de los personajes”, añadiendo que, “en este sentido… los partidarios de la música psicológica encontrarán en la partitura del Sr. Serrano muchos motivos en que complacerse”. Citando a Wagner y la melodía infinita como referencia, se insistía en que “el maestro Serrano ha aceptado, como era de necesidad absoluta, estos adelantos de la música”, aunque en varios números predomine el “diseño melódico de la ópera italiana, con acompañamiento lleno y robusto”. Pero más adelante, y como poniendo límites a los excesos, se apuntaba:
No pecaremos de severos al decir que el Sr. Serrano se ha dejado seducir de los efectos del estilo vagneriano (sic) y se ha excedido en las sonoridades, abusando con exceso de los fuertes. La voz aparece muchas veces ahogada, los esfuerzos de los cantantes han de ser violentos y el ruido a veces resulta atronador, siendo difícil percibir la armonía. El afán del maestro de demostrar sus conocimientos, que son por cierto profundos en los secretos de la composición y de la orquesta, le ha hecho agobiar con detalles y lujo de tonos los temas más sencillos de la melodía: tiene así su ópera un carácter general de música sabia. Y esto, que el público perdona a Vagner (sic) por la celebridad de su nombre, produce cierto frío y prevención cuando se trata de un maestro que empieza52. Más duro en sus juicios, La Época, a través del antiwagneriano crítico Goizueta,
decía de Serrano: Desgraciadamente, sigue el mal camino por donde marchan a ojos cerrados los que en el día
componen óperas. Ese afán de que la orquesta desempeñe el papel principal en los dramas líricos; esa especie de monomanía en sacrificar la idea melódica, haciéndola desaparecer en las nebulosidades armónicas; esa MODA, digamos así, de inversión de papeles trastornando el orden hasta hoy establecido, relegando a último término a la melodía, convirtiendo a los cantantes en instrumentos; ese malaventurado género llamado música del porvenir va surtiendo sus deplorables efectos, y al Sr. Serrano, con sentimiento lo digo, lo veo inclinado a seguir las huellas de tantos otros, a juzgar por su ópera Mitrídates.
Admirablemente instrumentada está la obra; no pueden negarse talento y profundos estudios de armonía al Sr. Serrano; pero un drama lírico no se compone solo de orquestación exuberante que daña y mucho por su misma exuberancia, ni de armonías continuas, entrelazadas en tupidos tejidos, por entre cuyas espesas mallas no se pueden abrir paso las ideas melódicas, las inspiraciones felices del genio, ahogadas apenas nacidas.
¿Qué resulta de aquí? Que las obras sean fatigosas para el auditorio, pesadas, oscuras, cuando no ininteligibles para la inmensa mayoría de los públicos. Y este es el defecto capital de Mitrídates. En muchas ocasiones, en el transcurso del drama, las voces de los cantantes no se oyen, no pueden oírse, anuladas como lo están por la orquesta en la cual haré asimismo observar al Sr. Serrano que se abusa algún tanto del trémolo.
Aún es tiempo para el apreciable compositor: aún puede dejar el camino errado que a mi entender, sigue: abandone a Wagner y sus adeptos, y siga con fe la senda trazada por Meyerbeer, quien ha llegado a la meta, pasada la cual no hay otra cosa que aberraciones lastimosas: el Sr.
51 Trovatore, 9-‐I-‐1882. Recorte de prensa guardado entre los papeles del “Legado Subirá” en la RABASF. 52 El Imparcial, 15-‐I-‐1882.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
63
Serrano posee dotes para seguir los pasos del gran compositor berlinés, del autor de Roberto y de Dinorah”53. No fueron los críticos ya citados los únicos en señalar excesos wagnerianos en la
instrumentación de Mitrídates. También en un artículo sin firma en El Liberal, probablemente escrito por Joaquín Arimón, de quien se reconoce el estilo, se afirmaba:
… no es obra, sin embargo, para agradar al público del Real, y probablemente tampoco al de otros teatros”… “Un defecto grave tiene la obra del Sr. Serrano en los dos primeros actos, el excesivo lujo de sonoridades, que sobre producir una gran monotonía, fatigan bien pronto al auditorio. Con verdadera superabundancia de instrumentación, las tres familias de instrumentos están constantemente en juego; pero si hay riqueza de combinaciones en los timbres, no la hay en las regiones; los detalles se pierden, los procedimientos apenas se perciben; los diseños desaparecen y resulta una orquestación empastada y un exceso de sonoridad con no poco abuso del metal; así es que para hacer efecto en los pasajes de vigor, el autor recurre a los timbales, el redoblante y demás instrumentos de percusión, cuyo efecto constantemente repetido acaba por ser verdaderamente fatigoso; y en las voces, la mayor parte de las veces solo se oyen fragmentos del discurso musical perdidos allí como …rari Nantes in gurgite vasto.
Sin embargo, en el preludio de la obra el autor ha llevado de otra manera la orquesta, aunque adolece del abuso de progresiones y del abuso también de efectos en crescendo.
En el tercer acto, por fin, desaparece aquella constante y monótona sonoridad, la cuerda y la madera dominan, el metal apoya sobriamente, y los diseños, las combinaciones de timbres y los procedimientos se destacan y se dejan oír. Alguna tendencia hay también a abusar de los acompañamientos col con canto”…54. También M. Franco, en La Discusión, se mostraba muy crítico con Serrano,
confesando no encontrar “ni un solo rasgo de genio que caracterice al Sr. Serrano en las “melodías”, lo cual hace que varios temas resulten monótonos y lánguidos y que se noten aún más los abusos de sonoridad”… Respecto al estilo de Serrano, opinaba que “no resulta definido en esta ópera, pues si bien no se puede negar que en ella ha demostrado que conoce perfectamente los de Meyerbeer, Verdi en su segunda época, Wagner, Bellini y Donizetti y que le gusta más el género de los tres primeros, aunque no le disgusta el de los últimos, no ha sabido hacer ninguna creación en su obra, por más que algo ha querido imitar del alemán; en el italiano le falta la brillantez, las filigranas y la delicadeza que le caracteriza”55.
Sorprendentemente, sin embargo, fue el antiwagneriano J. M. Esperanza y Sola, en La Ilustración, quien se mostró más comprensivo:
Hay, si me es permitido decirlo, sobra de armonía y de modulaciones; el lujo de instrumentación en que incurre todo autor novel, quien no se conforma con que haya muchos renglones en blanco en su partitura, y que hace ineficaces en más de un pasaje los esfuerzos de los cantantes; la tendencia de dar a la orquesta un constante interés, con detrimento de la melodía y, en general, la baja tesitura en que cantan las voces; cosas todas que, a la larga, producen cierta monotonía que redunda en perjuicio de la obra, y hacen que frases del mejor gusto, no solo no resalten, sino que a veces pasen punto menos que desapercibidas. Por lo demás, muchas de las melodías de que está sembrada la partitura del Sr. Serrano son de buen gusto, y si no del todo originales, revelan por lo menos que ha procurado inspirarse en buenas fuentes. Y no tome a censura esta observación mía; absolutamente todos los compositores empezaron imitando. Hasta aquí lo más significativo de la crítica, que como puede verse achaca los
defectos de la partitura a las tendencias wagnerianas de Serrano. No estará de más, dado que esa percepción se acentuó casi obsesivamente tras el estreno de su segunda
53 La Época, 19-‐I-‐1882. 54 El Liberal, 15-‐I-‐1882. 55 La Discusión, 15-‐I-‐1882.
Emilio Fernández Álvarez
64
ópera, Giovanna la Pazza, hacer aquí algunas observaciones sobre el wagnerismo en el contexto de la época.
Subirá traza el cuadro general de la recepción de Wagner en Madrid apuntando en su Manuscrito que, “si bien Wagner estaba tan avanzado en su carrera artística que, en 1882 precisamente, terminaba y estrenaba su canto de cisne, Parsifal, y al año siguiente fallecía con el peso de sus setenta años de edad… en Madrid, hasta entonces, solo se conocía Rienzi (estrenado sin éxito en 1876) y Lohengrin (estrenado por Gayarre con aplauso en 1881), más algunos trozos ejecutados por la Sociedad de Conciertos, y hasta 1890 no se estrenará la tercera ópera wagneriana, Tannhäuser, la cual, sin el fracaso rotundo de Rienzi, hubiera puesto en escena el empresario Robles en 1877”.
No pecaremos de injustos si afirmamos que, como referencia musical, bien poca cosa era el wagnerismo madrileño de la época, al menos en lo que al público se refiere. Otras razones, además de las musicales, debían influir en la crítica cuando Wagner pesaba tanto en sus juicios. En este sentido, José Ignacio Suárez, un estudioso de la recepción de Wagner en el Madrid que asistió al estreno de Mitrídates, ha explicado que “tanto en los conciertos como en los escritos de estética, se detecta que en la recepción de la música de Wagner interviene un factor generacional, siendo asumido progresivamente por las sucesivas generaciones, de ahí que se produzca una identificación entre la música wagneriana y el elemento progresista”56.
En otras palabras, el wagnerismo español está muy vinculado a los postulados estéticos del regeneracionismo fin de siglo. Es conocida la gran importancia que el krausismo y el institucionismo españoles otorgaron a la música en la educación y en la regeneración cultural del país57, pero estas dos corrientes de pensamiento mantenían también una posición respecto a los problemas estéticos de la ópera. Un hombre vinculado desde muy temprano con el krausismo y la Institución Libre de Enseñanza, Manuel de la Revilla, escribió en 1874 un artículo muy revelador a este respecto, titulado “La ópera española”. En él se plantea, según José I. Suárez, de quien tomamos la cita, “una oposición entre las escuelas italiana y alemana, representadas por Bellini y Wagner. Aplicando el principio krausista según el cual toda oposición se resuelve en unidad, Revilla cree que ambas escuelas se reunirán en un solo y nuevo estilo que será el que consiga España con la consecución de una ópera nacional, ya que ni Alemania, ni Italia ni Francia están capacitadas para crear un arte universal, síntesis de lo italiano y lo alemán”58.
Y añade a este respecto José I. Suárez que “no podemos dejar de citar unas palabras de Chapí en sus Apuntes sobre mis primeros veinticinco años, que muestran el enorme calado del mensaje krausista en los músicos de la época”:
Merced a la ignorancia y a la idea que generalmente oía emitir de la música alemana, llena de ciencia pero sin gusto ni sentimiento, esto me llevaba a pensar (y no pensaba mal) que una fusión de los dos géneros, el italiano y el alemán, sería lo que me satisfaría y que no podía encontrar. Y nada
56 José Ignacio Suárez: “La recepción de la obra de Richard Wagner en Madrid entre 1877 y 1893”, en Cuadernos de Música Iberoamericana. Madrid, ICCMU, volumen 14, 2007. 57 A este respecto, puede verse el artículo de Leticia Sánchez de Andrés: “Aproximaciones a la actividad y el pensamiento musical del krausismo e institucionismo españoles”, en Cuadernos de Música Iberoamericana, vol. 13. Madrid, ICCMU, 2007. 58 José Ignacio Suárez: “Liberalismo y wagnerismo en Madrid en el Sexenio Revolucionario”, en Delantera de paraíso. Estudios en homenaje a Luis G. Iberni. Celsa Alonso, Carmen Julia Gutiérrez, Javier Suárez-‐Pajares (eds.), Madrid, ICCMU, D. L. 2008.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
65
más natural que pensar muy seriamente en hacer la fusión, que no esperaba más, para verificarse, que el Sr. Chapí concluyera sus estudios de composición. Dejando a un lado la cuestión de si fueron las ideas krausistas las que influyeron en
los compositores españoles, o si, como parece más sensato, fueron los autores krausistas quienes (arrimando el ascua a la sardina de la regeneración nacional) se limitaron a interpretar en clave cultural y política una tendencia musical que impregnaba el ambiente, lo cierto es que estas palabras de Chapí podrían haber sido suscritas por casi todos los miembros de su generación, incluyendo a Tomás Bretón y a Emilio Serrano, hombre este último ajeno por completo a las preocupaciones krausistas.
Sin duda Serrano pertenece a esa nueva generación que, surgida tras el sexenio revolucionario, se asoma a las novedades wagnerianas como “elemento progresista”, pero lo cierto es que la influencia del maestro alemán no llegará hasta mucho más tarde a la música española, y solo en el tratamiento de la masa orquestal (la potencia sonora en la orquestación que se reprocha a Mitrídates procede más bien de Meyerbeer y Verdi), y no en el aspecto dramático, pues el estilo de canto y el tratamiento motívico permanecerán ajenos a su influencia.
Sin embargo, es por su supuesto wagnerismo por lo que la mayor parte de la crítica de la época juzga la obra de Serrano. La razón es que la mayor parte de esa crítica temía las novedades radicales, y por ello permanecía fiel al modelo operístico italiano. No costaría gran esfuerzo probar que, en la época del estreno de Mitrídates, todo refinamiento armónico, todo atrevimiento de orquestación, toda preocupación dramatúrgica o formal se hacía merecedora de la acusación de wagnerismo. Y no solo Serrano, sino Gounod y Bizet en Francia, Chapí y Bretón en España e incluso el mismo Verdi, en Italia, tuvieron que enfrentarse a acusaciones parecidas.
En lo que a este último compositor se refiere, por ejemplo, las acusaciones de wagnerismo comenzaron con el estreno de Don Carlo (1867), en un momento en el que Verdi aún no había escuchado ninguna obra del maestro alemán, y llegaron a su punto culminante tras el estreno de Aida59. En España fue Esperanza y Sola, en un famoso artículo, el encargado de señalar los lunares wagnerianos de esta obra60. Según él, el preludio de Aida trae a la memoria el de Lohengrin, con abuso del contrapunto; un tema asociado a Aida se oye cada vez que esta aparece en escena; Verdi abusa de “extrañas armonías”, tonalidades “egipcias”, poco claras, cambios de tonalidad inesperados, melodías escasas y “rebuscadas” e instrumentación “pretenciosa, a la manera de Wagner”. En suma, Esperanza acusa a Verdi de germanizarse, de abandonar la escuela italiana por la tendencia franco-‐alemana.
Como se ve, las acusaciones de wagnerismo eran en realidad un lugar común, dirigido en la época a cualquier obra que se apartase del canon romántico italiano o, como mucho, del modelo meyerbeeriano. Vistas las cosas desde lejos, Aida, lejos de ser una obra wagneriana, es sobre todo un ejemplo temprano del “estilo internacional” que se impuso en la ópera europea a partir de 187061, tomando
59 “¡¡Así que esta tarde será la última dedicada a Aida!! ¡¡Puedo respirar de nuevo!! Ya no se hablará más de ella, o por lo menos no más que unas pocas palabras finales. Tal vez algún nuevo insulto, acusándome de wagnerianismo, y luego… ¡Requiescant in pacem!” (Carta de Verdi a Giulio Ricordi, 31-‐III-‐1872). “El éxito de Aida, como usted sabe, ha sido honesto y decisivo, y no ha estado envenenado de «sis» y «peros», o con burdos comentarios sobre «wagnerismo», «el futuro», «el arte de la melodía», etc. etc.” (Carta a la Condesa Maffei, 9-‐IV-‐1873) 60 Esperanza y Sola: “Aida, ópera en cuatro actos del maestro G. Verdi”, en Revista Europea, 27-‐XII-‐1874. 61 William Ashbrook: “El siglo XIX: Italia”, en Historia de la ópera; ed. R. Parker. Barcelona, Paidós, 1998.
Emilio Fernández Álvarez
66
eclécticamente elementos de la tradición italiana, la francesa (grand opéra y opéra lyrique) y las “óperas románticas” wagnerianas (El holandés errante, Tannahäuser, Lohengrin).
Por otra parte, además de permitirnos situar en su verdadero contexto el wagnerismo de Serrano, la referencia a la Aida verdiana se impone de inmediato como posible modelo estilístico para Mitrídates. Así lo ha señalado Emilio Casares, que añade además la influencia sobre Serrano del Samson et Dalila de Saint-‐Säens62. Podemos, sin embargo, apresurarnos a dejar a un lado esa influencia, en primer lugar porque, como se recordará, el propio Serrano afirma en sus Memorias que escribió su obra antes de tener conocimiento del Samson, y en segundo porque esta obra se estrenó en Weimar, en alemán, en 1877, y no se impuso internacionalmente hasta los años 1890, tras su estreno en la Opera de París en 1892: difícilmente podría Serrano haberla conocido.
¿Qué hay de la influencia de Aida? Tengamos presente, en primer lugar, que Aida fue estrenada en El Cairo en 1871, siendo presentada en Milán, en competencia con el estreno italiano de Lohengrin—hay en esto, como veremos, una vinculación con Mitrídates—el 8 febrero 1872. Su éxito le permitió llegar muy pronto a Madrid: fue estrenada en el Teatro Real el 12 de diciembre de 1874, y ostenta desde entonces el récord de la ópera más representada en ese coliseo, con 353 representaciones. Tanto el autógrafo del I Acto de Mitrídates, que como ya sabemos lleva como fecha de composición el 1 de noviembre de 1876, como la anécdota según la cual la Reszcké protestó con un “no hay derecho” por el uso de un decorado de la prisión de Aida para una escena de Mitrídates, nos confirman que Serrano conocía la obra tan bien como el público madrileño.
Existen dese luego analogías entre los dos argumentos, ambos convencionales y enmarcados en episodios de la Historia Antigua, aprovechando temas dramáticos ya muy explotados: la rivalidad amorosa, el conflicto entre deber y amor y las relaciones conflictivas paterno-‐filiales. Sin embargo, la sobriedad ya mencionada del libreto de Capdepón está muy lejos de la fastuosidad de la Grand Opéra de la obra verdiana, tanto en exigencias escénicas como vocales, con su rol para mezzosoprano (Amneris), enormemente rico, sin paralelo en Mitrídates.
En cuanto a estructura, los cuatro actos de Aida desbordan en extensión y complejidad a los tres actos clásicos de Mitrídates, si bien existe similitud en la intención, tan enraizada en la tradición melodista italiana, de basar el desarrollo dramático en los dúos: seis en Aida y cuatro en Mitrídates, situados en el lugar central de cada Acto. Lo mismo puede decirse en cuanto a la vocalidad, un rasgo peculiarmente verdiano: en ambas obras se percibe la intención de que cada personaje reciba la música más adecuada a su carácter: Radames, Mitrídates y Farnaces se asocian tímbricamente a los metales del guerrero, las sacerdotisas de Aida y el coro de esclavas de Mitrídates, a la música oriental... Nada encontramos en
62 Mitrídates es “una ópera que no puede ser entendida sin el Verdi de Aida” (Emilio Casares, Celsa Alonso: La música española en el siglo XIX, p. 116). “El cuarto autor que entra en escena en aquellos años es Emilio Serrano, con una filiación más italiana desde luego, pero sin perder de vista la creación francesa. En efecto, en 1882 presenta en el Teatro Real su primera ópera Mitrídate, cuya fuentes de inspiración son el Verdi de Aida, pero como señala el propio Serrano, también el Samson et Dalila de Saint-‐Säens”. (Emilio Casares: “La ópera española a finales del siglo XIX y sus relaciones con Francia”, en Actas del Congreso, La musique entre France y España. Interactions stylistiques. París, La Sorbona, 2002)
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
67
Mitrídates, sin embargo, similar a la música egipcia “reimaginada” por Verdi, con sus solos de oboe y mezcla de flauta grave y arpa para escenas como la del Nilo.
En lo que a continuidad dramática se refiere—una característica en la que, con independencia de la influencia wagneriana, Verdi venía insistiendo de tiempo atrás—, Aida es un continuo con excepción en las arias de Radamés “Celeste Aida” (la obra no comienza a la manera tradicional, como Mitrídates, con un coro, sino con un diálogo que da paso al aria de Radamés), y de Aida “Ritorna vincitor” y “O patria mia”, que no sin intención carecen de cabalettas 63 . A nuestra descripción de la partitura de Mitridates nos referimos en la comparación en este punto con Aida: como puede verse, la obra de Serrano posee una estructura más conservadora, si bien en sus estructuras intermedias y transicionales, como las Scenas, alienta el mismo espíritu que en la ópera verdiana.
A la muy lograda continuidad dramática de Aida, por otra parte, ayuda el entramado de temas recurrentes, mayor que en cualquier otra de las obras verdianas. De nuevo hay que recordar que tampoco es el uso de temas recurrentes un recurso exclusivamente wagneriano, y otra vez hay que decir que se muestra Serrano en esto más conservador que el autor italiano, al utilizar un discreto número de motivos, que en ningún momento se perciben como esenciales en la estructura musical. Poseen más bien carácter de interpolaciones ocasionales, citas que dan coherencia a la estructura dramática pero que nunca interfieren en el carácter de arquitectura clásica (entendida como conjunto coherente de números autónomos), propia de las obras anteriores del mismo Verdi, y desde luego ajena por completo al concepto de poema sinfónico del último Wagner. Por otra parte, y otra vez más cerca del modelo verdiano que del wagneriano, los motivos recurrentes se hallan inicialmente expuestos en números cerrados, en frases con períodos antecedentes y consecuentes. Estos períodos se dividen hasta formar motivos reconocibles para su uso como interpolaciones en nuevas frases regulares, dando así ocasión a la asociación o al recuerdo, pero nunca proporcionando la esencia del entramado musical.
Vemos pues que, salvando todas las distancias de calidad necesarias, y por decirlo de algún modo, Mitrídates es una obra considerablemente menos wagneriana que Aída, y que las acusaciones de wagnerismo que recibió eran, en efecto, un lugar común: en Mitrídates la asimilación del modelo wagneriano es parcial, únicamente un ingrediente más de un resultado final en el que pesan tanto los modelos italianos como los germanos. Dicho de otra manera, Mitrídates es un ejemplo de corte escolar, en buena medida condicionado por el libreto de Capdepón, del “estilo internacional” propio de su época.
La influencia de la tradición italiana se observa ante todo en los números cerrados, donde la melodía, basada en el ritmo claro y en la construcción simétrica de la frase, fluye sobre un acompañamiento muchas veces estereotipado, casi siempre de textura clara y sencilla. A los modelos desarrollados en Alemania, y luego adoptados en Francia, remiten sin embargo su rica y variada armonía, la orquestación elaborada y brillante y una clara voluntad de búsqueda de la continuidad dramática, cuyo mejor
63 Insistiendo en este sentido, la primera escena termina con el gran monólogo de Aida Ritorna vincitor, que no es un aria, sino un monólogo en arioso; en el II Acto encontramos el diálogo entre Amneris y Aida, en recitativo acompañado (arioso expresivo) al que se une finalmente el coro, mientras el III Acto destaca por su completa continuidad dramática, con momentos importantes en el monólogo de Aida Qui Radamés verrá… Oh patria mia, el diálogo con su padre, que se inflama en arioso siguiendo el texto (Aida: Oh patria! Quanto mi costi!), y el dúo de Aida y Radamés; todo ello en continuidad, sin formas cerradas.
Emilio Fernández Álvarez
68
ejemplo lo encontramos en el uso discreto de motivos recurrentes, en la incisividad de las scenas y en los amplios finales, estructurados en secciones que se suceden sin solución de continuidad, si bien marcadas por diferencias de tempo, compás, tonalidad y carácter, este último traducido musicalmente en motivos adecuados a la situación, ampliamente desarrollados por el entramado orquestal. A estos modelos Serrano, tímidamente, añade el ocasional sabor español de la cadencia frigia, perfectamente integrada en la textura de sabor internacional dominante.
Para coronar esta indagación sobre el estilo musical de Mitrídates, nada mejor que la opinión de Felipe Pedrell, que en un certero artículo, firmado por “Un músico viejo” (su seudónimo en La correspondencia musical), resumía el punto de vista que hemos intentado desarrollar hasta aquí con las siguientes palabras: “¿A qué escuela musical pertenece el maestro Serrano? ¿Es wagnerista o italiano? Nosotros creemos que no es lo uno ni lo otro… Hoy por hoy el maestro Serrano es un ecléctico”. Y, tras señalar una vez más en la partitura un “exceso de instrumentación…, un abuso de sonoridades y cierta monotonía de formas y de recursos que perjudican notablemente el conjunto”, concluía que “a pesar de nuestros elogios, no consideramos que Mitrídate sea una obra de primer orden, sino un ensayo felicísimo”64.
5. Recepción: estreno, crítica y funciones
En próximos capítulos dedicaremos algún tiempo a la descripción del contexto operístico español en el momento del estreno de Mitrídates en el Teatro Real, el 14 de enero de 1882. Baste por ahora apuntar que la obra de Serrano tuvo que medirse, ante el público madrileño, con dos títulos de gran calado. El primero, Lohengrin, había generado una gran expectativa ya en los meses previos a su estreno en el Real, el 24 de marzo de 1881, y fue, como sabemos, causa principal en el aplazamiento de Mitrídates para la temporada siguiente. Hay en esto, como ya hemos apuntado, una nueva analogía con Aida, obra que también hubo de enfrentarse al estreno previo de la misma obra wagneriana, y sufrir comparaciones muchas veces descabelladas. Lohengrin, dirigido por Juan Goula y cantado con Julián Gayarre como protagonista, tuvo en Madrid cuatro representaciones, lo que no parece mucha prueba del éxito que relatan las crónicas, si bien hay que recordar que en París no se estrenó hasta 1887, y con escándalo, y que en Madrid se cantó luego seis temporadas seguidas, hasta 1890. La segunda obra con la que tuvo que medirse la obra de Serrano fue La tempestad, de Ruperto Chapí, estrenada el 11 de marzo de 1882 en el Teatro de la Zarzuela. Fue este un gran éxito que situó definitivamente a Chapí como el gran compositor español de su época y eclipsó no solo el estreno de Mitrídates, sino el de cualquier otro título español de aquellos años.
A pesar del testimonio de amistad entrañable que, como veremos en su momento, mantuvo Serrano con Gayarre, no pudo Mitrídates contar con la presencia del cantante roncalés en su estreno, y eso aunque apenas un año antes, en los días del estreno de Lohengrin, La Iberia65 había informado de que “los eminentes artistas Sres. Gayarre y Uetam se han brindado a tomar parte en la ópera Mitrídates con objeto de contribuir con su talento al mejor éxito de la primera obra de autor español que
64 La Correspondencia Musical, sin fecha. 65 La Iberia, lunes 14-‐II-‐1881.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
69
dentro de la ley se ha de representar en el Teatro Real. Mucho agradecerá el autor y el público este rasgo de patriotismo de los Sres. Gayarre y Uetam” 66.
El director musical fue el catalán Juan Goula. La relación de Serrano con Goula fue intensa a lo largo de su vida artística: él sería también el encargo de dirigir el estreno de la tercera ópera de Serrano, Gonzalo de Córdoba, en 1898, y el organizador del viaje a la Argentina que en 1910 dio ocasión al estreno de la última ópera de Serrano, La maja de rumbo. Al éxito del estreno de Lohengrin no fue ajena la innovación de los coros, que por primera vez en el Teatro Real, actuaron y no solo cantaron, situándose en semicírculo en torno al protagonista. En los años 1880 Goula dirigió también los estrenos de Mefistofele de Boito (temporada 1882-‐83) y La Gioconda de Ponchielli (1883-‐84), si bien sus actuaciones en los años 1890, como veremos, no fueron saludadas favorablemente por la critica.
El reparto de Mitrídates estuvo encabezado, el día de su estreno, por los siguientes artistas: Monima, soprano, Josefina de Reszké; Mitrídates, barítono, Sr. Brogi; Xifares, tenor, Franco Cardinali; Farnace, bajo, Sr. Vidal; Arbates, tenor, Sr. Celestini.
La crítica se mostró especialmente elogiosa con la labor de la soprano Reszké y el director musical, Juan Goula. M. Franco, en La Discusión67, resumía la opinión general al señalar: “La parte cantante no tiene ninguna dificultad, distinguiéndose la Srta. Reszcké… El Sr. Brogi, con su escasa voz, pero con buen estilo, tampoco descompuso el cuadro. El Sr. Cardinali es un tenor, como ya hemos dicho, futuro imperfecto; cuando aprenda cómo se canta podrá adquirir algunos triunfos, pero hoy no reúne las condiciones necesarias para ser aplaudido…. Los coros y orquesta, en quienes descansa el peso principal de la obra, contribuyeron con acierto al resultado, siendo digno de elogio el amore con que dirigió el Sr. Goula”68. Otros críticos, como Narciso Martínez Sánchez, en La Iberia, o el diario La Época, resaltaban la calidad de Brogi, que asumiendo la parte del protagonista de la obra, “estuvo superior a todo elogio”69.
J. Muñiz Carro aplaudió también a los intérpretes desde Crónica de la música, pero censuraba “la dirección de escena por los viajes que nos obligó a hacer del Asia Menor a Lahore y a Egipto, por los trajes que ostentaban algunos coristas, que parecían petroleros en caricatura, y por otras menudencias que traían a la memoria los galápagos o sillines que lucieron en la anterior temporada los caballos que salieron en Lohengrin, cuya acción pasa en pleno siglo décimo. Una pregunta suelta. ¿Cómo es que el tenor Sr. Aramburo70, que tenía ya estudiada la obra del maestro Serrano, no la cantó, permitiendo que le sustituyese el Sr. Cardinali, que no sabía por dónde andaba? Conteste quien pueda, pero conste que el público juzgaba nada favorablemente la conducta del Sr. Aramburo, tratándose de una ópera de compositor español”71.
Respecto a la puesta en escena, “Un músico viejo” (Felipe Pedrell) señalaba: “El decorado era el mismo que sirvió para El Rey de Lahore y Aida. ¡Tanto monta!, habrá dicho para su coleto la dirección artística del teatro de la plaza de Oriente. ¿Quién me 66 Francesco Uetam, bajo español cuyo verdadero nombre era Francisco Mateu y Nicolau. 67 La Discusión, 15-‐I-‐1882. 68 Muestra del agradecimiento de Serrano a la labor de Goula es la noticia publicada por La Iberia el 22-‐III-‐1882, dos meses después del estreno de Mitrídates, con ocasión de la representación de Fauto, de Gounod en el Real, a beneficio de Goula. Tras relacionar la lista de los regalos recibidos, terminaba: “Además obsequiaron con coronas al maestro Goula, las Sras. Vitali, Pozzoni, Torresella, Rezské, el Sr. D. Emilio Serrano y otro señor cuyo nombre no recordamos”. 69 La Iberia, 15-‐I-‐1882. 70 Antonio Aramburo (Zaragoza, 1840—Montevideo, 1912). 71 Crónica de la Música, 18-‐I-‐1882.
Emilio Fernández Álvarez
70
va a suscitar una cuestión arquitectónica con motivo del Ponto? Y además… Mitrídate, habrá añadido, es ópera de un español… y no es cosa de echar la casa por la ventana. Si se tratara de un segundo Guarany ya sería otra cosa”72.
A pesar de todo, y como ya se ha señalado, Serrano mostró su agradecimiento a Francisco Saper, director de escena, en una dedicatoria de la reducción para piano y voz de la partitura: "Recuerdo de la buena amistad que le profesa el autor de la música a quien salvó la obra de la furia de los ultrajes y demás gente ordinaria. ¡A Francisco Saper! —Emilio Serrano, 15 octubre 1884"73.
Discutidas ya en otro apartado las observaciones de la crítica sobre las influencias musicales de la partitura, y en concreto sobre su posible wagnerismo, resta ahora examinar la recepción que el público y la crítica madrileña otorgaron a Mitrídates.
La Época, a través de su crítico Goizueta, describió el ambiente del estreno con las siguientes palabras: “Todas las localidades ocupadas: lo más selecto de la sociedad madrileña en palcos y butacas; en delanteras de palcos por asientos algunos caballeros vestidos de frac y corbata blanca; las alturas llenas de espectadores respirando una atmósfera caliginosa; en el palco real las augustas infantas; ausencia completa de ministros en el palco ministerial; lucido era el aspecto que presentaba anoche el regio coliseo con tan numerosa y brillante concurrencia”74.
Entre el público, en efecto, se encontraban S.A. la Infanta doña Isabel, a quien está dedicada la ópera, y sus hermanas, según informaba El Imparcial. Este periódico señalaba además que “el ser españoles los autores no ha dejado, sin embargo, de favorecer el éxito. El público de anoche ha estado benévolo y galante”75.
No fue esta la opinión general de la prensa. El articulista “M”, por ejemplo, afirmaba que: “Si el Sr. Serrano se hubiese llamado una cosa que sonase a extranjero, o si su obra viniese de algún teatro de fuera de España, no solo se aplaudiría como se aplaudió, sino que tendría éxito ruidoso”. Y el articulista continuaba reprochando al público su exceso de rigor, por aplaudir mucho más otras obras extranjeras de menor mérito, en comparación con la de Serrano.
La misma opinión suscribe el articulista Verdad, que en su corresponsalía desde Madrid a un periódico italiano afirmaba: “¿Y la música?... No podría ser mejor: teniendo en cuenta que esta no es solo la primera ópera, sino más bien el primer trabajo que el maestro Serrano presenta al público. Y este público, a mi entender, ha estado demasiado frío”. Matizaba Verdad, finalmente, que todo ello "me hace dudar de la inteligencia musical de este público. No obstante los escasos aplausos, la crítica en general se ha mostrado más patriótica que el público, escribiendo himnos, más que elogios, de la nueva ópera. Entre la frialdad del público y el calor de la crítica, pienso que cae a propósito mi parecer contrario a ambos"76.
72 La Correspondencia Musical, firmado por “Un músico viejo”. 73 Dedicatoria de Serrano en un ejemplar conservado en la RABASF. 74 La Época, 15-‐I-‐1882. 75 El Imparcial, 15-‐I-‐1882. 76 Recorte de prensa de un periódico italiano de cabecera desconocida, guardado entre los papeles del “Legado Subirá” en la RABASF, Madrid. “E la música?... non poteva essere migliore, avuto riguardo che questa non é solo la prima opera, ma bensí il primo lavoro, que il maestro Serrano offre al pubblico. E questo pubblico, a mio avviso, si mantene troppo freddo” (…) “…mi fa porre in dubio la vantata intelligenza musicale di questo publico. In compenso degli scarsi applausi, la critica in generale, piu patriottica del publico, non ebbe che inni di lode per la nuova opera. Tra la freddezza del pubblico e il calore de la critica, penso cada a propósito il mio parere contrario”.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
71
Buen ejemplo de esos “himnos, más que elogios” a los que se refería Verdad fueron los publicados por La Correspondencia de España, que en su número de 7 de enero de 1882 describía la partitura como “bellísima”, elogiándola por
lo bien caracterizado de los personajes, por la unidad y enlace de sus números y de su concepción musical, por su riqueza armónica, por las resoluciones excepcionales dadas a los acordes y por su instrumentación llena y exuberante, que no se confunde nunca con la parte vocal. Hay gran frescura y originalidad en las melodías, muchos toques vigorosos y bien sentidos y se manifiesta la tendencia de que la música española, sin perder su carácter nacional, entre resuelta y valientemente en el camino de la música moderna y se coloque a la altura de los adelantos conquistados en todas las esferas del arte. En contraste, el siempre mordaz Tomás Bretón, a la sazón en Italia disfrutando su
beca de la Academia de Bellas Artes, dejó en su Diario una nota con una interpretación personal sobre la opinión publicada en prensa:
Ayer he recibido periódicos mandados por Lopetegui con las críticas de Mitrídates, ópera de Serrano representada en el Real. De ellas se desprende que no ha gustado y sin embargo, debo escribirle dando la enhorabuena, porque el convencionalismo que nos ahoga vela de tal suerte el fiasco que uno que no conociera el terreno podría creer hasta que había sido un triunfo. Esto prueba que estamos muy mal en música y que los críticos como no tienen modelos propios a que referirse, son benévolos con todo lo que se presenta. Desarrollando esta tesis pudiérase escribir un libro, por lo cual prefiero en este momento hacer punto77. Un aspecto del estreno que llamó particularmente la atención de algunos
articulistas fue el del excesivo número de salidas a escena de Serrano para saludar. Así, M. Franco, en La discusión, señalaba: “A la conclusión del dúo del primer acto el señor Serrano se presentó en el palco escénico, a nuestro juicio sin bastante motivo, volviendo a salir diferentes veces a la terminación de los tres actos en unión de los interpretantes”78.
Mucho más duro, el articulista de El liberal (J. Arimón), describía: Primera ópera de un autor español, habría de ser por esto mismo recibida con benevolencia.
Hubo algo más; hubo intemperancia de llamadas a la escena, y en ocasiones, la mayor parte de las veces, en que no había motivo para tanto. La señorita Reszské, siempre que estaba en escena y oía un aplauso, se dirigía inmediatamente a tomar al autor por la mano y presentarle al público. En el último cuadro, al hacer lo mismo por cuarta o quinta vez, cierto movimiento del público la detuvo y resultó una situación no muy airosa. Al final de la obra, llamó parte del público al autor al palco escénico; era el momento de hacerlo pero esta parte del público fatigada de tanta llamada a escena, dejó oír protestas que el autor no habría escuchado sin el celo intempestivo que durante toda la obra habían demostrado amigos indiscretos79. Mitrídates se puso en escena cinco veces en Madrid, los días 14, 16, 17 y 20 de
enero y el 20 de marzo de 188280. No parece un mal número, si juzgamos por las cuatro funciones de un título tan esperado y supuestamente exitoso como Lohengrin, aunque son escasas si aceptamos la cifra de diez funciones como un mínimo razonable para considerar como éxito operístico la presentación de una nueva obra en la España de la época81. Serrano apunta en sus Memorias que “mayor hubiera sido su número,
77 Tomás Bretón: Diario (1881-‐1888). Madrid, Acento editorial, 1995, p. 111. Entrada correspondiente al 20-‐I-‐1882. 78 La Discusión, 15-‐I-‐1882. 79 El Liberal, 15-‐I-‐1882. 80Cinco, y no seis, como afirman Subirá, en los apéndices de su Historia y anecdotario del Teatro Real, y Joaquín Turina en su Historia del Teatro Real, obra que además señala a Serrano como director musical, en lugar de Juan Goula. Serrano da correctamente en sus Memorias la cifra de cinco representaciones, y así lo hemos comprobado en nuestro vaciado de prensa. El error proviene de que la representación de Mitrídates anunciada para el 23 de marzo fue anulada en el último momento por razones de taquilla. En nuestro vaciado de prensa hemos comprobado que no se dio ninguna representación de Mitrídates ni el día 23, ni en días posteriores. 81 Parece este un número razonable, a la vista de las cifras estadísticas aportadas por Joaquín Turina en su Historia del Teatro Real.
Emilio Fernández Álvarez
72
de haber prosperado el deseo de Josefina de Reszké, la eminente cantante que falleció en Rusia, por los días en que yo estrenaba mi segunda ópera, dejando viudo al príncipe con quien había contraído nupcias; más la empresa, velando por sus legítimos intereses, retiró Mitrídates del cartel, pues le convenía poner obras de repertorio, para que afluyese el dinero a la taquilla82. Pero yo, tras varios triunfos en el género zarzuelesco y tras algunos años de espera resignada, había efectuado por fin mi debut como operista en el Teatro Real”.
Y en efecto, Serrano celebró su primer estreno operístico en La Granja, rodeado de amigos, como informa en una carta el corresponsal de La Correspondencia de España: “San Ildefonso, 4 de agosto de 1882 (…) El joven y aplaudido compositor D. Emilio Serrano, autor de la ópera Mitrídates, estrenada con gran éxito en el Real en la temporada última, ha obsequiado a varios amigos con un espléndido y suculento almuerzo en el pintoresco y delicioso sitito llamado Boca del asno, donde serpentea entre riscos el río Valsain, que forma en su curso varias cascadas. Pasamos el día en el Pinar muy agradablemente, con fresco delicioso a las doce, hora en que sería la temperatura de Madrid de más de 40 grados. Es esperada en este real sitio la duquesa de Medinaceli”83
Mitrídates no volvió a representarse después de estas cinco funciones en el Real, aunque tras el estreno, El Imparcial se hizo eco de una noticia según la cual “Anuncia un periódico francés que en breve se cantará en Dresde la nueva ópera del maestro Serrano, Mitrídates”84. Serrano ni siquiera menciona en sus Memorias esa posibilidad, nunca realizada.
Tres años después del estreno, en 1885, el crítico Peña y Goñi llevará a cabo un primer balance general sobre la recepción de Mitrídates en su estudio sobre la ópera española, contraponiendo el éxito de La tempestad, y de óperas españolas en un acto como ¡Tierra! de Llanos, Guzmán el Bueno, de Bretón y Guldnara, de Brull a las “óperas en tres actos, cantadas en italiano y de limosna, o poco menos, en el teatro Real”. Y observa que entre estas últimas, “representadas en condiciones deplorables y ante la indiferencia de abonados poco dispuestos a los puntos de vista relativos, el Mitrídates del Sr. Serrano y El príncipe de Viana de D. Tomás Fernández Grajal, han tenido en el regio coliseo existencia pasajera” 85.
Por esa misma época, ya en la Academia de Roma, Serrano incluiría en el programa del concierto de pensionados de la Academia, la “Sinfonía de’ll opera Mitridate”. Y fue la “Romanza de tenor” del tercer acto la pieza elegida para su interpretación en el concierto homenaje ofrecido a Serrano en 1895 en el Ateneo madrileño, acto al que oportunamente nos referiremos.
82 En efecto, como ya hemos adelantado en la nota anterior, el día 23 de marzo La Época da cuenta inesperadamente, en su sección “Ecos teatrales”, de que la empresa del Teatro Real, “con objeto de que todos los turnos teatrales disfruten igualmente de las representaciones en que canta el Sr. Masini”, dispuso hacer un cambio de funciones que, en la práctica, implicaba la sustitución de Mitrídates por Ernani, cantada por el tenor italiano, gran estrella de la temporada. 83 La Correspondencia de España, 6-‐VIII-‐1882. 84 El Imparcial, 16-‐II-‐1882. Sección de espectáculos. 85 Peña y Goñi: La ópera española…, p. 662.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
73
R o 2t20-10fr■-- 763i-
IN TRE ATTI
11.13{ARIANO CAPIIEPONjY zqj delithe,Cv
_},111.10(:IRRANITRUIZA->waoPe deilLsizZuto igimionlea eyhapid
o
TESTO ITALIANO E SPAG-NUOL 0
CANTO Colt acconerp.di PIANOF ORTE
/uerizzillizpecyl
JellzieY 6,Mhtlirmenzeilimi,cefr.&17 zecA
FrInffinriirn Ti IUnerl.)
Archivo Fundación Juan March
Emilio Fernández Álvarez
74
III. Polémica sobre la ópera española y pensionado de mérito (1883-‐1889)
1. Una aventura pedagógica: el Instituto Filarmónico
La cena en la que se reunieron los profesores en fraternal banquete, y a la que se invitó a la prensa para dar a conocer el nuevo proyecto, tuvo lugar en el restaurante de Los dos cisnes, una noche de enero de 1884. La idea, la creación de una escuela libre de música a la que se puso por nombre Instituto Filarmónico, fue una prueba más de la vocación pedagógica de Serrano, desarrollada sin interrupción a lo largo de su vida. De la estima en que Serrano tenía este proyecto puede dar idea el hecho de que la reducción para piano y voces de la partitura de Mitrídates (cuyo acuerdo de publicación había suscrito con la casa Lucca de Milán apenas tres meses antes, en octubre de 1883), lleva en portada, junto al nombre del autor de la música, la inscripción “Direttore De’ll Instituto Filarmonico de Madrid”.
La dirección de estudios del Instituto estaba confiada “al aplaudido compositor y acreditadísimo maestro Sr. D. Emilio Serrano”, y la dirección honorífica al “señor conde de Morphy, secretario particular de S.M. el Rey”. Compartían los trabajos de la enseñanza “profesores de tanta nombradía como los Srs. Albéniz, Brull, Quílez, Fernández Arbós, Pérez (D. Manuel), Rubio, Espino, Amato, Valverde, Blasco, la señorita Tormo y otros muchos” 1.
La sede, por cierto, estaba situada en Esparteros nº 3, muy cerca de la primera ubicación de la Institución Libre de Enseñanza, fundada en el número 9 (actual nº 11) de la misma calle, en 1876. Y es que la cercanía entre el Instituto y la ILE no era sólo física, sino también de intenciones. Subirá dedica varias páginas de su Manuscrito a esta iniciativa pedagógica, que estuvo en vigor durante tres cursos académicos, y observa que su principal propósito era “suplir las deficiencias de la Escuela Nacional de Música, que es como venía denominándose al Conservatorio desde años atrás. Este organismo llevaba a la sazón medio siglo de existencia, y su trayectoria, sujeta a vaivenes inevitables, como toda la vida nacional, se había caracterizado por ciertas lagunas que afectaban especialmente al criterio artístico, harto homogéneo y unilateral desde su fundación”. El Instituto mostró una amplitud de criterio artístico superior en muchos aspectos al del Conservatorio, por lo menos en determinadas enseñanzas, como por ejemplo la de Composición, confiada a Serrano. La clase del Conservatorio, de la que Arrieta era titular, sólo se interesaba, realmente, por las formas propias de la música teatral italiana, “como si la sonata y la sinfonía de tipo germánico y toda la producción operística del siglo anterior—señala Subirá—no significasen gran cosa ni artística ni históricamente”.
Añade Subirá que “la fundación del Instituto Filarmónico produjo un perjuicio moral al Conservatorio, quien, resentido—en el doble sentido de la frase—por ello, reflejaba su amargura en los discursos de su director Arrieta, como se deduce al leer lo que expuso en varios actos de reparto de premios, especialmente el correspondiente al curso escolar 1883-‐1884. Estaba de acuerdo Arrieta con quienes decían que el Conservatorio no produce genios, puesto que ahí, como en todas las carreras, la falta
1 Así consta en un recorte de prensa conservado en el “Legado Subirá” de la RABASF, donde se da cuenta asimismo del cuadro de profesores y del fraternal banquete inaugural.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
75
de talento o de laboriosidad era dañina para no pocos alumnos. Y recordaba unos versos famosos:
Hasta la leña del campo Tiene su separación; Una sirve para santos
Y otra para hacer carbón Mas, con todo, el Conservatorio madrileño podía ufanarse recordando las estrellas
de primera magnitud que habían estudiado en aquellas aulas: Barbieri, Caballero, Chapí, Tragó, Arbós, Gayarre…”
Las Memorias presentadas por la Junta Directiva del Instituto Filarmónico, conservadas en la Biblioteca Nacional, informan de algunos hechos relevantes que adornan su corta trayectoria, como un concierto celebrado en el Salón Romero con asistencia de Reyes y Altezas, o la presencia de profesores agregados como Tomás Bretón, a la que se podría añadir la de alumnos como el compositor y folclorista Manuel Manrique de Lara.
En esas Memorias consta asimismo que Serrano desempeñó las enseñanzas de composición elemental y superior, dejando interinamente su cargo el año 1885 por ir a Roma como pensionado de mérito. “Lo que no dicen—añade Subirá, citando las Memorias—es que este maestro había recibido muchas satisfacciones2, más también no pocos disgustos con aquel cargo, y que cuando regresó a Madrid, el Instituto se había disuelto definitivamente, al parecer por constantes requerimientos de las figuras más destacadas de la Escuela Nacional de Música, donde Serrano seguía como profesor supernumerario desde mucho antes, y ahora con un sueldo superior al de entrada, pero mezquino por lo insignificante”.
En efecto, en el Conservatorio había continuado Serrano ejerciendo como profesor auxiliar, simultaneando su labor con la del Instituto Filarmónico, y dando pruebas de laboriosidad con la publicación en 1884, el mismo año de creación del Instituto, de un Prontuario teórico de armonía. Es obligado hacer una breve mención a esta obra, en la que Serrano se propuso “recopilar en un tomito las principales leyes de tan importante estudio, ante la carencia de libros análogos, pues las obras didácticas musicales solían adoptar el formato de folio, resultando incómodas en su uso”. María Encina Cortizo3 opina que Serrano expone en este Prontuario sus propias opciones musicales, manifestando “cómo entre todos los tipos de modulaciones posibles prefiere la modulación por relación, por ser la más apropiada para la estética musical contemporánea”. Lo cierto es que el tratado no contiene ejemplos musicales, y su contenido, reducido a nociones básicas de Armonía que impiden hacerse una idea clara de esas opciones, no tiene mayor interés. Sirva como ejemplo, tal como la profesora Cortizo señala, que Serrano remite “a todos los interesados en comprender la serie completa de acordes alterados posibles a los tratados de Eslava y Fetis”4. 2 Entre esas satisfacciones, la proporcionada por el Instituto Filarmónico de Matanzas, que en oficio conservado en la RABASF, de fecha 6 de diciembre de 1886, ruega a Serrano acepte ser miembro de honor de su cuadro de profesores. En ese momento, Serrano estaba ya en Viena, becado por la Academia. 3 María Encina Cortizo, Emilio Serrano…, p. 106. 4 Emilio Serrano y Ruiz. Prontuario teórico de la armonía. Madrid, Imp. F. Maroto e Hijos, 1884. Se trata de un breve tratado de 56 páginas, en cuyo prefacio dice Serrano: “La necesidad, generalmente sentida, de tener en un libro poco voluminoso recopiladas las principales leyes de tan importante estudio, nos ha movido a escribir este Tratado Teórico, con el objeto de ver si podemos llenar el vacío que producía la carencia de un libro de esta índole”. En las “Conclusiones” de este Prontuario figura la siguiente observación, que incluimos a modo de curiosidad: “El armonista efectúa sus trabajos generalmente para cuatro voces que, como se ha dicho, son tiple, contralto, tenor y bajo. Entiéndase bien que estas voces de tiple y contralto se escriben para contraltos y tiples varones, siguiendo la
Emilio Fernández Álvarez
76
La aventura pedagógica del Instituto Filarmónico, como ya se ha dicho, terminó
mal: en 1888, año en que Serrano regresó de Roma, una vez disfrutada su pensión, ya no existía. Pero la participación del compositor en esta aventura demuestra que sus inquietudes pedagógicas iban mucho más allá de los caminos trillados del Conservatorio, algo que, como veremos, se vería confirmado años después en su actuación desde la cátedra de composición en ese mismo centro.
2. Polémica sobre la ópera española: las sesiones de la Sociedad Artístico Musical de Socorros Mutuos
Algunas circunstancias significativas en torno al problema de la ópera nacional, y una posible interpretación de este, siquiera parcial, a través del concepto de diglosia, han quedado ya expuestas en el capítulo anterior. Debemos ocuparnos ahora, para la mejor comprensión del contexto en el que se inserta la labor operística de Serrano, del estado de la cuestión durante estos años críticos para el desarrollo de aquel ideal artístico.
La presión en favor de una ópera nacional, entendida como evolución de la zarzuela, venía manifestándose de tiempo atrás a través de críticos como Antonio Peña y Goñi y compositores como Barbieri, que insistían en la desidia de las instituciones públicas frente al arte nacional. La prueba más rotunda de ello, decían, era la situación de indefensión del Teatro de la Zarzuela, obligado a actuar en régimen de libre mercado frente al subsidiado Teatro Real, un teatro extranjero que ofrecía un género, la ópera italiana, ajeno a los intereses del arte nacional. costumbre que desgraciadamente aún existe en las capillas, de no admitir mujeres para ejecutar las obras religiosas. Y hacemos esta observación porque el armonista, cuando llegue a ser compositor, comprenderá la diferencia que existe entre estas voces y las de tiple o contralto femeninas”.
Prontuario teórico de la Armonía Portada y Prefacio Biblioteca Nacional
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
77
Esta reclamación se transformó durante la década de 1880 en un debate abierto sobre la naturaleza de la ópera nacional y sus condiciones de existencia. No deja de ser interesante observar que este debate tuvo un desarrollo paralelo a la polémica literaria sobre el naturalismo (con su momento álgido entre 1880-‐1885), y que no se dio aislada, sino que se desarrolló simultáneamente con otras polémicas musicales, como la del wagnerismo, que haría exclamar a Conrado del Campo:
¡Ah, quién pudiera despertar, activar y “hacer hoguera”, como en aquellos años de la contienda wagneriana, el anhelo y la inquietud polemista de nuestros músicos!5
El mundo musical era entonces, por lo visto, tan dinámico como el literario, y sin duda más inclinado a lo espinoso y problemático: el debate sobre la ópera nacional, que con razón para Julio Gómez tomaría “en la historia de nuestra cultura el legendario carácter de la cuadratura del círculo o la piedra filosofal”6, se prolongó durante más de cincuenta años, y en él se entreveraban, de un modo muy confuso, argumentos estéticos, económicos y políticos, estos últimos de claro sesgo nacionalista. 1885 fue, y en esta apreciación están de acuerdo los más destacados especialistas en el tema, como Emilio Casares, Celsa Alonso7, Luis G. Iberni8 y Víctor Sánchez9, el momento germinal de esta polémica, el año en el que salieron por primera vez a la luz pública los argumentos principales, repetidos más tarde con variantes sin fin, polarizados en torno a la disyuntiva ópera-‐zarzuela como camino idóneo para la consecución de la ansiada ópera nacional.
Todo empezó el 2 de febrero de ese año, tras el estreno en el Teatro Real de la ópera de Tomás Fernández Grajal El Príncipe de Viana. El estreno, severamente criticado en toda la prensa madrileña, dio lugar a un estridente artículo de Tomás Bretón en defensa de la ópera española. En este momento Bretón es un hombre de 35 años recién llegado del extranjero, donde ha disfrutado, entre 1881 y 1884, de la beca de estudios de la Real Academia de Bellas Artes de Roma, y está luchando por el estreno de su ópera Los amantes de Teruel, algo a lo que Emilio Arrieta se opone poniendo en juego toda su influencia10. Bretón ha vuelto a un Madrid que ve ya lejanos los grandes éxitos de la zarzuela grande, que ha dejado atrás el Género Bufo y que ya ha caído rendido a los pies del Género Chico, que se impondrá con el estreno en 1880 de La canción de la Lola. Faltan aún diez años para que el estreno de La verbena de la Paloma (1894) convierta a Bretón en un héroe popular de la zarzuela: en 1885, el compositor, que mantiene incólumes los ideales artísticos de juventud, está dispuesto a luchar con todas sus fuerzas por la elevación del nivel musical del país, y por eso, cuando escribe su artículo, en el fondo pone su pluma no al servicio de Fernández Grajal, sino del ideal de la ópera española, ópera que, según Bretón, tiene su característica distintiva, su esencia irrenunciable, en el empleo del castellano, y que sólo podría surgir con apoyo del Estado.
Los ideales de Bretón encajan a la perfección en un modelo interpretativo basado en el concepto de diglosia. El salmantino se lamenta, por ejemplo, de que:
El autor-‐compositor del Príncipe de Viana, en otro país en que no haya tantos políticos como en España quieren hacernos felices; tanto motín y pronunciamiento como dichos señores nos regalan
5 Conrado del Campo: “Ricardo Wagner y la actualidad”. Revista Música, 15-‐XII-‐1944; p.20. 6 Julio Gómez, Escritos de Julio Gómez. Recopilación y comentarios de Antonio Iglesias. Madrid, Alpuerto, D.L. 1986. 7 Emilio Casares Rodicio y Celsa Alonso González: La música española en el siglo XIX. Oviedo, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo, 1995. 8 Luis G. Iberni, El problema de la ópera nacional española en 1885. Granada, Universidad de Granada, 1995. 9 Víctor Sánchez: Tomás Bretón, un músico de la Restauración. Madrid, ICCMU, D.L. 2002. 10 Víctor Sánchez: Tomás Bretón…; pp. 130 y sgts.
Emilio Fernández Álvarez
78
para demostrarnos la bondad de sus ideas, y tantas corrida de toros que consumen la savia del público español, rebajando a los ojos del mundo civilizado nuestro nivel intelectual; en otro país, o en este, a no pasar tanta desdicha como apuntado dejo, tal vez el maestro Fernández Grajal a sus cuarenta años cumplidos, estrenase, no su segunda, sino su décima ópera, y quién sabe si España podría calificarle de artista insigne” 11. En otras palabras: España es un país semi-‐bárbaro, en el que una manifestación tan
excelsa como la ópera, asfixiada como la flor del edelweiss en un ambiente desértico, no tiene aclimatación posible sin el apoyo del Estado.
El artículo de Bretón encontró pronto respuesta en otro titulado El problema12, publicado en el mismo periódico y firmado por Isidoro Fernández Flórez, Fernán-‐Flor. En opinión de este articulista, “la ópera tiene una verdadera nacionalidad, que es el ser italiana, sin que las demás naciones hayan hecho otra cosa que vestirla, engrandecerla y recargarla con brillantes arreos”. Tras este inicial exabrupto esencialista, todo lo que pudiese añadirse después no era más que acotación al margen de una diglosia asumida. Fernán-‐Flor, por ejemplo, decía estar de acuerdo con Bretón en lo que se refiere al atraso español, pero por eso mismo consideraba todavía más ilusoria la idea de conseguir la ópera nacional a base de subvenciones:
Es lástima que no tengamos ópera y grande ópera, y aún ópera grandísima; como es lamentable que no tenga cada español dos perdices por barba diarias y un pavo suplementario los domingos; pero hasta hace pocos meses, los artistas que se suicidaban, vencidos en la lucha del idealismo con la realidad, eran arrojados, como todos los suicidas, en un rincón inmundo, donde un porquero no alojaría una piara. No había ni un depósito judicial… ¿Qué quieren Uds. que haya en Madrid? No sé quién ha dicho que España es una tribu con pretensiones. Se me figura que entre estas pretensiones está la de la ópera española… Para ser original es preciso inventar algo y lo que es la ópera ya está inventada. La intervención en la polémica del siempre espléndido Antonio Peña y Goñi no se
hizo esperar, y llegó, en consonancia con su naturaleza expansiva, no en forma de artículo, sino de amplio folleto campanudamente titulado Contra la ópera española13, firmado el 2 de marzo de 1885. En él, Peña, “poniéndose en franquía desde las primeras palabras”, empieza negando autoridad a Fernán-‐Flor para hablar de ópera. Reconoce la calidad de su estilo literario, y se declara además su amigo personal, pero lo acusa de ser “encarnación de abonado al Real”, que aunque asiste sólo a algunos estrenos, no se priva de expresar todos los tópicos, faltos de rigor musical y sustancia, habituales en el Regio Coliseo. No obstante, Peña entiende que el caso de Bretón es aún peor, porque, además de no tener razón, no posee ni con mucho el estilo literario de Fernán-‐Flor: “Se me dirá que el autor del preludio de Guzmán el Bueno no tiene obligación de ser un literato cumplido. Pues que no escriba”.
Afortunadamente Peña encuentra en el artículo de Bretón “algunas ideas acerca de la situación de los compositores que se dedican a escribir óperas en España, y ya en este terreno, podemos discutir”. Comenzaba Bretón su artículo asegurando que la ópera española se planteará con éxito “así que la opinión pública y los Gobiernos, eco de aquella, lo deseen, como un noble y patriótico fin”. Es decir, ironiza Peña, “la ópera nacional surgirá al calor de los expedientes, como los puertos, faros y carreteras. Habrá un negociado de ópera española, y hasta fondos de calamidades musicales en Gobernación, para venir en auxilio de los autores silbados”. Rematando su
11 Tomás Bretón: “El príncipe de Viana”, en El Liberal, 7-‐II-‐1885. 12 Fernán-‐Flor, “El problema”, en El Liberal, 9-‐II-‐1884. 13 Antonio Peña y Goñi: Contra la ópera española. Madrid, Tipografía de Manuel G. Hernández, 1885.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
79
argumentación, añade que “hay quien cree que las inspiraciones del artista grande, del artista verdadero, están reñidas con la limosna de la opinión pública”.
Hasta aquí, burlas aparte, las palabras de Peña parecen centrar en el modo de producción—el apoyo libre del público frente a la subvención—la diferencia esencial con Bretón en torno al modelo de ópera nacional. Pero hay algo más en el artículo de Bretón que duele especialmente a Peña, algo que tiene la virtud de punzar ampollas en la piel del crítico vascongado, y ese algo es la “incalificable indiferencia con que el joven maestro mira todo cuanto en este país se ha hecho en materia musical, desde mediados del siglo hasta la fecha”. Y es que “mal que pese al Sr. Bretón y a los pseudomúsicos que como él puedan opinar, la zarzuela, la mal llamada zarzuela, la ópera cómica española, es una gran gloria nacional, y será probablemente la conquista artístico-‐musical más importante del presente siglo. Y a fe que Gaztambide, Barbieri y Arrieta no tuvieron que pedir nada, que mendigar nada del Gobierno, ni de la opinión pública, para imponer a todos un género que nació viable, vive aún y vivirá siempre a despecho de épocas de transición, de vicisitudes, desfallecimientos y reacciones que forman la odisea de las instituciones todas… ¿O es que aquí no hay más música, ni más músicos, ni más arte que la ópera española?” Y termina Peña, malignamente, dejando caer la sospecha de que Bretón escribe pro domo sua, en “venganza contra un género en el cual el talento del Sr. Bretón ha probado fortuna, sin grandes resultados hasta ahora”.
O sea, que no es tan sólo ni principalmente el rechazo a la idea de un arte subvencionado, sino el desdén estético de Bretón por la zarzuela lo que, en el fondo, estimula a Peña a escribir “Contra la ópera española”. Peña, crítico taurino de mérito, no deja pasar la ocasión de ironizar sobre el Bretón antitaurino, así como sobre su “meteórica y un tanto errática carrera”, antes de pasar a rebatir el artículo de Fernán-‐Flor: “Una de las afirmaciones de Fernán-‐Flor, una tan sólo, podría eximirme de entrar con él en polémica. Véase la clase. Dice textualmente mi amigo: Ni los rusos, ni los ingleses, quieren oír ópera nacional, aunque se arruinen por la ópera como nosotros”. Como Peña entiende que enseñar al que no sabe es una obra de misericordia, se pregunta: “¿Es posible que Fernán-‐Flor ignore la existencia de la ópera rusa? ¿Es posible que ignore que Rusia cuenta, desde hace cincuenta años, con la ópera nacional, y que los rusos rinden a la institución un culto constante y entusiasta?”. Y remacha Peña sus mayéuticas interpelaciones recordando que Italia, la única patria de la ópera según Fernán-‐Flor, está hoy en decadencia, y que “clama en vano por un compositor que continúe la tradición musical”.
En otras palabras, a pesar de escribir “Contra la ópera española”, Peña se muestra decidido partidario de la misma, y da por seguro que la aparición de compositores españoles de mérito desmentirá a Fernán-‐Flor, del mismo modo que la aparición de los grandes creadores italianos del Renacimiento desmintieron las palabras de Virgilio, cuando este desaconsejó a los romanos que se dedicasen a las artes.
Peña encontró ocasión de ampliar sus argumentos comentando un segundo artículo de Bretón titulado “Más sobre la ópera española”, publicado en El liberal el 17 de febrero. Para Peña, la sustancia de este segundo artículo de Bretón está:
en los medios que propone para el planteamiento de la ópera española. Estos medios se encierran en dos: las subvenciones oficiales y la creación de un Conservatorio modelo. En cuanto a lo primero, ocioso será decir que estoy completamente de acuerdo con el Sr. Bretón. ¿No he de estarlo, si he defendido la teoría muchísimo antes que él? La cuestión del apoyo que la música española tiene derecho a reclamar del Gobierno no admite discusión seria y se resolverá
Emilio Fernández Álvarez
80
favorablemente, a pesar de las ideas de Fernán-‐Flor, según el cual la gestación no debe ser objeto de cuidado alguno; según el cual un padre no debe ocuparse de su descendencia, sino después del alumbramiento. Afortunadamente para el bello sexo, Fernán-‐Flor es célibe; si se casara y tuviera hijos, imitaría el ejemplo de los espartanos aquellos que en cuanto veían nacer un hijo cojo, manco o contrahecho, le estampaban los sesos contra una esquina”. Consciente de la contradicción entre estas palabras y sus sarcasmos anteriores
sobre el arte subvencionado, añade: “Lo que yo niego en redondo es que la ópera española deba nacer necesariamente, únicamente, como producto directo de una subvención oficial. (…) A nosotros no nos hace falta crear un arte lírico nacional (…) El arte lírico nacional, lo tenemos (…) Vuelvo a las andadas; es decir, vuelvo a la zarzuela. El error del Sr Bretón y de los que como él opinan, consiste en creer que mientras España no cuente con la ópera nacional, no hay ni puede haber música en este país digna de consideración y aprecio”.
La conclusión es clara: la crítica de Peña a la idea de ópera nacional defendida por Bretón no apunta ni a su posibilidad de existencia ni a su modo de producción, sino a la soberbia estética que supone ignorar la existencia de un género lírico que cuenta con un pasado glorioso, grandes autores y un público fiel: la zarzuela. Para él, la diglosia debe combatirse con la creación de obras de calidad escritas no sólo en castellano, sino en el verdadero idioma musical de la nación, el desprestigiado pero legítimo, castizo y refrendado idioma musical B, español por los cuatro costados, único que garantiza la curación de la neurosis lingüístico-‐musical del público: la pluma acerada de Peña (nadie se sorprenderá porque a estas alturas de nuestra indagación así lo afirmemos), combate sin reservas en el escuadrón de los defensores de la vía nacional hacia la ópera española.
¿Y qué responde a estos argumentos el inefable Bretón? Llamas incendiarias surgen incontrolables de las páginas de un nuevo folleto publicado el 30 de abril, titulado Más a favor de la ópera nacional14, en el que el salmantino arroja feroces anatemas contra la zarzuela. Para demostrar la conveniencia y necesidad de plantear la ópera nacional en España, Bretón no encuentra, para empezar, “nada tan oportuno, razonado y elocuente, como la Exposición que en 9 de octubre de 1855 elevaron a la Cortes Constituyentes, a la sazón reunidas, cincuenta y ocho artistas, entre maestros, cantantes y profesores de música”. Esa “Exposición” lamentaba amargamente el estado de la música en España—un arte que, “en medio del más deplorable abandono, arrastra una vida incierta”—, y lo comparaba con el florecimiento del arte en las naciones más avanzadas de Europa. Por ello se solicitaba de las Cortes, primero, “la creación de la gran ópera nacional bajo la protección del Gobierno de S.M. Segundo, que se destine al efecto el edificio del Teatro Real. Tercero, una conveniente subvención anual para sostener este espectáculo”.
Y añade Bretón: “Nótese que en el número de los que suscriben la anterior Exposición, hay seis maestros que en la actualidad son miembros de la Real Academia de San Fernando, cuyos nombres he subrayado de propósito”. Los nombres subrayados son: Baltasar Saldoni; Emilio Arrieta; Antonio Romero; Juan María Guelbenzu; José Inzenga y Francisco Asenjo Barbieri. Directamente al corazón de todos ellos, pero muy especialmente de Arrieta y Barbieri, apunta Bretón la pluma cuando exclama:
Ignoro lo que en el seno de aquellas Constituyentes ocurriría respecto de este asunto, y no lo he investigado porque era inútil. Sabemos, y es bastante saber, que la ópera nacional no se planteó;
14 Tomás Bretón: Más a favor de la ópera nacional. Madrid, Establecimiento Tipográfico de Gregorio Juste, 1885.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
81
que entonces cobró nuevos bríos el espectáculo lírico español, llamado Zarzuela; que vivió de sus propios recursos, y hasta se pudo construir un precioso teatro que aún lleva su nombre; que diez años después hubo de recurrir a magias, revistas y cuadros plásticos, tan efímera fue su existencia, señalando su casi definitivo fin, la importación del género bufo francés, género en el que colaboraron, inmediatamente que vieron daba dinero, los autores y creadores de la Zarzuela, con honrosas excepciones, dejando ésta abandonada. ¡Abandonada… después de haber adquirido con ella justa importancia y ganancias pingües!
Causa pena y dolor profundo que el notable autor de El dominó azul lo sea de La Suegra del Diablo y de una parodia de Los amantes de Teruel. ¡Causa pena y dolor profundo que el notable, popular y característico autor de Jugar con fuego y Mis dos mujeres lo sea de Robinson, De Getafe al paraíso o La familia del tío Maroma y Novillos en Polvoranca, y que hoy hasta redacte, en un periódico taurino, titulado: La lidia!. ¡Un Académico de la Real de San Fernando colaborador de un periódico de toros!!!!! Para el escandalizado Bretón, que no se priva de elevar su voz con letras
mayúsculas cuando lo cree necesario, “la Zarzuela es un género imperfecto, que dista tanto del Drama y Comedia, como de la Ópera. La analogía que con la ópera cómica extranjera pretenden establecer sus defensores, es absurda (…) Todo cantante que haya pisado las tablas una vez, DIRÁ, sin el menor esfuerzo, la breve e insignificante parte hablada y en prosa que contienen Mignon, Las bodas de Fígaro, Fidelio, Las alegres comadres de Windsor, Carmen y otras. En cambio, ninguno se encontrará capaz de DECLAMAR las importantísimas y extensas escenas dramáticas en toda clase de metros poéticos de El Molinero de Subiza, El anillo de hierro, La guerra santa, Las hijas de Eva y otras”.
Tampoco acepta Bretón que la zarzuela sea un espectáculo que subsiste únicamente de la taquilla: “Si registramos la historia de la Zarzuela en los últimos diez años, encontraremos que sólo en la temporada del 81 al 82 pudo el Empresario cubrir sus compromisos materiales sin pérdida. En los anteriores y posteriores, toda Empresa de Zarzuela ha perdido grandes sumas a pesar de haber estrenado un número de obras, con mayor o menor éxito. De estos hechos innegables, y en tan largo período de tiempo, es lógico deducir que ese género no tiene condiciones propias de vida. Si no las tiene, ¿cómo puede pretender servir de guía y mentor a otro género más perfecto y elevado como es el de la Ópera? (…) ¡Dad Los Hugonotes en Variedades! ¡Poned Medea en Lara…! ¡Y veréis cómo los públicos respectivos pedirán a grandes voces su buen amigo Luján y su buena amiga Valverde…!”.
Bretón, que como ya sabemos considera el uso del castellano la clave de bóveda en el edificio de la ópera nacional, se extiende luego con pasión desbordada y sintaxis discutible en la defensa de la traducción al español de las mejores óperas extranjeras, para acostumbrar al público a la ópera cantada en castellano. ¿Significaría esta vía el final de la zarzuela? No necesariamente, porque
si en efecto ha deleitado al público y lo ha hecho con sus propios recursos, que siga haciendo lo mismo. En lo de que ha hecho beneficio al Arte… será inconsciente el beneficio y no hay que agradecerlo, porque los que de El Relámpago y El grumete descendieron al Proceso del Can-‐can y al Potosí Submarino15, bien se ve que cambiaron su antiguo y noble ideal por otro menos noble y más sonante. ¿Cuántas operetas bufo-‐escandaloso-‐pantorrillesco-‐bailables escribieron Verdi, Ambroise Thomas, Gounod, Wagner, Ponchieli y Boito, en la época en que el género de Offenbach reinaba en Europa y América….? ¡NINGUNA! Para que se entienda mejor: el lenguaje musical de uso en España, el lenguaje
musical B, ha descendido, por incuria de sus cultivadores, desde la ambición del Arte con mayúsculas al albañal de la producción comercial sin aspiraciones; y si en una
15 Arrieta y Barbieri.
Emilio Fernández Álvarez
82
época (la de la zarzuela isabelina) pudo alguien albergar esperanzas de que de ese lenguaje musical pudiese surgir un arte elevado, en los años 1880, a la vista del éxito de los géneros bufo y chico, nadie puede ya dar crédito a semejante hipótesis. La curación de la diglosia del público pasa entonces, necesariamente, por la creación de obras operísticas de ambición artística, obras en castellano pero que utilicen el lenguaje musical A, el mainstream operístico en vigor desde los años 1870, ecléctico y europeo. Para conseguir ese objetivo, hay que acostumbrar primero al público a escuchar las obras de ese mainstream traducidas al castellano, creando al mismo tiempo obras originales y de calidad en este idioma. Sólo de este modo el público aprenderá a aceptar primero y a valorar más tarde su propia imagen insertada en el espejo de la cultura europea, una cultura superior, que se le resiste, superando su diglosia. Y para tan excelsa tarea, sin duda, se precisa la ayuda del Estado.
La bronca serie de inventivas y reproches cruzados entre Peña y Goñi y Bretón, además de graves sinsabores personales, tuvo la particular virtud de provocar una reflexión colectiva en torno al problema de la ópera nacional. Esa reflexión se llevó a cabo en el marco de la Sociedad Artístico Musical de Socorros Mutuos, en mayo y junio de 1885. Las Actas de esas cinco sesiones16 resplandecen con los nombres de los mejores compositores de la época: Barbieiri, Chapí, Inzenga, los Fernández Grajal, Brull, Hernando, Llanos, Monasterio, Bretón, Zabala y Emilio Serrano entre otros. Con su habitual vehemencia, Tomás Bretón dejó sobre ellas en su Diario el siguiente testimonio:
31 de octubre de 1885: Desde que publiqué el folleto Más a favor de la Opera Nacional son tantos los disgustos y la escasez sufridos que me ha faltado humor, tiempo y dinero para continuar este diario (…) En los primeros días del mes de las flores repartí profusamente el folleto que me ayudaron a pagar el señor Conde, Zabala, Serrano (Don E.), Antón y Esteban Gómez (Don J.).
(…) Poco después, organizáronse unas sesiones en el Salón Romero para tratar de la Ópera Española; presidíalas el señor Hernando (Don R.), autor de la primera zarzuela, El Duende, representada el año 48, asistían varios compositores, entre ellos Barbieri, Chapí, Serrano, los señores Grajales; yo fui desde la segunda dominical reunión. Señaláronse al instante las diversas tendencias que nos dividen. El señor Barbieri sostenía los procedimientos propuestos por la Academia; Chapí, otro que tal; muchos de mis amigos que en secreto me decían era el folleto estupendo por lo verdadero, rodeaban a Barbieri y le adulaban aún a mi vista, quedándonos solitos Zabala, yo y algún otro amigo. Nosotros, yo de ponente, proponíamos el procedimiento del folleto, esto es: que se ajustara una compañía de ópera española y se tradujeran las que nos parecieran italianas, más las españolas ya representadas en el Real y las nuevas que se presentaran. Hubo grandísima oposición y cuando se declaró suficientemente discutida mi proposición, me suplicó el señor presidente la retirara. Insistí en que se votase. Llegado este caso comenzaron a desfilar gran número de circunstancias; entonces dije: “pues bien, para tranquilizar tantas conciencias, retiro la proposición17. Las actas de estas sesiones, cuyo resumen puede encontrarse en un artículo ya
citado de Iberni18, reflejan cómo Chapí, con el apoyo de Barbieri, se enfrentó a las ideas de Bretón (¿y de Serrano, tal vez, teniendo en cuenta su apoyo a la publicación de Más a favor de la Ópera Nacional?), provocando la retirada indignada de Bretón en la última sesión. Los triunfantes argumentos de Chapí pueden resumirse del siguiente modo:
16 Se conservan en la B.N. con el título: “Sesiones profesionales celebradas en el Salón Romero por la Sociedad Artístico Musical de Socorros Mutuos”. Se celebraron cinco sesiones, a la una y media de la tarde, los domingos 17, 24 y 31 de mayo, y 7 y 14 de junio. 17 Tomás Bretón: Diario (1881-‐1888). Madrid, Acento Editorial, 1995, p. 437. 18 Luis G. Iberni: El problema de la ópera nacional española en 1885. Granada, Universidad de Granada, 1995.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
83
1. La ópera española debe surgir a partir de los elementos ya existentes en la zarzuela. Chapí consideraba único procedimiento practicable y de resultados positivos la formación de una empresa que reuniese personal suficiente para la representación simultánea de óperas y zarzuelas, contando además con arreglar a óperas las zarzuelas que sus autores considerasen con condiciones a propósito. Era necesario crear el nuevo espectáculo sobre la base y al abrigo de lo existente, que era la zarzuela, lo cual sería en su opinión más factible, más económico, más artístico y más patriótico.
2. La traducción de óperas extranjeras y su interpretación en castellano, idea de Bretón, resultaría ineficaz, y para convencerse bastaba el argumento de que en Inglaterra, donde empezaron a hacerse traducciones de óperas italianas antes de establecerse en España la zarzuela, aún no poseían una ópera nacional, y que en otras naciones donde se había practicado este procedimiento, los resultados habían sido igualmente negativos. Barbieri, además, creía indigno de una Sociedad Artístico-‐Musical española pedir protección al gobierno para poner en escena óperas extranjeras traducidas, porque eso suponía hacer pública manifestación de la incapacidad de nuestros compositores. Bretón protestó, declarando su patriotismo, toda vez que su proyecto podía conducir, con más facilidad que otro cualquiera, al establecimiento del género español.
3. Una vez retirado Bretón de las sesiones, Chapí presentó un proyecto consistente en pedir protección al gobierno para una empresa que estableciera, en las mejores condiciones posibles, el Teatro Lírico Dramático Español, con repertorio escogido de zarzuela y ópera. El proyecto fue aprobado y se nombró una comisión para gestionar cerca del Gobierno la puesta en práctica de los acuerdos.
Nótese, de paso, que el proyecto de Chapí pedía “protección al gobierno” para la zarzuela, al igual que el proyecto de Bretón para la ópera española, dejando definitivamente sin valor la argucia de Peña respecto a la diferencia entre ambos proyectos basada en el modelo de producción.
Como conclusión sobre estas sesiones Iberni ofrece en su artículo una serie de reflexiones, entre las que destacamos la siguiente: “Ésta será posiblemente una de las últimas ocasiones en que los compositores, en bloque y como colectivo, se planteen la constitución de la ópera nacional. Las razones para que no se produjeran nuevas tentativas son resultado de la falta de una dirección clara. Es posible que a la ópera española le faltara en aquel momento un teórico de envergadura o una creación intocable y de éxito que pudiera arrastrar toda una tendencia”.
Piensa uno, más bien, que las sesiones de la Sociedad Artístico Musical, lejos de un espacio fraternal para la “constitución de la ópera nacional”, fueron un campo de batalla ideológico en el que contendieron las dos vías enfrentadas en ese empeño, con triunfo de la vía nacional, por cierto acaudillada por un gran líder, Ruperto Chapí. Cosa distinta pudo ser lo efímero del triunfo, inevitablemente enfrentado al tremendo obstáculo de la diglosia del público.
Por lo demás, el “teórico de envergadura” que echaba en falta Iberni no podía ser Emilio Serrano. Iberni hace en su artículo una única mención a nuestro compositor, calificándolo, en comparación con Chapí y Bretón, como “personalidad más oscura, aunque su talento procuró emplearlo en proyectos ambiciosos”. La lectura de las Actas permite comprobar que asistió únicamente a las tres primeras deliberaciones, aunque, en consonancia con su personalidad circunspecta, no intervino más que en la segunda, celebrada el 24 de mayo de 1885. Serrano pidió la palabra en segundo lugar, y su
Emilio Fernández Álvarez
84
aportación quedó reflejada en acta de esta manera: “El Sr. Serrano dijo, que a pesar de que constantemente se viene hablando del elemento joven como llamado a producir la reforma del arte lírico-‐dramático, cree que no debe hacerse omisión del elemento viejo, necesario también para el objeto de que se trata. Dijo además, que opinaba sería un buen medio la celebración de concursos o certámenes en que se ofrezcan premios a los autores de las mejores óperas que se presenten”.
No es, teniendo en cuenta que proviene de un autor con una ópera ya estrenada en el Real, una aportación para echar cohetes, ni siquiera una aportación de las que incitan a reconsiderar argumentos, y desde luego Iberni actuó con buen criterio al ignorarla en su artículo. Llama la atención su calculada ambigüedad, su clara intención de no molestar al bando zarzuelista. ¿Hasta qué punto era Serrano, el compositor que junto a Bretón y Pedrell mejor personifica el empeño operístico de la Restauración, el compañero que ayudó a Bretón a sufragar los gastos de publicación de Más a favor de la ópera nacional, un convencido de la vía europeísta? ¿Era a Serrano a quien se refería Bretón en su Diario como uno de los amigos que alababan su folleto “en secreto”, pero luego rodeaban a Barbieri para adularlo? ¿O era Serrano, en realidad, un defensor de la vía nacional hacia la consecución de la ópera nacional? Y en ese caso, ¿a qué ese empeño, esa ambición vital por la composición de óperas en vez de, como Chapí, buenas zarzuelas?
Pronto tendremos ocasión de examinar nuevos datos y escritos que nos ayuden a aclarar estas cuestiones. Mientras tanto, debemos señalar que su ausencia de las dos últimas Sesiones de estos debates no estaba necesariamente relacionada con su desinterés por ellos, sino obligada por uno de los hechos capitales de su biografía: su partida a Italia, tras obtener el pensionado de mérito en la Academia de Roma19.
3. En la Real Academia de Bellas Artes de Roma (1885-‐1888)
A iniciativa de Emilio Castelar, y con sede en aquel “viejo palacio de San Pietro in Montorio, dotado de bellos jardines al estilo de los que pintó Velázquez en Roma”, convento de franciscanos españoles en uno de cuyos patios “se suponía que había sucedido la muerte de San Pedro”, según descripción de Gómez de la Serna20, se creó, por Decreto de 8 de agosto de 1873, la Academia Española de Bellas Artes de Roma.
Se reservaron para la música dos plazas de pensionado de las ocho convocadas anualmente; una de número, concedida por oposición entre concursantes menores de 30 años, que percibirían tres mil pesetas anuales, y la otra de mérito, otorgada mediante concurso entre artistas de fama reconocida, dotada con cuatro mil pesetas anuales. La pensión se otorgaba por tres años. Durante el primero era obligatorio residir en Roma; durante los dos años restantes los pensionados podían recorrer otros países a su elección. El decreto estipulaba asimismo que los pensionados de la sección de música se obligaban a entregar, al término del primer año de pensionado, dos motetes, un acto de ópera sobre libreto en castellano y una copia en partitura de una obra interesante de autor español de los siglos XV o XVI que no hubiera sido publicada anteriormente. Al finalizar el segundo año, los pensionados debían entregar una obra de cámara que constase por lo menos de tres tiempos, y al finalizar el tercero, una sinfonía de cuatro tiempos y un oratorio. Su última obligación consistía en la 19 Consta entre los documentos conservados en la RABASF su pasaporte, fechado en 5-‐VIII-‐1885 “como Pensionado de Mérito de la Academia Española de Bellas Artes en Roma, que pasa a su destino”. 20 Ramón Gómez de la Serna: Don Ramón María del Vale-‐Inclán. Madrid, S.L.U. Espasa Libros, 2007; pp. 213-‐219.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
85
elaboración de una “Memoria” sobre el estado del arte en los países que hubiesen visitado.
La importancia que para los músicos españoles de la Restauración tenía la consecución de un pensionado en Roma no puede ser exagerada. Julio Gómez, en 1956, lo resumía de esta manera:
Así como los pintores españoles siempre habían visitado Italia en busca de tradición y magisterio, los músicos habían vivido en la patria en un mortal aislamiento. Para nuestros compositores tuvo una gran importancia ponerse en contacto en la Academia con pintores, escultores y arquitectos. Eran los tiempos de la última pintura histórica, y sea cualquiera la valoración que se pueda dar al género, es indudable que para los compositores españoles hubo de ser beneficiosa la comunidad con los Rosales, Vera, Casado del Alisal, Palmaroli, Pradilla, Plasencia, Ferrant y sus contemporáneos, directores unos y pensionados otros en la Academia Española de Bellas Artes, en Roma21. A la disputa por la primera plaza de pensionado de número, convocada en 1874,
acudieron cuatro opositores: Ruperto Chapí, Cleto Zabala, Enrique del Valle y Emilio Serrano, con un jurado presidido por Hilarión Eslava.
El Manuscrito de Subirá observa que “tan duros eran los ejercicios como preciado el galardón, requiriendo un trabajo tal vez innecesario por lo enorme, para que los candidatos pusieran a prueba sus conocimientos”. Finalizados los ejercicios, fueron declarados primeros becados en Roma Valentín Zubiaurre, alumno protegido de Eslava, por el turno de mérito, y Ruperto Chapí, alumno protegido de Arrieta, por el turno de número, una decisión en la que sin duda influyeron los estrenos en el Teatro Real, el mismo año, de Don Fernando el emplazado del primero y Las naves de Cortés, del segundo.
Según la Ilustración Española y Americana, para superar las “rivalidades que hasta
el día hayan podido existir”, se celebró un banquete de confraternidad al que asistieron los cuatro compositores citados, además de “la flor y nata de nuestra juventud artístico-‐musical”, sentándose Zubiaurre al lado de Arrieta, y Chapí al lado de 21 Julio Gómez: Los problemas…, p. 224.
Emilio Serrano Foto: Almagro Archivo SGAE
Emilio Fernández Álvarez
86
Eslava22. Puede que significativamente, a ese banquete de hermandad faltaron dos hermanos: Tomás Bretón y Emilio Serrano. Es posible que la ausencia del segundo estuviese justificada por alguna de las giras pianísticas que emprendió en esos años, pero Subirá recoge algunas observaciones de su maestro que sugieren otras razones: “Circuló calumniosamente la falsa noticia de que Serrano llevaba ya hecho el trabajo de un ejercicio, y el amor propio le hizo retirarse de aquellas oposiciones”. Lo cierto, aunque ni Subirá ni Serrano lo mencionen, es que nuestro compositor solicitó en dos ocasiones posteriores (1884 y 1895) certificados oficiales haciendo constar que realizó todos los ejercicios correspondientes a las oposiciones de 1874, “que le fueron aprobados, si bien no obtuvo la pensión”23.
Sean cuales fuesen las razones, Subirá señala que “cuando se convocaron nuevas oposiciones para la Escuela de Roma, Serrano se abstuvo de concurrir”. En efecto, fue el estreno de Mitrídates lo que daría a Serrano, más de diez años después del primer intento, títulos sobrados para la obtención del pensionado de mérito, pensionado que disfrutó desde 1885 hasta 1888, siguiendo así los pasos, entre otros, de Zubiaurre (mérito), Chapí (pensionado en dos ocasiones, la primera por oposición y la segunda por mérito), Zabala (oposición), Bretón (mérito) y Espino (oposición). Así explica Serrano las circunstancias en sus Memorias:
“No marché allá por gusto de viajar, sino con la esperanza de que hallase mejoría mi quebrantada salud. Padecía una enfermedad que los médicos denominaron «vahídos estomacales» y que yo creía crónica e incurable hace cuarenta años. Sin ese mal y sus consiguientes dolores, yo habría sido más valiente, e incluso peor persona, pues en la lucha por la vida me habría defendido con violencia ante los disgustos proporcionados por los compañeros; aunque, por otra parte, suelen ser éstos quienes colocan a cada uno en su justo lugar no pocas veces. Ese mal incluso me hacía tropezar por las calles cuando me dirigía a unas obligaciones que no podía dejar, aunque tanto me perjudicasen físicamente, porque necesitaba ganarme la vida, aún a trueque de perderla, si bien cierto médico vaticinó que moriría de otra enfermedad, más no de ésa. Yendo a Roma cesaría la enorme faena que sobre mí pesaba, y además abandonaría el Instituto Filarmónico, el cual venía proporcionándome tantos disgustos como satisfacciones. Y a Roma fui, acompañado de mi santa esposa24 y de mis hijos Emilia y Paco. Hubiese llevado con gusto a mi santa madre; pero la pobre había fallecido diez días antes de mi partida, produciéndome su pérdida la más honda amargura. Metí en el baúl, pendiente de instrumentación, mi segunda ópera Doña Juana la Loca, cuya música había compuesto después de recoger en un álbum las ideas, a medida que se presentaban mientras yo paseaba por el campo, entre ilusiones que fortificaban el espíritu y vahídos que atormentaban la materia. Y llevaba el librito del oratorio Covadonga, para ponerle música y presentarla al concluir el primer año de mi pensión. Ese viaje a Roma me alejaría del mundo de los «vivos» y me proporcionaría el descanso necesario para recobrar las fuerzas y proseguir sin inquietudes mis tareas profesionales tras el regreso, cosa que gracias a Dios conseguí, como lo prueba mi dichosa vejez, que me permite escribir estas Memorias para demostrar mi escaso talento, más también mi bonísima salud y mi obediencia a un
22 La Ilustración Española y Americana, Año XVIII, nº 18 (15-‐V-‐1874), p. 283. Citado en Ramón Sobrino “La ópera española entre 1850 y 1874”, en Casares y Torrente: La ópera en España e Hispanoamérica, Vol. II, p. 139. 23 Los dos certificados se guardan entre los papeles del “Legado Subirá” en la RABASF. El primero está firmado en Madrid el 20-‐VII-‐1884 por D. Jacobo Prendergast, Jefe de la Sección de Administración del Ministerio de Estado, haciendo constar, a petición de Serrano, que este solicitó ser admitido en las oposiciones verificadas en el año 1874 para proveer la plaza de pensionado de número en la sección de música de la Academia Española de Bellas Artes en Roma, constando en actas que realizó los ejercicios correspondientes. El segundo está firmado por el marqués de Amposa, subsecretario del Ministerio de Estado, el 15 de junio de 1895, haciendo constar que Serrano participó en las oposiciones celebradas en 1874 “para proveer la plaza de pensionado de número por la música en la Academia Española de Bellas Artes en Roma”, verificando todos los ejercicios señalados por el Reglamento, que le fueron aprobados, si bien no obtuvo la pensión”. Se expide “para que así lo haga constar donde le convenga, a instancia del interesado”. Posiblemente la solicitud de este segundo certificado esté relacionada con su nombramiento como catedrático de Composición del conservatorio, que tuvo lugar el 21 de agosto de 1895. 24 Llama la atención la falta de referencias a la esposa de Serrano, Juana Gala, en sus Memorias.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
87
discípulo que aún cree que se pueden improvisar, si hay encendida fe, ciertas dotes artísticas, como las literarias en este caso mío. Serrano sabía que la vida de un pensionado español en Roma, con esposa y dos
hijos, no iba a resultar fácil. La estancia de Chapí unos años antes, con su esposa y una hija, trajo consigo problemas económicos constantes, que quedaron reflejados en su correspondencia con Arrieta25. Por esta razón procuró y consiguió Serrano, como antes había conseguido también Bretón, una pensión suplementaria, pues “siendo tan insuficiente la de la Academia, el regreso de Roma debería hacerse forzosamente a pie, o contrayendo deudas para costearse el viaje, porque aquí no ocurría lo que en Francia, cuyos pensionados perciben una anualidad más al término de sus estudios artísticos en el extranjero”.
Partió Serrano para Roma durante el verano de 1885, desde Cercedilla, el pueblo de la Sierra del Guadarrama donde ya entonces poseía, como residencia veraniega—se ve que la tarea que desarrollaba en Madrid tenía al menos recompensa económica—, la finca bautizada como Villa Juanita, un espléndido caserón rodeado de amplio jardín que aún hoy conserva su encanto señorial en una calle de esa localidad que, por cierto, lleva desde hace décadas el nombre de Emilio Serrano. Y antes de partir para Italia—savoir faire—no olvidó despedirse de la familia real, “cuando pasaban por el puerto de Navacerrada, camino de la residencia veraniega de la Granja”.
Ya en la capital italiana, a la que llegó haciendo escala en París, distinguieron a Serrano con su afecto el director de la Academia, el pintor Vicente Palmaroli, y su familia. Ceferino Araujo, biógrafo de Palmaroli, nos deja el siguiente testimonio sobre la labor del pintor durante aquellos años al frente de la Institución:
El local de la Academia era un convento antiguo mal restaurado, que no revelaba en sus detalles el fin artístico a que se hallaba destinado, presentando además otros muchos defectos que lo hacían casi inhabitable. Palmaroli no descansó un momento, poniendo en juego todas sus influencias para conseguir dinero con objeto de mejorar el local y adquirir vaciados de las principales obras de los Museos de Italia. No consiguió gran cosa, y para poder dar a la Academia aspecto decoroso, gastó de su bolsillo más de 10.000 pesetas, que nunca le fueron reembolsadas.
Tampoco se habían hecho exposiciones periódicas de las obras de los pensionados desde la Exposición celebrada cuando se inauguró la Academia. Como en la Academia de Francia se verificaban anualmente, Palmaroli, desde su primer año de dirección, celebró una Exposición que tuvo gran éxito, y más adelante otras dos, consiguiendo en la última hacer ejecutar a gran orquesta las obras de los pensionados de música; ejemplo que después siguió la Academia de Francia26.
25 Luis G. Iberni (Ruperto Chapí, p. 64), observa que en 1874 los pensionados percibían “1000 pesetas anuales, además de una cantidad para gastos de habitación y estudio”. 26 Ceferino Araujo Sánchez: Palmaroli y su tiempo. Madrid, La España Moderna, 1897.
La Academia en la actualidad
Emilio Fernández Álvarez
88
De un modo un tanto ingenuo, al menos visto desde hoy día, cuenta Serrano en sus Memorias, entre otras anécdotas, cómo pintores y escultores becados querían que Juana, su esposa, les concediera el honor de dejarse retratar, a lo que él se opuso resueltamente, “por un sentido en cierto modo moruno de los derechos y deberes conyugales”. En Roma coincidió, entre otras notabilidades, con el escultor Mariano Benlliure y el pintor Francisco Pradilla, quien años después aportaría a Gonzalo de Córdoba los bocetos de vestuario.
Entre tanto artista notable—confiesa Serrano—me consideraba yo bien pequeño, y pensando que no había nacido para deslumbrar al mundo, me contenté con cumplir celosamente mis deberes de pensionado, escribiendo las producciones reglamentarias, y con hacer el bien posible. Para esto último se me deparó una ocasión excelente cuando el embajador don Alejandro Groizard me encomendó que compusiera una marcha u obra de cortas dimensiones para el acto inaugural de una exposición de las obras producidas por los pensionados. Figurarían entre los invitados a la ceremonia las autoridades romanas y el Cuerpo Diplomático. Llevaba yo entonces pocos meses aún en la Academia Española, y al oír esta proposición tan halagadora para mí, le rogué inmediatamente que la audición musical se hiciese extensiva a varias obras enviadas por los pensionados que habían pasado por aquella Casa. Aprobado mi proyecto y recabado el concurso de la Orquesta Pinello, que era la Sociedad de Conciertos existente a la sazón en Roma, la sesión musical se desarrolló con un programa variado que, según mis legítimas presunciones, habría de proporcionar éxito y relieve a la Academia Española de Bellas Artes. En el legado Subirá de la RABASF se conserva un ejemplar de las invitaciones a ese
acto con el programa interpretado, que incluían obras de Zavala, Zubiaurre, Bretón (Preludio dell’opera “Guzmán el Bueno”), Chapí (La corte di Granata. Fantasía morisca) y dos de Serrano: Sinfonía dell’opera Mitridate y Una copla de la jota, composición “de poca envergadura, pero de carácter folclórico”, según expresión del propio Serrano, que añadía cómo “los pensionados de la Academia Francesa elogiaron después las obras oídas y celebraron que se hubiese presentado una selección de los mejores compositores españoles modernos”27.
En Roma pasó Serrano “muy lisonjeros días”, entre los que el compositor destaca aquel en que recibió la bendición del Papa, “poniéndole la mano sobre la cabeza y saludándole en español”, y el día en que el Quirinal le nombró Comendador de la Orden de la Corona de Italia. De Roma pasó Serrano a Milán, ciudad en la que permaneció varios meses28, visitando también Florencia, Nápoles y otras ciudades. En Italia nacieron, por último, otros dos hijos del compositor, Dolores y María.
Durante los años 1885 a 1888 recorrió Serrano Austria, Alemania, y Francia. Visitó a Verdi, que “tocó al piano trozos de La forza del Destino”, y recibió atenciones de Franz Liszt en Múnich, lo que da pie en sus Memorias a recordar los reproches de wagnerismo que habían de dedicarle los críticos conservadores tras el estreno de Juana la Loca. En París “trató mucho a Saint-‐Säens”, cuyo Sansón y Dalila sería estrenado en Madrid siendo Serrano director artístico del Real, y en Milán conoció a la contralto Stahl, que le pidió estrenar Juana la loca. Tres años después será el propio
27 Esta mención a los pensionados de la Academia Francesa hace inevitable la evocación de Claude Debussy, que llegó a la ciudad como pensionado el 27 de enero de 1885 y volvió a París el 5 de marzo del siguiente año. Aunque Serrano no hace mención alguna al compositor francés en sus Memorias, nada impide imaginar la presencia de Debussy en el concierto organizado por Serrano, aunque eran demasiadas las diferencias que los separaban, y no solo estéticas: Serrano contaba entonces 35 años y Debussy, cuya estancia en la Villa Médicis estuvo marcada por varias enfermedades y una escasa productividad compositiva, apenas 23. 28 Entre los papeles de Serrano conservados en la RABASF consta un Oficio de la Societá Internazionale di Mutuo Soccorso fra artista lirici e maestre affini, Milán, de fecha 6-‐VI-‐1887, nombrando a Serrano Presidente della 1ª Sezione.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
89
Serrano quien, ya en Madrid, tendrá que rogarle que lo haga, ante las reticencias de la cantante, “influida por el ambiente de los petulantes que rodeaban aquel teatro”.
En su pasaporte consta que Serrano regresó a Madrid, acompañado por su esposa y sus cuatro hijos, el 4 de septiembre de 188829.
3.1 La Memoria de pensionado
A su regreso, y como era preceptivo, Serrano presentó a la Academia su Memoria de pensionado, una pieza de gran extensión, confusa en su redacción, cuyo análisis nos permitirá comprender algunas claves de su pensamiento. Carlos Gómez Amat se muestra particularmente crítico con esta Memoria:
En ella Serrano, que luego se mostraba comprensivo con estilos y líneas, arremete, por ejemplo, contra la música francesa, que le parece un “arlequín” formado por las peores cualidades de los alemanes y de los italianos. En otro sitio dice—y tengamos en cuenta que la memoria está escrita de 1885 a 1888, con lo que esa época supone en Europa—: “Marcada decadencia se observa hoy en Francia, Alemania o Italia en el arte musical, decadencia, que en mi humilde opinión, continuará por mucho tiempo”. La memoria está llena de afirmaciones de este género, que hay que calificar de audaces, por no decir otra cosa. Serrano, luego, sentó la cabeza30. No tiene uno muy claro en qué momento sentó Serrano la cabeza, pero sí es cierto
que esta Memoria, de la cual ofrecemos un amplio resumen en los Apéndices de esta tesis, contrasta abiertamente con la entregada a la vuelta de su pensionado por Valentín Zubiaurre (autor, no se pierda de vista, de Don Fernando el Emplazado, ejemplo de la tendencia internacional en el ideal de la ópera española). En su Memoria, Zubiaurre incluye una agria comparación entre el ambiente que conoció en su periplo europeo y la vida musical española en esos mismos años. Zubiaurre envidiaba en particular la situación de Italia, donde “no hay pueblo de seis a ocho mil almas que no tenga su ópera, aunque no sea más que uno o dos meses al año”, y abogaba por un cambio de la situación en España31.
Bien lejos de eso, Serrano comienza su Memoria presentando una opinión abiertamente contraria a la habitual, que veía en la instrucción en el extranjero una necesidad ineludible para el músico español: “El extranjero es para el joven la reunión de todos los bienes sin mezcla de mal alguno. Así nos lo dicen y así debemos creerlo. España nada representa en el certamen artístico-‐musical. Esto lo hemos oído multitud de veces…”. Sin embargo, “en la época presente, y tratándose de cantantes y compositores, poco o nada pueden aprender (los nuestros) en el extranjero”. Por otra parte, “la composición, si se siguen las buenas tradiciones que nos legaron los Salinas, Victoria, Morales y Eslava, y que también se continúan en nuestro Conservatorio por nuestro maestro Arrieta, puedo asegurar sin temor de incurrir en equivocación, que se estudia en España mejor que en ninguna otra parte. Clamen cuanto quieran los decididos partidarios del extranjero…”
Tras esta arriesgada salva inicial, que presenta sin rodeos la tesis esencial de la Memoria, Serrano inicia un largo itinerario probatorio, un curioso florilegio de
29 Así consta en su pasaporte, conservado en el “Legado Subirá” de la RABASF, expedido el 5-‐VIII-‐1885, “como Pensionado de Mérito de la Academia Española de Bellas Artes en Roma, que pasa a su destino”. Al dorso aparecen sellos de Francia, Italia y Viena, este último con fecha 31-‐X-‐1886. Uno de los sellos dice: “Visto en este consulado de España, bueno para regresar a Madrid en compañía de su esposa Dª Juana Gala y sus hijos Dª Emilia de 9 años y D. Francisco de 4 años, Dª Dolores de 2 años y Dª María de 10 meses. Milán 4 de setiembre de 1888”. 30 Carlos Gómez Amat: “Siglo XIX”; volumen V de la Historia de la música española. Madrid, Alianza Música, 1984. 31 Patricia Sojo: “Libro de viaje del compositor Valentín María de Zubiaurre”. Cuadernos de Música Iberoamericana, nº 21, pp. 8-‐82, Madrid 2011.
Emilio Fernández Álvarez
90
opiniones, a veces razonadas, a veces pintorescas, sobre la decadencia musical de Italia, Francia y Alemania—naciones “que viven de su pasado musical”—, y sobre las costumbres musicales de esos países supuestamente más avanzados artísticamente: “¿Qué dirían los aficionados españoles si vieran a las señoras ir a la platea del primer teatro lírico de Viena vestidas como están en casa? ¿Qué dirían nuestros músicos si se les hiciera ejecutar sus conciertos en un Restaurant al ruido de los cubiertos y de los platos? Y, ¿qué diría, por fin, nuestro público si viese a Eduardo Strauss, que nos lo hemos figurado todo calma alemana y seriedad artística, bailando sobre la tarima al dirigir las piezas de baile?”.
Para Serrano, “la orquesta de Viena goza de una reputación universal, pero no es lo mismo oír la reputación que la música que se toca… Y cuidado que Madrid está muy bien servido, pues nuestras orquestas del Teatro Real y de la Sociedad de Conciertos corren al nivel de las primeras de Europa. Más no hay que cerrar los ojos a la luz: las orquestas españolas flaquean por el metal, y el uso de este constituye el privilegio casi exclusivo de los alemanes”. Respecto a directores y compositores opina que “tan buenos directores como era Gaztambide, y como son Barbieri, Monasterio, Bretón y Goula, etc., podría haberlos en pequeño número en otros países, mejores creo que no. Tan buenos maestros y compositores como Eslava, Arrieta, Barbieri, Fernández Caballero, Chapí, etc., tampoco”. En cuestión de estrenos operísticos tampoco había nada que envidiar del extranjero, porque “durante mi permanencia en Italia he visto estrenarse en Milán siete óperas que ninguna ha llegado a la más desgraciada que en el Teatro Real se ha hecho, rescaldada al fuego de los artistas extranjeros. En Austria no se estrena ninguna. En Alemania menos”.
Tampoco se muestra muy impresionado por la nueva música que escucha en Viena: “La sociedad de conciertos que el maestro Richter dirige da una serie de seis conciertos desde las doce y media a las dos en el salón del Conservatorio… Nos llamó mucho la atención que lo rebuscado en composición tenía gran partido en el director Richter por la elección que observamos en las obras que se ejecutaron durante nuestra permanencia en aquella ciudad. A este número y en primer lugar corresponde la Cantata, de Liszt, que es de lo más incomprensible que hemos oído”. No obstante, “entre las impresiones más gratas que en Viena hemos recibido, se cuenta la primera la representación de Don Juan de Mozart, que fue perfecta, la de Euriante, Oberon y Freischutz de Weber, ocupando el primer lugar entre las obras de este varonil compositor, la Sª de Gluck, Orfeo, que debiera decirse Orfeo en los cielos, porque a allí le transporta a uno aquella música deliciosa; de Wagner, Lohengrin y Tannhäuser, que ya habíamos oído en Madrid y Roma y que si bien en Madrid las dieron a conocer perfectamente, el Tannhäuser que hicieron en Roma era pariente lejano del que vimos en Viena”… “De Brhams (sic), compositor simpático en sus danzas húngaras, oímos un concierto en el que únicamente cuando es extravagante pierde el recuerdo de otros autores”.
Peor parada sale la música francesa, de la que afirma: “La música francesa, la verdadera música francesa, ofrece muy pocos puntos dignos de estudio al compositor. Creemos que no pueden considerarse dignas de constituir un arte nacional las escasas obras musicales que aquel país ha producido, formadas casi siempre a imitación del gusto italiano o del estilo alemán”.
Respecto a la ópera, Serrano se muestra, como Bretón, decidido partidario de la idea de ofrecer, en España, óperas extranjeras traducidas al español: “Si se viese el
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
91
comercio que en Milán hacen con nuestro teatro de la ópera, no habría un solo español que no fuese partidario decidido de que la ópera se cantase en castellano, aún cuando la obra no fuera de autor español”. Y en otro lugar: “En todas partes nos han hecho la misma pregunta; ¿en España sin duda se cantará en español? No; en España no nos basta decir que hay todos los elementos para hacer un género propio, debemos decir que España paga como bueno lo mediano de otros países y aún lo bueno que tiene, le cuesta trabajo admitirlo”.
Como al paso, y es importante este punto porque es el primer documento en el que expone claramente esta idea esencial de su estética, Serrano deja caer que considera el uso del canto popular como la base de la creación artística: “No hay nada que valga para un poeta o un músico, lo que un cantar del pueblo; este se forma por la necesidad de concretar un pensamiento en un momento único; que se ha sentido con propiedad; que se ha reído o llorado, no como la obra que el artista hace, que tiene que sentirla por relación, de aquí que resulte más o menos inspirada”.
Encuentra también ocasión de salir en defensa de la zarzuela, acercándose de nuevo a las posiciones de Barbieri y de Chapí, al observar el diferente trato que en Viena recibe un género similar como el singspiel: “Es de notar que en el teatro de la ópera en Viena se ejecutan obras en uno o más actos, con o sin parte hablada, tanto jocosas como dramáticas y melodramáticas, lo que nos hizo recordar el buenísimo efecto que harían las obras de nuestros compositores si un día con esos excepcionales medios nos dejaran oír nuestras buenas zarzuelas alternando con el repertorio de ópera de nuestro primer teatro. Allí nadie se escandaliza…”
Serrano se extiende luego en juicios harto negativos sobre la vida musical italiana. Respecto a Roma, observa que “el espectáculo de la ópera es, como en toda Italia, deficiente. Nosotros juzgamos por el Teatro Real de Madrid, que aún cuando deja que desear, es el centro en donde el arte italiano reúne mejores elementos. En Roma la ópera tiene pretensiones pero dista mucho de ser buena”. Por muy ligeros que nos resulten hoy día estos comentarios, conviene recordar aquí, en apoyo de Serrano, que ya en 1874, año en que Zubiaurre y Chapí consiguieron la primera beca de la Academia, había razones para pensar que Roma, por su falta de vitalidad artística frente a ciudades como París, Bruselas o Alemania, no era el lugar más indicado para los pensionados españoles. Diez años después, en la época en que Serrano llegó a la Academia, Saint-‐Säens dejó escrito que “los alumnos músicos no aprovechan los años que pasan en la Academia de Francia en Roma y esto se debe en gran parte por la razón de que las ocasiones de escuchar música no son excesivas durante su estancia en Roma”32. Y respecto al estado de la ópera, hay que decir que en su juicio no hace otra cosa que coincidir con Berlioz y Gounod, que en sus memorias dejaron constancia de la baja calidad de los teatros de la ciudad33.
De Milán opina Serrano que es la capital del negocio musical, pero ciudad de escasa vitalidad artística: “Causa verdadera compasión ver a Milán lleno de artistas españoles que han dejado profesores en Madrid, Barcelona, Sevilla, que les enseñaban concienzudamente, para caer en manos de charlatanes que no saben ni los rudimentos del arte”. O también: “Tal vez el conservatorio de Milán lo hemos visto en un mal momento, pues este año los concursos han sido en general raquíticos, sobresaliendo
32 Luis G. Iberni: Ruperto Chapí, pp. 59-‐61. 33 Luis G. Iberni (Ruperto Chapí, p. 67) ha señalado que Bizet, en sus Impresiones de Roma, refiere que “no hay pianistas en Italia y cualquiera que puede hacer una escala de Do con las dos manos pasa por un gran artista”.
Emilio Fernández Álvarez
92
en todos estos Establecimientos el elemento pianístico. Sin que creamos que el nuestro sea perfecto, está mucho mejor que la mayor parte de los que conocemos de Italia”. Respecto a las obras escuchadas, “o eran débiles de contrapunto o por ende de fuga… no viéndose en ellas un solo arranque de corazón y sí que estaban escritas con el pensamiento del que no queriendo parecerse a ninguno en una frase se parecía a todos en cada compás”. El mismo juicio negativo vierte Serrano sobre Venecia y Florencia, aunque ofrece una mejor opinión de Nápoles y Bolonia. Para él, de todas las capitales musicales visitadas, Viena es la mejor por sus conciertos, mientras Múnich destaca por la vida musical en familia.
Respecto a los Conservatorios, describe la organización musical de los de París y sobre todo Bruselas y concluye de nuevo que, comparado con ellos, la situación musical en España no es despreciable, ni mucho menos: “Respecto a la enseñanza no encontramos en los Conservatorios de París y Bruselas esas diferencias que imitadas pudieran dar un fruto sano y provechoso en nuestra Escuela de Música y Declamación”. Para Serrano, las clases de composición se encuentran en un estado de incertidumbre: “En Alemania ha llegado a un punto la ciencia musical que se confunde con el arte, pero sin llegar a él, o tal vez al contrario, lo determina todo y pierde la idealidad; en Italia han descuidado la ciencia y caminan a obscuras hasta el punto de que muchas veces hemos oído ideas inspiradísimas de las que huye el compositor por temor de no resultar completamente original, y esto le lleva como por la mano a caer en la pedantería, o a no hacer la forma que naturalmente piden las piezas, todo esto por el prurito de no decir las cosas como todo el mundo. Lo más peregrino es que todo se lo achacan a Wagner, que más de gran músico y poeta insigne, era un hombre de un sentido práctico de primer orden, pues, aún cuando se hubiera equivocado en su sistema, siempre sería grande, porque no hay nada en sus obras que no esté ajustado a las más severas leyes de armonía, contrapunto y composición, no hablando de la instrumentación, que por sí sola constituye el monumento más preciado de esta época”.
Contrasta sin duda con la mayor parte de sus opiniones esta defensa de Wagner, si bien Serrano matiza que su influencia sobre los compositores que empiezan puede llegar a ser perniciosa, atrapándolos en un laberinto sin salida si comienzan imitando ideas excesivamente complejas. Por encima de este matiz, y dejando bien claro su respeto por la música del maestro alemán, añade por último que no se hace eco “de aquellos que no sabiendo leer una lengua dicen que no hay nada bueno escrito en ella y siempre a esa lengua la llaman música del porvenir”.
La Memoria se extiende a partir de este punto en multitud de comentarios y observaciones menores, incluyendo el estado de las bibliotecas visitadas y sus fondos principales, sin añadir nada esencial a lo ya dicho.
En conclusión, salvando algunas excepciones, Serrano regresa decepcionado de una Europa que no está a la altura de sus expectativas. En este sentido, tal vez pueda compendiarse en una sola frase su pensamiento, escogiendo entre todas las que componen esta Memoria aquella en la que, divisando la vida musical europea desde una especie de nacionalismo complaciente, propone: “Eduquemos en nuestra patria al lado de los buenos maestros que tenemos a nuestros compositores; dejémosles ir por el camino que su inspiración les guíe procurando que cuando imiten, lo hagan de nuestra música, nutridos con los eternos ejemplos de los autores clásicos, y de este
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
93
modo se formarán maestros insignes… Después, vayan donde quieran, ganarán siempre…”
4. Otros trabajos y obras musicales hasta 1890
Apenas unos meses después de su regreso a Madrid, el 15 de enero de 1889, Serrano leyó en el Ateneo una conferencia titulada La enseñanza musical. A primera vista, esta conferencia se presenta como un trabajo rutinario, fruto más de su vocación pedagógica que de su inquietud compositiva. Sin embargo, a lo largo de nuestra investigación hemos llegado a valorarla como un texto relativamente importante a la hora de descifrar el pensamiento musical de Serrano, y ello a pesar de lo confusas que, en muchas ocasiones, resultan las ideas expuestas. Sobre esta conferencia volveremos en el capítulo octavo, a la hora de valorar la estética musical de Serrano como nacionalista. El texto, conservado en el Legado Subirá de la RABASF, puede consultarse por extenso en los Apéndices de este trabajo, aunque intentaremos resumir sus ideas esenciales en los siguientes párrafos.
Como la Memoria de Pensionado, se trata de un texto de gran extensión, que aborda un conjunto heterogéneo de ideas que se suceden sin un orden específico, presentando desde consejos para basar las lecciones de solfeo en “los motivos de los clásicos y las buenas ideas de las canciones populares de nuestras provincias” y en “los motivos religiosos de nuestros grandes maestros en este género”, hasta razones sobre el importante lugar que en las escuelas primarias deben tener disciplinas como el dibujo y la música, asignatura esta última que, impartida por titulados del conservatorio, permitiría descubrir nuevos talentos musicales entre el alumnado.
Serrano se extiende también en consideraciones técnicas sobre la voz humana y sus efectos artísticos, propone reformas en la enseñanza de la Armonía y se queja del elevado número de alumnos que estudian piano sin poseer verdadero talento para ello, denunciando cómo en el Conservatorio se les aprueba año tras año, engañándoles, y cómo, tras conseguir su título, abandonan la práctica del instrumento. Deplora en especial la costumbre aceptada de las recomendaciones y desaconseja a las señoritas que no tienen talento para ello el estudio de la música34.
Muy en la línea de Bretón, Serrano deplora luego que el símbolo de España en el extranjero sea un torero35 y, tras defender la música española—“en el arte no debe 34 Centrándose en el Conservatorio, y abundando en las ideas expuestas en su Memoria de pensionado, opina que “ramas hay de la enseñanza musical llegadas a real altura en nuestro país que a lo sumo pueden ser igualadas, más nunca superadas en otros países. Las enseñanzas de instrumentos como la flauta, el clarinete, el oboe y el violín en primer término; el violonchelo y aún la detractada trompa en segundo, por una sucesión de buenos profesores, conservan la buena tradición”. A pesar de ello, los músicos de nuestras orquestas “son enemigos de la disciplina considerados como colectividad. Hasta el punto de contribuir este individualismo mal entendido a la falta de afinación de nuestras orquestas”. Respecto al piano como enseñanza “de género”, puede verse: Federico Sopeña, Historia crítica… “Cap. VII. Etapa Emilio Arrieta. Revolución y Restauración (1868-‐1894)”, p. 72., que describe así el ambiente del Conservatorio madrileño durante estos años: “Con mucho retraso, la paz de la Restauración crea una burguesía tímidamente parecida a la europea. Esta burguesía que vive buscando, sobre todo, la «seguridad», necesita un suplemento de fácil aventura y ensueño y lo encuentra en la vulgarización, en la«extensión» de los ideales románticos; esto, en España, tiene además una cierta actualidad, pues su más grande poeta romántico—Gustavo Adolfo Bécquer— aparece con retraso. Musicalmente llega como consecuencia una gran extensión de la música como «clase de adorno» en los colegios y en la misma enseñanza libre. Es verdad que el interés de la grande y de la pequeña burguesía seguía girando en torno a la ópera italiana, pero, arrinconada el arpa según la rima de Bécquer, el piano se beneficia”. 35 “Ni fiestas en honor de Cervantes, de Lope y Calderón, de Velázquez; de Morales y Vitoria, de Jovellanos, de Zorrilla, etc.; y si alguna vez por casualidad las celebramos, es indispensable torearlas (subrayado en el original) para quitarles todo el carácter espiritual que pudieran tener. Hasta las fiestas de los santos se celebran aquí con corridas
Emilio Fernández Álvarez
94
haber exclusivismo ni proteccionismo, pero sí el justiprecio; vengan, pues, importadas las obras buenas, pero que no pasen por tales muchas extranjeras que son peores que las nuestras”—, adentra su discurso en un terreno de mayor enjundia, reflejando sus opiniones sobre la composición musical.
Esta, a su entender, “o atraviesa un período de decadencia o ha llegado a la perfección de lo que puede hacerse… con la estructura y proporciones de los clásicos”. Como consecuencia, huyendo del desarrollo de temas “que, después de lo hecho, es casi imposible que no se parezcan a las obras maestras”, lo que se produce en el día resulta, en general, “pequeño, diminuto, liliputiense”. De ahí:
la continua resolución excepcional de los acordes y la perpetua inestabilidad armónica, procedimientos característicos de los modernistas. Como un continuo cambiar de luces y colores que fatiga la vista y ofusca el cerebro, tal es, con respecto al oído, esta armonización. Claro que, dada la universalidad de la música, siempre se seguirá la tradición de la melodía mientras haya un niño que cante, un sol que alumbre y un país que permanezca (según la opinión de muchos modernistas) atrasado. Esos pueblos de luz, como España, hoy según creo en primer lugar en número y en bondad de compositores, no en medios de producción, y como Italia gracias a su comercio musical, su tradición artística y el desarrollo siempre creciente de sus ciencias y sus artes, contendrán esa irrupción bárbara. Esta no viene del norte, donde sabiamente se conservan la forma clásica punto de partida de la evolución wagneriana, sino que reside en los pueblos holgazanes artísticamente hablando. ¿A qué “irrupción bárbara” se refiere Serrano? No lo dice, aunque se desprende de
sus palabras que procede de los pueblos que no tienen tradición musical y por tanto, “no tienen acaparados los materiales artísticos necesarios”. Y continúa:
Esas obras maestras que aplaudís a diario tienen una, dos, a lo más tres ideas musicales que pueden llamarse verdaderamente inspiradas, para sacar partido de las cuales se impone la necesidad de la forma musical. El modernista quiere fotografiar el grano de arena, olvidando que los clásicos han fotografiado el mundo entero… Cuesta ímprobo trabajo obligar a un alumno, aún siendo de los mejor dotados por la naturaleza, a que escriba, cuando ya está en disposición de hacer una sonata, sinfonía o cualquier otra obra en donde deba desarrollarse un motivo musical hasta decir con él la última palabra. Y esta pereza es la madre del modernismo. El modernismo… sólo estudia generalmente armonía e instrumentación y desprecia la forma, cuyo desconocimiento le pierde…
En ningún conocimiento humano nadie se manifiesta de pronto con una completa originalidad. Esta se eslabona de unos en otros hasta llegar a formar la cadena. Como todo contribuye a separar al compositor del camino de la música pura, de ahí que todos piensen como Rossini. Tú no sirves aún para hacer una sinfonía, le decía su maestro, pero ya estás en disposición de escribir una ópera, y allí acabó su estudio Rossini, porque se convenció de que sabía bastante para ganarse la vida, pero no lo suficiente para acallar su conciencia; de ahí nació esa desorientación de sus grandes obras, en punto a formas, antes de llegar a su Guillermo Tell; y esa falta de personalidad melódica en el Barbero de Sevilla, joya teatral que debe todo su éxito al libro bien sentido, desde el punto de vista escénico, pero nada a su música que es mozartiana; al extremo que se hubiera podido atribuir su paternidad al gran Mozart si este la hubiera firmado, aunque el gran maestro de Salzburgo no hubiera incurrido como Rossini en anacronismos escénicos y hubiera hecho aún en los mismos idénticos giros una melodía muy superior a la de este…
Todo contribuye a separarnos de la verdadera música; la necesidad de vivir a costa del arte, no la satisfacción de producir para él. El deseo de triunfar en el género teatral, medio el más fácil de producción, pero en el que ha de obtener un éxito el libreto para que el músico permanezca en la escena, y con esto está dicho todo. En el teatro el músico es, cuando más, un artista por mitad. En efecto, según Serrano, el teatro musical permite alcanzar éxitos ruidosos “que
nunca alcanza el sinfonista con la virtud de su obra… La música dramática es al arte musical lo que la decoración respecto al arte pictórico. Para evitar esto, Wagner, que actualmente forma el último eslabón del arte alemán, ha perseguido, sin conseguirlo, de toros. Y no es que yo abomine de tal fiesta, ni de otra alguna, sino que la veo absorber todas las energías morales y materiales de nuestra raza”.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
95
hacer dentro de la escena, la sonata o sinfonía vocal e instrumental”. Y continúa Serrano, mostrándose una vez más como un wagnerista prudente, aunque convencido:
Wagner es hoy todo en la música, pero aún cabe un Wagner mejor, un Wagner sin sistema wagneriano. Y digo mal, ese Wagner existe: es el Wagner que, aún rompiendo con los convencionalismos italianos de sus contemporáneos, no hace esclava a la música de cada palabra, obligándola a perder su mayor encanto (lo nada concreto, lo indeterminado y lo más lejano posible de la imaginación); es el Wagner que el público siente; es el Wagner de los grandes cuadros de la Tetralogía; el de Lohengrin; el de Tannhausser y sobre todo el de Los maestros cantores de Nuremberg, Tristán e Iseo y Parsifal… La sincera admiración que siente por Wagner, sin embargo, no le impide valorar a
Verdi, que “ocupa mejor que ningún otro maestro ese término medio del arte escénico en donde el público encuentra representado lo que está a su alcance, sin que por eso deje de acomodarse ni una vez siquiera a los buenos principios de la composición y de la época en que se escribe”.
Finalmente, Serrano cierra su extenso y confuso discurso con una nueva y exaltada declaración de fe nacionalista, en la que también puede adivinarse su rechazo a una concepción mercantilista del arte y, al menos, una de las sorprendentes direcciones de las que procede aquella “irrupción bárbara, procedente de los pueblos holgazanes artísticamente hablando” a la que antes se había referido:
Cerradas las puertas para la producción, sin ideales religiosos, base de inspiración de otros tiempos, casi sin ideales de Patria ni Humanidad, encerrados en un egoísmo individual que hace cada día más pequeña la religión; ejerciendo la caridad por miedo a un castigo, más que por amor al prójimo, no extrañes que el día en que el demos se percate de que posee la fuerza, os prive de lo necesario aunque solo sea por el tiempo preciso para que sus hijos aprendan a cantar en las escuelas un himno a la paz, a la fraternidad y al trabajo, y los hombres recuerden las canciones con que los acunaron sus madres cuando niños, las de sus aldeas en la adolescencia y la de sus amores en la vejez. Y aún cuando todos conserven con noble orgullo en talleres y fábricas el amor a la región que les vio nacer, determinando con sus características cantos cuyo ritmo les preste ayuda en sus rudos trabajos, reposarán de sus faenas fundidos en una misma idea, en un canto único, a la sombra del árbol santo de la Patria, y despreciarán canturias (sic) extrañas, de intertropicales regiones que nos debilitaron tanto con su monótona cadencia como con su ritmo salvaje, haciéndonos olvidar el grito de guerra que mezclaban en sus fiestas nuestros antepasados con lo que formó una España tan grande que no la han podido deshacer las equivocaciones de más de cuatro siglos y la mal querencia de todo el mundo reunido. He dicho. Emilio Serrano (rubricado). Como ya ha quedado señalado en el capítulo primero, y aunque no haga mención a
ello en sus Memorias, tras su regreso a Madrid Serrano opositó sin éxito en 1888 a la cátedra de Armonía del Conservatorio. Tomás Bretón, que acudió a la oposición junto a Serrano, sí dejó constancia de ello en su Diario:
4 de octubre de 1888. Fui a casa de Arbós; díjele mis intenciones de hacer oposición a la clase de Armonía y se alegró hasta no poder encarecerlo, añadió: —“Ya sé quién lo va a sentir muchísimo!” —“¿Pues quién?” —“Serrano, que me ha acompañado hasta casa y venido hablando del asunto. Por cierto, me preguntó, ¿sabes si hace B[retón] oposición? Yo le dije que no, porque así me lo habías dicho, y entonces repuso: pues no haciéndola Chapí y Bretón no hay duda que la plaza será mía”. —“He vuelto de mi opinión, porque el programa es muy otro del que esperaba y lo creo un deber”.
Por la noche fui al antiguo Círculo, que está transformado y ampliado; teníamos junta, pero no pudo verificarse por falta de señores concejales. Hablé con Llanos, que también piensa hacer oposición, y me felicita y se felicita de que yo la haga.
8 de octubre de 1888. Por la noche fui a casa del Conde. Díjome había estado Serrano y dichole hacía oposición, que había hablado de mí en términos muy cariñosos…
Emilio Fernández Álvarez
96
17 de octubre de 1888. Volví a casa del Conde porque debía ir Serrano; en efecto, este también considera el negocio rematado; ¡qué vueltas tiene este asunto!36. Habló también de la plaza de Armonía, para la cual fue propuesto al Ministerio por el claustro en cualidad de interino; pero el Ministro ha nombrado a Jimeno de Lerma (¡!¡!). Dice además que Arrieta muestra grandísimo interés por Cantó (¡!). Aquí lo importante no es estudiar sino ser amigo de un poderoso, o hermano, como Lerma, de un político; ¡pobre país!.
2 de noviembre de 1888. Fui a casa de Gracia y Torá y les dije el caso; hablamos del Conservatorio; Gracia dijo haber oído a Don Tomás Pló que la plaza de Armonía estaba dada, que era para mí, es decir, que se creaba una superior para mí y se daba una a Serrano para pagar sus servicios y cumplir con las personas que por él se interesan (¡!)37. Como parte de los ejercicios de oposición, Serrano escribió un “Resumen histórico”
sobre el desarrollo de la Armonía y un “Programa” de la asignatura, ambos fechados el 18 de enero de 1889, apenas unos días después de pronunciado en el Ateneo el discurso al que nos referimos en el epígrafe anterior. De estos dos trabajos ofrecemos también un amplio resumen en nuestros Apéndices, centrándonos ahora en el análisis de algunas de sus ideas principales.
En su “Resumen histórico” 38 , Serrano, digámoslo ya desde un principio, nos muestra su cara musical más retrógrada y obcecada. Comienza mostrándose insensible, por no decir incomprensiblemente falto de sensibilidad histórica a las armonías de la polifonía medieval:
Señores: La armonía, como arte, es relativamente muy moderna; pues si ya en los comienzos del siglo XIV hubo quien combinara diversas notas entre sí, hasta los últimos años de ese siglo, no aparecieron maestros de buen gusto que destruyeran aquellas bárbaras asociaciones de notas que, en grupo desacorde, venían haciendo la delicia de los oyentes, desde el noveno siglo. Y es que el oído mal educado llega a recibir sin violencia alguna y hasta con gusto las más ingratas impresiones. Solo así puede explicarse que en los siglos anteriores al XIV se recreasen las gentes con verdaderas disonancias que siempre quedaban por resolver así en el transcurso de la composición como en el término de la misma. Aquellas sucesiones de notas sin interna relación ni concierto, y deleitosas por entonces sin duda, serían inadmisibles hoy para un oído medianamente educado, puesto que le habrían de producir el mismo efecto que la audición simultánea del golpear en objetos diferentes, o la de los ruidos más extraños e inconexos. A esas combinaciones de disonancias se les daba, sin embargo, el nombre de Organum. Lo verdaderamente curioso es que haya razones para asegurar que no se ignoraban en aquella época las discordancias de tales combinaciones… podríamos afirmar que hubo un tiempo en que los hombres gozaban con desgarrarse los oídos a sabiendas. En su visión de la armonía como disciplina sujeta a la categoría de progreso hacia la
tonalidad, el siglo XIII es una etapa intermedia que Serrano describe de forma harto pintoresca:
En el siglo XIII es más sensible el progreso, porque los sonidos que forman armonía son más frecuentes y está más acentuado el carácter de la tonalidad. Se notan sin embargo aún las agrupaciones incoherentes de notas, a modo de racimos en que faltando de súbito los pedunculillos de los granos, se precipitan estos unos sobre otros, en confuso y embrollado montón. No es fácil librar del calificativo de bárbaros en música a los compositores del siglo XIII, si se tiene en cuenta que unían a un tiempo una segunda, una séptima, la octava y el unísono, sin que la pluma se les cayera de las manos, cuando oyeran mentalmente desarmonía semejante. No será hasta los siglos XIV y XV, con Francisco Landino, Dunstaple (sic), Binchois y
Dufay cuando “desaparecen por completo las discordancias, y empieza a recorrer la
36 Se refiere Bretón a un negocio de explotación de un nuevo instrumento, el piano-‐armonium, que trajeron a España dos italianos; Serrano se había ofrecido a entrar en el negocio “como capitalista y administrador” si Bretón, que no encontraba atractivo el negocio, se encargaba de la parte artística. 37 Bretón: Diario, pp. 750-‐760. 38 Resumen histórico sobre el desarrollo que ha tenido en el Arte la Armonía, desde el siglo XIV hasta la época presente. Obras y autores más importantes. Programa, por el maestro Emilio Serrano y Ruiz, al correspondiente Tribunal de Oposiciones a una Cátedra de Armonía, con fecha 18 enero 1889.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
97
armonía con paso firme el camino trazado por el arte”. La línea del progreso armónico la continúan Palestrina, Juan Sebastián Bach, Haydn, Mozart y Beethoven. Las campanas repican a gloria cuando se ingresa en el límpido horizonte abierto por el romanticismo alemán: “Wagner, Weber, Schumann, he aquí los evangelistas que terminaron la grande obra alemana”.” Italia, por su parte, cuenta entre sus armonistas “además del inmortal Moneverde (sic) o sea el que dio a conocer el acorde de 7ª dominante, los no menos célebres Durante y Scarlatti”. Y Serrano se detiene aquí para hacer la siguiente observación sobre la música italiana:
Según Fétis, Italia desaparece de la historia de la música, desde la 1ª mitad del siglo 11 hasta el principio del 13, atribuyéndolo a que, engolfados los italianos en luchas políticas… no se ocuparon más de este arte… Más se nos ocurre preguntar: ¿se debería por ventura ese mutismo a que el carácter dulce, sencillo y delicadamente musical de Italia arrojara de su seno aquella combinación inarmónica, y que recibiera luego la armonía verdaderamente constituida, cuando era ya música y no se reducía, por tanto, a un conjunto de sonidos discordantes…? No sabríamos contestar de un modo categórico a esas preguntas, porque es muy cierto que aún no se oye con gusto en Italia nada fatigoso a la mente: allá quieren comprender sin trabajo lo que oyen; quieren experimentar todo el placer de quien se siente fuere y agradablemente emocionado, pero sin poner esfuerzo alguno por su parte. Eso no obstante, es innegable el carácter artístico de Italia. Ya en la época moderna, y “una vez realizado el adelanto de la armonía, o lo que
podría llamarse con más propiedad reglamentación de ese arte, pasaron años y años, y pasan, sin que se haga ninguna innovación quizás o sin quizás, porque ya se logró lo principal en aquella época, fijando las piedras angulares del gran edificio. La presente (y no presumimos de profetas, ya que tan cerca vemos y podemos juzgar las cosas) se distinguirá, en nuestra humilde opinión, por la resolución excepcional de los acordes; mas esto no merece ser tenido por una innovación, nacida de un serio razonar sobre el arte, sino como un resultado obtenido por los que componen al órgano o al piano, aplicando la armonía de una manera conveniente”.
Respecto a nuestro país, y en la línea de lo que hemos definido como nacionalismo complaciente expuesta en su Memoria de Pensionado, Serrano opina que “la escuela de armonía y de contrapunto y fuga en España, por lo que respecta a la enseñanza, no tiene nada que envidiar a la de otros países, y creo sería aún susceptible de mejora con ligeras modificaciones. Esas modificaciones consisten solamente en presentar al discípulo mayor número de trabajos de otros autores una vez terminados los que el maestro haya creído conveniente hacerle estudiar…, y el empezar el contrapunto antes de terminar la Armonía, para robustecer más y más al alumno en el conocimiento de las notas más importantes de los acordes, y conociendo además bien éstas le será mucho más fácil el conocer las notas extrañas”.
Serrano termina señalando los mejores tratados para cursar la asignatura: “Con Eslava, la guía de Aranguren y el método de Durand creo que puede hacerse un perfecto armonista sin olvidar Gli audamenti di Cherubini, la práctica de los corales de Bach y demás obras prácticas que marcamos en el programa” (el lector atento no dejará pasar por alto esta significativa referencia a Emile Durand, el odiado profesor de Armonía de Debussy en el Conservatorio de París, a quien este provocaba constantemente con sus ejercicios cargados con las prohibidas quintas y octavas paralelas que llegarán a convertirse en un rasgo de su estilo).
Anotemos, para cerrar este asunto, que aunque ni Serrano en sus Memorias ni Bretón en su Diario dejaron constancia de ello, la plaza de Armonía, finalmente, no fue
Emilio Fernández Álvarez
98
para ninguno de los dos, sino para Valentín Arín, que la ejerció en el conservatorio madrileño hasta su muerte en 191239.
Además de Mitrídates y los trabajos teóricos hasta ahora mencionados, durante la década de 1880 Serrano compuso una serie de obras instrumentales de obligada mención. Entre la producción pianística cabe destacar Una copla de la jota, calificada como “Estudio popular original”. Esta composición, según Subirá, “cae plenamente en el campo de lo pintoresco, lo mismo que otras contemporáneas y algunas posteriores”. Entre éstas, el capricho de concierto La jota aragonesa y los estudios orientales La campana de la Vela y La danza de la sultana. Subirá incluye entre las obras para piano de esta época la suite Narraciones de la Alhambra, pero, como se señalará en su momento, nuestra investigación hemerográfica permite situar la fecha de composición de esta importante suite en una fecha bastante posterior.
Aunque no consta el año de composición, con toda probabilidad son de esta época las 5 canciones con texto italiano, editadas conjuntamente por Antonio Romero, de las cuales Subirá aporta únicamente el título de las cuatro últimas: Mezzodi -‐ Baciame Gigi -‐ Lascia la bambola -‐ Avevo i fiori, añadiendo Mª Encina Cortizo el título de la primera: Bottega nore. Es, para Subirá, “música de carácter español, y corte académico”. La nº 3, Baciame Gigi, fue la canción más conocida compuesta por Serrano, muy aplaudida en el homenaje que se le tributó en 1912. Deben constar asimismo el vals La Fioraia, cuya partitura se encuentra en el Conservatorio, interpretado también en el homenaje de 1912 con acompañamiento orquestal, y El bautizo de la muñeca, editada por Dotesio, según Subirá, de “noble línea melódica y elegante armonización”.
En cuanto a música sinfónica, Serrano escribió Una copla de la jota, versión orquestal del primero de sus dos “Estudios populares”. Fue concluido en San Ildefonso el 17 de julio de 1882, y estrenado el 6 de julio de 1883 por la orquesta de la Unión Artístico Musical de Tomás Bretón, que desde su nacimiento en 1878 competía con la Sociedad de Conciertos de Barbieri. Esta obra se interpretó también en Roma y París, obteniendo gran aceptación en su versión pianística. El segundo estudio popular era el Tiovivo, que al igual que Una copla de la jota, según Subirá, “seguía aquella corriente en la que lo pintoresco y lo folklórico de consuno alimentaban las inspiraciones musicales, aunque sin la constancia ni la originalidad de que daría bien pronto gallardas muestras E. Grieg, y tras él, otros músicos más. De todas suertes merece anotarse la inclinación de Serrano hacia la utilización de fuentes melódicas y rítmicas netamente nacionales, tanto en la música puramente instrumental como en la operística”.
Además, y como pensionado de mérito en Roma, Serrano escribió una Sinfonía en mi bemol, fechada en Milán el 13 de agosto de 188740; el oratorio Covadonga, con letra de Rafael García y Santisteban, fechado en Capri el 2 de agosto de 1886, y la ópera Giovanna la Pazza, a la que dedicaremos nuestro siguiente capítulo.
39 Así consta en la Historia Crítica del Conservatorio de Madrid, de Sopeña, y en el Diccionario de la Música Labor, de Pena y Anglés. 40 Según Ramón Sobrino, la Sinfonía en MibM de Serrano fue interpretada por la Sociedad de Conciertos (E. Casares y C. Alonso: La música española en el siglo XIX. Oviedo…, p. 317), aunque ni el Manuscrito de Subirá, ni Peña y Goñi en su lista de obras de autores españoles estrenadas por esa Sociedad (La ópera española…, pp. 546-‐548) mencionan este hecho.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
99
Una copla de la jota Biblioteca Nacional
Emilio Fernández Álvarez
100
IV. Segundo estreno en el Teatro Real: Giovanna la Pazza (1890)
1. Antecedentes y producción
Doña Juana la loca, o, según comenta Subirá, “Doña Juana la chiflada, como se dice a la cabeza de cierto apunte musical en uno de los álbumes autógrafos de Serrano”, se estrenó ocho años después de Mitrídates, en el Real, y también en italiano.
Su éxito superó en mucho al de su primera ópera por varias razones. La primera el interés del libreto, basado en el drama Locura de amor, de Tamayo y Baus, estrenado en 1855. Ese interés es indudable, a pesar de las dudas de Serrano, que se pregunta en sus Memorias: “¿Fue oportuno el tema utilizado por mí? En general la historia de los pueblos apenas interesa a los espectadores, y la de nuestro país, en particular, se la nombra mucho más de lo que se la estima”. Serrano cita dos óperas italianas que habían puesto anteriormente el asunto de Juana la loca en escena: Giovanna di Castiglia, con música de Chiaramonte, representada en Génova el años 1852, y Giovanna la Pazza, con música de Emmanuel Muzzio, estrenada en el teatro italiano de Bruselas el año anterior1, y continúa:
Se explicará perfectamente la forma musical de mi segunda ópera si digo que a la sazón me habían impresionado profundamente las obras juveniles de Wagner. A Tannhauser y a Lohengrin acudí, pues, buscando la originalidad externa, ya que no el espíritu ideológico, porque siempre me han seducido los giros propios de la música hispánica, aunque desdeñe, por amaneradas, ciertas cadencias usuales en Andalucía. Además, esquivé ciertos moldes característicos que embellecen las obras musicales italianas. Sacrifiqué, pues, mis condiciones de melodista, para evitar la romanza, el dúo y el terceto convencionales y corrientes. Claro que tras esa desviación del camino trillado hasta entonces se ha producido más tarde otro amaneramiento, a fuerza de aprovechar el átomo para repetirlo sin cesar…
En cuanto al wagnerismo, los años me han permitido formar un juicio que juzgo pertinente declarar sin ambages. Examinados en conjunto los dramas líricos de Wagner, adolecen de manifiestas equivocaciones. La forma sinfónica, como el discurso literario, pierde su fuerza cuando se la utiliza sistemáticamente en un dúo amoroso, en un acto entero e incluso a través de toda una producción escénica. Merced a la perfección de los motivos, la riqueza de la instrumentación y la sublimidad de la concepción inspiradora, conservan hoy su interés obras como La Walkyria, donde, si hay escenas plásticas de primer orden, otras prodigan interminables trozos a solo, así como también, por añadidura, largas tiradas filosóficas, que sólo resultan admirables cuando entra en juego la reflexión. Podrá producirse una obra sabia, más nunca emotiva, cuando el autor acumula meditaciones sobre meditaciones, y a consecuencia de ello, el auditorio sólo percibe la sensación estética anhelada tras un concienzudo examen. Es lo que pasa en la vida. Mediante la tenaz reflexión dos seres humanos pueden trocar su estimación profunda en firme amor; más, con todo, se hallarán muy lejos de sentir aquella pasión avasalladora y aquella simpatía espontánea que podrían constituir el verdadero amor… si antes no se desengañasen por descubrir que habían visto en el ser adorado cualidades inexistentes, a no ser que el amor subsista, como sucede con frecuencia, una vez descubierto el propio engaño. La composición de Giovanna comenzó en Madrid, antes de que Serrano marchase a
Italia como pensionado de la Academia. Explica Subirá que Serrano “pretendía estrenarla en el Real, y como este coliseo hubiera considerado de mal gusto cantarla en nuestro propio idioma, la denominó Giovanna la Pazza, en vez de Doña Juana la loca”. Serrano se vio obligado a traducir el libreto, y “encargó la tarea a un tenor de
1 A estas dos óperas podemos añadir nosotros la ópera seria en tres actos Giovanna di Castiglia, del compositor malagueño Antonio José Cappa (1824-‐1886), estrenada en el Liceo de Barcelona el 2-‐XII-‐1848.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
101
segunda fila que había actuado en el Real y que alardeaba de buen poeta, aunque sólo tuviese fama de vate mediocre”.
Al obtener su pensión para Italia en 1885, Serrano llevó consigo la partitura, aún sin instrumentar. Una vez terminada esta tarea, gracias a la amistad trabada con Enrique D’Ormeville, gran director de escena al que se había encargado la representación de Aida en el Cairo, surgió la posibilidad de ver la obra representada nada menos que en la Scala de Milán. Pero surgieron dos inconvenientes: uno, que habían fracasado en aquel mismo escenario varias óperas italianas del mismo título; otro, las deficiencias e incorrecciones de la versión italiana del libro hecha en Madrid. “Como era una traducción para andar por casa y con zapatillas—recuerda Serrano—fue preciso hacer otra de cabeza a pies, tarea que se encomendó, por encargo de D’Ormeville, a cierto muchacho conocedor de los dos idiomas, aunque como poeta no era insigne ni mucho menos”.
Aunque Serrano no lo menciona en sus Memorias, el primer traductor de Doña Juana la loca, según consta en carta fechada en Milán el 6 de noviembre de 1887, conservada en la RABASF, fue, cómo no, Ernesto Palermi2, el mismo vate que había efectuado la traducción de Mitrídates. En la mencionada carta consta asimismo que fue Domenico Crisafulli el encargado de rehacer en Milán, por la suma de 500 liras, el texto italiano de Palermi, acomodándolo prosódicamente a la música, algo que el tenor-‐poeta afincado en Madrid no había tenido en cuenta. “Y yo—añade Serrano—tuve que escribir en la partitura, palabra por palabra, la nueva versión”.
Mientras tanto, la empresa de la Scala pidió diez mil liras para atender los gastos de las representaciones, una sorprendente exigencia que Serrano rechazó de plano, tanto por motivos familiares como por una cuestión de principio. “Y cesaron esas gestiones—comenta el compositor—, aunque el famoso maestro Faccio llegó a oír mi ópera tocada al piano y la informó favorablemente”. Finalmente, “en Italia vio la luz la partitura de canto y piano3, mas todo se redujo a eso”.
Un inesperado problema cronológico plantea en este punto de nuestra indagación el Diario de Tomás Bretón, que añade a modo de compensación algunas notas complementarias sobre la gestación de la ópera y el carácter de Serrano. En efecto, Bretón hace varias referencias a la presencia de nuestro compositor en Madrid en el mes de febrero de 1888. El problema surge porque, si hemos de hacer caso a su pasaporte, conservado en la RABASF, Serrano no regresó a la capital con su familia hasta el 4 de septiembre de ese año. Sea como fuere, no pueden caber dudas sobre las referencias de Bretón, que el 10 de febrero de 1888 escribe en su Diario:
Por la noche fui a casa del Conde (me había invitado a comer) a darle los días a él y a Cristita. Estaban la familia Riaño, el señor Cañete, Serrano y Ramos Avila... Albéniz fue y tocó el [concierto] de Schumann. A última hora vino Gomar y Serrano tocó varios trozos de su ópera e indicó tres tiempos de la Sinfonía. Aquéllos me parecieron sin personalidad alguna y la Sinfonía no me pareció sinfonía.
He de apuntar un detalle famoso. A la una vino a verme Serrano; salimos juntos y tomamos la calle de Bailén, yo iba al tranvía. A los diez pasos, noté que se me separaba seis u ocho con tendencia a alejarse; yo, involuntariamente, seguí la misma dirección ¡hasta que se paró…! ¡Qué era…!; pues nada, el canalla de Arrieta que venía tal vez de su casa e hizo que Serrano se asustara de vernos juntos. Me dieron unas tentaciones de risa, que por poco no explotan. ¡Pobre Serrano!, visita a Arrieta y ¡sabe Dios lo que le dirá de mí! Y hoy nos ve juntos; con más, que debió suponer veníamos
2 En sus autógrafos, Serrano evitó siempre nombrarlo, utilizando fórmulas del tipo: “Por bien suyo, silenciaré su nombre”. 3 Editada por E. Nagas, en 1890.
Emilio Fernández Álvarez
102
de mi casa. ¡Qué rapapolvo le van a dar, si es que le recibe! Tomé el tranvía y él se quedó en medio de la calle, esperando al que iba en sentido contrario todo furioso. El vaina de Arrieta estaba ya en el ministerio de Marina, sin saber si tirar para arriba o para abajo; ¡lástima que no se estrellase de frente! ¡Esto fue muy gracioso!4 Una semana más tarde, el 18 de febrero, Bretón escribe:
Por la noche fui a casa del Conde. Estaba Serrano. Serrano, que se muestra conmigo tan buen amigo, tan francote y el lunes que almorzó con Albéniz, según este, me trató de la manera más cínica, tildándome de orgulloso insoportable, genio imposible; que no soy tal compositor, pues aún no lo he demostrado; que director, sí soy una gran cosa. Que cuando le oí la otra noche algo de la ópera, sólo le dije “muy bien, muy nuevo”, pero desde la insufrible altura en que me coloco, etc., etc.
Cuando hay tipos de esta calaña, ¡milagros parecerían crímenes! ¡y a este desdichado tengo que tratar como amigo! Qué culpa tendré yo de que el pobre Serrano se haya dedicado a ser, por sólo deseo de su mezquina imaginación, compositor eminente; ¡sin condiciones naturales para llegar a buen músico siquiera! Ni qué culpa me alcanza tampoco de que se imagine víctima también de Arrieta y se crea de este perseguido, ¡cuando seguro estoy de que no piensa en él nunca!; pero el hombre se ha propuesto interesar a las gentes y lo que consigue sólo es que se rían de él5. El 25 de febrero, Bretón comenta que “por la noche fui a casa del Conde.
Incidentalmente hablaron algo de Serrano, que le habían oído el último acto, que les parecía que no deja nunca de modular; que no está quieto en un tono, etc., etc. Yo no dije una palabra, pero bien sabido tengo que como músico no vale dos cuartos, y hay quien dice que como hombre no vale más tampoco” 6 . Algún otro comentario lamentable deja caer todavía el insigne autor de La verbena de la Paloma sobre Serrano7, pero respecto a su obra sólo añade, el 8 de octubre, su sorpresa al enterarse de que en Milán habían pedido a Serrano “treinta mil francos por poner su ópera en la Scala”8.
Fuese cual fuese la verdadera fecha de regreso a Madrid, el caso es que, con Serrano ya en la capital, las perspectivas de estreno de Giovanna mejoraron. Así lo muestran dos cartas de Felipe Pedrell a Barbieri, fechadas en abril y junio de 1889, en las que el compositor catalán cita dos veces a Serrano, en un contexto de duras diatribas contra Bretón y Los amantes de Teruel, estrenada con gran polémica el 12 de febrero de ese mismo año: “El gran peón de los barrenderos de la solfa persiste en su papel y, por lo que veo, Los Amantes tendrán pronto segunda parte, que se llamará Juana la Loca. ¡Cuántos Meyerbeer, gloria y prez de la nación Ibérica, nos van a salir, gracias al gran peón!” 9 . Y en junio: “Estimadísimo: acabo de escribir una carta recomendándole a un autor de ópera, amigo mío, Pedro Viladevall, que pasa a ésa con objeto de presentarla al Jurado y conseguir su representación en plazo más o menos
4 Tomás Bretón: Diario (1881-‐1888). Madrid, Acento Editorial, 1995, pp. 689-‐690. 5 Ibídem, p. 692. 6 Ibídem, p. 694 7 Ibídem, pág. 732. 11 de julio de 1888: “Conocí a un señor Isasi, amigo de Arbós, Albéniz, Gracia y lo fue de Serrano, del que ahora abomina”. Pág. 755. 19 de octubre de 1888: “Por la noche vino Muñoz (Cándido); me dijo infamias que dice del Conde y de mí el bacín y farsante de Serrano, al mismo tiempo que finge ser amigo mío; que la envidia le come; ¡será bestia!”. Pág. 760. 3 de noviembre de 1888: “Fui a Palacio, me encontré con Serrano, propietario de dos casas en Madrid, una en la calle Mayor y cobra pensión de palacio (¡!¡!); lo gordo es que el hombre dice de mí en donde le oyen: “Pobre, todavía le tienen que dar la pensión”, en fin, se compadece de mí y ¡no se compadece de él!”. Pág. 760. 4 de noviembre de 1888: “Fui a ver a los Condes; quisieron, parece, que hablara algo de Serrano, pero no me pareció prudente ante la señora, la niña y el criado”. 8 Ibídem, p. 571: “Luego vi a Gracia en el Inglés; ha terminado las voces y coros, está ya con la cuerda; díjome saber que en Milán pidieron a Serrano treinta mil francos por poner su ópera en la Scala (¡!)”. 9 Carta fechada en Barcelona, el 29-‐IV-‐1889, y publicada por María Cruz Gómez-‐Elegido Ruizolalla: “La correspondencia entre Felipe Pedrell y Francisco Asenjo Barbieri”, en Recerca Musicológica, ISSN 0211-‐6391, Nº 4, 1984, pp. 177-‐242.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
103
breve, aunque no será esto último, si es cierto que ya ha entrado en tanda el buen Serranito y los que creerán oportuno sentar al diablo después del éxito de Bretón”10.
Y en efecto, por contrato suscrito el 17 de mayo de 1889, el empresario del Teatro Real Sr. Conde de Michelena se había obligado ya al estreno de Giovanna la Pazza en la temporada 1889-‐1890. Las condiciones del contrato concedían al compositor 500 pesetas por cada representación11. El 20 de octubre entregó Serrano la copia completa de la obra12, y, tras algunos rumores infundados de retirada de la obra13, en seguida se aprestó la empresa a efectuar los ensayos preliminares, que comenzaron a finales de enero de 189014.
Giovanna la Pazza se estrenó el 2 de marzo de 189015, en las condiciones habituales de producción en el Real: “Un artista de primer orden, varios intérpretes regulares, una orquesta buena, unos coros buenos también y una intención no tan buena por parte de algunos que intervenían en el estreno”. Serrano destaca en sus Memorias a Teresa Arkel, soprano, entre los intérpretes, y a Eugenio Salarich como director de escena. “Los demás se limitaron a cumplir, y por eso callaré sus nombres—escribe Serrano—; ni entonces, ni nunca he tenido la satisfacción de oír una ópera mía perfectamente ejecutada, si no se entiende que, en ciertas ocasiones, fueron verdugos quienes las ejecutaron, dicho sea en honor de la verdad”.
Mención especial merece el director musical, el prestigioso Luis Mancinelli, que trató a Serrano como figura consagrada, pues este “traía el bagaje de persona conocida entre los elementos que a la sazón decidían los destinos musicales en tierras italianas”. Cuenta Serrano, como anécdota, que “se había convertido en quinto acto lo que, según el propósito inicial aparecía como postrer cuadro del acto cuarto16, y que había allí una escena en la que, durante las lecturas iniciales de la obra, el piano había sustituido al coro, con el mal efecto consiguiente. Al escucharlo con coro, Mancinelli confesó a la Arkel que había callado hasta entonces el mal efecto que había sentido por no perjudicar a la obra, pero que ahora reconocía su error. También se lamentó Mancinelli del poco cuidado que puso la empresa en el decorado, pero se trataba de un autor español, y por tanto convenía utilizar sin el menor gasto las decoraciones de óperas ya conocidas… claro que las mismas producciones extranjeras sufrían cortes en sus más interesantes escenas, rompiéndose así el hilo de la trama por suponer que el público no advertiría esas supresiones dadas en idioma extranjero”.
10 Ibídem, carta fechada en Barcelona, el 8-‐VI-‐1889. 11 El contrato, conservado entre los papeles del “Legado Subirá” en la RABASF, especifica que Emilio Serrano facilitará a la empresa la música “tanto para el estudio de las partes como coro, orquesta y gran partición, siendo de cuenta del autor los gastos que esto ocasione”. 12 Así lo certifica un recibo firmado por el conde de Michelena, conservado en la RABASF. 13 El Liberal y La Correspondencia de España publicaron un suelto, el 14-‐I-‐1890, en el que se afirmaba: “No es cierto que el conocido maestro D. Emilio Serrano haya retirado, como ha dicho algún periódico, su ópera Doña Juana la Loca del teatro Real”. 14 La Época, 29-‐I-‐1890. 15 Existe confusión en la bibliografía en torno a la fecha de estreno. Nuestro vaciado de prensa demuestra que la fecha correcta es en efecto el 2 de marzo, tal como explicamos en el epígrafe “Funciones y difusión posterior”, al final de este capítulo. 16 Sin embargo, como veremos en su momento, la ópera se representó en cuatro actos, y en cuatro actos está estructurada la reducción para canto y piano de Nagas. Curiosamente, en una nota suelta en el interior de la traducción hecha por Serrano y conservada en el “Legado Subirá” de la BNC, en Barcelona, el maestro manifiesta que la obra “fue escrita en 5, como debe ser representada a causa de las dimensiones del IV Acto”. Y ciertamente, la traducción hecha por Carlos Fernández Shaw está dividida en 5 actos. Evidentemente Serrano, al escribir sus Memorias, comete un error.
Emilio Fernández Álvarez
104
Años después, sin embargo, Mancinelli no mostraría la misma consideración hacia Serrano: “¡Quién habría de decirme—se queja este—que aquel Mancinelli tan bueno, tan caballeroso y tan gran artista, habría de acabar mostrándome suma indiferencia más tarde, cuando le rodearon y adularon—pues hasta ahí llegó el rebajamiento—ciertos individuos petulantes que se consideraban muy competentes y eran muy petulantes!”
Finalmente, en sus Memorias deja constancia Serrano de cómo los elogios de la crítica provocaron en él, tras el estreno, algunas reflexiones sobre su propia carrera como operista. Serrano muestra aquí, y no será la última vez que esto suceda, una íntima frustración como zarzuelista:
En aquella ocasión, como en tantas otras, la prensa me prodigó sus amabilidades, pues siempre me ha tratado mejor de lo que creo merecer. De todos modos el acierto presidió la composición de aquella ópera, como lo testimonió entonces el auditorio y como lo declararon después mis alumnos de la clase de composición del Conservatorio al leer la partitura, si bien la opinión de un discípulo, además de convencional y no siempre sincera, suele ser inconstante e inconsistente.
Con dicha ópera escalé una cumbre desde la cual me era dable abarcar todo el horizonte musical español. Entonces me habría lanzado por el campo de la zarzuela, si me hubiesen dispensado fácil acogida los teatros donde se cultivaba este género lírico. Porque nuestro teatro musical, desde el siglo XVII, camina por el campo de la zarzuela, aunque con algunos eclipses, y caminó en el siglo XVIII por el campo de la tonadilla, cuyo espíritu habría de reflorecer más tarde, merced a Barbieri y otros compositores. Tuve además la evidencia de que ninguna nueva ópera mía lograría mayor éxito por su contenido considerado desde el punto de vista de la ciencia musical, aunque se lo pudiera proporcionar el logro de un libreto con escenas de mayor inspiración. Si yo había sido tan afortunado en la difícil prueba de Giovanna la Pazza y si un nuevo éxito no podría conducirme ya más lejos en mi carrera artística, ¿valía la pena seguir luchando? Probablemente no. Sin embargo reincidí tres veces más”.
2. La obra
2.1 Argumento y estructura
Los personajes de la obra son: Doña Juana, reina de Castilla (soprano). Aldara, hija del Rey moro de Granada (contralto). Don Felipe de Austria, consorte de la reina (barítono). Don Álvaro, capitán de las tropas de Gonzalo de Córdoba (tenor). Don Luis Coello, Almirante de Castilla (barítono). Don Ludovico Marliano, médico de Corte. Doña Elvira, dama de la Reina. Época: 1506.
Se ofrece a continuación un resumen del argumento, tal como fue publicado por La Época, El Imparcial y El liberal, el mismo día del estreno. Este resumen será ampliado en sus detalles en nuestra descripción de la partitura.
ACTO I. La escena es en los jardines del Palacio Real de Tudela. Grupos de nobles disputan acerca de la pretendida locura de la Reina Dª Juana.
D. Álvaro, que vuelve de Italia, donde ha combatido bajo las órdenes de Gonzalo de Córdoba, revela al Almirante de Castilla que guarda en su pecho un amor sin esperanza.
Mutación. Pabellón del Palacio. La Reina se lamenta de la tardanza del Rey. Regresa este y dice que se extravió en el monte persiguiendo un jabalí. Se despide de la Reina porque va a la posada del Toledano a ver en secreto al Duque de Alba, con objeto de captarse su voluntad y hacer que se conspire porque vuelva la Corona a D. Fernando.
Se presenta D. Álvaro. La Reina le cumplimenta por los sacrificios que ha hecho en la guerra en defensa de su patria. Le dice que partirá en breve con el Rey para Burgos y espera que capitán tan leal seguirá a los Reyes. D. Álvaro se muestra feliz por acompañar a la corte y servir al Rey, a quien no conoce, por haber vivido en una posada cerca de Tudela, donde le obligó a detenerse una grave dolencia. Al enterarse la Reina de que habita en el mesón del Toledano le pregunta si van allí con frecuencia dos caballeros, uno flamenco y otro español. Contesta Don Álvaro que solo del flamenco
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
105
tiene noticias, e instado por la Reina sobre si es cierto que el caballero flamenco va al mesón a verse con una aldeana, D. Álvaro responde que, pues la Reina lo sabe, él no lo niega. Muéstrase la Reina muy agitada, lo que le induce a sospechar que el desconocido flamenco sea el Rey.
La Reina concibe y pone por obra la idea de sorprender a su esposo en la posada del Toledano. ACTO II. Interior de una posada. García Pérez y coro de trajineros, que después de entonar una
plegaria, piden la cena, y mientras se les sirve esta, se entretienen en murmurar del Rey. Aldara y D. Álvaro. Este le dice que al día siguiente partirá con los reyes a Burgos. Aldara se muestra
celosa y le da a conocer el odio que profesa a Doña Juana por ser hija de la mujer que arruinó a su familia y a su raza. Viéndola poseída de la pasión de los celos, D. Álvaro la abandona, no sin reconocer que Aldara ha compartido con él sus dolores y que le salvó la existencia, por lo que guarda en su alma eterno agradecimiento.
Queda Aldara sola. Laméntase del abandono de D. Álvaro. Cruza por su mente la idea de que este quiere a la Reina.
Se presenta D. Felipe, que quiere obtener a toda costa los favores de Aldara, y fingiéndose un caballero de la corte que goza de gran influencia con el rey, le propone que sea dama de la Reina. Ella ve en esto la facilidad de estar cerca de D. Álvaro y de vengarse de este y de la Reina; Aldara dice que lo pensará y que le dará cuenta de su determinación.
Apenas desaparecen, entra la Reina con su dama y se esconde para vigilar a su marido. A poco viene D. Felipe con sus secuaces, y creyendo tropezar con Aldara, toma de la mano a la Reina, la cual le insulta; llama el rey a uno de los suyos y todos se aterrorizan al ver a la luz de una linterna a la Reina. Al reconocerla, dice: “¡La Reina! ¡La Reina aquí! ¿Dónde mejor—le contesta esta— puede estar la Reina que al lado del Rey?”. Los caballeros se apartan a una señal de la Reina. Esta vitupera el proceder del Rey, y pide auxilio, diciendo: “¡Ayuda a la Reina!”.
Acuden a su llamamiento D. Álvaro, Dª Elvira, García Pérez, trajineros, campesinos y criados con luces. El Rey se emboza. D. Álvaro desnuda la espada al reconocer a la Reina, y amenaza a D. Felipe. La Reina, viendo en peligro a su esposo, le defiende con su cuerpo y pregunta a D. Álvaro qué quiere. Este dice que la vida de aquel hombre. Al oír esto, desenvainan las espadas los cortesanos. La Reina ordena a D. Álvaro rendir la espada, porque aquel cuya vida quiere es el Rey su esposo. El Rey dirige al capitán una mirada amenazadora con la mano puesta en el pomo de la espada; la Reina, llena de espanto, no deja de cubrir al Rey con su cuerpo; D. Álvaro, de rodillas, humilla su acero a los pies de Doña Juana.
ACTO III. Tiene dos cuadros. El primero en la Plaza Mayor de Burgos. Nobles, damas y gente del pueblo ven desfilar las tropas castellanas y flamencas, al cabildo de la Catedral, prelados, grandes del reino y representantes de las provincias, y por último a la Reina y al Rey. El coro refiere los detalles de la llegada de los Reyes a Burgos.
El segundo cuadro pasa en una sala del palacio del condestable. Aldara, que se encuentra en la corte, dice a D. Álvaro que pretende vengarse en la persona de la Reina. D. Álvaro trata de disuadirla y solo logra excitar sus celos.
La Reina se propone dar celos al Rey con D. Álvaro para ver si de este modo recobra su amor. El Rey y D. Álvaro disputan acerca de los derechos de D. Fernando, padre de la reina, a la gobernación del reino. El Rey manda salir desterrado de la corte a D. Álvaro.
Los nobles refieren que el Rey ha resuelto abandonar a la Reina, porque el bien de la nación así lo exige. El Almirante defiende a la Reina de la acusación de demente.
La Reina, que ha sorprendido una carta dirigida al Rey, aparece descompuesta y exaltada. Los nobles, al verla, dicen al Almirante si quiere más pruebas de su locura.
Al saber Doña Juana que es de Aldara la carta que tiene en la mano, se precipita en la habitación del Rey. Aldara pide auxilio porque la Reina quiere matarla en un acceso de locura. D. Álvaro pretende tranquilizarla, añadiendo que el Rey ha armado esta trama para aprisionar a la Reina. Esta se queja de la ingratitud y desamor del Rey. Aldara amenaza vengarse de la Reina y de D. Álvaro. Este manifiesta a Doña Juana que corre la voz de que está loca.
La Reina se muestra como fija en una idea, duda del estado de su razón y, delirante, habla de sus celos, de la carta de Aldara, de su dolor, de venganza: “No, no estoy loca—añade—el corazón me dice que si él me ama moriré feliz”.
ACTO IV. Se halla dividido también en dos cuadros. El primero es en la sala del Consejo en el palacio del condestable.
El Dr. Marliano participa a D. Álvaro y al Almirante el estado de gravedad que reviste la enfermedad del Rey. Un paje anuncia que de orden de S. A. están convocados todos los nobles.
Emilio Fernández Álvarez
106
Entra el Rey, lamentándose de su enfermedad y de lo triste que sería cambiar el trono por la tumba. Llega la corte. Una vez en su presencia, expone D. Felipe las razones que ha tenido para reunirla, que no son otras que el estado de demencia de Doña Juana, por lo que ha decidido alejarla del Trono, para reinar él, según el deseo de todos. Los partidarios de la Reina protestan. Acúsales el Rey de ser partidarios de D. Fernando, a lo que le replican que solo les inspira el amor a la patria. El Rey les impone respeto, y en el momento que se dirige al Trono para ceñirse la Corona, entra Doña Juana, se la arrebata de las manos, se la ciñe, sube rápidamente al solio, y dice: “La Reina soy yo”. Los partidarios de D. Felipe lo vitorean, y los de Doña Juana gritan: “Viva la Reina! ¡Abajo los flamencos”. Entusiasmados con la decisión que manifiesta la Reina, al retirase esta la siguen sus leales vitoreándola.
El Rey manda prender a D. Álvaro y dice que le den muerte. Aldara pide a la Reina clemencia para D. Álvaro. Le dice que amaba a este sin ser correspondida, y
que tuvo celos de ella. La Reina confiesa que fingió amor hacia D. Álvaro, porque creyó que despertando celos a su esposa volvería esta a amarla. La Reina salva a D. Álvaro.
El segundo cuadro es en la antecámara Real. La Reina, arrodillada en su reclinatorio, pide a Dios por la salud del Rey. El Dr. Marliano dice a los que
se hallan en la antecámara que la muerte del Rey es irremediable y que sus parciales achacan a la Reina el origen de aquella enfermedad. Al oírlo esta, se exalta y dice: “¿Quién se atreve a afirmarlo impunemente? ¡A mí, que daría el Trono y la vida por salvarle, que tanto le amé y le amo, tamaña afrenta!”.
Entra D. Felipe, sostenido por dos Prelados, y le colocan en un sillón. Pide a la Reina que le perdone, porque le ha sido infiel. Doña Juana le otorga su perdón. El Rey muere. La Reina queda anonadada. Todos le dicen que piense en su hijo, en el Trono y en la patria. La Reina, delirando, dice: “¿Quién habla aquí de patria ni de Trono?... ¡Quitad! ¡Apartaos!” (todos se apartan con profunda emoción). “¡Mío, nada más! Le regaré con las lágrimas de mis ojos, le acariciaré con los besos de mi boca. ¡Siempre a mi lado! ¡Él, muerto! ¡Yo, viva! ¿Y qué? ¡Siempre unidos! ¡Sí, muerte implacable, burlaré tu intento! Poco es tu poder para arrancarle de mis brazos” (cambiando repentinamente de expresión y de tono). “¡Silencio!... No le despertéis. Duerme y sueña, no turbéis su reposo…” (y queda contemplando al Rey con ternura inefable).
En Giovanna la pazza puede distinguirse la siguiente estructura musical: ACTO I. Preludio. Escena 1: coro de grandes de España, luego el Almirante de Castilla, “Pazza
Giovanna?” (“¿Loca la Reina?”). Escena 2: dúo del Almirante de Castilla y Don Álvaro, “Ammiraglio / Vidi dell’alma Iitalia” (“Almirante / Yo vi cruzando Italia”). Escena 3: coro de estudiantes y pueblo, “Evviva!” (“¡Cantad, bailad!”). Escena 4: La Reina, Doña Elvira, luego el Rey y gentilhombres; Preludio, scena y arioso de la Reina “Da questa terra” (“De estos parajes”); coro “Allegro o remator” (“Remad, remad”) y dúo de la Reina y el Rey “Oh, Giovanna” (“Dulce bien mío”). Escena 5: los mismos, un paje, luego Doña Elvira y Don Álvaro; dueto de la Reina y Don Álvaro, “E lei” (¡Ella”), y scena. Escena 6: La Reina y el Rey, scena y barcarola “Allegro o remator” (“Remad, remad”).
ACTO II. Escena 1: Preludio y coro “Cala o tramonto roseo” (“Qué grato es el reposo”); scena. Escena 2: Don Felipe, después Aldara y Don Álvaro; aria de Aldara “Egli fede” (“Qué dulzura”) y scena. Escena 3: los mismos y la Reina; scena. Escena 4: la Reina y el Rey con sus secuaces, luego Aldara; scena con coro y ariosos de la Reina “Lusinghe ho imparato” (“Mentiras he aprendido”) y “Falso cosi” (“¡Ay de mi amor!”). Escena 5: Final II, concertante, “Paura ed odio” (“Rencor y penas”).
ACTO III. Cuadro 1º: Preludio y gran escena con coro y bailables. Cuadro 2º: Escena 2: Preludio; Aldara y Don Álvaro, dueto: “O tu che come un angelo” (¡Oh, tú que como un ángel”). Escena 3: los mismos, luego la Reina, Doña Elvira, Damas y el Rey, scena. Escena 4: Don Álvaro, romanza de tenor, “O mio sogno idolatrato” (“Oh mi sueño, breve sueño”). Escena 5: scena con coro de grandes de España y el Almirante de Castilla. Escena 6: los mismos y luego la Reina, Doña Elvira y el paje: scena. Escena 7: Final III, concertante, “Egli qui. ¡Ah, Don Alvaro!” (“Señora. ¡Alteza!)
ACTO IV. Preludio. Cuadro 1ª; Escena 1: Don Álvaro, Almirante, Dr. Marliano, partidarios de la Reina; scena con coro. Escena 2: los mismos y Don Felipe, scena. Escena 3: los mismos y Aldara, scena. Escena 4: Dúo de Aldara y la Reina, “O Generosa / E morse entrambe” (“Oh, noble Reina / Qué horrible desventura”) y scena. Escena 5: Aldara, Don Felipe y el paje, scena y romanza del Rey “Ah se mi fosse dato” (“Quién pudiera mi Aldara”). Escena 6: Preludio y concertante de Don Felipe, Almirante, Dr. Marliano y coro general, “La pace sia teco” (“Salud al Monarca”). Escena 7: los mismos y la Reina con sus damas, final del concertante, “Io son la Regina!” (“Mirad vuestra Reina”). Cuadro 2ª; Preludio. Escena 1: la Reina, Don Álvaro, Doña Elvira, El Almirante, Dr. Marliano, luego el Rey con
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
107
sus partidarios; coro “Domini salvum” y arioso de la Reina, “Io che per fino” (“Yo que en mi amor renunciaría”). Escena última: los mismos y el Rey con sus partidarios, concertante final.
2.2 Descripción de la partitura
Creemos que la importancia de Giovanna en el catálogo operístico de Serrano exige una descripción lo más minuciosa posible de la partitura. Así lo intentaremos en las siguientes páginas, que incluyen una síntesis argumental (complemento de la ofrecida en las páginas anteriores) obtenida del cotejo entre dos textos a los que nos referiremos por extenso en el capítulo correspondiente al análisis del libreto: el texto castellano escrito a mano en el ejemplar de la reducción para canto y piano conservado en la RABASF, y la versión del libro escrita por Carlos Fernández Shaw casi veinte años después del estreno. Por las razones explicadas en ese capítulo, y por parecernos más cercana a las intenciones de Serrano, hemos decidido asimismo utilizar en las ilustraciones musicales la versión castellana, tomada directamente del ejemplar mencionado. Sin embargo, respetamos la estructura original en cuatro actos (así se representó y así aparece en la edición de Nagas), y no en los cinco que el maestro deseaba, y en los que está dividida la versión de Fernández Shaw.
PRELUDIO. Fue uno de los números más valorados por la crítica en el estreno de
Giovanna. No muy extenso y de carácter programático, intenta resumir musicalmente el desarrollo de la obra utilizando cuatro temas, no de los más importantes en el entramado general; estos temas, como la Sinfonía que encabeza Mitrídates, están organizados formalmente en una forma cercana al rondó. El estribillo de este rondó estaría formado por la yuxtaposición de dos de los temas mencionados: el asociado al amor de Alvar por la reina, enunciado en el dúo de tenor y barítono del I Acto—al que en lo sucesivo denominaremos “Tema del Éxtasis”—, y el Ave María que protagoniza,
Portada edición Nagas
Emilio Fernández Álvarez
108
con un órgano en escena, el final de la primera escena del III Acto, en un contexto de exaltación patriótica. Estos dos temas, enlazados y variados de distintas maneras, se alternan con la exposición de la frase principal de la romanza de tenor del III Acto, por un lado, y la marcha que acompaña la solemne entrada de la corte al comienzo de la sexta escena del IV, por otro. Un amor imposible, el de Alvar por la reina, y un amor patriótico, el amor a España serían, pues, si nos permitimos una interpretación de carácter general basada en esta pieza introductoria, los temas centrales de la obra.
Desde el punto de vista musical, merece la pena subrayar el carácter cromático de la armonía en el tema principal—especialmente en su segunda exposición—, anunciando así desde el comienzo uno de los principales rasgos estilísticos de la obra17.
En dos documentos diferentes, redactados en fecha posterior al estreno, Serrano da instrucciones para la interpretación de este Preludio “a telón levantado”, con indicaciones para que estén en escena la reina Juana y el capitán Don Alvar, sin hablar, mientras suena la música18.
ACTO I. El primer acto de la obra consta de seis escenas, y sigue muy de cerca la acción del I Acto de Tamayo.
Escena 1. Suntuosos jardines del Palacio Real de Tudela19. En el fondo se ve el río. Al modo tradicional, el I Acto comienza con un coro en el que Nobles y Grandes de
España aparecen divididos entre “partidarios del rey” y “partidarios de la reina”, cruzándose graves acusaciones en relación con la salud mental de la reina. Los partidarios del Rey desean declarar loca a la reina Juana de Castilla, advirtiendo del peligro de que el Rey Fernando de Aragón, padre de Juana, se adelante tomando su locura como excusa para apoderarse del trono de Castilla. Por su parte, los partidarios de la reina acusan de libertino a Felipe de Austria (Felipe el Hermoso), esposo de Juana, y de querer declarar loca a la reina únicamente para hacerse en solitario con el trono. La amenaza de una cruenta guerra se cierne sobre el reino.
Musicalmente, la primera sección de este coro, sobre una constante figuración de semicorcheas, desemboca en una segunda frase sobre un diseño instrumental cuyo rasgo más destacado es la intensificación rítmica (corcheas, tresillo de corcheas, semicorcheas), que traduce la determinación a la lucha de ambos grupos de nobles, en un canto al unísono.
La entrada del Almirante de Castilla (barítono) calma a los grupos enfrentados. En una intervención a solo, el Almirante pide el cese del enfrentamiento entre “españoles”, pero defiende a la reina y acusa a su consorte de exceso de ambición, y
17 Esta característica explica, en parte, la gran cantidad de errores de la edición Nagas, muy descuidada en la escritura de los pasajes de fuerte cromatismo. 18 Folio mecanografiado, sin fecha, custodiado en la Fundación March (signatura: M-‐DAT-‐Ob-‐Ser1. Doña Juana la loca (ficha de obras) /El músico [18…]). La partitura orquestal de la obra conservada en la RABASF incluye asimismo otro folio mecanografiado por Serrano, sin fecha, con indicaciones similares. El hecho de que ambos folios estén mecanografiados autoriza a pensar que fueron redactados en fecha muy posterior al estreno. 19 Además de instrucciones sobre la forma de interpretar el Preludio, las dos hojas sueltas mencionadas en la nota anterior dejan clara la voluntad de Serrano de trasladar el escenario del I Acto desde Tudela de Duero a Toledo, en concreto al claustro de San Juan de los Reyes, sin duda para añadir verosimilitud al efecto de entrada y salida del rey en falúa por el río, al final de este acto. Serrano añade mayores detalles sobre la escenografía deseada en una nota manuscrita al inicio de la versión realizada por Carlos Fernández Shaw, ca. 1907: “Si le parece bien a D. Carlos la nota que acompaño, desaparecería la acotación en la primera escena –“Salón de palacio”—y se pondría la del segundo cuadro: “Jardín”. A esto sigue una “Observación para Carlos: No hay, creo, inconveniente en que todo este 1º Acto pase en el jardín de palacio. Cuando yo vi la 1ª representación noté que no era necesaria esta 1ª decoración”. En la reducción para piano de Nagas no hay acotación alguna sobre el lugar en el que transcurre la acción.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
109
de tener a Juana, no loca, sino trastornada de celos con sus mentiras. Lo hace en un breve Maestoso de 22 compases (Due volte /Ni amó nunca a la reina), un pasaje lírico de melodía periódica (4+4 compases) y carácter netamente italiano, precedido de un recitado.
La vuelta del coro, en breve final, sobre la primitiva figuración de semicorcheas, destaca por las fieras exclamaciones de “¡Guerra, Guerra!”, de ambos grupos de nobles, sobre una acusada armonía cromática20.
Escena 2. Dúo de tenor y barítono. Este celebrado dúo fue uno de los números preferidos por la crítica de la época (para Whatever, en El Imparcial, “uno de los más inspirados de la obra, y su efecto sería aún mayor si no fuese tan largo”), y parte esencial de la “Fantasía para piano sobre temas de Giovanna la Pazza”, escrita por Zabalza, a la que en su momento nos referiremos. Comienza, tras la salida del coro, con la entrada del capitán Don Alvar (tenor)21, que regresa a España después de una larga ausencia. Tras fundirse en un abrazo con el Almirante, Don Alvar da inicio a un racconto en el que explica que, recién llegado de Italia, donde sirve como capitán en las tropas de Gonzalo de Córdoba, se ha visto obligado a alojarse en un mesón de las afueras de Tudela a causa de sus heridas de guerra. Allí, una misteriosa mujer, Aldara, cuida sus heridas.
La frase principal de este racconto (Vidi dell alma Italia / Yo vi cruzando Italia), hilo conductor de la escena, se convertirá en uno de los principales temas recurrentes de la obra.
20 Ante este coro inicial vienen inevitablemente a la memoria, dando testimonio de la inequívoca inspiración de Serrano, momentos similares de la tradición operística italiana, como la primera escena de Anna Bolena, de Donizetti, con su coro dividido entre tenores y bajos, exponiendo al espectador el declive de la estrella de la reina, atada a un marido enamorado de otra mujer, o la gran escena del auto de fe del Don Carlo verdiano, con su coro dividido entre españoles y burgueses flamencos. Las exclamaciones finales (¡Guerra, guerra!), recuerdan también, aunque la situación dramática sea diferente, a escenas similares ya consagradas por la tradición: la primera escena del V Acto de Los hugonotes o, mejor aún, la última escena del tercer Acto de Norma, cuando la protagonista convoca a los galos con el mismo grito contra los romanos. 21 La ópera emplea la forma Alvar, y no Álvar (como Tamayo), o Alvaro (acentuación llana), como la edición italiana de Nagas.
V
&?
bb
bb
bb
c
c
c
Tenor !
!
Jœœ œœ œœ J
œœ œœ œœjœœœ œœœ œœœ
jœœœ œœœ œœœ
Allegro q»¡¡™Œ Œ Œ Œ
Œ Œ ‰ œ œ œ
Jœœ
œœœ œœœ œœœjœœœ
jœœœ
‰ Jœ Jœ Jœ œ œ Jœ JœYo vi cru zan do I
œ œ œ œ .œ Jœ‰ œœœ œœœ
jœœœ œœœ œœœJœ
˙ ˙ta lia
˙ œ œ œ œ‰ œœœ œœœ
jœœœ œœœ œœœJœ
-
V
&?
bb
bb
bb
T
5 ‰ Jœ Jœ Jœ œ œ œ œban de ras y tro
5
œ œ œ œ .œ Jœ‰ œœœ œœœ
jœœœ œœœ œœœJœ
˙ Jœ ‰ Œfe os˙ œ œ œ œ
‰ œœœ œœœ jœœœ œœœ œœœJœ
Œ Jœ Jœ œ Jœ Jœcon Gon za lo de
œ œ œ> œ .œ Jœ œ œ
jœ œœœ œœœ Jœœœ œœœ œœœ
V
&?
bb
bb
bb
T
8 .œ Jœ ˙Cór do ba
8 œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œœœ œœœjœœœ œœœ œœœ
Jœ
Œ ‰ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœlu ché por lar go
œœ œœ# > œœ> œœ>
‰ œœœ œœœjœœœ œœœ œœœ
Jœ
˙ Jœ ‰ Œtiem po...
˙ jœ ‰ Œ˙ Jœ ‰ Œjœ œœœ œœœ J
œœœ œœœ œœœ
Emilio Fernández Álvarez
110
Este dúo puede servir como ejemplo de la técnica constructiva que Serrano utilizará
a lo largo de la obra, enlazando secciones musicales de características muchas veces individualizables en tempo, compás, tonalidad y motivos musicales, pero siempre evitando la solución de continuidad, al servicio de la continuidad dramática. Así, tras el racconto de Alvar y una breve sección de carácter transicional en la que el Almirante pregunta por la identidad de la desconocida que cuida las heridas del capitán (cambio de compás, de compasillo a 6/8, y cambio de carácter musical abandonando el tema del racconto), se abre una nueva sección (SolM, 6/8, Poco meno) en la que Alvar expone un nuevo tema, también de carácter recurrente (Ella é figlia di Re / Ella es amor, ella es dolor), que denominaremos “Tema de amor de Alvar y Aldara”:
De nuevo sobre la frase principal del racconto, en nueva sección Alvar explica que
Aldara es en realidad la hija del último rey moro de Granada, a quien él se siente obligado por gratitud, pero no por amor. El flujo musical, que en este momento presenta el tema del racconto en MibM, modula mediante una cadencia rota a la lejana tonalidad de SolbM para presentar el “Tema del Éxtasis” (come in estasi, reza una acotación para Don Alvar en la partitura), con el que se inicia el preludio de la obra.
V
&?
bb
bb
bb
c
c
c
Tenor !
!
Jœœ œœ œœ J
œœ œœ œœjœœœ œœœ œœœ
jœœœ œœœ œœœ
Allegro q»¡¡™Œ Œ Œ Œ
Œ Œ ‰ œ œ œ
Jœœ
œœœ œœœ œœœjœœœ
jœœœ
‰ Jœ Jœ Jœ œ œ Jœ JœYo vi cru zan do I
œ œ œ œ .œ Jœ‰ œœœ œœœ
jœœœ œœœ œœœJœ
˙ ˙ta lia
˙ œ œ œ œ‰ œœœ œœœ
jœœœ œœœ œœœJœ
-
V
&?
bb
bb
bb
T
5 ‰ Jœ Jœ Jœ œ œ œ œban de ras y tro
5
œ œ œ œ .œ Jœ‰ œœœ œœœ
jœœœ œœœ œœœJœ
˙ Jœ ‰ Œfe os˙ œ œ œ œ
‰ œœœ œœœ jœœœ œœœ œœœJœ
Œ Jœ Jœ œ Jœ Jœcon Gon za lo de
œ œ œ> œ .œ Jœ œ œ
jœ œœœ œœœ Jœœœ œœœ œœœ
V
&?
bb
bb
bb
T
8 .œ Jœ ˙Cór do ba
8 œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œœœ œœœjœœœ œœœ œœœ
Jœ
Œ ‰ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœlu ché por lar go
œœ œœ# > œœ> œœ>
‰ œœœ œœœjœœœ œœœ œœœ
Jœ
˙ Jœ ‰ Œtiem po...
˙ jœ ‰ Œ˙ Jœ ‰ Œjœ œœœ œœœ J
œœœ œœœ œœœ
V # 86Ten..œ œ Jœ
E llaes a
Moderato .œ Jœ Jœ Jœmor, e llaesdo
.œ Jœ Jœ Jœlor, e llaes mi
.˙bien,
.œ œ Jœyes ten ta
.œ Jœ Jœ Jœción,es pa ra
Jœ ‰Jœ œ Jœmí fa talmu
.œ# Œ ‰jer...
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
111
Los cuatro breves compases del “Éxtasis” cambian radicalmente el carácter de la
música. Don Alvar declara que desde niño se siente “siervo de otra dulce beldad”. Una nueva sección, dominada por la efusión lírica de esa confesión de amor prohibido (Oh di quest’anima / Es de mis sueños), introduce la nueva idea melódica que da cumbre al dúo, y que también se convertirá en tema recurrente, por lo que la denominaremos “Tema de amor de Alvar y la Reina”.
La frase principal es repetida por el Almirante, y seguida por una segunda frase,
variante de la primera, en la que ambos cantan en líneas paralelas.
&?
bbbbbb
bbbbbb
c
c
œœœœ œœœœ œœœœ œœœœwww
cresc. poco a poco
Moderato
!œœœœn œœœœ œœœœn œœœœwwwn
œœœœnn## œ œ œwwww#n#n
œ œ œn œnwwwwn
˙n œ Œ˙̇˙˙ œœœœn Œ
V
&?
bbbbbb
bbbbbb
bbbbbb
43
43
43
Tenorœ œ œ
3Es de mis
Œ
Œ
Moderato
!
œ œ œ œ œ3
sue ños luz a pa
˙̇̇ œœœjœ œ Jœ œ œ
œ Jœ ‰ œ œ œ3
ci ble, es en mis
˙̇̇ œœœjœ œ Jœ œ œ
œ œ œ œ œ3
sue ños u nai lu
˙̇̇ œœœjœ œ Jœ œ œ
V
&?
bbbbbb
bbbbbb
bbbbbb
T
4 œ Jœ ‰ œ œ œ3
sión. E lla loig
4
˙̇̇ œœœjœ œ Jœ œ œ
œ œ œ œ œ3
nor ra, loig no ra
˙̇̇n œœœjœ œn Jœ œ œ
œ Jœ ‰ œ œ œ3
to do, pe roes en
œ œœ œ œ œ3
˙jœ œ jœ œœ œ œ
3
œ œ œ œ œn3can to de la pa
˙̇̇ œœœn˙̇ œœœ
rit.
rit.
˙ œ œ œ3
sión. Es demis...
œœœ jœœœ ‰ œœœœœœ Jœœœ ‰ Œ
V
&?
bbbbbb
bbbbbb
bbbbbb
43
43
43
Tenorœ œ œ
3Es de mis
Œ
Œ
Moderato
!
œ œ œ œ œ3
sue ños luz a pa
˙̇̇ œœœjœ œ Jœ œ œ
œ Jœ ‰ œ œ œ3
ci ble, es en mis
˙̇̇ œœœjœ œ Jœ œ œ
œ œ œ œ œ3
sue ños u nai lu
˙̇̇ œœœjœ œ Jœ œ œ
V
&?
bbbbbb
bbbbbb
bbbbbb
T
4 œ Jœ ‰ œ œ œ3
sión. E lla loig
4
˙̇̇ œœœjœ œ Jœ œ œ
œ œ œ œ œ3
nor ra, loig no ra
˙̇̇n œœœjœ œn Jœ œ œ
œ Jœ ‰ œ œ œ3
to do, pe roes en
œ œœ œ œ œ3
˙jœ œ jœ œœ œ œ
3
œ œ œ œ œn3can to de la pa
˙̇̇ œœœn˙̇ œœœ
rit.
rit.
˙ œ œ œ3
sión. Es demis...
œœœ jœœœ ‰ œœœœœœ Jœœœ ‰ Œ
Emilio Fernández Álvarez
112
En una sección intermedia, dominada en la textura orquestal por el tema del
racconto, ahora tratado contrapuntísticamente, Don Alvar explica que ha venido “con pliegos del Gran Capitán para la reina”, y pregunta al Almirante sobre los rumores que apuntan a su locura. El Almirante los rechaza, por calumniosos, declarando entonces Alvar su lealtad y su patriotismo “contra el ambicioso que intenta reinar”. El dúo termina con una animada sección (La mente e la spada / La astucia y la espada), patriótica y marcial, a modo de cabaletta sin repeticiones, sobre figuración de corcheas en el bajo, en la línea de las tradicionales “llamadas liberales a las armas”22.
Escena 3: Un breve recitado enlaza con esta escena en la que el pueblo, en coro interno, inicia un canto en alabanza de la reina: “Cantad. Bailad / Vivan los estudiantes de Salamanca”. Sale finalmente el coro a escena, con acompañamiento de estudiantina, e inicia un canto de carácter popular, dando pie a la interpolación de danzas de estilo folclórico, en un primer indicio claro de la influencia de la Grand Opèra en la obra.
Escena 4: Tras un breve preludio instrumental que presenta dos agitados temas de acusado cromatismo melódico, que serán a partir de ahora asociados a la figura de la reina23, Doña Juana, reina de Castilla (soprano), sale a escena acompañada por Doña
22 Recuerda en su carácter, entre otros muchos pasajes similares, al “Dio, che nell’alma” del Don Carlo verdiano, también para tenor y barítono, y como él, exaltado y militar, con desarrollo paralelo de las voces. 23 El primero de ellos también escogido por Zabalza para su Fantasía.
V?
&?
bbbbb
bbbbbbbbbb
bbbbb
43
43
43
43
Alvar
Almirante
œ œ œ3con el an
œ œ œ3
con el an
Œ
Œ
Moderatop œ œ œ œ œ3he lo de tal de
œ œ œ œ œ3
he lo de tal de
Jœœœœ œœœœ J
œœœœ œœœœ
jœ œœœ Jœœœ œœœ
œ œ œ œ œ3
li rio su gra tai
œ œ œ œ œ3
li rio su gra tai
Jœœœœ œœœœ œœœœ J
œœœœjœ
œœœ œœœ Jœœœn
f œ œ œ œ œ œ3
ma gen re ful giœ œ œ! œ œ3
ma gen re ful gi
˙̇ œœ!œ œ œ œ
jœœœœ Jœœœ œ œœœ!
œ œ œ œ œ œ3
rá co nmoe vo
œ Œ œ œ œ3
rá co moe vo
˙̇ œœ œœœ œ œ
jœœœœ œœœ J
œœœ
V?
&?
bbbbb
bbbbbbbbbb
bbbbb
bbbbbb
bbbbbb
bbbbbb
bbbbbb
Alv.
Alm.
5 œ œ œ œ œ3ca da por el en
œ œ œ œ œ3
ca da por el en
5 œœ œœ œœ œœ œœ3
jœ œœœ œœœ Jœœœ
œ œ œ œ œ3
sue ño comoelem
œ œ œ œ œ3
sue ño comoelem
œœ œœ œb œ œ œ3
Jœœœœ J
œœœ œ œœœ
œ œ œ œ œ3
ble ma de la belœ! œ œ œ œ3
ble ma de la bel
˙! œ œœ œ œ œ
jœœœœ! Jœœœ œ œœœ
œ Jœ ‰ œ œ œ3
dad. Esdemis
œ Jœ ‰ Œdad.˙̇̇b
œœ œœ œœ3
Jœœœœb Jœœœ Œ
rit.
œ œ Œsueños...
‰ œ Jœ ŒSueño...œœ œœ Œ
jœœœœ J
œœœ Œ
~~~~~
Gliss.
V?
&?
bbbbb
bbbbbbbbbb
bbbbb
43
43
43
43
Alvar
Almirante
œ œ œ3con el an
œ œ œ3
con el an
Œ
Œ
Moderatop œ œ œ œ œ3he lo de tal de
œ œ œ œ œ3
he lo de tal de
Jœœœœ œœœœ J
œœœœ œœœœ
jœ œœœ Jœœœ œœœ
œ œ œ œ œ3
li rio su gra tai
œ œ œ œ œ3
li rio su gra tai
Jœœœœ œœœœ œœœœ J
œœœœjœ
œœœ œœœ Jœœœn
f œ œ œ œ œ œ3
ma gen re ful giœ œ œ! œ œ3
ma gen re ful gi
˙̇ œœ!œ œ œ œ
jœœœœ Jœœœ œ œœœ!
œ œ œ œ œ œ3
rá co nmoe vo
œ Œ œ œ œ3
rá co moe vo
˙̇ œœ œœœ œ œ
jœœœœ œœœ J
œœœ
V?
&?
bbbbb
bbbbbbbbbb
bbbbb
bbbbbb
bbbbbb
bbbbbb
bbbbbb
Alv.
Alm.
5 œ œ œ œ œ3ca da por el en
œ œ œ œ œ3
ca da por el en
5 œœ œœ œœ œœ œœ3
jœ œœœ œœœ Jœœœ
œ œ œ œ œ3
sue ño comoelem
œ œ œ œ œ3
sue ño comoelem
œœ œœ œb œ œ œ3
Jœœœœ J
œœœ œ œœœ
œ œ œ œ œ3
ble ma de la belœ! œ œ œ œ3
ble ma de la bel
˙! œ œœ œ œ œ
jœœœœ! Jœœœ œ œœœ
œ Jœ ‰ œ œ œ3
dad. Esdemis
œ Jœ ‰ Œdad.˙̇̇b
œœ œœ œœ3
Jœœœœb Jœœœ Œ
rit.
œ œ Œsueños...
‰ œ Jœ ŒSueño...œœ œœ Œ
jœœœœ J
œœœ Œ
~~~~~
Gliss.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
113
Elvira (camarera de la reina, soprano). Juana confiesa en su recitado su temor de que el rey, ausente en una partida de caza, esté en realidad engañándola con otra mujer.
Al recitado de la reina le sucede una breve intervención de carácter lírico, Da questa terra/De estos parajes, sobre un sencillo acompañamiento sincopado, en el que Juana expresa sus temores más íntimos. Melódicamente intensa, pero sin forma definida, esta frase en arioso de la reina no alcanza entidad formal suficiente para llegar a interrumpir la acción, formando un número cerrado.
Un coro interno interrumpe el canto de la reina entonando una barcarola (Allegro, oh remator/Remad, remad): Don Felipe de Austria (barítono), llega en falúa por el río y accede al jardín. En un dúo para soprano y barítono intensamente lírico, cuya frase principal se convertirá en motivo recurrente (un dúo, por cierto, celebrado por la crítica, aunque Peña y Goñi lo consideró “pieza muy descosida”), la reina, que sospecha que el rey se ve con su amante en un mesón de Tudela, declara su amor, pero también su temor a estar siendo traicionada. Felipe rechaza sus sospechas y la reina, convencida con facilidad, entona el que llamaremos “Tema de Amor de los Reyes”, de carácter también recurrente:
&
&?
bbb
bbb
bbb
43
43
43
Soprano Jœ¡Oh,en
‰
‰
œUJœ ‰ ! Rœ Rœ Rœ
can to! Yo soy tuesœœœ Jœœœ ‰ ! œ œ œ
œœœU
Jœœœ ‰ ! œ œ œ
ƒ p
ƒ p
œ œ Jœ ‰ Œpo sa
œœ œ ˙̇œ œ ˙.˙
-
&
&?
bbb
bbb
bbb
Sop.
"
3 jœ Rœ Rœ Rœ Rœ Rœ rœ rœ rœ rœ RœYa re con quis ta la paz el co ra
3 œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœœ˙̇̇˙ œœœ
œ Jœ ‰ ‰ . Rœzón. Con
œœœ jœœœ ‰ Œœœœ Jœœœ ‰ Œ
f œUJœ ‰ ! œ œ rœ
tes ta, ya meœœœ Jœœœ ‰ ! œ œ œ
œœœU
Jœœœ ‰ ! œ œ œ
&
&?
bbb
bbb
bbb
Sop.
"6 œn œ# jœ ‰ Œ
sien to
6 œn œ# ˙.˙œ œn ˙.˙
! Rœ Rœ Rœ rœn Rœ Rœ Rœ Jœ Jœso ñan do siem pre con tu pu roa
! œœ œœ œœn œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœœœœn œœœœ
rit.
.˙mor...
...˙̇̇
œœœœbb œœœ
&
&?
bbb
bbb
bbb
43
43
43
Soprano Jœ¡Oh,en
‰
‰
œUJœ ‰ ! Rœ Rœ Rœ
can to! Yo soy tuesœœœ Jœœœ ‰ ! œ œ œ
œœœU
Jœœœ ‰ ! œ œ œ
ƒ p
ƒ p
œ œ Jœ ‰ Œpo sa
œœ œ ˙̇œ œ ˙.˙
-
&
&?
bbb
bbb
bbb
Sop.
"
3 jœ Rœ Rœ Rœ Rœ Rœ rœ rœ rœ rœ RœYa re con quis ta la paz el co ra
3 œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœœ˙̇̇˙ œœœ
œ Jœ ‰ ‰ . Rœzón. Con
œœœ jœœœ ‰ Œœœœ Jœœœ ‰ Œ
f œUJœ ‰ ! œ œ rœ
tes ta, ya meœœœ Jœœœ ‰ ! œ œ œ
œœœU
Jœœœ ‰ ! œ œ œ
&
&?
bbb
bbb
bbb
Sop.
"6 œn œ# jœ ‰ Œ
sien to
6 œn œ# ˙.˙œ œn ˙.˙
! Rœ Rœ Rœ rœn Rœ Rœ Rœ Jœ Jœso ñan do siem pre con tu pu roa
! œœ œœ œœn œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœœœœn œœœœ
rit.
.˙mor...
...˙̇̇
œœœœbb œœœ
Emilio Fernández Álvarez
114
Este tema, por lo demás de fraseo regular, añade a su entramado armónico una característica musical muy propia de Serrano, un enlace frigio, de clarísimo sabor hispano (I-‐bVIIm), integrado de un modo natural en el sabor internacional predominante:
Tras la exposición del tema, y en nueva división musical, el rey hace gala de su
fidelidad a la reina en un pasaje sombrío, con la melodía doblada en el bajo, que quedará asociado en adelante a su persona. La última sección de este dúo, en líneas paralelas y sobre el “Tema de Amor de los Reyes”, culmina en un clímax de lirismo que da cuenta de la felicidad de la reina.
Escena 5: El rey deja la escena declarando para sí su incapacidad para amar a la reina, mientras suena en a orquesta el eco de “Tema de los reyes”. Entra Don Alvar, que ha pedido audiencia para ver a la reina. Ya frente a ella, deja ver en un aparte sus verdaderos sentimientos (E lei, coraggio/¡Ella! ¡Ánimo, alma mía!), sobre la frase principal de la que será su romanza del III Acto, ya escuchada en el Preludio.
En diálogo con la reina, Don Alvar comenta su estancia en Italia sobre el tema del racconto del dúo de tenor y barítono del I Acto (Yo vi cruzando Italia), que ahora suena en la cuerda. La reina, feliz de reencontrar al capitán, a quien conoce desde la niñez, le pide que la siga a Burgos, el lugar al que se dirige la corte. Don Alvar explica que está alojado en un mesón de Tudela. Sobresaltada al oír esto, la reina, sobre un entramado musical formado por los dos temas a ella asociados en el breve preludio instrumental de la cuarta escena, entramado que dominará la textura orquestal hasta el final del diálogo, pregunta a Don Alvar si, por casualidad, ha encontrado alguna vez allí a un flamenco de alta posición, al que describe, buscando los favores de una mujer. Alvar, que no conoce al rey, contesta afirmativamente, permitiendo a la reina confirmar así sus sospechas.
Escena 6: Retirado Don Alvar, entra el rey, anunciando una nueva partida. Sobre un entramado musical que incluye el “Tema de Amor de los Reyes” y los dos breves temas asociados a la reina, se inicia un diálogo en el que ésta, despechada, disimula su dolor tras frases de doble sentido. Finalmente el rey embarca de nuevo en su falúa, camino del mesón, obsesionado por la “rústica beldad” que allí le espera, mientras un coro interno repite la barcarola escuchada en su llegada (Remad, remad)24.
24 El uso de una barcarola es un nuevo ejemplo de la vinculación de Serrano con la tradición operística de carácter cosmopolita. Basada en un ritmo ternario muy marcado (blanca-‐negra o equivalentes) y con un apoyo orquestal de carácter pastoril, la barcarola fue un tópico de la tradición operística cuyos ejemplos pueden remontarse hasta La muette de Portici (1828) de Auber, cuyo II Acto termina con una barcarola (aunque no se parece en nada a la de Giovanna), o Zampa (1831), de Ferdinand Herold, que incluye una barcarolla en su acto tercero. A mediados de siglo, Marina (1855) de Arrieta, incluye una barcarola en su primer número (Brilla el mar engalanado) y otra al final del coro con el que comienza el segundo acto (Marinero, marinero); en Un ballo in maschera (1859), Riccardo canta la “canción” (en realidad una barcarola en seis por ocho, con un texto que hace referencia a las olas y al mar) “Di tu se fedele”, en la segunda escena del I Acto. Ya en el último tercio del siglo, y sin mencionar la barcarola de
&?
bbb
bbb
43
43
˙̇ ‰ œœ œb
œb œœœb œœœœœ!b ˙̇.œb jœ! œ œb
œb œœœ!bb œœœ
...˙̇̇b
œb œœœb œœœ
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
115
Doña Elvira y la reina, envueltas en grandes mantos negros, abandonan dignamente la escena mientras la orquesta, sobre el tempo di barcarola anterior, presenta un nuevo tema que por su importancia para el desarrollo posterior de la obra denominaremos “del manto negro”, prestando con su carácter noble y vigoroso un final brillante a este Acto.
ACTO II. Este Acto consta de cinco escenas, y siguiendo de cerca el original de
Tamayo25, transcurre en el Mesón del Toledano, el lugar de las citas clandestinas del rey.
Escena 1. Atardece. En un brevísimo preludio instrumental, a telón caído, un corno inglés “sul palco” da idea de la caída de la tarde alternando, en una nueva muestra de la intención de Serrano de integrar ciertos giros de la música popular española en el lenguaje ecléctico—internacional dominante, los modos mayor y frigio—sazonados rítmicamente con un tresillo—sobre el acorde de Re mayor:
Hoffenbach en Los cuentos de Hoffamnn, La Gioconda (1876) de Ponchielli incluye una barcarola al inicio del II Acto, y La tempestad (1882), de Chapí, otra en el dúo del I Acto, repetida con habilidad en el final del II. 25 Solo simplifica la acción eliminando la intención del rey de secuestrar a Aldara en el mesón, y los diálogos del mesonero con el rey y la reina.
&?
#
#86
86œ œ œ œ jœ
jœœ‰ ‰ J
œœœ ‰ ‰& ?ƒ
.˙
jœœ‰ ‰ J
œœœ ‰ ‰& ?œ œ œ œ jœ
jœœ‰ ‰ J
œœœ ‰ ‰& ?
.˙jœœ
‰ ‰ Jœœœ ‰ ‰& ?
&?
#
#
5
œ œ œ œ jœjœœ
‰ ‰ Jœœb ‰ ‰& ?
.œ .œjœœ ‰ ‰ Jœœœ ‰ ‰& ?
œ œ œ œ jœjœœ ‰ ‰ J
œœœ ‰ ‰& ?
.˙njœ ‰ ‰ J
œœœn ‰ ‰& ?
&?
#
#86
86œ œ œ œ jœ
jœœ‰ ‰ J
œœœ ‰ ‰& ?ƒ
.˙
jœœ‰ ‰ J
œœœ ‰ ‰& ?œ œ œ œ jœ
jœœ‰ ‰ J
œœœ ‰ ‰& ?
.˙jœœ
‰ ‰ Jœœœ ‰ ‰& ?
&?
#
#
5
œ œ œ œ jœjœœ
‰ ‰ Jœœb ‰ ‰& ?
.œ .œjœœ ‰ ‰ Jœœœ ‰ ‰& ?
œ œ œ œ jœjœœ ‰ ‰ J
œœœ ‰ ‰& ?
.˙njœ ‰ ‰ J
œœœn ‰ ‰& ?
Emilio Fernández Álvarez
116
Un coro interno (¡Qué grato es el reposo!) entona entonces un tema de carácter
bucólico26. Suenan campanas lejanas. Cuando se levanta el telón, y dando inicio a uno de los números más ampliamente celebrados por la crítica en el estreno de la obra, arrieros y campesinos aparecen de rodillas, rezando el Ave María (Salve, Reina del cielo), sin más luz que la del día que termina27. Peña y Goñi, en La Correspondencia observó que “los coros cantaron admirablemente el Ave María del acto segundo, única pieza en que las masas corales ofrecen interés en la ópera del maestro Serrano”. Para este crítico, sin embargo, “la bellísima plegaria con que comienza el acto segundo, plegaria en la cual el maestro Serrano ha incurrido en el gravísimo defecto de servir la situación con verdad y sin hincharla con recursos de brocha gorda, pasó totalmente inadvertida”.
Pasado el momento de la oración, los huéspedes del mesón del Toledano juegan naipes y dan rienda suelta a su alegría. Sus quejas sobre el comportamiento del rey flamenco amenizan la espera de la cena, en un ambiente alegre y colorista28.
Escena 2: El rey intenta comprar la colaboración del mesonero para seducir a Aldara, a quien cree sobrina del mesonero. Tras la salida de ambos de escena, Aldara (contralto), en realidad hija del rey Zagal, último rey moro de Granada, expone en su aria de salida su temor a no ser amada por Don Alvar (Egli fede mi giuva—Qué dulzura en el amor que me juraba).
Fue este otro de los momentos alabados por la crítica. Destaca en el aria de Aldara el sabor hispano de su melodía principal y, en los recitados que articulan la escena, las cadencias de sabor igualmente hispano.
26 Este tema, otro de los elegidos por Zabalza para su Fantasía, será utilizado más tarde, en el inicio del III Acto, con un carácter más levantado, como “jota de los aragoneses”. Por cierto que el comienzo de este acto, con la intervención del coro entre bastidores, recuerda vivamente el del inicio del III Acto de Mitrídates, en el que, como se recordará, Xifares y Farnaces, encerrados en una torre, esperan la llegada del amanecer, que traerá el cumplimiento de su sentencia de muerte. 27 En la primera escena de la obra de Tamayo, el mesonero y Trajinantes se extienden en loas a la reina Isabel la Católica. Serrano aprovecha para insertar aquí el Ave María del coro. 28 Este momento recuerda la primera escena del II Acto de La forza del destino verdiana, ambientada como se recordará en “una posada de Hornachuelos”, escena en la que arrieros y campesinos esperan también su cena, cantando a coro y bailando seguidillas.
&?
# #
# #
43
43
....˙̇̇̇Corno inglese sul palco
..˙̇
Allegro ....˙̇̇̇
..˙̇ &
....˙̇̇̇
œ œ œ œ œ œ
....˙̇̇̇
œ œ œ ˙3
....˙̇̇̇
œ œ œ œ œ œ
....˙̇̇̇
.˙
&
&
# ## #
7 ....˙̇̇̇
œ œb œn œ œ œ
....˙̇̇̇
.˙
....˙̇̇̇
œ œb œn œ œ œ(Eco)
!
....˙̇̇̇
.˙
....˙̇̇̇
.˙
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
117
Podemos destacar esta escena como ejemplo del modo significante en que Serrano
utiliza los temas recurrentes. Aldara, en uno de sus recitados intermedios, evoca uno de los temas del I Acto en los que Alvar confesaba su amor por la reina, acompañado ahora con figuraciones muy diferentes en la orquesta. En boca de Aldara, y con su nuevo acompañamiento, el tema adquiere un significado bien diferente al original.
De modo parecido, un denso tejido de motivos recurrentes domina la extensa escena y dúo posterior, protagonizado por Aldara y Don Alvar, uno de los momentos de la obra destacados por Peña y Goñi. En él, Don Alvar informa a Aldara de su próxima partida con la corte hacia Burgos. Aldara, despechada, comprende por fin que el capitán castellano ama a la reina Juana, a la que ella odia por ser la hija de Isabel la Católica, la que tanto daño hizo a los de su raza, y jura vengarse. El entramado musical se construye principalmente sobre motivos del aria de Aldara, que domina esta escena, y de la romanza de tenor, que no se desarrollará en su integridad hasta el III Acto, pero cuya frase principal ha sido ya presentada en varias ocasiones. En la despedida de Alvar suena, además, un recuerdo de los temas del Ave María (inicio de este II Acto), y del tema de amor de Alvar y Aldara, presentado en el I Acto, como parte del racconto de Don Alvar.
Tras la salida de Don Alvar, la escena se cierra con una nueva entrada del rey, que reinicia su juego de seducción con Aldara, a la que anuncia también su partida con la corte a Burgos. En un Allegro agitado en 6/8, dominado por una figuración de corcheas (un breve diálogo aplaudido por el público), Aldara deja entrever que es mujer de un origen más alto que el que aparenta. Felipe, con velada ironía, asegura por su parte ser “íntimo confidente del rey”. Aldara, que ve la ocasión para su venganza, le propone seguirle a Burgos, si él, a cambio, la ayuda a introducirse en la Corte.
Escena 3: Amparada en las sombras del crepúsculo, y acompañada por Doña Elvira, la reina Juana hace su entrada en el mesón a tiempo para descubrir al Rey jactándose
&
&?
# # # #
# # # #
# # # #
86
86
86
Contralto œ œQué dul
‰
œ œ
Allº moderato (dolcemente)
p
œ jœ œ Jœzu raen el a
‰ œœœ ‰ œœœœœ Jœ œ Jœ
œ jœ œ jœmor que me ju
‰ œœœ ‰ œœœœ Jœ œ jœ
œn œ œ jœ ‰ ‰ra ba,
Œ œœœn œœœ œœœ
œn œ œ .œ
Œ ‰ ‰ œn œqueem beœœœœnn œœœœ œœœœ
jœœœ ‰ ‰.œ œ œn œ
&
&?
# # # #
# # # #
# # # #
Cont.
5
œ jœ œ Jœnle so sien su
5 ‰ œœœn ‰ œœœœ Jœ œ Jœn
œ jœ œ jœno jos me mi
‰ œœœœn ‰ œœœœœ Jœ œ œ œn
œn œ œ Œ ‰ra ba...
Œ œœœnn œœœ œœœ
œn œ œ .œ
!œœœnn œœœn œœœ Jœœœn ‰ ‰
.œ Œ ‰
Emilio Fernández Álvarez
118
de su próximo triunfo sobre la voluntad de Aldara. En una escena muy breve, en estilo recitado, sobre los dos temas asociados a la reina y el tema del dúo de amor con el rey del primer acto, la reina expresa su dolor y decepción ante el comportamiento de Felipe. Su música incluye un nuevo ejemplo del uso de enlaces armónicos de sabor hispano (I-‐V menor, con séptima menor y quinta disminuida sobre tónica-‐I), siempre integrado en el sabor internacional dominante.
Escena 4: Comienza presentando al rey, acompañado por sus cortesanos, jactándose en escena de la próxima conquista de Aldara. Serrano da nuevo ejemplo de su habilidad en el uso de los temas recurrentes, al convertir el agradecimiento del rey a la penumbra que domina en el mesón, “recatándome siempre”, en una sacrílega declaración, al ser acompañada con la cita del Ave María que iniciaba este Acto.
Siguiendo de cerca los rápidos cambios de expresión de los personajes, la música, sobre una agitada figuración de semicorcheas, acompaña la salida de la reina, que surge inesperadamente de la oscuridad. La reina reprocha amargamente a Felipe su traición, con intervenciones puntuadas de sorpresa del coro de cortesanos. Una cadencia de carácter frigio da entrada a una nueva sección en la que Juana, tras lamentar las constantes mentiras de Felipe, termina por confesar sentirse ahora “la reina del odio y del mal”. Utiliza para ello la misma música de su arioso del I Acto, aquél en el que expresaba sus temores más íntimos a ser traicionada (De estos parajes, convertido ahora en Mentiras he aprendido de tu boca falaz).
Un Moderato vigoroso, de apenas 15 compases, da ocasión al rey de expresar su frustración: a tal punto se siente perseguido por los celos de la reina que, al final, le dice, “por no ver ni tu sombra quisiera perecer”. En un hermoso arioso, dominado por la armonía cromática (Falso cosi/Ay de mi amor) y los trémolos de la cuerda, la reina lamenta entonces, llorando, la pérdida de su amor.
&
&?
#
#
#
43
43
43
Sopranoœ .œ Jœ¡Ay de miaœœ ..œœ
jœœ..˙̇ .˙
Moderato
!
˙n Œmor,
˙̇nn Œ
...˙˙˙ .˙n
‰ Jœn Jœ Jœ .Jœ Rœvi ví con sues pe
‰ Jœœnn œœ œœ ..œœ œœ
˙̇b ˙n œœœb œ
œb Jœ Jœ œran za no más,
˙̇bb Œ
..˙̇b .˙b
&
&?
#
#
#
Sop.
5 œb œ œ œn œcuán dul ce
5 œœbb œœ œœ œœnn œœ..˙̇b .˙
˙b Œfue,
˙̇bb Œ
.˙b .˙b
‰ jœb Jœb Jœb .Jœb Rœbmia mor, por ti so
‰ jœœbb œœbb œœbb ..œœbb œœbb
..˙˙bb .˙n
œb ˙ña ba...
œœbb ˙̇
..˙̇bb .˙b
&
&?
#
#
#
43
43
43
Sopranoœ .œ Jœ¡Ay de miaœœ ..œœ
jœœ..˙̇ .˙
Moderato
!
˙n Œmor,
˙̇nn Œ
...˙˙˙ .˙n
‰ Jœn Jœ Jœ .Jœ Rœvi ví con sues pe
‰ Jœœnn œœ œœ ..œœ œœ
˙̇b ˙n œœœb œ
œb Jœ Jœ œran za no más,
˙̇bb Œ
..˙̇b .˙b
&
&?
#
#
#
Sop.
5 œb œ œ œn œcuán dul ce
5 œœbb œœ œœ œœnn œœ..˙̇b .˙
˙b Œfue,
˙̇bb Œ
.˙b .˙b
‰ jœb Jœb Jœb .Jœb Rœbmia mor, por ti so
‰ jœœbb œœbb œœbb ..œœbb œœbb
..˙˙bb .˙n
œb ˙ña ba...
œœbb ˙̇
..˙̇bb .˙b
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
119
En la última sección de esta escena, la tensión aumenta sobre el fondo agitado de tresillos de corcheas que en la segunda escena acompañó el diálogo entre Aldara y el rey: este, preso de la ira, llega ahora al extremo de amenazar a Juana. Ante ello, la reina alza la voz, pidiendo favor.
Escena 5: Abriendo el concertante final, Don Alvar, al escuchar el grito de la reina, acude en su defensa espada en mano, mientras suena en los trémolos de la orquesta el tema principal de la que será su romanza del III Acto, dominado ahora por un larga línea cromática en el bajo. Juana detiene la espada de Alvar, descubriendo la verdadera identidad del hombre a quien pretende atacar.
Es en este momento cuando, en un importante aparte, la Reina se lamenta ante el Rey de su traición introduciendo uno de los principales temas de la obra, una frase de hermosa factura y fuerte cromatismo (Rencor y penas en mi inculcaste), que debe, en nuestra opinión, considerase como uno de los más interesantes de la obra. El crítico “A”, en El Globo, señaló que en este pasaje “el motivo melódico de la orquesta recuerda el final de la escena entre Elsa y Ortrunda en Lohengrin”. Hay que recordar que, en efecto, Logengrin se cantó en el Real seis temporadas, la primera en 1881, la última precisamente en 1890. Sin embargo, en nuestra opinión, cualquier sombra de duda sobre la imitación de este tema wagneriano por parte de Serrano queda despejada en el análisis: el tema es original y su mérito es indudable.
Tras el espléndido lamento cromático de la reina, un lejano coro de campesinos
anuncia el amanecer. El rey, conocida ya la identidad de Don Alvar, que ha puesto su espada a sus pies, promete a este una recompensa por su lealtad a la reina. El concertante final, en el que toman parte Aldara, Alvar, Felipe, el coro de partidarios del rey y los diversos personajes del albergue, se construye enteramente sobre el tema
&
&
#
#c
c
œœ œœ˙
˙̇
Andantino
!œœn œœ œœbb œœ œœ## œœnn˙ ˙
˙̇b ˙̇n
œœ œœ œœbb œœ œb œ˙ ˙b
˙̇b ˙̇
œœœœ## œœ œœ œœ œœ œœ## œœ
˙̇ ˙˙˙˙#
&
&
#
#
4œœœ### œœ œœ# œœ
œœ œœ˙
˙̇̇ ˙̇#
œœ œœ## œœnn œœ œœ## œœnn˙ ˙#
˙̇n ˙̇# ?
œœ œœ## œœnn œœ œœ œœ˙ ˙˙̇ œœœœ## œœœœ
œ œ œ œ œ œ œ œ˙̇ ˙̇
œ œœœœ
œœœ
&?
#
#
8 œ œ œ# œ œœ œœ#˙#
œœœœ œ
œœœ#
œœ œœ## œœnn œœ œœnn œœ˙ ˙
˙̇̇n ˙̇̇#
œœbb œœ œœ## œœnn œœ œœ˙
˙̇̇ ˙̇̇œ œ Ó˙̇˙̇ Ó
&
&
#
#c
c
œœ œœ˙
˙̇
Andantino
!œœn œœ œœbb œœ œœ## œœnn˙ ˙
˙̇b ˙̇n
œœ œœ œœbb œœ œb œ˙ ˙b
˙̇b ˙̇
œœœœ## œœ œœ œœ œœ œœ## œœ
˙̇ ˙˙˙˙#
&
&
#
#
4œœœ### œœ œœ# œœ
œœ œœ˙
˙̇̇ ˙̇#
œœ œœ## œœnn œœ œœ## œœnn˙ ˙#
˙̇n ˙̇# ?
œœ œœ## œœnn œœ œœ œœ˙ ˙˙̇ œœœœ## œœœœ
œ œ œ œ œ œ œ œ˙̇ ˙̇
œ œœœœ
œœœ
&?
#
#
8 œ œ œ# œ œœ œœ#˙#
œœœœ œ
œœœ#
œœ œœ## œœnn œœ œœnn œœ˙ ˙
˙̇̇n ˙̇̇#
œœbb œœ œœ## œœnn œœ œœ˙
˙̇̇ ˙̇̇œ œ Ó˙̇˙̇ Ó
Emilio Fernández Álvarez
120
cromático de lamento de la reina: ésta expresa su esperanza de que el rey retorne a sus brazos en Burgos; el Rey, su deseo de encontrar allí por fin los favores de Aldara y esta sus anhelos de venganza, una vez introducida en la corte, muy cerca de la reina.
El concertante se cierra con el recuerdo en la orquesta del motivo inicial de este II Acto: el pacífico atardecer anunciado entonces por el corno inglés, se ha vuelto amanecer amargo en la venta del toledano.
ACTO III. Dividido en dos cuadros y siete escenas, es este, tal vez, el Acto más vibrante de la obra, y ello a pesar de su debilidad dramática: varios hechos fundamentales para la comprensión de la trama pasan desapercibidos, desdibujados, casi ocultos al espectador en el denso tejido de acontecimientos29.
Cuadro I: La plaza de Burgos; al fondo la Catedral. Escena 1: En el tono brillante y monumental de la Grand Opéra, comienza este acto con un gran cuadro en la plaza de la catedral de Burgos, con nobles, pueblo, órdenes religiosas y guardas del reino en escena. Una breve introducción instrumental, sobre un motivo de inspiración popular, da paso a un gran coro de recibimiento a los reyes de Castilla, representando a todas las provincias españolas. La entrada de los soldados es saludada con un tema de carácter marcial 30 , antes de concluir con vítores a Castilla y Aragón, sobre el acompañamiento del tema de carácter folclórico del inicio.
Se interpretan entonces cuatro piezas instrumentales de inspiración popular: un “Bailable de Castilla”, un “Bailable catalán”, un “Bailable asturiano” y un “Bailable vasco”, seguidos de un “Coro de aragoneses”, en realidad una jota, que cierra la sección usando ahora el tema del coro inicial del II Acto (Qué grato es el reposo…), en un clima de exaltación de los valores tradicionales: El día que no aliente /con sangre un español /llevarán nuestra sangre / los ríos de Aragón. / Es noble nuestro pueblo / Por sobra de bondad, / Si mujeres lo mandan / Nadie se mueve ya.
La entrada de los soldados flamencos, sobre el anterior motivo marcial, es saludada por el pueblo con una desconfianza que contrasta con la alegría ante “nuestros soldados, nuestros reyes, nuestra patria, nuestro altar”: ¡Son de nuestra raza! / ¡Son nuestros soldados! / ¡Sienten cual sentimos! / ¡Son nuestros hermanos!
Sobre un acompañamiento solemne, los prelados elevan entonces una plegaria por los reyes, uniéndose al canto del pueblo: “Ampara, oh Dios, a nuestros Reyes, a nuestra patria y a su Santa Iglesia!”. En nueva división musical (6/8), el coro entona un tema de raigambre popular, variado armónicamente con interés (“Viva la señora de Castilla y Aragón”), y la grandiosa escena termina con el Ave María (tema principal del Preludio) interpretado por un coro interno, al que se une un coro de muchachas, acompañados solemnemente por un órgano en escena.
Cuadro II. Escena 2: Tras la altisonante escena anterior, nos hallamos ahora en una estancia en el palacio del condestable de Burgos. Suena en la orquesta un breve preludio dividido en dos secciones, ambas presentando temas asociados a Aldara. La primera sección (Allegro moderato, compasillo, figuración de tresillos), está en buena parte construida sobre enlaces frigios. La segunda (Allegro, 6/8), también de claro
29 Por ejemplo, la misión del paje enviado por la reina al mesón del Toledano, la función dramática de la carta de Aldara encontrada en la cámara del rey, o el modo en que sus enemigos aprovechan la ira de la reina para declararla loca. Además, una escena cumbre del texto de Tamayo, la comparación de la letra de las damas de la reina con la letra de la carta escrita por Aldara desde el mesón, es solo indirectamente narrada por el Almirante. Tampoco logra el libreto trasladar al espectador la sutileza de los juegos de celos entre los miembros de las dos parejas protagonistas, tan presente en la obra de Tamayo. 30 Maestoso, también utilizado por Zabalza en su Fantasía.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
121
sabor popular hispano, combina el tema principal de Aldara del II Acto (Qué dulzura en el amor que me juraba), con el tema de amor de Alvar y Aldara del I Acto (Ella es amor).
Finalizado el preludio, en un breve racconto, Aldara explica que ha sido ya introducida en el servicio de la Reina como “sobrina del noble Trastamara”. Su recitado, en varias secciones, y de tonalidad inestable, está ornamentado con ocasionales cadencias andaluzas.
En nueva división musical (Meno, 3/4, SibM), sin percatarse de la presencia de Aldara, a la que cree en Tudela, entra Don Alvar, cantando su amor imposible por la reina. Viendo confirmadas sus sospechas, Aldara se enfrenta al capitán, reprochándole su inconstancia, y reiterando su voluntad de venganza. En un nuevo ejemplo de la habilidad de Serrano en el uso de los motivos recurrentes, la música entrelaza en este diálogo el tema de amor de Alvar y la Reina, ahora presentado en modo menor, y la primera sección del preludio de esta escena, asociado a Aldara, sobre figuración de tresillos.
Escena 3: La entrada de un paje anunciando la llegada de la reina interrumpe el diálogo, e introduce un nuevo tema, en contrapunto imitativo y de carácter cortesano, que proporcionará uno de los principales hilos conductores de la escena.
Se inicia entonces un concertante entre Alvar, Aldara, la reina, Elvira y más tarde el
rey, describiendo el sutil juego de las “dobles parejas” amorosas: la reina, para dar celos al rey, ha invitado a Don Alvar a jugar al ajedrez con ella; mientras, el rey coquetea con Aldara, que temblando de celos al ver a Don Alvar con su rival, se venga declarando al rey que el capitán pretende seducir a su esposa. En la descripción musical de esta prolija escena la orquesta utiliza como cañamazo musical el tema cortesano del inicio de escena (tratado también en modo menor, y más tarde contrapuntísticamente), además del tema del “manto negro” y puntales intervenciones del coro de cortesanos31.
31 La escena recuerda en muchos sentidos el Cuadro II del I Acto del Don Carlo verdiano, en el que Rodrigo (Posa) distrae a la Princesa de Éboli hablándole de las últimas novedades francesas, dando tiempo a la reina para leer la carta de Don Carlos que Posa le acaba de entregar.
&?
# #
# #
c
c
œ œ œ œ œ œ œ œ3 3
˙ œ œœ œ œ œw
ƒœ œ œ œ œ œ
3
œ œ ˙œ œ œ œ œ œ œ œ3 3
˙ ˙
œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ3 3 3
œ œ œœœ œœ œ œ œ œ
3
&?
# #
# #
4 œ œ œ œ œ œ ˙3 3
œ Œ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ œ œ3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ3 3
˙ œ œœ œ œ œ˙ ˙
œ œ œ œ œ œ3
œ œ œ œ œ œ œ œ3 3
œ œ œ œ
œ Œ Ó
œ Œ Ó
Emilio Fernández Álvarez
122
La escena cambia de carácter cuando el rey, sucumbiendo a las incitaciones de Aldara, en nueva sección musical, y sobre una agitada figuración de semicorcheas, se acerca a la mesa en que su esposa y Don Alvar juegan al ajedrez: “Sospecho que dais mate si os dejan al rey”, acusa veladamente Felipe, dirigiéndose a Alvar; a lo que la reina, por darle celos, contesta: “Bien puede ser”. Lleno de ira, el rey ofende a Don Alvar llamando usurpador al Gran Capitán y mercenarios a sus soldados, y le ordena el regreso a Italia de inmediato, en un recitado tonalmente inestable, dominado por los trémolos de cuerda. Un intenso pasaje final, (Moderato, 2/4), construido sobre variaciones armónicas del tema del “Manto negro”, describe la digna y valiente protesta de Don Alvar ante la maldad del rey, mientras la reina se promete a sí misma la defensa del capitán, y Aldara expresa su alegría al ver comenzada ya su venganza. La escena se cierra con la cita del tema “cortesano”, ahora enunciado con un acusado cromatismo melódico.
Escena 4: esta escena está íntegramente ocupada por un importante número cerrado, la romanza de tenor, ampliamente albada por la crítica en el estreno. Citada en el preludio de la obra y en otros lugares de la partitura como tema recurrente (siempre asociado al capitán), con ella Don Alvar, desterrado por el rey, se despide de su patria y del amor de la reina. Tras una breve introducción, la romanza presenta un hermoso cantábile en Andante moderato (O mio sogno idolatrato/Oh mi sueño breve), de fraseo regular y carácter muy italiano, en forma binaria, con un breve puente intermedio antes de la repetición de su frase principal, que termina con una extensa variación cadencial. He aquí la frase principal del aria, en la versión castellana:
V
&?
b
b
b
43
43
43
Tenorjœ jœ jœ jœ jœ jœ
Oh mi sue ño bre ve
˙̇̇ œœœ!
Andante moderato
a tempo
œ œ Jœ Jœsue ño de mia
...˙̇̇ .˙! &
Jœ Rœ# Rœ .œ Jœmor in ten soen
œ œ# œ .œ Jœ
œœœœ ˙̇̇̇
œ ˙can to
.˙
....˙̇̇̇b ?
V
&?
b
b
b
T
5
Jœ Jœ Jœ Jœ .Jœ rœboh mi sue ño duol ce
5
˙̇b œœœb˙b œb
œb œb Jœb Jœcuán to mea len
...˙̇̇bb
.˙
.œ Jœ Jœ Jœta ba dul cea
œ œ œ œ œ#.....˙̇̇̇˙bb
˙ œœb
œ# Jœ ‰ jœ# jœmor vi vi
œœœ# jœœœ ‰ œ œœœœ œ# œ œ œ œœ# jœ
V
&?
b
b
b
T
9 jœ jœ œ œrás en mí por
9 œ œ œœ œœœœ˙̇bœ œn œ œb œ œ
œ œ Jœ Jœsiem pre de las
œ œ œ œ œ œ.˙.˙b
Jœb Jœ .œ Jœgue rras al es
œb œ .œ jœ..˙̇#
œ œn œ œb œ œ
œb œ Jœ# Jœtruen do vi vi
œœœbb œœœ œ# œ....˙̇̇̇nb
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
123
El final de la romanza es acompañado por un coro interno (Regina pietá/Señora, por
piedad). Una frase de ocho compases, fuertemente dominada por una cadencia frigia/andaluza (I-‐V menor con séptima menor y quinta disminuida-‐I), da paso a la siguiente escena.
Escena 5: En diálogo con el coro de nobles, el Almirante de Castilla se ve obligado a confesar que la reina se muestra ajena por completo a los graves males “que perturban a España”: haciendo muy poco caso de sus demandas, Juana se muestra obsesivamente ocupada en la tarea de cotejar la letra de una misteriosa carta (una carta dirigida al rey, escrita por su amante, que la reina ha conseguido a través de un paje) con la letra de sus damas. En esta breve escena, el diálogo musical alterna el principal tema musical del Almirante, en la 1ª escena del I Acto (“Fra voi spagnuoli -‐ Due volte /Ni amó nunca a la reina), con un coro de carácter homofónico, en una situación dramática muy similar.
Escena 6: En un brevísimo recitado de once compases sobre trémolos de cuerda, la reina sale a escena trastornada, con la carta de la amante del rey en la mano, exigiendo la presencia de la única dama cuya letra aún no ha cotejado. La misma armonía frigia/andaluza que enlazaba las escenas cuarta y quinta, da ahora paso a la siguiente escena.
Escena 7: Serrano comienza este gran concertante final presentando un breve motivo de carácter inquieto, tomado de uno de los temas principales de la reina (preludio a la cuarta escena del I Acto), que, por modulación y transformación, acompañará como hilo conductor el siguiente diálogo. Es un momento difícil para la soprano, obligada a la emisión de intervalos amplios y de tesitura comprometida, para dar cuenta del estupor y la ira que siente su personaje cuando, al mostrar a Alvar la carta de la amante del rey, observa que este pide clemencia, dando a entender de este modo, sin querer, cuál de entre sus damas es la traidora. Viendo entrar a Aldara, Juana, fuera de sí, le exige postrarse de rodillas ante su reina, pero Aldara, en un breve
V
&?
b
b
b
43
43
43
Tenorjœ jœ jœ jœ jœ jœ
Oh mi sue ño bre ve
˙̇̇ œœœ!
Andante moderato
a tempo
œ œ Jœ Jœsue ño de mia
...˙̇̇ .˙! &
Jœ Rœ# Rœ .œ Jœmor in ten soen
œ œ# œ .œ Jœ
œœœœ ˙̇̇̇
œ ˙can to
.˙
....˙̇̇̇b ?
V
&?
b
b
b
T
5
Jœ Jœ Jœ Jœ .Jœ rœboh mi sue ño duol ce
5
˙̇b œœœb˙b œb
œb œb Jœb Jœcuán to mea len
...˙̇̇bb
.˙
.œ Jœ Jœ Jœta ba dul cea
œ œ œ œ œ#.....˙̇̇̇˙bb
˙ œœb
œ# Jœ ‰ jœ# jœmor vi vi
œœœ# jœœœ ‰ œ œœœœ œ# œ œ œ œœ# jœ
V
&?
b
b
b
T
9 jœ jœ œ œrás en mí por
9 œ œ œœ œœœœ˙̇bœ œn œ œb œ œ
œ œ Jœ Jœsiem pre de las
œ œ œ œ œ œ.˙.˙b
Jœb Jœ .œ Jœgue rras al es
œb œ .œ jœ..˙̇#
œ œn œ œb œ œ
œb œ Jœ# Jœtruen do vi vi
œœœbb œœœ œ# œ....˙̇̇̇nb
V
&?
b
b
b
T
13 Jœ Jœb .œ Jœrás en mí di
13 œœœb ...œœœjœœœ
.˙
Jœb Jœ .œ Jœcien do cual tuen
œb œ œœ œœœœœœ œ œ
jœ œ œ .œ Jœcan to fue trai dor
œ œ œ œœœb œœœœbœ œ œ
.˙
...˙̇̇b
.˙b
2[Title]
Emilio Fernández Álvarez
124
recitado puntuado por acordes de la orquesta, se niega afirmando ser ella también “hija de un rey”.
Rápidas secciones musicales, construidas sobre células rítmicas de carácter, desembocan en un vibrante momento dramático: la reina abandona el escenario y, acompañada musicalmente por el tema asociado a su figura que abre esta escena, ahora presentado como una rápida figuración de semicorcheas en compasillo, regresa con dos espadas, arrojando una a los pies de Aldara para que se defienda.
Don Alvar impide el duelo de damas. El motivo con el que se construye esta sección se repite en una interesante secuencia modulante por terceras (DoM, MiM, Sol#m, Dom, MibM, Solm), y culmina con una cadencia rota sobre un acorde de séptima menor que introduce, tras un largo silencio dramático, la revelación: el rey, afirma Alvar solicitando prudencia de Juana, quiere declararla loca. Una acusación confirmada por el mismo rey, que entra en escena en ese instante, acompañado por su séquito.
Un pasaje de carácter lírico de la reina (Pazza, sia por cosí / Ah, son loca), sobre el tema de amor del rey y la reina, abre una importante sección en la que Juana se declara loca, en efecto, pero por no permitir la traición de su esposo32. Tras declarar haber tenido “ha poco, largos, negros, tristes sueños”, Juana, sobre el arioso “De estos parajes” (I Acto, ahora en 3/4 y no en 4/4, y con acompañamiento de trémolos de cuerda), pregunta “¿Quién sostendrá que no dice esta carta la verdad?”.
El Acto termina con un breve pero intenso concertante en el que participan el Rey, Don Alvar, Aldara, la Reina, coro de partidarios de la reina, coro de partidarios del rey y coro de damas (según Peña y Goñi, “en el final del segundo cuadro la Sra. Arkel y el maestro Serrano tuvieron que presentarse tres veces en escena y fueron literalmente aclamados”). Musicalmente se construye sobre un hermoso tema nuevo que pasará a formar parte del Preludio al IV Acto y que cerrará la ópera, ocupando sus últimos compases:
32 Es esta la traducción musical de un momento clave de la obra de Tamayo: aquel en que la reina elige creer en su locura, porque con ella puede negar la evidencia de la infidelidad de su esposo: “¡Loca!... ¡Loca!... ¡Si fuera verdad! ¿Y por qué no? Los médicos lo aseguran, cuantos me rodean lo creen… entonces todo sería obra de mi locura, y no de la perfidia de un esposo adorado”. Sin embargo, en el texto de la ópera este excelente efecto dramático se pierde: la reina, en el fondo, no duda de su cordura.
&?
b
b
43
43.˙ .˙.˙ .˙
Moderato
˙ ˙ œ œ.˙ .˙
˙ ˙ œ œ
.˙ .˙
˙ ˙ œ œ.˙ .˙
.˙ .˙
.˙ .˙
œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ
œ œ œ œ œ œf
&?
b
b
7 œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ# œœœ
œ œ œ œ œn œ
œœœ œœœ œœœ œœœ# œœœn œœ
œ œ œ œ œ œp rit.
œœ ˙ ˙.˙ .˙
a tempo
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
125
El punto culminante de este concertante es un breve arioso, de intenso cromatismo, de la Reina, obligada a alcanzar un Sib sobreagudo, con calderón, “en el colmo del dolor”: “¡Me miraba sola! ¡Bien me engañaba! ¡La Reina, sola! ¡No, sola no está! ¡Gratos ensueños, sedme propicios! ¡El rey me adora, Dios de bondad!”.
El Acto termina con un breve recuerdo, en la orquesta, del tema de amor de Don Alvar y la reina.
ACTO IV. Cuadro I. Este primer cuadro consta de un breve preludio y siete escenas. El Preludio, en forma ternaria, está construido mediante la yuxtaposición de varios
temas importantes. En orden de aparición, el tema del “Manto negro”, del final del I Acto (compases 1-‐19), combinado con el breve tema que cierra el concertante final del III Acto, recién escuchado (compases 9-‐12). La sección central está formada por un tema nuevo, que tendrá importante presencia en este IV Acto, al que denominaremos “Anuncio de la muerte del Rey” (20-‐26), y el destacado tema cromático sobre el que se construye el final del II Acto (Rencor y penas, compases 27-‐31). El preludio se cierra con la repetición variada del tema del “Manto negro”.
Ofrecemos en las siguientes páginas la reproducción de este Preludio, tomada de la reducción para piano y voces de Nagas, y corregido de sus múltiples errores de “ortografía armónica”, especialmente abundantes en el tema cromático Rencor y penas, dada la compleja escritura del tema.
Emilio Fernández Álvarez
126
&
&
# ## #
43
43
..˙̇ .˙
œ œ œ .œ œ
Allº. moderato
ƒ..˙̇ .˙
.˙
..˙̇ .˙
œ œ œ .œ œ
..˙̇ .˙
œ œ œ ˙
..˙̇ .˙
œ œ œ .œ œ
&
&
# ## #
nnbbbbbb
nnbbbbbb
6..˙̇ .˙
.œ œ ˙
..˙̇ .˙
œ œ œ .œ œ
..˙̇# .˙
.˙#
.œ jœ œ œ˙̇Œ
˙̇ ˙ œœ œ?p
..œœ Jœœ œœ œœ
˙̇ ˙ œœ œ
&?
bbbbbb
bbbbbb
11..œœ J
œœ œœ œœ
˙̇ ˙ œœ œ
..˙̇ .˙
...˙̇˙ .˙
..˙̇ .˙cres.
œ œ œ .œ œ&
..˙̇! .˙
˙ œ
..˙˙ .˙
œ œ œ .œ œ
&
&
bbbbbb
bbbbbb
nnnnnn# # #
nnnnnn# # #c
c
16 ..˙˙ .˙
.˙b
...œœœn Jœœ œœ œœ
affrett....˙˙˙ .˙n?ƒ
..œœ Jœœ œœ œœ
˙̇̇ ˙ œœœnn
œœ œœ œœœœ .œ œœœ
œœœ œ œ œœritenuto
˙̇ ˙ ˙̇ ˙ẇ œ œ
Moderato
f
&?
# # #
# # #
21
˙ ˙ ˙ ˙˙ œ œ
ww
œ œ# œ œ˙ ˙ ˙ ˙˙ ˙#
˙̇ ˙ ˙̇ ˙w
˙̇ ˙ ˙̇ ˙ẇ œ œ
˙ ˙ ˙ ˙˙ œ œ
ww
Preludio IV Acto
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
127
Escena 1: sala del Consejo, en el palacio del condestable de Burgos. A la izquierda y
al fondo, el trono; a la derecha, puerta de la habitación del Rey. El Almirante y Don Alvar escuchan el recitado de Ludovico Marliano, médico de la corte, declarando enfermo de gravedad al rey. Un breve arioso de Alvar (Seppi che nuove trame/Ni un instante mi patria debiera abandonar) es seguido de una fanfarria y el recitado de un paje, que convoca a la corte ante el rey. En una agitada sección en Allegro Vivo, sobre figuración de tresillos de corchea en compasillo, los personajes anteriores y el coro de
&?
# # #
# # #
nnnbbbbbbnnnbbbbbb
nnnnnn#
nnnnnn#
26
œ œ# œ œn˙ ˙ ˙ ˙˙ ˙
œœ œœ œœbb œœ œœ!! œœ
˙̇ ˙̇!&
Moderato
"œœnn œœbb œœ œœ œœ!! œœ
˙̇ ˙̇!
˙̇ œœ œœ
ww
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ˙̇ ˙̇?
&?
#
#43
43
31
œœ œœ œœ œœwww
..˙̇ .˙
œ œ œ .œ œ&f
Iº Tempo ˙̇ ˙ œœ œ
.˙
˙̇ ˙ œœ œ
œ œ œ .œ œ
˙̇ ˙ œœ œ
.˙
&
&
#
#c
c
#36
..˙̇ .˙
œ œ œ .œ œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœœ œ œ œ œ œf
œœ œœ œœ œœ œœ œœ...˙̇̇?
˙̇b ˙ ˙̇ ˙
˙ œ œœ œœ œœbb˙̇b œœ Œ˙ ˙ ˙ ˙˙ œn œb
˙̇b ˙ ˙̇ ˙w
&?
#
#
41 ˙̇b ˙ ˙̇ ˙
˙ œ œœ œœ œœbbjœœb ‰ Œ
˙ ˙ ˙ ˙˙ œn œb
˙̇b ˙ ˙̇ ˙w
˙̇ ˙ ˙̇ ˙˙̇̇ ˙ ˙̇̇ ˙
˙̇ ˙ ˙̇ ˙
˙̇̇ ˙ ˙̇̇ ˙
˙̇ ˙ ˙̇ ˙
˙̇̇ ˙ ˙̇̇ ˙
&?
#
#
46 ˙̇ ˙ ˙̇ ˙
˙̇̇ ˙ ˙̇̇ ˙
˙̇̇ ˙ ˙̇̇ ˙
˙̇̇ ˙ ˙̇̇ ˙
˙̇̇ ˙ ˙̇̇ ˙
˙̇̇ ˙ ˙̇̇ ˙Jœœœœ ‰ Œ Ó
jœœœœ ‰ Œ . .. .œœrœœ
$
˙̇ ˙̇$
ww
$
Jœjœ ‰ Œ Ó
2
Emilio Fernández Álvarez
128
partidarios de la reina expresan su desconfianza por las intenciones del rey y prometen mantenerse alerta, “por el bien de nuestra patria, por el trono y el altar”.
Escena 2: La repetición de la fanfarria anuncia la entrada de Felipe, pálido y desfigurado, que en una sección Allegro vivace reprocha a don Alvar su presencia en Burgos, cuando él ordenó su regreso a Italia. Con gallardía, Don Alvar contesta, sobre el tema musical del racconto del I Acto (Yo vi cruzando Italia), que “Alteza no se llama quien desciende a insultar”; el rey ordena desarmarlo.
Escena 3: Sobre una rápida figuración de semicorcheas en 2/4, en Allegro deciso, y en un breve recitado dramático que obliga a la contralto a atacar dos consecutivos La sobreagudos, entra Aldara, y aterrada al comprender el peligro que por su culpa corre Don Alvar, pide a Dios ayuda para socorrer al capitán.
Escena 4: Dúo de soprano y contralto. Fue este otro de los números alabados por la crítica. En El Imparcial, Whatever señaló que “el dúo de tiple y contralto, tan sentido y hermoso, que se echa de menos el poco desarrollo del número. Tan grata es la impresión que produjo”.
En la primera sección de este enfrentamiento entre soprano y contralto, Aldara se arroja a los pies de la reina, pidiendo su ayuda, haciendo uso para ello de su tema de amor con Alvar, sobre la misma figuración de semicorcheas de la escena anterior. Llama la atención lo incisivo de algunas armonías empleadas por Serrano en esta escena (el acorde de dominante con novena menor, por ejemplo), o la presentación del tema en los alternativos modos mayor y menor.
En las dos siguientes secciones, en las que Aldara y la reina descubren su falsa rivalidad, pues en realidad aman a hombres diferentes, destacan un pasaje de carácter lírico de Aldara (Nel vostro core/En vuestros ojos), sobre un simple acompañamiento coral a cuatro voces, presentado tras una sección cromática que modula desde Sibm a la lejana tonalidad de SolM, y una soberbia presentación del tema del “Manto negro” en la respuesta de la reina (E anchio mi diedi/Yo loca por los celos).
Tras una cadencia en Sol, que obliga a la soprano a emitir un Si natural y a la contralto un Sol sobreagudos (aunque Serrano ofrece como alternativas la posibilidad de emitir Sol y Si), y una modulación sin transición a MiM, comienza el cantábile del dúo (E morse entrambe/Qué horrible desventura), una pieza melódica con predominio del canto paralelo en terceras y sextas, de fraseo regular (8+8) y forma ternaria, con la exposición intermedia de la frase principal en DoM.
En un Andante de carácter más lírico, y tras un recitado, Aldara declara abrazar la fe cristiana (Per quel Dio/Por el Dios que en el Calvario). Desarmada ante su súbita conversión, la reina, tras una incisiva modulación cromática de LaM a LabM, declara acoger a Aldara como hermana, en un fragmento de acordes arpegiados y carácter casi místico, con predominio del acorde de séptima menor y quinta disminuida33.
En la última sección del dúo, en la que la reina promete a Aldara su ayuda para salvar a Alvar, Serrano, de un modo un tanto rutinario, utiliza una figuración de semicorcheas sobre compasillo, con una armonía muy simple de tónica-‐dominante, de fraseo regular (repetición simple de una frase de ocho compases dividida en dos semifrases de cuatro), que obliga a la soprano a la emisión de otros dos Si natural sobreagudos.
33 Muy similar, como veremos en su momento, a otro pasaje de la última ópera de Serrano, La maja de rumbo (Acto I, dúo de Candelas y Don Luis).
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
129
Escena 5: Romanza del rey. Tras la salida de la reina y un recitado de Aldara sobre una transformación del cantábile del dúo anterior, ahora presentada con un carácter sombrío, entra el rey, que ha visto a Aldara suplicar a la reina, y le pide explicaciones por su actitud. El enfrentamiento entre ambos, usando para ello varios temas recurrentes (el importante tema cromático, “Rencor y penas”, que cierra el II Acto, el tema principal de Aldara en el II Acto y la frase con la que declaró a la reina su conversión en la escena anterior), termina con el rechazo del rey por parte de Aldara, que ahora comprende el dolor que ambos han causado a Juana.
La romanza en la que el rey expresa su dolor ante este rechazo de Aldara (Adagio. “Ah, se mi fosse dato/Quién pudiera, mi Aldara”), es de forma ternaria: una primera sección en RebM, con una célula de acompañamiento rítmico casi solemne, es seguida, tras un acorde de dominante con quinta disminuida como eje de modulación, por una sección intermedia en MiM; la vuelta de la primera sección comienza en SiM, con modulación de vuelta a RebM. Este fue otro de los números alabados por la crítica. Para El Liberal, sin embargo, la romanza “no ofrece nada de particular”.
La escena termina con un paje que anuncia la llegada de la corte, con el recuerdo en la orquesta de uno de los temas asociados al Rey.
Escena 6: Comienza con un preludio instrumental, Maestoso, una marcha solemne para la entrada de la corte utilizada en la Obertura como sección Molto Maestoso.
Ante la corte, el rey expone su deseo de declarar loca a la reina y hacerse con el trono, sobre una modificación armónica del tema cromático (“Rencor y penas”) que domina el final del II Acto. Esto provoca la disputa entre los partidarios del rey y de la reina, en un largo pasaje en el que destaca una nueva idea de cuatro compases y temperamento solemne, un bajo de carácter contrapuntístico, en Lam, doblado en el coro de partidarios de la reina (“Lo niegan mil voces airadas”), que será imitado luego en DoM (una suerte de consecuente a la tercera superior), doblado por el rey (“Entonces me acusan”). Este tema, que será también utilizado en la siguiente escena, sirve ahora como entramado musical de la disputa34.
34 Existe un pasaje muy similar (si bien este en auténtico contrapunto imitativo), en Gonzalo de Córdoba, y a él nos referiremos oportunamente.,
&?
# # #
# # #c
c
jœœœn ‰ Œ Óœ œ œn œ œ
Allº moderato
!
œn œ œ œ œ œ œ
!
.œ jœ œ œ
Ó Œ œn
œn œ ˙ œn œnp
&?
# # #
# # #
5 œn œn œ œ œn.˙n œ
˙ œ œn
œ œn .œn jœn œ œ˙n
˙n˙̇n
œn œ œn œ˙n ˙˙ ˙n
œ œ ˙n Œ˙̇nn Ó
Emilio Fernández Álvarez
130
Tras advertir que, de no ser proclamado rey en solitario, Don Fernando volverá a reinar en Castilla, Felipe, sobre un nervioso tema en Allegro, dominado por la figuración de tresillos en el bajo, intenta subir al trono y ceñirse la corona.
Escena 7: Inesperadamente entra en escena la reina, acompañada por sus damas. Juana arrebata con decisión la corona a Felipe y, adelantándose a él, sube al trono. Sorpresa general35. La reina impone su autoridad con el tema solemne de cuatro compases, contrapuntístico, presentado al final de la escena anterior, ahora en LabM y acompañado homofónicamente. Inmediatamente volvemos a escucharlo, primero en la voz grave, doblada por el rey y sus partidarios, en RebM, y luego, doblado por la reina y sus partidarios, en LaM:
En una larga escena coral (“Cesad, oh males”; de nuevo, en nuestra opinión, de un
carácter musical más bien rutinario, y que alarga innecesariamente la acción), los partidarios del rey y de la reina expresan sus diferencias y temores en una pieza de forma ternaria (AABA), con una primera frase de carácter regular (8 + 8 compases, con dos añadidos), repetida, que se desarrolla sobre un motivo muy rítmico en la orquesta, de un compás de duración y carácter marcial. Un coro de mujeres presenta el tema contrastante, también de fraseo regular (8+8 compases y 1 añadido) que se repite con una modificación cadencial. Tras la repetición de la primera frase, este largo coro termina con el recuerdo, armónicamente variado (y también con armonía cromática) del final del coro de la primera escena del I Acto, con sus inflamadas consignas de “¡Guerra, Guerra!”.
En un recitado (Prima amante/No juzguéis mal al rey), la reina pide entonces a sus partidarios que disculpen a Felipe y que se esfuercen en mantener la unidad de la patria: “Isabel la Católica, mi madre / la unidad de la patria consiguió. / No tan buenos, tan bravos españoles / rasguen, sin tino, de nuevo, la nación. / ¡Noble idea nos una, patria mía!”. Se trata de un interesante recitado de carácter dramático que hace uso en su inicio del tema de amor del rey y la reina, para luego, con predominio de trémolos de cuerda, llamar patrióticamente a la unidad de la nación.
El rey, sobrepasado por las circunstancias, desiste de sus intenciones y se declara súbdito fiel de la reina, mientras suena en la orquesta un tema presentado ya en el preludio al IV Acto, tema que, por su importancia para el final de la obra, hemos ya denominado “Anuncio de la muerte del rey”.
35 Es de notar que la ópera invierte aquí el orden de los sucesos narrados en el IV Acto de la obra original de Tamayo: en el texto declamado, la inesperada aparición de la reina un instante antes de que Felipe se siente en el trono, ocurre en las primeras escenas de ese acto. Como puede verse, en la ópera, sin duda buscando un mayor efectismo teatral, esta escena cierra el acto.
&?
bbbbb
bbbbb
c
c
nnnnn# # #
nnnnn# # #
.œ jœ œ œ˙ œ œœ œ œ œ œ
.˙ œ
Solenne
ƒœ œ œ œ˙ ˙
œ œ .œ Jœ œ œ˙̇ ˙œ œ œ œ œ œ˙ ˙
œ œ œ œ œœ œ ˙
...˙̇̇ œœœœnnn#œ œ ˙ œb
œœœœ œœœ œœœ œœœ œ
œ œ œ œsempre cres.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
131
Tras los vivas del coro y una nueva sección concertada de los principales personajes
(sobre los temas del “Manto negro” y el de amor de Alvar y Aldara), en una brusca división dominada por trémolos de cuerda, repentinamente desfallecido, Felipe afirma “sentirse morir”. La reina pide auxilio (“Ah, favor, acorrednos”), obligando a una gran exhibición vocal de la soprano, que debe atacar varios saltos de octava, dos Lab y un Sib sobreagudos en apenas una página de música.
Suena el tema del “Anuncio de la muerte del rey”, mientras Felipe, en súbita conversión similar a la de Aldara, declara ahora a la reina, en un oscuro arioso, todo su amor. Sobre el mismo tema musical, el coro expresa brevemente su temor por Juana, si llegase a morir el rey. La orquesta concluye la escena con las vigorosas corcheas de uno de los temas de la reina, al inicio de la cuarta escena del I Acto. Una cadencia picarda cierra en FaM toda la sección, desarrollada desde su inicio en un sombrío Fam.
Cuadro 2. Este segundo cuadro (V Acto en la versión de Fernández Shaw, según los deseos de Serrano), comprende un breve Preludio y dos escenas. El Preludio, de tonalidad inestable y carácter luctuoso, se basa en el desarrollo secuencial del motivo inicial del tema del “Anuncio de la muerte del rey”.
Escena 1ª: salón en el Palacio Real. A la derecha, la cámara del rey moribundo. Desde el fondo del Oratorio llegará, a lo largo de la mayor parte de la escena, la plegaria de un coro interno, implorando la gracia divina para la salvación del Rey, sobre el texto “Ave María. Domini salvum fac regem nostrum Philipus” (Señor, salva a nuestro rey Felipe). Al alzarse el telón, la reina aparece orando y su canto, rogando por la vida del rey, se integra con el canto del coro, en un severo estilo religioso dominado por el modo menor, el canto homofónico, el movimiento melódico conjunto y la cadencia plagal.
Don Alvar, el Almirante, Doña Elvira y el médico Marliano comentan sottovoce, siempre sobre la plegaria del coro interno, la gravedad de la enfermedad del rey y la
?
?
?
b
b
b
44
44
44
Baritone Ó ‰ Jœ Jœ JœYo de la
˙ ˙ ˙ ˙
˙̇ œœ œœ
Allº moderato œ œ Jœ Jœ Jœ Jœrei na soy el pri mer
œ œ .˙ .˙
˙̇ œœ œ œ œ
.Jœ Rœ ˙ Œsúb di to.
˙ ˙ ˙# ˙
œ œ œ œ œ œ œ
Œ Jœ Jœ œ œAl be sar la
˙ ˙ ˙ ˙
.˙ œ
.œ Jœ .œ Jœma no de mies
˙ ˙ ˙ ˙
˙̇ œœ œœ?
?
?
b
b
b
Bar.
6 œ œ ‰ Jœ Jœ Jœpo sa quie ro deEs
6 œ œ .˙ .˙
˙̇ œœ œ œ œ
œ œ Jœ ‰ Œpa ñael bien.
˙ ˙ ˙# ˙
œ œ œ œ œ œ
Ó œ Jœ JœVi va la
˙ ˙ ˙ ˙
˙ ˙ ˙ ˙
œ œ .œ Jœrei na, vi
˙ ˙ ˙ ˙
˙ ˙ ˙ ˙
œ# Œ Óva
˙# ˙ ˙ ˙
˙ ˙# ˙ ˙
Emilio Fernández Álvarez
132
calumnia de sus partidarios, que acusan a la reina de ser la causante de su muerte. Al oír la acusación, Juana declara una vez más su amor por Felipe, y su deseo de morir con él, en un brevísimo pero intenso arioso (Allegro) sobre trémolos de la cuerda: el canto de Juana acalla durante unos instantes la plegaria latina procedente del Oratorio.
Escena última. Fue esta, sin duda, la escena de la obra para el público y la crítica.
Peña y Goñi, en La Correspondencia observó: “En el último acto, la Sra. Arkel hizo de la escena en que termina la ópera una creación admirable que conmovió y entusiasmó al público. La gran artista fue llamada a escena cinco veces entre bravos y aplausos entusiastas, saliendo acompañada de los maestros Serrano y Mancinelli y siendo obsequiada con un precioso canastillo de flores”. La Iberia—sin firma—destacaba entre las escenas de la obra, “por su fuerza descriptiva, interés y colorido: todo el cuadro séptimo—la muerte del rey—. En este último cuadro es donde el Sr. Serrano da, a nuestro juicio, sus mejores pruebas de que siente y comprende la música escénica, el efecto teatral de buena ley y la expresión de los sentimientos humanos”. La Iberia se extendía en el aplauso a esta escena, en la que “se reconoce el talento de un maestro del porvenir”. También Esperanza y Sola, en La Ilustración, juzgaba este cuadro con que termina la ópera como “el más pensado y el más dramático, musicalmente considerado, de toda la partitura”.
Seguido de los grandes prelados del reino, entra el rey al comienzo de la escena, en una poltrona, a tiempo de escuchar las últimas palabras de la reina en la escena anterior. En súbita conversión, Felipe declara que es ella la que debe vivir, mientras el cielo debe castigar su propia maldad: su canto sombrío es acompañado en su inicio por un ostinato del bajo, seguido después por un pasaje lírico (Oh, la vita di lei/Ah, la vida es sueño, es delirio), basado en uno de sus temas más característicos, el utilizado en la
&
&?
bbbb
bbbb
bbbb
c
c
c
Soprano œ œ œYoqueenmia
Ó .
Ó .
Allegro
œ# œ Jœn Jœn Jœ Jœmor renun cia riaal
˙˙nn ˙# ˙˙ ˙œœnn œœ ˙̇
œn œ Jœ Jœ# Jœn Jœcie lopor sen tirtan
˙̇n# ˙n ˙̇ ˙œœnn œœ ˙̇
Jœn Jœ Jœ Jœ# .œ# Jœnsoloel e co de su
˙̇nn ˙n ˙˙n ˙#œœnn œœ ˙̇
.œn ‰Œ œ#voz. Se
˙̇n# ˙n ˙̇ ˙œœnn œœ ˙̇
&
&?
bbbb
bbbb
bbbb
nnnbnnnb
nnnb
Sop.
5 .œn Jœ Jœ# Jœ.JœnU Rœ
ñor, sos tén el al ma
5
.˙n .˙.˙n œœnn .œ œ
.˙ œœU
œ œ Jœ Jœ Jœn Jœmì a, o si su
˙̇ ˙ ˙̇ ˙
˙ ˙ ˙ ˙
Jœn œ Jœ Jœn œ Jœcum be que mue ra
˙̇n ˙ ˙̇n ˙
˙ ˙ ˙ ˙
œ Œ Óyo.
jœœœ ‰ Œ Ó
œ œ œ Œ
&
&?
bbbb
bbbb
bbbb
c
c
c
Soprano œ œ œYoqueenmia
Ó .
Ó .
Allegro
œ# œ Jœn Jœn Jœ Jœmor renun cia riaal
˙˙nn ˙# ˙˙ ˙œœnn œœ ˙̇
œn œ Jœ Jœ# Jœn Jœcie lopor sen tirtan
˙̇n# ˙n ˙̇ ˙œœnn œœ ˙̇
Jœn Jœ Jœ Jœ# .œ# Jœnsoloel e co de su
˙̇nn ˙n ˙˙n ˙#œœnn œœ ˙̇
.œn ‰Œ œ#voz. Se
˙̇n# ˙n ˙̇ ˙œœnn œœ ˙̇
&
&?
bbbb
bbbb
bbbb
nnnbnnnb
nnnb
Sop.
5 .œn Jœ Jœ# Jœ.JœnU Rœ
ñor, sos tén el al ma
5
.˙n .˙.˙n œœnn .œ œ
.˙ œœU
œ œ Jœ Jœ Jœn Jœmì a, o si su
˙̇ ˙ ˙̇ ˙
˙ ˙ ˙ ˙
Jœn œ Jœ Jœn œ Jœcum be que mue ra
˙̇n ˙ ˙̇n ˙
˙ ˙ ˙ ˙
œ Œ Óyo.
jœœœ ‰ Œ Ó
œ œ œ Œ
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
133
cuarta escena del I Acto para engañar a la reina. En contraste, su canto es ahora de desengaño ante el breve sueño de la vida. Tras una característica modulación mediante un acorde de sexta aumentada, Felipe, ante la inminencia de la muerte, ve con claridad el valor del amor de Juana, y lo expresa con un desolado nuevo tema, en 6/8, en el que se alternan los acordes de ReM y Dom, en una sucesión modal de claro sabor hispano.
En un breve concertante, cada personaje declara ahora sus sentimientos particulares ante la trágica situación. Un pasaje cromático modulante desemboca en una nueva sección en la que el coro interno reinicia su plegaria, Domine Salvum, esta vez en modo mayor: el rey lucha con la muerte, implorando el perdón de Juana.
Cesa el coro interno. La reina, creyendo ver el fantasma de la muerte, grita desesperada, intentando apartarlo del cuerpo de Felipe, en una nueva división musical (Allegro vivo, en 6/8), de armonía cromática, con protagonismo de un acorde de séptima de sensible en segunda inversión. Es este, de nuevo, un difícil pasaje para la soprano, que ha de vérselas con grandes saltos de tesitura, entre ellos décimas apoyadas en octavas previas y una novena menor. El rey expira mientras la orquesta, sobre trémolos de cuerda, hace sonar el tema de amor del Rey y la Reina del I Acto, tras una modulación cromática precedida por un enlace insistente de II-‐V. Los cortesanos intentan volver a Juana a la cordura, invocando a sus hijos y a la patria, pero ella, alzándose de pronto, rechaza tan débiles razones y suplica su propia muerte, agobiada por el dolor. Lo hace en un intenso arioso, que exige tres Las y un Do sobreagudos obligados36.
Desde el Oratorio regresa el Domine Salvum, en el original Fam, y luego, repetido una vez más, en FaM. Sobre ese canto sagrado, la reina declara: “No murió. Duerme el amor mío, lo quieren despertar. Sueña. Callad, callad, callad. Mañana con la aurora, el rey despertará”.
La obra termina con un breve postludio instrumental, en FaM, citando el breve pero intenso tema que cerraba el III Acto.
3. Análisis de la obra
3.1 El libreto y su autor
Es difícil imaginar un abanico de pulsiones románticas más irresistibles para el imaginario colectivo de la época que la historia de Doña Juana de Castilla: la locura de una joven reina renacentista, a consecuencia no de una enfermedad, sino del desamor y los celos, la muerte del amado en plena juventud y el morboso añadido de un cadáver insepulto recorriendo los campos de Castilla…
Con todo, estas pulsiones no bastan para explicar el éxito clamoroso que el tema obtuvo en la cultura española de la época, el interés mostrado por escritores, pintores y músicos, que elevaron la historia de la reina loca a ejemplo significativo de aquel ideal tan querido del romanticismo, la conjunción de las artes, entendido aquí como afinidad electiva, como campo de reflexión común a todas las artes.
Sin ninguna duda, esa afinidad electiva remite a una raíz común de carácter ideológico: el proceso nacionalizador, o de construcción de una identidad nacional
36 Es inevitable aquí señalar la analogía con un raudal de escenas similares en la tradición operística. La más cercana, el último cuadro del IV Acto de Los amantes de Teruel, de Bretón, que se desarrolla en el interior de una iglesia, con un órgano, canto gregoriano y una marcha fúnebre, y la protagonista arrojándose sobre el cadáver de su amado.
Emilio Fernández Álvarez
134
basada en los presupuestos liberales de soberanía nacional y derechos individuales. En efecto, frente a los presupuestos tradicionales que basaban la identidad colectiva en la alianza entre el trono y el altar, entre la tradición y la religión, fue la segunda mitad del XIX una época en la que, según el historiador José Álvarez Junco, y al servicio de los ideales patrióticos liberales, “la obsesión nacional dominaba las artes y las letras. Y no quedaban completamente inmunes las ciencias”37.
En este proceso, las élites intelectuales y artísticas crearon los mitos fundamentales de la cultura nacional. El origen del mito de la reina loca, por ejemplo, debe buscarse en uno de los textos clave de ese proceso nacionalizador de cuño liberal, la Historia de España de Modesto Lafuente, publicada entre 1850 y 1867, que recoge a su vez un texto de Pedro Mártir de Anglería sobre Juana de Castilla.
Fue la década de 1850, ya se ha mencionado, la de la asunción operística del melodrama histórico, entendido como re-‐construcción de la historia y la identidad colectiva en torno al concepto liberal de patria española. Siempre al servicio de este proceso nacionalizador, y a semejanza del uso ideológico que de la ópera había hecho la Francia del “rey burgués” Luis Felipe (1830-‐1848), el melodrama histórico era también un medio de glorificación indirecto del soberano y de la monarquía. No es circunstancial que Arrieta cambiase el título de su fundamental La conquista di Granata (1850) por el de Isabella la Católica para su presentación en el Teatro Real en 1855; en palabras de la doctora Mª Encina Cortizo, “todo esto agradaba sobremanera a otra reina Isabel, que ocupaba la corona de España a mediados del XIX, tras una dramática guerra civil, y necesitaba asentar y consolidar su figura y su reinado, y vertebrar un país que requería un amplio programa de reformas para resurgir de sus cenizas una vez pacificadas las contiendas carlistas”38.
Como no podía ser de otro modo, a la tarea de construcción de esa identidad colectiva nacional, o de ese nuevo patriotismo liberal, se pusieron también manifestaciones artísticas como la literatura y la pintura, además de la música.
En la literatura, este proceso fue más eficaz en la novela histórica (a partir de 1830) y el teatro (1834-‐35, con el Duque de Rivas y Larra) que en la poesía, culminando esa construcción romántica del pasado en términos “españoles” con Zorrilla. Tamayo y Baus trató el tema en su drama Locura de amor, en 1855, y a esta obra maestra de la literatura española de la época, base de la ópera de Serrano, dedicaremos más adelante el espacio que merece.
La pintura de carácter histórico inicia su ciclo en 1856, con una función pedagógico-‐política muy similar a la asumida por el art-‐pompier francés, de exaltación de una tradición que refuerza los modelos patriótico-‐liberales, retratando episodios históricos que tendían a la desvalorización de la monarquía absoluta. En este sentido, el cuadro Doña Juana la Loca, de Francisco Pradilla, ocupa un lugar de privilegio, a la vez culminación de la pintura histórica española del XIX e inicio de su decadencia. Pradilla obtuvo con este lienzo un éxito sin precedentes en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1878, éxito confirmado después en París y en Viena. Y no deja de ser curioso constatar que el pintor mantuvo hasta el final de su vida la obsesión por el tema: en 1878 pintó un réplica del cuadro, que hoy se encuentra en el museo de Buenos Aires, y en 1906 volvió a él con un nuevo lienzo titulado La Reina doña Juana recluida en Tordesillas con su hija la Infanta Doña Catalina, si bien ninguno de sus cuadros
37 José Álvarez Junco: Mater dolorosa. Madrid, Taurus, p. 271. 38 Mª Encina Cortizo: “Alhambrismo operístico…”, p. 618.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
135
posteriores logró el reconocimiento y la valoración popular conseguida con el original de 1878.
Pero no fue Pradilla el único pintor de Juana de Castilla. También lo fueron, desde
1858, Gabriel Maureta, Carlos Giner, Ibo de la Cortina, Juan Martínez, Rodríguez Losada y otros. De entre todos ellos, destaca Lorenzo Vallés (1831-‐1910), con la Demencia de Doña Juana de Castilla, cuadro presentado en la Exposición Nacional de 1867, que representa a Don Felipe muerto, tendido en la cama, mientras su esposa pide silencio a los presentes para que no lo despierten39.
No puede negarse, por otra parte, que los valores estéticos del mito de Doña Juana
son suficientes para explicar el éxito y la pervivencia del tema incluso más allá del ciclo cultural romántico. Así lo prueban la elegía juvenil que Federico García Lorca dedicó a la reina loca en 1918, y las películas que sobre el tema rodaron Juan de Orduña en 1948 (Locura de amor, protagonizada por Aurora Bautista, Fernando Rey y Sara 39 José Enrique García Melero: “Lugar de encuentros de tópicos románticos: Doña Juana la loca de Pradilla”, en Espacio, Tiempo y Forma, serie VII, Historia del Arte, t. 12, 1999, pp. 317-‐342.
Emilio Fernández Álvarez
136
Montiel) o, más recientemente, Vicente Aranda (Juana la loca, 2001, protagonizada por Pilar López de Ayala).
Pero en nuestra opinión, son los lienzos de Pradilla y la ópera de Serrano los que culminan, en 1878 y 1890 respectivamente, esa afinidad electiva a la que antes nos referíamos, y nos llevan a concluir que la fuerza de este tema histórico en la España de la época, la resonancia de sus valores éticos y estéticos, debe ponerse en relación con un ideal político concreto: el de la restauración de la monarquía borbónica, tras un período de inestabilidad republicana, al servicio de la idea de España como ente nacional de base ideológica liberal.
Pero dejemos en este punto la indagación sobre la ideología subyacente, para centrarnos ya en la obra literaria que dio origen a la ópera de Serrano. Locura de amor, obra en prosa de Manuel Tamayo y Baus (1829-‐1898), fue estrenada el 12 de enero de 1855, al inicio del período teatral posromántico. Este período, que ocupará la segunda mitad el siglo, se caracteriza por un acercamiento al realismo, intentando sustituir el verso por la prosa y el lenguaje altisonante propio del romanticismo por otro de corte más natural. Ha de señalarse, no obstante, que la evolución hacia el período posromántico en España fue especialmente lenta y problemática, pues, según Rubio Jiménez, “prácticamente durante media centuria dominó una mixtura entre el drama romántico degradado y el drama realista”40.
En efecto, Tamayo fue, junto a Adelardo López de Ayala, figura señera de la “alta comedia”, la principal forma de drama realista de la segunda mitad del siglo, adscrito temáticamente a la alta burguesía, “intentando un nuevo realismo que reflejara críticamente el estado de la sociedad contemporánea”41. Pero en convivencia con la “alta comedia” siguieron cultivándose los dramas históricos, y Tamayo forma parte del grupo de autores que a mediados de siglo imprimieron en el género un alcance moral y sentimental. Entre esos dramas de carácter histórico, el único que hoy conserva cierto interés es Locura de amor, escrita por Tamayo, entonces funcionario del Ministerio de la Gobernación, en el productivo período de cesantía en que se encontró después del triunfo liberal que siguió a la “vicalvarada” de 1854.
Del incontestable éxito de la obra dan fe sus traducciones al portugués, al francés, al inglés, al italiano y al alemán. Circunscrita hoy su vigencia al ámbito académico, los historiadores de la literatura elogian la buena construcción de la trama y el efectismo logrado en la caracterización psicológica de Doña Juana, con sus transiciones bruscas de carácter y emociones, que centran el interés en el predominio del sentimiento individual sobre la moraleja. Es esta indagación en lo psicológico y en la humanidad de los personajes lo que separa la obra del romanticismo—siempre dominado por el simbolismo y la fuerza del destino, con su dimensión profunda de duda cósmica—y la acerca a los mejores ejemplos literarios de la “alta comedia”: ya no es la perspectiva histórica en sí misma lo que se pretende, sino que interesa mucho más dibujar el carácter de los personajes, acercándolos de este modo al espectador que presencia el desarrollo de la obra.
Subordinar las preocupaciones moralistas a “la pintura de una auténtica emoción humana”42, por otra parte, no es la menor de las virtudes de esta obra, si tenemos en
40 Jesús Rubio Jiménez: “El teatro en el siglo XIX (1845-‐1900)”. En Historia del teatro en España, II. Madrid, Taurus, 1988; p. 638. 41 Francisco Ruiz Ramón: Historia del teatro Español. Madrid, Alianza Editorial, 1967; pp. 402-‐403. 42 D. L. Shaw: Historia de la literatura española. El siglo XIX. Barcelona, Ariel, 1978.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
137
cuenta que Tamayo, un autor que formó parte en su juventud del grupo carlista de los Nocedal, hizo brillar en sus últimas obras el tradicionalismo más reaccionario, la “nostalgia de la edad heroica, exaltación del altar y el trono, condena del dinero, prédica del orden y la moral social, xenofobia, etc.”43.
Según Alfonso M. Escudero, las ideas básicas que Tamayo se propuso exaltar en Locura de amor fueron “la rectitud, el amor a la familia y a esa otra familia mayor que es la patria, la justicia, el honor, la sinceridad, el valor para sostener las ideas buenas, la generosidad”44. Esto no excluye completamente alguno de los rasgos descritos anteriormente, como la xenofobia, presente en el dibujo del carácter de la mora Aldara45, o la recurrencia al recurso del deus ex machina, mediante un súbito trastorno del carácter o las creencias, para llegar al final moral deseado. Podemos ver ejemplos de esto último en la inopinada conversión religiosa de Aldara, o en el brusco cambio del rey, que enfrentado a una muerte inminente, pide perdón a Juana y le declara su amor. Siempre en Tamayo, en fin, y según Pedraza y Rodríguez, “el conflicto se desarrolla porque hay algunos privilegiados que faltan a sus obligaciones; pero el poeta parece añorar el viejo sistema de privilegios”46.
Establecidas, siquiera someramente, las características principales de la obra de Tamayo, podemos ahora ocuparnos del libreto de la ópera de Serrano. Como ha quedado ya señalado, Giovanna la Pazza es un ejemplo de melodrama romántico de carácter histórico, al servicio del proceso nacionalizador. Con característico desdén, tomado de Pedrell, Adolfo Salazar señaló en su día cómo “la Gran Opera meyerbeeriana, con sus argumentos históricos o seudo-‐históricos, parangón del cuadro de historia”, era la "suma ciencia del arte que iban a aprender en Roma nuestros pensionados” 47.
El objetivo de Salazar al escribir estas líneas no era otro que poner en solfa a Bretón, tomando como ejemplos Guzmán el Bueno y en especial Los amantes de Teruel, ópera estrenada en febrero de 1889, un año antes que Giovanna la Pazza. Pero, ¿era realmente el melodrama de carácter histórico un género operístico superado en 1890?
Inútil sería acumular aquí título tras título para probar que, pese a las palabras de Salazar, y a pesar de la tendencia al realismo introducido en la ópera en décadas anteriores por autores como Verdi o Bizet, el drama histórico seguía siendo, para el público de la época, un género plenamente vigente. Ciertamente, el drama histórico tuvo su época de mayor esplendor en la etapa romántica, un periodo histórico marcado por el surgimiento de los estados modernos y por la reinterpretación de la historia en términos nacionales. Como ya se ha mencionado, en la literatura española, el género fue ampliamente cultivado, sobre todo, en la década “romántica” de 1835 a
43 Pedraza Jiménez y Rodríguez Cáceres: Manual de literatura española. VII. Época del realismo. Tafalla (Navarra), Cénlit Ediciones, 1983. 44 Alfonso M. Escudero: prólogo a Manuel Tamayo y Baus: La locura de amor y Un drama nuevo. Madrid, Espasa Calpe, Colección Austral, 1965. 45 No era esta una característica exclusiva de Tamayo. Espronceda, por ejemplo, en su novela Sancho Saldaña, encarna la maldad en Zoraida, personaje de raza judía y religión musulmana, que contrasta con el grupo de musas románticas formado por Elvira y Leonor. El origen de Zoraida, como la Aldara de Locura de amor, la convierte en un personaje exótico, movido por impulsos diferentes al de las mujeres cristianas. 46 Pedraza Jiménez y Rodríguez Cáceres: Manual de literatura española. VII. Época del realismo. Tafalla (Navarra), Cénlit Ediciones, 1983. 47 Adolfo Salazar: La música contemporánea…, p. 90.
Emilio Fernández Álvarez
138
184548. Pero el género, y de ello la Locura de amor es buen ejemplo, tuvo en la segunda mitad del siglo una segunda vida, vinculada a la consolidación del incipiente patriotismo de cuño liberal, con la Edad Media y la llegada de los Habsburgo como ejes de interés fundamentales. Y en particular, a partir de 1875, adquiere un auge inesperado, debido principalmente al multitudinario éxito que obtienen algunas obras de Echegaray, ambientadas en tiempos pretéritos. A las obras de Echegaray nos referiremos en un próximo capítulo; baste, por el momento, señalar que a pesar de las indudables muestras de agotamiento (sobre todo en el teatro declamado: véanse, por ejemplo, las críticas de El Imparcial y La Iberia en el estreno, en diciembre de 1888, de Pedro el bastardo, de Juan Antonio Cavestany y José Velarde), el género histórico continuará llevando obras a nuestros escenarios hasta una fecha tan tardía como 1900.
Aunque un tanto más rezagado, lo mismo podría decirse del cuadro de historia, que se convirtió en un género central de la pintura española a partir de 1856, año de la primera Exposición Nacional convocada por la Real Academia de San Fernando. Adoptando un punto de vista mucho más ponderado que el de Salazar, Julio Gómez, refiriéndose a los pintores pensionados en la Academia de Roma, explica que “el gran cuadro de historia es un equivalente de la ópera romántica y para sobresalir en ambos géneros es preciso poseer amplia cultura y poderosa técnica. Con la diferencia de que la cualidad teatral que se atribuye a la pintura en sentido peyorativo no puede atribuirse lo mismo a la ópera, en donde la teatralidad es casi consustancial”49. Las similitudes entre la pintura y la ópera histórica pueden extenderse a muchos otros terrenos, incluyendo el respeto absoluto a las convenciones positivistas, que exigían a ambos la representación fiel de todos los detalles históricos en las obras representadas, bajo pena de escándalo por parte de la crítica. Y conviene recordar que el ciclo de la pintura histórica, sin que esto signifique su desaparición, no pierde su fuerza hasta 1892, en favor de una sensibilidad más centrada en asuntos de carácter social.
Pues bien, aún dejando a un lado todos estos hechos, y regresando a la discusión sobre la vigencia del melodrama histórico en la ópera, lo que Salazar no dice es que su maestro Pedrell, por muy poderosas que fueran sus innovaciones estéticas a partir de 1891, no hizo otra cosa que componer él mismo óperas históricas, o que también en los países centrales de la ópera europea, a punto de asistir a la irrupción del verismo, era el melodrama histórico un género operístico todavía bien vigente. Sirva como mero recordatorio la carta de Puccini al editor Ricordi, el 7 de mayo de 1889, solicitando la compra de los derechos de Tosca: veía así la posibilidad de alejarse de “la gran ópera”, tan lejana de su sensibilidad, pero, al mismo tiempo, y según sus propias palabras, tan en boga por aquellos días50. Y tanto: los derechos de Tosca fueron concedidos a Alberto Franchetti (1860-‐1942), compañero de estudios de Puccini en Lucca, autor de melodramas históricos como Asrael (1883) y Cristoforo Colombo (1892), y ese mismo año Puccini había estrenado Edgar, obra no muy alejada de esa misma sensibilidad.
48 Como reflejo, el drama histórico se cultivará también con gran profusión en la zarzuela isabelina, dando como resultado el subgénero más abundante, la zarzuela de carácter seudohistórico. 49 Julio Gómez: Los problemas…, p. 224. 50 Peter Southwell-‐Sander: Puccini. Barcelona, Ma non troppo (Robin Book), 2002.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
139
En otras palabras, lo que Salazar desdeña en Bretón (y por extensión en Serrano), no es la insistencia en un género pasado de moda, sino la estética al servicio de ese género, una estética opuesta en muchos sentidos a la de Pedrell. El matiz es importante para los fines de este trabajo, y por ello, a las diferencias entre ambas estéticas nos referiremos con más profundidad en su momento.
Mientras tanto, y aunque Serrano no mencione directamente el hecho en sus Memorias, aclaremos que con Giovanna la Pazza tuvo ocasión nuestro compositor de poner en práctica un lujo que no había podido disfrutar con Mitrídates: trabajar, en beneficio de la obra, en colaboración con su propio libretista51. Porque en efecto, fue el propio Serrano el que, probablemente escarmentado por su experiencia anterior, y ante la falta de libretos a su gusto, puso manos a la obra convirtiéndose él mismo en su propio libretista, solicitando más tarde de Palermi la traducción al italiano de su adaptación del texto de Tamayo.
No se conservan ejemplares impresos del libreto de Giovanna la Pazza, ni en italiano ni en castellano. Presumiblemente, un borrador de la obra, conservado en la Fundación March, fechado entre 1884 y 1889, utiliza el texto italiano de Palermi52. La reducción para canto y piano editada en Milán por Nagas sólo incluye la versión italiana del texto, posiblemente la escrita por el ya mencionado Domenico Crisafulli, al que Serrano pagó en Roma para que ajustara prosódicamente la defectuosa primera traducción de Palermi53.
51 Víctor Sánchez recuerda que en 1875 Bretón, al igual que Serrano con Mitrídates, tuvo que componer la música de Guzmán el bueno sobre un libreto previamente escrito, una práctica totalmente en desuso ya en ese momento (Bretón…, p. 47). 52 Fundación March, signatura M-‐402-‐A, fechado en Roma, 21-‐X-‐1889. Todo el borrador (un autógrafo encuadernado) está escrito en italiano. El final del Acto I está fechado en “San Ildefonso, 18 de agosto de 1884”; el II Acto en Madrid, 9 de enero de 1889; el III no está firmado; al final del IV se lee: “Roma, 28 de septiembre de 1889, y al final del V Acto: Roma, 21 de octubre de 1889. Curiosamente, el título de la primera página es Pazza d’amore. 53 Sin embargo, un resumen en castellano del libreto, publicado en Madrid por la Administración de la Lira en 1890, y conservado en la Fundación March, traduce de vuelta, literalmente, el texto italiano de Nagas, señalando en su portada “Letra de Palermi”.
Portada del libreto
Emilio Fernández Álvarez
140
Afortunadamente, José Subirá recibió de su maestro los autógrafos de dos versiones castellanas del libreto: el original, escrito por el propio compositor, y otro realizado, muchos años después, por Carlos Fernández Shaw54. Guillermo Fernández Shaw, hijo de Carlos (él mismo importante libretista), relata en uno de sus libros cómo entre 1908 y 1911 Serrano puso su finca de Cercedilla a disposición de su padre, aquejado de “neurastenia”, y cómo él, Guillermo, con quince años, lo acompañaba a un rincón entre los pinos en el que el poeta trabajaba en La maja de rumbo, la última ópera de Serrano. Según Guillermo, Serrano y su padre hablaban en ocasiones de “la traducción, por ejemplo, al castellano de la ópera Giovanna la Pazza, estrenada en su juventud por Serrano en el Real. Y Fernández Shaw dedicó todo un verano a verter a nuestro idioma, verso por verso y palabra por palabra, el texto íntegro de Doña Juana la loca. En realidad—luego que los he conocido me he dado cuenta—¡era un monstruo de cuatro actos!”55.
Además de los dos autógrafos en castellano ya mencionados, Subirá poseía un ejemplar de la edición Nagas en la que, escrita junto el texto italiano, aparece una versión castellana, manuscrita en tinta roja56. Nuestra investigación ha comprobado que ese ejemplar, conservado actualmente en la RABASF madrileña, reproduce la traducción de Carlos Fernández Shaw, cuyo autógrafo se encuentra custodiado actualmente en el Legado Subirá de la Biblioteca de Catalunya, en Barcelona. Ambos textos son esencialmente iguales, si bien en el texto manuscrito en rojo en el ejemplar de Nagas se observa un cuidadoso trabajo de ajuste del texto, cambiando la figuración del ritmo musical siempre que resulta necesario y precisando la intervención de cada personaje en los dúos, concertantes, etc. Más interesante aún, esta adaptación demuestra una clara voluntad de ajuste a la prosodia que falta completamente en la versión castellana de Mitrídates. Todo ello nos lleva a suponer que esta adaptación fue realizada por el propio Serrano, o por alguien que trabajó bajo su estrecha supervisión.
El análisis del texto de Fernández Shaw, que por lo visto hasta aquí debemos considerar como el más cercano a las intenciones del compositor, revela por sí mismo muchas de las características musicales de la obra de Serrano. En primer lugar, se trata de una versión en verso medido del original en prosa de Tamayo, una condición considerada por el compositor, como más adelante veremos, como sine qua non a la hora de poner en música cualquier texto. La trama de la ópera sigue con bastante fidelidad las peripecias de la obra teatral (en nuestra descripción de la partitura hemos apuntado las principales similitudes y diferencias entre ambas), pero esto, como ya señaló la crítica de la época, lejos de ser una virtud, más bien oscurece la acción y tiende a limitar las ocasiones musicales por exceso de complejidad de la trama57.
54 En su libro Variadas versiones de libretos operísticos, capítulo “Óperas del maestro Emilio Serrano” (Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1973), señala Subirá que “guarda mi biblioteca particular los autógrafos de los dos libretos que se habían escrito con vistas a la composición musical (en castellano), pues con ellos me obsequió el maestro Serrano; uno había sido escrito por el compositor y otro posterior, por su gran amigo Carlos Fernández Shaw”. 55 Guillermo Fernández Shaw: Famosos compositores españoles. Barcelona, ediciones G.P., s.f. 56 En Las cinco óperas del maestro Emilio Serrano, José Subirá pone en boca de su maestro las siguientes palabras: “La partitura de canto y piano quedó estampada en Milán por N. Dagas, con letra italiana, y a mi discípulo Subirá le regalé un ejemplar de la misma donde aparece manuscrito el texto castellano en tinta roja”. 57 Era este un defecto común a los grandes dramas históricos, incluyendo a los mejores, como Ernani o Don Carlo, de Verdi, obra con la que Giovanna la Pazza guarda varias analogías: sus cinco actos fueron juzgados en su estreno en el Real, en fecha tan tardía como 1912 (la obra se estrenó en 1867), como “de una pesadez abrumadora por lo extenso, proporcionando pocos momentos de lucimiento al compositor” (El País, 21-‐II-‐1912).
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
141
En efecto, hay varios momentos de confusión argumental, en especial en los Actos II y sobre todo en el III, a pesar de un racconto de Aldara. En particular, dos escenas de gran vigor dramático en la obra de Tamayo, aquélla en la que la reina hace escribir a sus damas para reconocer la letra de la traidora, y aquélla otra en la que la reina desafía a Aldara arrojando una espada a sus pies, quedan singularmente desdibujadas.
La versión operística mantiene también, alojada en lo más íntimo de su estructura, la ideología de cuño nacionalizador—liberal a la que en páginas anteriores nos referíamos. Partiendo, como la Elizabeth de Roberto Devereux, de Donizetti, del conflicto de la reina Juana entre sus obligaciones como gobernante y su vulnerabilidad como mujer, el libreto sostiene ideas austracistas58 (II Acto, p. 172: el rey Felipe es traidor al “trono, a la reina y al pueblo español”) sobre un fondo general de carácter nacionalista: todo el primer cuadro del III Acto es un canto a la nueva identidad española basada en los ideales patrióticos liberales, canto que por cierto no se toma del original de Tamayo, sino que se construye ex profeso. Junto al nacionalismo, y en ese equilibrio inestable tan propio de una época obligada a encontrar la síntesis entre tradicionalismo y liberalismo, encontramos también las huellas de esa España anti liberal, la España del Trono y el Altar que hasta la Restauración se resistió a aceptar la nueva identidad patriótico-‐nacional (p. 247 los Prelados cantan: “Ampara, oh Dios, a nuestros reyes, a nuestra patria y a su santa iglesia. Ampara oh Dios a nuestros reyes, nuestra patria, nuestro Altar”; y en la p. 337, el coro de nobles: “En peligro tan supremo / vigilar al Rey debemos / por el bien de nuestra patria / por el trono y el Altar”).
Desde el punto de vista del estilo literario, Fernández Shaw utiliza una gran variedad de estrofas, pero la calidad literaria está muy lejos de la obra original: la corrección técnica está siempre al servicio de un lirismo plano, que casi nunca consigue elevase por encima de un tono de medianía, gris, en la expresión verbal. Estructuralmente, el texto destaca en la intención de servir, en una proporción mucho mayor que en Mitrídates, a la continuidad dramática: los diálogos, especialmente abundantes entre parejas de personajes, están bien trabados, y construidos con una deliberada reducción al mínimo en la repetición de versos o estrofas. Esto no excluye la aparición, a intervalos más o menos regulares, de tiradas aptas para la puesta en música de pasajes musicales que, sin que puedan llegar a ser clasificados como cerrados, sí son claramente individualizables.
La crítica de la época se mostró dividida en torno a las virtudes del libreto. Algunos, como E.G. de B. en La Época, defendían la elección del tema, observando que:
las grandes pasiones, que pueden pasar ignoradas cuando las abrigan los humildes y los pequeños, parecen mayores y más dramáticas en los poderosos. Por eso el maestro Serrano ha acertado al elegir el asunto de su ópera, si bien no ha sacado de él todo el partido que podía sacarse. Verdad que puede servirle de consuelo el recordar que no estuvieron más afortunados Scribe y Clapisson en su Jeanne la folle, representada en 1848 en el teatro de la Ópera de París (llamado entonces de la Nation), y en la cual, cantando la parte de Doña Juana, obtuvo una diva de aquellos tiempos, mademoiselle Masson, tantos aplausos como en nuestro Regio Coliseo ha alcanzado, en análogo papel, la hermosa Sra. Arkel59. Whatever, en El Imparcial, consideraba con cierto tinte de humor negro que:
58 Entendemos por austracismo la tendencia de la historiografía liberal a considerar la llegada de los Habsburgo, tras la muerte de Isabel y Fernando, como el momento en que el destino de España se había desviado de su curso natural, al asentarse en el trono unos reyes extranjeros que, “desconociendo la tradición española y actuando por intereses dinásticos más que nacionales, implantaron el absolutismo” (Álvarez Junco: Mater dolorosa, pp. 220-‐221). 59 La Época, sábado, 22-‐III-‐1890. Firmado por E.G. de B.
Emilio Fernández Álvarez
142
la elección de este argumento no ha podido ser más acertada… Debió quizás el arreglador del libreto al desarrollar el asunto dar mayor vida a algunas escenas y omitir otras de manifiesta languidez para el efecto escénico y musical; pero no puede dudarse que el argumento de la obra interesa. No hemos de recordarlo, porque lo dimos a conocer hace dos días. Así y todo, aún había entre el público quienes no comprendían la ópera Doña Juana la Loca sin ver aparecer en la escena el episodio de la fúnebre comitiva del entierro de D. Felipe, que con inimitable pincel ha fijado en el lienzo nuestro pintor Pradilla. Este episodio no entra en el argumento de la ópera que termina con la muerte del rey, escena que nada se perdería con aligerar un poco, siquiera para evitar que, ahora que andan riñendo tan cruda guerra las empresas funerarias, se presentara en la escena un entusiasta de los féretros de hierro o un detractor de los de zinc para retirar al muerto de la vista del público… sin respetar el dolor de una reina60. Otros, sin embargo, pusieron el acento en lo prolijo de la acción. Así, el articulista
“A”, de El Globo, tras advertir que “la música no debe competir con la prosa en la descripción de cosas y situaciones; lo que necesita son ocasiones líricas”, advertía que en esta obra “abundan de tal modo los sucesos y los episodios, que la música queda eclipsada por la fábula… Tal cúmulo de incidentes y de peripecias y de diálogos cantados [es dudoso que pueda] producir en el espectador aquella emoción dulcísima e inefable que produce por su exclusiva virtud el arte lírico. En ocasiones la acción del drama mata al compositor y el músico queda eclipsado por el poeta”. Como consecuencia, “el maestro Serrano ha cuidado con exceso de los diálogos, abandonando las piezas de conjunto. Verdad que esto nace de la naturaleza del libro; pero el músico puede y debe sacrificar la letra y el interés de la acción para que sus personajes no resulten oscurecidos por el drama”61.
Del mismo modo, Antonio Peña y Goñi—a quien echamos de menos entre los críticos que juzgaron Mitrídates, ahora más activo con Giovanna—explicaba en La Correspondencia de España que “el autor de Giovanna la Pazza ha tenido que luchar contra las dificultades de un poema, llamémosle así, incoherente, confuso y que se separa en absoluto en varias ocasiones, no solamente de las condiciones más rudimentarias que requiere un libreto de ópera para sostener el interés del público, sino de aquellas que se relacionan virtualmente con las convenciones del teatro… una especie de mosaico tristón, incoloro y desmadejado… un torbellino de amores… No hay manera de arreglar tanto lío amoroso sin perder la cabeza”62.
También La Iberia, en una columna sin firma, abundaba en esta idea, señalando que “la frase ahuyenta la melodía, y como el libro no ofrece, porque no han sido bien buscadas, situaciones musicales, fuera de dos o tres a lo más, el diálogo, la escena rápida, no llegan a despertar el interés, no apasionan, y se produce cierta incoherencia que trunca toda comunicación directa entre la escena y el ánimo del espectador”63.
3.2.La música y su estilo
La partitura de Giovanna la Pazza utiliza la siguiente plantilla instrumental: flautas (2) y flautín. Oboe y corno inglés. Clarinetes en si bemol y clarinete bajo. Fagotes. Trompas mi bemol (2) y Do (2). Trompetas en si bemol. Trombas en Mi bemol. Trombón y tuba. Timbales en mi b y la b. Dos arpas y órgano. Cuerda.
Su instrumentación, basada en un nutrido conjunto orquestal de carácter sinfónico, presenta notables avances respecto a Mitrídates, partitura esta, como se recordará, 60 El Imparcial, lunes, 3-‐III-‐1890 61 El Globo, número 5231, artículo firmado por “A”. 62 La Correspondencia de España, lunes, 3-‐III-‐1890. 63 La Iberia, lunes, 3-‐III-‐1890.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
143
dominada en demasiadas ocasiones por un exceso de sonoridad derivado del enfrentamiento de familias instrumentales, con abuso de metales. Giovanna es superior en el manejo de conceptos de clara filiación wagneriana. Una mayor capacidad de explotación de las capacidades de los instrumentos de viento, una técnica mucho más transparente, más colorista en su variedad y en el uso de timbres individuales, un estilo virtuosístico que abarca desde combinaciones camerísticas hasta brillantes tuttis están al servicio de una orquesta que, lejos de limitarse a acompañar a las voces, obliga a éstas, en muchas ocasiones, a convertirse en una parte más de la textura orquestal.
Además de un rico elenco de voces solistas (soprano, contralto, tenor, barítono y bajo), Giovanna la pazza reclama un amplio uso de coros y diversos conjuntos vocales a lo largo de su extenso desarrollo. La tendencia de Mitrídates a combinar en todas las voces el bel canto y lo spinto se inclina en Giovanna decididamente por lo segundo, alcanzando un punto que el compositor no rebasará en sus obras posteriores. Ello ocurre especialmente en los dos principales roles femeninos, en los que predomina la declamación, exigiendo los colores sombríos de las voces dramáticas, más que spinto, y una notable capacidad de resistencia y virtuosismo.
La crítica de la época subrayó las notables exigencias vocales de la partitura. En un artículo publicado en La Correspondencia de España al día siguiente del estreno, Peña y Goñi llegó a afirmar que Serrano llevará “a las puertas de la locura o de la muerte vocal a los intérpretes de sus óperas, si continúa haciendo tabla rasa del arte de escribir para las voces”. Sin llegar a tanto, hay que admitir que la reina Juana debe ser servida por un soprano dramática capaz de asumir un rol no sólo agotador en lo vocal, sino también en lo escénico. La tesitura es más que exigente, solicitando con normalidad el Si natural sobreagudo a lo largo de la partitura. Pero es al final de la obra, tras una agotadora labor previa, cuando esperan las más espinosas dificultades: una gran exhibición vocal se pide, por ejemplo, en la Escena 7ª del IV Acto, con varios saltos de octava, dos Lab y un Sib sobreagudos sobre trémolos de cuerda en apenas una página de música; y en la última escena, tras varios saltos de octava, décimas precedidas de octava y una novena menor directa, la partitura exige el Do, tras tres La sobreagudos, en un mismo fragmento.
Aldara, un rol nominalmente para contralto, exige en realidad la tesitura de una mezzosoprano, capaz de emitir el La sobreagudo de forma habitual, al tiempo que una voz oscura, de carácter dramático, apta para la transmisión de los más sombríos matices de su carácter vengativo.
Aún con ocasionales exigencias de tesitura, menor dificultad tienen los roles de Felipe de Austria (barítono), el Almirante de Castilla (bajo) y Don Alvar (tenor), siendo este último el papel más brillante y agradecido entre los papeles masculinos, por sus numerosas intervenciones de carácter lírico, que culminan en la Romanza del III Acto.
Tras las notas precedentes sobre voces e instrumentación, podemos iniciar ahora un intento de aproximación al estilo musical de Giovanna, comenzando por su (real o supuesto) wagnerismo. Ya en el análisis de Mitrídates hemos tenido ocasión de comentar las peculiares circunstancias que rodeaban en la época a las acusaciones de wagnerismo, acusaciones habituales en toda Europa, dirigidas contra los compositores que demostraban una voluntad de evolución frente al modelo italiano consagrado.
No fue Giovanna la pazza una excepción en esto. Aun reconociendo, eso sí, el avance musical respecto a Mitrídates, Serrano tuvo que afrontar, esta vez con mayor
Emilio Fernández Álvarez
144
intensidad, severas acusaciones de wagnerismo por parte de la crítica. Entre ellas destaca la de Esperanza y Sola, el respetado mentor operístico de la diglósica espuma capitalina, que en La Ilustración española y americana publicó un artículo, recogido más tarde en una antología de sus críticas64, en el que comienza exponiendo sus temores sobre la evolución del arte musical “si se persistiera en encauzar la música por el camino, que no Wagner, sino sus pseudoimitadores, la empujan”.
Para Esperanza, “el núcleo de los que forman esa legión pseudo-‐reformista se halla compuesto de los desasistidos de genio… signos distintivos de la dicha escuela son el desprecio de la melodía… sustituyéndola por una declamación musical compuesta de frases que, debidamente desarrolladas, tal vez podrían conmover y deleitar, pero que, aisladas y escuetas, poco o nada dicen ni significan; el excesivo lujo de modulaciones, y el abuso de acordes extraños, o colocados fuera de propósito…, y el encomendar casi exclusivamente a la orquesta la misión que más incumbe a los cantantes, a los cuales, dicho sea de paso, tratan con no gran compasión”. Esperanza insiste en que “no una, sino muchas veces, he protestado desde las columnas de La Ilustración Española y Americana contra esta secta de rapsodas de Wagner que, a mis ojos, es la que causa más daño a las doctrinas de este… siendo contado el número de los que del todo escapan del contagio… A decir verdad, no puede contarse entre estos últimos el estimable compositor Sr. Serrano, si ha de juzgársele por su ópera Mitrídates, que oímos años ha, y menos aún por la música de Doña Juana la loca”.
Añade Esperanza que “el compositor, constreñido, por un lado, a las exigencias del libreto… y llevado, del otro, de los principios de la moderna escuela, a que se muestra inclinado, ha tenido, sin duda alguna, que poner trabas a su imaginación, y poner en tortura su talento para salir airoso en su empresa. Y prueba de ello es, que cuando el caso lo ha permitido, y cuando, dando de lado las doctrinas a que seguramente tiende, ha recordado las enseñanzas de la escuela esencialmente melódica en que se educó, ha escrito páginas merecedoras por entero del aplauso con que han sido acogidas, y que claramente muestran que si su autor hubiera seguido siempre por los mismos senderos, el éxito de su obra hubiera sido aún mayor y más duradero del que ha alcanzado”.
Esperanza, en efecto, señala en Giovanna algunas piezas de mérito, pero observa que “en el resto de la obra, los partidarios de lo nuevo han podido gustar de más de un trozo de sabor modernísimo, que los que no participamos de sus ideas no hemos podido menos de acoger con ciertas reservas, sintiendo que las aficiones del maestro Serrano le hicieran dejar sin el conveniente desarrollo ideas y frases melódicas, que de otro modo hubieran brillado y gustado más…”.
Termina Esperanza señalando que “al exponer con lisura mi opinión, no sólo he obedecido a los principios artísticos que profeso, y que, por cierto, nada tienen de intransigentes, sino que mi objeto ha sido también dar una amistosa y leal señal de alerta al compositor Sr. Serrano, al cual sinceramente deseo recorra con gloria y provecho la espinosa carrera a que se ha dedicado… y en las obras que en lo sucesivo escriba, muestre menos fervor y entusiasmo hacia modelos de efímera fama, y vea de conseguir con sus partituras aquella unión de la verdad dramática, del sentimiento melódico y de la riqueza armónica de buena ley que tan a maravilla realizó Meyerbeer, y cuya legítima gloria está muy lejos de palidecer aún” 65.
64 José María Esperanza y Sola: 30 años de crítica musical. Madrid. Est. Tip. De la Vda. Hijos de Tello, 1906. (Tomo II). 65 La Ilustración Española y Americana, 22-‐III-‐1890.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
145
Con su probada perspicacia, José Subirá comenta en su Manuscrito el anterior artículo de Esperanza y Sola, observando que “Serrano era wagnerista, aunque sólo wagnerista de Tannhauser y Lohengrin, que es como ser wagnerista 15 por ciento; buena parte del público, por no decir la casi totalidad, y buena parte de la crítica, ya que no la mayoría absoluta, era italianista (de un italianismo que no arrancaba de más allá de Rossini y sólo llegaba hasta Verdi) y meyerbeeriana. ¡Cuánta hostilidad recóndita, cuánta indiferencia mal disimulada, motivaría, por consiguiente, el audaz gesto de un compositor que, impulsado por otros vientos, caminaba hacia otros rumbos!”.
También Julio Gómez dejó oír su voz frente a este artículo de Esperanza y Sola, al escribir:
Cuando Esperanza tiene que hablar de Wagner han pasado ya los tiempos de lucha y hasta los más encarnizados enemigos han tenido que deponer las armas ante aquel nuevo monstruo de la Naturaleza. Esperanza trata siempre al genio con respeto, aunque a veces con un tonillo de impertinente ironía. Pero como en el fondo ni las obras ni la persona de Wagner logran conquistar su simpatía, y como ve, como no podía menos, que todo músico que tiene una pluma en la mano no puede seguir escribiendo después como se escribía antes del fenómeno wagneriano, inventa unos seres imaginarios a los que llama pseudoimitadores de Wagner, sobre los que descarga su indignación. Y vemos con sorpresa que en ese batallón funesto de pseudoimitadores de Wagner incluye a casi todos los compositores que no le gustan, como, por ejemplo, los modernos franceses, haciendo pareja, supongo que con gran estupefacción de los interesados si llegaron a enterarse, a Vincent d’Indy y a Jules Massenet. Con la compañía, entre los españoles, que hoy nos llena de asombro, de Emilio Serrano en sus óperas de madurez. Y añade Gómez, con cierto desaliento: “Para Esperanza, Chapí es siempre el
maestro indiscutible”66. Pero no fue Esperanza y Sola el único en acusar de wagnerismo a Serrano. Así
Whatever, en El Imparcial, que tras explicar al día siguiente del estreno que “sólo es posible dar impresiones, por falta de tiempo para estudio de la partitura”, afirmaba:
Nadie que conozca al maestro Serrano ignora que es un devotísimo discípulo de Wagner. En el Mitrídates se dejó arrastrar demasiado por el espejismo que producía en su espíritu los resplandores del talento del maestro alemán, ni más ni menos que lo que ocurre, por ejemplo, con los que, afiliándose en literatura a la escuela de Zola, fuerzan y llevan a la exageración la nota naturalista. Si entonces abusó de las sonoridades, abuso que le indicó la crítica, en la ópera cantada anoche procuró corregirse del defecto, empleando con parsimonia las grandes explosiones de la masa orquestal.
Su estilo, sin embargo, es el que abrazó entonces con la fe de un creyente; su propósito, sin duda, el de popularizar el estilo wagneriano combinándolo con elementos de la escuela italiana. Para el maestro Serrano la orquesta lo es casi todo, es lo más importante, y a la masa instrumental sujeta las voces y el desarrollo de los diseños melódicos. Un instrumento inicia un tema; recogen otros la frase musical, la repiten otros, y en la repetición se mezclan los acordes, las transiciones, toda la combinación en fin a que se presta el desarrollo de ese período musical. Así es que la voz, no solo aparece casi independiente de la orquesta, sino que resulta a veces oscurecida por ella, necesitando los cantantes hacer grandes esfuerzos para contribuir al efecto imaginado por el maestro.
La partitura de Doña Juana la Loca revela un extraordinario trabajo en la instrumentación. Todos los números, perfectamente orquestados, muestran el… (ilegible) puesto en el desarrollo musical y en todas las combinaciones. Más de una vez se halla sacrificado el efecto del momento a la profundidad de la idea musical; pero en esto precisamente consiste, en nuestro entender, la escuela que sigue el Sr. Serrano… Y no es posible decir más, porque tenemos la cabeza llena de notas. En la partitura de Doña Juana la Loca hay música para dos óperas, por lo menos67.
66 Julio Gómez: Los problemas…, pp. 228-‐229. 67 El Imparcial, lunes, 3-‐III-‐1890.
Emilio Fernández Álvarez
146
¿Y cuál fue, a todo esto, la opinión del wagneriano Peña y Goñi, tan indiferente unos años antes con Mitrídates? Lo cierto es que Peña se mostró muy reservado en La Época, al día siguiente del estreno, en un artículo titulado Giovanna La Pazza, “que así es como se titula, y no Doña Juana la loca, según rezan los carteles”. Tras esta primera puya diglósica, el combativo Peña sorprende recogiendo armas y afirmando que prefiere ser tachado de tardío antes que de ligero a la hora de juzgar una obra en primera audición, y más teniendo en cuenta que desde el año anterior, cuando “algunas almas caritativas pidieran mi muerte coram populo al tratarse del estreno de una ópera de maestro español68, ando con pies de plomo antes de escribir una palabra. Quédese, pues, para otro día no muy lejano el ocuparme detenidamente de la música de Giovanna la Pazza…”.
Ese “día no muy lejano” no llegó nunca. Sin embargo, en el resumen de la temporada operística publicado en el Suplemento artístico y literario de La Época, el miércoles, 31 de diciembre de 1890 (¿quizá el artículo prometido en marzo?), el crítico dejaba caer, esta vez sí, una velada acusación de wagnerismo forzado: “Los defectos principales de Giovanna la Pazza dimanan, como he dicho antes, del libreto; y cuanto al músico, debe decírsele con franqueza que modular mucho sin objeto determinado, y sólo por el prurito de modular, es contraproducente; que la armonía debe ser un resultado y no un fin, y que un acorde de tónica da a veces más calor dramático a la melodía que cincuenta acordes disonantes”.
Pues bien, a la vista de las redobladas acusaciones de wagnerismo vertidas contra Giovanna por la crítica de la época, y sobre todo de las manifestaciones del propio compositor en sus Memorias, confesando sin ambages el abandono en esta obra de los modelos italianos frente a los wagnerianos, tal vez convenga, como paso previo a un juicio de estilo emitido desde el presente, comenzar preguntándose con cierto detenimiento por las diferencias entre wagnerismo y estilo italiano. Sobre todo porque, vistas las cosas desde lejos, nuestro presente tiende a identificar wagnerismo con drama lírico.
Luis G. iberni69 ha explicado cómo la estética de la ópera italiana tradicional (y de la zarzuela restaurada) requería, frente al drama lírico wagneriano, una “movilidad constante de situaciones, la intervención de episodios extraños al nervio del asunto; la ordenación de todos los elementos en un sentido de entretenimiento superficial que, distrayendo al espectador, le hicieran pasar un rato puramente agradable. De ahí el constante y obligado empleo del coro como factor de amenidad, la introducción del baile, la obligada y simétrica disposición de las escenas, la sucesión de momentos de reposo musical (recitados o similares) y la de otros donde la música, o la melodía, fuesen el todo”.
Por el contrario, el drama lírico “exige que todo lo episódico, todo lo accidental desaparezca para atender a la concentración del nervio del poema… De aquí que al drama lírico repugnen todos los cánones de artificio y convención que acabaron por formar el molde de la ópera; de aquí la proscripción de toda simetría en la disposición y corte de las escenas, el parco uso del coro, la inutilidad del baile, la necesaria cooperación para robustecer el pensamiento del poeta, la devoción del músico al sentimiento del libro, el sacrificio del canto en beneficio de la declamación, la desaparición del cantante para dejar puesto al intérprete”.
68 Se refiere a Los amantes de Teruel, de Bretón, estrenada el año anterior. 69 Luis G. Iberni: Ruperto Chapí, p. 510.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
147
Tomando esta definición como referencia, no hay duda de que Giovanna está mucho más cerca de los modelos italiano o meyerbeeriano—indiscutido este último en la vida musical española de la época—, que del drama lírico: el uso intenso del coro, la interpolación de escenas ajenas “al nervio del asunto” y la inclusión de bailables lo atestiguan. Por otra parte, el concepto de “drama lírico” no es aplicable al conjunto de “dramas románticos” wagnerianos—El holandés errante, Tannhäuser, Lohengrin—que Serrano tomó, según propia confesión, como modelos. En otras palabras: al intentar dilucidar el grado de wagnerismo en Giovanna, debemos descartar, en primer lugar, el sofisticado concepto de “drama lírico”, para ajustar la comparación a los dramas románticos previos al Anillo y Tristán. Centrada la cuestión de esta manera, las redobladas acusaciones de wagnerismo con las que la crítica juzgó el trabajo de Serrano parecen, referidas a Giovanna, claramente menos fuera de lugar que con Mitrídates.
Es cierto, por ejemplo, que las voces que demanda Giovanna son spinto, o dramáticas, y que predomina en muchas ocasiones un tratamiento arioso o declamado de la línea vocal. También lo es que la orquesta, en esas ocasiones, presenta una textura de la que las voces forman parte integral, pero sin destacar como protagonistas. Sin embargo, salvo excepciones, la orquesta no es en ningún momento la clave ni del drama ni de la textura, y en ésta el contrapunto es sólo ocasionalmente protagonista; además, en los pasajes marcadamente líricos, que aparecen a intervalos regulares, acepta siempre un rol secundario al servicio de las voces, y limitándose en muchas ocasiones a la presentación de acompañamientos estereotipados. En esto, la música de Serrano queda lejos, no ya de Wagner, sino de referencias mucho más cercanas, como Los amantes de Teruel, de Bretón, estrenada un año antes que Giovanna.
Más conseguida, o más wagneriana que en Mitrídates, es asimismo la voluntad de continuidad dramática, si bien pueden señalarse sin esfuerzo varios números, o mejor, “momentos” cerrados a la italiana, todo ello en un contexto en el que los dúos dominan la acción y, exceptuando el primero, con concertantes al final de cada Acto. Como en su primera ópera, Serrano persigue en Giovanna una fluidez basadaen la construcción poli seccional, en la que cada sección se define claramente por su tonalidad, compás, orquestación, motivos rítmicos y melódicos, enlazándose sin solución de continuidad con las siguientes dentro de la misma escena. En cada sección, muy wagnerianamente, la música está al servicio del texto en las escenas y en las secciones intermedias, a través de un entramado sinfónico al que da coherencia el uso de motivos recurrentes. En los momentos de mayor énfasis dramático, sin embargo, Serrano no abandona nunca la estructura periódica de la frase melódica, el fraseo regular, simétrico, y las escenas se cierran prácticamente siempre con cadencias y amplios silencios, puntuando equilibradamente el desarrollo dramático.
El denso entramado de motivos recurrentes, constantemente presentes en la orquesta, sitúa también a Giovanna en la senda wagneriana. Pero, como en Mitrídates, el uso constante de temas recurrentes (una idea que procede del ámbito francés, con origen en Berlioz), sigue más cerca del principio verdiano de “recurrencia temática” que del leitmotiv wagneriano, que pide la transformación constante del motivo musical y de su significado.
En último lugar, pero no el menos importante, debemos comentar la filiación wagneriana de la paleta armónica de Serrano. Además de una intensificación en los
Emilio Fernández Álvarez
148
recursos de ampliación tonal ya presentes en Mitrídates, como el uso habitual de los acordes del modo mayor mixto70, destacan en Giovanna una decidida voluntad de cromatismo, tanto melódico como armónico71, y una constante fluctuación tonal, a través de un uso intensivo de la modulación72, en especial cromática. Su uso de la tonalidad ampliada y del cromatismo quedan lejos de la intensidad armónica de los dramas líricos wagnerianos, pero cerca de los dramas románticos del maestro alemán: en Giovanna, como en El holandés errante o Tannhauser, la tonalidad nunca se vuele errante, nunca se aleja lo suficiente para perder la referencia de una tónica identificable que imponga su poder iónico en cada sección, y la presencia de acordes alterados raramente es utilizada como puerta de escape de esa tonalidad enriquecida, pero firmemente anclada, que caracteriza a la partitura. En conjunto, y aunque debe reconocerse que Serrano cae a veces en el abuso de enlaces rutinarios73, su armonía tiene una vitalidad y colorido wagneriano que deben ser considerados.
De todo lo anterior no se deduce que Serrano sea un wagneriano, pero sí que fue un compositor abierto a su influencia. Ya hemos señalado en la descripción de la partitura, por otra parte, diversos pasajes o momentos que delatan la fuerte influencia de la tradición italiana en su estilo, muy especialmente en su inconfundible sabor melódico. En particular, y dejando aparte cuestiones de calidad artística, llaman la atención las analogías con el Don Carlo verdiano, una Grand Opèra con cinco actos y ballet, estrenada en París en 1867, y presentada en Madrid el 15 de junio de 187274. ¿Tuvo presente Serrano esta obra, con la que, entre otras cosas, Giovanna comparte dos características tan meyerbeerianas como el uso de un tema de carácter histórico enmarcado en la grandilocuencia de la Grand Opéra?
Desde luego, frente al simbolismo y la concisión wagneriana, Giovanna tiene mucho de la apoteosis del tableau colectivo de la Grand Opera: cuatro actos (cinco según la intención de Serrano), ballet interpolado a la altura del tercero de ellos (los bailables folclóricos al inicio del III Acto), escena espectacular y multitudinaria con coros separados (al inicio de ese mismo acto), papel para una soprano travestida (al igual que en Don Carlo, muy breve: el paje), importante nómina de secundarios (dos, al menos: Doña Elvira y Ludovico Marliano, además del posadero, que cuenta con más de una frase), a lo que hay que añadir otro personaje de considerable responsabilidad además del cuarteto protagonista, el Almirante, completando así una nómina de cinco intérpretes de primera magnitud para las figuras centrales.
70 Es decir, el uso en el modo mayor de todos los acordes del menor integral y de sus alteraciones cromáticas. Además de un uso imaginativo de acordes como la sexta napolitana o la sexta aumentada, destaca la preferencia por el acorde de séptima de sensible (m7b5) en sus distintas inversiones. Este acorde es usado también con frecuencia como punto culminante de una sucesión armónica: objetivo de cadencia rota, final de una línea cromática en el bajo, etc. 71 Acordes alterados (séptimas de dominante con novena menor o con quinta disminuida, acorde este último enarmónico del mismo acorde con tónica a distancia de tritono, usado ya en el Preludio, o, en otro lugar, como eje de modulación a tonalidades distantes); pasajes integrales de armonía cromática, a los que en ocasiones da mayor coherencia una línea cromática del bajo; cadencias construidas sobre una melodía cromática, etc. 72 Que incluye todo tipo de recursos, además de la modulación diatónica: modulación a través de acordes del modo paralelo, modulaciones abruptas a tonalidades lejanas, o apoyadas en intervalos aumentados del bajo (ej.: de RebM a LaM, en la Marcha del IV Acto), etc. 73 Un ejemplo, ya mencionado en la descripción de la partitura: el coro “Cesad, oh males”, en la escena VII del IV Acto. 74 Don Carlo fue presentado en el Teatro y Circo del Príncipe Alfonso, y no subió hasta el escenario del Teatro Real hasta 1912, sin éxito.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
149
Por otra parte, tan importante como la filiación wagneriana e italiana de la técnica de Serrano es su decidida voluntad de integración en el lenguaje musical europeo predominante de giros melódicos y armonías de neto carácter hispano.
En efecto, el uso de la música española no sólo como elemento connotativo—Preludio a la Escena primera del III Acto; música de Aldara—, sino como parte integral de la textura musical, al estilo del nacionalismo esencialista de Pedrell—por mucho que este marcase las diferencias—, es una de las características principales de la música de Serrano. Esa voluntad de integración del folclore (por otro lado, tan poco wagneriana), puede rastrearse en giros frigios integrados en las escalas convencionales 75 , en enlaces modales característicos 76 y en cadencias 77 , eso sí, siempre integrado de un modo natural en el fluir de la armonía convencional, o de la “practica común”.
Además, Serrano cita también directamente temas de música popular, cantados o bailados por el pueblo, en la tercera escena del primer acto, y en la primera escena del tercero, en un clima de exaltación nacional que incluye cuatro bailables: castellano, catalán, asturiano y vasco, citando un zortzico y, en nuestra opinión, la melodía catalana “La filla del marxant”. Esta utilización de la música popular por la vía de la integración dramática, es un claro precedente del uso que pocos años más tarde hará de la misma idea Bretón en La Dolores (1895).
Aldara es el personaje en cuya música se siente con mayor presencia la música española, a través del modelo andaluz, y su racconto en la escena segunda del III Acto es buen ejemplo de ello. Naturalmente, la caracterización vocal de Aldara está condicionada por su origen racial, y obedece al modelo exótico que sobre la música española tenía la Europa del momento (buen ejemplo de ello sería el personaje de la Princesa de Éboli en el Don Carlo de Verdi78), pero esto no resta validez al principio general: el uso consciente de música española integrada en el flujo “europeo” dominante.
Recordemos que la ópera nacional, si hemos de aceptar como modelos el Roger de flor de Chapí (1878), o Los amantes de Teruel de Bretón (1889), debía basarse no sólo en el tema histórico de gran formato, siguiendo el modelo de la grand opéra meyerbeeriana, sino en el uso de una música perfectamente europea, sin concesión alguna al folclore. A la vista de ello, uno piensa que el uso consciente de la música hispana del que Serrano hace gala en Giovanna la pazza debería bastar para concederle un lugar diferenciado en la vía nacional (recuérdese lo dicho sobre esta vía, con precedente en Arrieta) en la historia de la ópera española de estos años.
En conclusión, Giovanna la Pazza es, en nuestra opinión, y siguiendo la línea de Mitrídates, un nuevo ejemplo del estilo internacional y del eclecticismo que dominaba la vida musical de la época, si bien en Giovanna resulta evidente el deseo de conseguir formas nuevas y originales inspirándose directamente en los dramas románticos de
75 Algunos ejemplos, con los números de página referidos a la reducción Nagas para canto y piano de la partitura: p. 198 (I – Vm7b5 sobre pedal de tónica – I); p. 203 (I – Vm7b5 sobre pedal de tónica – I7b9); p. 301 (I7dominante -‐ Vm7b5 sobre tónica – I7dominante); p. 106 y 111: (I – bVIIm7); p. 297 (I – Vm7b5); p. 301 (I – Vm7b5 sobre tónica). Escalas mayor y frigia combinadas: preludio al II Acto (p. 138). 76 Por ejemplo, el insistente enlace de los acordes de Re mayor y Do menor en las pp. 441-‐442. 77 Cadencia frigia, ej. p. 112 (Eb: I – bVIIm7-‐I). 78 “La canción del velo”, cantada por la Princesa de Éboli en el segundo cuadro del I Acto del Don Carlo de Verdi, es un ejemplo.
Emilio Fernández Álvarez
150
Wagner, e integrando en la textura dominante elementos diferenciadores de carácter hispano.
4. Recepción: estreno, crítica y funciones
En su documentada Historia del Teatro Real, Joaquín Turina sitúa los estrenos de Mitrídates y de Giovanna la pazza en un período del teatro que define como de “crisis”, enmarcado entre 1880 y 1895, tras el periodo de “esplendor” que siguió a su inauguración en 1850.
Teñido de claroscuros, fue este período de crisis el que acometió la construcción de la espectacular nueva fachada de la plaza de Oriente (1884), el que instaló el alumbrado eléctrico, sustituyendo al gas (1888), y el que denominó al palco nº 18 del segundo piso, a partir de la temporada 1884-‐1885, como “palco de los sabios”79. Aída, el título más representado en la historia del Real, estaba por entonces en la cumbre de su éxito popular, y en el escenario brillaban estrellas de la magnitud de Julián Gayarre80, Adelina Patti o Masini.
Pero fue también este el período en el que comenzó la larga serie de turbulentas rebeliones de abonados por los precios y la mediocridad general de los cantantes, incidentes que tuvieron su inicio en la inauguración de la temporada 1884-‐1885. Las temporadas de malos resultados económicos empezaban a alternarse con preocupante regularidad con las temporadas de ganancias, acarreando como consecuencia las discusiones constantes con el Ministerio por cuestiones económicas.
Desde el punto de vista estrictamente musical, no debe perderse de vista el hecho de que Giovanna se estrenó al año siguiente de Los amantes de Teruel, de Bretón, una obra clave en la peculiar historia de la ópera española, entre otras razones por la gran polémica desatada en su estreno. Quizá como respuesta a ese estreno, Pedrell comienza en este año la composición de su trilogía Los Pirineos, encabezada por el importante opúsculo Por nuestra música. Barbieri publica también este año el Cancionero musical de los siglos XV y XVI, mientras la zarzuela se adentra en su período de esplendor con obras como El chaleco blanco, de Chueca. Mientras, en el Teatro Real tienen lugar los estrenos de Tannhauser, dirigido por Mancinelli (¡el 22 de marzo, veinte días después del estreno de Giovanna!), y de Cavalleria Rusticana (el 17 de diciembre; el estreno en Roma había tenido lugar el 18 de mayo de este mismo año), obra este última que hará girar la veleta del gusto operístico, señalando el nuevo rumbo verista.
El estreno de Giovanna, el 2 de marzo de 1890, se llevó a efecto con el siguiente reparto: Doña Juana, reina de Castilla, soprano, Sra. Arkel. Aldara, hija del rey moro de Granada, contralto, Sra. Stahl. Don Felipe de Austria, consorte de la reina, barítono, Sr. Dufriche. Don Álvaro, capitán de las tropas de Gonzalo de Córdoba, tenor, Sr. Moretti. Don Luis Coello, Almirante de Castilla, barítono, Sr. Tabuyo. Don Ludovico Marliano, médico de Corte, Sr. Ponssini. Doña Elvira, Sra. Pilar Garrido. Paje, Sra. Luisa Garín. García Pérez, Sr. Ziliani. Director musical, Luis Mancinelli.
79 Lo encabezaban Luis Carmena y Millán, Peña y Goñi y Barbieri. También estaban Emilio Arrieta y Pascual Millán (el crítico Allegro) y, como visitantes, Emilio Castelar, Marcelino Menéndez y Pelayo, Jesús de Monasterio, José de Castro y Serrano, Esperanza y Sola, Arimón, Julián Gayarre, Francesco Tamagno y Francisco Uetam. 80 La muerte de Gayarre, entrañable amigo de Serrano, el 2-‐I-‐1890, precedió en apenas dos meses el estreno de Giovanna.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
151
Los intérpretes recibieron el aplauso prácticamente unánime de la crítica, en especial las Sras. Arkel y Stahl (Juana y Aldara), y el maestro Mancinelli. Peña y Goñi resumió el sentir general de la crítica al escribir:
¡Cuán agradecido puede estar el autor de Giovanna la Pazza a la Sra. Arkel! Jamás con más exactitud que en esta ocasión puede decirse que la distinguidísima cantante tiene lo que llaman los franceses le physique du róle. Vestida con rigurosa propiedad, alta, esbelta, con esa armonía de líneas que da plasticidad atractiva a la figura teatral, parecía la Sra. Arkel la Dª Juana de Pradilla, arrancada del famoso lienzo y viviendo una vida real en escena, como fantástica evocación… creando un papel que, aunque no quede en su repertorio, dejará en la memoria de los aficionados gratísimo recuerdo. Se necesita una voz fuerte, entonada, vibrante y segura en las notas agudas, y una resistencia física a prueba de síes naturales, para vencer, como venció anoche de un modo incomparable la Sra. Arkel, las crueles dificultades vocales que encierra el papel de protagonista en la ópera de Serrano. Peña culminaba sus elogios observando que la Arkel fue el principal sostén de la
ópera, alcanzando “el triunfo más señalado que ha conseguido en Madrid la aplaudida artista”. Felicitaba también a la Srta. Stahl, que se encargó de la parte de Aldara, “parte ingrata y deslucida”, a Moretti, que cantó “con su discreción acostumbrada y su notable inteligencia”, a Dufriche, que puso “buena voluntad al servicio de su importante papel de D. Felipe”, a Tabuyo, que “dijo muy bien el embolado del Almirante, que ha costado a nuestro compatriota el cruento sacrificio de su bella barba”, y a Mancinelli. Además, “el coro cantó admirablemente el Ave María del acto segundo”81.
En artículo publicado en la misma fecha que el anterior, pero en La Correspondencia de España, Peña insistía en sus elogios a la Arkel82 y se extendía en sus referencias a Mancinelli, del que escribe:
Del éxito de anoche corresponde al maestro Mancinelli una parte que nadie mejor que el Sr. Serrano puede apreciar. La modestia del compositor español, su discreción, su docilidad, esas bellísimas cualidades que han captado al Sr. Serrano el cariño de todos sus intérpretes, han encontrado en Mancinelli un gran artista capaz de apreciarlas y de corresponder a ellas, sugiriendo al autor de la ópera correcciones y reformas que este ha verificado sin vacilar y que han prestado a la labor del Sr. Serrano una fisonomía que no tenía antes. La hermosa inteligencia que ha existido entre ambos maestros es digna de señalarse en estos tiempos de ambiciones y de soberbias, y ha venido a probar que si el Sr. Serrano inclina dignamente la cabeza ante quien conceptúa superior a él, Mancinelli ha sabido corresponder a tal deferencia con los nobles deberes de la confraternidad artística, que ha cumplido de un modo incomparable. Y termina Peña enviando una felicitación a Mancinelli, el prestigioso “autor de las
Escenas venecianas”83. Entre los intérpretes, Serrano guardó siempre especial gratitud al barítono
guipuzcoano Ignacio Tabuyo. Muchos décadas más tarde, en una biografía del compositor publicada en 1934 en las páginas de La Tribuna84, se decía: “Cuando en su prodigiosa memoria el maestro repasa sus éxitos del Real de Madrid, Serrano dedica unas cálidas palabas de emocionado agradecimiento al maestro Ignacio Tabuyo, hoy maestro de ilustres cantores y a la sazón intérprete de aquellas obras, a las que prestó sus portentosas facultades de cantante y actor. Por muchos años estarán fijas en la
81 La Época, 3-‐III-‐1890. 82 “Ha hecho una creación admirable del papel de doña Juana; parte fatigadísima, erizada de dificultades de tesitura que el compositor se ha complacido en sembrar con prodigalidad excesiva, y cuya interpretación requiere una soprano dramática de excepcionales condiciones… [la Arkel] se rompió la garganta cantando una parte que está escrita en las nubes o en la bodega”. 83 La Correspondencia de España, 3-‐III-‐1890. 84 Firmada por J. M. Arozamena y F. Pinilla, el 28-‐I-‐1934.
Emilio Fernández Álvarez
152
imaginación de los asiduos asistentes al Real el insuperable dúo de Tabuyo y Moretti de Doña Juana la loca. El mismo Tabuyo hizo inmortal la famosa canción de Serrano Biacimi, Giggi (Bésame, Luis)”.
Los aplausos fueron también generales para la puesta en escena de Salarich, las decoraciones pintadas por Busato y Bonardi, y los trajes de Luis París. Peña y Goñi, en La Correspondencia de España, afirmó refiriéndose a Salarich que “bastaría el primer cuadro del acto tercero” para justificar su labor. Añadía Peña que la empresa no había escatimado medios “para vestir la ópera”. Whatever, en El Imparcial, opinaba también que “la ópera fue puesta en escena con todo esmero. Especial la decoración de Bussato para el segundo acto85, representando la catedral de Burgos”. La iberia aplaudía en especial a Salarich “por la escena de la plaza de Burgos y la de la antecámara real”.
Esperanza y Sola matizó en La Ilustración española y americana estas alabanzas, observando que “por lo que hace al servicio de la escena, ya podría apuntar algún dislate arquitectónico de marca mayor, y más de una licencia, a la verdad de no tanto calibre como aquel, en punto a indumentaria; pero considerando que predicar a la empresa… es peor que predicar en desierto, dejo de hacerlo”. Esperanza tampoco restaba elogios, sin embargo, “a los pintores por su excelente decoración de la Catedral de Burgos…”. En la misma línea que Esperanza, “M”, en La Época, escribió que
La empresa ha puesto en escena la obra con mucho esmero. No obstante, los inteligentes ponían reparos a algunos detalles de la indumentaria, pues así como lo más saliente, es decir, los trajes de Doña Juana la Loca y aún los de D. Felipe el Hermoso ajustábanse a la verdad histórica, siendo además elegantes y ricos, no llegaban al mismo nivel, ni con mucho, el de Aldara, de color un tanto destemplado, y los de las coristas, de gusto algo dudoso y valor escaso. El cuadro de la plaza de Burgos resultó muy animado y con hermoso color de época. La decoración, que, no sabemos por qué, no alcanzó aplausos, es preciosa, y hace honor a los diestros pinceles de Bussato y Bonardi86. Entre las demás que se exhibieron anoche, hay varias, muy respetables por cierto, antiguas conocidas del público, y alguna que otra que no conviene en el estilo arquitectónico del tiempo en que ocurrió el drama representado. Ya hemos discutido en capítulos anteriores algunas de las características
sociológicas que definían al abonado del Teatro Real en los años del estreno de Giovanna. Dando buena cuenta de su carácter de teatro de representación, Enrique Sepúlveda, por ejemplo, escribía en 1887 a un corresponsal que “del Real poco he de contarte. Continúa con su abono de siempre, salvo contadas y sensibles bajas, y sigue, como siempre, dando la vuelta a su invariable repertorio. En este teatro, el último que se abre y el primero que se cierra, es inútil buscar novedades”87.
No estaría el cuadro completo, sin embargo, si además de a los abonados, no se hiciese alguna referencia al público del paraíso, aquel enjambre de feligreses y diletantes, compañeros de las Miau, entre los que Pío Baroja recordaba haberse encontrado un día:
Al principio de mi juventud me sentía un tanto filarmónico. Iba con relativa frecuencia los sábados al paraíso del Teatro Real. Algunos estudiantes, la mayoría de ingenieros y de arquitectos, se mostraban entusiastas de la ópera y los divos: aplaudían con fervor a Gayarre, a Stagno, a
85 El III Acto, en realidad. 86 Como puede apreciarse, de más que mediano mérito debió ser el trabajo de los pintores: en la RABASF se conserva un cartel callejero del Teatro Real ufanándose de ello: “Para esta ópera se ha construido vestuario y una decoración representando la catedral de Burgos, debida al pincel de los Sres. Busato y Bonardi”. 87 Enrique Sepúlveda: La vida en Madrid en 1887. Madrid, Establecimiento tipográfico Enrique de Fé, 1888.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
153
Tamagno y a la Nevada. Ya por entonces comenzaba la época en que se discutía fieramente sobre las óperas de Wagner y se ponían en ello tanta o más pasión que en las cuestiones políticas88. Ciertamente, las acusaciones de wagnerismo que cayeron sobre Serrano como un
nublado tras el estreno de sus dos primeras óperas sólo adquieren todo su sentido cuando se insiste en que, por aquellos años, Wagner era el terreno de juego intelectual que separaba al aficionado del verdadero entendido. Las elites artísticas daban de ello testimonio cumplido: en 1889 acuden a Bayreuth, en santa peregrinación wagneriana, Ruperto Chapí, Emilio Arrieta, Valentín de Arín, de nuevo Mariano Vázquez, Luigi Mancinelli, los hermanos Borrell, José Xifré y los pintores Mariano Fortuny y Madrazo, Ricardo Madrazo y Aureliano de Beruete. Hacia 1890, muchos de ellos comenzarán a reunirse en Madrid en tertulias wagnerianas, la principal en el restaurante Llardhy89.
A prudente distancia, el público general observaba estas tendencias con un respetuoso escepticismo. Francos Rodríguez, por ejemplo, con ocasión del estreno de Otello, de Verdi, que abrió la temporada 1890-‐91, observó escandalizado que “no fue todo lo entusiasta que la gran obra merecía”, señalando como explicación que “por aquellos años aún había concurrentes a los conciertos del príncipe Alfonso que siseaban ¡la muerte de Iseo!”90.
Agrupado en torno al gran mundo de la capital, fue este el público que registró un lleno completo en el Real la noche del estreno de Giovanna, ofreciendo ya en el primer entreacto, según el conservador La Época, “brillantísimo aspecto”:
Hubiérase podido asegurar que tanto esplendor y lujo, tan risueña perspectiva y tan confortable ambiente, parecían una gran protesta del mundo feliz contra la fría inclemencia de la temperatura, madrastra de toda miseria, que a aquellas horas ejercía su dominio sobre Madrid en forma de helada cruel. Cuando entre ocho y nueve de la noche formaban los carruajes tropel bullicioso sobre el entarugado pavimento de la calle del Arenal, de tal manera que fingían, desde lejos, ondulante reguero de luces gemelas, desafiando al frío bajábanse los cristales de muchas portezuelas (tras de los que entreveíanse ricas galas, abrigadoras pieles, reflejos de joyas), y asomábase al punto alguna cabeza en cuyos ojos se pintaba la curiosidad. Realmente, el chasco de la noche anterior, por haberse, ya muy a última hora, suspendido el estreno de Giovanna la Pazza, fue tan inaudito, que las gentes se acercaban anoche al teatro Real temerosas de nuevo contratiempo. No era así, afortunadamente. Los carteles rojos anunciando la función no se veían atravesados por las fajas blancas en que se anuncian las suspensiones. Los coches que volvían ya, regresaban vacíos. En torno al gran teatro irradiaban viva luz las farolas que se encienden cuando las representaciones se celebran. La sala, ya lo hemos dicho, estaba hermosa. Si el maestro Serrano, al salir a escena, pudo alguna vez, dominando su natural emoción, fijarse en el lucido concurso que llenaba el teatro, debió de sentirse muy satisfecho porque público tan ilustre asistiera al estreno de su obra. Y mientras La Época describía la ocupación del palco Regio por “S.M. la Reina
Regente y SS.AA. la Infanta Dª Isabel y los Príncipes de Coburgo”91, añadiendo la descripción pormenorizada de las galas lucidas por tan altas personalidades y una extensa lista de las ilustres damas presentes en la sala (“Belle chambrèe, en suma, que dirían nuestros vecinos”), El Liberal completaba el cuadro dirigiendo su mirada a las alturas: “En el paraíso tenían que estar poco menos que prensados los críticos del
88 Pío Baroja: Discurso de ingreso en la Academia Española, 1935. Citado en Joaquín Turina: Historia del Teatro Real, p. 162. 89 Paloma Ortiz, La recepción de Richard Wagner en Madrid. También Iberni: Chapí, pp. 170 y sgts. 90 Francos Rodríguez: Cuando el rey era niño. De las memorias de un gacetillero, 1890-‐1892. Madrid, Imp. de J. Morales, 1895. 91 La infanta Isabel estuvo presente también en la segunda representación de Giovanna la Pazza, según informa La Época el 6-‐III-‐1890.
Emilio Fernández Álvarez
154
tribunal supremo; los que saben oír; los que no atienden a otro interés que el del arte, para juzgar; los que sentencian sin apelación”92.
¿Qué recepción otorgó este público a la obra de Serrano? Si, basándonos en nuestra lectura de prensa, tuviéramos que resumir esa recepción con un solo adjetivo, este no podría ser otro que “fría”, en todo caso muy lejos del “entusiasmo patriótico” que algunos habían previsto como la reacción natural que cabía esperar de tan cívico auditorio. Entre ellos La Iberia, que apuntaba que “el estreno de una ópera de un maestro español despierta evidente interés y solicitud en el público madrileño. Todo el mundo va con el deseo de ver aparecer otra gloria nacional”93.
La realidad fue, y seguimos en esto a La Época, que aunque “se escuchó toda la ópera con grande interés y verdadera atención”, la actitud del público fue “bastante reservada”. Whatever, en El Imparcial, observó que “un aficionado a adivinar impresiones contemplando rostros, podía traducir el gesto de muchos espectadores por un signo de interrogación”94. Ejemplos no faltaron. El Liberal y El Imparcial, por ejemplo, coincidieron plenamente con Peña y Goñi en destacar por su belleza la plegaria del coro que abre el II Acto. Este, sin embargo, “pasó un poco inadvertido” (Whatever, en El Imparcial), o “se oyó en silencio” (El Liberal, artículo sin firma). En La Correspondencia de España, Peña y Goñi llega incluso a reprender al público por su falta de criterio: “También pasó en silencio la escena entre Aldara y Don Álvaro [en el II Acto], pero en cambio se oyeron aplausos al final del breve diálogo entre Aldara y el Rey (…) El primer cuadro del acto tercero, presentado con un lujo de escena admirable, y trazado por el compositor con concisión bellísima, pasa completamente inadvertido, sin que haya para ello motivo alguno. La frialdad del público, tratándose de este cuadro, es verdaderamente incomprensible. Esta frialdad continuó en el cuarteto entre doña Juana, Aldara, D. Felipe y D. Álvaro, cuyas reales bellezas no convencen al auditorio”95.
Claro que, en lo que a ese gran cuadro se refiere, la opinión de Peña contrastaba vivamente con la de “A”, que en El Globo mostraba la frustrada inclinación del respetable por la espectacularidad de la Grand Ópera: “Lástima que el Sr. Serrano no haya aprovechado el primer cuadro del acto tercero para una gran página musical. La procesión regia entrando en la catedral, los vítores de la muchedumbre… todo esto constituye un cuadro de efecto sorprendente. El Sr. Serrano ha pasado sobre él sin advertir que allí estaba el punto culminante de la ópera y la situación adecuada para demostrar sus talentos y sus facultades creadoras”96. Maquillando la frialdad del público con algunas frases que suenan a rutinarias, “A” explicaba finalmente cómo “el señor Serrano fue llamado a las tablas al concluir el primer dúo, al terminar todos los actos, y al final de la ópera cuatro o cinco veces consecutivas, entre bravos y palmadas entusiastas. La partitura dejó buena impresión en el público y gustará más cuanto más se oiga”.
La frialdad de la recepción no excluyó la cortesía, un cierto tono general de alabanza a los méritos de Serrano. El Liberal, en artículo sin firma, daba en esto el tono general:
92 El Liberal, lunes, 3-‐III-‐1890. 93 La Iberia, 3-‐III-‐1890. 94 El Imparcial, 3-‐III-‐1890. 95 La Correspondencia de España, lunes, 3-‐III-‐1890. 96 El Globo, número 5231, artículo firmado por “A”.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
155
Los desgraciados amores de la infortunada hija de los Reyes Católicos han servido de asunto para dos obras maestras de dos grandes artistas españoles; el drama de Tamayo y el cuadro de Pradilla. Ahora, no contentos con tener a Doña Juana la Loca en el Museo y en el teatro Español, vamos a tenerla en ópera. Al distinguido maestro Serrano, celebrado autor de Mitrídates, debemos esta novedad. Suya es la ópera que anoche se estrenó en el teatro Real con éxito satisfactorio, y que nadie llamará Giovanna la Pazza, sino Doña Juana la Loca (…) Opiniones. Fueron unánimes. El maestro Serrano es un autor de mérito que cultiva el arte serio y que conoce muy bien el mecanismo de la composición. El empeño de escribir una ópera es bastante respetable para que cuando se realiza con éxito satisfactorio no merezca aplauso. Por esto los aplausos de anoche. El Sr. Serrano no ha alcanzado un triunfo ruidoso; pero puede estar satisfecho de haber vencido. Vencer en el teatro Real, y con una ópera en cuatro actos, no es poco97. También Peña y Goñi dejó una valoración de tipo general sobre Giovanna,
especialmente valiosa por su categoría como crítico. Por cierto que, considerase o no a Serrano como un simple oficial del batallón bretoniano, no hay duda de que el escaldado Peña (que el año anterior había viso cómo “algunas almas caritativas” habían pedido su muerte coram populo, a cuenta de Bretón), mantenía en esta época una relación bastante cordial con Serrano98. De hecho, y a pesar de haber puesto sus barbas a remojar en lo que al wagnerismo de nuestro compositor se refiere, nos dejó no una, sino hasta tres valoraciones diferentes de Giovanna. La primera en La Época, al día siguiente del estreno:
¿Fue el éxito que alcanzó anoche la ópera del maestro Serrano un éxito entusiasta, completo, de esos que señalan una fecha inolvidable en la carrera de un compositor? Contestar afirmativamente a esta pregunta sería faltar a los preceptos del octavo mandamiento, y no he de hacerlo yo, sobre todo hallándonos, como nos hallamos, en plena Cuaresma. No fue, pues, el éxito que obtuvo anoche Giovanna la Pazza una manifestación patriótica… No, el patriotismo se mantuvo anoche en discretos límites… El público fue al teatro Real con marcados sentimientos de benevolencia; fue a escuchar la obra de un músico español modesto, enemigo del ruidoso reclamo, que carece de leyendas y sobre el cual no podía haber opinión hecha de antemano. El maestro Serrano no ha tenido entusiastas Mecenas en la prensa, ni en ninguna parte, que empujasen su ópera y la rodeasen de aureolas de ninguna especie. Ha entrado en acción sin iluminar previamente el campo con luces de bengala, ni disparar cañonazos que anunciasen la fiesta al transeúnte. Y así, inerme, desamparado, ha resistido los fuegos del enemigo y alcanzado una victoria relativa, como trataré de demostrar en un próximo artículo99 (…) Que el éxito que obtuvo anoche Giovanna la Pazza no haya sido de los que quedan, debe importar poco a su modesto autor… Me hago la cuenta de que he reventado un caballo, y monto otro inmediatamente. Eso decía Gounod cada vez que una ópera suya no entraba de lleno en la devoción del público. ¡A montar otro caballo, amigo Serrano, y adelante, que no se ganó Zamora en una hora, y chi va piano, va sano e va lontano!”100.
97 El Liberal, lunes, 3-‐III-‐1890. Sin firma. 98 El 28-‐X-‐1890, La Época publicaba unos “Ecos madrileños. En casa de Peña y Goñi”, con motivo de una enfermedad del crítico. Reproducimos este suelto, que puede aportar información curiosa sobre el personaje, además de mostrar su relación personal con Serrano: “Con motivo de la enfermedad que padece nuestro querido amigo y compañero Peña y Goñi, y de la cual se encuentra muy aliviado por fortuna, se ha visto su casa concurrida por numerosos amigos, deseosos de conocer el estado de su salud. Allí han estado los maestros Arrieta, Mancinelli, Serrano, muchos artistas del Regio Coliseo, compañeros en la Prensa y distinguidos escritores, con lo que se han evidenciado las simpatías de que nuestro amigo disfruta. En la antesala del cuarto donde vive Peña y Goñi vese una gran cabeza de toro, que aparece rodeada por curiosos atributos del arte llamado nacional. Es aquello un símbolo de las críticas notables que el autor de Lagartijo, Frascuelo y su tiempo escribe, tan agudas como las astas del cornúpeto, y que han hecho heridas tan profundas como las que aquellas pudieron inferir. Debajo se encuentran los retratos de algunos pelotaris célebres, pues nadie ignora que en Peña y Goñi la afición a los toros tiene poderoso rival en la que siente por el viril sport vascongado. Ya en la alcoba, cuelgan de las paredes los retratos de grandes maestros, célebres en el arte de la Música, los cuales, durante las dolorosas operaciones que ha sufrido el pobre Peñita, no deben haber escuchado suaves melodías ciertamente. No hay que decir cuán de todas veras deseamos ver de nuevo a nuestro amigo en esta casa”. 99 Como ha quedado señalado en otro lugar, nunca publicó tal artículo. 100 La Época, 3-‐III-‐1890.
Emilio Fernández Álvarez
156
En La Correspondencia de España, también al día siguiente del estreno, y tras elogiar a Serrano en el mismo tono amable utilizado en su artículo para La Época, ponía Peña algunas serias objeciones (ya comentadas) al tratamiento vocal de la obra y al libreto, y añadía: “Creemos, para terminar, que aligerada la obra, sobre todo en los actos primero y tercero, de algunas pesa… (Ilegible. ¿pesadeces?… ganaría) mucho en las representaciones”101. Por último, algunos meses más tarde, en el resumen de la temporada operística publicado en el Suplemento artístico y literario de La Época, Peña glosaba lo ya señalado en el estreno:
El maestro D. Emilio Serrano, autor de Giovanna la Pazza, es un trabajador obstinado. No posee, es más, ignora en absoluto el arte de lanzar sus obras; no va a adular a los directores de periódicos, ni a pasar la mano a los periodistas, ni a contar a nadie que se muere de hambre y que tiene una pistola debajo de la almohada para levantarse el día menos pensado la tapa de los sesos. El maestro es, afortunadamente, hombre que goza de excelente salud, y no quiere leyendas, sino libretos, y el tiempo que malgastaría en pordiosear elogios anticipados lo emplea en trabajar. Escribió para el Teatro Real la ópera Mitrídates, que pasó inadvertida, como tantas otras, y este año ha estrenado en el regio coliseo Giovanna la Pazza. La obra se aplaudió mucho y demostró en el compositor visibles adelantos. El libro deslavazado de la ópera contribuyó mucho a que el público no se deviera (sic) lo bastante a escuchar la música; pero la crítica imparcial debe proclamar como óptimas condiciones de la partitura de Serrano, abundancia de motivos melódicos, bellísimos algunos e interesantes casi todos, una mano experta en la armonía, y muy apreciables condiciones de colorista instrumental (…) De todos modos, la ópera de Serrano ha dado a conocer realmente el nombre del distinguido compositor que prepara ya, para la actual temporada, su Irene de Otranto, cuyo argumento es el de La peste de Otranto, de Echegaray, arreglado para poema de ópera por el insigne dramaturgo. Serrano, como se ve, no descansa, y hace bien. Gounod suele decir que, cuando una obra suya no gusta al público, se hace cuenta de que ha reventado un caballo y monta otro. Ese es el camino. Yo deseo de todo corazón al maestro Serrano que halle pronto el corcel que ha de llevarle a la victoria definitiva en el Teatro Real; tanto más cuanto que Giovanna la Pazza, lejos de ser una derrota, ha sido brillante escaramuza que habrá servido al maestro para conocer las fuerzas del enemigo y estudiar sus flancos102. Ni siquiera la un tanto extremada metáfora militar de Peña cerraría adecuadamente
este epígrafe sobre la recepción crítica de Giovanna la pazza si no hiciésemos mención al juicio de Julio Gómez, para quien, ya en los años 1950, “en esta obra están, indudablemente, las páginas más notables de Serrano, y así lo reconocieron hasta los críticos que pueden figurar más como sus antagonistas que como sus partidarios”. Y cita como ejemplo a Rafael Mitjana, eminente pedrelliano que, al tratar de Serrano y Juana la loca, afirma: “En esta obra hay bastante más de lo que la gente cree”103. No obstante, a modo de matiz, y sin que esto merme en absoluto el primer juicio de Julio Gómez, hay que apuntar que su opinión debe ser contrastada con otras también suyas, posteriores (transmitidas verbalmente a su hijo, Carlos Gómez Amat, que las acepta como propias), en el sentido de que la mejor obra de Serrano (o al menos la preferida por Don Julio) era La maja de rumbo.
Al igual que Mitrídates, Giovanna la pazza subió al escenario del Real en cinco ocasiones, los días 2, 5, 8, 12 y 15 de marzo de 1890104. No es un número despreciable,
101 La Correspondencia de España, lunes, 3-‐III-‐1890. 102 La Época. Suplemento artístico y literario, 31-‐XII-‐1890. 103 Julio Gómez: Los problemas… pp. 235 y 269. También afirma Gómez que esta obra es “la más característica y de mayor absoluto en la producción de Emilio Serrano” (Ibídem, p. 224). 104 Como ya se ha mencionado, existe confusión en la bibliografía respecto a la fecha de estreno, sin duda por la anulación surgida el día previsto (sábado, 1 de marzo), “a consecuencia de una ronquera repentina de que se ha sentido atacado el barítono Sr. Dufriche”, según informaba La Época ese mismo día. Nuestro vaciado de prensa permite comprobar que la fecha correcta de estreno es en efecto el 2 de marzo, día en que La Iberia anunciaba: “El estreno de la citada obra vuelve a anunciarse para hoy, y las personas que tengan localidades pueden
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
157
si lo comparamos con las seis funciones conseguidas esa misma temporada por Lohengrin, o las tres de Tannhäuser, aunque queda lejos de las trece obtenidas por Mefistófeles, el éxito de la temporada105.
Nada hemos podido averiguar sobre la afluencia de público tras el lleno del estreno, aunque, en un artículo escrito en 1977 sobre la ópera española, Ángel Sagardía anotó el siguiente sarcasmo de un revistero anónimo:
Con la obra de Serrano / Michelena perdió un pico. / Si así piensa hacerse rico, / Dios le tenga de su mano. / La música es inspirada / Y la Arkel estuvo bien. / La presentación también. / Pero en la taquilla… nada. / Hagamos, pues, punto en boca… / Por ser la obra “nacional” / Perdió el conde un dineral / Con Doña Juana la loca106. Entre las curiosidades, podemos apuntar que el 10 de julio de ese mismo año, La
Correspondencia de España informó de que “el maestro Serrano, aplaudido autor de Doña Juana la Loca, ha tenido noticia de que explotando su nombre, se han realizado algunas estafas de libros, y nos ruega hagamos constar que él sólo demanda cariño y amistad a las personas que trata y no las importuna con peticiones de ningún género”.
Tal vez por ello, Serrano nunca pudo volver a ver su obra representada al completo sobre un escenario. Sí tuvo la satisfacción de ver cómo Dámaso Zabalza, su maestro de piano en el Conservatorio, que moriría en 1894, escribía y publicaba con Zozaya un Capricho de concierto sobre motivos de la ópera Dª Juana la loca, para piano, de ejecución virtuosa107, Capricho que ya en enero de 1891 sería interpretado frente a la Infanta Isabel108. Cinco años después del estreno de su ópera, Serrano tuvo asimismo la satisfacción de asistir a la interpretación del aria de contralto y del dúo de tiple y contralto, con ocasión del concierto homenaje ofrecido en su honor el 21 de abril de 1895, en el Ateneo.
En 1896, siendo Serrano director artístico del Teatro Real, se anunció la reposición de Giovanna la Pazza junto con la de La Dolores, de Bretón, el gran éxito de 1895 en el teatro de la Zarzuela, “salvo caso de fuerza mayor”. Comenta Subirá en su Historia y anecdotario del Teatro Real, que “esta apostilla fue puesta muy en su punto, y tuvo
aprovecharlas”. También La Vanguardia de Barcelona, 4 de marzo, publicó que la representación fue “suspendida aquella noche [1 de marzo] por indisposición de un artista”. Por cierto que La Vanguardia añadía que “el segundo acto fue flojo… Respecto de la ópera, la impresión general es que está bien hecha pero sin rasgos de inspiración musical”. El 15 de marzo, El Liberal dejó constancia asimismo de que la quinta y última representación tuvo lugar ese día: “Esta noche, quinta audición de Juana la loca en el Teatro Real”. 105 La Época, viernes, 28-‐III-‐1890, “Resumen estadístico de la temporada”. Número de representaciones obtenidas: “Lohengrin, seis; Mefistófeles, trece; Aida, ocho; Gioconda, nueve; Pescatori di perle, cinco; L`Hebrea, cuatro; Don Giovanni, seis; Los Hugonotes, seis; Lucía, seis; Orfeo, siete; Papá Martin, una; Sonnambula, seis; Carmen, siete; Puritanos, una; Doña Juana la loca, cinco; Africana, tres; Tannhäuser, tres. Total: 17 óperas y 96 funciones de abono”. Entre las tiples, la que más veces cantó fue la Arkel, 32 veces; contralto, Sthal, 45; tenores, Moretti, 42; barítonos, Dufriche, 27. 106 Ángel Sagardía: “En torno a la ópera española y a sus compositores”, en Revista de Ideas Estéticas, nº 139, pp. 194-‐5. Madrid, julio-‐agosto-‐septiembre de 1977. Observa Sagardía que, “como en la partitura de Mitrídates, en la de Doña Juana se hallan mezclados los procedimientos wagnerianos con los italianos. Se destaca un dúo de tenor y barítono del primer acto; el “Ave María”, coro que empieza el segundo; unas escenas populares del tercero que recuerdan aires de zortzico y muñeira, y el cuadro final de la ópera”. 107 Se conserva un ejemplar en la BN, con signatura: MC/522/31 108 El Heraldo de Madrid, sábado, 24-‐I-‐1891: “Ayer tuvo el alto honor de ser recibida por S.A. la infanta doña Isabel, la aventajada alumna de la Escuela de Música señorita doña Sagrario de Dueñas, acompañada del maestro Serrano. Dicha señorita ejecutó al piano varias composiciones, entre las que merecen especial mención la bellísima fantasía del maestro Zabalza, sobre motivos de la ópera Doña Juana la Loca, del Sr. Serrano. Tanto dicho señor como la señorita de Dueñas salieron encantados de la amabilidad y cortesía con que les había distinguido la egregia señora”.
Emilio Fernández Álvarez
158
cariz de profecía”109. Y es que, desde entonces y hasta nuestros días, sobre Giovanna la Pazza ha caído, como un anatema, el más oscuro de los silencios.
109 José Subirá: Historia y anecdotario…, p. 478. También Joaquín Turina, En su Historia del Teatro Real (p. 184), señala que en esa ocasión La Dolores llegó a ser ensayada. Fue en esta misma temporada cuando Pedrell, harto de dilaciones y convencido de que nunca llegaría a representarse, pidió al Teatro Real la devolución de la partitura de Los Pirineos.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
159
V. Tercer estreno en el Teatro Real: Irene de Otranto (1891)
1. La ópera española en los albores de la década de 1890
¡Aquellos años de la Regencia, que Galdós llamó años bobos! Según Enrique Ruiz de la Serna “no pasaba nada hasta que, ¡zas!, pasó todo, incluso lo que nos quedaba de imperio colonial. Tiempos sin pasión y sin fe, amables y bonachones; tiempos de la «soirée de Cachupín» y del «vals de las olas», en que el adjetivo cursi cobró todo su inefable sentido; tiempos cuyo genial cronista fue aquel—bajo su apariencia festiva—tremendo Luis Taboada, de memoria aún no vindicada… tiempos del Madrid Cómico y Fornos, del pinar de las de Gómez y la cuarta de Apolo…”1.
Atrás quedaba la década de 1880, los años del salto adelante y de expansión del ferrocarril, años de madurez e impronta liberal, de la consolidación del turnismo tras el “Pacto de El Pardo” y de la gran labor en el Parlamento largo (1885-‐1990) del Partido Liberal de Sagasta, que según J. M. Jover consiguió, sobre bases pragmáticas, la “consolidación parcial de las utopías alumbradas por la Revolución de Septiembre”: la libertad de imprenta (1883), la Ley de Asociaciones (1887), el juicio por jurados (1888), el Código Civil (1889) y el sufragio universal masculino para mayores de 25 años (1890). El Partido Liberal, claro, no impidió los pucherazos del caciquismo, pero permitió a los republicanos obtener un puñado de diputados en las ciudades, conformando la llegada a la política oficial de la “cuestión social” y el surgimiento del socialismo marxista; al tiempo, la Iglesia promulgaba la encíclica Rerum Novarum (1891), pieza clave de su doctrina social.
Es también en los albores de la década de 1890 cuando una nueva generación de políticos (Romero Robledo, experto muñidor de elecciones; Silvela, con su concepción ética de la política; Montero Ríos, estrella emergente entre los liberales y Maura, entre
1 Enrique Ruiz de la Serna: “Las novedades escénicas del Sábado de Gloria”, artículo publicado en EL Heraldo de Madrid, 2-‐IV-‐1934, reproducido en el libro de La Chulapona. Madrid, Teatro de la Zarzuela, p. 29. • Cachupinada: Reunión de gente, en que se baila y se hacen juegos, fiesta de sociedad cursi y pretenciosa. En 1869 se estrenó en Madrid la zarzuela en un acto titulada La soirée de Cachupín, con letra de Ramón de Navarrete y música de Jacques Offenbach. Trata de las tribulaciones de don Canuto Cachupín, que organiza una soirée para presentar en sociedad a su hija, pero le fallan los cantantes, los criados y los artistas, así como los asistentes importantes. Entonces tiene que fingir a los personajes ausentes para complacer de manera ridícula a sus invitados. • Luis Taboada (Vigo, 1848-‐Madrid, 1906). Escritor. Secretario de Ruiz Zorrilla y Nicolás María Rivero, le valieron gran popularidad sus artículos costumbristas, publicados en diarios como Nuevo Mundo, El Imparcial, El Duende, ABC y Blanco y Negro. Es autor de relatos (Errar el golpe, 1885; Madrid de broma, 1890; Memorias de un autor festivo, 1900) y de novelas (La viuda de Chaparro, 1906; Pescadero, a tus besugos, 1906), en los que destaca la sátira de la clase media madrileña (http://www.biografiasyvidas.com/biografia/t/taboada.htm). • “El Pinar de las Gómez” se llamaba el pequeño jardín que había frente al Cuartel General del Ejército y sus jardines, entre Cibeles y Barquillo, compuesto de varios pinos. En un principio hubo aquí unas hermosas acacias que daban sombra a los paseantes. Pero un alcalde mandó arrancarlas porque en invierno se pelaban y hacían feo y cambiarlas por pinos, de hoja perenne. No se sabe quien fue el que bautizó el lugar con el nombre del "pinar de las Gómez" pero se hizo popular. Aquí acudían las señoritas a pasear y el quinto y último de esos pinos colocados en ringla, tenía en torno a su tronco un asiento rústico que solía ser el lugar preferido de los enamorados. Cuando alguna señorita pedía permiso a su madre para estar a solas unos minutos con su pretendiente, la madre respondía «vete al quinto pino... donde yo pueda veros». Andando el tiempo los pinos se fueron secando, salvo tres—uno en la esquina de la calle del Barquillo, frente a la entrada del Banco Central Hispano Santander y otros dos ante la puerta del Cuartel General del Ejército—y el resto fueron sustituidos por acacias de nuevo (Mary Elizabeth Gea: Diccionario enciclopédico de Madrid. Madrid, Ediciones La Librería, 2002).
Emilio Fernández Álvarez
160
los conservadores) empieza a convivir con los epígonos del Sexenio, con Cánovas a la cabeza.
¡Ah, Cánovas, el joven autor de la Historia de la decadencia de España! Ahora, aceptando las reformas liberales del Parlamento Largo, los conservadores devolvieron al país la actitud de aquellos al aceptar anteriormente la Constitución de 1876, pero el gobierno de Cánovas (1890-‐1892) promovió un giro proteccionista atendiendo a las demandas de los terratenientes del trigo castellano y los industriales catalanes2, mientras la concepción unitaria de España empezaba a ser sometida a revisión por el “regionalismo”: la Unió Catalanista da a conocer en 1892 las Bases de Manresa, primer programa del nacionalismo conservador catalán. Madurez liberal, pero también encasillado y pucherazo, proteccionismo económico, debilidad del proceso nacionalizador… en definitiva, y como diría el propio Cánovas, una política de “ir tirando”. A finales de 1892—ir tirando— caen los conservadores y vuelve Sagasta (1892-‐1895): la noria del turnismo gira y gira imparable camino del Desastre.
¿Qué hacían, mientras tanto, los músicos españoles? Pues mucho y bien, según Emilio Casares, para quien el periodo de los años bobos, esos quince años que se extienden entre 1885 y 1900, son los de la madurez del ideal de la ópera española, años de un “nacionalismo convincente” que produjo en total 42 óperas—incluyendo las escritas en Cataluña y País Vasco—; de una mayor sensibilidad del Teatro Real, que estrena seis óperas españolas, y del Liceo, que se muestra también más abierto a la producción propia, y de la llegada de una generación nueva de compositores (Granados, Albéniz, Vives) que se mostrarán, con el tiempo, líderes dispuestos a accionar los cambios de agujas necesarios en la marcha de la música española3.
Visto desde los albores de la década de 1890—ya se ha dicho—, la vía nacional, liderada por Chapí, imperaba tras su triunfo en los debates que en torno a la ópera nacional se llevaron a cabo en las Sesiones de la Sociedad Artístico Musical de Socorros Mutuos, en 1885. Una conferencia impartida por Arrieta en el Ateneo insistía por aquellas fechas en la necesidad de profundizar en el buen camino: “Yo aconsejaría a nuestros jóvenes compositores que… estudiasen los tesoros musicales que se hallan esparcidos por España, los cuales, explotados con talento, sobriedad y buen gusto, imitando a la industriosa abeja, podrían llegar a elaborar ricos panales de miel hiblea musical… El italianismo está muy arraigado en nuestro público y solo podrá sucumbir, y ojalá fuera pronto, cuando el españolismo y no un germanismo híbrido se abra camino honroso en medio de la confusión que nos rodea”4.
El germanismo híbrido al que Arrieta se refería no era otro, claro, que el de Bretón, derrotado en aquellas Sesiones, pero que en 1889, y superando la ímproba oposición que a lo largo de varios años habían impuesto Arrieta y sus amigos al estreno (Peña y Goñi, Chapí, Barbieri) había encontrado al fin su momento de gloria con la presentación de Los amantes de Teruel. Según el propio Bretón, en aquella jornada gloriosa del Teatro Real “el maestro Barbieri ocupaba su Palco de la Comisión Inspectora siendo unánimemente silbado por el público. El entusiasmo de este, hizo
2 Cánovas escribió en 1888 De cómo he venido yo a ser doctrinalmente proteccionista 3 Emilio Casares: “La creación operística en España…”, p. 46. También “Chapí y la ópera”, en Ruperto Chapí: nuevas perspectivas; coordinado por Víctor Sánchez Sánchez, Javier Suárez Pajares, Vicente Galbis. Valencia, Institut Valenciá de la Música, 2012. 4 Emilio Arrieta: “La música española al comenzar el siglo XIX: su desarrollo y transformaciones…”.Madrid, librería de Antonio San Martín, 188?, vol. II, pp. 157-‐185.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
161
que yo fuera acompañado después de la función hasta mi domicilio y que al pasar por el de Arrieta se detuviera a repetir igual demostración, tan sonora como calurosa”5.
Quizá, si atendemos al siempre morigerado Esperanza y Sola, que escribió que los desórdenes e insultos del estreno corrieron a cargo de una minoría, la cosa no fue para tanto, pero la ópera de Bretón, modelo de la vía europeísta—Hanslick la juzgó “falta de carácter nacional”—, tuvo la virtud de obligar a Felipe Pedrell a echar su cuarto a espadas desde Barcelona: Pedrell empieza en 1890 a componer su trilogía Los Pirineos y publica en 1891, y en relación con ella, el fundamental manifiesto Por nuestra música, manifiesto que abrirá, frente a la europeísta y la nacional, una tercera vía, la del nacionalismo de las esencias, hecho estético de gran relevancia para el futuro de la música española, al que más adelante tendremos ocasión de atender.
No permanecía mientras tanto pasiva, ni mucho menos, la línea nacional comandada por Chapí: su respuesta al europeísmo de Bretón fue una serie de sonoros triunfos, fruto de la apuesta del músico de Villena por la Zarzuela Grande renovada: La bruja (1887), El rey que rabió (1891), y en años posteriores El Duque de Gandía (1894) y Mujer y reina (1895), probaban la validez del camino patrocinado por Arrieta y tantos otros hacia la ópera española, partiendo de la zarzuela.
Y mientras todo esto sucedía, Emilio Serrano, que acababa de estrenar Giovanna la pazza, trabajaba ya en Irene de Otranto.
2. Antecedentes y producción
Irene de Otranto, la tercera ópera de Serrano estrenada en el Teatro Real, y la primera en castellano, llevaba texto del dramaturgo José de Echegaray, entonces en la cumbre de su gloria literaria. La admiración de Serrano por la figura de Echegaray venían ya de antiguo6, y se trasluce en el respeto con que nuestro compositor traza en sus Memorias el encuentro, dejando caer ya desde el inicio, por cierto, un alicaído juicio sobre Irene de Otranto:
De su poco venturosa fortuna [la de Irene de Otranto] no debo culpar sino a él mismo [Echegaray] y a mis propios errores. Envalentonado con el éxito de “Doña Juana”—y por cierto que no pocas de mis mayores venturas van asociadas a este nombre femenino—solicité y obtuve un libreto que Echegaray se obstinaba en negarme, pero que hizo al fin, pues tanta era su infinita bondad. Por complacerme resolvió transformar con tal fin alguno de sus dramas, aunque declarando su inexperiencia en esas lides. Propuso utilizar El milagro de Egipto, y yo me amilané ante tal proposición, pues inevitablemente se lucharía con el recuerdo de Aida; yo, a mi vez, me fijé en La peste de Otranto, tan aclamada pocos años antes en el teatro Español, y él aceptó mi propuesta. Ahora bien, con ese absoluto conocimiento que tenía, no sólo de las cosas, sino de su propia capacidad para abordar cada una, me dijo lealmente: “Como yo no sé de qué forma debe desarrollarse un libreto para que se le pueda poner música, lléveme usted de la mano”. Así lo hice; mas en mi ineptitud para guiar a un artista de esa talla, Irene de Otranto, con su nuevo ropaje, acabó siendo una “comedia”, si se me permite la ironía. No fue Serrano el primero en intentar componer una ópera española (es decir, en
castellano), con libro de Echegaray. Ya Bretón, en 1883, dejó anotado en su Diario un intento de colaboración con el dramaturgo, contando con su amigo Manuel Sala como 5 Tomás Bretón: Diario…, p. 769. Para todo lo relacionado con Los amantes de Teruel, véase Víctor Sánchez: Tomás Bretón..., pp. 125-‐158. 6 Así cree uno que lo prueba una nota de prensa publicada en El Liberal, el 30-‐III-‐1881, diez años antes del estreno de Irene de Otranto, cuando Serrano aún no había estrenado Mitrídates. Ese periódico publicó entonces en su primera página, bajo el título “Homenaje a Echegaray. Lista décima”, una relación de nombres y las cantidades que entregaban en reales de vellón. Entre estos suscriptores se encontraban el Teatro Real, con 500 rs; Francisco Saper, con 10; Juan Goula, con 100, y Emilio Serrano, con 20.
Emilio Fernández Álvarez
162
intermediario. Este “vio al señor Echegaray, que le dijo no podía por falta de tiempo, pero que usara sus libros, que en Italia era fácil encontrar quien me lo versificara y a la objeción de que yo lo quiero precisamente en castellano respondió: «ahí en castellano no es negocio». ¡Qué sabrá de estos asuntos el hombre de talento!”7.
Fue ese mismo año, 1883, el del encuentro de Serrano y Echegaray, si hemos de creer en la chocante información, de autor desconocido, consignada a modo de prólogo al inicio de un ejemplar impreso del libro de Irene de Otranto conservado en la Fundación March, en el que puede leerse:
La ópera Irene de Otranto es, en su mayor parte, anterior a Doña Juana la loca, estrenada con aplauso en la temporada de 1889-‐90 en el Teatro Real. El maestro Serrano entró en relaciones amistosas con D. José Echegaray en 1883, época en la cual dio lecciones de solfeo al hijo del insigne dramaturgo. Cuando Serrano alcanzó la pensión de Roma poco tiempo después, en 1885, llevaba ya en cartera dos actos de La peste de Otranto, que le entregó Echegaray y cuya música escribió en la Ciudad Eterna. De regreso a Madrid, compuso Serrano el acto tercero e instrumentó toda la partitura. Esta aclaración es importante para que no se crea que Irene de Otranto es obra escrita con precipitación, sino muy meditada y cuya composición ha llevado a cabo el maestro con el tiempo suficiente para afirmar su estilo y dar una prueba más de su laboriosidad y de su talento8.
No es esta, sin embargo, una información fiable, por varias razones. Adelantemos la primera: Serrano, que no hace en sus Memorias mención alguna a las fechas de composición de Irene de Otranto, se refiere casi con las mismas palabras al proceso de composición de Giovanna, como hemos visto en el capítulo anterior. Parece improbable que Serrano viajase a Roma con las dos óperas en avanzado proceso de composición sin mencionarlo en sus Memorias, por mucho que la cercanía en las fechas de estreno haga verosímil esta posibilidad.
No nos ayudará a precisar el momento de composición el análisis de la correspondencia entre ambos autores. En cierto momento, Serrano pidió a Echegaray el cambio del título original de la obra, pero Echegaray contestó a sus requerimientos en una carta sin fecha, conservada en el Legado Subirá de la Biblioteca Nacional de Catalunya, en la que explicaba:
Sr. D. Emilio Serrano. Mi buen amigo; con este viaje ando trastornado y lo que es peor andan trastornados los papeles:
tengo que buscar los versos y en encontrándolos es asunto de media hora. De todas maneras llegaré a Madrid del 24 al 26, de suerte que antes de terminar el mes los tendrá V. en su poder: respondo de ello.
Vamos al título: yo no veo inconveniente en que conserve el título “La peste de Otranto”, que es ya conocido; pero de todas maneras allá va una lista y VV. escogerán uno de ellos o bien otro que se les ocurra. Este punto queda encomendado a V. a quien hago árbitro de la elección.
Lista de títulos: La peste de Otranto, Yrene de Otranto, Bodas trágicas, La vuelta del cruzado, Entre la peste y el fuego, Yrene, El cruzado de Otranto, El amor del cruzado, La peste negra, Yrene y Roberto.
Conque V. resolverá y doy por bueno lo que V. decida. Siempre su amigo. Echegaray. El título aún no estaba definido a finales de agosto de 18909, aunque sí estaba ya
entonces terminado el libreto10. Serrano finalizó la partitura en ese mismo año, tal 7 Tomás Bretón: Diario (1881-‐1888); entrada 14-‐VII-‐1883, p. 301. Madrid, Acento Editorial, 1995. 8 Fundación March, (T-‐Enc 696): Libretos de Gonzalo de Córdoba—Irene de Otranto—Doña Juana la loca encuadernados en un solo volumen, dedicado a Julio Gómez. 9 El Liberal, 31-‐VIII-‐1890, incluía un suelto sobre la temporada del Teatro Real 1890-‐1891, relacionando las obras a representar, entre las que se incluía “la nueva ópera que ha escrito el maestro Serrano, y cuyo título no es todavía
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
163
como consta en las anotaciones manuscritas del compositor al final de la partitura conservada en el Conservatorio, y la obra se estrenó el mes de febrero siguiente, apenas transcurrido un año desde el estreno de Giovanna la Pazza11, en un ambiente desfavorable causado por las controversias entre los que esperaban de Serrano la ópera definitiva y los que consideraban prematura la presentación de una nueva obra.
Una más que expresiva descripción de la diglosia imperante en el ambiente teatral del momento nos la ofrece Serrano en sus Memorias al contar que, “al advertir los cantantes encargados de la interpretación, en el día destinado para el primer ensayo de lectura de papeles, que habría de cantarse la obra en idioma español, se mofaron abiertamente del texto, no por lo que en él se dijera, sino por estar en lengua distinta a la italiana”. Este dolido comentario de Serrano se dirigía especialmente a los cantantes españoles del teatro, “que a fuerza de oír desatinos en idioma italiano, incluso pronunciaban mal un idioma que, siendo el suyo, jamás habían aprendido muy bien, ni mucho menos”. Por otra parte, continúa Serrano, “los italianos a quienes se confió algunos papeles de Irene de Otranto respetaban el nombre de Echegaray, pero no el libreto, lo que hubo de exponer con la mayor sinceridad Eva Tetrazzini—la gran artista conocedora del español y siempre muy afectuosa conmigo—al decirme textualmente: «Yo, aunque entiendo perfectamente las palabras, me quedo sin comprender los conceptos»”.
Aportando al paso nuevos datos al proceso de producción de Irene, las razones que llevaron a Echegaray a colaborar con Serrano quedaron de manifiesto en una entrevista concedida por el dramaturgo dos meses antes del estreno 12 . En un momento del diálogo, el periodista le ruega que diga algo sobre “su nueva ópera Doña Inés de Otranto”, a lo que Echegaray contesta:
— Hace tres años que el distinguido maestro de solfeo de mi querido hijo Manuel, hoy profesor de piano del Conservatorio, D. Emilio Serrano, aplaudido autor de la ópera Doña Juana la Loca, me pidió un libreto de mis dramas para ponerle en música; me resistí todo lo que pude, pero mi hijo Manuel me apuraba, y por último, rogué al maestro señor Serrano que eligiese el drama que le pareciese mejor. Eligió La peste de Otranto. A ratos perdidos fui haciendo los cuadros, conservando el argumento íntegro del drama y algunos endecasílabos para los recitados.
— ¿Y por qué ha variado usted el título? — Porque para la traducción al italiano no se prestaba muy bien La peste. — ¿Está usted satisfecho de la música? — Sí—nos dijo—; la he oído tres veces al piano, y aunque no se puede juzgar bien del mérito de
una partitura en este instrumento y en tan pocas audiciones, he podido conocer los temas, y estoy satisfecho del trabajo musical del Sr. Serrano.
— ¿Se representará esta temporada? — No lo sé, porque la empresa del Teatro Real tiene contraídos varios compromisos.
Como puede verse, según Echegaray el encuentro entre compositor y dramaturgo se produjo tres años antes de realizada esta entrevista, es decir, en 1887, y no en 1883, como señalaba el prólogo al libro de Irene al que unos párrafos más arriba nos
definitivo. Está escrita sobre el pensamiento de La peste de Otranto, y el libreto es debido al mismísimo D. José Echegaray”. 10 La Correspondencia de España, miércoles, 20-‐VIII-‐1890: “El eminente Echegaray ha terminado el libro de una ópera cuya música ha compuesto el maestro Serrano. La empresa pondrá en escena esa obra con gran lujo, rindiendo culto al insigne dramaturgo”. 11 Ya el 16-‐I-‐1891 anunciaba La Época: “La empresa tiene el propósito de que se estrenen, en lo que resta de temporada, la ópera del maestro Serrano, Irene de Otranto, letra del señor Echegaray, que se cantará en español, y la que ha sido admitida por el Jurado con el título de Rachel, del maestro Santamaría. 12 El País, 17-‐XII-‐1890: “En casa del Sr. Echegaray”. El Heraldo de Madrid publicó en la misma fecha una reseña de esta entrevista.
Emilio Fernández Álvarez
164
referíamos. Extraña un tanto, por otra parte, esa referencia a la traducción italiana del libreto, ya que Irene, y esto es un hecho trascendente en la producción operística de Serrano, se estrenó en castellano. Lo hizo, por cierto, bajo la batuta de Mancinelli, que repetía colaboración con Serrano después de Giovanna la pazza. Esta vez, sin embargo, las cosas no rodaron a satisfacción del compositor, quien comenta que “si antes me había sido sumamente adicto, ahora había cambiado por completo su actitud hacia mí por rodearle y adularle ciertos individuos que, en su petulancia, se creían muy competentes”. Y añade Serrano:
El día de Pascua de Navidad de 1890 se celebró el primer ensayo con orquesta, con gran retraso porque hacia la misma hora Eva Tetrazzini daba un banquete en su casa. Fue preciso apresurar la conclusión del ágape. Como se ensayó haciendo una digestión laboriosa cuando el cuerpo reclamaba reposo, cundía el inevitable malhumor entre los intérpretes, aunque nadie faltó a su puesto. A la media hora de comenzar el ensayo advirtió Mancinelli errores en un papel de orquesta y cerró la partitura de muy mal talante, a la vez que lanzaba una frase despectiva, por lo que al punto le pedí una satisfacción, sin que la obtuviese hasta unos días después. Los asistentes a dicho ensayo repetían que, no obstante el prestigio de los autores, era nuestra Irene una producción aburrida. Con una extraña mezcla de estupor y simpatía imagina uno a Serrano evocando
estas amarguras, cuarenta años después de sucedidas, poniéndolas pacientemente por escrito en su piso de la calle Arrieta, a escasos metros del gran coliseo de la Plaza de Oriente en que sucedieron, recapitulando el rosario interminable de agravios y dificultades que jalonaron el camino de Irene de Otranto hacia un fracaso decretado de antemano. Y es que, según la prensa de la época, el estreno sufrió varios aplazamientos por la “complicación” de la obra, que exigía “ensayos de escena y musicales”13. La Época dio cuenta de la realización del ensayo general el día 13 de febrero, haciéndose eco de la curiosidad general al señalar que la obra sería cantada en español, “lo cual no deja de producir al principio un efecto bastante extraño, si bien muy agradable”14. Finalmente, tras un nuevo aplazamiento forzado por los autores, “que habían notado ciertos defectos fáciles de subsanar por medio de un nuevo ensayo”, y aceptado por el teatro porque, “tratándose de una ópera de la importancia de Irene de Otranto, la empresa tiene el deseo de que sea representada con toda propiedad”15, se estrenó la ópera en el Teatro Real, el martes 17 de febrero de 1891.
Explica nuestro compositor, con frases que inevitablemente suenan a huecas, que “aunque la ópera no despertó entusiasmo, tampoco proporcionó un fracaso rotundo”; concluido el primer acto, los autores fueron llamados a escena, y Serrano le dijo a Echegaray: “Si no hubiera entreactos, quizás nos salvaríamos, aunque la claque, en vez de auxiliarnos, parece resuelta a hundirnos, y ya sabe usted lo que la claque influye sobre el público”. Con todo, según el compositor, “no se consumó la fatal desventura”: los autores fueron llamados a escena al final de cada acto, recibieron aplausos de cortesía, e Irene se puso tres veces en escena esa temporada, una por cada turno de abono. Y añade Serrano, ofreciéndonos un primer acercamiento estilístico a la obra y reconociendo de paso haber compuesto Irene, intencionadamente, en un estilo diferente al de Giovanna—y por lo tanto después, y no antes—:
13 La Correspondencia de España, jueves, 12-‐II-‐1891, “Noticias del teatro Real”: “Mañana jueves se pondrá en escena la ópera de gran espectáculo del maestro Thomas, Amieto, en el turno primero, que todavía no ha oído a la señorita Paciani en este spartito. Esta combinación hará que la ópera Irene de Otranto, música del maestro Serrano y letra del eminente Sr. Echegaray, que por su complicación ha necesitado y necesita ensayos de escena y musicales, se ponga en escena en la presente semana, lo más tarde el domingo próximo (…). 14 La Época, 14-‐II-‐1891. 15 La Iberia, sábado, 14-‐II-‐1891.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
165
Terminado el estreno se nos acercaban con fingida cara de tristeza algunos amigos que se habían regocijado con la frialdad del éxito; y esos individuos me daban ahora más miedo que antes de empezar la función, pues ya es sabido cuánto gozan ciertos seres cuando formulan, ante la víctima rodada por el suelo, frases hipócritas cual aquella de “¡No hay que hacer caso! ¡La culpa es de los envidiosos y no de usted!... Reconozco, sin embargo, que la música de Irene no era, ni con mucho, tan personal como la de Giovanna. Tildado por mis precedentes óperas de wagneriano—¡y lástima que esto no hubiera sido cierto!—, en Irene torcí el camino seguido hasta entonces, por culpa de tales críticas, sin haberme detenido a considerar que las fomentaban tan solo ciertos profesionales escondidos tras algunos “esclavos” suyos los cuales, merced a ellos, ocupaban altos escabeles. Buena parte de la prensa me trató con benevolencia respetuosa, porque al engañarme con el mejor deseo, por ensalzar más allá de lo debido mis producciones, según su costumbre, me daba nuevos estímulos para seguir mi labor artística, y contribuía a que obtuviese beneficios económicos, muy bien ganados si se consideraba el propósito, pero no si se atendía al mérito, inferior del que suponen esas alabanzas. Conservo, con todo, un buen recuerdo de aquella Irene, que me hizo recoger las alas, al componerla, para evitar el reproche de haber pretendido remontarme demasiado alto. Pero me apena considerar que metí en tales aventuras a Echegaray. Buen castigo tuvo mi ingenua suposición de que, para asegurar mi triunfo, bastaría colaborar con ese caballero sin tacha, cuya bondad inagotable corría parejas con sus felices disposiciones para las letras, la ingeniería y los asuntos financieros. Y sin embargo, tal proceder halla una disculpa: ¡Fiaba yo tan poco en mí!...
3. La obra
3.1 Argumento y estructura
Los personajes de la obra son: Irene, hija de la condesa de Otranto (soprano). Matilde, condesa de Otranto (soprano). Roberto (tenor). Guillermo, tutor de Roberto (barítono). Fray Martín, monje. Rodolfo, Unfredo y Adriano, barones del feudo. Damas, cruzados, romeros, mercaderes, pueblo... La escena pasa en Otranto, en el siglo XI.
He aquí un resumen del argumento: ACTO I. Un salón del castillo feudal. Al fondo un balcón que da al mar. Cuadro 1. Escena 1. Algunos nobles del feudo, damas de la condesa, esta e Irene. Los nobles esperan
con ánimo impaciente y cansado cuerpo el amanecer para partir a la tierra santa. Las damas les impulsan con fe cristiana. Irene, intranquila, espera a Roberto que, contra su costumbre, no ha llegado aún; la condesa lee sus oraciones y combate a ratos la impaciencia de Irene. Se oye un coro de romeros y cruzados en la playa, que van en procesión. Escena 2. Llega Roberto, a quien reconviene la condesa por su tardanza; aquel dice que estuvo orando en unión del fraile Martín y asistió luego a la procesión de los cruzados. La condesa pregunta a Rodolfo si está todo preparado para la partida; este contesta afirmativamente. Todos salen dejando solo a Roberto, que detiene en el momento de pasar por su lado a Irene. Escena 3. Roberto se despide de Irene; pero esta no quiere que marche a tierra santa. Escena 4. La condesa los sorprende y arroja a Roberto de la torre feudal; él dice que parte, porque es necesario para sus fines; pero que nunca olvidará a Irene. Esta afirma que su amor ha crecido, yendo en aumento en todos los momentos de su vida. Escena 5. En presencia de toda la corte, el barón Rodolfo anuncia que ya la brisa de la mañana agita las velas. La condesa les anima a la partida en bien de la religión cristiana, y todos se disponen a partir.
Cuadro 2. La escena representa una playa. En el fondo algunos bajeles. Escena 1. Un pequeño grupo de mujeres del pueblo rodean a Guillermo, condoliéndose de que Roberto, a quien él ha criado, le abandone por ir a las cruzadas. El fraile Martín, por el contrario, le anima, diciéndoles que Roberto cumple como soldado y como cristiano. Todos se retiran. Escena 2. Roberto quiere convencer a Guillermo de que debe partir para hacerse un nombre glorioso que ofrecer a Irene. Guillermo le anuncia que acaso bastaría su nombre, pero que nada puede decirle hasta que pase un año, en el que cumple el plazo que le impusieron para que le entregase un pergamino en el que encontrará cuanto a su honor interesa.
Cuadro 3. Final primero. Empieza a amanecer; se oyen en los barcos los toques de diana; comienzan a llegar marineros, soldados, mercaderes y gentes del pueblo. Todos dejan ver el sentimiento que les impulsa. Vienen después la condesa, Irene, Roberto, Guillermo, Rodolfo, Unfredo, Martín, etc. Roberto pide la espada del conde, de aquel que le sirvió de padre un día. La condesa se la niega, dándosela a
Emilio Fernández Álvarez
166
Rodolfo, así como le va negando también cuantos objetos le pueden dar importancia personal; entonces Irene se quita la banda y se la entrega, con lo que Roberto se considera suficientemente galardonado.
ACTO II. Decoración de playa. Una senda que conduce a la ermita de la Virgen del Consuelo. Cuadro 1. Escena 1. Se oyen dentro las voces de un coro de pescadores que se preparan a sus habituales faenas. Llegan romeros que se dirigen a la ermita de la Virgen y marineros que excitan al vigilante del castillo para que avise en cuanto descubra a las naves en que han de venir los cruzados. Escena 2. Irene dice a Martín que va a la iglesia para cumplir una promesa que hizo por los cruzados. Martín le responde que la promesa la hizo seguramente por Roberto. Escenas 3 a 7. Todos se adelantan hacia la ermita. La gente del pueblo inicia un baile, pero en su transcurso, los mercaderes y soldados corren la voz de alarma, diciendo que en Leuca está la peste y que la han importado las galeras de Oriente.
Cuadro 2. Escena 1. Patio señorial del castillo. Irene y sus damas. Irene interroga al mar sobre la ausencia de Roberto. Sus damas dicen que pasa los días en la terraza esperándole, y que nunca llega. Escena2. Las gentes de la villa vienen a pedir protección a la condesa. Escena 3. El capitán Rodolfo saca una orden que lee Unfredo al pueblo. En ella se ordena, a fin de evitar el contagio de la peste, que las milicias del feudo formen cerco para no dejar paso a nadie, y que si alguien se ampara en algún recinto, aunque este sea el templo, que se le prenda fuego. Escena 4. Irene ve llegar un bajel y sigue todas las maniobras que aquel hace, hasta que ve llegar un caballero a quien reconoce por el mismo que venía en el barco. Escena 5. Roberto entra, y sin reparar en Irene, pide a un paje permiso para ver a la condesa; pero Irene le reconoce, y ambos, después de un apasionado coloquio, juran no separarse más. Escena 6. La condesa llega, y antes de dejar que le reconvenga, Roberto le dice que trae de la cruzada nombre, honor y riquezas. Ella le manifiesta su alegría, pero le anuncia que no puede concederle la mano de Irene mientras no sepa el nombre de su padre, porque, habiendo ella tenido celos del conde, y siguiéndole un día, le sorprendió en una cabaña jugando con él, que era muy niño, y teme que sea hijo de su esposo y, por consiguiente, hermano de Irene. Roberto, desesperado, confía que Guillermo desvanecerá las dudas de la condesa; esta le asegura que fue a buscarle a Palestina. Escena 7. Entra Rodolfo azorado, diciendo que la galera de la peste llega. Todos siguen con aterrada atención los movimientos de un esquife, del que desembarca Guillermo, quien según el bando, no puede acercarse a nadie. Roberto pide sus armas para ir a buscarle y defenderle; el pueblo y los soldados quieren que se le de muerte. Termina la escena con una tempestad.
ACTO III. Cuadro 1. Escena 1. La escena representa un bosque. Es de noche. Lo cruzan muchos campesinos atemorizados por la idea de un fantasma apestado que vaga por las cercanías. Se oyen voces de Guillermo, que huye, y Roberto, que va en su busca. Escena 2. Roberto, jadeante de fatiga, llega desesperanzado de encontrar a Guillermo, que huye siempre, sin reconocer su voz. Roberto cree ver una sombra y va tras ella, saliendo de escena. Se oyen aún, lejanas, las voces de ambos hasta terminar el cuadro. Ruge el huracán.
Cuadro 2. La plaza de Otranto; a la vista la iglesia y en primer término una cruz. Escena 1. La gente de la villa preparando barrotes y cadenas para que el apestado no pase. Escena 2. Vienen a la iglesia en rogativa la condesa y su séquito. Irene suplica a su madre la deje rezar en aquella cruz donde su padre la enseñó las primeas oraciones. El pueblo se asocia a su rezo y entran finalmente todos en la iglesia. Escena 3. Roberto, febril, se arroja sobre las gradas de la cruz, tratando de calmar su fiebre con la frialdad de la piedra y su dolor en el consuelo de la religión. Escena 4. Irene, a quien han dicho que Roberto llega, sale a su encuentro; dudan, temen el bando de la condesa, pero vence la pasión al fin. Escena 5. Unfredo avisa que Guillermo ha entrado en la villa. Roberto, desatendiendo los ruegos de Irene, va a unirse con él. Salen la condesa y su séquito de la iglesia; se oyen gritos de los que persiguen a Guillermo; este entra en escena, cansado y jadeante; cae, pero se reanima en breve y se interna en la iglesia. Final tercero. El pueblo hacina leña y prende fuego a la iglesia. Roberto logra abrirse paso y entra a buscar a Guillermo; aparece nuevamente entre las llamas que ya devoran la iglesia y exclama: “Irene, no somos hermanos; soy hijo de Roberto Guiscard”. Irene deja precipitadamente los brazos de su madre y, sin dudarlo, va a reunirse en la muerte con Roberto. Los dos, abrazados en el fuego, cantan la frase final del drama La peste de Otranto: “Sacra llama nos alumbre”.
En Irene de Otranto puede distinguirse la siguiente estructura musical: ACTO I. Cuadro 1. Escena 1. Matilde, Irene, Rodolfo y Unfredo; coro de inicio, “La noche el negro
manto ya retira”, scena y coro interno de peregrinos, “El mar azul crucemos”. Escena 2. Dichos y Roberto; scena. Escena 3. Roberto e Irene; scena y dúo, “No me dejes, espera / ¿Aquí que he sido?”. Escena 4. Dichos y Matilde; terceto: “¿Qué haces aquí?”. Escena 5. Dichos, Rodolfo, Unfredo, otros barones del feudo y coro general; concertante, “Ya están los lienzos hinchados”. Cuadro 2. Escena 1. Coro, Guillermo y Monje Martín; coro, “A tus pobres canas” y scena. Escena 2. Guillermo y Roberto.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
167
Dueto, “Padre / Pues no la puedo vencer”. Cuadro 3. Final primero; concertante, “Condesa, al Santo Sepulcro”, y coro final: “La fe, la ambición, la gloria”.
ACTO II. Cuadro 1. Escena 1. Coro de pescadores, “Ya en el oriente”. Escena 2. Irene y Martín, scena. Escena 3. Coro de romeros, “Ya rompió el día”. Escena 4, bailable “Doncella enamorada”. Escena 5. Rodolfo y Unfredo, scena. Escena 6. Unfredo, Rodolfo y Adriano, scena. Escena 7. Unfredo, Rodolfo y coro general; coro “Dicen que la nave” y scena. Cuadro 2. Escena 1. Irene y Damas; scena coreada y romanza de Irene, “Mi cámara me ahoga / ¿Por qué sois tan mentirosas, olas de la azul región?”. Escena 2. Coro, “Arrecia el peligro”. Escena 3. Coro, Rodolfo y Unfredo; scena con coro. Escena 4. Irene y coro; scena coreada. Escena 5. Irene y Roberto; dúo “Id y anunciad / ¡No es ilusión! ¡No es mentira!”. Escena 6. Irene, Roberto y la Condesa; racconto de la condesa, “¡Roberto! / Amé a tu padre” y terceto “Entre el infierno y el cielo”. Escena 7. Final segundo. Concertante, “¡Roberto, Roberto!”.
ACTO III. Cuadro 1. Escena 1. Coro de campesinos, “¿Visteis del bosque?”. Escena 2, Roberto y luego Guillermo, scena “Huyendo va Guillermo”. Cuadro 2. Escena 1. Scena y coro “El torno giremos”. Escena 2. Adriano, Unfredo y coro, luego la condesa, Irene, Rodolfo y Martín; marcha religiosa y concertante (“Santa cruz, tus dulces brazos / ¡Al templo subamos!”). Escena 3. Roberto, scena con órgano y coro interno. Escena 4. Irene y Roberto; dúo “¡Nada! ¡Nada me contiene! / Te llaman mis brazos”. Escena 5. Final tercero. Los mismos y Unfredo, luego la condesa, séquito y coro; concertante.
3.2 Descripción de la partitura
La partitura autógrafa de Irene de Otranto, en cuatro volúmenes cuajados de añadidos y correcciones, se conserva en el Conservatorio de Madrid, y presenta la siguiente plantilla orquestal:
Flautas (2) y flautín. Oboes (2) y corno inglés. Clarinetes Si bemol (2). Fagotes (2). Trompas (2 primeras en Mi b y dos segundas en Fa). Cornetines en Si b (2). Trombas en Mi b (2). Trombones (3). Tuba. Timbales. Percusión. Dos arpas. Órgano. Cuerda.
El Preludio está fechado el 8 de noviembre de 1890. El primer acto, el 3 de septiembre del mismo año. El volumen II corresponde al segundo Acto, y está firmado en “Cercedilla, Septiembre 1-‐1890”.
El volumen III, que incluye el tercer acto, no lleva fecha. Aunque el tejuelo del volumen IV indica: “Acto IV”, contiene en realidad, de nuevo, el III Acto. En su última página puede leerse: “Fin de Irene de Otranto. Madrid, 1890. Con la gracia de Dios, y que sea por bien. ¡No dudes que así lo desea tu padre, Emilio!”. No está claro qué versión del IV Acto (volumen III o IV), es la válida. El volumen IV suprime, por ejemplo, una introducción orquestal al III acto que sí está en el volumen III. Por otra parte, tiene más tachaduras y correcciones que este último volumen, que probablemente es posterior y corregido.
Páginas del borrador manuscrito de la Fundación March
Emilio Fernández Álvarez
168
Al igual que sucedería años después con Gonzalo de Córdoba, nunca se publicó la reducción para canto y piano de Irene de Otranto. Sin embargo, a diferencia de Gonzalo, de cuya reducción se conserva copia manuscrita completa, de Irene no se conserva más que un borrador manuscrito con las dos primera escenas y un fragmento de la tercera del I Acto, borrador conservado en la Fundación Juan March. Inútil ha resultado hasta ahora nuestra búsqueda de una reducción similar en los Archivos e Instituciones que conservan la mayor parte de la documentación relacionada con Serrano, o en otros, como el archivo del Museo del Teatro, de Almagro, que custodia buena parte de las partituras interpretadas en el Teatro Real a lo largo de su historia16. Como consecuencia, nuestra aproximación a la obra, imposible de llevar a efecto por el momento con la profundidad musical deseada, se ha hecho a la vista de la partitura orquestal en el Archivo del Conservatorio de Madrid, por un lado, y del libreto (del que se conservan en la Biblioteca Nacional dos ejemplares), por otro17.
PRELUDIO. El Preludio, ensalzado por la crítica, y para José María Esperanza y Sola, “de sabor wagneriano y no desprovisto de interés”, resume los temas más importantes de la obra, utilizando en primer lugar la frase principal del dúo de soprano y tenor del primer acto, enlazada con la romanza en que la protagonista interroga al mar, en el cuadro 2º del II acto. Siguen algunos compases de la escena del bosque, en el acto tercero, alternando con la romanza y la frase del tenor en el dúo. El órgano presenta la marcha religiosa del acto tercero, y finaliza el preludio con la idea que cierra la ópera, en crescendo, tras el incendio de la iglesia, cerrando con una cadencia religiosa.
ACTO I. Cuadro. 1. La escena representa un gran salón de estilo románico. La frase principal del coro de introducción se desarrolla en la cuerda y la madera, siendo interrumpido por un trémolo que acompaña las palabras de Irene (soprano), que teme por la tardanza de Roberto. La música refleja el carácter de los nobles presentes en la estancia, que pasan la noche en vela esperando la primera claridad del día para embarcarse en la Cruzada.
Un breve preludio precede la entrada de Roberto (tenor), el joven de origen desconocido a quien el conde de Otranto trajo una noche tormentosa, siendo niño, a vivir en el castillo. Roberto está decidido a embarcarse en la Cruzada para merecer a Irene a ojos de la Condesa. Ya solos en escena, comienza el dúo de amor de Irene y Roberto, un celebrado número que recibió los elogios prácticamente unánimes de la crítica. Después de algunas frases, toma la cuerda con sordina una melodía que sirve de acompañamiento al canto de Irene, melodía que constituye la frase principal del dúo, y una de las más importantes también de la ópera.
16 Incluso hemos comprobado, a sugerencia de Carlos Gómez Amat, la posibilidad de que la reducción se encontrase entre la documentación trasladada al conservatorio Jesús Guridi, de Vitoria, cuyo primer director, Carmelo Bernaola, se mostró en su día interesado en conservar allí documentación relacionada con Serrano, siempre bajo la errada sugestión del origen vasco del compositor. 17 El primero de los dos libretos mencionados, encuadernado, corresponde a la primera edición, de 1891. El segundo, sin encuadernar, que seguiremos, lleva la indicación: “Ópera en tres actos y seis cuadros en verso. Original de José de Echegaray. Música del maestro Emilio Serrano. 2ª edición. Madrid. Florencio Fiscowich, editor, 1900”. En la contraportada se lee: “Advertencia: Para acortar la representación se deben hacer en todo el libreto grandes cortes, sobre todo en los recitados”. En efecto, el libreto no coincide con el texto de la partitura: en esta hay siete cuadros en total, y no seis; el primer acto consta de dos cuadros, y no tres, etc. Tampoco el argumento publicado por La España Artística unos días antes del estreno—8-‐II-‐1891— coincide en su estructura con las indicaciones de la partitura.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
169
La Condesa (soprano), que viene bruscamente a interrumpir el idilio, urge a Roberto
su marcha, dando ocasión para un terceto en el que cada personaje expresa sus sentimientos. Entra la corte y el barón Rodolfo comienza un breve concertante, anunciando que todo se halla listo para la partida; suena un canto religioso que se inicia en la madera y que toma después vigor en toda la orquesta, y el cuadro termina con un coro general de despedida.
Cuadro 2. La escena representa la playa en que han de embarcarse los cruzados. “En esta escena—acota el libreto—, cabe cuanto se quiera como espectáculo, menos bailables, porque el momento no es de fiesta”. Las violas inician un diseño cromático, imitando el rumor del mar, y sobre este fondo se desarrolla un coro de color local, en el que las mujeres del pueblo y los soldados se compadecen de Guillermo (barítono), noble que ha criado a Roberto como un padre, porque este le abandona para ir a las Cruzadas. El coro aún se escucha al comienzo de la siguiente escena, un duetto en el que Guillermo despide a Roberto asegurándole que tiene en su poder un documento que prueba su noble origen, y que sólo podrá abrir ese documento dentro de un año, a su regreso. Curiosamente, algunos periódicos, antes del estreno, destacaron este dúo
&
&
&
bbbbbb
bbbbbb
bbbbbb
c
c
c
Irene˙ .œ JœY deAn tio˙̇ ˙ .œ jœ
Violines I con sordina
˙̇ ˙̇Violines II con sordina. Divisi
œ œ .Jœ Rœ .Jœ Rœquí a al mu roes
˙̇ Jœœ ‰ Œ
˙̇ jœœ ‰ Œ
˙ ˙pe so,
!
!
˙ .œ Jœcó moen via˙̇ ˙ .œ jœ
˙̇ ˙̇
œ œ Jœ Jœ Jœ Jœar te niun so lo
˙̇ Jœœ ‰ Œ
˙̇ jœœ ‰ Œ
&
&
&
bbbbbb
bbbbbb
bbbbbb
Ir.
6 ˙ ˙be so.
6 !
! ?
˙ .œ JœNo mi Ro˙ .œ jœ˙̇ ˙̇n
˙ ˙
f p
f p
œ œ Jœ Jœ Jœ Jœnber to, no mea co
piu animato
œ œ œ œ œ œn˙̇ ˙̇̇n˙ ß̇ p
œ œ Jœ Jœ Jœ Jœmo do, que si te
œ œ œ œ œ œ˙̇̇ ˙̇˙ ˙n
œ œ Jœ Jœ jœ jœnpier do, lo pier do
riten.
œ œ œ œ œ œn˙̇ ˙̇̇n˙ ˙
&
&?
bbbbbb
bbbbbb
bbbbbb
Ir.
11 œ œ rœ " jœ Jœ Jœto do. No mi Ro
Lento
11 œ œ jœ ‰ Œ˙̇̇
Jœœœ ‰ Œ
˙ jœ ‰ Œ
Jœ Jœ Jœ Jœ œ œber to no mea coÓ œ œÓ ˙̇
Ó ˙̇ß
œ .œ jœ jœ Jœmo do, que si loœ œ ˙˙̇ ˙̇˙̇ ṗ
pJœ Jœ Jœ Jœ œ œ
pier do lo pier do
˙ œ œ˙̇ ˙˙˙ ˙
œ .œ ‰ Œto do.
ẇ̇ Ó˙̇
Vls I y II. Vlas
Cellos
&
&
&
bbbbbb
bbbbbb
bbbbbb
c
c
c
Irene˙ .œ JœY deAn tio˙̇ ˙ .œ jœ
Violines I con sordina
˙̇ ˙̇Violines II con sordina. Divisi
œ œ .Jœ Rœ .Jœ Rœquí a al mu roes
˙̇ Jœœ ‰ Œ
˙̇ jœœ ‰ Œ
˙ ˙pe so,
!
!
˙ .œ Jœcó moen via˙̇ ˙ .œ jœ
˙̇ ˙̇
œ œ Jœ Jœ Jœ Jœar te niun so lo
˙̇ Jœœ ‰ Œ
˙̇ jœœ ‰ Œ
&
&
&
bbbbbb
bbbbbb
bbbbbb
Ir.
6 ˙ ˙be so.
6 !
! ?
˙ .œ JœNo mi Ro˙ .œ jœ˙̇ ˙̇n
˙ ˙
f p
f p
œ œ Jœ Jœ Jœ Jœnber to, no mea co
piu animato
œ œ œ œ œ œn˙̇ ˙̇̇n˙ ß̇ p
œ œ Jœ Jœ Jœ Jœmo do, que si te
œ œ œ œ œ œ˙̇̇ ˙̇˙ ˙n
œ œ Jœ Jœ jœ jœnpier do, lo pier do
riten.
œ œ œ œ œ œn˙̇ ˙̇̇n˙ ˙
&
&?
bbbbbb
bbbbbb
bbbbbb
Ir.
11 œ œ rœ " jœ Jœ Jœto do. No mi Ro
Lento
11 œ œ jœ ‰ Œ˙̇̇
Jœœœ ‰ Œ
˙ jœ ‰ Œ
Jœ Jœ Jœ Jœ œ œber to no mea coÓ œ œÓ ˙̇
Ó ˙̇ß
œ .œ jœ jœ Jœmo do, que si loœ œ ˙˙̇ ˙̇˙̇ ṗ
pJœ Jœ Jœ Jœ œ œ
pier do lo pier do
˙ œ œ˙̇ ˙˙˙ ˙
œ .œ ‰ Œto do.
ẇ̇ Ó˙̇
Vls I y II. Vlas
Cellos
Emilio Fernández Álvarez
170
de tenor y barítono como uno de los más interesante de la partitura, aunque tras el estreno (en contraste con los revalidados elogios al dúo de tiple y tenor), nadie volvió a mencionarlo.
Cuadro 3. Final primero. Suenan tambores y clarines tocando a diana en los barcos, mientras se oye el rumor del mar sostenido por las violas, en un crescendo orquestal que desemboca en la salida a escena de soldados, marineros y mercaderes, que cantan a coro sus inquietudes. El cuadro se cierra con un gran concertante en el que Roberto pide a la Condesa la espada del Conde y el pendón feudal. La condesa, despreciando a Roberto, entrega la espada a Rodolfo y el pendón a Unfredo. Irene entonces, para sorpresa de todos, entrega a Roberto su banda. Volviéndose a Rodolfo y a Unfredo, Roberto se ufana de haber conseguido mucho más que ellos. “¿Volverás?”, pide Irene, y Roberto, sobre otra frase del dúo del cuadro primero, contesta: “¡Vencedor, Irene… o muerto! / Y siempre tu amor aquí …/ y la cruz sobre mi manto. / O muero digno de Otranto / o vuelvo digno de ti”. El cuadro termina con un gran coro final.
ACTO II. Cuadro 1. La playa de Otranto. Un coro interno de pescadores (“Ya en el
oriente”), precede la apertura del telón. Amanece, se oye la voz del vigilante del castillo. El pueblo entero comienza a subir en romería a la ermita de la Virgen del Consuelo. Irene, que camina junto al fraile Martín, explica, acompañada por la cuerda, el ansia con que espera el regreso de Roberto, que nunca está entre los que vuelven victoriosos de Palestina. Un coro de romeros (“Ya rompió el día”) y un brillante bailable (“Doncella enamorada”) preceden a la propagación de la ominosa noticia entre la gente de la villa: en el cercano puerto de Leuca algunos barcos cruzados, de regreso de Palestina, traen consigo la temida peste. Entre esos barcos está el de Guillermo. El cuadro termina con un coro, “Dicen que la nave”, y la conjura de todos para impedir su entrada en Otranto.
Cuadro 2. Patio señorial del Castillo. Se oyen lejanas voces de alerta de los vigilantes y del pueblo acobardado por el temor al contagio de la peste. Un breve preludio de
V
&?
bbb
bbb
bbb
c
c
c
Roberto JœY
‰
‰
œ Jœ Jœ œ œsiem pre tua mor a
œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœjœ ‰ Œ Ó
Vlns I y Cellos col canto
œ œ .œ œ œ Jœqui y la
œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ!
œ œ .œ Jœ#cruz so bre miœœœœ
œœœœ## œœœ œœœ.œ jœ#
w
˙ œ ‰ Jœman to, oœœœœ œœœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ
Jœ ‰ Œ Ó
V
&?
bbb
bbb
bbb
R.
5 œ œ œ Jœ Jœmue ro dig no deO
5 œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœJœ ‰ Œ Ó
œ œb ˙ jœ Jœtran to, o
œœb œœ œœ œœ œœœ œœœ œœœ œœœjœb ‰ Œ jœ ‰ Œ
œ œ œb Jœ Jœvuel vo dig no de
œœœb œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ
Jœb ‰ Œ Jœ ‰ Œ
œb Jœ ‰ Óti
˙̇n Ó
˙n Ó
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
171
cuerda precede a la salida de Irene, acompañada por un coro de damas, que sube varias veces al día el adarve para asomarse al mar desde la muralla, buscando entre las olas el bajel de Roberto, que nunca llega. Tras un recitado coreado, Irene entona una romanza (otro de los números que recogieron alabanzas prácticamente unánimes de la crítica), acompañada primero por el arpa, y después por el corno inglés y la cuerda con sordina. En la segunda sección, cuando Irene pregunta a las olas del mar por el paradero de Roberto (¿Por qué sois tan mentirosas, olas de la azul región?), la romanza adquiere grandes proporciones, y en su acompañamiento toman parte las violas, el arpa y coro de damas. Es esta también la segunda sección del preludio de la obra.
La escena se llena de gente del pueblo, alarmada, solicitando protección de la
Condesa frente a la peste que se acerca amenazante en el barco de Guillermo. Unfredo lee un pregón de la condesa, ordenando la muerte para todo aquel que, portador o en contacto con la peste, ose acercarse a Otranto. Al retirarse el coro, Irene divisa desde la muralla la llegada del barco de Roberto, que inmediatamente desembarca y entra en el castillo. Precedido de un forte orquestal, que se vuelve fortísimo en el encuentro de los amantes, se inicia un segundo dúo apasionado (“¡No es ilusión! ¡No es
&
&?
bbbbbb
bbbbbb
bbbbbb
86
86
86
Irene !
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œViolas senza sordina
..œœ ..œœ
!
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
..œœ ..œœ
Œ . Œ Jœ¿Por
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
..œœ ..œœ
œ Jœ Jœ Jœ Jœqué sois tan men ti
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
..œœ ..œœ
&
&?
bbbbbb
bbbbbb
bbbbbb
Ir.
5 Jœ œ œ jœro sas o las
5 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
..œœ ..œœ
œ Jœ œ jœde laa zul re
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
..œœ ..œœ
jœ œ Jœ ‰ Jœgió n? ¿Por
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
..œœ ..œœ
œ Jœ Jœ Jœ Jœqué rom péis en es
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
..œœ ..œœ
&
&?
bbbbbb
bbbbbb
bbbbbb
Ir.
9 Jœ œ Jœ Jœn Jœpu mas en tre los
9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
..œœ ..œœ
.œ œ Jœra yos del
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ...œœœ
...œœœ
.œ Jœ ‰ ‰sol?
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ...
œœœ...
œœœ
Emilio Fernández Álvarez
172
mentira!”), en el que los protagonistas caen uno en brazos del otro. Fue este, sin duda, el número de la obra: “bellísimo”, para F. Bleu (Félix Borrell); la pieza “aplaudida con más entusiasmo”, para B. Sellav; “quizá la pieza mejor hecha y más característica de la obra”, para ese mismo crítico, así como para El Globo y La España artística; según el siempre comedido Esperanza y Sola, en ella “hay más de una frase que responde al dolor y a la ansiedad de la enamorada doncella que la dice”.
Roberto es ahora un caballero cruzado que ha hecho gloria y fortuna en Palestina. La Condesa lo recibe con respeto y explica, en un racconto (“Amé a tu padre”), la razón de su antiguo rechazo. En el terceto que sigue (“Entre el infierno y el cielo”), y para desesperación de los dos amantes, la condesa afirma que si Roberto puede probar no ser hijo del Conde, sino de Guiscard, podrá tener a Irene; si no puede, son hermanos, y su amor es imposible.
En el final segundo, mientras suenan en la orquesta los primeros rumores de una tempestad, el barco apestado de Guillermo entra en el puerto. Todos quieren hundirlo, siguiendo las órdenes de la Condesa, pero Roberto, que sabe que Guillermo es el único que puede probar su origen, se opone con su espada: “¡Si es Guillermo, el que se atreva a tocarle morirá! / ¡Insensatos, mi esperanza toda entera en él está!”. El concertante final incluye la amenaza del Coro (“Si es Guillermo el de la playa, en la playa morirá, el pregón así lo dice, y el contagio en él está. Arrojemos de la villa el contagio y el horror”), y los lamentos de Irene, que se une a Roberto en una afirmación de la grandeza de su amor, más poderoso que la amenaza que se cierne sobre Otranto. El acto concluye con la descripción orquestal de la gran tempestad, que estalla con toda su furia mientras Roberto, desafiando el pregón de la condesa, se dirige a la playa en busca de Guillermo.
ACTO III. Este Acto, en opinión de Asmodeo “no suscitó entusiasmo, y aún a las veces produjo tedio” 18 . Subirá, en su Manuscrito destaca que “todos estaban conformes en señalar la inferioridad del acto tercero, donde a lo sumo se destacaba un terceto de tiple, contralto y tenor, y el menguado interés de los coros, que por cierto estaba en relación inversa con su empaque”. La referencia a un terceto en este Acto es sin duda un error de Subirá, o tal vez se refiera al terceto del II Acto. Algunos periódicos, antes del estreno, sí destacaron algunas piezas de este III Acto, aunque su mérito no fue acreditado por nadie tras el estreno.
Cuadro 1. Un bosque, comienza a anochecer. Un coro de campesinos y campesinas (“¿Visteis del bosque?”) alerta sobre una aterrorizadora figura, un viejo apestado que huye por el bosque, tratando de esconderse. Entra en escena Roberto, delirante, que no consigue que Guillermo, que marcha desesperado delante de él, lo reconozca. Finalizado su arioso, la escena queda vacía mientras la orquesta imita los ruidos del bosque y el viento, que termina en huracán, mientras fuera de escena, Guillermo, Roberto y el Coro describen la desesperada situación. De la música de esta escena, de carácter imitativo, tomó Serrano la correspondiente a la tercera sección del preludio.
Cuadro 2. Una plaza de Otranto, con una iglesia al fondo, y una cruz en primer plano. El coro de mercaderes, pueblo y guerreros (“El torno giremos”), también de carácter imitativo, cierra la ciudad con cadenas tanto a Guillermo como a Roberto, pues este ha acuchillado a varios soldados en su intento de salvar a Guillermo. Suena una marcha religiosa, citada por el órgano en el preludio de la obra, a cuyos acordes entran en el templo la Condesa, Irene y gente del pueblo en rogativa. 18 El Correo, s/f. Al artículo y al articulista nos referiremos más adelante con algún detalle.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
173
Se mezcla el tema de la marcha con las frases de Irene, que reza al pie de la cruz; del fraile Martín, que anima a los soldados a detener en nombre de la fe la amenaza de la peste a cualquier precio, y de los capitanes, que se confabulan para impedir la llegada hasta la plaza de quienes hayan estado en contacto con el barco apestado. Irene entona una hermosa frase (“Santa Cruz, tus dulces brazos”) y todos, recogiendo la frase, entran finalmente en el templo (“Al templo subamos”).
Mientras la condesa y los nobles rezan en el interior de la iglesia, llega Roberto a la plaza, y busca consuelo al pie de la cruz en la que de niño jugaba con Irene. Un coro interno (“Para Otranto, piedad”) y el órgano de la iglesia le acompaña en su lamento.
Irene, advertida de la presencia de Roberto, sale de la iglesia y se arroja en sus
brazos. Indecisos entre el amor y el horror de ser efectivamente hermanos, en el apasionado dúo que sigue Roberto e Irene reconocen su amor.
Unfredo interrumpe el dúo (que termina con el recuerdo de la frase principal del dúo del acto primero), y anuncia que Guillermo ha logrado entrar en la ciudad, buscando a Roberto. Este, al oírlo, corre en su busca. Salen todos de la iglesia, reuniéndose en la plaza para componer el espectacular cuadro final. Un allegro vivo orquestal acompaña la entrada despavorida de Guillermo, perseguido por las turbas con armas y teas encendidas, que lo acosan en la plaza formando un círculo. Guillermo cae, se levanta y entra finalmente en el templo. El coro prende fuego a la iglesia, ante el horror del fraile Martín, la Condesa e Irene, mientras la orquesta imita el crepitar de las llamas y la madera ardiendo. Termina la escena con un concertante tras el cual, Roberto, que llega en busca de Guillermo, para horror de todos los presentes, se precipita en el interior del templo, abriéndose paso entre las llamas.
Escena última. Mientras busca a Guillermo en el interior del templo, Roberto canta la misma frase que Irene entonaba, en la primera escena de la obra, mientras lo esperaba. Al fin, Roberto sale de la iglesia, envuelto en llamas, anunciando dramáticamente desde la escalinata: “Irene, el infierno ladre / que en vano Satán se
V
&?
c
c
c
Roberto
Organ
œA
Œ
Œ
œ Jœ Jœ .œ Jœquí co moen dul ces
œ œ œ œb œ œ# œ œ
Jœœ ‰ Œ jœœœœ ‰ Œ
œ ˙ Jœ Jœse llos nues tros
œ œ œ œ œ œ œ œjœœœ ‰ Œ jœœœ ‰ Œ
œ œ œ œla bios se po
œ œ œ œ œ œ œ œjœœœ ‰ Œ J
œœœ ‰ Œ
œ œ œ jœ ‰ Jœb Jœsa ban; de tan
œ œ œ œ œ œ œb œb
Jœœœ ‰ Œ Œ œœb
V
&?
R.
Org.
5 œ œ .œb Jœbjun tos se mez
5
œb œb œ œb œ œn œ œ
Jœœb ‰ Œ Jœœœœbb ‰ Œ
œ ˙ œcla ban sus
œ œb œ œ œ œ œ œ
Jœœœbb ‰ Œ J
œœœn ‰ Œ
œ Jœ Jœ œ œ œ œri zos a mis ca
œ œ œ œ œ œ œ œJœœœ ‰ Œ jœœœ ‰ Œ
˙ Jœ ‰ Œbe llos
œ œ œ œ jœ
Jœœ ‰ Œ Ó
Emilio Fernández Álvarez
174
afana. / Irene, no eres mi hermana: / Roberto Guiscard, mi padre”. Irene: “¡Pues aguarda, ya te sigo / que si tu hermana no soy, / soy tu esposa, y allá voy / Roberto, a morir contigo!”. Entre la consternación general, Irene se adentra en las llamas y abraza a Roberto. La Condesa cae desfallecida de horror, mientras Roberto exclama: “¡Sacra llama nos alumbre! / ¡Nada importa el negro azote! / ¡Tu bendición, sacerdote! / ¡Mi desprecio, muchedumbre! / ¡A mí tus caricias todas, que en tu hermosura me anego, y entre la peste y el fuego / se celebren nuestras bodas!”. Termina la obra con la muchedumbre pidiendo también al sacerdote que los bendiga,
Sobre las llamas que acaban con los amantes, la orquesta recuerda el dúo de amor
del acto primero, poniéndose fin a la partitura con el motivo empleado para la terminación del preludio de la ópera.
4. Análisis de la obra
4.1 El libreto y su autor
El eminente matemático y discutido dramaturgo José Echegaray y Eizaguirre (Madrid, 1832-‐1916) fue una personalidad única, capaz de aunar, en la España de la Restauración, la pasión por la ciencia con la dedicación a la literatura, además de a la filosofía, la economía o la política. Fama y prestigio se confunden en él, dibujando extrañas figuras. Nadie le discute hoy día lo segundo como matemático y político; sin embargo, su fama como dramaturgo es en nuestros días tan discutida, que se ha llegado incluso a poner en duda su vocación por las letras. Como ha señalado Alicia Delibes Liniers:
Su acendrado liberalismo, ya expresado en escritos suyos de los años 50, su acertada gestión de gobierno desde las carteras de Hacienda o Fomento, su constante defensa de las libertades individuales y religiosa en el Parlamento y la reconocida calidad científica de sus trabajos de investigación matemática y física, le concedían un
&?
&
bbbbbb
bbbbbb
bbbbbb
c
c
cVlns I y madera
Coro
˙̇ ˙̇˙̇ ˙̇Sa cra˙ ˙
!˙̇ ˙̇˙̇ ˙̇lla maœ œ œ .˙
3
˙̇n ˙̇
˙̇ ˙̇os a
˙ ˙
˙̇ ˙̇˙̇ ˙̇
lum bre
œ œ œ .˙3
&?
&
bbbbbb
bbbbbb
bbbbbbVls. mad.
Coro
5 ˙̇ ˙̇˙̇ ˙̇
yos en
5 ˙ ˙
˙̇ ˙̇˙̇ ˙̇
vuel va
œ œ œ ˙ œ3
˙̇ ˙̇˙̇ ˙̇
yos a
œ œ œ ˙ œ3
˙̇ ˙̇˙̇ ˙̇zo te
œ œ œ œ œ ˙ œ3
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
175
prestigio que no podía empañar la calidad discutible de sus dramas, escritos con oficio y facilidad, pero que él mismo consideraba divertimentos que, eso sí, le dieron más dinero que todas sus esforzadas investigaciones científicas19.
Admirador de la ópera italiana desde sus años juveniles20, en el momento de la composición de Irene de Otranto estaba, aún con un sector importante de la crítica en su contra, en la cima de su prestigio literario. Y su hinchada retórica posromántica reinó indiscutida en la escena hasta que, en los años 1890, inició su andadura el drama realista galdosiano. Los dramas de Echegaray dieron lugar incluso a la formación de una escuela, un “teatro de tesis” con figuras como Eugenio Sellés, Leopoldo Cano, José Feliú y Joaquín Dicenta, todos con una fuerte tendencia moralizadora y en algunos casos, como en el de Feliú, con particular atención a las cuestiones sociales. Todo ello se perdió, paradójicamente, tras la concesión en 1904 del premio Nobel de Literatura, momento a partir del cual la crítica respetuosa se tornó en aversión, especialmente manifiesta por parte de los jóvenes escritores del 98. “Viejo idiota” fue el cruel apelativo acuñado por Valle-‐Inclán para referirse a él; y para probar lo acertado del remoquete, Valle gustaba contar que había escrito una carta con ese insulto a modo de dirección en el sobre, y que la carta, efectivamente, había llegado a su destino.
Es difícil, después de tanta controversia, situar hoy día literariamente su figura. Ya se ha señalado cómo, en la segunda mitad del XIX, y pasada ya la época del fervor romántico (1834-‐1849), siguió cultivándose con intensidad el drama histórico. Según Pedraza Jiménez y Rodríguez Cáceres, “Echegaray y su escuela retomaron, ya en plena restauración, los clichés del género, exageraron sus rasgos y le inyectaron una nueva dosis de patetismo”. En muchos sentidos, serían así los dramas de Echegaray “la continuación y la réplica al teatro burgués de Ayala y Tamayo. Nuestro autor abandona el mundo comedido y limitado al que se redujeron sus predecesores e intenta inyectar una dosis de pasión romántica a la alta comedia y a la comedia sentimental”21.
Gonzalo Sobejano estableció una división ya clásica de la obra de Echegaray en dos periodos sucesivos, distinguiendo entre “dramas anacrónicos”, y “dramas contemporáneos”. Al primer periodo, que incluye La peste de Otranto, estrenada en 1884, se refería Clarín como el “de los dramas románticos, poéticos, legendarios, casi siempre en verso, llenos de visiones y de escalofríos o temblores, el Echegaray que nunca suele gustar al público inteligente…; el de Mar sin orillas, digno de Shakespeare, a pedazos; el de En el seno de la muerte”. Para Sobejano, es este primer Echegaray el que “permanece en la memoria de la mayoría como autor de engendros melodramáticos constelados de ripios”22. Juan María Díez Taboada opina por su parte que “cuando Echegaray se centra en el drama histórico, le da un sesgo melodramático. En vez de neorromanticismo, esto viene a ser un pseudorromanticismo, por lo que el conflicto interno entre amor y destino, propio del drama romántico, se ve sustituido aquí por la peripecia y la aventura más bien novelesca, de modo que al acontecimiento se le da más importancia que al carácter del personaje, donde se ve la mano del
19 Artículo digital de Alicia Delibes Liniers en La Ilustración liberal, nº 4, octubre—noviembre 1999: http://www.ilustracionliberal.com/4/jose-‐echegaray-‐alicia-‐delibes.html 20 José de Echegaray: Recuerdos… Madrid, Ruiz hermanos editores, 1917. 21 Pedraza Jiménez y Rodríguez Cáceres, Manual de literatura española. VII. Época del Realismo. 22 Gonzalo Sobejano: “Echegaray: Temas y modos”, en Francisco Rico (ed.), Historia y crítica de la literatura española, vol. 5, Romanticismo y Realismo, p. 656.
Emilio Fernández Álvarez
176
político dramaturgo, que trata de «fascinar», de fanatizar, de aturdir quizá a su público con la magnitud y complejidad de los hechos para «apoderarse de su voluntad»”23.
En los años noventa, y por influencia de Ibsen, Echegaray renueva su teatro, añadiendo más reflexión y más peso a sus dramas, que recogen ahora ciertos elementos del Naturalismo. Estos “dramas contemporáneos”, en prosa, no abandonan los efectismos que caracterizaban a su primer periodo. No obstante son, para la mayoría de la crítica actual, más llevaderas. Pedraza y Rodríguez, por ejemplo, opinan que “Echegaray resulta menos ilegible en prosa que en verso”.
No se crea, por otra parte, que la crítica se cebó en la figura de Echegaray solo después de la concesión del Nobel: la grandilocuencia de su teatro era objeto de sátira y parodia24 ya en los momentos de su mayor gloria. Sirvan como ejemplo de lo primero—la sátira—estos ripios de autor desconocido:
En Bombay dicen que hay plaga de peste bubónica. Hoy estrena Echegaray y Clarín hace la crónica. Mejor estar en Bombay.
El rechazo que las generaciones del 98 y del 14 sintieron por la cultura de la Restauración ahondó aún más este menosprecio. La famosa descripción de Ortega, según la cual la Restauración “fue un panorama de fantasmas y Cánovas el gran empresario de la fantasmagoría” venía precedida, precisamente, de una referencia a Pereda y a Echegaray. Y esta valoración no mejoró en la segunda mitad del siglo XX: Echegaray es, de los autores importantes de su tiempo, el que ha quedado como más anticuado y ha levantado repulsas más radicales25.
Las críticas más duras entre la filología moderna provienen quizá de Francisco Ruiz Ramón, quien, en un intento de definir el teatro de Echegaray, observa que “mejor que las denominaciones de drama neorromántico o de melodrama social que utilizan los críticos, me parece la de drama-‐ripio, pues esta denominación capta, sin más, su esencia (…) jamás ningún teatro, ni aún el peor teatro romántico o posromántico ha alcanzado como el de Echegaray el privilegio de atentar tan desaforadamente y a conciencia contra el sistema nervioso del espectador… Todo lo que le pasa a sus personajes—entes huecos rellenados de gritos—, y les pasan muchas cosas, cosas tremendas, escapa a todo código racional y sentimental de expresión humana”. Concluye este autor que, aún a pesar de todos estos defectos, podría valorar a 23 Juan María Díez Taboada, “El melodrama y el Realismo: Echegaray y sus imitadores”, en Víctor García de la Concha (dir.), Historia de la literatura española, vol. 9, El siglo XIX, II, pp. 109-‐116. 24 Por señalar dos momentos representativos al inicio y al final de su carrera, pueden servir como ejemplos las parodias Dos cataclismos, de Salvador María Granés, estrenada en el Teatro Lara el 3-‐II-‐1887—remedo de Dos fanatismos—, y El galope de los siglos, de Chapí y Sinesio Delgado, una humorada satírico fantástica presentada en Apolo el 5-‐I-‐1900, parodia de En el seno de la muerte. Según Luis G. Iberni (Chapí, pp. 268-‐269), El galope de los siglos “es un juego paródico del drama serio de Echegaray, con mucho de antecedente del astracán de Muñoz Seca”. El argumento comienza en la Edad Media, con un conde que descubre que su mujer le engaña con un paje, y hace que una bruja prepare un veneno que hace beber a los culpables, apurándolo también él para no sobrevivir. Decide, además, que los tres sean sepultados juntos en la cripta de la iglesia del castillo. Luego los protagonistas se reencuentran en el Madrid de final del siglo. “En el colmo de la crítica al modelo dramático de Echegaray—dice Iberni—, el conde reconoce a los adúlteros y dispuesto a matarlos, es convencido por estos de que son sus descendientes”. 25 Para D. L. Shaw, por ejemplo (Historia de la literatura española, Vol. 5, “El siglo XIX”, pp. 138-‐141), Echegaray es “el máximo representante de la decadencia teatral de España en la última parte del siglo XIX”. Shaw rechaza la etiqueta de “romántico” o “neorromántico” aplicada a sus obras por faltar en ellas “la grandiosidad temática del romanticismo (la lucha del hombre, sostenido por el amor, contra la hostilidad de la vida y del destino)”. Para este autor, Echegaray “solamente plantea situaciones”.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
177
Echegaray si no fuera “porque el lenguaje en que están escritos estos dramas constituye la razón absoluta que lo condena irremisiblemente como teatro. A pesar, desde luego, del Nobel”.
Pero por mucho que nos extendamos en la descripción del rosario de sátiras, parodias e imprecaciones sufridas por el teatro de Echegaray, su valoración histórica debe, necesariamente, incluir el hecho indiscutible de su éxito. El propio Ruiz Ramón deja constancia de su perplejidad ante esta necesidad ineludible: “Y sin embargo…, sí, sin embargo, no se puede anular un hecho insobornable, a la vez de carácter literario y sociológico: que entre 1875, fecha de estreno del «drama trágico» En el puño de la espada, y 1904, fecha del Premio Nobel, Echegaray es aclamado fervorosamente, aplaudido con extraordinario entusiasmo por el público español de la Restauración, que se siente sacudido, conmocionado en un grado tal como no se había dado desde los tiempos del drama nacional del Siglo de Oro”. Ruiz Ramón se apresura, cómo no, a señalar que “se trataba de una sociedad (la de la Restauración) a la que aquejaba una honda falta de vocación para la verdad y la autenticidad… son, en frase popular, los «años bobos de la Restauración»”26.
Es necesario señalar que Echegaray, además del apoyo del público, tuvo también de su lado a los mejores literatos de la época, literatos que le brindaron un respeto condicionado, pero sincero. Para la profesora Librada Hernández, “subsiste el hecho de que para Clarín, Galdós y Pardo Bazán, el bloque intelectual más importante de la Restauración, Echegaray es el mejor dramaturgo de la época. En él ven al rebelde liberal que se enfrenta con el teatro del antiguo régimen e impone la tradición romántica; representa al experimentador que, conociendo los límites intelectuales de su público, traspasa las fronteras de tiempo e intenta traer nuevos moldes a la escena”27. Clarín, que a pesar de los versos satíricos arriba mencionados, siempre le tributó palabras de elogio, decía con soterrada resignación: “podrá ser malo el teatro de Echegaray, pero es lo cierto que ya no tenemos otro”. Y Azorín, en 1906, subrayó “el avance formidable” que representaba Echegaray frente a los melifluos dramas de Camprodón, Eguílaz, etc.
¿Es posible tal disparidad de criterios respecto a un autor? Tal vez sea Jesús Rubio Jiménez el crítico que refleja una opinión más mesurada:
En cierto modo, [Echegaray] es el equivalente en la escena de las novelas de tesis de aquellos años. No es fácil valorar en pocas líneas su teatro, todavía falto de un estudio desapasionado y de una variedad y amplitud mucho mayor de la que los manuales ofrecen… El teatro de los bufos y los espectáculos de circunstancias dominantes en los años anteriores a la Restauración habían llevado los repertorios a un estado calamitoso. Echegaray quiso regenerar los repertorios españoles, pero le faltó profundidad… Pretendió revitalizar el teatro histórico romántico como divertimento y hacer teatro de costumbres contemporáneas con la misma carpintería romántica y conflictos arcaicos llenos de crímenes de honor calderoniano y choques violentos de ideologías dispares… La síntesis de elementos tan dispares resulta imposible y a veces cae en lo grotesco como en El puño de la espada (1875), sucesión de escenas familiares cotidianas y lances de honor extremados sin más hilación (sic) que la casualidad… Pero durante bastantes años hubo una extraordinaria complicidad del público con este teatro, que habría que estudiar. Tal vez sus dramas son uno de los mejores documentos del anacronismo ideológico en que vivía la burguesía española. Yxart, que ha escrito en El arte escénico (1894) las mejores páginas sobre su dramaturgia hasta ahora, señaló ya este «convenio tácito», esta
26 Francisco Ruiz Ramón: Historia del teatro español. Madrid, Cátedra, 1983; pp. 350-‐353. 27 Librada Hernández (Furman University): “Clarín, Galdós y Pardo Bazán frente al teatro de José Echegaray”, en Anales de Literatura Española, número 8, pp. 95-‐108 (1992). Universidad de Alicante. Edición digital en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.
Emilio Fernández Álvarez
178
«credulidad colectiva, el predominio de la imaginación sobre la reflexión» como imprescindible para entender su teatro28. Así las cosas, en tiempos más recientes se observa una tendencia a la reevaluación
del teatro de Echegaray, tomando en cuenta no solo los hechos mencionados, sino otros nuevos, surgidos de la cosmovisión posmoderna. El profesor José Manuel Cabrales, por ejemplo, no considera justo “despachar a Echegaray con los dicterios al uso en buena parte de las modernas historias de la literatura; es necesario, en el contexto del teatro de la época, destacar sus elementos positivos, sin descartar la posible recuperación de alguno de sus textos”. Para este autor, las historias de la literatura dramática han “prestado especial atención a los textos y sus autores, descuidando aspectos fundamentales como la interpretación, la escenografía, la dirección, etc.”. Como ejemplo significativo, subraya en su estudio la importancia de la escenografía, en especial la concedida por María Guerrero y su compañía al teatro de Echegaray, en el teatro de La Princesa. Y concluye:
…el drama neorromántico como el teatro poético29—pese a las carencia reseñadas—constituyen modalidades dramáticas de dignidad notable en medio de la chabacanería que dominaba buena parte de los escenarios. Entre sus cultivadores hay que citar a figuras literarias de la talla de Echegaray, Marquina, Valle Inclán o Jacinto Grau; en su repertorio se encuentran títulos estimables e insoslayables a la hora de escribir la historia del moderno teatro español; es el caso de En el seno de la muerte… En este sentido, familiarizaron a un público nada minoritario con importantes acontecimientos y personalidades de la historia nacional, ofreciéndole opciones dramáticas distintas del género ínfimo, la sicalipsis o el astracán30. También es novedosa la visión de Echegaray como un “rebelde liberal” en el
contexto de una Restauración que, en su reacción contra los excesos del 68, reinstaura, además de la monarquía, muchos hábitos, costumbres e ideas de índole conservadora vigentes en la era isabelina. Novedosa porque, debido a su extensa popularidad y a su retórica basada en la espectacularidad, el teatro de este dramaturgo se ha considerado tradicionalmente como un apoyo a la ideología de la Restauración. Para Alonso Cortés, en efecto, el espectador de esta época “veía con tranquilidad que personajes de la Edad Media o del tiempo de los Austrias cometieran en los dramas de Echegaray adulterios, asesinatos y toda clase de crímenes, pero quería que se pasaran en silencio los de sus contemporáneos”31. Esta visión tradicional viene matizada hoy día por observaciones como las de la profesora Librada Hernández, según la cual el teatro de Echegaray causaba en la época fuertes polémicas: mientras el público lo aplaudía, los críticos moderados se ofuscaban ante su "inmoralidad" y su "romanticismo revolucionario", y acusaban a su autor de propagar la mentalidad liberal del 6832.
Si fijamos ahora nuestra atención en La peste de Otranto, drama en tres actos y en verso estrenado en el Teatro Español el 12 de diciembre de 1884, debemos señalar, en primer lugar, que no fue esta una de las obras que más fama y prestigio proporcionaron a Echegaray. Recordemos que a finales de los 80 el género histórico 28 Jesús Rubio Jiménez: El teatro en el siglo XIX, pp. 38 y 39. 29 Así denomina este autor al teatro de tema histórico medieval escrito después de 1900 30 José Manuel Cabrales Arteaga: La Edad Media en el teatro español, entre 1875 y 1936. Madrid, Fundación Juan March, 1986. 31 Narciso Alonso Cortés: “El teatro español en el siglo XIX”, en Historia general de las literaturas hispánicas, 4, 2ª parte. Barcelona, Barna, 1957. 32 Cabrales Arteaga, por su parte, observa que mientras el teatro neorromántico, en general, está muy vinculado a la ideología conservadora a través de la religión, la monarquía y la nación española, representada por Castilla—los valores de un Menéndez Pelayo—, el drama histórico de Echegaray estaba, sin embargo, “mucho menos sujeto a los convencionalismos sociales”.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
179
estaba dando sus primeras señales de agotamiento y que Echegaray, consciente de que el drama histórico empezaba ya a ser cosa asociada principalmente a los libretos de ópera, no tardaría en cambiar el rumbo: a comienzos de los 90 da el paso de sus dramas anacrónicos a los dramas de acción contemporánea. Esto, como ya se ha señalado, no significó el final del género, ni siquiera en el teatro declamado, donde se siguieron representando obras de carácter histórico hasta 1900. Mucho menos en el teatro musical, incluyendo en esto a la zarzuela, que durante la década de 1890 recuperará el drama historicista: ahí está, por ejemplo, El duque de Gandía (1894), de Llanos y Chapí, con libreto de Joaquín Dicenta, según Iberni “conectado muy directamente con la dramaturgia de Echegaray”33.
En otro orden de cosas, interesa señalar que, aún destacando por su ambientación medieval, el libro de Irene de Otranto no puede ser considerado un drama histórico al estilo de Giovanna la pazza: la ambientación gótica es solo un rasgo posromántico, una ambientación exótica que busca conscientemente el alejamiento de la realidad del espectador34. Falta así el rasgo que uno considera esencial para la definición del drama histórico: la intención didáctica, basada en el objetivo ideológico de construcción de la historia nacional desde el prisma liberal. En Irene de Otranto los hechos narrados son pura fantasía, y son completamente ajenos a la historia de España y, por tato, inservibles en el proceso nacionalizador. Sin duda encontraremos argumentos suficientes para discutir sin fin la ideología subyacente tanto en este como en cualquier otro de los textos de Echegaray, pero no es Irene de Otranto, definitivamente, una obra en la línea nacionalizadora de Giovanna. Ni siquiera de Mitrídates.
Eso sí, las lisonjeras expectativas creadas por Giovanna la Pazza un año antes, tuvieron la virtud de atraer sobre Irene de Otranto la mirada atenta de la crítica, que ofreció mayor cantidad de información sobre este estreno que sobre cualquier otro, anterior o posterior, de Serrano. En su resumen de los artículos de prensa (cuidadosamente conservados por nuestro compositor) tras el estreno de Irene de Otranto, Subirá escribe en su Manuscrito que “las enconadas censuras hicieron blanco, especialmente, sobre el libretista”. Los resultados de nuestra investigación hemerográfica confirman esta afirmación, aunque caben algunos matices.
En primer lugar, hay que señalar que la vinculación de un gran autor dramático como Echegaray a un proyecto operístico, fue percibido como una importante novedad en la época35. Pero, como ya sabemos, el prestigio de Echegaray no era indiscutible, y a pesar del éxito de público, la crítica había acogido el estreno de La peste de Otranto con reservas. El popular Asmodeo36, por ejemplo, observó en El
33 Iberni: Chapí…, pp. 208-‐210. 34 Aunque nada tienen que ver más allá del parecido en el título y la ambientación medieval, la obra de Echegaray inevitablemente trae a la memoria la novela El castillo de Otranto, de Horace Walpole, que a mediados del siglo XVIII inauguró la vertiente novelística de misterio conocida como “gótica”. 35 El crítico Tartarín escribió, refiriéndose al próximo estreno en París de El mago de Massenet, que “por una curiosa coincidencia con lo ocurrido en Irene de Otranto, la letra de El mago ha sido escrita en versos magníficos por un poeta de primer orden, por Jean Richepin. Tal vez en París como en Madrid, acostumbrado el público a libretos sin relieve, extrañe algo en un principio el escuchar poesía vigorosa en labios de los cantantes. Pero no cabe duda de que la alianza de los grandes poetas con los grandes músicos es un progreso notable para la ópera” (El Heraldo de Madrid. Jueves, 5-‐III-‐1891). 36 Asmodeo era uno de los seudónimos del periodista, cronista social y autor teatral Ramón de Navarrete. Como cronista social, publicaba regularmente en La Época y en La Ilustración Española y Americana. Valle Inclán evocará a “aquel tipejo” de Asmodeo en La corte de los milagros, obra cuyo libro tercero se titula “Ecos de Asmodeo”, y abre su Baza de espadas con una conversación entre Asmodeo y el marqués de Salamanca.
Emilio Fernández Álvarez
180
Correo que la obra de Echegaray era “uno de sus dramas menos felices”, y que “en la Plaza de Oriente no ha tenido mejor suerte que en el Teatro de la calle del Príncipe”37.
J. Arimón recordó en El Liberal que el libreto se basaba en “La peste de Otranto”, obra estrenada “con éxito” en el Teatro Español el 12 de diciembre de 1884, y que ya entonces se había señalado que “pocos son los autores, que, como el señor Echegaray, saben engañar al público y vencerle; pocos, que le deslumbren tanto con el brillo vivísimo de sus creaciones; pocos, que encubran la falta de sentimiento y de verdad con rasgos tan bellísimos, con tan pintorescas situaciones, con tan admirables cuadros de efecto”38. Sin embargo, continuaba Arimón, la estructura de la obra de Echegaray “ha perdido no poco al ser transformada en libreto de ópera. Se han acrecentado en su nueva forma los defectos de origen, la falta de interés ha sido más notoria, y no pocas situaciones han perdido su primitivo efecto, a causa sin duda de hallarse desprovistas del vigor escénico y de la poderosa acción dramática que antes revestían”. Tal como se halla dispuesto el libreto, “ofrece al compositor pocas ocasiones de lucimiento… Con respecto a la forma, tampoco ha estado siempre feliz el Sr. Echegaray, sin duda por la falta de costumbre en el uso del lenguaje propio de la música… Sobran los pasajes suscritos en octosílabos y en endecasílabos y parlamentos hay que más que de tiple o de tenor, son de dama o de galán. Notamos también más de una frase impropia, por cierto, de las circunstancias y del lenguaje poético que ha de emplear constantemente todo libretista de buena ley. Aquel: … lomo del gigante / que encaja en inmenso cielo; aquel: … ya tengo más / que vosotros, que canta Roberto al recibir la banda de Irene… demuestran las deficiencias apuntadas”39.
37 El Correo. Sin fecha. Firmado por Asmodeo. 38 Aquella primera crítica, recordaba Arimón, describía cómo el final del Acto I, “un final digno de las mejores obras de la esencia romántica, hizo olvidar la languidez con que el acto se desarrolla”. El Acto II resultaba falto de interés, aunque “la atención se satisface completamente con la energía y el colorido de algunos cuadros”. En cuanto al tercero, “la fantasía del escritor logra tales prodigios, que el Sr. Echegaray tuvo uno de los triunfos más ruidosos que hemos presenciado en el teatro Español”. 39 El Liberal, 18-‐II-‐1891. Firmado por J. Arimón.
Portada del libreto
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
181
Sin llegar al esfuerzo crítico de Arimón, La iberia y El día mostraron también los defectos del libreto. El primero puso de manifiesto “lo falso de su convencionalismo y lo deslavazado de su acción”40; el segundo, aunque opinaba que el libro de Echegaray no había influido en el éxito o no de la ópera, criticaba “las tiradas de versos octosílabos, sobre todo en los diálogos o recitados, que para facilitar la expresión musical es mejor escribirlos en silva”. Otros articulistas, como Mordente, en El Noticiario, fueron más breves y contundentes con Echegaray, afirmando que su letra “es la menos musicable que ha podido brotar de su pluma, y lo que nos extraña es que el compositor se haya atrevido con ella a escribir la partitura”.
El eco de estas críticas negativas aún resonará sesenta años después del estreno en
los escritos de Julio Gómez: “Uno de estos triunfos espectaculares obtuvo Echegaray con su truculento drama La peste de Otranto, uno de los de más desmelenado romanticismo de todo su repertorio. El maestro Emilio Serrano, alucinado por el éxito y por la abundancia de efectos de contundente teatralidad que tiene el drama, pidió a Echegaray que le adaptase para ópera. Así se hizo, con un resultado desastroso. Aprovechando muchos trozos del drama primitivo y añadiéndole otros de igual pedregosa versificación sin ninguna idea de forma ni de moderación en las dimensiones, el resultado fue el libreto de ópera más monstruoso que se ha escrito en el mundo, del que fue víctima el compositor, que hubo de aceptar valerosamente el sacrificio, cohibido por la alta categoría de su colaborador literario”41.
Pero el libreto de Echegaray tuvo también sus defensores. Más allá de la crítica rutinaria42, algunos, como La política moderna, fueron incluso contundentes al señalar que “el Sr. Echegaray puede considerar como indudable que para él no es la derrota, 40 La Iberia, 18-‐II-‐1891. Sin firma. 41 Julio Gómez: Los problemas…, p. 208. 42 Por ejemplo La España Artística, que sin extenderse demasiado, observó que “se presta, en efecto, el drama a hermosas situaciones musicales, situaciones que resaltan más, después del arreglo llevado a cabo por el autor” (La España Artística, 25-‐II-‐1891).
Primera página del libreto
ACTO PRIMERO
Xa escena representa un salón de estilo románico. En el fondo un gran balcón con arco de medio punto, que se supone que domina el patio del castillo, la villa y el mar. Á la izquierda del especta-dor, en primer término, una chimenea y bancos alrededor. Á la derecha una mesa y sillón blasonado. Á un lado y otro, segan-do término, puertas. Es de noche: sobre la mesa una lámpara; el balcón y el paisaje iluminados por la luna.
E S C E N A P R I M E R A
MATILDE, Condesa feudal, sentada y leyendo. IRENE, su bija, en pie junto al balcón. RODOLFO y UNPREDO, Barones del feudo, «n
pie á la derecha
; U N F . I R O D . |
D A M A S
I R E N E
La noche el negro manto ya retira y el alba llega con sus blancos velo?; del FOI al primer rayo los cruzados de Otranto a Pales ina partiremos. Sobre la mar azul á T i e r r a Sania la fe os preceda y o* empuje el visnto; que el sepulcro de Cii-to resplandece tras la tostada arana del desierto.
La noche, cómo avanza, qué triste el alba llega; cuánto tarda Roberto, ¡espera, Irene, espera!
Emilio Fernández Álvarez
182
pues el libreto es verdaderamente magnífico. He aquí una frase recogida al vuelo y que juzga a la obra: «La peste de Otranto se representó en el Español, pero la verdadera peste es la que aquí nos han dado». Un poquito incisa la frase, pero así la oímos y creemos que tendrá acogida”. Mas fue F. Bleu (seudónimo del wagneriano Félix Borrell), quien se mostró como el principal valedor no sólo del libro, sino, como veremos, también de la música.
Respecto al primero, afirmó que La peste de Otranto es “una de las creaciones más hermosas y humanas de Echegaray (…); es no sólo conocida, sino popularísima en toda España, y sus cadenciosos versos se los saben de memoria cuantos sienten atracción por la literatura patria”. Tras extenderse en el canto de los méritos de la adaptación de la obra a libreto musicable, cosa que según Bleu, Echegaray había conseguido con pleno éxito, añadía: “parece como que su intuición profundamente artística le ha dictado al oído las modificaciones que necesitaba la obra primitiva hasta llegar a convertirse en manantial de inspiraciones para el compositor… Irene de Otranto puede tomarse como modelo de este ingratísimo género literario y como una demostración palpable de que para el gran dramaturgo no existe secreto alguno en todo cuanto con el teatro se relaciona… El libreto conserva la espontaneidad y la frescura de su forma primitiva, y el relieve de sus personajes principales, Irene y Roberto”43.
En el virtuoso punto intermedio entre detractores y defensores del libreto encontró su espacio, cómo no, el siempre temperado José María Esperanza y Sola, que en La ilustración Española y Americana, escribió:
Hará próximamente seis años que se estrenó en el teatro Español el drama del Sr. Echegaray, La peste de Otranto. Pasados los entusiasmos del primer momento, la crítica imparcial señaló los defectos de que adolecía, que no eran pocos ni de escasa monta; el público no mostró gran afán de ver la nueva obra del romántico dramaturgo, y esta desapareció pronto de los carteles… el interés del libro es harto relativo, pues al lado de escenas en que verdaderamente existe, en otras, y son las más de ellas, la acción languidece… (Echegaray) ha conservado trozos enteros de su antiguo drama, que si recitados tal vez podrían causar efecto, han debido embarazar, y no poco, al compositor de la música… Pero si esto es cierto, no lo es menos que el Sr. Echegaray ha buscado y encontrado algunas situaciones en su drama lírico que, puestas de relieve y desarrolladas por una música inspirada en ellas mismas, hubieran dado al conjunto de la obra harto más valor del que la opinión general le ha reconocido44. Hay que señalar, finalmente, que el fracaso de la obra obligó a Echegaray, según el
crítico Whatever, a algunas vergonzantes salidas a escena: “el Sr. Echegaray, cuyo nombre está rodeado de bien ganados laureles en la escena, no aumenta un ápice su prestigio ni la fama de su nombre con el libreto de la ópera. Por eso, sin duda, cuantos le admiramos y le queremos le hemos visto con pena salir a la escena del Real no bien sonaron las primeras palmadas, ni más ni menos que un autor novel que no ha gustado todavía las mieles del público aplauso en el teatro. Bien debo decir en su defensa que el Sr. Echegaray salía de entre bastidores como a disgusto y haciendo esfuerzos por resistirse a la tentación”45.
43 El Heraldo, 18-‐II-‐1891. Firmado por F. Bleu (Féix Borrell). 44 La Ilustración Española y Americana, 22-‐II-‐1891. Firmado por José María Esperanza y Sola. Publicado también en su recopilación de artículos: 30 años de crítica musical. Madrid. Est. Tip. de la Vda. e Hijos de Tello. 1906 (Vol III). 45 El Imparcial, 18-‐II-‐1891. Firmado por Whatever. Esta opinión de Whatever fue recogida íntegramente en el periódico Las Ocurrencias.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
183
4. 2 La música y su estilo
Como ya se ha indicado, Irene de Otranto no consiguió la publicación de ninguno de sus números en versión reducida para canto y piano; por otra parte, los cuatro volúmenes manuscritos que forman la partitura están repletos de añadidos y correcciones, presentando dos versiones diferentes del Acto III, por lo que resultan especialmente difíciles tanto la descripción como el análisis estilístico de la obra.
Podemos decir, sin embargo, que la partitura presenta algunas características comunes con Giovanna la Pazza. En primer lugar la influencia de la Grand Opèra francesa, concepto operístico aliado de un modo casi natural con los principios dramatúrgicos de Echegaray, a través de la exigencia de un amplio elenco vocal, la espectacularidad escénica y la interpolación de bailables. También es común con Giovanna el principio de construcción formal, dominado por la estructura poli seccional—sin que esto impida distinguir con claridad la presencia de números cerrados, a la italiana—, y el amplio uso del principio de “recurrencia temática”, que estructura y da coherencia a la obra, aunque sin llegar al tupido entramado referencial de Giovanna. Al igual que en esta, sobresale también en Irene, por encima de todo, la elegancia melódica de la música (sello estilístico de Serrano), y el uso (tal vez más ocasional) de melodías populares integradas dramáticamente, como en el inicio del II Acto, en el coro.
Nuestra aproximación a la partitura orquestal permite señalar, sin embargo, algunas características diferenciales respecto a Giovanna la Pazza. En primer lugar, destaca el predominio de la melodía de carácter periódico sobre el entramado orquestal, un predominio mucho más acusado que en la ópera anterior. La melodía está servida además por una orquestación que parece perseguir el principio de transparencia de las voces, con escaso uso de timbres individuales y predominio de la cuerda. Lo mismo puede decirse del coro, con una presencia mucho más constante que en Giovanna, donde predominaba el dúo y el concertante como agrupaciones principales a la hora de hacer avanzar la acción dramática.
En segundo lugar, retrocede frente a Giovanna el principio de inclusión de giros armónicos y melodías de sabor hispano, sin duda como consecuencia de la ambientación, reforzando así el aspecto general de eclecticismo musical de esta obra, basado en los usos contemporáneos europeos, y, por contraste, el cariz pintoresquita—frente al carácter “esencial” de los rasgos hispanos en las obras de un Pedrell, por ejemplo—de esos giros en el resto de su obra. Esto es especialmente significativo en una obra como Irene, un ópera española cantada precisamente en castellano.
En tercer lugar creemos que, respecto a Giovanna la Pazza, la armonía se simplifica notablemente en Irene de Otranto, no tanto por abandono de los amplios recursos técnicos que corresponden a la esencia del estilo de Serrano—la tonalidad ampliada, o coloreada—, sino en su mayor sujeción consciente a la centralidad tonal de cada una de las secciones que forman cada escena, renunciando al estilo anterior, basado en la constante fluctuación tonal.
4.2.1 Ópera española y patriotismo
Como no podía ser menos, la crítica de la época concedió especial importancia al carácter español de la obra, más que suficiente, en opinión de algunos, para salir en su
Emilio Fernández Álvarez
184
defensa por patriotismo. Irene de Otranto devolvía así a la primera línea del debate estético el eterno problema de la ópera española.
El Imparcial dio cuenta de la expectación provocada antes del estreno en un “público numeroso que llenó las butacas ávido de presenciar el ensayo general… Los artistas cantan la ópera en español. Esta es la primera novedad que se echa de ver. Y como dentro del convencionalismo de la ópera estamos habituados al italiano—sin otra razón que la costumbre—parecía extraño oír cantar en español en la escena del teatro de la Plaza de Oriente”46.
Algunos críticos, como J. de Pastoes y Carratalá47, se mostraron incondicionalmente patrióticos, y afirmaron: “Trátase de una obra modelo de contrapunto y armonía, hecha por un español acreedor… de muchas y bien escritas cuartillas, pero la política que todo lo absorbe en este desgraciado país, nos lo veda”. Y terminaba dando ánimos al Sr. Serrano, “gloria y orgullo de España”, porque por esta senda “se llega a la gloria y hasta a la inmortalidad”48.
Muchos otros se debatían entre la devoción y la obligación, como Whatever, que se sentía indeciso entre “decir la verdad” sobre la ópera (o sea, que no le gustó), y el compromiso de alabarla por patriotismo, pues “el interés de todos obliga a ensalzar lo poco que despunte en medio de una superficie monda y pelada como llanura de Castilla”49. Entre estos se encontraba también Lope Laudi, que en La Correspondencia militar50 añadía, en cuanto a la idea de cantar la ópera en castellano, que “no dio los resultados que algunos pesimistas creen. No resulta desagradable al oído; antes al contrario, la pronunciación italiana lo suaviza, y aún con la española castiza no deja de ser dulce en ocasiones. Con la práctica vencerían estas dificultades nuestros poetas. Ahora lo que pasa es lo mismo que cuando cantan en italiano; que de cada cien palabras se entienden media docena. De modo que total, igual”51.
No estuvo solo Lope Laudi en la exposición de estos encogidos y un tanto de repertorio escrúpulos diglósicos. En el mismo sentido, El Día opinaba que el hecho de ser cantada en castellano no influyó en el éxito o no de la ópera, pues todos se convencieron de que “de la letra podrían enterarse los que tenían en la mano el libro, no los que escuchaban la música”.
El Resumen, que incluía retratos a pluma del compositor, el director de orquesta, el libretista y el director de escena, exponía una vez más, ya con cierto desánimo, la
46 El Imparcial, sábado, 14-‐II-‐1891. “Sección de espectáculos. Teatro Real”. 47 En un recorte de periódico sin título ni fecha, guardado entre los papeles de Serrano en la RABASF. 48 Entre los críticos que denominamos “patrióticos” se encontraba también Fano, de El Eco Nacional, que señalaba que Irene, en la senda de la ópera española, “ha sido un paso de gigante dado por dos genios, que se llaman Emilio Serrano y José Echegaray… La partitura es un hermoso conjunto del género melódico y harmónico… La interpretación meritísima por todos… todos rayaron a gran altura. ¡Bravo por el maestro Serrano! Felicidades a la empresa por éxito obtenido anoche y por las grandes entradas que le auguramos”. 49 El Imparcial, 18-‐II-‐1891. Firmado por Whatever. Del mismo modo, El Día apuntaba que a pesar de los aplausos recibidos, que en gran parte obedecían a los deseos “de que en la patria de Pradilla y Benlliure haya también compositores que rivalicen con los extranjeros… la (obra) que presenciamos anoche no quedará entre las más convincentes… no tendrá, así lo creemos, larga vida escénica”. 50 El crítico acudió “dispuesto a aplaudir, supliendo el patriotismo allí donde no llegara el entusiasmo”, pero, aunque el Sr. Serrano es un buen músico, “fáltale a su obra vigor dramático, color, inspiración, y dado el asunto que se desarrolló en ella, campo tenía sobrado donde mostrar esas cualidades. Es más, era necesario que las mostrara. De todos modos, no debe desmayar…” “El acto tercero es, en mi opinión, el más débil… no pudimos encontrar en la música aquella expresión dramática propia de la escena. Una lluvia de sonoridades que no nos decía nada. Así es que el cuadro resultó feo y solo algunos aplausos de compromiso resonaron al final de la ópera”. Todo esto, sin embargo, “no debe desalentar al maestro Serrano. Tiene condiciones para llegar, y llegará”. 51 La Correspondencia Militar, s/f. Firmado por Lope Laudi.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
185
espinosa cuestión de la ópera nacional: “Vamos pues, a asistir, aunque no vayamos mañana al Real, a otra tentativa de nacionalización de la ópera, a un comienzo de desvinculación que permita a España el dejar de ser tributaria del arte y del comercio musicales de otras naciones, entre las que se cuenta alguna con menos tradición y menos timbres artísticos que la nuestra”. Y añadía: “Acaso en la nueva ópera no haya de español otra cosa que el libreto y el nombre de los autores, pero a falta de pan buenas son tortas, y si nuestro decoro patrio exige que España no continúe sometida al protectorado y a la explotación musical de extranjis, comencemos de una vez, aunque comencemos de cualquier modo, y conste que esto último no lo decimos refiriéndonos a Irene de Otranto, sino como concesión hipotética de lo menor, para mantener lo mayor, como en las controversias canónicas”. El Resumen hacía después extensivas sus alabanzas a Echegaray, que “une hoy su nombre y aporta su valiosa colaboración a la nueva tentativa de la españolización de la ópera. Tenemos pues, que unir su voto a los que antes hemos nombrado, como favorables a la obra patriótica y artística de Serrano”52.
El estreno dio también ocasión a El Globo para interrogarse, una vez más, sobre la espinosa y huidiza naturaleza de la ópera española: “Difícil sería decir si la obra estrenada anoche es española. Lo es por los autores y por la letra, que se canta en nuestro idioma, pero no tiene nada de tal por el estilo ni por los elementos que en ella concurren. La misma ópera cantada en lengua extraña y firmada por nombres extranjeros pasaría por una de tantas de las que se estrenan con frecuencia en cualquiera de los teatros de Europa”. Tras una disquisición sobre qué cosa pueda ser entonces la ópera española, si la de autores españoles o la de carácter musical español, concluía el articulista que en España, al igual que en Inglaterra, si no hay ópera española es porque todavía no ha aparecido un gran talento que la cultive, y añadía: “no creemos que el maestro Serano haya tenido la intención de crear escuela. Su ópera, española o no, que sobre esto habría mucho que hablar, es un feliz ensayo que no merece más que aplausos…”53.
También Allegro, en El País, echaba su cuarto a espadas en la inacabable polémica: Cada vez que se presenta una ópera española, surge el debate sobre ella, quedando siempre el
músico como víctima. Que la ópera española está hoy en la zarzuela es innegable; pero no lo es menos que si en vez de ese vía crucis sufrido por el compositor español al escribir una ópera, para obtener después, como premio a sus desvelos, una corona de espinas, se le ofreciese un camino menos penoso, tras el cual hallase la recompensa de su mucho trabajo, muchos de los que hoy escriben zarzuelas producirían óperas, y el arte español no perdería con ello. Pues qué, si Chapí, v.g., que tantos y tan legítimos éxitos alcanza a diario (y perdonen este recuerdo los señores de Granada que juzgaron Los Gnomos), viera que no es una obra de romanos conquistar nombre y fortuna escribiendo óperas, ¿no las haría? Pero como estas sólo producen desazones y quebraderos de cabeza y con la zarzuela se vive, a la zarzuela se atiene, porque la ópera resulta un lujo, y no todos pueden permitírselo… Respecto a la creencia, por muchos abrigada, de que la lengua española no se presta al canto serio, y que sólo es a propósito para zarzuelas, no vale la pena de hacer refutaciones. Es uno de tantos disparates como dice el vulgo de levita, que es el peor de los vulgos. Algo menos se presta el francés para el canto sublime y sin embargo en aquel idioma cantó Gayarre La Africana, obteniendo uno de los éxitos más grandes de su carrera… Después de lo dicho, al ver a un maestro español que modestamente, sin escudarse en la presión de los poderosos, ni ponerse en frente de nadie, presenta una ópera inspirada en una de las creaciones de Echegaray, es fuerza aplaudirle a priori, siquiera luego la obra no satisfaga al público. Y al juzgarla deben, sí, señalarse los defectos,
52 El Resumen, 16-‐II-‐1891. 53 El Globo, 18-‐II-‐1891. Sin firma.
Emilio Fernández Álvarez
186
pero no es justo ni patriótico hacer una crítica acerba, porque esta, tras de no servir de enseñanza, redunda en perjuicio de las artes españolas54. La España Artística dedicó toda su primera plana a Irene de Otranto, con
información dividida en dos secciones. En la primera, titulada Los músicos españoles, Gabriel Merino, a tres columnas, y sin citar explícitamente a Serrano ni a su obra, exponía los graves problemas y dificultades que deben afrontar los compositores españoles para desarrollar su profesión, tanto si no son excelentes, acabando en el mejor de los casos trabajando en “modestísimos teatros por horas”, como “si son buenos, van a Roma, componen música instrumental, que no se estrena, y hasta óperas, que se estrenan en el Real, luego de innumerables penalidades, por exigencia del contrato de arriendo, sin esperanzas de reposición”. Y añadía: “Estrenar en el Real una ópera española es empresa dificilísima. Si se consigue y la producción tiene éxito inmenso, bien pronto el desdén se cuida de rebajarla y de rebajar al autor, y tras varias representaciones, la obra queda sepultada en los sótanos del olvido más antipatriótico y cruel; cuando su éxito es frío, hasta los revisteros de menor cuantía la atacan con furia siendo de oír las puyas que se dirigen al infeliz maestro que viene a ser el blanco de todos los chistes y el protagonista de todas las frases desdeñosas que a su costa se inventan”55.
Por su parte, El Resumen, en un artículo titulado “El calvario de los maestros”, ponía el acento en las crueles dificultades que al triunfo de la ópera española ponía el Teatro Real: “Otro que pugna por llegar a la cúspide. ¿Llegará? No, seguramente, si fía en sus solas fuerzas. Ya, dicen, lo va invadiendo el desaliento, y eso que sus tres óperas, Mitrídates, Doña Juana la Loca e Irene de Otranto, han subido a la escena. ¡Pero a costa de cuáles y de cuántas amarguras!”. Continuaba el articulista recordando que Serrano era el continuador de Bretón después “del Vía Crucis de sus Amantes de Teruel”, y recordando que ni aún con el apoyo de la real familia y la prensa pudo Bretón ver cantada en castellano su ópera. Recordaba también por extenso el caso de Antonio Reparaz, que en la temporada 83-‐84 presentó al Real su ópera Il favorito, y fue rechazada en el último momento “por no ser nueva”, es decir, porque el autor había consentido una audición benéfica en Valencia. Esa práctica del Teatro Real de “no prevenir al autor hasta la antevíspera o cosa así de cerrar el plazo de la presentación” impidió también la presentación de otra obra de Reparaz, al final de su vida. Algo muy semejante ha debido pasar también a Chapí y Fernández Grajal, añadía el articulista. Sin embargo, si se diesen las condiciones para el éxito de la ópera española, “ofreceríamos, en fin, el espectáculo envidiable de Italia, acudiendo en masa, si puede emplearse esta imagen, a salvar su ópera del inevitable naufragio en que agoniza”56.
Por último, El Resumen afirmaba que “la partitura ha pasado por nuestros oídos de una manera rápida e incompleta, lo mismo que por la de esos críticos que han tenido la generosidad de contar al público que la ópera es mala, antes de ser representada, y el patriotismo de afirmar que la letra española no resulta.”… “Lo que hay es que mientras en España caemos sobre el infeliz que realiza una de estas tentativas patrióticas y premiamos a los pintores más afrancesados, en las naciones cultas se vigoriza el arte tradicional y se crea el que no tiene tradición”. Por ello el periódico apelaba al juicio de un notable escritor, al tiempo que músico distinguido, Enrique
54 El País, 18-‐II-‐1891. Firmado por Allegro. 55 La España Artística, 25-‐II-‐1891. 56 El Resumen, 18-‐II-‐1891. Sin firma.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
187
Sepúlveda, que señalaba: “El maestro Serrano es uno de los jóvenes compositores que más honran a España, y seguramente el que persigue con más vivas ansias el ideal de la ópera española, cantada si es posible en español. Su fe, su constantica y su laboriosidad, merecen en verdad el aplauso con que el público recibe todas sus producciones… No pretendo que mi juicio prejuzgue nada, pero entiendo que Emilio Serrano, el devotísimo wagnerista, pondrá con esta obra el sello a su reputación… Serrano obtendrá el aplauso de todos los buenos españoles y de cuantos no tengan nada que temer ni nada que esperar de su encumbramiento artístico. ¡Dios quiera que el martes 17 de febrero de 1891 sea un martes Fausto para el compositor, porque lo será también para España!”57.
4.2.2 Wagnerismo
Una vez más, tras el estreno de Irene de Otranto la crítica insistió en señalar, o por mejor decir, en denunciar el wagnerismo de Serrano. Y una vez más Subirá recuerda, en su Manuscrito, que en aquel entonces, el público de Madrid estaba saturado de un italianismo “que arrancaba desde Rossini tan sólo, y conocía algunas notables obras del repertorio francés—Gounod, Thomas y Bizet, entre los más modernos—, pero no había ido más allá de la primera fase—la representada por Tanhauser y Lohengrin—, y por tanto la más tímida del proceso evolutivo wagneriano”.
Respecto a Irene de Otranto las opiniones, sin embargo, algo se dividían. Algunos medios, como La España artística o El Globo, sin duda en dos artículos escritos por el mismo autor, aunque sin firma, anotaban que “el maestro Serrano, lo consignamos con gusto, aunque aprende en Wagner, denota que va soltando los andadores”58.
Otros, sin embargo, acusaban a Serrano de insistir obstinadamente en un wagnerismo indeseable. Entre éstos se encontraba, de nuevo, Esperanza y Sola, que recordaba cómo en su anterior ópera Doña Juana la Loca, se vio formar a Serrano:
en el cortejo de los pseudo-‐imitadores de Wagner, que hoy constituye el núcleo de los compositores de la vecina tierra (Francia); y de ese mismo pecado… cabe acusarle al presente. Cierto y verdad es que en su nueva obra muéstrase, a veces, un tanto ecléctico, y como que se inclina a renunciar al barroquismo musical, a que tan dados son los Massenet, los Reyer y tantos otros, inclinándose del lado de la sencillez y dando la debida preferencia a la melodía; pero en tales casos, no parece sino que esta, para vengarse de la postergación en que se le ha tenido, quiere mostrarse desdeñosa en otorgar sus favores y rehuir el aparecer con aquella inspiración, aquella verdad y aquella frescura, dotes características que deben adornarla, si ha de brillar en primer término, como de justicia, en mi sentir, la corresponde. … y en la instrumentación no haya aquel brillo y aquella claridad que tanto distingue a la escuela en que se le ve afiliado59. También El día opinaba que en la ópera de Serrano:
no hay ninguna melodía verdaderamente inspirada... Acaso consista esta falta de inspiración en el afán de buscar originalidad por medio de modulaciones constantes y no siempre felices, que dan a la frase melódica un giro extraño y poco agradable. Se conoce que el maestro Serrano de lo que más huye es de que digan que su música se asemeja a la de tal o cual compositor y, sistemáticamente, no sólo rechaza la estructura italiana o francesa de las piezas, sino hasta la sencillez y naturalidad en el desarrollo de las ideas melódicas. El trabajo que emplea el Sr. Serrano en quitarles claridad, por huir del parecido, es lo que perjudica más al éxito de su música. Añádase a esto la supresión absoluta de fermatas, la escasez de los recursos empleados hasta ahora para decir al público “aquí acaba el aria o el dúo o el terceto” y se comprenderá que el auditorio no sepa ni aún el momento en que debe
57 El Resumen, 16-‐II-‐1891. 58 El Globo, 18-‐II-‐1891. Sin firma. La España Artística. 25-‐II-‐1891. 59 La Ilustración Española y Americana, 22-‐II-‐1891. Firmado por José María Esperanza y Sola. Publicado también en su recopilación de artículos: 30 años de crítica musical. Madrid. Est. Tip. de la Vda. e Hijos de Tello. 1906 (Vol III).
Emilio Fernández Álvarez
188
aplaudir lo que le gusta (…) Dirásenos que el moderno estilo del drama musical prohíbe estos recursos propios de la escuela italiana; pero lo cierto es que hasta ahora sólo las obras de Wagner pueden vivir en la escena sin ese convencionalismo, no opuesto a que se dé una importancia extraordinaria a la orquesta, como la tiene en las obras de Meyerbeer. El público, además, está acostumbrado a estos puntos finales en las piezas, a estos momentos de reposo para la atención; y si ante el genio de Wagner prescinde de la costumbre, no por eso la olvida, ni aún tratándose de maestros tan famosos como Verdi y de obras como Otelo. Frente a estas opiniones, Antonio Peña y Goñi, que como recordaremos se mostró
ambiguo en su crítica de Giovanna, señaló ahora faltas y retrocesos estéticos en Irene de Otranto. Así, tras observar que “el público que asistió anoche al estreno de la ópera vio defraudadas las esperanzas que pudiera haber hecho concebir la nueva producción del maestro Serrano”, y de lamentarlo, porque “me honro con la amistad del maestro y conozco, como todos los que le tratan, las bellísimas prendas de su carácter”, añadía:
Aparte los defectos del libreto que, como dice muy bien el señor Arimón en El Liberal de esta mañana, es casi siempre monótono y carece de la variedad de tonos, de situaciones y de colorido que la ópera exige, el error del músico ha consistido, en mi concepto, en haber querido escribir claro, porque vio quizá una advertencia en los que le dijeron que en Giovanna la Pazza había escrito oscuro. El maestro Serrano ha creído que forzando su estilo, que haciendo concesiones a lo que todavía llaman contadísimas personas la claridad melódica, el predominio absoluto de la melodía sobre la armonía y la instrumentación, podía recabar elementos de éxito. Y se ha equivocado: 1º, porque al público del Teatro Real no le asusta hoy nada; 2º, porque, pretendiendo escribir clara la melodía, ha enturbiado lo demás; y 3º, porque no hay melodía clara ni oscura, ni las melodías se hacen de encargo, ni la inspiración admite frenos, ni el éxito debe ser jamás un fin, sino un resultado.
El autor de Irene de Otranto no ha pensado en una cosa: en que no hay nada tan difícil, en las artes y fuera de ellas, como la sencillez, porque de la sencillez a la vulgaridad no media más que un milímetro. Y se ha equivocado. En Giovanna la Pazza vimos todos al maestro Serrano con sus buenas cualidades y sus defectos; vimos el temperamento del artista, un temperamento inquieto, a caballo siempre sobre la modulación, desigual, incoherente a veces, pero fogoso y atractivo precisamente por las bizarrías de su estilo indeterminado. En la ópera estrenada anoche, el músico ha retrocedido voluntariamente, se ha puesto el antifaz, se ha disfrazado, creyendo que de este modo sería más simpático al público. El error ha estado ahí. Y de este error ha resultado una producción híbrida, mezcla de zarzuela y de ópera, ni lo uno ni lo otro, algo indescriptible que no consiente el aliento trágico del libreto de Echegaray, y forma con el poema un maridaje imposible.
En las melodías de la ópera nótase una esterilidad que se traduce en repeticiones excesivas, desprovistas en absoluto de interés. La armonía no ofrece tampoco rasgos salientes; y, cuanto a la instrumentación, reina en ella un vacío constante, sin duda por el prurito de que no ahogue jamás a las voces. Además, la parte coral, que tiene en Irene de Otranto una intervención exagerada, es indudablemente la más débil de la partitura, y distrae la atención y acaba por molestarla. Los trozos bellos de la obra, el preludio y los dos dúos no bastan para dar consistencia, para hacer viable la nueva ópera del maestro Serrano, cuyo principal defecto es el de la carencia total de estilo, el empeño del músico en aparecer claro y sacrificar su naturaleza artística en aras de una mal entendida sencillez.
No es ése el camino que debe seguir el maestro Serrano. Por Giovanna La Pazza se puede ir a alguna parte. Por Irene de Otranto no se va a ninguna (…) Trabaje pues, el Señor Serrano; trabaje con ahínco, con fe, tiene sobrado talento para ello, y piense en que la vida de los grandes artistas está llena de decepciones, y en que la batalla presente no debe llevar a su alma de artista más que el propósito de la futura victoria”60. El único defensor de Serrano—y, como ya hemos visto, también del libreto de
Echegaray—fue, de modo un tanto sorprendente, el wagneriano F. Bleu (Félix Borrell). En su Manuscrito, Subirá contrapone las críticas negativas de Peña y Goñi a las de F Bleu, apuntando cómo el “consecuente y cultísimo wagnerista de El Heraldo, mostró haber percibido mucho más claramente la intención artística al declarar que la
60 La Época, 18-‐II-‐1891. Firmado por Antonio Peña y Goñi.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
189
reaparición intencional de ciertas melodías y ciertos acordes expresaban los desarrollos de la acción y el carácter de algunos personajes; su repetición sistemática imprimía a la partitura el carácter de unidad, que era una de sus cualidades salientes”.
En efecto, opina F. Bleu en su artículo que Emilio Serrano posee una gran virtud: su modestia, y por ello “siente repugnancia invencible a preparar para sus obras éxitos ruidosos. No sabe ampararse con leyendas y odiseas, de esas que dan la ejecutoria del martirio y la palma del mismo; y aunque domina técnicamente todos los instrumentos de la orquesta, desconoce por completo el empleo del bombo. Va siempre donde le llaman sus aficiones, sin cuidarse de lo tortuoso del camino, y con una candidez inverosímil cree que se puede llegar al fin deseado, fiándolo todo al talento, a la laboriosidad y a la constancia”.
Bleu hace amplios cumplidos de la técnica de Serrano y afirma que este ha sabido traducir musicalmente el alma de la obra:
Los temas que el autor hace hábilmente pasar de las voces a la orquesta, tienen todos personalidad y se desarrollan siempre con esmero, con distinción, sin ánimo preconcebido de buscar el efecto; y si en el conjunto vamos a buscar el resultado total, hallamos una nota saliente de energía dramática y de poesía melancólica, como corresponde al ambiente propio del poema. La obra presenta ciertas melodías y aún algunos acordes que reaparecen intencionalmente y se encadenan, según las peripecias del drama, para expresar los desarrollos de la acción y el carácter de algunos personajes. La frase melódica del dúo primero, que en el final del acto se repite en la hermosa redondilla: Y siempre tu amor aquí / Y la cruz sobre mi manto / O muero digno de Otranto / O vuelvo digno de ti, puede considerarse como un inspiradísimo motivo—guía que caracteriza siempre a Roberto y a su amor. Lo mismo puede decirse de cinco o seis temas más. Aunque no se amalgaman ni nunca se introducen en las demás melodías de la partitura, entran muchas veces en la trama orquestal, varían frecuentemente sus cadencias y llegan a adquirir verdadero interés y carácter. Además, en opinión de Bleu, “Serrano va siempre al drama, y no es un sinfonista en
el sentido propio de la palabra; emplea sus temas libremente, se complace en reproducirlos y recordarlos de excelente modo, sin entrecruzarlos para formar el tejido armónico. En la reproducción de estas melodías preside cierto rigor sistemático, y esto es precisamente lo que da a la partitura el carácter de unidad, que es una de sus cualidades salientes. La instrumentación es rica y sonora. Los tres finales de acto están primorosamente construidos, y en ellos toman parte todos los procedimientos modernos. A mi modesto juicio, los autores han dado proporciones demasiado grandes y casi exageradas a los coros y a los conjuntos… en cambio, las partes de los personajes no adquieren la importancia que podía habérseles dado… En suma y para concluir con mi cometido, Irene de Otranto, libreto y partitura, es una obra artística, severa, fuerte y con méritos bastantes para vivir a costa de ellos”61.
61 El heraldo. 18 de febrero de 1891. Firmado por F. Bleu (Félix Borrell).
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
191
5. Recepción: estreno, críticas y funciones
Del mismo modo que en 1882 Mitrídates había tenido que medirse, en desventaja, con el estreno de La tempestad de Chapí, Irene de Otranto hubo de enfrentarse en 1891 a la competencia de El rey que rabió (estrenada el 20 de abril en el contexto descrito al inicio de este capítulo), zarzuela con la que el compositor de Villena eclipsó a cualquier otro título español estrenado ese año, ya fuese sainete (como El monaguillo o El señor Luis el tumbón) u ópera, como la Rachel, de Antonio Santamaría, estrenada también en el Real el 29 de noviembre de ese año.
El estreno de Irene de Otranto se llevó a cabo con el siguiente reparto: Irene, soprano, Sra. Eva Tetrazzini. Condesa de Otranto, soprano, Señora Guercia. Roberto, tenor, Señor Lucignani. Guillermo, barítono, Señor Tabuyo. Fray Martín, Sr. Borruchia. Rodolfo, Sr. Ponsini. Unfredo, Sr. Verdaguer. Adriano, Sr. Ziliani. Damas, cruzados, romeros, mercaderes, pueblo... Director de escena, Eugenio Salarich. Director de coros—dato ofrecido por F. Bleu62—, Almiñana.
La crítica se mostró dividida en torno a los méritos y entrega de los intérpretes, excepción hecha de la Tetrazzini, que recogió aplausos prácticamente unánimes. J. de Pastoes y Carratalá apuntó que “bastan estas frases del eminente Echegaray para juzgarla: Esta es la Irene que yo había soñado”.
Respecto a los demás, José María Esperanza y Sola, coincidiendo en su opinión con Whatever, de El Imparcial63, y con el articulista de La Iberia, escribió que “de la interpretación de Irene de Otranto no pueden, a la verdad, hacerse grandes encomios. Excepción hecha de la Sra. Tetrazzini… los demás artistas que en ella han tomado parte no se han distinguido gran cosa, que digamos, y no hay, por tanto, que hacer especial mención de ellos”64.
Más duro en sus apreciaciones fue El amigo Fritz (Luis Ruiz y Contreras), que tras hacer también grandes elogios de la Tetrazzini, y apuntar que “el director de escena, Eugenio Salarich, no fue culpable de nada”, en los demás intérpretes, exceptuando a la Guercia, sólo veía razones para la ironía, porque les habían faltado “voluntad y condiciones”. Así, describía algunas situaciones torpes sobre el escenario y señalaba, respecto a los músicos, que “hacíanse los distraídos… Algunos creyeron acaso que la solfa estaba de más, y tocaron mirando al público. ¡Pobre maestro Serrano! ¡Dio usted su hijo a mala nodriza! Mancinelli esforzábase inútilmente luchando con la indiferencia de sus vasallos”65.
Otros críticos—J. Arimón y F. Bleu entre ellos—se mostraron mucho más generosos con los intérpretes. Allegro, en El País, resumía esta tendencia al observar: “Son éstos dignos del mayor elogio. Al encargarse de un spartito que habían de cantar en una lengua desconocida, o poco menos, para la mayor parte de ellos, han realizado un verdadero tour de force muy de apreciar”. Y felicitaba, como El amigo Fritz, a Mancinelli, “que llevó la ópera con amore”.
62 El Heraldo, 18-‐II-‐1891. Firmado por F. Bleu (Félix Borrell). 63 El Imparcial, 18-‐II-‐1891. Firmado por Whatever. 64 La Ilustración Española y Americana, 22-‐II-‐1891. Firmado por José María Esperanza y Sola. Publicado también en su recopilación de artículos: 30 años de crítica musical. Madrid. Est. Tip. de la Vda. e Hijos de Tello. 1906 (Vol III). 65 El Resumen, 18-‐II-‐1891. Firmado por El amigo Fritz.
Emilio Fernández Álvarez
192
En el elogio a Mancinelli coincidieron Whatever, Allegro, El amigo Fritz y Miss-‐Teriosa, entre otros, si bien J. de Pastoes y Carratalá mantuvo que “el Sr. Mancinelli, a quien encontramos apático en extremo en esta temporada, pudo sacar mayores efectos; pues con los profesores que cuenta, y los que ya en sí tiene la obra, debió hacer mucho más de lo que hizo anoche. Conste, pues, que si la ópera gustó fue por su mérito (el de Serrano), no porque el Sr. Mancinelli pusiera los medios para ello. Esta es nuestra opinión, que coincide en un todo con la del público que poblaba las alturas”.
Un caso aún más curioso de división de opiniones fue la suscitada por la actuación
del tenor Lucignani. Subirá, por ejemplo, escribe en su Manuscrito: “De los intérpretes destacó la protagonista, Tetrazzini, siendo el peor, un auténtico peligro para la obra, el tenor Lucignani”. Subirá se basa en la opinión de Miss-‐Teriosa, que en El Clamor lanzó una crítica muy dura contra el tenor, apuntando que “fue el enemigo mayor que tuvieron los señores Echegaray y Serrano; era una especie de cartucho de dinamita que llevaban los autores encerrado en el interior de su obra, y si no estalló fue debido tan solo a un milagro”. Pero esta afirmación sobre Lucignani no se ve corroborada por el resto de la crítica. Antes bien, el tenor recibió aplausos generales, y no sólo porque, como señaló Mordente, “hizo cuanto pudo”, sino por solventar con notable habilidad los “terribles escollos de tesitura que encierra la parte de Roberto” (Antonio Peña y Goñi, en La Época), razón por la cual el Sr. Lucignani “debería ser premiado con una cruz laureada”. En ello se mostraba de acuerdo La Correspondencia, que describía el papel de Roberto como “terrible”. J. de Pastoes y Carratalá, además de señalar que “Lucignani estuvo en toda la obra hecho un héroe”, añadía que “la parte de Roberto es en extremo escabrosa, pero todas las venció con su claro ingenio el simpático tenor romano, que dicho sea de paso, pronuncia el español como un castellano”66. 66 No terminaron ahí los elogios. N. Martínez, en El Estandarte, destacó que el tenor se ganó “tempestades de aplausos e infinidad de llamadas al proscenio… colocándose como actor a la altura del insigne y malogrado Calvo. Al terminar el espectáculo, el inspirado tenor fue aplaudido hasta el delirio, y llamado a la escena infinidad de veces en unión de sus compañeros… Terminado el espectáculo, se nos dijo que el Tenor Lucignani, a propuesta de la
Luigi Mancinelli
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
193
Al margen de estas opiniones particulares, la interpretación de una ópera de texto español por una compañía de cantantes italianos como la del Real daba inevitablemente ocasión a comentar la inteligibilidad del texto. En relación con este tema, Allegro, en El diario español, elogiaba a todos los intérpretes, que al encargarse de “un spartito que habían de cantar en una lengua desconocida, o poco menos, para la mayor parte de ellos, han realizado un verdadero tour de force muy de apreciar”. Prácticamente toda la crítica destacó también la labor de Tetrazzini en este sentido. Mordente, en El noticiario, por ejemplo, comentaba que “todos los artistas pronunciaron con relativa propiedad el español, y como una castellana la Sra. Tetrazzini”.
Otros, sin embargo, no fueron tan benevolentes. Así, para La política moderna, “los artistas cumplieron cantando, pero no así pronunciando, ¡aquello fue un desastre!”67. De un modo más matizado, El amigo Fritz opinó que “la descoordinación entre la música y el texto, unida a las dificultades de los cantantes con un idioma que no era el suyo, hicieron que estos cantasen con intención textos insípidos y, al contrario, no pronunciasen con la intención que debían textos significativos”.
Respecto a las decoraciones, atrezzo y vestuario, entre los miembros de la crítica únicamente Miss-‐Teriosa dejó su opinión, juzgándolas “de primer orden, lo cual demuestra que la empresa no ha omitido gasto ni sacrificio”.
S.M. la reina y S.A. la Infanta Doña Isabel presidieron un teatro lleno “de bote en bote” la noche del estreno, según El Imparcial y El Noticiario. F. Bleu (Félix Borrell), en El heraldo, describió “el aspecto deslumbrador de las grandes solemnidades teatrales. Cuanto de notable encierra Madrid, habíase congregado en el teatro, para oír la ópera española de Serrano y Echegaray”. El amigo Fritz, en El Resumen, matizó sin embargo que “la función se adelantó sin previo aviso a las ocho, de modo que el articulista no pudo asistir al Preludio. El Paraíso estaba cuajado, las butacas vacías y los palcos desiertos... Poco a poco fueron los espectadores ocupando todas las localidades. A las nueve y media el teatro estaba lleno de bote en bote”.
Respecto a las reacciones del público, añadía Bleu en su artículo que este “marchaba de extrañeza en extrañeza. La originalidad del asunto, tan diferente de cuantos pasan por aquel escenario; el idioma castellano en el drama lírico; las dificultades de coordinar y comprender de primera intención una obra de importancia literaria y musical, todo predisponía para que el público reservara sus juicios”.
Y es que en efecto, aunque ningún otro articulista hizo referencia a la reacción del público ante una ópera cantada en castellano, un artículo publicado en La Época varios meses después del estreno, puso el dedo en la llaga diglósica del público al señalar, en referencia a los artistas de la compañía del teatro del Príncipe Alfonso: “…puesto que casi todos los artistas de aquella compañía son españoles, ¿por qué no cantan alguna obra en castellano? Como algún día ha de organizarse la ópera nacional, conviene que el público se vaya acostumbrando a oír cantar en su propio idioma, pues todavía nos
comisión de gobierno interior del Congreso de los Diputados, había sido condecorado con la Cruz de Carlos III, y que mañana, previa invitación de S.M. la Reina, iría a Palacio para cantar algunos números de las óperas que constituyen su inmenso y variado repertorio”. 67 En esta opinión coincidió Asmodeo, ya que, exceptuando a la Tetrazzini, que fue “la única que demostró vivo interés por el triunfo del Sr. Serrano”, los intérpretes simplemente cumplieron, aunque “no se sabía por lo común la lengua en que cantaban”. Asimismo, La España Artística apuntó que “el texto castellano apenas se entendió”.
Emilio Fernández Álvarez
194
reímos, como sucedió en las representaciones de Irene de Otranto, al oír en español frases que en italiano de seguro nos deleitarían”68.
En resumen, en el estreno de Irene de Otranto el público se mostró, siguiendo su inveterada norma diglósica ante los estrenos de ópera española en el Real, frío, aunque cortés. El amigo Fritz comentó cómo, al final del Preludio, los aplausos hicieron salir a escena a Emilio Serrano, de manera que “antes de alzarse la cortina, los más impacientes vieron satisfecha su curiosidad; antes de conocer la partitura, conocían al maestro”. Sin embargo, a lo largo de la representación, y a pesar de que los autores “aparecieron varias veces en el proscenio”, el crítico describió un ambiente en el que “reinaba cierta frialdad injusta por lo excesiva”.
Sólo La Correspondencia desmintió (piensa uno que protocolariamente), la frialdad del público, describiendo unas vibrantes salidas a escena: “La ópera comenzó aplaudiendo el público con entusiasmo el preludio, que valió una llamada al maestro. En el acto primero el dúo de tiple y tenor, cantado admirablemente por la Sra. Tetrazzini y el Sr. Lucignani, proporcionó una gran ovación a dichos artistas y a los señores Serrano y Echegaray, que tuvieron que presentarse en escena. Al final del acto alcanzaron igual distinción las señoras Tetrazzini y Guercia y los Sres. Lucignani, Borruchia, Serrano y Echegaray. El dúo de tiple y tenor del acto segundo valió una nueva ovación a la señora Tetrazzini y al Sr.Lucignani, y una llamada a escena a los Sres. Serrano y Echegaray, así como al final del acto, en que salieron los autores acompañados de todos los intérpretes de la ópera. Cuando terminó esta fueron todos ellos llamados varias veces al proscenio y ruidosamente aplaudidos”.
Cáusticamente, Whatever señaló en El Imparcial que los amigos de Serrano aplaudían “siempre que juzgaban la ocasión propicia”. Y añadía que “al lado de los aplausos hubo también siseos, y no pocos”. El Globo y El País adoptaron un punto de vista intermedio entre ambos extremos. El Globo juzgó con generosidad que “el éxito no fue ruidoso, pero fue bueno. El público premió al músico y al libretista con muchas llamadas a escena a la conclusión de todos los actos”.
Es posible que en la fría acogida del público tuviesen parte de responsabilidad ciertas críticas negativas, o abiertamente malintencionadas, publicadas antes del estreno. Aunque ha de decirse que uno, tras intensa búsqueda, no las ha encontrado, varios periódicos diferentes denunciaron su virulencia. Así, un recorte sin título, fecha ni autor, guardado entre los papeles de Serrano en la RABASF, que informaba de que, “como la envidia y las malas pasiones son síntomas que se presentan con harta frecuencia entre nuestros compatriotas (triste es decirlo), no han faltado críticos que en las columnas de algunos periódicos importantes hayan vomitado estupideces y extravagancias, que todo el mundo juzga como propósito intencionado de hacer a sabiendas una injusticia y una censurable iniquidad. Tratan al acreditado compositor Sr. Serrano y a su preciosa obra de una manera tan dura, que toda persona imparcial lo rechaza con desdén”.
B. Sellav, en La Unión Católica, esperaba con gran interés el estreno de esta obra, entre otras cosas, “porque en verdad no eran muy halagüeñas las opiniones formadas por cierto número de personas, que quizá ni siquiera habían asistido a ningún ensayo”. Sellav, tras extenderse en la idea de que el público juzgaba severamente las producciones españolas, al tiempo que era “benévolo y complaciente con las de los autores extranjeros”, insistía finalmente en que “a pesar de lo mal dispuesto que 68 La Época, lunes, 6-‐IV-‐1891.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
195
estaba el público al asistir al referido estreno, sin duda por las noticias que, como he dicho antes, se tenían de la obra en cuestión, fueron aplaudidos varios números” 69.
También en la gran plana que La España Artística dedicó a la obra de Serrano, tras el estreno, se decía: “Se equivocaron pues los que creían que la obra aburriría al público y que sería acogida con murmullos y protestas para terminar en un espantoso fracaso; esos cuervos malignos que presienten las grandes catástrofes y que gozan con la derrota de un autor, creyeron que el estreno de Irene de Otranto sería una juerga semejante a la del Papá Martín. ¡Horrible decepción!... Su obra no es maravillosa ni mucho menos; pero que es aceptable no pueden negarlo los mismos que han hecho a Serrano blanco de sus censuras… El éxito no fue ruidoso, pero fue bueno… Juana la loca fue mejor que Mitrídates, e Irene es mejor que Juana la loca. Adelante, pues, y no haga usted caso de las mordeduras de sus compatriotas. Ya sabe Vd. que en España el que quiera llegar a héroe tiene que resignarse a ser previamente mártir”70.
Descrita la impávida recepción del público, y discutidas ya las aportaciones de Irene de Otranto como “ópera española” y su posible wagnerismo, resta ahora ofrecer una valoración general de la obra, tal como fue percibida por la crítica de la época. Y lo cierto es que no exageraba Serrano al juzgar como “poco venturosa” la fortuna de Irene de Otranto: la condena se impuso finalmente como veredicto inapelable de la crítica. La Política Moderna resumía muchas opiniones al señalar concisamente que “el estreno de Irene de Otranto puede considerarse como un fiasco muy merecido, pues nada hay en la partitura que en algo sobresalga; la música es débil, senil (válganos la palabra) sin una frase musical que llegue a conmover”71.
Los principales defectos señalados fueron los de pesadez y monotonía, que situaban esta obra en un plano muy inferior a Giovanna la Pazza, aunque nadie negaba la capacidad técnica de Serrano. El Imparcial, por ejemplo, publicó que “en el desarrollo de la partitura, el maestro Serrano sigue las huellas que trazó en sus anteriores óperas. Hay allí mucho trabajo, mucho estudio y mucha nota. El conjunto resulta bastante pesado y frío. Pero no vamos a seguir expresando un juicio sujeto a rectificaciones. Esta música del maestro Serrano, por lo mismo que es muy pensada, hay que oírla varias veces y juzgarla después”72.
69 La Unión Católica, s/f. Firmado por B. Sellav: “En modo alguno aprobamos que nuestro público sea tan exigente y juzgue tan severamente las producciones españolas, cuando es tan benévolo y complaciente con las de los autores extranjeros. En un teatro como el nuestro, donde pasan óperas como Simón Bocanegra y, sobre todo, se aplaude ruidosamente Cavalleria rusticana, que hemos oído cinco veces en esta temporada, nos parece de ley que tenga mejor acogida Irene de Otranto, estrenada anoche, porque después de todo, es una ópera completa, donde no se encuentran números de caracteres zarzueleros y motivos de autores ajenos, como son la mayor parte de los de la Cavalleria rusticana, aún siendo ópera de un solo acto. La Irene de Otranto, no diré que sea una ópera destinada a dar la vuelta al mundo, pero que es un feliz segundo ensayo para su autor, es indudable. 70 La España Artística, 25-‐II-‐1891. 71 Para N. Martínez (El Estandarte, s/f) a pesar de los corteses aplausos del público, la ópera era “inferior, pero muy inferior a la que dio a conocer al público madrileño bajo el título de Doña Juana la Loca… La última producción del maestro Serrano carece de inspiración y bellas melodías, resultando abrumadora por lo difusa y monótona”. El articulista de Las Ocurrencias, además de considerarla inferior a Doña Juana la loca, añadía que “la música de esta ópera es de una sencillez que abruma, y que fuera de dos o tres motivos que se repiten varias veces, lo demás parece tan monótono por la uniformidad que expresa, que llega a ser fatigante”. Respecto a la instrumentación, señalaba además que Serrano no parecía haberse corregido de los defectos ya señalados en su ópera anterior, “sobre acumulación de notas”. 72 El Imparcial, sábado, 14-‐II-‐1891. También Asmodeo, en El Correo, reconocía la ciencia del autor, aunque lo cierto es que faltan “los destellos de genio que iluminan una obra y que llevan la emoción al alma del oyente”. Por su parte, La Iberia (18-‐II-‐1891, s/f), tras señalar los méritos de Serrano, cuyos estudios le habían llevado a descubrir “los arcanos de la producción wagneriana”, hacía notar que toda labor de arte “ha de conquistar una sanción previa a la que le otorgue la inteligencia de los técnicos. Necesita la sanción del público, y este otorga su aplauso por la
Emilio Fernández Álvarez
196
Respecto a la monotonía, Mordente, en El noticiario, tras explicar cómo había escuchado la obra en audición privada en casa de un alumno de Serrano, interpretada al piano por este, ya un año antes del estreno, añadía: “La música del maestro Serrano tiene motivos agradables y uno muy saliente, sobre el que gira toda la ópera, que nace en el dúo de tenor y tiple del primer cuadro del acto primero… y la idea melódica predominante es exprimida hasta el infinito”73.
Los principales críticos fundamentaron esta opinión general en artículos un tanto más desarrollados. J. Arimón, a pesar de la simpatía que sentía por Serrano, opinaba que “el verdadero patriotismo consiste en decir lisa y llanamente la verdad, haciéndonos eco fiel, no solo de nuestras propias opiniones, sino también del veredicto inapelable del público”, y por ello añadía:
Por más que nos duela, nos vemos obligados a consignar que el maestro Serrano no ha estado en la presente ocasión a la altura de su cometido al componer su Irene de Otranto. La obra es pobre de inspiración, y sus melodías son casi siempre vulgares e impropias de las frases y de las situaciones creadas por el poeta. No hay allí nada intrincado que deje lugar a dudas ni exija repetidas audiciones. Todo es de una sencillez abrumadora y todo se percibe desde el primer momento, sin que el juicio vacile al formular su fallo. Fuera de dos o tres motivos aceptables y que se repiten hasta la saciedad, el resto de la composición del maestro Serrano acusa tal monotonía, tal uniformidad de concepto y de expresión, que el auditorio lega a fatigarse, desviándose al fin de su intento de escuchar pacientemente la ópera. Lo mismo ocurre con respecto a la instrumentación, en la que no se observa ningún giro nuevo, ningún rasgo original y saliente, salvo uno que otro efecto de sonoridad más o menos bien entendida, pero que nada significa en aquel inmenso océano de notas, falto de toda brillantez y de empuje dramático…
En una palabra, al público no le agradó anoche la nueva ópera del maestro Serrano, acerca de cuyas deficiencias no hemos de insistir. Saint Saens y Messenet en Francia, hacen de continuo tentativas análogas a la que acaba de realizar nuestro amigo, y esta es la hora en que ni uno ni otro han logrado escribir, como desean, una de esas óperas destinadas a dar la vuelta al mundo. La prensa les dice la verdad sin ambages ni rodeos, y ellos continúan firmes en su propósito, siendo posible que acierten al fin algún día y salgan triunfantes en su empeño. Persevere en sus trabajos el maestro Serrano, y andando el tiempo tal vez consiga vencer en toda la línea74. Aunque Subirá critica este artículo de Arimón en su Manuscrito, recordando que en
el momento en que este escribía “habían ya transcurrido catorce años desde el estreno de “Sansón y Dalila” y siete desde el estreno de “Manon”, lo cierto es que también Whatever, después de escuchar tanto “el juicio de los inteligentes” como el de “los impresionistas” (que deciden por la impresión agradable o desagradable que reciben en la audición), confirmaba y ratificaba tras el estreno el juicio formado pocas noches antes en el ensayo general. Serrano había trabajado con ahínco después de
impresión, no por el examen”. Y añadía: “Pues bien, aunque nos duela tener que consignarlo, la verdad es que la impresión del público no fue anoche favorable a la nueva partitura. En la numerosa concurrencia que asistía al estreno reinaba verdadero disgusto por la frialdad del efecto que la ópera iba produciendo; existía sincero interés por el autor español y se notaba en todo el mundo el deseo de aplaudir, pero esto último no fue legítimamente posible más que en contadas situaciones. La ópera adolece de vaguedad y difusión, defectos que por ley natural del arte aparecen cuando la inspiración falta… El año pasado dio el maestro Serrano a la escena otra obra que indudablemente dejó mejor impresión que la de este año. Doña Juana la loca ofrecía al compositor la ventaja de tener una acción más concreta y más ceñida, desenvuelta en situaciones de verdadero relieve y por medio de sentimientos más humanos y tangibles. En Irene de Otranto no hay más de declamación lánguida, de ternezas amorosas y de duelos épicos o bien exageraciones que no conmueven ni persuaden”. 73 El Noticiario, s/f. Firmado por Mordente. También El amigo Fritz (El Resumen, 18-‐II-‐1891) insistía en esta idea: “El motivo principal, que se repite varias veces durante la obra, tiene dulzura como el cariño de Irene; pero no lo sintetiza, no abarca la situación primera en que aparece, de modo que al reproducirse luego una y otra vez, no sorprende con las emociones del cuadro; es una frase aislada y bonita; pero indiferente; no levanta en la memoria el recuerdo… Las notas que se repiten llegan al oído sin acompañarse de la imagen deseada”. 74 El Liberal, 18-‐II-‐1891. Firmado por J. Arimón.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
197
Juana la Loca, y por esto sólo era merecedor de aplauso, aunque precisamente por ello importaba ahora “decirle la verdad”:
Su nueva obra aparece falta de inspiración y de vida, y solo hay en ella mucho estudio. Las reglas de la armonía y la composición estarán quizás bien aplicadas y desenvueltas; pero falta un algo de vida, un soplo de genio que anime y de calor a tanta corchea y semicorchea como ha desparramado por la partitura. Por eso esta cae en una continua monotonía. Con oír el preludio está oída toda la ópera. Si no escribiera en serio, podría decir que el maestro Serrano ha comenzado su ópera en viernes, y todos los días han sido viernes para su partitura, porque no se le olvida lo que ha escrito el primer día, y lo repite sin cesar.
El dúo de tiple y tenor del primer acto es el número más saliente de la ópera. Después, casi todos ellos se parecen, y los coros son sobradamente vulgares. La diana del segundo cuadro en el primer acto no resulta de buen efecto. Aquella combinación de sonidos en los clarines, tiene en la técnica musical algo de la difícil facilidad de hacer versos en la poesía. Hay muchísimos versificadores pero pocos poetas75. A pesar de todo, y más allá de algunos elogios que sonaban a rutinarios76, no
faltaron tampoco a Serrano algunos defensores de valía. Consignemos entre ellos, como cierre de este epígrafe, a Juan Goula, director musical del estreno de Mitrídates. En El Resumen, “El amigo Fritz” (Luis Ruiz y Contreras), contaba que, en el estreno, “el maestro Goula presenciaba muy atento el espectáculo cerca de mí”:
— ¿Qué dice usted, maestro? Preguntéle al final del acto primero, ansioso de conocer a fondo la verdad por sus autorizadísimas palabras.
— Digo, que si esto acaba como empieza—me contestó—, hay drama lírico, y dentro de veinte años lo aplaudirá el público, si ahora, por especiales razones, lo desprecia.
— ¿Quiere usted prestarme unas migajas de su inteligencia filarmónica, para que yo pueda ofrecerme un festín?—repuse, gongorinamente, pero sin asomo de galantería, con el alma en cada palabra.
— Puedo hacer más: quiero darle a usted mi opinión por escrito,—afirmó el maestro. — ¡Una verdadera profecía!—exclamé satisfecho, porque jamás creyera conseguir tanto. Amables y pacienzudos lectores: perdonen ustedes el artículo que hoy me atreví a dedicarles en
gracia del que otro día les regalaré: Irene de Otranto, según las opiniones del maestro Goula. Levanto acta de tan valiosa promesa77. Lamentablemente, Goula nunca cumplió su promesa. Irene de Otranto obtuvo únicamente tres funciones en el Teatro Real, los días 17, 18
y 25 de febrero de 1891. Algunos rumores malintencionados circularon durante esos días, como prueba la
siguiente nota de Allegro, publicada en El País: “¡Ah! Y ya que tengo la pluma en la mano, he de decirle, por si acaso llegaran a oídos de usted las especietas por ahí vertidas respecto a la representación de Irene de Otranto, que el maestro Serrano no ha dado nada porque la ópera se cante; es la empresa la que paga al autor 750 pesetas por representación, además de haber satisfecho cerca de 3.000 por la copia de las particellas (lea usted partichelas). Esta es la verdad, que conviene hacer pública en honor del maestro Serrano y de la empresa”78.
A pesar de esos rumores y del frío recibimiento, Irene de Otranto permitió a Serrano dar un paso más en la consolidación de su prestigio como operista. Después de todo, era ya la tercera obra del maestro en subir al escenario del Teatro Real. No fue por casualidad que Madrid Cómico le dedicase su portada (que reproducimos como final
75 El Imparcial, 18-‐II-‐1891. Firmado por Whatever. 76 Como los de La Correspondencia, 18-‐II-‐1891, que opinaba que “la música del maestro Serrano no es tan intrincada como la de Doña Juana la Loca y tiene trozos muy inspirados que el público aplaudió con verdadero entusiasmo… llenando a ambos (autores) de aplausos y bravos”. 77 El Resumen, 18-‐II-‐1891. Firmado por El amigo Fritz. 78 “Algo sobre la ópera”. El País, sábado, 21-‐II-‐1891. Firmado por Allegro.
Emilio Fernández Álvarez
198
del capítulo) del 11-‐IV-‐1891, presentando la efigie del maestro en un dibujo con el siguiente pie: “Con su talento combate / desde la escena del Real… / ¡Él hará que se aclimate / la ópera nacional”.
La música de Irene de Otranto, sin embargo, calló para siempre después de estas tres representaciones en el regio coliseo. Sólo la romanza de tiple se interpretó, entre otras piezas de Serrano, en el concierto homenaje al maestro celebrado el 21 de abril de 1895 en el Ateneo.
6. Otras actuaciones de Serrano en 1891. Wagner de nuevo: debate sobre la prosa en los libretos
Como complemento a su actividad operística, ofrecemos en notas a pie de página algunos ejemplos de la presencia de Serrano en la vida musical madrileña de principios de los noventa, ejemplos que pueden dar una idea de sus actividades más allá de la composición y la actividad pedagógica en el Conservatorio79.
Entre todos ellos destaca un hecho ocurrido en 1892, que sin duda realza el perfil humano de nuestro compositor. Fue entonces cuando un joven y desconocido José Serrano (el futuro compositor de La canción del olvido), recién llegado a Madrid, vio cómo el ya prestigioso autor de Giovanna la Pazza e Irene de Otranto intercedía por él ante José de Monasterio, y le conseguía, como presidente del tribunal de concesión de becas, una de tres mil reales anuales otorgada por el Ministerio de Fomento. José Serrano reconoció siempre esta ayuda de Emilio Serrano, y así consta en casi todas sus biografías.
Un nuevo elemento para definir la estética de Serrano lo ofreció pocos meses después del estreno de Irene de Otranto su participación en una encuesta auspiciada por La España artística en torno a los nuevos conceptos operísticos nacidos del drama lírico wagneriano. La ocasión surgió el 15 de julio de 1891, fecha en la que el citado
79 Así, la prensa de la capital se hizo eco de la celebración de una fiesta celebrada el 14 de marzo en la embajada francesa, en la que los diplomáticos y otras personas conocidas interpretaron un vaudeville (La Época, 15-‐III-‐1891; El Heraldo de Madrid, 15-‐III-‐1891; El Imparcial, 16-‐III-‐1891). La Época describió cómo “sonaron los golpes en el tablado, a la francesa, que anuncian el comienzo de la representación, y levantóse la cortina, después de un preludio que interpretó al piano el distinguido autor de Doña Juana la Loca, D. Emilio Serrano”. Y El Imparcial añadía cómo la orquesta, “hábilmente dirigida por el maestro Serrano, llenaba el espacio de armonía”, mientras se desarrollaba la representación protagonizada por aquellos ilustres personajes para diversión de la aristocrática concurrencia madrileña. Apenas unos días más tarde, Serrano dejaba muestras de cierto pundonor profesional que contrasta con las reiteradas descripciones de su debilidad de carácter. Así lo explicaba La Época (“Ecos del día”, lunes, 23-‐III-‐1891): “En varios periódicos leemos la noticia de que el maestro Serrano ha hecho dimisión del cargo de jurado para la concesión de pensiones a artistas por cuenta de la Diputación Provincial de Madrid, y en otros este aditamento, que puede servir de explicación a lo que precede: «Como no había sino dos plazas, una para el extranjero y otra para España, el tribunal, con el beneplácito de todos, ha partido en dos la plaza para el extranjero, resultando así tres pensionados para España… No creemos que haya una tercera persona digna de pensión entre todo lo que ayer tuvimos la paciencia de oír; pero es el caso que a las infelices muchachas agraciadas se les pagará desde el 1º de Abril en vez de abonársele desde el 1º de Enero, y con esta ridícula economía se pretende hacer entrar otra cuarta pensionada… ¡y qué pensionada! Total, dos plazas al mérito y dos a la influencia»”. No le faltaron nunca a Serrano, a lo largo de su dilatada vida, los nombramientos honoríficos. Nueva prueba de ello dio, en octubre, el Heraldo de Madrid (5-‐X-‐1891), al insertar entre sus “Noticias generales”, que “ha sido nombrado oficial de la Academia de Bellas Artes de Francia el eminente maestro español D. Emilio Serrano”. Por último, ya en noviembre, la prensa se hacía eco del “Anuncio de la constitución del jurado de música y orfeones de la Sociedad Nacional Cooperativa, Benéfica e Instructiva”, del que formarán parte muchos músicos importantes de la época, incluido Emilio Serrano, presididos por Ruperto Chapí. La Iberia añadía que “dicho concurso tendrá lugar el año próximo, con motivo de las fiestas del cuarto Centenario del descubrimiento de América”(La Correspondencia de España y La Iberia, el 16-‐XI-‐1891).
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
199
periódico publicó un resumen del debate desarrollado poco antes en Le Figaro de París, sobre la conveniencia del uso de la prosa musical en los libretos de ópera.
El debate en Le Figaro había sido provocado por el estreno de La Reve, de Gallet y Bruneau, con libro “tomado de la célebre novela de Zola…, cuyo nombre parece autorizar esta novedad”. Alfred Bruneau fue, en efecto, el primero de un grupo de compositores franceses que, vinculados con el naturalismo, comenzaron a escribir sus obras en prosa, iniciado una tendencia que continuó en Francia durante toda la década. Aunque no se citase a Wagner, el debate, claro es, giraba en torno a las consecuencias del uso de la Stabreim, la forma de rima a la que en castellano nos referimos como “aliteración”, que impregna el concepto de drama lírico wagneriano, y que resulta una consecuencia de su crítica a la construcción periódica, cuadrada, de la frase musical80.
Tras señalar que los compositores franceses, interrogados por Le Figaro sobre esta novedad, se inclinaban, en general, al mantenimiento del verso, La España artística solicitó el 23 de julio la opinión de los compositores españoles sobre este tema: “Aludimos en primer término a los Srs. Arrieta, Bretón, Chapí, Serrano, Caballero y Marqués, que confiamos han de corresponder galantemente a nuestra invitación”.
El 8 de agosto se publicaron las respuestas de Arrieta, claramente en contra de la prosa, y de Bretón, que entre otras cosas dice:
Ya se usa en cierto modo la prosa en los recitados de ópera, escritos hoy con acertada libertad en metro endecasílabo, oda y silva sin consonantes ni asonantes (en lo que al castellano afecta) y con reposos y puntuaciones libres. Pero como para ser bella una ópera—en mi opinión—no puede componerse de recitados eternos y como eso de la melodía infinita (que es adonde se pretende ir) es hasta hoy una quimera, yo entiendo honradamente que no puede absolutamente prescindirse de la forma rítmico-‐poética para componer una ópera que merezca ser justamente gustada y apreciada. El 8 de septiembre de 1891 el periódico dio cuenta de la breve respuesta, recabada
oralmente en su retiro estival de Cercedilla, de Emilio Serrano: Creo—dice el Sr. Serrano—que las óperas deben ser escritas en verso, una vez que los cuadros
musicales tienen lugar en un momento que la acción dramática se para, y que la conducción de uno a otro cuadro, o lo que lo mismo, el desenvolvimiento dramático se efectúa en estancias que pueden muy bien ser en versos libres, para ofrecer en los recitados libertad absoluta al compositor para expresar una idea diferente en cada verso, si así conviniese a la acción, única ventaja que podía tener la prosa sobre el verso. Pero no cabe duda que los versos en las piezas musicales, deben tener mayor número de combinaciones métricas de las que hoy tienen en España e Italia. La posición de Serrano no difiere esencialmente, como puede verse, de la apuntada
por Bretón y sus otros compañeros de generación. Todos ellos manifiestan un “estado de opinión” compartido, que remite de nuevo a la idea, ya apuntada, de ópera española como producto híbrido, síntesis de las características de las óperas italiana, francesa y alemana.
Las intervenciones de Varela Silvari y Leandro Guerra (15 de Septiembre), y de Miguel Marqués (25 de Septiembre), decidido partidario del verso, precedieron a la intervención, el 1 de octubre, de F. A. Barbieri, que entre otras cosas, y con su garbo habitual, comenta que la cuestión le aparece:
una chifladura del francés que la planteó, porque demasiado prosaicos son ya los libretos que hoy se ponen en música… Por consiguiente, cuando salgan a luz compositores del calibre de los que dejo atrás citados (Rossini, Bellini, Donizetti, Meyerbeer, Gounod y el Wagner de Lohengrin), ellos pondrán en música los libretos no solamente de un Metastasio, un Romani, un Scribe o un Wagner, sino hasta los anuncios del Doctor Garrido, y nos chuparemos los dedos de gusto.
80 Sobre este debate, véase el artículo de J. I. Suárez: “La recepción de la obra de Richard Wagner en Madrid entre 1877 y 1893”, en Cuadernos de Música Iberoamericana. Vol. 14. Madrid, ICCMU, 2007, pp. 122-‐123.
Emilio Fernández Álvarez
200
En la misma línea, el 15 de octubre se publicaron las opiniones de Gaspar Espinosa de los Monteros, de Joaquín Valverde (padre), Eugenio Mª Vela y R. Jancke. El primero de los citados dice:
No soy partidario de la melodía ni recitado infinitos; y seguramente los libretos en prosa nos llevarían a ese caos en que el sentimiento musical de los tiempos modernos se vería abrumado por esa trabazón de frases tan desiguales e incoherentes que por precisión tendría que haber. Y sería tal la exuberancia de variedad, que atacaría al principio estético de una manera lamentable y fatal. Los demás autores consultados se manifestaron también a favor del verso. Aunque
La España artística termina anunciando que “aún tenemos en cartera otras opiniones, entre las que contamos las de los maestros Fernández Caballero, Catalá y Taboada”, lo cierto es que esas opiniones nunca llegaron a publicarse.
Biblioteca Nacional
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
201
VI. Años dorados (1894-‐1897)
1. Romance de la infanta Isabel
En 1894 Emilio Serrano fue nombrado profesor de cámara de SAR la infanta doña María Isabel de Borbón, la popular Chata, hermana de Alfonso XII. De la presencia más o menos regular de Serrano tanto en el Palacio Real como en el Real Sitio de la Granja, de su obsequiosidad y de su inclinación por el ambiente cortesano se ha ido dejando ya constancia a lo largo de los capítulos precedentes. A partir de ahora esa presencia será cotidiana, y a lo largo de los siguientes veinticinco años, su labor principal como profesor de cámara consistirá, según Subirá, en “leer obras musicales al piano o en tocar a cuatro manos con la colaboración de aquella dama”. Fuera del círculo de la infanta, salvo raras excepciones, Serrano dejó de actuar públicamente como pianista.
En sus Memorias, el compositor explica con detalle las circunstancias que condujeron a su nombramiento, extendiéndose en muestras de respeto y gratitud a la infanta, que le proporcionó así “el acontecimiento más venturoso” de su carrera artística. Bien debió serlo, a juzgar por el arrobo con que Serrano describe sus primeros contactos con la infanta, conseguidos muchos años atrás, a través de sus alumnas de familias aristocráticas. Poco a poco, recuerda Serrano, Mariano Vázquez, su precursor en el cargo (“¡Yo no he visto leer mejor a primera vista una partitura de orquesta que cuando Vázquez se sentaba al piano con tal propósito!”), empezó a pedirle que lo sustituyese en las sesiones musicales ofrecidas en el Palacio Real, acompañando al piano a otros artistas.
Es más que posible que Serrano, renuente por su carácter a la brega diaria por los estrenos teatrales a la que se veían sometidos colegas como Chapí o Bretón, abrigara la idea de alcanzar algún día aquel puesto en Palacio, pero sorprendentemente, tras el fallecimiento de Vázquez en 1894, la infanta dispuso que su sueldo fuese dividido en dos mitades para conceder sendas pensiones entre artistas o alumnos.
Mi familia—escribe Serrano—, por ignorar esta resolución de la infanta, me instó a que solicitara el puesto vacío desde la defunción de don Mariano. Bien es verdad que vivíamos en situación poco desahogada, no obstante ser un ex pensionado de mérito de la Academia Española en Roma, porque mi prole, cada vez más numerosa, imponía nuevas cargas en el presupuesto del hogar, y la petición no parecía desatinada, porque desde algún tiempo antes visitaba a la infanta, especialmente en fiestas onomásticas u otros días señalados, e incluso acompañé a pretendientes de las becas concedidas por aquella dama, para complacer al recomendante, que era el Conde de Morphy1. La ocasión se presentó durante la estancia veraniega de la infanta en La Granja.
Serrano fue invitado por telegrama a un almuerzo que debería celebrarse en el Puerto de la Fuenfría, en el que participaría “lo más distinguido de la colonia veraniega de aquel Sitio Real”. A pesar de encontrarse en Cercedilla y recibir tarde la invitación, Serrano, humilde pero perspicaz, ensilló un caballo y se encaminó a la Fuenfría.
No hay que decir cuánto necesité cabalgar para llegar a tiempo. Afortunadamente ya estaba entrenado a tal deporte, así como a otros, entre ellos el de la natación. Siempre me agradaron los ejercicios propios de las gentes acomodadas, aparte de que aquel que anda entre ricos, aunque no lo sea, necesita quedar bien, y los profesores de música solíamos tener buenas relaciones. Añadiré humorísticamente que, como nadador, siempre he sabido guardar la ropa. En la Fuenfría recibí las atenciones de rigor, aunque no pude traslucir el alcance del convite, mas algún tiempo después
1 El Conde de Morphy fue secretario del Rey Alfonso XII y músico notable, que apoyó constantemente a Tomás Bretón y distinguió con su amistad a Serrano. Morphy presidió el Instituto Filarmónico, y cuando Serrano fue a Roma como pensionado, obtuvo gracias a él el mismo aumento en su asignación que anteriormente había percibido Bretón.
Emilio Fernández Álvarez
202
deduje que fue organizado con el fin de poner a prueba mi grado de educación social y medir mi aptitud para traspasar la línea de mi posición. Poco después, Serrano obtuvo audiencia con motivo de la festividad onomástica de
la infanta, el 19 de noviembre. Una anécdota ocurrida durante la espera disipa cualquier duda que pudiéramos seguir albergando sobre su puesto en el Conservatorio: “Debía estar en el Conservatorio a las tres para dar una clase de solfeo, como profesor auxiliar, y me preocupaban las travesuras que los alumnos pudieran cometer en medio de la calle, aguardando mi llegada”. Subirá, basándose en las Memorias del compositor, un tanto oscuras en este punto, nos cuenta el resto de la audiencia:
Cuando la infanta recibió a Serrano, su conversación recayó sobre la música, los teatros y los conciertos. Súbitamente vibró una pregunta inesperada:
— ¿Querría usted, Serrano, venir a sufrir nuestras impertinencias? Sospechó al punto de lo que se trataba, y experimentando la satisfacción de que le ofrecían
espontáneamente lo que no había osado solicitar por temor de una negativa que le hubiera cerrado esas puertas, repuso:
— No sé, señora, que se puedan sufrir impertinencias sirviendo a V.A. Enseguida se le formuló otra pregunta: — ¿Querría usted ocupar la plaza que tenía el maestro Vázquez en esta Casa? Ello resolvería una porción de conflictos económicos, pues, no obstante el tiempo transcurrido ya
desde el regreso del extranjero como pensionado, Serrano seguía en una situación de “repatriado” verdaderamente alarmante. Y su contestación fue afirmativa, por consiguiente. La infanta tras esto:
— Comunique usted el asunto a su familia, para ver si todos están de acuerdo. Y en el caso de que usted necesite emprender algún viaje o hacer algunas oposiciones, no importa, porque la plaza queda reservada para usted. Su familia, como es lógico, recibió con gran alegría esta noticia que, por lo
extraordinaria, recuerda Serrano, incluso le hizo “sospechar si habría oído mal o si desvariaba un poco”. Precisamente por entonces el compositor preparaba oposiciones a profesor numerario en el Conservatorio, y esperaba el nacimiento de la que sería su última hija, nacida a los pocos días de esta entrevista, y a la que se bautizó con el nombre de Isabel, “en atención a que la Infanta concedió el honor de ser madrina en el bautizo”. Serrano ocupaba ya entonces la casa número cuatro de la calle San Quintín en la que había de vivir tantos años, “con la diferencia de que a la sazón ocupaba un cuarto del piso tercero, y más tarde habitaría el principal”.
Al día siguiente solicitó nueva audiencia y preguntó si podría hacer pública la noticia:
— No solo puede usted decirlo—repuso la infanta—, sino que es indispensable que se diga, ya que tanto la Reina como yo estamos abrumadas con recomendaciones, por suponerse que aún sigue vacante el puesto. Como aquí no se hace nada, por ser lógico y natural, sin el consejo y aprobación de la Reina, pida usted audiencia a S.M. para darle las gracias. Y déselas también a don Jesús de Monasterio, porque él eligió a usted cuando se le presentó una lista de candidatos para la plaza que ocupaba el pobre maestro Vázquez.
Ahora, por segunda vez, me proporcionaba una buena posición Monasterio. Y como, en realidad, no era yo uno de los artistas a quienes este profesaba más entrañable afecto, mereció mi mayor gratitud la nobleza que le hizo ser imparcial. Debemos hacer ahora un alto en nuestro relato para señalar que no se entiende
bien este comentario de Serrano (“por segunda vez me proporcionaba una buena posición Monasterio”), que implica que su nombramiento como catedrático de composición del Conservatorio (como pronto veremos, efectivamente respaldado por Monasterio), fue anterior a su nombramiento como músico de cámara de la infanta. En realidad fue al contrario: Serrano fue nombrado primero músico de cámara de la infanta, y solo después catedrático de composición del Conservatorio, con el
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
203
beneplácito de Monasterio. Sea como fuere, su audiencia con la infanta finalizó con una pregunta “que hubiera desconcertado a cualquier engreído”:
— ¿Y usted se lo esperaba? — Señora, habiendo tantos artistas superiores a mí, yo no podía esperarlo; pero sí puedo
asegurar que V.A. no tendrá que arrepentirse. Y así ha sido efectivamente. Después de treinta y seis años, jamás molesté con peticiones para mí
ni para los míos a tan excelsa señora. Debo advertir que yo no denomino excelsa a una persona, sin que acompañen a su alcurnia las dotes de una bondad acrisolada, como la que patentizó aquella Señora al colmarme de atenciones, y sin que además posea una despejada inteligencia, ya que sin esto último, la bondad podría quedar nublada o empequeñecida. Esos treinta y seis años al servicio de la infanta han dejado también su huella en un
bien documentado libro de María José Rubio sobre la infanta Isabel, La chata, publicado en 20032. Rubio señala que, a la muerte de Alfonso XII en 1885, “la infanta anima a María Cristina a mantener su formación musical, y ambas comparten los mismos profesores de piano: Mariano Vázquez, famoso por ser el primero en estrenar en España la IX Sinfonía de Beethoven, y Emilio Serrano, otro eminente maestro que acabará convirtiéndose en una institución musical en la Casa Real. Durante décadas será el profesor de piano de Isabel y de María Cristina, con las que pasa muchas veladas en palacio convirtiéndose en un verdadero amigo, uno más de la familia”. Rubio describe de este modo las aficiones artísticas de la infanta y la labor de Serrano:
El palacio de la infanta3 también se caracteriza por ser un centro de la intelectualidad de su tiempo, especialmente en lo que se refiere a la música y el teatro. Para ella es un deleite supremo el rodearse de artistas. Con su salida del palacio real se ha llevado consigo la intensa actividad teatral que puso en marcha en sus habitaciones palaciegas y que ahora desarrolla en el pequeño teatro de su propia residencia, al cual acude con frecuencia la familia real. Isabel posee en su casa una sala de música presidida por un gran piano de cola, rodeado por cómodos butacones y vitrinas en las que se amontonan los álbumes de partituras y la colección de fotografías de músicos con dedicatorias autógrafas. En este salón actúan muchos grandes músicos, compositores y cantantes. Cuando llegan concertistas extranjeros a Madrid, Isabel les invita a visitarla en su palacio, donde los recibe con extremada simpatía y atención; se informa de sus carreras musicales, les enseña su casa y sus colecciones de arte; finalmente intercambia con ellos sus fotografías firmadas.
(…) En la refinada vida musical que se desarrolla en este palacio tiene mucha influencia el maestro Emilio Serrano, que desde los años de la regencia ha sido profesor de piano de Isabel. Serrano, un gran compositor, director de orquesta y profesor de innumerables músicos, es una verdadera institución en el seno de la familia real. Es un hombre serio, culto y amable, que junto a Bretón y Chapí forma la generación que dirige la música española de fines del siglo XIX y principios del XX. Serrano pasa por ser un gran defensor de la ópera española y ejerce cargos como director artístico del Teatro Real y es presidente de la sección de música en la Academia de Bellas Artes de San Fernando. A lo largo de los años ha desarrollado una grande y sincera amistad con la infanta, a la que le une una gran pasión por la música de Wagner y a la que mantiene al día en el mundo musical.
Serrano va dos o tres días fijos a la semana, después del trabajo y de la cena, para tocar en el piano a cuatro manos con Isabel las óperas y obras sinfónicas que por cualquier circunstancia son de actualidad en Madrid. Con frecuencia estas ocasiones se convierten en pequeñas reuniones de amigos músicos, que se alternan en el piano para interpretar todo tipo de obras clásicas. Cuando toca música, a la infanta se le ilumina la cara, irradia alegría y muchas veces repite: “No puedo vivir sin mi música”. Emilio Serrano ejerce además de introductor de músicos en el palacio de la infanta. Muchas jóvenes promesas, algunos verdaderamente niños, que destacan en el Conservatorio llegan ante Isabel por recomendación del maestro Serrano: tocan ante ella en su famoso salón de música y en muchos casos salen con un compromiso firme por parte de la infanta de promocionar sus carreras o de costear sus estudios musicales. Así es el caso del pianista Antonio José Cubiles, que a la edad de doce años es llevado una tarde del mes de octubre de 1906 a demostrar su talento ante la
2 María José Rubio: La chata. La infanta Isabel de Borbón y la corona de España. Madrid, La esfera de los libros, 2003. 3 Situado, como es sabido, en la calle Quintana de Madrid.
Emilio Fernández Álvarez
204
infanta, un hecho que cambia toda su vida y al cual rinde el más sentido homenaje muchas décadas después. Un gran número de músicos españoles del siglo XX debe el éxito de su carrera a la infanta Isabel. Esta refuerza en estos años sus lazos con el Conservatorio, donando a la institución en 1906 una gran parte de su valiosa colección de partituras4. También Beatriz Martínez del Fresno, en su biografía de Julio Gómez, recuerda que
“Serrano era el profesor de piano de la Infanta Isabel, y de vez en cuando solía llevar con él a alguno de sus discípulos. Los monarcas españoles no tenían en esa época recursos para financiar directamente la música, pero intentaban suplir esa carencia asistiendo a los conciertos o invitando a los músicos a palacio. Uno de los elegidos fue Julio Gómez, que recordaba la charla mantenida con Isabel de Borbón y la interpretación de ambos tocando el piano a cuatro manos. Aún se conserva un retrato dedicado por la anfitriona real en 1918”5.
Algunos documentos conservados en el legado Subirá de la RABASF dan asimismo testimonio de la actividad desarrollada por Serrano al servicio de la infanta durante tantos años. Entre ellos destaca una Tarjeta-‐Programa de concierto “en honor de sus majestades y altezas reales, que se celebrará en el palacio de SAR la serenísima señora infanta doña Isabel, el 25 de marzo 1915. Por los eminentes artistas Amelita Galli-‐Curci y Domenico Viglione Borghese acompañados por el maestro D. Emilio Serrano, profesor del Conservatorio Nacional de Música”. En el programa se incluye la interpretación de las canciones Baciame Gigi y Mezzodi, de Serrano.
La estrecha relación surgida con los años entre el compositor y la infanta se revela asimismo en hechos como el recordado por Víctor Sánchez en su biografía de Tomás Bretón, con motivo de la muerte del compositor salmantino el dos de diciembre de 1923: “En las primeras horas de la mañana comenzaron a desfilar numerosos amigos y autoridades. Emilio Serrano dio el pésame en nombre de su alteza la infanta doña Isabel”6.
Pero la relación entre Serrano y la infanta alcanzará su punto más alto algunos años después, en abril de 1931: Serrano se contaría entre los últimos, sino el último, en despedir a la augusta dama en su marcha al exilio de París. Así recuerda el compositor este emotivo episodio en sus Memorias:
Cuando llegó la primavera de 1931 y solo faltaban dos días para que sacasen de Madrid a aquella Señora—por mandato superior que ella obedecía siempre en el seno de la familia—yo le envié, por la mañana, un ramo de flores. ¡Las últimas! Aún su gran corazón tuvo tiempo de apreciar mi sencilla ofrenda, y eso que una enfermedad mortal estaba a punto de acabar con aquella vida mientras un nuevo régimen, que la había respetado en su ancianidad, cambiaba los rumbos políticos de nuestro país. A las pocas horas de recibir esas flores, nos concedió la merced de recibirnos al benemérito Arturo Saco del Valle y a mí.
Recordaré que así como el maestro Vázquez, ya viejo, me había preparado el camino para ocupar ese cargo, haciendo que le supliese yo en ocasiones, otro tanto había hecho yo con Saco del Valle, colega bien meritorio como pianista, director de orquesta y compositor.
Casi sin aliento, a punto de perder la vida, la infanta me dijo con voz agonizante: “Gracias, Serrano, por las flores”. Son estas las postreras palabras que me dirigió la augusta Señora. Quedáronse las flores en Madrid, sin duda, pero su aroma siguió a tan excelsa dama hasta la tumba, que pocos días después se abría para ella en suelo extraño, porque todo cuando la rodeó tenía siempre el hábito español. El episodio anterior se enriquece con la visión ofrecida por María José Rubio sobre
aquellos amargos días de abril en su biografía de la infanta:
4 María José Rubio: La chata… pp. 338-‐340. 5 Beatriz Martínez del Fresno: Julio Gómez, una época de la música española. Madrid, ICCMU, D.L. 1999, p. 54. 6 Víctor Sánchez: Tomás Bretón…, p. 476.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
205
El respeto a la figura de “la Chata”, bien calado en el alma de los madrileños, es el único sentimiento que frena la exaltación de la gente, que por el momento no se acerca al palacio de la calle de Quintana.
Hasta allí llegan, en cambio, muchos monárquicos leales, preocupados por la patética situación de la infanta. Entre los últimos que logran acercarse el día de su marcha para despedirse, conteniendo lágrimas y sollozos, está el maestro Emilio Serrano, su profesor de piano, su maestro en música, su gran amigo. Poco después se verá en la tesitura de tener que esconder todas sus fotografías y recuerdos de la infanta, pues poseer símbolos de la familia real será a partir de ahora casi un delito. Estando Emilio Serrano en la casa, la infanta Isabel pide a su fiel doncella María Cuevas que la empuje en su silla a través de las estancias. En un recorrido martirizante, se detiene en cada habitación, cada mueble, cada cuadro, cada fotografía. En el rostro de la infanta se lee una profunda tristeza al evocar tantos recueros. Contempla con especial cariño su sala de música, repleta de partituras amontonadas…7 Detalle no de escasa relevancia, en los años 1940, muertos ya la infanta y Serrano,
se hizo famoso el Romance de la Infanta Isabel (La chata en los toros), de Rafael Duyos, en la interpretación radiofónica del rapsoda Alejandro Ulloa, en cuyos primeros versos se dice:
«Deprisa, que no llegamos, quiero la mantilla blanca» ¡Qué run run por los salones del Palacio de Quintana! Mayo y tarde de domingo; en el piano, una sonata. Se le deshacen los dedos gordezuelos a la Infanta. «Maestro Saco del Valle, tanto Beethoven me carga. Os lo digo sin rodeos, Chopin sí me llega al alma. Mientras me visto, tocad este nocturno. ¡Caramba! Son las cuatro menos cuarto, no llegamos a la plaza»… ¡Serrano, una vez más, olvidado, eclipsado esta vez por Saco del Valle como músico
de cámara de la infanta! En el Romance, sigue la descripción de una tarde toros y una noche de cena en Palacio, antes de acudir al Teatro Real a ver La Traviata.
2. Catedrático de composición
Para sorpresa de muchos y levítica indignación de algunos, el profesor auxiliar de solfeo Emilio Serrano se convirtió, el 21 de agosto de 1895, por designación directa, en catedrático de composición del Conservatorio de Madrid, un puesto clave en la vida musical española que Serrano ejercería sin interrupción, casi en paralelo con su cargo como músico de la infanta, durante los siguientes veinticinco años, hasta su jubilación en 1920 8.
Muchos años más tarde, en sus Memorias, nuestro compositor recordaría su clase de composición en el Conservatorio, en el caserón que entonces formaba parte del edificio del Teatro Real, como “un zaquizamí del último piso, adonde había que llegar por largas escaleras y oscuros pasillos”9. En ese lugar, añade, “tuve la fortuna de reunir, durante varios lustros, a algunos jóvenes a quienes el estado me había confiado para aleccionarles en la técnica de la composición musical”. También su alumno Julio Gómez, en un artículo escrito en 1943, recordaría aquella clase que “para estar alejada
7 María José Rubio: La chata… p. 422. 8 En el expediente personal de Serrano se conserva el oficio de fecha 21-‐VIII-‐1895, del Director General de Instrucción Pública, dirigido al Sr. Director de la Escuela Nacional de Música y Declamación, en el que se dice: “El Exmo Sr. Ministro de Fomento me dice con esta fecha lo siguiente: “Exmo. Sr. Visto el expediente de concurso para proveer la cátedra de Composición vacante en la Escuela Nacional de Música y Declamación y de conformidad con lo propuesto por el Consejo de Instrucción Pública, SM el Rey (QDG) y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien nombrar Profesor Numerario de la referida Cátedra, en la mencionada Escuela, con el sueldo anual de cuatro mil pesetas y demás ventajas que concede la ley al profesorado, a Don Emilio Serrano y Ruiz. (…) Madrid, 21 de agosto de 1895”. 9 En la respuesta de Serrano, ya jubilado, al discurso de ingreso de Conrado del Campo en la RABASF, en 1932 (un discurso escrito en realidad por Julio Gómez, según B. Martínez del Fresno, op. cit. p. 53).
Emilio Fernández Álvarez
206
del bullicio de las enseñanzas instrumentales, se apartaba al fondo de las tribunas del salón de actos, con color y ambiente de buhardilla bohemia”10.
¿Cómo consiguió Serrano, autor de tres óperas estrenadas en el Real pero modesto profesor auxiliar de solfeo, la codiciada cátedra que Arrieta venía ejerciendo desde 1857? En sus Memorias, nuestro siempre circunspecto compositor hace constar que “cuando recibí el honroso encargo, hube de dudar mucho antes de aceptarlo, por el natural temor de que mis escasas facultades no llegasen a lo suficiente para el digno cumplimiento de tan ardua misión”.
Cuando, por fallecimiento de Arrieta, quedó vacante la cátedra de Composición en el año 1894, faltaba muy poco para que vacase la de Armonía por llegar a la edad reglamentaria de jubilación su titular don José Aranguren. El ministro de Fomento, don Alberto Bosch y Fustegueras, estaba casado con una antigua discípula mía y quiso darme una plaza de profesor numerario en el conservatorio. Aún sabiendo que me sería tan difícil obtener la de Composición como fácil conseguir la de Armonía, manifesté al ministro que de ningún modo podría yo aceptar esta última si para ello fuese preciso anticipar la jubilación de aquel profesor, haciéndole perder derechos. Yo desempañaba en el conservatorio una clase elemental desde hacía sus veinte años y había perdido ya dos oposiciones, accidente que habían evitado los demás Auxiliares porque jamás intentaban hacerlas.
El director del conservatorio, don Jesús de Monasterio, tenía su candidato—don Tomás Bretón11—para la cátedra de composición, pero había formado un buen concepto de mí. Yo, por mi parte, ni era jefe de camarilla, ni estaba afiliado a ninguna tampoco; y si había respetado siempre a mis profesores y a mis jueces, jamás los adulé. ¿No constituía una temeridad, con tales antecedentes y en tales condiciones, intentar obtener la cátedra que habían desempeñado mis maestros Eslava y Arrieta? En una visita a Monasterio le manifesté que el ministro estaba resuelto a designarme para tan alto puesto, siempre que el consejo de instrucción pública me propusiera; tras lo cual agregué que si, a pesar de todo, Monasterio no me consideraba lo suficiente preparado para el desempeño de esa clase superior, yo suplicaría al ministro que se abstuviera de seguir favoreciéndome con tan halagüeño propósito. Y don Jesús, me respondió entonces con su proverbial honradez:
— Aunque usted sabe ya cuál es mi candidato, no puedo negar que usted se halla tan capacitado como él para el desempeño de la cátedra de Composición. Visto desde hoy día, el método utilizado para el nombramiento, y el apoyo de un
hombre de reputación política tan dudosa como Alberto Bosch12, pueden sorprender e invitar a la reflexión. De lo que no hay duda, sin embargo, es de que la cátedra, conseguida al año escaso de su nombramiento como músico de cámara de la infanta Isabel, supuso para Serrano una culminación. Como ya se ha dicho, Serrano preparaba oposiciones de piano en el momento de ser nombrado músico de cámara por la infanta. ¡Apenas un año y medio más tarde, ya catedrático, sería presidente de ese tribunal, contando entre los opositores a Enrique Granados!13
10 Julio Gómez, en “Emilio Vega”, revista Harmonía, julio-‐sept. 1943, p. 1. Citado en Beatriz Martínez del Fresno: Julio Gómez, una época de la música española. Madrid, ICCMU, D.L. 1999. 11 Hay que recordar que, en esta época, Bretón había llegado también a la cima de su carrera, con el estreno en 1894 de La verbena de la Paloma, y en 1895, año del nombramiento de Serrano, de La Dolores. En 1896 sería nombrado académico de la RABASF. 12 Alberto Bosch y Fustegueras (Tortosa, 1848-‐Madrid, 1900), inició su actividad política hacia 1873; se afilió después al partido liberal-‐conservador presidido por Cánovas del Castillo, y perteneció al grupo llamado de los «Húsares», que dirigía Romero Robledo. Autor de un famoso comentario sobre el sistema electoral de la Restauración, según el cual “las actas limpias son las más graves”, fue alcalde de Madrid a principios de los 1890. Su gestión, plagada de irregularidades relacionadas con la utilización corrupta de los fondos públicos, desembocó en la apertura de un expediente administrativo, y llegó a ser calificada por Cánovas como “un desastre”. A pesar de ello, en el gobierno Cánovas de 1895 ocupó la cartera de Fomento, si bien una campaña pública en favor de la moralidad administrativa, con manifestaciones memorables en Recoletos y en el Prado, no tardó en privarle del ministerio. Después del asesinato de Cánovas se separó de Romero Robledo, y abandonó la política para dedicarse al estudio. Casado con Elena Herreros Alvarruiz, tuvo tres hijos, entre ellos Carlos Bosch, pianista y crítico musical. 13 Así consta en varios oficios conservados en el expediente personal de Serrano. En uno de ellos, de fecha 21 de diciembre de 1895, la Dirección General de Instrucción Pública da cuenta a Serrano de la constitución del tribunal
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
207
Tan fulminante cambio de fortuna habría sin duda de atraer suspicacias de todo
tipo sobre Serrano. Julio Gómez, también en su día profesor de composición del Conservatorio, nos lo explica en sus Recuerdos de un viejo maestro de composición14, escrito en el que efectúa un repaso histórico de la cátedra, sus titulares y sus métodos pedagógicos. Según Gómez, tras la muerte de Arrieta se planteó en el Conservatorio el grave problema de su sucesión: “No era fácil encontrar un sucesor de su altura. Los partidarios de Chapí, hueste numerosa y llena de acometividad, creyeron que no podía admitirse la duda siquiera de que nadie pudiera disputarle el puesto. Lo desempeñó interinamente, con satisfacción evidente de discípulos y comprofesores. La sombra de Arrieta, la unanimidad de la crítica elogiosa y los éxitos duraderos de La tempestad y La bruja, pesaban mucho en el ambiente musical de España”.
Hay que señalar que Julio Gómez se equivoca en esta apreciación: Chapí nunca fue profesor interino en el Conservatorio o, al menos, uno no ha encontrado pruebas de que alguna vez lo fuese. Por otra parte, es dudoso que Chapí tuviese alguna vez deseos de pertenecer al claustro de un centro por el que, según sus biógrafos, nunca mostró
de oposiciones a la cátedra de piano vacante en la Escuela Nacional de Música y Declamación. Serrano queda nombrado presidente, siendo vocales Manuel Mendizábal, José Tragó y Arana, Ildefonso Jimeno de Lerma, José Mª Esperanza y Sola y Carlos Beck, con Pedro Fontanilla y Joaquín Larregla como suplentes. Entre los aspirantes estaban Mª del Pilar Fernández de la Mora y Enrique Granados y Campiña. Alguna duda debió abrigar Serrano respecto a su presencia en este tribunal, porque otro oficio de fecha 8 febrero 1896, de la Dirección General de Instrucción Pública, le responde que “vista la comunicación de V.I. en la que pide aclaración al Real Decreto de 3 de enero último”, se le informa de que en nada le afecta porque su nombramiento como presidente del tribunal que juzga las oposiciones a la cátedra de piano es anterior a dicho decreto”. Este nombramiento consta también en una hoja suelta de su expediente que enumera los “Cargos y méritos” de Serrano en torno a 1900. Otro oficio de fecha 5-‐IX-‐1895 nombra a Serrano vocal del tribunal que otorgará pensiones a los alumnos de la Escuela Nacional de Música y Declamación. 14 Julio Gómez: Recuerdos…, pp. 264-‐266.
Emilio Serrano. Foto M. De Falla. SGAE
Emilio Fernández Álvarez
208
demasiado interés15. Sí podría Gómez haber apuntado, sin embargo, que Serrano consiguió la plaza por encima de Tomás Fernández Grajal, que era el profesor de composición auxiliar de Arrieta, aunque Fernández Grajal sería nombrado también catedrático de composición en 1896, ejerciendo al alimón con Serrano estas enseñanzas hasta 1914.
Como los hombres proponen y los ministros disponen, el ministro de Fomento, D. Alberto Bosch, dispuso que el elegido fuera Emilio Serrano, compositor que no había alcanzado la popularidad, precisamente por haber cultivado con más entusiasmo y asiduidad que ninguno de sus contemporáneos el género de la ópera. Además tenía en su haber una carrera honrosa, aunque modesta, como profesor oficial de Solfeo. Quizás su temprano, constante y reverente culto a la Pedagogía, le valió tan honrosa victoria sobre sus rivales […]
Conocidas las circunstancias en que don Emilio Serrano llegó a la cátedra de Composición del Conservatorio, fácil es explicarse la enemiga con que le distinguieron muchos de sus compañeros. Entre ellos, había muchos de los compositores sin componer, que creen que para hacer una ópera o una sinfonía, no hay más que ponerse a ello, y coser y cantar…
Los partidarios de Chapí, que eran muchos dentro y fuera del Conservatorio, se pusieron decididamente enfrente. Tanto, que muchos de los alumnos aventajados de Arín o Fontanilla, por ejemplo, continuaban con ellos los estudios de Composición, para no caer en las manos que tan profunda y sinceramente desestimaban.
Precisamente por haberme yo captado la antipatía de Fontanilla, en contra de cuya voluntad había ganado el primer premio de Armonía en su clase, entré en la clase de Serrano, y desde luego comprendí que era un músico de muy otra categoría de la mayoría de aquellos que en el Conservatorio le rodeaban… Una vez más Julio Gómez, gran campeón de Serrano, pone el dedo en la llaga: la
música española, además de sus obras, ha minusvalorado también la labor pedagógica de nuestro compositor. Sirva de ejemplo Federico Sopeña, que en el capítulo de su Historia crítica del conservatorio de Madrid dedicada a la “Etapa Monasterio (1894-‐1897)”, consagra a Serrano apenas una línea, en la que se lee que “una nueva generación aparece entre los profesores: Emilio Serrano, músico palaciego, será desde su cátedra uno de los paladines de la ópera nacional”16. Y en el capítulo titulado “Tomás Bretón, comisario regio (1901-‐1912)”, añade: “Bretón, al ser nombrado Comisario Regio, no era profesor del Conservatorio. Lo fue en realidad de clase de conjunto y no menos, en los consejos, en las directrices de composición, pues su horizonte era mucho más amplio que el de don Emilio Serrano. Era importante ese horizonte desde la muerte de Monasterio en 1903”17.
En contraste con la desdeñosa opinión de Sopeña y tantos otros, Julio Gómez, refiriéndose en 1931 a Serrano como “el gran maestro tan injusta y tan cruelmente olvidado en estos días por los que fueron sus compañeros de profesorado”, y honrándose “de haber sido su discípulo”, describía así los métodos pedagógicos de Serrano:
15 Iberni, en su Ruperto Chapí, no hace mención alguna a este como profesor, aunque apunta que “tenía el apoyo de profesores del Conservatorio (los influyentes Valentín Arín y Pedro Fontanilla) que impulsaron [en 1901] su candidatura a director del centro infructuosamente”. Sopeña, en su Historia del conservatorio, p. 96, cap. IX, “Etapa Jimeno de Lerma” (1897-‐1901), dice: “Importa señalar que, ya cerca de los 50 años, ni Bretón ni Chapí, auténticos figuras de la música española, no están ni de cerca ni de lejos implicados en la labor del conservatorio”. Y Carlos Gómez Amat, en su Historia de la música. Siglo XIX, p. 200, afirma: “Se habló de él en cierta ocasión para dirigir el Conservatorio—estuvo siempre bastante alejado del ambiente de ese centro—y publicó en un periódico unas humorísticas condiciones, entre las que figuraba que se construyese un nuevo edificio en mitad del Parque del Retiro, que le parecía más higiénico que la Plaza de Isabel II”. 16 Federico Sopeña Ibáñez: Historia crítica del Conservatorio de Madrid. Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia, 1967. Capítulo VIII, “Etapa Monasterio (1894-‐1897)”. 17 Ibídem, capítulo X, “Tomás Bretón, comisario regio (1901-‐1912)”.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
209
Empezó Serrano a enseñar composición en el Conservatorio de Madrid cuando la enseñanza de la armonía se estaba transformando por la introducción del sistema francés por medio del tratado de Emilio Durand, que mareó a algunos cerebros poco firmes. Serrano, con una fuerza de criterio admirable, no quiso seguir la nueva corriente y en la enseñanza del contrapunto no abandonó la escuela de Eslava, que era entonces y sigue siendo una de las más respetables de Europa18. Esto no quería decir que excluyese el conocimiento de otros tratadistas modernos.
Bien al contrario, continúa Gómez, los utilizaba para que “comprendiésemos cómo lo principal siempre permanecía con el paso del tiempo”. Sin embargo:
el principal valor de la enseñanza de Serrano desde los primeros pasos era que no se limitaba al contrapunto, sino que empezaba simultáneamente el estudio de la construcción melódica y la instrumentación. Y desde el primer día se empezaban a conocer y analizar las obras de los grandes clásicos… (incluyendo a Wagner), sin descuidar tampoco las obras italianas, que habían sido el único pasto intelectual de la generación anterior. No hay que olvidar que Serrano era sucesor de Arrieta en la clase de composición. Y que Arrieta, hoy es tiempo ya de decirlo, como educador había sido funesto para el arte musical español. Su influencia se había limitado a transmitir las enseñanzas del Conservatorio de Milán y no hubo más horizonte en la música que el teatro italiano. Y de aquí que la música española se limitase a la zarzuela italianizada y que las incursiones en el terreno de la ópera estuviesen envenenadas del mismo extranjerismo. Por esto juzgamos que Arrieta había sido una sensible decadencia con respecto a Eslava, que formó una generación de compositores de música religiosa digna mantenedora de los prestigios de nuestra gloriosa esencia del siglo XVI…
Serrano no podía resucitar la enseñanza de la música religiosa, cuya época había pasado; pero en cambio propulsó la actividad de sus discípulos hacia la música sinfónica y de cámara, enseñó en la música dramática que había más en el mundo que el concertante de “Safo” y llegó a analizar las obras contemporáneas con una amplitud de criterio totalmente desconocido de sus antecesores. Y otro valor de la enseñanza de Serano es la importancia que siempre concedió al estudio del folklore, introduciendo en las obras el elemento popular como célula creadora de obras de la más alta estirpe. Y sobre todo lo que nunca podremos alabar bastante en Serrano es la libertad de tendencias que siempre respetó en sus alumnos, no torciendo el temperamento individual19. También en sus Recuerdos de un viejo maestro de composición, dejó Julio Gómez
testimonio de los métodos de Serrano: Serrano, como su maestro Eslava, prescindía por completo del contrapunto sobre canto llano
según la escuela antigua. En cambio, trabajaba con minuciosidad el contrapunto sobre canto de órgano y fuga. Al mismo tiempo empezaba a pedir trabajos de composición, siguiendo paso a paso aunque no al pie de la letra, la marcha del tratado de Melodía y Discurso Musical de Eslava. No ha faltado quien vitupere a Serrano por este procedimiento de hacer componer con los modelos de Eslava, aquella abundancia de períodos de música con condiciones dadas. Por ejemplo, Emilio Vega, uno de los más cumplidos maestros que salieron de aquella clase, decía que los tales períodos le habían producido tanto hastío, que se le habían quitado las ganas de componer para toda la vida. Causas mucho más complejas habríamos de encontrar indudablemente si investigáramos acerca de la escasez de producción musical de Emilio Vega y de otros aquejados de la misma debilidad.
(…) Gluck, Haydn, Mozart y Beethoven eran el pan cotidiano en la clase de Serrano. Dos días a la semana se dedicaban siempre a la lectura al piano de obras clásicas, a cuatro manos si de obras sinfónicas o de cámara se trataba. Al piano el maestro y cantando los discípulos, con las óperas. Así conocimos todo el repertorio de Wagner y muchas obras de las que por entonces eran actualidad. Descubría Serrano su simpatía por el viejo repertorio italiano, cuando venía a cuento la cita durante la corrección de nuestros trabajos. Leía las obras de Wagner; pero no necesitaba libros para recordar tal o cual fragmento de Bellini, Donizetti o Verdi, que tocaba de memoria con completa seguridad. De la impronta personal y pedagógica que las clases de Serrano dejaron en Julio
Gómez habla bien elocuentemente un testimonio recogido por Beatriz Martínez del Fresno en conversación con Antón García Abril, alumno de Julio Gómez, en 1986. En esa conversación, García Abril recordaba así las clases de Gómez: “En la enseñanza
18 Julio Gómez: “Del Conservatorio. La zarzuela en el centenario”, en El Liberal, 26-‐XII-‐1931. Citado en Beatriz Martínez del Fresno: Julio Gómez, una época de la música española. Madrid, ICCMU, D.L. 1999; p. 303. 19 Julio Gómez: “La jubilación de Emilio Serrano”, en Harmonía, revista musical, nº 52, Madrid, abril de 1920.
Emilio Fernández Álvarez
210
ponía ejemplos clásicos y románticos, y de las grandes óperas. Muchas clases terminaban con óperas de Puccini o de Wagner. Mandaba a algún discípulo a la biblioteca en busca de una partitura y disfrutaba tocándola él mismo y haciendo una verdadera exhibición de canto. Pensaba mucho en la música teatral, les hacía escribir escenas dramáticas y les hablaba de su maestro Emilio Serrano”20.
Nada de todo lo anterior impedía a Julio Gómez, por otra parte, mantener la objetividad suficiente para señalar defectos en la metodología de su maestro, como de nuevo nos recuerda Beatriz Martínez del Fresno:
… en la cuestión del idioma Julio Gómez concluyó años más tarde que la orientación de su maestro no había sido del todo acertada. Trabajaban la prosodia con textos castellanos, pero les hacía practicar el seco recitado “con unas traducciones españolas del Don Giovanni que tenían todo menos elegancia”. A este respecto, Gómez explicaba: “mi sentido común, reforzado con mi práctica de maestro de Composición, me hace comprender que para esas prácticas convienen otros medios menos prosaicos y zapateriles. Como es el de poner en música poesía castellana, desde Gonzalo de Berceo, hasta los Machados”21. A pesar de este y de otros defectos, no es posible hoy día seguir ignorando la
influencia que Serrano ejerció sobre muchos componentes de la generación de maestros a la que Julio Gómez perteneció. Y no solo como profesor, sino también como referente estético, según señala Beatriz Martínez del Fresno:
La intención de superar el italianismo de Arrieta recurriendo a la música popular como base de inspiración es signo concluyente de que Serrano era un hombre preocupado por la renovación de la música española y por la identidad nacional. El balance es decididamente positivo cuando Julio Gómez declara: “Emilio Serrano es mi padre en el arte musical”. El discípulo compartía con su maestro el reconocimiento de la autoridad de Eslava, la búsqueda de la esencia melódica en su música y la intención nacionalista. Además, Serrano orientó a sus alumnos hacia la música instrumental…, convencido de que por ese camino tendrían menos dificultades que en la ópera y la zarzuela, como después se confirmaría. Estaba pendiente el desarrollo del sinfonismo español, y a ello contribuiría efectivamente la llamada Generación de los maestros, la de Julio Gómez22. Y efectivamente, a la generación de maestros perteneció también José Subirá, que
en su Manuscrito confirma las afirmaciones de Julio Gómez sobre el magisterio de Serrano, apuntando también alguno de sus métodos pedagógicos:
Recuerdo aquellos años juveniles, en que yo compartía mis estudios entre la Jurisprudencia y la Música, asistiendo a la Universidad y al Conservatorio. Entre las evocaciones más gratas de aquellos años durante los cuales tantas veces pasé por la calle de San Bernardo y por la plaza de Isabel II, al entrar y salir de aquellas mansiones, dedicadas respectivamente a la ciencia y al Arte, coloco en lugar preferente la clase de Composición, en el zaquizamí descrito breve, pero fielmente, por el maestro Serrano, y en el cual ese artista presentaba con toda claridad las materias, ajeno a prejuicios, parcialidades o exclusivismos, y donde los alumnos tocábamos con él a cuatro manos cuartetos de Beethoven, o nos hacía oír producciones entonces audaces para muchos y novísimas para no pocos, y al término de la lección, aquel rato en que le acompañábamos por la calle un par de alumnos y él nos daba leales consejos con solicitud paternal.
En mi caso concreto, declaro con satisfacción que fue el maestro Serrano quien alentó mis aficiones musicológicas, atisbando mis aptitudes, mayores para la investigación que para la creación, y quien me recomendó el estudio de idiomas extranjeros, tan útiles para todo el mundo y tan imprescindibles para esas labores científicas.
20 Beatriz Martínez del Fresno, Julio Gómez, una época de la música española. Madrid, ICCMU, D.L. 1999, p. 517. Aún puede citarse otra anécdota, relatada por Gómez en sus Recuerdos de un viejo maestro de composición (p. 275), cuando, recordando una colaboración profesional con Amadeo Vives, recuerda de este: “También me daba consejos en la instrumentación. En ellos se traslucía que su principal preocupación era la de que yo incurriese en sus propios defectos de exceso por acumulación. Y yo me acordaba de la frase humorística de Serrano: "En instrumentación es lo contrario que en la guerra. En la guerra se dice: divide y vencerás; en instrumentación hay que decir: divide y serás vencido". 21 Beatriz Martínez del Fresno: Julio Gómez, una época de la música española. Madrid, ICCMU, D.L. 1999. Pp. 55-‐56. 22 Ibídem.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
211
No podemos dar por concluido este capítulo de la biografía musical de Serrano sin hacer referencia a los muchos discípulos formados bajo su magisterio. El 13 de marzo de 1920, día de su jubilación obligada a los setenta años de edad, se celebraron algunos actos en su honor. Entre otras cosas, se le ofreció una composición fotográfica, uno de cuyos ejemplares se conserva en la RABASF, con la inscripción: “A D. Emilio Serrano, sus discípulos en el día de su jubilación. MDCCCXCV-‐MCMXX”. Figuran en esa composición los retratos y firmas autógrafas de algunos de sus mejores discípulos, encabezados por el retrato del maestro. El lector interesado encontrará la nómina completa de sus nombres en una nota a pie de página23. Aportando una valiosa interpretación a lo que de otro modo no pasaría de ser una engorrosa nómina sin demasiado significado, Julio Gómez, escribe:
Midiendo la eficacia de la enseñanza por el nivel alcanzado por sus discípulos, podemos personalizar su alumnado en algunos nombres, limitándonos a dos generaciones bien determinadas. Pertenecen a la primera Conrado del Campo, Ricardo Villa, Emilio Vega, Facundo de la Viña, Francisco San Felipe y José Subirá. Con la mera evocación de esos nombres podemos apreciar en primer lugar que las diferencias entre ellos son más importantes que las semejanzas; prueba indudable de que el maestro no ejercía sobre los discípulos ningún género de coacción, y menos que otra alguna la de las propias obras. Ni siquiera hay entre ellos esa comunidad, o por lo menos coincidencia en los procedimientos que llegan a hacerse tópicos, lugares comunes, entre todos los compositores del mismo país y del mismo tiempo.
(…) Con la generación a la que yo he pertenecido no faltaron tampoco personalidades de mérito, aunque los resultados hayan sido aún más pobres, porque las circunstancias eran cada vez más duras y los compositores que salíamos del Conservatorio nos encontrábamos con que fuera no había nada que hacer. No he de citar más de cuatro nombres entre los de mis condiscípulos en la clase de Serrano, y veremos que existe entre ellos la misma diversidad que entre los de la generación anterior: (Benito) García de la Parra, (Francisco) Calés, (Francisco) Esbrí y María Rodrigo24. Nada más adecuado para finalizar este epígrafe que las palabras, fechadas el 7 de
julio de 1933, que sobre su labor pedagógica dejó escritas el propio compositor, como prólogo al Manuscrito de Subirá: “Los guié (a mis alumnos), ante todo, por las rutas del arte clásico, más a la vez les mostraba las mejores producciones de aquello que en mi época era novísimo todavía, si bien con distingos respecto a mi criterio personal. Afortunadamente, yo fui jubilado al mismo tiempo que el buen gusto”.
3. Un homenaje, un concierto y otras cosas
No debemos abandonar nuestro repaso de esta breve pero brillante etapa de la biografía del maestro Serrano sin hacer mención a algunos otros hechos relevantes en su trayectoria en estos años.
El primero, y más importante, ocurrió el 21 de abril de 1895—una fecha a medio camino entre los apenas nueve meses transcurridos entre sus nombramientos como músico de la infanta y catedrático—, cuando se llevó a efecto un homenaje al compositor en el Ateneo de Madrid. El maestro Gerónimo Giménez dirigió entonces la orquesta en la interpretación de varias de sus obras, entre ellas, y en calidad de estreno, el Concierto en Sol mayor para piano y orquesta, ejecutando Serrano la parte solista. 23 Subirá los identifica en su Manuscrito como: Luisa Pequeño, María Rodrigo, Ricardo Villa, Facundo de la Viña, Quislant, Francisco Esbrí, Ricardo Arnillas, Arturo Camacho, Federico Corto, R. Sánchez Redondo, Mariano San Miguel, Francisco Cotarelo, I. Anglada, Evaristo F. Blanco, Emilio Vega, Ignacio Barba, José Forns, Cayo Vela, Benito de la Parra, Rafael Núñez, Ricardo Boronat, Valentín Larrea, J. Villaverde, Emilio Alonso, Luis Espinosa, Jesús Aroca, Ramón Chico, Enrique Anglada, Ramón Serrano, Moreno Carrillo, Francisco Calés, José Subirá, y Julio Gómez. 24 Julio Gómez: Recuerdos…, pp. 266-‐269.
Emilio Fernández Álvarez
212
En el legado Subirá de la RABASF se conserva un ejemplar del programa impreso de aquella jornada, con una serie de curiosas anotaciones a lápiz (no es desde luego la letra de Serrano), juzgando cada una de las interpretaciones. Copiamos a continuación el programa con las anotaciones manuscritas entre paréntesis, con comillas y cursiva:
Primera parte. Concierto en Sol mayor (“para piano con orquesta”). Segunda parte: Una copla de la jota, estudio popular para orquesta. Aria de
contralto de Dª Juana la loca, por la Srta. Dª Fidela Gardeta. Romanza de Irene de Otranto, por la Srta. Dª Delfina Pérez Islas (“la degolló Delfina”). Romanza de tenor de Mitrídates, por D. Ampelio Arroyo (“bonita”). Dúo de tiple y contralto de la ópera Dª Juana la loca, por las Srtas. Pérez y Gardeta (“insulso”). Baciami Gigi, canción, con letra italiana, por la Srta. Gardeta (“bonita, y la cantó bien la Gardeta). Bottega nuova, por la Srta. Pérez Islas (“2º degüello”). El campanero, canción española, letra de Estremera (“bonita letra y can”—sic—).
La orquesta será dirigida por el maestro Jerónimo Jiménez. Nota. La Srta. Dª Delfina Pérez Islas es discípula de la Srta. Dª Adela C. Portas. La Srta. Gardeta y el Sr. Arroyo, del maestro Blasco.
Al Concierto para piano se refiere Subirá en su Manuscrito en términos sumamente elogiosos: “Al lado de esas obras menores, hay una, culminante, que en el porvenir contribuirá al glorioso prestigio del maestro Serrano. ¿Cuál? Su Concierto en Sol mayor para piano y orquesta, cuya partitura autógrafa y reducción de la parte orquestal a un segundo piano, también manuscrita, guarda celosamente la Biblioteca del Conservatorio madrileño”.
Basándose en los Álbumes autógrafos de ideas, apuntes y composiciones musicales de Serrano, señala Subirá que las primeras ideas del concierto datan de la estancia del maestro en Italia, en concreto el año 1888; “después de dormir esas ideas durante algunos años, alcanzaron pleno desarrollo por etapas. El primer tiempo fue comenzado el sábado 21 de marzo de 1891 y concluido el 7 de abril”. No da Subirá fechas de composición del segundo tiempo, una romanza de “ambiente nacionalista”, pero apunta que el número final se inició el 28 de julio de 1893. A esta información podemos añadir nosotros que en la biblioteca del Conservatorio se conserva una separata manuscrita con la parte de piano del concierto, cuya última página está fechada un año después, en “Cercedilla. 13 de agosto 1894”. En este concierto destaca Subirá la familiarización de Serrano con los clásicos y románticos en el tratamiento formal y, “en lo ideológico”, los temas utilizados, de rasgos musicales muy “propios de nuestra nación… Este es el camino seguido por Serrano, anteriormente, con su Sinfonía en Mi bemol y que habría de tener presente cuando compuso, más tarde, el Cuarteto en Re menor para instrumentos de cuerda”.
Manuel de Sol y Antonio Servén han estudiado recientemente la partitura y confirman ese rasgo nacionalista:
El segundo movimiento, con tempo Moderato, se construye bajo una melodía de aire popular acompañada al más puro estilo belcantista. Sin embargo, la melodía se envuelve bajo una sonoridad nacionalista. Los recursos técnicos que la escuela pianística española consolidó durante las primeras décadas del siglo XX se acentúan en esta composición. Se trata del evocador impulso que provoca la insistencia en el tetracordo frigio y los rasgueos emuladores de la guitarra española. Granados, Turina o Julio Gómez son algunos de los ejemplos más notables de esta influencia estandarizada en la literatura para piano. El espíritu nacionalista de Emilio Serrano se impone en este movimiento de
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
213
manera creativa, ya que une el melodismo popular con el lenguaje de la tradición académica española derivado de su formación con el maestro Arrieta25. Sobre este concierto para piano añade Subirá finalmente—equivocándose en la
fecha de estreno, que sitúa por error en el Ateneo de Madrid el año 190526—, que “la partitura no ha sido editada, pero ha obtenido varias audiciones públicas desde su estreno”. En efecto, el concierto fue también interpretado en el homenaje que el Círculo de Bellas Artes ofreció al maestro Serrano en 1912, siendo entonces objeto de un comentario de Julio Gómez—sin firma—publicado en el programa. Por su interés estético, discutiremos este comentario en el epígrafe dedicado a estudiar el nacionalismo de Serrano, en el capítulo octavo de este trabajo.
Un segundo hecho de importancia en la biografía artística de Serrano, tras el estreno de este concierto, fue su nombramiento como Director Artístico del Teatro Real en enero de 1896, tras la bancarrota y consiguiente salida de la dirección del regio coliseo de Luciano Rodrigo, y la entrada como nuevo empresario de Manuel Gómez
25 Manuel del Sol y Antonio Servén: “Un concierto notable para piano y orquesta de Emilio Serrano (1850-‐1939)”, en Delantera de paraíso. Estudios en homenaje a Luis G. Iberni. Celsa Alonso, Carmen Julia Gutiérrez, Javier Suárez-‐Pajares (eds.). Madrid, ICCMU, DL 2008. 26 Este error se repite también en el Diccionario de la Música Labor, de Pena y Anglés, que sitúa la composición y estreno de este concierto en 1904.
Placa fotográfica de la Sociedad Artístico Fotográfica. Al dorso: “Una noche de El buque fantasma. Emilio Serrano -‐ Tina Bendazzi – Luis París. Teatro Real, Madrid -‐ 1897,
colección Luis París”. Instituto del teatro-‐Barcelona
Emilio Fernández Álvarez
214
Araco27. Fue bajo su dirección artística cuando se programaron, para la temporada 1897-‐1898, las reposiciones de Doña Juana la loca y La Dolores, aunque estas nunca llegaron a producirse28. Serrano, satisfecho por cuanto había hecho a lo largo de sus tres años en ese puesto clave del Teatro Real para “fomentar la afición a la música y proteger a los músicos”, señala en sus Memorias que instituyó entonces las funciones a precios reducidos en lunes y viernes, y que las tardes de domingo, a su iniciativa, la empresa dispuso que las butacas-‐regalo facultasen únicamente para ocupar esa localidad de lujo, no para entrar en el coliseo, con lo cual los beneficiados deberían adquirir la entrada; y así, “con un pequeño coste a cambio de un gran favor, se reforzaban los ingresos de la taquilla”. Serrano difundió además la costumbre de publicar programas con los argumentos de las obras y el reparto de las mismas, costeando la tirada con los ingresos de los anuncios intercalados en el texto. A esa información podemos nosotros añadir la proporcionada por Rogelio Villar en un artículo de 1918, en el que señalaba que a Serrano “se le debe, siendo Director Artístico del Real, que la orquesta no fuera despedida, formándose una especie de Junta de Defensa, que sirvió para que, desde entonces, se la considere como una orquesta oficial”29.
Consignaremos también, entre los hechos menores de estos años, la participación de Emilio Serrano como coautor en el método de solfeo El progreso musical, de la Sociedad Didáctico Musical, una obra cuya primera edición se ofreció, probablemente, en 1897, y que gozaría de gran aceptación durante todo el siglo XX. En la portada original, que reproducimos, constan los nombres de sus autores: Apolinar Brull, Ignacio Agustín Campo, Juan Cantó, José Falcó, Manuel Fernández Grajal, Tomás Fernández Grajal, Pedro Fontanilla, Javier Giménez Delgado, Pablo Hernández, Antonio Llanos, Emilio Serrano y Antonio Sos.
No fueron los triunfos conseguidos por Serrano, sin embargo, suficientes para elevar su rango como compositor, si juzgamos, tal vez exagerado su importancia, por un comentario de Peña y Goñi, que en un artículo de 1895, criticando un opúsculo laudatorio de Albert Soubies aparecido en Francia sobre la música española en el que se señala como principal compositor español a Pedrell, dice:
¿Y los demás maestros? Buenos, gracias; están en el montón, entre ellos, ¡horresco referens!, el autor de La Dolores y de La verbena de la paloma, así como sus compañeros mártires, a quienes Soubies coloca en este orden: “Los Sres. Emilio Serrano y Ruiz, Zubiaurre, Chapí, Espí, Nicolau, Santesteban, etc., etc.30 Nueva muestra de la falta de interés, o quizá ya a estas alturas, de su falta de
necesidad de participación en las luchas de sus compañeros por hacerse con una espacio en la cartelera de estrenos, nos lo da la ausencia de Serrano entre los autores de la importante campaña del Circo Parish de 1897 y años posteriores. Con Chapí al
27 En su Historia del Teatro Real (pp. 183-‐184) Joaquín Turina anota que “el último día del año 1895 la empresa Rodrigo suspende pagos. Se adjudica el contrato a Benito Zozaya pero surgen dificultades, y los cantantes se dispersan. El nuevo empresario será finalmente Manuel González Araco, que en el mes de enero, contrarreloj, y en apenas cinco días, reúne un nuevo elenco, contando con Emilio Serrano como director artístico. El día 8 de junio se aprueba un nuevo pliego de condiciones en el que desaparece la cláusula que obligaba a estrenar una ópera española cada año. A comienzos de la siguiente temporada, un nuevo empresario, Conde Salazar, sigue contando con Serrano como Director Artístico”. Anota asimismo Turina, en su “Cronología de las 75 temporadas” que el 3 de diciembre de 1896, en el centón de despedida de Luisa Tetrazzini, se interpretó la canción de Serrano titulada La fioralla. 28 José Subirá: Historia y anecdotario del Teatro Real; pp. 471-‐474. 29 Rogelio Villar: “Músicos españoles — Emilio Serrano”, en La ilustración Española y Americana, 8-‐II-‐1918. 30 Peña y Goñi: “Crónicas madrileñas—Cuatro soldados y un cabo”, en La Época, 5-‐V-‐1895.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
215
frente, esta campaña “aspiraba a la recuperación de la zarzuela grande que, en su caso, alternaría con la ópera”. Como se recordará, el éxito favoreció sus inicios, estrenando en la temporada 1898-‐1899 María del Carmen de Granados y Curro Vargas y La Cara de Dios de Chapí, en la línea verista. Las campañas del Parish estuvieron en vigor duraron varias temporadas (solamente a partir de 1904 comenzaron a decaer por problemas económicos y artísticos) y en ninguna de ellas intervino Serrano31.
Damos cuenta, por último, de un escrito impreso, titulado El Teatro Real, conservado en la RABASF, en el que puede leerse la siguiente nota manuscrita de Serrano: “Escrito acerca de la ópera. No sé por qué razón lo escribí”. Este escrito debe ser fechado después de 1896, porque Serrano se refiere a sí mismo en uno de sus párrafos, anotando: “siendo yo director artístico del T. Real”. Su contenido, sin mayor interés, se reduce a observaciones de tipo general sobre representaciones teatrales. Entre los párrafos de la segunda sección de este escrito, titulada “Sobre el patronato del Teatro Real”, destacamos sin embargo uno, en el que el compositor muestra de nuevo una posición proclive al desarrollo de la ópera nacional partiendo de la zarzuela, o a la identidad entre ambas, cuando afirma:
¿Es conveniente que esté abierto el Teatro Real? En caso afirmativo, las temporadas, ¿de cuántas funciones deben ser? ¿Favorecen al arte español? Empezaremos por contestar a la última pregunta. De la única manera que podrían favorecer al Arte español sería si estuviese la Ópera hoy en estado de gestación por lo que podríamos aprender oyendo nuevas obras, pero hoy según mi leal saber y entender, la Ópera como tal ópera ha llegado a donde debía llegar y empieza, mejor dicho después de Wagner está descendiendo. Podría sin embargo servir al arte español, si tomando un carácter general se representasen las obras de todas las épocas mezclando en el repertorio desde la zarzuela de un acto hasta la Ópera más moderna como se hace en los teatros que antes hablábamos (es decir, de Francia, Alemania, etc.). No pudo entonces Serrano poner en práctica estas ideas en “su” Teatro Real,
aunque sí pudo escribir la obra que le daría, en 1898 y en ese mismo escenario, el mayor triunfo de su carrera: Gonzalo de Córdoba.
31 Luis G. Iberni: “La zarzuela en España…”; en Cuadernos de Música Iberoamericana, vols 2-‐3. Madrid, ICCMU, 1996; pp. 162-‐3. También Iberni: “Verismo y realismo en la ópera española”, en Casares-‐Torrente: La ópera en España e Hispanoamérica, vol. II, p. 219-‐210, y Chapí, pp. 284 y sgts.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
217
VII. Cuarto estreno en el Teatro Real: Gonzalo de Córdoba (1898)
1. Antecedentes y producción
1.1 Las Memorias de Serrano
A pesar de haberse convertido en el mayor éxito de su carrera, en sus Memorias Serrano aporta escasas noticias sobre Gonzalo de Córdoba en comparación con sus óperas anteriores. Su relato comienza:
Cerca de siete años transcurrieron hasta que yo diese nuevas señales de vida como compositor de óperas. Emprendí otra vez ese camino, pues unas circunstancias propicias me impulsaban a seguirlo con entusiasmo indecible, debutando además como libretista. Poco faltaba para que cumpliese mis cincuenta años de edad. Hace más de treinta y cinco años que sucedió aquel acontecimiento, en verdad memorable para mi carrera artística, y hoy, a mi avanzada edad, me parece imposible que hubiese tenido el atrevimiento de ser yo mismo quien tramase y trazase el libreto de mi nueva ópera. ¿Por qué procedí de tal suerte? De ningún modo, claro está, porque me animara la intención de competir con nuestros dramaturgos más insignes, ni aún siquiera con otros colegas suyos de menor talla, aunque, por otra parte, son bien contados quienes en nuestro país se aventuran a tejer libretos de óperas, por cuanto esas tareas jamás producen gloria ni reportan beneficios económicos. Fui libretista de mí mismo, en aquella ocasión, para conseguir a mis anchas mayor número de situaciones musicales. Serrano encontró el tema de su libreto en las Vidas de los españoles célebres
escritas por Manuel José Quintana, y considerando que el romance era la forma métrica más característica del idioma, acudió al Romancero en busca de inspiración para sus versos.
Al correr los años, he pensado muchas veces que aquello fue una inocentada. Por fortuna, tal inocentada salió bien, y nuevamente me acompañó la buena estrella, que no ha querido abandonarme casi nunca, favoreciéndome no tanto por mis méritos como por mi humildad, pues siempre ha sido ésta mucho mayor que aquéllos, dicho sea sin modestia alguna. Me propuse evitar el menguado interés del asunto, la excesiva languidez de la acción y la gran frialdad en el desarrollo, que tanto habían perjudicado a lrene de Otranto, y sin duda lo conseguí si se considera el entusiasmo con que fue acogido aquel Gonzalo de Córdoba, doblemente mío por la letra y por la música. La obra, explica Serrano, fue interpretada por “diversos artistas cuyos nombres
omito por no quitar nada al favor que me hicieron”: Eso sí, entre ellos constituía una valiosísima excepción el gran barítono Ramón Blanchart,
primerísima figura del arte lírico español y al cual se confió el papel del protagonista. Todo marchó a pedir de boca. Logré desde el primer momento la simpatía de la Empresa, cosa que siempre contribuye al triunfo de una obra teatral. Conté con la acertada colaboración del director de escena, don Luis París, que había estado conmigo algunos años mientras yo era director artístico del mismo coliseo. También contribuyó al feliz resultado el maestro director, don Juan Goula, pues comunicó a la orquesta su entusiasmo constante. Los coros, muy bien disciplinados, desempeñaban su cometido a la perfección. No hubo novedades en la decoración, pues se amoldaron lo mejor posible a la nueva ópera los telones existentes. El público me acogió con verdadero cariño. Entre las numerosas felicitaciones que recibí al acabar el estreno hubo una inolvidable, la del maestro Federico Chueca, pues me abrazó con lágrimas en los ojos por lo mucho que le había conmovido esta producción mía1. Termina Serrano su relato señalando que:
1 A esa felicitación podemos añadir también la de la Academia de Bellas Artes en Roma, que envió un mensaje a su antiguo pensionado de mérito, conservado en la RABASF, fechado el 20-‐XII-‐1898.
Emilio Fernández Álvarez
218
En aquella temporada del teatro Real mi Gonzalo de Córdoba se cantó dieciocho veces2 y las más de ellas en representaciones nocturnas, lo cual constituía un éxito sin precedentes. Terminada la temporada en el Real fuimos a Bilbao con la misma Compañía, excepto Blanchart—a quien había sustituido en las últimas representaciones del regio coliseo un barítono italiano—, y dimos allí varias audiciones. Retenido Goula por otros compromisos, tampoco pudo venir con nosotros; y como no conocía la obra el director de orquesta que le sustituyó al frente de la Compañía, yo mismo empuñé la batuta y la dirigí lo mejor posible, secundado admirablemente por Leandro Pla, persona que, además de amar todo lo español, me ha dispensado siempre el mayor afecto. Pla desempeñaba el modesto cargo de apuntador; mas, en realidad, era un verdadero director de solistas y coros de la escena. A raíz del estreno, Madrid Cómico insertó un dibujo de Blanchart en el papel de protagonista, y además, a toda plana, un dibujo del pintor Francisco Pradilla, encabezado con las palabras "Don Gonzalo de Córdoba en el Teatro Real", y cuyo pie decía: "Traje de la época". Poco después el editor madrileño Benito Zozaya publicó la escena primera y la romanza de tenor de esta ópera. Muchísimos años después dediqué a Subirá un ejemplar de esos trozos operísticos—pues la ópera no llegó a publicarse entera—escribiendo la siguiente dedicatoria: "¡Recuerdo del tiempo de las ilusiones! A mi querido discípulo José Subirá. Emilio Serrano. 10 de julio de 1933”.
1.2 El contexto operístico
Los resultados de nuestra investigación hemerográfica permitirán completar el relato de Serrano con alguna noticia de interés sobre el contexto en el que se produjo la obra.
Serrano actuó como Director Artístico del Teatro Real entre enero de 1896 y el final de la temporada 1896-‐1897, para los empresarios Manuel González Araco y Conde Salazar, en una época de crisis de espectadores y turbulencias empresariales. En septiembre de 1898, un nuevo empresario, el editor Antonio Boceta, y su emprendedor director artístico Luis París, anunciaron novedades importantes. La principal, la presentación de una compañía de artistas españoles, “alternando los 2 Doce veces por la noche, más otras seis por la tarde, según anota Subirá en su Historia y anecdotario del teatro Real, p. 498, con toda probabilidad recogiendo esta información directamente de Serrano, aunque más adelante veremos que esta cifra es discutible
Edición Zozaya del dúo del Acto I y la romanza de tenor del Acto III
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
219
estrenos en lengua castellana con las óperas de repertorio, cantadas, según costumbre, en italiano”3.
A comienzos de noviembre, La Correspondencia de España acertaba a resumir el sentir general ante esta novedad felicitándose de que “en nuestro teatro nacional de la Ópera, se cante en castellano dando el paso decisivo para la verdadera fundación de la gran ópera española… Este que pudiéramos llamar proteccionismo artístico merece aplauso, y es acreedor quien lo lleva a cabo a que se le anime y ayude en su patriótico empeño”. Añadía La Correspondencia de España, no obstante, que para conseguir ese objetivo no era suficiente el empeño de Luis París de “rodearse de artistas y elementos españoles, abriendo de par en par las puertas del regio coliseo a los maestros nacionales”; no, era preciso también que las grandes óperas extranjeras, puesto que no habían de poder cantarse en el idioma en que se escribieron, no tuvieran forzosamente que pagar tributo a la lengua italiana para llegar a nuestros oídos. Por ello, y gracias a la previsión inteligente de la empresa,
se evitará lo brusco de la transición; las óperas extranjeras del repertorio ya conocido seguirán, al menos por este año, cantándose en italiano; pero cuantas se oigan por primera vez en Madrid, las extranjeras como las españolas, se cantarán en castellano… Propónese la dirección del Real poner en escena la primera ópera nueva antes de que termine el mes de noviembre. Para ello se trabaja sin descanso desde hace un mes, ensayando simultáneamente La Walkyria, de Wagner; Raquel, de Bretón, y Gonzalo de Córdoba, de Serrano… no se ha fijado todavía definitivamente cuál de estas tres obras ha de ser la primera que se estrene. Aquella que primero esté corriente de todo, aquella romperá el fuego4. Un mes más tarde, El Heraldo de Madrid expresaba su deseo de que “a la vuelta de
dos temporadas, todas las obras que se hagan en el teatro Real sean cantadas en castellano, como acontece en todos los teatros del mundo, de donde el arte italiano ha ido desterrándose poco a poco”5.
Ya se ha hecho referencia, en un capítulo previo, a la situación de la ópera española al inicio de la década de 1890. Adelantamos entonces la aparición de una cierta sensibilidad del Teatro Real y del Liceo hacia la producción nacional, confirmada en los párrafos anteriores, y apuntamos la llegada, con la publicación en 1891 de Por nuestra música—tras el estreno en 1889 de Los amantes de Teruel de Bretón—, de una tercera vía, la esencialista de Pedrell, dispuesta a superar ética y técnicamente a las vías europeísta y nacional. Es preciso hacer hincapié ahora, para completar el cuadro, en un tercer elemento que, en estas mismas fechas, influiría de modo importante en el desarrollo de la ópera nacional. Y es que mientras todo lo anterior sucedía en España, un aire nuevo empezaba a hacerse notar en Italia, recogiendo las intuiciones de La traviata y de Carmen y renovando la atmósfera entre bambalinas: Cavalleria Rusticana, estrenada en Roma en mayo de 1890, llegaba a Madrid en apenas un suspiro, presentándose el 17 de diciembre del mismo año. Y la capital de España asistirá con entusiasmo a la reposición de aquella novedad en 1892, y enseguida de Pagliacci. El peso, en fin, que el verismo obtendrá entre nosotros no puede exagerarse: dará de inmediato su primer fruto importante con La Dolores, otro gran éxito de Bretón, en 1895, seguido al año siguiente por Pepita Jiménez de Albéniz. Pero será el maridaje entre verismo y zarzuela grande el que producirá un verdadero
3 El Nuevo País, jueves, 22-‐IX-‐1898. 4 La Correspondencia de España, sábado, 5-‐XI-‐1898. “Teatro Real. La campaña de este invierno”. Firmado por Blasco. 5 Heraldo de Madrid, lunes, 5-‐XII-‐1898. “Gacetillas. Teatrales. Real”.
Emilio Fernández Álvarez
220
desplazamiento estético en el mundo de la zarzuela, prolongando la línea nacional de Chapí con las obras de tinte verista estrenadas en las campañas del Circo Parish.
Fue este un proyecto promovido por el empresario William Parish, que encargó al arquitecto Agustín Ortiz de Villajos un gran teatro conocido como el Circo de Parish, dedicado a la recuperación de la zarzuela grande. En la segunda temporada se estrenaron Los hijos del batallón (1898) y la fundamental Curro Vargas (1898), de Chapí, y María del Carmen de Granados (1898). En temporadas sucesivas, La cara de Dios (1899) y La cortijera (1900), de Chapí—completando la “tetralogía” de la zarzuela grande chapiniana—, Don Lucas del cigarral (1899) de Vives, y El clavel rojo (1899) de Bretón6.
Pues bien, aunque Serrano no hace mención a ello en sus Memorias, es en relación con el ambiente y las campañas del Parish como debemos ver el nacimiento de Gonzalo de Córdoba (o de Córdova, como muchos periódicos de la época escribían), según resulta de un artículo de Enrique Sepúlveda en La Época, en el que se afirma que esta obra había nacido
al calor de una idea de Ruperto Chapí, que hace algún tiempo propuso a varios compositores y amigos el pensamiento de realizar una campaña de “ópera nacional”, estrenando en su transcurso seis obras. El proyecto no “cuajó”; pero Emilio Serrano, que hubiera sido con Bretón, Chapí, Granados y Brull uno de los “estrenistas”, encontró en las reuniones que se celebraron para tratar el asunto, acicate que le decidió a hacer la ópera Gonzalo de Córdoba, que ya tenía pensada7. Tras señalar que el propio Serrano era el autor del libro (“escrito en la casa de
campo que el maestro Serrano posee en Cercedilla”); que Fernández Shaw “le ha corregido algunos—no muchos—versos”, y que “Emilio Serrano relaciona y amalgama la acción escénica de su Gonzalo de Córdoba con episodios populares a los que ha puesto verdadera música española”, el articulista se hacía eco de las siguientes palabras del autor:
Quizá rechacen este atrevimiento los oídos castos del público del Real, para quien lo claro, en música, es siempre… “zarzuela”. Pero ¡qué le hemos de hacer! Ya no tiene remedio, y confío en que no ha de desagradarles: es decir, que si la ópera no “les gusta”, no será por la intervención que en su partitura tiene la musa popular. Ciertamente, y como pronto veremos, la obra de Serrano tiene muy poco de verista,
pero la intensa intervención en ella de la musa popular y sus marcadas analogías con las estructuras de la zarzuela grande cree uno que deben ser consideradas a la luz de la iniciativa de Chapí y las campañas del Parish.
La obra fue leída a la empresa a finales de octubre, siendo celebrada desde el principio como “una gallarda muestra de la inspiración del celebrado maestro”8. El estreno, previsto para el 22 de noviembre9, se retrasó finalmente hasta la primera semana de diciembre, anunciándose entonces que con Gonzalo de Córdoba y no con La Walkyria, como estaba originalmente previsto, se inauguraría la serie de estrenos de la temporada, “para inaugurar la nueva marcha del teatro con una ópera genuinamente española”10.
6 Emilio Casares: “Chapí y la ópera”, en Ruperto Chapí: nuevas perspectivas. Coordinado por Víctor Sánchez Sánchez, Javier Suárez Pajares y Vicente Galbis. Valencia, Institut Valencia de la Música, 2012. Sobre las campañas del Parish, puede verse también, Iberni: “Verismo y realismo en la ópera española”, en Casares-‐Torrente: La ópera en España e Hispanoamérica, vol. II, p. 219-‐210, e Iberni: Chapí, pp. 284 y sgts. 7 La Época, domingo, 4-‐XII-‐1898. “Gonzalo de Córdova” (sic). Firmado por Enrique Sepúlveda. 8 La Época, 22-‐X-‐1898. 9 Así lo anunciaban La Época, La Correspondencia de España y El Globo. 10 El Correo y El Liberal, 5-‐XII-‐1898.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
221
El ensayo general tuvo lugar el 5 de diciembre, con asistencia de S.M. la reina
(“haciendo una excepción del alejamiento en que actualmente vive de todo espectáculo, por tratarse de una audición de obra de maestro español y ante reducidísimo público”, según informó la prensa), SAR la infanta doña Isabel, muchos abonados, músicos y críticos de la capital. La Correspondencia de España, tras felicitar a París por no haber demorado sus promesas, y apenas transcurrido un mes desde la inauguración de la temporada poner en escena “la ópera española Gonzalo de Córdoba”, se felicitaba patrióticamente:
Reviste dicho estreno verdadera importancia. Constituye el primer paso en la implantación de la ópera nacional en nuestra primera escena lírica. Gonzalo de Córdoba se canta en castellano, rompiéndose la ridícula y humillante rutina de traducir al italiano los libretos de los compositores españoles al representarse sus obras en el regio coliseo, teatro oficial, aunque no subvencionado como lo están las academias nacionales de música en otras capitales de Europa, donde tiene la debida protección el arte lírico del país. Todos los intérpretes de la ópera de Serrano son españoles. En España se han construido todas las decoraciones y accesorios de escena. Un insigne pintor, cuyas obras admirables perpetúan en el lienzo con toda su grandeza momentos culminantes de la historia de España, D. Francisco Pradilla, no se ha desdeñado en trazar el diseño de los trajes que han de vestir los personajes de Gonzalo de Córdoba. Busato, a quien cuarenta años de residencia—durante los cuales han sido para nosotros todos los primores de su pincel—le dan sobradamente carta de naturaleza en nuestro país, y Amalio, español de pura sangre, han pintado las decoraciones.
Gonzalo de Córdoba se presenta pues en el teatro Real hablando en castellano y vistiendo a la española, y la ópera nacional entra esta vez en su propia casa sin necesidad de disfraces ni pasaportes extranjeros11. La práctica totalidad de la prensa madrileña glosó las favorables perspectivas de
Gonzalo de Córdoba, aunque tampoco faltaron las notas discordantes. Tal como lo expresaba Gil Blas en El Saloncillo, “las trompas de la fama lanzaron al espacio miles de notas en distintos tonos. Unos, los mejor informados, aseguraban que la ópera de Serrano estaba pletórica de bellezas. Otros, los que se permiten el lujo de prejuzgar, siempre mal, por cálculo o por sistema, decían que si tal y qué se yo… Habladurías que hablan por ahí”12.
11 La Correspondencia de España, martes, 6-‐XII-‐1898. “TEATRO REAL. GONZALO DE CÓRDOBA”. Firmado por “B.”. 12 El Saloncillo, 13-‐XII-‐1898. Firmado por Gil Blas.
Emilio Serrano, 1899. Fotografía de Lokner, Madrid. Fundación March
Emilio Fernández Álvarez
222
Entre los que se permitieron ese tipo de habladurías estaba El Día, que el 5 de diciembre publicaba una breve columna sin firma, en la que se decía:
Por poco que sea el interés que ofrezca esta crónica, es indudable que ha de tener, cuando menos, más veracidad e importancia que los sueltos de contaduría anunciando las maravillas de la ópera que en el Teatro Real se estrenará mañana martes, ópera que se titula Gonzalo de Córdoba, de la que tenemos las peores noticias y que será el primer buñuelo lírico de la temporada. Y cuenta con que lo sentiremos por este arte nacional, tan venido a menos, que se ve precisado a buscar protección en una empresa teatral, cuyo desconocimiento de lo que es arte, gusto artístico y deber moral en sus relaciones con el público, raya en lo inaudito e inverosímil. Cada cosa a su tiempo… y las verdades cuando deban decirse. Por este motivo nos reservamos las cosas que sabemos del Teatro Real para decirlas paulatinamente y a medida que lo vaya exigiendo la campaña noble, leal y desinteresada que se hace desde estas columnas.
2. La obra
2.1 Argumento y estructura
Los personajes de la obra son: Gonzalo de Córdoba (45 años; barítono); Elvira, hija de Gonzalo de Córdoba (18 años; mezzosoprano); María, hija de Diego de Cárcamo y madre de Enrique (20 años en el Prólogo y 44 en el Acto III; 2ª soprano); Enrique de Aguilar, hijo ilegítimo de Alonso de Aguilar y de María (24 años; tenor); Mendo, viejo soldado y servidor de D. Diego de Cárcamo (30 años en el Prólogo y 54 en el resto; bajo); D. Diego de Cárcamo, tutor de Gonzalo de Córdoba (60 años, bajo)13.
El resumen del argumento es el siguiente: PRÓLOGO. La acción en 1477, y en Montilla, inmediaciones de Córdoba. D. Diego de Cárcamo
(caballero cordobés que se ha ocupado de la crianza de Alonso Aguilar y su hermano menor Gonzalo)14, su hija María y el coro esperan la llegada de Mendo anunciando el resultado de la batalla entre moros y cristianos, comandados por D. Alonso de Aguilar. Llega Mendo y da noticia de la derrota y muerte de Alonso de Aguilar. En un breve aparte con María, de las palabras de Mendo se deduce que esta es madre de un hijo ilegítimo de Alonso de Aguilar. Dirigiéndose a todos los presentes, Mendo transmite la última voluntad de Alonso de Aguilar: su hijo bastardo quedará al cuidado de D. Diego y de la propia María, que se ocupará de él como una “hermana”.
ACTO I. La acción 20 años más tarde, en 1497. Cuadro 1: jardín de una villa en las cercanías de Roma. Mendo y Elvira (hija de Gonzalo de Córdoba) mantienen un gracioso diálogo en torno a Enrique, el valiente y apuesto hijo bastardo de Alonso de Aguilar, que ama a Elvira y es correspondido por ella. La llegada de Enrique interrumpe la escena. Siguiendo órdenes del Rey, Enrique debe regresar a España, en busca de una misteriosa orden que luego debe ser entregada al Gran Capitán. Discretamente, Mendo se retira y los jóvenes se juran amor con los versos: Con la luz y con las flores de la Alhambra / en el mágico recinto del Alcázar / donde todo ríe, / donde todo canta. / No te olvides jamás / de que lloro por ti / de que estoy sin cesar / aguardándote aquí. Cuadro 2. Escena única. La plaza de San Pedro en Roma. Un brillante cuadro muestra la entrada del ejército de Gonzalo de Córdoba, que ha liberado el puerto de Ostia del cerco del pirata Menoldo (que aparece en escena, cautivo sobre un mal caballo), enemigo de los Estados Pontificios. La marcha concluye alternando con cantos litúrgicos. En escena el coro, docenas de figurantes y un cardenal en representación del Sumo Pontífice. El Cardenal hace jurar a Gonzalo que respetará la vida del príncipe de Sicilia, que se le entrega como rehén, en promesa de la rendición de la ciudad. La madre del príncipe de Sicilia, a través del Cardenal, hace saber a Gonzalo “que existe un Tribunal Santo y tremendo que echará el bien o el mal sobre su hija”, si no cumple su palabra. Gonzalo presta solemne juramento ante todo su ejército, que presenta banderas. Enrique, que ha asistido tembloroso al juramento, entrega entonces a Gonzalo un pliego del rey Fernando, en el que se ordena
13 La reducción para canto y piano, en su primera página, anota la edad de cada personaje y el lugar de acción del Prólogo (Montilla). 14 Diego de Cárcamo fue en efecto, históricamente, el tutor de Gonzalo de Córdoba y de su hermano mayor, Alonso de Aguilar, y así lo refiere Quintana en su obra sobre el Gran Capitán.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
223
en secreto al Gran Capitán traicionar su palabra. A pesar de la orden real, Gonzalo, soberbiamente indignado por el escrito, decide mantenerla y repite su juramento: si le entregan la ciudad sin resistencia, dará libertad al príncipe heredero de Sicilia.
ACTO II. Escena 1: campiña en las inmediaciones del Puerto de Santa María. A la sombra de un emparrado, mesas y asientos con soldados y gente del pueblo. Fiesta y baile popular, en el que intervienen guitarras y bandurrias. Mendo canta a la alegría, al vino y a las mujeres, y tras el toque de clarines, que llama a los soldados de vuelta a los cuarteles, se retiran todos de escena. Escena 2: Entran Gonzalo, Elvira y Enrique. Gonzalo, que obedeciendo al rey ha incumplido finalmente el juramento ofrecido en Roma, se muestra atormentado por el remordimiento. Ve sombras, no puede descansar, teme la maldición de la madre del príncipe de Sicilia. Finalmente, tras pedir a Enrique que proteja a Elvira como un hermano, sale de escena acompañado por su hija. Escena 3: Queda Enrique solo en escena, sumergido en una ensoñación sobre Elvira. Entra esta y de nuevo los amantes se juran amor. Apareciendo de improviso, Gonzalo descubre la verdadera naturaleza del amor que une a Elvira y Enrique y, desolado, comprendiendo que es sobre ellos sobre quien caerá la maldición de su perjurio, explica a ambos las circunstancias del nacimiento de Enrique: aunque todos lo creen hijo de una “noble y altiva Condesa de Aragón”, Enrique es en realidad fruto de los ilícitos amores entre María y Alonso de Aguilar. El cielo pone ahora a Enrique ante el siguiente dilema: o desgarra la honra de su madre, casándose con Elvira, o renuncia a su amor por ella. Consternados, los tres comprenden y aceptan su destino: Elvira ingresará en un convento; Enrique, asintiendo a la invitación de Gonzalo, partirá a la guerra “a morir por la patria”.
ACTO III. Interior de un templo. Mendo protagoniza una escena cómica con un grupo de beatas, a las que explica la bondad y hermosura de la muchacha que hoy ingresa como novicia en el convento. Entra Enrique, en estado de profunda melancolía, y por fin la comitiva que acompaña a Elvira hasta el altar. Enrique intenta convencer por última vez a Elvira de que no entre en el convento, pero la hija de Gonzalo está decidida, y sólo teme que Enrique consagre su cariño a otra mujer: “Mas si así fuese… dile… (llorando) / que en una celda fría / donde se hiela el alma / pensando en tus caricias / se muere una mujer”. Entran Gonzalo y María, y aumentan los cantos religiosos. Elvira empieza a cruzar lentamente la verja que la separa de su clausura. A mitad de camino, se vuelve para despedirse de su padre y de Enrique. Gonzalo, apoyado en una pila de agua bendita, se cubre el rostro, llorando inconsolable. Enrique observa fijamente a Elvira, que sigue avanzando. En el último instante, Elvira se vuelve hacia él; María cae a los pies de su hijo, solicitando su perdón. Gonzalo muere de dolor, mientras Elvira, cruzando ya para siempre la verja que la separa de su clausura definitiva, exclama desconsolada: “¡Sufrió más por nosotros la Madre del Señor!”.
En Gonzalo de Córdoba puede distinguirse la siguiente estructura musical: PRÓLOGO. Preludio. Escena única. Coro: “Ya tarda una nueva”; recitado de D. Diego de Cárcamo:
“Si el musulmán en nuestros pobres hijos…”; Plegaria del coro: “Ser infinito y suave”, escena y racconto de Mendo: “Estábamos ocultos/Dile al varón glorioso”, y breve concertante final.
ACTO I. Cuadro I. Escena 1. Elvira, Mendo y Enrique: Escena y seguidilla “La historia te contara”. Escena 2: Dúo de Elvira y Enrique: “Elvira, sufres mucho/Con la luz y con las flores de la Alhambra”. Cuadro II. Escena única. Introducción con coro; “Marcha” y juramento de Gonzalo: “Juro por mis banderas”.
ACTO II. Escena 1. Mendo y coro. Danzables: seguidillas, zapateado y jota. Escena 2: Intermedio orquestal. Gonzalo, Elvira y Enrique, escena y terceto: “Qué hermosa tarde de Andalucía”. Escena 3: Romanza de Enrique, “Yo quiero verla/El templo iluminado” y dueto de Enrique y Elvira: “Dulce tesoro”. Racconto de Gonzalo: “La sola pena”, y stretta: “La guerra al fin te invita”.
ACTO III. Escena 1. Preludio. Coro: “Ave María”. Mendo y coro de mujeres: “Coro de beatas”. Escena 2. Romanza de Enrique: “La frialdad del alma/Santa casa que en tu seno”. Intermedio de orquesta y órgano. Enrique, Elvira y coro: “No me abandones, mísero”. Escena 3: dichos y Gonzalo: Concertante final: “Aún no conoce nadie”.
2.2 Descripción de la partitura
Nuestra descripción se basa en la consulta de la partitura orquestal autógrafa custodiada en el conservatorio madrileño y en la también autógrafa reducción para
Emilio Fernández Álvarez
224
canto y piano de la obra, en tres volúmenes, conservada en la Fundación March15. Esta última incluye, cosida entre sus páginas, la reducción impresa por Zozaya de la Escena 1ª del Acto I, y la romanza de tenor del Acto III, únicos fragmentos de la obra que en su día obtuvieron los honores de impresión.
La partitura autógrafa, que se conserva en la Biblioteca del Conservatorio de
Madrid, exige una plantilla orquestal con maderas a dos, más flautín, corno inglés y clarinete bajo; cuatro trompas, tres trombones, tuba, dos clarines, arpa, órgano y percusión, además de la cuerda.
PRELUDIO El Preludio de la obra se construye sobre distintos motivos musicales de la ópera,
entre los que se distingue, en primer lugar, un diseño de la segunda frase del importante dúo de mezzosoprano y tenor del Acto I (en adelante “Los jardines de la Alhambra”). Este motivo, de carácter lírico y misterioso, es transmutado en su carácter por estar adjudicado al metal y marcado “Con rudeza”, lo que le da un rasgo militar. El motivo anterior está unido, sin solución de continuidad, con la primera frase del “Ave María” (del inicio del Acto III), cantado por un coro interno. A ambos les siguen, en orden de presentación, el motívicamente importante Intermedio de orquesta y órgano, que nos introduce en el recogido ambiente de la iglesia del Acto III; la frase de Enrique, de carácter melódico, “No me abandones mísero”, del Acto III, desarrollada íntegramente; una frase del sombrío racconto de Gonzalo del Acto II, y finalmente la frase, también de carácter melódico, del Intermedio orquestal del Acto II.
La elección de estos temas actúa a modo de resumen del drama: la presentación del amor de Elvira y Enrique (“Los jardines de la Alhambra”) y la amenaza que se cierne sobre los amantes (“Ave María” e Intermedio de orquesta y órgano); la desesperación de Enrique (“No me abandones, mísero”), el ingrato papel de Gonzalo (cita del racconto) y, de fondo, el idílico atardecer en el Puerto de Santa María (Intermedio orquestal del Acto II). Como ritornellos que dan coherencia a esta estructura actúan el diseño sobre la frase de “Las flores de la Alhambra” y la cita del Ave María, y dos variantes del intermedio de orquesta y órgano del Acto III: la primera por construcción melódica invertida y la segunda por coloristas presentaciones de su motivo principal 15 Signatura M-‐417-‐A.
Reducción manuscrita para canto y piano Fundación March
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
225
en secuencia modulante. Todo ello ocasionalmente punteado con acordes de clarines, en consonancia con la personalidad militar del protagonista.
El Preludio, que fue una página sinfónica muy bien valorada por la crítica, da
también la pauta armónica para el resto de la partitura: la fluctuación armónica constante, sin perder la coherencia tonal en el interior de cada sección, es la norma: las principales regiones armónicas del Preludio, coincidentes en general con la presentación de los temas antes señalados, son: ReM-‐LaM-‐Dom-‐RebM-‐Puente de armonía inestable-‐RebM-‐ReM-‐Solm y, para finalizar, SolM.
PRÓLOGO No debe el rótulo “Prólogo” llamarnos a engaño sobre lo que es, en realidad, un
verdadero Acto I, parte sustancial en la estructura de la obra. Muchas otras óperas de la época (Los amantes de Teruel, por ejemplo) ostentan también un “Prólogo” como disimulado inicio, característica que debe verse más en relación con las convenciones de la Grand Opéra francesa que como una simple introducción al desarrollo dramático. Parece claro, por otra parte, que Serrano eligió este rótulo también para evidenciar la distancia cronológica entre esta primera escena y el resto del argumento: recordemos que el Prólogo se desarrolla en 1477, mientras el resto del argumento tiene lugar 20 años más tarde.
En el estreno, el Prólogo pareció al crítico Ricardo González “el acto mejor concebido por el maestro por su sencillez y unidad”. No todos, sin embargo, opinaron lo mismo. Para I. de S., en El tiempo, “el prólogo, oído con respetuoso silencio por el público, no responde ciertamente al mérito del resto de la partitura y, si hemos de ser francos, lo encontramos monótono y falto de inspiración, aunque magistralmente instrumentado”.
El Prólogo se inicia a la manera tradicional, con el coro “Ya tarda una nueva”, con el que el pueblo expresa su incertidumbre ante el resultado del combate entre moros y cristianos, comandados por D. Alonso de Aguilar. El canto plano y anguloso de sopranos y contraltos se desarrolla sobre un sólido tema rítmico (negras), melódicamente desdoblado en terceras. A este tema, doblado por los tenores y bajos, da animación un nervioso motivo rítmico en los violines. El conjunto, animado por ocasionales frases cromáticas que animan una textura que de otro modo resultaría demasiado estable armónicamente, será repetido al final del Prólogo.
Preludio de la reducción manuscrita
Emilio Fernández Álvarez
226
Un largo puente cadencial sobre un línea cromática descendente de una octava de extensión, en el bajo, actúa como enlace con el recitado de D. Diego, que se desarrolla sobre una amplia frase de melodía en arco, sincopada, en la cuerda: también él espera ansiosamente noticias sobre la batalla, aunque está seguro de que sea cual sea su desenlace, todos “dignos seremos de la noble España”. Su frase final (“Sea de Dios la voluntad cumplida/y sea por nosotros respetada”) es cantada con la hermosa intervención de un oboe en escena, que hace sonar tres veces una breve frase de carácter hispano, presentada primero en SolM, luego en ReM, y con carácter modal en su última presentación. Esta frase se repetirá en otras ocasiones a lo largo de la obra, y por ello la denominaremos como frase del “oboe en escena”.
Varias campanas interrumpen el recitado de D. Diego. Todos se arrodillan y entonan
(en el coro, tenores y bajos comienzan a “boca cerrada”) una hermosa Plegaria (“Ser infinito y suave”, uno de los números de la partitura mejor valorados por la crítica), que se desarrolla en dos frases principales. En la primera, en Dom y 3/4, la cuerda dobla una melodía con un primer motivo sincopado, y se escuchan ocasionalmente breves respuestas a la melodía en el bajo. En la segunda y principal, en LabM y compasillo, escuchamos una hermosa frase dibujada sobre una escala ascendente, acompañada con arpegios, en figuración de tresillos.
?
&?
#
#
#
86
86
86
D. Diego
Piano
Jœ Jœ ‰ Œ ‰cal ma.
.œ œ œ œ œ œOboe en escena...˙̇̇
Moderato quasi Andantino
p
Œ . Jœ Jœ JœSe a de
œ œ œ œ œ œ œ œ...˙̇̇ .œ
œ Jœ .Jœ Rœ Rœ RœDios la vol lun tad cum
œ œ œ œ œ œ..˙̇ .œ .œ
œ Jœ Œ ‰pli da
œ œ œ jœ ‰ ‰....˙̇̇̇
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
227
Mendo entra en escena con un recitado de presentación (“Yo traigo la noticia
fatal”), que canta en un aparte, usando como motivo principal el de la primera frase de la Plegaria. Al ver la escena que se desarrolla ante él, se arrodilla y escucha cómo el coro repite la frase principal de la Plegaria. Cuando esta termina, Mendo repite en un nuevo aparte su recitado, con un acompañamiento diferente, en el que domina el despliegue de una escala ascendente en la cuerda, seguida de un motivo en descenso melódico escalonado. Este acompañamiento será aprovechado por el coro para saludar la llegada de Mendo (que solo ahora aparece ante sus ojos), rodeándolo con ansiedad. Tras un característico enlace hispano (I-‐IIm con séptima menor y quinta disminuida-‐I) el motivo en terceras y ritmo de negras con el que el coro abría el Prólogo, acompaña ahora la petición de noticias sobre el resultado de la batalla. Una
&
V?
&?
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
c
c
c
c
c
María/tiples
Tenores
D. Diego/ Bajos
œ .jœ rœ œ œSer in fi ni toy
˙ ˙Ser quead
˙ ˙Ser quead
˙̇̇̇ ˙̇̇̇cresc.
œœœ œ œœ œœœ œ œœ3
33
3
Andante
!
˙ œ œsua ve quead
˙ ˙mi ro˙ ˙mi ro
˙̇̇̇ ˙̇̇̇
œœœ œ œœœœœ œ œœ3
33
3
œ œ œ œmi roy no com
œ œœ œœ œœy que no com
œ œ œb œy que no com˙̇̇̇ ˙̇̇
œœ œ œ œ œ œb œb œ œ œœ3
3
3
3
˙ ˙pren do
˙̇ ˙̇pren do
.œ Jœb ˙pren do˙̇̇̇ ˙̇̇̇
œœ œœ œœ œœbb œœ œœ œœ œœ
&
V?
&?
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
S
T
Bs.
"
5 œn .Jœ Rœ œ œsies de su frir las
˙˙nb ˙̇nno no
˙̇ ˙̇no no
5 ˙˙̇̇nnb ˙̇̇̇
œb œ œb œn œ œœ
œ œn œ œ œ3
3
3
3
˙ ˙ho ra
˙̇ ˙̇cal mes
˙̇ ˙̇cal mes
˙̇̇ ˙̇̇
œœœ œ œœœœ œ œ œ œ3 3 3 3
œ .Jœ Rœ œ œnno cal mes mi do
œœ œœ œœ œœmi gran de doœœ œœ œœ œœmi gran de doœœ ..œœ œœ œœ œœnn
œœœ œ œœ œ œœ œ œœ3
3
3
3
˙ Jœ ‰ Œlor
˙̇ Jœœ ‰ Œlor
˙̇ Jœœ ‰ Œlorœœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœœ œ œœœœœ œ œœ3
33
3
Emilio Fernández Álvarez
228
fanfarria de carácter militar subraya las sombrías palabras iniciales de Mendo (“Día es de duelo, día es de horror”), interrumpidas para dirigirse en un aparte a María, sobre un sombrío motivo cromático en el bajo, para tranquilizarla: “En salvo está tu hijo, en salvo está tu honor”. Comienza entonces el racconto de Mendo, dirigido de nuevo a todos los presentes, informando de la derrota y muerte de Alonso de Aguilar sobre un motivo inicial de carácter rítmico hispano (“Estábamos ocultos”). Ese motivo pasará a la orquesta en los ocasionales diálogos con el coro. El racconto llega a su punto culminante en una segunda sección (“Dile al varón glorioso”), en la que Mendo transmite la última voluntad de Alonso de Aguilar: su hijo bastardo será educado por D. Diego, y crecerá en compañía de María. Lo hace sobre un sombrío motivo de la orquesta, en Fam y 2/4, que repetirá Elvira en un contexto diferente, pero igualmente luctuoso, en el Acto III.
El racconto de Mendo, que incluye también enlaces frigios sobre la dominante (I-‐
Vm, con séptima menor y quinta disminuida-‐I, siendo I la dominante de Fam), intercala intervenciones de los demás personajes y el coro sobre el mencionado motivo orquestal.
Explicada ya la derrota y muerte de Alonso, se inicia aquí un breve concertante final, que comienza con la repetición de la frase principal de la Plegaria y la retirada de todos los personajes, a instancias de D. Diego de Cárcamo, cuando escucha, “triste cual nunca hoy”, el toque de oración en las campanas. Acompañan la retirada, sucesivamente, el tema orquestal en escala ascendente de la entrada de Mendo, la repetición de la frase del “oboe en escena” (ahora en Lam, a solo) y el motivo principal del acompañamiento orquestal del racconto de Mendo.
ACTO I Este acto, cuyo primer cuadro representa una villa en las inmediaciones de Roma
veinte años después del Prólogo, comienza, tras una brevísima introducción orquestal,
?
&?
bbbb
bbbb
bbbb
42
42
42
Mendo !
œœ œœœœœ œœ
Andante
"
!
œœ œœœœœ œœ
!
œœ œœ œœ œœ œœœœ œœ
Jœ Rœ Rœ .Jœ RœDi leal va rón glo
..œœ jœœœœ œœ
Jœ œ Rœ Rœrio so que cual
..œœ jœœœœ œœ
?
&?
bbbb
bbbb
bbbb
Men.
6 Jœ Jœ Jœ Jœpa dre a miher
6
..œœ jœœœœ œœ
Jœ Rœ Rœ Rœ Rœ Rœ Rœma no ya mí nos pro te
..œœ jœœnœœ œœ
Jœ ‰ Œgió
!jœœ ‰ Œ
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
229
con un gozoso diálogo entre Mendo y Elvira, de fuerte sabor español, basado en un aire de seguidilla que cambia en la siguiente sección a tiempo de jota. La entrada de Enrique intensifica el ritmo de la jota con acordes sincopados, mientras Elvira y Enrique cantan al unísono: la breve sección termina en cadencia rota sobre un acorde de séptima de sensible y una exclamación de alegría de los tres personajes. El giro sombrío de la conversación, cuando Enrique anuncia que debe volver a España siguiendo las órdenes del Rey, se corresponde en la música con la presentación del tema de la seguidilla en modo menor. Una cadencia frigia sobre pedal de tónica conduce a una nueva sección, con música de carácter noble, casi un coral, en MibM, cuando Enrique se refiere al próximo encuentro del Papa y de Gonzalo de Córdoba, en Roma, y a la misteriosa orden del Rey que él debe ir a buscar a España. La garbosa salida de Mendo de escena, para no importunar la despedida de los amantes, da ocasión a la última presentación de la seguidilla, en un refulgente SolM.
Se inicia entonces el bellísimo dúo de amor de Elvira y Enrique, dominado por la frase de “Los jardines de la Alhambra”. Esta frase, con orquestación de arpas y violines en pizzicato, será a partir de este momento uno de los principales motivos recurrentes de la ópera. En el epígrafe dedicado a discutir el estilo musical de Gonzalo de Córdoba encontrará el lector un amplio ejemplo musical con la primera sección de este dúo, que se inicia con una bella frase de introducción (“La imagen de tu alma”) a la que sigue una amplia melodía, la frase principal del dúo, dominada por el estro italiano (“Con la luz y con las flores de la Alhambra”). Sigue una segunda sección en tres por cuatro (cuyo inicio puede verse en la última página del ejemplo musical, marcado “Misterioso”, en FaM, con acompañamiento de tresillos), de donde Serrano extrajo el motivo inicial del Preludio de la obra. Esta segunda sección emplea a fondo efectos de color armónico, contrastando modos mayor y menor en una irisada sucesión de tonalidades (FaM-‐Fam-‐SolM). Una nueva sección en DoM, con intensificación rítmica en el acompañamiento orquestal, presenta un nuevo tema, breve e intenso, que conduce al clímax melódico del dúo: el regreso del tema inicial (“Los jardines de la Alhambra”), primero cantado, luego presentado en la orquesta y finalmente, tras una punzante modulación de DoM a MiM, rematado con el canto al unísono del tema en DoM de la segunda sección. Los elogios de la crítica a este número de la partitura fueron interminables. Sin duda fue también el trozo musical más celebrado por el público. El crítico Arimón escribió que “pronto gozará sin duda de los honores de la popularidad”. Para Gil Blas, el dúo, que “según los inteligentes, es el número de la obra”, lo fue también para el público, que “tarareaba en el entreacto aquella hermosísima frase”.
Comienza el segundo cuadro del Acto I en la plaza de San Pedro de Roma, con una descripción sonora del amanecer. Se oyen clarines lejanos y campanas sobre una figuración ostinato de las violas y los cellos. Los clarines se acercan mientras se inicia un canto religioso en el interior de San Pedro (coro interno, “Magnificat”, entonado por tenores y bajos) mezclado con una frase de color popular hispano vocalizada por las sopranos. Entra el coro, que entona el Gloria in excelsis, y empieza la gran “Marcha”, brillante y espectacular desde el punto de vista escénico, que acompaña la entrada en Roma del ejército de Gonzalo de Córdoba, que ha liberado el puerto de Ostia del cerco del pirata Menoldo.
Fue esta “Marcha” otro de los números de la partitura, llegando Do—Manrique— de Lara, a escribir que “basta por sí sola para acreditar a un maestro”. El coro canta
Emilio Fernández Álvarez
230
sobre el tema principal de la Marcha (“Día es de júbilo, día es de paz”), enriquecido con ocasionales contramelodías en la orquesta, y variado con presentaciones del tema principal en el bajo. Una fanfarria da la señal de presentación de banderas y trofeos de guerra, y comienza la segunda sección de la “Marcha”, sobre un motivo varias veces repetido, con clarines en escena, que desemboca en la repetición del tema principal. Una nueva fanfarria anuncia el final la “Marcha”, que concluye alternando con el Gloria in excelsis.
Un recitado del Cardenal, entreverado con el tema principal de la “Marcha”, saluda
la llegada de Gonzalo. El diálogo entre ambos (el Cardenal explica las condiciones en las que se entrega al Príncipe de Sicilia) prosigue sobre una elegante línea melódica de la cuerda, que incluye ocasionales enlaces frigios en la armonía combinados con enlaces diatónicos, de carácter noble, que traducen musicalmente la dignidad de las palabras. El solemne juramento de Gonzalo (“Juro por mis banderas”) se produce sobre un acompañamiento homófonico al que da vida, como un latido, un bajo a contratiempo, sobre una variante de la melodía breve y repetida de la segunda sección de la “Marcha”. Coro y orquesta desarrollan el juramento del vencedor en forma de canon.
La atmósfera heroica se diluye cuando, en un aparte, Enrique entrega a Gonzalo el pliego del rey, en un recitado sobre el tema, expuesto por la orquesta, de “Los jardines de la Alhambra”. Gonzalo lee el pliego mientras la orquesta, ahora traduciendo musicalmente su soberbia indignación (Maestoso), hace sonar el tema de la “Marcha”. A instancias del Cardenal, que ha intuido su contrariedad, Gonzalo confirma su juramento sobre acordes del órgano, que descienden diatónicamente en movimiento paralelo. A partir de este instante, el concertante final se desarrolla musicalmente sobre variantes del juramento de Gonzalo, entreveradas con fanfarrias y acordes de órgano, finalizando el acto con una nueva presentación del tema de la “Marcha” y la cita del motivo de la segunda sección del dúo de los “Jardines de la Alhambra” con que se iniciaba el Preludio.
ACTO II La primera escena del Acto II, españolizando la huella del ballet de la grand opéra
francesa, incluye varios bailables sobre música instrumental de carácter folclórico. Mucho mayor es la vinculación, claro, con la tradición teatral española, y en particular con una obra contemporánea, Curro Vargas, de Chapí, que al inicio del tercer acto presenta la antesacristía de la iglesia del pueblo, con baile popular, y en el último cuadro del Acto III un llano de la campiña, con el baile a punto de comenzar.
Al levantarse el telón, canta el coro un aire popular en seis por ocho (“Viva la guerra, viva el amor y la alegría”), que continúa con una seguidilla, en la que se intercala una estrofa de Mendo (“Todo nos causa dolor/en este dichoso mundo”). Sigue una nueva frase de seguidilla, con ocasionales intervenciones del coro, que
&?
# # # #
# # # #
c
c
Ÿ~~~~~~˙̇ œœ .œ œ˙ ˙̇
Tpo de Marcha
f ˙ ˙˙ ˙̇
œ œ œ ˙ œ3 œ œœ˙̇ œœ œœ
œœœœnn .œ œ œ .œ œ œœ ˙̇
˙̇ œœ œœnn
˙̇̇ Ó
˙̇ Ó
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
231
repite la estrofa de Mendo. Según acotación de la partitura, en este momento “se abre en dos filas el coro y bailarinas y aparece una sola en medio viniendo del fondo”: es el inicio del zapateado, variado también con intervenciones del coro (“Vaya unas mujeres, vaya un somatén”), que terminan con una nueva repetición de la estrofa de Mendo. Sigue una jota, en SolM, iniciada en violines y bandurrias, con una segunda frase coreada, en SiM (“En toda España / se canta la jota / porque es el himno / del pueblo español”). Esta frase se repite, en modulación directa de SiM a ReM, uniéndose ahora la orquesta con la primera frase de la jota como contramelodía. Una progresión modulante por quintas sirve para cadenciar y repetir la jota, que termina con la breve repetición de las frases de seguidilla y zapateado.
Con el toque de clarines, que llama a los soldados de vuelta a los cuarteles, y la
interpretación del tema de la jota en las guitarras, que se unen a los clarines fuera de escena, se inicia la salida del coro y el cuerpo de baile, mientras la orquesta (Tempo giusto, 6/8) ataca los arpegios que caracterizarán el inicio de la segunda escena.
Comienza esta con un Intermedio, citado en el Preludio, que por su carácter y situación en la obra podría ser subtitulado “Nocturno”, o también “Atardecer en el Puerto de Santa María”: una transición instrumental que permite dejar atrás la alegría del baile popular que domina la primera escena e introducir, cambiando el colorido de la música (que a partir de este instante se tiñe de dramatismo), los hechos que se relatan en la segunda. El Intermedio, en forma ternaria, presenta dos frases irregulares (7 + 10 compases), de serena melodía, acompañada por arpegios con notas añadidas en la cuerda. La primera frase está protagonizada por el oboe. En la segunda dialogan oboe y clarinete, a los que se une más tarde la flauta. La repetición de la primera frase corre a cargo de la cuerda, uniéndose más tarde flautas y oboes.
&?
#
#43
43œ œ œ œ œ œ
œ œ œ
Jota
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ .œ> œ œœ œ œ
jœ ‰ Œ Œ
œ œ œ
Emilio Fernández Álvarez
232
Tras el Intermedio, una melodía de transición, de fuerte sabor hispano y estructura
regular, repetida, acompaña el canto a boca cerrada de los pescadores que salen a faenar. La melodía está asignada al oboe y al corno inglés, acompañados, con ritmo pausado de habanera, por cellos y los bajos.
El terceto de Gonzalo, Elvira y Enrique, alabado por la critica de la época, se inicia con un recitado de Gonzalo (“Qué hermosa tarde de Andalucía”), desarrollado sobre las dos frases del Intermedio, con ocasionales intervenciones, a boca cerrada, del coro de pescadores, que da color al diálogo de los tres personajes.
Una nueva sección aleja definitivamente el apacible clima musical del Intermedio para dar paso a las obsesiones de Gonzalo, que se ha visto obligado a traicionar el juramento ofrecido en Roma, y se muestra atormentado por el remordimiento. Un acompañamiento orquestal de carácter distinguido, con predominio de acordes de sexta que crecerán en intensidad expresiva con trémolos y acordes con apoyaturas, ayuda a Gonzalo a expresar (usando para ello una estrofa literaria de seguidilla) sus profundos temores por la posible venganza del destino. Dos nuevas secciones, breves, la segunda de intenso cromatismo en la línea vocal, y una tercera en la que la música se dulcifica, traducen las emociones del Gran Capitán.
La intervención de Elvira, tranquilizando a su padre, presenta una nueva melodía, regular y repetida, y da paso al canto al canto a trío (“Elvira, Enrique amado”) con su motivo principal en la anterior melodía de Gonzalo, de acusado carácter cromático. Una abrupta modulación de RebM a Rem da paso a la breve cita de la melodía del Intermedio, que se interrumpe con un acorde de séptima disminuida en el momento en que Gonzalo, trastornado, ve el fantasma del príncipe de Sicilia en el hueco de una puerta. Un incisivo acorde de dominante con novena menor da entrada en ese momento a Mendo, que invita a todos a retirarse dando por finalizado el día. Un rápido diálogo sobre la melodía del Intermedio, que suena con variantes en la armonización que la hacen ahora más sombría, permite a los amantes citarse para más tarde en un rápido aparte.
La tercera escena es para el tenor, que queda dueño del proscenio. Su romanza consta de dos secciones. La primera (“Yo quiero verla”), se desarrolla sobre otra variante de la melodía principal del Intermedio. Tras un arpegio del arpa sobre la dominante de Solb, Enrique ataca, sin transición modulante, la segunda sección de su
&?
bb
bb86
86Oboe
Cuerda
.œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Andantino .œ .œ .œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
&?
bb
bb
4 .œ .œ
œ œ œ œ œœ œ œ œ œ
.œ .œ
œ œ œ œ œœ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œœ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ# œ
.œ .œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
233
romanza, un cantábile que se inicia en SiM (“El templo iluminado”). No es la melodía del tenor, que en su mayor parte se limita a u enfático recitado, lo que da carácter lírico a esta romanza, sino su interesante acompañamiento: una melodía de carácter bucólico, en cuyo enunciación se alternan los instrumentos de madera, sobre una armonía en claroscuro donde dominan los acordes de dominante sobretónica y los grados modales. Esta frase, tras su primer enunciado en SiM, alternándose la flauta y el oboe, se repetirá en diversas tonalidades, alternando de un modo colorista los modos mayor y menor en el siguiente orden: Sim (con el oboe como protagonista), Rem (violín); repetición del primer enunciado, en SiM, y finalmente del segundo, en Sim.
La romanza de tenor se enlaza, sin solución de continuidad, con un breve pero
hermoso dueto con Elvira, que regresa a escena (“Dulce tesoro”). Las voces dialogan, más que unirse, y dejan de nuevo toda la fuerza melódica a la orquesta, que cita ampliamente la introducción (“La imagen de tu alma”) y la segunda sección del dúo “Los jardines de la Alhambra”. El dueto termina con una cadencia rota sobre la sexta rebajada, coincidiendo con la entrada de Gonzalo, que sorprende a los amantes.
Comprendiendo la verdadera clase de amor que une a los dos jóvenes, Gonzalo inicia un racconto (“La sola pena”), de buen efecto por los motivos usados. Escuchamos en primer lugar el tema principal de “Los jardines de la Alhambra”, con una armonización oscura, a la que sigue una progresión melódica modulante sobre uno de los motivos de ese tema, que se despliega sobre una línea cromática en el bajo. Su racconto repetirá la cita de este tema en algún otro momento, además de recordar el motivo del “oboe en escena” del Acto I. Por lo demás, se desarrolla con varias frases de noble acompañamiento que siguen fielmente el sentido de las palabras de Gonzalo, destacando entre ellas una, en RebM (“Aquí de la historia se cambia el color”), citada
&
&?
# # # # #
# # # # ## # # # #
c
c
c
42
42
42
Enrique Œ ‰ Jœ Jœ Jœ Jœ JœEl tem ploi lu mi
! Flauta
!
Andante
œ Jœ Jœna do de
˙̇˙˙œ œ
Œ œ
Jœ Jœ Jœ Jœblan coe lla ves
˙̇̇̇œ œ œ œ œ œ
Œ œ
Jœ œ Rœ Rœti da su ca
˙̇˙˙œ œ œ œ
Œ œ
&
&?
# # # # #
# # # # ## # # # #
~
5 œ Jœ Jœbe zaa dor
5
˙̇̇œœ œ œ œ œ œ3 3
Œ œ
œ Jœ Rœ Rœna da con pu
˙˙˙>œ œ> œ
> œ>
Œ œ
œ Jœ Jœrí si moa
˙̇̇œ œ œ œ œ œ3
3
Œ œ
œ Œzahar
œ œ œ œ œ œ3 3
œ œ˙̇
Oboe
Emilio Fernández Álvarez
234
en el Preludio de la obra como representación del (poco grato) rol de Gonzalo en la trama.
Tras una breve intervención de Elvira y Enrique, que ven crecer su inquietud ante las palabras de Gonzalo, una sección de oscura armonía con su punto culminante en una progresión descendente de acordes diatónicos de séptima, por grados conjuntos, trae por fin la confesión del secreto que envuelve el origen de Enrique. En medio de la consternación general, Elvira, aceptando sin dudar (como buena heroína romántica), las consecuencias de la terrible verdad, canta su resignación sobre la frase en RebM de Gonzalo citada en el Preludio (“Vive tranquilo Enrique amado, hay otro mundo mucho mejor”).
El crítico M. Barber opinó que en el Acto II “se esperaba algo más de brío en Enrique al conocer la oposición de Gonzalo a sus amores. Más no es así… y todo se resiente de alguna languidez”. No es, desde luego, la reacción de Enrique la que se espera de un tenor heroico, pues, llegado su turno de intervención en el terceto, se limita a contestar a Elvira con un suspiro (“Ah, mi Elvira”) mientras suena otra frase, de inquieta armonía, que el espectador recuerda haber escuchado también como parte del Preludio, pero que no será desarrollada por completo hasta el Acto III, como Intermedio de orquesta y órgano. A esta Enrique hace seguir la frase principal de su Romanza (“Templo iluminado”), ahora en RebM, y con la melodía en la flauta.
Tras esto, los dos amantes se unen en el recuerdo de la frase de introducción (“La imagen de tu alma”) del dúo “Jardines de la Alhambra”, y luego Elvira presenta una nueva, hermosa frase, que denominaremos “Frase de Elvira” por su importancia como motivo recurrente. Esta frase está regularmente dividida en dos semifrases: la primera, de carácter hispano, recuerda la construcción de muchas seguidillas, por la síncopa del segundo compás; la segunda semifrase se desarrolla en progresión melódica:
&
&
&
# # #
# # #
# # #
c
c
c
Elvira
Score
.œ Jœ œ œ œ œNo teol vi da nues tra
˙̇ ˙̇̇
˙ ˙
Moderato jœ œ jœ œ œma dre del cie lo.
˙ ˙wjœ œ jœ œ œ
˙˙̇?
.œ Jœ Jœ Jœ Jœ JœTe da rá la fe cris
www˙ ˙
jœ œ jœ œ œtia nay con sue lo,
˙ ˙wjœ œ jœ œ œ
˙ ˙
&
&?
# # #
# # #
# # #
C
C
C
Sop.
5 ‰ Jœ Jœ Jœ ˙oi bre de mí,
5
˙̇̇ œ œ œ œ‰ œ œ œ ˙
˙ ˙
‰ Jœ Jœ Jœ ˙so laes ta ré
˙n œ œ œ œœ œ œ œ ˙
˙ ˙
‰ Jœ Jœ jœ# ˙¡Oh! ya ja más
˙ œ œ œ œœ œ œ œ# ˙
˙ ˙
Œ œ œ œde ti sa
œ œœœ œ œ˙˙
˙ ˙
œ Œ Óbré.
jœœœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
235
La maldición de Gonzalo ha caído definitivamente sobre los tres protagonistas: el terceto se adentra en una nueva sección, cantada a trío, en LaM, sobre una frase a dos voces reales, dobladas en la orquesta, en la que abundan las armonías con la sexta rebajada. La frase se repite en DoM y luego, alternándose y por fin fundiéndose con ella, escuchamos las citas del Intermedio de orquesta y órgano del Acto III y, de nuevo, la “Frase de Elvira”.
Una fanfarria de clarines interrumpe los lamentos: Enrique, como despertando de un sueño al oírlos, acepta su destino como soldado a las órdenes de Gonzalo, muy lejos de Elvira, que ingresará en un convento. Suena de nuevo el tema del Intermedio de orquesta y órgano del Acto III, en distintos tonos, mientras los protagonistas cantan a trío su esperanza en un mundo mejor, “Do el bien existe/que no es soñado,/donde se goza de un puro amor”. El acto se cierra con la jota (fuera de escena) y el tema del Intermedio, variado armónicamente y enriquecido con contramelodías. En el último instante (y según la acotación escénica del libreto, “abriendo la ventana como si en aquel momento se levantara”), Mendo se asoma al proscenio para, citándose a sí mismo, extraer una enseñanza de la escena: “Todo nos causa dolor/en este dichoso mundo”. La orquesta cierra citando la jota.
Exceptuando el terceto, la crítica de la época se mostró poco entusiasta con este Acto II. Para J. Arimón, sin que quede muy claro a qué se refiere exactamente, tras el terceto “el resto del acto resultó un tanto monótono y pesado”. I. de S. en El tiempo juzgó “el acto segundo, muy inferior por todos conceptos al primero. Hay en él exceso de melodía y falta de originalidad en la interpretación de los temas de música popular. Las escenas adolecen de mucha languidez, lo que, unido a la falta de interés del libreto, hace de plomo este acto, que el público imparcial se abstuvo de aplaudir”.
ACTO III Todo el Acto III fue ensalzado sin reservas por la crítica. Para N. Aurioles, “luego de
un quizá algo lánguido segundo, fue el mejor, el más aplaudido y el que realmente decidió el triunfo del autor”. Para Saint Aubin, fue “el más completo para mi gusto y mi diletantismo, es el que revela mayores progresos en la instrumentación, en el procedimiento, y mayor independencia en la inspiración”. Gil Blas opinó que “es el acto de ópera, el más completo e inspirado”, e I. de S., en El tiempo, que “el tercer acto fue no solamente superior al precedente, sino el mejor indudablemente de toda la ópera. Sumamente inspirado, de clásica factura y notable orquestación”. Luis Pena y Butler escribió para el italiano Il mondo artístico que “el tercer y último acto de la ópera es una belleza en cada una de sus notas: el acto más rico de sentimiento, el más musical y aquel en el que se manifestó más libremente el entusiasmo del público”16. Únicamente J. Arimón puso alguna objeción, al destacar que “la escena final [es] muy levantada y patética, aunque con reminiscencias y asimilaciones de otras óperas muy populares y conocidas hasta la saciedad”. A comentar esta observación de Arimón dedicaremos algunas líneas en nuestro comentario al estilo de la partitura, pero no dejaremos escapar la ocasión de comentar que una de esas óperas con las que el Acto III de Gonzalo de Córdoba guarda más “reminiscencias y asimilaciones” es precisamente… Giovanna la pazza, que como se recordará tuvo también en su última escena (la muerte del rey, rodeado de cantos religiosos), su momento glorioso de público y crítica. 16 “Il terzo ed ultimo atto dell’opera é una belleza in ogni sua nota: l’atto piú rico di sentimento, piú musicale – e nel qualle piú liberamente si manifestó l’entusiasmo del pubblico”.
Emilio Fernández Álvarez
236
Centrándonos ya en la descripción de este celebrado Acto III, empecemos por señalar que, a pesar de que el libreto distingue tres escenas, y de que pueden distinguirse en la música secciones individualizables, e incluso algún pezzo chiuso (como la romanza de tenor), la partitura no observa, estrictamente, una división por escenas: se adivina en Serrano la intención consciente de unidad, de escribir el Acto III de una pieza, sin solución de continuidad.
Un Preludio de acordes sostenidos, enlazados cromáticamente17 (primero escritos para la cuerda, luego para la madera), ilustran el silencio del templo en que tendrá lugar el desenlace de la obra. Tras la intervención del órgano, que presenta un tema en contrapunto imitativo, con el consecuente a la 4ª (un tema que será utilizado en momentos posteriores)18, suena el “Ave María”, citado dos veces en el Preludio de la obra, entonado por un coro interno de mujeres en terceras y sextas, sobre las armonías cromáticas del inicio. La crítica destacó este “Ave María”, como uno de los mejores momentos del acto.
Un breve recitado de Mendo sobre la misma armonía (“Sublime devoción”),
desemboca, tras la repetición en la orquesta de la frase en contrapunto imitativo del órgano, en una nueva sección, de carácter diferente, que hemos denominado “Coro de beatas”. Estas van entrando poco a poco en la iglesia entre campanas, y se dirigen a Mendo, “en son de agradarle”, preguntando por la identidad de la nueva muchacha destinada al claustro. El temple zarzuelesco de esta escena cómica (con la música de Chapí al fondo), respira en cada uno de sus compases. Musicalmente, el motivo de los dos primeros compases (6/8: una anacrusa de cuatro semicorcheas, seis corcheas, corchea y negra con puntillo) es la base de la construcción posterior, en la que solo
17 La reducción manuscrita para piano y voz está llena de errores “ortográficos”, en particular en este pasaje. 18 Una idea similar, como se recordará, puede encontrarse en la sexta escena del Acto IV de Giovanna la pazza.
&
&
&
c
c
c
Coro internomujeres
ÓrganoCuerda
Ó œœb œœDios te
!
!
Andante
˙̇b œœb œœsal ve Mawwb
wwb
œœb œœ œœb œœbrí a lle nawwbb
ww
˙̇b œœ œœbe res de
ww
wwbb
wwbgrawwb
wwb
&
&
&
6 wwbcia
6 wwbb
ww
!ww
ww
!ww
wwb
!wwb
ww
!ww
ww
!ww
wwb
!ww
ww
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
237
cambian las fórmulas de acompañamiento y las tonalidades que se recorren a lo largo del diálogo. El pintoresco cuadro se cierra con la presentación del motivo principal en el bajo. Tras esto, suenan las campanillas, y un coro interno vuelve a entonar el “Ave María”. Mendo, que se ha divertido mofándose de las beatas con comentarios no del todo respetuosos, al observar la llegada de Enrique se oculta tras un confesionario, mientras suena de nuevo el tema en contrapunto imitativo, ahora con el orden de presentación del tema invertido.
En la segunda escena Enrique, tras un breve recitado en el que cita el tema de los “Jardines de la Alhambra” y, de nuevo, el tema en contrapunto imitativo, inicia su lírica romanza, Santa casa, que en tu seno guardarás el alma mía, ampliamente elogiado por la crítica. Sin duda es el momento del tenor, que en su romanza del Acto II había visto muy limitadas sus posibilidades de lucimiento. La romanza observa una estructura regular, con un cantábile (8+8, con una segunda frase de 4+4 compases), y un período intermedio que conduce a un tempo di mezzo en el que oímos fuera de escena a la novicia cantando la “Frase de Elvira” y luego, en la orquesta, como una premonición, el motivo principal del Intermedio de orquesta y órgano que seguirá inmediatamente a esta romanza. Este motivo protagoniza una insistente cadencia frigia antes de que la orquesta cierre la romanza, retomando su frase inicial.
A la romanza de Enrique le sucede el ya varias veces citado (en primer lugar en el
Preludio de la obra) Intermedio de orquesta y órgano, también ensalzado por la crítica.
Este Intermedio (heredero de los interludios o ritornellos de la grand opéra)
presenta una segunda frase, además de la ya conocida, y cita, en las líneas interiores de la textura, la “Frase de Elvira”. Estampa de una edad romántica agotada, tras el Intermedio, un coro de niños acompaña la solemne entrada de Elvira, “lujosamente ataviada de blanco”. En la orquesta suena, en Sim y con el oboe como protagonista, el motivo principal de acompañamiento de la romanza de tenor del Acto II (“El templo iluminado”). Elvira se dirige a Enrique con un sufriente “Adiós, hermano mío”, y tras un acorde de sexta aumentada que conduce directamente a Dom, el tenor ataca un
V
&?
bbbb
bbbb
bbbb
c
c
c
Enrique Ó .œ JœSan ta
!
!
Moderato .œ Jœ .œ Jœca sa queen tu
‰ œ œ œ ˙̇̇
œœ œ œ œ ˙̇S"
œ ˙ Jœ Jœse no guar da
œœœ œ œ œ ˙˙˙œœœœ œ œ œ ˙˙˙
œ œ .œ Jœrás el al ma
œœœ œ œ œ ˙̇Ó.œ jœ
œœœ œ œ œ ˙̇̇
œ ˙ .Jœ Rœmi a, li braœœœœ œ œ œ ˙̇˙˙
œ œ œ œ Ó
&?
# #
# #
c
cÓrgano
œ œ œ ˙ œ3
œœœœ œ œ œ œ œœœœ
œ œ œ ˙ œ3
˙̇˙˙ œ œ œ œ œ œœœœœ œ œ .œ Jœ
œ œœ œœ œœ œ œ œ œ
w
œ œ œ œ œ œ œ œ
Emilio Fernández Álvarez
238
nuevo tema, de bella factura (“No me abandones, mísero”), que formaba parte principal del Preludio de la obra. La orquesta acompaña el canto de Enrique con trémolos; sobre ellos navega, en los violines, un diseño basado en la escala descendente de Dom.
Un acorde de sexta napolitana sirve para cadenciar y propiciar la respuesta de
Elvira, que repite exactamente la frase anterior, con un acompañamiento de acordes a contratiempo al que da cuerpo un bajo de carácter melódico. En una nueva sección, los dos amantes dialogan (Elvira le declara una vez más su amor, mientras Enrique intenta en vano retenerla a su lado) y, tras un proceso gradual de intensificación rítmica en la orquesta, el diálogo desemboca en la frase principal del dúo de los “Jardines de la Alhambra”. Tras esta explosión de sentimientos, Enrique repite la frase “No me abandones, mísero”, ahora con el solemne canto del coro interpolado en su despedida. En una sección intermedia, Elvira, con registro y timbre de soprano dramática, y sobre el diseño en la orquesta de la frase anterior, revela sus celos (“Solo una idea me atormenta el alma”) ante la posibilidad de que Enrique llegue a amar a otra mujer. Enseguida cambia su tono, y expresa su resignación cantando sobre la luctuosa frase de acompañamiento de la segunda sección del racconto de Mendo, cuando en el Prólogo de la obra se ve obligado a contar la derrota y muerte de Alonso de Aguilar.
El diálogo entre Elvira y Enrique se cierra con la presentación de una idea musical nueva y de cierto relieve, que será pronto recordada: esta frase, cantada por Elvira (“En la mansión soñada”), pulida melódicamente (incluye un comprometido intervalo de novena mayor) y armónicamente inestable (con amplio uso de apoyaturas, notas pedal y enlaces frigios, que se aprovechan como ejes para la modulación), intercala en
V
&?
bbb
bbb
bbb
c
c
c
Enrique˙ Jœ Jœ Jœ JœNo mea ban do nes
‰ œ œ œ œ œ œ œ˙̇ ˙ ˙̇ ˙
Moderato
.œ jœ œ œmí se ro es
‰ œ œ œ œ œ œ œ˙̇ ˙ ˙̇ ˙
œ œ œ œtiem po to da
‰ œ œ œ œ œ œ œ˙̇ ˙ ˙̇ ˙
˙ Jœ ‰ Œví a,
‰ œ œ œ œ œ œ œ˙̇ ˙ ˙̇ ˙
V
&?
bbb
bbb
bbb
Score
5 ‰ Jœ Jœ Jœ .œ Jœpor el pla cer de
5 ‰ œ œ œ œn œ œ œ˙̇n ˙ ˙̇ ˙
˙ œ Œver te,
‰ œ œ œ œ œ œ œ˙̇ ˙ ˙̇ ˙
‰ jœn Jœn Jœ .œ jœto do lo su fri
‰ œ œn œ# œ œ œ œ#˙̇# ˙ ˙̇ ˙Jœn ‰ Œ Jœ ‰ Œ
˙ œ Œrí a
‰ œn œ œ œn œ œ œ˙̇n ˙ ˙̇ ˙
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
239
sus líneas interiores un diseño sobre uno de los motivos del dúo “Jardines de la Alhambra”.
Escena tercera y final El concertante final, alabado hasta el cansancio por la crítica, se inicia con la entrada
de Gonzalo (“Aún no conoce nadie / cuán grande es mi dolor”), que repite en su canto la interesante frase anterior de Elvira (“En la mansión soñada”). La frase es ahora coreada por una “Salve”, sin relación con la que inicia el acto, adaptada a la armonía, acompañados Gonzalo y el coro por trémolos de cuerda. En un aparte, Elvira entrega a Enrique un relicario, intercalando una frase musical, variante de la “Frase de Elvira”, de carácter muy hispano. Un acorde de dominante, reintrepretado como sexta aumentada, enlaza en cadencia rota con la repetición en Dom de la frase de Enrique “No me abandones, mísero”, coreada con la “Salve”.
En contraste con el ambiente anterior, dominado por un sombrío Dom, Elvira presenta de nuevo su frase “En la mansión soñada”, en DoM y con acompañamiento de trémolos, intercalado su canto con breves intervenciones de Enrique. Según la acotación escénica, a partir de este momento “la comunidad y el clero acompañan a Elvira, que va hacia el interior del Convento”, mientras suena el Intermedio de orquesta y órgano, coreado y adornado con breves intervenciones de Elvira.
El final de la obra, mientras la hija de Gonzalo cruza sollozando la reja que la separará definitivamente de Enrique y del mundo, incluye la cita en la orquesta, bajo el canto declamado de los protagonistas, de la frase principal de los “Jardines de la Alhambra” y de uno de los temas del racconto de Gonzalo, en el Acto II. La última frase de Elvira, “Sufrió más por nosotros la madre del Señor”, es la señal para la caída de un telón lento, mientras escuchamos en la orquesta una serie descendente de acordes de sexta, sobre tónica. Fuera de escena, el coro entona la primera frase del “Ave María” con la que se abría el acto.
3. Análisis de la obra
3.1 El libreto y su autor, con algunas consideraciones sobre el relativo fracaso del ideal de la ópera española
Como se recordará, fue el mismo Serrano quien ante las dificultades surgidas en sus obras anteriores, decidió escribir él mismo su propio libreto, buscando una mayor presencia de “situaciones musicales”. Y no necesitamos explicar (lo hemos hecho ya al tratar de Giovanna la pazza) que la elección de Gonzalo de Córdoba como protagonista, lejos de ser un hecho circunstancial, es en realidad consecuencia de la ideología subyacente en las obras de Serrano, o si se prefiere una definición menos personalizada, de ópera española al servicio del proceso nacionalizador.
¿Quién mejor que el Gran Capitán para encarnar esa visión ideal de España propugnada por la Restauración, esa patria temida y envidiada a la vez, esa nación que ensancha el mundo y rige los destinos de Europa? ¿Y quién mejor para representarla que un héroe que es espejo de caballeros y crisol de todas las virtudes?
No fue por cierto Serrano el primero en utilizar la figura de Gonzalo de Córdoba, consciente o inconscientemente, como símbolo de un ideal político. Ya en 1843 Antonio Gil y Zárate, autor de la primera historia de la literatura española de intención nacionalizadora, había publicado como dramaturgo una obra titulada El Gran Capitán. Entre los pintores, Casado del Alisal había presentado en 1866 el cuadro Gonzalo de
Emilio Fernández Álvarez
240
Córdoba ante el cadáver del duque de Nemours. Y en el mundo musical, Gonzalo de Córdoba fue el protagonista de varias óperas: Gonzalo, de Joan Sariols (1847)19; la, como se recordará, fundamental La conquista di Granata de Arrieta (1850, obra paradigmática en el proceso de asunción del melodrama histórico, reconvertida en Isabella la Catolica en honor de Isabel II en 1855), y en 1857, Gonzalo de Córdoba, estrenada en Oporto por el inquieto Antonio Reparaz20.
Todos ellos se basaron, en mayor o menor medida, en la figura legendaria del Gran
Capitán trazada en sus Vidas de los españoles célebres por Manuel José Quintana (1772-‐1857), publicadas en tres tomos entre 1807 y 1833. Literariamente Quintana, como Alberto Lista o Blanco White, fue un puente entre el neoclasicismo y el romanticismo literarios, manteniéndose siempre, a pesar de su modernidad ideológica (fueron los sucesos de mayo de 1808 los que determinaron su implicación en la vida política desde una posición anti francesa y un insobornable liberalismo), muy apegado a los gustos del siglo XVIII. Jesús Rubio Jiménez21 ha destacado en este sentido cómo:
Casi todo el siglo XIX es una sucesión, aunque decreciente, de tragedias neoclásicas. En la primera mitad de siglo, raro fue el escritor de talla que no intentó escribir alguna sujetándose a las reglas de las preceptivas. Ello no obsta para que la ideología subyacente sea la del liberalismo español y en ocasiones muy exaltada (…) Los dramaturgos evolucionaron paulatinamente desde finales de siglo hasta posiciones cada vez más netamente liberales, encarnando los nuevos valores en personajes históricos significativos como Pelayo en el Pelayo, de Quintana, la protagonista de La condesa de Castilla, de Cienfuegos, o la esposa del héroe comunero en La viuda de Padilla, de Martínez de la Rosa, tragedia esta última en la que se elogia la lucha desigual de los partidarios de la libertad contra la esclavitud, pero una libertad más parecida a la que animaba a los gaditanos en 1812, cercados por las tropas napoleónicas, que no a la de los comuneros castellanos del siglo XVI en que se sitúa la acción. Quintana, siguiendo en esto a sus modelos ilustrados, sentía que su literatura debía
contribuir a la educación cívica del espectador. Sus héroes, como los de Vittorio Alfieri 19 Jaume Carbonell: “Sariols Porta, Joan”, en el Diccionario de la música española e hispanoamericana. Sariols (Reus—Tarragona—1820; Barcelona, 1886) “es autor de varias ópera como Melusina y Gonzalo, y de las zarzuelas L’esquella de la Torratxa y El punt de les dones”. 20 Gonzalo de Córdova (sic), de Antonio Reparaz, es obra descubierta por el profesor Emilio Casares en 2009, y a la que Ana Mª Liberal ha dedicado el artículo “Antonio Reparaz, un músico español en Oporto”, en Cuadernos de Música Iberoamericana, vol. 19. Madrid, ICCMU, 2010. El estreno de esta ópera tuvo lugar el 5-‐III-‐1857, en el teatro San João de Oporto, obteniendo 10 representaciones. 21 Jesús Rubio Jiménez: El teatro en el siglo XIX, pp. 24, 25 y 117.
José Casado del Alisal Gonzalo de Córdoba ante el cadáver del duque
de Nemours
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
241
(su gran influencia inicial), son por encima de todo figuras heroicas enfrentadas a la tiranía. En obras como El Duque de Viseo (1797) y El Pelayo (1805), la historia proporciona la anécdota formal para una lección ideológica destinada a los tiempos modernos. Exaltar las virtudes colectivas, los valores de la raza, dejando siempre en un segundo plano la descripción individual, psicológica del personaje, es siempre la principal intención literaria de Quintana. Héroes como Pelayo, o más tarde Padilla, se convierten así en emblemas de la lucha contra el despotismo, al tiempo que las máximas patrióticas brotan con aparente naturalidad en cada inflexión del lenguaje, en cada lance de la historia. Desinteresado de la historicidad del concepto, España, para Quintana, es una realidad atemporal, esencial e inmediata, y en sus libros, una presencia constante. De esta manera, para Víctor García de la Concha, Quintana ha quedado en la historia de nuestra literatura como símbolo del nacionalismo liberal frente a otros autores, como Tamayo, Ventura de la Vega o Zorrilla, ideológicamente más conservadores. Nada de extraño tiene que sus obras pudiesen ser representadas solo en momentos de flujo liberal, al contrario que las obras de los demás autores citados, que nunca tuvieron problemas de representación en los períodos moderados22. La Restauración, con su definitiva asunción del ideal patriótico de raíz liberal, hizo finalmente de Quintana un clásico literario.
Quisiera uno desarrollar ahora la idea de que, en el ámbito de las ideas sociales y políticas de su generación, Serrano fue un monárquico y un liberal conservador. Respecto a la primero, no podía ser de otra manera tratándose de un compositor cortesano, un miembro destacado de la corte de la infanta Isabel. Respecto a lo segundo, y a pesar de la ausencia de declaraciones explícitas en sus escritos, hemos recogido en páginas anteriores indicios más que suficientes, siendo el apoyo de Alberto Bosch a su nombramiento como catedrático uno de los principales. Pero no se trata solo de lo que fue, sino también de lo que no fue: lejos de manifestar, por ejemplo, un apoyo explícito al regeneracionismo de Costa (como Bretón y Chapí, que firmaron en 1901 el famoso manifiesto Oligarquía y caciquismo, desde su puesto de ateneístas distinguidos23), Serrano ni siquiera era parte de ese institucionismo difuso, definido por Leticia Sánchez de Andrés como el “conjunto de profesores, antiguos alumnos, colaboradores, protectores o simpatizantes de la ILE que procuraron difundir, en sus entornos inmediatos y a través de los organismos sobre los que tenían influencia, los principios reformistas del institucionismo. Entre estos personajes podemos incluir a Inzenga, Barbieri y Pedrell”24.
Teniendo en cuenta estas circunstancias no cuesta gran esfuerzo llegar a la conclusión de que Serrano pertenecía a lo que podríamos llamar el canovismo sociológico, una de cuyas claves ideológicas era el nacionalismo étnico.
Desde luego Cánovas fue una figura clave en la formulación del nacionalismo español vigente durante la Restauración. Varias razones, en palabras de Ignacio Sánchez Llama, pueden justificar las notables características del nacionalismo canovista: “la memoria de la anarquía social acaecida durante el sexenio revolucionario, las recurrentes guerras civiles derivadas del conflicto carlista desde 1833, el recuerdo de los frecuentes pronunciamientos militares del período isabelino
22 Víctor García de la Concha: Historia de la literatura española. Siglo XIX, vol. I, pp. 435-‐438. 23 Iberni: Chapí, p. 403. 24 Leticia Sánchez de Andrés: Música para un ideal. Pensamiento y actividad musical del krausismo e institucionismo españoles (1854-‐1936).
Emilio Fernández Álvarez
242
o, en general, la percepción canovista de una endémica decadencia de la España moderna”. Para Cánovas, la identidad nacional española surge, a fin de cuentas, de la simbiosis entre “el trono y el altar”, por un lado, y las ideas del liberalismo conservador, por otro. Y si bien es cierto que su perspectiva crítica sobre las causas inmediatas de la decadencia española durante los siglos XVI-‐XVII, basada en el fanatismo religioso, era una perspectiva moderna, su nacionalismo era, sin embargo, un esencialismo de filiación schlegeliana. Ha de recordarse que Schlegel, en efecto, rechazaba las formulaciones liberales de la nación suscritas por los teóricos europeos más eminentes de su época, y explícitamente a Renan, que prestigiaba la «autonomía del sujeto» en detrimento de abstracciones. En consecuencia, Cánovas consideraba la identidad española una realidad «sagrada», y vinculaba el patriotismo “con melancólicas evocaciones de pasados presuntamente satisfactorios”25.
Pues bien, si manteniendo a la vista las consideraciones anteriores volvemos ahora nuestra atención hacia el libreto de Serrano, comprenderemos con facilidad no solo algunas de las claves ideológicas de su escritura, sino la difícil encrucijada en que el ideal de la ópera española se encontraba en la década de 1890.
Naturalmente Gonzalo de Córdoba es, como Giovanna la pazza, un melodrama romántico de carácter histórico cuya ideología subyacente encaja como anillo al dedo en la definición de nacionalismo étnico, de cuño canovista, que acabamos de exponer. El problema es que tanto la ideología como el modelo formal que la sustentaba entraron en crisis durante esa década. Desde el punto de vista político es ahora cuando cristaliza una imagen negativa de la clase dirigente de la Restauración y de muchos de los valores a ella asociados. La irrupción de la “cuestión social” y los atentados anarquistas por un lado (precisamente uno de ellos había terminado con la vida de Cánovas apenas un año antes del estreno de Gonzalo de Córdoba), y por otro los desastres coloniales (la voracidad imperialista sobre una España que, ya no se puede disimular, es de hecho “una pequeña potencia”), hacen tomar conciencia a una parte de la población de los problemas que la acosan, y erosionan profundamente en la conciencia colectiva la imagen liberal, aceptada acríticamente, de España.
Lenta, pero inexorablemente, el orgullo de antaño se disuelve en un presente problemático: la recreación de las gestas gloriosas del pasado, las leyendas de oro, la articulación de la identidad nacional en torno al esplendor de un imperio, toda esa autoestima, toda esa grandeza, toda esa magnificencia deja asomar de pronto impúdicas grietas, y a través de ellas aflora una decoración de oropel y cartón piedra.
Las consecuencias de esta crisis política, que es también una crisis de conciencia, tienen su reflejo fidedigno en todas las artes. Tras la publicación de La Regenta de Clarín y de Los pazos de Ulloa de Pardo Bazán, en la literatura española de la década de 1890 irrumpe una clara tendencia al irracionalismo o espiritualismo, un “asalto a la razón” que exige nuevos planteamientos psicológicos y morales incluso a los escritores que fueron naturalistas en los ochenta. La década está asimismo marcada por una profunda transformación teatral que arrinconará las obras de Echegaray en favor de un teatro social que sin dejar de ser naturalista, busca las raíces populares del drama y siente la necesidad del paso del verso a la prosa como medio apropiado para la escena moderna. La Dolores, de José Feliú y Codina, presentada en Barcelona en 1892, y Juan José de Joaquín Dicenta, en 1895, son obras importantes en una década en la que se
25 Íñigo Sánchez Llama: Introducción a Emilia Pardo Bazán. Obra crítica. Madrid, Cátedra, 2010, pp. 118-‐127.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
243
afianzan además figuras como Galdós y surgen otras como Benavente, Arniches o los Quintero.
Por su parte, la Exposición Universal de París cambió en 1889 los rumbos de la pintura, que inicia un distanciamiento progresivo de la representación de temas históricos. La pintura española de los 1890, sin llegar a ser “social”, no elude el tema realista de la miseria y el dolor humano. Y en palabras de Andrés Trapiello (que podrían ajustarse fácilmente al contexto operístico), en la pintura del 98 “hay una visión melancólica y sombría de la realidad española, un aire de sofoco moral. Eso justifica que saquen la pintura de los temas de historia, de las Juanas las locas y los Reyes Católicos, o de los tablaos flamencos y los bandoleros andaluces, para devolvérsela a la vida, a la vida común”26.
¿Cuáles fueron las consecuencias de esta crisis para el mundo musical? La primera fue el inicio de un proceso gradual de desmoronamiento del ideal de la ópera española.
A lo largo de estas páginas se ha insistido una y otra vez en que el intento de creación de una ópera nacional que, en palabras de Emilio Casares, “nunca llegaba, y que incluso llegó a inhibir la libertad del músico, que se veía coartado por la necesidad de crear una ópera nacional en cuya esencia nadie se ponía de acuerdo”, es uno de los problemas capitales en la vida musical del último tercio del siglo XIX, el “eterno y acuciante asunto al que se busca solución”27.
Lo cierto es que, al contrario que en Rusia o Bohemia, en España, y a pesar del mérito indudable de algunas de las obras compuestas, la ópera nacional nunca se percibió como un ideal alcanzado. ¿Por qué? Sin duda faltó, en primer lugar, la vigorosa ideología nacionalista capaz de catalizar un proceso de creación semejante al surgido en esas naciones. La idea esencialista de un espíritu nacional derivado de la concepción del Volkgeist herderiano (que tanta importancia tuvo en el ideario romántico y nacionalista), tuvo en los compositores de la Restauración bastante menos peso que la necesidad de europeización de la música española, que se percibía como atrasada respecto a los países centrales, y de ahí las luchas estéticas (las vías europeísta y nacional, la línea esencialista, finalmente triunfante de Pedrell, a la que en el próximo capítulo nos referiremos por extenso), que dividieron a estos compositores.
Luchar por “el nuevo, gallardo, patriótico y sublime edificio de la Ópera nacional”28, era para ellos no una forma de expresar una identidad colectiva que se impone de modo irresistible (eso, en buena parte, era mérito de la zarzuela) o que se siente amenazada, sino de trabajar por el progreso musical: una forma de “regeneracionismo” musical, por tanto, anterior a la aparición de este término con el significado actual, tras el Desastre del 98.
Y es ahora—piensa uno, en la consideración de todas las circunstancias anteriores— cuando salta a la vista la íntima vinculación, el profundo paralelismo final entre los ideales de la “ópera nacional” y los del “proceso nacionalizador”, ese profundo desarrollo histórico que, a lo largo del XIX, se marcó como objetivo la substitución del Trono y el Altar, referentes identitarios del Antiguo Régimen, por una nueva identidad colectiva construida en torno al concepto liberal de la patria española. 26 Andrés Trapiello: Los vagamundos. Barcelona, Barril&Barral editores, 2011; p. 68. 27 E. Casares y C. Alonso: La música española en el siglo XIX. Oviedo…, p. 94-‐95. 28 Así lo definía Peña y Goñi, en Más en favor de la ópera nacional, p. 30
Emilio Fernández Álvarez
244
No es este el lugar adecuado para discutir las razones por las que una buena parte de los historiadores actuales juzgan ese “proceso nacionalizador” como un éxito solo relativo29. Sí lo es para afirmar que el relativo fracaso de la ópera española durante la Restauración es paralelo en todo al relativo fracaso del proceso nacionalizador.
El ideal de la “ópera española” fue, si se nos permite la expresión, un nacionalismo musical débil para un proceso nacionalizador débil. El público de la Restauración prefirió, antes que una ópera nacional, la zarzuela en su versión musicalmente menos encumbrada: el género chico, una música de considerable originalidad española (que expresaba una opinión de consenso: la afirmación de la identidad nacional, de manera que ni siquiera los tipos regionales se entendían conflictivos con la identidad española global), pero, en palabras del historiador Álvarez Junco, un género cuyos “orígenes bufos y barriobajeros no coincidían con la alta idea que se tenía de la patria”. Que La verbena de la Paloma sea la indiscutible joya en la corona de Tomás Bretón es la mejor metáfora de este hecho, tan amargo para los altos ideales del un día joven operista salmantino.
Solo, cree uno, en relación dialéctica con esta superestructura ideológica adquiere verdadero sentido como explicación del relativo fracaso de aquel ideal, la falta de la necesaria base material en la vida musical de la época: desde luego faltaban infraestructuras educativas; desde luego faltaban editoriales y libretistas, y desde luego sobraban algunas características sociológicas peculiares, como el desdén por la creación propia frente a los productos sancionados por la crítica de los países musicalmente centrales, consecuencia, insistimos en ello, de la imperante diglosia.
Corolario justo de todo lo anterior, la década de 1890 fue, en el mundo operístico, la del distanciamiento respecto a los ideales de la ópera española. Recordemos que el 18 de mayo de 1890 se presentó en Roma Cavalleria Rusticana, cuyo estreno en Madrid no tuvo que esperar más allá del 17 de diciembre del mismo año, siendo repuesta con gran éxito en 1892 y, en versión castellana (como Hidalguía Rústica), en 1903. Es bien sabido que el verismo tuvo entre nosotros vida perdurable, a través de la zarzuela. Entre los ejemplos señeros, Curro Vargas (estrenada el mismo año que Gonzalo de Córdoba, 1898) y La cortijera (1900), de Chapí. Luis G. Iberni observó en su día, por cierto, que ambas “son composiciones que obedecen a unos presupuestos, al menos, relativamente novedosos y de gran interés en el desarrollo de la zarzuela y, en general, del género lírico de nuestro país. Basta comparar estas dos obras, solamente en sus libretos, con dos contemporáneas, Gonzalo de Córdoba y Raquel, de Emilio Serrano y Bretón, respectivamente, para entender la diferencia de ubicación temporal de unas y otras, sin necesariamente hacer referencia a su calidad”30.
Abundando en esta idea, Víctor Sánchez define la Raquel de Bretón como una vuelta a los modelos del melodrama histórico romántico que había utilizado en sus primeras
óperas. Este modelo—tan utilizado hacia mediados de siglo—se encontraba algo alejado de la sensibilidad de fin de siglo, que gustaba más de los apasionamientos veristas, tal como recordaba Saint-‐Aubin en El Heraldo: «En nuestros días de dreifusards, antisemitas y castillos Chavrol, no pueden conmover mucho al público las desventuras de los judíos en el siglo XII. El gusto moderno va estando reñido con los personajes y los asuntos arrancados de los tiempos heroicos. Carmen, Cavalleria, La Boheme, lo demuestran»31.
29 Juan Linz, José María Jover, Borja de Riquer, Álvarez Junco. 30 Iberni: Chapí, p. 291. 31 Víctor Sánchez: Tomás Bretón…, p. 296.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
245
Téngase muy presente, sin embargo—en beneficio de Serrano—, que aceptar que el melodrama histórico empezaba a estar reñido con el “gusto moderno” no significa admitir que fuese un modelo operístico fuera de época en la década de 1890. No hay duda de que Chapí se muestra novedoso en Curro Vargas, pero no lo fue menos Bretón unos años antes que él, con su verista La Dolores. ¿Debemos considerar la composición de Raquel, en 1900, un paso atrás en la carrera de Bretón, una regresión estética? No parece el caso. A pesar de las transformaciones que operaban en los estratos más profundos de la conciencia española, lo cierto es que el melodrama histórico seguía siendo el modelo de referencia para la construcción de la siempre esperada ópera nacional. Gonzalo de Córdoba y Raquel, escritas prácticamente al mismo tiempo, lo demuestran.
Dicho en otras palabras, más que arrinconado o superado por las nuevas tendencias, el melodrama histórico (como el nacionalismo étnico de Cánovas, como el ideal de la ópera española) convivía con ellas: contaba, claro es, con el apoyo de una parte importante del público.
Ya se ha señalado que el verismo fue siempre más próximo a los teatros de zarzuela (Zarzuela, el ya mencionado Parish) que a los de ópera (Real, Liceo), y en este sentido no hay que olvidar que La Dolores se estrenó, no en el Teatro Real, sino en el de la Zarzuela, por decisión muy consciente del propio Bretón. Como señala Iberni, “es muy probable que la personalidad del público del Real mostrara gran distancia hacia este género, por lo que no es de extrañar que cuando se estrenaran óperas en el Real, se apoyaran en temas vinculados a nuestra historia nacional, de raíces muy rancias, que seguían los modelos literarios trasnochados de Arnao, Echegaray o Cavestany, caso de la Marcia de Cleto Zabala, inspirada en la tragedia de Numancia, o Gonzalo de Córdoba, de Emilio Serrano”32.
Puede que las raíces fueran rancias, pero no era solo el público del Real el que seguía apreciando el drama historicista. ¿Hay que recordar que, a pesar de la aclimatación del verismo, la zarzuela recupera en los 1890 algo tan lejano a su espíritu tradicional como, precisamente, el drama historicista? Los títulos abundan, y podemos recurrir a los juicios de Casares y del propio Iberni para los firmados por el novedoso Chapí. En El duque de Gandía (1894, de Llanos y Chapí, con libreto de Joaquín Dicenta), “se puede apreciar, y esto es lo más importante, el cambio radical que estaba sufriendo la zarzuela grande, definitivamente orientada hacia el mundo melodramático y perdiendo radicalmente sus connotaciones cómicas”33. ¡Y tanto que el cambio era radical! El duque de Gandía está conectado muy directamente con la dramaturgia de Echegaray, y enlaza con el mundo melodramático de la ópera italiana. Y no es solo El Duque de Gandía: al año siguiente (1895), Chapí puso en música Mujer y Reina, con libreto de Pina y Domínguez, otra zarzuela grande de carácter historicista. ¡Y con Don Juan de Austria (1902, libro de José Jurado de la Parra y Carlos Servet), Chapí tenía la intención, nada menos, que de “reverdecer sus éxitos en obras de carácter historicista, como ya había hecho con Mujer y reina o con El duque de Gandía”! 34.
32 Iberni: “Verismo y realismo en la ópera española”, en Casares-‐Torrente: La ópera en España e Hispanoamérica, vol. II, p. 218. 33 Ibídem, pp. 208-‐210. También Casares: “Chapí y la ópera”, en Ruperto Chapí: nuevas perspectivas… 34 Ibídem, pp. 217-‐218; 319-‐320.
Emilio Fernández Álvarez
246
Con todo, y en última correspondencia con el perfil ideológico de Serrano, es inevitable hacer aquí una reflexión sobre el carácter profundamente conservador del libreto de Gonzalo de Córdoba: por más atención que se ponga en su lectura, no hay forma de entender dónde está el problema que impide la boda de Elvira y de su primo bastardo Enrique, ni por qué los amantes deben renunciar al amor, evitando la deshonra de María, pero condenando a Elvira a la clausura de por vida en un convento. Saltan a la vista, en este sentido, las diferencias entre Elvira y otras figuras femeninas del teatro musical de los 1890. Tomemos, por ejemplo, el personaje de Soledad, de Curro Vargas. El libreto de Joaquín Dicenta (autor que presenta personajes femeninos similares en El señor feudal—Aurora—, y en Juan José—Rosa—) tiene como impulso de la acción la actitud autónoma, casi “feminista”, de Soledad, personaje que no acepta la imposición de Curro, y se entrega a otro hombre por orgullo. El carácter de Soledad contrasta vivamente con el de la protagonista de Serrano, nuevo ejemplo de víctima inocente, atribulada doncella enamorada mucho más cercana a ese ser inestable y alienado de las óperas belcantistas que a las heroínas de Dicenta. También el trasfondo religioso de la obra, la clara exaltación de lo católico (por lo demás, habitual en las óperas españolas de la época, incluyendo las del propio Serrano: recordemos el último cuadro de Giovanna la pazza), apunta en este sentido, con su punto culminante en la ceremonia de exaltación religiosa que enmarca todo el Acto III.
Resta ahora, establecido el carácter relativamente anticuado del melodrama histórico y explicada su ideología subyacente, emprender una aproximación al libro de Gonzalo de Córdoba desde el punto de vista literario. Tanto en la Biblioteca Nacional como en la Fundación March se conservan ejemplares del libro impreso, en los que Serrano hace constar su agradecimiento “a su amigo el señor Fernández Shaw, que se prestó amablemente a hacer algunas correcciones en una parte de este libreto”35.
Una vez leído salta a la vista, en primer lugar, que la relación entre el libreto de Serrano y la vida del Gran Capitán escrita por Quintana (una biografía que resalta el carácter militar del personaje) es meramente circunstancial. Serrano tomó el libro de Quintana como un simple referente, una fuente de la que extraer libremente ideas y nombres con los que construir una historia de amor sobre la que, eso sí, sobrevuela de un modo transparente, pero real y efectivo, el espíritu patriótico y militante de Quintana.
En esencia, Serrano solo toma de El Gran Capitán algunos personajes (Diego de Cárcamo, Alonso de Aguilar y Elvira) y el episodio del juramento ante el papa Alejandro VI (cambiando la figura del Papa por un Cardenal), para urdir con ellos una trama de su completa y única invención. A decir verdad, ni siquiera se consideró Serrano obligado a seguir con un mínimo de fidelidad histórica los hechos tomados de Quintana: en el libreto, Alonso de Aguilar muere en 1477 (según se deduce de la fecha proporcionada en el Prólogo), cuando la muerte del hermano mayor de Gonzalo se produjo realmente en 1501; pero Serrano necesita esa muerte temprana para dejar en suspenso el origen de Enrique, personaje de su invención, hijo bastardo de Alonso, que Quintana jamás menciona36. 35 En la Fundación March se conserva un pequeño libro (T-‐Enc 696) con dedicatoria manuscrita a Julio Gómez que incluye el libreto completo de Gonzalo de Córdoba, además de un resumen en prosa de los libros de Juana la loca y de Irene de Otranto. El libreto conservado en la B.N. fue publicado como parte de la “Biblioteca de la ópera nacional”, y dedicado a “S.M. la Reina Regente. 28 de noviembre de 1898”. 36 Sí se ocupa Quintana de un hijo histórico de Alonso de Aguilar, el marqués de Priego, que en torno a 1508 obligó al rey Fernando a mostrar cierta severidad: “Un alboroto ocurrido en Córdoba hizo que enviase a sosegarle a un
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
247
Tampoco Elvira entró jamás en un convento, y menos ante la imposibilidad de
desposarse con su amado. Antes bien, la hija histórica de Gonzalo debió ser un personaje aguerrido (“amaba con efecto tanto Gonzalo a su hija, que la llevaba consigo en sus expediciones”, dice Quintana en una de sus escasísimas alusiones a este personaje), y fue requerida en matrimonio por varios altos dignatarios de la época37.
Respecto al falso juramento de Gonzalo, uno de los episodios clave de la trama operística, expuesto en la grandiosa escena en la Plaza de Roma, la versión de Quintana gana, sin duda, en fuerza expresiva: “Juró Gonzalo estas condiciones sobre una hostia consagrada a vista del campo entero, para obligarse a su cumplimiento con más solemnidad. La contestación no vino, la plaza fue entregada conforme al concierto; pero el duque de Calabria, en vez de ser dejado en libertad para irse con su padre, fue enviado en una galera a España, a padecer el triste y magnífico trato de un prisionero de estado (1502)”. Solo al final del relato, ya cercanos los últimos días de Gonzalo, pueden leerse en Quintana las líneas que inspiraron a Serrano: “En aquellos últimos días de amargura y soledad se le oyó decir que sólo se arrepentía de tres cosas en su vida: una, la de haber faltado al juramento que hizo al duque de Calabria cuando la rendición de Taranto…”.
Si son escasos los puntos de contacto argumentales entre El Gran Capitán y el libreto, más lo son todavía entre la marmórea, robusta prosa de Quintana y la versificación fácil pero encogida de Serrano38, que se ajusta, con seguridad siguiendo
alcalde de su casa y corte, con orden que intimase al marqués de Priego se saliese de la ciudad. Era el marqués hijo del ilustre y desgraciado don Alonso de Aguilar, y sobrino carnal de Gonzalo”. 37 En la narración de Quintana, Gonzalo llega a ahorcar a un capitán vizcaíno por haberse atrevido a ofender a su hija. Sobre sus pretendientes, comenta de pasada: “Dícese que le prometieron casar a su hija Elvira con el desdichado duque de Calabria don Fernando, restituir a este en aquel reino como feudatario de Castilla, y dejarle a él allí de gobernador perpetuo”. Y más adelante: “el que más parte tomaba en su pena era el condestable de Castilla don Bernardino Velasco, con quien para estrechar más la amistad casó Gonzalo a su hija Elvira. Llevóse mal este enlace en la corte, con tanta más razón, cuanto el Rey quería casar con Elvira un nieto suyo, hijo del arzobispo de Zaragoza, para que así entrasen en la familia real las riquezas, estado y gloria de Gonzalo”. Históricamente, sin embargo, ninguno de esos enlaces llegó a realizarse. 38 A veces, demasiado fácil. Llama la atención, por ejemplo, el inicio del Prólogo con los siguientes versos: “Ya tarda una nueva / que calme el pesar / la lucha terrible / debió terminar”. ¿No recordaba Serrano las críticas recibidas por Capdepón por el inicio del libro de Mitrídates, con aquel verso desafortunado: “Se confirma la triste noticia…”?
Portada del libreto
Emilio Fernández Álvarez
248
los consejos de Fernández Shaw, a la polimetría del teatro español tradicional, desarrollando los diálogos mediante el uso de estrofas de diferente tipo y extensión (incluidas estructuras populares como la seguidilla) y con predominio de la rima asonante y la estructura de romance.
Una última nota característica del libreto, puesta en varias ocasiones de relieve por la crítica, reside en su carácter zarzuelesco. No sería este, ciertamente, un reproche capaz de afectar a Serrano, que como ya sabemos tenía a gala la intervención en su obra de la “de la musa popular”, y que en la vinculación con la tradición teatral española (como en el próximo capítulo veremos con detalle) tenía una de las claves de su estética. Apuntemos sin embargo ahora, en beneficio del análisis, que este carácter zarzuelesco se pone de manifiesto, por un lado, en la inclusión de danzables de música popular española; por otro, en la alternancia de las notas melodramática y la cómica, tan característica de la zarzuela. En Gonzalo de Córdoba, esta nota cómica corre a cargo de un personaje secundario, Mendo, servidor de Alonso de Aguilar, trasunto del criado gracioso que, tras la muerte de señor, pone su vida al servicio de su bastardo y se convierte en cómplice de sus amores con Elvira.
La crítica fue prácticamente unánime al señalar los defectos del libro. Las únicas diferencias residían en el tono empleado. Desde el elegante Vol Riyo, que admitía que la fábula no se prestaba del todo “para hacer una ópera que encaje en las modernas corrientes de la lírica”39, hasta aquellos, mucho más numerosos, que sencillamente llamaban “desatino” al libreto40, y reprochaban a Serrano sus defectos de forma, por no encargar de este trabajo a autores dramáticos de experiencia. A. Garrido resumía: “El libro es una completa equivocación; falto de interés, no da pretexto ni ocasión alguna de lucimiento al músico. Y constituye motivo justificado para que el maestro Serrano no vuelva jamás a incurrir en el pecado de solicitar libretos del escritor su homónimo”41. A lo que Saint Aubin añadía: “Ya que hablamos del libreto, y los malos tragos conviene pasarlos pronto, digámoslo de una vez: el libro es malo; y al hacer esta afirmación libramos de toda responsabilidad al querido amigo Fernández Shaw, que se prestó a llevar algunas correcciones al libreto”42.
Las consecuencias eran inevitables. Entre los personajes, según Campanone, “no hay un solo carácter bien determinado; no hay personaje que consiga concentrar en sí la atención del público; Gonzalo de Córdoba es un tipo secundario, de escaso interés, y Enrique y Elvira no convencen, porque no se explica bien el parentesco ni los amoríos entre una y otro”43. “Un Gonzalo de Córdoba envuelto en una intriguilla inocente—decía J. Arimón—, un galán que interviene en el asunto como llovido del cielo y sin la debida preparación escénica para que su presencia quede plenamente justificada… un padre vulgar y adocenado, un Gonzalo de Córdoba de andar por casa”44.
Saint Aubin, con un amargo tono de pesimismo histórico en la voz, veía un acierto en el libreto, tal vez el único: “El Gran Capitán, el duro vencedor de moros y cristianos en innumerables combates, aparece gimiendo y llorando en casi todas las escenas de
39 El Petit Journal. Firmado por Vol riyo. 40 El Resumen. Firmado por Trompeta. 41 La Ilustración Española y Americana, 8-‐XII-‐1898. “Los teatros. Real”. Firmado por A. Garrido. 42 El Heraldo, 7-‐XII-‐1898. Firmado por Saint Aubin. 43 El Globo, 7-‐XII-‐1898. Firmado por Campanone. 44 El Liberal, 7-‐XII-‐1898. Firmado por J. Arimón.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
249
la obra. Sin duda llora no pudiendo contemplar hoy impasible la destrucción de la obra de sus contemporáneos”45.
No fueron Campanone y Saint Aubin los únicos en señalar la diferencia de talla entre el “verdadero” Gonzalo de Córdoba y el personaje de Serrano. Según La Época, “en esta obra hay una cosa que sobra: el nombre histórico del Gran Capitán, que pudiera haber sido sustituido por el de cualquier otro personaje de invención, para que en una obra española no se falsee la historia”46. Para El Imparcial, el Gran Capitán de Serrano, lejos de la figura legendaria
en cuyas exequias figuraron más de doscientas banderas tomadas en el campo de batalla a los enemigos de sus reyes y de su patria…, es un padre triste y lloroso que se resigna con increíble cobardía a que el castigo, por haber traicionado juramentos solemnes, caiga sobre su inocente hija, que sacrifica sus amores y se encierra en el claustro, mientras que su amante, cuyo delito consiste en ser bastardo, tiene que borrarlo haciéndose matar en la guerra con los moros… Ni siquiera en la solemne escena frente a la iglesia de San Pedro de Roma… tiene Gonzalo de Córdoba un arranque varonil que denuncie su naturaleza guerrera… Más tarde, cuando su hija cruza las naves del templo y desaparece en las tristezas de claustro, Gonzalo cae de rodillas sollozando, ¡él, que fue tan osado con su rey Fernando el Católico y que se atrevió a afear al papa su conducta para con los soberanos de Castilla!47. Afortunadamente para Serrano, casi todos los críticos reconocieron que “las
bellezas de la partitura desvanecieron el efecto… de un Gonzalo de Córdoba convertido en un valle de lágrimas”. Por otra parte, y como señalaba M. Barber: “Sería injusto empañar el legítimo triunfo del compositor sacando a colación los defectos que en él pudiera señalar una severa crítica”, por cuanto los libros de otras obras muy celebradas “no resisten el análisis más benévolo”48.
Adoptando este mismo punto de vista, hubo también algunos (pocos), defensores del libro de Serrano. N. Aurioles, por ejemplo, apuntó que “puede que no sea una maravilla, pero se acomoda muy bien a las intenciones de Serrano y ofrece ocasiones musicales”. Tampoco estaba de acuerdo Aurioles en que la figura del Gran Capitán careciese de relieve, porque lo hecho “es bastante para dar vuelo a su inspiración musical, que es de lo que se trata”49.
Mas, irónicamente, fue La Correspondencia Militar quién, a través de Manrique de Lara (“Do de Lara”), se mostró más comprensivo con la falta de carácter guerrero del Gonzalo de Córdoba imaginado por Serrano:
Escrito en fáciles y sentidos versos, se ve que el maestro Serrano no ajustó ni un momento la letra a la música, ni la música a la letra; rimó componiendo y trazó notas en el pentagrama rimando lo que habían de decir sus personajes. Si la figura del Gran Capitán no predomina sobre las demás, no lo creo ciertamente un defecto, pues mucho más mérito tiene y mejor dibujado está el personaje cuando en lugar de hallarse siempre en escena le bastan algunas situaciones para imponerse y pulsar la fibra del sentimiento. Aquel hombre no es el valiente y enérgico de los campos de batalla; es el afligido padre cuya energía cede a un golpe de su conciencia. De un asunto sencillo ha hecho Serrano un poema de mucha fuerza dramática50.
45 El Heraldo, 7-‐XII-‐1898. Firmado por Saint Aubin. 46 La Época, 5-‐XII-‐1898. 47 El Imparcial, 7-‐XII-‐1898, s/f. 48 La Época, 7-‐XII-‐1898. Firmado por M. Barber. 49 El Correo, 7-‐XII-‐1898. Firmado por N. Aurioles. 50 La Correspondencia Militar, 7-‐XII-‐1898. Firmado por Do—Manrique—de Lara.
Emilio Fernández Álvarez
250
3.2 La música y su estilo
Curiosamente, en la reducción manuscrita para voces y piano de Gonzalo de Córdoba, custodiada en la Fundación March, se asigna el rol de Elvira a la mezzosoprano (no soprano) Sra. Gilboni; María a la segunda soprano (no contralto) Sra. Gasul, y el Cardenal al bajo (no barítono) Sr. Ponsini. Trátese de un error o de una simple cuestión de relatividad vocal, lo cierto es que pocos, o muy pocos, de los reproches que Peña y Goñi había expuesto respecto a la esforzada escritura vocal de Giovanna la pazza podrían dedicarse a Gonzalo de Córdoba. Antes bien, la sujeción de todas las voces a lo que podríamos calificar como moderación, o escritura centrada, prevalece sobre el resto de consideraciones. Elvira es ciertamente un rol de soprano de carácter lírico o lírico-‐spinto, al que solo se exige comodidad en la emisión del Sol4 (únicamente en un par de ocasiones llega al Sib), y cuyo carácter no encaja en la gravedad que se espera de una dramática. Lo mismo puede decirse de Enrique, un tenor lírico al que se pide más expresividad que consistencia vocal, y que, en las contadas ocasiones en las que Serrano exige un Sib3 (el dúo del Acto I, o “No me abandones, mísera”), encuentra, tras una primera aparición obligada, sendas alternativas facilitadoras.
Centrándonos ya en la textura musical, Gonzalo de Córdoba presenta como característica particular la preeminencia de la melodía, exuberante y siempre inspirada, sobre cualquier otro parámetro musical. Si bien, como enseguida veremos, conscientemente influida por el canto popular español, es la de Serrano una melodía de estirpe italiana, en la que destacan como rasgos distintivos la frase cuadrada, la textura transparente, y el ritmo natural y bien definido. Estos rasgos encajan como un guante en los moldes característicos del estilo tradicional italiano, todos de amplia presencia en Gonzalo de Córdoba: romanzas, dúos, tercetos y concertantes, además de un amplio uso del coro.
No dejó la prensa de la época de señalar la estirpe italiana de la partitura. Para Do—Manrique—de Lara, la música de Gonzalo de Córdoba era “un raudal de inspiración, apasionada y sentimental en todo el transcurso de la obra”51. Profundizando en esta idea, El Imparcial dejó claro a sus lectores que “Emilio Serrano permanece fiel a la escuela italiana pura, siquiera aquellas melodías fáciles, tal vez peligrosamente fáciles, inspiradas, calientes, impregnadas de pasión y ricas de color, aparezcan envueltas en una orquestación esplendorosa y brillante. El público no tuvo que pensar, le bastó sentir, y el aplauso surgió tan fácil y espontáneo como había sido la emoción experimentada”52. Y La Época, a través de la pluma de M. Barber, apuntó que en todas las producciones de Serrano podía advertirse “la sencillez, claridad y cuadratura características de la escuela italiana hábilmente revestidas de las esplendorosas galas del procedimiento moderno”53. Solo Saint Aubin matizó que encontraba entre “lo bueno, que es mucho”, de la partitura, algunos momentos vulnerables, “en los que se rinde culto a melodías idílicas y de una transparencia reñida con la manera modernista que frecuentemente aparece en varias escenas de la ópera de Serrano”. Y añadía, riguroso, que “mejor acabará el maestro con todo pretexto de censura, cuando haga,
51 La Correspondencia Militar, 7-‐XII-‐1898. Firmado por Do—Manrique—de Lara. 52 El Imparcial. 7-‐XII-‐1898, sin firma. 53 La Época, 7-‐XII-‐1898. Firmado por M. Barber.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
251
como anoche indicó, el corte de unos compases para aligerar dos escenas, dejando la obra completa y redonda”54.
Tras la melodía y claridad italianas, la segunda gran referencia en la construcción estilística de Gonzalo de Córdoba proviene, como en sus óperas anteriores, de la grand opéra francesa. El tema histórico que enmarca la historia de amor, finali grandiosos como el del Acto I en la Plaza de San Pedro, los bailables al inicio del Acto II, los ritornellos instrumentales (interludios, preludios, etc.), la búsqueda de continuidad dramática a través del principio de recurrencia temática que da unidad a la estructura y la construcción poli seccional de las escenas (y en particular, la voluntad de unidad del Acto III) apuntan a esta influencia desde el punto de vista dramático. Pero también rasgos musicales como la orquestación, rica y exuberante, que sólo cede el protagonismo ante las voces en los momentos de claro predominio melódico, o el interés armónico, apuntan en la dirección franco-‐alemana. En este sentido, un rasgo sobre todos los demás destaca en Gonzalo de Córdoba: la escena de iglesia que ocupa en su integridad el Acto III.
Es sabido que el empleo de ceremonias religiosas con propósitos sentimentales o teatrales era una práctica común en la escena europea, con referencia inmediata en Halèvy y, en particular, Meyerbeer, cuyo instinto para los efectos le llevaba a enmarcar escenas seculares o de una naturaleza política o amorosa en el marco de las “escenas de iglesia”. Prescindiendo de ejemplos de estos autores (en La juive, por ejemplo, la oración coral del último finale), es fácil encontrar obras del estilo internacional imperante a partir de los 1870 que, en nuestra opinión, guardan estrecha relación con el Acto III de Gonzalo de Córdoba, y por tanto pueden ser considerados como referencias para Serrano. Entre ellas el final del Acto I de La Gioconda, de Ponchielli (un autor que debe ser considerado clara referencia para Serrano), donde se integran en la acción el canto de iglesia y el órgano, o el Acto IV del Faust de Gounod, que pide también la intervención de ese instrumento. Podemos también acudir a escenas de Verdi, como el final del Acto II de Il trovatore (“Ah, se’lerror t’ingombra”), con un coro de monjas, fuera de escena, invitando a Leonor a entrar en el convento o, muy en particular, al Acto II de La forza del destino: hay en esta obra varios momentos con canto religioso fuera de escena, pero llama la atención, por su relación con Gonzalo de Córdoba, la escena en la que Leonor llega a las puertas del monasterio y oye el órgano y el canto de los monjes; tras ser aceptada, entra en la iglesia y comulga entre dos filas de monjes con cirios encendidos, antes de retirarse a la vida ermitaña. Last but not least, los autores españoles contemporáneos de Serrano, que hicieron muy suyo este característico rasgo dramático del XIX: de Bretón, el preludio al Acto III de La Dolores, de carácter estático y religioso, con campanas y rezo de la novena, y en Los amantes de Teruel, el segundo cuadro del cuarto y último acto, teñido de espíritu religioso por las intervenciones del órgano, en el que Isabel muere sobre el cadáver de Marsilla en el interior de la iglesia. Y de Chapí (aún siendo una obra posterior a Gonzalo de Córdoba), Margarita la tornera, obra que por su específico argumento es particularmente apta para este tipo de efectos, y cuyo final tanto recuerda al de Suor Angelica, de Puccini.
Pero es el sabor hispano de la música, por encima de las influencias italiana y francesa, el rasgo más característico de Gonzalo de Córdoba, aquel por el que esta partitura se identifica claramente entre las anteriores del autor. Un sabor hispano que 54 El Heraldo, 7-‐XII-‐1898. Firmado por Saint Aubin.
Emilio Fernández Álvarez
252
no solo se encuentra en las interpolaciones folclóricas (esa cita directa de cantos y bailes populares que se integran, como en Giovanna la pazza, de un modo verosímil en la estructura dramática), o en los rasgos del libreto que vinculan la música con la zarzuela, sino en toda la partitura, como un perfume que realza en todo momento su fuerte personalidad europea.
Tampoco pasó este rasgo decisivo desapercibido para la crítica de la época. Fano, en La Publicidad, señaló que el maestro Serrano “ha querido hacer esta vez música genuinamente española, y lo ha conseguido en alto grado”55. “Los amantes de la ópera nacional están de enhorabuena—observó por su parte El Progreso—. Emilio Serrano, saliéndose del camino seguido por otros compositores de imitar servilmente a los grandes maestros del drama lírico, ha acudido a la propia originalidad y se ha inspirado en motivos nacionales para componer su nueva y hermosa producción. He aquí el secreto de su triunfo como músico”56. Pero fue quizá Trompeta, en El Resumen, quien mejor acertó a compendiar la opinión general al afirmar (luego de juzgar a Doña Juana la loca como “un ensayo desafortunado” y La peste de Otranto como un “fracaso completo”):
Él ha llevado al Real aires genuinamente españoles, bien perfumados, que llenan la atmósfera de la sala y producen deleite en el auditorio, llegando a producir explosiones de entusiasmo; es una atmósfera propia la que se respira; son cosas sentidas que vuelven a sentirse con fruición artística, aquellos arranques de la jota y aquellas cadencias que son justas remembranzas de los afectos experimentados por los seres que habitaron la Alhambra en la época aquella en que las pasiones eran grandes y los hechos casi sobrehumanos; ahí está bien el maestro Serrano; cuando no lo está es cuando se acuerda de esos colosos del arte que poseen el secreto de burlar todas las reglas produciendo cosas tan grandes que hacen experimentar la pesadumbre del genio.57 No dejaron algunos de reprochar a Serrano ciertos anacronismos en el uso de la
música popular. Ricardo González, por ejemplo, anotando de paso las características zarzuelescas de la obra, escribió: “Algunos han conceptuado como zarzuela grande la obra del maestro Serrano porque en ella intervienen cantos populares y bailes nacionales, cuando la acción del drama se desarrolla en el siglo XVI, pero también encontramos en Bizet, en su Carmen, de principios de este siglo, una habanera, y dicha danza no fue popular en España hasta el año 1860, y nadie paró mientes en ello”. A pesar de esto, “uno y otro creemos que se han equivocado al poner en sus citadas obras la jota y la habanera, respectivamente, en época en que no se conocían”58. Como ilustrando este punto de vista, Enrique Sepúlveda anotó la siguiente anécdota ocurrida durante el ensayo general:
Termina el cuadro (inicio del segundo acto) con una jota que empieza a dibujarse en los violines y bandurrias, reforzándose y ampliándose en toda la orquesta y coro hasta concluir brillantemente.
— ¿Una jota en Andalucía? – le preguntó un abonado a Emilio Serrano, oyendo el ensayo. — Sí, señor. ¿Por qué no? La jota se canta en todas partes, como “resumen” que es de todos los
cantos populares59. Dedicaremos ahora algunos párrafos a los rasgos técnicos que caracterizan a
Gonzalo de Córdoba. Para ello, ofrecemos como ilustración el inicio del dúo de amor del Acto I, publicado por Zozaya en reducción para canto y piano. Este dúo incluye la frase de los “Jardines de la Alhambra”, el Andante en seis por ocho que constituye uno
55 La Publicidad. Firmado por Fano. 56 El Progreso. Sin firma. 57 El Resumen. Firmado por Trompeta. 58 La Correspondencia de España. Firmado por Ricardo González. 59 La Época, domingo, 4-‐XII-‐1898. Firmado por Enrique Sepúlveda.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
253
de los motivos principales de la obra, celebrado de forma unánime por la crítica y el público de la época.
Como puede verse (y salvo las excepciones ya señaladas en nuestra descripción de la partitura), el predominio del principio armónico sobre el contrapuntístico es, como en las obras anteriores de Serrano, casi un principio estilístico. La armonía de Serrano, enriquecida con los recursos ya conocidos, tiene como nota más característica una tonalidad irisada por la modulación, pero siempre, en última instancia, clara y estable. En el ejemplo podemos observar la preferencia por el uso del acorde de séptima menor con quinta disminuida (séptima de sensible) en los pasajes de tonalidad errante, y también como acorde eje en la modulación. Tras el breve recitado de introducción, el tenor canta su primera frase, en LaM, una melodía acompañada sobre un bajo que se mueve en escala descendente hasta alcanzar la dominante secundaria del III grado, volviendo inmediatamente a la tonalidad principal. Esta se abandona, mediante un acorde de sexta aumentada con quinta aumentada (la famosa sexta wagneriana, utilizada en Tristán, que en la edición de Zozaya aparece anotada de un modo confuso), para presentar la frase principal, “Con la luz y con las flores de la Alhambra”, en DoM y en compás de seis por ocho. La frase, de doce compases dividida en dos semifrases de seis, y de gran peso melódico, es acompañada de un modo simple pero efectivo por la orquesta. De nuevo, para alcanzar la segunda semifrase, en MiM (dos por cuatro), se utiliza como acorde eje uno de séptima menor con quinta disminuida. Anotemos, de paso, que este cambio de compás no es en absoluto ocasional; antes bien, es uno de los rasgos melódicos característicos de Serrano, que gustaba de romper la monotonía rítmica de sus melodías con estas volanderas alternancias rítmicas. La frase se repite completa antes de dar paso a la siguiente sección del dúo, en FaM y compás de tres por cuatro.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
259
4. Recepción: estreno, crítica y funciones
Los anuncios de la nueva temporada operística 1898-‐1899 convivieron en la prensa durante meses con las deprimentes noticias sobre las negociaciones de paz que conducirían al Tratado de París, tras la derrota en la guerra hispano-‐estadounidense. La delegación española, encabezada por Montero Ríos, negoció desde el 1 de octubre, y hasta su firma el 10 de diciembre, el Tratado que reconocía la independencia de Cuba y cedía Filipinas, Guam y Puerto Rico a Estados Unidos a cambio de la cantidad de 20 millones de dólares. Cuatro días antes de la firma del Tratado, en un ambiente dominado por la conciencia histórica de lo que hoy llamamos el Desastre, se estrenaba Gonzalo de Córdoba.
No era ya Madrid aquella capital confiada de los inicios de la Restauración que había asistido al estreno de Mitrídates, sino una ciudad de medio millón de almas que Rafael Cansinos-‐Asséns rememora “con sus caserones ruinosos, su ropa tendida en los balcones, con sus comparsas de inválidos de Cuba tocando trompetas estridentes, su cielo siempre ceñudo como el rostro de mi tío, sus chulas burlonas y sus chulos procaces y sus obreros de blusón y alpargata”60. Proletariado urbano, rostros ceñudos, lisiados de guerra… Frente a la zarzuela de los optimistas años 1880, que tan a menudo desempeñó funciones de verdadera propaganda patriótica siguiendo muy de cerca la actualidad política del momento (un buen ejemplo es Cádiz, de Chueca), el hispanista Carlos Serrano ha explicado cómo:
Ya en el decenio siguiente, la afirmación de un movimiento obrero, que haría su muy tímida aparición en el mundo de la zarzuela con el Julián de La verbena de la Paloma en 1894, imposibilitaba definitivamente una representación excesivamente homogénea y armoniosa del conjunto social; por otro lado, la dureza de los conflictos coloniales iba despoetizando poco a poco los mitos guerreros tan traídos y llevados por los políticos como por los zarzuelistas… Como quiera que sea, es sensible el relativo desengaño que afecta a este tipo de teatro a finales de siglo, en el que por excepción aparecen (discretamente) evocados por una vez otros dolores que los provocados por las penas del corazón: con Gigantes y cabezudos (de Miguel Echegaray y M. Fernández Caballero), el sufrimiento del soldado español en Cuba hace su entrada en el escenario, a través de la ficción de la carta que desde la isla le manda Pascual a su querida Pilar:
[…] Esto sigue malo, / Pilar de mi vida. / Le pegan un palo / al que se descuida. / De dinero ando / mal y de alegría, / de salud, tirando / con la que traía […]
Bien es verdad que el estreno de Gigantes y cabezudos tuvo lugar en noviembre de 1898, esto es, entre el desastre de Santiago y la firma del Tratado de París: aquellos tiempos no eran muy propicios ya para cantos a las guerras bellas y alegres61. Al mes siguiente del estreno de Gigantes y cabezudos, se presentaba Gonzalo de
Córdoba en el Teatro Real, rodeado de pendones y estandartes. Y por cierto que dieciséis años después del estreno de Mitrídates, ocasión en la que, como se recordará, la obra de Serrano tuvo que competir en su estreno con obras como La tempestad y Lohengrin, en el estreno de Gonzalo de Córdoba tuvo Serrano que afrontar una situación muy similar, y ante los mismos autores. En efecto, Chapí y Wagner presentaron en Madrid, en las mismas fechas, Curro Vargas y la versión castellana de La Walkyria. Sobre Curro Vargas (estrenada en el Teatro Circo Parish, el 10 de diciembre, solo cuatro días después del estreno de Gonzalo de Córdoba en el Real), y sus novedades veristas, ya hemos tenido ocasión de hacer algún comentario 60 Rafael Cansinos-‐Asséns [ed. Preparada por R. M. Cansinos]: La novela de un literato, Madrid, Alianza, 1982, t. I [1882-‐1914], p. 37. 61 Carlos Serrano: El nacimiento de Carmen. Símbolos, mitos y nación. Capítulo 5: “Cantando patria (Zarzuela, canción y tópicos nacionales)”, pp. 146-‐147. Madrid, Taurus, 1999.
Emilio Fernández Álvarez
260
en este mismo capítulo. Queda ahora por reseñar que La Walkyria, cantada en castellano según la versión de José de Cárdenas, fue estrenada en el Real el 19 de enero de 1899, es decir poco más de un mes después de Gonzalo de Córdoba, y exhibiendo la vitola de título más esperado de la temporada.
Entre estos dos títulos señeros, el 6 de diciembre de 1898 Gonzalo de Córdoba subió por primera vez a escena, en el Teatro Real, con el siguiente reparto:
Elvira, soprano, Sra. Luisa Gilboni María, contralto, Sra. Gasull
Gonzalo, barítono, Sr. Blanchart Enrique, tenor, Sr. Angioletti
Mendo, bajo, Sr. Riera Don Diego de Cárcamo, bajo, Sr. Verdaguer
Un Cardenal, barítono, Sr. Ponsini Coro general
La dirección corrió a cargo del catalán Juan Goula, a quien encontramos una vez más (y no será la última), vinculado al estreno de una obra de Serrano. En el capítulo de este trabajo dedicado a Mitrídates se hace una breve semblanza del trabajo de Goula en los años 1880. Cabe señalar ahora que, en la década de los 1890, Goula destacó en Madrid por los estrenos de Fidelio (8 de noviembre de 1893), El holandés errante (el 24 de octubre de 1896) y la versión castellana de La Walkyria a la que acabamos de referirnos. Su trabajo fue definido por la crítica, en general, como el de un excepcional preparador de cantantes, excelente concertador, pero no como el de un director ideal del repertorio germano. Según el temible wagneriano José Borrell, la versión de Goula en Fidelio “fue plana, sin nervio, sin matices, sin vida”. Esperanza y Sola también deploró la versión ofrecida. Para Borrell, la dirección de Goula fue en El holandés errante “ambigua y en una turbia penumbra, sin un destello de luminosidad”. Todavía peor fue su opinión sobre La Walkyria: “correcta pero sin tono, sin claroscuro, apagada, clorótica, sin una explosión orquestal, sin uno de aquellos pianos inefables en que la obra abunda y que son fuerte inagotable de emoción”62.
A pesar de estas opiniones, ha quedado ya reseñada la agradecida observación de Serrano sobre la dirección de Goula en Gonzalo de Córdoba, que queda refrendada por la opinión de otros, como José de Lace, que se deshicieron en elogios sobre su trabajo: “Al prestigioso maestro Goula se le debió gran parte del éxito que alcanzó Gonzalo de Córdova (sic), pues, tanto en los atinados consejos en los ensayos, como en su hábil dirección en las audiciones de la ópera, logró, con elementos medianos, un notable conjunto que no hubiera podido obtener un maestro de menos valía”63.
En lo que al resto de intérpretes se refiere, como se recordará, Serrano apuntó en sus Memorias que, con la honrosa excepción de Blanchart, no pensaba recordar sus nombres “por no añadir nada al favor que me hicieron”. Razones tenía Serrano para su amonestación. En su Historia del Teatro Real, Joaquín Turina, que rotula el intervalo 1895-‐1910 como de “decadencia” del Teatro, refiere cómo las quejas sobre la poca calidad de los cantantes eran generales, y cita como prueba el siguiente párrafo de Ricardo Ruíz:
Ha sido este teatro, hasta hace muy pocos años, el primero entre los que rinden culto al arte lírico, no solamente en Europa, sino en el continente americano. Nos llevaría muy lejos el estudio de las causas que han originado la decadencia del Teatro Real de Madrid, puesto hoy al índice en las
62 José Borrell: Sesenta años de música (12876-‐1936). Impresiones y comentarios de un viejo aficionado. Madrid, Dossat, 1945. 63 José de Lace: Balance teatral de 1998-‐99.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
261
agencias internacionales sin que sea posible esperar que luzcan los destellos de una alborada regeneradora (…) La compañía era muy deficiente, como todas las que han actuado en dicho teatro desde que murió el último empresario de verdad que allí hubo, el inolvidable conde de Michelena64. Los principales reproches cayeron sobre la cantante vascongada Luisa Gilboni. Así (y
aunque J. Arimón, como excepción, escribió que “la ópera ha sido interpretada con exquisito esmero por la señora Gilboni, cuya voz y cuyo arte se imponen de día en día”65), el crítico Claridades, en El Estandarte, escribió:
Lástima grande que en general la interpretación dejase que desear. ¿Por qué no dirigió usted su obra, maestro Serrano? Blanchard y Riera los de siempre, bien,… La señora Gilboni no logró convencer al respetable público que no llegó a sentir por ella el menor entusiasmo. Angioletti cumplió, aunque sin conseguir lucirse por no tener en la partitura un solo momento de lucimiento, a no ser la romanza del tercer acto, que dijo con gran expresión. No estuvo solo Claridades en sus apreciaciones. Desde El Globo, Campanone
observó: De la interpretación se podría decir que la señora Gilboni no ha sentido el papel y, ¡claro!, no
resultó, y que… pero no prosigamos. Blanchart cantó bien. Si en la obra tuviera ocasiones de lucimiento, su Gonzalo de Córdoba hubiera sido para él una serie de triunfos como él sabe conseguirlos en todas las óperas que canta. Angioletti, que no puede evitar en su voz las reminiscencias del tono en que cantó al principio de su carrera, tuvo más fortuna, pues el número único en que puede distinguirse un intérprete del Gonzalo de Córdoba, está en su particella. Riera y la señora Gasull, bien; Verdaguer, discreto, aceptables los coros y muy bien el cuerpo de baile66. Más allá de estas apreciaciones particulares, la crítica, en general, prefirió poner el
acento en los aspectos positivos de una producción genuinamente española, antes que fijarse en sus defectos. A. Garrido resumió la opinión general al decir:
Para todos hubo aplausos justamente tributados, pues la ejecución de la obra fue inmejorable. De los coros y de la orquesta, dirigida por el maestro Goula, no hay que decir más que lo de costumbre: que cumplieron maravillosamente su cometido. Merece consignarse la singular circunstancia de que todos, todos cuantos han tomado parte en esta ópera, desde el autor hasta el apuntador, el concienzudo e inteligente Leandro Pla, tan solicitado por los principales teatros extranjeros, todos son compatriotas nuestros, todos españoles: el hecho es poco común para que dejemos de mencionarlo. Nuestro último aplauso a Luis París, como director de escena, por haber puesto la obra como no estamos acostumbrados a verlas en el teatro Real, y por haber asociado a esta empresa al insigne Pradilla, quien dibujó y facilitó los figurines de todos los trajes que vistieron los intérpretes de esta nueva ópera67. Únicamente dejaba el crítico sin mención las decoraciones de Busatto y Amalio y el
trabajo del cuerpo de baile, si bien ambos fueron muy elogiados en otros medios. De Busatto y Amalio llamaron la atención los decorados de la plaza de San Pedro, en el primer acto, y el interior del templo en el tercero68; respecto al cuerpo de baile, Ricardo González señaló que “Pepita Pujol se lució muchísimo, bailando el género español como ella sabe hacerlo”69.
Fueron también unánimes los elogios a la labor de Luis París, sobre los que en seguida daremos alguna referencia. Únicamente Saint Aubin y N. Aurioles pusieron alguna objeción a la puesta en escena, y no de gran peso. Puntilloso, el primero observó: “Blanchart encarnó muy bien la figura de nuestro gran guerrero y la vistió admirablemente. Lo que no me pareció muy apropiado fue la coronita del acto primero; un casco estaría mejor, puesto que luce coselete”; por otra parte, aconsejaba 64 Ricardo Ruiz y Benítez de Lugo: La enciclopedia del año (1899). 65 El Liberal, 7-‐XII-‐1898. Firmado por J. Arimón. 66 El Globo. 7-‐XII-‐1898. Firmado por Campanone. 67 La Ilustración Española y Americana, 8-‐XII-‐1898. “Los teatros. Real”. Firmado por A. Garrido. 68 La Época, 7-‐XII-‐1898. Firmado por M. Barber. El Heraldo, 7-‐XII-‐1898. Firmado por Saint Aubin. 69 La Correspondencia de España, 7-‐XII-‐1898. Firmado por Ricardo González.
Emilio Fernández Álvarez
262
Saint Aubin, para el conjunto de danzables con que da comienzo el segundo acto, “será muy provechoso que las bandurrias que toman parte venzan, en virtud de repetidos ensayos, la premiosidad, que en algo disculpa la rapidez del compás”70. Por su parte, N. Aurioles encontró discutible la decoración de la plaza de San Pedro, por el anacronismo de presentar en escena la plaza y el principio de la columnata de Bernini, posteriores a la época representada71.
Blanchart dejó las representaciones de Gonzalo de Córdoba, “para cumplir compromisos contraídos en el extranjero”, el 28 de diciembre de 1898, según informó oportunamente El Liberal72, y las representaciones tuvieron que ser interrumpidas hasta el 22 de febrero del año siguiente, fecha en la que el barítono italiano Magini Coletti fue contratado por la empresa. El Liberal informó entonces que Magini, “queriendo demostrar a nuestro público su agradecimiento por las pruebas de cariño y simpatía que le ha tributado, no ha tenido inconveniente en estudiar la parte que le corresponde en la ópera de Serrano”73. La estancia en Madrid de este aplaudido barítono no se demoró sin embargo más allá del siete de marzo, según información ofrecida por El Imparcial74.
¿Se vio el estreno de una obra tan autocomplaciente desde el punto de vista ideológico como Gonzalo de Córdoba perjudicado o favorecido por estas peculiares circunstancias históricas? Como veremos en las próximas páginas, más razones existen para pensar que se vio favorecido por un público deseoso de afirmar su identidad colectiva que para pensar que la obra era un producto cultural perteneciente ya a una sensibilidad trasnochada, superada por las nuevas circunstancias históricas.
“Contra la terrible costumbre de ir tarde a la ópera—escribía Gil Blas en El saloncillo—, hay la virtud de un estreno sensacional que obliga a madrugar al público, como ocurrió en el de Gonzalo de Córdoba. La sala ofrecía el aspecto deslumbrador de las grandes solemnidades. Mujeres, ¡ay!, bellísimas, personajes ilustres, títulos, etc. etc.… Allá arriba, en las alturas, el público dictador… la expectación era general; la curiosidad se dibujaba en todos los semblantes”75.
El público, “que desconfiaba del éxito cuando hizo su entrada en el teatro”76, vio como la desconfianza se desvanecía ya desde la interpretación del preludio, que, “tras una tempestad de aplausos”77, hubo de ser repetido, recibiendo el maestro Serrano por primera vez los honores del proscenio. No tuvo que esperar mucho para su segunda salida, ocurrida tras la interpretación de la plegaria y el racconto del preludio. Según El globo, “en el foyer y en los pasillos sólo se oían elogios durante el entreacto. Amigos y admiradores, en el saloncillo, agobiaban al maestro Serrano a fuerza de enhorabuenas y abrazos”.
El dúo del primer acto, tras nueva “ovación estruendosa, extraordinaria”, hubo de ser también repetido, con la consiguiente salida de Serano al palco escénico. Al final del segundo cuadro—en la plaza de San Pedro—, fueron llamados a escena Busatto y Amalio. Cuando bajó el telón, al finalizar este primer acto, se desbordó el entusiasmo 70 El Heraldo, 7-‐XII-‐1898. Firmado por Saint Aubin. 71 El Correo, 7-‐XII-‐1898. Firmado por N. Aurioles. 72 El Liberal, miércoles, 28-‐XII-‐1898. 73 El Liberal, miércoles, 22-‐II-‐1899. “Entre bastidores. Teatro Real”. 74 El Imparcial, martes, 7-‐III-‐1899. 75 El Saloncillo, 13-‐XII-‐1898. Firmado por Gil Blas. 76 El Resumen, s/f. Firmado por Trompeta. 77 El Globo, 7-‐XII-‐1898. Firmado por Campanone.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
263
de los espectadores, que llamaron a escena innumerables veces a los intérpretes. Estos salieron llevando de la mano al autor y a Goula, Luis París, Bussato y Amalio. Según Gil Blas, a partir de este momento, “el éxito se había decidido: en el foyer, en los pasillos, en el escenario, sólo se escuchaban elogios de la obra. En el vestuario recibían todos abrazos y felicitaciones. Un joven, periodista satírico, que es el acabose de la gracia, decía a voces en la redondilla: — ¡Bravo, París! ¡Muy bien! ¡Esto es un empujón que tú nos das hacia Europa! ¡Viva la ópera española!”.
Tras los bailables que dan comienzo al segundo acto, según Campanone, “no sabemos por qué no se repitió el número, pues el público lo pedía con insistencia y hasta hubo vacilaciones en repetirlo. Sólo se consiguió que el maestro Serrano saliese dos veces más al proscenio”. También Gil Bas observó, sobre “la música de este número, alegre, inspirada, ESPAÑOLA”, que fue “aplaudida con entusiasmo y no se repitió el número entero porque… no sabemos por qué”. El terceto (con el que Gil Blas señaló que “la música empieza a tomar marcadísimo acento dramático; suena a ópera; es uno de los momentos de la partitura en que el maestro Serrano ha dicho ¡Allá voy!, y ha llegado”), valió nutridas salvas de aplausos al autor y los intérpretes. Terminado el segundo acto hubo de levantarse el telón varias veces para que saliera el autor.
En el tercer acto pidió el público que se repitiera la romanza de tenor. No lo consiguió, pero el maestro Serrano tuvo nueva ocasión de salir, dos veces, a la conclusión del número. En total, según Ricardo González, más de doce veces durante toda la representación, siempre entre tempestades de aplausos y frases entusiastas. Tras el telón final, según M. Barber, “Serrano recibía otra cariñosa ovación en el escenario. Los coros, comparsas, empleados y cuantos han tomado parte activa en la obra le aplaudían con gran entusiasmo”.
No es de extrañar que J. Arimón, tras dar fe al día siguiente de un “éxito cual se registran pocos en los anales de nuestro primer teatro lírico”, observara con gracia que “a poco más, se presentan en las tablas los empleados de la contaduría… Es de creer que a estas horas estarán saliendo todavía a la escena el autor de Gonzalo de Córdoba, el maestro Goula, Bussato, Amalio y Luis París”78.
El éxito se repitió en las sucesivas funciones, a las que el público acudió gozoso. Así lo señaló El cardo, que de paso nos ofrece el eterno punto de vista del público no interesado en cuestiones estéticas, al observar:
Y, en efecto, la gente entusiasmada, porque comprende y goza desde luego de los efectos musicales, que no tiene que esforzarse para apreciar… (Serrano) siguió en su composición el estilo fácil, italiano, si se quiere que así llamemos en música al arte practicado por aquellos maestros que hicieron la delicia de los públicos del mundo entero durante siglo y medio, hasta llegar al gran innovador, a Richard Wagner. Como somos tan exagerados, y a la par tan ignorantes, aquí tenemos hoy a nuestros inteligentes denigrando todo eso, afeando todo lo que no sea lo que ellos pueden apreciar a fuerza de lectura y estudio, y que quieren que el público adivine cuando va sólo a divertirse. Y no basta esto; es preciso que todos seamos wagnerianos, que el teatro Real se convierta en un segundo Bayreuth, y agradeciendo como debemos al empresario el esfuerzo de llevarnos de la mano por esos mundos desconocidos del arte musical, nos parece que la víctima va a ser él, pues en nuestro público no hay aún la cultura que el caso requiere, y prescindiendo de unos pocos que lo deseamos, los demás irán a las Walkyrias y demás prodigios musicales por curiosidad teatral más que por otra razón, y la curiosidad se satisface pronto. El Lohengrin es uno solo, y entre las obras de Wagner, hoy por hoy esa sola da dinero (…) El maestro Serrano ha tenido, sobre todo, el talento de
78 El Liberal, 7-‐XII-‐1898. Firmado por J. Arimón.
Emilio Fernández Álvarez
264
saber a qué público se dirigía, y esto es lo principal, lo más digno de aplauso, y al del público agregamos el nuestro79. Pero, realmente, ¿denigraron o afearon el éxito de Serrano los “inteligentes”, o se
escandalizaron por un público que aplaudía la obra a rabiar solo porque adulaba su necesidad de “divertirse”? No por cierto. En su Historia y anecdotario del Teatro Real, anotó Subirá que aquella temporada del Real, “en general satisfizo poco. Según expuso una pluma ilustre, ni los cantantes ni el repertorio habían ofrecido tanto como el progreso musical exigía, si bien—se añadió—la ópera de Serrano, «o no hay justicia en la tierra, o muy pronto dará la vuelta al mundo, por tratarse de una gallarda producción»”80. Aunque él no lo dice, la “pluma ilustre” a la que se refiere Subirá es nada menos que la de Luis Carmena y Millán, que dejó ese rotundo juicio en El Heraldo (“Música del provenir”) y más tarde en su libro Cosas del pasado.
Cierto que Carmena era un italianista radical, pero sin duda era también uno de los “inteligentes” que reconoció sin ambages el éxito de la ópera de Serrano. Entre ellos, N. Aurioles, que parecía responder a El Cardo cuando escribió:
El éxito que alcanzó anoche la ópera del maestro Serrano fue un éxito tan legítimo como espontáneo. La mayoría del público abrigaba el temor de que la música de Gonzalo de Córdoba fuera una música gongorina, pretenciosa, difícil de entender, siquiera en el orden técnico fuera muy grande su valor. Pero no sucedió así. El maestro Serrano, con muy buen acuerdo, ha escrito una música clara, transparente y sentida, que penetra fácilmente en el corazón del auditorio y que no exige grandes gastos de atención para comprenderla y acomodarla mentalmente a los distintos momentos y situaciones de la acción81. También El Imparcial se deshizo en elogios hacia la obra de Serrano y hacia su
autor: “sin duda la más interesante, la más inspirada, la trazada con más firmes e indelebles rasgos en el pentagrama, la más honradamente sentida y más diestramente aderezada de cuantas dio a la escena en una labor tenaz y respetable de muchos años, con la fe puesta en un ideal honrado, con la aspiración de «hacer arte» sin claudicar jamás de sus convicciones ni de sus propósitos ni desviarse un punto de la línea recta”82.
Las campanas repicaban a gloria mientras Gil Blas, en apenas dos líneas de su crónica en El Saloncillo, resumía muchas otras salpicadas, como la suya, de exuberantes exclamaciones: “el maestro ha escrito una ópera española, muy española, muy inspirada, muy bien hecha… ¡Noche de triunfo! ¡Noche inolvidable!”83. Hasta Milán llegó el eco de los aplausos, publicándose que el maestro Serrano “ha trionfato completamente, anche delle timide opposizioni di alcuni scrittori”. Pocas veces, informaba el corresponsal de Il Mondo Artistico, se había dado un triunfo igual en el Real: “Insomma un successo grande, completo e io sono lieto di parteciparvelo”84.
¿Cuáles eran, para la crítica, los méritos de Gonzalo de Córdoba? Entre los principales se contaba, en primer lugar, el de haber puesto la primera piedra en el verdadero edificio de la ópera nacional. Algunos, como Campanone, desde El Gobo, olvidaban injustamente las obras precedentes y felicitaban a Serrano por “haber
79 El Cardo. Semanario político, literario, artístico y de sport, 15-‐XII-‐1898. Firmado por Orimar. 80 José Subirá: Historia y anecdotario del Teatro Real, p. 501. 81 El Correo, 7-‐XII-‐1898. Firmado por N. Aurioles. 82 El Imparcial, 7-‐XII-‐1898. 83 El Saloncillo, 13-‐XII-‐1898. Firmado por Gil Blas. 84 Il Mondo Artistico. Gionarle di música dei teatri e delle belle arti. Milán, 27-‐XII-‐1898. Firmado por Luis Pena y Butler.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
265
llevado al teatro Real la primera ópera española, en español, que allí se ha cantado”85. Incluso Do—Manrique—de Lara explicaba que “no hay plazo que no se cumpla… y anoche se inició el movimiento de avance hacia ese ideal, se dio el primer paso hacia la ópera española, pesadilla eterna de músicos y críticos, demostrando a muchos rutinarios que no hay nada imposible y que las dificultades se salvan con mucha voluntad y alguna inteligencia... ¡Un éxito! ¡Un éxito! ¡Un exitazo!”86.
Saint Aubin, no menos arrebatado, saludaba también en Gonzalo de Córdoba los ideales patrióticos de la ópera española:
¡Arriba! Por algo se empieza. En una butaca vecina de la que yo ocupaba para presenciar la obra del maestro Serrano, un caballero gritaba entusiasmado: «¡Bravo! Ya es hora de que se aplauda a un español, entre tantos como merecen ser silbados». Una ópera española con intérpretes y directores españoles, español el autor y el libreto, y la partitura inspirada en nuestras tradiciones musicales más puras... Pocas veces hemos presenciado en el teatro de la plaza de Oriente un éxito igual al de anoche. Se unían a los aplausos del diletantismo entusiasmado por las bellezas de la partitura, el deseo (como decía acertadamente mi vecino de localidad) de aplaudir algo español (…) La obra estrenada anoche es un gran éxito. Maestro Serrano, sea enhorabuena, un abrazo y a cobrar87. Más refractarios a las glorias patrióticas, otros críticos reconocían el éxito de la obra
a pesar de los excesos de un público deseoso de aplaudir al fin una obra española. Así A. Garrido, en la siempre morigerada Ilustración Española y Americana: “Prescindiendo de las exageradas ovaciones tributadas al Sr. Serrano por un público excesivamente benévolo, es muy grato reconocer que la nueva ópera señala un marcadísimo progreso musical en su autor; y esta razón, unida a las generales simpatías con que se acogen todos cuantos trabajos se realizan para alcanzar un repertorio de óperas españolas, explican claramente los atronadores aplausos con que fue recibido Gonzalo de Córdoba”88. En esta idea de “exageración” insistía también El Nacional, que juzgaba la representación como “un éxito espontáneamente reconocido por el público y la crítica, aunque sin las proporciones exageradas que anoche le atribuyeron los benévolos”89.
Hubo también, como es natural, críticos que, a pesar del éxito, no renunciaron a señalar los defectos de la obra. J. Arimón, crítico para quien el balance general era más que satisfactorio, señaló, sin adentrarse en detalles, que “no toda la obra se mantiene a idéntica altura, ni ofrece el carácter de unidad artística que hubiera sido de desear”90. Fue A. Garrido quien, entre ellos, puso el dedo en la llaga de la falta de unidad estilística, apuntando que:
en nuestro humildísimo juicio, los defectos capitales de la ópera consisten en el uso, un tanto abusivo, de determinados aires populares y en la carencia de unidad de composición, de falta de individualidad; pues adviértese que si en algunos pasajes rinde ferviente culto el autor a la antigua melodía italiana empleando la orquesta como mero y exclusivo acompañamiento de las voces, subordina en otras ocasiones todos los elementos a la real expresión de los caracteres y de la gradación enérgica del efecto dramático, siguiendo así los procedimientos de la escuela del gran maestro alemán. En estos números revela el maestro Serrano un acertado sentimiento del efecto armónico e instrumental, que contrasta notablemente con la puerilidad del resto de la ópera”91. Pero en definitiva, entre las críticas negativas a Gonzalo de Córdoba apenas puede
encontrarse algo más duro que lo escrito por I. de S., quien, tras observar que el
85 El Globo, 7-‐XII-‐1898. Firmado por Campanone. 86 La Correspondencia Militar, 7-‐XII-‐1898. Firmado por Do—Manrique—de Lara. 87 El Heraldo, 7-‐XII-‐1898. Firmado por Saint Aubin. 88 La Ilustración Española y Americana, 8-‐XII-‐1898. “Los teatros. Real”. Firmado por A. Garrido. 89 El Nacional, 7-‐XII-‐1898. Sin firma. 90 El Liberal, 7-‐XII-‐1898. Firmado por J. Arimón. 91 La Ilustración Española y Americana, 8-‐XII-‐1898. “Los teatros. Real”. Firmado por A. Garrido.
Emilio Fernández Álvarez
266
prólogo no fue de su gusto, y juzgar el Acto II “de plomo”, puntualiza “algún otro lunar”, como:
la poca variedad en la interpretación del único motivo que la informa, la cual hace que el ritmo no cambie y las cadencias se repitan con pesada monotonía. Se advierte también en esta partitura la influencia que sobre el compositor ejerce la moderna escuela italiana, hasta el punto de aparecer claras reminiscencias del modo de hacer de los más conocidos maestros. Lástima es que el nuestro no haya dado carácter más personal a su obra, pero este es por desgracia defecto bien común de los compositores españoles92. Toda la prensa madrileña se hizo eco del éxito de Gonzalo de Córdoba en sus
sucesivas audiciones. La segunda (7 de diciembre, día siguiente al estreno) se dio con lleno completo, consiguiendo “una serie no interrumpida de ovaciones para el maestro y los afortunados intérpretes de la obra”93. El Heraldo, abultando un tanto los hechos, apuntó que “la primera ópera española estrenada en el teatro Real ha sido un afortunado acierto, pues es obra que dará grandes rendimientos a su autor y a la empresa ganancias indudables, porque seguramente desfilará todo Madrid por el teatro Real para escuchar la nueva obra de Serrano”94. Según El País, más comedido, “el público llena las localidades del teatro Real, habiéndose conseguido con esta obra que aquellos elementos que no iban al regio coliseo por no entender las obras, vayan ahora que ven que la creación de la ópera española es un hecho”95.
La tercera representación tuvo lugar el día diez de diciembre, y la cuarta el catorce, señalando La Época96 que “Gonzalo de Córdoba obtiene mayor éxito cada noche que se pone en escena”, y El Liberal, que su éxito era “la prueba más evidente de la aceptación que en nuestro público ha tenido la ópera nacional”97.
La empresa decidió entonces ofrecer la obra también en funciones de tarde, comenzando el domingo 25 de diciembre. La Correspondencia de España anunció que
La función del domingo próximo por la tarde en el regio coliseo promete ser una gran fiesta. La empresa ha dispuesto dar en esa función la ópera española del maestro Serrano, Gonzalo de Córdoba, que cantarán los mismos artistas que la estrenaron, y por esta razón, a pesar del abono especial hecho para las funciones de tarde, que no tendrá alteración, los precios en contaduría y despacho, serán los mismos que ordinariamente tienen las funciones de noche. Como son numerosísimas las peticiones de localidades hechas para esta función, y realmente la obra es de las que atraen al público, el teatro Real la tarde del domingo próximo estará como en las grandes solemnidades98. El miércoles 28 de diciembre se ofreció la quinta y última representación en turno
de noche, por dejar la compañía, como ya se ha señalado, el barítono Blanchart99. Las representaciones tuvieron que ser interrumpidas hasta finales de febrero, fecha en la que el barítono Magini Coletti, llegado a finales de diciembre para sustituir a Blanchart, las retomó, sin que quedasen registradas en la prensa las fechas de sus actuaciones100.
92 El Tiempo. Firmado por I. de S. 93 El Globo; El Imparcial; El tiempo; La Correspondencia de España. 94 El Heraldo, 9-‐XII-‐1898. 95 El País, 10-‐XII-‐1898. 96 La Época, 16-‐XII-‐1898. 97 El Liberal, viernes, 16-‐XII-‐1898. “TEATRO REAL”. 98 La Correspondencia de España, jueves, 22-‐XII-‐1898. “Teatro Real”. (La misma información ofrecían El Imparcial; El Globo; El Liberal y La Correspondencia de España, en días sucesivos). 99 El Liberal, miércoles, 28-‐XII-‐1898. “Teatro Real”. 100 El Liberal daba cuenta, el 28-‐XII-‐1898, de que “para sustituir a Blanchart, “la empresa del Real tiene contratado al eminente barítono Sr. Magini Colleti, que llegará mañana a Madrid y debutará en breve”. El 7-‐III-‐1899, El Imparcial daba cuenta de que Magini Colleti “terminó ya sus compromisos con la empresa y marcha o ha marchado a Italia (…) Magini Colleti, cuya breve campaña en Madrid ha sido muy brillante, cantando, además de varias óperas
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
267
Es esta extraña falta de noticias en torno a las actuaciones ofrecidas con Magini Colleti una de las razones por las que consideramos llegado el momento de hacer constar nuestra perplejidad frente al número real de funciones alcanzadas por Gonzalo de Córdoba. En efecto, a falta de averiguar cuántas y en qué turnos se ofrecieron en febrero de 1898 (con Magini Colleti), es más que probable que la obra tuviese realmente menos funciones que las 18 que da Emilio Serrano en sus Memorias, o las 16 que registra Rogelio Villar en 1918101. Tampoco puede saberse en qué se basa Subirá para el desglose (12 nocturnas y 6 en función de tarde) que ofrece en el texto (no en las tablas finales, donde da 8) de su Historia y anecdotario del Teatro Real. Recientemente, Joaquín Turina, en su Historia del Teatro Real, da 8 funciones en total, muy lejos de lo sostenido por Serrano. Víctor Sánchez recoge sin duda esta fuente para señalar asimismo las “ocho funciones alcanzadas” por esta ópera102.
Así las cosas, hemos emprendido un vaciado de prensa para averiguar el número, con resultados un tanto sorprendentes, que ofrecemos con detalle en nota a pie de página103. De él se deducen, en total, 5 representaciones seguras (6, 7, 10, 14, 25—
de su extenso repertorio, la parte en español de Gonzalo de Córdova (sic), de Emilio Serrano, con acertadísima expresión y unánime aplauso, deja—y válganos la oportunidad de la frase de disculpa para emplear una del antiguo uso periodístico—otro vacío difícil de llenar…” 101 Según Villar, “Don Gonzalo de Córdoba ha sido (conviene hacerlo constar) la ópera de autor español que más representaciones alcanzó, pues llegaron a darse unas diez y seis representaciones, y ya se sabe lo que esto supone, teniendo en cuenta las deplorables condiciones en que los compositores españoles estrenan en el Real”. (La Ilustración Española y Americana, 8-‐II-‐1918, doble página rubricada “Músicos españoles”, firmada por Rogelio Villar, dedicada a Emilio Serrano). 102 Víctor Sánchez: “Tomás Bretón y la problemática de la ópera española”, en La ópera en España e Hispanoamérica, E. Casares y A. Torrente (eds.), Vl. II, p. 200. 103 Nuestro vaciado de prensa se ha basado en búsqueda de información en La Época, La Correspondencia de España, El Liberal (pronto abandonado, porque su información es poco fiable y escasa) y El Imparcial, que resultó ser la mejor fuente de información por lo abundante, claro y riguroso del seguimiento que ofrece de todos los espectáculos de Madrid, en dos apartados independientes: “Sección de espectáculos”, con noticias, y la cartelera “Espectáculos para hoy”. Para mejor comprensión, hemos realizado el siguiente cuadro, añadiendo las fechas proporcionadas por Joaquín Turina en su Historia del Teatro Real: Fechas / Fuentes
6 dic. 7 dic. 8 dic.
10 dic.
14 dic.
21 dic.
25 dic. (sesión de tarde)
28 dic.
22 febrero
7 marzo
J. Turina x X x x x x X x La Época x x x x x X La Correspondencia de España
x X x x
El Imparcial x X x x x x Señalemos, como complemento del cuadro anterior, que la cartelera “Espectáculos para mañana” de La Época, no es fiable: muchos sueltos desmienten su información, reseñando funciones realmente dadas que no fueron anunciadas aquí. Coincidiendo con El Imparcial, el 7-‐III-‐1899, sección “Diversiones públicas”, trae el siguiente suelto: “El barítono Magini Colleti, terminado su compromiso con la empresa, ha partido hacia Italia”. En resumen, según La Época, Gonzalo tuvo 5 representaciones en función de noche (6, 8, 10, 14 y 28 de diciembre) y una en sesión de tarde (el 25 de diciembre). La Correspondencia de España da como representaciones nocturnas de Gonzalo: 6, 7 y 10 de diciembre; además, el 25 en sesión de tarde. El día 22, anunciando la representación de tarde del día 25, dice que Gonzalo la cantarán “los mismos artistas que la estrenaron”, y que los precios fuera de abono serán los mismos que en función de noche. Con ello se confirma que las funciones de tarde eran, salvo excepciones como esta, más baratas y con cantantes no de primera función. El día 25 dice: “La circunstancia de ser esta la primera y acaso la única vez que en el transcurso de esta temporada se verifique una representación de Gonzalo de Córdova (sic) en función de tarde, asegura de antemano el éxito”. El 31 se anuncia el debut del barítono Magini-‐Colletti. El 23-‐I-‐1899 anuncia “la última función de tarde de la actual temporada”, pero el 25 rectifica, y dice que la última función de tarde será “el próximo domingo”. El Imparcial, con diferencia el periódico mejor informado y fiable, da como fechas de las representaciones 6, 7, 10, 14, 25 en sesión de tarde y, sorprendentemente, el 22 de febrero en sesión de noche. Respecto a esta última
Emilio Fernández Álvarez
268
sesión de tarde— y 28 de diciembre de 1898), dos probables (28 de diciembre, registrada en La Época y recogida por Joaquín Turina, y 22 de febrero, según Joaquín Turina e El Imparcial) y dos improbables (8 de diciembre, según La Época, y 21 de diciembre, según Joaquín Turina). Demasiada diferencia con las 18 ofrecidas por Serrano, aún aceptando varias representaciones en función de tarde, con Magini Colleti, no registradas en la prensa.
Fuese cual fuese el número de funciones conseguidas, el estreno de Gonzalo de Córdoba dio lugar a varias celebraciones y al recibimiento, por parte de su autor, de algunos reconocimientos honoríficos. “Los amigos y admiradores del maestro Serrano—anunciaba La Correspondencia de España el 13 de diciembre de 1898—han acordado festejar el éxito de la primer ópera española estrenada en el teatro Real, Gonzalo de Córdoba, con un banquete que ofrecerán al autor el próximo viernes 16, a las ocho de la noche, en el restaurant del café de Fornos. Se reciben adhesiones para este acto en la librería de Fe y en el café de Fornos. El precio del cubierto será diez pesetas”104.
La celebración tuvo lugar en efecto, con gran brillantez, haciéndose la prensa madrileña amplio eco de ella105. Según El Imparcial:
Más de ciento cincuenta comensales—todos los que buenamente cabían en el restaurant de Fornos—, a los postres de un espléndido banquete, obsequio ofrecido al respetable artista por su último éxito, significaron anoche de un modo inequívoco su admiración por el compositor y su respeto y decidido elogio al maestro que en una labor no interrumpida acredita su amor a la ópera española. En estos sentimientos—que bien sabe Dios con cuánto entusiasmo recogemos por coincidir con las campañas que en tal sentido viene haciendo El Imparcial—se inspiraron todos los brindis y las adhesiones que la comisión organizadora leyó de músicos, poetas, críticos y revisteros. Asistió a la fiesta la plana mayor de los maestros compositores y los más distinguidos literatos y escritores106. La Correspondencia de España dejó constancia de la presencia entre la “plana
mayor de los maestros compositores” de Bretón y Chapí107. Subirá, en su Manuscrito, explica que
según cuenta un libro publicado por entonces en honor de Luis París, en el banquete organizado en honor del maestro Serrano por el éxito alcanzado con Gonzalo, el autor dramático Ramos Carrión dirigió una carta a los organizadores de aquella fiesta, disculpándose de no poder asistir, afirmando:
representación, la anuncia en su “Sección de espectáculos”, con Magini-‐Colletti, “quien por vez primera y a costa de un verdadero esfuerzo cantará en castellano”. Sin embargo, en su sección “Espectáculos para hoy” se contradice y anuncia Lohengrin. El 14 de diciembre anuncia que “esta noche se verificará la 4ª audición de Gonzalo de Cordova”. El día 20 da una información de la que se deduce que las sesiones de tarde se hacían a precios módicos, y el 24 anuncia para el día siguiente la reposición de tarde de Gonzalo “con los mismos cantantes del estreno”. El 19 de enero se produce el estreno de La Valquiria, en español, que hizo correr, junto al estreno de Curro de Vargas de Chapí, ríos de tinta en este periódico. El 23 (lunes festivo) se anuncia la última sesión de tarde de la temporada, aunque al día siguiente se dice que esta sesión se suspendió por indisposición de Angioletti, y que la verdadera última sesión de tarde será el 2 de febrero. El 2 de febrero se anuncia en Apolo la parodia Churro Bragas, lo que da idea de la popularidad de la obra de Chapí por estas fechas. Ese mismo día se da la última sesión de tarde de la temporada con La Africana. El 7 de marzo anuncia que Magini-‐Colletti “marcha o ha marchado a Italia”. En Madrid, ha cantado “además de varias óperas de su extenso repertorio, la parte en español de Gonzalo de Córdova, de Emilio Serrano, con acertadísima expresión y unánime aplauso”. Se deduce de otras informaciones que la empresa del Real (y asombra, dicho sea de paso, la facilidad con la que la empresa ponía cada día un título del repertorio, a veces improvisando a última hora los cambios) anuncia funciones en la prensa que ya antes han sido anuladas, lo que explica las dificultades de reconstruir hoy la cartelera. 104 La Correspondencia de España, martes, 13-‐XII-‐1898. (La misma noticia apareció en El Imparcial y Heraldo de Madrid, el 12 de diciembre). 105 La Correspondencia de España y El Liberal dieron cuenta de la celebración, el día 16, “a las ocho”. 106 El Imparcial, sábado, 17-‐XII-‐1898. “Sección de Noticias”. 107 La Correspondencia de España, sábado, 17-‐XII-‐1898.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
269
“Figuraos, pues, que me tenéis a vuestro lado, que llega el momento oportuno, que me levanto y digo: “Brindo por el maestro Serrano, cultivador ilustre de la música española, y uno mis fervorosos aplausos a los del público y a los vuestros. Brindo también por Luis París, a cuya iniciativa, perseverancia y voluntad firmísima—que abre horizontes nuevos a los poetas españoles—, se deberá el oírse en el regio coliseo la armonía musical indiscutible de la hermosa lengua castellana. El mismo día 16, según informó La Época, Serrano fue recibido por S.M. la Reina
regente. El Heraldo de Madrid (que sitúa sin embargo como fecha de esta recepción el 15), publicó:
La augusta Señora, después de elogiar muy expresivamente la obra del Sr. Serrano, a cuyo ensayo general asistió acompañada de S.A. la Infanta Isabel, y de celebrar el triunfo por ella obtenido, entregó al inspirado autor de Doña Juana la Loca la placa de Isabel la Católica con que ha sido agraciado por el Gobierno, queriendo con ello S.M. significar al ilustre músico la estimación en que tiene su laboriosidad, su inspiración y su talento. Celebramos mucho las altas distinciones de que ha sido objeto el maestro Serrano, quien ha logrado con su última hermosa partitura los aplausos del público, los laureles del arte y las mercedes del Monarca108. El 8 de enero Serrano agradeció el homenaje recibido el 13 de diciembre reuniendo
“en el restaurant Lhardy a una veintena de amigos, literatos y periodistas, obsequiándoles con un delicado banquete”109.
Entre los comensales estaban los Sres. Sepúlveda (D. Enrique), Saint-‐Aubin, Rodrigo Soriano, R. Blasco, Canals, marqués de Altavilla, Novo, Peña, López Marín, Méndez, Muñoz, Arimón, Francos Rodríguez, Castro, González, Aguilar, Millán y Barber. Cerca de las once terminó tan agradable reunión. Al despedirse reiteraron todos los concurrentes su más cariñosa felicitación al maestro Serrano, por el reciente éxito que anoche se festejaba110. A principios de febrero la prensa anunció la presentación de Gonzalo de Córdoba en
el Nuevo Teatro de Bilbao, la siguiente temporada de primavera, bajo la dirección de los maestros Goula (hijo) y Camaló (aunque finalmente quien dirigió la obra fue el propio Serrano), contando con la soprano Luisa Gilboni, que cantaría, además, Lohengrin, Hugonotes, La africana, Cavallería, Sansón y Dalile y Pagliacci.
El Heraldo de Madrid recibió en abril noticias del gran triunfo alcanzado por el maestro Serrano en la primera representación en Bilbao
de su ópera Gonzalo de Córdoba. El autor tuvo que presentarse a recibir los honores del proscenio multitud de veces durante la representación y al final de todos los actos. La obra alcanzó excelente interpretación distinguiéndose mucho y siendo muy aplaudida la celebrada soprano dramática señora Gilboni y los Sres. Varela, Hernández y Riera. Varios números de la obra fueron repetidos entre atronadoras salvas de aplausos. Muy bien la orquesta, bajo la dirección del autor de Gonzalo de Córdoba. Enhorabuena, maestro Serrano111. También El Liberal se hizo eco del éxito de este estreno, ocurrido el 18 de abril112.
Serrano regresó a Madrid el 22 del mismo mes, según informó Heraldo de Madrid113, sin que hayamos podido hasta ahora averiguar cuántas funciones se dieron en la ciudad bilbaína. Eso sí, el día 27, El Nuevo País publicó una “Carta de Bilbao”, en la que se ofrecía un resumen de noticias procedentes de esa ciudad. Teatralmente se destacaba el gran éxito de “la eminentísima Darclee, con la Traviata”. Según la citada Carta, además de este acontecimiento artístico,
108 Heraldo de Madrid, viernes, 16-‐XII-‐1898. La Época situaba como fecha de esta audiencia real el mismo día 16. También La Época informaba el lunes 19 de la concesión de la “Encomienda de número de Isabel la Católica a don Emilio Serrano” (“Informaciones”; firmado por S.M.) 109 La Correspondencia de España, miércoles, 11-‐I-‐1899. 110 La Época, martes, 10-‐I-‐1899. El Imparcial y El Globo dan cuenta de la misma noticia en la misma fecha. 111 Heraldo de Madrid, miércoles, 19-‐IV-‐1899. “Espectáculos. Ópera en Bilbao”. 112 El Liberal, jueves, 20-‐IV-‐1899. 113 Heraldo de Madrid, domingo, 23-‐IV-‐1899. “Noticias generales”.
Emilio Fernández Álvarez
270
sólo es digno de registrarse el estreno de la ópera Gonzalo de Córdoba, dirigida por su ilustre autor el maestro D. Emilio Serrano que, con tal motivo, ha permanecido algunos días entre nosotros: el público ha celebrado debidamente la hermosa producción del celebrado compositor español y la prensa la ha colmado de elogios. El maestro Serrano debe haber marchado satisfecho de la cariñosa acogida que el público bilbaíno le ha dispensado. La Gilboni, afortunada creadora de esta ópera con Riera en el teatro Real, y Valera y Hernández que aquí la cantaban por primera vez, han oído muchísimos aplausos114. Lamentablemente, a pesar del triunfo, de las repetidas celebraciones, y de las
menciones honoríficas conseguidas, Gonzalo de Córdoba no volvió a representarse nunca más, después de estas funciones bilbaínas. Únicamente en el concierto homenaje celebrado en honor de Serrano en el Teatro Español, en 1912, se interpretó la “Marcha” de esta obra, que cerró también el concierto homenaje de 1929, en el Palacio de la Música.
5. Otros hechos relacionados con Serrano y sus obras instrumentales
La investigación hemerográfica realizada para este trabajo permite dejar constancia de varios hechos o actuaciones relacionados con Serrano en los meses posteriores al estreno de Gonzalo de Córdoba, dando idea de su intensa presencia en la vida musical de la época115. Entre esos sueltos periodísticos destaca la aparición en noviembre, por primera vez, de artículos apoyando la candidatura de Serrano a la vacante de número de la sección de música en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. A ellos, y al nombramiento de Serrano como Académico, nos referiremos con detalle en el próximo capítulo. 114 El Nuevo País, jueves, 27-‐IV-‐1899. “Carta de Bilbao”. 115 Así, la prensa informó en diciembre de 1898 del resultado del Certamen Artístico convocado por la Sociedad de Conciertos de Madrid entre maestros compositores españoles, haciendo público el veredicto de un jurado “formado por los Srs. Zubiaurre, Bretón, Chapí, Giménez y Serrano” (Heraldo de Madrid y La Correspondencia de España, viernes, 16-‐XII-‐1898. El Imparcial, 24-‐XII-‐1898). Ya en febrero de 1899, El Imparcial glosaba el concierto celebrado el día anterior con las composiciones ganadoras de ese Certamen, incluyendo entre los miembros del jurado, además de a los anteriores, a Felipe Pedrell. El cronista, tras lamentarse de que los españoles no valoran lo suficiente a sus propios autores, ponía como ejemplo a Emilio Serrano, que “lleva al teatro Real con osadías de artista la deslumbradora seguidilla andaluza y la vibrante jota aragonesa, y el público, educado en un arte extranjero, se rinde a discreción, triunfando Don Gonzalo de Córdoba” (El Imparcial, lunes, 27-‐II-‐1899. “Sociedad de conciertos. Músicos españoles”). El 3 de mayo de 1899, El Imparcial hizo públicos los tribunales de oposición a las plazas de pensionados en la Academia Española De Bellas Artes en Roma. El tribunal de música incluía como presidente a D. Valentín Zubiaurre, y como vocales a D. Ruperto Chapí, D. Emilio Serrano, D. Jerónimo Jiménez, D. Felipe Pedrell, D. Tomás Bretón, D. Ildefonso Jiménez de Lerma, D. Antonio Llanos y D. Tomás Fernández Grajal (El Imparcial, miércoles, 3-‐V-‐1899). El 30 de mayo tuvo lugar en Madrid el entierro de Emilio Castelar. Entre las innumerables personalidades que figuraban en el fúnebre cortejo se encontraba, según El Globo y El Nuevo País, el maestro Serrano ( El Globo y El nuevo País, martes, 30-‐V-‐1899). El 18 de noviembre, La Época informaba del traslado de los restos de Hilarión Eslava desde “una humilde sepultura del ruinoso cementerio de la Patriarcal” hasta Navarra. Al acto asistieron muchas personalidades. Entre ellas, y en representación de la Escuela Nacional de Música y Declamación, el señor Serrano (La Época, sábado, 18-‐XI-‐1899). Por último, ya en diciembre, El globo dejó una curiosa muestra de la actividad musical de Serrano en relación con la familia real: “Anteanoche organizó S.M. la Reina una fiesta de carácter íntimo, para oír tocar el piano al prodigioso niño Pepito Arriola. Acompañaban a la familia real las marquesas de Comillas y Peñaflorida, los condes de Villalba y Fuentesalces, el general Morgado, el maestro D. Emilio Serrano y algunos jefes militares de servicio. El genial pianista interpretó de una manera maravillosa la Fantasía de Lucía, Moraima, el coro y jota de Gigantes y cabezudos, la Marcha Real española y la Marcha de Infantes. Todos quedaron encantados ante este genio…” (El Globo, jueves, 28-‐XII-‐1899. “El niño Arriola en palacio”). José Rodríguez Arriola había nacido en Betanzos, A Coruña, el 14-‐XII-‐1896, de madre soltera. Fue un absoluto niño prodigio del piano que, ya adulto, se afincó en Alemania, donde compuso obras que se perdieron durante la II Guerra Mundial. Murió en Barcelona en 1957. Tenía por tanto tres años justos en el momento de su presentación ante la reina.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
271
Mayor interés tiene la localización entre esos sueltos periodísticos de información complementaria sobre dos obras de Serrano, la primera nunca terminada (o nunca iniciada), la segunda mal fechada por Subirá en su relación de las obras instrumentales de nuestro compositor.
El Globo publicó en enero de 1899, en efecto, que “el maestro Serano, que no se duerme sobre sus laureles, prepara otra ópera para la próxima temporada en el Real”116. Se hacía eco El Globo con estas palabras de la composición de la que hubiera sido la sexta ópera de Serrano, El Duque de Gandía. Como más adelante veremos, en los Álbumes autógrafos con apuntes musicales que Serrano regaló muchos años después a Subirá, figuran varios, sin fecha, para esa sexta ópera, nunca llevada a término.
La segunda noticia permite fechar con exactitud una de las obras para piano más importantes de Serrano, la suite Narraciones de la Alhambra, obra de la que por cierto, debe añadirse inmediatamente que existe grabación, en adaptación para guitarra, nada menos que de Andrés Segovia117. En su Manuscrito, Subirá incluye esta obra entre las composiciones destacadas de los años 1880, con el siguiente comentario: “editada por Dotesio y dedicada a Monsieur Paul Cambon, embajador de Francia en Madrid entre 1886 y 1890, con quien Serrano trabó amistad”. Pues bien, El Liberal incluía el 17 de septiembre de 1899, bajo el epígrafe “Desde Cercedilla”, información sobre la vida social en ese lugar de veraneo madrileño que permite fechar la composición de la suite durante ese mismo verano, en un periodo por tanto claramente posterior al indicado por Subirá:
El ilustre compositor Emilio Serrano, que ha pasado también el verano en su preciosa quinta, ha aprovechado bien el tiempo, escribiendo, para reunirlas luego bajo el título de Narraciones de la Alhambra, cinco lindísimas piezas, que llevan el sello de la inspiración y del talento artístico del distinguido autor de Gonzalo de Córdova (sic).
Los arrieros, Una noche en la venta, Danza moruna, La torre de las tres princesas y La última noche de Boabdil en Granada, son acabados modelos de música descriptiva, que confirmarán una vez más la sólida reputación del maestro Serrano. La última de ellas, en la cual sin duda Serrano se ha abandonado a sí mismo, es una maravilla de delicadeza, y obtendrá seguramente verdaderos éxitos118.
116 El Globo, lunes, 16-‐I-‐1899. “Correo de espectáculos”. 117 “Andres Segovia And Friends” [10CD Box]. EME, 2007. También en el sello Documents, 2010. 118 El Liberal, domingo, 17-‐IX-‐1899. “Desde Cercedilla. El veraneo. Casa y hoteles. Excursiones y tresillos. Músicos conocidos y música nueva. La colonia veraniega. Hasta el año que viene”. Como curiosidad, añadiremos que este artículo añadía, siempre en relación con la finca que Serrano poseía en Cercedilla, que “también Federico Chueca, el popular y queridísimo maestro, ha dado aquí la última mano a varios números que los públicos de Apolo y la Zarzuela aplaudirán seguramente en la próxima temporada teatral...”.
Plancha con los 10 primeros compases de la “Danza Moruna” de las Narraciones de la
Alhambra, firmada por Serrano en “Madrid, 1º de mayo 1900”.
Instituto del Teatro. Barcelona
Emilio Fernández Álvarez
272
VIII. La Real Academia y la estética nacionalista de Serrano, con otros sucesos dignos de feliz recordación (1901-‐1910)
1. La Real Academia
1.1 Ingreso
José Subirá, secretario perpetuo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, escribió en 1908 la historia de su sección musical, una historia en la que podemos seguir los principales hechos que jalonan la larga relación de Serrano con esta Institución madrileña1. La primera referencia a Serrano se remonta al mes de mayo de 1900, fecha en la que, como ya dejamos anotado en el capítulo anterior, los académicos Zubiaurre y Jimeno de Lerma quedaron designados, en unión de Chapí y Serrano (no académicos), para juzgar los trabajos obligatorios presentados a la Academia por los entonces pensionados en Roma2.
Un hecho de mayor relevancia tuvo lugar en noviembre de 1899, mes en el que finalizaba el plazo para aspirar a la vacante de académico de número de la sección de música. Vencido el plazo el día cuatro, La Época consideraba al día siguiente como segura “la elección del renombrado maestro compositor D. Emilio Serrano, a quien se reconocen unánimemente sobrados méritos para ocupar un sillón en la Academia”3.
También El Heraldo de Madrid apoyó públicamente el nombramiento de Serrano como académico, el 24 de noviembre, en un artículo titulado “Academicadas”, firmado por Saint-‐Aubin. Tras resaltar los méritos que hacían acreedor a Serrano de ese puesto, Saint Aubin, mordaz, concluía: “¡Qué audacia! No bastan tales méritos, don Emilio. Sin duda usted ignora que en la urna para recoger votos ya estará tomando puesto el autor de la novena sinfonía, de Don Juan y Parsifal, todo en una plaza. Ya verá usted cómo, examinando las obras del que obtenga el sufragio de los conspicuos, resulta elegido alguno que dirigiera la educación musical de Juan del Encina, Palestrina o Pergolese, y amigo, ante eso… Además, ¿pertenece usted a la cofradía?”4.
Desmintiendo las suspicacias de Saint Aubin, finalmente Serrano, único aspirante al puesto, fue elegido para ocupar el sillón vacante del libretista Antonio Arnao el 31 de diciembre de 1900, tomando solemne posesión el 3 de noviembre de 1901.
1.2 Discurso de ingreso: Estado actual de la música en el teatro
Dejaremos para más adelante el análisis pormenorizado de este discurso de recepción académica de Serrano, fundamental para la comprensión de su estética musical, centrándonos primero en su exposición resumida, seguida de la curiosa respuesta de Jimeno de Lerma.
1 José Subirá: La música en la Academia: historia de una sección. Madrid, RABASF, 1980. 2 Curiosamente, fue a inicios de ese año cuando se acordó conceder un último plazo de cuatro meses para que tomasen posesión de sus sillones corporativos, tras largo tiempo de espera, Chapí (elegido el 27 de mayo de 1889) y Menéndez Pelayo, dispensándose a Fernández Caballero por hallarse privado de la vista. Chapí escribió el uno de octubre una carta diciendo que no había escrito su discurso aún ni se comprometía a redactarlo en un plazo fijo, por lo cual, tras una espera de más de diez años, se acordó por fin “declarar su vacante con gran sentimiento corporativo”. La vacante se publicó el 8-‐X-‐1900, insertándose la convocatoria en la Gaceta el 16-‐XI. 3 La Época, 5-‐XI-‐1899. “Academias, Ateneos y Sociedades”. 4 Heraldo de Madrid, 24-‐XI-‐1899.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
273
El discurso de Serrano está estructurado en tres secciones dedicadas, respectivamente, al género chico, la zarzuela grande y la ópera española. De modo un tanto sorprendente en alguien que dedicó los mayores esfuerzos de su vida compositiva al ideal de la ópera, Serrano se muestra desde el primer momento decidido partidario del género chico, llegando a afirmar que “en vista de los trabajos realizados modernamente, bien pudiera llamarse el arte español por excelencia...”. Y añade: “Yerran, pues, cuantos ven en el género chico algo exótico y fuera de nuestras costumbres, importado con el solo objeto de solazar y divertir a los públicos durante una hora; como se equivocan los que lo tratan con singular desprecio, considerándolo, de buenas a primeras, de inferior categoría artística, y lo condenan a morir sin remisión, en brevísimo plazo. Por de contado, advertiré que jamás las formas artísticas se excluyen unas a otras”.
Tras insistir en que “en nuestro país no podría el género chico haber echado tan hondas raíces, si no tuviese algo genuino, nacional”, y elogiar de modo particular las obras de Federico Chueca, pasa Serrano a ocuparse de la zarzuela grande, o restaurada, trazando su historia intercalada de lagunas, para afirmar que, “cuando los compositores buscaron su inspiración en los cantos populares, con todas sus tristezas y alegrías, acertaron siempre, y las obras de este género, las más adecuadas para expresar la índole del drama musical español, vivirán siempre; equivocáronse, empero, cuando se lanzaron a imitar el estilo italiano, tan de moda en la primera mitad de la pasada centuria. En vano se buscarán otras causas que expliquen la decadencia de la zarzuela”.
Según Serrano, la “verdadera” zarzuela resurge con Barbieri. En este género, mucho del éxito depende del libro: la dificultad de escribir buenos libretos y el peligro de imitar los amaneramientos de la ópera italiana, son los dos principales peligros. Por eso, hoy:
lo que acontece es que quizá nos hallamos en un periodo de transición, ensayando nuevas formas, y mientras no se dé con las convenientes, y no las veamos manifestándose en todo su esplendor, antójasenos decadencia lo que acaso sea principio de un glorioso renacimiento. A pensar así indúcenos, por ventura, la índole misma de la zarzuela, que es un género de transición entre el drama y la ópera. Zarzuelas hay, casi todas las de Vega, Picón y García Gutiérrez, que, sin música, pueden representarse, y otras (Marina es de ello hermoso ejemplo) fácilmente convertibles en óperas. Poco trabajo costaría hacer una ópera de Pan y toros o La bruja, y aún del mismo Barberillo... En este sentido pudieran encontrarse determinados puntos de contacto entre la gran injustamente vilipendiada zarzuela y el moderno drama lírico, que tan sin razón saca de quicio a los partidarios del antiguo régimen.
En mi sentir, una buena zarzuela, formada con elementos teatrales de la mejor ley… es un drama lírico con trozos que se declaman. Acaso parezca atrevida la idea; pero no se ha llegado de otra manera en Alemania al drama lírico. Los precedentes de Wagner fueron éstos, y los del drama lírico español, en la zarzuela hemos de encontrarlos. En ella está el germen de la evolución artística, que felizmente empieza, y a pesar de todos los pesares triunfará, conforme triunfan siempre, por su misma fuerza, las ideas grandes y generosas. Sigamos, pues, componiendo zarzuelas y preparando de este modo el triunfo de la ópera nacional, que ya se anuncia, y que no ha de tardar, tengo fe en ello, en ser efectivo, para el bien del arte y gloria de la patria.
Emilio Fernández Álvarez
274
Comienza después Serrano la sección de su discurso dedicada a la ópera haciendo
alusión a las óperas españolas compuestas “casi al mismo tiempo que se representaban las mejores zarzuelas”, y las enjuicia muy negativamente por su imitación servil del modelo italiano, olvidando los cantos populares españoles, y “rindiéndose ante los invasores, que ni eran más cultos, ni tenían más genio, ni poseían su originalidad, ni podían inspirarse en tanta variedad de cantos populares. Para mayor vergüenza, hasta consintieron que sus óperas españolas tuvieran argumentos extranjeros y fueran cantadas en lenguas extranjeras”. Y añade:
Y sin embargo, en casa tenían el modelo de la ópera nacional; en Madrid estaba, y era la Briseida, con letra de D. Ramón de la Cruz, nada menos, y música de Rodríguez de Hita, maestro de capilla de la Iglesia de la Encarnación, y quien repase esta inspiradísima obra, más semejanza hallará entre ella y las de Mozart y Gluck, que con la óperas italianas de la misma y posteriores épocas; por donde se demuestra que, si en lo antiguo es menester buscar los orígenes de nuestra música en las viejas escuelas flamencas, al Norte es menester acudir para hallar los de la ópera moderna. La equivocada imitación del modelo italiano, según Serrano, impidió la aparición de
una verdadera ópera española hasta Marina (recuérdese, a propósito de esta obra, la división establecida en el capítulo primero de esta tesis entre las vías europeísta y nacional), que fue posteriormente “causa de algunos meritísimos ensayos de ópera española, y sería injusto no citar como los mejores los debidos a los maestros Chapí y Bretón”. Fue sin duda una circunstancia favorable para la aparición de estos ensayos la cláusula que obligaba al Teatro Real a estrenar una ópera española cada año, y aunque no siempre los compositores españoles encontraron la colaboración que merecían, el mismo Serrano se declara testigo de lo beneficioso de la medida.
Ahora bien—continúa su razonamiento el autor de Gonzalo de Córdoba—, para que haya ópera española es preciso imitar lo hecho en Francia y Alemania, y hacer
Anteportada del discurso de recepción académica del maestro Serrano, con dedicatoria autógrafa a Subirá.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
275
comprender al público que “en España, es menester cantar en español. Da grima oír en el teatro Real, por ejemplo, óperas con argumento español, cuya acción pasa en España, algunas hasta con cantos populares nuestros, interpretadas por artistas españoles y cantadas en italiano”. Por otra parte, el público debe ser paciente, porque “no todas las óperas han de estar a la altura de las de Wagner”. Por eso, y como medio de educación del público, aconseja Serrano adoptar la costumbre de representar en castellano las óperas extranjeras más notables.
Las bases de la ópera española deben ser las leyendas que constituyen el núcleo de nuestra poesía y “la inagotable mina de los cantos populares... En España hay una estética musical, anterior a la de Wagner, aunque nunca practicada aquí; en este sentido tan moderno están inspirados los ya antiguos Tratados de Arteaga y de Eximeno, cuyos principios de tan bella manera ha sabido exponer y comentar el sabio Académico D. Marcelino Menéndez Pelayo”.
La ópera española, hija verdadera del genio musical español, concluye Serrano, llegará como fruto del trabajo constante de todos en busca de este ideal artístico: “Muy poco falta ya: un último esfuerzo, y la ópera española surgirá de nuevo con toda la fuerza que necesita el Arte para gozar vigorosa y perdurable vida… ayudémosle y formemos entre todos esta nueva fase del Arte, tan de nuestro tiempo, tan moderna y que corona el desenvolvimiento de la actividad humana, encaminada a realizar el supremo ideal de la belleza”.
1.3 Discurso-‐respuesta de Ildefonso Jimeno de Lerma
El discurso de Serrano fue contestado por Ildefonso Jimeno de Lerma, director del Conservatorio de Madrid entre 1897 y 1901, y por tanto compañero de claustro del catedrático Serrano5.
Lejos de mantenerse en los límites de un protocolario discurso de bienvenida, la respuesta de Jimeno sorprende por la agresividad con la que discute la posibilidad de existencia de la ópera española, esa entelequia, ante un operista como Serrano. En su Manuscrito, Subirá se refiere a esta respuesta señalando que “no fue, en el fondo, todo lo cordial que se podía esperar en aquel acto. Fundándose entonces en que acaso elevaría ahí por última vez su desautorizada voz en nombre de la Corporación, por hallarse al borde del sepulcro (su fallecimiento acaecerá el 16 de noviembre de 1903), rebatió con discreción, más también con firmeza, algunas apreciaciones formuladas por Serrano”.
En efecto, según La ilustración española y americana, “el maestro Jimeno de Lerma no puso leer su contestación al discurso, y le sustituyó en la lectura nuestro colaborador Sr. Sbarbi: tiene el Sr. Jimeno la pluma acerada y elegante, y no faltaron comentadores que creyeron ver entre líneas algunas estocadas; y cuando los maestros que saben tanto alzan la mano, los legos saludamos haciendo mutis por el fondo”6.
5 Federico Sopeña Ibáñez: Historia crítica del Conservatorio de Madrid. Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia, 1967: “El 11 de marzo de 1892 fue nombrado don Ildefonso Jimeno de Lerma, profesor de órgano del conservatorio; el 11 de enero de 1897, director. Llega a las dos cosas con años (Madrid 19, III, 1842; Madrid 16, XI, 1903) y prestigio detrás. Jimeno de Lerma, organista, musicólogo, académico, es figura un tanto al margen de la vida musical madrileña, al margen, precisamente, por su dedicación a la música religiosa”. Según Sopeña, “con retórica a veces insoportable”, Jimeno centraba en uno de sus discursos los males del Conservatorio en dos capítulos: el excesivo número de alumnos y no menos la política de recomendaciones. 6 José Fernández Bremón, en su sección “Crónica General” en La ilustración Española y Americana, 8-‐XI-‐1901, p. 2, información confirmada en la p. 15 del mismo número.
Emilio Fernández Álvarez
276
¿Estocadas “entre líneas”? Mejor descritas habrían quedado, pronto lo veremos, como estocadas “en versales” y “a la luz del sol”. Para entender debidamente la respuesta de Jimeno, deben tenerse en cuenta algunos precedentes. En primer lugar, Jimeno era un decidido partidario de las ideas de Peña y Goñi “contra la ópera española”. Jimeno fue quien brindó, por ejemplo, “el máximo homenaje póstumo” a Peña, valorando su obra La ópera española con un “Discurso necrológico en la Academia de Bellas Artes”7. Pero ya desde una fecha tan temprana como 1875 venía Jimeno defendiendo un pensamiento en todo similar al de Peña, como prueba su respuesta a un artículo del gran cantante de zarzuela Manuel Rafael Sanz, que por aquellas fechas intentaba promover, en su calidad de empresario del Teatro de la Zarzuela, la ópera nacional.
Jimeno respondió entonces a Sanz con una serie de argumentos muy parecidos a los que en los años 1880 defenderá hasta la extenuación Peña y Goñi. El principal de ellos, que no puede nacer de golpe la ópera nacional (“género musical que ha sido y sigue siendo para nosotros completamente exótico”) a partir de la zarzuela, porque, a las dificultades ya conocidas (menosprecio de los teatros de ópera, necesidad de un teatro propio y estable, de un crecido capital, de protección oficial y de un repertorio que dé continuidad) se suma otra muy principal: la falta de cantantes capaces de asumir de golpe ese reto. Si aún en el caso de dar por superados todos los inconvenientes tradicionales mencionados se intentase hacer nacer la ópera española directamente de la zarzuela, ocurriría que las nuevas obras serían mal ejecutadas y caerían en el olvido, aunque fuesen buenas. No por ello, dice Jimeno, debe abandonarse el ideal de la ópera nacional. Pero primero hay que “moderar nuestras aspiraciones”, es decir, escribir obras modestas, adaptadas a los artistas realmente existentes; así se conseguiría un repertorio y una escuela propia de canto. De esta manera, y abandonando la senda equivocada de El Potosí submarino y Robinson para buscar de nuevo “el franco y viable terreno artístico de El dominó azul y Jugar con fuego”, podrían, en el futuro, componerse en España “Mutas de Portici o Martas, y más adiestrados alcanzar después la creación e interpretación de Faustos, Hugonotes y Guillermos”8.
Teniendo en cuenta lo escrito en 1875, no cabe ciertamente sorprenderse ante la dura respuesta de Jimeno al discurso de ingreso de Serrano en la RABASF, que pasamos a resumir.
Comienza Jimeno enumerando con cortesía los muchos títulos, méritos y condecoraciones de Serrano, autor, entre otras cosas, de cuatro óperas aplaudidas en el Regio Coliseo. Pero recurre luego a Quevedo para afirmar, en un quiebro imprevisto, que “No he de callar, por más que con el dedo, / ya tocando en la boca, ya en la frente / silencio avises o amenaces miedo”.
No se imagina uno al buen Serano amenazando a nadie, y menos con el dedo, pero Jimeno lanza a continuación su primera estocada—utilizando para ello la “retórica a veces insoportable” que le reprocha Federico Sopeña—, acusándolo de haber trastocado en su discurso, interesadamente, el orden de presentación histórica para dejarlo de esta forma: “Género chico (nombre anodino que ignoro lo que significa),
7 Jimeno de Lerma: Discurso necrológico en la Academia de Bellas Artes. Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 1896. 8 Jimeno de Lerma: “Un noble pensamiento”, en Revista Europea, 29-‐08-‐1875.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
277
zarzuela (otro nombre anacrónico, que expresa aún menos) y ópera, que, ¿por qué no decirlo? nunca ha existido en España”.
El discurso de Serrano, según Jimeno (que intenta aquí una estocada mortal), encierra la siguiente paradoja: sus grandes esfuerzos en pro del ideal operístico “han hallado, como triste recompensa, el convencimiento de que, dedicados a otra manifestación artística menos elevada, pero más en armonía con el ambiente que nos rodea, hubieran sido mejor aprovechados para las necesidades indispensables de la lucha por la existencia, para las atenciones sagradas de la familia, para las exigencias ineludibles de la Sociedad”.
Tras este ataque, Jimeno continúa en tono profesoral: “Muchos años hace se trabaja (en España)… en el establecimiento de la ópera nacional. Pero, ¿qué es la ópera nacional? Ecco il problema. ¿Es la cantada en el idioma patrio? ¿Es la interpretada por artistas del país respectivo? ¿Es la compuesta por maestros del mismo? ¿Es la de asuntos de carácter nacional?”.
Jimeno duda de que alguien conozca la respuesta a estas incómodas preguntas, pero afirma que “a pesar de todo, hemos oído óperas extranjeras muy bien cantadas en español”; existen además óperas de tema español como El barbero de Sevilla, El trovador, La fuerza del destino, y hasta con música española, como Carmen; y por supuesto tenemos óperas de autores españoles con música española, “y sin embargo, con tristeza, pero sin rubor debemos confesarlo en aras de la verdad: aún no hemos logrado implantar nuestra ópera nacional. ¿Pero es cierto, señores, que en algún otro país existe lo que aquí queremos significar con el apelativo de ópera nacional? No y cien veces no”.
Como quien concede un punto menor, añade entonces Jimeno: “Quizá sólo Weber, Glinka y Wagner han logrado marchar por ese camino de la ópera o drama lírico nacional. Pero, hasta la zarzuela, que es en realidad nuestra ópera cómica, se mostró invadida de italianismo, incluyendo a Barbieri”. Es por eso que Jimeno, cerrando una larga letanía en torno a la música como “lenguaje universal” (¡la diglosia negada, en nombre de la fraternidad!) afirma, con Campoamor: “Inmensa, universal, cosmopolita / la Música es la voz de lo infinito”; y con Herbert Spencer, que la música es el lenguaje de la pasión y de las emociones, “las mismas en todas partes”. Y añade: “Esto y solamente esto es la música, sin cortapisas, sin nacionalidades más que relativas; sin regionalismos más que pertinentes, sin trabas de ningún género: música en fin buena o mala, que son las únicas divisiones profundamente sustanciales”.
Jimeno lanza una última estocada afirmando que no es enemigo de usar el canto nacional en música, “pero de esto a pretender que la ópera española ha de ser en absoluto compuesta de cantos españoles, va una inmensa distancia. Si ésta u otra ha sido la causa de que no tengamos aún la ópera nacional implantada entre nosotros… os lo va a decir… un insigne y popular crítico, que quizá sea el único que por extenso se ha ocupado en nuestro país de este asunto en un importante libro”. Y continúa citando, por extenso, ideas y hasta párrafos completos de La ópera española y la música dramática en España, de Antonio Peña y Goñi9. 9 Entre ellos: “La ópera española no existe; no ha existido nunca”. “Los maestros españoles, como García, Carnicer, Gomis, Martín, Eslava, Espín, Arrieta, etc., nada nuevo y perdurable crearon en este género. Juzgaron que su firma daba nacionalidad y se engañaron”. “Las tentativas, desde 1830 hasta el presente (1881) en pro de la ópera española, han resultado infructuosas, y no por falta de favor del público, que con entusiasmo ha aplaudido dentro y fuera de España a los compositores y cantantes españoles, ni por falta de protección oficial, como se afirma, sino porque se compusieron obras aplaudidísimas, sí, pero sin verdadera fuerza vital, que al momento fueron devoradas
Emilio Fernández Álvarez
278
De modo un tanto más que forzado, tras la cascada de citas de Peña, Jimeno termina su discurso afirmando su deseo de que llegue pronto la ópera nacional, “sin recordar para nada los fracasos de 1830, 50, 81 y sucesivos”, siendo garantía para ello la acción de literatos y compositores como Emilio Serrano, “de cuya futura y gloriosa labor artística en pro de la ópera o drama lírico española no podrán dudar ya, por fortuna, sino algunos pocos espíritus recelosos o caducos”.
1.4 La estética nacionalista de Emilio Serrano: un ensayo de definición
Llegados a este punto, parece oportuno intentar una reflexión general sobre el pensamiento musical de Serrano, asentado en sus escritos y en el análisis de sus obras. Para empezar, podemos resumir su discurso de ingreso en la RABASF con el enunciado de siete ideas esenciales que, ordenadas, ofrecen una visión de conjunto de su estética:
1. El género chico, lejos de ser un producto comercial, artísticamente banal, no podría haber echado tan hondas raíces en nuestro país, “si no tuviese algo genuino, nacional”.
2. “En España hay una estética musical (propia), anterior a la de Wagner, aunque nunca practicada aquí; en este sentido tan moderno están inspirados los ya antiguos Tratados de Arteaga y de Eximeno”.
3. La zarzuela “es un género de transición entre el drama (declamado) y la ópera”. Una zarzuela “formada con elementos teatrales de la mejor ley…, es un drama lírico con trozos que se declaman”. Los precedentes del drama lírico español, como en su día Wagner los encontró en el singspiel, han de encontrarse en la zarzuela.
4. La zarzuela, por tanto, es el “germen de la evolución artística” que conduce a la ópera española; la ópera nacional vendrá naturalmente a partir de la zarzuela.
5. Fue la equivocada imitación de los modelos italianos lo que impidió la aparición de una verdadera ópera española.
6. “En España, es menester cantar en español”. Serrano propone como medio de educación del público, al igual que Bretón, la representación en castellano de las óperas extranjeras más notables.
7. Las bases de la ópera española deben ser las leyendas que constituyen el núcleo de nuestra poesía y “la inagotable mina de los cantos populares”.
En síntesis: la de Serrano es una estética musical nacionalista, que propone un modelo propio de desarrollo del drama lírico partiendo de la zarzuela, el género nacional por excelencia.
Carlos Gómez Amat se muestra condescendiente con este discurso de Serrano, y afirma que solo “una falta de perspectiva y un optimismo radical podían dar lugar a tales afirmaciones”10. Bien puede tener razón Gómez Amat en lo que se refiere a la “falta de perspectiva” de Serrano, teniendo en cuenta lo ya dicho en el capítulo anterior sobre el fracaso relativo de la ópera española, evidente ya en 1903 para dos
por el tiempo”. “La ópera nacional, que para serlo ha de tener el sello de los elementos especiales de cada país, ha resultado, sin embargo, en todos ecléctica dentro de su formación”. “Solo el genio es capaz de crear la ópera nacional, asimilándose los elementos propios de cada país, que son el producto de los tiempos y las circunstancias: sin el genio creador no hay ópera posible”. “Lo que tiene que ser, es; y es, cuando debe ser. La ópera española nacerá cuando deba nacer, no cuando queramos nosotros que nazca”. “Nadie pone en duda la posibilidad de su fundación; pero el someter esta a jurisprudencias dadas, como si se tratara de un pleito, o a determinados momentos y procedimientos marcados por una sociedad de accionistas a cuota fija, es una insensatez”. 10 Carlos Gómez Amat: Historia de la música española en el siglo XIX, pp. 170-‐171 y 205.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
279
figuras tan distantes como Pedrell y Cecilio de Roda; olvidando, sin embargo, que nada hay en el discurso de Serrano que hubiese causado disgusto a figuras como Barbieri, Arrieta, Peña y Goñi o Chapí—defensores de la vía nacional durante décadas—, Gómez Amat bien pudiera no tenerla.
Más virulenta se yergue la sombra de Jimeno de Lerma para reprochar al operista Serrano su defensa de la zarzuela: ¿cabe aceptar sin protesta un ideario así—parece decirnos—, procediendo de un músico vitalmente comprometido no con la zarzuela, sino con la aclimatación de una ópera de corte europeo en la meseta castellana?11.
Pero no es este el momento de juzgar la estética de Serrano desde el punto de vista de Jimeno, sino de dilucidar qué clase de nacionalismo era el suyo, o de situar su nacionalismo en el contexto histórico que le corresponde. Tarea nada fácil, por cierto, porque en ella se entreveran, como en el debate sobre la posibilidad del nacimiento de la ópera a partir de la zarzuela, intereses materiales y argumentos estéticos, matices sutiles, a veces de difícil apreciación, y disputas exasperadas.
En relación con el nacionalismo musical español hay que tener en cuenta, en primer lugar, que se trata de una ideología constante, o latente, a lo largo de todo el siglo XIX, si bien presente con mayor claridad a partir de los años cuarenta, en que se dan los primeros intentos conscientes de crear una “ópera española”. Este primer nacionalismo se convierte en los años ochenta en una fuerza dominante de nuestra vida musical, pero hay que apresurarse a recordar que no se trata de un nacionalismo de confrontación política, sino de integración cultural: el objetivo, como en otros países periféricos, era encontrar una voz propia, española, frente al discurso musical de los países centrales (Italia, Alemania, Francia).
Un nacionalismo así entendido tiene por fuerza que resultar brumoso en sus principios estéticos. En nuestro intento de situar el de Serrano en su contexto acudiremos, para desbrozar el camino, a algunas de las ideas expuestas por Beatriz Martínez del Fresno en su trabajo (y adviértanse las fechas) El pensamiento nacionalista en el ámbito madrileño (1900-‐1936)12, estudio en el que esta autora, partiendo del hecho de que desde el desastre del 98 hasta la guerra civil el nacionalismo es una de “las líneas de fuerza de más peso, seguramente la principal, en el panorama musical español”, señala:
Aún está por hacer un estudio global y pormenorizado de los tipos de nacionalismo, regionalismo, localismos, popularismos, etc. Se ha escrito mucho sobre la importancia de Pedrell como padre de las mejores obras nacionalistas, y sobre el más universal de nuestros compositores: Manuel de Falla; en segundo plano, Albéniz, Granados, Turina, Esplá, etc. Recientemente se ha querido reivindicar a Barbieri como precursor o iniciador del nacionalismo13. Pero hay otros estratos de su misma época que están casi inexplorados; la realidad era mucho más variada y heterogénea. Deberían ser recordados algunos de los problemas, algunas de las intenciones de otros hombres,
11 Lo mismo siente Iberni que, explicando cómo la valoración del género chico, hasta entonces despreciado, solo llegará con la llegada del ínfimo en la primera década del XX, observa: “Resulta sorprendente que la más entusiástica apología del género provino de Emilio Serrano en su discurso de recepción como académico de BB.AA”. Para Iberni, este giro en la valoración del género chico está relacionado con el cambio de sensibilidad que produjo el Desastre del 98. Hay que señalar, sin embargo, que el discurso de Serrano fue pronunciado en 1901, antes de la llegada del género ínfimo. Iberni: “La zarzuela en España…”; Cuadernos de Música Iberoamericana, vls 2-‐3. Madrid, ICCMU, 1996; p. 161. 12 Beatriz Martínez del Fresno: “El pensamiento nacionalista en el ámbito madrileño (1900-‐1936). Fundamentos y paradojas”, en De musica hispana et aliis, Emilio Casares y Carlos Villanueva (coords.). Santiago de Compostela, Universidad de Santiago de Compostela, 1990. 13 Emilio Casares: Francisco Asenjo Barbieri. Biografías y Documentos sobre Música y Músicos españoles (Legado Barbieri), vol. I. Madrid, 1986.
Emilio Fernández Álvarez
280
cuyas obras apenas trascendieron una vez pasada su época, pero que son un producto legítimo en su momento, y sin cuya actuación probablemente la España musical sería diferente. Además de Albéniz, Falla y Turina, existieron Bretón, Chapí, Arbós, Emilio Serrano, Pérez Casas, Conrado del Campo, Chávarri, Felipe Espino, Julio Gómez, Esplá, Guridi, P. Donostia, Guervós, Isasi, Larregla, Jacinto Manzanares, Malats, N. Otaño, R. Villar, Usandizaga, Vicente Zurrón, Antonio José y un largo etcétera. Martínez del Fresno observa que, de un modo general, el nacionalismo español “va
unido al regeneracionismo de la música, canaliza y encarna la intención de romper con el triste y peculiar Romanticismo español”14. Sin confusión posible con el significado que el término adquirirá a partir de Costa, piensa uno que este regeneracionismo, considerado desde el ideal de la ópera española, podría concretarse en dos aspectos: musicalmente, en la superación del italianismo; en un sentido político, en la íntima vinculación con el proceso nacionalizador asumido y potenciado por la Restauración15.
Es este proceso nacionalizador, o si se prefiere, esta tarea común de construcción del concepto liberal de España, el que mejor explica el empeño de los compositores de la Restauración en “expresar la esencia nacional”, en lugar de, simplemente, “crear buena música”. De ahí también que, con independencia de que quepa preguntar si verdaderamente respondía la creación de la ópera nacional a una aspiración general del público, todos los compositores sean en alguna medida “nacionalistas”. En palabras del historiador Álvarez Junco, a propósito de la arquitectura de la época, perfectamente aplicables a la música:
Se partía del presupuesto de que sólo siendo fieles a la propia “forma de ser” surgían creaciones auténticas, creaciones de calidad. Todos parecían de acuerdo en esa primera idea, pero, como siempre que se plantea la cuestión en estos términos, las discusiones se convirtieron en interminables al tener que decidir cuál era esa identidad o forma de ser—agravadas por la circunstancia de que se suponía que sólo era una—. Y en definitiva, la arquitectura que se creó no fue memorable… Fue una época en que, en una palabra, la obsesión nacional dominaba las artes y las letras. Y no quedaban completamente inmunes las ciencias16. Sentado el vínculo general entre nacionalismo musical, regeneracionismo y proceso
nacionalizador, hay que recordar ahora que un compositor, Felipe Pedrell, ocupa frente a los demás, por alguna razón que conviene dilucidar, un lugar de privilegio en
14 Profundizando en esta idea, Emilio Casares ha estudiado también el parentesco entre nacionalismo musical y Generación del 98 ("La música española hasta 1939, o la restauración musical", Actas del Congreso Internacional España en la Música de Occidente, II, Madrid, Ministerio de Cultura, 1987), dejando párrafos como el siguiente: “Aunque Pedrell fuese más viejo que los protagonistas de aquella generación [la del 98], es cierto que tanto él como Barbieri toman conciencia de la situación musical española en los momentos en que la España musical inicia su conciencia regeneracionista, en sintonía con el ideario de Joaquín Costa; los deberes que, tanto Barbieri como Pedrell, imponen a la música española del momento coinciden con el ideario de la Generación del 98: necesidad de redescubrir el pasado musical, repudio del fácil populismo y casticismo, preparación intelectual del músico, tratando de asimilarse a Europa y perdiendo al mismo tiempo el complejo ante ella. Pero lo importante no es demostrar que esta ideología dominó en los Barbieri, Pedrell, Ledesma o Villalba, sino ver que este pensamiento produce sus mejores frutos en los creadores de comienzos del XX, porque no se puede dudar que Falla, como figura y como pensamiento, es un hombre del 98, y lo mismo se puede decir de los Conrado del Campo, Julio Gómez, etcétera, y parecida situación revelan las cartas de los Bretón, o Chapí, cuando pensionados en Roma sueñan con hacer la gran música romántica española, es decir, la ópera y la sinfonía”. 15 Un ejemplo entre muchos de esta interpretación lo encontramos en las siguientes palabras del discurso de ingreso de Bretón en la RABASF (Barbieri. La ópera nacional. 14 de mayo de 1896): “Yo no puedo imaginar cuál sea el porvenir de nuestra raza, pero llegará tanto más alto, cuanto más puros sean nuestros ideales. Del sangriento, inhumano y repugnante espectáculo que hemos dado en llamar nacional [los toros], solo podremos aspirar al estancamiento, a notoriedad arqueológica y pueril; del grandioso espectáculo nacional artístico [la ópera nacional], en el que cantemos los portentosos acontecimientos de la hispana historia, podremos llegar a descubrir dilatados, brillantes y luminosísimos espacios en el campo infinito de la idea, y con el continuo ejemplo de nuestras recordadas glorias, emularlas y superarlas, para ejemplo a su vez de las edades futuras”. 16 Álvarez Junco: Mater Dolorosa, pp. 270-‐271.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
281
la historia del nacionalismo musical español: es el suyo un nacionalismo sancionado, legitimado históricamente frente al nacionalismo “precursor”, “débil” o “espurio” de los demás. ¿Por qué razón?
El nacionalismo pedrelliano, privilegiado por la línea Salazar-‐Falla, es un esencialismo que parte del supuesto de que existe efectivamente una identidad o forma de ser española inmutable a través del tiempo. Para esta línea, que coincide en un todo con la visión del krauso-‐institucionismo de la época, el verdadero nacionalismo debe sustentarse en la fusión entre lo culto y lo popular (o dicho de otro modo, en la base histórica, y no puramente folclórica), y complementariamente entre tradición y modernidad musical, en busca de un estilo nacional conscientemente alejado del pintoresquismo.
Este nacionalismo de las esencias denuncia el ideal de “ópera nacional” de Bretón y compañía, por ser un nacionalismo de “apariencias”, un nacionalismo que tiene su fuente de inspiración en los “temas nacionales”, citados sin más. En otras palabras, se acusa a este nacionalismo “aparente” de cosmopolitismo y de eclecticismo, tendencias ambas que, en música, llevan a la incoherencia y al exotismo, y de ser en consecuencia “arte español, pero solo a ratos, como quien hace una concesión”. Desde esta visión “esencialista”, el ideal de la “ópera española” podrá tener mucho de ópera, pero tiene muy poco de española.
Considerada la cuestión a la luz de esta doctrina, Tomás Bretón, gran héroe de la ópera española, queda efectivamente como un compositor más preocupado por superar el atraso español que por conservar su identidad musical, más europeísta que nacionalista, y como tal, en las antípodas de Pedrell17. Sirva como ejemplo de su punto de vista lo declarado en una entrevista realizada con motivo del estreno de Raquel: “Yo no sigo escuela determinada; procuro estar al tanto de los adelantos del arte, ponerme en contacto con mi época y escribo según siento, sin preocuparme del latino ni del germano, sino de la situación dramática y la del personaje. Si aquella permite algún color nuestro, local, doy el que puedo con verdadera precisión, más con cierta medida, porque el amor, el odio, la ambición, la venganza y demás pasiones son humanas, no exclusivamente españolas”18.
Algo más de espacio reclama en este apartado Chapí, escasamente dado a teorías, pero no poco agudo en la defensa de sus tesis cuando la ocasión lo requería. Para él, en conocida polémica con Pedrell, si nuestra música adolecía de algo “era precisamente de nacionalismo, nacionalismo que desde siempre se practicó en España”. Su pragmatismo y su antiesencialismo, tan opuesto como el de Bretón a la ideología pedrelliana, queda de manifiesto en los siguientes párrafos, dirigidos al adusto catalán:
Tú eres quien debe decirnos si es que realmente existen las nacionalidades musicales; cuáles son sus caracteres distintivos; si estos son fijos e inmutables y comunes a todos los individuos de una misma raza, subsistiendo a través del tiempo y de todas las evoluciones y transformaciones sociales y artísticas... En una palabra, eres tú profeta y yo incorregible. Tú temiendo (no sé por qué) nuevas
17 Según Víctor Sánchez, Adolfo Salazar reducía a Bretón “y a la música de su época, con la excepción de Pedrell, a un despreciable nacionalismo de corte casticista. Sin embargo, en la música de Bretón las reivindicaciones nacionales poseen bastante menor peso que la necesidad de europeizar la música española”. Víctor Sánchez reconoce también que la visión de Bretón de lo español era “algo circunstancial y meramente colorista” (Víctor Sánchez: “Tomás Bretón y el regeneracionismo”, en Cuadernos de Música Iberoamericana; vol. 6. Madrid, ICCMU, 1998, pp. 44-‐45). 18 “Una interview con el maestro Bretón”, en Boletín Musical de Valencia, 20-‐XII-‐1899. Citado en Víctor Sánchez: Tomás Bretón…, p. 308.
Emilio Fernández Álvarez
282
tentativas de ópera en español y yo asegurándote que sí, que llegarán esas nuevas tentativas cuantas veces yo pueda realizarlas. De ópera en español, ¿entiendes? Nada de ópera española, frase tan huera como inconveniente y peligrosa. Ópera en español. Es decir, el idioma nacional como base general e indispensable de la nacionalidad y sobre esa base general, toda libertad en las tendencias, carácter, asuntos y géneros19. Por cierto que, otorgándole una inesperada modernidad intelectual, coincide en su
antiesencialismo Chapí con muchas corrientes actuales de pensamiento. Por ejemplo con Rafael Lamas, autor que, recientemente, desde una posición cercana a los Estudios Culturales, y refiriéndose a Pedrell, opina que su nacionalismo desarrolló en Cataluña:
… una estrategia de intervención cultural paralela a la zarzuela, cuyo centro de referencia era Madrid. En ambos casos se buscaba conciliar las estéticas modernas y la concepción esencialista de la identidad española para superar el “atraso histórico” con obras dignas y aceptables por la élite intelectual… La estética nacionalista y su musicología, que le servía de contrapunto legitimador, terminaron configurando un estilo exoticista que corresponde a lo que Edward Said explica como orientalismo y colonialismo cultural. La particularidad del nacionalismo musical español reside en su “orientalismo asimilado” donde el colonizado asume como propia la visión ajena de sí mismo (pp. 35-‐36).
… el nacionalismo estaba decidido a conseguir la integración europea de la música española en una era donde las fronteras continentales situaban a España en una dudosa situación entre Europa y África. El método utilizado fue… el desarrollo de un estilo derivado de compositores [no españoles] que escribieron música sobre España… A pesar de declarar lo contrario con una insistencia tan obsesiva como sintomática, el nacionalismo promovió la imagen exótica de España que la música europea había generado con anterioridad… La música española asumía así la conciencia colonizada que las culturas centrales confieren a las periféricas (p. 136). …mientras Europa construía una imagen exótica de España, España explotaba esa imagen para convertirse en parte de Europa (p. 150)20. No es Lamas el único en pensar así: también Álvarez Junco cree que, dejando a un
lado el origen nada popular del exitoso nacionalismo pedrelliano (sobre todo si lo comparamos con la zarzuela), la música española llegó, con Falla, Albéniz y Granados, a triunfar en Europa precisamente por haber orientado su producción “hacia los temas morisco-‐andalucistas, que eran justamente los que el mercado internacional identificaba con lo español” 21 . En resumen, para estos autores (¡qué curiosa paradoja!), fue la adaptación del nacionalismo de las “esencias” a la expectativa de los oyentes extranjeros lo que permitió a la música española encontrar un lugar en el conjunto de la música clásica europea. Y el precio pagado por la entrada en el canon cultural fue “borrar el significado histórico, social y cultural de la herencia musical española”.
No hay para qué extenderse más en un punto que nos aleja irremediablemente de nuestro verdadero objetivo, la exploración de los límites del nacionalismo de Serrano utilizando como piedra de toque el nacionalismo pedrelliano.
Confrontemos, para empezar, la selección de los materiales que utilizan. Para Martínez del Fresno, en el nacionalismo de las esencias,
para plasmar en la música el carácter español era no sólo lícito, sino conveniente, desde Pedrell, recurrir a nuestra música medieval o renacentista, pero no lo era tanto utilizar el espíritu de la tonadilla (el goyismo, madrileñismo o casticismo no eran precisamente los aspectos mejor considerados del nacionalismo) o de la zarzuela, quizá por excesivamente recientes, o por las
19 R. Chapí: “El nacionalismo en música”. El Imparcial, Madrid, 18-‐V-‐1903. En este artículo, cuajado de sarcasmos desde su mismo inicio (“¡Ay, Felipe de mi alma!”, “Porque yo te conozco, Felipito. ¡Ya sabes que te conozco!”), Chapí acusa a Pedrell de copiar ideas extranjeras, y expone sus razones en contra del nacionalismo “esencialista”. 20 Lamas, Rafael: Música e identidad: El teatro musical español y los intelectuales en la Edad Moderna. Madrid, Alianza, D.L. 2008. 21 Mater Dolorosa, pp. 258-‐266.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
283
influencias extranjeras—italianas—que se veían en su lenguaje… Como se ve, unos períodos de la historia tenían prestigio, otros no: unas influencias externas eran motivo de orgullo, otras de descrédito. Dentro de esas selecciones históricas vemos confirmada la preferencia por la música instrumental al observar que el siglo XVIII, el mismo de la tonadilla, resultaba de pronto mucho más “moderno” si la recurrencia de alguno de los compositores de la Generación del 27 era a Scarlatti. Nada más ajeno a Serrano, desde luego, que la música medieval (recordemos las
sorprendentes afirmaciones de su “Resumen histórico del desarrollo de la Armonía”), o las imperturbables, hieráticas bellezas scarlattianas, tan caras a los pedrellianos de segunda generación. Por el contrario, la tradición del teatro musical hispano era para Serrano la médula espinal de nuestro sistema nervioso musical: tendremos ocasión de comprobarlo una vez más en el próximo capítulo, dedicado a La maja de rumbo, suerte de apoteosis del goyismo.
Hay sin embargo, en este asunto de la selección de materiales, un aspecto en el que Serrano coincide con Pedrell, alejándose de la zarzuela coetánea. Es sabido que los compositores de zarzuela, con sus chotis, sus tangos, sus habaneras y sus guajiras recalentadas al calor de la taquilla, cometían para los pedrellianos el grave pecado de deleitar al público con una música ajena a la esencia de la nación, configurando un paisaje sonoro híbrido que los compositores sinfónicos de inicios del siglo XX execraban22. Nada más fácil para Serrano que coincidir con ellos en este aspecto. Recuérdese aquel párrafo de su conferencia “La enseñanza musical”, de 1889, en el que nuestro compositor denunciaba la “irrupción bárbara de los pueblos holgazanes artísticamente hablando”, refiriéndose, sin nombrarlos, a los pueblos sin tradición musical y que por tanto “no tienen acaparados los materiales artísticos necesarios”; recuérdense aquellas exhortaciones a “despreciar canturias extrañas, de intertropicales regiones que nos debilitaron tanto con su monótona cadencia como con su ritmo salvaje”. No, no estaba en esto Serrano a bien con la zarzuela. Cierto que para los pedrellianos el folclore urbano era parte consustancial de la zarzuela, mientras para Serrano era únicamente un elemento espurio, pero hay que reconocer que en esto era nuestro compositor un nacionalista consecuente: se trata de música contaminada por su origen extranjero, transmitida por vías comerciales al margen de la tradición y, por tanto, reñida con los altos ideales de un Arte con mayúsculas, celoso guardián de la esencia musical de la patria, indiferente al dinero.
Pero ¿cuál era entonces la sustancia mágica, el oxígeno de Schelling que portaba la esencia de lo hispano? Haciendo abstracción de los muchos matices posibles en beneficio de la claridad del argumento, para un compositor nacionalista era, ante todo, componer sobre elementos extraídos del folclore campesino, coetáneo o histórico23. Bien entendido, para diferenciarse de la vulgaridad de los compositores zarzueleros o del pintoresquismo de los extraviados cultivadores de la ópera nacional, que excluyendo la cita directa. Pues bien, aún dando por cierto que los pedrellianos no
22 Entre otros—muchos—ejemplos, Barbieri incluyó ambiente americano (cubano) y habaneras en su zarzuela El relámpago; Chapí recrea las guajiras en La revoltosa; respecto a la habanera (tan similar al tango), caracteriza a personajes del otro lado del Atlántico en La gallina ciega, de Fernández Caballero (1873) y Entre mi mujer y el negro, de Barbieri (1859), o el ambiente marinero en Marina de Arrieta (1855) y Los sobrinos del capitán Grant, de Fernández Caballero (1877). A final de siglo la habanera pierde su carácter americano en La verbena de la Paloma, siendo recogida por Moreno Torraba en La chulapona, aludiendo a una larga tradición en realidad inexistente (Víctor Sánchez: notas al libro de La Chulapona. Madrid, Teatro de la Zarzuela). 23 Iberni, por ejemplo, estima que los primeros nacionalistas “auténticos” fueron, a finales del XIX, Manrique de Lara y Cecilio de Roda, por considerar como característica principal de la escuela de música española estar “constantemente basada en el arte del pueblo, la de apoyarse principalmente en el folklore”.
Emilio Fernández Álvarez
284
citaban directamente—lo cual es mucho dar, porque hasta Pedrell y el mismísimo Falla lo hacían24—esa forma de tratamiento del folclore, mal que les pese, no estaba en realidad tan lejos de la aplicada por Serrano. Para fundamentar esta opinión podemos invocar algunos testimonios.
El primero está relacionado con el Concierto para piano, escrito en 1894. Este concierto fue interpretado en el homenaje que el Círculo de Bellas Artes ofreció a nuestro compositor en 1912, siendo entonces objeto de un comentario sin firma en el programa que uno no duda en atribuir, por su estilo, a la pluma de Julio Gómez. En él se dice:
En el momento presente, en el que tanto se discute sobre el nacionalismo en la música, este Concierto en particular, y en general todas las obras del maestro Serrano, son una profesión de fe de nacionalismo, siguiendo la vía que teóricamente nos trazó el inmortal jesuita valenciano Eximeno, al decir que sobre los propios cantos populares debía fundar cada pueblo su sistema. Dentro de la escuela nacionalista hay dos tendencias bien marcadas: la de aquellos compositores que aprovechan los cantos populares como motivos de sus obras y la de otros, más artística y eficaz para la producción de personalidades individuales, que después de profundo estudio del canto popular, apropiándose su alma y característico perfume, crean melodías originales, pero con el sello nacional. Esta segunda tendencia es la que el maestro Serrano ha seguido con firme convencimiento y constancia tenaz desde sus primeros pasos en el Arte, mostrándola en sus obras, desde las primeras hasta las más recientes, y defendiéndola calurosamente en teoría desde su clase de Composición de nuestro Conservatorio de Música. Pruebas lozanas de lo que esta tendencia puede llegar a producir en nuestra patria, dentro del género sinfónico, son: el Cuarteto en Re menor, varias veces aplaudido en las sesiones del Cuarteto Francés, primero, y del Español después, la Sinfonía en Mi bemol y el Concierto para piano y orquesta que hoy ejecuta el eminente pianista Sr. Fúster. No está de acuerdo Julio Gómez, por lo visto, en que el nacionalismo de Serrano se
limite a la cita de la canción popular25. Coincide en esta apreciación, además, con Rogelio Villar, que en una semblanza de Serrano publicada en 1918 afirmaba:
Desde su clase de Composición y en sus obras practica Serano un nacionalismo original; es decir, un arte nacional no basado en los cantos populares tomados del pueblo directamente, sino en formas melódicas originales, en las que se conserve el aroma, digámoslo así, el carácter y su estilo propio”26. En nuestros días, también la profesora Martínez del Fresno se hace eco de esta
importante característica de la estética de Serrano, y para sustentar sus palabras nos recuerda el siguiente párrafo de su discurso de ingreso en la RABASF:
Nadie está en tan buenas condiciones como nosotros para realizar este gran progreso en la ópera nacional. Al lado de las leyendas que constituyen el núcleo de la poesía española, se halla la inagotable mina de los cantos populares, tan numerosos, tan variados, llenos de hermosura y encanto. Y en las canciones populares debemos inspirarnos, y de ellas extraer la rica esencia del arte para llevarla al teatro. Es, en todo caso, el análisis de las partituras llevado a cabo en este trabajo la mejor
prueba de que sus óperas (en especial Giovanna la pazza y Gonzalo de Córdoba), integran en grado creciente la música hispana no como cita, sino como parte integrante de la textura. Esta, en efecto, termina aceptando como elemento inseparable el “aroma” del canto popular español.
No se pretende con todo esto disimular las diferencias: bien sabido es que el nacionalismo de las esencias, en sus mejores muestras, sublima el folclore, o, por
24 Ver Elena Torres Clemente: “El «nacionalismo de las esencias»: ¿una categoría ética o estética?”, en Pilar Ramos (ed.): Discursos y prácticas musicales nacionalistas (1900-‐1970), Universidad de la Rioja, 2012. 25 Esta opinión de Julio Gómez queda todavía mejor desarrollada en su crítica a Las canciones del hogar, obra de Serrano a la que nos referiremos en el capítulo X, “Los largos años finales”, de esta tesis. 26 Rogelio Villar: “Músicos españoles”. La Ilustración Española y Americana. 8-‐II-‐1918.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
285
decirlo en palabras de Salazar, lo “reimagina” creativamente, estilizándolo, despreciando más que renunciando a la cita literal: antes se dejaría un joven compositor apadrinado por el crítico de El Sol extraer un diente que reconocer que ha escrito una jota “tal cual”. Serrano, por el contrario, disfruta cuando encuentra la más mínima ocasión de dar color nacional a su música acudiendo a un folclore que, lejos de sublimar o estilizar, asume sin prejuicios. En esas ocasiones (el primer cuadro del Acto III de Giovanna la pazza, la primera escena del Acto II de Gonzalo de Córdoba, buena parte de La maja de rumbo), si se nos permite expresarlo así, el de Serrano se vuelve folclore “de autor”. O si se prefiere un retruécano: ahí, la única diferencia entre una jota de Serrano y otra jota cualquiera, es que la jota de Serrano… es de Serrano.
Por lo demás, no puede uno sustraerse a la maligna idea de que los pedrellianos suenan muchas veces más españoles de lo que quisieran, mientras Serrano, tal vez a su pesar, suena casi siempre más europeo que hispano, y más italiano que germano.
Una última gran diferencia aleja a Serrano del nacionalismo que tuvo su origen en Pedrell, diferencia que termina de explicar su expulsión a los márgenes de la historia de la música española, escrita hasta hace bien poco bajo la sugestión de la categoría de progreso. Esa diferencia, o característica, no es otra que su conservadurismo de lenguaje: su sintaxis tradicional, su privilegio de la melodía y su técnica académica al servicio de una opción estética que él consideraba legitimada por nuestra historia musical. De nuevo en palabras de Martínez del Fresno:
… habría que establecer una tipología de nacionalismos en España, no sólo por la manera en el tratamiento del folclore (tradicional, urbano, histórico o inventado), o los procedimientos de extrapolación y elaboración de elementos peculiares españoles, sino en gran parte, a través de la opción lingüística elegida dentro del abanico a disposición de los autores. Evidentemente, los historicismos y recurrencias (al estilo polifónico del renacimiento, al “arcaísmo” medieval, a Scarlatti…), la sintaxis clásico-‐romántica, la postromántica, la impresionista o la stravinskiana—al fin y al cabo todas ellas sintaxis “externas”—fecundaron de muy diversas maneras el material nacional. Sin contar a quienes, como Julio Gómez, intentaron en sus obras, instrumentales o teatrales, continuar nuestra tradición del XIX y—al menos en teoría—mantenerse al margen de las dos poderosas influencias extranjeras en España desde los años diez: postromanticismo (identificado prácticamente con Ricardo Strauss) e impresionismo (…)
Hubo en esta cuestión del lenguaje un considerable desfase entre las declaraciones y las realizaciones de los músicos españoles: leyendo las revistas del momento uno podría imaginar que la mayoría de las obras nacionalistas que se iban creando eran universalistas y modernas. En la práctica, coexistieron durante el primer tercio del siglo procedimientos de muy diverso cariz, y abundó la música nacionalista tradicional, la regionalista y la de zarzuela. Sin embargo, desde muy pronto el nacionalismo de corte avanzado, el más universalista, tuvo en la teoría un peso que no correspondía al escaso porcentaje que este representaba en el marco global de la creación española. Uno se imagina la satisfacción con la que el maestro Serrano, que a principios de los
años 1930 declaraba que “afortunadamente, yo he sido jubilado al mismo tiempo que el buen gusto”, hubiera acogido estas palabras, de haber podido leerlas.
En conclusión, Serrano es, como Pedrell, un esencialista. Pero mientras el nacionalismo musical del catalán encuentra la raíz de la nación en una síntesis de las tradiciones culta y popular, presentada en el lenguaje musical de la vanguardia europea, Serrano la descubre en el folklore rural y la tradición del teatro musical, presentando estos elementos bajo la cúpula del lenguaje común, internacional, vigente en la ópera europea desde la década de 1870. El peligro que se cierne sobre la estética de Pedrell es el elitismo; sobre la de Serrano, ay, la vulgaridad.
De todo lo anterior pueden extraerse muchas conclusiones. Adelantemos desde ahora mismo una muy importante a los efectos de esta tesis: la estética de Serrano es
Emilio Fernández Álvarez
286
precedente directo de la de su discípulo Julio Gómez. Ambos profesaban un mismo credo nacionalista basado en el folklore y en la tradición de la tonadilla y la zarzuela. Y ambos tuvieron que afrontar por ello los mismos menosprecios. No es en vano que este capítulo presente tantas citas directas de la profesora Martínez del Fresno, biógrafa de Julio Gómez. He aquí la última, vindicando la estética de su biografiado:
aunque esté en disparidad con sus coetáneos, Don Julio quería ser continuador de la tradición española viva (no de la preservada en los archivos, a la manera pedrelliana), que para él se encarnaba en el terreno vocal: la tonadilla y la zarzuela. En este sentido, reivindicaba la tradición inmediata:
“… la misma eterna y triste cuestión. Cimarosa, Paisiello, son nombres conocidos y respetados en el mundo entero. ¿Quién conoce, no en el mundo, sino en España, a Esteve, Laserna, Rosales y tantos otros? Sin ir más lejos, ¿puede decirse que conocemos bien a Barbieri? Y quizá nuestros compositores de hoy necesitasen, más que saturarse de la técnica de Ricardo Strauss, o de la de Claudio Debussy, un buen baño de tonadilla y de Barbieri”27.
Asimismo, Julio Gómez intentaba combatir la opinión extendida de que la zarzuela era un género inferior y luchó por terminar con el repudio generalizado de lo que ella representaba en la historia española, viéndola apartada en la selección que, dentro de nuestro pasado, hicieron los teóricos del nacionalismo, Pedrell y sus seguidores. Son las ideas—heredadas—del que no en balde fue siempre el mayor valedor
histórico de Serrano, aquel Julio Gómez que, como se recordará, llegó a declarar: “Emilio Serrano es mi padre en el arte musical”, el mismo a quien nuestro compositor, en entrevista publicada en 1935, y hablando de los músicos del momento, recordaba con tanto orgullo como melancolía: “casi todos, o muchos por lo menos, han sido discípulos míos: Conrado del Campo, Villa, Julio Gómez, que es uno de los que más valen, aunque no haya tenido tanta suerte…”28. La educación, para Yeats, no es llenar un cubo, sino encender un fuego. Y lo bello del aprendizaje, podría haber añadido Julio Gómez, es que nadie puede quitártelo.
27 Julio Gómez: “La tonadilla”, en Harmonía, agosto de 1916. 28 La voz, 19-‐I-‐1935. “Encuestas breves. ¿Qué opinan unos de otros los viejos y los jóvenes? Visitas a los académicos”, firmado por Rafael Marquina.
Emilio Serrano Archivo SGAE
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
287
1.5 Otras actuaciones académicas de Serrano
Al poco tiempo del ingreso de Serrano en la Academia ocurrió un hecho musical significativo, que debe ser reseñado en este apartado. Se trata de la presentación al concurso de composición de la RABASF, convocado en 1905, de La vida breve, de Falla. El fallo se leyó el 13 de noviembre, consiguiendo el primer premio en el apartado de ópera, por unanimidad, la obra del gaditano, bajo el seudónimo de “San Fernando”. El jurado estaba compuesto por Tomás Bretón, presidente, Manuel Fernández Caballero y Emilio Serrano. Yvan Nonmick apunta que “no obstante, a pesar del apoyo de la Academia—en particular de los compositores académicos Tomás Bretón y Emilio Serrano—y de las numerosas gestiones del libretista, no logró subir a la escena”29.
Refiriéndose a las gestiones del libretista, Elena Torres apunta que el 31 de agosto de 1905, en carta a Falla desde Cercedilla, Fernández Shaw reconoce entre líneas las gestiones realizadas ante los miembros del jurado: “Hice el trabajo para Bretón, quien parece muy complacido de él, y está ya muy metido en harina, según me escribe. A Serrano le veo aquí con frecuencia, y nuestras relaciones siguen siendo muy cordiales. Con Caballero aún no he podido llegar a nada concreto, pero en Madrid siempre me quedará tiempo p[ar]a atar ese cabo”. La misma autora señala que “es digna de señalarse la labor realizada desde la propia Academia de San Fernando, la cual nombró una comisión encargada de promover el estreno de La vida breve siempre con el Teatro Real en mente como escenario deseado y deseable. Dicha comisión estaba formada, entre otros, por Tomás Bretón y Emilio Serrano, a quienes Falla agradeció años después el haber mediado “con la Empresa del Real para que se pudiese estrenar La vida breve”. No queda claro en qué consistió ese agradecimiento, pero Elena Torres apunta que Falla envió a Bretón, en septiembre de 1913, la partitura recién editada de La vida breve. Este envío ha de entenderse, “además de como agradecimiento por el interés mostrado años atrás hacia la obra, como un medio empleado para garantizar la difusión de su obra en determinados círculos de la música española hacia los que guardaba una profunda admiración”30. ¿Recibió también Serrano esa partitura, o estaba nuestro compositor excluido de los “círculos” dignos de la admiración de Falla?
Dejaremos la respuesta al buen juicio del lector para comentar, ya en otro orden de cosas, que el 7 de abril de 1907 tuvo Serrano ocasión de responder al discurso de ingreso en la Academia de D. José Tragó y Arana. El discurso del nuevo académico llevaba como título “Instrumentos de teclado: importancia histórica e influencia que ejercieron en el desarrollo del Arte musical”.
Curiosamente, José Tragó sustituía a Jimeno de Lerma, muerto en 1903, y por ello Serrano comienza su respuesta recordando a aquel “excelente amigo, al que fue docto académico, buen organista y director del conservatorio: a D. Ildefonso Jimeno de Lerma”. Todavía respirando por la herida, no puede evitar sin embargo Serrano el mal recuerdo de la respuesta de Jimeno a su propio discurso de ingreso, y añade:
Acto es este en que yo creo que el encargado de apadrinar, o de hacer los honores de la casa al recipendario, debe encontrar bueno cuanto su ahijado diga, de no haberle advertido de antemano la diversidad de criterio en el asunto que trata; porque en privado es cariñosa advertencia lo que en público puede ser acerva crítica, y mucho más no conociendo el que ingresa la contestación,
29 Yvan Nonmick “La vida breve, de Manuel de Falla: contexto, génesis y significado”, en libreto de Ay amor (El amor brujo y La vida breve). Madrid, Teatro de la Zarzuela, temporada 2012-‐2013. 30 Elena Torres: Manuel de Falla. Málaga, Editorial Arguval, D.L. 2009, pp. 48, 61 y 92.
Emilio Fernández Álvarez
288
haciéndose en día de fiesta, en que todo debe ser cariño y cortesía para él, y principalmente llevando la autorizada voz de la Academia. El resto de su respuesta no añade nada de verdadero interés a sus discursos
anteriores, aunque algunos párrafos refuerzan las ideas contenidas en aquellos. Así por ejemplo, cuando manifiesta su admiración por los modelos musicales alemanes frente a los latinos:
Es cierto que la necesidad del goce producido por los sonidos se siente menos, en general, en los pueblos meridionales. Son pueblos que se asocian difícilmente, y la armonía se forma con la asociación, lo mismo en los sonidos que en las ideas… los pueblos meridionales cantan por naturaleza e instinto, como canta el pájaro, sin asociarse a nadie, sin que exista armonía entre ellos: es decir, separadamente. Eso fue el Arte musical en Italia; eso sería en Francia sin la protección del Estado… Sin la dominación austríaca, que llevó a los grandes maestros a Milán, y más que eso, la organización de sus teatros, no hubiesen existido maestros como los de la buena época italiana… El arte musical, como todas las artes, tiene asiento lógico y natural en los pueblos que, como Alemania, sienten lo ideal. También aclara definitivamente en este discurso a qué se refería en su conferencia
“La enseñanza musical”, de 1889, al condenar aquellas “canturias extrañas, de intertropicales regiones”, que tanto le molestaban: “Así se hizo la unidad (musical) de la patria española, que había de desmembrarse con la monótona y antiartística cadencia de la guajira y el tango. La palabra y la música, en esta clase de canciones bailables, van unidas dando vueltas: aquella, con el retruécano continuo; ésta, con la repetición del mismo giro, envueltos en un ritmo salvaje por lo rudo y tenaz…”.
A lo anterior añade algunas reivindicaciones regeneracionistas, por ejemplo cuando explica que “los compositores españoles, únicos que podemos apreciar el gran mérito de muchos de nuestros compañeros—aún cuando no siempre se declare—, nos apenamos viendo cómo se pierde el fruto, no sólo por falta de exportación, sino todavía más y principalmente porque hay quien prefiere los frutos criados exóticamente en otro país, a los que naturalmente se producen en terreno apropiado en su patria”.
Para Serrano, los talentos musicales deben ser animados y subvencionados para completar estudios en el extranjero, pero esos talentos tienen luego la obligación de regresar (como hizo Tragó), “a pagar la deuda que contrajeron con su patria”, porque “el artista que brilla con su personal talento en el extranjero hace mucho para sí, pero poco o nada para su patria”. Y añade:
Allá los particulares, solos o asociados, pagando en buen oro, estando el cambio bajo o alto, a los artistas extranjeros. Pero para lo que no hay derecho, porque se paga con el dinero de los que riegan el suelo español con el sudor de su frente, es para que el Estado lo haga en los espectáculos del país. Si de solaz necesita el público, y ese solaz se paga con los gajes del trabajo español, al obrero español hay que devolvérselo en industria y arte españoles convertido. Curiosamente, Serrano no volvió a leer ningún otro discurso en la RABASF,
excepción hecha del ingreso de Conrado del Campo en 1932, al que oportunamente nos referiremos. Sin duda su vida académica fue larga y probablemente gratificante, aunque no especialmente intensa en hechos reseñables. Resumiremos a continuación los más significativos.
El 10 de diciembre de 1923 fue nombrado, por fallecimiento de Bretón, presidente de la Sección de Música de la RABASF, cargo que conservó hasta su muerte en 1939.
En 1924 fue nombrado vocal de la Comisión de Archivos y Bibliotecas musicales, figurando todavía a la cabeza de dicha Comisión en 1936. Según Subirá, “en 1927, como recompensa a su asiduidad durante un cuarto de siglo en las tareas académicas, se le aplicó el artículo 41 del Reglamento, y por tanto, se le consideraría presente en
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
289
todos los actos celebrados por la Corporación. En el anuario de 1936 figura Serrano a la cabeza del escalafón… con cerca de mil quinientas sesiones”.
La guerra, finalizada solo nueve días antes de su muerte, impediría el merecido tributo necrológico de la Academia a alguien que, durante casi cuarenta años, fue uno de sus miembros más venerables.
2. El Teatro Lírico
José Subirá adjunta como apéndices de su Manuscrito tres breves e inclasificables escritos de Serrano. El primero se titula Mi amigo Julián Gayarre, y consiste sustancialmente en la narración de diversas anécdotas surgidas de la entrañable relación mantenida entre el compositor y el cantante roncalés31. El segundo, Mi condiscípulo el pobre Gurtubay, tiene como protagonista a un brillante compañero de estudios que terminó en un sanatorio mental, lo que provoca algunas reflexiones de Serrano sobre la extrema fragilidad de la diosa fortuna. El tercero, titulado Los ídolos, es un escrito de cinco folios a doble espacio, en el que Serrano narra, con tono amargo, su participación en la aventura empresarial del Teatro Lírico, desarrollada en Madrid entre los años 1900 y 1902.
La historia es de sobra conocida, y Víctor Sánchez la ha expuesto con detalle en su biografía de Bretón32. En síntesis, un empresario vasco llamado Luciano Berriatúa acometió en 1900 la construcción de un teatro de nueva planta en la madrileña calle del Marqués de Ensenada. Sometido a la influencia de Ruperto Chapí, Berriatúa pensaba dedicar el nuevo teatro a la representación de óperas españolas, y convertirlo en emblema de la ópera nacional.
Luis G. Iberni, en su biografía de Chapí, anota que este fue el “encargado de la dirección artística. Antes de haber expuesto su proyecto a Berriatúa, consultó con otros compositores vinculados a su persona y con intereses relacionados con la ópera. Habló con Bretón, Emilio Serrano, Brull, Vives, Manrique de Lara, José Serrano, Villa y Saco del Valle, que acogieron la noticia con entusiasmo. Simultáneamente comentó a Dicenta, Guimará, Ramos Carrión, Delgado, Cavestany, los Quintero y Fernández Shaw la posibilidad de realizar sus libretos, lo que éstos recibieron con asentimiento y prontitud”33.
Según el plan acordado, Emilio Serrano escribiría una ópera “sobre libreto de Carlos Fernández Shaw, relacionado con un tema de carácter popular, seguramente una comedia”. En efecto, esa obra, no terminada a tiempo para su estreno en el Lírico, sería La maja de rumbo, su última ópera, representada finalmente en Buenos Aires en 1910. Añade Iberni que “sobre la elección de los compositores era evidente que no podía prescindir en ese momento de Bretón, con quien no simpatizaba demasiado, ni con Emilio Serrano, ambos auténticos paladines en el mundo de la ópera: Los amantes de Teruel, Garín y La Dolores del primero habían conocido importantes éxitos, y Don Gonzalo de Córdoba, del segundo, había sido aplaudida por la crítica. Con Brull existía ya una fuerte vinculación…, lo mismo que con Saco del Valle, que musicaría una obra
31 Curiosamente, sin embargo, en las Memorias de Julián Gayarre, escritas por Julio Enciso, no se menciona ni una sola vez a Serrano. Gayarre mantuvo siempre una tertulia de “amigos del alma”, entre los que ocasionalmente se encontraban Arrieta, Barbieri y Carmena, pero no Serrano. 32 Víctor Sánchez: Bretón…, pp. 318-‐339. 33 Luis G. Iberni: Ruperto Chapí, p. 332.
Emilio Fernández Álvarez
290
de su elección. Vives, José Serrano, Villa y Manrique de Lara eran músicos que en ese momento estaban bajo su protección”34.
Chapí diseñó un ambicioso plan de estrenos y giras al tiempo que seleccionaba el
repertorio, del que excluyó las obras de Felipe Pedrell (quien por otra parte valoraba negativamente el proyecto), e Isaac Albéniz. Víctor Sánchez transcribe en su libro una carta de Bretón dirigida a Albéniz, en la que el maestro salmantino comenta que “el plan es comenzar en otoño próximo… y tener seis óperas nuevas. Todos lo hemos prometido: Chapí, Vives, Brull, Saco, Serrano, otro Serrano, Lara y yo… ¿Quiénes lo cumplirán? En otoño te lo diré”. En la misma carta, Bretón aconseja a Albéniz que presente su Pepita Jiménez, añadiendo: “¿Será bien acogida la propuesta, si se hace? No lo sé, hijo mío. Es decir, hay un medio: solicita, seduce a Chapí y está todo hecho. Ya sea por su talento, ya por la simpatía que inspira, ya por su suerte, ya por no sé qué causa, representa una fuerza enorme, dispone de la prensa madrileña a su antojo y el que no se le someta está perdido, en Madrid”.
Tras una considerable serie de retrasos, finalmente la inauguración del Teatro Lírico se produjo con un concierto celebrado la noche del cinco de mayo de 1902, rozando el final de la temporada teatral. Como orquesta titular se presentó a la Sociedad de Conciertos de Madrid, y como director musical a Ricardo Villa. Para la primera temporada se programaron hasta nueve óperas españolas, de las que sólo se llegaron a estrenar tres.
El siete de mayo se presentó la primera, que, en palabras de Víctor Sánchez, “no podía ser otra que la composición de Chapí, el auténtico promotor del proyecto, titulada Circe”. Fue esta obra “la base de la programación del Lírico”, representándose unas veinte veces durante ese mes. Farinelli de Bretón se estrenó el día catorce, y Raimundo Lulio, de Villa, el veintitrés. A primeros de junio, apenas un mes después del inicio de la temporada, la empresa del Lírico publicaba una nota informando de la suspensión de la temporada hasta el siguiente mes de octubre. “Sin embargo—apunta Víctor Sánchez—, al inicio de la siguiente temporada el teatro ya no se abrió, al declararse en ruina la empresa. La causa principal fue la carga financiera que tenía que 34 Luis G. Iberni: Ruperto Chapí, p. 333.
Emilio Serrano. Colección particular
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
291
afrontar Berriatúa, que empeoró con el excesivo retraso en el inicio de la temporada. El público asistió los primeros días interesado en la novedad, aunque en las sucesivas funciones no respondió a las expectativas previstas, hecho agravado por la lejanía del local del centro de la ciudad”.
¿Fueron estas las únicas razones del estrepitoso fracaso? Según manifestó Bretón en ocasiones posteriores35, la excesiva influencia de Chapí en el proyecto del Lírico resultó también determinante, por no haber sabido encauzar una idea en principio tan favorable. Víctor Sánchez transcribe una carta de Bretón a Salvador Raurich, fechada en marzo de 1902, en la que el salmantino, tras explicar con su vehemencia habitual que “¡se anunció la inauguración para el 12 de noviembre pasado (1901) con pomposos carteles, y no se puede abrir el sábado de gloria…!”, añade:
Yo solo preví los peligros de pensar en el invierno para esta explotación en la segunda reunión que celebramos los autores con el empresario, indicando como la época natural esta Pascua de Resurrección y no sólo me dejaron solo (seríamos veintitantos) sino que hice el efecto más desastroso que pude esperar, materialmente el de un enemigo, porque el empresario y Chapí habían decidido que fuera en noviembre; y aunque lo más de los autores pensaban como yo, ninguno osó apoyarme, sabiendo que Chapí opinaba de otro modo. El dominio que Chapí ejerce en los que le rodean es de lo más extraordinario que nadie pueda imaginarse. Ahora, arruinado el empresario por su ligereza, su mala fortuna o por los equivocados consejos y planes de Chapí, ¿cree Vd. que ha cambiado de parecer…? No señor; yo sigo siendo un sospechoso inoportuno por lo menos y Chapí sigue siendo su inspirador y su ídolo. Dos años después de esta carta, en 1904, y en una conferencia leída en el Ateneo
Literario de Madrid, Bretón manifestó, refiriéndose al Teatro Lírico, que “allí se persiguió el imposible de crear un género de golpe y porrazo. Por equivocados cálculos además, se invirtió materialmente una fortuna antes de que las puertas del Teatro se abrieran al público; y por si esto fuera poco, no se pensó en la retirada, sólo se contó con el éxito, decidiéndose en principio que todas las obras en preparación iban a ser muy buenas o que por lo menos iban a gustar mucho al público (¡)”.
Julio Gómez coincidiría en 1956 con el diagnóstico de Bretón al opinar que “los maestros de la zarzuela habían construido un teatro después de haber escrito muchas obras y haber formado un repertorio. Berriatúa quiso hacer más, quiso hacer las óperas al mismo tiempo que el teatro. Y convocó, junto a los arquitectos, decoradores y albañiles que le construyeron el local, a los poetas y a los músicos que compusieran las obras que habían de ocuparle”36. Pero Julio Gómez carga además las culpas en la indiferencia del público: “La generosa empresa de don Luciano Berriatúa fracasó de la manera más rotunda y definitiva, por la indiferencia, por la frialdad mortal, por la total inhibición y ausencia del público. Mala estrella para la música española tuvo aquel nuevo lujoso teatro. Allí feneció la vieja Sociedad de Conciertos de Madrid, que había despertado y mantenido durante cuarenta años la afición de los españoles a la música sinfónica y había conseguido que los nombres de Beethoven y de Wagner fuesen verdaderamente populares”37.
35 Pueden leerse los reproches de Bretón y la respuesta de Chapí en Iberni: Chapí, p. 356. 36 Julio Gómez: Los problemas..., p. 196. 37 Julio Gómez: Los problemas…, p. 199. En efecto, el Teatro Lírico, que llevó a la ruina a Berriatúa, fue también el final de la Sociedad de Conciertos fundada por Barbieri en 1866. En 1903 “la última directiva se plantea participar en la actividad lírica, contratando el Teatro Lírico como empresarios, y el fracaso económico lleva a la crisis de la Sociedad… Con el fracaso del Teatro Lírico, y la subsiguiente ruina económica, los socios se dan de baja, constituyendo a continuación la nueva Orquesta Sinfónica de Madrid” (Ramón Sobrino, en E. Casares y C. Alonso: La música española en el siglo XIX. Oviedo…, p. 316).
Emilio Fernández Álvarez
292
Para ser justos, no era solo un problema de indiferencia ante la ópera española. En su Historia y anecdotario del Teatro Real, José Subirá señala cómo en la temporada anterior, la última organizada por el empresario Luis París (1901-‐1902), tanto flaqueó el abono en el Regio Coliseo, “que parecía imposible sostener aquel negocio lírico. Ya no quedaban Gayarres ni Massinis; ya no arrebataban Elixires ni Normas. Y, según se dijo en letras de molde, para evitar la sensación de soledad en la sala, se repartían a la sazón generosamente localidades por valor de 750.000 pesetas”38.
En semejante ambiente y en tales condiciones, el resultado final no podía ser otro que el cierre definitivo del Teatro Lírico, aunque, según comenta Subirá, “el local subsistió, sin embargo, tras aquella ruina. Durante muchos años diéronse en él óperas extranjeras, conciertos sinfónicos, sesiones cinematográficas, zarzuelas españolas. Y un día, pasados varios lustros, el resplandor de las llamas anunció que ese coliseo tendría un fin análogo al de tantos otros. Pereció, efectivamente, devorado por el incendio”39.
Dejando estas circunstancias a un lado, la historiografía actual, con Víctor Sánchez a la cabeza, refrenda las razones de Bretón y de Julio Gómez al señalar que “el verdadero problema del Lírico fue el elevado coste financiero, que no dejó ningún margen de maniobra a la empresa, que se vio obligada a cerrar tras los primeros problemas de público”. Pero este mismo estudioso añade algo que trasciende la aventura empresarial, apuntando a un hecho de mucho mayor calado histórico: “De esta manera, a pesar de algunos éxitos posteriores, el fracaso del Teatro Lírico había representado un duro revés para la generación de los músicos de la Restauración, que vieron cómo en muy poco tiempo pasaron de estar a punto de alcanzar el ansiado ideal de la ópera nacional a verlo cada vez más lejano y difícil”.
Así debió sentirlo sin duda Emilio Serrano, que expuso su punto de vista sobre esta desgraciada aventura en su ya mencionado escrito “Los ídolos”, que transcribimos.
Los ídolos Jamás causan el menor perjuicio a la sociedad los ídolos de barro, porque los erige una creencia o
un fanatismo. Su misma insensibilidad explica que ni se enorgullezcan cuando se los alza ni se lamenten cuando se los destruye. No suele pasar lo mismo con los ídolos de carne y hueso. Pues cuando los seres humanos obtienen la admiración—y al mismo tiempo las inevitables adulaciones—de sus compatriotas, por algo que los singulariza y realza sobre los demás mortales, suelen faltarles todas las demás condiciones para seguir el aprecio general. Todo esto no se aplica tan sólo a los cultivadores de la música, sino a los que alcanzaron la cúspide en todos los órdenes del saber. La cualidad más sobresaliente de los “ídolos” es, con frecuencia, una soberbia satánica. Cuando yo descubro esa mala pasión en algún “ídolo”, al punto pongo en duda que posea otros atributos meritorios, especialmente sociabilidad, talento e incluso confianza en sí mismos. Hombres así acarrean algún provecho a sus semejantes, más por otra parte, les arrogan perjuicios indecibles.
¡Cuántos caos podría presentar con sólo recoger lo que en mi larga experiencia he podido advertir! Sin embargo, me circunscribiré a presentar uno sólo: el de la tentativa de ópera española que se realizó en el teatro Lírico de nueva planta y cuyo fracaso es tan sólo comparable con el desastre miliar del Barranco del Lobo, en tierras marroquíes. Hubo aquí la pretensión de tomar unas altas cumbres a pecho descubierto. Acababan de desembarcar nuestras tropas, tras travesía tan accidentada que no era posible tomar alimento por el estado del mar. Y todavía no habían desembarcado los últimos, cuando ya vieron llegar a bordo las camillas con camaradas muertos o heridos. Dadas las condiciones del terreno, es seguro que ni aún a los niños en sus juegos se les
38 José Subirá: Historia y anecdotario… pp. 524-‐538. Según Subirá, “se iba gratis, o “de tifus”, al Real por los cargos oficiales que se ocupaban, por la amistad particular, que se favorecía por “consideración especial”, por haber desempeñado o desempeñar altos puestos ministeriales, o por tener relación directa o indirecta con el negocio”. Por cierto que entre los nombres de esa lista de beneficiarios de localidades “tíficas” se encontraba el del maestro Emilio Serrano. 39 José Subirá: Historia y anecdotario… p. 528.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
293
hubiera ocurrido un dislate de tal magnitud. Sin duda fue un “ídolo” quien mandó aquello. ¿Dónde habría dado ocasión, con su talento, para que surgiese tan incomprensible idolatría?
Volviendo a nuestro caso concreto, recordaré que una vez proyectada aquella temporada de ópera española, se simultanearon dos aspectos que hubieran debido realizarse sucesivamente: la colocación de la primera piedra para la construcción del teatro, y la formación de la compañía. Y esto se hizo sin pensar tal vez más que en el reparto de una determinada obra y cobrando asimismo sus haberes todos los demás artistas a los que casi nadie conocía desde el primer momento. Aún no había llegado la ocasión de estrenar la primera de aquellas óperas españolas en preparación cuando Berriatua—que había hecho una fortuna como empresario de un Frontón—ya no tenía ni una peseta. ¡Con qué entusiasmo seguía dando de comer todos o los más días, a los artistas, autores y amigos de aquella francachela, y eso que veía próxima su ya inminente ruina! Y hasta el último instante mantuvo la misma fe del primer momento. Aún sin saber de dónde podría sacar al día siguiente el condumio necesario.
¿Qué se obtuvo de tal desastre? Nada; absolutamente nada. Ni un artista con reputación, porque aún cuando los hubiese habido, faltaron la oportunidad y la sazón para darse a conocer. Ni una obra, porque las estrenadas de ningún modo ocupaban niveles superiores ni superaron la marca de lo que ya habían hecho algunos de esos músicos. Ni un amigo, porque del árbol caído todo el mundo hace leña. De ahí salieron casi todos fastidiados y con el rencor de ver malograda la ocasión de lucir un talento que se creía poseer, y con el cual cada uno confiaba sobreponerse a los demás colegas.
Hubo un hecho que juzgo digno de mención. Coincidía la terminación de aquella aventura con la prolongación de la mayoría de edad de Alfonso XIII; y como aquí las gastamos así siempre, un grupo de compositores nos presentamos al Conde de Romanones—que era a la sazón ministro de Fomento—, como quien habla de potencia a potencia, para comunicarle con cerrar todos los teatros de España el día en que se diera en nuestro teatro Real la función de gala correspondiente, si no se representaba aquí una de las óperas que convenía a la empresa del Lírico. Extraño fue que la comisión de maestros se aventurara a adoptar tan conminatoria actitud, pero más extraño fue todavía que todos esperasen ver atendida su petición por el ministro.
Un eminente barítono del teatro Real, el famoso Blanchart, propuso entonces que para esa solemnidad se diese alguna de las óperas españolas ya representadas con aplauso en el mismo coliseo. Como esto daba al traste con los propósitos caciquiles, se respondió que la obra debería elegirse, precisamente, entre las que se hubiesen cantado en el Lírico.
En esto vinieron los lobos. O sea que no hubo posibilidad de proceder como deseaban quienes pusieron tales exigencias e impusieron tales limitaciones. Porque al avecinarse el día de representar la función de gala en el teatro Real, aún seguía sin estrenar la ópera del ídolo en el coliseo recién erigido para templo del arte lírico español. ¿Qué hacer en tal trance? Un prestigioso crítico musical dio la solución, y como su propuesta les pareció muy razonable a quienes intervenían entonces en esos asuntos filarmónicos, se contrató a un director extranjero—el maestro Mascagni—, porque los de España parecían poco sin duda, y se representó una ópera que sólo tenía de español el asunto—el “Don Juan” de Mozart—, porque no era cosa de representar alguna de las que, producidas por compositores ibéricos, habían obtenido éxito anteriormente en el Teatro Real, desde el momento que ninguna de ellas había sido compuesta por el “ídolo” de aquellos años. Las partituras de “Doña Juana la loca” y de “Gonzalo de Córdoba”, como otras más de compañeros míos también afortunados en esa escena lírica, siguieron archivadas en tal ocasión. Sin embargo, ante el temor de no hallar en Madrid un ejemplar de la partitura de “Don Juan”, yo presté el mío, el cual después de aquel acontecimiento fastuoso, volvió a mis manos. Aún conservo en mi biblioteca ese ejemplar de la famosa ópera mozartiana. Y cada vez que poso mi vista sobre su tejuelo, esa contemplación me hace recordar el nefasto poder de ciertos “ídolos”. El ídolo al que se refiere Serrano sin nombrarlo nunca—y, por cierto, Bretón utiliza
el mismo sustantivo para referirse a él en una de las cartas más arriba transcritas—, es, claro, Ruperto Chapí. Existe sin embargo cierta inconsistencia en las fechas del relato. Serrano apunta que “al avecinarse el día de representar la función de gala en el teatro Real aún seguía sin estrenar la ópera del ídolo en el coliseo recién erigido para templo del arte lírico español”, y añade que por eso se decidió poner en escena Don Giovanni. Es probable que se decidiese el cambio al suponer que Circe no llegaría a tiempo para la celebración regia, pero lo cierto es que Circe fue estrenada en el Teatro Lírico el día
Emilio Fernández Álvarez
294
7 de mayo, mientras que la representación de Don Giovanni, celebrando la mayoría de edad de Alfonso XIII, no tuvo lugar hasta el 1840.
Sea como fuere, Subirá deja constancia de las dificultades surgidas a la hora de organizar aquella solemnidad en el Teatro Real (“función gratis y de gala, naturalmente”), pues “ni había compañía ni tampoco empresa, tras el fracaso de muy poco antes”. Fue Alejandro Saint Aubin, cuñado de Canalejas, quien “en cuatro días logró montar esa regia función”, para la que se eligió el “Don Juan”.
La Época, por su parte, confirma el relato de Serrano en su número de 14 de mayo de 1902, en una columna titulada “Las fiestas de la jura”, en la que se informaba sobre los actos a celebrar en la coronación de Alfonso XIII, incluyendo el siguiente epígrafe:
Una protesta En los círculos artísticos se ha venido hablando estos días de la protesta que los autores
españoles pensaban hacer por darse en el teatro Real, en la función de gala, una ópera extranjera, con cantantes extranjeros, en su mayor parte, dirigidos por Mascagni, el popular autor de Cavallería Rustiacana.
Este menosprecio del arte nacional, agravado por la circunstancia de que forzosamente ha de ser presenciado por los representantes de todas la naciones del mundo, hizo protestar a los autores ante el ministro de Instrucción Pública, y en vista de que su indicación no fue atendida, han tomado ayer el acuerdo de retirar todas sus obras de los teatros de Madrid la noche que se verifique la función de gala.
Esta tarde habrá tenido lugar la reunión de los autores con los empresarios. Es de desear que vuelvan sobre su acuerdo dichos autores, para evitar la torcida interpretación
que los muchos extranjeros que se encuentran en este momento en Madrid podrían dar al hecho de ver cerrados todos los teatros en un día tan solemne como el de que se trata. No nos resistimos a finalizar apuntando que, según Subirá, Mascagni llegó desde
Italia precipitadamente para dirigir Don Giovanni, “y lo que es peor, sin conocer ni siquiera la partitura, hasta que el maestro Emilio Serrano le facilitó en Madrid un ejemplar de la reducción para piano y voces”. Subirá califica la actuación del “audaz Mascagni”, en aquella ocasión, como “gélida en grado sumo”41.
3. … y un puñado de obras olvidadas
3.1 Cuarteto en re menor (1907)
A la primera década del flamante siglo XX pertenecen algunas obras de Serrano de las que, por la propia naturaleza de este trabajo, centrado prioritariamente en sus óperas, no podemos dar cuenta más que de un modo conciso.
Es la primera el Cuarteto en re menor, en cuatro movimientos (Allegro – Andante – Intermedio en tiempo de Minueto – Allegro), obra cuya partitura manuscrita, conservada en la biblioteca del Conservatorio, está fechada en Cercedilla en el año 1907. Su germen, sin embargo, data de muchos años antes, según testifica Subirá basándose en el Álbum con apuntes autógrafos que el compositor le regaló en su día. Al igual que en el Concierto para piano y la Sinfonía en mi bemol, el peculiar nacionalismo musical de Serrano está también presente en esta partitura “oreada por brisas netamente folklóricas”, en palabras de Subirá.
40 La Época publicó el 3-‐V-‐1902 el programa de festejos, señalándose para el día 18 la representación de la ópera mozartiana. Se dieron además otras dos representaciones abiertas al público, el viernes 23 y el domingo 25, todas bajo la dirección de Mascagni. 41 José Subirá: Historia y anecdotario… p. 538.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
295
Dotesio editó las partes sueltas y la partitura de bolsillo, lo que constituyó un hecho excepcional en la España de la época. Carlos José Gosálvez ha señalado que, en la edición musical española del XIX, “están casi por completo ausentes algunas formas típicas de la música camerística europea, como el cuarteto de cuerda: los cuartetos de Chapí, Bretón y Serrano fueron editados en la primera década del s. XX y constituyen ejemplos exóticos en la historia de la edición española”42.
Según Subirá (y dejamos aquí, en forma de anécdota, nueva prueba del academicismo técnico de Serrano), “escrúpulos propios de un compositor que teme acusaciones de incompetencia o descuido” hicieron declarar a Serrano, en nota impresa en la partitura, y con referencia a la aparición de dos quintas consecutivas, que “el autor no hace alarde de romper con las leyes armónicas; deja esas dos quintas porque no resultan más que para la vista, como las quintas y octavas de la fórmula cadencial con que termina el Andante”43.
Por cierto que al final de la edición de bolsillo del Cuarteto se incluyó una lista con las obras más significativas compuestas por Serrano hasta ese momento, algunas inéditas. Esa lista comprende sus cinco óperas—incluyendo La maja de rumbo—, sus dos poemas sinfónicos La primera salida de Don Quijote y Don Quijote de la Mancha. Canto segundo. Los molinos de viento; la Sinfonía en mi bemol, el Concierto para piano y orquesta, los estudios populares para orquesta Una copla de la jota y El tío vivo, la Melodía para violín con acompañamiento de orquesta o piano, el oratorio Covadonga para voces y orquesta, la suite Narraciones de la Alhambra, la Balada para piano y las canciones italianas para canto y piano.
Dediquemos ahora algunas líneas al contexto musical en del que Serrano compuso este Cuarteto, en ningún caso fruto del azar, ni del capricho. Aunque, como se apuntaba más arriba, es bien conocida la debilidad del desarrollo de la música camerística española durante el siglo XIX, en la primera década del siglo XX se intensificó en Madrid el interés por ella a través de la constitución, en 1901, de la Sociedad Filarmónica. Esta Sociedad nació con dos objetivos básicos: educar al público, por un lado, y por otro, abrir a los artistas extranjeros un mercado hasta entonces cerrado para ellos. “En el segundo año—anota Luis G. Iberni—se abrió un concurso para premiar un cuarteto español, concurso al que se presentaron 22 composiciones de un género cuya literatura en España estaba reducida hasta aquel momento a los cuartetos de Arriaga (muerto en 1826), a un trío de Bretón estrenado por la Sociedad de Cuartetos y a tres números de carácter andaluz escritos por Arbós”. Un jurado formado por Chapí, Emilio Serrano y Valentín Arín declaró ganador de este concurso a Vicente Zurrón, cuya obra fue interpretada por el Cuarteto Hierro el 28 de febrero de 190344.
En esas mismas fechas cuatro jóvenes, Julio Francés, Odón González, Conrado del Campo y Luis Villa fundaron el Cuarteto Francés, con la intención de proteger la producción española. Su presentación en público tuvo lugar el 9 de marzo de 1903, dirigiéndose inmediatamente después sus componentes, en busca de nuevas obras, a los compositores de mayor prestigio. En los cinco años siguientes la literatura de
42 Entrada “Editores e impresores”, del Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, redactada por C. J. Gosálvez. 43 Las quintas están entre la viola y el violín segundo, que lleva notas dobles. Sobre un Sib del cello, se enlazan dos triadas: (Sib) Re – Fa – La / Do – Mi – Sol. 44 Luis G. Iberni: Ruperto Chapí, pp. 465-‐469.
Emilio Fernández Álvarez
296
cámara española se vio enriquecida con dieciséis obras más, gracias a los nombres de Chapí, Bretón, Conrado del Campo, Zurrón, Manén, Villa, Pérez Casas, Manrique de Lara, Manzanares y Villar.
Aunque en sus Memorias Serrano no hace alusión a los hechos arriba mencionados, estos están inevitablemente relacionados con la composición de su Cuarteto, estrenado por el Cuarteto Francés el 24 de febrero de 1908 en el Teatro de la Comedia, en la tercera de cuatro sesiones dedicadas a presentar obras de compositores españoles (Chapí, Bretón, Serrano, Vicente Zurrón y C. del Campo) alternados con cuartetos clásicos y de autores europeos contemporáneos.
Las notas al programa de aquel estreno definen a Serrano como un “contrapuntista de clásica escuela”, y se hacen eco de su melodismo popular. Describen el primer tiempo como “compuesto bajo los moldes del Allegro clásico, con dos amplias ideas musicales”; del Andante se dice que su “interés se halla confiado principalmente al violín primero, obedeciendo a una forma más libre y caprichosa”; el Intermezzo, en forma de minueto, “respira un ambiente de poético orientalismo”, y el final, de estructura rapsódica, se resuelve en una coda “trazada con la idea principal del primer tiempo y con un fragmento sobre un pianissimo del andante, recuerdo que sirve como medio de enlace de los principales elementos de la obra y da unidad a toda la composición”.
Nuestra investigación hemerográfica nos ha permitido localizar noticias de al menos una segunda interpretación de la obra el día 6 de marzo de 1910, en el Teatro Español, a cargo del Cuarteto Vela (formado por los Srs. Vela, Cano, Alcoba y Taltavull), en el primero de una serie de cuatro conciertos anunciados por esta agrupación. El Globo45 reseñó entonces:
Una nota simpática contenía este [programa]: en la tercera parte un maestro español tenía su puesto: D. Emilio Serrano oyó ejecutar su cuarteto en re menor, ya conocido y elogiado por nuestro público, y debió experimentar una gratísima satisfacción al ver la insistencia con que se reclamó la repetición de su Intermezzo (que se ejecutó dos veces, en efecto) y el cariño con que se le aplaudió en el resto de la obra. Tuvo que saludar desde su palco. Reciba mi enhorabuena el distinguido profesor del conservatorio. En fechas mucho más cercanas, los conciertos celebrados con motivo de la
inauguración de la Escuela de Música Jesús Guridi, de Vitoria, incluyeron la interpretación, el 2 de junio de 1985, del Cuarteto de Serrano junto a los cuartetos nº 2, en La menor, de J. Guridi, y el cuarteto en Fa mayor de M. Ravel, todos interpretados por el Cuarteto Enesco. Sin duda, en línea con su ocasional consideración como compositor vasco, se incluyó en este concierto la obra de Serrano por ser nacido en Vitoria46.
3.2 Obras sinfónicas
Al conjunto de composiciones orquestales de esta época pertenece también la Melodía para violín y orquesta, estrenada en el concierto homenaje dedicado a Serrano en el Teatro Español, el 30 de mayo de 1912. Aunque no existen datos sobre la fecha de composición, en esa misma ocasión se interpretó, también por primera vez, el
45 Además de El Globo (7 de marzo), se hicieron eco de esta noticia La Correspondencia de España (6 de marzo) y La Correspondencia militar (7 de marzo). 46 Fundación March (M-‐Pro 713). Programa de mano de los conciertos celebrados en la inauguración de la Escuela de Música Jesús Guridi, de Vitoria, el 1 y 2 de junio de 1985. Este programa de mano incluye una breve descripción de la obra y una semblanza biográfica de Serrano.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
297
poema sinfónico La primera salida de D. Quijote, obra que más tarde incluirían en sus programas la Orquesta del Palacio de la Música dirigida por José Lassalle, el 31 de diciembre de 192047, y la Orquesta Filarmónica dirigida por Pérez Casas, el 4 de marzo de 192148, según consta en sendos programas guardados entre los papeles de Serrano en el legado Subirá de la RABASF.
En su estudio sobre la figura de Julio Gómez, Beatriz Martínez del Fresno señala
cómo “la relación entre maestro y discípulo llegó a cierta confianza personal. Emilio Serrano dedicó a Julio Gómez La primera salida de D. Quijote en los años felices de asistencia a su clase”49.
En otro lugar, esta autora da cuenta asimismo de la interpretación de esta obra en Lisboa, formando parte de uno de los diez conciertos que el maestro Lassalle ofreció dirigiendo a la Orquesta Sinfónica de Lisboa en el Teatro de San Carlos, entre noviembre de 1923 y abril de 192450.
Otra producción sinfónica, según Subirá “en la misma corriente artística y morfológica, es aquélla, inédita en absoluto, cuyo título reza Don Quijote de la Mancha. Canto segundo. Los molinos de viento, fechada el 16 de abril de 1908”. Esta fecha sugiere otra no muy alejada para la composición de La primera salida de Don Quijote. Nosotros sugerimos, como verosímil, la celebración del tercer centenario de la publicación del Quijote, en 1905.
47 Programa de los “Conciertos Lassalle”, en el Teatro del Centro, anunciando el concierto a celebrar el viernes, 31-‐XII-‐1920. En el programa, obras de Mozart, (Serenata para dos pequeñas orquestas), Tsohaskowsky (sic) (Sinfonía patética), E. Serrano (La primera salida de D. Quijote, poema sinfónico), y la obertura de Los maestros cantores de Wagner. 48 Programa del XCV Concierto Popular, de iniciativa y con el patronato del Círculo de Bellas Artes, celebrado en el Teatro Price, el viernes 4-‐III-‐1921. Orquesta Filarmónica, maestro Pérez Casas. En el interior se ofrece información sobre los autores y obras: Amadeo Vives (Pepe Botellas); Emilio Serrano (La primera salida de D. Quijote) y Manuel de Falla (Noches en los jardines de España, interpretada al piano por Gabriel Abreu). 49 Beatriz Martínez del Fresno: Julio Gómez…, p. 53. 50 Beatriz Martínez del Fresno: Julio Gómez…, p. 160, reproduce una noticia publicada en El Sol, 10-‐X-‐1923, con el siguiente texto: “El maestro Lassalle ha sido contratado para dirigir diez conciertos con la Orquesta Sinfónica de Lisboa, en el Teatro de San Carlos, que comenzarán en el próximo mes de noviembre. En ellos Lassalle dará cabida a gran número de obras españolas, entre ellas las Canciones del hogar, traducidas al portugués, y La primera salida de D. Quijote, de D. Emilio Serrano, otra de Eduardo Granados, hijo del malogrado autor de Goyescas, y otras de Ernesto Halffter Escriche, Jiménez, Julio Gómez y alguno más”. A su regreso de la capital portuguesa, Adolfo Salazar daría cuenta de las once obras españolas allí interpretadas, destacando las de Falla (Noches en los jardines de España), y Ernesto Halffter (Paisaje muerto). Adolfo Salazar: “José Lassalle y su labor patriótica en Lisboa”, en El Sol, 19-‐4-‐1924.
Caricatura firmada por: “López…” Institut del Teatre. Barcelona
Emilio Fernández Álvarez
298
3.3 Zarzuelas
Dando pruebas fehacientes de su inclinación por el género (y, de paso, de coherencia estética), Serrano compuso en estos años dos zarzuelas, “ambas inéditas aún, y para siempre con toda probabilidad”, según comentario de Subirá en su Manuscrito. Subirá anota asimismo que ambas zarzuelas pueden ser consultadas en la Biblioteca del Conservatorio, y que “fueron compuestas en este siglo. La balada de los vientos, en un acto, con libreto de Carlos Fernández Shaw, sin que sepamos con exactitud el año de composición, y la titulada La voz de la tierra, con libreto de Carlos Fernández Shaw y Ramón Asensio Mas…, con dos actos divididos en cuatro cuadros y nueve números de música compuestos entre 1909 y 1911”.
En la citada biblioteca hemos podido localizar la partitura orquestal manuscrita de La balada de los vientos, erróneamente archivada hasta ahora. En su última página puede leerse, en nota firmada por Serrano: “Instrumentado el 24 de diciembre de 1908”.
Confirmando la fecha, el original manuscrito del libreto de Fernández Shaw (autor sobre quien nos extenderemos en el capítulo dedicado a La maja de rumbo), custodiado en la biblioteca de la Fundación March de Madrid, lleva en su interior la anotación: “Cercedilla 9.7.908”. Hay que tener en cuenta, sin embargo, y en relación con el libreto de esta obra, la información proporcionada por José Prieto Marugán, según la cual, en 1909, y “en el Heraldo de Madrid, Carlos Fernández Shaw contestó a una petición de José Francos Rodríguez en relación con los trabajos que preparaba, y entre otras informaciones anotó que tenía concluida esta obra, escrita en colaboración con Luis Brun, autor que no aparece en otras informaciones”51.
La balada de los vientos es una “zarzuela dramática”, de ambiente marinero, con libro inspirado en una obra francesa. Escrita en un acto, la acción de los cuadros 1º y 3º transcurre en Bretaña, costa de Finisterre, y la del 2º en el Océano Pacífico, durante el último tercio del siglo XIX. Desde el punto de vista musical, la obra presenta la siguiente estructura: • Cuadro I Escena. (Varios personajes y Coro “¡Vivan los novios!”) Romanza de Pablo y coro (“Los vientos, los grandes vientos”) Canción de los vientos. Pablo (“Estaba en el saco el pícaro Norte”) • Cuadro II Número de la tempestad. Juan María. El Capitán (“Piedad, piedad, Dios santo”) Intermedio musical • Cuadro III Lamento de Teresa (“Cuando el bergantín se hundió”) Dúo de Juan María y Teresa (“Mejor encontrarte muerto”) Final Respecto a La voz de la tierra, hemos podido constatar que en la biblioteca del
Conservatorio sólo se conserva la partitura autógrafa del segundo cuadro, firmado y fechado el 29 de diciembre de 1909. Pero Subirá, que poseía un “autógrafo que me regaló el maestro Serrano en 1935”, observa que “la instrumentación de cada número,
51 José Prieto Marugán: El teatro lírico de Carlos Fernández Shaw. Madrid, Ediciones del Orto, 2012. Prieto Marugán cita a C. Fernández Shaw: “La próxima temporada. ¿Qué preparan los autores?”, en El Heraldo de Madrid, 4-‐IX-‐1909.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
299
menos el penúltimo, lleva la fecha del día en que fue terminada”, fijando así como fecha de composición de tres de los números el año 1909, y de los números restantes, el año 1911.
El libreto, original de Carlos Fernández Shaw y Ramón Asensio Más, se conserva en el Legado Subirá de la Biblioteca Nacional de Catalunya, y lleva como fecha el año 1910. Según Prieto Marugán, el 7 de noviembre de 1909 Fernández Shaw “lee, en el saloncito de la Zarzuela La voz de la tierra, zarzuela en un acto a la que habría de poner música Emilio Serrano. La sesión resulta muy satisfactoria y se plantea el estreno en fecha próxima, pero al día siguiente, Carlos y todo Madrid se enteran de que el teatro ha quedado destruido por un incendio”52. Marugán apunta también, en referencia a Fernández Shaw, que “en una crónica publicada después de su muerte se cita esta obra como para ser puesta en música por Emilio Serrano, con destino a Buenos Aires y Montevideo”53.
52 Ibídem, p. 30. 53 “Carlos Fernández Shaw. Su labor literaria”. El Orden. Cádiz, 9-‐VI-‐1911.
Emilio Fernández Álvarez
300
IX. Una ópera española en Buenos Aires: La maja de rumbo (1910)
1. Antecedentes y producción
1.1 Las Memorias de Serrano
En su Manuscrito, José Subirá define La maja de rumbo, obra estrenada en el teatro Colón de Buenos Aires el 24 de septiembre de 1910, como comedia musical en tres actos, con letra de Carlos Fernández Shaw, inspirada en el famosísimo sainete de don Ramón de la Cruz, La casa de Tócame-‐Roque. Añade que en el programa del concierto de Madrid donde se interpretaron por vez primera una romanza y un dúo de esta obra se destacaba su “profundo casticismo”, y se declaraba a la música “legítima heredera de nuestros tonadilleros del XVIII y del inmortal Barbieri”1.
Tras ofrecer un resumen del libreto, “cuyo asunto muestra cierta similitud con La vida breve, de Falla, y Goyescas, de Granados”, Subirá transcribe las Memorias de Serrano, en las que, recordando aquel estreno en el teatro Colón, señalaba nuestro compositor:
Distinguíase este coliseo por su magnificencia. Además de contar con una sala suntuosa como la Scala de Milán y la Gran Ópera de París, ofrecía comodidades nada corrientes. Amplios y lujosos cuartos para los artistas. Había dependencias admirables y servicios independientes. Durante los ensayos y las representaciones no se permitía permanecer entre bastidores ni al mismo presidente de la República. Con razón estaban muy orgullosos de tan excelente coliseo tanto los argentinos como los españoles residentes en aquel país transatlántico. Si se piensa que en el Colón actuaban las mejores compañías de ópera italiana, se comprenderá cuan descabellada fue la idea de hacer ahí una breve temporada de ópera española, utilizando artistas cazados con lazo y atraídos con el “al aligui”2, para que, en resumen de cuentas viniese todo a parar en que se arruinara un filántropo inocente y quedaran poco menos que en ridículo nuestras pobres obras. Tras este severo juicio añadía Serrano: “Las califico de «pobres», sin excluir el
epíteto para la mía, la cual hizo el triste papel de conejillo de Indias, en aquella ocasión”.
Viajaron a Buenos Aires los maestros Tomás Bretón, Felipe Pedrell y Emilio Serrano, de quienes montó el Colón, respectivamente, Los amantes de Teruel, Los Pirineos y La maja de rumbo. Cuenta Serrano que Bretón se beneficiaba de la aureola de prestigio conquistada por sus obras dentro y fuera de nuestro país, mientras Pedrell estaba reputado como un innovador, y esto “predisponía al éxito, o en caso más desfavorable, a la cordial benevolencia”. En cambio, de La maja de rumbo y de la producción artística anterior de Serrano apenas existían en Buenos Aires sino referencias difusas. “La suerte, que casi siempre se ha puesto de mi lado, ahora me fue propicia una vez más, aunque ciertas circunstancias, unidas a la enemiga de algunos compañeros—sea dicho esto con tanto respeto a su memoria como amor a la verdad—, parecían abocar a un desastre rotundo”.
Fue promotor de aquella aventura transoceánica el maestro Juan Goula, aprovechando la celebración ese año en la República Argentina, con suntuosas fiestas, del centenario de la independencia. Contaba para ello con la colaboración del tenor Francisco Viñas, cuya carrera estaba ya consolidada, y de Conchita Supervía, que la
1 Se refiere Subirá al concierto homenaje a Serrano organizado por el Círculo de Bellas Artes, celebrado en el Teatro Español en 1912, al que oportunamente nos referiremos. 2 Improvisadamente, sin planificación previa.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
301
comenzaba por entonces, asumiendo papeles modestos 3 . Según Serrano, las decoraciones del teatro, por lo magníficas y lujosas, “compensaban la insuficiencia o insignificancia de bastantes intérpretes”.
Al ver ciertos hombres la perspectiva de ganar unas pesetas deberían meditar, ante todo, sobre las consecuencias de comprometer un negocio, sobre los riesgos de destrozar unos ideales, y además, sobre el daño que determinadas improvisaciones o actitudes pueden acarrear a los mejores propósitos. Goula, el experto conocedor de los asuntos teatrales, había logrado los mayores laureles en los principales coliseos de Rusia y en el Real de Madrid; pero no procedió con recomendable cautela. Por eso llevó entonces al Colón de Buenos Aires una compañía deficiente, para proporcionarse el gusto de dirigir en tan afamado teatro, aunque su avanzada edad más podía perjudicarle que favorecerle. Y yo, que no había podido ver representada en Madrid La maja de rumbo, a pesar de haberla compuesto pensando en el espíritu netamente español, o mejor dicho, madrileñista—lo que no se podía decir de mis anteriores óperas—, atravesé el Atlántico por primera y última vez, llevado a la buena de dios, merced al gran afecto y antigua amistad que Goula sentía por mí. En efecto, Goula había organizado para esta ocasión una “Gran compañía de ópera
española y argentina” cuyo reparto incluía, además de los ya mencionados Viñas y Supervía, a “la Sra. G. de Goula”4, coro general y de niños, rondalla de bandurrias y cuerpo de baile.
Fui a Buenos Aires en condiciones pecuniarias medianas y en condiciones artísticas imposibles. La protagonista de mi obra, aunque debía representar un “bibelot”, fue una tiple de gran talla. El tenor tenía mucha voz, pero desafinaba desde su hogar, si bien, por fortuna, sorteó tan pavoroso riesgo las dos primeras noches. La Juliá y Torres de Luna cumplieron a satisfacción mía y del público. De los demás intérpretes lo mejor en obsequio suyo, es no decir nada. Una orquesta admirable, unos coros buenos, unas decoraciones regulares y una suerte sin igual, ayudado todo por la ilimitada bondad del público argentino, contribuyeron a proporcionarme un éxito que recuerdo siempre con satisfacción.
El final de aquella estancia en la República Argentina me causó gran pesadumbre, pues me veía en el angustioso trance de cruzar el Plata con muy poco peso y con la certeza de que no sería el del dinero lo que me mandase al fondo del mar. Por fortuna, la Empresa me procuró una despedida honrosa organizando una función de beneficio y abonándome además un pasaje extraordinario, porque no pudo esperar el maestro Bretón para emprender ambos juntos el viaje de retorno, como habíamos hecho el de ida a ese país ultramarino del que, después de tantos años, conservo un gustoso recuerdo. Serrano cuenta después cómo tuvo que estrenar con trajes anacrónicos, y el serio
conflicto que tuvo con el coro, formado por individuos de nacionalidad italiana y española, cuando el sastre español se peleó con un corista italiano, lo que llevó al coro a negarse a cantar. El conflicto se solucionó expulsando al sastre, “y sus trajes con él”.
La prensa bonaerense se hizo amplio eco de estas representaciones de ópera española, y se publicaron fotografías, dibujos y entrevistas con los autores. Con su enfática y peculiar retórica, en una de ellas Serrano afirmaba: “El pleito de la ópera hispanoargentina, el lazo más estrecho que puede tenderse entre este hermoso país y mi patria, será un pleito ganado si por él abogan de consuno la dama argentina y la dama española”. Algunos diarios elogiaban a Fernández Shaw, el poeta de La maja de rumbo, bien conocido en Buenos Aires por La Revoltosa y otras obras. Otros, confundían a Emilio Serrano con José Serrano, o titulaban, por error, La vieja del rumbo.
En su Manuscrito, Subirá destaca alguna de las críticas elogiosas recibidas por La maja de rumbo (Serrano trajo de vuelta a Madrid recortes de la prensa bonaerense,
3 Ninguno de los dos, sin embargo, intervino en las representaciones de La maja de rumbo. 4 Isabel G. de Goula.
Emilio Fernández Álvarez
302
hoy conservados en la RABASF), y añade: “Mucho más reservados fueron los elogios enunciados por La patria degli italiani, cuyas columnas afirman que la traducción más aproximada del título español sería «la smargiassa pretensiosa»5, pues su autor estaba distante de las incitaciones y preceptos de un Pedrell, y a la música le faltaba «la genialitá spontanea» que caracterizaba La Dolores de Bretón”. Y es que, según Subirá, aquel crítico no había logrado percibir el “madrileñismo” musical de La maja de rumbo.
Concluidas las representaciones, se celebraron varios actos en honor de los tres compositores, poniendo Serrano en sus Memorias un énfasis especial en los organizados por la Sociedad Coral y Musical titulada Submarino Peral. Ya de vuelta en Madrid, explica Serrano, y puesta a la venta la partitura de canto y piano de La maja de rumbo, publicada por Dotesio, el primer ejemplar fue adquirido por su “íntimo amigo” Isaac Albéniz. Enseguida citó Albéniz a Serrano para que se la hiciese oír, asistiendo a la audición el maestro Arbós, que era también gran amigo de ambos. Unos años después6, la Casa Editorial Ildefonso Alier publicó una “Fantasía” de La maja de rumbo para “reducida orquesta con acompañamiento pianístico”.
Termina Serrano este capítulo de sus Memorias anotando que, a poco de su regreso de Buenos Aires, modificó el final de La maja de rumbo: en lugar de la muerte de la protagonista, hecho trágico con que finaliza la versión original, la nueva versión termina con boda, fiesta y alegría general7. Con este nuevo final hubo el propósito de estrenar la obra en el Teatro Real en 1912, previo informe favorable de la Real Academia de San Fernando. “Desentendióse del asunto la empresa”, y Serrano acudió a la Superioridad en 1 de octubre de 1913, exponiendo que con tal omisión había quedado incumplida en la temporada precedente una de las condiciones del contrato de arrendamiento. El 30 de mayo de 1914 se dio a Serrano traslado de la Real Orden por la que se disponía que el Comisario Regio del Teatro Real “elevase a dicha la propuesta en forma”, emplazando al teatro a responder los motivos de su no programación, “y en ese punto quedó muerta para siempre la estéril gestión”.
1.2 Un viaje a Buenos Aires
Procuraremos, al igual que hicimos con Gonzalo de Córdoba, completar ahora las anteriores noticias, proporcionadas por Serrano en sus Memorias, con alguna otra que nos ayude a situar en una perspectiva más amplia el contexto en el que produjo la última de sus óperas (y para uno, que coincide en esto con Julio Gómez y con Carlos Gómez Amat, sin duda la mejor).
Como ya se ha dicho, la obra fue en principio pensada para su estreno en el quebrado Teatro Lírico de Luciano Berriatúa, quien, en 1902, además de las tres óperas efectivamente estrenadas, tenía proyectado presentar al público otras como Emporium de Morera, La venta de los gatos de José Serrano8, y La Maja de Rumbo9.
5 Smargiassa: engreída. 6 Se refiere Serrano al año 1930. 7 Esta nueva versión se conserva en la Biblioteca del Conservatorio. Subirá legó su ejemplar de la partitura manuscrita con el nuevo final a la RABASF. Entre los documentos sueltos en el legado Subirá de la BNC se encuentra también el libreto autógrafo de La maja de rumbo, acto primero, con “un nuevo final, autógrafo de Serrano”. 8 El New Grove Dictionary of Opera atribuye a José Serrano, por error, la autoría de la Maja de rumbo en 1902. La venta de los gatos quedó sin estrenar, aunque se representó póstumamente, completada por el maestro Estela, en 1943. 9 Podemos aportar algunos testimonios que abonan esta afirmación. Eduardo Muñoz, por ejemplo, refiriéndose al proyecto de Teatro Lírico de Berriatúa, explicaba en 1901 (“La ópera española”, en El Imparcial, 23-‐II-‐1901) que
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
303
Tras el fracaso del Lírico, renovados intentos para conseguir el estreno de La maja se produjeron en la temporada 1907-‐1908, cuando los nuevos empresarios del Teatro Real, Calleja y Boceta, prometieron, “no de palabra sino en la propuesta de arriendo del teatro, la celebración de una temporada de primavera sólo con autores españoles: Chapí, Vives, Serrano, Bretón, Jiménez”10. Pero esa propuesta nunca se llevó a efecto. También en esos mismos meses, ABC, refiriéndose a Fernández Shaw, afirmaba que este estrenaría “en la próxima temporada de invierno” una serie de obras, entre las que se contaban La maja de rumbo, a estrenar en el Parish, y La balada de los vientos, “zarzuela en colaboración con D. Luis Brun, música de Emilio Serrano”11.
Al no poder materializar tampoco esta vez el estreno, Serrano debió considerar como una gran oportunidad la temporada de ópera española en Buenos Aires, al socaire de las celebraciones de la independencia argentina.
No estará de más dedicar unas líneas a estas celebraciones, subrayando su riqueza y solemnidad: al entonces próspero panal de rica miel asentado a las orillas del Plata acudieron, entre otros12, varias compañías españolas de teatro, figuras de la talla de Valle Inclán13 y personalidades como la infanta Isabel, que representó a la familia real española entre los meses de mayo a junio de 1910, en un viaje que finalizó con éxito, a pesar de algunas manifestaciones en contra de su presencia14.
Un aspecto insoslayable de estas celebraciones lo ofrece el delicado momento que atravesaba la colonia italiana de Buenos Aires, o si se prefiere, la cultura italiana—que contaba con la ópera como objeto cultural emblemático—, en sus relaciones con la cultura autóctona. Según Aníbal E. Cetralongo, cuyas ideas resumimos, desde la independencia, y como consecuencia de la admiración de los argentinos hacia la cultura europea, la ópera italiana fue acogida en Buenos Aires como un símbolo de progreso y modernidad. Hasta 1900, y siempre con el apoyo de las élites locales, allí se representó con gran éxito un repertorio fundamentalmente italiano.
Sin embargo, la llegada masiva de inmigrantes a partir de la década de 1880, unida a la actitud paternalista, arrogante, de muchos de aquellos europeos, hirió el narcisismo argentino, persuadiendo a buena parte de la población de pertenecer operísticamente a un engranaje secundario que se manejaba desde lejos: también en la ópera, se sentía, Argentina estaba en peligro de convertirse en colonia de Italia, y los italianos estaban allí, o viajaban hasta sus teatros, meramente por interés económico.
Alentada por los sectores nacionalistas, la sociedad argentina inició en torno al cambio de siglo un proceso de reconstrucción de la fractura con el pasado, poniendo
“Emilio Serrano pone en música una comedia de carácter popular que aún no tiene título y que escribe Fernández Shaw”. Poco después, y con motivo de la recepción académica de Serrano en la RABASF, José Fernández Bremón (“Crónica General”, en La Ilustración Española y Americana, 8-‐XI-‐1901, p. 2), publicaba que el maestro Serrano “ha oído aplaudir tres óperas suyas, y prepara otra para la competencia del nuevo teatro lírico”. 10 Joaquín Turina: Historia del Teatro Real, p. 206. 11 ABC, 29-‐VIII-‐1908, p. 11. 12 Sobre este tema puede verse: Francisco Camba y Juan Mas y Pi: Los españoles en el Centenario Argentino, Buenos Aires, Mestres, 1910. 13 Ramón Gómez de la Serna: Ramón María del Valle-‐Inclán. Madrid, Gran Austral de Espasa Calpe, 2007: “…ha sonado el año del centenario en la Argentina y allí van su mujer y las compañías de la Guerrero y de García Ortega. Valle Inclán se decide por el viaje a la Argentina, magnífica de conmemoración y boato ese año 1910, en que se reúnen en Buenos Aires infanta, aristócratas, políticos, filósofos y literatos. Pasa un tanto inadvertido…” (p. 125). En este mismo libro se ofrecen referencias a la bomba anarquista que estalló en el teatro Colón el 26 de junio de 1910, con Anselmi en el escenario, representando Manon, provocando 10 heridos. Según Valle Inclán, fue “un petardillo” (p. 219). 14 María José Rubio: La chata...; capítulo XVII: “Delirio patriota: la infanta en Argentina (1910-‐1912)”.
Emilio Fernández Álvarez
304
en valor una alianza entre lo indígena y lo español, e hispanizándose en rasgos que se perfeccionaron a través de las décadas y que perviven hasta nuestros días. Y si bien la inclinación por la ópera italiana comenzó a mermar en todas partes a partir de esa fecha, una de las consecuencias de esta mutación en la actitud hacia lo italiano fue un cambio de preferencias particularmente significativo en los gustos teatrales de la élite porteña.
La tensión contra lo italiano alcanzó su punto máximo, e incluso se manifestó virulenta, precisamente en torno al año del Centenario. Muchos inmigrantes italianos, ante las actitudes de los locales, encontraron en la solidaridad la fuerza para preservar su identidad y conservar unas tradiciones en las que la ópera ocupaba un lugar especialmente relevante, y La patria degli Italiani, el principal periódico de esa comunidad, a cuyas duras críticas tendremos ocasión de referirnos varias veces en este capítulo, se convirtió en la principal voz de esas actitudes15.
Víctor Sánchez, en su estudio sobre la figura de Tomás Bretón, incide en la importancia de la colonia italiana instalada a orillas del Plata, al tiempo que nos proporciona las primeras noticias sobre la proyectada temporada de ópera española:
La capital argentina poseía una amplia tradición operística a lo largo del siglo XIX, apoyada en su numerosa colonia italiana, llegando a mantener hasta cinco teatros activos simultáneamente por los que pasaban continuamente compañías formadas por los más reputados cantantes, que aprovechaban el complementario calendario del hemisferio sur. El nuevo y majestuoso coliseo [el Teatro Colón de Buenos Aires], llamado a erigirse en poco tiempo en el principal centro operístico del cono sur, se había inaugurado en mayo de 1908. El teatro no poseía una compañía estable, sino que se arrendaba a las compañías italianas en gira. De cara a la tercera temporada en 1910 se decidió ampliar la temporada invernal de ópera italiana con una compañía española, que actuaría durante la primavera, entre septiembre y noviembre16. Nuestra investigación hemerográfica aporta algunos datos más en este sentido. Por
ejemplo, la columna publicada por La correspondencia de España, el domingo 13 de marzo de 1910, sin firma, en la que se explica con cierto detalle el proyecto de Juan Goula. El director catalán, que tras su estancia en Madrid al frente del Teatro Real (en el que como se recordará había dirigido Mitrídates y Gonzalo de Córdoba), se había trasladado definitivamente a la Argentina, donde había fundado el Conservatorio de Música de Buenos Aires, era, en efecto, el alma de este proyecto:
Ópera en la Argentina. (…) en Buenos Aires se prepara una temporada de ópera en la que figurarán exclusivamente obras y cantantes españoles. La temporada comenzará en el mes de agosto o septiembre próximos, durando tres meses. Se llevará a cabo en el teatro Colón, después de terminada la temporada de ópera italiana, y en la cual han de actuar artistas eminentes.
El maestro Goula, a quien todos los aficionados recuerdan con agrado, ha puesto singular empeño y tenacidad para que esta campaña se llevase a cabo. Merced, en parte, a sus gestiones, formose una Sociedad, que se disolvió a poco y antes de que se llegara a un acuerdo definitivo. De ella salió un entusiasta de la ópera española, que por su cuenta y riesgo ha de emprender la aventura.
El maestro Goula le acogió con el entusiasmo que era de esperar, pues así venían a realizarse sus deseos. Ya puesto de acuerdo con el futuro empresario, el celebrado director púsose en viaje para Europa, y a España se vino en el otoño pasado. Aquí trabajó con ardor, realizó viajes, y por fin pudo llevarse la satisfacción de que la temporada de ópera española sería un hecho. Goula visitó a los principales compositores y autores aplaudidos, para recabar la autorización correspondiente y poder estrenar allí sus óperas, teniendo la satisfacción de que por todas partes sólo encontrara facilidades.
15 Aníbal E. Cetrangolo: Ópera, barcos y banderas. El melodrama y la migración en Argentina (1880-‐1920). Madrid, Biblioteca Nueva, 2015. 16 Víctor Sánchez, Tomás Bretón…, p. 399.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
305
Se embarcó en enero, volvió a la Argentina y allí ha seguido laborando por la idea. Esta, como digo antes, tendrá realización dentro de pocos meses.
Las óperas españolas que han de ponerse en escena son: Circe y Margarita la Tornera, de Chapí; Los amantes de Teruel, La Dolores y Farinelli, de Bretón; La maja de rumbo, de Emilio Serrano; Emporium, de Morera; Los Pirineos, de Pedrell; Raimundo Lulio, de Villa; Colomba, de Vives, y tal vez algunas más. También se representarán algunas italianas y alemanas vertidas al castellano.
El cuadro de compañía está casi ultimado, y en él figuran artistas conocidos, como las sopranos Blanco y Juliá, el tenor Viñas, Blanchart, Hernández Cabello, Torres de Luna, Riera y algunos otros. El director será, naturalmente, el maestro Goula, proponiéndose llevar otros elementos de coros, bailes, música, etc. Todo el decorado será nuevo y pintado por Amalio Fernández, el cual, con prodigiosa actividad, ha comenzado la tarea de pintar más de treinta decoraciones.
El maestro Goula y el representante de la empresa, que también han estado en Madrid algún tiempo, han invitado a los maestros compositores a que se trasladen a Buenos Aires en la fecha de la temporada de ópera y asistan a los estrenos de sus obras. Esta invitación ha sido aceptada por el maestro Bretón, proponiéndose también Serrano ir, si sus ocupaciones se lo permiten. Villa ha agradecido la invitación, pero no ha podido aceptarla por sus muchos trabajos. Morera también presenciará el estreno de su ópera. De Vives no sé nada (…) Goula contaba con la colaboración de su hijo, pero este murió en el mes de abril de
ese mismo año, 1910. Así lo señaló la prensa madrileña, que se hizo eco, entre otras cosas de que “Juanito Goula, como le llamaban todos para distinguirlo de su padre, ha muerto joven y en los momentos en que preparaba, de acuerdo y a las órdenes de este, una campaña de ópera en español en uno de los principales teatros de Buenos Aires”. Había sido el hijo de Goula “habilísimo director de coros y orquesta, como tantas veces demostrara en el Real de Madrid y en el Liceo de Barcelona, aparte de otras campañas brillantes en el extranjero”, además de, como sabemos, alumno de Emilio Serrano17.
En el mes de julio, Bretón publicó un largo artículo en El Imparcial, en el que, con ocasión de la reedificación del teatro de la Zarzuela (tras el devastador incendio ocurrido el 8 de noviembre de 1909), y tras describir los planes de Goula para poner en escena en Buenos Aires la temporada de ópera española, aprovechaba para señalar, muy en su línea:
Idea ha sido la de Goula de las que enternecen y preocupan… mas válganos la modestia. No vamos a descubrir nuevos mundos, como cuando nuestros antecesores plantaron allí su férrea planta; el público de Buenos Aires conoce nuestro arte, sabe bien a qué atenerse, y es de esperar que el cariño y la simpatía, tan efusivamente manifestados en estos momentos, suplan la deficiencia de nuestras producciones; pero, ¡qué doloroso es para nosotros el considerar que esas obras, aplaudidas aquí y allí algunas de ellas, no tienen Casa en su patria, y sólo por un azar, por la nobleza de un gran artista español, que encontró eco en aquel gran pueblo, van a hallar allí el hogar que aquí les falta! ¡Qué desidia la nuestra en este punto!…”18. En agosto, Nuevo Mundo se hacía también eco de la proyectada temporada en
Buenos Aires y señalaba: “Así como suena: de ópera española exclusivamente. Lo que aquí no se ha podido conseguir, a pesar de cuantos intentos se han hecho para ello, se obtiene fuera de nuestra patria por el tesón y el esfuerzo, bien dirigidos y encauzados”. Tras apuntar que se pondrían en escena doce óperas españolas, añadía
17 El Imparcial, miércoles, 20-‐IV-‐1910. “El maestro Goula (hijo)”: “Juanito Goula comenzó muy joven sus estudios musicales, que perfeccionó en Madrid, en los años en que su padre dirigía el Real, con el ilustre maestro Emilio Serrano. Era un carácter serio, reflexivo, un músico de vasta cultura, un temperamento artístico formado por un tenaz estudio y por un fervor de creyente”. (También El Heraldo de Madrid, 19-‐IV y El País, 21-‐I, publicaron la noticia). 18 El Imparcial, 11-‐VII-‐1910. “Lírica-‐Dramática nacional”. Firmado por Tomás Bretón.
Emilio Fernández Álvarez
306
que “aunque casi todas ellas se interpretarán en Buenos Aires por primera vez, el único estreno de verdad será el de La maja de rumbo”19.
A lo largo del mes de agosto fue publicando la prensa la relación de obras que se presentaría definitivamente en Buenos Aires, relación que incluía óperas españolas (Margarita la tornera, y Circe, de Ruperto Chapí; Los Pirineos, de Felipe Pedrell; Los amantes de Teruel y La Dolores, de Tomás Bretón; La maja de rumbo, de Emilio Serrano; Colomba, de Amadeo Vives y Raimundo Lulio de Ricardo Villa), argentinas (Blanca de Ceaulieu, de Cesar Sttlatresi; Filandio, de Américo Fracassi), y traducidas (Lohengrin y Tannhauser, Aida, Mefistófeles y Carmen)20.
En cinco de sus “Quincenas Musicales”, publicadas regularmente en La Vanguardia de Barcelona, Felipe Pedrell ha dejado una colorista narración del viaje, y de su particular visión de esta temporada en Buenos Aires, visión a la que pronto nos referiremos21. Según Pedrell, una numerosa compañía, que incluía orquesta, coro y todo tipo de personal adjunto22, se embarcó el dos de agosto en Barcelona, en el Tomasso di Savoia, barco que realizaba la travesía regular entre Génova y Buenos Aires, con escala en Santos, Brasil. Quince días más tarde, el 18 de agosto, llegaban a Buenos Aires “los tres ratas” (así fueron graciosamente bautizados los tres compositores por los miembros de la compañía), tras un pintoresco trayecto animado por los ensayos constantes en el salón de música, para recreo del resto de los viajeros.
En la ciudad del Plata, la prensa acogió con cariño a los artistas españoles. En la RABASF se conservan varios recortes que incluyen fotografías y dibujos de los compositores y de Goula, así como información sobre las óperas a representar. Al día siguiente a su llegada, el periódico G.D. Italia publicaba una entrevista con Emilio Serrano en la que se decía:
Cuando llegamos al conservatorio del maestro Goula (…) casi todos los artistas de la compañía hispanoargentina que actuará en el Colón estaba congregada en los amplios salones de dicho centro docente…
— ¿Conoce usted nuestros conservatorios particulares de música? — Solo este en que nos hallamos. ¿He de prorrumpir en alabanzas en su loor? En mi actual visita
espero enterarme de la organización y funcionamiento de estos beneméritos centros, debidos a la iniciativa privada.
— ¿Qué me dice usted de la ópera española? — Que dentro de breves años habrá de levantarse gloriosamente, a pesar de dos enemigos
formidables que en España siempre le han cerrado el paso: la injusticia de los menos y la indiferencia de los más (…)
— ¿Qué opinión tiene usted formada de los jóvenes compositores españoles? — Inmejorable, forman legión: todos ellos tienen fija la mirada en Buenos Aires en los actuales
momentos; yo le citaría a usted nombres y nombres, más quiero consignar el de algunos discípulos míos: Raimundo Villa, autor de Raimundo Lulio, que en breve ha de estrenarse en Buenos Aires; Julio Gómez, maestro concertador del Teatro Real; Francisco San Felipe, compositor y director de orquesta muy notable; Facundo Laviña, compositor; Espinosa y Vega, directores muy notables de las bandas de Santander y Valencia, respectivamente, y tantos otros no menos notables salidos de mi
19 Nuevo Mundo. 25-‐VIII-‐1910. “Ópera española en Buenos Aires”. 20 El Imparcial. 23-‐VIII-‐1910. “Sección de espectáculos”. 21 Estos son los títulos de las Quincenas Musicales y las fechas de publicación: “Antes del embarque”, sin fecha en la firma, publicada el 31-‐VII. “Hacia la Argentina”, firmada en Santos el 15-‐VIII y publicada el 9-‐IX. “Desde la Argentina”, sin fecha en la firma; publicada el 5-‐X. “Desde la Argentina”, fechada el 13-‐IX y publicada el 16-‐X. “De regreso”, sin fecha en la firma; publicada el 1-‐XI. 22 Entre ellos el sastre al que Serrano reprocha un conflicto con la compañía en sus Memorias. Según Pedrell, que no menciona este altercado, “uno de los Peris, de la sastrería teatral valenciana de este apellido”, que al parecer llevaba consigo “tres mil y pico trajes completamente nuevos”.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
307
clase de composición del Conservatorio, siendo ya muy conocido el nombre de Conrado del Campo, músico que lleva dentro un gran poeta, conocedor de la técnica moderna como el más avezado maestro, de tanta ilustración que admira; no es una esperanza, es una realidad halagadora.
— ¿No ha estrenado ya? — No, pero en la próxima temporada del Real estrenará una ópera titulada “El final de Don
Álvaro”, letra del afamado poeta Carlos Fernández Shaw (...) — El libro de La maja de rumbo, la obra que usted estrenará, ¿es de Fernández Shaw? — Sí, como lo es el de Margarita la tornera, del infortunado y españolísimo Chapí23 (…) Al fin nos despedimos del simpático maestro español, después que tres o cuatro veces el
infatigable don Juan Goula había asomado la cabeza por una puerta del salón en que nos hallábamos, como diciendo a don Emilio Serrano: “Compañero, los artistas le aguardan para el ensayo”.
—¡Ah!—me dijo el señor Serrano al despedirnos—, el pleito de la ópera hispanoargentina, el lazo más estrecho que puede tenderse entre este hermoso país y mi patria, será un pleito ganado si por él abogan de consuno la dama argentina y la dama española24. Finalizada la temporada italiana se inició en el Colón la anunciada temporada de
ópera española el diez de septiembre. Fue Los Pirineos, de Pedrell, montada en solo cinco días, la obra elegida para abrir la campaña. Pedrell, conviene recordarlo, escuchaba en Buenos Aires su obra, por primera vez, cantada en castellano, pues el estreno barcelonés había tenido lugar, como era habitual, en italiano. Así lo decía el propio compositor, en su Quincena titulada “Antes del embarque”: “para música vamos unos cuantos señores ávidos de oír cantar en un país extranjero nuestras propias obras en la lengua en que fueron escritas, cuando aquí sólo nos ha sido dado oírlas en italiano, es decir, traducidas de la llamada lengua oficial de la música. El caso es curioso, y aún de edificante patriotismo…”25.
23 Chapí había muerto el 25 de marzo del año anterior, 1909. 24 G.D. Italia. 19-‐VIII-‐1910. “La compagnia lirica spagnuola del Colon”. “Una entrevista con el maestro Emilio Serrano”. 25 “Antes del embarque”, Quincena sin fecha en la firma; publicada el 31-‐VII.
Bretón, Serrano, Goula y Pedrell en Buenos Aires, 1910. Foto: Institut del Teatre, Barcelona
Emilio Fernández Álvarez
308
El peculiar carácter de Pedrell se había impuesto ya desde el primer día de estancia en la ciudad del Plata, cuando, acompañado por su hija, decidió trasladarse de hotel, en beneficio de su economía, pero en detrimento de su relación con el resto de la compañía. A pesar de sus encendidos elogios al público de Buenos Aires, que según él había entendido su obra mucho mejor que el español (“Sabía yo o me figuraba, que la obra sorprendería tanto por la forma como por el fondo y tendencias decididamente nacionalistas, acostumbrados a que se le den por música española a esos buenazos argentinos todas las inepcias de tangos, peteneras y demás currincherías musicales que brotan espontáneamente de las orillas del medrado Manzanares”26), Los Pirineos sólo obtuvo cuatro representaciones.
Dicho sea a modo de curiosa digresión, en la misma Quincena en la que deploraba la escasa fertilidad artística del medrado Manzanares, Pedrell desvelaba el secreto de los misteriosos mecenas (todas las crónicas los ocultaban) que corrían con los inmoderados gastos de tan patriótico empeño:
Me toca levantar el velo de lo que calla, “por ahora”, el aludido periódico: los que arriesgan cuantiosos capitales en pro de ese ideal de arte propio son: don Manuel Méndez de Andrés, don Fernando Sancurco (sic) y don Juan Goula, que ha colocado en la empresa unos cuantos miles de pesos, los ahorros de toda su vida de artista. Siguieron a Los Pirineos, según Víctor Sánchez, las once funciones de La Dolores de
Bretón, obra ya conocida por el público de Buenos Aires (y que fue, según los cronistas, “la noche de la temporada”27), y las cinco (en realidad cuatro, como en su momento veremos) funciones de La maja de rumbo28. Por cierto que, aunque nadie lo menciones, Pedrell partió de Buenos Aires el 24 de septiembre, el mismo día del estreno de La maja de rumbo, un desaire que Serrano no pudo dejar de advertir. Completaron la temporada cuatro funciones de Los amantes de Teruel y dos óperas de Chapí, Circe, que obtuvo dos funciones, y Margarita la tornera, que con tres representaciones cerró la temporada el quince de noviembre.
Como “con gran pesadumbre” recuerda Serrano en sus Memorias, para su viaje de regreso hubo de organizar la empresa una función de beneficio, además de adquirir un pasaje extraordinario en barco distinto al de Bretón, que “no pudo esperar”. Sea como fuere, Serrano regresó a Madrid a principios de noviembre, según informaba el día 12 La Correspondencia de España: “Ha regresado de la República Argentina el ilustre maestro Emilio Serrano, que viene satisfechísimo del éxito alcanzado por su última ópera La maja de rumbo, no conocida aún en España, y muy agradecido a las atenciones de que él y sus compañeros de excursión artística han sido objeto en Buenos Aires”29.
Pedrell, convencido de antemano del desacierto en la elección del repertorio—del ajeno, se entiende—, publicó su valoración general de la temporada en sus Quincenas, al mismo tiempo que sus pintorescas impresiones de viaje. Nada nuevo, habida cuenta de su estética30. Algunos de sus juicios, sin embargo, interesan especialmente en este trabajo, por resultar evidente el destinatario de sus dardos: 26 “Desde la Argentina”, Quincena musical fechada el 13-‐IX y publicada en La Vanguardia el 16-‐X. 27 Francisco Camba y Juan Mas y Pi: Los españoles en el Centenario Argentino, Buenos Aires, Mestres, 1910. 28 Víctor Sánchez: Tomás Bretón…, p. 403. 29 La Correspondencia de España, 12-‐XI-‐1910. “Noticias generales”. 30 Respecto a este punto, Begoña Lolo ha apuntado que Pedrell pasó por tres etapas en su valoración de la zarzuela, desde una inicial positiva hasta una tercera, precisamente en la época de su viaje a Buenos Aires, de claro repudio del género. Sobre este punto, puede verse: “La zarzuela en el pensamiento de Felipe Pedrell”, en Cuadernos de Música Iberoamericana, vols. 2, 3. Madrid, ICCMU, 1996-‐1997.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
309
Después de la obra de inauguración y de las grandes idealidades del Lohengrin, vinieron en el teatro Colón los guitarreros y las rumbosidades y majerías de otras obras de pretendida etiqueta o marca española, que confirmaron al público argentino en lo que yo presumía, que hay músicas y músicas, que los guitarreros y demás excesos no son el hábito que hace al monje y, en fin, que para escribir música seria de ópera, y más aún de drama lírico, no basta ponerse serio (como Ganyota, el personaje del Castell dels tres dragons, de Pitarra), ni valen para el caso las coplas de Calaínos, ni las músicas ratoneras de la zarzuela ordinaria. Bien lo entendieron los bonaerenses, y bien claro lo dijo un periódico de los más autorizados, que “aún en hecho de zarzuela, España tiene cosas mejores; bastaría la obra del Chapí, per nominare un solo autore, a dare degli insegnamenti; que tal o cual obra de “carácter poco preciso, es más bien zarzuela que una ópera, como la llama equivocadamente su autor”, etc. Mas de esto, basta. Podrían enfadarse los del oficio, y no es caso desfacer entuertos. Queden tan estúpidos como están y estarán hasta la consumación de los siglos31. Las Quincenas dedicadas a la temporada de ópera española en Buenos Aires fueron
más tarde recogidas por el propio Pedrell en su libro recopilatorio Jornadas postreras (1903-‐1912). En él, Pedrell, faustiano y en posesión de la sustancia elemental que, como la piedra filosofal de los herméticos, garantizaba la verdadera esencia de la ópera española, añadía un “Epílogo del viaje (1910)” en el que se despachaba a gusto contra la aventura americana:
Y, ¿esa musiquita española a la pasada moda meyerbeeriana desacreditadísima, o esa musiquita de zarzuelas ahuecadas a guisa de óperas, ni hechas ni derechas, se llevó a las orillas del Plata? Sí, señor, cuando por aquellas tierras ya estaban hartos de oírla mejor ejecutada de lo que solemos en las nuestras, y, además, mejor juzgada en su recto y real valor, con más imparcial criterio que el que insistiendo en el equívoco demuestran nuestros críticos de empeltre gacetillesco. Y para el caso ¡verdaderamente desastroso! la encuadramos en un marco grande como el lujoso, espléndido, grande sobre todo para que resultase aquello de “a mal Cristo mucha sangre”, en el marco del mismísimo teatro Colón; y las pipitañas orquestales de las musiquitas que nos acompañaron para competir y superar las hazañas de Orfeo, las encerramos en el golfo sonoro de la brava orquesta del teatro Colón, que acababa de sonar las grandilocuencias místicas del Lohengrin para que contrastasen con nuestros cencerrillos y guitarreos tan poéticamente naturales y coloristas. Y en nuestro perdonismo de portugués , la imprudencia de entusiasta atacado repentinamente de delirium patriótico, estuvo a punto de perdonarle la vida al mismísimo arte italiano al llegar “la española infantería”, con aquella belleza de obra y de personal.
No quise presenciar la derrota que era de esperar, y me embarqué para que no se creyese que yo tenía que ver algo con lo que desgraciadamente iba a pasar. Me embarqué después de la tercera o cuarta representación de la obra de estreno de la temporada, ofrecida a mí para despedirme de aquel público que me festejó con tanto respeto y simpatía, sin extremosidades, que me llegó al alma, y digo así porque me opuse a caer en las ridiculeces de una serata d’onore mal amañada con lluvia de flores y coronitas que rebajan y atentan a la dignidad de un hombre y no menos a la del arte32. Mucho más comedido en esta ocasión, según su biógrafo Víctor Sánchez, “la
valoración final de Bretón de esta experiencia americana fue muy diferente de la de Pedrell, indicando que era un primer paso para abrir un nuevo y prometedor mercado, tal como señaló pocos días después de su regreso en el discurso anual del conservatorio”. En ese discurso señalaba Bretón, entre otras cosas, que “se ha abierto, sí, un gran mercado, pero nos falta la mercancía; la mercancía, que no se produce, por el abandono en que yacen en España estos intereses”.
Un recuento final modesto pero equilibrado, que Víctor Sánchez, cuyas palabras recogemos como mejor broche de este epígrafe, resume del siguiente modo: “A pesar de algunas crónicas en contra, las óperas españolas fueron bien recibidas, tanto por el público como por la crítica, aunque esto pudo deberse a una cierta condescendencia
31 Pedrell, Jornadas postreras (1903-‐1912)…, p. 112. 32 Pedrell: Jornadas postreras (1903-‐1912)…, pp. 116-‐117.
Emilio Fernández Álvarez
310
hacia la buena voluntad de la idea. El proyecto no fue más allá de aquellos dos meses de 1910, quedando en una mera anécdota, que no pasó de la presentación inicial carente de continuidad posterior”.
2. La obra
2.1 Argumento y estructura
La acción de La maja de rumbo transcurre en Madrid, a fines del siglo XVIII. Los principales personajes son: Candelas (Maja de rumbo, soprano), Salud (soprano), La Curra (madrina de Candelas, contralto); Don Luis (capitán de caballería, tenor); Zalamero (asistente de Don Luis, bajo); El Zaque (majo de mal temple, barítono).
Ofrecemos a continuación un breve resumen del argumento, tomado de la prensa de la época. Páginas adelante, en nuestra descripción de la partitura, el lector encontrará desarrollados con detalle todas las líneas secundarias y los variados matices de la trama.
La maja de rumbo es una buena moza, muy madrileña, llamada Candelas, que debe su sobrenombre
a su cualidad de derrocharlo todo, cuanto es y cuanto tiene: amor, alegría y juventud. Huérfana desde niña, fue recogida por la Curra, excelente mujer del pueblo, de mucha alma también y de figura muy vistosa aún.
Entre los adoradores de Candelas, el favorecido por el amor de la maja rumbosa es D. Luis, joven militar, guapo, valiente y pundonoroso. Entre los desdeñados figura un majo de mal temple, apodado el Zaque, y a quien los celos inspiran la mala idea de inventar y divulgar supuestos favores de amor que, en realidad, la maja no le otorgó nunca .
Corre la calumnia velozmente hasta llegar a oídos de D. Luis, tan escrupuloso en puntillos de honor. Lo que no consiguió la diferencia de clases lo consigue la calumniosa especie, y D. Luis vacila antes de dar su nombre a la hermosa mujer vilipendiada.
En lugar solitario y umbroso busca D. Luis a su rival, resuelto a que este le de las pruebas de su infamante afirmación o reconozca la propia infamia. Más la casualidad dispuso que este propósito del apuesto caballero no fuera lo fácil de ejecutar que suponía. El Zaque, en riña callejera con el Zurdillo, cayó herido de mucha gravedad. En vano intentará D. Luis entonces, ni en bastante tiempo, el descubrimiento de la verdad que busca.
Candelas, en tanto, insiste en su inocencia, y aspira a ser creída de su amado, sin otras pruebas que la misma fuerza de su amor y la fe en su amor. Aparenta D. Luis darle crédito, pero las dudas triunfan; la violenta situación se prolonga, y él termina por apartarse de su amada.
La mejoría de Zaque es muy lenta, entretanto, y la “maja de rumbo”, que había puesto el alma entera en su amor a D. Luis, se rinde al peso de sus penas, que van matándola. Inútilmente, la Curra
Edición Dotesio
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
311
trata de animarla. No vuelve la alegría al corazón de donde huyó. Y así, en esta tristeza, encontrará el público a Candelas en el tercer acto, animada reproducción de una verbena de época de San Antonio de la Florida, paseo de los alrededores de Madrid.
Allí acude D. Luis en busca de su maja, mostrándose más enamorado que nunca y haciéndola creer que únicamente la fe amorosa logró darle el convencimiento de su inocencia.
¡Oh, fugitiva felicidad! No tarda en llegar el desengaño. Candelas sabe pronto la curación del Zaque, y ya no duda que a la confesión de este, no a la propia virtud, debió la reconquista del amado. Y entre el vivo bullicio de la verbena, la “maja de rumbo”, gravemente herida en su amor, muere en brazos de la Curra.
NUEVO FINAL Hasta aquí el resumen del argumento, tal como fue representado en Buenos Aires.
Ya se ha comentado, sin embargo, que a poco de su regreso a Madrid (y probablemente sin la intervención de Carlos Fernández Shaw, que murió el 7 de junio de 1911), Serrano intentó representar la obra con un final modificado, un final feliz que hace terminar la obra con la reconciliación de los amantes, tras el dúo del Acto III, y que delinearemos con detalle en nuestra descripción de la partitura.
En La maja de rumbo puede distinguirse la siguiente estructura musical: ACTO I. Preludio. Escena 1, Salud y Zalamero; seguidillas: “Vale una seguidilla de las manchegas”
y tirana: “No he visto como tu cara”. Escena 2, los mismos; dúo y canción de Salud: “Por venir tras un torero”. Escena 3, los mismos y Don Luis, Candelas, La Curra y coro general; canción de Candelas: “Entre las hembras felices”. Escena 4, Candelas y Don Luis; dúo: “Pues adiós tu también / Toda la gloria del mundo”. Escenas 5 a 7, Candelas, la Curra, la Señá Braulia, Inválido, El Zaque, Coro general; Final primero.
ACTO II. Escena 1: Preludio. Escena 2, Cascabel y alguaciles; Ronda de alguaciles: “No pasa nadie / El rosario de la aurora”. Escenas 3 y 4, el Zaque y Zurdillo, luego la Ronda. Escena 5, Don Luis; romanza: “Me dieron la noticia / Maja de mis sueños”. Escena 6, Don Luis y Zalamero, luego la Ronda. Escena 7, Curra y Candelas; dueto: “Candelas / Eras muy niña Candelas”. Escena 8, dichas y Cascabel. Escena 9, Candelas, Curra, Don Luis y Zalamero. Escena 10, Don Luis, Candelas y Curra; dueto: “Ya está solo / Qué fue de tanto cariño”. Escena 11, Candelas, Curra, los personajes del Rosario, luego Cascabel; Final segundo.
ACTO III. Escena 1, Curra, Candelas, Salud y Coro General; Preludio, Coro: “Allá va la alegría” y seguidillas: “Quien no vive en la calle de la Paloma”. Escena 2, Candelas y Curra; canción de la maja: “Por mí sola ha de quererme / Las penas dan en matarme”. Escena 3, Candelas; recitado: “Sola, sola por fin / Maja de rumbo he sido”. Escena 4, Candelas y Don Luis; dúo: “Candelas / Ay si pudieras conocer”. Final, escena 5, Candelas y Salud; recitado: “Que lo sepan todos / ¡Mentira!”. Escena 6, Candelas, majos y majas: “Allá va la alegría”. Escena 7, Candelas, luego Curra y Salud, después el Coro; recitado: “Ay, siento que la fatiga” y final.
2.2 Descripción de la partitura
La partitura autógrafa, que se conserva en la Biblioteca del Conservatorio de Madrid, pide una plantilla orquestal con maderas a dos, más flautín, corno inglés y clarinete bajo; cuatro trompas (dos primeras y dos segundas, todas en FA), dos trompetas, tres trombones, tuba, celesta, arpa y cuerda, además del coro.
ACTO I. Inician la partitura cuatro compases de seguidilla cantados telón adentro por Salud, que preceden el ataque de la orquesta. Un breve preludio presenta una animada frase de ocho compases que tendrá importante presencia en el desarrollo posterior de la obra, como tema recurrente (especialmente en el Acto II, asociado a la Ronda de Alguaciles). La frase está tratada contrapuntísticamente, y se expone en ReM, LaM y de nuevo en ReM, a la octava alta.
Emilio Fernández Álvarez
312
En el breve preludio que describimos, a la frase anterior sigue la presentación de los
temas del dúo del Acto I (“Toda la gloria del mundo”), una bella frase de la Maja en el Acto III (“Le espero un mes y otro mes”) y una cita de la frase principal del dúo del Acto III (“Ay si pudieras conocer”).
Tras la cadencia, se levanta el telón y contemplamos el patio de una casa de vecindad con cuartos numerados. Es de día. La Sastra y el Sastre a la puerta de su cuarto; el Zaque, de pie, recostado en el quicio del suyo, vestido de majo y con cara de mal humor. Salud se dirige a la fuente del patio, mientras la orquesta ataca de nuevo la frase inicial del preludio, esta vez en Sol mayor. Una vez repetida, se presenta el que denominaremos Motivo Recurrente Principal del Acto I (en adelante MRP). Se trata de una frase de ocho compases, con el primero acéfalo (un rasgo característico de la música hispana), no asociado a ningún personaje ni situación determinada: su función será la de servir (como en obras similares de la misma época, o posteriores, cuyo ejemplo más conocido quizá pudiera ser el Gianni Schichi de Puccini) como hilo conductor y a la vez unificador del drama. Curiosamente, Serrano se sirvió de él solo en el Acto I.
&?
# #
# #
43
43Ÿ~~~~ Ÿ~~~~~
jœ œ œŒ .
Allegro moderato
f.œ jœ œ œten.
œ œ œ .œ œ œ.œ jœ œ œten.
œ œ œ .œ œ œœ œ œ œ œ œœ œ œ œ .œ œ œ
œ œ# œ œ œ œ
Jœ ‰ œ œ œ
&?
# #
# #
5
œ œ œ œ œ œcresc.
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œœ ˙
œ œ œ# œ œ œœ> œ> œ
œ ‰ jœ œ œŒ .œ Jœœ œ œ œ œ
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
313
Tras este desenfadado inicio (y nótese la analogía con La chavala, de Chapí, obra en
la que también se unen sin solución de continuidad el Preludio y la primera escena de la obra), Salud llena su cántaro de agua mientras canta una seguidilla (“Vale una seguidilla de las manchegas”, texto, como veremos, del sainete de Ramón de la Cruz), con un acompañamiento estereotipado en la orquesta. Siguen estas seguidillas el modelo impuesto en el repertorio, en particular por Barbieri (Jugar con fuego, Pan y toros), Bretón (La verbena de la Paloma) y Chapí (La flor del trigo, El cura del regimiento o La venta de Don Quijote). Intercalado entre el estribillo de la seguidilla y su repetición escuchamos la animada frase del preludio, en SolM.
Una nueva presentación de la frase del preludio, ahora en ReM, da pie a la intervención del Zaque, que ahogado en el rencor de no ver correspondido su amor por Candelas, y viendo la alegría de Salud, rumia en un aparte su frustración sobre un trémolo de la cuerda (“Cuasi todos en la casa/se alimentan de contento./De rabia me muero yo”). En el breve espacio de los treinta y un compases siguientes, la música traduce fielmente, matiz a matiz (y esta será la norma para el resto de las scenas de la partitura), los sentimientos contenidos en las palabras del Zaque: primero, un acorde de sexta aumentada conduce al MRP (“En la parroquia bautizo”); luego, una frase de carácter más evocador, en corcheas (“Candelas que va más guapa que el sol”); el tema de las seguidillas de Salud—andaluza a quien por su canto apodan la Alondra—(“La Alondra canta en el patio”) y, tras un comprometido intervalo melódico de quinta disminuida, un fragmento modulante de tres compases, acompañado con trémolos de cuerda (“Malhaya tanta alegría,/malhaya tanto dolor”), que traduce el humor sombrío del personaje.
Comienza ahora Salud (mientras Zalamero entra con sigilo en escena y se acerca sonriendo picarescamente, sin que ella lo advierta), el canto de una tirana (“No he visto como tu cara”)33. Escrita en 3/4, la muy bella estrofa de esta tirana, en Solm, recurre a un modalismo vinculado al fandango.
33 Aunque no existe una estructura formal fija, la tirana, habitual en las tonadillas del XVIII, y con su momento de mayor boga entre 1780 y 1790, se escribe en 6/8 (también en 3/4, o 3/8), y presenta un ritmo sincopado. Literariamente, consta de cuatro versos octosílabos asonantados, seguidos de un estribillo que subraya el contenido de la copla, y que muchas veces cita la palabra “tirana”. Se bailaba y cantaba en pareja. El barberillo de Lavapiés
&
&
#
#43
43
Œœœœ œœœ œœœœœ
Œ œ œ œ
Más movido hk»¡ºº
fœœœ œœœœ œœœ
œ œ œ
œœœœ œœœ œœœ œœœœ
œ œ œ œ
œœœ œœœ œœœ#
œ œ œ
&
&
#
#
5 œœœ œœœ œœœ œœœœ
œœœ œ œ?p
œœœ œœœœ œœœœ œ œ
œœœœ œœœ œœœ œœœœœ œ œ œ
œœœ œœœ œœœ#œ œ œœ
œœœ Œ Œœ Œ Œf
Emilio Fernández Álvarez
314
Va seguida de un estribillo, en SolM, que cantan a dúo en su repetición Salud y
Zalamero, en terceras y sextas paralelas.
incluye una tirana; Chapí hizo una versión de la “Tirana del Trípili” para la Fiesta del Sainete, a la que más adelante nos referiremos; también el primer número de Goyescas, de Granados, es una tirana.
&
&?
bb
bb
bb
43
43
43
Salud Œ Œ œNohe
!
œ œ œ œ œ
Allegretto q»¡£•œ œ œvis to co
!
œ œ œ œ œ
œ œ œmo tu
!
œ œ œ œ œ
œ ˙ca ra
!
œN œ œ œN œ
&
&?
bb
bb
bb
Score
5 œ Œ Œ5 !
œN œ œ œN œ
œ œ œca ra de
!
œ# œ œ œ œ
œ œ œmu jer de
!
œ œ œ œ œ
.˙bien
!
œ œ œ œ œ
œ Œ Œ
!
œ Œ Œ
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
315
Un breve diálogo entre ambos, sobre el MRP, conduce a la segunda estrofa (“Al
amanecer por seda”, también sobre texto de Ramón de la Cruz) y la repetición del estribillo de la tirana.
El Sastre y la Sastra, que se han dado por aludidos con el texto de la tirana, y el Zaque (repitiendo su “Malhaya”), se retiran malhumorados a sus cuartos respectivos, sobre la música del MRP, seguida de una serie de acordes de séptima disminuida sobre pedal de tónica que incluyen un acorde de dominante con novena menor.
En la escena 2ª, ya solos Salud y Zalamero, comienza un dúo (“Por qué se me escapa, gloria”), en DoM, sobre un interesante motivo que se convertirá en el principal elemento vertebrador del diálogo, dominado por los requiebros de Zalamero y las coqueterías de Salud, que reprocha a Zalamero que, haciendo honor a su nombre, ofrezca requiebros a todas las mujeres. No puede uno dejar de sustraerse, mutatis mutandis, al recuerdo de muchas escenas del Falstaff verdiano siguiendo las transformaciones de este chispeante motivo, que alterna con variantes de los ritmos estereotipados de bolero y seguidilla: el motivo hace girar a los dos personajes en un alegre torbellino de tonalidades (DoM, MiM y LabM), para volver a la tonalidad original, DoM, y cadenciar con un enlace frigio sobre la dominante de Fam, tonalidad en la que se presenta el segundo número de Salud, su canción de presentación, “Por venir tras un torero”, en la que el personaje declara haber venido a Madrid desde el Perchel malagueño34, tras un matador de toros al que todavía quiere, a pesar de que la ha olvidado.
34 En La espuma, refiriéndose a las “mantenidas” de Osorio (el poderoso marido de Clementina), escribe Palacio Valdés: “Él fue quien, por medio de sus celestinas, las había sacado de la calle de la Paloma, del barrio de Triana en Sevilla o del Perchel, de Málaga, y había gozado de sus primicias”.
&
&?
#
#
#
43
43
43
Salud Œ œ œEs ta
Œ œ œ œ œŒ œ œ œ œ
Poco más hk»¡ºº
p
œ œ œsí quees ti
œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ
œ œ œra na ti
œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ
Jœ> Jœ ˙ra na
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
&
&?
#
#
#
Score
5 œ œ œo joa
5
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œler ta cui
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œda do se
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
Jœ> Jœ ˙ño res
œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ
œ Œ Œ
œœ Œ Œ
œ Œ Œ
Emilio Fernández Álvarez
316
Está esta canción en 3/4, y se inicia con una línea de bajo de fandango, si bien con una armonía elaborada, que incluye varios enlaces frigios. La línea vocal, muy sincopada, exige grandes saltos interválicos y la emisión de un Lab4 en su primer compás. Una explícita cadencia andaluza, sobre la dominante de ReM, es seguida por un inopinado cambio de compás (de un Allegro moderato en 3/4, se pasa sin solución de continuidad a un Moderato en 2/4), en el estilo característico de Serrano (recordemos lo observado sobre el cambio de compás del dúo de los “Jardines de la Alhambra” de Gonzalo de Córdoba).
El final de la canción de Salud enlaza con la repetición del estribillo de la tirana, en un breve diálogo con el insistente Zalamero, y el estribillo con una nueva sección (“Quien me viera a mí”, Moderato assai) en la que el dúo discurre con fluidez sobre un nuevo tema, en 6/8, ligero y chispeante, muy del género chico, en el que el espíritu de Chueca sonríe tras cada una de sus notas:
Este tema se interrumpe bruscamente con una cadencia rota (dos acordes de
dominante enlazados, el segundo con su tónica a medio tono ascendente de la tónica del primero): Zalamero ha escuchado ruidos en la calle, probablemente los de la comitiva del bautizo, que regresa a la corrala. El segundo acorde de dominante se reinterpreta como sexta aumentada y continúa el diálogo sobre el estribillo de la tirana, ahora en la orquesta, y el regreso del tema “Quien me viera a mí”. Zalamero describe entonces a la madrina del bautizo, la maja de rumbo35, en un página muy 35 “Maja de rumbo”, como “maja bizarra” o “maja decente” era un calificativo habitual en las acotaciones de los sainetes del XVIII. La Duquesa de Alba, pintada por Goya, era “una maja de rumbo”, como se decía entonces, “capaz de paralizar Madrid a su paso”. Las referencias al concepto “Maja de rumbo” podrían acumularse hasta extremos abrumadores: “… son mujeres de chispa, jembras de rumbo y de trueno, expresiones que no pueden traducirse en francés, pero que en español dan una idea perfecta de la pasión de estas mujeres por las diversiones y el bullicio”
?
&?
# ## #
# #
86
86
86
Zalamero
!"
œ œ œ œ œ œ
..˙̇ .˙
Moderato assai
f
".˙
...˙̇̇ .˙
œ Jœ œ# JœQuién me vie raa
œ œ œ œ œ œ..œœ .œ ..œœ# .œ
.œ Jœ Jœ Jœmí pa se.˙
..˙̇ .˙
?
&?
# ## #
# #
Score
5 Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœan doaes ta mo za del
5 œ œ œ œ œ œ
..˙̇ .˙
Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœbra zo por to do Maœ œ œ œ œ œ
..˙˙ .˙
œ Jœ Jœ Jœ Jœdrid por to do Maœ œ œ œ œ œ
..œœ .œ ..œœ .œ
Jœ ‰ ‰ Œ ‰drid.˙
..˙̇ .˙
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
317
elaborada sobre el MRP, en Rem y 3/4, y a su señor, el capitán Don Luis, siempre orgulloso al lado de su maja, en una sección en 6/8, con rápidas terceras y sextas paralelas en la cuerda.
Una nueva sección (2/4, LaM, con un Pasacalle en la orquesta) anuncia la inminente llegada de los invitados al bautizo. La entrada del coro de niños en escena, y luego de la bulliciosa comitiva (sobre el motivo “Quien me viera a mí”), en cuyo centro destacan la maja, “hecha un brazo de mar” y su capitán, de uniforme, desemboca en una nueva escena, con graciosos diálogos en torno al niño recién bautizado y los padrinos, sobre el MRP (en LaM y DoM), alternado con la frase anterior.
Una cadencia rota, seguida de una sucesión de triadas en ascenso cromático y una cadencia sobre la dominante de LaM, da entrada a la canción de presentación de la maja, “Entre las hembras felices”. Se trata de un elaborado número cuya primera estrofa, cantada con donaire por la maja, es de construcción regular (4+4 compases, en 6/8), con acompañamiento estereotipado de corcheas que pivotan sobre la dominante, y una melodía con característicos floreos de tresillo. Con ella Candelas, radiante de felicidad entre la algazara y los vivas a los padrinos, declara sentirse privilegiada, no por lo guapa, ni por lo rica, sino por lo afortunada, terminando: “…y eso es lo que pido / para mi ahijao, / la mismísima suerte / que Dios me ha dao”. La segunda sección, coreada, con un cambio de compás a 2/4 (característico en Serrano), y embellecida armónicamente con una progresión modulante, resulta, por contraste, más elaborada.
(Barón Charles Davillier: Viaje por España. Madrid, Ed. Castilla, 1957). “Así se portan las mujeres de rumbo, que estiman a un hombre”, dicen Petra la borrachera y su compañera Cuarto e kilo, dirigiéndose a Nina, en Misericordia, de Galdós. “No hay aficionada criminal, ciego, cojo, o tullido pordiosero, criada de servir y vendedora ambulante, chulo, guripa o moza de rumbo que no se haya solazado o se solace todavía con las sencillas y expresivas melodías de Barbieri” (Peña y Goñi: La ópera española, p. 436). Anotemos por último que en la Fundación March se conserva una poesía de Carlos Fdz Shaw, titulada La maja de los sainetes (publicada, según nota manuscrita, en “La Ilustración Española y Americana, 1905”: la poesía no tiene mayor interés que el de documentar el atractivo que Fdz Shaw sentía por la figura de la maja, con todas sus notas características, en los sainetes de Ramón de la Cruz.
Emilio Fernández Álvarez
318
La segunda estrofa de “Entre la hembras felices”, iniciada en DoM, modula de
regreso a LaM para repetir la segunda sección, coreada. En una sección intermedia, el tema principal modula a Lam y juega introtonalmente, mediante enlaces frigios, con otras tonalidades, y tras citar el tema “Quién me viera a mí”, regresa finalmente a LaM, para repetir la frase principal en la orquesta, mientras el coro pide silencio para no despertar al recién bautizado: los acordes de LaM y Lam se yuxtaponen, en piano y pianíssimo, ilustrando esa petición, y acompañando la retirada del coro.
La cuarta escena de este Acto I, tras la salida de todos los demás personajes con el pretexto de no despertar al bautizado, la ocupa en su integridad el hermoso dúo de amor de la Maja y Don Luis. Un diálogo inicial en el que se hace oír el tema de Candelas, “Entre las hembras felices”, ahora en modo menor, da paso a la primera sección del dúo (“Déjame que te contemple”), cantada por Don Luis. Este cantábile presenta una bella frase, centro del número y citada en el Preludio, que nosotros denominaremos “Toda la gloria del mundo”, por el texto de su segunda presentación (más completa musicalmente). Se trata de una melodía de lírica intensidad italiana, de fraseo regular, que incluye en su motivo inicial un acorde mayor con séptima mayor seguido del mismo acorde, triada, con la quinta aumentada. Un tiempo intermedio desarrolla el diálogo entre los amantes. En él destaca un pasaje (“No te gustan ni las flores”) acompañado con arpegios, que recuerda mucho (y por tanto podría considerarse como un nuevo rasgo de estilo de Serrano) muy similar al pasaje que en Giovanna la pazza acompañaba el perdón de la reina a Aldara, luego de la conversión de esta a la fe cristiana. Este pasaje desemboca en una nueva sección en la que Candelas encuentra ocasión para expresar su temor por las diferencias sociales que la separan de su amado (“¡Me das miedo! Mi ventura / nace sólo de la suerte / que es también, a veces, triste. / Tú me viste / y me ves desde la altura; / que en la cima tú
&
&?
# # #
# # #
# # #
86
86
86
Candelas œ œ œ œ œ œ œEn tre las hem bras fe
˙̇̇‰ ‰.œ .œ
œ œ œ œ œ œ
Andante qk»§ºf
F
œ œ œ œ œ Jœ ‰ ‰3li ces
...œœœ ...œœœœ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œun nas lo son por lo
...œœœ ...œœœœ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ jœ ‰ ‰3
gua pas
..œœ ...œœœjœ œ
œ œ œ œ œ œ
&
&?
# # #
# # #
# # #
5 œ œ œ œn œ œ œo tras por lo san dun
cresc.
5 ...œœœn ...œœœœ œ œ œ œ œ
œ œ œ Jœ ‰ ‰gue ras
œœœ. œœ. œœœ.jœœœ ‰ ‰
œ œ œ jœ ‰ ‰
p
p
œ. œ. œ. œ œ œyo tras por loa for tu
jœœœ ‰ ‰ jœœœ ‰ ‰jœœ ‰ ‰ jœœ ‰ ‰
œ œ œ œ ‰ Œ ‰3na das
jœœœ ‰ ‰ Œ ‰
jœœ‰ ‰ Œ ‰
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
319
naciste, / ¿y qué puedo yo ofrecerte?”), sección íntegramente dominada por el enlace frigio del segundo grado de Fam, con séptima menor y quinta disminuida, con la dominante de esa tonalidad. Don Luis tranquiliza a Candelas afirmando que busca en ella no su posición, sino su belleza, su cariño y su bondad: lo hace presentando la frase, ahora completa, completa “Toda la gloria del mundo”, con la melodía doblada en la cuerda. Un breve puente en el que ambos cantan en arioso sobre el tema de Candelas, con la armonía dominada por un pedal de tónica, lleva a la pareja a volcarse en la expresión de su amor con la repetición de la frase “Toda la gloria del mundo”, ahora presentada suntuosamente, a dúo, y aumentado su esplendor con una progresión modulante y una hermosa coda cadencial, en la que los amantes se despiden mientras la orquesta hace sonar de nuevo la bella frase principal.
Se despide Don Luis, y como contrapunto humorístico a la intensidad del dúo,
aparecen en una de las ventanas de la buhardilla el Inválido, y en la otra, la Señá Braulia: ambos discuten, sobre el MRP, en SolM y luego en Solm, por el gato de la Señá Braulia, que ha robado los pollos del Inválido, no sin la divertida complacencia de su dueña.
V
&?
b
bb
c
cc
D. Luis Jœ Jœ JœTo da la
Jœœ œœ œœ
Π.
Moderato q»•º .œ Jœ œ jœ jœglo ri a del..œœ J
œœ œœ œœ œœ œœ˙̇̇̇ ˙̇̇#ligado
rœ Rœ Jœ Jœ ‰ ‰ Jœ Jœ Jœmun do no
œœ œœ œœ œœ œœœœ œœ œœ
˙̇̇̇ ˙̇̇
V
&?
b
bb
3 .œ Jœ Jœ jœ jœ# jœva le lo que tú
3..œœ J
œœ œœ œœ œœ## œœœœœ œœœ ˙̇˙
œ œ Jœ Jœ Jœ Jœva les Sin
˙̇ œœœœœœ œœ œœœ œœ
œœœ œœœ ˙̇̇
.œ Rœ# Rœ œ œti sin tua mor no..œœ J
œœ## œœ œœ œœ## œœ##
cresc.˙̇̇# œœœ# œœœ
V
&?
b
bb
6 œ# ˙ Jœ Jœquie ro ni
6œœ## œœ œœ œœ## œœnn œœ œœ œœ
...˙̇̇# œœœ#
.Jœ Rœ œ œ œtí tu los ni cauœœ œœ œœ œœ œn œ œ œ
œœœN Œ œœœœn Œ
Rœ Rœ ‰ Œ Óda les
œ œ œA œ œ œ œ œ Jœ ‰ Œ˙̇̇A
Jœœœ ‰ Œ
V
&?
b
bb
c
cc
D. Luis Jœ Jœ JœTo da la
Jœœ œœ œœ
Π.
Moderato q»•º .œ Jœ œ jœ jœglo ri a del..œœ J
œœ œœ œœ œœ œœ˙̇̇̇ ˙̇̇#ligado
rœ Rœ Jœ Jœ ‰ ‰ Jœ Jœ Jœmun do no
œœ œœ œœ œœ œœœœ œœ œœ
˙̇̇̇ ˙̇̇
V
&?
b
bb
3 .œ Jœ Jœ jœ jœ# jœva le lo que tú
3..œœ J
œœ œœ œœ œœ## œœœœœ œœœ ˙̇˙
œ œ Jœ Jœ Jœ Jœva les Sin
˙̇ œœœœœœ œœ œœœ œœ
œœœ œœœ ˙̇̇
.œ Rœ# Rœ œ œti sin tua mor no..œœ J
œœ## œœ œœ œœ## œœ##
cresc.˙̇̇# œœœ# œœœ
V
&?
b
bb
6 œ# ˙ Jœ Jœquie ro ni
6œœ## œœ œœ œœ## œœnn œœ œœ œœ
...˙̇̇# œœœ#
.Jœ Rœ œ œ œtí tu los ni cauœœ œœ œœ œœ œn œ œ œ
œœœN Œ œœœœn Œ
Rœ Rœ ‰ Œ Óda les
œ œ œA œ œ œ œ œ Jœ ‰ Œ˙̇̇A
Jœœœ ‰ Œ
Emilio Fernández Álvarez
320
Candelas canta en arioso su felicidad sobre el motivo de “Entre las hembras felices”, en Sibm y luego en su relativo, RebM. Una brevísimo recuerdo del motivo inicial de “Toda la gloria del mundo”, en SibM, y de la sección del dúo dominado por la armonía frigia, en Solm, ambos en fortíssimo, acompañan la salida del Zaque de su cuarto.
Al dirigirse Candelas hacia la escalera, el majo, con mal temple, corta su paso con un acorde de séptima disminuida (en un contrastante piano con el fortíssimo anterior), y rompiendo sus ensoñaciones, le advierte con malos modos sobre las torcidas intenciones de Don Luis. El sombrío diálogo entre ambos se desarrolla sobre dos nuevos motivos, ambos en Rem y 6/8, asociados al Zaque (“Te peinas para un hombre, que engañándote está”), alternados con variantes de la frase “Toda la gloria del mundo”. Candelas lo rechaza, reprochándole que es él quien siempre ha querido engañarla. Con aire amenazante, el Zaque se acerca a la maja: “Has de ser mía… o de nadie, Candelas!”.
A los gritos de Candelas acuden alarmados la Curra y el coro. Una hermosa cadencia rota sobre un acorde mayor con séptima mayor, y una cadencia frigia, acompañan la amenaza del Zaque (“¡Me las tiés que pagar!”), tras la aparición de la Curra y los vecinos. Serrano acompaña el cínico cambio de actitud del Zaque (“Baje usted, que nos vamos a reír”) con el estribillo de la tirana, ahora desarrollado con carácter amenazante en el modo frigio de La, y luego en Rem. La tensión crece, traducida musicalmente con una interesante variación armónica de “Toda la gloria del mundo”, que incluye un acorde de séptima de dominante con novena menor, y de nuevo el estribillo de la tirana, en LaM, sobre un pedal de tónica, que se enlaza con una serie cromática descendente de acordes de séptima disminuida, mientras la Curra y Candelas reprochan al Zaque su actitud (“¡Qué contento estarás!”) y el coro de vecinos, expectante, espera una explicación.
El Zaque inicia sus explicaciones (“Yo no quería que a estos asuntos / se diera tanta publicidad. / Pero no he sido quien se la ha dado / ¡y ya no tengo por qué callar!”), sobre la estrofa de la tirana, cuya armonía se asienta, como antes el estribillo, en un pedal de tónica, y luego sus palabras y la música que las acompaña aumentan en intensidad, con enlaces armónicos sobre un bajo cromático ascendente. Candelas, que presiente lo peor, invoca a su madre sobre el motivo inicial de su tema (“Entre las hembras felices”), ahora oscurecido por un acorde de séptima de sensible. Con frialdad, pronunciando las palabras con sencillez aparente, lanza entonces el Zaque, públicamente, la infame calumnia: “Entre esta maja de rumbo / y este majo, su galán, / hay unas cuentas de amores / que son cuentas atrasás (…) Ella quiere que yo pague / lo que tengo que pagar / y yo no pongo en el pago / la menor dificultad. / Tó es cuestión de tiempo. Tiempo / a las cosas hay que dar / cuando se trata de cosas / de una cierta gravedad”. La calumnia se eleva sobre un intenso y hermoso enlace de armonía frigia (las triadas de SolM y Fam, adornadas con floreos melódicos), seguido de enlaces diatónicos en MibM y cadencia final en la dominante de DoM.
Una desnuda línea cromática descendente conduce al tema de Candelas, oscurecida con un pedal de tónica y enlaces frigios, y a la magnífica frase posterior del Zaque (“Tó es cuestión de tiempo”), acompañada con armonía cromática y trémolos de cuerda sobre una línea cromáticamente descendente del bajo. Una frase de transición nos lleva hasta la exposición, marcada dinámicamente cuatro ffff, de la primera frase de “Toda la gloria del mundo”, que será repetida tres veces: primero en MiM, luego en FaM y por último en SolM, añadiendo la progresión modulante y la coda cadencial del
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
321
dúo, bajo los lamentos y reproches crecientes de la Curra y Candelas, que cantan en arioso, mientras el coro de niños, simultáneamente con ellas, canta en terceras paralelas el estribillo de la tirana, adaptado a la armonía del momento.
Terminada la espléndida exposición de la frase, el Zaque repite la música de su calumnia (“Lo has querido, y ya conoce todo el mundo la verdad”), ahora con una armonización más sencilla, y rematada por el coro de niños (“Es posible que eso sea o no sea la verdad”). Herida en lo vivo, y coincidiendo con una cadencia, Candelas cae desvanecida en brazos de la Curra, que amenaza al Zaque con hacer cuanto pueda por verlo perdido, en un pasaje a solo de comprometidos intervalos: sus escandalizadas amenazas se acompañan con trémolos de cuerda, acordes con apoyaturas y una sexta aumentada que conduce a la cínica respuesta del Zaque (“Si nos casaremos”).
La música, a partir de ese instante, abandona el pathos dominante, para dar entrada, bruscamente, al registro humorístico: aparecen de nuevo en las ventanas de las buhardillas la Señá Braulia y el Inválido. Este, escopeta en mano, y animado por los vecinos, apunta y dispara un ruidoso tiro al gato que le ha robado los pollos, mientras suena una variante rítmica del MRP, sobre un acorde de séptima disminuida con pedal de tónica. Varias mujeres entran con la desvanecida Candelas en el cuarto de una vecina mientras escuchamos el alegre tema principal del preludio, en SolM. Tras contestar a las amenazas de la Curra con cinismo (“¡Si nos casaremos!”), y despreciar el desmayo de Candelas (“¡Comedia! ¡Comedia no más!”), el Zaque, con aire de perdonavidas, sale a la calle acompañado por la orquesta con el estribillo de la tirana.
Una cadencia rota sobre un acorde de séptima disminuida introduce la segunda estrofa de la tirana, mientras Salud, que ha contemplado la escena sonriendo con malicia, se acerca a la fuente, con un cántaro sostenido a la cadera, y el alguacil, sin motivo aparente, corre despavorido de un lado a otro, y sube finalmente la escalera de dos en dos, entrando en su cuarto. Salud llena su cántaro mientras canta los versos finales de la tirana: “¡Cuántas mozas hay en este mundo / que no han roto ni un plato siquiera / y que rompen después la vajilla / ¡y entoavía no quedan contentas!”. La orquesta cierra el acto con un rápido posludio, muy elaborado, sobre rápidos tresillos y escalas descendentes, mientras el alguacil baja despavorido, como antes, la escalera, y rueda hasta el patio con gran estrépito. Salud y el coro, dando paso a la cadencia final, ríen a carcajadas.
ACTO II. Lugar en que se cruzan varias calles de los barrios bajos de Madrid. A la izquierda la fachada de la casa en cuyo patio se desarrolla la acción del primer acto.
Comienza el segundo con un Preludio orquestal que recuerda vivamente momentos semejantes en todas las óperas anteriores de Serrano: inicio del Acto III de Mitrídates; inicio del Acto II de Giovanna la pazza; inicio del Acto II de Irene de Otranto e inicio de la segunda escena del Acto II de Gonzalo de Córdoba. En La Maja, se pinta musicalmente el ambiente del Madrid nocturno. Es de madrugada: escuchamos la nota Do entrar sucesivamente (una nota por compás, en compasillo, y tempo Moderato) y ser sostenida en cuatro octavas ascendentes. Luego, las restantes notas del acorde de Dom entran en la textura, por turno, y mantienen la sonoridad del acorde, marcado desde el principio dinámicamente con tres ppp. Un oboe cita entonces, piano y dolce, la estrofa de la tirana, y el resto de los vientos su estribillo. Suenan reclamos y campanas, que preceden a la salida del sereno, que da las cuatro. Pasan figuras de maleantes. Fuera de escena, se escucha el eco de la hora del sereno, cada vez más distante. La madera, siempre en el interior de la sonoridad sostenida del acorde de
Emilio Fernández Álvarez
322
Dom, cita “Toda la gloria del mundo” y el acorde cambia de color, abandonando el modo menor por un más brillante DoM, que se sostiene. Cruza la escena el Inválido, que vuelve a casa. Cesa el acorde, del que sólo se mantiene la tónica en el bajo, y suena la melodía del Pasacalle del Acto I, en sextas paralelas. La tónica desaparece con la entrada del MRP (última vez que Serrano lo emplea, con tempo de Scherzo), mientas el Inválido cierra la puerta. Suena en la cuerda grave el primer motivo de “Toda la gloria del mundo”; alguien da tres golpes de un llamador de puerta.
Tras este evocador Preludio, la segunda escena, de carácter cómico, está dominada por la presentación de la figura de Cascabel y su ronda de alguaciles, “la más prudente / la más discreta / la más callada / la más activa / pa no hacer nada”. Cascabel busca el modo de dejar a sus catorce o dieciséis hombres para ir en busca de su amada Geroma, la confitera (“si no se disuelven estos / voy a disolverme yo”). Poniendo en marcha su plan, informa a sus alguaciles de que los majos del Barquillo, por rivalidad con los de Lavapiés, es posible que vengan esta noche a interrumpir el Rosario de la Aurora, que saldrá de la iglesia de San Gil. Como nadie en la ronda quiere líos, los alguaciles van saliendo sigilosamente de la escena, buscando calles más tranquilas.
Este extenso cuadro cómico puede definirse estructuralmente como una forma ternaria. En la primera parte se ilustran musicalmente las acciones y el diálogo trenzando tres temas diferentes: el primero, un Andante, de ritmo apuntillado, en el que se juega melódicamente con la quinta de un acorde mayor (primero como bordadura, luego como nota de paso cromática hacia el sexto grado de la tonalidad). Este tema, en FaM en su primera presentación, se combina con la presencia, siempre fugaz, del alegre tema del preludio de la obra y, sobre todo, con una variante rítmica de este (al que llamaremos tercer tema de la Ronda), a la que se da cuerpo con una progresión modulante. Los tres temas, más algunas fórmulas secundarias de acompañamiento, circulan por los más variados tonos a lo largo de la escena, acompañando el canto cómico-‐baritonal de Cascabel y las intervenciones del coro. El resultado es un ambiente musical que evoca muchas escenas coreadas similares del género chico, además de traer a la memoria a las Guardias Walonas de El barberillo de Lavapiés. En contraste, Serrano introduce, hacia el punto medio de la escena, y tras una cadencia, una nueva frase de fuerte sabor tradicional (en Solm, de forma regular y carácter melódico, cerrada con un motivo instrumental), que denominaremos del “Rosario de la Aurora”. Esta frase dominará el resto del número, destacando una página intermedia, en SolM, con un elaborado acompañamiento, a modo de desarrollo, basado en el cierre instrumental de la frase, sobre una melodía cromática ascendente. La vuelta de los temas del inicio, en otras tonalidades, cierra este cuadro cómico, que enlaza con la escena siguiente mediante una cadencia rota sobre un acorde de séptima disminuida.
Tema 1 de la Ronda:
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
323
Tema 3 de la Ronda:
Tras la salida de la Ronda, la breve escena tercera presenta el encuentro del Zaque y
el Zurdillo, un majo maleante que, oculto por una fuente, esperaba en la oscuridad la llegada del Zaque. El Zurdillo36 reta al Zaque a una pelea con navajas por una cuenta pendiente. El bronco diálogo se desarrolla sobre los instrumentos graves, que presentan el tema de la estrofa de la tirana sobre armonías de séptima disminuida, y los dos temas en Rem que quedaron asociados al Zaque en el Acto I. Con altanería, el Zaque acepta el reto, y ambos se retiran. La escena se cierra como al inicio, con la cita en los instrumentos graves de la estrofa de la tirana, sobre las mismas armonías.
Breve es también la siguiente escena cuarta, en la que regresa la Ronda, esta vez con cuatro o cinco alguaciles menos: los tres temas de la Ronda y del Rosario de la Aurora se suceden, en las tonalidades originales (FaM y Solm), mientras Cascabel, siguiendo con su estrategia, intimida a sus hombres con una nueva historia: el día anterior, “al encerrar la corría / que venía / de los Prados de Jerez / ¡famosa
36 Zurdillo es el nombre del héroe del Barquillo que, al frente de sus vecinos, invade Lavapiés por vengarse de los palos que le dieron por enamorar a una hija de este barrio, en el sainete de Ramón de la Cruz Los bandos de Lavapiés; es también el nombre de uno de los camaradas del protagonista de Manolo, del mismo autor. Y en un hablado del Acto I de Pan y toros de Barbieri se dice, describiendo a Madrid: “allí Paca la Salada / Geroma la Castañera / el Zurdillo y el tío Tuétano…” refiriéndose a personajes pintados por “Goya y Ramón de la Cruz”.
&
?
b
b
43
43
˙̇̇̇ œœœœbbdolce y pp
˙̇ œœ.œ jœ œb œmuy ligado
Andante q»¶™ ˙̇̇̇ œœœœ##
˙̇ œœ.œ jœ œ# œ
˙̇̇̇ œœœœbb
˙̇ œœ.œ jœ œb œ
˙̇̇̇ œœœœ##
˙̇ œœ.œ jœ œ# œ
&
?
b
b
5œœœœ
œœœœœœœœ
˙̇̇̇
˙˙˙ œœœœ œ œ ˙
œœœœœœœœ
œœœœ˙̇̇̇
˙̇ œœœ œ œ ˙
œœœœ## œœœ œœœ Jœœœœ ‰ Œ
œjœœœœ ‰ ‰ ‰œ# œ œ
V
&?
b
b
b
43
43
43
Cascabel
!Jœ Jœ# JœNo pa sa
œ œ# œ
Π.
Allegro q»¡¶§Jœ jœ# ‰ Jœ Jœ# Jœna die noo cu rre
œ œ# ‰ œ œ# œœœ Œ Œ
Jœ jœ ‰ Jœ# Jœ Jœna da no che tran
œ œ ‰ œ# œ œœœ# Œ Œ
Jœ# jœ# ‰ Jœ Jœ Jœqui la no che ca
œ# œ# ‰ œ œ œœœœ#n# Œ Œ
Jœ# jœ# Œ Œlla da
œ# œ# Œ Œœœœ## Œ Œ
Emilio Fernández Álvarez
324
ganadería! / un toro se les huyó (…) y como pué suceder / que vuelva, suelto, a Madrid / yo no quiero suponer / lo que pué pasar aquí…”. Cascabel insiste en pedir a sus hombres mucha precaución. Se cierra la escena con los temas de la Ronda: el primero con un variante significativa, pues aparece en modo menor; por último, reaparecen ambos en sus modos habituales, en DoM y LaM.
La quinta escena presenta la romanza de Don Luis, de neto carácter italiano. Fue este uno de los números de la partitura más elogiados por la crítica bonaerense, según recogen los recortes de prensa guardados en la RABASF. Tras la salida de la Ronda, la oscuridad es ya completa. Entra Don Luis, vestido de majo: la calumnia del Zaque ha corrido velozmente hasta llegar a oídos de sus compañeros de armas, que le dieron la noticia “como una puñalada”. Muy escrupuloso en puntos de honor, don Luis se siente herido en lo más profundo, aunque sabe que es en vano intentar olvidar el amor que siente por la maja de rumbo. Tras una introducción cuidadosamente elaborada en contrapunto y armonía, con bellos cromatismos y apoyaturas, sigue a modo de tempo d’attacco una frase en arioso, acompañada por arpegios, con cita del tema de la maja. Sigue la romanza, en forma ternaria. Su primera sección es de carácter lírico y forma regular. La primera frase (4+4 compases) está en SibM, y termina con modulación a Rem. La segunda (4+4) comienza en MibM y modula de regreso a SibM, para la repetición de las dos frases, ahora con la melodía en la orquesta, mientras el tenor declama y retoma finalmente la melodía en la repetición de la última semifrase. La sección intermedia de la romanza destaca por su indefinición formal y tonal. Se presenta, sin proceso modulatorio, en SolbM; tras una serie de acordes sobre pedal de dominante, se desarrolla después sobre armonías invertidas, apoyaturas y tríadas con la quinta aumentada, en deliberada indefinición que contrasta vivamente, tras una breve coda instrumental, con la reexposición de la primera sección, formalmente regular y firmemente anclada tonalmente en SibM.
La sexta escena presenta la entrada de Zalamero, asistente de D. Luis, que ha sido
citado por este frente a la casa de la maja. El Zaque ha ofrecido a Zalamero la prueba de la infidelidad de Candelas. Martirizado por la duda, Don Luis quiere ver al Zaque para sacarle a golpes la verdad del cuerpo, y envía a Zalamero en su busca. El diálogo se desarrolla en arioso, sobre una exposición de la frase “Toda la gloria del mundo” en la orquesta. A este tema le sucede la elaboración contrapuntística de los temas de la maja y de la amenaza del Zaque y, posteriormente, la exposición sucesiva de los dos temas del Zaque. El diálogo se interrumpe con el anuncio, por parte de Zalamero, de la llegada de la Ronda, al mismo tiempo que escuchamos en la orquesta el tercero de los temas de esta.
V
&?
bb
bb
bb
c
c
c
D. Luis œ œ Jœ Jœ Jœ JœMa ja mí a de mis
‰ œ œ œ ‰ œ œ œẇ ˙
Andante q»§ª
p
˙ ˙sue ños
‰ œ œ œ ‰ œ œ œẇb ˙
œ œ Jœ Jœ Jœ Jœma ja de mi co ra
‰ œ œ œ ‰ œ œ œ˙ ˙
˙ Ózón
‰ œ œ œ Ó
˙ Ó
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
325
En breve reaparición del ambiente del Preludio de este Acto, la orquesta presenta entonces un acorde mantenido de Solm, que “envuelve” la cita de la estrofa y el estribillo de la tirana, reclamos y campanas, mientras Don Luis y Zalamero hacen mutis y entra la Ronda, ya con pocos alguaciles. Cascabel, visiblemente satisfecho por el éxito de sus patrañas, cuenta a los pocos hombres que todavía le siguen, mientras en la orquesta suena el primer tema de la Ronda, en DoM, y luego se anuncia, en exposición completa, uno de los temas de mayor importancia para el final de este Acto II, una frase con la que la maja expresará más adelante su carácter y su determinación: “Por mí sola ha de quererme”, en Mim.
El tema se repite, ahora en la cuerda y en Dom, con acordes sostenidos de los
trombones en fortísimo, luego de una breve cita del primer tema de la Ronda, en Lam, que actúa como puente (y que mantiene la vinculación con la revista que en escena Cascabel hace de sus alguaciles). La escena cierra con la cita del estribillo de la tirana y el primer tema de la Ronda, ahora en DoM.
Un dueto de Curra y Candelas ocupa la séptima escena. Comienza con un diálogo sobre un inquieto acompañamiento de la orquesta (Allegro), basado en un bajo melódico y acordes a contratiempo: la Curra es incapaz de tranquilizar a la agitadísima maja, que ha salido de la casa en busca de Don Luis, al que ha distinguido en la oscuridad. Candelas, inconsolable, no puede creer que Don Luis no fie en su palabra, y necesite pruebas de su honradez. Los motivos iniciales de las dos frases irregulares que sirven de acompañamiento a este diálogo están tomadas de células reconocibles de “Toda la gloria del mundo”. Tras esta scena inicial, la segunda parte del dueto presenta dos frases regulares sobre un acompañamiento similar al anterior (“Mi amor no le basta”), que desemboca, tras larga cadencia, en el cantábile. La primera sección de este cantábile la canta la Curra (“Eras muy niña Candelas”, recordando que fue ella quien, muerta su madre, la recogió y crió, y asegurándole que triunfarán de la calumnia): es de forma ternaria, con dos frases regulares en 3/4 y FaM, que enmarcan una frase intermedia, en 4/4 y LabM, de intenso carácter lírico, que comienza con un grito de dolor de la maja al recordar a su madre muerta (esta frase intermedia será utilizada más adelante por Don Luis, en un contexto diferente). La repetición de la frase inicial del cantábile añade una variación cadencial37.
37 Esta variación cadencial ofrece, por cierto, una versión propia de un estilema melódico de Gounod, que en nuestra opinión aporta un indicio más de la vinculación de Serrano con este importante autor del estilo internacional. Véase el Faust, de Gounod, Acto V, “La noche de Walpurgis”. En Que ton ivresse, Mefistófeles recita sobre el tema del dúo de amor del final del III Acto, Il se fait tard…, interpretado por la orquesta como tema recurrente. Este tema tiene un motivo idéntico al utilizado por Serrano como inicio de la cadencia de la Curra (rítmicamente: cuatro semicorcheas, negra con puntillo, corchea y dos negras, en 4/4).
&?
#
#43
43
œ œ œ œ œ œ....˙̇̇̇
..˙̇
Andante
F.œ œ ˙....˙̇̇̇#..˙̇
œ œ œ œ œ œ....˙̇̇̇
..˙̇
.œ œ# ˙....˙̇̇˙#
..˙̇
Emilio Fernández Álvarez
326
A la intervención de la Curra sigue, a modo de tempo di mezzo, una sección de carácter intensamente lírico, pero de forma irregular, de la Maja, vinculada de nuevo con el recuerdo de la madre muerta. La frase, en MibM, cuajada de expresivas apoyaturas armónicas y acompañada con trémolos, será también retomada más adelante, de nuevo vinculada al recuerdo de la madre. El dueto finaliza con la repetición del cantábile de Curra, ahora cantado a dúo, con la melodía en la orquesta e intervenciones en arioso de Curra y Candelas, en terceras y sextas paralelas, aunque omitiendo la frase intermedia de la primera exposición.
Las escenas octava y novena tiene carácter de continuidad: en la octava, tras la salida de las dos mujeres (que oyen ruido y se esconden tras la fuente), sale de nuevo Cascabel, solo, y canta con retintín sobre los temas 1 y 3 de la Ronda, en FaM y LaM, felicitándose de que por fin todos los alguaciles le hayan abandonado, poniéndole en bandeja la oportunidad de dirigirse en busca de su querida confitera. En la novena, una nueva entrada de Zalamero y Don Luis (observados desde la fuente que las oculta por la Maja y Curra), se produce sobre la exposición en la orquesta del tema cantábile de Curra en el dueto anterior, ahora expuesto por una trompa. Un breve recitado de Zalamero abre un racconto en el que explica cómo Zaque y Zurdillo han reñido (“El otro, muerto quedó en la calle / y el Zaque, herido de muerte va”). Su exposición se desarrolla en arioso sobre los temas del Zaque y la estrofa de la tirana, oscurecida con armonías de séptima disminuida. Al comprender que la prueba se le escapa, Don Luis reacciona con un movimiento de intenso dolor: tras un cadencia rota sobre un acorde de séptima disminuida, su canto declamado es acompañado por la exposición en la orquesta de la frase intermedia del cantábile de Curra (el grito de dolor de la Maja al recordar a su madre), acompañada con trémolos de cuerda: se vinculan así musicalmente el grito de la Maja y la frustración de Don Luis. Sobre nueva exposición de los temas del Zaque, Don Luis termina la escena pidiendo a Zalamero que parta en búsqueda de nuevas pruebas, mientras la maja, incapaz de contenerse, abandona precipitadamente la sombra de la fuente para enfrentarse con él.
El complejo e intenso dueto de la siguiente escena (número 10) enfrenta a la Maja (con una intervención comprometida, erizada de sobreagudos) y a Don Luis, en presencia de la Curra. La música se adapta al texto, intentando traducir musicalmente todos sus matices. Tras un diálogo inicial, que se desarrolla sobre la misma música de introducción al dueto de Candelas y la Curra, la maja interpela a Don Luis con un nuevo tema, de fraseo regular, con carácter de canción (“Qué fue de tanto cariño”, en 6/8 y MibM), caracterizado en su acompañamiento por apoyaturas armónicas, pidiéndole explicaciones por los días transcurridos sin buscarla: “¿Qué ha pasado?: / que a la mujer toda tuya / la ha alcanzado / la calumnia de un malvado”. Un cambio de textura (compasillo, acompañamiento de trémolos, fortísimo, armonía cromática) expresa los reproches de la maja, a la que sigue un breve pasaje más lírico, rogando a Don Luis que explique su ausencia en los últimos días. Este responde musicalmente con la primera frase de la canción utilizada por Candelas (“Que fue de tanto cariño”), pero tras ella la música cambia definitivamente de rumbo, subrayando sus dudas: tras un brevísimo puente de dos compases, en el que la armonía engrosa dos líneas cromáticas en dirección contraria entre el bajo y el soprano de la textura orquestal (“Te quiero más que a mi vida”), la música se abre a un intenso pasaje de armonía modulante de Candelas (“Pues entonces ya no dudas”), en LabM. Un acorde de sexta aumentada conduce de LabM a MiM y luego de regreso a LabM, en un nueva sección, en la que
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
327
Don Luis, en un declamado sobre líneas paralelas en terceras y décimas de la orquesta, con campanas al fondo, insiste en su necesidad de encontrar la prueba que exculpe a la maja… no por él, sino por ella. Candelas ve falta de abnegación en el cariño de don Luis: “Déjalos. ¡Que duden todos / menos tú! Soy como siempre / digna de ti. Te lo juro / por mi amor, por tu salud (…) No te importe, mientras sepas / como sabes, que te quiero / Creeré lo que tú me digas…. / porque me lo digas tú”. Una hermosa progresión modulante conduce de LabM a SolM, con la doble repetición de una frase anterior (“Pues entonces ya no dudas”), en SolM y SibM. Vuelve la frase en sextas paralelas de la orquesta, las campanas y la progresión modulante, pero esta vez un proceso diferente conduce a la cita de la ya conocida frase “Quien me viera a mí”, en LaM. Tras ella se repiten frases anteriores hasta la culminación en la celosa amenaza de Don Luis: “Si acaso un día pensaste en él, si deslumbrada por él cegaste, porque me engañas, porque te quise, porque te quiero, te mataré”. Ante unas palabras que interpreta como prueba de amor, una larga cadencia sobre un acorde de dominante permite la respuesta (en piano y rallentando) de la maja, que exclama, asombrada: “Sí, sí, me quieres”.
La alegría de la Maja se traduce en una exposición de “Toda la gloria el mundo” en LabM (desde el previo SolM, sin proceso modulante) en el violoncello, doblado por la flauta, mientras los amantes caen uno en brazos del otro y se unen en un canto al unísono final. Esta exposición de la frase desemboca en un coro interno que entona un canto religioso, “Virgen piadosa”, enmarcando las últimas frases cruzadas entre Candelas y Don Luis. Como una premonición de la tragedia final, la orquesta ataca entonces, en fortísimo, el tema “Por mí sola ha de quererme”. Ya es de día. Repican las campanas que anuncian la salida del Rosario de la Aurora. La Curra suplica a Candelas que se retire, y los amantes se separan aunque sin abandonar el proscenio. La orquesta, sola, enlaza con la siguiente escena presentando el primer tema de la Ronda.
El Final segundo comienza con la entrada del coro del Rosario de la Aurora, “con sus pendones en alto y sus ostentosos faroles y sus filas de fieles y devotas”. La gente tiembla, temiendo la llegada en cualquier momento de los mozos del Barquillo. Musicalmente, hacen amplio uso de todos los temas de la Ronda, además del suyo propio y el “Virgen piadosa”. Algunos de estos temas incluso se combinan contrapuntísticamente (por ejemplo, el canto del “Virgen piadosa” y el primer tema de la Ronda). Al retirarse el coro, llama Candelas a Don Luis, mientras suena en la orquesta el tema “Por mí sola ha de quererme”, en Rem. Al descubrir que Don Luis se ha ido, Candelas une su canto a la orquesta, expresando plenamente su determinación: “Por mí sola ha de quererme / ¡Nada más! / Y por mi tié que creerme / ¡Dicho está!”. Sin proceso modulatorio, la frase se enuncia en Sibm y en un fortísimo que contrasta con la presentación orquestal anterior, en pianísimo y en Rem. La determinación de la Maja conduce a la expresiva repetición de la frase del dueto con Curra, vinculada al recuerdo de su madre (“Ay, mi madre del alma”), ahora coreada (“Virgen piadosa”) por el canto interno de la procesión del Rosario de la Aurora.
Emilio Fernández Álvarez
328
Entran Curra y Candelas en la casa, cruzándose en la puerta con Cascabel, que sale
de majo y embozado hasta las cejas en busca de su confitera, y se queja frente al público de los malos modos de las majas, sobre estribillo de la tirana y el tema nº 3 de la Ronda. Aún no ha salido Cascabel cuando, en medio de un gran alboroto, irrumpen en escena los asustados fieles del Rosario de la Aurora, importunados por la gente del
&
&
&?
&?
b
b
b
b
b
b
43
43
43
43
43
43
Candelas Jœ Jœ œ Jœ JœAy mi ma dre del
!
!CORO INTERNO
!
.˙ .˙œ œ œ œ œ..˙̇ .˙
Moderato q»¶§ œ Jœ Jœ Jœ Jœal ma que me de
!
!
!œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ
..˙̇ .˙
œ œ ‰ Jœjas te no
œœ œœ œœVir gen pia
œœ œœ œœVir gen piaœœ œœ œœVir gen pia
œœ œ ˙̇ ˙.˙ .˙
ƒ
ƒ
ƒ
&
&
&?
&?
b
b
b
b
b
b
4
Jœ Jœ .œ jœmi res mis an
œœ œœ Œdo sa
œœ œœ Œdo saœœ œœ Œdo sa
4 ..˙̇ .˙œœ ˙̇
œ Jœ Jœ .Jœ Rœ#gus tias por Dios ¡ay
!
!
!
˙̇ ˙ œœ œ˙̇ œœ
œ œ Œma dre!
œœ# œœ œœma dre de
œœ# œœ œœma dre deœœ# œœ œœma dre de
..˙̇# .˙
..˙̇
2
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
329
Barquillo. En medio de una gran confusión, coronada por los gritos del coro en unísono (“Sálvese quien pueda”) mientras ruedan con estrépito faroles y caen estandartes, suena el tema del Rosario de la Aurora, ahora marcado “stringendo hasta llegar a prestissimo”.
La orquesta cierra el Acto variando una célula del tema instrumental de Rosario de la Aurora, seguido de una rápida escala cromática descendente. Según la acotación escénica: “A un acorde fortísimo de la orquesta, todas las figuras quedan un momento inmóviles, formando un gran cuadro que llena toda la escena, bañada ya completamente por la luz del sol”. La cadencia final enlaza un acorde triada de SolM, con la quinta aumentada, sobre la misma triada mayor, con quinta justa. Cae un rapidísimo telón.
ACTO III. Según el propio Serrano, en declaraciones a La Prensa de Buenos Aires, “el tercer acto es todo para la protagonista, y en él hay dos números: un aria de tiple y un dúo de tiple y tenor, que son, a mi juicio, lo más importante de la obra, musicalmente hablando”38. En su inicio Serrano sigue un proceso similar al de El barberillo de Lavapiés, obra en la que en la apertura de cada acto, según los profesores Cortizo y Sobrino, “Barbieri recurre a un proceso de crecimiento orgánico acumulativo, en el que intervienen sucesivamente la orquesta sola—que anticipa el material temático del coro, aunque sin entidad de preludio—la orquesta y el coro y, por fin, en una nueva sección, la orquesta, el coro y el solista”39.
Comienza el acto con un breve Preludio de carácter popular, un nuevo ejemplo de ese “folclore de autor” al que ya hemos aludido como parte esencial del estilo de Serrano. Interpretado a telón bajado, consiste en una frase irregular de seis compases (3+3) que se presenta seis veces: dos en ReM, una en LaM, y de nuevo, para terminar, en la tonalidad original, ReM. De este Preludio extrae Serrano el material temático con el que construye un coro interno, “Allá va la alegría de las verbenas”, un número, como veremos, importante en la estructura de este acto, que musicalmente lima las aristas irregulares de la frase del preludio, presentando una melodía con fraseo regular sobre una frase repetida en la orquesta.
Según la acotación escénica, al levantarse el telón ofrece la escena un pintoresco cuadro, en medio del gran bullicio de la verbena de San Antonio de la Florida: “empieza el acto con mucha luz, en las últimas horas de la tarde. El final, cuando llega la catástrofe, coincide con el crepúsculo que inunda el cielo de tonos rojizos, como de sangre”.
Comienza la acción con un baile sobre una frase regular (8+8, SolM, la segunda semifrase en semicadencia), basada también en el Preludio, y cuya importancia posterior aconseja nombrar como “Frase de baile”.
38 ABC, 5-‐IX-‐1910: “Ópera española en Buenos Aires” (este artículo, con declaraciones de Serrano sobre su obra, reproduce otro de La Prensa de Buenos Aires firmado por “Caramanchel”). 39 Mª Encina Cortizo y Ramón Sobrino: “La zarzuela grande”, en el libreto de El barberillo de Lavapiés. Madrid, Teatro de la zarzuela, temporada 97-‐98.
Emilio Fernández Álvarez
330
La doble repetición completa de esta “Frase de baile” (con la segunda semifrase
finalmente en cadencia perfecta) permite, además de dar ocasión a la danza, breves intervenciones de Salud y del coro, animando la fiesta. Una sección intermedia con un diálogo entre Candelas (que procura, sin conseguirlo, tomar parte en la alegría general) y la Curra, basado en un diseño de la orquesta en 3/4 (“Te empeñaste en venir”), enlaza con una amplia, nueva sección protagonizada por el animado canto de Salud, que animada por la concurrencia, canta una copla (“Moreno pintan a Cristo”), con la misma fórmula de acompañamiento que la estrofa de la tirana del Acto I, aunque con distinta armonía, teñida esta vez de un marcado carácter andaluz. La repetición de la “Frase de baile” y de la sección intermedia en 3/4 permite nuevos diálogos, con los que la concurrencia anima a Salud para que siga cantando. No se hace de rogar la perchelera, que ataca entonces las seguidillas “Quien no vive en la calle de la Paloma” (nuevo guiño al Barberillo), con su segunda estrofa coreada. De nuevo la “Frase de baile” y su sección intermedia permiten la continuidad dramática: Salud anima a los majos y majas a formar una “alegre banda” que salga a recorrer la verbena. Una última presentación de la frase de baile, ahora en LaM, conduce a la exposición completa del coro “Allá va la alegría de las verbenas / que como el viento barre las nueves, borra las penas”, en dos frases, la primera en ReM, la segunda en FaM, sin proceso modulante.
A partir de este momento, las posteriores presentaciones de este coro, de gran importancia dramática sobre todo al final de la obra, se harán siempre sobre el sobrio acompañamiento con el que lo escuchamos ahora: la orquesta se limita a hacer sonar la tónica en varias octavas, y a acompañar el cierre cadencial con los tres acordes tonales, lo que da al coro un cierto carácter “a cappella”, que se confirmará en sucesivas presentaciones.
&?
#
#43
43
œ œ œ œ
œœœ Œ Œ
Presto hk»•ºƒ
œ œ œ œ œ
œœœ Œ Œ
œ œ œ œ
œœœ Œ Œ
œ œ œ œ œ
œœœ Œ Œ
œ œ œ œœœœ Œ Œ
&?
#
#
..
..
..
..
6 œ œ œ œ œœœœ Œ Œ
œ. œ. œ. œ. œ.. œ.œœœ. œœœ. œœœ. œœœ. œœœ. œœœ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.1
œœœ. œœœ. œœœ. œœœ. œœœ. œœœ.œ œ œ# œ œ œ
œœœ# œœœ œœœ œœœ œœœ œœ œ# œ œ
œœœ Œ Œ
2. œœœn > œœœ# > œœœ>
œœ## œœ œœ
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
331
Una variación cadencial hacia SibM, mientras el coro y Salud salen de escena,
permite un breve y hermoso recitado de la Maja (anticipo de sus recitados posteriores), sobre varios enlaces cromáticos (“Ya se van”), expresando su alivio por no tener que fingir ya una alegría que no siente.
La segunda escena, con Curra y Candelas, comienza con un diálogo sobre el eco del coro (“Allá va la alegría”, coro interno), que sitúan ya la alegría de Salud y sus compañeros de verbena lejos de las dos mujeres. Sin poder contenerse tras varios meses esperando ver a Don Luis, Candelas da rienda suelta a su pena: la actitud del capitán, que sigue empeñado en encontrar la prueba de su honestidad, la ha herido mortalmente. Sus explicaciones se suceden sobre bellos enlaces cromáticos, con trémolos de cuerda, y se expanden en una frase (“Le espero un mes y otro mes”), con acompañamiento sincopado, citada en el Preludio de la obra, que modula de MibM a DoM. El diálogo continúa sobre los temas del Zaque (“Busca pruebas, falta el Zaque”) y un desarrollo de la anterior frase sincopada. Tras un breve recitado de dos compases, y aunque no vuelve la alegría al corazón de donde huyó, a la Maja aún le quedan bríos para repetir: “¡Por mí sola ha de quererme / Y por mí tié que creerme! / ¡Dicho está!”, cantando sobre trémolos y armonías de séptima disminuida con pedal de dominante en los primeros compases. Exhausta, la maja pide a Curra que la deje (“¡Más que mis ansias me atormenta que haya curiosos que las vean!”), mientras la orquesta continúa la exposición del tema completo “Por mí sola ha de quererme”, hasta llegar a un bello pasaje dominado de nuevo por la armonía cromática: una tonalidad errante, de tinte dramático (“Déjame, soy como soy”), que sirve de introducción a la canción de la maja, “Las penas dan en matarme”.
Cuatro coplas forman la primera sección de este número cerrado, con fuerte sabor de canción andaluza, acompañado con un bajo melódico y acordes a contratiempo. La primera copla está en Fam, la segunda, con la misma melodía, en LabM, modulante a MiM, tonalidad de la tercera. La última estrofa, en LaM, presenta un insistente enlace armónico (IIm7-‐V), con la melodía parcialmente doblada, que conduce a una cadencia
&
&&?
&?
# ## ## #
# ## #
# #
43
4343
43
43
43
Score ‰ jœ jœœjœœ
jœœjœœ
A llá va laa le
!‰ jœ Jœ Jœ Jœ Jœ
‰ Jœ Jœ Jœ Jœ JœA llá va laa le..˙̇
..˙̇
Allegro moderato q»¡¶§
ƒ
œœ jœœjœœ J
œœ jœœgrí a de las ver
!œ Jœ Jœ Jœ Jœ
œ Jœ Jœ Jœ Jœgrí a de las ver..˙̇
..˙̇
œœ ˙̇be nas
!œ ˙
œ ˙be nas..˙̇
..˙̇
Emilio Fernández Álvarez
332
rota sobre la sexta napolitana (un rasgo específico de la música hispana), que finaliza las coplas.
Sigue una nueva exposición de la frase “Por mí sola ha de quererme”, en la orquesta (Lam y luego Dom), con arioso de la maja, que expresa de nuevo su deseo de quedarse a solas con su pena. Una cadencia rota sobre un acorde de séptima disminuida se abre entonces (mientras, vencida por las firmes exigencias de la Maja, sale la Curra de escena) a un breve fragmento instrumental, de nuevo sobre el insistente enlace IIm7-‐V de las coplas, fragmento que será recordado más tarde, como parte del dúo de este tercer acto. Un coro interno de tenores, “muy lejos”, canta a una sola voz “Allá va la alegría de las verbenas”. Una cadencia rota, de nuevo sobre un acorde de séptima disminuida, da de esta forma paso al recitado dramático de la Maja.
Los recortes de la prensa bonaerense disponibles en la RABASF coinciden con la opinión de Serrano, al señalar como mejor número de la partitura (además de la ya comentada romanza de tenor del segundo acto y el dúo de tiple y tenor del III), el aria y recitado de Candelas, que comienza en este punto. Según El diario español se trata de una “pieza lírica de gran valor, que condensa a maravilla esta forma de arte, y es acaso la nota más valiosa en la obra a que estamos refiriéndonos”. El número, cuya parte principal ofrecemos como ilustración en páginas posteriores, guarda varias analogías con el monólogo de Margarita la tornera, de Chapí (Acto II, “Esas voces me espantan”), un monólogo que para Iberni es “musicalmente el punto culminante del acto, de una gran belleza y que no deja de sorprender que no se haya mantenido en el repertorio”40. A modo de anécdota, apuntaremos que en entrevista personal con el autor de estas líneas, Carlos Gómez Amat fue capaz de cantar de memoria, en junio de 2011, este monólogo (Maja de rumbo he sido/maja de rumbo soy), escuchado muchas veces a su padre, que consideraba La maja como la mejor obra de Serrano y disfrutaba tocando fragmentos al piano.
Comienza el recitado con la frase de Candelas “Sola, sola por fin. / Yo muriéndome aquí, / ¡y la fiesta cantando alrededor de mí!”, que se intercala con un coro interno de tenores y bajos, que cantan ahora a dos voces, en sextas paralelas, “Allá va la alegría de las verbenas, / que borra con su encanto / todas las penas”, a cappella. Una exclamación de carácter melódico de la Maja (“¡Ay, mi Luis”), da paso a una serie de enlaces armónicos de carácter cromático, sobre notas pedal, que evolucionan de MibM a Mim, con sobria presentación en redondas de los acordes en la orquesta. La siguiente sección, sobre trémolos de cuerda, sigue desarrollándose sobre enlaces cromáticos, ahora intensificados melódicamente con profusión de apoyaturas, y armónicamente con acordes de sensible y de quinta aumentada, hasta estabilizar la tonalidad, de nuevo con lisa presentación de los acordes en la orquesta, en MiM. Un coro interno, a modo de contrapunto expresivo, hace oír a continuación, esta vez con armonía completa, el “Allá va la alegría”. La maja (“Qué bien me encuentro sola por fin, y la fiesta cantando alrededor de mí”), cierra el monólogo citando su tema (“Entre las hembras felices”), en DoM, teñido esta vez de nostalgia (Muy Moderato), antes de hundirse de nuevo, abandonada, en su primera exclamación melódica (“Ay, Luis”).
Sigue inmediatamente a esta exclamación, como escena cuarta, la entrada de Don Luis, que ha acudido a la verbena en busca de su maja, iniciando el también muy celebrado dúo de tiple y tenor. Siguiendo la huella italiana, el dúo reproduce con escasas diferencias la estructura tradicional a cinco partes. La scena inicial, en la que 40 Iberni: Chapí, p. 529.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
333
Don Luis explica, para asombro de la maja, que por fin ha triunfado en su corazón la palabra de Candelas sobre la calumnia del Zaque, se desarrolla en tres frases que recorren las tonalidades de LabM, DoM, MibM y SolM (tonalidades con tónicas a intervalos de tercera, es decir, muy alejadas en el círculo de quintas, con la deliberada intención de mantener el pasaje tonalmente inestable, preparando así el mejor efecto del posterior cantábile), y pone de nuevo en juego recursos armónicos novedosos en el estilo de Serrano, como el uso de acordes de quinta aumentada y movimientos cromáticos paralelos en los acordes. Sigue un tempo d’attacco en tres frases: la primera consiste en un acompañamiento de bajo melódico y acordes a contratiempo; la segunda se basa en la repetición de la frase instrumental escuchada mientras la Curra abandonaba la escena, dejando sola a Candelas para su recitado dramático; la frase es ahora cantada por Don Luis (que insiste en estar allí “por tu querer solamente, Candelas”), y enlaza mediante un acorde de sexta aumentada con la respuesta de Candelas, que, modulando de LabM a MiM, acepta ilusionada las explicaciones de Don Luis (tercera frase; “Pues ven a mí”). Comienza ahora un bello cantábile, iniciado por Don Luis (“Ay, si pudieras conocer”), con una primera frase regular (8+8, en MiM y 3/4), de carácter lírico, basada en una armonía que elude los enlaces tonales: (MiM): I – III – V (con apoyaturas sin resolución) – I6/4 – (SolM) #IV (quinta de sensible) – I6/4 – V6/4 – I – (MiM) V.
Repite la hermosa frase Candelas, y el cantábile se interna en un diálogo entre los
amantes, con una segunda frase (“Otra vez me miras”; en SolM; seis compases, con intensificación rítmica en el acompañamiento, ahora dominado por las semicorcheas frente a las anteriores corcheas), de bella factura, que se repite tres veces, la tercera con la melodía en la orquesta. Una cadencia rota sobre el sexto grado rebajado, que se convierte en tónica, permite la repetición de la primera frase, ahora en MibM: la vida
V
&?
# # # #
# # # #
# # # #
43
43
43
D. Luis !jœœœ ‰ œœœœ Œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ.˙
Andante q»§º
" F
Jœ Rœ Rœ Jœ Jœ Rœ Rœ Rœ RœAy si pu die ras co no cer laanjœœœ ‰ œœœœ Œœœ œœ œœ œœ œœ œœ.˙
œ Jœ Jœ Jœ Jœgus tia que to daœœœœ œœœœ Œ
œ œœ œ œœ œ œœ.˙
V
&?
# # # #
# # # #
# # # #
Score
4 Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœvía a me des tro zael
4œœœœ œœœœ Œœœ œœ œœ œœ œœ œœ..˙̇f p
œ œ Jœ Rœ Rœal ma mis lar gasœœœœ œœœœ Œœœ œœ œœ œœ œœ œœ..˙̇
Jœn Jœ Jœ Jœ Jœ Jœnoc ches de do lor enœœœœnn œœœœ Œ
œœœn œœœn œœœ œœ œœœ œœœ˙̇ Œf p
œn Jœn Jœ Jœ Jœve la pen san doenœœœœnnn œœœœ Œœœœnn œœœn œœœ œœœ œœœ œœœJœœnn ‰ Œ Œ
Emilio Fernández Álvarez
334
vuelve a Candelas que, loca de alegría, cree haber triunfado por sí sola en el corazón de su amante: “Sin ti me moría! / Sentía / que todo en el mundo / ya estaba de sobra pá mí”. La tonalidad evoluciona ahora hacia SolM, para enlazar con la repetición de la segunda frase en esa misma tonalidad.
Tras el intenso cantábile, el tempo di mezzo presenta un nuevo tema (Moderato, MibM, compasillo), de carácter contrastante: frente al exaltado lirismo anterior, un clima de ensoñación domina ahora el diálogo de los jóvenes amantes. El tema se presenta en las voces, sobriamente acompañadas en blancas, negras y corcheas por la orquesta.
Su repetición presenta la melodía en la orquesta, con un acompañamiento
intensificado rítmicamente (seisillos de semicorchea en la cuerda) y con su punto culminante en el acorde de dominante con novena mayor. Un amplio parlato de Candelas sobre este tema (“En el jardín de enfrente…”), termina con un acorde de sexta aumentada (que nos lleva de MibM a SolM), para la repetición de la segunda
&
&?
bbb
bbb
bbb
c
c
c
Candelas Œ ‰ jœ œ jœ rœ rœve rás tú cuan do
!
!
pjœ œ jœ jœ Jœ Jœ Jœto do de ses pe rar meha
˙̇ œœ œœw
Moderato q»§ª
"
Jœ œ jœ Œ jœ jœcí a en el
œœ œœ œœ ˙̇ œœ3
w
&
&?
bbb
bbb
bbb
4 ˙ œ œlar go mar
4 ˙̇ œœ œœwp
œ ˙ Jœ Jœti rio de mi
œœ œœ œœ ˙̇ œœ3
wcresc.
˙ œ œlen taa go
˙̇ œœ œœwœ œ œ œ œ œ œ œ
œ ˙ Jœ Jœní a cuan toenœœ œ œ œ œ œ œ œw
afret.
œ œ œ œ œ œ œ œw
&
&?
bbb
bbb
bbb
8 ˙ œ œho ras fe
8 ˙̇ œœ œœwwœ œ œ œ œ œ œ œw
œ ˙ Jœ Jœli ces mea leœœ œ œ œ œ œ œ œwwwœ œ œ œ œ œ œ œw
˙ œ œgra ba vol
˙̇̇n ˙̇œ œ
wwf
œ Jœ ‰ Óví a
œœ œœÓœ œ œ œ Ó
3
˙̇ Ó
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
335
frase del cantábile, también con la melodía en la orquesta, mientras Candelas termina su parlato.
Expuesta por la orquesta la frase, y tras una cadencia rota, se inicia un pasaje de gran intensidad expresiva, basada en enlaces cromáticos (con puntos de intensidad en acordes de dominante con novena mayor), como coda cadencial de la frase anterior, que desemboca en la repetición de la primera frase del cantábile (ocupando un lugar similar al de la ya olvidada cabaletta), de nuevo en MiM, ahora cantada al unísono por los amantes, que expresan su definitiva reconciliación con la melodía doblada en el registro medio de la orquesta. Una coda, variante de la frase del tempo di mezzo (en MibM, stringendo), también cantada al unísono, finaliza de un modo exultante el dúo, que enlaza con la siguiente escena mediante el coro interno “Allá va la alegría de las verbenas / allá va” (sobre el acorde de MibM, en trémolos de cuerda en fortísimo), cuya entrada coincide con la última nota de los amantes.
El “Final” de la obra (así marcado en este punto de la partitura) comprende las escenas quinta a séptima. En una breve scena sobre la “Frase de baile” (en MibM), Candelas, que quiere hacer a todo el mundo partícipe de su felicidad, envía a Don Luis en busca de la Curra. El acorde de tónica se convierte en dominante para el breve recitado con el que Candelas, ya sola, observa con fatiga cómo nace en su interior, a pesar de la inmensa alegría que siente, un nuevo presentimiento: la angustia, por alguna razón, se resiste a abandonarla. Se sirve para expresar esa angustia de una frase anterior: aquella que acompañó la salida de la Curra inmediatamente antes de su recitado dramático, ahora en DoM. Con un gran esfuerzo (“Por fin respiro”), ilustrado musicalmente en fortísimo con el enlace de los acordes de Lam y SolM, ambos en segunda inversión, la maja se recupera y comienza la quinta escena, con la entrada de Salud, que llega alborozada a felicitarla.
El diálogo entre ambas mujeres (“—¿Lo sabes ya? —¡Tó!”) se desarrolla sobre una nueva presentación de la “Frase de baile”, en SolM, terminada en semicadencia. El breve recuerdo de una frase del Acto I (cuando Zalamero describe a la Maja, con acompañamiento en terceras paralelas de la orquesta), introduce el breve racconto de Salud. Mientras la perchelera se explica, la orquesta hace sonar, como una ominosa presencia, el tema “Por mí sola ha de quererme”, primero en MibM, luego en creciente sentimiento opresivo (y sobre armonías de séptima disminuida), Fa#m, Lam y por último, sin proceso modulante, Labm y Solm: por Zalamero, en efecto, ha sabido Salud cómo el Zaque, curado de sus heridas y “atormentado por el terror / de haber mirado cerca de la muerte”, confesó finalmente ante don Luis toda su infamia.
El estallido de dolor de la maja, que ha escuchado a Salud con un movimiento de dolorosa sorpresa y reacciona con violencia al comprender finalmente la verdad (“¡Mentira atroz! / ¡Mentira infame! / ¡Mentira tó! / ¿Con que por eso tan solo hacia mis brazos volvió? / ¿Con que creyó al miserable, / cuando a mí no me creyó?”), se produce sobre trémolos de cuerda (6/8; Fa#m) unidos por una escala cromática descendente, seguidos de un intenso pasaje con amplio uso de acordes de séptima de sensible, que enlazan con dominantes con apoyaturas; una progresión modulante remata la escena enlazando varios acordes en movimiento cromático ascendente.
La sexta escena (tras la salida de Salud, asustada por la reacción de Candelas, que llama a gritos a Don Luis y la Curra), es toda para un coro interno, que canta la primera frase de “Allá va la alegría de las verbenas”, en MibM, sobre trémolos de cuerda, y después, sin proceso modulante (y ya a cappella hasta el final de la escena), en SolbM,
Emilio Fernández Álvarez
336
con la segunda frase del coro en DobM. Mientras, según la acotación escénica, cruza el escenario la banda alegre de majas y majos, “a derecha e izquierda, como una brillante ráfaga de ruido y de luz”.
La séptima y última escena comienza con Candelas sola en el proscenio, “como abandonada; como nota negra desprendida del brillante y abigarrado tropel”. La maja siente cómo se le escapa la vida en un arioso, acompañado por la orquesta con su tema (“Entre las hembras felices”), ahora en modo menor (Sim). Su arioso desemboca en la repetición musical de su estallido de dolor, un pasaje ya comprometido a estas alturas para la soprano, a la que Serrano permite una alternativa que facilita el pasaje. Tras la cadencia (marcada ff y ritard mucho), la maja exhala una exclamación sobre un acorde de séptima de sensible (piano, con calderón): Candelas vacila y cae muerta en brazos de la Curra, que aparece desolada por el centro, seguida por Salud: el trágico instante se ilustra musicalmente con un acorde de Sibm, adornado con una escala cromática descendente. Un coro interno entona “Allá va la alegría”, en Solb. La segunda frase del coro, en DobM, es ahora acompañada sobriamente por la orquesta con un acorde de tónica convertido en dominante, mantenido durante varios compases, apoyando los lamentos de Curra y Salud.
Suena triste en la orquesta la estrofa de la tirana, sobre armonías de séptima disminuida. Mientras, en trágico contraste, vuelve la banda alegre cantando; al comprender la escena que se desarrolla ante sus ojos, se detiene “como sobrecogida súbitamente por un movimiento de terror”. Con la maja en brazos, Curra expresa su intenso dolor41. Majos y majas se acercan sigilosamente. La orquesta encadena varios motivos del tema de la maja, el principal tratado por aumentación, y cierra citando la primera frase del cantábile del dúo del Acto III, marcada dinámicamente con tres fff. En rápida progresión dinámica de fff a pp, en los seis compases finales, la orquesta acompaña la caída del telón con un arpegio de LaM, la luminosa tonalidad de la maja.
NUEVO FINAL Como ya se ha señalado, el final alternativo concebido por Serrano para su intento
de representación de La Maja en Madrid (en síntesis, un final feliz con un popurrí de los principales temas de la obra, más breve que el final original de Buenos Aires), comienza en la última frase del dúo del Acto III (“Solo por ti, por tu querer aliento … La vida es muy hermosa”), ahora con el añadido de un coro a boca cerrada, coro que, según la acotación, “empieza lejos y va acercándose poco a poco. Las primeras en aparecer son las mujeres. En la actitud como alegrándose de la reconciliación de los amantes”.
Mediante un acorde de sexta aumentada que conduce de SibM a LaM, la última frase del dúo conduce directamente a la presentación del tema de la maja en la orquesta. Gratamente sorprendidos los amantes por la llegada del coro (cantan el tema de la maja las sopranos, con los tenores y bajos a “boca cerrada”), prorrumpen “en una carcajada alegre, pero no estridente”, y Candelas se une a los coristas en el canto de su tema. Una modulación a SolM mediante un acorde de sexta aumentada permite la presentación del tema “Toda la gloria del mundo” (del dúo del Acto I), cantada por Candelas y Don Luis, con final al unísono y coro a boca cerrada. Sigue a esta la “Frase de baile” del inicio del Acto III, mientras canta el coro y, en segundo término de la escena, empiezan a subir un pelele (según la acotación, “el grupo que 41 En el libreto de Fernández Shaw maldice a los hombres con una frase (“Malos y perros, / malditos, que juegan / con el amor”) eliminada de la partitura final.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
337
forman los que juegan con el pelele debe ser una reproducción del cuadro de Goya”). La “Frase de baile” enlaza con la frase intermedia en 3/4 que permitió, al inicio del Acto III, el diálogo de Curra y Candelas: el coro jalea al pelele, y permite luego un breve diálogo en el que la Curra, feliz por la reconciliación, expresa sin embargo su temor a quedarse ahora sola, sin Candelas, pero los amantes la desengañan: “Viviremos los tres muy unidos / en la paz y en la gracia de Dios”.
Viendo en la alegría general su gran oportunidad, Zalamero requiebra a Salud,
insinuando que está dispuesto a aceptarla en matrimonio, cantado alegre sobre el tema “Quién me viera a mí”. A la pícara respuesta de Salud (“De seguro que usted no se casa, porque ya a sus años no presta calor”), se unen las tiples del coro, sobre el mismo tema musical. Siguen, sin solución de continuidad, las seguidillas del Acto III: la primera estrofa cantada por Salud, y la siguiente por el coro, con un texto sobre San Antonio, santo al que “tiran cantos” si no llega el novio.
Una “pausa larga” (con los novios, según la acotación manuscrita, “tal vez ya en la calesa”), permite la breve cita de la segunda frase del dúo del Acto III (Candelas, “Otra vez me miras”, ahora en LabM), seguida inmediatamente, tras modulación cromática de LabM a MiM, del canto jubiloso del coro, al que se unen Salud y Zalamero, celebrando la boda que se avecina (“¡Vaya una boda de rumbo! / es una boda ideal / pues se casa una hija del pueblo / con un hombre guapo, noble y capitán”): el coro combina contrapuntísticamente, en su canto, la frase “Quién me viera a mí” con el primer motivo de la “Frase de baile”. Una variante cadencial conduce a un final orquestal, con la cita de la primera frase del cantábile del dúo del Acto III (“Ay, si pudieras conocer”), cerrando la obra con arpegios en MiM, tonalidad original de esta frase.
Nuevo final. Fundación March
Emilio Fernández Álvarez
338
3. Análisis de la obra
3.1 El libreto y su autor
Comenzaremos nuestro análisis de la obra con un acercamiento a la figura de Carlos Fernández Shaw (Cádiz, 1865-‐Madrid 1911), autor del libro de La maja de rumbo, y bien conocido por obras de la talla de La revoltosa (en colaboración con José López Silva, música de Chapí, 1897), La vida breve (Manuel de Falla; escrita entre 1904 y 1905 y estrenada en Niza en 1913) o Margarita la tornera (Chapí, 1909).
En la obra poética de Fernández Shaw pueden distinguirse dos períodos bien
diferenciados: el de juventud, que inició con 17 años al publicar su primer volumen, Poesías, y el de madurez (tras la enfermedad nerviosa que provocó en él el estallido de la bomba lanzada en Madrid por Mateo Morral contra los reyes Don Alfonso y Doña Victoria Eugenia el día de su matrimonio), en el que produjo varias obras de importancia, entre ellas Poesía de la sierra (1908), considerada su obra más estimable. Entre estas dos etapas se dedicó con intensidad al periodismo (redactor de La Época), a la política (fue diputado por Madrid entre 1891-‐1896) y al teatro lírico, terreno en el que debutó, con su primera zarzuela, en 1888.
En este último ámbito, Fernández Shaw mantuvo una fructífera colaboración con Chapí, que se inició con El cortejo de la Irene, en 1896, y se extendió con la producción de otras 17 obras hasta la muerte del compositor en 1909.
Treinta y uno de sus cincuenta y seis títulos para el teatro lírico fueron escritos en colaboración con otros autores (Pedro Muñoz Seca, Ramón Asensio Mas, Luis López Ballesteros), destacando su relación con Carlos Arniches y José López Silva. Fue la curiosa alianza literaria con este último (Carlos era universitario y refinado; José tenía la vena popular del chuleta conocedor de los barrios populares) la que dio resultados más fructíferos: ambos se complementaban, y el resultado fue la creación de sainetes maestros como Las bravías (1897), La chavala (1898), Los buenos mozos (1899), El gatito negro (1900), El alma del pueblo (1905), y sobre todo La revoltosa (1897), cuyo
Portada del libreto Fundación March
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
339
enorme éxito permitió a Fernández Shaw dejar su puesto como redactor de La Época y dedicarse íntegramente a la escritura.
Una realidad “de derrota, incompatible con la ligereza blanca del sainete”42 provocó la retirada del favor del público a este género después del desastre del 98. El sainete fue entonces sustituido por el melodrama y la “sicalipsis”. En el primer género escribió Fernández Shaw obras como El tío Juan (1902), La cruz del abuelo (1903) y La puñalada (1904). Para la “zarzuela ínfima” y la sicalipsis, desde 1900, Mam’zelle Margot (1903) y El triunfo de Venus (1906). Simultáneamente, Fernández Shaw intentó obras de mayor ambición literaria. En 1902, con La venta de Don Quijote, música de Chapí (ambiciosa obra que fue mejorada y adaptada en 1910 para el teatro Lara, como texto declamado, con el título Figuras del Quijote), inició un nuevo camino, una “opción artística” en el teatro por horas que contrastaba claramente con el ambiente teatral dominante. Fue también este contexto el que estimuló, de modo complementario, su actividad como libretista de ópera, que le llevaría a convertirse en uno de los escasos poetas de la época interesados en el género, produciendo obras como El certamen de Cremona, para Tomás Bretón (1906), Margarita la tornera, para Chapí (1909), Colomba, para Amadeo Vives (1910), La maja de rumbo, para Emilio Serrano (1910), El final de Don Álvaro, para Conrado del Campo (1911), La vida breve, para Falla (1913) y La tragedia del beso, también para Conrado del Campo (1915).
En 1910 Fernández Shaw enfermó gravemente, lo que le impidió viajar a Buenos Aires para asistir al estreno de La maja de rumbo. Falleció en Madrid el 7 de junio de ese mismo año.
La crítica literaria no ha sido especialmente benévola con la poesía de Fernández Shaw. Si bien es cierto que ha subrayado sus esfuerzos para encontrar y utilizar con buen efecto nuevos ritmos poéticos, también lo es que, en palabras de José María de Cossío, “el espíritu de su poesía tiene que ver con el Modernismo menos que la forma”. Para Pedraza Jiménez y Rodríguez Cáceres, Fernández Shaw “se vence a menudo hacia un cierto clasicismo español (Lope está detrás de algunos romances y sonetos) o nos presenta un concepto de España, vanamente autosatisfecho, que no se sostenía tras el desastre de 1898. La patria grande (1913) es la recopilación de un conjunto de poemas patrioteros. La poesía de Fernández Shaw es desigual; su valor se circunscribe a su época” 43.
Como autor de libretos operísticos, León Tello lo juzga más “difuso” que Ramos Carrión, “pero con versos de estimable lirismo y acertada expresión ambiental…, en cuya elaboración era forzoso que se proyectara su experiencia de autor de zarzuelas; los críticos más severos no pueden negarle el mérito de haber inspirado a Falla La vida breve, quizá la más hermosa ópera española”44. A pesar de ello (o quizá precisamente por ello), también como autor de libretos ha recibido Fernández Shaw en ocasiones, críticas sangrantes. Julio Gómez, por ejemplo, lamentaba la “expresión verbal demasiado abundante, a la que le llevaba su exuberante temperamento”. Y es que ciertamente su estilo ampuloso, esa retórica hinchada de tradición romántica que 42 Queremos dejar constancia de nuestro reconocimiento a Enrique Mejías, que en una de las ponencias del curso de la Universidad de Cádiz Carlos Fernández Shaw, Música y literatura (Cádiz, 2011), expuso varias de las ideas aquí reproducidas. 43 Felipe B. Pedraza Jiménez y Milagros Rodríguez Cáceres: Manual de literatura española. VII. Época del Realismo, pp. 200-‐201. 44 Francisco León Tello: “Apéndice: El teatro musical español durante el siglo XIX”, en Historia de la literatura española, siglo XIX (II), dir. Víctor García de la Concha, coord. Leonardo Romero Tobar, p. 158.
Emilio Fernández Álvarez
340
tantas veces le caracteriza, no es siempre el rasgo más adecuado para el teatro de la época. Por otra parte, su versificación se integra mal en textos que no se caracterizan precisamente por su interés dramático (en relación con el libreto de La vida breve, Ravel llegó a hablar de “indigencia de la intriga”), razón por la cual Fernández Shaw prefería la colaboración con autores, como López Silva, que supliesen esta carencia.
Otra característica peculiar de su estilo es el uso, a modo de cañamazo literario, de modelos o referencias literarias de muy diversa procedencia: Shakespeare en Las bravías (obra de la que el satírico El Gedeón afirmó: “Fernández Shaw y López Silva / han puesto a Shakespeare en chulo”); Calderón en La segunda dama duende; Zorrilla en Margarita la tornera; Víctor Hugo en Las hijas del batallón; Mérimée en Colomba; Maupassant en Musette, o Ramón de la Cruz en La maja de rumbo.
El mundo ideológico de Fernández Shaw es conservador o, si se prefiere la definición de su biógrafo José Prieto Marugán, clásico: “el amor siempre triunfa valiéndose de tretas, ingenios o casualidades, los celos no son buenos consejeros, la calumnia y la difamación siempre se descubren, los crímenes son castigados, los vicios sociales resultan reprobables, y muchas veces perdonables, la fuerza del destino es inexorable y siempre es difícil luchar contra la tradición, etc.”. Sin duda su principal aportación, como afirma el mismo Prieto Marugán, “está en sus cualidades de poeta, en el hecho de poner en muchas obras populares versos de alta calidad literaria y no simples ripios y llevarlos a teatros de tipo popular, como Apolo o Eslava, bastante alejados de estos niveles creativos”45.
Desde el punto de vista métrico, apuntaremos finalmente que es representativo de su estilo el uso de la polimetría (es decir, de estructuras poéticas siempre variables), lo que otorga a sus diálogos una elasticidad próxima al habla, con predominio de la rima asonante y de los versos de arte menor característicos de la lírica popular.
El propio Fernández Shaw definió su estética como libretista en un artículo titulado “El libro de la ópera española y mis libretos”, escrito para La nación de Buenos Aires en agosto de 1910, como preparación al estreno de La maja de rumbo46. En él, el autor gaditano comienza describiendo las diferencias entre la antigua ópera por números y el moderno drama lírico, que exige la continuidad dramática:
Los músicos, siguiendo tras las huellas de Wagner, renunciaron a la melodía simétrica, según la frase de M. Gevaert, el insigne director del conservatorio de Bruselas. Se pidió, se buscó, para el moderno drama musical, una prosa poética, de léxico numeroso, de voces limitadas siempre por letras consonantes, porque así destáquense las palabras con un mayor relieve; en resumen, una poesía sin rimas, siempre dominadora, menos en algunos pasajes: cuando convenga al compositor volver a emplear la melodía “periódica seguida”. Tales son, en la Walkyria, la “Canción de la Primavera”, en el primer acto, y el “Adiós de Wotan” en el tercero. Y así se llegó al “poéme mélique”, en el libro de la “Thais” de Massenet, y al libro en prosa, más o menos rítmica, de otras óperas modernas. En clara sintonía con los compositores españoles consultados sobre este mismo
tema en 189147, todo esto no rige en opinión de Fernández Shaw para la ópera española, en la que
no hay para qué abandonar el verso. No hay para qué echarse en brazos de la prosa. El verso libre, endecasílabo, sin rima alguna, ofrece, desde el primer instante, el mayor número de
45 José Prieto Marugán: El teatro lírico de Carlos Fernández Shaw. Madrid, ediciones del Orto, 2012, p. 63. 46 Carlos Fernández Shaw: “El libro de la ópera española y mis libretos”. La Nación de Buenos Aires, 26-‐VIII-‐1910. Este artículo se conserva en la Fundación March de Madrid, “Archivo Carlos Fernández Shaw”, signatura CFS-‐25: “Cuaderno 25 (1910). Versos y artículos de Carlos Fernández Shaw y diversos autores”. 47 Ver capítulo V. Irene de Otranto, epígrafe 4.1: “Wagner de nuevo: debate sobre la prosa en los libretos”.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
341
condiciones apetecibles. Conserva muchas ventajas del verso, y posee todas las de la prosa rítmica: su naturalidad, su flexibilidad, su dicción más sencilla y fácil… En segundo término ya, nuestro romance, el octosílabo principalmente, brinda también al autor formas poéticas muy naturales y flexibles, y de un valor inapreciable en ciertas obras de carácter legendario o histórico. Y no hay que decir que para los “momentos” más líricos, el libretista español dispone de una variedad de ritmos y de combinaciones métricas y de una riqueza de rimas verdaderamente asombrosas. A renglón seguido, y de modo un tanto sorprendente, advierte Fernández Shaw:
“es el caso que los libretos míos que el público de Buenos Aires conocerá en breve no se ajustan, por completo, a este mi modo de pensar en el día de hoy. Fueron escritos cuando aún no había fijado bien mi criterio con relación a varios puntos”. Y más adelante señala La vida breve, entre otras, como ejemplo de obra en el que sí ha procurado llevar a la práctica esas ideas suyas, más actuales, sobre el libreto. ¿Y qué hay, pues de La maja de rumbo? A decir verdad, bien poca cosa:
Muy española, muy española ante todo, es La maja de rumbo, comedia lírica que, si Dios nos protege y si es presentada con un mediano arte siquiera, evocará ente el espectador cuadros muy sugerentes de los más clásicos madriles; de la Villa y Corte del oso en los días del señor rey don Carlos IV. Esta obra permanece aún completamente inédita. Víctima ha sido de una mala suerte constante, que ojalá desaparezca al cabo, por obra y gracia del público bonaerense. Si así fuera, no he de atribuir el cambio de fortuna, por lo que hace al libro, sino a ese su marcadísimo carácter español. A la “mala suerte” de La maja (una referencia a sus dificultades de estreno en
Madrid) tendremos ocasión de referirnos más adelante. Apuntemos ahora que esa mala suerte no afectó a otras obras de Fernández Shaw, que tuvo en ese mismo 1910, uno de sus años más fértiles en estrenos madrileños. Entre sus obras con música, Colomba, drama escrito con Luis López Ballesteros y música de Amadeo Vives, en el Real, y La niña de los caprichos, con Francisco Toro Luna y música de Rafael Calleja, en Apolo. También ese año da a conocer Las figuras del Quijote, en el Teatro Lara (adaptación de La venta de don Quijote, estrenada con Chapí ocho años antes). Y en el terreno del teatro declamado, La tragedia del beso, el 15 de marzo, en el Teatro Lara y, en el Salón Nacional, La bendición, adaptación del poema de François Coppée48.
A pesar del amplio reconocimiento adquirido en el mundo teatral, en un rincón de la conciencia de Fernández Shaw latía un cierto resentimiento por la falta de reconocimiento artístico al autor de textos líricos. Sin fecha ni referencia alguna a la publicación a la que estaban destinados se conservan en el Legado Fernández Shaw de la fundación March dos manuscritos sobre este tema. En uno de ellos, directamente relacionado con la temporada de ópera española en Buenos Aires, Fdz. Shaw señala:
No hace muchos días leí en un importante periódico de esta corte noticias relacionadas con la temporada de ópera española que proyecta en Buenos Aires el ilustre maestro don Juan Goula. Se hablaba en dicho artículo de que serán estrenadas seis obras y se citaban sus títulos y los nombres de los respectivos compositores. De los libretistas no se hacía mención alguna. Pues bien (y conste que hablo de esto por presentar un ejemplo evidente), tengo el honor de haber escrito tres de esos libros. Yo vi sin la menor extrañeza y aún sin el menor disgusto, el total olvido que de mis trabajos, valgan por lo que valgan, se hacía. Pero, ¿ocurrirá lo mismo con otros autores? Un importante aspecto a analizar en esta semblanza de Fernández Shaw es el de las
relaciones con Emilio Serrano, iniciadas con las correcciones del libro de Gonzalo de Córdoba (1898). Tras La maja de rumbo (compuesta en torno a 1902) se extendieron, como ya sabemos, a la composición de las zarzuelas La balada de los vientos (1908) y La voz de la tierra (1909), consolidando una fructífera relación profesional que perduró hasta la muerte del poeta. El vínculo fue estrecho también en lo personal, como
48 José Prieto Marugán: El teatro lírico de Carlos Fernández Shaw. Madrid, ediciones del Orto, 2012, p. 31.
Emilio Fernández Álvarez
342
demuestra el hecho de que, poco antes de su muerte, acaecida el 7 de junio de 1911, Serrano acogiese al escritor en su finca de verano en Cercedilla, hecho comentado en sus Memorias y recogido en la prensa de la época: “Acometido por la neurastenia, producto tal vez de su excesivo trabajo intelectual, Fernández Shaw se refugió en Cercedilla una temporada, buscando descanso y aire puro. Pero su imaginación activísima y resplandeciente no podía estarse quieta. Ya que no dramas y zarzuelas, hizo versos. Fue una resurrección gloriosa del poeta. Al volver a Madrid, publicó su libro Poesía de la sierra, de versos magníficos, que bastarán a perpetuar su nombre”49.
No era, ni mucho menos, la primera vez que Serrano acogía a Fernández Shaw en su casa de Cercedilla. Sobre la hermosa finca que Serrano poseía en la sierra madrileña apunta Subirá en su manuscrito lo siguiente:
Porque Serrano amaba la vida campestre. Desde joven, venía utilizando La Granja, El Escorial, San Ildefonso y otros lugares montañosos para sus veraneos. Y desde el último decenio del pasado siglo había construido en Cercedilla un hotel, “Villa Juanita”, rodeado de terreno abrupto, en el que sembró muchos centenares de pinos, y donde puso a algunos los nombres de sus hijos y de otros seres adorados. Allí pasaron con él breves temporadas varios amigos íntimos, que también rendían culto al Arte. En “Villa Juanita”, precisamente, compuso Chapí la zarzuela La chavala50, y compuso Chueca la zarzuela Las mocitas del barrio, a la sombra del rincón denominado familiarmente “Los Álamos”. Allí compuso las celebradas Poesías de la Sierra Carlos Fernández Shaw, en el cenador conocido merced a esta circunstancia con el poético título “El Refugio del Poeta”, el cual estaba perfumado por los tilos a la vez que bañado por un arroyuelo cantarino.
49 La Correspondencia de España. Jueves, 8-‐VI-‐1911. 50 Esta afirmación contrasta con la proporcionada por J. Borrell en Sesenta años de música (1876-‐1936): Impresiones y comentarios de un viejo aficionado, Madrid, Dossat, 1945, cuando escribe: “Estaba este gran músico español (Chapí) pasando unos días en nuestra finca de campo del Escorial; ello fue en las postrimerías del siglo; estaba a la sazón componiendo la partitura de La Chavala; lo recuerdo porque un día se presentó a la hora de comer, después de su habitual paseo, muy decidor y alegre, diciéndonos: «Vengo muy contento porque he logrado perfilar la canción de la gitana, que me estaba desazonando por la estructura muy especial del cantable»”. (Citado en Luis G. Iberni: Chapí…, p. 264). En sus Memorias, también Emilio Serrano afirma, como Borrell, que Chapí compuso La chavala en su finca de Cercedilla. Nada impide, claro es, que ambos hubiesen invitado a Chapí en las mismas fechas. Sea como fuere, resulta claro que Serrano y Fernández Shaw mantenían relación ya en esta fecha, porque Fernández Shaw era el libretista de La chavala.
Foto: Fundación Juan March, Madrid Al dorso de la foto: “Cercedilla, 1909. Carlos Fernández Shaw en el retiro que para trabajar le ofrecía el
maestro D. Emilio Serrano, en el pinar situado en lo alto de su finca en Cercedilla. El pupitre de madera, el banco de piedra, los cestos de mimbre.. Allí escribió, entre otros libros, La vida loca. Y muchas de las
composiciones de Poesía de la Sierra”
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
343
Nada mejor, para completar la cita anterior, que el testimonio de Guillermo Fernández Shaw, hijo de Carlos y a su vez notable libretista51, que en su libro Famosos compositores españoles deja este entrañable testimonio de la relación entre su padre y Serrano: “Cuando pienso en don Emilio Serrano mi imaginación lo sitúa en Cercedilla, sentado en un sillón de mimbre y abanicándose con un «pay-‐pay’» de colores”. Guillermo relata cómo entre 1908 y 1911 Serrano puso su finca a disposición de su padre, aquejado de neurastenia, y cómo él, con quince años, lo acompañaba a un rincón entre los pinos en los que el poeta trabajaba en La maja de rumbo. Además, Serrano y Fdz-‐Shaw tenían otros trabajos entre manos:
… la traducción, por ejemplo, al castellano de la ópera Giovanna la Pazza, estrenada en su juventud por Serrano en el Real. Y Fernández Shaw dedicó todo un verano a verter a nuestro idioma, verso por verso y palabra por palabra, el texto íntegro de Doña Juana la loca. En realidad—luego que los he conocido me he dado cuenta—¡era un monstruo de cuatro actos! Así comprendo que muchas veces mi padre, vencido por la dificultad de la ímproba labor, se creía agotado, sin facultad alguna para la creación poética. Pero el encanto del lugar, la majestad del paisaje serrano, el aire tónico y el sentimiento de la amistad eran suficientes compensaciones para que la traducción se realizara, al fin, a satisfacción de todos52. Don Emilio Serrano, que sintió como un hermano mayor la prematura muerte de mi padre, conservó con todo cariño el lugar donde este trabajaba; y en el tronco de unos de los pinos colocó como recordatorio tres palabras: «Refugio del poeta».
Una afectuosa observación sobre el carácter de Serrano deja por último Guillermo
Fernández Shaw en este libro, describiéndolo como “gran patriarca, que se ufanaba del número de sus sucesores, gustaba de hablar de épocas pretéritas para deducir siempre provechosas enseñanzas. Lo más admirable en él era, sin embargo, su constante optimismo y su voluntad siempre dispuesta a nuevos trabajos”. Y añade que
51 Guillermo Fernández Shaw, autor de los libros de varias obras maestras de la zarzuela del siglo XX, es también autor de Un poeta de transición. Vida y obra de Carlos Fernández Shaw. Madrid, Gredos, 1969. 52 Lamentablemente, no se conserva en el “Legado Carlos Fernández Shaw” de la Fundación March copia de esta traducción de Juana la loca, pero ya ha quedado señalado en su lugar que, en nuestra opinión, se trata de la versión en rojo anotada de forma manuscrita en el ejemplar de la partitura conservado en la RABASF.
Foto: Fundación March, Madrid Al dorso: “Cercedilla, 1909. En el «Retiro del Poeta»—pinar de la finca de D. Emilio Serrano—aparecen sentados en sillones de mimbre los dos colaboradores (el maestro Serrano y Carlos Fernández Shaw) y
enfrente de ellos, en el banco el hijo de este, Guillermo”
Emilio Fernández Álvarez
344
sus mejores cualidades eran “la buena fe, la esforzada voluntad y el sincero entusiasmo”53.
En la Fundación March se conservan ocho cartas de Serrano a Fernández Shaw que permiten vislumbrar, como luces en un horizonte ya demasiado alejado, la estrecha relación establecida entre ambos. En una de ellas, quizá ante un amable reproche del poeta, dice Serrano “… y respecto a mí se engaña. Yo no vivo más que por nuestra maja… Necesito más versos que haré en verzas yo y que V. arreglará después (…) Le quiere su amigo. El músico que más dinero va a ganar en adelante”. Y en otra más, invitándolo a Cercedilla: “Usted sabe que casa y amigo están a su disposición sin contar con su refugio que con decir que es más suyo que mío se dice si puede usar de él…”. Y añade, en referencia al Refugio del poeta: “Mañana estará ya la placa que indique en los venideros siglos el sitio en donde el más grande poeta del siglo 19 y del 20 ha escrito sus mejores obras”. Por cierto que, sobre La maja de rumbo, añade en esta carta: “Nunca he dicho que Vives fue tal vez el único del oficio que cuando se ensayaba nuestra maja me decía que le gustaba mucho. Anteanoche me encontró y me propuso ponerla en la Zarzuela con buena orquesta etc. etc. Se lo comunico a título de información”54.
53 Guillermo Fernández Shaw: Famosos compositores españoles. Barcelona, ediciones G.P., “Enciclopedia Pulga”, s.f. 54 Cartas Serrano-‐Fdz Shaw. Fundación March, “Archivo Carlos Fernández Shaw”, signatura CFS-‐AE-‐XIV 34-‐40, 56. Cartas 246, 247 y 250. En una de estas cartas se confirma el domicilio madrileño de Serrano: “En el principal. San Quintín, 4”.
Carlos Fernández Shaw, Emilio Serrano y dos personajes desconocidos en
Cercedilla. Foto: Fundación March, Madrid
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
345
Prueba fehaciente del afecto que Fernández Shaw sentía por Serrano la encontraremos entre los ocho folios manuscritos titulados Homenajes, conservados en la Fundación March. Esos folios incluyen el poema titulado “Gratitud, para el ilustre maestro compositor D. Emilio Serrano”:
Vine a la sierra bravía / en busca de ambiente sano / para curar la sombría / tristeza del alma
mía… En la augusta serranía / vive mi SERRANO serrano / que a su rara nombradía / por su admirable
maestría / sobre el trémulo piano, / y en todo el arte, galano / y exquisito, ¡soberano! / de la excelsa melodía, / sabe unir / en la armonía / de un buen gusto cortesano, / la risueña simpatía / de un modo campechano, / y el estilo noble y llano / de la vieja cortesía…
Con generosa hidalguía / SERRANO me dio la mano; / con su afecto, su alegría / contra el terco mal tirano, / que luchaba y resistía / sin ceder a la porfía / de un esfuerzo sobrehumano…
No en vano, —mi voz lo fía— / nací por Andalucía / donde no se ampara en vano. / Conste aquí la buena hombría / del serrano más SERRANO / de toda la serranía…55 Pero centremos ya nuestra atención en el libreto de La maja de rumbo, obra de la
cual se conservan, en la Fundación March, tres ejemplares: dos originales manuscritos y una copia final, mecanografiada. En su lectura llama la atención, en primer lugar, la denominación “Comedia musical” elegida para la obra. No es, piensa uno, interesante en exceso este tipo de taxonomías, pero salta a la vista, como señala Prieto Marugán, que “llamar musical a cualquier obra de carácter lírico, ópera o zarzuela, es una redundancia innecesaria”. Es el caso, sin embargo, que este adjetivo, u otros como “lírico”, aparecen con frecuencia en el repertorio asociados al sustantivo comedia. Por ejemplo en Bretón, que denominó “comedia lírica” su Don Gil de las calzas verdes debido a su brevedad, ligereza y carácter56. Y “comedia lírica” fue el apellido usual para las zarzuelas en dos o más actos del siglo XX, como Doña Francisquita y La chulapona57. En todo caso, dos son las “Comedias musicales” escritas por Carlos Fernández Shaw: El
55 Fundación March, “Archivo Carlos Fernández Shaw”, signatura CFS-‐57A. 56 Bretón pensaba estrenar esta obra en 1910, en Buenos Aires, pero no pudo terminarla a tiempo. 57 Por si fuera poco, existen también en el repertorio “Juguetes líricos”, como La Serenata, de Chapí y Estremera, y otras denominaciones extravagantes que nos eximen de explicaciones tan enojosas como inútiles. Respecto a La serenata, obra en un acto y de argumento cómico, escribió Chapí: “Hubiera podido llamarse comedia lírica en equivalencia a nuestra comedia en un acto, pero el gran Verdi ha denominado así su Falstaff y hay que distinguir, como decimos por acá. Quede, pues, como juguete lírico, así como decimos juguete cómico lírico a la pieza en un acto con música y hablado, y juguete cómico cuando es sin música” (Iberni: Chapí, p.123).
Gratitud Fundación March
Emilio Fernández Álvarez
346
certamen de Cremona (1906, para Bretón), y La maja de rumbo (1910). Y a nuestro juicio, que coincide en esto con el de Prieto Marugán, a ninguna de las dos le encaja bien el término “comedia”: a nuestra descripción de la partitura remitimos al lector para que juzgue por sí mismo en el caso de La maja de rumbo.
No destaca el libro, precisamente, por la originalidad del tema. Las similitudes con obras como La Dolores o El alma del pueblo (libro del propio Fernández Shaw y López Silva, del que El Heraldo escribió: “El asunto no es, en verdad, muy nuevo, y podríamos exclamar dolorosamente: ¡Que haya una Dolores más, qué importa al mundo!”) saltan a la vista: en las tres obras actúa la calumnia como elemento generador del conflicto. Aún podrían añadirse analogías claras con otros personajes de Fernández Shaw, como Pilar, de La chavala, o Amparo, de La Misa del Gallo, y rastrearse similitudes entre La maja de rumbo y La vida breve (también con libro de Fernández Shaw), especialmente en sus finales. En la obra de Falla, recordemos, Soledad se presenta el día de la boda de su rival con el hombre que Soledad cree suyo e, incapaz de soportar el dolor, cae muerta a los pies del flamante novio que tan cruelmente la traicionó. También resultan evidentes las similitudes entre personajes como la Curra, de La maja de rumbo, y la abuela de La vida breve: ambas son el tipo de mujer-‐madre que acompaña y sigue siempre a la protagonista, y le sirve de consuelo.
Más allá de esto, la lectura del libreto de La maja confirma las virtudes y los defectos generales tantas veces atribuidos a Fernández Shaw. Entre las primeras, el lirismo y la buena factura de algunos versos. Entre los segundos, la parsimonia y la falta de verdadera tensión dramática del texto.
Pero dejando aparte estos lunares, es preciso ahora hacer mención a las relaciones que, en consonancia con la particular estética nacionalista de Serrano, mantiene La maja de rumbo con la tradición teatral española. En primer lugar, claro, con el popular sainete de Ramón de la Cruz, La Petra y la Juana o El casero prudente o La casa de Tócame Roque.
Es bien sabido que el sainete lírico reverdeció en la escena madrileña entre 1894 (estreno de La verbena de la Paloma) y aproximadamente 1900. Y no fue casualidad que fuese precisamente Carlos Fernández Shaw quien, en un artículo publicado en La Época, en 1895, hiciese un encendido homenaje a Don Ramón de la Cruz, conmemorando su nacimiento58. Al año siguiente Fernández Shaw escribió El cortejo de la Irene, su primera colaboración con Chapí, ambientada en Aranjuez, en el contexto histórico del motín de marzo de 1808. Según Iberni:
Fernández Shaw pretendió crear un cuadro de principios de siglo [XIX], una especie de pincelada de la época de las majas y majos, castizamente españoles, con un alto nivel en sus diálogos, pretendiendo escapar de las chocarrerías habituales del momento. Es curioso que en muchas ocasiones, Chapí parece volver al origen del sainete, a los modelos de Ramón de la Cruz, con un espíritu clásico que recuperara el ambiente de época y cuyo máximo exponente sea… La Sobresalienta, con libro de Jacinto Benavente. En un momento en el que Chapí se lanza a la revitalización del género chico, la aportación de Carlos Fernández Shaw no deja de tener su interés, más por el espíritu que por la realización total de la pieza, que después de todo no deja de ser una comedia de enredo59. La admiración de Fernández Shaw por Ramón de la Cruz aún daría lugar poco
después a la adaptación de Las castañeras picadas, música de Joaquín Valverde
58 La Época, 27-‐III-‐1895. La efeméride se celebró con una función teatral en el teatro Lara, al día siguiente de publicado este artículo. 59 Iberni: Chapí, p. 231.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
347
Sanjuán y Tomás López Torregrosa, estrenada el 28 de mayo de 1898 en el Teatro Apolo, obra que tuvo un impacto menor.
No era Fernández Shaw, desde luego, el único autor atraído por la época y las obras de Don Ramón de la Cruz. De hecho, y visto desde la distancia, resulta curioso observar hasta qué punto aquella España a caballo entre dos siglos se declaró fascinada por el embrujo de una figura, Goya, y de unos señuelos (los majos y las majas) que, hay que creerlo, consideraban depositarios de alguna forma de esencia nacional, o de referente al que volver una mirada chasqueada del presente. Majas y majos volvieron en aquellos años a pasear sus donaires y a revivir sus bailes de candil no solo en la producción de escritores como Blasco Ibáñez, que en 1909 escribió su novela La maja desnuda, y en las obras de músicos de la Restauración, como el Chapí de La sobresalienta60, sino que encontraron también un lugar de honor en las obras de los mejores músicos de la nueva generación: Isaac Albéniz, con su zarzuela San Antonio de la Florida (1894), Enrique Granados, con sus doce Tonadillas en estilo antiguo y sus Goyescas, suite para piano convertida más tarde en ópera; incluso Manuel de Falla, que en sus años de estudio en Madrid escribió la zarzuela en un acto y dos cuadros titulada precisamente La Juana y la Petra, o la casa de Tócame Roque61.
Pero es poco, o muy poco en realidad, lo que el libreto de Fernández Shaw debe a la (también mínima) intriga original de La Petra y la Juana: La maja debe verse más como un homenaje explícito a Ramón de la Cruz por la inspiración literaria, la localización cronológica y, por supuesto, la música de tonadillas utilizada—seguidillas y tirana—, que como resultado de una verdadera y profunda relación literaria62. El cotejo con La Petra y la Juana (una disputa de celos porque El Moreno, que no tiene dinero suficiente, no puede darle a la Petra la misma serenata con música que la Juana ha recibido la víspera de San Juan de un pretendiente) apenas arroja más vínculos que los siguientes: • El cuadro de inicio. El propio Serrano declaró que La maja de rumbo empieza
“con el mismo patio y las mismas figuras del sainete de D. Ramón de la Cruz (…); al levantarse el telón, el espectador que conozca bien La Petra y la Juana sospechará que va a representarse el sainete celebérrimo de D. Ramón. La presentación escénica es la misma. Personajes análogos a los suyos aparecen colocados de igual manera”63. • El texto de la seguidilla (cantada por dos personajes secundarios) que abre la
obra de Ramón de la Cruz: “Vale una seguidilla / de las manchegas / por veinticinco
60 Respecto a La Sobresalienta, dice Iberni que “Benavente y Chapí, en plena crisis del género chico, se propusieron hacer un sainete dentro del más puro modelo de Ramón de la Cruz, y así Chapí vuelve a las estructuras de la zarzuela de mediados del XIX, con referencia a las tonadillas escénicas de principio de siglo (…) Lo más importante de esta obra es la vinculación de Chapí con una corriente que podríamos llamar “majismo musical”, cuyo máximo exponente ha sido considerado Granados, especialmente con sus tonadillas y su obra culminante Goyescas”. Por cierto que, ya en fechas cercanas al estreno de La maja de rumbo, el 23-‐III-‐1907, tendría lugar la denominada Fiesta del Sainete, a la que también Chapí prestó su colaboración (Ibídem, p. 231). 61 El libreto era de Javier Santero, y fue compuesta en torno a 1900. Según Elena Torres (Las óperas de Manuel de Falla… pp. 40-‐42), se conserva únicamente el libreto, en el archivo Manuel de Falla. Federico Chueca “prestó su nombre para ayudar al estreno de la obra”. 62 De paso, cabe señalar que entre los sainetes de Ramón de la Cruz, y dejando a un lado los fines de fiesta, donde la música cobra mayor relieve es en «la estrepitosa obertura de timbales y clarines» con que principia Manolo y, precisamente, al final de La Petra y la Juana, mediante la contradanza bolera y el coro postrero con toda la orquesta. 63 ABC, 5-‐IX-‐1910: “Ópera española en Buenos Aires”. Este artículo, con declaraciones de Serrano sobre su obra, reproduce otro de La Prensa de Buenos Aires firmado por “Caramanchel”.
Emilio Fernández Álvarez
348
pares / de las boleras. / Mal fuego queme / la moda que hasta en eso / también se mete”. • El personaje del alguacil (en el sainete, con golilla). • La segunda estrofa de la tirana: “Al amanecer por seda / envió a su mujer un
sastre / y no la halló del color / hasta las tres de la tarde. / ¡Qué dolor era ver a la sastra/ por las lonjas, las plazas y calles / con la muestra buscando una onza / sin hallar quien le diera un adarme”. También el estribillo de la tirana, que cantan la sastra y el sastre: “Esta sí que es tira-‐tirana / ojo alerta cuidado señores / que aunque tengan las caras de plata / muchas tienen las manos de cobre”. • La figura del Moreno, equivalente a la del Zaque, pero sin carácter maligno:
antes al contrario, en La petra y la Juana, El Moreno es una figura positiva. • La anécdota de la vieja que quiere hacerse con el pollo del inválido, usando a su
gato: “Ahí va un gato con el pollo / que usted tenía al sereno!” (verso 580). Tanto o más que al sainete de Don Ramón de la Cruz está vinculada La maja de
Serrano con el espíritu de la zarzuela grande, y en especial con las de Barbieri centradas en el siglo XVIII: desde la primera, Jugar con fuego, hasta El barberillo de Lavapiés (obra con la que mantiene especiales relaciones), pasando por Chorizos y polacos, El diablo en el poder, Pan y toros y Los diamantes de la corona. Desde el punto de vista formal, La maja presenta la estructura tripartita propia de la zarzuela grande, resultado, según los profesores Mª Encina Cortizo y Ramón Sobrino en el análisis de El barberillo de Lavapiés, “de una ampliación del esquema de tonadilla de «pasos», caracterizada por su sucesión episódica, variedad de tipos, caracterización de personajes, aspectos populares, situaciones amorosas y cuadro de costumbres”64. Los guiños de la maja al barberillo son abundantes: apuntemos, para empezar, que en las cuatro primeras escenas de El barberillo no se representa acción dramática alguna; simplemente se presenta a los dos personajes, Paloma y Barberillo, igual que en La maja se presentan Salud y Zalamero, sin que nada trascendente suceda hasta el final del Acto I.
Vinculada está también La maja a la presentación, tan cara a Barbieri, de cuadros de costumbres. Basta recordar el cuadro inicial del Barberillo, que representa la Romería de San Eugenio, la escena inicial de Jugar con fuego, que se desarrolla “en la verbenera noche de San Juan, junto al río Manzanares”, o el primer número de Pan y toros, magnífico cuadro de costumbres que comienza en un merendero a orillas del Manzanares, junto a la casa de Goya, mientras el pueblo canta y baila, y compararlas con el Acto III de La maja, que transcurre, dibujando un ambiente popular muy semejante (y por cierto, en el mismo escenario que la zarzuela homónima de Albéniz y el primer cuadro de Goyescas de Granados), “en la verbena de San Antonio de la Florida”.
Párrafo aparte merecen, en esta sucinta relación de los vínculos de La maja con la tradición de la zarzuela grande, las dos sub-‐tramas cómicas que corren en paralelo con la principal. La primera trama está protagonizada por la pareja formada por Salud y Zalamero, personajes equivalentes a Paloma y Barberillo en su uso de códigos lingüísticos populares (cuya referencia es la tonadilla escénica), fácilmente asumibles por un público que termina por sentirse identificado con ellos. La segunda trama corresponde, en La maja, al gracioso Cascabel y su menguante grupo de alguaciles, 64 Mª Encina Cortizo y Ramón Sobrino: “La zarzuela grande”, en el libreto de El barberillo de Lavapiés. Madrid, Teatro de la Zarzuela, temporada 97-‐98.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
349
encargados de mantener el orden en el conflictivo Rosario de la Aurora, trasunto de los Guardias Walonas de El barberillo. Citando de nuevo a los profesores Cortizo y Sobrino, en la zarzuela grande, “en lugar de presentar a personajes malvados, se opta por ridiculizar a los supuestos defensores de una ley que queda en entredicho”. Y ponen como ejemplo, en El Barberillo, a “los políticos y los Guardias Walonas—ni siquiera Wallones—, los cuales, parafraseando el texto del número 15, «según la canción, siempre llegan tarde a la procesión»”65.
Rizando el rizo, La maja de rumbo es también, implícitamente, un homenaje al sainete lírico (el género chico) reverdecido en los últimos años del siglo XIX, precisamente gracias a autores como Fernández Shaw. Y lo es no por la levedad del argumento (la maja, recuérdese, muere en escena en la versión de Buenos Aires), sino, y seguimos en esto la acabada definición de Ramón Barce, por la utilización de lo pintoresco local (lenguaje, maneras, usos, vestimenta), por el tono costumbrista popular, por el escenario madrileño, por la inclusión de música de sabor popular (aunque nunca, en concordancia con la estética de Serrano, de carácter comercial urbano), por la inclusión de celebraciones colectivas (el bautizo, la verbena) en busca de lugares adecuados—públicos, animados, espectaculares—para un desenlace ejemplar, y sobre todo por la visión amable de la marginación social, que sirve de fondo a “una inextinguible alegría de vivir en la que no se percibe ningún rasgo nihilista ni desesperado”66.
Esclarecidos los vínculos con la tradición teatral española, importa señalar ahora que La maja de rumbo, como obra de su tiempo, debe verse también como un precedente de los géneros que Víctor Sánchez denomina “Sainete grande” y “Zarzuela melodramática”, síntesis en dos o tres actos de sainete y zarzuela grande, consolidada ya bien entrado el siglo XX con Doña Francisquita de Amadeo Vives (1923)67.
Cree uno, a decir verdad, que La maja debe ser incluida en el rosario de títulos que diluyeron las fronteras entre zarzuela y ópera española entre el estreno de Margarita la tornera (1909) y el de Doña Francisquita (1923), obras en tierra de nadie pero de atractivo indudable como El final de Don Álvaro (1911), de Conrado del Campo; Las golondrinas (1914), de Usandizaga; Maruxa, (1914) de Vives; Margot (1914), de Turina; La vida breve de Falla (1914); Mirentxu de Guridi (1915); La tragedia del beso (1915), de Conrado del Campo; Goyescas (1916), de Granados; El gato montés (1917), de Penella; La llama (1918), de Usandizaga y El sombrero de tres picos (1919), de Falla. Se subsanaría así, en alguna medida, la arbitrariedad del público madrileño de la primera década del siglo, que con su indiferencia impidió el estreno de La maja, provocando aquel melancólico comentario de Fernández Shaw en torno a la “mala suerte constante” de la obra. No tuvo La maja, desde luego, el precioso don de la oportunidad, tan necesario para estrenar una obra de sus características.
En efecto, la España de principios de siglo es una nación cada vez más alejada, gracias al indudable progreso económico y social de una naciente Belle Époque española, de ese casticismo ingenuo y amable proyectado en el género chico decimonónico, y del mito romántico de la Carmen de Merimée. En esta primera década, y “según explicaba María Martínez Sierra (…) una parte significativa de la
65 Ibídem. 66 Ramón Barce: “El sainete lírico”, en E. Casares y C. Alonso: La música española en el s. XIX, p. 215. 67 Víctor Sánchez: “Teatro lírico español, 1800-‐1950 (Ópera y zarzuela)”, en Cuadernos de Música. Madrid, Historia y Ciencias de la Música, UCM.
Emilio Fernández Álvarez
350
sociedad reaccionó con súbita xenofilia al trauma nacional del 98, abandonando su secular xenofobia” 68. Es el tiempo de la opereta, que emula modelos extranjeros, y el de la “apertura moral” de la sicalipsis. Y es también el de la fiebre wagneriana, el momento en que Henri Collet (aquel grosero que dejó por escrito sus dudas sobre la capacidad intelectual de Serrano, sin duda recogidas en este viaje), imparte conferencias sobre el tema, y la temporada (1910-‐1911) en que el Real celebra los denominados “miércoles wagnerianos”, con los estrenos de la Tetralogía y Tristán…
Malos tiempos para la lírica castiza69. Claro que no fue La maja la única víctima de este ambiente. Obras de supuesto
mayor fuste, como Margarita la tornera, con libro del mismo Fernández Shaw y música de Chapí, estrenada en 1909, sucumbieron también, o fueron acogidas con tibieza. De su libreto dice Luis G. Iberni: “es posible que fuera una equivocación, lejos del gusto que incluso en Madrid se estaba imponiendo”. Nadie mejor que Cecilio de Roda para explicarnos por qué, en su crítica del estreno:
Nuestra zarzuela fue engendrada por el movimiento romántico; de él tomó el tono altanero, campanudo y ampuloso; de la ópera italiana, las formas musicales; de nuestra tradición teatral, el gracioso criado, para convertirlo en el obligado tenor cómico. Hoy han muerto los tres padres de la zarzuela nacional; han muerto en el teatro las cotas de malla, las tiradas de versos, las descripciones ampulosas, el revestir la Edad Media con la romántica aureola de una exaltación imaginativa; ha muerto la ópera con sus tradiciones y sus formas, hundiéndose en la historia las cavatinas, las arias, las cabaletas, los concertantes; ha muerto el modelo de nuestro clásico teatro en lo que tenía de circunstancial y nadie se cree obligado a renovar el gracioso lacayo como indispensable elemento de toda creación escénica70. Como se ve, Cecilio de Roda achacaba a la obra de Chapí y Fernández Shaw los
mismos defectos que hubiera podido achacar a La maja, de haberse estrenado en Madrid: la falta de unidad, la estructura anacrónica, indigesta, resultado de la combinación de zarzuela grande (sub-‐tramas cómicas), ópera (presencia de arias, dúos y coros) y drama lírico (el recitado dramático de la maja).
Un último aspecto a analizar es el de la recepción de la obra en Buenos Aires a partir de los recortes de prensa recogidos por el propio compositor y conservados en el legado Subirá de la RABASF. Respecto al libreto, esos recortes de la prensa bonaerense apenas ofrecen algo más que vaguedades rutinarias, según las cuales, por ejemplo, La maja de rumbo y sus personajes son:
los más a propósito para inspirar una música genuinamente española. Los tipos son todos ellos salidos del pincel del insigne aragonés don Francisco de Goya, y sus pasiones y picardías están tomadas del inmortal sainetero don Ramón de la Cruz. La comitiva del bautizo, en el primer acto; la procesión del Rosario de la Aurora, en el segundo, y los grupos de majas que pasean la verbena de San Antonio de la Florida, en el tercero, son tres cuadros sacados del natural, y que dan una idea acabada de aquellos memorables tiempos de la manolería71. La Patria degli Italiani apuntó, con más gracia, que La maja de rumbo “é il
soprannome, non fácilmente traducible in taliano, se non approssimativamente: la smargiassa pretensiosa”72. Subirá, en el resumen que de estos mismos recortes hace
68 Mario Lerena: “Un Gato muy encerrado”, notas al programa de El gato montés, Teatro de la Zarzuela, temporada 2011-‐2012. 69 Algunos años después se hizo saber a Penella, a propósito de El gato montés (y la cita no implica vinculación, por ser muchas las diferencias entre ambas obras), lo mucho que su obra tenía de “absurda y truculenta españolada”, o de “españolada consciente” (Enrique Franco), por su alienante irrealidad y su descarada presentación de tópicos. 70 Citado en Iberni: Chapí, p. 514. 71 El Diario Español. Buenos Aires, 24-‐IX-‐1910. 72 La engreída pretenciosa.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
351
en su Manuscrito, interpreta que esta traducción es una malignidad que apunta a lo alejado que Serrano se encuentra de la estética de Pedrell. A uno, sin embargo, le parece simplemente una traducción desafortunada, pues nada más se dice en este artículo sobre el libreto, excepto que, naturalmente, Candelas prefiere a Don Luis al Zaque, “sia perché é capitano, sia perché… é tenore, mentre El Zaque é un semplice barítono”73.
Sólo uno de los artículos conservados en la RABASF ofrece una crítica de cierto interés sobre un libreto que ABC, recogiendo las noticias que llegaban del otro lado del Atlántico, definía como “comenzado en sainete, desarrollado en felices alternativas de grotesco y patético, terminado en drama”. Se trata de un recorte de El Diario, que el 26 setiembre, en un artículo sin firma, explicaba:
El maestro Serrano puede estar muy vanaglorioso del éxito alcanzado por su Maja de rumbo en el Colón. Eso de hacerse una ópera sin libro que le sirva de cañamazo, música engarzada en el aire, es una hombrada. Porque hasta ahora las óperas se hacían sobre un poema dramático que suministraba el libretista, y en esta Maja de rumbo, aunque figura libretista—el señor Fernández Shaw—, no aparece poema dramático ni cosa que lo valga.
Esta presencia del coautor literario debe ser una fórmula empleada por respeto a la tradición, porque al dicho co-‐autor no se le siente absolutamente. Es decir, se lo siente haciendo literatura a ratos; malos ratos, naturalmente, porque la literatura de lucimiento personal es siempre una calamidad en el teatro, y más en la ópera.
De modo que el maestro Serrano se ha cargado solo el empeño de hacer música de teatro sin acción dramática. Claro que así, más que ópera, La maja de rumbo viene a ser más concierto que ópera. Como en la escena no pasa nada, todo se vuelve cantar romanzas tras romanzas y dúos con algún coro intercalado en el texto. Anotemos, como broche final de este epígrafe, la opinión de Julio Gómez sobre el
libreto, escrita muchos años después del estreno: “La maja de rumbo tiene el acierto del ambiente, inspirado en los sainetes de don Ramón de la Cruz, y de algunos trozos de muy emotivo lirismo, pero la obra en su totalidad carece de virtud dramática y la poco interesante anécdota amorosa se diluye excesivamente en tres actos que sin ser largos lo parecen por la lentitud de su desarrollo”74. A esta observación debe uno añadir ahora la clara superioridad, teñida de un tinte verista, del final original de Buenos Aires sobre la nueva versión escrita por Serrano para el intento de estreno en Madrid, que agrava los defectos señalados por Julio Gómez añadiendo uno quizá más grave: la poco justificable edulcoración del original en beneficio de un final que hace todavía menos interesante la anécdota amorosa.
3.2 La música y su estilo
El mismo Emilio Serrano, en declaraciones a ABC, describió su obra antes de su partida a Buenos Aires del siguiente modo: “La música es como mi letra, clara; como mi carácter, sin reservas; como entiendo yo el arte y como lo explico en mi cátedra del Conservatorio de Madrid. Un átomo de idea vale más que muchos kilos de factura. Pero la idea sola vale poco porque poco dura una sola idea si no está sostenida por la forma. La idea produce la impresión en la obra de arte. La forma la hace durar y admirar… He puesto en esas notas toda mi alma… He procurado hacer un cuadro pintoresco de época, con la factura más moderna posible”.
La orquestación es ligera, mayoritariamente dependiente de la cuerda. El viento se limita a protagonizar ocasionalmente la melodía (flautas y oboes doblados, es una 73 La Patria degli Italiani. 25-‐IX-‐1910. 74 Julio Gómez: Los problemas de la ópera española…, p. 213.
Emilio Fernández Álvarez
352
fórmula frecuente), y a cubrir la cuerda, sin que la partitura destaque por la búsqueda de efectos o combinaciones de timbres desusados. La orquesta, en todo caso, y como es norma en Serrano, asume un papel subordinado respecto al canto.
En un retrato fidedigno de la sociedad musicalmente diglósica a la que se dirige, Serrano (como el Barbieri de El barberillo), caracteriza musicalmente a sus personajes: todos cantan “en clave popular” excepto Don Luis, de cuna elevada (su romanza es de raigambre italiana) y la Maja, que partiendo del lenguaje castizo de su tema de presentación (“Entre las hembras felices”) se “eleva” hasta el lenguaje de Don Luis en los dúos, y lo supera finalmente en el noble declamado de sus escenas dramáticas. La pareja cómica de Salud y Zalamero se expresa siempre en lenguaje popular, interpretando ella coplas, seguidillas y tiranas, y él el lenguaje ya codificado del género chico.
El canto de los distintos personajes alterna equilibradamente con la declamación y no exige grandes voces operísticas, aunque sí una soprano capaz de asumir a Candelas, mezcla de tiple y soprano dramática, con un canto en ocasiones comprometido, tanto por la tesitura como por el esfuerzo vocal, en especial durante el tercer acto. Con sus canciones estróficas (“Por venir tras un torero”, tirana, seguidllas), y sus escenas con Zalamero, Salud es un rol agradecido para una tiple, o una soprano lírica (debe llegar con facilidad al Sib4 en las seguidillas del Acto III). Don Luis, es claro, no es un tenor cómico, sino lírico, al que van bien los heroicos tonos románticos. También en la tradición de la zarzuela, Zalamero es un bajo cantante, o un barítono, Cascabel un tenor cómico y la Curra, una contralto, o una segunda tiple.
Sin ninguna duda, La maja es la obra que con más claridad traduce la estética nacionalista de Serrano. Si en las óperas anteriores la música, de factura cosmopolita, aparecía impregnada de aroma español, u ofrecía citas ocasionales de música popular española, en La maja de rumbo la proporción se invierte, hasta convertirse en pura zarzuela estilizada: con algunas excepciones importantes (la romanza de tenor del segundo acto, o los dúos de los Actos I y III, por ejemplo, de factura “operística” o “italiana”), el carácter español domina de modo casi absoluto la melodía y la armonía de la obra. Así lo creía Julio Gómez, que apunta que “en Gonzalo de Córdoba y en La maja de rumbo, hallamos un eco tradicional que reanuda su técnica y su estética con las que habían informado la producción castiza popular, más que ninguna, del autor de Pan y Toros y El barberillo de Lavapiés”75. Y así lo juzgó también la prensa bonaerense tras el estreno. Para La prensa, por ejemplo, La maja de rumbo podía resumirse en “raudales de melodías populares que brotaron, lisa y espontáneamente, de la pluma del compositor”. El diario de Buenos Aires señaló que la música “es española de pura cepa, con lo más posible de genuino popular… la vena melódica del maestro Serrano, muy espontánea y amable, sostiene la situación con simplicidad y eficacia. Aquello se oye con gusto y sólo habría que reprocharle un poco de tendencia amplificatoria que prolonga por demás el desarrollo de los trozos vocales”.
Como siempre en Serrano, la recurrencia motívica genera unidad, partiendo de material motívico no necesariamente vinculado a un personaje o situación concreta. La música desarrolla el drama en completa fusión con la palabra y la trama, lo que no impide que se distingan con toda claridad, a o largo de la partitura, números cerrados (las canciones de Salud y la Maja, la romanza de don Luis), con textura siempre derivada del texto dramático. Las scenas posibilitan un fluido discurrir dramático, que 75 Julio Gómez: Los problemas de la ópera española…, p. 235.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
353
se engarza sin solución de continuidad con el discurso musical de los coros (el coro, en la tradición de la zarzuela, asume un rol fundamental en la acción), conjuntos y piezas a solo que protagonizan el discurso musical.
El contrapunto, (subrayando una tendencia de Serrano), se reduce a un mínimo en esta partitura. Mención aparte merece sin embargo la armonía, que a pesar del poco tiempo transcurrido desde la composición de Gonzalo de Córdoba, parece haber evolucionado de modo notable, siempre dentro de la práctica común, hacia una paleta de recursos notablemente enriquecida: más allá de Ponchielli, nos sentimos en ocasiones frente al Verdi de las últimas obras (Otello y Falstaff) y Puccini. En esa paleta armónica ampliada destacan algunos recursos, ya apuntados en la descripción de la partitura, como: predilección por los acordes de séptima menor, en especial por el acorde con quinta disminuida (séptima de sensible); acordes de dominante con novena mayor y menor; acordes de dominante con apoyaturas que no resuelven; acordes de quinta aumentada; acordes de sexta aumentada como eje de modulación; acordes de sobretónica; notas pedales y repetición de frases en tonalidades alejadas, sin proceso modulante.
Proponemos en las páginas siguientes, como ilustración musical, la tercera escena del Acto III, en la que Candelas expone su celebrado recitado dramático, mientras el coro interno ofrece un contrapunto, entre festivo y melancólico, a las penas de la protagonista. Ya en la escena anterior Serrano destaca por la utilización de la armonía, que prepara este recitado con claras secciones tonales, con enlaces cromáticos que dan carácter a los pasajes de mayor dramatismo (“Pa qué, si me muero”; “Por mí sola ha de quererme”, con sus encadenamientos de acordes de séptima disminuida con apoyaturas melódicas, sobre pedales de tónica, o “Déjame, soy como soy…”, con sus abruptas yuxtaposiciones de acordes tonalmente distantes). En la tercera escena, los lamentos de Candelas, punteados por el coro, se desenvuelven sobre pedales que sostienen enlaces cromáticos y enarmónicos.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
359
4. Recepción: estreno, crítica y funciones
Los recortes de prensa conservados en la RABASF junto a un cartel del Teatro Colón, permiten reconstruir el reparto que, el 24 de septiembre de 1910, puso en escena por primera vez en Buenos Aires La maja de rumbo:
Candelas, la Maja De Rumbo (soprano), señora Isabel G. de Goula; La Curra, (contralto), señora Margarita Juliá; Salud (soprano), señora Fernanda Duval; La Sastra, señorita Cortés; Don Luis, capitán de caballería (tenor), señor Francisco Truñó; El Zaque, majo de mal temple (barítono), señor E. Cabello; Zalamero, asistente de don Luis (bajo), señor J. Torres de Luna; Cascabel, jefe de alguaciles, señor Paggi; El Zurdillo, señor Guerrero; Un alguacil, señor Bocci; el inválido, señor Lori; un sereno, señor Bajet. Majos, majas, alguaciles, cofrades y devotas. Rondalla de bandurrias. Baile. La acción en Madrid, a fines del siglo XVIII.
Las decoraciones fueron de Amalio Fernández, y el “nuevo vestuario” estuvo a cargo de los Srs. Peris hermanos, del Teatro Real de Madrid.
Hubo felicitaciones especiales a la labor de Juan Goula y de la Sra. De Goula, “a quien nuestro público tan bien conoce y tanto admira”, según el Diario español, que añade que la soprano tuvo que repetir, “por ruego insistente del público, la parte más difícil del acto tercero”.
Hubo también elogios para el resto de los intérpretes, excepto para Truñó, a quien El diario excluyó de sus elogios (“Bien todos los intérpretes, excepto Truó”) y que, según La patria degli italiani, “tiene buena voz, pero no está maduro para la escena”. Según este mismo periódico, “el maestro Serrano puede considerarse afortunado por haber superado una prueba difícil con un elenco artístico envidiable. No es fácil que encuentre, reintentando la prueba en España, una Candelas como Isabella Goula, con su espléndida voz. ¿Qué decir de la masa coral? ¿Y la magnífica orquesta dirigida por el maestro Goula?”. Hubo asimismo elogios para la puesta en escena, que vistió la obra con gran lujo y propiedad.
La noche del estreno, el público pidió y obtuvo la repetición del aria de tenor del segundo acto, el aria y recitado de Candelas y un pasaje del dúo final en el tercero. En tono circunspecto, La prensa anotó que “el autor, ante los aplausos, salió al proscenio al final de cada acto”. Más bilioso en su descripción de lo sucedido, La patria degli italiani observó que la obra había finalizado “tra calde ovazioni patriottiche del pubblico spagnuolo”, añadiendo que “debe essere assai soddisfatto il maestro Serrano dell’accoglienza che il patriotismo spagnuolo fece al suo lavoro coronandolo con tre chiamate al primo finale, sei al secondo e… non sappiamo quanto al terzo”.
Como es lógico, la ópera de Serrano fue acogida muy calurosamente por la prensa dirigida a la población de origen español. Así, el Diario español apuntaba el día del estreno: “Esta obra, de la cual la prensa española ha hablado con gran elogio, y eso que sólo podía juzgarla por audiciones parciales, ha despertado un interés enorme, no sólo en nuestra colectividad, sino también entre el público porteño”. Efectivamente, ese público porteño acogió también la obra con cierta expectación, y pudo leer en el diario Las noticias que “con el estreno de La maja de rumbo, que tendrá lugar esta noche, podremos apreciar la última producción del sonado y tan discutido teatro nacional español…. El compositor de la música, maestro Emilio Serrano, es una incógnita como autor serio, sin que eso signifique poner en duda sus cualidades…
Emilio Fernández Álvarez
360
Tenemos las mejores referencias de esta partitura, a las que se agrega el doble mérito de que será dirigida por su autor, el eminente maestro Serrano, que se halla en Buenos Aires”.
Tras el estreno, los recortes conservados muestran mayoritariamente aplausos amables o patrióticos. Entre estos últimos, El diario español, que afirmaba: “Como se presumía, el estreno de La maja de rumbo ha sido un éxito… Tiene números inspirados en la música popular y tiene otros puramente originales, pudiendo nosotros decir, en son de alta alabanza, que no se advierte la soldadura…”
Fue la prensa en italiano—como ya se ha dicho, destinada a una población a la defensiva, que sostenía la tradición operística como objeto cultural emblemático—, la que expresó las críticas más negativas. Así, La patria degli italiani, que señaló:
La música que el maestro Serrano ha compuesto para este libreto está bien hecha, pero falta de genialidad e inspiración. Diríamos, incluso, que está totalmente falta de ideas musicales de mérito… [Tras elogiar la interpretación de la Sra. de Goula] se pidió la repetición de una bella frase del dúo final con el tenor, dúo que, dicho entre paréntesis, nos recuerda demasiado al dúo del primer acto de la "Butterfly" de Puccini … La maja de rumbo no es por tanto, en nuestra opinión, ni la obra de un maestro que ha tenido en cuenta los preceptos de Felipe Pedrell, ni la de un compositor que posea la instintiva, la espontánea genialidad de escritura que caracteriza a La Dolores de Bretón. Como ópera es un “centone” [una recopilación de números de obras diversas] de apuntes melódicos, algunos bien desarrollados… cual puede ser una romanza de tenor, que se repitió en el segundo acto, o como el número también repetido de Candelas en el último, si bien con una orquestación que despierta, a la manera de Massenet, demasiados recuerdos puccinianos. Como zarzuela resulta demasiado torpe de orquestación, lo que le resta agilidad y genialidad. En cuanto a zarzuelas, España tiene obras mucho mejores: bastarían las obras de Chapí, por nombrar a un solo autor, a la hora de señalar modelos76. Es la acusación de plagio de Puccini una afirmación que a uno le resulta, como
mínimo, sorprendente. Cierto que el final del Acto I de Butterfly se caracteriza por un gran dúo de amor (“Bimba, Bimba, non piangere”), de dimensiones y estructura similares a las del dúo de Serrano, y que existen algunas similitudes entre las técnicas de Serrano y Puccini (sobre todo el uso intensivo de temas recurrentes y la ya comentada paleta armónica), si bien todo ello eran recursos comunes en la práctica europea de la época. Pero ni el perfil melódico, ni la sucesión de enlaces armónicos, ni la instrumentación, ni el contrapunto orquestal de Puccini admiten parangón con la obra de Serrano, siendo este último punto, en concreto, el que marca una mayor diferencia entre ambos dúos. Pero es que Serrano, como sabemos, empezó a escribir La maja en 1902, mientras Butterfly fue estrenada con gran fracaso en Milán, en 1904, y sufrió dos revisiones hasta la versión definitiva de 1906: mal podía Serrano haberse inspirado en ella. No era esta, en todo caso, una acusación muy original: Chapí la sufrió también, y con mucha fuerza, tras el estreno de Curro Vargas, cuyo tema principal, como se recordará, estaba supuestamente tomado de La Boheme77. 76 “La música di cui ha rivestito il soggetto il maestro Serrano, e ben fatta peró priva de genialitá ed inspirazioni. Vorremmo dire che abbiamo notato un vuoto completo riguardo a idea musicale in tutta l’opera… (Tras elogiar la interpretación de la Sra. de Goula): Si vol’e da lei il bis di una bella frase nel duetto finale col tenore, duetto che fra parentesi, ci fa troppo ricordare quello del primo atto della “Butterfley” di Puccini. … Oggi la geniale opera del Bretón, La Dolores, se dará in mattiné… La maja de rumbo non é dunque, a noi pare, né il lavoro di un maestro che ha fatto tesoro dei precetti e degli incitamenti di Filippo Pedrell, né ha la genialitá spontanea di getto, che caratterizza La Dolores di Bretón. Come opera é un centtone di spunti melodici, alcuni dei quali svolti in modo pregevole… come una romanza del tenore, che si volle replicatta nel secondo atto, come il branno che si volle replicato dalia Candelas nell’ultimo atto, e con una orchestrazione che sveglia, con procedimento massenetiano, troppi ricordi pucciniani. Come zarzuela risulta troppo goffa di lavorio di orchestrazione che le toglie sveltezza e genialitá. In fatto di zarzuela la Spagna ha di meglio e basterebbe la roba di Chapí, per nominare un solo autore, a dare degli inegnamenti”. 77 Sobre esta polémica, puede verse Iberni: Chapí, p. 304.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
361
En España, las noticias sobre la temporada de ópera en Argentina fueron recibidas de un modo triunfal. La Correspondencia de España dedicó el 12 de octubre de 1910 (una fecha significativa), una columna a glosar esa temporada, calificada de “éxito completo”. La mayor parte del artículo, en tono heroico, está dedicada al recibimiento de Los Pirineos, de Pedrell. Al final, se añade: “Posteriormente se ha verificado el estreno de La maja de rumbo, ópera de Fernández Shaw, música de Emilio Serrano, desconocida en España y que, según adelantó el telégrafo, ha tenido un gran éxito. Serrano, autor aplaudido en el teatro Real de Madrid, ha triunfado en aquellas lejanas tierras y su Maja ha obtenido entusiasta éxito”.
La consulta de los recortes de prensa disponibles en la RABASF confirma solo cuatro de las cinco funciones que, según Víctor Sánchez, se dieron de La maja de rumbo. Tras el estreno (el 24 de septiembre), la segunda función, de la que se conserva cartel anunciador en la RABASF, tuvo lugar el 25. De la tercera dan cuenta La Patria degli Italiani, el 29 de septiembre (“Esta noche la tercera representación de La maja de rumbo de Serrano”), y un recorte de prensa, sin fecha ni cabecera, que sorprendentemente señala que esa tercera representación sería “la última” en Buenos Aires. Sin embargo, el Giornale D Italia, el 3 octubre, anunciaba que “una gran cantidad de público presenció ayer la representación de tarde de La maja de rumbo, la nueva obra del maestro Serrano 78 . Muy posiblemente se refiere este diario a la representación dada por la empresa “a beneficio del compositor” (la cuarta por tanto, y con fecha 2 de octubre), aquella a la que Serrano, en sus Memorias, se refiere como la que le permitió el regreso a España sin grandes beneficios económicos, pero con dignidad.
En la RABASF se conserva asimismo un gran cartel del “Submarino Peral. Sociedad coral y musical” de Buenos Aires, anunciando una “Grandiosa función y baile de gala en honor de los insignes maestros españoles Sres. Bretón, Serrano, Pedrell y Goula, y en conmemoración del descubrimiento de América que se celebrará el sábado 15 de octubre de 1910 en el elegante salón teatro del Orfeón español”. Se anuncia en este cartel la interpretación de Marina, de Arrieta, y La alegría de la huerta, de Chueca, y un gran baile familiar.
Serrano intentó al menos hasta 1914 estrenar La maja de rumbo en el Teatro Real.
Pero el ambiente seguía sin ser propicio a la presentación de óperas españolas en el regio coliseo, a pesar de la cláusula que le obligaba, al menos, a un estreno por temporada. Las quejas ante la diglosia musical dominante, repetidas hasta la saciedad 78 “Un bel pubblico assistette ieri alla rappresentazione pomeridiana di La maja de rumbo la nuova opera del maestro Serrano”
Cartel de la segunda función en Buenos Aires de La maja de rumbo
Emilio Fernández Álvarez
362
en el último tercio del siglo XX, seguían repitiéndose, prácticamente en los mismos términos, en la segunda década del XX, tal como ejemplifica una columna firmada por Joaquín Taboada Steger en El País, el 28 de septiembre de 1911, que empieza:
Este año le ha correspondido la limosna a Conrado del Campo, un buen músico. No voy yo ahora a hacer un juicio crítico de su ópera “El final de D. Álvaro”, ni a discutir su mérito, el cual, desde luego, reconozco y felicito al compositor por haberla escrito; pero le censuro por haberla estrenado. Tres representaciones le han dado a la nueva obra que han correspondido a las tres últimas funciones de la temporada. La Empresa ha cumplido su compromiso. Los abonados han quedado satisfechos. El arte español… como siempre.
Así no se adelanta un paso, más bien vamos hacia atrás. ¿Quién tiene la culpa? Los músicos. No nos quejemos, pues, si vemos arrastrar una vida vil y lastimosa a la ópera española. Es mucho más digno reinar en un modesto aposento, que albergarse vergonzosamente en el más espléndido palacio. Desde los años 1908 a 1911, no se han estrenado en España arriba de ocho o nueve óperas, entre las cuales recuerdo por este orden: El certamen de Cremona, Zaragoza, Mayarido, Margarita la tornera; Colomba, La maja de rumbo (de autor español estrenada en América) y El final de D. Álvaro. Pues bien; este escasísimo número de producciones musicales, me parece todavía excesivo para un público hostil y un ambiente contrario, que es todo cuanto encuentra en su espinoso camino el músico español que se propone “lavorare” en serio.
¿Es que hay que desistir, confesarse vencidos, y ahogando ideales dedicarse (el que pueda) a popularizarse por medio de tangos y couplets? No, insisto en que no. Lo que hay que hacer es no aceptar más en modo alguno la consabida limosna anual de arte, en la seguridad de que el público que se muestra hostil dentro del regio coliseo ha de ser justo con sus músicos en otros teatros, donde “con asiduidad” se rinda culto a la música española… Serrano tuvo una única ocasión de escuchar en España fragmentos de La maja de
rumbo; fue en el concierto homenaje celebrado en su honor en el Teatro Español, a iniciativa del Círculo de Bellas Artes, el 30 de mayo de 1912. Allí se interpretaron, entre otras cosas, la romanza de tenor del segundo acto y un trozo del dúo de tiple y tenor del tercero. Las notas al programa llevaban el siguiente comentario sobre la obra, “estrenada con grandísimo éxito” en Buenos Aires:
Es esta última producción dramática del maestro Serrano, la obra en la cual se afirma más poderosamente su personalidad, ya bien definida desde la fecha del estreno de Doña Juana la Loca. El ambiente de la obra es de un casticismo profundo: el malogrado poeta Fernández Shaw supo rodear la sencilla trama amorosa que constituye el asunto del poema de episodios de tanto valor pintoresco, de época, que puede decirse que vivimos en esta comedia los tiempos de D. Ramón de la Cruz. La música sigue al poema fielmente y ya es juguetona, sainetesca, legítima heredera de nuestros tonadilleros del siglo XVIII y del Inmortal Barbieri, ya apasionadísima y profundamente dramática, hasta llegar a la conmovedora tragedia final, pero sin abandonar nunca el intenso perfume nacional que distingue la obra entera del maestro Serrano. Ese mismo año 1912, Serrano intentó la representación de la obra en el Teatro Real.
Consta, entre los papeles conservados en la RABASF, un informe hecho público por la Real Academia, fechado el 15 de octubre, contestando a una solicitud del Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes; la RABASF contesta que los méritos reconocidos de Serrano son tantos y tan justos que “se abstiene de hacer un detenido y minucioso análisis de la partitura, y sin abrir ésta, limítase a manifestar a V.E. su favorable opinión al objeto tan sólo de cumplir este trámite reglamentario”.
Como si una mano anónima se hubiese encargado de comentar con hechos la frustración de tanto trámite infructuoso, al dorso del documento anterior aparece adherido un pequeño recorte de prensa, sin fecha ni nombre de la publicación, que dice:
A petición del maestro compositor D. Emilio Serrano, se hace saber que ha sufrido extravío la partitura de la ópera de que es autor titulada La maja de rumbo, que previo informe favorable de la Real Academia de San Fernando, y en cumplimiento de la base sexta del pliego de condiciones para el arriendo del teatro Real, de 2 de noviembre de 1911, fue remitida a la Comisión inspectora del
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
363
Regio Coliseo en 6 de noviembre de 191279. La noticia no deja de tener gracia. Sobre todo anunciada en la Gaceta. Y se nos ocurre este par de interrogaciones: ¿Será castigado el responsable de la pérdida, o en el caso de que no pudiera saberse a quién atribuirla personalmente, la entidad en cuyas manos se confió esa producción? ¿Será gratificada la persona o entidad que logre dar, si es que logra dar, con la extraviada partitura? No solo la “extraviada partitura” nunca apareció80, sino que, confirmando la “mala
suerte” que según Fernández Shaw envolvía todo lo relacionado con La maja, el desprendido Serrano renunció poco después a toda gestión encaminada a su estreno, en beneficio de… Tabaré, de Bretón. Así lo explica Víctor Sánchez, citando La Correspondencia de España (Madrid, 9-‐III-‐1913), periódico que, haciéndose eco de la celebración de un banquete en honor de Bretón (al que asistieron unas ciento cincuenta personas, Serrano entre ellas), señalaba que Alberto Aguilera, director del Círculo de Bellas Artes, “dedicó efusivas palabras al ilustre maestro D. Emilio Serrano, por haber allanado, con generoso movimiento de compañerismo, las dificultades que al estreno de Tabaré podía ofrecer la circunstancia de tener él mismo una ópera en el Teatro Real”81.
No por ello abandonó su empeño el perseverante Serrano. Así lo prueba otro documento conservado en la RABASF, dirigido a Serrano desde el Ministerio con fecha 30 de mayo de 1914, donde se dice que, vista su reclamación por incumplimiento en la temporada anterior de una de las condiciones del contrato de arrendamiento del teatro Real, “S. M. el Rey (q.d.g.) ha tenido a bien resolver que por conducto de V. I. se haga a la empresa del Teatro Real la propuesta en forma para la representación de la ópera mencionada, interesando el acuse de recibo, al efecto de que dicha empresa manifieste si ha de proceder a la representación indicada exponiendo en caso contrario las razones que a tal representación se opongan”.
Pero, tal como señala Subirá en su Manuscrito, finalmente el intento quedó en nada.
De un modo un tanto forzado cronológicamente, pero obligado en un epígrafe que nos obliga a dar cuenta de todo lo relacionado con la difusión de La maja, apuntemos finalmente que la soprano María Rey-‐Joly, y el pianista Jorge Robaina ofrecieron el sábado 14 de mayo de 2011, como parte del ciclo de conciertos conmemorativos de las zarzuelas de Carlos Fdz Shaw celebrados en la Fundación March (“Las zarzuelas de los Fdz Shaw”), dos piezas de La maja de rumbo: “Por venir tras un torero” (Salud; Acto I) y “Verbenas de San Antonio” (copla y seguidillas de Salud en el Acto III). Esperemos que este sea el inicio de un benéfico y necesario hechizo contra la “mala suerte” de La maja, que persiste inalterable desde hace ya más de un siglo.
5. Otros hechos relacionados con Serrano
La presencia de Serrano en la vida musical madrileña durante los años 1910 y 1911, pese a todo, se intensificó notablemente, o al menos así se percibe en nuestra investigación hemerográfica, que da cuenta de su incansable participación en diversos
79 En la RABASF se conserva el documento fechado el 6-‐XI-‐1912, en el que el Ministerio informa a Serrano de que la partitura, informada favorablemente por la RABASF, ha sido enviada al teatro Real. 80 Algunos años después Rogelio Villar, en la sección “Músicos españoles” de La Ilustración Española y Americana (8-‐II-‐1918), incluía en su biografía de Serrano el siguiente comentario: “Hace poco leíamos en la Gaceta la noticia de que se había extraviado la partitura de La maja de rumbo, lo que prueba el abandono que el Estado tiene por las cosas de arte. Afortunadamente, ya ha sacado una copia del original que conservaba su autor”. 81 Víctor Sánchez: Tomás Bretón…, p. 430.
Emilio Fernández Álvarez
364
concursos y actos sociales, de los que dejamos constancia en nota a pie de página82. No faltó tampoco Serrano a sus citas habituales con la familia real, ya fuese en visitas protocolarias o en veladas musicales. De ello da también muestras la prensa en diversas ocasiones83.
82 El 22-‐IX-‐1910, por ejemplo, El País informaba de su elección para el jurado de un concurso musical en la
Exposición de Bellas Artes: “Han sido elegidos como académicos, los Srs. Zubiaurre, 10 votos; Bretón, 6, y Emilio Serrano, 5. Como profesores, los Srs. Grajal, por 9 votos, y Arín, por 9. Como compositores los maestros Villa, 10 votos; Vives, 8; Larregla, 4, y Saco del Valle, 3”. El 22 de noviembre, La Correspondencia de España anunciaba: “Se ha concedido un ascenso de 500 pesetas, por el tercer quinquenio de servicios, a D. Emilio Serrano, profesor numerario del Conservatorio”. El día 27, según El Liberal (que lo publica el 28 de noviembre), Serrano participaba en “el tradicional banquete de Santa Cecilia, que celebra todos los años la Sociedad Artístico Musical de Socorros Mutuos”; verificado en el restaurant Labraña: “Los distinguidos artistas del pentagrama que concurrieron a la fiesta amenizaron esta con una exquisita «causerie» que versó principalmente sobre «cosas» del Real y de sus principales artistas, y sobre los filantrópicos fines que persigue la Sociedad Artístico Musical, bien digna por cierto de que todos los músicos se adhieran a ella. El banquete estuvo presidido por el maestro D. Emilio Serrano, a cuyos lados se sentaron distinguidos representantes de la Prensa”. La misma Sociedad Artístico Musical de Socorros Mutuos convocó el 15 de junio de 1911 un concurso para premiar una Misa a gran orquesta en honor de Santa Cecilia, con un jurado presidido por “el vicepresidente de la Sociedad e ilustre maestro D. Emilio Serrano” (La Ilustración Española y Americana, 15-‐VI-‐1911). Ya en septiembre (un mes en el que Serrano participó además como jurado en una exposición nacional de artes decorativas junto con Tomás Bretón, Bartolomé Pérez Casas, Joaquín Larregla, Valentín Arín y Valetín Zubiaurre, según recogieron El Imparcial 20-‐IX, La Época, 14-‐X y El Imparcial 12-‐X), se anuncia que el premio para la Misa de Santa Cecilia sería de 1.000 pesetas, donativo de SAR la infanta Dª Isabel, y que se habían presentado 22 partituras. El jurado quedaba constituido por “D. Tomás Bretón, designado por la Real Academia de San Fernando; D. Tomás Fernández Grajal, por el Conservatorio de Música y Declamación; D. Manuel Nieto, por el Círculo de Bellas Artes, y D. Emilio Serrano y D. Valentín Zubiaurre, por la Sociedad. La Misa premiada se ejecutará el día de Santa Cecilia, cuya imagen recibe culto en la capilla, llamada de Santa Rita, de la iglesia del Carmen”. El fallo del concurso se hizo público en noviembre, designándose por unanimidad la partitura Cantatibus órganis; Coecilia Domino, de Conrado del Campo (El Imparcial, sábado, 11-‐XI-‐1911. El Liberal, viernes, 10-‐XI-‐1911). Una última muestra de su activa presencia en la vida musical de la capital se registró finalmente el 17 de diciembre, fecha en la que se reunieron, bajo la presidencia del Sr. Saint-‐Aubin, “los compositores que aspiran a premios en el concurso de óperas españolas, con objeto de elegir Jurado”. Por la Academia de Bellas Artes, resultaron elegidos Bretón, Emilio Serrano y Joaquín Larregla. La Época, lunes, 18-‐XII-‐1911; “Noticias generales”. El Heraldo de Madrid, domingo, 17-‐XII-‐1911; “Concurso musical”. El Imparcial, lunes, 18-‐XII-‐1911; “Concurso musical”. Tampoco desdeñaba Serrano su participación en ciertos espectáculos de variedades, como el celebrado el 19 de diciembre de ese año en el Circo de Price, organizado por la Asociación de la Prensa, si incluían invitaciones a la familia real. Según El Imparcial, “será un pot-‐pourri de música y de esgrima, de obras italianas y canciones francesas, de películas y mujeres, de arte en todas sus manifestaciones (…) Las célebres «divas» señoras Gagliardi y Guerrini, acompañadas al piano por el maestro D. Emilio Serrano, y los ilustres Stracciari y Masini Pieralli, por el maestro Gianetti, cantarán canciones, las que de seguro, y como «coupletistas» (¡!), difícilmente podrían ser igualados”. El martes siguiente, El Heraldo de Madrid redondeaba la información en su primera página, ilustrada con tres fotografías de vedetes: “Bravísimos estuvieron, y hacemos pública manifestación de gratitud a tan eximios artistas como Masini, Stracciari y las señoras Guerrini, Pareto y Gagliardi, que no creyeron descender de su merecido pedestal colocándose en la región del couplet. Acompañaron en un magnífico Ronisch de cola a los artistas los prestigiosos músicos y maestros Gianetti y Emilio Serrano”. (El País, domingo, 18-‐XII-‐1910. La Correspondencia de España, domingo, 18-‐XII-‐1910. El Imparcial, domingo, 18-‐XII-‐1910. El Liberal, sábado 17 y domingo 18-‐XII-‐1910. El Heraldo de Madrid, martes, 20-‐XII-‐1910). 83 Así por ejemplo, el 21-‐II, día en que “Su Majestad la Reina Dª Victoria fue cumplimentada por el general Marina, con su esposa; duquesa de Santoña, maestro Serrano, con su señora; marquesa de Miravalles, y D. Adelaida Martínez Corera, viuda de Arespacochaga” (La Época y La Correspondencia Militar, miércoles 22-‐II-‐1911). O el 4-‐III, fecha en la que asistía a una sesión musical en casa de la infanta: “SAR la Infanta Doña Isabel invitó anoche a su mesa a SSMM y AA. Después de la comida hubo fiesta íntima en la sala de Música, que decoran los bustos de Gounod y de Eslava, este último obra de Benlliure, e infinitos retratos de Soberanos, Príncipes y grandes artistas. Cantaron el tenor Sr. Viñas y la Sra. Guerrini en presencia de S.M. el Rey, las dos Reinas, los infantes doña María Teresa, doña Isabel, D. Fernando y D. Carlos y el príncipe D. Raniero de Borbón. Acompañó al piano el Sr. Guervós, y estuvo presente el maestro D. Emilio Serrano”. En esa ocasión, el Sr. Viñas, a petición de SSMM, cantó, además de lo previsto en el programa, el racconto de Lohengrin: “La fiesta íntima terminó a las once de la noche. La Infanta Doña Isabel obsequió a los artistas con regalos: a la Sra. Guerrini, un alfiler de brillantes; al Sr. Viñas, una botonadura completa de granate y oro, y al Sr. Guervós, unos gemelos de oro y pedrería” (La Correspondencia de España, 4-‐III-‐1911). Asimismo, el 29-‐XI, según información de La Época y El Globo publicada el 30, se celebró en el palacio de la infanta Dª Isabel “un concierto íntimo, al que asistieron las Reinas Dª Victoria y Dª María Cristina.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
365
Entre las muchas reseñas periodísticas disponibles destacamos tres que, pensamos, revisten algún interés particular para los objetivos de esta tesis. Así, por ejemplo, aquella que el uno de febrero de 1911 daba cuenta de la constitución de la nueva Sociedad Artístico Literaria, de la que fueron nombrados presidentes honorarios D. Benito Pérez Galdós, D. Jacinto Octavio Picón, D. Emilio Serrano y D. Fernando Díaz de Mendoza84. El 6 de marzo se hacían públicos los fines de la nueva Sociedad, que “tiene por objeto facilitar a los autores dramáticos, músicos y escritores noveles, los medios de propagar y popularizar sus obras mediante la exhibición pública de las mismas”85.
En marzo de ese año, la prensa alentó rumores sobre la realización en el teatro Real de una campaña de primavera “en la que, alternando con las obras del repertorio italiano, figurarán obras de autores españoles, ya sancionados por el público, entre ellas Margarita la tornera, del nunca bastante llorado Chapí, y Doña Juana la loca, del ilustre maestro Serrano”86. Esa campaña, lamentablemente, nunca se llevó a cabo.
Por último, el 21 de octubre de 1911 trajo para “el ilustre compositor Emilio Serrano”, según informaba La Correspondencia de España, una noticia de importantes repercusiones, a la que tendremos ocasión de referirnos en el próximo capítulo: su nombramiento como presidente de la Sección de Música del Círculo de Bellas Artes: “Dada la cultura e ilustración del celebrado autor de Gonzalo de Córdoba—informaba el periódico—, hay la seguridad de que su labor al frente de la Sección de Música del referido Círculo será altamente provechosa para la música”87.
Cantó ante las augustas damas el tenor Paoli, acompañado al piano por D. Emilio Serrano. También tomó parte en la velada el precoz pianista Manolito Funes”. 84 La Correspondencia de España, jueves, 2-‐II-‐1911. “Sociedad Artístico-‐literaria”. Probablemente se refiera a esta misma asociación la noticia que La Correspondencia de España ofrecía el 4-‐III, con el título “En la asociación de escritores y artistas. En honor del señor Gamboa”, en la que se informaba de que para recibir al “ilustre literato y embajador especial de Méjico”, D. Federico Gamboa, se había reunido la dicha asociación, presidida por el jefe del Gobierno, D. José Canalejas. “A la Junta se unieron algunos caracterizados socios, entre ellos el ex ministro D. Javier Ugarte, el conde de Esteban Collantes y el maestro D. Emilio Serrano”. Serrano participó también el 9-‐III, según informó La Correspondencia de España, en un almuerzo en el restaurant Inglés, “en honor del presidente de la Asociación de Escritores y Artistas, D. José Canalejas y Méndez, que ocupó en la mesa el puesto de preferencia, teniendo a su derecha al vicepresidente del Senado y de la Asociación, D. Antonio López Muñoz y al ex ministro D. Javier Ugarte, y a la izquierda a don Tomás Bretón y a D. Ángel Fernández Caro. Los demás concurrentes tomaron asiento indistintamente, donde fue de su agrado”. Entre esos nombres figuraban Francos Rodríguez, Álvarez Quintero (J. y S.), Benlliure, Mesonero Romanos y Emilio Serrano. 85 El País, lunes, 6-‐III-‐1911. “Círculos y Sociedades. Sociedad Española Artístico-‐literaria”: “En la reunión celebrada por la Junta General de adheridos el sábado último en la Asociación de la Prensa quedó definitivamente constituida la Artístico-‐Literaria, que tiene por objeto facilitar a los autores dramáticos, músicos y escritores noveles, los medios de propagar y popularizar sus obras mediante la exhibición pública de las mismas, para lo cual hará uso de los teatros donde sea factible la representación de aquellas, bien por un cuadro artístico de la misma Asociación, o por actores contratados al efecto, verificándose, también, conciertos musicales y utilizando la prensa periódica cuando de los trabajos de información o periodísticos se trate. La Asociación imprimirá por su cuenta las obras de los asociados, bien sean literarias o de texto, concediendo, además, premios en metálico, diplomas de honor y de mérito, objetos de arte y otros beneficios que se consideren convenientes por el directorio ejecutivo de dicha Asociación, y esta gestionará cerca de las empresas teatrales se pongan en escena las obras de los asociados que hayan merecido la aprobación de un Jurado competente nombrado por el directorio. La Asociación Española Artístico-‐Literaria, para desarrollar los fines que se propone, se divide en dos secciones denominadas: Sección de Prensa y Publicidad, la primera, y Sección de Música y Declamación, la segunda. Son sus presidentes honorarios los señores D. Benito Pérez Galdós, D. Miguel Moya, D. Jacinto Octavio Picón, D. Emilio Serrano y D. Fernando Díaz de Mendoza…” 86 La Época, domingo, 5-‐III-‐1911. “Teatro Real. El final de don Álvaro”. Firmado por A. Barrado. 87 La Correspondencia de España, sábado, 21-‐X-‐1911. “Noticias generales”.
Emilio Fernández Álvarez
366
X. Epílogo. Los largos años finales (1912-‐1939)
1. Hasta la jubilación: 1912-‐1920
1.1 Un homenaje. Labor pública y docente
Nos proponemos en el último capítulo de este trabajo dejar constancia de los principales hechos protagonizados o relacionados con Serrano a lo largo de las últimas tres décadas de su vida, un amplísimo periodo de tiempo en el que nuestro compositor abandonó definitivamente la composición operística, aunque su vitalidad creativa, como veremos, continuó intacta en otros campos.
Un primer hecho reseñable ocurrió el jueves 30 de mayo de 1912, a las nueve de la noche, y en el Teatro Español, decorado para la ocasión por el arquitecto Antonio Palacios con tapices, cómo no, a imitación de los de Goya. En esa fecha se celebró un concierto homenaje por iniciativa del Círculo de Bellas Artes, “en honor del ilustre Presidente de la Sección de Música don Emilio Serrano”1. Uno de los ejemplares del programa, que como puede verse contiene únicamente producciones de Serrano, se conserva en la RABASF:
PRIMERA PARTE. 1. Recopilación de motivos para orquesta de las óperas Doña Juana la loca, Gonzalo de Córdoba, La maja de rumbo, Mitrídates e Irene de Otranto (1ª vez). [Nota a pie de página: El autor ha hecho la obra para dar a conocer a los Socios del Círculo, a quienes la dedica, estas ideas del tiempo pasado, como prueba de agradecimiento por la simpatía que le demuestran]2. 2. La primera salida de Don Quijote, poema sinfónico (Orquesta) (1ª vez).
SEGUNDA PARTE. 1. Concierto en sol mayor para piano y orquesta. Allegro moderato, Andante, Allegro vivace, ejecutado por el maestro D. Francisco Fúster. 2. Una copla de la jota, estudio popular para orquesta.
TERCERA PARTE. 1. Baciami Gigi, canción italiana, cantada y acompañada al piano por el maestro D. Ignacio Tabuyo. 2. Melodía para violín, con acompañamiento de orquesta, ejecutada por el señor Corvino (1ª vez). 3. Romanza de tenor de la ópera La maja de rumbo, acompañada por la orquesta y cantada por el Sr. Serna. 4. Dúo de La maja de rumbo, por la Srta. Núñez y el Sr. Serna, con orquesta. 5. La Fioraia, vals cantado por la Srta. García Blanco, con orquesta (1ª vez). 6. Marcha de Gonzalo de Córdoba (Orquesta). Dirigirá el autor. En este concierto Serrano tuvo ocasión de estrenar dos obras: el poema sinfónico
La primera salida de D. Quijote y la Melodía para violín con acompañamiento de orquesta. Respecto al vals La Fioraia, para voz y orquesta, que el programa presentaba por “1ª vez”, ya ha quedado anotado que fue estrenado, en realidad, en 18963. Las notas al programa, sin firma, pero a juzgar por el estilo redactadas por Julio Gómez, incluían interesantes comentarios de los que ya hemos hecho mención al tratar de la composición de estas obras.
La prensa madrileña se hizo eco de este homenaje con cierta amplitud. S. A. (Saint Aubin), en el Heraldo de Madrid, apuntó que Serrano era un gran compositor, hoy “algo oscurecido porque no anda a caza de libretos para estrenar partituras en teatrillos consagrados al género popular”. Añadía que “los números que oímos de La maja de rumbo, ópera que con gran éxito se representó en Buenos Aires, acreditan 1 Como ya se ha señalado, Serrano fue nombrado presidente de la Sección de Música del Círculo de Bellas Artes el 21-‐X-‐1911. 2 Con toda probabilidad, esta “Recopilación de motivos” se corresponde con la Fantasía de melodías de varias óperas suyas, partitura autógrafa para orquesta que se conserva en la biblioteca del Conservatorio. 3 Cap. VI, epígrafe: “Un homenaje, un concierto y otras cosas”, nota 26. Recordemos que Joaquín Turina registra la interpretación del vals de Serrano La Fioralla en su Historia del Teatro Real, apéndice “Cronología de las 75 temporadas”, el 3-‐XII-‐1896, en el centón de despedida de Luisa Tetrazzini.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
367
que sus partituras podrían haber triunfado en cátedras y oratorios del género chico… Fue pues gloriosa la jornada para el maestro Serrano, ante un público que llenaba las localidades. Su Alteza, la Infanta Dª Isabel, que honraba el espectáculo satisfechísima de ver el triunfo de un maestro, aplaudía con entusiasmo”. Por su parte, A.B., en La época, dejó constancia de que gustaron especialmente el poema sinfónico La primera salida de D. Quijote, el Andante del Concierto para piano, la canción Baciami Gigi, la Melodía para violín y el vals La Fioraia, obras que “obtuvieron los honores de la repetición”.
La prensa dedicó asimismo elogios a la actividad de Serrano al frente de la sección
musical del Círculo de Bellas Artes. A este respecto, Beatriz Martínez del Fresno cita un manuscrito de Julio Gómez titulado El concurso de obras sinfónicas del Círculo de Bellas Artes, en el que el alumno de Serrano escribe:
En la primera década del siglo la vida musical estaba concentrada en el llamado “cuarto del piano” del Círculo de Bellas Artes, en el edificio de la calle de Alcalá, donde se reunían varios aficionados de los supervivientes del paraíso del Teatro Real y los conciertos de primavera en el Príncipe Alfonso. A la tertulia asistían Emilio Serrano y Tomás Bretón… a los del Círculo se les ocurrió que podría dar buen resultado organizar sesiones de la Orquesta Sinfónica durante el invierno y a precios mucho más baratos que los habituales en el Teatro Real. Esta fructífera iniciativa se inició en una de las Juntas de la Sección de Música de 1914… Satisfecha por el éxito, la Orquesta Sinfónica decidió nombrar socios protectores de la misma al Círculo de Bellas Artes como sociedad colectiva, a su presidente José Francos Rodríguez y a los socios de la Sección de Música Tomás Bretón, Emilio Serrano y Mariano Villahermosa4. En el mismo manuscrito, Julio Gómez explica cómo compuso su Suite en La para el
concurso que el Círculo convocó en 1915: “Como el volumen de obras presentadas superaba las previsiones, la resolución se retrasó. Y después de seis meses de deliberación, el jurado emitió un fallo inesperado. Dejaba desiertos los premios primero y tercero, y concedía únicamente el segundo a Una aventura de don Quijote, de Jesús Guridi”. Indignado, Julio Gómez publicó en 1916 severas observaciones al
4 Beatriz Martínez del Fresno: Julio Gómez…, pp. 109-‐110. Respecto a Serrano, en la RABASF se conserva un Oficio de la Orquesta Sinfónica de Madrid, fecha 20-‐II-‐1915, rogándole acepte su nombramiento como Socio Protector.
Concierto del dúo Bordas—Bauer en el Círculo de Bellas Artes. Madrid, diciembre de 1912. Bretón y Serrano, primero y tercero por la derecha. Foto:
Archivo José Luis Temes
Emilio Fernández Álvarez
368
respecto. De sus tantas veces venerado maestro Emilio Serrano dice, por ejemplo, que “al empezar a actuar en aquel jurado, hizo lo que tenía por costumbre inveterada: decir a los compañeros que fueran mirando las obras, que él se conformaría con la opinión más general”. De Bretón escribió que, aún teniendo fama de hombre terrible, “era muy débil de voluntad, incapaz de sostener su opinión si tenía contradictores”. Y en cuanto a Arbós, “resolvía cómodamente el problema, encerrándose en una posición de desdén absoluto: nunca había nada que mereciese la pena”. En cualquier caso, comenta Martínez del Fresno, “los miembros del segundo concurso de obras sinfónicas del Círculo de Bellas Artes no supieron intuir en 1915 la significación que la Suite en la habría de tener poco después en el contexto madrileño”5.
De haberlo necesitado, Julio Gómez podría haber encontrado una paternal respuesta a sus reproches en un artículo de Serrano publicado algunos meses después en la revista Música-‐Álbum. Esta revista, que incluía además del mencionado artículo una partitura de Serrano titulada Melodía para piano, había convocado recientemente un concurso musical, y había solicitado al compositor su opinión sobre los métodos “hasta hoy empleados para hacer resurgir y llevar a su auge nuestro teatro lírico”. Serrano escribía:
Indiscutiblemente, el procedimiento más equitativo y aconsejable es el concurso. Buena muestra de ello la tenemos en los celebrados por la Real Academia de San Fernando, que dieron lugar a que se premiaran obras del indiscutible y reconocido mérito de la “Suite murciana” de Pérez Casas, y más recientemente los que el Círculo de Bellas Artes viene celebrando. Pero si el concurso en esencia es el mejor sistema, en la práctica no da los resultados apetecidos, y ello se debe en gran parte a que no siempre se juzgan las obras con un criterio estrictamente imparcial.
Por un lado [vemos] que en los jurados suelen concurrir varios profesores y entre los concursantes rara es la vez que no se presentan discípulos de los juzgadores. Y no quiero decir con esto que nadie incline la balanza de la justicia hacia el lado de sus alumnos, sino más bien que los indiscretos comentarios y predicciones que generalmente preceden a estos certámenes coartan la libertad del jurado haciendo que todos temamos votar a quien aprendió en nuestras aulas, aunque sus trabajos tengan verdadero mérito, por temor de que nuestra conducta se tache de parcial, dando por resultado las más de las veces el triunfo a favor de un tercero con el que no se nos pueda creer interesados.
Por otra parte frecuente es, y más en los tiempos que corremos, un extraordinario parti pris que hace que a criterios poco liberales en un arte tan liberal como la música solo le parezcan loables las obras que coinciden con su manera de pensar y sentir, que hoy con el ansia de no ser retrógrados suele conducir a premiar los trabajos más enrevesados y difíciles, prescindiendo, en gran parte, de su belleza; esto origina luego resultados contraproducentes, dando lugar a que, llegado el caso, el público aplauda más a obras no premiadas que a aquellas que obtuvieron el laudo.
Un sistema creo conveniente para corregir todos estos defectos, ya que la Orquesta Filarmónica, que tan acertadamente dirige el eminente maestro Pérez Casas, ejecuta obras de autores españoles, beneficiando así nuestro arte lírico; ¿por qué cuando se verifique un concurso, previa admisión por un Jurado que rechace las obras que tengan defectos técnicos, no se da una audición de todas las aceptadas? Sería una especie de ensayo general para ejecutarlas luego sucesivamente, y así habría ocasión de oír todas las composiciones que se disputaban el concurso. En él, el público, juez siempre imparcial, o un público técnico—aunque esto sería más peligroso—, con su aplauso o frialdad emitiría un fallo y luego el Jurado haría la adjudicación del premio, seguro ya de que, habiéndose escuchado las diversas obras, su fallo, si era acertado, coincidiría con el del gran público, del cual se había tenido que hablar a veces, y acerbamente, pero hoy y siempre es el juez imparcial e inapelable de las obras artísticas6. En este inventario de hechos relacionados con Serrano durante la segunda década
del siglo, que esperamos sirva para redondear nuestra visión del maestro, volveremos 5 Ibídem, pp. 118-‐119. 6 Música-‐Álbum, 18-‐X-‐1917. “El arte lírico español. Lo que dice el maestro D. Emilio Serrano”.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
369
ahora la mirada a un curioso escrito, mecanografiado y mezclado con otros de fechas muy diferentes, conservado en la RABASF. Lleva como título, en nota manuscrita de Serrano: “Interviú. No sé si se publicó. Creo que sí pero no sé quién me lo pidió. 1916”7. Entresacamos a continuación las respuestas de Serrano que consideramos más interesantes:
— ¿Si no fuera usted músico, qué profesión o carrera le sería preferida? — Hubiese sido con gusto militar, no sé si porque los regimientos llevan música o por ser muy
aficionado a la ordenanza… mas siempre he sentido admiración y placer en el cumplimiento del deber.
— ¿Cuál de sus obras prefiere? — Si pienso en su poco mérito, lo que observo al través del tiempo, ninguna; pero si recuerdo el
placer con que las escribí, todas. Algunos de mis mejores discípulos, dicen que la que más les gusta es Doña Juana la loca aún cuando no la han visto representada; mi familia el Gonzalo de Cordova (sic) porque me ocasionó menos disgustos y mayor número de representaciones; si no pareciese que recomiendo la ópera, que aquí no se conoce y que me parece muy española, La maja de rumbo, estrenada en Buenos Aires en 1910, diría que esta es la mejor, tal vez por ser la última que he escrito. No hablo de las obras puramente instrumentales porque la única que se ha oído en conciertos al lado de obras importantes es la Elegía, el 10 de diciembre de 1915, ejecutada en los conciertos de la Filarmónica el año pasado y vosotros los críticos dijisteis que había gustado.
— ¿Qué opinión le merece el fallo del público? — … Yo encuentro que el fallo del público es el único que merece respeto. No conozco ninguna
obra que rechazada por él se hayan encargado los técnicos ni los jurispedantes en darles carta de naturaleza. Creo que en música se trata al público con una única desconsideración pues que en los demás conocimientos humanos se le tiene y se le priva hasta del libre albedrío. ¡No oirás la música que más te guste, se le dice! Eres un ignorante si aplaudes lo que a ti te recrea. Todo lo escrito es malo; ahora empieza la música. Es decir: tus nietos podrán recrearse con este arte divino que nosotros queremos humanizar, gritan los que cansados de producir obras exóticas que aburren hasta su familia, quieren demostrarnos que una mujer no puede ser bella si no se oculta su cara y las líneas de su cuerpo con una multitud de cosas que se llaman adornos: claro que lo que se pretende es ocultar la fisonomía que en nuestro arte es la línea melódica…
— ¿Qué escuela o tendencia musical le parece más acertada en la música moderna? — La que más se acerque a los clásicos. El género sinfónico es el que más dificultad ofrece al
compositor; es el más musical porque la idea tiene que nacer de sus propios elementos sin tener el punto de apoyo de la palabra ni de la mímica y mucho menos de la descripción: la música, arte ideal por excelencia, es tanto mayor su condición emotiva cuanto más aparta la imaginación del que lo oye de un punto concreto.
— ¿Qué camino le parece más conveniente para la música española? — Continuar el camino interrumpido de aquellos felices tiempos y días felices en que se fundó la
zarzuela. Los poetas o mejor dicho los libretistas vivían en contacto continuo con los músicos; la sociedad se deleitaba con las obras de Arrieta, Barbieri, Gaztambide y Oudrid, y los nombro por orden alfabético para que no se ofenda su amor propio ni su recuerdo. Es el teatro que debió subvencionar el Estado y para el Estado. Es decir: que sería de la nación y para la nación y que además de haber fomentado el arte musical español hubiera vivido con holgura de sus propios recursos. Educados nuestros compositores en un género que… era ya viejo…; desconociendo por completo los clásicos porque bien se deja ver en la poca técnica de los trozos puramente instrumentales, llegaron sin embargo dentro del teatro a producir obras muy bellas, entre las que según mi pobre opinión valen más las que pintan escenas populares, una vez que no llegaron en la parte dramática a dar a sus ideas una inspiración nacional… en música no se ha dado carácter español más que cuando se representaban aldeanos. Gaztambide ha dado más carácter español a su música seria. Barbieri soloen cuanto ha tratado asuntos populares. Oudrid era un imitador de estos dos. Arrieta fue un compositor de gran inspiración pero vivió poco en España y así se refleja en su música. Chapí merece capítulo aparte. Chapí abordó lo mismo el género teatral que el puramente instrumental; ha sido hasta la época en que floreció su talento el que mejor ha manejado la
7 Otra nota manuscrita en una esquina de la primera página, probablemente de Subirá, dice: “Interviú escrita al año siguiente de tocar su Elegía por la Filarmónica en Price el 10-‐XII-‐1915”.
Emilio Fernández Álvarez
370
orquesta; fue grande sobre todo cuando se dejó llevar de su inspiración y técnica admirable, sin querer hacer obras maestras. La preocupación de la forma le asustaba porque sus obras salían espontáneas de su pluma y cuando se preocupó de ella fue a morir por el maleficio del Teatro Real. Chapí, que se imponía por su talento en todos los teatros, fue juguete de la suerte, de la rutina, de los gnomos que debe haber en los pozos que existen en el fondo del foso del Real, teatro por donde corren las aguas de los caños del peral. [Cuenta aquí Serrano cómo hasta José Echegaray, en los ensayos de Irene de Otranto, tuvo que] … sufrir el desvío, en el primer ensayo, de artistas italianos que tomaban parte en ella coreados por muchos partiquinos españoles. De tal modo se impone en ese teatro el menosprecio a todo lo que se relaciona con España.
— ¿Qué camino le parece más breve y acertado para llegar a una forma de perfecta belleza musical, el dramático o el puramente sinfónico?
— El puramente sinfónico, bajo el punto de vista técnico, porque bajo el punto de vista ideal los géneros no pueden compararse…
— ¿Qué reformas cree Vd. que para mejoramiento del arte español debieran imponerse al Conservatorio y al Teatro Real?
— … yo abordaría y creo que con poco trabajo el que se cantara en español siempre, lo que algunas veces los maestros de canto han puesto en práctica con éxito, y la de mejorar las clases de conjunto puesto que este centro es el que produce los Notables Profesores que forman las orquestas de Teatros y Conciertos y Artistas cantantes que figuran en nuestros teatros y en el extranjero. El teatro Real hay que mirarlo bajo dos aspectos diferentes: el público es [cariñoso y benévolo] … aplaude también por patriotismo y por benevolencia lo que muchas veces le parece de escaso mérito. A este público como a la prensa que lo representa le presento mi gratitud… Pero las empresas equivocadamente han creído que debían hacer guerra a los compositores españoles, diciendo verdad en cuanto a la dificultad que tienen los artistas de gran mérito aún siendo españoles en aprender óperas que difícilmente han de volver a cantar, como engañando con lo que esas obras les cuesta. Pero hay una cuestión que algunos empresarios han fomentado y es la causa de que el arte musical español no podrá ya nunca entrar en el repertorio alternando con las obras extranjeras, porque han hecho pagar indebidamente una propiedad que no existía a los editores extranjeros… En el ámbito profesional, Serrano continuó ejerciendo diariamente su labor como
catedrático de composición en el Conservatorio. Indirectamente, Víctor Sánchez nos ofrece alguna información sobre las condiciones en las que desarrollaba este magisterio en su biografía sobre Tomás Bretón, director de ese centro desde 1913. En esa fecha, Bretón “asume puestos docentes en el centro, aceptando una de las clases
Tomás Bretón entregando los premios del Conservatorio de Madrid. Serrano es el segundo
por la izquierda
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
371
de composición, junto a Emilio Serrano…” Como recuerda Julio Gómez, alumno entre 1899 y 1908, Bretón:
… se interesaba por nuestros trabajos y con el beneplácito de los profesores, que eran entonces don Emilio Serrano y don Tomás Fernández Grajal, nos llamaba a su despacho para examinar nuestras partituras. Nos aconsejaba que asistiéramos a la clase de Conjunto Instrumental, que regía el maestro de la Real Capilla don Valentín Zubiaurre, para practicar la dirección de orquesta, y a los que éramos pianistas nos ponía al servicio de la clase de Declamación Lírica, en la que el veterano barítono de zarzuela don Antonio Moragas ponía en escena obras del repertorio lírico8. Tras el fallecimiento en 1914 de Tomás Fernández Grajal, Bretón decidió hacerse
cargo de su plaza en la clase de Composición, que se ocupaba de los tres primeros cursos, con la práctica de los ejercicios de Contrapunto y
Fuga. Emilio Serrano era el verdadero encargado de los dos últimos cursos de composición, en los que junto al estudio de la instrumentación y construcción melódica—con una especial atención a los elementos que aportaba el folklore nacional—, introducía un amplio análisis de las obras clásicas, sin excluir las más modernas, como recuerda Julio Gómez… La clase de composición era minoritaria, con unos cuatro o cinco matriculados por curso, y apenas uno que superaba el quinto y último curso, por lo que eran perfectamente asumibles desde el cargo de director, donde como hemos visto siempre se había interesado por estos alumnos. Así, la influencia de Bretón desde la clase de composición fue bastante escasa, mucho más si tenemos en cuenta que se limitaba a apoyar a Emilio Serrano en la enseñanza de los ejercicios previos de contrapunto y fuga9. Anotemos por último, como nota obligada, que fue gracias a la ayuda prestada por
Bretón y Serrano como Regino Sainz de la Maza pudo disfrutar en 1916 de un beca de estudios en Barcelona.
8 Julio Gómez: “El maestro Bretón, comisario regio de aquel Conservatorio…”, en Harmonía, Madrid, enero-‐marzo 1949, p. 14. 9 Víctor Sánchez, Bretón…, pp. 452-‐453.
Emilio Serrano. Archivo Fundación Juan March. Madrid
Emilio Fernández Álvarez
372
1.2 Labor compositiva
Como compositor, abandonada la producción operística desde La maja de rumbo, Serrano se centró prioritariamente durante esta década en la música de cámara y sinfónica. Entre sus obras para piano destaca una Tocata que sirvió como ejercicio de lectura en las oposiciones de 1915 para proveer la vacante de profesor supernumerario de piano en el Conservatorio10. Esta obra está dedicada a la eminente profesora Pilar Fernández de la Mora, y es descrita por Subirá como “un muestrario de fórmulas pianísticas en diversos géneros”. Junto a ella podemos mencionar la Melodía para piano, dedicada a la Srta. Margarita Cabezón Ferrades, publicada en la revista madrileña “Música-‐Álbum”, a la que más arriba nos hemos referido. “La técnica pianística desplegada en estas composiciones—apunta Subirá—acusa la influencia de la trayectoria iniciada por don Pedro Albéniz y seguida por algunos profesores notabilísimos, especialmente don Dámaso Zabalza, don José Aranguren y don Eduardo Compta”.
Entre su música de canto de estos años destaca Subirá el vals La Fioraia, con acompañamiento orquestal11, además de diversas piezas sueltas, como El bautizo de la muñeca, editada por Dotesio, que Subirá describe como de “noble línea melódica y elegante armonización”. Pero sobre todas ellas adquiere un relieve especial el ciclo Canciones del hogar, con acompañamiento orquestal, escrito ca. 191712, sobre textos de Luis F. Ardavín, hijo político del maestro.
Aunque Subirá, en su Manuscrito, no puede precisar la fecha de estreno de esta obra, nuestra investigación hemerográfica permite situarla en el domingo 11 de diciembre de 1921, fecha en la que el maestro Lassalle la interpretó junto con las Miniaturas de José. R. Blanco Recio, en un concierto en el Teatro del Centro. La Correspondencia de España señaló algunos días antes que Las canciones del hogar, “obra inédita del ilustre compositor, serán cantadas por la señorita Agustina S. Jovellanos”13. El día 14, el mismo periódico describía el estreno, añadiendo que “el auditorio, que hizo repetir entre calurosos aplausos algunas de estas canciones, pidió la presencia del eminente compositor en escena, haciéndole objeto de una ovación entusiasta”14.
Según Subirá, este ciclo de canciones con orquesta fue escrito para Ofelia Nieto, que lo cantó varias veces, una de ellas el 20 de abril de 1923, con la Orquesta Sinfónica, también en el Teatro del Centro. Faustino Fuentes las editó en versión para canto y piano, en cinco números descritos por Subirá del siguiente modo:
Prólogo, una invitación a las mujeres casaderas para que escuchen una historia autobiográfica, en la que “una casada quiere cantar la rueca de sus sueños”; Canción de cuna, nana de ambiente folclórico; El padre nuestro, número de carácter místico, “que recuerda las preces que la niña aprendía, los actos de culto que practicaba, y sus anhelos de que el Altísimo la iluminase señalándole su consorte”; El primer vals, que presenta a la doncella en plena vida mundana, lejos de ascetismos, y asistiendo por
10 Así consta en la partitura conservada en la RABASF, en la que puede leerse: “Oposiciones para piano de 1915”. 11 Estrenado, según Subirá, en el “Homenaje” de 1912. Pero recordemos de nuevo que esta pieza, archivada en el Conservatorio madrileño, se estrenó, en realidad, en 1896. 12 Así consta en la ficha correspondiente al ejemplar conservado en la BN. 13 La Correspondencia de España, 7-‐XII-‐1921. 14 La Correspondencia de España, 14-‐XII-‐1921.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
373
primera vez a un baile, y Canción de la bien casada, “apacible canto al amor noble, al hogar sagrado y a la maternidad augusta”.
Estas canciones se publicaron como suplemento musical de la revista “Pictorial Review”. En la RABASF se conserva un hoja mecanografiada que la revista incluyó como semblanza del autor: “Pictorial Review, que en el constante deseo de ofrecer a sus lectoras cuanto pueda encerrar un interés femenino, no perdona sacrificio ni ocasión, aprovecha esta para honrar sus páginas con las Canciones del hogar, cuya publicación inaugura este número”. Tras recordar que Emilio Serrano era un compositor “cuyas óperas han obtenido un triunfo más resonante y repetido en el teatro Real de Madrid, donde se han representado no una ni dos noches, como es uso, sino doce y catorce consecutivas”, la revista— para recreo del lector actual aficionado a constatar la historicidad de los valores—, añadía: “Como su título indica, Canciones del hogar no tiene otro propósito que el de recrear honestamente, algo así como un álbum lírico que pueda estar en todas las casas sin miedo a ser hojeado por las manos más inocentes como por las más expertas. En una reunión de colegialas, en una sobremesa de familia, en una velada entretenida, las Canciones del hogar pondrán su dulce poesía a la primavera de las almas y evocarán una hora pretérita en los corazones que han vivido”.
Dignos de mención son dos artículos de Julio Gómez publicados en El Liberal en
torno a esta obra, pues con ellos se refuerzan nuestras ideas sobre la peculiar estética nacionalista de Serrano. En el primero de ellos, y tras definir como “casticista” el estilo de las Canciones, Gómez señalaba los valores que destacan de un modo general en la obra lírica de su maestro: “absorción del canto popular, pero seleccionado y estilizado de forma que no sea necesario usar melodías populares para que el canto tenga sabor
Canciones del hogar. Portada y página del “Prólogo”. Biblioteca Nacional
Emilio Fernández Álvarez
374
nacional, sencillez, claridad en la textura y naturalidad”15. Tras el estreno, en un segundo artículo, Julio Gómez opinaba que Serrano se mostraba en sus Canciones, al igual que en sus obras anteriores, como “un melodista español en la esencia de su inspiración”. Martínez del Fresno glosa este importante artículo del siguiente modo:
El compositor no adoptaba el sistema tan frecuente “de recoger cantos populares, tal y como se cantan por el pueblo, aderezándolos después con más o menos primor” en una obra rapsódica. En lugar de esto, Serrano había estudiado profundamente la estructura íntima de la música popular: “Se la ha apropiado tan perfectamente que la fuente de su inspiración brota aromada del perfume nacional sin necesidad de emplear cantos populares”. Esta tendencia, seguida en sus obras y en su enseñanza, había trazado un surco indeleble en la producción española. Don Julio terminaba alabando la técnica natural, la melodía construida de una manera sabia y espontánea, lejos del artificio y la elaboración.
La crítica del estreno fue también muy positiva, tanto en cuanto a la labor que Lassalle estaba desarrollando con su orquesta como en lo que respecta a las canciones de Serrano, que según Julio Gómez, podrían servir de modelo al drama lírico nacional: “Las canciones del hogar pueden además servir de norma y de modelo de lo que debe ser el drama lírico nacional. El contenido de las poesías de Ardavín es dramático y dramática es la música de Serrano. Pero no quiere esto decir que pertenezca al género corriente de música teatral, sino a aquel otro excelso modo de música a que pertenecen los cantos de Schubert y Schumann, las óperas de Weber, los dramas líricos de Wagner. El género de música poética que unido a una composición literaria la comenta, la embellece, la sublimiza. La fusión de las dos artes gemelas en maridaje ideal que aumenta las peculiares bellezas, ¡unión bien distinta por cierto del grosero amancebamiento literario que esclaviza a la música sinfónica y que amenaza de muerte a la sagrada concepción beethoveniana! (…) La técnica es de una perfección muy pocas veces alcanzada por compositores españoles. La construcción melódica magistral de pura raíz nacional, está ornamentada con elegantes armonías, todo ello traducido por una orquestación de una transparencia y nitidez singulares”16. Como ya se ha señalado en un capítulo anterior, José Lassalle fue contratado para
dirigir diez conciertos con la Orquesta Sinfónica de Lisboa en el Teatro de San Carlos, a finales de 1923. En ellos Lassalle dio cabida a gran número de obras españolas, entre ellas las Canciones del hogar, traducidas al portugués, y La primera salida de D. Quijote que, como recordaremos, tras su estreno en 1912 fue también interpretada en varias ocasiones durante estos años: por Lassalle el 31 de diciembre de 1920, y por la Orquesta Filarmónica dirigida por Pérez Casas, el 4 de marzo de 1921.
Además de La primera salida de D. Quijote, entre las obras sinfónicas compuestas por Serrano en estos años destaca además la Elegía, obra concluida en La Granja el 15 de septiembre de 1913, y dedicada a la memoria de Fernando Villaamil, el capitán de navío muerto en la batalla de Santiago de Cuba, en 1898. La obra se estrenó el 10 de diciembre de 1915 bajo la dirección de Pérez Casas, en los conciertos populares del Price17.
En la RABASF se conserva una página mecanografiada con el texto de Serrano que se reproduce en la primera página de la partitura:
Ya duerme en paz aquel marino ilustre, símbolo de una raza de mártires que no esperaban recompensa; mártires que fueron al sacrificio a sabiendas de morir sin medios de defensa y en peores condiciones de lucha que en Trafalgar 93 años antes. Acaricia su tumba el aire de la tierra que le soñó héroe y le recoge mártir; cantos bélicos parece que conmueven su reposo; las tonadas de su país le arrullan cariñosamente. Sin duda el pueblo, desconocedor de lo que simboliza esta
15 Julio Gómez: “Una nueva obra de Emilio Serano”, El Liberal, 8-‐XII-‐1921. 16 Julio Gómez: El Liberal, 13-‐XII-‐1921. 17 Conciertos que, según comentario de Subirá, “por iniciativa y bajo el patronato del Círculo de Bellas Artes, había iniciado esa corporación orquestal el 12 de noviembre de aquel mismo año, y que durante varios lustros hicieron tantísimo por la cultura musical madrileña, en noble emulación con los de la Orquesta Sinfónica, a cuyo frente estaba el maestro Arbós desde la primavera de 1905”.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
375
tumba, pasará indiferente, reirá, cantará, bailará en derredor de este lugar sagrado; pero siempre habrá alguien, se oirá una voz—la de un niño tal vez—cuyo canto refleje el dolor imborrable, el agradecimiento de la Patria18.
1.3 Jubilación
A pesar de su vitalidad creativa, año a año el tiempo iba acercando a Serrano al día inevitable de su jubilación, que Subirá describe de este modo en su Manuscrito: “Por imperio de la ley—que establece topes inflexibles sin tener en cuenta los perjuicios que con ello puede producirse en la enseñanza oficial y la administración pública—, fue jubilado el maestro Serrano el 13 de marzo de 1920, día en que cumplía los setenta años de edad. Con tal motivo hubo algunos actos en honor suyo, entre ellos una manifestación de cariño, a la que se asociaron compañeros, alumnos, amigos y admiradores, teniendo por marco el Círculo de Bellas Artes”. Ese homenaje tuvo lugar el 2 de mayo de 1920, y fue fruto de la iniciativa de Julio Gómez, respaldado por Conrado del Campo, Félix Borrell, Eugenio Vivó, José Forns y Manuel Brunet, según atestiguan varias cartas del primero conservadas en la Fundación March19.
Publicó entonces Julio Gómez—a quien Serrano venía de tiempo atrás designando suplente en su clase de Composición durante sus ausencias—, un artículo en la revista Harmonía, que comenzaba con estas palabras: “La prensa, siempre distraída y en la mayoría de los casos incompetente en otros asuntos que no sean el noticierismo o la política, no ha tenido una palabra de despedida a la sobresaliente personalidad de Emilio Serrano, que por imperioso mandato de la ley cesa en sus funciones pedagógicas por haber cumplido setenta años”. Continuaba Gómez afirmando que la igualdad ante la ley era en este caso una injusticia, porque Serrano “conserva el vigor corporal y anímico por manera admirable… en cambio, vemos todos los días viejos decrépitos con el entendimiento en ruinas que continúan envenenando a la juventud con su ficción de enseñanza…”20.
También Bretón, como recuerda Subirá en su Manuscrito, despidió a Serrano con un discurso leído en el Conservatorio el 22 de noviembre de 1920, discurso que precede a la Memoria del curso 1919-‐1920, impreso aquel año:
Don Emilio Serrano y Ruiz, sobre ejercer la enseñanza en el Conservatorio por espacio de cuarenta y siete años, fuera de este Centro ha desenvuelto su personalidad con trabajos del más alto vuelo, acariciando y persiguiendo un ideal artístico y patriótico que no ha cristalizado todavía porque el ambiente que le circunda es inconsciente y torpemente refractario. El maestro Serrano ha luchado con el mayor denuedo por librar nuestro arte lírico del extranjero yugo que aún le oprime, y tengo por cierto que el día en que el arte músico español sacuda el yugo a que me he referido, viva independiente y ocupe el lugar que le corresponde, el nombre de don Emilio Serrano figurará en el número de los pocos apóstoles que cooperaron por el triunfo de ese ideal. La jubilación del maestro Serrano dio motivo a una manifestación de cariño y simpatía por sus numerosos amigos, alumnos y admiradores, la cual se celebró en el Círculo de Bellas Artes, tan grande y espontánea, que fue bastante para desvanecer de orgullo a cualquiera que no tuviese la serenidad y modestia que
18 Al dorso, una nota manuscrita de Serrano dice: “Argumentos que deben preceder a la audición de la Elegía. Poema sinfónico mío. Mi Elegía a la memoria de aquel gran marino que se llamó ¿Fernando? Villaamil”. El interrogante está puesto por Serrano, pero en efecto, el nombre de Villaamil era Fernando. 19 Fundación March, “Cartas de Julio Gómez”. M-‐AE-‐Cam-‐20: 24-‐IV-‐1920: carta convocando al homenaje a Serrano firmada por: Conrado del Campo, Félix Borrell, Julio Gómez, Eugenio Vivó, José Forns y Manuel Brunet. M-‐AE-‐Esb-‐2 y M-‐AE-‐Esp: (16-‐3-‐1919 y 03-‐1919) Francisco Esbrí y Luis Espinosa se ponen a disposición de Julio Gómez para lo que haga falta en el homenaje a Serrano. M-‐AE-‐Cam-‐19: (marzo 1919) Conrado del Campo no soloacepta la propuesta de homenaje a su maestro y “noble artista” Serrano, sino que propone un concierto de sus obras dirigido por sus alumnos. 20 Julio Gómez: “La jubilación de Emilio Serrano”, en Harmonía, revista musical, nº 52, Madrid, abril de 1920.
Emilio Fernández Álvarez
376
adornan al homenajeado. Así lo demostró en las breves pero elocuentes palabras que pronunció al final del banquete para dar a todos las gracias tan profundas como sinceras.
2. Después de la jubilación: 1921-‐1932
2.1 Un retiro activo y honorable
Tras su jubilación, la vida regaló a Serrano un retiro profesional en el que no faltaron honores y reconocimientos, algo que, por cierto, no todos sus compañeros de profesión pudieron disfrutar21. Ninguna obra de fuste, sin embargo, a excepción de la zarzuela La Bejarana (y aún esta en circunstancias muy especiales), produjo Serrano en la tercera década del siglo. Esto no implica ausencia de hechos reseñables. De los principales nos ocuparemos en las siguientes páginas.
El año 1922 registra, en primer lugar, algunas actuaciones significativas de Serrano en la RABASF, y su participación en un nuevo intento de regeneración de la vida operística madrileña. En relación con el primer asunto, en su historia de la Sección Musical de la Academia, señala Subirá que en febrero de 1922 se leyó un dictamen de la Sección Musical relativo a la provisión de la cátedra de Composición en el Conservatorio: 21 En cuanto a los cargos y honores recibidos (solo algunos de los cuales son recogidos por Subirá en su Manuscrito), hay que señalar que Serrano fue Director artístico y Comisario Regio del Teatro Real, Consejero de Instrucción pública, profesor de la más elevada cátedra del Conservatorio, vocal o presidente de jurado en numerosas oposiciones y concursos, entre ellos algunos de bandas celebrados en Vitoria, Córdoba, Zaragoza y Valencia, pensionado de mérito de la Academia Española de Bellas Artes en Roma, individuo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, miembro honorario del Instituto Filarmónico de Matanzas, en 1886, en atención a que entonces figuraba como Director Artístico del instituto Filarmónico de Madrid; Presidente de la Primera Sección del Congreso celebrado en Milán a principios de 1887 para unir a los interesados en el arte lírico italiano (sección cuya misión era examinar lo referente a las relaciones entre artistas y empresarios, arbitrajes en controversias artísticas y adopción de un modelo de escritura de los contratos); socio honorario del Ateneo de Zaragoza en 1900; Correspondiente de la Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba en 1906, Socio Honorario del Sindicato Musical de Cataluña en 1913, profesor honorario del Conservatorio de Valencia y Socio Protector de la Orquesta Sinfónica de Madrid en 1915. Además, y ya antes de comenzado el siglo XX, poseía la Gran Cruz de Isabel la Católica, la de Caballero de la Orden de Carlos III, la del Comendador de la Corona de Italia y la Palma Académica de Francia.
Foto ABC. Archivo de la Fundación Juan March
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
377
Aunque se propuso a Don Óscar Esplá para desempeñarla, estaba en desacuerdo tal dictamen con la ponencia de Don Emilio Serrano, y este decide presentar un voto particular al respecto. Se discute la manera y la oportunidad de presentar ese voto, por lo cual intervienen varios Académicos, entre ellos el conde de Romanones. En la semana siguiente Serrano presenta ese voto acompañado del dictamen emitido por la Sección musical, sin que las actas posteriores vuelvan a exponer nada en relación con dicho asunto”22. No fue esta la única acción de Serrano contra los intereses de Esplá, como veremos,
aunque en los principales escritos del compositor alicantino no hemos encontrado referencias a Serrano.
En relación con el segundo asunto, relacionado con la vida operística madrileña, Subirá, esta vez en su Historia y anecdotario del Teatro Real, recoge bajo el epígrafe “Nuevo intento de nacionalización”, la siguiente noticia:
El coliseo de la plaza de Oriente—como ya había proclamado el Conde de Morphy en el siglo anterior—no era el Teatro de la Ópera Nacional, sino el Teatro Nacional de la Ópera. La necesidad apremiante y siempre diferida de su nacionalización rebrotó y refloreció de súbito—aunque sin dar frutos ni echar raíces, si bien abundó la hojarasca, por supuesto—, en la primavera de 1922. Dos artículos escritos por Amadeo Vives, el autor de saladísimas crónicas publicadas entonces bajo el epígrafe común “Pasacalles”, iniciaron la efímera campaña. Abogábase allí por el uso del idioma castellano en el Real; y había de ser tan constante, que solo se prescindiría del mismo cuando vinieran un artista extranjero de renombre mundial o una compañía extranjera especializada en el arte de su propio país… Formóse la inevitable comisión, muy numerosa y con prestigiosísimos elementos: los maestros Emilio Serrano, Amadeo Vives y Conrado del Campo, y con ellos lo literatos Pérez de Ayala, Enrique de Mesa, Ramiro de Maeztu y Azorín. Conducidos por don Ángel Osorio y Gallardo…23. No será necesario, a estas alturas, explicar por qué esta iniciativa quedó finalmente
en nada. Al año siguiente, y citamos de nuevo su Historia de la Sección Musical de la RABASF,
da cuenta Subirá del acceso de Serrano a la presidencia de la Sección de Música de la Academia, el 10 de diciembre de 1923, tras la muerte ocho días antes de su anterior presidente, Tomás Bretón. Serrano, “cordial compañero e íntimo amigo de aquél”, se encargó de representar la voz de la Academia en la sesión necrológica24.
Daremos cuenta, para finalizar este epígrafe, de la publicación en El Liberal, entre el 20 de enero y el 8 de febrero de 1923, de una serie titulada “Galería de españoles. Los músicos”, que consistía en un pequeño recuadro de texto ilustrado con una fotografía, en primera página, dedicada en cada ocasión a un músico diferente25. Tras la “Galería” dedicada a Bretón, ocupando el primer recuadro de la serie que no está en portada, sino en páginas interiores, apareció el 28 de enero de 1923 la dedicada a Emilio
22 José Subirá: La música en la Academia, p. 153. 23 José Subirá: Historia y anecdotario…, pp. 744-‐745. 24 José Subirá: La música en la Academia, p. 153: “Fue dolorosa para la Sección musical en particular, para la Academia en general y para nuestro país de un modo absoluto la defunción de una de sus glorias más legítimas: Don Tomás Bretón. Falleció en su hogar madrileño el día 2 de diciembre (de 1923), que era domingo. Al siguiente día la Academia le dedicó una sesión necrológica nada formularia, sino sincerísima. Don Emilio Serrano, cordial compañero e íntimo amigo de aquel, hizo una detallada relación de sus méritos y de sus producciones, cuyas dotes como compositor musical y como director de orquesta no tenían discusión. Recordó que, al quedar jubilado por edad, le rindió un homenaje el Círculo de Bellas Artes, y le dijo entonces Bretón: «Serrano y yo nunca nos hemos separado. Desde el concurso de violín en que fui acompañado por él, en 1868, hasta la fecha nuestros caminos han sido paralelos». Prosiguió así: «Ya no nos separará seguramente más que la muerte». Tras lo cual añadió: «Sin duda la providencia ha querido conservarme para que rece por su alma, pues su memoria mientras yo viva irá al lado de las de mis seres más queridos»”. 25 El primer músico reseñado fue Amadeo Vives (20-‐01-‐1923). Luego vinieron Julio Gómez, Ricardo Villa, Teodoro San José, Jacinto Guerrero, Francisco Alonso y Tomás Bretón.
Emilio Fernández Álvarez
378
Serrano, acompañada de un texto en el que, por primera vez, adivinamos a un Serrano consciente de haber dado ya lo mejor y lo peor de sí mismo:
A mi edad, mejor que afirmar ideales, le está preguntarse si se han realizado los que se tuvieron. Las ambiciones personales que tuve en mi carrera, se han visto satisfechas; mi buena suerte me colocó en los primeros puestos, tal vez por excesiva benevolencia del público y de la prensa. Pero, ¿quién ha conseguido su ideal? El ideal de un artista, y perdonen que me coloque entre los que merecen llamarse así, se va agrandando, como el horizonte, a medida que uno se eleva. Así es que nunca lo consiguen más que aquellos que siempre se encuentran satisfechos de sus obras, y las mías son tan modestas como yo. Quise siempre ser digno de mi arte, de mis compañeros y de la sociedad en que viví. Tuve en mi vida muchas satisfacciones personales. Pero hoy me queda la amargura de que mi profesión no asciende en respeto social, y muchas veces, al tener que decir qué soy, siento deseos de contestar: músico, con perdón sea dicho. Emilio Serrano26.
2.2 La bejarana (1924)
A principios de la década de 1930, enfrentado ya al último horizonte de su vida, y redactando para Subirá sus Memorias, Serrano vuelve a dedicar a la zarzuela páginas cargadas de sincera estima, páginas en las que mantiene las mismas ideas expuestas sobre este género, treinta años atrás, en su discurso de ingreso en la RABASF. Pero es en ese momento, redactando sus Memorias, cuando encuentra ocasión de reflexionar sobre la extraña paradoja de un zarzuelista de vocación, él mismo, que solo conseguía estrenar óperas españolas:
La ópera no fue un género propio de nuestro país, ni de nuestro teatro, ni de nuestros actores, ni de nuestra cultura general. Más aún. Ni pertenecía al abolengo de nuestra producción literaria, si se considera su letra, ni parecía muy apropósito para utilizar nuestro folklore si se la examinaba musicalmente. En mi opinión ninguno de nuestros dramaturgos fue un buen libretista de ópera ni casi de zarzuela, y eso que tanto este género lírico como la ópera cómica, se desprenden en muchos momentos de la música, por cuanto la parte hablada guía y sostiene la acción. Bien mirado, los intentos de ópera nacional española fueron emprendidos por algún compositor que gozaba de simpatías y que, incluso, teniendo positivo talento, no consiguió demostrarlo plenamente en el cultivo de la zarzuela, mas al cual favoreció la suerte de hallar un empresario entusiasta y decidido a exponer su dinero, como otras personas lo exponen adquiriendo acciones de minas que nunca producirán mineral. El único empresario que tuvo atisbos de patriotismo fue aquel que montó en el teatro de la Alhambra, en 1871, la ópera de Zubiaurre Don Fernando el Emplazado, y la ópera de los hermanos Fernández Grajal Una venganza. Por cierto que, al estrenarse la primera de estas dos obras, hubo un incidente cómico. Oyó un chusco, desde las alturas, los versos fatídicos: «Te quedan treinta días / de vida y de placer. / Treinta días. Treinta días», e interrumpió con sorna: “Son noventa los días que te quedan”.
Bien distinta era la situación de la ópera española en el Teatro Real, donde nuestros compositores tenían acceso con desgana y por mero cumplido, aunque yo, sin embargo, encontré facilidades que le eran negadas a los más reputados zarzuelistas, en tanto que, por otra parte, los teatros de zarzuela seguían cerrados para mí. Todo ello, al parecer inexplicable y contradictorio, tiene su justificación por lo que a mi caso personal respecta. Mi situación económica, sin distinguirse por lo brillante, no era la del bohemio; y mi facilidad para ganarme la vida dando lecciones o tacando el piano, sin sufrir apremios por buscar el pan cuotidiano, hizo que me considerase como de otra zona, bien distinta de aquella que proporcionaba cómodos accesos a escenarios y empresas. Tal serie de circunstancias influyó poderosamente en la dirección artística de mi vida. Por eso mi amigo Ruperto Chapí—mientras hacíamos confidencias relacionadas con nuestros rumbos y nuestros anhelos de sobremesa en un restorán—me dijo una vez: “Tú, Serrano, necesitas un éxito en Apolo, y yo lo necesito en el Real”. Pudo expresarse así, con la mayor naturalidad, el aplaudido autor de La
26 La relación de músicos retratados que siguieron a Serrano, en orden cronológico es: Arturo Saco del Valle, también en páginas interiores. De nuevo en primer página, Ernesto Rosillo. En páginas interiores: Antonio Fernández Bordas; Reveriano Soutullo; Cayo Vela. En portada: Manuel Quislant. Páginas interiores: Enrique Bru; Gerónimo Giménez y finalmente Joaquín Turina, último de la serie, el 8-‐II-‐1923.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
379
Revoltosa, porque era el niño mimado del teatro Apolo, y porque el campo de mis actividades escénicas había sido el coliseo de la plaza de Oriente.
Transcurridos unos años estrenóse en el Real Margarita la tornera, ópera de Chapí que le costó la vida al pobre artista. Como el ambiente del Real, poco propicio para la aceptación de lo español, no había cambiado desde los tiempos de Mitrídates o de Giovanna la Pazza, Chapí conoció en los albores de 1909 las agobiadoras resistencias pasivas que todo compositor español había de sufrir en aquella Casa; tuvo que luchar hasta con las partichelas, copiadas incorrectamente, y tuvo que ver retrasada la fecha del estreno. En vano aquel artista había fundado la Sociedad de Autores, tan beneficiosa para libretistas y músicos; eso no servía de nada en un coliseo donde todo estaba hecho de antemano, incluso el éxito de obras extranjeras escritas por autores no siempre insignes y algunos apenas conocidos aún en su mismo país. Si en los últimos decenios del siglo anterior yo había soportado muchísimo durante los ensayos de mis óperas y si no me decidí a retirarlas fue por el temor de que, al dejar de representarse después de iniciarse los preparativos pudieran parecer de un mérito inferior al que tuviesen en realidad, en el primer decenio de este siglo no sufrió menos Chapí en aquel trance.
Pocos días antes de estrenar Margarita la tornera, lo hallé en la calle del Arenal. Estaba pálido, apesadumbrado, fatigadísimo. Aludió a nuestra conversación de unos años antes en un restorán, y me dijo con amargura: “¡Cuánto pienso en ti, Serrano!”. Nada le repuse, porque me contristaba que quien, siendo el general en jefe de todos los teatros líricos españoles, pudiera perder la vida en el teatro extranjero de la Plaza de Oriente”. Y en efecto, la desventura hizo que se empalmase la representación de aquella ópera con la defunción del gran maestro que la había producido. A pesar de su íntima frustración como zarzuelista, o quizá precisamente para
compensarlo por ella, el destino tenía reservada una grata sorpresa a Serrano, en momentos en que, a buen seguro, ya no la esperaba. En efecto, con mucha mejor fortuna que el Chapí de Margarita la tornera en el Teatro Real, pudo Serrano a los 74 años de edad estrenar en Apolo, el 31 de mayo de 1924, una zarzuela de tanto éxito como La bejarana. Fue su última obra teatral27, compuesta en colaboración con el maestro Francisco Alonso, y actuando como libretista el yerno de Serrano, Luis Fernández Ardavín, que ya había escrito los textos de Las canciones del hogar.
Según Celsa Alonso, en su muy reciente biografía de Francisco Alonso, “Luis Fernández Ardavín ofreció a Alonso colaborar con el veterano Serrano, según contó el maestro en varias ocasiones”. Serrano, “hombre de gran reputación…, estaba encantado de estrenar una obra en colaboración con su yerno y con Paco Alonso, a quien admiraba mucho, mientras Alonso, que acudía con frecuencia a la casa de veraneo que Serrano poseía en Cercedilla, se mostraba muy agradecido a Serrano, pues fue uno de los primeros que había creído en él”28.
No es exactamente ese el punto de vista de Serrano, que sobre esta célebre zarzuela nos ha dejado también sus recuerdos:
Cuando Alonso me propuso colaborar con él me negué en absoluto por diversas razones que expuse al joven músico. Este, dada su personalidad y prestigio, para nada necesitaba ya de colaboraciones ajenas. Mi avanzada edad me impediría prestar la atención debida a esas labores, y como, por añadidura, me quitaría horas de sueño, esto perjudicaría a mi salud. Si nos fuese adversa la fortuna, yo perdería una reputación ganada con tanto esfuerzo, y dada mi edad, ya no podría recuperar el crédito artístico de antes. A cada argumento mío, respondía Alonso invariablemente: “Es que yo quiero tener el gusto de escribir una obra con usted para que vayan asociados nuestros nombres”. Ante mis tenaces negativas, llegó a decir en broma: “Si usted no accede a mi petición, yo escribiré toda la obra y la firmaremos los dos, aunque usted se oponga”. Con tan porfiadas
27 María Encina Cortizo, en su “Catálogo” de obras de Serrano (Emilio Serrano…, p. 114) incluye (pensamos que por un error atribuible a un libro ya citado de Antonio Fernández-‐Cid) la zarzuela El Romeral, “estrenada en 1929 en Barcelona, en colaboración con Fernando Díaz Giles”. Pero El Romeral es zarzuela original de José Muñoz Román y Domingo Serrano, con música de Fernando Díaz Giles y Emilio Acevedo (por cierto, el primer director de La Bejarana), estrenada en el Teatro de La Zarzuela de Madrid el 18-‐VI-‐1929. 28 Celsa Alonso: Francisco Alonso. Otra cara de la modernidad. Madrid, ICCMU, DL. 2014, pp. 195-‐201.
Emilio Fernández Álvarez
380
insistencias, acabó saliéndose con la suya. Precisamente acudió a mí con tal propósito como consecuencia de la excelente impresión que le había producido mi ópera La maja de rumbo, cuando la leyó al piano. En resumen, que nos pusimos a la obra. Durante nuestra labor éramos como padre e hijo. Cada uno exponía sus puntos de vista, e incluso cedí yo en cosas de menguada monta; pero él no tuvo que ceder nunca, porque yo, como buen padre, encontraba plausible todo cuanto escribía el hijo. Después tuve la satisfacción de que el público, supremo juez, compartiera esta opinión mía. Serrano ocupó voluntariamente un discreto segundo lugar en la producción de esta
obra, dejando a Alonso todo el protagonismo durante los ensayos. Evocando el recuerdo de Echegaray, para quien gran parte del éxito teatral residía en la excelencia de la representación, señala Serrano que “la misma empresa, necesitada de un gran éxito, se desvivió por conseguirlo en todo, salvo en las decoraciones, que eran deficientes y como para salir del paso; nos amparó a los autores con su constante simpatía y atrajo al público utilizando los numerosos recursos que tenía a su alcance”.
El éxito de La bejarana fue rotundo e indiscutible desde el mismo día de su estreno, protagonizado por María Caballé, Eugenia Galindo, Navarro y Valentín González, entre otros, y dirigiendo la orquesta Emilio Acevedo. Los números más aplaudidos fueron el prólogo de la obra, la serenata de los quintos (un pasodoble escrito por Alonso, que fue parte principal del triunfo, y que llegaría a convertirse en uno de los más populares del repertorio: “Bejarana no me llores, porque me voy a la guerra…”), el dueto cómico, las canciones del ciego y el bailable, nutrido con típicas danzas regionales. Los autores se vieron obligados a salir a escena desde el primer momento, reapareciendo al final de varios números, y en numerosas ocasiones a la conclusión de la obra. “Íbamos unidos autores e intérpretes—dice Serrano—, pero se dio alguna vez el caso de que, no obstante ser yo quien iba delante por razón de edad y categoría, a quien hubiera correspondido tal honor era a Alonso, por tratarse de alguno de los números compuestos por él”.
La crítica no tuvo dudas en sus elogios a la brillantez y el genuino carácter popular de la música, si bien puso algunos reparos al libreto, cargado con los tópicos del género imperante en ese momento, la zarzuela regionalista, de ambientación rural29. Ardavín, un autor hoy casi olvidado30, casado con Juana Serrano Gala (quinta entre los 29 Hay que recordar que, tras la crisis del género chico, e imperantes en los escenarios la opereta y la revista (faltas ambas de ambición literaria), se impuso en 1924, y precisamente con La bejarana, la “zarzuela regionalista”, que se convirtió así en el género zarzuelístico más representativo en la época de Primo de Rivera. 30 El dramaturgo y poeta modernista Luis Fernández Ardavín nació en Madrid el 16-‐VII-‐1891 y falleció en la misma ciudad, en 1962. Escribió numerosos artículos periodísticos y trabajó como libretista de zarzuelas. Presidió la Sociedad General de Autores de España, desde 1952 hasta su muerte. Tradujo al castellano obras de Alfred de Musset, Honoré de Balzac, Goethe y Sófocles. Alumno predilecto de Eduardo Marquina, Ardavín trabajó como libretista para los maestros Amadeo Vives, Francisco Alonso y Federico Moreno Torroba. En 1921 estrenó su mayor éxito, el drama en cuatro actos y en verso La dama del armiño, obra en la que trató de retratar el universo y la vida del Greco, dando vida teatral a uno de los personajes de sus cuadros. También escribió La hija de la Dolores, continuación de la obra de Feliu y Codina, y la colección de canciones Cuentos del Abate, a las que puso música Amadeo Vives. Fue también el autor de la letra del célebre cuplé-‐chotis “Rosa de Madrid”, y de la obra de teatro del mismo nombre que se estrenó en Bilbao en 1925. Ardavín estrenó una de sus últimas zarzuelas en tres actos, Baile de trajes, el 6-‐VI-‐1945 en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, con música de Federico Moreno Torroba, y con libreto escrito en colaboración con su esposa Juana Serrano Gala. Recientemente (año 2000), en la introducción a Cyrano de Bergerac, de Rostand, en la editorial Austral, Jaime Campany escribe que, como traductor, “mi interés mayor era conocer la versión de Luis Fernández Ardavín (…), que primero Luis Antonio de Villena y después Eduardo Haro Tecglen atribuyeron a Eduardo Marquina. Creía yo que la reconocida facilidad de Fernández Ardavín para versificar en los metros más sonoros le habría facilitado el laborioso empeño de traducir los alejandrinos de Rostand, o los decasílabos del canto a los cadetes de la Gascuña, o la balada del duelo con el Marqués en el primer acto. Pues nada de eso. El virtuoso del verso floral, romántico o modernista, que fue Fernández Ardavín había enjaretado deprisa y corriendo al Teatro Español una versión medio en verso y medio en prosa, como si realmente se hubiese dedicado a hablar en prosa «sin saberlo». En la versión de Ardavín, la prosa es prosa y el verso no es bueno”.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
381
hijos de nuestro compositor), recordaría más tarde con cierto orgullo que escribió La Bejarana “en nueve días, y con poco entusiasmo”, aunque “lleva varios centenares de representaciones”31.
Ardavín dibujó la trama, como muchos años antes había hecho Feliú y Codina en La Dolores, sobre una copla que definía a la protagonista: No des a nadie tu honra, / Que aquel a quien se la entregas / Hasta sin querer a veces / Para siempre se la lleva.
En el argumento, desarrollado en dos actos, se entreveraba una trágica historia de amor con las vicisitudes del reclutamiento y la guerra, en una época en la que los sucesos marroquíes enfervorizaban al país.
Desde el punto de vista musical, según Celsa Alonso: El secreto de la partitura de La Bejarana fue una sabia combinación de los cantos populares
salmantinos con una elaborada orquestación, sin resultar ampulosa. Hubo quien consideró que en el dúo dramático del primer acto y la charrada se adivinaba la huella de Serrano, mientras en el pasodoble de los quintos y los números cómicos campea la musa alonsina. Ambos compositores lograron un notable acierto al combinar música popular (usada con tino y sobriedad), naturalidad, tradición y un homenaje al viejo género… La Bejarana era menos novedosa [que La linda tapada], continuando la senda marcada por Chapí en La cortijera y La cara de Dios, y era de gran visualidad, quizá más en sintonía con la ideología conservadora y patriótica de la dictadura de Primo. A Alonso le gustaba de forma especial el dúo de tiple y tenor del primer acto y la charrada. El famoso pasodoble alcanzó un inmenso éxito y en su transcripción para banda se incorporaría al repertorio de las bandas, sobre todo militares, pieza obligada en desfiles y exhibiciones32. Representada centenares de veces en toda España y Latinoamérica (la obra tuvo tal
éxito que estuvo representándose tres veces cada día durante todo el mes de junio y primera decena de julio, y llegó a las 323 funciones en esa temporada de 1924, siendo además la primera zarzuela emitida radiofónicamente desde un estudio, el de Radio Ibérica, en mayo de 192533), La Bejarana proporcionó a Serrano unos ingresos por derechos de autor muy superiores a los conseguidos con sus óperas, recordando el compositor en sus Memorias, cómo Mitrídates le produjo en total 7.500 pesetas, mientras Giovanna la Pazza, Irene de Otranto y Gonzalo de Córdoba, le habían proporcionado 750 pesetas por representación.
La Bejarana fue asimismo objeto de una adaptación cinematográfica realizada en 1926 por Eusebio Fernández Ardavín, director que llevó a la pantalla muchas de las obras de su hermano Luis. No es esta una observación menor, pues hay que recordar, con el crítico de cine Luciano Berriatúa, que:
En los años 20 se llevaron al cine numerosas zarzuelas. Las películas eran mudas, pero se acompañaban en vivo con orquestas y a veces con cantantes. Emilio Serrano y Francisco Alonso adaptaron personalmente su partitura de La Bejarana para la versión cinematográfica de Eusebio Fernández Ardavín, que se estrenó precisamente en el Teatro de la Zarzuela en 1926. En el entreacto se proyectaba un pequeño documental sobre Salamanca que ilustraba un poema que un actor subía a recitar en el escenario34. En relación con esta adaptación cinematográfica (“una de las obras más bellas e
interesantes de nuestro cine mudo”, según Celsa Alonso35), y entre las hojas de la partitura de La balada de los vientos, conservada en la biblioteca del Conservatorio de Madrid, hemos encontrado, sueltos, varios papeles autógrafos con apuntes musicales
31 ABC, 26-‐IV-‐1925. Artículo firmado por Luis Fernández Ardavín sobre su obra. 32 Celsa Alonso: Francisco Alonso…, p. 199. 33 Ibídem, pp. 138 y 185. 34 Luciano Berriatúa: notas a la exposición “Cine y zarzuela”, en el Libreto de La reina mora / Alma de Dios. Madrid, Teatro de la Zarzuela, temporada 2012-‐2013, p. 133. 35 Celsa Alonso: Francisco Alonso…, p. 459.
Emilio Fernández Álvarez
382
de La bejarana: las anotaciones podrían dar a entender que en el proyecto para esta película Serrano incluyó fragmentos musicales de La balada de los vientos.
No fue este éxito, ya en otro orden de cosas, ocasión suficiente para modificar la
opinión de Serrano sobre su propia valía como autor, si bien aumentó su influencia en el mundo musical de la época, como demuestra su oferta de ayuda a Julio Gómez en una carta conservada en la Fundación March, difícil de descifrar (tanto por la letra como por la expresión), pero en la que se entiende que pone su nombre a disposición de su querido alumno, si esto pudiese servir como impulso a su carrera teatral:
Yo, que no me conformo con que V. no escriba una obra que le dé a conocer definitivamente en el teatro, y no me hago ilusiones que mi nombre haya ganado nada más que unas cuantas pesetas con La bejarana y por lo tanto sea una garantía para que me ofrezcan autores de prestigio colaboración, que por otra parte yo estoy como estaba antes de que me obligasen a escribir, es decir con unos deseos locos de no hacer nada, si V. creyese que aún cuando sea engañando de servir para algo, y lo digo en serio encontrase quien le hiciese una zarzuela V. la haría, y V. figuraría como era natural y le serviría de consejero y hasta de colaborador hasta el momento que con el éxito dijese la verdad, que era solo de V36. Serrano continúa su carta invitando a Gómez a un almuerzo con otros compañeros
y luego, separadas del texto anterior con un trazo rotundo, escribe a modo de postdata estas llamativas líneas: “No hay para qué decirle que Ardavín no cree seguramente, ni en V. ni en mí y por esto le dirijo por otras corrientes”.
Tras el estreno de La bejarana comenzó para Serrano una larga etapa de recapitulación y olvido, punteado de ocasionales reconocimientos, como la concesión de la Gran Cruz de Isabel la Católica, a principios de 192537. Fue también en marzo de ese año cuando firmó un contrato de grabación fonográfica, conservado en la RABASF, en el que Serrano, de su puño y letra, establecía una relación de las obras de su autoría “que podía recordar”, rematada con un garboso: “… y muchas más que no recuerdo”38. 36 Fundación March, “Cartas de Emilio Serrano dirigidas a Julio Gómez” (M-‐AE-‐Ser 5). Cercedilla, 28-‐VII-‐1924. El catálogo de la Fundación March describe así el contenido: “Carta manuscrita dirigida a Julio Gómez recomendando a un alumno, se interesa por unos libros que necesita Emilio Acevedo y le insta para que escriba una zarzuela”. 37 José Subirá, La música en la Academia…, p. 157: “Y un mes después (febrero de 1925) la Academia felicita a Serrano por habérsele concedido la Gran Cruz de Isabel la Católica”. 38 El contrato se establecía entre la “Compañía del Gramófono, Sociedad Anónima Española, representada por D. Juan García Coca, y D. Emilio Serrano Ruiz, mayor de edad, viudo, autor musical, vecino de Madrid con domicilio en
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
383
A esta época podrían también pertenecer (aunque no tenemos constancia de ello), unas cuartillas conservadas en la RABASF con el título: “Conferencia sobre El Teatro Nacional. Cuartillas sobre el teatro Real y el de la Zarzuela, y manifestaciones autobiográficas por Don Emilio Serrano. Con numerosas correcciones autógrafas del autor”. No se deja constancia de la fecha ni el lugar en los que se leyó esta conferencia, si es que se leyó, porque la redacción, defectuosa, no pasa de borrador. Pero el hecho de que Serrano se dirija a su auditorio en un tono casi de despedida (“Nadie agradece esta vida sacrificada al trabajo… pero yo quiero darme este consuelo a la vejez…”), parece autorizar la suposición de que pertenece a esta época, y de que se dirige (en un tono, por cierto, cargado de acritud), a un auditorio formado por músicos. Entre sus muchos párrafos, entresacamos los siguientes:
En general en las nuevas sociedades, hablo de los gremios, los hombres persiguen como es justo mejorar de condición y no todos lo consiguen, porque en muchas ocasiones son agrupaciones de esclavos mandados por uno o varios mayorales que los dirigen por donde a sus fines políticos les conviene—claro es que en principio todo tiene defecto que puede mejorarse en la práctica—pero tengo poca esperanza en los campeones del trabajo que no trabajan. No dejaba su trabajo de zapatero Juan Sackis (sic), cuando formaba y dirigía la agrupación de los Maestros Cantores de Nuremberg. Vosotros habéis conseguido mucho agrupándoos; agrupación que aconsejé cuando en cierta ocasión veía que los zánganos querían comerse la miel que elaborabais; pero la agrupación que yo deseo es completa—en la parte material y en la moral… en la parte moral defendiendo vuestro arte contra las invasiones extranjeras tan frecuentes en nuestro país. Admiremos lo bueno, aplaudámoslo, paguémoslo, pero no admitamos como bueno lo de otros países por ser extranjero siendo peor que lo nuestro; en el fondo, tal vez sin quererlo porque a nadie le niego sin pruebas la condición de honradez social ni artística, hay un odio a lo que en el país se produce.
(…) ¡Sabéis a qué se debe el que no tengamos teatro lírico nacional! Pues a un factor importantísimo y de escasa protección por parte del gobierno. A las pensiones de canto que hubo en las ocasiones en que ha florecido el arte musical. Suponían menos que el sueldo que tiene el crecido número de inspectores del Conservatorio que hoy deseo que se conserven mientras vivan y muchísimo menos que el sueldo de uno de esos canónigos de la política que tanto gusto dan al país… ¡No hay teatro porque no hay compositores o porque faltan cantantes! … Mucho nos aprietan la garganta en nuestro país pero aún quedan voces aún cuando no fuese más que para poner el grito en el cielo…
(…) Todo esto que se dice al público por medios más o menos impotentes dentro del arte es una verdadera mentira. El público puede juzgar la obra dramática, puede juzgar el libro leído, puede juzgar la pintura, la estatua, la arquitectura, puede discurrir acerca de la religión, de la familia, discute las leyes, los actos de los sabios y los de sus padres y quieren que no pueda juzgar la música, para hacer creer que la receta la tienen los pocos sabios que no han estudiado más que el periodo de imitación y en él se han quedado… [En pintura, aficiones particulares, etc.], no se dice, como en la música, no hay más Dios que Dios y nosotros somos sus profetas porque nosotros lo decimos, y nosotros los músicos nos callamos = especie de esclavos en todo momento en que no tenemos al lado una persona influyente que sea verdaderamente aficionada a la música sin ser pedante. He dicho. Anotemos por último que, según Subirá (que no aporta más detalles al respecto),
Serrano sufrió una “gravísima enfermedad” en 192839. Es más que probable que este hecho sirviese como acicate para que sus discípulos se decidiesen a ofrecer al maestro, al año siguiente, un último homenaje.
la calle de San Quintín nº cuatro”. Serrano dejaba constancia de que, entre sus obras, las principales óperas eran “de su propiedad”, pero otras habían sido “vendidas a Casa Dotesio, hoy Unión Musical Española, hace años”. 39 José Subirá: La música en la Academia..., p. 161.
Emilio Fernández Álvarez
384
2.3 El último homenaje (1929)
En efecto, el 13 de diciembre de 1929, a las seis de la tarde, la Orquesta del Palacio de la Música de Madrid celebró un Festival de Música Española en homenaje a Emilio Serrano bajo el patrocinio de la Unión Española de Maestros y Pianistas40. Fue este, en palabras de Subirá, “un día memorable como pocos” para el ya casi octogenario maestro, que lo describe de esta forma en sus Memorias:
Los últimos serán los primeros. Tal aconteció, una vez más, en aquella ocasión memorable. Antes había querido favorecerme con un homenaje de esa índole la orquesta dirigida por José Lassalle, músico a quien muchos, entre ellos yo mismo, profesan estimación altísima y que, como persona, tiene un carácter de niño bajo una corteza de herrador. Aunque esa entidad filarmónica me consideraba merecedor del acto que deseaba tributarme, se lo rehusé, no sin agradecérselo, ya que, en opinión mía, no tendría éxito de taquilla, puesto que mi nombre pertenecía al pasado y apenas hallaba el menor eco entre los actuales filarmónicos. Aún a sabiendas de que mi supuesto desaire heriría el amor propio de la Orquesta, mantuve mi negativa en pie. Solo accedí muchos meses más tarde, cuando, por sugestión de Lassalle, se asociaron a esta idea varios antiguos discípulos míos; mas entonces impuse la condición de que ellos mismos participasen con obras suyas, las cuales alternarían con otras mías en el programa de un concierto sinfónico. Todos aceptaron tal proposición, y fue entonces cuando se celebró ese homenaje, resultando brillantísimo, pues no en vano iba yo con tal excelente compañía. Como puede verse, Serrano expone ya en estas líneas con claridad meridiana su
conciencia de “pertenecer al pasado”, de ser ya el autor de una obra “sin eco” en la música del día. A pesar de ello, o precisamente por ello, el Concierto-‐Homenaje se celebró, y en la RABASF se conserva un ejemplar del programa impreso, en el que actuaron como solistas María Marco (soprano), Francisco Fúster (piano) y Celso Díaz (violín), y como directores Francisco Calés, Conrado del Campo, Julio Gómez, José Lassalle, Emilio Vega, Cayo Vela, Ricado Villa y el propio Emilio Serrano41. El programa interpretado fue el siguiente:
PRIMERA PARTE Semblanza del maestro Serano, por José Subirá, leída por Luis Medina. Dos cromos españoles, de Julio Gómez. Rapsodia asturiana (para orquesta y violín solo), de Ricardo Villa. Solista: Celso Díaz. La primera salida de Don Quijote (poema sinfónico), de Emilio Serrano. SEGUNDA PARTE Ofrenda lírica. Poesía original de Luis Fernández Ardavín, leída por su autor. Concierto de piano y orquesta, de Emilio Serrano. Solista: Francisco Fúster. Director: Cayo Vela. Las canciones del hogar, de Emilio Serrano. Solista: María Marco. Director: J. Lassalle. TERCERA PARTE
40 Efectuado el homenaje, Serrano agradeció por carta a la Unión Española de maestros directores-‐concertadores y pianistas, de Madrid, su patrocinio. En respuesta, la asociación remitió al compositor un Oficio conservado en la RABASF, de fecha 15-‐I-‐1930, manifestando el “agrado con que sus componentes han visto el contenido de su amable carta de 24 del actual en la que exterioriza su agradecimiento por el merecido homenaje tributado a su ilustre persona”. 41 En la portada, que incluye una fotografía del maestro Serano, se anuncia la interpretación de un Festival de Música Española, a cargo de la Orquesta del Palacio de la Música, en el sexto y último Concierto de Abono de la temporada, con asistencia de S.A.R. la infanta Doña Isabel, Presidenta Honoraria de la Unión de Maestros Concertadores y Pianistas. Este programa impreso incluía notas explicativos sobre las obras interpretadas, entre ellas el programa literario del poema sinfónico de La primera salida de Don Quijote. Del Concierto para piano de Serrano se dice que fue “estrenado en 1904, ejecutando el autor la parte de piano y dirigiendo la orquesta el maestro Giménez”. Fue quizá esta frase la que causó el error de Subirá, ya comentado, de considerar en su Manuscrito esta fecha como la de estreno, cuando este ocurrió realmente en el Ateneo de Madrid, en 1895. De Las canciones del hogar, se dice: “Escribió esta obra el maestro Serrano para dejar un recuerdo a sus discípulas señoritas Gloria y Graciela Urgoiti, hoy señoras de Madinaveytia y Carrasco. La letra es del inspirado poeta Luis Fernández Ardavín, hijo político del maestro”.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
385
La divina comedia, final del Infierno (poema sinfónico), de Conrado del Campo. Poema helénico, de Francisco Calés. Rapsodia manchega, de Luis Emilio Vega. Marcha de la ópera Gonzalo de Córdoba, de Emilio Serrano.
Como haciéndose eco del pensamiento de Serrano, en la “Semblanza” leída al inicio del concierto decía José Subirá que el homenajeado se había negado a llevar a cabo un concierto únicamente con sus obras, porque “ahora el mundo musical sigue otras corrientes, y lo que ayer pudo parecer plausible, hoy podría obtener consideración bien distinta”. La “Semblanza” resumía la producción artística de Serano y su labor pedagógica, incluía una larga lista de sus alumnos, describía sus clases en el Conservatorio y enumeraba los muchos méritos, recompensas, distinciones y honores recibidos a lo largo de su vida42.
De la “Ofrenda lírica a Emilio Serrano”, de Luis Fernández Ardavín, leída como prólogo a la segunda parte del concierto, entresacamos los siguientes versos, que trazan un dibujo del carácter de Serrano:
Recto, alegre, sensato, / pronto a la frase aguda e ingeniosa, / el verbo ameno, mundanal el trato, / de una clarividencia luminosa (…) / sabes decir de ti: “Sé lo que soy. / Sé lo que valgo y sé lo que no valgo, / y sé que en todas partes donde voy / no dejo un mal recuerdo cuando salgo. También Julio Gómez, que por supuesto se encontraba entre los organizadores, dio
cuenta de este homenaje en la revista Harmonía y en un artículo en El Liberal, a tres columnas, en el que se vertían muy sinceras y calurosas palabras de admiración y afecto al maestro y a sus obras, “que figurarán siempre en el puesto honroso que les corresponde en la historia de la música española, junto a las mejores de sus contemporáneos Bretón, Chapí y Pedrell”. Añadía Gómez que, tras dirigir sus Cromos españoles, “volví a solicitar la atención del público dirigiendo el poema sinfónico de mi venerado maestro La primera salida de D. Quijote; los aplausos que sonaron al final han sido los más preciados de mi modesta carrera artística; la emoción de hacer vivir la admirada obra, que el maestro tuvo la gentileza de dedicarme por los años felices de mi asistencia a su clase, fue la más honda, la más conmovedora de mi vida”. Resume después Gómez con elogios todas las obras e intérpretes que participaron en el programa, señalando que “el concierto terminó con la marcha de Gonzalo de Córdoba, dirigida por el venerable maestro”43.
Como en 1912, toda la prensa madrileña se hico eco de este homenaje44. En su Manuscrito, Subirá observa que contribuyeron entonces al elogio “determinados 42 Una copia de esta “Semblanza”, que fue también publicada en la revista Ritmo (nº 5 de 1930), se conserva en la RABASF. Entre los alumnos citados: María Rodrigo, Luisa Pequeño, y además, por orden alfabético de apellidos, Emilio Alonso, Jesús Aroca, Ayllón, Boronat, Bustinduy, Calés, Conrado del Campo, Cotarelo, Esbrí, Espinosa, Forns, Francisco Fúster, García de la Parra, Julio Gómez, Rincón, Sánchez Redondo, Soler, Manuel Quislant, Mariano San Miguel, Ricardo Urgoiti, Cayo Vela, Emilio Vega y Ricardo Villa. 43 El Liberal, 14-‐XII-‐1929. “Homenaje a Emilio Serrano”. Firmado por Julio Gómez. 44 He aquí un resumen de la descripción de ABC, a dos columnas, de este homenaje: “Cerró ayer el Palacio de la Música la primera serie de seis conciertos anunciados por la Orquesta Lassalle. La enfermedad padecida por el popular director impuso alteración en casi todos los programas; en el de ayer, no….”. El articulista dedicaba elogios a la modestia de Serrano (“¡Hasta en eso es bueno, el adorable maestro D. Emilio Serrano!”), describía la presencia en el palco regio de las infantas Doña Isabel, Doña Beatriz y Doña Cristina y describía el desarrollo del concierto, señalando cómo “primeramente, don Luis Medina, locutor de la Unión Radio, leyó unas cuartillas del ilustre musicógrafo José Subirá”. Llegado el momento de referirse a la lectura del poema de Ardavín, decía: “En esa evocación hubo un momento en que el auditorio rompió a aplaudir a la infanta doña Isabel, discreta y muy justamente invocada en los versos de Ardavín, que fueron aplaudidos con frenético entusiasmo”. Escribía después el articulista, respecto a la interpretación de Fúster del Concierto para piano, que “recordamos habérselo oído tocar hace lo menos veintisiete años en el teatro Español, y entonces como ayer, la bellísima página entusiasmó a los oyentes”. Conrado del Campo, “al que no había visto nadie dirigir en público, pero que ayer lo hizo, para mayor
Emilio Fernández Álvarez
386
críticos cuya filiación vanguardista y cuyos desplantes lindantes con la incorrección, difícilmente les predispondrían a mostrar afecto por actos filarmónicas de tal índole”. No necesitaba Subirá descubrir los nombres de esos críticos tantas veces inclinados al desplante. A la cabeza de todos ellos, Ad.S. (Adolfo Salazar), en El Sol, mostró su cariño “hacia el artista que, octogenario ya, sabe prestar atención e interés para un movimiento musical del que forzosamente se ha de encontrar muy alejado, pero en cuyo florecimiento puede distinguirse lo que se debe a sus enseñanzas. Muy significados cuantos maestros empuñaron ayer la batuta en honor de D. Emilio Serrano, no estaban todos, sin embargo, y se echaban de menos nombres tan relevantes como los de María Rodrigo y Facundo de la Viña”45.
J. del B (Juan del Brezo, seudónimo de Juan José Mantecón, uno de los integrantes del Grupo de los ocho bajo la santa advocación de Salazar), en La Voz, daba por ya amortizados los esfuerzos de los compositores de la generación de la Restauración: “Emilio Serrano… representa la época en que los esfuerzos de los compositores patrios se encaminaban a la creación del género sinfónico y la ópera nacional, de este producto lírico dramático sobre todo, para que pudiera entrar en competencia con el italiano, con el alemán, con el ruso, con el francés…”46.
No deja pasar Subirá la ocasión de añadir en su Manuscrito un comentario sobre “el gran éxito de las composiciones del maestro Serrano, que a muchos jóvenes sorprendió, porque no suponían que obras de tanto mérito pudieran estar tan olvidadas”. En efecto, para muchos, y no siempre los más jóvenes, las obras de Serrano pertenecían ya en 1929 al mundo de los objetos musicales arrumbados, olvidados en el desván de la melancolía, y nuestro compositor, ya lo hemos visto, era el primero en saberlo. De entre los muchos comentarios publicados en este sentido, podemos entresacar algunos, como el firmado por H. Barroso, en La Libertad, que describía a Serrano como un maestro que “corresponde al pasado, aunque entre nosotros esté, y por muchos años; y con este criterio, en función del tiempo, hemos de juzgarle”47. O el de Víctor Espinos, que en La Época apuntaba:
En el último concierto… hemos asistido a otra apoteosis del pasado que logra sobrevivirse. Esta vez se trataba de don Emilio Serrano, un campeón de aquella pelea por la ópera española, en la que sus coetáneos Chapí y sobre todo Bretón, pusieron también actividad y corazón. Está bien a la vista que la pelea no trajo el triunfo; pero el esfuerzo no es menos meritorio, y cuantos en ello pusieron voluntad y talento piden al menos la proclamación del hecho, con el derecho de quien quiso servir, y de hecho sirvió, al arte de su patria48.
expresión de cariño a su maestro”, dirigió el final de su poema El Infierno. Serrano, por último, dirigió la “Marcha” de Gonzalo de Córdoba, y entonces “las manifestaciones del público adquirieron aparato de apoteosis para el maestro querido y por todo el mundo aclamado”. Señalaba por último el articulista que “en testimonio de adhesión cariñosa e incondicional a su maestro, formaron en la orquesta profesores de otras Corporaciones; por ejemplo la señorita Pequeño, arpista de la Sinfónica, y el mismo maestro Conrado del Campo”. (ABC, 14-‐XII-‐1929. “Informaciones musicales. Los conciertos de la Orquesta Lassalle y el homenaje al maestro Serano”. Firmado por A.M.C.) 45 El Sol, 14-‐XII-‐1929. “La vida musical. Un festival en honor del maestro Serrano”. Firmado por Ad.S. 46 La Voz, 14-‐XII-‐1929. “Homenaje al maestro don Emilio Serrano”. Firmado por J. del B. 47 La Libertad, 14-‐XII-‐1929. “Música y músicos. Homenaje al maestro D. Emilio Serrano”. 3 columnas. Firmado por M. H. Barroso. Tras hacer un repaso de sus obras, entre las que destacaba Gonzalo de Córdoba como “su mayor triunfo”, el articulista definía su obra musical como “respetuosa con la tradición, demostrando el dominio de los recursos”, y de su técnica artística afirmaba que “tiene siempre noble carácter, y fecundo en ideas, fluye la melodía fácil y bellamente, con nobleza de estilo”. 48 La Época, 17-‐XII-‐1929. “Homenaje debido”. Firmado por Víctor Espinos. El articulista, tras describir el concierto—por cierto con bastantes errores, pues confunde a Julio Gómez con José Subirá; escribe Búster, en lugar de Fúster, y “Canciones del lugar” en vez de “Canciones del hogar”—, deja constancia de que Celso Díaz venció “gallardamente,
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
387
Pero ninguna opinión mejor que la de Joaquín Turina, en El Debate, para cerrar con voz autorizada este resumen de opiniones en torno a quien ya se consideraba como un maestro del pasado:
Emilio Serrano deja una estela limpia que hace realzar su carrera. Y si a esto se añade su modestia, tal como la revelaron sus palabras el día en que se celebró su jubilación, puede imaginarse cuán alta se nos aparece la figura de Serrano, quien, con emoción casi infantil, saludaba al público con la ingenua desorientación del que se pregunta a sí mismo, ¿pero todo esto me lo merezco yo? Musicalmente es quizá el único superviviente de aquel grupo de compositores que capitaneaban Bretón y Chapí. Aquella época era muy difícil para los músicos nacionales que querían hacer arte serio. Tuve ayer una agradable sorpresa. Yo no conocía el Concierto para piano y orquesta; quizá la mejor obra de Serrano. Conciso, claro, de bellas ideas melódicas, esta obra debía estar en el repertorio de todos los pianistas49.
3. El final
Dos hechos de cierta importancia debemos reseñar ahora, como cierre de la biografía “profesional” de un compositor que, iniciada la década de 1930, era ya octogenario. El primero, el discurso de recepción de Conrado del Campo en la RABASF (titulado “Importancia social de la música y necesidad de intensificar su cultivo en España”), y la contestación de Serrano, que tuvo lugar el 26 de junio de 1932.
Beatriz Martínez del Fresno ha hecho constar que, en realidad, esa contestación fue redactada por Julio Gómez; así lo prueba un manuscrito titulado “Discurso que escribí para ser leído por Serrano, como contestación al de Conrado del Campo”, conservado en el archivo familiar de Julio Gómez50. Las ideas, sin embargo, son de Serrano. “Largo cortejo de penas acompaña a quien la Providencia concede larga vida”, comienza nuestro compositor, para añadir enseguida que en las penas hay algo que siempre permanece, “la pasión por el arte inmortal”:
Entre las cosas amadas que murieron para mí, están mis obras… Mis obras fueron lo que pudieron ser; si no fueron más, no faltó en su creación la voluntad de que llegasen al extremo de bondad posible… Pero si mis obras naufragaron en el mar tempestuoso del viejo Teatro Real, como tantas otras de mis contemporáneos, muertas al nacer en aquella atmósfera irrespirable para los compositores españoles, no todos mis trabajos fueron perdidos en aquel ruinoso caserón. Allá, en un zaquizamí del último piso, adonde había que llegar por largas escaleras y oscuros pasillos, tuve la fortuna de reunir, durante varios lustros, a algunos jóvenes a quienes el estado me había confiado para aleccionarles en la técnica de la composición musical… Si yo no podía enseñarles grandes habilidades técnicas, no olvidé, en cambio, nunca, que toda la enseñanza artística, estoy por decir que toda la cultura humana, puede resumirse en dos palabras: amor y tolerancia. Procuré infundir en mis alumnos amor a todo lo hermoso, a todo lo grande que han producido los genios inmortales del pasado; tolerancia con todo lo nuevo, por contrario que pueda parecer a nuestras creencias o a nuestros sentimientos. Las audacias de lo nuevo hacen el progreso del arte51.
en su violín, de buen sonido, los números dificultados de que sembró Villa su ya antañona Rapsodia asturiana, cuando pensó en Sarasate como intérprete de esta página de virtuosismo a todo trapo”. 49 El Debate, 15-‐XII-‐1929. “Homenaje a Emilio Serrano”. Una columna, firmada por Joaquín Turina. 50 Beatriz Martínez del Fresno, Julio Gómez…, p. 53. 51 Continúa Serrano explicando cómo de aquellas clases de composición salió Conrado del Campo, cuyas virtudes y mérito elogia por extenso, así como las del académico a quien sustituye, Pedro Fontanilla; ambos, profesores de Armonía, “la parte de la ciencia musical que más ha avanzado en nuestros días”. Y tras pedir disculpas por no poder, debido a su edad, responder con la extensión que merece al discurso de del Campo, no deja pasar la ocasión de reconocer que en ese momento vivía la música muchos mejores tiempos que en el pasado, porque el Estado empezaba a comprender la necesidad de su acción en la vida musical, y termina felicitándose por la “existencia de un Teatro Lírico Nacional, sostenido por el Estado”, y por la creación de la Junta Nacional de la Música, todo ello en el marco de una vida musical que “cuenta hoy con valores reconocidos en el mundo entero”.
Emilio Fernández Álvarez
388
Un segundo hecho significativo de estos últimos años tiene su fuente en Subirá, y presenta de nuevo a nuestro compositor como tenaz adversario en la carrera profesional de Óscar Esplá. Cuenta el gran historiador de la RABASF que el 3 de enero de 1934 falleció el Académico de la Real Academia don José Tragó, que como catedrático de piano rivalizaba con Doña Pilar Fernández de la Mora52. “Para sucederle hubo dos propuestas. Aquella a favor de Esplá quedó firmada por Bordas, Del Campo y Salvador. Otra a favor de Moreno Torroba quedó firmada por Serrano, Marinas y Castell”53. Añade Subirá que Esplá declaró entonces “que no aceptaría el cargo si lo eligiesen, y quedó elegido Moreno Torroba en la sesión de 19 de febrero de 1934”54.
La prensa continuó ocupándose ocasionalmente de Serrano, aunque siempre ya con ese respeto protocolario que se debe al maestro que se sobrevive a sí mismo. Citaremos dos ejemplos, prescindiendo de las reseñas de menor calado55. El primero, el número de enero de 1934 de La Tribuna, que abría una serie de “Biografías de nuestros músicos contemporáneos” precisamente con la de Serrano, ilustrada con una fotografía56. El segundo, un artículo de 1935, en La Voz, que con el título “Encuestas breves. ¿Qué opinan unos de otros los viejos y los jóvenes? Visitas a los académicos”, y firmado por Rafael Marquina, se interesaba por la opinión de Serrano sobre este tema. Para dilucidar la cuestión Marquina se había dirigido, en cada Academia (Medicina, Bellas Artes, Historia y Academia Española), al académico de más edad y al más joven. Al comenzar con la de Bellas Artes—no sin señalar las eternas rivalidades, intrigas y rencores que “dominan el mundo artístico”—, señala que el de más edad es “el simpático e ilustre D. Emilio Serrano, que nació en marzo de 1850”:
Quien conozca a Emilio Serrano empezará a admirarle por esa pimpante, risueña y verbosa lozanía con que lleva sobre los hombros—con lucidez clarísima—el peso de sus ochenta y cinco años. Le admirará después—si no le admira ya por sus propias obras bellas—por la claridad del juicio y la
52 Como se recordará, Serrano había sido el encargado de responder al discurso de ingreso de Tragó en la Academia. 53 A Ángel María Castell lo habían presentado Serrano, Larregla y Bordas, como sustituto de Antonio Garrido Villazán, en 1928, frente a las candidaturas de Adolfo Salazar, Joaquín Ezquerra del Bayo y José Subirá. 54 José Subirá: La música en la Academia…, p. 169. 55 Por ejemplo la inclusión en Blanco y Negro (20-‐III-‐1932) de una fotografía de Serrano con el siguiente pie: “El ilustre maestro D. Emilio Serrano, patriarca de la música española, que, al cumplir sus ochenta y dos años, ha recibido delicadas pruebas de cariño de sus discípulos y admiradores”. 56 Entre ellas: La Tribuna, nº 1, Madrid, 28-‐I-‐934. Firmada por J. M. Arozamena y F. Pinilla, que afirmaban haber querido empezar la serie con el “nombre prestigioso e internacional del ilustre maestro Serrano, (…) que ha sido uno de los más firmes baluartes de la ópera nacional”,, la biografía no contiene noticias novedosas, aunque incluye una amplia lista de alumnos de Serrano (en primer lugar aquellos que participaron en el homenaje de 1929), añadiendo que “el ilustre maestro recuerda especialmente a Francisco Esbrí, Emilio Alonso, Ricardo Boronat, Francisco Carrascón y el músico mayor de la Academia de Intendencia, Sr. San José”. Tras enumerar una lista de las distinciones y condecoraciones en posesión del compositor, añaden los autores: “Cuando en su prodigiosa memoria el maestro repasa sus éxitos del Real de Madrid, Serrano dedica unas cálidas palabas de emocionado agradecimiento al maestro Ignacio Tabuyo, hoy maestro de ilustres cantores y a la sazón intérprete de aquellas obras, a las que prestó sus portentosas facultades de cantante y actor. Por muchos años estarán fijas en la imaginación de los asiduos asistentes al Real el insuperable dúo de Tabuyo y Moretti de Doña Juana la loca. El mismo Tabuyo hizo inmortal la famosa canción de Serrano Biacimi, Giggi (Bésame, Luis)”. Se incluye además, a pie de página, la siguiente anécdota sobre Paco Fúster, que en el homenaje de 1929 a Serrano, “vino de Bilbao, donde desempeñaba la clase de piano, ganada por oposición”: “Había muerto Federico Chueca, nuestro popular compositor, habiendo dejado oír días antes de tan fatal acontecimiento a Fúster su obra última, Las mocitas del barrio, cuando aún estaba en la imaginación del autor. Murió, pues, Chueca, sin haber plasmado en el pentagrama ni una nota de la partitura de Las mocitas, y su viuda se lamentaba de ello cuando Fúster dijo: «No se apure usted, yo la recuerdo perfectamente y la escribiré». En efecto, Fúster la escribió, instrumentó y estrenó en el teatro Lara, y llegada la hora de la natural recompensa, Fúster rehusó su parte en los derechos de autor y se conformó con un reloj de oro que la viuda de Chueca le regaló”.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
389
inteligente comprensión de que da gallardas pruebas. Hablando de los músicos de hoy se le animan los resortes vitales.
— Casi todos, o muchos por lo menos, han sido discípulos míos: Conrado del Campo, Villa, Julio Gómez, que es uno de los que más valen, aunque no haya tenido tanta suerte.
Y al nombrarles le chispean los ojos y le tiembla la voz con no sé qué tonos de cálido afecto. Su opinión respecto a la música española de hoy la sintetiza con estas palabras:
— Creo que se va perdiendo la tradición de lo clásico. Nuestros músicos, en esto, lejos de ir hacia delante, van hacia atrás. Les veo demasiado aferrados a su manea de ser, sugestionados por el deseo de la originalidad. Es decir, se pierde lo clásico y no se gana lo ideal.
Por este camino se derraman las opiniones del maestro, que se duele de que no haya más flexibilidad57. Fiel hasta el fin, y no solo a la obra, sino también a la persona, José Subirá fue
testigo de excepción de estos años finales de Serrano, tiempos revueltos y esperanzados de la II República en los que el discípulo visitaba semanalmente al maestro, y en los que este escribió para Subirá las notas manuscritas de sus Memorias. Según Subirá:
Los cuatro lustros—diecinueve años para mayor exactitud—transcurridos desde la jubilación del maestro Serrano hasta su óbito, habrían tenido una dulce y apacible serenidad, sin algunas pérdidas familiares que le conmovieron profundamente. En los albores de 1925 falleció su consorte Doña Juana Gala, que tan feliz le había hecho durante cerca de medio siglo. Unos años después la muerte le arrebató a su hijo Ramón, el séptimo de los ocho que había tenido y el único que no logró supervivirle. Es este un buen momento para completar el párrafo anterior con algún comentario
sobre la familia de Serrano. Son muy escasas, o ninguna, las referencias dejadas por nuestro compositor sobre su esposa, la probablemente granadina Juana Gala, en sus Memorias58. Tampoco sobre sus hijos. De los cuatro que tenía en 1888, a su regreso a España tras el pensionado en Roma (Emilia, Francisco, Dolores y María59), el segundo, Paco Serrano (directivo del Círculo de Bellas Artes después de la guerra), aparece nombrado con frecuencia entre los papeles de Subirá, a veces como colaborador activo en la preparación de su Manuscrito (cuando su publicación parecía posible), a veces como firmante de la dedicatoria en las partituras que la familia Serrano regaló en diversas ocasiones a Subirá60. De los cuatro hijos restantes (Juana, José, Ramón e Isabel, en orden de nacimiento) hemos tenido ya ocasión de mencionar a Juana Serrano Gala, esposa de Luis Fernández Ardavín61, y a Isabel Serrano Gala, nacida en 1894, y llamada así en honor de la infanta62.
57 La Voz, 19-‐I-‐1935. 58 Juana Gala de Serrano falleció el 24-‐I-‐1925, según consta en esquela de ABC publicada el 25-‐I-‐1925. Al año siguiente (21-‐I-‐1926) ABC publicó una esquela aniversario en la que anuncia misas en Madrid, Cercedilla y en la iglesia de los padres agustinos Los Hospitálicos, en Granada, de donde puede inferirse que Juana era granadina, o de familia granadina. 59 Emilia y Francisco, nacidos en Madrid. Dolores y María, nacidas respectivamente en Roma y Milán. 60 Francisco Serrano Gala fue depurado (con toda probabilidad por monárquico) de su puesto como funcionario del ayuntamiento de Madrid en agosto de 1936, como consta en ABC, 5-‐VIII-‐1936, p. 16, siendo reincorporado a su puesto tras la guerra (ABC, 17-‐III-‐1940, p. 17, da cuenta de un banquete en el que leyó el discurso dirigido al alcalde Alcocer). Francisco Serrano fue también muchos años directivo del Círculo de Bellas Artes. Murió en Madrid, en 1958 (ABC, 23-‐V-‐1958). 61 Como ya se ha dicho, Juana Serrano Gala escribió junto a su marido Luis Fernández Ardavín el libro de Baile de trajes (1945) para Moreno Torroba. Juana murió en enero de 1973, en su casa de la Colonia de El Viso (ABC, 10-‐I-‐1973, p. 47, aunque, por error, el titular dice: “Doña Julia Serrano, viuda de Fernández-‐Ardavín”). 62 Isabel Serrano Gala se casó con el ingeniero agrónomo José de Zárate y Fernández de Llencres (o Liencres, según algún artículo), hijo del Conde de Santa Ana (ABC, 24-‐X-‐1917, p. 16). Murió en 1940 (ABC, 3-‐IV-‐1940, p. 12), “en plena juventud” y tras “larga y penosa enfermedad”.
Emilio Fernández Álvarez
390
Ninguna referencia hemos podido hallar respecto al sexto de sus hijos, José. Sí podemos apuntar que, entre los expedientes del profesorado del conservatorio de Madrid, hemos encontrado uno que corresponde al séptimo, Ramón Serrano y Gala, el único que, según Subirá, no logró sobrevivir a su padre. Ramón Serrano ingresó en el Conservatorio en 1918, como sustituto en las clases de piano de Joaquín Larregla, consignándose su cese definitivo el 8 de agosto de 1930. Aunque no se menciona en su expediente, ese cese se debió precisamente a su fallecimiento, cuando solo contaba 36 años63.
Al principio [continúa el Manuscrito de Subirá], con sus setenta años llevados vigorosamente, [Serrano] siguió su vida de costumbre, descontada la asistencia a la clase oficial. Poco a poco fue recluyéndose cada vez más en su hogar, del que finalmente salía poco, desde que una enfermedad estuvo a punto de acabar con él en las postrimerías de 1928… Desde 1934, sus únicas salidas eran al jardinillo situado ante su vivienda, es decir, aquel que constituía un pulmón de la Plaza de Oriente; y durante el verano el viaje a Cercedilla, pueblecillo del Guadarrama donde la Naturaleza sonreía entre bosques y regatos.
[…] Y así vivió Serrano retirado casi por completo del mundo musical, durante algunos años. Sus únicas actividades eran las que le competían como presidente de la Sección de Música de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y como elemento directivo de la Sociedad Artístico Musical de Socorros Mutuos. La guerra le alejó en 1936 de su domicilio de la calle de San Quintín, abierto a los mayores peligros por la proximidad del frente de batalla. Trasladose primero a una vivienda del barrio de Salamanca, y después a otra de la calle de Viriato, es decir de aquella emplazada en el barrio chamberilero, que él, octogenario ya, más de una vez había pisado para visitar a dos predilectos discípulos suyos que vivían allí, aunque en diferentes casas: Julio Gómez y José Subirá.
Allí moraba don Emilio Serrano todavía cuando cesó la guerra, y nueve días después de este gratísimo suceso, fatigado por las emociones más diversas y abatido por las numerosas privaciones de todo género padecidas durante unos treinta meses, cerró para siempre los ojos, rodeado del aliento familiar que tan llevaderos le hicieron los últimos años de su vida. En otras circunstancias, el sepelio hubiera conmovido a lo más consciente y noble del mundo filarmónico; mas entonces pasó inadvertido para casi todos. Muchos amigos suyos, más jóvenes que él, habían sucumbido; otros se hallaban ausentes de Madrid. Ahora bien, aunque el decano de los compositores españoles no pudo recibir en su postrer adiós a la vida el tributo de simpatía, cariño y veneración a que tenía tan legítimo derecho, su personalidad vive con luz imperecedera en la memoria de cuantos le trataron, así como en la producción de su numen, donde se reflejaban con rasgos acusadísimos el ambiente musical imperante en su época y la más pura alteza de miras64.
63 Según el expediente, Ramón Serrano nació en Madrid el 15-‐XI-‐1893. Su ingreso en el conservatorio se produjo el 13-‐VI-‐1918, “en virtud de propuesta elevada por el profesor numerario de piano D. Joaquín Larregla…, como sustituto de dicho Sr. Profesor, para que desempeñe la clase de piano de su cargo en ocasión de licencias y enfermedades del mismo”. Ramón fue nombrado poco después, el 28-‐XII-‐1918, “escribiente calígrafo con conocimientos musicales”, con un sueldo anual de 1.500 pesetas, sueldo que aumentó a 2.500 pesetas en 1920, consignándose el cese definitivo en el centro el 8-‐VIII-‐1930. Según consta en su esquela en ABC el día 19, Ramón Serrano Gala casó con María de los Ángeles Canalejas, hija de Luis Canalejas Méndez (hermano de José Canalejas), gobernador civil de Madrid en 1910. Consta en la biblioteca del Conservatorio, como obra de su autoría, un Zortzico para piano. 64 Aprovecha también Subirá el último capítulo de su Manuscrito para, recordando sus charlas con el maestro, hacer una evocación final de las obras y los méritos de Serrano. Recogemos en esta nota un resumen de esas páginas, por entender que, en lo esencial, todo lo mencionado por Subirá está ya recogido en el cuerpo principal de este trabajo: Anota Subirá, en primer lugar, la insistencia con la que, en estos años finales, Serrano recordaba a su madre, a la que según él mismo debía el haber desarrollado un carácter bondadoso, o el eco de sus andanzas “por ambos mundos”, como compositor, con el recuerdo de aquel “postrer pentagrama de un álbum de autógrafos que le acompañó al cruzar las fronteras natales en ambos sentidos cuando con él regresó a España, una vez terminado el disfrute de su pensión en Roma, y escribió bajo un diseño melódico las palabras siguientes: ¡Adiós, mis ilusiones. ¡Adiós, Italia, adiós!”. Sobre las óperas de Serrano dice Subirá: “…si alejadas de lo folklórico la primera y la tercera (Mitrídates e Irene), no así las otras, pues a Giovanna llevó melodías y ritmos de Castilla, Vasconia, ¿Galicia? [el interrogante es de Subirá;
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
391
¡Ah, y qué entrañable cosa imaginar aquellos encuentros cotidianos de los tres maestros en el bullicio de la chamberilera calle de Viriato, aún en medio de los horrores de la guerra…! O tal vez no, porque Julio Gómez, menos obligado que Subirá al decoro exigible en un escrito de las características de su Manuscrito, nos ha dejado en su correspondencia privada un testimonio mucho más expresivo, aunque sin duda más amargo, de aquellos tres años finales.
Así, el 13 de diciembre de 1936, Gómez firma una carta a su familia en la que dice: “Ayer habló Conchita por teléfono con Lola Serrano. D. Emilio está en cama. Se han trasladado todos a casa de la hija mayor, Hermosilla 42. Si algún rato puedo, pasaré a verlos…”65.
Era un traslado obligado (ya Subirá lo había mencionado), porque la calle San Quintín, en la que la familia Serrano vivía desde mucho tiempo atrás, estaba sin duda demasiado próxima a aquella Cuesta de San Vicente por la que el ejército nacional, en los días del asedio de Madrid, se esforzaba a sangre y fuego por entrar en la capital. Un año después, el 21 de noviembre de 1937, Gómez apunta: “Amancio me está trayendo los libros de D. Emilio, que ha evacuado totalmente su casa: cuando le vimos nos dijo que había tenido noticias de todos sus nietos: Paco está con él y al parecer ha quedado más cuerdo que antes de estar loco”66.
En dos nuevas cartas, fechadas sin precisión en 1938, Julio Gómez comenta que Serrano, aquejado de molestias, “tiene hernia desde los 70 años”67, y con un familiar impudor que estremece añade que “anteayer estuve a ver a Serrano: cada vez más chiflado haciéndome recomendaciones de cortes y arreglos por si se vuelven a
en realidad, como se recordará, era un melodía asturiana] y Cataluña; en Gonzalo enquistó una vibrante jota y un movido zapateado y en todas y La maja de rumbo regó el espíritu ambiental de la música madrileña, aún descontadas una seguidilla y una tirana donde resalta el casticismo requerido por el marco local de la obra. Y aún tomó apuntes—que figuran en un Álbum suyo—para una sexta ópera cuyo título hubiera sido El Duque de Gandía, y de la cual solo existen los temas de una marcha, un coro, una romanza y un parlante, sin letra”. Gracias a la actuación de Serrano como Director Artístico del Teatro Real, recuerda Subirá, se estrenaron Sansón y Dalila de Saint Saens y La Walkiria de Wagner, y se tradujeron al castellano varias óperas de este compositor, con texto adaptado a la música, “pues hubo el proyecto de entronizar el idioma castellano allí”. Durante sus tres años en ese puesto, Serrano instituyó las funciones a precios reducidos (en lunes y viernes, días que antes tenían cerradas las puertas del coliseo), abrió al público el teatro las tardes de domingo y llevó a cabo otras iniciativas a las que en capítulos anteriores ya nos hemos referido. También anota Subirá que “siendo muchos años más tarde valioso elemento directivo del Círculo de Bellas Artes—en el cual ostentó la Presidencia de la Sección Musical—fundó en 1914 aquellos Conciertos Populares de Price, bien pronto famosos, pensando en la utilidad que reportarían al público en el orden cultural y a los profesionales en el orden económico; encomendándose los de la primera serie a la Orquesta Sinfónica, con Tomás Bretón en el atril directorial, y corriendo las sucesivas a cargo de la naciente Orquesta Filarmónica, dirigida por don Bartolomé Pérez Casas, a quien suplió en algunas enfermedades don Arturo Saco del Valle, y ocasionalmente por reputadísimos directores extranjeros, como Kusewitzky”. Entre las anécdotas, destacamos la protagonizada por “la cantante gaditana Regina Paccini, que más tarde contrajo nupcias con un Presidente de la República Argentina. Era esta una tiple ligera notabilísima y en sus interpretaciones de El barbero de Sevilla introdujo una canción que el maestro Serrano había compuesta para ella en una noche. Agradecida la Paccini a la fineza de Serrano, le regaló una cartera con las iniciales E.S. enlazadas. Ella, Serrano, el escultor Mariano Benlliure, los críticos musicales Saint-‐Aubin—de quien era mentor Serrano—Peña y Goñi, así como también otros artistas, se reunían semanalmente en Casa de Lhardy, para saborear en la trastienda el cocido histórico”. Hemos de señalar aquí, no obstante, que Regina Paccini nació en Lisboa (no en Cádiz), de padre italiano y madre española. Citemos también, entre las anécdotas de Serrano recordadas por Subirá, aquella según la cual “curiosa era la rivalidad de dos cantantes, la Bendazzi y su marido Garulli, quienes, con tal motivo, se hacían aplaudir y silbar mutuamente con dos claques distintas: la del citado Gil y la capitaneada por Navaro, alias el Moro, cosa bien típica en la que no hubieran podido pensar los chorizos y polacos de un siglo antes…”. 65 Fundación March, “Correspondencia de Julio Gómez”, Gom-‐525. 66 Ibídem, Gom-‐587 67 Ibídem, Gom-‐720
Emilio Fernández Álvarez
392
representar sus óperas, que yo lo vigile y administre: compraron una gallina y la tienen en el balcón: pone un día sí y otro no y va viviendo: el domingo hace 88: me dijo que les mantiene el yerno nuevo”68.
La última carta está fechada el 20 de febrero de 1939, a menos de mes y medio de su muerte: “Ayer después de echar la postal fui a ver a D. Emilio: lleva en la cama dos meses, pero es solamente para no pasar frío: claro que se le notan cada vez más los 89 que va a hacer”69.
No podía ser otro que Subirá, como historiador de la Sección de Música de la Real Academia, quien dejase constancia del fallecimiento de Serrano en la sesión del 13 de junio de 1939, la primera en la sede madrileña de la Academia tras el regreso desde San Sebastián, ya finalizada la guerra:
Moreno Torroba rindió tributo a la memoria de dos Académicos fallecidos meses atrás: en Madrid, el 9 de abril, Don Emilio Serrano, y en San Sebastián, el 1 de junio, Don Enrique Fernández Arbós. Al primero, que había presidido la sección musical, lo ensalzó por su fervor artístico, su creación musical y su labor docente en el Conservatorio. Y al segundo lo ensalzó por su valía como ejecutante y como director de orquesta. Así pues, aquella doble desaparición sería para la Academia un doble motivo de profundo y durable dolor70.
En el curso de nuestra investigación, una visita a sus servicios centrales fue suficiente para averiguar que Emilio Serrano descansa en el cementerio de la Almudena, compartiendo un sobrio sepulcro con otros miembros de su familia, en una zona (Meseta Segunda, Cuartel 13, Manzana 101, letra A) estrechamente vinculada con el mundo de las artes: a su lado se encuentra el suntuoso mausoleo de la actriz Mercedes Pérez de Vargas, y en las inmediaciones están enterrados Ataúlfo Argenta y el sucesor de Serrano como músico de cámara de la infanta, Arturo Saco del Valle.
Sit tibi terra levis.
68 Ibídem, Gom-‐745 69 Ibídem, Gom-‐758 70 José Subirá: La música en la Academia…, p. 176.
Sepulcro de la familia Serrano en el cementerio de la Almudena.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
393
XI. Conclusiones
A finales de la década de 1950, las obras de Emilio Serrano, ya casi olvidadas a su muerte, se habían convertido en fósiles musicales, curiosos objetos museísticos sobre los que había caído un veredicto inapelable: producto de una época que Ortega calificó como “panorama de fantasmas”, su estética estaba anclada, como la de los demás objetos musicales de la Restauración empeñados en el ideal de la ópera española, en la grandilocuente, afectada retórica meyerbeeriana, servida además, en el caso de Serrano, por una técnica trivial.
Más o menos, así lo expuso en 1957 Ángel Sagardía, en un artículo en el que sólo indirectamente se ocupaba de Serrano1. Picado en lo vivo, Julio Gómez publicó en la revista Harmonía una respuesta tan elocuente a estas acusaciones que no nos resistimos a reproducirla completa en los apéndices de esta tesis. El artículo, titulado Ni en la paz de los sepulcros, comienza así:
Estudiando la historia de la música española en el siglo pasado, asombra enterarse de la cantidad de obras y de compositores que yacen en lo más profundo del panteón del olvido. Tarea muy digna de un musicólogo que, además de laborioso tuviera los conocimientos técnicos y estéticos suficientes para hacerse cargo y la discreción personal suficiente para formar criterio, sería la de hacer una revisión a fondo de todas aquellas obras y decirnos en cuáles sí y en cuáles no, era merecido el desdén y el olvido.
Si no fuera por los musicólogos, el reposo de los compositores y de sus obras en las respectivas tumbas sería completo y definitivo. Pero como hay musicólogos en el mundo, y ya que los hay en algo se han de emplear, de cuando en cuando levantan un muerto, le pintan y recomponen y nos lo presentan para reparar la enorme injusticia que es la de que sus obras no continúen haciendo las delicias de la Humanidad o empiecen a hacerlas, porque en muchos casos las obras no llegaron a ser conocidas por sus contemporáneos. Esto es un entretenimiento simpático, aunque inútil, y los musicólogos que a ello se dedican merecen toda nuestra simpatía y todo nuestro aplauso. Demuestran sus buenos sentimientos y Dios se lo pagará2. ¿Merece la pena, en la segunda década del siglo XXI, que la musicología levante un
muerto como Serrano, lo pinte y lo recomponga para reparar la supuesta injusticia histórica del olvido? Piensa uno, con Julio Gómez, que no puede haber respuesta para esta pregunta si antes no la hay para esta otra: ¿es de verdad injusto el olvido?
A lo largo de las páginas anteriores se ha intentado ofrecer una respuesta a esa pregunta sometiendo a un análisis en profundidad las obras de Serrano, y se ha procurado, tras llegar a la conclusión de que fue uno de los más descollantes compositores de su generación, entender con cierto detalle el conjunto de razones que explican su olvido.
Figura a la cabeza de esas razones una interpretación musicológica del contexto histórico en el que sus obras se produjeron, sugiriendo un íntimo paralelismo entre el débil desarrollo del proceso nacionalizador, desde el punto de vista social y político, y el débil resultado final del proceso de construcción de la ópera española, siempre encallado en la retórica de su propia definición, o en agotadores debates sobre la conveniencia o no de su génesis a partir de la zarzuela, y se propone además el concepto de diglosia como determinante en la recepción de las obras creadas al calor de ese ideal operístico.
1 Ángel Sagardía Sagardía (Zaragoza 1901-‐Valladolid 1990); crítico especializado en temas de música española del XIX y zarzuela. Lamentablemente no hemos podido localizar el artículo que dio ocasión a la réplica de Julio Gómez. 2 Julio Gómez: “Ni en la paz de los sepulcros”, en Harmonía, Madrid, julio-‐diciembre 1957, pp. 4-‐6.
Emilio Fernández Álvarez
394
Apuntando a un segundo conjunto de razones, particulares o biográficas, que expliquen ese olvido, Julio Gómez señaló en su día que “Emilio Serrano, por no haber logrado éxitos en los géneros más corrientes, puede decirse que nunca alcanzó la popular estimación que merecía”3. Sin duda, a pesar de su origen humilde, su habilidad social, que le permitió alcanzar un distinguido puesto cortesano al servicio de la infanta Isabel, y su facilidad para ganarse la vida (ahí está su larga y apacible jubilación como catedrático, tan distinta de la accidentada de Bretón, y más todavía del desamparo de los últimos años de Pedrell), lo alejaron del ambiente profesional de los compositores, de la lucha diaria por los estrenos, los contactos con el mundo empresarial y las alianzas comerciales, tantas veces disfrazadas como posiciones estéticas:
Dice [Sagardía] que a don Emilio le llamaban Serrano el bueno, y a Pepe, Serrano el malo. Pues no. La verdad es precisamente la contraria: en el Madrid donde los árbitros de la estética eran los plumíferos del “Madrid cómico”, Serrano el malo, fue siempre don Emilio, por no pertenecer a la cabila de Chapí, y Serrano el bueno, fue desde que vino de Valencia, Pepe, porque pronto ingresó en la susodicha cabila, de la mano de los hermanos Álvarez Quintero. Una de tantas muestras de nuestra culta y dulce organización de la vida artística, que, por desgracia, sigue vigente4. Fue este relativo aislamiento profesional lo que condicionó una producción escasa,
alejada de las cifras que ofrecen los catálogos de Bretón o Chapí: Serrano, sin una Revoltosa o una Verbena, se quedaba en tierra de nadie, ensombrecido entre las grandes figuras de su generación, que podían exhibir sus títulos zarzuelísticos como emblemas.
Por si fuera poco, la desconfianza en sí mismo, un defecto que Julio Gómez siempre le reprochó (quizá porque se reconocía en él: “siempre me ha atormentado una íntima desconfianza acerca del valor de mis obras y el de mi magisterio, como a Serrano”, comenta en uno de sus escritos5), le llevaba a expresar, incluso en público, una opinión excesivamente humilde sobre sus propias obras, y a adoptar en correspondencia con su carácter circunspecto una posición pasiva en los enconados debates estéticos que dinamizaban la vida musical de la época. La ambigüedad de su posición en las Sesiones de la Sociedad Artístico Musical de Socorros Mutuos en 1885, sin embargo, contrasta con la claridad de su Discurso de ingreso en la Real Academia (1901), asumiendo sin ambages una forma de nacionalismo musical firmemente anclado en la vía nacional (es decir, con génesis en la zarzuela) como la única apropiada para la construcción de la ópera española. En este sentido, sus obras pueden verse como un intento de conciliación, un compromiso entre el compositor-‐cortesano (vitalmente vinculado al diglósico público del Teatro Real), y el compositor nacionalista, siempre acuciado por su frustrada vocación, expuesta una y otra vez a lo largo de su vida, como compositor de zarzuelas. Como se comprueba en el estudio de sus partituras, obras como Gonzalo de Córdoba y La maja de rumbo consienten la vinculación con la zarzuela: son óperas nacionalistas por la ambición estética, por la envergadura lírica, por la ausencia de declamados y por el idioma empleado, pero zarzuelas por los temas utilizados y la estructura del libreto, por el espíritu musical y por la intención nacional.
No tuvieron fortuna histórica las obras de Serrano. Al lado del tipógrafo Julián y de la revoltosa Mari Pepa, figuras como la reina Juana, el Gran Capitán y la Maja de Rumbo invocan un pasado histórico a la altura del imaginario del público en los
3 Julio Gómez: “Centenarios: Serrano, Bretón, Chapí”, en Harmonía, julio-‐diciembre 1950, p. 5. 4 Julio Gómez: “Ni en la paz de los sepulcros”, en Harmonía, Madrid, julio-‐diciembre 1957, pp. 4-‐6. 5 Julio Gómez, Recuerdos… p. 281.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
395
tiempos en que Cánovas y Sagasta fingían turnarse al mando de una gran potencia. Pero tras el desastre del 98, que se llevó para siempre el entusiasmo nostálgico por una historia gloriosa y la evocación de las gestas del pasado como medio de articulación de la identidad colectiva, las figuras heroicas y gentiles de Serrano perdieron peso y se volvieron sombras vagabundas, espectros que deambulaban sin rumbo tras la función de noche por los pasillos del Teatro Real, buscándose a sí mismas entre una hornada de nombres extranjeros. Y con la emergencia de la nueva generación de compositores esencialistas, que las reprobaron como señuelos de aquellas quimeras, terminaron por hundirse para siempre en el enorme foso del Regio Coliseo.
El nacionalismo musical de Serrano fue acusado de falso, de citar directamente el folclore con el objetivo de introducir variedad y exotismo en un lenguaje musical sin verdadero carácter nacional, en contraste con el uso honesto, transparente, de los elementos hispanos en las obras de Falla, Albéniz o Granados. Sin duda es un timbre de gloria que un historiador como Álvarez Junco afirme, a comienzos del siglo XXI, que la música de estos compositores fue “muy superior a la pintura histórica… o incluso a la mayor parte de la literatura del período romántico”. Más dudas suscitan, en cambio, sus afirmaciones en el sentido de que lo tardío de su aparición tuvo que ver con “la escasa potencia cultural del país en aquel momento”, y “con la obcecación que hizo seguir caminos como el operístico”. En todo caso, la línea del nacionalismo “esencialista” fue la triunfadora en el relato historiográfico, y como a la muerte de Serrano sus obras estaban ya olvidadas, y era más fácil deducirlo que comprobarlo en el análisis directo de sus partituras, empezó a ganar crédito la última acusación, aquella que probablemente más hubiera herido a Serrano en su amor propio: la de la falta en sus partituras de una técnica musical digna de tal nombre, la de ser la suya una mera práctica de “tónica y dominante”, la de vivir al margen de las corrientes postrománticas, al margen de los hallazgos impresionistas, al margen de la historia.
Pero esta acusación, además de falsa, es miope e interesada. Se limita a repetir un lugar común en la historiografía que parte del prejuicio, incuestionado, de que la música española del siglo XIX, como una vez dijo Federico Sopeña, “no tiene defensa posible”. Hoy día es patente el descrédito de las narraciones históricas basadas en la idea de la autonomía de las artes y en la legitimidad de una única línea de evolución musical—la centroeuropea, a la que se privilegia con el título de “central”—, respecto a todas las demás. Y sobre ese relato asumido, la perspectiva musicológica actual se pregunta hasta qué punto la falta de presencia de la música española en la historia de la música europea del XIX no está más bien relacionada con el desprecio y con la manipulación que el mundo intelectual español ha aplicado siempre a su propia tradición musical. Emilio Casares y Celsa Alonso lo han dicho con claridad: “Habrá que combatir con la investigación la creencia generalizada (especialmente en el extranjero) de que los años que van desde la crisis de la tonadilla escénica hasta la aparición de la trilogía de Albéniz-‐Granados-‐Falla fueron yermos en creatividad musical o sencillamente productores de un arte de imitación carente de originalidad”6.
Y tanto: el siglo XIX español, musicalmente, está muy lejos de ser el conjunto de obras menores, faltas de calidad y personalidad que autores como Sopeña presumían. Y, en lo que al último tercio del siglo se refiere, el nombre de Emilio Serrano debe figurar como uno de los compositores más serios y ambiciosos entre los de su 6 E. Casares y C. Alonso: La música española…, p. 10.
Emilio Fernández Álvarez
396
generación, un compositor que, operísticamente, ha dejado al menos tres obras de valía. Sobre ellas, con su característica humildad, no exenta del íntimo orgullo de quien sabe que no ha empleado su vida en balde, el propio Serrano nos ha dejado el siguiente comentario en sus Memorias:
Lo que perseguí con más tenacidad en mis composiciones era la sinceridad y la sencillez. Considero mis obras dignas de respeto por la buena intención que me guió cuando las compuse, pero su éxito se debe en la mayor parte, al esfuerzo de quienes las interpretaban y la benevolencia con que el público las aplaudió. Si me preguntasen cuál de ellas prefiero, diría que ninguna, pues ahora, en plena senectud, percibo su escaso mérito; pero al mismo tiempo diría que todas, recordando el placer con que las escribí. Por lo que respecta a las óperas, algunos de mis mejores discípulos prefieren Giovanna la Pazza, aún cuando no la han visto representada y solamente la conocen por la lectura; mi familia prefiere Gonzalo de Córdoba, por ser esta la que me proporcionó mayores ingresos y menores disgustos; yo, puesto a opinar, optaría por La maja de rumbo, tal vez en atención a que es la última que he compuesto.
Por otra parte, jamás pretendí que mis producciones se granjearan la admiración de aquellos maestros y aficionados cuya supuesta superioridad les hace creerse llamados a encauzar la opinión filarmónica. El fallo del público es lo único que merece respeto. Las obras rechazadas por él irrevocablemente, jamás han conseguido adquirir carta de naturaleza, por firme y constante que haya sido el esfuerzo de sus panegiristas—los técnicos y los jurispedantes—para conseguirlo. Son sin duda las tres obras citadas (Giovanna, Gonzalo y La maja) las mejores obras
de Serrano. Y para uno, si bien un débil libreto resta a Gonzalo posibilidades de recuperación como obra teatral, nada impide disfrutar muchos de sus deliciosos fragmentos en versión de concierto. Mejor pertrechada está, sin duda, Giovanna, apoyada en la excelente historia de Tamayo y en la ambiciosa música de Serrano, aunque sus dimensiones y su complejidad escénica resulten también obstáculos para su vuelta a la escena. Bien distinto es el caso de La maja de rumbo, con su música volandera, de luz y de piñata, y sus atribulados recitados dramáticos, en nada inferior a la mayoría de las obras que nutren el repertorio y siguen subiendo cada día al escenario del Teatro de la Zarzuela.
Por lo demás, y a pesar del piadoso desdén que por sus enseñanzas sentían los seguidores de Pedrell y Salazar, nadie podrá negar la influencia que Serrano ejerció como catedrático de composición sobre una buena parte de la “generación de los maestros” y, en particular, sobre dos músicos de tanta valía como José Subirá o Julio Gómez, compositor este último de quien Serrano es, estéticamente, precedente directo: “Emilio Serrano—escribió aquel, como se recordará, en cierta ocasión— es mi padre en el arte musical”. En este sentido Serrano es un eslabón, hasta ahora perdido, en una cadena estética coherente y de valía, que hunde sus raíces, al menos, hasta los tiempos de la zarzuela restaurada.
Piensa uno, en conclusión, que es de justicia resituar a Serrano en un lugar visible de nuestra historia musical, como producto legítimo de una época que merece ser considerada desde un punto de vista más acorde con los presupuestos y paradigmas del presente. Así lo ha hecho ya Mª Encina Cortizo, que en su trabajo de 1990 concluye que Serrano fue “un gran artista, al que como a muchos otros de nuestro propio país es necesario sacar del olvido en el que han caído, o en el que siempre han estado para desgracia de todos”7.
Así ha intentado hacerlo también uno en el presente trabajo, que incluye como partes totalmente originales respecto al estado de conocimiento actual sobre este autor, un panorama biográfico y un catálogo artístico basado en las Memorias que el
7 Mª Encina Cortizo, Emilio Serrano…, p. 114.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
397
compositor escribió en sus últimos años a petición de José Subirá, y en el Manuscrito escrito por este sobre la figura de Serrano; un marco hermenéutico que integra las estructuras sociológicas y políticas de la Restauración y su influjo sobre el mundo musical; una exposición de los debates en torno al ideal de la ópera española y de la posición de nuestro compositor en ellas; un exhaustivo análisis de sus cinco partituras operísticas estrenadas; una investigación hemerográfica en torno a su recepción, y una contextualización de sus escritos teóricos, que nos permiten situar diacrónicamente su trayectoria intelectual, siempre marcada por el ideal de la ópera española.
Y así lo manifestó también Julio Gómez, gran adalid de Serrano cuyas palabras merecen cerrar este trabajo por su lealtad al maestro, cuando en cierta ocasión, comentando un concierto de música española, señaló: “En la primera parte figuraban los nombres de Bretón, Chapí y Emilio Serrano, como representantes de una época que ha de merecer, cuando se haga una serena revisión de la historia musical del siglo XIX, la gloria y el respeto que se debe a los iniciadores”8.
8 Julio Gómez, “La Filarmónica en el Price”, El Liberal, 5-‐III-‐1921.
Emilio Fernández Álvarez
398
Bibliografía Alarcón, Pedro Antonio de: Juicios literarios y artísticos. Madrid, sucesores de
Rivadeneira, 1921. Alier, Roger: Diccionario de la Zarzuela. Barcelona, Editorial Daimon, 1985. Alier, Roger: L’òpera a Barcelona: origens desenvolupament i consolidació de l’òpera
com a espectacle teatral a la Barcelona, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, Societat Catalana de Musicología, Barcelona, 1990.
Alier, Roger / Aviñoa, Xosé: La historia de la zarzuela. Barcelona, Editorial Daimon, 1985.
Alonso González, Celsa: “Ruperto Chapí ante la encrucijada finisecular”, en Cuadernos de Música Iberoamericana. Madrid, ICCMU, 1996.
Alonso González, Celsa: Francisco Alonso: otra cara de la modernidad. Madrid, ICCMU, DL. 2014.
Alonso Cortés, Narciso: “El teatro español en el siglo XIX”, en Historia general de las literaturas hispánicas, 4, 2ª parte. Barcelona, Barna, 1957.
Alonso Montero, Xesús: Informe dramático sobre la lengua gallega. Madrid, Akal, 1973.
Álvarez Cañibano, Antonio: Imágenes para la lírica. El teatro musical español a través de la estampa, 1850-‐1936. Madrid, ICCMU, 1995.
Álvarez Junco, José: Mater Dolorosa. Madrid, Taurus, undécima edición, octubre de 2009.
Araujo Sánchez, Ceferino: Palmaroli y su tiempo. Madrid, La España moderna, 1897. Archilés Cardona, Ferrán: “Hacer región es hacer patria. La región en el imaginario de
la nación española de la Restauración”, en Ayer, 64 (2006), pp. 121-‐147. Artola, Miguel: La burguesía revolucionaria (1808-‐1874). Serie Historia de España-‐
Alfaguara, Vol. V. Madrid, Alianza Editorial /Alianza Universidad, 1973. Asensi Silvestre, Elvira: “En busca de una «Ópera nacional». La música en la
construcción de identidades en la España contemporánea”. Localización: Ayeres en discusión [recurso electrónico]: Temas Clave de Historia Contemporánea hoy / coord. por María Encarna Nicolás Marín, Carmen González Martínez, 2008, ISBN 978-‐84-‐8371-‐772-‐1, p. 71. Recoge los contenidos presentados a: Asociación de Historia Contemporánea. Congreso (IX.2008. Murcia)
Ashbrook, William: “El siglo XIX: Italia”, en Historia de la ópera; ed. R. Parker. Barcelona. Paidós, 1998.
Baroja. Pío: Las noches del Buen Retiro. Madrid, Caro Raggio editor, D.L. 1997. Blasco y Soler, Eusebio: Mis contemporáneos. Madrid, Ed. Leopoldo Martínez, 1906. Blume, Frederic: Classic and Romantic Music: a comprehensive survey. Londres,
Norton, 1970. Bombi, Andrea: “Ópera”, en el Diccionario de la Música Valenciana, Emilio Casares
Rodicio (dir.), Madrid, Iberautor promociones culturales, 2006, Vol. II, pp.168-‐193. Bonastre, Françesc: Felipe Pedrell. Acotaciones a una idea. Barcelona, Seix Barral,
1977. Bonastre, Francesc: “El nacionalisme musical de Felip Pedrell. Reflexions a l’entorn de
Por nuestra música…”, en Recerca musicológica, nº 11-‐12 (1991), pp. 17-‐26. Borrell, Félix: El wagnerismo en Madrid. Madrid, Imprenta Ducazcal, 1913.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
399
Borrell Vidal, José: Sesenta años de música (1876-‐1936): Impresiones y comentarios de un viejo aficionado. Madrid, Dossat, 1945.
Bosch, Carlos: Mnéme. Anales de música y sensibilidad. Madrid, Espasa Calpe, 1942. Bourdieu, Pierre: La distinción: criterios y bases sociales del gusto. Madrid, Taurus,
1999. Boyd, Carolyn P.: Historia patria: política, historia e identidad nacional en España.
Barcelona, Pomares-‐Corredor, 2000. Bretón, Tomás: “El príncipe de Viana”, en El Liberal, Madrid, 7-‐II-‐1885. Bretón, Tomás: Más a favor de la ópera nacional. Madrid, establecimiento tipográfico
de Gregorio Juste, 1885. Bretón, Tomás: Barbieri. La ópera nacional. Discurso de ingreso en la Academia de
Bellas Artes de San Fernando, 1896. Bretón, Tomás: La Ópera Nacional y El Teatro Real de Madrid. Conferencia leída en el
Ateneo Literario el día 5-‐II-‐1904. Madrid, Casa Dotesio, 1904. Bretón, Tomás: Diario (1881-‐1888). Madrid, Acento Editorial, 1995. Burke, Peter: ¿Qué es la historia cultural?, Barcelona, Paidós, 2005. Cabrales Arteaga, José Manuel: La Edad Media en el teatro español entre 1875 y 1936.
Madrid, Fundación Juan March, 1986. Camba, Francisco y Mas y Pi, Juan: Los españoles en el Centenario Argentino. Buenos
Aires, Imprenta Mestres, 1910. Campmany, Jaime: “Introducción” a Cyrano de Bergerac, de Rostand. Madrid, Austral,
2000. Campo, Conrado del: Discurso de ingreso en la RABASF, con respuesta de Emilio
Serrano y Ruiz. Madrid, RABASF, 1932. Campo, Conrado del: “Ricardo Wagner y la actualidad”. Revista Música. 15-‐XII-‐1944,
p.20. Campo, Conrado del: Escritos de Conrado del Campo. Recopilación y comentarios de
Antonio Iglesias. Madrid, Alpuerto, 1984. Cansinos-‐Asséns, Rafael [ed. Preparada por R. M. Cansinos]: La novela de un literato,
Madrid, Alianza, 1982, t. I [1882-‐1914], p. 37 ) Capdepón, Mariano: Mitrídates. Drama lírico en tres actos, letra de D. Mariano
Capdepón, música del maestro D. Emilio Serrano. Madrid, Administración Lírico-‐Dramática, 1881.
Carmena y Millán, Luis: Crónica de la ópera italiana en Madrid. Desde 1738 hasta nuestros días. Madrid, imp. de Manuel Minuesa de los Ríos, 1878 (reed. Madrid, ICCMU, 2002).
Carmena y Millán, Luis: Cosas del pasado. Música, literatura y tauromaquia. Madrid, Imprenta Ducazcal, 1905.
Carr, Jonathan: El clan Wagner. Madrid, Turner, 2009. Carreras, Juan José: “Hijos de Pedrell: La historiografía musical española y sus orígenes
nacionalistas (1780-‐1980)”, en Il Saggiatore Musicale: rivista semestrale di musicología. 2001-‐Vol. 8 (Nº 1), pp. 120-‐169.
Casares Rodicio, Emilio, "La música española hasta 1939, o la restauración musical", Actas del Congreso Internacional España en la Música de Occidente, II, Madrid, Ministerio de Cultura, 1987.
Casares Rodicio, Emilio: Documentos sobre música española y epistolario (Legado Barbieri). Madrid, fundación Banco Exterior, 1988.
Emilio Fernández Álvarez
400
Casares, Emilio; Villanueva, Carlos (coords.): De musica hispana et aliis, Santiago de Compostela, Universidad de Santiago de Compostela, 1990.
Casares, Emilio: “Pedrell, Barbieiri y la restauración musical española”, en Recerca Musicológica (XI-‐XII). Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 1991, pp. 259-‐271.
Casares Rodicio, Emilio: “El teatro de los Bufos o una crisis en el teatro lírico del siglo XIX español”, en Anuario Musical, nº 48, Barcelona, CSIC, 1993.
Casares Rodicio, Emilio: Francisco Asenjo Barbieri. 1. El hombre y el creador. 2. Escritos. Madrid, ICCMU, 1995.
Casares Rodicio, Emilio / Alonso, Celsa: La música española en el siglo XIX. Servicio de publicaciones de la Universidad de Oviedo, 1995.
Casares Rodicio, Emilio: Historia gráfica de la zarzuela. Músicas para ver. Madrid, ICCMU, 1999.
Casares Rodicio, Emilio: Historia gráfica de la zarzuela. Del canto y los cantantes. Madrid, ICCMU, 2000.
Casares Rodicio, Emilio: “La ópera española a finales del siglo XIX y sus relaciones con Francia”, en Actas del Congreso, La musique entre France et Espagne. Interactions stylistiques. París, La Sorbona, 2002.
Casares Rodicio, Emilio: “La creación operística en España. Premisas para la interpretación de un patrimonio”, en Casares y Torrente (eds.): La ópera en España e Hispanoamérica, Madrid, ICCMU, D.L. 2001.
Casares, Emilio; Torrente, Álvaro (eds.): La ópera en España e Hispanoamérica, Madrid, ICCMU, D.L. 2001.
Casares, Emilio: “Chapí y la ópera”, en Ruperto Chapí: nuevas perspectivas. Coordinado por Víctor Sánchez Sánchez, Javier Suárez Pajares, Vicente Galbis. Valencia, Institut Valencia de la Música, 2012.
Cetrangolo, Aníbal E.: Ópera, barcos y banderas. El melodrama y la migración en Argentina (1880-‐1920). Madrid, Biblioteca Nueva, 2015.
Chase, Gilbert: La música de España. De Alfonso X a Joaquín Rodrigo. Madrid, Prensa Española, 1982 (original inglés de 1941).
Collet, Henri: L’Essor de la musique espagnole au XXe siècle. París, Ed. Max Eschig, 1929.
Cortès, Francesc: “Ópera española: las obras de Felipe Pedrell”, en Cuadernos de Música Iberoamericana, vol. 1. Madrid, SGAE, 1995.
Cortizo, María Encina: “Emilio Serrano a los 50 años de su muerte”, en Cuadernos de Música, Madrid, SGAE, 1990.
Cortizo, María Encina: Catálogo de los Fondos Musicales de la Sociedad General de Autores de España. Vol. 1. Partituras. Madrid, SGAE, 1994.
Cortizo, María Encina: “Emilio Arrieta, operista frustrado. Ildegonda y La conquista de Granada”. Revista de musicología, vol. 20, nº 1, 1997.
Cortizo, María Encina: Emilio Arrieta. De la ópera a la zarzuela. Madrid, ICCMU, D.L. 1998.
Cortizo, María Encina: “El concurso de composición de 1873 en la Escuela Nacional de Música”. Primera polémica entre Arrieta y Barbieri. En Miscel-‐lània Oriol Martorell. Universitat de Barcelona, 1998.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
401
Cortizo, María Encina: “Alhambrismo operístico en La conquista di Granata (1850) de Emilio Arrieta. Mito oriental e histórico en la España romántica. En Príncipe de Viana, año 67, nº 238, 2006, pp. 609-‐632.
Cortizo, María Encina: “La Sociedad-‐Lírico Dramática de Autores Españoles en el Apolo (1883-‐1885)”, en Delantera de paraíso: estudios en homenaje a Luis G. Iberni. Coords. Celsa Alonso, Carmen Julia Gutiérrez y Javier Suárez Pajares. Madrid, ICCMU, 2008.
Cortizo, María Encina: “La formación de Chapí en el conservatorio de Madrid. El magisterio de Arrieta”. En Ruperto Chapí: nuevas perspectivas. Coordinado por Víctor Sánchez Sánchez, Javier Suárez Pajares, Vicente Galbis. Valencia, Institut Valencia de la Música, 2012.
Cortizo, María Encina: “Estructuras dramatúrgicas y recurrencias motívicas en El barberillo de Lavapiés (1874), en Allegro cum laude: estudios musicológicos en homenaje a Emilio Casares. Coord. por María Nagore y Víctor Sánchez. Madrid, ICCMU, 2014.
Costa, Luis: La formación del pensamiento musical nacionalista en Galicia hasta 1936. Tesis doctoral. Universidad de Santiago de Compostela, 1999. (Edición en CD-‐ROM: Tesis doctorales 99. Humanidades. Universidad de Santiago de Compostela).
Costa, Luis: “Las rumbas olvidadas: transculturalidad y etnicización en la música popular gallega”, en Trans, revista transcultural de música. Trans-‐8 (2004). [Consultado el 27 de junio de 2012]
Cotarelo y Mori, Emilio: Isidoro Máiquez y el teatro de su tiempo, Madrid, Imp. De José Perales y Martínez, 1902.
Cotarelo y Mori, Emilio: Historia de la Zarzuela, o sea, el drama lírico en España, desde su origen a fines del siglo XIX. Madrid, Tipografía de Olózaga, 1934; reprod. facs. Madrid, ICCMU, 2000.
Cotarelo y Mori, Emilio: Orígenes y establecimiento de la ópera en España hasta 1800, Madrid, Tipografía de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1917; reprod. facs. Madrid, ICCMU, 2004.
Crivillé I Bargalló, Josep: Historia de la música española. El folklore musical (vol. 7). Madrid, Alianza Música, 1988.
Dahlhaus, Carl: “Nationalism and music”, en Between Romanticism and Modernism. Four studies in the music of later XIX century. University of California Press, 1980.
Dahlhaus, Carl: Realism in Nineteenth Century Music. Cambridge. Cambridge Univ. Press, 1985.
Dahlhaus, Carl: Nineteenth-‐century music. Berkeley, University of California Press, 1989.
Dahlhaus, Carl: Fundamentos de la historia de la música. Barcelona, Gedisa, D.L. 1997. Davillier, Barón Charles de: Viaje por España. Madrid, Castilla, 1957. Díaz Escovar y Lasso de la Vega: Historia del teatro español. Barcelona, Montaner y
Simon, 1924. Diccionario de la música española e hispanoamericana. Director y coordinador general,
Emilio Casares Rodicio; directores adjuntos, José López-‐Calo, Ismael Fernández de la Cuesta. Madrid, Sociedad General de Autores y Editores. D.L. 1999-‐2002.
Diccionario de la zarzuela: España e Hispanoamérica. Director y coordinador general, Emilio Casares Rodicio. Madrid, Instituto Complutense de Ciencias Musicales, D.L. 2002-‐2003.
Emilio Fernández Álvarez
402
Diccionario enciclopédico de la música. Barcelona, Central catalana de publicaciones. 2ª edición, 1947.
Die Musik in Geschichte und Gegenwart, F. Blume (ed.), L. Finscher (coord.), Kassel, Bärenreiter, 1994.
Diez Borque, José María (dir.): Historia del teatro en España. Tomo II, siglos XVIII-‐XIX. Madrid, Taurus, 1988.
Dizionario Enciclopédico Universales della Música e dei Musicisti, 10 volúmenes. Turín, UTET, 1983-‐1990.
«Dos homenajes filarmónicos: Homenaje al musicólogo D. José Subirá. Homenaje al compositor D. Emilio Serrano», en Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, segundo semestre de 1977, número 45, pp. [5]-‐[16].
Echegaray, José de: Irene de Otranto. Ópera en tres actos y seis cuadros en verso, original de José Echegaray, música del maestro Emilio Serrano. Madrid, Florencio Fiscowich editor, 1900.
Echegaray, José de: Recuerdos, volúmenes I, II y III. Madrid, Ruiz hermanos editores, 1917.
Einstein, Alfred: La música en la época romántica. Madrid, Alianza Música, 1986. “Emilio Serrano”, entrada en la Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-‐Americana,
Madrid, Espasa Calpe, 1908. Volumen 55 (1927). Encabo, Enrique: Música y nacionalismos en España: el arte en la era de la ideología.
Barcelona, Erasmus ediciones, 2008. Enciso, Julio: Memorias de Julián Gayarre / Escritas por su amigo y testamentario Julio
Enciso. Bilbao, Laida, 1990. Esperanza y Sola, José María: 30 años de crítica musical. Madrid. Est. Tip. De la Vda.
Hijos de Tello, 1906. (Tomo II). Espinós, Víctor: El maestro Arbós (al hilo del recuerdo). Madrid, Espasa Calpe, 1942. Esplá, Óscar: Escritos. Comentarios de Antonio Iglesias. Madrid, Alpuerto, 1977. Falla, Manuel de: Escritos sobre música y músicos. Introducción y notas de F. Sopeña.
Madrid, Colección Austral (Espasa Calpe), 1988. Ferguson, Charles A.: “Diglossia”, en Word, nº 15, pp. 325-‐340. Fernán-‐Flor: “El problema”, en El Liberal. Madrid, 9-‐II-‐1884. Fernández Almagro, Melchor: Historia política de la España contemporánea, vols. 1
(1868-‐1885); II (1885-‐1897) y III (1897-‐1902). Madrid, Alianza editorial, 1968, 1972, 1970.
Fernández Arbós, Enrique: Memorias de Arbós. Madrid, Editorial Alpuerto, 2005. Fernández Cid, Antonio: Cien años de teatro musical en España (1875-‐1975). Madrid,
Real Musical, 1975. Fernández Muñoz, Ángel Luis: Arquitectura teatral en Madrid. Del corral de comedias
al cinematógrafo. Madrid, Avapiés, 1988. Fernández Núñez, M.F.: La vida de los músicos españoles: opiniones, anécdotas e
historia de sus obras. Madrid, Faustino Fuentes, 1925. Fernández Shaw, Guillermo: Famosos compositores españoles. Barcelona, ediciones
G.P., s.f. Fernández Shaw, Guillermo: Un poeta de transición. Vida y obra de Carlos Fernández
Shaw. Madrid, Gredos, 1969. Fox, Inman: La invención de España. Nacionalismo liberal e identidad nacional. Madrid,
Cátedra, 1997.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
403
Francos Rodríguez, José: Cuando el rey era niño. De las memorias de un gacetillero. 1890-‐1892. Madrid, Imp. De J. Morales, 1895.
Francos Rodríguez, José: Contar vejeces: de las memorias de un gacetillero (1893-‐1897). Madrid, Compañía Ibero-‐Americana de Publicaciones, [19..?] .
Francos Rodríguez, José: El teatro en España, 1908. Madrid, Imp. Nuevo Mundo, 1909. Francos Rodríguez, José: El teatro en España, 1909. Madrid, Imp. Bernardo Rodríguez,
1910. Fusi, Juan Pablo: España. Evolución de la identidad nacional. Madrid, Temas de Hoy,
2000. Gallego, Antonio: “Introducción al estudio de la ópera española en el siglo XIX”, en
Cuadernos de Música, año 1, nº 2, Madrid, 1982. García de la Concha, Víctor (director); Leonardo Romero Tobar y Guillermo Carnero
(coords.): Historia de la literatura española. Siglo XIX, I y II (vlms. VIII y IX). Madrid, Espasa Calpe, D.L. 1997 y 1998.
García García, Adriana Cristina: “Los compositores Manuel y Tomás Fernández Grajal y su afán por instaurar un género operístico español”, en El canto de la musa, nº 7, abril de 2012. [Consultado el 14 de julio de 2012]
García Melero, José Enrique: “Lugar de encuentros de tópicos románticos: «Doña Juana la Loca» de Pradilla”, en Espacio, Tiempo y Forma, Serie VII, Hª del Arte, t. 12, 1999, pp. 317-‐342.
Gea, Mary Elizabeth: Diccionario enciclopédico de Madrid. Madrid, Ediciones La Librería, 2002.
Gómez, Julio: “La enseñanza de composición en el conservatorio madrileño y su profesorado”, en Academia. Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, José Subirá (ed.), 1º semestre 1959 (nº 8), Madrid, 1959.
Gómez, Julio: Escritos de Julio Gómez, recopilación y comentarios de Antonio Iglesias. Madrid, Alpuerto, D.L. 1986. Este volumen incluye sus escritos “Recuerdos de un viejo maestro de composición”, publicado originalmente en 1959, y “Los problemas de la ópera española”, publicado en 1956.
Gómez Amat, Carlos: Historia de la música española. Siglo XIX (Vol. 5). Madrid, Alianza editorial, 1984 (7 vlms).
Gómez de la Serna, Gaspar: Gracias y desgracias del Teatro Real (abreviatura de su historia). Madrid, Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia, 1975.
Gómez de la Serna, Ramón: Don Ramón María del Valle-‐Inclán. Madrid, Gran Austral, Espasa Calpe, 2007.
Gómez-‐Elegido Ruizolalla, María Cruz: “La correspondencia entre Felipe Pedrell y Francisco Asenjo Barbieri”, en Recerca Musicológica, ISSN 0211-‐6391, Nº 4, 1984, pp. 177-‐242.
González Araco, Manuel: El Teatro Real por dentro. Madrid, José Ducazcal, 1897. González Maestre, Francisco: Teatro Real. Historia viva (1878-‐1901). Madrid,
Mundimúsica, 1991. Gosálvez Lara, José: La edición musical española hasta 1936: Guía para la datación de
partituras. Madrid, Asociación Española de Documentación Musical (AEDOM), 1995. Gras y Elías, Francisco: Músicos españoles nacidos en el siglo XIX. Barcelona, La Música
Ilustrada, 1900.
Emilio Fernández Álvarez
404
Grout, Donald Jay y Williams, Hermine Weigel: A short history of opera. New York, Columbia University Press, cuarta edición, 2003.
Grout, Donald Jay: Historia de la música occidental. Madrid, Alianza, 2002. Hernández, Librada (Furman University): “Clarín, Galdós y Pardo Bazán frente al teatro
de José Echegaray”, en Anales de Literatura Española, número 8, pp. 95-‐108 (1992). Universidad de Alicante. Edición digital en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.
Iberni, Luis G.: “Felip Pedrell y Ruperto Chapí”, en Recerca Musicológica XI-‐XII (1991-‐1992), pp. 335-‐344.
Iberni, Luis G.: “La crítica periodística madrileña fin de siglo: Peña y Goñi”, en Actualidad y futuro de la Zarzuela, coord. R. Barce. Madrid, Editorial Alpuerto-‐Fundación Caja Madrid, 1994, pp. 201-‐213.
Iberni, Luis G.: El problema de la ópera nacional española en 1885. Granada, Universidad de Granada, 1995.
Iberni, Luis G.: Ruperto Chapí. Memorias y escritos. Madrid, ICCMU. 1995. Iberni, Luis G.: Ruperto Chapí. Madrid, ICCMU, 1995. Iberni, Luis G.: “Controversias entre la ópera y la Zarzuela en la España de la
Restauración”, Cuadernos de Música Iberoamericana, 1996, pp. 157-‐164. Iglesias de Souza, Luis: Catálogo de Teatro Lírico. A Coruña, Diputación de A Coruña,
1993. Jover Zamora, José María: Prólogo a “La era isabelina y el Sexenio Democrático (1834-‐
1874)”, t. XXXIV de la Historia de España de Menéndez-‐Pidal. Madrid, Espasa-‐Calpe, 1981.
Jon Juaristi: “Lengua y dialecto en la literatura regional: el caso bilbaíno”, en Literaturas regionales en España (José María Enguita y José Carlos Mainer, eds.). Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1994, pp. 77-‐78.
Laín Entralgo, Pedro: “La reacción de los intelectuales”, en España en 1898. Las claves del Desastre. Madrid, Galaxia Gutenberg-‐Círculo de lectores, 1998.
Lamas, Rafael: Música e identidad: El teatro musical español y los intelectuales en la Edad Moderna. Madrid, Alianza, D.L. 2008.
Lang, Paul Henry: La experiencia de la ópera. Madrid, Alianza Música, 1983. Larra, Fernando José de: La sociedad española a través del teatro del siglo XIX. Madrid,
Escuela Social, 1947. Le Bordays, Christiane: La música española. Madrid, EDAF, 1978. Liberal, Ana Mª: “Antonio Reparaz, un músico español en Oporto”, en Cuadernos de
Música Iberoamericana, vol. 19. Madrid, ICCMU, 2010. Lichstensztajn, Dochy: “El regeneracionismo y la dimensión educadora de la música en
la obra de Felip Pedrell”, en Recerca Musicológica (XIV-‐XV). Bellaterra: Universitat Autónoma de Barcelona, 2004-‐2005, pp. 301-‐323.
Lolo, Begoña: “La zarzuela en el pensamiento de Felipe Pedrell”, en Cuadernos de Música Iberoamericana, vlms 2, 3. Madrid, ICCMU, 1996-‐1997.
Lozano, Pilar: “Archivo epistolar de Carlos Fernández Shaw”, en Revista de Literatura, XXII, nº 43-‐44 (julio-‐diciembre 1962). Madrid, Instituto Miguel de Cervantes de Filología Hispánica, pp. 125-‐210.
Manferrari, Umberto: Dizionario Universale delle Opere melodrammatiche. Florencia, Sansoni Antiquariato, 1954.
Marco, Tomás: Historia de la música española. Siglo XX (vol. 6). Madrid, Alianza Música, 1983.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
405
Mariani Antonio: Luigi Mancinelli. La vita. Lucca, Akademos, 1998 Martín de Sagarmínaga, Joaquín: Diccionario de cantantes líricos españoles. Madrid,
Acento Editorial, 1997. Martín Moreno, Antonio: Historia de la música española 4. Siglo XVIII, Madrid, Alianza
editorial, 1985. Martínez Cuadrado, Miguel: La burguesía conservadora (1874-‐1931). Serie Historia de
España-‐Alfaguara, Vol. VI. Madrid, Alianza Editorial /Alianza Universidad, 1973. Martínez del Fresno, Beatriz: “El pensamiento nacionalista en el ámbito madrileño
(1900-‐1936). Fundamentos y paradojas”, en Casares, E. y Villanueva, C. (eds.), De música hispana et aliis, miscelánea en homenaje al profesor José López-‐Calo, Santiago de Compostela, Universidad de Santiago, 1990, vol. II, pp. 351-‐397.
Martínez del Fresno, Beatriz: “Un contrapunto al modelo pedrelliano: el nacionalismo de Julio Gómez”, en Recerca Musicológica XI-‐XII, 1991-‐1992, pp. 363-‐388.
Martínez del Fresno, Beatriz: Julio Gómez, una época de la música española. Madrid, ICCMU, D.L. 1999.
Martínez Olmedilla, Augusto: Los teatros de Madrid (Historias de la farándula madrileña). Madrid, José Ruiz Alonso, 1947.
Martínez Sierra, María: Gregorio y yo; medio siglo de colaboración. México, Gandesa, 1953.
Menéndez Pelayo, Marcelino: Historia de las ideas estéticas en España. México, Porrúa, 1985.
Menéndez Pidal; Jover Zamora: “La época de la Restauración, 1875-‐1902. Civilización y cultura”. Volumen 2, tomo 36 de la Historia de España. Madrid, Espasa Calpe, 1997.
Mitjana, Rafael: Para música vamos! Estudios sobre arte contemporáneo en España. Valencia, Sempere, 1909.
Mitjana, Rafael: La música en España: arte religioso y arte profano. Edición a cargo de Antonio Álvarez Cañibano. Madrid, Centro de Documentación Musical, Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música, 1993.
Montero Alonso, José: Francisco Alonso. Madrid, Espasa-‐Calpe, 1987. Moreno Luzón, Javier (coord.): Construir España. Nacionalismo español y procesos de
nacionalización. Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2008. Moreno Mengíbar, Andrés: La ópera en Sevilla en el siglo XIX, Sevilla, Universidad de
Sevilla, 1998. Muñoz, Matilde: Historia del Teatro Real. Madrid, Tesoro, 1946. Nattiez, Jean-‐Jacques: Music and Discourse: towards a semiology of music. Princeton:
Princeton University Press, 1990. Navarro, Margarita: “La Biblioteca del Real Conservatorio Superior de Música de
Madrid”, en Revista de Musicología, vol. XI, nº 1, 1988, pp. 239-‐249. Ortiz-‐de-‐Urbina y Sobrino, Paloma. La recepción de Richard Wagner en Madrid (1900-‐
1914). Tesis doctoral (disponible on-‐line), UCM, 2003. Palacio Valdés, Armando: La espuma. Madrid, Clásicos Castalia, 1990. Pardo Bazán, Emilia: Obra crítica. Madrid, Cátedra, 2010. Parker, R (ed.): Historia ilustrada de la ópera. Barcelona. Paidós, 1998. Pedraza Jiménez, Felipe B. y Rodríguez Cáceres, M.: “Época del Realismo”, vol. VII del
Manual de literatura española. Tafalla (Navarra), Cénlit Ediciones, 1983.
Emilio Fernández Álvarez
406
Pedrell, Felipe: Por nuestra música. Algunas observaciones sobre la magna cuestión de una Escuela Lírico Nacional motivadas por la Trilogía (tres cuadros y un prólogo) Los Pirineos…, Barcelona, Imprenta de Henrich y Cª, 1891.
Pedrell, Felipe: Diccionario biográfico y bibliográfico de músicos y escritores de música españoles, portugueses e hispano-‐americanos antiguos y modernos. Acopio de datos y documentos para servir a la historia del Arte musical en nuestra nación. Dos volúmenes. Barcelona, 1897.
Pedrell, Felipe: “El nacionalismo en música”. Madrid, El Imparcial, 11-‐05-‐1903, p. 4. Pedrell, Felipe: Jornadas postreras (1903-‐1912). Valls, Eduardo Castells, 1922. Pena, Joaquín y Anglés, Higinio: Diccionario de la música Labor. Barcelona, Labor, 1954. Peña y Goñi, Antonio: Impresiones musicales. Colección de artículos de crítica y
literatura musical. Madrid, Manuel Minuesa de los Ríos, 1878. Peña y Goñi, Antonio: La ópera española y la Música dramática en España en el siglo
XIX. Apuntes históricos, Madrid, Imprenta y estereotipia de El Liberal, 1881, (reed. facs. con introducción de Luis G. Iberni, Madrid, ICCMU, 2003).
Peña y Goñi, Antonio: Contra la ópera española. Madrid, Tipografía de Manuel G. Hernández, 1885.
Pérez Galdós, Benito: Nuestro teatro. Madrid, Renacimiento, 1923. Pérez Galdós, Benito: Misericordia. Madrid, Cátedra, 1982. Pérez Galdós, Benito: Miau. Madrid, Austral narrativa, 1999. Plantinga, Leon: La música romántica: una historia del estilo musical en la Europa
decimonónica. Madrid, Akal, D.L. 1992. Prieto Marugán, José: El teatro lírico de Carlos Fernández Shaw. Madrid, ediciones del
Orto, 2012. Ramos López, Pilar: Feminismo y música. Introducción crítica. Madrid, Narcea, D.L.
2003. Ramos López, Pilar (ed.): Discursos y prácticas musicales nacionalistas (1900-‐1970). Ed.
Universidad de la Rioja, 2012. Reverter, Arturo: El arte del canto. El misterio de la voz desvelado. Madrid, Alianza
editorial, 2008. Revista Música. Álbum-‐Revista Musical, 18-‐X-‐1917. Revista Musicografía, nº 19 (1934), 22, 27, 32 (1935), Monóvar (Alicante). Ricart Matas, José: Diccionario Biográfico de la Música. Barcelona, Ed. Iberia, 1966. Rico, Francisco (dir.), y Zavala, Iris M. (coord.): “Romanticismo y realismo”, vol. 5 de la
Historia y crítica de la literatura española. Barcelona, Editorial Crítica, 1982. Roda, Cecilio de: “El nacionalismo en la música. Música española”, El Imparcial,
Madrid, 30-‐III-‐1903, p. 3. Rodríguez Suso, Carmen: “El maestro Francisco Escudero, la vida musical en el país
vasco y el mecenazgo institucional en la música española del siglo XX”, en Revista de Musicología, XXVII, 2 (2004).
Ros Fábregas, Emilio: “Musicological Nationalism or How to Market Spanish Olive Oil”, en International Hispanic Music Study Group Newsletter. Vol. 4, Nº 2 1998. http://www.dartmouth.edu/~hispanic/rosfab1.html
Rosen, Charles: The Romantic Generation. Londres, FontanaPress, 1996. Rubio, Mª José: La chata: la Infanta Isabel de Borbón y la corona de España. Madrid, La
esfera de los libros, 2003. Rubio Jiménez, Jesús: El teatro en el siglo XIX. Madrid, Playor, D.L. 1983.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
407
Rubio Jiménez, Jesús: “El teatro español en el siglo XIX (1845-‐1900)”. En Historia del Teatro en España, II. Madrid, Taurus, 1988.
Ruiz Ramón, Francisco: Historia del Teatro Español (desde sus orígenes hasta 1900). Madrid, Cátedra, 1983.
Ruiz y Contreras, Luis (El amigo Fritz): Desde la platea. Madrid, Imp. de Antonio Marzo, 1900.
Sadie, Stanley (ed.): The New Grove Dictionary of music and musicians. Londres, Macmillan, 2001.
Sadie, Stanley (ed.): The New Grove Dictionary of Opera. Londres, Macmillan, 1992. Sagardía, Ángel: “En torno a la ópera española y sus compositores”, en Revista de Ideas
Estéticas / Instituto Diego Velázquez, nº 139, julio-‐agosto-‐septiembre 1977. Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1977.
Salaverri, Santiago: “Ópera española, una realidad problemática”, en Juan Ángel Vela del Campo (ed.), El humanismo de la ópera. Madrid, Círculo de Bellas Artes, 2010.
Salazar, Adolfo: La música de España. Desde el siglo XVI a Manuel de Falla, Madrid, Espasa-‐Calpe, Colección Austral, 1972.
Salazar, Adolfo: La música contemporánea en España, Madrid, La Nave, 1930. Edición facs.: Ethos música, Universidad de Oviedo, 1982.
Saldoni, Baltasar: Diccionario biográfico-‐bibliográfico de efemérides de músicos españoles. Madrid, Imprenta de d. Antonio Pérez Dubrull, 1880.
Sánchez de Andrés, Leticia: “Aproximaciones a la actividad y el pensamiento musical del krausismo e institucionismo españoles”, en Cuadernos de Música Iberoamericana, vol. 13. Madrid, ICCMU, 2007.
Sánchez de Andrés, Leticia: Música para un ideal: pensamiento y actividad musical del krausismo e institucionismo españoles (1854-‐1936). Madrid, Sociedad Española de Musicología, 2009.
Sánchez Llama, Íñigo: Introducción a Emilia Pardo Bazán. Obra crítica. Madrid, Cátedra, 2010.
Sánchez Sánchez, Víctor: “Tomás Bretón y el regeneracionismo. Una reflexión sobre la valoración de la música en el contexto cultural de la España de 1898”, en Cuadernos de Música Iberoamericana, nº 6, 1998, Madrid, ICCMU-‐Fundación Autor, pp. 35-‐48.
Sánchez Sánchez, Víctor: Tomás Bretón, un músico de la Restauración. Madrid, ICCMU, D.L. 2002.
Sánchez Sánchez, Víctor: “Tomás Bretón y la problemática de la ópera española durante la Restauración”, en La ópera en España e Hispanoamérica, Emilio Casares y Álvaro Torrente (eds.). Madrid, ICCMU, 2004.
Sánchez Sánchez, Víctor: Teatro lírico español, 1800-‐1950 (Ópera y zarzuela”). Madrid, Cuadernos de música, UCM, D.L. 2005.
Sánchez Sánchez, Víctor: “Vidas paralelas divergentes. Chapí y Bretón en la música de la España de la Restauración”, en Delantera de paraíso: estudios en homenaje a Luis G. Iberni; Celsa Alonso, Carmen J. Gutiérrez, Javier Suárez Pajares (coords.). Madrid, ICCMU, 2008.
Sánchez Sánchez, Víctor: “Resonancias tristanescas en la ópera española: Wagnerismo en la ópera de Conrado del Campo”, en Anuario Musical, nº 65, enero-‐diciembre 2010, pp. 145-‐170. Madrid, CSIC, 2010.
Sandved, K. B. y Ximénez de Sandoval, F.: El mundo de la música. Madrid, Espasa Calpe, 1962.
Emilio Fernández Álvarez
408
Sepúlveda, Enrique: La vida en Madrid en 1887. Madrid, Establecimiento tipográfico Enrique de Fé, 1888.
Serrano, Carlos: El nacimiento de Carmen. Símbolos, mitos y nación. Madrid, Taurus, 1999.
Serrano y Ruiz, Emilio: Prontuario teórico de la armonía. Madrid, Imprenta F. Maroto e hijos, 1884.
Serrano y Ruiz, Emilio: MEMORIA sobre el estado del arte de la música en Italia, Alemania y Francia, con noticias y datos referentes a la historia y bibliografía de dicho arte y observaciones diversas acerca de la enseñanza, cultura y educación musical, presentada a la Academia de Bellas Artes en Roma por Don Emilio Serrano. Pensionado de mérito. 1885 a 1888. Madrid, RABASF.
Serrano y Ruiz, Emilio: Gonzalo de Córdoba. Madrid, imprenta de la “Revista de legislación”, 1898.
Serrano y Ruiz, Emilio: Estado actual de la música en el teatro, discurso de ingreso en la RABASF, con contestación de Ildefonso Jimeno de Lerma. Madrid, RABASF, 1901.
Serrano y Ruiz, Emilio: Mis óperas Mitrídates, Doña Juana la loca, Irene de Otranto, Gonzalo de Córdoba y La maja de rumbo. Revista Musicografía, nº 19 (1934), 22, 27, 32 (1935), Monóvar (Alicante).
Shaw, D.L.: “El siglo XIX”, vol. 5 de la Historia de la literatura española. Madrid, Ariel, 1978.
Sobrino Sánchez, Ramón: “El rábano por las hojas y la Revista de un muerto: Barbieri en los orígenes de las formas líricas breves de fin de siglo, en Allegro cum laude: estudios musicológicos en homenaje a Emilio Casares. Coord. por María Nagore y Víctor Sánchez. Madrid, ICCMU, 2014.
Sobrino Sánchez, Ramón: “Andalucismo y Alhambrismo sinfónico en el siglo XIX”, en El patrimonio musical de Andalucía y sus relaciones con el contexto ibérico. Coord: Francisco J. Giménez, Joaquín López González y Consuelo Pérez Colodrero. Granada, Editorial Universidad de Granada, 2008.
Sobrino Sánchez, Ramòn: introducción a Música Sinfónica Alhambrista: J. de Monasterio, T. Bretón, R. Chapí (ed. R. Sobrino). Música Hispana. Música Instrumental, 4. Madrid, ICCMU/SGAE, 1992.
Sobrino Sánchez, Ramón: “Alhambrismo musical español. De los albores románticos a Manuel de Falla”, en Manuel de Falla y la Alhambra. Granada, Fundación y Archivo Manuel de Falla / Junta de Andalucía, 2005.
Sobrino Sánchez, Ramón: “El alhambrismo en la música española hasta la época de Manuel de Falla”, en Manuel de Falla. Latinité et Universalité. Actes du Colloque International tenu en Sorbonne, 18-‐21 novembre 1996. París, Presses de l’Université de París-‐Sorbonne, 1999.
Sobrino Sánchez, Ramón: “La disolución de la Sociedad de Conciertos de Madrid y la creación de la orquesta Sinfónica (1903-‐1904). Cambios en la infraestructura orquestal madrileña a comienzos del siglo XX”. En Sulcum Sevit: estudios en homenaje a Eloy Benito Ruano. Eloy Benito Ruano (coord.). Oviedo, Universidad de Oviedo, 2004.
Sojo, Patricia: “Libro de viaje del compositor Valentín María de Zubiaurre”, en Cuadernos de Música Iberoamericana, nº 21, pp. 8-‐82. Madrid, ICCMU, 2011.
Sol, Manuel del / Servén, Antonio: “Un “concierto notable” para piano y orquesta de Emilio Serrano (1850-‐1939)”, en Delantera de paraíso. Estudios en homenaje a Luis
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
409
G. Iberni. Celsa Alonso, Carmen Julia Gutiérrez, Javier Suárez-‐Pajares (eds.), Madrid, ICCMU, D-‐L. 2008.
Sopeña, Federico: Historia de la música española contemporánea. Madrid, Rialp, 1976 (1ª edición, 1958).
Sopeña Ibáñez, Federico: Historia crítica del Conservatorio de Madrid. Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia, 1967.
Sopeña Ibáñez, Federico: Las reinas de España y la música. Madrid, Banco de Bilbao, 1984.
Southwell-‐Sander, Peter: Puccini. Barcelona, Ma non troppo (Robin Book), 2002. Suárez, José Ignacio: “La recepción de la obra de Richard Wagner en Madrid entre
1877 y 1893”, en Cuadernos de Música Iberoamericana. Madrid, ICCMU, volumen 14, 2007.
Suárez, José Ignacio: “Liberalismo y wagnerismo en Madrid en el Sexenio Revolucionario”, en Delantera de paraíso. Estudios en homenaje a Luis G. Iberni. Celsa Alonso, Carmen Julia Gutiérrez, Javier Suárez-‐Pajares (eds.), Madrid, ICCMU, D-‐L. 2008.
Subirá, José: La tonadilla escénica: sus obras y autores, Barcelona, Labor, 1933. Subirá, José: Historia de la música teatral en España, Barcelona, Labor, 1945. Subirá, José: La ópera en los teatros de Barcelona. Estudio histórico-‐cronológico desde
el siglo XVII al XX, Barcelona, Librería Millá, 1946. Subirá, José: Historia y anecdotario del Teatro Real. Madrid, Editorial Plus Ultra, 1949. Subirá, José: Historia de la música española e hispanoamericana. Barcelona, Salvat,
1953. Subirá, José: “Las cinco óperas del académico D. Emilio Serrano”, en el Boletín de la
Real Academia de San Fernando. Separata de ACADEMIA. Segundo semestre de 1962. Madrid, RABASF, 1962.
Subirá, José: Variadas versiones de libretos operísticos. Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1973.
Subirá, José: La música en la Academia: historia de una sección. Madrid, RABASF, 1980. Temes, José Luis: El Círculo de Bellas Artes. Madrid, 1880-‐1936. Madrid, Alianza, D.L.
2000. Torres Clemente, Elena: Las óperas de Manuel de Falla. De La vida breve a El retablo de
Maese Pedro. Madrid, Sociedad Española de Musicología, 2007. Torres Clemente, Elena: Manuel de Falla. Málaga, Editorial Arguval, D.L. 2009. Torres Clemente, Elena. “El nacionalismo de las esencias. ¿Una categoría estética o
ética?”, en Pilar Ramos López: Discursos y prácticas musicales nacionalistas (1900-‐1970). Ed. Universidad de la Rioja, 2012.
Torres Mulas, Jacinto (dir.): “El Romanticismo Musical Español”, en Cuadernos de Música. Madrid, 1982.
Tragó, José: Discurso de ingreso en la RABASF, con respuesta de Emilio Serrano. Madrid, RABASF, 1907.
Trapiello, Andrés: Los vagamundos. Barcelona, Barril&Barral editores, 2011. Tuñón de Lara, Manuel: Medio siglo de cultura española (1885-‐1936). Madrid, Tecnos,
3ª ed, 1977. Turina Gómez, Joaquín: Historia del Teatro Real. Madrid, Alianza Editorial, 1997. Uría, Jorge: La España liberal (1868-‐1917). Cultura y vida cotidiana. Madrid, editorial
Síntesis, D.L. 2008.
Emilio Fernández Álvarez
410
Valverde, Salvador: El mundo de la zarzuela. Madrid, Ed. Palabras, 1980. Villalba Muñoz, Luis: Últimos músicos españoles del siglo XIX: semblanzas y notas
críticas de los más principales músicos españoles, pertenecientes al final del pasado siglo: Uriarte, Aróstegui, P. Guzmán, J. M. Úbeda, Monasterio, Sarasate, Chapí, Olmeda, Caballero, Chueca, Albéniz, Salvador Giner, Juan Montes. Vol. I. Madrid, Ildefonso Alier, 1914.
Villar, Rogelio: “Músicos españoles. Emilio Serrano”, en La Ilustración Española y Americana. Madrid, 8-‐II-‐1918.
Villar, Rogelio: Músicos españoles. (Compositores y directores de orquesta), Madrid, Mateu, [¿1920?].
Villar, Rogelio: Músicos españoles II: compositores, directores, concertino, críticos. Madrid, Librería y Casa Editorial Hernando (191?).
Villar, Rogelio: La música y los músicos españoles contemporáneos. Conferencias leídas en el Ateneo de Madrid. San Sebastián, Casa Erviti, (ca. 1930).
Villares, R. y Moreno Luzón, J.: “Restauración y Dictadura”, vol. 7 de la Historia de España, Josep Fontana y Ramón Villares, directores. Barcelona, Crítica / Marcial Pons, imp. 2009.
Virella Casañes, Francisco: La ópera en Barcelona. Estudio histórico crítico, Barcelona, Establecimiento tipográfico de Redondo y Xumetra, 1880.
VV.AA.: La ópera en España, Oviedo, Ayuntamiento de Oviedo, 1984; publicada con motivo del X festival de Música y Danza de Asturias (1984).
VV.AA.: Revista de Musicología X, 1987; dedicado al Symposium internacional La música para teatro celebrado en Cuenca (1986).
VV.AA.: Madrid en Galdós. Galdós en Madrid. Madrid, Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid, 1988. Editado con motivo de la exposición Madrid en Galdós. Galdós en Madrid.
VV.AA.: Actas del III Congreso Nacional de Musicología. “La música en la España del siglo XIX”, en Revista de Musicología, Vol. XIV, 1991, Nos. 1 y 2.
VV.AA.: La música española en el siglo XIX. Servicio de publicaciones de la Universidad de Oviedo, 1995.
VV.AA.: Actas del Congreso Internacional de 1995 “La Zarzuela en España e Hispanoamérica. Centro y periferia, 1800-‐1950”, en Cuadernos de Música Iberoamericana, vols. 2 y 3. Madrid, SGAE, 1996-‐1997.
VV.AA. Archivo histórico de la Unión Musical Española. Partituras, métodos, libretos y libros. Madrid, SGAE, 2000.
VV.AA.: Delantera de paraíso: estudios en homenaje a Luis G. Iberni; Celsa Alonso, Carmen J. Gutiérrez, Javier Suárez Pajares (coords.). Madrid, ICCMU, 2008.
VV.AA.: Ruperto Chapí: nuevas perspectivas. Coordinado por Víctor Sánchez Sánchez, Javier Suárez Pajares, Vicente Galbis. Valencia, Institut Valenciá de la Música, 2012.
VV.AA.: Allegro cum laude: estudios musicológicos en homenaje a Emilio Casares. Coord. por María Nagore y Víctor Sánchez. Madrid, ICCMU, 2014.
Wharton, Edith: La edad de la inocencia. Barcelona, Tusquets, 1994. Zabala, Iris M. (ed.): “Romanticismo y realismo”, vol. 5 de Francisco Rico (dir.): Historia
y crítica de la literatura española. Madrid, Crítica, 1982.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
413
Apéndices
1. Textos
1.1 Textos sobre Emilio Serrano
1.1.1 Biografía de Serrano en la Enciclopedia Espasa
SERRANO (Emilio). Biog. Compositor español, n. en Vitoria el 16 de marzo de 1850. Hizo con
extraordinaria brillantez sus estudios en el Conservatorio de Madrid, cursando la composición con Arrieta y Eslava. Terminada su carrera con varios primeros premios, y después de practicar algún tiempo la enseñanza de piano, se dedicó por entero a la composición, habiendo llegado a alcanzar uno de los puestos más distinguidos en el arte español moderno. Su primera obra teatral fue El Juicio de Friné, zarzuela en dos actos, estrenando en 1882 con gran éxito la ópera Mitrídates. Pensionado oficialmente marchó luego a Roma, donde escribió la ópera en cuatro actos Doña Juana la Loca, que se estrenó con gran aplauso en el Teatro Real de Madrid en 1890. A esta obra siguieron la ópera Irene de Otranto (1891); Gonzalo de Córdoba (1898), uno de los mayores triunfos de este compositor, y La Maja de rumbo, estrenada con éxito clamoroso en 1910 en el teatro Colón de Buenos Aires. Su más reciente éxito teatral ha sido la zarzuela de costumbres salmantinas La bejarana, escrita en colaboración con el maestro Alonso. Entremezcladas con esta labor dramática, ha producido Serrano otras numerosas del género instrumental, debiendo citarse especialmente entre ellas una sinfonía en Mi bemol; un concierto en Sol, para piano y orquesta; un cuarteto en Re, para instrumentos de arco, donde demuestra su completo dominio de las formas clásicas; el estudio orquestal Una copla de la jota; los poemas sinfónicos La primera salida de don Quijote y Los molinos de viento; y Elegía, para orquesta. Ha compuesto también numerosas canciones con letra italiana y española, sobresaliendo entre ellas el ciclo Canciones del hogar, para soprano, con acompañamiento de orquesta, recientemente estrenado con gran éxito en Madrid. Con esta importante labor artística ha alternado Serrano la misión docente, para la que mostró desde muy joven especialísimas aptitudes. Ocupó a la muerte de Arrieta su vacante como profesor de la clase superior de composición en el Conservatorio de Madrid, desempeñándola hasta fecha muy cercana, en que fue jubilado por edad. Durante los cincuenta años de profesorado, acaso no haya compositor alguno español, de los educados musicalmente en Madrid, que no haya recibido las sabias lecciones de este ilustre artista, debiendo contarse entre los más notables Conrado del Campo, Ricardo Villa, Julio Gómez y María Rodrigo. Ha sido director artístico del Teatro Real y maestro de cámara desde hace treinta años de S.A. la infanta doña Isabel. Fue iniciador de los conciertos del Círculo de Bellas Artes, de Madrid, y actualmente preside la sección de Música de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Es gran cruz de Isabel la Católica, comendador de la Corona de Italia, oficial de la Academia de Francia y socio honorario de las Orquestas Sinfónica y Filarmónica de Madrid y de la Sociedad Orquestal de Barcelona. Ocupándose de la música de Serrano, el compositor y crítico Manrique de Lara dice así: “La melodía fluye en el pensamiento y en la pluma con lozana espontaneidad bajo formas depuradas de toda sequedad y limpias de todo escolasticismo”. A ello añadiremos que posee un estilo noble, un sello inconfundible de distinción, gran fecundidad de ideas, generalmente inspiradas, y una loable honradez de procedimientos, lo que avalora extraordinariamente toda su producción artística.
Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-‐Americana.
Madrid, Espasa Calpe, 1908-‐. Volumen 55 (1927)
Emilio Fernández Álvarez
414
1.1.2 Julio Gómez: Ni en la paz de los sepulcros
Estudiando la historia de la música española en el siglo pasado, asombra enterarse de la cantidad de obras y de compositores que yacen en lo más profundo del panteón del olvido. Tarea muy digna de un musicólogo que, además de laborioso tuviera los conocimientos técnicos y estéticos suficientes para hacerse cargo y la discreción personal suficiente para formar criterio, sería la de hacer una revisión a fondo de todas aquellas obras y decirnos en cuáles sí y en cuáles no, era merecido el desdén y el olvido.
Si no fuera por los musicólogos, el reposo de los compositores y de sus obras en las respectivas tumbas sería completo y definitivo. Pero como hay musicólogos en el mundo, y ya que los hay en algo se han de emplear, de cuando en cuando levantan un muerto, le pintan y recomponen y nos lo presentan para reparar la enorme injusticia que es la de que sus obras no continúen haciendo las delicias de la Humanidad o empiecen a hacerlas, porque en muchos casos las obras no llegaron a ser conocidas por sus contemporáneos. Esto es un entretenimiento simpático, aunque inútil, y los musicólogos que a ello se dedican merecen toda nuestra simpatía y todo nuestro aplauso. Demuestran sus buenos sentimientos y Dios se lo pagará.
Pero no les podemos acompañar ni aplaudir cuando remueven los huesos de algún difunto para vituperarle, como si tratasen de vengar alguna ofensa personal. Esto ha ocurrido recientemente al laborioso musicólogo señor Sagardía con los maestros Antonio Santamaría y Emilio Serrano. Y lo peor del caso es que no se trataba de ellos en el artículo en que se les aludía, sino que para hablar de que “Carmen”, de Bizet, no se estrenó en el Teatro Real, parecía que las óperas de Santamaría y Serrrano que se estrenaron en el teatro Real no debieron estrenarse, porque según el alto y severo criterio del señor Sagardía, no alcanzaban la puntuación suficiente, como se dice en términos de tribunal de exámenes.
Yo fui discípulo, y no de los más lerdos, aunque mal me esté decirlo, de Santamaría y de Serrano. Guardo de los dos un filial piadoso recuerdo y me ha dolido, como si me mentaran a la familia, la despectiva alusión del señor Sagardía.
No he de emplear muchas palabras para defender a Santamaría. El señor Sagardía no dice de él otra cosa sino que era burgalés. Por lo visto para el señor Sagardía los burgaleses no deben estrenar óperas en el Teatro Real. Yo creo que tienen el mismo derecho a estrenarlas que los de Crevillente o los de Salzburgo. Los de Burgos, y más aún si se apellidan Santamaría o Santa María, gozan, por razones sentimentales que tal vez no se le oculten al señor Sagardía, de mi profunda cordial simpatía. Pero basta de Santamaría; ya trataremos de él en otra ocasión. Sabemos de él muchas cosas, además del lugar de su nacimiento. Entre ellas, las razones de por qué se estrenó su “Raquel” en el Teatro Real y las de que su fracaso estuviese decretado antes de nacer.
La defensa de Serrano requiere alguna mayor extensión, y aunque sepamos por triste experiencia que predicar a musicólogos es echar agua a la mar, intentaremos algún razonamiento que, como el de nuestro señor Don Quijote a los cabreros, tal vez pudiera calificarse de inútil.
Empieza el señor Sagardía por cometer una inexactitud histórica que yo, a fuer de imparcial, tengo el deber de rectificar, aunque ante algunos ojos ha de quitar fuerza a mi defensa de Serrano. Dice que a don Emilio le llamaban Serrano el bueno, y a Pepe, Serrano el malo. Pues no. La verdad es precisamente la contraria: en el Madrid donde los árbitros de la estética eran los plumíferos del “Madrid cómico”, Serrano el malo, fue siempre don Emilio, por no pertenecer a la cabila de Chapí, y Serrano el bueno, fue desde que vino de Valencia, Pepe, porque pronto ingresó en la susodicha cabila, de la mano de los hermanos Álvarez Quintero. Una de tantas muestras de nuestra culta y dulce organización de la vida artística, que, por desgracia, sigue vigente.
Después, el señor Sagardía se encarama a la cátedra y sentencia dogmáticamente:
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
415
Que las óperas de Serrano son operones. Que están olvidadas. Que son verdaderamente lamentables. Que sus melodías son mediocres. Que su armonía es de tónica y dominante. Que la jota de “Gonzalo de Córdoba” es realmente pésima. Y que no se comprende que la diese a conocer después de la magnífica de “La Dolores”. Y para que el diablo no le coja en mentira, nos cita las fechas de estreno de las dos obras.
Si yo fuera un musicólogo de la misma clase que el señor Sagardía, con afirmar lo que niega y negar lo que afirma, estaría despachado el asunto. Pero yo soy un musicólogo muy impuro, adulterado por una porción de creencias, actividades y hasta supersticiones, que me hacen mucho menos dogmático y expeditivo. De todos modos, y juzgando con aquel criterio condicionado e histórico que preconizaba Menéndez Pelayo, y que aprendí en los duros pero honrados bancos de la vieja Universidad Complutense, opondré modestamente algunas razones a las crueles sentencias del señor Sagardía.
Si al llamar operones a las óperas de Serrano se refiere a sus dimensiones, mucho más operones son todas las de Rossini, y todas las de Meyerbeer, y todas las de Verdi, y todas las de Wagner, y todas las de… casi todos los que han escrito óperas en el mundo.
Si el estar completamente olvidadas lo dice como censura, tan olvidadas están todas las óperas españolas que se han estrenado en el Teatro Real. ¿Quién se acuerda de “Roger de Flor”, “Margarita la tornera”, “El príncipe de Viana”, “Los Amantes de Teruel”, “Garín”, “Raquel” (de Bretón), “Tabaré”, “Colomba”, “El final de don Álvaro”, “Yolanda”, “Jardín de Oriente”? Nadie. Si acaso algún musicólogo, sin tomarse la molestia de conocerlas, para repetirnos algún sobado lugar común o para tomar, según costumbre, el rábano por las hojas.
Las óperas de Serrano no son verdaderamente lamentables. Este adjetivo, fuera de su significación estricta, que es lo que hace o puede hacer llorar, suele emplearse en asuntos morales, pero es muy raro que se emplee para lo intelectual, porque envolvería un sentido demasiado despectivo, impropio de la augusta serenidad que deben guardar los altos sacerdotes de la crítica. El componer óperas es, sin duda, uno de los más caracterizados trabajos de los que dijo Séneca (el de Córdoba, no el de Pemán, perdonadme la pedantería), que solo intentarlos era laudable, aunque los resultados no llegasen a la altura de las intenciones.
Las melodías de Serrano, cuando un musicólogo ha de juzgarlas y le parecen mediocres, nos debe decir en qué consiste su mediocridad. Si no nos lo dice, la afirmación es gratuita, lo mismo que cuando otro musicólogo nos dice, por ejemplo, que las melodías de Chapí son sublimes. ¿Sublimes? Yo que siempre de los hombres me reí… ¡Cómo abusamos de los adjetivos!
¿Con que las armonías de Serrano son de tónica y dominante? ¿Y de qué son las de Haydn y las de Mozart y las de Beethoven? ¿Y las de Rossini, Donizetti, Bellini y Verdi?
Esto me hace el mismo efecto que si un crítico de arquitectura dijese: ¡Qué vulgaridad la de este arquitecto! ¡Todas sus construcciones tienen columnas y arcos! La tónica y la dominante son dos venerables damas a quienes todos los músicos debemos respetar. Yo, además de respetarlas, las quiero entrañablemente. ¡Hace tanto tiempo que las trato y son tan simpáticas!
Al señor Sagardía le parece la jota de “Gonzalo de Córdoba” realmente pésima. En primer lugar, no se le puede llamar jota porque no es más que algunos trozos de música en tiempo de jota, mezclados con otros de seguidillas o de zapateado en una escena popular. Pero lo que es ya una razón de pie de banco es que le parezca extraño que la compusiera después de la magnífica de “La Dolores”, de Bretón (magnífico genial ejemplo, por cierto, de armonías de tónica y dominante).
Con ese criterio nadie hubiera compuesto sinfonías después de Beethoven, ni óperas después de Wagner, ni pintado cuadros después de Velázquez, ni escrito novelas después del Quijote.
Es una gran ventaja de los musicólogos y críticos sobre los demás que a la música nos dedicamos, la de que por grandes que sean las tonterías que se les ocurran, no llegarán nunca
Emilio Fernández Álvarez
416
a superar las de sus ilustres antecesores. ¡Las opiniones del señor Sagardía sobre Emilio Serrano son tortas y pan pintado, si las comparamos con las de los críticos, sus contemporáneos, sobre Beethoven, Wagner, Verdi o Puccini!
Julio Gómez: “Ni en la paz de los sepulcros”
en Harmonía, Madrid, julio-‐diciembre de 1957, pp. 4-‐6.
1.2 Textos de Emilio Serrano
Se conservan la ortografía original y las normas gramaticales vigentes en el momento de la redacción, adaptando únicamente las tildes a las normas actuales para facilitar la lectura. Dada su extensión, no consideramos necesaria la reproducción literal de cada documento. Señalamos con puntos suspensivos frases o párrafos omitidos y añadimos, entre paréntesis y con cursiva, frases que resumen los contenidos omitidos.
1.2.1 Memoria Real Academia
Sobre el estado del arte de la música en Italia, Alemania y Francia, con noticias y datos referentes a la historia y bibliografía de dicho arte y observaciones diversas acerca de la enseñanza, cultura y educación musical, presentada a la Academia de Bellas Artes en Roma por Don Emilio Serrano. Pensionado de mérito. 1885 a 1888.
ESTADO DEL ARTE MÚSICO EN EUROPA. (Serrano comienza presentando sus temores, no solo por el acierto en expresar “con
galanura” sus ideas, sino sobre todo por expresar “la disconformidad de nuestro juicio con los que hemos visto escritos respecto de las impresiones recibidas en el extranjero”. En efecto, su opinión es abiertamente contraria a la común, que ve en la instrucción musical en el extranjero una necesidad ineludible para el músico español).
El extranjero es para el joven la reunión de todos los bienes sin mezcla de mal alguno. Así nos lo dicen y así debemos creerlo. España nada representa en el certamen artístico-‐musical. Esto lo hemos oído multitud de veces…
En la época presente, y tratándose de cantantes y compositores, poco o nada pueden aprender (los nuestros) en el extranjero…
Marcada decadencia se observa hoy en Francia, Alemania e Italia en el arte musical, decadencia que según nuestra humilde opinión continuará por mucho tiempo…
Olvidadas y casi despreciadas por ignorancia las formas clásicas en Italia y Francia y aferrándose solo a la forma y mirando como cosa baladí la inspiración en Alemania y Austria, hoy sería muy difícil aconsejar a un joven compositor a donde podría o debería ir a estudiar por temor de que equivocase el camino.
Faltos de inspiración buscamos hoy deslumbrar al público con efectos de sonoridad, con rebuscadas armonías, desatendiendo la melodía y lo que es eterno, la forma.
Los compositores de aquellos países no se inspiran, escriben siempre, porque creen que no existe el arte, este para ellos es una ciencia rutinaria, es una idea principal a que se mortifica con contrapuntos, añadiendo y quitando según el efecto que a la vista produce.
Pero la decadencia no tiene solamente su origen en los que componen, sino en el público y en aquellos que están llamados a imprimir nuevos derroteros al arte musical, como son los críticos y maestros que por su ciencia o posición, dictan leyes.
Cuando una composición no es rutinaria, se la bautiza con el título “Wagneriana”, sin pensar el objeto que Wagner se propuso, ni su manera de escribir, ni su armonización, ni nada. Lo mismo se dice cuando una obra cuesta trabajo leerla a primera vista, aún cuando el que la lea no lo haga de corrido.
Verdad es que la protección del Gobierno por el arte musical en Austria, no deja nada que desear; verdad es que en Milán el comercio musical está más desarrollado que en ninguna
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
417
parte…. Pero si a Viena se va a estudiar la composición se corre el riesgo de hacerse un maestro rutinario a fuerza de combinaciones armónicas y contrapuntísticas. Los cantantes en general tienen mala escuela.
En Italia la escuela de composición no existe o está muy descuidada y los maestros de canto no dan señales de vida. Maestros de composición y armonía como los que nosotros hemos tenido en España, no los he conocido en dichos países, ni por sus obras, ni por sus discípulos. Estos países viven de su pasado, y aún el criterio para juzgar las obras de sus predecesores, no es de los más artísticos… El público allí como en todas partes aplaude lo natural, lo espontáneo: la melodía saliente, sencilla y clara; pero los que dirigen su educación musical le hacen digerir por fuerza obras como el Merlín de Goldmark, y odas como la que oímos de Listz en la sala del Conservatorio. (La primera es) “producto de un imitador de Wagner que no tiene su talento”.
Listz para nosotros no es más que el gran pianista, considerado como tal, lo que es fruto de una impresión agradable recibida, lo transcribe al papel con elegancia, pero falta el fundamento del maestro. Es el suegro de Wagner, dista mucho de tener otro parentesco. El verdadero padre artístico de Wagner, según nuestro humilde parecer, es Spontini. Spontini tiene la inspiración italiana, la unidad que Wagner da a sus obras y una instrumentación rica y variada… La única cosa que hace al autor bávaro un poco monótono, es la insistencia en la armonización tenida; su orquesta semeja al agua de una laguna: necesita una gran tempestad para moverse.
No puede desconocerse que Viena es un centro artístico de primer orden; son infinitos los conciertos… (pero en el teatro solo el repertorio alemán se ejecuta bien, “mejor dicho, a la perfección”. Los vieneses son rígidos en los horarios, y lo mismo en música: “no se hace un rallentando sin un accellerando, pudiera muy bien decirse al ver esto que aquellos señores no tienen nervios”).
Respecto a lo rutinarios que son, diremos que en la Carmen de Bizet suprimen lo que más color tiene de toda la ópera, que es el preludio del cuarto acto, para dar lugar a un baile de toreros y manolas, que con decir que los toreros y manolas que lo bailan son de carácter alemán, está dicho todo. (A fuer de imparcial, Serrano señala que, sin embargo, todo lo que en Alemania se refiere a maquinaria y decorado, funciona a la perfección).
(Serrano insiste a continuación en dar su franca opinión, contra corriente, sobre el estado de la música en estos países, porque la general opinión “puede llevarse la flor de la juventud artística de nuestra patria”. Elogia después la infinita variedad y belleza de los cantos populares españoles, “tan potentes y robustos como fuertes son los pechos de sus naturales para resistir el empuje de la guerra”. Austria, sin embargo, tiene que recibir la inspiración musical de Hungría, que sí tiene cantos populares en abundancia).
No hay nada que valga para un poeta o un músico, lo que un cantar del pueblo; este se forma por la necesidad de concretar un pensamiento en un momento único; que se ha sentido con propiedad; que se ha reído o llorado, no como la obra que el artista hace, que tiene que sentirla por relación, de aquí que resulte más o menos inspirada.
(Se extiende después en consideraciones poco claras sobre la naturaleza del genio, y las razones de su incomprensión), aunque el público basta para dar la patente de genio a la larga, pero mientras, los colegas rutinarios pueden amargar una existencia o cortarla con el cuchillo de la traición o la injusticia... Los que se encumbran en el mundo del arte de mala manera, vengan en el artista verdadero lo que no pueden vengar en dios, su falta de genio.
¿Qué dirían los aficionados españoles si vieran a las señoras ir a la platea del primer teatro lírico de Viena vestidas como están en casa? ¿Qué dirían nuestros músicos si se les hiciera ejecutar sus conciertos en un Restaurant al ruido de los cubiertos y de los platos? Y, ¿qué diría, por fin, nuestro público si viese a Eduardo Strauss, que nos lo hemos figurado todo calma alemana y seriedad artística, bailando sobre la tarima al dirigir las piezas de baile?
La orquesta de Viena goza de una reputación universal, pero no es lo mismo oír la reputación que la música que se toca… Y cuidado que Madrid está muy bien servido, pues
Emilio Fernández Álvarez
418
nuestras orquestas del Teatro Real y de la Sociedad de Conciertos corren al nivel de las primeras de Europa. Más no hay que cerrar los ojos a la luz: las orquestas españolas flaquean por el metal, y el uso de este constituye el privilegio casi exclusivo de los alemanes. Aquellas orquestas tienen mejor que las nuestras: que son más homogéneas y son notables profesores lo mismo los violinistas que los demás. Las trompas nada dejan que desear, y aunque fallan algunas notas siempre las atacan decididos y con buen sonido. Los contrabajos no acarician inútilmente el diapasón de sus instrumentos en los pasos de mecanismo, sino que ejecutan clara y artísticamente su parte.
Por todo lo que someramente queda expuesto, fácilmente se comprende que pretender hoy ir al extranjero a estudiar la composición y el canto es una aberración, pero a los instrumentistas les puede ser de gran utilidad, no porque nuestros maestros sean inferiores a los del extranjero, sino porque el estudiante necesita conocer varias escuelas y ver y estudiar a artistas de otros países para formarse.
Los compositores y los cantantes deben ir al extranjero cuando no tengan materialmente nada que aprender. Para convencerse de esto basta pensar un poco en los cantantes españoles que en Italia se han hecho célebres y veremos que son aquellos que fueron a buscar trabajo y no los que a estudiar fueron.
Causa verdadera compasión ver a Milán lleno de artistas españoles que han dejado profesores en Madrid, Barcelona, Sevilla, que les enseñaban concienzudamente, para caer en manos de charlatanes que no saben ni los rudimentos del arte. Tienen nuestros compositores el acierto de no ir nunca con los profesores que hay en Milán. Entre los cuales merecen especial mención Giraldoni, la Ferni, la Galetti y nuestro compatriota Blasco…
Los mejores Conservatorios son los de París, Bruselas, Nápoles y la Escuela de Santa Cecilia en Roma. Esta última está llamada a dar excelentes frutos… Tiene una buenísima biblioteca y un jefe llamado D. Adolfo Bervvin (sic, por Adolfo Berwin), que es una verdadera notabilidad.
Aún cuando hemos señalado como mejores los Conservatorios de París y Bruselas, no por esto debe creerse conveniente enviar a estudiar en ellos a nuestros artistas, por la razón idéntica a la de que no debería irse a estudiar el castellano al extranjero. El cantante debe estudiar en su idioma o en aquel en que deba cantar.
La composición, si se siguen las buenas tradiciones que nos legaron los Salinas, Victoria, Morales y Eslava, y que también se continúan en nuestro Conservatorio por nuestro maestro Arrieta, puedo asegurar sin temor de incurrir en equivocación, que se estudia en España mejor que en ninguna otra parte.
Clamen cuanto quieran los decididos partidarios del extranjero… Si se viese el comercio que en Milán hacen con nuestro teatro de la ópera, no habría un
solo español que no fuese partidario decidido de que la ópera se cantase en castellano, aún cuando la obra no fuera de autor español.
La música religiosa se ejecuta también mejor que en España en Italia, en Alemania y Austria. En estos dos últimos países se hace mucho uso de los coros de niños y las obras que ejecutan además de ser buenas están bien ensayadas.
En Roma, por razones de economía, se ha perdido el hermoso conjunto de voces que tenía la Capilla Sixtina, y si hoy se ejecutan obras de Palestrina y Victoria, muy medianamente, por cierto, es de un modo tan deficiente, que no lucen lo que debieran las grandes creaciones de aquellos genios inmortales.
Respecto a las bibliotecas, solo hablaremos de las de Italia y ligeramente de las del Conservatorio de Viena, porque me he detenido mucho en las primeras; las de Alemania no hemos podido visitarlas con fruto a causa de nuestros imperfectos conocimientos del idioma y las de Francia hasta el momento de terminar este trabajo (sic).
La música francesa, la verdadera música francesa, ofrece muy pocos puntos dignos de estudio al compositor. Creemos que no pueden considerarse dignas de constituir un arte nacional las escasas obras musicales que aquel país ha producido, formadas casi siempre a imitación del gusto italiano o del estilo alemán.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
419
(Se extiende Serrano a continuación en consideraciones confusas y contradictorias sobre Francia, nación que “se apodera con facilidad de los adelantos de los otros pueblos”, e insiste en su falta de prejuicios al escribir esta Memoria al señalar): “ninguna idea preconcebida…, ni siquiera la de favorecer nuestra patria ensalzando sus cualidades, ni aminorando el valor del extranjero”.
Quisiéramos sí, que nuestra voz tuviera eco cerca del Gobierno, Diputaciones provinciales, Ayuntamientos y hasta en los particulares, para que no hicieran más desgraciados, pensionando cantantes, porque como digo más adelante a Milán se vendrá a contratarse y no a estudiar y mucho menos con limitados recursos pecuniarios y sin asegurarse bien que los favorecidos tienen condiciones excepcionales para el arte…
(Con pena deja Serrano la Academia de Bellas Artes en Roma, Academia que cada día da frutos más sazonados, y en especial) a nuestro querido director D. Vicente Palmaroli en cuya época se ha oído por vez primera en Roma música de autores españoles con motivo de la apertura de la exposición de bellas artes en 1886.
En el concierto cuya organización nos estuvo encomendada, hicimos de acuerdo con sus autores oír obras de los Sres. Zubiaurre, Chapí, Bretón, Zavala, Espino y Serrano como pensionados de la Academia. Tanto el embajador Sr. Groizard como el Director Sr. Palmaroli no escasearon los medios, resultando un concierto que dejó un gran recuerdo en Roma.
(Y termina muy retóricamente, dejando un testimonio de gratitud para Emilio Castelar), a quien tanto deben las artes de España y sobre todo la música que hoy ya tiene oficialmente carta de naturaleza entre sus hermanas.
ROMA. ESTADO ACTUAL DE LA MÚSICA TANTO PROFANA COMO RELIGIOSA, CONCIERTOS, ACADEMIA DE SANTA CECILIA, MAESTROS Y BIBLIOTECAS
El estado de la música en Roma dista mucho de ser envidiable… (aunque con el tiempo, teniendo en cuenta la labor de la Academia Santa Cecilia, sin duda mejorará).
El espectáculo de la ópera es, como en toda Italia, deficiente. Nosotros juzgamos por el Teatro Real de Madrid, que aún cuando deja que desear, es el centro en donde el arte italiano reúne mejores elementos. En Roma la ópera tiene pretensiones pero dista mucho de ser buena.
Oímos allí el Fidelio de Beethoven, que ejecutaron como verdaderos enemigos del autor… En un entreacto ejecutaron la Leonora nº 3, que no llegaron ni con mucho a como la ejecutan en nuestra Sociedad de Conciertos.
El Tannhäuser de Wagner, la Olimpia de Spontini y el Don Juan de Mozart, han sido las obras más culminantes que hemos oído en Roma, verdaderamente destrozadas… (En “Olimpia”, por ejemplo, el coro y los músicos estuvieron bien, pero los solistas de canto salían de los propios miembros del coro, con lo que todo quedaba deslucido).
Una regular sociedad de Conciertos dirigida por el profesor Penelli que da una serie de cuatro a seis conciertos en primavera y alguno que otro de concertistas que llegan como por casualidad a Roma, es la única música instrumental que se oye.
(Escuchó sin embargo en Roma al cuarteto de Colonia) que son cuatro señores que tocan con una igualdad y precisión admirables. Ninguno desea brillar sobre sus compañeros. Son esclavos de los matices que el autor marcó de antemano. (El embajador alemán les cedió una sala en la embajada, rasgo que honra a este diplomático), que procura dar lustre a los buenos artistas de su patria.
(Oyó también al pianista Sgambati. Respecto a la música religiosa, ya queda dicho cómo la música de Palestrina y de Victoria se ejecuta siempre “de forma desgraciada”).
(Aunque la Academia de Santa Cecilia) reúne hoy todos los elementos que antes estaban diseminados en todas las bibliotecas de Roma, citaremos las (obras) más notables que hemos visto en la de la Minerva, que conserva aún obras musicales.
(En la capilla Sixtina oyó seis veces música de Palestrina. En las otras iglesias de Roma prima la música de Capoci, cuya música es) más bien teatral anticuadamente italiana que religiosa. En
Emilio Fernández Álvarez
420
la música de Palestrina nos ha llamado la atención que todas están escritas a dos y cuatro partes, y ninguna a tres, lo que hace semejantes la mayor parte de sus obras.
(Escuchó también obras de Victoria y Morales, que alaba por inspiración y técnica. Respecto a la biblioteca de la Academia) está a cargo del eminente profesor caballero D. Adolfo Berwin.
(Y Serano se extiende en explicar cómo se formó esta biblioteca, cómo reúne sus amplísimos fondos históricos y de música contemporánea de toda Europa con apoyo estatal; cómo está abierta al público seis horas al día, y el bien que todo esto produce al arte musical. Termina elogiando de nuevo al Sr. Barwin, artífice de la biblioteca).
BIBLIOTECA DE SANTA CECILIA. OBRAS MÁS RARAS (Relación de tres páginas de obras, preferentemente de los siglos XVI y XVII, encabezadas
con el nombre del autor). BIBLIOTECA MINERVA. (Relación de obras de autores españoles existentes en esta biblioteca) MILÁN Milán lo es todo o no es nada para el compositor y el cantante; para el instrumentista es
indiferente… (En cuanto a buenos maestros de canto) a pesar de buscarlos mucho, no los hemos encontrado. Cuando más hemos visto profesores más o menos tales, que honradamente se ganan la vida, si honrado es enseñar una cosa que uno conoce poco o nada.
De conciertos en Milán no hay que hablar: en el espacio de dos años se han dado dos. (Y los describe, uno de orquesta y el otro de un pianista. En cuanto a la música religiosa en la catedral, “es en general de buen sabor religioso”, pero acaba destrozada por la acústica del templo, de modo que la interpretación resulta “un verdadero escándalo religioso”)
Los editores Ricordi, Lucca y Sonsogno son más conocidos que emperadores y reyes. Son personas muy distinguidas, por más que digan en contrario aquellos que entienden por personas buenas, las que hacen lo que uno quiere, y viceversa, malas, las que no le dan a uno el dinero a manos llenas.
Los empresarios son como en todas partes, personas sin dinero que tratan de ganarlo, lo que allí es más fácil que en otra parte, a causa de que nadie abre la boca en Milán o quiere darse a conocer sin ir acompañado de muchas liras italianas.
(Esto hace que muchos que vienen a estudiar y no tienen grandes condiciones, terminen entre) el vaivén de artistas que durante todo el día pasean por la simpática Galería de Víctor Manuel.
Tal vez el conservatorio de Milán lo hemos visto en un mal momento, pues este año los concursos han sido en general raquíticos, sobresaliendo en todos estos Establecimientos el elemento pianístico. Sin que creamos que el nuestro sea perfecto, está mucho mejor que la mayor parte de los que conocemos de Italia.
(Las obras escuchadas) o eran débiles de contrapunto o por ende de fuga… no viéndose en ellas un solo arranque de corazón y sí que estaban escritas con el pensamiento del que no queriendo parecerse a ninguno en una frase se parecía a todos en cada compás…
Volverán los buenos tiempos de la Italia en música, cuando para esta nación pase el furor bélico de estos primeros momentos de grandeza política… aprovechará su unión para engrandecerse musicalmente, ya que de las demás artes siempre se ocupa el Estado, sosteniendo y cuidando con paternal interés los monumentos y cuadros de su edad de oro.
BIBLIOTECA DEL CONSERVATORIO DE MILÁN (Relación de obras más interesantes conservadas, encabezadas por su título) NÁPOLES Nápoles es la ciudad más alegre de Italia, la que más puntos de contacto tiene con nuestro
pueblo meridional y hasta con sus costumbres y vicios. Es el pueblo que canta y se divierte sin pensar en el mañana y a veces sin pensar en cómo concluirá aquel día…
(Serrano describe el Vesubio, que al principio “parece poca cosa”, pero que) después cada día parece más imponente y sobre todo los que hemos hecho la locura de subir.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
421
(Los trajes regionales y los bailes populares ya no se encuentran) porque la facilidad de los viajes ha mezclado de tal manera las costumbres que se ha perdido una gran cantidad de poesía.
(Tras mucho buscar pudo ver bailar la tarantela) sin más música que el acompañamiento de la pandereta, más sencillamente bailada, pero con más sabor local que la que se baila en los teatros…
No repetiremos lo que de la ópera hemos dicho anteriormente al hablar de Roma y Milán. (El teatro de San Carlos) es uno de los primeros de Italia y de los que dan reputación a los artistas. Escandaloso en sus manifestaciones, decide bien pronto si da o niega la patente de notabilidad a los artistas.
Allí oímos a nuestro compatriota Anton, por quien deliraban los napolitanos… (Asistió también a la inauguración de una estatua de Bellini, y señala que el Conservatorio de Nápoles es) el único según creemos que conserva alumnos internos.
BIBLIOTECA DEL CONSERVATORIO DE NÁPOLES La biblioteca es magnífica y sobresaliente en autógrafos de Bellini, Rossini, Donizzetti,
Verdi, Wagner y tantos otros que sería prolijo enumerar. (Señala Serano que) de Rossini vimos el (autógrafo) de La Cenerentola en donde al final
puso en napolitano estas palabras: “También esta se ha concluido. Mal-‐di-‐ta sea es-‐la mi-‐a profesión”. Escrito de la manera que dejo apuntado.
(Relaciona por último las principales curiosidades y obras que allí se conservan, tanto españolas como italianas)
VENECIA (Dedica Serrano nada menos que cinco páginas a describir las bellezas y peculiaridades de
Venecia. En medio se encuentra este párrafo): Viendo Venecia hemos comprendido mejor a Wagner y su género. En Venecia puede inspirarse el compositor; pero sus composiciones parece que han de
carecer de ritmos y que ha de ser enemigo de las fiestas populares… Los espectáculos teatrales suelen hacer agua también. Las compañías que parten del
cuartel general, o sea de Milán, son buenas después de Nápoles y Roma (sic). Una buena banda municipal ejecuta música, generalmente vieja, en la bellísima plaza de
San Marcos, y una sociedad de conciertos, denominada de Santa Cecilia, dicen que da una serie de conciertos cada año, pero que nosotros no hemos oído, y creo que tenga algún tanto de fábula su existencia, como también la de la sociedad de cuartetos y de conciertos de Milán que se pasan años enteros sin que se dejen oír, bien a pesar suyo y de los aficionados a la música.
(Y termina citando las muy pocas obras interesantes que ha encontrado en la biblioteca de San Marcos).
FLORENCIA (Serrano se vio obligado a viajar dos veces a Florencia) gracias a la amabilidad del Secretario
del Conservatorio, que no nos permitió ver nada del establecimiento pretextando que estaban en vacaciones.
(Respecto a la ciudad): ¡Dios nos perdone el que nos resulten algunos edificios demasiado buenos para mi gusto!
(Respecto a la ópera, sucede lo mismo que en el resto de ciudades italianas): teatros de ópera bastante buenos, con compañías de segundo orden en general, con alguna estrella cuya luz dejó de existir hace años, porque las que brillan no pueden pagarlas…
(Sin embargo, hay en Florencia un buen museo de instrumentos musicales y una buena biblioteca, de la que cita las obras religiosas de Mozart, “el divino maestro”, además de la sociedad de conciertos instituida por el célebre Boccherini).
BOLONIA
Emilio Fernández Álvarez
422
Es fama y yo la encuentro justificadísima que en Italia Bolonia lleva el primer rango en sus aficiones musicales y en procurar dar a conocer cuánto de más nuevo y mejor se escribe en el mundo, ya de óperas, cuartetos, sinfonías, etc.
Las obras de Wagner que tan lentamente se abren paso en las demás provincias de Italia, incluyendo Milán, en Bolonia tienen carta de naturaleza; tienen también lugar más conciertos en esta ciudad que en las otras y la orquesta del teatro es buenísima, sin meternos en comparaciones con la de la Scala.
El Conservatorio tiene una biblioteca importante que a más de ser la primera de Italia, es seguramente una de las primeras del mundo.
(A pesar de estos encendidos elogios, Serrano no se extiende más sobre Bolonia). BIBLIOTECA DE BOLONIA (Relaciona las obras más importantes de autores españoles e italianos allí conservadas) RESUMEN DE ITALIA Resumiendo diremos que la música italiana como explotación de un negocio pierde terreno
de día en día y solamente España y las Américas conservan un espectáculo del que no pueden juzgar y mucho menos gozar más que a medias.
En nuestro viaje hemos aprendido que el mejor idioma para la música es aquel que uno entiende, y entre estos, el que uno habla desde la cuna.
(Y se extiende en las razones de esto, o sea, que a la hora de hablar con sentimiento, ningún idioma es mejor que el propio. Y por ello, Serrano hace un llamamiento para que se canten en español las obras extranjeras que se representen en España, tal y como se hace en Francia, Alemania y Austria).
En todas partes nos han hecho la misma pregunta; ¿en España sin duda se cantará en español? No; en España no nos basta decir que hay todos los elementos para hacer un género propio, debemos decir que España paga como bueno lo mediano de otros países y aún lo bueno que tiene, le cuesta trabajo admitirlo.
(Así, si en España el repertorio extranjero se cantase en español, se tendría en más consideración lo que producen los autores españoles, y el repertorio se complementaría con la zarzuela, no menos importante que la ópera, sin transiciones bruscas con “asuntos que sobrepasan los límites de la ópera cómica”)
Quiera Dios que ya que nosotros no vamos a la montaña, no se venga la montaña sobre nosotros, y que sean los extranjeros los que traduzcan el repertorio, para explotar como hacen con nuestras minas, los mercados musicales de España y América, con gran detrimento de editores, pintores y tanta y tanta gente que se ocupa en el espectáculo de la ópera, que por otra parte cantan con mucha propiedad los italianos por sus frecuentes viajes a España y las Antillas.
(Serrano exhorta a no menospreciarnos a nosotros mismos y de este modo) no daremos lugar al poco aprecio en que nos tienen los demás pueblos.
VIENA. Conciertos, música profana y religiosa, compositores contemporáneos, bandas militares. Viena es la ciudad donde más música se oye en menos tiempo y en lo que afecta a la
instrumental es donde mejor se ejecuta. Los conciertos se suceden sin interrupción, hasta el punto de que muchos días son cuatro o
cinco los que tienen lugar. En todas las cervecerías alternan las bandas musicales con las orquestas, siendo la de Eduardo Strauss la que más asiste a estos sitios en donde la música ameniza la comida de los asistentes.
Las bandas son de primer orden y la pequeña orquesta de Strauss tiene una precisión grande ejecutando alguna obertura y en general piezas de baile que imprime carácter dicho director con su violín y los movimientos que con todo su cuerpo hace cual si estuviese bailando.
La sociedad de conciertos que el maestro Richter dirige da una serie de seis conciertos desde las doce y media a las dos en el salón del Conservatorio…
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
423
Nos llamó mucho la atención que lo rebuscado en composición tenía gran partido en el director Richter por la elección que observamos en las obras que se ejecutaron durante nuestra permanencia en aquella ciudad.
A este número y en primer lugar corresponde la Cantata, de Liszt, que es de lo más incomprensible que hemos oído.
De Brhams (sic), compositor simpático en sus danzas húngaras, oímos un concierto en el que únicamente cuando es extravagante pierde el recuerdo de otros autores.
En ópera priva Goldmark, maestro insigne, pero que según nuestra humilde opinión le falta mucho para ser compositor dramático.
En música de baile Brüll que no pasa de agradable. Entre las impresiones más gratas que en Viena hemos recibido, se cuenta la primera la
representación de Don Juan de Mozart, que fue perfecta, la de Euriante, Oberon y Freischutz de Weber, ocupando el primer lugar entre las obras de este varonil compositor, la Sª de Gluck, Orfeo, que debiera decirse Orfeo en los cielos, porque a allí le transporta a uno aquella música deliciosa; de Wagner, Lohengrin y Tannhäuser, que ya habíamos oído en Madrid y Roma y que si bien en Madrid las dieron a conocer perfectamente, el Tannhäuser que hicieron en Roma era pariente lejano del que vimos en Viena.
Del repertorio francés e italiano oímos muchas obras, que ejecutaban como si quisieran desacreditarlas, por la rigidez del compás, si bien lo escrito lo ejecutan con matemática precisión.
Las obras de Meyerbeer las ejecutan hasta con odio. (Escuchó también una interpretación de la sinfonía en Dom de Beethoven, cuyo autógrafo
vio en la biblioteca). La Sociedad de cuartetos, que dirige tocando el primer violín el director del Conservatorio, es muy buena, pero no nos hizo olvidar la que dirige nuestro gran Monasterio.
La música religiosa tiene en Viena todo el carácter que su importancia requiere… Es de notar que en el teatro de la ópera en Viena se ejecutan obras en uno o más actos, con
o sin parte hablada, tanto jocosas como dramáticas y melodramáticas, lo que nos hizo recordar el buenísimo efecto que harían las obras de nuestros compositores si un día con esos excepcionales medios nos dejaran oír nuestras buenas zarzuelas alternando con el repertorio de ópera de nuestro primer teatro.
Allí nadie se escandaliza… España no sabemos si perderá la preocupación que criminalmente alimentan los que
viajando no la refieren sus verdaderas impresiones o las hacen partícipes de determinado egoísmo.
¿Por qué no decirlo? Yo no conozco un número tan considerable de compositores como en España y es del que menos se habla. En Austria no hay uno que se haya dado a conocer en esta época.
En Alemania tampoco. Estas dos naciones hablan de Wagner como si fuera hijo suyo; Alemania en mi concepto con más razón…
En España (hay todo lo necesario para que la música esté al máximo nivel). Lo único que falta es que los que pueden y deben impulsarlos, no crean cursi el ocuparse de la protección del arte y de los artistas.
Tan buenos directores como era Gaztambide, y como son Barbieri, Monasterio, Bretón y Goula, etc., podría haberlos en pequeño número en otros países, mejores creo que no. Tan buenos maestros y compositores como Eslava, Arrieta, Barbieri, Fernández Caballero, Chapí, etc., tampoco.
… para el que sabe apreciar la grandeza de las obras aun cuando sean poco voluminosas, comprende lo que valen nuestros maestros, que sin protección oficial, entrando en los teatros sobre todo en la ópera a disgusto de todo el mundo aún han sabido hacer un repertorio de zarzuela que más se aprecia cuanto más se conoce lo poco que en otros países se hace.
Emilio Fernández Álvarez
424
Durante mi permanencia en Italia he visto estrenarse en Milán siete óperas que ninguna ha llegado a la más desgraciada que en el Teatro Real se ha hecho, rescaldada al fuego de los artistas extranjeros.
En Austria no se estrena ninguna. En Alemania menos. Por lo poco que Alemania conocemos, pues solamente en Múnich hemos estado; creemos
más musical al pueblo alemán que al austríaco, a pesar de que ningún teatro tiene la importancia del de Viena. Pero en cambio en familia se hace más música…
En las óperas (en las dos naciones) las orquestas son excelentes, todas tienen el primer puesto porque los cantantes en general emiten sonidos como los que reproducirá el fonógrafo cuando se perfeccione.
(En cuanto a los conservatorios) consideramos como anteriormente hemos dicho, como primeros, los de París y Bruselas.
BIBLIOTECA DEL CONSERVATORIO DE VIENA (Relación de obras de autores españoles y no españoles más interesantes). LA CASA DE MOZART En vez de ir a Viena por el camino de Venecia, tomé el del Tirol, con objeto de hacer una
visita a Mozart (es decir, a la casa de Mozart, al que elogia por extenso como inmortal compositor. La casa es de pobre apariencia, pero no miserable. Serrano describe con veneración lo que en ella se guarda, y traza de Salzburgo un retrato de ciudad simpática y fanáticamente religiosa). Las funciones religiosas se hacen con bastante pompa y buena música, que ejecutan serios profesores y afinados coros compuestos de hombres, mujeres y niños.
Existe una sociedad llamada Mozartteum, que se ocupa en conservar todo lo que a Mozart perteneció, y que organiza conciertos… (Esta sociedad celebró con religiosa solemnidad el centenario de la primera audición del Don Juan con todos los detalles de la partitura original). Dicha joya creo que pertenece a una dama francesa quien la ha prestado con dicho objeto. Yo no sé si la hubiera facilitado; a lo sumo lo que hubiera hecho sería ir con ella a todos los ensayos.
(Tiene también Salzburgo un modesto museo de instrumentos musicales; una gran estatua de Mozart y un reloj de campanario que deja oír melodías de Mozart mediante un juego de campanas).
PARÍS Y BRUSELAS Respecto a la enseñanza no encontramos en los Conservatorios de París y Bruselas esas
diferencias que imitadas pudieran dar un fruto sano y provechoso en nuestra Escuela de Música y Declamación.
(Describe la organización racional del de Bruselas en grados inicial, elemental y superior) La escuela de canto es la preocupación de todos los conservatorios (y se extiende
explicando su importancia, y cómo es la que más resalta y más disgustos proporciona, porque las buenas disposiciones son raras, y cuando el cantante en ciernes no consigue triunfar, le echa la culpa a los profesores, y cambia de ciudad y pone continuamente el grito en el cielo en contra de los maestros).
(En cuanto a la clase de composición, hoy en día la ciencia musical se encuentra en estado de incertidumbre). En Alemania ha llegado a un punto la ciencia musical que se confunde con el arte, pero sin llegar a él, o tal vez al contrario, lo determina todo y pierde la idealidad; en Italia han descuidado la ciencia y caminan a obscuras hasta el punto de que muchas veces hemos oído ideas inspiradísimas de las que huye el compositor por temor de no resultar completamente original, y esto le lleva como por la mano a caer en la pedantería, o a no hacer la forma que naturalmente piden las piezas, todo esto por el prurito de no decir las cosas como todo el mundo. Lo más peregrino es que todo se lo achacan a Wagner, que más de gran músico y poeta insigne, era un hombre de un sentido práctico de primer orden, pues, aún cuando se hubiera equivocado en su sistema, siempre sería grande, porque no hay nada en sus obras que no esté ajustado a las más severas leyes de armonía, contrapunto y composición, no
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
425
hablando de la instrumentación, que por sí sola constituye el monumento más preciado de esta época.
(Se extiende en consideraciones sobre la influencia de Wagner en los compositores que empiezan; su influencia puede meterlos en un laberinto, si comienzan imitando cosas complicadas). Tampoco por esto nos hacemos eco de aquellos que no sabiendo leer una lengua dicen que no hay nada bueno escrito en ella y siempre a esa lengua la llaman “música del porvenir”…
Eduquemos en nuestra patria al lado de los buenos maestros que tenemos a nuestros compositores; dejémosles ir por el camino que su inspiración les guíe procurando que cuando imiten, lo hagan de nuestra música, nutridos con los eternos ejemplos de los autores clásicos, y de este modo se formarán maestros insignes… Después, vayan donde quieran, ganarán siempre…
(Explica Serrano que el conservatorio de Bruselas está sujeto también a cambios constantes de profesorado, buscando mejores medios de subsistencia. Así, el último año lo ha dejado Mr. Dupont, profesor de armonía, y otros).
No diremos que nuestro pueblo sea el primero del mundo en música; pero es indudable que no somos el último.
¡Qué poco se dice en España que ni París ni Bruselas tienen una Sociedad de Cuartetos! No dirán los que ciegamente hablan del extranjero que exceptuando Viena, en las demás
capitales del mundo, como en Madrid, cuando más, hay una serie de conciertos. En Bruselas en este momento hay tres series siendo la más importante la del Conservatorio por el alto criterio de Mr. Gevaert que tiende a hacer conciertos históricos… aprovechándose para esto del magnífico museo de instrumentos, el primero que existe hoy… hace oír muchas obras con los instrumentos para que se escribieron y que han caído en desuso…
(Continúa enumerando los conciertos que se hacen en Bruselas. Respecto al Conservatorio de París): el director es omnipotente, los castigos a los alumnos no son letra muerta… los profesores tienen el deber de asistir a conciertos que dan honra y provecho al Establecimiento y se guardan entre sí todo género de consideraciones y respetos muy al contrario que como entre nosotros ocurre. Aquí nos tenemos lástima los unos a los otros y la gente especialmente en el extranjero nos tienen por insignificantes.
(Se extiende en esa idea y termina): pero la historia, con su implacable frialdad, dará su merecido a los que se creyeron grandes y no fundaron su grandeza en el bien y en el amor a su patria.
(A continuación, Serrano se propone dar cuenta) de las obras más notables que encierran las bibliotecas de París y Bruselas, que son más bien bibliotecas de música práctica que de obras raras. (Y cita al director de la de Bruselas, Mr. Fetis, hijo del famoso historiador musical). Por esto me ocupo solamente de la Biblioteca Real, en vez de la del Conservatorio.
BIBLIOTECA DEL CONSERVATORIO DE PARÍS (Da noticias de su fundación, historia y principales obras, tanto españolas como no
españolas). REAL BIBLIOTECA DE BRUSELAS (Relación numerada de obras españolas guardadas en esta biblioteca. En este capítulo
describe por segunda vez –ya lo había hecho íntegramente en el capítulo dedicado a la biblioteca de París-‐ el libro de Gaspar Sanz “Instrucción de música sobre la guitarra española”. Y al copiar el largo epígrafe, donde dice: “Con dos laberintos ingeniosos, variedad de sones y danzas de rasgueado y punteado al estilo español, italiano, francés e inglés”, Serrano añade entre paréntesis, como fruto de su humor ingenuo, y para información de los académicos a los que va dirigido su trabajo: “No dice chino no sé por qué”).
Emilio Fernández Álvarez
426
1.2.2 La Enseñanza musical. Conferencia leída en el Ateneo (copia firmada por el autor). 77 páginas mecanografiadas y encuadernadas.
En la primera página de esta conferencia de 77 páginas mecanografiadas y encuadernadas, guardada en el Legado Subirá de la RABASF, Madrid, consta que fue “leída en el Ateneo Artístico y Literario el 15 de enero de 1889”. Muchas de las ideas aquí expuestas aparecen literalmente también entre los “Pensamientos” de Serrano que Subirá situó al final de su Manuscrito. Extraemos aquí las ideas, a nuestro juicio, más significativas:
Ø Los sentimientos y concepciones que nacen espontáneamente en el hombre –Dios, patria, amor, familia-‐, son los grandes manantiales a donde debe acudir el compositor, siendo preciso que este los trate con el pensamiento, forma y desarrollo que requieren tan sublimes ideas. Y desde la escuela se debe encauzar la educación del sentimiento para evitar que se pongan en ridículo estas cosas por medio de la música.
Ø Nuestra música no es mala desde el punto de vista técnico; compositores hay que conocen cuanto deben saber; no es chica porque sirva a asuntos desarrollados en un acto. No. De lo que carece porque falta en todo, es de elevación de miras.
Ø … nosotros hemos visto obligar a repetir un dúo que termina con un zapateado, y al volver la orquesta a hacerlo desde el principio de la pieza se la interrumpió gritando: “no, solamente el baile”.
Ø A despertar por todos los medios en el niño los grandes sentimientos del alma, desviándolo en cuanto sea posible de la frivolidad continua en que vivimos… es a lo que yo encamino estos apuntes, al proponer un cambio completo en la actual manera de enseñar el arte musical.
Ø Las lecciones de solfeo deben ser los motivos de los clásicos y las buenas ideas de las canciones populares de nuestras provincias, los motivos religiosos de nuestros grandes maestros en este género; con lo que, en tres o cuatro años que dura esta enseñanza, no solo se habrá aprendido a solfear, sino a gozar de la música… cosa que no se consigue sino después de muchos años con la actual manera de enseñar, tanto aquí como en el extranjero
Ø … habiéndolos hecho estudiar, además de la mencionada escuela italiana, nuestros cantos y todo lo que producíase en Alemania también, se hubiera formada personalidad musical de la que hoy carecemos, salvo cuando de asuntos propios de nuestro país se trata.
Ø (El símbolo de España en el extranjero es un torero). Ni fiestas en honor de Cervantes, de Lope y Calderón, de Velázquez; de Morales y Vitoria, de Jovellanos, de Zorrilla, etc.; y si alguna vez por casualidad las celebramos, es indispensable torearlas; para quitarles todo el carácter espiritual que pudieran tener. Hasta las fiestas de los santos se celebran aquí con corridas de toros. Y no es que yo abomine de tal fiesta, ni de otra alguna, sino que la veo absorber todas las energías morales y materiales de nuestra raza.
Ø El abandono en que se tienen todos los elementos educadores de la juventud influye en nuestra transigencia actual con los vicios. (Hoy vemos a los niños cantar en las calles canciones inmorales, como aquella que empieza diciendo: “ya le vi entrar en casa de su querida”). Yo creo que todos nuestros males, en todos los órganos sociales… dimanan de las pésimas condiciones de nuestra primera educación.
Ø Navegamos en la instrucción patria con libros que no están en castellano su origen, y en cuya traducción no se ha cuidado nunca de emplear modismos propios de nuestra lengua. Siendo este país eminentemente católico, no sabemos lo que se nos dice en la misa.
Ø Actualmente pasan los discípulos todos los libros de la primera enseñanza sin saber leer, sin estar en condiciones de leerlos… porque no ha llegado a su entendimiento lo que ha llegado a su oído… Descansar de la monotonía de la lectura y de la escritura, empezando a dibujar de una manera elemental, y a hacer ejercicio de solfeo para probar cuáles alumnos tengan disposiciones para el Arte, ya que en infancia se manifiestan las aptitudes de los hombres del mañana: tal debiera ser la misión de las escuelas de instrucción primaria. Aquí se estableció la enseñanza de la música en las escuelas, sin exigir a los profesores otro requisito
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
427
que un examen de elementos de Solfeo. Mucho mejor hubiera sido, y aún podría hacerse, que profesores del mismo conservatorio o salidos de ese centro, enseñaran en las escuelas del Estado y en las particulares.
Ø Ni en Alemania, ni en Italia y Francia, ni mucho menos en los demás pueblos (contando entre ellos, como es natural, los de la adelantada América), la instrucción musical está a gran altura, ni tan generalizada… el vulgo es igual en todas partes. Creer que todo el mundo en Alemania, en Austria, en Francia, discurre acerca de música doctamente; que el nivel musical en las multitudes de esos países es mucho mayor que aquí; que hay teatros inmensos donde se celebran todos los días conciertos inimitables, etc., es creer una tontería. Lo que ocurre es que, como en las escuelas se ha enseñado a respetar lo respetable, los músicos entre sí respetan sus jerarquías como las respetan las otras colectividades; y en vez de decir un compañero de otros lo que puede atraer el desprecio del público, por parecerle mal lo que hace, se guardan las debidas consideraciones.
Ø En otros países cultos no existen los refranes “esto es música” y “esto es música celestial” como sinónimos de que no vale nada o para nada sirve la cosa a que hagan referencia.
Ø Si la escuela, base de nuestra descuidada educación además de ser el plantel de todos los conocimientos, germen que determina o indicara las aptitudes relevantes de los niños, les enseñase algo de educación, de trato social para con todos, no se verían anomalías como las de estar hablando en los teatros, tener el sombrero puesto sin guardar ninguna consideración social, gentes que deben ser el prototipo de la buena educación, ni se oiría despreciar los conocimientos humanos que no nos son familiares. Yo debo confesar que cuando en una reunión de hombres ya doctos, ya vulgares, veo el menosprecio con que se mira al maestro de escuela, y al pintor o músico que todavía no han conquistado la popularidad – pues a estos se les considera, aparentemente, por orgullo social -‐, me retiro avergonzado, no por mí, sino por nuestra incultura.
Ø Pero, por desgracia, pasan generaciones y generaciones viviendo en un extranjerismo cursi; porque como la música no entra en el campo de los conocimientos generales que integran la cultura, no saben discurrir con acierto acerca de ella hombres que piensan admirablemente en todas las cuestiones relacionadas con los conocimientos adquiridos por ellos… Si a esto se añade que nosotros los músicos no sabemos hablar de nuestro arte, porque para ingresar en nuestro Conservatorio apenas se exige saber leer y luego no se da la más pequeña instrucción literaria, ni menos científica, durante el tiempo que cada alumno estudia su carrera musical, el desnivel con la Sociedad es aún mayor porque en la asociación de ideas llevamos siempre la peor parte.
Ø En el arte no debe haber exclusivismo ni proteccionismo, pero sí el justiprecio; vengan, pues, importadas las obras buenas, pero que no pasen por tales muchas extranjeras que son peores que las nuestras. En las tonadillas de fines del siglo XVIII ya se ridiculizaba a los cursis que cantaban melodías italianas y veían con malos ojos lo que se hacía en nuestros teatros. Mucha gente siente la música como elemento para bailar o para hablar, casi nadie como medio de elevar el espíritu. ¡Creer que los Bretón, los Chapís, los Fernández Caballero, etc., son frecuentes en otras naciones! Ni por sueño. (En Alemania)… distinguen lo bueno de lo malo; porque como quien tiene que dirigir una cuestión musical se aconseja de músicos eminentes, está más cerca de acertar que si buscara para hablar de música al que no tiene ninguna relación con dicho arte.
Ø (¿Cuáles son las soluciones a este estado de cosas?): La enseñanza musical se puede hacer con poco gasto en las escuelas particulares y casi sin ninguno en las que paga el Estado, como las Normales. En estas, como plantel de profesores supernumerarios con una gratificación. En aquellas, por profesores que obtuviesen su título en el Conservatorio. (El canto en la escuela permitiría además apreciar las aptitudes de cada niño para la música, y hasta “desarrollarían sus pulmones fortificándolos paulatinamente y aún sanándolos en muchas ocasiones”).
Emilio Fernández Álvarez
428
Ø Ramas hay de la enseñanza musical llegadas a real altura en nuestro país que a lo sumo pueden ser igualadas, más nunca superadas en otros países. Las enseñanzas de instrumentos como la flauta, el clarinete, el oboe y el violín en primer término; el violonchelo y aún la detractada trompa en segundo, por una sucesión de buenos profesores conservan la buena tradición. (Pero los músicos de nuestras orquestas): son enemigos de la disciplina considerados como colectividad. Hasta el punto de contribuir este individualismo mal entendido a la falta de afinación de nuestras orquestas, pues no se toma siempre el tono del violín concertino, sino que lo da el clarinete, el trompa, etc., o todos a la vez, sin pensar ellos mismos, aunque bien lo saben, que son instrumentos los cuales en el cambio de temperatura influye al extremo de modificar el sonido después de empezar a tocar, por lo que es preciso hacerlas subir y bajar a cada momento, y así no hay afinación posible. Los primeros que sufren esta falta de criterio son los directores, a quien aquí se trata con una confianza inverosímil inmediatamente y pierde la fuerza moral. Además como están contratados por los mismos que tienen que oír sus advertencias, y como todos somos eminentes, tienen que tolerar cosas intolerables para evitar que den al traste con su buen nombre aquellos que la víspera le habían erigido en ídolo. Nuestro carácter meridional influye mucho para esta clase de cambios de batutas, pues nadie como Bretón tuvo en una época tan inmensa popularidad, que después han desconocido. Weingatner se gastó entre nosotros en una temporada, aunque creo que nadie ha tenido más condiciones que este maestro admirable de la dirección. El mismo destino hubiera tenido Herman Lewy si hubiera vuelto otro año. Mancinelli resistió más, por ser al mismo tiempo director de la ópera. ¡Desgraciado país aquel en que el trato es causa de menosprecio!
Ø En nuestro país la crítica, como el público, no solo es benévola sino que sirve a los artistas con una bondad paternal; y cuando por rara casualidad fustiga, detrás del crítico veo siempre el consejo cariñoso del amigo técnico, que sea el bien del arte español suyo o del pueblo de su nacimiento. La crítica acierta casi siempre que se aconseja de su propio criterio o refleja el parecer del público. El técnico, por tener un criterio exigente, aun siendo honrado, o se pasa o no llega.
Ø La enseñanza del canto es la parte difícil del arte musical (y se extiende varias páginas en la descripción fisiológica del órgano vocal y la ventriloquía: “El ventrílocuo apoya la lengua contra los dientes…”; “… el hecho que le ocurrió a Tomás Buttón, célebre artista, fundador de asociaciones musicales de Inglaterra. Hallándose en medio de un concierto recibió el golpe que le hirió mortalmente, pues oyó una voz cavernosa : “Tomás Buttón, arrodíllate y ruega a Dios por ti, pues ha llegado tu última hora”, él, que era supersticioso, cayó de rodillas en una suprema agonía; inútilmente se le explicó que esa voz, que él creía ultramontana, era la de un ventrílocuo llevado allí por uno de los concurrentes del Club, pues falleció dos días después en el año 1714”.
(Serrano se extiende en la descripción de las condiciones de voz del varón, que: “no estará en un estado perfecto más que en un hombre casto, sobrio y sano”, y su voz revelará “mejor que ningún otro fenómeno no solamente el estado del cuerpo, el temperamento del individuo, sino también su estado moral”; explica a continuación la voz rota; el juego de la inspiración y la expiración; los tipos de respiración (“diafragmática o abdominal; costal o lateral y la externo-‐clavicular”) aconsejando la primera; la posición adecuada del cantante y las ventajas de bien respirar: “Régimen cuenta que antes de dedicarse al Teatro estudiaba arquitectura y que uno de sus condiscípulos desmejoraba de día en día; todo indicaba en él la tuberculosis; su padre le hizo estudiar la trompa y bien pronto el joven se robusteció y desarrolló sin trabajo”; “Delsarte no ha conocido ningún tísico entre los cantantes…”. Y termina este párrafo refiriéndose a Manuel García como “… nuestro compatriota el famoso cantante García, cuyo método de canto se estudia en toda Europa, aunque no en España…”)
Ø El estudio del piano, en cuanto se dirige a crear profesores, nada deja que desear porque muy buenos maestros… vienen cultivando esta especialidad con el mayor acierto desde hace muchos años. (Pero se queja Serrano del estudio del piano por parte de los que no
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
429
tienen verdadero talento para llegar a ser artistas de él, y ve cómo se les aprueba años tras año, engañándoles, y que, tras conseguir su título, abandonan el instrumento, “a lo que ha contribuido el que no leen obras y únicamente hacen mecanismo, mucho mecanismo”. “Yo no aprobaría sino al que supiera bien todo lo que debe saber en su año… en cambio, no suspendería a nadie sin convencerme hasta la evidencia de lo merecido de la calificación, y haría ver a los padres que de no hacerlo así se le seguiría un gran perjuicio…”. Los alumnos de institutos y universidades dicen que se examina con severidad a los no oficiales; en el Conservatorio, donde desde hace treinta años casi no se examina a los alumnos oficiales (por la benignidad con que se les trata), se engaña a los que estudian privadamente con notas que no merecen. La recomendación del amigo, no la del jefe, un compañerismo mal entendido es el criminal que deja sin pan en el porvenir a mucha gente. Por fortuna son pocos los muchachos que sin aptitud se dedican al estudio de la música, pues en el Conservatorio suele decírseles que no tienen disposición. No ocurre otro tanto con las señoritas: todas estudian por lujo, parecen capitalistas… “No tiene afición, es muy holgazana; ¡pero a Vd. qué le importa un sobresaliente!” Estas son las lindezas que se repiten a cada momento en la época del examen, doctos e indoctos… (Serrano desaconseja a las señoritas que no tienen talento que estudien música. Esto se debe a que muchas ven en la enseñanza un porvenir que, en realidad, no existe para ellas. Por otra parte, en los exámenes de los alumnos libres se producen arbitrariedades, y alumnos malos y buenos llevan las mismas notas en la misma sesión).
Ø Serrano “indica la necesidad de que el Estado funde en las provincias escuelas inspeccionadas por hábiles profesores y ejerza su tutela sobre las ya establecidas que quieran dar validez académica a sus enseñanzas”. “De algunas provincias vienen verdaderos rebaños que no mueren a manos de los tribunales examinados por una bondad mal entendida; llegándose al extremo de hacer en algunas un verdadero comercio, en el que pierden su prestigio los profesores del Conservatorio; porque se engaña a los padres de esas alumnas diciéndoles ¡que tienen que recompensar a los examinadores! Yo ya sé que debieran curarse, sin mostrarse al público, esas enfermedades sociales; y si las mostramos lo hacemos para evitarle el contagio, ya que es difícil intentar la curación de una sociedad totalmente infectada, siendo pocos los que queremos ampliar el remedio.
Ø Una enseñanza que por diversas causas ha perdido terreno en nuestro país ha sido la de la Armonía. Una de las causas es que se está estudiando por dos sistemas distintos; otra, que desde hace algunos años no reflejan los trabajos de examen aquella seguridad de criterio del que domina esta enseñanza… otra, la más principal, es que la armonía se enseña teóricamente, no de un modo práctico… alumno hay que llega sordo al último año de composición, pues raramente el profesor o algún amigo le ha hecho oír acordes…” (y sigue señalando los defectos en la enseñanza de esta disciplina, proponiendo): que esta enseñanza debiera dividirse en dos sesiones: una, para aquellos que aspiren a estudiar Composición, y otra para los que quisieran conocer la armonía como auxiliar, como mero acompañamiento… No voy a descubrir una incógnita al decir que el estudio de la armonía es el más importante de la Composición… no debe confundirse la disonancia, desequilibrio momentáneo de la consonancia, con la discordancia. Ningún compositor eminente ha hecho sucesiones de quintas mayores, de cuartas menores, en ninguna ocasión (salvo por razones lógicas o por excepciones conocidas).
Ø La composición, a mi entender, o atraviesa un período de decadencia o ha llegado a la perfección de lo que puede hacerse… con la estructura y proporciones de los clásicos…, lo que se produce, en general (huyendo del desarrollo de temas “que, después de lo hecho, es casi imposible que no se parezca a las obras maestras”)… (De ahí que lo realizado): resulta pequeño, diminuto, liliputiense… (Y de ahí también): “la continua resolución excepcional de los acordes y la perpetua inestabilidad armónica, procedimientos característicos de los modernistas. Como un continuo cambiar de luces y colores que fatiga la vista y ofusca el cerebro, tal es, con respecto al oído, esta armonización. Claro que, dada la universalidad de la música, siempre se seguirá la tradición de la melodía mientras haya un niño que cante, un sol
Emilio Fernández Álvarez
430
que alumbre y un país que permanezca (según la opinión de muchos modernistas) atrasado. Esos pueblos de luz, como España, hoy según creo en primer lugar en número y en bondad de compositores, no en medios de producción, y como Italia gracias a su comercio musical, su tradición artística y el desarrollo siempre creciente de sus ciencias y sus artes, contendrán esa irrupción bárbara. Esta no viene del norte, donde sabiamente se conservan la forma clásica punto de partida de la evolución wagneriana, sino que reside en los pueblos holgazanes artísticamente hablando (que no tienen tradición y por tanto, “no tienen acaparados los materiales artísticos necesarios”). Esas obras maestras que aplaudís a diario tienen una, dos, a lo más tres ideas musicales que pueden llamarse verdaderamente inspiradas para sacar partido de las cuales se impone la necesidad de la forma musical. El modernista quiere fotografiar el grano de arena, olvidando que los clásicos han fotografiado el mundo entero… Cuesta ímprobo trabajo obligar a un alumno, aún siendo de los mejor dotados por la naturaleza, a que escriba, cuando ya está en disposición de hacer una sonata, sinfonía o cualquier otra obra en donde deba desarrollarse un motivo musical hasta decir con él la última palabra. Y esta pereza es la madre del modernismo. El modernismo… solo estudia generalmente armonía e instrumentación y desprecia la forma, cuyo desconocimiento le pierde… En ningún conocimiento humano nadie se manifiesta de pronto con una completa originalidad. Esta se eslabona de unos en otros hasta llegar a formar la cadena. Como todo contribuye a separar al compositor del camino de la música pura, de ahí que todos piensen como Rossini. “Tú no sirves aún para hacer una sinfonía, le decía su maestro, pero ya estás en disposición de escribir una ópera”, y allí acabó su estudio Rossini, porque se convenció de que sabía bastante para ganarse la vida, pero no lo suficiente para acallar su conciencia; de ahí nació esa desorientación de sus grandes obras, en punto a formar, (es decir, en formación), antes de llegar a su Guillermo Tell; y esa falta de personalidad melódica en el Barbero de Sevilla, joya teatral que debe todo su éxito al libro bien sentido, desde el punto de vista escénico, pero nada a su música que es mozartiana; al extremo que se hubiera podido atribuir su paternidad al gran Mozart si este la hubiera firmado, aunque el gran maestro de Salzburgo no hubiera incurrido como Rossini en anacronismos escénicos y hubiera hecho aún en los mismos idénticos giros una melodía muy superior a la de este… todo contribuye a separarnos de la verdadera música; la necesidad de vivir a costa del arte, no la satisfacción de producir para él.. el deseo de triunfar en el género teatral, medio el más fácil de producción, pero en el que ha de obtener un éxito el libreto para que el músico permanezca en la escena, y con esto está dicho todo. En el teatro el músico es, cuando más, un artista por mitad. (El teatro musical permite alcanzar éxitos ruidosos): que nunca alcanza el sinfonista con la virtud de su obra… La música dramática es al arte musical lo que la decoración respecto al arte pictórico. Para evitar esto, Wagner, que actualmente forma el último eslabón del arte alemán, ha perseguido, sin conseguirlo, hacer dentro de la escena, la sonata o sinfonía vocal e instrumental.
Ø Wagner es hoy todo en la música, pero aún cabe un Wagner mejor, un Wagner sin sistema wagneriano. Y digo mal, ese Wagner existe: es el Wagner que, aún rompiendo con los convencionalismos italianos de sus contemporáneos, no hace esclava a la música de cada palabra, obligándola a perder su mayor encanto (lo nada concreto, lo indeterminado y lo más lejano posible de la imaginación) es el Wagner que el público siente; es el Wagner de los grandes cuadros de la Tetralogía; el de Lohengrin; el de Tannhausser y sobre todo el de Los maestros cantores de Nuremberg, Tristán e Iseo y Parsifal…
Ø La Tetralogía, al fraccionar los motivos que aún no han sido presentados ni llevan una previa explicación de su naturaleza, los públicos poco doctos en general acaban por sentirse fatigados. .. Por esa razón tilda de farsante al que dice que se entusiasma en la primera audición de una ópera de Wagner. Esto no es posible sin un estudio previo, bien hecho por uno mismo, que es el peor sistema…
Ø El estudio de la Composición se ha hecho de un modo rutinario entre nosotros e insuficiente en el extranjero; allí por abandonar casi completamente el estudio de la melodía;
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
431
aquí por no estudiar más que la forma que ha dado en llamarse italiana, la única que hemos conocido desde los comienzos del arte del canto en Italia hasta nuestros días.
Ø … Verdi ocupa mejor que ningún otro maestro ese término medio del arte escénico en donde el público encuentra representado lo que está a su alcance, sin que por eso deje de acomodarse ni una vez siquiera a los buenos principios de la composición y de la época en que se escribe.
Ø Aquí decimos que de estudios técnicos estamos bien y en lo que nos descuidamos es en los prácticos, desgraciadamente no es cierto lo primero, pero sí lo segundo. En la parte técnica, estudiamos lo indispensable para poder decir que lo conocemos; la parte práctica no se hace porque no están casi nunca a la altura de los medios con que cuenta el estudiante, ni los maestros, los elementos indispensables para ello.
Ø Además de nuestra idiosincrasia, ayuda a estudiar poco las escasas ventajas que para la consideración social se obtiene cultivando este ramo, (además, nosotros andamos muy justos de criterio): las obras de Suppe han superado en cuanto al número de representaciones a las de Weber, y sin embargo en Alemania no (se) confunde el mérito con el número de audiciones.
Ø … la composición no puede estudiarse con el objeto de ganar dinero exclusivamente… En compañía del público, el artista va descendiendo siempre. “Ya he hecho bastante para ganarme la vida, cuentan que decía Fortuny, el pintor famoso; ahora quiero pintar para mi arte”. Lo contrario suele acontecer en general…
Ø En el arte musical… nuestros abuelos eran más españoles, musicalmente hablando, y aún hablando de todo, que nosotros. La última tentativa de ópera en español es una triste confirmación de mi aserto… El público no ha respondido.
Ø En música se quiere que todo salga del compositor, hasta la copia de papeles; y no se ha llamado una vez a la puerta de los compositores sin que estoshayan respondido con una composición notable por menos. En cambio se le cierran todas las puertas. Los jóvenes de hoy están en peores condiciones para darse a conocer que los de nuestra época.
Ø Cerradas las puertas para la producción, sin ideales religiosos, base de inspiración de otros tiempos, casi sin ideales de Patria ni Humanidad, encerrados en un egoísmo individual que hace cada días más pequeña la religión; ejerciendo la caridad por miedo a un castigo, más que por amor al prójimo, no extrañes que el día en que el demos se percate de que posee la fuerza, os prive de lo necesario aunque solo sea por el tiempo preciso para que sus hijos aprendan a cantar en las escuelas un himno a la paz, a la fraternidad y al trabajo, y los hombres recuerden las canciones con que los acunaron sus madres cuando niños, las de sus aldeas en la adolescencia y la de sus amores en la vejez. Y aún cuando todos conserven con noble orgullo en talleres y fábricas el amor a la región que les vio nacer, determinando con sus características cantos cuyo ritmo les preste ayuda en sus rudos trabajos, reposarán de sus faenas fundidos en una misma idea, en un canto único, a la sombra del árbol santo de la Patria, y despreciarán canturias (sic) extrañas, de intertropicales regiones que nos debilitaron tanto con su monótona cadencia como con su ritmo salvaje, haciéndonos olvidar el grito de guerra que mezclaban en sus fiestas nuestros antepasados con lo que formó una España tan grande que no la han podido deshacer las equivocaciones de más de cuatro siglos y la mal querencia de todo el mundo reunido. He dicho. Emilio Serrano (rubricado).
Emilio Fernández Álvarez
432
1.2.3 Resumen histórico sobre el desarrollo que ha tenido en el Arte la Armonía, dese el siglo XIV hasta la época presente. Obras y autores más importantes. Programa, por el maestro Emilio Serrano y Ruíz, al correspondiente Tribunal de Oposiciones a una Cátedra de Armonía, con fecha 18 enero 1889
Ofrecemos a continuación un amplio resumen de este trabajo de Serrano, redactado con primorosa caligrafía, y conservado en el legado Subirá de la RABASF, Madrid.
Señores: La armonía, como arte, es relativamente muy moderna; pues si ya en los comienzos del siglo XIV hubo quien combinara diversas notas entre sí, hasta los últimos años de ese siglo, no aparecieron maestros de buen gusto que destruyeran aquellas bárbaras asociaciones de notas que, en grupo desacorde, venían haciendo la delicia de los oyentes, desde el noveno siglo. Y es que el oído mal educado llega a recibir sin violencia alguna y hasta con gusto las más ingratas impresiones. Solo así puede explicarse que en los siglos anteriores al XIV se recreasen las gentes con verdaderas disonancias que siempre quedaban por resolver así en el transcurso de la composición como en el término de la misma. Aquellas sucesiones de notas sin interna relación ni concierto, y deleitosas por entonces sin duda, serían inadmisibles hoy para un oído medianamente educado, puesto que le habrían de producir el mismo efecto que la audición simultánea del golpear en objetos diferentes, o la de los ruidos más extraños e inconexos. A esas combinaciones de disonancias se les daba, sin embargo, el nombre de Organum. Lo verdaderamente curioso es que haya razones para asegurar que no se ignoraban en aquella época las discordancias de tales combinaciones… podríamos afirmar que hubo un tiempo en que los hombres gozaban con desgarrarse los oídos a sabiendas.
Para comprobar hasta dónde puede llegar la corrupción del gusto, citaremos un ejemplo que ha popularizado Mr. Fetis, en su Historia de la Música, al ocuparse de la época en que el célebre teólogo y filósofo, Jean Seot Erigene (sic, por Juan Escoto Erígena) dirigía la escuela del Palacio de Carlos el Calvo, allá por los años 840. Jean Seot, hombre de extraordinarias dotes de inteligencia, y estimado como el fundador de la Filosofía escolástica, decía, según Fetis, en su célebre tratado la División de la Naturaleza, al ocuparse del Organum, cosas tan peregrinas como la que sigue: “La melodía está formada y compuesta de cualidades y cantidades diversas de sonidos. Cuando los intervalos, grandes y pequeños, de estos sonidos persisten en proporciones discordantes durante largos periodos, se verifica una aproximación entre ellos obedeciendo a las leyes racionales de la música, y producen naturalmente una impresión tan agradable como si fueran consonancias”. (Serrano ironiza con la “genialidad” de esta afirmación, que equivale a decir que reuniendo deformidades puede conseguirse la más bella estatua).
No sabemos qué extrañar más: si la descripción del Organum de Seot, o que a este le cite como autoridad Fétis, aunque sea apoyándose en las narraciones del historiador alemán Schluter, la sola apreciación del Organum por Seot muestra bien a las claras que, si en otras ramas del saber fue sin disputa una lumbrera de su época, juzgado como artista músico, ni siquiera se le pueden conceder los honores de haber sido un buen oidor (y continúa recriminando la ligereza de personas de gran educación y cultura al hablar de música, y afirmando que ningún progreso se obtuvo tampoco en el siglo X, “y solo se explica así que para los oyentes pasaran inadvertidas las pésimas condiciones acústicas de la mayoría de sus templos”. Más o menos lo mismo puede afirmarse de los siglos XI y XII, “aunque, a fines del dozavo, se registran con alguna frecuencia – consonancias -‐ entre las múltiples discordancias de que estaban plagadas las obras”).
En el siglo XIII es más sensible el progreso, porque los sonidos que forman armonía son más frecuentes y está más acentuado el carácter de la tonalidad. Se notan sin embargo aún las agrupaciones incoherentes de notas, a modo de racimos en que faltando de súbito los pedunculillos de los granos, se precipitan estos unos sobre otros, en confuso y embrollado montón. No es fácil librar del calificativo de bárbaros en música a los compositores del siglo
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
433
XIII, si se tiene en cuenta que unían a un tiempo una segunda, una séptima, la octava y el unísono, sin que la pluma se les cayera de las manos, cuando oyeran mentalmente desarmonía semejante.
Como resumen de lo hasta aquí dicho puede afirmarse que, dentro del periodo recorrido, tenía la música religiosa el canto llano; y la profana, las canciones populares. De lo cual se infiere, que si la armonía como estudio, se hallaba en la infancia, la música vivía a no dudarlo en la adolescencia. Como dijimos al principio de nuestra reseña, dio comienzo en el siglo XIV el estudio serio de la armonía, cultivándola con envidiable éxito los célebres maestros Francisco Landino… (y cita otros). En las obras de todos ellos desaparecen por completo las discordancias, y empieza a recorrer la armonía con paso firme el camino trazado por el arte. Hacia el año 1370 se dieron a conocer a un tiempo mismo, tres hombres de mérito superior… Dunstaple (sic), inglés, Binchois… y Dufay.., esa trinidad de verdaderos genios… teniendo en ellos su punto de partida las historias de la música armónica… Al inaugurarse la existencia de la armonía, verdaderamente tal, empezaron a cuidarse los compositores de la buena marcha de las voces; viniendo, por consecuencia a nacer el contrapunto del cultivo de la armonía, como encarnación obligada que es de ella. (Y de ahí pasaron los maestros, de un modo natural, a preocuparse de las cuestiones de forma) (…)
… la expresión de efectos encontrados fue causa de que los compositores estimasen escasos los medios que les procuraba la tranquilidad de la armonía consonante, por lo cual empezaron a usar libremente y sin preparación, los acordes disonantes. En los últimos años del siglo XVI, un artista de genio satisfizo las necesidades de su tiempo, descubriendo la armonía disonante natural, que fijó de una manera invariable la posición de los dos semitonos de la escala y creo así una tonalidad completamente distinta de la de los ocho tonos del Canto llano (con dos modos, y más tarde)… los artificios de la modulación, que se unieron a los acentos expresivos de la armonía disonante natural. A partir de la segunda mitad del siglo XVIII se ha venido avanzando sin cesar y de una manera resuelta… Desde que se operó tal adelanto en el mundo del arte, y se fueron asociando a él todas las naciones, creo que debió ocupar la nuestra un lugar más distinguido que el que le asignan los historiadores extranjeros, fundados falsamente en que nuestra decadencia en política alcanzó a todo el organismo social, y extinguió por completo el genio del arte; afirmación exageradísima a todas luces.
(Largo rodeo sobre la armonía y otros temas…) Seguramente que los maestros Dufay, Binchois y Dunstaple, creadores de una escuela y
tenidos por genios con sobrada justicia, no inventaron la armonía, como realidad preexistente que es, y se nos ofrece para que la contemplemos, en la naturaleza espiritual y la física: lo único que hicieron fue sentirla como debe sentirse… Creadas las melodías de los trovadores, las cuales formaban una verdadera armonía de sonidos, no podía resistir por mucho tiempo el oído aquellas bárbaras y mal llamadas armonías de los siglos anteriores al 14… y de ahí el progreso creciente que se enlazó desde el siglo 14 hasta mediados del 16, progreso que aún se está utilizando en la época presente. Con Palestrina siguió ya la historia del contrapunto, y por tanto, la de la armonía, una marcha floreciente…. Encargado por el Papa, Gregorio XIV, de organizar el canto litúrgico, arrojó del templo aquella colección de cantos vulgarmente populares que lo habían invadido y profanado, cual lo hicieron en otro tiempo los mercaderes judíos… Nuestro compatriota, Victoria, tenía sin duda tanto genio como Palestrina, del que siguió las huellas, aunque con un grado de delicadeza de sentimientos, dentro de las formas del contrapunto, mayor que el de Palestrina, si vale para formar juicio exacto el efecto que nos produjeron en Roma la audición de las obras de aquel compositor. (Palestrina) legó a su vez a Juan Sebastián Bach, el caudal de conocimientos que había de hacer de ese genio de la música el primero entre los primeros de los contrapuntistas de todas las épocas… (“sus preludios y fugas para piano…”)…
Sin este gran maestro no llegaran sin duda a donde llegaron Haydn Mozart y Beethoven como sin estos no llegara a su apogeo la sinfonía = tampoco hubiese llegado la ópera hasta Wagner, sin Gluck Mozart y Spontini…
Emilio Fernández Álvarez
434
Wagner, Weber, Schumann he aquí los evangelistas que terminaron la grande obra alemana. La armonía se separa más del contrapunto en general en la música de la escuela italiana que parece haber nacido al influjo de la canción o de la trova, tomando la armonía el carácter de un acompañamiento de melodía. Hablo particularmente de la ópera puesto que la música religiosa forma un género que no tiene nacionalidad… Italia cuenta entre sus armonistas además del inmortal Moneverde (sic) o sea el que dio a conocer el acorde de 7ª dominante, los no menos célebres Durante, Scarlatti (y cita otros autores)…
Francia ha tenido siempre el don de asimilarse el talento de los artistas más eminentes. Gounod – Thomas – Biset (sic), Saint-‐Saëns son otros tantos modelos que imitar como armonistas… El famoso compositor italiano Cherubini contribuyó no poco en Francia al desarrollo del arte músico…
Según Fétis, Italia desaparece de la historia de la música, desde la 1ª mitad del siglo 11 hasta el principio del 13, atribuyéndolo a que, engolfados los italianos en luchas políticas… no se ocuparon más de este arte… Más se nos ocurre preguntar: ¿se debería por ventura ese mutismo a que el carácter dulce, sencillo y delicadamente musical de Italia arrojara de su seno aquella combinación inarmónica, y que recibiera luego la armonía verdaderamente constituida, cuando era ya música y no se reducía, por tanto, a un conjunto de sonidos discordantes…? No sabríamos contestar de un modo categórico a esas preguntas, porque es muy cierto que aún no se oye con gusto en Italia nada fatigoso a la mente: allá quieren comprender sin trabajo lo que oyen; quieren experimentar todo el placer de quien se siente fuere y agradablemente emocionado, pero sin poner esfuerzo alguno por su parte. Eso no obstante, es innegable el carácter artístico de Italia (como lo demuestra que, de pronto, “como un volcán”, arrojase en el siglo XIV un número tan importante de armonistas, que relaciona).
No hay para qué decir que Francia marchó, con Bélgica en este periodo del arte a la cabeza del movimiento regenerador… Fétis dice que los primeros armonistas fueron belgas, y no concede siquiera que pudiera haber influido en el desarrollo de sus genios la circunstancia de haber vivido mucho tiempo en Italia…
Dufay fue el armonista que hizo más descubrimientos: a él se debe la propaganda de que no se hacía reo del infierno el que prolongase una nota del acorde anterior sobre el siguiente: él empleó el retardo de la 3ª por la 4ª; el de la octava por la 9ª, y lo que es más atrevido aún, la 9ª sobre un acorde de 7ª de dominante, que llamamos hoy la 9ª mayor o menor…
Dunstaple… No tiene este compositor la robustez armónica de Dufay ni de Binchois: su armonía es frecuentemente incompleta y desnuda; abusa del unísono y de la octava. (Y continúa enumerando célebres armonistas posteriores a los tres maestros citados).
Una vez realizado el adelanto de la armonía, o lo que podría llamarse con más propiedad reglamentación de ese arte, pasaron años y años, y pasan, sin que se haga ninguna innovación quizás o sin quizás, porque ya se logró lo principal en aquella época, fijando las piedras angulares del gran edificio. La presente (y no presumimos de profetas, ya que tan cerca vemos y podemos juzgar las cosas) se distinguirá, en nuestra humilde opinión, por la resolución excepcional de los acordes; mas esto no merece ser tenido por una innovación, nacida de un serio razonar sobre el arte, sino como un resultado obtenido por los que componen al órgano o al piano, aplicando la armonía de una manera conveniente.
La escuela de armonía y de contrapunto y fuga en España por lo que respecta a la enseñanza no tiene nada que envidiar a la de otros países, y creo sería aún susceptible de mejora con ligeras modificaciones.
Esas modificaciones consisten solamente en presentar al discípulo mayor número de trabajos de otros autores una vez terminados los que el maestro haya creído conveniente hacerle estudiar…, y el empezar el contrapunto antes de terminar la Armonía, para robustecer más y más al alumno en el conocimiento de las notas más importantes de los acordes, y conociendo además bien estas le será mucho más fácil el conocer las notas extrañas.
El hacer estudiar melodías de otros países tiene por objeto el de no encaminar el gusto del alumno hacia una determinada escuela. (…)
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
435
En el presente siglo es cuando más tratados de esta enseñanza se han escrito en Alemania, Francia, Bélgica, Italia y España, siendo los más notables los siguientes: (y señala varios).
Como quiera que el estudio de la ciencia de la armonía es sumamente complejo creo más provechoso para demostrar el criterio del profesor señalar entre lo bueno aquello que tenga más utilidad para el alumno. En este supuesto empezaré por decir que como obras didácticas yo aprovecharía solamente Eslava con el complemento de la guía de Aranguren, combinándolo con el método de Emile Durand que es tal vez el primer método de Armonía para los que a ser compositores aspiran (y enumera el orden de presentación de elementos de la armonía de este tratado). Con Eslava, la guía de Aranguren y el método de Durand creo que puede hacerse un perfecto armonista sin olvidar Gli audamenti di Cherubini, la práctica de los corales de Bach y demás obras prácticas que marcamos en el programa.
(Termina recomendando tres obras sobre el sonido y la psicología de la música “como curiosidades científicas para aquellos alumnos que lo requieran por sus aficiones é inteligencia”)
Firmado y fechado en Madrid, 18 de enero de 1889. PROGRAMA PARA LA ENSEÑANZA DE LA ARMONÍA Presentado conjuntamente con la Memoria “Resumen histórico sobre el desarrollo que ha
tenido en el arte la Armonía desde el siglo XIV hasta la época presente”, y entregado con fecha 18 de enero de 1889 al correspondiente tribunal de oposiciones.
Redactado con una caligrafía un tanto menos clara que el anterior trabajo, al que está vinculado, este Programa estructura la enseñanza de la Armonía en 3 cursos, tomando como base el método de Eslava y la guía a este de Aranguren, trabajos que cita como referencia en varias ocasiones. Serrano propone en este Programa que los estudiantes cursen Contrapunto simultáneamente con la Armonía.
2. Fondos en Bibliotecas
2.1 Biblioteca Nacional.
Ø Capricho de concierto sobre motivos de la ópera Dª Juana la loca, del maestro Serrano (música notada). Dámaso Zabalza (1835-‐1894) (ca. 1890). Sala Barbieri. Fondo antiguo. Signatura: MC/522/31.
Edición Zozaya. “A la distinguida Srta. D. Sagrario Dueñas”. 11 pp. Precio: 7,50 pts. Portada ilustrada con un grabado del famoso cuadro de Pradilla Juana la loca velando el féretro.
Ø Canciones del hogar. (Música notada) (ca. 1917). Sala Barbieri. Sig: MC/727/25. 1 reproducción en microfilm: MMICRO/753.
Poesía de Luis F. Ardavín. Editor: Faustino Fuentes, Sucesor de Fuentes y Asenjo. Música, pianos y librería. Arenal, 20. Madrid. Cada número 2 pts 50 cénts fijo. “A las Srts Graziella y Gloria Urgoiti y Somovilla”.
Números: 1. Prólogo. 2. Canción de cuna. 3. El Padre nuestro. 4 El primer vals. 5. Canción de la bien casada.
Ø La vida madrileña. (Álbum de seis danzas para canto y piano) (1870). Sala Barbieri. Sig: MC/3760/18. En microfilm: MMICRO/765.
Madrid. Antonio Romero, editor. Calle Preciados, núm. 1. A la Srta. D. María Ana Marzal y Caldeira.
Números: 1. El polisón. Cuando veo por la calle. Danza habanera. Poesía de A.R. Precio: 5 rs. 2. El cigarro. Yo soy de la habana. Danza habanera. Poesía de Félix Irigoyen. Precio: 6 rs. 3. No soy federal. (Quiéreme niña. Falta este número en la colección de la Biblioteca Nacional). 4. Era su imagen. Vi entre las ondas. (¡Era su imagen!, en el encabezamiento de la partitura). Danza habanera. Poesía de Félix Irigoyen. Precio: 5 rs. 5. Tristeza. Nadie dice a mi tormento. (Nada
Emilio Fernández Álvarez
436
dice a mi tormento, en la partitura). Danza habanera. Poesía de Félix Irigoyen. Precio: 6 rs. 6. Adiós. Brisa olorosa. Danza habanera. Poesía de Félix Irigoyen. Precio: 6 rs.
La colección completa: 24 rs. La nº 3, “No soy federal”, se ha perdido en este ejemplar de la BN. Ø Una copla de la jota (piano). Sala Barbieri MP/3163/5. // MP/123/10 (1883). MP/3163/5. Una copla de la jota. Estudio popular original, nº 2. A mi querido amigo Pablo
Barbero. Pr. 6 pts. Al pie de la primera página de la partitura dice: Zozaya, editor. Y más abajo: “La correspondencia musical. Semanario artístico y Biblioteca musical, publicada por el editor Zozaya, a quien se dirigirán las suscripciones”. 8 páginas para piano.
MP/123/10. Una copla de la jota. Edición Zozaya, Carrera de San Gerónimo (sic), 34. Precio, 6 pts. Es exactamente la misma partitura que la anterior, pero publicada directamente por Zozaya. Ilustración de portada: una rondalla de cuatro músicos canta en la calle, mientras en el interior de una casa, una mujer, sentada a una mesa, apoya angustiada la cabeza en la mano.
Ø Curso de lectura de música manuscrita, 1ª parte, MP/2801/4. // 2ª parte: MP/2801/5. Al excmo. Sr. D. Emilio Arrieta. Curso de lectura de música manuscrita, por el profesor
auxiliar de la Escuela de Música y Declamación E. Serrano y Ruiz. 1ª parte: fijo 30 rs. 2ª parte (sin precio señalado). 3ª parte (sin precio señalado). Nicolás Toledo, editor. Proveedor de la Real Casa. Almacén de música y pianos, calle de Fuencarral, 11 y Desengaño nº 2 y 6, Simón Serrano calle Mayor, 40, Madrid.
Comienza con un prólogo de dos páginas de Serrano, firmado en Madrid, 30 de Octubre de 1873, en el que explica cómo “Los pesimistas del arte nacional se lamentan, sinceramente o no, de las pocas obras producidas por el genio patrio”, y como la música “después de un total olvido, dispensable sin duda por la situación del país, renace hoy a pesar de todos los obstáculos tras largos años de lucha”. Continúa señalando las dificultades de alumnos y profesores de solfeo, que carecen de un método para repentizar, algo fundamental para afrontar las pruebas de fin de curso, todavía no realizado. “Únese a esto otra novedad más que presentamos a la ilustración del público, y es la lectura de la música manuscrita…”. En la siguiente página inserta Serrano su agradecimiento a sus compañeros del Conservatorio Srs. D. Juan Gil, D. Miguel Galiana y D. Justo Moré, que emitieron un dictamen “honroso y lisonjero” sobre el método.
La primera parte del método consta de 35 lecciones progresivas, la mayoría presentadas en dos pentagramas: el superior, en clave de Sol, para la lectura repentizada, y el inferior, en clave de Fa en cuarta, en forma de bajo cifrado para el acompañamiento.
MP/2801/5. La portada es en todo igual a la 1ª parte, excepto que ahora se señala precio para la 2ª parte: 20 rs, y se deja también en blanco el precio para la ¿prevista? Tercera parte. Consiste en 28 lecciones, solo algunas con acompañamiento. No lleva prólogo ni notas.
Ø Cuarteto en Rem. MP/4603/1 y M/2836. MP/4603/1 consiste en las particellas del cuarteto, pero falta la particella de violín 1º. Consta de cuatro movimientos, indicados: Allegro – Andante – Intermedio en tiempo de
Minueto – Allegro. Editado por Sociedad Anónima Casa Dotesio, Madrid-‐Bilbao, va dedicado a la Excma. Sra.
Marquesa Viuda de Nájera. M/2836 consiste en la partitura general, en formato editorial reducido, publicada por
Dotesio, 34 Carrera de San Jerónimo y 5, Preciados. En el compás tres del primer movimiento hay una llamada a pie de página: “El autor no hace alarde de romper con las leyes armónicas; deja estas dos quintas porque no resultan más que para la vista, como las quintas y octavas de la fórmula cadencial con que termina el Andante”. Las quintas están entre la viola y el violín segundo, que lleva notas dobles. Sobre un Sib del cello, se enlazan dos triadas: Sib –Re – Fa – La / Sib -‐ Do – Mi – Sol. Al final aparece una relación de “obras de Emilio Serrano”, con todas las óperas y el siguiente comentario sobre La maja de rumbo: “publicada; no representada”, de donde puede deducirse que esta partitura del cuarteto se publicó antes de 1910.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
437
Ø Narraciones de la Alhambra (suite para piano) (35 pp.) (Dotesio, ca. 1900). Sala Barbieri M/3072. En microfilm: MMICRO/3667 (5).
“A Monsieur Paul Cambón, en testimonio de respeto, Narraciones de la Alhambra, suite para piano por el Maestro E. Serrano”. En las esquinas: “Contes de la Alhambra, Suite pour Piano”. “Stories from the Alhambra, Pianoforte Suite”. Dotesio, editor. Sucesor de la casa Romero. Doña María Muñoz, 8, Bilbao. Sucursal en Santander: 7, Wad Ras.
Números: 1, Camino de Granada: Los Arrieros (Chemin de Granade: Les Muletiers) Pts. 2,00. 2. Camino de Granada: Una noche en la venta (Chemin de Granade: Une nuit dans la venta)
Pts. 2,00. 3. La torre de las tres princesas (La tour des trois Princesses). Pts. 2,00. 4. Danza moruna (Danse Mauresque). Pts. 2,00. 5. Boabdil-‐Última noche en la Alhambra (Boabdil-‐Dernière nuit dans la Alhambra). Pts. 2,00. Los cinco números reunidos…. Pts. 7,50. Los cinco números han sido encuadernados para formar este ejemplar conservado en la BN.
2.2 RABASF.
Ø La bejarana : zarzuela en dos actos divididos en seis cuadros / letra de Luis F. Ardavín ; música de Emilio Serrano y Francisco Alonso. -‐-‐ [Partitura]. -‐-‐ Madrid : Música Española, cop. 1924. -‐-‐ Partitura (100 p.) ; 34 cm N. pl.: 559-‐584 (faltan números). -‐-‐ Partitura para canto y piano. 1. ZARZUELAS-‐Arreglos M-‐1894
ü Reducción impresa para canto y piano, editado por Editorial Música Española. Lleva en la portada un sello de “Música y pianos de José Montero. Reyes católicos, 18. Granada”. En la primera página lleva otro sello, con la firma (probable, pero no segura) de Francisco Alonso. En la cara interior de la portada va pegada una hoja manuscrita con el índice de la obra. En la primera página lleva el reparto de personajes/voces, y dice: “Estrenada en el Teatro Apolo, de Madrid, la noche del 31 de mayo de 1924”.
Ø Concierto de piano con acompañamiento de orquesta [Música manuscrita] / Emilio Serrano. -‐-‐ [ca. 1900]. – Partitura (59 h.) ; 36 cm Partitura para piano y orquesta. -‐-‐ Hojas ms. por ambas caras. -‐-‐ Enc. en tela roja. -‐-‐ Donación de José Subirá a la Biblioteca de la Real Academia en homenaje a su maestro Emilio Serrano, R.8472 1. CONCIERTOS (Piano). M-‐1289
Ø [Doña Juana la Loca] Giovanna la Pazza = Doña Juana la loca : opera in 4 atti / di Emilio Serrano. -‐-‐ [Partitura]. -‐-‐ Milano : E. Nagas, [d.1890]. -‐-‐ Partitura (457 p.) ; 37 cm Partitura para canto y piano. -‐-‐ Enc. en tela roja. -‐-‐ Ded. de los hijos del autor a José Subirá. -‐-‐ Donación de José Subirá a la Biblioteca de Real Academia en homenaje a su maestro Emilio Serrano, R.8468 1. ÓPERAS-‐Arreglos M-‐1288
ü Reducción impresa para canto y piano, lujosamente encuadernada. Editada en Milán por E. Nagas (y no “N. Dagas” como dice Subirá en “Las cinco óperas del maestro Serrano”), y lleva manuscrito, en tinta roja, el texto castellano sobre el texto impreso italiano. Incluye, además, correcciones musicales manuscritas de Serrano.
ü Ejemplar dedicado “Al inteligente y cariñoso discípulo de nuestro Padre Don José Subirá, la familia Serrano”.
Ø [Doña Juana la Loca] Giovanna la Pazza [Música manuscrita] / mtro. E. Serrano Ruiz. -‐-‐ d.1890]. -‐-‐ Partitura (3 v.) ; 35 cm Partitura para piano e canto. -‐-‐ Contiene: vol.I, actos 1º y 3º; vol.2, actos 1º y 2º con modificaciones intercaladas; vol.III, acto 4º. -‐-‐ Ded. autógr. del autor a José Subirá fechada en Madrid el 14 de julio de 1935. -‐-‐ Donación de José Subirá a la Biblioteca de la Real Academia en homenaje a su maestro Emilio Serrano, R.8467. 1. ÓPERAS-‐Arreglos M-‐1285-‐1287
Emilio Fernández Álvarez
438
ü Reducción para canto y piano. Manuscrita y encuadernada en tres volúmenes. Todo en italiano.
ü La descripción del catálogo de la RABASF no es exacto. El 1º volumen contiene los actos 1º y 2º. El 2º volumen los actos 1º y 3º. El 3º volumen contiene el 4º acto.
ü El 1º volumen está muy usado y trabajado, con numerosas señales de uso y tiras de papel pautado con correcciones y añadidos intercalados entre las páginas.
ü El 2º volumen tiene el sello de Subirá y lleva esta dedicatoria: “A mi muy querido Pepe Subirá, amigo del alma, discípulo mío como alumno de la clase de composición; maestro mío como musicólogo y como hombre bondadoso, eminente literato. Prueba de sincero afecto del viejo Emilio Serrano, nacido en 1850, 13 de marzo. Madrid, 14 de julio 1935”.
Ø Doña Juana la loca [Música manuscrita] : opera en cinco actos / del Maestro Emilio Serrano. -‐-‐ 1890. -‐-‐ Partituras (4 v.) ; 41 cm Partitura para orquesta y piano. -‐-‐ Contiene: Cuatro vol. correspondientes a los cuatro actos (el último con dos cuadros). -‐-‐ Enc. en tela roja. -‐-‐ En portada ms: "Representada en el Teatro Real de Madrid el 3 de marzo de 1890". -‐-‐ Ded. ms. Del Pág. 1848 Autores y obras anónimas SER 01/02/2007 hijo del autor a José Subirá, fechada el 16 de oct. de 1939. -‐-‐ Donación de José Subirá a la Biblioteca de la Real Academia en homenaje a su maestro Emilio Serrano 1. ÓPERAS M-‐1281-‐1284
ü Partitura para orquesta (no para “orquesta y piano”, como dice el catálogo de la RABASF). Manuscrita, todo en italiano, y encuadernada en 4 volúmenes, un volumen para cada acto.
ü Incluye un folio mecanografiado por Serrano, a máquina de escribir, con indicaciones para la interpretación del Preludio “a telón levantado”.
ü Dedicatoria a Subirá: “En memoria de la labor musical de mi padre, que te adoraba como discípulo trabajador e inteligente, no pudiendo, Él (sic) dedicarte esta Ópera, que lo hago con el cariño de hermano que te tengo. Francisco Serrano Gala. Hoy, 16 de octubre 1939. Año de la Victoria”.
Ø Gonzalo de Córdoba / libro y música de Emilio Serrano. -‐-‐ Madrid : Imprenta de la Revista de Legislación, 1898. -‐-‐ 60 p. ; 17 cm. -‐-‐ (Biblioteca de la Ópera Nacional ; 1) Legado Pérez Casas 1. ÓPERAS-‐Libretos M-‐3129
ü Libreto de Gonzalo de Córdoba. Ø Gonzalo de Córdoba [Música manuscrita] : ópera / E. Serrano. -‐-‐ 1939 oct. 16. -‐-‐
Partitura (159 h.) ; 33 cm Partitura canto y piano. -‐-‐ Hojas ms. por ambas caras. -‐-‐ Ded. ms. del hijo del autor a José Subirá. -‐-‐ Donación de José Subirá a la Biblioteca de la Real Academia en homenaje a su maestro Emilio Serrano, R.8469 1. ÓPERAS-‐Arreglos M-‐1135
ü Reducción canto y piano. Manuscrito y encuadernado. ü Dedicatoria: “En memoria de mi Padre, a su discípulo predilecto y amigo sincero
mío, José Subirá. Francisco Serrano Gala. 16 Octubre 1939. Año de la Victoria” Ø La maja de rumbo : comedia musical en tres actos / libro de C. Fernández Shaw;
música de Emilio Serrano. -‐-‐ [Partitura]. -‐-‐ Madrid [etc.] : Casa Dotesio, [1930]. – Partitura (227 p.) ; 28 cm N. pl.: 40431. -‐-‐ Partitura para canto y piano. -‐-‐ Ded. autógr. del autor a José Subirá. -‐-‐ Donación de José Subirá al la Biblioteca de la Real Academia en homenaje a su maestro Emilio Serrano, con R.8474 1. ÓPERAS-‐Arreglos M-‐1059
ü Partitura para canto y piano editada por casa Dotesio. Sin fecha, (el catálogo de la RABASF dice 1930, pero se refiere a la dedicatoria de Serrano a Subirá).
ü Dedicatoria: “Estrenada en el teatro Colón de Buenos Aires el 24 de Septiembre de 1910”. “A mi muy querido discípulo José Subirá. Ayer primer premio de mi clase de composición; hoy eminente musicólogo, admirado en el mundo musical. Madrid, 24 Septiembre 1930. Emilio Serrano”.
Ø La maja de rumbo [Música manuscrita] : nuevo final / Emilio Serrano. -‐-‐ [ca. 1923]. -‐-‐ Partitura (20 h.) ; 42 cm. + 1 carpeta Cada h. con el nº 26 estampado. -‐-‐ Hojas ms. por ambas caras. -‐-‐ Partitura para coro y orquesta. -‐-‐ Contiene: final de la Pág. 1849.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
439
Autores y obras anónimas SER 01/02/2007 obra desde la última frase del dúo de 3er. acto. -‐-‐ Enc. en tela roja. -‐-‐ La carpeta incluye el autógr. incompleto del nuevo final con la fecha 31 de mayo de 1923 y la firma autógr. en la última h.. -‐-‐ Donación de José Subirá a la Biblioteca de la Real Academia en homenaje a su maestro Emilio Serrano, R.8471 1. ÓPERAS-‐Partes M-‐1291
ü Partitura para orquesta, autógrafa, encuadernada. Contiene el: “Final de la obra; desde la última frase del dúo de 3º acto”.
ü En el interior de la partitura anterior se guarda, en hojas sueltas, como borrador, el “Autógrafo incompleto del Nuevo Final con la fecha 31 de mayo de 1923 y la firma autógrafa en la última hoja”, según reza la portada escrita por Subirá.
Ø [Mitridates] Mitridate : dramma lirico in tre atti / di Mariano Capdepon ; musica di Emilio Serrano y Ruiz. -‐-‐ [Partitura]. -‐-‐ Milano : F. Lucca, [a. 1888]. -‐-‐ Partitura (329 p.) ; 28 cm. N. pl.: 38169. -‐-‐ Partitura para canto y piano. -‐-‐ Texto en español e italiano. -‐-‐ Ded. autógr. del autor a José Subirá. -‐-‐ Donación de José Subirá a la Biblioteca de la Real Academia en homenaje a su maestro Emilio Serrano, con R.8475 1. ÓPERAS-‐Arreglos M-‐1060
ü Partitura para canto y piano editada por F. Lucca, en Milán, sin fecha. Texto italiano y español. Compositor: “D. Emilio Serrano y Ruiz, Direttore dell’Istituto Filarmonico di Madrid”. “Traduzione rítmica dallo Spagnuolo per Ernesto Palermi”.
ü Autógrafo de Serrano: “Recuerdo de la buena amistad que le profesa el autor de la música, a quien salvó la obra de la furia de los trajes y demás gente ordinaria. ¡A Francisco Saper! Emilio Serrano, 15 de octubre 1884”.
ü Dedicatoria impresa “A su alteza Real la Serenísima Señora Infanta Doña María Isabel Francisca de Borbón y Borbón”.
Ø Prontuario teórico de la armonía / por Emilio Serrano y Ruiz. -‐-‐ Madrid : Imp. F. Maroto e Hijos, 1884. -‐-‐ 56 p. ; 19 cm Legado Pérez Casas 1. ARMONÍA-‐Tratados, manuales, etc. M-‐3116
ü Portada: “Prontuario teórico de la armonía, por Emilio Serrano y Ruiz. Precio: 2 pesetas. Madrid. Imprenta de F. Maroto e hijos. Cale Pelayo, núm. 34. 1884”. La portada lleva un sello estampado: “Legado B. Pérez Casas”. Está dedicado: “A mi distinguida amiga la señorita Doña Angela Mendizabal. Madrid, 28 de diciembre de 1883”. Es un breve tratado de 56 páginas, en cuyo prefacio dice Serrano: “La necesidad, generalmente sentida, de tener en un libro poco voluminoso recopiladas las principales leyes de tan importante estudio, nos ha movido a escribir este Tratado Teórico, con el objeto de ver si podemos llenar el vacío que producía la carencia de un libro de esta índole”.
Ø Sinfonía in MibM [Música manuscrita] / di Emilio Serrano y Ruiz. -‐-‐ 1887. -‐-‐ Partitura ([161] p.) ; 37 cm Partitura para flautas, oboes, corno, clarinetes, fagotes, trompas, trombones, clarines, figle, timbales, violines 1º, 2º, violas, violones, y contrabajos. -‐-‐ Ms. original firmado y fechado en Milán. -‐-‐ A tinta en papel pautado de veinte pentagramas. -‐-‐ En anteportada ms. a lápiz: Armº-‐1-‐7º-‐1ª-‐Antebª 1. SINFONÍAS A-‐1489 Pág. 1850 Autores y obras anónimas SER 01/02/2007
Ø Tocata para piano / Emilio Serrano. -‐-‐ [Partitura]. -‐-‐ Madrid : Sociedad Didáctico-‐Musical, [1915?]. -‐-‐ Partitura (8 p.) ; 34 cm N. pl.: S.D.M. 103. -‐-‐ Oposiciones de piano de 1915 para profesor supernumerario. -‐-‐ Legado Pérez Casas 1. TOCATAS M-‐2968
Ø Tocata para piano / Emilio Serrano. -‐-‐ [Partitura]. -‐-‐ Madrid : Sociedad Didáctico-‐Musical, [1915?]. -‐-‐ Partitura (8 p.) ; 34 cm Oposiciones de piano de 1915 para profesor supernumerario. -‐-‐ N. pl. : S. D. M. 103. -‐-‐ Legado Leopoldo Querol 1. TOCATAS LQ-‐1073
Ø L’ANELLO DEL NIBELUNGO, TRILOGÍA, LA WALKIRIA, PRIMA GIORNATA, PAROLE E MUSICA DI RICCARDO WAGNER; TRADUZIONE RITMICA DEL TESTO ORIGINALE TEDESCO DI A. ZANARDINI. CANTO E PIANOFORTE. MILANO, RICORDI&C. (CA. 1915). PARTITURA. 454 PP. SIGNATURA M-‐693
Emilio Fernández Álvarez
440
ü ANOTACIONES MS DE JOSÉ SUBIRÁ: 1º, “ESTE EJEMPLAR TIENE LA VERSIÓN CASTELLANA ADAPTADA A LA MÚSICA, PUES HUBO EL FRUSTRADO PROPÓSITO DE REPRESENTARLO EN EL TEATRO REAL DE MADRID”. 2º, “ME LO REGALÓ EL MTRO. SERRANO”. 3º, “FUE TRADUCTOR D. ANTONIO GIL, JEFE DE LA CLAQUE DEL TEATRO REAL”. DONACIÓN DE JOSÉ SUBIRÁ A LA BIBLIOTECA DE LA REAL ACADEMIA EN HOMENAJE A SU MAESTRO EMILIO SERRANO.
ü Reducción para canto y piano de La Walkiria de Wagner. Las anotaciones de Subirá están escritas a mano en las páginas de guarda.
2.3 Biblioteca del Conservatorio de Madrid
LA BALADA DE LOS VIENTOS • Zarzuela en 1 acto. Libro de D. Carlos Fdz. Shaw. Partitura autógrafa. 1/702. • Canto y piano. Manuscrito. Roda-‐819. • La signatura 1-‐702 (clasificada en el catálogo del conservatorio en “Otros. Partituras
musicales autógrafas), resulta ser la partitura orquestal manuscrita de La balada de los vientos, zarzuela en 1 acto. La última página dice: “Instrumentado el 24 de diciembre de 1908”, y firma Serrano. En medio, sueltos, varios papeles autógrafos con apuntes musicales de La bejarana, con anotaciones que dan a entender que hubo algún proyecto para la película La bejarana, que incluía fragmentos musicales de La balada de los vientos.
LA BEJARANA • Manuscrito autógrafo. 3/1193 microfichado. • Canto y piano. Madrid, UME (1924). Biblioteca de SAR la Infanta Isabel. 4/688. • Idem. Roda-‐Leg 28-‐373. • Gran fantasía. Transcripción de Romo. Guión y material. Madrid, Música española, 1925.
1/15722. • Parte de apuntar. Madrid, SGAE. 1/2146. • Rondalla de los quintos. Pasodoble. Canto y piano. EME, 1924. Casal Chapí, 14. JUANA LA LOCA • Capricho de concierto sobre motivos de Juana…, por D. Zabalza, piano. 1/10099.
Fotografiado. • Doña Juana la Loca (Giovanna la Pazza). Partitura manuscrita. Signatura: S 969-‐73. • Partitura manuscrita. Letra italiana y española. Copia. S/969-‐73. • Juana la loca. Canto y piano. 1/584. Impreso. “E. Nagas. Milano”. Dedicatoria manuscrita:
“A mi compañero y querido amigo Valentín de Arín. El autor. Madrid 17/3/98”. Portada original. En peor estado que S/1754, por no estar encuadernado. Es la misma edición que S/1754.
• Canto y piano. S/1754. Impreso (calcografía). Reducción para voz y piano, “Milano. E. Nagas”. Texto en italiano. 457 pp. Encuadernación dura. Dedicatoria manuscrita: “Al Excmo. Sr. D. José Esperanza y Sola. El Autor. Madrid, 17 marzo 98”.
• Madrid, Dotesio. Doña Juana la loca. Canto y piano Roda-‐631. Este ejemplar de la edición de Nagas, con texto italiano, está relacionado en el catálogo del Conservatorio en el apartado “Varios”. Lleva una dedicatoria tachada: “A mi querido amigo y compadre de ….. (línea tachada, ilegible) en recuerdo del 98. Emilio Serrano. Madrid, diciembre”.
GONZALO DE CÓRDOBA • Ejemplar manuscrito. Autógrafo. Es una versión para piano solo, con algunas indicaciones
de la letra. 1/13954. • Partitura autógrafa. Donación del autor. Madrid, Cercedilla, 1898, 4 vols. 1/710-‐13. • Canto y piano. Manuscrito. 1/6899. • Particellas de trompeta de la ópera Gonzalo de Córdoba (Marcha). 1/16727. • Acto 1º, escena 1ª. Arr. para canto y piano. Infante-‐Leg 18-‐590.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
441
• Composiciones manuscritas autógrafas. Fragmento de Gonzalo de Córdoba. Andante. Melodía para piano. Firmado Madrid, 13 de enero de 1905. Composición para orquesta. 4/4805.
IRENE DE OTRANTO • Partitura autógrafa. Madrid, 1890. Donación del autor. 1/717-‐20. EL JUICIO DE FRINÉ • Zarzuela en dos actos. Letra de D. Juan Utrilla. Partitura manuscrita, autógrafa. Firmada y
fechada en 22 de julio 1880 y estrenada en los Jardines del Retiro en la noche del 24 de julio de 1880. 1/6264 (2).
LA MAJA DE RUMBO • Madrid. Casa Dotesio. 5 ejemplares iguales.1/14071-‐75. • Arr. para canto y piano. Dotesio. 1 13365. • Canto y piano. Madrid. (Leipzig). Dotesio. ¿1900? 1/764. • Canto y piano. Dotesio. CDV 782,1 1/13365. • Partitura en parte autógrafa. Madrid, 1901. 3 vls. 1/707-‐09. • Material de orquesta, sin partitura. 1 legajo, manuscrito. 1/16482. • Canto y piano. Dotesio. Con dedicatoria autógrafa a los Príncipes de Baviera. Infante-‐
Leg.71-‐1878. • “Dúo de Manola y José María” (¿?), de La maja de rumbo. Manuscrito autógrafo, 2 hojas.
Canto y piano. Fechado en 5 de enero 1910. 3/1162. • La maja de rumbo. Canto y piano, Roda-‐629. Este ejemplar de la edición para canto y piano
está relacionado en el catálogo del conservatorio en el apartado “Varios”, junto a Juana la loca y Mitrídates, con la anotación errónea, común a las tres, de “Madrid, Dotesio, 3 vlms”. Lleva una dedicatoria “Al Sr. D. José de Roda. Un admirador del ingeniero y un cariñoso amigo del eminente pianista. Madrid, 17-‐2-‐1922”.
MITRÍDATES • Partitura autógrafa. S 795-‐97. Menos cuidada que 1/6702-‐04. • Partitura para orquesta en 3 vlms (un volumen por cada acto), de gran tamaño,
encuadernados en rojo. Cuidada, manuscrito en limpio. Texto italiano. 1/6702-‐04. • Canto y piano. Con dedicatoria autógrafa del autor a la reina Cristina: “Testimonio de
respeto a SM la Reina Dª Cristina, firmado: Emilio Serrano”. Ejemplar sin portada. Edición de Lucca. S/1850.
• Canto y piano. Milán, Lucca. Dedicatoria autógrafa “A mi muy querido amigo el Sr. Conde de Chacon, en prueba de gratitud del autor. Madrid, 10 de octubre 1884”. S/612.
• Partitura autógrafa, menos limpia y menos cuidada que 1/6702-‐04. 3 volúmenes encuadernados. 1º Acto, firmado en la última página en Madrid, 1 de noviembre 1876. Dedicada a SAR Isabel de Borbón. S/795-‐97.
• Obertura para banda, 1878. Partitura manuscrita regalada por el autor a la infanta Isabel. 3/1161.
• Canto y piano. Milano, Lucca. Ejemplar en buen estado. “A SS.AA.RR. los serenísimos Srs. Príncipes de Baviera. 3 de julio 1884”. Infante-‐Leg 56 1680.
• Mitrídates. Canto y piano Roda-‐630. Este ejemplar de la edición de Lucca está relacionado en el catálogo del conservatorio en el apartado “Varios”, junto a Juana la loca y La maja de rumbo, con la anotación errónea, común a las tres, de “Madrid, Dotesio, 3 vlms”. Lleva una dedicatoria a “A mi querido amigo D. Germán Sancho (o Sánchez) y Puy, en prueba del singular aprecio del autor. Madrid, 12 de octubre de 1884”.
LA VOZ DE LA TIERRA. • Acto 2º. Partitura. Manuscrito autógrafo, firmado y fechado en 29-‐XII-‐1909. CDV 782,1.
1/6264 (4).
Emilio Fernández Álvarez
442
OTROS • Manuscritos: M-‐335.Trabajos de 3º curso de composición, año 1868. Examen calificado
con “Sobresaliente” y firmado por Serrano. Se trata de una fuga a cuatro voces (doble: tenor y bajo exponen y contestan contralto y tiple) y una Romanza. En folios aparte, se guardan también en esta carpeta trabajos firmados por “P. Miguel Marqués”, en 1870.
• Fantasía de melodías de varias óperas suyas. Partitura de orquesta. Manuscrito autógrafo. Roda-‐775. Examen. Se trata de la Fantasía que se interpretó como “Recopilación de motivos, para orquesta, de sus óperas” en el “Homenaje” de 1912. Dice en portada: “Homenaje en el Círculo de Bellas Artes”. En la partitura no se señalan títulos: no puede saberse de dónde proceden las melodías.
• Obras. Selección. Partituras manuscritas autógrafas. Incluye, entre otras obras instrumentales: La balada de los vientos, zarzuela. La maja de rumbo, ópera. Gonzalo de Córdoba, ópera. Irene de Otranto, ópera. 1 702-‐21.
• El examen de las signaturas 1 7092-‐21 da el siguiente resultado: 1-‐702: La balada de los vientos. 1-‐703: Incluye varios manuscritos orquestales: Una copla de la jota; Estudio popular nº 1,
dedicado a Pablo Barbero. Última página: “San Ildefonso. 17 de julio de 1882”. Estudio popular nº 2, El tío vivo, dedicado a “mi querido amigo y distinguido discípulo Juan Goula Fité”; última página: “16 julio 1883”. La muralla, “polka”; 1º pág., párrafo manuscrito: “No sé adonde estará el original. Esta obra la dediqué en su tiempo a Manolito Echegaray, cuando era niño y yo muy joven. La muralla se refiere a una manifestación de esgrima antes de empezar un asalto en la academia –no en duelo-‐”. Firmado: Serrano, 1932.
1-‐704: Dos manuscritos orquestales: En el valle de Toranzo. Santander; poema sinfónico; Emilio Serrano, 1880; anotación manuscrita: “Se probó en la orquesta de Conciertos y no les gustó”; última página: “29 diciembre 1879”. Serenata; última página: “Madrid, 2 abril 1889”. Hay aún otro manuscrito orquestal, o tiempo de obra, sin título.
1-‐705: Cuarteto en Rem. Manuscrito. 1-‐706: La Fioraia. Valzer per canto ed Orchestra (“La Ramilletera”). Sin fecha. 1-‐707 a 709: La maja de rumbo. Manuscrito orquestal. 1-‐710 a 713: Manuscrito orquestal de Gonzalo de Córdoba. 1-‐714: Obras instrumentales. Manuscritos orquestales de: La playa de Sorrento (tachado: “La
playa”); Melodía para orquesta (Partición). Sin fecha. Florinda, Obertura, sin fecha. Sinfonía de la ópera Mitrídates (solo aparece la portada con el título. Falta la música). Una fiesta de aldea, obertura. Sin fecha.
1-‐715: Elegía. ¡A la memoria de F. Villamil! Autógrafo orquestal. 1-‐716: Elegía. Adherido a la cubierta un folio escrito a máquina con la Introducción en loor de
Villamil. Última página: “La Granja, a 15 de septiembre de 1913”. 1-‐717 a 720: Partitura manuscrita de Irene de Otranto. 1-‐721: Concierto para piano y orquesta. Manuscrito. Incluye una separata con la parte de
piano. Última página: “Cercedilla. 13 de agosto 1894”. • Una pequeña carpeta conteniendo papeles de D. Emilio Serrano y D. Julio Gómez.
Comprende: 1º, una hoja de la tonadilla El pelele de D. Julio Gómez; manuscrito autógrafo. 2º, una composición para sexteto con piano, partitura sin firmar (o Emilio Serrano). Un cuadernillo apaisado, de fines del siglo XIX. 3º, Curriculum vitae de Emilio Serrano. 4º, un sobre conteniendo poesías para las Canciones del hogar y La maja de rumbo. 5º, un sobre con anotaciones musicales manuscritas para La maja de rumbo. Manuscritos autógrafos. 4/3384. Examen, sin mayor interés, encuadernado con un dibujo de Sansón derribando las columnas del templo.
• Terceto por Serrano Ruíz. 1049 A.S.C. Obra perdida. No está en el archivo del Conservatorio.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
443
• Óperas varias para canto y piano. Madrid, Dotesio. 3 vols. Comprende: 1º. La maja de rumbo; Mitrídates (Lucca); Doña Juana la loca. Roda-‐629 a 631. Examen. Se trata de la partitura para canto y piano de cada ópera. Por alguna razón no están fichadas en el apartado correspondiente. En este listado se sitúan estas tres signaturas en el apartado correspondiente a cada ópera.
2.4 Archivo – Biblioteca de la Fundación Juan March. Madrid
FONDO GENERAL. La mayor parte de estos fondos provienen de la biblioteca particular de Julio Gómez.
• M-‐402-‐A. Borradores orquestales de Juana la loca. • M-‐414-‐A. Partitura orquestal de Giovanna la Pazza. • M-‐417-‐A. Gonzalo de Córdoba. Reducción para piano y voces, manuscrita. • M-‐413-‐A. Arreglo para banda y coro de Gonzalo de Córdoba – Elegía – Oratorio Covadonga
– Melodía. • M-‐415-‐A. Irene de Otranto. Escenas 1ª, 2ª y 3ª (20 páginas), para piano y voz, manuscritas. • M-‐422-‐A. La maja de rumbo. Nuevo final. Partitura para orquesta. • M-‐423-‐A. La maja de rumbo. Nuevo final. Reducción para piano. • M-‐421-‐A. La maja de rumbo. Partitura para orquesta manuscrita. • M-‐7679-‐B. Mitrídates. Reducción para piano y voz. • Diversas cartas manuscritas de Emilio Serrano, dirigidas a Julio Gómez. • Diversas cartas de Julio Gómez relacionadas con la figura de Emilio Serrano. • Recortes de prensa y bibliografía diversa relacionada con Serrano. • M-‐DAT-‐Ob-‐Ser1. Doña Juana la loca (ficha de obras) / El músico [18…]. Página suelta de
Serrano, mecanografiada, con instrucciones para la representación del Preludio de Doña Juana la loca.
LEGADO CARLOS FERNÁNDEZ SHAW
• CFS-‐47C. La maja de rumbo. Ejemplar mecanografiado del libreto. • CFS-‐47A. La maja de rumbo. Original manuscrito del libreto. • CFS-‐47B. La maja de rumbo. Original manuscrito a tinta del libreto, con correcciones. • Manuscrito de La balada de los vientos, zarzuela dramática en un acto, dividido en tres
cuadros, inspirada en una obra francesa / Carlos Fernández Shaw. • CFS-‐57A. Ocho folios manuscritos titulados Homenajes. Incluye el poema “Gratitud, para el
ilustre maestro compositor D. Emilio Serrano”: • CFS-‐25. Cuaderno 25 (1910). Versos y artículos de Carlos Fernández Shaw y diversos
autores. Dos de ellos relacionados con Serrano. • CFS-‐AE-‐XIV 34-‐40, 56. Ocho cartas de Emilio Serrano a Carlos Fernández Shaw. Estas cartas
(en realidad, siete de las ocho) fueron incluidas por Pilar Lozano en su “Archivo epistolar de Carlos Fernández Shaw”, publicado en Revista de Literatura, en 1962.
• Diversas fotografías de Emilio Serrano.
2.5 Biblioteca Nacional de Catalunya. Barcelona
LEGADO JOSÉ SUBIRÁ
La signatura Paz/3 P3 C77, incluye dos legajos: • El primero es el borrador de un libro sobre Serrano titulado Emilio Serrano, Vida y
Obras o El maestro (o El compositor) Emilio Serrano y su época. • El segundo legajo incluye diversa documentación, entre la que destacan:
Emilio Fernández Álvarez
444
Ø Carta autógrafa de Echegaray a Serrano proponiéndole títulos alternativos para La peste de Otranto.
Ø Libreto autógrafo de La maja de rumbo, acto primero, con “un nuevo final, autógrafo de Serrano”.
Ø Traducción de Doña Juana la Loca. A lápiz: “Original mío – Autógrafo del Mtro Serrano”.
Ø Traducción manuscrita del libro de la ópera Doña Juana la Loca, de Carlos Fdz Shaw.
Ø Libreto de Mitrídates. Autógrafo del libretista D. Mariano Capdepón. Ø Libreto de La voz de la tierra, zarzuela, original de Carlos Fdz Shaw y Ramón
Asensio Más, fechada en 1910. Ø Hoja suelta con un listado: “2º lote de obras del Mtro Serrano regaladas a la
RABASF en el otoño de 1977”. Ø Hojas cosidas formando un “ÍNDICE de apuntes, borradores y composiciones
contenidos en el ALBUM AUTÓGRAFO Nº 2 del maestro D. Emilio Serrano”.
2.6 Archivo de la Sociedad General de Autores de España (SGAE). Madrid
• La maja de rumbo, Signatura MMO/1230 • Gonzalo de Córdoba, MMO/1236 • La voz de la tierra, MMO/3411 • Giovanna la Pazza, MMO/4830 • Irene de Otranto, (solo libreto), MMO/4831 • La Bejarana, MMO/4883 (¿4983?)
Obras del fondo “Unión Musical Española (UME)”, conservados en la SGAE:
• Gonzalo de Córdoba • La maja de rumbo. • Varios tratados de Solfeo escritos por Serrano
2.7 Museo Nacional del Teatro. Almagro
• Gonzalo de Córdoba. Partitura de director manuscrita, y partituras vocales. • La maja de rumbo. Reducción para voz y piano. • La Bejarana. Reducción para piano y voz de la “Rondalla de los Quintos”.
2.8 Institut del Teatre. Centre de documentació i Museu de les Arts Escèniques. Barcelona
• Diversa documentación gráfica sobre Emilio Serrano.
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
445
RESUMEN El proceso histórico de creación de una ópera nacional, tema central de la vida
musical española del siglo XIX, se convirtió en el último tercio de ese siglo en una aspiración colectiva irrenunciable, un ideal que suscitó en torno a su definición y sus posibilidades de existencia una de las polémicas más intensas y prolongadas en el curso de nuestra historia musical. Los más destacados especialistas (Emilio Casares, Mª Encina Cortizo y Víctor Sánchez entre ellos) han situado siempre el nombre de Emilio Serrano en un lugar preferente entre los compositores operísticos de la generación empeñada en la consecución de ese ideal (una generación formada profesionalmente sobre todo por Emilio Arrieta y en Europa, en la que destacan nombres como los de Felipe Pedrell, Tomás Bretón y Ruperto Chapí), subrayando la necesidad de realizar un estudio de su labor, todavía no llevado a cabo con la profundidad que merece.
Emilio Serrano (Vitoria, 1850—Madrid, 1939), estudió en el conservatorio madrileño, entre otros, con Hilarión Eslava y Emilio Arrieta. En 1885 fue pensionado de mérito en la Escuela Española de Bellas Artes en Roma, y en los años siguientes visitó Austria, Alemania y Francia como parte obligada de su gira de estudios. Perseverante defensor del ideal de la ópera nacional, estrenó cuatro óperas en el Teatro Real de Madrid: la primera, Mitrídates, en 1882; a esta le siguieron Giovanna la pazza, sobre Locura de amor, de Tamayo y Baus, en 1890, e Irene de Otranto, basada en el drama de José de Echegaray La peste de Otranto, en 1891. Su más resonante éxito, Gonzalo de Córdoba, con un libreto propio basado en El Gran Capitán de Manuel José Quintana, fue presentado en el Real en 1898. La última de sus óperas, La maja de rumbo, con libro de Carlos Fernández Shaw, se estrenó en el Teatro Colón, de Buenos Aires, en 1910.
Aunque se le suele clasificar como compositor de música escénica, su producción musical es variada: además de la ópera y la zarzuela, cultivó el género sinfónico, el concierto, las canciones para voz y piano y la producción pianística a solo. Durante veinticinco años ejerció como músico de cámara de la infanta Isabel; fue también director artístico del Teatro Real y académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, y durante largo tiempo presidió la sección de música de la misma. Al fallecer Emilio Arrieta en 1894, Serrano le sucedió en la cátedra de composición del conservatorio de Madrid hasta su jubilación en 1927. Por su clase pasaron buena parte de los miembros de la “generación de los maestros”, compositores tan importantes en la historia de la música española como, entre otros, Conrado del Campo, Ricardo Villa, Emilio Vega, María Rodrigo, Julio Gómez, José Subirá, Jesús Aroca y Benito G. de la Parra.
Desde el punto de vista musicológico, el olvido en que ha caído su labor operística no puede ser más injusto, y por ello resulta urgente la recuperación de su legado, estudiando su figura y su obra, al menos, desde los siguientes puntos de vista:
a) un panorama biográfico que destaque los hechos fundamentales de su trayectoria profesional, debidamente considerada en el contexto musical de su época.
b) un análisis técnico de sus partituras operísticas, tomando en consideración la génesis y difusión de cada obra y su recepción a través de la consulta de fuentes hemerográficas.
c) un análisis estético de sus obras y escritos sobre el teatro lírico, insertado en un marco hermenéutico coherente que integre las estructuras sociológicas y políticas de
Emilio Fernández Álvarez
446
la Restauración, de modo que podamos definir debidamente su posición estética y su relación vital con el mundo artístico de la época, prestando particular atención a sus contribuciones a la ambiciosa tarea generacional de construcción de la ópera nacional.
Todo ello se ha intentado en la presente tesis, entre cuyas fuentes documentales deben destacarse, además de las partituras conservadas en la biblioteca del conservatorio de Madrid y los escritos teóricos del compositor (que incluyen como piezas fundamentales su Memoria sobre el estado de la música en Europa, escrita como parte de sus obligaciones de pensionado de la Academia de Roma, en 1888, y su discurso de ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en 1901), documentos hasta ahora inéditos como el borrador de una monografía sobre Serrano redactado por José Subirá en los meses de junio a octubre de 1939, localizado en la Biblioteca Nacional de Catalunya, y los apuntes autobiográficos del compositor que dan forma a sus Memorias manuscritas, conservadas en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. SUMMARY
The historical process of creating a national opera, central theme of the Spanish musical life of the nineteenth century, became during the last third of the century an inalienable collective aspiration, an ideal that arose about its definition and its possibilities of existence one of the more intense and prolonged controversies in the course of our musical history. The leading specialists (Emilio Casares, Maria Encina Cortizo and Victor Sanchez among them) have always placed the name of Emilio Serrano in a prominent place among opera composers of the generation bent on achieving that ideal (a generation formed professionally mainly by Emilio Arrieta and in Europe, with outstanding names such as Felipe Pedrell, Tomás Bretón and Ruperto Chapi), stressing the need for a study of their work, not yet performed with the depth it deserves.
Emilio Serrano (Vitoria, 1850-‐Madrid, 1939) studied at the Madrid Conservatory, among others, with Hilarión Eslava and Emilio Arrieta. In 1885 he got a merit scholarship in the Spanish Academy of Fine Arts in Rome, and in the following years visited Austria, Germany and France as part of their required study tour. Persevering defender of the ideal of national opera, he premiered four operas in the Teatro Real in Madrid: the first, Mitridates, in 1882; this was followed by Giovanna la pazza, based on Locura de amor by Tamayo y Baus, in 1890, and Irene de Otranto, based on the drama of José Echegaray La peste de Otranto, in 1891. His most resounding success, Gonzalo de Córdoba, with an own libretto based on El Gran Capitán by Manuel José Quintana, was presented at the Teatro Real in 1898. The last of his operas, La maja de rumbo, with book by Carlos Fernández Shaw, premiered at the Teatro Colón, Buenos Aires, in 1910.
Although he is usually classified as a composer of stage music, his musical output is varied: in addition to opera and zarzuela, he cultivated the symphonic genre, the concert, sets of songs for voice and piano and piano alone. For twenty years he worked as a chamber musician for the Infanta Isabel; he was also artistic director of the Teatro Real and academician of the Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, and for a long time chaired the music section of it. Upon the death of Emilio Arrieta in 1894, Serrano succeeded him in the chair of composition at the Conservatory of Madrid until
Emilio Serrano y el ideal de la ópera española (1850-‐1936)
447
his retirement in 1927. Much of the members of the "generation of masters" attended his classes, important composers in the history of Spanish music as, inter alia, Conrado del Campo, Ricardo Villa, Emilio Vega, Maria Rodrigo, Julio Gomez, Jose Subirá, Jesus Aroca and Benito G. de la Parra.
From a musicological point of view, oblivion of his operatic work can not be more wrong; hence the pressing need of recovering his legacy, studying his figure and his work, at least from the following points of view:
a) a biographical picture highlighting the basic facts of his career, considered in the musical context of his time.
b) a technical analysis of his operatic scores, considering the origin and spread of each work and its reception by the query of newspaper sources.
c) an aesthetic analysis of his works and writings about stage music, inserted into a coherent hermeneutical framework integrating the sociological and political structures of the Restauración, so that we can properly define his aesthetic position and vital relationship with the art world of the time, paying particular attention to their contributions to the generational ambitious task of building the national opera.
All this has been attempted in this thesis, between whose documentary sources should be highlighted, along with the scores preserved in the library of the Conservatory of Madrid and the theoretical writings of the composer (including cornerstones as his report on the state of music in Europe, written as part of their obligations as pensioner of the Academy of Rome in 1888, and his inaugural speech at the Real Academia de Bellas Artes de San Fernando in 1901), hitherto unpublished documents as the draft of a monograph about Serrano written by José Subirá in the months from June to October 1939, located in the National Library of Catalonia, and the autobiographical notes of the composer that shape his handwritten Memoirs preserved in the Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.