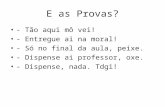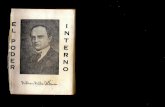Élites y poder en el Estado de Morelos
Transcript of Élites y poder en el Estado de Morelos
CENTRO DE INVESTIGACIÓNY DOCENCIA EN HUMANIDADES
DEL ESTADO DE MORELOS
POSGRADO EN CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES
ÉLITES Y PODER EN EL ESTADO DE MORELOS
TESIS
QUE PARA OBTENER EL GRADO DEMAESTRO EN CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES
PRESENTAJORGE KENICHI IKEDA RODRIGUEZ
DIRECTOR DE TESISJUAN DE DIOS GONZÁLEZ IBARRA
CUERNAVACA, MORELOSMARZO, 2011.
-
Índice
Página
Introducción 4
I. Marco metodológico 6
II. Marco teórico sobre las élites 9
III. Axiología sobre religión y política 37
IV. El Partido Acción Nacional y el conservadurismo 57
V. Las élites políticas en Morelos 71
VI. Marco epistemológico 88
Conclusiones 92
Bibliografía 94
Artículos de revistas y publicaciones periódicas 96
Fuentes electrónicas 97
Apéndice I 100
Apéndice II 110
Apéndice III 114
-
Introducción
Nisi utile est quod facimus, stulta est gloria
Desde 1989 hasta el año 2000 milité en el Partido Acción Nacional. Las condiciones políticas del país eran distintas a las actuales. El sistema político mexicano estaba cerrado a la participación política a fuera del partido oficial y el ideal de la democracia liberal sostenido por el PAN parecía un imperativo.
Nuestra lucha siempre fue por la democracia. Al interior de Acción Nacional se realizaban elecciones en las que prevalecían las normas democráticas sobre la coyuntura política. El Partido era congruente con lo que postulaba.
En el año 2000 mudé de residencia a la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Cuando quise continuar la actividad partidista en esta entidad, me encontré con un partido político local muy distinto al partido en el Distrito Federal, y aún más si se le compara con el instituto político a nivel nacional.
En el Distrito Federal, por ejemplo, había tres grupos que contendían por los cargos de elección de representación popular y de la diligencia partidista. En los comités, que se organizaron primero por distritos y después por delegaciones, por lo menos había dos grupos que contendían por los cargos. En Morelos sólo había un grupo; ésta tesis trata de describir y explicar esta discrepancia.
En el capítulo metodológico se describe el objeto y el método que serán utilizados para tratar de demostrar la hipótesis que se plantea. La hipótesis supone que la “sagrada familia” es una élite y se propone explicar el objeto a partir de la teoría de las élites.
En el marco teórico se expone la teoría de las élites según Pareto, Mosca, Michels y Mannheim. Los teóricos de la élite intentan demostrar que una minoría siempre gobernará y una mayoría será gobernada.
Aunque una tesis de ciencia política debe ser ajena a la valoración moral o “avaluatividad” como la describe Bobbio (1985), los autores de la teoría de las élites mantienen una postura frente a la moral, describen el fenómeno por el que la élite gobernante intenta imponer la moral reinante y cómo esta situación tiene como supuesto la perspectiva del subjetivismo moral.
En el capítulo titulado “El Partido Acción Nacional y el conservadurismo” se
-
demuestra la conexión existente entre el Partido Conservador del siglo XIX con la agenda política propuesta por el PAN desde el siglo XX. Si bien, el Partido Conservador no se estructuró propiamente como un partido político, giró en torno a la religión y los intereses de la Iglesia católica. Perdió ante los liberales en el siglo XIX. El problema no fue resuelto y permaneció latente, como lo prescribe Mosca; surgió un partido político que transformó esas fuerzas dormidas en factores políticos.
En el capítulo de las élites en el Estado de Morelos, el desarrollo de la tesis describe el mecanismo por el que se conforma la élite. La élite gobernante funda su propuesta política en la doctrina social de la Iglesia católica. Las nuevas fuerzas sociales frecuentemente se fundamentan en una nueva cultura o alrededor de un principio religioso.
En el capítulo espitemológico, se reflexiona sobre el objeto, el método y la universalidad de los postulados propuestos. El método inductivo propuesto en el capítulo metodológico se propone analizar la generalidad de los postulados de la teoría a partir de los datos observables. El método de historizar de Mosca funciona como guía en la reconstrucción del objeto indagado.
El esfuerzo de síntesis de miles de páginas de lectura ha dado como resultado una tesis de cerca de cien páginas que se tropiezan con la dificultad del autor para redactar un párrafo bien pensado.
-
Capítulo I
Marco metodológico
La hipótesis de la tesis es que la “sagrada familia” es una élite. Para comprobar la hipótesis se verifica si la “sagrada familia” cumple con algunas características correspondientes a las élites y que son descritas en el marco teórico. Cuando Bottomore (1964, p.36) analiza el sistema de élites se cuestiona si los dirigentes de una sociedad constituyen un grupo social; si es un grupo cohesionado o dividido, un grupo cerrado o abierto. ¿Cómo son seleccionados sus miembros? ¿Cual es la base de su poder? ¿Es su poder ilimitado o limitado por otros grupos de la sociedad? Estas mismas preguntas conciernen al planteamiento de la tesis.
Umberto Eco (2001) en su manual Cómo se hace una tesis identifica ésta problemática y afirma que “en trabajos sobre fenómenos sociales en evolución muchas veces el método tiene que ser inventado” y entre paréntesis comenta que “por eso una buena tesis política es a menudo más difícil que una tranquila tesis histórica”.
Para que una tesis sea considerada científica, según Umberto Eco, se tienen que cumplir cuatro condiciones; 1) que la investigación verse sobre un objeto reconocible y definido de tal modo que pueda ser reconocido y definido por los demás, 2) que pueda decir sobre el objeto cosas que no hayan sido dichas, 3) que sea útil a los demás y 4) que suministre elementos para la verificación y refutación de la hipótesis que presenta.
En ese sentido la investigación que aquí se presenta pretende cumplir con las condicionantes descritas por Eco. La investigación versa sobre un grupo social denominado “la sagrada familia”; este objeto es reconocido y puede ser definido por los demás. La formación del grupo denominado “la sagrada familia” ha sido objeto de menciones periodísticas, pero hasta el momento no ha sido objeto de estudio académico. Por lo anterior, la investigación pretende aportar un conocimiento novedoso sobre el objeto de estudio, como también pretende ser de utilidad a los demás. Como parte del aparato metodológico se incluyen todos los recursos bibliográficos y de Internet, así como las entrevistas personales realizadas para sustentar o refutar la hipótesis.
La presente investigación tiene como limitante la resistencia de los entrevistados a proporcionar información de un tema que no sólo resulta polémico, sino que era ilegal en virtud de la prohibición constitucional que existía para los miembros de alguna corporación religiosa de participar en la política. Cabe mencionar que el autor de la tesis
-
no es experto entrevistador, por lo que ésta se constituye en la segunda limitante de la investigación.
Otra limitante se refiere a que las fuentes primarias, en la bibliografía consultada, están escritas en italiano, por lo que se ha tenido que recurrir a traducciones y a citas de fuentes secundarias
El método de investigación es el inductivo, que parte de datos particulares para llegar a conclusiones generales. Se plantea una hipótesis conceptual para examinar si las explicaciones teóricas son aplicables al problema analizado. Si la tesis sobre la minoría organizada de Gaetano Mosca se aplica al caso de “la sagrada familia” en Morelos.
El concepto de democracia que se utiliza en la tesis es el de la democracia liberal. A la democracia como método se le ha denominado democracia formal o procedimental. A cada elector se le otorga un voto y la democracia es el método por el que se elige a la clase dirigente. En especial, se utiliza el concepto de democracia de Schumpeter, quien define el método democrático como el arreglo institucional para arribar a decisiones políticas ya que los individuos, agrupados en élites, adquieren el poder de decidir a través de la lucha política por el voto del electorado. Ello supone que hay elecciones libres y que existe cierto grado de libertad positiva, para discutir y proponer distintas opciones de agenda política y que el electorado decida con su voto la que más le convenga. El funcionamiento descrito por Schumpeter equivale a un mercado de votos en disputa por los partidos políticos.
En la investigación se hace uso de otros conceptos formulados por Gaetano Mosca, como los son la “clase política”, la “fórmula política” y el método de “historizar”, para evitar caer en conclusiones que no contemplen la compleja evolución histórica de los fenómenos sociales. Esta forma de análisis es análoga al método de estudio de casos, en tanto que Gaetano Mosca se avocó al “Caso Italia”.
La “fórmula política” es el principio abstracto que legitima el poder constituido y se realiza a nivel ideológico. Se funda en una aparente necesidad humana que prefiere obedecer a un precepto que a una persona. Es la “base jurídica y moral, sobre la cual se basa el poder de la clase política en toda la sociedad” (Mosca citado por Leoni, 1991).
A nivel metametodológico, la investigación utiliza la metodología dialéctica porque resulta en una síntesis de la investigación documental y una investigación con método cualitativo; por el que se recurre a entrevistas e historias de vida para reconstruir un hecho social, no desde la perspectiva de la historia que tiene sus propios métodos, si no del método de “historizar” propuesto por Mosca. Este método propone analizar si la teoría encuentra sustento en la historia. “La metodología de la ciencia política está identificada en la comparación interdisciplinaria de las ciencias humanas, esto es, en la
-
historiografía entendida, a la manera de Spencer, como “sociología comparada”” (Leoni, 1991, p.221).
La tesis no es ajena al problema de la falta de definición de un método en la ciencia política, por lo que reconoce que una pluralidad de metodologías puede ser utilizada para cada caso específico.
-
Capítulo II
Marco teórico sobre las élites
En 1896 en su Elementi di scienzia politica, Gaetano Mosca reconocía que:
Aún, hoy en día, la ciencia política no ha entrado aún en el periodo realmente
científico. Aunque un estudiante pueda aprender de ella muchas cosas que
escapan a la atención del hombre común, no parece ofrecer un cuerpo de
verdades incontrovertibles, reconocida en todas las tendencias, entre quienes
en esta disciplina son versados, y mucho menos haber adquirido un método
de investigación que sea confiable y universalmente aceptado (Mosca, 1980,
p.102).
Aristóteles pronunció una tesis que parecía indiscutible; “La naturaleza, teniendo en cuenta la necesidad de la conservación, ha creado a unos seres para mandar y a otros para obedecer.” (Aristóteles, n.d.). Pareto y Mosca reafirman la teoría que se asemeja a una ley; dondequiera que haya un grupo de hombres; una minoría será dirigente y habrá una mayoría dirigida. Robert Michles (1959, p.377) la denominó “la ley de hierro de la oligarquía”. La oligarquía hará de todo para preservarse en el poder, hasta ponerse en contra de los intereses de la mayoría. En la oligarquía, según Aristóteles; “manda pues los que son pocos y malos, en lugar de los mejores” (Aristóteles, n.d.2).
En el libro VIII de Ética para Nicómaco, Aristóteles le enseña a su hijo a distinguir entre el rey y el tirano. El rey mira por el bien y provecho de sus súbditos, mientras que el tirano no mira más que sus propios intereses y provechos.
Pero del otro gobierno, que se dice aristocracia, por falta de los que gobiernan
se suele mudar en oligarquía, cuando los que gobiernan reparten las cosas de
la república fuera de la dignidad de cada uno, y se lo toman todo, o lo más
dello [sic], para sí, y unos mismos tienen siempre los cargos de la república y
precian, sobre todo, el hacerse ricos (Aristóteles, n.d.2, el corchete es propio).
-
La ley propuesta por Pareto y Mosca tiene como supuesto que en todos los casos la sociedad se dividirá en dos clases; la de los gobernantes y la de los gobernados. Los marxistas opinan que es posible una sociedad sin clases, aunque no lo hayan podido demostrar históricamente. Michels (1959, p.383) resalta que la nueva sociedad sin clases, construida sobre las ruinas del antiguo Estado, también necesitará elementos elegidos para dirigirla que se constituyen en una nueva élite. Pareto y Mosca crearon sus teorías como una contrapropuesta al socialismo marxista. Para Mosca, la democracia social (socialismo) es “principalmente una enfermedad intelectual” (Leoni, 1991, p.233). “Dado que el socialismo es una enfermedad mental, producida por una imagen falsa de la realidad, el único modo de combatirlo es contraponer, a un sistema metafísico completo, un completo sistema positivo” (Mosca, 1984, p.185). La función de la ciencia política será demostrar que la democracia social es irrealizable, y que siempre una minoría gobernará y una mayoría será gobernada.
Vilfredo Pareto, “el Karl Marx de la burguesía”, creó la teoría de las élites como respuesta a la teoría de la lucha de clases. Pareto en su obra Les Systèmes socialistes lanza un duro ataque al marxismo1 y en especial a la concepción de la lucha de clases. Si bien la lucha de clases está en cada página de la historia, ésta lucha no se limita a dos clases; los proletarios y capitalistas, sino que concurre un infinito número de grupos con distintos intereses y, por encima de todo, entre las élites que compiten por el poder. La duración de la existencia de estos grupos puede variar y sus proyectos pueden ser permanentes o temporales. En casi todos los grupos primitivos y salvajes el sexo determina dos de éstos grupos. Características como la nacionalidad, religión, raza, lenguaje, pueden dividir a los grupos. La rivalidad entre los checos y los alemanes en Bohemia, por ejemplo, es incluso más fuerte que la rivalidad entre capitalistas y obreros en Inglaterra. (Alexander, n.d.).
Las quejas de la explotación del proletariado no son nada si se les compara con el sufrimiento de las mujeres aborígenes en Australia.
1 Pareto se basó en dos marxistas de “gran talento” a los que llamó sus compañeros intelectuales; Benedetto Croce y Georges Sorel. Labriola criticó a Croce su falta de compromiso con el movimiento socialista y marxista. Le criticó que fuera demasiado intelectual, un “littèrateur” y un epicureo contemplativo. A Croce parece haberle interesado el marxismo como una novedad intelectual.
-
Pareto no veía que la lucha entre el capital y el trabajo fuera a desembocar en el final de la lucha de clases. Tampoco veía un conflicto entre la burguesía y el proletariado. La lucha era, en todo caso, del proletariado.
A través de la historia los llamados líderes populares han sido individuos de habilidades superiores descontentos por haber sido excluidos del poder. Las grandes revoluciones han sido luchas de la nueva élite para desplazar a la vieja élite, el pueblo sólo ha sido el instrumento de estas luchas.
Gaetano Mosca y Robert Michels opinan que las teorías de Pareto tienen su origen en las ideas de Henri Saint-Simon, quien vivió las convulsiones de la revolución francesa. Después de la revolución, el concepto de la organización social ocupó el tema central de la teoría francesa. Los teóricos sociales formulaban las bases sobre las que la organización social descansaría, fundamentos que evitaran la anarquía.
El origen del planteamiento de Saint-Simon es de carácter religioso.2 Saint-Simon pensaba que un sistema social justo tendría fundamento en las lecciones originales de Cristo y no en los postulados católicos o protestantes. La moralidad celestial había sido rechazada, por lo que era necesario construir una moral terrestre. Saint-Simon establece que la felicidad del hombre debería ser la prioridad de esta nueva moral. Felicidad basada en la concepción material del bienestar. El propósito fundamental de la organización social sería maximizar el bienestar. “La mayor felicidad para el mayor número” (Taylor, 1975, p.35). Sin embargo, la sociedad en su mayoría era pobre e ignorante, por lo que era imperativo mejorar su condición. En términos morales su propuesta era innegable. Cristo había predicado tratar a los demás como hermanos y poner especial atención en los pobres.
El modelo de Saint-Simon contempla un poder espiritual y un poder temporal. El poder espiritual descansaría en los hombres ilustrados, los sabios, científicos y artistas, pues ambos podrían dirigir con el reconocimiento de los demás. El poder temporal residiría en los más capaces administradores económicos, los más eminentes industriales de la sociedad, porque sólo ellos son capaces de dirigir los distintos aspectos de la producción material -agricultura, manufactura, comercio y banca- para satisfacer las
2 Saint-Simon trató de fundar “la religión de Newton” como una religión de la ciencia, pero el Concordato de 1801 de Napoleón con la iglesia católica frustró su intento.
-
necesidades humanas. Saint-Simon formuló el modelo de estado que más tarde sería llamado managerism o un Estado administrado por gerentes profesionales
Al parecer su modelo tuvo influencia de pensadores franceses e ingleses, pues su planteamiento coincide con el de Jeremy Bentham por su ideal de una sociedad funcional basada en el dominio de los expertos y la selección por el mérito.
Michels (1959) señala que la escuela de Saint-Simon tenía la esperanza de que el concepto de clase cesara de ser caracterizado por atributos económicos, pero no vislumbraban un futuro sin distinciones de clase. Los seguidores de Saint-Simon soñaban con la creación de una nueva jerarquía que no estuviera basada en los privilegios de cuna, sino en los privilegios obtenidos durante la vida. Esta clase consistiría en los “más amorosos, los más inteligentes, y los más fuertes, viva personificación de los tres progresos de la sociedad” (Michels, 1959, pp.379-380) capaces de dirigir y que contaran con una amplia experiencia. Estos superhombres deberían ser capaces de distribuir la carga de trabajo social a cada individuo, tomar en cuenta las aptitudes especiales de cada uno para hacer la distribución y contar con la sumisión de todos a la voluntad de esta nueva clase.
Para Michels, el sistema de Saint-Simon era autoritario y jerárquico de cabo a rabo. Los discípulos de Saint-Simon estaban tan deslumbrados con el cesarismo de Napoleón III que la mayoría lo aceptó alegremente y pensaban que en él encontrarían los principios de la socialización económica. La industria y la ciencia dominarían la vida social y por lo tanto debían ser socializadas, es decir, las actividades tendrían un carácter público y deberían ser supervisadas por el Estado. En la sociedad industrial política significaría ciencia de la producción y sólo aquellos que participaran en la actividad económica tendrían derecho al voto.
Mosca atribuye a Saint-Simon la doctrina que afirma en que todas las sociedades humanas la dirección política es ejercida por una clase especial, osea, por una minoría organizada.
Este autor, cuya originalidad no es bastante apreciada todavía examina las
condiciones morales y políticas de la sociedad medieval y las compara con las
de la sociedad de comienzos del siglo XIX; y entonces afirma que en la
primera predominaba el elemento militar y teológico, y por esto se
encontraban en la cima de la pirámide los sacerdotes y los jefes militares;
mientras que en la segunda las funciones principales, esenciales para la vida
-
social, eran la científica e industrial, y por lo tanto la dirección política estaba
confiada a los que tenían la capacidad de hacer progresar la ciencia y de
dirigir la producción económica (Mosca, 1984, p.190).
Con toda claridad Saint-Simon establece la necesidad de la clase dirigente y proponía los requisitos y características que debía tener esta clase. Mosca relaciona las teorías de Saint-Simon con las propias y entre éstas obras menciona la publicación de La lucha de las razas de Gumplowictz por la que en todo organismo político se reconoce la existencia de dos clases dirigentes; la administrativa y militar, y la otra industrial, comercial y bancaria.
Para Pareto la sociedad se divide en dos estratos; un estrato alto que usualmente contiene a los dirigentes3 y un estrato bajo que es dirigido (Lopreato, 1965, p.113). La élite puede contener a la aristocracia. Cuando la aristocracia se llena de elementos que no tienen la capacidad de mantenerse en el poder, es removida. Las aristocracias no duran para siempre; por esa razón Pareto definió a la historia como “el panteón de las aristocracias”.
Gaetano Mosca lo pone de este modo:
Se puede decir que toda la historia de la humanidad civilizada se resume en la
lucha entre la tendencia que tienen los elementos dominantes a monopolizar
en forma estable las fuerzas políticas y transmitirle su posesión a sus hijos en
forma hereditaria; y la tendencia no menos fuerte hacia el relevo y cambio de
estas fuerzas y la afirmación de fuerzas nuevas, lo que produce un continuo
trabajo de endósmosis y exósmosis entre la clase alta y algunas fracciones de
las bajas (Mosca, 1984, pp.107-108).
Mosca hace un paralelismo con la física y al movimiento que refiere es una
3 Pareto marcaba una subdivisión en la élite, la gobernante y la no-gobernante.
-
corriente de fuera a dentro y de dentro a fuera, cuando dos líquidos de distinta densidad están separados por una membrana semipermeable. Por lo que existe un continuo flujo de elementos entre la clase alta y los bajos estratos.
La élite necesita de la fuerza más no de la violencia para mantenerse en el poder. Pareto hace una clara distinción entre fuerza y violencia. Cuando la élite pierde la fuerza, se vuelve odiosa por el uso de la violencia indiscriminada. Es ridícula la pretensión de justificar las conquistas de los incivilizados por los civilizados en tanto que son conquistas realizadas por la fuerza. Para Pareto la intromisión de sentimientos humanitarios hizo a la aristocracia incapaz de mantener su posición. Para finales del siglo XVIII las clases dirigentes en Francia se encontraban ocupadas en desarrollar su sensibilidad. En ostentosas fiestas esta frívola sociedad predicaba supersticiones y sobre cómo aplastar a los infames cuando ella misma sería aplastada.
La posición de Mosca no es distinta y menciona el caso de la nobleza polaca que fue popular mientras vivió entre los campesinos.
Pero cuando la educación francesa se introdujo entre los nobles polacos,
cuando aprendieron a dar fiestas y bailes a la manera de Versalles y pasaban
sus días danzando el minué, entonces los campesinos y la nobleza
comenzaron a formar dos sectores aparte y aquéllos ni siquiera sostuvieron
válidamente a los segundos en las luchas que al final del siglo XVIII se
libraron contra los extranjeros (Mickiewicz, A.(1867) citado por Mosca,
1984, p.140).
En un principio, según Pareto, las aristocracias militares, religiosas y comerciales en conjunto con las plutocracias, constituían parte de la élite gobernante, si no, la totalidad de ésta. Los guerreros victoriosos, los prósperos comerciantes, el opulento plutócrata, cada uno en su área eran individuos superiores al promedio. Bajo esas circunstancias, el título correspondía a la capacidad. Con el natural transcurso del tiempo la aristocracia se degrada y el título deja de corresponder a la capacidad, es cuando la aristocracia deja de formar parte de la élite gobernante.
Por virtud de la circulación en las clases, la élite gobernante está siempre en un proceso lento y continuo de transformación. La clase gobernante se restaura no sólo en número, sino en calidad; las familias que ascienden del estrato bajo de la sociedad traen consigo las características necesarias para mantenerse en el poder.
-
Las revoluciones suceden cuando elementos decadentes de la élite que no poseen las cualidades para mantenerse en el poder están dispuestos a usar la fuerza para mantenerse en él, y los elementos superiores del bajo estrato que poseen las habilidades apropiadas para ejercer funciones de gobierno también están dispuestos a usar la fuerza para acceder a esos puestos.
El análisis de Gaetano Mosca fue más allá de la simple distinción entre la clase dirigente y las masas.
No conduce a nada, en efecto, atribuir el mérito del éxito o la responsabilidad
del fracaso a la clase dirigente, si no se investigan los mecanismos en cuya
acción puede encontrarse la explicación de su fuerza o su debilidad.(Mosca,
1984, p.193).Existía, a decir de Mosca, un grupo intermedio entre la clase política y las masas,
donde residía la fuerza material y la dirección intelectual y moral de la sociedad. En los regímenes autocráticos primitivos, por ejemplo, este estrato estaba formado por sacerdotes y guerreros (Mosca, 1984, p.268). Sin este grupo ninguna organización sería posible porque la clase dirigente no basta por si sola para dirigir a las masas.
De modo que del grado de moralidad, inteligencia y actividad de este segundo
estrato, depende en último análisis la consistencia de todo organismo político,
que suele ser tanto más sólida cuando mayor sea la presión que ejerce el
sentido de los intereses colectivos de la nación o de la clase sobre las codicias
individuales de quienes forman parte del mismo (Mosca, 1984, p.268).
De este segundo estrato surge la burocracia. Al tiempo que la organización política se consolida, se inicia el proceso de burocratización del Estado, que le permite extraer los ingresos de los particulares para otorgar una retribución a los funcionarios y mantener permanentemente una fuerza armada. Una alta burocratización incrementa la capacidad coercitiva de la maquinaria estatal para alcanzar los objetivos trazados por los gobernantes. La burocracia permite ejercer acciones más fuertes sobre la masa.
Dale T. Snauwaert (1993, p.22) en su obra Democracy, Education and Governance, formula una relación entre la burocracia y la teoría de las élites. El concepto de burocracia de Max Weber presente en las sociedades modernas presuponía la racionalización burocrática caracterizada por la presencia de estructuras jerárquicas y
-
centralizadas, reglamentos, división especializada de tareas y reclutamiento de los oficiales con base en la experiencia. Desde el punto de vista técnico, la organización burocrática es capaz de alcanzar el más alto nivel de eficiencia y formalmente es el mejor medio conocido de control imperativo sobre los seres humanos. En términos del gobierno democrático, la racionalización demanda el control del gobierno por las élites. Una alta participación política no sólo es inalcanzable sino poco deseable. La baja participación política es óptima. Snauwaert cita a Seymour Martin Lipset para quien el elemento más distintivo y valioso de la democracia es la formación de la élite política en la lucha competitiva por el voto de un electorado pasivo.
Según Mosca bajo el principio autocrático hace falta persuadir a unos cuantos para ascender en la jerarquía, mientras que bajo los regímenes liberales “hay que ganarse la voluntad de todo el segundo estrato de la clase dirigente” (Mosca, 1984, p.273).
Es sabido que salen de su seno los comités que dirigen las agrupaciones
políticas, los oradores de las elecciones y los redactores de los diarios, y en
fin, el pequeño número de personas capaces de formarse una opinión propia
sobre los hombres y los acontecimientos del momento, y que por esto ejercen
una gran influencia sobre los muchísimos incapaces de hacerlo, dispuestos
por eso mismo a acoger siempre la opinión de los demás (Mosca, 1984,
p.273).
En concordancia con la teoría de la circulación de la élites de Pareto, Gaetano Mosca abre las puertas a miembros del estrato inferior quienes por mérito personal y capacidad ocupen los puestos de especialistas dentro de la burocracia. Tampoco Mosca desconoce los perniciosos efectos del favoritismo de los superiores y la tendencia a trocar favores “de cualquier género” por la cuota de autoridad que tiene el puesto.
La selección de la clase burocrática, como se mencionó, debería hacerse sobre las cualidades intelectuales y morales de los candidatos. Mosca espera que la clase dirigente a su vez posea estas características para realizar una adecuada selección, pero resulta que las personas con cualidades comunes y secundarias se complementan mejor. Si se sustituye el proceso de selección por unas reglas mecánicas de progreso en la carrera burocrática que se basen en la antigüedad y no en el mérito, entonces la burocracia se convierte en un refugio de mediocres. Cuando la selección se abre a todas las clases sociales, las clases medias ocupan la mayoría de los puestos, ya sea porque encuentran
-
los medios para proveerse la instrucción necesaria o en el ambiente familiar encontraron los recursos apropiados para hacer carrera.
Aunque Pareto y Mosca reconocen que la élite política está formada por distintos grupos sociales, Pareto encontró una relación similar a la descrita por Mosca entre la clase media y la burocracia. Si los individuos se agruparan de acuerdo con su nivel de inteligencia, aptitud para las matemáticas, talento musical o carácter moral, probablemente podría resultar una curva de distribución similar a la de la riqueza. Si se agrupara a los individuos de acuerdo con su influencia política y social, encontraría que los mismos individuos ocupan los mismos lugares en su jerarquía como en la jerarquía de la riqueza.
Suzanne Infeld Keller (1963, p.12) en su obra Beyond the ruling class: strategic elites in modern society asegura que ni Pareto ni Mosca resolvieron el problema de la relación entre élites y clases sociales. La crítica principal es que aunque reconocen las dos entidades, pero las confunden en la práctica. Que ambos tienen problemas en distinguir entre los miembros de la élite que son ricos y los ricos que pueden ser parte de la élite. Es decir, que miembros de la élite pudieron enriquecerse por los servicios que prestan o que se las arreglaron para casarse con la riqueza. A todas luces la crítica es errónea. En primer lugar porque Pareto utiliza el término estrato en lugar del concepto clase social que tiene una fuerte carga ideológica del marxismo. Si bien Suzanne Infeld señala la relación entre la riqueza y los individuos superiores que hace Pareto, el interés se centra en la parte de la élite que ejerce el poder político. Pareto divide a la élite entre élite gobernante y no gobernante. Las élites además pueden ser militares, religiosas, comerciales o plutocracias. A quien menos le acomoda la crítica de Keller es a Mosca quien hace uso frecuente del término clase social y describe con claridad la función de las clases superiores, como élite, de dirigir a las clases inferiores o plebe. Antonio Gramsci (1999, p.230) opina que el concepto de “clase política” de Mosca debe relacionarse con el concepto de élite de Pareto, porque la “clase política” no es otra cosa que la categoría intelectual del grupo social dominante.
Gaetano Mosca identifica dos principios; el “principio autocrático” con tendencia aristocrática y el “principio liberal” con tendencia democrática. Esta clasificación tiene su origen en el diálogo de las leyes de Platón, en el que se argumentaba que todas las formas de gobierno tendrían como base la monarquía o la democracia. Al inicio de El Príncipe Maquiavelo escribió “Cuantos Estados y cuantas dominaciones ejercieron y ejercen todavía una autoridad soberana sobre los hombres, fueron y son principados o repúblicas” (Maquiavelo, 1513). Bajo el principio autocrático, el monarca designa a sus colaboradores cercanos y la autoridad se transmite de arriba hacia abajo. En el principio
-
liberal la autoridad se delega de los gobernados a los gobernantes. Ambos principios se pueden combinar, para lo que Mosca menciona el caso de los Estados Unidos de América; “en el que el presidente es elegido por la universalidad de los ciudadanos y él a su vez designa a todos los funcionarios del gobierno federal y a los magistrados de la Suprema Corte” (Mosca, 1984, p.258).
El régimen democrático legitima el conservadurismo y obliga a sus adversarios a aceptarlo para evitar sus consecuencias. La clase dirigente, “todos los que por su riqueza, cultura, inteligencia o astucia tendrían las condiciones y las posibilidades para conducir a la comunidad” (Mosca, 194, p.194), si quiere participar en la dirección del Estado y desde ahí defender sus intereses de clase, debe inclinarse ante el sufragio universal. Michels señaló que los partidos conservadores debían tributar un homenaje a las doctrinas democráticas en los gobiernos representativos.
Se puede agregar que la tendencia democrática, cuando su acción no tiende a
volverse excesiva y exclusiva, representa lo que en lenguaje vulgar se
llamaría una fuerza conservadora. Porque ella permite incorporar
continuamente sangre nueva a las clases dirigentes merced a la admisión de
elementos que poseen innatas y espontáneas aptitudes para el mando y la
voluntad de mandar, e impide así el agotamiento de la aristocracia de
nacimiento, que suele preparar los grandes cataclismos sociales (Mosca,
1984, p.279).
No existe una esencial contradicción entre la doctrina que mira a la historia como el registro de una continua serie de luchas de clases y la doctrina que de la lucha de clases observa la creación de nuevas oligarquías que se fusionan con la vieja oligarquía (Michels, 1959, p.390). La existencia de la clase política no entra en conflicto con el marxismo, considerado más como una filosofía de la historia que como un dogma económico. El dominio de la clase política surge como resultado de las relaciones entre diferentes fuerzas sociales que compiten por la supremacía.
Michels (1959, pp. 381-382) opina que la única teoría científica que tiene la capacidad de responder de manera efectiva a todas las teorías; viejas y nuevas, afirmando la inmanente necesidad de la existencia de la clase política es la doctrina marxista. Bakunin, discípulo de Marx, fue el primero en identificar a la clase política con el Estado; el Estado es un mero sindicato formado para defender los intereses del poder constituido
-
(Michels, 1959, p.382). Mosca llegó a conclusiones similares, pero no lamentó que el proceso fuera inevitable, sino que lo consideró ventajoso para la sociedad.
Tom Bottomore (1964) explica que la teoría de la circulación de las élites contradecía la concepción de lucha de clases. Bajo el esquema de la lucha de clases, una clase era sustituida por otra, era fácil advertir lo anterior en la sustitución de la nobleza por la burguesía. Sin embargo, los marxistas no reconocían la dinámica social por la que un proletario podía convertirse en burgués, o como lo dice Pareto; la clase dirigente se nutre de los elementos superiores del estrato bajo de la sociedad.
La clase gobernante la componen aquellos que ocupan posiciones de mando en la sociedad, se asume que es un grupo cohesionado en tanto forman parte de la clase pudiente o tienen orígenes aristocráticos (Bottomore, 1964, p.37). La clase dirigente, en cambio, es definida como clase social; posee la mayoría de los medios de producción, está involucrada en el conflicto con otras clases sociales y cada vez más aumenta la solidaridad y la conciencia de clase. Bottomore se inscribe en la corriente de pensamiento marxista propuesta por Michels (1959) para conciliar la teoría de élites con la doctrina marxista, aunque la teoría de las élites, tal como la formuló Pareto, era opuesta al socialismo científico.
Bottomore (1964) retoma la definición de élite de poder de C. Wright Mills. Rechaza el concepto de clase dirigente porque “clase” es un término económico y “dirigente” un término político. Entonces el concepto denota una clase económica que dirige políticamente. Para Mills esta definición se queda corta al excluir el poder económico y el poder militar del concepto de clase dirigente. Por lo tanto, la definición de Mills de élite de poder es bastante cercana al concepto de élite gobernante de Pareto, en cuanto define a la élite en términos de poder. La élite la conforman aquellos que ocupan las posiciones de poder.
En los Estados Unidos de América, las tres principales élites; identificadas por Mills como la económica, la política y la militar, forman un sólo grupo cohesionado, con orígenes sociales similares, relaciones personales y familiares cercanas y con intercambio de personas entre las tres esferas.
Bottomore (1964, p. 44) piensa que en un nivel los conceptos de clase dirigente y élite gobernante son totalmente opuestos; como elemento de amplias teorías que pretenden interpretar la vida política y en especial, las futuras posibilidades de la organización política. En otro nivel, pueden ser conceptos complementarios; que se refieren a distintos tipos de sistemas políticos o diferentes aspectos del mismo sistema político. Coincide, como Gramsci, que el concepto de clase política de Mosca debe
-
homologarse al concepto de élite de Pareto en lo que llama élite gobernante. Sin embargo, en opinión de Bottomore, el concepto de élite gobernante falla al relacionarse con una clase particular en términos de su posición económica. Bottomore, como otros marxistas, identifican el marxismo con la economía; cuando los teóricos no relacionan sus conceptos con la economía, fallan desde la perspectiva del marxismo.
La élite gobernante comprende aquellos que ocupan los cargos de poder político en la sociedad. De acuerdo con Mosca, la clase media tiene más posibilidades de ocupar las posiciones en la burocracia.
Bottomore también señala las contradicciones entre la teoría de las élites y la democracia.
La oposición entre la idea de las élites y la idea de democracia puede
expresarse de dos formas; la insistencia de las teorías de la élite en afirmar la
desigualdad entre los individuos la dejan en la indefensión en el pensamiento
político democrático que está inclinado a enfatizar la igualdad entre los
individuos y, en segundo lugar, la noción de que una minoría gobernante
contradice la teoría democrática de la mayoría en el poder (Bottomore, 1964,
pp. 15-16).
La democracia no siempre fue popular entre los teóricos de la élite. La estancia de Saint-Simon por dos meses en los Estados Unidos de América influyó en su pensamiento político. Como parte del ejército que Luis XVI envió a ayudar a los independentistas, Saint-Simón se interesó en la ciencia política. En los Estados Unidos observó manifestaciones del liberalismo como no existían en toda Europa; la tolerancia religiosa, la ausencia del privilegio social y el reconocimiento de que el patrimonio no debe tener influencia en la política. Aunque el constituyente estadounidense tenía una noción negativa de la democracia. Los padres fundadores definieron el sistema de gobierno como una república y no como una democracia. En la república imperaba la ley. En la democracia la mayoría podría decidir ir en contra de los valores establecidos en la Constitución; la vida,la libertad y la propiedad -en los valores enunciados por Locke, Jefferson sustituyó la propiedad por la búsqueda de la felicidad por la cuestión esclavista-. Alexander Hamilton instituyó el voto indirecto y el colegio de electores en la elección presidencial porque la mayoría ignorante representaba un peligro si se le
-
otorgaba el voto directo (Nun, 2002, p.139). En el contexto del auge del marxismo, los pensadores del siglo XIX pensaban
que la democracia era una etapa en la revuelta de las masas con tendencia al socialismo. Pareto se inscribe en esta tendencia, mientras que Mosca, por su experiencia con el fascismo italiano, defiende el régimen democrático.
En los lugares donde no surgió una poderosa burguesía, como en Alemania, se criticaron los decadentes valores de la burguesía4, como la democracia, que sólo podían ser superados por el managerism dirigido por superhombres. Las doctrinas europeas del siglo XIX que contenían la regla de la élite conformada por superhombres, eran hijas de una sociedad con remanentes de feudalismo, y éstas doctrinas pretendían revivir los viejos esquemas de la jerarquía social y de esta forma obstaculizar la propagación de nociones democráticas. A la vez, las ideas del superhombre y la desigualdad natural no eran nociones nuevas; el reconocimiento del héroe y la jerarquía eran valores feudales bien arraigados en la sociedad de la época.5
El ambiente social de esas teorías fue descrito por Lukács (1954), quien
argumentó que el problema de liderazgo político era elevado precisamente por
sociólogos en los países que no habían tenido éxito en crear una genuina
democracia burguesa y donde los elementos feudales era todavía fuertes,
señalaba el concepto de Max Weber de carisma (en Alemania), el concepto de
4 En sus obras Los Buddenbrook o La montaña mágica Thomas Mann critica los valores decadentes de la burguesía. Lo mismo hizo su hermano Heinrich Mann en Der Untertan (El súbdito) que criticaba a la sociedad alemana y como el sistema político la había llevado a la primera guerra mundial.
5 Tom Bottomore explica que estas teorías se encuentran en los trabajos de Carlyle y Nietzsche, pero constituyen mitos sociales más que teorías de la ciencia política.
-
Pareto de élite (Italia) y típicas manifestaciones de esta preocupación
(Bottomore, 1964, p.15).
Joseph A. Schumpeter (1942) con su definición de democracia en la obra Capitalismo, Socialismo y Democracia, se encargó de conciliar las teorías de la élite con las teorías sociales de la democracia. El método democrático es el arreglo institucional para arribar a decisiones políticas en las que los individuos adquieren el poder de decidir a través de la lucha política por el voto de la gente (Schumpeter, 1942, p.269). Schumpeter acaba con la desigualdad de las teorías elitistas al establecer la igualdad de oportunidad que en democracia tienen los individuos para ser votados a los cargos de elección o, desde la perspectiva de la teoría de la circulación de las élites, de incorporarse a la élite con base en las cualidades superiores del individuo.
Mosca había descrito que en el régimen parlamentario los votantes no eligen a sus representantes, sino que se hacen elegir por ellos o hacen que sus amigos los elijan, pero luego reconoció que la mayoría, a través de sus representantes, puede tener cierto control sobre la política del gobierno. Las bases de la teoría de Schumpeter ya se encontraban presentes en Mosca; la clase política dividida en varias organizaciones partidistas debía competir por el voto de las clases más numerosas.
Schumpeter hace varias críticas a lo que llama la filosofía de la democracia del siglo XVIII. Para la teoría clásica el método democrático es el arreglo institucional que permite llegar a decisiones políticas para realizar el bien común al permitirle a la gente decidir por sí misma los temas de la agenda legislativa a través de la elección de los individuos que representarán la voluntad de los electores.
Según la definición anterior, la teoría clásica sostiene la existencia de un bien común, faro de luz de las políticas públicas, que cualquier persona puede definir y llegar a conocer a través de la argumentación racional. De otra forma puede ser que la ignorancia, la estupidez o el interés antisocial sean obstáculos para conocer el bien común. Con cierto parecido a la catequesis, el bien común contempla todas las respuestas a todos los posibles problemas para definir un determinado hecho social como “bueno” o “malo”.
En principio todos los individuos razonables deben estar de acuerdo en la concepción de una voluntad general que en forma necesaria coincide exactamente con el bien común, el bienestar o la felicidad. La única posible discrepancia se refiere a la velocidad en que estos objetivos pueden ser alcanzados. Como todos los miembros de la comunidad son capaces de distinguir el bien del mal, les corresponde a todos tomar parte
-
en los asuntos públicos de forma activa y responsable. Si bien es cierto que la administración de algunos asuntos requiere habilidades técnicas, éstas deberán ser encargadas a especialistas. De ninguna forma se afecta el principio porque estos especialistas se encargarán de realizar la voluntad de la gente como lo hace un doctor al curar al paciente.
En una comunidad que ha alcanzado cierto tamaño y se observa el fenómeno de la división del trabajo, también se puede aplicar el principio criticado por Schumpeter. Debido a la complejidad para contactar a todos los ciudadanos con el fin de discutir los asuntos públicos, éstos delegan las decisiones a comités técnicos y se reservan para sí las decisiones más importantes que deberán ser consultadas a través del mecanismo del referéndum.
La crítica de Schumpeter a la idea de democracia como realización del bien común es que para todas las personas el bien común significa distintas cosas. No existe un único y determinado bien común en que toda la gente pueda estar de acuerdo por la fuerza de la argumentación racional. Para el utilitarismo, todas las voluntades individuales gravitan, pero en el centro de gravedad se funden en la voluntad general por medio de la discusión racional.
Si existe el imperativo categórico de actuar siempre conforme al bien común, entonces no habría explicación posible cuando la voluntad general no coincida necesariamente con el “bien” y produzca un “mal”. Por la razón anterior, la definición propuesta de democracia se ha vaciado de cualquier contenido moral.
Schumpeter pone a prueba su definición de democracia y la confronta con las posibles objeciones que puede enfrentar. En primer lugar, la única diferencia entre un monarca democrático y uno considerado no democrático es el nombramiento del gabinete. Si el parlamento y los electores pueden imponer su elección al gobierno, será democrático. Si el monarca los nombra, los ministros serán sirvientes y el monarca podrá despedirlos de la misma forma en que los nombró. Esta teoría no cabe dentro de la definición, porque un monarca popular podría derrotar cualquier competencia y ningún sistema es capaz de producir una competencia efectiva.
La segunda teoría que desecha es la de liderazgo. Si bien el liderazgo es necesario para cualquier acción colectiva, ésta es tan sólo un reflejo o simulacro de la voluntad. La teoría de Schumpeter no se detiene en la ejecución de la voluntad general, sino que va más allá al mostrar cómo es substituida o falseada, es decir, contempla lo que llama voluntad producida artificialmente. La teoría clásica asigna un poder irreal de iniciativa al pueblo que prácticamente ignora el papel del líder. A pesar de lo anterior,
-
Schumpeter reconoce la existencia de voluntades6 genuinas que su teoría no niega. Estas voluntades no se realizan por sí mismas, pueden permanecer latentes durante décadas, hasta que un líder las contempla en su oferta y las convierte en factores políticos.
Existe un límite a su teoría que se encuentra en la definición de democracia como competencia por el liderazgo. En economía la competencia está lejos de ser perfecta. De igual manera, en la política lo que más se puede aproximar a democracia es la libre competencia por el voto libre.
Schumpeter postula que el método democrático no produce una mayor libertad individual que cualquier otro método político en similares circunstancias pueda producir. En principio, por lo menos, cualquiera puede competir libremente por el liderazgo político. El poder presentarse frente al electorado implica cierto grado de libertad de discusión para todos.
Se supone que si el electorado tiene como función principal producir un gobierno, también debería tener la capacidad de remover al gobierno. Schumpeter nota que rara vez una revuelta derroca al gobierno, lo que resulta contrario al método democrático.
La voluntad de la mayoría no es la voluntad del pueblo, por lo que se ha propuesto el método de representación proporcional para solventar esta dificultad. La representación proporcional permite la inclusión todo tipo de idiosincrasias, pero a la vez dificulta la producción de un gobierno efectivo y al contrario se convierte en un peligro en los tiempos de crisis.
La concepción de democracia de Schumpeter es equivalente al concepto de mercado para la economía en que los productores ofrecen sus bienes, en la política los partidos ofrecen sus propuestas en un mercado de votos y por medio de la lucha competitiva se decide a los ganadores. “Lo que los hombres de negocios no entienden es exactamente que como ellos negocian con petróleo yo lo hago con votos” (Schumpeter, 1942, p.283).
Esta concepción ha sido criticada como cínica o frívola, pero al contrario, le rinde un buen servicio a la idea del político profesional.7 Bajo la óptica de la teoría tradicional
6 El término correcto en español para volitions sería voliciones. Es un término poco usado y tal vea incomprensible para la mayoría.
7 Schumpeter no excluye los ideales ni el concepto del sentido del deber característico del político
-
de la democracia, los abogados o empresarios que incursionan en la democracia se mantienen en sus profesiones y la democracia se degenera cuando se profesionaliza. Para Schumpeter en todas las sociedades modernas, con excepción de Suiza, la política se ha convertido en una actividad profesional.
Una característica distintiva entre las teorías de la élite de Pareto y Mosca es el criterio moral. Pareto no hace ninguna valoración moral con relación en los medios que utilizan los individuos para acceder a la élite. En el hipotético caso que se le pudieran otorgar calificaciones a cada rama de la actividad humana, correspondería al mejor abogado un diez y a aquél que no logra conseguir ni un cliente un uno. Al hombre que logra convertirse en millonario, honesta o deshonestamente, un diez. Un hombre que sólo hace miles un seis y aquél que mantiene a su hogar fuera de la pobreza un uno. A las mujeres en la “política” como Aspasia de Mileto, Madame de Maitenon, amante de Luis XIV, y Madame de Pompadeur, amante de Luis XV; quienes fueron capaces de enamorar a los hombres de poder e influir en sus vidas les otorga un ocho o nueve de calificación, comparado con el cero que otorga a las prostitutas que sólo satisfacen las necesidades corporales de hombres sin ninguna influencia en asuntos públicos. Otro de sus ejemplos es el inteligente granuja que engaña a otros y se las arregla para mantenerse fuera de la penitenciaria, un 8 o 9, y depende de la cantidad que haya conseguido puede alcanzar un 10. Al ladrón que logra robarse un tenedor de un restaurante le corresponde un uno.
En cambio, para Gaetano Mosca si dos grupos se encuentran en similares circunstancias, según la teoría de la evolución natural de Darwin, va a sobrevivir aquél que tenga más alta moral.8
profesional.
8 Con esta a sola distinción moral Mosca se sitúa aparte del conjunto de maquiavélicos, como los llamó James Burnham. Aunque se podría afirmar que los teóricos elitistas, incluido Gaetano Mosca, se encuentran dentro de la más amplia corriente del realismo político.
-
Una única parte de la teoría de la selección natural se podría admitir como
verdadera: creemos que se puede aceptar que en la lucha entre dos sociedades
(caeteris paribus), debe triunfar aquella cuyos individuos están en promedio
mejor provistos de sentido moral, y que por estarlo se encuentran más unidos,
más confiados, los unos en los otros, y son más capaces de abnegación. Pero
se diría que esta excepción daña, más que corrobora, al conjunto de la teoría
evolucionista; ya que, si en una sociedad dada un promedio más elevado del
sentido moral no puede provenir de la supervivencia de los mejores,
admitiendo que tal hecho exista, no se lo puede atribuir más que a una mejor
organización de la sociedad misma: esto es, a causa de índole histórica, que
son las peores enemigas de las que quieren explicar los fenómenos sociales
principalmente por medio de las mutaciones del organismo y de la psique
individual (Mosca, 1984, pp.150-151).
La aristocracia, de acuerdo con Mosca, encuentra como justificación a su poder un origen sobrenatural o por lo menos superior al de la clase gobernada. La misma pretensión era justificada por la teoría de la evolución de Darwin aplicada a lo social; las clases superiores por su constitución orgánica tienen un grado más en la evolución social y por lo tanto son superiores a las clases gobernadas.
Otras aristocracias tenían como defecto permanecer cerradas o dificultaban el acceso a su clase.
...que los individuos pertenecientes a estas aristocracias debían sus cualidades
especiales, no tanto a la sangre que corría por sus venas, como a la
particularísima educación que habían recibido y que había desarrollado en
ellos ciertas tendencias intelectuales y morales con preferencia a otras
(Mosca, 1984, p.104). Con anterioridad Platón en La República describió el proceso por el que la clase superior resultaba más apta para gobernar. La paideía o educación estaba dirigida a los “guardianes”; filósofos o guerreros que provenían de la aristocracia. La clase productora
-
estaba condenada a heredar los oficios de forma empírica. Mosca identifica esta tendencia y lista otras tendencias que observa en la sociedad; “la clausura, la inamovilidad, la cristalización de la clase política, y otras veces la que tiene por consecuencia su más o menos rápida renovación” (Mosca, 1984, p.108). En el bajo imperio romano por un largo periodo se impuso la inmovilidad social y se establecieron dos clases; una de terratenientes y funcionarios, y otra de plebe con “la herencia de oficios y de condiciones sociales” (Mosca, 1984, 109).
Mosca incluye un aspecto funcional a la explicación de la caída de la élite:
Las clases políticas declinan inexorablemente cuando ya no pueden ejercer las
cualidades mediante las que llegaron al poder, o cuando no pueden prestar
más el servicio social que prestaban, o cuando sus cualidades y los servicios
que prestaban pierden importancia en el ambiente social en el que viven
(Mosca, 1984, p.108).
Una hipótesis parecida plantea Karl Mannheim en su obra Man and Society in an Age of Reconstruction para quien las élites tienen funciones que desempeñar para la colectividad y es la naturaleza de esta funciones más que los apetitos de individuos hambrientos de poder las que determinan la clase de élite que asciende al poder (Keller, 1963, p.15). Mannheim subdivide a la élite en integrada y sublimada. La integrada se compone de los líderes políticos y de las organizaciones, mientras que la sublimada de líderes morales o religiosos, estéticos o intelectuales. La función de la primera élite es la integración de un gran número de voluntades individuales. La función de la élite sublimada es someter las energías psíquicas de la gente. Esta élite realiza la misma función que Mosca le otorgó al grupo intermedio entre la clase política y las masas, encargado de la dirección moral e intelectual así como de ejercer la fuerza material sobre las masas. Para Mannheim las élites forman parte de un sistema de relaciones y necesidades. Hace una clasificación del poder que divide en personal e institucional, funcional y arbitrario, y funcional y comunal. El poder personal se basa en la superioridad de los individuos y es arbitrario. El poder institucional lo ejercen individuos a nombre de la colectividad por canales sociales específicos y legítimos. El poder funcional, en contraste con el comunal, es ejercido por instituciones y asociaciones especializadas. Las élites ejercen un poder funcional e institucional.
Karl Mannheim (1944) compartía la misma visión pesimista de Schumpeter, por la que la democracia terminaba en dictadura de la minoría.
-
Estamos viviendo una época de transición del laissez-faire a una sociedad
planificada. La sociedad planificada futura puede tomar una de estas dos
formas: la dominación de una minoría mediante una dictadura o un nuevo tipo
de gobierno que esté todavía regulado de manera democrática, no obstante el
aumento de su poder (Mannheim, 1944, p.9).
Mannheim propone una reforma al sistema liberal democrático desde el sistema educativo, el análisis se basa en que el laissez faire condujo a la neutralidad de valores que abrió la puerta a los sistemas totalitarios en Europa.
Desde luego, aunque nos quejemos de que nuestro sistema liberal y
democrático carece de un centro director, no por eso deseamos una cultura
regimentada y una educación autoritaria con el espíritu de los sistemas
totalitarios. Mas tiene que existir algo que signifique un tercer camino entre la
reglamentación totalitaria, por una parte, y la desintegración completa del
sistema de los valores del laissez-faire, por la otra. Este tercer camino es lo
que yo llamo la forma democrática de la planificación para la libertad.
Consiste esencialmente en lo contrario de la imposición dictatorial de
controles externos. Su método está, bien en encontrar nuevas maneras de
liberar a los controles sociales genuinos y espontáneos de los efectos
desintegradores de la sociedad de masas, bien en inventar técnicas nuevas que
realicen la función de autoregulación democrática en un plano más elevado de
conciencia y de organización deliberada (Mannheim, 1944, p.41).
Gaetano Mosca pensaba que su doctrina de la clase política se transformaría en una “metodología orientada a la realización de una política racional y adecuada al grado de progreso no sólo social sino técnico” (Pérez, R., Albertani, E.A. et al,1987, p.31). En una etapa posterior abandonó su proyecto y defendió al régimen parlamentario.
Mosca menciona que Montesquieu extrajo su teoría de la división de poderes de la Constitución inglesa, pero sus seguidores se fijaron en los aspectos formales y no
-
sustanciales de la teoría:
Se olvida que un órgano político, para ser eficaz y limitar la acción de otro,
debe representar a una fuerza política, debe ser la organización de una
autoridad y una influencia social que en la sociedad represente algo, frente a
la otra que viene a encarnarse en el órgano político que se debe controlar.
(Mosca, 1984, p.164)
En Grecia, cuna de la cultura occidental, no hubo democracia. Gaetano Mosca describe como la monarquía se apoyaba en su carácter sagrado y en las tradiciones, la aristocracia en las tradiciones y en la propiedad territorial, la democracia en la riqueza, otras fuerza políticas representaban las pasiones populares que se moderaban con las otras. Cuando no hubo predominio de ninguna, prevaleció un tipo de organización política que garantizó la defensa jurídica.
En Roma, la Constitución más admirada por Polibio, tampoco hubo una democracia. El régimen atemperaba las influencias de la propiedad patricia, la pequeña propiedad plebeya, con la propiedad inmobiliaria de los caballeros, las familias de magnates con las pasiones populares, una diversidad de fuerzas políticas representadas por distintos órganos soberanos, aliándose y mutuamente en “el Estado jurídicamente más perfecto de toda la antigüedad”.
Del estudio objetivo de la historia se puede extraer la consecuencia de que los
mejores regímenes, o sea aquellos que han logrado una mayor duración y que
por largo tiempo han sabido evitar aquellas crisis violentas que de cuando en
cuando, como sucedió con la caída del imperio romano, han rechazado la
humanidad por la barbarie son los mixtos (Mosca citado por Bobbio, 1981,
pp.717-718).
Norberto Bobbio (1971) en su Diccionario de política advierte que el gobierno
mixto no sólo tiene como virtud la estabilidad, también aplica un principio de justicia por el que por un criterio de justa distribución del poder entre las diversas fuerzas sociales hace que no prevalezca una sobre la otra.
Entre los gobiernos mixtos, el régimen parlamentario destaca por su ductibilidad.
-
Piero Gobetti, seguidor de las propuestas de Mosca y Pareto, coincide:
El régimen parlamentario, además de contrastar esta ley histórica de la
sucesión de las clases y de las minorías dominantes, es el instrumento más
exquisito para el aprovechamiento de todas las energías participantes y para la
elección preparada de los más aptos (Gobetti citado por Albertani, 1987,
p.32).
Carl Schmitt en La condición intelectual de parlamentarismo contemporáneo
(1923) afirmaba que las normas democráticas en el parlamentarismo liberal eran menos consecuentes que las dictaduras transitorias, porque gobernaban a través de procedimientos y de élites (Schmitt citado por Lilla, 2001, p. 68).
No obstante, para Gaetano Mosca el parlamentarismo puede degenerar en el peor de los regímenes políticos.
Nadie ignora que una de las causas más importantes de la decadencia del
parlamentarismo es la gran cantidad de empleos, de contratos, de trabajos
públicos y de otros favores de índole económica, que los gobernantes están en
condiciones de distribuir entre algunos individuos o conjuntos de personas; y
los inconvenientes de éste régimen son mayores cuanto más grande es la
cantidad de riqueza que el gobierno y los cuerpos electivos locales absorben y
distribuyen, y donde por lo tanto es más difícil procurarse una posición
independiente y una ganancia honesta si no es dentro de la administración
pública (Mosca, 1984, p.170).
Entonces es una condición necesaria la formación de una clase social
independiente que no dependa del poder político para obtener los mejores frutos del régimen parlamentario, lo que conduce al análisis de las características que debe poseer la clase política para obtener como resultado la vanguardia de la defensa jurídica, es decir, la libertad.
Una sociedad se encuentra en las mejores condiciones para alcanzar una
organización política relativamente perfecta, cuando existe en ella una clase
-
numerosa en posición económica independiente de los que tienen en sus
manos el poder supremo y que disfrutan del bienestar necesario para dedicar
una parte de su tiempo a perfeccionar su cultura y a conquistar, en interés del
bien público, aquel espíritu diremos casi aristocrático, que sólo puede inducir
a los hombres a servir a su país sin otra satisfacción que la que procura el
amor propio (Mosca, 1984, p.171).
Según John Stuart Mill, la independencia económica garantizaba la libertad de opinión.
Para todo el mundo, con excepción de aquellas personas cuya posición
pecuniaria las hace independientes de la buena voluntad de los demás, la
opinión es, en este sentido, tan eficaz como la ley; tan fácil es aprisionar a un
hombre como privarle de los medios de ganarse el pan (Mill, 1969, p.96).
El primer requisito para que el régimen democrático funcione es que los hombres que manejan las maquinarias partidistas sean de alta calidad (Schumpeter, 1942, p.290). Esto conlleva la existencia de un estrato social, resultado de un riguroso proceso de selección, que haga de la política su vocación. Este estrato deberá ser exclusivo, no sólo basado en un sistema de aprendices, sino que pueda ser reducido aún más a través de un cuerpo de tradiciones que incorporen experiencia, un código profesional y puntos de vista comunes. Es la idea de la élite como el conjunto de los individuos superiores de la sociedad.
Bottomore (1964) sostiene que entre los grupos sociales, tres élites han adquirido prominencia en los cambios sociales y políticos; los intelectuales, los gerentes de la industria y los altos oficiales del gobierno. La élite de los intelectuales es el grupo social más difícil de definir. Hace una distinción entre intelectuales y la inteliguentsia (del latín intelligentia). Esta última fue denominada en Rusia en el siglo XIX para referirse a la clase social formada por aquellos que recibieron una educación universitaria y están calificados para ejercer una profesión, su extensión ha sido ampliada para comprender todos aquellos que no ejercen una labor manual. En comparación con la anterior, los intelectuales son un grupo más pequeño, avocado a la creación, transmisión y la crítica de ideas, entre éstos están los escritores, artistas, científicos, filósofos, pensadores religiosos,
-
teóricos sociales y politólogos. En sus niveles más bajos se confunden con las ocupaciones de la clase media, como son la enseñanza y el periodismo, aunque estén directamente vinculadas con la cultura de la sociedad.
En algunas sociedades los intelectuales se han convertido en la élite gobernante, en China los literati fueron el estrato gobernante de este tipo. De acuerdo con Max Weber crecían con una preparación de gentilhombre. No era un grupo hereditario ni exclusivo, ya que entraban por un examen público, aunque en la época feudal fueron reclutados de las familias importantes. En India los brahmanes también constituían un estrato gobernante, aunque su casta era hereditaria y su preparación no era literaria sino religiosa (Bottomore, 1964, p.70).
Bottomore (1964) después de analizar los tres grupos dominantes concluye que ninguno puede rivalizar con la élite gobernante. La tesis de la revolución gerencial sostiene que los gerentes de la industria privada, con los gerentes de las empresas nacionalizadas y los altos oficiales del gobierno forman una élite gobernante. En contra de esta tesis argumenta que ni los gerentes ni los altos oficiales del gobierno forman una élite de poder independiente. Aunque el poder de dictar políticas públicas ha aumentado, está bajo el control de la autoridad política, y en los países democráticos este control se hace efectivo por el conflicto entre los partidos políticos. Y el grupo de los intelectuales es el grupo con mayor división interna.
Para Gramsci los intelectuales son la élite que sintetiza la teoría y la práctica. Las religiones, y especialmente la Iglesia católica, requieren que el estrato superior de intelectuales no se separe de la comunidad de fieles “sencillos”, es decir, aquellos que hacen del sentido común su filosofía de la vida. Para evitar la ruptura, la Iglesia mantenía una férrea disciplina sobre los intelectuales, otras veces recurría a los movimientos de masas que propiciaban nuevas órdenes religiosas y de esa forma se mantenía el equilibrio. “El modernismo no ha creado "órdenes religiosas", sino un partido político, la democracia cristiana”(Gramsci, n.d.).
Autoconciencia crítica significa histórica y políticamente creación de una
élite de intelectuales: una masa humana no se "distingue" y no se hace
independiente "por sí misma" sin organizarse (en sentido lato), y no hay
organización sin intelectuales, o sea, sin organizadores y dirigentes, o sea, sin
que el aspecto teórico del nexo teoría-práctica se precise concretamente en un
estrato de personas "especializadas" en la elaboración conceptual y filosófica
-
(Gramsci, n.d.).
De la necesaria organización de Mosca, Gramsci pasa a la necesidad de intelectuales que organicen la masa; “no hay organización sin intelectuales”. Los intelectuales son los encargados de la elaboración conceptual y filosófica de las nuevas concepciones.
Puede concluirse que el proceso de difusión de las concepciones nuevas
ocurre por razones políticas, o sea, sociales en última instancia, pero que el
elemento formal, el de la coherencia lógica, el elemento de autoridad y el
elemento organizativo tienen en este proceso una función muy grande
inmediatamente después de producida la orientación general en los individuos
y en los grupos numerosos. De eso se infiere, empero, que en las masas en
cuanto tales la filosofía no puede vivirse sino como una fe (Gramsci, n.d.).
La religión requiere a la élite de intelectuales para alimentar la fe, repetir la apologética, luchar contra argumentos análogos y darle la dignidad de pensamiento a la fe. Ante el problema de la ruptura entre los estratos de intelectuales y los “sencillos” se presentan dos alternativas; la de la Iglesia católica por la que se pretende mantener a los “sencillos” en su primitiva filosofía del sentido común, o la solución propuesta por la filosofía de la practica; “alzando a los "sencillos" hasta la altura de los intelectuales” (Gramsci, n.d.).
De lo anterior, Gramsci concluye que para todo movimiento cultural que pretenda sustituir el sentido común y las viejas concepciones del mundo debe repetir incansablemente los mismos argumentos, pues considera la repetición como “el medio didáctico más eficaz para actuar sobre la mentalidad popular” (Gramsci, n.d.) y procurar elevar intelectualmente a los estratos populares para “dar personalidad al amorfo elemento de masa” (Gramsci, n.d.) Aquí utiliza el conocido argumento de los intelectuales con conciencia de clase, surgidos directamente de la masa y que se mantienen en permanente contacto con ella para convertirse en vanguardia del cambio social que efectivamente modifique el “panorama ideológico” de la época.
-
Guicciardini, citado por Gramsci (n.d.), reconoce que hay dos cosas necesarias para la vida de un Estado; las armas y la religión. Gramsci traduce estos dos requisitos como fuerza y consentimiento; sociedad política y sociedad civil; política y moral. En el Renacimiento la Iglesia era el aparato de hegemonía del grupo dirigente. La religión convertida en un instrumentum regni. Los clérigos constituyen “la más típica de estas categorías intelectuales” (Gramcsi, n.d.) y tienden a monopolizar algunos servicios como son: la ideología religiosa, es decir, “la filosofía y la ciencia de la época” (Gramsci, n.d.), las escuelas, la instrucción, la moral, la justicia, la beneficencia, etcétera. De la misma forma que “la clase política” de Mosca no es sino la categoría intelectual del grupo social dominantes, para Gramsci, los eclesiásticos representan “la categoría intelectual orgánicamente vinculada a la aristocracia de la tierra” (Gramsci, n.d.). Es decir, los eclesiásticos de otrora son “la clase política” del sistema actual. Henry Wickam Steed, citado por Gramsci (1999, p.398), cuenta la anécdota entre un noble italiano y un prelado de la curia, en la que éste último concluye la conversación diciendo: “Nosotros somos prelados”. Gramsci le da a esta palabra el sentido de “políticos” de la Iglesia de Roma, que no están obligados a creer en lo que dice la biblia y el evangelio; “esas cosas sólo valen para los napolitanos” (Gramsci, 1999, p.398).
Mill (1969, p.104) coincide en este punto al advertir que la Iglesia católica permite a los clérigos leer libros heréticos con el fin de conocer los argumentos de los adversarios y poder contestarlos.
Esta disciplina reconoce como beneficioso para los maestros el conocimiento
del caso contrario, pero encuentra medios compatibles con esto para negárselo
al resto de mundo; dando así a la élite más cultura mental, aunque no más
libertad que a la masa (Mill, 1969, p.105).
Michels (1959, p.28) encuentra en el proceso educativo, el origen de la diferenciación entre la élite y la masa. En el movimiento de agricultores italianos las posiciones estaban abiertas para todos previo proceso de exámenes. En primer lugar se buscaba evitar la desconfianza de las masas. En segundo lugar se capacitaba en contabilidad y todas las habilidades necesarias para administrar una corporación y habilitarlos para tomar el control en cualquier momento. En la infancia del movimiento laboral inglés, los delegados eran rotados entre sus miembros y eran elegidos por lote. Después las tareas de los delegados se volvieron complicadas y ciertas habilidades
-
personales eran necesarias; habilidades de oratoria y cierto conocimiento objetivo. Las instituciones educativas para los trabajadores tienden a la creación artificial de una élite; una casta de cadetes que aspira a mandar sobre el rango proletario. Los empleados del sindicato se convierten en jefes del mismo sindicato; una élite con un conocimiento especializado. La especialización técnica en cualquier organización extensa inevitablemente deriva en un liderazgo experto. Poco a poco la facultad de tomar de decisiones se le retira a la masa y se concentra en las manos de los líderes. Toda organización implica la tendencia a la oligarquía.
Karl Mannheim, citado por Bottomore (1964, p.43), explica que el desarrollo de las sociedades industriales puede ser claramente descrito como el tránsito de un sistema de clases sociales a un sistema de élites; de la jerarquía social basada en la herencia de la tierra a uno basado en el mérito y en los logros personales.
Si la teoría de las élites se erigió como contrapropuesta a la teoría de lucha de clases de Marx, la crítica más acertada viene del campo del marxismo. Bottomore (1964) critica que Pareto base su teoría en características psicológicas de la élite. Pareto describe las fuerzas que operan detrás de las acciones no-lógicas de los hombres y que son representadas como acciones lógicas. Las fuerzas que Pareto descubre en seis “residuos” se combinan y forman: los residuos de combinaciones(I), de la persistencia de agregados (II), de sociabilidad (III), de actividad (IV), de integridad del individuo (V), y de sexo (VI).
A Pareto se le cuestiona la cientificidad de su terminología. Bottomore (1964) también critica la poca originalidad de Pareto, pues las personalidades donde predominan los residuos de la clase I y II; los especuladores y los rentistas respectivamente, se asemejan a los zorros y leones descritos por Maquiavelo. Otra de las críticas es que a pesar de la exaltación del método científico en el tratado de Pareto, éste no describe los métodos de investigación de los dos tipos de personalidad que en su teoría determinan las características de existencia de la élite, que las describa en términos psicológicos, y que tampoco compruebe que no existen otros tipos de personalidad política. Si aún así se asume la existencia de éstos dos tipos de personalidad y su relevancia en la vida política, a Bottomore (1964) le parece necesario demostrar que los cambios en los estados de ánimo y mente, sentimientos e ideas entre los miembros de la élite producen la circulación de la élites independientemente de los cambios en el conjunto de la sociedad.
Mosca, en cambio, no le da importancia a las características psicológicas de la
-
élite como a las características intelectuales o morales de la élite que frecuentemente son producidas por las circunstancias sociales. Mosca pone énfasis en el surgimiento de nuevos intereses e ideas en la sociedad, así como el surgimiento de nuevos problemas. Si una nueva fuente de riqueza se desarrolla, crece la importancia práctica del conocimiento. James Hans Meisel, citado por Bottomore (1964), opina que la linea de argumentación de Mosca es tan cercana a Marx que continuamente acentúa la influencia de las ideas morales y religiosas sobre el cambio social menoscabando así la interpretación económica de la historia.
Aunque esta explicación del progreso social de Mosca está más cercana al papel de la “idea” de Hegel que al materialismo histórico de Marx. No obstante, la teoría de la clase política y la fórmula política de Mosca pueden bien pasar por una aplicación de la teoría del materialismo histórico. La clase política es una realidad dada, como el que la mayoría deba ser gobernada por una minoría organizada. La fórmula política es la justificación del poder para obtener la obediencia de las masas. La fórmula política es determinada por la clase política, es decir; por las condiciones histórico materiales.
Nietzsche (1872) describe en El origen de la tragedia como “el griego conoció y sintió los horrores y espantos de la existencia: para poder vivir tuvo que colocar delante de ellos la resplandeciente criatura onírica de los Olímpicos” (Nietzsche, 1872). De la misma forma para Mosca la fórmula política representa un velo lanzado sobre la realidad.
La masa experimenta la necesidad del engaño; el consenso de la mayoría es un hecho de engaño y de manipulación a la que Mosca llama “el plagio de la masa”. Al parecer es una característica intrínseca a la naturaleza del hombre el creer en un principio abstracto antes que en un hombre; “en una forma dada de régimen político, depende de la difusión y del ardor en la fe que la clase gubernativa tenga en la fórmula política con la que justifica su poder” (Leoni, 1991, p.226).
La política también es el opio de los pueblos. Si los dos cultos se confrontan, la religión tiene todas las ventajas. Mosca teme que como efecto de la lucha entre ambas religiones, las libertades intelectuales de la élite desaparezcan sin dejar espacio para el pensador independiente
La sociedad naturalmente se divide en grupos o tipos sociales sobre la base de la lengua, la religión, intereses o experiencias comunes. A través de los siglos, la religión ha sido la más potente determinante del tipo social. El organismo político cuya población siga una religión universal deberá contar con una base jurídica y moral sobre la que
-
apoye su política.
Al igual que Hobbes, para Mosca la sociedad no es totalmente conflictiva ni cooperativa. Si al interior del organismo político existen dos tipos sociales, uno dominará y el otro será subordinado. A la élite del tipo social subordinado, Leoni (1991) la considera como una subelite y se puede dar el fenómeno descrito por Mosca como la formación de un Estado dentro del Estado. Mosca atribuye en especial al proceso de burocratización la exclusión de un tipo social de los cargos burocráticos, lo que tiene como consecuencia la confrontación de los tipos sociales.
Cuando la vieja religión y la democracia social se disputan a las masas, el conflicto es inevitable. Aunque Mosca era pesimista sobre el futuro de las religiones, consideraba que por ésta causa la religión católica todavía podía prestar grandes servicios a la sociedad europea. Mosca no vivió para comprobar lo acertado de sus postulados; el cardenal polaco Karol Wojtyła conoció en el sindicato independiente “Solidaridad” las posibilidades para contrarrestar a los gobiernos comunistas.
A su vez, el Estado corre el peligro de convertirse “en pelele de algunas de las religiones o doctrinas universales, por ejemplo, del catolicismo o de la democracia social” (Mosca citado por Leoni, 1991, p.224).
-
Capítulo III
Axiología sobre religión y política
Juan de Dios González (2006) cita a Frondizi (1992) quien asegura que “la axiología puede ser el sostén de la actividad creadora y servir para esclarecer los problemas éticos, estéticos, políticos, sociales y educativos” (González, 2006, p.95). No sólo hay una falta de valores, sino un problema de interpretación y jerarquía. Para García Máynez un sistema de normas está constreñido a la realización de valores.
La axiología contemporánea no ha logrado formular, hasta ahora, una pauta
de validez axiológica incontrovertible y absoluta, por lo que, también hasta
ahora, en este punto hay que darle la razón de los partidarios del relativismo
(García Máynez citado por González, 2006, p.96).
El relativismo del que habla García Máynez es necesariamente subjetivo, pues como afirma, no hay una pauta de validez axiológica absoluta e incontrovertible. Las actitudes ante los valores morales pueden ser el subjetivismo moral, el objetivismo moral y el absolutismo moral.
Rodolfo Vázquez (1997) cita la clasificación de la obra Justice, Equal Opportunity and the Family de James Fishking sobre los tres tipos de subjetivismo:
Para el subjetivismo personalista la validez de los principios morales depende
de lo que una persona acepta como criterios éticos para si misma (...) Para el
subjetivismo relativista la validez de los principios morales depende de lo que
un grupo de personas (sociedad, comunidad) acepta como criterios éticos para
si mismo (...) Para el subjetivismo universalista, la validez de los principios
morales depende de lo que una persona o grupo acepta como criterios morales
no sólo para si mismo, sino también para la aplicación universal...(Vázquez,
-
1997, p.25).
Los valores morales son subjetivos y no hay justificación racional bajo criterios objetivos. En contraposición al subjetivismo moral se encuentra el objetivismo moral. Éste parte de la premisa de que los valores morales son objetivos y, por lo tanto, pueden ser aceptados por todos. Rodolfo Vázquez propone un objetivismo moral a partir de la discución de los valores morales. Carlos Nino (1991) propone el constructivismo epistémico, que si bien la discusión no va a llegar al consenso de los principios morales, es un medio para determinar cuales son éstos.(Nino citado por Vázquez, 1997, p. 36). El objetivismo moral se enfrenta con la insalvable brecha entre lo fáctico; el ser, y lo moral; el deber ser. A partir del ser, no se puede derivar el deber ser. Este obstáculo fue denominado por Hume como la falacia naturista.
De la naturaleza humana no se pueden deducir los principios morales, ni de la existencia de Dios se pueden justificar estos principios. Para el absolutismo moral, inherente a cualquier fé religiosa, los valores morales no son cuestionables racionalmente; son autoevidentes o se adquieren por la fé religiosa. Para Jaques Maritain el hombre al estar en gracia con Dios perfecciona la naturaleza humana y la fe mejora la inteligencia, esto le permite acceder a las verdades absolutas e inmutables que se constituyen en principios morales de igual forma inmutables y absolutos. Esta argumentación tiene su origen en la Suma contra Gentiles de Santo Tomás de Aquino para quien existen verdades suceptibles de ser conocidas por la razón y verdades adquiridas por la fe.
Para Max Scheler (1942) los valores estéticos pueden ser objetivizados, pero los valores éticos no pueden ser objeto, porque se hallan en el sujeto.
Por el contrario, los valores éticos, en general, son, primeramente, valores
cuyo depositarios no pueden ser dados nunca como “objetos”
(originariamente), porque están en la persona (y el acto). Nunca puede sernos
dada como “objeto” una persona, ni tampoco, igualmente ningún acto. Tan
pronto como objetivamos, de cualquier modo, a un hombre, se nos escapa
forzosamente el depositario de los valores morales.(Scheler, 1942, p.150)
Una persona puede ser buena o mala, un acto siempre será bueno o malo en
-
relación con la persona que realiza el juicio, porque el sujeto es el depositario de los valores éticos; “no existen cosas ni sucesos moralmente buenos o malos” (Scheler, 1942, p.150).
La jerarquía de los valores representa otro obstáculo a la objetivización de los valores morales.9 Se podría argumentar que la jerarquía existe per se y que es independiente del acto de preferir un valor sobre otro, que es algo subjetivo. El hombre es un ser encaminado a fines y siempre va a preferir un valor sobre otro para lograr determinados fines.
García Máynez establece una pirámide axiológica en la que establece como valores fundamentales a la justicia, seguridad jurídica y bien común, y como consecutivos a la libertad , la igualdad y paz social, entre otros, así como una tercera clasificación de los que llama valores instrumentales.
El problema en la jerarquía de García Máynez es que la libertad no puede ser un valor consecutivo, o que le sigue inmediatamente a otros valores. El supuesto de la responsabilidad moral es el libre albedrio. El sujeto no es imputable por su conducta sin la libertad de elegir entre varias conductas. A esta libertad Rodolfo Vázquez la denomina principio de autonomía.
Max Scheler critica de Kant la separación que hace entre razón y sensibilidad. La parte emocional del espíritu; el sentir, el preferir, el amar, el odiar, y el querer tienen un contenido originario a priori. “El corazón tiene razones que la razón ignora” (Pascal, n.d.) La lógica del corazón del Blaise Pascal forma parte del contenido a priori. La ratio de los griegos designa el lado lógico del espíritu y no al “alógico aprioritico”. El problema de Kant es que asigna el “querer” a la razón práctica. Sin la razón práctica el hombre sería un animal instintivo. Se quiere lo bueno porque es bueno, pero eso que es bueno surge de un juicio moral, de una valoración subjetiva. Kant dice que el querer se aprende a partir de la experiencia de lo agradable y lo desagradable. Para Scheler “el percibir sentimental, el preferir y postergar, el amar y el odiar del espíritu, tienen su
9 A pesar del criticado subjetivismo relativista que le achacan al liberalismo, éste es más objetivo en tanto que su postura de neutralidad ante los valores no permite crear ninguna jerarquía, todos los valores son igualmente válidos. Por su parte el objetivismo sostiene el pluralismo de los valores y por ende cae en la trampa de la valoración subjetiva.
-
propio contenido a priori, que es tan independiente de la experiencia inductiva como lo son las leyes del pensamiento”(Scheler, 1942, p.123). Esta separación artificiosa le permite a Kant crear axiomas que se refieren a los valores separados de los axiomas lógicos, cuando en realidad se confunden. El principio de contradicción de la lógica se traduce en que “es imposible querer y no querer la misma cosa”.
El asiento propio de todo el apriori estimativo (y concretamente del moral) es
el conocimiento del valor, la intuición del valor que se cimienta en el percibir
sentimental, el preferir y, en último término, en el amar y el odiar, así como la
intuición de las conexiones que existen entre los valores, entre su ser “más
altos” y “más bajos”, es decir, “el conocimiento moral”. Este conocimiento se
efectúa, pues, mediante funciones y actos específicos que son toto coelo
distintos del percibir y pensar, y que constituyen el único acceso posible al
mundo de los valores. Los valores y sus jerarquías no se manifiestan a través
de la “percepción interior” o la observación (en la cual es dado únicamente lo
psíquico), sino en un intercambio vivo y sentimental con el universo (bien sea
este psíquico o físico o cualquier otro), en el preferir y postergar, en el amar y
odiar mismos, es decir, en la trayectoria de la ejecución de aquellos actos
intencionales (Scheler, 1942, p.127).
Kant es el culpable, a los ojos de Scheler, del odio al universo en la ideología moderna. La razón práctica ordenadora del caos en el mundo, es una actitud de hostilidad a todo lo “dado” como tal, “angustia y miedo ante ello, como ante el caos”, la naturaleza es el enemigo que debe ser dominado y ordenado. Scheler (1942) opina que es una actitud contraria al amor al universo, “de la confianza y la entrega amorosa y contemplativa al mundo”.
Scheler explica que si se pulveriza el universo en una multitud de sensaciones y de excitaciones instintivas, entonces el hombre necesita un principio activo y organizador que se reduce al contenido de la experiencia natural.
Dicho en pocas palabras: la naturaleza de Hume necesitaba un entendimiento
kantiano para existir; y el hombre de Hobbes necesitaba la razón práctica de
-
Kant, si es que ambos debían acercarse a los hechos de la experiencia natural
(Scheler, 1942, p.126).
En la hipótesis no era necesaria la naturaleza de Hume ni el hombre de Hobbes, como tampoco la interpretación del a priori como explicación funcional de las actividades organizadoras.
Antes de Kant, Hume había tratado de justificar la religión desde la razón.10 En la época que le toco vivir a Hume, había un movimiento intelectual que trataba de defender la idea de la racionalidad de la religión, así como de armonizar “la concepción científica de la realidad con la imagen religiosa del universo”(Hume, 2005, p.37). Hume pretendía pasar la hipótesis religiosa por las reglas científicas que rigen la correcta formulación de la hipótesis; y si no las cumplía, debería ser desechada y la teología racional declarada como vacía. Sin embargo, en la Inglaterra del siglo XVIII si Hume se hubiera pronunciado, era muy probable que hubiera terminado en la cárcel por blasfemia.11 Aunque no se conoce la posición de Hume, en su obra Diálogos se identifica su posición a la de Filón, y de ser así; la hipótesis religiosa no sería más que una conjetura especulativa de imposible verificación.
Para Kant, el origen de la ilusión trascendental está en el intento de la razón por librarse de las condicionantes de lo empírico, hasta que el uso extendido de las categorías
10 Hume realiza una crítica espistémica a la religión y ataca la metafísica en la que se apoyaba racionalmente la religión, a partir de esta crítica analiza las dos vertientes de la religión a las que clasifica en religiones positivas y naturales. Las religiones positivas no son compatibles con la razón bajo los criterios que cualquier ser humano razonable aplicaría a un hecho o institución. La religión natural trata de hacer compatible la teología con la razón, pero Hume critica los argumentos en favor de la existencia de Dios y de la inmortalidad del alma.
11 José L. Tasset prologa el texto citado anteriormente y recuerda los casos de William Whiston y Thomas Woolston, este último murió en la cárcel por una acusación de blasfemia.
-
llega a lo incondicionado. Los seres humanos necesitan ideas para ordenar sus pensamientos; la necesidad de ideas es subjetiva. Por una tendencia psicológica se toman esas ideas como si fueran objetos reales; entidades que pueden ser experimentadas. Este proceso aplica para las ideas metafísicas o a la misma idea de Dios. Kant en su obra Crítica a la razón pura fue más allá de los límites al conocimiento del hombre por la experiencia y destruyó todos los argumentos lógicos de la existencia de Dios. Así que todos los que han hablado con Dios o cuentan de sus experiencias con él, han sufrido de la ilusión trascendental.
Wittgenstein detuvo los ataques del racionalismo a la religión (Arrington y Addis, 2001). Definió la teología como gramática. El lenguaje, tan imperfecto como es, marca el límite de la razón. Por ejemplo; Wittgenstein denomina una experiencia casi religiosa como la “experiencia mística”, que no puede ser descrita con palabras. Las palabras se combinan en una oración para formar una imagen o un modelo del posible estado de las cosas en el mundo, si esa imagen o modelo concuerdan con el estado de las cosas en el mundo es correcta. Si no concuerda, no es correcta. El sentido de las palabras siempre depende del contexto, si el contexto cambia las palabras no tienen sentido.
De forma análoga para la lógica difusa del ingeniero Lotfy A. Zadeh la certeza de una proposición es una cuestión de grado (Pérez, n.d.). A diferencia de la lógica clásica, la lógica difusa tiene la característica de reproducir los modos usuales de pensamiento.
Bajo la óptica de la lógica kantiana, la ley del tercero excluido no permite que dos enunciados opuestos o contradictorios puedan ser simultáneamente verdaderos o falsos; sólo uno puede ser verdadero y el otro falso. En la lógica difusa ambos enunciados pueden tener cierto grado de verdad y falsedad.
La lógica difusa aplicada a los valores morales da como resultado posiciones ambivalentes para el mismo comportamiento y que éste deba ser catalogado como parcialmente bueno y malo. Kant critica al que en las mismas situaciones decide de modo diverso, por ejemplo; quien en un problema jurídico decide distinto frente al amigo que al enemigo. No fallan las “leyes” sino que padece una “ilusión” en la aplicación de las leyes. Esta “ilusión” es una manera de pensar que ahora recibe el nombre de lógica difusa.
Bajo la hipótesis de Scheler, no se puede aplicar la antítesis de lo “lógico” e “ilógico” a las apreciaciones de valores, porque las estimaciones de los valores son perceptibles por el sentimiento, es decir, por el apriorístico alógico. Pareto (Lopreato, 1965, p.43) destaca la importancia de la conducta no-logica en la sociedad.12 Para explicar su teoría cita la Política de Aristóteles.12 Pareto distingue entre conducta no-logica y conducta ilógica.
-
Todo Estado es, evidentemente, una asociación, y toda asociación no se forma
sino en vista de algún bien, puesto que los hombres, cualesquiera que ellos
sean, nunca hacen nada sino en vista de lo que les parece ser buen ser bueno
(Aristóteles, n.d.)
En primer lugar, sobre sale que el hombre es un ser encaminado a fines; el fin de toda asociación es la consecución de un bien. La asociación que agrupa a todas las asociaciones, Aristóteles la llamó Estado.13 La asociación natural y permanente es la familia. Una asociación de familias forma un pueblo. La asociación de los pueblos forma el Estado. Entonces el Estado procede de la naturaleza.
Pareto explica que de un argumento no-logico, se extraen conclusiones lógicas. Por ejemplo; Pareto toma el argumento aristotélico: “La naturaleza, teniendo en cuenta la necesidad de la conservación, ha creado a unos seres para mandar y a otros para obedecer” (Lopreato, 1965, p.43), y Aristóteles cita a los poetas para quienes “el griego tiene derecho a mandar al bárbaro” (Aristóteles, n.d.). Estos razonamientos no-logicos se le atribuyen a la sabia Naturaleza, “puesto que la naturaleza ha querido que bárbaro y esclavo fuesen una misma cosa” (Aristóteles, n.d.).
Al argumento no-lógico se le asigna la letra a, del que se extraen conclusiones lógicas o provenientes de le experiencia que le corresponde la letra b y luego se le agregan hechos que apoyan el argumento no-lógico para formar una teoría al que se le asigna la letra c. Al elemento a le corresponde la conducta no-logica, esto es la expresión de ciertos sentimientos. El elemento b es la manifestación de la necesidad de lógica que el ser humano siente. La teória c tiene dos elementos; un elemento substancial y otro
13 Pareto describe la idea del contrato social como absurda.
-
elemento contingente que viste de lógica o pseudológica al elemento a. El elemento a es el principio que existe a priori en la mente humana y el elemento b es la explicación de ese principio, la inferencia que se extrae de él. En cuestiones sociales, la fuerza persuasiva depende como regla general de los sentimientos; la lógica, al ser aceptada, tiene la posibilidad de armonizarse con esos sentimientos. Pareto relaciona estos sentimientos con lo que los jurístas llaman “los principios latentes en la ley” (Lopreato, 1965, p.45). Los psicólogos explican este fenómeno como manifestaciones del subconciente.
Pareto ejemplifica su postulado con el ejemplo del bautismo, que es celebrado con la finalidad de remover el pecado original. Este es el elemento a, y el elemento b comprende la sustancia que se usa para restaurar la integridad moral, así como el razonamiento utilizado. Los seres humanos tienen la vaga noción de que el el agua sirve para quitar la suciedad de las cosas, así como para limpiar la moral. Aunque el razomiento parece simple, no se explica cómo el hombre llega a esa conclusión.
Para Schumpeter (1942) el éxito de la teória clásica de la democracia se debe a la asociación que sus teóricos hicieron con las creencias religiosas. Si el creador ha establecido un plan que define y sanciona todo, ya no hay necesidad del bien común, ni de fines últimos. La voz de la gente se convierte en la voz de Dios; vox populi, vox dei. La cristianidad introduce un elemento de equidad; el redeentor murió por todos. El salvador no hizo distinción de estatus social. Al morir testificó sobre el valor intrínseco del alma humana, un valor que no admite gradación. Hay valores del credo democrático que podrían haberse originado en la religión; “murió por todos, todos valen por uno, nadie vale más que uno”. Schumpeter explica que hay conductas que sólo encuentran explicación bajo esta óptica, en particular la actitud del creyente con respecto a la crítica. En el caso del socialismo, el disenso se ve más como pecado que como un error. No implica sólo un contraargumento sino que va acompañado de indignación moral.
La democracia se convierte en parte del dogma. Se abandona el cuestionamiento de los postulados de la democracia, y la misma democracia se vuelve una discusión irrelevante, como discutir el credo religioso. Este tipo de democrata está dispuesto a aceptar cualquier desviación democrática, dice Schumpeter, incluso llega al extremo ilógico de participar en ellas.
Mark Lilla (2008, pp.74-102) en su obra The Stillborn God hubica a Hobbes como el genio que sugirió que el conflicto político y el conflicto religioso tenían las mismas raíces en la naturaleza humana. “El hombre no siempre es el lobo del hombre, pero tampoco siempre es político ni se dirige hacia los otros con camaradería” (Lilla, 2008, p. 81). El hombre es ignorante y sólo se conoce a sí mismo, por lo que sabe que
-
mataría a otro si fuera necesario. Hasta los hombres poderosos asumen que un hombre débil con la suficiente determinación puede derrocarlos.14
El hombre es un ser que tiene deseos, que eventualmente satisface, pero también tiene temor de perder lo que tiene. Cain mató a su hermano porque tenía temor de perder lo que tenía y porque era ignorante de las razones de Dios para favorecer a Abel. Para Hobbes; temor, ignorancia y deseo son las motivaciones básicas de la actividad humana, ya sea política o religiosa. Por un lado el hombre tiene temor al otro, que se traduce en una preocupación política o social; y por otro lado tiene temor a Dios, que se traduce en una preocupación religiosa. En el segundo escenario, son los sacerdotes los intérpretes de la voluntad de Dios y, por lo tanto, ejercen un poder terrenal. La cristiandad ejerce un poder sobre sus creyentes; se constituye en autoridad que les dice como complacer a Dios para librarlos del temor. Hobbes no buscaba liberarlos de la falsa conciencia como vía de superación del temor, ni siquiera buscaba desaparecer el temor, la intención de Hobbes era poner ese temor al servicio del soberano.
Hobbes no podía demostrar que la religión era producto del hombre, como tampoco sus adversarios tenían forma de demostrar que la verdad revelada provenía de Dios. La innovación del Leviathán fue convertir a la política en un asunto entre los hombres. Todo el poder, incluido el religioso, concentrado en el soberano que representaba el único límite a la libertad individual.
Hobbes encontró que en los motivos de la actividad humana, la religión y la política comparten la misma raíz. Cuando Scheler critica a Kant explica que lo sensible amor-odio cae en lo aprioístico alógico de los individuos. Pareto hace la distinción entre comportamiento no-lógico y el ilógico, la conclusión obvia es que Pareto con no-logico se refiere a lo alógico. La religión y la política pertenecen al campo de lo ajeno a la lógica. La economía es la única ciencia social exitosa porque ha logrado crear leyes que tienen su fundamento en el principio de racionalidad de los agentes económicos. El reto de la ciencia política implica tratar de encontrar explicaciones lógicas al comportamiento alógico.
14 En este punto las teorías de Pareto coinciden con las de Hobbes; cuando la élite se llena de elementos débiles que no tienen las cualidades para mantenerse en el poder, son derrocados por los elementos superiores del estrato bajo.
-
Mosca da cuenta de la separación que en el siglo XVIII sufrieron los fenómenos sociales de los fenómenos económicos y “que lograron determinar muchas leyes o tendencias psicológicas constantes a las cuales obedecen” (Mosca, 1980, p.100). Esta separación explica “el progreso rápido de la economía política y, por la otra, señala la causa principal por la cual algunos postulados de esta ciencia están ahora sujetos a discusión”(Mosca, 1980, p.100).
Schumpeter (1942) opina que la capacidad de pensamiento lógico del hombre disminuye cuando entra al campo de la política. Para explicar la naturaleza humana en la política, Schumpeter recurre a las teorías de Gustave Le Bon (1895).
Los hombres más diferentes entre sí por su inteligencia tienen, en ocasiones,
instintos, pasiones y sentimientos idénticos. En todo aquello que se refiere a
sentimientos -religión, política, moral, afectos, antipatías, etc.-, los hombres
más eminentes no sobrepasan, sino en raras ocasiones, el nivel de los
individuos corrientes. Entre un célebre matemático y su zapatero puede existir
un abismo en su rendimiento intelectual, pero desde el punto de vista del
carácter y de las creencias, la diferencia es frecuentemente nula o muy
reducida (Le Bon, 1895).
Schumpeter (1942) critica la estrechez de la base fáctica sobre la que Le Bon (1895) realiza sus inferencias porque piensa que estos criterios no son aplicables al comportamiento de una multitud inglesa o angloamericana, es decir, carecen de la generalidad que exige la ciencia.
A pesar de su crítica, Schumpeter (1942) llega a las mismas conclusiones que Le Bon (1895). El reducido sentido de responsabilidad y la ausencia de una voluntad efectiva, explican la ordinaria ignorancia del ciudadano común en asuntos de política interior y exterior, pero resulta impactante en caso de personas educadas o también le causa el mismo efecto el que las personas ajenas a la política con vidas exitosas compartan la ignorancia con las personas no educadas de cualquier humilde estación de tren.(Schumpeter, 1942, p.261).
Schumpeter atribuye a las multitudes un reducido sentido de la responsabilidad, baja energía de pensamiento y alta sensibilidad a influencias no-lógicas. El fenómeno no se limita a una aglomeración de personas, también aplica para los lectores de un diario, los radioescuchas y miembros de un partido político, aún cuando no están reunidos.
-
Cualquier argumento racional tiende a despertar en ellos instintos animales.
Además el ciudadano típico desciende a un bajo nivel de desempeño mental
en cuanto entra al campo político. Argumenta y analiza de una forma que
reconocería como infantil en la esfera de sus propios intereses. Se vuelve
primitivo otra vez. Su pensamiento se convierte asociativo y afectivo.
(Schumpeter, 1942, p. 262).
Lo anterior, para Schumpeter, tiene dos consecuencias. La primera es que en política el ciudadano común tenderá a basarse en prejuicios e impulsos extralógicos o ilógicos. Esto se debe a la debilidad del proceso racional que aplica a la política y a la ausencia de un control efectivo o lógico sobre sus inferencias. Simplemente porque el ciudadano común no está del todo en la política, tenderá a relajar sus estándares morales habituales y ocasionalmente dará cabida a bajos instintos que en condiciones normales o en su vida privada reprimiría. Ello le dificulta la apreciación de las cosas en su justa dimensión o el observar varios aspectos a la vez.
Entre el menor sea el desempeño intelectual de los ciudadanos en política, mayor será el éxito de los políticos profesionales, de los exponentes de un interés económico o de los postulantes de un ideal. La naturaleza humana en la política es tal que permite establecer modas y dentro de muy amplios límites, crear la voluntad en la gente. Dentro de la doctrina clásica de la democracia, la voluntad de la gente se identifica con la voluntad general. La forma de fabricar la voluntad es análoga a la mercadotecnia; se apela al subconsciente, se recrean asociaciones favorables o desfavorables que resultan más efectivas en tanto menos racionales sean, o se produce la opinión por la reiterativa repetición de postulados que evitan el argumento racional o el peligro de despertar la conciencia crítica de la gente.
Como las voluntades pueden ser fabricadas, el argumento político efectivo
inevitablemente implica un intento por torcer las premisas de la voluntad
hacia intereses particulares y no simplemente para llevar a cabo la voluntad
de la gente o para ayudar a los ciudadanos a decidirse (Schumpeter, 1942,
p.264).
Schumpeter también reconoce que esto tiene un límite. Para Abraham Lincon era
-
imposible poder engañar a todos todo el tiempo. Empero, aún en el caso que fuera posible engañar a todos, en realidad los ciudadanos nunca han decidido sobre los asuntos que los aquejan, siempre son decididos por ellos. La democracia funciona bajo el supuesto de hacer creer a la gente.15
Gustave Le Bon lo pone de esta forma:
Examinando de cerca las convicciones de las masas, tanto en las épocas de fe
como en las grandes conmociones políticas, tales como las del último siglo,
se comprueba que presentan siempre una forma especial, que no puedo
determinar mejor sino dándole el nombre de sentimiento religioso.(Le Bon,
1895).
El sentimiento religioso, para Le Bon, es una condición que se da cuando se ponen todos los recursos del espíritu, las sumisiones de la voluntad y los ardores del fanatismo al servicio de una causa, que puede ser política.
Este sentimiento tiene características muy simples: adoración de un ser al que
se supone superior, temor al poder que se le atribuye, sumisión ciega a sus
mandamientos, imposibilidad de discutir sus dogmas, deseo de difundirlos,
tendencia a considerar como enemigos a todos los que rechazan el admitirlos.
Ya se aplique tal sentimiento a un Dios invisible, a un ídolo de piedra, a un
héroe o a una idea política, siempre es de esencia religiosa. En él se aúnan lo
sobrenatural y lo milagroso. Las masas revisten de un mismo y misterioso
poder a la fórmula política o al jefe victorioso que momentáneamente las
fanatiza (Le Bon, 1895).
15 Casi es una creencia religiosa, así como Schumpeter justificó el éxito de la teoría de la democracia por su vinculación con la religión.
-
Schumpeter (1942) criticó a los líderes del utilitarismo que eran, para él,
formalmente creyentes. Se concebían a sí mismos como antirreligiosos, por lo tanto eran casi universales. Su pensamiento se mantuvo alejado de la metafísica, al tiempo que simpatizaron con los movimientos religiosos de su tiempo. Entonces plantea la necesidad de revisar la imagen del proceso social que dibujaron para encontrar la influencia de la fe. Schumpeter opina que el credo del utilitarismo sirve como sustituto a los intelectuales que han rechazado la religión. Para los que mantuvieron su creencia religiosa, la teoría clásica de la democracia se convirtió en un complemento de ella.
Karl Mannheim (1944) compara el catolicismo y el protestantismo en el orden de una democracia planificada. Encuentra al catolicismo favorable a su concepción pues mantuvo la interpretación del cristianismo precapitalista y preindividualista, es decir, en el catolicismo prevalece la concepción de un orden social que supera el individualismo. El protestantismo tiene la desventaja de haber contribuido a la formación del espíritu individualista y al desarrollo de las aptitudes que mantienen el capitalismo, la competencia y la libertad de empresa. En otro aspecto encuentra al protestantismo más apropiado al desarrollo de instituciones modernas, mientas que el catolicismo conserva la tendencia a recrear instituciones medievales.
Mannheim explica que con base en la tradición tomista, el catolicismo desarrolló una sociología que considera el aspecto funcional de las instituciones que no proviene de la experiencia individual de las instituciones, sino como parte de las funciones que realizan en la sociedad considerada como un todo. El protestantismo con base en la tradición agustiana que hace hincapié en la experiencia interna, tiende a la vaguedad en las cuestiones sociales.
La contribución auténtica del protestantismo está destinada a llegar del lado
de su acentuación del individuo y de la decisión autónoma, así como de su
inclinación por la cooperación voluntaria y a la ayuda mutua. Éstas serán
siempre las grandes antítesis de todas las formas posibles de autoritarismo,
centralización y organización desde arriba. (Mannheim, 1944, p.147).
Dos tipos de racionalidad surgen de estas concepciones. Por el lado tomista la racionalidad es impuesta en forma autoritaria y representa una visión del mundo incuestionable. Por la racionalidad agustiana, surge una racionalidad individualizada que
-
no acepta concepciones metafísicas a priori, siempre dispuesta a modificar las hipótesis si los nuevos hechos o experiencias no encajan en el esquema.
El instrumento metodológico más fecundo de la ciencia moderna, o sea la
tendencia a ajustar cuando es necesario todo nuestro sistema de pensamiento a
la esfera cada vez más amplia de la experiencia, se transforma cuando se
aplica a las cuestiones morales y a la vida humana en el problema más grande
del hombre moderno. (Mannheim, 1944, p.148).
En la crítica de Mannheim la racionalidad individual sería la culpable del irracionalismo de los tiempos modernos; el liberalismo, de la anulación de los valores. El catolicismo encuentra su valor para asociar la experiencia religiosa a la racionalidad estricta y al pensamiento responsable. Es decir que el catolicismo representa un contrapeso a la irracionalidad del hombre. Mannheim reconoce el peso del irracionalismo como poder real en la vida humana. También critica la vacuidad del hombre moderno inserto en una dinámica que lo “conduce a una actitud frívola de no creer en nada y a una aspiración infinita por sensaciones continuamente renovadas”(Mannheim, 1944, p.149). Aunque establece que “nada se conseguirá con una simple evasión de la mentalidad moderna, y que tampoco podrá ponerse como base de la organización social a un individualismo sin fondo” (Mannheim, 1944, p.149).
Un argumento en contra de lo anterior se encuentra en Mosca (1984), para quien el cristianismo no marca ninguna diferencia como lo asevera Mannheim. En el caso de dos pueblos con el mismo nivel de barbarie, uno cristiano y el otro no, los dos se comportarán más o menos de la misma manera. Como ejemplo, cita a los modernos abisinios16. A pesar de haberse mantenido cristianos, martirizaron a los primeros misioneros dominicos que trataron de re-unificarlos.17
16 Natural de Abisinia, hoy Etiopía.
17 “Más aún, todavía conservan plenamente varias prácticas de la primitiva iglesia que hace mucho tiempo no se practican en ninguna otra, por ejemplo: abstinencia de carne y sangre de animales estrangulados; el bautismo por inmersión; la costumbre de administrar la comunión a los niños pequeños bajo la especie de vino; descansar del trabajo los sábados y la celebración del Ágape . Puede
-
Asimismo, si comparamos la sociedad todavía pagana, pero políticamente
bien ordenada, de la época de Marco Aurelio, con la cristiana, pero
desordenadísima, que fuera descrita por Gregorio de Tours, dudamos mucho
de que el paralelo no resulte favorable a la primera. (Mosca, 1984, p.155).
Gaetano Mosca describe a la religión como la encargada de dictar los preceptos morales que posteriormente se convierten en leyes. En un principio, la ley civil y los preceptos religiosos forman parte del mismo cuerpo doctrinal. La disciplina del sentido moral descansa tanto en la religión como en la organización legislativa. La protección jurídica la constituyen los mecanismos sociales que regulan la disciplina del sentido moral.
El despotismo surge por la preponderancia de una sola fuerza política o por el predominio de un concepto simple en la organización del Estado o por la aplicación de un solo principio inspirador de todo el derecho público, tanto en la soberanía popular como en las que tienen como principio el derecho divino. Cuando afuera del régimen predominante no haya otras fuerzas sociales organizadas que opongan resistencia, se dará el abuso del poder.
El primer elemento, y diríamos que el esencial, para que un organismo
político pueda progresar en el sentido de obtener una protección jurídica cada
vez mejor, es la separación del poder laico y el eclesiástico; o, mejor dicho es
necesario que el principio en nombre del cual se ejerce la autoridad temporal,
no tenga nada de sagrado e inmutable.(Mosca, 1984, p. 165)
El juez se constituye en intérprete de la disciplina del sentido moral, conformada
añadirse que no hay iglesia alguna que haya conservado hasta hoy tantas huellas visibles del judaísmo. Los niños de ambos sexos son circuncidados por mujeres dos semanas después del nacimiento; después son bautizados: las niñas a los diez y ocho días y los niños a los catorce. Como en el judaísmo, ellos distinguen con el término “nazareno” a los niños ofrecidos por sus padres a la observancia de ciertas prácticas o prohibiciones, tales como beber hidromiel y afeitarse la cabeza”. Encilopedia católica
-
por la opinión pública, la religión, la ley y toda la organización social. En todas las sociedades observa dos grupos minoritarios que buscan prevalecer sobre la mayoría inerte, por un lado individuos opuestos a cualquier tendencia social y por el otro, “cierto número de conciencias superiores”(Mosca, 1984, p.153) incapaces de desviarse del recto camino. En medio se encuentra “la inmensa mayoría de las conciencias mediocres, para las cuales el temor al castigo y a la pena (...) resultan medios eficacísimos para resistir victoriosamente las mil tentaciones que la vida practica ofrece a las transgresiones de los deberes morales” (Mosca, 1984, p.153).
También para John Stuart Mill (1969) la religión constituye lo más influyente en el sentido moral:
...la religión, el elemento más poderoso de los que han intervenido en la
formación del sentimiento moral, ha estado casi siempre gobernada, sea por la
ambición de una jerarquía que aspiraba al control de todas las
manifestaciones de la conducta humana...(Mill, 1969, p.73).
La élite tratará de imponer su concepción moral sobre la gran mayoría: “en donde
quiera que haya una clase dominante, una gran parte de la moralidad del país emana de sus intereses y de sus sentimientos de clase superior” (Mill, 1969, p.64). En esta moral se incluye la “moral del esclavo”; a pesar del disgusto por la superioridad, los sometidos incluyen en sus relaciones con la clase dominante los sentimientos morales de su condición.
La rebelión de los esclavos en la moral comienza cuando el resentimiento
mismo se vuelve creador y engendra valores: el resentimiento de aquellos
seres a quienes les está vedada la auténtica reacción, la reacción de la acción,
y que se desquitan únicamente con una venganza imaginaria. (Nietzsche,
1887).
El hombre del resentimiento no transforma su resentimiento en odio a la clase dominante, sino en sumisión y aceptación; “todo lo encubierto le atrae como su mundo, su seguridad, su alivio; entiende de callar, de no olvidar, de aguardar, de empequeñecerse y humillarse transitoriamente” (Nietzsche,1887).
Max Weber, en su Sociología de la religión, explica cómo la religión transforma
-
algo negativo; el sufrimiento, en algo moralmente bueno; la redención (Weber, n.d.). Esta justificación racional de la desdicha se transforma en una ideología que legitima el poder de la clase dirigente. “No obstante, en general, los oprimidos, o por lo menos los que se veían acosados por la miseria, tenían necesidad de un redentor y un profeta; los privilegiados, los propietarios, las clases dirigentes, no experimentaban esta necesidad.”(Weber, n.d., p.19).
Bertrand Russell en su ponencia ¿Porqué no soy cristiano? explica que en este mundo hay gran injusticia, frecuentemente los buenos sufren y los malos prosperan, así que si se desea creer que hay justicia en el universo como un todo, debe haber justicia en la otra vida para que restablezca el equilibrio en la tierra (Egner, 1961, pp.585-595).
La ponencia de Rusell concluye con la reflexión18 de que toda conquista moral que ha logrado el hombre, ha contado siempre con la oposición de las iglesias organizadas en el mundo; la religión cristiana, como sus iglesias organizadas, han sido y son el principal enemigo del progreso moral en el mundo (Egner, 1961, p.595).
Por el contrario, Mannheim encuentra en la retirada de las iglesias cristianas, como fuerza integradora de la sociedad, la causa de la crisis de valores. A partir del renacimiento, la secularización de la vida trajo la espontaneidad e hizo al hombre experimentar nuevas vivencias y, por lo tanto, a un constante proceso de revalorización. Esta gran variedad de experiencias tiene como consecuencia que los valores en competencia se anulen recíprocamente y causan la neutralidad de los valores en general.
Donde la religión perdió contacto con la vida social se transformó en liturgia. “Esta pérdida de arraigo en la sociedad corresponde con frecuencia a la tendencia de sus dirigentes a cooperar con las clases dirigentes y a identificarse con los intereses adquiridos tanto en el sentido espiritual como en el material.” (Mannheim, 1944, p.139). Joseph Ratzinger (Habermas y Ratzinger, 2006) cita la controversia entre Agustín de Hipona - San Agustín - y el teólogo romano Marco Terrencio Varrón en La ciudad de
18 “You find as you look around the word that every single bit of progress in humane feeling, every improvement in criminal law, every step towards the diminution of war, every step towards better treatment of coloured races or every mitigation of slavery, every moral progress that there has been in the world, has been consistently opposed by the organized Churches of the world. I say quite deliberately that the Christian religion, as orginized in its churches, has been and still is the principal enemy of moral progess in the world.”
-
Dios. Varrón cita tres tipos de teología: “la teología mítica, que es la propia de la poesía y el teatro, la teología natural, que es la elaborada por los filósofos conforme a criterios racionales; y la teología civil, que es la que rige el culto público”(Habermas y Ratzinger, 2006, p.12). San Agustín se pronuncia a favor de la teología natural, mientras que Varrón lo hace a favor de la teología civil. San Agustín opina que la teología civil es tan incompatible con el cristianismo como la teología mítica que intenta mantener la costumbre, así sea ancestral.
Pero hay más: la teología civil es en realidad un instrumento al servicio de la
estabilidad política. Se trata de una concepción funcionalista que subordina la
religión a una realidad inmanente, la civitas. Esto supone de hecho la
divinización de Roma, al tiempo que la devaluación de toda religión. Ya no
cuenta el que la religión sea verdadera, sino sólo el que sea útil, el que sea un
instrumento eficaz al servicio de la política.(Habermas y Ratzinger, 2006,
p.13).
Para Ratzinger el cristianismo es una religión ilustrada, producto de la incorporación de la filosofía griega. El Dios de los filósofos griegos es el Dios de los cristianos, por lo que entiende al cristianismo inserto en el esfuerzo desmitologizador del racionalismo. Entonces el cristianismo no es una religión más en el politeísmo pagano, sino la búsqueda de la verdad que conduce a la salvación.
En la dialéctica hegeliana del pensamiento de Ratzinger; la fe corresponde a la tesis, la razón a la antítesis y el cristianismo a la síntesis. “Ratzinger siempre ha insistido en que esta síntesis de razón y fe es cosustancial al cristianismo y que no quiera degradarse en fideísmo”.(Habermas y Ratzinger, 2006, p.14). En la disputa entre fideístas y racionalistas, Ratzinger toma partido por estos últimos, ello conlleva a considerar la religión como parte de la búsqueda de la razón y a pasar todo comportamiento, motivado por lo religioso, por el escrutinio y evaluación que la razón aplica a cualquier otro comportamiento humano.19
19 Con siglos de diferencia, Ratzinger asume como propia la posición de Hume.
-
Jürgen Habermas es partidario de la línea de pensamiento de Mannheim y explica que el peso de la tradición ha sedimentado las percepciones morales, los ideales de justicia y la vida buena en favor de la lógica del mercado. La secularización es un proceso que lleva siglos y las sociedades expuestas a una rápida modernización tienen como consecuencia un sentimiento de desarraigo y frustración. La solución que Habermas postula está en la neutralidad cosmovisiva del estado liberal. En los debates públicos que afecten las creencias religiosas el estado no debe tomar posición. Sin embargo, en la convivencia entre creyentes y no creyentes, el estado liberal toma partido por estos últimos y discrimina a los creyentes para que dividan su comportamiento en público y privado. Habermas sugiere que los laicos deberían esforzarse por entender la perspectiva religiosa, aunque no la compartan.
La constitución apostólica Gaudium et specs (1965) trata el tema de la discriminación de los creyentes suscrito por Habermas :
La Iglesia, aunque rechaza en forma absoluta el ateísmo, reconoce
sinceramente que todos los hombres, creyentes y no creyentes, deben
colaborar en la edificación de este mundo, en el que viven en común. Esto no
puede hacerse sin un prudente y sincero diálogo. Lamenta, pues, la Iglesia la
discriminación entre creyentes y no creyentes que algunas autoridades
políticas, negando los derechos fundamentales de la persona humana,
establecen injustamente. Pide para los creyentes libertad activa para que
puedan levantar en este mundo también un templo a Dios. E invita
cortesmente a los ateos a que consideren sin prejuicios el Evangelio de Cristo.
(Pablo VI, 1965).
Con varios años de anticipación a lo postulado por Habermas, Mannheim (1944) describió el fenómeno desde otra perspectiva.
Para mi los valores se expresan ante todo como elecciones individuales:
valoro las cosas cuando prefiero ésta a la otra. Pero los valores no sólo
existen en el plano subjetivo como elecciones hechas por individuos; se dan
-
también como normas objetivas, es decir, como advertencias que nos dicen:
haz esto más bien que lo otro. Son, en este caso, la mayor parte de las veces,
creaciones sociales que sirven, como las luces del tráfico, para la regulación
de la conducta humana. La función fundamental de estas normas objetivas es
obligar a los miembros de una sociedad a actuar y conducirse en una forma
que encaje más o menos en los patrones de un orden existente.(Mannheim,
1944, p.29).
Entonces las valoraciones tienen un origen dual: apetencias subjetivas y la realización de funciones sociales objetivas. El conflicto surge por el desajuste entre lo que los individuos quieren hacer si pudieran elegir entre sus deseos personales y lo que la sociedad les obliga que hagan.
En este punto no habría desacuerdo con los liberales, mientras las normas morales se materialicen en la ley, los liberales no tienen inconveniente en respetarlas.
Esta conducta consiste, primero, en no perjudicar los intereses de otro; o más
bien cierto intereses, los cuales, por expresa declaración legal o por tácito
entendimiento, deben ser considerados como derechos; y, segundo, en tomar
cada uno su parte (fijada según un principio de equidad) en los trabajos y
sacrificios necesarios para defender a la sociedad o sus miembros de todo
daño o vejación.(Mill, 1961, p.152).
Karl Mannheim plantea llegar a determinar los valores morales a través de la
razón. Bajo la óptica de Ratzinger, todos las conductas motivadas por la religión deberán pasar por la razón. La propuesta de Mannheim es llegar a determinar estos valores a través de la democracia.
Por otra parte, si nuestra democracia contemporánea llegara a la conclusión de
que esta estructura espiritual es indeseable o que es impracticable o no
hacedera tratándose de grandes masas, hemos de tener el valor de insertar este
hecho en nuestra estrategia educativa. En este caso debemos admitir y
-
fomentar en ciertas esferas aquellos valores que invocan directamente las
fuerzas irracionales del hombre. Pero concentrando al mismo tiempo nuestros
esfuerzos en lograr una educación para la discriminación racional allí donde
esto se encuentre a nuestro alcance.(Mannheim, 1944, p.38). La disyuntiva es: o se educa por entero a la sociedad en valores irracionales o
educar y preparar a la sociedad para la deliberación racional allí donde los valores permitan una justificación racional y Mannheim cita como ejemplo a los fundamentos utilitarios. La crítica concreta que Mannheim hace al sistema educativo es que por un lado crea inhibiciones e impide el desarrollo del juicio, y por el otro lado pretende crear un mundo moral nuevo basado en la apreciación racional de los valores. La solución propuesta es en un tipo de educación “graduada que reconoce fases distintas de formación en donde tanto lo racional como lo irracional encuentran su lugar adecuado”(Mannheim, 1944, p.39).
Habermas retrocede varios pasos detrás de los propuesto por Mannheim. Si bien es trágica la pérdida de los movimientos cristianos como fuerza moral que une a la sociedad, la propuesta de Habermas es retomar las enseñanzas de la biblia y a través de la traducción, crear un modelo de ética exportable a otros individuos de distinta religión o ajenos a la religión. Mannheim ya había propuesto el sistema de valores traducido.
Si en este caso el método de traducción pudo ser útil para dar nuevo sentido a
las virtudes primarias en un mundo de contactos indirectos y lejanos, en otros
casos los valores del mundo vecinal sólo pueden funcionar adecuadamente
dentro de las condiciones modernas después de una reforma completa.
(Mannheim, 1944, p.31).
En el mundo globalizado se hace necesaria una base ética común, pero a
diferencia de Mannheim, Habermas no ve en la democracia la posibilidad de garantizar semejante base ética.
-
Capítulo IV
El Partido Acción Nacional y el conservadurismo
El Partido Acción Nacional es heredero del Partido Conservador del siglo XIX. En opinión de Jorge Adame(2008) el Partido Conservador luchó bajo el lema “Religión y Fueros” y fue derrotado en 1861. Pero ni con el fusilamiento de Maximiliano, Miramón y Mejía en el Cerro de las Campanas en 1867 se terminó con el Partido Conservador.
Sin embargo, hay que hacer notar que el llamado Partido Conservador nunca
estuvo organizado como un partido político, con jefaturas establecidas,
órganos de representación, membresía inscrita, etcétera. Se trató, en rigor, de
un grupo de personas que representaban los intereses y las ideas de un sector
del pueblo mexicano, muy especialmente, de la Iglesia católica. Este hecho
nos hace ver que el Partido Conservador nunca pudo ser disuelto, porque
nunca fue constituido, y que mientras vivieran los hombres que habían
encabezado o apoyado la reacción contra el Estado Liberal, mientras existiera
la Iglesia católica en México, difícilmente, desaparecería ese grupo de
mexicanos “conservadores”, a la cual se llamó, en la lucha política, “Partido
Conservador” (Adame, 2008, pp.1-2).
Una vez derrotados, la crítica de los conservadores se basó en la congruencia de
los postulados liberales. Cuestionaban la idea de la soberanía popular; porque si Dios había creado a los hombres y a todos los había creado iguales, ninguno tenía derecho a mandar sobre otro, mucho menos la suma de individuos podía tenerlo. La ley debía estar basada en principios fundamentales y no en la voluntad de la soberanía popular ya que si se otorgaba la facultad de crear y modificar leyes, se caería en el despotismo absoluto. Esta misma pregunta plantean los autores de la teoría de las élites a la democracia; si la soberanía popular reside en el conjunto del pueblo, porqué el poder se deposita para su ejercicio en un reducido número de personas.
La soberanía popular se reducía al poder arbitrario que ejerce el mayor número, es
-
decir; las mayorías insensatas. En la práctica el poder se ejerce por los gobernantes en beneficio de un sólo hombre o de un grupo de hombres. Si las mayorías determinan la ley, el gobernante en el Estado Liberal tiene dos opciones; obedecer a las mayorías insensatas o la infracción de la ley.
La obra Estudios sobre Política y Religión da cuenta de la crítica a la ley electoral que se discutió entre los años de 1871 y 1873 mantiene su vigencia, en tanto que la representación política se limita a la facultad de elegir gobernantes y la ciudadanía consiste en el derecho a votar y ser votado. En esos límites de participación se encuentra el sistema electoral hasta la fecha.
Los conservadores pedían la limitación del derecho al voto en beneficio de la sociedad a los individuos que tuvieran la facultad de ejercer sus propios derechos ante la autoridad. Aún así , el sistema electoral limitaba la participación de las mujeres y los clérigos. “J.M.de la P” en el diario conservador La Voz proponía un sistema electoral independiente de la autoridad política y de la influencia de los partidos políticos donde participaran en cuerpos colegiados las distintas clases sociales como propietarios, comerciantes, agricultores, etcétera, hasta artesanos.
A partir de 1873 con el gobierno de Lerdo de Tejada se endurece la posición del gobierno y los conservadores arrecían su crítica. Entre las incongruencias que señalaban era una Constitución católica con un gobierno laico.
Hasta la Constitución de 1857 todas las Constituciones señalaban que la única religión permitida sería la católica apostólica y romana. A partir de 1857 se permite la tolerancia de cultos y que los gobernantes no profesen ninguna religión. El cambio se gestaba desde el siglo XVIII en que los filósofos con escritos paganos sobrepasaban a los religiosos y por la paulatina sustitución de Dios por la deificación de la razón. Explica Adame (2008) que este cambio permitió a los hombres desconocer el orden natural de Dios para buscar nuevas formas de organización social.
Otro de los puntos en discordia era la educación, las reformas habían impuesto la restricción al derecho de la Iglesia de educar al pueblo. Como la educación había sido impartida por la Iglesia católica, los mexicanos entendían “las normas morales como preceptos divinos, las transgresiones del orden moral como pecados y las sanciones como penas ultra terrenas” (Adame, 2008, p.16)
Respecto a los nuevos principios de organización social, los conservadores del siglo XIX consideraban que el sistema electoral debía basarse en otorgar el voto únicamente a quienes fueran capaces de utilizarlo atendiendo al criterio de “la edad, la inteligencia, el trabajo y la propiedad” (Adame, 2008, p.22).
Ninguno de éstos problemas tuvo una solución definitiva, por lo que se
-
perpetuaron y un siglo después se convertirían en las banderas del heredero del Partido Conservador.
En el PAN confluyen dos líneas de pensamiento que en los primeros años del Partido se complementaron. Manuel Gómez Morín era católico, pero concebía el ejercicio de la política como un ejercicio ético y secular. Efraín González Luna invoca los principios de la doctrina social de la Iglesia e introduce el principio de la eminente dignidad de la persona humana.
Un aspecto poco conocido de ambos pensadores es la concepción elitista de la sociedad. Para Gómez Morín la ciudadanía debería estar reservada a personas educadas para ejercerla.
Cabe preguntarse ¿quiénes son ciudadanos en el periodo posrevolucionario?
La idea de Gómez Morín no es plural. En este momento, el jurista piensa en
las minorías letradas, universitarios, profesionistas, grupos que desde el
proyecto vasconcelista ven en la educación el proyecto por mediante el cual
puede modernizarse al país y a sus instituciones (Academia Mexicana de
Derechos Humanos, n.d.).
A diferencia de quienes justifican la estructura social en las diferencias culturales que perpetúan el statu quo, Gómez Morín se pronuncia por la superación de ésta condición a través de la educación. El influjo liberal de su proyecto se encuentra en la educación del pueblo de México. Educación que capacitaría para la participación política. La política como vía de acceso al mejoramiento de las condiciones de vida de la población.
A través de la educación se pudo haber superado la concepción elitista de la sociedad. Manuel Gómez Morín no propuso una solución para superar ésta condición, sólo se limita a expresar su inconformidad con la visión. En palabras del fundador: “...no nos conforma ya aquella explicación simplista que sólo ve en México dos grupos: la minoría espiritualmente dirigente, de origen o de cultura europeos, y la mayoría “actuante”, indígena o simplemente bárbara. Proclamamos nuestra substantividad.” (Gómez Morín, M., 1927).
Aunque Gómez Morín estuviera en contra de la concepción elitista de la sociedad, él mismo había formado parte de la minoría dirigente de origen y cultura europea. La síntesis con los valores de la madre patria que proponía, llevaba en sí misma la semilla
-
del conservadurismo. Gómez Morín, citado por Vázquez (1999), pensaba que los nuevos ciudadanos
deberían poseer los siguientes valores:
...el hombre en su integridad, la Nación como comunidad superior histórica y
de futuro, apoyada en dos fuertes raíces que ligan, una, a la España de los
valores eternos y otra, a la savia más rica del suelo americano; el Bien Común
que engrana y conjunta y supera por la Justicia, la Libertad y el Orden
(Castillo, C., 1994, p.60)
Vázquez (1999) destaca la defensa de Gómez Morín del hispanismo. El exiliado
español Pere Foix (1947), citado por Vázquez (1999, p.69), relacionaba a los españolistas con los conservadores;
En México son españolistas los restos del porfirismo y del almazanismo, el
sinarquismo y los del Partido Acción Nacional. Son españolistas los prelados
dela Iglesia Católica, los fascistas, los terratenientes y los que padecen
nostalgia del imperio. Son antiespañoles los liberales, los demócratas, los
librepensadores, los que han sabido alinear a su pueblo al lado de las
Naciones Unidas en guerra contra el nacifascismo; son antiespañoles los
revolucionarios de 1910, los que propugnan por la libertad de cultos, los que
quieren hacer de México una gran potencia económica y cultural,
completamente libre de la tutela extranjera (Foix, P., 1947, p.134).
Alonso(n.d.) encuentra que González Luna era admirador de Charles Maurras, quien basada su propuesta del nacionalismo integral en una formulación de una sociedad ordenada y elitista.
González Luna hablaba de la traición de las élites por la que la clase política se abstuvo de mostrar abiertamente su catolicismo y con ello contribuían a la secularización de la cultura. La paradoja de México, que menciona Arreola (2008, p.51), corresponde a la misma argumentación que utilizaban los conservadores en el siglo XIX: una nación católica era gobernada por una minoría anticatólica.
-
En 1962 el cambio generacional dentro del PAN coincidió con el inicio del Concilio Vaticano II que buscaba un aggiornamento o ponerse al día a las nuevas realidades sociales.20 Adolfo Christlieb fue presidente del PAN de 1962 a 1968, cuando renunció por razones de salud.
Cabe mencionar que la segunda generación de panistas no vivió el conflicto cristero. Como lo demostró Alonso(n.d.), el apoyo de González Luna a los cristeros no fue sólo moral; mantuvo en secreto documentos detallados sobre la logística de las armas y parque, así como de los donativos, varias veces prestó su casa para las reuniones de los líderes cristeros.
El fundador del PAN no era partidario de los demócratas cristianos. Según Alonso(n.d.); Gómez Morín manifestó abiertamente que se trataba de un proceso de infiltración con las técnicas conocidas. El representante internacional de los demócratas cristianos; Rafael Caldera, habló con González Luna sobre darle la denominación al Partido, por lo que el representante del PAN le dio a conocer la prohibición constitucional existente.
En opinión de Sigg (1993), Christlieb entendía que para los mexicanos cristiano significaba católico y agregarle esa denominación al Partido sería equivalente a mezclar religión y política, además que estaba prohibido por la Constitución. Cuando Adolfo Christlieb llega a la presidencia del PAN, se impone como objetivo acabar con la imagen confesional del Partido por su identificación con la Democracia Cristiana. Christlieb define su postura en el discurso pronunciado ante Rafael Caldera, presidente de la democracia cristiana.
En Accion Nacional se ha mantenido como bandera, a pesar de las críticas y a
pesar de otros pesares que resultan de ofrecimientos imposibles de aceptar, la
bandera de una auténtica reforma social, fundada en principios cristianos. A 20 El papa Juan XXIII en enero de 1959 anunció la celebración del concilio, pero inició hasta el
otoño de 1962. El problema principal del catolicismo era su rechazo a las nuevas formas sociales como la familia monoparental o extensa, el problema del ejercicio de la sexualidad extramarital o el uso de anticonceptivos. El catolicismo pretendía deterner estos desarrollos a través de la defensa de la familia nuclear y el castigo a separados o divorciados excluyéndolos de la comunión. En el Concilio predominaron los enfoques conservadores de sectores integristas como el Opus Dei sobre los reformadores que eran una minoría.
-
quienes por esta causa se separen, que les vaya bien. La Nación (1962, 18 de
noviembre).
Christlieb invitaba a separarse del Partido a los jóvenes que abiertamente habían trabajado para una organización afín al PAN, pero demócrata cristiana. Después Manuel Gómez Morín cambió de impresión, no le parecía que pretendieran formar un nuevo partido político, sino apoderarse de Acción Nacional desde adentro. Con la expulsión de éstos jóvenes se libraron de un problema de imposible justificación si trataban de construir un instituto político nacional: el financiamiento externo.
La mayor contradicción del PAN es la pretensión de formar un partido político cívico y a la vez eclesial, o por lo menos de inspiración religiosa. Chistlieb trató de conciliar la doctrina social de la Iglesia con la democracia liberal, sin recurrir a la vía de la democracia cristiana.
Christileb y Efraín Gonzalez Luna introducen el principio de solidaridad a la doctrina del PAN: Loaeza (1999, p.525) identifica al jesuita alemán y economista Heinrich Pesch como el ideólogo del solidarismo. Storck(2005) encuentra entre los seguidores de Pesch al papa Pío XI y la influencia en la encíclica Quadragesimo Anno (1931) y al papa Juan Pablo II. A diferencia de otros economistas que hacen de la economía una ciencia deductiva con las matemáticas como método, el economista católico analiza todos los tópicos desde un enfoque ético y técnico. Por lo tanto, Pesch rechaza las teorías de Karl Marx, Adam Smith y Malthus. De las teorías de Marx opina que como los factores de producción; capital y trabajo dependen uno de otro, no puede haber conflicto entre ellos. Sobre Smith piensa que la sociedad no puede florecer cuando cada individuo busca su bienestar personal, ni la familia puede maximizar su felicidad cuando cada individuo busca su propio interés.
Pesch analiza la naturaleza del hombre y su relación con la familia, la sociedad y la propiedad. Por la defensa que hace de la propiedad, no es partidario del socialismo ni de ninguna forma de colectivismo, pero tampoco lo es del capitalismo ni del libre mercado. El ciclo económico se explica a través de la muerte y resurrección de Cristo; hay una pérdida y luego una ganancia. Como los agentes económicos dependen unos de otros, los precios y salarios deben ser justos. Las discrepancias en el salario son un mal, para Pesch “las diferencias en la sociedad no deben llegar al punto que termine dividida en dos mitades; una mitad muy rica, la otra mitad muy pobre”. Con respecto a los precios, se encuentra con el mismo problema analizado por Hayek (1944) respecto al socialismo: ¿quién determina a quién? Un productor debe ofrecer sus productos a un
-
precio que le permita pagar un salario decente al trabajador. Si los salarios bajan por efecto de la baja en los precios, el empleador falla en la justicia conmutativa y ello se traduce en que su producto no tiene suficiente demanda.
Christlieb no se apartó de la iglesia católica, por el contrario actualizó la doctrina del PAN con los lineamientos provenientes del Vaticano. Carlos Arriola (2008) coincide con este planteamiento y localiza la errónea interpretación en el estadounidense Donald J. Mabry (1973) y que Sigg (1993) comparte. Arriola (2008, p.40) afirma: “Sin embargo, el autor estadounidense no analizó a fondo el pensamiento de Christlieb, ya que hubiera encontrado que no hubo tal secularización”.
Soledad Loaeza (1999) postulaba que el denominador común entre Manuel Gómez Morín y Efraín González Luna era la búsqueda de la tercera vía, cuando en realidad fueron Christlieb y Efraín González Morfín quienes eliminaron el ataque al comunismo e introdujeron el rechazo al liberalismo a la ideología del PAN, acorde con los nuevos postulados de la doctrina social de la iglesia.
Los cambios ideológicos introducidos por Efraín Gonzalez Morfin, quien fuera seminarista de la Compañía de Jesús y abandonara antes de ordenarse, le ganaron el calificativo de jesuíta-marxista. En la contienda electoral de 1970 como candidato a la Presidencia de la República, hizo severas críticas a los empresarios que participaban en el control antidemocrático del pueblo de México y a los sindicatos por solidarizarse con la explotación del trabajador. Las críticas no fueron del agrado de los empresarios del grupo Monterrey ni del fundador del PAN.
Manuel Gómez Morín había criticado la explotación del hombre como instrumento de medro personal21 y de capitalización política del gobierno, pero no de las empresas (Vázquez, 1999, p.44).
Arriola (2008) maneja la hipótesis de que Manuel Gómez Morín apoyó la candidatura de José Angel Conchello, ex empleado del grupo Monterrey, a la presidencia del PAN. El objetivo era conservar la unidad y detener el avance de la democracia cristiana al interior del Partido. A partir de ese momento se forman dos bandos que lucharían por la candidatura a la Presidencia de la República en 1975. En la Convención
21 Este era el concepto frente popular Trostquista por el que la jerarquía de las relaciones políticas está basada en la explotación.
-
Nacional celebrada del 17 al 19 de octubre de 1975 ni en la Convención Extraordinaria se llegó al 80% de los votos que marcaban los estatutos y, por lo tanto, Acción Nacional no presentó candidato a la Presidencia en la contienda electoral de 1976.
Los diputados Eduardo Limón León22 y Alfredo Oropeza Garcia, del bando de Conchello, fueron expulsados del Partido.
Los diputados Eduardo Limón y Alfredo Oropeza señalaron que había una
lucha en el PAN entre la “élite” que lo dirigía y las “infanterías”, y que “los
viejos sienten que se les está yendo de las manos y están haciendo todo lo
posible para evitarlo”. Aseguraron que Madero era “el líder de las
infanterías”. (Excelsior, 1975, 17 de octubre).
Este conflicto se enmarca en la disputa entre dogmáticos y pragmáticos, señalada
por Loaeza, en el periodo de 1972 a 1978. En parte la crisis de legitimidad en el
liderazgo se explica por el proceso de renovación de las élites a partir del deceso del
fundador del Partido; Manuel Gómez Morín en 1972. Desde la fundación del Partido
había coexistido el pensamiento conservador con tintes liberales, en una síntesis parecida
al catolicismo liberal. A partir de 1978 con el arribo de Juan Pablo II al papado comienza
una lucha interna en la Iglesia contra la teología de la liberación que tiene su reflejo al
interior de Acción Nacional. Juan Pablo II denunció la contaminación de la doctrina por otras ideologías, el
marxismo en especial, y en opinión de Arriola (2008) con ello se deslegitimó la corriente solidarista de González Morfín.
Cuando González Morfín renuncia al PAN en 1978, denunció la existencia de un Partido dentro del Partido que recibía financiamiento externo (Arriola, 2008, p. 69) A
22 Eduardo Limón León fue diputado a la XLIX legislatura y su padre Eduardo Limón Lascurain también fue diputado, pero a la XLI legislatura.
-
partir de 1979 se vincula a Conchello con Desarrollo Humano Integral, A.C. (DIHAC) por la campaña anticomunista que aseguraba que México se enfilaba al comunismo. La expropiación bancaria de 1982 reforzaría esta percepción.
El periodo de 1977 a 1987 se caracterizó por la debilidad institucional (Arriola, 2008, p. 73). Abel Vicencio Tovar fue presidente del PAN entre 1977 y 1984. Desde los 15 años ingresó a Acción Católica de los Jóvenes Mexicanos y cuando llegó a ser presidente de la ACJM, ingresó al PAN (Arriola, 2008). Arriola (2008) atribuye a la ortodoxia de la Acción Católica que Vicencio Tovar no simpatizara con las posiciones católicas de izquierda de González Morfín y quienes con él renunciaron al Partido.
Pablo Emilio Madero fue presidente del PAN de 1984 a 1987. En 1982 había sido candidato a la presidencia de la República y su campaña fue calificada como un rotundo fracaso (Arriola, 2008, p. 75). Su presidencia como los años “más deprimentes en la vida del PAN por la falta de ideas y carácter para dirigir al partido” (Arriola, 2008. p.78).
La modernización del Partido se lleva a cabo en los años 1987 a 1993, periodo de Luis H. Álvarez en la presidencia de Acción Nacional. Para medir la institucionalización de los partidos políticos, Panebianco propone cinco indicadores; la burocratización y centralización de la organización, la homogeneidad y semejanza entre los órganos del mismo nivel jerárquico, la correspondencia entre normas estatutarias y esferas de poder, la existencia de fuentes variadas y constantes de financiamiento, así como el predominio sobre las organizaciones afiliadas (Baca, 2000, p.756) En este periodo, por primera vez se pagaron sueldos a funcionarios de tiempo completo, lo que contribuyó a la creación de una estructura burocrática profesional, debido a las diversas fuentes de financiamiento que Miguel Fernández Iturriza consiguió como encargado de Administración y Finanzas (Álvarez citado por Arriola, 2008, p.82).
Arriola (2008) destaca que Álvarez incluyó en el Comité Ejecutivo Nacional a sus opositores; a Jesús González Schmall como coordinador de los diputados, a Gabriel Jiménez Remus como encargado del departamento jurídico, a José Angel Conchello en la Comisión de Propaganda, a Bernardo Batiz como encargado de los planes de gobierno y a González Torres como delegado especial de la presidencia. Los opositores formarían el Foro Democrático y Doctrinal en el PAN y en 1992 abandonarían el PAN con la intensión de formar un nuevo instituto político.23
23 El PAN utilizó su influencia para impedir la formación de este nuevo instituto político. Batiz y González Schmall migraron al Partido de la Revolución Democrática, Pablo Emilio Madero al desaparecido Partido Demócrata Mexicano y González Torres se retiró de la política.
-
El 6 de marzo de 1993 fue electo presidente del PAN. En la primera ronda Castillo obtuvo 89 votos, Alfredo Ling Altamirano 62 votos y Rodolfo Elizondo 46 votos. En la segunda vuelta participaron los dos primeros contendientes; a favor de Castillo habló Felipe Calderón Hinojosa y en favor del segundo habló Luis Felipe Bravo Mena (Arriola, 2008, p.92). Arriola (1998) opina que en realidad los contendientes eran el viejo PAN de raigambre católica y el proyecto empresarial. Aunque los denominados “empresarios” provenían de grupos católicos más radicales. En la segunda ronda, Ling obtuvo 101 votos y Castillo 98 votos. Antes de la tercera ronda de votación, Ling declinó hablar en su nombre y Castillo Peraza dió un discurso muy emotivo. El resultado fue 107 votos para Castillo Peraza y 90 para Ling Altamirano.
Durante la presidencia de Carlos Castillo Peraza, el PAN se insertó plenamente en la corriente demócrata cristiana y puso fin a la ambigüedad con sus compromisos religiosos (Loaeza, S. 2003, p.92). Castillo Peraza provenía de Acción Católica, una asociación pública de fieles derivada del Concilio Vaticano II. Es un apostolado por el que los laicos se asocian con el fin de anunciar el Evangelio. Castillo Peraza era un católico fiel a la constitución apostólica Gaudium et spes y al pensamiento de Jaques Maritain (Sicilia, J., 2007).
La Gaudium et spes -gozos y esperanzas- en el proemio establece el siguiente diagnóstico:
Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de
nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez
gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay
verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. La comunidad
cristiana está integrada por hombres que, reunidos en Cristo, son guiados por
el Espíritu Santo en su peregrinar hacia el reino del Padre y han recibido la
buena nueva de la salvación para comunicarla a todos. La Iglesia por ello se
siente íntima y realmente solidaria del genero humano y de su historia. (Pablo
VI, 1965).
-
El llamado a comunicar la salvación es interpretado por quienes incorporaron la doctrina social de la Iglesia católica a su Proyección de los Principios de Doctrina del Partido Acción Nacional 1965 como una forma de apostolado que se extiende al ámbito político. Los Principios de Doctrina de 1939 comenzaban con la definición de Nación; la Proyección de los Principios de Doctrina de 1965 comienzan con la definición de la persona en los mismos términos que lo hace la Gaudium et spes. En el apartado la “Constitución del hombre” enuncia: “En la unidad de cuerpo y alma, el hombre, por su misma condición corporal, es una síntesis del universo material, el cual alcanza por medio del hombre su más alta cima y alza la voz para la libre alabanza del Creador.” (Pablo VI, 1965) La Proyección de Principios de Doctrina del Partido Acción Nacional 1965 define la persona como:
El ser humano es persona, con cuerpo material y alma espiritual, con
inteligencia y voluntad libre, con responsabilidad sobre sus propias acciones,
y con derechos universales, inviolables e inalienables, a los que corresponden
obligaciones inherentes a la naturaleza humana individual y social (PAN,
1965).
Con respecto al bien común, la Gaudium et spes postula:
La interdependencia, cada vez más estrecha, y su progresiva universalización
hacen que el bien común -esto es, el conjunto de condiciones de la vida social
que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro
más pleno y más fácil de la propia perfección- se universalice cada vez más, e
implique por ello derechos y obligaciones que miran a todo el género humano
(Pablo VI, 1965).
Mientras que la Proyección de Principios de Doctrina del Partido Acción Nacional 1965 entiende por bien común:
...no sólo como oportunidad personal, justa y real de acceso a los bienes
humanos, sino también como el conjunto de valores morales, culturales y
-
materiales, que han de conseguirse mediante la ayuda recíproca de los
hombres, y que constituyen instrumentos necesarios para el
perfeccionamiento personal de todos y cada uno de ellos en la con-vivencia
(PAN, 1965).
Otro ejemplo para destacar la identidad de postulados se encuentra en la institución de la familia, de la que la Gaudium et spes reconoce: “Por su índole natural, la institución del matrimonio y el amor conyugal están ordenados por sí mismos a la procreación y a la educación de la prole, con las que se ciñen como con su corona propia.” (Pablo VI, 1965). Por su parte la Proyección de Principios de Doctrina del Partido Acción Nacional 1965 postula:
La familia tiene como fines naturales la continuación responsable de la
especie humana; comunicar y desarrollar los valores morales e intelectuales
necesarios para la formación y el perfeccionamiento de la persona y de la
sociedad, y proporcionar a sus miembros los bienes materiales y espirituales
requeridos para una vida humana ordenada y suficiente (PAN, 1965).
Mosca postula que ninguna sociedad existe sin un principio de cohesión social. Una vez superada la fuerza de cohesión de la religión, todas las sociedades requieren de una forma de cohesión “como principal factor de cohesión moral e intelectual, en el seno de los diversos pueblos europeos, ha quedado ahora el patriotismo” (Gaetano Mosca citado por Bobbio, 1986, p.136)
El Partido Acción Nacional nunca se propuso sustituir a la religión católica con el patriotismo como elemento de cohesión social. Tanto el lema de Acción Nacional -“Por una patria ordenada y generosa, y una vida mejor y más digna para todos”- como la misma denominación “nacional” resaltan el carácter patriótico y nacional del Partido, pero en la formulación de los principios de doctrina también se destaca el carácter espiritual o religioso del ser humano: “La persona humana tiene una eminente dignidad y un destino material y espiritual que cumplir, por lo que la colectividad y sus órganos debe asegurarle el conjunto de libertades y de medios necesarios para cumplir dignamente ese destino” (PAN, 1939) y en la proyección de principios se postula: “El ser humano es persona, con cuerpo material y alma espiritual...” (PAN, 1965).
-
En la Proyección de Principios de Doctrina del Partido Acción Nacional 2002 se observa un distanciamiento de los postulados de la doctrina social de la Iglesia católica, y la incorporación de nociones liberales que se asemejan más al catolicismo liberal que al liberalismo clásico. El primer tópico es “Persona y Libertad”
El Partido Acción Nacional centra su pensamiento y acción en la primicia de
la persona humana, protagonista principal y destinatario definitivo de la
acción política. Busca el ejercicio responsable de la libertad en la democracia
conduzca a la justicia y a la igualdad de oportunidades para la consecución
del bien común (PAN, 2002).
Contiene nociones liberales porque enuncia que “La libertad no puede ser constreñida arbitrariamente por el Estado y no tiene otros límites jurídicos que los impuestos por el interés nacional, por las normas sociales y por el bien común” (PAN, 2002). La primera parte del enunciado es un postulado liberal; el Estado no puede restringir la libertad individual sino por ley. Sin embargo incluye lo que la ley debe tomar en cuenta para restringir la libertad individual; “el interés nacional, las normas sociales y el bien común.”
El interés nacional supone la razón del Estado que es distinta a la razón del individuo. El Estado no está sujeto a preceptos morales porque el principio de acción del Estado está en su misma existencia concreta, porque el Estado es la “sustancia ética” (Hegel citado por Bobbio, 1985 p.116) La acción del Estado no tiene otro objetivo que la salus rei publicae y no obedece a ninguna otra consideración, por lo que la acción política resulta inmoral o, en todo caso, amoral (Bobbio, 1985, 115). Sin embargo, la misma Proyección de Principios de Doctrina del Partido Acción Nacional 2002 declara que: “Los medios deben estar adecuados al fin. Un fin éticamente valioso no justifica la utilización de medios éticamente inadmisibles.” (PAN, 2002).
Si las normas sociales se encuentran en la norma jurídica, éstas serán el género y la norma jurídica la especie. Pero no todas las normas sociales son apropiadas para convertirse en norma jurídica. Por ejemplo; los modales, que siendo normas sociales no reciben sanción jurídica sino social.
La restricción de la libertad por el bien común implicaría una restricción autoritaria de lo que la élite gobernante considera que es el bien común, que no se traduce en el bien de cada uno. En palabras de John Stuart Mill; “Pero ni uno, ni varios individuos, están autorizados para decir a otra criatura humana de edad madura que no
-
Capítulo V
Las élites políticas en Morelos
La historia del Partido Acción Nacional en Morelos se remonta al momento histórico de su fundación. Según Román Cruz Mejía (1992, 1 de octubre), en la fundación del Partido, de la delegación representativa de la entidad participa el ingeniero Agustín Aragón y León, natural de Villa de Jonacatepec, Morelos. Aragón y León editó la Revista Positiva y fue un apóstol de la Religión de la Humanidad.
No se entiende la participación en la fundación del PAN de un positivista que en 1910 a través de su revista solicitaba la supresión de la recién fundada Universidad por no apegarse al modelo comtiano. Para los positivistas, México se encontraba en el estado positivo, ya que había superado el estado teológico y el metafísico. El catolicismo militante de los fundadores del PAN se contrapone a la Religión de la Humanidad del positivista.
El Partido Acción Nacional en Morelos fue fundado por Guillermo Gómez Arana en la asamblea celebrada el 5 de diciembre de 1942. Gómez Arana era abogado y catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México donde convivía con el fundador del PAN; Manuel Gómez Morín. Del fundador recibió el encargo de fundar el Partido en Morelos.
El catolicismo de don Guillermo Gómez Arana era sobresaliente, de tal
manera que al iniciar cada reunión partidista imploraba la presencia del
Espíritu Santo "para tener acierto", según sus propios comentarios. La
espiritualidad del fundador fue un factor determinante para el éxito, pues
además de ser un líder natural, contaba con la ayuda de "varios muchachos
abnegados y excelentes para el trabajo, que sólo pedían a cambio un refresco
e información del nuevo partido..." (Cruz, 1992).
Cabe señalar que entre los principales motivos que llevan a los primeros miembros del Partido a trabajar en favor de lo que parecía una causa perdida era la concepción de la política como un apostolado y una vocación de servicio.
-
La nueva clase política tuvo su origen en grupos apostólicos que se organizan por iniciativa del obispo de Cuernavaca; Juan Jesús Posadas Ocampo, quien suple en el cargo a Monseñor Sergio Méndez Arceo por su retiro el 28 de diciembre de 1982 (Cruz, L.R., entrevista personal, 4 de noviembre 2009).
La conformación de la élite política en la entidad fue reflejo del conflicto político e ideológico al interior de la Iglesia católica. La curia mexicana estaba dividida por la postura que debía tener la Iglesia frente al gobierno. Según Arriola (2008, p.61) por un lado estaban los partidarios del statu quo encabezados por el cardenal Garibi Riviera, arzobispo de Guadalajara, y por el otro, quienes abogaban por la ruptura con el gobierno, encabezados por el obispo de Cuernavaca; Sergio Méndez Arceo. En Morelos, las comunidades eclesiales de base; organizadas por el obispo Sergio Méndez Arceo, nutrieron las bases del Partido de la Revolución Democrática (Hernández, O.S., entrevista personal, 4 de diciembre de 2009). Los seguidores del obispo Posadas Ocampo se atrincheraron en los partidos Acción Nacional y en el desaparecido Partido Demócrata Mexicano.
En el resto del país y otras entidades federativas, el Partido de la Revolución Democrática se conformó en 1989 con los miembros que renunciaron al Partido Revolucionario Institucional y los miembros del proscrito Partido Comunista (Rodríguez, O., 1979, p.400).
Si la Iglesia católica no ejerce ningún control sobre los partidos políticos, cómo puede influir en su conformación. Los sacerdotes son la más típica categoría de intelectuales de la que habla Gramsci. Y los intelectuales son necesarios para organizar a la masa. Así lo reconoció el presidente de Acción Nacional en la entidad, cuando menciona que un sacerdote sugirió que la labor apostólica era corta y que algunas personas de las misiones deberían arribar a las posiciones de poder dónde se toman las decisiones (Cruz, L.R., entrevista personal, 4 de noviembre de 2009).
Las personas de las misiones eran laicos que, a partir del Concilio Vaticano II, realizaban labores pastorales que antes estaban reservadas a los pastores, es decir, a los sacerdotes y obispos. La actividad pastoral se enmarca en el triple ministerio de la Iglesia; litúrgico, profético y de servicio. El decreto ad gentes perteneciente a los documentos del Concilio Vaticano II distingue la actividad misional de la actividad pastoral; la primera se realiza entre personas no creyentes con el fin de ganar adeptos, la segunda se realiza entre fieles y tiene como objetivo lograr la unidad de la Iglesia.
Liborio Cruz comenta que las misiones pastorales se gestan en algo llamado Escuela de Patmos. Aunque en opinión del sacerdote Gregorio Tlapa24 esta denominación 24 Se buscó a Monseñor José Humberto Limón y Lascurraín quien se negó a otorgar la entrevista y
-
es incorrecta, debido a que el nombre corresponde al Taller de Patmos dedicado a la preparación de los fieles para recibir la navidad y la semana santa (Tlapa, G., entrevista personal,19 de noviembre de 2009). El sacerdote Tlapa identificó a estos grupos como pertenecientes a la obra misional de San Felipe de Jesús.
En los grupos eclesiales estas personas adquieren capacidad de organización y logística. A las primeras poblaciones que llevan la pastoral y algunos alimentos son Taxco, Iguala, Chilpancingo y Chilapa en el estado de Guerrero. En una segunda etapa visitan comunidades del estado de Morelos como San Teocpa, Rancho Nuevo, Huautla, Mineral de Huatla de Jiménez, Quilamula, Marcelino Rodríguez y Callehuacán, entre otras.
En cada parroquia había un grupo eclesial que formaba parte de la obra misional San Felipe de Jesús. En el caso de la catedral, el grupo de jóvenes se llamaba “Testimonio y Esperanza”. La fecha de su fundación es el 29 de diciembre de 1986. Se definen como “un grupo de jóvenes católicos coordinados por Marco Adame, entre ellos: C.P. José Telumbre Melgar, Ing. Gregorio Rodríguez, Ricardo Navarro, Lic. Jorge Zarza, inspirados por la primera visita de Juan Pablo II a México” (Testimonio y Esperanza, n.d.)
Entre las preocupaciones que manifiesta el grupo están:
Ante el ataque a los valores universales, la juventud se ve envuelta en una ola
de descomposición donde los medios de comunicación y otros pseudo agentes
de educación plantean modelos de vida que ponen en peligro el futuro de la
humanidad.
Las grandes transformaciones sociales, políticas y tecnológicas que el mundo
plantea, obligan a nuevos enfoques y técnicas en la evangelización y urge una
participación más activa y generosa de todos los miembros de la sociedad.
(Testimonio y Esperanza, n.d.2)
refirió al sacerdote Gregorio Tlapa para resolver las cuestiones político-religiosas.
-
En este documento, el movimiento “Testimonio y Esperanza” declara que el proceso que origina su movimiento se encuentra en el “llamado especialísimo que la iglesia hace a los laicos en el Concilio Vaticano II, [el] Compromiso de fidelidad hecho a S.S. Juan Pablo II durante su visita a México en 1979, [la] Convocatoria de S.S. Juan Pablo II a los Jóvenes del mundo entero para participar en la "Nueva Evangelización", [el] Deseo de colaborar con nuestros Pastores en el deseo de la Civilización del Amor [y] Los retos evangelizadores que planteó el V Centenario de la Evangelización de América y la llegada del Tercer Milenio” (Testimonio y Esperanza, n.d.2, los corchetes son del autor).
Entre las actividades que periódicamente organizaba “Testimonio y Esperanza” estaban la peregrinación anual al cerro del cubilete entre enero y febrero, y otra peregrinación que se realizaba desde Morelos hasta la Villa, en el Distrito Federal los días 10 u 11 de diciembre con motivo del día de la virgen de Guadalupe (Tlapa, G., entrevista personal, 19 de noviembre de 2009)
Estos grupos no tendrían otro interés que el religioso si en ellos no se hubiera formado la élite política denominada “la sagrada familia” (Hernández, O.S., entrevista personal, 4 de diciembre de 2009). Quien fuera el coordinador del movimiento “Testimonio y Esperanza”, ahora ejerce el cargo de gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos. Otro de los fundadores del movimiento; el C.P. José Telumbre Melgar ahora se desempeña como Subsecretario de Planeación en la Secretaria de Finanzas y Planeación de la entidad.
La “sagrada familia” es la élite política emanada del Partido Acción Nacional. En opinión del presidente del PAN en Morelos, el mote de la “sagrada familia”era una forma de burlarse de las personas que estaban en la actividad pastoral y que luego ingresaron al Partido Acción Nacional; hace referencia a la “familia” porque son pocos los que toman las decisiones y “sagrada” porque provienen del ámbito eclesial (Cruz, L.R., entrevista personal, 4 de noviembre de 2009).
Para el periodista Alejandro Almazán del semanario emeequis, la Sagrada Familia esta integrada por al menos 29 personas de prominentes familias, que juntos controlan la gubernatura, la dirigencia estatal del PAN y la fracción parlamentaria del Partido en el Congreso local (Almazán, A., 2009, 2 de agosto). Ubica a Humberto Adame, hermano del gobernador, como gerente estatal de la Comisión Estatal Forestal; a Edgar Adame como asesor jurídico del municipio de extracción panista de Xochitepec; a José Luis del Valle Adame, primo del gobernador, como director jurídico de la Secretaría de Gobierno,
-
quien está casado con Martha Patricia Franco, diputada local integrante de la quincuagésima legislatura. Margarita Alemán Olvera, cuñada del gobernador, quien fungió como diputada local a la misma legislatura. Claudia Alemán Olvera, directora general de Participación Ciudadana en la Secretaría de Seguridad Pública de Cuernavaca. Oscar Sergio Hernández Benítez, era coordinador de la fracción parlamentaria del PAN en el Congreso local al momento en que se publicó el artículo citado y su esposa; Susana González Arroyo, fungía como regidora de hacienda, programación, presupuesto, educación, cultura y recreación del ayuntamiento de Cuernavaca en el periodo 2006-2009. José Raúl Hernández Ávila, compadre del gobernador, fue Alcalde de Cuernavaca en el periodo 2000-2003, secretario particular del gobernador y representante del Estado ante la federación. Su hermana, Rita Lorena, fue regidora de bienestar social del ayuntamiento de Cuernavaca y funcionaria del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos. El cuñado de José Raúl, Víctor Reyes Adams, secretario de trabajo y productividad del Estado. Sergio Álvarez Mata fue diputado local, diputado federal, senador, secretario de gobierno y candidato del PAN a la alcaldía de Cuernavaca. Blanca Olivia Enríquez Vázquez, esposa de Álvarez Mata, fue secretaria de desarrollo humano y social del ayuntamiento de Cuernavaca. Fernando Álvarez Mata, hermano de Sergio, fue subsecretario de gobierno en el ayuntamiento de Cuernavaca. Myrna Delia Álvarez Uriarte, sobrina de Sergio, es subsecretaria de asuntos jurídicos en la Secretaria de Gobierno del Estado. También se menciona a Adrián Rivera Pérez, senador, Oswaldo Castañeda, delegado de la Secretaria de Desarrollo Social y a Germán Castañón Galaviz, dirigente estatal del PAN como integrantes de la Sagrada Familia. La larga lista demuestra que no son familia porque sean pocos los que toman las decisiones, sino porque efectivamente los unen lazos de parentesco cosanguíneo y civil.
En entrevista con el presidente del PAN en la entidad, Cruz menciona a Marco Adame, Adrián Rivera Pérez, Sergio Álvarez Mata y Oscar Sergio Hernández como participantes en la actividad pastoral que después migraron al Partido Acción Nacional (Cruz, L.R., entrevista personal, 4 de noviembre de 2009). Aunque en entrevista con Oscar Sergio Hernández, el ingeniero niega su participación en grupos eclesiales. Su ingreso en la política se debió al requisito de oriundez para ser candidato a diputado local en 1991 (Hernández, O.S., entrevista personal, 4 de diciembre de 2009).
Con relación al estrato social del que surgió “la sagrada familia”; la mayoría pertenecía a la clase media. Técnicos industriales e ingenieros que desempeñaban cargos medios de gerencia en la Ciudad Industrial del Valle de Cuernavaca (CIVAC). Adrián Rivera estudió la carrera de técnico industrial (UAEM), Oscar Sergio Hernández es ingeniero industrial (UAEM) que trabajó para la empresa Syntex, S.A. en Civac, José
-
Luis del Valle Adame también es ingeniero industrial (UAEM). Y el dirigente estatal del PAN; Germán Castañón Galaviz, se presenta como ingeniero.
Para Gramsci, el intelectual urbano ha crecido a la par de la industria y están ligados sus destinos; “los técnicos de fábrica no ejercen ninguna función política sobre su masa” (Gramsci, n.d.). Así que tal vez el predicar de la palabra de Dios puede satisfacer la aspiración de convertirse en intelectual, de la misma forma en que Gramsci describe a los campesinos que esperan que sus hijos se ordenen como sacerdotes para verlos como intelectuales. No sucede lo mismo con los abogados, que también encajan en la descripción de intelectuales rurales o tradicionales, y quienes no pueden sustraerse de su función político-social debido a que “la mediación profesional difícilmente puede ser separada de la mediación política” (Gramsci, n.d.). Sergio Álvarez Mata presume ser licenciado en derecho (UAEM) y José Luis del Valle Adame, quien es de formación ingeniero industrial, además estudió la licenciatura en derecho de la Universidad Mexicana de Educación a Distancia (UMED).
Pareto dice que si trazaran curvas para los niveles de riqueza y cultura, las curvas serían similares. De la misma forma, “la sagrada familia” que proviene de la clase media, contaba con una preparación media; carreras técnicas y licenciaturas en universidades públicas. Al arribar al poder, la élite gobernante organiza maestrías y diplomados de cuestionable calidad académica para suplir esta deficiencia. Mayela Alemán; esposa del gobernador, y José Telumbre Melgar, entre otros, cursaron una maestría en Ciencias Políticas de la Universidad Popular Autónoma de Puebla, maestría que fue impartida en los salones del Instituto Angloamericano en Cuernavaca. Cabe señalar que al momento de impartirse la maestría, Marco Adame era socio de la institución. Sergio Álvarez Mata, Myrna Delia Álvarez, así como José Luis del Valle Adame cursaron la maestría en Derecho Constitucional y Democracia de la Universidad Anáhuac que aunque no cuenta con campus en Morelos fue impartida en el salón Matamoros del palacio de gobierno en Cuernavaca.25
La “sagrada familia” es una élite cerrada. Para pertenecer al grupo es necesario
25 Myrna Álvarez (11 de enero de 2010) Hola. Correo electrónico enviado a Jorge Ikeda a través de la red social Facebook. Los diplomados de la Universidad Anáhuac eran impartidos en las instalaciones del Instituto de la Mujer cuando Martha Patricia Franco era la directora.
-
haber participado en los movimientos eclesiales que como experiencia histórica, está delimitada al periodo de su conformación. La pertenencia al grupo también está determinada por el parentesco cosanguíneo o civil. La única incorporación posterior a la “sagrada familia” fue la del arquitecto Demetrio Román Isidoro que fue elegido como diputado local, presidente municipal de Jiutepec y diputado federal. Liborio Cruz Mejía y Pablo Juárez Guadarrama invitaron al arquitecto a participar en la política, quien pertenecía a otro movimiento eclesial de Jiutepec.
Otro ejemplo de la poca apertura de “la sagrada familia” son las cuotas de género; éstas han sido utilizadas para colocar a las cónyuges de los miembros de la élite, en lugar de abrir espacios para las mujeres con aspiraciones políticas. La falta de circulación de las élites sería, para Pareto, la causa que explicaría la caída de la élite.
La esposa de Germán Castañon, miembro de la “sagrada familia”; Érika Cortés Martínez, fue diputada local en el periodo 1997 al 2000, directora del DIF estatal del año 2000 al 2003 y directora del Instituto de la Mujer en 2008 (Pérez Durán, J.M., 2009, 21 de junio).
La historia muestra la tendencia por la que todas las clases que han obtenido el dominio se han empeñado en transmitir el poder político a sus descendientes (Michels, 1959, p.12). La transmisión hereditaria del poder político ha sido la forma más eficiente de mantener a la clase dirigente. Gaetano Mosca, citado por Michels, notó que cuando ciertos miembros de la clase dominante no han podido transmitir el poder a sus propios hijos, como en el caso de los prelados de la Iglesia católica, ha surgido el nepotismo como una manifestación del impulso de auto preservación y de la transmisión hereditaria.
El presidente del PAN en la entidad explica que la caída de la élite se debe a la crisis de valores que sufrieron los miembros del grupo; con el poder y el dinero sobrevinieron los divorcios, los problemas familiares y los escándalos, se perdió la autoridad moral (Cruz, L.R., entrevista personal, 4 de noviembre de 2009).
El discurso sobre los valores es recurrente en “la sagrada familia”. La formación de “Testimonio y Esperanza” tenía como propósito confrontar el ataque a los valores “universales” desde los medios de comunicación y que tiene como consecuencia que la juventud se encuentre en “una ola de descomposición” (Testimonio y Esperanza, n.d.2). Por lo anterior, resulta contradictorio que el descuido de la formación en valores de la élite se erija como explicación a la pérdida del poder de la élite política.
Según Mosca, el cambio en los intereses de la sociedad explicaría, en este caso, la pérdida del poder de “la sagrada familia” (Bottomore, 1964, p.64). La desilusión de la sociedad con una élite política que propugnaba por la realización de valores morales desde el poder, sin duda fue un factor que determinó el cambio de la élite. Como también
-
influyó la falta de circulación en la élite que trae aparejada la necesaria renovación de los hombres y las ideas. Es decir, la pérdida del poder de la “sagrada familia” atendió a diversos factores que determinaron el resultado electoral del 2009.
Por otra parte, el modelo de partido que Gómez Morín tenía en mente cuando formó Acción Nacional se asemeja al modelo de partido político de Gramsci. El partido político debe formar a sus propios miembros hasta convertirlos en intelectuales; “políticos calificados, dirigentes, organizadores de toda la actividad y la función inherente al desarrollo orgánico de una sociedad integral, civil y política” (Gramsci, n.d.).
Manuel Gómez Morin en una carta dirigida al general Ignacio C. Enriquez en 1955 a 15 años de la fundación de Acción Nacional y publicada por Letras libres, explicaba cuales eran los fundamentos de su proyecto:
El sufragio requiere ante todo una formación de conciencia cívica, una
formación de ciudadanos. Esa formación debe empezarse desde la escuela;
pero la escuela está en manos de la oligarquía y la inmensa mayoría de los
mexicanos adultos de hoy no ha pasado por la escuela. Hay que formarlos en
la vida, directamente, agregando a su trabajo de todos los días, a sus alegrías,
inquietudes y sinsabores, el trabajo y la inquietud por los asuntos comunes.
[...]
Luego, hay que darles los medios para esta formación, para esta información.
Los medios para vincularse con los que tienen ideas y programas que les son
comunes, para ponerse de acuerdo, para recibir y darse mutuamente
informaciones y orientaciones, para defender en común sus ideas y sus
programas; para defender en común su derecho y hacer posible el
cumplimiento de su deber (Gómez Morín, 2000).
Es decir, se debe educar para poder ejercer el derecho al voto y la educación cívica de la sociedad es la tarea del Partido. Es una labor que requería evangelizadores en la religión de la política y no en la política de la religión. Aunque sin descuidar el aspecto de los valores morales.
Lo importante, pues, es hacer que esos grupos nazcan, es formar de nuevo la
-
conciencia nacional dándole otra vez el sentido histórico de la realidad y del
destino de México; es atacar a fondo, sin desviaciones circunstanciales, la
médula, el motivo primero de nuestros males, y provocar toda la larga serie
de revulsiones indispensables para lograr la transformación moral, que es el
único cimiento cierto del México nuevo que todos deseamos (Gómez Morín,
M., 1950, pp.3-19).
El concepto de la conciencia nacional de Gómez Morín, está más cerca del
concepto de situación de Mannheim que de la conciencia de clase de Marx. La conciencia
de clase es una conciencia parcial, mientras que la conciencia de la situación es total;
“conciencia de la totalidad de la situación en una determinada fase de la historia”
(Mannheim, 1944, p.91). Es una síntesis de las experiencias colectivas parciales una vez
que se han confrontado e integrado.La “sagrada familia”, como élite emanada de Acción Nacional, falló en
concienciar a la población de su condición histórico social, que le permitiera trascender su realidad y encontrar el camino de la transformación moral. En lugar de esto, delegó en la Iglesia católica la tarea de la educación moral de la población, propuesta por los conservadores del siglo XIX, que lo único que busca es mantener la rígida estructura social.
La “sagrada familia” organizó el Segundo Congreso Internacional de la Familia el 2 y 3 de marzo de 2007 con el objetivo de fomentar “una familia con valores y una sociedad participativa”. Con el mismo objetivo; el gobierno del Estado, a través de diversas dependencias como el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, la Secretaria de Educación del Estado y la Secretaria de Gobierno, coordinó la logística y financió la asistencia de 600 personas aproximadamente al Encuentro Mundial de las Familias México 2009.
Cada tres años el Papa convoca a las familias católicas del mundo a un
encuentro de unidad, en el que miles de personas de los cinco continentes se
reúnen para compartir, dialogar, orar y profundizar en aspectos importantes
del papel de la familia cristiana en el mundo actual. Este año, la Arquidiócesis
-
de México es la sede del VI Encuentro Mundial de las Familias que se
realizará del 14 al 18 de enero (Villa, C., n.d.).
Estos eventos no influyen en la conducta social de la población, sólo beneficia a las comunidades eclesiales que reciben el apoyo económico para reforzar sus creencias religiosas. En otras palabras; se destinan fondos públicos a fines privados.
De acuerdo con las tesis de Gaetano Mosca, cuando la clase política no logra crear una unidad moral que le permita un orden estable permanece en un estado de desequilibrio por la falta de consenso (Leoni, 1991).
En palabras de Gramsci, si la clase social dominante no logró imponer éstos esquemas de dominación política, menos impondrá la hegemonía cultural que se traduce en “un complejo entrecruzamiento de fuerzas políticas, sociales y culturales” (Polleri, n.d.) La hegemonía tiende a construir un bloque histórico y a mantenerlo unido a través de la concepción del mundo que ha planteado. La estructura y la supraestructura, para Gramsci, forman el bloque histórico. Un grupo social se vuelve dominante sobre los grupos adversarios y dirigente sobre los grupos aliados y afines. El grupo dominante debe ser dirigente antes de llegar al poder gubernamental. La hegemonía implica la supremacía. La hegemonía se afianza a través de la capacidad de dirección política, moral y espiritual que adquiere la clase que antes era subordinada. La supremacía se pierde, aún cuando se mantiene el dominio, si la clase dirigente pierde la capacidad de dirigir o resolver los problemas de la sociedad o cuando la concepción del mundo que planteaba es rechazada.
Por la conjunción de fuerzas sociales y políticas se crea el bloque histórico por el que se mantiene la hegemonía. En Morelos el bloque histórico se formó con la fuerza hegemónica del Partido Acción Nacional mientras mantuvo una cómoda mayoría en el Congreso. A partir del resultado de la elección de 2009 la élite gobernante necesitó una alianza con una facción del PRI que le diera gobernabilidad a la gestión del gobernador. Desde la competida elección de 2006, con el mismo objetivo, se formó una alianza a nivel federal entre el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional.
La “sagrada familia” promovió una visión religiosa del mundo que no fue compartida, pero tampoco rechazada por la sociedad. El 11 de diciembre de 2008 se publicó la reforma a la Constitución del Estado por la que se protege la vida desde el momento mismo de su concepción, castigando el aborto aún en los casos de violación y cuando se ponga en peligro la vida de la madre. Con anterioridad, el 16 de agosto de 2007, se promovió una reforma al Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de
-
Morelos por el que se requiere a los adoptantes estar unidos en matrimonio y evitar así a los adoptantes homosexuales.
Mosca (1984, p.183), citado por Bobbio, describe tres condiciones para la difusión de una doctrina política o religiosa; la adaptabilidad a un momento histórico, la capacidad para satisfacer las pasiones e inclinaciones de las masas y la organización del núcleo dirigente encargado de difundir la doctrina. Mosca concluye que la violencia sirve para hacer triunfar la doctrina; la manera más adecuada de combatirla es la persecución despiadada de la doctrina adversaria a penas se manifieste. Gramsci también destaca que el grupo social que se vuelve dominante tiende a liquidar o someter a los grupos adversarios hasta por la fuerza.
La doctrina política de la élite gobernante pertenece al siglo XIX, no satisface ni las pasiones ni las inclinaciones de la masa y las modificaciones al marco legal se han hecho sin protestas de la sociedad y en negociación con otras fuerzas políticas. Aunque las modificaciones legales, como la protección a la vida desde la concepción, requieren de la fuerza pública para sancionar las conductas que se aparten de la visión religiosa. El núcleo dirigente, encargado de difundir la doctrina, aunque permanecía cohesionado; ha tendido a desbandarse después del resultado electoral del 2009.
Carlos Arreola (2008) titula “hacia la hegemonía empresarial” uno de los capítulos de su obra El miedo a gobernar: la verdadera historia del PAN. Cuando el autor habla de la hegemonía empresarial, para Liborio Cruz se refiere al abordaje de los grupos eclesiales al Partido Acción Nacional. Manuel J. Clouthier perteneció al movimiento familiar cristiano (Cruz, L.R., entrevista personal, 4 de noviembre de 2009).
El movimiento familiar cristiano está integrado por laicos preocupados porque las familias y los jóvenes de su organización encuentren un camino “para crecer como personas y como hijos de Dios” (Movimiento Familia Cristiano, n.d.). Es un organismo de la Iglesia católica, vinculado al Episcopado, a través de la Comisión Episcopal de Pastoral Familiar.
Liborio Cruz relata lo que pareció un abordaje del Partido por las conocidas técnicas de infiltración; si en ese momento había 142 mil militantes registrados en Acción Nacional, de los grupos eclesiales llegaron otros 200 mil nuevos militantes que en forma democrática se apropiaron del Partido.
En Morelos se enfrentaron éstos dos grupos por la presidencia del Partido en 1990. Los tradicionalistas contra los neopanistas. Debido a que la elección para elegir al presidente del Comité Estatal es una elección cerrada en la que únicamente participan los miembros del Consejo, el resultado reflejó el encono de la contienda; 15 votos para cada bando. La decisión se delegó al Comité Ejecutivo Nacional, pero antes de resolver, uno
-
de los tradicionalistas; Ernesto Vázquez Padilla cambió de sentido su voto y la elección se definió a favor de José Raúl Hernández Ávila.
Según Liborio Cruz (Cruz, L.R., entrevista personal, 4 de noviembre de 2009) esta problemática coincidió con la escisión en el PAN del foro democrático y doctrinario de 1991. Aunque las causas fueron diversas, Cruz encuentra en la migración de los grupos eclesiásticos al PAN la causa del problema. Si bien la llegada de los neopanistas con Manuel J. Clouthier causó una crisis de crecimiento, Arriola (2008) explica que el problema se debió a que el Comité Ejecutivo Nacional dejó sólo a Clouthier en la resistencia civil pacífica, como protesta al resultado de la elección presidencial, y con ello allanó el camino para el reconocimiento del Presidente Carlos Salinas de Gortari.
Otra cuestión que distanció a los grupos en disputa fue el financiamiento público que el PAN comenzó a recibir durante el periodo de de Luis H. Álvarez. José Angel Conchello, aunque participó en el foro democrático y doctrinario, no renunció al PAN como lo hicieron los otros integrantes en 1992.
Según Liborio Cruz; Manuel J. Clouthier, Francisco Terrazas y Emilio Goicochea Luna eran miembros del Movimiento Familiar Cristiano (Cruz, L.R., entrevista personal, 4 de noviembre de 2009) La pertenencia a estos grupos eclesiales es relevante porque otros estudiosos de la historia del Partido Acción Nacional ponen énfasis en el carácter de empresarios y en la oriundez por provenir del norte del país.
Mosca insistió en la influencia de la cultura y la religión en la creación de las nuevas fuerzas sociales, aunque Bottomore opina que Mosca no examinó de cerca ninguna instancia histórica que pueda sostener la hipótesis de que los factores de este tipo son de crucial importancia para provocar cambios en la estructura social (Bottomore, 1964, p.64) El caso de “la sagrada familia” ejemplifica como la religión determinó la creación de un grupo social que al llegar al poder se estructuró como una élite.
El periodo de José Raúl Hernández Ávila de 1991 a 1996 fue el preludio al triunfo del PAN por la alcaldía de Cuernavaca en la elección de 1997. Jorge Carrillo Olea, gobernador del Estado, reconoció el triunfo de Sergio Estrada Cajigal sobre Ana Laura Ortega por tan sólo 400 votos de diferencia. Este triunfo permitió a Sergio Estrada Cajigal contender por el gobierno del Estado en la elección del año 2000.
Antes de presentarse como candidato a la alcaldía, ocupó los cargos de Secretario de Finanzas y Secretario de Estudios en el Comité Municipal del Partido Acción Nacional. Era un candidato externo porque no provenía de los grupos eclesiales que se apropiaron del Partido a partir de 1991.
Vicente Estrada Cajigal, abuelo de Sergio, gobernó Morelos entre 1930 y 1935. Sergio Estrada Cajigal fue gobernador constitucional de Morelos entre los años 2000 y
-
2006. Se estaría en presencia de la conformación de una dinastía si no hubieran contendido por distintos institutos políticos de diverso signo ideológico.
Aunque en Morelos la conformación de consensos en torno a un candidato es más importante que la pertenencia a un instituto político o la ideología que sostenga. En la elección de 2006, en la elección federal para elegir Presidente de la República, la coalición por el bien de todos formada por los partidos PRD, PT y Convergencia obtuvieron 312,447 votos contra 225, 927 votos del PAN y sin embargo el candidato del PAN; Marco Adame fue electo gobernador con 246,136 votos el 35,2% de la votación. 26
El proceso de formación de la élite gobernante culmina el 2 de julio de 2006 cuando el coordinador del movimiento “Testimonio y Esperanza” se alza con el triunfo para el cargo de gobernador constitucional del Estado de Morelos.
Los primeros tres años de gobierno de Marco Adame Castillo se caracterizaron por un torpe manejo de los conflictos políticos y sociales. El encargado de la política interna era Sergio Alvarez Mata, secretario de gobierno hasta su renuncia para contender como candidato de Acción Nacional a la alcaldía de Cuernavaca. Aunque se sabe que el responsable de la comunicación social y de dar una respuesta institucional a los conflictos era Javier López Sánchez.
El 14 de agosto de 2008 surgió el Movimiento Magisterial de Base de Morelos que se oponía a la Alianza por la Calidad en la Educación. Hasta octubre de 2008 el movimiento había realizado seis marchas en la ciudad de Cuernavaca y una más a la Secretaria de Gobernación en la capital del país. La respuesta del gobierno fue organizar una marcha de padres de familia el 28 de septiembre de 2008 para presionar a los maestros a regresar a las clases. El gobierno utilizó a grupos de transportistas y taxistas afines al gobierno, así como la estructura de asociaciones de padres de familia cercanos a la Iglesia católica para organizar su marcha. Ante las marchas de los maestros, el gobierno del Estado respondió con una marcha de la sociedad civil.
Después de que los partidos de oposición exigieran la renuncia del gobernador por
26 En la misma elección de 2006, el distrito local conformado por Temixco y Zapata fue ganado por el PAN aunque en la elección para presidentes municipales ganara el PRD en Temixco y el PRI en Zapata. También en la elección para diputado federal en el distrito conformado por Jiutepec, Temixco y Zapata ganó el PAN, aunque la presidencia municipal de Jiutepec fue para el PRD (Coalición por el Bien de Todos, 42.9% de los votos).
-
el cese de los integrantes de su gabinete encargados de la seguridad pública, aparecieron mantas colgadas con mensajes de apoyo al gobernador que resultaron un fiasco cuando el diario Reforma reveló que habían sido pagadas con recursos públicos (Reforma, 2009, 22 de mayo).
Para Mosca, las clases políticas declinan cuando ya no pueden ejercer las cualidades mediante las que llegaron al poder, o cuando no pueden prestar más el servicio social que prestaban, o cuando sus cualidades y los servicios que prestaban pierden importancia en el ambiente social en el que viven.
Para Pareto la élite decae cuando se llena de elementos que no tienen las cualidades para pertenecer a ella. Para Gramsci, cuando se pierde la capacidad de dirigir. En el caso de Marco Adame, coinciden elementos de ambos tipos. Ante la falta de capacidad para dirigir a la sociedad, la gestión del gobernador se ha caracterizado por el voluntarismo en el que la previsión se funda más en el deseo que en las posibilidades reales. Como Ayn Rand solía decir; “el mero desear algo no lo convertirá en realidad”.
El triunfo del Partido Revolucionario Institucional en las elecciones del 5 de julio de 2009 marca el inicio del proceso de declive de la élite. El PRI ganó en las elecciones 15 de los 18 distritos electorales y la mitad de los municipios en disputa.
En el cuarto distrito local de Cuernavaca contendió Adriana Vieyra por el PAN, esposa de Javier López Sánchez a quien Almazán (2009, 2 de agosto) identifica como miembro de “la sagrada familia” aunque no cumple con el perfil para pertenecer a la élite determinado en esta tesis. A pesar de que sólo era candidata al cuarto distrito, Adriana Vieyra llenó de propaganda a Cuernavaca. Perdió por la mayor diferencia de los cuatro distritos que conforman la capital del Morelos. Omar Guerra, candidato del PRI, obtuvo 16,390 votos contra 9,625 votos de Vieyra.
Almazán (2009, 2 de agosto) sospecha que la propaganda de Adriana Vieyra fue pagada con recursos del erario. Otra acusación provino del columnista político Javier Jaramillo Frikas (2009, 24 de junio de 2009) quien señaló a Javier López Sánchez como el principal promotor de la corrupción en las adquisiciones de bienes y servicios por parte del Estado, señalamiento que le costó el trabajo de columnista para el Diario de Morelos.
Como consecuencia del pésimo desempeño electoral del PAN en el Estado y la nula colaboración del equipo de Adriana Vieyra con la campaña de Sergio Álvarez Mata, candidato del PAN a la alcaldía, el gobernador le solicitó la renuncia a Javier López Sánchez; coordinador de asesores del gobierno del Estado y jefe de campaña de facto de Adriana Vieyra.
Juan Linz, citado por Ricardo Cinta (1977), destaca que “todas las definiciones de élite implican la idea de una minoría, de pequeños números, de número de gente
-
distinguida de los grandes números de una sociedad sobre la base de tener una distinta cantidad y/o cualidad de características.” Lo anterior bajo el supuesto de que la élite esté conformada por los elementos superiores de la sociedad, aunque en el caso estudiado se tendría que analizar como lo hace Hayek (1944) con el socialismo, las razones por las cuales los peores elementos de la sociedad alcanzan el poder.
La “sagrada familia” no está formada por gente distinguida, ni tiene como característica la preparación académica o superioridad intelectual. La única característica que se atribuía a sí misma era la superioridad moral sobre sus rivales del Partido Revolucionario Institucional. Sin embargo, el desempeño público de la “sagrada familia” no es mejor que la anterior élite en el poder, además compiten por el mayor escándalo de vínculos con la delincuencia organizada, y en la política los medios con los cuales se sirven para conquistar el Estado son todos “juzgados honorables y loados por cada cual” (Maquiavelo citado por Bobbio, 1985, p.116).
Para el dirigente del PAN durante la elección de 2009; Germán Castañón Galaviz, el resultado de la elección representaba una reacción de las mafias a la lucha contra las drogas que realiza el gobierno federal. Castañón declaró: “a mí me pareciera que La Familia le ganó a la Sagrada Familia”27 en referencia al supuesto financiamiento ilícito del cártel del narcotráfico conocido como “La Familia” a las campañas del PRI (Tonantzin, P., 2009, 7 de julio).
El gobierno del Estado en manos de “la sagrada familia” tampoco ha quedado exento de éstas acusaciones. El Secretario de Seguridad Pública del Estado; Luis Ángel Cabeza de Vaca, fue detenido el 15 de mayo de 2009 acusado de proveer protección al cártel del narcotráfico de los hermanos Beltrán Leyva (Arresta la SIEDO a Cabeza de Vaca, 2009, 16 de mayo).
El debate político se centra en el financiamiento ilícito proveniente del narcotráfico. Como los actores políticos lo describen, en lugar de élites que contienden por el poder político bajo las reglas del régimen democrático pareciera que en la arena política contienden mafias que representan distintos intereses vinculados al narcotráfico.
27 Entre los miembros de la élite política hay la autoconciencia de llamarse la “Sagrada Familia” como lo denota la declaración de Germán Castañón Galaviz y la afirmación en la entrevista personal de Oscar Sergio Hernández Benitez ( Hernández, O.S., entrevista personal, 4 de diciembre de 2009 ).
-
En el contexto de las campañas políticas, el 18 de junio de 2009 se llevó a cabo en el Instituto Estatal Electoral el debate entre los dirigentes de los partidos políticos en el que el líder del PAN, Germán Castañón se comprometió a renunciar a su cargo si Acción Nacional perdía la elección al Ayuntamiento de Cuernavaca. No cumplió su palabra.28
Germán Castañón Galaviz fue regidor en el Ayuntamiento de Cuernavaca en el periodo de 1997 a 2000, subsecretario de gobierno en el periodo 2000 a 2005 y secretario de gobierno en el periodo 2005 a 2006 (Pérez Durán, J.M., 2009, 21 de junio). Desde el año 2006 se desempeña como presidente del PAN en Morelos. A pesar de cargar en su haber la derrota en la elección del 2009, al reelegirse para el cargo de presidente del Partido no se conformó con una mayoría simple, aseguró una mayoría absoluta.
Las normas que regulan las elecciones en el PAN pueden ser tergiversadas para mantener a la élite en el poder, aunque formalmente se respeten las reglas. Para permanecer en el poder fue necesario mantener a la élite cerrada; los órganos facultados para la toma de decisión, colmados de familiares e incondicionales; y el control numérico en las asambleas. La “Sagrada Familia” siempre se preocupó por contar con una cómoda mayoría en las votaciones. La mera existencia de “la sagrada familia” prueba que las reglas democráticas para obtener una candidatura u ocupar un cargo de diligencia en el Partido no generan democracia. Condiciones insuperables como ser familiar de un miembro de “la sagrada familia” o haber participado en los grupos religiosos en un momento histórico determinado se erigen como barreras de acceso insuperables.
La elección del año 2009 reflejó el descontento de la sociedad con la élite política al elegir a los candidatos del Partido Revolucionario Institucional que se presentó como el partidor opositor con mayores posibilidades de triunfo sobre el Partido Acción Nacional. Robert A. Dahl (1971) describió la poliarquía como el régimen en el que se alcanza una alta liberalización, traducida como debate público, y una alta representación, entendida como participación política. En el caso analizado existe una
28 Renunció, pero para volver a contender por el mismo cargo. En ese periodo se realizó la entrevista a Liborio Román Cruz Mejía, quien como Secretario General asumió el cargo de Presidente por la renuncia de Germán Castañón.
-
alta liberalización política, pero no se observa la equivalente representación política, por lo que se concluye que el sistema se compone de oligarquías competitivas.
Esta característica inherente a la estructura del sistema político hace propicia la tesis de las élites políticas por encima de otras explicaciones alternativas como el pluralismo político. El sistema político mexicano no se presta para el análisis del pluralismo político por el que varios grupos de interés indicen en el proceso de toma de decisiones. La participación de éstos grupos inhibe el corporativismo. Para Dahl (2006) es necesaria la igualdad económica, para lograr la igualdad política; se requiere que los actores cuenten con igualdad al acceso de los recursos políticos o una distribución equitativa de la riqueza como requisito para que la democracia funcione. La desigualdad económica en la estructura social hace que enfoques como el dominante en el empirismo del rational choice o elección racional, no puedan explicar la decisión del elector si se puede comprar su voto con una despensa.
La estructura del sistema político mexicano hace que los recursos públicos se concentren en los partidos políticos cerrando la participación política a cualquier otro grupo no conformado como partido político o asociación política nacional. En el sistema de partido hegemónico descrito por Sartori (1980), la competencia política se lleva a cabo dentro del partido hegemónico en el que las élites compiten por el poder. En el esquema de Dahl, el sistema político habría evolucionado en la liberalización de una hegemonía cerrada a las oligarquías competitivas, pero mantiene un déficit en la participación política.
El poder de “la sagrada familia” está limitado por la estructura política, por la que se le permite a otras élites competir por el poder. En el caso de “la sagrada familia” las élites no se encuentran en Acción Nacional sino en los otros partidos políticos, por lo que tampoco se puede explicar el fenómeno a través de la teoría del sistema hegemónico de Sartori. La oposición adentro del PAN en Morelos; representada por Adrián Rivera Pérez y Osvaldo Castañeda, no representan una amenaza real al dominio de la “sagrada familia”. El supuesto de la igualdad política de Dahl es necesario, pero no suficiente, para realizar la democracia al interior del Partido.
El proyecto de Gómez Morín era antagónico a la estructuración corporativa del partido oficial, porque en democracia los individuos, más no las masas, participan en la toma de decisiones. Gómez Morín criticaba del Presidente Lázaro Cárdenas el uso de las organizaciones de trabajo con fines partidistas y el sacrificio de la democracia liberal a cambio de la justicia social (Vázquez, 1999, p.65).
En el estado de Morelos prevaleció la incorporación corporativa al Partido de organizaciones que antes apoyaban al partido oficial. El PAN tendió a la reproducción de
-
los esquemas de dominación del viejo sistema político. A nivel nacional, el PAN recurrió a la negociación con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y con el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.
Por lo que la teoría de élites se presta para entender la creación, desarrollo, historia y consecuencias de la “sagrada familia”.
-
Capítulo VI
Marco epistemológico
Para Schuster, la base empírica epistemológica “está constituida por los datos obtenidos en la vida cotidiana que son conocidos directamente a través de la observación.” (Schuster, 1992, p.10). Cuando la base empírica epistemológica se observa a través de una teoría, como la teoría de las élites, lleva a considerar la observación de objetos por la aceptación de teorías. En este sentido pierde su carácter absoluto.
El paradigma dominante en la ciencia política es el empirismo, aunque como lo pretenden demostrar los autores de la teoría de las élites, se pueden formular leyes como el que toda sociedad está gobernada por una minoría dirigente.
Mario Bunge propone varias consideraciones para denominar científica una ley. La primera de ellas “denota toda pauta inmanente del ser o del devenir; esto es, toda relación constante y objetiva de la naturaleza, en la mente o en la sociedad” (Bunge, M., 1989, p.64). A nivel óntico esta proposición es una ley, pero no de acuerdo a el enunciado nomológico, la segunda consideración, y al enunciado nomopragmático que representa la tercera consideración. El enunciado nomológico o enunciado de ley considera que existe un referente mediato que presenta una clase de hechos a la que se supone se adecua imperfectamente el enunciado en cuestión, mientras que el referente inmediato del enunciado nomológico representa el modelo teórico al que se adecua perfectamente. El enunciado nomopragmático es una consecuencia de la anterior consideración; las leyes no varían al nivel pragmático. Bajo este supuesto bastaría con una sociedad sin minoría gobernante para demostrar la falsedad de la ley.
La “sagrada familia” es una élite gobernante, en los términos planteados por Pareto. Sin embargo, para Gramsci el concepto de clase política de Mosca es un rompecabezas; no se comprende si entiende la clase media, las clases poseedoras, la parte culta de la sociedad o el grupo parlamentario (Gramcsi, n.d.). El concepto de clase política no sólo comprende a la clase gobernante, también a los líderes de los partidos políticos, a los líderes de los sindicatos y a otros agentes políticos involucrados en la toma de decisiones. Por lo que Gramsci sugiere la adecuación del concepto “clase política” al de la élite de Pareto porque representa la categoría intelectual del grupo social dominante.
Aunque “la sagrada familia” se adecua a la descripción de Pareto de élite
-
gobernante, no cumple con los otros elementos de su teoría; la selección de los elementos superiores del estrato bajo. Un análisis lógico de la hipótesis “la sagrada familia es una élite” pasa por el estudio sintáctico y semántico del enunciado (Bunge, 1989, p. 47). Desde la sintaxis no plantea ningún problema porque la hipótesis se compone de un sujeto, un verbo y un predicado, pero si desde el significado de la palabra “élite”. La “sagrada familia” es una élite no porque esté constituida por los elementos superiores de la sociedad, sino porque el grupo social que conforma la élite se ubica por encima de los otros grupos sociales a los que ha logrado imponer su dominio. Por otra parte el concepto de clase política de Mosca le queda grande a “la sagrada familia” porque existen otros elementos de la clase política que no pertenecen a la élite gobernante. Sin embargo, la cohesión de la élite a partir de la conjunción de intereses formulada por Mosca resulta apropiada para explicar la conformación de “la sagrada familia”. El enunciado metanomológico, la cuarta y última consideración de Bunge, enuncia que “las leyes son prescripciones metodológicas y/o principios ontológicos” (Bunge, M., 1989, p.65), es decir; hipótesis sobre los rasgos de la realidad.
Lo anterior llevado al modelo de los tres niveles del conocimiento; óntico, ontológico y epistémico, cumple con los dos primeros niveles pero falla a nivel epistémico. Racionalmente se puede demostrar que ésta ley es falsa, aunque por la experiencia nunca se haya podido verificar. En el pasado, como lo demuestra Mosca, siempre ha sido así, pero no se puede prescribir que siempre será de esa forma.
En las ciencias sociales no se formulan leyes universales sino regularidades relativas a momentos y contextos históricos. Por lo que los métodos explicativos parten de la reconstrucción histórica del objeto estudiado.
En los métodos comprensivos se proponen entender el obrar social interpretando su sentido y explicar las causas y desarrollos de éstos. La hermenéutica se encarga de la interpretación de los sentidos de los actores políticos. En otras ocasiones se interpretan las interpretaciones de los mismos actores políticos y esto deriva en la denominada doble hermenéutica (Giddens, 1976).
El consenso establecido entre los epistemólogos Mendel, Popper y Berthelot es que con los métodos explicativos y comprensivos se puede acceder al conocimiento de la sociedad (Raquel, M., 2002).
La objetividad del empirismo se reduce por la condición hermenéutica del sujeto que cargado de valores e ideología interpreta el objeto. Por lo que Mannheim sugiere dejar de lado la parte hermenéutica y tender a lo objetivo (Ortiz, S. y Pérez, M., 2009, p.166).
El método funciona como ancla para no apartarse de la objetividad y quedar a la
-
deriva de la subjetividad. Aunque el método no es una camisa de fuerza, sirve como guía que permite llegar a elementos de consenso (Ortiz, S. y Pérez, M., 2009).
En el contexto del contenido epistémico se analiza si existe una conexión lógica entre el objeto de estudio y el método, pero también si se adquirido una generalidad o universalidad sobre el conocimiento metódicamente adquirido sobre el objeto.
Se propuso la aproximación histórica al problema planteado, ya que “los problemas, más que solución, tienen historia.” (Vargas, G., 2006, p.236) El conocimiento del objeto se logra a partir de su historia.
Aunque el método de investigación propuesto en el marco metodológico es el inductivo, bien se podría formular el método de la abducción enunciado por Peirce para crear una hipótesis del tipo; la hipótesis de la teoría de las élites permite explicar adecuadamente a la “sagrada familia”. Por consiguiente hay buenas razones para suponer que la hipótesis de la teoría de las élites es verdadera (Schuster, F., 1992) . La abducción es una mezcla de los métodos inductivo y deductivo. La primera parte de la hipótesis; “la teoría de las élites explica el fenómeno de la “sagrada familia” es inductiva, además de ser la principal hipótesis que sustenta la tesis. La segunda parte de la hipótesis “por lo tanto la teoría de las élites es verdadera” no está al alcance ni es el propósito de esta tesis demostrarlo. Lo que si se propone probar que la teoría de las élites es la apropiada para explicar el objeto de estudio.
Este no es un estudio dogmático bajo el entendido de que dogma es “toda opinión no confirmada de la que no se exige verificación porque se la supone verdadera y, más aún, se la supone fuente de verdades ordinarias” (Bunge, M., 1989, p. 36). Aunque el argumento de autoridad pareciera ser el criterio de verdad utilizado en la tesis, un supuesto no se da por cierto porque lo diga un prestigiado autor; sino porque puede ser verificado por la razón o la experiencia. La verificabilidad se da cuando se pueden reproducir los pasos que llevaron a la comprobación empírica o por la razón de un postulado.
Para Norbeto Bobbio la investigación en ciencia política debe cumplir tres requisitos; “a) el principio de verificación o de falsificación como criterio de aceptabilidad de sus resultados; b) el uso de técnicas de la razón que permitan dar una explicación causal en sentido fuerte y también en sentido débil del fenómeno indagado; c) la abstención o abstinencia de juicios de valor, la llamada “avaluatividad”” (Bobbio, N., 1985, pp. 71-72).
La hipótesis “la sagrada familia es una élite” se puede verificar o falsear en la hipótesis contraria que implicaría “la sagrada familia no es una élite”. Para lo cual se hace uso de las técnicas de la razón para analizar si con la teoría de las élites se explica el
-
objeto estudiado. En el marco axiológico se ha tratado de establecer un criterio de análisis alejado de los valores que permita un mínimo de objetividad.
Para Bunge las teorías no sólo describen los hechos de manera más o menos exacta, sino que proveen modelos conceptuales de los hechos, a través de los cuales puede explicarse y predecirse los hechos de una clase.
Las posibilidades de una hipótesis científica no se advierten por entero antes
de incorporarlas en una teoría; y es sólo entonces cuando puede encontrársele
varios soportes. Al sumergirse en una teoría, el enunciado dado es apoyado -o
aplastado- por toda la masa de saber disponible; permaneciendo aislado es
difícil de confirmar y de refutar y, sobre todo, sigue sin ser entendido (Bunge,
1989,p.52).
No se trata de hacer afirmaciones acerca de hechos observables, sino de adivinar su mecanismo interno (Bunge, 1989, p.52). En el mismo sentido se manifiesta Mosca cuando afirma que “no conduce a nada, en efecto, atribuir el mérito del éxito o la responsabilidad del fracaso a la clase dirigente, si no se investigan los mecanismos en cuya acción puede encontrarse la explicación de su fuerza o su debilidad” (Mosca, 1984, p.193).
-
Conclusiones
La élite gobernante denominada la “sagrada familia” es un grupo social que ejerce la función de dirigir la sociedad. Es un grupo cohesionado por la doctrina social de la Iglesia católica y con un objetivo un común: alcanzar el poder. En la conformación de la élite se observa la influencia de la cultura y la religión en la creación de las nuevas fuerzas sociales.
No hay parámetros de selección de sus miembros, por lo que no se cumple el requisito de estar compuesta por los elementos superiores del estrato bajo de la sociedad, de acuerdo con la teoría de las élites de Pareto. Cuando no hay selección basada en las cualidades o el mérito, como lo prescribe Mosca, la élite se convierte en un refugio de mediocres.
En comparación con el concepto de élite de Mills, la “sagrada familia” es una élite cohesionada, tienen orígenes sociales similares en las clases medias y mantienen relaciones personales y familiares cercanas. A diferencia de la definición propuesta por Mills, no se da el intercambio entre las esferas económica, política y militar que observa en las élites de los Estados Unidos de América.
Según la propia definición de Pareto, la “sagrada familia” se constituye en una élite gobernante y no en el más amplio concepto de clase política de Mosca que podría también incluir a los dirigentes de los partidos políticos o sindicatos.
La base de su poder se fundamenta en la “formula política” con la que la élite pretende justificar su poder. La fórmula política se traduce en la base jurídica y moral sobre la que se basa el poder de la clase política en la sociedad. La base moral se sustenta en la doctrina social de la Iglesia. En ella se basa la autoridad carismática descrita por Max Weber. La base jurídica encuentra la justificación del poder en la autoridad legal que les otorga la Constitución, derivado del hecho de haber sido elegidos para ocupar los cargos de representación social. La élite se nutre de los familiares de quienes detentan el poder y forma alianzas en función del intereses comunes o coyunturales propios de la negociación política.
En los elementos dominantes ha prevalecido la tendencia a monopolizar de forma estable las fuerzas políticas y a transmitir la posesión a los hijos en forma hereditaria, aunque como Mosca lo indica, cuando no es posible hacerlo surge el nepotismo.
El nepotismo es el común denominador de la “sagrada familia”, a pesar de que la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos establezca la
-
responsabilidad administrativa para quienes no se abstengan de intervenir en asuntos donde tengan interés personal, familiar o de negocios.
Las normas que establecen la equidad de género para la selección de candidatos a cargos de elección popular son utilizadas por los miembros de la élite para colocar a sus cónyuges, concentrando en un pequeño número de familias el proceso de toma de decisiones.
La élite política mantiene a la institución de la familia como valor. Detrás de la defensa de los valores familiares se esconde una agenda política de corte conservador. En defensa de la familia se estableció la protección a la vida desde la concepción y se penalizó el aborto aún en los casos de violación y malformación del feto. En defensa de la familia no se permitió a las personas solteras adoptar niños, y de esa forma se evita que los homosexuales tengan esos derechos.29
La educación era la propuesta más interesante de Gómez Morín. Por un lado, Mosca había identificado que lo que distinguía a la élite en la antigüedad no era la sangre sino la educación especial que recibía. Por otro lado, la educación es democratizadora en tanto que prepara a los todos los miembros de la sociedad para ejercer cargos públicos. En el caso analizado, tanto la “sagrada familia” como Acción Nacional fallaron en el ideal liberal de educar políticamente a la población.
En la Proyección de Principios de Doctrina del Partido Acción Nacional de 2002 la obligación de educar políticamente a sus miembros se traslada a la familia, que “debe cooperar con el Estado y las organizaciones intermedias al establecimiento del orden en la sociedad, y cumplir la tarea fundamental de orientar y educar social y políticamente a sus miembros.” (PAN, 2002).
El concepto de democracia propuesto por Gómez Morín y postulado por el PAN pertenece al siglo XVIII. El ideal de la técnica al servicio de la patria, por el que los asuntos técnicos podían ser delegados en especialistas técnicos que sirvieran a los gobernantes. El concepto del bien común como algo asequible por el raciocinio. La voluntad general entendida como la suma de las voluntades individuales. Todos estos
29 En el Distrito Federal se legisló permitiendo las bodas de personas del mismo sexo, por lo que una pareja que contrajo matrimonio en el Distrito Federal bajo este concepto, podría presentarse a solicitar una adopción habiendo cumplido el requisito de estar casado.
-
conceptos son descartados por Schumpeter y superados por la teoría; suenan a liturgia cuando son sostenidos por la élite.
-
Bibliografía
Adame, J. (2008) Estudios sobre política y religión. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas.
Arrington, R.L., Addis, M. (2001) Wittgenstein and Philosophy of Religion. London: Routledge.
Arriola, C. (2008) El miedo a gobernar. México: Océano.
Baca, L. et al. (2000) Léxico de la política. México: FCE.
Bobbio, N. et al (1981). Diccionario de política: A-J. México: Siglo XXI.
Bobbio, N. (1985). Estado, Gobierno y Sociedad: Por una teoría general de la política. México: FCE.
Bobbio, N. (1986). Perfil ideológico del siglo XX en Italia (1989, 1era edición en español). México: FCE.
Bottomore, T. B. (1964). Elites and Society. New York: Routledge.
Bunge, M. (1989). La Ciencia, su método y su filosofía (29na. Reimpresión, 2009). Buenos Aires: Siglo Veinte.
Dahl, R.A. (1971) Poliarquía. Participación y oposición (1993, 1era edición para México). México: REI México.
Dahl, R.A. (2006) La igualdad política. México: FCE.
Eco, U. (2001). Cómo se hace una tesis. Barcelona: Editorial Gedisa.
Egner, R.E. et al (Eds)(1961) The basic writings of Bertrand Russsell: 1903-1959. London: Routledge.
Foix, P. (1947) Cárdenas, su actuación, su país. México: Fronda.
Frondizi, R. (1992) ¿Qué son los valores? México: FCE.
Giddens, A. (1976) Las reglas del método sociológico. Buenos Aires: Amorrortu.
Gómez Morín, M. (1950) Diez años de México. México: Jus.
González, J.deD.(2006). Metodología jurídica epistémica. México: Fontamara.
Gramsci, A. (1999). Cuadernos de la cárcel. México: Era.
-
Hayek, F. (1944) Camino de servidumbre. Madrid: Alianza Editorial.
Habermas, J., Ratzinger, J. (2006). Dialéctica de la secularización: Sobre la razón y la religión. Madrid: Ediciones Encuentro.
Hume, D. (2005) Escritos impíos y antireligiosos (José L. Tasset, trad.). Madrid: Ediciones Arkal.
Keller, S.I. (1963). Beyond the ruling class: strategic elites in modern society. New Jersey: Transaction Publishers.
Lilla, M. (2001) Pensadores temerarios: los intelectuales en la política (2004, edición en castellano). Barcelona: Random House Mondadori.
Lilla, M. (2008) The stillborn God. New York: Vintage Books.
Loaeza, S. (1999). El Partido Acción Nacional: la larga marcha 1934-1994. Oposición real y partido de protesta. México: FCE. pp. 104-129.
Lopreato, J. (Ed.) (1965). Vilfredo Pareto: Selections from his Treatise with an introductory essay by Joseph Lopreato. New York: Thomas Y Crowell Company.
Mabry, D.J. (1973) Mexico´s Accion Nacional. A Catholic Alternative to Revolution. New York: Syracuse University Press.
Mannheim, K. (1944). Diagnóstico de nuestro tiempo. México: FCE.
Michels, R. (1959) Political Parties. New York: Dover Publications.
Mill, S. (1969). Sobre la libertad. Madrid: Alianza editorial.
Mosca, G. (1984). La Clase Política. México: FCE.
Nino, C. (1991) El Constructivismo Ético. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales.
Nun, J. (2002). Democracia: ¿gobierno del pueblo o gobierno de los políticos? Madrid: Siglo XXI.
Pérez, R., Albertani, E.A. et al (1987) Clases políticas y élites políticas. México: Plaza y Valdés.
Rodríguez, O. (1979) La reforma política y los partidos en México (décima edición actualizada, 1989). México: Siglo XXI.
Sartori, G. (1980) Partidos y sistemas de partidos: Marco para un análisis. Madrid: Alianza editorial.
Schumpeter, J.A. (1942). Capitalism, Socialism and Democracy. New York: Harper &
-
Row.
Scheler, M. (1942) Ética: nuevo ensayo de fundamentación de un personalismo ético. Madrid: Caparrós editores.
Snauwaert, D. (1993). Democracy, education, and governance: a developmental conception. New York: State University of New York Press.
Taylor, K. (1975). Henri Saint-Simon (1760-1825): selected writings on science, industry, and social organisation. London: Croom Helm Ltd.
Vargas, G. (2006) Tratado de epistemología: fenomenología de la ciencia, la tecnología y la investigación social. Bogotá: Editorial San Pablo.
Vázquez, R. (1997) Educación liberal. México: Fontamara.
Artículos de revistas y publicaciones periódicas
“Arresta la SIEDO a Cabeza de Vaca” (2009, 16 de mayo) Diario de Morelos.
Almazán, A. (2009, 2 de agosto) “La Sagrada Familia de Morelos: una historia de nepotismo y religión” en emeequis.
Baez, F. (2009, 22 de septiembre) “PAN: de la brega de eternidad a la esclerosis múltiple” en Crónica.
Cruz, L.R. (1992, 1 de octubre) “El PAN en la historia morelense” en El Universal, edición Morelos.
Gómez Morín, M. (2000, agosto) “Carta inédita” en Letras Libres.
Leoni, S. (1991, enero-marzo) “La clase política en Gaetano Mosca”. En Revista de Estudios Políticos, 219-233
Loaeza, S. (2003) “Acción Nacional en la antesala del poder.” En Foro Internacional, 71-102.
Mosca, G. (1980, enero-marzo). “Objeto, campo y método de la ciencia política”. En Revista de Administración Pública, 99-134
Ortiz, S. y Pérez, M. (2009, agosto) “La ciencia política a examen. Trayectoria, debates, e identidad. Entrevistas a Andres Schedler, Francisco Valdés Ugalde y Víctor Alarcón Olguín” en Andamios,No.11, 151-191
“Paga Gobierno de Morelos apoyo en mantas” (2009, 22 de mayo) en Reforma.
-
Pérez Durán, J.M. (2009, 21 de junio) “Debate, politiquería y oportunismo...” en Diario de Morelos.
Sicilia, J. (2007, enero) “El porvenir posible, de Carlos Castillo Peraza” en Letras Libres.
Tonantzin, P. (2009, 7 de julio) “El PRI metió narcodinero a Morelos: PAN”. En Excelsior.
Vázquez, V. (1999, invierno) “La polémica en torno a la democracia durante el Cardenismo” en Política y Cultura, No.11, 61-87.
Fuentes electrónicas
Anónimo, (n.d.) Movimiento Familiar Cristiano. Consultado el 10 de enero de 2010. http://mfc.org.mx
Alexander, J. (n.d.) Vilfredo Pareto: The Karl Marx of Fascism. Consultado el 4 de noviembre de 2009. http://www.toqonline.com/2009/08/vilfredo-pareto-part-i/
Alonso, J. (n.d.) Los últimos años de Efraín Gonzalez Luna a través de su correspondencia con Manuel Gómez Morín. México: CIESAS. Consulta 3 de diciembre de 2009. http://www.ciesas.edu.mx/Desacatos/03%20Indexado/Esquinas_2.pdf
Academia Mexicana de Derechos Humanos (n.d.), PAN: iusnaturalismo y derechos individuales. Consultado el 3 de diciembre de 2009. www.amdh.org.mx/vigia_electoral/boletines/boletin_analisis2.doc
Aristóteles (n.d.) Política (Patricio de Azcárate, trad.) Consultado el 10 de noviembre de 2009. http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/13561630989134941976613/index.htm
Aristóteles (n.d.2) Ética para Nicómaco (Traducción de Pedro Simón Abril) Consultado 7 de febrero de 2010. http://www.analitica.com/bitblio/Aristoteles/nicomaco.asp
Cinta, R. (1977) “Estructura de clases, élite del poder y pluralismo político” en Revista Mexicana de Sociología (Vol.39 No.2) Consultado el 15 de enero de 2010. http://www.jstor.org/pss/3539773
Encliclopedia católica. Consultada el 13 de noviembre de 2009. http://ec.aciprensa.com/a/abisinia.htm
Gramsci, A. (n.d.) “Relaciones entre ciencia-religión-sentido común” en Textos de los cuadernos posteriores a 1931. Consultado el 22 de diciembre de 2009. http://www.gramsci.org.ar/
Instituto Estatal Electoral Morelos (2009) Proceso electoral 2009. Consultado el 15 de enero de 2010. http://www.ieemorelos.org.mx/PaginaWeb/Proceso2009/index.html
-
Instituto Federal Electoral (n.d.) Elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos: cómputos distritales de las elecciones federales 2006. Consultado el 14 de enero de 2010. http://www.ife.org.mx/documentos/Estadisticas2006/presidente/pdfs/m_pdte_17_1.pdf
Jaramillo, J. (2009) “La bodega de chavelo” en Chinelo guardián. Consultado el 15 de enero de 2010. http://chineloguardian.blogspot.com/2009/06/golpe-al-periodismo-en-morelos.html
Le Bon, G. (1895) Psicología de las masas. Consultada el 11 de noviembre de 2009. http://www.antorcha.net/biblioteca_virtual/filosofia/lebon/1.1.html
Maquiavelo, N. (1513), El Príncipe (2004, edición electrónica). Consultada el 28 de diciembre de 2009. http://www.laeditorialvirtual.com.ar/Pages/Maquiavelo/Maquiavelo_ElPrincipe.htm
Mosca, G. (1923). Elementi di scienza politica. Torino: Fratelli Bocca Editori. Consultado el 29 de diciembre de 2009. http://ia311341.us.archive.org/2/items/elementidiscienz00moscuoft/elementidiscienz00moscuoft.pdf
Nietzsche, F. (1872) El origen de la tragedia. Consultada el 30 de diciembre de 2009. http://www.nietzscheana.com.ar/tragedia/tres.htm
Nietzsche, F. (1887) La genealogía de la moral. Consultada el 13 de noviembre de 2009. http://www.nietzscheana.com.ar/tratado_primero.htm#7
Pablo VI (1965) CONSTITUCIÓN PASTORAL GAUDIUM ET SPES SOBRE LA IGLESIA EN EL MUNDO ACTUAL.Consultada el 3 de diciembre de 2009. http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html
PAN (n.d.). Adolfo Christlieb Ibarrola en la página web del Partido Accion Nacional. Consultada el 3 de diciembre de 2009.http://www.pan.org.mx/portal/personalidad/adolfo_christlieb_ibarrola/9936
PAN (1939) Principios de Doctrina del Partido Acción Nacional. Consultada el 20 de febrero de 2010. http://www.panyucatan.org.mx/images/file/proyeccion_de_principios_de_doctrina_1939.pdf
PAN (1965) Proyección de Principios de Doctrina del Partido Acción Nacional 1965. Consultada el 20 de febrero de 2010. http://www.pan-tam.org.mx/descargar2.php?file=p_doctrina1965.pdf
PAN (2002) Proyección de Principios de Doctrina del Partido Acción Nacional 2002.
-
Consultada el 20 de febrero de 2010. http://www.pancolima.org.mx/documentosBasicos/p_doctrina.pdf
Pascal, B. (n.d.) Frases de Blaise Pascal. Consultado el 1 de diciembre de 2009. http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=734
Pérez, R. (n.d.) Procesado y Optimización de Espectros Raman mediante Técnicas de Lógica Difusa: Aplicación a la identificación de Materiales Pictóricos. Consultado el 23 de noviembre de 2009. http://www.tesisenxarxa.net/TESIS_UPC/AVAILABLE/TDX-0207105-105056//
Polleri, F. (n.d.) La hegemonía cultural. Consultado el 10 de enero de 2009. http://www.gramsci.org.ar/12/polleri_heg_cult_lucha.htm
Raquel, M. (2002) Aportes desde la sociología, al marco epistemológico del proyecto “Pobreza Humana en la Argentina”. Consultado el 29 de enero de 2010. http://www.uca.edu.ar/uca/common/grupo32/files/pres-gral-2002.pdf Santa Sede. Documentos del Concilio Vaticano II. Consultado el 5 de enero de 2010. http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/index_sp.htm
Storck, T. (2005, febrero) “A Giant Among Catholic Economists” en New Oxford Review. Consultada el 3 de diciembre de 2009. http://www.newoxfordreview.org/reviews.jsp?did=0205-storck
Testimonio y Esperanza (n.d.) Consultado el 31 de octubre de 2009. http://www.testimonioyesperanza.com/iquienes-somos/historia-del-movimiento.html
Testimonio y Esperanza (n.d.2) Consultado el 4 de noviembre de 2009. http://web.archive.org/web/20030321093501/www.testimonioyesperanza.com/tye.html
Villa, C. (n.d.) “Encuentro Mundial de las Familias México 2009” en Church Forum. Consultado el 10 de enero de 2009. http://www.churchforum.org/encuentro-mundial-familias-mexico-2009.htm
Weber, M. (n.d.) Sociología de la religión. Consultada el 13 de noviembre de 2009. http://foro.elaleph.com/viewtopic.php?t=74
-
Entrevista con Liborio Cruz Mejía realizada el 4 de noviembre de 2009 a las 14:30 horas aproximadamente en las oficinas del PAN estatal (Jalisco no.10, Cuernavaca, Morelos).
Entrevistador.- Escuché la entrevista que le hizo Pepe Arenas y usted comentaba que esto comienza con la visita del Cardenal Juan José Posadas. ¿Cuándo fue esta y porqué se organizaba?
Entrevistado.- Bueno, sucede que cuando fallece Monseñor Sergio Mendez Arceo llega el cardenal Posadas, el indica que deben formarse una serie de grupos apostólicos, aquí en la sede de Cuernavaca, para que vayan a hacer misiones a diferentes partes del Estado -misiones religiosas, misiones de semana santa- en ese entonces se forma lo que le llaman la escuela de Patmos, que es un término griego que precisamente significa eso; escuela. En la escuela de Patmos se forman 5 grupos -¿te dije 4? Son 5- y las primeras poblaciones que se visitan, irónicamente pues se había hecho para el Estado de Morelos, son en el estado de Guerrero, una prueba piloto. Se va a municipios como Taxco, se va a Iguala, a Chilpancingo, se va a donde esta el seminario que se llama Chilapa,y en esas comunidades, esos 5 grupos aprenden a hacer desde la misma pastoral hasta llevar algunos alimentos. Subsidios a la comunidad. A partir de esta primera experiencia, estamos hablando, si mal no recuerdo, de 1986. A partir de 1986 se convierte en un objetivo fundar Patmos Morelos con aproximadamente 15 grupos para visitar las comunidades más alejadas del Estado, yo recuerdo que estaba por ejemplo la comunidad de San Teocpa, Rancho Nuevo, la comunidad de Huautla, Mineral de Huatla de Jiménez, la comunidad de Quilamula, estaba la comunidad de Marcelino Rodríguez, Callehuacán y etcétera. En esas comunidades empiezan a asistir sus primeros jóvenes provenientes de las escuelas particulares del Estado en ese entonces Cristobal Colón, Santa Inés, la Zumarraga, venía gente del colegio Juana de Arco, y en esos colegios particulares se siembra la semilla del apostolado. Un poquito más adelante, no necesariamente el obispo, sino una de las personas que le ayudaban al obispo ahora no recuerdo su nombre, él dice que “yo creo que nuestra labor apostólica es corta desde el punto de vista religioso, yo indicaría que algunas personas que están en las misiones podrían arribar a los partidos políticos porque es el lugar donde se toman decisiones de beneficio y bien común”, entonces así es como nace que algunos jóvenes comenzaron a participar en el PAN, otros en el PDM, sobre todo esos dos partidos, es decir, si del ala no tradicional de la izquierda sino de ala derecha.
Entrevistador.- Tengo el dato del grupo este que se llama testimonio y esperanza.
Entrevistado.- Lo que yo le digo es que las escuelas pastoral y patmos son … y el ingreso inicial al pan se da en esas circunstancias, después en el año de 1988 cuando llega Manuel Clouthier del Ricón con sus famosos bárbaros del norte, él había estado junto con Franciso Barrio Terrazas, Emilio Goicochea Luna en el movimiento familiar cristiano, entonces empieza a haber una identificación natural entre estos grupos de patmos que habían ido en misiones de jóvenes, con los líderes del PAN de aquel entonces que habían participado en el movimiento familiar cristiano y empiezan a decir: “Oye! Que mira que yo te ví en el movimiento familiar cristiano, yo me acuerdo, y ahora hay que ingresar en
-
la política porque es importante tener esto, entonces, efectivamente yo no sé en que momento nace testimonio y esperanza, pero lo que si recuerdo es que en el 89 empieza a haber una serie de peregrinaciones al cerro del cubilete que donde van más de cien mil jóvenes cada, eh, finales de enero, principios de febrero en una peregrinación anual al cerro del cubilete. Y ahí nos encontramos con que ya llegaron los panistas de San Luis Potosí, los panistas de Monterrey, los panistas de Guadalajara, que tenían esa similitud de experiencia, haber estado en grupo pastoral y después haber ingresado al PAN o PDM.
Después, Testimonio y Esperanza que prácticamente no era un grupo que estuviera actuando de manera cotidiana, si no más bien era un grupo que estaba congregando jóvenes, en esta peregrinación anual, en esta peregrinación que se hacía a la basílica de Guadalupe, del día 10 u 11 de diciembre, donde se iban caminando los jóvenes de aquí a la basílica de Guadalupe, y ahí este, ellos, este, terminaban con una misa. Entonces, (en) esos jóvenes había una comunión entre cuestión religiosa y cuestión política, y así fue como comenzaron a llegar más jóvenes, puedo decir que de éstos 500 jóvenes que inicialmente estaban trabajando para lo que es la misión, en la misión de San Felipe de Jesús, como unos 80, 90 se metieron al PAN y al PDM unos 20, fueron pocos al PDM, pero si al PAN 80, de ahí vienen algunos liderazgos que hoy están en el gobierno del Estado, muchos de ellos que se crearon en ese entonces, eh, este; Adrián Rivera, Sergio Álvarez Mata, Oscar Sergio Hernández, entonces te digo; Marco Adame y, este, así es como se da esta primera etapa de inclusión, digamos, del aspecto religioso al aspecto político, que no sé si vayamos bien...
Entrevistador.- Si, vamos bien. ¿porqué se identifica con “sagrada familia”? ¿de dónde viene el mote?
Entrevistado.- Bueno, es un término que no podría yo decir de dónde viene, más bien es una forma de, primero, una forma de burlarse de las personas que viniendo de la pastoral entraban al Partido y Sagrada Familia tiene dos connotaciones; una, que son pocos los que toman las decisiones, y sagrada porque vienen de los ámbitos, este, eclesiales, no?
Entrevistador.- Ajá
Entrevistado.- Pero tiene otra connotación que tiene que ver con, este, con una cosa que le gustaba a la gente que viene de esta corriente, que es decir, bueno, si me dicen que vengo de la sagrada familia, para mi la sagrada familia es Jesucristo, su papá, su mamá; la virgen María, su padre José, esa es la Sagrada Familia, y por lo tanto me identifican con algo bueno y que bueno. Entonces, son término que fue aceptado de esa manera. Pero, este, Sagrada Familia no es un término que se haya acuñado dentro de esos grupos, si no más bien, venía de afuera, para identificar esos grupos que venían de la Iglesia y que ingresaron al PAN.
Entrevistador.- Y ahora, este, ¿toda la gente que venía de la Iglesia y pasó al PAN se identificaba como parte de ese grupo?
Entrevistado.- Mhh, Eh, si me, más que una identificación... o más bien, son dos etapas,
-
una primera en la que hay una identificación entre estos grupos, por lo mismo que nos veíamos juntos tanto en el PAN como en las misiones, nos veíamos juntos. Pero, hay una segunda visión que tiene que ver con que ya no solamente nos veíamos en el PAN sino que veíamos a candidatos que venían de la propia misión (inaudible),
Entrevistador.- Ajá
Entrevistado.- Candidatos que empezaron a ser candidatos, sobre todo candidatos chicos (inaudible) ya en la elección del 91 mucha gente de esa, fueron nuestros candidatos a diferentes partes. Entonces buscamos en el país candidatos que tuvieran esta, esta, este origen
Entrevistador.- Ya... Pero, ¿a dentro del grupo nunca, osea, no hubo, eh, digamos; identificación de grupo?
Entrevistado.- No
Entrevistador.- ¿No hubo jerarquías?
Entrevistado.- No, no...digamos, eramos un grupo que le pudiéramos llamar, este, no se si le pudiéramos vertical, porque horizontal es cuando tienes una estructura bien clara, hay un presidente, un directorio, no, aquí era, simplemente, todos los que venían de la Iglesia y que fueron al PAN, que nos identificábamos porque nos encontrábamos en los mismos lugares...
Entrevistador.- Ajá
Entrevistado.- Pero sin estructura jerárquica, más que la de “orita” (inaudible) del obispo.
Entrevistador.- Ya. ¿Entre los mismos panistas si hay una, digamos, una identificación, o digamos, un mote, que dicen: “fulano es Sagrada Familia, sutano no es de la Sagrada Familia” osea, como que si hay una cierta identificación...
Entrevistado.- Pero, ¿porqué? Es algo muy chistoso, a mi, eh, yo soy un estudioso de la historia del PAN, déjame decirte. Me encanta. Yo me he metido a las raíces, a los documentos originales de la historia del PAN del 39, y ahorita acabo de terminar un libro que se llama La historia del PAN en Morelos, todavía no lo editamos, pero estamos en camino, y déjame decirte que en diferentes partes de la historia del PAN, nos hemos encontrado con ese escenario. Te cito dos casos; cuando llega en 1959, José Angel Conchello, a la diligencia nacional del Partido Acción Nacional, lo creen un arribista, un neopanista, un empresario; porque era un empresario de Monterrey. Y la gente de los conservadores del PAN; Adolfo Chriestlieb Ibarrola ¿sabés como les dijo? Ustedes son meadores de agua bendita, ese fue el término que acuñó, porque él decía: ustedes vienen de la iglesia. Y si es cierto; venía de la Acción Católica la Juventud Mexicana, venían de la Uned; Carlos Castillo Peraza, llamados “los uneficos”, Unión Nacional de Redes
-
Católicos, venían los que fueron los dirigentes en esa etapa del Partido Acción Nacional, entonces decían: ustedes son Sagrada Familia. Segundo, en el 76 cuando hay una golpiza tremenda y el PAN no tiene candidato a la presidencia de la República, igual; hay dos grupos; los conservadores que en ese entonces ya eran, los que originalmente les llamaron neopanistas, José Angel Conchello, ora ya eran los tradicionalista junto con Efraín Gonález Morfín y los que llegaban en ese entonces, como Pablo Emilio Madero les llamaron “neopanistas”. Y estos les llamaron a su vez; también Sagrada Familia. Viene una tercera etapa en el 91, con un rompimiento, tu recordarás; el Foro Democrático sale del PAN encabezado por Pablo Emilio Madero, José González Torres, etcétera. Varios personajes del ámbito nacional del PAN, y estas personas, igual, dicen: “nos vamos porque ha llegado Luis H. Álvarez que representa junto con Clouthier, a los del movimiento familiar cristiano que es la Sagrada Familia”. Entonces como que en diferentes etapas de la vida del PAN ha tenido eso, y se viene a presentar nuevamente, aquí, en la actualidad cuando dicen los que están entrando; “es que los que entraron en el 88, los como vienen de las misiones y vienen de la obra misional y de los patmos, esos son la Sagrada Familia. Nosotros somos los nuevos, los auténticos panistas, los neopanistas”. Pero no pasaran, mi teoría me dice que no pasarán más de diez años u ocho años cuando los que lleguen en el 2020 nos van a decir a los que están en el 2009 que esos son la Sagrada Familia, es decir, se va recorriendo esa etapa en la historia.
Entrevistador.- Yo asesoré al Senador Conchello cuando trabajé en el Senado. Yo fui a esa reunión del Foro Democrático en el salón Riviera, en México. Otra pregunta que le iba a hacer; ¿ustedes entran a la cuestión del PAN, pero deben tener algún tipo de concepción religiosa sobre la política, es decir; la política como una continuación del apostolado?
Entrevistado.- Si, lo que pasa es que los principios de doctrina del Partido Acción Nacional; de los 14 principios originales 10 vienen directamente de la doctrina social de la iglesia. Y son base de la encíclica Rerum Novarum. Despúes en la quadraguesimo anno vienen los principios que es la proyección de 1965, luego entonces hay una natural inclinación del PAN hacia lo religioso, a través de la Iglesia católica y su doctrina social. Esa es una etapa, la otra parte, bueno, por una cuestión natural, se da también, porque hay que decirlo, muchos de los panistas originales eran unos panistas militantes y los otros eran sus hermanos, sus familiares que eran sacerdotes. Y podemos citar muchos; ahí está el padre Limón, cuyo hermano; Eduardo Limón, fue uno de los fundadores del PAN en Morelos. Pero él es un icono en el Estado de Morelos. El padre Limón, esta el padre Migoya, esta el padre que es de esa corriente histórica en muchos años que vino a apoyar a sus familiares aquí en Morelos.
Entrevistador.- Hay una cuestión que quería preguntarle; ¿de estos conceptos, por ejemplo; de bien común, de política, tienen alguna relación con estos 10 principios sociales de la Iglesia católica?
Entrevistado.- Si, si los tiene. Déjeme decirle que para ser específico son cuatro conceptos que los toma el PAN de la doctrina social; bien común, solidaridad, subsidiariedad y el eminente respeto a la dignidad de la persona humana. Son cuatro
-
conceptos pilares que tiene el PAN que toma de la Iglesia. Sin embargo, también hay que hacer la aclaración, de que, el término de política lo traemos directamente del pensamiento de Jaques Maritain, él como pensador de la doctrina o creador de esa corriente donde estuvo Gauchi Caspery, donde estuvo el propio ex alcalde de Florencia George de Lapida, donde estuvo el propio Konrad Adenahuer, de estos tres grandes pensadores de la Socialdemocracia cristiana nacen los conceptos de política que tiene el PAN; política, poder, con el Romano Guardini, de ahí nace la esencia, Romano Guardini es sacerdote, de ahí viene el concepto de poder.
Entrevistador.- Todas estas personas que participaron en la migración de movimientos religiosos a la la política, más o menos; ¿dónde vivían? ¿dónde trabajaban? ¿qué tipo de consideración de clase asumían? Por decir, ¿se sentían clase media alta, clase media baja? ¿Cómo es que se definían en ese aspecto?
Entrevistado.- El nicho principal era clase media baja, clase media, podríamos decirlo y regularmente venían de las gerencias de la iniciativa privada. Hoy puedo citar de la gente que está en el gobierno del Estado, catorce, quince personas que vienen de la zona industrial de Civac. Oscar Sergio travenor (Orsabe, S.A., Esquin, S.A., Syntex, S.A.) Jose Raúl en inosaurri?José Luis Castrejón mucho tiempo estuvo en Nissan. De ahí se nutre el Partido Acción Nacional, de ese nicho empresarial, que se llama Civac. Y, por lo tanto, como eran gerencias tenían un nivel de vida medio, medio, ya explota también, se entra en la política.
Entrevistador.- Entonces, más o menos todos entraron en esa época en 89. Tengo el dato que usted fue el fundador del PAN en Jiutepec en 89
Entrevistado.- Si, me tocó a mi fundar el Partido en 1989. Formalmente ya había una estructura que no operaba como Comité, que nomás era buscar candidatos que en 88 fueron los primeros que tuvimos.
Entrevistador.- Ah, Okey. Bueno, aquí hay unas cuestiones ,también,de la teoría de élites que explican cuando una élite viene en decadencia, ¿no? Y yo no sé si con lo que está pasando ahorita, con las elecciones recientes con los resultados que ganó el PRI y que las tendencias son que otra vez el PRI vaya a ganar la gubernatura, nada está escrito, pero esta es como la tendencia. ¿Cómo se explica ese tipo de situación? ¿Hubo una descomposición dentro de la élite gobernante? ¿o son factores de preferencia electoral? ¿o qué tipo de fenómeno se podría aplicar a esto? Por ejemplo; la teoría de élites también dice que cuando la élite se llena de elementos que no tienen las cualidades para pertenecer a la élite es cuando se viene ese tipo de decadencia, ¿no? Entonces no ´se si vaya por ahí o cómo se explica este tipo de situación, ¿qué fue lo que pasó? ¿Fue un mal líder? ¿Fue un mal liderazgo lo que haya arrojado la elección pasada? ¿Cómo se explica este tipo de decadencia?
Entrevistado.- Si, son tres tipos de factores que explican la decadencia, como se habla, la primera de ellas, coincido contigo en las dos exposiciones que has hecho; hay división en lo que, aunque no fue un grupo formal, ósea, la agrupación formal no es algo que se haya
-
dado con, con este, reglas específicas. Si es cierto que dentro de ese grupo tradicional que viene de la iglesia hubo divisiones, y tiene que ver con las aspiraciones de poder. Yo soy tu amigo de muchos años, trabajamos en las misiones, pero a mi me toca ya el ser candidato a diputado porque tu ya fuiste. No, no, no es que yo tengo más experiencia, ahora me toca a mi. Ahí se generaban, por cuestiones de poder, una división, que notoriamente nos dimos cuenta que algunos de ellos comenzaron a operar para otros partidos políticos incluso. El segundo, también coincido contigo, estos grupos no son, obviamente, lo non plus ultra, a pesar de que muchos de ellos están formados en muchas escuelas como la Iberoamericana, el IPADE; el instituto panamericano de dirección empresarial, este, la Universidad la Salle, la UPAEP, la Universidad Autónoma de Guadalajara, esas universidades generaron un semillero de muchos de los líderes que tenemos. Sin embargo, se descuido las siguientes generaciones. Y, no hubo, la capacidad de liderazgo real, y sobretodo que, con la capacidad política como para poder sostener la estructura de este tipo. Nos faltó, faltó, pues, a esta generación, digamos, lo que llamamos en la comunidad, faltó mayor preparación, y (inaudeible) a estos cuadros. ¿Porqué? ¿Cual es mi teoría? Antes, era una formación escrupulosa, una formación rica en valores, una formación que conjuntaba las familias, una formación que te llevaba a campamentos, que te llevaba a ser, permanentemente, visitas a campo. Cuando llega al poder, te distrae tanto el poder, que en vez de ir a un campamento, o ir a una plática de valores en la Iglesia, tienes que ir a hacer tu POA (Programa Operativo Anual), tienes que hacer tu trabajo como gobernante. Entonces hubo un activismo increíble, en cuestiones de gobierno, pero se descuidó la formación de valores. ¿Qué genera con ello? Que ante el arribo del poder, llega el dinero con mayor facilidad, llega el dinero a una abundancia, o la toma de decisiones, o la posibilidad de (inaudible). Y vienen los divorcios, vienen los problemas familiares, y de repente, lo que antes era el núcleo valiosísimo de estos grupos que se formaron en la Iglesia, pues se perdió, porque ya venían los divorcios, los problemas intrafamiliares, ya, y entonces ya te impulsaba el uno contra el otro, y se perdió esta autoridad moral.
Entrevistador.- Ya, ahora que menciona lo de la división me estoy acordando de algo, por ejemplo, de las personas que hicieron esta migración mencionaba a Adrián Rivera, ¿no? Y Adrián Rivera, es, digamos, como uno de los opositores, ¿no? A lo que había sido el núcleo central del Partido que siempre se juntó, vamos que, junto con Oswaldo (Castañeda) como oposición, que presentan candidatos, digamos, que siempre van y tienen una postura discorde con el núcleo. Entonces, ahí se esta dando una división adentro del mismo núcleo de estas personas, ¿no? No sé, a parte de las que me mencionó tal vez, no sé si podamos incluir ahí a Demetrio, ¿no? No sé si él también estaba dentro de esta migración de los grupos, o no. Porque, vamos, él es una de éstas personas que yo identifico.
Entrevistado.- A Demetrio no, yo no, puedo decir que, Pedro Juárez Guadarrama, que fue secretario de CEAMA, y tu servidor lo fuimos a invitar. Fue en el año de 1994.
Entrevistador.- ¡Ah! Ósea; ¿recientemente? ¿No viene del grupo de...?
Entrevistado.- Aunque debo hacer la advertencia, él estaba en el grupo que se llama
-
misión cristi alfa; grupo jesús cristi misión (inaudible), y su líder Joaquín Barreto con los famosos, este...¿cómo se llama este..? misión cristi era de... Oh, lo olvidé, pero Joaquín Barreto era su líder, traían las ideas de Estados Unidos...
Entrevistador.- Ah, O.K. Y este, otra cosa, perdón que te interrumpa, esto tiene que ver con lo que mencionó ahorita. Yo he notado una influencia, yo no sé si sea positiva o negativa, muy fuerte, de esta escuela; la UPAEP. En el sentido de que, digo, aunque el gobernador, por ejemplo, estudió su maestría en administración en el TEC, su esposa hizo una maestría allá, Oscar Sergio también hizo una maestría allá, el Secretario de Educación ¿no?. Y como que...muchos... bueno, se dice que esta universidad es demasiado conservadora y como que han tenido una influencia muchísimo más grande en muchas cuestiones ya de imagen de gobierno. ¿A qué es a lo que voy? Hubo seis años de gobierno de una persona que prácticamente fue invitada por el PAN para ser gobernador, y no hubo la misma postura que hay ahora. ¿A qué me refiero? Pues a una postura ya mucho más conservadora, ¿no? Que ha llevado por ejemplo; a pláticas y cuestiones de la familia, o a ir a apoyar un evento religioso en la ciudad de México. No sé si eso también tenga que ver como parte de este fenómeno o; ¿a qué atribuye que el gobierno se haya vuelto muchísimo más conservador en estos tres años?
Entrevistado.- Yo creo que son sus propias raíces, y sus propias raíces ideológicas parten de los grupos apostolares, apostólicos, que han hecho un trabajo de hace muchos años, reitero, la obra misional de San Felipe de Jesús, eh... En cuanto a la UPAEP, por ejemplo; puedo señalar que se dio de manera natural; ¿por qué? Porque algunos amigos sacerdotes tenían contactos con los que administraban la UPAEP, que son sacerdotes. Y entonces, muy fácilmente te decían; oye te voy a dar un 70 por ciento de descuento en …. o te voy a dar una beca del 70 por ciento, en tal maestría, en tal carrera, en tal diplomado, y entonces el medio de invitación o de comunicación era directa a través de los sacerdotes, y eso genera que tengamos plena confianza que es de inspiración cristiana y por eso muchos de los dirigentes actuales del gobierno fueron a estudiar a la UPAEP. Como algo natural, ¿no?
Entrevistador.- Entonces, no hay más que la identificación de las personas que originalmente venían de estos grupos religiosos, ingresaron al Partido Acción Nacional para hacer política. Ahora, mi otra pregunta es; las personas que estaban en ese tiempo en el partido; ¿Cómo los aceptaron? ¿No hubo ningún tipo de enfrentamiento?
Entrevistado.- Si, hubo bronca. Por eso hubo el Foro Democrático en 1991, fue por eso precisamente. Porque llegaron aparentemente el líder Clouthier con este grupo de jóvenes, pero no era Clouthier. Clouthier era un representante externo, digamos, ¿no? Pero el núcleo central de los grupos pastorales que llegaron al PAN, llegaron con un fuerza tan poderosa, que llegaron a dominar al PAN en 32 Estados de la República, de los 32, ¿esta bien? De las 32 entidades que hay, perdón; ¿porqué? Porque el PAN era tan incipiente en militancia, que puedo decirte que en el año de 1990 los miembros activos del Partido eran 142 mil personas, contrario ahorita que son 2 millones por ejemplo; de miembros activos. Esos 140 mil personas, fueron rebasadas, por ponle tu, 200 mil nuevos militantes que venían de las Iglesias. Entonces, obviamente que en todos lados tomaron
-
esos grupos apostólicos, es como algo natural. Y si hubo rebeldía, y obviamente hubo oposición por parte de los tradicionalistas, porque decían; “es que han llegado los nuevos miadores de agua bendita, y nosotros, nos están excluyendo” y efectivamente quedan excluidos. Aquí en Morelos; ¿quién representaba la corriente histórica? Agustín Pedroza, Jesús González Sotelo, este, el propio Uvaldo Mendoza Ortiz, Raúl Fernández Rodríguez, que eran los panistas tradicionales, y este, en la sesión de consejo estatal de 1990, quedan empatados 15-15. José Raúl 15 votos, Jesús González Sotelo en la revisión 15 votos. Se va a México. Se entrevista con Abel Vicente Tovar, presidente nacional del PAN y dice; “a ver, tiene que destrabarse esto necesariamente, no podemos quedarnos en 15-15” Bueno, sucede que en ese entonces, una persona que fue don Ernesto Vázquez Padilla, de los tradicionalistas, se le convence y se cambia, y vota por José Raul. Bien de esta manera, eran ya; 16 votos por Jose Raúl, y 14 votos para Jesús González Sotelo. Y así es como se destraba este asunto, por una persona que cambió de allá para acá. Pero los que perdieron, los 14 restantes, se incomodaron tanto que renunciaron al Partido, se fueron. De los 14 votos, creo se fueron 10, quedaron 4 que se mantienen vigentes, pero 10 se fueron muy enojados. Si hubo una bronca. Eso que te estoy platicando fue en el ámbito estatal, porque en el ámbito nacional tu ya conoces la historia, que también se fueron.
Entrevistador.- Yo me acuerdo en la elección del 88, porque es así como los identifico, con este grupo Desarrollo Humano Integral, incluso tenían el mote de los dihacos, entonces, no sé si hayan tenido relación con este grupo, porque hasta la fecha yo todavía observo ese tipo de enfrentamiento, de conflicto.
Entrevistado.- Ahora, yo puedo señalar al respecto lo siguiente; indudablemente que en la historia del PAN y del PRI ha habido grupos secretos, y digamos, este, si secretos. ¿porqué? Porque, te puedo decir por ejemplo; en el PAN que no están permitidos los grupos secretos. Claro, el Estatuto cuando dice en el Partido Acción Nacional no existirán organizaciones ni grupos verticales, de ningún tipo, solamente horizontales, es decir; las estructuras estatales del Partido, sus mandos, sus órganos de gobierno; consejo estatal, consejo nacional, la Asamblea, la... para elegir candidatos a puestos de elección popular, que son las Convenciones, todo eso. Sin embargo, siempre han existido grupos, que no los conozco yo, pero si déjame decirte, por ejemplo; que durante un tiempo muy importante, el PAN estuvo dominado por la masonería, de manera directa, yo no sé hasta que año se rompe, yo no sé si en el 88, 89, el PAN, como casi todas las organizaciones políticas del país, incluyendo el PRI, sus líderes nacían de las logias masónicas. En el año del 88 hay un parteaguas con Clouthier, te reitero, porque había grupos que dominan a esos grupos conservadores, y entonces llegan estos grupos de la religión, mas bien, grupos católicos, pro católicos, y no dudo que haya muchos grupos, entre ellos, como tu mencionas, el DHIAC, lo que antes fue el muro,lo que fue la guardia de hierro, que yo no sé si se mantengan vigentes, sinceramente lo desconozco, pero de que existen en algunos Estados de la República, si lo existen. Entonces desde ahí se toman algunas ramificaciones de poder y decisiones importantes, que si inciden en la vida política del país.
-
La razón por la que se incluye este anexo epistemológico se debe a que uno de los revisores de la tesis consideró que, a partir de sus observaciones, era necesario enriquecer la tesis. Sin embargo, no era posible modificar la tesis sin someterla a un nuevo proceso de revisión que hasta el momento lleva más de un año. No cabe duda que las observaciones tienen como finalidad contribuir a un estudio más acucioso y académico del fenómeno, además de permitir una defensa adelantada y por escrito de la tesis.
El voto particular precisa que la hipótesis es simplemente descriptiva y, por lo mismo, debe completarse con una reflexión analítica e histórica sobre esa élite. Sin embargo, la misma tesis da cuenta de las dificultades que existieron para conseguir información sobre el fenómeno indagado tanto en documentos académicos como en fuentes testimoniales, por lo que se recurrió a fuentes periodísticas.
Otra observación versa sobre la capacidad del autor para proporcionar datos interesantes en torno a la historia de esta élite, pero que la falta de delimitación inicial culmina en un “mosaico” de reflexiones sin una clara clasificación del estudio en sociología, política o historia. El comentario tiene un cierto parecido a lo dicho por el Nobel de Química de 1908, Ernest Rutherford, para quien “la ciencia es la Física; lo demás es coleccionismo de estampillas”. En una parte del voto particular se critica la falta de una reflexión analítica, pero más adelante se le caracteriza a la tesis como un “mosaico” de reflexiones; por lo que no se puede afirmar que carece de algo y, al mismo tiempo, que sea abundante en eso de lo que se critica la ausencia. A menos que se trate de reflexiones no-analíticas, por lo que no podrían ser reflexiones. La reflexión proviene del efecto o acción de reflexionar, y reflexionar de considerar nueva o detenidamente algo, por lo que no se puede considerar detenidamente algo sin analizarlo.
Sobre la falta de delimitación inicial de la tarea a realizar, es decir; que no queda claro si el objetivo era realizar una caracterización sociológica de la misma élite, reconstruir la trayectoria histórica y política de la élite, establecer un mapa de sus redes sociales y políticas o evaluar su gestión de gobierno, su capacidad de conducción política y moral de la sociedad, etcétera. La dificultad para clasificar la tesis en sociología, política o historia se origina en la necesidad de realizar estudios multidisciplinarios que expliquen la compleja realidad social.
Cuando el autor del voto se refiere a “establecer un mapa de sus redes sociales y políticas” parece sugerir el enfoque sistémico para analizar el fenómeno de la élite denominada “la sagrada familia”. El enfoque sistémico fue introducido a las ciencias
-
sociales por David Easton (1957, abril) que introduce la noción de sistema para realizar un análisis funcional de la política. La misma idea de sistema, dice el autor; lleva implícita la separación de la vida política de toda la actividad social, por lo menos con el fin de analizar y claramente distinguir el entorno o arreglo en el que opera. De forma análoga a como los astrónomos separan el sistema solar del conjunto de eventos que comprende el Universo.
Easton pretendía separar la política en un subsistema diferenciado del sistema social. A partir de esta separación, la Ciencia Política podría crear sus propios conceptos y formular leyes que permitirían a la política triunfar como ciencia.
De manera desafortunada, este intento fracasó y no se formuló ninguna ley. En esta tesis se discute la que podría haber sido la única ley en Ciencia Política; que en todo grupo social habrá una minoría dirigente y una mayoría dirigida. Es la minoría dirigente la que es objeto de estudio de la teoría de las élites, y no el de la teoría de sistemas, que aunque el fenómeno de la “sagrada familia” podría explicarse con la teoría de sistemas, se considera que la teoría de las élites debería ser suficiente para explicar este fenómeno, so pena de fracasar como teoría explicativa de la Ciencia Política.
Giovanni Sartori, quien también realizó grandes aportes a la teoría de los sistemas, ahora critica a los politólogos en los Estados Unidos de América que siguieron la ruta trazada por Easton, entre otros. En el texto titulado “¿Hacia dónde va la Ciencia Política?” (“Where is Political Science Going?”) Sartori (2004) se arrepiente de haber luchado por el lado de la “ciencia” y de haber contribuido, de esa forma, a la cuantificación de la Ciencia Política. La Ciencia Política se quedó con un lenguaje común y fue incapaz de crear un lenguaje especializado, como lo requiere la investigación científica. Según Sartori, los estudios de la Ciencia Política carecen de bases metodológicas ad hoc. En lugar de seguir los pasos de la economía, la Ciencia Política se embarcó con Kuhn en la búsqueda de paradigmas y de revoluciones científicas. Entró al feliz, pero insubstancial, camino de revolucionarse periódicamente en la búsqueda de nuevos paradigmas, modelos y enfoques.
Sartori critica a la Ciencia Política la falta de método, y el autor del voto particular critica a la tesis la falta del método de la política, cualquiera que éste sea. Sartori afirma que sus libreros están llenos de libros sobre metodología de las ciencias sociales que no son otra cosa que técnicas de investigación y de procesos estadísticos. En opinión suya, estos libros no tienen nada que ver con el “método del logos”, con el método del pensamiento.
El estado del arte en la Ciencia Política, según el mismo Sartori, es antiinstitucional y conductista (behavioral), como el enfoque de Easton. La Ciencia
-
Política se ha vuelto lo más cuantitativa y estadística como le ha sido posible, y al privilegiar la investigación teórica se ha olvidado del nexo entre la teoría y la práctica. (La tesis defendida en estas líneas pretende aplicar la teoría a la práctica política).
La respuesta de Sartori a lo anterior es que la política se encuentra en algún lugar a medio camino de las instituciones, vistas como estructuras, y el comportamiento; la cuantificación ha llevado a la Ciencia Política a ser falsamente precisa o de una precisión irrelevante; y al fallar en confrontar la teoría con la práctica ha creado una ciencia inútil. (Desde luego que se descarta que el autor del voto deseara que este estudio fuera tan teórico como inútil).
Todas las ciencias, dice Sartori, se separan en dos ramas; la rama pura de la ciencia y la ciencia aplicada. La ciencia pura no se involucra con cuestiones prácticas. Se desarrolla en la investigación teórica, en la búsqueda de datos y evidencia. La ciencia aplicada se desarrolla en la dimensión teórico-práctica y como conocimiento que se verifica o falsifica por su éxito o fracaso en la aplicación. El criterio de verdad en la Ciencia Política será un criterio pragmático, a decir de Sartori; es verdadero si funciona. Con respecto a la tesis en comento, se trata de verificar si la teoría de las élites es o no suficiente para explicar el fenómeno de la “sagrada familia”.
Al inicio de su ensayo, Sartori comenta que la actual Ciencia Política tuvo su origen en Europa occidental a mediados de los años cincuenta del siglo pasado. Hablar de un renacimiento le parece inadecuado, pues desde el siglo XIX hasta la primera guerra mundial la disciplina era dominada por los enfoques jurídicos e históricos y Sartori pone como ejemplo, precisamente, a Gaetano Mosca.
César Cansino (2006) concuerda con la crítica de Sartori en el sentido de que la Ciencia Política se quedó atrapada al dilucidar qué era la democracia, lo que inevitablemente conducía a una discusión ontológica, en lugar de preguntarse en qué grado una política o una democracia es democrática. Ahora, el problema de la calidad de la democracia debe lidiar con una concepción ideal de la democracia que es normativa y prescriptiva, algo que la Ciencia Política había tratado con desdén y que había evitado.
Cansino hace un recuento de los aportes de Sartori, la introducción del concepto realista de democracia de Joseph Schumpeter (que se discute en la tesis) y la idea de la poliarquía de Dahl. El concepto de democracia de Schmitter permitió a los politólogos evaluar a las democracias bajo el criterio del respeto a los derechos de los ciudadanos que deben tener los gobernantes, es decir; es una concepción desde el punto de vista del ciudadano. El problema radicaba en que esta concepción era altamente normativa y prescriptiva, podría empatarse sin problema con la idea de Estado de derecho democrático, una noción jurídica que, a decir de Cansino, se nutre de la filosofía liberal y
-
democrática. La Ciencia Política se encuentra atrapada en una noción jurídica y no puede moverse sin entrar en el campo de la filosofía política. Para poder analizar el problema de la calidad de la democracia, la Ciencia Política se volvió prescriptiva y abandonó el saber empírico. Esto es, para Cansino, el inicio de su ocaso.
A principios del siglo pasado también se hablaba de la muerte de la Ciencia Política como ciencia. En 1934 Herman Heller (1997) publicó la obra Teoría del Estado en la que clasificaba esta nueva ciencia dentro de las ciencias políticas, y además la consideraba auxiliar de la ciencia del derecho. Heller comentaba que la autorelativización con respecto al ser social-vital llevaría a la autodestrucción de la Ciencia Política. De hecho en su obra citaba a Georges Sorel y a Vilfredo Pareto (autor de la teoría de las élites) para quienes la Ciencia Política no era más que la sublimización de una situación vital; individual e irracional, y toda idea partía de una singularidad histórica-social y personal. Si se diera este supuesto, la fundación de una ciencia teórica se vería limitada a proporcionar las ideologías que precisara el poder político.
Para Heller, la Ciencia Política podría aportar verdades generalmente obligatorias si era capaz de encontrar, a través de los cambios histórico-sociales, ciertas constantes idénticas. Heller cita a Marx para quien lo difícil no radicaba en encontrar relación entre el arte y épicas griegas con la evolución social, lo difícil está en que todavía guarden un goce artístico para nosotros y valgan como norma y modelo.
A través de los siglos, lo que sobre los temas políticos dice Aristóteles, Hobbes o Marx, todavía tiene validez para los pensadores actuales siendo tan distintas las situaciones políticas. “La Ciencia Política sólo puede tener función de ciencia si se admite que es capaz de ofrecernos una descripción, interpretación y crítica de los fenómenos políticos que sean verdaderas y obligatorias.” (Heller, 1997, p.20) A Sartori le llevó 50 años llegar a la misma conclusión; la ciencia política basa su criterio de verdad en la medida en que es útil para explicar los fenómenos políticos que pretende analizar.
La hipótesis de esta tesis fue descalificada por descriptiva, pues se basa en la afirmación de que el fenómeno de la “sagrada familia” es una élite. La teoría de las élites, a pesar de su edad y de provenir de autores que serían considerados precientíficos a los ojos de Sartori, demuestra su vigencia y sirve de instrumento para criticar el fenómeno analizado. La Ciencia Política, como lo afirma Heller, sólo puede tener función de ciencia si se admite que es capaz de ofrecernos una descripción, interpretación y crítica de los fenómenos políticos estudiados.
Cuernavaca, Morelos a 5 de marzo de 2011
-
Referencias
Cansino, César (2006, septiembre-octubre) Adios a la Ciencia Política: Crónica de una muerte anunciada [en línea]. Metapolítica, num.49.
Easton, David (1957, abril). An Aproach to the Analisys of Political Systems. World Politics, Vol.9, pp.383-400
Heller, Hermann (1997) Teoría del Estado (16 ed.). México: FCE.
Sartori, Giovanni (2004) Where is Political Science Going? [Versión digital PDF] PSOnline. Consultado el 28 de febrero de 2011 en http://www.odu.edu/al/jchen/Comparative%20Politics%20(Graduate)/Additional%20Readings/Where%20is%20Political%20Science%20Going.pdf
-