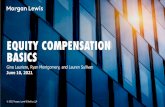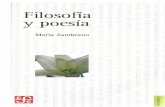El tacto de la poesía: P.o.E.M.M, de Jason Edward Lewis
Transcript of El tacto de la poesía: P.o.E.M.M, de Jason Edward Lewis
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digitalCaracteres es una revista académica interdisciplinar y plurilingüe orientada al análisis crí7co de la cultura, el pensamiento y la sociedad de la esfera digital. Esta publicación prestará especial atención a las colaboraciones que aporten nuevas perspec7vas sobre los ámbitos de estudio que cubre, dentro del espacio de las Humanidades Digitales. Puede consultar las normas de publicación en la web.
DirecciónDaniel Escandell Mon.el
EditoresDavid Andrés Cas.lloJuan Carlos Cruz SuárezDaniel Escandell Mon.el
Consejo editorialRobert Blake | University of California -‐ Davis (EE. UU.)Fernando Broncano Rodríguez | Universidad Carlos III (España)José María Izquierdo | Universitetet i Oslo (Noruega)Hans Lauge Hansen | Aarhus Universitet (Dinamarca)José Manuel Lucía Megías | Universidad Complutense de Madrid (España)Francisca Noguerol Jiménez | Universidad de Salamanca (España)Elide PiTarello | Università Ca’ Foscari Venezia (Italia)Fernando Rodríguez de la Flor Adánez | Universidad de Salamanca (España)Pedro G. Serra | Universidade da Coimbra (Portugal)Remedios Zafra | Universidad de Sevilla (España)
Consejo asesorMiriam Borham Puyal | Universidad de Salamanca (España)Jiří Chalupa | Univerzita Palackého v Olomouc (Rep. Checa)Wladimir Alfredo Chávez | Høgskolen i Øs^old (Noruega)Sebas.èn Doubinsky | Aarhus Universitet (Dinamarca)Daniel Esparza Ruiz | Univerzita Palackého v Olomouc (Rep. Checa)Charles Ess | Aarhus Universitet (Dinamarca)Fabio de la Flor | Editorial Delirio (España)Pablo Grandío Portabales | Vandal.net (España)Claudia Jünke | Universität Bonn (Alemania)Malgorzata Kolankowska | Wyzsza Szkola Filologiczna we Wroclawiu (Polonia)Sae Oshima | Aarhus Universitet (Dinamarca)Beatriz Leal Riesco | Inves.gadora independiente (EE. UU.)Macarena Mey Rodríguez | ESNE/Universidad Camilo José Cela (España)Pepa Novell | Queen’s University (Canadá)José Manuel Ruiz Marfnez | Universidad de Granada (España)Gema Pérez-‐Sánchez | University of Miami (EE. UU.)Olivia Petrescu | Universitatea Babes-‐Bolyai (Rumanía)Pau Damián Riera Muñoz | Músico independiente (España)Fredrik Sörstad | Universidad de Medellín (Colombia)Bohdan Ulašin | Univerzita Komenského v Bra.slave (Eslovaquia)
ISSN: 2254-4496
Editorial Delirio (www.delirio.es)Los contenidos se publican bajo licencia Crea.ve Commons Reconocimiento-‐No Comercial 3.0 Unported.Diseño del logo: Ramón Varela | Ilustración de portada: Ramón VarelaLas opiniones expresadas en cada arfculo son responsabilidad exclusiva de sus autores. La revista no comparte necesariamente las afirmaciones incluidas en los trabajos. La revista es una publicación académica abierta, gratuita y sin ánimo de lucro y recurre, bajo responsabilidad de los autores, a la cita (textual o mul.media) con fines docentes o de inves.gación con el obje.vo de realizar un análisis, comentario o juicio crí.co.
Índice Editorial, PÁG. 5
Artículos de investigación: Caracteres•The Eviction of the Human from Human Interest: The Case of Mechanically Generated Text and Textual Analysis. DE ADRIAN NATHAN WEST, PÁG. 11
•What Is #occupymainstream? DE SIMONE BELLI, PÁG. 23
•Blog y ciberidentidad. El caso de Séptima madrugada (2007). DE WLADIMIR CHÁVEZ VACA, PÁG. 36
•Los “juglares electrónicos” y la novísima narrativa hispanoamericana. DE MARISA MARTÍNEZ PÉRSICO, PÁG. 48
•Dogos. El camino místico de Antonio Portela. DE ELSA GARCÍA SÁNCHEZ Y RAFAEL PONTES VELASCO, PÁG. 67
•El tacto de la poesía: P.o.E.M.M., de Jason Edward Lewis. DE CELIA CORRAL CAÑAS, PÁG. 96•Liberation in OpenLIVES Critical Pedagogy: “empowerability” and critical action. DE ANTONIO MARTÍNEZ ARBOLEDA, PÁG. 112
Reseñas•El kit de la lucha en internet, de Margarita Padilla. POR CARLOS SANTOS CARRETERO, PÁG. 129•En-línea. Leer y escribir en la red, de Daniel Cassany. POR CELIA CORRAL CAÑAS, PÁG. 139•Signal and Noise. Media, Infrastructure, and Urban Culture in Nigeria, de Brian Larkin. POR BEATRIZ LEAL RIESCO, PÁG. 144
Artículos de divulgación: Intersecciones•Manuel Vázquez Montalbán leyendo sus poemas: cuerpo y voz, escritura y autoría. DE ALESSANDRO MISTRORIGO, PÁG. 154
•Narrativa, música y transmedia en Nier: hacia una nueva obra de arte total. DE PAU DAMIÀ RIERA MUÑOZ, PÁG. 169
Sobre los autores, PÁG. 187
Editorial
Celebrando el primer aniversario
Se cumple ahora un año del lanzamiento del primer número de la revista y podemos decir que
hemos logrado alcanzar los que fueron nuestros obje7vos iniciales, publicando colaboraciones
de estudiosos de universidades de todo el mundo en torno al campo de las Humanidades
Digitales. Nos propusimos una estructura de revista que se sustentara en tres pilares
fundamentales: los arKculos académicos de inves7gación cienKfica, las reseñas de libros de
interés para el desarrollo de estos estudios y los arKculos de divulgación, serios y formados,
que se abren a experiencias de uso, experimentaciones y propuestas de toda índole.
Con independencia de la sección, se man7ene en todo momento el criterio de búsqueda de la
calidad y la excelencia en la inves7gación, algo que hemos logrado ra7ficar no solo por la
calidad de los números publicados, sino también por los organismos de indexación y
catalogación internacionales que ya han recogido en sus bases de datos esta revista. Desde la
web podéis consultar el listado completo de registros de Caracteres, siempre actualizado.
En los úl7mos meses la revista ha ingresado en bases de datos nacionales, como la del ISOC
(Base de datos de Revistas de CC. Sociales y Humanidades – CCHS – CSIC), internacionales como
Ulrich’s y el Directory of Periodicals de la MLA, o centradas en iberoamérica como Actualidad
Iberoamericana, etc. Asimismo, la revista ha sido recogida en el Directory of Open Access
Journals (DOAJ) y en el proceso de catalogación de La7ndex se ha reconocido la calidad
editorial de nuestra revista otorgándonos los 36 puntos que se pueden lograr como máximo.
Por supuesto, la revista ha sido recogida en otros catálogos como NewJour, el Norwegian Social
Science Data... y confiamos en poder seguir anunciando novedades en torno a la mayor
difusión y reconocimiento de esta publicación.
Por otra parte, si en el anterior número, publicado en noviembre de 2012, pudimos dar la
bienvenida al Consejo editorial a Robert Blake, nos complace anunciar que en estos meses se
ha incorporado al mismo organismo la profesora Francisca Noguerol.
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
5
Consolidación y búsqueda de nuevos obje8vos
Con el progreso de la revista, superado el primer año, podemos hablar ya de una publicación
que ha definido sus obje7vos académicos para desarrollar los ámbitos de estudio en los que
confluyen las disciplinas cienKfico-‐técnicas y las sociológico-‐humanís7cas. A par7r de ahora
pretendemos reforzar la posición de Caracteres. Estudios culturales y crí8cos de la esfera
digital como una revista de referencia para las Humanidades Digitales, por lo que vamos a
seguir esforzándonos en garan7zar una mayor indexación de la revista, poner énfasis en
mantener el espíritu de la misma y trabajar en seguir aumentando la calidad de los textos
publicados. Os recordamos que esta es una publicación independiente y autofinanciada,
totalmente abierta y gratuita, y queremos que siga siendo así: este proyecto editorial surgió
con el claro obje7vo de difundir la ciencia y la inves7gación de la manera más libre posible.
En este número, a través de la versión en PDF, introducimos ligeros cambios en la maquetación
con los que esperamos responder a algunas sugerencias que nos han llegado para mejorar la
legibilidad de este formato de la publicación. Lo más destacado es que hemos ampliado el
interlineado, ya que varios de nuestros lectores así nos lo han pedido. Aunque esto supone
alargar, lógicamente, la extensión de la revista, confiamos en que haga más cómoda la lectura
en tabletas y diversos disposi7vos. Por supuesto, la revista sigue editándose simultáneamente
en la web, por lo que todo el mundo puede seguir optando por leerla en ese formato o bien
descargando el archivo PDF.
Además, la revista está integrándose en repositorios digitales diversos. Esto no solo nos
ayudará a alcanzar una mayor difusión de la misma, sino que también garan7za su perduración
al duplicarse los contenidos en estos servicios. Estamos tomando todas estas medidas para, así,
lograr que Caracteres pueda llegar a más entornos académicos mediante los repositorios
ins7tucionales, privados o públicos, que la incorporen. Como es lógico, esta línea de trabajo
complementa con las tareas que hemos realizado hasta ahora para preparar los sucesivos
números de la revista. Cerrar un número es solo abrir el siguiente y, por eso, estamos ya a la
espera de colaboraciones para el segundo número de este año, que se publicará en el mes de
noviembre.
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
6
Para facilitar a los interesados la colaboración en la revista enviando arKculos y reseñas, hemos
actualizado la web para recoger en español e inglés las normas de edición y la hoja de es7lo.
Esta información estaba disponible como descarga en PDF, pero hemos considerado oportuno
ofrecer el texto de la web directamente en los dos idiomas para que el acceso a esta
información sea mucho más cómodo para todos.
Este número
En este volumen 2, número 1, del mes de mayo de 2013, Caracteres llega con una fuerte línea
de estudios literarios, algo que se ha conver7do ya en algo habitual, pues podemos afirmar con
cada vez mayor certeza que la Literatura está nutriéndose fuertemente de las energías
renovadoras del componente digital. De hecho, esta tendencia es cada vez más patente en los
estudios filológicos generales, y nos complace ver cómo esto vuelve a quedar patente, una vez
más, en la revista.
En esa línea, la poesía cobra un papel relevante con tres visiones bien diferenciadas: por un
lado, Celia Corral Cañas propone el estudio de varias obras hipermedia de vocación poé7ca que
aprovechan la tecnología de las tabletas mediante su publicación en iPad; por otro, Elsa García
Sánchez y Rafael Pontes Velasco proponen un análisis de la influencia de los componentes
audiovisuales/mul7media de la obra poé7ca de Antonio Portela. Por su parte, Alessandro
Mistrorigo nos ofrece un análisis de la poesía de Manuel Vázquez Montalbán a través del
estudio de la proyección audiovisual –y por ello mismo tanto visual-‐gestual como en lo que
7ene que ver con las inflexiones sonoras de la voz: el tono, el volumen o el brillo– de una serie
de poemas del autor catalán.
Lo transmediá7co, como cruce entre lo narra7vo, lo musical y lo hipermediado conducen a Pau
Damià Riera Muñoz por una senda de revisión del Gesamkunstwerk, la obra de arte total, a
través de los videojuegos. La narra7va digital es también analizada por los arKculos de Wladimir
Chávez Vaca y Marisa MarKnez Pérsico, dos colaboraciones que exploran algunos de los
primeros pasos en el trasvase a los entornos digitales de la literatura hispanoamericana.
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
7
La sociología se abre paso también en la revista gracias a la aportación de Simone Belli, quien
estudia el fenómeno Occupy Mainstream a través de la observación de materiales analógicos y
digitales que se han derivado (o que han impulsado) este movimiento colec7vo-‐social. De
relevancia es también el análisis de la experiencia educa7va de OpenLIVES que realiza Antonio
MarKnez-‐Arboleda. Se trata de un proyecto que está realizándose en la Universidad de Leeds y
del que ya se realizó una aproximación en el anterior número de la revista.
Los estudios sobre el lenguaje están presentes en este número de la revista. En esa dirección, el
arKculo de Adrian Nathan West nos aproxima a la interesante situación de la intervención de
sistemas automa7zados en la composición y análisis textuales buscando la respuesta a una
pregunta que se deriva inevitablemente de los cambios que suceden en el mundo
contemporáneo: ¿cuál es el papel del humano en ese contexto?
Como es habitual, la revista recoge también varias reseñas de libros que han sido considerados
relevantes para las diferentes disciplinas que abarca el campo de las Humanidades Digitales. En
este caso, los Ktulos reseñados son El kit de la lucha en internet (Margarita Padilla), En-‐línea.
Leer y escribir en la red (Daniel Cassany) y Signal and Noise. Media, Infrastructure, and Urban
Culture in Nigeria (Brian Larkin).
Con todo ello, finalmente, estamos en disposición de afirmar que el número que ahora
presentamos 7ene la intención de seguir ahondando en todos aquellos aspectos de relevancia
que se conjugan a la hora de contemplar, analizar, explorar o definir los parámetros de la
sociedad digital a la que irremisiblemente nos dirigimos. El tránsito hacia esa nueva forma de
convivencia entre lo puramente analógico y lo digital está siendo, como cada cambio axiológico
o de episteme producido en 7empos pasados, tan complejo y dimcil en ocasiones como simple
y natural en otros. Todo depende, una vez más, de la forma en la que esas transformaciones se
han ido y se irán disolviendo o integrando en un mundo cada vez más dominado por la
tecnología; hecho, en todo caso, que lejos de ser presentado aquí como algo cri7cable,
deviene, por el contrario, en una afirmación incontestable. Caracteres, con su par7cular interés
por el mundo digital no pretende, en todo caso, aseverar la existencia o convivencia de dos
realidades opuestas, sino, al contrario, confirmar y validar que esa diferencia solo es apreciable
como sistema integrado e indivisible que, por tanto, elimina la oposición previa y permite así
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
8
la visualización del criterio humanidad como núcleo clave a la hora de ubicarnos en las
coordenadas 7empo-‐espaciales en las que estamos inmersos. Será esa humanidad la que cobre
el protagonismo que la sitúe muy por encima de los canales de expresión a los que ésta recurre
simplemente para autoafirmarse. A través de la publicación de Caracteres, confiamos en poder
seguir colaborando, en este 7empo de tránsito, a garan7zar que así sea.
Los editores de Caracteres.
Este mismo texto en la web
hop://revistacaracteres.net/revista/vol2n1mayo2013/editorial
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
9
Artículos de investigación:
CaracteresInves8gaciones en torno a las disciplinas
que componen las Humanidades Digitales.Los arDculos son some8dos a arbitraje doble con sistema de doble ciego.
Research regarding the disciplinesthat comprise the Digital Humani8es.
Ar8cles are double peer reviews with a double-‐blind system.
The Evic.on of the Human from Human Interest: The Case of Mechanically Generated
Text and Textual AnalysisEl desahucio de lo humano en los intereses humanos: el caso de los textos
automa.zados y el análisis textual
Adrian Nathan West (Asymptote Journal)
ArKculo recibido: 13-‐03-‐2012 | ArKculo aceptado: 8-‐05-‐2013
ABSTRACT: In recent years, automa7on has encroached upon “sot knowledge” fields long considered the exclusive preserve of human agents, par7cularly in the produc7on and analysis of texts framed in natural language. Like most technological innova7ons, automa7on has been embraced with minimal skep7cism: mainstream voices have assumed that new technologies, while changing the type of work available, will con7nue crea7ng new jobs to replace those it renders obsolete, and harsh cri7cism has been confined mainly to the ideological fringes. There is reason to believe that this op7mism is unjus7fied with respect to the automa7on of intellectual labor, which may prove to have pernicious consequences both for the market economy and for human values that yield only poorly to abstract calcula7on.RESUMEN: En los úl7mos años, la automa7zación ha invadido zonas del “conocimiento blando” tradicionalmente consideradas como de dominio exclusivo para agentes humanos, sobre todo en cuanto a la producción y análisis de textos enmarcados en el lenguaje natural. Como en la mayoría de las innovaciones tecnológicas, la automa7zación ha sido adoptada con escaso escep7cismo: las corrientes generales han asumido que las nuevas tecnologías, pese a que cambian el 7po de trabajo disponible, seguirán creando nuevos empleos que sus7tuirán a los obsoletos y las crí7cas duras se han visto restringidas principalmente a márgenes ideológicos. Hay razones para creer que este op7mismo en torno a la automa7zación del trabajo intelectual no está jus7ficado, lo que podría tener consecuencias perniciosas tanto para la economía de mercado como para los valores humanos que no rinden bien bajo el cálculo abstracto.
KEYWORDS: natural language, computer language, boolean logic, seman7cs, ar7ficial intelligencePALABRAS CLAVE: lenguaje natural, lenguaje computacional, lógica booleana, semán7ca, inteligencia ar7ficial
____________________________
1. In a certain way, the history of the progress of human knowledge can be seen as the
supersession of the intui7ve by the quan7ta7ve and of the slow sloughing-‐off of the
epistemological systems that have favored the former at the expense of the laoer. This process
has not been univalent. Account must be taken of both the fundamental importance of the
Eureka or Aha effect in ar7s7c and scien7fic progress and of the ease with which the
misapplica7on of methodologies of a declaredly scien7fic character can contribute to
catastrophic delusions that a more commonsense approach may have avoided, viz. the
untrammeled mul7plica7on of the nominal value of subprime mortgage deriva7ves in the lead-‐
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
11
up to the 2008 financial crisis, now recognized to be in part the responsibility of flawed risk-‐
assessments delivered by algorithms of the sort now dicta7ng upwards of 70% of trade volume
on Wall Street (Perkins, 2000: 3-‐24; Dodson, 1998; Salmon and Stokes, 2011). S7ll, it is
unarguable that quan7ta7ve approaches to problem-‐solving have a significant forensic
advantage: to a great degree, their steps can be retraced, errors recognized, and correc7ons
made, whereas in the case of crea7ve endeavors that up to the present have been dominated
by intui7on—art and literature, cri7cism, or diplomacy, for example—there is scant evidence of
progress’s having been made, or even of the possibility of such progress, and for this reason,
whereas the works of Paracelsus are a curiosity for the modern chemist, Plato and Erasmus are
s7ll deemed at least as relevant as Žižek or Jonathan Culler1.
While the line of demarca7on between intui7ve and quan7ta7ve methods of problem-‐solving
has shited throughout human history, notably in the great upheavals of the scien7fic
revolu7on, a measure of stability seems to have obtained from the 7me of Darwin to the dawn
of the twenty-‐first century regarding these two approaches and their proper domains,
popularly described as science and culture. It is my conten7on in the present ar7cle that the
science/culture dis7nc7on famously proffered T.H. Huxley and C.P. Snow, among others,
represents not a robust conceptual dis7nc7on, but rather a vague restatement of the
shopworn dichotomies of body/soul, art/crat, spiritual/physical, and perhaps even mind/
computer, that advancements in such fields as informa7cs and cogni7ve science are on the
verge of rendering obsolete (Huxley, 1881: 1-‐23; Snow, 1964: 1-‐44).
If this thesis is correct, a number of ques7ons become pressing: does there exist a domain of
pure culture to which science is by defini7on barred access? If not, is the ar7ficial handicapping
of science desirable or even possible? What are the ul7mate costs of untrammeled efficacy?
Do trial and error have an existen7al value irreducible to mere u7lity?
Given that even a cursory examina7on of the inroads made by technical sciences into fields as
disparate as psychology, customer service, esthe7cs, and sports recrui7ng would be impossible
here, I will narrow my focus to two spheres widely considered exclusively human, dependent
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
12
1 For an entertaining examina7on of perennial and perhaps irresolvable dilemmas in philosophy, see Mar7n Cohen’s 101 Philosophy Problems; for a more sustained treatment of the possibility of progress in the humani7es, Volney Gay’s Progress and Values in the HumaniJes: Comparing Culture and Science is a serviceable introduc7on.
for their vitality on intui7on and resistant to quan7fica7on: the produc7on and analysis of
natural language.
2. Early approaches to the computeriza7on of natural languages were remarkable at once for
their pessimism and guilelessness. Whereas the popular mind readily accepted the idea of
robots endowed with sense-‐organs and self-‐referen7ality, albeit of a standoffish sort, both in
science fic7on as well as in exaggerated news accounts of the reach of ar7ficial cogni7on,
Hubert Dreyfus, in his famous and influen7al What Computers Can’t Do, in 1972 was already
asser7ng that “the boundary may be near” with respect to computers’ problem-‐solving
capaci7es (xxvii-‐xxix; 139). The popular mind seems easily to have made the transi7on from
supers77ous belief in the mys7c powers of occult en77es to a similarly shrouded faith in the
omnipotence of science (Stenmark, 1997: 15; 17; 29-‐30). The objec7ons of Dreyfus arise not
only from a failure to see the contribu7ons lateral thinking would make to the progress of
informa7cs, whereby simple solu7ons to problems in ar7ficial intelligence have oten proven
more robust than their complex counterparts, but also a radical underes7ma7on of the
advances in processing power and storage that would be arrived at in the decades following his
book’s release. In examining the possibili7es for computerized language, for example, Drefyus
repeatedly invokes the limits of data storage and retrieval with what appears almost endearing
naivety today, when Google’s Ngram ini7a7ve disposes of a corpus of over one trillion words in
numerous languages (Dreyfus, 1972: 49, 129, 193; Zimmer, 2012).
Since the publica7on of Dreyfus’s book, enormous advances have been made. Mobile natural-‐
language interfaces like Siri and Google Voice transcribe informa7on delivered with natural
speed and modula7on and respond to complex commands including making a restaurant
reserva7on or sending an email to cancel an appointment, and can be trained to offer context-‐
appropriate informa7on when these commands cannot be executed. Further, just as cloud
compu7ng has relieved personal compu7ng devices of the need to store the immense amounts
of data and processing power necessary for transla7on and other nuanced natural language-‐
based tasks, it has also given rise to a situa7on in which billions of users are constantly relaying
data about the paoerns governing how they read, talk, travel, and purchase, and these data are
u7lized in the construc7on of ever-‐more subtle algorithms mapping human behavior (Morphy,
2010; Kadushin, 2012: 196-‐198).
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
13
The challenges of computa7onal linguis7cs relate broadly to two categories: the analysis and
the produc7on of specimens of natural language (Grishman, 1986: 8). The following examples
give some idea of the current state of progress therein. Advances in analysis range from index-‐
oriented programs of the sort first applied to the poe7c analysis of rhythm and meter by Harry
and Grace Logan in the late 1970s and the word-‐frequency technologies used by Hugh Craig
and Arthur Kinney to establish the disputed provenance of wri7ngs by Shakespeare and
Marlowe to more robust hardware like IBM’s Watson, which processed ASCII files of ques7ons
posed in natural language, many employing puns, metaphors, and other types of ambiguity, to
best erstwhile champions of the popular game show Jeopardy in a string of matches in 2011
(Logan; Craig and Kinney, 2009: 15-‐40; Jackson, 2011). Against the objec7on that these
achievements represent the mere parsing of dry facts and not the approxima7on of “sot
knowledge” widely considered to be an exclusive property of human beings, one should
consider, among other things, the work of Kelley Conway on voice-‐paoern recogni7on and
personality classifica7on, which has been used to streamline customer service interac7ons and
thwart phishing scams, or, more apropos, Jürgen Schmidhuber’s theory of the low-‐complexity
artwork, which aoempts to describe the simple algorithmic underpinnings of subjec7ve beauty,
and which he is working to expand, via the concept of developmental robo7cs, into self-‐
teaching, self-‐mo7vated machines capable of independent ar7s7c produc7on and scien7fic
problem-‐solving (Steiner, 2012: 118-‐122; Schmidhuber, 1997: 97-‐103; 2006: 173-‐187). As
concerns the produc7on of natural languages, innova7ons range from the amusing, such as the
Proppian folktale generators concocted at Brown University in the late 1990s, to the uncanny—
a par7cularly germane example of the laoer being the products of Narra7ve Science, a
company that provides computer-‐wrioen news ar7cles to organiza7ons including Forbes and
the Big Ten Network, a prominent sports broadcaster (Krajeski, 2009; Lohr, 2011). Its output,
far from clunky and wayward, mimics a conversa7onal tone and is effec7vely indis7nguishable
from that of an ordinary human journalist. The founders of Narra7ve Science, Kris Hammond
and Larry Birnbaum, co-‐directors of Northwestern University’s Intelligent Informa7on
Laboratory, have made the claim that a computer program using their sotware will win a
Pulitzer Prize for journalism within the next five years (Lohr, 2011).
Perplexingly, Hammond and Birnbaum have shrugged off the obvious threat to career
journalists that their sotware implies, saying it will serve to augment the offerings of firms with
7ght editorial budgets rather than infiltrate larger journalis7c concerns (Lohr, 2011). Their
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
14
sunny predic7ons fall in line with those of Stephen Ramsay, whose recent book Reading
Machines stresses the liberatory aspects of algorithmic cri7cism and its possibili7es for
augmen7ng and enriching older forms of hermeneu7cs (16-‐17). In contrast to their op7mism,
Christopher Steiner, author of a widely read overview of the expanding role of algorithmic
approaches to markets and human psychology, gives this blunt, and perhaps more realis7c,
assessment: “The ability to create algorithms that imitate, beoer, and eventually replace
humans is the paramount skill of the next one hundred years” (17).
It may be salutary to recall that whereas narra7ves concerning technology tend toward the
impossibly rosy or the outlandishly dystopian—both tendencies undoubtedly reflec7ng the
inep7tude of human psychology with respect to predic7oneering and futurology, two fields
where algorithmic approaches have made startling strides 2—the dras7c shits in modes of
produc7on with which we are most familiar, namely the Second and Third Industrial
Revolu7ons, were accompanied by stagna7on or reduc7on of the living standards of the lower
reaches of society as well as the crea7on of upper classes disposing of previously inconceivable
wealth (Lindert, 2000 12-‐13; 18-‐24; More, 2000: 139-‐147; Atkinson, 2011: 3-‐7). It remains to be
seen whether measures of the kind that assuaged the condi7ons of the disenfranchised in the
welfare states of the mid-‐twen7eth century, many of which have been dismantled in pursuit of
fiscal austerity, will return in some form; but it is in any case true that the so-‐called Luddite
fallacy3, like the idea of the Malthusian Catastrophe, cannot be called wrong simply because it
has not yet come to pass, and that the idea, not that there are some things humans will always
do beoer than robots and computers, but rather that there are enough of them to support full
employment of a planetary popula7on rapidly approaching seven billion, appears increasingly
naïve.
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
15
2 The term predic7oneering is associated with the game theorist Bruce Bueno de Mesquita, widely credited with predic7ng the Second In7fada, the post Tienamen Square crackdown on dissidents, and other major poli7cal events; it has also been used to describe the work of Nate Silver, the former baseball sta7s7cian who rose to fame in 2012 for his nearly flawless state-‐by-‐state predic7ons as to the outcome of the United States’ 2012 presiden7al race.
3 The term “Luddite Fallacy” describes the belief that technological progress is a cause of systemic unemployment. It is derided among many contemporary economists, although the belief that the current wave of technical innova7on might differ qualita7vely from those of the past, and that automa7on may eventually provoke a bona fide labor crisis, has gained some ground. For further clarifica7on, see Mar7n Ford’s The Lights in the Tunnel and Jeremy Ri�in’s The End of Work.
Pessimism about the capaci7es of machines to intrude upon the fields of sot knowledge, a
term ordinarily construed to include our stated themes of text produc7on and analysis, has
tended to rely on the idea that machines process but do not understand; that, in the words of
John Searle, inventor of the famous Chinese Room4 argument and tenacious cri7c of the
possibili7es of mechanized reasoning, that “syntax is not seman7cs” (Searle, 1980: 418-‐423;
Searle, 2009). Searle’s objec7ons are based in a number of misconcep7ons. First, it must be
averred that in many cases, human syntac7c thought also lacks a graspable seman7c content:
a human actor using a mathema7cal table to aoain a result has more in common with a
computer than a person engaged in unaided contempla7on; the same may be said of a person
repea7ng a cliché. Further, it has proven difficult or perhaps impossible for philosophers to
establish a robust concept of seman7c meaning or to demarcate its presence or absence in
given instances of expressed thought, to the point that some have ques7oned whether the
no7on of seman7city should not be dispensed with all together (Gauker, 2003: 98, 114,
192-‐127). Finally, it imagines seman7c meaning as a communal experience, as a transmission
of defini7ve, meaning-‐rich concepts from one mind to another, ignoring the fundamental role
of recep7on in the establishment of seman7c meaning. As Brian Boyd notes in his study of the
evolu7onary basis on narra7ve construc7on, “humans overdetect agency... And we will
interpret something as a story if we can.” This has been shown to be the case even among test
subjects asked to describe the permuta7ons of randomly generated geometric figures (Boyd,
2009: 137-‐9).
3. As early as 1666, Go�ried von Leibniz dreamt of a numeric language that would reduce the
intractable ambigui7es of natural speech to series of bifurca7ons represented by the numbers
zero and one. In the nineteenth century, George Boole elaborated his analogous intui7ons into
the logic that bears his name, which forms the basis for modern compu7ng. Yet Boole did not
view logic as an abstract system coincidentally apt for the construc7on of calcula7ng machines,
but rather as the underpinning of thought itself. (Boole , 1854: 1-‐16; 311-‐328).
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
16
4 The Chinese Room is a thought experiment proposed by John Searle as an analogy to ar7ficial intelligence. Searle imagines an English speaker with no understanding of Chinese confined to a room with a set of instruc7ons for combining Chinese symbols to provide appropriate answers to wrioen ques7ons posed to him from outside the room by a Chinese speaker. Following the program, Searle says, the English speaker could produce correctly formed uoerances in Chinese; yet his ability to do so would not signify a knowledge of Chinese. Searle’s argument ques7ons the validity of the famed Turing test, which ascribes a measure of ar7ficial intelligence to machines capable of producing uoerances in natural language that cannot be dis7nguished from those produced by human beings.
It is not yet clear whether the ambiguity of human thought and behavior is an irreducible
property or whether it can be made to yield to the and-‐, or-‐, and not-‐ func7ons that Claude
Shannon wedded to Boolean logic, thereby enabling modern compu7ng; it is unlikely that the
textured urgency of human thought, with its unbreachable connec7on to care and
embodiment, can be a property of a machine; to this extent, the cynicism of Dreyfus and Searle
is jus7fied (Steiner, 2012: 73-‐74). Yet none of this suffices to say that computers will not one
day compose poems as affec7ng as those of Wordsworth, or generate cri7cism as arch and
original as that of Karl Kraus. In the field of music, it may be claimed with some jus7fica7on
that they have achieved perfec7on (Steiner, 2012: 89-‐102). If Wiogenstein is right to say
“Everything that can be thought at all can be thought clearly,” and quali7es like wit,
appositeness, and depth of feeling are not in essence ethereal, but rather subject to defini7on
and analysis, then it is possible to render them in numeric code and reproduce them ar7ficially;
to do so, one need not endue a program with spirit, as opponents of Ar7ficial Intelligence
presume; all that is required is that the assump7ons underlying the program be accurate, and
its architecture of sufficient flexibility to take account of possible variables (Wiogenstein, 1922:
53).
4. When considering a world where computers may be responsible for both the produc7on
and analysis of text, it is reasonable to ask what, if any, essen7al rela7onship obtains between
humanity and these two ac7vi7es. Insofar as the entelechy that compels human endeavor can
be described as of a natural sort, in contrast to the deliberateness which un7l the present has
defined this property in computers, it may be safely said that the vital rela7onship between
human life and the wrioen word will not vanish en7rely. There is no guarantee, however,
against its suffering an aoenua7on of a profoundly detrimental character. The advent of
machined goods led to an loss of manual ingenuity; print to a debasement of the art of
memory, which the constant accessibility of internet databases now threatens to eviscerate; in
fields such as gastronomy and oenology, decisions once distributed among a broad range of
par7cipants, made according to the dictates of climate, custom, inherited knowledge, and
personal idiosyncrasy are now allooed to the Research and Development sectors of an ever-‐
smaller number of companies that depend increasingly on technology and automa7on
(Bohannon, 2011: 277; Wallace and Kalleberg, 1982: 307-‐324; Paoerson, 2011). According to
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
17
the logic of technology, which is also the technology of markets, there is no jus7fica7on for the
persistence of human agents in ac7vi7es more cheaply or precisely performed by machines.
Whatever one’s ideological orienta7on, the progress of automated decision-‐making cannot be
viewed as class-‐neutral. To the extent that it subverts those who sustain their economic
wellbeing through the cul7va7on of knowledge or skills, it favors their economic dispossession,
and is likely to encourage developments reminiscent of the ren7er capitalism5 widely decried
among let-‐leaning economists (Harvey, 2003: 186-‐187). For automa7on, having no claim to
the profits its labor generates, stands, in terms of its advantages for owners, in the same
rela7on to the wage-‐earner as a slave, with the added benefit that its constant exploita7on
evokes no pangs of conscience, and the costs of maintaining it are much lower. This leads,
apparently inevitably, to the so-‐called problem of effec7ve demand: the inability of capitalism
to sustain itself by resort to markets composed of laborers from whom surplus value must be
exacted in order to render a commodity profitable. As David Harvey notes, capitalist states
have for the most part failed to respond to this contradic7on through an expansion of social
jus7ce programs that supervene on the primacy of the market; instead, they have resorted to
stop-‐gaps: the offshoring of labor, the opening up of emerging markets, the priva7za7on of
state assets, the credit bubble, etc. In Harvey’s words, “The fundamental theore7cal conclusion
is: capital never solves its crisis tendencies, it merely moves them around” (Harvey, 2010).
Whether the automa7on of labor will represent a terminal crisis point or another hiccup in the
onward drive of growth-‐oriented market capitalism is inconclusive; but it may have other, less
tangible but more ominous implica7ons for human consciousness. Automa7on strives for
speed and precision; human beings work at a variable pace, and their results are inconsistent.
Is the unques7oning subs7tu7on of the former for the laoer compa7ble with the ends of
human life? It is possible that the texture of existence, its bioersweetness, is indis7nguishable
from the heuris7c value of error, failure, and uncertainty; that frailty and inefficiency comprise
occasions for economically irra7onal but very deep human values, the defense of which against
the moun7ng passivity that appears to be the hallmark of the digital revolu7on is worthwhile, if
not impera7ve. This seems to be an indica7on of current research into the nature of
happiness, intelligence, and life-‐sa7sfac7on, which has emphasized the deleterious effects of
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
18
5 Ren7er capitalism signifies the reaping of profit from rents derived from ownership as opposed to enterprise.
passivity on mental health and self-‐image (Howell et al., 2011: 1-‐15; Robinson and Mar7n,
2008: 569-‐571).
Works Cited
Atkinson, Anthony B. (1999). Is Rising Income Inequality Inevitable: A CriJque of the
TransatlanJc Consensus. Helsinki: UNU/WIDER.
Bohannon, John (2011, 15 July). “Searching for the Google Effect on People's Memory”. Science
333 (6040): pp. 277.
Boole, George (1854). The Laws of Thought, on Which Are Founded the MathemaJcal Theories
of Logic and Probability. Cambrige: Macmillan & co. Also: Project Gutenberg. <hop://
gutenberg.org/ebooks/15114>. (28-‐3-‐2013).
Boyd, Brian (2009). On the Origin of Stories: EvoluJon, CogniJon, and FicJon. Cambridge,
Mass: Belknap/HUP.
Bueno de Mesquita, Bruce (2009). The PredicJoneer’s Game: Using the Logic of Brazen Self-‐
Interest to Predict and Shape the Future. New York: Random House.
Cohen, Mar7n (2007). 101 Philosophy Problems, 3rd EdiJon. Abingdon: Routledge.
Dodson, Sean (1998, 15 October). “Was Sotware Responsible for the Financial Crisis?”. The
Guardian. <hop://www.guardian.co.uk/technology/2008/oct/16/compu7ng-‐sotware-‐financial-‐
crisis>. (23-‐4-‐2013).
Dreyfus, Hubert (1972). What Computers Can’t Do: A CriJque of ArJficial Reason. New York:
Harper and Rowe.
Ford, Mar7n (2009). The Lights in the Tunnel. <hop://www.thelightsinthetunnel.com>.
(23-‐4-‐2013).
Gauker, Christopher (2003). Words Without Meaning. Cambridge, Mass: MIT Press.
Gay, Volney (2009). Progress and Values in the HumaniJes: Comparing Culture and Science.
New York: Columbia University Press.
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
19
Grishman, Ralph (1986). ComputaJonal LinguisJcs: An IntroducJon. Cambridge: Cambridge
University Press.
Harvey, David (2010, 16 August). “The Enigma of Capital and the Crisis This Time”.
DavidHarvey.org <hop://davidharvey.org/2010/08/the-‐enigma-‐of-‐capital-‐and-‐the-‐crisis-‐this-‐
7me/> . (28-‐4-‐2013).
Harvey, David (2003). The New Imperialism. Oxford: Oxford University Press.
Howell, Ryan T., David Chanot, Graham Hill and Colleen J. Howell (2011). “Momentary
Happiness: The Role of Psychological Need Sa7sfac7on”. Journal of Happiness Studies 12: pp.
1-‐15.
Huxley, Thomas Henry (1881). Science and Culture, and Other Essays. London and New York:
Macmillan. Also: Google Books. Web (27-‐4-‐2012).
Jackson, Joab. (2011, 16 February). “IBM Watson Vanquishes Human Jeopardy Foes”. PC
W o r l d . < h o p : / / w w w . p c w o r l d . c o m / a r 7 c l e / 2 1 9 8 9 3 /
ibm_watson_vanquishes_human_jeopardy_foes.html>. (23-‐4-‐2013).
Kadushin, Charles. (2012). Understanding Social Networks: Theories, Concepts, and Findings.
Oxford: Oxford University Press.
Kraig, Hugh and Arthur Kinney (2009). Shakespeare, Computers, and the Mystery of Authorship.
Cambridge: Cambride University Press.
Krajeski, Jenna (2009, 5 January). “Once Upon a Time 2.0”. The New Yorker. <hop://
www.newyorker.com/online/blogs/books/2009/01/fairytale-‐20.html>. (27-‐4-‐2013).
Lindert, Peter H. (2000). “When Did Inequality Rise in Britain and America?”. Journal of Income
DistribuJon 9 (1): pp. 11-‐22.
Lohr, Steve (2011, 10 September). “In Case You Wondered, a Real Human Wrote this Ar7cle”.
The New York Times. Web. (27-‐4-‐2012).
More, Charles (2000). Understanding the Industrial RevoluJon. London: Routledge.
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
20
Morphy, Erika (2010, 1 January). “Creepy Ways Your Social Media Data Can Be Used”. Tech
News World. <hop://www.technewsworld.com/story/69158.html>. (23-‐4-‐2013).
Paoerson, Tim (2011, February). “Do We S7ll Need Winemakers?”. Wines and Vines. <hop://
w w w . w i n e s a n d v i n e s . c o m / t e m p l a t e . c f m ?
sec7on=columns_ar7cle&content=83178&columns_id=24>. (29-‐4-‐2013).
Perkins, David (2000). The Eureka Effect: The Art and Science of Breakthrough Thinking. New
York: W.W. Norton & co.
Ramsay, Stephen (2011). Reading Machines: Toward an Algorithmic CriJcism. Urbana-‐
Champagne: University of Illinois Press.
Ri�in, Jeremy (1995). The End of Work. New York: Putman.
Robinson, John P. and Stephen Mar7n (2008). "What Do Happy People Do?". Social Indicators
Research 89 (3): pp. 565-‐571.
Salmon, Felix and John Stokes (2011, January). “Algorithms Take Control of Wall Street”.
Wired. <hop://www.wired.com/magazine/2010/12/ff_ai_flashtrading/>. (23-‐4-‐2013).
Schmidhuber, Jürgen (1997). “Low-‐Complexity Art”. Leonardo, Journal of the InternaJonal
Soceity for the Arts, Science, and Technology 30 (2): pp. 97-‐103.
Schmidhuber, Jürgen (2006). “Developmental Robo7cs, Op7mal Ar7ficial Curiosity, Crea7vity,
Music, and the Fine Arts.” ConnecJon Science 18 (2): pp. 173-‐187.
Searle, John R (2009, 15 March). “Machines Like Us interviews Paul Almond”. Machines Like
Us. <hop://machineslikeus.com/machines-‐like-‐us-‐interviews-‐paul-‐almond.html>. (10-‐3-‐2013).
Searle, John. R. (1980). “Minds, brains, and programs”. Behavioral and Brain Sciences 3 (3): pp.
417-‐457.
Silver, Nate (2012). The Signal and the Noise: Why Most PredicJons Fail but Some Don’t. New
York: Penguin.
Snow, C. P. (1964). The Two Cultures. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
21
Steiner, Christopher (2012). Automate This: How Algorithms Came to Rule our World. New
York: Penguin.
Stenmark, Mikael (1997). “What is Scien7sm?”. Religious Studies 33: pp. 15-‐32.
Wallace, Michael and Arne L. Kallenberg (1982, June). “Industrial Transforma7on and the
Decline of Crat: The Decomposi7on of Skill in the Prin7ng Industry”. American Sociological
Review 47 (3): pp. 307-‐324.
Wiogenstein, Ludwig (1922). Tractatus Logico-‐Philosophicus. New York: Barnes and Noble,
2003.
Zimmer, Ben (2012, 18 October). “Bigger, Beoer Google Ngrams: Brace Yourself for the Power
of Grammar”. The AtlanJc. <hop://www.theatlan7c.com/technology/archive/2012/10/bigger-‐
beoer-‐google-‐ngrams-‐brace-‐yourself-‐for-‐the-‐power-‐of-‐grammar/263487/>. (23-‐4-‐2013).
Este mismo arDculo en la web
hop://revistacaracteres.net/revista/vol2n1mayo2013/the-‐evic7on-‐of-‐the-‐human-‐from-‐human-‐interest-‐the-‐case-‐of-‐mechanically-‐generated-‐text-‐and-‐textual-‐analysis
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
22
What Is #occupymainstream?¿Qué es #occupymainstream?
Simone Belli (Universidad Carlos III de Madrid)
Arfculo recibido: 30-‐01-‐2013 | Arfculo aceptado: 15-‐04-‐2013
ABSTRACT: The excep7onality of #occupymovement give rise to a collec7ve subjec7vity and shared social unrest. This social event generated an innova7ve speech and the reappropria7on of public space. It became a body capable of making visible emo7ons that are inside each of us. Because the body exists also in the virtual space, par7cipants in the #occupymovement used social networks to mobilize people. Physical bodies (demonstra7ng at Zucco� Park), voices (ideas, posters, banners, tweets, mee7ngs) and emo7ons (invisible but real) cons7tute this new mixture that can be understood as machines, technologies which fuse with the bodies. Most bodies in the square, while shou7ng, approve, argue, and write banners, as well tweets, texts messages on social networks, shared images. Real space and virtual space intersect within this mix, enriching the linguis7c and expressive chaos of social unrest in different places. Ordinary objects for common people, like plas7c chairs clobbered with mobile phones, give voice to thousands of bodies in a system that usually suppresses these voices. A camping-‐like place such as the one in the picture becomes an offline world, while Internet mobile phones, in an online world, are capable of figh7ng against formal ins7tu7ons. The ability of pu�ng the body in the language is a feature of the mutant-‐figure, a body that has won the man with lungs, thanks to a set of voices, emo7ons and new technologies. Thanks to these technologies, the body becomes a mix of digital and analogical elements, from the virtual and the real world, an online and offline experience. RESUMEN: La excepcionalidad del movimiento 15M ha producido una subje7vidad colec7va, que comparte su malestar social a través de un discurso innovador y de reapropiación del espacio público real y virtual. Cuerpos online y offline que expresan voces (ideas, carteles, pancartas, tuits) mediante sus disposi7vos móviles, representando un cambio significa7vo en los movimientos sociales. En nuestra etnograma del 15M hemos podido recoger diferente 7po de material analógico y digital: carteles, imágenes, grabaciones de audio y video, hashtags y tuits. Hemos observado que muchos de los cuerpos en la plaza, al 7empo que gritaban, aprobaban, discuKan y escribían pancartas, comparKan imágenes a través de sus redes sociales y escribían mensajes en sus tuits. Uno de nuestros obje7vos ha sido entender dónde se producía un hashtag por primera vez, si en el mundo real, la plaza, o en el mundo virtual, las pantallas móviles. En la inves7gación, se pudo observar que había más gente en la calle que tuiteando, pero a par7r del movimiento 15M se empieza a mezclar mundo digital y analógico. El 15M ha generado un archivo digital y una memoria colec7va gracias al apoyo de herramientas humanas y tecnológicas. Cada sujeto en la plaza se convir7ó en un periodista, documentando, fotografiando, y compar7endo información, publicándola en sus plataformas digitales.
KEYWORDS: social movements, occupy movement, emo7ons, bodies, online/offline spacePALABRAS CLAVE: movimientos sociales, movimiento occupy, emociones, cuerpos, espacioes virtuales/msicos
____________________________
Introduction
During these years as a graduate and postgraduate student1, I have focused my research on
emo7ons and language (Belli, Harré, Iñiguez, 2009), since it is possible to express emo7ons
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
23
1 From a lecture given at the San Diego State University 29th August 2012 hop://sdsumalas.blogspot.com.es/2012/08/simone-‐belli-‐visi7ng-‐resident-‐malas.html.
through language. Communica7ng means to put “something” in common: emo7ons are this
“something”.
I have observed emo7ons in different contexts: cybercafés (Belli, Gil, 2011), mul7lingual classes
(Belli, 2013), videogames (Belli, Feliu, Gil, Lopez, Gil, 2009) and, from May 2011, I am focusing
on Social Unrest and nega7ve emo7ons in Occupy movements.
Figure 1: Schmopinions
In this ar7cle, I will present some occupied places, either real and physical or virtual and online
spaces. It is important to think about an occupy movement not only as an occupa7on of a
square or building, but also as a re-‐appropria7on of something that we believe to be ours, even
though, in a certain way, it has now changed. And it is possible to occupy just with an ac7on, a
social ac7on or a performance. For example, I am a cri7cal social psychologist, which means I
occupied the mainstream social psychology before, but I thought differently about social
psychology and, for these reason, I do not agree with the mainstream social psychology but
with the cri7cal social psychology.
If mainstream social psychology uses oten quan7ta7ve methodology, with number, graphics,
sta7s7cs, we, as researchers, can occupy with qualita7ve methodology, for example. We use it
in our research, in Cri7cal Discourse Analysis. CDA focuses analysis in power rela7onships,
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
24
subjec7vity construc7ons, resistance in every context, everywhere, and in this paper I have
adopted CDA to explain how the Occupy movements share social unrest (an emo7onal
performance composed by nega7ve emo7ons like anger, rage, frustra7on irrita7on and fear).
Say everything frankly
Michel Foucault, in 1983, gave six lectures in the University of California in Berkeley developing
the concept of Parrhesia as a mode of discourse in which one speaks openly and truthfully
about one's opinions and ideas without the use of rhetoric, manipula7on, or generaliza7on. In
other words: say everything frankly.
Foucault says:
[M]y inten.on was not to deal with the problem of truth, but with the problem of truth-‐teller or
truth-‐telling as an ac.vity. By this I mean that, for me, it was not a ques.on of analyzing the
internal or external criteria that would enable the Greeks and Romans, or anyone else, to
recognize whether a statement or proposi.on is true or not. At issue for me was rather the
aTempt to consider truth-‐telling as a specific ac.vity, or as a role. (Foucault, 2010: 15)
So the parrhesiastes is someone who takes a risk. When, for example Foucault explains, “you
see a friend doing something wrong and you tell him what you think despite the risk of him
being angry at you, you are ac7ng as a parrhesiastes. In such a case, you do not risk your life,
but you may hurt him by your remarks, and your friendship may consequently suffer from it. If,
in a poli7cal debate, an orator risks losing his popularity because his opinions are contrary to
the majority's opinion, or his opinions may usher in a poli7cal scandal, he uses parrhesia.
Parrhesia, then, is linked to courage in the face of danger: it demands the courage to speak the
truth in spite of some danger. And in its extreme form, telling the truth takes place in the
"game" of life or death” (Foucault, 2010: 16).
Occupy-‐mainstream is this: say everything frankly, like in occupy movements. In Occupy-‐
mainstream things may be said in a brutal way many 7mes, because it is an affirma7on of the
truth, like symbolic violence in society (Girard, 1987).
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
25
Occupy-‐mainstream is a movement produced firstly with discourses -‐discourse as ac7on, as a
performa7ve act according to John Aus7n (1975)-‐. “I occupy” means “I do something”, “I am
here and I live”, producing an ac7on, a movement.
Occupy-‐mainstream is an everyday prac7ce, a con7nuous performance in our everyday lives.
How? Why? These are the ques7ons that we will try ask in this paper.
What is an Innovative Action?
Occupy-‐mainstream, as every Occupy movement, is spontaneous and excep7onal:
• It is spontaneous because it is formed in a few days, without poli7cal or organiza7onal
barriers, and involves many of the ci7zens who un7l that moment had remained outside
any social movement.
• It is excep7onal because of the 7me and space where/when the movement appears:
Puerta de Sol or Zucco� Park display technological devices everywhere. Both sites
(through the offline and online worlds) have gained importance and intensity through
communica7on. The uniqueness of Occupy movements results in a collec7ve
subjec7vity -‐"others" in the same posi7on of the subject-‐. They share their social unrest,
genera7ng an innova7ve speech and claiming public space. A subject can create a new
space, a habitat (and inhabit it), in a temporary situa7on.
It makes their emo7ons –what they have inside-‐ visible. Not only discursive prac7ces are
visible, but they are also in a public space. Through the use of posters and banners, the invisible
is made visible. These emo7ons that stay inside the individuals isolated -‐being unemployed
subjects, poor, with precarious condi7ons-‐ at home, can rise up on the outside, in the street, on
Twioer. And finally they are real, strong, “with colors”, sharing with thousands of individuals
this unrest, because this unrest is not only individual, it is a social unrest.
Visual art in the square (The context)
The excep7onality of Occupy movement gives rise to a collec7ve subjec7vity, sharing social
unrest and genera7ng an innova7ve speech and re-‐appropria7ng public space, crea7ng a body
capable of making visible what is inside, its emo7ons.
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
26
This body exists also in the virtual space, using social networks to mobilize people. Bodies (at
the Puerta del Sol, Zucco� park, etc.), voices (ideas, posters, banners, tweets, mee7ngs) and
emo7ons (something invisible) cons7tute this mixture that can be understood as a machine:
technologies are fused with the bodies.
Many of the bodies in the square, while shou7ng, approve, argue, write banners, as well
tweets, texts messages on social networks, share images.
Real space and virtual space intersect and mix, enriching the linguis7c chaos and expressing this
social unrest in different places, such as plas7c chairs and mobile phones. Common objects for
common people give voice to thousands of bodies in a system that does not allow these voices
to express themselves. A camping-‐like place, the offline world, and an Internet mobile phone,
the online world, have a power capable of figh7ng against formal ins7tu7ons. This ability to put
the body in the language is a feature of the mutant-‐figure, a body that has beaten the man with
lungs, thanks to a set of voices, emo7ons and new technologies. This mutant is a figure evolving
from Donna Haraway’s cyborg (1990). Thanks mainly to the new technologies, the body is a mix
of digital and analogical things, virtual and real world, and online and offline experience.
Thomas Hirschhorn says about his “Crystal of Resistance” exhibi7on in the Venezia Biennale
2011: “resistance is a conflict between crea7vity and destruc7on. I want my work to stand in
the conflict zone, I want my work to stand erect in the conflict and be resistant within it”.
Rebuilding that metropolitan jungle –the precarious transforma7on and re-‐organiza7on of the
public space as a new city-‐ is an extreme example of disorder and chaos: plas7c chairs and
mobile phones for the online and offline body, voices and emo7ons between Occupy
movement and the plaza.
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
27
Figure 2: Photograph by Simone Belli
People inside the square (the subjects)
Paolo Virno, in his book A grammar of the mulJtude, says that the mul7tude moves between
innova7on and nega7on (Virno, 2004). His ques7on is: how can this fragile mul7plicity form a
just social order?
To answer this ques7on, Virno turns to language and ritual. From Wiogenstein, Virno borrows
the dis7nc7on between rules and regulari7es. Here is where we can see his contribu7on to the
past decade’s heightened aoen7on to the issues of sovereignty, the state, and the “state of
excep7on.”
Rather than merely finding in the state of excep7on an expansion of domina7on, Virno finds
ambivalence in the fact that this type of poli7cal decision is rooted not in formal rules but in
their suspension. The poli7cal decision belongs not to rules but to regulari7es, and regulari7es
are not stable constants. As emo7onal performances, they cons7tute openness to the world,
fraught with uncertainty and danger, as well as being the source of innova7on. These
regulari7es ensure uncertainty, oscilla7on, and disturbance, thus providing the condi7ons not
just for enhanced sovereignty but for exodus as well.
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
28
With this argument, Virno seeks to establish a source for the “right to resistance”. He defines
innova7ve ac7on and crea7vity as “forms of verbal thought that consent to varying their own
behavior in an emergency situa7on” (Virno, 2004: 71). He finds in the structure of jokes the
ul7mate diagram of innova7ve ac7on, insofar as they are an unexpected devia7on from
rou7ne.
Also, the vision about intellectual proletariat proposed by Negri (2005) is characterized by being
precarious and digitally dangerous: it is a group that knows how to use such powerful tools as
discourses and new technologies, innova7ve social discourses and prac7ces. The Occupy
movement has created a very dangerous precedent for the poli7cal class, it has generated a
before and an ater in social movements.
In 2011, however, a series of social struggles shaoered that common sense and began to
construct a new one. Occupy Wall Street was the most visible, but it was only one moment in a
cycle of struggles that shited the ground for poli7cal debate and opened new possibili7es for
poli7cal ac7on over the year.
Movements of revolt and rebellion provide us with the means not only to refuse the repressive
regimes under which these subjec7ve figures suffer but also to invert these subjec7vi7es in
rela7ons of power. They discover, in other words, new forms of independence and security on
economic as well as social and communica7onal grounds, which together create the poten7al
to throw off systems of poli7cal representa7on and assert their own powers of democra7c
ac7on. These are some of the accomplishments that the movements have already carried out
and can develop further.
For instance, what happened in the Lavapiés district of Madrid just a couple of months ater the
15M is a clear example of ci7zen empowerment in a public space and of the ability to create a
discourse of legi7miza7on of ci7zenship itself. An assembly of people in the square of Lavapiés,
ater the fact that the police tried to stop a young man who did not have the required
documenta7on in a police checkpoint in the subway sta7on, reacted spontaneously and
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
29
directly confronted the police in a peacefully way. Acts like these, which occurred in the city of
Madrid, are a clear sign that the 15M has created a precedent2.
To consolidate and heighten the powers of such subjec7vi7es, though, another step is needed.
The movements, in fact, already provide us with a series of cons7tu7onal principles that can be
the basis for a cons7tuent process. One of the most radical and far-‐reaching elements of
this cycle of movements, for example, has been the rejec7on of representa7on and the
construc7on instead of schemas of democra7c par7cipa7on. As Tomás Ibáñez says: "It’s not
enough that something is possible to happen" (Ibáñez, 2006).
Between the square and the screen
The border between the virtual and non-‐virtual is doub�ul, uncertain, difficult to define.
According to Bakh7n (1937-‐1941), the transforma7on of a date, a 7me and space, a
chronotope in a collec7ve, such as in 15M, is a redefini7on of meaning.
It is difficult to define where a hashtag first appears, for example. Does it appear first in twioer,
or on banners from Zucco� Park? This is one of the ques7ons we ask when trying to study how
the virtual and non-‐virtual intersect, how they mixed at the square as a set of speeches,
emo7ons and new technologies.
While researching, it was possible to observe that there were more people on the street than
people twee7ng. One of the slogans chanted in the square was outraged saying just that: "No
Twioer no Facebook. We are on the street". But, for the first 7me, thanks (largely) to the new
technology that came fully into our private lives, this data can be analyzed as follows: the
movement is mixed between digital and analog, between virtual and non-‐virtual, the online and
offline world. Many people in the square, while shou7ng, approving, arguing, wri7ng banners,
at that same moment, tweeted, posted messages in social networks, shared images: they were
organized, thanks also to virtual town square and virtual social iden7ty.
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
30
2 See video: Cristh36 (2011) “Vecinos de Lavapiés se enfrentan a la policía Por las Redadas a Extranjeros no comunitarios.” Youtube.com hop://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=oZV2pNs-‐7c0 (16-‐04-‐2013).
They took photos of the square, later used as a hashtag, spreading the word about what was
right at the 7me, what was "trendy" or, simply, what at that 7me would have produced more
effect. It is therefore difficult to understand where this label is formed, if on the screen or at the
square. Many posters and banners reproduced, proposed, chose a hashtag and vice versa.
Thus, the square itself created hashtags.
For example the feminist movement of the square has been changed, from #todosenlaplaza, to
#todasenlaplaza.
#Acampadasol also had to fight face to face with # spanishrevolu7on, a label that does not
seem right to many people at the square, but that generated in the online world more effects
and impacts than its rival. Using a hashtag in English had more impact on Twioer than using
Spanish.
Figure 3: Photograph by Dafne Muntanyola
This is the chaos of linguis7c landscapes. As Shohamy explains, the linguis7c landscape is
symbolically constructed in social and public spaces (Shohamy, 2008). It is a material and
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
31
immaterial construc7on like these pictures in Puerta del Sol and Zucco� Park. The history of
the city is also ar7culated by social movements, and the appropria7on of public space.
Displayed as 2011, this re-‐appropria7on has been ar7culated as follows in many ci7es
worldwide: a square, people, buildings, camps, exported to other places in other ci7es, the
same way of organizing, same structure, same posters. On Twioer, hashtags as camping or
occupy have expanded in the same way as those incurred in the 15M, asking for the same
intellectual tools and materials, like in these pictures that I took November 2011 in Mexico City:
Figures 4 and 5: Photographs by Simone Belli
Analogical and digital memory
‘Before I watched tv, now television is watching me’
Egyp.an rebel, 2011
Occupy movement has generated digital files and a collec7ve memory supported by human and
technological tools. Each subject became a journalist in the square, documen7ng,
photographing, sharing, pos7ng it. For the first 7me the real media are directly concerned. They
could have first-‐hand informa7on, making the old sources obsolete.
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
32
Again the mutant (Baricco, 2008) has beaten the man with lungs. This immense collec7ve file is
saved, recorded in physical, cogni7ve and silicon supports. It is a collec7ve archive, social
archive, which allows everyone open access memory in constant movement, crea7ng an
immediate and dangerous precedent. It is dangerous for the poli7cal class, which has a more
powerful enemy, since the ci7zens can stop the system, can cause changes in the social and
urban system. Zucco� Park or Puerta del Sol are symbols for all that will come later.
Real space and virtual space intersect and mix. They are an enriching linguis7c chaos, built in
our ci7es to express this social unrest.
Plas7c camping chairs and mobile phones are available to everyone, but they are also able to
give a voice to thousands of people in a system that does not allow them to have one. A
camping, the offline world, and an Internet connec7on, the online world, have a power capable
of shaking ins7tu7ons, poli7cal systems and mainstream contexts in a innova7ve, effec7ve and
persuasive way.
Bibliography
Aus7n, J. L. (1975). How to do Things with Words. Cambridge: Harvard University Press.
Bakh7n, M. M. (1937-‐1941) The Dialogic ImaginaJon: Four Essays. London: University of Texas
Press, ed. 1981.
Baricco, A. (2008). I barbari. Milano: Feltrinelli.
Belli, S. (2013). “Voces de nuevos hablantes, voces de nuevas subje7vidades. Emociones y
ac7tudes lingüís7cas en el giro poscolonial”. Aposta. Revista de Ciencias Sociales 56: pp. 1-‐27.
Belli, S., J. Feliu, A. Gil & C. López (2009). “Educación y sexualidad en las nuevas tecnologías de
la información y la comunicación. Sexo y emociones delante de una pantalla plana”. Revista
TransatlánJca de Educación 6: pp. 103-‐115.
Belli, S. & A. Gil (2011). “Llorar delante de una pantalla plana. Emociones compar7das en un
locutorio”. Barataria 12: pp. 137-‐150.
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
33
Bell, S., R. Harré & L. Íñiguez (2009). “Emociones en la tecnociencia: la performance de la
velocidad”. Prisma Social 3: pp. 1-‐41.
Foucault, M. (1983 Oct-‐Nov). Discourse and Truth: the ProblemaJzaJon of Parrhesia. six
lectures given at the University of California at Berkeley. Available at hop://foucault.info/
documents/parrhesia/ (30-‐1-‐2013).
Foucault M. (2001). Fearless Speech. Los Angeles: Semiotext(e).
Girard, R. (1987). Things Hidden Since the FoundaJon of the World. Stanford: Stanford U. P.
Haraway, D. (1990). A manifesto for cyborgs: Science, Technology, and Socialist. New York:
Routledge.
Hardt, M., Negri, T. (2001). Empire. Harvard University Press.
Hirschhorn, T. (2001). Crystal of Resistance. Venezia: Biennale di Venezia, Padiglione Svizzero.
Ibáñez, T. (2006). ¿Por qué A? Fragmentos dispersos para un anarquismo sin dogmas.
Barcelona: Anthropos.
Shohamy, E. (2008). LinguisJc Landscape: Expandign the Scenary. London: Taylor & Francis.
Virno, P. (2004). A grammar of the mulJtude. Los Angeles: Semiotext(e).
Figures
Figure 1: Occupy Toronto. By schmopinions. 17th October, 2011 in Financial
District, Toronto, ON, Canada. <hop://www.flickr.com/photos/schmopinions/6256103637/>.
(29-‐1-‐2013).
Figure 2: Padiglione Svizzera. Biennale di Venezia 2011. By Simone Belli. 2nd November, 2011 in
Venezia, Italy.
Figure 3: #15M. By Dafne Muntanyola. 28th May, 2011 in Madrid, Spain
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
34
Figures 4 and 5: Acampada Coyoacán. By Simone Belli. 15th October, 2011 in México, D.F.,
México.
Este mismo arDculo en la web
hop://revistacaracteres.net/revista/vol2n1mayo2013/what-‐is-‐occupymainstream
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
35
Blog y ciberiden.dad. El caso de Sép$ma madrugada (2007)
Blog and cyberiden.ty. The case of Sép$ma Madrugada (2007)
Wladimir Chávez Vaca (Høgskolen i Øs�old)
Arfculo recibido: 16-‐03-‐2013 | Arfculo aceptado: 16-‐04-‐2013
ABSTRACT: SépJma Madrugada [Seventh Sunrise], a book wrioen by Claudia Donoso Ulloa, was the first text in Peru which took the leap from cyberspace to the tradi7onal book. The work was printed by publica7on house Estruendomudo. Despite it being a blog, Ulloa Donoso has insisted that the "main character" represented cannot be iden7fied with herself and that the two personali7es have notable differences. At the same 7me, Ulloa Donoso has also dismissed cri7cism that her work is an example of "chick lit". The present study evaluates both statements from two theore7cal frameworks: Vivian Gornick proposals in "Truth in personal narra7ve" (2008) and "Women Writers and the Res7ve Text" (1999) by Barbara Page.RESUMEN: SépJma Madrugada, de la escritora Claudia Ulloa Donoso, fue el primer texto en Perú en dar el salto del ciberespacio al libro tradicional y terminó editándose bajo el sello de Estruendomudo. Sin embargo, a pesar de tratarse de un blog, su autora ha insis7do en que el “yo” representado no puede iden7ficarse con ella y que ambas personalidades conservan apreciables diferencias. Asimismo ha descartado las crí7cas que han señalado su obra como ejemplo de “chick-‐lit”. El presente estudio analiza ambas aseveraciones a par7r de las propuestas de Vivian Gornick en “Truth in personal narra7ve” (2008) y de Barbara Page en “Women Writers and the Res7ve Text” (1999).
KEYWORDS: blog, personal narra7ve, memoirs, Peruvian literature, feminismPALABRAS CLAVE: blog, narra7va personal, memoria, literatura peruana, feminismo
____________________________
1. Introducción
Vivian Gornick, profesora y escritora estadounidense interesada en las reflexiones sobre la
frontera literaria entre ficción y realidad, recuerda una anécdota ocurrida durante una charla
suya en Texas, a propósito de la publicación de sus memorias Fierce Acachments (1987)1.
Cierta par7cipante había tomado la palabra para felicitar a Gornick por su madre y preguntarle
si sería posible, alguna vez, pasear con la señora por Nueva York. La escritora le respondió que
no, porque la mujer con la cual ella quería salir estaba hecha de papel, tenía su realidad en la
7nta y la ficción, mientras que su verdadera madre no siempre era tan simpá7ca como aparecía
en el libro (2008: 7). Tobias Wolff, otro gran escritor de memorias, afirma en el agradecimiento
de This boy’s life (1989) que su manuscrito pasó previamente por las manos de su madre y que,
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
36
1 Este arKculo reformula y amplía algunas ideas expuestas en mi ponencia “El blog como espejo roto. La construcción del «yo» en SépJma Madrugada (2007), de Claudia Ulloa Donoso”, presentada ante el congreso de la Asociación Internacional de Literatura y Cultura Femenina Hispánica (AILCFH) en noviembre del 2012.
para su sorpresa, ella no recordaba de la misma manera los acontecimientos narrados. Ambas
historias nos enfrentan con las dificultades que los textos de corte biográfico plantean, junto a
la probable obligación de encontrar un equilibrio entre la narración literaria y la fidelidad a los
hechos.
La escritora peruana Claudia Ulloa Donoso publicó SépJma Madrugada bajo el sello
Estruendomudo en 2007. Previamente se había dado a conocer con la colección de relatos El
pez que aprendió a caminar (2006) y con narraciones breves que encontraron cabida en la
revista limeña Caretas. Textos suyos han aparecido tanto en la Antología de la Novísima
NarraJva Breve Hispanoamericana (2006), a cargo de la Unión La7na, como en Les bonnes
nouvelles de l'Amérique LaJne (2010), de Ediciones Gallimard. Su primera y única obra de largo
aliento hasta la fecha, SépJma Madrugada, es la versión en papel de su blog -‐ahora
desaparecido-‐ que vio la luz en el portal de Blogger.com.
Con su publicación en Estruendomudo, SépJma Madrugada se convir7ó en el primer texto
peruano en dar el salto desde la ciberbitácora hasta el papel. Su carácter pionero se resalta con
la aseveración de Edmundo Paz Soldán respecto al vínculo entre el mundo de las letras y sus
potenciales canales de difusión: “In La7n American literature there has always been a tradi7on
of strong rela7onships with new technologies and the mass media” (2007: 258). SépJma
Madrugada trata sobre una limeña joven que se ha mudado a algún lugar del Círculo Polar;
contada en primera persona, la narradora enfa7za en sus vivencias las reflexiones sobre su
situación actual, sus problemas de salud, los recuerdos de su infancia y la descripción de la
realidad que ahora la rodea. Aunque la recepción del experimento de Ulloa Donoso fue, en
general, posi7va, cabe rescatar dos afirmaciones del literato y editor José Miguel Herbozo: por
la forma en que esta autobiograma está tratada, nos encontramos frente a un ejemplo de
“chick-‐lit” (2007: web).
Claudia Ulloa Donoso, por su parte, ha tomado distancia de ambas aseveraciones: no se trata
exactamente de una autobiograma, tampoco debería encajarse su literatura en la 7pología de
“chick-‐lit”2. Dado que su reacción reabre el viejo debate sobre la diferencia entre ficción y
realidad en géneros híbridos como las memorias, la novela histórica, la epistolar o el
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
37
2 Las reflexiones de Claudia Ulloa Donoso sobre su obra, citadas en este arKculo, provienen de entrevistas personales.
periodismo literario3, encararemos el problema a par7r de las reflexiones de Vivian Gornick
desarrolladas en “Truth in Personal Narra7ve” (2008) y complementadas con las descripciones
sobre feminismo ciberliterario de Barbara Page contenidas en “Women Writers and the Res7ve
Text” (1999).
2. Del blog al papel: feminismo y (de)construcción de una identidad.
SépJma Madrugada 7ene la estructura de un ciberdiario, con fechas incluidas y, en ocasiones,
también la transcripción de comentarios dejados por los lectores del blog de Ulloa Donoso.
Dicho blog, origen de la obra, no podría sin embargo definirse como un “hipertexto” solo por
encontrarse en el internet, de acuerdo al concepto manejado por Johan Svedjedal: la mera
inclusión de links no requiere de una par7cipación especialmente ac7va del lector, pues se
trata de una ac7vidad mecánica (2000: 62). Aunque los textos del blog apenas han sido
editados en la versión libro, no se trata tampoco de una presentación cronológica 4: las entradas
se han organizado buscando una agrupación temá7ca del material, lo cual nos lleva a dos
conclusiones. La primera es que, a pesar de la propuesta lúdica con el 7empo, el argumento no
deja de leerse de manera lineal, por lo que tratamos con una “monosequen7al
reading” (Svedjedal, 2000: 63)5. La segunda consecuencia es que dicho intento por encontrar
un eje imposi7vo, un orden en la historia, se iden7fica con uno de los tres pasos que, según
Gornick, debe desarrollar una narra7va personal: la obligación de dar forma a los textos (2008:
8).
Los otros dos puntos exigidos por Gornick son el narrador y el uso de la experiencia (2008: 9).
En el primer caso, Gornick prefiere el narrador en primera persona, lo cual en sí mismo no es
ningún aporte para el género. Sin embargo, de este proceso descrito por Gornick como “pull
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
38
3 El mismo Paz Soldán encuentra un estatus indefinido en la ciberbitácora: “The blog is a travel log in the cyberspace, a textual prac7ce which combines elements of the diary, the notebook, literary cri7cism, the opinion column, the short story, the ephigram, and whatever other literary genres we might care to add” (2007: 260).
4 Lo cual la convierte en una obra “no lineal”, que no debe confundirse con el concepto de “monosecuencial” que maneja Johan Svedjedal en ciberliteratura. Una obra puede ser “no lineal” (incluir analepsis) y, sin embargo, leerse de un 7rón (monosecuencial). Cabría ma7zar, asimismo, que la “no linealidad” puede considerarse junto a otros rasgos como un elemento primario de literatura feminista: “The radical forms [of wri7ng] –nonlinear, nonhierarchical, and decentering –are, in themselves, a way of wri7ng the femenine” (Friedman y Fuchs, 1989: 3-‐4).
5 Existen textos en papel como Rayuela (1963), de Julio Cortázar, que desaman este concepto.
from one’s ordinary, everyday self the coherent narrator (or persona) best able to tell the
story” (2008: 9), se derivan reflexiones enriquecedoras. En el caso de SépJma Madrugada, la
teoría cobra forma de una manera peculiar. El nombre del personaje principal en el texto
impreso es Madrugada, mientras que en la versión blog, aunque formalmente anónima, la
narradora fue iden7ficada fácilmente como Ulloa Donoso por el resto de ciberescritores
limeños. La verdad es que ninguna nota paratextual vincula al blog de Claudia Ulloa con
Madrugada en la publicación del 2007. La sucinta explicación de la cubierta, aunque mencione
que Ulloa “man7ene un blog y a un puerco espín que sale de hibernación cada verano”, no se
permite señalar ni la dirección del blog ni especificar que justamente ésa es la obra que el
lector sos7ene entre sus manos.
Sin embargo, Madrugada y Ulloa Donoso comparten caracterís7cas básicas: el sufrimiento ante
la 7ranía del insomnio, la escritura de poemas, su vida diaria en Bodø (una ciudad del Círculo
Polar Ár7co), las anécdotas sobre la madre que reside en Lima o la historia del primer
encuentro con el padre en Guayaquil. La segunda parte de su libro se 7tula “La ruta del
reencuentro: Lima (y el resto del mundo)” y plantea cues7ones de iden7dad en relación con
locaciones geográficas. Ulloa Donoso no oculta la veracidad de estos pequeños relatos en el
marco de su trabajo de largo aliento. Sin embargo, persiste en tomar distancia con el personaje
de papel: Ulloa Donoso se considera menos dramá7ca, menos astuta, más vieja y no tan “cool”
como Madrugada, a quien la ve excesivamente soñadora y enamoradiza, mucho más que el
carácter de la autora. Tras elegir un color, Ulloa Donoso se considera a sí misma “celeste” (pues
“está en las nubes”), mientras que Madrugada es “rosa”; por eso, la autora limeña incluso
jus7fica el color de la portada del libro. Su insistencia en diferenciarse de Madrugada encuentra
apoyo en los otros dos puntos señalados por Gornick: el recurrir a la experiencia y el deber del
autor en generar una narración literaria con el material disponible (2008: 9).
Para clarificar su postura, en ocasiones dimcil de desentrañar, Gornick ofrece un ejemplo. En sus
memorias Fierce Acachments, asegura haber tomado dos hechos que le ocurrieron en la vida
real, pero en el relato los ha fusionado como si hubieran tenido lugar en un solo día. El obje7vo:
inyectar mayor fluidez a la narración. Al mismo 7empo, Gornick considera que no ha men7do
en modo alguno, que ha respetado la experiencia elegida pues ese material ha sido
“compuesto”, no “inventado”. Gornick valora como indebido crear la experiencia en una
narración de corte personal, pero al mismo 7empo se vuelve flexible cuando se trata de armar
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
39
el marco en el que se desarrollan las acciones. En el caso de Ulloa Donoso, descubrimos que
innumerables elementos han sido compuestos.
SépJma Madrugada incluye material que puede ser evaluado tanto desde la subje7vidad de un
yo-‐autor como desde una perspec7va más amplia de creación y, en ambos casos, como
ejemplos de veracidad literaria. Las pruebas de que se trataría de una narración personal
abundan, y no solo desde la textualidad, con ese tono propio de quien comparte experiencias y
secretos, reflexiones sobre la vida diaria e incluso poemas in7mistas; el libro incluye fotogramas
de la localidad donde vive Madrugada, el lugar donde come pizza, el cartel de alguna ciudad
visitada (Guayaquil), la maleta de viajes y su contenido, etc. Además, destacan dos elementos
paratextuales: la captura de pantalla6 de un documento de Word, con una narración escrita en
el es7lo de la autora (2007: 152), cuya inclusión Ulloa Donoso jus7ficaría diciendo que “siempre
ha escrito primero en Word para luego publicar el texto en el blog”, y que pretendía dejar
constancia de ello en el libro.
El segundo elemento paratextual es la fotograma del diario en papel de Ulloa Donoso, abierto a
doble página el 17 de marzo del 2006 y cuya letra manuscrita puede ser fácilmente descifrada
por el lector (2007: 111). Como subKtulo de la imagen aparece la declaración “Mi diario de
verdad”7. Al ser cues7onada, Ulloa Donoso ha defendido la postura de que su diario es dis7nto
al blog, que transcribe otras impresiones e incluso varía su es7lo. Con este ejemplo, la escritora
da la razón a Gornick: un creador de narra7va personal es dis7nto al autor de un diario. Gornick
ha exigido explícitamente alejarse de posturas que, en principio, parecerían cercanas:
solamente u7liza “memories” y “personal narra7ve” como sinónimos (2008: 8); con las demás
nociones marca claramente diferencia, por ejemplo con la escritura de no7cias y su hermano
híbrido el periodismo literario; incluso considera que géneros como “biography” o “diary
entries” son radicalmente dis7ntos a “memories” (2008: 9). Si bien la explicación de esta
distancia semán7ca no es muy clara, Gornick insiste en que la narra7va personal es literatura.
En SépJma Madrugada, las peripecias contadas por Ulloa Donoso encajan justamente como
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
40
6 Cierta tradición literaria hipertextual sobre el uso de emails, capturas de pantallas y diarios se ha establecido gracias a proyectos como “Forward Anywhere”, de Judy Malloy y Cathy Marshall, iniciado en 1993, o en la novela hipertextual Quibbling (1992), de Carolyn Guyer. Ambas obras son consideradas por Page en su estudio.
7 Barbara Page describe esta ac7tud literaria como Kpicamente actual y feminista: “Like other postmodernist writers, also, many of these women experimentalists are strikingly self-‐reflexive, and write about their texts in the text” (1999: 112).
una narra7va personal. Su diario de papel, en cambio, si llegara a publicarse, dejaría de ser
literatura para entrar en una categoría completamente tes7monial.
Figura 1: La imagen del diario en papel de Ulloa Donoso se incluye en SépJma Madrugada.
Para complicar la iden7ficación del “yo-‐narra7vo”, entre los elementos paratextuales restantes
se encuentran dibujos pintados por Ulloa Donoso y que han sido trasvasados a su alter ego
(Madrugada) como si fueran creaciones de esta úl7ma. Dichos trazos preceden a textos, y uno
incluso fue la propia portada del libro (la imagen llamada “La duda”, que en la obra se
complementa con unos versos en es7lo libre). Ulloa Donoso aclara que, aunque en la obra
impresa aparezca normalmente un dibujo o una fotograma antecediendo al texto
correspondiente, la realidad es que su proceso crea7vo le exige primero escribir antes de
buscar un apoyo gráfico para las palabras. La confesión solo demuestra, una vez más, su deseo
de organizar el material disponible, un material que bien puede encajar en la tendencia
apuntada por Barbara Page de escribir en contra de las reglas de la llamada narra7va realista
tradicional (1999: 111).
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
41
Figura 2: “La duda” es portada del libro e ilustración interior.
Los límites entre “componer” e “inventar”, sin embargo, no han sido del todo explicados por
Gornick, y un segundo ejemplo suyo bien puede ponerse bajo escru7nio. Gornick menciona la
“memoir” (2008: 8) de Edmund Gosse: Father and Son (1907). El texto incluye diálogos
completamente inventados y Gornick defiende esta estrategia comunica7va; para ella, lo vital,
en este caso era demostrar la relación padre-‐hijo, el resto venía a ser accesorio. Sin embargo, la
obra tendía a volverse memorable para los receptores justamente por los diálogos. Si lo
medular de la obra venían a ser las réplicas y estas resultaban ficcionalizadas, ¿puede tratarse
de un “memoir”? La misma inquietud en el caso de SépJma Madrugada se traslada al
subcapítulo del 27 de abril del 2005. Las frecuentes visitas al doctor -‐una realidad para la autora
empírica-‐, son distorsionadas con la personalidad de Madrugada. En el día en mención, el
personaje de papel tuvo que llenar cues7onarios y tomar pruebas antes de recibir el
diagnós7co: era una persona 7po B: “Me sonó como ser de segunda división”, dice Madrugada,
“me sentó mal”. En realidad, el diagnós7co a Ulloa Donoso como persona 7po B también le
sentó mal, pero no lo obtuvo del doctor, sino tras la lectura del cues7onario de una revista. Si el
lector tendiera a iden7ficar irrestrictamente al personaje con la autora de carne y hueso,
consciente de que las visitas al médico son una realidad en la vida de Ulloa Donoso, la
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
42
suposición terminaría por crear una imagen errónea de la situación; incluso, si con7nuara
leyendo el mismo pasaje, el lector sen7ría rabia o frustración por la insistencia del galeno en
cambiarle la personalidad a Madrugada. Si existe la posibilidad real de que el público receptor
se sienta engañado, ¿hasta qué punto los escritores no abusa de esa confianza en la mezcla de
la ficción con la realidad? La pregunta sobre el límite para la ficcionalización de narra7vas
personales sigue latente, y, aunque la propuesta de Gornick apunta a elaborar un marco
razonable de aproximación, requiere aún de ciertas redefiniciones.
La segunda afirmación de José Miguel Herbozo sobre SépJma Madrugada, que también causó
el rechazo de Ulloa Donoso, cataloga a la obra como literatura chick-‐lit. Aunque puede
explicarse a través de Gornick, encuentra sobre todo respuesta en las reflexiones de Barbara
Page. Herbozo define chick-‐lit como una “literatura femenina de corte autobiográfico, donde la
iden7dad literaria y la de los protagonistas se confunden peligrosamente en una pretendida
búsqueda de celebridad” (2007: web). Es muy poco clara la inclusión del concepto de
“celebridad” y el resto de su opinión no devela muchas pistas al respecto. Quedan dos
interpretaciones: se refiere a la fama literaria buscada por la autora o a la necesidad del yo-‐
personaje de trascender más allá de lo anecdó7co. Su entendimiento del texto en el primero
caso –a par7r del reconocimiento público–, sería más que discu7ble: el libro no está armado
con esos ingredientes previsibles, aunque más que necesarios, que suelen caracterizar a
algunos de los best-‐sellers contemporáneos. En el segundo caso, si se hubiese referido al
intento de la narra7va personal por trascender y escapar del relato superficial de experiencias,
dicho esfuerzo ya estaría plasmado en la postura de “dar forma al material” (2008: 9), postura
abrazada por Gornick y configurada por Ulloa Donoso en su obra.
De cualquier manera, Herbozo acepta la iden7ficación narrador-‐autor, apuesta que comparte
con la autora de Fierce Acachments, y su juicio sobre la literatura chick-‐lit, aunque oscuro en su
explicación, parece enmarcarse en un contexto nega7vo: “Aunque creo que ella puede sola,
sacarla [a Ulloa Donoso] de la chick-‐lit es tan necesario como introducir nuevas narradoras en la
reducida lista de nombres que se proclama representa7va” (2007: web). Herbozo parece
iden7ficar a este género con lo que Michael Handelsman y Donoso Pareja llaman literatura pulp
o literatura femenina (Donoso Pareja, 1997: 12-‐14), noción que se encuentra en las anKpodas
de la llamada literatura feminista o comprome7da, que trabajaría por la liberación de la mujer.
En cualquier caso, la suposición de que SépJma Madrugada es un texto de corte femenino no
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
43
se sos7ene con facilidad: se puede discu7r su organización, sus ejes temá7cos y estructura, o la
per7nencia para el conjunto de ciertos elementos, pero la obra demuestra ser capaz de
alcanzar un gran nivel esté7co, si bien no siempre sostenido, tampoco infrecuente ni vinculado
solamente al relato, pues también abarca la lírica. Para muestra, varios de sus poemas
con7enen una nostalgia y co7dianidad que recuerdan lo mejor de propuestas esté7cas de
lirismo coloquial de autores de alto vuelo como Mario Benede�.
Al mismo 7empo, ensayistas como Barbara Page aprecian el 7po de experimentación literaria al
cual se adscribe Ulloa Donoso al considerarlo an7canónico y, por ende, an7patriarcal y
abiertamente feminista: un acto de escritura consciente en contra de las tradiciones (1999:
112). En su afán por ejemplificar, Page recuerda una confesión de la autora hipertextual Carole
Maso en su obra AVA: “In this preface, Maso traces her resistance to tradi7onal narra7ves back
to feelings of dissa7sfac7on with the ‘silly plots’ of stories her mother read aloud to her as a
child” (1999: 114). En sus propios textos, Maso emula la estrategia de su madre al evitar la
tradición, la previsibilidad, la “marcha incesante del argumento hacia el climax inevitable” (114.
La traducción es mía), postura que encuentra equivalencia en Ulloa Donoso: el dibujo del huevo
que aparentemente con7ene un pollito pero que guarda un monstruo (2007: 134) no puede
resultar más an7climá7co: el diálogo de la criatura y su facha destrozan las expecta7vas del
lector. Aunque es cierto que Page enfa7za en las experimentaciones an7patriarcales basándose
en propuestas de hipertextos, el esfuerzo de Ulloa Donoso no merece desdeñarse.
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
44
Figura 3: An7clímax en “El milagro de la vida”, uno de los gráficos de SépJma Madrugada.
3. Conclusiones
Gornick permite ubicar a SépJma Madrugada como un 7po de narración personal, si bien los
límites entre la inclusión de anécdotas y ficcionalización no están completamente claros, ni
desde la perspec7va de un metatexto (“Truth in Personal Narra7ve”) ni en las fronteras que
Ulloa Donoso rompe con su obra literaria. Al mismo 7empo, el quiebre latente en SépJma
Madrugada encaja con el entendimiento de Page sobre literatura femenina: “a search for
alterna7ve forms of composi7on [...] they move on from modernist methods of collage to
construc7ons ar7cula7ng alterna7ves to linear prose” (1999: 112).
SépJma Madrugada, en su versión en blog, resultaba menos revolucionaria que en su
propuesta en papel. La insistencia de Ulloa Donoso por conservar en el libro ciertos rasgos del
formato electrónico y, sobre todo, su manera de ordenar el material, muestran una
intencionalidad de ruptura que, indirectamente, terminan por desvincularla de tendencias
como la literatura “pulp” o “chick”. Al mismo 7empo, las reflexiones de Gornick, que nacieron
enfocadas en las narra7vas personales publicadas en papel, se demuestran ú7les para evaluar
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
45
un material con origen en el ciberespacio sin la necesidad de ser adaptadas en su esencia.
Ocurre lo mismo con las opiniones de Page, quien encuentra sus modelos en la
hipertextualidad, pero los puntos básicos como la tendencia a una fragmentación narra7va, el
desamo a formas de escritura canónicas y el tratamiento peculiar del in7mismo, vinculados
todos ellos a la literatura feminista, se descubren actuales para publicaciones en un formato
más tradicional.
En su crí7ca a SépJma Madrugada, Herbozo señala que “se trata de un conjunto de textos que
han sido organizados para señalarnos un camino, y ese camino [no viene a ser solamente] el de
la metaliteratura ni el de las rarezas, sino el de los reencuentros de una iden7dad hecha
pedazos que se repara después de decir sus palabras” (2007: web). Ciertamente, la iden7dad
de Madrugada se arma y consolida frente a los ojos del lector, y la delgada línea que la separa
de Ulloa Donoso, sus dudas e intereses, no se marca con claridad, o como la misma Madrugada
afirma en su entrada del viernes 18 de marzo del 2005, tras confesar que escribe ficción: “Mis
personajes existen todos (…) Muchos de ellos son otros que en realidad soy yo misma reflejada
en los pedazos de un espejo roto” (2007: 121).
Bibliografía
Chávez Vaca, Wladimir (2012). “El blog como espejo roto. La construcción del «yo» en SépJma
Madrugada (2007), de Claudia Ulloa Donoso”. Congreso de la Asociación Internacional de
Literatura y Cultura Femenina Hispánica (AILCFH). Grand Rapids, Estados Unidos [Ponencia no
publicada]
Donoso Pareja, Miguel (ed.) (1997). Antología de narradoras ecuatorianas. Quito: Libresa.
Friedman, Ellen y Miriam Fuchs (eds.) (1989). Breaking the Sequence: Women's Experimental
FicJon. Princeton: Princeton University Press.
Gornick, Vivian (2008). “Truth in personal narra7ve”. Ed. David Lazar. Truth in NonficJon:
Essays. Iowa: University of Iowa Press. pp. 7-‐10.
Gosse, Edmund (1907). Father and Son. New York: C. Scribner’s sons.
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
46
Herbozo, José Miguel (2007). “Sép7ma Madrugada de Claudia Ulloa”. Sillón Voltaire. <hop://
josemiguelherbozo.blogspot.no/2007/09/sp7ma-‐madrugada-‐de-‐claudia-‐ulloa.html>.
(2-‐9-‐2011).
Page, Barbara (1999). “Women Writers and the Res7ve Text”. Ed. Marie-‐Laure Ryan.
Cyberspace Textuality: Computer Technology and Literary Theory. Bloomington: Indiana
University Press. pp. 111-‐136.
Paz Soldán, Edmundo (2007). “A Cyberliterary Aterword: of Blogs and other Maoers”. Ed. Clare
L. Taylor y Thea Pitman. LaJn American Cyberculture and Cyberliterature. Liverpool: Liverpool
University Press. pp. 257-‐262.
Svedjedal, Johan (2000). "With no Direc7on Home: Hypernarra7ves and Hyperreading". Acta
Bibliothecæ Regiæ Stockholmiensis. The Literary Web: Literature and publishing in the Age of
Digital ProducJon. A Study in the Sociology of Literature. Stockholm: Kungl. biblioteket. pp.
49-‐63.
Ulloa Donoso, Claudia (2006). El pez que aprendió a caminar. Lima: Estruendomudo.
Ulloa Donoso, Claudia (2007). SépJma Madrugada. Lima: Estruendomudo.
Ulloa Donoso, Claudia (2012). Comunicación personal. Entrevistas. Abril-‐octubre.
VV. AA. (2006). Antología de la novísima narraJva breve hispanoamericana. Comp. de Unión
la7na. Venezuela: Fundación Editorial El Perro y la Rana.
VV. AA. (2010). Les bonnes nouvelles de l'Amérique laJne: Anthologie de la nouvelle laJno-‐
américaine contemporaine. Los buenos cuentos de América laJna (antología del cuento
laJnoamericano contemporáneo). Introducción y selección: Gustavo Guerrero y Fernando
Iwasaki. París: Edi7ons Gallimard.
Este mismo arDculo en la web
hop://revistacaracteres.net/revista/vol2n1mayo2013/blog-‐y-‐ciberiden7dad-‐el-‐caso-‐de-‐sep7ma-‐madrugada-‐2007
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
47
Los “juglares electrónicos” y la novísima narra.va hispanoamericana
“Electronic minstrels” and the newest Hispano-‐American narra.ve
Marisa MarDnez Pérsico (Università degli Studi Guglielmo Marconi)
Arfculo recibido: 14-‐04-‐2012 | Arfculo aceptado: 17-‐11-‐2012
ABSTRACT: This work developes the analysis of blogonovels (and also printed novels) recently published by Hispano-‐American and Spanish authors, whose structure shows the impact of digital technologies: quali7es like the crea7ve and selec7ve interac7vity, the technique of composi7on in atomized chapters, the autobiographical narra7on, the hipertextuality, fragmenta7on and rupture of the narra7ve linearity as well as the colloquial wri7ng. Our inves7ga7on also studies the benefits of the ‘virtual space’ in terms of democra7za7on and produc7on of cultural objects. RESUMEN: A lo largo de este trabajo se analizan blogonovelas (y también novelas en papel) publicadas recientemente por autores hispanoamericanos y españoles cuya estructura acusa el impacto de las tecnologías digitales: cualidades como la interac7vidad crea7va y selec7va, la técnica de composición en capítulos atomizados, la narración autobiográfica, la hipertextualidad,la fragmentación y la ruptura de la linealidad narra7va así como del esquema de comunicación convencional. También se reflexiona sobre los beneficios del espacio virtual para la democra7zación y producción de objetos culturales.
KEYWORDS: blogonovel, crea7ve interac7vity, fragmentary nature, writer-‐orchestra, newspaperPALABRAS CLAVE: blogonovela, interac7vidad crea7va, fragmentariedad, escritor-‐orquesta, folleKn____________________________
1. IntroducciónLa noción de texto que surge con la cultura posmoderna del hipertexto recuerda,
paradójicamente, a la circulación de la información durante la Edad Media. Si bien el canal de
transmisión de esa biblioteca i7nerante que se llamó juglar era la oralidad y el despliegue de su
arte –el mester de juglaría1– cumplía la función primordial de informar a la población sobre las
hazañas y gestas de sus héroes, hay un aspecto de su performance que nosotros, usuarios de
Internet del siglo XXI, repe7mos. Este poeta trovador, a pesar de su ingenio y capacidad
interminable de recreación, carecía de “voluntad de autoría” y solo actuaba como transmisor
cultural. Su techné radicaba en seleccionar materiales de la tradición para reconfigurarlos; su
oficio no era el de un plagiario, aunque trabajaba con sedimentos de una cultura heredada de
generaciones anteriores. Su arte se dibujaba y desdibujaba mil veces de boca en boca,
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
48
1 La idea de ‘juglaría digital’ la he desarrollado previamente en el arKculo “Juglares electrónicos: el procedimiento de hipertextualidad en la literatura y en Internet”, publicado en Revista de información docente Raíces y alas, Año 6º, Nº 11, Buenos Aires, octubre de 2003. Se puede consultar actualmente en el siguiente link: hop://www.literaterra.com/jorge_luis_borges/juglares_electronicos/ También en el arKculo “Juglares electrónicos. Nuevos soportes digitales en la novela española e hispanoamericana” publicado en Revista Nasledje. Serbia, Facultad de Letras y Artes de la Universidad de Kragujevac, 2011, pp. 367-‐384.
introduciendo variantes y repi7endo fórmulas, pero siempre bajo el sello del anonimato. La
voluntad de autoría recién aparecerá fuertemente con el individualismo renacen7sta.
¿Por qué esta dinámica cultural tan alejada en el 7empo recuerda el modo de circulación de la
información actual? Especialmente, por la desaparición de límites precisos entre las funciones
del emisor y del receptor dentro del circuito de la comunicación. La información que circula en
la Red es patrimonio de todos los actores, creada y recreada, fac7ble de ser reproducida con las
variantes y repe7ciones que cada usuario desee. El lugar del autor, que es el lugar de poder y
de “autoridad” se desdibuja, como afirma el filósofo italiano Gianni Va�mo en La sociedad
transparente (1989): medios como el periódico, la radio, la TV han sido determinantes para
disolver los puntos de vista centrales y han promovido la mul7plicación de visiones del mundo;
en los Estados Unidos de los úl7mos decenios han tomado la palabra minorías de todo 7po,
culturas y subculturas. Podemos incluir a Internet dentro de esta categoría, aunque por su
naturaleza no pueda llamarse propiamente recurso massmediáJco (quien escucha radio o mira
TV recibe el mismo mensaje simultáneamente, mientras que en Internet cada receptor está
seleccionando la parte que se adecua a sus necesidades o intereses, en el momento en que el
receptor lo dispone).
El nuevo discurso ciberné7co se plantea como una “obra abierta”, parafraseando a Umberto
Eco (1962), como una red en constante actualización que permite acceso a infinitud de textos.
Como sos7ene Roland Barthes (1968), en este texto abundan las redes que actúan entre sí sin
que ninguna pueda imponerse a las demás; este texto es una galaxia de significantes y no una
estructura de significados; no 7ene principio, pero sí diversas vías de acceso, sin que ninguna de
ellas pueda calificarse de principal.
Sin embargo, el fenómeno de la hipertextualidad no nació con Internet, sino con la literatura,
que postuló un procedimiento similar mucho 7empo antes (trillada idea que afirma que los
escritores a veces se an7cipan a los adelantos cienKficos de su época y prefiguran el porvenir;
tal es el caso paradigmá7co de Jules Verne). Este procedimiento es la intertextualidad, recurso
plenamente aprovechado por Jorge Luis Borges. El mismo permite, mediante el uso de la
alusión o la cita, que las obras pertenecientes a una tradición, a un canon cultural establecido,
puedan ser retomadas, con7nuadas y apropiadas con fines personales, en el mejor de los casos
como “reelaboraciones crea7vas” de textos predecesores. Tal es el caso del diálogo intertextual
que entablan sus cuentos “La casa de Asterión” con la mitología griega o “El fin” con el poema
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
49
gauchesco Marjn Fierro de José Hernández, por citar alguna de las obras borgianas donde se
hace evidente el empleo de este recurso. Internet permi7ó una apertura ilimitada a conexiones
entre textos, más amplia que aquella otorgada por el libro convencional; el hipertexto facilitó la
obtención de un 7po de escritura no secuencial para construir un texto que se bifurca, que
permite que el lector elija en una serie de opciones provistas por una pantalla interac7va
incluyendo recursos expresivos como las imágenes y los sonidos.
Roland Barthes, hace décadas, anunció la muerte del autor (1968), haciendo alusión a que cada
uno, cuando lee una obra ajena, se transforma en el autor de ese texto “huérfano” en el que las
intenciones del autor han muerto. Esta noción, llevada al extremo de la parodia en “Pierre
Menard, autor del Quijote” (Borges, 1944), en el que un lector francés de la obra cervan7na se
transforma en su creador por el simple hecho de leerla e interpretarla desde su perspec7va
individual, es un claro ejemplo del concepto de autor que subyace a la lógica de la Red de
Redes. Quienes forman el club del “habitué del hipertexto” se convierten en voceros de una
cultura que los precede y que los sucederá, en un punto más de ese gran elás7co enciclopédico
que se produce y se reproduce como el tejido de Penélope. Del juglar i7nerante nació, un
milenio después, el juglar electrónico.
Teniendo en cuenta este contexto de ‘juglaría digital’, ¿hacia dónde se dirige nuestra literatura?
Como analizaré en este trabajo, la interac7vidad que facilita Internet impacta no solo en las
formas de lectura, sino también en la sintaxis y semán7ca narra7vas, como consecuencia de
una creciente retroalimentación entre emisor y receptor. Así, se modifica el esquema de
comunicación clásico: los papeles de receptor, emisor, canal y código son ahora móviles.
A con7nuación me propongo inventariar algunos rasgos dis7n7vos de la ciberliteratura a par7r
del análisis de blogonovelas –o novelablogs, como algunos crí7cos prefieren llamarlas– escritas
por los argen7nos Hernán Casciari (Diario de LeJzia OrJz y Más respeto que soy tu madre),
Marcelo Guerrieri (DetecJve bonaerense) y Elvira P. (autora de La lesbiana argenJna), cuyo
nombre real se escuda detrás de ese seudónimo. También mencionaré la publicación de un
blog en formato novela (El blog d’en Miquel dia a dia, del joven catalán Miquel Salvadó i Bosch,
editado por Stonberg Editorial en 2009) y la novela Bilbao-‐New York-‐Bilbao del escritor Kirmen
Uribe, ganador del Premio Nacional de Literatura en lengua vasca, que fue publicada por Seix
Barral. Aunque esta úl7ma no se trata de una blogonovela, acusa el impacto evidente de las
nuevas tecnologías de la comunicación. Además, citaré información de otros blogs que, aunque
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
50
no se presentan como ficcionales, nos informan sobre la poé7ca o las ideas de escritores
la7noamericanos contemporáneos como Fernando Iwasaki o Edmundo Paz Soldán sobre este
tema.
2. Rasgos específicos de la narrativa digitalSegún Marie-‐Laure Ryan:
La realidad virtual ha sido definida como una experiencia interac.va e inmersiva generada por
un ordenador” (Pimentel y Teixeira, Virtual Reality, pág. 11). Como teórica de la literatura, estas
dos dimensiones de la experiencia de la RV me interesan sobre todo en cuanto nuevo método
de descripción de los .pos de respuesta que puede suscitar un texto literario, ya sea impreso o
electrónico, en el lector. Propongo por tanto trasladar los dos conceptos de inmersión e
interac.vidad del mundo tecnológico al campo literario y desarrollarlos para conver.rlos en la
piedra angular de una fenomenología de la lectura, o, de manera más amplia, de la experiencia
arfs.ca. [...] Mi propósito es doble: hacer un repaso de la literatura impresa, sobre todo la del
.po narra.vo, aplicando los conceptos popularizados por la cultura digital, y, a la inversa,
estudiar el des.no de los modelos tradicionales de la narra.va en la cultura digital. (Ryan, 2000:
18-‐19)
Esta inves7gadora señala que las analogías entre la esté7ca posmoderna y la idea de
interac7vidad han sido desarrolladas de manera sistemá7ca por los primeros teóricos del
hipertexto, como George Landow, Jay David Bolter, Michael Joyce y Stuart Moulthrop. Estos
autores no eran solamente teóricos de la literatura sino que también contribuyeron al
desarrollo del hipertexto mediante la producción de sotware, promocionando el producto de
su mente como la realización de las ideas de los teóricos franceses más influyentes del
momento, como Barthes, Derrida, Foucault, Kristeva, Deleuze, Guaoari y Baj7n (este úl7mo, un
ancestro adoptado). “Muchos de los que habían llegado a la textualidad electrónica a través de
la teoría literaria se unieron felices al coro” (Ryan, 2000: 22-‐23).
Es el concepto de interac7vidad el que mejor se corresponde con la concepción posmoderna de
significado y se define así:
La interac.vidad transpone el ideal de un texto infinitamente autorrenovable del nivel del
significado al del significante. En el hipertexto, la forma protofpica de textualidad interac.va,
[...] el lector determina el desarrollo del texto pinchando en determinados puntos, los llamados
hiperenlaces, que hacen aparecer en la pantalla otros segmentos del texto. Como cada
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
51
segmento con.ene varios de estos hiperenlaces, cada lectura produce un texto diferente (si por
texto entendemos una serie y una secuencia determinadas de signos que son examinados por
el ojo del lector). Así, mientras que el lector de un texto impreso estándar construye
interpretaciones personalizadas a par.r de una base semió.ca invariable, el lector de un texto
interac.vo par.cipa en la construcción del texto entendido como conjunto visible de signos.
Aunque las alterna.vas entre las que se puede elegir a lo largo del proceso son limitadas (en
realidad, las ramificaciones diseñadas por el autor), esta libertad rela.va ha sido celebrada
como una alegoría de una ac.vidad mucho más crea.va y menos constreñida de lectura
entendida como creación de significado. (Ryan, 2000: 22)
Me interesa rescatar la idea de par7cipación en la construcción. Esta noción no es nueva, sino
anterior a la posmodernidad. Pero sí es original su combinación con nuevos soportes y
tecnologías. No hay que olvidar que las obras arKs7cas ideadas por un ar7sta que espera la
par7cipación ac7va de un lector/espectador/ejecutante (Julio Cortázar aplicó el cues7onable
califica7vo de “lector macho”) ya fueron caracterizadas por Umberto Eco como obras abiertas.
Entre ellas podemos citar los móviles de Calder, el proyecto Livre de Mallarmé o el concierto
Klavierstück de Stockhausen, donde el intérprete puede elegir las combinaciones de los
compases que irá a ejecutar. Esto significa que la interac7vidad no es nueva en sí, aunque sí se
han renovado los canales y códigos.
Según el escritor Hernán Casciari (Buenos Aires, 1971), una blogonovela es un relato escrito en
capítulos inversos (es decir, las entradas en un blog son publicadas según una cronología
inversa: el cibernauta accede a lo úl7mo que se ha escrito, que es lo que primero aparece en
pantalla). Estos aparecen atomizados (la obra puede empezar a leerse desde cualquier punto) y
suelen estar narrados en primera persona.
La obra de Casciari, que se puede consultar en hop://mujergorda.bitacoras.com/, es un claro
ejemplo de la interac7vidad definida anteriormente, puesto que sus blogonovelas no solo
permiten que los lectores dejen sus comentarios sino que par7cipen en la construcción de la
trama. Un ejemplo: en su blogonovela Más respeto que soy tu madre se invitó a los lectores a
que votaran si querían que la protagonista con7nuara la relación con su marido o cayera en la
tentación de tener un amante uruguayo. “En ese caso hubo una encuesta, en la que
par7ciparon seis mil quinientos lectores. Ganó la fidelidad” (Casciari, 2005). Por otra parte, en
esta misma primera novela hubo cambios en el formato de par7cipación. En su primera época,
no contaba con un sistema de comentarios integrados, pero a par7r del capítulo 56 sí (la
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
52
primera temporada, en 2003, contó con 200 capítulos). Cabe señalar que esta blogonovela fue
publicada en España por Plaza & Janes, en Argen7na por Editorial Sudamericana, ha sido
adaptada a teatro, seleccionada por la Deutsche Welle entre los blogs más recomendados del
año 2005 y que se planifica su adaptación cinematográfica por el director argen7no Juan José
Campanella.
Otro ejemplo de interac7vidad lo cons7tuye la blogonovela La lesbiana argenJna, que
comenzó a publicarse en el año 2005 y con7núa hasta el día de la fecha. Esta se puede
consultar en hop://lalesbianaargen7na.blogspot.com Se autodefine como “un blog con ac7tud
acerca de qué es ser una lesbiana sudaca y globalizada” pero nunca se promociona como
blogonovela, aunque presenta numerosos recursos narra7vos novelís7cos (diálogos en es7lo
directo, fluir de la conciencia, progresión narra7va, engarce de numerosos episodios con un
hábil manejo del suspense). Allí, Elvira P. relata sus amoríos lésbicos condimentados con
reflexiones, citas, imágenes y videos. Podríamos considerarlo un ejemplo exitoso de
interac7vidad crea7va porque las intervenciones de los lectores han empujado en varias
oportunidades a la digresión y a la ruptura del hilo narra7vo. Por ejemplo, en una entrada de
abril de 2005 leemos:
Se autollama Porota, además con mala onda: Si vos sos La lesbiana argen.na yo soy la Porota
argen.na. Haber elegido ese sobrenombre delata su edad. Me dice que hago porno, que el blog
es muy mal gusto, y algunas cosas más que me guardo. Me pueden decir dónde es porno este
blog.
Esta convocatoria despierta una serie de comentarios, como el de Juano, donde alienta a La
Lesbiana Argen7na a seguir con sus historias, haciendo caso omiso a la Porota. Otros lectores
dirán cosas como “Si hacés literatura aceptá las opiniones, o no te expongas”, o “en el plano
literario, no tengo objeciones para tu narra7va”, o incluso “me acabo de enterar que la lesbiana
argen7na es una blogonovela, con razón se lee así, ninguna vida es tan entretenida”, donde se
pone en evidencia la incer7dumbre de sus lectores, entre decidir si lo que Elvira P. escribe es
verídico o ficcional. A este respecto, me parece significa7vo el comentario de otra lectora,
Bright, en febrero de 2006:
Interesante el capítulo donde la protagonista se redime con su público sediento de sen.mientos
honestos y reales. Interesante salida la de la carta de despedida... Es mucho más agradable que
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
53
matar al personaje, sino hubiera sido un golpe bajo más... Pero ¿qué pasó con el personaje de la
hermana que había aparecido y nunca más se supo? ¡Con.nuidad con las historias, please!
Aquí, una lectora fiel reflexiona sobre algunas piezas sueltas del engranaje narra7vo, y de esta
manera permite que el/la novelista reformule o rec7fique alguna omisión. Ryan llama a este
recurso “explotación de la temporalidad”, un procedimiento que deriva de la introducción de
comunicaciones en 7empo real entre el escritor y el lector.
Por otra parte, podemos dis7nguir dis7ntos 7pos de interac7vidad a par7r de la libertad que
proporcionan al usuario y del grado de intencionalidad de sus intervenciones:
Técnicamente hablando, un texto interac.vo es aquel que hace uso de las aportaciones del
lector [...]Para definir esta caracterís.ca he tomado de Espen Aarseth el concepto de diseño
ergódico. (La palabra ergódico, que Aarseth ha tomado prestada de la �sica, deriva de las
palabras griegas ergon y holos, que significan obra y camino. [...] La literatura ergódica es una
clase de obra en la que el lector necesita aportar un cierto esfuerzo para atravesar el texto.
[...]Un diseño ergódico lleva un protocolo de lectura incorporado que requiere un circuito de
retroalimentación que permite al texto modificarse a sí mismo, de manera que el lector se
encuentre con diferentes secuencias de signos durante diferentes sesiones de lectura. Este
diseño convierte el texto en una matriz a par.r de la cual puede generarse una pluralidad de
textos. (Ryan, 2000: 250)
Como vemos, existe un gran potencial narra7vo de las obras interac7vas, dado que ofrecen una
“interac7vidad selec7va”, donde el lector elige qué camino seguir por los hiperenlaces. Así, la
maquinaria textual se convierte en una matriz de textos potenciales.
Otro caso de interac7vidad crea7va es la tuitnovela, un ejemplo de escritura colec7va, con
varios autores que intervienen de manera no intencional (aquí se vislumbran ciertos rasgos que
la emparientan con el cadáver exquisito surrealista). Según Cris7na Rivera-‐Garza:
La TL-‐novela es una versión contemporánea y experimental de la novela entendida por Baj.n:
polifonías, yuxtaposiciones que dan como resultado textos dialógico[s]/corálico[s]/ecóico[s].
(Rivera Garza, 2007)
Estas ideas pueden leerse en el conglomerado de blogs El boomeran(g), donde se aloja el
cuaderno de bitácora del escritor boliviano Edmundo Paz-‐Soldán llamado Río FugiJvo –en
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
54
homenaje a la ciudad imaginaria y cronotopo creado por el mismo escritor en varias de sus
novelas como El Delirio de Türing, Palacio Quemado o su obra homónima, Río FugiJvo–.
2.1. Ruptura de la linealidad
Este rasgo se complementa con las caracterís7cas de la ciberliteratura indicadas en el apartado
anterior.
El narrador argen7no Marcelo Guerrieri, en su blog de contenido “no ficcional”, reflexiona
sobre la ruptura de la linealidad como rasgo dis7n7vo de la ciberliteratura, en conexión con la
interac7vidad selec7va, aunque es posible encontrar otros antecedentes en el formato clásico:
Muchos de los elementos que se u.lizan en la ficción escrita para la web —hiperficción o
hiperliteratura—, y que se suelen citar como propios de este medio de expresión, se han
experimentado mucho antes en papel. El quiebre con la linealidad: ejemplos emblemá.cos
pueden encontrarse en algunas obras de Borges, Italo Calvino, Raymond Queneau, Max Aub…
La u.lización de enlaces web (links) que permiten el salto de un hipertexto a otro: un ejemplo
en versión impresa, El libro de Manuel, de Julio Cortázar. Allí se incluyen recortes de diarios que
aportan información sobre el contexto polí.co y social de la narración; estos recortes serían el
equivalente actual de links a notas de periódicos en la web. También la u.lización de recursos
gráficos está presente en el formato impreso –la inclusión de dibujos, fotogra�as...–, igual que la
par.cipación del lector en la historia. Los libros de la serie “Elige tu propia aventura” son
ejemplo de esto úl.mo (a par.r de preguntas relacionadas con los acontecimientos narrados, la
trama sigue un curso dis.nto según la respuesta que el lector elija). (Guerrieri, 2006b)
No obstante, hay que destacar que una de las diferencias de la ciberliteratura con respecto a la
literatura producida en papel es que, en el primer caso, el ciberlector ha recibido un
entrenamiento percep7vo muy diferente, que lo habilita a leer un código expandido, nutrido de
elementos ajenos a la palabra, para complementar el significado de lo que lee (que, en el libro
convencional, serían los paratextos icónicos).
En relación con la ruptura de la linealidad, para Ryan:
La lista de caracterís.cas del hipertexto que respaldan la aproximación posmodernista es
impresionante. En cabeza está la noción de intertextualidad de Roland Barthes y Julia Kristeva,
la prác.ca de integrar discursos extranjeros dentro de un texto mediante mecanismos como la
cita, el comentario, la parodia, la alusión, la imitación, la transformación irónica, la reescritura y
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
55
las operaciones de descontextualización/recontextualización. Si consideramos la
intertextualidad como un programa esté.co específico o como la condición básica de la
significación literaria, es di�cil negar que los enlaces electrónicos que cons.tuyen el mecanismo
básico del hipertexto sean un recurso ideal para el desarrollo de las relaciones intertextuales.
Cualquier par de textos puede ser enlazado, y al pinchar en un enlace el lector es transportado
instantáneamente a un intertexto. El hipertexto facilita la creación de estructuras polivocales
que integran diferentes perspec.vas sin obligar al lector a elegir entre ellas. (Ryan, 2000: 23-‐24)
Según esta inves7gadora, esta estructura fragmentada, así como la reconfiguración dinámica
del texto con cada nueva lectura, cons7tuyen una metáfora de la concepción posmoderna del
sujeto como centro de iden7dades múl7ples, conflic7vas e inestables.
Es muy habitual encontrar en las blogonovelas diferentes procedimientos que empujan a la
ruptura de la linealidad y que demuestran este nuevo entrenamiento percep7vo del
ciberlector. Por ejemplo, lo vemos en la blogonovela policial DetecJve bonaerense, de Marcelo
G u e r r i e r i . S e p u e d e a c c e d e r a e l l a a t r a v é s d e l l i n k h o p : / /
www.detec7vebonaerense.blogspot.com/. Esta se presenta como el cuaderno de notas que va
escribiendo el detec7ve Aristóbulo García en Uppsala, Suecia, mientras intenta descifrar sus
casos policiales. Al ingresar en la página donde se aloja la blogonovela vemos diferentes
solapas, por ejemplo, una que se 7tula “Casos resueltos” y otra donde encontramos las
“declaraciones de los personajes”. Si bien los capítulos allí insertos pueden leerse también
cronológicamente, accediendo a la secuencia natural de la novela, si un lector quisiera
seleccionar temá7camente los capítulos, podría saltar, como en una rayuela, directamente a los
casos o a las declaraciones. Aquí la ruptura de la linealidad se materializa de forma ejemplar.
Ryan llama “estructura interrumpida” a este recurso. Según la inves7gadora:
Un texto lineal clásico funciona de acuerdo con un protocolo de sucesión conocido como cola.
Es decir, el lector debe terminar cada unidad antes de avanzar hasta la siguiente. [...] Con las
posibilidades de colocar hiperenlaces en cualquier punto [...]cuando un lector selecciona un
enlace situado en medio de una lexía interrumpe el fluir de la presentación, argumentación o
narración y salta a otro tema. [...]Esta invitación abierta a recorrer caminos secundarios es una
estrategia conocida como ‘navegar’, que explica por qué los enemigos del hipertexto consideran
que este es un método de lectura propio de una generación que solo es capaz de mantener la
atención durante breves períodos. (Ryan, 2000: 260-‐261)
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
56
La ruptura del protocolo de sucesión es también evidente en la citada blogonovela de Hernán
Casciari. Por ejemplo, en el tercer capítulo, correspondiente al 27 de sep7embre de 2003,
leemos:
El Zacarías se colgó de Direct TV, haciendo un enredo en los techos de Schafe�, y ahora
agarramos como ochentaisiete canales. Lo bueno es que se pueden ver cintas que hasta hace un
mes pasaban en los cines del centro, y lo malo es que hay un canal, el 52, que lo tenemos que
pasar rapidito porque la Sofi está en la edad que se quiere enterar de todo. (Casciari, 2003)
Se puede cliquear en el nombre de los personajes Zacarías, Schafe� y Sofi para acceder a la
descripción de los personajes, interrumpiendo así el protocolo de sucesión lineal del
argumento.
2.3. El reino de las pequeñas historias
La fragmentariedad es otro rasgo de la ciberliteratura –en especial, de las blogonovelas–,
vinculado con la interac7vidad selec7va y la ruptura de la linealidad. El hipertexto encarna:
Una metáfora lyotardiana de la condición posmoderna, en la que las grandes narraciones han
sido reemplazadas por pequeñas historias [...] un discurso que se recrea en la teoría derridiana
de una significación interminablemente diferida. Con su manera de crecer en todas direcciones,
el hipertexto pone en prác.ca una de las nociones favoritas de la posmodernidad, la estructura
conceptual que Deleuze y GuaTari llaman rizoma. (Ryan, 2000: 25)
El diario de LeJzia OrJz es otra blogonovela de Hernán Casciari, publicada en 2004 y disponible
en el si7o hop://le7zia-‐or7z.blogspot.com/ Se trata de una parodia de la vida de la princesa de
Asturias, de sus compromisos diplomá7cos y de sus responsabilidades co7dianas. El narrador se
regodea en imaginar los episodios de aprendizaje del protocolo principesco, tras escalar a un
rango muy superior al de sus orígenes. El carácter fragmentario, de pincelada en tono menor,
se vislumbra en la entrada correspondiente al 26 de febrero, 7tulada “Las pequeñas cosas”:
He vuelto a despertarme con la sensación de que todo es un sueño, un cuento de hadas
moderno, y que al abrir los ojos estaré otra vez en mi cama, llegando tarde a plató, con el café
instantáneo de siempre, con la gata andariega... Es una sensación muy extraña, porque no
siento alivio al saber que las cosas siguen intactas, al verme en esta cama gigante. Lo que siento
es pavor por haber perdido el resto, las otras pequeñas cosas. (Casciari, 2005)
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
57
Todos los capítulos de este diario 7enen una extensión similar. Sin embargo, esta predilección
por lo que podríamos bau7zar como “píldoras de literatura” no es nueva. Es durante la
Modernidad, en el siglo XIX, cuando nace el culto por retratar la transitoriedad y la pincelada
veloz. Según Walter Benjamin (1906; 1939), esta cualidad comenzamos a percibirla en la obra
de Charles Baudelaire. Por ejemplo, en sus ensayos “El París del Segundo Imperio en
Baudelaire” y “Sobre algunos temas en Baudelaire” Benjamin afirma que la lírica baudelaireana
representa el impacto que las condiciones sociales y materiales de la sociedad urbana parisina
del siglo XIX generaron en las relaciones entre personas, especialmente, en las fugaces
relaciones amorosas. Para analizar la influencia de la ciudad en su poesía acude a la teoría del
shock que desarrolla el psicoanálisis freudiano: la conciencia recibe esKmulos o impactos del
mundo exterior y se defiende a través de mecanismos que le ofrecen una sa7sfacción
sus7tu7va. Y es en la obra de arte donde se plasma la experiencia de discon7nuidad y
fragmentación que el transeúnte –el flanêur– vivencia cuando se sumerge en la muchedumbre
hormigueante de una capital superpoblada (resulta representa7vo el poema “A una que pasa”).
En las ciudades, la frecuencia de esKmulos visuales y sonoros obliga al ciudadano a un
entrenamiento percep7vo que hace que esa nueva topograma se naturalice, que lentamente se
transforme en norma. Para Matei Calinescu (1987), Charles Baudelaire establece en su ensayo
“El pintor de la vida moderna” (1863) un rasgo esencial de la modernidad: su tendencia hacia
algún 7po de inmediatez, su intento de iden7ficación con un presente sensual captado en su
misma transitoriedad y opuesto, por su naturaleza espontánea, a un pasado endurecido en
congeladas tradiciones a una quietud sin vida. En el caso de la blogonovela, también las
condiciones materiales –es este caso, la tecnología digital– son las que impactan en la
fragmentariedad de los discursos.
En palabras de Doménico Chiappe, con la pantalla como máquina de confinamiento de texto y
arte, la creación literaria evoluciona bajo una influencia que rompe la tradición impuesta por el
libro códice e, incluso, por la tradición oral, de manera brusca y rápida: se genera una nueva
sintaxis (Chiappe, 2009).
2.4. DemocraJzación y acceso de minorías
Como ya fue señalado en la primera página de este trabajo al mencionar ideas del filósofo
italiano Gianni Va�mo, los medios de comunicación de masas han sido determinantes para
disolver los puntos de vista centrales y han promovido la mul7plicación de visiones del mundo,
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
58
otorgando voz a minorías, culturas y subculturas. En el caso de Internet, se suman varios
factores a favor de esta tesis. Entre los principales beneficios de la u7lización de blogs
encontramos su facilidad de publicación, su economía y su alcance global. Pero, también, hay
que recalcar que es una plataforma donde simultáneamente se escuda y se visibiliza la
iden7dad. Esto, en ciertos casos, puede resultar incluso terapéu7co, por ello es un lugar
cómodo para la autobiograma y, como indica Hernán Casciari, es tan común el empleo de la
primera persona. Una de las entradas de La lesbiana argenJna retrata esta idea:
Estoy algo ansiosa. Recién empiezo esta cues7ón del blog y pienso: ¿con qué lo iré llenando? Tengo
algunos blogs lésbicos que reviso a menudo, ya haré unos links. También hay no7cias. Pero sobre todo
quiero ir diciendo qué me parece a mí el ser/estar lesbiana en este país de cuarta. He podido ser visible,
soy visible, pero hoy elijo esta forma, la de sustraerme de mi nombre y cara para encarnar en la lesbiana
argen7na. No será la verdad, será la mía. Pero podré hablar más cómodamente. No es fácil encontrar el
camino. Cuando yo empecé, cuando hice mi salida el closet no se conocía Internet, y era muy dimcil
encontrarte con tus pares. Aún lo sigue siendo para algunas de nosotras que debemos quedarnos calladas
sobre lo que sen7mos, lo que vivimos. (Elvira P., 2005)
Un blog conver7do en libro es el del joven Miquel Salvadó i Bosch, 7tulado El blog d’en Miquel
dia a dia, publicado en Barcelona por Stonberg editorial, en 2009. No es un libro de calibre
literario, sino una memoria: es el diario que fue escribiendo Miquel mientras estuvo internado
en el Hospital Sant Pau, como consecuencia de una aplasia medular grave. El trauma de la
intervención hospitalaria y el miedo al trasplante decantan en la escritura catár7ca de un blog,
que se publica tras ser dado de alta, con los comentarios literales de todos sus amigos y
lectores infundiéndole ánimo para la operación.
La sencillez y popularidad de la blogosfera derivan, en parte, de su capacidad para reflejar las
voces de un mundo plural.
2.5. La hipermediatez o el escritor–orquesta
Para Hernán Casciari, en los blogs no solo se redefine el rol del lector, como ya hemos explicado
aquí, sino también el del escritor. Ya no solo se debe ocupar de contar una historia en 7empo
real, sino que también debe manejar elementos de diseño, de programación y de marke7ng.
Por eso lo bau7za “escritor orquesta”.
Sos7ene Marie-‐Luise Ryan que estas competencias derivan de la adopción de la hipermediatez:
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
59
Gracias a su habilidad para combinar texto, sonido e imagen, la tecnología electrónica permite
dar un nuevo giro al an.quísimo sueño de un lenguaje total, que se expresó en el siglo XIX a
través de la ópera y en el siglo XX mediante las obras de teatro de Brecht o Artaud. [...] En un
espectáculo hipermedia.zado, una de las ventanas puede ofrecer texto, otra sonido, una
tercera imágenes de una película, pero el usuario experimenta estas dis.ntas dimensiones en
una. (Ryan, 2000: 260)
Un ejemplo de este procedimiento lo encontramos en la entrada correspondiente al 28 de
febrero de 2006, en DetecJve Bonaerense:
Acá en Uppsala hay bicicletas hasta en la sopa. Te asomás a la ventana y ves doscientas mil
bicicletas estacionadas en la vereda; lo que son las coincidencias del des.no: mi primer gran
caso tuvo que ver con un ciclista.
Si uno hace click en el sintagma “hay bicicletas hasta en la sopa”, la página redirecciona hacia
la fotograma de las bicicletas, alojada en: hop://detec7vebonaerense.blogspot.com/2006/02/
todo-‐congelado.html
También en La lesbiana argenJna encontramos un pas7che de cartas, imágenes de cómics,
fotogramas, vídeos provenientes de YouTube, un inventario de correos electrónicos. Por
ejemplo, en su entrada 7tulada “Levantando emails”:
Bárbara: ¿Dónde estás? Te extraño. Avisame cuando andes por acá.
Roberto: Solo para informarte: Melisa está de vuelta, y no está sola. Se vino con la francesa […]
No enloquezcas, seguí pasándola bomba con tu sirenita.
Amanda: Ya no sé qué hacer con Sara. Quiere irse a vivir a Chile. Yo a esa piba le descon�o. ¿Vos
qué harías en mi lugar? Ahhh, todos mis roles: amante, amiga, y madrina. Todo en pocas líneas
en mails rápidos, certeros. (Elvira P., 2005)
Sin embargo, también en estos procedimientos encontramos antecedentes en la literatura: los
montajes de la novela pop de Manuel Puig son un caso paradigmá7co. Podríamos citar The
Buenos Aires Affair (1973), donde el escritor argen7no incorpora una serie de “desechos” que
van desde un informe de autopsia, biogramas, 7tulares de diarios, reportajes fic7cios hasta
charlas telefónicas, incluyendo otros géneros discursivos.
Según Marcelo Guerrieri, el ciberescritor se enfrenta al desamo de dominar elementos ajenos a
la palabra y dominar algunas técnicas de la programación web o el diseño gráfico. Surge, así, la
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
60
necesidad de un narrador mul7facé7co: a la vez que escritor, diseñador web, dibujante,
fotógrafo, programador.
En un arKculo reciente publicado por El País madrileño, el periodista Juan Cruz resume las
entrevistas efectuadas a ocho escritores nacidos en los años setenta, a quienes se les pregunta
qué impacto 7ene Internet en sus obras y si creen que la tecnología marca el lenguaje de la
literatura. Me interesa rescatar especialmente los dichos del novelista vasco Kirmen Uribe.
Según él, las principales influencias de la tecnología en su narra7va se evidencian en la
estructura en red, la u7lización de la primera persona o:
Que los subcapítulos tengan la longitud de una pantalla de ordenador, que sean autónomos. [...]
Incluso reproduzco las nuevas tecnologías de manera explícita: correos electrónicos, entradas
de Wikipedia, búsquedas de Google... (Cruz, 2010)
Cuando leemos su úl7ma novela, esto es palpable. Bilbao-‐New-‐York-‐Bilbao es una obra
autofic7cia que ganó el Premio Nacional de Narra7va 2009, el Premio Nacional de la Crí7ca
2008 en lengua vasca y otros. Allí el autor ingresa como personaje junto a su abuelo Liborio
Uribe, y el argumento gira en torno a la búsqueda de una pintura del ar7sta plás7co Aurelio
Arteta, que unirá tres generaciones. El cuadro se reproduce en un pliego, en papel ilustración,
en las primeras páginas. El libro desarrolla un doble viaje, del nieto en avión y del abuelo
marinero en barco. La novela es un montaje de cajas chinas, de pequeños textos que subsumen
textos mayores, provenientes de dis7ntos soportes. Algunos ejemplos:
1) “Esto es lo que dice Wikipedia en su entrada sobre la isla de Rockall: Rockall: pequeña isla
rocosa del Océano Atlán7co Norte…” (Uribe, 2009: 22-‐23);
2) “Vimos todos los cortometrajes [...]El primero se 7tulaba Films Bas7da. AGFA 16mm, 1928”,
y se ilustra un 7tular con letras de época (Uribe, 2009: 45);
3) Inclusión de un correo electrónico de Javier Kalzakorta, profesor de Literatura Oral de la
Universidad de Deusto, dirigido a Kirmen Uribe, con sendas direcciones de correo (Uribe 2009:
63);
4) Reproducción de páginas de un diario manuscrito;
5) Datos técnicos de vuelos a Montreal, Boston y otros, tal como figuran en la pantalla del
avión, dentro de un rectángulo (distance to des7na7on, 7me to des7na7on, local 7me, ground
speed, al7tude, outside air temperature);
6) Una entrada del Diccionario de los pescadores vizcaínos, de Eneko Barru7a;
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
61
7) Nombres escritos en una lápida del pequeño cementerio de Kasmu en Estonia;
8) Transcripción de una nota necrológica aparecida en un periódico;
9) La contraportada de la caja de un DVD, donde aparecen datos de la película “Entre les murs,
Francia, 128 min., 2008”, más una sinopsis del argumento;
10) La transcripción de un mensaje recibido a través de la red social Facebook;
11) Una canción infan7l para niños escrita en vasco, con su traducción;
12) Un cuadro final con información sobre los buques de altura del puerto de Ondaorra emi7do
por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Uribe, 2009: 204).
En la citada entrevista ofrecida a El País, Uribe destaca su interés por el sincre7smo entre
tradición y vanguardias, huyendo de una escritura meramente experimental:
Un escritor debe buscar su propio es.lo, su mirada es la que .ene que prevalecer sobre
cualquier ejercicio de es.lo. Me interesa muchísimo más la manera que asimila las vanguardias
García Lorca que el surrealismo de André Breton. [...] Yo cuando escribo pienso más en Lorca
que en Breton. En cómo llegar a ese equilibrio entre innovación y tradición. [...] Cuando uno
mira el Guernica no piensa en el cubismo, piensa en la atrocidad de la guerra. (Cruz, 2010)
2.6. El lenguaje coloquial, herencia del follejn
La sencillez del lenguaje de la blogonovela (plagado de modismos populares, palabras en argot
y fórmulas de tratamiento informales) probablemente se vincula con la comodidad del soporte
blog para dar cauce a los textos autobiográficos, como ya dijimos, y por ello la adopción de la
primera persona. También podría relacionarse con el proceso de democra7zación de
información que supone Internet, como fue explicado. Y, si nos remontamos a la tradición
literaria, el antecedente del blog es el folleKn decimonónico, un texto de corte popular
dedicado a un público amplio. El uso comercial de la técnica del suspense, la horizontalidad de
sus tramas y las escasas pretensiones esté7cas –aunque sí de entretenimiento– convir7eron al
folleKn en un producto de alto consumo. Lo mismo que sucede, desde hace una década, con los
blogs.
Pero también se trata de un texto, por definición, ligado a experiencias prác7cas. No olvidemos
que blog es el nombre inglés, mientras que en español es cuaderno de bitácora, es decir, ese
cuaderno de viaje que los marinos emplean para asentar, día tras día, las cualidades
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
62
atmosféricas y las condiciones de los viajes. Es natural que el lenguaje de los cuadernos,
entonces, carezca de una elevada pretensión arKs7ca.
También el novelista peruano San7ago Roncagliolo alude a las libertades crea7vas que permite
el ciberespacio:
La ventaja del ciberespacio es la libertad crea.va y la flexibilidad total: en un periódico, uno
escribe entrevistas o reportajes o crí.cas o crónicas. Tienes una sección y un género. El blog
puede ser todo eso alterna.vamente, ya que es un soporte, no un género. Y a la vez, es
personal. No hay líneas editoriales ni perspec.vas corpora.vas. Solo una voz. Un blog es lo que
su autor quiera hacer de él, simplemente. Y lo que puede, claro. (Roncagliolo, 2007)
3. Recelos y aplausos hacia la Red
El escritor español Vicente Luis Mora considera que Internet está enriqueciendo los formatos
de comunicación, ya que proporciona soportes que se van incorporando gradualmente a la
literatura. También para Irene Zoe Alameda las nuevas tecnologías le han hecho una escritora
diferente. En declaraciones al matu7no El País ha expresado que el universo referencial del
escritor ha incorporado como tercer universo el virtual, que se une a los an7guos (el rural y el
urbano).
Sin embargo, están también los que recelan de las nuevas tecnologías. El español Isaac Rosa, en
la entrevista efectuada por el matu7no El País anteriormente citada, es uno de ellos:
No soy ni tecnófilo ni tecnófobo, pero no par.cipo del op.mismo tecnológico de muchos. En
realidad no creo que Internet sea tan decisivo para la Literatura. [...] El copy paste como técnica
construc.va, la googlelización del conocimiento, la brevedad exposi.va, el espíritu mul.media
que acaba en picoteo superficial..., son formas válidas para el ocio, el consumo o el trabajo, pero
más bien empobrecedoras de la Literatura. (Cruz, 2010)
También Fernando Iwasaki arremete contra la blogosfera, pero por otros mo7vos, vinculados a
la exposición/ocultamiento de la in7midad/iden7dad:
No me agradan los blogs porque muchas veces cobijan opiniones anónimas e insultantes que
sus autores jamás suscribirían con sus nombres verdaderos. [...] Los grandes diarios han
descubierto la pólvora de los blogs y por eso animan a sus columnistas a crear un blog. En EU ya
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
63
existen portales que .enen normas para que los energúmenos no degraden la discusión. Por
ejemplo, cada opinión se cuelga firmada y acompañada por el IP del ordenador del blogger.
¿Cuántos blogs españoles y la.noamericanos exigirían normas así? Sospecho que muy pocos.
(Iwasaki, 2008)
Sin embargo, es innegable que hoy por hoy, el acceso a bienes culturales a través de fuentes
electrónicas está disponible de forma rápida y económica, por ello se requieren polí7cas
eficientes de regulación de estas prác7cas, en vez de evadir la responsabilidad y quedarse fuera
del mundo. Esta era la base de la dicotomía entre los “apocalíp7cos” y los “integrados”,
taxonomía forjada por Umberto Eco en 1962. Los apocalíp7cos miran hacia el pasado y se
aferran a viejos hábitos; los integrados ven el impacto de los medios de comunicación de masas
y el avance de la industria cultural de forma op7mista.
Las tecnologías de la información y la comunicación han empapado la vida co7diana a escala
masiva y, según parece, habrá que adaptarse a ella sin nostalgias. Cabe preguntarse, antes del
punto final: ¿el talento literario se estará empezando a conver7r en una cues7ón de dominio
de la técnica?
Bibliografía
Barthes, Roland (1968). “La muerte del autor”. En R. Barthes. El susurro del lenguaje. Barcelona:
Paidós, pp. 65-‐71, ed. 1989.
Benjamin, Walter (1906). Poesía y capitalismo. Iluminaciones II. Madrid: Taurus, ed. 1993.
Benjamin, Walter (1939). Sobre algunos temas en Baudelaire. Buenos Aires: Leviatán, ed. 1991
Calinescu, Matei (1987). Cinco caras de la modernidad. Modernismo, Vanguardia, Decadencia,
Kitsch, Posmodernismo. Madrid: Tecnos, ed. 1991.
Casciari, Hernán (2004). El Diario de LeJzia OrJz. <hop://le7zia-‐or7z.blogspot.com/>.
(15-‐04-‐2010).
Casciari, Hernán (s.f.). “Un nuevo invento argen7no: la blogonovela”. La Nación. <hop://
www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=735040>. (16-‐05-‐2010).
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
64
Casc ia r i , Hernán (2003-‐2004) . Más respeto que soy tu madre . <hop:/ /
mujergorda.bitacoras.com/>. (22-‐04-‐2010).
Cruz, Juan (2010, 22 de abril). “Entrevista a ocho escritores españoles”. El País. <hop://
www.elpais.com/ar7culo/cultura/Internet/novela/escribir/elpepucul/20100422elpepucul_9/
Tes>. (06-‐05-‐2010).
Chiappe, Doménico (s.f.). Ciudad de letras danzantes. <hop://domenicochiappe.com/
ciudad_letras_danzantes.pdf>. (16-‐05-‐2010).
Eco, Umberto (1962). Obra abierta; forma e indeterminación en el arte contemporáneo.
Barcelona: Seix Barral, ed. 1965
Elvira P. (2005-‐2010). La lesbiana argenJna. <hop://lalesbianaargen7na.blogspot.com>.
(03-‐05-‐2010).
G u e r r i e r i , M a r c e l o ( 2 0 0 6 ) . D e t e c J v e b o n a e r e n s e . < h o p : / /
www.detec7vebonaerense.blogspot.com/>. (25-‐04-‐2010).
Guerrieri, Marcelo (2006b, febrero). “Reflexiones sobre la hiperficción”. <hop://
marceloguerrieri.blogspot.com/2006/02/reflexiones-‐sobre-‐hiperficcin.html>. (02-‐05-‐2010).
I w a s a k i , F . ( 2 0 0 8 ) “ C o n t r a l o s b l o g s ” . Mo l e s k i n e L i t e r a r i o . < hop : / /
notasmoleskine.blogspot.com/2008/01/ms-‐contra-‐blogs-‐iwasaki.html>. (21-‐04-‐2010).
MarKnez Pérsico, Marisa (2003). “Juglares electrónicos: el procedimiento de hipertextualidad
en la literatura y en Internet”. Revista de información docente Raíces y alas 6 (11). <hop://
www.literaterra.com/jorge_luis_borges/juglares_electronicos/>. (14-‐03-‐2012).
MarKnez Pérsico, Marisa (2011). “Juglares electrónicos. Nuevos soportes digitales en la novela
española e hispanoamericana” Revista Nasledje, Facultad de Letras y Artes de la Universidad de
Kragujevac: pp. 367-‐384
Puig, Manuel (1973). The Buenos Aires Affair. Buenos Aires: Editorial Sudamericana.
Rivera Garza, Cris7na (2010, 10 de mayo). “Del Haiku al Tuit”. El boomeran(g). <hop://
www.elboomeran.com/blog-‐post/117/8973/edmundo-‐paz-‐soldan/cris7na-‐rivera-‐garza-‐del-‐
haiku-‐al-‐tuit/>. (07-‐05-‐2012).
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
65
Roncagliolo, San7ago (2009, julio). “La narra7va del ciberespacio”. Biblioteca Camilo José Cela.
<hop://bibliotelaviv.blogspot.com/2009_07_01_archive.html>. (23-‐04-‐2010).
Ryan, M. L. (2000). La narración como realidad virtual. La inmersión y la interacJvidad en la
literatura y en los medios electrónicos. Barcelona: Paidós, ed. 2004.
Salvadó i Bosch, Miquel (2009). El blog d’en Miquel dia a dia. Barcelona: Stonberg Editorial.
Teixeira, Kevin y Ken Pimentel (1992). Virtual reality: through the new looking glass. Berkeley:
Peachpit Press
Uribe, Kirmen (2009). Bilbao-‐New York-‐Bilbao. Barcelona: Seix Barral.
Va�mo, Giani (1989). La sociedad transparente. Barcelona: Paidós, ed. 1990.
Este mismo arDculo en la web
hop://revistacaracteres.net/revista/vol2n1mayo2013/los-‐juglares-‐electronicos-‐y-‐la-‐novisima-‐narra7va-‐hispanoamericana
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
66
Dogos. El camino mís.co de Antonio PortelaDogos. The Mys.cal Path of Antonio Portela
Elsa García Sánchez (Ministerio de Educación, JCyL)
Rafael Pontes Velasco (Joint Forces Military University -‐ Icheon)
Arfculo recibido: 15-‐10-‐2012 | Arfculo aceptado: 15-‐04-‐2013
ABSTRACT: Dogos (2011), the second poetry book by Antonio Portela, is full of mysteries. Since the work trusts nothing to chance and the order of his factors alters the product, we should analyze it step by step, poem by poem. Indeed his proposal of a mys7cal allegory, which consists in a rising path towards a peak of poe7c and vital self-‐knowledge, is not within reach of most people. Autonomous, independent and probably against the current poe7c trends, Portela pays tribute both to his favorite classic poets and to David Bowie´s thirty-‐one songs, in order to ennoble his words and immortalize his idols in his verses.RESUMEN: Dogos (2011), el segundo libro de poesía de Antonio Portela, está lleno de misterios. En él nada está dejado al azar y el orden de los factores altera el producto, por lo que debemos analizarlo poema por poema, escalón por escalón. No en vano, su propuesta de ascensión mís7ca se convierte en la alegoría de una cumbre de autoconocimiento poé7co y vital al alcance de pocos. Autónomo e independiente, posiblemente a contracorriente de las tendencias poé7cas actuales, Portela homenajea a sus poetas clásicos favoritos y a David Bowie a través de treinta y un poemas equivalentes a otras tantas canciones del cantante británico, ennobleciendo así sus palabras y logrando que sus ídolos vivan en él.
KEYWORDS: poetry, Antonio Portela, David Bowie, mys7cism, allegoryPALABRAS CLAVE: poesía, Antonio Portela, David Bowie, mis7cismo, alegoría
____________________________
1. Introducción
Sobre la vida de Antonio Portela nos da pistas la sucinta nota biográfica incluida en Dogos
(2011), su segundo libro de poesía tras ¿Estás seguro de que no nos siguen? (2003) y el diario
en prosa Ciudadano romano (2005). Los breves episodios apuntados en la solapa de la obra son
más que suficientes, ya que quizá los lectores no necesitemos saber más de este joven poeta
que, como otros grandes hombres, nació en un pueblo pequeño (Aljaraque, Huelva).
Si es verdad que en los lugares más humildes crecen los elegidos, tal vez no sea casualidad que
Portela comparta su fecha de nacimiento (el 24 de diciembre) con el niño Jesús, con el también
onubense Juan Ramón Jiménez y con el músico canadiense Ethan Kath, cabeza pensante del
grupo electrónico y de vanguardia Crystal Castles. Quien lo conoce personalmente puede decir
que él 7ene mucho de los tres, pero tampoco resulta inadecuado compararlo con personajes
literarios como El Principito o cinematográficos como Billy Elliot.
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
67
En efecto, Portela es a la vez un maestro y un niño, un príncipe de una galaxia lejana y un
encantador bailarín de origen modesto. Amante tanto del barroco como del minimalismo,
tanto de la música electrónica como de la poesía pura, no extraña que nos ofrezca unos versos
tan elegantes, inocentes, intensos y misteriosos como él. De hecho, este ciudadano romano
que ganó el Premio Andalucía Joven de Poesía en 2002 por su primer libro y que redactó parte
de su tesis doctoral en Venecia después de ampliar sus estudios arKs7cos en la Academia de
España en Roma, irrumpe ahora como uno de los poetas actuales más críp7cos y enigmá7cos.
Para entenderlo debemos sumergirnos en su oscuro laberinto, más claro y luminoso de lo que
parece en un principio.
Dogos, el libro con el que obtuvo el Premio José de Espronceda y en el que nos detendremos
aquí, está repleto de propuestas tan ricas como dimciles de descifrar. Sus símbolos se expanden
por múl7ples direcciones, todas ellas suges7vas. En sus páginas nada parece dejado al azar, de
modo que una disposición diferente de sus factores – los poemas – alteraría seriamente el
producto. La propiedad conmuta7va no suele casar bien con la poesía, de ahí que convenga
analizar los versos linealmente, paso por paso. Su trayectoria ascendente, cargada tanto de
finura intelectual como de honda emoción contenida, engendra la alegoría de una cumbre
poé7ca y vital al alcance de muy pocos.
Cada verso de Dogos aporta una dosis concentrada de arte, entendido éste tanto en su
acepción de ar7ficio como en su sen7do de espíritu y creación. Espíritu puro y cuerpo puro, ya
que en este punto la distancia tomada respecto al chico posmoderno de ¿Estás seguro de que
no nos siguen? no llega a la ruptura total. Los cambios en el es7lo y en las intenciones, aunque
profundos, están regidos por la prudencia y la coherencia.
Seguramente el mejor tributo posible a su héroe, el metamórfico cantante David Bowie, implica
mostrarse camaleónico. Ahora Portela no alude a su ídolo veladamente a través de referencias
a los que lo amaron, como ocurría con la “Oda a Iggy Pop” de su primer libro1, sino que aborda
con valenKa su homenaje total al Duque Blanco. Por ello, la musicalidad del libro atañe tanto a
la medida clásica e impecable de sus heptasílabos, eneasílabos, endecasílabos y alejandrinos
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
68
1 Antonio Portela (2003). “Oda a Iggy Pop”. ¿Estás seguro de que no nos siguen? Barcelona: DVD, pp. 21-‐22: “Y tú, viejo y fibroso Iggy Pop, que amaste a Bowie / como a 7 mismo o quizá no tanto”.
como a la presencia de los ritmos mutantes de las treinta y una canciones que inspiran los
Ktulos y el contenido de otros tantos poemas.
Pese a que es recomendable conocer tanto las composiciones de Bowie como los intertextos
que subyacen en ellas para tratar de percibirlos como Portela, a su itálico modo, hemos de
señalar en sus versos caninos la deuda con varias tradiciones poé7cas, desde las más
universales a otras más subrep7cias. Las influencias de Epicuro en su vitalismo, de Horacio en
su serenidad, de San Juan de la Cruz en su afán de pureza y de Luis de Góngora en su
preferencia por la sintaxis barroca están bien patentes; también destacan la impronta de la
melancolía su7l tan caracterís7ca de Rafael Pérez Estrada o la búsqueda de la felicidad propia
de los cordobeses del grupo Cán7co; no olvidemos la potente mezcla de tradición y
modernidad heredada de poetas actuales tan decisivos como Juan Antonio González Iglesias.
Mucho ha cargado el que sube tan alto.
2. Poema por poema
Tras ocho años transcurridos desde su libro de poesía ¿Estás seguro de que no nos siguen?,
Antonio Portela nos sitúa en su atalaya par7cular para divisar –y revisar– desde allí la
trayectoria arKs7ca del músico David Bowie. Con esta idea en mente surge el proyecto 7tulado
Dogos, tardía abreviación del disco Diamond Dogs (1974)2.
Este i7nerario poé7co, no solo a través de los cortes que componen el disco, sino también por
los singles más representa7vos del Duque Blanco, desvela la admiración más profunda en un
intento de obra de arte total, amalgama de sound and vision, glamour y clasicismo, purpurina y
metáfora, construcciones emergentes de plataformas barrocas.
Las reminiscencias de Fray Luis de León se evidencian en el Ktulo con el que regresa el
británico, The Next Day (2013), después de diez años de silencio. De forma paralela, Dogos se
instala en un presente que dista casi una década de la anterior publicación. Desde la
perspec7va lúdica y posmoderna que lo caracteriza, el poeta nos sorprende al transformar la
archiconocida frase del humanista agus7no en una suerte de “Como decíamos mañana”. Y es
que, al contrario de lo que nos advir7eron, “el futuro es lo que era”. Veámoslo en estos dos
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
69
2 Recordemos que, a su vez, Diamond Dogs pretendía ser un tributo a la novela de George Orwell, 1984.
recientes videoclips:
“Where are we now”: hop://www.youtube.com/watch?v=QWtsV50_-‐p4
“The Stars (Are Out Tonight)”: hop://www.youtube.com/watch?v=gH7dMBcg-‐gE
La primera clave de la intrincada senda propuesta en Dogos descansa en la cita de Marsilio
Ficino, que precede a los poemas con esta advertencia al lector: “Si por acaso traes con7go algo
contrario al amor, deponlo” (Portela, 2011: 9). El hecho de que en sus versos nada se oponga al
amor implica leerlos con ojos puros y “escucharlos” con oídos sin prejuicios.
Dado que todo comentario sobre poesía puede desvirtuar el significado exacto de una esencia
única e incorrup7ble, debemos acercarnos a estos dogos con cuidado; sin miedo, pero
conscientes de que pueden morder. La su7l expresividad de sus colmillos y la precisión afilada
de lo que comunican son casi intraducibles y, especialmente, ajenas a crí7cas innecesarias. Los
poemas hablan por sí mismos, de modo que ni el frío puede traspasarlos. De ahí que la segunda
clave del libro resida en la mención a estos versos de William Shakespeare: “No enemy / But
winter and rough weather” (Portela, 2011: 9).
Con estas dos referencias iniciales comprendemos que el enfrentamiento contra el clima
conlleva también la superación de la prueba del Jempo, pues Portela escribe con la intención
de que los años no puedan franquear sus palabras. Así lo ates7gua Álvaro Valverde en su blog,
donde subraya tanto el respeto a los maestros como el inusual e intransferible eclec7cismo que
brillan en la obra de nuestro poeta:
La clasicidad aporta todo lo que la tradición, tan desdeñada por jóvenes poco avisados, puede
traer a la poesía. La modernidad, bien entendida, el inevitable aire de estos .empos. Al fondo, la
vieja sabiduría mediterránea (“son pocos los dones necesarios”; “Le bastan las adelfas y el
romero / lo simple y lo innombrable”); el paganismo; lo nocturno y lo solar (de nuevo las
dualidades); el estoicismo, sí, pero también Epicuro; el culto y celebración del cuerpo (la
virilidad, la gimnasia, el deporte…); lo elegíaco y lo hímnico, etc.
Ya allí, otra curiosa mezcla, por decirlo de alguna manera, la que une al norte y al sur,
entendiendo por tal otras dos culturas que no son sino partes de las anteriormente señaladas: la
anglosajona (el inglés aparece cada poco en citas, nombres y versos) y la andaluza. (Valverde,
2011: web)
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
70
En este sen7do, nos viene a la memoria la breve colección de poemas Vayamos hacia el norte
aunque sea dando la vuelta por el sur (González Iglesias, 2001), del mencionado González
Iglesias. Aquí se puede afirmar que Portela nos lleva sobre todo al Sur, si bien con la brújula
atenta tanto al Norte como a los vínculos insospechados entre el Este y el Oeste, entre la
esencialidad oriental y la posmodernidad occidental. Analicémoslo paso a paso.
“Diaman7nos dogos”, el primer poema, sorprende por su magnífica y gongorina interpretación
de la canción “Diamond dogs” de Bowie. Con el ambivalente término “dogos” se alude a la vez
a lo regio o noble y a lo ins7n7vo, salvaje e inquieto. Este vocablo designa el an7guo Ktulo de
los máximos dirigentes de las Repúblicas Marí7mas de Venecia, región en la que Portela vivió
durante una buena temporada. La dignidad nobiliaria vincula así la ciudad veneciana con el
Duque del pop británico, sin pasar por alto la ambigua y bella iconograma perruna impresa en la
portada del reconocido disco. El poema, impresionante de principio a fin, dibuja de este modo
la carátula del álbum:
Se oyen ladridos por las arboledas.
Vienen de an.guo. Dicen que barruntan
indefensas fracciones de universo,
bajo pre.l o trampa de intemperie,
bálsamo insomne, fiestas, soledades
y cuerpos. Con frecuencia se confunden
con lobos. Óleo solemne esplende,
sombra y relámpago, sobre el pelaje.
No callan. Cuentan que profieren verbos
estadís.camente perfilados
por la jauría, y cuando en los rediles
los enumeran fingen mansedumbre.
Todo les turba. Fauces de diamante
ciegan la vista del sacrificado.
No lamen las heridas. Los avivan,
como al fuego sobre dorada riza,
el viento de los siglos y los puros
de corazón, aquellos que han amado
y han ardido, los fieles residentes
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
71
de los signos veraces y del agua.
Mecen su paso torvos y certeros.
Que un alto seto oculte los espacios.
Van cercando los dogos el jardín. (Portela, 2011: 11-‐12)
En estos vein7trés versos apreciamos que, aunque los perros portelianos pueden adoptar una
pose tranquila y relajada – “y cuando en los rediles / los enumeran fingen mansedumbre” –, en
verdad avanzan sin dogales – como fieros mís7cos a los que “todo les turba” – y nos guían hacia
un mundo tan arKs7co como natural: “Van cercando los dogos el jardín” (Portela, 2011: 11-‐12).
En dicho mundo se fija como requisito la soledad inquebrantable, como sugiere el segundo
poema del libro. En este aspecto “Odisea espacial” nos trae a colación la cita del horóscopo
incluida en ¿Estás seguro de que no nos siguen?, donde se resalta la independencia propia de
Capricornio. Como su na7vo Portela simboliza a la perfección, la solitaria cabra de monte
“persigue sus obje7vos en forma coherente, ejecu7va. Éxito” (Portela, 2003: 9).
Han pasado ocho años desde la publicación de su anterior libro de poesía, un lapso de 7empo
que parece breve para quien lo observa desde el espacio. Despojado de la mochila de la
inexperiencia juvenil, el poeta se desplaza ligero como Ulises o como El Principito. Así lo
constata su ín7mo reconocimiento al viajero ascé7co: “Pregúntenle al Poeta si hay alguna
razón, / una sola razón del todo irreba7ble, / por la que yo debiera regresar a la Tierra” (2011:
13). Los videoclips y las actuaciones de Bowie ilustran mejor esta sensación, casi familiar, de
soledad cósmica:
“Life On Mars?”: hop://www.youtube.com/watch?v=v-‐-‐IqqusnNQ.
“Space Oddity”: hop://www.youtube.com/watch?v=cYMCLz5PQVw.
“Starman”: hop://www.youtube.com/watch?v=4B5zmDz4vR4.
En este 7empo, los dos autores, tras preguntarse si hay vida en Marte, viajan por el espacio
conver7dos en un autén7co Starman – “A 7 me ofrezco, a 7, que en el tedioso / transcurrir me
liberas” (2011: 50) –, que propone el arte como úl7mo refugio en el que cantar “I´m only
dancing”. O como dice otro de los poemas, en recurrente fusión de literatura y ritmo: “Querido
Pablo [García Baena], cuánto / he bailado tu verso la noche de los bárbaros” (Portela, 2011: 47).
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
72
También Ground Control y Major Tom conversan en esa odisea espacial, como música y poesía,
realidad y ficción, pasado y futuro, metáforas gongorinas y iPods en la pista de baile. El viaje ha
comenzado – “Now it's 7me to leave the capsule if you dare” – y la cuenta atrás se asemeja a
un reloj de arena dibujado en el éter:
Ground control to Major Tom
Ground control to Major Tom
Take your protein pills and put your helmet on
(Ten) Ground control (Nine) to major Tom (Eight)
(Seven, six) Commencing countdown (Five), engines on (Four)
(Three, two) Check igni.on (One) and may God’s (Blastoff) love be with you.
En este punto, el verso “Estoy aquí de paso a las estrellas” (Portela, 2011: 13), tan próximo a
“far above the Moon”, homenajea a Stanley Kubrick y su oscarizada 2001: A Space Odyssey
(1968). El movimiento en el espacio es acompañado por un desplazamiento con7nuo en el
7empo, el cual cobra una dimensión única con direcciones variables que van de Bowie a
Kubrick, de Pound a Crystal Castles, de YouTube a Covarrubias, de Dogos a 1984. Las siguientes
imágenes refuerzan esta impresión de paseo más allá de la Vía Láctea:
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
73
Figura 1: 2001: Una odisea del espacio, de Stanley Kubrick.
Figura 2: Dormitorio espacial.
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
74
Figura 3: La soledad colec7va.
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
75
Figura 4: Astronauta en el silencio.
Figura 5: Viajero entre ruedas.
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
76
Figura 6: Habitación cósmica.
Figura 7: Rojo y llanto.
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
77
Figura 8: Soledad exterior.
La fascinación cinematográfica es conocida en nuestro poeta, quien cambia de ángulo cuando
nos ofrece una visión panorámica de mitos del sép7mo arte en estudios pormenorizados y
su7les como el inédito sobre Greta Garbo. Tampoco Duncan Jones, primogénito del afamado
cantante, puede sustraerse al hechizo lunar y en 2009 dirige Moon. Asimismo Portela, el otro
hijo de Bowie, parece agazapado en esta introspección por el satélite y preguntar “Can you hear
me, Major Tom?”.
Figura 9: Moon (2009), de Duncan Jones.
En “Cinco años”, el tercer poema, la enumeración alegórica de conocidos hechos reales y
crudas no7cias televisivas pasa por el tamiz de una aguda visión es7lizada. A través de un
certero ejercicio de orfebrería lingüís7ca, Portela logra que varios de los sucesos funestos que
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
78
atormentan a la humanidad se expongan en versos impregnados de hermosura. Se trata de un
poema posiblemente escrito en 2007, pues alude con estas palabras a 2012: “Y eternamente
cinco / son los años que quedan para el Apocalipis” (Portela, 2011: 15).
En este poema la noche simboliza la luz, el reducto ín7mo que nos protege de los problemas
del exterior y vence la pesadumbre que transmiten los peores agoreros: “Nadie nombra la
noche. Allí no llegan / trompetas, ni galopes, babilonias / ni siete fieros ángeles que viertan / la
copa triste de los no7ciarios” (16). Como en “Piedra de sol” de Octavio Paz, también en “Cinco
años” los amantes se aíslan de los desastres que los acechan luchando contra las profecías con
“más de lo mismo”3. De hecho, quizá este verso oculta un inquietante presen7miento sobre la
terrible tragedia que hace más de un año devastó Fukushima, a la vez que sueña un futuro libre
de amenazas nucleares: “En Oriente silencian pasiones nucleares” (Portela, 2011: 14).
“Ceniza”, poema que consecuentemente sigue al incendio acaecido en el anterior, hermana a
Bowie con Horacio y de nuevo con Fray Luis de León. Dejando atrás las vanidades del mundo y
arriesgando todo para definirse, Portela combate el “negocio” y la “praxis” al apostar por el
delicado “ocio” “de contemplar, no hacer, (....) / y ser un ávido animal de amor / desatendido
en su consciencia” (Portela, 2011: 17). Así ocurre en esta imagen con trasfondo ceniciento que
el cantante británico comparte con William Burroughs:
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
79
3 Antonio Portela (2003). “A mi walkman”. ¿Estás seguro de que no nos siguen? Barcelona: DVD, p. 27: “Más de lo mismo, así combato el ruido”.
Figura 10: Viendo la vida pasar.
Con “Opsímata” confirmamos la impresión de asis7r a un proceso mís7co de crecimiento, que
arranca de una previa travesía de purificación por parajes despoblados y arenosos: “Nadie me
dijo que de nada sirve / la embriaguez, pues mi parte / de laguna sería / bendita por la gracia
del desierto” (Portela, 2011: 19). El final del poema contrasta con el soneto “El poeta se ha
cortado con un vaso roto”, del primer libro. Frente a la pregunta dirigida al vaso – “¿Por qué
cilindro infiel, traidor barato / el tubo en que me sirvo la bebida, / me bebe ahora el líquido de
vida?” (2003: 24) –, resplandece la respuesta propiciada por la copa: “Que habría de beber esta
sustancia / sin preguntar por qué / la can7dad ver7da, / que el fondo de la copa lleva escrito /
conserve su billete hasta fin de trayecto” (Portela, 2011: 19).
Tras la peregrinación por el desierto, llega la hora de “Mirad a mis amigos”. Este impera7vo que
el poeta ofrece a sus allegados da la bienvenida a la reivindicación del cuerpo: “Sed obje7vo de
las estadís7cas, / bordead la intensa celebración del mundo” (Portela, 2011: 20-‐21). Por tanto,
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
80
el asce7smo no supone eli7smo radical ni rechazo a los semejantes, sino la máxima expresión
de una austera co7dianidad que se resalta al mismo 7empo que las “chanclas. Mar7ni. Very
normal people” (Portela, 2011: 21). Con razón Rafael Suárez Plácido señala la importancia de las
consideraciones biográficas en la obra de Portela:
Las referencias a su pasado son constantes: tanto las geográficas, Huelva, Punta Umbría, las
dunas, Doñana, como las personales: los amigos, a los que dedica algunos de sus mejores versos
sin malgastar retórica ni adje.vos ampulosos, ni falsa conmiseración, sólo permi.éndonos
contemplar algunos de sus momentos de dicha. (Suárez Plácido, 2011: web)
Tal vez en contraposición a esta felicidad escribe “Extraños”, donde lamenta que su pureza
corporal se vea contaminada por “ácido / ace7l salicílico” (Portela, 2011: 23). En la medida en
que su mentalidad rechaza los fármacos decide no recurrir a la primera persona para relatar la
necesidad de tomar somníferos, sino a la segunda: “Ansiolí7co o lá7go añil para dormirte” (23).
También en “Edward the Lion” insiste en la consigna de no corromper su organismo con
sustancias químicas ajenas. El marinero protagonista del poema resume este obje7vo é7co en
tres versos: “Olvida las pasJllas. / Una vez las tomé. / Me abandonaron. Bebe, baila y vive” (25).
Los siguientes poemas nos invitan entonces a disfrutar de los regalos humildes que nos da la
vida, sobre todo como recompensa a nuestros esfuerzos. Así, “Vendimos el mundo” demuestra
que Dogos está hecho sólo de amor, “sin dinero, sin asco, sin codicia (...) / sin haber
malgastado / en lo ú7l el 7empo de aprender” (Portela, 2011: 27); mientras que “Son pocos los
dones necesarios” propone reducir la ambición al mínimo, a la esencia, a lo intransferible,
incluso ensalzando lo infinitesimal que bulle en la fuerza más sublime: “Un vídeo de YouTube /
muestra el tránsito lento de las células/ de un músculo que crece tras entrenarlo” (28).
“Visión y sonido”, situado en el centro del libro, posee un Ktulo que sinte7za los dos soportes
materiales básicos de la obra: la imagen y la música. No en vano, el primer verso de Dogos
alude al oído – “se oyen ladridos por las arboledas” (Portela, 2011: 11) –y el úl7mo a la luz– “un
ín7mo fotón bajo los párpados que ciegue la tristeza” (57). En todo caso, este poema central
consolida el camino del mís7co consagrado a la celebración de la felicidad. La melancolía ligada
a veces a la consciencia y a la sensibilidad no empaña el vitalismo extremo, traducido aquí en
una apuesta decidida por “no quejarse”: “Que no se nos oculten / los frutos más amenos de las
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
81
cosas” (29).
Ya en “Del glamour como categoría moral”, especie de arte poé7ca que corona Ciudadano
romano, se diseñaron los diamantes y perlas morales que conforman la seña dis7n7va de
Dogos: “El glamour es cues7ón de elegancia. Elegancia formal y espiritual: la de ser bellos y la
de no quejarse. Aunque sólo sea un puro ar7ficio” (Portela, 2005: 68).
Este propósito cristaliza en “Happiness is happening”, donde la paronomasia feliz del Ktulo nos
alienta a vivir “recomponiendo inesperadamente / la alegría” (Portela, 2011: 30). El
cumplimiento de una vida plena no depende del grado de euforia, sino de sen7r la sa7sfacción
de quien, como el musculoso protagonista del poema “Portada de Men´s health”, “ha meditado
mucho su medida” (31).
También Portela ha meditado en profundidad la medida de sus versos, de sus músculos, de su
lugar en el mundo. Tallando tanto sus cenKmetros como sus sílabas, nos regala el retrato de un
hombre que bien podría ser él mismo dentro de diez años. Como el homenajeado modelo de la
revista masculina “ha levantado piedra o sombra” (Portela, 2011: 31), puliendo sus poemas
desde la oscuridad de lo ín7mo. Se convierte entonces en un alquimista que extrae la esencia
dorada de los yacimientos ocultos. No por casualidad el oro, el metal de la medalla olímpica
más preciada, 7ñe de color tanto la portada como la contraportada de Dogos.
Después viene una nostálgica “Acotación para noviembre”, especie de interludio cons7tuido
por dos escuetos y enigmá7cos versos, quizá los más cercanos a esa “lengua y cultura
japonesas” que – como señala su nota biográfica – tan bien conoce el poeta: “Susurran sobre
las arenas / la belleza ha sido” (33). Tras esta leve y suges7va declaración, con “Principiante
absoluto” aprendemos que los hallazgos de la felicidad rara vez son materiales: “Inseparable
del amor no busca / regalado marfil ni baúles dorados / que guarden joyas del mayor
tesoro” (34).
En los siguientes poemas, Portela retoma algunos de sus temas caracterís7cos. En “Satélite”
aporta una nueva visión del tenis, su deporte favorito y ya abordado en el libro anterior con
“Oda triunfal a Steffi Graf en su úl7ma victoria en Roland Garros” (2003: 40-‐42). En esta ocasión
sólo menciona que “Nadal conquista Wimbledon, el par7do más bello / de la historia” (2011:
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
82
36), pero la anotación basta para recordarnos que nuestro campeón universitario prac7ca este
deporte – a la vez individual y por parejas – tanto msicamente en el complejo depor7vo de las
Salas Bajas de Salamanca como cósmicamente en una pista de estrellas.
En “Otra muerte” destaca el vitalismo exacerbado de los úl7mos versos, en los que la fortaleza
de la poesía que preserva y permanece supera los límites más marcados en nuestra existencia:
“Yo soy la vida que amanece y da / pleamar a la muerte, / una estrofa encendida para que me
camines” (Portela, 2011: 37). “Cambios”, en consonancia con uno de los obje7vos de Dogos,
exalta la libertad nacida de lo novedoso: “Pero esta tarde llego despojado, / ardió lo
an7guo” (38). La síntesis entre tradición y modernidad se plasma en “Candidato”, donde la
energía vital del amor acontece “como / ciervo a la fuente que despunta” (39).
En “Esta noche” Portela demuestra que la mayor riqueza del ser humano reside en el ero7smo:
“Húmedo el cíngulo del albornoz / te anuda el cuerpo punteado de agua, / precipitadamente
tesoro por tu cuello” (Portela, 2011: 40). Negarse a la derrota y al desfallecimiento supone
firmar “en el nombre de los que no se rinden” (41). En efecto, la noche resulta propicia para
este libro escrito desde el interior, para leer casi con la luz apagada (si ello fuera posible) y, por
supuesto, escuchando música de Bowie.
En “Salvaje es el viento” el poeta se alza impermeable a las crí7cas destruc7vas, al dolor,
incluso a los murmullos nega7vos provenientes de su conciencia: “Acerca las palabras que oía
desde lejos: / el temor, el desprecio, los agravios” (Portela, 2011. 42). Frente a la caprichosa
inestabilidad de los rumores que fluyen por el aire, su desamo poé7co se funda en el lenguaje
como refugio, como morada de sílabas resistentes que el viento no se lleva: “No bastará tu
aliento” (43). Desaparecen así los silbidos de escarnio que traen los malos vientos,
desvanecidos para siempre en su enfrentamiento con estos versos tan densos, perseverantes y
sólidos como piedras preciosas.
Retrocedamos un segundo a “Happines is happening” para recordar que estamos en la casa del
poeta, en su habitación, en su garganta: “Esto es el agua y ésta mi garganta” (Portela, 2011:
30). Por ello su vitalismo cabe incluso en el terrible acontecimiento relatado en “Rock`n`roll
suicide”. Ante el doloroso fallecimiento del amigo, los únicos dogos que merodean en el poema
son gatunos –el texto comienza con “un callado felino” (44)– y sólo percep7bles para quienes
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
83
han “intensamente / probado las potencias de la vida” (44). El héroe, sin embargo, se
desvanece en este preciso momento. Juventud hedonista, entrega a unos placeres agotados,
pero bajo las coordenadas de lo maravilloso: “Let’s turn on and be not alone (wonderful),
gimme your hands cause you´re wonderful”. La canción de Bowie nos recuerda, especialmente
en el vídeo que incluimos a con7nuación, la premisa fundamental: no estás solo.
“Rock ‘N’ Roll Suicide”: hop://www.youtube.com/watch?v=W1UVwHUDakI
Por su parte, “Tríp7co bajo el estroboscopio” supone el mejor correlato posible para la “Trilogía
del fin de semana”, reivindicado en el libro anterior (2003: 34-‐36). La primera sección se inicia
con “Go-‐gos”, donde la vitalidad juvenil queda materializada en la preponderancia del baile:
“Pido resurrección y house / para salvar sus cuerpos de la muerte y el alba” (2011: 45).
Notemos a este respecto que ya en Ciudadano romano Portela expuso su teoría de que la
resurrección de la carne se producirá con los órganos genitales intactos. Tal vez por este mo7vo
aclara en “D. J.”, la segunda parte del tríp7co, que su horaciano odio al vulgo profano convive
con un deseo irremediable de fusión con la humanidad tomada en su sen7do más primigenio.
Al hablar “del aroma sublime o basto de la gente” (Portela, 2011: 46), doble condición que
atrae y repele, nos invita a perdernos entre las mul7tudes, en especial cuando éstas se reúnen
en discotecas y conciertos. Disolverse en la música cons7tuye entonces otro camino para el
mís7co, pues en sus lindes rítmicas, armónicas y melodiosas somos verdaderos.
Así se constata en “Europop”, el tercer elemento de este poé7co cuadro musical: “Qué cerca /
estamos esta noche / de vivir prodigiosos, / polícromos y bárbaros. / Son propicios los ritmos /
alguien pulsa metódico / escalas simples, golpes / sincopados estéreos” (Portela, 2011: 48).
Inmerso en el sueño eterno, acontece la invitación final: “Bailemos, pues, Morfeo” (48).
La ascensión mís7ca se cumple con “Señor de las estrellas”, poema clave donde se hace
explícita la metáfora de la escalada. Como un atleta ermitaño, Portela sube el “angosto pasaje /
cercado con la meta que la amargura marca” (Portela, 2011: 50). Después del éxtasis en la pista
de baile, asis7mos a la purificación defini7va que confirma que este libro gana con las lecturas,
con las escuchas. Su recorrido es largo y su comprensión exige esfuerzo, lo que implica un viaje
arriesgado, profundo y total.
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
84
El trayecto a través del espíritu nos lleva casi indis7ntamente al sexo, como se aprecia en
“Administra la copa. (El úl7mo de Rocco Siffredi)”. En este poema el actor porno se entrega al
placer ajeno y nos ofrece su sacrificio, asemejándose a un mís7co al que – en vez de aceptar la
ataraxia aconsejada por Santa Teresa de Jesús – todo le turba: “Mil veces mil filmé las
ansias” (Portela, 2011: 51).
En “Como los delfines” prosigue la elevación, providencial de tan misteriosa: “Y tan arriba
fluyes y ligero / que ya no sé si cruza / astro o delmn, si espalda o tu horizonte” (Portela, 2011:
53). De este modo, el joven nadador adquiere visos de héroe equiparable al que presenciamos
en este vídeo:
“Heroes”: hop://www.youtube.com/watch?v=Tgcc5V9Hu3g
En “Rebelde, rebelde” al mís7co parecen crecerle las alas y conver7rse en un ángel cuando
elige preservar su singularidad: “Decidí no propagarme, / no sumar superficie / con que el
hombre pudiera señalar / mi indefensión o gloria” (Portela, 2011: 54). Veamos el célebre
videoclip de la canción que inspira el poema:
“Rebel, rebel”: hop://www.youtube.com/watch?v=K�psLmmdVI
El diálogo intertextual y cinematográfico se materializa en la obra del que “En dirección
opuesta / me procuré un lugar” (Portela, 2011: 54) y advierte: “Huye de todo, / porque en el
todo está la mansedumbre” (55). “Because you’re young”, asegura también ese rebelde que de
forma camaleónica se man7ene vigente en el 7empo. Reina desde su escenario, donde “we
look divine” en sus radicalizados y puros changes –“Just gonna have to be a different man. /
Time may change me”–. Quizá “she´s not sure if you´re a boy or a girl”, pero lo cierto es que
“you like me, and I like it all”. Los dos se erigen así en andróginos seductores que
irremisiblemente enhechizan, porque saben que “you want more and you want it fast”.
Adalides hedonistas que no dudan en confesar “Hot tramp, I love you so!”, por momentos
confundimos a Antonio con David (y viceversa):
Solo sé que sirvió mi rebeldía
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
85
vino dulce en mi copa y me otorgó
este templado grado de ebriedad que .endo
en las ciudades húmedas y desde entonces llega
cada noche sereno y me adormezco
pensando en que crecí en el momento justo:
cuando ya no quedaba otra salida. (Portela, 2011: 55)
Esta insolencia se perfila en la esté7ca y en los atuendos que han dado a Bowie el Ktulo de
camaleónico. Precisamente, sobre todo ello versa la actual exposición en el Victoria & Albert de
Londres. Allí observamos el diseño japonés al que recurre el cantante, de la mano de Kansai
Yamamoto, para la gira de Aladdin Sane (1973). He aquí algunas fotogramas al respecto:
Figura 11: David ataviado por Kansai.
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
86
Figura 12: Bowie Superstar.
Figura 13: Hombre-‐boca-‐guitarra.
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
87
Figura 14: Maniquí interestelar.
Pero quizá sea la portada de Aladdin Sane, obra de Brian Duffy, la que le ha llevado a
conver7rse en un icono inmortal, reproducido en múl7ples ocasiones.
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
88
Figura 15: Conmovido por el rayo.
El relámpago de Bowie nos atraviesa a todos, desde Kate Moss para la revista Vogue hasta los
frívolos Lego en su juego virtual sobre rockstars.
Figura 16: Moda, música y arte.
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
89
Figura 17: Dulces sueños.
Figura 18: Niño glam.
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
90
Figura 19: Arrebatada.
En esta dirección, la película C.R.A.Z.Y., dirigida por Jean-‐Marc Vallée (2005), esgrime la defensa
del homoero7smo en un entorno tradicional y hos7l de los años 60.
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
91
Figura 20: Locos por Bowie.
Con Bowie y otros mitos del rock como modelos, el joven Zach construye y refuerza su
iden7dad en plena adolescencia.
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
92
Figura 21: En blanco y negro.
Marcados los límites y vallado el terreno, Dogos termina con dos avisos de esperanza. El
primero es “Buzón de voz”, en el que el predominio de la añoranza puede compararse con una
llamada telefónica a un dios ingrato: “Infliltra tu humedad, contesta, porque turbias / medusas
van desliendo tu náu7co recuerdo” (Portela, 2011: 56). El segundo aviso y úl7mo poema es
“Arenas movedizas”, donde el poeta formula su deseo final, una ín7ma oración que resume la
doble ver7ente mís7ca y pagana del libro: “Señor, / haga fuerte mi voluntad, concédame / altos
niveles de serotonina, / un ín7mo fotón bajo los párpados que ciegue la tristeza” (57).
3. Conclusión
En defini7va, la calidad de Dogos posibilita múl7ples interpretaciones, en tanto que parece ir a
contracorriente de todas las modas y alejarse de cualquier camino que no sea el propio.
Autónomo e independiente, se desmarca de todo; incluso de la angusJa que según Harold
Bloom producen las influencias. Portela absorbe lo más puro de sus poetas predilectos y ellos
se transparentan con naturalidad en sus versos. La solidez de su dicción supera con holgura las
“arenas movedizas” de las vanidades del mundo. Sólo alguien tan pudoroso y reservado como
un poeta que tarda ocho años en publicar su segundo libro puede decir lo mejor con menos.
Desnudo y despojado, da valor y medida justa a más de una verdad esencial.
Desinteresado en varias acepciones de la palabra, se erige en un adalid de los que no se
gobiernan por intereses prác7cos ni pretensiones materiales. Protegido a su manera de los
males de la sociedad, alejado en lo que puede de lo pernicioso de la ambición desmedida, se
muestra ligeramente desdeñoso con los caminos literarios convencionales. Su guarida
intelectual no resulta incompa7ble con la empaKa hacia los que se entregan a la pasión
(recordemos, por ejemplo, la solidaridad que establece con los amantes en “Cinco años”). Pese
a todo lo que el 7empo ha interpuesto, aún se preserva incólume la asombrosa brillantez del
chico de ¿Estás seguro de que no nos siguen? Sin embargo, en poemas como “Principiante
absoluto” comprobamos que su crecimiento con7núa firme, seguro, tenaz y efec7vo: “Conozco
a aquel muchacho que alguna vez me dijo / que nada se interpone entre el ocaso y él” (Portela,
2011: 35).
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
93
Libre él y libres los que lo leemos, pues nos libera de todos los prejuicios que podamos tener
respecto a la unión de la poesía con la música, de Oriente con Occidente, de la tradición con la
modernidad. Nadie sabe qué senda tomará Antonio en su próximo libro o en su siguiente
aventura vital, pero sin duda será apasionante.
Bibliografía
Bowie, David (1974). Diamonds dogs. London: RCA Records.
Bowie, David (2009). “Heroes”. Youtube. <hop://www.youtube.com/watch?v=Tgcc5V9Hu3g>.
(10-‐4-‐2013).
Bowie, David (2009). “Life On Mars?”. Youtube. <hop://www.youtube.com/watch?v=v-‐-‐
IqqusnNQ>. (10-‐4-‐2013).
Bowie, David (2009). “Space Oddity”. Youtube. <hop://www.youtube.com/watch?
v=cYMCLz5PQVw>. (10-‐4-‐2013).
Bowie, David (2010). “Rock ‘N’ Roll Suicide”. Youtube. <hop://www.youtube.com/watch?
v=W1UVwHUDakI>. (10-‐4-‐2013).
Bowie, David (2010). “Rebel, rebel”. Youtube. <hop://www.youtube.com/watch?
v=K�psLmmdVI>. (10-‐4-‐2013).
Bowie, David (2011). “Starman”. Youtube . <hop://www.youtube.com/watch?
v=4B5zmDz4vR4>. (10-‐4-‐2013).
Bowie, David (2013). “The Stars (Are Out Tonight)”. Youtube. <hop://www.youtube.com/
watch?v=gH7dMBcg-‐gE>. (10-‐4-‐2013).
Bowie, David (2013). “Where are we now”. Youtube. <hop://www.youtube.com/watch?
v=QWtsV50_-‐p4>. (10-‐4-‐2013).
González Iglesias, Juan Antonio (2001). Vayamos hacia el norte aunque sea dando la vuelta por
el sur. Zamora: La borrachería.
Kubrick, Stanley (dir.) (1968). 2001: A Space Odyssey. MGM.
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
94
Portela, Antonio (2003). ¿Estás seguro de que no nos siguen? Barcelona: DVD.
Portela, Antonio (2005). Ciudadano romano. Huelva: El Gaviero.
Portela, Antonio (2011). Dogos. Valencia: Pre-‐Textos.
Suárez Plácido, Rafael (2011). “Dogos, de Antonio Portela. ¿A qué se debe su serenidad”.
Minombre.es. <hop://minombre.es/rafasuarez/archives/1427>. (5-‐10-‐2012).
Vallée, Jean-‐Marc (dir.) (2005). C.R.A.Z.Y. TVA Films.
Valverde, Álvaro (2011). “En Almendralejo con Portela (y otros)”. Blog de Ávaro Valverde.
<hop://mayora.blogspot.kr/2011/05/en-‐almendralejo-‐con-‐portela-‐y-‐otros.html>. (1-‐10-‐2012).
Este mismo arDculo en la web
hop://revistacaracteres.net/revista/vol2n1mayo2013/dogos-‐el-‐camino-‐mis7co-‐de-‐antonio-‐portela
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
95
El tacto de la poesía: P.o.E.M.M., de Jason Edward Lewis
Touch of Poetry: Jason Edward Lewis’ P.o.E.M.M.
Celia Corral Cañas (Universidad de Salamanca)
Arfculo recibido: 28-‐2-‐2013 | Arfculo aceptado: 15-‐04-‐2013
ABSTRACT: The proposal of Jason Edward Lewis about tac7le poetry means an innova7on in the poe7c field: it generates a new a�tude in the reader, which is based on a con7nuous and required interac7on. It adopts a playful and mul7media nature, and it achieves the harmony between aesthe7c mechanisms and the topic itself. Under these quali7es, it is originated the poe7c nature of a genuine, original and outstanding crea7on, successfully located in the cultural paradigm of our 7mes. RESUMEN: La propuesta de poesía tác7l de Jason Edward Lewis supone una innovación en el ámbito poé7co: genera una nueva ac7tud en el lector, fundamentada en una interacción con7nua y necesaria, adopta un carácter lúdico y mul7media, y logra una armonía entre las herramientas formales y la temá7ca abordada. Todas estas cualidades derivan en la naturaleza poé7ca de una obra genuina, original y sobresaliente dentro de su campo, que se ubica con éxito en el paradigma cultural de nuestro 7empo.
KEYWORDS: tac7le poetry, Jason Edward Lewis, interac7on, mul7media, gamePALABRAS CLAVE: poesía tác7l, Jason Edward Lewis, interacción, mul7media, juego
____________________________
1. P.o.E.M.M., de Jason Edward Lewis
La poesía se enfrenta exactamente al mismo reto que ha encarado toda la vida: el de adaptarse a
los Jempos, a sus medios y sus modos. Un lenguaje tan anJguo, tan líquido, tan necesario, un
lenguaje que a través de las edades no se ha logrado destruir -‐solo que se transforme-‐ por fuerza
ahora no podría sino colarse por todos los vericuetos, plataformas y vías que este Jempo le rinde. Es
una férrea y callada superviviente.
Yolanda Castaño1
1.1. Introducción
Entre los dis7ntos caminos que toma el género poé7co en iPhone y iPad destacan los proyectos
realizados por Jason Edward Lewis. Estos disposi7vos aún no cuentan con un gran muestrario
de manifestaciones literarias, pero sí se han creado propuestas heterogéneas que se nutren de
dis7ntas formas de las posibilidades del medio. La vía explorada por el canadiense Jason
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
96
1 Yolanda Castaño (2012). “Transpoé7ca”. VV. AA. Perfopoesía. Sobre la poesía escénica y sus redes. Sevilla: Cangrejo Pistolero Ediciones, p. 21.
Edward Lewis, con una obra innovadora diseñada específicamente para iPhone y iPad,
introduce una nueva concepción poé7ca.
Lewis se pregunta cómo encontrar una representación simbólica del mundo en la pantalla de
este disposi7vo móvil y acepta el desamo de desentrañar significados arKs7cos en el nuevo
canal. En una combinación compensada entre medio y mensaje, en un templado equilibrio
entre la tensión arKs7ca y el uso de herramientas digitales, Lewis logra instaurarse en el ámbito
con unas creaciones originales e innovadoras que han sido acogidas con notable éxito.
La novedad principal de la poesía tác7l -‐si bien de inspiración claramente vanguardista, como la
mayor parte de la producción poé7ca digital, ya que “los ideales de las vanguardias históricas se
cumplen en las vanguardias digitales” (Molinuevo, 2006: 20)-‐ es la combinación de elementos
textuales, visuales, audi7vos y tác7les que requieren siempre la atención y el contacto de un
receptor ac7vo.
Al carácter mul7media ya conocido en la poesía digital, en el que 7enen una gran importancia
la imagen y el sonido, se le añade ahora un nuevo sen7do: el tacto, con un valor sinestésico y
con su papel imprescindible y decisivo. Tanto para que se inicie el poema como para que
finalice es preciso que se produzca una señal tác7l, y su propio suceder dependerá de una
constante interacción. Surge así el ritmo, el ritmo marcado por la palpación del dedo sobre la
pantalla, un ritmo que obedece a la presencia del receptor en su movimiento construc7vo. Este
fluir del texto a par7r de nuestra intervención es especialmente significa7vo por su función
esencial. Si bien “la realidad humana se ramifica en un bosque de posibilidades en las que la
experiencia es la manera en la que viaja por ese bosque haciendo de las sendas que traza el
camino narra7vo de su iden7dad” (Broncano, 2012: 50), en este caso las sendas que trazamos
en nuestra experiencia poé7ca entre las muchas opciones posibles forman ese camino
iden7tario que es el poema.
Hasta el momento conocemos cuatro trabajos de Lewis para iPhone y iPad, algunos de los
cuales presentan la opción de adaptar otros textos que pueda aportar el lector, incluso los
tweets de su cuenta de Twioer, pero la calidad arKs7ca se halla en el contenido original
planteado para cada una de las aplicaciones y es este el que cons7tuye las obras. Todas ellas
han sido exhibidas en exposiciones y se encuentran disponibles en la página web P.o.E.M.M.
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
97
(Poems for Excitable [Mobile] Media), nombre con que se concibe este proyecto, aunque el
acceso a su uso solo es posible a través de iPhone o iPad2.
1.2. Speak
What They Speak When They Speak to Me, escrita y diseñada por Lewis y programada por
Bruno Nadeau y Elie Zananiri, es una obra creada para iPad, iPhone y iPod Touch. La pieza se
inicia con la pantalla en negro y un montón de letras blancas parpadeantes, y así permanece
hasta una inaugural interacción del receptor. El poema despierta ante el primer contacto del
lector, que escoge una letra a la que se le unen otras letras de la pantalla para generar palabras
o, en caso de acertar el inicio de una frase, versos completos. Estos giran por el espacio
“pegados” a la yema de nuestro dedo, en una especie de hilos que desaparecen cada vez que
interrumpimos el contacto. Los versos brotan desordenados, pero pertenecen a una expresión
verbal sólida y coherente que puede ser reconstruida. Según el autor:
What They Speak When They Speak to Me is a poem about mistaken iden.ty and the confusion
—amusing and alarming—that happens when people believe you are somebody you are not.
WriTen in the middle of many a travelling adventure, it aTempts to capture both the beauty
and the difficulty of communica.ng without much of a common language. (Lewis: web)
La presentación no lineal de versos se asemeja a las opiniones dis7ntas que se pronuncian y se
escuchan de manera caó7ca y fragmentaria. La suma total de todas ellas plasmará un retrato,
parcialmente equivocado, como una mezcla de opiniones de dis7ntos orígenes que se unen
azarosamente y generan una imagen en la que nos reconocemos o no.
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
98
2 Podemos encontrar una descripción breve y visual de las tres primeras en el blog Pantallas (Escandell, 2012: web).
Figura 1: Fragmento de Speak.
Como vemos en este fragmento, hay una predisposición a la legibilidad y es una creación
poé7ca que, si bien aparece alterada y deconstruida, se presta a ser recompuesta e
interpretada. En una lectura global entendemos que el poema nos habla de sí mismo, con
versos como: “I am not a pshyco finger poem”, “Can you put your finger on it?”, “You touch
me”, “I live for your touch”, “I am only for this screen” o “My DNA is code”; además de sobre la
poesía: “What is poetry?”; o sobre el tema del conocimiento y la opinión: “Do I speak to you?”
o “Can you know me?”. En defini7va, estamos ante un poema autoconsciente y metapoé7co
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
99
sobre la iden7dad y la complejidad de la comprensión, cuya fórmula de expresión refleja esta
misma problemá7ca.
1.3. The Great MigraJon
The Great MigraJon, compuesta por Lewis y programada por Bruno Nadeau y Charles-‐Antoine
Dupont, también 7ene una doble versión: para disposi7vos móviles y para exposición. La
interacción en esta obra es más limitada: necesaria para poner en funcionamiento el poema,
pero restringida a la única labor de marcar el inicio de cada conjunto de versos y moverlo a
través de la pantalla, cuyo orden no depende del lector. La representación consiste en
microorganismos en cuya cola se leen dos o tres versos y cuyo movimiento está controlado
directamente por nuestro dedo. Temá7camente:
The Great MigraJon is a poem about leaving, about the excitement of heading out into a great
unknown. It's also a poem about expulsion, about diaspora, about being forced to from home, in
some sense about my emigra.on to Canada. Yet it's also a poem about surrendering to the
excitement and the compulsion, about the reluctant realiza.on that perhaps fundamental
change is needed to keep on living. (Lewis: web)
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
100
Figura 2: Fragmento de The Great MigraJon.
Las criaturas transmiten su mensaje a través de la pantalla y, una vez abandonada nuestra
atención tác7l en ellas, con7núan su migración, dejando en su recorrido algunas palabras
flotando. Esta suerte de espermatozoides y su aparición sobre el fondo celeste despierta cierta
simpaKa y el clima general parece más apacible de lo que las palabras de Lewis sugieren en la
primera parte de su descripción. Es cierto que las figuras se mueven a nuestra voluntad, pero
más allá de ese hecho no hay una gran par7cipación. Puede recordar a algunos videojuegos y a
otras propuestas poé7cas digitales, como Bacterias ArgenJnas, de San7ago Or7z (web), por la
iden7ficación de versos con entes móviles de presencia emmera que trasladan y/o cons7tuyen
las palabras que integran el poema. Sin embargo, en este caso los organismos no se fagocitan
entre sí, puesto que su única misión es deambular por la pantalla con sus versos migratorios.
1.4. Know
Mucho más opaca e ilegible es Buzz Aldrin Doesn’t Know Any Becer, de nuevo escrita por Lewis
y programada por Nadeau y Dupont, y también protagonista de una instalación. En esta obra
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
101
nos encontramos con una pantalla oscura sobre la que se observan palabras blancas
desdibujadas móviles, prác7camente indescifrables, que forman una gran mancha blanca en el
centro.
Figura 3: Fragmento de Know.
Cuando palpamos la pantalla se remarcan los límites de las palabras y algunas transforman su
color en morado o rosa. Es el momento en el que podemos visualizar las palabras que se
esconden tras el gran borrón blanco. No obstante, es dimcil extraer de la sucesión de vocablos
un sen7do orgánico literario, puesto que parecen inconexos entre sí.
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
102
Figura 4: Fragmento de Know.
La pieza da una sensación de ausencia de sen7do y de lógica y parece imposible reconstruir el
texto literario original. A pesar de la descripción que nos cede el autor -‐“a conversa7on with an
old intralocutor, Preoy Jesus, about the contents of a pawn shop street-‐side display window in
the Tenderloin district of San Francisco” (Lewis, web)-‐, no se desentraña ningún hilo
argumental coherente de la obra que le dé unidad semán7ca. La paradoja con el Ktulo
evidencia un deseo de contradicción: la representación manifiesta de la imposibilidad de
conocer. La fragmentación que veíamos en trabajos anteriores ha dado un paso más allá, de la
liquidez a la evanescencia, y se ha conver7do en un collage de signos desconectados.
Las dificultades para esclarecer lecturas coherentes, la falta de linealidad e, incluso, la
ilegibilidad manifiestan la necesidad de “leer de otra manera”. Esa tachadura, la mácula de
letras, se vincula con la idea logofágica del ápside que hace “presente el silencio por vía del
tumulto” (Blesa, 2011: 104) y, en una evocación a la famosísima escena del ojo rasgado en un
Un perro andaluz (1929), nos invita a iniciar una mirada nueva, una lectura diferente.
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
103
1.5. Bastard
La úl7ma obra de Lewis, Smooth Second Bastard, también programada por Nadeau y Dupont y
también expuesta en una instalación pública, refleja una clara evolución en el autor canadiense.
Una novedad extratextual es que, en esta ocasión, Lewis ha decidido limitar las reproducciones
de su obra, tal vez en un intento por alejar la pieza arKs7ca de la masificación y recuperar la
idea benjaminiana de la “aurificación del arte” (Benjamin, 1939). Este gesto otorga a Bastard la
condición de exclusividad tan poco común en la cultura digital. Bastard, por una parte, aborda
un tema de gran controversia:
Smooth Second Bastard is a medita.on on the difference between being asked “where ya from”
and being asked “are you from around here?” Growing up where and how I did, I tend to see
insider-‐outsider dynamics before I see prejudice. Such a viewpoint can be gracious or naïve, and
I some.mes find it difficult to tell which. (Lewis: web)
Por otra parte, la presentación es mucho más elaborada y sugerente. En esta ocasión
descubrimos dis7ntos planos de lectura: con fondos que se superponen, palabras que desfilan y
palabras que permanecen fijas, letras que crecen y que se solapan en un con7nuo devenir de
mensajes insultantes y obscenos.
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
104
Figura 5: Fragmento de Smooth Second Bastard.
Aunque menos hermé7ca, Bastard es una creación que suscita diversas lecturas y múl7ples
interpretaciones. A pesar de la cues7ón tan polémica sobre la que discurre este poema digital y
de la dureza de sus términos verbales, la esté7ca general de la obra es sorprendentemente
dulce: la 7pograma es suave y redondeada, la elección cromá7ca pone especial énfasis en los
colores de tono pastel, y el resultado final no transmite una sensación de crueldad o conflicto,
sino de delicadeza y ternura. Sin embargo, nos avisa: “A story lies amongst the curves and
lines”; y es que en este caso el poema también nos habla de su iden7dad y de su evolución, en
un sen7do metapoé7co y autoconsciente: “I grow old”, “the choices change, as I make then”.
Nos hallamos, una vez más, ante la paradoja buscada entre forma y fondo, ante la confusión y
la discordancia que evoca el contexto asombrosamente incongruente de nuestra época de
contrasen7dos.
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
105
2. Otras propuestas literarias para iPad:
Además del trabajo de Lewis, hay un abanico diverso, si bien aún no demasiado amplio, de
germinaciones literarias en disposi7vos tác7les.
Encontramos obras pertenecientes a la literatura tradicional, como Blanco, de Octavio Paz, The
Waste Land, de T. S. Eliot, los relatos de Edgar Allan Poe (7tulados iPoe) o Las aventuras de Don
Quijote. Estas piezas consisten en reproducciones de los libros con ciertos contenidos
mul7media que aportan novedades a la lectura, si bien accesorias en cuanto a la médula
literaria se refiere. The Waste Land es la primera gran aplicación para iPad de un libro
expandido, y en ella podemos leer la obra de T. S. Eliot con algunas posibilidades que ofrece el
canal, pero sin ninguna modificación en cuanto al texto. Puesto que se trata de una primera
exploración literaria en iPad, 7ene una naturaleza aún muy primi7va, además de resultar poco
económica y dimcil de conseguir. En Blanco aparece el concepto audiovisual de Octavio Paz,
otros trabajos del autor y de Vicente Rojo, obras literarias, plás7cas y musicales que inspiraron
Blanco, traducciones, comentarios, interpretaciones, correcciones y el audio del poema en
varias voces; funciones extra que pueden ser nutri7vas para la lectura sin ser en ningún caso
ineludibles. En iPoe de Edgar Allan Poe también tenemos una versión literal de la obra original
con algunos efectos visuales, audi7vos y tác7les que contribuyen a una lectura más amplia y
sinestésica.
Existen también reproducciones de obras más actuales, o de nuevas versiones de los clásicos,
como Orgullo, Prejuicio y Zombies, basada en un libro homónimo que, bajo la inspiración en la
novela de Jane Austen, elimina la solemnidad y se transforma en una paródica y diver7da
historia de miedo que ha se ha conver7do en un éxito de ventas. En la versión para iPad
podemos observar simultáneamente el texto de Austen y la nueva obra en un “bilingüismo”
interac7vo. En Las aventuras de Don Quijote de la Mancha accedemos también a una edición
bilingüe para leer y escuchar en español e inglés que, además de la interacción con las
imágenes, permite la conexión con Facebook o Twioer. Otro ejemplo de ramificación de una
obra tradicional para concebir un diseño cualita7vamente nuevo es Akaneiro, una versión de
Caperucita Roja en un imaginario japonés. En este caso la idea fue planeada específicamente
para ser desarrollada en iPad, y a par7r de ahí próximamente saldrá un videojuego.
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
106
En conclusión, la literatura en iPad, al igual que en los demás canales de publicación, 7ene una
doble ver7ente: la reproducción transmedial de una obra ya existente, con una adaptación
mayor o menor, y la creación en y para el propio medio. Desde esta perspec7va los proyectos
de Jason Edward Lewis emergen en el incipiente panorama poé7co de iPad como grandes
innovaciones en el ámbito.
3. Conclusiones: una nueva concepción poética
Estamos ante una nueva concepción poé7ca que afecta al núcleo de la obra y también a su
entorno comunica7vo. En este sen7do destaca la situación en que se posiciona el lector de
poesía tác7l. Al igual que la figura del autor se problema7za -‐“my profession (ar7st? poet?
sotware developer? educator? designer?” (Lewis: web)-‐ el lector, ahora que adopta el papel de
iniciar y conducir la representación, es un nuevo receptor. No solamente lee e interpreta, sino
que también observa, escucha y manipula la obra. Ya no es un lector: es un
“lectoespectador” (Mora, 2012), y su actuación en la lectura es fundamentalmente ac7va. Las
aplicaciones de Lewis se corresponderían en la terminología de Mora con las obras de arte
“pangeicas”, aquellas que “han sido creadas a par7r de lo que sus componentes (textuales,
fotográficos, materiales, digitales, estructurales, simbólicos) 7enen de dinámicos y
fluctuantes” (2012: 125). Esta par7cipación interac7va traslada al intérprete a una nueva
posición en la que es preciso que este se involucre, de modo que se favorece su relación con el
poema, tanto por la novedad que supone en su experiencia lectora como por las consecuencias
en el lugar que ocupará después en su memoria, puesto que: “los seres humanos re7enen el
10% de lo que ven, el 20% de lo que oyen, el 50% de lo que ven y oyen, y el 80% de lo que ven,
oyen y hacen” (Fernández, 1997: 350). Por consiguiente, la lectura de esta poesía se ve
marcada por transformaciones cualita7vas.
Otra cues7ón que suscita esta novedad interac7va es la atracción que sen7mos por pulsar, por
jugar con los versos, por desentrañarlos nosotros mismos y sen7rnos responsables de su
acontecer. El tanteo ambiguo ante la incer7dumbre y las reacciones de curiosidad y sorpresa
despiertan el espíritu lúdico ante la ilusión de una “magia” que podemos aprender a controlar
de manera espontánea en un presente con7nuo. Esta cualidad 7ene un gran poder de
seducción:
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
107
El juego, escribió Huizinga, es más an.guo que la cultura; de hecho, es la esencia misma que ha
moldeado y sigue moldeando la cultura, esa forma humana de estar en el mundo. Un ser que
juega es un ser que va más allá de las tareas de autopreservación y autorreporducción; que no
.ene como única meta la perpetuación de sí mismo. (Bauman, 2009: 192)
El poema conver7do en juego, en artefacto para ser moldeado por nuestras manos, pierde
naturalmente su unidad y permanencia en favor de la fragmentación, de la ruptura, de la
deconstrucción; pierde la solidez para acercarse a la liquidez e, incluso, a la evanescencia.
En algunos casos no se descifra una estructura lineal, y en todos ellos se da una circularidad: la
pieza se inicia al terminar, en un con7nuo fluir de palabras que no finaliza hasta que no
cerramos la aplicación -‐por lo que de nuevo nuestra acción es imprescindible-‐. Todas estas
caracterís7cas, asociadas también a la literatura digital 3, reflejan los rasgos cardinales de las
metáforas de nuestro 7empo: la “liquidez” (Bauman, 2003), el “simulacro” (Baudrillard, 1978) o
el “presen7smo” y la tendencia a lo “emmero” (Lipovetsky, 1990). Podemos localizar, en
conclusión, un vínculo entre las nuevas representaciones simbólicas diseñadas por Lewis y el
mundo en que vivimos.
En cuanto a la esencia crea7va, P.o.E.M.M. (Poems for Excitable [Mobile] Media no implica
únicamente el uso de herramientas tecnológicas accesorias, sino que las incorpora en la obra
para que conformen el propio espíritu arKs7co. No carece de un texto sustancial; éste existe y
ha sido creado para ser poesía en iPad. A la riqueza mul7media e interac7va se le une la calidad
literaria, y de la armonía de ambas deriva la originalidad de la obra. Forma y contenido
confluyen en una misma idiosincrasia poé7ca para una exploración técnico-‐literaria que se
significa como un proyecto pionero en el campo.
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
108
3 “La escritura digital, el hipertexto y la condición postmedia surgen como resultado de las nuevas necesidades narra7vas en el siglo XXI y como síntoma de la crisis de iden7dad introducida por la Posmodernidad. […] A raíz de la “incredulidad frente a los grandes relatos” denunciada por Lyotard, las nuevas creaciones se basan en la lógica del fraccionamiento y la atomización textual, aniquilando la noción del texto unitario y permanente. Internet favorece una lectura de 7po laberín7co que ofrece múl7ples recorridos, de modo que la función del lector no se limita a rellenar los vacíos o las lagunas […] del texto, sino que él mismo se convierte en autor, par7cipando ac7vamente en la construcción del discurso. A diferencia de la narra7va tradicional, en la lógica hipertextual, el relato no se da por concluido cuando el sen7do global es coherente, completo y estable, sino cuando el lector determina que el proceso construc7vo no lleva a ninguna parte o simplemente le resulta aburrido” (Fernández Castrillo, 2009: 174).
Bibliografía
Austen, Jane y Seth Grahame-‐Smith (2009). Pride and Prejudice and Zombies. EE.UU.: PadWorx
Digital Media y Quirk Produc7ons. <hop://itunes.apple.com/es/app/pride-‐prejudice-‐
zombiesinterac7ve/id473525433?mt=8>. Aplicación iPhone/iPad, 2010.
Baudrillard, Jean (1978). Cultura y simulacro. Barcelona: Kairós, ed. 1993.
Bauman, Zygmund (2003). La modernidad líquida. México: FCE.
Bauman, Zygmunt (2009). ÉJca posmoderna. Madrid: Siglo XXI.
Benjamin, Walter (1939). “La obra de arte en la época de su reproduc7bilidad técnica”.
Discursos Interrumpidos I. Buenos Aires: Taurus, 1989.
Blesa, Túa (2011). Lecturas de la ilegibilidad en el arte. Salamanca: Delirio.
Broncano, Fernando (2012). La estrategia del simbionte. Cultura material para nuevas
humanidades. Salamanca: Delirio.
Buñuel, Luis (dir.) (1929). Un chien andalou. Luis Buñuel.
Castaño, Yolanda (2012). “Transpoé7ca”. VV. AA. Perfopoesía. Sobre la poesía escénica y sus
redes. Sevilla: Cangrejo Pistolero Ediciones. pp. 21-‐28.
Cervantes, Miguel de, Ana Herrera (adaptación) y Miguel Calero (ilustraciones) (2012). Las
aventuras de Don Quijote. España: Touch of Classic y appsLab. <hop://itunes.apple.com/es/
app/las-‐aventuras-‐donquijote/id519018214?mt=8>. Aplicación iPhone/iPad.
Eliot, T.S. (1922). The Waste Land. Ed. Touch Press. En App Store <hop://itunes.apple.com/es/
app/the-‐wasteland/id427434046?mt=8>. Aplicación iPhone/iPad, 2011.
Escandell, Daniel (2012, 17 mayo). “Navegando entre palabras”. Pantallas. <hop://
revistacaracteres.net/blogs/pantallas/2012/05/navegando-‐entre-‐palabras/>. (28-‐02-‐2013).
Fernández Castrillo, Cris7na (2010). “La condición postmedia: nuevas posibilidades narra7vas
en la era digital”. Alicia Nila MarKnez y Esther Navío Castellano (eds.). Literaturas de la
(pos)modernidad. Madrid: Fragua. pp. 163-‐178.
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
109
Fernández Fernández, Fernando (1997). “La enseñanza de la literatura a través de los sistemas
mul7media”. Ed. José Romera Cas7llo, Francisco Gu7érrez Carbajo y Mario García-‐Page.
Literatura y mulJmedia. Madrid: Visor. pp. 349-‐356.
Lewis, Jason Edward (2010). Speak. Canadá: J.E. Lewis. <hop://itunes.apple.com/es/app/speak/
id406078727?mt=8>. Aplicación iPhone/iPad.
Lewis, Jason Edward (2011). Know. Canadá: J.E. Lewis. <hop://itunes.apple.com/es/app/know/
id446777294?mt=8>. Aplicación iPhone/iPad.
Lewis, Jason Edward (2011). MigraJon. Canadá: J.E. Lewis. <hop://itunes.apple.com/es/app/
migra7on/id464900068?mt=8>. Aplicación iPhone/iPad.
Lewis, Jason Edward (2012). Smooth Second Bastard. Canadá: J.E. Lewis. <hops://
itunes.apple.com/us/app/smooth-‐second-‐bastard/id464978532?mt=8>. Aplicación iPhone/
iPad.
Lewis, Jason Edward. P.o.E.M.M. Poems for Excitable [Mobile] Media. <hop://
www.poemm.net/>. (28-‐02-‐2013).
Lipovetsky, Gilles (1990). El imperio de lo e~mero. Barcelona: Anagrama.
Molinuevo, José Luis (2006). La vida en Jempo real. La crisis de las utopías digitales, Madrid:
Biblioteca Nueva.
Mora, Vicente Luis (2012). El lectoespectador. Barcelona: Seix Barral.
Or7z, San7ago (2004). Bacterias ArgenJnas. <hop://moebio.com/san7ago/bacterias/#>.
(28-‐02-‐2013).
Paz, Octavio (1966). Blanco. Ed. Conaculta – Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Fondo
de Cultura Económica. En App Store <hop://itunes.apple.com/es/app/octavio-‐pazblanco/
id484285852?mt=8>. Aplicación iPad, 2011.
Play Crea7vidad (2012). iPoe. La colección interacJva e ilustrada de Edgar Allan Poe. <hops://
itunes.apple.com/es/app/ipoe-‐la-‐coleccion-‐interac7va/id507407813?mt=8>. Aplicación
iPhone/iPad.
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
110
Spicy Horse Games (2011). Akaneiro: A Red Riding Hood Tale. <hops://itunes.apple.com/us/
app/american-‐mcgee-‐presents-‐akaniero/id411625322?mt=8> Aplicación iPhone/iPad.
Este mismo arDculo en la web
hop://revistacaracteres.net/revista/vol2n1mayo2013/el-‐tacto-‐de-‐la-‐poesia-‐poemm-‐de-‐jason-‐edward-‐lewis
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
111
Libera.on in OpenLIVES Cri.cal Pedagogy: “empowerability” and cri.cal ac.on
Liberación en la pedagogía crí.ca de OpenLIVES: “empoderabilidad” y acción crí.ca
Antonio MarDnez-‐Arboleda (University of Leeds)
Arfculo recibido: 23-‐03-‐2013 | Arfculo aceptado: 11-‐05-‐2013
ABSTRACT: This ar7cle will examine the educa7onal experience of OpenLIVES at the University of Leeds by looking at its learning methods and contents, its ideological influences and coincidences and its transforma7onal poten7al for students, Higher Educa7on and society. Par7cular aoen7on will be paid to the publica7on of student coursework online, in the form of Open Educa7onal Resources (OER), as a key component of student praxis, as well as to the students’ freedom to explore different genres of audio research-‐based produc7on in order to engage with audiences online. It will be argued that these two features of the OpenLIVES pedagogy enable us to fulfil some of the ideals of libera7on defended by Cri7cal Pedagogy and update and translate, in a 21st Century Higher Educa7on context, the Gramscian ideal of “cri7cal thinking”. RESUMEN: Este arKculo examinará la experiencia educa7va de OpenLIVES en la Universidad de Leeds. Se concentrará en la metodología de aprendizaje y contenidos, las influencias y coincidencias ideológicas constadas y en su potencial transformador para los estudiantes, la Educación Superior y la sociedad. Se presta especial atención a la publicación en línea del trabajo de los estudiantes como Recursos Educa7vos Abiertos (OER), un elemento clave de la praxis del estudiante, así como a la libertad de los estudiantes a la hora de explorar diferentes géneros de producción audio basada en la inves7gación y de conectar con audiencias en línea. Se argumentará que estos dos rasgos de la pedagogía OpenLIVES nos permiten realizar algunos de los ideales de liberación defendidos por la Pedagogía Crí7ca así como actualizar y traducir al contexto de la Educación Superior del Siglo XXI el ideal gramsciano de “pensamiento crí7co”.
KEYWORDS: open prac7ce, language learning, cri7cal pedagogy, genre theory, OpenLIVESPALABRAS CLAVE: prác7ca abierta, aprendizaje de lenguas, pedagogía crí7ca, teoría de géneros, OpenLIVES
____________________________
1. Introduction
Or is it preferable to elaborate consciously and criJcally one’s concepJon of the world, and
through the labors of one’s own intellect, choose one’s sphere of acJvity, parJcipate acJvely in
the creaJon of universal history, etc?
Antonio Gramsci.
OpenLIVES, funded by JISC (UK), is a project of Oral History, Migra7on and Open Educa7onal
Resources (OER), led by the University of Southampton in collabora7on with the University of
Leeds and the University of Portsmouth. The project envisaged the digitalisa7on of Oral History
interviews with Spanish émigrés carried out by Dr Alicia Pozo-‐Gu7érrez as part of previous
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
112
research as well as the development of pedagogical applica7ons for the use of those digi7sed
live stories in the teaching of a wide range of disciplines including Languages, Cultural Studies
and History. The project envisaged the embedment of these applica7ons in the curriculum of
the par7cipa7ng universi7es and the sharing of all the interviews and learning materials in the
HumBox, the UK Arts and Humani7es OER repository, and in other OER repositories such as
JORUM, the na7onal repository for Higher Educa7on and Further Educa7on in the United
Kingdom. The funded part of OpenLIVES was completed in February 2013, but the teaching and
dissemina7on work con7nues. All the interviews and learning materials are now available in the
HumBox under different collec7ons. Given the self-‐reproduc7ve nature of the OpenLIVES
Pedagogy, these materials will con7nue to grow thanks to the ongoing student involvement
and, hopefully, the future par7cipa7on of members of the global learning community.
There are a number of academic presenta7ons, ar7cles and reports on OpenLIVES that have
been published already. The more salient scholar contribu7ons so far on the OpenLIVES
Pedagogy can be found in the 2012 and 2013 INTED conferences held in Valencia, in this journal
and in two forthcoming case-‐studies that have been accepted for publica7on by the Open
University on Language Learning, Open Prac7ce and OER.
Although in this ar7cle there are references to OpenLIVES as a whole, the pedagogical
applica7ons discussed herein are those developed at the University of Leeds by the author. A
good summary of the OpenLIVES pedagogy can be found in the following video produced by
the LLAS Team at Southampton. LLAS, the Centre for Languages, Linguis7cs and Area Studies at
the University of Southampton managed the OpenLIVES project: hop://www.youtube.com/
watch?v=qeocSbDlfKE
2. OpenLIVES at Leeds
The main pedagogical contribu7on to OpenLIVES produced at the University of Leeds is a Final
Year course called “Discovering Spanish Voices Abroad in a Digital World”. (The Leeds
OpenLIVES module). This course was originally conceived as a Spanish Language in context
module for advanced learners (B2-‐C1 CEFR) worth 20 credits (1/6 of a full-‐7me BA Year). It
started to be taught at the University of Leeds in October 2012 and is a Final Year op7on for all
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
113
the BAs in Spanish. There is a publicly available Collec7on of Resources produced for this
course, both by the tutor and the students in the HumBox, which is expected to incorporate the
coursework of students of successive cohorts, future interviews, and any new materials
produced by the tutors involved.
The teaching in the Leeds OpenLIVES module is geared towards suppor7ng students in their
produc7on of the following outputs:
1) A collec7on of new Oral History interviews, that will add to the exis7ng
collec7on of interviews carried out by Alicia Pozo-‐Gu7érrez. These new interviews are
planned, adver7sed and conducted in Spanish by the students of the course. They
feature Spanish economic migrants who live in Leeds. Once the interviewees agree for
the interview to be used for research purposes, students can proceed to work with
them. At the end of the academic year, with the consent of the interviews, the raw
footage of each digi7sed interviews is uploaded by the students in the HumBox and in
Jorum. The licence under which this material is released is a BY-‐NC-‐SA Crea7ve
Commons Licence, which allows anyone to use, re-‐mix and share those educa7onal
materials for non-‐commercial purposes providing that aoribu7on is given to the
authors. These interviews are not formally assessed.
2) Half way through the course, immediately before the above interviews, students
should have wrioen a 750-‐words research report explaining and jus7fying their next
steps in the research project, namely the interviews themselves and the documentaries.
Ater the interviews have been carried out, students report again, this 7me orally, on
their research progress.
3) A 2,500-‐words audio documentary in Spanish, one per student, to be submioed
in its final version at the end of the course. The documentary incorporates soundtracks
from the original OpenLIVES collec7on of interviews as well as from any new interviews
conducted by the students themselves. Students start working in their documentary
scripts once they have collected the data and shared their research and produc7on
ini7al plans with the other students and the tutor.
One of the aims of this course is to enable learners to become responsible digital scholars who
feel empowered and mo7vated to make tangible and socially purposeful contribu7ons to the
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
114
Global Community. In order to support student produc7on, the module provides prac7cal
training in Oral History research methods, documentary scrip7ng and produc7on, including
using edi7ng sotware for audio files, OER Literacy, including Publishing and Licensing, and
Spanish Language for Specific Purposes. The module promotes cri7cal and ethical
understanding of all the social, epistemological and educa7onal issues connected to all the
research and produc7on work carried out by students. Therefore, the teaching programme
needs to cover the following areas:
1) OER and Open Prac7ce from a social, educa7onal and poli7cal point of view;
2) Economic migra7on in Spain in the 21st Century, mainly in comparison with 1960’s
economic migra7on;
3) The economic, poli7cal and social situa7on in contemporary Spain;
4) Ethical protocols for research;
5) Oral History, from a social, scien7fic and ethical point of view;
6) The documentary genre.
Figure 1: The Leeds OpenLIVES cycle of student produc7on
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
115
3. Pedagogy and Ideology in OpenLIVES
The development of the pedagogical applica7ons for OpenLIVES was inspired in three main
sources: firstly the own teaching experiences of the par7cipa7ng academics from Leeds,
Southampton and Portsmouth, which include extensive work with Open Prac7ce and Open
Educa7onal Resources, especially in the HumBox and the Language Box, but also in Jorum UK.
The ideology and educa7onal principles of use and re-‐use of OER, formulated by authors such
as Wiley or Downes, are at the very heart of this project since its incep7on.
Secondly, amongst the members of the team there was also an interest for integra7ng
transferable skills in the academic curriculum in Higher Educa7on. Performa7ve and hands-‐on
learning with strong mo7va7onal strategies is a key element in contemporary language
teaching, which is the area of exper7se of the majority of the team members. It is interes7ng to
note that task based, communica7ve and meaningful language learning methodologies have
informed the development of OpenLIVES learning ac7vi7es for non-‐languages disciplines.
Finally, the third explicit influence on our work was the research carried out by Alicia Pozo-‐
Gu7érrez in Oral History and migra7on. The ethical and epistemological principles of Oral
History Research immediately captured the aoen7on of the team. The some7mes drama7c and
always deeply dignifying tes7monies of migra7on that the team had access too gave the
project, as it unfolded, an ever growing civic and social purpose. There were also many poli7cal
factors, some more explicit than others, shaping the lives of all the informants. Many of them
had to flee as a result of the brutality of the Spanish Civil War. Others let Spain because of the
economic plea of Franco’s Spain in the 1950’s and 1960’s. All of them went through extremely
varied and singular experiences of self-‐discovery and cross-‐culturality.
During the first months of the OpenLIVES project, members of the team started to develop
pedagogical principles and ideas in order to provide a coherent explana7on for the learning
materials and courses, such as the Leeds OpenLIVES module, that were being created in a
rather organic and spontaneous way. In search of educa7onal and poli7cal “soul mates” in
Higher Educa7on, the OpenLIVES team discovered the existence of Student as a Producer and
Mike Neary in 2011. Shortly ater this revela7on, the team aligned itself with the philosophy of
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
116
such an innova7ve project. Walter Benjamin ideas on ar7s7c produc7on were also another
discovery for the team, both through Mike Neary’s work as well as through the readings of
Yochai Benkler, who had inspired some previous work on OER of the author of this ar7cle.
Finally, the ideas of Healey and Jenkins on research-‐based teaching, which had already been
informing pedagogical developments in the University of Leeds Curriculum, were an obvious
match for the work that was being carried out.
The paper “The OpenLIVES Pedagogy: Oral History of Spanish Migra7on, Collabora7ve Student
Research, Open Prac7ce and Transforma7onal Educa7on for a Radically Beoer
Society” (MarKnez-‐Arboleda, 2013) examines some of the most obvious connec7ons between
OpenLIVES and the work of Benkler, Benjamin and Neary in terms of ideology and prac7ce. In
the same line, the present ar7cle explores the extremely welcome coincidences and
interac7ons with Antonio Gramsci and Cri7cal Pedagogy. The objec7ve of the reflec7ons
hereater is to make beoer sense of the significance and poten7al of the OpenLIVES
pedagogical applica7ons, par7cularly but not exclusively, focusing on the Leeds OpenLIVES
module.
4. Moral purpose and liberation in Higher Education4.1 Gramsci today
The financial crisis of 2008 and the subsequent economic pleas of the West have resurrected
popular and academic interest for theories influenced by Karl Marx. Some of these theories
defend that capitalism is in need of serious revamping (Kotz, 2009) whilst others conceive it as
an inherently self-‐destruc7ng system. Even for those with less of a determinis7c and drama7c
vision, mainly Social Structure of Accumula7on theorists such as Terrence McDonagough, the
current form of capitalism is culturally entrenched in our lives(McDonagough, 2006), which
means that any aoempt to ini7ate poli7cal and economic change without considering cultural
transforma7on would be useless. One of the problems for democra7c alterna7ve poli7cal
movements is that they simply cannot present electorally feasible alterna7ves to the neoliberal
socio-‐economic paradigm. Our poli7cal establishment and the mainstream media are trapped
in a situa7on of material and cultural cap7vity. In the case of the UK, as demonstrated recently
during the funeral of Margaret Thatcher, the State, the BBC and most of the printed press, are
determined to allow the one-‐sided na7onalisa7on and glorifica7on of the neoliberal ideology
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
117
and its individualis7c market economy values. It is therefore legi7mate to introduce in an
ar7cle on cri7cal pedagogy such as this a discussion around cultural hegemony, educa7on and
libera7on. These concepts were at the centre of Antonio Gramsci’s rich and influen7al thinking.
Authors such as Broccoli (Álvarez, 2006) have researched and reinterpreted Gramscian
meanings, and so should we if we want to make them relevant to today’s global society.
The need to understand current educa7onal challenges in the light of the Gramsci’s educa7onal
theories has been supported by Haug:
Gramsci’s contribu.on will be able to […] remain a historically potent force only so long as it
does not close upon itself but instead – rear.cula.ng itself in the Marxian universe, at present
more accessible than ever, of the three cri.ques – approaches the changing world of today.
(Haug, 2011: 214)
Antonio Gramsci conceived educa7on and cri7cal thinking as culturally and materially
libera7ng. In his thoughts and in most subsequent interpreta7ons of his theories, notably those
proposed by the Cri7cal Pedagogy of Paulo Freire, the learners are presented as being in need
of libera7ng themselves from hegemonic cultural domina7on. The individuals are invited to
discover their place in society and in history and contest, with their own narra7ve, the very
cultural conven7ons that oppress them. Cri7cal thinking and poli7cal educa7on need to be
embedded in the life of the individual, as for Gramsci all human beings are intellectuals. He
therefore rejects the separa7on between technical educa7on and philosophical educa7on.
Gramsci opposed posi7vist and neo-‐idealist claims that all reality can be explained “from
vantage point above or detached from history as a lived experience” (Bu�gieg, 2011: 55). In
Gramsci, libera7on comes through praxis. This means that cri7cal thinking must have the
prac7cal purpose of challenging and leaving behind the fe7shising force of capitalism:
The philosophy of praxis is therefore in its own terms the self-‐enlightenment of human reality
which arises as a break with all ideology in order to look with sober eyes at the ac.ve posi.ons
of humans toward each other and toward nature. (Haug, 2011: 212)
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
118
4.2. Reloading Gramsci’s criJcal pedagogy
Gramsci’s ideas around cri7cal thinking and praxis need to be problema7sed with prac7cal and
current examples. In my view, Gramsci’s educa7onal thinking lends itself to misinterpreta7on
when it comes to teaching prac7ce. One of these misconcep7ons revolves around the ques7on
of the scope of cri7cal pedagogies: as it is the global underprivileged classes that are more in
need of libera7on from economic and poli7cal hegemony, it is rela7vely easy to imply that they
are the only target of any aoempt to introduce cri7cal pedagogies. The second possible
misconcep7on is related to the nature of the intellectual work of university students,
par7cularly in so-‐called “non-‐voca7onal subjects”: whilst, according to Gramsci, work-‐based
and technical educa7on needs cri7cal thinking and philosophy at its heart, “high” academic
intellectual work, by itself, is a fully-‐fledge libera7ng cri7cal thinking praxis. It is difficult to
prove whether these two poten7al misconcep7ons have had a real impact in today’s
pedagogies in Higher Educa7on. However, there is one concerning fact that suggests that
further research on those hypothesis is necessary: mainstream Western Higher Educa7on is
rela7vely sheltered from Cri7cal Pedagogy methodologies itself, despite being the root of many
of these transforma7ve pedagogies and many of the cultural contents that underpin the human
libera7on agendas of Cri7cal Pedagogy. As it can be seen in Neary’s work (2012) Cri7cal
Pedagogy in Europe’s Higher Educa7on is a notable excep7on. Interes7ngly, Neary points out
that the alterna7ve methodologies of the 1968 university have now become common place and
have been eroded of its poli7cal significance and purpose (Neary, 2012: 235). This almost total
absence of Gramscian cri7cal praxis, reveals that Benjamin’s concerns about some forms of
revolu7onary Arts of his 7me are also applicable to today’s progressive thinking academia:
The “bourgeois apparatus of produc.on and publica.on can assimilate an astonishing number
of revolu.onary themes, and can even propagate them without seriously placing its own
existence or the existence of the class that possesses them into ques.on”. (Benjamin, 1934)
4.3 In search of a radical educaJonal purpose in Higher EducaJon
Could educa7onal ins7tu7ons tease out the poli7cal and humanis7c values needed for any kind
of Gramscian libera7on from cultural and material hegemony? The very context and dynamics
of Higher Educa7on, which has suffered an intense marke7sa7on in the UK, dispel any hopes on
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
119
this front. Moreover, going back to the early 1980’s university ethos would not be sufficient
because by that 7me universi7es had already accrued a very heavy baggage of cultural symbols
and prac7ces that seem to sit well with today’s hegemonic values. For instance, rewarding
students’ assessed work with detailed numerical marks and giving them a “classifica7on” at the
end of their degrees reproduces and legi7mises monetary retribu7on as well as class hierarchy.
The consolida7on of prac7ces such as this is the result of a long process of symbiosis between
universi7es and religious, poli7cal and economic elites that deserves to be researched further.
A booom up solu7on to this situa7on of impotence has been predicated by the detractors of
HE marke7sa7on in the book The markeJsaJon of higher EducaJon and student as consumer
by Molesworth, Scullion & Nixon:
It is unrealis.c and problema.c to envisage that government would itself look to cri.que its own
policy direc.on. Neither might we expect industry or students to undertake the detailed and
systema.c reflec.ons contained in this book and elsewhere. (Molesworth, Scullion & Nixon,
2011: 227)
Interes7ngly, one of the ac7ons suggested in response to marke7sa7on is to urge academics
themselves to “restate the intricate rela7onship that exists between scholarly research and
good teaching and learning prac7ce” (Molesworth, Scullion & Nixon, 2011:234). This focus on
teaching and research can bring the debates about pedagogy and libera7on closer to the hearts
of those academics whose primary professional iden7ty revolves around research. In my view,
the reinforcement of this link can appeal to academics from different ideological backgrounds
as well. Student as Producer, arguably one of the most libera7ng HE pedagogies in the world,
looks at it as a stepping stone for radical educa7onal transforma7on:
Student as Producer restates the meaning and purpose of higher educa.on by reconnec.ng the
core ac.vi.es of universi.es, i.e., research and teaching, in a way that consolidates and
substan.ates the values of academic life […] Student as Producer emphasises the role of the
student as collaborators in the produc.on of knowledge. The capacity for Student as Producer is
grounded in the human aTributes of crea.vity and desire, so that students can recognise
themselves in a world of their own design. (Student as Producer, 2010)
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
120
4.4 The producer, the audience and the medium
Walter Benjamin himself, as Neary and Winn, believed firmly in intellectuals connec7ng with
audiences:
By the 1930s, in an ar.cle en.tled ‘Author as Producer’, Benjamin extended these ideas of
produc.ve autonomy between students and teachers and looked beyond the university to
include rela.onships between authors and their readers. The purpose of these connec.ons was
to find ways in which intellectuals might engage with maTers of serious social concern in
prac.ces that lay beyond simply being commiTed to an issue, or through disengaged academic
forms of solidarity. (Neary & Winn, 2009: 202)
These two authors not only accept Benjamin’s ideas on audience and relevance, but also
recognise the importance of dissemina7on of learning and research outputs with open licences.
In this respect, the connec7on between Cri7cal Pedagogy and the work of Benkler (2006) needs
to be reinforced (MarKnez-‐Arboleda, 2013: 210). For Benkler, the libera7ng poten7al and
aspira7ons of Open Produc7on go well beyond educa7on. Its transforma7onal power can be
the catalyst for a much fairer economic system in which human beings are fully tuned to their
selfless side. (Benkler, 2011).
4.5 LiberaJon in Leeds OpenLIVES
There are very clearly established educa7onal and research ethical parameters that students
deserve and demand which OpenLIVES Leeds follows and, therefore, there is no poli7cal
affilia7on aoached to the course. However, in Leeds OpenLIVES students have the opportunity
to give to their educa7on a moral purpose of personal and social self-‐libera7on and libera7on
of others. This possibility is supported by the learning methods and pedagogical principles
proposed to the students, but it is not compulsory or formally assessed. From the point of view
of the student, libera7on is conceived as a free and personal choice that makes sense only in
rela7on to each individual student’s plans of research produc7on and publica7on. From the
point of view of the tutor, intellectual honesty as well as upfront transparency about the
mo7ves for the methodology and content of the course are paramount.
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
121
4.5.1 A praxis of research, ethics and knowledge transfer
Students in Leeds OpenLIVES put in prac7ce research ethics in a variety of ways as discussed in
previous work (MarKnez-‐Arboleda, 2013). They also produce their own primary research and
discuss its academic and social significance with support of other primary sources in the
OpenLIVES collec7on (the original interviews) as well as by using a variety of secondary sources.
The degree of intellectual elabora7on of the research report they submit is similar to the one
expected in a final year undergraduate essay, but theis OpenLIVES student work has a radically
different poli7cal, ethical and pedagogical underpinning. From a Gramscian perspec7ve it is
worth adding that the nature and subject of the research carried out by the students allows
them to contrast current poli7cal and media counts on the economic crisis and migra7on with
personal histories as well as reflect about their own socioeconomic posi7on as future graduates
in search of work. The social and educa7onal benefits of Oral History Methodologies are widely
now and have been already discussed by the author of this ar7cle (MarKnez-‐Arboleda, 2013).
Research dissemina7on and knowledge transfer online is essen7ally linked to the student work
in Leeds OpenLIVES. The students have the op7on not to publish, which they can exercise at
the end of the course, but they must always produce for an intended audience. Their research
is produced in the knowledge that it can and should have impact, either amongst other
students, the general public or any other specific group. It is worth to recall the anonymous
tes7mony of one of our students, for whom there is a connec7on, as a learner, between
research, libera7on and prac7cal skills. In my view, this link is essen7al in order to close the
loop of any Gramscian virtuous circle of cri7cal thinking and cri7cal ac7ng:
I have really enjoyed the OpenLIVES module as it has given us, the students, an opportunity to
do our own primary research and genuinely engage with the issues we are studying. Having
more academic and crea.ve control over our own educa.on is extremely s.mula.ng and
mo.va.ng. […] It is also interes.ng to be able to engage with wider society through our work,
through the interviews, and to be able to feel like we are doing something worthwhile and
valuable outside of academia. The skills I have gained during this module will be of far higher
worth to me in my future career than all of the other skills I gain from all of my other modules
put together. (Borthwick, 2013: 5)
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
122
4.5.2 Genre and style choice
Although research and cri7cal reflec7on on revolu7onary contents can be extremely libera7ng,
one of the great challenges for any cri7cal pedagogy is to introduce self-‐awareness, reflec7on
and purposefulness in every single aspect of the produc7on praxis. In this line of thinking,
students in the Leeds OpenLIVES course are introduced to genre theories through the work of
Chadler (1997), who presents an excellent cri7cal overview of the very concept of genre by
problema7sing its own existence, its neutrality, its objec7vity and its importance for
understanding the rela7onship with readership and audiences. Students also examine cri7cally
the different modes of expression in the field of documentaries (MarKnez-‐Arboleda, 2013). In
this spirit, students are free to ques7on the conven7ons and usefulness of other genres of
student produc7on such as essays. This aspect of students’ reflec7on about their own posi7on
as public authors in society, personally and as a collec7ve, is crucial for any opportunity of
actual libera7on to be effec7ve. In consequence students have to write up a descrip7on of their
documentary as if it were addressed to an actual audience in a specific media for it to be
submioed alongside the script itself. Addi7onally, students are required to explain who their
target audience are and what goals they pursue with their documentary. Ater having examined
the documentary scripts produced this year, it is clear that diversity and self-‐expression is the
norm. Some students have decided to take an academic role, others take a more journalis7c
role, and some others have decided to create a documentary with the idea of raising awareness
amongst people who are planning to migrate themselves or the general public. Some of these
documentaries are not short of ar7s7c expression channelled through style, organisa7on of
extracts, language and other literary and radiophonic techniques. These documentaries are
expected to be released in the HumBox at the end of the academic year.
Each par7cular hegemony brings about a par7cular pedagogy (Álvarez, 2009: 96). Conversely,
our current pedagogy of research, cri7cal thinking and essay wri7ng, based on the Stoic model
of educa7on (Holowchack, 2009), must necessarily correspond to a par7cular hegemony. As
discussed in previous work (MarKnez-‐Arboleda, 2013: 215), essay wri7ng, a key part of the
tradi7onal research-‐intensive pedagogies in HE, is generally presented to students from a
norma7ve perspec7ve. Students are taught all the stylis7c conven7ons of academic wri7ng as
an unques7onable necessity of their program of study. There is no aoen7on given to the fact
that academic wri7ng conven7ons and the essay genre are themselves con7ngent social
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
123
constructs that reflect the values of academia as much as the symbio7c rela7ons of power
between academia and the rest of world and within the academic community itself. There is no
descrip7ve, never mind cri7cal, considera7on of what an essay is in comparison to other forms
of human intellectual wrioen and oral produc7on. Audience or readership does not maoer
either. It is assumed that the tutor will read the work and that it is the tutor’s role to enforce
the wri7ng norms through feedback.
5. Conclusion
Digital media and cri7cal explora7on of genre are crucial for progressive educa7on in the 21st
Century. Students should be the protagonist of their own intellectual and cultural libera7on
through enhanced cri7cal ac7on literacies.
Literacy in this sense means more than breaking with the predefined or, as Walter Benjamin has
said, "brushing history against the grain." It also means understanding the details of everyday
life and the social grammar of the concrete through the larger totali.es of history and social
context. (Giroux: 1996, 69)
Cri7cal pedagogy is as essen7al for the global underprivileged as it is in economically
“developed” countries where there exists a generalised sense of self-‐sa7sfac7on about
standards of freedom and welfare. The posi7on of our students as intellectuals gives them the
opportunity and the responsibility to engage in a dialogue with other voices in need of
libera7on in a socially and morally purposeful way. Our different worlds may be coming closer
in unsuspected ways. In the words of the Spanish poet Iván Rafael, in reference to the pateras
(shabby boats) migratory movement from Africa into Spain:
Por muy dis.nto que sea el color / de nuestra patera, / todos somos hermanos / hijos / de un
mismo / capitalismo. (Rafael, 2012)
[No maTer how different the colour / of our shabby boats maybe / we are all brothers / children
of the same / capitalism.]
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
124
Works Cited
Álvarez, Guadalupe (2009). “La cues7ón educa7va en el pensamiento de Antonio Gramsci:
aportes para el análisis del caso de la Ley Federal de Educación en Argen7na”. Educación y
Discurso 15: pp. 90-‐106. <hop://vbn.aau.dk/files/62706273/SyD15_alvarez.pdf>. (21-‐4-‐2013).
Benckler, Yochai (2006). The Wealth of Networks, How Social ProducJon Transforms Markets
and Freedom. London: Yale University Press.
Benckler, Yochai (2011). The Penguin and the Leviathan: How CooperaJon Triumphs over Self-‐
Interest. New York: Crown Business.
Benjamin, Walter (1934). “The author as producer”. New Le� Review I/62, July-‐August 1970.
<hop://www2.warwick.ac.uk/fac/arts/theatre_s/postgraduate/maipr/currentstudents/
teaching_1112/warwick/st2/kobialka_reading_-‐_benjamin_w_-‐_the_author_as_producer.pdf>.
(21-‐4-‐2013)
Borthwick, Kate (2013). “The OpenLIVES Project” (Final Project Report for the funding body, in
press).
Bu�gieg, Joseph (2011). “Libera7on begins with cri7cal thinking”. Catherine H. Zuckert.
PoliJcal Philosophy in the TwenJeth Century: Authors and Arguments. Cambridge: Cambridge
University Press.
Chandler, Daniel (1997). “An Introduc7on to Genre Theory” <hop://www.aber.ac.uk/media/
Documents/intgenre/chandler_genre_theory.pdf>. (21-‐4-‐2013).
Giroux, Henry A. (1998). “Literacy and the Pedagogy of Voice and Poli7cal Empowerment.”
EducaJonal Theory 38. Winter 1988 (1): pp. 61-‐75.
Haug, Wolfgang Fritz (2011). “From Marx to Gramsci, from Gramsci to Marx: Historical
materialism and the philosophy of praxis”. Ed. Marcus E. Green. Rethinking Gramsci. London:
Routledge. pp. 205-‐216.
Holowchack, Mark A. (2009). “Educa7on as training for life: Stoic teachers as physicians of the
soul”. EducaJonal Philosophy and Theory 41 (2): pp 166-‐184
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
125
Kotz, David M. (2009). “The Financial and Economic Crisis of 2008: A Systemic Crisis of
Neoliberal Capitalism”. Review of Radical PoliJcal Economics 41: pp. 305-‐317.
Rrp.saegepub.com. <hop://rrp.sagepub.com/content/41/3/305.full.pdf+html>. (21-‐4-‐2013)
MarKnez-‐Arboleda, Antonio (2013). “The OpenLIVES Pedagogy: Oral History of Spanish
Migra7on, Collabora7ve Student Research, Open Prac7ce and Transforma7onal Educa7on for a
Radically Beoer Society”. En INTED2013 Proceedings. IATED (InternaJonal AssociaJon of
Technology, EducaJon and Development): pp. 208-‐217
MarKnez-‐Arboleda, Antonio (2013). “Resources for the session on documentaries in the
OpenLIVES module "Discovering Spanish Voices Abroad in a Digital World", University of Leeds
(SPPO3640)”. Humbox.ac.uk. <hop://humbox.ac.uk/4063/>. (21-‐4-‐2013)
McDonough, Terrence (2006). ‘Social Structures of Accumula7on: An excerpt from the
Introduc7on of his book, Social Structures of Accumula7on: The Poli7cal Economy of Growth
and Crisis. Edited by David M. Kotz, Terrence McDonough, and Michael Reich, Cambridge
University Press, 1994’. Longwavepress.com. <hop://www.longwavepress.com/
longwave_social_cycles/schssa.htm>. (21-‐4-‐2013)
Molesworth, M., Scullion, R., and Nixon, E. (eds.) (2011). The Marke7sa7on of Higher Educa7on
and Student-‐as-‐a-‐consumer. Routledge. London and New York.
Neary, Mike & Winn, Joss (2009). “The student as producer: reinven7ng the student experience
in higher educa7on”. Ed. Bell, Leslie, Stevenson, Howard & Neary, Mike. The future of higher
educaJon: policy, pedagogy and the student experience. London: Con7nuum. pp. 192-‐210.
Neary, Mike (2012). “Teaching Poli7cally: Policy, Pedagogy and the New European University”.
Journal for CriJcal EducaJon Policy Studies (JCEPS) 10 (2). <hop://www.jceps.com/?
pageID=ar7cle&ar7cleID=266>. (21-‐4-‐2013).
Rafael, Iván (2012). “Pateras”. Poesiaindignada.com. <hop://poesiaindignada.com/
2012/11/04/pateras/>. (21-‐4-‐2013).
S t uden t a s P r odu ce r ( 2 010 ) . S t ud en t a s p r odu c e r . l i n c o l n . a c . u k < hop : / /
studentasproducer.lincoln.ac.uk/>. (21-‐4-‐2013).
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
126
Este mismo arDculo en la web
hop://revistacaracteres.net/revista/vol2n1mayo2013/libera7on-‐in-‐openlives-‐cri7cal-‐pedagogy-‐empowerability-‐and-‐cri7cal-‐ac7on
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
127
Reseñas
Análisis crí8co de publicaciones vinculadas a las áreas de conocimiento de las Humanidades Digitales.
Cri8cal analysis of publica8ons related tothe fields of exper8se within the Digital Humani8es.
El kit de la lucha en internet, de Margarita Padilla
Carlos Santos Carretero (Universidad de Salamanca)
Padilla, Margarita. El kit de la lucha en internet. Traficantes de Sueños. 2012. 6 €
Margarita Padilla forma parte de ese grupo de personas que luchan por las mejoras polí7cas y
sociales a través de Internet y las nuevas tecnologías. Quizás por eso, siendo consciente de que
se habla mucho pero se dice muy poco de ciberac7vistas y hackers, nos presenta su obra El kit
de la lucha en Internet1, para que el lector pueda conocer sin tapujos a los diversos grupos que
se mueven a través de la Red. Pero, ¿qué clase de lector? Como bien se explica en la
introducción A quién va dirigido este libro, Padilla se dirige a todos aquellos que como ella,
7enen tendencias militantes o son ac7vistas declarados. Toda persona que luche por los
cambios sociales en el mundo de hoy requiere del conocimiento de Internet, puesto que pese a
lo técnico e impersonal que dicha herramienta pueda parecer, está profundamente imbuida de
elementos sociales. Y, aunque en reiteradas ocasiones pida paciencia a los lectores "menos
hábiles", lo cierto es que la lectura se nos hará amena e interesante2, puesto que en ella se
conoce la otra cara de la moneda de lo que dicen los medios oficiales, y eso es algo que siempre
merece la atención del individuo.
Una persona de este soterrado mundo se nos está descubriendo, con el obje7vo de hacernos
ver quiénes y cómo luchan en Internet. Todo ello presentado como el contenido necesario que
debe tener un kit de utensilios tal y como empleaban movimientos como los an7franquistas o
an7globalización.
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
129
1 La obra cuenta con la licencia de Crea7ve Commons, que nos permite compar7r, remezclar y comercializar la obra siempre y cuando se reconozca al autor de la misma, así como compar7rla mediante una licencia similar a esta.
2 Lo que más quebraderos de cabeza podría causar son algunos capítulos con algunos términos informá7cos relacionados con las ac7vidades Anonymous (cracking, ataques DoS, cañones de iones de órbita baja, botnet...), pero todo es explicado de una manera bastante efec7va y mediante no pocos ejemplos y tes7monios.
Wikileaks, Anonymous, HackJvistas, y el individuo de la calle que no se introduce en ninguna
"organización" pero que decide luchar por la libertad a través de la Red son los protagonistas
absolutos de El kit de la lucha en Internet.
A lo largo de la primera parte de la obra, Padilla muestra sin tapujos los entresijos de la
organización que más eco ha tenido en los úl7mos años dentro de la lucha en Internet:
Wikileaks. Comienza, como es natural, por su significado (compuesto de los términos wiki3 y
leak4), y hace especial hincapié en los acontecimientos de noviembre de 2010, cuando el grupo
filtró a la prensa internacional la escandalosa cifra de 251.187 comunicaciones entre el
Departamento de Estado de Estados Unidos y sus embajadas, convir7éndose en la mayor
filtración de documentos de la historia: el Cablegate.
Desde un principio queda claro que Wikileaks está rodeada por un halo de anonimato y
desconocimiento por parte de los que no forman parte del grupo, siendo Julian Assange su
rostro visible. El obje7vo de Wikileaks no es otro que desvelar comportamientos no é7cos de
diversos grupos: empresas privadas, organizaciones religiosas, y especialmente de los
gobiernos, y en especial, golpear las ac7vidades exteriores sospechosas que lleve a cabo
Estados Unidos.
A lo largo del capítulo, el lector aprende cómo Wikileaks consigue su información, protege a sus
confidentes y la publica, valiéndose precisamente de los instrumentos de comunicación del
poder que tanto cri7ca: la prensa internacional "convencional", con exponentes como The
Guardian, The New York Times, El País o Der Spiegel.
Las primeras filtraciones se remontan al verano de 2010, y en ellas se confirmaron secretos a
voces (prisioneros torturados en Afganistán, víc7mas civiles, violaciones...), pero no fue hasta el
estallido del Cablegate5 cuando el gobierno estadounidense comienza a atacar a Wikileaks,
colapsando su web. El 7ra y afloja entre ambos no ha hecho más que empezar. Durante esos
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
130
3 Como dice la propia autora, nombre muy común en Internet para designar una web cuyo contenido es informa7vo y se desarrolla entre muchas personas.
4 En inglés "fuga, goteo, filtración".
5 Donde se revela una can7dad ingente de material rela7vo a vulneración de los derechos humanos, legalidad y presiones a otros países (en el caso de España hay apartados dedicados al caso de la muerte del cámara gallego José Couso o la ley Sinde, entre otros).
días, toda aquella compañía que haya ofrecido apoyo o que estuviera vinculada con Assange y
los suyos (alojando sus servidores, permi7endo donaciones...) cede a las presiones
estadounidenses. Amazon, EveryDNS, PayPal, el banco suizo PostFinance..., todos van dando de
lado a la organización, la cual es recibida con los brazos abiertos por el Par7do Pirata suizo. Sin
embargo, la lucha aún no había terminado, puesto que el propio Assange fue detenido en
Londres por supuestos delitos de agresión sexual.
Esto conlleva que hackers simpa7zantes de Wikileaks (pero ajenos a la misma) comiencen una
guerrilla a lo largo y ancho de Internet, realizando incontables copias de la propia web para
conseguir que la filtración más escandalosa de documentos de la historia estuviera al alcance
de cualquiera, lo cual evidencia lo siguiente:
• La podredumbre polí7ca de los Estados "democrá7cos".
• La responsabilidad de los ciudadanos y especialmente de los medios de comunicación
por no haber controlado a los polí7cos.
• Se pone en tela de juicio al propio periodismo "convencional". ¿Ante quién responde?
¿Por qué no fiscaliza a los polí7cos?
Padilla recoge numerosas citas por parte de intelectuales y periodistas de diversa índole que
reflexionan no solo sobre estas cues7ones, sino también acerca de que quizás Wikileaks no sea
sino la otra cara de la moneda de aquello a lo que cri7ca. Para algunos únicamente es un grupo
mesiánico que emplea la lengua del poder de la misma forma que sus enemigos y busca
conver7rse en el único medio de información fiable:
Wikileaks quiere la totalidad, hay una dimensión profundamente autoritaria en su seno: ser el
ojo que todo lo ve para facilitar la "eterna vigilancia" que complete el proyecto de libertad de
los padres fundadores de los Estados Unidos de América. (García de Castro, 2010)
Otros van aún más allá y dicen que la propia CIA ha orquestado todo, revelando supuestos
secretos para contentar al ciudadano, pero dejando los verdaderos trapos sucios a la sombra:
Esta hipótesis apunta a que a fin de cuentas los secretos revelados por la organización están
cuidadosamente seleccionados de acuerdo a una compleja agenda, pero que a fin de cuentas
los hechos más significa.vos, que realmente revelarían los intereses de la elite geopolí.ca, son
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
131
simplemente mantenidos en la sombra, por ejemplo la necesidad de Estados Unidos de que
Pakistán con.núe apoyando a los talibanes para mantener a flote la supuesta guerra de
Afganistán, la cual forma parte de un mega show bélico des.nado a lucrar el tráfico mundial de
heroína y a mantener ac.va la economía de guerra estadounidense. (Arkantos, 2010)
Aún así, la mayoría de la opinión pública se decanta por pensar que el intento de acabar con
Wikileaks supone un ataque contra la libertad y la democracia6, a la vez que el periodismo de
inves7gación convencional se encuentra anquilosado y necesita renovarse urgentemente.
Todo esto lleva al lector algo avispado ante la siguiente incógnita, ¿por qué conma Wikileaks en
la propia prensa, cuando para muchos se encuentra obsoleta y sirve al propio poder?
Básicamente porque se trata de la forma más eficaz de comunicación. Si hubieran entregado
sus documentos a los medios an7sistema, estos ahora mismo serían historia. En cambio,
apoyándose en los propios medios afines al poder, no solo se garan7za la supervivencia de los
medios, sino que se ven obligados a publicar las filtraciones debido al derecho a la libertad de
prensa.
Una nueva cues7ón surge a raíz de la relación entre Wikileaks y los medios. ¿Acaso Wikileaks
realiza una labor periodís7ca? Padilla lo 7ene muy claro. No. Es un periodismo tan nuevo que
desdibuja las fronteras entre lo que es periodismo y lo que no. Wikileaks carece de línea
editorial, la ideología hacia la izquierda o la derecha no está en su ser. Únicamente filtra
información, no la analiza ni la modifica. De eso se encargan otros. ¿Entonces qué es?
¿Periodismo ciudadano? ¿Un medio de contrainformación digital? Ni tan siquiera eso. Según
miembros de HackJvistas, Wikileaks no necesita de los medios de contrainformación. De
hecho, son ellos quienes necesitan a Wikileaks. Nodo50, Kaos en la Red, Rebelión y otros son
los que deben tomar las filtraciones, darles un contexto y generar un discurso claro pero
profundo.
El mayor valor que ofrece Wikileaks, de acuerdo a lo que dice la obra, no es que se haya
desvelado información privilegiada de los gobiernos y que únicamente unos pocos eruditos la
puedan entender, sino que esos datos han llegado a millones de receptores, haciendo que
todos ellos sean capaces de encontrar información de valor. No es ni más ni menos que
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
132
6 Ramón Lobo, "La Primera Guerra Mundial ciberné7ca contra Wikileaks", elpaís.com, 3 de diciembre de 2010.
información en bruto que cobra verdadera forma cuando la gente se acerca a ella y trata de
darle forma. Y mientras más colaboren en esta tarea, las revelaciones serán aún más
completas. Algo que ni los medios tradicionales ni los de contrainformación habían llevado a
cabo hasta entonces.
Wikileaks contribuye a crear un espacio público común, renuncia al propio control, logra que la
misma información sea más común al estar al alcance de cualquiera, replantea el papel de los
grupos ac7vistas y cues7ona los discursos plenos y acabados. De hecho, parte de su éxito en la
red se debe precisamente a que está inacabado, dispersando toda la información por todas
partes, valiéndose de los conceptos de apertura, flexibilidad y distribución, precisamente las
bases que sustentan la arquitectura de la Red, y gracias a la recursividad que otorga Internet.
De esta manera, el Cablegate muestra la forma en la que un cambio puede replicarse, generar
otros y mayores, retroalimentarse y finalmente redefinir la realidad, llegando incluso a suponer
una crisis en la propia organización, así como una catástrofe para los medios que forman parte
del poder corrupto. Tal y como ha sucedido hasta el momento.
De la misma forma que con Wikileaks, Padilla analiza sin tapujos al célebre grupo de hackers
Anonymous, empezando desde la orientación de la Operación Payback en defensa de Wikileaks
y el ataque a PayPal y PostFinance, para posteriormente dirigirse contra Visa y MasterCard,
emporios del dinero plás7co que habían bloqueado las donaciones a Wikileaks, así como su
fallido asedio a Amazon.
Lo que comenzó como una lucha contra la censura en Internet y contra el copyright poco a
poco va tomando 7ntes más polí7cos 7. De este modo, el lector puede conocer todos los
entresijos de la lucha que los miembros de Anonymous man7enen contra la industria
discográfica, fonográfica y contra todos aquellos que buscan controlar Internet.
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
133
7 Especialmente cuando tras la finalización de la Operación Payback decidieron iniciar una nueva, denominada Leakspin, en la que centraron sus esfuerzos por divulgar aún más las filtraciones.
Ahora bien; ¿qué es exactamente Anonymous? Mucho se ha dicho de este conocido grupo de
hackers en los úl7mos tres años, pero en realidad poco se sabe de ellos 8. Su mensaje es simple
y genérico: se definen como luchadores por la libertad, especialmente de la libertad de
expresión en Internet. Curiosamente, en las proclamas que realizan los diferentes grupos que
luchan en Internet, la libertad posiblemente sea el concepto que más se repita. Tal y como
ocurría en el caso de Wikileaks, Anonymous está reves7da de una fuerte ambigüedad,
valiéndose de los instrumentos del poder para defender la libertad de expresión mientras
atenta contra el propio sistema. De este modo, y aunque no sean movimientos completamente
afines, Anonymous considera al grupo de Assange un compañero de esta lucha en el que la
ambigüedad deliberada, el discurso genérico lleno de palabras de perfil bajo9 y los disposi7vos
inacabados están a la orden del día.
Todo esto aparece enmarcado en el enfrentamiento por el control, disfrute y difusión de los
bienes inmateriales surgidos a raíz de la revolución digital, fáciles de producir y dimciles de
controlar. De hecho, la lucha por el disfrute de estos bienes y contra la censura polí7ca van de
la mano. Economía y polí7ca se funden en el kit de la lucha.
Una de las cosas que ha quedado clara tras el episodio de Wikileaks es que Internet es aún un
terreno pantanoso en el que no hay derechos ni garanKas totalmente asegurados: “si un día
PayPal decide cancelar la cuenta de Wikipedia [...], ya no podremos dar dinero a ese proyecto:
lo que hacemos en la Red lo hacemos mientras nos lo permiten” (Padilla, 2012: 76).
HackJvistas es el tercer gran grupo del que habla Padilla en su obra pero, al contrario que
Wikileaks y Anonymous, es de carácter local, operando en España desde 2008. Su obje7vo es
fomentar que los bienes inmateriales que ofrece Internet se compartan libremente, así como
una sociedad libre con tecnologías libres. Todo ello a través del copyle� y de manera pública y
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
134
8 El origen se remonta al foro 4chan.org., frecuentado por usuarios de videojuegos, lectores de cómics y adictos a las descargas de películas. Desde ahí llevan a cabo sus sus primeros ciberataques. A través de la lectura, se observa claramente que Anonymous no es una organización, puesto que carece de estructura y dirigentes. Es únicamente un grupo de gente que actúa "a su aire", representa el avatar de una iden7dad colec7va, pues no en vano toman como uno de sus símbolos la conocida máscara del protagonista del cómic V de Vendeca. De hecho, algunos de sus detractores los acusan de que se ven a sí mismos como an7héroes del mundo ciberné7co que se nutren de la cultura "geek" para creer que hacen algo "épico", iden7ficándose con imágenes del mundo del ocio que logran atravesar el mero cliché y conver7rse en un disposi7vo inacabado que posibilita la subversión.
9 HackJvistas también emplea una terminología similar, de la misma forma que el 15M y otros grupos similares emplean términos como "democracia", "consenso" o "respeto" en sus discursos.
accesible. Cualquiera que lo desee puede unirse a ellos y par7cipar en discusiones y acuerdos
con otros miembros de la organización. Siempre dentro de la legalidad y bajo un enfoque de no
violencia ac7va. HackJvistas no traspasa la frontera, sino que la mueve. Esta acción viene
precedida por ComparJr es bueno, plataforma previa a HackJvistas que buscaba desmen7r las
campañas del gobierno que criminalizaban las descargas, puesto que estas no son ilegales en
España (al menos no de momento). Una de sus labores más destacadas a este respecto fue la
elaboración de un manifiesto en el que afirman que la propiedad intelectual es una
contradicción, que la crea7vidad se defiende compar7éndola, que compar7r cultura es un
derecho, algo legí7mo y legal, y que no debe ser perseguido. Para ello, ya una vez reconver7dos
en HackJvistas, sus miembros se valieron de diferentes estrategias para hacer llegar su
mensaje, como el caso del Google Bombing a la campaña del Ministerio de Cultura Si eres
legal, eres legal, consiguiendo que el propio Gobierno les hiciera publicidad de forma
indirecta10.
El episodio del famoso paquete Telecom y su fracaso en el Consejo de la Unión Europea supuso
todo un mazazo para la unión entre el lobby polí7co de las telecomunicaciones y el de los
derechos de autor cuando buscaron autorregular los contenidos de Internet y hacer que la Red
dejara de ser neutral. El papel de Hack7vistas en este capítulo viene en forma del sotware
Xmailer, que permi7ó enviar más de 200.000 correos electrónicos de ciudadanos a sus
representantes en la Unión Europea acerca de la propuesta del paquete Telecom en menos de
48 horas.
Otro sonoro batacazo fue el de la famosa ley Sinde, chapuza que no sabe dis7nguir entre
enlaces, dominios, webs, P2P... Un ejemplo más de que quienes legislan no conocen aquello
sobre lo que legislan. HackJvistas estuvo ahí desde el principio para hacerle frente, y
actualmente, pese a haber sido aprobada, la organización se ha centrado en divulgar métodos
para sortearla. La Red está diseñada para evitar el control, y siempre habrá una manera de
evitarlo. El aporte de HacJvistas estuvo en un sotware buscador de enlaces P2P que se
incrusta en las webs, sin interferir en el funcionamiento de las mismas.
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
135
10 El cara a cara argumental entre Cultura y Hack7vistas que tuvo lugar en las páginas del País el 1 de diciembre de 2008 también merece ser recordado.
Tampoco puede olvidarse la nueva campaña de Xmailer que "sufrieron" los propios miembros
del Congreso español, acabando con las baterías de los móviles de los diputados en un abrir y
cerrar de ojos (aunque el obje7vo real del Xmailer siempre fue abrir un canal de comunicación
entre los ciudadanos y sus representantes).
Por úl7mo, una de las acciones más conocidas de este grupo fue el Sindegate, una campaña de
información surgida tras el escándalo del Cablegate con el obje7vo de demostrar que la ley
Sinde proviene de órdenes estadounidenses, así como de la presión que ejerce este país sobre
otros para promover sus intereses económicos.
Todo esto muestra que HackJvistas realiza sus ac7vidades de forma abierta y pública, con una
estrategia que desdibuja la línea de lo legal. La transparencia es una de sus principales
estrategias. Es muy dis7nto de Anonymous, y, sin embargo, el recorrido que hay entre unos
grupos y otros es muy similar. De hecho, se puede estar a la vez en ambos grupos, formando así
una disidencia "entre amigos" que prác7camente no 7ene coste alguno.
Hasta el momento, Padilla ha presentado las herramientas de la lucha por Internet más
"convencionales", pero ¿cómo se man7ene la lucha cuando el Gobierno acaba con el ADSL y las
llamadas "nuevas tecnologías"? Ese es el caso de Egipto, que tuvo que recurrir a los vetustos
módems y a la ayuda de hackers de todo el mundo para volver a la línea de fuego, lo que
demuestra que en la lucha por el sotware libre no hay que despreciar a las tecnologías
obsoletas, ya que estas, junto a la crea7vidad, son herramientas muy valiosas.
¿Y cómo ob7enen sus recursos estos hackers? Muchos de ellos, como opción a su propia
precariedad, están montando "empresas" con clara orientación polí7ca. Funcionan como
operadores de telecomunicaciones (lorea.org), plataformas para la comunicación entre
ciudadanos y sus representantes (oiga.me) o alterna7vas al Internet oficial en caso de que este
desaparezca (guifi.net).
La lucha en Internet se ha conver7do en una con7enda que si bien no es absolutamente
horizontal, permite que grandes y pequeños jueguen con otras reglas, puesto que un grupo de
individuos totalmente corrientes puede hacerse notar. Y esa es la úl7ma parada que realiza El
kit de la lucha en Internet. Un claro ejemplo de este cambio de reglas en el tablero fue el
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
136
"Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales de Internet", redactado en un solo día
por cuarenta personas de diferentes posicionamientos polí7cos y empresariales, pero unidos
por su oposición a la ley Sinde. La rápida redacción y elaboración del texto pudo llevarse a cabo
gracias a la herramienta Google Wave, que permite la escritura colabora7va. Su éxito fue
enorme tanto en Twioer como en Facebook, consiguiendo que el Ministerio de Cultura se viera
obligado a llevar a cabo ciertas medidas de acercamiento con sus opositores en esta materia, ya
fuera mediante breves reuniones o incómodas cenas en las que lo único que se respira era el
miedo a la renovación y la ignorancia hacia las nuevas tecnologías. Es cierto que no es fácil que
las soluciones surjan, pero del diálogo y la discusión nacen preguntas que tarde o temprano
permi7rán arrojar luz a este espinoso tema, siempre y cuando "los de arriba" quieran entender.
El kit de la lucha en Internet es un repaso completo a los principales grupos que se oponen al
poder en Internet. Padilla los ha presentado, analizado sin complejos, mostrado la escala en la
que trabajan, expuesto sus dis7ntas y antagónicas maneras de luchar, equiparado en torno a
las preguntas que buscan, y por úl7mo, señalado cuáles son los instrumentos más adecuados
de cara a tener en un kit de la lucha en Internet. La Red es ingobernable y las an7cuadas formas
de ver el mundo por parte del capitalismo son inú7les en una arquitectura en constante
cambio. Acercarse a esta obra es una forma estupenda de iniciarse en la lucha.
Bibliografía
Arkantos (2010, 4 diciembre). "Más razones para dudar sobre Wikileaks". Mystery Planet.
<hop://www.mysteryplanet.com.ar/site/?p=2568>. (15-‐3-‐2013)
García de Castro, Carlos (2010, 9 diciembre). "Wikileaks o el Prometeo de humo".
Contraindicaciones. <hop://www.contraindicaciones.net/2010/12/wikileaks-‐o-‐el-‐prometeo-‐
de-‐humo.html>. (15-‐3-‐2013).
Lobo, Ramón (2010, 3 diciembre). "La Primera Guerra Mundial ciberné7ca contra Wikileaks". El
País. <hop://blogs.elpais.com/aguas-‐internacionales/2010/12/la-‐primera-‐guerra-‐mundial-‐
cibertenica-‐contra-‐wikileaks.html>. (15-‐3-‐2013).
Padilla, Margarita (2012). El kit de la lucha en Internet. Madrid: Traficantes de sueños.
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
137
Esta misma reseña en la web
hop://revistacaracteres.net/revista/vol2n1mayo2013/resena-‐el-‐kit-‐de-‐la-‐lucha-‐en-‐internet-‐de-‐margarita-‐padilla
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
138
En-‐línea. Leer y escribir en la red, de Daniel Cassany
Celia Corral Cañas (Universidad de Salamanca)
Cassany, Daniel. En-‐línea. Leer y escribir en la red. Anagrama. 2012. 288 pág. 19,90 €
¿Cómo leemos y escribimos en la red? ¿De qué manera recibimos y enviamos información
online? ¿Cómo cambia cada elemento cuando el acto de la comunicación se produce en el
nuevo gran medio? ¿Qué novedades sociales y culturales emergen más allá del cambio de
canal? ¿Por qué y cómo deberían los docentes de nuestro 7empo adaptarse al contexto
mediá7co de la actualidad? La búsqueda de respuestas a estas preguntas es el obje7vo de
Daniel Cassany en En-‐línea. Leer y escribir en la red (Anagrama, 2012).
No se trata de deba7r si internet es o no fundamental en nuestras vidas y en nuestro modelo
de educación; sino de orientarnos hacia las posibilidades del mundo virtual desde la perspec7va
de la didác7ca. Se dirige así a un público amplio y diverso y ofrece dis7ntos niveles de lectura,
en un tono divulga7vo pero con un rico muestrario de ejemplos prác7cos y de rutas de
instrucción para quien desee profundizar en el aprendizaje y la enseñanza a través de la esfera
digital. Estamos, pues, ante una guía para conocer las múl7ples opciones para trabajar
construc7vamente en internet.
En su ac7tud posi7va, realista y equilibrada, Cassany asume la caducidad de este estudio -‐
emmero como toda meditación basada en un objeto simultáneo, especialmente cuando se
vincula con las nuevas tecnologías-‐, pero aun así espera que el ensayo “resista algunos años, a
pesar del ritmo frené7co con que evoluciona lo digital…”; y reflexiona: “¡A ver cómo envejece
este libro! Me gustaría saber qué sen7do 7enen estas páginas en unos cuantos años” (2012:
19). La obra, por lo tanto, enfocada en el presente, no se de7ene en planteamientos ya
superados y tampoco se aventura a hacer pronós7cos ni proyecciones de futuro, puesto que
“es la primera vez que debemos educar para un futuro que ignoramos cómo será” (2012: 269).
Ante esta incer7dumbre manifiesta, el autor apuesta por celebrar nuestro momento -‐“¡Qué
suerte la nuestra! ¡Nos ha tocado ser tes7gos de una revolución cultural!” (2012: 44)-‐ y estudiar
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
139
las fórmulas adecuadas para adaptarnos a nuestro entorno, para aprender y enseñar de forma
competente y eficaz en nuestra encrucijada.
Reconoce también la aparente paradoja de escribir sobre cómo se lee y se escribe en la galaxia
digital en un libro impreso: “no puedo dejar de sen7rme como un monje medieval que escribe
en laKn cuando en la calle hablan romance” (2012: 20), aunque alude a la necesidad de una
combinación de papel y pantalla, dado que se trata de un “libro para leer con un ordenador al
lado” (2012: 20), de modo que se encuentra en consonancia con el es7lo de vida de nuestro
7empo. La responsabilidad del lector, por lo tanto, consis7rá en nutrirse de la información del
texto y saltar con ella al ciberespacio, en una misma combinación intergalác7ca.
Con el claro propósito de rescatar de la red modos de acercamiento a las fórmulas de
enseñanza, En-‐línea se dirige a la médula, a la esencia de la educación, con esquemas concretos
e ilustra7vos de cómo se u7liza y de cómo se puede u7lizar el nuevo medio para uso propio y
compar7do. Además de una visión panorámica sobre qué está sucediendo en la red, en
concreto con relación a la escritura, el ensayo nos sugiere mul7tud de herramientas para
u7lizar en las aulas.
En primer lugar, se elabora un análisis sobre nuestra forma de interactuar en el mundo virtual.
Empieza así esta observación mediante las metáforas con las que se han definido los dis7ntos
comportamientos: “na7vos e inmigrantes digitales”, “residentes/ visitantes y consumidores/
productres”, “web 2.0, la colmena y las abejas”, “el vino y las botellas”, “la letra digital y sus
superpoderes” o “la red como demonio” (2012: 23-‐43). A con7nuación a7ende a las diferencias
entre el ámbito ciberespacial y el que procede del medio tradicional de la imprenta
-‐“hipertextualidad”, “intertextualidad”, “mul7modalidad”, “plurilingüismo y mul7culturalidad”,
“géneros electrónicos”, “virtualidad”, “carácter inacabado” y “¿superficialidad?” (2012: 45-‐50)-‐,
a las novedades que emergen con el nuevo medio -‐“incremento exponencial de interlocutores
y documentos”, “ausencia de filtros y controles”, “homogeneización msica y contextual”,
“preferencia de la escritura”, “diversificación de la escritura”, “cooperación”, “tecnologización”,
“autoaprendizaje” (2012: 50-‐58)-‐, a la complejidad de la comprensión digital, al tan deba7do
aspecto sobre autoría y plagio y a la nueva forma de par7cipación de las bibliotecas. Cuáles son
los géneros discursivos y cómo se catalogan es la siguiente cues7ón que se abarca, en una
interesante clasificación sobre géneros discursivos y géneros digitales, además de comentar el
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
140
concepto de “escritura ideofonemá7ca” (2012: 75) y de preocuparse por las “culturas
digitales” (2012: 81-‐83) y las “tecnologías de la lengua” (2012: 83-‐89). Por úl7mo, se establece
una revisión de las prác7cas vernáculas del medio donde destaca el espacio que se abre a la
literatura y la recapitulación final sobre cómo consideramos la lectura en la red y por qué.
La segunda parte es más prác7ca y está más orientada a un uso pragmá7co para docentes, con
aproximaciones pedagógicas, recursos para leer y para escribir, una enumeración y descripción
de los dis7ntos géneros digitales y un úl7mo apartado en el que se construye una conclusión
general sobre los caminos de aprendizaje en la red.
Destaca una idea fundamental y necesaria en el ensayo: el espíritu crí7co. Porque, como ya ha
afirmado el autor en otras ocasiones:
Leer en línea es mucho más di�cil que leer en papel, por lo que los chicos necesitan aquí mucha
más ayuda de los maestros. Nos equivocamos si pensamos que ellos ya lo saben hacer todo... y
que nosotros no sabemos... Quizás ellos sean buenos configurando un ordenador o resolviendo
un problema técnico de conexión, pero carecen de ac.vidades estratégicas para leer
crí.camente en línea (2011: web).
Por consiguiente, es imprescindible transmi7r al alumnado la capacidad de realizar una lectura
profunda e interpreta7va, que sea contrastada y cues7onada, que a7enda a lo implícito para
filtrar la acumulación de información desjerarquizada que se encuentra en internet. ¿Cómo nos
enseña Cassany este aspecto? Con una reflexión previa sobre qué es una lectura crí7ca y cómo
llevarla a cabo para trasladar la destreza a los estudiantes, para lograr “enseñar a leer
crí7camente fotos, vídeos, audios y perfiles de redes sociales, porque en la red hay mucha más
porquería” (2012: 270), e inducir esa cri7cidad también en el papel del escritor en internet,
papel que puede asumir -‐y asume constantemente-‐ el alumno. Esta cues7ón es de gran
relevancia puesto que la sobreabundancia de contenidos de toda procedencia y la dificultad
para discernir su fiabilidad dificulta enormemente la comunicación en internet. Este libro
acepta la compleja tarea de enseñar cómo enseñar a realizar la lectura adecuada en un mundo
donde las publicaciones son inabarcables, extra textuales y de las más variadas procedencias.
Nos enseña a enseñar cómo caminar como lectores sin perdernos ni confundirnos en un
territorio tan colosal como caó7co.
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
141
Además de una ac7tud selec7va, el lector se enfrenta a un nuevo reto: la par7cipación
colabora7va. Entre las innovaciones que supone la vida en el ciberespacio, tanto desde el punto
de vista profesional como desde el personal, destaca el nuevo papel del receptor: el lector
ac7vo. Porque, como ya nos había adver7do Cassany:
En la red no es posible ser sólo un gran lector, como lo han sido muchos letrados hasta hoy, en
la época de Gutenberg, cuando se podía ser culto sin redactar ni una sola línea. En internet los
lectores también escriben; la recepción y la producción de textos se imbrican ín.mamente; no
se puede estar pasivo o callado (2012: 32-‐33).
Este nuevo proceso de recepción se traduce a un nuevo proceso de aprendizaje basado en la
colaboración, en la implicación ac7va y, en defini7va, en una relación interac7va que afecta
directamente a la comunicación entre el instructor y el alumnado, gracias a los nuevos espacios
y a las nuevas herramientas que ofrece internet.
En cuanto a la literatura, Cassany nos muestra dis7ntos lugares opera7vos de éxito en el
ciberespacio, así como dis7ntas fórmulas y géneros -‐el fanfic, la historia realista o la poesía,
además de los remix o memes-‐ en el nuevo medio y nos aporta dis7ntos consejos para
educadores y aprendices, para escritores y lectores -‐respec7vamente o no-‐.
En la red aprendemos 7/24 (24 horas al día 7 días por semana), 360º (en circunferencia
completa) o en 3D (tres dimensiones), según la metáfora escogida. No es nada nuevo, por
supuesto: también aprendíamos fuera de la escuela antes de que llegara internet. Pero ahora se
han mul.plicado exponencialmente esas posibilidades, por la can.dad ingente e imparable de
recursos que ofrece la red. Numerosas reflexiones pedagógicas destacan este punto, con
ma.ces, enfoques y términos variados:
• Aprendizaje ubicuo, que sucede en cualquier lugar (Nicholas Burbules; Gvirtz y
Necuzzi 2011).
• Educación invisible, no reconocida, integrada en el día a día (Cobo y Moravez 2011).
• Edupunk, con el lema “hazlo por tu cuenta” y un famoso edupunkmanifiesto (Jim
Groom y Brian Lamb).
• Educación expandida, que fomenta prác.cas educa.vas coherentes con la cultura
digital, las redes sociales, la par.cipación colec.va, el so�ware libre y el copyle�
(Zemos 98).
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
142
• Banco Común de Conocimientos, que hace emerger los aprendizajes realizados por
las personas en cualquier contexto, los conecta y los suma en un fondo común
(Platoniq).
Por supuesto, estos conceptos desa�an a la ins.tución académica y discuten su primacía o su
sen.do en la época digital (2012: 249).
Un pensamiento clave que se extraen del libro es que, si bien estas nuevas vías de
comunicación literaria y educa7va suponen un esfuerzo de adaptación y la necesidad de
aceptar las innovaciones del cambio dentro y fuera de internet, este esfuerzo se ve
recompensado por la sa7sfacción de comprender el paradigma actual y de par7cipar en él.
En conclusión, estamos ante la propuesta de protagonizar una inmersión en el ciberespacio con
un mapa amplio y diverso para orientarnos y localizar dis7ntos campos de interés que pueden
funcionar en la educación. Una educación del siglo XXI para una sociedad del siglo XXI, puesto
que “no hay otro camino y el que tenemos resulta fascinante” (2012: 271). Y aquí tenemos,
redactada con claridad didác7ca, una cartograma del nuevo mundo para cibernautas
educadores.
Cassany cumple su obje7vo: nos enseña cómo se aprende y cómo se enseña a aprender a leer y
a escribir en la red. En-‐línea nos enseña a aprender para aprender a enseñar en línea.
Bibliografía
Cassany, Daniel (2012). En-‐línea. Leer y escribir en la red. Barcelona: Anagrama.
Cassany, Daniel (2011). “Leer y escribir para construir. La enseñanza lingüís7ca comprensiva”. El
Educador. <hop://www.eleducador.com/component/content/ar7cle/45-‐revista-‐eleducador/
115-‐ar7culo-‐revista-‐eleducador-‐numero-‐4-‐entrevista-‐a-‐daniel-‐cassany-‐leer-‐y-‐escribir-‐para-‐
construir-‐la-‐ensenanza-‐lingueis7ca-‐comprensiva.html>. (7-‐02-‐2013).
Esta misma reseña en la web
hop://revistacaracteres.net/revista/vol2n1mayo2013/resena-‐en-‐linea-‐leer-‐y-‐escribir-‐en-‐la-‐red-‐de-‐daniel-‐cassany
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
143
Signal and Noise. Media, Infrastructure, and Urban Culture in Nigeria, de Brian Larkin
Beatriz Leal Riesco (Inves7gadora independiente)
Larkin, Brian. Signal and Noise. Media, Infrastructure, and Urban Culture in Nigeria. Duke University Press. 2008. 328 pág. 24,95 $
La antropología de los medios se ha establecido como una disciplina en ascenso en los estudios
africanos. Las razones son variadas, ligadas tanto a la naturaleza de la producción audiovisual
africana como a la difusión académica de sus logros. Mo7vada por la falta de interés que la
teoría y la crí7ca cinematográficas de alcance universal venían mostrado hacia obras y autores
del con7nente africano, los estudios africanos se convir7eron en el manto que los amparó.
A mediados del siglo XX, las independencias nacionales sacudieron África, en diálogo con los
movimientos liberadores de Asia, Oriente Medio y La7noamérica. En este caldo de cul7vo de
Países No Alineados y Guerra Fría surgiría el Tercer Cine, del que los jóvenes directores
africanos tomarían nota sazonándolo con las enseñanzas de la poliJque des auteurs de los
jóvenes turcos de la revista parisina Cahiers du Cinéma. El cine africano nacía en unos años 60
de manifestaciones civiles y sueños utópicos de liberación popular que situaban a la cultura y al
arte, a los ar7stas y a sus ideólogos, en el centro de la reconstrucción nacional. Como resultado,
las películas aunaban intención pedagógica, un fuerte compromiso polí7co y elementos
es7lís7cos únicos; en especial aquellos ligados a la larga tradición oral de los griots del
occidente africano. La necesidad de subvención exterior y la dependencia de Occidente en la
educación, soporte técnico y humano, paralelamente a la falta de infraestructuras y escuelas de
cine apropiadas en suelo africano, produjeron una situación única a nivel global: la creación de
un cine sin público local. El teórico, crí7co y director tunecino Férid Boughedir ha definido al
cine africano como un cine de fes7vales, dirigido a una audiencia internacional cinéfila e
ideológicamente comprome7do; un cine que, en buena medida, se amoldaba a las exigencias
de las polí7cas europeas que lo subvencionaban, las cuales apostaban a mediados del siglo
pasado por un Segundo Cine o cine de autor en oposición al hegemónico cine comercial de
Hollywood (también llamado Primer Cine). Su producción fue numéricamente escasa y su
impacto en la población local menor, pues la mayor parte de las imágenes a las que se veían
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
144
expuestos los hombres y mujeres africanos provenía de otras la7tudes: EE.UU., Egipto, Hong
Kong e India.
La respuesta de los inves7gadores (Diawara: 1992; Cham: 1996; Thackway: 2003; Pfaff: 2004,
entre otros) fue par7r de los textos -‐las películas-‐ para crear un discurso enraizado en los
estudios culturales y postcoloniales con una fuerte base de interpretación literaria y -‐en menor
medida-‐ de inves7gación histórica. En estos primeros trabajos se enfa7zaba el papel de las
minorías, la importancia de las manifestaciones culturales como espacio de libertad desde el
que oponerse a la represión patriarcal occidental del “otro”, haciendo a su vez hincapié en
diferencias temá7cas y es7lís7cas de los filmes. Los eslóganes subyacentes a tales
inves7gaciones eran “devolver la voz a los silenciados” o -‐su variante visual-‐ “dejadles crear sus
propias imágenes”. Un ejemplo notable de esta tendencia lo encontramos el Ktulo de la
es7mable obra de Melissa Thackway Africa Shoots Back (2003) así como en la recopilación de
entrevistas a directores que N. F. Ukadike reunió en su QuesJoning African Cinema (2002).
Ofuscados por hallar rasgos “autén7cos” y narraciones de genealogía tradicional na7va, este
discurso an7-‐hegemónico se apoyaba a su vez en el formato periodís7co de la entrevista, la
cual otorgaba un halo de autoridad a sus protagonistas. Valores tes7moniales y de oposición a
la norma se sobredimensionaban en detrimento de análisis más rigurosos promovidos por las
disciplinas habituales de los estudios mlmicos internacionales, frente a las cuales la mayoría de
autores y obras saldrían mal parados en una confrontación en plano de igualdad.
En los años 90, un fenómeno inesperado vino a revolucionar el discurso sobre la producción
audiovisual africana y a cues7onar sus postulados: la creación del vídeo nigeriano o Nollywood.
Los inves7gadores se toparon con el “alter ego” del cine africano clásico: un cine de baja
calidad técnica y arKs7ca, popular, apoyado en un Star System local, basado en géneros
menores como el melodrama o las películas de acción cargadas de deficientes efectos
especiales, liberado de las estructuras produc7vas e industriales tradicionales, sin ligazones
ins7tucionales, que recurre sin tapujos a la piratería, y con un éxito de público autóctono
desconocido hasta la fecha. Por tanto, nada que ver con los cines africanos al uso, compuestos
por una restringida nómina de directores cuyas películas eran e7quetadas como “cine de
autor” o “cine arte”. Las telenovelas de La7noamérica y los filmes de acción de Hong Kong,
unidos a la fuerte tradición local del teatro ambulante de 7pos y situaciones exageradamente
dramá7cos, crearon las marcas es7lís7cas únicas del vídeo nigeriano, cuyo rasgo más notable
es la falta de interés por la verosimilitud. Estas películas han hecho de Nollywood la tercera
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
145
industria cinematográfica en cuanto a público y producción, con tan sólo Bollywood y
Hollywood llevándole la delantera, y un caso único a nivel mundial por su imbricación en el
mercado negro y en la dinámicas económicas trasnacionales.
Los estudios pioneros sobre Nollywood (Haynes: 2000; Barrot: 2005) debían hacer uso de otro
7po de metodologías, pero seguían jus7ficando el valor de esta nueva industria en plano de
oposición con Occidente y, por extensión, con el cine africano clásico. Además, tomaron el Sur y
Lagos, donde los productores eran generalmente de etnia Igbo y cris7anos, como paradigma de
producción y difusión de todo Nollywood. La producción audiovisual Hausa en torno a la ciudad
norteña de Kano, mayoritariamente musulmana, quedó relegada a un segundo plano,
estudiándose aquellos aspectos que se desviaban de la norma, método de análisis
posteriormente empleado para inves7gar a Ghana o Sierra Leona cuando éstas optaron por
imitar el modelo nigeriano. Los debates entorno a la exportabilidad de Nollywood llevaron a
Oliver Barlet (Barrot: 2005) a negar tal posibilidad, aduciendo generalizaciones y
par7cularidades sin un verdadero trabajo de campo. El 7empo nos ha dicho lo contrario y el
error de los estudiosos se explica en buena parte por la inexistencia de estudios parciales, lo
cual producía errores de bulto en una disciplina muy joven, donde un puñado de profesores y
crí7cos franceses y estadounidenses llevaban la voz cantante. Este desequilibrio entre
Nollywood (entendido como producción de vídeo Ibgo del sur de Nigeria) y la producción
audiovisual del norte del país, entre otras cosas, lo ha venido a colmar Brian Larkin con su libro
Signal and Noise. El libro, publicado en 2008, ha provocado una fuerte revisión posterior por
parte de la crí7ca africanista (Saul y Austen: 2010; Garritano: 2013), la cual se ha desviado del
análisis de un número limitado de películas y autores, considerados síntomas de una realidad
histórica, cultural y socioeconómica nacional rela7vamente estable y comprensible, para
lanzarse a inves7gaciones más ambiciosas y restringidas en su objeto de estudio, excediendo el
ámbito de Lagos y su área de influencia.
Las películas de Nollywood no se pueden catalogar como “cine arte”, razón por la cual los
académicos especializados en cines africanos, centrados durante décadas en un análisis formal
y cultural de obras y directores mayores, se vieron incapaces de legi7mar ante un público
occidental unos filmes que lo repelían por su falta de compromiso polí7co y por su baja calidad
técnica, la simplicidad de sus argumentos y la repe7ción de situaciones y 7pos. Con una
producción que oscila entre las 1000 y 2000 películas anuales, sorprende que sólo un puñado
de directores hayan sido sopesados una y otra vez por los estudiosos, empañados en jus7ficar
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
146
su calidad según estándares internacionales. Apremiaba encontrar nuevas herramientas
analí7cas que surgiesen del propio objeto de estudio. La aparente desventaja de tener que
enfrentarse a unas películas de baja calidad técnica y formal se transforma para Larkin en
virtud, convir7éndose en punto de par7da en su estudio. Titulado Signal and Noise, la calidad
de “ruido” de las copias en vídeo, mil y una veces pirateadas; las interrupciones en el
suministro eléctrico; la falta de espacios de exhibición comparables a los del Primer Mundo; la
variación abrupta en el sistema polí7co, económico y social en el úl7mo siglo de historia
nigeriana y el premeditado olvido de Kano en las narraciones sobre Nollywood, son algunos de
los elementos de los que se sirve el antropólogo para realizar un estudio sistemá7co de las
cualidades materiales de las tecnologías y el rol que juegan en la creación de un África
contemporánea urbana específica, localizada en la mayor ciudad del norte de Nigeria: Kano. El
haber sido postergada esta urbe a un segundo plano, se debía en buena medida a la existencia
de un gobierno islámico, hecho que la volvía menos atrac7va para los estudiosos occidentales y
sus editores. Alejándose del uso de la analogía y la metáfora, tan de moda en ciertos círculos
académicos, donde la heurís7ca se impone al análisis empírico y cuyo máximo ejemplo se
encuentra en la úl7ma obra de Kenneth Harrow (Trash: 2013), incues7onable gurú de los
estudios sobre literatura y cine africanos, Brian Larkin recurre a disciplinas diversas para ofrecer
reflexiones complejas sobre las tecnologías de los medios en el norte nigeriano. Historiograma,
antropología de los medios, urbanismo, análisis es7lís7co y estudios postcoloniales se
entrelazan para adaptarse a su objeto de estudio, lanzar preguntas y aventurar respuestas sin
el necesario recurso a los modos en los que los medios actúan en el Primer Mundo.
Par7endo de la creación de la radio y del uso de las unidades móviles de cine por el poder
colonial, el autor se fija en la relación entre las ambiciones modernizadoras de Gran Bretaña y
la introducción de los medios para, a con7nuación, abordar cómo el cine y otras tecnologías
trasformaron las prác7cas sociales y religiosas de la sociedad Hausa, fuertemente islámica.
Finalmente, la piratería y el éxito de los vídeos nigerianos guían su reflexión sobre la situación
contemporánea. Las tecnologías de los medios son dinámicas y variables, un hecho evidente en
Nigeria donde, de la intención modernizadora colonial se pasó a la ambición de control del
estado postcolonial para, en la actualidad, llegar a una ausencia casi absoluta de los mismos.
Las relaciones entre el estado neoliberal global, la economía informal, la sociedad, la religión y
la polí7ca nacionales se exponen en el modo en el que las tecnologías actúan, determinando
cómo los sujetos africanos contemporáneos viven la experiencia urbana, se relacionan, crean
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
147
nuevos hábitos de ocio, innovan prác7cas culturales y organizan espacios msicos donde se
renegocian las iden7dades.
Apunta el autor: “Media technologies are more than transmioers of content, they represent
cultural ambi7ons, poli7cal machineries, modes of leisure, rela7ons between technology and
the body, and, in certain ways, the economy and spirit of an age” (Larkin: 2008, 2). Además,
estas tecnologías proveen infraestructuras a través de las cuales los nigerianos par7cipan en la
circulación transnacional de bienes culturales, moldeando la fantasía de hombres y mujeres,
conformando modos de interacción interpersonal, afectos y deseos, y creando ambientes
únicos en los que vivir y relacionarse. En el caso específico de Larkin, las tecnologías de los
medios han configurado la Nigeria urbana que hoy conocemos así como las iden7dades de sus
habitantes. Para entender el presente, se ha de analizar el pasado de una manera rigurosa.
Aspectos polí7cos, religiosos, culturales y sociales van ín7mamente unidos al uso de las
tecnologías, las cuales, debido a la inestabilidad y caducidad resultantes de su propia
materialidad, han de someterse a con7nua revisión y cues7onamiento. Por todo ello, sus
significados varían dependiendo del contexto, siendo especialmente interesante estudiar el
momento en el que las tecnologías se introducen por vez primera en una sociedad; ese lapsus
temporal en el que las economías semió7cas que las acompañan aún no han alcanzado
estabilidad. En esos instantes se centra Larkin para exponer cómo tecnologías específicas como
la radio, las películas coloniales i7nerantes (Majigi), los cines, los casetes y los DVDs y VCDs se
producen con una intención e ideología determinadas para engendrar unos sujetos sociales
determinados (modernos) y cómo las cualidades materiales de tales tecnologías crean
posibilidades que escapan a la imaginación de quienes las diseñaron, pudiendo incluso llegar a
ser subversivas. Dependiendo de cada caso específico, Larkin presta mayor o menor atención a
tres condiciones: las intenciones de los que introducen las tecnologías, las capacidades
materiales de éstas y su contexto social y religioso. La propia existencia y los significados
concebidos por las tecnologías varían con el 7empo, some7das a los cambios históricos y a
diversas variables, imposibles de controlar, tal y como demuestra Larkin a lo largo de toda su
obra.
Recurriendo al análisis de archivos, al trabajo de campo y a la etnograma, los conceptos
fundamentales con los que trabaja este antropólogo de los medios son las infraestructuras, la
tecnología, los medios y el urbanismo. Las infraestructuras son “material forms that allow for
exchange over space, crea7ng the channels that connect urban places in wider regional,
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
148
na7onal, and trasna7onal Networks” (Graham y Marvin: 2001). Éstas crean, a lo largo de los
años, nuevas redes de relaciones donde circulan flujos económicos y culturales, dando forma al
espacio urbano. Uno de los aspectos más interesantes de Signal and Noise se encuentra en el
acento puesto por Larkin en la autonomía de objetos (tecnologías e infraestructuras). Los
objetos, impredecibles, creadores de ansiedades y dimciles de domes7car, obligan a las
tradiciones en compe7ción a movilizarse para controlar su inestabilidad. Esta capacidad de
crecimiento independiente niega la invocación de la agencia social ilimitada y todopoderosa
habitual en los estudios culturales tradicionales. Larkin concluirá que los medios en Kano son el
resultado del encuentro de la tecnología con las formaciones sociales locales y con las normas
moldeadas por el colonialismo, postcolonialismo y el Islam en un mundo interconectado global.
En esta rica ciudad, cruce de camino de rutas comerciales, los poderes coloniales,
postcoloniales y el Islam jugaron un rol determinante para entender el papel que los medios,
sus formas y las prác7cas de ocio y cultura que engendraron.
Analizando el libro con mayor detalle, Signal and Noise se organiza en siete capítulos, precedido
por una introducción general y con unas breves conclusiones a modo de colofón. El primer
capítulo se sirve del concepto de los “sublime colonial” para, a través de casos históricos
contrastados, aducir cómo los poderes coloniales hicieron uso de la tecnología como parte
principal de la puesta en escena polí7ca de su autoridad y control polí7co. La construcción e
inauguración de grandes obras públicas fue iden7ficada por entonces por los hombres y
mujeres Hausa con el cris7anismo y el poder colonial, connotaciones heredadas después por la
radio y el cine. Los capítulos dos y tres han de leerse en conjunto, pues se ocupan de la
introducción de la radio y las unidades móviles de cine en Nigeria durante la era colonial. A
pesar de tener un interés didác7co prioritario, tanto la radio como el cine educa7vo i7nerante
configuraron formas únicas de ocio público par7cipa7vo, las cuales tendrían efectos duraderos
en la audiencia local. La contraposición que Larkin establece entre el cine móvil y su primo el
cine comercial de entretenimiento es especialmente enriquecedora. Frente a la afirmación
extendida que liga el nacimiento del cine con formas incipientes de modernidad industrial y del
entretenimiento, en África el cine tuvo en su origen mo7vaciones polí7cas y no mercan7les. Los
intereses educa7vos y de control ideológico fueron explícitos en la era colonial y mantenidos
posteriormente con la llegada de los gobiernos de una Nigeria independiente, quienes eran
plenamente conscientes de su poder propagandís7co. En el capítulo siguiente, para reflexionar
sobre la naturaleza del urbanismo colonial opuesto al Islam tradicional, se examina la
construcción de cines en los años 40 y 50 en la ciudad de Kano. Estos espacios crearían nuevos
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
149
modos de relacionarse entre sexos y clases sociales. El capítulo 5 profundiza, por su parte, en la
prác7ca afec7va de ir al cine. Considerada ilícita e inmoral al estar unida a sensaciones eró7cas,
excitantes, subversivas y peligrosas, el acudir a las salas de cine ha creado novedosas formas
inmateriales de urbanismo, las cuales han redefinido la experiencia de lo que significa vivir en
esa ciudad. Los dos úl7mos capítulos cues7onan lugares comunes en relación al cine nigeriano.
Las peculiaridades del cine Hausa de Kano son analizadas en detalle en el capítulo 6. Situándolo
en paralelo a uno de los medios visuales de mayor dinamismo de la Nigeria postcolonial –
Nollywood– Larkin apunta sus especificidades, manteniendo la hipótesis de que, a través del
uso de géneros como el melodrama, el recurso a lo emocional y a narra7vas fantás7cas,
Nollywood se ha conver7do en la forma cultural privilegiada para lidiar con las sensaciones de
inestabilidad y vulnerabilidad compar7das por hombres y mujeres contemporáneos. La
peculiaridad de las películas del norte del país reside en emplear como referente a Bollywood,
imitando su lenguaje, es7lo, sus historias y personajes, e importando la tradición de incluir
canciones y números de baile con elaboradas coreogramas. Más llama7vo es que estos filmes se
popularizasen cuando se ins7tuyó la ley islámica (sharia). Las complejas negociaciones entre
tradiciones culturales y sociales es evidente en este nuevo fenómeno audiovisual. El papel de la
piratería en el establecimiento de una esté7ca de baja calidad, nublada, de contrastes en
tonalidad y enfoques, con propiedades formales específicas basadas en la interrupción y el
ruido, es el meollo del úl7mo capítulo. Lejos del control del estado y de regulaciones
ins7tucionales, las cualidades materiales de la copia y de una reproducción sin fin, han sido
determinantes para la creación de la forma audiovisual específica, con unos ritmos de consumo
únicos y generadora de unas prác7cas de recepción y de unas expecta7vas determinadas. Esta
realidad sólo es posible en un mundo de conexiones transnacionales sin interrupción, cuando el
capitalismo se ha generalizado a escala planetaria y que, sin complicación alguna, man7ene
marcadas diferencias a nivel local.
Desde su paradigmá7co volumen Post-‐Theory. ReconstrucJng Film Studies (1996), y en tantos
otros volúmenes, David Bordwell y Nöel Carroll han venido reclamado nuevas metodologías
para los estudios mlmicos, opuestas a las “Grandes Teorías” universalistas y que ofrezcan, en
cambio, estudios graduales, pragmá7cos y limitados. En el siglo XXI hemos visto un
florecimiento de estos estudios concretos en diversos ámbitos, haciéndose uso en mayor
medida de la historiograma, la antropología, la psicología cogni7va o la neurociencia, entre
otras, dependiendo de las exigencias del objeto de estudio. La len7tud para adaptarse a las
líneas preponderantes en los estudios mlmicos de los inves7gadores de cine africano,
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
150
habitualmente parte de los departamentos de estudios africanos o de literatura comparada en
los EE.UU. -‐lugar de producción hegemónica de inves7gaciones en la materia-‐, ha producido
este desfase temporal en la revisión de los estudios sobre Nollywood, a los que se une la
rela7va novedad del fenómeno1. La obra de Larkin revisa esta tendencia y la cues7ona,
ins7tuyéndose en pocos años en uno de los modelos a seguir, tal y como demuestra el relevo
que Carmela Garritano ha tomado en su reciente African Video Movies and Global Desires. A
Ghanian History (Ohio Universty Press, Athens: 2013). En ella, sigue los métodos de estudio de
Larkin y los aplica a Ghana, un país del África occidental anglófona dentro del ámbito de
influencia del vídeo nigeriano. Este libro va en camino de conver7rse en un clásico a apenas
meses de su publicación, permi7endo albergar nuevas esperanzas para los estudios sobre la
producción audiovisual africana en los próximos años. Frente al tradicional discurso crí7co
asimilador o reductor del con7nente a un todo unificado o con pequeñas variaciones, urge
realizar estudios específicos y limitados, interdisciplinares y que partan –en el caso de la
antropología de los medios-‐ de un concienzudo y riguroso trabajo de campo. Como argumenta
Larkin, las especificidades locales y nacionales han de ser tanto inevitable punto de arranque
como meta de llegada si queremos entender cómo se producen nuevas formas de vida urbana,
obras y experiencias humanas.
Bibliografía
Barrot, Pierre (ed.) (2008). Nollywood. The Video Phenomenon in Nigeria. Bloomington e
Indianápolis: Indiana University Press.
Bordwell, David y Noel Carroll (1996). Post-‐Theory. ReconstrucJng Film Studies. Madison:
University of Wisconsin Press.
Cham, Mye e Imruh Bakari (1996). African Experiences of Cinema. Londres: Bri7sh Film
Ins7tute.
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
151
1 Sin embargo, esta supuesta limitación temporal no se da a la hora de estudiar Bollywood o las úl7mas generaciones de directores chinos (por citar sólo dos casos) con numerosos y detallados estudios, lo cual apoya mi tesis de que este déficit se debe más a razones ligadas a la polí7ca universitaria norteamericana y a intereses individuales de departamentos e inves7gadores.
Diawara, Manthia (1992). African Cinema: PoliJcs and Culture. Manthia Diawara. Bloomington
e Indianápolis: Indiana University Press.
Diawara, Manthia (2010). African Films: New Forms of AestheJcs and PoliJcs. Londres y Berlín:
Prestel.
Garritano, Carmela (2013). Global Video Movies and Global Desires. A Ghanian History. Atenas:
Ohio University Press.
Graham, Steve y Simon Marvin (2011). Splintering Urbanism: Networked Infraestructures,
Technological MobiliJes and the Urban CondiJon. Londres: Routledge.
Harrow, Kenneth W. (2013). Trash. AFrican Cinema From Below. Bloomington e Indianápolis:
Indiana University Press.
Pfaff, Françoise (ed.) (2004). Focus on African Films. Bloomington e Indianápolis: Indiana
University Press.
Thackway, Melissa (2003). Africa Shoots Back: AlternaJve PerspecJves in Sub-‐Saharan
Francophone African film. Bloomington e Indianápolis: Indiana University Press.
Saul, Mahrir y Ralph A. Austen (2010). Viewing African Cinema in The Twenty-‐First Century. Art
Films and the Nollywood Veideo RevoluJon. Atenas: Ohio University Press.
Ukadike, Nwachukwu Frank (2002). QuesJoning African Cinema. ConversaJons with
Filmmakers. Minneapolis y Londres: University of Minnesota Press.
Esta misma reseña en la web
hop://revistacaracteres.net/revista/vol2n1mayo2013/resena-‐signal-‐and-‐noise-‐media-‐infrastructure-‐and-‐urban-‐culture-‐in-‐nigeria-‐de-‐brian-‐larkin
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
152
Artículos de divulgación:
InterseccionesArDculos que desarrollan experiencias e hipótesis de trabajo
de interés para las Humanidades Digitales.Los arDculos son some8dos a arbitraje doble con sistema de doble ciego.
Ar8cles and notes that develop experiences and case studiesrelevant to the Digital Humani8es.
Ar8cles are double peer reviewed with a double-‐blind system.
Manuel Vázquez Montalbán leyendo sus poemas: cuerpo y voz, escritura y autoría
Manuel Vázquez Montalbán reading his own poems: body and voice, wri.ng and authorship
Alessandro Mistrorigo (Universidad Ca’ Foscari Venecia)
Arfculo recibido: 15-‐04-‐2013 | Arfculo aceptado: 13-‐05-‐2013
ABSTRACT: Star7ng by analysing a 1989 documentary in which Manuel Vázquez Montalbán reads out loud his own poems, the ar7cle focuses on the way this author uses his voice in rela7on to the space and his own body. It also concentrates on the rela7on between the wrioen and published version of the pomes and the vocalized ones sugges7ng a way to interpret the vocal expression of the reader-‐author.RESUMEN: A par7r de un documental de 1989 en el que se puede ver a Manuel Vázquez Montalbán leer en voz alta algunos de sus poemas, este arKculo se centra en la manera en la que el autor u7liza su voz en relación con el espacio y con su propio cuerpo. También se analiza la relación que hay entre la versión escrita y publicada, y la versión vocalizada por el autor sugiriendo una manera de interpretar la expresión vocal del lector-‐autor.
KEYWORDS: reading, voice, body, wri7ng, authorPALABRAS CLAVE: lectura, voz, cuerpo, escritura, autor
____________________________
1. El material
Hay muy poco material audiovisual en el que se pueda escuchar a Manuel Vázquez Montalbán
leyendo en voz alta algunos de sus poemas; lo que sí se encuentra fácilmente buscando en
Internet son muchos vídeos, sobre todo entrevistas, bien en español, bien en catalán. Además,
Manuel Vázquez Montalbán nunca grabó sus poemas como hicieron otros poetas españoles
bajo las ediciones con CD de Visor o de la Residencia de Estudiantes. Según me cuenta un
tes7go directo, Vázquez Montalbán desde luego leyó en voz alta sus poemas en una ocasión,
hace más de 10 años, durante el encuentro dedicado a los Novísimos, un fuego nuevo que se
celebró en Zaragoza. Allí, antes de las intervenciones crí7cas de los académicos, los poetas
invitados leyeron sus propios textos y sería muy interesante saber si de aquellas jornadas se
conservan algunas grabaciones o algún documento audiovisual.
De momento, la única grabación de Manuel Vázquez Montalbán leyendo en voz alta algunos de
sus poemas se realizó para un documental de aproximadamente 15 minutos dedicado al mismo
autor y grabado por las cámaras y los micrófonos de TVE en el escenario muy especial de los
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
154
techos de La Pedrera, en Barcelona, a finales de los ’80. El vídeo se encuentra en Internet, en la
página Web de TVE, donde se publicó mucho más tarde, el 3 de junio de 2009. Se trata de algo
muy sencillo en realidad: tras unas breves pinceladas biográficas narradas por la voz en off de
un presentador, a la que en el video se superponen algunas fotos en blanco y negro del autor,
el documental se construye enteramente a par7r de la lectura de los poemas de Vázquez
Montalbán al 7empo que se le ve caminar entre la arquitectura de La Pedrera, estar de pie o
apoyado en una pared, mirando hacia abajo o hacia el horizonte por encima de los techos de la
ciudad, a solas y leyendo acompasado.
En aquella ocasión sólo se pudieron grabar diez poemas: algunos an7guos y un par
contemporáneos a la fecha del rodaje y pertenecientes al libro que cierra Memoria y deseo
(1963-‐1990), es decir, Pero el viajero que huye (1990). Manuel Vázquez Montalbán lee en orden
los poemas “Paseo por una ciudad”, el segundo fragmento del poema largo “Praga”,
“Hölderling 71”, “Françoise Hardy”, “¡No corras papá!”, “Plaza de Oriente”, “Variaciones sobre
un 10% de descuento”, el fragmento 7tulado “La modernidad le adosó un squash” de El viaje,
“Ulises” y “Muerte en el agua” que es otro fragmento de El viaje. Como ya se ha mencionado, el
documental se encuentra en la página Web de TVE donde se puede ver en streaming siguiendo
este link:
hop://www.rtve.es/alacarta/videos/los-‐documentales-‐de-‐culturales/documental-‐vazquez-‐montalban/
518384/1
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
155
1 Ficha técnica del documental: Realizador: Fernando Mateos; Productor: Miguel Monter; Coordinación: Mercedes Or7z De Solorzano; Locutor: Diego MarKn; Idea y asesoría: Carlos Alberdi y Lorenzo MarKn Del Burgo; © TVE S.A. MCMLXXXIX. Fecha de úl7mo acceso: 15-‐04-‐2013.
2. Viendo la lectura
Este documental es el único tes7monio encontrado en el que no sólo se puede escuchar la voz
de Manuel Vázquez Montalbán, sino que se le puede ver en el acto de leer en voz alta. Tras la
introducción, la lectura empieza enseguida con una voz en off –diferente de la del presentador–
recitando los versos de “Paseo por una ciudad” mientras una cámara encuadra, desde arriba de
una calle, una acera. Por la acera van caminado unos transeúntes y lentamente la cámara va
cerrando el plano buscando una silueta que avanza con un paso largo, rápido, decidido y
metódico. Se trata del propio Vázquez Montalbán que cruza la calle caminando con el mismo
paso rápido y un libro bien firme en la mano derecha.
Las imágenes de la escena sucesiva se abren con la misma voz leyendo el segundo fragmento
de “Praga” y con un encuadre muy amplio y fijo de la fachada de La Pedrera. Sigue un zoom
lento hacia a la izquierda y paula7namente se hace más reconocible la misma silueta del autor
apoyado en la balaustrada del techo. La voz sigue en off; el poeta no lee, simplemente 7ene un
libro en la mano y mira hacia abajo, hacia el horizonte. Al empezar la secuencia de “Hölderling
71” por fin se reconoce claramente que la voz en off es la de Vázquez Montalbán: dentro de un
plano a media figura, se ve el poeta apoyado en una pared leyendo en voz alta –se dis7ngue el
movimiento de sus labios– mientras con la mano izquierda sujeta un libro abierto sólo a
medias; la mano derecha en el bolsillo de la chaqueta.
En el acto de leer el autor parece inmóvil –también la cámara es fija; sin embargo, se nota un
ligero movimiento de la cabeza–. El libro pasa a la mano derecha y con la cabeza empieza a
darse un ritmo; también mueve los hombros como si marcara “uno”, “dos”. En el cuerpo del
poeta, en su lenguaje corporal, surge un ritmo que está relacionado con el acto de leer en voz
alta. Hacia el final del poema Vázquez Montalbán pasa la página, su voz no se altera, y gracias a
un zoom hacia fuera se le ve de pie apoyando su espalda contra una pared y el otro pie sobre
un peldaño. El autor sigue de pie al empezar la lectura de “Françoise Hardy”. Ahora está parado
con las piernas un poco abiertas – en el cuadro se ve a lo lejos la Sagrada Familia; se mueve
balanceándose ligeramente pasando el propio peso de una pierna a otra; sujeta el libro con
ambas manos. La cámara se acerca y el movimiento resulta más claro: se nota que mientras
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
156
habla mueve también un poco la cabeza. Por un momento incluso alza la mirada hacia la
cámara. Termina la lectura, alza la cabeza otra vez, casi cierra el libro, mira a lo lejos.
Con “¡No corras papá!” vuelve la voz en off con un encuadre fijo de la caracterís7ca chimenea
de La Pedrera, luego la cámara se mueve primero hacia abajo muy lentamente y luego hacia la
derecha. Vázquez Montalbán llega caminado, subiendo y luego bajando unas gradas y pasando
por debajo de un arco rampante. El poeta camina muy lentamente, mirando el libro que 7ene
en la mano derecha – la mano izquierda está en el bolsillo de la chaqueta. Al bajar los úl7mos
peldaños se apoya en la pared con el hombro derecho y reaparece el ligero movimiento rítmico
del balancearse del cuerpo, hacia la derecha y luego a la izquierda. Se apoya mejor y al recitar
las palabras «[…] elemento filtrante» (v. 45), el movimiento cambia su dirección hacia delante y
hacia atrás señalando con la cabeza el «no» del verso 49 – casi de la misma forma en que
suelen rezar los fieles judíos delante del Muro de las Lamentaciones en Jerusalén.
La vista panorámica vuelve en “Plaza de Oriente”: el poeta está apoyado con el codo en la
barandilla, lee con el libro en la mano. La cámara se acerca lentamente; primero levanta el
brazo y luego vuelve a apoyarlo. Al terminar la lectura, mira la cámara. En “Variaciones sobre
un 10% de descuento” vuelve la voz en off. El cuadro es fijo pero enseguida la cámara hace una
panorámica hacia la izquierda enseñando la fachada de los edificios al otro lado del Passeig de
Gracia – se reconoce la Barcelona de finales de los ’80. Entra en el cuadro el poeta que lee y
mira la cámara apoyado en otra barandilla; sujeta el libro con ambas manos; prosigue con su
lectura y vuelve a mirar la cámara. El ritmo de los versos leídos está relacionado con el
equilibrio del cuerpo.
La voz en off del mismo autor lee también el fragmento de El viaje 7tulado “La modernidad le
adosó un squash” cuya fracción de video se abre con un encuadre fijo y muy largo de las
chimeneas; con cierta dificultad se dis7ngue la silueta muy lejana y pequeña de Vázquez
Montalbán que está en el centro del mismo cuadro; la cámara cierra el plano lentamente y se le
observa de pie, leyendo y pasando el propio peso de la pierna derecha a la izquierda de forma
muy lenta y acompasada; sujeta el libro con las dos manos a nivel de su esternón.
Otra vez se escucha la voz en off del autor con “Ulises” mientras se ve la fachada de la Sagrada
Familia y, a través de una panorámica hacia la izquierda y un zoom, la cámara pasa a encuadrar
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
157
la cara del poeta. Está leyendo y mueve la cabeza casi de manera circular, dando aquí también
un sen7do de ritmo. Mira la cámara y enseguida cambia la dirección de su mirada – le habrán
sugerido no mirar directamente al artefacto–. La luz del sol le da en la cara, sigue el movimiento
rítmico con la cabeza. Hay una panorámica hacia la derecha, la cámara vuelve a encuadrar la
Sagrada Familia.
Se ven las chimeneas –y se escucha la voz en off– en el fragmento de El viaje, “Muerte en el
agua”: Manuel Vázquez Montalbán camina hacia la cámara con el libro en las manos, camina de
forma menos resuelta respecto a cuando estaba en la acera. Es un andar bastante suelto el
suyo, menos abierto que antes, más pausado; sube las gradas muy lentamente y con el libro en
las manos, a la altura del esternón; la cámara lo sigue incluso cuando se aleja de espaldas sin
darse la vuelta, ya que el video va a terminar con un zoom en otra chimenea con forma de cara.
3. Cuerpo y situación
Un rápido análisis del video enseña que el tono y el volumen de la voz de Manuel Vázquez
Montalbán leyendo estos pocos poemas no cambia nunca a lo largo de los aproximadamente
13 minutos de su lectura. Parcialmente esto es debido al es7lo de lectura del autor, pero
también porque posiblemente su voz está grabada en vivo, en captura directa – tal vez con un
micrófono corbatero o un micrófono direccional, dato que a par7r de las imágenes no se puede
saber. La sincronización del video y el audio, allá donde se puede ver el movimiento de labios
del autor – sobre todo en “¡No corras papá!” cuando el poeta gira la página –, muestra que se
puede excluir que la grabación de la voz se haya efectuado en otro momento. Además, el ruido
de fondo indica que no se grabó tampoco en un estudio. La confirmación de la hipótesis de la
grabación única y en vivo, se reafirma en la can7dad de veces que se recurrió a la voz en off en
el montaje del documental.
Otro elemento que parece importante evidenciar a par7r de este video en relación con la voz
de Manuel Vázquez Montalbán es que para leer, el poeta u7liza la voz de acuerdo con su propio
cuerpo: en él, el lenguaje corporal, la gestualidad, está relacionada al acto de leer en voz alta, al
hecho de u7lizar la propia voz. Esto no debería extrañar si se piensa que la voz es en sí un gesto
del cuerpo; un producto directo de un msico, de un cuerpo individual: «il gesto verbale […]
concede all’esistenza individuale di “pronunciarsi”», afirma Umberto Galimber7 (Galimber7,
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
158
1989: 14). La voz es un gesto único y par7cular como es único y par7cular cada cuerpo: cuando
un individuo se expresa a través de la voz, sus palabras nunca pierden su estatus de expresión
«le parole, infa�, non sono segni, ma espressioni» (Galimber7, 1989: 14). Es decir, gestos. Cada
uno de nosotros 7ene un tono par7cular, un ademán propio, una forma de leer diferente,
personal, que de forma natural se graba en nuestra voz, que se inscribe en ella y que se
relaciona con7nuamente con todo lo que ar7culamos vocalmente.
Por otra parte, lo que no cambia en el gesto vocal es la relación entre el individuo y su voz: el
hablante que u7liza su voz para leer también se escucha en el mismo acto de leer «in quanto [la
voz] risuona nell’esterno e dall’esterno, [de forma que] l’emioente è reso oggeoo non
diversamente dal riceoore.» (Sini, 1989: 14). Ya Derrida ha notado este “redoble” de la voz –
relacionándolo además a la conciencia del sujeto. Al leer en voz alta, entonces, cada individuo
es un diapasón-‐sujeto en con7nuo proceso de emi7r y resonar, acoplándose a su propia voz, a
sí mismo (Nancy 2004). Otra vez el lugar privilegiado de esta relación circular es el cuerpo: si
con las ciencias neurológicas hablamos de neuronas resonantes, que se acoplan a lo que
percibimos, está claro que hay una fuerte conexión entre lo que sen7mos y nos rodea, y
nuestro más ín7mo entender, no ya intelec7vo, sino propia y primariamente msico. De esta
dinámica somá7ca no se sale tampoco Manuel Vázquez Montalbán.
Además, si de forma páJca la voz «accompagna le gestualità ogge�van7 originarie rivelatrici
del mondo e del corpo», (Sini, 1992: 84) la impresión es que el autor lea sus textos con mucho
cuidado, dando al propio gesto vocal una cierta importancia. El paso largo, decidido y rítmico
del comienzo del video, mientras está leyendo se vuelve un caminar más pausado y lento, un
poco inseguro. Lo de caminar y leer al mismo 7empo sería tal vez una exigencia de los autores
del documental para crear imágenes con un poco de “movimiento” que sin embargo, nos revela
dónde, a nivel somá7co, está centrada la atención del autor – en el proceso de leer en voz alta.
Así, Vázquez Montalbán, en sus mínimos movimientos, sigue el ritmo que se forma en su
cuerpo al mismo 7empo en que realiza la compleja operación de emi7r su propia voz. La
manera de moverse del poeta en el espacio está en relación biunívoca con su voz leyendo que
resulta muy atenta al ritmo y a las palabras de sus versos, además que muy controlada, siempre
igual a sí misma. Leer un poema en voz alta es una operación compleja: la voz del lector-‐autor
está ar7culando y a la vez interpretando todos los diferentes planos del discurso poé7co.
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
159
Asimismo, si la voz es un gesto del cuerpo, siempre está en situación, es decir, en fuerte
relación con el espacio, con el 7empo y los demás. A este propósito, es interesante volver a
evidenciar que durante todo el documental –tal vez otra exigencia de los autores– Manuel
Vázquez Montalbán está solo. Se le ve leyendo sus poemas en un lugar alto, inaccesible, lejos
de esa ciudad que está abajo, al otro lado de la calle. La misma ciudad que Vázquez Montalbán
amaba tanto, Barcelona, está presente en sus imágenes iconográficas –La Pedrera, la Sagrada
Familia– pero a lo lejos, silenciosas, como puras imágenes. Nada que ver, por ejemplo, con la
ciudad de Pepe Carvalho –casi marcando una verdadera diferencia de género entre la prosaica
saga del inves7gador catalán y el discurso poé7co–.
Aún más sugerente resulta la elección de grabar en un lugar y una situación tan alejados y
an7sociales, si se piensa que una lectura en voz alta – al igual que una performance – es por
definición un acto “público”. La dimensión elegida sugiere por otro lado un tono realmente
lírico y solitario, asumido a una simbólica torre que contrasta con el carácter de compromiso
presente en mucha de su poesía.
4. El lector-autor y la voz
Ya se ha dicho que leer un poema en voz alta es una operación compleja. Además, en este caso
la voz que lee es la del propio autor, y cuando se da tal circunstancia, se realiza una especial
relación evocaJva que se establece entre el texto publicado y la voz del lector-‐autor. Dentro de
la dinámica del diapasón-‐sujeto, el individuo que evoca el texto, que lo llama hacia fuera en y
por su voz, es el que lo escribió. El propio autor es quien res7tuye como realidad sonora el
texto ya fijado en la página. La realidad sonora que nos res7tuye la voz de Vázquez Montalbán
representa el ritmo que se forma en su cuerpo en el momento de la emisión. Su voz, entonces,
resulta muy atenta al compás de los versos y las palabras, muy controlada, siempre igual a sí
misma, en cierto modo fiel a la escritura.
Tan fiel como le permite la relación evoca7va: más allá de la capacidad interpreta7va de este
lector-‐autor, cada vez que un autor lee en voz alta un propio texto poé7co lo reformula ex
vocis, es7mulando en él una variación, lo hace variar y vibrar abriendo una discon7nuidad
entre la versión escrita y la versión vocalizada. Lo mismo ocurre con Vázquez Montalbán que
evocando sus poemas, los encarna sonoramente confirmando aquella referencia de iden7dad
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
160
que es su especial relación con los propios textos. Una relación de iden7dad que pone al
descubierto una verdadera forma de re-‐escritura, además de evidenciar diferentes
sen7mientos y reacciones.
Esto nos ayuda, por ejemplo, a responder a la pregunta de qué 7po de relación 7ene este
lector-‐autor con la propia poesía. A este propósito enseguida se puede anotar que Manuel
Vázquez Montalbán no es nada irónico a la hora de vocalizar; que 7ene más bien un tono
declamatorio –precisamente respetuoso hacia lo escrito– y al mismo 7empo humilde, casi
sumiso. La voz resulta baja, casi monótona, aunque muestra la capacidad de leer de diferentes
maneras, de proyectar sus versos hacia afuera a veces leyéndolos en toda su extensión y
terminando con una pausa larga; otras u7lizando mucho más el encabalgamiento y creando un
ritmo más rápido.
Además, se ha dicho que Vázquez Montalbán es un lector-‐autor que respeta lo escrito –a
diferencia de otros poetas que literalmente se dejan llevar por la propia voz–. Pues bien, aún
así corrige su voz, la pule, cuando se hace demasiado retórica o simplemente pesada. Como se
verá enseguida, es el caso del poema “Lejos de mí tan lejos”, donde la voz del poeta aligera el
verso quitando el primer hemis7quio. De la misma forma, la mínima operación de quitar la
repe7da negación que resulta tal vez demasiado dramá7ca en el verso 49 de “¡No corras
papá!” responde a la misma exigencia de precisión y pureza del verso.
5. La voz y el texto
Sin duda, si se escucha el poema “Plaza de Oriente”, la voz de Vázquez Montalbán es fiel a su
escritura: la lectura se plasma a par7r del texto que no presenta signos de puntuación, sino sólo
el punto al final. Sin embargo, se oyen muy claramente dos encabalgamientos: en los versos 2 >
3 y en los versos 6 > 7 que imprimen cierta velocidad a la voz del autor barcelonés. Lo mismo
pasa en “Ulises”, donde sólo se escuchan dos encabalgamientos (7 > 8 y 12 > 13) en un poema
de 24 versos. La velocidad se nota aún más en el caso de otro poema, “Françoise Hardy”, donde
en un total de 33 versos (a veces muy cortos) el número de los encabalgamientos que se
escuchan claramente sube a 17. Transcribo la voz de Vázquez Montalbán reorganizando el
poema según los encabalgamientos (>) y pausas (largas | y breves / ) que se escuchan con la
intención de hacer evidente este 7po de compás.
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
161
Coches aparcados,/ la noche > colgadas de las fachadas,/ cantan > como licenciados en
ciencias > exactas > los beatles,/ aristas,/ geométricos > suspiros,/ cabalgan en un lisfn >
telefónico > los autodidactas,/ en las barras > de hielo el zumbido de le Gaggia |
tetas e ingles kilométricas |
ha estallado > en algún lugar la guerra,/ dicen |
de desinfección,/ pero canta / Françoise |
la canción de una pequeña pequeño-‐ > burguesa,/ la poca heroica alegría > de un regreso a
casa / la lampe > qui s’éteigne, le dernier bonheur |
es algo > que pertenece al ritmo del peatón, |
penúl.mos minutos,/ algún lamento, |
paraísos perdidos,/ mujeres rubias |
o un paisaje,/ el mar,/ sin duda el mar |
verdimalva de Port Llegat |
ya estaba / en la misma canción / la imposible > penumbra, el imposible rincón |
del noctámbulo > cosechero de faros apagados / y sombreros > de copa o fieltro errantes |
autor del célebre > twist |
la noche complica la soledad. ||
El poema así como se publicó en la página 7ene esta disposición:
Françoise Hardy
Coches aparcados, la noche
colgadas de las fachadas, cantan
como licenciados en ciencias
exactas
los beatles, aristas, geométricos
suspiros, cabalgan en un lisfn
telefónico
los autodidactas, en las barras
de hielo el zumbido de le Gaggia
tetas e ingles kilométricas
ha estallado
en algún lugar la guerra, dicen
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
162
de desinfección, pero canta
Françoise
la canción de una pequeña pequeño-‐
burguesa, la poca heroica alegría
de un regreso a casa la lampe
qui s’éteigne, le dernier bonheur
es algo
que pertenece al ritmo del peatón,
penúl.mos minutos, algún lamento,
paraísos perdidos, mujeres rubias
o un paisaje, el mar, sin duda el mar
verdimalva de Port Llegat
ya estaba
en la misma canción la imposible
penumbra, el imposible rincón
del noctámbulo
cosechero de faros apagados y sombreros
de copa o fieltro errantes
autor del célebre
twist
la noche complica la soledad.
Pero no se trata sólo de cambios de ritmo. La voz de Vázquez Montalbán, a pesar de ser una
voz bastante fiel a la escritura, nos reserva algunas sorpresas. Como se había an7cipado, hay
que escuchar ciertas modificaciones que aparecen en otros textos donde el lector-‐autor “se
olvida” de leer unas palabras. Es decir, “¡No corras papá!” y un fragmento del segundo
apartado de Praga que empieza por “Lejos de mí tan lejos”. En ambos casos, Vázquez
Montalbán omite unas palabras. En el primer poema un “no” en el verso 49, mientras que en el
segundo caso decide no leer el primer hemis7quio del primer verso “Lejos de mi […]”.
¡No corras papá!
v. 49
texto: «no, no»
voz: «[…] no»
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
163
Lejos de mí tan lejos
v. 1
texto: «Lejos de mí tan lejos»
voz: «[…] tan lejos»
En ”Muerte en el agua”, por otro lado, la voz de Manuel Vázquez Montalbán llega a cambiar
incluso una palabra: en el verso 9 hay “sobre” en vez de “entre” como en la versión publicada.
Parece algo menor, pero no del todo si se escucha a estas modificaciones con oídos crí7cos. En
efecto, lo que se revela es una versión diferente del texto y, al mismo 7empo, también del
problema fundamental de la evocación, de la posibilidad intrínseca de la voz de variar y
redefinir lo escrito. En este sen7do, el ejemplo principal dentro del documento analizado es la
lectura del fragmento del El viaje 7tulado “La muerte le adosó un squash”.
Aquí las modificaciones que la voz del lector-‐autor le revela al oyente crí7co son tales y tantas
que es necesario plantearse el problema filológico de cuál versión se ha recogido en el
documento a disposición, de la misma forma en que, en su Flatus Vocis, también Corrado
Bologna prefiguraba precisamente este problema – relacionando además el concepto de
auctoritas con el aparecer de las “nuevas” tecnologías:
La filologia dovrà tener conto, forse, in futuro, del textus ne varietur stabilito “a voce”, su nastro,
dall’autore stesso (è il caso di Ungare�, e di mol. altri). Per la prima volta, la “viva voce” di un
poeta può esser chiamata a tes.moniare dell’intenzione originaria, nel processo ecdo.co; e
d’altro canto, non aveva già il fonografo aTuato uno spostamento in favore della auctoritas
vocale, rispeTo al telegrafo, il cui messaggio non la vibrazione della voce, ma la sua trascrizione
lanciava a distanza? (Bologna: 1992, 133).
En el caso de Vázquez Montalbán, es interesante mirar primero el texto publicado:
La modernidad adosó un squash
La modernidad adosó un squash
al viejo panteón de Trotski
su matadero
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
164
es ahora un museo esquina Viena
Morelos
Coyoacán México Distrito Federal
de espaldas a la Historia
los jugadores de squash pelean
contra la edad y los excesos
de grasa en la sangre y en los ojos
ajenos
la pelota pájaro loco en su jaula
de paredes crueles no .ene escapatoria
furia de verdugos que pretenden
envejecer con dignidad
la dignidad de Trotski la puso el asesino
borrón y cuenta nueva de un hijo de sierva
contra el señorito hegeliano pintor
de ejércitos rojos por más señas
salta la pelota hasta reventar
entonces el músculo duerme la ambición descansa
los jugadores beben ambrosías de coca cola
y seven-‐up
cerca
las cenizas de Trotski y Natalia Sedova
entre arrayanes mirtáceos y flores carnales
de su jardín de aroma insuficiente
se suman en el doble fracaso del amor
y la Historia
los jugadores de squash vuelven a su casa
hacen el amor mienten a sus espejos
la esperanza de un pantalón más estrecho
escaparates del Barrio Rosa
unisex y sin edad
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
165
Y después echar un vistazo a la transcripción de la voz – en 7nta roja aparecen los cambios con
respecto a la versión publicada que se pueden escuchar en la lectura:
La modernidad / adosó un squash >al viejo panteón de Trotski |
su matadero |
es ahora un museo / esquina Viena > Morelos > Coyoacán / México Distrito Federal |
de espaldas a la Historia |
los jugadores de squash luchan > contra la edad / y los excesos > de grasa en la sangre y
en los ojos / ajenos |
la pelota / pájaro loco en su jaula > de paredes crueles / no .ene escapatoria |
furia de verdugos que pretenden /envejecer con dignidad |
la dignidad de Trotski / la puso el asesino |
borrón y cuenta nueva / de un hijo de sierva > contra el señorito hegeliano / creador > de
un ejercito / rojo por más señas |
salta loca la pelota hasta reventar |
entonces / el músculo duerme / la ambición descansa |
los jugadores beben ambrosías de coca cola > y seven-‐up |
cerca |
las cenizas de Trotski y Natalia Sedova |
entre arrayanes de mirtos y flores carnales |
de su jardín de aroma insuficiente |
se suman en el doble fracaso del amor |
y la Historia |
los jugadores de squash / vuelven a [su] casa |
hacen el amor y reconstruyen antes el espejo |
la esperanza de un pantalón más bajo de talla |
lo han visto / en un escaparate de la zona rosa |
unisex [y sin edad]
Ahora no es inú7l recordar que en la úl7ma edición de la Poesía completa. Memoria y deseo
(1963-‐2003) de Ediciones Península (Barcelona) publicada en marzo de 2008 están los textos
“canónicos”, es decir, los textos así como el mismo autor los quiso publicar ya en la edición de
Memoria y deseo (1963-‐1990) publicada en el 1996 por la filial en Barcelona de Mondadori. El
propio Vázquez Montalbán revisó esta edición ya que, en “Posdata del autor”, añadió un
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
166
párrafo entero – el antepenúl7mo, en el que jus7fica la inclusión de Pero el viajero que huye –,
escrito que cierra la edición Seix Barral de 1986 y que después cambiará el 7tulo a
“Defini7vamente nada quedó de abril”.
No es ninguna casualidad, por lo tanto, que las diferencias y los cambios más relevantes estén
precisamente en “La modernidad adosó un squash” que es un texto de Pero el viajero que huye
que el autor estaba escribiendo o revisando en aquel momento. Perece claro, además, que la
versión evocada por el lector-‐autor y grabada en 1989 por el equipo de Televisión Española no
es la versión final – o sea la versión canónica que se encuentra en las varias ediciones de
Memoria y deseo – sino una versión todavía in fieri del mismo poema que, exactamente como
si se tratara de un manuscrito, abre la posibilidad de analizar el proceso crea7vo del poeta y, tal
vez, de llegar a comprenderlo un poco más.
6. Perspectivas
El caso del poeta Manuel Vázquez Montalbán propuesto en este breve arKculo, entonces,
apunta a evidenciar una cues7ón tal vez lateral de poesía contemporánea –pero no menos
importante–. Una cues7ón que 7ene por lo menos dos cuestas paralelas: una que va hacia el
análisis de las lecturas en voz alta de los propios autores en relación a los textos publicados –
considerando la voz humana a todos los niveles–; y otra en la clasificación y el estudio de los
documentos a disposición –audio y video– donde se pueda ver o escuchar a los poetas leyendo
sus propios textos. Una cues7ón, por lo tanto, no meramente filológica, sino abierta a un
número potencialmente infinito de perspec7vas de inves7gación.
De hecho, como se ha visto en el caso de Vázquez Montalbán, la interpretación del autor –libre
de los vínculos que suele imponer un es7lo interpreta7vo “profesional”– entabla un haz de
relaciones inéditas con la “autoría” del texto. Mas allá de los cambios de palabras –aunque
su7les, no por eso menos importantes– lo que se revela en la lectura en voz alta es el
movimiento de los elementos capitales en la cons7tución del sen7do de un poema, es decir, el
encabalgamiento y las pausas o la prosodia, el ritmo –así como el tono, el volumen, la
velocidad– que a lo largo de la lectura del autor se desplazan y varían de forma siempre
significa7va, añadiendo al texto una dimensión y una textura cada vez nueva.
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
167
Por eso, hay mo7vos para suponer que un análisis de estos elementos permi7ría “oír”
crí7camente algo diferente no sólo respecto al texto par7cular en sí, sino directamente a la
prác7ca del lenguaje poé7co de determinados lectores-‐autores llegando quizás a interrogar el
mismo proceso crea7vo, siempre en estrecha relación a la paradójica naturaleza del discurso
muy par7cular que es la poesía.
Bibliografía
Bologna, Corrado (1992). Flatus vocis. Metafisica e antropologia della voce. Bologna: Il Mulino.
Galimber7, Umberto (1983). Il corpo. Milano: Feltrinelli.
Nancy, Jean-‐Luc (2004). All’ascolto. Milano: Raffaello Cor7na
Sini, Carlo (1989). Il silenzio e la parola. Luoghi e confini del sapere per un uomo planetario.
Genova: Marine�.
Sini, Carlo (1992). EJca della scricura. Milano: Il Saggiatore.
Vázquez Montalbán, Manuel (1996). Poesía completa. Memoria y deseo (1963-‐2003).
Barcelona: Mondadori.
Este mismo arDculo en la web
hop://revistacaracteres.net/revista/vol2n1mayo2013/manuel-‐vazquez-‐montalban-‐leyendo-‐sus-‐poemas-‐cuerpo-‐y-‐voz-‐escritura-‐y-‐autoria
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
168
Narra.va, música y transmedia en Nier: hacia una nueva obra de arte total
Narra.ve, music and transmedia in Nier: towards a new total artwork
Pau Damià Riera Muñoz (ESMUC)
Arfculo recibido: 29-‐03-‐2012 | Arfculo aceptado: 10-‐05-‐2013
ABSTRACT: Video games as an audiovisual form have entered inside our lives through the most recent pop culture, and they seem resolved to stay there. Its modernity is a hard fact, and this, added to the fact that video games always are bred from the most recent technology, makes them an art form hard to link with preceding tradi7ons. However, if we see video games as different arts joining together, we can connect them with Wagner’s no7on of Gesamtkunstwerk (total artwork), an uoerly roman7c idea, although its roots are born into more ancient tradi7ons. RESUMEN: El videojuego como forma audiovisual se ha adentrado en nuestras vidas a través de la cultura popular más reciente, y parece decidido a quedarse. Su innegable modernidad, añadida al hecho de que es siempre fruto de la tecnología más reciente, hacen de él una forma arKs7ca dimcil de relacionar con tradiciones anteriores. No obstante, si vemos el videojuego como la unión de diferentes disciplinas arKs7cas, podemos relacionarlo con el concepto wagneriano de Gesamtkunstwerk (obra de arte total), un concepto puramente román7co, aunque enraizado en tradiciones mucho más an7guas.
KEYWORDS: Wagner, Gesamtkunstwerk, Nier, video games, operaPALABRAS CLAVE: Wagner, Gesamtkunstwerk, Nier, videojuegos, ópera
____________________________
1. IntroducciónEl videojuego, una de las creaciones de la cultura popular del siglo veinte más novedosas,
controver7das y económicamente produc7vas, es también una de las formas de expresión
audiovisual más jóvenes. Si consideramos Tennis For Two (William Higinbotham, 1958) como el
punto de referencia a par7r del cual se inicia la cronología histórica del videojuego1, éste
cuenta con apenas sesenta y cinco años de historia. Si lo comparamos con el cine, con más de
un siglo de historia en su haber, el videojuego se encuentra aún en los albores de su
caracterización como forma crea7va dentro de la época de reproducibilidad técnica, tal como
quiso denominarla Walter Benjamin. Pero si entendemos el videojuego como una obra en la
que diferentes artes confluyen, estableciendo diferentes capas esté7cas y retóricas que
funcionan simultáneamente para crear un contenido que sea aprehendido como un todo por el
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
169
1 Pese a que otras formas de interacción con computadoras a través de imágenes en una pantalla y disposi7vos de control por parte del usuario se habían ido desarrollando desde finales de la década de los cuarenta.
público obje7vo, vemos que podemos referirnos a antecedentes mucho más an7guos, como la
ópera y el teatro.
Si a ello le añadimos el concepto de juego como uno de los elementos primordiales en la
historia de la cultura, veremos que, pese a la novedad del género, el videojuego cuenta con
referentes que se remontan muy atrás en el 7empo. Desvelar estos referentes facilita la
comprensión del videojuego como forma de creación y al mismo 7empo lo ubica en un
contexto mayor de carácter cultural, social e incluso filosófico y esté7co.
Muchos de los elementos que conforman el género del videojuego hallan sus referentes en
ideas del Roman7cismo, como pasa, de hecho, con otras formas dentro del terreno de lo
audiovisual. La ópera (especialmente a par7r del surgimiento de la figura de Richard Wagner),
el cine y el videojuego cuentan con elementos retóricos y esté7cos comunes, muchos de los
cuales fueron desarrollados ampliamente en el siglo XIX. Estos elementos se engloban, en gran
parte, en una idea de central importancia para el pensamiento román7co2: la
Gesamtkunstwerk, la obra de arte total. El concepto se desarrollaría durante todo el siglo
diecinueve, pero seguiría dando frutos durante toda la era contemporánea hasta traspasar la
frontera del nuevo milenio, llegando hasta nosotros oculta entre los ar7ficios y
ornamentaciones de los nuevos géneros audiovisuales.
La intención del presente arKculo es relacionar el concepto de Gesamtkunstwerk con el
paradigma crea7vo del videojuego como obra de expresión arKs7ca. Una vez establecidos los
principales nexos en común entre los ideales wagnerianos (presentes, fundamentalmente, en
su obra operís7ca) y el videojuego, nos centraremos en el estudio de una obra en concreto: el
videojuego Nier (producido por la desarrolladora Cavia y editado por la empresa Square Enix).
Éste, por diversas razones que detallaremos a lo largo del arKculo, se nos presenta como una
obra transmediá7ca casi arqueKpica, además de contener en su seno muchas de las ideas
inherentes a la Gesamtkunstwerk, así como al pensamiento y la esté7ca román7cas, en general.
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
170
2 Aunque la fusión de las artes como idea esté7ca se remonta a mucho antes, como veremos más adelante.
2. La creación de la Gesamkunstwerk2. 1. El camino hacia la obra de arte total
La fusión de las artes como idea sobre la cual fundamentar las bases de toda creación arKs7ca
no es patrimonio exclusivo de Richard Wagner (1813-‐1883). De hecho, ni siquiera es una
creación puramente román7ca. Ya desde la tragedia griega vemos ejemplos de cómo diferentes
artes (escenograma, narra7va, música, danza...) se unen para formar un todo. Diversos ejemplos
de unión de las artes se dejarían ver desde entonces, muchos de ellos asociadas a la escena. En
muchos casos, la dramaturgia y la narra7va escénica eran el nexo conductor de una obra que, a
través del discurso, englobaba a otras disciplinas arKs7cas, siempre subsidiarias de éste.
Durante la Ilustración, esta subordinación a la retórica discursiva del entramado narra7vo se
hizo aún más evidente. Las tendencias racionalistas del este periodo dieron al arte de la
escritura un valor esté7co superior al del resto, dejando a otras artes (especialmente la música)
la labor de apoyar y subrayar el contenido y significado del mismo3. Pero con la entrada del
período román7co y el reconocimiento de la música como un arte con valor esté7co y retórico
propio, las tornas giraron completamente. Muchos filósofos y pensadores román7cos 4 dieron el
valor más alto a la música dentro del conjunto de las artes, y ésta se convir7ó en el elemento
aglu7nador sobre el cual el resto de las artes se unirían para formar un todo.
Es entonces también cuando empieza a tomar relevancia la música como disciplina con un
discurso y retórica propios. Curiosamente, junto a la idea de música absoluta (esto es, música
instrumental per se, la cual no requiere de ningún elemento textual externo a la propia música
para conducir un discurso que el oyente pueda recibir y entender; pero no necesariamente con
la razón, sino más bien desde el plano emocional) empiezan a desarrollarse nuevas formas
composi7vas en las que elementos de otras artes influyen en la retórica musical: la música
programáJca y el poema sinfónico nacen en el Roman7cismo y ob7enen su máximo esplendor
junto a otro género creado dos siglos atrás, precisamente, bajo la misma idea de unir diferentes
disciplinas arKs7cas: la ópera.
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
171
3 Pese a que también en la Ilustración se desarrollaría el concepto del origen común de poesía y música.
4 Con Arthur Schopenhauer como figura predominante.
Y fue precisamente la ópera, el género explorado por Richard Wagner (18813-‐1883), uno de los
principales defensores de la idea del arte como expresión del sen7miento humano, así como de
la convergencia de todas las artes (siguiendo el ideal de la tragedia griega) para conseguir la
obra de arte total o Gesamtkunstwerk. Pero estas ideas no eran, ni mucho menos, originales
del compositor alemán, ya que otros músicos 5, filósofos y pensadores román7cos habían
hablado antes que él del poder de la ópera como género unificador y renovador. Johann
Go�ried Herder (1744-‐1803), uno de los ins7gadores del movimiento Sturm und Drang, ya
hablaba en su obra Calígona de la ópera como “la encarnación épica de su ideal arKs7co, la
expresión más autén7ca y genuina del hombre en su totalidad, en la que poesía, música, acción
y decorado no forman sino un todo único” (Fubini, 1999: 256); o Johann Georg Hamann
(1730-‐1788), también uno de los impulsores del movimiento prerromán7co alemán -‐maestro
de Herder, así como de otros filósofos como Hegel y Schelling-‐, quién consideraba a la ópera “la
más elevada y completa de las artes, puesto que, a semejanza de la lírica griega, goza de la
unión de todas ellas a través de una expresión más plena” (Fubini, 1999: 257).
Friedrich Schelling (1775-‐1854) también coincidía con las ideas wagnerianas en su aspiración a
la convergencia de todas las artes: la idea del arte como elemento unificador y la aspiración al
absoluto son ideales puramente román7cos, así como el “anhelo de la recons7tución de una
unidad mí7ca originaria” (Di Benedeoo, 1982: 24). La revalorización de la mitología y de la
tragedia griega responden a este anhelo, y es por ello que Wagner los toma como modelos en
la creación de sus melodramas, como él mismo denominaba a sus propias composiciones
escénicas.
Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-‐1831), a su vez, colocó su granito de arena en la creación
de la esté7ca román7ca, pero en su caso son especialmente importantes las reflexiones sobre
las relaciones dialéc7cas entre las diferentes artes. La dialéc7ca de las artes crea “tensiones
internas, correspondencias secretas y, oposiciones entre ellas que, antes o después, habrán de
resolverse” (Fubini, 1999: pág. 263), y serán estas tensiones las que dificultarán la labor de
establecer qué disciplina arKs7ca se sobrepone a las demás. Wagner resuelve está tensión
dando supremacía a la acción dramá7ca sobre el resto, y sitúa a texto y música a un mismo
nivel, aún siendo subsidiarias del drama, la autén7ca obra de arte total.
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
172
5 Carl Maria von Weber ya hablaba de la fusión de las artes en un nuevo es7lo de ópera revolucionaria y renovadora durante las primeras décadas del siglo XIX.
La dialéc7ca de las artes y el concepto wagneriano de la Gesamtkunstwerk traspasaron el siglo
diecinueve hasta nuestros días, con la creación del cine y, en úl7ma instancia, del videojuego.
Todo elemento audiovisual es suscep7ble de ser valorado bajo la mirada hegeliana,
precisamente por el hecho de que, al unir imagen, texto y música, retóricas diferentes
convergen simultáneamente, obligando al autor (o los autores) a seleccionar qué elementos
destacar en cada momento para ofrecer al espectador una experiencia válida a nivel esté7co y
formal, sin llegar a confundirlo. En el caso concreto del videojuego, la luz arrojada por Wagner
sobre la acción dramá7ca como elemento primordial de la Gesamtkunstwerk nos es
especialmente interesante: lo que está sucediendo en pantalla y la interacción que con ello
pueda tener el jugador responde a la acción dramá7ca, y todo el despliegue gráfico, sonoro y
narra7vo (en caso de que exista tal narración) está en función de dicha acción. Sobre la relación
entre los videojuegos y las artes escénicas, es relevante la opinión de la desarrolladora y crí7ca
Anna Anthropy: “Games are a kind of theater in which the audience is an actor and takes on a
role -‐and experience the circumstances and consequences of that role.” (Anthropy, 2012: e-‐
book)
Por otro lado, es interesante destacar el valor de la música en la esté7ca hegeliana. Para Hegel,
“la música 7ene, esencialmente, el come7do de ordenar el 7empo” (Fubini, 1999: 270). Esta
idea, u7lizada posteriormente por corrientes tan opuestas a la filosoma román7ca como el
estructuralismo, nos puede ayudar a entender el papel de la música en la Gesamkunstwerk,
tanto en el Roman7cismo como en la actualidad. Podemos, así, tomar las bandas sonoras de
cine y videojuegos como elemento ordenador de la acción dramá7ca -‐si bien es cierto que, en
muchos casos, la música sirve como apoyo a la acción, sugiriendo aspectos en el plano sensual y
sen7mental que, de otro modo, no serían percep7bles para el público-‐.
La u7lización de la música como elemento diegéJco y extra-‐diegéJco dentro del medio
audiovisual responde en muchos casos a esta ordenación temporal, dándonos pistas sobre lo
que está sucediendo en pantalla tanto en lo que se refiere a la acción dramá7ca (música
diegé7ca) como en lo que le sucede a los actores a nivel emocional -‐o lo que la escena sugiere
en el plano sensual y emocional, en todo caso-‐ (música extra-‐diegé7ca). En el videojuego, dado
que la interac7vidad discurre en la obra como un elemento retórico más, la música reacJva o
adaptaJva -‐esto es, la música que responde a los cambios producidos en la acción dramá7ca
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
173
gracias a la interacción del jugador-‐ es otra forma de ordenación temporal de la acción, aunque
muchas veces pueda confundirse (formal y conceptualmente) con elementos extra-‐diegé7cos,
más propios de narra7vas audiovisuales lineales (como el cine o las artes escénicas).
2.2. Wagner y la renovación del arte
Para Wagner, la finalidad principal del arte era la recuperación moral y esté7ca de la
humanidad. De hecho, su intención era crear una forma arKs7ca ajena a la sociedad, que se
opusiera a ésta desde fuera con la intención de renovarla desde sus fundamentos. ComparKa
con Schelling, además de su pasión por la mitología y la tragedia clásicas, la idea de que una
autén7ca cultura debía tener sus fundamentos en la religión, el arte y la raza: de ahí que
quisiera crear una ópera alemana con la intención de recuperar y refundar lo ‘puramente
humano’ (Di Benedeoo, 1982: 128). De este modo, Wagner se enfrentó abiertamente a
burgueses y empresarios, así como a la ópera de moda en su 7empo, promulgando un retorno
a los orígenes griegos del drama y el abandono de la narra7va histórica y convencional que
impregnaba los libretos de ópera al uso. Su intención era regresar al mito como elemento
narra7vo primordial, el cual “7ene el mérito de captar, de la nación o de la época [a la que
pertenezca] sólo lo que es puramente humano” (Di Benedeoo, 1982: 131).
Pero este deseo de regeneración esté7ca y moral de la humanidad no podía darse si no era a
través de la obra de arte total, absoluta: “la obra de arte en su integridad originaria recuperada
de palabra-‐música-‐acción (Wort-‐Ton-‐Drama)” (Di Benedeoo, 1982: 128). Ésta cons7tuiría el
futuro del arte, la Gesamtkunstwerk6, como él mismo la denominaría en sus dos ensayos de
1849: Arte y revolución y La obra de arte del futuro. La obra de arte total era concebida por el
compositor alemán “como un absoluto que con7ene en sí mismo su propia razón de ser” (Di
Benedeoo, 1982: 128).
Bajo estas ideas revolucionarias y renovadoras, Wagner ideó una nueva forma de drama
musical inspirada en los textos de la mitología alemana, en la cual texto y música (ambos de su
propia creación) se pondrían al servicio, como ya hemos mencionado antes, de la acción
dramá7ca. Su primera obra en la consecución de su propia renovación esté7ca sería Der
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
174
6 El término fue u7lizado por primera vez por el filósofo Karl Friedrich Eusebius Trahndorff en el ensayo ÄstheJk oder Lehre von Weltanschauung und Kunst, del año 1827. Aún así, no es seguro que Wagner conociera la existencia de dicho texto, o que hubiera mantenido contacto con Trahndorff o sus ideas.
fliegende Hollander (El holandés errante), de 1841. Después vendría Tannhäuser (1843-‐1845) y
Lohengrin (1846-‐48), con las que cerraría así el ciclo de obras que el propio autor definió como
‘román7cas’. En ellas, siguiendo aún los cánones de la tradición román7ca (que, pese a sus
ansias renovadoras, nunca abandonará del todo), Wagner u7lizó argumentos legendarios y
fantás7cos, y desarrolló la estructura del drama a través de escenas o grupos de escenas -‐en
vez de números individuales7, como era común en el clasicismo y primer roman7cismo-‐.
Por otra parte, el mo7vo argumental común a estas obras tempranas del autor es también
puramente román7co: la redención del mal a través de un acto de amor llevado hasta el úl7mo
sacrificio, tema que, como veremos más adelante, subyace bajo todo el discurso narra7vo del
videojuego Nier, del que hablaremos en la úl7ma parte de éste arKculo. Pero en la obra
wagneriana, como también lo será en Nier, el mal no es una fuerza ajena a la vida de los
protagonistas del drama, sino que subyace en la vida misma: la redención de los protagonistas
sólo será posible a través de su muerte, su sacrificio y el ulterior paso a otra vida más
verdadera.
La idea de la redención será una constante en toda la obra de Wagner, y tendrá especial
importancia en la que será su obra magna: Der Ring des Nibelungen (El anillo del Nibelungo),
una tetralogía compuesta por un prólogo y tres jornadas, que el autor concebirá como la
autén7ca ‘ópera del futuro’. Las cuatro obras que componen la tetralogía son: Das Rheingold
(El oro del Rin), Die Walküre (La Valquiria), Siegfried (Sigfrido) y Göcerdämmerung (El
crepúsculo de los dioses). La composición de toda la obra (texto y música) llevó al autor
vein7séis años (desde 1848 hasta 1874), pero debemos tener en cuenta que la creación de la
misma se vio truncada durante la composición de Tristan und Isolde (Tristán e Isolda)
(1857-‐1859) y Die Meistersinger von Nürnberg (Los maestros cantores de Nüremberg)
(1861-‐1867), dos obras capitales en la producción de madurez de Wagner.
En la tetralogía del Nibelungo, el texto poé7co tomará como referencia fuentes del an7guo
mito germano de la Edda8, así como del Nibelungenlied (Canción del Nibelungo). En él, la
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
175
7 Como las arias o duetos, en los que el discurso narra7vo se veía truncado para el lucimiento expresivo y técnico de los cantantes.
8 Pese al componente germano, la Edda, a parte del texto poé7co, 7ene la versión prosaica que fijó Snorri Sturluson, ambos fijados en Islandia. El componente germano se encuentra en las versiones más primi7vas de estos mitos que componen, finalmente, una obra de carácter fragmentario y origen oral.
regeneración de la humanidad se conseguirá únicamente a través de la destrucción total de la
civilización. Con el holocausto desaparecerán las leyes que rigen los pactos sociales, y la
humanidad quedará purificada de su sed de riqueza y poder. Pero para ello, los héroes
‘puramente humanos’, Siegfried y Brünhilde, deberán ser sacrificados, y de su inmolación
emanará una nueva humanidad. Este sacrificio viene dado por amor, como en Tristán e Isolda:
un amor que une a humanos y dioses, un amor que “diluye, y redime, la finitud de cada
individualidad” (Di Benedeoo, 1982: 133).
A nivel composi7vo, el drama musical wagneriano se estructura como un entramado de
mo7vos que abarcarán la obra en su totalidad, dejando así de lado las retóricas formalistas del
clasicismo musical y creando una nueva forma a través del uso del leitmoJf como mo7vo
primordial sobre el que se fundamentará la estructura de la obra. Cada objeto y situación de la
ópera, así como los personajes y sus emociones, son representados musicalmente por su
propio leitmoJf, creando una trama de fragmentos melódicos que irán evolucionando y
mutando a través de todo el drama.
La relación dialéc7ca entre mo7vos viene dictada por la acción dramá7ca, aunque a medida
que Wagner se acercaba a su madurez creadora, su punto de vista fue cambiando, dando cada
vez más preponderancia al fenómeno musical en el acto creador de sus melodramas. Así, a
par7r de los años cincuenta9, podemos observar un cambio importante en la forma de concebir
la Gesamtkunstwerk por parte del compositor alemán. De esta manera, al hablar sobre la
composición de Tristán e Isolda y El anillo del Nibelungo se refiere a “acciones de la música que
se han hecho visibles” (Di Benedeoo, 1982: 130). La acción dramá7ca, en este caso, es
producto de lo que se desarrolla musicalmente, dado que la música expresa la esencia de la
acción, su verdadero significado.
De la misma manera que en la Gesamtkunstwerk wagneriana el leitmoJf servía como elemento
ordenador y modelador de la acción dramá7ca, también lo será en el cine y los videojuegos.
Con todo, es también cierto que el uso y desarrollo de mo7vos en la creación de un discurso no
es exclusivo de las formas musicales, ni tampoco de la retórica narra7va. Son esclarecedores al
respecto los comentarios realizados por el desarrollador Jonathan Blow al respecto de la
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
176
9 Después de haber leído a Schopenhauer, quien otorgaba a la música un papel dominante sobre el resto de las artes.
jugabilidad en los videojuegos, como una retórica que discurre dentro de la obra paralelamente
al resto del discurso: “The language of gameplay is driven by sensa7on rather than words. Like
music, it can have themes and mo7fs, however distantly apprehended” (Bissell, 2010: e-‐book).
Por úl7mo, es interesante hablar del Bayreuther Festspielhaus, un teatro ideado por Wagner y
construido bajo la supervisión de éste entre 1872 y 1876, año en el que se inauguró con el
estreno del ciclo El Anillo del Nibelungo. El teatro cuenta con varias caracterís7cas que lo
diferencian de otros teatros de ópera, haciéndolo especialmente adecuado para las obras
wagnerianas. Con ello, el propio compositor pretendía condicionar la respuesta del público
modificando su percepción de la escena y de la música. De éste modo, se pretendía conseguir
una mayor inmersión del público en la acción dramá7ca, una inmersión que las obras
audiovisuales -‐especialmente los videojuegos-‐ con7núan intentando conseguir con la mayor
credibilidad posible.
De este modo, el teatro fue construido con un doble proscenio, el cual alargaba el escenario y
alejaba, a ojos del espectador, la acción escénica. Por otro lado, la sala se oscurecía
completamente (algo no habitual para la época) y la orquesta quedaba completamente oculta
bajo el foso, con lo que el público podía concentrarse completamente en lo que sucedía en el
escenario10. Todo ello creaba, según palabras del propio Wagner, un mysJscher Abgrund, un
‘foso mís7co’ que proporcionaba un aura especial al contenido mí7co presente en la mayoría
de sus obras.
3. La obra de arte del futuro3.1. Nier como arqueJpo transmedia
Nier responde a los cánones de la transmediación narra7va, esto es, nos explica su historia a
través de diferentes medios, algunos de ellos digitales, otros más tradicionales. La obra se
compone de dos Ktulos, Nier Gestalt y Nier Replicant, en los cuales únicamente cambia el
personaje controlado por el jugador y su relación con Yonah, otra de las protagonistas del
juego. Mientras en Nier Gestalt el personaje 7ene una relación paterno-‐filial con Yonah, en Nier
Replicant éste es el hermano de la joven. Evidentemente, la diferencia de edad entre los dos
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
177
10 Aparte de lograr con ello una acús7ca especialmente adecuada para las óperas del compositor alemán, dado que al ocultar la orquesta completamente bajo el foso se conseguía mejorar el equilibrio entre la sonoridad orquestal y la acción cantada sobre el escenario.
personajes principales (Yonah y Nier) es más acusada en la versión Gestalt del Ktulo, siendo el
protagonista mucho más joven en la versión alterna7va del mismo11.
Por otro lado, Nier cuenta con la edición de un cómic12 dividido en tres volúmenes, publicado
en la web oficial del juego -‐así como en las plataformas de descarga digital Xbox Live y
PlaySta7on Store-‐ unos meses antes de su publicación. De esta manera, el cómic servía como
elemento promocional del Ktulo, a la vez que aportaba contenido adicional sobre los
personajes y el argumento. Por otra parte, la edición del libro Grimoire Nier fue un paso más en
la ampliación del universo Nier. Grimoire Nier es una colección de arte gráfico del juego, y
con7ene, además, fichas de los personajes más relevantes de la historia y de las armas que
encontraremos a lo largo del Ktulo, así como historias cortas y detalladas explicaciones sobre
elementos de la narra7va que durante el juego no habían quedado claros. Además, las extensas
entrevistas con los responsables del estudio, así como el director del Ktulo, acaban por cerrar
casi todos los interrogantes abiertos en la narra7va de la obra.
Por úl7mo, se grabó y editó un drama CD en el que se detallaban, mediante diversos relatos en
forma hablada, aspectos de la historia que no habían sido explicados en ningún otro medio,
añadiendo aún más detalles al ya de por sí vasto mundo del juego. Si bien a nivel narra7vo y
visual esto es todo, Square Enix también sacó a la venta la banda sonora original del juego,
creada por el equipo de compositores del estudio Cavia (con Keiichi Okabe a la cabeza), así
como una colección de arreglos para piano de las piezas más representa7vas del Ktulo en
forma de grabación y par7tura. Lamentablemente para el público occidental, la mayoría de este
material, incluyendo el libro Grimoire Nier y el drama CD, fue publicado exclusivamente en
Japón. Aún así, la gran can7dad de información que circula por Internet sobre el juego, así
como las traducciones de los textos originales en japonés realizadas por voluntarios amantes
del mismo, hacen posible el acceso a gran parte del material editado a través de la red.
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
178
11 La decisión de crear dos Ktulos con dos personajes de edades tan diferentes responde a una intención por parte del estudio de acercar el Ktulo a diferentes sectores del público, abarcando el mayor rango de edades posible.
12 Creado por Ricardo Sánchez y editado por Wildstorm, filial de DC Comics.
3.2. Mitología, sacrificio y redención en Nier
La historia de Nier se desarrolla a través de sus múl7ples fuentes como si de una construcción
mitológica se tratara: personajes, objetos y situaciones se funden en una maraña de
información que deberemos descubrir poco a poco, extrayéndola tanto del propio juego como
de los textos complementarios al mismo. De hecho, Nier 7ene su propia genealogía, que
podemos encontrar en otro juego del estudio Cavia: Drakengard. Éste cuenta con cinco finales
diferentes, uno canónico y cuatro alterna7vos, y es sólo uno de éstos úl7mos el que nos llevará
a la narra7va de Nier. A par7r de ahí, entran en escena los textos de Grimoire Nier y del drama
CD, que nos relatarán los sucesos acaecidos cronológicamente desde el final de Drakengard
hasta el inicio de Nier.
La mejor manera de entender la mitología del juego seguramente sea acercándose primero a
éste y, una vez completado, a los textos complementarios, ya que el Ktulo se desarrolla de
manera que el jugador deba desvelar paula7namente los secretos de una historia
deliberadamente confusa 13. Al final, la estructura del juego, dividido en dos partes, se muestra
en verdad como un prisma de varias caras, algunas de las cuales se nos han ocultado desde el
inicio. De esta manera, deberemos repe7r la segunda parte hasta un total de cuatro veces para
descubrir todos los recovecos de la historia. La intención de las fuentes textuales es la de, una
vez completado el juego, rellenar los vacíos del argumento del mismo, así como añadir detalles
y relatos que nos permitan profundizar en el conocimiento sobre el universo Nier.
En la construcción cosmogónica de la obra, el concepto de sacrificio es especialmente
relevante. El primer sacrificio -‐y uno ciertamente importante, dado que es el que pone en
movimiento toda la narra7va del juego-‐ es el del protagonista, Nier, por su hija (o hermana)
Yonah. Al inicio del juego, Nier decide sacrificar su humanidad separando su alma del cuerpo
para salvar la vida de la joven, hecho que desencadenará todos los sucesos que nos llevarán al
enfrentamiento final del juego, en el que cuerpo y alma luchan por la propia supervivencia a
través de la eliminación del otro como ente consciente.
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
179
13 Confusa porque, a medida que vamos ahondando en la historia, notamos que hay detalles que se nos están ocultando.
Los compañeros de Nier durante el transcurso de la historia, Kainé y Emil, 7enen su propia
vivencia sacrificial, pues esta se somete a la búsqueda de una redención por sus propios
pecados. Tanto Kainé como Emil son seres es7gma7zados, seres que debido a sus diferencias
con el resto de la humanidad no son aceptados por los que les rodean. La aceptación, el
respeto y, finalmente, el aprecio que Nier demostrará hacia ellos durante la narración hará que
ambos personajes se sacrifiquen en beneficio de aquél, redimiéndose, así, de un pecado
original (del cual, lamentablemente, no son directamente culpables).
También veremos dos sacrificios de personajes coprotagonistas habitantes de una de las
localizaciones más importantes en la narra7va del juego: Façade. Veremos cómo la futura reina
de la ciudad, Fyra -‐a la que conoceremos previamente durante el transcurso de la aventura-‐,
sacrifica su vida por la de su marido, el rey, en el día de las nupcias de ambos. Posteriormente,
el propio rey de Façade, con el que establecemos una estrecha relación a lo largo del juego,
dará su vida por nosotros, a la vez que buscará vengar a su esposa.
Pero el sacrificio más importante de Nier radica en una decisión defini7va por parte del
jugador. Una vez hayamos completado el juego por tercera vez, se nos pondrá ante la decisión
de tomar la vida de Kainé o sacrificar la de nuestro protagonista. En caso de que quitemos la
vida a nuestra compañera, accederemos a un final alterna7vo, y tendremos la opción de volver
a completar el juego una vez más. Pero si decidimos sacrificarnos por ella, nuestro personaje
desaparecerá, literalmente. En la narra7va del juego, todos los personajes olvidarán al
protagonista, así como las aventuras que compar7eron con él. Pero en un plano meta-‐
narra7vo, el personaje realmente desaparece ante nuestros ojos, borrándose todo el registro
del mismo de la memoria de nuestra consola, por lo que no podremos volver a jugar con él
nunca más. Si, una vez tomada la decisión de sacrificar a nuestro personaje, queremos volver a
empezar el juego, deberemos buscar otro nombre para el protagonista, dado que no se nos
permite volver a asignar el que u7lizamos antes del sacrificio.
El argumento del juego Nier es marcadamente trágico, en un sen7do muy próximo al de la
tragedia clásica. La muerte del héroe (una muerte sacrificial, como ya se ha visto) y la pérdida
de los seres amados responde a un des7no escrito de antemano que, pese a los esfuerzos de
nuestros protagonistas, ha de verse cumplido. Una vez completado el juego, si inves7gamos en
las fuentes complementarias sabremos que Yonah habrá de perecer, en úl7ma instancia,
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
180
víc7ma de una extraña enfermedad. Esta misma enfermedad consumirá completamente al
resto de la humanidad, por lo que el universo Nier se verá condenado -‐en un futuro próximo-‐ a
la desaparición absoluta. Irónicamente, la destrucción del mal que acecha al mundo del juego
(el alma de nuestro protagonista, la némesis del héroe en la figura del Shadowlord) será la que
provocará la proliferación irremediable de la enfermedad y, por tanto, la destrucción del mismo
universo que nuestros protagonistas pretendían salvar. Sin duda, un final a la altura de las
circunstancias, dado el carácter tremendamente dramá7co de toda la obra.
3.3. Nier y la obra de arte total
Al analizar en profundidad la obra Nier vemos que todos los elementos arKs7cos implicados en
la producción del Ktulo (narra7va, arte gráfico, jugabilidad y diseño sonoro) han sido trabajados
respetando la unidad formal del todo. Si bien es cierto que la narra7va del juego es
especialmente importante, la esencia del universo Nier se respira a lo largo de toda la
experiencia jugable, gracias a la comunión de las diferentes facetas arKs7cas que componen el
Ktulo.
Los paisajes y entornos del juego nos muestran la decrepitud de un mundo en ex7nción, un
mundo que, por otra parte, se ha reconstruido tomando retazos de un mundo anterior, ya
desaparecido y al que no podremos volver jamás. El sen7do trágico de la existencia de los
personajes del juego se ve, así, no sólo en el diseño y caracterización de los mismos (la
melancolía del personaje principal, controlado por el jugador, es especialmente destacable a
este respecto), sino en los escenarios en los que transcurre la aventura.
La banda sonora, por su parte, da especial importancia a la voz como instrumento expresivo.
Las voces en los fragmentos corales suenan remotas, primi7vas, pero siempre impregnadas de
una tristeza que parece inundarlo todo, anunciando quizás lo que ya está escrito de antemano:
la desaparición úl7ma de todo lo conocido. También tenemos voces solistas, presentes en casi
toda la acción dramá7ca del juego (tanto en las escenas cinemá7cas14 como durante la acción
jugable). Estas voces nos acompañarán, así, a lo largo de toda la aventura, y tomarán especial
importancia en los momentos climá7cos del drama, muchos de los cuales corresponderán a la
inmolación de los protagonistas del mismo.
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
181
14 En las que el jugador no 7ene ningún 7po de interacción y la narra7va toma la dirección del discurso.
El uso de mo7vos musicales para reconocer a personajes y situaciones del juego es otra
caracterís7ca que nos hace recordar la esencia wagneriana, aunque aquí la complejidad del
tejido musical no llega a los extremos de las óperas del compositor alemán. Pese a todo,
reconoceremos en la música mo7vos melódicos recurrentes, asociados a elementos relevantes
del juego. La instrumentación y el carácter de cada pieza vendrán definidos en cada caso por la
acción dramá7ca a la que acompañen, algo notorio especialmente en las secuencias
cinemá7cas. Es interesante resaltar cómo la composición musical en Nier afectó, según
declaraciones del propio director del proyecto, a ciertos aspectos del desarrollo del juego,
acentuando aún más, si cabe, el tono trágico del mismo.
De la misma manera que localizaciones y personajes vienen definidos por mo7vos musicales
dentro del juego, encontramos diferentes moJvos jugables a lo largo de éste. La jugabilidad
cambia en determinados momentos de la aventura, y cada uno de los cambios responde a una
situación o escenario en par7cular. Pese a que el juego es, fundamentalmente, un Ktulo de rol -‐
en el que encarnamos y desarrollamos a un personaje, evolucionando en diferentes aspectos
que responden a las necesidades jugables que van creándose a medida que avanzamos en la
aventura-‐ y acción (comba7va, en este caso), nos encontraremos diferentes métodos jugables
relacionados con otros géneros de videojuego. De esta manera, encontraremos elementos de
juegos de disparos y matamarcianos en algunas situaciones, de horror y supervivencia en otras,
par7ciparemos en escenas de ficción interac7va en las que deberemos leer largos textos y
decidir nuestros pasos a par7r de lo leído, e incluso la perspec7va de nuestra visión sobre la
acción dramá7ca cambiará en determinados momentos -‐pasando de una visión tridimensional
de la acción a otras perspec7vas: isométricas, cenitales o laterales-‐. Estos cambios a nivel visual
y jugable no serán nunca gratuitos, ya que vendrán siempre dictados por el desarrollo
dramá7co del Ktulo, además de dar una variedad de métodos de interacción con el juego pocas
veces vista en el medio.
4. Conclusión
Nier se nos presenta como una obra muy coherente y cohesionada en todas las partes cuque
componen el conjunto arKs7co-‐narratológico, lo que incluye las fuentes y textos
complementarios (y, por tanto, paratextuales) al propio juego. De esta manera, la narra7va de
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
182
la obra no sólo está dentro del videojuego, sino que se configura a través de un discurso
segmentado y transmedializado formado por diferentes fuentes textuales y audiovisuales (que
comprenden dos videojuegos, un libro, una grabación de textos drama7zados y un cómic),
entrelazadas y relacionadas entre sí formando un todo narra7vo apoyado en los
transmediá7co. Por ello, únicamente mediante el acceso a todas las fuentes, el jugador es
capaz de desentramar la historia completamente tal y como fue concebida por sus creadores.
Por otra parte, el trabajo realizado a nivel arKs7co en todas sus facetas (música, imagen y
narración) responde a la intención de crear una obra global, de manera similar a como concebía
Wagner sus obras dramá7co-‐musicales: la construcción de la obra como un todo interarKs7co
se reac7va en la nueva cons7tución del videojuego. Las diferentes disciplinas arKs7cas
implicadas en Nier han recibido influencias las unas de las otras en el momento de la
concepción de la obra. Por ejemplo, la composición de la banda sonora, con un tono dramá7co
muy acusado, influyó en algunos aspectos de la narración del juego, cambiando el resultado
global de la obra. De este modo, Nier cuenta con una ambientación y un escenario idóneos para
una acción dramá7ca uniforme, pese a las grandes dimensiones y la segmentación de la
narra7va.
Por úl7mo, el carácter marcadamente trágico del conjunto nos hace pensar en la tragedia
clásica, a la vez que podemos entrever una estructura semejante a algunas narra7vas mí7cas
por su complejidad en la narración y en el desarrollo de los personajes, escenarios y objetos del
juego. Estas cualidades acercan a Nier un poco más a los ideales de la obra total wagneriana, la
Gesamtkunstwerk, así como a muchas otras ideas del roman7cismo tardío. Ideas que, por otra
parte, han viajado a través del 7empo hasta llegar a nosotros, en un mundo en el que la
tecnología y nuevas formas arKs7cas y narra7vas, como el videojuego, respiran aún aires de
tradición román7ca.
Bibliografía
Anthropy, Anna (2012). Rise of the Video Game Zinesters: How freaks, normals, amateurs,
arJsts, dreamers, drop-‐outs, queers, housewives, and people like you are taking back an art
form. Nueva York: Seven Stories Press. E-‐book.
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
183
Bissell, Tom (2010). Extra Lives: Why Video Games Macer. Nueva York: Pantheon Books. E-‐
book.
Cavia (2003). Drakengard. Japón: Square Enix. PlaySta7on 2.
Cavia (2010). Nier Gestalt. Japón: Square Enix. Xbox 360/PlaySta7on 3.
Cavia (2010). Nier Replicant. Japón: Square Enix. PlaySta7on 3.
Di Benedeoo, Renato (1982). El siglo XIX (Primera Parte). Madrid: Ediciones Turner.
Fubini, Enrico (1976). La estéJca musical desde la AnJgüedad hasta el siglo XX. Madrid: Alianza
Editorial, ed. 1999.
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (2009). EstéJca. Madrid: Editorial Losada.
Herder, Johann Go�ried von (1982). Obra selecta. Madrid: Editorial Alfaguara.
Higinbotham, William (1958). Tennis for Two. EE.UU.: Brookhaven Na7onal Laboratory.
Okabe, Keiichi (et al.) (2010). NieR Gestalt & Replicant Original Soundtrack. Japón: Square Enix.
Okabe, Keiichi (et al.) (2012). Piano CollecJons NieR Gestalt & Replicant. Japón: Square Enix.
Sánchez, Ricardo y D’Anda, Carlos (2010). Nier. California: WildStorm Produc7ons.
Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph (2006). Filoso~a del arte. Madrid: Editorial Tecnos.
Square Enix (2010). Grimoire Nier -‐Project Gestalt & Replicant System-‐. Japón: Square Enix.
Traducción no oficial en <hop://docs.google.com/View?id=dgvmkf89_228fxgghgg3>.
(25-‐3-‐2013).
Wagner, Richard (1841). Der fliegende Holländer (full score). New York: Dover Publica7ons, ed.
1988.
Wagner, Richard (1845). Tannhäuser (full score). New York: Dover Publica7ons, ed. 1984.
Wagner, Richard (1848). Lohengrin (full score). New York: Dover Publica7ons, ed. 1982.
Wagner, Richard (1849). La obra de arte del futuro. Valencia: Universidad de Valencia, ed. 2007.
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
184
Wagner, Richard (1854). Das Rheingold (full score). New York: Dover Publica7ons, ed. 1985.
Wagner, Richard (1859). Tristan und Isolde (full score). New York: Dover Publica7ons, ed. 1973.
Wagner, Richard (1867). Die Meistersinger von Nürnberg (full score). New York: Dover
Publica7ons, ed. 1976.
Wagner, Richard (1870). Die Walküre (full score). New York: Dover Publica7ons, ed. 1978.
Wagner, Richard (1871). Siegfried (full score). New York: Dover Publica7ons, ed. 1983.
Wagner, Richard (1874). Göcerdämmerung (full score). New York: Dover Publica7ons, ed. 1982.
Yoko, Taro (2011). Nier Replicant Drama CD: The Lost Words and the Red Sky. Japón: Fron7er
Works.
Este mismo arDculo en la web
hop://revistacaracteres.net/revista/vol2n1mayo2013/narra7va-‐musica-‐y-‐transmedia-‐en-‐nier-‐hacia-‐una-‐nueva-‐obra-‐de-‐arte-‐total
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
185
Sobre los autores
Simone Belli. Es inves7gador Postdoctoral en la Universidad Carlos III de Madrid. Doctor en
Psicología Social por la Universidad Autónoma de Barcelona, mención Doctor Europeo con la
tesis Emociones y lenguaje. Ha sido profesor visitante en la University of California, San Diego y
en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, gracias al programa del
Banco Santander de becas para jóvenes profesores e inves7gadores. Fue inves7gador
postdoctoral en la San Diego State University y en la Universidad Autónoma de Madrid, gracias
a la Paulo Freire Innova7ve Technology/Pedagogy Post-‐doctoral Visi7ng Scholar y al programa
Alianza 4 Universidades.
Wladimir Chávez Vaca. Obtuvo su Licenciatura de Comunicación y Literatura en la
Universidad Católica de Quito en el 2000. Ha estudiado en las universidades de Bergen
(Noruega), Århus (Dinamarca) y Newcastle (Inglaterra). Actualmente es profesor en la cátedra
de Literatura Hispanoamericana en la Universidad de Nordland y en Literatura y Cultura en el
Colegio Universitario de Øs�old. Su doctorado trata sobre la copresencia de textos: Un ladrón
de literatura: el plagio a parJr de la transtextualidad (Universitet i Bergen, 2011). ArKculos
suyos han sido aceptados en publicaciones como Dialogía, Variaciones Borges e Iberoromanía.
Celia Corral Cañas. Becaria de Inves7gación PIRTU por la Junta de Cas7lla y León (2011) y FPU por el Ministerio de Educación (2011-‐2015), realiza su tesis doctoral en la Universidad de
Salamanca. Ha superado el máster “Literatura Española e Hispanoamericana: estudios
avanzados” y el periodo de docencia del doctorado “Vanguardia y Posvanguardia en España e
Hispanoamérica. Tradición y rupturas en la literatura hispánica”.
Elsa García Sánchez. Licenciada en Filología Inglesa e Hispánica por la Universidad de Salamanca, donde ob7ene el DEA por su inves7gación sobre Decaden7smo y Fin de Siglo, y
profesora de Lengua y Literatura en el Ministerio de Educación de la Junta de Cas7lla y León.
Combina su dedicación a la literatura con la exposición y publicación de su obra plás7ca,
especialmente en el campo de la pintura y la fotograma.
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
187
Beatriz Leal Riesco. Historiadora de arte, es inves7gadora free-‐lance en los Estados Unidos, desde donde escribe para diversos medios africanistas y es programadora del African
Film Fes7val de Nueva York. Ha publicado múl7ples arKculos de teoría e historia
cinematográfica en revistas tales como Secuencias. Revista de Historia del Cine, Film-‐Historia,
African Screens, Africaneando o Art-‐es, editado libros y organizado seminarios, cursos y eventos
centrados en cines minoritarios. Sus intereses se centran el papel de la música en el cine
africano contemporáneo y en el papel del cineasta en la construcción de un discurso alterna7vo
propio.
Antonio Marmnez Arboleda. Licenciado en Derecho y MA Business Law (FHEA) es
inves7gador principal en la School of Modern Languages and Cultures en la Universidad de
Leeds. Inició su carrera como docente en el Ins7tuto Cervantes y en la Universidad de Leeds en
1998 mientras cursaba sus estudios de posgraduado en Reino Unido. En 2009 empezó a
trabajar en Open Educa7onal Resources como parte del equipo HumBox. Disfruta desde 2011
de una beca SCORE y se convir7ó en inves7gador del proyecto OpenLIVES. Es miembro del
JORUM UK Steering Group.
Marisa Marmnez Pérsico. Licenciada en la Universidad de Buenos Aires, obtuvo su Diploma de Estudios Avanzados en la Universidad de Salamanca. Se desempeña como
profesora 7tular a contrato en la Università degli Studi Guglielmo Marconi (Roma), ha sido
profesora invitada por la Università La Sapienza (2011 y 2012). Ha publicado “La República de
Leopoldo Marechal” (Universidad de Lanús, 2005), “Tres formas del insilio en la literatura
ecuatoriana del siglo XX” (Bubok Publishing Madrid-‐Fundación Marechal, 2010) y arKculos en
revistas argen7nas, españolas, brasileñas, portuguesas y serbias.
Alessandro Mistrorigo. Actualmente VisiJng Research Fellow en la Queen Mary
University of London, consigue el doctorado en la Universidad Ca’ Foscari de Venecia en 2007
especializándose en la poesía española del sigo XX. Es autor de varios arKculos publicados en
revistas internacionales y libros colec7vos. Su ac7vidad de inves7gación se dirige
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
188
principalmente al lenguaje poé7co contemporáneo en relación con las tecnologías digitales y el
elemento de la voz.
Rafael Pontes Velasco. Doctor Europeus y Premio Extraordinario de Doctorado por la
Universidad de Salamanca, en la actualidad trabaja como profesor de español en el Korea
Defense Language Ins7tute de la Joint Forces Military University (Icheon, Corea del Sur).
Becario en la USAL (1999), en la UNAM (2002) y en Dankook University (2004), lector en Korea
University (2005-‐2008) e inves7gador en la Université de Lille (2011), ha publicado un libro
monográfico sobre el cuento, varios arKculos filológicos y textos de creación.
Pau Damià Riera Muñoz. Pianista, violonchelista y compositor, ha estudiado en el
Conservatorio Superior de Música Municipal de Barcelona y en la Escuela Superior de Música
de Cataluña (ESMUC). Combina la docencia con la ac7vidad concerKs7ca. Ha trabajado junto a
figuras como Calixto Bieito, Marc Rosich, Albert Guinovart, Abel Coll y Jordi Faura.
Paralelamente, desarrolla su faceta como compositor, muy enfocada hacia el trabajo con
medios audiovisuales, habiendo compuesto música para danza y teatro, y colabora
habitualmente con la productora de animación 23 Lunes, junto al compositor y director de
orquesta Carles Gumí.
Carlos Santos Carretero. Licenciado en Filología Hebrea y Árabe por la Universidad de Salamanca, está realizando su estudios de posgrado dentro del programa de doctorado de la
misma universidad en torno a la literatura apócrifa hebrea. Trabaja como traductor de árabe,
hebreo, inglés y español y como redactor en publicaciones electrónicas de ocio y tecnología,
como Tallon4 y Ociomedia.
Adrian Nathan West. Licenciado en Humanidades, traductor y escritor independiente.
Además de haber traducido numerosas obras literarias del alemán, español, catalán y francés,
ha publicado ensayos sobre figuras destacadas de la literatura austríaca como Josef Winkler y
Jean Améry. Es editor contribuyente de la revista internacional de traducción online
Asymptote.
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
189
Este mismo texto en la web
hop://revistacaracteres.net/revista/vol2n1mayo2013/sobre-‐los-‐autores
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital. Vol. 2 Nº1 mayo de 2013
190
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital
http://revistacaracteres.net
Mayo de 2013. Volumen 2 número 1http://revistacaracteres.net/revista/vol2n1mayo2013
Contenidos adicionalesCampo conceptual de la revista Caracteres
http://revistacaracteres.net/campoconceptual/Blogs
http://revistacaracteres.net/blogs/
Síguenos en Twitter
http://twitter.com/caracteres_netFacebook
http://www.facebook.com/RevistaCaracteres