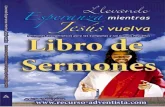Juicio crítico de los sermones de Fray Juan de San Miguel ...
"El sermón como instrumento de intermediación cultural. Sermones del federalismo cordobés,...
-
Upload
cehisunmdp -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of "El sermón como instrumento de intermediación cultural. Sermones del federalismo cordobés,...
En: Nuevo Mundo Mundos Nuevos, Debates, 2009, [En línea], Puesto en línea el 13
noviembre 2009. URL: http://nuevomundo.revues.org/index57521.html ISSN
electrónico: 1626-0252
Resumen
El sermón como instrumento de intermediación cultural. Sermones del federalismo
cordobés, 1815-1852
Valentina Ayrolo
El presente trabajo propone la observación de los sermones pronunciados en la Córdoba
de la primera mitad del siglo XIX vinculándolos con tres de sus características: su
condición de canal informativo, ya que vehiculizó explicaciones acerca del mundo
social, político y “celeste”; su condición de herramienta tanto eclesiástica como política
y por último su calidad de signo de los cambios que excedían las fronteras locales. En
esta ocasión, para el análisis, se toman una docena de sermones pronunciados por el
clero cordobés durante épocas del federalismo (1815 - 1852) cuyos fundamentos
servirán como base moral del sistema político.
Sermón – federalismo – mediación – discurso
Abstract
The sermon as instrument of cultural intermediation. Sermons from the Federalist era in
Cordoba, 1815-1852
Valentina Ayrolo
This paper reviews sermons delivered by the Church in Córdoba in the first half of XIX
century, based on three of their characteristics: as information channels, through the
explanation of the social, political and celestial world; as an ecclesiastical and political
tool, and, finally, as the symbol of the changes developing outside local jurisdictions. In
this opportunity, I selected twelve sermons that were produced by Córdoba’s clergy
during the times of Federalism, between 1815 and 1852, with their fundamentals
constituting the moral base of the political system.
Sermon – Federalism – mediation - discourse
El sermón como instrumento de intermediación cultural. Sermones del federalismo
cordobés, 1815-1852 1
Valentina Ayrolo, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la
Argentina, (CONICET), Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP),
“... el predicador no olvidará nunca el cometido final del sermón compendiado, de
antiguo, en tres requisitos fundamentales: enseñar, deleitar y mover (docere, delectare et
movere)” 2
Como sabemos, a raíz de la reforma protestante, la predicación fue uno de los temas
discutidos en el Concilio de Trento. Iniciando el cónclave, la quinta sesión, capítulo II,
del año 1546, se ocupaba “De los predicadores de la palabra divina, y de los cuestores”.3
La prédica por parte de sacerdotes capaces debía ser edificante y correspondía
impartirse los domingos y en días festivos, por lo menos. Era también una
recomendación del Concilio predicar “según su capacidad, y la de sus ovejas”,
“anunciándoles con brevedad y claridad los vicios que deben huir, y las virtudes que
deben practicar, para que logren evitar las penas del infierno, y conseguir la eterna
felicidad”.4 A punto de cerrarse la reunión, el 11 de noviembre de 1563, durante la 24º
sesión en el capítulo 11 encargaba al clero que explicara “en lengua vulgar” los
misterios de los sacramentos y las escrituras “como otras máximas saludables”. Las
listas completas de permisos para confesar y predicar que suelen encontrarse en los
archivos nos indican el cumplimiento de dichas pautas aunque, como lo veremos, no
siempre fueron una garantía.5 Así, si el objeto de los sermones era, como lo recordaba el
franciscano Fray Diego de Estella, enseñar, deleitar y conmover, no todos los públicos
recibían el mensaje de la misma manera y era por eso que en Trento se había insistido
mucho en atender las diferencias.6
Los sermones, como bien lo ha señalado Carlos Herrejón, constituyen un fenómeno
histórico y literario -en tanto presentan un desarrollo ligado a las circunstancias de cada
época-, e integran, junto a la catequesis y la homilía, una de las formas de la predicación
1 Una primera versión de este trabajo fue presentada en el Tercer Congreso Internacional CELEHIS de Literatura,
(Literatura española, latinoamericana y argentina), Mar del Plata, Argentina del 7 al 9 de abril de 2008. Agradezco
muy especialmente a Rosalía Baltar por su experta lectura y sus comentarios a mi texto. 2 Cf. Fray Diego de Estella, (1951) Modo de predicar y Modus concionandi, estudio doctrinal y edición crítica por
Pío Sagüés Azcona, Madrid, CSIC, Instituto Miguel de Cervantes, t. 2, p. 120. La ortografía de todas las citas de este
trabajo se ha modernizado para permitir su mejor lectura. 3 Cf. El Sacrosanto y ecuménico Concilio de Trento. (1785) Traducido al idioma castellano por Don Ignacio López
de Ayala. Agrégase el texto original corregido según la edición auténtica de Roma, publicada en 1564. Madrid,
Imprenta Real, p. 31. 4 Cf. El Sacrosanto y ecuménico (...) op. cit. p. 32. 5 Archivo del Arzobispado de Córdoba, (en adelante AAC) fondo: Libros-Facultades Ministeriales (1780-1861). 6 Por ejemplo, se recomendaba: “la gente labradora es rústica. No tiene capacidad para tomarlo todo de una vez así es
menester decírselo muchas veces y de muchas maneras” cita por Saez, Ricardo (2002) “Preludio al sermón”.
CRITICÓN, 84-85, p.49.
cristiana. Los temas de los sermones pueden ser variados y, por ende, los hay
dogmáticos, morales, de rogativas, eucarísticos, etc... 7
El presente trabajo propone la observación de este tipo de discurso en la jurisdicción de
Córdoba del Tucumán de la primera mitad del siglo XIX vinculándolo, sobre todo, con
tres de sus características: su cualidad de canal informativo, ya que vehiculizó
explicaciones acerca del mundo social, político y “celeste”; su condición de herramienta
tanto eclesiástica como política y, por último, su calidad de signo de los cambios que
excedían las fronteras locales. En esta ocasión, para mi análisis, tomo una docena de
textos producidos por el clero cordobés durante épocas del federalismo,8 esto es, entre
1815 y 1852.
1.- Marco contextual: Córdoba federal
Como se recordará, a finales del siglo XVIII, como parte de un vasto programa de
reformas, los Borbones españoles decidieron la creación de nuevas unidades
administrativas entre las que se contó el virreinato del Río de la Plata fundado en 1776.
Al mismo tiempo, se establecieron nuevas divisiones internas: las gobernaciones-
intendencia. La ciudad de Córdoba será cabecera de una de ellas y además sede de la
diócesis del Tucumán (desde 1699), convertida en 1806 en diócesis de Córdoba.
Brevemente repasemos la historia de la región en esas primeras décadas del siglo XIX.
Luego de la organización de los nuevos espacios administrativos, la invasión inglesa a
las costas del Río de la Plata marcará un verdadero hito para la región ya que, como lo
ha señalado Tulio Halperin Donghi “les enseñó entonces a descubrir una nueva
dimensión más estrictamente política para las actividades de corporaciones y
magistraturas, nada de lo que ocurrió hasta 1810 podría invitarlos a dudar de la verdad
esencial de este descubrimiento”.9
En mayo de 1810 se produce la llamada Revolución de Mayo en Buenos Aires que
llevará finalmente a la conquista de la Independencia en 1816.10 Una vez obtenida la
Independencia, las denominadas Provincias Unidas del Río de la Plata se gobernarán de
forma unificada hasta 1819-1820 cuando se produzca la caída del poder central (con
sede en Buenos Aires). A partir de allí, las jurisdicciones que, en su calidad de ciudades
(cité) tenían cabildo, fueron re-asumiendo una a una su soberanía, de forma tal que,
entre 1820 y 1852, las Provincias se gobernaron de forma autónoma depositando
esporádicamente -en el presidente Bernardino Rivadavia (1826) o en el gobernador de
Buenos Aires Juan Manuel de Rosas (1835-1852)- las facultades de defensa externa
(Paz y Guerra) y relaciones exteriores.11
7 Cf. Herrejón Peredo, Carlos Del sermón al discurso cívico. México, 1760-1834. México, Colegio de Michoacán-
Colegio de México, 2003, p. 11. 8 La definición del federalismo es un asunto complejo. Sin embargo podríamos sintetizarlo como la tendencia política
hegemónica durante la primera mitad del siglo XIX en el Río de la Plata. Sobre el particular aconsejamos la lectura
de Chiaramonte, José Carlos (1993) "El federalismo argentino en la primera mitad del siglo XIX" en Marcello
Carmagnani (coord.), Federalismos latinoamericanos: México, Brasil y Argentina, México, F.C.E., pp. 81-132. 9 Halperin Donghi, Tulio Revolución y Guerra, Buenos Aires, FCE, 1972, p. 137-138. 10 Remito a la obra de Tulio Halperin Donghi (1980) De la revolución de independencia a la confederación rosista,
Historia Argentina, Tomo 3, Buenos Aires, Paidos. 11 Esas atribuciones le fueron concedidas por las Provincias al efímero presidente B. Rivadavia, para la guerra con el
Brasil. Al Gobernador Rosas le fueron otorgadas y las ejerció, por ejemplo, durante los bloqueos francés e inglés al
puerto de Buenos Aires, en 1845 y en 1849-1850.
Entre los años 1820 y 1852 las Provincias Unidas del Río de la Plata (les diremos en
adelante Provincias Unidas) se debatirán entre dos tendencias políticas diferentes,
llamadas unitarismo y federalismo. La historiografía argentina se ha ocupado
extensamente de este asunto; aquí diremos solamente que las diferencias entre ambas
tendencias políticas no fueron forzosamente ideológicas sino, más bien, de grupos de
intereses creados. Justamente, fueron estas divergencias las que motivaron y sustentaron
el sistema de autonomía provincial.
Durante el período 1820-1852, en Córdoba se sucedieron cuatro gobiernos. El “espíritu
político” que animó a tres de ellos fue el del federalismo. Uno sólo fue unitario, la breve
administración de José María Paz (finales 1829 y principios de 1831). Soberana y
autónoma, la República federal de Córdoba si en la letra parecía inspirada en la
república federal fundada en los Estados Unidos de Norteamérica, por sus prácticas se
parecía más a la antigua República de Venecia. Un ejecutivo fuerte, una legislatura
adicta y un poder judicial casi inexistente resumen la estructura de gobierno de la
Provincia. Federal por el enunciado de su credo político, Córdoba no fue siempre
federal de la misma forma. El federalismo en 1820 no fue el de 1831, ni el de 1835
porque, en realidad este principio político tendrá valores diferentes según la época y
según el contexto histórico. Durante el período que estudiamos, sin embargo, y pese a
las diferencias conceptuales, la sociedad aparece igualada bajo el federalismo. Ser
federal era condición necesaria para ocupar cargos políticos y administrativos, para
gozar de beneficios tanto políticos como sociales, en síntesis, para vivir con cierta
tranquilidad.12
Con todo, la necesidad de “modernizar” las sociedades llevó a la sanción de
constituciones provinciales que incluyeran los derechos y deberes de una ciudadanía
imaginaria.13 Pero, ¿quiénes eran esos ciudadanos para los que había que gobernar y qué
derechos los asistían? Esa fue una de las cuestiones que llevó más de un siglo resolver.
Afirma José Carlos Chiaramonte que “el lenguaje del período registra un uso frecuente
del término ciudadano”, pero que “las formas de participación política predominantes
son distintas”14 a las de un régimen republicano moderno; por eso, es importante
destacar que, pese a la letra escrita, no estamos hablando de una sociedad moderna en
términos políticos. De esta comunidad imaginada dan cuenta los sermones pronunciados
por el clero: ocasiones propicias para trasmitir la idea de unidad del cuerpo social y
armonía de intereses entre religión, sociedad y política.15
12 Los gobernadores del período fueron: Juan Batista Bustos (1821-1829), José María Paz (1829-1831) José Vicente
Reynafé (1831-1835) Manuel López (1835-1852). 13 Recomendamos sobre este tema, el clásico estudio de Benedict Anderson (1993 (1991)) Comunidades Imaginadas.
Reflexiones sobre el origen y la difusión del Nacionalismo. México, FCE y el excelente estudio sobre México de
Escalante Gonzalbo, Fernando (1998 (1992)) Ciudadanos Imaginarios. México, ed. Colegio de México. 14 Ver al respecto el trabajo de Chiaramonte, José Carlos “Ciudadanía, soberanía y representación en la génesis del
estado argentino (C.1810-1852)” en Hilda Sábato (coord..) (1999) Ciudadanía política y formación de las naciones.
FCE, México, pp. 94-116, en el que se analiza la relación entre un lenguaje que parece moderno y un uso que remite a
una representación “antigua” de la soberanía. También recomiendo la lectura de Guerra, François-Xavier, “De la
política antigua a la política moderna: algunas proposiciones”, Anuario IHES, 2003, nº 18, pp. 201-212. 15 Son muchos los autores que han llamado la atención sobre los pilares simbólicos y concretos de esta comunidad
imaginaria que serviría de sustento a las proyecciones de una nueva nación. En este sentido, y a modo de ejemplo dos
textos incluyen interesantes reflexiones sobre el caso “argentino”: Romero, Luis A. (coord..) La Argentina en la
escuela. La idea de Nación en los textos escolares. Buenos Aires, ed. Siglo XXI, 2007 y recientemente Fradkin, Raúl
- Garavaglia, Juan Carlos La Argentina Colonial. El Río de la Plata entre los siglos XVI y XIX. Buenos Aires, ed.
Siglo XXI, 2009. Cf. Introducción.
2.- Un nuevo púlpito
En el marco de las reformas católicas del siglo XVI, se produjeron importantes
modificaciones en la doctrina de la Iglesia romana que apoyaron el desarrollo de un
nuevo tipo de clérigo que, de alguna manera, compitiese en la arena religiosa,
principalmente con luteranos y calvinistas. El Concilio en Trento tomó algunas
resoluciones en este sentido. Como señalamos al comenzar, se resaltó el valor de la
prédica y del adoctrinamiento de los fieles pero, además, se atendió a los ministros en
tanto operarios de esta nueva misión evangelizadora. Fue por ello que una de las
preocupaciones de la reunión fue la reafirmación y redefinición del carácter y de las
funciones del sacerdote católico romano en tanto “cura de almas”. Entre las
resoluciones que nos interesan -ligadas directamente con la prédica- se encuentran los
siguientes puntos: 1) las fuentes de la fe son las Sagradas Escrituras y la tradición de la
Iglesia; 2) las Sagradas Escrituras deben ser interpretadas por la Iglesia -esto es por los
clérigos- y 3) la fe es necesaria para la salvación, pero también lo son las buenas obras.
A su tiempo, el mensaje acerca de la importancia del sermón y de la prédica llegará a
América. En el rico curato de Famatina, en la jurisdicción de La Rioja, su cura Luis
Severino de las Cuebas explicaba en 1824 cómo entendía la función y la
responsabilidad pastoral:
“Estoy persuadido de la necesidad de la palabra divina en la época presente [hace
referencia a la situación de inestabilidad política] y (...) la he sembrado, haciéndola
extensiva a los demás lugares de este curato: no he atendido a la algarabía de las
pasiones, sí al bien de estos fieles; y bajo este principio cuente Vuestra Señoría
seguramente conmigo, que a pesar de la escasez de mis luces, me empeñaré en regar la
viña del Señor”.16
El texto resalta la importancia del sermón y la prédica de la enseñanza de la doctrina
cristiana, pero también del ejemplo, cuestiones todas que no escaparon a las autoridades
curiales y a una parte de los eclesiásticos.
La resolución de publicar un catecismo que recogiese toda la doctrina del Concilio y
una nueva edición corregida del Misal y del Breviario se acompañará de disposiciones
tendientes a la formación de seminarios para normar y homogenizar a los nuevos
clérigos. Además se establecieron concursos para cubrir todos los beneficios
eclesiásticos que vacaran (parroquias, lugares en el cabildo catedral, en las iglesias más
importantes, etc). Vale la pena resaltar estas cuestiones, porque dan una idea de la
necesidad que tendrá la Iglesia post-tridentina de preparar mejor a su personal y dotarlo
de herramientas efectivas para mantener a los seglares dentro de la comunidad católica
no reformada.
En este contexto, los seminarios debían ejercer las funciones que hasta ese momento
habían cumplido las universidades y los colegios en manos de clérigos regulares. Dentro
del grupo de materias en las que debía formarse un clérigo, la retórica (o el arte de la
persuasión) tenía un lugar importante. Esto mismo se reflejaba en la preparación y
sustanciación de los concursos para cubrir curatos, donde uno de los ejercicios era el
16 AAC. Leg. 42, T.I La Rioja, Famatina, Sarmientos, 26 de abril de 1824.
desarrollo de una plática sobre algún tema del evangelio.17 Todas estas medidas
evidencian la existencia de una intención clara de reforzar la tarea pastoral desplegada
por los clérigos y de fortalecer la comunicación a través del sermón.
3.- La estructura del sermón
Si bien podemos decir que los sermones constaban de dos partes, una escrita y una oral,
por cuestiones lógicas aquí sólo desarrollaremos la primera dejando librada a la
imaginación del lector la oralidad.18
Los sermones solían componerse de un tema, que podía ser una frase del evangelio,
luego un exordium, después la prima pars y secunda pars, para terminar con las
conclusio.19 Sus contenidos generales incluían abundancia de ejemplos bíblicos,
históricos e incluso imágenes de la naturaleza citados a los fines de ilustrar y hacer
inteligibles situaciones que luego se relacionarían con acontecimientos locales. Por ello,
la utilización de lo que los propios sermones denominan “semejanzas” fue usual y, su
fin, netamente pedagógico y/o intimidatorio. Veamos un ejemplo. En un sermón de
1846, para mostrar cómo identificar las señales que indicarían el día del juicio final, un
predicador enumera una serie de fenómenos terribles:
“La confusión de toda la naturaleza, el universo sepultado entre sus ruinas todos los
entes creados reducidos a un puñado de cenizas; los astros sin luz, la luna
ensangrentada, el sol cubierto de tinieblas; todo esto nos está anunciando
suficientemente la omnipotencia del Señor (...)Y les digo una semejanza: mirad la
higuera, y todos los árboles: cuando ya producen de sí el fruto entendéis qué cerca está
el Estío. Así también vosotros cuando viereis hacerse estas cosas sabed que está cerca el
reino de Dios (...)”.20
Como consecuencia del impulso dado al sermón desde Trento, éste se convirtió en una
herramienta adecuada para difundir y popularizar las doctrinas cristianas, apuntando a
resaltar la práctica de las buenas obras. Para ello, la utilización de imágenes y de
ejemplos, como los señalados, fue vital. La importancia dada a las imágenes radicaba en
las ventajas que éstas tenían para catequizar a un público feligrés poco instruido, y
como forma fácil y didáctica para llegar a él.21 El púlpito era el espacio ideal para
explicar las verdades del evangelio, para mostrar cómo resolver situaciones de la vida
diaria moviendo a la feligresía a actuar según los ejemplos de santos y mártires. Era un
17 Desarrollo este punto en “Concursos curados como espacios de ejercicio de poder. Estudio de caso: los de la sede
cordobesa entre 1799 y 1815” Hispania Sacra, nº 122, volumen LX (julio-diciembre 2008). 18 Este punto, pese a ser importante, es difícil de reconocer en los documentos. Como dice Herrejón Peredo “La
oralidad adquiere diverso significado gracias a la modulación e impostación de la voz, y se acompaña de otros medios
de expresión, como lo son los ademanes, la gesticulación, la mirada, actitud toda del cuerpo y de la persona” Del
sermón al discurso cívico (...) op. cit. p. 19. 19 Benito Moya, Silvano “In Principio Erat Verbum. La escritura y la palabra en el proceso de producción del sermón
hispanoamericano”. XIº Jornadas Inter-escuelas-Departamentos de Historia. Tucumán, septiembre de 2007. 20 Colección Documental “Mons. Dr. Pablo Cabrera” del ex Instituto de Estudios Americanistas (en adelante IEA) nº
11532- “Sermón del juicio predicado en la Santa Iglesia Catedral de Córdoba el día 29 de noviembre” Año 1846. 21 Sobre las características de esta feligresía en particular trabajé en “La construcción de los vínculos entre el clero y
la feligresía” capítulo 3 de la Segunda Parte de Funcionarios de Dios y de la República.(...) y también en “Entre los
fieles y Dios, hombres. Observaciones acerca del clero secular de la Diócesis de Córdoba en las primeras décadas del
siglo XIX.” en Valentina Ayrolo (comp.) (2006) Estudios sobre clero iberoamericano, entre la independencia y el
Estado-Nación. Centro Promocional de las Investigaciones en Historia y Antropología (CEPIHA), EUNSa,
Universidad Nacional de Salta.
lugar desde el cual la palabra se jerarquizaba y conmovía estimulando la vinculación de
la religión con la experiencia de vida cotidiana.
Otro ejemplo de cómo las imágenes penetran en la experiencia cotidiana es el uso de
representaciones cargadas de simbolismo, como la cruz. El sermón antes mencionado
utiliza la figura de la cruz como foco discursivo. El orador hace girar alrededor de ésta,
todo su discurso sermonario. Así, señala el significado de la muerte de Cristo en la cruz,
pero también lo que ésta simboliza y cómo es posible relacionarse con ella en la religión
cotidiana, en vistas de juicio final. En el apartado Thema ut Supra se utiliza una
pregunta como disparador de la argumentación sustentada en la figura de la cruz de
Cristo:
“¿Qué señal es ésta del Hijo del hombre que tanto ha de brillar entre la resplandeciente
nube que ha de servir de trono a Jesucristo en el último día de los siglos? Nadie puede
ignorarlo responden los Santos Padres esta señal es su cruz, el instrumento de nuestra
salud, el altar en donde se sacrificó por nosotros, (...) así la cruz es el instrumento que
escogió para expiar nuestros pecados” 22
La cruz se erige en signo de consuelo para aquellos que viven en la fe y de destrucción
para los que han pasado sus días terrenales apartados de ella. Para que el mensaje
quedase claro, repite hasta el hartazgo la idea de lo que significó la muerte de Cristo en
la cruz, pero también de lo que representa la cruz: imagen omnipresente en la vida
diaria, y parte necesaria de la religión cotidiana. Es por ello que los sermones sirvieron
para educar y evangelizar a los fieles. En este sentido, el momento de la prédica, en la
que tanto el predicador, a través de su presencia, de sus gestos, de su voz, de su postura
corporal, etc..., como el propio sermón (la palabra escrita, la palabra dicha y la imágenes
a las que se apela, las metáforas, etc.) son los instrumentos que materializan la
intermediación cultural.23
4.- Breves apuntes sobre la confección y forma de los sermones de Córdoba
Antes de pasar al análisis de los sermones federales vale la pena anunciar que los
sermones de Córdoba que llegan hasta nosotros han sido escritos y/o copiados y/o
adaptados para ser pronunciados mayormente en la catedral de Córdoba, en las 4
iglesias de la ciudad, y son pocos los registros de sermones pronunciados en la campaña
diocesana (utilizamos la denominación de campaña por ser la forma en que los propios
documentos denominan a la zona rural). Por otro lado, no todos están completos.
Tenemos los datos de autor, de algunos pocos, pero de otros sólo se ha conservado el
texto o parte de él.
Entre los clérigos cordobeses del período 1815-1852, según nuestro conocimiento, sólo
uno alcanzó a publicarlos compendiados. Se trata de un sermonario “autóctono” de
Miguel Calixto del Corro impreso en Estados Unidos a pedido del propio autor.24 Para
22 IEA- nº 11532 op. cit. 23 Cf. Herrejón Peredo, Carlos (1994 ) “La oratoria en Nueva España” Relaciones. Estudios de historia y sociedad,
57, Vol. XV, Michoacán, pp. 62-73. 24 del Corro, Miguel Calixto (1849) Varios sermones panegíricos, de las principales festividades de la iglesia
católica, 2 Tomos, Filadelfia, Collins. También pueden contarse los sermones del franciscano Fray Pantaleón García
quien, nacido en Buenos Aires, pasa la mayor parte de su vida en Córdoba. Aquí no los consideramos por tratarse de
sermones anteriores al período tomado en este trabajo. García, Pantaleón Sermones panegíricos de varios misterios,
festividades y santos. Madrid, Collado, 1810 (8 tomos). Sobre sus virtudes oratorias y su desempeño se puede
consultar: Troisi Melean, Jorge “Redes, Reforma y Revolución: Dos franciscanos rioplatenses sobreviviendo al siglo
este trabajo hemos tomado sermones manuscritos, y sólo en un caso trabajamos sobre
dos copias del mismo sermón, una manuscrita y la otra édita: se trata del sermón de
Miguel Calixto del Corro pronunciado en 1843 en la catedral con motivo del festejo del
25 de mayo.
Si bien no podemos decir mucho acerca de la formación de los oradores, por ser difícil
su identificación para todos los casos, tenemos algunos indicios que, aunque sueltos y
heterogéneos, resultan interesantes para dar una idea de las características de la tarea de
pronunciar sermones, su forma de emprenderla y su puesta en práctica.
Respecto a cómo se confeccionaban los sermones, sabemos que existían sermonarios
que circulaban como modelos que luego el cura adecuaba a su lugar, pero ¿cómo saber
qué textos eran y en que espacios estaban? En la frontera con los indios pampas, en el
Río IV al sur de Córdoba, un fraile mercedario capellán del fuerte dejó en su testamento
varios libros entre los cuales figuran “cinco tomos de sermones panegíricos; un libro
grande de moral; sermones morales; (...) un libro grande viejo Verdades católicas; otro
de vida de santos quatro breviarios; (...) un libro manuscrito de sermones; otro libro
portugués de sermones”.25 Estos datos nos permiten pensar que existirían obras de
referencia y consulta para preparar los sermones, no sólo en las ciudades sino también
en los espacios bien alejados de ellas.
En este mismo sentido, hemos encontrado otro dato de interés en el consejo que le dio el
Vicario Foráneo de La Rioja a uno de sus curas cuando en 1836 le escribía una carta a
propósito de su tarea pastoral. Allí, le sugería: “(...) nútrase en la lectura de los
venerables libros de Dios, Luis de la Puente, Luis de Granada, Juan de Ávila, Eusebio
de Nieremberg, Pablo Señeri, Pedro Calatallud, y Padre Barcia- Es verdad, que no es tan
aseada tarea del estilo pero el licor que propinan es suavísimo” y agrega que le
desaconsejaba totalmente “(...) los libros pintorescos del día, con ellos se trabaja y no
se saca fruto porque el común de los fieles no lo entiende”.26
Estas referencias ilustran acerca de la existencia y circulación de textos de referencia
que servirían a los fines de confeccionar los sermones. Estos autores, no es casual, son
los clásicos y los más usados para los sermones y los que el Vicario llama “del día” eran
las tan temidas novedades del siglo. También advertimos la perdurabilidad de lo
transmitido en Trento, esto es, la idea de adecuar los sermones y la prédica a la calidad
del público atendiendo así sus necesidades. De forma tal que una vez más, en este
aspecto la situación de Córdoba es análoga a la de otros espacios geográficos durante el
siglo XIX.
5.-Voces federales
XIX (1800-1830)” Hispania Sacra, nº 122, volumen LX (julio-diciembre 2008) y Baltar, Rosalía “Autores y
auditorios en los sermones patrios: autoridades, libros prohibidos, colonia y revolución (1810-1820)” Coloquio
“Lecturas de la cultura argentina: 1810-1910-2010”, Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS)-IDES,
Buenos Aires, 27 y 28 de agosto de 2009. Ponencia (inédita). 25 Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba (AHPC), Fondo Gobierno, año 1817, t. 53, fs. 109 a 113 “Vto. /
Inventario que forma la Comisaría Gral. de Frontera de todos los bienes, dinero, Papeles, y demás muebles se han
encontrado en la /Casa del finado Fr. Miguel Medina Capellán Castrense de la / Com/. Partida., los que se manifiestan
en la forma siguiente” 26 AAC, La Rioja, Chilecito, Leg. 16. “Carta de Pedro Antonio de la Colina a Luis Severino de las Cuebas”, 27 de
diciembre de 1836. La cursiva es mía.
El discurso del clero cordobés, en la primera mitad del siglo XIX habla del cruce entre
religión y política en el espacio provincial.27
Los sermones de los primeros años del siglo XIX son encendidamente revolucionarios.
Esta característica se mantiene a medida que se avanza en la construcción del estado
provincial, adecuándose a los nuevos tiempos, esto es, al “color” político.
Los textos de los sermones que se pronunciaban en los años de la Independencia son
alegatos a favor de la libertad y están teñidos de alegorías al éxodo de Egipto y de
evocaciones a las conductas ímprobas de griegos y romanos en su lucha por sostener y
defender sus derechos, entre los que la libertad es el más invocado.28
Un bello ejemplo lo proporciona el largo “sermón para el jueves de quaresma, del 16 de
febrero de 1816”, meses antes de declararse la Independencia. Allí, el orador, viendo la
cercana Independencia, dedica su sermón a la libertad. El ejemplo que toma es el de la
ocupación de Roma por parte de los Tarquinos. La elección del acontecimiento histórico
permite al predicador realizar un parangón con la etapa colonial resaltando la necesidad
de semejar la respuesta criolla a la que los romanos dieron a los tarquinos. El
compromiso del pueblo todo parece necesario a la hora de poner fin al dominio español,
y en esto las madres se imponen como actores clave por su influencia social en tanto
centro amoroso del núcleo de las sociedades: la familia. Es por eso que la arenga apunta
a las madres. Son ellas las que, en coyuntura de guerra justa, debieran olvidar “hasta el
amor de sus hijos”, como lo hicieron las romanas:
“¡Oy si tuviéramos muchas madres en nuestras Provincias, como ésta, que lejos de
llorar y esconder a sus hijos, cuando los reclutan los exhortaran a ir a pelear con valor
en defensa de nuestra Patria! ¡Si tuviéramos compatriotas este proceder, esta conducta y
estos sentimientos generosos! ¡Ay! no veríamos como vemos con dolor a nuestra Patria
en tan triste situación.”29
La representación de esta República al estilo romano es la imagen dominante durante la
primera mitad del siglo XIX en Córdoba. Allí, la sociedad se denomina y se representa a
sí misma como una República, pero esa República poco tiene de las modernas,
democráticas y liberales y mucho más de las antiguas.
Pero si los sermones debían enseñar, deleitar y conmover no debe olvidarse que, como
lo indica Herrejón Peredo, “(...) el objeto de cada uno de estos discursos no es
primordialmente la persuasión, sino el ofrecimiento de lo indiscutible, de valores
absolutos.”30 Los sermones fueron medios muy adecuados para transmitir explicaciones
sobre la historia pasada y para reinterpretar el presente, representando estrategias
27 Este aspecto puede ser considerado como un indicador de secularización. Si bien el tema importa mucho, no es
intención de este trabajo abordarlo especialmente. Sobre el particular, y para el Río de la Plata, se sugiere la lectura
de los recientes trabajos de Roberto Di Stefano, como, por ejemplo: “Anticlericalismo y secularización en
Argentina”, Boletín de la Biblioteca del Congreso de la Nación, Nº 124: “Creencias y sociedad” (2008), pp. 15-24, o
“Ut unum sint. La reforma como construcción de la Iglesia (Buenos Aires, 1822-1824)”, Rivista di Storia del
Cristianesimo, Nº 3 (2008), pp. 499-523. 28 Los sermones de la independencia para el caso de Revolución de Mayo han sido analizados por Jaime Peire y por
Roberto Di Stefano considerando sus contenidos y los vínculos de éstos con las lecturas bíblicas, advirtiendo como
los sermones sirven para inscribir la Revolución dentro de la historia de la Salvación. Peire, Jaime El taller de los
espejos. Buenos Aires, Claridad, 2000 y Di Stefano, Roberto “Lecturas políticas de la Biblia en la revolución
rioplatense (1810-1835)”, Anuario de Historia de la Iglesia (Universidad de Navarra) XII (2003), pp. 201-224. 29 Autor desconocido, IEA, nº 11770. El subrayado es mío. 30 Herrejón Peredo, Carlos Del sermón al discurso cívico (...) op. cit. p. 10.
discursivas que reafirmaban el papel del clérigo como mediador entre Dios y los
hombres tal como lo deseaba Trento. Esta condición les otorgaba autoridad para
decodificar las señales divinas que permanecían ocultas para los fieles, quienes, además,
estaban inhabilitados para interpretarlas. Así, la posibilidad de “leer” cómo lo divino y
lo humano, sin mezclarse, se reunían en un mismo cauce en el que Dios manifestaba su
poder era la tarea del sacerdote.31 En este sentido, la formación escolástica del clero
cordobés del siglo XIX32 les proporcionará elementos para convencer a su feligresía de
la justeza de su interpretación dado que “nada sucede por acaso” sino que “en los libros
eternos estaba escrito con caracteres indelebles (...)”.33
Para destacar las particularidades de los sermones de épocas federales conviene recordar
que en años anteriores, los de la Revolución y la Independencia (1810-1816), lo que
prevalece en los púlpitos es un tipo de mensaje apologético, con tonos de mucha
exaltación que traían a la memoria no sólo la propia historia, sino la del pueblo de Israel
ejemplo de un devenir humano cuyo sentido parecía único.34 Así sucede, por ejemplo,
con el texto del “Sermón histórico, crítico, académico, y moral en acción de gracias a la
Divina Providencia, por la libertad é independencia de la Patria” de 1817 que utiliza
imágenes de la historia de José, hijo de Jacob, identificándolas con la historia vivida en
el Río de la Plata entre la colonia y la Independencia, historia que el orador sintetiza
como la de “nuestra esclavitud”. Al hacerlo, se exhorta a la feligresía a seguir el ejemplo
que “ha mostrado la injusticia de nuestra esclavitud y con esta misma luz ha presentado
los medios más suaves, y proporcionados para sacudir este yugo”.35
La “Cátedra del espíritu Santo”,36 como se llamó al púlpito, no fue sólo un espacio para
la explicación de la propia historia sino también uno de los lugares predilectos para
legitimar o denostar al poder civil. En 1815, el clérigo Miguel J. de Zarza fue obligado
por el juez eclesiástico a abstenerse de “proferir conceptos que siendo incompatibles
con el púlpito puedan instar los ánimos del auditorio pues ningún ministro debe
sazonarse tanto con la sal de la prudencia como el de orador Evangélico”.37
Aparentemente, en su sermón del 15 de octubre, el cura se había permitido pedir que
Dios favoreciera al gobernador de Córdoba (Javier Díaz) agregando “dadle la inocencia
de un niño de un año, como David, para que no se deje sorprender de algunos espíritus
acaso poco bien intencionados”.38 Las palabras del cura deben entenderse en el marco
de una sociedad atravesada por una gran conflictividad social y política surgida del
enfrentamiento entre los grupos artiguistas y centralistas.39 Es por ello que el juez que
entendió en la causa dijo que las palabras de Zarza “aunque en otras circunstancias nada
31 Núñez Beltrán, Miguel “Predicación e historia. Los sermones como intepretación de los acontecimientos”
Toulouse: CRITICON, 2002 , p. 279 32 Sobre este tema puede consultarse Silvano, Benito Moya (2000) Reforma e Ilustración. Los Borbones en la
Universidad de Córdoba. Córdoba, Centro de Estudios Históricos “Carlos Segreti”. 33 IEA, nº 11634, “Sermón panegírico del Seráfico Patriarca San Francisco de Asís, predicado el año 1838. 34 Núñez Beltrán, Miguel “Predicación e historia (...)” op. cit. p. 290. 35 IEA, nº 11844. 36 Expresión tomada de un expediente iniciado contra el cura Jerónimo de Zarza por su sermón del 15 de octubre de
1815, IEA, nº 243. 37 IEA, nº 243. 38 IEA, nº 243. El subrayado en el original. 39 Un sector del federalismo de Córdoba va a acompañar y sostener al general oriental José Gervasio de Artigas y su
proyecto de Pueblos Libres. A esa facción adhirió el gobernador J. Díaz hasta julio de 1816, en que envió a los
diputados al Congreso que juraría la Independencia en Tucumán. El contexto cordobés de aquel momento era muy
complejo.
tendrían de sospechosas, y censurables” sí lo eran en las circunstancias “del día”.40 En
consecuencia, el contexto político va marcando los contenidos del sermón. Suponemos
que también los tonos empleados para hablar y los gestos del orador acompañarían de
manera importante la transmisión del mensaje. Por ello también debemos decir que este
tipo de arenga sirvió para transparentar, instalar o desinstalar luchas facciosas.41
A los cambios que trajo aparejada la Independencia se sumaron los de la modernidad
política y las nuevas ideas acerca del lugar que debía caberle a la religión dentro del
diseño estatal. Esta situación denota la presencia de indicadores de secularización que
en Córdoba sólo se verán plasmados en acciones concretas luego de mediados del siglo
XIX.42
Pese a que Córdoba no se hizo eco de las que consideraba “innovaciones sacrílegas” el
solo hecho de reconocer su existencia más allá de sus fronteras alentó nuevamente
sermones de corte apocalíptico que tenían como objetivo señalar a los fieles, con
claridad, los límites que no se podían franquear. Por eso y más que nunca, los sermones
tenían una función correctiva.
En 1822, el cura Uribe exponía claramente la situación cuando, en el marco de las
Reformas al clero que se habían practicado en Buenos Aires (1822) y que luego se
copiarían en San Juan (en 1824), decía: “(...) ya querrá [Del Carril, gobernador de la
Provincia de San Juan] que sólo se predique el Evangelio a la letra sin deducir
moralidad alguna contra los vicios, malas costumbres y opiniones herético liberales”.43
En 1825, en plena época de reformas en varias Provincias, en Córdoba el sacerdote
encargado del sermón de San Jerónimo manifestaba abiertamente los peligros que
acechaban a la sociedad cuando se confundía el rumbo:
“El aire de independencia que entroniza a la depravación, y de allí la hace descender a
todas las clases como un torrente, que sale de madre: todo esto generalizado en nuestro
estado las innovaciones sacrílegas, las doctrinas perniciosas el bello espíritu con que los
Pueblos se creen hacerse brillantes imitando los desordenes que deshonran al que los
promovió”.44
El alto contenido moral de los sermones de la pos-independencia parece vinculado a la
necesidad de reencausar una sociedad que los clérigos temen, podría perder los
parámetros morales. De allí que estos discursos, pero sobre todo aquellos de la época
40 En lo político Córdoba había adherido a Artigas separándose de Buenos Aires, y en lo eclesiástico el obispo había
sido removido por el gobierno acusado de refractario al sistema. Zarza había sido acusado de apoyar al obispo. 41 Lo mismo ocurría en España donde el púlpito servía a las élites cortesanas, como muestra Álvarez Ossorio, para
dirimir conflictos y hasta el rey recibía consejos de cómo gobernar. Cf. Alvarez-Ossorio Alvariño, Antonio
“Facciones cortesanas y arte del buen gobierno en los sermones predicados en la capilla Real en tiempos de Carlos
III” Toulouse: CRITICON, 2004, 90. 42 Según Roberto Di Stefano en Buenos Aires la situación parece haber sido distinta. Las reformas eclesiásticas
pensadas para la Provincia de Buenos Aires en 1822/23 fueron retomadas en esencia por Rosas, quien hizo posible la
romanización de la Iglesia local y “la clericalización de la Iglesia, la conformación de la institución eclesiástica como
entidad separada de la sociedad” El púlpito y la Plaza. Clero, sociedad y política de la monarquía católica a la
república rosista. Buenos Aires, XXI, 2004, p. 248. 43 La Provincia de San Juan, dependiente de la diócesis de Córdoba pero autónoma en lo político, estaba gobernada
por el liberal Salvador María del Carril. Éste había sancionado una reforma al clero en 1824 que más tarde sería
abolida. IEA nº 7175. San Juan, 1822. 44 IEA, nº 11611- “Sermón de Sn. Geronimo pronunciado pr el R.P.M y Dr Fr. Felipe Serrano en esta Iglesia
Cathedral de Córdoba” puede ser c. 1825
del federalismo rosista45 cordobés (entre 1835 y 1852), presenten el giro ilustrado del
que habla Herrejón Peredo para el siglo XIX.46 Son consistentes, fundamentados,
prácticamente no tiene citas en latín y destacan las virtudes morales por sobre todo
tratando de demostrar la factibilidad de imitar las conductas de los santos como lo
señalaba el sermón de San Jerónimo; “Acciones que se sobreponen a la esfera de la
naturaleza son las que chocan y sorprenden. Pero al mismo tiempo son una lección
práctica que nos persuade que su imitación no es imposible”.47
Es por ello que se recalcaba que la “modestia, la justicia, y la piedad sean las virtudes
que formen el plan de nuestro fervor”. Estas virtudes unidas a la idea de un plan o
modelo a alcanzar parecen hablar de la verdadera preocupación del siglo que se une
ahora a los obstáculos para materializarlo, entre los que se cuentan ya no sólo las sectas
sino y fundamentalmente el impacto de la des-cristianización de la sociedad.48 Idea que
aparece claramente enunciada en el Sermón del juicio final predicado en la catedral en
1846:
“(...) no es un solo hereje el que reconoce sus errores y llora su resistencia a las
maternales amonestaciones de la Iglesia, y no es un solo político el que descubre la
vanidad de sus ideas, y de sus proyectos y se entristece de haber preferido la locura del
siglo a la sabiduría del evangelio; sino todos incrédulos enemigos ... de la cruz / todos
los mundanos (...)”49
La aparición de este tipo de preocupación en los sermones indica a las claras su carácter
de signo de los cambios de época y, al mismo tiempo, su condición de producto cultural.
Entonces, los sermones como parte de las solemnidades político-religiosas,
denominación utilizada por el clérigo Del Corro en su sermón del 25 de mayo de 1843,
transmitían mensajes y exhortaban:
“Un orden de sucesos admirable, y un enlace de acontecimientos los más felices, nos
han conducido como por la mano a este estado de prosperidad y engrandecimiento en
que nos hallamos. El, por lo mismo, no puede ser sino obra del Cielo, porque ninguno
de nosotros, y menos el acaso, pudo haberlos dispuesto tan sabiamente, ni tan en nuestro
favor”.50
En los discursos del período federal rosista (1835-1852)51 están presentes tanto los
temores generales de la época así como también la situación política local, aunque
presentados de forma diferentes. Por un lado, los anticristos, los ateos, los impíos
aparecían rodeados de una serie de imágenes que involucraban a los oyentes en tanto
parte de la humanidad que podía ser arrastrada por esas tendencias “modernas” y cuyas
45 Con federalismo rosista nos referimos a la tendencia federal que fue hegemónica durante los años 1835 y 1852. 46 Herrejón Peredo, Carlos Del sermón al discurso cívico (...) op.cit. 47 IEA, nº 11611. 1825 48 Aunque hay procesos por herejía anteriores importa señalar que en 1844 se descubren unas cajas con libros
calificados de protestantes y se llamaba la atención porque estas “obras contrarias a nuestra Santa Religión, con un
espíritu anticatólico, y con el título de cristianos” “se han puesto en pública venta.” AHPC, Gobierno, Tomo 193 (c),
ff 104 y 330. 49 IEA- nº 11532. El subrayado es mío. 50 Miguel Calixto del Corro, Varios sermones panegíricos (...). Versión manuscrita en IEA, nº 11724. (ambas
versiones son iguales en este párrafo). 51 Si bien Rosas es gobernador de la Provincia de Buenos Aires por dos períodos (1829-1832 y 1835-1852), el
segundo mandato es claramente el más importante ya que allí define un estilo de hacer política, “federal rosista”. Ver:
Gelman, Jorge (2009) Rosas bajo fuego. Los franceses, Lavalle y la rebelión de los estancieros. Buenos Aires,
Sudamericana.
consecuencias se consideraban dramáticas. Por otro, los sermones debían ser federales
ya que era el color político requerido. Por eso, algunos apoyan en sus arengas al
gobernador de turno por temor y obligación, más que por convicción.
No podemos dejar de señalar que posiblemente existiera una vinculación directa entre el
predicador, su color partidario, y el lugar que ocuparía en el sermón el sistema de
federación. Sobre todo considerando que, en los textos analizados, la figura del
gobernador, de Rosas o bien de la Federación, se presenta en un contexto que parece
hijo más de las circunstancias y de la obligación que de convencimientos. Así
encontramos en todos los casos una súplica por el gobernador o por el sistema al final
del discurso:
“Vos glorioso Patriarca [se refiere a Francisco de Asís] alcanzadnos del Señor la gracia,
que necesitamos, para imitaros dignamente. Interponed hoy nuestras súplicas ante el
trono del Altísimo por el bien de la Santa Iglesia, y de su Suprema Cabeza el soberano
Pontífice de Roma, esta parte de su sagrado rebaño, y por el digno Pastor a quien se
halla encomendada. Pedid también al Dios de las misericordias, que renueve ahora las
que tantas veces ha concedido a esta nuestra afligida Patria, que aleje de ella los males,
que la amenazan, que haga se estrechen cada vez más los vínculos, que unen a toda esta
República en el saludable sistema de Federación, para que asegurando así en ella el
orden interior esté menos expuesta a las asechanzas, que de fuera se intentasen con ella.
Pedid al Señor, que asista con su especial protección al esclarecido jefe de la provincia,
que presida a sus consejos, ilustrándolo en ellos para su mejor acierto, que lo libere de
todos sus enemigos interiores, y exteriores, y que lo dirija en toda sus deliberaciones,
para que logre sus vehementes deseos de restablecer la antigua felicidad de nuestra
Patria. Alcanzándonos por último a todos el santo temor de Dios, para que
gobernándonos por él en todas nuestras operaciones merezcamos así la eterna gloria,
amén”.52
Pero cuando los pastores faltaban a esta obligación, podía ocurrir lo de 1849: el
revoltoso presbítero Salustiano de la Bárcena fue expulsado de la Provincia por haber
“insultando del modo más atrevido, atroz y bárbaro a todas las clases del estado” en el
sermón de la función solemne de Nuestra Señora del Rosario.53
6.- A modo de cierre
Pese a que nos sería imposible marcar categóricamente épocas o etapas en los
sermonarios cordobeses observamos algunas diferencias entre aquellos que fueron
pronunciados inmediatamente después de la Independencia, los que se dijeron luego de
la disolución del Estado central en 1820, y los del federalismo rosista.
Según hemos podido observar, los primeros sermones parecen claramente hijos del
fervor patriótico. Son más entusiastas, se invocan figuras propias del clima de
Revolución, sus expresiones comunes son “tiranos, esclavitud, libertad, cadenas, etc.”
Además, en su forma se presentan como verdaderas arengas políticas, sermones
político-religiosos destinados a exhortar y convencer para la causa patriota.
Los sermones de los años veinte se dieron también en un contexto de gran agitación
política y social, pero esta vez en una coyuntura que ponía a los enemigos de la religión
52 IEA, nº 11634, “Sermón panegírico del Seráfico Patriarca San Francisco de Asís, predicado el año 1838”. 53 AAC, Lég. 34, T IV.
dentro de las fronteras de las Provincias Unidas. Eran enemigos “conocidos” y si bien se
pintaban como contrarios a la Iglesia, se sabía que lo que buscaban era una redefinición
de los espacios sociales.54 Esto ocurriría en la coyuntura de las reformas eclesiásticas
practicadas en las jurisdicciones de Buenos Aires, San Juan y Mendoza las que
motivaron gran preocupación en gran parte del clero local y la necesidad de
pronunciarse en contra de ellas mismas. Los sermones producidos en ese momento
permiten observar otro tipo de pasiones, esta vez vinculadas directamente con la
religión y unidas a lo que preocupaba allende el mar, el anticristianismo. En este caso la
preponderancia de la voz de algunos clérigos conservadores se hizo sentir. Así, la
realidad de aquel momento se leyó y explicó en clave apologética y orientada a
determinados personajes considerados responsables de las modificaciones introducidas.
Luego de 1835, con la instalación de Rosas en el poder de la Provincia de Buenos Aires
y la de gobernadores satélites en casi todas las Provincias, los sermones parecen volver
a un cauce “colonial”.55 Los contenidos se ajustan a los temas del día y nuevamente
vemos aparecer con profusión citas bíblicas, ejemplos histórico-teológicos, mezclados
con algunas frases “federales” y sólo al final de alguna locución aparece, figura
obligada, alguna cita en favor del sistema político del federalismo. Como aquella que
agregara Miguel C. Del Corro, partidario y colaborador estrecho del general unitario
Paz en su ya citado sermón del 25 de mayo 1843:
“Sacerdote Santo Ministro del Señor (...) interponed vuestros ruegos por el acierto, y
prosperidad del digno Jefe que nos preside, por la paz, y tranquilidad de este pueblo, y
de toda la Confederación Argentina por la exaltación de nuestra Santa fe, y su
conservación y pureza en todo el país para que después de haber gozado los bienes, y
ventajas de nuestra independencia, adornados, y enriquecidos con las virtudes propias
del cristianismo logremos también al fin poseer eternamente la mansión dichosa de la
Gloria, Amen”.
De esta manera podemos decir que en paralelo con la preocupación del clero por
exhortar a los feligreses a cultivar una moral cívica vinculada a la religión y la patria,
cuyas bases pueden encontrarse en las virtudes cristianas, durante las primeras décadas
del siglo XIX se irá incluyendo otro componente a esa moral de corte puramente
político. Este elemento será el federalismo. De la mano de este nuevo ingrediente, el
sacerdote podrá seguir ostentando el título y el rol de mediador entre Dios y los
hombres haciéndose imprescindible en un mundo que cada vez más ponía en duda su
lugar.
Bibliografía
Alvarez-Ossorio Alvariño, Antonio (2002) “La sacralización de la dinastía en el púlpito
de la Capilla Real en tiempos de Carlos II” Toulouse: CRITICON, 84-85.
54 Acá nos referimos a la tibia separación de esferas que se insinúa en algunos espacios de las Provincias Unidas
desde las experiencias políticas de 1820. 55 Sobre el discurso rosista ver Myers, Jorge (1995) Orden y Virtud. El discurso republicano en el régimen rosista.
Buenos Aires, Universidad de Quilmes.
Alvarez-Ossorio Alvariño, Antonio (2004) “Facciones cortesanas y arte del buen
gobierno en los sermones predicados en la capilla Real en tiempos de Carlos III”
Toulouse: CRITICON, 90.
Anderson, Benedict (1993 (1991)) Comunidades Imaginadas. Reflexiones sobre el
origen y la difusión del Nacionalismo. México, FCE.
Ayrolo, Valentina (2006) “Entre los fieles y dios, hombres. Observaciones acerca del
clero secular de la Diócesis de Córdoba en las primeras décadas del siglo XIX.” en V.
Ayrolo (comp.) Estudios sobre clero iberoamericano, entre la independencia y el
Estado-Nación. Centro Promocional de las Investigaciones en Historia y Antropología
(CEPIHA), EUNSa, Universidad Nacional de Salta.
---------------------- (2007) Funcionarios de Dios y de la República. Clero y política en
las autonomías provinciales. Buenos Aires, BIBLOS.
---------------------- (2008) “Concursos curados como espacios de ejercicio de poder.
Estudio de caso: los de la sede cordobesa entre 1799 y 1815” Hispania Sacra, nº 122,
volumen LX (julio-diciembre).
Baltar, Rosalía “Autores y auditorios en los sermones patrios: autoridades, libros
prohibidos, colonia y revolución (1810-1820)” Coloquio “Lecturas de la cultura
argentina: 1810-1910-2010”, Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS)-
IDES, Buenos Aires, 27 y 28 de agosto de 2009. Ponencia (inédita).
Benito Moya, Silvano (2007) “In Principio Erat Verbum. La escritura y la palabra en el
proceso de producción del sermón hispanoamericano”. Tucumán: XIº Jornadas
Interescuales-Departamentos de Historia.
---------------------------- (2000) Reforma e Ilustración. Los Borbones en la Universidad
de Córdoba. Córdoba, Centro de Estudios Históricos “Carlos Segreti”, 2000.
Chiaramonte, José Carlos (1993) "El federalismo argentino en la primera mitad del siglo
XIX" en Marcello Carmagnani (coord.), Federalismos latinoamericanos: México,
Brasil y Argentina, México, F.C.E., pp. 81-132.
------------------------------ (1999) “Ciudadanía, soberanía y representación en la génesis
del estado argentino (C.1810-1852)” en Hilda Sábato (coord.) Ciudadanía política y
formación de las naciones. FCE, México, pp. 94-116.
Di Stefano, Roberto D. (2003) “Lecturas políticas de la Biblia en la revolución
rioplatense (1810-1835)”, Anuario de Historia de la Iglesia (Universidad de Navarra)
XII, págs. 201-224.
--------------------------- (2004) El púlpito y la Plaza. Clero, sociedad y política de la
monarquía católica a la república rosista. Buenos Aires, XXI.
------------------------------------- (2008) “Anticlericalismo y secularización en Argentina”, Boletín
de la Biblioteca del Congreso de la Nación, Nº 124: “Creencias y sociedad”, pp. 15-24.
----------------------------- (2008) “Ut unum sint. La reforma como construcción de la
Iglesia (Buenos Aires, 1822-1824)”, Rivista di Storia del Cristianesimo, Nº 3 , pp. 499-
523.
EL Sacrosanto y Ecuménico Concilio de Trento. Traducido al idioma castellano por Don
Ignacio López de Ayala. Agregase el texto original corregido según la edición auténtica
de Roma, publicada en 1564. 1785, Madrid, Imprenta Real.
Escalante Gonzalbo, Fernando (1998 (1992)) Ciudadanos Imaginarios. México, ed.
Colegio de México.
Estella, Fray Diego de (1951) Modo de predicar y Modus concionandi, estudio doctrinal
y edición crítica por Pío Sagüés Azcona, Madrid, CSIC, Instituto Miguel de Cervantes.
Fradkin, Raúl - Garavaglia, Juan Carlos La Argentina Colonial. El Río de la Plata entre
los siglos XVI y XIX. Buenos Aires, ed. Siglo XXI, 2009.
Gelman, Jorge (2009) Rosas bajo fuego. Los franceses, Lavalle y la rebelión de los
estancieros. Buenos Aires, Sudamericana.
Guerra, François-Xavier, (2003) “De la política antigua a la política moderna: algunas
proposiciones”, Anuario IHES, nº 18, pp. 201-212.
Halperin Donghi, Tulio (1972) Revolución y Guerra, Buenos Aires, FCE.
Halperin Donghi, Tulio (1980) De la revolución de independencia a la confederación
rosista. Historia Argentina, Tomo 3, Buenos Aires, Paidos.
Herrejón Peredo, Carlos (1994) “La oratoria en Nueva España” Michoacán: Relaciones.
Estudios de historia y sociedad, 57, Vol. XV.
----------------------------- (2003) Del sermíon al discurso cívico. México, 1760-1834.
México, Colegio de Michoacán- Colegio de México.
Martínez de Sánchez, Ana María (2007) “El purgatorio. Visión y acción a través de los
sermones de ánimas” Tucumán: XIº Jornadas Interescuales-Departamentos de Historia.
Myers, Jorge (1995) Orden y Virtud. El discurso republicano en el régimen rosista.
Buenos Aires, Universidad de Quilmes.
Núñez Beltrán, Miguel (2002) “Predicación e historia. Los sermones como
intepretacion de los aconteciemintos” Toulouse: CRITICON, 84-85.
Peire, Jaime El taller de los espejos. Buenos Aires, Claridad, 2000.
Romero, Luis A. (coord..) La Argentina en la escuela. La idea de Nación en los textos
escolares. Buenos Aires, ed. Siglo XXI, 2007.
Saez, Ricardo (2002) “Preludio al sermón”. CRITICÓN, 84-85, pp. 45-61.
Troisi Melean, Jorge (2008) “Redes, Reforma Y Revolución: Dos franciscanos
rioplatenses sobreviviendo al siglo XIX (1800-1830)” Hispania Sacra, nº 122, volumen
LX (julio-diciembre).
Vallejos, Patricia (1993) “Aproximacion al vocabulario político de Juan Manuel de
Rosas (1830-1852)” Fontanella de W. et al. Estudios sobre el español de la Argentina II.
Bahia Blanca: Departamento de Humanidades, UNS.
-------------------- (1994) “Cambios semánticos en el discurso iluminista porteño”
Cuadernos del sur. Universidad Nacional del Sur: v.26, p.67 - 79.
![Page 1: "El sermón como instrumento de intermediación cultural. Sermones del federalismo cordobés, 1815-1852" in: Nuevo Mundo Mundos Nuevos, Debates, 2009, [En línea], Puesto en línea](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022312/6320e14718429976e4066859/html5/thumbnails/1.jpg)
![Page 2: "El sermón como instrumento de intermediación cultural. Sermones del federalismo cordobés, 1815-1852" in: Nuevo Mundo Mundos Nuevos, Debates, 2009, [En línea], Puesto en línea](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022312/6320e14718429976e4066859/html5/thumbnails/2.jpg)
![Page 3: "El sermón como instrumento de intermediación cultural. Sermones del federalismo cordobés, 1815-1852" in: Nuevo Mundo Mundos Nuevos, Debates, 2009, [En línea], Puesto en línea](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022312/6320e14718429976e4066859/html5/thumbnails/3.jpg)
![Page 4: "El sermón como instrumento de intermediación cultural. Sermones del federalismo cordobés, 1815-1852" in: Nuevo Mundo Mundos Nuevos, Debates, 2009, [En línea], Puesto en línea](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022312/6320e14718429976e4066859/html5/thumbnails/4.jpg)
![Page 5: "El sermón como instrumento de intermediación cultural. Sermones del federalismo cordobés, 1815-1852" in: Nuevo Mundo Mundos Nuevos, Debates, 2009, [En línea], Puesto en línea](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022312/6320e14718429976e4066859/html5/thumbnails/5.jpg)
![Page 6: "El sermón como instrumento de intermediación cultural. Sermones del federalismo cordobés, 1815-1852" in: Nuevo Mundo Mundos Nuevos, Debates, 2009, [En línea], Puesto en línea](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022312/6320e14718429976e4066859/html5/thumbnails/6.jpg)
![Page 7: "El sermón como instrumento de intermediación cultural. Sermones del federalismo cordobés, 1815-1852" in: Nuevo Mundo Mundos Nuevos, Debates, 2009, [En línea], Puesto en línea](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022312/6320e14718429976e4066859/html5/thumbnails/7.jpg)
![Page 8: "El sermón como instrumento de intermediación cultural. Sermones del federalismo cordobés, 1815-1852" in: Nuevo Mundo Mundos Nuevos, Debates, 2009, [En línea], Puesto en línea](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022312/6320e14718429976e4066859/html5/thumbnails/8.jpg)
![Page 9: "El sermón como instrumento de intermediación cultural. Sermones del federalismo cordobés, 1815-1852" in: Nuevo Mundo Mundos Nuevos, Debates, 2009, [En línea], Puesto en línea](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022312/6320e14718429976e4066859/html5/thumbnails/9.jpg)
![Page 10: "El sermón como instrumento de intermediación cultural. Sermones del federalismo cordobés, 1815-1852" in: Nuevo Mundo Mundos Nuevos, Debates, 2009, [En línea], Puesto en línea](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022312/6320e14718429976e4066859/html5/thumbnails/10.jpg)
![Page 11: "El sermón como instrumento de intermediación cultural. Sermones del federalismo cordobés, 1815-1852" in: Nuevo Mundo Mundos Nuevos, Debates, 2009, [En línea], Puesto en línea](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022312/6320e14718429976e4066859/html5/thumbnails/11.jpg)
![Page 12: "El sermón como instrumento de intermediación cultural. Sermones del federalismo cordobés, 1815-1852" in: Nuevo Mundo Mundos Nuevos, Debates, 2009, [En línea], Puesto en línea](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022312/6320e14718429976e4066859/html5/thumbnails/12.jpg)
![Page 13: "El sermón como instrumento de intermediación cultural. Sermones del federalismo cordobés, 1815-1852" in: Nuevo Mundo Mundos Nuevos, Debates, 2009, [En línea], Puesto en línea](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022312/6320e14718429976e4066859/html5/thumbnails/13.jpg)
![Page 14: "El sermón como instrumento de intermediación cultural. Sermones del federalismo cordobés, 1815-1852" in: Nuevo Mundo Mundos Nuevos, Debates, 2009, [En línea], Puesto en línea](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022312/6320e14718429976e4066859/html5/thumbnails/14.jpg)
![Page 15: "El sermón como instrumento de intermediación cultural. Sermones del federalismo cordobés, 1815-1852" in: Nuevo Mundo Mundos Nuevos, Debates, 2009, [En línea], Puesto en línea](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022312/6320e14718429976e4066859/html5/thumbnails/15.jpg)
![Page 16: "El sermón como instrumento de intermediación cultural. Sermones del federalismo cordobés, 1815-1852" in: Nuevo Mundo Mundos Nuevos, Debates, 2009, [En línea], Puesto en línea](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022312/6320e14718429976e4066859/html5/thumbnails/16.jpg)