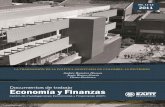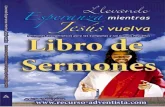La transmisión textual de las Coplas manriqueñas (1480-1540)
Del púlpito a las prensas: la transmisión de los sermones de fray Hortensio Paravicino. Criticón...
Transcript of Del púlpito a las prensas: la transmisión de los sermones de fray Hortensio Paravicino. Criticón...
CRITICÓN, 84-85, 2002, pp. 165-185.
Del pulpito a las prensas:la transmisión de los sermonesde Fray Hortensio Paravicino
José A. Rodríguez GarridoPontificia Universidad Católica del Perú
Cuando en diciembre de 1633 falleció Fray Hortensio Paravicino, su fama comopredicador y hombre de letras estaba cimentada fundamentalmente en diez sermonespublicados, pero sobre todo en su amplia actividad en el pulpito, tanto en la corte comoen la villa de Madrid. El elogio de su talento, que corría inevitablemente parejo de lascensuras y las chanzas sobre su estilo, se mostraba en dedicatorias y referenciaselogiosas de sus contemporáneos. Al año siguiente de su muerte, las prensas madrileñasconsagraban ese reconocimiento al sacar a luz el sermón predicado por Fray Cristóbalde Torres en las honras fúnebres de Paravicino y la Fama, exclamación, túmulo yepitafio a él dedicados, libro prepararado por José Pellicer.1 Desaparecidos, sinembargo, el gesto y la voz que dieron soporte a esa fama, era necesario emprenderpronto la tarea de mantenerla en la memoria de la cultura escrita, labor que fueemprendida por sus compañeros de orden, los trinitarios calzados del conventomadrileño de la calle de Atocha. Se sucedieron así, entre 1636 y 1641, las ediciones,basadas en los manuscritos autógrafos dejados por el autor, de distintas recoleccionesde sermones (cada una de las cuales fue objeto de varias reimpresiones) quecompletaron la centena de textos de la predicación de Paravicino hoy conocidos.2
A decir verdad, el célebre predicador había mostrado poco interés, durante su vida,por llevar a las prensas el grueso de los resultados de su nutrida dedicación a la oratoriasacra. Fray Alonso Cano, el editor de la nueva gran coleeción de sermones de
1 Ambos textos, junto con otros aparecidos tras la muerte del célebre predicador, han sido editados enfacsímil con amplios y útiles estudios por Francis Cerdan, incansable investigador de la figura y la obra deHortensio Paravicino. Véase Cerdan, 1994a.
2 Este proceso, así como la descripción detallada de las diferentes ediciones de sermones de Paravicino yde su contenido, puede ahora conocerse gracias a los cuidadosos trabajos de Francis Cerdan, en particularpara este asunto, 1979, 1989, 1990.
166 JOSÉ A. RODRÍGUEZ GARRIDO Criticón, 84-85,2002
Paravicino publicada en 1766, veía en los rasgos imprecisos que presentaban susautógrafos la prueba concluyente no sólo de su carácter inconcluso, sinofundamentalmente de que a su autor «jamás le vino al pensamiento el producirlos alpúblico».3 Por su parte, los diez sermones que se imprimieron durante su vida formanun conjunto característico dentro de su producción de sermones. Tal como señalaFrancis Cerdan, de ellos «ninguno pertenece al ciclo litúrgico y todos han nacido de unacontecimiento circunstancial que dejó eco en la vida de la Corte o están relacionadoscon ella».4 Su aparición impresa obedece, pues, probablemente más a las condicionesextraordinarias de su predicación que a un meditado proyecto editorial por parte de suautor. El sermón, en cuanto parte verbal constitutiva de la fiesta y la celebraciónbarrocas, servía también en su forma impresa de fijación para la memoria cultural delsuceso al que estaba asociado. A pesar de sus diferencias formales, cumplía en esesentido una función equivalente a la relación de fiestas, y no era raro incluso que seeditara con ésta en el mismo volumen cuando la ocasión lo permitía.5
Las comprobaciones precedentes llevan al planteamiento de un conjunto depreguntas sobre la naturaleza de los manuscritos autógrafos dejados por Paravicino ylas ediciones postumas que se hicieron a partir de ellos. ¿Es necesario considerar dedistinta manera el texto de los sermones que sólo fueron previstos para servir desoporte a la predicación y aquellos que fueron preparados para la impresión? ¿En quémedida la finalidad para la cual fueron elaborados tales manuscritos —sólo lapredicación en la mayoría de los casos, y la publicación en unos pocos— determinó supropia forma? ¿De qué manera la oralidad a la que estaba destinada el sermón dejó suhuella sobre todo en el primer caso? ¿Qué tipo de decisiones y de transformacionesefectuaron los autores de las ediciones postumas al convertir tales manuscritos en textosimpresos? Las preguntas que aquí se dirigen al caso particular de Paravicino podríanextenderse obviamente a la oratoria sacra del Siglo de Oro en su conjunto y, en talmedida, abren la reflexión sobre la compleja relación entre la forma oral y la formaescrita de los sermones. Las respuestas que puedo aquí ensayar son, sin embargo, decarácter específico. Basado en el cotejo de las ediciones de un conjunto representativode sermones y en la información que los propios editores suministraron sobre losmanuscritos hoy perdidos de Paravicino, pretendo de algún modo aproximarme a lapeculiar historia del texto de sus sermones, ejemplo representativo de las vicisitudes porlas que atravesaba el sermón para abandonar su originaria oralidad y convertirse entexto escrito.
3 Fray Alonso Cano en el «Prólogo» a las Oraciones evangélicas y panegíricos funerales de FrayHortensio Paravicino, Madrid, 1766,1.1, p. [IV].
4 Cerdan, 1994b, p. 29. Cerdan edita en este volumen ocho de estos sermones, lo cual, unido al «Sermónde Santa Teresa» incluido en la antología de sermones del siglo xvn de Miguel Herrero García, 1942,constituyen el único conjunto de textos de Paravicino aparecido en ediciones modernas.
5 Uno de los sermones publicados en vida de Paravicino, por ejemplo, el «Sermón a la Presentación de laVirgen», apareció en una de sus dos ediciones incluido en el libro preparado por el licenciado Pedro deHerrera (Descripción de la Capilla de Na. Sa. del Sagrario ...). Este volumen se componía no sólo de lostextos de los sermones predicados en la octava organizada por el Arzobispo de Toledo con motivo de latraslación de una imagen de la Virgen a la nueva capilla por él construida en el interior de la Catedral, sino,además, de las relaciones sobre la antigüedad de dicha imagen y de las fiestas desarrolladas en la ocasión.
D E L P U L P I T O A L A S P R E N S A S 1 6 7
Para ello, ofrezco, en primer lugar, la historia externa de los manuscritos y losimpresos que se desprende de las noticias dejadas por quienes tuvieron acceso a losprimeros y de la descripción bibliográfica de los segundos.6 Luego propondré el estudiotextual del proceso de edición que atravesaron algunos sermones de Paravicino querepresentan las dos formas que he enunciado: 1) el caso de los sermones quecorresponden a un modelo de texto escrito ideado por su autor y previsto por él para suimpresión será estudiado a través de la edición del «Sermón a la Presentación de laVirgen»; 2) el caso de los sermones que aparecieron en ediciones postumas y queproceden de manuscritos que no fueron pensados por su autor para la impresión seestudiará a través de las Oraciones evangélicas de Adviento y Cuaresma. Este trabajo sebasa además en un cotejo más amplio que incluye otro ejemplo del primer grupo y elanálisis de las restantes colecciones postumas, pero por razones de espacio me limitaré aexponer aquí los casos propuestos.7
L O S M A N U S C R I T O S Y L A S E D I C I O N E S D E L O S S E R M O N E S
D E P A R A V I C I N O : S U H I S T O R I A E X T E R N A
Se ha mencionado ya que sólo diez sermones de los muchos que hoy conservamos deFray Hortensio fueron publicados en vida del autor. Uno de éstos (el «Sermón a laPresentación de la Virgen») lo fue en dos ocasiones (1616 y 1617) (Cerdan, 1979, nos 1y 2).8 El resto fue viendo la luz paulatinamente después de su muerte en distintas reco-pilaciones. La primera de éstas apareció en Madrid, en 1636, con el título de Oracionesevangélicas de Adviento y Cuaresma (nc 15), gracias a la labor editorial desarrolladapor Fray Fernando Remírez, Provincial de los trinitarios de Castilla, León y Navarra,
6 Este trabajo se nutre de la labor pionera desarrollada por Francis Cerdan en este campo. Además de susestudios ya mencionados, son de utilidad para este punto su primera aproximación al proyecto de edición delos sermones de Paravicino (1987, pp. 39-50) y la plasmación de ese proyecto (1994). La ejemplardescripción bibliográfica ofrecida por Cerdan me excusa de proporcionar ese tipo de detalles en este trabajo.Tras cada una de las menciones a las ediciones antiguas remito a la descripción ofrecida por Cerdan (1979).
7 La investigación completa para este trabajo se basó en la selección y el estudio de sermonesrepresentativos de cuatro vías de transmisión de los textos de Paravicino: 1) Los sermones que fueronimpresos en vida del autor y luego recogidos, tras su muerte, en recolecciones junto con otros; en este grupo,además del «Sermón a la Presentación de la Virgen» —que aquí se expondrá—, se estudió el «Panegíricofuneral a la muerte del rey Felipe III» (1625). 2) Los sermones sobre Adviento y Cuaresma, caso que sedesarrollará en este trabajo, inéditos a la muerte de su autor y publicados por primera vez en 1636 por FrayFernando Remírez; los sermones que fueron objeto de colación son la Oración evangélica del primer domingode adviento (1629), la Oración evangélica del Viernes de la Samaritana (1627) y el Sermón del Viernes de laDominica cuarta (1621). 3) Los sermones a las festividades de Cristo, la Virgen y los santos, también inéditosa la muerte del autor y que aparecieron impresos gracias a la labor de Fray Fernando Remírez en 1638; lossermones elegidos en este caso fueron el Sermón de la Concepción de la Virgen (1632), el Sermón de laSoledad de la Virgen (1626), el Sermón del Santísimo Sacramento (1626), el Sermón del evangelista San Juan(sin fecha) y el Sermón a la beatificación de San Francisco Xavier (1620). 4) El pequeño conjunto de cuatrosermones de tema diverso sacados a luz por primera vez en forma impresa por Fray Cristóbal Núñez en 1641en el mismo volumen que recogía todos los sermones del grupo 1; el Sermón a la consagración del suntuosotemplo de Lerma (1620) fue esta vez el seleccionado como representativo del grupo. Este recorrido, másamplio del que aquí se expone, me permite proponer como representativos de los problemas de transmisiónde los sermones de Paravicino los ejemplos aquí desarrollados, y proponer las conclusiones a las que aquí selleguen como válidas para la situación general.
8 Las segundas ediciones de otros sermones sueltos son posteriores a su muerte.
168 JOSÉ A. RODRÍGUEZ GARRIDO Criticón, 84-85,2002
quien se basó, según propia declaración, en los manuscritos dejados por Paravicino.Nuevas ediciones de este conjunto se hicieron en 1639, 1645 y 1647 (las dos primerasen Madrid y la tercera en Lisboa; nos 16, 17 y 18). El mismo fraile sacó a luz en 1638 lasegunda gran recolección de sermones inéditos de Paravicino: las Oraciones evangélicasen las festividades de Cristo nuestro Señor y de su Santísima Madre (n° 19). De éstaaparecieron nuevas ediciones en Madrid, 1640 y Lisboa, 1647 (nos 20 y 21). Noterminó aquí el ofrecimiento de nuevos materiales. Fray Cristóbal Núñez hizo imprimiren 1641 un volumen que recogía los sermones publicados en vida de Paravicino,además de otros cuatro de tema diverso, inéditos hasta entonces (n° 22). Se reeditó estacolección en Lisboa, 1646, y en Madrid, 1695 (nos 23 y 24). Así se completa el corpusde sermones de Paravicino que hoy poseemos.
La historia textual, sin embargo, no concluye ahí. Más de un siglo después, en 1766,Fray Alonso Cano publicó su magna colección de sermones de Fray Hortensio en seistomos (n° 26), basándose para ello no en las ediciones precedentes, a las quedesautoriza por juzgarlas descuidadas, sino en los manuscritos autógrafos que aún seconservaban para entonces en el convento de la Trinidad de Madrid. La ediciónsupervisada por Cano recogió todos los sermones conocidos de Fray Hortensio. Lapulcritud de su impresión y las propias declaraciones del editor han hecho de ella laimpresión preferida por la crítica contemporánea.
Los manuscritos autógrafos de Paravicino, que tanto los editores del xvn como losdel xviii declaraban haber utilizado, se hallaban en la «muy famosa quadra» dondeRemírez colocó la gran biblioteca que dejó Paravicino, junto «con el retrato deste granpadre, tan parecido al original que parece que no pudo adelantarse más el arte».9
Desaparecieron probablemente en el siglo xix, y hasta donde se sabe no han sidoconservados en ningún repositorio conocido.
La colección de manuscritos autógrafos que el convento conservaba era mayor quela de los sermones impresos que hoy poseemos. Fray Fernando Remírez advierte en elPrólogo al lector de las Oraciones evangélicas de Adviento y Cuaresma que, además delo que publicaba, Paravicino
dejó escritos más de otros mil pliegos de papel de lo tocante a Cuaresma, lo más no se hapodido sacar a luz, ya por la dificultad de la letra, que es obscurísima, y no fácil el leerla, yapor estar lo más dello en puntos imperfectos, y en embrión, y si saliera como está, loexponíamos a descrédito del Autor, sirviendo la impresión de lo que han servido otras dehombres muy graves por esta causa [...] de envolver especias.10
También excluyó Remírez de su publicación «otros sermones hechos en la mocedad,y con diversa traça, y estilo de lo que agora se usa».
Por otra parte, aunque no se conocen hallazgos que lo confirmen, parece queabundaron las copias apógrafas de sermones de Paravicino —que tampoco sirvieron debase a ninguna edición— según la constancia que deja el mismo Fray FernandoRemírez:
9 Oraciones evangélicas de Adviento y Cuaresma, Madrid, 1636, fot. [VI v.]. Sobre la identificación deeste retrato, véase Cerdan, 1979.
10 Ibid.
DEL PULPITO A LAS PRENSAS 169
aunque es verdad que de lo que está por imprimir había bastantes copias para sacar otros dostomos, y me fuera muy fácil el recogerlos, no me ha parecido cordura el intentarlo, porquepor la ignorancia o descuido de algunos escrivientes, los hallo con tantas corrupciones,mentiras y mudanças, que si su autor viviera, se hallara en ellos tan desfigurado, que a símismo no se conociera, y le fuera más fácil hacerlos de nuevo, que corregirlos yenmendarlos.11
No debe olvidarse tampoco la ambigua información que da el mismo Remírez,según la cual la difusión de estas copias manuscritas y el desprendimiento de Paravicinopara entregar sus escritos a quienes se los solicitaban generaron una abundancia deplagios de su obra. El dato más curioso que desliza el fraile es el hecho de que existía unlibro impreso que plagiaba fragmentos de Paravicino, libro cuya identidad me resultadesconocida:
fue tanta la abundancia que de originales y copias hubo que llegaron algunos a hacer trato ymercancía dellos; ocasión que ocasionó a no querer perderla algún escritor moderno paraadelantarse a imprimirlas en los libros que estampó, si bien con tanta fidelidad, que comoconstará de los originales que para perpetua memoria he puesto (junto con la librería que dejóeste gran Padre) en este nuestro convento de Madrid, a quien me remito a muchos sermones,no les quitó una letra, y en otras puso párrafos y discursos enteros.12
Posteriormente, en la edición de las Oraciones evangélicas en las festividades deCristo nuestro Señor y su Santísima Madre, Remírez volvió a insistir sobre el asunto:
No va [esta segunda parte de sermones] tan cumplida y superabundante como sus obras lofueron, porque la industria o curiosidad de su bien afectos emuló su pródiga mano: y puedeestar cierto, que si las plumas de que muchas furtivas cornejas se vistieron, se le restituyeran aesta águila caudal, se viera que el suyo fue inmenso, y esta obra saliera tan excesiva, que de lotomado de tantos, hiciéramos muchos tomos. Y aunque es materia de restitución, por lo quehan interesado en su opinión muchos, no la espero, si ya no es, que por no defraudar almundo de este tesoro, estimulados de la conciencia, quieran restituirlo a su dueño. Que siendoansí, llegando a mis manos, ofrezco el sacarlo a luz con el gusto que los demás.13
Con respecto a la descripción física de los manuscritos autógrafos, los editoresofrecen dos noticias que deben ser tenidas muy presentes. En primer lugar, laidentificación de las citas bíblicas y de autoridades no estaban en el manuscrito, sinoque fue hecha por Fray Cristóbal Núñez para las tres grandes colecciones publicadas enel siglo xvii. De ello dejan constancia Fray Martín Galindo, provincial y vicario generalde la Orden de la Santísima Trinidad, al otorgar su licencia, y el mismo Fray CristóbalNúñez al dirigirse «Al lector», ambos en la edición de Oraciones evangélicas ypanegíricos funerales de 1641 preparada por este último. No se trata de un datosuperficial, pues, como se verá, el hecho de que se añadieran estas identificaciones
1 1 Ibid.12 ibid.13 Oraciones evangélicas en las festividades de Cristo nuestro Señor y su Santísima Madre, Madrid,
1638, Prólogo al Lector.
170 JOSÉ A. R O D R Í G U E Z GARRIDO Criticón, 84-85,2002
puede ser también un indicio de cierta manipulación en este campo por parte de loseditores.
En segundo lugar, el detalle más importante viene declarado en las quejas de FrayFernando Remírez por la dificultad de la letra de los manuscritos, situación que, comose ha visto, le obliga a desechar muchos sermones para la edición. Los que se dieron a laimprenta no carecían, sin embargo, de este problema, y los editores tuvieron queenfrentarse con escritos no siempre legibles. Ello no hace sino recordar que talesmateriales no fueron dispuestos por Paravicino para la imprenta, sino sólo para lapredicación. Distintos trabajos, en particular los de Orozco Díaz,14 han enfatizado queen el sermón predicado del Barroco intervenía una serie de elementos cercanos a lateatralidad —desde la modulación de la voz y los gestos del predicador, hasta laambientación casi escenográfica— que desaparecían cuando el sermón se imprimía.Tampoco debe olvidarse que el oficio de predicador obligaba a éste a disponer de unmaterial que continuamente retocaba o transformaba para adecuarlo a nuevassituaciones. Un mismo sermón, con ligeras adaptaciones, podía ser predicado variasveces. Otro podía construirse recogiendo párrafos y fragmentos ya empleados. Pero alllegar a la imprenta, el testimonio de estas licencias solía desaparecer. No ocurrió asícon la mayor parte de los sermones de Paravicino, y los editores se encontraron conmanuscritos en los que seguramente abundaban las notas marginales, las enmiendaspoco claras, las palabras abreviadas, los pasajes inconclusos.
Una cita, tomada del Prólogo de la edición de 1766, ilustra y resume lo que esposible imaginar de aquellos manuscritos:
se observa constantemente en sus escritos una forma de letra igual, bien figurada y legible enlas primeras líneas de cada Oración, y a la medida que se va engolfando en el discurso, se vala letra sensiblemente alterando, hasta llegar a ciertos rasgos y puntos tan complicados eimperfectos, que pone admiración el que el Autor mismo los alcanzase a entender. Prueba depaso concluyente, no sólo de que los dejó en imprimación, o bosquejo, sino es de que jamás levino al pensamiento el producirlos al público.15
P R E M I S A S D E L T R A B A J O
De este recorrido por noticias y conjeturas sobre lo que fueron los manuscritosextraviados de Paravicino emana una hipótesis. Tales manuscritos no pueden serllamados en sentido estricto un original, en el sentido habitual en que se emplea en lacrítica textual, es decir, como texto que refleja una voluntad definitiva del autor, sinoun borrador, un texto con abundantes correcciones que podía ofrecer incluso lecturasopcionales poco precisadas.16 Y esto requiere de una precisión adicional: tampocohabrá que entender el término borrador en el sentido común de texto en proceso deadquirir una forma escrita definitiva, sino más bien de soporte parcial para futurasmaterializaciones eventuales y efímeras en la oralidad del pulpito.
Sobre este borrador los distintos editores debieron elaborar copias apógrafos para laimprenta, copias que —fuera de los errores de lectura que puedan achacárseles—
1 4 Véase en particular Orozco Díaz, 1980.1 5 Oraciones evangélicas y panegíricos funerales, Madrid, 1766, p. [IV].1 6 Véase al respecto, Blecua, 1983, pp. 34-35.
DEL PULPITO A LAS PRENSAS 171
representaban fundamentalmente un criterio y una selección determinados a partir deun material impreciso. En consecuencia, las discrepancias de lectura que surgen delcotejo de las ediciones del xvn con la del xvm hay que tomarlas cuidadosamente. Nosiempre serán lecturas fáciles o triviales de Remírez o de Núñez. Quizás recogentambién otros aspectos de esos difíciles manuscritos dejados por Fray Hortensio.
El estudio de las variantes obtenidas del cotejo entre las diferentes ediciones de lossermones de Paravicino constituye la base para la comprobación de la hipótesis aquíexpuesta. Para este fin, he reducido mi atención a las ediciones madrileñas tanto delsiglo XVII como del xvm, que pudieron efectuarse con acceso directo a los manuscritosdel predicador, y he prescindido, por tanto, de las ediciones lisboetas.
L O S S E R M O N E S I M P R E S O S E N V I D A D E L A U T O R : E L C A S O D E L
« S E R M Ó N A L A P R E S E N T A C I Ó N D E L A V I R G E N »
Los diez sermones impresos en vida de Paravicino constituyen un caso aparte: sonlos únicos del amplio conjunto dejado por su autor de los que puede afirmarse quecorresponden a un original ideado y fijado por su autor como texto escrito. El asunto,en este caso, es un problema típico de la crítica textual y consiste en determinar cuál delas distintas versiones impresas corresponde más fielmente a dicho ideal; en otraspalabras, habrá que suponer en cada caso la existencia de un manuscrito preparadopara la impresión por el propio Paravicino, y tratar de determinar en qué medida y através de qué mediaciones lo reprodujeron las distintas ediciones.
El primer problema consiste en que el destino de estos manuscritos que reflejabanesta voluntad del autor es poco claro. Cuando Fray Fernando Remírez y Fray AlonsoCano se refieren a unos «originales» dejados por Paravicino, parecen aludirexclusivamente a los autógrafos que correspondían a los textos que permanecieroninéditos a su muerte y que sirvieron de base para las ediciones postumas.
¿Sobre qué fuentes, por lo tanto, prepararon primero Fray Cristóbal Núñez en elsiglo xvn y luego Fray Alonso Cano en el siglo siguiente sus recolecciones de estos diezsermones? ¿Tuvieron o no acceso a aquellos originales, o debieron resignarse a emplearlos textos impresos? Los textos que el propio autor dispuso para la edición pudieronperderse en manos de los impresores o de amigos o conocidos del predicador. FrayFernando Remírez —como se ha visto— se lamentaba del desprendimiento con queFray Hortensio obsequiaba sus autógrafos. En el caso del «Sermón a la Presentación dela Virgen» se cuentan con algunas noticias sobre el original. El mismo Paravicinoafirmaba, en la edición de 1616, que lo poseía «aquel Príncipe padre y juez de la Fe»refiriéndose seguramente al cardenal Bernardo de Sandoval y Rojas, que había erigidoel sagrario de la catedral de Toledo y organizado las fiestas y la octava en queParavicino predicó este sermón.
El «Sermón a la Presentación de la Virgen» presenta la peculiaridad de ser el únicoque conoció dos publicaciones en vida de Paravicino. Apareció primero en una suelta en1616 (Madrid, Imprenta Real), que representaré con la letra A, y al año siguiente, juntocon los otros sermones de distintos autores que se predicaron en la misma octavaorganizada por el Obispo de Toledo, Bernardo de Sandoval y Rojas, con motivo de lainauguración de una nueva capilla en la catedral de Toledo y la colocación en ella deuna imagen de la Virgen del Sagrario (Madrid, por Luis Sánchez, 1617), que será
172 JOSÉ A. RODRÍGUEZ GARRIDO Criticón, 84-85,2002
representada con la letra B. La cita del párrafo anterior sobre el destino del «original»del sermón advierte sobre el hecho de que la posterioridad de la edición de 1617 nodebiera conducir a reducir su importancia textual respecto de la anterior. Más aún, elpropio Paravicino advertía en su edición de 1616: «Este sermón se ha de imprimir muypresto; antes ya casi se imprime en un libro de aquellas fiestas».17
El cotejo entre las dos ediciones revela un conjunto de variantes entre ellas quepueden ser calificadas de lecciones equipolentes, es decir, variantes aparentementeválidas todas ellas.18 Muchas de ellas corresponden meramente a preferenciasmorfológicas, como se puede observar en los siguientes ejemplos:
1. la primer madre A: la primera madre B2. que donde avia favores A: que adonde avia favores B3. la agua A: el agua B4. Madre del Isaac sagrado A : Madre de Isaac sagrado B
En otros casos, sin embargo, la discrepancia es más sustancial y puede afirmarse quees la edición de 1617 la que presenta la lectura correcta:
5. Que si de Ana, la madre de Samuel (dize San luán Chrysostomo) que era doblada la razónde amarle A: Que si de Ana, la madre de Samuel (dize San luán Chrysostomo) era doblada larazón de amarle B6. no parecía que con justicia perdia el demonio la servidumbre original del linaje, queespontáneamente se le avia entregado A: no parecia que con justicia perdia el demonio laservidumbre original del linaje humano, que espontáneamente se le avia entregado B
En el primer caso, la edición de 1616 añade el relativo que, cuya inutilidad seaprecia al leer la frase prescindiendo de la cláusula entre paréntesis. En el segundo caso,omite una palabra («humano») que debía estar en el original y que da precisión alsentido de la frase. No faltan los casos en que es A quien ofrece una lectura mássatisfactoria; sin embargo, se observa que cuando hay discrepancia entre estas dosediciones por error de una de ellas, éste suele ser de mayor importancia textual en loscasos en que es la edición de 1617 la que trae la lectura correcta. Ello inclina a pensarque las aseveraciones del propio Paravicino sobre el hecho de que el «original» delsermón estaba en manos del arzobispo de Toledo pueden tener consecuencias sobre elmodo como se editaron ambos impresos. A pesar de que podría suponerse queParavicino pudo tener un control más cercano sobre la edición de 1616, probablementeesta edición se efectuó sobre una copia efectuada a partir del «original» que guardaba elarzobispo. Por ello, es curiosamente la edición patrocinada por éste, la de 1617, la queparece haberse efectuado sobre aquel manuscrito definitivo del autor.19
¿Cómo se realizaron las ediciones posteriores de este sermón? ¿Tuvieron accesotanto Fray Cristóbal Núñez en 1641 como Fray Alonso Cano en 1766 a aquel
1 7 Sermón a la Presentación de la Virgen, Madrid, 1616, Prels., fol [1 v.].i» Véase Blecua, 1983, p. 49.19 Un criterio editorial que podría desprenderse de esta conclusión es que es preferible adoptar la edición
de 1617 como texto de base para una edición moderna, y seguirla incluso en los casos en que se presentanlecturas equipolentes entre las ediciones del616yl617.
DEL PULPITO A LAS PRENSAS 173
manuscrito dispuesto por el predicador o a una copia cercana de él? La suposición queemanaba de la manera como los editores postumos mencionaban los manuscritos deParavicino hacía pensar que sólo se referían a aquellos que quedaron inéditos tras sumuerte. El cotejo textual viene a comprobar que, en efecto, en el caso del «Sermón a laPresentación de la Virgen», las ediciones postumas sólo se sirvieron de un impreso y node un manuscrito original.
Es verdad que se aprecian severas transformaciones en el plano de la lengua, laortografía y la puntuación. Éstas se observan ya en la reedición de 1695, pero sobretodo en la magna edición en seis tomos de 1766 que efectúa una verdadera puesta al díade la ortografía del texto. Los criterios impuestos por la Real Academia de la Lengua,difundidos en su Diccionario de Autoridades de 1720, donde Paravicino había sidoincluido como referencia en el uso idiomático, se dejan sentir, por ejemplo, en lamanera como la edición del xvm resuelve la variedad y la indeterminación de losgrupos cultos en el siglo xvn.
Más allá de ello, en cambio, lo que se observa es un proceso de deterioro del texto,producto de la copia sucesiva de una edición a otra. En la cabeza de esta serie se halla laedición de 1641 preparada por Fray Cristóbal Núñez (Oraciones evangélicas ypanegíricos funerales, Madrid, por María de Quiñones)20, a la que designaré enadelante con la letra C. Se trata de un impreso en general bastante descuidado: lanumeración de las páginas es caótica y las erratas abundan. El mismo Fray CristóbalNúñez se sintió obligado a disculparse por el escaso cuidado de la edición:
Por haber estado en Andalucía, ha salido la impression defetuosa; lo que más fácilmente se hapodido enmendar va aquí anotado, lo demás el cuerdo y discreto Letor lo enmendará.21
De las dos ediciones del «Sermón a la Presentación de la Virgen» hechas en vida delautor, Núñez empleó la de 1616 (A), como lo prueba la absoluta coincidencia de suslecturas con dicho texto en los casos en que éste discrepaba con B. De otro lado,cuando C se aparta de A, no mejora el texto, sino que por el contrario inicia un procesode corrupción textual. Tres ejemplos mostrarán la validez de la afirmación:
7. la estatua de Iupiter, que puesta en pie no cabía en el templo AB: la estatua de Iupiter, queestava en pie no cabia en el templo C8. era dedución mas conveniente sacar una muger blanda, y de tierno natural, de una partede carne fácil AB: era dedución mas conveniente sacar una muger blanca, y de tierno natural,de una parte de carne fácil C9. No hago yo mucho en admirarme (como muchas vezes obligado me admiro) de que ayainfierno para la otra vida, aviendo Madre de Dios para esta AB: No hago yo mucho enadmirarme (como muchas vezes obligado me admiro) de que aya infierno para esta C
2 0 Aunque el libro tiene pie de impresión en Madrid, incluye también entre los preliminares una licenciafirmada por el escribano del Rey, Francisco Fernández, por la que se autoriza a Pedro Coello , mercader delibros, a costa de quien se imprimió el volumen, para «meter por una vez en estos Reinos un libro que a sucosta se imprimió fuera dellos, intitulado, Oraciones pangíricas, que otras vezes ha sido impresso, compuestopor el Maestro Frai Ortensio Felis Paravicino» (Prels, [fol. II]). ¿Se trataba de una licencia obtenida con mirasa la venta en Castilla de la edición lisboeta?
2 1 Ibid., «Fe de erratas».
174 JOSÉ A. RODRÍGUEZ GARRIDO Criticón, 84-85,2002
Ejemplos semejantes podrían extenderse.La reedición de esta colección, aparecida en 1695 (Madrid, por Antonio González
de Reyes), que representaré con la letra D, es al menos una edición más limpia que laanterior en lo que se refiere a los errores más notables. El nombre de Fray CristóbalNúñez desaparece de las referencias editoriales. Conserva las licencias y lasaprobaciones de 1641; pero cambia la dedicatoria, que esta vez firma FranciscoSacedón, a quien quizás haya que atribuirle cierta responsabilidad en la edición delvolumen. En ella se lee la siguiente advertencia:
habiendo de repetirlas [las Oraciones evangélicas y panegíricos funerales] en nueva Impresión,y creo que con más lustre, por lo que padecía de yerros la antecedente, determiné ponerladebajo de la protección de V. S. Ilust. [el Señor Don Joseph Pérez de Soto].22
Sin embargo, en lo que concierne a la procedencia textual de esta edición su absolutadependencia con la de 1641 es fácilmente demostrable, como se puede comprobar enestos ejemplos:
10. pudiera parecer afectada AB: pudiera ser afectada CD11. Y felicidad es grande, de unas entrañas en un parto mismo [...] ser madre de tantoshijos AB: Y felicidad es grande, de unas entrañas en un punto mismo [...] ser madre de tantoshijos CD
En el ejemplo 10, la sustitución de «parecer» por «ser» está motivada por laaparición de esta palabra una línea más arriba del texto citado. En el siguiente caso, elerror que parte de C (esta vez la sustitución de «parto» por «punto») es el resultado dela incomprensión del texto original: el predicador alude como un solo parto a laconversión de María en madre de todos los hombres por la cesión que Cristo otorgadesde la cruz.
A veces el responsable de la edición de 1695 se percató de los errores textuales de laedición precedente, pero sus correcciones fueron en todos los casos ope ingenii, sin quemediara consulta del original, y sus soluciones, por tanto, no siempre lograron coincidircon éste, tal como en el caso siguiente:
12. la estatua de Iupiter, que puesta en pie no cabia en el templo AB: la estatua de Iupiter,que estava en pie no cabia en el templo C: la estatua de Jupiter, que si estava en pie no cabiaen el templo D
Por supuesto, resulta inevitable que D introduzca sus propios errores en pasajesdonde la edición precedente había transmitido la lectura correcta presente en AB:
13. del Templo todo nos bolvemos ABC: del Templo todos nos volvemos D14. luego a ella está mirando esta filiación ABC: luego allá esta mirando esta filiación D
2 2 En Fray H. Paravicino, Oraciones evangélicas y panegíricos funerales, Madrid, 1695, «Dedicatoria alIlustrísimo Señor Don Joseph Pérez de Soto».
DEL PULPITO A LAS PRENSAS 175
Ambas lecturas de Û parecen hacer sentido, pero mirados con atención los textos sedescubre que estamos ante casos de lectiones faciliores: en el primer ejemplo, elpredicador pasa a hablar de la totalidad del templo («del Templo todo») a laparticularidad del Sagrario; en el segundo, el pronombre femenino se refiere a María,origen del sacramento y de la Iglesia en tanto que es el acto de la Encarnación lo quepermite la constitución de ambos.
Un hecho que merece especial atención es el de las correcciones de la edición de1695 sobre lecturas testimoniadas por toda la tradición formada por las tres edicionesprecedentes. Se trata, por lo general, de citas o referencias bíblicas en que D se ajusta altexto de la Vulgata a diferencia de lo que se observaba en la versión transmitida porABC. Podría pensarse que esto comprobaría que en 1695 se efectuó una nueva consultade los manuscritos autógrafos que permitió superar deficiencias arrastradas desde laprimera edición. Sin embargo, los ejemplos anteriores y la naturaleza de estasenmiendas permiten comprobar que el cotejo se efectuó sencillamente con los textosbíblicos canónicos, como se observa en los siguientes ejemplos:
15. Qui non ex volúntate viri, ñeque ex volúntate carnis ABC: Qui non ex sanguinibus,ñeque ex volúntate carnis D [El texto procede de San Juan 1, 13; la versión de la Vulgatacoincide con D].16. Qui ascendit, quid est, nisi quia et descendit? ABC: Quod ascendit, quid est nisi quiaet descendit D [El texto es de Efesios 4, 9 y coincide casi completamente con D: Quod autemascendit, etc.]
Lo que estas desviaciones del texto canónico comprueban es probablemente queParavicino citaba a veces de memoria. En todo caso, era esa forma peculiar en que eltexto sagrado aparecía la que servía a su argumentación. La edición de 1695 muestra,en este sentido, un propósito de controlar las referencias canónicas de las citas bíblicas,quizás más allá de las propias preocupaciones del predicador. En este dominio, escuriosa, sin embargo, una corrección errada de D a una identificación del evangelista dequien procede una cita:
17. aquel lugar de San Lucas tan dificultoso: Non bibatn amodo de hoc genimine vitis, etc.ABC: aquel lugar de San Matheo tan dificultoso: Non bibam amodo de hoc genimine vitis,etc. D
El pasaje citado pertenece en verdad a San Marcos (14, 25). Es probable que el editorde 1695 corrigiera adecuadamente y que el cajista leyera mal la corrección y sustituyera«Marcos» por «Matheo».
Hay que observar, por último, el comportamiento editorial de la edición de 1766,preparada por Fray Alonso Cano (a la que designaré con la letra E), en lo que al textodel «Sermón a la Presentación de la Virgen» se refiere. Su proclamada consulta demanuscritos y su anunciada pulcritud harían esperar un retorno a las fuentes originales.Sin embargo, el examen de variantes demuestra que la edición del xvm sigue a la de1695 en todos los ejemplos arriba presentados en que ésta transmitía error. Asimismo,recoge también sus innovaciones en materia de citas y referencias bíblicas. No puedenegarse, sin embargo, que Fray Alonso Cano aplicó criterios editoriales. Cuando
176 JOSÉ A. R O D R Í G U E Z G A R R I D O Criticón, 84-85,2002
percibe un error, lo corrige; pero en ningún caso recurrió a la consulta de manuscritos ode las ediciones de 1616 ó 1617. La enmienda es siempre ope ingenii y, por ello, nosiempre coincide con la lectura original. En el siguiente ejemplo, donde sólo la ediciónde 1617 traía la lectura correcta, puede apreciarse bien el proceso seguido:
18. Alli será la segunda reassumpción (para llamarla asi) el tornar (digo) a tomar en uniónno explicable, todo este cuerpo y Reyno suyo, que unió en la Redempción, siendo cabeça de eltodo, y entregárselo a su Padre B
ACD leen «la segunda resumpción», y £ «la segunda resurrección». Paravicino estabaacuñando en verdad un neologismo («reassumpción»), y así lo enfatiza él mismo en lacláusula entre paréntesis. El sentido del pasaje es, pues, que Cristo vendrá a retomar oreasumir al género humano, unido a Él por primera vez en la Redención, parapresentárselo a su Padre. Ante el deterioro que presentaba en este punto la edición de1695, que dejaba al texto sin sentido, el editor de £ optó por la palabra «resurrección».Teológicamente la corrección tampoco hacía mucho sentido, pero es probablemente elempleo de la metáfora de los hombres como cuerpo de una Iglesia cuya cabeza es Cristolo que lo lleva a pensar en la resurrección de los cuerpos.
Se observa, en síntesis, una transmisión textual de este sermón que traza una línearecta formada por la secuencia A, C, D, E, en la que la edición de 1617, en mi opiniónla más cercana al ideal escrito previsto por Paravicino, ha sido sistemáticamenterelegada.23
L O S S E R M O N E S I N É D I T O S A L A M U E R T E D E L A U T O R : E L C A S O
DE LAS ORACIONES EVANGÉLICAS DE ADVIENTO Y CUARESMA
El caso más complejo lo constituyen aquellos sermones que carecen de una formaescrita definitiva fijada por su autor. Para éstos contamos con dos tradiciones biendiferenciadas: aquella que corresponde a las ediciones del siglo xvn y la que representala edición de 1766 (£). Se han señalado líneas arriba las distancias que Fray AlonsoCano establecía entre su labor editorial y las impresiones precedentes. En el caso de lasOraciones evangélicas de Adviento y Cuaresma, que aquí emplearé para mostrar elcaso, el grupo de las ediciones madrileñas del xvn está conformado por las de 1636 (Ren adelante), 1639 (S en adelante) y 1645 (Ten adelante).
Fray Alonso Cano, con miras a desautorizar todo el conjunto de ediciones postumasde Paravicino del siglo xvn, afirmaba que entre ellas «se observa tan perfectauniformidad, como el de ser copiadas las segundas de la primera a plana y renglón».24
La afirmación es en general válida, aunque no del todo exacta. El análisis textual
2 3 He sometido a un cotejo semejante la transmisión del Panegírico funeral a la gloriosa memoria delSeñor Rey D. Filipe Tercero (primera edición: Madrid, por Teresa Iunti, 1625). Los resultados obtenidos eneste caso han sido muy semejantes. También aquí se comprueba una línea recta de en la transmisión de lasediciones, aunque a veces las ediciones de 1641 y 1766 puedan introducir alguna corrección ope ingenii sobreerrores que procedían de la primera edición. Ello inclina a pensar que éste fue el procedimiento empleado engeneral para los casos de los sermones impresos en vida del autor.
2 4 En Fray H. Paravicino, Oraciones evangélicas o discursos panegíricos y morales, Madrid, 1766, t. I,p. [II.
DEL PULPITO A LAS PRENSAS 177
demuestra que, en efecto, ninguna de las ediciones posteriores a la primera volvió aconsultar los manuscritos; pero lo que en verdad se observa es una sucesión de copias (Scopió a R, y T a S) que forman nuevamente una línea recta de editiones descriptce. Cadaacto de copia fue añadiendo nuevos errores a la versión precedente. He aquí unaselección de errores aparecidos en 5 y transmitidos a su sucesor:
19. en su consideración le admitió Iuez RE: en su coracón le admitió Iuez ST25
(Primer domingo de Adviento)20. le ofrecian los Apostóles RE: le ofrecían los Angeles ST21. el suda el agua RE: el saca el agua ST
(Viernes de la Samaritana)22. de lo que ay mucho, nunca se encarece RE: de lo que ay mucho, nunca se carece ST23. lo entendió de aquesta carta RE: lo entendió de aquesta 57"24. quando haga olor el humo, huela a Dios en su mismo hijo RE: quando haga olor elhumo, buelva a Dios en su mismo hijo ST
(Viernes de la Dominica cuarta)
Supresiones de palabras (ejemplo 23); sustituciones como en el ejemplo 20, donde elEvangelio que sirve de tema no deja duda sobre el equívoco de ST; trivializaciones delectura, como en 22 y 24, todo ello comprueba este deterioro del texto en el proceso decopia de una edición a otra.
Por su parte, T asume las erratas de la edición precedente, aunque corrige a veces lasmás evidentes, y añade las propias, tal como se comprueba en los siguientes ejemplos:
25. no es gana de caminar RSE: no es soga de caminar T26. no solo mortal RSE: no solo morral T27. Dexote mexorado RSE: Dexo mexorado T
(Viernes de la Samaritana)28. me cubristeis desnudo, hambriento me sustentasteis RSE: me cubristeis desnudo,hambriento me sustentais £
(Viernes de la Dominica cuarta)
En consecuencia, puede afirmarse que sólo la primera edición de 1636 preparadapor Fray Fernando Remírez (R) y la de 1766 a cargo de Fray Alonso Cano (£)constituyen intentos significativos de fijación del texto de Paravicino a partir de los tanmencionados autógrafos. Veamos entonces cuáles son las discrepancias que presentanentre sí estas dos opciones.
Tal como ya se había observado respecto del «Sermón a la Presentación de laVirgen», la edición de 1766 moderniza la lengua de los sermones tanto en el plano de laortografía como en el de la sintaxis y la morfología. Véanse, por ejemplo, en la versiónde E, la supresión del doble negativo, propio de la lengua del xvn, o la desaparición dela -s final en la forma verbal de la segunda persona del pretérito indefinido:
25 Aun cuando coinciden con R, las lecturas de E presentan siempre variantes ortográficas que aquí noconsigno por escapar del objetivo de la demostración.
178 JOSÉ A. R O D R Í G U E Z G A R R I D O Criticón, 84-85,2002
29. no solo gusto, mas ni memoria no dexa a la esperanza RST: no solo gusto, mas nimemoria dexa a la esperanza E30. no fuistes vos en essa Cruz RST: no fuiste vos en esa Cruz E
Asimismo, siguiendo un criterio que ya se había iniciado en la edición de 1695 de lasOraciones evangélicas y panegíricos funerales, es ahora el editor de E quien se encargade adecuar los textos de las citas bíblicas a la Vulgata:
31. Quidquid est in mundo concupiscentia carnis, concupiscentia oculorum, aut super viavitce RST: Omne quod est in mundo concupiscentia carnis est, et concupiscentia oculorum etsuperbia vitce E [El texto es de la primera epístola de San Juan 7, 15; la versión de RSTpresentaba además corrupción del texto].
Otras variantes son de mayor importancia en tanto corresponden a errores delectura o de interpretación de los manuscritos por parte de Fray Fernando Remírez. Elorigen del error está motivado a veces por una inadecuada segmentación de laspalabras; otras veces, por una equivocada interpretación del pasaje que lleva a unapuntuación sin sentido. Asimismo, muchas discrepancias obedecen a sustituciones depalabras, como en el siguiente ejemplo:
32. La otra es casi la misma (dize san luán) que estava en la Cruz como las doze serianRST
donde E lee adecuadamente «La hora es casi la misma [...]». En casos como este último,puede afirmarse, en general, que las lecturas de £ son más coherentes que las de lasediciones anteriores y que, al menos en este terreno, hay que reconocer que E representauna tradición más fiel. No obstante, no todas las lecturas de RST pueden serautomáticamente descartadas. He aquí una muestra de un error de E que puede salvarsevolviendo a las ediciones anteriores:
33. en Dios, que es sumo amor, en Christo, que es suma verdad RST: en Dios, que es suamor, en Christo que es suma verdad E.
(Viernes de la Samaritana)
Al margen, sin embargo, de estos problemas típicos de la transmisión de un textoescrito, me interesa detenerme particularmente en algunas discrepancias que no sepueden entender meramente como resultado de una defectuosa interpretación de losmanuscritos autógrafos. Me refiero a aquellos casos en que la edición de 1766 omitefrases, palabras o pasajes enteros que figuraban en la tradición opuesta, como en lossiguientes ejemplos:
34. hechale a la cerviz, o al cuello las manos RST: échale al cuello las manos E(Primer Domingo de Adviento)
35. Yo pensara que es tan natural cosa amar mas [ST add. a] un amor mal tratado, yverdadero, y ser la ocasión del disgusto disposición de mayor fineça, que como Christo depeor tratado amó mas RST: Yo pensara, que como Christo de peor tratado amó mas E
DEL PULPITO A LAS PRENSAS 179
36. Pues no vemos que bebió del poco, sino de la salud de ella; ni aun comer quiso de loque traian los Apostóles, sino ir a satisfacer con los Samaritanos su sed. Ai que sed os danSeñor nuestras ofensas: que poco os la templan nuestras conversaciones, que vozes nos dais enlos Pulpitos por los Predicadores, en el Altar por el Sacramento, en el coracón por lasinspiraciones vuestras. Quando os daremos de beber, y quando no hieles? quando noagravios? quando no venenos, y culpas? quando, quando os levantaremos del poco viéndoosassi? Sedevat sic: omisit E37. tenemos por exemplar el Águila Christo verdaderamente Divino [...]. Y otra Águilaluán divinamente humana RST: tenemos por exemplar el Águila Christo [...]. Y otra Águilaluán, divinamente humana £38. Señor dadme esta agua, no que es mejor que esta, sino que esta es sed, que es lo que yosuelo dezir del corto, no da una sed de agua, agua no da, que sed antes da que sobra: y comola da? NOM quomodo mundus dcet ego de vobis. Sed y costosa cosa dura es. RST: Señor,dadme esta agua, para no tener mas sed. £
(Viernes de la Samaritana)
Las omisiones en la edición de 1766 plantean problemas de diferente solución. Enprimer lugar, hay que admitir que allí donde las ediciones del xvn testimonian un textoausente en la de 1766, éste realmente figuraba de alguna manera en el manuscrito.Nada hace pensar que Fray Fernando Remírez pudiera añadir algo de su inventiva alpreparar su edición de los sermones de Paravicino, porque si de algo puede acusarse a lalabor que desplegó no es de exceso de imaginación, sino, por el contrario, de falta deella. La omisión en £, por lo tanto, o se explica como un descuido de esta edición o dela impresión, o a alguna decisión consciente por parte de Fray Alonso Cano.
Cano advirtió en el prólogo de su edición que, en algunos casos, consideróconveniente «suprimir algunas cláusulas o períodos que el Autor dejó a las márgenes desus Sermones, e incorporó en ellos la impericia de los copiantes». Y añadía:
Su intrusión e incongruencia son tan palpables, como observará el que quisiere tomarse eltrabajo de combinar los lugares. Conócense sobreañadidos por meros apuntes de nuevasespecies ocurridas posteriormente, sin aligación, ni coordinación a lo que antecede y sesigue.26
Sin embargo, la falta de relación entre estos pasajes y el resto del sermón no essiempre tan rotunda. En varias ocasiones, el fragmento que £ suprime está unidotemáticamente al contexto en que aparecía, pero al mismo tiempo muestra, en la faltade perfección estilística, su carácter de apunte transitorio aún no trabajado niengarzado definitivamente en el sermón. Ello podría deberse a que, como sugiere la citaprecedente de la advertencia de Fray Alonso Cano, el pasaje corresponde a unareelaboración posterior, quizás con miras a un nuevo aprovechamiento en una otraprédica. Pero también es verosímil que sencillamente el manuscrito testimoniaba en estecaso la carencia de un texto escrito definitivo, y, en su lugar, no más que los apuntes delorador, destinados a cobrar forma en la oralidad del pulpito.
Un claro ejemplo de esto lo encontramos en el que corresponde al número 38mostrado arriba. La solución de E tiene todas las trazas de simplificar el problema: ante
26 ibid., pp. [V-VI],
180 JOSÉ A. RODRÍGUEZ GARRIDO Criticón, 84-85,2002
el texto obviamente indeterminado y oscuro, que aparece reproducido en las edicionesdel XVII, la edición del xvm opta por copiar las palabras de la Samaritana delEvangelio, una solución que seguramente no había sido prevista por el autor.
Otras veces la omisión de £ puede explicarse meramente como la consecuencia deun descuido en el proceso de edición e impresión. El ejemplo más claro y contundentees el presentado con el número 37, en donde el usus scribendi del autor (en este caso, elgusto por el paralelismo sintáctico con inversión semántica) apoya plenamente laversión de RST: el «verdaderamente divino» aplicado a Cristo encuentra su correlato enel «divinamente humano» de San Juan. También hay razones para sospechar unaomisión por descuido en el ejemplo 35. El pasaje suprimido por E no presentaimperfección alguna ni está desligado de su contexto; por el contrario, compendia bienel postulado cuya demostración inicia Paravicino: el amor hace de las ofensas ocasiónde amar más. La supresión se explica por lo que se designa como una omissio exhomoiteleuto (Blecua, 1983, pp. 22-23), es decir, una supresión de todo lo contenidoentre dos palabras iguales, en este caso del primer relativo que al segundo («yo pensaraque ... que como Christo de peor tratado...»).
Es más difícil decidir en torno a los dos ejemplos restantes. La repetición porsinonimia en el número 34, «a la cerviz, o al cuello», podría deberse a la presencia dedos opciones en el borrador de Paravicino y, en tal caso, se diría que E suprime la queconsidera desechada por el autor; pero me inclino a pensar que estamos nuevamenteante un rasgo de estilo (y muy frecuente en la lengua literaria del siglo xvn), lo cualjustificaría la lectura de RST.
En el ejemplo 36, se trata de un pasaje que aparece al final de la segunda sección delsermón. Por su posición, podría sospecharse que la supresión es un descuido de E, dadoque los fines de las partes de un texto son terreno preferente para una omisión en laimprenta. En apoyo de esta sospecha, hay que señalar la coherencia del pasaje y, sobretodo, el hecho de que esté destinado a la aplicación moral de la doctrina. Justamenteeste carácter apelativo del sermón suele reforzarse en las partes conclusivas de cadasección.
La revisión de estas variantes lleva a dos conclusiones respecto de la edición de1766. En primer lugar, a pesar de su notable cuidado editorial, reflejado incluso en lapulcritud de su impresión, no carece de errores en su lectura de los manuscritos, erroresque pueden salvarse volviendo a las tan vituperadas ediciones del xvn. En segundolugar, la edición del xvm se esmera en borrar las indeterminaciones que presentaba elmanuscrito autógrafo y dar, por tanto, la apetecida forma de texto escrito definitivo dela que éstos carecían, operación en la que naufragaron los editores del siglo precedente.
Aún es necesario insistir en este último aspecto, ahora mediante la observación de unnuevo tipo de variantes, aquellas en que se aprecia el añadido en £ de pasajes ausentesde la tradición de RST. Esta situación no puede explicarse del todo con las mismaspremisas que han servido para explicar la situación precedente. Se ha afirmado quetodo cuanto £ suprime estaba de alguna manera en el manuscrito; en cambio, no esposible aseverar que todo cuanto E añade pertenece estrictamente a la pluma deParavicino. Los motivos para esta duda proceden de lo que el propio Fray Alonso Canoconfiesa en torno a estas adiciones en el Prólogo de su edición:
DEL PULPITO A LAS PRENSAS 181
No nos hemos aligado tan escrupulosamente a la letra, que donde hayamos encontradoinvertido o interceptado absolutamente el sentido y no le hayamos podido alcanzar, porencontrarla en una y otra parte, o imperceptible, o truncado, no le hayamos buscado de losantecedentes y consiguientes por conjeturas y combinaciones razonables.27
También declaraba Cano que en la lectura de las ediciones del xvn se topaba con«la supresión de alguna palabra, o período entero».28 Como obviamente el editor nuncaseñala su intervención, no podemos distinguir un caso de otro, es decir, cuándocompletaba conjeturalmente los vacíos del autógrafo, y cuándo subsanaba un error dela tradición de RST. No es fácil identificar las intervenciones del editor en el primercaso; la mayoría de los ejemplos, como el siguiente, parecen más bien indicar que setrata de enmiendas de descuidos de las ediciones del xvn:
39. A mi sentir tanta verdad es esta, que me ha obligado a pensar con tanta novedad,como ternura, el averse dexado aquí los Padres mucho, los Interpretes, los Ministros delEvangelio mucho, esso es lo mejor RST: A mi sentir tanta verdad es esta, que me ha obligadoa pensar con tanta novedad, como ternura, en el haberse dexado Christo en su Cuerpo lasllagas de su Cruz en el estado de gloria. Mucho han dicho aquí los Padres, mucho losIntérpretes, los ministros del Evangelio mucho: eso es lo mejor E
Por último, es necesario detenerse en otro tipo de comprobaciones textuales querevelan el modo como Fray Alonso Cano preparó los materiales para la impresión de suedición. Dada la condena dei editor sobre las ediciones del siglo anterior, seríaimaginable que para la de 1766 se elaboró un nuevo manuscrito que serviría de base ala impresión. De ser así, E no debiera compartir ningún tipo de errores con la tradiciónde RST. Sin embargo, el cotejo textual permite mostrar que E prolonga erratas que seiniciaron en 5 y pasaron a T, y otras que proceden de ésta última. He aquí algunosejemplos significativos de errores que van de S hasta £:
40. a Marta le pareció que no olería ya bien el cuerpo muerto de quatro días R: a Maria lepareció que no olería ya bien el cuerpo muerto de quatro dias STE41. Y mientras se tratava deste remedio, como debe entenderse que se tratara, y devetratarse, me arrojara a los pies de un Christo R: [...] a los de un Christo STE42. No se acordava que avia de ser primero la ausencia, que engendrasse este nuevo amorR: [...] que engrandasse este nuevo amor STE.
En el ejemplo 40, el pasaje evangélico que Paravicino aquí glosa (San Juan 11),referido a la resurrección de Lázaro, no deja lugar a dudas sobre que es Marta quienexpresa el temor. En el ejemplo 41, STE suprimen una palabra que es esencial para elsentido del pasaje. En el caso del ejemplo 42, ya el mismo hecho de que R presente aquíuna lectura coherente frente al dudoso neologismo de STE bastaría para preferir lalectura de la primera edición, pero la legitimidad de engendrasse se comprueba ademásleyendo varias líneas más abajo en el mismo sermón, donde al desarrollar otrosaspectos de la misma idea, el predicador emplea en un contexto semejante el mismo
27 Ibid., p. [VI].2 8 Ibid., p. [II].
182 JOSÉ A. RODRÍGUEZ GARRIDO Criticón, 84-85,2002
verbo: «lo que está mas lexos, está mas cerca en mi amor; porque la ausencia engendra,como la ternura la cercanía de la afición».
Otros ejemplos podrían mostrar cómo errores que se han iniciado en Than pasado aE; pero más significativos me parecen los casos siguientes en que, tras una evidentecorrupción de T, que corrige £, T sigue condicionando la lectura, en aparienciacorrecta, de E:
43. La explicación no es mia: de San Agustín es (no bastará) RS: La explicación no es mia:de San Agustín (no bastará) T: La explicación no es mía: de San Agustín no bastará? E44. no tiró la capa al Ángel, con estar tan en su gracia: al hombre si que le ama va mas RS:[...] al hombre si que le mama mas T: [...] al hombre si que le ama mas E
En el caso del ejemplo 43, faltaba precisar el carácter interrogativo de la frase en lalectura de la tradición RST; E lo repone correctamente, pero a la vez arrastra de T laomisión de una palabra («es»). En el siguiente ejemplo, £ corrige lo más grueso de laerrata de T, pero mantiene en cambio un error más imperceptible: el cambio delimperfecto del verbo al presente.
Estas dependencias de la edición del xvm con la de 1645 (T) muestran que FrayAlonso Cano se sirvió, en verdad, de un ejemplar de ésta sobre el cual fue introduciendosus correcciones. No pudo evitar, sin embargo, el riesgo de que algunas de las errataspresentes en T escaparan a su vigilancia. De este modo, la tan criticada tradición deediciones del xvn dejó subrepticiamente su huella en la pulcra y hermosa impresión de1766.29
C O N C L U S I O N E S
¿De qué manera el modo como se han transmitido los sermones de Paravicino nosofrece un reflejo preciso de su labor como predicador? Sería obviamente exagerado, a
29 También aquí puedo afirmar que las condiciones de transmisión que he demostrado para el caso de lasOraciones evangélicas de Adviento y Cuaresma, se repiten en el de las Oraciones evangélicas en lasfestividades de Cristo, nuestro Señor, y su Santísima Madre (primera edición: Madrid, Imprenta del Reino,1638) y de los cuatro sermones de tema diverso que Fray Cristóbal Núñez sacó a luz por vez primera en elmismo volumen donde recogió los sermones impresos en vida de Paravicino (Oraciones evangélicas ypanegíricos funerales, Madrid, por María de Quiñones, 1641). En el primer caso (O. E. en las festividades deCristo...), se puede afirmar que la reedición de 1640 copió a la primera. Esta vez los ejemplos que heobtenido del cotejo de cinco sermones no me permiten afirmar definitivamente que Fray Alonso Cano empleóen 1766 (para los tomos III y IV) un ejemplar de la edición precedente de 1640 y que introdujo sobre él susenmiendas. Estas dos ediciones (1640 y 1766) comparten lecturas en discrepancia con el texto de la primeraedición, pero no es posible calificar con certeza tales lecturas comunes como errores, lo cual resultaindispensable para establecer la filiación. Considerando, sin embargo, el caso en el conjunto de la transmisiónde los sermones de Paravicino, me inclino a pensar que una ampliación del espectro de textos comparadoscomprobaría seguramente que tal coincidencia es evidencia del peculiar parentesco. En el segundo caso (loscuatro sermones incluidos en O. E. y panegíricos funerales...), el cotejo de los textos de las diferentesediciones del «Sermón a la consagración del suntuoso templo de Lerma» demuestra que su transmisiónrepite, esta vez sin dudas, el modelo estudiado con las O. E. de Adviento y Cuaresma: la reedición de 1695copió a la primera de 1641 corrigiendo sus errores más notables, y en 1766 Fray Alonso Cano usó unejemplar de 1695 para introducir en él sus enmiendas: las coincidencias entre estas dos ediciones son en estaoportunidad muestras innegables de la filiación.
DEL PULPITO A LAS PRENSAS 183
partir de los análisis precedentes, concluir que es imposible reconstruir la oratoria sacrade Fray Hortensio y tener una idea cabal de ella. Sin embargo, aun dejando de lado losaspectos efímeros —y, por tanto, irrecuperables— de la predicación y ciñéndonos alelemento exclusivamente verbal del sermón, resulta conveniente establecer algunaspremisas que deberán regir la lectura y la edición de los sermones de Paravicino.
El sermón como forma escrita constituye una forma posterior y parcialmenteseparada de la original forma oral. Aun cuando procede parcialmente de una versiónpreviamente preparada para ser declamada, presenta un texto cerrado y concluso cuyosparámetros son los de la literatura escrita y donde incluso las marcas de oralidad hansido reprocesadas al servicio de la nueva forma. Sólo diez textos de la ingentepredicación de Fray Hortensio alcanzaron esta forma por intervención de su propioautor. Las únicas fuentes autorizadas que transmiten este ideal escrito del autor son lasprimeras ediciones (en el caso del «Sermón a la Presentación de la Virgen», lo es laedición de 1617), dado que, como se ha demostrado, todas las ediciones posteriorespresentan en línea recta un proceso de corrupción. Hoy el lector moderno puedeacceder a ocho de estos sermones gracias a la esmerada edición anotada de FrancisCerdan.
El conjunto restante de sermones sólo adquirió una forma escrita sin que su autortuviera intervención en ello. La edición de 1766 preparada por Fray Alonso Cano es sinduda la que con mayor claridad asumió este objetivo; pero al acercarnos hoy a dichaedición es necesario tener en cuenta varias premisas:
1) Como cualquier proceso editorial, la labor de Cano no estuvo exenta de errores,varios de los cuales pueden salvarse volviendo a las primeras ediciones postumas.2) Por la manera como Cano preparó los materiales para la impresión en 1766 delos sermones de Paravicino (empleando, en el caso de las Oraciones evangélicas deAdviento y Cuaresma, como base un ejemplar de la edición de 1641), arrastra aveces errores de las ediciones precedentes.3) La fijación del texto propuesta por Cano supuso un conjunto de decisiones sobreaquellas partes donde los autógrafos revelaban su carácter de texto abiertodestinado a la oralidad del pulpito. Conviene recordar además que esa fijación seestableció en un momento muy distante de aquel en que se concibieron aquellossermones, y que las decisiones de Cano muestran también el condicionamiento de unnuevo contexto lingüístico y estético.Por su parte, las viejas ediciones postumas del xvn, con sus torpezas de lectura y sus
descuidos tipográficos, tienen un valor histórico que no hay que olvidar: fueron ellas sinduda —más que las escasas sueltas de los diez sermones publicados en vida deParavicino— las que contribuyeron a cimentar su fama de predicador y artífice de lalengua más allá de la Corte madrileña o de los límites de la península española: elParavicino que fue admirado e imitado en los territorios americanos de la Coronaespañola procedía de las páginas que Fray Fernando Remirez y Fray Cristóbal Núñezhicieron imprimir para salvar la obra y la memoria de su compañero de orden.
184 JOSÉ A. RODRÍGUEZ GARRIDO Criticón, 84-85,2002
Bibliografía
Ediciones de los sermones de ParavicinoA -Sermón a la Presentación de la Virgen Nuestra Señora..., Madrid, Imprenta Real, 1616.B - «Sermón tercero... [a la Presentación de la Virgen],» en Pedro de Herrera, Descripción de la
capilla de Nuestra señora del Sagrario que erigió en la Santa Iglesia de Toledo el ¡limo. Sor.Cardenal D. Bernardo de Sandovaly Rojas..., Madrid, Luis Sánchez, 1617.
C - Oraciones Evangélicas y Panegíricos funerales..., Madrid, María de Quiñones, 1641.D - Oraciones Evangélicas y Panegíricos Funerales..., Madrid, Antonio González de Reyes, 1695.E - Oraciones Evangélicas o Discursos Panegyricos..., Madrid, Joachin Ibarra, 1766.R - Oraciones Evangélicas de Adviento y Cuaresma, Madrid, Imprenta del Reino, 1636.S - Oraciones Evangélicas de Adviento y Cuaresma, Madrid, Imprenta del Reino, 1639.T - Oraciones Evangélicas de Adviento y Cuaresma, Madrid, Francisco García, 1645.
EstudiosBLECUA, Alberto, Manual de crítica textual, Madrid, Castalia, 1983.CERDAN, Francis, «Bibliografía de Fray Hortensio Paravicino», Criticón, 8,1979, pp. 1-149.
«El texto de los sermones de Paravicino», en J. Cañedo e I. Arellano (eds.), Edición yanotación de textos del Siglo de Oro, Pamplona, EUNSA, 1987, pp. 39-50.
«Nuevos elementos para la bio-bibliografía de Paravicino», Criticón, 46, 1989, pp. 109-124.
Catálogo general de los sermones de Fray Hortensio Paravicino, Toulouse, Helios, 1990.(éd.), Honras Fúnebres y Fama Postuma de Fray Hortensio Paravicino, Textos reunidos y
presentados por Francis Cerdan, Toulouse, Éditions Helios, 1994a.(ed.) edición, introducción y notas de, Fray Hortensio Paravicino, Sermones cortesanos,
Madrid, Castalia - Comunidad de Madrid, 1994b.HERRERO GARCÍA, Miguel, Sermonario clásico (con un ensayo histórico sobre la oratoria
sagrada), Madrid-Buenos Aires, Escelicer, 1942.OROZCO DÍAZ, Emilio, «Sobre la teatralización del templo y la función religiosa en el Barroco: el
predicador como comediante», Cuadernos para la Investigación de la Literatura Hispánica, 2-3, 1980, pp. 171-188.
RODRÍGUEZ GARRIDO, José A. «Del pulpito a las prensas: la transmisión de los sermones deFray Hortensio Paravicino». En Criticón (Toulouse), 84-85, 2002, pp. 165-185.
Resumen. El sermón como forma escrita constituye una forma posterior y parcialmente separada de laoriginal forma oral. La comparación minuciosa de las diferentes ediciones de los sermones de Paravicinopermite establecer algunas premisas para regir la lectura y futuras ediciones. Para los diez sermones editadospor el propio autor, las únicas fuentes autorizadas son las primeras ediciones, ya que todas las posteriorespresentan en línea recta un proceso de corrupción. Para el conjunto restante de sermones, la edición de 1766,preparada por Fray Alonso Cano, aunque no exenta de errores, es la más «correcta», pero las viejas edicionespostumas del siglo xvil tienen un valor histórico que no hay que olvidar. Contribuyeron a cimentar la famade Paravicino como predicador y artífice de la lengua, más allá de la Corte o de los límites de la penínsulaespañola.
Résumé. Le sermon en tant que forme écrite constitue un état postérieur et en partie différent de la formeorale originelle. La comparaison minutieuse des différentes éditions des sermons de Paravicino permetd'établir quelques prémisses pour l'établissement de futures éditions. Pour les dix sermons édités par l'auteur,
DEL PULPITO A LAS PRENSAS 185
les seules sources autorisées sont les premières éditions, car toutes les éditions postérieures présentent en lignedroite un processus de corruption. Pour l'ensemble des autres sermons, l'édition de 1766, préparée par FrayAlonso Cano, bien que non exempte d'erreurs, est la plus «correcte», mais les vieilles éditions posthumes duXVIIe siècle ont une valeur historique qu'il ne faut pas oublier. Elles contribuèrent à édifier la renommée deParavicino comme prédicateur et maître de la langue, au-delà de la Cour et des limites de la péninsuleIbérique.
Summary. The sermon in its written manifestations constitutes a later form, and one that is partiallydivorced from the original oral form. The detailed comparison of différent éditions of Paravicino's sermonsopens the way for the setting out of certain premises that can be used to influence both the reading of thetexts and their subséquent édition. As regards the ten sermons edited by Paravicino himself, the onlyauthoritative sources are the first éditions, since ail later efforts présent a process of corruption. For theremaining sermons, Fray Alonso Cano's 1766 édition, although not error-free, is the most acceptable.However, the older seventeenth-century éditions contain an historie value that should not be overlooked.They contributed to Paravicino's renown as a preacher and as a wordsmith beyond the Court and the limitsof the Iberian Península.
Palabras clave. Edición crítica. PARAVICINO, Fray Hortensio. Sermones.
CHARLES QUINTET LA MONARCHIEUNIVERSELLE
a cótélwaiiun ilu ctnquiiCharle* Quint a eté h¥i*ttfnil de réunb dan* i
J n t i i c SWHMU ÜC di\-M:pi contribminn* qui tf
• en Ex Public el Gil Aniíriqwe a répo^ti* OHHÍCiefi¿icni limmcnsató et Ut divefsilé di
___ cunsacrée. « le swleil IK st- cuchanJl -. De» ftijfillM aux Indes Ocoíieniiik'í.. du OMBH de la
dik opagnoli: A celci (iu Saint Empirt, clics cspforcni ¡es
i ím. ik Uaitd ¡i Ymie. Itl'Espagnc el (Icmicr empercur de h Cl!r¿iicrif¡:. HM Déjgtgu fe »>»•
t ' Ui x 24trt>i
dow nolr Et bi
ISBN: 2*M05U.I89>V
31JÍBC
C/D