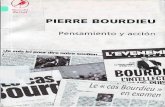El Pensamiento Bolivariano
Transcript of El Pensamiento Bolivariano
El Pensamiento Bolivariano En el marco histórico de la independencia
Por: Dr. Enrique Ayala Mora, Rector de la Sede Ecuador de la
Universidad Andina Simón Bolívar. Los hechos y las ideas
Estamos acostumbrados a explicar la historia a partir de la acción delos individuos. América fue descubierta porque Colón quería probar que el mundo era redondo. Fue la acción personal de Napoleón la que cambió el destino de Europa. Si se lograba asesinar a Lenin jamás hubiera triunfado la Revolución en Rusia. La independencia de la India es fruto de la acción individual de Gandhi. Cuando tenemos al frente, a veces aún en medio del análisis más riguroso, a las grandes personalidades de la historia, sufrimos una “ilusión óptica”, como la llama Plejanov. (1)
Para nosotros los latinoamericanos, Simón Bolívar es quizá el caso más extremo. La independencia fue obra de su “genio”, que explica la magnitud del hecho y sus consecuencias. El Libertador es el paradigmade esos “patriotas” superhombres que “nos dieron la libertad”, con unamítica acción bélica que asombró a la humanidad. Las complejas realidades de veinte años de guerra independentista se reducen, al finy al cabo, a la participación individual de Bolívar y, a más tardar, también de sus tenientes.
Para que esta visión se mantenga, han contribuido, no solo los sistemas educativos, sino también una tendencia a la simplificación que caracteriza al sentido común del pensamiento dominante. Pero no por enraizada y persistente que sea esta manera de ver las cosas es verdadera. Porque la acción de los individuos en la historia no la determina; porque sus acciones personales pueden ser cabalmente comprendidas solo en elmarco de los grandes movimientos sociales en que los actores son colectivos. Por eso el esfuerzo de los estudios bolivarianos debe orientarse en buena proporción, a enmarcar su accióny su pensamiento en el contexto social en que se dieron.
Desde luego que es un grave error pensar que las sociedades se muevenpor fuerzas impersonales, mecánicas, neutras. Pero también es incorrecto “personalizar”, como lo dice Vilar, los grandes movimientos
económicos o sociales. (2) Con ello no entendemos la realidad, ni siquiera a los propios personajes a quienes se adjudica protagonismo determinante. Por eso tiene gran relevancia acercarse al bolivarianismo, tratando de hacer confluir en su análisis el conocimiento biográfico del Libertador, las condiciones generales de la sociedad latinoamericana que le tocó vivir, en otros términos, un marco social de la independencia y un esbozo de su pensamiento político.
Habida cuenta de que tenemos ya una idea general de la trayectoria biográfica de Bolívar, (3) las páginas siguientes ofrecen al lector una revisión rápida pero comprensiva del proceso de la independencia latinoamericana, seguida de una sistematización de los principales elementos del pensamiento político del Libertador. Parece que de estemodo podrá comprenderse mejor las propuestas políticas de alguien que no fue solo un pensador o un guía intelectual, sino también un hombre de acción, un conductor de nuestros pueblos.
La independencia Hispanoamericana
El siglo XVIII estuvo marcado por una aguda crisis en la relación España-América, que acentuó el proceso de decadencia de la Metrópoli yprovocó hondas transformaciones en las colonias del Nuevo Mundo. Cuando las minas de oro y otros metales preciosos, que habían alimentado la economía española por siglo y medio, se agotaron definitivamente o al menos redujeron drásticamente su producción, los centros de explotación minera, fundamentalmente el Alto Perú (actual Bolivia) y Nueva España (actual México), entraron en una recesión muy pronunciada, arrastrando consigo a las áreas cuyas economías estaban articuladas a esos grandes polos económicos.
España a su vez, privada de los metales americanos que habían soportado su edad de oro, y luego prolongado su crisis, intentó hallaruna nueva forma de relación económica con sus posesiones en América. Los sucesivos gobiernos de la dinastía Borbón que había llegado al trono español a principios del siglo XVIII, hicieron repetidos esfuerzos por establecer un nuevo “pacto colonial”. Este supondría unesfuerzo de industrialización rápida y eficiente, que lograría transformar a España en proveedora de artículos manufactureros para sus colonias. A su vez, estas últimas serían incentivadas para
producir nuevos bienes exportables, y comerciar entre si más activamente con productos que no competían con los peninsulares.
En este ambicioso esfuerzo transformador, los gobiernos borbónicos, especialmente el de Carlos III, llevaron adelante una serie de cambiosen la legislación para América; en los sistemas de gobierno, en los mecanismos de control administrativo y funcionamiento fiscal. Se crearon dos nuevos virreinatos, se establecieron las llamadas “intendencias”, se modificaron impuestos, se tomaron medidas como la expulsión de los jesuitas, etc. El proyecto, empero, terminó por fracasar a mediano plazo. España, que siglos antes había detenido represivamente el desarrollo de una burguesía manufacturera, conservándose el poder en manos del viejo latifundismo de origen medieval, no pudo a esas alturas de la historia europea alcanzar el nivel de desarrollo económico de otras naciones del Continente, quedando cada vez más reducida a una potencia de segundo o tercer orden, cuya economía era un satélite de aquellas donde se asentaba el centro del sistema capitalista en ascenso. (4)
Tanto la propia decadencia española, como las reformas que intentaronestablecer el nuevo “pacto colonial”, tuvieron serias consecuencias entierras americanas. La ruptura de los ciclos de producción y comercialización, ligados a la explotación de los metales, llevó a unareadecuación de las economías hispanoamericanas, que a su vez robusteció el poder económico de los propietarios locales (los criollos) frente al poder de control de los funcionarios de la corona,quienes perdieron paulatinamente su alta cuota de injerencia sobre lasactividades económicas coloniales. Un divorcio entre el poder político y el poder económico, latente desde antaño, fue patentizándose conforme avanzaba el siglo XVIII. Los notables criollos fueron acrecentando su control económico y consolidando sus mecanismos de dirección de la sociedad, frente a los funcionarios españoles, que cada vez veían disminuida su capacidad efectiva de dirección política. (5) -------- Continua ------- (3) Pensamiento político de Simón Bolívar
Con Simón Bolívar acontece lo que con muchos grandes hombres, con retazos aislados de sus escritos se intenta probar su identificación
con las posturas ideológicas más disímiles. Pero una visión global desu pensamiento, tiene necesariamente que ir al análisis de los grandesejes que articulan toda su formulación ideológico-política. Y esto supone no solamente una revisión de los elementos integradores del pensamiento bolivariano, sino también el carácter de sus contradicciones.
Uno de los rasgos más sobresalientes, y quizá el más original del pensamiento de Bolívar es que considera a Hispanoamérica en conjunto como objeto de su análisis. El Libertador inaugura la visión de un subcontinente como sujeto de la acción histórica. Antes existían colonias españolas en América, un “Imperio” colonial quizá; pero solo desde el ideario bolivariano encontramos perfectamente delineada una problemática hispanoamericana específica. Y esto, al menos en dos direcciones fundamentales, la una como un esfuerzo por hallar la identidad común de todos nuestros pueblos, pese a sus diferencias y heterogeneidad. La otra, complementaria a la primera como un intento de encontrar la distinción frente a Europa y Norteamérica.
Muchos autores y líderes contemporáneos se esforzaron por encontrar la identidad histórica de sus comarcas. Bolívar fue más allá, intentóabarcar toda Hispanoamérica como objeto de su consideración. Esta ambiciosa visión de la realidad lo anticipó por décadas a sus coterráneos, pero significó al mismo tiempo que muchos de sus planes concretos carecieran de la viabilidad y solidez necesarias para ponerse en acto.
El Libertador fue un estadista ambicioso en su programa, pero no un iluso. Al contrario, puede establecerse que otro elemento fundamentalde su pensamiento es el realismo. Este debe entenderse desde diversosángulos. En primer lugar, Bolívar fue “realista” en la medida en que siempre trató de entender la realidad como es y no como se decía que debía ser. Desde el Manifiesto de Cartagena hasta sus últimos escritos, su esfuerzo es el de dar con la naturaleza específica y última de nuestros pueblos. “No somos europeos ni indígenas” insistía,para luego hurgar en las raíces étnicas y culturales de la identidad mestiza.
En segundo lugar, Bolívar fue un “realista” cuando propuso sus fórmulas de organización política de los nuevos países hispanoamericanos. Las leyes solo son buenas, repetía, cuando
contemplan la realidad concreta de los pueblos en que van a ser aplicadas. Por ellos postulaba un “justo medio” entre los sistemas coloniales autocráticos y la democracia ideal, imposible al momento dela constitución de nuestra república. Ya desde su Discurso de Angostura, incluyó varios elementos políticos que estabilizarían la vida de los nacientes estados. En su mensaje a la Constituyente de Bolivia desarrolló con gran énfasis el tema: la realidad impone ciertas concesiones al antiguo régimen para ganar en estabilidad, paramantener la paz, la libertad sin límites es antecedente del despotismo.
En tercer lugar, fue Bolívar “realista” como gobernante. Es decir, que se vio atrapado por las urgencias de la realidad, frente a sus propios enunciados. Su acto de proclamación dictatorial es elocuente.No cabe duda ninguna de que al lanzarse a la ruptura de la Constitución y del régimen democrático propugnado por él, actuaba en la convicción de que salvaba al país. Pero el hecho es que incurrió en una contradicción. Y esta contradicción se hace todavía más evidente cuando se observa que el “realismo” de Bolívar, enfrentado al“utopismo” de sus adversarios, revela un conflicto más de fondo. En efecto, al defender la democracia posible, frente a las formulas “Utópicas” de sus adversarios, Bolívar expresa su temor de la movilización popular, es decir la participación política ampliada. Aldenunciar a los “demagogos” y fomentadores de la “anarquía”, el Libertador pone las bases de ese discurso de “orden”, que ha caracterizado a la derecha hispanoamericana desde entonces hasta ahora. El “realismo” bolivariano tiene pues claras connotaciones conservadoras.
Otro elemento fundamental del pensamiento de Bolívar es su esfuerzo por hacer posible la democracia en Hispanoamérica; es decir… por construir sistemas políticos nuevos y a la vez estables en las nacientes repúblicas: En realidad a esto dedicó su vida el Libertador: Pero el esfuerzo puede ser considerado y medido desde varios ángulos.
Bolívar creyó que una garantía esencial de la supervivencia de la democracia, era la vigencia del régimen unitario. Consideraba que el federalismo podía ser perfecto, pero era absolutamente inconveniente para Hispanoamérica. Con ello trató de superar una lucha feroz que desangró al Continente por casi cincuenta años. Pero pese a la
lucidez de sus pensamientos, es evidente que las fuerzas centrifugas locales y regionales pudieron más que la voluntad unitaria. De allí que la derrota política del Libertador, fuese también el triunfo de las posturas federalistas y separatistas.
En una época en que se daba una enorme incertidumbre sobre la conveniencia de adoptar uno u otro sistema de gobierno, Bolívar fue claro y tajante partidario de la República. Sus argumentos para esa preferencia eran múltiples, pero quizá el más recurrente era que no existía en estas tierras ningún antecedente que soportara este sistema. Carecíamos, según el Libertador, de las tradiciones y hasta de las desigualdades necesarias para la existencia del aparato que rodea al monarca: familia real, nobleza, etc. Todo, insiste varias veces nos lleva a adoptar la forma republicana.
Sin embargo, Bolívar consideraba que era necesario mantener algunos rasgos del sistema monárquico; justamente aquellos que podían garantizar la estabilidad de los nuevos regimenes. De allí su propuesta insistente de que una parte del Congreso represente un factor de continuidad, mediante la calidad vitalicia y hereditaria de los legisladores. De allí también su defensa de un sistema político mixto en el que hubiera ciertas dignidades de elección, pero otras, entre ellas la Presidencia y la Vicepresidencia de la República de carácter vitalicio y con capacidad de transmisión por transferencia personal. El Libertador pensaba que éstas eran necesarias limitaciones de la democracia, que garantizaban su vigencia y que permitían un equilibrio político en la etapa de transición entre la colonia y la “autentica” república.
El que dentro de los partidarios del Libertador hubieran fervorosos entusiastas de la monarquía no era, pues, extraño. En realidad, como se ha visto, si por un lado el bolivarianismo promovía la república, por otro se declaraba su enemigo. Y esta contradicción se daba en la medida en que las élites gobernantes temían que la vigencia total del régimen republicano-democrático trajera consigo la movilización y participación de las mayorías populares, cuya presencia en la escena política se consideraba inconveniente y peligrosa.
Lo dicho nos lleva a la revisión del concepto que Bolívar tiene sobrela participación, como eje del sistema democrático. En realidad cuando el Libertador habla del origen del poder en la voluntad de los
miembros de la sociedad, plantea la tesis de la soberanía popular. Pero ese “pueblo” sujeto a la soberanía no es el mismo al hablar de lacomposición de la sociedad, o de su gobierno.
En un primer momento el “pueblo” es para Bolívar toda la población dela república. Está compuesta de blancos, criollos, mestizos, pardos, indígenas y negros. Todos ellos por principios tendrían iguales derechos e igual garantía de participación. En un segundo momento, empero, cuando se trató de definir el gobierno, es decir, de participar en la dirección de la sociedad, ese “pueblo” soberano se vio drásticamente reducido a los “notables”. Las masas se considerabanpolíticamente incapacitadas.
Puede, y aún debe, argumentarse diciendo que en la práctica, la participación real no podía extenderse sino a unos pocos propietarios,soldados y clérigos. En ese sentido Bolívar, el “realista” por excelencia, estaría una vez más hablando no del gobierno ideal, sino del mejor gobierno posible. Pero todo ello nos lleva a ubicar al Libertador como hombre de su tiempo y como ideólogo orgánico de una clase social usufructuaria de la Independencia y la formación de nuestras repúblicas. En último análisis así el pensamiento como la practica política bolivarianos respondían a las demandas de las oligarquías criollas, para quienes la revuelta anticolonial no podía pasar a ser al mismo tiempo reforma social en beneficio de la mayoría popular.
Pero sería empobrecedor el que nos quedáramos con esta visión sobre los principios políticos de Bolívar, aunque admitiéramos los grandes límites de la realidad contemporánea. Junto a sus conceptos elitistassobre la participación en el Gobierno, coexisten también sus postulados sobre la consolidación de las nacionalidades latinoamericanas.
Para muchos de sus adversarios y detractores, es el autoritarismo y el centralismo el principal vicio y la más visible contradicción del pensamiento bolivariano. Tenemos, sin embargo, que encontrar detrás de las propuestas autoritarias un intento de afirmación nacional, ausente de las propuestas localistas del gamonalismo pos-independentista. El gobierno fuerte era una condición esencial para la vigencia del estado-nación. Así lo entendía Bolívar. Y esta vigencia del estado-nación no se consideraba solamente como una
unificación represiva del territorio y la población, sino como un esfuerzo de integración étnica y cultural de los diversos grupos sociales que componían los países. Difícil precisar el alcance real de este rasgo del pensamiento bolivariano, puesto que corremos el riesgo de poner en boca del Libertador, palabras que son del día de hoy; pero innegable la presencia de este elemento radicalmente progresista de su pensamiento.
Así pues, si el filo monarquismo y el autoritarismo son, por una parte, la negación de la república liberal, y la declaración de incapacidad de las masas para participar en la escena política; por otra parte, esos son rasgos que reflejan la necesidad de ir consolidando, aunque fuera conflictivamente los estados nacionales hispanoamericanos.
Bolívar pudo siempre ir más allá de las pugnas de poder local y de los conflictos regionales. Ello nos trae de nuevo sobre las preocupaciones latinoamericanas. Se dijo ya que para él Hispanoamérica era un conjunto y una unidad. Pues bien, esta convicción se tradujo en renovados esfuerzos por concretar esa unidad en programas de integración política de los diversos países del continente. Hay que recordar que uno de sus planteamientos claves fuesiempre la mantención de naciones grandes como la Gran Colombia, con capacidad de negociación y peso internacionales. Por otra parte, el Libertador realizó reiterados esfuerzos por construir un organismo y un sistema de coordinación e integración del Subcontinente. Estos esfuerzos estuvieron destinados al fracaso en términos inmediatos, pero pusieron las bases de un proceso que se ha ido concretando paulatinamente a lo largo de varias décadas.
Por fin, hay un rasgo fundamental del pensamiento bolivariano en su concepción internacional, y es que la afirmación de la identidad hispanoamericana y de su unidad, se plantea como una garantía frente ala amenaza del creciente poder de los Estados Unidos. En esto fue el Libertador un visionario. Desde el principio advirtió el peligro que la república del norte representaba para la unidad y real independencia de las antiguas colonias españolas del sur. Y la historia de nuestros pueblos le ha dado dolorosamente la razón. Notas)
1) Jorge Plejanov, El papel del individuo en la historia, Barcelona, Grijalbo, 1974, p. 69.2) Pirre Vilar, Iniciación al vocabulario del análisis histórico. Barcelona, Crítica, 1980, p. 104.3) Compilador, este texto es tan solo un solo parte del capítulo del libro Simón Bolívar, pensamiento político, del Dr. Enrique Ayala Mora,Universidad Andina Simón Bolívar, Sucre, Bolivia, 1997; por consiguiente para su cabal y total comprensión es recomendable la lectura del texto completo; en el pie del escrito se dan los datos completos de donde puede ser adquirido.4) Celso Furtado: La economía latinoamericana desde la conquista ibérica hasta la revolución cubana. México, Siglo XXI Editores, 1973, pp. 35-36.5) Enrique Ayala: Lucha política y origen de los partidos en Ecuador, Quito, Corporación Editora Nacional, 1982, p.24 Esta reproducción fue tomada del libro Simón Bolívar, pensamiento político, por el Dr. Enrique Ayala Mora, impreso en la Universidad Andina Simón Bolívar, Sucre, Bolivia. Para información sobre la publicación contactar al autor o:
PUBLICACIONES Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALESUniversidad Andina Simón Bolívar, Sede Central, Real Audiencia 73, Sucre, BOLIVIA.-e-mail: [email protected] El Autor: Enrique Ayala MoraProfesor de Historia Latinoamericana
Universidad Andina Simón Bolívar
Teléfono: 593-2-2221493
Fax: 593-2-2508156
http://www.ayalamora.com
Quito, Ecuador
Maestro e historiador; Licenciado y Doctor en Educación, Universidad Católica; Máster en Historia, Universidad de Essex; Doctor (PhD) Universidad de Oxford, Inglaterra.
Rector de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador y profesorde la Universidad Central del Ecuador y la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España.
Ha sido profesor de las universidades de Oxford, del Valle (Cali), SanMarcos (Lima) y Orientale (Nápoles); conferenciante en Cambridge, Glasgow, Bogotá, París, Washington, La Habana, Madrid, Lima, Caracas, México, Montevideo y otras.
Fue Rector de la Universidad Andina, Bolivia; expositor del Instituto de Altos Estudios Nacionales y de la Universidad de las Naciones Unidas, Tokio.
Miembro de las academias de Historia de Ecuador y Bolivia Comité de laHistoria de América Latina, UNESCO; Asociación de Historiadores de América Latina, ADHILAC; Society of Latin American Studies; Cruz Roja Ecuatoriana, Vicepresidente del Comité Mons. Leonidas Proaño.
Colabora con organizaciones de trabajadores, campesinos e indígenas.
Editor de la Nueva Historia del Ecuador (15 volúmenes), considerada lamás importante de su género. Es coordinador general de la Historia de América Andina (8 volúmenes) y coautor de la Cambridge History of Latin America.
Ha publicado: Simón Bolívar, pensamiento político, Resumen de Historiadel Ecuador, Historia de la Revolución Liberal Ecuatoriana, entre otros, con un total de 32 obras publicadas.
Militante socialista desde estudiante. Ha sido diputado, Vicepresidente del Congreso, candidato a la Vicepresidencia de la República y Miembro de la Asamblea Constituyente.
lo expuesto en los capítulos anteriores se comprende la importancia que tiene el estudio de la teoría y la práctica de la justicia, para interpretar los rasgos predominantes impresos a través del tiempo en los diversos grupos constitutivos de las sociedades latinoamericanas. Las autoridades españolas y portuguesas tuvieron siempre clara conciencia de la importancia del imperio de la ley para la salud social y política de sus imperios de ultramar. Esta misma importancia relevante del derecho para la formación de los pueblos de la América Ibérica y su organización política, reconocida en todas las épocas, hace que se hayan producido numerosos y excelentes estudios sobre el mismo y que institutos enteros nucleen a prestigiosos pensadores sobreestos temas hasta la actualidad. Su importancia justifica que profundicemos en su análisis. Hemos señalado que los ibéricos al asumir la empresa de conquistar las Indias Occidentales contaban con elaboradas compilaciones legales y estructuras de derecho. De ahí había resultadoun orden legal en el cual buscaban permanente equilibrio la propia leyescrita, con limitantes informales, como diversas costumbres, con precedentes judiciales y con numerosas situaciones de hecho, algunas tan trascendentes y atendibles como la difusión de la fe oficial o la conveniencia de purgar la sociedad de indeseables, según los criteriosen boga en la época. El derecho hispánico se caracterizaba por moversedentro de un universo jurídico que escuchaba atentamente la opinión dela comunidad frente al texto emanado del legislador. Surgía así una gama de recursos para encauzar soluciones jurídicas ajenas a la letra estricta de la ley. Como se ve, este universo jurídico incluía el influjo de complejos factores limitantes informales presentes en el propio paideuma español, sumados a factores de hecho que llevaban a admitir una diversidad de privilegios, dispensas, hábitos, incluso de olvido o negligencia de la misma ley, prácticas toleradas, leyes particulares o locales y situaciones de hecho. Una mentalidad muy arraigada en la justicia, tanto en España como en Indias, inducía a prestar siempre atención prioritaria a principios de la ley divina y natural, que eran considerados precedentes normativos para el derecho positivo. La Ley Indiana era elaborada y esgrimida casi exclusivamente al nivel de los grupos españoles peninsulares y criollos vinculados con las comunidades coloniales. Indios, negros y mestizos, aun cuando fueran la mayoría de la población y a despecho de ser sujetos nominalmente preferenciales para sus magistrados, no tenían parte en
la elaboración ni en la aplicación de la ley, de la que resultaban sujetos pasivos bajo la supremacía omnímoda de los blancos. En cuanto a la relación siempre conflictiva de los españoles criollos, o sea la clase patricia o benemérita, heredera de los conquistadores y disfrutadora de minas y haciendas con trabajo servil,con la Corona de Madrid y sus personeros, competidoras ambas por el disfrute de los tributos y alcabalas, se vería permanentemente consolidada por la amenaza de los imperios rivales en política, cultura y religión. Numerosos ataques, abordajes y desembarcos de piratas y corsarios portugueses, ingleses, holandeses y franceses, desde la Florida hasta la Patagonia, consolidarían la mentalidad dependiente en los patricios, que estarían dispuestos a ceder parte delas prebendas adquiridas por sus antepasados conquistadores a cambio de conservarse bajo el manto protector del imperio propio y su identidad compartida. De todas maneras, la ley y la justicia como regían en América Ibérica, serían elaboradas y manejadas siempre por las minorías blancas y es ésta la forma en que han pasado a la historia. La opiniónde las mayorías mantenidas en la dependencia por las mismas ley y justicia sería excepcionalmente tenida en cuenta. Más aún, se ha observado lúcidamente que una parte sustancial de las actitudes favorables a indios y mestizos que por iniciativa real procuraron moderar su servidumbre, más que a solidaridad humana respondían al temor de que los abusos de los blancos criollos codiciosos terminaran matando la gallina de los huevos de oro (Martínez Peláez, M-31; Bagú, B-2). Recordando entonces que legisladores y jueces actuaban siempre como agentes del orden colonial y en beneficio del equilibrio social impuesto por la conquista, debe señalarse la frecuencia con que las autoridades recurrían al consejo de homes entendidos y sabidores de derecho o de juntas ad-hoc de oidores, funcionarios, sacerdotes o simples vecinos más o menos caracterizados, en busca de consenso razonado, aunque siempre dentro del sector dominante. Esto da una imagen muy diferente de la idea de fundamentalismo católico, que la leyenda negra difundió por el mundo. Era una justicia de orientación netamente casuística, y siempre abierta a admitir que el legislador podía haber errado u omitido en la ley promulgada. Estaba institucionalizada desde tiempos remotos la posibilidad de solicitar la revisión de los dictámenes y aún de la misma ley, por lo que se denominaba desde la Edad Media un recurso de suplicación iniciado con la famosa frase de se obedece pero no se cumple(1). Interpretaciones
superficiales como las de Edmundo Correas, se sumarían a la leyenda negra.
"Atribuyen a Benalcázar(2), `fundador de ciudades' el precepto de aplicación indiana del `se acata pero no se cumple', juristas y teólogos formalizaron el precepto ideando un especioso sistema para cohonestar el incumplimiento de la ley cuando adolecía de obrepción o subrepción, o sea información falsa o incompleta. Hermeneutas, dialécticos, licenciados y hasta rábulas merodeadores de alcaidías y audiencias disputaban la aplicación de la ley. 'No quiere la gente de esta tierra -dice un oidor de Lima en 1560- ni ley, ni rey'. La desobediencia, el incumplimiento y hasta la rebeldía eran frecuentes en toda la América Hispana."
La última parte de esta aseveración parece acertada, pero no porque el se obedece y no se cumple fuera una estratagema contenciosa ideada en beneficio de alguno en América. Debía más bien interpretarsecomo una interesante flexibilidad de la justicia, que permitía nominalmente a todo súbdito, en segunda instancia, tanto en América corno en España, apelar al buen sentido del monarca para hacer respetar circunstancias no previstas por la ley o por los jueces. Por cierto que la compleja realidad de América multiplicaría las situaciones de hecho, los fueros, los privilegios para aducir legitimidad, o las costumbres locales que el legislador en España ni siquiera conocía de oídas. La suplicación representaba una válvula de escape que permitió más de una vez ajustar jurídicamente la rigidez de la norma emitida por el Consejo de Indias, en Sevilla, a la realidad proteica y gigantesca del Nuevo Mundo. Puede acreditarse, por lo tanto, un valor importante a la Ley de Indias y reconocer los esfuerzos denodados de la corona y sus ejecutores para importar en las provincias americanas una administración de justicia equivalente cuanti y cualitativamente ala de la metrópoli (Levene, L-25; Zorraquín Becú, Z-12; Storni, S-61, S-62 y S-63; Ots Capdequi, O-5, O-6 y O-7; Bruno, B-61; Tau Anzoátegui, T 5; etc.). Son muchas las opiniones laudatorias sobre la letra del Derecho Indiano:
"El cuerpo de leyes que los españoles desenvolvieron de modo gradual para regir sus provincias ultramarinas fue, a pesar de sus defectos sólo visibles a la prolongada experiencia, uno de los más sabios, más
humanos y mejor coordinados de los publicados hasta la fecha por cualquiera otra nación para cualquier colonia."(Haring, H-18)
O en la palabra de otro distinguido historiador sajón:
"A pesar de notables insuficiencias en punto a finanzas, y a pesar de los graves desacuerdos con las ideas modernas, por su amplio espíritu humanitario y de protección a los súbditos americanos encierra un valor mucho más grande que todo lo que se ha hecho en las colonias inglesas y francesas en el mismo orden (..) forman un monumento de protección y benevolencia que puede ser equiparado con ventaja con lasleyes de cualquier país europeo relativas a la condición de las clasestrabajadoras."(Gaylord Bourne fide Levene, L-25, p. 182)
A pesar de todo lo expuesto en favor de la letra de la Ley de Indias parece verdad que tuvo importantes fracasos en la inducción de una convivencia sana. La sociedad que resultó de esta actuación de la ley en la América Ibérica:
"era la más legalista de las sociedades en la superficie, llena de procedimientos y de formas, pero nada de eso domaba la voluntad individual o condicionaba a su poseedor para renunciar a algo deseado.Sólo la fuerza y la autoridad podían hacerlo. Las autolimitaciones internas, voluntarias, no funcionaban efectivamente."(Crassweller, C-71, p. 30)
La Ley de Indias no consiguió modelar los factores limitantes informales presentes en la mayoría de la población colonial, tanto en los dominadores cuanto en los dominados. Esto reducía al mínimo el acatamiento voluntario y multiplicaba las instancias en que la ley debía ser impuesta por la fuerza pública o no regía. La vigencia estricta de este tipo de derecho y la administración resultante haría que, como se ha señalado:
"En las colonias españolas no se registró la saludable negligencia muchas veces señalada por los historiadores estadounidenses del control británico de sus Trece Colonias de América, permitiéndoles prosperar casi libres en el siglo XVII"(Bagú, B-2, p. 73)
Esta realidad llevaría a choques duros entre conquistadores acostumbrados a imponer a su alrededor su voluntad sin límites y un gobierno centralista que opinaba en todo, lo que unido a la evidente heterogeneidad de la comunidad colonial, su estamentalidad y su esencia llena de pulsiones bárbaras harían ilusoria toda tentativa de permitirle elaborar por sí misma una ley y una administración de justicia viables, como ocurrió en las colonias sajonas.
"Eso llegó a significar que hasta que un símbolo de autoridad no impidiera expresamente una acción, esa acción era permisible (..) el énfasis en el individualismo también fomentaba la defensa vociferante y explosiva de la posición propia mientras no hubiera presente adecuada autoridad o fuerza."(Romero, R-36, p. 47)
Como se ve, el evidente fracaso de porciones notables de la justicia indiana española para imponer una convivencia más ajustada a principios y valores virtuosos responde a causas profundas. Con singular reiteración se lee en documentos de la época:
"... y no porque las leyes fuesen malas: si las leyes dadas por la metrópoli sobre este problema hubiesen sido obedecidas, los ladinos (mestizos) hubieran resultado beneficiados (..) harto laudable resultala legislación en esta parte, y el origen del mal que se lamenta debe buscarse no en las leyes, sino en la administración colonial, que, publicado el código que la regía (las Leyes de Indias) rehusó darle cumplimiento."(Cortés y Larraz, fide M-31, p. 168)
Autoridades tan orgullosas como el Rey, sus ministros y jueces noestaban dispuestos a aceptar fácilmente ser burlados por sus súbditos y ejecutores. En efecto, muchas veces impusieron, hasta por la fuerza,la aplicación de sus políticas contra intensa oposición de sus súbditos criollos. Sin embargo,
"...muchos casos flagrantes de desobediencia y deformación de las leyes reales eran conocidas por el Consejo de Indias y el Rey, y toleradas por acceder a ruegos y sobornos de personas bien situadas, opor adecuarse a unas situaciones y no a otras y, en muchos casos porque la ley había sido promulgada pour la galérie, para salvar la
imagen del cristianísimo monarca frente a sus críticos interiores y exteriores, sin importar que fueran realmente aplicadas."
No puede descartarse tampoco que se aplicara lo que sería denominado el sistema de disimulación, por el cual la autoridad peninsular a cambio de un estipendio o en pago de algún servicio, disimulaba alguna anomalía en la observancia de la ley. Detrás de muchas aparentes desobediencias existía un entendimiento más o menos tácito o encubierto para que la ley fuera palabra muerta (M-31, p. 382). En los primeros tiempos de todas las experiencias coloniales de las naciones de Occidente se constató un relajamiento general del ordenamiento moral y jurídico comparado con el nivel de los principiosy normas vigentes en las metrópolis. Bajo la descompresión colonial delos primeros tiempos sería general que los navegantes, mercaderes y colonos de todas las potencias europeas quisieran compensarse por los sobrehumanos esfuerzos y penurias soportados en sus empresas, sin parar en escrúpulos, ni reglas. Violencias, saqueos y violaciones de todo orden jalonarían la marcha de la mayoría de las expediciones y han quedado copiosamente documentados. Sin duda esa decadencia del comportamiento de los civilizados en sus expansiones imperiales, abusando sin límites de su fuerza, influiría en el surgimiento de las ya citadas teorías de Buffon, del abate Raynal, de Cornelio de Pauw, de William Robertson y hasta de Hegel, que consideraron a América comoun continente ahistórico o inédito. Todos reflexionaban sobre una supuesta contaminación negativa por el ambiente de los nuevos mundos, en los cuales supuestamente degeneraban no sólo los hombres, sino también muchas especies de animales y vegetales. Estas teorías serían prontamente rechazadas y archivadas comprobándose la inconsistencia delos argumentos de degeneración física, pero subsistirían por largo tiempo los comportamientos humanos semisalvajes y la desestima generalde principios, valores y leyes, no reservada solamente a los colonizados despreciados por primitivos, sino también extensiva a los arrogantes colonizadores supuestamente maestros en civilización. Por lo tanto, las diferencias principales en el funcionamiento dela ley y la imposición de reglas de convivencia más ordenadas, debieron surgir durante el período subsiguiente de institucionalización de los imperios coloniales y es en ese momento enque se percibieron notorias diferencias según los caracteres heredadosde las diversas raíces occidentales y la incorporación de mayores o menores influencias provenientes de los componentes tradicionales.
Hasta los más severos críticos del colonialismo reconocen que la imposición de administraciones más elaboradas, primordialmente en la justicia, constituyeron aspectos redentores para los imperiales, que posibilitarían un mejor desempeño de las comunidades durante el período colonial y después de la descolonización (D-50). Hoy se admiteque dichos rasgos trasplantados desde Europa adelantaron en siglos el capital social de las culturas tradicionales. La historia del Derecho debe detenerse a analizar los casos en los cuales, estos aportes se vieron limitados porque diversas situaciones coloniales fomentaron el aflojamiento del principismo moral y, además, forzaron a negociar con restos de las estructuras precedentes colocando a los colonizadores frente a desafios y tentaciones que no habían conocido en sus metrópolis.
"... propósito único (del ibérico criollo) era adquirir fortuna... No tenían esos ideales puros y elevados que mantienen el equilibrio moraly la serenidad del alma, señalando nobles rumbos a la jornada... La ley teórica era admirable por su bondad caritativa; las cédulas realesencomendaban el buen trato, la educación y conversión de los indios. Pero desgraciadamente, en todo lo que se refiere a la América española, el estudio de la ley escrita es el menos importante e ilustrativo: el derecho, bueno o malo, crece y se desarrolla a raíz del suelo, en el conflicto de pasiones e intereses, amparando a los más hábiles y fuertes; generalmente rastrero, estrecho y cruel, animado por sentimientos bajos y egoísmos feroces. Por encima está la ley, una cosa puramente decorativa de la armazón social, fuera del radio de la acción de las aspiraciones públicas, de las necesidades del grupo, elemento perfectamente extraño... Las cédulas se repiten sin que se calme un dolor o se repare una injusticia. El derecho vigente es el primitivo de la conquista, por el que las personas y losbienes de los vencidos quedan a merced de los vencedores."(García, G-18)
Existen infinidad de denuncias coincidentes. En 1755, diría Agustín de Zárate, Secretario en el Real Consejo de Castilla, al elevar al Rey su informe de una comisión al Perú, cumplida ocho años antes.
"...no pude en el Perú escrivir ordenadamente esta relación... porque sólo averla comenzado, me hubiera de poner en peligro de la vida, con un Maestre de Campo de Gonzalo Pizarro, que amenazaba de matar a
cualquiera que escriviese sus hechos, porque entendió, que eran más dignos de la lei del olvido... que no de memoria, ni perpetuidad."
O las declaraciones del obispo de Tierra Firme al Consejo de Indias, en 1549, citadas por Tau Anzoátegui (T 5, p. 74):
"Las cartas y provisiones que acá V. S. envía y el príncipe y S. Majestad, o las esconden o las pierden, o las rasgan o las desprecian,y no se guardan más de cuanto hace al propósito de la ganancia de los jueces y sus amigos."
La complejidad abrumadora de las situaciones nuevas de América, las enormes distancias y malas comunicaciones, y las pasiones de codicia, lujuria y odios alimentadas por el apoderamiento de las riquezas indianas, no podían ser enfrentadas por una justicia que se intentaba elaborar, reglamentar y aplicar desde el Consejo de Indias. Aún tomando con beneficio de inventario denuncias como las expresadas,hay mucha coincidencia sobre el hecho que la ley y la justicia imperantes sobre las conductas humanas en la América Ibérica dejarían mucho que desear, habiéndose registrado una enorme diversidad de violaciones impunes de las normas, por parte de todos los estamentos sociales, tanto de los caucásicos como de los morenos. Las autoridades españolas, contemporáneamente, tendrían clara conciencia del viraje penoso que sufría el comportamiento social de sus compatriotas en América, reiteradamente señalado por los visitadores y las gentes de mejor juicio. Véase la opinión del Consejode Indias en 1607:
"Los que van proveídos de estos reinos son de ordinario gente codiciosa, y a lo menos tienen contra si la presunción, pues se alejantanto de su naturaleza y van a tierra próspera y ocasionada para granjerías y acrecentamiento de hacienda, (...) considerando que los gastos de viaje deben salir de estas ganancias con que de todo punto se desenfrena la codicia (..) estiman en poco las Audiencias y ansí proceden con mucha libertad, haciendo poco caso de sus provisiones, y es de mucho inconveniente, porque apenas se puede administrar justicia, y este impedimento es mayor y es casi irreparable, cuando enestos gobernadores se atraviesan el parentesco o dependencia de algún ministro del Consejo, cuya autoridad es poderosa para atar las manos de los jueces de los tribunales inferiores por la necesidad y dependencia que todos tienen de las personas que sirven a VM. en el
Consejo... la Corte de VM., se hincha de negociantes que, no hallando aceptación en los Wirreyes y Audiencias de las Indias, por ser hombresde mala vida, incapaces de servir a VM. y sin servicios se vienen a negociar a España a fuerza de inteligencias y con su maña y afectada virtud suelen negociar los mejores oficios."
Lo que es revelador de que también las repercusiones de la riqueza de América en la metrópoli provocaban algunos de los problemasde la justicia indiana. El hecho que casi todos los españoles de América pudieran invocarhaber sido ellos (o un antepasado directo) los autores efectivos de laconquista con todos sus gastos, peligros y esfuerzos, prácticamente sin ayuda de la corona, les había concedido fuertes argumentos y hastaformales capitulaciones, asegurándoles beneficios de todo tipo. Esto se veía consolidado por el regalo de un imperio colosal que habían puesto en manos del rey, todo lo cual sumado abría las puertas para una actitud rebelde resistiendo cualquier límite que quisiera imponérseles luego. Sería bastante común que los conquistadores enrostraran abiertamente esta situación al rey cuando éste deseaba imponer su voluntad contra ellos. Por ejemplo, los cabildantes quiteños al oponerse violentamente a la decisión real en la Rebelión de las Alcabalas aducirían en carta del obispo de Quito, el 16 de enero de 1596:
"...que esta tierra la habían ganado conquistadores sin gastos ni a costa de su magestad..."
Una de las consecuencias de este demérito de la autoridad, principalmente cuando existían de por medio riquezas fabulosas para extraer como botín de guerra o rescates, sería el proceder desaforado de muchos de los españoles en tierra conquistada. Diría al respecto Alonso de Zuazo, juez de Santo Domingo, citado por Zavala:
"Uno de los grandes daños ha sido querer Su Alteza el Rey Católico dara algunos facultad, que, so color de descubrir, fuesen con armadas a su propia costa... llevaban terrible codicia para sacar sus expensas ygastos y propósito de doblallos si pudiesen; y con estas intenciones querrían cargar de oro los navíos y de esclavos, y de todo aquello quelos indios tenían de que pudieran hacer dineros, y para venir a ese fin no podían ser los medios sino bárbaros y sin piedad."
(fide Lipschutz, L-31, p. 203)
La compra habitual de los cargos por los aspirantes a funcionarios presuponía una rentabilidad en los mismos mucho más interesante que los parcos sueldos oficiales cobrados, además, con largas demoras. Surgirían así oligarquías administrativas y judicialesvenales, unidas por lazos y complicidades estrechos y perdurables, principalmente alrededor de los centros de actividad administrativa y comercial donde se multiplicaban las oportunidades lucrativas. Inclusive los juicios de residencia previstos para evaluar el comportamiento de los altos funcionarios al finalizar sus funciones tenderían a usarse para instancias extremas solamente, a medida que elavance del período colonial se vio acompañado por un relajamiento general de la administración. Los funcionarios argumentarían siempre que la amenaza de estas revisiones coartaba íntegramente su capacidad de iniciativa aferrándolos a las minuciosas instrucciones de la autoridad central (Mariluz Urquijo, M-23). Cuando estos juicios se llevaron a cabo no conseguirían frenar la corrupción, ni escarmentarían a los postulantes a los cargos, probablemente porque había formas de poner a buen recaudo suficiente parte de los bienes mal habidos. El P Lozano sostendría que:
"...es plaga ordinaria de los caudales adquiridos en Indias no alcanzar a los nietos de los que se afanaron por conseguirlos, quizás por las injusticias que suelen acompañar la negociación."
Así, se harían proverbiales las formas delictivas imposibles de refrenar. El comercio intérlope medraría persistentemente a despecho de órdenes y castigos, hasta poder decirse que:
"... (en Buenos Aires, Montevideo, Valparaíso) contrabandean los mercaderes chicos y grandes, los hacendados, los militares de la guarnición, los funcionarios y hasta los obispos...
Dejarían de provocar escándalo por reiteradas las entregas de tierras a paniaguados, además de las confiscaciones a unos para favorecer a otros. La misma esencia casuista de la ley española, su extremo respeto por infinitas situaciones regionales e individuales, las facilidades de apelación, suplicación y otros recursos incorporados a la practica judicial, creaban mecanismos de ida y
vuelta de un costo altísimo, y de tan morosa y burocrática tramitación, que un número elevado de recursos legales nunca eran presentados o quedaban en el camino:
"...por la resignación de unos, la inercia de otros, la imposibilidad de algunos... a veces sepultadas en el papeleo oficinesco y otras veces olvidado(s) ex profeso."(Tau Anzoátegui, T-5, p. 139)
Una de las causas principales del fracaso de la ley, citada con frecuencia por los propios contemporáneos era la mala fama de, no todos, pero muchos, funcionarios. Refiriéndose a los Alcaldes Mayores,Corregidores, y otros dignatarios, una memoria, todavía en 1749, dice de ellos:
"...son sujetos constituidos en tan inferior y desgraciada suerte, queni tienen comúnmente inteligencia, ni facultades para hacer bien a losPueblos, ni les queda arbitrio para dejar de ser negociantes con usuray monopolio si han de mantenerse y sacar algo en el tiempo de unos empleos que pretender en España lo que en ella no pudieron ver jamás la casa a la fortuna, y piensan que las riquezas, bien o mal adquiridas les pueden indemnizar de los desaires de ella."(fide Inchauspe, I-7, p. 96)
Según P. Groussac:
"Dirá también la historia que a los virreyes, gobernadores y adelantados incumbe en general la responsabilidad por los malos tratosinfringidos a los indios y no a los reyes de España, tanto de la Casa de Austria como de Borbón."
Las leyes eran frecuentemente letra muerta para las autoridades en América. A pesar de la ley eran ellas las primeras en adjudicarse las encomiendas más jugosas y las mejores tierras y yacimientos. Valdivia, al conquistar Chile llegó a tener cincuenta mil mitayos y yanaconas, y datos parecidos hay para la mayoría. Inclusive de las órdenes religiosas, según Martínez Peláez, M-31; Bagú, B-2; y otros muchos, a pesar de actuar en general en defensa de los indios, solamente los franciscanos permanecieron siempre libres del interés por usufructuar del trabajo servil de las reparticiones. Hasta los dominicos, los capuchinos y los jesuitas moderaron sus esfuerzos para
eliminar el trabajo obligatorio de los indios para no perjudicar la producción de sus grandes haciendas y obrajes recibidos en merced realo por legados particulares. Como ejemplo revelador reiterado hasta el cansancio, podría decirse del gobernador Irala, tras encarcelar y enviar engrillado a España con argumentos especiosos al Adelantado Álvar Núñez Cabeza de Vaca:
"Repartió (Irala) la tierra (en buena parte expropiada a sus adversarios) entre sus paniaguados y amigos, y entre los que arribabana robar la tierra, como dicho tengo, y entre los extranjeros, así franceses como ytalianos, como venecianos y ginoveses y de otras naciones de fuera de los reynos de S.M., porque le han ayudado y favorecido."
Pueden traerse a colación, así, infinitos ejemplos de pleitos agudísimos entre los mismos conquistadores esgrimiendo ambos contendores argumentos legales. Muchas cabezas rubias rodaron y muchoscuerpos de piel blanca colgaron por conflictos de este tipo. Las Nuevas Leyes de Indias que Carlos V promulgó en Sevilla, en 1542, incluyendo cláusulas que impedían seguir abusando del trabajo indígena, ofrecen un ejemplo dramático. En México, su aplicación tuvo que ser diferida para prevenir la revolución y la ruina de la Nueva España. En el Perú, el severo Virrey Blanco Núñez de la Vela, tras ímprobos esfuerzos, a pesar de aplazar la vigencia de las leyes conflictivas, fue aprisionado y embarcado de vuelta a España. Liberadoy regresado levantando el estandarte real, chocó con Gonzalo Pizarro, Carbajal y otros jefes sobrevivientes de las luchas entre pizarristas y almagristas. Derrotado, Núñez de la Vela, fue decapitado a despecho de ser delegado real. Recién en 1548, Pedro de la Gasca, nuevo comisionado de la corona, logró revertir la situación hasta llevar al cadalso a un buen número de los insurgentes. Sólo entonces se implantaron las Nuevas Leyes, aunque todavía aguadas en su aplicación (Lohman Villena, L-34; Bagú, B-2). El derecho a la rebelión tiene antiguas raíces en el derecho occidental como forma de oposición a la dictadura. No puede extrañar, por lo mismo que, siguiendo el ejemplo de los colonos peruanos y con argumentos semejantes se sublevaran coetáneamente los hermanos Contreras en Nicaragua, el juez Gaitán en Honduras, los encomenderos de Nueva Granada en 1553, y los de México en 1564, y que provocaran la
aparición de los tumultuarios que llegaron a encarcelar al representante del rey en Asunción (Machado Ribas, M-2). La teoría del derecho a la rebelión tenía firmes antecedentes desde autores clásicos y medievales, prolongados hasta el Renacimientocristiano, justificando el tiranicidio, aunque todo el debate posterior se venía orientando a condonarlo únicamente cuando la vía pacífica estaba cerrada y, lo más importante, cuando la rebelión no significara una simple sustitución de tiranías (Popper, P-36, T. 2). Las connotaciones potencialmente subversivas de esta legislación motivaron un amplio debate durante los siglos XI al XVI. La tesis civilista sostendría el principio por el cual el príncipe era el legislador, pero su autoridad derivaba de la comunidad y, en última instancia de Dios (no del Papa). En esta interpretación el Rey dicta la ley, pero, a la vez, debe honrarla en su trato con los súbditos. Ello acarreaba la peligrosa tesis de que la comunidad puede encontrar razones válidas para resistirse hasta deponer al tirano. La interpretación opuesta, que tendería a predominar, sería que tanto el príncipe como el Papa, son vicarios de Dios por intermedio del pueblo, lo que los coloca por encima de toda autoridad humana. Porlo tanto, resistir a sus mandatos era ir contra Dios. En una interpretación intermedia, el súbdito no tenía derecho a oponerse si la injuria afectaba sólo al individuo, pero si esto iba contra Dios, todos estaban obligados a resistir firmemente, pero con paciencia y sumisión. Quien usa fuerza o dolo comete gran pecado. Ello haría que, en general, la decisión de la autoridad real fuera ampliamente reconocida y acatada, y la rebeldía mal vista por contrariar también los preceptos cristianos de la mansedumbre hasta el martirio:
"El rey cuyo coracón es en las manos de Dios, e lo el guia e inclina atodo lo quel plaze, el cual es vicario e tiene su logar en la tierra, e es cabeca e coracon e alma del pueblo, e ellos son sus miembros, al cual ellos naturalmente deven toda lealtat e fidelitat e sujeción e obediencia e reverencia e servicio, e por ser el que ha de guiar e mandar el derecho del poderío, el cual es tan grande, especialmente segunt las leyes de nuestros rregnos, que todas las leyes e los derechos tienen so si, por que el su poderío non lo ha de los omes masde Dios, cuyo logar tienen en todas las cosas temporales."(Cortes de León y Castilla, III, 18. p. 458, fide Silvio Zabala, Introducción a López de Palacios Rubios, L-36, XXXV)
Ambas interpretaciones de la amplitud del poder real coexistían en toda Europa en la primera mitad del siglo XVI, reflejadas en los textos de Vitoria y de Soto, en España, de Tydale en Inglaterra; de Bude, en Francia; de Calvino, en Suiza. La interpretación civilista empezaba ya a ser obsoleta a principios del siglo XVII por venir ganando terreno el concepto jurídico de que nadie puede ser juez y parte en un litigio y, además, por los avances del Despotismo Ilustrado, que reclamaba para el soberano la responsabilidad exclusivaen el establecimiento del derecho. Sin embargo, el concepto estaba firmemente incrustado en las mentes que recién venían siendo muy paulatinamente ganadas por las novedades de la era moderna. La situación ha quedado claramente expresada literariamente por Calderón de la Barca en La Vida es Sueño cuando dice:
"En lo que no es justa la ley no se ha de obedecer al Rey."
Un criterio jurídico similar al esgrimido por los rebeldes españoles del Perú llevaría a los colonos británicos, en Virginia, dotados de una constitución desde 1621, a establecer, en 1624, que el gobernador representante de la asamblea de accionistas de la compañía colonizadora de Londres:
"...no podría percibir impuestos sobre la colonia, ni sobre sus tierras y productos, sino con la autorización de la asamblea general, que decidirá su forma de percepción y empleo."
La erguida defensa de sus derechos por los colonos de las Trece Colonias sajonas y por los españoles del Perú, se fundaba en normas parecidas. También la asamblea de Massachusetts, hacia 1650, declararía:
"...que si el rey o cualquiera de sus agentes hacían la menor tentativa contraria a la república era el deber de todos, exponer paradefenderla sus fortunas, sus vidas y todo sin hesitación, y que si el parlamento mismo viniera a manifestar más tarde un espíritu de hostilidad, entonces, si la colonia creía tener la fuerza necesaria, debería resistir a cualquier autoridad que pretendiera ejercitarse en su detrimento."
La diferencia no es mucha con el tono de las proclamas de los pizarristas que se alzaban contra el rey de España. Solamente hay
evidente diferencia subrayada por García (G-18) en el ambiente moral de las respectivas colonias, ya que las sajonas habían avanzado más eninstitucionalizar la responsabilidad de su propio manejo y que, en ellas, la ley emanaba de la propia población colonial en un equilibriobastante inestable con las pretensiones reales, pero jurídicamente másracional. Todavía a fines del siglo XVIII, una decisión del parlamentobritánico estableciendo que la mayoría "podría aprobar cualquier ley que estimara conveniente" sería la chispa que encendería la RevoluciónAmericana. Los prohombres estadounidenses en el Acta de Philadelphia volverían al viejo concepto declarando que:
"... el gobierno existe para la felicidad del pueblo. Si no realiza este objetivo, el pueblo tiene derecho a deponerlo."
También en este caso, la connotación subversiva del párrafo seríasuavizada en los amendments 1º 2º, 3º y 40º, de 1791, precisando que lo que el Parlamento y sus leyes no podían era vulnerar los derechos fundamentales de los ciudadanos (expresión, reunión, propiedad, viajar, etc.). Era una espontánea y bienvenida autolimitacion del poder legislativo, ya prevista por Tocqueville al dejar sentado que "no es cuestión que del despotismo de los reyes, pasemos al despotismodel Parlamento". El derecho a la sublevación seguirá inscripto en numerosos documentos y en las latitudes más diversas. Todavía Artigas, en el lº artículo de su proyecto de Constitución para la Banda Oriental, subrayará como derecho "las atribuciones del pueblo para alterar el gobierno y para tomar las medidas necesarias a su seguridad, prosperidad y felicidad". Según esta interpretación, el pueblo como untodo puede llegar a ejercer el máximo de fiscalización y ejecutividad rebelándose. Dentro de esta evolución gradual de las ideas no puede extrañar que, en los siglos XVI y XVII no pocos juristas españoles defendieran el derecho del súbdito de rechazar la justicia real. La realidad era que:
"...el régimen jurídico aceptaba a cada español cooperar con el Rey mediante el consejo libremente expresado, con la critica, presentada sin ambajes, y, en casos de urgencia, con el aplazamiento de la orden real en forma que, al menos temporalmente, bordeaba la desobediencia (..). A este régimen jurídico muy flexible obedecía que el cabildo convocado por los capitanes en cuanto se habían plantado las primeras palizadas y cavado los primeros fosos que diseñaban cada nuevo
establecimiento al borde del mar recién cruzado o del bosque por explorar, no eran junta de guerra sino reunión de vecinos que se constituía inmediatamente con carácter legal eligiendo sus regidores yalcaldes con funciones a la vez ejecutivas y judiciales."(Madariaga, M-3, p. 53)
El sistema confiaba en la virtud o iniciativa política de cada cual. Esto liberaría fuerzas portentosas en los conquistadores, cosa que es todavía motivo de asombro, pero, a la vez, dejaría sueltas las pasiones y codicias de poder, gloria y fortuna que el estado colonial era demasiado débil, informe y lejano para controlar, por más razonables y piadosas que fueran sus intenciones. En comunidades con estos caracteres profundos sería frecuente quela letra de la ley perdiera importancia y que la opinión vulgar en el medio americano no considerara delictuosos, ni reprobables, determinados comportamientos que la ley condenaba. Valga como ejemplo el bando librado por el gobernador Dávila, en Buenos Aires, en 1636, para reafirmar las penas que castigaban el abigeato, indignándose porque:
"...los cuatreros aducen que apropiarse de cualquier ganado es uso y costumbre de estas partes y no es delito."(García, G-18, p. 36)
O también, en un tema distinto, la observación de Azara, hacia 1784, sobre la moralidad sexual predominante en las campañas orientales, lo que por extensión revelaba el concepto de delito sexualy su represión:
"El capataz de la estancia colonial es habitualmente casado y sus mujeres e hijas sirven de ordinario para consolar a los que no lo están. Se da tan poca importancia a este asunto que yo no creo que ninguna de estas mujeres conserve su virginidad pasada la edad de ochoaños. Es natural que la mayoría de las mujeres consideradas como españolas que viven en los campos, entre los ganaderos, usen de igual libertad."(fide Schneider, S-31, p. 66)
El menos informado tiene referencia de costumbres parecidas en las áreas rurales latinoamericanas hasta avanzado el siglo XIX, sin
olvidar, por supuesto que similares manifestaciones de desenfreno erótico, más o menos hipócritamente soslayadas o ignoradas por autoridades y clero, serían rampantes en la España contemporánea, principalmente en la misma corte (Deleito y Piñuela, D-36). A esta indiferencia general del ambiente por distinguir entre prohibido y no prohibido, entre legal y no legal, se unía la insuficiencia de medios de que disponía la autoridad para imponer el disciplinamiento por la ley. Según observadores extranjeros citados por Barran (B-9, p. 49), en Lavalleja, Banda Oriental, entre 1805 y 1807:
"...la laxitud en la administración de las leyes, aún en el caso de asesinato, el criminal tiene poco por temer".
El informe a George Canning del cónsul T. S. Hood, el 31 de enerode 1815, dirá:
"...los más grandes criminales escapan con impunidad y los que han cometido 5 ó 6 muertes son vistos diariamente por la calle."
Y agregaría Darwin, en 1832, de su experiencia americana:
"...Nada menos eficaz que la policía y la justicia."
Todavía en 1868, el ministro de gobierno oriental José C. Bustamante reafirmaría:
"'...Causa del malestar en la campaña es la impunidad tantas veces repetida en que quedan los crímenes perpetrados... La impunidad no contribuye poco para que los crímenes más espantosos se repitan día a día logrando escapar los malhechores."
Referencias similares abundan en toda la América española. En algunos casos se advierte que la exasperante lentitud de las sentencias actuaba como un medio para dejar caer en el olvido o dar lugar y tiempo a la aprobación de legislación correctiva de disposiciones francamente perjudiciales en el purismo de su aplicacióna la letra. Esto ocurrió, por ejemplo, con las órdenes de expulsión detodos los extranjeros solteros de Buenos Aires (portugueses y algún irlandés o italiano) que, de cumplirse, hubieran debilitado negativamente a la comunidad. El trámite requería esperar el regreso
de las decisiones desde Andalucía. En dichos casos, la lentitud de la gestión podía servir indirectamente para evitar errores jurídicos potencialmente graves, pero, al extenderse una morosidad extrema a todo el sistema, por más que se intentara hacerla perfectiva, contribuyó seriamente a condicionar la vigencia efectiva de la ley Nunca más aplicable la máxima ciceroniana de summum jus summa injuria.La pretención de fallos inatacables en su pureza conseguía por vía indirecta estrangular el camino de la justicia para la gente del' común. La torpeza y lentitud evidente de la práctica de la justicia resultaba una realidad tan obvia para el público y para las autoridades coloniales españolas que se traduciría en frecuentes quejas y, en la forma que podía esperarse en una situación que no tenía responsables identificables sino que respondía a una realidad social compartida por todos, en un rechazo cerrado a las profesiones yotras personas, cara visible de la justicia. Ya en 1513, el descubridor del Pacifico Vasco Núñez de Balboa, encarta al Rey, tras solicitar para sus empresas 1.000 hombres aclimatados a la Española, armas, provisiones, etc., agregaría:
"...que no le envíen letrados porque ningún bachiller acá pasa que no sea diablo (...) y hacen y tienen forma por donde hay mil pleitos y maldades."(Kirkpatrik, K-3, p. 46)
Y en el Río de la Plata se reiteraría el repudio:
"...Se denuncia el ingreso de los golillas(3) letrados que debían demostrar su letraduría. Y esto comenzó la chicana, el desorden, los embrollos y la dilatación de los juicios y las quejas del público..."(Martínez Marina, fide García, G-18, p. 102)
Esta pobre imagen de los abogados conducirá a varias expulsiones y rechazos del ingreso de letrados procedentes de España por los cabildos y gobernadores. Montalvo acusará lisa y llanamente de prevaricato a los jueces cobradores de impuestos que, dice:
"...han dejado en la miseria a los vecinos por cobrarse costas y honorarios, sin dejar nada de provecho para el rey."
Uno de los caracteres diferenciales importantes entre el desenvolvimiento de la justicia en las colonias sajonas y las ibéricases, sin duda que, en las primeras, la ley y las instituciones iban creadas y abrumadoramente orientadas hacia una población que mantuvo una identidad cultural consensuada, básicamente seguidora de la raíz europea transplantada en América, en la cual el respeto de la ley tenía vasta tradición y venía incorporada en los condicionantes informales del comportamiento, además de en la propia ley. Esta identidad, reconocible en la forma de ser profunda germánica (Ras, R-8), se vería consolidada históricamente por una continuidad en el vínculo entre colonia y metrópoli, prolongada sólidamente por encima de los baches relativamente fugaces de las guerras de la Independencia. En las colonias ibéricas, por el contrario, la población sometidaa la vigencia de la ley y su administración por las instituciones jurídicas, seguiría por mucho tiempo respondiendo a vertientes culturales drásticamente encontradas, derivadas de la defensa de su ubicación personal en la pirámide demográfica dividida en capas estamentales muy definidas y sin comunicación, con caracteres de individualismo extremo y poco apego al ordenamiento racional de la ley. Las connotaciones psicológico-sociales de esta población y el surgimiento de identidades en retroceso o negativas a que nos hemos referido en este escrito proveerían una explicación para comprender elproblema. Se sumaría a esto la abjuración de todo vínculo con la MadrePatria hispana, que sólo ha logrado reconstruirse muy parcial y recientemente. En las colonias ibéricas la moral de saqueo que imperaría desde el primer momento crearía prontamente duras tensiones entre los españoles criollos, patricios o beneméritos y los españoles peninsulares, estos últimos, más devotos de la investidura monárquica y de su manifestación de poder a distancia en la justicia. No solamente el moreno, sino también el español de América se siente permanentemente en pugna contra el poder de la corona y tentado de soslayar o interpretar críticamente sus mandamientos. Estas profundas razones derivadas de la realidad del contacto en comunidades híbridas divididas claramente en castas nos vuelca nuevamente al análisis de valores y actitudes integrantes de la cultura, o mejor, de las culturas, interactuantes:
"...la búsqueda de la vertiente de la conducta humana como llave de enigmas conduce a valores y creencias y las que quedan expresadas, y a
los orígenes de las mismas en civilización y herencia. Porque existe, en verdad, una constelación distintiva de valores, actitudes y prácticas hispánicas y criollas, perceptibles en cada intersticio y entrejuego de la vida en comunidades como la argentina (u otras sociedades criollas), frecuentemente sutiles y con un toque de misterio, como luces distantes en la oscuridad de la noche."(Crassweller, C-71, p. 9)
Resumiendo, en la América española algunas formas del paideuma conquistador, tales la lengua castellana y la escritura (en población masivamente analfabeta), además de muchas instituciones básicas ya citadas, como el imperio de la religión verdadera, el matrimonio monogámico, la propiedad privada, la moneda, etc., serían incorporadaspor la ley y respetadas mal o bien, integradas en el paideuma híbrido criollo naciente. De las lenguas aborígenes, que eran muy numerosas y diversas al tiempo de la conquista, unas pocas continúan hasta hoy en uso por cerca de 30 millones de pobladores de los grupos tradicionalessobrevivientes. Sin embargo, es un hecho reconocido que las culturas latinoamericanas están convergiendo rápidamente hacia un tronco común alrededor de las lenguas luso-españolas. No sólo las lenguas indígenassupérstites son una fracción ínfima de las que existían, sino que quedan circunscriptas al mero uso coloquial. Menos todavía las lenguasy dialectos derivados del bantú, el swahili y otras lenguas básicas africanas, totalmente olvidadas en América, salvo los cuarenta vocablos citados por Pareda Valdés, entre los cuales: tango, milonga, rumba, samba, mandinga, quilombo, mucama, candombe, merengue, canyengue, batuque y los usuales en el ritual mágico de fetiches y dioses de la macumba. Todas estas lenguas tradicionales en su ocaso, han aportado una legión de neologismos fundidos en la vitalidad mestiza de los idiomas dominantes. Es una manifestación del acriollamiento de lo europeo en América, que se expande luego a todos los rincones del mundo a través de modernos medios, pero los idiomas perdurables son abrumadamente loseuropeos. Otras formas de la norma que los españoles quisieron deliberada oinconscientemente imponer en su parte de América resultaron de aceptación más difícil que el idioma, o tuvieron que admitir una contaminación mucho más amplia con sus equivalentes o alternativas procedentes de la población que seguía mayoritariamente autóctona o africana, e irremisiblemente resentida por la opresión. En estas circunstancias, cada mancebo de la tierra surgido de la cohabitación
interracial se convertiría en un caldero espiritual en perpetua ebullición. En la lucha íntima, permanente y por momentos muy dura de los valores y actitudes recibidos de sus dos padres de razas y culturas distintas, cada criollo podrá someterse más o menos de buen grado a la ley impuesta por el padre biológico, la cultura dominante yla autoridad revindicadora del monopolio de la fuerza (aunque frecuentemente sólo a medias) o podrá rebelarse en una oscura búsquedade sus raíces de la vertiente primitiva. Para hacerlo deberá transgredir las normas de los blancos incluyendo, por cierto, la ley formal. La norma es el límite para la libertad desordenada de la barbarie. La pedagogía procivilización de las normas constituye un obstáculo del que la contumacia del bárbaro procurará desprenderse a lo largo de los tiempos y hasta en nuestros días. El conflicto siempre subyacente en la población criolla conviertea la marginalidad en una forma de resistencia contra el dominio de la cultura occidental, la cual en sus formas extremas llegaría hasta la insurrección armada y la anarquía. El tema dominante es la pugna interna, por momentos muy sañuda, que se libra en el inconsciente colectivo de la población mayoritaria, abrumadoramente criolla, para aceptar una ley totalmente nueva para ella y propugnada por la minoríadueña del poder, pero siempre resistida. Ambos duelos, el de los españoles criollos ya hijos de América versus los metropolitanos, y elde la población morena dominada contra los blancos criollos opresores,estarán presentes desde el primer contacto cultural, pero lo veremos agudizarse cuando las revoluciones libertadoras debiliten el poder y control político de los blancos, además de renacer periódicamente en la vida cotidiana de las naciones criollas hasta nuestros mismos días. Uno de los rasgos psicosociales que han llamado la atención de los estudiosos es cómo los conflictos de la Independencia en todos lospaíses de América Ibérica se disputaron como guerras civiles entre blancos criollos y blancos europeos, jugando las mayorías morenas papeles subsidiarios y casi siempre sin compromiso profundo con ninguna de las facciones. El rechazo de la dominación metropolitana y de las instituciones absolutistas significaría un traslado del poder yde muchos de los privilegios derivados hacia los patriotas criollos casi tan blancos como los peninsulares, y la ley y las costumbres jurídicas, en general, serían transferidas con contadas modificacionesa las nuevas comunidades libres, aunque ahora con sus vínculos con la matriz metropolitana seccionados. A estas complejas situaciones de fondo obedecerán muchas de las actitudes con que se interpretan leyes y tribunales por parte de la
mayoría de los componentes de las comunidades latinoamericanas y, por derivación lógica, las instituciones y las prácticas sociales, económicas y políticas controladas inicialmente por su imperio. Desde el desenfreno de violencia, codicia y lujuria que signó los primeros tiempos de las exploraciones y conquistas, la conducta de los mismos españoles en América seguiría rebasando continuamente los limites de la racionalidad jurídica y de principios morales elementales, más celosamente guardados en la metrópoli. Pareciera que el sólo contacto con la realidad de América colonial iniciara una desvalorización de laley que revela un salto atrás en la civilización, un signo de acriollamiento que marca la diferenciación de las actitudes de los españoles en Europa y en América. Al instalarse formalmente la estratificación social colonial, corresponderán a la cúspide de los colonizadores tendencias psicológicas que son poco conducentes para un ejercicio empinado de laley, lo que se uniría a una pérdida de posiciones relativas de lo español frente a las instituciones de la Europa Noroccidental y de la América Sajona, cuyos reflejos llegarían a Latinoamérica durante el siglo XVIII, a despecho de las prohibiciones coloniales. En los propios españoles criollos y mestizos, sumidos en la praxis cotidiana de América continuarían rigiendo valores permisivos ypicarescos, inclinados a aceptar la ley, como la religión, y como muchos principios éticos, solamente cuando no interfieren en el proyecto de vida de cada uno. Por ello se observa con frecuencia, que sectores muy importantes de la comunidad están inclinados a desvirtuaríntegramente el contenido textual de la ley, aún en casos afectados por condenaciones morales y legales muy severas como el contrabando y su control (Moutoukias, M-83; Slatta, S-48; García, G-18; las reiteradas infames malocas sobre los poblados indios en procura de siervos (Ras, R-6), la concesión de obras públicas (de Serra y Canals,S-37) y otras muy diversas formas de beneficiarse en violación de la ley o torciéndola. Numerosas referencias indican que los infractores eran frecuentemente personajes de las clases elevadas y que el relajamiento se extendía a un número significativo de religiosos (Herren, H-31) y de militares (Manuel Moreno, fide Shumway, S-42). Dicha práctica diaria de la justicia brindaba escasas garantías para el avance de instituciones favorables a la inversión de capitales, y para el incipiente progreso técnico. Sería frecuente que la justicia considerara selectivamente los casos según la situación social y el prestigio de los litigantes. La ley era infinitamente más severa y estricta para el de color bajo,
metáfora para designar a los híbridos morenos, supuestamente inferiores y reducibles a mayor disciplina. Han quedado referencias numerosas sobre arbitrariedades cometidas y olvidadas sin sanción contra indios, negros, pardos y mulatos. Un caso axiomático es el de la poligamia. Los misioneros y sacerdotes se desgañitarían para convencer a los caciques de quedar con una sola de sus varias mujeres, cuando todos tendrían flagrante evidencia del concubinato múltiple en que vivían numerosos españoles, incluyendo a más de un clérigo. Principalmente en las áreas rurales, alejadas de la influencia civilizadora e institucionalizante de la ciudad sería más notable la debilidad de la ley.
"Este carácter discrecional de la justicia rural se hace también evidente en su aplicación. Existían en la campaña habituales delitos considerados como tales según fuese la clase social o condicióndel que los cometiera."(Martínez Dougnac, M-28)
Otro era el caso típico del abigeato, crimen grave pare el paisano común, y tolerado o dejado en una zona gris en los hacendados y sus mandaderos, puesto que podían ofrecer, aunque fuera nominalmente, sus propios animales en eventual compensación en la faena libre y extensiva habitual. Otro caso palpable era la violencia sexual mirada tolerantemente por los extraños y apenas resistida por las víctimas cuando el autor era autoridad o patrón, en tanto causaría indignación y atraería duro castigo si la cometía un miembro de las clases morenas sobre una mujerde clase alta. El secuestro de las chinas jóvenes en las tolderías sería condonado como un acto de guerra justo o para catequizarlas, en tanto que la captura de cautivas blancas por los malones provocaría reacciones violentas, solo morigeradas por las posibilidades prácticasde escarmentar a los autores (4). Todo esto, por supuesto, en un ambiente axiológico en el que el sexo libre y el rapto de mujeres era frecuente (Barran, B-9 y B-10; Azara, A-52, A-53 y A-54; Mantegazza, M-16). Bellos versos de Hernández muestran al desnudo la idea que tiene de la ley el gauchaje:
"La ley es tela de araña En mi ignorancia lo esplico No la tema el hombre rico,
Nunca la tema el que mande, Pues la ruempe el vicho grande Y sólo enrrieda a los chicos."
o más adelante:
"Es la ley como la lluvia; Nunca puede ser pareja, El que la aguanta se queja, Pero el asunto es sencillo: La ley es como el cuchillo: Nunca ofiende a quien lo maneja. La suelen llamar espada, Y el nombre le viene bien: A donde han de dar el tajo: Le cai al que se halla abajo Y corta sin ver a quien. Hay muchos que son dotores, Y de su cencia no dudo; Mas yo soy un negro rudo, Y aunque de esto poco entiendo, Estoy diariamente viendo Que aplican la del embudo."
Pareciera que las autoridades españolas y portuguesas, acosadas por las demandas ciclópeas resultantes de sus enormes empresas imperiales, que les agregaban además, pesados compromisos en el Viejo Mundo, utilizaron o, por lo menos toleraron maquiavélicamente, que la justicia fuera una herramienta más de dominación sobre las masas indígenas y luego criollas, siempre amenazando un alzamiento, para afianzar la estructura colonial blanca vigente. Los fallos estuvieron entonces frecuentemente orientados, por acción o por omisión, a fortalecer los valores y actitudes propias de la cultura occidental tendientes a incrementar el capital social representado fundamentalmente por la cúpula colonial, en forma no compartida y hasta violentamente rechazada por las mayorías morenas. A la vez, y paralelamente, procurarían consolidar el disfrute de los recursos naturales y lo que se denominaba en la época por resabio de épocas anteriores los espolios de la conquista, en manos de los grupos caucásicos pero, fundamentalmente, con ventaja para quienes, entre
ellos, supieran acogerse al favor de los magistrados o que supieran recorrer con propiedad los laberínticos recovecos del procedimiento. De la resultante sistemática subvaloración de la ley por los grupos dirigentes y la proliferación de subterfugios leguleyos, interpretaciones capciosas o simples desestimaciones de la ley por losgrupos blancos, se evadirían pocos casos de funcionarios, militares, sacerdotes y hasta mercaderes verdaderamente probos (Bruno, B-61), en un ambiente disoluto y escaso de principios morales. Imponer una justicia estricta frente a una realidad permisiva tan poderosa hubierarepresentado un desgaste político insoportable. El resultado fue una justicia débil sometida a numerosos condicionamientos. Hay acuerdo amplio sobre la gran distancia que mediaba entre la letra del Derecho Indiano, y su aplicación en la práctica. Aún hoy sorprende la multitud de infracciones y delitos de todo orden en las culturas criollas, para cuya represión existe legislación suficiente, que queda simplemente como letra muerta, inaplicada por diversas desidias jurídicas y administrativas de raigambre profunda en la sociedad. Esto crea comunidades en que conviven indiferenciados transgresores y semitransgresores, a la par de los observantes. En nuestros días es todavía habitual la actuación social, económica y política destacada de individuos con un frondoso historial delictivo osemidelictivo que el público considera livianamente. No solamente el ideal representado por la ley será difícilmente internalizado, en términos psicológicos al ser descalificado por componentes numerosos de la población, sino que surgirá en ella un metaideal que celebra el incumplimiento y la transgresión como valores positivos (Montevechio, M-70, p. 983). Desaparecido el status colonial con la Independencia, esas tendencias a subvalorar la ley estarán ya suficientemente consolidadasy no se registrarán tampoco cambios significativos en la estructura social heredada de la colonia, por lo cual los caracteres descriptos perdurarán por sí solos, con el agravante que la inestabilidad de los gobiernos patriotas que siguieron a la Primera Junta debilitó severamente la capacidad policial para imponer la vigencia de las normas. En estas condiciones, la angustia provocada en la población por el temor a la sanción por violar la ley se vería ampliamente neutralizada por la gratificación narcisista derivada de satisfacer elmetaideal reforzado por la opinión pública que condona y se identificacon el infractor.
La inmigración cosmopolita posterior tendrá que amoldarse a esta realidad ya consolidada. El efecto demostrativo sobre los grupos mayoritarios morenos sería devastador. En ellos estaba próximo el mensaje de los valores dela cultura materna admitiendo la poligamia, la desnudez, el ofrecimiento de mujeres como ofrenda, venerando formas semi-religiosasidolátricas y supersticiosas, en muchos casos la sodomía, sin concebirla propiedad privada, la moneda(5), el sistema de ahorro-inversión, y otras herramientas institucionales ínsitas en el modelo europeo en tránsito hacia la modernidad. La transición forzada hacia dicha identidad había tenido sobre la marcha costos tremendos para la población aborigen en términos de toda su cosmovisión tradicional, fuertes limitaciones a su libertad, el estallido de enfermedades desconocidas y la caída en formas de trabajo servil ignoradas en su identidad anterior a la conquista. La aceptación del Dios verdadero y de la nueva ley se asociaba dentro de ellos a una época catastrófica. La falta de observancia de las normas por los propios españoles reforzaría el rechazo a los valores y actitudes institucionales nuevos, que se verían manchados con arbitrariedades, por el simple condonar de la fuerza o de la viveza pícara, antes que la honestidad yla observancia de la ley. La consecuencia sería confundir aún más la actitud del moreno despreciado frente al español dominador, traduciéndose en el frecuenterechazo de aborígenes o de los grupos mestizos a hacerse españoles, porque el modelo propuesto se les presentaba plagado en la práctica dearbitrariedades, absurdos y traiciones opuestos a su sentido, por elemental que fuera, de la ley natural y de sus expectativas de ubicación social. Otro aspecto revelador de la falta de confiabilidad de las instituciones reales y de las garantías que podían brindar a indios, africanos y mestizos, es la frecuente huida a las tierras vírgenes de numerosos desilusionados de la justicia española. Era más confiable para muchos refugiarse en la convivencia primitiva, hasta feroz, de las tribus llenas de rebeldes y forajidos, que buscar un lugar bajo prebostes, alcaldes y corregidores coloniales. Las instituciones de las Trece Colonias de América del Norte seguirían una ruta histórica muy diferente. El proceso de institucionalización en ellas, comenzado, es cierto, casi dos siglos más tarde, sería más formal y pasaría pronto a ser reconocido como modelo ejemplar a nivel mundial. Viajarían para conocerlo, ponderarlo y defenderlo desde el siglo XVIII en adelante, personalidades como
Saint Simon, Chateaubriand, Alexis de Tocqueville, Lafayette, Kosciusko, Francisco de Miranda, Domingo Faustino Sarmiento, Manuel Dorrego y muchos otros. Entre sus caracteres descollantes estaría la ya citada unidad de concepción, adhesión y perfeccionamiento de la ley(Tocqueville, T- 8). Ese fue el proceso formativo de una sociedad en la que existiría permanentemente una diferencia tajante entre la población mayoritaria celosa observante de la ley, y los transgresores, claramente identificados, sancionados por la justicia y/o señalados acusadoramente por la opinión pública. Esto involucraba por cierto, en los hechos, la supervivencia en aislamiento dentro de dichas comunidades de un cierto número de indígenas y africanos totalmente desprovistos de derechos e influencia cívica, hasta resultar sin significación para el paideuma vigente oficialmente. En esta forma de convivencia jueces y abogados conservarían un alto prestigio moral y social, y todos, tanto el público como la judicatura, sostendrían como valor entendido de vigencia permanente lamáxima justice delayed is justice denied. Lo expedito y razonable del trámite legal reforzaría en el ciudadano común una actitud proclive a utilizar el camino ortodoxo por derecha para dirimir los conflictos.
Notas al pie
(1) En los dociunentos antiguos se usa la expresión se obedece pero nose cumple. En el español moderno la idea de obedecer se traduce mejor por acatar.
(2) En otros documentos, Belalcázar, fundador de Quito y otras villas.
(3) Por referencia a los cuellos plisados y almidonados del atuendo profesional.
(4) Valgan como ejemplo las vehementes declaraciones y amenazas del Gobernador de Buenos Aires, Martín Rodríguez, cuando un malón ranquel apoyado por el escuadrón chileno del general José Miguel Carrera desoló el pueblo de Salto, en 1821, cometiendo inenarrables tropelías.El escarmiento desatado provocaría cientos de bajas en los toldos de Chapadleufú.
(5) La moneda, de uso tradicional en Europa, escaseó en los primeros años de la conquista, hasta la fundación de Casas de Moneda en México
(1535) y en Lima (1565), con lo que se difundió su uso, aunque el trueque seguiría siendo muy común por largo tiempo.
ALGUNOS MITOS, ESTEREOTIPOS, REALIDADES Y RETOS DE LATINOAMÉRICA
Jose G. Vargas-Hernandez, M.B.A.; Ph.D.Profesor investigadorCentro Universitario del SurUniversidad de GuadalajaraProl. Ave. Colón SNCd. Guzmán, jalisco, 49000MéxicoTelefaxes: +52 341 41 25189, +52 341 41 24044E-mail: [email protected]
Resúmen (Abstract)La mayoría de los latinoamericanistas tratan a las naciones Latinoamericanas como si sólo fuera un simple objeto de estudio, el cual tiene características similares. El propósito de este trabajo es analizar algunos de los mitos, estereotipos, realidades y retos atribuidos a una de las más importantes regiones del mundo, conocida como Latinoamérica. Latinoamérica ha sido conceptualizada como una entidad homogénea, significando solamente las naciones actuales que han recibido la herencia Ibérica como resultado de haber sido conquistadas y colonizadas por España y Portugal. La mayor parte de los estudios sobre América Latina descuidan reconocer la influencia deotras culturas de Europa del Norte y devalúan la fuerte herencia recibida de las culturas indígenas o amerindias y los descendientes africanos.
Introducción
En este, argumento que el término Latinoamérica puede solamente aplicarse muy liberalmente a la región y con precaución, estando conscientes de su diversidad geográfica, su medio ambiente físico, y asus formaciones históricas, económicas, sociales, culturales y religiosas. Demuestro lo inapropiado de etiquetar a todas las gentes ynaciones localizadas en América Central, América del Sur, y el Caribe como "latinos" y por tanto, rechazo el supuesto de que Latinoamérica representa una cultura uniforme con los mismos antecedentes, categorías homogéneas raciales y religiosas y elementos económicos, sociales y políticos similares.
Reconozco que la diversidad de América Central, América del Sur y el Caribe está presente no solamente en las diferentes lenguas que se hablan sino también en una diversidad de religiones, heterogeneidad delos grupos raciales y étnicos, expresiones multiculturales, el tamaño de los territorios nacionales y su población, etc., sin dejar de hablar de las diferencias económicas, sociales, y políticas del desarrollo regional incluso cuando un país y entre las diferentes naciones, a pesar del modelo neoliberal dominante, se está imponiendo una tendencia hacia la "Hemisferización" bajo el llamado "Consenso de Washington". Esta tendencia está presentando serios retos económicos, sociales y políticos para todos los países de la región. Finalmente, algunos de estos retos son analizados.
Escapadas de la realidad
Comala es una villa que existe en el Estado de Colima, México. Parece ser una localidad de ficción, como por ejemplo la villa de Macondo, lacual puede encontrarse en cualquier parte de Colombia o Sur América. Ambas localidades son clichés en la literatura contemporánea latinoamericana. Los temas de estas dos famosas novelas, a pesar de que en parte son ficción y en parte realidad, se refieren a las formasde vida colectiva de las comunidades, visión y sueños de aquéllos que han poblado estas tierras.
Comala fue el cacicazgo de un vicioso y corrupto dictador rural, PedroPáramo, quien retuvo tremendo poder como un caudillo regional durante los tiempos de la revolución mexicana. Dyson (1987) considera que la personalidad y la historia de Pedro Páramo se revelan a través de visiones y cuchicheos de los fantasmas del pueblo, aún con miedo de levantar sus voces a pesar de que han estado muertos hace mucho tiempo. Comala vive y muere en el rencor no mitigado de Pedro Páramo, su infernal persistencia convergente en una narración fragmentaria de rápidas vueltas y entrecortes de sus voces que van, de historia a la eternidad, de la vida a la muerte.
Cien años de soledad es la historia de un patriarca ficcional, Jose Arcadio. La historia se revuelve alrededor de Arcadio guiando a su familia, los Buendías, a la villa de Macondo, la tierra prometida (la cual nadie ha prometido), lejos de la civilización. La historia de Macondo es revelada usando tanto la ficción como la realidad, a través
de la historia del Coronel Buendía, en el cual él recuerda el día cuando su padre le mostró un pedazo de hielo por primera vez en su vida y le hizo creer que estaba tocando un diamante. Sobre la duraciónde un siglo, cuando la villa se desarrolló, llegó a convertirse en el tenso centro en el cual las confrontaciones políticas y sociales se anudaron y enredaron hasta que algún catalista causó su separación violenta (Dyson, 1987). Esta novela ficcional da significado no solamente a la realidad de la vida social, política, económica y cultural de las naciones latinoamericanas durante el siglo pasado, sino que también nos deja con la impresión de que Latinoamérica está atrasada y todavía está a cien años atrás de la prosperidad.
Ambos trabajos literarios tocan tópicos cruciales del desarrollo Latinoamericano en la búsqueda de las más apropiadas identidades, abandono del retraso de las comunidades y la eliminación de fuerzas, las cuales restringen el logro de mejores estándares de vida económica, social, política y cultural. Sin embargo, la pregunta permanece en cuanto a qué tanta fantasía, ficción o realidad tienen estos clásicos de la literatura contemporánea latinoamericana.? Una cosa conocemos por cierto. Que a pesar de que las dos novelas pueden estar basadas en situaciones reales, los eventos han sido exagerados por las creaciones imaginativas de Juan Rulfo y del Colombiano GabrielGarcía Márquez. Ambos autores han contribuido a la creación de mitos yestereotipos de la gente latinoamericana y su tierra, tal como otros grandes trabajos artísticos similarmente lo han hecho de otros pueblos. Podemos argumentar también que conocer al real latinoamericano significa invadir la intimidad de su carácter de sus pensamientos comunes, visiones y sueños que han forjado nuestro destino. En el desarrollo de ésta revisión de las condiciones sociales, económicas, políticas y culturales de nuestras naciones a través del análisis de las narrativas literarias, uno espera incrementar la conciencia y exponer los obstáculos que conducen a un mayor desarrollo sostenible y a reconciliar nuestros antecedentes de la gente de la nueva Latinoamérica.
Algunos mitos y estereotipos de Latinoamérica los cuales bloquean el camino hacia el desarrolloEl primer estereotipo a rechazar es el etiquetado de una diversa área geográfica como simplemente "Latinoamérica" para referirse a todas laspersonas y naciones localizadas en América Central y Sudamérica, sin
mencionar las localizadas en el Caribe con el mismo término, lo cual es incorrecto. El término "latino" puede ser solamente aplicado muy liberalmente a la región y con mucho cuidado. De tal forma que si por "Latino" queremos significar solamente las naciones actuales que han recibido la herencia Ibérica como resultado de haber sido conquistadosy colonizados por España y Portugal por un periodo de tiempo que duró más de trescientos años, por lo tanto excluimos aquéllos que fueron dominados por los británicos, franceses, holandeses y norteamericanos (principalmente de Estados Unidos).
Antes de la conquista de este territorio por los europeos, las tierrasestaban ocupadas por diferentes grupos indígenas que variaron en sus herencias culturales, que comprendían desde tribus primitivas hasta más sofisticadas y civilizaciones mejor desarrolladas.
Cuando se considera a Mesoamérica, Sudamérica y el Caribe como una unidad, deberíamos estar conscientes de las diversas formaciones económicas, sociales, políticas y culturales de las regiones. Los medios ambientes geográficos y físicos también varían ampliamente en la región.
Un reporte de la Fundación Canadiense para las Américas, (FOCAL, 1995)reconoce esta diversidad estableciendo que "Más allá de los datos demográficos, económicos y sociales, la cultura probablemente contradice más fuertemente la idea de que Latinoamérica y el Caribe son homogéneos sobre la división colonial de la región en áreas española, portuguesa, británica y francesa, se encuentra un mosaico sobrecargado de la cultura europea así como de las culturas nativa americana, africana y asiática, en varias combinaciones. México, Guatemala, Ecuador, Perú, Bolivia y Paraguay están fuertemente influenciadas por la cultura indígena de su gente, a pesar de que éstaúltima está usualmente marginada social, económica y políticamente. Laherencia africana tiene una influencia similar en Haití, Brasil, Cuba,Jamaica, y las islas orientales del Caribe.
Finalmente, la sociedad y la cultura de países tales como Guyana y Trinidad deben mucho a los muchos Indios del Este que emigraron ahí. Apesar de que este reporte descuida mencionar la influencia Holandesa en las anteriores colonias americanas, permanece una influencia importante que necesita ser "factoreada", sólo para ver por qué y hasta que grado la región puede tener un futuro común. La religión es
también diversa, a pesar de que la región es esencialmente dominada por el catolicismo. En Latino América, otras creencias se han desparramado, como por ejemplo las religiones africanas en Brasil, Haití, y Cuba, y el protestantismo es dominante en las antiguas colonias británicas del Caribe.
Un buen ejemplo de la diversidad cultural dentro de Mesoamérica, Sudamérica e incluyendo el Caribe, son los idiomas que se hablan. Más de una tercera parte de la población habla español, los brasileños hablan portugués, y las poblaciones indígenas hablan sus propias lenguas indígenas. Más de 56 diferentes lenguas indígenas se hablan tan sólo en México. En las Indias Occidentales los idiomas oficiales son el Inglés, Francés, Holandés, Papamento y Criollo,
Otros investigadores como Bryan y Serbin (1996) también reconocen que las naciones caribeñas han sido tratadas por académicos y políticos, como los "sobrinos distantes", mientras que ellos están junto con las naciones latinoamericanas formando "parte de la misma matriz". Estos autores definen la región del Caribe en su forma más amplia para incluir dentro el Caribe insular, los Estados litorales del Norte de América del Sur, América Central y la Costa Caribeña de México. Esta área comparte como características comunes la herencia anglosajona delNorte de Europa, y está habitada principalmente por gente que habla elinglés y el francés. Después de todo, representa un pequeño segmento si lo medimos por la extensión de su tierra, el tamaño de su población, y la cantidad de recursos y capacidades.
Todavía más, por simple referencia a los territorios conquistados por España y Portugal como "Latinoamérica" y su gente como "Latinoamericanos", devalúa la fuerte herencia que recibimos de las culturas indígenas o amerindias dentro del mismo territorio. También es importante que esta etiqueta no toma en cuenta la importante participación de los descendientes africanos en la "hechura" de las naciones de las actuales América del Sur, Mesoamérica y el Caribe. Talcomo Doughty (1987) argumenta, la clasificación de "Latin" es poco másque una etiqueta conveniente que cobija a una región de 32 países independientes y 17 territorios dependientes de Francia, Gran Bretaña,Los Países Bajos, y Los Estados Unidos. Diferencias en la tierra, el clima, y recursos en sociedades pre-Colombinas, y en grados de influencia cultural por las administraciones coloniales europeas
conducen a mayores variaciones políticas y económicas dentro de la América Latina.
Habiendo demostrado lo inapropiado de etiquetar toda la gente y las naciones localizadas en América Central, América del Sur y el Caribe como "Latina", se sigue que hay una necesidad de rechazar la aserción de que América Latina representa una cultura uniforme, con los mismos antecedentes, Español o Portugués (en el caso de Brasil), religión católica, la categoría racial de "mestizo" como el resultado de una mezcla entre Ibéricos y los Amerindios, y además otros elementos económicos, sociales y políticos los cuales pueden trazarse hacia atrás antes de la caída de Tenochtitlán en 1521 y Cuzco en 1936 bajo una conquista española motivada por Dios y el oro raro, traicionado por esta falta de distinción. Pocos latinoamericanistas actualmente reconocen este hecho, mientras que la mayor parte de ellos tratan las naciones latinoamericanas como si solamente fueran un simple objeto deestudio el cual tiene características similares. Esto por supuesto, noes negar que estas naciones comparten unos antecedentes históricos comunes.
Desde el siglo quince en delante, Sur América, América central y el Caribe, han atestiguado un brutal choque entre sus culturas indígenas,las europeas (Española, Portuguesa, Inglesa, Francesa y Holandesa) y las africanas. Esta región del mundo experimentó el más largo y continuo periodo de ocupación colonial. La destrucción de las más diversas culturas indígenas por los conquistadores europeos resultaronen el ascenso de la cultura criolla y la imposición de las lenguas, religiones, tradiciones, valores, etc. Estoy de acuerdo con West (1982) cuando afirma que la conquista europea de América Latina claramente afectó a las gentes nativas tanto físicamente como culturalmente, y a su vez, las culturas indígenas influenciaron a los europeos.
Sin embargo, estoy en desacuerdo con este autor cuando contiende que en muchas partes de Latinoamérica los elementos de la gente y la cultura del viejo y nuevo mundo se fusionaron para formar una amalgamaque caracteriza la escena humana en éstas áreas ahora. Diría que tal fusión ha provocado amalgamientos diversificados. En suma, el proceso de la conquista y asentamiento de América Central, América del Sur y el Caribe, por los poderes coloniales europeos de España, Portugal, Inglaterra, Francia y Los Países Bajos, indujo la fragmentación
étnica, lingüística, social, económica, política y cultural, y por tanto, dió nacimiento a una de las más complejas y dinámicas expresiones de las formaciones societales y culturales.
Wiarda (1987), por ejemplo, contiende que "diversidad en la unidad" delos actuales sistemas políticos de América Latina, es el primer hecho que debemos entender. Por lo tanto, debemos reconocer que esta diversidad de América Central, América del Sur y el Caribe está presente no solamente en las diferentes lenguas habladas, sino tambiénen una diversidad de religiones, heterogeneidad de grupos étnicos y raciales, expresiones multiculturales, el tamaño de los territorios nacionales y su población, etc., sin hablar de lo ya mencionado anteriormente, las diferencias económicas, sociales y políticas del desarrollo regional, incluso dentro de un país y entre las diferentes naciones.
Diferentes percepciones de una realidad
Los antecedentes diversos y multiraciales de los habitantes de la región, compuesta de tres principales corrientes, las gentes indígenas, los conquistadores europeos y los esclavos africanos, se han mezclado para crear nuevas formas, manifestaciones y expresiones de la vida diaria. A través de las edades, los habitantes y viajeros de esta entidad geográfica han percibido su diversidad de medios ambientes diferentemente y como tal han desarrollado imágenes e ideas peculiares, las cuales han estado reflejadas en la riqueza de su literatura, música, arte, pintura y asuntos diarios, tal y como Blouety Blouet (1982) recuentan: El medio ambiente físico ha sido percibido,considerado, categorizado y tratado por latinoamericanos y caribeños através de diferentes manifestaciones, tales como Dios, rezar, ilusión,e incluso como un obstáculo. Abajo se hace un sumario breve de las descripciones de estas categorizaciones de los medios ambientes físicos, tal como es descrito por los autores.
Los Aztecas en el Valle de México, los Mayas de las tierras bajas tropicales de Yucatán, y los Incas de los altiplanos del Perú, reverenciaron el medio ambiente y a través de su relación exitosa con él, lograron un status alto entre otros nativos americanos. Sus religiones fueron una especie de animismo, el cual consiste de una creencia de que los objetos en el medio ambiente tienen almas. Blouet y Blouet (1982) basado en el trabajo de Nelson (1977), quienes
acertaron que la naturaleza es siempre considerada ser la fuente primaria de la contemplación temprana, y en América Central, el desarrollo cultural parece que fue más afectado por un punto de vista del mundo traído desde los tiempos de la caza.
El destino (simbolizado por un zacate alto y delgado) parece ser el concepto central al pensamiento Maya. También el punto de vista cíclico de la existencia que formó una parte importante de la religiónposterior probablemente tomó su dirección de la naturaleza, donde las estaciones vienen y van, y la vida sigue a la muerte. La naturaleza también sugiere una unidad, y la idea puede haber existido, también, que todos los elementos de la vida constituyen una parte intrincada deun todo. El escarabajo en la hoja y la nube que pasa son hermanos, en este sentido, partes de la misma absoluta identidad. Nelson concluye que esta vista es cercana a la idea panteísta de que el mundo es Dios y que los objetos en el medio ambiente tienen almas.
Para todos los conquistadores europeos la razón dominante para conquistar y establecerse estaba enraizada en la codicia como una oportunidad para llegar a ser rico pronto. El análisis de West nos da una tipología de los motivos de la conquista y la colonización del Nuevo Mundo. En la esfera española, West (1982) dice, fue la más larga, potencialmente la más rica, y la más diversa cultural y físicamente y fueron atraídos por metales preciosos y por tanto, tendieron a mirar tierra adentro hacia las áreas de los altiplanos condensa población aborigen y riqueza mineral. En contraste, agrega West,los portugueses en Brasil y los del Norte de Europa (Inglés, Francés, y Holandés en las Indias Occidentales y Guyanas) también buscaron oro y plata, pero la mayor parte de ellos se establecieron por una más prosaica persecución agrícola tal como azúcar, tabaco, o producción deíndigo.
Los europeos conquistaron el Nuevo Mundo motivados por Dios y oro, conla cruz en la empuñadura de la espada. Vieron estas tierras como prístinas y maduras para el saqueo, y las tierras dieron cosechas paralos europeos con pico y arado. Vinieron para rapar con una tecnología superior, la cual tuvo un impacto psicológico para vencer a los amerindios, cuyo modo de vida en algunos aspectos igualó o excedió aquéllos de la sociedad europea del siglo dieciséis (West, 1982). Por medio de la rapacidad, los conquistadores fueron exitosos, ricos y prestigiosos. Los Ibéricos especialmente, motivados por la divulgación
de las creencias católicas, tomaron a las mujeres indígenas que eran hermosas y también de "muy buen ver y proceder" y las preñaron. Esta fue además una estrategia inteligente para la consolidación de las colonias. Al menos, podemos argumentar, que los Ibéricos se mezclaron con las gentes indígenas mientras que otros conquistadores no o hicieron, dando paso a procesos profundos de discriminación racial.
El estatus económico y social alcanzado por los conquistadores fue la principal razón para incendiar el espíritu de la aventura, tal como Picon-Salas (1963), ha expresado. Incluso, aceptando la persecución del oro como el ideal, los españoles amaron la aventura de la conquista, más que su valor monetario. Desagradable para ellos fueron las empresas puramente comerciales, aunque de hecho, persiguieron actividades para lograr la eminencia, para convertirse en hombres nobles y para obtener influencia en asuntos de Estado. Estas fueron las razones de por qué perseguían en oro (Bouet y Blouet, 1982). Después de siglos y hasta ahora, el medio ambiente de América Latina yel Caribe ha venido sufriendo el saqueo de depredadores motivados por la riqueza de abundantes recursos naturales, tal como el caso del áreaforestal del Amazonas, la más grande del mundo.
El Nuevo Mundo fue fascinante, apareciendo como un milagro, creando lailusión de una imagen del Jardín del Edén no sólo a sus descubridores sino también para quienes llegaron posteriormente, como se confirma por las descripciones de Cristóbal Colón y por el geógrafo alemán Alejandro de Humboldt. Sauer (1969) escribe las impresiones de Colón en los siguientes términos: la belleza de las islas movió grandemente a Colón...las orillas del mar entrecortadas por el viento que encontrócomo lo mejor de la naturaleza tropical y que reveló en alabanza de suencanto y belleza. El perfume de los árboles y flores que olió fue llevado a los barcos en el mar. Las islas fueron tierras de primavera perpetua. Los pájaros de muchas formas y colores cantaron dulcemente en un vasto jardín de naturaleza inocente, habitada por muy gentiles ymuy cordiales nativos.
En otro recuento de Bernal Díaz del Castillo, un soldado de Hernán Cortés, describe lo que vieron los conquistadores españoles del imperio Azteca, a su arribo a Tenochtitlán en el Valle de México, cuando entraron por primera vez en 1519. Estabamos asombrados, describe...eran como los encantos que dicen de la leyenda de Amadís,
un recuento de las grandes torres y templos y edificios levantándose sobre el agua y todos construidos con piedras. Y algunos de nuestros soldados incluso se preguntaban si las cosas que veían eran un sueño ono...no sé como describirlo, ver cosas como las vimos que nunca habíamos oído o visto jamás, ni tampoco soñado. Algunos...entre nosotros habían estado en muchas partes del mundo, en Constantinopla, en todo Italia, y en Roma, dijeron que un mercado tan grande y tan lleno de gente y tan bien regulado y arreglado, como nunca lo habían tenido antes (Díaz del Castillo, 1956).
Las impresiones de Humboldt y el impacto que éstas tuvieron, fueron bien capturadas por Blouet y Blouet (1982): el viajero, escritor y geógrafo Alejandro von Humboldt (1769-1859) encontró difícil describirlos lugares que vio como visitante de México y Sur América durante su expedición de 1799-1804, de tal forma que él alentó a los artistas a viajar a América Latina para pintar y para dibujar las escenografías de la región y para exponer sus pinturas a los europeos. Johan Moritz Rugendas, el más famoso de los artistas que Humboldt persuadió para que viniera al Nuevo Mundo, vio el continente en términos románticos. Fue entrenado en el arte reporteril y fue atraído por escenas ilustrando conflictos entre la naturaleza y la gente. Sus pinturas sonpoderosos relatos de las relaciones del medio ambiente, ilustraciones coloreadas por la excitación de o no familiar y la tensión del conflicto.
Pero hay otro lado de la moneda. Mientras que algunos científicos claman que el medio ambiente físico determina el desarrollo, otros lo rechazan sobre la base de que no existe tal determinismo. Los habitantes pueden adaptarse a su medio ambiente, encarar los retos quese les presentan y solucionar los problemas que se les presenten. Por tanto, el medio ambiente físico del Nuevo Mundo ha representado una lucha continua para resolver los obstáculos y sus dificultades.
De hecho, todas estas diferencias pueden ser consideradas como variables contextuales que contribuyen a la formación caótica de patrones de conducta social, política y económica, las cuales a su vez, se agregan a la formación de un medio ambiente de complejidad querodea a las relaciones latinoamericanas - caribeñas. Tal como Bryan y Serbin (1996) reconocen, éstas relaciones han estado marcadas por la impresión de los legados coloniales reflejados en las actuales barreras lingüísticas, étnicas y culturales; la persistencia de las
disputas de fronteras, y las evidentes diferencias económicas en tamaño, estados de desarrollo y potencial económico. Este complejo conjunto de factores ha contribuido al desarrollo de percepciones negativas fuertemente enraizadas y estereotipos de todos lados, los cuales han influenciado no solamente las actitudes populares sino también las relaciones formales entre gobiernos y Estados del Caribe que hablan Inglés y el resto de Latinoamérica.
La historia latinoamericana también ha demostrado que este argumento es aplicable a los diferentes procesos de interacción y cooperación entre los gobiernos Latinoamericanos en varias situaciones específicas, como por ejemplo, la reciente guerra entre Perú y Ecuadorcon la excusa dada de un viejo problema de disputas de frontera, el fracaso de al menos cuatro de los esfuerzos integradores y acuerdos comerciales multilaterales entre los países Latinoamericanos, o la falta de apoyo y solidaridad cuando en varias ocasiones Cuba o Nicaragua han sido aisladas y atacadas por los Estados Unidos, etc.
En búsqueda de la identidad
Escondidos entre todos estos factores, pero sin embargo, relacionados a los arriba mencionados estereotipos y mitos, descansa una realidad fundamental traicionada por la etiqueta de "Latinoamérica". Esta realidad es la falta de identidad común entre las naciones mesoamericanas, sudamericanas y caribeñas. Los estudiantes de esta realidad encuentran difícil conceptualizar y definir lo que sería una identidad cultural común "latina". DeutSchier (1989) encontró que el concepto común de identidad entre las sociedades latinoamericanas es uno de un sentimiento de soledad, la mezcla racial y la dependencia cultural. Cien años de soledad que describe la vida de Macondo es un buen ejemplo, entre otros, de cómo los latinoamericanos comparten un sentimiento de soledad. El famoso ensayo "El laberinto de la soledad" escrito por Octavio Paz, por ejemplo, nos da un acercamiento históricode este sentimiento de soledad que los mexicanos experimentan.
Este sentimiento de soledad, de ser huérfano, que parece ser la mejor manera de manifestar un rechazo abstracto a la herencia colonial, surgió de los conflictos de un proceso brutal de colonización el cual duró más de tres siglos y los cuales llegaron a ser incluso más fuertes inmediatamente después de las batallas por la independencia de
los poderes de Europa. La otra herencia, la indígena, ya se había devaluado al más bajo grado de denigración, dejándonos en el status deser los hijos de nadie. Ambas herencias, la española y la indígena sontodavía fuertes ahora, después de más de 500 años, entendiendo que es necesario dar sentido de los eventos más rutinarios.
Estas herencias dieron vida a las raíces de la crisis socio-psicológica de identidad. Sin embargo, la búsqueda de una nueva identidad "latina" se convierte en el nuevo proyecto de las naciones en formación. Algunos de estos proyectos fueron completamente utópicoscon proposiciones radicales e idealistas las cuales fueron obviamente inviables y por tanto imposibles para lograrse no solamente en ese tiempo, los primeros veinticinco años del siglo pasado, sino todavía ahora. Varios ensayos se escribieron entonces, entre los cuales mencionaremos "las pedagogías utópicas" y "La utopía americana".
Un nuevo concepto de "Latino" basado en las fortalezas de nuestra propia cultura, la cual encontró su máxima expresión en el famoso ensayo "Ariel" escrito por Enrique Rodó, se desarrolló como un modelo antagónico, el llamado "Arielismo". Este modelo sirvió para oponerse al ya hegemónico proyecto del "Coloso del Norte". Rodó urgió a la juventud latinoamericana para rechazar el materialismo de los Estados Unidos y para colgarse a los valores intelectuales de su herencia española (Black, 1984). Tal y como Deutschier (1989) explica, Ariel esla figura trágica-homérica que conoce y vive las posibilidades y debilidades de la "latinidad" contra el poder anglosajón de los Estados Unidos. Rodó escribió que la vida en Norte América es un círculo vicioso para perseguir el bienestar cuyo objetivo no es encontrarlo en sí mismo.
El conocimiento de esta "Latinidad" implica un sentido de resistencia moral contra el mundo material Norteamericano. Otros buenos ejemplos son los escritos de José Martí quien refiriéndose a los Estados Unidosescribió en 1895: He vivido dentro del monstruo y conozco sus entrañasy mi arma es solamente la sonda de David. En su bien conocido ensayo "Nuestra América", dijo que nosotros (Latino americanos) somos muñecosde trapo, con pantalón inglés, suéter de París, chaqueta de los Estados Unidos y sombrero de España. Mas recientemente, el mexicano Octavio Paz, quien quizás mejor describe esta relación de odio - amor entre los latinoamericanos y los norteamericanos, cuando dice que los norteamericanos siempre están entre nosotros, incluso cuando nos
ignoran, volteando su espalda de nosotros. Su sombra cubre el hemisferio completo. Es la sombra de un gigante. Y la idea que tenemosde este gigante es la misma que puede encontrarse en los cuentos de hadas y leyendas; un gran tipo de disposición amable, un poco simple, un inocente que ignora su propia fuerza y a quien podemos hacer tonto la mayor parte del tiempo, pero cuyo aliento nos puede destruir (Rangel, 1981). Por tanto, bajo este modelo de búsqueda por una identidad aparece que el concepto de "latinidad" es para definir la esencia propia del Latinoamericano.
Bajo los lemas de "ser los Estados Unidos de Sur América" y "déjanos ser los Yankees del Sur", un nuevo ideal y una proposición estereotipada de la realidad surge basada en un acercamiento cultural e influenciado por los científicos y pensadores positivistas europeos.Más tarde, el concepto de raza llega a ser importante para establecer la relación entre nuestro origen étnico y nuestro destino. Los trabajos como "La raza cósmica" de Vasconcelos en México da un nuevo significado a la mezcla racial entre las herencias indígena y la española y la fusión espiritual de las diferentes culturas. Otro notable trabajo literario incluyó "El hombre nuevo" en el que escribe José Martí, en mi opinión, en un desplante más radical y una exageración de que in Latinoamérica no hay odio racial porque no hay razas del todo.
Finalmente, hay un modelo de identidad que usa fuertes figuras de nacionalismo apoyado por la influencia de un aparato ideológico, basado principalmente en una mezcla del positivismo Francés, del liberalismo Norteamericano y en algunos países como en México y Perú, de un pensamiento Marxista-Leninista. Pero hablando en términos generales, estas especies de movimientos nacionalistas se oponen, tanto al concepto de "latinidad" como al propósito de una identidad continental.
Referencias
BLACK Jan Knippers (1984). Latin America. Westview.BLOUET Brian W. and BLOUET Olwyn M. (1982). Latin American and the Caribbean. Wiley.
BRYAN Anthony T. (1996). "Epilogue:The future dynamics of caribbean-Latin American relations." Bryan Anthony T. and Serbin Andres (ed.) Distant Cousins: The Caribbean -Latinamerican relationships.BRYAN Anthony T and SERBIN Andres (Edits.). (1996). Distant Cousins: The Caribbean -Latin American relationships.DEUTSCHIER, Eckhard (1989). "La busqueda de la identidad en latinoamerica como problema pedagogico". Revista Mexicana de Sociologia, 1989, 51, 3, julio, 251-DÍAZ DEL CASTILLO, Bernal (1956). The discovery and conquest of Mexico. New York, Farrar, Strauss, and Cudahy, pp. 218-219.DOUGHTY Paul L. (1087). "Latin American societies: People and culture." Hopkins Jack W. Latin America. Holmes and Mier.DYSON, John P. (1987). "Ardous harmonies: the literature of Latin America." Hopkins Jack W., Latin America. Holmes & Mier.FOCAL, Canadian Foundation for the Americas (1995). Which future for the Americas? Four scenarios.HARRISON, Lawrence (1985). "Underdevelopment is a state of mind: The Latin American case. Lanham, MD.: Madison Books, 1985).p. xv.NELSON, R. Traus (1977). Popol Vuh. Boston: Houghton Mifflin.PICON-SALAS M. (1963). A cultural history of Spanish America, from conquest to independence. Berkeley University of California Press.RANGEL, Carlos (1981). "Mexico and other dominoes". Commentary, june of 1981, pp 29 -33.SAUER, C.O. (1969)The Early Spanish Man. Berkeley: University of California Press.THE ECONOMIST (1997). "Backwardness in Latin America. Culturally challenged.", March 15/21, v.342 pp survey 5-6WEST Robert C. (1982) "Aborigenal and colonial geography of Latin America." Blouet Brian W., Blouet Olwyn M. Latin America and the Caribbean.Wiley.WIARDA Howard J. (1987). "The political system of Latin America: Developmental models and typology of regimes." Hopkins Jack W. Latin America.