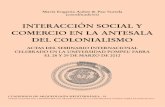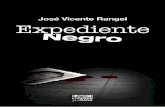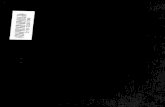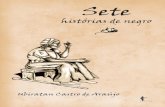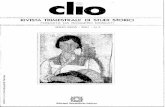PÓS-PÓS-COLONIALISMO? O CASO DOS DOCUMENTÁRIOS DOS ÍNDIOS IKPENG.
El “Negro Comegente”: Terror, colonialismo y etno-política (Jauregui, 2009).
Transcript of El “Negro Comegente”: Terror, colonialismo y etno-política (Jauregui, 2009).
Santo Domingo es, por instinto de conservación,el pueblo más español y tradicionalista deAmérica. [S]e ha aferrado […] a su abolengoespañol como un medio de defenderse de la labordesnaturalizante realizada contra él por el imperialismo haitiano. El idioma y la tradición hispánica fueron […] los únicos muros que le sirvieron de defensa contra la pavorosa ola decolor y contra las fuerzas disgregativas que desde 1795 han ido invadiendo, de manera ininterrumpida y sistemática el territorio dominicano. […] Es posible, pues, que ese peligrosi no se detiene a tiempo, facilite al cabo la absorción por Haití de la República Dominicana.
Joaquín Balaguer (63, 156)
El espectro de la Revolución haitiana
La Revolución haitiana provocó el miedo regional y continental a la insurrección de las fuerzas de trabajo; sacudió el sistema de plantaciones delAtlántico, las economías europeas y el desarrollo del capitalismo, e influyó en
los desarrollos políticos de la Revolución francesa y de los procesos de independenciaadministrativa y formación de naciones latinoamericanas. Acaso por ello, fue objetode una conjura historiográfica. Durante el siglo XIX y parte del XX, la Revolución fuedemonizada por la historiografía occidental como una revuelta sangrienta de negrossalvajes, por lo menos hasta que The Black Jacobins (1938) de Cyril Lionel RobertJames la reivindicara como la más importante revolución contra el colonialismomoderno, la esclavitud y el racismo. Esta conjura tuvo su equivalente estético en lasetno-teratologías literarias que hicieron y aun hacen de Haití una colección de historias de horror e imágenes estereotípicas: negros insurrectos, masacres de blancos, magia negra, canibalismo, dominación zombi, violación sexual de mujeresblancas, robo de niños, etc.
El temido y recurrente espectro de la Revolución haitiana anunció la insurrección de las masas proletarias y la posibilidad de la destrucción del
Afro-Hispanic Review • Volume 28, Number 1 • Spring 2009 ~ 45
El “Negro Comegente”: Terror, colonialismo y etno-política
CARLOS A. JÁUREGUIVANDERBILT UNIVERSITY
colonialismo…. Ese es el “Haití, fiero y enigmático, / [que] hierve como una amenaza” en la poesía de Luis Palés Matos (“Canción festiva para ser llorada” 240).Fiera, enigmática, olvidada y conjurada como encarnación misma de la barbarie y, sin embargo, siempre presente como amenaza, la Revolución haitiana representó la pesadilla recurrente de las sociedades esclavistas y el colonialismo, el peligro de laabsorción y disolución de la identidad y la amenaza de la mácula racial. Dicho terror—a la violencia salvaje, la insurrección de las fuerzas de trabajo y la“africanización”—fue especialmente determinante en la formación del nacionalismodominicano, como puede leerse en la cita de Joaquín Balaguer que nos sirve de epígrafe.1 Allí la nación es una respuesta a la amenaza del apetito caníbal haitiano.2
La imaginación de la historia nacional como un largo asedio racial frente al cual seerige una resistencia hispánica heroica es en Balaguer un gesto tan explícito quepudiera parecer una caricatura del pensamiento racista y reaccionario y no la articulación discursiva fundacional y hegemónica del nacionalismo dominicano. La nación es a un mismo tiempo amenazada y constituida por la otredad haitiana ysu “pavorosa ola de color”. Dicha enunciación devela no sólo la configuración paranoica sino la genealogía colonial del ego nacional, así como sus conexiones históricas y simbólicas con la Revolución haitiana. Imágenes como la disgregación oabsorción del cuerpo nacional que menciona Balaguer están imbricadas en más dedoscientos años de representación de Haití como una amenazadora distopía salvajey como una de las fracturas más importantes de la modernidad colonial.
Lo que quiero señalar aquí no es sólo que la paranoia configura el discursonacional (todo nacionalismo es ciertamente paranoico) sino que la Revoluciónhaitiana se erige en el evento terrorífico cuyo regreso espectral asedia (y por lotanto delimita y define) el imaginario nacional. La narración de la nación conjurauna y otra vez aquél espectro colonial aterrador que viene del pasado y que amenaza el presente y el futuro de la identidad; por supuesto, dicha conjura tienelos múltiples sentidos que señaló Derrida, quien releyendo a Marx, y el supuesto fin del marxismo, llamó la atención sobre la suerte paradójica, equívoca y múltiple de la conjura como confabulación, exorcismo e invocación del espectro (Espectros de Marx 53–62).
Quisiera convocar aquí un recurrente relato colonial que informa el nacionalismo dominicano: me refiero a la leyenda, relación histórica y tradiciónliteraria del llamado “Negro comegente” o “Negro incógnito”, un temible asesinoen serie de finales del siglo XVIII, cuya historia múltiple atraviesa la historia cultural dominicana.3 Dicho asesino aterrorizó durante varios años la colonia española de Santo Domingo con asesinatos brutales y mutilaciones que llegaron aponer en jaque a las autoridades coloniales. Se decía que era brujo, que bailaba
Carlos A. Jáuregui
~ AHR46
alrededor de sus víctimas mientras agonizaban, que las mutilaba y coleccionaba susgenitales en un collar que llevaba consigo y que comía carne humana.
He dividido este ensayo en tres secciones: la primera presenta el relato delNegro Comegente a partir de una nota marginal en la historiografía nacional de laRepública Dominicana y—a partir de esta nota—indaga la representación teratológica del asesino y sus crímenes en una serie de documentos del archivocolonial. La segunda parte examina la campaña de persecución del Comegenteadelantada por Pedro Catani, abogado ilustrado, oidor y comisionado por la Real Audiencia para la captura del criminal. Veremos cómo dos circunstanciasacompañan dicha persecución: por una parte, la propuesta de Catani de una política moderna de vigilancia y control social y, por otra, las conexiones espectrales del caso del Comegente tanto con la Revolución haitiana como con laresistencia local a la explotación colonial del trabajo. La última sección estudia lamás importante versión literaria del Comegente; una verdadera etno-teratologíapolítica. Esta torsión literaria señalará, entre otras cosas, que el Comegente no essimplemente un relato policíaco sobre un asesino en serie o una nota curiosa a piede página en la historia nacional dominicana. El relato del Comegente aparececomo una forma reprimida de la historia nacional que trata de exorcizar el espectro aterrador del “fiero y enigmático” Haití y que, al hacerlo, convoca dichoespectro y lo invita a poblar las pesadillas de la nación.
* * *
La historia en la Historia y el monstruo en el archivo
En su Resumen de la historia de Santo Domingo (1920) Manuel Ubaldo Gómez(1857–1941), distinguido miembro de La academia dominicana de Historia, cuenta que:
A principios del siglo XIX hubo en la jurisdicción de La Vega un africano conocido conel nombre de El Comegente o El negro incógnito. Este antropófago, cuyas correrías extendía hasta las jurisdicciones de Santiago, Moca y Macorís, atacaba a losancianos, a las mujeres, a los niños, pues era cobarde y le huía a los hombres fuertes. Fuecapturado en Cercado Alto, común de La Vega, ignoramos el año, y fue remitido a Santo Domingo bajo custodia de un fuerte piquete […]. La historia de estemonstruo fue escrita por el padre Pablo Amézquita. (110)
Gómez relata esta curiosa historia en una nota que no parece tener relación explícita con el texto principal (Lección XXXIV, sección 197), el cual se refiere ala retirada de los invasores haitianos de La Española en 1805 (70). La historia de
Terror, colonialismo y etno-política
AHR ~ 47
Carlos A. Jáuregui
un marginal, referida en una nota impertinente, al margen de un libro que “constituyó durante muchos años el manual por excelencia para el estudio de la historia dominicana en las escuelas del país”,4 coloca la historia del Comegente en una situación equívoca: por un lado hace parte de la Historia dominicana; por otro, no es claro exactamente por qué motivo, si bien parece relacionarse implícitamente con la Revolución haitiana.
La nota de Gómez cita la relación del presbítero Pablo Francisco de Amézquita y Lara,5 cuya relación6 reporta una serie de hechos misteriosos y cruentos ocurridos entre 1790 y 1792:
El año de 1790, por el mes de marzo, acontecieron algunos homicidios de gentes indefensas en el campo y nunca se pudo averiguar el homicida. También se desaparecieron dos niños de los que no se encontró vestigio alguno sin que obstasen las diligencias de justicia para averiguar el delincuente, de lo que resultó padecer algunos pobres inocentes. Corrió todo el año sin novedad, hasta que en el de noventa y uno, en el mismo mes, volvieron a acontecer los mismos homicidios, heridos, contusos, incendios de casas de campo, destrucción de labranzas y muertes de todas especies de animales: no es creíble la consternación que causó a este vecindario tantas maldades y atrocidades ejecutadas por un hombre solo […]. Hasta el día de hoy contamos veinte y cinco los muertos; heridos y contusos 29, y dos más que se hallan actualmente sin esperanza de vida; y todos han sido gentes indefensas, e inocentes, como ancianos, mujeres, niños y enfermos, entre los muertos había dos mujeres encinta; […] aturde ver tantas atrocidades sin otro interés que hacer el mal. Los que han sido víctimas de su furia cuentan (está averiguado) que entre tanto agoniza la infeliz presa, está él bailando y carcajeándose.7
Aunque este criminal será conocido como el Comegente, la relación de Amézquita apenas alude la imputación de antropofagia y se concentra en cambio meticulosamente en la mutilación e inserción de objetos en los genitales:
Al principio se creía que era antropófago porque de tres niños que se llevó se hallaron vestigios de haber asado a uno […]. No hay término con que ponderar la compasión que nos causa la vista de los cadáveres, tan impíamente destrozados: unos cortados, otros abiertos, desde el hueso esternón hasta el pube inclusive, clavado un palo por sus pudendas, cortada alguna mano, sacado el corazón y cubierto el rostro con sus mismas entrañas; a otros les arrancaba todo el pubes y clítores, con la advertencia que se llevaba todos los miembros que cortaba. A otros los ha matado a estocadas por sus pudendas. (13)
La relación contiene una lista de 27 heridos y 29 homicidios ocurridos entre marzo o abril de 1790 y octubre 7 de 1792 que aterrorizan a la población y a las autoridades no sólo por su sevicia sino por su aparente falta de causa. El asesino, dice Amézquita, “habiendo encontrado [dinero] en varias casas […] lo ha dejado, y lo mismo sucede con bebidas y otras cosas de mayor estimación” (13–14). En otras palabras, el asesino es un enigma; nada o casi nada se sabe del Negro
48 ~ AHR
49AHR ~
Terror, colonialismo y etno-política
comegente. Amézquita lo llama “Incógnito”; esto es, misterioso, desconocido. Sin embargo, dicha ignorancia no precluye la especulación etnográfica: “Este monstruo es un negro incógnito de color muy claro, que parece indio, el pelocomo los demás negros pero muy largo, [y] de estatura menos que la regular, bien proporcionado en todos sus miembros, y facciones.” El Comegente es descrito demanera estereotípica como un salvaje desnudo y balbuciente: “De ordinario andadesnudo aunque algunas veces suele aparecerse con chupa, la camisa, y siempre sincalzones. [A]lgunas veces habla algunas algarabías, o repite lo mismo que oye.”Amézquita señala: “No hemos podido averiguar de qué nación es”, pero a continuación añade: “Sólo sí que puede ser de los negros de la Costa de Oro enÁfrica, porque se le quitó un canuto lleno de pudendas de mujeres i otras muchasporquerías inconexas, tapado con plumas de cotorras.” Abundando en más contradicciones la relación de Amézquita indica que este criminal, temido portodo el mundo, es un cobarde “Otra particularidad tiene y es una cobardía sin comparación” (14). Nótese la caracterización siempre incierta y contradictoria delasesino: negro de “color muy claro”, africano e indígena, bien proporcionado ymonstruoso, incógnito y conocido (y descrito), Comegente pero no antropófago,desnudo y a la vez vestido, que repite lo que oye y que no puede ser entendido,temible y al mismo tiempo temeroso o cobarde. Esta indecidibilidad es—comodiría Derrida—constitutiva. El monstruo antes que otredad es la personificaciónmisma de la liminalidad que define al Otro: no es mismidad ni otredad sino el límite insoportable y la ley que genera dicha distinción.
La relación de Amézquita tiene otras inconsistencias. Aunque al comienzodice que “nunca se pudo averiguar el homicida”, al final indica: “Por fin se capturó en el lugar nombrado Sercado alto por unos monteros valiéndose deperros” y “fue conducido a la ciudad de Santo Domingo”, donde se le ejecutó (14).Asimismo, la fecha de la relación “Junio 26 de 1792” es equívoca y no puede ser lade la supuesta captura del Comegente pues la propia relación reporta que éste asesinó a tres personas en julio de ese año; entre ellas a Rita Pérez, una niña deocho años que mató “de una estocada por sus pudendas” convirtiéndose en la vigésimo quinta víctima del Comegente. Sabemos, por el propio Amézquita de homicidios en julio, agosto y octubre y, por otros documentos, que en 1793 continuaban las diligencias para la aprehensión del Comegente.
Diversos documentos en los archivos en España y Santo Domingo corroboran la ocurrencia de varios hechos y crímenes violentos acaecidos entre1790 y 1794 que fueron imputados a un negro apodado Incógnito, Comegente,Matagente, Carnífice y Antropófago. Esta ola de crímenes causó gran conmoción enla isla, al punto que el Cabildo Justicia y Regimiento de Santo Domingo en su
Carlos A. Jáuregui
~ AHR50
recuento de los hechos señalaba: “nadie estaba seguro ni aun dentro de su propiacasa [y] difundiose el terror, el espanto, y los temores por todas partes” (f. 1 r sn.).8
La alarma de las autoridades, especialmente de la Real Audiencia, es patente enlos autos del caso trascritos e insertos en un “Certificado anunciativo” sobre las“muertes y excesos de que se le hace cargo” a “un negro Incognito, voraz,Carnifice, o Antropophago” (24 y 25 abr. 1793).9 El encabezamiento del“Certificado anunciativo” da una descripción del Comegente que más o menoscoincide con la de Amézquita. El negro Incógnito es
de color negro aunque un poco colorado[,] los ojos y la boca tambien colorados, estatura baja, un poquito grueso, pelado a modo de Judia […], pintado de bastantescanas, sin barba, y quasi lampiño, hoyoso de virhuelas, vestido de Camisota y calsonesde listado rosado muy roto, o casi en cuero […] que trahe un trapo negro en la Cabeza,y otro Añil en la sintura y tambien al cuello un rosario de cuentas blancas con su Cruz,formada de las mismas, [y] porta un machete corto, y ancho, y un azadon de fierro.(AGI, Santo Domingo 998, “Certificado anunciativo” f. 1 v sn.)
El Comegente del “Certificado anunciativo”—como el de Amézquita—es bajo y racialmente ambiguo. Hay algunas diferencias: sus vestidos son más coloridos (cuando no anda desnudo) y tiene marcas de viruela en la cara. El Comegente del “Certificado” no lleva un collar con los genitales de sus víctimas(o al menos esto no se menciona). En su lugar—o además—carga un “rosario decuentas blancas con su Cruz”.10 Como en la relación de Amezquita, el Comegentedel “Certificado” no es propiamente negro sino “un poco colorado”. De hecho, la Real Audiencia llega a hablar de los “excesos y atrosidades que ha cometido elmalvado negro o yndio” (auto, 15 jul. 1791, “Certificado…”, f. 2 v sn.; énfasis mío).La caracterización etnográfica del Comegente como un criminal “negro aunque un poco colorado” (“Certificado anunciativo”) o como un “negro incógnito de color muy claro, que parece indio” (relación de Amézquita) parececitar imágenes coloniales de resistencia indígena y de cimarrones. La referencia aestos negros-indios o indios-negros no era una novedad en el Caribe, sino parte deuna larga tradición de representación teratológica de la insurgencia contra-colonial tanto de indígenas como de negros cimarrones desde el siglo XVI.11
Los negros colorados o negros indios están presentes, por ejemplo, en la leyenda de los bienbienes que desde principios del siglo XVIII circulaba en La Española (devienvien, vocablo haitiano que designaba al mestizo de negro e india). MoraSerrano relaciona la leyenda con los grupos de indios y negros de la insurrecciónde Enriquillo en 1519 que no se rindieron, y con las subsecuentes oleadas de cimarrones que se instalaron en las sierras de Bahoruco (“escondrijo de los indiosy de los negros de la Isla”) formando poblaciones al margen del control colonial y
la explotación esclavista del trabajo (41). Los bienbienes eran una suerte de síntesis de las insurgencias históricas contra la dominación colonial. Se supone que vivían
en unas montañas llamadas Bahoruco, donde se refugiaban los negros cimarrones quehuían de la esclavitud colonial y algunos indios levantados contra la ocupación española[…]. Los biembienes son seres salvajes […]. Viven desnudos y de forma irracional, y emiten gruñidos como único lenguaje. Su aspecto es feo y desagradable […]. Se asegura que entre los biembienes hay algunos que comen carne humana obtenida porsacrificio. Se llaman “mondongos” y tienen el pelo rojo amarillento. (Diccionario de mitosy leyendas; énfasis mío)12
¿Es el Comegente un “negro incógnito de color muy claro, que parece indio” peroque es africano y tiene el pelo rojo amarillento como estos mondongos? La abundancia de la descripción étnica corresponde a una suerte de intento dedominio simbólico compensatorio. El Comegente es un peligro presente pero unsujeto ausente. El detalle de la descripción etno-teratologica del monstruo esinversamente proporcional a su visibilidad. El Comegente esquiva la mirada colonial. A la vista están únicamente los signos ininteligibles del terror y la violencia. Nada se sabe de él a ciencia cierta; de allí su otro sobrenombre: el “Negro incógnito”.
Los autos insertos en el “Certificado anunciativo” son una serie repetida e inane de requisitorias para la captura del “negro”. De abril de 1791 a febrero de1793 la Real Audiencia repite la orden de persecución por lo menos 14 veces13 yen varios momentos culpa a las autoridades de La Vega cuyas pugnas impedían,según la Audiencia, el cumplimiento de la misma. Así, reconviene al alcalde de lahermandad Josef de Albarado (encargado de la seguridad rural) y al sargentomayor o alguacil Antonio de los Santos (autoridad de policía del pueblo) ordenándoles dejar a un lado sus “resentimientos particulares” y terminar con sus“disputas que sólo impiden la pronta execución de lo mandado” (autos, 15 y 21 jul.1791, “Certificado” f. 2 r, 3 v sn.).14 La Audiencia pide también que se solicite laayuda de los hacendados, ordena la publicación de carteles y ofrece 50 pesos derecompensa (autos, 5 ago. y 5 oct. 1791, “Certificado” f. 4 r, 5 r sn.). En julio 2 del siguiente año este premio llegará a 200 pesos (“Certificado” f. 9 v sn.). En noviembre de 1791 la Audiencia, “atónita” por la demora de las autoridades,ordena abrir un sumario por la muerte de la joven Francisca de la Antigua (ocurrida el 14 de agosto en San Luis) y pide los alcaldes de la hermandad (so penade ser “responsables de todos los perjuicios”), que como medida preventiva establezcan un “dia fixo en la semana para que vayan a lavar a la fuentes o rios lasmujeres […] y que nunca lo executen sin ser acompañadas” (auto, 2 nov. 1791,
Terror, colonialismo y etno-política
AHR ~ 51
Carlos A. Jáuregui
“Certificado” f. 5 v sn.). La activa intervención de la Real Audiencia muestra hasta qué punto éste dejó de ser un asunto de policía y se convirtió en un asunto de estado. Si nos atenemos a las quejas de la Real Audiencia, la principal razón para la no captura del Comegente serían las disputas entre el alcalde de la hermandad y el sargento mayor; sin embargo, más tarde, una mejor coordinación de las diligencias tampoco aseguró el éxito de la persecución.
Mientras Santo Domingo enfrentaba una verdadera ola de terror a causa del Comegente, la vecina colonia francesa de Saint Domingue se encontraba en medio de una insurrección de esclavos que llegaría a ser el reto más importante al colonialismo en el Atlántico. Como nos recuerda C. L. R. James, entre 1791 y 1804 una rebelión de esclavos—entre el 85% y el 90% de la población—devino una insurrección contracolonial en Saint Domingue, la colonia francesa más importante y acaso la más productiva del hemisferio. James señala que cerca de las dos terceras partes de las inversiones extranjeras de Francia estaban en la producción esclavista de azúcar, algodón, café, índigo y cacao en Saint Domingue. La Revolución haitiana se impuso a los criollos locales grands blancs y a los affranchis (mulatos libres, propietarios). Sus fuerzas vencieron a las tropas contrarrevolucionarias francesas, repelieron una invasión española y derrotaron una expedición británica de 60.000 soldados, 25.000 de los cuales murieron en la guerra y a causa de enfermedades (1793–98). Forzaron la abolición de la esclavitud en Saint Domingue y en La Española (1801), y derrotaron luego las tropas napoleónicas que pretendían restaurarla (1802–03). Francia perdió cerca de 50.000 soldados en esa campaña. Finalmente en 1804 surgió el estado negro de Haití.15
Los crímenes que se describen en la relación de Amézquita y en los documentos del archivo—homicidios, violencia contra personas, “incendios de casas de campo, destrucción de labranzas y muertes de todas especies de animales”, violación, mutilación sexual, robo de niños, posible canibalismo y actos de brujería—coinciden en gran medida con los imputados a los negros revolucionarios de Saint Domingue. Las autoridades de Santo Domingo comienzan a relacionar, si bien de manera indirecta, al Comegente con la insurrección en Saint Domingue; se habla conjuntamente de la ola de crímenes irresueltos y de la insurrección, mencionándose una cosa a propósito de la otra. Fray Fernando Portillo, Arzobispo de Santo Domingo, hace precisamente esto en una carta a la Corona de diciembre de 179116 en la que describe la zozobra general que se vivía en Santo Domingo ante las noticias de la revuelta en la parte francesa. Allí expresa su creciente terror por los acontecimientos en marcha, manifiesta su desesperanza frente a los “partidos” que disputaban el poder en Saint
52 ~ AHR
Domingue17 y acusa a los partidos de color de causar a los blancos “males atroces,quitándoles los Lugares, quemándoles riquísimas Posesiones, y la Vida a muchos,[…] con crudelísimas muertes, sin que tengan fuerzas para resistir” (549). A sueminencia le preocupaba más, en todo caso, la falta de “fuerzas para resistir” de lacolonia española:
el mal que imagino nos amenaza más de cerca es […] la irrupcion en nuestras tierras decuatrocientos mil Negros de la Colonia. […] Ellos son unos Esclavos que han muerto alos mas de sus Amos, y les han quemado sus riquisimas Posesiones, [lo] que les hara dentro de poco sentir hambre, cuando hayan acabado de comer […]. Ellos se han habituado al robo, al asasinato, al mas desenbuelto libertinage, vicios a que inclina sueducación […] ¿Es creíble que permanecerá esa multitud encerrada en la Colonia [francesa], cuando no tengan en ella que comer? (551 552)
Según el prelado estos rebeldes hambrientos se instalarían en los montes formando “manieles” (o enclaves de cimarrones), a los que acudirían “los que hoyson nuestros Esclavos […] por cualquier motibo, o mero capricho de su vil inhumana crueldad […], o solamente por liberarse de su esclavitud”; y “serápues—decía—cada uno de nuestros Montes un campo enemigo con un Exercitoatrincherado” de manera que tarde o temprano, “[seríamos] precisados a ser nosotros sus Esclavos […] y havrian […] de reducirnos a nosotros mismos”(552–553). En los relatos de la modernidad colonial el hambre de los esclavos y los obreros se supone enorme y su violencia ciclópea y salvaje. Se los imagina siempredispuestos a comerse la comida de su amo, a matarlo y a violar a su esposa e hijas.La explotación reduplicada del trabajo no se reconoce en el apetito que en cambiose le imputa a los sujetos que consume. La lógica del capitalismo promueve asociación simbólica de los esclavos y luego de los obreros con la monstruosidad yel canibalismo en una paradójica antífrasis política que llama caníbal a quien, de hecho, es devorado por el capital.18 Al menor indicio de resistencia, la fuerza detrabajo—consumida por el colonialismo y el capitalismo—amenaza con devorarlotodo. El prelado temía la posibilidad de una invasión (que en efecto ocurriría pocodespués, 1801, 1805) y de una insurrección de los propios esclavos en SantoDomingo. Para señalar la impotencia y debilidad de la colonia española frente aesta amenaza Portillo trae a colación precisamente el ejemplo del Comegente:
Ahora dire a V.M. que […] en este caso y desgracia que temo proxima no bastarian pararemediarla, o contenerla grandes Exercitos; […]. De lo que no es mala prueba (bien quelastimosa) la que está ofreciendo [un] solo Negro más cruel y desnaturalizado que lasFieras mismas […] que refugiado en un Monte […] de los Macorizes a esta Ciudad, sepresenta desvergonzadamente en sus inmediaciones, y [en] las de los otros pueblos [y]observa, a las Mujeres, las hiere, y mata cruelmente y haciendo horribles estos homicidios las goza cuando mismo estan expirando. Por aviso que desde los Macorizesdi al presidente, renovó [éste] l[a]s Ordenes mas fuertes para su Captura; y con el
Terror, colonialismo y etno-política
AHR ~ 53
motibo de la muerte cruel que ha pocos dias executó en las inmediaciones de estaCiudad en una Hermosa Doncella de catorce años a la Audiencia [dio él] sus ordenespara la prision de este infame, ampliándola con el Salvo conducto para matarlo, y aprovando una considerable suma que ofrece la Ciudad de la Vega a quien lo entregaremuerto; y sin embargo, de todos, ni soldados ni no soldados se atreve a embestirle, auncuando se trata de un Reo que no tiene mas armas que un Machete y un Asador, y [pesea] ser [éste] tan cobarde que mas de una vez le ha hecho huir una muger por defendera su hija con el arma de un solo cántaro que llevaba en la mano. El permanece matando mugeres, y […] últimamente mató a traición un hombre. (553 554)
La relación entre el Comegente y la revuelta de negros en Saint Domingue no esdirecta: el Comegente, por ahora, es apenas un síntoma de la debilidad de la colonia española para defenderse de una invasión de los negros vecinos. Por otraparte, hay que darle crédito al arzobispo por una diagnosis acertada de la situaciónpolítica. Él atisba el fin de la esclavitud y predice que la insurrección no podrá sercontenida por ejército alguno. Entiende además que (aparte de las rencillas de lasautoridades locales) hay otra razón para la falta de éxito de la persecución delComegente: el “temeroso” criminal es temido por aquellos que se suponen superiores en fuerzas pero a quienes el terror reduce. El arzobispo acusa a los criollos de falta de “ánimas y fuerzas” frente “a quien les mata e infama a sus hijas,mujeres y esclavos”, un “hombre casi desnudo, desarmado y cobarde.” Según elprelado, fue tanto el pavor de los criollos, que le pidieron hacer una “solemne rogativa para que Dios les cogiera y entregara preso al Negro”. Querían, en otraspalabras, que Dios les sirviera de alguacil. Portillo, escandalizado, se negó con“tanta energía a los Diputados, que—nos cuenta—[éstos] se avergonzaron dehaberme pasado tal súplica” (554). La queja del prelado respecto de la cobardía delos criollos es significativa en otro sentido: a las violaciones y mutilaciones sexuales del Comegente, se suma la pérdida del honor criollo. Mediante el terror,el Comegente—“desnudo, desarmado y cobarde”—emascula simbólicamente a sus perseguidores.
La cacería del Comegente es infructuosa; para alarma de las autoridades; los crímenes se multiplican y extienden a varias regiones (Cotuí, Cibao, Moca), por lo que la Real Audiencia forma su propia tropa (29 feb. 1792), la cual—si mejor organizada y con mejores armas—no tuvo mejores resultados. Según larelación de Amézquita a mediados de 1792 dos mil hombres perseguían sin éxitoal criminal (14).19 Una cosa es el fracaso de una tropa de cincuenta hombres y otrael de un ejército de dos mil que persigue a un negro con “calsones de listado rosado” y un machete. El fracaso de las autoridades promueve en el pueblo elentendido de que el Comegente es un poderoso brujo. La Real Audiencia deberefutar el rumor de “ser [el Comegente] mágico como han imaginado; de cuyoerror deven desengañar al comun de las gentes por ser ageno a la Creencia
Carlos A. Jáuregui
~ AHR54
cristiana” (auto, 27 jun. 1792, “Certificado anunciativo” f. 8 v y 9r sn.). Finalmenteel 4 de abril de 1793 la Real Audiencia comisiona a uno de los suyos, el DecanoPedro Catani, para capturar al Negro incógnito”. Catani sería el más asiduo perseguidor del Comegente.
Catani y los pueblos-panópticos
Pedro Catani, abogado ilustrado barcelonés con práctica en sofocar revueltas, había llegado a Santo Domingo en 1784 de la Nueva Granada en dondehabía participado como Comandante General de armas en la “pacificación” de laInsurrección de los Comuneros de 1781 (Briceño 37, 71–75, 83; González, “Dosrelaciones” 183). En 1788, siendo presidente interino de la Real Audiencia, Catanihabía elaborado un detallado informe a Su Majestad sobre Santo Domingo, su“estado, populación, producciones y medios de su fomento” (f.1 r sn.).20
Conjuntamente con las quejas y materias típicas de estos reportes ilustrados de laépoca borbónica (sobre contrabando, erario público, impuestos, recursos naturalesy vías de comunicación), Catani pedía una política Real favorable a la importaciónde esclavos (para fomentar la explotación agraria), e indicaba la necesidad de acumulación de capital y de vigilancia de los negros libertos:
La introducción de mil y quinientos negros de cuenta de su majestad, a precios commodos, y la libre entrada de los que introduzcan los vezinos, y de los utencillos deagricultura, es verdaderamente digna del benigno, y piadoso corazón de su Magestad, yde su Paternal amor para con sus vazallos; pero esta gracia, que en otras circunstanciasseria de la maior magnitud, en esta Isla, será sin efecto para su fomento. No hai en ellacaudales para su satisfaccion, ni aun con los plazos señalados; Y aun quando pudiese enalgun modo facilitarse su compra, tendrian aquellos negros el mismo destino que losdemas que hai en la Isla, […] y nunca se lograría por este medio el fomento. […] En finSeñor, me parece que toda gracia, será sin efecto, siempre, que no se corrija el vizio radical. (8 r 9 r sn.; énfasis mío)
Este “vizio radical” era etnográfico: la “naturaleza” de los negros y la ociosidad de la plebe, que incluía a los numerosos negros libertos de la isla. SegúnCatani, esta plebe no necesitaba trabajar, dada la riqueza natural de la tierra; los esclavos, por su parte, compraban con facilidad su libertad con fondos habidosmediante robos y ahorros y se sumaban a la plebe insolente y ociosa:
La facilidad, que tiene para su sustento la Plebe, especialmente la que habita en los campos, con las raizes, que producen, y con la caza de los animales silvestres, que aquíllaman simarrones, de que abundan los montes, les hace olvidar el trabajo del cultivo, yvivir en una perpetua ociocidad. El execivo numero deestos livertos que viven en loscampos, es uno de los vizios radicales del atrazo de la agricultura. Esto nace de la facilidad del conseguir la livertad los esclavos […]. Se esfuerzan todos en el trabajo, o loque es mas comun en robar […] a fin de conseguir el dinero suficiente para su livertad;se les concede; y luego se consideran unos hombres con total independencia; De esta
Terror, colonialismo y etno-política
AHR ~ 55
nace la sobervia, y altivéz, que en parte les es genial; De esta la pereza, y ociocidad; y deesta todos los demas vizios que le son consequentes, y naturales. Estos mismos livertos,suelen arrendar un pedazo de tierra [y], para pagar el arrendamiento, y mantenerse destruyen con sus robos las haciendas vezinas, aniquilan sus ganados, y causan mil otrosperjuicios sin que sea facil el remedio, ya por estar muchas vezes sostenidos por los mismos arrendadores por su propia utilidad, ya porque son tantos en numero, que[s]er[í]a precisa una persecución y extinción general. (f. 9 r, 9 v sn.)
Catani pretende el control y disciplinamiento de los negros libres, y campesinosindependientes. Para él, éstos representaban una suerte de exterioridad respecto dela vigilancia y dominio de las autoridades coloniales y hacendados, un peligro parala estabilidad política y un impedimento para acumulación de capital (pues estossujetos se sustraían a la explotación laboral de las haciendas). El plan de Catanicorresponde a un moderno sistema de vigilar y castigar:
Dos remedios pueden correguir este abuzo. El primero cohartar las livertades. El segundo, mas suave a la esclavitud consiste en que se formen nuevas poblaciones aregulares distancias de las antiguas; se reduzgan a ellas todos los negros, y mulatos libres,que viven exparcidos en los campos […], agregando a otras poblaciones los negros, ymulatos, q[u]e se liverten; Pero estas poblaciones, no deverán exceder de cien vezinos(su crecido numero podría traher perjudiciales concequencias) poniendose en cada pueblo uno o, mas sugetos de probidad, que los govierne, y administre justicia, y hagaaplicar al trabajo, y agricultura. Los negros, por su constitución son flojos, perozosos, einaplicados. […] Serían necesarias pues en aquellos pueblos, ordenanzas, dispociciones,y severidad para desterrar la pereza y ociocidad, y exitar la aplicación al trabajo. […]Este buen orden en la formación de los pueblos, la reunión de familias, e indibiduos enellos, y una celoza vigilancia del Magistrado en corregirlos, castigando los vizios, la inación, e inaplicación, podría solo en ellos producir los efectos favorables de la aplicación. […] Estas familias, e Indibiduos aplicados, harian producir frutos a la tierra[,] tendrian los Hacendados Jornaleros de quien valerse, que con sus esclavos contribuirian al fomento de sus haciendas, adelantarian algo sus cosechas, con ellasaumentarian su caudal, y en pocos años se formarian Ingenios, y otras plantaciones, queharian feliz la Ysla. (f. 9 v 10 v sn.; énfasis mío)
El plan de Catani de 1788 consiste en la reducción de la población de libertos “enmontados” a poblados bajo celosa vigilancia panóptica, para su eventual conversión en jornaleros sujetos al régimen de la hacienda; todo esto conel fin de explotar armoniosamente el trabajo esclavo y libre, ampliar y modernizarlos ingenios, y alcanzar la ansiada acumulación de capital (“aumentarían el caudal”) que Catani equipara con la felicidad de la isla. Pero como señala Marx“los métodos de la acumulación primitiva son todo menos idílicos” y su historiaestá escrita en “letras de sangre y fuego” (Capital 1.874–75). La acumulación decapital requiere de la disponibilidad irrestricta de la fuerza laboral, lo cual a su vez,exige la violenta escisión entre trabajador y los medios de producción (1.873–74).Parafraseando a Marx, Catani quería “conquistar las fuerzas de trabajo para la agricultura capitalista” para “crear el suministro de proletarios ‘libres’ y proscritos”.
Carlos A. Jáuregui
~ AHR56
Los pueblos panópticos de Catani serían el primer paso en esa dirección. La plebey negros libertos se convertirían en jornaleros, vendedores de su trabajo. La administración borbónica había intentado antes, mediante diversas medidasmás o menos inanes, la vigilancia y sujeción laboral de los libertos y la reducciónde negros libres y campesinos en poblados.21 Por ejemplo, en 1784—a propósito delproyecto del “Código de Leyes u ordenanzas para el gobierno económico, políticoy moral de los negros desta Isla” (que regularía la explotación del trabajo esclavo)—el militar Joaquín García planteaba a la Real Audiencia un sistema decontrol panóptico:
Un padrón general bien hecho en cada pueblo con todas las distinciones necesarias,mediante un formulario que sirva de pauta a todos para la uniformidad y una divisiónde los campos en partidos, de fácil conocimiento y manejo […] facilitarán a la primerapotestad y a las subalternas de cada pueblo un perfecto conocimiento de todo […]. Por medio de éste o semejante establecimiento de barrios y partidos nada habrá que seoculte a la potestad local […]. La misma vigilancia en todas partes evitará la fuga y abrigo de negros esclavos, de vagos y desertores. (Código Negro 95)
Don Francisco Cabral, comentando el mismo proyecto, proponía a la Real Audiencia un sistema de “marca de hierro” de los negros libres para poderidentificarlos y distinguirlos de los fugados (Código 108). Andrés de Heredia señalaba que para alcanzar “la prosperidad que envidiamos en los franceses de estaIsla” era necesario solucionar el problema de “la pereza y licenciosa vida de loslibertos”, tan numerosos como los esclavos, a quienes considera perjudiciales “brazos inútiles” (112–113). El sistema panóptico colonial al servicio de la acumulación de capital aspiraba a la vigilancia total, al “ojo perfecto al cual nadase sustrae y centro hacia el cual están vueltas todas las miradas” (Foucault 178).22
Pero en la segunda mitad del siglo XVIII en Santo Domingo el mencionado proyecto moderno y colonial de “vigilancia en todas partes”, “perfecto conocimiento de todo” y el plan de conquista de las fuerzas de trabajo eran aspiraciones burocráticas ilustradas. El capitalismo agrario en Santo Domingo eraapenas un proyecto en ciernes y rodeado de mil dificultades. Mientras en SaintDomingue la industria azucarera producía no sólo la dulce mercancía sino tambiéna los primeros proletarios de la modernidad, en Santo Domingo, por el contrario,la falta de esclavos y de capital y la relativa autonomía de sectores insumisos de la población rural conspiraban contra el proyecto ilustrado agro-capitalista. Catani no lidiaba con proletarios desposeídos sino con sujetos soberanos—“hombres con total independencia”—que en la práctica se sustraían a la vigilanciapanóptica y a la explotación del trabajo; entre ellos, los cimarrones, los campesinos independientes, los negros libertos, los vagos y cuatreros y—cinco añosmás tarde—el esquivo Comegente o negro incógnito.
Terror, colonialismo y etno-política
AHR ~ 57
Catani vs. el Negro Comegente
A finales de 1791 y comienzos de 1792 el Comegente seguía haciendo de las suyas, las autoridades, en estado de pánico, eran incapaces de capturarlo, y el arzobispo acusaba de cobardía a los criollos al tiempo que temía una posible invasión de esclavos de la colonia vecina. A partir de junio de 1792, empieza a sospecharse que el criminal no está sólo; que cuenta con ayuda. Entre fines dejunio y principios de julio se menciona la posibilidad de “personas encubridoras ycooperantes”, de “otros cómplices” y “auxiliantes para las atrosidades y crueldadesque comete el citado negro” (autos, 27 jun. y 2 jul. 1792 “Certificado” fs. 8 r, 9 vsn.). A partir de entonces puede notarse el incremento paulatino del uso del plural para referirse al Comegente (i.e., “malhechores”, “perversa gente”, etc.).Durante la segunda mitad de 1792 la Real Audiencia delinea un “nuevo plan” queparece tener como objetivo antes que aprehender a un delincuente, controlar la población y evitar la posible infiltración de negros de la colonia francesa. LaAudiencia ordenó que “se aprehendiesen todas aquellas personas especialmentenegros” contra quienes hubiera “la mas leve sospecha remitiéndolas a estas Realescárceles despues de haverlas examinado […] particularmente a los negros extrangeros” y “errantes” (17 sep. 1792),23 los “negros que parecieren errantes y distraídos” (19 sep. 1792), y “otros negros o qualesquiera otras personas bagamundas sin oficio ni destino para corregir y castigarlos y aplicar a cada uno alservicio para que sea apto” (27 feb. 1793).24
A comienzos de 1793 nuevas fechorías en cercanías de la capital aumentanla alarma de las autoridades dominicanas y de los hacendados. Como dijimos, el 4 de abril de 1793 la Real Audiencia comisiona a Pedro Catani para tomar todaslas medidas necesarias para “la pricion [y] el descubrimiento de otros malhechores” y para “exterminar todas las personas sospechosas”, lo que incluíaorganizar una tropa “arreglada como milicia” e impedir el “transito de esta malvada gente y prender […] a todos los que no fuesen conocidos”. El lenguaje yamplio espectro de la comisión indica que no se trata de un solo criminal sino devarios “sanguinarios atroses y malvados hombres”.25 Días después, la RealAudiencia reconoce explícitamente el caso del Comegente como un problemasocial: “Comprendió esta Audiencia que no era dable, o regular que un hombresolo cometiese tantas maldades con tanto seguro persiguiéndole, como le perseguían centenares de hombres”.26 Esta visión es la misma del propio Catanidesde las primeras líneas de su informe del 25 de mayo de 1793,27 el cual empiezacon la enumeración de los antecedentes de su comisión; a saber: “la noticia de vnNegro Sanguinario que en otros parages de la Isla havia perpetrado atrocidades, [y que] se hallaba en esta jurisdicción, y que otros cimarrones la infestaban”,
Carlos A. Jáuregui
~ AHR58
así como “las muertes de tres negros y viejos acaecidas en un sitio llamado laFurnia” (f. 1 r sn.). Catani está convencido de que no lidia con un criminal sinocon varios; su informe habla de “malhechores”, “reos” y “malvados que infestabanaquellos lugares”. Catani forma su tropa con hombres del Regimiento Cantabria ysale a investigar los homicidios en la Furnia, caso “del que no fue posible—dice—averiguar sus autores, porque ni tuvo testigo de vista, ni quien diese noticia del caso, ni indicio de persona determinada” (f. 2 r sn.). Mientras tanto, los hacendados financian tres cuadrillas adicionales para hacer rondas y detener sospechosos sin resultados mejores.28
Con la pluralización del Comegente las autoridades coloniales de SantoDomingo—aunque insisten en la ininteligibilidad y salvajismo irracional de los crímenes—empiezan a temer que la situación pueda estar conectada con laRevolución haitiana y con procesos de resistencia interna o local. Respecto a lo primero ya vimos cómo el arzobispo Portillo hizo del Comegente una metonimiade los problemas de seguridad pública frente a la insurrección de negros en SaintDomingue (dic. 1791) y cómo el plan de la Audiencia durante la segunda parte de1792 reconoció esto mismo al ordenar la captura de negros errantes y extranjeros(18 sep. 1792).29 En una carta de abril 24 de 1793, Portillo propone a don Pedro deAcuña, Secretario de Estado de Gracia y Justicia de Indias, la tesis de una supuesta asociación entre los negros franceses y el Comegente:
han empezado a introducirse a nuestra parte; y unos por si, y asociados otros con aquelperverso homisida ([…] que ha proseguido desde entonces sus orribles crueldades, sin quehaya podido toda la actividad del gobierno, ni todas las fuerzas de los Pueblos a aprehenderlo) [que] esta haciendo […] tan indignos asesinatos […] sin otro interés quesaciar su villana sevicia […]. [A]caba de salir un Oidor con alguna Tropa para aprisionar, y embiar, como va embiando a aquí todos los vagos y desconocidos. (632)
La sospecha de que los crímenes del Comegente puedan ser una manifestación deun proceso insurreccional aparece pese—o precisamente cuando—se excluyen loseventuales móviles políticos. La Real Audiencia señala que, como las agresionesocurren “contra otros negros, […] se debe inferir que [los criminales] no tienenotra idea que sus pasiones, y perversas inclinaciones, y que no se dirigen a otrosdesignios a lo menos por aora” (25 abr. 1793, f. 4 r sn.).30 Pero no descarta laAudiencia que “el mal ejemplo y doctrina de la colonia vecina puede tener suinfluencia” en el fenómeno del Comegente (f. 4 v sn.).31 Por lo tanto, esos “otrosdesignios” siguen siendo posibles y temidos.
Durante los treinta y tres días que dura la comisión, Catani se dedica a lapersecución de “vagos” y captura numerosos sospechosos que remite a la capitalpara su encausamiento y eventual asignación en diversas haciendas: “Veinte y
Terror, colonialismo y etno-política
AHR ~ 59
quatro reos remití a dispocición de la Real Audiencia con sus sumarios correspondientes entre vagos, ladrones, cimarrones, fugitivos de cárceles, y otrosdelincuentes” (“Informe Catani sobre la comisión” f. 4 r sn.). La Audiencia informa: “Ha ido remitiendo [Catani] bastante gente de negros libertos y esclavoscimarrones, y a todos se les ha dado el competente destino”.32 Entre estos reos seencontraba un tal Luis Ferrer, negro fugado de quien se sospechaba, había cometido algunos de los crímenes violentos imputados al Comegente:
Con estas providencias desapareció el negro sanguinario que el vulgo llamó el come-gente, no porque huviese tal como aquél [que] aprehendía [Ferrer], sino porqueeran muchos los come-gentes, que executaban sus maldades con el salvo-conducto deque las atribuían a uno, que no existía. (“Informe Catani sobre la comisión” f. 4 r, 4 v sn.)
Así las cosas, el monstruo singular inexistente (el criminal de la fábula teratológica) se multiplica en la monstruosidad social que sí existe. La noción deun sujeto plural y acaso subversivo explicaría por qué Catani—con su experienciaen contrainsurgencia campesina—fue comisionado por la Real Audiencia paralidiar con este asunto; explicaría asimismo el amplio espectro de su campaña basada en una noción moderna de disciplinamiento social de sujetos consideradospeligrosos. Convencido de que enfrentaba una legión de Comegentes, Catani hizoen río revuelto ganancia… de oidores. Algunos de los reos remitidos por él fueronliberados, otros retenidos, azotados, “aplicados” al trabajo de las haciendas, algunos desterrados y otros condenados al tormento y a la pena de muerte.33
La relación de Amézquita deja entrever la arbitrariedad de este método cuandoseñala vagamente que de las “diligencias de justicia para averiguar el delincuente[…] resultó padecer algunos pobres inocentes” (13). ¿Era Luis Ferrer elComegente, uno de varios, o una víctima inocente de las redadas de Catani? Lo único que sabemos es que Ferrer fue uno de los reos reputados como elComegente; también, que en las tradiciones populares y literarias del siglo XIX yXX el Comegente se llama Luis (si bien con otros apellidos); pero en los autos delos varios procesados no hay información sobre Luis Ferrer.34
Según Catani “reprimidos los excesos, contenidos los insultos y animados[los vecinos] de mi constancia, y actividad en la persecución y apreension de losreos [,] recobraron su vigor, retornaron a sus tareas, y todo bolvió a su primer estado, y tranquilidad” (“Informe Catani sobre la comisión”, 29 mayo 1793, f. 5 vsn.). Éste, claro, era un memorial dirigido a la Corona para acreditar méritos propios. El optimismo, si no justificado, era entendible. Catani apenas mencionaallí, de paso, un problema leve relacionado con la motivación de la tropa:
Carlos A. Jáuregui
~ AHR60
nada omití, que conciderase conducente […]; alagos, amenazas, gratificaciones de mipropio bolsillo y quanto juzgué oportuno para excitar los ánimos de los lanceros al cumplimiento de su obligación, pues aunque hay algunos que obran por los impulsos desu honor, los más se mueven, o por el aliciente del premio o por el temor del castigo. (f 3 v, 4 r sn.)
Las comunicaciones entre Catani y el Presidente, el Gobernador y el Capitán general dan cuenta de una situación más problemática: Catani se queja de la Audiencia porque libera a los reos, dice que la captura de cimarrones resultó infructuosa y que las averiguaciones sobre los responsables de los delitos fracasaron; le preocupan los costos de mantenimiento y alimentación de la tropa eindica que las cuadrillas privadas eran inoficiosas. Además, Catani sospecha quesus hombres ayudan a los sediciosos, como manifiesta en su carta al GobernadorJoaquín García:
no dexo de considerar que los perseguidores son tan malos como los perseguidos. La compañía de Vicente Osuna a excepción de éste y quatro o seis otros, merecerían irtodos amarrados a la capital, y la de Domingo Soriano entera con su capitán. Sólo la deManuel Santana me merece alguna confianza. [N]i un criminal, ni un simarrón hanpillado […]. Nada extrañare que los de las dos primeras compañías favorezcan y auxilien a los pícaros, y aun cuando los encuentren los dexen escapar, porque son de unmismo pelo y de unas mismas costumbres […]. Ya que no he podido lograr la felicidadde encontrar a los malvados asesinos, pensaba limpiar esta tierra de ociosos, vagamundos, ebrios y ladrones, que son la principal causa, origen y fomento de todos losmales que se padecen […].
[H]e visto […] frustradas mis esperanzas, inquisiciones y trabajos, con havermelos puesto en libertad [La Audiencia]. Todos los que he mandado y me ha puesto laAudiencia en libertad son compañeros, amigos, auxiliadores y ocultadores de un esclavo llamado Luis Ferrer, que tres años hace que está huyendo de su amo, haciendomaldades y contra quien resultan mas vehementes presunciones de que ha sido el autordel infanticidio cometido el otro día en estas cercanías. [U]na vez preso el criminal Luis,nada me queda que hacer […]. Comegente en mi concepto no le hay, sino que sonmuchos los comegentes. (f 12 r 14 v)35
De allí que Catani—al tiempo que declara victoria en su reporte al rey del 29 demayo de 1793—advierta sobre la posibilidad del regreso del Comegente: los “excesos que en estos tiempos acontecieron—dice—podrán repetirse frecuentemente, sino se corta de raíz su causa” (f. 5 v sn.). Esta causa ya la habíadiagnosticado Catani, así como su remedio, en su reporte al rey en 1788 comentado antes. A diferencia del arzobispo, Catani señalaba que los esclavos noeran el problema pues en las “haciendas, e yngenios [están] baxo la dirección, y vista de sus Dueños” (f. 6 r sn.). Es decir, los esclavos de las haciendas eran yaobjeto de la mirada colonial. Su mayor preocupación eran los negros libres, como reitera en 1793, a propósito de su campaña contra el Comegente:
Terror, colonialismo y etno-política
AHR ~ 61
Los negros libres son los peores […] no tienen sugeción, se sitúan por lo común dentrode los montes, viven a su antojo con toda libertad y independencia, van quasi desnudos,y son causa, y origen de todos los daños que se cometen, y puedan ocurrir en la Ysla.Estos negros son la mayor parte vagos, mal entretenidos, amancebados, ebrios y ladrones […]. Estos son los que auxilian, abrigan, y fomentan el hurto, y la cimarronería[…]. Les es muy facil cometer impunemente cualquier maldad. (fs. 6 r, y 6 v sn.)
“La holgazanería y ociosidad—dice Catani refiriéndose a los negros no vinculadosa las haciendas—es el origen, y fomento de todos los males” (f. 7 r sn.). Así que eloidor recicla su propuesta de 1788 y vuelve a plantear el control social de libertos,mulatos y campesinos independientes mediante vigilancia policial, registros y pueblos panópticos. Catani quería “un padrón de todos ellos, y de su lugar de recidencia, no permitiéndoseles ubicarse en lo mas interior de los montes, sino enlos parages circunvecinos a los caminos reales y principales veredas, y obligarles a trabaxar” (f. 7 r y 7 v sn.). Sugería visitas de control cada cuatro oseis meses y que si “alguno de dichos negros libres quisiesse trabaxar a jornal” quefuera con “conocimiento de la justicia”; asimismo, que todo campesino tuviera“boxío, o casa en el Pueblo”, que no se ausentara por más tiempo que el requeridopor la labranza y nunca por más de tres días sin obtener licencia (f. 7 v–9 r sn.).Respecto a “los esclavos y las esclavas jornaleros—dice—sólo deberán permitirsedentro de las poblaciones a la vista de sus amos” (f. 8 v sn.). En pocas palabras, afalta de Negro incógnito, Catani propone perseguir a todos los sujetos incógnitos y marginales: “vagos, malentretenidos y viciosos, protectores de cimarrones y otrosmalhechores” (f. 9 r sn.); quiere sujetos censados, conocidos, localizados, sometidos y trabajando en las haciendas bajo la mirada colonial. Catani anticipaba que tal vigilancia haría útiles jornaleros de de vagos y criminales, formaría en ellos el “amor al trabajo” y extirparía “el vicio, la holgazanería, el robo,la cimarronería, el amancebamiento y otros crímenes” (f. 8 v, f. 10 v sn.). La cosa,por supuesto, era más fácil en el papel que en la práctica. La propuesta de reducción panóptica de campesinos y libertos expresaba la renovada confianzailustrada del oidor en la posibilidad de la mirada total y la iluminación de zonas ysujetos incógnitos, pero el plan que proponía era irrealizable. No existía la organización burocrático-administrativa ni de policía necesaria para llevarlo acabo. Estos sujetos soberanos que Catani quería someter funcionaban de unamanera seudo-conflictiva pero no amenazaban seriamente el orden; es decir, constituían un aspecto (dis)funcional del sistema colonial en Santo Domingo. Es importante anotar que la (dis)funcionalidad es una forma de la funcionalidad;un pacto tácito con las “fallas” del sistema. El proyecto ilustrado de conquistar parael capitalismo agrario las fuerzas de trabajo independientes era muy riesgoso.Medidas como la residencia obligatoria en poblado rompían el frágil equilibrio de
Carlos A. Jáuregui
~ AHR62
la (dis)funcionalidad colonial pues eran una invitación directa a la rebeldía de loscampesinos y negros libres que encontraban en el campo un refugio efectivo frente a la soberanía colonial y la explotación del trabajo en haciendas e ingenios.En pocas palabras, el control panóptico que imaginaba el oidor correspondía másal orden del deseo ilustrado que al concreto de la política, en donde tales medidaspodrían transformar un problema de orden público en una insurrección. Por otraparte, es posible que las autoridades ya tuvieran entre manos brotes de una rebelión campesina y que el Comegente fuera el nombre dado a los mismos.Philippe Roume de Saint-Laurent—comisionado francés encargado de la preparación del traspaso de Santo Domingo a la administración francesa en cumplimiento del Tratado de Basilea (1795)—lo reconoció así, refiriéndose al casodel Comegente como una “insurrección horrible de cultivadores” (RodríguezDemorizi, Cesión de Santo Domingo 293).
La operación dirigida por Catani no terminó con el Comegente o losComegentes. Durante el resto del año de 1793 siguieron ocurriendo crímenes yapareciendo nuevos asesinos.36 En febrero de 1794 Catani capturó al culpable delos homicidios en Furnia; es decir, a otro Comegente. Sin embargo, hay noticias de crímenes imputados al Incógnito incluso en la primera década del siglo XIX.37
El Comegente literario o la etno-política del nacionalismo dominicano
Entre las varias versiones literarias del Comegente la más importante es lanovela decimonónica Episodios nacionales (ca. 1886–96)38 del vicepresidente de la república, novelista, cartógrafo e historiador Casimiro Nemesio de Moya(1849–1915).39 Moya presenta el relato del Comegente en los capítulos XV(109–21) y XVI (125–32) de la novela. La historia es narrada por el personajeSeño Domingo, un cuentero popular que personifica al narrador de la nación queMoya mismo aspiraba a ser.40 Según la nota de Moya al capítulo XV “los datos proceden de un antiguo libro de memorias llevado en la familia del finado donFrancisco Mariano de Mota, de Pontón, cerca de La Vega […]. En estos apuntesconstan nombre por nombre las víctimas de aquella fiera, con indicación del domicilio de cada una y de las particularidades con que se llevó a cabo su asesinato” (109).41 Estos apuntes parecen ser una copia de la relación deAmézquita; probablemente la misma que Rodríguez Demorizi publicó (ver nota 6de este ensayo). La versión literaria del Comegente, como veremos, usa ademásotras dos fuentes sobre las cuales Moya ofrece pocos detalles:
una procedente de San Francisco de Macorís, que lo hace figurar [al Comegente] de1803 a 1804 y capturar en las inmediaciones de Cotui por gente encabezada por el curade la parroquia; y otra que lo establece como existiendo de 1815 a 1818 sin indicación
Terror, colonialismo y etno-política
AHR ~ 63
del día ni del lugar en que fue aprehendido. Esta última es procedente de informes dadospor la mujer, los hijos y una nieta [del Comegente] que siempre vivieron (y aún creemosque vive ésta última, de nombre Simona) en los campos de Puerto Plata. (Episodios nacionales 109)
La noticia que nos da esta nota sobre la esposa, hijos y la nieta del Comegente(Simona) corresponde a una reelaboración literaria costumbrista de documentoshistóricos y tradiciones orales. En una carta a José Gabriel García (St. Thomas, 31 de enero de 1895) C. N. Moya alude las mismas fuentes de la nota del capítulo XV pero elucida el origen de la última:
El negro Incógnito, si era el mismo al cual se ha denominado vulgarmente elComegente, según los apuntes que Ud. posee brilló de 1790 al 92. […] Unos informesque he recibido lo establecen realizando sus fechorías de 1803 a 1804 y como capturado por una expedición guiada por el Cura párroco del Cotuí; y otros que me haescrito el General Luperón, quien los hubo no tan sólo de su propia abuela que conoció alComegente e hizo algunos servicios a la mujer de éste, llamada Juana la ñata (porquetenía la nariz partida y hablaba fañoso), la cual se fue a refugiar en el vecindario de aquella, con dos hijos que tenía, cuando a causa de las bellaquerías del marido la hicieran salir de Guazumal, que era donde vivían; sino que también su madre, (de Luperón) que nació en 1808, le aseguraba no haber olvidado la figura delComegente, quien se apareció un día a las orillas de un río en el que lavaban unas mujeres, entre ellas la abuela, teniendo a la hija de 8 a 10 años al lado. Lo que la mujerdel Comegente refería y lo que todavía refiere una nieta llamada Simona, lavandera quevive en Puerto Plata, (conforme a esos apuntes) es que el llamado Luis Beltrán, hombremuy trabajador, se fue de peón de una recua para Guarico, que estuvo tres años por alláen tiempos del rey Cristóbal en una posesión de Limbé, y que al cabo de ellos volvió aSantiago con el maleficio de lo descompuso, etc., etc.; en resumen, que según talesinformes ha debido cometer sus bellaquerías de 1815 a 1818. No dicen éstos donde locapturaron; pero sí que hicieron ir a su familia a Sto. Domingo cuando lo juzgaron.(C. N. de Moya, “Carta a José Gabriel García” 307 308; énfasis mío)
Junto con la relación de Amézquita (que sitúa al Comegente entre 1790 y 1792) yel vago reporte de la captura por el cura de Cotui (que lo hace figurar entre 1803y 1804), emerge una versión en la que el Comegente comete sus crímenes entre1815 y 1818. Moya obtiene ésta última de una serie de recuerdos familiares delgeneral Gregorio Luperón (1839–97) o, más exactamente, de su mamá y de suabuela quienes alegaban haber conocido al Comegente. La verdad Luperón habíaa su vez adelantado algunas pesquisas y preguntado a Pedro Francisco Bonó(1828–1906) sobre el particular. En una carta del 22 de enero de 1895 Luperón lepreguntaba a Bonó:
mi amigo Casimirito de Moya escribe apuntes históricos de todos los sucesos pasados del país, y tiene sumo interés en conseguir una relación lo más verdadera posible de lavida del Comegente, con todas las circunstancias que constituyeron aquel fenómeno, y cree que ud. es el más competente para dársela, por su feliz memoria y clara inteligencia. (571)
Carlos A. Jáuregui
~ AHR64
Bonó respondió diciendo que en su niñez el “Comegente era una leyenda, una conseja tejida y borrada por las masas populares desde el comienzo del siglo sobreun fenómeno social horrible de fines del siglo pasado” que los padres de familia “supieron aprovechar […] para constituirlo en el Cuco de la niñez” (Bonó572). Según Bonó la “relación verídica” y hechos “desnudos de toda fantasía poética” constaba en un documento del archivo de las Señoritas Villa de La Vegaque Bonó había leído hacía tiempo en la casa de Tomás Glas su cuñado. Bonó piensa que el Comegente “perteneció a alguna de las tribus antropófagas de África” y recuerda que
una de las versiones de mi niñez era de que arrebataba a los niños de las casas momentáneamente abandonadas, los cargaba a un bosque espeso y en uno de sus claros, después de degollarlos, los ensartaba al fuego, bailaba alrededor de la hogueraentonando cantos, bailando y gesticulando, y a la postre, se comía al niño ya asado, conavidez y gran placer. (Bonó 573)
Bonó recuerda que se forjaron muchas leyendas, variaciones de esta historia horrible, y distintas “versiones más o menos graciosas” que le parecen mejor material literario para “Casimirito” que la “seca y verdadera historia de un ser tanrepugnante como el Comegente” cuya narración fiel “sólo podrá hacer lucir el atraso de la patria” (573). Hay que reconocerle a Bonó la inteligente distinciónentre la terrorífica historia de los archivos, desnuda “de toda fantasía poética” y lasversiones “más o menos graciosas” del material literario nacionalista que buscabaMoya. Moya trataba de conjurar la terrorífica historia colonial y convertirla en un episodio nacional. De cualquier manera, de este entretejido hecho de la relación de Amézquita, las memorias coloridas de la abuela y la mamá del generalLuperón, los recuerdos las de la niñez de Bonó y otras indagaciones de Moya, salióel Comegente de los Episodios nacionales; un Comegente menos incógnito que el delos textos del archivo. La ficción literaria hace del Comegente—de nuevo—un asesino en serie (singular). Se llama Luis Beltrán, un “negro colorado o aindiado [de La Española] no mal parecido [y] al principio muy trabajador [que]sabía leer y escribir” (110–111). Nótese la coincidencia en el nombre de pila delcriminal capturado por Catani (Luis) y la indeterminación del significante étnico,el cual cita el archivo colonial que ya vimos; esto es, la relación de Amézquita(1792) y el “Certificado anunciativo” de la Real Audiencia de Santo Domingo”(1793). Hay claro una significativa variación respecto a la nacionalidad delComegente (quien ahora es dominicano42) y a su naturaleza letrada. Según lanovela de Moya, el Comegente—antes de convertirse en tal—“se casó con unanombrada Juana la Ñata […]. Del matrimonio nacieron dos hijos: el uno varón llamado Mateo, y una hembra” (110). El relato sigue con laxitud la información
Terror, colonialismo y etno-política
AHR ~ 65
proveniente del General Luperón y de Amézquita: en 1787—poco antes de laRevolución—Luis Beltrán viaja a “el francés” (Saint Domingue) para “aprenderalgo” que resulta ser hechicería vudú. Beltrán trabaja como capataz de “negroscarabalises” que “le enseñaron muchísimas brujerías y a comer gente”, artes todasen las que se hizo alumno aventajado al punto que después de un tiempo, “supomás que los maestros”. Los esclavos, que le tienen miedo, le hacen un hechizo.Beltrán enloquece, olvida su lengua nativa (español) y termina hablando—y aquíMoya sigue a Amézquita—“unas algarabías que naide entendió nunca” (111–112).De acuerdo con Moya, Beltrán regresa a Santo Domingo y ayudado por su magiadiabólica comienza con sus crímenes. Quema “algunas casas de campo y ranchosde tabaco” (112); mata a varias campesinas y esclavos. La diferencia étnica de susprimeras víctimas es diluida con diminutivos: mató a “un negrito” y a “una mulatica” que se dan “todos por comidos” (111–112).43 El Comegente literario,como el del archivo colonial, no roba “ni alhaja ni dinero” sino que destruye propiedades y asesina y mutila a sus víctimas: “le cortaba los pechos, si era mujer,para comérselos asados, y si era hombre otra parte para utilizarla en sus brujerías,o sabe Dios para qué” (112–14). Asimismo, el Comegente es experto en “artes diabólicas” por las que se hacía invisible a las autoridades y a “dos mil hombres”que lo perseguían (115–116).
En Episodios nacionales, Beltrán deja de ser un negrito (dominicano)—que “al principio era muy trabajador [que] sabia leer y escribir”, y que incluso “no era mal parecido”—y se convierte en un negro Comegente, africano e “incógnito”. Haití lo despoja de su identidad dominicana, hispana y católica y loposiciona en el límite que define la alteridad (la hibridez teratológica). Al cruzar la frontera geográfica, cultural, religiosa y lingüística durante el período de insurgencia el padre de familia, trabajador y letrado deja la palabra por el balbuceoy el mordisco y el trabajo por el crimen:
esto lo ejecutaba tanto por bellaquería como por malicia, para proporcionarse víctimasen las cuales satisfacer sin peligro sus apetitos sanguinarios que, según confesó mástarde, no lo dejaban tranquilo desde que le echaron el mal en el francés”. (112)
El influjo salvaje de los esclavos de Saint Domingue lo lanza al vuduismo y el canibalismo. Ahora bien; lo aterrador del monstruo no es que sea otro, sino que esuna posibilidad del yo. Beltrán no es alguien ajeno sino familiar y cercano que seha hecho extraño. Esta caracterización del criminal define de manera paranoica el ego nacional recabando no en la alteridad sino en el espacio liminal y ambiguoentre la identidad y la otredad. Podría decirse que el relato de Moya precisamenteintenta conjurar lo Unheimlich nacional.44 El Comegente literario parece así uno
Carlos A. Jáuregui
~ AHR66
de estos personajes góticos que degeneran en la monstruosidad y que sirven como advertencia eurocéntrica sobre los peligros de la contaminación racial y la hibridez.45
En Episodios nacionales, el Comegente es finalmente atrapado por un campesino conocido como “seño Antonio”, personaje dominicano, católico e hispano, que derrota al brujo caníbal “africano” amarrándolo con un “bejuco debrujos”, y lo lleva a Santo Domingo donde lo condenan a muerte y ahorcan(117–21). La resolución literaria de la historia es obcecadamente nacional (dominicana, católica e hispana) y quiere realizar lo que Catani no pudo: el exterminio del monstruo. Pero, como nos recuerda Derrida, lo conjurado retorna como espectro. La resolución literaria produce excesos, suplementos. El episodio tiene, de hecho, una especie de epílogo—parte de la novela de Moya—titulado “El testamento del Comegente” (Cap. XVI: 125–32) en el que por un ladose incorpora parte de la versión familiar de Luperón y por otra se conecta el relato con la Historia nacional. En este capítulo se cuenta que mientras huía, el Comegente escribió con “la punta de un cuchillo en el […] tronco de un algarrobo” unas “escrituras [que] no fueron entendidas en ese tiempo por naide,dando tema a los que las veían para suponer y decir que estaban en gringo o encarabalí” (126). El Beltrán de Moya es letrado; empero, al hacerse Comegente, su propia escritura se otrifica y hace híbrida. Moya relata que durante la fallidainvasión de La Española por Dessalines en 1805,46 las tropas haitianas encuentranel testamento y ocurre entonces, una suerte de reencuentro entre la escritura salvaje del Comegente y la Revolución haitiana.
el sentido de [esas escrituras] se hubiera perdido para todo el mundo si al cabode algunos años no hubiera dado la casualidad en que Dessalines y Christophe,cuando se retiraban del sitio de la ciudad con el rabo entre las piernas, hicieronalto por allá […]; y […] hubo quien descubriendo […] las escrituras subió adarle la noticia a Christophe que estaba allí cerca. Éste fue al paraje, y comoparece que entendió algo de la cosa, hizo que le fueran a buscar a un papá bocóque llevaba de consejero de su Estado Mayor. (126 127)
Christophe encarga la lectura del testamento al Papá Bocó (brujo de las tropas haitianas) quien declaró que la escritura en el árbol “era el testamento de un conocido bonda o bouda […] uno de los más grandes sabios de su secta” (127). El testamento hablaba de una hija mulata que había dejado encantada. Ella seríafecundada por el río y daría a luz a su nieta, la cual—había escrito el Comegente—“llevará de dote a su marido mis artes principales” (128). El brujo haitiano explicaque para “apoderarse de la herencia”, hay que esperar unos treinta y siete años; así que los invasores prosiguen su marcha tratando de obtener en la región
Terror, colonialismo y etno-política
AHR ~ 67
información sobre el autor del testamento. Después de algunas averiguaciones, los haitianos finalmente supieron del fin del Comegente a manos de Seño Antonio.Esta noticia inquieta el Papá Bocó que manifestó “tanto azoramiento y tanto miedoque casi no podía hablar”; preguntado por Christophe sobre el motivo de su desasosiego, respondió: “Ah! malher, malher, mon fili a mouin! Ouangua pangnolpi fort pacé ouanga haitien” (“Ah! Una gran desgracia: M’hijito, que el guanguá español es más fuerte que el guanguá haitiano”). El Papá Bocó declaró “que la tierra que produjo lo necesario para domar al bouda [Comegente], era tierra superior a la de ellos [Haití], y por consiguiente consideraba una temeridad el tratar de conquistarla” (130–131). Dessalines y Christophe deciden no volversobre Santo Domingo y se van dejando tras de sí saqueos, incendios y violaciones.
Es importante resaltar dos cosas de este epílogo: primero, el legado delComegente corresponde a la amenaza de su regreso, que equivale al regreso deHaití, la polución racial (hija mulata) y la corrupción cultural-religiosa (las artesvudú de la nieta). En segundo lugar, la invasión haitiana termina por el miedo quele produce al brujo negro la posibilidad de seguir la misma suerte del Comegente;así que en última instancia, la historia del triunfo del campesino hispánico y católico “seño Antonio” sobre el Comegente salva la patria y se convierte en unanarrativa nacionalista y triunfalista anti-haitiana sobre la retirada de los invasoresde La Española en 1805. Así, De Moya añade la historia con minúsculas (o una versión domesticada de la misma) a la Historia nacional dominicana. Lo que fuerainsurgencia incógnita e indócil se representa como criminalidad conocida, dominada y parte del relato nacional. Este giro nacionalista ciertamente lanza la historia del Comegente al tumultuoso piélago de la alegoría: si el Comegente esel caníbal del cuerpo individual, los haitianos son los caníbales del cuerpo políticoque amenazan devorar a la nación. De esta manera la novela de Moya ciertamenteexpresa y proclama el triunfo de la identidad frente amenazas de disolución de lamisma. Pero al mismo tiempo abre las puertas al terror que conjura. El relato delNegro Comegente como alegoría nacional expresa el miedo a los espacios liminales en el que se puede dejar de ser. El nacionalismo dominicano hasta el presente se define en este terror racista y anti-haitiano a la polución racial, a lacontaminación linguística y al desmembramiento e incorporación de la nación.47
En otras palabras el relato que conjura el terror colonial termina convocándolo, y así la nación se reencuentra justamente con su colonialidad, con el origen de suorigen, que es el miedo a ser comida, el terror frente al mestizaje. Así regresa, justocuando se le exorciza, el espectro indomeñable de Haití “fiero y enigmático” quehierve como una amenaza.
Carlos A. Jáuregui
~ AHR68
* * *
En Les damnés de la terre (1961) decía Frantz Fanon: sólo “el colonizadorhace historia; su vida marca una época [y] es una Odisea. Él es el comienzo absoluto”; hasta que finalmente el colonizado “decide poner fin a la historia de la colonización—la historia del pillaje—y hacer existir la historia […] de la descolonización” (51; traducción mía). Para Fanon la forma en la que los condenados de la tierra se hacen oír y escriben su historia contra la Historia conmayúsculas es la violencia: el mundo colonial “sólo puede ser desafiado por la violencia absoluta” (37). Fanon, sin embargo, nota que aún estos momentos deradical violencia contracolonial son reprimidos por la Historia y colocados en sulugar minúsculo como formas inexplicables de patología social, criminalidad y barbarie. Tautológicamente la violencia absoluta de los colonizados es para el colonizador una comprobación del salvajismo que justifica el colonialismo.
La historia del Comegente—de los informes de las autoridades coloniales yeclesiásticas a las novelas nacionales y el discurso político moderno—anunciaotros relatos, otras versiones de la “misma” historia que fracturan la aparente univocidad del colonialismo. En la Historia colonial se asoma la historia contra-colonial, la tradición de los oprimidos que propuso Walter Benjamin. La lectura acontrapelo de este archivo múltiple hace brillar, como bajo la luz de un relámpago,la contra-colonialidad del terror; el relato múltiple del comegente deja entrever,como vimos, formas de rebelión y resistencia no sistémica frente a los intentos de apropiación capitalista del trabajo. Además, ese mismo archivo devela el terrorno del monstruo incógnito perseguido, sino del propio orden colonial. El estado nacional hará suyas no sólo las historias coloniales sino la colonialidadmisma: el racismo, el discurso anti-haitiano e incluso, la vocación genocida del colonialismo.48
Acaso el Comegente sea una instancia de escritura de la historia contra laHistoria con mayúsculas; historia que, destinada a la gloria menor de la curiosidadcriminológica y la polilla, desafía el olvido mediante su recurrencia; historia cargada de peligro en el sentido benjaminiano: capaz de señalar luchas olvidadas ysilenciadas, voces y escrituras discordantes más o menos inaudibles e ilegibles en elconcierto (neo)colonial y occidentalista de la Modernidad.
Terror, colonialismo y etno-política
AHR ~ 69
Notas
1 El evento al que apunta oblicuamente la fecha mencionada por Balaguer como momento inaugural
del terror es 1795, año en el que por el tratado de Basilea, Santo Domingo fue cedido a Francia en
medio de la insurrección en Saint Domingue. Esta fecha, como todos los orígenes, es emblemática:
marca el fin de la soberanía española; el fin del imperio español; y el comienzo de lo que Balaguer
llama el “imperialismo haitiano”. 2 Recordemos que en 1795 España cedió Santo Domingo a Francia, que en 1801 Toussaint
Louverture invadió La Española, que en 1805 otro tanto hizo Dessalines y que, después de la
declaración de independencia (1821), fue de nuevo invadida (1822) y quedó bajo el dominio
haitiano hasta 1844. Alcanzada la independencia de Haití en 1844, siguió la primera dictadura
militar de Pedro Santana (1844 48). En 1849 una invasión de Haití bajo Faustin Soulouque fue
repelida por las tropas de Santana. La política de esos años (1844 64) fue dominada por un lado, por
la rivalidad entre Santana y Buenaventura Báez-Méndez (presidente entre 1849 y 1853) y, por otro,
por la continua referencia pública a la amenaza haitiana (a despecho del tratado de paz de 1850). En
1853, por ejemplo, Santana acusó a Báez de colaboración y traición durante la ocupación haitiana y
lo derrocó. De nuevo en el poder, Santana enfrentó y derrotó otra invasión de Haití en 1855, cuyo
emperador Soulouque estaba preocupado por las negociaciones anexionistas de los dominicanos con
los Estados Unidos. El continuo estado de guerra civil entre baecistas y santanistas entre 1855 a 1861
concluyó con la anexión a España promovida por Santana (1861 63). El discurso contra Haití se ha
mantenido tanto en la política como en la cultura y la vida cotidiana hasta el presente (Franklin
Franco; Silvio Torres-Saillant).3 La historia del Comegente tiene muchas variantes y ha sido contada en forma de tradición, nota
criminológica, recopilación de relatos orales, novela costumbrista y cuento tradicional por insignes
cultores entre quienes se cuentan historiadores y escritores dominicanos como Manuel Ubaldo
Gómez, Casimiro Nemesio de Moya, Melinda Delgado Pantaleón, Guido Despradel, Emilio
Rodríguez Demorizi y Raymundo González. Asimismo, como tuve la oportunidad de comprobar
mediante entrevistas con habitantes de la región de la Vega (2004), el Comegente hace parte de la
memoria popular.4 Nota previa de la edición de la Sociedad Dominicana de Bibliófilos (ix).5 Los pocos datos biográficos que se conocen de Amézquita los presenta Guido Despradel y Batista
(242 47).6 Manuel Ubaldo Gómez señala que la relación de Amézquita se publicó en “los números 25 y
siguientes de El esfuerzo, periódico que editaban en la Vega, por el año de 1881, los hermanos Bobea”
y que en “el número 27, que hemos tenido a la vista, se encuentra la nota de sus víctimas” (110). En
una carta de Pedro A. Bobea (uno de los hermanos editores de El Esfuerzo) a Gómez (20 oct. 1911)
Bobea indica que la lista “fue escrita por el ilustre vegano Pbro. Pablo Francisco de Amézquita”
Carlos A. Jáuregui
~ AHR70
(Guido Despradel y Batista 339). No contamos con el manuscrito de Amézquita, ni con copia
alguna del mismo del siglo XVIII o XIX. Emilio Rodríguez Demorizi publicó una trascripción de ésta
en el periódico El Observador 177 (25 ene. 1942), luego en la revista de La Academia
Dominicana de Historia CLIO en 1949 (13 15) y finalmente en su colección Tradiciones y cuentos
dominicanos (269 75). Al parecer Rodríguez Demorizi tenía una copia decimonónica de la relación
en su archivo “hecha por don Francisco de Mota hijo, en Pontón, La Vega, en 1867” (1949, 13).
El manuscrito que Rodríguez Demorizi conservaba en su archivo está perdido.7 Se cita de la edición de CLIO.8 Archivo General de Indias (AGI) 998: “El cabildo Justicia y Regimiento de la ciudad de Santo
Domingo. Da cuenta a V. M. del establecimiento de tres cuadrillas de sus motivos, y fines y demás
providencias que se tomaron, y de sus saludables efectos” (25 jun. 1793). En la transcripción y citas
de los documentos de archivo se ha conservado la sintaxis y ortografía original.9 AGI 998: “Certificado anunciativo de los excesos del negro Antropophago y ban incertos los
proveídos de la Real Aud[ienci]a de Santo Domingo” (Santo Domingo, 25 abr. 1793). Dicho
certificado señala que constan “veinte muertes a personas de ambos sexos, ancianos, niños y de
distintas edades, quinse heridos […] y cinco insendios de Habitaciones en el Campo” (f. 1 r sn.).
En la relación de Amézquita se cuentan veintinueve. 10 La figura del Comegente entremezcla mismidad (el rosario y la cruz cristiana conmemorativa
del sacrificio de Cristo) y otredad (una sarta de trofeos hechos de partes sexuales humanas).11 Vale la pena mencionar el caso de los caribes negros o garífunas. Desde el siglo XVIII es evidente la
formación de comunidades afrocaribeñas de negros (garífunas) que habían adoptado las tradiciones
culturales, costumbres y lengua de los caribes, especialmente en Saint Vincent (N. González 25 39).
Esta población era una rueda suelta del dominio colonial y fuente de repetidos conflictos que
surgían de dos circunstancias: en primer lugar, su relativa independencia respecto de la dominación
inglesa que quería ocupar tierras bajo su control y reducirlos a la economía de plantación;
en segundo lugar, los caribes-negros constituían un polo de atracción para esclavos fugados en la
región. En 1797, después de la llamada Guerra caribe (1795 96) y debido a su resistencia y alianza
con las fuerzas republicanas francesas (brigands), entre 2000 y 5000 caribes-negros prisioneros fueron
deportados a la isla de Roatán y la costa atlántica de lo que hoy es Honduras, Guatemala y Belice.
Posteriormente, los caribes-negros pelearon sucesivamente contra los miskitos e ingleses y,
reclutados más tarde por los realistas, se convirtieron en mercenarios contra las fuerzas de la
Independencia (1814 21).12 “En esas montañas existen todavía esos hombres, semi-salvajes, conocidos con el nombre de
vien-vien, nombre que se les ha dado porque ese es su grito ordinario; el único sonido articulado que
se les ha oído. […] Los vien-vien tienen extraordinaria agilidad; semejantes a monos trepan por
las barrancas y las rocas más escarpadas” (Carlos Nouel en Mora Serrano 42; véase también
Alfau Durán 9 10).
Terror, colonialismo y etno-política
AHR ~ 71
13 Por ejemplo, en 30 abr., 15 y 21 jul., 5 ago., 5 oct., y 2 nov. 1791; 13 ene., 29 feb., 27 jun., 2 jul., 5
ago., 18 sep. y 18 dic. 1792 (en el “Certificado anunciativo…”). Según Amézquita los crímenes
empezaron un año antes (mar. 1790) pero “Corrió todo el año sin novedad” hasta marzo de 1791. 14 En el auto del 30 de abril de 1791 que ordena las diligencias de captura, la Audiencia señala que se
reserva “proveer” más adelante “cerca de las quexas des entre el Alc[ald]e de Hermandad contra Don
Antonio de los Santos, a quienes se previene[:] deven continuar cada uno por su parte las mas
activas diligencias en persecucion de d[ic]ho negro” (“Certificado anunciativo” [f. 2 r sn.]). El del 21
de julio de 1791 le ordena a Santos que “no debe denegar el auxilio que se le pida por el Alcalde”
(f. 3 v sn.). 15 España intentó con la alianza de los ingleses “recuperar” la parte francesa pero fue derrotada por
las fuerzas de Toussaint Louverture (quien por ello fue nombrado gobernador general de
Saint-Domingue por la República Francesa en 1796). En control de Saint Domingue, Toussaint
desconociendo las instrucciones de Napoleón Bonaparte, invadió Santo Domingo y libertó a los
esclavos (1801). En 1802 Napoleón envía un ejercito para re-colonizar Saint Domingue, el cual es
finalmente enfrentado y derrotado en 1804 por los revolucionarios bajo la dirección de Jean-Jacques
Dessalines quien declaró la independencia del estado negro de Haití (1804). Para una relación
historiográfica de la Revolución haitiana y del surgimiento de los Estados-nación de Haití y
República Dominicana, véase el trabajo de Moya Pons.16 Carta a SM, sin fecha pero posiblement del 20 y 21 de diciembre de 1791. En una carta posterior,
Portillo cita ésta: “yo, previendo estas resultas muy desde el principio de la revolución, propuse en el
primer informe hecho a S.M. desde la ciudad de Santiago, con fecha de 20 y 21 de diciembre de 1791,
el destino de Saona…” (631).17 Portillo criticaba la desidia de los blancos, se mostraba cauto frente a los mulatos y repudiaba el
partido de los negros: “El partido de los Negros no tiene más enemigos que los de su libertad, y los
que impidan su ocio, en borracheras y ladronicios; y así, deben suponerse nuestros enemigos, siempre
que intentemos, no digo oprimir, sino moderarles estos vicios que constituyen su carácter” (549).18 Mientras los esclavos y luego los trabajadores eran consumidos por las plantaciones, reducidos a
pedazos de humanidad (y denominados cabezas, piezas, mano de obra, brazos, músculos) los temores
a la insurrección de las fuerzas de trabajo se expresaban con imágenes como la decapitación, el robo
y sacrificio diabólico de niños, la mutilación sexual, la violación de mujeres, la quema de medios de
producción y mercancías, el degüello de los administradores de las plantaciones, la dominación zombi
y el canibalismo. Marx distinguió entre el consumo productivo que el trabajador hace de los medios de
producción logrando un producto con mayor valor que los medios consumidos, y el consumo
individual que es el que el trabajador realiza como ser vivo para proveerse de los medios de su
subsistencia y de su familia. Ambos consumos mantienen el sistema productivo funcionando (717).
Marx afirma que el consumo individual está subsumido dentro del productivo: al atender su
subsistencia el trabajador se mantiene en condiciones de seguir trabajando, de manera que su
consumo individual simplemente hace parte del consumo productivo de los medios de producción.
Carlos A. Jáuregui
~ AHR72
El consumo individual reproduce la fuerza de trabajo: “los músculos, nervios, huesos y cerebros de los
trabajadores”, carne humana que es consumida por el capital en la explotación del trabajo (717).
El sistema funciona como las cadenas invisibles de la esclavitud; “la apariencia de independencia
se mantiene por los cambios en la persona individual del patrono y por la ficción legal de un
contrato” (719).19 El testimonio de la Real Audiencia el año siguiente dice que cerca de “mil hombres [estaban]
ocupados” en la persecución “sin que se haya podido hasta ahora descubrirse a este malhechor”
(“Certificado anunciativo” [f. 2 r sn.]; “La Real Audiencia de Santo Domingo pone en noticia de SM
los extraordinarios casos de muertos, heridos, y robos acahecidos desde principios de abril del año
pasado de [17]91” [25 abr. 1793], AGI, Santo Domingo 998).20 Informe de Pedro Catani, 15 nov. 1788 (AGI, Santo Domingo 968). Agradezco a Eugene Berger la
consecución de este documento en el AGI, así como la colaboración de mi colega David Solodkow
en la trascripción del Informe. Recientemente he conocido la trascripción hecha por Raymundo
González así como su inteligente lectura del reporte Catani como un documento del
proceso fallido de modernización de la economía dominicana en las últimas décadas del siglo XVIII. 21 Entre las propuestas de solución de la “dispersión rural” mediante la conscripción en poblados
“[c]abe mencionar dos ocasiones sobresalientes: la primera, a propósito de la Junta de fomento
mandada a formar por el Rey mediante real cédula de octubre de 1769, cuyas conclusiones se
remitieron a la corona en el año de 1772 por el gobernador Joseph Solano. La segunda, para la
confección del proyecto de Código Negro que la corona encargara […] por otra real cédula de
diciembre [23] de 1783. En ambas ocasiones las respuestas desde la Metrópoli fueron limitadas o
posponían las soluciones; evadían la cuestión principal, que refería a la necesidad de una reforma
rural que abarcara a los campesinos arcaicos, cuyo número se consideraba excesivo y su presencia
creciente, como una amenaza del orden colonial” (Raymundo González, “Hay tres clases […]” 18). 22 Por sistema panóptico colonial me refiero a una modernidad Colonial que se define e implementa
mediante una serie de dispositivos de coerción “por el juego de la mirada” en el que “se hacen
claramente visibles” los sujetos sobre quienes se pretende esta mirada (Foucault 175). 23 Auto en pieza anexa a la Carta de la Real Audiencia a SM (25 abr. 1793): “Testimonio de auto
acordado por la Real Audiencia de Santo Domingo […] reencargando a las justicias de su districto
la prision del Negro incógnito” (17 sep. 1792 [f. 1 r sn.]).24 “Testimonio del auto acordado por la Real Audiencia de Sto. Domingo previniendo…” (27 feb.
1793, en cuaderno anexo a la Carta la Real Audiencia a SM, [25 abr. 1793]. AGI, Santo Domingo
998, anexo [f. 1 r sn.]).25 “Testimonio del auto acordado por la Real Audiencia de Sto. Domingo en que comisiona al señor
Decano D. Pedro Catani p[ar]a la averiguación de las muertes de dos negras y un negro hechas en
inmediaciones desta ciudad” (4 abr. 1793, AGI, Santo Domingo 998: cuaderno anexo a la Carta la
Real Audiencia a SM, 25 abr. 1793 [f. 2 r sn.]).
Terror, colonialismo y etno-política
AHR ~ 73
26 “La Real Audiencia de Santo Domingo pone en noticia de SM los extraordinarios casos de
muertes, heridas, y robos acaecidos desde principios de Ab[ri]l del año pasado de 91 que
comenzaron en la Jurisdicc[ió]n de la Ciudad de la Vega, y se le atribuyeron a un negro incógnito
conocido vulgarmente por mata-gente […]” (25 abr. 1793 [f. 1 v sn.]). 27 “Don Pedro Catani, Oydor Decano de la Real Audiencia de Santo Domingo en la Ysla Española,
informa a V M la comisión que le confirió en la Real Audiencia para la averiguación, y apreensión
de los criminales que infestaban los lugares circunvecinos de la Capital…” (en adelante “Informe
Catani sobre la comisión”) (29 mayo 1793. AGI, Santo Domingo 998, 14 folios sn.). 28 “El cabildo Justicia y Regimiento de la ciudad de Santo Domingo. Da cuenta a V. M. del
establecimiento de tres cuadrillas…” (25 jun. 1793. AGI, Santo Domingo 998 [f. 1 r 2 r sn.]).
Ver también el testimonio de la Audiencia: “La Real Audiencia de Santo Domingo pone en noticia
de SM los extraordinarios casos…” (25 abr. 1793. AGI, Santo Domingo 998 [f. 4 r sn.]). 29 “Testimonio de auto acordado por la Real Audiencia de Santo Domingo […] reencargando a las
justicias de su districto la prision del Negro incógnito” (17 sep. 1792 [f. 1 r sn.]).30 “La Real Audiencia de Santo Domingo pone en noticia de SM los extraordinarios casos de
muertos, heridos, y robos…” (25 abr. 1793. AGI, Santo Domingo 998, 6 folios sn.). 31 El encabezamiento que antecede y anuncia los testimonios de la Audiencia sintetiza la razón de sus
esfuerzos en persecución del Comegente así: “para cortar de raíz tan pernicioso mal, y el que se puede
originar de la Colonia vecina como expendedora y seductora de su falsa doctrina y fanatismo” (f. sn.).32 “La Real Audiencia de Santo Domingo pone en noticia de SM los extraordinarios casos…” (25 abr.
1793. AGI, Santo Domingo 998, [f. 3 v sn.]).33 Entre los reos remitidos se encuentran vagos (la mayoría), ladrones, auxiliadores de cimarrones,
algunos esclavos homicidas y varias mujeres acusadas de prostitución. Ver la “Certificación relativa
de las causas criminales y penas impuestas por la Real Audiencia de Santo Domingo en el mes de
abril del año de 1793…” del escribano José Francisco Hidalgo, anexa a la Carta de la Audiencia (25
abr. 1793). Ver también el testimonio de la Real Audiencia (1 jun. 1793, AGI, Santo Domingo 998):
“La audiencia de Santo Domingo hace presente a VM los efectos favorables que han producido
las providencias que ha expedido para contener y castigar los negros díscolos, mal-hechores
y vagabundos…” (f. 1 v sn.).34 Aparece sin embargo el “francés Juan Ferrer” remitido por Catani y procesado “por vago y exercer
el oficio de médico” (“Certificación relativa de las causas criminales…” [f. 6 v sn.]). Juan es
condenado a la expulsión de Santo Domingo y prohibición de regreso. No parece éste el mismo Ferrer
(Luis) a quien se refiere Catani en su informe ni el Comegente capturado y ejecutado de la relación
de Amézquita.35 Anexo al informe de Catani a SM (25 mayo 1793). “Oficios que se pasaron al señor presidente,
gobernador y Capitán General y sus contestaciones” (AGI, Santo Domingo 998 [f 12 r 14 v]).36 Algunos de estos casos son famosos, como el del Negro Ventura (y de “sus cómplices y
auxiliadores”), quien es perseguido incesantemente por las autoridades por el homicidio de su amo,
Carlos A. Jáuregui
~ AHR74
Sebastián de la Cruz. Ver “Certificación dada por el Escribano de Cámara de la Real Audiencia…”
(Archivo Real de Higüey 1083, 23 jul. 1794, Legajo 23, exp. 12); “Carta requisitoria de las justicias
del Seybo para que se aprehenda al negro Ventura…” (Archivo Real de Higüey 1084 bis, 1 sep. 1794,
Legajo 29, exp. 63); “Testimonio de los autos de la real Audiencia se siguieron al Negro Ventura…”
(Archivo Real de Higüey 1106, 25 feb. 1795, Legajo 14, exp. 10).37 Recuérdese que Manuel Ubaldo Gómez da noticia del Comegente en una nota de su Resumen de la
historia de Santo Domingo (110) “a propósito” de la retirada de los invasores haitianos de La Española
en 1805.38 La novela fue escrita poco después de 1886, durante el exilio político de Moya después de la
fallida Revolución de Moya que lideró contra la dictadura de Ulises Heureaux. La primera parte de
la novela fue publicada en 1985. La segunda parte está perdida o no fue nunca escrita.39 Sobre el perfil público de Moya puede consultarse el estudio de Frank A. Roca Friedham.40 Nótese que el narrador lleva el nombre colonial de la patria (Santo Domingo). Moya aspiraba a ser
la versión letrada de este narrador; tuve la oportunidad de examinar siete volúmenes de su inédita
“Historia de Santo Domingo” que reposan en el Archivo General de la Nación.41 Véase también Despradel y Batista (338).42 Como vimos, el Comegente de los archivos es “aindiado”, cimarrón o aliado de cimarrones y a
menudo extranjero, ya africano o presumiblemente haitiano. La mayoría de los documentos
coloniales, así como la novela de Moya, apuntan a lo que podemos llamar la “conexión haitiana” del
negro Comegente.43 En Santo Domingo ser “negrito” o “mulatica” es, en todo caso, no ser africano o haitiano: “Lo
importante era no ser totalmente Negro o al menos, no tan negro como para ser tomado por
esclavo o haitiano” (Moya Pons 252).44 Mediante un análisis lingüístico y psicoanalítico Freud explica que Unheimlich que en español ha
sido traducido como siniestro no es simplemente lo contrario de familiar (Heimlich) sino una de sus
posibilidades; una forma de lo familiar. En una de sus acepciones Heimlich significa lo secreto, oculto
y misterioso, coincidiendo con el significado de su antónimo (3.2483 505).45 Jerrold E. Hogle señala que el modo gótico responde frecuentemente a “threats of and longings for
gender-crossing, homosexuality or bisexuality, racial mixture” (12).46 Los haitianos pusieron bajo sitio Santo Domingo por tres semanas; la ciudad fue defendida por las
fuerzas unidas de los franceses y dominicanos. “Los haitianos levantaron el sitio y retrocedieron a
través de las áreas y asentamientos del interior, saqueando los pueblos de Monte Plata, Cotuí y
La Vega, y pasando a cuchillo los ciudadanos de Moca y Santiago. Dejaron tras de sí los campos en
ruinas, las ciudades en llamas y las iglesias en cenizas. […] Esta hecatombe tendría importantes
consecuencias para las relaciones de los dominicanos con los haitianos en los años por venir” (Moya
Pons, Historia colonial 147).47 Véase a este respecto los trabajos de Franklin Franco y Silvio Torres-Saillant.48 Recuérdese la masacre de haitianos de 1937 (Turtis 589 635).
Terror, colonialismo y etno-política
AHR ~ 75
Obras citadas
Alfau Durán, Vetilio. “Los negros salvajes de nuestros montes”. La Nación [Santo Domingo] 21 oct.
1941: 9 10.
Amézquita y Lara, Francisco de (Pbro.). [Relación de Amézquita, 1792] “El ‘Negro Incógnito’ o el
‘Comegente’”. CLIO 83. Revista de la Academia Dominicana de Historia. (1949): 13 15
Balaguer, Joaquín. La isla al revés: Haití y el destino dominicano. (11a ed.). Santo Domingo: Corripio, 2002.
Benjamin, Walter. Illuminations. Nueva York: Schocken, 1988.
Bonó, Pedro Francisco. Papeles de Pedro F. Bonó, para la historia de las ideas políticas en Santo Domingo.
Ed. Emilio Rodríguez Demorizi. Santo Domingo: Caribe, 1964.
Briceño, Manuel. Los comuneros; historia de la insurrección de 1781. Bogotá: Silvestre, 1880.
Cabildo Justicia y Regimiento de Santo Domingo. “El cabildo Justicia y Regimiento de la ciudad de
Santo Domingo. Da cuenta a V. M. del establecimiento de tres cuadrillas de sus motivos, y
fines y demás providencias que se tomaron, y de sus saludables efectos”. 25 jun. 1793.
Archivo General de Indias, AGI, Santo Domingo 998: 3 folios sn.
Cassá, Roberto. “El campesinado dominicano” Boletín del Archivo General de la Nación 30.112. (2005):
213 61.
Catani, Pedro. “Don Pedro Catani oidor de la Audiencia de Santo Domingo hace presente a v. e. el
estado de esta Ysla, y los medios para su fomento”. 15 nov. 1788. AGI, Santo Domingo 968,
12 folios sn.
. [Informe Catani sobre la comisión] “Don Pedro Catani, Oydor Decano de la Real Audiencia
de Santo Domingo en la Ysla Española, informa a V M la comisión que le confirió en la Real
Audiencia para la averiguación, y apreensión de los criminales que infestaban los lugares
circunvecinos de la Capital…”. 29 mayo 1793. AGI, Santo Domingo 998, 14 folios sn.
Código Negro Carolino (1784). Ed. Javier Malagón Barceló. Santo Domingo: Taller, 1974.
Deive, Carlos Esteban. Vodú y magia. Santo Domingo: Taller, 1975.
Delgado Pantaleón, Mélida. La cítara campestre cibaeña: la criolla, poesía, ensayos, cuentos cibaeños.
Ed. Hugo Eduardo Polanco Brito. Santo Domingo: Fundación Bancomercio, 1989.
Derrida, Jacques. Espectros de Marx: El estado de la deuda, el trabajo del duelo y la nueva internacional.
Madrid: Trotta, 1995.
. “The Law of Genre”. Critical Inquiry 7;1, (1980): 55 81.
Despradel y Batista, Guido. Historia de la Concepción de la Vega. República Dominicana, La Vega:
Imprenta La Palabra, 1938.
Domínguez, Iván, José Castillo, Dagoberto Tejeda. Almanaque folclórico dominicano. Museo del Hombre
Dominicano. Santo Domingo: Alfa y Omega, 1978.
Fanon, Frantz. The Wretched of the Earth. Nueva York: Grove, 1963.
Foucault, Michel. Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión. Buenos Aires: Siglo XXI, 1989.
Franco-Pichardo, Franklin. Sobre racismo y antihaitianismo (y otros ensayos). Santo Domingo:
Vidal, 1997.
Carlos A. Jáuregui
~ AHR76
Freud, Sigmund. Obras completas. 3 vols. Madrid: Biblioteca Nueva, 1981.
Gómez, Manuel Ubaldo. Resumen de la historia de Santo Domingo. Santo Domingo: Editora de Santo
Domingo, Sociedad Dominicana de Bibliófilos, 1983.
González, Raymundo. “El ‘Comegente’ atacaba personas y propiedades cerca de las poblaciones”.
El Caribe [Santo Domingo] 5 oct. 1991: 18.
. “Dos relaciones inéditas del siglo XVIII”. Ecos 1:2, (1993): 183 203.
. “Hay tres clases de gentes en la campaña”. El Caribe [Santo Domingo] 23 nov. 1991: 18.
González, Nancie L. “From Cannibals to Mercenaries: Carib Militarism, 1600 1840”. Journal of
Anthropological Research 46 (1990): 25 39.
Hogle, Jerrold E. “The Gothic in Western Culture”. The Cambridge Companion to Gothic Fiction.
Ed. Jerrold E. Hogle. Cambridge: Cambridge UP, 1996. 1 20
James, C. L. R. The Black Jacobins: Toussaint L’Ouverture and the San Domingo Revolution. London:
Allison & Busby, 1980.
Justicias del Seybo. “Carta requisitoria de las justicias del Seybo para que se aprehenda al negro
Ventura”. 1 sep. 1794. Archivo Real de Higüey 1084 bis., Legajo 29, exp. 63.
Kristeva, Julia. Powers of Horror: an Essay on Abjection. Nueva York: Columbia UP, 1982.
Luperón, Gregorio. Notas autobiográficas y apuntes históricos. Santiago, Republica Dominicana:
El Diario, 1939.
Marx, Karl. Capital. Vol. 1. Nueva York: Vintage, 1976.
Mora-Serrano, Manuel. “Indias, Vien-vienes y Ciguapas: Noticias sobre tres tradiciones dominicanas”.
Eme y Eme, Estudios Dominicanos 4.19 (1975): 29 69.
Mota, Francisco de (trascripción). “El Negro Incógnito o el Comegente” Tradiciones y cuentos
dominicanos. Comp. Emilio Rodríguez Demorizi. Santo Domingo: J. D. Postigo, 1969. 269 75.
Moya, Casimiro Nemecio de. Bosquejo histórico del descubrimiento y conquista de la isla de Santo Domingo
y narración de los principales sucesos ocurridos en la parte española de ella desde la sumisión de su
último cacique hasta nuestros días. Libro primero. Época de la conquista y gobierno de los españoles
hasta la sumisión de los últimos indios. Santo Domingo: Imprenta La Cuna de América, 1913.
237 275.
. “Carta a José Gabriel García, de junio 25 de 1890, St. Thomas”. Escritos I. Vetillo Alfau Durán
en CLIO. Comp. Arístides Incháustegui y Blanca Delgado. Santo Domingo: Gobierno
Dominicano, 1994. 306 08.
. Episodios nacionales: novela histórica y de costumbres nacionales. Santo Domingo: Sociedad
Dominicana de Bibliófilos, 1985.
Moya Pons, Frank. “Haití and Santo Domingo: 1790 c.1870”. The Cambridge History of Latin America.
3 vols. Ed. Leslie Bethell. Cambridge: Cambridge UP, 1985.
. Historia colonial de Santo Domingo. Santo Domingo: R. D.UCMM., 1974.
Palés Matos, Luis. Poesía, 1915 1956. San Juan: Universidad de Puerto Rico, 1974.
Paravisini-Gebert, Lizabeth. “Colonial and Postcolonial Gothic: The Caribbean”. The Cambridge
Companion to Gothic Fiction. Ed. Jerrold E. Hogle. Cambridge, UK: Cambridge,
2002. 229 257.
Terror, colonialismo y etno-política
AHR ~ 77
Portillo, Fernando Fray (Arzobispo de Santo Domingo). [Cartas] “A. S. M., de, Fray Fernando Portillo,
Arzobispo de Santo Domingo” (20 y 21 dic. 1791) [trascripción del original en Archivo
Simancas, Guerra Moderna.] Documentos para estudio. Marco de la época y problemas del
Tratado de Basilea de 1795, en la parte española de Santo Domingo, Vol. 6. Comp. Marino
Incháustegui. Buenos Aires: Academia Dominicana de Historia, 1957. 547 558.
. [Cartas] “Fray Fernando Portillo, Arzobispo de Santo Domingo a don Pedro de Acuña sobre
la insurrección francesa” (24 abr. 1793) [trascripción del original en Archivo Simancas,
Guerra Moderna 7157]. Documentos para estudio. Marco de la época y problemas del Tratado de
Basilea de 1795, en la parte española de Santo Domingo, Vol. 6. Comp. Marino Incháustegui.
Buenos Aires: Academia Dominicana de Historia, 1957. 629 33.
Real Audiencia de Sto. Domingo. “La audiencia de Santo Domingo hace presente a V. M. los efectos
favorables que han producido las providencias que ha expedido para contener y castigar
los negros díscolos, mal-hechores y vagabundos que han causado bastante cuidado y
atención, asi a esta Audiencia como al Gov[ier]no…”. 1 jun. 1793. AGI, Santo Domingo
998, 2 folios sn.
. “Certifi[caci]on relativa de las causas Criminales y penas impuestas por la Real Audiencia de
Santo Domingo en el mes de abril del año de 1793…”. Anexa a la Carta de la Audiencia, 25
abr. 1793. Archivo General de Indias, AGI, Santo Domingo 998, 7 folios, sn.
. “Certificación dada por el Escribano de Cámara de la Real Audiencia…”. 23 jul. 1794. Archivo
Real de Higüey 1083, Legajo 23, exp. 12.
. “Certificado anunciativo de los excesos del negro Antropophago y ban incertos los proveídos
de la Real Aud[ienci]a de Santo Domingo”. Anexo a la Carta de la Audiencia, 25 abr. 1793.
AGI, Santo Domingo 998, 14 folios sn.
. “La Real Audiencia de Santo Domingo pone en noticia de SM los extraordinarios casos de
muertes, heridas, y robos acaecidos desde principios de Ab[ri]l del año pasado de 91 que
comenzaron en la Jurisdicc[ió]n de la Ciudad de la Vega, y se le atribuyeron a un negro
incógnito conocido vulgarmente por mata-gente…”. 25 abr. 1793. AGI, Santo Domingo 998,
6 folios sn.
. “Testimonio de auto acordado por la Real Audiencia de Santo Domingo […] reencargando a
las justicias de su districto la prisión del Negro incógnito”. 17 sep. 1792. AGI, Santo Domingo
998. Cuaderno anexo a la Carta de la Real Audiencia a SM, 25 abr. 1793, 2 folios. sn.
. “Testimonio del auto acordado por la Real Audiencia de Sto. Domingo en que comisiona al
señor Decano D. Pedro Catani p[ar]a la averiguación de las muertes de dos negras y un negro
hechas en inmediaciones desta ciudad”. 4 abr. 1793. AGI, Santo Domingo 998. Cuaderno
anexo a la Carta la Real Audiencia a SM, 25 abr. 1793, 2 folios sn.
. “Testimonio del auto acordado por la Real Audiencia de Sto. Domingo previniendo a las
justicias de su distrito la apre[e]nsión del negro que se menciona”. 27 feb. 1792. Archivo
General de Indias, AGI, Santo Domingo 998. Cuaderno anexo a la Carta la Real Audiencia
a SM, 25 abr. 1793, AGI, Santo Domingo 998, 3 folios sn.
Carlos A. Jáuregui
~ AHR78
. “Testimonio de los autos de la Real Audiencia se siguieron al Negro Ventura”. 25 feb. 1795.
Archivo Real de Higüey 1106, Legajo 14, exp. 10.
Roca Friedham, Frank A. Perfil público de Casimiro Nemesio de Moya. San Pedro de Macorís, República
Dominicana: Universidad Central del Este, 1985.
Rodríguez Demorizi, Emilio, ed. Cesión de Santo Domingo a Francia. Correspondencia de Godoy, García,
Roume, Hedouville, Louverture, Rigaud y otros, 1795 1802. Vol. 14. Ciudad Trujillo: Impresora
Dominicana, Archivo General de la Nación, 1958.
Rodríguez Demorizi, Emilio, comp. Tradiciones y cuentos dominicanos. Santo Domingo, J. D. Postigo e
Hijos, 1969.
Tiffin, Helen,. “Post-Colonial Literature and Counter-Discourse”. The Post-Colonial Studies Reader.
Ed. B. Ashcroft, G. Griffiths, H. Tiffin, London: Routledge, 1997. 95 98.
Torres-Saillant, Silvio. Introduction to Dominican Blackness. Nueva York, N.Y.: CUNY Dominican
Studies Institutes, 1999.
Turits, Richard Lee. “A World Destroyed, A Nation Imposed: The 1937 Haitian Massacre in the
Dominican Republic”. Hispanic American Historical Review 82.3 (2002) 589 635.
Terror, colonialismo y etno-política
AHR ~ 79