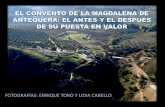El estancamiento del Río Grande de la Magdalena como medio de transporte: un recuento histórico...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of El estancamiento del Río Grande de la Magdalena como medio de transporte: un recuento histórico...
[- 1 -]
El estancamiento del Río Grande de la Magdalena como medio de transporte: un
recuento histórico desde el punto de vista económico
Jesús David Torres Navarro1
Resumen: Este documento hace una revisión histórica de los hechos económicos más
importantes relacionados con la navegación por el río Magdalena durante la primera mitad
del siglo XX. Más precisamente, el relato comprende el período entre la Guerra de los Mil
Días y el año de 1962, en el que desaparecen los vapores que surcaron el río desde la
primera mitad del siglo XIX y en el que ya era evidente el estancamiento relativo del
Magdalena frente a los otros medios de trasporte. Con esta revisión se pretende mostrar la
naturaleza de las causas últimas de este decaimiento, inherentes al sistema de mercado y no
como fruto de una exógena decisión de política.
Palabras clave: Río Magdalena, Historia de la navegación fluvial en Colombia,
infraestructura de transporte, estancamiento relativo del transporte fluvial colombiano.
Clasificación JEL: L92, N76, O33.
Abstract: This paper makes a historical review of the most important economic events
related to navigation on the Magdalena River during the first half of the twentieth century.
More precisely, the story covers the period between the War of a Thousand Days and 1962,
when the steamboats that sailed the river from the first half of the nineteenth century
disappeared and the stagnation of Magdalena compared to other means of transport was
evident. This review aims to show the nature of the root causes of this decay are related
directly to the market system and are not the result of an exogenous policy decision.
Key words: Magdalena River, history of the Colombian fluvial sailing, infrastructure of
transport, relative stagnation of the Colombian fluvial transport.
1 Documento de trabajo.
[- 2 -]
INTRODUCCIÓN
El Río Grande de la Magdalena es, sin lugar a dudas, la arteria fluvial más importante de
Colombia. Calificativos como “Río de la Patria” y “Vértebra de la nacionalidad”,
corroboran el protagonismo del río como eje y testigo de excepción de la vida nacional.
Pareciera que la historia del país fluyera al a par de las aguas que corren por su cauce, a
veces apresuradas y a veces con desdén, desde el Macizo Colombiano hasta su inevitable
encuentro con el océano; recorrido durante el cual parten en dos el territorio alguna vez
consagrado al Sagrado Corazón de Jesús, se ensanchan, se angostan, se vuelven a ensanchar
y, no contentas ello, se abalanzan sobre el Caribe, cual “cuchilladas de río sobre mar”2,
como queriendo desafiar esa inmensa masa de agua que, al mismo tiempo, nos separa y nos
une con las cercanas Antillas y las más lejanas Europa y África.
Evidentemente, el Magdalena no es solamente uno de los accidentes geográficos más
llamativos del paisaje colombiano, sino un factor, para bien o para mal, con una incidencia
innegable en nuestro modo de vida, desde el mismo momento en que su valle empezara a
poblarse, aproximadamente en el 14,000 A.C., (Flórez, 1998). También lo fue en la época
prehispánica durante la cual los aborígenes de estas tierras lo utilizaron como la ruta de la
sal, y aún para los conquistadores españoles que le dieran su nombre actual en 1501 cuando
Rodrigo de Bastidas, Vasco Núñez de Balboa y Juan de la Cosa, divisaran la
desembocadura del río y trataran infructuosamente de penetrarla (Consuegra, 2002).
Posteriormente, la colonia y los primeros años de la República vieron al río llenarse de
champanes y bogas, para dar paso al dominio de los vapores, el cual se extendería por el
resto del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, hasta su desaparición en 1962, fecha a
partir de la cual sólo navegarían los barcos diesel de hélice que aparecieron en el río en la
década anterior.
2 Como canta el Himno de Barranquilla, cuya letra fue escrita por Amira de la Rosa.
[- 3 -]
Precisamente, este documento pretende realizar una breve reseña histórica de la navegación
por el río Magdalena durante la primera mitad del siglo XX, hasta 1962, año en que
desaparece la navegación fluvial a vapor y donde ya se hacía patente el estancamiento
relativo de este medio de transporte. En efecto, es el objetivo de este trabajo el de
evidenciar la naturaleza de las causas últimas de este hecho, basándose en la hipótesis de
que éstas nacieron de las fuerzas intrínsecas del mercado, inherentes a él y no exógenas,
como el simple resultado de una decisión política. De esta manera, se podrá evidenciar el
papel del río y su aprovechamiento como medio de transporte de mercancías, insumos y
personas, eslabón vital de la cadena de producción en este período.
Vale la pena aclarar que el período de estudio se eligió teniendo en cuenta que en él se da
un proceso continuo de auge y caída. Si bien la navegación a vapor en Colombia vio la luz
casi al mismo tiempo que la República, en el siglo XIX, un importante choque exógeno
como la Guerra de los Mil Días podría tergiversar el análisis. Por otro lado, salta a la vista
que la restricción geográfica está determinada por la cuenca navegable del río, por lo que el
documento se centra en los cauces medio y bajo del Magdalena, en los cuales se
desarrollaron con más fuerza dichas actividades. En últimas, la intención de este trabajo es
la de contribuir, en alguna medida, a dilucidar las causas que motivaron el estado actual de
olvido en el que se encuentra sumido el río, lo que permitiría establecer su viabilidad como
fuente de riqueza y, si esto fuere posible, las medidas a implementarse con tal fin.
Para lograr su cometido, este trabajo se basa en una recopilación de los hechos más
importantes relacionados con la navegación por el río Magdalena y su aporte económico
durante la primera mitad del siglo XX, por lo que se presenta una revisión del estado del
arte al respecto. Al analizar este período, se pretende resaltar los elementos que evidencien
la importancia del sistema económico en la toma de decisiones sobre el río. Estas
decisiones significaron el apogeo fluvial a principios del período estudiado y su posterior
estancamiento, a finales del mismo. Vale la pena aclarar que, en la medida de lo posible, se
intentan expresar los procesos y hechos más importantes relacionados con la
[- 4 -]
fenomenología de la navegación por esta arteria, con especial énfasis en las situaciones que
hayan tenido implicaciones económicas, es muy probable que, por razones de tiempo y
espacio, algunos hechos históricos sean omitidos.
Ahora bien, para facilitar la exposición, el documento tiene la estructura que se menciona.
Un primer apartado hace referencia a las principales características físicas de la vaguada3
del Magdalena, sobre todo a aquellas que tienen injerencia directa en la capacidad para la
navegación del río, teniendo en cuenta la división geográfica en Alto, Medio y Bajo
Magdalena. Una segunda sección tratará los aspectos históricos de carácter económico más
importantes durante la primera mitad del siglo XX. Un tercer apartado presentará algunas
consideraciones que el autor entiende importantes con el ánimo de mostrar cómo las
decisiones con respecto al río fueron fruto del juego de mercado, en oposición a la mera
decisión política, exógena al sistema de mercado. Finalmente, se presentan las conclusiones
del trabajo.
I. GENERALIDADES Y ASPECTOS FÍSICOS DEL MAGDALENA
La cuenca del Magdalena-Cauca4 concentra la mayoría de las actividades económicas del
país, puesto que en ella habita más del 66% de la población nacional en 728 municipios y
representa el 24% del territorio continental del país5. En ella se genera el 86% de PIB
nacional, el 75% de la producción agropecuaria, el 90% de la cafetera, el 70% de la energía
hidráulica y el 90% de la termoeléctrica. Otro sector que se desarrolla de manera
importante en la cuenca es el minero, representado por el refinamiento de petróleo6 y la
extracción de oro7, hierro, carbón
8, plata, níquel y cobre, entre otros. Además, el Río
Magdalena concentra el 80% del transporte de carga fluvial, con alrededor de dos millones
3 Línea que marca la parte más honda de un valle, por donde corren las aguas.
4 Incluyendo el Canal del Dique.
5 El área de drenaje de la cuenca es 257.000 km2, aproximadamente (RODRÍGUEZ, 1998).
6 Para 2005, su extracción en la cuenca representaba el 16% del total nacional. CORMAGDALENA (2005).
7 Para 2005, representaba el 97% del total nacional. CORMAGDALENA (2005).
8 Para 2005, representaba el 40% del total nacional. CORMAGDALENA (2005).
[- 5 -]
de toneladas al año (CORMAGDALENA, 2007, datos hasta ese año), en un canal
navegable de 888 km, que va desde Barranquilla hasta Honda9. Al sistema navegable de la
cuenca hay que agregar el Canal del Dique, capaz de albergar naves desde Calamar hasta la
Bahía de Cartagena, y el canal navegable del Cauca10
, que representa 184 km, desde
Caucasia hasta su desembocadura en el Magdalena en la boca Guamal (Guzmán, 2005). Por
otro lado, es de considerar la descomunal oferta hídrica superficial y subterránea.
Desde el punto de vista geológico, vale la pena señalar que el río puede ser considerado
como joven, al igual que el resto del territorio nacional. Dicha afirmación se basa en la
evidencia científica que muestra que hace apenas unos 70 millones de años empezaban a
despuntar las cordilleras Central y Oriental de entre las aguas. Diez millones de años
después hace su aparición la cordillera Occidental y se consolida la Central. La gran
sedimentación de la cordillera central y la intensificación de la erosión dieron origen al
actual Valle del Magdalena. La cordillera Oriental terminaría su proceso de formación hace
apenas unos tres millones de años. Si se comparan estos datos con los del surgimiento de
los Urales hace unos 380 millones de años, se evidencia la juventud del territorio
colombiano. Precisamente, esta juventud explica el inclinado gradiente del río y su lecho
irregular, con cauce cambiante, alta erosión y considerable transporte de materiales, hechos
que han dificultado su navegación (CORMAGDALENA, 2005).
En efecto, el gran volumen de materiales que transporta el río hace que, a medida que
disminuye su pendiente, aumente la sedimentación, en especial en su parte baja y
navegable. De hecho, el Bajo Magdalena sufre de inundaciones frecuentes y se encuentra
lleno de lagunas, pantanos y humedales. La sedimentación, entonces, da origen a playas e
9 En términos prácticos, la navegación es posible sólo hasta La Dorada, pues los tres pies de calado en
promedio del corto tramo entre La Dorada y Honda, dificultan considerablemente esta labor. 10
El Cauca sólo permite el paso a embarcaciones pequeñas, en cualquier caso menores que las que pueden
surcar el Magdalena. Además, CORMAGDALENA (2005), señala la navegabilidad de este canal hasta Puerto
Valdivia, Antioquia, aguas arriba de Caucasia (ruta explotada en la época de los vapores) y la existencia de un
segundo tramo navegable entre Cali y la Virginia, ruta que desaparece con la aparición del ferrocarril
Cartago-Cali, en 1932.
[- 6 -]
islas efímeras, que transforman de manera constante el canal y el lecho del río, al tiempo
que imposibilitan la navegación de embarcaciones de calado mayor a los cuatro pies. A
pesar de lo anterior, en periodos de lluvias, la profundidad del río puede aumentar hasta en
seis metros por encima del nivel en sequía y, a medida que va recibiendo los aportes de sus
afluentes y su caudal aumenta, su cauce se ensancha. Son estas las razones que han creado
la necesidad del mantenimiento constante del canal navegable desde Honda a Barranquilla.
Al seguir su vaguada, se pueden hacer tres divisiones geográficas relativamente claras al
Magdalena, los cursos Alto, Medio y Bajo del río, algunas de sus características más
importantes se mencionan a continuación:
a) Alto Magdalena:
El río Magdalena nace en una planicie pequeña en el Páramo de las Papas (entre los
departamentos del Huila y Cauca), conocida como el Páramo de las letras, a más de
3.600 metros de altura sobre el nivel del mar11
. Rafael Gómez Picón, en su “Magdalena,
río de Colombia” de 1.945, describe este lugar como sigue:
“(…) el sector de El Letrero, pantanosa planicie entretejida de tremedales y lagunetas
y vestida de espinosos cardones, papas y frailejones, a 3.660 m de altura, con un
perímetro de 2.000 m de largo por 1.000 de ancho, aproximadamente, al oriente de Las
Papas propiamente dicho. Es allí donde se encuentran las fuentes del Río Magdalena.”
(Tomado de CORMAGDALENA, 2005).
De esta manera, el río recorre sus primeros kilómetros, enmarcados por numerosos
saltos que evidencian la fuerte pendiente y las altas velocidades de flujo de este tramo,
en el que también recibe a sus primeros afluentes. Los dos mayores accidentes en esta
sección del río son el embalse de Betania y el “Salto de Honda”. El primero de los dos
11
El Macizo Colombiano también da origen a los ríos Cauca, Caquetá, Patía y el Putumayo, por lo que se le
conoce como la “estrella fluvial colombiana”.
[- 7 -]
aparece poco antes de llegar a Neiva y en él se genera casi el 10% de la energía
eléctrica que se consume en la nación (CORMAGDALENA, 2005). Cabe anotar que
Betania también cumple un importante propósito como es controlar las crecidas del río
durante la época de lluvias. El segundo de los accidentes, el “Salto de Honda” es un
sitio de vital importancia para la historia de la navegación, pues se convirtió en el límite
sur para la navegación de vapores en sentido norte-sur12
(Guzmán, 2005).
b) Magdalena Medio:
Desde Honda hasta El Banco, donde se encuentra la desembocadura del río Cesar, se
erige el Magdalena Medio. En La Dorada (Caldas), el río empieza a ampliar su cauce al
entrar a un valle más amplio, en el que se observan islas grandes y varios brazos. Desde
este punto hasta Barrancabermeja, el río se estrecha en varios sitios como el de
Angostura. Sus ensanchamientos posteriores presentan los problemas de profundidad y
flujo indefinido ya mencionados. A partir de Barrancabermeja y hasta La Gloria en el
departamento del Cesar, el río presenta gran cantidad de islas, brazos y playas, que
desafían el paso de remolcadores y planchones, especialmente en verano.
c) Bajo Magdalena:
Aguas abajo de El Banco, se forma la bifurcación entre los brazos de Mompós y
Loba13
, dejando en el medio la planicie inundable conocida como la isla de Mompós,
ubicada en el centro de la región de La Mojana y la depresión momposina. Estos
12
El tráfico por el Alto Magdalena siempre fue pequeño, los vapores nunca tuvieron éxito y los champanes lo
navegaron hasta los años 30. Además, los viajeros que venían del sur, debían cruzar el salto por tierra desde el
puerto de Arrancaplumas hasta el trasbordo en Honda con destino norte. Río arriba de Arrancaplumas la
navegación estaba restringida por el único pie de calado permitido en gran parte del año. A pesar de lo
anterior, algunos capitanes guiaron sus vapores a través del salto, hazaña sólo posible en época de “buenas
aguas” (CORMAGDALENA, 2005). 13
El brazo de Loba recibe las aguas provenientes del Cauca, cerca del municipio de Pinillos. Cabe anotar que
el río ha desplazado la mayor parte de sus aguas del brazo de Mompós al de Loba, evidenciándose así el
cambio de curso responsable del estancamiento del municipio de Mompós y que determinó el auge de
Magangué como puerto fluvial, a principios del siglo XX.
[- 8 -]
terrenos se encuentran por debajo del nivel del mar y en ellos confluyen los sistemas del
Cauca, San Jorge y Magdalena, por lo que su característica esencial es la presencia de
innumerables caños y cuerpos de agua de diverso tamaño que se entrelazan entre sí,
formando una compleja red. Esta zona padece de dos periodos de inundaciones, de los
cuales el más importante se presenta entre los meses de octubre y diciembre. En esta
sección, el canal navegable conformado por los grandes brazos es profundo y permite la
navegación durante todo el año sin mayores inconvenientes. A su vez, los canales
menores permiten el paso de embarcaciones de poco calado. En Tacaloa, el río se
vuelve a unir y toma un cauce más uniforme (Guzmán, 2005).
Aguas abajo del encuentro de ambos brazos, se distingue el tramo de mejores
condiciones para la navegación: las fluctuaciones diarias del nivel son menos
acentuadas y los cambios morfológicos son más lentos, sin contar con que en esta
sección se presenta la menor pendiente de todas, lo que, a su vez determina la velocidad
de las aguas. En efecto, el estrechamiento entre las poblaciones de Plato y Calamar
presenta un lecho mayor y antiguo (Guzmán, 2005).
El río atraviesa así el valle ubicado entre las cordilleras Central y Oriental de sur a norte
hasta verter sus aguas en tres bocas distintas, que conforman el delta: la primera y más
importante es la de Bocas de Ceniza en Barranquilla, hasta donde el río realiza un
recorrido de 1.540 km y deposita unos 7.000 metros cúbicos de agua por segundo al
Atlántico (Anónimo, 1999); la segunda, se refiere al Canal del Dique que, a la altura del
municipio de Calamar, Bolívar, dirige una porción del líquido hasta la Bahía de
Cartagena; un tercera boca comprende una intrincada serie de canales y humedales que
comunican al río con la Ciénaga Grande de Santa Marta, y que, además, almacenan
agua en los períodos lluviosos y la devuelven en los secos, actuando como reguladores
de las crecientes (CORMAGDALENA, 2005).
[- 9 -]
En cuanto al clima reinante en el valle del Magdalena, se puede mencionar a manera de
síntesis que se caracteriza, en gran parte de su recorrido, por temperaturas mayores a los 24
grados centígrados, pudiendo considerarse dentro de un nivel térmico cálido, con excepción
de los primeros kilómetros de su recorrido donde impera el paisaje del páramo. Además, se
presentan dos temporadas de lluvias entre abril y mayo y entre septiembre y diciembre, al
igual que dos periodos de sequía, que separan las temporadas lluviosas.
II. NAVEGACIÓN POR EL MAGDALENA DURANTE LA PRIMERA MITAD
DEL SIGLO XX
Este movidísimo período verá la luz junto a la más larga, cruel y devastadora guerra civil,
que haya asolado al territorio colombiano hasta ese momento, La Guerra de los Mil Días,
en octubre de 1899, prolongándose hasta 1902. Los insurrectos liberales y el gobierno
conservador asaltaron y confiscaron los vapores que pertenecían a empresarios del bando
contrario, los armaron y los blindaron de la mejor manera que pudieron. Es así como entre
el 24 y el 25 de octubre de 1899 se libra la mayor batalla fluvial de la guerra, “La batalla de
Los Obispos”, en el lugar del río que lleva ese nombre y que se ubica río abajo de Gamarra
(Cesar), cerca de esa población. Los liberales perdieron la contienda y sus buques pasaron
al servicio del gobierno (CORMAGDALENA, 2005).
A principios del año siguiente, el general liberal Siervo Sarmiento compró dos buques en
Maracaibo, el Gaitán y el Peralonso14
, con el fin de hacer frente a las fuerzas
conservadoras sobre el río. Estos buques terminaron en el fondo del río, hundidos por una
flotilla conservadora liderada por el María Hanaberg. Más tarde, el 22 de noviembre de ese
mismo año, el general Rafael Uribe Uribe tomó la población de Magangué, venciendo la
defensa fluvial y terrestre del gobierno, en lo que sería una de las últimas batallas fluviales
antes de que la guerra se trasladase a tierra firme (Poveda, 1998). Ya en las postrimerías de
14
Bautizado así para conmemorar la reciente victoria de Uribe Uribe en ese paraje.
[- 10 -]
la guerra y después de haber fracasado en Santander, Uribe Uribe devuelve la guerra al río,
es batido en Ciénaga y capitula en noviembre de 1902 (CORMAGDALENA, 2005).
Cabe resaltar que durante este período bélico o, más bien, a pesar de los constantes
episodios bélicos, el transporte de carga por el río no se vio interrumpido en su totalidad. Si
bien las compañías navieras sufrieron pérdidas considerables representadas en buques
confiscados para la guerra, la pérdida de capitanes y tripulantes, los constantes saqueos de
que eran objeto y la demora de los viajes, entre otros, todavía quedaba algún comercio
exterior que incentivó la navegación entre Barranquilla y Purificación (Poveda, 1998). Sin
embargo, como consecuencia de la guerra, el país quedaría destrozado y empobrecido, con
una inflación galopante y una depreciación del peso abismal15
.
Para el año de 1904, operaban en el río siete empresas fluviales con sede en Barranquilla,
una con sede en Cartagena, la Compañía Fluvial de Cartagena, y otra con sede en Medellín,
la Compañía Antioqueña de Transportes. De esta manera, la capacidad de carga alcanzó un
total de 20.000 toneladas transportadas en 36 vapores mayores y 40 planchones, como
puede observarse en el cuadro 116
. Dos años más tarde, un grupo de inversionistas ingleses
compró la Compañía Fluvial de Cartagena17
, la empresa Bartolomé Martínez Bossio y la
Compañía Internacional del Magdalena, fusionándolas en la Magdalena River Steamboat
Company. En 1907, la Compañía Alemana de Navegación compró la Compañía
Colombiana de Transportes, la Empresa Hanseática de Vapores y otra empresa menor, cuyo
15
El tipo de cambio pasó de 2.29 pesos en 1889 a 22.000 pesos al terminar la guerra (CORMAGDALENA,
2005). 16
Estos datos corresponden sólo a la capacidad de las embarcaciones pertenecientes a las empresas con sede
en Barranquilla. Según Poveda (1998), las empresas con sede en Cartagena y Medellín aportaban 2 vapores
mayores cada una, al igual que varios vapores menores (que navegaban en especial el curso Alto del río),
bongos y otras naves de poco tamaño, con los cuales, la flota en el Magdalena ascendía a los 40 vapores
mayores. Ahora, sumando la capacidad de los vapores antioqueños, la capacidad total asciende a las 22.586
toneladas; sin embargo, no se encontraron los datos de la capacidad de la flotilla cartagenera, cuyos botes no
llegaban a Barranquilla sino a Calamar, donde descargaban, el mapa 1 puede servir de referencia (Poveda,
1998). 17
Junto con ella, los ingleses adquirieron a la Cartagena-Magdalena Railroad Company, de los mismos
dueños y que se encargaba de la línea férrea Calamar-Cartagena, que transportaba la carga desde ese punto en
el río hasta el puerto marítimo, debido al taponamiento del Canal del Dique (Poveda, 1998).
[- 11 -]
registro no es preciso, para formar la Empresa de Navegación Luis Gieseken (Poveda,
1998).
De esta manera, se configura un duopolio que se oficializaría, con la venia del gobierno del
General Rafael Reyes, en 1907. Según ese convenio, todas las empresas estaban obligadas a
cobrar una tarifa común y tanto la Gieseken como la Magdalena River recibirían subsidios
a cambio de no competir entre ellas y coordinar sus labores bajo supervisión estatal. Estas
empresas prestarían sus servicios desde Barranquilla hasta Honda. La Girardot Steamboat
Company lo haría desde Arrancaplumas hasta Girardot, Purificación y Neiva, también
subsidiada. Además, las empresas se comprometían a realizar un número de viajes fijo al
mes entre los diferentes puertos y se creó el “Expreso Atlántico”, especialmente
beneficioso para pasajeros, pues les acortó los tiempos de viaje. Al mismo tiempo, se
estableció un descuento en los fletes de los productos exportables del orden del 25% y se
delimitó la proporción de la carga total a ser transportada por cada empresa, es decir, una
cuota de mercado fija.
Por otro lado, con el afán de mantener la navegabilidad sobre el río, Reyes creó un
impuesto sobre la carga de exportación e importación, cuyos recursos se destinaron a la
limpieza y mantenimiento del canal navegable, a cargo del recién creado Ministerio de
Obras Públicas, y gracias a los cuales se pudo reactivar la navegación, al menos de manera
irregular, sobre el Canal del Dique. Además de las políticas anteriores, Reyes reforzó y
expandió el sistema de ferrocarriles que comunicaban diversas poblaciones con el río, con
lo que se consiguió una mayor integración y se alimentó de carga a las embarcaciones y
facilitó su descargue, como se puede apreciar en el gráfico 118
. De esta manera, el gobierno
de Reyes dejó una impronta importante en la navegación sobre el río, ya que se pasó de
22.500 toneladas transportadas en 1904 a 63.500 en 1906 y 75.000 en 1908 (Poveda, 1998).
18
A pesar de que la gráfica presenta los datos de fechas posteriores, es clara la relación directa entre el
transporte por ferrocarril y el fluvial. Es de esperar que esta misma relación sea válida para antes de 1916.
[- 12 -]
En este sentido, Poveda (1998) señala que la puesta en práctica de políticas pro-duopolio
fue responsable de la mejora en el desempeño del transporte de carga; sin embargo, la
relación de causalidad no es clara, aparte de que los datos no tienen la mejor calidad.
Mucho menos se puede determinar, entonces, si esa mejora se dio a pesar de esas políticas,
más bien originada por otras, como la de los ferrocarriles o la de descuentos de fletes para
productos exportables o por las indomables fuerzas del mercado. Tal vez el argumento de
mayor fuerza a este respecto esgrimido por este autor fue el aumento de la confianza
inversionista que originaron dichas decisiones19
.
Una intuición sencilla sería buscar la respuesta en las tarifas, pero los datos de este período
son confusos. Mientras Poveda afirma que la tarifa Barranquilla-La Dorada fue de 14 pesos
río arriba y de 10,5 río abajo, Pachón y Ramírez (2006) ubican tarifas similares para el año
de 1906, antes de que se crearan las dos compañías en cuestión, según la fecha que da
Poveda. Como se puede observar en el Cuadro 2, Pachón y Ramírez apuntan que los años
siguientes se caracterizaron por una guerra de precios con inicio en 1907, fecha a partir de
la cual los fletes bajan considerablemente. A pesar de ello, es lógico pensar que, durante el
duopolio, las tarifas sean más altas y que bajen después de él20
. Sin embargo, los subsidios
pudieron haber permitido un menor cobro por fletes en 1907, como muestra el cuadro 2. En
últimas, la conexión vía tarifas no resulta para nada clara.
En este orden de ideas, resulta más probable que las otras políticas hayan sido responsables,
en mayor o menor medida, del desempeño del sector durante este periodo, comportamiento
que sería replicado en gran parte de la primera mitad de este siglo, es este hecho el que
19
Vale aclarar que, según el mismo Poveda, el número de vapores no aumentaría considerablemente hasta el
periodo entre 1917 y 1924, al final del cual ya habían 74 de estas embarcaciones. Sin embargo, sí hubo una
mejora en la capacidad de los barcos de esa época y se reemplazaron algunos que ya eran obsoletos o que
tenían muy poca capacidad, lo que permitiría un acelerado crecimiento de la carga. 20
Sería razonable pensar que ya se hubiera dado la guerra de tarifas antes de que aparecieran dichas
compañías, pues la cruenta batalla de precios pudo inducir la venta de las empresas más pequeñas a las más
grandes, como efectivamente sucedió.
[- 13 -]
revela la importancia de la primera década del siglo y del gobierno de Reyes. De hecho, el
éxito de estas políticas estuvo en dirigir el creciente comercio exterior al río, formándose
así un círculo virtuoso. De hecho, el río pasó de mover el 34% de las importaciones y
exportaciones en 1906, a mover el 37% en 1908, hasta alcanzar el 40 % en 1923. A esto
hay que sumarle el vigoroso ritmo en que creció el comercio exterior durante el mismo
periodo. Para 1906, la suma de importaciones y exportaciones era de 185.056 toneladas, en
1915 la suma era de 240.016 toneladas. Además, las exportaciones de café se
quintuplicaron entre 1905 y 1927, pasando de los 400.000 sacos a poco más de dos
millones. En pocas palabras, no sólo aumentó el tamaño de la torta sino el pedazo que le
tocaba al río, con lo que la carga pasó de 63.500 toneladas en 1905 a 653.000 en 1929. Hay
que anotar que hasta 1917, el número de vapores se mantuvo casi igual al de 1905, por lo
que, indudablemente creció la capacidad de los mismos y se hicieron más eficientes, para
luego sí aumentar en número (Poveda, 1998).
Otro hecho destacable es la redistribución de la carga entre los puertos del Magdalena. En
1906, el 65% del comercio exterior pasaba por el tándem Barranquilla-Puerto Colombia;
para 1910, ya era el 70%, mientras que Cartagena recibía menos del 30% y Santa Marta el
resto. La evidente importancia del puerto de Barranquilla incentivó al General Reyes a dar
vida al Departamento del Atlántico, y la ciudad pasaría de 11.212 habitantes en 1.834 a
40.115 en 1.905 y a 139.974 en 1.938. Además, el estallar la guerra en 1914, la Magdalena
River adquirió a la colombo-alemana Gieseken, para crear la Colombian Railway and
Navigation Company Limited, con capitales ingleses y sede en esta misma ciudad,
convirtiéndose así en la mayor empresa fluvial, seguida de lejos por la Compañía
Antioqueña de Transportes. Esta fecha coincidiría con un bajón en el comercio
internacional colombiano, pues sus grandes socios estaban inmersos en la guerra (Poveda,
1998).
Ya en 1914, el doctor Carlos E. Restrepo, cuya administración prestó especial atención al
problema del mantenimiento del río con la compra de tres dragas y varias obras menores
[- 14 -]
para evitar la erosión de las orillas, se interesó también por deshacer la barra y así abrir las
Bocas de Ceniza al paso de embarcaciones de hasta 30 pies de calado y 15.000 toneladas de
capacidad procedentes del mar21
. Es así como realiza un contrato con la firma Julius Berger
Konsortium, alemana, según el cual se realizarían los estudios necesarios para llevar a cabo
tal obra y cuyos resultados fueron entregados en 1916. Pero el advenimiento de la guerra
retrasaría el proyecto, que se retomaría en 1919, con la fundación de la Sociedad
Colombiana de las Bocas de Ceniza (CORMAGDALENA, 2005). Para 1920 el interés era
ya el mejoramiento de todo el canal y no sólo el despeje de la desembocadura. En 1921 se
empezarían los nuevos estudios, cuyos resultados se entregaron en 1924 al presidente Pedro
Nel Ospina22
. Así, la Ulen and Company empezó la construcción del dique Boyacá y los
tajamares en 192523
. Estos trabajos debieron suspenderse durante la Gran Depresión y sólo
se reanudaron hasta 1933, cuando se encargó a la compañía de Robert H. Parrish, quien
entregaría la obra en 1936. Para 1938, Olaya Herrera recibió las obras complementarias
(bodegas y muelle en concreto, entre otras). (Poveda, 1998).
La década de los veinte estuvo marcada por un crecimiento importante del transporte de
carga por el río, como muestra el cuadro 324
, especialmente impulsado por el crecimiento
de las exportaciones de café, cuyo medio de transporte por excelencia era el vapor, que le
cobraba un flete de alrededor de un centavo por tonelada-kilómetro, como muestra el
cuadro 2; mientras el transporte en el tren más barato costaba 4,1 centavos. Sin lugar a
dudas, el final de la Primera Guerra Mundial fue un factor fundamental para la
recuperación del comercio internacional. Otras causas del aumento en la carga transportada
21
El primer estudio con este fin se llevó a cabo en 1907, en el gobierno de Reyes, quien contrató al ingeniero
norteamericano Lewis Haupt. 22
Las obras de canalización del río, adecuación de los canales y caños y mejoramiento de puertos comenzaron
en 1925, pero problemas de ineficiencia, peculado y la gran inundación de 1929, que destruyó los trabajos,
dieron al traste con la empresa y el contrato se terminó abruptamente. 23
La idea era disolver la barra (banco de arena) e impedir que se volviera a formar, para lo cual debía
estrecharse el cauce del río, lo que aumentaría la presión de la corriente fluvial, contrarrestaría a la del mar y
enviaría los sedimentos a aguas profundas. 24
Además, en el cuadro 1 se evidencia el crecimiento de la flotilla de barcos durante esta década.
[- 15 -]
están en la modernización de los buques (que incluye el cambio de la leña al fuel oil25
como
combustible), la construcción de nuevas vías férreas que complementaban y alimentaban al
río, el mejoramiento de los ferrocarriles existentes, el crecimiento y modernización de la
economía en su conjunto y los trabajos de dragado. Esta tendencia sólo sería frenada en
1926, debido a una fuerte sequía; pero siguió hasta la Gran Depresión, periodo durante el
cual tanto la crisis internacional como la guerra con el Perú logró revertir la tendencia
(Pachón y Ramírez, 2006). Esta década también vería nacer a la Naviera Colombiana, que
fuera la mayor de las empresas fluviales en las décadas venideras (Poveda, 1998).
Gracias a la Gran Depresión, a la competencia que significó la consolidación del transporte
aéreo y a una seguidilla de catástrofes de buques célebres, los primeros años de la década
de los treinta fueron difíciles para las navieras. A la ya difícil situación se le sumó la guerra
con el Perú. Por tales razones, se cerraron varias empresas26
, cayeron las tarifas y,
asimismo, los salarios de los trabajos relacionados con la navegación fluvial bajaron. La
crisis fue superada en 1933, debido en especial a la reactivación de las exportaciones de
café, cuya demanda había mejorado gracias al “New Deal”. Según Poveda (1998), el resto
de la década estuvo marcada por el crecimiento de la economía en su conjunto. Su efecto en
el transporte de carga fluvial se aprecia en el cuadro 3, según el cual el volumen de carga
despachada pasó de alrededor de 600.000 toneladas en 1934 a poco más del millón en
1939.
En septiembre de 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial, sus efectos sobre la economía
colombiana y el río se sintieron hasta 1943. En efecto, las exportaciones de café hacia
Europa se vieron afectadas de manera importante, en especial, debido a los peligros para la
navegación del Atlántico. Estos hechos, de acuerdo al relato de Poveda (1998), frenaron el
transporte de carga. Sin embargo, para 1943, el esfuerzo industrializador logró revertir las
25
Los primeros en usar este combustible fueron los buques de la Troco, que los utilizaba para transportar
petróleo y sus derivados de Barrancabermeja a Mamonal, en Cartagena. 26
Algunas de estas empresas fueron absorbidas por la Naviera Colombiana.
[- 16 -]
consecuencias de la guerra y se volvió a los niveles de transporte de carga de antes de la
guerra y se dio inicio a otra bonanza en la navegación. El tamaño de la flotilla del
Magdalena, para esta época no es claro, sin embargo, un informe de la Contraloría General
de la Nación27
notifica la existencia de 67 vapores navegando el río, además de dos
remolcadores Diesel.
Para este mismo período se crea, por iniciativa del gobierno de López Pumarejo, la
Compañía Nacional de Navegación (Navenal), adscrita al Ministerio de Obras Públicas y
cuyos socios fundadores fueron el gobierno nacional, la Federación Nacional de Cafeteros,
el Banco de la República y los Ferrocarriles Nacionales. Su principal objetivo, según cuenta
Poveda (1998), fue el de mejorar la navegabilidad en el Magdalena y prestar servicios de
navegación fluvial en rutas poco explotadas, especialmente en los otros ríos del país y en
las poblaciones ribereñas del Magdalena que no eran servidas por operadores privados28
.
Otra organización que se creó, por parte de las empresas navieras privadas, fue la
Asociación Nacional de Navieros, Adenavi. Ésta entidad sin ánimo de lucro se dedicó a
defender los intereses de los navieros fluviales, promover la navegación y a mantener la
navegabilidad del río. En efecto, en 1951 Adenavi recibió por contrato, por parte del
gobierno, las labores del Ministerio de Obras Públicas concernientes al mantenimiento del
canal, su señalización y operación de varios puertos fluviales. Además, Adenavi cumplió
funciones de sindicato patronal para la negociación laboral con la Federación Nacional de
Trabajadores Navieros y Portuarios, Fedenal.
Ya en 1945, el término de la guerra y la existencia de grandes reservas, obtenidas por las
exportaciones de café a los Estados Unidos, permitieron una recuperación de las
importaciones, lo que tuvo un efecto positivo sobre la carga transportada por el río. Para
este mismo año, la Naviera Colombiana ya era la principal empresa fluvial del país. Según
Poveda (1998), esta empresa transportaba un 60% de la carga y un 80% de los pasajeros.
27
Al parecer, ésta es la fuente más creíble y más citada por los autores consultados. 28
Anota este autor que esta labor impactó positivamente al desarrollo de estas poblaciones.
[- 17 -]
Vale la pena anotar que, hasta la fecha, casi toda la carga era movida por vapores y que la
cantidad de barcos diesel era muy limitada29
. En efecto, el gerente de los Astilleros de
Barranquilla de 1947, Dr. Emilio Montoya Gaviria, en entrevista a la revista Raza de
diciembre del mismo año anotaba el atraso que representaba el uso de aquella tecnología en
los buques que surcaban el río. Según Montoya, había tres causas para el estancamiento del
río: La primera era el equipo anticuado ya mencionado; la segunda, el abandono estatal del
que era objeto el Magdalena, entre otras, a causa de su poco “sex-appeal” electorero y de la
falta de una política oficial específica para esta arteria30
; la tercera causa era la perenne
lucha obrero-patronal31
. Concluía Montoya que la importancia del río radicaba en que era
una vía natural para solucionar los problemas de distribución y cauce para aprovisionar los
mercados del interior.
En 1950, el río transportó 203.735 pasajeros, según cuenta Poveda (1998), mientras en
1945 se transportaron 217.483 personas. Este hecho evidencia la fuerte competencia que
representaba la aviación para este negocio, pues prestaba un servicio más rápido y cómodo.
Sin embargo, el transporte de carga sí presentó una tendencia creciente. Evidencia de lo
anterior está en el hecho de que la carga pasó de 1.210.000 toneladas en 1945 a 1.593.000 y
a 2.016.000 en 1957. Además, el mismo autor asegura que en 1949 eran ya 8 las empresas
navieras, lo que muestra el proceso de desaparición de las empresas más pequeñas y la
concentración del transporte fluvial en unas pocas. Otro hecho destacable, es que, a partir
29
Poveda (1998) hace referencia a un informe de la Contraloría General de la Nación que, para 1944,
contabiliza sólo dos embarcaciones diesel de hélices. 30
Anotaba Montoya que la Dirección Nacional de Navegación debía atender las necesidades de todos los
canales navegables de la nación, por tanto, el Magdalena no tenía doliente en Bogotá. Además, no se hacían
las obras que garantizaran el tráfico de embarcaciones todo el año por todo el curso del río. En las palabras de
Montoya: “…el río nos lo regaló Dios; por tanto, el parecer casi unánime es el de dejárselo a Él por
administración delegada”. Por otro lado, Montoya criticaba el que, según él, era un gasto excesivo en
mantenimiento de ferrocarriles y cuyo monto era diez veces el utilizado en el río. En este sentido, Montoya
aseguraba que, en época de buenas aguas, el transporte fluvial abarrotaba a cuatro de los ferrocarriles más
importantes del país, los cuales tenían conexión con puertos fluviales, Puerto Wilches, Puerto Berrío, La
Dorada y Salgar, al mismo tiempo que atendía al resto de los puertos sin conexión férrea. De esta manera, el
exceso de mercancía debía ser almacenado a la espera de poder ser despachado del puerto al interior del país. 31
En palabras de Montoya, ésta encarecía los fletes de manera exagerada, sobre todo en comparación con los
otros medios de transporte. Al respecto se debe anotar que el sindicato de los trabajadores fluviales fue uno de
los primeros en nacer, medios de transporte como el ferrocarril, por ejemplo, no tenía esta dificultad, pues sus
trabajadores no estaban sindicalizados.
[- 18 -]
de 1950, las márgenes del río fueron objeto de invasiones de colonos que empezaron a talar
y quemar la selva primigenia.
De esta manera hace su aparición la década de los cincuenta, cuyos primeros años fueron de
expansión económica rápida. Esta expansión se reflejaría en el transporte de carga por el
río, que, como ya se mencionó, sobrepasó los dos millones de toneladas; no ocurrió así con
el de pasajeros debido a la ya consolidada alternativa aérea (Poveda, 1998). El mismo autor
señala que el mayor crecimiento de la flota desde 1924 se dio en planchones y no en
buques, lo que, según él, refleja el mejoramiento de la potencia mecánica de las
embarcaciones, ahora capaces de transportar más planchones y más carga. Este hecho hacía
al transporte fluvial más eficiente, aumentándose así la competitividad frente a los otros
medios de transporte. Además, ya en esta época, el número de buques diesel superó a los
vapores y no se registraron hundimientos ni incendios en los barcos32
. Por otro lado, la
colonización de las riberas, ya mencionada, estuvo impulsada por el ferrocarril del
Magdalena y motivada por la violencia partidista que produjo este fuerte fenómeno
migratorio.
Hacia 1954 y 1955 se construyó el último tramo de carretera que unió a Medellín con
Cartagena y a través del cual se empezó a desviar la carga que anteriormente era
transportada a través del río, lo que significó un duro golpe para la navegación fluvial,
según indica Poveda (1998) y corrobora Pachón (2006). Ya en la segunda mitad de la
década de los cincuenta, empezaron a desaparecer los vapores de rueda, acosados por la
creciente competencia, por su obsolescencia, por las dificultades propias de la navegación
para barcos y puertos, y por los elevados costos laborales, como apunta el primero de los
autores citados en este mismo párrafo. De hecho, CORMAGDALENA (2005) anota que el
año de 1956 representa el punto de quiebre del transporte de carga por el río pues, a partir
32
El autor asegura que esto se dio gracias a las mejoras en el diseño y construcción de embarcaciones en los
Astilleros de Barranquilla, al mayor conocimiento del río y su comportamiento, por parte de timoneles y
capitanes, al mejor uso de combustibles y la existencia de extintores en los barcos.
[- 19 -]
de esa fecha, el crecimiento de la carga transportada fue mucho menor que el de todos los
periodos anteriores y lo es hasta la actualidad.
Un estudio de la Cepal realizado entre 1955 y 1956 avisa de las dificultades por las que
pasaba la navegación y que terminarían por decidir su destino33
. Uno de los problemas que
encontró dicha organización radicaba en la dificultad para la navegación aguas arriba de
Gamarra durante la mitad del año, a lo que se le sumaba la constante necesidad de dragado
del Canal del Dique para mantener la navegabilidad. Otro de los problemas estaba en la
persistencia de los vapores que, por su obsolescencia, eran ineficientes y tenían altos costos.
Por otro lado, el sistema de “turnos”, que asignaba la carga por orden de llegada de las
embarcaciones al puerto y no por sus características técnicas, espantó a muchos
despachadores del río y los empujó a los ferrocarriles y camiones. Al mismo tiempo, el
sistema de tarifas no diferenciaba entre los diferentes tipos de carga o calidad del servicio,
para la Cepal, esto significaba una sobretasa a algunos tipos de carga y subsidios a otros.
Además, los sindicatos cobraban altas cantidades por el servicio de carga y descarga, y no
permitían el uso de equipos mecánicos que desempeñasen esa labor; de la misma manera,
obligaban a llevar una tripulación mayor a la necesaria. Por último, los aumentos de la red
vial y del parque motor hicieron disminuir la importancia relativa de la navegación fluvial.
A las anteriores apreciaciones de la Cepal, hay que sumar el hecho de la construcción del
Ferrocarril del Atlántico desde 1953, que representó la más abierta competencia ferroviaria
frente al río, sobre todo si se tiene en cuenta que las líneas anteriores eran más bien
complementarias al río. Finalmente, la Cepal concluiría que el transporte fluvial se
reduciría al transporte de productos de gran volumen y largas distancias, en lo que es más
eficiente este medio.
Como se puede deducir, la tendencia del transporte fluvial de aquí en adelante estaría
marcada por un el estancamiento relativo de este medio. Ya en 1960, los vapores de paletas
33
A este estudio se refiere Poveda (1998), cuya obra fue la fuente consultada al respecto y cuyas
apreciaciones son las que se muestran aquí.
[- 20 -]
sólo llegaban hasta Puerto Berrío, pues la línea de ferrocarril que atravesaba el canal no era
lo suficientemente alta como para permitir su paso, sí lo hacían los buques diesel, mucho
más bajos34
. Es por esto que, para ese mismo año, sólo quedaban siete vapores de paletas,
sin embargo, habían 350 remolcadores diesel, de los cuales, sólo los 56 más grandes, junto
con los vapores, movían la mayor parte de la carga. Además, el transporte de pasajeros era
ya muy escaso y el transporte por el Alto Magdalena había desaparecido. Por otro lado, se
seguía usando el ineficiente sistema de “turnos” y se usaba mayor tripulación de la
necesaria en los barcos y mayor personal que el necesario en puertos. Estos hechos
determinaron la subutilización de la capacidad transportadora a casi el 47% de la potencial,
como registra Poveda (1998).
En las palabras del Redentor, ya todo estaba consumado. Aún así, se sucedería el hecho
que, al igual que el nacimiento de Cristo lo hace con la historia de la humanidad, partiría la
historia de la navegación fluvial colombiana en dos y se convertiría en el punto de llegada
de este relato: la catástrofe del David Arango, uno de los últimos vapores que, con su
desaparición, marcó el fin de los vapores en Colombia. El ingeniero David Arango, como
cuenta Poveda (1998), fue gerente general de la Naviera Colombiana desde 1928 hasta su
deceso en 1933, época de crecimiento para esa empresa. Es así como, poco después de su
fallecimiento, la empresa decide bautizar uno de sus nuevos vapores con su nombre, el que
sería el orgullo de la flotilla. Pero, el 6 de enero de 1961, en Magangué, el barco se soltó de
su atracadero y fue a tener al otro lado del río, ya en llamas, cuyo origen se desconoce. Sólo
hasta las horas de la noche pude extinguirse el fuego, el David Arango no era más que una
masa inservible. Después de la catástrofe, sólo quedarían en servicio dos vapores, el último
de los cuales fue retirado en 1962. En 1961, el Ferrocarril del Atlántico ya había llegado
hasta Santa Marta, con lo cual el escasísimo transporte de pasajeros por remolcadores se
limitó a distancias extremadamente cortas. Ya en 1969 se movilizaron apenas 2.823.000
toneladas de carga por río, mientras la carga transportada por carretera era de alrededor de
34
Esta línea fue construida entre 1954 y 1955, por lo que no dejaba pasar a las embarcaciones más altas que,
evidentemente, eran las de mayor capacidad, sólo lo hacían las más bajas. Para 1960, ya ningún vapor pasaba
aguas arriba de este punto.
[- 21 -]
diez millones de toneladas, al tiempo que también mermaba la carga por ferrocarril.
Citando a Poveda (1998), página 516:
“Para efectos prácticos, el río en 1970 casi había perdido toda su anterior
importancia en nuestro país”.
III. CONSIDERACIONES FINALES
Después de repasar los principales acontecimientos sobre la navegación del Magdalena
durante la primera mitad del siglo XX, como se ha hecho, es pertinente resaltar algunas
evidencias sobre la “endogeneidad” de la disminución de la importancia económica del río,
valga la redundancia, al mismo sistema económico y no como un mero resultado de una o
varias decisiones políticas, exógenas al sistema de mercado. En efecto, la primera evidencia
en contra de la raíz política del problema en cuestión está en la exitosa conformación de un
grupo de interés pro-río que, dirigido por un grupo de empresarios de Barranquilla que
conformaron la Compañía Colombiana de Bocas de Ceniza en 1919 y luego el Comité de
Defensa de Bocas de Ceniza, en 1929, para lograr su apertura por parte del gobierno
nacional. Incluso se dieron manifestaciones multitudinarias en aquella ciudad para la
realización de la obra y se vinculó a los congresistas de la región, con lo que se conformó
una bancada propia en el Congreso35
. No cabe duda que éstas personas veían en la
realización de estas obras una oportunidad de rentas tan importante que incentivaron su
actuar36
.
Resulta así razonable pensar que este mismo grupo de interés u otro de características
similares respondería de la misma forma ante la deliberada implantación de sistemas de
35
Posada (1998). 36
Cabe mencionar, además, que los empresarios que conformaron la compañía en cuestión llegaron a pagar
los dineros para la realización de las obras cuando se atrasaban los pagos del Estado (Posada, 1998). Además,
las violentas manifestaciones representaban en sí mismas un riesgo para quienes participaban en ellas.
[- 22 -]
transporte que significasen la caída del tráfico fluvial, impidiéndolo, inclusive37
. Pero esto
no se dio, los ferrocarriles y las carreteras empezaron a construirse como competencia al río
y la navegación por el río perdió importancia. Además, según cuenta Posada (1998), para
Tomás Surí Salcedo, uno de los fundadores de la compañía mencionada, “…para que la
apertura de Bocas de Ceniza dé todo el beneficio que de ella esperamos, hay que
complementarla con los trabajos de regularización del río…”. Evidentemente, este grupo de
interés no lograría este cometido a cabalidad. De esto se deduce que este grupo sólo estaba
lo suficientemente incentivado por la apertura del puerto de Barranquilla y que los
incentivos para la creación de grupos de interés que fomentasen la navegación por el resto
del río eran muy pocos. Al respecto, el cuadro 4 muestra el importante grado de influencia
sobre el gasto estatal en trasporte que tuvo la apertura de Bocas de Ceniza38
; al tiempo, hay
que señalar que los niveles relativos del gasto en puertos con respecto al total de inversión
en trasporte después de las obras de la desembocadura del río, llegaron a niveles inferiores
a los periodos anteriores a dichas obras.
Por otro lado, llama la atención la persistencia de una tecnología obsoleta, representada en
los vapores que, como se puede apreciar en el relato histórico, estuvieron presentes durante
los mejores años de la navegación por el río hasta 1962. Entretanto, los diesel sólo
empezarían a tener una presencia importante para la década de los cincuenta, prácticamente
cuando se da el punto de quiebre en el transporte fluvial, que CORMAGDALENA ubica en
1956. Este hecho demostraría los pocos incentivos a inversiones en capital grandes, como
sería el cambio de toda la flota. Desde que hicieron su aparición los vapores en Colombia
hasta este punto, sólo se les hicieron reformas para mejorar su capacidad de carga y
37
Del apartado anterior se deduce la importancia del río para el comercio exterior colombiano, en especial el
café. Cabría esperarse que los cafeteros o las regiones productoras de otros bienes exportables estuviesen
interesadas en mantener un tráfico fluido por el Magdalena. Sin embargo, esos grupos hicieron uso de medios
alternativos. Es probable, entonces, que el transporte fluvial no fuese la opción que mayores réditos les
reportase, más bien era la única opción antes de que aparecieran las nuevas alternativas, hacia las que se
volcaron. 38
Gracias a esa obra, en 1932, 1933 y 1934 se invirtió en puertos más del 20% de la inversión pública total en
trasporte y vías de comunicación y el 18.93% en 1935. También se aprecia otro período de inversión pública
importante en la primera etapa de estudios entre 1926 y 1928, aunque opacados en términos relativos por el
importante gasto en ferrocarriles.
[- 23 -]
potencia y cuando aparecieron los diesel, no fueron claves en la reactivación de la
navegación. Es probable que la navegación por el Magdalena no haya tenido los suficientes
encadenamientos con el resto de las economías ribereñas como para crear o ampliar
mercados internos con los cuales ampliar su propia carga. En efecto, los grandes centros
productivos no dejaron de estar lejos del río y a excepción de Barranquilla, se dieron
procesos industrializadores muy limitados en estas zonas. Bajo estas condiciones, se podría
pensar que no se justificaba una inversión masiva en naves modernas. Así, sólo la
competencia podría estimular la modernización, pero no la competencia entre navieras sino
la de otros medios de comunicación. Aún así, cuando se modernizaron las embarcaciones,
se subutilizaba la capacidad de carga.
Otro hecho a tener en cuenta es la caída en el comercio exterior colombiano durante la
segunda mitad del siglo XX, pues el río era el medio de transporte más usado para este tipo
de comercio en gran parte del período estudiado. Como muestra el Gráfico 2, la carga
transportada para comercio exterior con relación a la carga total sufrió una caída
considerable de la que no se recuperaría en el período en estudio, ni siquiera en el período
tenido en cuenta en la gráfica. Indudablemente, el modelo de sustitución de importaciones
tuvo mucho que ver en este asunto. Ahora, como muestra el cuadro 5, las exportaciones del
puerto más importante del Magdalena, Barranquilla, en relación con el total de
exportaciones nacionales cayeron casi de forma continua entre 1922 y 1950; mientras que
las importaciones cayeron, pero en menor proporción. Este hecho muestra, como menciona
Posada (1998), el ascenso de Buenaventura como el puerto exportador colombiano más
importante a expensas de los puertos en el Caribe, suceso observable en los datos del
mismo cuadro en mención. De esta manera se desvió la carga que otrora transportaba el
río.
Ahora, si tenemos en cuenta que el grupo de interés más visible que tuvo el río estaba
compuesto por empresarios de Barranquilla y que es probable que pensaran que la pérdida
de ingresos vía comercio internacional se fuese a ver compensada por las ganancias
[- 24 -]
extraordinarias del proteccionismo del modelo de sustitución de importaciones, se puede
pensar que el río prácticamente se quedó sin doliente. Además, los exportadores que antes
utilizaban el río para llevar sus mercancías hasta los puertos del Caribe, empezaron a usar
medios alternativos para transportar sus mercancías hacia Buenaventura o hacia los
mercados internos, por lo que valdría la pena preguntarse qué tan rentable era la utilización
del transporte fluvial antes de la llegada de los nuevos medios o si se usaba porque era la
única opción. Evidencia de ello está en el gráfico 3, que muestra cómo ha disminuido la
carga transportada por el río, al tiempo que ha aumentado la de las carreteras. Ahora, si se
tiene en cuenta que, como muestra el cuadro 6, los precios relativos han sido favorables
para el transporte fluvial frente al ferroviario y al trasporte por carretera, se podría pensar
que el mal servicio en términos generales prestado por las compañías fluviales fue un factor
determinante, frente a la flexibilidad y puntualidad del transporte por carretera. Además, se
puede observar la relativamente poca utilización del río para conectar los mercados
internos. Podría decirse que el río nos separa más de lo que nos une.
CONCLUSIONES
De todo lo anterior, parecería claro, al menos para el autor de estas líneas, que el
estancamiento relativo del transporte por el río Magdalena y, consecuentemente, de la
navegación fluvial en Colombia debió responder a las características del sistema de
mercado; fue, entonces, endógeno al sistema al menos parcialmente. Ahora, resulta
indudable que las decisiones de política tuvieron un impacto tanto en el florecimiento como
en el decaimiento de este medio de transporte. Sin embargo, muchas de esas decisiones
estuvieron movidas por el juego de mercado, o al menos no fueron reprimidas o evitadas
por un fuerte mecanismo de incentivos que determinara el juego político en medio del cual
se tomaban esas decisiones, vía grupos de interés. En efecto, no se puede vislumbrar un
verdadero grupo de interés propio del río. Al respecto, se podrían argumentar problemas de
coordinación entre todos aquellos que originaran su sustento del trasporte fluvial. Sin
embargo, el traslado de la carga fluvial a otros medios, como las carreteras, indicaría que el
[- 25 -]
río no era la mejor alternativa de trasporte para todos los que la utilizaban a principios del
siglo XX.
De esta manera, una posible reactivación del río pasaría más por la activación de círculos
virtuosos de la navegación fluvial con los mercados internos y las economías ribereñas lo
suficientemente importantes como para que el río pueda originar su propio grupo de interés
y “crear” su propia carga.
[- 26 -]
BIBLIOGRAFÍA
Consuegra, Ignacio (2002). Barranquilla: Umbral de la Arquitectura en Colombia,
Grijalbo, pp. 22-37.
Acemoglu, Daron; Johnson, Simon y Robinson, James (2004). “Institutions as Fundamental
Cause of Long-Run Growth”, NBER Working Paper Series, Working Paper 10481, mayo
2004, pp. 1-37.
CORMAGDALENA (2005). Manual del Río Magdalena, Bogotá, 2005.
CORMAGDALENA (2007). “Historia del Río Magdalena Símbolo de Riqueza y Progreso
Nacional” [Artículo de Internet], disponible en: http://www.cormagdalena.com.co/. Acceso:
20 de octubre de 2008.
Pachón, Álvaro y Ramírez, María Teresa (2006). La infraestructura de transporte en
Colombia durante el siglo XX, Fondo de Cultura Económica, Bogotá, pp. 78-134.
Pachón, Álvaro y Ramírez, María Teresa (2006). “La infraestructura de transporte en
Colombia durante el siglo XX: Anexo Estadístico” [Archivo de Computador].
Posada, Eduardo (1998). El Caribe Colombiano: Una Historia Regional (1870-1950), El
Áncora Editores, Bogotá, pp. 258-314.
Posada, Eduardo (1994). Progreso y Estancamiento 1850-1950. En Meisel, Adolfo (Ed.),
Historia Económica y Social del Caribe Colombiano, pp. 231-279.
Poveda, Gabriel (1998). Vapores Fluviales en Colombia, Tercer Mundo Editores, Bogotá.
Flórez, Franz (1998). “Cuando el rio suena: apuntes sobre la historia arqueológica del Valle
del Rio Magdalena”, Revista de Antropología y Arqueología, Vol. 10, N° 01, enero-junio
1998, pp. 9-37.
Rodríguez, Alfonso (1998). “El Río Magdalena: muchos años de estudios… y
desconocimiento”, Revista de la Escuela Colombiana de Ingeniería, Vol. 08, N° 31, julio-
septiembre 1998, pp. 11-19.
[- 27 -]
Anónimo (1999). “El Renacimiento del Magdalena”, Carta Petrolera, N° 86, septiembre-
octubre 1999, pp. 44-47.
Guzmán, Héctor (2005). “Aspectos históricos y técnicos del río Magdalena: una visión
sobre experiencias en el río”, Hojas Universitarias, N° 57, agosto 2005, pp. 35-44.
Anónimo (1947). “Agonía del Magdalena: Abandono Oficial, Equipos Viejos y Pugna
Obrero-Patronal están acabando con el río”, Raza, Vol. 03, N°15, diciembre 1947, pp. 76-
78.
[- 28 -]
ANEXOS
Mapa 1 Colombia: movimiento promedio de carga en puertos (1943-1947)
Tomado de: Pachón y Ramírez, 2006.







































![[El Contrato de Confirming en el tráfico mercantil de 2014]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6320b1cc117b4414ec0b2199/el-contrato-de-confirming-en-el-trafico-mercantil-de-2014.jpg)