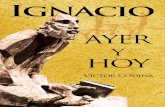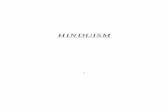El concepto de «discípulo» en Ignacio de Antioquía El concepto de « discípulo » en Ignacio de...
Transcript of El concepto de «discípulo» en Ignacio de Antioquía El concepto de « discípulo » en Ignacio de...
T6't'8 ~O'ol.UX1. J.1a.9~ rAn9éOc; 1T¡O'oO Xp1.O"t'oOEl concepto de «discípulo» en Ignacio de Antioquía
INTRODUCCIÓN
Ignacio se nos presenta como uno de los momentos señeros de lamística cristiana. Sus breves cartas1 aparecen como piezas de una extraordinaria hondura.2 A ellas podemos volver una y otra vez para irpenetrando cada vez más en su vida, en su unión con Dios. Ignacio esel hombre «preparado para la unidad».3 Sus cartas escritas, seguramente sin mucha cavilación, son la rendija por la cual nos es permitido espiar su corazón, rico, profundo, pero a la vez tan desgarrado todavía por la división, la multiplicidad, el todavía no, el velo de la vida,que lo separa de la unión plena con Dios.
En el presente estudio planteo el concepto de ~aeTrc1Í~ como clave
1. Entre las ediciones de las cartas hay que mencionar las siguientes: J. J. AYÁN CALVO, Igllacio deAlllioquia: Carlas, Policarpo de Esmirna: Carla, Carta de la iglesia de Esmima a la iglesia de Filomelio, Madrid1991; W. BAUER, Die Briefe des Ignatius von Antiochia und der Pólykarpbrief, Tübingen 1920; Th. CAMELOT, Ignace d'Antioche. Lettres, SC 10, Paris '1951; M. ESTRADÉ, Sant Ignasi d'Antioquia, Montserrat1983; A. LELONG, Les Peres Apostoliques. III: Ignace d'Antioche el Polycarpe de Smyrne. Épltres. Martyre de Polycarpe, Paris 21927; H. PAULSEN, Die Briefe des Ignatius von Antiochia 'lIld der Briefdes Polykarp von Smyma, Tübingen '1985; D. RUIZ BUENO, Padres Apostólicos, Madrid ('1993) 447-502; Th.ZAHN, Epistulae, martyria, fragmenta, Lipsiae 1876. Es digna de mención la concordancia de las cartas:J. D. THOMPSON I J. ARTHUR BAIRD, A critical concordance to the Epistles of Saint Ignatius ofAntioch,Wooster, Ohio 1997.
2. Para la espiritualidad de Ignacio véanse los siguientes estudios: F. BERGAMELLI, L'unione a Cristo in Ignazio d'Antiochia: Ecclesiologia e catechesi patristica I, Roma 1980, 73-109; F. BERGAMELLI, «Nelsangue di Cristo: la vita nuova del cristiano secondo iI martire S. Ignazio di Antiochia»: EL 100 (1986)152-170; G., BosJO, «La dottrina spirituale di Sant'Ignazio d'Antiochia», Salesianllln 28 (1966) 519-550;K. BOMMES, Weizen Gottes: Untersuchungen zur Theologie des Martyriums bei Ignatius von Antiochien,K61n, 1976; L. BOUYER, La spiritualité du Nouveau Testament et des Peres, Paris 1960,249-250; Th. CAMELOT, op. cit., 38-41; L. CRISTIANI, «Saint Ignace d'Antioche. Sa vie d'intimité avec Jésus-Christ»: RAM25 (1949) 109-116; G. BOSIO, «La dottrina spiriluale de Sant'Ignazio d'Antiochia»: Sal 28 (1966) 519551; A. HAMMAN, La oración, Barcelona 1967,524-537; G. W. H. LAMPE, A Patristic Greek English Lexicon. Oxford 1961, 820; P. NAUTIN, arto «Ignazio d'Antiochia»: A. DI BERARDlNO (ed.), Dizionario Patristico e di Antichitii Christiane n, Roma 1984, 1743.; J. LIEBAERT, Les enseignements moraux des PeresApostoliques, Gembloux 1970, 34-43 ; Th. SPIDLIK, La spiritualité de l'Orient chrétien. Manuel Systématique, Roma 1978, 41-43; M. VILLER, «Martyre et Perfection»: RAM (1925) 3-25 ; S. ZAÑARTU, El concepto de ZWH en Ignacio de Antioqu{a, Madrid 1977.
3. €¡~ EVrocrlV Ka'tnp'tlcr¡tí¡vO~. Filip.8,1.
270 P.ARGÁRATETÓ'tE EaO~Ul ~aOrrtil<; CtA:llOW<; '1naoO XPlcr'tOO 271
especial de penetración en la reflexión ignaciana.4 Desde el comienzollama la atención al lector moderno el significado particular de sucomprensión del término discípulo. s Esto nos remite a una larga introducción anterior al cuerpo de la investigación. En primer lugar, parece necesario plantear la llamada cuestión ignaciana: ¿qué sabemosde Ignacio y de su obra? La respuesta no resulta sencilla de formular.Recién tras haber esbozado esa misma cuestión se intentará ir dilucidando la evolución histórica de la noción de discípulo. Para ello se pasará revista a la comprensión en las Sagradas Escrituras, en la antiguay nueva alianza, y de un modo especial en el cuarto Evangelio. Y traseste extenso prolegómeno, se podrá penetrar en el análisis de nuestranoción en las cartas de Ignacio. En ellas quedará manifiesta su centralidad en la espiritualidad del mártir.
1. PROBLEMÁTICA EN TORNO A IGNACIO y A SU OBRA
¿Quién es este Ignacio? Pobres son los datos que de él tenemos y,en su mayoría, muy posteriores. Dejando de lado las referencias queemergen de las mismas cartas, la mayor fuente de información resulta, como para tantos otros aspectos del cristianismo primitivo, la Historia Eclesiástica de Eusebio de Cesarea. El autor en esta obra se refiere al conocimiento que tuvieron de Ignacio Policarpo e Ireneo deLyon. Parece conveniente citar largamente el testimonio de Eusebio alrespecto:
Hacia ésta época (bajo Trajano, 98-117), floreCÍa... Ignacio, entoncesapenas conocido. Había sido elegido obispo de Antioquía y era el segundo sucesor de Pedro. Se dice que había sido enviado de Siria a Romapara ser allí devorado por las bestias, a causa del testimonio por Cristo.Hizo este viaje a través de Asia bajo la más severa vigilancia de sus guardias, y, en las ciudades por donde pasaba, fortalecía a las comunidadespor sus conversaciones y exhortaciones; les daba coraje ante todo para
4. Sobre la teología de Ignacio se puede ver el excelente estudio de W. R. SCHOEDEL, Igl1atius ofAI1tioch: a commel1tary 011 the letters ofIglwtius ofAl1tioch, Philadelphia 1985. De la misma obra hay unatraducción alemana reelaborada por G. KOESTER, Die Briefe des Igl1atius VOI1 Al1tiochiel1: eil1 Kommel1tar, München 1990. Otro estudio publicado por él es Sttldien zur Theologie des Igl1atius VOI1 Al1tiochiel1,1978. El mismo autor presenta el tema de manera resumida en «Ignatius von Antiochien»: TRE 16(1987) 40-45. Finalmente hay que destacar la investigación de H. RIESENFELD, «Reflections on the Style and the Theology of Sto Ignatius of Antioch»: St Patr IV, 312-322. Otro estudio de carácter general esel de A. WENGER, «A propos des lettres d'Ignace d'Antioche»: REByz 29 (1971) 213-216.
5. Respecto a este término se pueden consultar, además del clásico estudio «lla91]t1Í~» en G. KITTEL (Hg.), Worterbuch zwn Neuel1 Testamel1t, Bd. IV, Stuttgart 1942, 416-464, las siguientes investigaciones: B. DALEY, «The ministry of disciples: historical reflections on the role of religious priests»: Theological Studies 48 (1987) 605·629; H. WEDER, «Disciple, Discipleship»: D. N. FREEDMAN (ed.), TheAl1chor Bible Dictiol1ary. lI. New York 1992, 207-210.
que se abstuvieran de toda herejía que justamente entonces comenzabana expandirse, y las exhortaba a adherirse firmemente a la tradición delos apóstoles; para mayor seguridad, juzgó necesario fijarlas por escrito:ya él daba testimonio. Fue así como estando en Esmirna, donde se encontraba Policarpo, escribió a la Iglesia de Éfeso una carta donde hacemención de su pastor Onésimo, otra a la Iglesia de Magnesia junto alMeandro, donde menciona al obispo Damas, otra a aquella de Tralia, dela cual dice que Polybios era aún su obispo. Escribió otra a la Iglesia deRoma para exhortarla insistentemente a que buscando salvarlo del martirio no se le prive del objeto de su deseo y de su esperanza... Habiendoya dejado Esmima, desde Tróade dirigió aún una carta a la Iglesia de Filadelfia y a aquella de Esmima, y en particular a Policarpo su obispo. Lotenía por un hombre verdaderamente apostólico, y le confió como verdadero y buen pastor su rebaño de Antioquía, estimando que tendría uncuidado diligente... Ireneo conoció también él, el martirio de Ignacio, yhace mención de sus cartas.6 Policarpo también menciona en la carta alos Filipenses las mismas cosas.7
Junto a éste disponemos también de otros testimonios como el deOrígenes8 y de JerÓnimo. 9 Este último sin embargo se manifiesta dependiente del de Eusebio.
Las cartas mismas de Ignacio nos hablan de este obispo, condenado a ser devorado por las fieras, probablemente por el hecho mismo deser cristiano. Camino del martirio, salen a su encuentro las iglesiasmás distantes, representadas en las personas de su jerarquía. Van a venerar a este alter Christus, que va a ser levantado por la muerte haciaDios;lO salen a venerar sus cadenas que son como perlas, por su testimonio de Cristo. Ya estos representantes entrega Ignacio cartas dirigidas a las respectivas comunidades.
Ignacio, es claro, marcha hacia el suplicio. Pero, ¿llegó a sufrir elmartirio? Policarpo, respondiendo a los filipenses, presume que hamuerto mártir sin certeza absoluta. 11 En la época de Eusebio se hacíala misma suposición, aunque el mismo Eusebio subraya que se tratatan sólo de un «se dice». Son muchos los estudiosos que manifiestandudas acerca de la exactitud de la fuente eusebiana, a causa de quequizá él mismo no contaba con datos muy precisos. 12 Pero esto serátratado más adelante.
6. Adversus Haereses V, 28, 4.7. Historia Eclesiástica lII, 36.8. Hom. Luc. 6, 4.9. De viro musIr. 16. PL 23,632·635.10. Cf. Ef: 12,2.11. 13,2.12. Cf. R. M. HÜBNER, «Thesen zur Echtheít und Datierung der sieben Briefe des Ignatius von An
tiochien»: ZAC 1 (1997), 45-48.
272 P.ARGÁRATE TótB eaO)lUl )lUenti¡<; UA.ne&<; 'InaoO XptatoD 273
La investigación en torno a Ignacio13 presenta tres áreas de problemáticas: 1) la de la autenticidad de las cartas, 2) la imagen de la iglesia y del episcopado presentada en las cartas, 3) la relación de las cartas con el gnosticismo. Quiero plantear la cuestión de las cartas -quesiguen siendo la fuente más valiosa para conocer a Ignacio. Éstas noshan llegado en tres recensiones distintas. Tenemos dos manuscritos: elMediceus (que contiene las cartas a los efesios, magnesios, tralianos,filadelfios, esmirniotas y a Policarpo) y el Colbertino (que junto al fantasioso relato del martirio presenta la carta a los romanos). Es posibleque la primera recopilación, en la que falta la carta a los romanos, seamuy antigua y hasta es probable que sea la misma recopilación que hiciera Policarpo.14 Otra recensión es la que se ofrece en una traducciónsiria, llamada recensión breve (contiene tan sólo las cartas a los romanos, efesios y a Policarpo).15 Finalmente disponemos de una recensiónlarga de 13 cartas,t6 entre las cuales se encuentran interpoladas las 7que son tenidas por auténticas. 17
La cuestión de la autenticidad de las cartas ignacianas resurgesiempre de tiempo en tiempo en la historia de la investigación. Lleganperíodos en los cuales se acalla, para surgir luego nuevamente. Las críticas más fuertes de su autenticidad han provenido normalmente delámbito del protestantismo. Según esta línea no resultaría posible enépoca tan antigua tener una iglesial8 tan desarrollada, un episcopadol9
. 13. c~. W. R. SCHOEDEL, Igl1atius 1'011 Al1tiochiel1, 43-44. Un status quaestiol1is es ofrecido por vanos esludIOs, entre ellos especialmenle Ch. MUNIER, "Oli en est la question d'Ignace d'Antioche? Biland'un si"ele de recherches 1870-1988.. : ANRWII 27/1, BerlinlNew York 1993 359-384.
14. Carta a los filipenses 13, 2. '15. En realidad se trata de un epítome realizado a partir de una versión siria anterior16. Esta recensión habría sido compuesta en la segunda mitad del siglo IV.17. Las ;estantes son las de María a Ignacio, la de Ignacio a María, a los tarsenses, a los filipene
ses, a los antIoquenos y a Herón.18. Respecto a la eclesiología de Ignacio son numerosos los estudios, cf. F. BERGAMELLI, "Sinfonia
della Chlesa nelle lettere d'Ignazio di Antiochia: Ecclesio10gia e catechesi patlistica... Sentirsi Chiesa,Roma 1982, 21,80; ~. BIELER, "sI. Ignatius of Antioch and his Concept of the Christian Church.. , GB 1(197.3) 5-13; 1. FERNANDEZ DE LA C;'ESTA, "La unidad comunitaria según san Ignacio de Antioquía.. : Lit~lrgla. 18 (1963) 261-269; J. FERNANDEZ GONZÁLEZ, "Teología de la comunidad en san Ignacio de AntloqUla.. :.Lume¡¡ (Vltona) 24 (1975) 193-228; A. GARCiADlEGO, Kalholiké Ekklesia. El sigl1ificado del epíteto ({catolt~la¡~ ap~lcado a la, «Ig~~slil» desde sal1/g11acfo de Al1tioquía hasta Orígenes, Méjico 1953; A. DE
HALLEUX, " 1. Éghse cat~IOhque dans la Lettre ignacienne aux Smyrniotes .. : EThL 58 58 (1982) 5-24; J.M. MCCARTHY, "EcclesIOlogy in the Letters of SI. Ignatius of Antioch: A Textual Analysis .. : AER 22(1971) 319-325; P. MEINHOLD, "Die Anschauung des Ignatius von Antiochien von del' Kirche: Weazeic?en,:. FS.Hermel1egild M. Biedermal1l1, 1971, 1-13; 1.. F. PrzzOI.ATO, "La visione della Chiesa in Ig;aziodAntIO~hJa":RSLR 3 (1967) 371-385; V. REMOUNDOS, "The Ecclcsiology of Saint Ignatius of Antioch.. :Dtak~ma 10 (1975) 173-183; P. STOCKMEIER, "Zum BegrilT del' KaSOALKl1 8KKAr¡a[a bei Ignatios von AntIOchien: OrstkJrche, We1tldrche... FS lulius Kardil1al Diil'lileJ', Würzburg 1973, 63-74; W. WEINRICH,"The Concept ~f the Church .in Ig.natius von Antiochia.. : E MIl.LER (ed), Good News i11 Histor)' , 1993,137-150; S. ZANARTU, "AprOXImaCIOnes a la eclesiología de Ignacio de Antioquía.. : Stromata 38 (1982)243-281.
~ 9. Sobre la concepción del episcopado en Ignacio véanse E. DASSMANN. "Zur Entstehung des MonepIsk?pat.s,,: lAC 17 (974).74-9.0; ~ .•DuPUY, "Aux Oligines de J'episcopat. Le corpus des lettres d'Ignace dAntlOche et le mlmstere d umte»: Isti11a 27 (1982) 269-278; R. GRYSON, «Les Lettes attibuées a
monárquico, una jerarquía tan netamente distinguida, obispos en casitodas las ciudades, etc. Sin embargo, a finales del siglo XIX y sobretodo a comienzos del xx los pacientes estudios de Lightfoot,20 Funk,21Harnack y Zahn22 parecían demostrar finalmente la autenticidad delas siete cartas (las dirigidas a los efesios, magnesios, tralianos, romanos, filadelfios, esmirniotas y a Policarpo) que constituyen la llamadarecensión media.
Sin embargo, en 1969 Reinoud Weijenborg vuelve a plantear lacuestión.23 Generalmente hasta ahora se sostenía la dependencia de larecensión larga respecto a la media. Este autor sostenía entonces que esinversamente la media la que depende en realidad de la recensión larga. y como ésta es de alrededor el 360, resultaría entonces imposiblela autenticidad de las cartas ignacianas. Othmar Peder, no obstante,basándose en la crítica literaria de ambas recensiones y apoyándosetambién en las concepciones teológicas subyacentes en ambas, vuelvea sostener la dependencia de la recensión larga respecto de la media. 24
Junto a Weijenborg hay otros dos especialistas que rechazan la opiniocommunis, Rius-Camps, cuya posición será analizada in extenso másabajo, y Joly.25 Este último, basándose en una serie de detalles de la recensión media que resultan anacrónicos o inconsistentes, acude a unfalsario. Su sobrio análisis, empero, no llega a probar su tesis.
En las siguientes páginas se pretende analizar más detenidamenteel minucioso estudio de J. Rius-Camps.26 Esto se motiva en lo interesante de la tesis del estudioso catalán. Éste revoluciona como nunca
Ignace d'Antioche et l'apparition d J'épiscopat monarchique.. : RThL 10 (1979) 446-453; A. McARTHUR,«The Office of Bishop in the Ignatian Epistles and in the Didascalia Apostolorum Compared»: StPatrIV, 298-304 (TU 79); E. SAUSER, «Tritt del' Bischof an die Stelle Christi? Zur Frage nach der Stellung desBischofs in del' Theologie des HI. Ignatius von Antiocheia»: FS Fraln Loidl, Wien, 1 1970, 325-339; Chr.UHRIG, Sorge far die Eil1heit, aber die l1ichts geht: Zwn episkopalel1 Selbstverstiíl1dl1is des Igl1atius VOl1Al1tiochiel1, AItenberge 1998; H. J. VOGT, «Ignatius von Antiochien über den Bischof und seine Gemeinde.. : ThQ 158 (1978) 15-27.
20. J. B. LIGHTFOOT, The Apostolic Fathers. Il: S. Ig11atius. S. Pol)'carp. London 1885.21. F. X. FUNK, Opera Patrum Apostolicorum, Tübingen 1878-81; Die Eclztheit der Igl1atial1ischel1
Briefe aufs l1eue verteidigt. Tübingen 1883.22. T. ZAHN, Igl1atius V011 Al1tiochen. Gotha 1873; «Ignatii et Polycarpi Epistulae, Martyria et Frag
menta.. en O. DE GERHARDT, A. HARNACK y T. ZAHN, Patrum Apostolicorum Opera Il, 1.eipzig 1876.23. R. WEIJENBORG, Les lettres d'Igl1ace d'Al1tioche. Étude de critique littéraire et de tlzéologie, Leiden
1969.24. O. PERLER, "Die Briefe des Ignatius von Antiochien. Frage del' Echtheit neue arabische Über
setzung»: Freiburger Zeitschrifi far Philosophie u11d Theologie 18 (1971). Respecto al trabajo de Weijenborg dice: «Ohne Zweifel steckt hinter del' umfangreichen Untersuchung viel Arbeit und Kenntnis.Schade dass sie nicht in den Dienst einen fruchtbaren Methode gestellt wurden... Die Stellungnahmebot auch Gelegenheit, sich mil dem kürzlich entdeckten, arabischen Übersetzung bekannt zu machen.Sie erweist sich als wichtige Zeugnis fuI' den Text wie fuI' die Überlieferung del' sieben echten IgnatiusbJiefe.. , 395-396.
25. R. JOLY, Le dossier d'lgl1ace d'Al1lioche, Bruselas 1979.26. J. RIUS-CAMPS, The four authel1tic lellers of Igl1atius, the Mart)'r (OrChrAn 213), Roma 1979.
También del mismo autor, «El protognosticismú de los docetas en las Cartas de Ignacio, el Obispo deSiria (lEph-ISm e ITr) y sus conexiones con los Evangelios contemporáneos»: SIPatr XXX, 3, 172-195.
274 P.ARGÁRATE Tó,e eo"o~at ~aeT],iK; aAT]eó'J<; 'IT]O"ou XptO"'tou 275
las concepciones tenidas hasta ahora. Intentaré mostrar sus conclusiones: Ignacio no fue obispo de Antioquía sino supervisor de toda Siria27 (así como lo fue Policarpo de toda Asia y no de Esmirna, o comolo fue Ireneo de toda Galia). En la base de todas sus conclusiones aparece una de sus tesis principales: Ignacio escribió tan sólo cuatro cartas: a los romanos y las tres cartas asiáticas (a los magnesios, tralianosy efesios). Pero estas tres cartas no son las que poseemos hoy, sino quehan sido interpoladas, divididas y alteradas. La carta original a losmagnesios se encuentra totalmente dividida en la carta a los magnesiosen su forma actual (primera parte y conclusión) y en la carta a los filipenses (segunda parte). La carta original a los tralios es la base de la actual carta a los tralios. La carta original a los efesios constituye nuestracarta a los efesios (primera parte) ya los esmimiotas (segunda parte yconclusión, completada además con la conclusión de Policarpo). Estascuatro cartas fueron escritas en Esmirna. El compilador reunió lastres cartas asiáticas y con ellas compuso otras tres: la carta a los tralianos sólo sufrió algunas alteraciones en el orden de las sentencias y algunas interpolaciones. La carta a los magnesios sirvió para crear unanueva carta (la carta a los filipenses) y, obviamente, para la actual a losmagnesios. La carta a los efesios se distribuyó entre la actual y la cartaa los esmimiotas. La conclusión de la carta a los efesios sirvió para laconclusión de ambas, a los esmimiotas ya Policarpo. Cuando la compilación estuvo lista el forjador trató de autenticarla introduciendo elcapítulo 13 en la carta de Policarpo a los filipenses. Así sancionó no sóloel encuentro de Ignacio con Policarpo sino también el orden de las cartas y la compilación misma distinguiendo entre cartas enviadas por Ignacio a Policarpo (carta a los esmimiotas ya Policarpo) y las otras cartas que él luego juntó (a los efesios, magnesios, tralianos y filipenses). Elorden está aún reflejado en las compilaciones presentes.28 Más tarde elPseudo-Ignacio hará lo mismo interpolando nuevas cartas a la recensión media (la carta a los romanos ya era parte de la llamada compilación Eusebiana) y, agregando la colección de cartas espúreas, confecciona así la compilación larga.
A partir de esta primera afirmación básica Rius-Camps obtendránuevas conclusiones como la ya mencionada respecto al episcopadoen Siria. De esta manera Ignacio tampoco habría conocido a Policarpo. La ruta original de Ignacio, además, debido a la alteración de las
27. Respecto a la situación de Ignacio en Siria y Asia, V. COR\VIN, Sto Ignatius and Christianity inAntiach, New Raven 1960; Chr. TREVETT, A Stt/dy al' Ignatit/s af Antiach in Syria and Asia, Lewiston,New York 1992.
28. J. RIUS-CAMPS, ap. cit., 135.
cartas no es la que hoy resulta de la lectura de las mismas. 29 El nombre de Ignatios, por otra parte, no es sino una forma griega de un nombre latino: Egnatius. Esto es cierto. Pero de allí, nuestro autor suponeque Ignacio fue ciudadano romano. Esto podría ser una buena explicación de la insistencia con que ruega a los romanos que no impidansu martirio. ¿Cómo podría esta débil comunidad de cristianos influirpara que Ignacio no fuese entregado a las bestias? Simplemente, responde Rius-Camps, manifestando algo que Ignacio ocultaba celosamente: el ser ciudadano romano. Tal calidad le impedía ser condenado a tal suplicio. El estudioso catalán sostiene además que Ignacioconoció Éfeso. Y quizá una de las conclusiones más sorprendentesserá que Ignacio fue condenado evidentemente por ser cristiano -locual desde Nerón ya estaba establecido-; sin embargo, fue capturadono por una persecución de la Iglesia, sino que tras disputas internas enel seno de la misma iglesia de Siria él mismo se habría entregado antela intervención romana debido a los desórdenes cometidos, por estasdisputas.3o Esto tiene una importantísima consecuencia para la datación de las cartas y del martirio, porque la datación eusebiana se apoya en esa persecución, situándola en la desatada bajo Trajano.3!
Rius-Camps ha distinguido los motivos que tuvo Ignacio para escribir sus cuatro cartas de los que tuvo el interpolador. Aquel fue movido por la necesidad de prevenir a las comunidades asiáticas de lapropaganda, tanto gnóstica como judaizante,32 urgiéndolas a una experiencia compartida de la realidad del cuerpo del Señor en el cele-
29. La ruta original sería la siguiente. Partiendo de Siria, hace escala en Seleucia, donde allí se embarca rumbo a Éfeso, apenas permaneciendo allí. Luego se dirige a Esmirna, donde escribe las 4 cartas auténticas (a los romanos, magnesios, tralianos y efesios; probablemente en este orden), para embarcarse hacia Italia.
30. Cf. F. W. SCHLATTER, «The Restoration of Peace in Ignatius» Antioch»: IThS 35 (1984) 465-469.31. «The reason of this condemnation is that he "is a christian" (Ef. 1.2; 3,1; Tr.,l; Rom. 1,1). But
what brought about his imprisonment? Denuntiation by dissidents, or more Iikely, a public disturbance due to internal discord that led to upsetting order in the province of Syria? Were the romans forcedto intervene, demanding the head of the one mainly responsible? In RomA,l Ignatius says textually: "1am writing to all the churches and insisting to al! men that 1 give my Iife willingly for God". But it ismore explicit in SmirnA,2 (orig. Ef.): "and why then, have 1 delivered myself over to death to perish byfire or sword or wild beasts?". The only plausible explanation is that Ignatius has delivered himself overto the authOlities spontaneously as wholly responsible for the uproar. Of the three kinds of death hemight have had, the romans condemned him to be devoured by the wild beasts in Rome. The forgerinterpreted it as a persecution, but without Iightening the colours more than necessary.. » (p. 142).
«1t is difficult to date Ignatius' letters with such isolated elements. However once c1eansed from thedross introduced by the forger, the text and problematic appear very similar to the Johannine writingsand the Pauline letters. It would will be that Ignatius has written his letters before the end of the firstcentury, between the years 80 and 100...» (146).
«Every attempt at fixing a date for the letters have up to now been based on two suppositions: a)that Ignatius was victim of a persecution, and b) that this persecution took place under Trajan. If thehypothesis of a persecution is rejected for lack of documentary evidence in flat contrast with the toneand wording of the letters, the date once more becomes uncertain» (143-144).
32. Respecto a los adversarios de Ignacio parecen constituir por dos o más grupos, reunidos porlas cartas.
P.ARGÁRATE
bnlción eucarística, ya estigmatizar tanto a heréticos como a cismáticos con las mismas invectivas. El interpolador, en cambio, no ha idodirectamente a la problemática de las cartas. A éste le interesa y preocupa sobre todo el problema del orden y la organización de la comunidad. Este tema se refleja en la primera parte de Policarpo (la segunda, por el contrario, pertenece en gran parte a la conclusión original deEfesios). Además se manifiestan usos literarios distintos entre ambosredactores. Hasta aquí se ha presentado in extenso la posición de RiusCamps, relativamente reciente, respecto a la debatida cuestión de laautenticidad de las cartas ignacianas. Creemos en la necesidad de unestudio profundo sobre la hipótesis del autor catalán; estudio que podría alterar la concepción que tenemos de Ignacio. Sin embargo, lamayoría de los investigadores, como por ejemplo Nautin,33 se hanmostrado totalmente escépticos respecto al valor de las conclusionesde Rius Camps.
Recientemente R. Hübner34 ha negado la autenticidad de las cartasa partir del análisis de ciertos pasajes de las mismas, a causa de unapretendida dependencia de Noeto. Esto llevaría la fecha de composición al período 170/180, cercano al tiempo propuesto anteriormentepor Joly.35 H. J. Vogt, sin embargo, ha criticado la tesis de Hübner,mostrando que los textos por él aducidos36 no prueban una dependencia de las cartas respecto a Noeto.37
2. FUENTES DE IGNACIO
Dejando un poco de lado la cuestión anterior hasta una investigación profunda al respecto, deseo adentrarme en el tema de las fuentesignacianas, tras una breve mención del estilo de las cartas. En primerlugar, como señala Camelot,38 se trata de cartas y no de epístolas. Esdecir, no son una ficción literaria sino que resultan ser verdaderas cartas que emanan del corazón de Ignacio en una situación bien particular y dirigida a personas bien concretas. Camino al martirio este pas-
33. «Gli studi recenti, miranti a provare che le sette lettere menzionate e citate da Eusebio sianoopera di un falsario (R. Joly) o che esse siano stato adulterate (cfr. Rius-Camps) non sono convincentill. P. NAUTIN, arto cit.
34. Art. cit. Véase también R. M. HÜBNER, Der Paradox Eine: antignostisc"er Monarc"ianismus imzweiten Ja"r"undert, Leiden-Boston-Koln 1999 y Th. LEcHNER, Ignatius adversus Valentinianos?: c"ronologisc"e und t"eologiegesc"ic"tlic"e Studie¡¡ zu den Brieren des Ignatius van Antioc"ien, Leiden-Boston-Koln 1999.
35. Joly proponía 165-168, op. cit., 114.36. IgnMagn. 8, 2; IgnEp" 7, 2; IgnPol. 3,2; IgnSmyrn. 2.37. H. J. VOGT, «Bemerkungen zur Echtheit der Ignatiusbriefe»: ZAC 3(1999) 50-63.38. Op. cit. 17-20.
277
tor no olvida su celo por el bien de su iglesia y de las iglesias a quienesescribe. Si no fuese por el peligro que las acecha en las herejías quizáno tendríamos esas piezas incomparables. Si no hubiese conocido lacaridad de estas iglesias de Asia, si no hubiese sabido de antemano quela iglesia de Roma pretendería evitarle la muerte no tendríamos esahermosa carta a los romanos, una de las mejores páginas de la literatura cristiana, tan llena de honda mística; en definitiva, tan cristiana.Su estilo es netamente exhortativo. Aún camino a la muerte no pierdesu celo pastoral, su cuidado por las iglesias. Sus frases son cortas, perotocantes, las ideas a veces aparentan no mostrar lazos entre sí. Sin embargo exhalan fuego, con la serenidad joánica y, a la vez, la pasiónpaulina. Sin cuidar mucho el lenguaje, creador de neologismos, comoPablo, lo fuerza para poder expresar de algún modo el deseo que loquema, para trasuntar la firmeza de sus ideas. No es que no conozcaun bello manejo del griego, sino que quiere crear el lenguaje. Deja sinacabar períodos empezados, pero al mismo tiempo utiliza el estilo delas diatribas cínico-estoicas.
Se ha insistido mucho en las fuentes extra-neotestamentarias enIgnacio. En su anhelo lacerante de unión con la divinidad, en su pasión por dejar la materia y el mundo se ha visto una profunda influencia helenística. Es claro que Ignacio no ignora el vocabulario de la filosofía helenística uyyí;vst"Oc;, üópu'tOc;, etc., ni aquél de la sofísticaestoica: uA:r18lÍc;, uV'tí\jlUXOV, suvoíu, KUA01Wyu8íu, crÚj..l<j>OVOc;, YVÓlj..lll, etc.En este sentido señala Zañartu que es innegable
un influjo, al parecer directo, del helenismo y gnosticismo. Se manifiesta fundamentalmente en una mística antropocéntrica de Dios, cuyoprincipal brote es la concepción y el anhelo de la unidad divina y la búsqueda apasionada, un tanto individualista, del martirio. El martiriotiende a veces a proyectarse como liberación del mundo, el cual se asemeja a la muerte. Manifestaciones menores de esta vertiente serían elatemporalismo y d silencio de Dios. Pero no olvidemos que aún estos temas, por lo demás, marginales, en buena parte se explican gracias a sumisma concepción de Cristo-vida antes descrita. 39
No queremos conceder a Zañartu toda esta afirmación, ni siquierala salvedad final llega a satisfacernos, al menos le falta fuerza. Másadelante ya trataremos de demostrar cómo para Ignacio el martirio noes una aventura individualista, sino que se inserta plenamente en lavida de la comunidad. Además, la liberación del mundo es más bienanhelo de la unión con Dios (y no con la mera divinidad estoica). De
39. s. ZAÑARTU, op. cit., 249-250.
278 P.ARGÁRATE 279
todos modos es clarísimo que el núcleo de su mística es netamente ne~
otestamentario. Es sorprendente la omisión, en la mención, del Antiguo Testamento, aunque en el tema del martirio las prefiguracionesveterotestamentarias serán de importancia, como mostraremos masadelante. Esa falta de referencia a la antigua alianza nos está señalando que Ignacio no es judío.40 Se trata de un hombre apostólico. Aunque es muy probable que no haya tenido contacto con los apóstoles, seha nutrido de sus enseñanzas. Pero es sobre todo de san Juan, y de suserena contemplación, que es discípulo. No se puede negar el caráctercontemplativo de Ignacio. El hecho de las pocas citas explícitas no habla en contra de esta influencia. Por el contrario habla de su honduray penetración; implica una asimilación muy grande, que se manifiestaen una innegable citación implícita (debe notarse aquí la diferenciacon Policarpo, quien citando más explícitamente a Juan, es menos joánico, en tanto no lo ha llegado a asimilar como Ignacio). Su vocabulario es netamente joánico:41 ~(i)lÍ, 8ávaLoC;, <pWC;, lla8rrrlÍc;, uyá1tT], UAlÍ8gta, crápl;, 1tVgulla, apnoc;, afila, etc. Su visión tan mística, ya la vez tanprofundamente realista; su insistencia en la carne de Cristo; la centralidad esencial de la eucaristía nos lleva a los discursos de Cafarnaúm.La frecuencia en el nombrar al Padre; todo esto es auténticamente joánico. Pero sobre esta visión joánica tan gloriosa y serena se apoya lapasión de Saulo.42 Ignacio es un atormentado por esa sed de infinitoque corría por las venas de Pablo, que lo enardecía. La imitación deCristo, el camino a la vida por la locura de la cruz, 'el participar en lossufrimientos de Cristo para unirse a él, la unidad de la comunidad (debía conocer la primera carta a los corintios de memoria) bajo la autoridad, el amor a la Iglesia, la unión con Cristo, los mismos giros, todosestos son esencialmente paulinos. De esta manera, profundamentecristocéntrico, Ignacio ha asimilado existencialmente las dos vertientes más fecundas del Nuevo Testamento en una larga rumia. No es fruto de circunstancia, de las cartas, sino que implica una larga y encarnada meditación, hasta identificarse con ellas.
40. Sobre el judaísmo y los judíos en Ignacio cf. P. J. DONAHuE, «Jewish Christianity in the Lettersof Ignatius of Antioch»: VigChr 32 (1978) 81-93; Ch. KINGSLEY BARRElT, «Jews and Judaizers in theEpistles of Ignatius: Jews, Greek and Christians», FS W. D. Davies, 1976,220-244.
41. Cf. C. MAURER, Ignatius von Antiochien und das Johannesevangelium, Zürich 1949.42. «Ignatius, der mit Johannes durch die gemeinsame Zugehorigkeit zur einer bestimmten geis
tigen Welt verwandt ist, und auf den doch Paulus stark gewirkt hat». R. BULTMANN, Theologie des NeuesTestaments, Tübingen 1961. Cf. también del mismo autor, «Ignatius und Paulus: Studia Paulina». FSJohannes de Zwaan, Harlem 1953, 37-51; H. RATHKE, Ignatius von Antiochien lmd die Paulusbriefe, Berlin 1967 (TU 99); A. LINDEMANN, «Paul in the Writings ofthe Apostolic Fathers»: N. BABCOCK (ed.), Pauland the legacies ofPaul, 1990, 25-45.
3. EL CONCEPTO DE DIscíPULO EN EL ANTIGUO TESTAMENTO
La misma raíz lmd sirve para formar cuatro palabras distintas: lamad (aprender), limed (enseñar e instruir), talmud (enseñanza), y talmid (discípulo). En el antiguo testament043 enseñar o aprender tienensiempre un mismo objeto: el temor de Dios. Esto es algo práctico, quecompromete la vida. El objeto de la enseñanza no es algo especulativo,como en los griegos, sino eminentemente práctico: la correcta situación del hombre ante Dios.44 Temer a Dios no es tanto aprender esa situación, sino obedecerla. El contacto con la cultura griega, sin embargo, en la cual se apreciaba el saber por sí mismo, provocó un conflictoentre los rabinos. Algunos trataban de intelectualizar la noción deaprender. Así Rabbí Aquiba (135 d.C.) dirá que es más importante estudiar la ley que practicarla. En este contexto puede entenderse la insistencia de Jesús no sólo en oír la Ley, sino también en practicarla. Jesús se encuentra en continuidad con el significado práctico de losverbos enseñar y aprender en el Antiguo Testamento. Por otra parte, esde notar que en el Antiguo Testamento casi nunca se habla de discipulado. La única vez que aparece es en el siguiente pasaje:
Echaron a suertes el turno del servicio, tanto el pequeño como elgrande, el maestro como el discípl,11o (l ero 25,8).
Aun siendo probable que los profetas hayan tenido discípulos seevita, sin embargo, todo vocabulario que haga referencia al discipulado. «Ni los profetas ni los sabios hubieran osado suplantar con su enseñanza la palabra de Dios».45 Si hay algún discípulo en particular, loes de la palabra de Dios, no de un maestro humano. De este modo, enel Antiguo Testamento no existe ni la terminología del discipulado nila realidad que ella designa.46
«El Señor me ha dado lengua de discípulo... Mañana tras mañanadespierta mi oído, para escuchar como los discípulos» (Is 54, 13).
43. Cf. G. KIlTEL, arto cit., 428-434.44. Cf. Dt. 14,22-3; 17,19; 31,12.45. A. FEUILLET, «Discípulo»: X. LÉON-DuFOUR (ed.), Vocabulario de Teología Bíblica, Barcelona
1980,250.46. CL G. KIlTEL, arto cit. 429-430: «Neben der Terminologie fehlt im Alten Testament aber auch
die Sache, deren Beschreibung sie dient. Das Alte Testament kennt -von dem lediglich formalen Lehrer-Schüler-Verhaltnis kann nunmehr abgesehen werden- anders als das klassische Griechentum undder Hellenismus ein Meister-Jünger-Verhaltnis nicht».
280 P.ARGÁRATE TÓtE BcrO~aL ~a811t"¡; iÚ"118&¡; Tllcroü Xptcrtoü 281
Pero todo el pueblo de Israel ha sido elegido para aprender la voluntad de Dios. En Israel existe la convicción de que todos dependen deDios y están ante Él en el mismo nivel. Con el rabinisimo, sin embargo,esto se fue alterand047 y los discípulos se fueron diferenciando y alejando del «pueblo de la tierra». Así «el que no estudia la Torah es dignode muerte». Para el tiempo mesiánico se esperaba que todos estudiasenla Ley, que todos fuesen discípulos. No obstante el mero estudio de laTorah no hace al hombre discípulo. Es inevitable la recurrencia a unmaestro. La función del discípulo consiste en escuchar y luego discutircon los otros discípulos las enseñanzas del rabbí. Así se forman las escuelas rabínicas. Sin embargo, hay que sostener que el talmid -a diferencia del rabbí- es de origen greco-helenístico.48
4. DIScíPULO EN EL NUEVO TESTAMENTO
Veamos ahora qué suc~de con nuestro término en el marco de lanueva alianza.49 Allí aparece sólo en los Evangelios y en los Hechos elvocablo llu6rrcTÍ<; 262 veces. En el corpus paulina, sin embargo, no estápresente en ninguna ocasión, pero sí el verbo lluv6úvú). Explicación deello es que en el Nuevo Testamento la noción de discípulo aparece sobre todo vinculada a Jesús. Cuando se dice «los discípulos» sin más, serefiere a los de Jesús.50 El Nuevo Testamento alude también a los deJuan el Bautista,51 de los fariseos, de Moisés y de Pablo.52 Al mismotiempo se presentan tres grupos (<<los discípulos», «los doce» y <<losapóstoles») cuya delimitación no resulta sencilla.
¿En qué consiste, pues, el discipulado neotestamentario? Es unaadhesión personal que implica una consiguiente línea de conducta.53
En Lucas hay un espacio temporal que va desde la detención de Jesús54
47. Cf. G. KI1TEL, arto cit., 434-442.48. lbid., 442-443: «Endlich darf der Satz gewagt werden, daJ\ der tabnid als solcher dem Spatju
dentum aus dem Lehrbetrieb der grieehiseh-hellenistisehen Philosophiensehulen zugekommen ist...Die formale Abhangigkeit des Rabbinats von Hellenismus hinsiehtlich des talmid-Instituts wird als gesiehert gelten dürfen: anders als der Rabbi ist der talmid grieehiseher Herkunft». Respeeto a su rol enel Talmud véanse los siguientes trabajos: M. ABERBACH, «Relations between master and disciple in theTalmudie age»: H. J. ZIMMERS et al. (ed.) Essays presented to Chief Rabbi l. Brodie 1 (1966) 1-24; J.NEUSSNER, «Death-Seenes and Farewell Stories: an Aspeet of the Master-Disciple Relationship in Markand in sorne Talmudie Tales»: Harvard Theological Review 79/1-3 (1986) 187-197.
49. Cf. G. KITTEL, arto cit., 444-464; H. WEDER, arto cit. Respeeto al Evangelio de Mateo, M. J. WILKINS, «The Coneept of Disciple in Matthew's Gospel as Refieeted in the Use of the Term Mathetés»:CatllOUc BibUcal Quarterly 52 (1990) 769-771. En euanto al Evangelio de Mareos d. J. NEUSSNER, arto cit.y E. BEST, FollolVing Jesm. Discipleship in the Gospel ofMark, Sheffield 1981.
50. CE. J. K. ELLIOT, «Mathetes with a Possessive in the New Testament»: TZ 35 (1979) 300-304.51. El grupo de sus discípulos perdura incluso tras su muerte.52. Cf. Heh. 9, 25.53. Cf. Me. 2,18; 2, 23; Le. 11,1, ete.54. 22,47.
hasta las primeras misiones de la comunidad pospascual,55 en el cualno aparece la palabra «discípulo». A partir de Hch 6,1 se emplea discípulo como sinónimo de cristiano. Esto va a ser muy importante paracomprender nuestro vocablo en Ignacio. Y sólo en este libro aparecenuestro término empleado en sentido absoluto. Aquí se ha operadouna transformación, donde «discípulo» no designa ya especialmenteal «discípulo de Jesús», sino en general a «los cristianos».56
Jesús, por su parte, señala una discontinuidad con el discipuladorabínico. Es Él quien llama a los discípulos y es Él quien los elige; nohay distinción esencial entre pueblo y discípulos. Mientras que los rabinos exigían estudiar y cargar con el yugo de la ley, Jesús habla de unyugo suave y una carga ligera. Además Jesús llama también a quienesno pueden cumplir las «condiciones» de un discipulado rabínico,como es el caso, por ejemplo, del recaudador de impuestos Levi. Losllamados no son atraídos por la enseñanza de la Ley, sino por la persona de Jesús. En el llamado de Jesús la persona aparece antes que lapalabra. Se le sigue por el compromiso con su persona. No se le obedece a Jesús por la escuela a la cual pertenece, sino por su misma autoridad. Además, con Jesús el discipulado no es un estado transitorio,como lo era entre los rabinos, sino que es permanente y al mismotiempo la culminación de la vida.57 Una de las enseñanzas fundamentales del discipulado de Jesús es la necesidad de seguirlo en su caminoque va a la cruz. La tradición evangélica es constante al indicar que serdiscípulo de Jesús implica compartir con él lo que se refiere a la pasión. Como en la antigua alianza ser discípulo es seguir el camino dela voluntad de Dios. Pero es seguirlo a la manera de Cristo, pasandopor la persecución, la cruz y la muerte, para llegar por este medio a laresurrección. El discipulado de Jesús de este modo, en ruptura con elrabinismo intertestamentario, no consiste en el seguimiento de las tradiciones de una escuela, sino en la identificación con una persona. Laprimera exigencia de Jesús es participar de su existencia, entrar en comunión con él: «Venid conmigo... »; «se fueron con él». Es sólo paraesa comunión honda con él que viene la exigencia de renuncia radical.Sólo en vistas a esa perfecta unión tiene sentido el dejar todo. Pediráademás el abandono de toda ambición humana, y una actitud de servicio, hacerse OOÜAO<;. y al respecto no hay antecedente alguno en el judaísmo tardío. Y no sólo en cuanto al rabinismo sino también [rente al
55. Heh.6, 1.56. Cf. G. KI1TEL, arto cit., 445.57. ID., arto cit.• 452: «Für den Jünger Jesu' dagegen ist sein Jüngerstand nieht der Anfang einer
verheiJ\ungsvollen Laufbahn, sondern als solcher die Erfüllung seiner Lebensbestimmung».
282 P.ARGÁRATE TÓtE ECJOllaL llu8ntJ'¡<; <lAn86'J<; 'InCJoO XptcrtoO 283
maestro griego al estilo de Sócrates constituye el discipulado de Jesúsuna novedad.58 Sus discípulos, más que transmisores de una doctrinason los testigos del Señor Jesús.59
5. DIScíPULO EN EL EVANGELIO DE SAN JUAN
En el cuarto evangelio llaell't1Í~ aparece 78 veces,60 aKoAOUeÉro 18,ó8ó~ 4, oí 8ffioEKa 4, Ilaveávro 2. Maell't1Í~ es correlativo de Rabbí, oloáO"KaAo~. En la época de Jesús el aprendizaje no consistía en un meroaprendizaje escolar o intelectual, sino que el discípulo busca asimilarse al estilo de vida del maestro, siguiendo sus enseñanzas y su ejemplo.El término aparece con gran frecuencia en el capítulo 6 y luego en 21y 22. ' AKOAOUeÉro es el verbo que describe metafóricamente la fidelidaddel discípulo a la práctica del mensaje de Jesús. La actividad propiadel discípulo es aprender, llavElávro. Sin embargo, llavElávro no se aplicajamás para la relación entre Jesús y sus discípulos, la cual es expresada también mediante aKoAouElÉro. Equivalente a llaElll't1Í~ es oláKOVO~. yequivalentes de aKoAouElÉro hay muchos; supone una primera adhesióninicial a Jesús, un acercarse a él, y equivale a la adhesión mantenida,mO"'tEúro, en presente. Otras expresiones equivalentes son «cumplir susmandamientos», «atenerse a su mensaje», «comer su carne y beber susangre».
La adhesión inicial, condición para ser discípulo, se expresa en términos de acercarse. En cambio la adhesión permanente se expresa entérminos de seguimiento. «Seguir» a Jesús es una metáfora que indicala adhesión permanente a su persona, traducida en un modo de obrarcomo el suyo. Este movimiento o identidad de conducta que mantienela cercanía de Jesús (seguir/ser discípulo) se inserta en el plan de Dios,expuesto también en términos de movimiento. En primer lugar Jesúses el que viene. Su venida equivale a su misión por parte del Padre o aldon del Hijo a la humanidad. Jesús invita a todos a unirse a su trayec-
58. ID., arto cit., 450.59. Cf. ID., arto cil., 458-460: «so erscheinen in den Evangelien Jesu Jünger nicht als seine Tra-
denten, sondem als seine Zeuge Er ist für sie kein Rabbi/ O\Oá<l'KaAO~,sondem ihr HelT. DaE sie lla811-~aí heiEen, andert daran nichts In dem durch Jesus gesetzten Verhaltnis der Jünger zu ihm liegt be-reits beschlossen, dass das Zeugnis von ihm die Aufgabe ist, zu der sie als seine lla811~aí berufen sind.Angesichts der Tatsache, dass sie urchristliche Verkündigung, soweit wir sehen k6nnen, von Anfang anZeugnis von Jesus gewesen ist und nicht etwa Aufnahme und Weitergabe seiner eigenen Verkündigung>},
60. Cf. M. MORGAN, «Devenir disciple selon Jean»: Foi et Vie 86 (1983) 71-73. En cuanto al «discípulo amado», cf. R. BROWN, The Coml1umity of the Beloved Disciple, 1979; J. A. GRASSl, «The SecretIdenlity of the Beloved Disciple»: Joumal of the Study of the New Testamel1t 58, 116-195; 1. DE LA POTTERlE, «Le témoin qui demeure: le disciple que Jésus aimait»: Biblica 67/3 (1986) 343-359.
toria, saliendo del ámbito de las tinieblas para pasar a la zona de laluz, escapando así a la perdición, que es la muerte. Otra expresión queindica la misma realidad es «comer su carne y beber su sangre», es decir, asimilarse a su modo de vivir y de morir. La metáfora del seguimiento tiene, sin embargo, un matiz peculiar, el del camino, que indica la idea de progreso. El discípulo sigue el mismo camino de Jesús,que lleva a la misma meta, la unión con el Padre. Por otra parte, Jesúsmismo es el camino. No se puede recorrer este camino si no es por laasimilación a él, a su vida ya su muerte. La meta: como la de Jesús, esel Padre, y se alcanza siguiendo su misma trayectoria, el don de la vidapor los demás. Para el discípulo, sin embargo, el Padre está presenteen Jesús mismo, y se llega a él continuamente por el don de sí mismo,amando como Jesús ha amado.61 Veremos más abajo la coincidenciaentre la concepción joánica delllaell't1Í~y la ignaciana.
6. DISCÍPULO EN IGNACIO DE ANTIaQUÍA
A la luz del significado en San Juan, es posible adelantar ya que Ignacio entiende por discípulo,62 llaElll't1Í~, el comulgar con Cristo-Vida.Esta noción presenta como dos categorías distintas: elllaElll't1Í~ imperfecto, durante esta vida, y elllaElll't1Í~ perfecto, unido definitivamente aCristo-Vida. Trataré de ir mostrando en su dynamis el crecimiento deldiscipulado y cómo, a partir de Hch 6,1 se identifica, como ya dijimos,con la vida cristiana, con el ser cristiano, ya que esta noción no puedecaptarse sino en su dynamis, en su in crescendo, hasta llegar a su plenitud. Relacionado con esto está el uso que Ignacio hace de llaElll't1Í~ tanto para el cristiano como para el cristiano perfecto (el que llega a la perfecta comunión con Dios por la donación de su vida). Hechas estassalvedades, podemos ya intentar dejar oír a nuestro autor.
Ignacio concibe al discipulado como un fieri existencial. El ser cristiano es un proceso gradual de unión con Dios-Vida, con «Cristo, nuestro vivir».63 Este proceso se inicia con la fe,64 que es un pasar de lamuerte a la vida, empezar a ser hasta llegar a la plenitud de unión conDios, en un amanecer sin ocaso. Este proceso es presentado tambiénbajo la imagen del parto que va sufriendo el discípulo hasta serlo ple-
61. Cf. J. MATEaS / J. BARRETa, Vocabulario Teológico del Eval1gelio de Jual1, Madrid 1980. 67-84.62. CE. M. WILKINS, «The inlerplay oE ministry, marlyrdom and discipleship in Ignatius oE An
lioch»: M. WILKINS et al. (ed.) Worship, Theology al1d Mil1istry, 1992,280-296.63. CE. F. BERGAMELLl, «Morire e vivere in Ignazia di Anliochia: Romal1i 6, 1-2»: StPatr XXXl3, 99
106; S. ZAÑARTU, «Les concept< de vie el de mar! chez Ignace d'Antioche»: VigChr 33 (1979) 324-341.64. CE. O. TARVAINEN, Glaube tmd Liebe bei 19l1atitls val1 Al1tiochiel1, 1967.
284 P.ARGÁRATE TÓtE E<JO¡.¡m ¡'¡UeTlti)<; UATle&<; 'ITl<JoO XPL<JtOO 285
namente. Expresado más vivamente aún: es una carrera. El discípuloes un theodrómos que pone todos sus esfuerzos por alcanzar a Dioscomo su única meta, la cual tiene siempre ante los ojos. Por esta imagen se revela la enorme y casi insostenible tensión del ser cristiano. Eldiscípulo debe acelerar su marcha cada vez más,65 porque en esta carrera se va encontrando a sí mismo, se va haciendo discípulo. Pero alcanzará esto perfectamente sólo en la total comunión con Cristo. Fijala mirada en la meta, debe abandonar todo lo que puede demorarle ensu carrera. Así exhorta Ignacio a Policarpo a acelerar su carrera, ypara ello le incita a irse despojando cada vez más de todo lastre, detodo deseo,66 hasta dejar el mismo f3íoc; para alcanzar la meta,67 que esla vida eterna.68
Uno de los términos claves para entender el pensar de Ignacio es¿1tLtUX€'tV,69 que significa alcanzar, obtener, pero más plenamente, encontrar. Toda la carrera del IlUentlÍc; aspira al ¿m'tux€'tv, y de éste cobratoda su fuerza y sentido. 'Em'tux€'tv es el reposo del encuentro en elgozo. ¿Cuál es el término del ¿m'tux€'tv? eeoG ¿m'tux€'tv, XpL<J'tOG ¿m'tuX€'tv. La meta es el encuentro con una persona en el misterio de unahonda comunión. El camino cristiano tiene su sentido, pues, en estamística unión con Dios, compartiendo su vida y siendo uno con Él. Deallí se entiende que Camelot haya enfocado la teología de Ignacio en launidad: unión de Dios, de Cristo con Dios, con Dios en Cristo, de loscristianos con Cristo, de los cristianos entre sí en la Iglesia y por la eucaristía. 70 Ell drama de Ignacio brota de esta ardorosa e incansablebúsqueda de unión y de encuentro. Ser discípulo por lo tanto es abrirse al misterio de Dios en la comunión con Él.
Ignacio no quiere agotar con la imagen de la carrera su concepciónde la vida cristiana. Para acentuar más el carácter agónico de esta dynamis recurre ahora también al símbolo del combate. Esta imagen,originada en Pablo, encontró mucha resonancia en el pensar de los Padres, los cuales comprenderán el martirio, la ascesis y la vida cristianacomo una lucha, empleando una copiosa terminología militar para definir la vida cristiana.7! El discípulo, según Ignacio, debe llegar a serun atleta consumado (Pol.l,3), luchando contra «el Adversario», quebusca impedir nuestro ser discípulos, empleando con ese fin a sus alia-
65. Cf. PoI. 1,2.66. Cf. Rom. 4, 3.67. lva ÉlttTÚXW... Rom. 8,3.68. Poi. 2, 3.69. Cf. R. A. BOWER, «The Meaning of ÉlttTUYXÓ.VW in the Epistles of Sto Ignatius of Antioch»:
VigChr 28 (1974) 1-14; L. BOUYER, op. cit., 244-5; J. LIEBAERT, op. cit., 34-5; Th. CAMEI.OT, op. cit., 39-40.70. Th. CAMELOT, op.cit.71. Cf. Ef. 6, 11-7; 1 Tes.5,8; IGNACIO: PoI. 6,2.
dos: el mal celo, el orgullo, la vanagloria, los herejes, incluso los mismos elogios. El combate contra este apxwv 'toi) uiwvoC; 'toú'tou72 es durísimo y, sin embargo, es posible vencer.73
Otra imagen empleada por Ignacio es la de la navegación. El discípulo principiante aspira a encontrarse, a unirse con Dios, como el navegante en medio de la tormenta anhela el puerto. Recién en la plenitud de Dios-puerto, salvados de la vida-tormenta, quedará saciadonuestro deseo.74 Ser discípulo es por consiguiente tener vida, tener aCristo-vida. Esto implica ruptura con lo viejo mediante la pronunciación del Nombre, es ruptura con la vieja levadura del judaísmo,transformándose en Jesucristo.75
Hasta ahora hemos visto al discípulo como creatura nueva, comopiloto, como corredor y luchador; sin embargo, se nos ha escapadoalgo que es esencial para comprender el lluen'tlÍc; ignaciano. El combate no es el de un gladiador, ni el de un francotirador, porque el cristiano no lucha solo. El discipulado no es una empresa individual. Algunos autores como Preiss76 han reprochado a Ignacio unindividualismo en su ardiente sed del martirio, en su búsqueda de la·unión con Dios. Aún Zañartu77 hace algunas concesiones a aquel in~
vestigador. Pero esto no es así. El martirio y el discipulado en Ignaciose insertan profundamente en la vida de la comunidad, de la Iglesia.En primer lugar, nadie alcanza el martirio por decisión personal, porpropia iniciativa, sino que es una elección, una gracia de Dios. Ignaciono sabe, por lo tanto, si va a ser hallado digno de ella. Sólo por mediode la comunidad es posible alcanzar a Dios, por su intercesión78 y porsu oración.79 El discípulo no puede entrar en la profunda comunióncon Dios sino en la Iglesia, en la comunión con los hermanos, con supermis080 y por el amor de la comunidad.81 El martirio es la obra masbella de la comunidad y lleva su firma. 82 Y es la misma comunidad laque debe alabar y agradecer a Dios por el don del martirio, del testimonio que la fortalece y vivifica. 83
72. Tr.4,2.73. ¡¡eyó.Aou É<nív aeATlTOU TO oÉpecrem KaL VlKUV. PoI. 3,1.74. Cf. PoI. 2,3.75. Mewl3áAEcree d~ vÉav ~Ú¡¡r¡v O ÉcrTLv 'Ir¡crou~ XplcrTÓ~, Magn., X, 2.76. T. PREISS, «La mystique de l'imitation du Christ et de I'unité chez Ignace d'Antioche»: Revue d'-
hisloire et de philosophie religieuses 18 (1938) 197-241.77. S. ZAÑARTU, op. cit., 246.78. Rom. 4, 2.79. Ef. 20,1; Magl1. 14,1; Tr. 12,3.80. Rom. 4,1.81. Tr. 14,1.82. Rom. 2,1.83. Cf. Rom. 2,2.
286 P. ARGÁRATE 287
Es cierto, sin embargo, que cuando Ignacio habla del permiso, delno impedir, la participación de la comunidad es más bien negativa, enel martirio, en el discipulado. Pero esto no puede sostenerse de modoalguno respecto al pedido tan insistente de oración. Ignacio sabe muybien que sólo por la intercesión de sus con-discípulos84 podrá llegar alMaestro, y no sólo con la oración de algunos de sus con-discípulos, sinocon la de la Iglesia unida,85 de ellos mismos recibe la ~a6ntÉla,el ser hecho discípulo, la comunión con Dios, por un acto de amor de la comunidad.86 El mártir ---':"'que es el discípulo que llega a la perfección- seofrece a su vez por su comunidad, en rescate por ella, como víctimapropiciatoria, avtÍ\vuxov.87 Por lo tanto, el discípulo es el que tiene lavida de Cristo, vida que le impulsa a perder ell3ío<;, para poseer la ~ú)i¡.
Pero ésta sólo se puede alcanzar en el seno de la comunidad, dentro dela Iglesia. De allí que el discípulo sea en realidad un crúv-8pO~O<;;88 élcon-curre (cruV-tpÉX8l) hacia la meta. No corre solo hacia Dios sino enpelotón; no lucha solo sino en escuadrón. Por ello nos exhorta Ignacio:
Fatíguense conjuntamente, luchen conjuntamente, corran conjuntamente, descansen conjuntamente, levántense conjuntamente como administradores de Dios, compañeros y servidores.89
Este pasaje es elocuente por sí mismo. La tan paulina composicióncon sun se hace presente en Ignacio, forzando el lenguaje a mostrar larealidad de la Iglesia. El cristiano es un con-discípulo. Y lo que confiere unidad a este ejército de luchadores son las banderas del mismo Capitán, a quien se sirve en la lucha.90 Resumiendo lo que hasta aquí hemostrado: el ser discípulo no sólo implica un encuentro con Cristo,con Dios, sino que ese encuentro debe hacerse en el seno de la comunidad de los hombres.
Hasta ahora he soslayado sin embargo una cuestión fundamental:la actitud del discípulo. ¿Uno se hace o es hecho discípulo? ¿Es frutode un enorme esfuerzo o constituye un don? Algunos estudiosos comoPreiss91 han visto una oposición entre la mística paulina y la ignacia-
84. Cf. E{ 3,1.85. Tr. 14,1.86. Rom. 8,3.87. Tr. 13,3; Poi. 6,1; Esm. 10,2. Cf. P. SERRA-ZANETrI, «Una nota ignaziana: avti1vuxov: Forma Fu
turÍn. FS. Cardo M. Pel1egri11o, Torino 1975,963-979.88. Cf. Fil. 2, 2.89. Poi. 6,1: aUYKom6.tE aAAlÍAol';, aUVallAEltE, aUVtpÉXEtE, aUll1láaxete, aUYKOlIl6.alle, auveyel
pealle ro.; lleoO 0(h0VÓIlOI Kai ltápeOpOl Kai últepÉtm.90. Este tema va a alcanzar mucho desarrollo en la reflexión patrística. Ver, por ejemplo, SAN BE
NITO, Regula MOIlachortlm, Pról., 3.91. Op. cit.
na. Aquélla, que busca comulgar en los sufrimientos de Cristo, másque reproducirlos materialmente, es una mística pasiva, de la que brota una mística activa: vivir en el mundo al servicio de los hermanos. Lamística de Ignacio sería, por el contrario, y según Preiss, activa, al buscar imitar los sufrimientos de Cristo; es pasiva empero en su obrar yaque huye del mundo y se evade de esta vida. En realidad no puedenoponerse una mística de unión a una mística de imitación, porque éstasólo puede brotar de aquella y tender hacia la plenitud de la unión.Concretamente, en Ignacio ~a6nt1Í<; está vinculado a veces con actitudes que parecen pasivas, ya veces con actitudes que parecen activas.92
Esto lo entendemos mejor a la luz de un término clave del que ya hemos hablado: E1tltuyxávú) (680U o XPlcr1"OU, las más de las veces). Había traducido este término «por alcanzar». A primera vista, y teniendoen consideración la importancia de este concepto en el pensar de Ignacio, parecería mostrarnos una actitud «pre-pelagiana»: el discípuloque por «sus» esfuerzos alcanza penosamente a Dios. Pero este verbodebe ser iluminado por su sentido en la teología paulina, que es el contexto del cual es tomado. San Pablo lo emplea «siempre para significarla obtención de promesas divinas, en el contexto más o menos inmediato de las ideas de elección (cf. Rom. 11,7 y Hb.6,15; 11,3)>>.93 Ignacio utiliza este verbo una vez para «obtener la gracia», y otra vez para«obtener la herencia que me ha sido concedida por la misericordia».Además este E1tltuX8LV debe comprenderse también a la luz de otra expresión muy ignaciana, en cuanto muy paulina: EV 'Incrou Xplcrt&8Úp86flvUl.94 Todo esto indica que no podemos ver en Ignacio una mística «del esfuerzo», del ascenso penoso; no se niega el esfuerzo, sinoque la unión mística con Dios es una gracia de la pura liberalidad divina. Si hay algo que recorre todos los escritos ignacianos es su profunda humildad. Es Dios el que nos hace discípulos, comunicándonossu vida, Cristo. Ignacio es marcadamente cristocéntrico.95 y entiendea Cristo no tanto como el revelador joánico ni como el Salvador paulina, sino como el Cristo-Vida. Porque Jesucristo es la vida misma, desde su origen hasta su plenitud. La vida es a su vez la compenetración
92. Activamente Ignacio dice: «tóte éaollm llalllltlÍ<; Qi"lllló'l.;...» (Rom. 4,2); «vOv épxollm llalllltlÍ.;etvm» (E{ 1,2); «iíOll Kai llalllltT¡.; eilll» (Tr. 5, 2). Expresiones pasivas son: «1l6.AAov llallnteÚollm...»(Rom. 5,1); «NOv yap apxT¡v éXro toO Ilallllteúeallm» (E{ 3,1); «Ilallllteullflvm» (E{ 10,1); «¡vaeúpelló'lllev Ilallllta( 'IllaoO XplatOO» (Mag11. 9,1); «Ilalllltai aútoO yevóllevOl» (Mag11. 10,1).
93. L. BOUYER, op. cit., 245.94. En Ignacio tiene todavía toda su fuerza la expresión paulina «sv Xplat¿p 'IllaoO», que es una
de las fórmulas más repetidas y felices95. Sobre la cristología de Ignacio d. M. ELzE, Oberliefertmgsgeschichtliche UnterStlCh1l11ge11 zur
Christologie der Ig11atiusbriefe, Tübingen 1963; A. M. Ríos, «El Cristo de san Ignacio de Antioquía»: Mayeútica 6 (1980) 79-85; S. ZAÑARTU, «Aproximaciones a la Cristología de Ignacio de Antioquía»: Teologíay vida 21 (1980) 115-127.
288 P.ARGÁRATE TÓ,E EOOllal IlUer¡'T]<; UAr¡eW<; '1r¡000 XPl<J100 289
y unión con Cristo, es una especie de participación sacramental. Poreso el Cristo de Ignacio deja atrás la revelación y redención: es vida.96
Si bien está la preponderancia central de Cristo-Vida, Ignacio nodeja de concebir el discipulado como una comunión en la vida trinitaria. 97 Ser discípulo es vivir con el Padre. Hacia Él tendemos, pues Élnos atrae hacia su comunión: «Ven al Padre».9s Es notable la cantidadde veces que habla del Padre. Como ya lo indiqué ello constituye unrasgo marcadamente joánico. Es a Él a quien hay que alabar por medio de Jesucristo a causa del martirio.99 A su vez Él es uno con Crist<,>.IOO Es por todo esto que la meta del correr no puede ser sino la unióncon el Padre y vivir en su luz sin ocaso.
y la djínamis de esa poderosa atracción la recibe el discípulo desdelas honduras de su interioridad, porque allí se encuentra el habitáculodel EspíritulOI . Éste es vida y manantial de vida, en lo cual resulta evidente la influencia de Jn. 4, 10. "Yocop ~ó'Jv es el Espíritu que hace brotar agua para la vida eterna. Es la vida misma la que va haciendo aldiscípulo. La vida misma le conduce a la plenitud de vida por su misma dynamis. Esta agua va plenificando al discípulo, vivificándolo, santificándolo, divinizándolo y apagando consiguientemente el 7tOp(j)lAÓÜAOV. 102 Ignacio presenta una elocuente imagen, tomada del ámbito de la construcción, de la operación trinitaria en nosotros. Somos laspiedras del templo -que es el Padre- levantadas a lo alto por la palanca de la cruz y atraídos por las sogas del Espíritu. l03 Cristo es porquien somos exaltados, él es el camino del Padre. l04 Es por la participación «sacramental» en su vivir yen su morir, que somos hechos verdaderos discípulos. El discípulo es por lo tanto elllll.lTrcT¡~ 'CoO 8eoO, 'CoOXPlO"'COO, 'CoO Kupiou. IOS El tema de la mímesis no es originalmente bí-
96. S. ZAÑARTU, op. cit., 244.97. En Ignacio, como en el pensamiento cristiano de los tres primeros siglos -dice Camelot, op.
cit., 25-, la personalidad del Espíritu Santo no está aún en el primer plano y no aparece sino como velada. Respecto a la Trinidad véase R. BERTHOUZOZ, «Le Pére, le Fils et le Saint-Esprit d'aprés les Lettresd'Ignace d'Antioche», FZPT 18 (1971) 397.418.
98. dEÚPO 7tpO~ TOV naTépa. Rom.7, 2.99. Ef. 4, 2.100. Ef. 5, 1.101. Sobre la pneumatología de Ignacio cf. J. P. MARTíN, «La Pneumatología en Ignacio de Antio
quía»: Sal. 33 (1971) 379-454; del mismo autor, El Espíritu Sal1to en los orígenes del cristial1ismo, ZÜrich 19?1, 67-142; T. RÜSCH, Die El1tstehul1g der Lehre vom Heiligen Geist bei fgl1atius VOI1 Al1tiochia,Theophtlus VOI1 Al1tiochia tmd frenaus VOI1 Lyol1, Zürich 1952; R. G. TANNER, «Pneuma in Ignatius ofAntioch»; StPatr XIIlI, 265-270.
102. Rom. 7,2.103. Cf. Ef. 9,1.104. Cf. il1fra: Discípulo en el Evangelio de San Juan.105. Cf. Ef. 1, 1; Fi/. 7,2; Ef. 10,2 respectivamente. Cf. A. HEITMANN, fmitatio Dei. Die ethische
Nachahmul1g Gottes l1ach der Vater/ehre der zwei erstel1 Jahrhtmderte, Roma 1940, 71-74; Th. PREISS, artocit.; W. M. SWARTLEY, «The Imitatio Christi in the Ignatian Letters»: VigChr 27 (1973) 81-103.
blico sino helénico. Es conocida su importancia en el sistema de Platón. San Pablo la va a emplear con mucha fuerza. 106 Y ya vimos que nohay que oponer la mística de la unión a la de la imitación, sino queésta brota de aquélla, y es como su aspecto moral y tiende hacia la plenitud de la unión. La comunión de vida que es el discipulado es, pues,la fuente de la conducta moral del cristiano.107
Quisiera desarrollar ahora un concepto que ha ido apareciendo yestá también a la base de Ignacio aunque no sea explícitamente nombrado: el martirio. lOS Éste ha tenido en las preocupaciones y el pensamiento de los cristianos durante los tres primeros siglos de la Iglesiaun lugar difícil de exagerar. 109 La temática del martirio hunde sus raíces en el Antiguo Testamento, en el judaísmo y de un modo especial enlos libros de Daniel (los tres jóvenes que no dudan en aceptar la muerte por Dios) y, sobre todo en los de los Macabeos: el libro 11 y particularmente el apócrifo libro IV. Allí se entiende el martirio como un medio para «estar junto a Dios».u° Es «el santo combate» 111 por el cualserán recibidos por Abraham, Isaac y Jacob, y todos los antepasadoslos alabarán;112 «el combate es nóble, a él habéis sido convocados paradar testimonio de nuestro pueblo»;113 «es un combate divino»;114 «sirvieron de rescate por los pecados de nuestro pueblo. Por la sangre deaquellos justos y por su muerte propiciatoria, la divina providenciasalvó al antes malvado Israel».115
De este modo ya en el judaísmo podemos captar tres aspectos fundamentales que tendrán su relevancia en nuestro autor: la idea decombate, la de ser un medio poderoso para introducirnos en la comunión divina, y el aspecto eclesial del martirio. También podríamos rescatar su dimensión litúrgica, muy unida al aspecto anterior. Sin embargo, debido a la importancia dada en el judaísmo a la prosperidadtemporal, conservó siempre un carácter odioso.
106. Cf. por ejemplo 1 Tes. 1, 6.107. S. ZaÑARTu, op. cit., 209-213.108. Cf. K. BOMMES, Weizen Gottes: Ul1tersuchul1gen zur Theologie des Martyriums bei fgl1atius VOI1
Al1tiochiel1, Ktiln, 1976; A. T. HANSON, «The Theology of Suffering in the Pastoral Epistles and Ignatiusof Antioch»: StPatr XVIII, 694-696; A. NASELL!, «11 martirio di S. Ignazio di Antiochia al1a luce del1a Passione e del Sangue Prezioso», Tabor 33 (1963) 102-121; O. PERLER, «Das víerte Makkabaeerbuch, Ignatius van Antiochien und die altesten Martyrerberichte»; RivAC 25 (1949) 47-72; R. STAATS, «Die martyrologische Begriindung des Romprimats bei Ignatius von Antiochien»; ZThK 73 (1976) 461-470; R.TANNER, «Martyrdom in Saint Ignatius of Antioch and the Stoic View of Suicide»: StPatr XVI, 201-205.
109. M. VILLER, arto cit., 3.110. IV Mac. 9, 8.111. 11,20.112. Cf. 13, 17.lB. 16,16.114. 17,11.lIS. 17,22. A. DíEZ MACHO, Apócrifos del Al1tiguo Testamel1to. Madrid 1982-1987.
290 P.ARGÁRATE 291
También pueden manifestarse influencias estoicas.1l6 Sin embargo, el martirio sólo puede comprenderse a la luz de la cruz y del mensaje de Cristo. El discípulo debe imitar a su maestro. Es lógico, dice Viller, que en tiempo de persecución la imitación de Cristo fuera la delCristo sufriente.
Mais c'est chez S. Ignace que la conception du martyre, imitationparfaite de Notre Seigneur, devait jeter son éclat. L'imitation de Dieu etdu Christ, ce qui est la meme chose, est une arete saillante de sa doctrine, et chez lui elle va tout naturellement vers la passion. 117
El autor del Martyrium Polycarpii identificará explícitamente mártires, discípulos e imitadores. El martirio es entonces considerado laperfección de la vida cristiana. 118 El discípulo es quien posee la vida deCristo, a Cristo mismo, y es esa vida la cual lo lleva a entregar la misma vida.
Si no tenemos voluntariamente su morir, su pasión, su vivir no estáen nosotros. I 19
Sólo soy discípulo perfecto una vez que haya dado mi vida, y la vidatiende a darse. El perfecto discípulo es el que tiene la vida plena. Portodo esto Ignacio pide tan sólo:
Déjenme ser imitador de la pasión de mi Dios.1 20
El martirio es un modo eminentísimo de entrar en comunión conDios, con el mártir-Cristo. Sufrir por Dios nos en-foca en Dios, noscoloca en su centro. Es el camino para alcanzar a Dios, para entraren comunión con Él y tener vida. O sea es el camino para ser halladodiscípulo, para ser encontrado en Jesucristo. Pero hay que subrayar queel martirio y el sufrimiento cobran todo su valor de la comuniónque nos alcanza, de la vida que encontramos. O como lo expresa muy
116. El filósofo es ¡iuptUP ÚltO toO 0800 K8KATJ¡lÍ;V<X;, para defenderlo. Y esto puede comportar sufrimientos, aunque no necesariamente la muerte. E~IcrETO,Disertaciones 1,29,46-7; citado por M. VILLER, art.cit.
117. M. VILLER, arto cit., 8-9.118. El martirio será considerado como un nuevo bautismo. Además se verá la presencia de Cris
to muriendo en el mártir (esto es bien manifiesto en la Passio Felicitatis et Perpetuae). Posteriormente,finalizadas las persecuciones se buscará un sucedáneo en la vida monástica y en la vida ascética, donde sufrimos el martirio de la obediencia a los mandamientos de Dios.
119. Si o;) ¿uv ¡iT¡ aúOalpét~ eX0¡i8V tO ultoOavcLV d~ tO aútoOltuOO~, tO ~f1v aútoO OÚK eC}"tlv¿v T¡¡i'Lv. Magn. 5,2.
120. 'E1tltpélVat8 ¡lm ¡l1¡l1]tT¡V e(val toO ltuOO~ toO OeoO ¡lou. Rom. 6,3.
gráficamente Ignacio, junto a las fieras está Dios.1 21 La fuerza de laidea paulina se expansiona libremente en Ignacio: por el morir se llega a la ~{t)i¡.
No me impidan vivir, no quieran que muera, 122
suplica a los romanos. Permanecer en el píoC; es morir, y morir es acceder a la ~{t)i¡. La pasión es un parto,123 por el cual somos engendradosa la nueva y verdadera vida y somos unidos a nuestra Cabeza;124 resucitamos,125 dormimos al mundo para despertar en Dios.12ó El martirioes el camino -en cuanto unión a Cristo-Camino- hacia Dios, caminoque debe pasar por la noche y el silencio de la muerte; por el sueño,para abrir los ojos a la Luz eterna.
Otra clave que Ignacio nos propone para entender la ~{t)i¡ es la de lalibertad. Ésta consiste en poseer plenamente el ser, en ser dueño de sí;sólo entonces se empieza a ser alguien, se es levantado a Dios.1 27 Y sees elevado por la cruz de Cristo, mediante su pasión. Atraído por ladjnamis del Espíritu128 se es levantado dC; 'tU {hVll,129 se alcanza la verdadera altura del hombre, se es hombre verdadero,I3O porque poseemos a Cristo que se hizo hombre verdadero y somos uno con Él. Elmartirio consiste, pues, en decir a Dios, en pronunciarlo y ponerlo sacramentalmente. El mártir por ende deja de ser mera voz humana,para llegar a serPalabra de Dios.13I En Tr.10,1 sostiene Ignacio que sumartirio sólo tiene sentido si es una imitación de Cristo. Si Cristo nohubiese muerto el martirio no sólo es inútil sino que sería mentir aDios, dar falso testimonio de Dios. Pero Cristo sufrió y murió, por esoel martirio es testimonio verdadero y expresa la verdad de Dios, lo manifiesta, lo presenta; es la epifanía del Señor en el mártir. Pero, ¿cuáles el origen del martirio, si ya dije que no nace de la decisión humana,de dónde cobra su fuerza? El martirio es despreciar la muerte, encontrarse superior a ella. Y esta dynamis proviene del encuentro profundoen la fe con el Cristo resucitado. El martirio, en cuanto momento cum-
121. Cf. Esm. 4,2.122. MT¡ ¿¡lltoSicraté ¡lm ~f]cral, ¡lT¡ 0eA.1ÍO"1]té ¡¡e ultoOavcLv. Rom. 6,2.123. Rom. 6,1.124. Tr. 12,2.125. Ef. 11,2. Cf. T. H. C VAN EUJK, La résurrection des morts eI,ez les peres apostoliques, 1974.126. Rom. 2,2.127. Ef. 12,2.128. Cf. Et: 9,1.129. lbid.130. ¿K8'L ltapaY8VO¡l8VO~ iívOpol1to~ ecro¡ial, Rom. 6, 2.131. Cf. Rom. 2, 1.
292 P.ARGÁRATE 293
bre, nace de la misma vida y culmina en su plenitud. Porque el iniciode la vida es la fe, y su cumbre, el amor,132 y no hay amor más grandeque dar la vida por los amigos.
y el martirio, decía, brota del contacto con la ~O)f¡, de la compenetración (Kpa6éV1"se;) con su sangre y con su espíritu. La ~O)lÍ brota de la~O)lÍ, por su propia d:9namis. Ese encuentro, esa comunión con el CristoVida, ya en el primer momento, en la fe (que es el principio) lleva a desestimar la muerte, a encontrarse superior a ella: «despreciaron lamuerte, se hallaron por encima de la muerte» 133 (6avá'tou Ka'ts<ppóvscrav,súpé6r¡crav O€ úrtEp 6avá'tou). La desprecian porque se «hallaron», o mejor, porque «fueron hallados» superiores a ella. Eúps6f]vat es el verboque Ignacio utiliza en su fórmula fundamental: €v 'Ir¡croG Xptcr'toGsúps6f]vat. Es claro entonces que se es hallado superior a la muerte, porque se es hallado en Jesucristo. De ese encuentro en la fe, que ya es comunión (Kpa6év'tse;) brota por su propia fuerza la comunión plena en elmartirio que es despreciar la muerte, o mejor, ser hallado en Jesucristo.Es la ~O)lÍ que mana ~O)lÍ.134 En resumen, ¡.ta6r¡'tlÍe; S(Vat es, en realidad,¡.ta6r¡'tsúscr6at, ser transformado, ¿en qué?: en Ka6apoe; ap'toe;, 6soG 6ucría.
Planteo ahora uno de los aspectos culminantes en el pensamientoignaciano. Ya he mostrado cómo se destaca en nuestro autor el rol delmartirio en la ¡.ta6r¡'ts'ta. Ahora se nos presenta ese martirio desde unprincipal ángulo místico: el de la liturgia. He dejado este aspecto parael final de este estudio a causa de la importancia que otorgo a la dimensión litúrgica para la penetración en el misterio cristiano. Y yaque en Ignacio no se trata de otra cosa sino de ese misterio, el ángulolitúrgico no podía indudablemente dejar de ser el broche o la cima desu reflexión. m Es innegable la alusión constante en las cartas de la importancia de la liturgia en general, y de la eucaristía en particular, 136en l~(vida cristiana; vida que es esencialmente comunitaria porque laeucaristía es fuente de esa unidad, fuente de la Iglesia. Pero Ignacio va
132. ...;;X'lte tT¡v 1tícmv Kaí tT¡v áyá1t'lv, iítl~ ecrtLV ápxT¡ ~ül~ Kaí téAO<;' ápxT¡ Ilév 1tícrtl~. téAO~ lié áyá1t'l, Ef. 14, 1. Cf. J. COLSON, Agape (charité) chez sail1t Igl1ace d'Antioche, Paris 1961 ; P. GISONDI, L'agape nelle Lettere di San¡'Ignazio di Al1tiochia, Bari 1980.
133. Esm. 3, 2.134. Cf. Rom. 7,2.135. Presento también aquí un listado de la bibliografía imprescindible al respecto: L. BOUYER,
op.cit., 250-6; Th. CAMELOT, op. cit., 52-55; A. HAMMAN, op. cit., 535-7; J. LIEBAERT, op. cit., 39-40; J. SoLANO, Textos eucarísticos primitivos 1, Madrid 1978, 43-51.
136. Cf. por ejemplo S. M. GIBBARD, «The Eucharist in the Ignatian Epistles»; StPatrVIII, 214-218;R. JOHANNY, Igl1ace d'Al1tioche: L'Eucharistie des premiers chrétiel1s, Paris 1976, 53-74; J. E. LAWYER,«Eucharist and Martyrdom in the Letters of Ignatius of Antioch»; Al1glican The%gica/ Review 73(1991),280-296; L. WEHR, Armei der Ul1sterblichkeit. Die Eucharlstie bei Ignatius VOI1 Al1tiochien t/11d il1Johm1l1esevm1gelium, Münster 1987; J. A. WOODHALL, «The Eucharistic Theology of Ignatius of Antioch»; Commul1io 5 (1972) 5-21.
incluso más allá cuando describe su martirio -como plenitud del sercristiano~ en términos netamente litúrgicos. Es una ofrenda a Dios(6séQ 6ucrla),137 un sacrificio purificador, una libación de su propia sangre,138 que se ofrece como víctima expiatoria por otros, por las comunidades (es un rtspí'Vs¡.ta, un av'tí'VUXOV).139 Por todo esto no puede dejarde verse la concepción litúrgica del martirio. En este contexto deseotranscribir un párrafo muy expresivo:
No se procuren otra cosa fuera de permitirme inmolarme por Dios,mientras hay todavía un altar preparado, a fin de que, formando un coropor la caridad, canten al Padre por medio de Jesucristo por haber hechoDios la gracia al obispo de Siria de llegar hasta Occidente, después dehaberle mandado llamar de Oriente. ¡Bello es que el sol de mi vida, saliendo del mundo, trasponga en Dios, a fin de que en Él yo amanezca!140
Evidentemente, en todo esto se revela una constante alusión a la dimensión litúrgica: 6ucrtacr'tlÍpwv. 141 Los fieles de Roma son invitados,dice Hamman, a formar un coro en derredor del altar para cantar elhimno del sacrificio. Éste es su martirio que tiene, como ya vimos, unmarco eclesial, redundando en favor de esa iglesia que agradece a Diospor esta 6ucría. Personalmente, aunque no lo haya encontrado en ninguno de los estudios, descubro otra alusión bastante clara: sie; MO"tvartO aVa'tOAf]e; ¡.ts'tarts¡.t'Vá¡.tsvoe;. Aquí veo una resonancia de Mal. 1,11,pasaje atribuido por la Iglesia primitiva al sacrificio puro que iría a realizar el Mesías.142 Finalmente, a modo de conclusión de toda la mística ignaciana, cito un pasaje bellísimo tomado por la liturgia para lafiesta de Ignacio:
Déjenme ser alimento de las fieras, por medio de las cuales me es posible alcanzar a Dios. Soy trigo de Dios y seré molido por los dientes delas fieras, para ser hallado pan puro de Cristo... entonces seré verdaderamente discípulo de Jesucristo, cuando el mundo no vea más mi cuerpo... para que mediante estos instrumentos sea hallado sacrificio deDios.143
137. Rom. 4, 2.138. Ef. 8, 1; Tr. 13,3.139. Ef. 8,1; 21,1; Esm. 10, 2; PoI. 6,1.140. Rom. 2,2.141. Cf. H. J. KLAUCK, «ElucnacrtlÍPLOv in Hebr 3, 10 und bei Ignatius von Antiochien»; Studia Hie
roso/ymitana UI, Jerusalem 1982, 147-158.142. Cf. Didajé 14, 1-3. Respecto a la relación de Ignacio con este documento d. C. JEFFORD, «Did
Ignatius of Antioch know the Didache?»: C. JEFFORD (ed.), The Didacl1e il1 cOl1text, 330-351.143 "A<jlete !lE aepíülv dva¡ l3opuv, oí rov ;;vecrtLV awo emtUxElv. crttÓ~ eilll awo Kai oí 60ÓVtülV
aepíülv áAlÍaO¡¡a¡, rva Kaaapo~ c'íptO~ eúpea& toO XplcrtOO... tÓte ;;crolla¡ llaa'ltT¡~ áAna&~ '¡ncroOXPlcrtOO ote oMé; tO cr&lla 1l0U Ó Kócrllo~ o'Vetdl... rva OlU t&v ÓpyáVülV tOÚtülV awo aucría eúpea&.Rom. 4,1-2.
294 P.ARGÁRATE Tó,e EaOllat llaeTlti¡~aXne&~ 'ITlaoO Xpta,oO
Este texto constituye uno de los momentos más altos de la místicaignaciana. Sobre su hermenéutica, nada fácil, disienten los estudiosos.Evidentemente se trata de una clara referencia litúrgica. Pero podemos avanzar más y decir que Ignacio se refiere concretamente a la eucaristía. Bouyer se mueve en esta línea:
Ainsi s'expliquent seulement les premiers mots d'apres lesquels c'estle martyr lui-meme qui devient l'eucharistie... Elle ne signifie pas que lemartyr soit un équivalent de l'eucharistie. Elle signifie que ce qui estdonné obscurément dans l'eucharistie révele sa réalité dans le martyre:la présence en nous du Christ mort et ressuscité. 144
Liebaert critica esta interpretación de Bouyer. 145 Sin embargo meinclino por una comprensión similar a la de Bouyer, más a la luz delos textos que éste trae para apoyar su hipótesis: el carácter litúrgicoeucarístico del Martyrium Polycarpii, y la presencia, casi sacramental, de Cristo en los mártires (por ejemplo en la Passio Felicitatis etPerpetuae es Cristo mismo el que sufre en la persona del mártir).146 Ala luz de todo esto podemos concluir que una presencia especial deCristo se desarrolla en el martirio, en el cual el «testigo» es llenado deCristo, por la comunión en su vida que llega a su plenitud, porque sehace uno con Él. Aquí la mística de la imitación culmina en la unióntransformación en Cristo. Unión que se realiza por la oblación dolorosa y total.
Ll'tO<; hace referencia con seguridad al grano de trigo que muere yda fruto,147 y a través de su oblación espera ser hallado Ku8upo<; (ip'to<;.y Ku8upo<; designa generalmente en el lenguaje litúrgico de la primitiva Iglesia a la eucaristía. Por lo menos se puede sostener que Ignacioafirma aquí el carácter oblativo de su vida y sacrificio, y deja entreveruna transformación, transformación en pan puro de Cristo. A la luz deMagn. 10,2: «Conviértanse en una nueva levadura, la cual es Cristo JeSÚS»,148 no resulta tan descabellada una interpretación eucarística enel sentido ya mencionado, de Bouyer, de una presencia real y especialde Cristo en el mártir. Es el momento cumbre de la maqhtevia: tras laoblación, la transformación, la imitación perfecta, la unión definitivadel hombre con Dios. El cristiano es ahora verdaderamente cristiano;
144. L. BOUYER, op. cit., 251. 254.145. «Le P. Bouyer, La spiritualité, 251, voit dans ce texte l'idée que c'est le martyr lui-meme qui
devient I'eucharistie. C'est probablement forcer le texte, dont la signification proprement eucharistiquen'est pas évidente». J. LIEBAERT, op. cit., 39.
146. L. BOUYER, op. cit., 254-5.147. Jn. 12,24.148. llETaPó'McrSE E¡~ véav ~úllT)V, o E<J'ttv 'IT)croG~ XPI<J'tÓ~.
el discípulo es recién ahora '.la8rrrT]<; 0.),:118&<;, pOJrquleproceso de comunión vital.
7. CONCLUSIONES
He titulado este último apartado «conclusiones», pero implica másbien una apertura de horizontes. El pensamiento ignaciano nos revelael nervio vivo del ser cristiano: la unión mística, mistérica con Dios.He mostrado ya el carácter fundamentalmente antropocéntrico de lascartas. Se puede decir que para Ignacio el hombre es en primer lugarun 8w8pÓIlO<;,149 un ser tenso entre el aquí y una meta; es un dramático«por-hacerse», con todo lo que de deficiente esto implica. Es un ser incompleto al que le falta Dios;150 es un ser indigente y necesitado deDios. Es un corredor que anhela en toda su tensión la meta; un navegante que suspira por el puerto, que es su unión definitiva con Dios. Yeste hacer-se es en realidad un ser-hecho, que empieza con la fe, que esun empezar a ser hombre que culminará en el amor, que es la uniónplena con Dios, tras haber pasado por la dolorosa imitación-unión conla pasión del Señor. La plenitud del hombre, su ser verdadero, consiste en su identificación con Cristo. Todo el camino ignaciano es el de la8ÉrocrL<; del hombre. Pero una 8ÉrocrL<; que se realiza en la Iglesia y pormedio de la Iglesia. Es la IlWtaf30AT] del hombre en Dios (y así interpreto los textos «eucarísticos»).
He centrado el presente estudio en el concepto de llu8rrr1Í<;. Éste esbásico, como ya he manifestado, en todo el pensar ele Ignacio. Estepensar es uno y sólidamente trabado en sus nociones fundamentales.La llu81l'tEÍu resulta ser, pues, el proceso de 8ÉrocrL<; o, lo que es lo mismo, de anthropósis. 151 Esto no deja de llamar nuestra atención. Usualmente entendemos «discípulo» en el sentido de un receptor de unatransmisión de datos cognoscitivos. Pero esta concepción es hija delenciclopedismo. Esto no era así en los filósofos griegos,152 ni en losmaestros de la antigüedad. El mismo Antiguo Testamento nos mostraba que el objeto de la llu81l'tÉta no era una reflexión especulativa,sino una actitud existencial, una orientación vital repo<; 'tov 8eóv. Y la
149. Cf. Plp. 2,2.150. lloAAei yeip i]¡llv MlltEl, lva SEDG lli] MI1tÓlllESa, Tr. 5,2.151. Cf. Rom. 6,2.152. Queda también para un estudio más amplio y profundo, un aspecto que conscientemente
soslayamos: la investigación de la noción de llaST)'tlÍ~ en el contexto extrabiblico. Cf., por ejemplo, G.KITTEL, arto cit., 418-428.
296 P.ARGÁRATE
¡.lu8r¡'teíu nos refleja bien su carácter procesual, la comunión de vidaentre el olouáK:uA.o¡:;-Crísto y el¡.lu8r¡'tlÍ¡:;, que culmina en la unión, en elser uno, el 8eáv8púmo¡:;. De este modo, para Ignacio el proceso de devenir ¡.lu8r¡'tf¡¡:; es el de la misma 8Éwm¡:;.
PABLO ARGÁRATEEichhalde 3D-72393 Burladingen