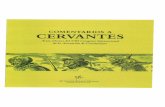Pervivencia y ruptura del sistema colonial en las sierras andinas. 1780-1830
El Cervantismo en el sigo XIX: Del Quijote de Ibarra (1780) al Quijote de Hartzenbusch (1863)
Transcript of El Cervantismo en el sigo XIX: Del Quijote de Ibarra (1780) al Quijote de Hartzenbusch (1863)
Francisco Cuevas Cervera
El Cervantismo en el siglo XIX: Del Quijote de Ibarra (1780) al Quijote de Hartzenbusch
(1863)
© 2015 Francisco Cuevas Cervera
Ediciones de la Universidad de OviedoServicio de Publicaciones de la Universidad de OviedoCampus de Humanidades. Edificio de Servicios. 33011 Oviedo (Asturias)Tel. 985 10 95 03 Fax 985 10 95 07http:// www.uniovi.es/[email protected]
ISBN: 978-84-16343-28-7
Todos los derechos reservados. De conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes reproduzcan o plagien, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte, sin la preceptiva autorización.
Agradecimientos Y, aunque ha tan poco que me vi encerrado en una jaula, como
loco, pienso, por el valor de mi brazo, favoreciéndome el cielo y no me siendo contraria la fortuna, en pocos días verme rey de algún reino, adonde pueda mostrar el agradecimiento y liberalidad que mi pecho encierra. (Quijote, I, 50)
Es justo en este tiempo, en sus propios términos y sin turbación del interés o los favores dispensados, mi agradecimiento a tantos que me ayudaron a construir esta obra de obras que suma otro escalón del Cervantismo. Gracias a las observaciones y ayuda de los profesores José Montero Reguera, Emilio Martínez Mata, Carlos Mata Induráin y María José Rodríguez Sánchez de León, que revisaron estas páginas y las enriquecieron con sus comentarios y observaciones. Gracias a los que apuntaron alguna obra, alguna fecha, o encontraron esos textos que yo no pude, amigos en el Cervantismo —y algo más— Miriam Borham, María Fernández, Alfredo Moro, Adrián Sáez, Artem Serebrennikov y otros ilustres amigos del Siglo de (f) Oro. Gracias también a los amigos del XVIII y XIX que nos acompañamos en la —ahora— dichosa y dorada edad del doctorado, Noelia García, Marta Blanco, Carolina Fernández, Rubén Domínguez.
Y gracias, sobre todo, a los compañeros: a los amigos de las áreas de Lengua y Literatura del Departamento de Filología de la Universidad de Cádiz, cómplices de estas páginas; a los becarios de investigación de la Facultad de Filosofía y Letras desde el escondido despacho 99, por los cafés y todo lo demás, muy especialmente a Daniel y Flavia —que sé lo que hicisteis el último verano— y a los pertenecientes al Grupo de Estudios del Siglo XVIII: siempre compañero Jesús Martínez, Carlos Cruz y María Román, mis ojos en la British Library. Gracias a mi particular escuela de traductores, Manuel Rivas, Flavia Pascariello y Vanessa San Román, por la ayuda prestada con el imposible alemán, el italiano y el inglés.
Gracias a mis profesores —y amigos—, que me hicieron fácil el camino: los doctores Alberto González Troyano, maestro; Beatriz Sánchez, luz y espejo de los becarios andantes; Marieta Cantos, por su compañía estos años y por revisar estas páginas con su acostumbrada generosidad y sincera preocupación; Fernando Durán, que leyó con tesón y paciencia cada una de estas entradas, y las mejoró, a ellas con su sabiduría, y a mí, con su amistad; y a Alberto Romero, por su confianza ciega en mí y en este trabajo, por recuperar tantas veces el camino y por su infinita —infinita— paciencia.
Y gracias, también, a los que vivieron estas páginas desde la distancia: amigos y familiares que confiaron en mí y esperaron pacientemente. A todos, por su apoyo, mis más sinceros agradecimientos, que no solo consisten en el deseo.
ÍndicePreliminares. El Cervantismo en el siglo XIX: Ensayo de un catálogo .................... 9
Del Quijote de Ibarra (1780) al Quijote de Hartzenbusch (1863). Observaciones sobre el catálogo cervantino ................................................................ 12
1. Descubriendo a Miguel de Cervantes: La construcción de la biografíacervantina, de Vicente de los Ríos (1780) a Jerónimo Mrán (1863). .......................... 19
1.1. La lectura de Cervantes more biographico. De Gregorio Mayans (1737) al Ensayo de una Biblioteca de Traductores Españoles de Juan Antonio Pellicer (1778) ......................................................................... 20
1.2. De la vida de Miguel de Cervantes a su obra ................................................. 281.3. El descubrimiento biográfico: Juan Antonio Pellicer, Fernández de
Navarrete y Jerónimo Morán ............................................................................ 291.4. La mitificación de Miguel de Cervantes .......................................................... 321.5. El ingenioso hidalgo Miguel de Cervantes. La conversión
en personaje literario .......................................................................................... 371.6. Una deuda cumplida: Las honras a Miguel de Cervantes ............................ 42
2. La obra de Miguel de Cervantes. De la edición académica del Quijote (1780)a las Obras Completas (1863-1864) ................................................................................... 45
2.1. Poesías sueltas ..................................................................................................... 452.2. Galatea ................................................................................................................... 46 2.3. Novelas ejemplares ................................................................................................. 46
2.3.1. Traducciones de las Novelas ejemplares ................................................... 482.4. Viaje del Parnaso ................................................................................................... 492.5. Obras dramáticas ................................................................................................ 492.6. Trabajos de Persiles y Sigismunda. ....................................................................... 50
2.6.1. Traducciones de los Trabajos de Persiles y Sigismunda .......................... 502.7. El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha. ................................................... 50
2.7.1. Traducciones de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha ............ 532.7.1.1. Don Quijote de la Mancha en inglés ............................................ 532.7.1.2. Don Quijote de la Mancha en francés .......................................... 542.7.1.3. Don Quijote de la Mancha en alemán .......................................... 562.7.1.4. Don Quijote de la Mancha en italiano ......................................... 562.7.1.5. Don Quijote de la Mancha en otras lenguas ............................... 57
2.8. Obras completas y colecciones de obras cervantinas .................................... 57
3. El análisis de la novela desde la Poética: Hacia la interpretaciónromántica del Quijote ....................................................................................................... 59
3.1. El Quijote, obra clásica; el Quijote, obra romántica ......................................... 603.2. La tríada clásica de los géneros literarios y el nacimiento de la
novela moderna ................................................................................................... 633.3. La lectura del Quijote en su historia: Claves estético literarias ..................... 70
3.3.1. «Novedad del objeto». Inventio, ingenium, originalidad y fantasía .... 70 3.3.2. «Cualidades de la acción». Verosimilitud, la verdad y la mentira en la obra literaria ...................................................................... 74 3.3.3. «Caracteres de los personajes de esta fábula». Don Quijote: bufón, hombre, héroe ............................................................................... 77
3.3.3.1. Perspectivismo frente a la épica clásica ................................... 783.3.3.2. Don Quijote, héroe romántico ................................................... 793.3.3.3. Sancho Panza ............................................................................... 83
3.3.4. «Mérito de la narración de esta fábula». Dispositio, unidad y variatio ........................................................................................ 84 3.3.5. «Discreción y utilidad de la moral del Quijote» El espinoso y cambiante objeto de la sátira ........................................... 85
3.3.5.1. La obra de Cervantes como literatura moral ........................... 903.4. Nuevos horizontes en la crítica cervantina: La trascendencia
romántica del Quijote .......................................................................................... 91
4. Miguel de Cervantes y la construcción del Canon de Literatura Española ........ 97
4.1. El canon cervantino: Escudriñando bibliotecas y viajando por el Parnaso ...................................................................................................... 98
4.2. Miguel de Cervantes en las Retóricas, Preceptivas y Poéticas ..................... 1014.3. Miguel de Cervantes y las Historias de la Literatura Española ................... 1014.4. Miguel de Cervantes en las Antologías y Colecciones de Literatura .......... 103
4.4.1. El proceso de selección de textos y su inclusión en las antologías ........... 105 4.4.2. La evolución en la antología: El cambio en la preferencia de los textos . 108 4.4.3. El anquilosamiento de la Antología: Permanencia frente a evolución. .. 111 4.4.4. Los episodios más populares del Quijote decimonónico ........................... 114
5. Miguel de Cervantes y el Quijote como símbolos de la Nación Española .......... 121
5.1. Miguel de Cervantes: Lo que se debe a España. Arma y argumento frente a las críticas italianas y francesas .......................................................... 122
5.1.1. La defensa de la Literatura Española en Italia ...................................... 122 5.1.2. La defensa de la Literatura Española contra Francia ........................... 125 5.1.3. De la sátira antiespañola a símbolo y elogio de la nación ................... 126
5.2. Cervantes, pintor de España, esencia del Volksgeist ...................................... 127
6. Panegiristas, esotéricos, cervantistas: Los nuevos caminos delCervantismo (1840-1861) ................................................................................................. 129
6.1. La escuela de los panegiristas románticos ...................................................... 129 6.1.1. Hernández Morejón y el Cervantes médico ............................................. 131 6.1.2. Fermín Caballero y el Cervantes geógrafo. Sandoval y el Cervantes militar ..................................................................................... 133
6.2. Nicolás Díaz de Benjumea y la crítica esotérica del Quijote .......................... 1346.3. El nacimiento del Cervantismo oficial ............................................................. 135
Catálogo cervantino:Del Quijote de Ibarra (1780) al Quijote de Hartzenbusch (1863)
1. Del Quijote de Ibarra (1780) al Quijote de Juan Antonio Pellicer (1797-1798) ...... 138
2. Del Quijote de Juan Antonio Pellicer (1797-1798) al Quijote deClemencín (1833-1839) ..................................................................................................... 388
3. Del Quijote de Clemencín (1833-1839) al Quijote de JuanEugenio Hartzenbusch (1863) ........................................................................................ 826
Conclusiones. La mesa de trucos del Cervantismo. A vueltas con la interpretación romántica del Quijote ............................................................................. 1489
Bibliografía ........................................................................................................................ 1496
Índice de autores .............................................................................................................. 1542
Preliminares. El Cervantismo en el siglo XIX:
Ensayo de un catálogo
Abre el desocupado lector El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha y, allí, en el prólogo, un gracioso y bien entendido amigo de visitar a deshoras y del humilde escritor que nos habla, advierte: ese libro —el mismo que el lector tiene entre manos—, cuyo prólogo se resiste a salir de la pluma, no necesita de ninguna cosa más que las que tiene, «no mira a más que a deshacer la autoridad y cabida que en el mundo y en el vulgo tienen los libros de caballerías». Unas líneas antes, un aparente humilde Miguel de Cervantes se disculpaba por entregarnos este hijo de un estéril y mal cultivado ingenio, seco, avellanado, antojadizo, que no hermoso, gallardo, discreto. Y siguen: ahí vienen Urganda, Amadís, Belianís, Oriana, Gandalín, el poeta entreverado, Orlando, el Caballero del Febo, Solisdán y hasta Babieca presentando con sus versos los personajes, las acciones y pasiones que seguirán y que el lector aspira —ingenuo, aún— encontrar en las páginas del Quijote. Uno no ha comenzado la novela y ya se disparan los comentarios sobre ella. El cura amigo de Alonso Quijano, purgando de disparatados libros la biblioteca del desquiciado hidalgo, opina en viva voz sobre la primera de sus novelas, la Galatea. Un cautivo huido, que llaman Ruy Pérez de Viedma, apunta algunas notas biográficas sobre un tal Saavedra con quien compartió desgracias en Argel. Y, más aún, la acrobacia más acusada y que pone todo el sistema de recepción textual del Quijote patas arriba: un bachiller, Sansón Carrasco, se enzarzará con el escudero Sancho Panza en una reflexión sobre las virtudes de una obra ya publicada pero de la que forman parte, reescribiendo y filtrando la recepción de la lectura que mediaba ambos Quijotes. Partiendo de la propia obra, desde antes y desde dentro de la novela, Cervantes vuelve a aparecerse un visionario que augura una densa y complicada recepción de su obra.
El Cervantismo, como actitud investigadora (Aguilar Piñal, 1982), término ya ajeno a antiguas polémicas (Rojas Otálora, 2005: 293-5), nace en el mismo momento que surgen las primeras opiniones sobre la obra tras su conocimiento y lectura. Cierto es que los años que nos separan de la publicación del Quijote encierran una evolución ascendente en cuanto a la interpretación crítica de la obra, que en líneas muy generales pasa de ser considerada una obra cómica de entretenimiento a una novela trascendente entre los siglos XVII y XIX (Russel, 1978; Close, 2005; Martínez Mata, 2007b; Montero Reguera, 2005, 2011). El interés de este catálogo cervantino es marcar el verdadero camino de esta interpretación y marcar expresamente sus pasos. Obviamente el tránsito de una lectura a otra no se produce de manera puntual, sino que, como en toda evolución, necesita de escalones intermedios, de recovecos y vueltas atrás para iniciar nuevas sendas de manera constante. Las antiguas ideas han de ser derribadas, sustituidas o modificadas por unas nuevas. El proceso es lento, y en la asimilación de las ideas que serán las triunfantes siguen repitiéndose las antiguas hasta el punto que a veces esta reiteración puede hacer que resurjan en el futuro, con un nuevo sentido. En este proceso es muy importante el proceso de relectura, de ampliación crítica sobre patrones establecidos. Los ejemplos en el catálogo que sigue son numerosos (Pellicer sobre Vicente de los Ríos; Nisard sobre Viardot; Morán sobre Fernández de Navarrete). O amplían o simplifican hasta una serie de líneas básicas que son las que se reproducen y se convierten en el discurso hegemónico y más o menos oficial sobre Cervantes. Las vueltas y vueltas al poliedro hacen descubrir nuevas aristas o concentrarse solo en una de ellas. A veces no es la idea genial y nueva la que se repite, sino la más excepcional
9
por poco aceptada, o precisamente la repetida hasta la saciedad sin planteamiento crítico. Es difícil establecer, cuando se analiza esta historia de la lectura obra a obra, unas líneas evolutivas que satisfagan el carácter sistémico que busca y construye el investigador. Pero lo propio será la asimilación progresiva de varias corrientes, la conjunción de diferentes aspectos de varias interpretaciones y un maremágnum de opciones difícil de clasificar en línea. La obra que comienza este catálogo, el «Análisis del Quijote» de Vicente de los Ríos, responde a unos intereses clasicistas de estudio de la Poética, pero embarga al apasionado académico una ciega idolatría por Cervantes que tiene mucho de romántico; cincuenta años después, a Clemencín en pleno fervor del Romanticismo, siguen pesándole los grilletes que imponía el clasicismo en su pormenorizado análisis de la novela. Así se construye la historia cultural, pero no solo de la recepción de la novela de Cervantes, sino en cualquier caso que consideremos (Meregalli, 1993: 33).
Ante esta obviedad, consciente de la imposibilidad de ofrecer la globalidad que implica el Cervantismo en un marco cronológico más amplio (el rastreo de todas las alusiones sobre la interpretación de sus obras, el complejo universo de las imitaciones cervantinas, el difuso medio de expresión que son la prensa y los folletos) este catálogo pretende ofrecer una visión lo más exhaustiva posible en lo que atañe a la construcción biográfica del autor y el análisis o interpretación más o menos monográficos de su obra. El punto de partida considerado es la primera edición académica del Quijote, con la publicación en las prensas de Ibarra de la novela, que venía preparándose desde unos años atrás por los académicos correspondientes.
El año de 1780 es el centro de gravedad de la tríada formada por 1778, 1780 y 1781, que enlaza tres grandes hitos del Cervantismo: la biografía del Ensayo de una Biblioteca de Traductores Españoles de Juan Antonio Pellicer, la edición de Ibarra con el estudio de Vicente de los Ríos, y la primera edición en castellano anotada de John Bowle. La edición académica de la imprenta de Ibarra en este año de 1780 recoge una nueva biografía, un nuevo texto del Quijote y un estudio introductorio, imponiendo el modelo editorial global que había ensayado el Quijote londinense de Tonson de 1738 con la biografía de Cervantes escrita por Mayans como preliminar. De hecho, las grandes obras cervantinas de todo el periodo 1780-1833 responden a ediciones del Quijote debidamente introducidas, editadas y/o anotadas (Bowle, Pellicer, Quintana, Navarrete, Clemencín), siendo mínimas las aportaciones de alto nivel y calado que de manera independiente y monográfica ofrece el periodo, sobre todo en las dos primeras décadas. Con el apoyo institucional y el gusto del público, el Quijote se ha convertido a finales del XVIII en una obra canónica, «que por el largo espacio de cerca de dos siglos ha corrido siempre con el mayor aplauso y estimación entre las naciones cultas, habiendo merecido a todas ellas muy grandes elogios» (p. 1 de esta edición). La amplia expectación que despertó la edición académica, anunciada desde 1773, absorbió las miradas de la intelectualidad europea: los papeles periódicos más o menos especializados en literatura, los viajeros que pasaban por España, los estudios sobre las academias y labores culturales dirigidas desde el centro de poder, todos se hacen eco de una muy esperada edición, revisada en los detalles (texto, estudios, viñetas), que allanaría el camino para el nacimiento oficial del Cervantismo.
A estas alturas, las aventuras de don Quijote forman parte ya del acervo cultural europeo. Los motivos cervantinos, personajes y episodios particulares se han convertido en populares, preexisten a la propia lectura de la obra. Muchas son las alusiones al personaje, que ha desbancado totalmente el interés por el autor fuera de las fronteras patrias. Los artículos de periódico, las novelas, las obras teatrales, se plagan de alusiones que toman a los personajes como motivo de la comparación, sus imaginarios agigantados molinos, su amor incondicional por la sin par Dulcinea, su
Preliminares
10
incansable actitud lectora, las desiguales batallas o la ficticia ínsula del escudero son referencias ya comunes hacia 1780.
No solo las alusiones a la obra y a episodios de ella circulan como habituales en el extranjero; también la biografía de su autor, fragmentaria y con amplios pasajes aún brumosos, se reedita y reescribe, siguiendo las de Nicolás Antonio, Mayans, la Enciclopedia y tímidamente incorporando las noticias de Martín Sarmiento y Pellicer. Precisamente en este año de 1780 la biografía de Cervantes de la Enciclopedia francesa de Diderot y D'Alembert vuelve a publicarse conforme a la que había aparecido en el volumen XV (1765) del Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers,1 incluida dentro del artículo «Sevilla», haciéndolo, por tanto, siguiendo a Nicolás Antonio, hispalense, aunque admitiendo la controversia sobre su nacimiento según se relataba en la biografía de Mayans. La estructura biográfica, que no añade nada nuevo a lo ya publicado, sigue una estructura muy reconocible heredera de estos dos modelos anteriores.
Si 1780 da el pistoletazo de salida para los estudios sobre la obra de Cervantes de manera monográfica con el «Análisis» de Vicente de los Ríos, Bowle inaugura en 1781 la que será una larga tradición en ediciones anotadas de la obra de Cervantes. Esta edición anotada también proyecta el interés por Cervantes en el extranjero y catapulta los estudios biográficos de Cervantes publicados por Pellicer y De los Ríos poco antes, que, a través de la versión de Bowle, serán de obligada mención para los trabajos cervantinos fuera de nuestras fronteras y llegará a popularizar todo un esqueleto biográfico del que no se desembarazarán las posteriores biografías, ni siquiera en las más audaces de Navarrete (1819) o Jerónimo Morán (1863).
Pero además de los trabajos específicamente cervantinos que están despegando estos años, en torno a los años ochenta también florecen estudios de Historiografía Literaria más globales que integran a Cervantes en una Historia de la Literatura Española, Europea o Universal que está gestando sus criterios de selección y el canon literario en estas fechas. En 1781 se publican precisamente los tomos III y IV de la obra de Lampillas, Saggio Storico-apologetico della letteratura Spagnuola contro le pregiudicate opinioni de alcuni moderni Scrittori Italiani (Genova: Presso Felice Repetto, 1778-1781), los volúmenes que específicamente tratan la novela y el teatro de Cervantes. Esta edición original en italiano fue rápidamente traducida al español. Al año siguiente aparece la de Juan Andrés, Dell’Origine, progressi e stato attuale d’ogni letteratura (Parma: dalla Stamperia Reale, 1782-1799), también con su especial lugar para Miguel de Cervantes. El esfuerzo por la integración del escritor en los estudios literarios de conjunto y en las poéticas y el despertar de las prensas españolas para realzar el nombre del genio patrio serán las notas más destacables del Cervantismo que media entre las ediciones de Ibarra (1780) y de Juan Antonio Pellicer (1797).
En un segundo momento fundacional del Cervantismo hay que considerar la eclosión del hispanismo filológico en Alemania:
Los trabajos de filología hispánica de los Schlegel, Grimm, Bouterwek o Braunfels dependen básicamente de la presencia de Cervantes en general y de su obra maestra en particular en el ambiente ilustrado alemán. Esa presencia arranca sobre todo de la traducción de Bertuch, traducción que inicialmente leen o, al menos, conocen Goethe, Schiller o los Schlegel. Además, el Quijote fundaría la teoría romántica de la
1 Cervantes Saavedra (Miguel de). En Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers / par une Societé de Gens de Lettres; mis en ordre & publié par M. Diderot ; & quean à la Partie Mathématique, par D. D'Alembert. — Edition exactemen conforme á celle de Pellet in-quart. — Á Berne ; Á Lausanne : Chez les Sociétés Typographiques. — T. XXX (1780). — P. 947-52.
El Cervantismo en el siglo XIX: Del Quijote de Ibarra (1780) al Quijote de Hartzenbusch (1863)
11
novela en las reflexiones teóricas de un Schlegel o en la práctica novelística de Tieck. Desde ese punto de vista es una pieza básica a la hora de componer el puzzle del romanticismo alemán. (Vega Cernuda, 2007).
La entrada en escena de los románticos alemanes fue la piedra de toque para revolucionar el mundo del Cervantismo y propiciar la interpretación romántica del Quijote. Entre 1798 y 1805 los Schlegel, Schelling, Ricther, Tieck, y más tarde otros grandes de la intelectualidad germana como Hegel fueron diseminando una serie de ideas preñadas de nuevas formas de acercarse a la obra literaria en general, y a Cervantes en particular. «Los alemanes han descubierto [en el Quijote] los elementos de un pensamiento emparentado con ellos, valores europeos, profundidades insondables, un inmenso terreno en que su propio genio podría descubrir verdaderos tesoros» (Bertrand, 1961-1962: 146). Por la importancia de las plumas de estos románticos, he incluido sus apreciaciones fragmentarias según cuándo fueron apareciendo en escena, aunque ninguno de ellos, exceptuando a Tieck en los preliminares de sus traducciones, se dedica exclusivamente a Cervantes en ninguno de sus trabajos, «sino en pasajes de sus conferencias sobre la historia literaria de Europa, en fragmentos de sus tratados sobre Estética general, en escritos ocasionales para esta o aquella revista literaria y en conversaciones que posteriormente se anotaron y se llevaron a la imprenta» (Close, 2005: 56). Sin embargo, la difusión e impacto de estas ideas en el resto de Europa, principalmente debido a esta dispersión, tardarían en llegar al resto de cervantistas que atisbarían el eco de estos planteamientos a partir de las obras de Bouterwek y Sismondi, difusores parciales de aquellas ideas, también de enorme calado en la configuración de la Historiografía Literaria europea. El mismo concepto de fragmentarismo crítico tendrá mucho que ver con el nuevo Cervantismo.
Con las importantes ediciones de estos primeros años, la inclusión de Miguel de Cervantes en las obras de conjunto sobre Literatura Española y las novedades en las posturas crítico-literarias procedentes de Alemania queda inaugurado el camino que pretende alumbrarse con las explicaciones de las obras contenidas en este catálogo.
Del Quijote de Ibarra (1780) al Quijote de Hartzenbusch (1863). Observaciones sobre el catálogo cervantino
El catálogo que sigue a continuación pretende ser una visión lo más global y exhaustiva posible de las manifestaciones del Cervantismo desde 1780, fecha de la primera edición académica del Quijote, hasta 1863 en que comienza a publicarse el proyecto de Obras Completas de Cervantes dirigido por Rosell, con la edición del Quijote de Hartzenbusch. La premisa inicial era contener toda la materia cervantina independientemente de su naturaleza: ediciones de obras de Miguel de Cervantes, preliminares a estas, traducciones, ensayos de crítica literaria, comentarios dispersos en otro tipo de obras, recreaciones, continuaciones, imitaciones, en las principales lenguas en que se difunde el conocimiento sobre el autor y su obra entre ambas fechas. Obviamente la amplitud de miras es responsable de las limitaciones de este catálogo y de que el análisis pormenorizado de las obras se reduzca a las más señeras.
El catálogo se ha ordenado cronológicamente, como en el Catálogo de la Colección Cervantina de Givanel i Mas, y dentro de cada año las diferentes entradas siguen este orden: ediciones de obras cervantinas, traducciones de estas obras; artículos, capítulos, ensayos, reflexiones, reseñas de crítica literaria, ordenados alfabéticamente según la mención de responsabilidad; compilaciones y antologías que recogen obras de Cervantes o fragmentos de estas, ordenadas por el nombre del compilador cuando es
Preliminares
12
conocido; y recreaciones e imitaciones tanto de las obras de Cervantes como de su propia vida, ordenadas alfabéticamente por autor, aunque primando las obras escritas en castellano en su colocación. Al final de cada año se han colocado algunas obras curiosas: colecciones de estampas, apuntes cervantinos de poca trascendencia, registros de algunas bibliotecas que no he podido comprobar. En algunas ocasiones se prescinde de este orden para hacer aparecer agrupadas en el catálogo obras que mantienen alguna relación: reseñas de ediciones, polémicas mantenidas a través de artículos cruzados, etc.
Como hiciera Givanel i Mas, al final de cada año indico en nota algunas que no he podido consultar, pero que aparecen en los catálogos cervantinos, algunas de dudosa existencia y otras noticias pertinentes para la construcción de la bibliografía cervantina. Las reediciones de las obras catalogadas solo aparecerán —salvando obviamente las impresiones de las obras de Cervantes, que se catalogan todas las consultadas— en caso de que manifiesten alguna diferencia reseñable con respecto a la primera edición; en el resto, se dará en la primera entrada algunas notas sobre la tradición editorial del texto en cuestión. Tampoco en estos casos se contarán las traducciones de estas obras como entradas independientes.
En el caso de las imitaciones o recreaciones, las únicas excepciones a esta generalidad serán las impresiones del Quijote de Avellaneda, que aparecen siempre por la relación tan directa que la obra mantiene con la de Cervantes; y las reediciones y traducciones del Buscapié, dada durante años como obra de Cervantes y que en el catálogo aparecerá como «obra atribuida».
Cada asiento bibliográfico tiene entrada por el autor, de manera que las primeras de cada año siempre aparecen por «CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de». La catalogación sigue de la manera más escrupulosa posible, cuando poseía todos los datos, las Reglas de Catalogación del Ministerio de Cultura (Madrid: Ministerio de Cultura, Secretaría General Técnica, 2007. Edición nuevamente revisada, 6ª reimpresión), con alguna adaptación para poder catalogar capítulos de obras como entradas independientes de la obra completa. En el área de descripción física he suprimido el elemento «dimensiones» teniendo en cuenta que buena parte de las obras catalogadas han sido consultadas a partir de su edición digitalizada que impide esta consideración. Al final de cada asiento se indica la localización de la obra en diferentes bibliotecas, a cuyos catálogos puede acudirse para obtener esta información de manera precisa.
El comentario se hará dentro de cada entrada, pero poniendo en relación con el resto del Cervantismo circundante y estableciendo lazos hacia el pasado y el futuro en la tradición crítica. Se han incorporado al catálogo, como hiciera Rius en el volumen tercero de su Bibliografía, fragmentos de estas obras cervantinas. En la edición de textos se han modernizado las grafías y acentuación en todos los casos, y en los que la puntuación dificultaba la comprensión del texto, también se ha optado por su modernización de acuerdo a criterios actuales.
He tratado de ser lo más exhaustivo posible para localizar las obras, fundamentalmente las de crítica, en su primera aparición, para establecer con criterio ciertas genealogías en la tradición receptiva de las obras cervantinas. En ocasiones se han desgajado los capítulos cervantinos de una obra completa (por ejemplo, un manual de historia literaria) cuando tenía autonomía propia, catalogando a partir de este capítulo y no por la obra global (el caso por ejemplo de Capmany o García de Arrieta en su traducción de Batteux); este criterio tiene especial sentido en las obras que se publicaron durante varios años.
Solo en algunas ocasiones se han incluido algunas entradas «conjuntas», conglomerado de diferentes asientos bibliográficos. Estas aparecen al final del catálogo
El Cervantismo en el siglo XIX: Del Quijote de Ibarra (1780) al Quijote de Hartzenbusch (1863)
13
y tienen siempre que ver con la celebración de honras cervantinas, cuyo reflejo en la prensa y otros escritos es tan difuso como similar.
Como el interés es establecer, escalón a escalón, una historia del Cervantismo, he considerado imprescindible establecer llamadas cruzadas que pusieran en relación las ideas expresadas en diferentes obras; estas llamadas se harán mediante el número de asiento bibliográfico e irán insertas en el discurso, entre corchetes.
La búsqueda de las referencias cervantinas en este marco cronológico se ha realizado a partir de los trabajos previos de catalogación, resaltando los de Leopoldo de Rius, Gabriel Río y Rico y Joan Givanel i Mas. Como estos tres catálogos, además de ser muy exhaustivos, dan algunas informaciones sobre las obras y no se limitan solo a la descripción del asiento bibliográfico, al final de cada entrada indico el número que la obra analizada tiene en cada uno de estos. En el caso de las obras que no aparecen en ninguno de ellos, he acudido a otros, fundamentalmente el de Ford y Lansing. Existen además otros muchos catálogos sobre Cervantes y sus obras; el IV Centenario de la publicación de la primera parte del Quijote provocó que diferentes instituciones culturales, bibliotecas, universidades de todo el mundo revisaran sus fondos y pusieran al día un listado de estas colecciones, de ahí la multitud de títulos entre 2005-2007 que responden a este impulso. Los catálogos y obras bibliográficas fundamentales que he manejado para la realización de este son:
AGUILAR PIÑAL, Francisco: Bibliografía de autores españoles del siglo XVIII, Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2001.
AGUILERA, Francisco (ed.): Works by Miguel de Cervantes Saavedra in the Library of Congress, Washington: Library of Congress, Washington, 1960.
ÁLVAREZ GARCÍA, César: Cervantes y su obra en las colecciones de Alcalá, Alcalá de Henares: Empresa Municipal de Promoción de Alcalá IV Centenario, 2005.
ASENSIO, José María: Catálogo de algunos libros, folletos y artículos sueltos referentes a la vida y a las obras de Miguel de Cervantes Saavedra: escritos con ocasión de esclarecerlas, discutirlas o imitarlas: 1667-1872, Sevilla: Imprenta y Librería de Rafael Tarascó y Lassa, 1872.
ASHBEE, Henry Spencer: An Iconography of Don Quixote, 1605-1895, London: University Press, 1895.
BARDON, Maurice: El Quijote en Francia en los siglos XVII y XVIII, Alicante: Publicaciones de la Universidad de Alicante, 2010.
BARÓN, Javier (dir.): Reflejos del Quijote en Andalucía: Del Romanticismo a la Modernidad: Sevilla: Fundación el Monte, 2006, 183-200.
BARTRINA: Bibliografía cervantina. Don Quijote en el teatro, Barcelona, 1876. BERTRAND, Jean Jacques Achille: Cervantes en el país de Fausto, Madrid: Ediciones
Cultura Hispánica, 1950. BIBLIOTECA DE ASTURIAS «RAMÓN PÉREZ DE AYALA»: Cervantes, el Quijote y Asturias:
cuatro siglos de una novela magistral, Oviedo: Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, 2005.
BIBLIOTECA HISTÓRICA MUNICIPAL DE MADRID: En torno al Quijote: adaptaciones, imitaciones, imágenes y música en la Biblioteca, Madrid: Ayuntamiento de Madrid, 2005.
BIBLIOTECA NACIONAL DE BRASIL: Cervantes & Dom Quixote: catálogo da exposiçao realizada na Fundaçao Biblioteca Nacional, 21 de maio a 30 de junho de 2001, Río de Janeiro: Fundaçao Biblioteca Nacional, 2001.
BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA: Catálogo de la exposición celebrada en la Biblioteca Nacional en el Tercer Centenario de la publicación del Quijote, Madrid: Biblioteca Nacional, 1905.
Preliminares
14
— El Quijote: biografía de un libro, 1605-2005, Madrid: Biblioteca Nacional, 2005. — Los mapas del Quijote, Madrid: Biblioteca Nacional, 2005. — Catálogo de la colección cervantina de la Biblioteca Nacional: Ediciones del Quijote en
Castellano, Madrid: Biblioteca Nacional, 2006. Coordinación a cargo de Pilar Egoscozábal Carrasco; Catalogación, Pilar Egoscozábal Carrasco, Elena Laguna del Ojo, Isabel Moyano Andrés.
BIBLIOTECA NACIONAL DE FRANCIA: Catalogue des ouvrages de Cervantes, Paris: Imprimerie Nationale, 1906.
CASASAYAS, José María: Ensayo de una guía de bibliografía cervantina, Palma de Mallorca: J. M. Casasayas, 1995.
CASTRO E ALMEIDA, Eduardo: «Catalogo cervantino», Exposiçao cervantina da Bibliotheca Nacional da Lisboa: Lisboa: Imprenta Nacional, 1908, 25-132.
DRAKE, Dana B. y Dominik L. FINELLO: An analytical and Bibliographical Guide to Criticism on Don Quijote (1790-1893), Newark, Delaware: Juan de la Cuesta, 1987.
EGIDO, Aurora et al.: Quijote en colecciones aragonesas, Zaragoza: Universidad de Zaragoza, 2005. Dirigido por Alberto Montaner.
ESCOBEDO, Joana (ed.): El Quixot: un heroi de paper, els papers d’un heroi, Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2005.
FORD, Jeremiah D. M. y Ruth LANSING: Cervantes: A Tentative Bibliography of his Works and of the Biographical and Critical Material Concerning Him, Cambridge: Harvard University Press, 1931.
FUNDACIÓN RAMÓN ÁLVAREZ VIÑA: Catálogo de la biblioteca cervantina de la Fundación Ramón Álvarez Viña. Oviedo: Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo del Principado de Asturias, 2005. Catalogación a cargo de María Luisa González Piñera.
GIVANEL I MAS, Juan y Luis María PLAZA ESCUDERO: Catálogo de la colección cervantina, Barcelona: Biblioteca Central, 1941-1964.
GRADILLAS, Lourdes: Recursos cervantinos en Bibliotecas de Cantabria: obra original, apócrifa, traducciones y adaptaciones, Santander: Centro de Estudios Montañeses, 2005.
GRISMER, Raymond L.: Cervantes: A Bibliography, New York: The H. W. Wilson Company. 1946.
HENRICH, Manuel y Joan GIVANEL I MAS: Iconografía de las ediciones del Quijote de Miguel de Cervantes Saavedra: reproducción en facsímile de las portadas de 611 ediciones con notas bibliográficas tomadas directamente de los respectivos ejemplares (del año 1605 al 1905), Barcelona: Henrich y Cía. en Comandita, 1905. Edición facsimilar de 2005 con prólogo de Luis Alberto de Cuenca.
HIDALGO, Dionisio: Diccionario General de Bibliografía Española, Madrid: Imprenta de las Escuelas Pías, 1862.
LAGRONE, Gregory Gough: The imitations of «Don Quixote» in the Spanish Drama, Philadelphia: University of Pennsylvania, 1937.
LUCÍA MEGÍAS, José Manuel et al.: Don Quijote un mito en papel: 60 joyas Bibliográficas en la Comunidad de Madrid, Madrid: Consejería de Cultura y Deportes, 2005.
MATEU, Miguel: Catálogo de la sección cervantina, Barcelona: José Porter, 1948. MOLINA NAVARRO, Gabriel: Catálogo de una colección de libros cervantinos, Madrid:
Librería de los Bibliófilos Españoles, 1916. MONTERO REGUERA, José: «La obra literaria de Miguel de Cervantes (Ensayo de un
catálogo)», Cervantes: Alcalá de Henares: Centro de Estudios Cervantinos, 1995, 43-74.
El Cervantismo en el siglo XIX: Del Quijote de Ibarra (1780) al Quijote de Hartzenbusch (1863)
15
MUSEUM FÛR KUNDSTHANDWERK FRANKFURT AM MAIN: El ingenioso hidalgo Don Quixote de la Mancha: Ausgaben in vierhundert Jahre, Madrid: Biblioteca Nacional, 1991.
NUEVO CUERVO, Luis Carlos: Ediciones Antiguas y Modernas del Quijote en Benavente. 1605-2005: Memoria de una exposición, Benavente (Zamora): Centro de Estudios Benaventanos «Ledo del Pozo», 2006.
PALAU Y DULCET, Antonio: Bibliografía de Don Miguel de Cervantes Saavedra: con breves notas críticas y el valor comercial de la mayoría de los impresos descritos, Barcelona: M. Viader, 1950.
PAYÓ, René-Jesús: Don Quijote en la Catedral: Catedral de Burgos, 28 de octubre-4 de diciembre 2005, Burgos: Instituto Municipal de Cultura, 2005.
PLAZA ESCUDERO, Luis María: Catálogo de la colección cervantina Sedó, Barcelona: José Porter, 1953.
PORRO HERRERA, María José (dir.): Exposición bibliográfica: catálogo, Córdoba: Universidad de Córdoba, Departamento de Literatura Española, 2005.
RÍO Y RICO, Gabriel Martín: Catálogo bibliográfico de la sección de Cervantes de la Biblioteca Nacional, Madrid: Tipografía de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1930.
RIUS LLOSELLAS, Leopoldo de: Bibliografía crítica de las obras de Miguel de Cervantes Saavedra, Madrid: Librería de M. Murillo, 1970. Reimpresión de la primera edición de 1895-1905.
RUBIO, Borja: El Quijote: 160 ediciones, descripción y valoración, Madrid: CERSA, 2004. SANTIAGO RODRÍGUEZ, Miguel: Catálogo de la biblioteca cervantina de don José María
Asensio y Toledo, Madrid: Gráficas Ultra, 1948. SEDÓ PERIS-MENCHETA, Juan: Catálogo bibliográfico de la Biblioteca Cervantina reunida
hasta el presente, Barcelona: José Bosch, 1935. — Ensayo de una bibliografía de miscelánea cervantina: comedias, historietas, inspiradas en
Cervantes o en sus obras, Barcelona: Imprenta Casa Provincial de Caridad, 1947. SERÍS, Homero: Ediciones de Don Quijote: la colección cervantina de The Hispanic Society of
America: con introducción descripción de nuevas ediciones, anotaciones y nuevos datos bibliográficos, Newark, Delaware: Juan de la Cuesta, 2006. Reproducción del original de 1918.
SIMÓN DÍAZ, José: Bibliografía de la literatura hispánica: tomo VIII, Madrid: Instituto Miguel de Cervantes, 1970.
SUÑÉ BENAGES, Juan y Juan SUÑÉ FONBUENA: Bibliografía crítica de ediciones del Quijote impresas desde 1605 hasta 1917, Barcelona: Editorial Perelló, 1917.
UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA: El Quijote en las bibliotecas universitarias españolas, Ciudad Real: Universidad de Castilla la Mancha, 2005.
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID: Don Quijote en el Campus: tesoros complutenses, Madrid: Servicio de Publicaciones de la Universidad Complutense, 2005.
VINDEL, Pedro: Ediciones de don Quixote y demás obras de Cervantes juntamente con miscelánea cervantina y libros referentes a Shakespeare y Camoens en venta, Madrid: P. Vindel, 1905.
— Catálogo de una colección de libros cervánticos de venta en la Librería de la viuda de Rico, Madrid: Imprenta de P. Apalategui, 1905.
— Catálogo de la Exposición de Libros Cervantinos correspondientes a los siglos XVII y XVIII, celebrada en Barcelona, en conmemoración del CCCXXIV aniversario de la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra y con motivo de la Fiesta Nacional del Libro Español (23 abril-7 mayo 1940), Barcelona: Diputación Provincial de Barcelona, Biblioteca Central, 1940.
Preliminares
16
— Exposición Cervantina en la Biblioteca Nacional para conmemorar el CCCXXX aniversario de la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra: catálogo, Madrid: Dirección General de Propaganda, 1946.
— Catálogo de la Exposición conmemorativa del IV Centenario del nacimiento de Miguel de Cervantes (1574-1616): Ediciones del Quijote de los siglos XIX y XX, Barcelona: Diputación Provincial de Barcelona, Biblioteca Central, 1947.
— Catálogo de la primera Exposición Bibliográfica Cervantina, Madrid: Talleres Gráficos del Magisterio Español, 1947.
— Catálogo de la Segunda Exposición Bibliográfica Cervantina, Madrid: Talleres Gráficos del Magisterio Español, 1948.
Además de estos catálogos en papel, han servido de manera crucial para el esclarecimiento de muchas entradas los servicios en red de la Biblioteca Nacional de España, la Biblioteca de Cataluña, el Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español, la Biblioteca Nacional Francesa, la Biblioteca Británica, la Biblioteca Estatal de Berlín y la Biblioteca del Congreso. Como podrá apreciarse, muchos de los libros consultados pertenecen a bibliotecas que han cedido la digitalización de sus obras y pueden consultarse a través de la plataforma de libros de Google (Universidad de Harvard, Oxford, Michigan, Biblioteca Pública de Nueva York, Biblioteca Estatal de Baviera, etc.). La posibilidad de acceder a estas colecciones digitales ha multiplicado el potencial alcance de este catálogo y ha favorecido la inclusión de obras que nunca se habían considerado en la bibliografía cervantina.
En el caso de las imitaciones, también los criterios para la inclusión han sido más estrictos. La bibliografía ha establecido muchos paralelos entre Cervantes y toda la narrativa posterior, implicando a prácticamente toda la novela realista y la cuentística decimonónica, la novela histórica inglesa, etc. Este catálogo solo dará entrada a las imitaciones que se presentan conscientemente como tales: desde el título que establece un hermanamiento con Miguel de Cervantes, admitida por el autor en el prólogo, o destacada rápidamente por sus coetáneos y la crítica inmediatamente posterior. Me he visto obligado a prescindir de otras huellas cervantinas en las obras literarias, aunque la bibliografía actual sobre el tema es ingente. Además, las reimpresiones de las obras que se consideran herederas de Cervantes pero que son anteriores a los límites cronológicos de este estudio, no se irán catalogando, solo en algunos casos se indicará a pie de página la primera aparición. Han quedado por tanto fuera obras consideradas como imitaciones del Quijote o cuya raigambre cervantina ha sido señalada, desde las españolas Aventuras de Juan Luis, El engaño feliz de Madramany o Valdemaro de Martínez Colomer, a la archiconocida «Quijote con faldas», Madame Bovary de Flaubert, y una larga nómina de obras cuyos estudiosos han indicado concomitancias con la novela del español, en las que se incluirían autores tan destacados de la novelística europea como Dickens, Jane Austen, Melville, Víctor Hugo, Flaubert, Balzac o Goethe.
En las bibliotecas consultadas existe, además de las obras catalogadas, un ingente material gráfico al que se le da entrada independiente, pero que suelen ser láminas de ediciones del Quijote. Estas no aparecen con asiento bibliográfico propio, en primer lugar porque el estudio del Cervantismo que aquí se propone no incluye un análisis iconográfico, que sería enormemente profuso para los límites cronológicos establecidos. Solo se harán algunos comentarios en las ediciones y solo se recogerán las noticias sobre algunas estampas curiosas al pie. He hecho alguna excepción con los libros publicados como colecciones de imágenes del Quijote, como los de Coypel, Cruikshank o Pinelli.
En cuanto a las traducciones, obviamente son indispensables para realizar un estudio sobre el avance del Cervantismo. En este caso, he prestado atención a los
El Cervantismo en el siglo XIX: Del Quijote de Ibarra (1780) al Quijote de Hartzenbusch (1863)
17
preliminares de estas ediciones, pero no valoro las traducciones como tal —pues supera con creces mi campo de estudio— y cuando se hace será a partir de bibliografía específica sobre la traducción del Quijote (Bardon, 2010; Knowles, 1947; Bertrand, 1950; Pérez Priego, 2005; Navarro Domínguez, 2007; Monforte Dupret, 2007; Ardila, 2009c; Pardo García, 2007; Rutherford, 2007; Franco Aixelá, 2007; Strosetzki, 2007; Mayo y Ardila, 2009; Pano Alamán y Vercher García, 2010; etc.). Igualmente en el caso de las imitaciones y recreaciones no se estudiarán por su valor literario, aunque pueda hacerse alguna observación (esto es, no se analizarán sus rasgos narrativos, métrica, estilo, líneas argumentales), sino solo en relación con la historia del Cervantismo.
He prescindido también en casi todos los casos de los manuales de bibliografía o catálogos de libros que se publican entre estas fechas y recogen noticias sobre lasediciones de las obras de Miguel de Cervantes, que sí aparecen en catálogos como el de Ford y Lansing («Bibliography», pp. 116-121). Solo en alguna ocasión (como el catálogo de teatro de Cayetano Alberto de la Barrera, 1860) serán considerados, cuando la aportación a la historia del Cervantismo sea destacable. Igualmente, este catálogo no pretendía un rastreo de obras manuscritas sobre Miguel de Cervantes, aunque se han tenido en cuenta algunos de ellos por su relación con otras obras o su importancia en cuanto a la materia cervantina.
En cuanto a la nómina de poéticas y retóricas, en ocasiones se han incluido obras cuya vinculación cervantina es mínima y se reduce a varias referencias sueltas a lo largo del libro. En este caso, a pesar de la brevedad, he decidido incluirlas con una intención clara: en los primeros años que recoge este catálogo se produce la entrada definitiva de Miguel de Cervantes y el estudio de sus obras en este tipo de libros preceptivos, con lo que tanto las presencias como las casi total ausencias debían ser marcadas para poder establecer conclusiones sobre el total.
Se ha prescindido de los artículos sobre Miguel de Cervantes en diccionarios o compilaciones de hombres ilustres pasadas las dos primeras décadas cuando no ofrecían ninguna novedad, ya que repetían los mismos datos (The new universal biographical dictionary de James Hardie, A popular Dictionary of Arts, Sciences de 1830, el Diccionario histórico o biografía universal de Narciso Oliva en 1830, la Biographie universelle ou Dictionnaire Historique de 1833, A General Biography de John Gorton, A Universal Biography de William Beckett en 1834, y un largo etcétera).
Junto a las obras catalogadas ha quedado una gran cantidad de alusiones al autor o sus personajes a las que finalmente no se les ha dado cabida. Solo se han ido recopilando algunas porque ofrecían algún aspecto novedoso o se incluían en obras de cierto calado en la crítica. En los primeros años del catálogo, y hasta 1833, se han incluido muchas más de estas alusiones breves, en primer lugar porque los resultados encontrados resultaban más o menos manejables, y también porque me parecía de crucial importancia establecer lo más definido posible el punto de partida de este estudio. A partir de esa fecha, y fundamentalmente a partir de 1850, las obras que pueden ser consideradas cervantinas se multiplican exponencialmente: los artículos en prensa son innumerables y de difícil rastreo, las alusiones en otras obras una constante. Se ha atendido a las obras consideradas por otros catálogos cervantinos y se han añadido las obras y artículos encontrados exclusivamente cervantinos; pero, obviamente, el número de resultados es mucho mayor que el que se recoge. El carácter y el volumen del Cervantismo impone la reducción de entradas con respecto a los resultados obtenidos pasadas las primeras décadas del siglo XIX.
En definitiva se ha tratado de esclarecer el significado, las relaciones y la difusión de más de un millar de obras que, en conjunto, conforman el Cervantismo entre 1780 y 1863.
Preliminares
18
[1]
Descubriendo a Miguel de Cervantes: La construcción de la biografía cervantina,
de Vicente de los Ríos (1780) a Jerónimo Morán (1863)
La innegable popularidad de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha en sus primeros casi dos siglos de recepción contrasta radicalmente con la nebulosa que envuelve a la figura de su autor. Solo algunos datos sueltos acompañan la imagen del autor del Quijote durante el XVII que se amparan en una lectura biográfica de algunos momentos de su obra. No se conservan documentos fidedignos sobre los pasos de su trayectoria vital, ni otros escritos de carácter más personal que los que anteceden sus obras publicadas, y por desconocer, hasta se carece de una imagen física que acoplar al Miguel de Cervantes Saavedra que firma la obra más importante de toda la historia de la Literatura Española.
La recuperación de la vida del escritor y el hombre que late tras el Quijote será una construcción del último cuarto del siglo XVIII, con la honrosa excepción de la Vida de Miguel de Cervantes de Gregorio Mayans i Siscar que acompañó la edición londinense del Quijote de 1738 y algunas otras informaciones dispersas que irán corriendo este siglo. Tras esa primera biografía y desde mediados del XVIII se impondrá un afán por la erudición y búsqueda —más o menos exhaustiva— de documentos que pudieran esclarecer los movimientos señeros de la vida del autor. El camino hasta tener perfilada la biografía, cada vez con menos fisuras y sin «huecos» considerables, es una continua escalada marcada por tres hitos fundamentales: la biografía incluida en el Ensayo de una Biblioteca de Traductores Españoles de Juan Antonio Pellicer (1778) y su revisión en la edición del Quijote de Gabriel de Sancha [187] (1797-1798), la magna obra de Fernández de Navarrete [475] (1819) y la de Jerónimo Morán [1254] (1863). En torno a ellas gira una gran cantidad de satélites que, con pocas novedades en cuanto a datos históricos fidedignos, reinterpretan algunas de estas informaciones o concluyen a partir de estas observaciones aventurando referencias sobre el retrato moral o las motivaciones del autor difícilmente comprobables e identificables en los documentos. Entre unos y otros, la imagen de Cervantes se carga de un contundente corpus de referencias denotativas —o aparentemente denotativas— pero sobre todo de un material abundantísimo y reseñable, no solo en lo cuantitativo, sino en lo que afecta e incide en la interpretación de su obra, que crea un Miguel de Cervantes tan apegado a la verdad histórica como a un constructo artificial colmado de un conjunto de connotaciones positivas, patrióticas, religiosas y humanas.
El camino para la interpretación romántica, decimonónica, idealista, del Quijote y del conjunto de las obras de Cervantes pasa por el de la interpretación romántica de su propio autor. La dignificación constante de la trayectoria vital de Miguel de Cervantes, con todos aquellos silencios y fabulaciones, en ocasiones inverosímiles, contuvieron durante todo el proceso de construcción biográfica la imagen del escritor dentro de una visión sin tacha donde no quedaba espacio para los puntos oscuros ni ninguna voz disidente que quisiera alejar de aquel patrón de virtudes infinitas al autor del Quijote. Y aquel patrón, construido desde los primeros acercamientos biográficos y exigido por la grandeza y sublimidad de su obra, no es un trasvase de la visión romantizada del protagonista de su novela al autor, sino más bien al contrario: la mitificación de Cervantes antecede a la de don Quijote. Resuena en todo este proceso el
19
axioma de que no puede escribir bien quien no es buena persona. El acento, por tanto, en el descubrimiento de los documentos cervantinos, se pone en que cada uno de ellos y cada uno de los hechos por los que atraviesa el autor fomenten aquella imagen positiva, patriótica y humana que intuitivamente conocía todo crítico que se acercara a su obra.
1.1. LA LECTURA DE CERVANTES MORE BIOGRAPHICO. DE GREGORIO MAYANS (1737) AL ENSAYO DE UNA BIBLIOTECA DE TRADUCTORES
ESPAÑOLES DE JUAN ANTONIO PELLICER (1778)
Gregorio de Mayans y Siscar publica en 1737 la primera biografía en español de Miguel de Cervantes como encargo para la edición inglesa del año siguiente (London: Tonson, 1738. — 4 v.). Mayans, con gran sagacidad, construye la historia de una vida más de un siglo después de la muerte del autor casi sin documentos fidedignos a su alcance. La biografía de Mayans va naciendo a medida que él va completando los movimientos de Cervantes a partir de lo que el propio escritor decía en sus obras: las dedicatorias, los prólogos, referencias cruzadas con otras obras y el propio contenido novelesco son los que nutren a Mayans del material necesario para, a partir de ahí, trazar la historia de una vida: «ha sido menester valerme de las hojas de estos [sus libros]».2 En conjunto, su trabajo final supone más una interpretación y estudio de sus obras que una biografía histórica de los avatares de la vida del alcalaíno. Las únicas fuentes que cita, a pie de página, corresponden a la pluma del propio Cervantes hablando sobre su —presunta— vida. Y en esta reconstrucción no hay ningún criterio para discriminar qué se deduce de las dedicatorias y qué del material narrativo, colocando al mismo nivel, no ya de verosimilitud, sino de veracidad, todo el contenido textual escrito por Cervantes.
El privilegio de ser la primera de todas ellas, y adelantada con mucho a las siguientes, hace que imponga un esquema de desarrollo, un esqueleto que será la base sobre la que los biógrafos del XVIII y XIX añadan, corrijan o maticen datos. También su metodología creó escuela. Esta forma de trabajar desde la obra a la vida de Cervantes (de la obra a descubrir qué intertexto vital hay detrás de ella) trae aparejada un problema de base: hasta dónde podemos admitir las palabras de las dedicatorias, los prólogos y el contenido de sus obras para conocer al hombre que se esconde detrás de las letras. Del Miguel de Cervantes que alaba a sus mecenas, al prologuista de las novelas y al narrador ―a todo ese elenco de narradores, deberíamos decir― se van condensando una serie de filtros en los que la realidad se vuelve ficción. No es el momento de preguntarnos cuánto de una vida hay en las obras que esa vida produce, pero sí cómo interpretaron ese problema los primeros cervantistas. «Yo solo hablo de los sucesos que puedan servir para conocer lo fundamental de la Vida del Autor por sus Escritos», reconoce Martín Sarmiento (p. 5).3 Ese método no es, desde luego, nuevo, ni será exclusivo del siglo XVIII y aún menos de los estudios cervantinos. Sarmiento lo
2 «Dedicatoria al Exmo. Sr. Don Juan, Baron de Carteret», en: Vida de Miguel de Cervantes Saavedra / autor don Gregorio Mayáns i Siscár … — En Briga-Real (Madrid): [s. n.], 1837. Ese mismo año aparece una edición londinense de J. y R. Tonson, que también sería responsable de la edición del Quijote al año siguiente. 3 Cito la obra de Sarmiento, manuscrita y fechada en 1761, por la edición de 1898: Noticia de la verdadera patria (Alcalá) de él Miguel de Cervantes … — Barcelona: Libr. de Álvaro Verdaguer, 1898.
Descubriendo a Miguel de Cervantes: La construcción de la biografía cervantina,de Vicente de los Ríos (1780) a Jerónimo Morán (1863)
20
identifica con el proceder de las «Vidas de los Santos Padres» a cargo de los Benedictinos de San Mauro y prohijado por los biógrafos de autores de todo tipo:
Los más Clásicos Autores, que escribieron las Vidas de algunos Autores Antiguos Profanos leyeron, y releyeron antes todas las obras de su favorito Autor. Leyéronlas con atención, y pluma en mano apuntaron todos los pasajes que hacían relación a la Vida. Y después con esos materiales evidentes tejieron la Vida, siguiendo la serie de los tiempos; e insertando todas las demás circunstancias eso es escribir Vidas; y esas Vidas deleitan al que las Lee. No importa que sean cortas, por falta de materiales eso se compensa con el realce de ser evidentes todas las noticias, no haciendo caso de opiniones. (p. 9)
Así, el autor puede seleccionar una serie de datos, que, ordenados ab ovo, darán una biografía coherente del objeto de estudio. Este es el único proceder que le quedaba a Mayans, desprovisto como estaba de documentos históricos que pudieran ayudar al trazo de la biografía del hasta entonces descuidado escritor y contando tan solo con la sucinta noticia que de este había ofrecido Nicolás Antonio en la Bibliotheca Hispana Nova, publicada póstumamente en 1696.
Mayans, siguiendo este método, recaba algunos datos que serán, salvando los de Nicolás Antonio, el primer armazón de biografía cervantina. Así, conocemos el año de nacimiento (según el recuento a que invita el prólogo de las Novelas ejemplares), su viaje a Italia (Galatea), que luchó en Lepanto donde fue inutilizado de una mano (Novelas ejemplares, Viaje al Parnaso), que le apresaron los moros (Tratos de Argel, Novela del cautivo), sus enfrentamientos con Lope y Avellaneda (Quijote, I, 49; prólogo a la segunda parte del Quijote; el Laurel de Apolo de Lope), y cuál fue la fortuna de su poesía, teatro y novelas entre sus coetáneos (elogios de Espinel en sus Rimas; Quijote, II, 3; II, 71). Algunos de los datos a que Mayans apuntaba fueron después corroborados por documentos y nuevas biografías, y a pesar de lo oblicuo del planteamiento, yerra menos de lo que podría parecer en situar a Cervantes en unas coordenadas espaciotemporales, aunque admita giros que suenan tan poco fidedignos como: «después, no sé cómo ni cuándo, le apresaron los moros y le llevaron a Argel» (§12). Pero conocemos además rasgos de su carácter: su afición lectora y el juicio que le merecían muchas obras literarias (Quijote, I, 6; Quijote, I, 9; Viaje al Parnaso), y su naturaleza de buen cristiano (Viaje del Parnaso), de más difícil comprobación.
Lo demás que conforma la Vida de 1737 son juicios sobre la obra de Cervantes, del propio Mayans y de los coetáneos a Cervantes e incluso los que recoge el propio Cervantes en sus prólogos y en la segunda parte del Quijote; anécdotas sobre la lectura de la novela: las de Felipe III y del poeta Rowe, §56, §145; o sobre los datos históricos que refieren sus obras (principalmente en el Quijote) anotando anacronismos y otro tipo de errores («la defensa del valor literario del Quijote», Mestre, 1972: XCI). Unas tres cuartas partes de esta Vida son en realidad un juicio y análisis del Quijote (§16-§145); no en vano el objetivo de esta era servir de preliminar a una edición de la novela.Si además consideramos que la fuente casi única de la que dispone el autor es la propia obra, no resulta extraño que esta biografía tienda al análisis literario. Sobre estas interpretaciones y su relación con los cervantistas de finales del XVIII y XIX trataré más adelante en el lugar oportuno.
Poco más de Cervantes se sabe rozando 1780, la propia obra preliminar de Mayans vuelve a publicarse medio siglo después de su aparición en 1782 [24], aún no había quedado desfasada. Solo algunos descubrimientos más bien aislados: la partida de bautismo del escritor, encontrada por Martínez Pingarrón y publicada por Montiano, no sin una interesante polémica relatada con detenimiento por Sarmiento en
El Cervantismo en el siglo XIX: Del Quijote de Ibarra (1780) al Quijote de Hartzenbusch (1863)
21
su Noticia (Mestre, 1972; Pensado, 1987) sobre su real descubridor, según se colige de los testimonios de las cartas conservadas y reproducidas por Pellicer en 1778 que cruzan Martínez Pingarrón, Bernardo de Iriarte y Gómez Falcón; el libro de la Topografía e Historia de Argel, de Diego de Haedo/Antonio de Sosa, rescatado para la biografía cervantina por Sarmiento, ya que había pasado inadvertido para Mayans a pesar de que había formado una importante fuente documental para A Complete History of Algiers de Joseph Morgan,4 que reproducía la descripción del autor y sus avatares argelinos (pp. 563-565); la noticia de su matrimonio; datos que resultaron en alguna rectificación de Mayans en posteriores ediciones de su Vida de Miguel de Cervantes Saavedra («natural de Madrid» en el título de 1750 o la noticia sobre el día de su muerte, constatada a raíz del Libro de Entierros de la Iglesia Parroquial de San Sebastián, §178). «Solo la búsqueda de los documentos originales constituía, en aquellos momentos, el medio de adelantar la biografía cervantina» (Mestre, 1972: XCI).
El verdadero salto cuantitativo se produce en 1778, con el Ensayo de una Biblioteca de Traductores Españoles de Pellicer, que incluye «varias noticias para las vidas de tres insignes Españoles: Lupercio y Bartolomé Leonardo de Argensola, y Miguel de Cervantes Saavedra, escritores de tal opinión y nombre, que para no interesarse en las acciones de sus vidas es preciso mirar no solo con indiferencia, sino con aversión nuestra Historia Literaria», antesala del gran aporte de 1797 que sirvió como preliminar a otra edición del Quijote, en este caso la de Gabriel de Sancha. Aquí se estampan al fin los codiciados documentos: partidas de bautismo (propia y apócrifa, partidas de rescate, de defunción, y otras cartas cruzadas con motivo de las partidas de bautismo o de nacimiento). A medida que se imprimen estas biografías documentadas, históricas, se da pie a nuevas biografías que podríamos llamar «literarias», en cuanto a que no aportan nuevos documentos: la de Vicente de los Ríos [1] (1780), Jean Pierre Claris de Florian [44] (1783), Manuel José Quintana [186] [1025] (1797 y 1852), Agustín García de Arrieta [554] (1826), Mariano de Rementería [668] (1834), Mor de Fuentes [674] (1835) o Buenaventura Carlos Aribau [902] (1846), entre otras, se decantan hacia ese lado; mientras que la nueva de Pellicer [187] (1797), la de Fernández de Navarrete [475] (1819) o la de Jerónimo Morán [1254] (1863), lo harán inclinándose hacia el otro extremo de la balanza. Ante la falta de aparición de nuevos documentos, los biógrafos intermedios entre los hitos de 1778, 1797, 1819 y 1863 solo podían reescribir las biografías ya trazadas; en este ejercicio de reescritura, si querían ofrecer algo nuevo solo podían aportar diferentes hipótesis para rellenar los huecos o abombar, más o menos literariamente, datos no comprobables documentalmente que pretendían inferir de su obra o de algún asunto biográfico: su carácter, rectitud moral, visión de la vida o la literatura, amor por su patria, etc.
Solo deteniéndonos en este recuento de datos documentados o deducidos a partir de su obra propiamente biográficos, es relativamente sencillo ofrecer una evolución lineal de cómo fue ampliándose y nutriéndose la biografía de Miguel de Cervantes, partiendo del resultado de la investigación dieciochesca, condensada en Pellicer (1778) durante el final del XVIII y todo el XIX, notando, simplemente, qué nuevos datos aparecen en las sucesivas biografías y de dónde se deriva la certeza del mismo. Leopoldo de Rius ya trazó un «Repertorio cronológico de los documentos relativos a la vida de Cervantes» (II, 203) enormemente esclarecedor para comprender este camino de continuas aportaciones, que ha sido sistematizado y completado hasta
4 A complete history of Algiers: to which is prefixed, an epitome of the «General History» of Barbary, from the earliest Times … ; volume I [-II] / by J. Morgan. — London: printed for the Author : by J. Bettenham, 1728-1729.
Descubriendo a Miguel de Cervantes: La construcción de la biografía cervantina, de Vicente de los Ríos (1780) a Jerónimo Morán (1863)
22
la actualidad por el «Resumen cronológico de la vida de Cervantes» de Jean Canavaggio (2004).
Pasando por alto los juicios sobre las obras de Cervantes y los datos que relacionan su producción con otras de su tiempo, con la historia de la novela o la propia concepción de la literatura, los datos biográficos que ofrecen Mayans y sus continuadores en el XVIII y hasta 1780 se reducen a:5
—Ascendencia y linaje de Miguel de Cervantes. Originario de GALICIA y el Obispado de Lugo, acaso Cervantes tendría sangre de «Viezmas». El nombre Ruy del Cautivo, personaje del Quijote, significaría «hijo de Rodrigo», como exactamente era Cervantes, incidiendo en la identificación del alter ego. Etimología del apellido Cervantes, Cerveyro, Cerveyra, Cervaña, todos procedentes de cervus; Saavedra, sata vetera. Relación con el linaje noble de las Castillas, León y Extremadura. El Cervantes famoso, «naciese aquí, o allí; y fuese pobre, o rico, era oriundo de Galicia, por los apellidos, Saavedra y Cervantes».
Parcialmente basado en la «Novela del Cautivo» (Quijote, I, 39-41); apoyado también en el hecho de que Gaspar Cervantes y Juan de Cervantes fueran originarios de Galicia, referencia tomada de Le grand Dictionaire Historique de Moréri, publicado desde 1671 y traducido y ampliado en español en 1753 por Joseph de Miravel y Casadevante [Sarmiento, §68-§73].
—DE LA TIERRA DE SANABRIA, origen del linaje, fueron a SEVILLA, donde tenía Cervantes algunos parientes. Según la referencia de Rodrigo Méndez de Silva, Ascendencia y Hechos de Nuño Alfonso [Pellicer, §18].
—Posibles PATRIAS de Miguel de Cervantes: Esquivias, basándose en el prólogo del Persiles: «viniendo otros dos amigos y yo
del famoso lugar de Esquivias, por mil causas famoso» [Tomás Tamayo de Vargas]. Sevilla, según el rastreo de los linajes de Cervantes y Saavedra en la ciudad
andaluza; y lo que se dice en el prólogo de las Comedias: «me acordaba de haber visto representar al gran Lope de Rueda […]. Fue natural de Sevilla» [Nicolás Antonio]. La autoridad de Nicolás Antonio, durante años única fuente para establecer la biografía de los autores españoles, hizo que se repitiera este dato en múltiples noticias extranjeras, como aparece en el famoso diccionario de Louis Moréri en sus sucesivas reediciones, incluso después del descubrimiento de la partida de bautismo.
Madrid, según las palabras del Viaje al Parnaso en la Adjunta al Parnaso, cap. 8: «Adiós, dije a la humilde choza mía, / adiós, Madrid, adiós, tu prado y fuentes» [Mayans, §1-§7].
Alcalá de Henares, verdadera patria de Cervantes, a partir de la relación de la obra Topografía e historia general de Argel, descubierta por el padre Sarmiento y escrita
5 Ofrezco un listado de estos datos, más o menos contrastados, a veces incluso errados, siguiendo la cronología de la vida de Cervantes. Indico entre paréntesis la primera aparición de este, así como sus repeticiones en los trabajos dieciochescos, partiendo de Nicolás Antonio (1696), Mayans (1737), Blas Nasarre (1749), Montiano (1752), Sarmiento (1761) y Pellicer (1778)
Bibliotheca hispana vetus sive Hispanorum … — Romae: ex Typographia Antonii de Rubeis …, 1696.
Comedias y entremeses de Miguel de Cervantes Saavedra: con una dissertacion, o prologo sobre las Comedias de España. — Madrid: en la imprenta de Antonio Marin …, 1749.
Discurso sobre las tragedias españolas / Don Agustin de Montiano y Luyando … — En Madrid : En la Imprenta del Mercurio, por Joseph de Orga …, 1750-1753.
Ensayo de una bibliotheca de traductores españoles … / por D. Juan Antonio Pellicer y Saforcada … — En Madrid: por D. Antonio de Sancha, 1778.
El Cervantismo en el siglo XIX: Del Quijote de Ibarra (1780) al Quijote de Hartzenbusch (1863)
23
por el Padre Haedo, folio 185 [Montiano y Luyando, Discurso II. sobre las tragedias españolas, 1753, pp. 9-10] [Sarmiento, §3 y ss.; leyó esta obra en 1717, vuelve a ella en 1752, §39-§40, y así lo comentó a Manuel de Mena].
Valida la adscripción a Alcalá el hecho de que el propio Cervantes no desmintiera la obra de Haedo en el Quijote (I, 29), como cabría esperar en caso de que no se correspondiera con la verdad [Sarmiento, §114-§115 y §123].
Un nuevo documento reafirma esta verdadera patria, la relación impresa en 1581 de cautivos rescatados en Argel por los padres Fray Juan Gil y Fray Antonio de la Bella, de la Orden de la Santísima Trinidad, donde se dice que la patria de Miguel de Cervantes es Alcalá de Henares [Pellicer, pp. 143n-144n y Documentos, p. 195].
Alcázar de San Juan, según el descubrimiento de una nueva partida de bautismo de un tal Miguel de Cervantes en aquel lugar, nacido en 1558, con una nota manuscrita en la partida sacada en 1758 en que se lee: «este fue el autor de la Historia de Don Quijote» [Nasarre]. Sarmiento conoce que Montiano posee las dos certificaciones en 1760, aunque nunca se dio crédito a esta segunda fe de bautismo, ya que arrojaba una cronología imposible [Sarmiento §97 y ss.] [Pellicer, Documentos, pp. 190-191].
Con Toledo y Lucena suman un total de siete, cerrando un grupo de «hipotéticas patrias» que favorece la comparación con Homero [Pellicer, §1].
—Fecha de su NACIMIENTO entre 1547 y 1549. Julio de 1549, según el prólogo de las Novelas ejemplares: «que al cincuenta y
cinco de los años gano por nueve más y por la mano» [Mayans, §8]. Bautizado el 9 de octubre de 1547, según la certificación de bautismo que lo hace
hijo de Rodrigo de Cervantes y su mujer doña Leonor, nombre que también aparece en la partida de rescate de Cervantes, siendo su compadre Juan Pardo y bautizado por el señor Bachiller Serrano [Montiano, p. 10n] [Sarmiento, §78-§79 y §102] [Pellicer, §1, y Documentos, pp. 186-190, en los que recoge no solo la copia de la partida de bautismo, sino las cartas cruzadas para su localización entre don Bernardo Iriarte, el propio Pellicer, Santiago Gómez Falcón y Manuel Martínez Pingarrón]. Montiano apunta al día uno de este mes para su nacimiento.
1558, según la aparición de la segunda fe de Bautismo del Miguel de Cervantes de Alcázar de San Juan, si bien entre sus primeros biógrafos esta teoría no tuvo seguidores.
—Dedicado por sus padres a la PROFESIÓN DE LAS LETRAS [Mayans, §3]. —Magisterio de JUAN LÓPEZ DE HOYOS, catedrático del Estudio de Madrid,
maestro de Humanidad y Buenas letras en esta ciudad [Nasarre, p. 22] [Pellicer, §3], con quien Cervantes estudió Latín y poesía vulgar. Así lo expone el propio López de Hoyos, que, comentando las redondillas que aparecen en la Historia y relación verdadera de la enfermedad, felicísimo tránsito y suntuosas exequias fúnebres de la serenísima reina de España, Isabel de Valoys, lo llama «nuestro caro y amado discípulo», dato que pasó desapercibido para Mayans.
—SALIDA DE ESPAÑA EN 1567/1568. «Para señalar el año de 1567 me fundo, en que, en el mismo año se juntaron, por
junio, en Milán, las tropas, que el Duque de Alba, había de conducir a Flandes. Y saliendo Cervantes para militar en el Piamonte; al llegar a Milán, desistió de su intento; y fue sirviendo al Duque de Alba a Flandes; o como soldado, o como alférez, o como su familiar; y algunos dicen, secretario» [Sarmiento, §80].
Para Pellicer [§4], aún continuaba en Madrid en 1568. —ALFÉREZ EN FLANDES EL AÑO DE 1568. Deducido a partir de la novela del Cautivo, en la que el narrador dice que iba
como alférez del capitán, Diego de Urbina, de Guadalajara, casi paisano de Cervantes. Añade Sarmiento que vio la justicia que se hizo en Flandes de los Condes de Egmont, y
Descubriendo a Miguel de Cervantes: La construcción de la biografía cervantina,de Vicente de los Ríos (1780) a Jerónimo Morán (1863)
24
de Hornos. Esta se ejecutó en Bruselas el año 1568, por julio, según Herrera; y por junio, según otro autor clásico. Desde allí, oyendo la sagrada liga que se formaba contra el turco, dejó Flandes y se vino a Italia. «Todo lo dicho cuadra admirablemente a Cervantes; y le queda tiempo hasta 1571, para detenerse en Roma y servir al cardenal Acquaviva» [Sarmiento, §81].
—VIAJE A ITALIA (ROMA) al servicio de ACQUAVIVA y Marco Antonio COLONA. Según se deduce de la dedicatoria de la Galatea [Mayans, §10] [Sarmiento].
Pellicer precisa el año de 1570, cuando Acquaviva estuvo en España y quizás, asombrado por su genio, lo llevó consigo a Roma [Pellicer, §4]. Sarmiento entendió que debía estar dedicada a Marco Antonio Colona y no a Ascanio Colona (su hijo), por la incompatibilidad de fechas.
—BATALLA DE LEPANTO en la que sufre una herida en la mano izquierda. Como él mismo reconoce en el Viaje al Parnaso y en el prólogo de las Novelas y
de la segunda parte del Quijote [Mayans, §11] [Sarmiento, §67]. Pellicer precisa sus cargos como General de las Galeras del Papa Marco Antonio Colona, de las del Rey Juan Andrea Doria, de las de la República Sebastián Veniero y Generalísimo de la Liga don Juan de Austria; incluso aventura que pudiera recibir algunas de las ayudas que Juan de Austria destinó a los soldados heridos [Pellicer, §5].
—Posible VUELTA A ITALIA con Marco Antonio Colona [Pellicer, §6]. —Destinado a NÁPOLES, según el Viaje al Parnaso y lo que puede leerse en la
obra de Haedo [Pellicer, §8]. —Servicio al DUQUE DE ALBA y alférez de DIEGO DE URBINA. Ya capitán de
infantería, batalla naval en la capitana de Juan Andrea, de la que saltó en la galera de Uchali Fartax, rey de Argel, según la narración del cautivo en la venta [Mayans, §12].
—Cinco años y medio CAUTIVO EN ARGEL. La primera referencia se toma de la novela del Cautivo, en la que el personaje se
refiere al propio Cervantes como soldado, aunque sin saber cuándo ni cómo [Mayans, §12]. Sarmiento dirá de esta novela que «es en el fondo la vida de Cervantes» [§57].
Los nuevos datos sobre el cautiverio aparecen gracias al descubrimiento de la Historia y Topografía de Argel de Haedo, del que Sarmiento reproduce parte del diálogo entre Gerónimo Ramírez y el doctor Sosa [§52-§56], apuntado también como el posible autor de la obra y compañero de suplicios de Cervantes. Es en este diálogo cuando por primera vez se conocen detalles del cautiverio argelino: el episodio de la escapada frustrada, en el que aparece Cervantes como el instigador de esta idea de fuga y alma mater de los meses en la cueva. Paso a «Asam Baxá» (la escritura de este nombre variará enormemente según las fuentes) por 500 escudos y compra de la libertad por mil escudos de oro, en la que participó el Padre Fray Juan Gil. Incluso cuenta Sarmiento cómo, antes de leer la obra de Haedo, había leído la novela de Cervantes con fatiga, pero que la releyó con mucho gusto cuando supo que era la vida de Cervantes.
También esos datos se coligen de la lectura de Los Baños de Argel y el prólogo de las Novelas.
Pellicer va un poco más allá y ofrece datos más exactos: viniendo de Nápoles a España embarcado en la galera Sol el 26 de septiembre de 1575 cayó en poder de los moros; pasando durante su cautiverio por dos amos, Dali Mami y «Asan Agá o Baxá» (rey de Argel donde entró a 29 de junio de 1577) [Documentos, «Partidas de rescate de Miguel de Cervantes», pp. 195-196]; incluso imagina las penalidades que debió de pasar, de acuerdo con lo que se contaba de todos los presos [§8]; su intento de fuga [§9] y las diferencias entre la vida real de Cervantes y la ficcionalización en la novela del Cautivo [§10].
El Cervantismo en el siglo XIX: Del Quijote de Ibarra (1780) al Quijote de Hartzenbusch (1863)
25
—RESCATE DE CERVANTES, después de septiembre de 1577. Rescate en 1578, acaso sería en la Redempción que Fray Juan Gil, trinitario, hizo. El rescate se fijó en mil escudos de oro [Sarmiento, §85].
Pellicer encuentra una relación impresa en Granada de los cautivos rescatados de Argel (p. 143n). Además de Fray Juan Gil, estuvieron en el rescate Fray Antonio de la Bella, de la Orden de la Santísima Trinidad, Redentores por las provincias de Castilla y Andalucía. Llegaron el 29 de mayo, con las limosnas de la religión y las contribuciones de Leonor de Cortinas (250 ducados) y doña Andrea de Cervantes (50 ducados), vecinas de Alcalá de Henares y residentes en Madrid en el momento del pago del rescate. Asan Agá pidió 500 ducados que Gil suplió. Fue finalmente rescatado el 19 de septiembre de 1580 [Pellicer, §12 y Documentos, copias de las partidas de rescate originales copiadas por Alonso Cano, pp. 195-196. La segunda de estas partidas ya se había publicado en 1764 en la Aduana Crítica, III, p. 274].
Según Pellicer, Leonor ya era viuda tal como aparece en los documentos, dato que a la postre ha resultado ser erróneo, ya que Rodrigo de Cervantes muere en junio de 1585, desfase cronológico que no se abordaría hasta la segunda mitad del siglo XIX a pesar de que Fernández de Navarrete ya encontró la partida de defunción del padre de Cervantes antes de 1819.
—VUELTA A MADRID en la primavera de 1581 [Pellicer, §13]. —MATRIMONIO. Se casó el 12 de diciembre de 1584 con Doña Catalina Salazar y
Palacios, natural de Esquivias, lugar del reino de Toledo. En los libros parroquiales de Esquivias se le da el apellido de «Palacios» [Pellicer, §14 y Documentos, reproduciendo la noticia de don Antonio Remírez a Martínez Pingarrón sobre la fe de casado de Cervantes, pp. 192-193].
—Publicación de la GALATEA EN 1584. —AUTOR DE TEATRO durante esos años, no conservado, según sus propias
palabras en el prólogo de las Comedias. —MADRID ENTRE 1585-87. Favorecen esta teoría los versos en el Jardín Espiritual
de Padilla, del Cancionero de López Maldonado y de la Filosofía Cortesana moralizada de Alonso de Barros [Pellicer, §18].
—SEVILLA EN 1596 Y 1598, según el soneto de Cervantes a la entrada del Duque de Medina en Cádiz y el soneto al túmulo de Felipe II [Pellicer, §18].
—Comisión en el TOBOSO, «según he oído decir» [Mayans, §37]. Pellicer duda de esta comisión [§21], aunque la exacta descripción de la
geografía podría hacer pensar que conocía de primera mano el lugar, pero solo es una conjetura.
—Estancia en la CÁRCEL. Aunque las fechas son inseguras, parece que efectivamente a principios del XVII Cervantes se encuentra en prisión, según afirma en el prólogo de la primera parte del Quijote («engendrado en una cárcel»); y acusado de esta misma circunstancia por Avellaneda en su apócrifo Quijote [Mayans, §37 y §85] [Pellicer, §22].
—Publicación de la primera parte del QUIJOTE, 1605. —Relación con AVELLANEDA Y LOPE [Mayans, §62-§77]. Sonetos de Miguel de
Cervantes contra Lope de Vega y respuesta de Lope [Pellicer, §25-§27]. —VALLADOLID, después de impreso el primer Quijote (1605), por lo que cuenta
en la Adjunta al Parnaso, sobre la carta que recibió con un soneto contra su Quijote [Sarmiento, §118-§119] [Pellicer, §28]. Sarmiento incluso conjetura que hubiera conocimiento mutuo entre Haedo y Cervantes, que en esas fechas estaban en Valladolid [Sarmiento, §119].
—Relación amistosa con los ARGENSOLAS; viaje de estos a Nápoles, en que no le pidieron compañía. En varios lugares del Viaje y del Quijote se elogian las obras de los
Descubriendo a Miguel de Cervantes: La construcción de la biografía cervantina,de Vicente de los Ríos (1780) a Jerónimo Morán (1863)
26
dos hermanos. Puede que estuviera en Barcelona cuando estos se embarcaron, aunque esto no lo dice expresamente Pellicer [Pellicer, §30-§35].
—Protegido del CONDE DE LEMOS, según manifiesta la dedicatoria de sus obras. —Poesía para el Certamen poético para la beatificación de Santa Teresa de Jesús
en el año de 1615. —Residencia en MADRID y temporalmente en ESQUIVIAS, para cuidar de alguna
hacienda que presumiblemente tenía su mujer, o para encontrar la paz para escribir [Prólogo Persiles].
—Publicación de las NOVELAS EJEMPLARES (1613), del VIAJE AL PARNASO (1614), las OCHO COMEDIAS Y OCHO ENTREMESES (1615) y la segunda parte del QUIJOTE (1615). Finalización del PERSILES (1616).
—MUERTE DE HIDROPESÍA, tal como se anunciaba ya en el prólogo de la segunda parte del Quijote, y se hacía evidente en la dedicatoria del Persiles [Mayans, §177] [Pellicer, §39]. Esta dedicatoria se convertirá en un broche de los estudios biográficos que se repetirá hasta la saciedad en los vástagos biográficos siguientes. Tamayo de Vargas da el propio 19 de abril en que se fecha la dedicatoria de su última obra como la de su muerte; y el libro de entierros de la iglesia parroquial de San Sebastián, el 23 de abril de 1616 [Mayans, §178]. La certificación de la muerte se imprime en las Comedias de 1749, al final del discurso de Blas Nasarre [Sarmiento, §85] [Pellicer, Documentos, reproduce la misma partida de defunción de Nasarre].
La enfermedad y el estado en que se encontraba es el relato del prólogo y la dedicatoria del Persiles. Es curioso que este fragmento, y no su formulación documental se trasplante tal cual a la biografía: la falta de datos se rellena con su propia literatura. El regreso a Madrid que cuenta en el Persiles conduce a equívocos entre sus biógrafos, ¿volvió a Esquivias y de ahí a Madrid? En cualquier caso, este viaje se ha dado como cierto históricamente en las biografías del XVIII y XIX que recogieron el texto del prólogo de la última novela de Cervantes.
Algunos otros puntos redondean las biografías de Cervantes antes de 1780:
—Hermano de la COFRADÍA DEL TERCER ORDEN, según el autor de la Bibliotheca Franciscana, precisamente a partir de un epitafio de don Francisco de Urbina a Cervantes que se encuentra en la edición del Persiles [Mayans, §181].
—RETRATO FÍSICO del autor, según el prólogo de las Novelas. Se convierte en un clásico de las biografías la reproducción de este retrato [Mayans, §183]. Pellicer dice que se conserva el retrato (pictórico) del autor, y pasa a reproducir el literario [§43]. Era TARTAMUDO según lo que dice él mismo en el prólogo de las Novelas [Mayans solo recoge las palabras de Cervantes, pero no se pronuncia sobre ellas; Pellicer, §43].
Es curioso que el retrato que se hace de Miguel de Cervantes surja a partir de la descripción literaria de sus escritos, es decir, en el mismo proceso creativo que llevaría a los dibujantes a crear la imagen de don Quijote. Es, por supuesto, una imagen creada.
—Sufrió la ENVIDIA de sus contemporáneos [Mayans, «Dedicatoria a Don Juan, Barón de Carteret»].
—AFICIÓN LECTORA, según lo que dice el narrador en el Quijote (I, 9), «soy aficionado a leer aunque sean los papeles rotos de las calles» [Mayans, §9; Nasarre, [p. 22]]; y algunos otros rasgos de carácter que deducen de su maestría literaria: «Ingenio vivo, invención rara, atinado juicio, afición a los libros; de natural sumamente gracioso, y de finísimo gusto» [Pellicer, §2], de difícil constatación.
—Existencia del BUSCAPIÉ [Pellicer, §24], aunque el propio introductor de este gazapo en su biografía no le da crédito. Se repetirá de manera intermitente a lo largo del nuevo siglo.
El Cervantismo en el siglo XIX: Del Quijote de Ibarra (1780) al Quijote de Hartzenbusch (1863)
27
Esta es la «plantilla» que encontraron los cervantistas que siguieron construyendo el perfil biográfico de Miguel de Cervantes a partir de 1780. Con esta presente, la descripción del catálogo de cada una de ellas dará noticia de las herencias debidas a las anteriores y las nuevas aportaciones.
1.2. DE LA VIDA DE MIGUEL DE CERVANTES A SU OBRA
Este sistema anterior para el trazado biográfico genera, en la historia de la interpretación crítica de Miguel de Cervantes, un continuo flujo entre la vida y la obra con interesantes consecuencias, pues dotó al propio autor de un halo de literariedad cuyo evidente resultado sería el conjunto de recreaciones ficcionales sobre la vida del escritor (con su máximo exponente en la obra de Ortega y Frías [1134]). Ya en la obra de Haedo/Sosa, el narrador se sorprende: tales son los acontecimientos que ha provocado en Argel el soldado, que sus continuos intentos de fuga merecerían una novela. Y de hecho la tuvo, no mucho después, la contada por él mismo en el Quijote, como advirtieron todos sus biógrafos, como Viardot [700], que parte de este capítulo para un comentario conjunto de vida y obra. Cuando «Cervantes habló de sí, dijo siempre la verdad» (Ezquerra [104]), afirmación que está en la base de los continuos paralelos entre la vida y la obra. Era entonces, en 1780, aún temprano para asegurarlo, pero los progresivos descubrimientos documentales fueron dando la razón a las primeras intuiciones de los biógrafos (como el caso de la sobrina que vivía con Cervantes durante su estancia en Valladolid, dato tomado de las propias palabras del autor y posteriormente validado por los documentos del proceso Ezpeleta) y siguió tirándose del hilo haciendo emanar su biografía de su propia obra.
Antes de la identificación total de Díaz de Benjumea [1174], numerosas son las voces que vieron en las aventuras quijotescas los propios anhelos y desventuras del escritor. Richter [275] habla de Cervantes como una continua tragedia personal que iba de su vida a su obra de manera constante; Duquesnel [843], Cantù [729] o Asensio [1250], y otros muchos aunque de manera más solapada, entienden el desengaño vital de la biografía como el motor de la novela, incluso, como apunta Mellado [910], que esta alma atormentada llevaba en su formación potencial narrativo que se demuestra en el Quijote. Sismondi [409] identifica a Cervantes no exactamente con el caballero manchego, sino con un verdadero caballero andante. Están conjuntándose y confundiéndose la progresiva mitificación de la obra, del autor, la nueva consideración de los motivos caballerescos, la ambivalencia del personaje, el complicado objeto y alcance de la sátira, todo, en fin, a lo que toca la crítica cervantina del siglo XIX.
En este continuo ir y venir de la vida a la obra durante todos estos años de interpretación, sumando los anteriores y posteriores, la crítica cervantina abarcará de manera intermitente el constante problema de los «modelos vivos» aplicables a la obra de Cervantes. La interpretación del Quijote como sátira, que, aunque matizada, se mantuvo durante el XIX, presionaba para buscar unos referentes detrás de los personajes de la misma forma que en el Viaje del Parnaso eran reconocibles. En otro marco, la Galatea había sido objeto de estudio para buscar en ella los referentes históricos detrás de los personajes. Además, biográficamente, su publicación coincidía con el matrimonio de Cervantes con Catalina, amor que la mayor parte de la crítica señalaba como el motor primero de la obra. Aunque en el caso de la novela pastoral, esta búsqueda de «modelos vivos» estaba justificada por el mismo género, lo que en último término implica este procedimiento, ampliando su campo de acción a las demás producciones, es de especial importancia para comprender la recepción de la obra de
Descubriendo a Miguel de Cervantes: La construcción de la biografía cervantina,de Vicente de los Ríos (1780) a Jerónimo Morán (1863)
28
Cervantes y también de la biografía. El investigador que se acerca a la Galatea tratará de establecer un paralelo entre los personajes de las ficciones cervantinas y las personas reales a las que hace, o puede hacer, referencia; en camino inverso, buscar el alter ego de Cervantes entre la nómina de personajes novelísticos. Este ejercicio ya se había realizado desde el XVII con el Quijote, y caerá en él también Mayans en 1737, ampliando el campo de acción a la Galatea. Late en él un problema de teoría literaria crucial: la obra de arte, mímesis de la realidad, ha de depender de referentes reales; de la misma forma que don Quijote crea a Dulcinea partiendo de la vulgar Aldonza saladora de puercos, Cervantes parte de personas de su entorno, y de sus simpatías o antipatías por ellas, para generar sus particulares universos de ficción. En la novela pastoril lo justificaba la tradición literaria, no así en el caso del Quijote, pero igualmente en determinados momentos la crítica buscará quién se esconde tras el personaje principal. En un primer acercamiento, poner nombre a don Quijote incidía en la consideración de la novela como invectiva personal, tras el primer tercio del XIX la búsqueda corrió en otro sentido: entender cómo había sido el proceso de creación de la novela, hasta llegar a identificar a Miguel de Cervantes con su caballero andante.
Esta omnipresencia de la vida del autor en su obra vino seguramente favorecida por la ausencia de datos de su biografía, que proceden de su propia obra en las primeras Vidas del siglo XVIII, y volcó una mirada en sus textos literarios como textos documentales. Las teorías sobre los modelos vivos dan noticias biográficas: desde su relación con el duque de Lerma (posible diana de la sátira del Quijote) a la categorización de todos los alter egos cervantinos, desde el cautivo al Tirsi de la Galatea, copiando retratos físicos y morales y adicionándolos a la biografía cervantina. Desde esta óptica, serán numerosos los paralelos entre don Quijote y el escritor (Jovellanos, en cuanto a su instrucción en su juicio sobre la obra de Ribero y Larrea [150]; Heine, que se identifica con ambos [726]; Leclerc o De la Revilla, que hacen decir a Cervantes en su lecho de muerte «Don Quijote soy yo» [710] [791]; Biedermann, que los equipara en el proceso creativo, como metáfora de la escritura, considerando que Cervantes escribía «a lúcidos intervalos» [728]; Cantù [729], Sismondi [409] o Díaz de Benjumea [1174], por el desengaño vital de ambos; Shelley, que ve en ambos a personajes románticos [736]; Javier de Palacio [1131]; Royer [1207]; y un largo etcétera).
1.3. EL DESCUBRIMIENTO BIOGRÁFICO: JUAN ANTONIO PELLICER (1797) [187], FERNÁNDEZ DE NAVARRETE (1819) [475]
Y JERÓNIMO MORÁN (1863) [1254]
Aunque no cabe duda de que Mayans abrió el camino para una tradición biográfica de Cervantes, no es necesario partir siempre de un esquema Mayans para el trazado de la biografía, esto es, la vida del escritor o de cualquier personaje comienza y termina igual y generalmente sigue un orden cronológico ab ovo. Pero sí hay una serie de datos que no están cronológicamente marcados, o que en la relación de datos biográficos podían tener cierta movilidad (afán de lectura de Cervantes, detractores en su tiempo, mecenas literarios, retrato físico del autor) que sin embargo suelen aparecer siempre en los mismos lugares del discurso asimilando en casi todos los casos estar partiendo de modelos previos. Así, la omnipresencia en las biografías del XIX de las últimas palabras de Miguel de Cervantes en el Persiles, el autorretrato de las Ejemplares, la queja por la falta de inscripciones, lápidas y esculturas dedicadas al autor al final de la biografía; en el principio, la natural inclinación del escritor a las Letras, los intereses de sus padres porque medrara en diferentes profesiones o el manido paralelo con Homero y las patrias que disputaran su nombre (como se advertirá repetidamente en
El Cervantismo en el siglo XIX: Del Quijote de Ibarra (1780) al Quijote de Hartzenbusch (1863)
29
el catálogo), se convierten en marcas biográficas presentes en todas las biografías que señalan una tradición biográfica de la que es difícil escapar.
Sobre este esquema, a pesar de los esfuerzos de los cervantistas, pocos serán los que puedan alumbrar esta vida con nuevos datos objetivos que toquen directamente a Miguel de Cervantes. Ante la falta de nuevas informaciones, el estudioso que se acerca a la vida de Cervantes puede establecer hipótesis a través de generalidades, en lo que el ejemplo más señero son las continuas sentencias de Vicente de los Ríos, a través de las cuales pueden añadirse nuevos matices a la vida de Cervantes: «No hay ingenio más pronto, ni más agudo que el de un codicioso» (§16, p. ix); sobre el matrimonio, «Este yugo que aparece tan suave y lisonjero desde lejos, suele pesar y agravarse demasiado después de puesto sobre los hombros, principalmente cuando faltan los medios para sostenerle» (§30, p. xii); o sobre la marcha a Italia: «Los viajeros juiciosos y reflexivos se aventajan por lo común a los que nunca han salido de su patria: semejantes a los ríos que crecen a medida que se alejan de su nacimiento, o como aquellos manantiales que filtran por venas preciosas, donde adquieren singulares virtudes» (§58, p. xxii).
En otros casos se dedican a engordar la biografía con datos no verificables en los documentos (carácter del escritor, plantemiento moral, su visión de la vida y la literatura) o ampliar los márgenes de la vida de Cervantes (interés por las desmesuradas genealogías familiares, paralelo con otros escritores y otras obras que lleva a incluir la vida de estos en la biografía, situación histórica entre 1547 y 1616) y la búsqueda de nuevos datos biográficos en su propia obra, que hubieran pasado desapercibidos a Mayans (en Pellicer parece darse una ampliación de las miras, que solían restringirse al Quijote y al Viaje al Parnaso, más los prólogos y dedicatorias de todas las demás, y subsidiariamente alguna de las Novelas; entre otros datos, Pellicer es el primero que advierte la relación del Persiles con la vida de soldado de Cervantes, p. LIX).
La ampliación de la biografía es a veces pertinente (suceso de Gaspar Ezpeleta), pero en muchas ocasiones lo que se hace es aprovechar una arista de las biografías precedentes para engrosar el conocimiento de las personas, literatura, lugares o épocas que tocaron a Cervantes en algún punto. El caso de la evolución de la biografía de Pellicer de 1778 a 1797 refleja este proceso. La ampliación biográfica se da en algunos puntos muy concretos: Pellicer rebuscó hasta encontrar los datos concretos del magisterio de López de Hoyos (a quién sucedió, durante cuánto tiempo enseñó) para incluirlos cuando se nombrara a este humanista; reproduce, por ejemplo, un poema de Ercilla en elogio a los soldados de Marco Antonio Colona, que pasó a ocupar su espacio junto a este nombre (p. LVIII; p. LX); datos muchas veces que escapan de lo que atañe exactamente a Cervantes y sus avatares vitales.
La progresiva ampliación del contenido biográfico se realiza a partir del parcelamiento y disgregación de episodios particulares, interesándose en cuestiones concretas y monográficas que posibilitaran al cervantista hacer correr su pluma, aunque fuese en otro sentido: las biografías de otros personajes relacionados con Cervantes (López de Hoyos, Juan de Austria, Marco Antonio Colona), la extensa relación de episodios relacionados con su vida u obra (la batalla de Lepanto, la situación de los cautivos en Argel, el túmulo y actos celebrados con motivo de la muerte de Felipe II, la entrada del duque de Medina en Cádiz) sirven para apuntalar el desmadejado eje vital del escritor, sobre todo en los primeros momentos del Cervantismo que todavía adolecía de huecos considerables. El trabajo de Juan Antonio Pellicer es buena muestra de este proceder. Aunque el motivo en principio es la falta documental directa sobre Miguel de Cervantes, este desplazamiento del interés a puntos muy concretos de la biografía mientras se completaba el conjunto tendrá su
Descubriendo a Miguel de Cervantes: La construcción de la biografía cervantina,de Vicente de los Ríos (1780) a Jerónimo Morán (1863)
30
paralelo en los estudios literarios en el XIX, en los que primarán los trabajos puntuales y monográficos no globales, de un aspecto de la obra y no en conjunto.
Estos procedimientos en ocasiones producen cierto desequilibrio en las biografías, sobre todo en la etapa previa a la obra de Navarrete: la aparición de un nuevo dato hace que este acapare una atención a veces desproporcionada, como la carta dotal que incluye Pellicer y que luego criticará Manuel José Quintana [1025].
Hasta Fernández de Navarrete, que sí supuso un avance enorme en el conocimiento de la biografía, e incluso después de él, cuando el Cervantismo solo se dedicó a demostrar algún hecho antes dudoso o posicionarse en alguno de ellos, el interés de los biógrafos intermedios está en la interpretación que cada uno de ellos hace de los datos y cómo construye la argamasa o concluye a partir de los datos conocidos.
De otro lado, datos cuya falsedad ya parece haberse demostrado o que han sido desechados, siguen repitiéndose, aunque sea como preámbulo, demostrando la propia consciencia de estos cervantistas de su pertenencia a una tradición y demostrando el interés por la investigación filológica: siguen apareciendo continuamente los debates sobre las patrias de Cervantes o sobre la existencia del Buscapié aun en autores que se oponen a estas ideas, hecho que dará pábulo a que se mantengan candentes algunas informaciones de manera que la polémica puede volver a saltar en momentos puntuales del Cervantismo (Adolfo de Castro [940]; Álvarez Guerra [1098]). Estas repeticiones en ocasiones se vuelven tediosas, como recordar ya bien entrado el siglo XIX la polémica sobre el Rinconete y el Celoso [97] [98] en las versiones de la biografía de Pellicer ya muy alejadas de los hechos que la hicieron pertinente, anclando aquel estudio en una temporalidad que no debía trascender como preliminar biográfico.
Al margen de estas, los grandes aportes a la investigación de la vida de Miguel de Cervantes se centran en tres cervantistas: Juan Antonio Pellicer, Martín Fernández de Navarrete y Jerónimo Morán. Hay que admitir, salvo el caso de la obra de Jerónimo Morán, la existencia de un «gran hiato en esta investigación biográfica entre los primeros y los últimos años del siglo» (Sánchez, 1989: 33). En 1778 Pellicer ya había ensayado la articulación biográfica en dos partes, con el discurso trabado de un lado y el aporte documental por otro, que se repite en sus sucesores. Este ofrece la carta dotal de Catalina de Palacios, demuestra la pertenencia de Cervantes a la Orden Tercera de San Francisco y su lugar de residencia y diferentes partidas de bautismo (Luisa de Cervantes) y de defunción (Andrea de Cervantes, Constanza y Catalina de Palacios) y fundamentalmente los documentos sobre el proceso de Gaspar Ezpeleta, con la aparición en escena de una hija de Cervantes: Isabel de Saavedra; Fernández de Navarrete, con la importante Información de Argel, documentará el paso de Miguel de Cervantes por Andalucía y las campañas militares en Portugal, y ofrecerá documentos fehacientes de las órdenes de prisión; Morán refiere algunos datos sueltos, como el error de localización del convento de las Trinitarias a la fecha de defunción de Cervantes (tomado del Diccionario geográfico-histórico y estadístico de España), algunas anécdotas tomadas de diferentes obras y revelará los documentos sobre el suceso de Antonio de Sigura. El resto de cervantistas irán a remolque de estos; incluso Ticknor [964], amplio conocedor de la biografía cervantina, aunque se muestra siempre en la línea más documental y objetiva (ni siquiera incluye ninguna anécdota), no ofrece ningún dato nuevo, como no sea la selección de los que se le aparecían en los trabajos previos.
En cada una de las entradas de estas biografías en el catálogo puede observarse el largo camino de construcción de la vida de Miguel de Cervantes y algunos de los reparos que tuvieron los cervantistas para ofrecer algunos de los documentos que le salían al paso. Después de 1863, fueron los Documentos cervantinos hasta ahora inéditos
El Cervantismo en el siglo XIX: Del Quijote de Ibarra (1780) al Quijote de Hartzenbusch (1863)
31
(1897-1902) de Cristóbal Pérez Pastor los que completaron la imagen del hombre y escritor Miguel de Cervantes para el siglo XX.
1.4. LA MITIFICACIÓN DE MIGUEL DE CERVANTES
Junto a la reconstrucción biográfica de los pasos que fue dando Miguel de Cervantes se va configurando un perfil de difícil demostración que no es sino un trazado intuitivo de la personalidad de Cervantes, de su retrato moral y de los avatares más íntimos de su vida. A medida que avance el Cervantismo se invertirá el interés desde el Cervantes-autor al Cervantes-persona, y también se modificarán los objetivos de la investigación biográfica: si los autores del XVIII perseguían completar los huecos de la vida no conocida del escritor, autores como Quintana o Aribau se sentirán molestos por el desmesurado interés por el seguimiento cronológico de la vida del autor, «desde la hora que salió del vientre de su madre»; sin embargo, sí que se interesarán por la personalidad y moral del autor (Quintana [1025]). Cerca de visiones más objetivas se empiezan a encontrar acercamientos cada vez más sentimentales a la figura del autor del Quijote (Petitot [366]; Giménez Serrano, que no puede «pensar lo que sufrió» [945]), en línea con un estudio también sentimental del caballero andante.
El peligro es que este tipo de acercamientos, hablando de Miguel de Cervantes como un amigo, un compañero al que se conoce por dentro, lleva a imaginar algún detalle, identificando lo verosímil de este escritor/personaje de las biografías con la realidad vital. De la misma manera que Vicente de los Ríos interpretaba cómo fue el «yugo de su matrimonio» otros autores fueron más allá al considerarlo un «mártir del matrimonio» [707]. Estos episodios de fabulación no documental tienen su base en el intento de entender a la persona, sus motivaciones e intereses. Así, el hecho de que abrazara la profesión de las Letras, llevó buena parte de estas elucubraciones; si en principio era más el biógrafo el que lamentaba que no hubiera tomado otras profesiones más lucrativas, esta idea se desplazó a sus padres, y hasta un enfrentamiento con ellos o el nulo éxito de sus primeras obras son responsables de su marcha a Italia.
De la mano de esta mirada vendrá una concepción almibarada de su personalidad y código moral —que no de su vida, amarga y desdichada— hasta el punto de hacer expreso su deseo de ocultar los «puntos oscuros» de su biografía, como lo hacen Aribau [902] o Quintana [1025]. Tras este «esconder sus errores» se ensayan diferentes hipótesis sobre Isabel de Saavedra (Fernández de Navarrete, Aribau, Díaz de Benjumea, Morán) y hasta se elogiará que en su escultura su brazo inutilizado sea tapado con la capa, «para no mostrar estropeada la mano» [684]. Los reparos con los que Morán descubre los documentos sobre Antonio de Sigura (conocidos al menos dos décadas antes) o la versión incompleta de las confesiones del proceso Ezpeleta por parte de Juan Antonio Pellicer (obviando las relaciones de Isabel de Saavedra con un caballero que frecuentaba la casa) son buena prueba de las «capas» con las que trató de disimularse algunos de los momentos de la vida del escritor, recortando la realidad histórica o inventándola «para dar al público una figura que poco tiene que ver, al parecer, con la persona de Cervantes» (Álvarez Barrientos, 1987-1988: 50).
La estrategia más interesante de estos «parches» biográficos fue la dilogía biográfica: suponer en base a las diferentes partidas de bautismo con nombres similares que varios Migueles de Cervantes camparon por la España del Siglo de Oro, adjudicando a uno u otro lo que interesaba, obviamente arrinconando todo lo reprensible en el patrón de personaje que no firmaba el Quijote. Este constructo se ensaya desde la obra que quedó sin publicar que defendía que Miguel de Cervantes nació en Consuegra
Descubriendo a Miguel de Cervantes: La construcción de la biografía cervantina,de Vicente de los Ríos (1780) a Jerónimo Morán (1863)
32
[nota al año 1789], antes había desechado una hipótesis parecida (el desdoblamiento del personaje que aparecía en la obra de Haedo y el autor del Quijote) Vicente de los Ríos y se apunta nuevamente en las obras de Ramón Antequera [1249] y Jerónimo Morán, hasta llegar a la gran obra biográfica de Astrana Marín con fines similares a los decimonónicos: preservar el honor del escritor más importante de la literatura española.
Tomás Antonio Sánchez lo defiende de los que le acusaban de ladrón [107], calificativo que nunca podría llevar el escritor, y enconadas fueron las respuestas ante las acusaciones de envidioso por parte de García de la Huerta [66] [67] [81], de los que, como Gallardo [679] defenderán que Cervantes «era la misma honradez». Bosarte [97] o Grandmaison [584] hablan de su grandeza moral, y hasta se afirma que todos cuantos lo trataron lo calificaban de virtuoso ciudadano (en un artículo de El Museo de las Familias [771]). Hasta cuando aparece el grabado de Cervantes atribuido a Velázquez [1008] se negará porque no puede corresponder al autor por su «innoble fisonomía». Nada vergonzoso ni injurioso puede haber en su vida, hasta cuando ataca, lo hace desde el estoicismo y la calma propias de su carácter (Fernández de Navarrete), hasta aceptar la muerte «con serenidad en el rostro» (Pellicer). Cuando el Cervantismo, con la oficialidad de los actos de las honras fúnebres en la década de los sesenta, se traslade al templo, la fuerza moral del escritor (Benavides [1260]) será el eje constante del trazo del perfil de Miguel de Cervantes. Este retrato de la personalidad del autor se convierte en el broche final de la biografía desde Vicente de los Ríos, repetido, con más o menos cambios, en Juan Antonio Pellicer, Fernández de Navarrete o Viardot, y tanto más románticos y encendidos en los siguientes de Aribau, Piferrer, Rementería y Fica o Mor de Fuentes, cada vez más justificados a medida que avanzaba el siglo. Vidart, a finales del XIX, incluso destacaba como manifiesto error del trabajo de Fernández de Navarrete su «cierta frialdad o carencia de entusiasmo», ya que el arrebato panegírico se convierte en la norma de las noticias biográficas sobre el autor (Vidart, 1889: 11).
No es en cualquier caso una novedad de los inicios del Cervantismo en España. Motteux ya había ensayado un retrato de carácter en su traducción del Quijote al final de la biografía que ofrecía en la introducción, pero se había quedado en una simple pincelada que dirigía hacia la lectura atenta de sus obras:
It may be expected, that to conclude, we should give our Author's Character, but we choose rather to let his Works do that; since they will, more effectually than any Thing that he was a Master of all those great and rare Qualities which are required in an accomplished Writer, a perfect Gentleman, and a truly good Man.
El retrato moral completo, para el que —obviamente— no da ninguna prueba documental y parece sacado de poco menos que nada, vendrá de la mano de Vicente de los Ríos. La vehemencia, la admiración por el escritor y la persona y la óptica romántica desde la que mirar a Miguel de Cervantes se imponen como modelo:
Las prendas de su alma se veían grabadas en su semblante, cuya serenidad alegre anunciaba desde luego la afabilidad y elevación de su ingenio.
Sus principales virtudes fueron la sinceridad, moderación, rectitud y agradecimiento. Tenía aquella sencillez nativa, que se conserva tratando más con los libros que con los hombres; pero la tuvo exenta del embarazo y encogimiento que suele notarse en los que tratan únicamente con los libros. Sabía vivir al lado de los Grandes que le protegieron, y supo retirarse con discreción para no abusar de sus favores. Amaba la tranquilidad, y perdía su desenfado y gracia natural cuando no estaba solo con su ingenio, su aplicación y su reposo; por esto aunque vivió casi siempre en Madrid, nunca aspiró a ser cortesano. Alejáronle de aquel forzoso desasosiego y
El Cervantismo en el siglo XIX: Del Quijote de Ibarra (1780) al Quijote de Hartzenbusch (1863)
33
disimulo su modestia y su penetración; conocía muy bien que las alegrías de la Corte son visibles, pero falsas, y sus pesares verdaderos, aunque ocultos.
Era igualmente recto que agradecido; pero su gratitud fue mucho más feliz que su integridad. Con aquella conservó los amigos y apasionados, que le granjeaba su condición mansa y apacible, y con esta ofendió a muchos, que ofuscados con su amor propio, no podían sufrir la luz de la verdad que brilla en sus obras, sin embargo de estar suavizada con el velo de la urbanidad, discreción y modestia. Su rectitud severa y manifiesta contra los vicios, era muy indulgente y reservada con las personas. Solo se exceptuó a sí mismo de esta ley, confesando sus defectos con una ingenuidad mucho más estimable que la entereza de Catón. Este no se perdonó a sí propio por no hacer gracia a los demás; Cervantes perdonaba a todos, no haciéndose gracia a sí mismo.
Ocioso sería detenerse más en la pintura de sus costumbres: todas eran igualmente rectas, porque todas procedían de un ánimo noble, e ingenuo, dirigido enteramente por los principios de la religión. Ellos le preservaron del engaño, de la detracción y de la lisonja, y le cerraron por consiguiente todas las sendas de la ambición. Como no sabía darse valor de otro modo que con sus producciones literarias, ni hacer corte con otra cosa que con su mérito, era incapaz de seguir la fortuna y de alcanzarla, y así no dejó otra herencia, ni sucesión que sus obras. ([1] §117-§120, pp. xli-xlii)
Esta imagen del escritor virtuoso acaba completándose hacia 1830, cuando además ha incorporado gran dosis de romanticismo, patriotismo y catolicismo que antepone la imagen idealizada de la persona a la valía del autor, sobre todo en las biografías españolas. Así, la que aparece al frente de las Obras escogidas de la imprenta de Catalina Piñuela [580], la de Aribau [902], Rementería y Fica [668] o Mor de Fuentes [674] se han contagiado de un amplio halo romántico. Los datos biográficos sobre el cautiverio de Argel favorecieron esta imagen, a pesar de algunas voces que llamaban a la mesura como la de Aikin [239], que ponía en tela de juicio el intenso cariz novelesco de aquella parte de la vida del escritor. Llama la atención que la lectura de los anteriores del Quijote, aunque nueva, aún no está en la línea de la crítica romántica alemana, mientras que Miguel de Cervantes sí se ha convertido, de manera paralela o incluso anterior a su personaje, en un héroe cristiano, un héroe trágico perseguido por el fatum e imagen nacional. En esta línea hay que situar las recreaciones como la de Bermúdez de Castro [689] en «Los dos artistas», que presenta al autor como un genio, «¡un dios!».
Del desvalido escritor al héroe romántico y nacional
A pesar de la escasez de datos sobre su vida íntima, los cervantistas no temblaron en ofrecer un retrato moral del autor, que procede también de su propia obra; las máximas de sus personajes se convierten en el pensamiento de Cervantes y, en este trasvase, como se indicaba, el desengaño quijotesco se convierte en la huella que marca una vida a la que pareció esquivar siempre la fortuna.
Vicente de los Ríos es quien inaugura la visión desvalida y contrariada con la suerte del autor. Mayans ya había advertido sobre la pobreza de Cervantes deducida de su obra (Viaje del Parnaso, «Señor, voy al Parnaso, y como pobre»), y así lo reflejaba en la dedicatoria a lord Carteret. Igualmente notaba los insultos recibidos por parte de quien se escondiera tras el seudónimo de Avellaneda, el poco aprecio de sus contemporáneos y la envidia de alguno de ellos. Todos estos comentarios se recrudecerán durante este periodo.
Descubriendo a Miguel de Cervantes: La construcción de la biografía cervantina,de Vicente de los Ríos (1780) a Jerónimo Morán (1863)
34
Vicente de los Ríos, en la presentación de la «Vida de Cervantes» de la edición académica, escribe un primer párrafo que a partir de ese momento se erige en portal de toda biografía cervantina, en la tríada pobre, despreciado, miserable.
Entre los ingenios españoles ninguno merece más aprecio que Miguel de Cervantes Saavedra. Este ilustre escritor digno de mejor siglo, y acreedor a todas las recompensas debidas al valor, a la virtud y al talento, vivió pobre, despreciado y miserable en medio de la misma nación que ilustró en la paz con sus obras, y a cuyas victorias había contribuido con su sangre en la guerra, y murió sin lograr después la fama póstuma que merecía. Destino infeliz y singular aun entre los grandes hombres desgraciados, cuyas cenizas son por lo regular objeto del aplauso y honor, que debía haberse tributado a sus personas. (p. I)
Si en el primer biógrafo no había un regodeo en esta circunstancia, para los posteriores servirá como peldaño necesario para la mitificación del autor como genio romántico. La pobreza, además, podía enlazarse con esa especie de predestinación del joven Cervantes por la literatura, que además conocemos de primera mano por el inventario que puede extraerse de algunos pasajes de su propia obra (escrutinio de la librería, Canto de Calíope en la Galatea y todo el Viaje del Parnaso): fue la poesía la que encadenó a Cervantes al austero asiento de la pobreza.
Esta inclinación tan temprana y vehemente a la poesía y libros de entretenimiento, fue también el verdadero origen de la estrechez y pobreza en que vivió siempre Cervantes. Las letras humanas, y singularmente la poesía, son unas Sirenas que encantan a todos los que se dedican enteramente a escucharlas […] Tal fue Cervantes: su gusto y su afición a la poesía le embelesaron de suerte que no le dejaron arbitrio para buscar un remedio oportuno a la pobreza que le había oprimido en la cuna. […] Erudición selecta a la verdad, pero al mismo tiempo funesta a su autor, que se apartó por ella del verdadero rumbo de su ingenio, y empleó en conseguirla los años más floridos de su vida, y los más a propósito para haberse granjeado un establecimiento seguro, con que libertarse de la miseria y de la necesidad. ([1] §6, pp. iv-v)
La pobreza de Cervantes se convierte en un «estereotipo apologético» (García Berrio, 2006: 117) de enorme rentabilidad. Las descripciones en las obras en que aparece como protagonista (como en las Exequias de Forner) redundan en esta imagen, que se convierten en lugar común desde principios del XIX («Cervantes est mort de faim», 1805) a finales («Cervantes murió de hambre en una bohardilla», 1860), esta imagen lastimosa del autor, envuelto en la pobreza y la miseria será una constante; además de la bibliografía específicamente cervantina la imagen caló hondo en el imaginario común haciéndola además paralela a los grandes genios de la humanidad:
Cervantes murió pobre y arrinconado, como han muerto en España sus mejores hijos y los hombres de mayor talento y mérito. (Libro clásico de los niños, 1845, p. 152n)
No digáis con algunos que dejando de vivir en la molicie nada se goza, que vivir es lo esencial, pues lo que no es vivir es historia, porque entonces abjuráis de la dignidad de hombres. Verdad es que D. Pedro Calderón murió cantando como el cisne sin tener «quien le hiciese el funeral, que logró de comediantes». «Bastante desengaño, dice D. Antonio Solís, de la hediondez en que se convierten los aplausos de esta vida». Verdad es que Cervantes murió pobre, que Camoes terminó en un hospital; pero su gloria es inmortal, imperecedera. (Espejo del verdadero médico, de Isaac-Maimon-Firdusi, 1855, p. 86)
El Cervantismo en el siglo XIX: Del Quijote de Ibarra (1780) al Quijote de Hartzenbusch (1863)
35
[…] es más horrible que morirse de hambre vivir de ella: tan profundo pensamiento debe haberlo concebido al recordar que Cristóbal Colón llegó a las puertas de la Rábida a pedir un pedazo de pan para su hijo, que Cervantes murió pobre asesinado por la envidia y la ignorancia, y que multitud de jóvenes de gran corazón mueren en la aurora de la vida por no encontrar un alma que comprenda sus profundos y sublimes pensamientos. (El camino de la gloria, de Javier de Ramírez, 1860, p. 110)
Sus infortunios constantes vienen a explicar tanto las grandezas de su obra, a veces por el contraste (haber escrito la obra más festiva en una cárcel) como sus miserias (haciendo responsable a su pobreza de la escasa calidad de sus obras teatrales; Quintana afirmará que «el hambre es un incentivo nada seguro» para la obra de arte). Esta «filosofía de la adversidad» (Díaz de Benjumea) reaparecerá en cada visión de la biografía cervantina, perseguida por un fatum trágico (Rementería) que contagia a la investigación filológica. Así cuando Pérez Cagigas quiera encontrar una etimología para el nombre del narrador árabe, la encontrará en este nombre que significará desgraciado [215].
Desde esta visión, la biografía además ofrecía una serie de circunstancias que realmente convertían al escritor en víctima, dando ancho campo para la ficcionalización.
Esta idea de genio desgraciado [1023] tuvo pronto una contrapartida aún más rentable: ninguna miseria pudo acallar el bravo, noble y virtuoso espíritu cervantino. Así valoraba Vicente de los Ríos el cautiverio:
Esta situación capaz de postrar y rendir a cualquier hombre de espíritu, hizo un efecto contrario en Cervantes. Su ánimo heroico encorvado bajo el yugo de una esclavitud tan violenta, pugnó con mayor vigor y con doblado esfuerzo para escaparse de su opresión. Cuesta dificultad persuadirse que un esclavo fuese capaz de intentar tan extraordinarias y arriesgadas empresas a vista de un dueño bárbaro y sanguinario; pero el éxito acreditó que Cervantes debió su conservación a la firmeza y osadía con que porfió siempre, aunque en vano, por evadirse del cautiverio. ([1] §13, p. vii)
El otro cabo para incidir en la imagen lastimosa del autor fue la constante reiteración de la envidia y el rechazo de los contemporáneos, que se convierte en un lugar común, desde Vicente de los Ríos. Ya antes Sarmiento había incidido en la idea de que era más aplaudido fuera de su patria (§I) que en esta, donde fue despreciado de los suyos.
Los contemporáneos de Cervantes, que no solamente podían leer y celebrar sus escritos, sino también escucharle a él mismo, admirarle, amarle y socorrerle, le despreciaron y abandonaron entonces. Si viviesen ahora, buscarían con anhelo sus libros y sus retratos, y colmarían de elogios sus cenizas y su memoria. ([1] §43, p. xvii)
Capmany [106] llamará a los que rodearon al escritor «pueblo de cafres», y el resto de autores tampoco ahorrará insultos a los que acompañaron a Miguel de Cervantes en su profesión. En la defensa del autor frente a los otros escritores de su tiempo, se desdibuja la primitiva imagen de Cervantes como ingenio lego, destacando su erudición (anotaciones como las de Bowle o Clemencín, la aparición de panegíricos,6
6 Con el nombre de escuela panegírica (panegyric school) se asoció el conjunto de escritores que hicieron a Cervantes máximo experto en alguna disciplina (Medicina, Geografía, Economía, Derecho, etc.), visiones frecuentes en la segunda mitad del siglo XIX en aquel llamado «Cervantismo extrínseco» que hermanaba estas visiones y la crítica esotérica del Quijote. Aunque el término procedía del desmedido panegírico que esta consideración conlleva, aquí
Descubriendo a Miguel de Cervantes: La construcción de la biografía cervantina,de Vicente de los Ríos (1780) a Jerónimo Morán (1863)
36
las colecciones de máximas y enseñanzas) hasta coronarlo como «rey del pensamiento» (edición de las Novelas ejemplares [616]).
Este peculiar Miguel de Cervantes construido a partir de las sensaciones que sobre el autor se tenían a la hora de leer su obra y salpicado por algunos detalles de su biografía, fue caldo de cultivo para convertirlo en héroe romántico, hasta perder de vista el interés por su obra para centrarlo en el encumbramiento de su autor, destacando un construido «aspecto hagiográfico y moral más que aporte cultural» (Álvarez Barrientos, 2009: 25). «La apología ha rondado siempre a cualquier clásico» (Rodríguez, 2003: 39). Para Heine, el verdadero poeta es el héroe verdadero. La presentación del escritor en las obras de la imprenta de Catalina Piñuela [580] y aún más encumbrado en la de Piferrer [912] o Salas y Quiroga [867] indican que ha cristalizado una imagen heroica del autor del Quijote, visiones comunes en la biografía entre los años treinta y cincuenta del siglo XIX, que coinciden con el ardor patriótico y con la proliferación de recreaciones ficticias de episodios de la vida del autor que generan un filtro muy romantizado para la propia biografía.
En este marco, la identificación de Miguel de Cervantes con la nación será una consecuencia lógica. La importancia concedida a las claves geográficas tanto de la biografía como de la obra, que suponían un anclaje de las aventuras de don Quijote y de la trayectoria vital del escritor en unos referentes paisajísticos reconocibles, incidieron en la triple identificación Cervantes—don Quijote—España. La crítica trató de manera paralela de reconstruir sendos viajes, el ficticio, primero, y el vital, después, por las tierras de España. Otros rasgos de carácter adornaban el patriotismo del escritor: su papel como militar, el marcado catolicismo que señalan todos sus biógrafos (muy especialmente Fernández de Navarrete; en esta línea irán también las «acusaciones» —que entonces no eran tales— de la maurofobia cervantina de Aribau [902] o Ticknor [964]), salvo muy contadas excepciones que lo sitúan frente a la Inquisición (Puigblanch [391], compendio francés del Quijote [1039]).
Ya Malaspina lo considera «ídolo nacional» [94], y los autores del XIX, como Rementería [668] o Mor de Fuentes [674] remachan esta imagen hasta hacer exclamar a Aribau: «¡Este es el Cervantes de España!» [902]. El cautiverio de Argel lo convierte en el símbolo de la libertad de la nación frente al enemigo, rodeando al escritor de un halo mesiánico que se hará evidente en las obras de ficción (Kuffner [494], Leclerc [710], Tomeo y Benedicto [1165]), pero también en las de crítica (Gil y Zárate [865]).
Con este Miguel de Cervantes heroico, virtuoso, genio literario y mesías patriótico, su entrada en los mundos de ficción debía ser inminente.
1.5. EL INGENIOSO HIDALGO MIGUEL DE CERVANTES. LA CONVERSIÓN EN PERSONAJE LITERARIO
Ese descubrimiento de Miguel de Cervantes y la progresiva mitificación de la imagen heredada de este autor que había provocado un buen número de fabulaciones a partir de las declaraciones de sus obras o completamente inventadas, facilitaron el paso del escritor, el hombre que habitaba tras las biografías, al personaje, un renovado Miguel de Cervantes que vagará por anécdotas, relatos, obras dramáticas y novelas. La misma vida del autor, plagada de aventuras, y el procedimiento de la investigación sobre la biografía (de su obra a la reconstrucción de su vida) justificaban esta conversión en personaje de ficción, amén de la normal atracción que cualquier
utilizaré este término para referirme de manera exclusiva a este tipo de obras (Close, 2005 passim).
El Cervantismo en el siglo XIX: Del Quijote de Ibarra (1780) al Quijote de Hartzenbusch (1863)
37
personaje histórico de renombre ejercía para los escritores de los nuevos tiempos a la hora de buscar quienes protagonizaran sus obras.
El momento álgido de estas recreaciones abarcará las dos décadas que median entre la oficialidad de las honras al escritor desde 1861 [1183] al segundo centenario de la muerte de Calderón de la Barca. Más o menos apegados a los datos históricos, desde la ópera cómica Michel Cervantes de Gamas (1794 [168]) a la novela Cervantes de Ortega y Frías (1859 [1134]), estas ficciones trazan la imagen legendaria del autor del Quijote al mismo tiempo que se convertía en mito para los biógrafos. Esta coincidencia temporal provoca una comunicación entre estos textos: si en principio toda ficción partía —o no— de los datos conocidos por las publicadas vidas de Miguel de Cervantes, a partir de cierto momento algunas biografías se dejan contaminar del tono, incluso de los datos, que aparecían en los relatos, novelas y piezas teatrales en que figuraba Cervantes, resultando en ocasiones algunas obras mixtas que navegan entre ambas aguas. Ficción e Historia interactúan en estas recreaciones sobre el escritor y forjarían esa imagen que hereda el siglo XX.
La utilización primera —cronológicamente— de Miguel de Cervantes como personaje, pasando por alto las de la propia obra cervantina, es precisamente heredera de su imagen como autor/personaje del Viaje del Parnaso, y está muy en línea con la tendencia crítica del Cervantismo dieciochesco. Miguel de Cervantes tenía, entonces, su peso en las preceptivas y poéticas no como autor, sino como teórico, y será este su primer ensayo en recreaciones ficticias. En este tipo de obras, de viajes alegóricos con fines críticos, era lógico que los escritores se convirtieran en personajes literarios (de hecho, no solo Cervantes ocupará el protagonismo de estas obras del XVIII). En estas apariciones como personaje, Cervantes es quien es, quiero decir, el escritor. Pero fundamentalmente el juez literario y crítico de las Letras; es el cantor a Calíope, escrutiñador de bibliotecas y viajero del Parnaso. Como en el caso de la estética o teoría literaria, su entrada al mundo novelesco, a la ficción narrativa propiamente dicha, se verá antecedido con estos velos de ficción, apareciendo en textos de corte ensayístico y satírico asumiendo un papel que le otorgaban quienes leían sus obras buscando en ellas las Reglas del Arte y el enjuiciamiento de las obras literarias. Si su personaje fue frecuentemente utilizado como pivote para la sátira entre el XVIII y el XIX, también su autor se esgrimirá con fines similares.
Así ocurre en Las exequias de la lengua castellana [36] y La derrota de los pedantes [119], y pasa a censor de costumbres como personaje intermedio antes de llegar a las obras dramáticas y novelescas de ficción con un entramado argumental más sólido en el «Paseo de Cervantes y D. Yo por parajes de Madrid» [133].
En esta línea de traer al escritor al mundo contemporáneo, como juez literario, costumbrista, moral, personal, existen ciertos otros Miguel de Cervantes redivivos, como en algunos de los artículos críticos a cuenta del asunto del Anti-Quijote [318], en «Una conversación del otro mundo» de Somoza [756], la Aparición nocturna de Miguel de Cervantes a Don Fermín Caballero [806] o, aunque aquí no sea crítico, su imaginado diálogo con Caronte y después con su propio personaje en Figados de Tigre [1104].
En estas obras el personaje no suele estar individualizado de manera personal, responde más bien a un icono, a un tipo, que a Miguel de Cervantes, antes cumple una función que es testimonio de su vida. Aun así esto no quita que posea rasgos, tanto físicos como intelectuales o morales que estén en línea con lo puesto en marcha por las biografías cervantinas. Un lugar común de las posteriores recreaciones más «novelescas» se ensaya ya en estas: la descripción física que precede al reconocimiento del personaje (un proceso de anagnórisis cómplice entre personaje y lector), y que se dará en la mayor parte de los relatos y anécdotas incluidos en la prensa decimonónica.
Descubriendo a Miguel de Cervantes: La construcción de la biografía cervantina,de Vicente de los Ríos (1780) a Jerónimo Morán (1863)
38
Que Miguel de Cervantes fuera copando otros nichos para las recreaciones tenía que ver desde luego con la proliferación y difusión de sus noticias biográficas, pero además con la evolución de la interpretación de la novela. El proceso de movilización de la sátira de los objetivos del Quijote (que explicaré a continuación), objetivos presupuestos al autor —es decir, el camino a la interpretación romántica de la novela—, posibilitó a Miguel de Cervantes personaje desembarazarse del continuo papel de censor literario o censor de costumbres, es decir, la construcción del personaje Miguel de Cervantes estará en línea con la evolución crítica y con el proceso de dignificación del autor.
Tras este primer núcleo de obras, las que realmente se inspiraron en el escritor no como figura representante de unas ideas críticas, sino como personaje novelesco también hollaron un camino abierto por Cervantes con la novela del cautivo o Los tratos de Argel. Las primeras de estas vendrán del extranjero; lo que representaba este episodio según se ofrecía en las biografía de Pellicer y Vicente de los Ríos (el exotismo, el vigor hispano, la imagen heroica del escritor) favorecía esas visiones foráneas sobre el pasaje argelino de la vida de Miguel de Cervantes.
A partir de estas fueron sucediéndose diferentes obras teatrales y narrativas (generalmente pequeños relatos) que alcanzaron su mayor profusión y difusión entre 1850 y 1880. Algunas eran realmente recreaciones ficcionales de algunos momentos de la vida de Cervantes; otras partían de estos para generar nuevos enredos, normalmente introduciendo triángulos amorosos; los menos utilizaban el nombre de Miguel de Cervantes para convertirlo en un personaje con vivencias que ni de lejos se parecían a las del escritor, desde el relato «Cervantes en Madrid» en el que se le hace fallecer en 1604 tras una pendencia callejera [737]; la curiosa fabulación de Uschner [1264] de la etapa italiana; la obra de Dieulafoy [268] apoyada en el hecho de que realmente no se conocía ningún retrato de Cervantes; «Los tres amigos de Lepanto» [950] que aprovecha la tartamudez del escritor para montar un episodio de burlas; «The bravo's surprise» [1198] en que Miguel de Cervantes y Juan de Burgos, uno de sus compañeros en las campañas militares argelinas, viven un episodio sospechosamente parecido al de Gaspar Ezpeleta (aunque con final feliz); o la obra de Doering [481] que lo sitúa en Cartagena en 1605 y que, aunque alejado de la trayectoria biográfica real, ha colocado allí al escritor porque en Madrid la publicación del Quijote ha levantado susceptibilidades entre los que han entendido las invectivas directas que lanzaba su obra. Todas estas, entre algunas más, aprovechan algún único dato de la biografía cervantina para que sirva de detonante para una historia de ficción que se aleja rápidamente del referente histórico para sus propios intereses literarios.
Volviendo a las que tienen una relación más directa con el discurso biográfico, el núcleo fundamental para las obras en que el escritor se convierte al personaje será el del cautiverio, desde la de Gamas [168] ya en el XVIII a una serie de obras centradas únicamente en este pasaje: las de Kuffner [494], Florian [529], Henri Feuilleret [1138], Tomeo y Benedicto [1165] y otras alusiones más dispersas, pero también con el cautiverio de Cervantes en el punto de mira, como las del poema «La batalla de Lepanto» de Fernández y González [993] o la obra de Antonio Mallí [1195].
El otro núcleo germen de ficciones sería el descubierto por Pellicer en 1797 al publicar —parcialmente— los documentos sobre el proceso Ezpeleta, que hacían aparecer a un nuevo personaje con cierta rentabilidad, Isabel de Saavedra. Así, Muret [1088] se basaba en las menciones de Viardot sobre esta desconocida hija de Cervantes; Hartzenbusch aprovechará también el personaje de Isabel de Saavedra para La hija de Cervantes [1185] y concretamente se centrarán en el episodio de Gaspar de Ezpeleta la obra de Fernández Guerra [795], el desquiciante folletín del Diario de Madrid [871], o la
El Cervantismo en el siglo XIX: Del Quijote de Ibarra (1780) al Quijote de Hartzenbusch (1863)
39
obra de Caicedo y Rojas [992], del mismo argumento, con todos los aderezos de un buen folletín (si es que ese título se puede dar a uno de estos).
En estas recreaciones puede aparecer ya otro modelo de personaje, más cercano, centrado en episodios de su vida íntima; en esta línea también aparecen algunas obras sobre los últimos días de la vida de Cervantes («La muerte de Cervantes» de Sawa [1233]) o los momentos de escritura de su obra («La locura contagiosa» [916], El loco de la guardilla [1189]). Hay algunas líneas temáticas más, la de las leyendas argamasillescas (de Fernández de Navarrete a Giménez Serrano y de ahí a Soler de la Fuente [1234]) o paralelos literarios y biográficos en los que los escritores se complacen en poner frente a frente a Cervantes con otras personalidades (frente a Velázquez [689] o Juan de Austria [710]) lo que le hizo recalar también como secundario junto a Lopede Vega (El Fénix de los Ingenios de Rodríguez Rubí [1049]) o Calderón de la Barca (Apoteosis de Calderón de José Zorrilla [796]). En parte, es curiosa la inversión de papeles entre la interpretación de don Quijote y la de Miguel de Cervantes como personaje de ficción: en el caso del escritor, los primeros intentos de llevarlo a las tablas y a la novela parten de su imagen heroica que va ampliándose o transformándose en una imagen más humana; al contrario, en su personaje, la interpretación asciende desde el acercamiento empático al hombre que está bajo la armadura hacia el caballero y héroe romántico.
Dos serán los grandes proyectos por convertir a Cervantes en personaje de novela en este periodo: la pionera de Ortega y Frías [1134] y la de Amelia Edwards [1263]. Algunas otras novelas seguirán a estas, aunque generalmente centradas en episodios más concretos de su vida, y no desde esta perspectiva globalizadora, como las de Fernández y González (El manco de Lepanto, 1874) o la de Adolfo de Castro (La última novela ejemplar de Cervantes, 1872) y un buen número más, que dejan claro que la época dorada de estas recreaciones será la veintena de años entre 1860 y 1880.
Aparte del valor que se le conceda a estas obras por el intrínsecamente literario o por la construcción de una imagen digna, patriótica y hasta mítica de Miguel deCervantes, lo más interesante de estas es encajarlas en la historia del Cervantismo y en la historia del perfilamiento de la biografía cervantina, como van apareciendo en el catálogo.
Después de la magna obra de Fernández de Navarrete, con el agotamiento de la información documental para nuevas biografías, el afán por la erudición da paso a una media fabulación, una serie de artículos, a veces de entradas enciclopédicas en la que los datos biográficos se mezclan con otros legendarios, con diálogos y un tono novelesco en la exposición. Estas mixturas, como podría considerarse el conjunto de artículos de Giménez Serrano [945], tenido por una investigación de tradición etnográfica sobre Cervantes en La Mancha, se difunden fundamentalmente a partir de los años cuarenta del siglo XIX: las entradas de Fernández de Villabbille [925], Ayguals de Izco [1043], Joaquín María López [1023], Javier de Palacio [1131], Rada y Delgado [1163] o Muñoz Gaviria [1218], son buena prueba de esta modalidad textual en la que se produce una constante confusión o indeterminación entre la tradición, leyenda, biografía y novela. No era extraño en el Cervantismo encontrar una serie de leyendas aparejadas a la biografía desde las plumas más consagradas. Frente al tono más frío y objetivo de Pellicer y Navarrete, Vicente de los Ríos había colado algunas leyendas en torno a la figura de Cervantes sin especificar su origen, que pasaron directamente a la novela de Ortega y Frías.
El caso es que estas obras a medio camino entre la ficción y la biografía producen un sistema de vasos comunicantes muy interesantes en la difusión de estudios concretos.
Descubriendo a Miguel de Cervantes: La construcción de la biografía cervantina,de Vicente de los Ríos (1780) a Jerónimo Morán (1863)
40
Uno de los temas recurrentes en las biografías noveladas es poner frente a frente a Miguel de Cervantes con personajes que serían trasunto de los de su novela. Así ocurre en «Al mejor cazador se le va una liebre», en la novela de Ortega y Frías o, con matices, en La hija de Cervantes de Hartzenbusch. En «L'un et l'autre» Leclerc hace decir a Cervantes en el lecho de muerte: «Don Quijote soy yo», información que aparece dada como cierta en la biografía de Javier de Palacio publicada en El mundo pintoresco en 1859. De las obras de ficción a estas mixturas ficcionales/biográficas, el modelo pudo influir en la después llamada crítica esotérica de los años sesenta (Díaz de Benjumea [1174]) y, por cómo se relata en el Juicio analítico del Quijote, probablemente estuvieron en la mente de Ramón de Antequera [1249] al explicitar cómo Miguel de Cervantes entabla contacto con las personas reales que están detrás de los personajes cervantinos.
De otro lado, la ficción podía paliar algunos de los puntos oscuros de la vida de Cervantes. Así, aunque sorprende el resultado de La hija de Cervantes de Fernández Guerra (aunque no sería más que impuesto por el mantenimiento de la honra dramática), el honor del escritor y su familia queda reiteradamente salvado sobre las tablas y en algunos relatos publicados en prensa. Es curioso que casi todas giren en torno a los amores entre Ezpeleta e Isabel de Saavedra. La necesidad de la ficción de una relación amorosa sobre la que construir la tensión dramática propició este hecho, pero lo hicieron también probablemente los conocidos silencios en los comentarios de las confesiones del proceso de Gaspar de Ezpeleta. Igualmente, algunas biografías darán este romance como cierto, una vez representadas estas obras.
Otro buen ejemplo es la posible enemistad con Lope, lugar común en los debates cervantinos. Como Manuel José Quintana en los apéndices de la Vida de Cervantes publicada en 1852 [1025], fueron muchos autores los que trataron de solventar en el apartado biográfico este contratiempo que enfrentaba a los titanes de la novela y la dramática de la Literatura Española. También Aribau, en 1846, había suavizado los roces de aquella relación [902]. La ficción fue también por ese camino. Narciso Serra [1189] los pone frente a frente reconociéndose logros mutuos; Ortega y Frías hace a Góngora responsable de una treta (la del soneto, que según el novelista trató de hacer pasar por de Cervantes) que originó la leyenda sobre una enemistad que nunca existió.
La novela de Ortega y Frías, de hecho, es especialista en este tipo de «parches» a la vida de Cervantes (Cuevas Cervera, 2013c), como por ejemplo la hipótesis vertida sobre el espinoso asunto que trataba de dar explicación plausible novelísticamente al entonces creído segundo matrimonio de Leonor de Cortinas, o la visión dulcificada del matrimonio de Cervantes (además de en esta novela, en otras recreaciones como «La muerte de Cervantes» de Sawa), sobre el que las biografías habían vertido algunas incómodas visiones.
Un último apunte sobre estas contaminaciones. De la misma forma que los enredos ficticios precisaban de una trama amorosa (lo que lleva a Isabel de Saavedra a relacionarse con Ezpeleta, a darle pábulo a las historias que enamoraban a Miguel de Cervantes de alguna dama argelina, o incluso trasladar a Catalina de Palacios allí donde se necesitara llevándola hasta Argel, como hizo Kuffner) cualquier héroe de ficción precisa igualmente de un archienemigo. Y aquí los escritores buscarán en la biografía de Cervantes enemistades —literarias, personales— que le ofrezcan la solución: la enemistad contra Cervantes actúa como catalizador de todos sus enemigos; así antes del descubrimiento de la existencia de Blanco de Paz, Avellaneda puede ser el traidor de Argel (en la obra dramática de Kuffner) o, después, Blanco de Paz el escritor del Quijote apócrifo o quien acusó a Miguel de Cervantes a la Inquisición. La ficción presiona sobre la biografía produciendo esta intersección de personajes según la
El Cervantismo en el siglo XIX: Del Quijote de Ibarra (1780) al Quijote de Hartzenbusch (1863)
41
necesidad de rellenar las casillas de caracteres para montar la historia. Así, el paso de Cervantes por Argel se llena de Zoraidas que lo ayudan a escapar, Blanco de Paz da muerte a Gaspar de Ezpeleta (en Drama en casa de Cervantes o la obra de Caicedo y Rojas) y otros curiosos cruces. Algunas de estas intersecciones se hicieron tan comunes que acabaron pasando a los escritos aparentemente más objetivos y oficiales del Cervantismo. Aunque generalmente con reparos, autores como Morán, Hartzenbusch o Díaz de Benjumea lanzarán la posibilidad de que Avellaneda o Blanco de Paz fueranlos que acusaron a Cervantes a la Inquisición (hecho que aparece en la novela de Ortega) o que Blanco de Paz escribiera el Quijote apócrifo.
Una curiosa tradición crítica que deja contaminarse de la imaginación de dramaturgos y novelistas creando interesantes reflejos especulares de uno a otro que, aunque de manera inconsciente, crean un entramado entre la ficción y la realidad en toda la historia de la construcción de la biografía, muy del gusto cervantino.
1.6. UNA DEUDA CUMPLIDA: LAS HONRAS A MIGUEL DE CERVANTES
En todo el recorrido biográfico desde finales del XVIII a los años sesenta del XIX que se expone en el catálogo, llama la atención desde las primeras obras un lugar común que se convertirá en broche clásico de las vidas de Cervantes. Vicente de los Ríos explicita la falta de una lápida, de un monumento dedicado al escritor al final del trazado biográfico de la edición académica del Quijote y a partir de ahí seguirá una larga estela de lastimosas observaciones que contagian prácticamente a todas las alusiones sobre Miguel de Cervantes, y no solo a las específicamente producciones del Cervantismo.
La «losa» de la falta de monumento o placa (tríada de colofón junto con el retrato literario de las Ejemplares y la dedicatoria del Persiles), no se encuentra ni en Mayans ni en Pellicer, pero a partir de 1780 será un dato insoslayable:
Su funeral fue tan obscuro y pobre como lo había sido su persona. Los epitafios que compusieron en alabanza suya no merecían haberse conservado. En su entierro no quedó lápida, inscripción, ni memoria alguna que le distinguiese, y parece (si es lícito decirlo) que el hado siniestro, que le había perseguido mientras vivo, le acompañó hasta el sepulcro para impedir que le honrasen sus amigos y protectores. ([1] §115)
Si hubiera florecido este ilustre Español en Atenas, o en Roma, le hubieran erigido estatuas, y trasladado su vida a la posteridad con aquella noble elocuencia, con que sabían honrar el mérito de los claros Varones. En España no fue celebrado dignamente entonces por falta de diligencia, o de voluntad. ([1] §123)
Los intentos del gobierno de Bonaparte [385] quedaron finalmente sin resultado, y, aunque hubo una tirada numismática dedicada a Cervantes en torno al segundo centenario de su muerte, hasta 1833 y 1835 no empezaron a dar los frutos de aquella lastimosa coletilla que se colaba allí donde se nombrara a Cervantes, y cuando finalmente pudo resarcirse la memoria del escritor (recuperación de su casa [658] y primera estatua [684]), las obras seguirán dando cuenta de cuánto había tenido que esperar para verse reconocido en otro quejumbroso lugar común (como en Viajes en Europa, África y América de Domingo Sarmiento, vol. II, p. 416), que recordaba que el tiempo acababa haciendo justicia:
Descubriendo a Miguel de Cervantes: La construcción de la biografía cervantina,de Vicente de los Ríos (1780) a Jerónimo Morán (1863)
42
A Cervantes, después de muerto de hambre por la injusticia de sus contemporáneos, el tiempo que más tarde o más temprano hace justicia a todos, y pone cada cosa en su lugar, le ha consagrado y colocado en esta Corte y su plazuela de Santa Catalina, sobre un suntuoso pedestal, una estatua de bronce, en memoria y debida recompensa de su admirable mérito. (Examen crítico médico de las doctrinas médicas, 1843, p. 371)
A partir de estas primeras honras «físicas» al autor en la capital, se advierte una continua necesidad de diferentes obras centradas en la descripción de ciudades y lugares por anclar a Miguel de Cervantes en unas coordenadas geográficas, primero como referente madrileño (Manual histórico-topográfico-estadístico y descripción de Madrid de Mesonero Romanos, Madrid en la mano de Monlau, Guía del viajero de Francisco de Paula Mellado). Aparecerá, como cualquier otro monumento, en todas las guías y manuales descriptivos. A esta fiebre se sumarán Valladolid, Alcalá de Henares, Salamanca y en menor medida otros enclaves manchegos que se apropiarán no ya del autor sino del paso de don Quijote por sus tierras. Los libros de viajes que tantas alusiones habían hecho a las aventuras quijotescas dan paso ahora a manuales de viajero que utilizan a Miguel de Cervantes como reclamo, como hijo ilustre del enclave en cuestión.
De la misma forma, los monumentos dedicados al escritor se convierten en motivo escenográfico de una buena cantidad de obras; el ejemplo más señero será El pedestal de la estatua, de Roque Barcia (1864), aunque las alusiones en otras serán constantes, como en la novela de Ayguals de Izco, María, la hija de un jornalero entre otros innumerables ejemplos:
Este edificio, derribado posteriormente porque amenazaba ruina, habíase erigido junto al solar en que estuvo el convento de Santa Catalina, que daba nombre a la plazuela que lleva hoy el de Cervantes, por la soberbia estatua que se ostenta en su centro, de cuyo notable monumento daremos una sucinta relación a nuestros lectores.
Sobre un elevado pedestal dirigido por Velázquez, cuyos relieves son obra del acreditado escultor don José Piquer, que representan a la Diosa de la Locura guiando a don Quijote y su escudero, y la aventura de los leones, campea la imagen del justamente famoso escritor español. Esta obra maestra, cuyo modelo verificó en Roma el aventajado escultor catalán don Antonio Solá, fue fundida en bronce por los célebres artistas prusianos Hopsgarten y Jollage.
Grandes elogios prodigaron en Roma al artista español, y para gloria de nuestra patria declaró Betti, secretario perpetuo de la insigne y pontifical academia romana de San Lucas, que esta estatua es una de las mejores que se han hecho en este siglo. Examinando minuciosamente todas sus perfecciones, merecieron particular encomio la actitud de mudar el paso con cierto aire marcial que recuerda las maneras españolas del siglo XI, y la feliz idea de cubrir la mano izquierda por un pliegue del ropaje para ocultar su imperfección a causa de una herida que recibió Cervantes en la batalla de Lepanto. Este monumento es uno de los pocos buenos recuerdos que nos dejó Fernando VII poco antes de morir, entre los infinitos males que su despótico reinado causó a la España. (p. 86)
Y en muchas de estas ocasiones repitiendo que España había sido más ingrata con sus genios que otras naciones europeas, también recuperando lo considerado por Vicente de los Ríos:
[El personaje Zelmiro ha ido a visitar la casa donde nació y donde vivió Shakespeare. Ante la pregunta de Puértolas, de si entró allí «con una emoción verdaderamente religiosa», responde:]
El Cervantismo en el siglo XIX: Del Quijote de Ibarra (1780) al Quijote de Hartzenbusch (1863)
43
Con la misma que V. experimentó al contemplar por 1ª vez, en la calle de Francos, el sitio que había ocupado la habitación de Cervantes. Los hombres grandes son de todos los países.
Zambrano. ¿Han sido los ingleses menos bárbaros, conservando la casa de Shakspeare, mejor que nosotros la de Cervantes?
Zelmiro. Sí Señor, […] (Teresita o una mujer del siglo XIX: drama de costumbres morales, de José Andrew de Covert-Spring, 1835)
Ni siquiera el restablecimiento de la fama póstuma debida a Miguel de Cervantes en el XIX sirvió para deslindar la imagen de genio que vería siempre venir los reveses de la fortuna, que en cualquier momento aprovechaban para recordar, incluso a partir del estado de su estatua; en un artículo sobre «Higiene Municipal» de El monitor de la salud de las familias y de la salubridad de los pueblos (1859, p. 42) dirigida por Felipe Monlau, se lamenta:
¿no han visto las [estatuas] de Cervantes y Felipe III rodeadas de inmundicia? ¿No han visto dentro de sus verjas zapatos viejos, piedras y otras frioleras, que se las arrojan por vía de presente? ¿No han reparado por fuera de las verjas una orla de inmundicia? ¿No alcanzan a ver las enormes piedras que, para baldón nuestro, han quedado sobre el pedestal, y a los mismos pies, de Cervantes? ¿No han visto su cuerpo lleno de cicatrices, no tan honrosas como las de Lepanto? ¡Pobre Cervantes! ¡Arrastró una existencia llena de privaciones, y es apedreado en estatua!
Esta denuncia fue común en los periódicos del momento en los años sesenta, en los que comenzaría el Cervantismo oficial apoyado desde la Real Academia Española [1183]. En esta década se multiplican los actos oficiales y junto a ellos los proyectos sobre nuevas lápidas, estatuas y monumentos dedicados al escritor. En posteriores fechas a los intereses de este estudio se colocará la lápida conmemorativa en el convento de las Trinitarias (3 de enero de 1870, al que Bécquer le dedicará un poema el 27 de este mes en La Ilustración de Madrid), y se levantarán las estatuas de Valladolid y de Alcalá de Henares, hasta culminar con el magno proyecto escultórico de 1916 en Madrid.
Descubriendo a Miguel de Cervantes: La construcción de la biografía cervantina,de Vicente de los Ríos (1780) a Jerónimo Morán (1863)
44
[2]
La obra de Miguel de Cervantes. De la edición académica del Quijote (1780)
a las Obras Completas (1863-1864)
Entre 1780 y 1863 se traza una línea ascendente que seguirá creciendo en los años posteriores en cuanto a las impresiones de las obras cervantinas. Las ediciones del Quijote se duplican y hasta triplican en cada tramo considerado hasta convertirse en el auténtico bestseller del siglo XIX en un amplio abanico de posibilidades editoriales: ediciones ilustradas, ediciones en miniatura, compendios para la juventud, ediciones de lujo, y traducido a buena parte de las lenguas europeas. Esta sección es un esquemático repaso a la tradición impresa de las obras de Cervantes entre 1780 y 1863. En el catálogo posterior se darán noticias más exactas de las que aquí se citan y se recogen las impresiones sobre ellas de los principales catálogos, bibliógrafos y estudiosos que se han acercado a ellas y a su problemática. En este punto solo pretende ofrecerse un corpus lo más exhaustivo posible de las impresiones de las obras de Cervantes y sus traducciones, sin extender el estudio sobre historia de la edición.
2.1. POESÍAS SUELTAS
El conocimiento y edición de las poesías de Cervantes en este periodo parte de la recopilación cada vez más completa que ofrecieron los principales biógrafos del escritor y algunas de las colecciones poéticas del XIX. En las pruebas documentales que Vicente de los Ríos [1] adjunta a su «Vida de Miguel de Cervantes» y «Análisis del Quijote» aparecen ya algunas de estas, que se completan con la nómina de versos que ofrece Fernández de Navarrete [475], la atribuida «Oda al conde de Saldaña» que incluye en las Obras de la Biblioteca de Autores Españoles Aribau [902] (con cierta polémica de su atribución [913]) y dos sonetos añadidos en la edición de Hartzenbusch [1237]. Las colecciones de Obras escogidas del autor, como la de García de Arrieta ([554] [563]) o la de la imprenta de los sucesores de Catalina Piñuela [580] dan cabida a estos poemas señalados por los biógrafos, que también se cuelan en algunas colecciones de textos poéticos castellanos, con una clara preferencia por el soneto con estrambote, honra de sus escritos («Voto a Dios que me espanta esta grandeza»). Además aparecerán algunos sueltos en el Romancero de Durán [589], en el Romancero y cancionero sagrados de Justo de Sancha [1075] que incluye el de la colección de Pedro de Padilla, obra que también se reeditará en este periodo [328]. En 1863 un descubrimiento sorprendente completa el corpus de la poesía cervantina, con la publicación de la atribuida «Epístola a Mateo Vázquez» [1246].
Las poesías contenidas en el Quijote también encontrarán una traducción específica en francés al final del periodo [1208] [1245]. El caso alemán será el que con mayor asiduidad separe los versos de las novelas cervantinas para sus colecciones poéticas, como en las traducciones de poemas cervantinos de Schlegel [277], el caso aislado del soneto del Quijote «Marinero soy de amor» de Malsburg [549] y las recopilaciones de Johannes Scherr [949], Geibel [1027] o Weber [1028]. Un caso excepcional será la traducción que realiza Henry James Pye del poema «Madre, la mi
45
madre» de El celoso extremeño, que se publica en varias ocasiones en publicaciones periódicas con contenido poético desde finales del siglo XVIII (nota final al año 1789), y la curiosa versión ofrecida de un poema de la Gitanilla al inglés [407], pero no sobre la original, sino creado para la traducción de la novela en aquel idioma.
2.2. GALATEA
La novela pastoril de Miguel de Cervantes es de sus obras narrativas la que recibe una menor atención en todos estos años. La interpretación y la lectura de la misma será inamovible durante el periodo de estudio y la única aportación en este sentido serán las continuas identificaciones de sus personajes con escritores del tiempo de Cervantes, nómina que se va completando en las primeras dos décadas y que no volverá a redefinirse durante el XIX.
En España se cuenta con la edición de Sancha de 1784 [51], «la mejor edición dieciochesca de la obra» (Montero, 2010: 65) formando parte de los intentos del impresor de ofrecer una colección de las obras cervantinas, y después la de Fuentenebro de 1805 [281], la de las Obras escogidas de la Imprenta de Piñuela [580], la de Baudry de 1835 y 1841 [798], la de las Obras de Cervantes de la Biblioteca de Autores Españoles [902] (y sus reediciones, [955] [997] y [1142]) y la incluida en las Obras completas de 1863 [1217.1], «el intento más serio de editar la Galatea hecho hasta entonces» (Montero, 2010: 68) todas con similar compromiso, formando parte de proyectos de colecciones cervantinas. Esto es, no recibe una atención particular, sino siempre a remolque del resto de obras de Cervantes para completar el conjunto.
La única traducción en todo el periodo de la novela será al idioma alemán, también en el marco de la recuperación completa de las obras de Cervantes que se inicia en el XIX en el país germano con la de Duttenhofer [804]. Antes ya se había ensayado la traducción de un fragmento por Adrian en 1819 [471].
En contraposición, la recreación de Florian de la novela cervantina [44] no solo será frecuentemente reeditada durante este periodo, sobre todo en las primeras tres décadas, sino que atravesará las fronteras del país galo pasando a traducirse en casi todas las lenguas europeas y llegando a algunas de estas como la traducción de la obra de Cervantes. Hasta finales del XIX, salvo el caso alemán, la única Galatea conocida en Europa será la de Florian.
2.3. NOVELAS EJEMPLARES
Las Novelas ejemplares de Cervantes tuvieron una aparición constante a lo largo de este periodo, publicadas conjuntamente, y a partir de cierto momento sueltas, tanto en las ediciones españolas como en las traducciones, además de ser algunas de ellas objeto de colecciones y manuales de español, generalmente fuera de las fronteras.
García López (2010) ha recuperado la historia textual de las primeras impresiones de las Novelas de 1613 y 1614 y cómo fueron absorbiéndose en el XVIII y XIX, fundamentalmente la consideración de la contrahecha sevillana de 1614 con portada de Madrid y atribuida a Juan de la Cuesta, que los editores del XVIII y XIX utilizaron para fijar el texto cervantino:
Se trata, pues, de una impresión que ha tenido a lo largo de la historia del texto una gran relevancia, por cuanto nos proporciona un texto muy cuidado, corrige errores con tino y resuelve algún pasaje oscuro. Esas correcciones fueron incorporadas al texto
La obra de Miguel de Cervantes. De la edición académica del Quijote (1780)a las Obras Completas (1863-1864)
46
desde finales del siglo XVIII, momento en que las Novelas cayeron en manos de libreros con inquietudes filológicas más allá del puro negocio editorial, carácter que distingue las ediciones de la segunda mitad del siglo XVII y gran parte del siglo XVIII, cuando conocen una esencial degradación a la zaga del Quijote. Con las impresiones de Vicente Faulí (Valencia, 1783 [41] y 1797 [188]) y sobre todo Antonio de Sancha (Valencia, 1783 [42]), la contrahecha de 1614 pasó a ser considerada «segunda edición» de Juan de la Cuesta, constituyéndose en cantera de correcciones, y esa práctica continuó en el siglo XIX con Aribau (Madrid, 1846 [902] y 1864), y Rosell (1863 [1236]) y en el siglo XX con Rodríguez Marín (1905-1920). (2010: 36)
Antes de la aparición de La tía fingida encontramos hasta seis ediciones de la colección completa: [41] [42] [188] [205] [258] [282]. Con el descubrimiento y publicación de la novelita atribuida ([420] en la edición de García de Arrieta y después la de Franceson y Wolf de 1818 [458]) las posteriores se dividirán entre las que la incluyen como parte de la colección ([496] [534] [554] [563] [580] [616] [634] [675] [676] [902] [955] [997] [1014] [1033] junto con la historia del cautivo, [1053] [1093] [1142]) o las que prescinden de ella ([438] [439] [694] [695] [747] [814] [856] [933]), publicadas junto a cuatro de María de Zayas). Además de las doce de 1613 también se incluyeron en ocasiones la novela del cautivo o el Curioso impertinente como parte del conjunto de las Ejemplares
De las ediciones sueltas de las novelas destacan las de Rinconete y Cortadillo y el Celoso extremeño a partir del manuscrito Porras de la Cámara [97] y [98], no sin cierta polémica por los detalles de su atribución y las variantes que presentaba con respecto a las publicadas por Cervantes.
Ediciones sueltas de las Novelas ejemplares (1780-1863)
La gitanilla [645] (en la colección de Huber) [858] El amante liberal [137] [535] (con diferente título) [815]
Rinconete y Cortadillo [97] (Bosarte) [137] [834] [858] [904] [1201]
La española inglesa [137] [536] (con diferente título) [835] El licenciado Vidriera [831] [1201]
La fuerza de la sangre [127] (en la colección de Bertuch) [652] [816]
El celoso extremeño [98] (Bosarte) [832] [857] (junto con el Lazarillo)
La ilustre fregona —
Las dos doncellas [440] (con diferente título) [833] [1081] (versión)
La señora Cornelia
[157] (en la colección de Wagener) [241] (en la colección de Buchholz) [652] [1074] (en la colección de Lemcke)
El casamiento engañoso — El coloquio de los perros [1201]
La tía fingida [817]
El Cervantismo en el siglo XIX: Del Quijote de Ibarra (1780) al Quijote de Hartzenbusch (1863)
47
Historia del cautivo [836]
2.3.1. Traducciones de las Novelas ejemplares
En francés, la primera colección completa de este periodo será la de Lefevbre de Villebrune [100], a la que sigue la de Petitot [366] que ha agregado un episodio del Persiles y un estudio particularizado de las Novelas y después, la más apreciada de todas, la de Viardot [750] que incluye La tía fingida, aunque prescinde de El licenciado Vidriera. La revisión de esta última [1110] sí incluirá una versión de esta novela.
También en Francia las Novelas tendrán cierta tradición impresas de manera suelta: la imitación/traducción de Florian de La fuerza de la sangre (Leocadie [59]), las versiones sueltas de la traducción de Villebrune de La fuerza de la sangre y La ilustre fregona (La force du sang, L'illustre servante [155]), las de Bouchon Dubornial de El curioso impertinente, El casamiento engañoso, El coloquio de los perros y La fuerza de la sangre ([365] y [543]) y la impresión suelta de algunas de las de Viardot: La gitanilla [1040] y La ilustre fregona [1041]. En 1862 apareció una traducción de Romey de El licenciado Vidriera [1206].
En inglés Maria Sarah Moore publica en 1822 el primer intento más o menos global de este periodo [512], aunque en su colección faltan El licenciado Vidriera, Rinconete y Cortadillo y La señora Cornelia. Hasta la traducción de Walter K. Kelly [1068] no aparece una traducción completa de las Ejemplares en inglés. Thomas Roscoe había ofrecido también algunas versiones sueltas, de Rinconete y Cortadillo, La tía fingida y El amante liberal en 1832 [635], y en 1800 hubo una traducción anónima de La fuerza de la sangre [223]. Según los catálogos consultados, en Spanische Novellen de Christian August Fischer (1801) [242] se incluyeron «en extracto» algunas novelas, no sé si abreviadas o simplemente fragmentos. También se realizaron versiones versificadas de las novelas incluidas en la primera parte del Quijote, la del cautivo [610] y la del Curioso impertinente [611].
En Alemania las Novelas traducidas no gozaron de tanta atención como otras obras de Cervantes, aunque consiguen su versión alemana en las colecciones de obras cervantinas traducidas por Dutenhofer [786] (con La tía fingida) y Keller y Notter [787] y antes en la versión de Soltau de 1801 [238], también traductor del Quijote.
Curiosamente, además de las traducciones inglesa, francesa y alemana, la única versión completa de las Novelas ejemplares en otras lenguas europeas será la de Charlotta Dorothea Biel en danés [4] a partir de la versión de La Haya de 1739 que incluye El curioso impertinente; y la rusa de 1805 [286] que sustituye el Rinconete por El curioso a partir de una traducción intermedia francesa. Versiones sueltas aparecerán en portugués (La española inglesa [285] y [473]; El celoso extremeño [462]), polaco (La fuerza de la sangre a partir de la de Florian [126]), sueco (El curioso impertinente [450]), italiano (adaptación de La señora Cornelia [655]) y húngaro (El amante liberal, traducido por Móricz [841]).
La novela atribuida de La tía fingida contó, además de la traducción inglesa antes aludida [635] junto con Rinconete y Cortadillo y El amante liberal, una al francés de Pirault des Chaumes [619] y las alemanas de 1836, una anónima [701] y otra de Ludwig Tieck [702].
La obra de Miguel de Cervantes. De la edición académica del Quijote (1780)a las Obras Completas (1863-1864)
48
2.4. VIAJE DEL PARNASO
El Viaje del Parnaso de Miguel de Cervantes, aunque un texto enormemente conocido y citado para la configuración de la biografía del autor, apenas recibe atención pormenorizada en la tradición editorial, si no es por las colecciones de obras del escritor. Antonio de Sancha la imprime en 1784 con La Numancia y El trato de Argel [52] y se reimprime en la Imprenta de Manuela Ibarra en 1805 [283] y formando parte de la colección Baudry [798], de las de los hijos de Catalina Piñuela [580] y de la Biblioteca de Autores Españoles [902] y sus reediciones [955] [997] [1142]. La colección de García de Arrieta incluirá la «Adjunta al Parnaso» [554] [563].
Entre 1780 y 1863 esta obra poética de Cervantes no es traducida a ninguna lengua.
2.5. OBRAS DRAMÁTICAS
En muy pocas ocasiones se editaron las obras dramáticas de Cervantes de manera conjunta. Las de 1615 encontraron cierto acomodo en algunas colecciones: El retablo de las maravillas y La cueva de Salamanca fueron traducidas y publicadas en la colección de Bertuch [3] [29] y estas mismas se recogieron, según parece, en la antología de Kiel [421].
Lo que supone un hito en la tradición editorial del teatro cervantino es la publicación en 1816 de los Ocho entremeses a cargo de Cavaleri y Pazos, con una edición suelta, según los catálogos, de El rufián viudo al año siguiente ([441] y [446]). García de Arieta en las Obras escogidas ([554] y [563]) publicará la Numancia, la Entretenida y los entremeses, junto con el de Los habladores, cuya autoría había sido señalada por Fernández de Navarrete [475] y que se publicará suelto en 1845 [880]. Las Obras de la imprenta de los hijos de Catalina Piñuela tiene los mismos contenidos que la anterior [580]. Fernández de Moratín, en los Orígenes del teatro español, publicará, además de la Numancia, La guarda cuidadosa y el entremés de Los dos habladores [748]. Fernández-Guerra, en 1863, añadirá otros dos títulos a la dramática cervantina: La cárcel de Sevilla y El hospital de los podridos [1247] [1248].
El caso de La Numancia, y en ocasiones de su compañera, El trato de Argel, es bien diferente. La crítica extranjera, a partir de Bouterwek, Sismondi y Schlegel volcó en esta tragedia su mirada sobre España y sobre Miguel de Cervantes, encontrando interpretaciones románticas que se perpetuaron durante todo el XIX si bien con poco calado en la tradición crítica española. Tras su primera publicación por Sancha en 1784 [52] (junto con El trato de Argel) la obra se reeditó en varias ocasiones [375] [447] (en la colección de Teatro Español, con un estudio previo), [748] (la de Fernández de Moratín ya aludida), [798] (junto con El trato de Argel, la Galatea y El viaje del Parnaso) y [905]. Este interés hizo que, hasta la publicación del teatro cervantino en francés de Royer [1207] que supone la primera traducción europea de la colección casi completa del teatro, prácticamente solo la Numancia consiguiera trascender las fronteras lingüísticas del español, traduciéndose al alemán, por De la Motte [381] (además del fragmento traducido por Böcking [892]), al francés por Esménard [517] (parece que reeditada en 1829 [585]) y al italiano [1096]. La excepción a esta generalidad será la traducción al alemán del conjunto de entremeses de El retablo de las maravillas, La cueva de Salamanca, El juez de los divorcios y El viejo celoso en la colección de Spanisches Theater de Schack en 1845 [888] de donde tomará Johannes Scherr el Retablo para su colección de 1848 [949] y, antes, la traducción de Bertuch de los dos primeros [3] [29], la de Bouterwek de El juez de los divorcios [263] y las traducciones de La guarda cuidadosa de Siebmann en 1810
El Cervantismo en el siglo XIX: Del Quijote de Ibarra (1780) al Quijote de Hartzenbusch (1863)
49
[382] y de Carl August Dohrn en 1842 [822]. De las comedias, parece que solo La entretenida logra superar la barrera del español y ser traducida al italiano [1096].
2.6. TRABAJOS DE PERSILES Y SIGISMUNDA
El Persiles, a pesar del escaso interés que despierta en la tradición crítica que, como en el caso de la Galatea, no hace sino repetir las primeras impresiones del siglo XVIII (Mayans, Pellicer, Vicente de los Ríos), tiene cierta tradición editorial en el marco del periodo de estudio. Tras la edición para la colección de Sancha [11], reaparecerá en varias ocasiones [206] [247] [284] [566] (Nueva York) [653] [800] (Colección Baudry) y [1124], además de su aparición en colecciones de obras cervantinas, la de los hijos de Catalina Piñuela [580] y la de la Biblioteca de Autores Españoles y sus reediciones [902] [955] [997] [1142].
2.6.1. Traducciones de Los trabajos de Persiles y Sigismunda
Fuera de España, donde encontrará un marcado interés por parte del nuevo grupo hispanófilo decimonónico será en Alemania, donde alcanza hasta cinco traducciones diferentes en el periodo: la de Soden [30], Butenschoen [114], Franz Theremin [357] (solo los dos primeros libros), Dorothea Tieck [727] y Keller [768].
En francés se hizo cargo de la traducción de la última novela de Cervantes Bouchon Dubournial ([367] [514]), en inglés Louisa Dorothea Stanley [1055] y Enrico Zezon para la versión italiana de 1854 [1058]. Fragmentariamente fue traducida al holandés (solo los dos primeros libros por Theremin [357]) y al francés (Petitot traduce un fragmento breve que luego funcionó como otra novela ejemplar [347]).
2.7. EL INGENIOSO HIDALGO DON QUIJOTE DE LA MANCHA
Si la mayoría de las otras obras cervantinas se publican, salvando las Novelas y de lejos el Persiles, formando parte de colecciones, el Quijote, obviamente, tuvo una tradición editorial mantenida, profusa y diversa, y que fue en buena medida responsable de la difusión de las anteriores, que van a remolque de la ya clásica novela. El libro se había convertido en un auténtico bestseller (Rico, 2005d: 23), y raro es el año en que no se publica al menos en alguna de las lenguas europeas en las fechas consideradas (1813 parece ser el único año en que no se publica ninguna obra de Cervantes). Desde diferentes lenguas hay un interés en ofrecer una traducción cada vez más fiel que se completa con estudios, imitaciones y recreaciones de manera constante. Los nuevos formatos del XIX y los nuevos lenguajes editoriales encontrarán en la novela campo para sus ensayos (ediciones en miniatura, o la edición fototipográfica, ya en los años setenta) y los volúmenes del Quijote se hacen hueco en todas las bibliotecas y en buena parte de los idiomas conocidos.
Los dos primeros años de que parte este catálogo suponen dos hitos en la historia editorial de la novela: de un lado la primera edición académica [1], y después la primera edición anotada en español, por John Bowle [10], iniciando la tradición de las notas al Quijote, que en el periodo de estudio culminará con las de Hartzenbusch a sus ediciones de la novela.
Es necesario anotar un texto cuando no se entiende: de un lado se empieza a considerar que es necesario anotar un texto en cuanto las referencias son ya oscuras en el tiempo y excesivamente letradas para un público vulgar. El hecho de que el Quijote
La obra de Miguel de Cervantes. De la edición académica del Quijote (1780)a las Obras Completas (1863-1864)
50
no necesitara anotaciones anteriores también se relaciona con el problema del género que se explica a continuación: los primeros textos que en la tradición hispánica se anotan son la Biblia y la lírica (no el teatro, por ejemplo, en el XIX); anotar una novela, narrativa de aventuras, literatura de entretenimiento, era una labor filológica que no podía estar respaldada por la «dictadura» intelectual. Anotar, además de aclarar, implicaba considerar una lectura trascendente de la obra, una profundidad que había que iluminar. La tradición de anotar textos de escritores formaba parte de la Gramática romana (poetarum enarrationem, Luján Atienza, 2006: 2591) y pasó a la enseñanza medieval. En cuanto se comenta un autor, pasa a ser considerado una «autoridad», un clásico. Juan de Mena es el primero de los escritores vernáculos españoles que serán glosados, por Hernán Núñez en 1499. Después, Garcilaso en las ediciones del Brocense y de Fernando de Herrera. El propio San Juan comentó su obra para ayudar al entendimiento de la misma. El XVIII daría este lugar a Miguel de Cervantes.
No es casualidad que el primer sistema completo de notas proceda del extranjero. De hecho, y aunque se cite la de Ibarra como la primera edición anotada (por las variantes editoriales que incluye), las traducciones del Quijote desde sus inicios cuentan con notas aclaratorias del texto: el ejercicio de la traducción necesitó desde muy pronto unas indicaciones para justificar alguna versión, explicar dichos, refranes o alguna realidad explícitamente española que en el extranjero resultaría excesivamente oscura. Por eso es propio que fuera un extranjero, que ni siquiera había estado en España, quien liderara el núcleo cervantista de anotadores: lo que muchos le criticaron desde un principio, su desconocimiento del terreno, le hacía el anotador modelo, ideal. Baretti arremete contra él porque anota para lectores ingleses, pero sus observaciones sobre la obra serán aprovechadas por las ediciones anotadas posteriores. Tras él, Juan Antonio Pellicer [187] será el que realice un mayor esfuerzo en este sentido, seguido por García de Arrieta [554], que aprovecha una gran cantidad de anotaciones de la Academia y Pellicer, estas resumidas las más de las veces (incluso en las que señala como suyas, que no son sino en muchas ocasiones una amalgama de las precedentes), las de Clemencín [650], mucho más originales, aunque anota muy cerca de donde otros anotaron, y las de Bastús [667]. El aparato de Sales [692] es una construcción a partir de los anteriores, y más concretamente del de García de Arrieta (del que toma las notas de Pellicer), el de Clemencín y de las entradas del Diccionario de la Academia. Aribau [902] o Eugenio de Ochoa [854] aportan poco al aparato crítico de anotaciones hasta llegar altrabajo de Juan Eugenio Hartzenbusch [1236] y [1237], que reescribirá sus notas durante años hasta cristalizar, ya fuera de los márgenes de este catálogo, en sus 1633 notas al Quijote.
Aunque el recuento no es definitivo (en las entradas concretas se advertirán algunos de los problemas particulares de las ediciones, algunas dudosas no localizadas, algunas impresiones fraudulentas que no responden realmente a una nueva edición), el siguiente cuadro da una buena idea de las impresiones en castellano del Quijote de Cervantes entre la edición académica de 1780 y la de Hartzenbusch para las Obras completas de 1863 que suman un centenar.
El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha (1780-1863)
1780-1797 7 [1] Edición académica con la vida de Cervantes y «Análisis» de Vicente de los Ríos. [10] Primera edición anotada, por John Bowle. [23] Segunda edición académica. [24] [89] Tercera
El Cervantismo en el siglo XIX: Del Quijote de Ibarra (1780) al Quijote de Hartzenbusch (1863)
51
edición académica. [186] Imprenta Real, con la vida de Cervantes de Quintana. [187] Edición de Sancha de Juan Antonio Pellicer.
1798-1833 34
[194] [219] Edición de Sommer. [269] Imprenta de Vega [270] [271] Edición de Frölich [353] [354] [355] [374] [415] [416] Edición de René Masson. [427] [457] [468] Cuarta edición académica. [532] [533] [554] Edición de García de Arrieta en las Obras Escogidas. [555] [563] [564] Edición en miniatura de Didot. [565] [580] Edición en las Obras escogidas de la Imprenta de Piñuela. [581] [613] [614] [615] [628] [629] [630] [631] [632] [633] Segunda edición en miniatura. [650] Edición de Diego Clemencín. [651] Primera edición mejicana y americana.
1834-1863 58
[674] Edición de Baudry, con el Elogio de Miguel de Cervantes de Mor de Fuentes. [692] Primera edición del Quijote en Estados Unidos, por Francisco Sales. [693] [714] [715] [745] [746] [761] [762] Edición de la imprenta de Bergnes, con la vida de Cervantes de Viardot [774] [775] [776] [799] [812] Edición mejicana del Quijote con la vida de Cervantes de Viardot. [813] Tercera edición americana de Sales. [852] [853] [854] Edición de Eugenio de Ochoa. [876] [877] [878] [879] [902] Edición de la Biblioteca de Autores Españoles, con la vida de Cervantes de Buenaventura Carlos Aribau. [916] Edición de Gaspar y Roig. [932] Reedición de Bergnes. [955] Segunda edición de la BAE. [956] Cuarta edición americana de Francisco Sales. [971] Edición de Gaspar y Roig. [972] [995] [996] [997] Tercera edición de la BAE. [1013] Edición mejicana, con la historia del cautivo y El curioso impertinente desgajadas de la novela, al final. [1031] Edición de Bonosio Piferrer. [1032] Reedición de Eugenio de Ochoa. [1051] [1052] Reedición de Eugenio de Ochoa. [1064] [1065] [1090] [1091] [1092] Edición de 1832 con cambio de portada. [1105] [1122] [1123] [1142] Cuarta edición de la BAE. [1143] [1144] Edición de Ochoa con la vida de Cervantes de George Ticknor [1145] Reedición de Eugenio de Ochoa. [1146] Reedición de Eugenio de Ochoa. [1167] Reimpresión de Ochoa/Ticknor. [1168] Colección Baudry. [1199] Imprenta Nacional. [1200] Murcia y Martí [1236] Edición de las Obras Completas de Rosell/Hartzenbusch. [1237] Edición de Hartzenbusch. [1238] Imprenta de La Maravilla. [1239] Edición de lujo de la imprenta de Gorchs.
En el idioma original, el Quijote se resistió durante mucho más tiempo a las versiones abreviadas. Antes de las ediciones del Quijote para todos [1079] y el Quijote para los niños de Fernando de Castro ([1080] [1169] reedición modificada con ilustraciones [1240]), solo había aparecido un intento de compendio en la Imprenta de Dámaso Santarén en Valladolid en 1840 y reeditada en 1846 [777] [903].
La obra de Miguel de Cervantes. De la edición académica del Quijote (1780)a las Obras Completas (1863-1864)
52
2.7.1. Traducciones de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha7
2.7.1.1. Don Quijote de la Mancha en inglés
Resulta sorprendente que en inglés, idioma que había traducido por primera vez el Quijote y que desde los inicios del Cervantismo fue señalado como el que más atención había prestado a la obra en su vertiente crítica y editorial, no ofreciera en este periodo más que una nueva traducción, la de Mary Smirke de 1818, que además ha recibido escasa atención por parte de la crítica (Rutherford, 2007). Esto no significa que careciera de un número ingente de impresiones del Quijote en aquella lengua a partir de las traducciones anteriores de Charles Jarvis, Tobias Smollet y Pierre Motteux.
El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha en inglés (1780-1863)
Motteux (1700)
3 [259] [510] [918]
Jarvis (1742)
46
[99] [220] [233] [360] [361] [376] [388] [469] [484] [485] [497] [522] [537] [574] [575] [595] [617] [716] [717] Con los preliminares de Viardot [718] [719] [778] [779] [780] Con los preliminares de Viardot. [801] [818] [881] [906] [907] [919] [934] [935] [973] [974] [1015] [1016] [1054] [1082] [1094] [1095] [1106] [1147] [1148] [1149] [1150] [1202]
Smollet (1755)
32
[25] [26] [43] [74] [148] [153] [162] [169] [178] [189] [234] [260] [261] [262] [362] [377] [389] [390] [417] [428] [459] [498] [523] [654] [696] [720] [763] [764] Abreviada. [820] Abreviada. [975] [1107] [1152] Abreviada.
Smirke (1830)
5 [460] [819] Arreglada a partir de Smirke [837] [917] [1034]
Además de estas, el inglés cuenta con una traducción que dice ser una revisión de las traducciones anteriores (Motteux, Jarvis y Smollet aparecen en la portada; según Río y Rico, la de Smirke es la que sirve de base) publicada al menos en 1853 [1035], 1855 [1066] y 1860 [1151] y con la traducción neoyorquina de 1856 [1083] sin indicación de traductor responsable.
En este idioma, las formas abreviadas de la novela alcanzaron un enorme éxito editorial: The much-esteemed history of the ever-famous knight, don Quixote de la Mancha [53] [75] [113] [330]; The most Admirable and Delightful History of the Atchievments of Don Quixote de la Mancha [138] [221]; The entertaining history of that famous knight, Don Quixote de la Mancha [207]; The life and exploits of Don Quixote de la Mancha [222]; The life and exploits of Don Quixote de la Mancha, a partir de Jarvis [329] [721]; The adventures of Don Quixote de la Mancha, Knight of the sorrowful countenance [470] [516] [538] [576] [677]
7 Este apartado es simplemente un recuento de las traducciones de la novela impresas entre 1780 y 1863. Una visión de conjunto concienzuda sobre la tradición de las traducciones del Quijote se encuentra en Pano Alamán y Vercher García (2010). Los estudios sobre las traducciones en idiomas concretos son muy numerosos, muchos de ellos pueden consultarse en la Bibliografía.
El Cervantismo en el siglo XIX: Del Quijote de Ibarra (1780) al Quijote de Hartzenbusch (1863)
53
[838] [1036], esta última sobre la ya abreviada; The spirit of Cervantes [486] [618] también publicada como Cervantes as a novelist [511]; los extractos publicados junto a la novela Paul y Virginia [567], y una versión en compendio como explicación de las ilustraciones de Cruikshank, Illustrations of Don Quixote in a series of fifteen plates [666]. En esta línea, impresiones de capítulos sueltos de la novela que supone una abreviación, también se imprime en varias ocasiones la versión de la imprenta de Charles Peirce [936] [998] y [1067]; y acompañada de ilustraciones de Coyne y Coypel, Twenty-five illustrations to Don Quixote en 1841 [802]. En 1816 se publica además una traducción anónima solo del prólogo en una impresión interlineal, A literal translation … of the Life and Exploits of the ingenious Knight Don Quixote de la Mancha [443].
2.7.1.2. Don Quijote de la Mancha en francés
A diferencia del anterior, en francés sí que se ensayaron múltiples traducciones posibles en este periodo, hasta alcanzar la más canónica de Louis Viardot que, aun así, no pudo desbancar las continuas impresiones del Quijote de Filleau de Saint Martin y de Jean Pierre Claris de Florian. Esta última además sería la base sobre la que se construyeron algunas de las traducciones en otros idiomas europeos y que actuó de filtro para la difusión de Cervantes en el resto del mundo.
La obra de Miguel de Cervantes. De la edición académica del Quijote (1780)a las Obras Completas (1863-1864)
54
Además de estas el francés contó con una vulgarización del texto en 1863, Histoire de l’admirable Don Quichotte de la Manche [1244] y con una curiosa traducción de las poesías insertas en la novela, Essai de traduction littérale en vers français de 1862 [1208] [1245].
Los franceses fueron pioneros en las versiones abreviadas e ilustradas de la novela de Cervantes para uso de la juventud, alcanzando un buen número de adaptaciones con idea de que sirvieran de lectura a los jóvenes lectores: Les principales Aventures de l’admirable Don Quichotte, con los dibujos de Coypel [171] [179]; abreviada a partir de Florian por Gombert, Abrégé de l’Histoire de Don Quichotte de la Manche [542] y una anterior anónima [430]; Le Don Quichotte en Estampes, con ilustraciones para niños también a partir de los textos de Florian [577]; Don Quichotte de la jeneuse, de Sanson [599]; Histoire de Don Quichotte, abreviado para el uso de la juventud por Fournier [782] [862]; Don Quichotte de la Manche, también en estampas para niños, de Bressler [783]; L’admirable histoire de don Quichotte de la Mancha, versión abreviada para la juventud [839]; Don Quichotte en estampes de Wetzell [887]; el compendio de L'ingénieux chevalier de 1848 [937]; Don Quichotte en images, de Morin [980]; Le Don Quichotte des enfants abreviado por Müller [1018] [1205]; el compendio anónimo Histoire de l’admirable Don Quichotte de la Manche [1039] [1108] [1125]; Don Quichotte de la jeunesse, de René d'Isle [1126]; la adaptación de Maurice Dreyfous, Don Quichotte de la Manche [1154]; y otra versión para jóvenes a partir de Florian, Le Don Quichotte de la jeunesse [1242].
El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha en francés (1780-1863)
Filleau de Saint-Martin
30
[12] [13] [27] [28] [76] [154] [195] [525] [539] [540] [541]. Con los preliminares de Auger. [556] Con los preliminares de Merimée. [557] [568] [596] [597] [636] [638] [698] [722] [765] [884] Revisada por Brotonne. [923] [977] [978] [999] [1000] [1153] [1173] [1203]
Florian 32 [208] [224] [225] [235] [236] [237] [248] [331] [356] [363] [364] [378] [379] [401] [429] [487] [524] [582] [583] [598] [665] [678] [697] [723] [861] [885] [920] [921] [979] [1001] [1056] [1204]
Bouchon 4 [342] [499] [513] [1017] Revisada por Paul Jouhanneaud. De Launay 1 [500]
Grandmaison 4 [584] [637] [699] [1057]
Viardot 7 [700] [749] [781] [883] [976] [1037] [1241] Con las ilustraciones de Doré.
Brotonne 5 [724] [882] [908] [957] [1038]. Revisor además de la traducción de Saint-Martin [884].
Lejeune 5 [859]-[860] [886] [924] [958] Damas Hinard
1 [922]
Furné 2 [1109] [1172] Remond 1 [1243] Abreviada.
El Cervantismo en el siglo XIX: Del Quijote de Ibarra (1780) al Quijote de Hartzenbusch (1863)
55
2.7.1.3. Don Quijote de la Mancha en alemán
La traducción del Quijote decimonónico por excelencia en alemán será la de Ludwig Tieck, que entró en conflicto con la coetánea de Soltau, aunque esta nunca contó con los valedores de la primera, generando dos bloques, ilustrado y romántico, partidarios de Soltau y Tieck respectivamente (Lange, 2004: 91-2; Strosetzki, 2005: 315a). El círculo hispanófilo alemán (el propio Tieck, los Schlegel, Bouterwek, etc.) volcaron en Cervantes su interés y realizaron continuos ensayos no solo de estudios sobre su obra, sino también de traducciones más o menos completas de la narrativa cervantina.
Además de una versión alemana anónima de 1787-1789 [90] y otra manuscrita incompleta de 1814 [418], otra de las traducciones más importantes al alemán fue la anónima que es una revisión de la de Bertuch de 1837 que contaba con los preliminares de Heine y la traducción de los de Viardot [726], que se publicó de nuevo sin la presentación de Heine [766], y después otra vez en 1842 [821] y 1843 [840]. También hay que contar entre los Quijotes alemanes las traducciones de las colecciones de obras del autor, de Förster [544] y Müller [545].
El alemán también contó con algunos Quijotes abreviados en este periodo, aunque con mucha menos profusión que los anteriores: Leben und Thaten des edlen und tapferen Ritters Don Quixote von la Mancha, abreviada por Luise Hölder [527]; Leben und Thaten des Don Quixote für die Jugend bearbeitet, abreviada para la juventud por Franz Hoffman [863]; Abenteuer des sinnreichen Junkers Don Quixote, anónima, de 1856 [1084]; además de una recopilación de escenas del Quijote según los dibujos de Coypel con fragmentos de la traducción de Soltau, Bilder zum Don Quixote [864] [1160].
2.7.1.4. Don Quijote de la Mancha en italiano
El italiano no contaba en el XVIII con más traducción de la novela de Cervantes que la que había sido la primera en aquel idioma, la de Franciosini, que se reeditará tres veces en el periodo de estudio ([170] [442] [639]). En 1819 aparecerá la nueva traducción en aquel idioma, a cargo de Bartolomeo Gamba, que se convertirá en la más apreciada del XIX ([461] [526] [586] [620] [784] corregido por Ambrosoli; [803] corregido por Ambrosoli; [938] [1002] [1155] corregido Ambrosoli y con los preliminares de Viardot). Cuenta además el italiano con un extracto del Quijote para la juventud: Don Chisciotte della Mancia [1156] y dos colecciones de ilustraciones con fragmentos del texto italiano, la de Novelli [479] y Le azioni più celebrate del famoso cavaliere errante Don Chisciotte della Mancia de Pinelli [664].
El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha en alemán (1780-1863)
Bertuch 3 [2] [61] [196] Tieck 8 [209] [380] [431] [448] [600] [621] [1019] [1157] Soltau 5 [226] [546] [558] [725] [785] Keller 2 [767] [981]
La obra de Miguel de Cervantes. De la edición académica del Quijote (1780)a las Obras Completas (1863-1864)
56
2.7.1.5. Don Quijote de la Mancha en otras lenguas
En sueco se traduce un fragmento de la novela muy tempranamente [54] y Berg ofrece un primer intento de traducción de los primeros veinticuatro capítulos [250]. Hasta la versión de Stjernostolpe [463] no aparece el Quijote completo en aquel idioma, traducción realizada a partir de la original de la academia; y después en 1857 [1097].
El polaco contó en este periodo con las traducciones de Podoskiego [77] y Zakrewski [1069].
En el idioma ruso Osipow ofrece una primera traducción de treinta y un capítulos [139] que se reedita en [402]. Después aparecerán las de Zhukovsky [272] [432], Chaplette (abreviada a partir de Florian) [622] y la de Malsaski [751] [939]. Contó además con una versión abreviada para la juventud rusa realizada por Grech a partir de la francesa de Lejeune [1158].
El portugués cuenta con tres traducciones [163] [601] y [1042] más dos versiones abreviadas para la juventud [982] y [1003].
El holandés, idioma en donde el Quijote había tenido una importante tradición tendrá dos traducciones más o menos completas, la de 1802 [249] y C. L. Schuller [1127]. Cuenta además con versiones reducidas, la de 1819 [472] y la abreviada por Engelbert Gerrits [823] más una traducción de solo los prólogos de Cervantes [983].
El danés, uno de los idiomas pioneros en la traducción de la colección de las Novelas ejemplares, tuvo una traducción del Quijote en 1829-1831 [587]; la primera en rumano aparece en 1840 [788]; al húngaro (a partir de Florian), en 1850-1853 [984] y el primer intento de una traducción en griego a partir de Müller en un compendio en veintitrés capítulos, en 1860 [1159]. Parece que la primera traducción al serbio es de 1862 (nota final a ese año). Un ensayo curioso en este periodo fue la traducción de un pasaje del gobierno de Sancho en latín [449] y los fragmentos traducidos al catalán en la Gramática catalana-castellana de 1847 [928].
2.8. OBRAS COMPLETAS Y COLECCIONES DE OBRAS CERVANTINAS
Durante el periodo de estudio también surgen los primeros intentos de ofrecer unas obras más o menos completas de Cervantes que culminarán en la edición de Hartzenbusch y Rosell en la imprenta de Rivadeneyra de 1863-1864. Las publicaciones de Antonio de Sancha de buena parte de las obras de Cervantes incidían en el interés de hacer colección, e igualmente la de Fuentenebro de 1805 o las de Baudry, a partir de 1835.
Tras los intentos de las imprentas de Sancha y Fuentenebro, García de Arrieta toma el testigo de ofrecer unas Obras escogidas [554] publicadas de una vez en el mismo formato, con diez volúmenes que acogieron el Quijote, las Novelas ejemplares, fragmentos de El viaje del Parnaso más algunas poesías, Numancia, la Entretenida y los entremeses de Cervantes, incluyendo el de Los habladores. En las Novelas realizó una división que prosperó en otras colecciones, entre serias y jocosas, e incluyó como parte de ellas no solo La tía fingida (de la que fue el primer editor en 1814 [420]) sino además la historia del cautivo y El curioso impertinente, que desgajó del Quijote. Estas Obras escogidas se reimprimieron en 1827 [563].
Poco después, en 1829, la imprenta de Catalina Piñuela sumaba la Galatea y el Persiles a estas Obras escogidas [580].
El proyecto de la Biblioteca de Autores Españoles, que arranca en 1846, decide poner al frente de la colección las obras de Miguel de Cervantes en un único volumen [902]. Incluía la Galatea, las Novelas ejemplares, con La tía fingida, El Ingenioso hidalgo Don
El Cervantismo en el siglo XIX: Del Quijote de Ibarra (1780) al Quijote de Hartzenbusch (1863)
57
Quijote de la Mancha, los Trabajos de Persiles y Segismunda, el Viaje del Parnaso y algunas poesías sueltas, dejando solo fuera de la colección el teatro cervantino. La obra contará con tres reediciones en este periodo [955] [997] [1142].
Aún faltaba la edición completa, que llegó en 1863 de la mano de Rosell, con la edición del Quijote de Hartzenbusch en las imprentas de Rivadeneyra [1236].
Fuera de nuestras fronteras, los alemanes fueron los únicos que acometieron el gran proyecto. Con la traducción de Förster [544] con el Quijote, las Novelas ejemplares (sin La tía fingida), el Persiles y la Numancia comienza la tradición en el país germano, que será continuada por la traducción de Müller [545] con los mismos contenidos que la anterior. Años después, en 1839-1841 se publican en Alemania Miguel’s de Cervantes sämmtliche Romanae und Novellen, con el Quijote [767], el Persiles [768], las Novelas ejemplares [787] y la Galatea [804].
La obra de Miguel de Cervantes. De la edición académica del Quijote (1780)a las Obras Completas (1863-1864)
58
[3]
El análisis de la novela desde la Poética: Hacia la interpretación romántica del Quijote
Es innegable el vuelco que se produce en la interpretación del Quijote desde el siglo XVIII hasta mediados del XIX. El proceso, con muchos vectores que se entrecruzan y se contradicen durante décadas, se va consolidando a medida que nuevas aportaciones desbanquen a las anteriores, o la revitalización de las antiguas nieguen las pretendidas novedades. En la base del cambio se encuentran las transformaciones que el mismo concepto de lo literario está sufriendo de la Ilustración al Romanticismo y, junto a ella, una práctica de lectura, cada vez más subjetiva y particular, de aquello que sucede en la novela que ha enganchado a miles de lectores por todo el mundo. A medida que avanzan los años, las obras estudiadas y aquí recogidas van siendo testimonio de estos cambios que siguen unas líneas ascendentes muy claras en algunos aspectos, con sus excepciones (dignificación del género novelístico, mitificación del personaje), y al mismo tiempo una serie de líneas que se mueven en zigzag, se lanzan hacia el futuro y regresan continuamente, sin encontrar su sitio, sin encontrar un camino interpretativo satisfactorio que responda los interrogantes que el Quijote plantea. Quizás estas no sean las que descubran el camino hacia la interpretación romántica de la novela, pero siguen siendo, hoy día, las más sugerentes: el mayor impacto que tuvo la crítica teórica del XIX sobre la obra de Cervantes fue, precisamente, la incapacidad de resolver los interrogantes del Quijote, la evasión del planteamiento de algunos de ellos o el ofrecimiento de resoluciones irreconciliables. Este mosaico es, pues, la verdadera interpretación romántica del Quijote.
El primer análisis que recibe la novela desde planteamientos de la teoría poética es, con la excepción de los comentarios que va jalonando Mayans sobre las obras de Cervantes a medida que expone su biografía, el de Vicente de los Ríos para la primera edición académica de la obra [1].
Aun así, las críticas y discrepancias en torno a la novela de Cervantes entre los dieciochistas (Mayans, Montiano y Luyando, las interpretaciones antiespañolas procedentes de Francia) indican en muchas ocasiones juicios enfrentados que atañen a valores literarios, estéticos, propiamente teóricos. El clasicismo retórico es la tónica dominante, y este se encontrará de manera patente en la distribución del «Análisis del Quijote» de Vicente de los Ríos que descubre «el plan, carácter y objeto» de la novela. Las líneas de Mayans sobre el propósito, invención, disposición, proporción, estilo, etc., marcarán una serie de líneas críticas que serán ampliadas en la edición académica.
Según lo dicho, ya se ve cuán admirable es la invención desta grande obra. No lo es menos la disposición de ella, pues las imágenes de las personas de que se trata tienen la debida proporción y cada una ocupa el lugar que le toca; los sucesos están enlazados con tanto artificio que los unos llaman a los otros y todos llevan suspensa y gustosamente entretenida la atención del lector. En orden al estilo, ojalá que el que hoy usa en los asuntos más graves fuese tal. En él se ven bien distinguidos y apropiados los géneros de hablar. (Vida de Miguel de Cervantes Saavedra, 1737, pp. 49-50)
Es una simplificación considerar que hasta 1780 solo se había destacado el Quijote por su gracejo, jocosidad o burla y por el adecuado estilo y muestra del
59
lenguaje castellano, aunque sí es cierto que son los juicios más evidentes que sobresalen de una lectura de las interpretaciones de esta centuria. En las lecturas más cercanas a la crítica literaria, el interés no será si esta dimensión burlesca es o no la hegemónica de la novela, sino la capacidad de adaptación de esta a un patrón de análisis propio del neoclasicismo atendiendo a los apartados de la retórica clásica. Eso sí, este tipo de comentarios será la excepción. Llama la atención la ausencia de alusiones a la novela de Cervantes en la Poética de Ignacio de Luzán (Checa, 2008: 176), al mismo tiempo que se imprimía la obra de Mayans sobre el autor del Quijote. La entrada de Miguel de Cervantes en la edición ampliada de 1789 será solo en un aspecto, la dimensión del escritor como juez literario, crítico e historiador, relevante en cuanto a la inclusión del escritor en el canon, como se verá en la siguiente sección. La Poética de Luzán da entrada a un Cervantes como sustento teórico, pero no objeto de estudio, y esta incorporación no implica un interés de la teoría literaria por volcar en la novela de Cervantes su atención.
Este ejemplo es sintomático —después me detendré en la asimilación progresiva de Miguel de Cervantes en las obras de retórica— para entender el carácter pionero del análisis de Vicente de los Ríos. Este parte del clasicismo teórico grecolatino en que está formado (Aristóteles, Horacio, Quintiliano), las ideas de lo Sublime y buen gusto de la segunda mitad del XVIII (García Berrio, 2006: 112) y las consideraciones de Mayans en el tono general de la valoración del total de la obra cervantina, en la equiparación con textos clásicos, y la concepción del conjunto de su producción literaria como un todo orgánico y coherente con cima en el Quijote (Rey Hazas, 2006: 38). La utilización de este patrón retórico para el análisis ofrecerá, de un lado, el primer acercamiento a la interpretación teórico-literaria de la novela y, de otro, pondrá de manifiesto la incompetencia de este sistema crítico para el análisis de algunos aspectos. En cualquier caso, destaca enormemente por su «inesperable modernidad» (García Berrio, 2006: 129): no sería superado en cuanto a su alcance, por prácticamente ningún estudio global durante los dos primeros tercios del XIX.
El que pronto sería identificado como el primer escollo del estudio de Vicente de los Ríos atañe al criterio de autoridad, y está íntimamente relacionado con el problema de la novela como género. Lo que se gana en vincularlo con obras clásicas se pierde en favor de la inventio (en sentido romántico). Esta «contradicción» está ya en Mayans. El primer escalón que debió subir el Cervantismo fue el de convertir su objeto de estudio —el Quijote— en un objeto de estudio que debiera estudiarse según sus propias consideraciones —en obra clásica—.
3.1. EL QUIJOTE, OBRA CLÁSICA; EL QUIJOTE, OBRA ROMÁNTICA
Uno de los problemas fundamentales de la novela de Cervantes para incardinarse definitivamente en el canon de Literatura Española de acuerdo al modelo clásico vigente en el XVIII, consistía precisamente en la novedad de la obra con respecto a la tradición literaria, si bien fuera de España este canon clasicista comenzaba a dar muestras de su agotamiento y resquebrajamiento en diferentes autores europeos.
La necesaria filiación del Quijote con la literatura clásica precedente parece obsesiva en los primeros momentos de generación del círculo cervantista español, para desaparecer después repentinamente de las preocupaciones de los estudios cervantinos. La disolución de este análisis genealógico en el Cervantismo está íntimamente relacionada con el problema del género (novela) que, sin entidad definida en el modelo horaciano-aristotélico, irá encontrando su sitio desde finales del XVIII y alcanzándolo, incluso sobreponiéndose a los demás géneros, durante el XIX.
El análisis de la novela desde la Poética: Hacia la interpretación romántica del Quijote
60
La equiparación de Miguel de Cervantes con los escritores grecolatinos se dio en las primeras interpretaciones en una doble dirección: vital y productiva (literariamente); esto es, la vinculación ha de hacerse expresa no solo en las semejanzas con la obra, sino también en el decurso biográfico. Ya lo había hecho Bertuch en 1775 (Rivero Iglesias, 2011: 225) y lo repetirá Vicente de los Ríos, que se esforzará en plantear un paralelo con Homero, el autor probablemente más veces aludido en estas comparaciones, partiendo de la vida desgraciada de ambos y de la falta de anclaje en una patria concreta. «Siete lugares se disputaban haber sido el del nacimiento del escritor» se convierte en un lugar común. El pie ya lo había dado Cervantes para su don Quijote (II, 74) creando un sugerente triángulo de identificaciones (Cervantes—Homero—don Quijote). De la vida a la obra, al contrario o en paralelo, Homero se convertirá para este analista en el modelo clásico necesario para otorgar al Quijote la entrada en la nómina de obras clásicas.
Aun así, en el «Análisis del Quijote» de la edición académica se encuentran dos fuerzas tratando de armonizarse, el discurso de De los Ríos presenta:
un sesgo muy reconocible de modernidad fundado y sugerido a partir de las características estructurales del Quijote […] [junto con] las de signo diacrónico contrario, es decir, aquellas en las que se infieren los rasgos opuestos de incardinación clasicista —homérica, en la monográfica pauta comparativa elegida por de los Ríos— de la cultura y la inspiración cervantinas. (García Berrio, 2006: 129)
Así, el primer análisis contundente de la novela desde la Poética ofrece unas aristas muy interesantes, algunas de las que irá desprendiéndose al considerarse que han quedado ancladas en un modelo anacrónico (modelos grecolatinos, género literario), otras apuntadas y desarrolladas tardíamente (perspectivas de los personajes, ambivalencia de las aventuras), otras mantenidas desde la perspectiva más tradicional y aún vigentes en el XIX (fin moral).
Como le ocurre a muchos críticos, el problema que se le plantea al académico es un conflicto entre la teoría estudiada y reconocida y la obra literaria en sí: se mueven en terreno de nadie al constatar la innegable valía de una obra como el Quijote que, de entrada, no atiende al análisis desde una rígida preceptiva. Como en otros de los muchos focos de atención en el estudio de la obra, será la propia novela —amén de otra serie de factores que incidirán en toda Europa en un cambio más o menos gradual de los presupuestos literarios— la que presione sobre el sistema y sobre los críticos para generar un discurso de compromiso variable según los casos.
Volviendo al problema del modelo del Quijote, Vicente de los Ríos denota un especial interés en establecer una filiación que parece ir deshaciéndose entre sus manos a tenor de lo dicho o lo que vendrá después: la novela de Cervantes es un vástago tardío de la Ilíada del cantor de Troya. Partir de esta premisa afecta obviamente a la consideración del género literario al que pertenecen una y otra: la plantilla épica de Homero debía ampliarse para dar cabida a la producción de un español áureo (García Berrio, 2006: 155n). Así, establece una serie de paralelos que no hicieron fortuna en la crítica posterior; hasta en la nómina de episodios quiere ver Vicente de los Ríos un halo de inspiración homérica, el episodio de las bodas de Camacho o las diferentes farsas de la casa de los duques le traen a la memoria los juegos fúnebres de Patroclo (Ilíada) o el aniversario de Anquises (Eneida) (García Berrio, 2006: 124).
Aunque en el XIX se rechazaría de plano esta equiparación, los presupuestos del «Análisis del Quijote» no son tan ingenuos como podría pensarse. No solo late en él la necesidad de buscarle raigambre clásica a la obra de Cervantes. De un lado, independientemente del género y la temática de la obra, la equiparación tiene un
El Cervantismo en el siglo XIX: Del Quijote de Ibarra (1780) al Quijote de Hartzenbusch (1863)
61
carácter evaluativo del autor: Cervantes es tan buen escritor como los prestigiados del clasicismo. De hecho, aunque se olviden los paralelos entre las obras, en las nóminas de autores clásicos, sublimes, geniales del XIX compartirá muchas veces Miguel de Cervantes su casilla junto con Virgilio y Homero entre otros. En la traducción francesa de Filleau de Saint-Martin, en la dedicatoria se explicita esta identificación un siglo antes de la obra de Vicente de los Ríos:
Pour chanter un Auguste, il faut être un Virgile Il faut, quand on veut vous chanter,
Avoir de Cervantes le talent & le style Pour dignement s’en acquitter.
Todo este constructo de filiación clasicista persigue la dignificación del autor. En esta consideración será también influyente el aparato de notas de John Bowle [10], y los que le seguirán en esa línea. Las referencias a obras clásicas, lo que se dice de ellas en el Quijote, o lo que se intuye de las palabras y movimientos de los personajes, explicitado por los anotadores (Cox, 1971: 78-87), no tenían más remedio que arrojar sobre Cervantes, de un lado, una imagen de erudito, conocedor de la cultura grecolatina y, por qué no, imitador en ciertos puntos de ella.
Y además de la elevación del escritor al subirlo a este Parnaso clásico, la comparación de Vicente de los Ríos puede ser más sagaz de lo que parece a primera vista. La comparación con la Ilíada coloca al Quijote en un marco cercano a la epopeya clásica, única solución posible que se le presentaba al académico para poder abordar la obra desde sus conocimientos teóricos de la poética,
establecer la filiación genética del género más genuino y apropiado a la verosimilitud realista de los nuevos tiempos modernos, la novela, con el más encumbrado y solemne de los géneros de la heroicidad antigua, la epopeya. (García Berrio, 2006: 125)
En cualquier caso, el primitivo paralelo de los preliminares de la edición académica del Quijote de 1780 naufraga pronto en la historia del Cervantismo. Años más tarde, Juan Antonio Pellicer [187] planteará otra posibilidad, también basada en la posible adscripción genérica y de contenido de la novela de Cervantes y el mundo clásico: El asno de oro de Apuleyo se le presenta como el modelo lejano que late tras las páginas del Quijote. La escasa atención que prestaron a esta nueva identificación es señal ineludible de los cambios de tornas en la historia de la crítica y se sumó al «disparate» de Vicente de los Ríos.
De nada sirvió que el propio académico reiterara que la novela de Cervantes era incomparable, el excesivo espacio dedicado al análisis de Homero y su superposición al Quijote le hicieron perder credibilidad. Malaspina, su primer detractor directo [94], autor de una crítica de escaso alcance que quedó inédita, vuelca sobre este aspecto gran parte de su envenenado discurso. Más adelante, Marchena [488] se opondrá frontalmente a esta búsqueda de modelos alzando como estandarte la novedad de la obra de Cervantes. El caso de García de Arrieta y sus estudios sobre la novela es sintomático: copia directamente el «Análisis del Quijote» de Vicente de los Ríos para ocupar el espacio dedicado a los géneros narrativos en su traducción de la obra poética de Batteux [289], pero tiene a bien silenciar aquellos momentos en que en aquel se explicitaba la comparación, no solo del paralelo con Homero, sino haciendo desaparecer cualquier alusión a las obras clásicas durante el discurso.
El mismo desapego del clasicismo en las obras de retórica se irá acentuando a medida que avance el XIX, y en este aspecto será muy claro el relevo que prestará
El análisis de la novela desde la Poética: Hacia la interpretación romántica del Quijote
62
Cervantes como autoridad. Jovellanos se preguntará hasta cuándo esta ciega veneración a la Antigüedad (cit. en Aradra Sánchez, 2000: 150), y los principales autores de obras retóricas para la enseñanza en las escuelas irán sustituyendo a los autores latinos y griegos por sus «nuevos» clásicos castellanos.
De todos los enfoques de la novela desde el XVIII al XIX, es innegable que este es el primero que pierde vigencia, que no volverá a recuperar. Hay quien ridiculiza al académico por querer «hacernos reír» con estas comparaciones. El valor concedido a la originalidad del Quijote desde finales del XVIII se convertirá en el golpe definitivo para este enfoque de análisis. Aunque en algunos casos se mantenga la identificación, como en el prólogo de la novela de Ribero y Larrea [150] o la sorprendente relación entre la novela de Cervantes, la Ilíada y la Odisea en Schelling [320], estos paralelos serán solo en su genialidad, trascendencia, universalidad, esto es, lo que hace que ambas, sin interdependencia, sean obras clásicas.
En el abandono de esta perspectiva de estudio pudo incidir, además de la propia evolución de la teoría literaria, un hecho que se hacía evidente a todos los comentaristas: la filiación clásica de otra de las obras de Cervantes, el Persiles, con la novela griega de Heliodoro (Vicente de los Ríos, Munárriz [199], preliminares de la obra [566], etc.), y, sin embargo, la evidente comprensión de su papel secundario frente al Quijote. La oposición cualitativa entre ambas obras, una alejada del clasicismo, otra con raíces constatadas, no ayudó nada a las genealogías clásicas de la primera.
Es curioso que esta misma superación se produzca en el caso de los modelos iconográficos, donde el Quijote también se hermanaría con los clásicos en un primer momento: la mitología bíblica y grecolatina comienza a compartir espacio en el XVIII con las aventuras de don Quijote y Sancho en los tapices y representaciones pictóricas, hasta acabar siendo desplazadas, aunque en este caso influyan otros factores que en la superación, llamémosla, estrictamente literaria (Herrero Carretero, 2007: 5).
En definitiva, la negación, o al menos, la indiferencia de los modelos clásicos para explicar el Quijote, provocan de manera consecuente la consideración única de la obra. Desembarazada de pasado, se convierte en una obra clásica para el futuro. Ya Bowle [10] o John Talbot Dillon [7] en tempranas fechas lo consideran un autor clásico. Mientras que parte de la crítica pretendía anclarlo en unos modelos grecolatinos, en la práctica literaria del XVIII son los novelistas los que desean vincularse a él, hasta el punto de originar títulos «cervantinos» para obras que en ocasiones tenían poco o nada que ver con la construcción del Quijote. Pero la común interpretación de la obra había puesto de manifiesto que, para hacer novela, era necesario «colocarse bajo la protección cervantina» (Álvarez Barrientos, 1991: 179). Cervantes se habrá convertido en el modelo clásico para autores de reconocido prestigio a principios del XIX: Lesage, Fielding, Goethe o Walter Scott son considerados descendientes del español.
El rechazo de unos modelos clásicos previos que sirvieran de soporte a la novela de Cervantes trae, en consecuencia, la consideración de la obra como nueva, original, con carácter pionero, tanto en su configuración como en los contenidos que presenta. Esta originalidad, puesta ahora en valor, se relaciona con claves estéticas del análisis de la novela como la inventio clásica, la teoría de la imaginación romántica o el problema de la verosimilitud.
3.2. LA TRÍADA CLÁSICA DE LOS GÉNEROS LITERARIOS Y EL NACIMIENTO DE LA NOVELA MODERNA
A raíz de las consideraciones anteriores, se aprecia que durante gran parte del XVIII el Quijote, y la novela en general, supuso un problema de marco teórico en cuanto
El Cervantismo en el siglo XIX: Del Quijote de Ibarra (1780) al Quijote de Hartzenbusch (1863)
63
pretendía incluirse en el recio esquema aristotélico de Poesía. Tradicionalmente, y así se definió durante la centuria ilustrada, el verso (con la excepción de la comedia) era necesario en la literatura, y definitorio de la misma. Durante los últimos años del siglo, las poéticas de Díez González (Instituciones poéticas [156]), Jovellanos (Lecciones de retórica en el Curso General de Humanidades, 1794) o Losada (Elementos de poética [214]) presuponen «verso y ficción», «números regulares» y «epopeya en metro» respectivamente para la poesía, relegando la obra de Cervantes de los tratados teóricos. Coinciden estos años con el paso de denominación entre «poesía» —entendida como literatura en general— y la moderna «literatura» (Gunia, 2008). Nuevamente se produce esta disociación entre teoría y praxis literaria: el vacío de la novela como entidad genérica «evidencia la insuficiencia de una reflexión anclada en conceptos irreconciliables con las nuevas tendencias artísticas» (Morales Sánchez, 2000: 163).
Como en principio no tenía cabida, para el desarrollo teórico de la novela se aprovecharon los prólogos de las ediciones de obras en prosa (no solo del Quijote, como el «Análisis» de De los Ríos) para reflexionar sobre las características del nuevo género (Checa Beltrán, 1998: 260), nuevo en la teoría poética, pero consolidado a partir del Quijote en la praxis literaria. En el prólogo de La Leandra, de Valladares de Sotomayor, y en otras novelas la alusión a las obras de Cervantes para establecer una genealogía del género es de primera necesidad. De hecho es el prólogo del Quijote de la edición de Ibarra de 1780 uno de los primeros tratados sobre la novela en España. Este camino conjunto entre teorización de la novela, lectura de obras narrativas y producción literaria es común a toda Europa, y en este tendrá un papel predominante el Quijote. El planteamiento del análisis que realiza Rivero Iglesias de esta conjunción para el caso alemán (2011: 237-81) es extensible al menos a Inglaterra, y después a España, donde la teoría de la novela irá de la mano de la interpretación del Quijote, como se demuestra en la terminología aplicada en las obras de poética españolas (Ezama Gil, 1995).
Ya referí la ausencia de Miguel de Cervantes en obras teóricas como la Poética de Luzán, en la que solo tendrá cabida por sus comentarios sobre dramática, aunque sí que aparece citado como «poeta». Cuando se refiere al Quijote, «transmite la sensación de estar recurriendo a argucias para evitar pronunciar el vocablo fatídico (novela) como título genérico de estas obras» (Checa Beltrán, 1998: 264), y tras un elogio exaltado de la obra, tienen los cervantistas que volver a destacar la sátira del Quijote como la piedra angular de la interpretación para no desestabilizar los presupuestos teóricos (Álvarez Barrientos, 1987-1988: 54-56). En los Principios de retórica de Sánchez Barbero [319] también aparece proscrita la novela, y con ella, Cervantes. Así, cuando aparezca en este tipo de obras, siempre lo hará arrinconado en una serie de apéndices o en diferentes modalidades que aspiran a tener entidad clásica. Díez González la engloba dentro de la «sátira menipea»; también Madramany [172] o Lampillas [20] se refieren a ella como «sátira» antes que como novela; Luján y Suárez de Góngora (Década epistolar sobre el estado de las Letras en Francia [14]) la incluye en las «parodias», de las que, si bien repudiadas por lo general, salva «nuestro famoso D. Quijote [que] es un romance, y por digresión comprehende las novelas del curioso impertinente y del cautivo». Los que se refieren al Quijote como «novela» en estos primeros años (Goya y Muniain, por ejemplo, en las «Notas para la mejor inteligencia de la poética de Aristóteles» [197], o José Antonio Baqueri [45], «novela poética») tampoco salvan el escollo del clasicismo poético (Cuevas Cervera, 2009b).
Pero junto a todo el maremágnum de términos para aludir al Quijote, destaca la conciencia colectiva en la crítica —coincidente en todas las posturas— de la novedad de la obra, no ya en cuanto al contenido, sino en cuanto al género. Esta novedad y la primacía de Miguel de Cervantes como autor de esta clase de escritos eran apreciadas
El análisis de la novela desde la Poética: Hacia la interpretación romántica del Quijote
64
desde los inicios de la lectura de sus obras, incluso por sus contemporáneos (Real de la Riva, 1948: 111-2).
Vicente de los Ríos llama a la obra de Cervantes, por lo común, en los títulos de los diferentes apartados fábula (fábula burlesca). A pesar de que la denominación genérica no está definida tras ese concepto, sí que le concede un valor pionero, afirmando que la de Cervantes establece las bases que sirven de pivote para realizar y reglar las demás fábulas burlescas que vengan a partir de ahí. El mismo Quijote que clamaba para encontrar un molde anterior al que ajustarse es ahora modelo de imitación para aquellos que quieran hacer una novela. Es decir, Vicente de los Ríos, en principio, no vincula la obra de Cervantes con las obras narrativas clásicas (Apuleyo, Aquiles Tacio, Heliodoro) ni tampoco con otras obras narrativas españolas anteriores, bien por la falta de obras prestigiadas en el corpus novelístico del siglo anterior, bien porque realmente concebía, tras la lectura del Quijote, que se encontraba ante algo diferente cuya catalogación, como punto de inflexión que sería después considerado en las historias literarias, ofrecía una problemática compleja.
Tras él, Albon [31] considerará que Cervantes se ha convertido en un modelo narrativo nuevo; Marchena [488] verá en el Quijote la primera novela moderna como había hecho Bouterwek [274] o lo hará después Heine [726]; Pablo Piferrer [912] y Ochoa [927] incidirían en la idea de que abrió la puerta a un género nuevo. Repetidamente aparece como punto de inflexión en la historia de la narrativa: Beattie [46] diferenciará una old romance versus the new one a partir de «The effect produced by Don Quixote»; y las influyentes teorías de Hegel [680] sobre las etapas históricas de la Estética colocan igualmente esta novela como bisagra entre una antigua y moderna forma de hacer literatura. Ozenne [686] lo considera el fénix de la narrativa: destruyendo un género, lo regeneró haciendo uno nuevo. Más adelante, el título de la colección de Novelistas anteriores/posteriores a Cervantes [1060] remarca este hecho, ya de todos asumido. Los ejemplos de denominación fluctuante en la totalidad del catálogo son innumerables, desde el romance (generalmente en interpretaciones procedentes del extranjero o con clara influencia de estos, como traducción de roman: Tytler [142], Chaudon [198], Sánchez Barbero [319]) o la sátira (Pérez Cagigas [215]) a la epopeya ([118] [173] «poema épico» o «poesía épica»; Lista [503]), pasando por curiosos pastiches como el de «sátira épica» (Bosarte [103], que lo considera «criador e inventor» de aquella), «poesía cómica» (Borrego [102]), «poesía en prosa» (Moya [166]), «prosa poética» (Pérez Anaya [890]), «novela cómica y caballería» (Pellicer [187]) y otras etiquetas mixtas (Puibusque [845]) o más específicas. La colección de Capmany [106], fundamental para la dignificación de la novela y la prosa en general, supone también un esbozo de tipología de subgéneros narrativos, que continuará con otros autores, como en Revilla [791] o en las concretas denominaciones del Quijote como «novela de carácter» (Prescott [735]) o «novela de costumbres» (novel of manners, Hagberg [752]).
La necesidad de creación léxica y de reutilización de otras de manera conjunta desembocan en la admisión de un hecho innegable: la existencia de un género nuevo, que exige «especificidad, nuevas reglas» (Trigueros [200]). La fluctuación de la crítica y la inestabilidad de las etiquetas impuestas a la obra de Cervantes será la tónica (Aradra Sánchez, 2000: 226).
El problema terminológico entre romance, novela e historia fingida (Álvarez Barrientos, 1991: 26-29), que se suma al aludido de poesía y literatura (Gunia, 2008) se ve obligado a resolverse, en parte, por la necesidad de los escritores de hacer crítica cervantina. De manera sistemática hay todo un océano de términos más o menos concomitantes que, a partir de un momento, desaparecen, para surgir la sola denominación de novela para llamar al Quijote, aunque el desplazamiento de los otros términos será lento y tardío. En los primeros años es más interesante el difuso universo
El Cervantismo en el siglo XIX: Del Quijote de Ibarra (1780) al Quijote de Hartzenbusch (1863)
65
de términos; después la crítica continua sobre el Quijote, más que la explicitación teórica, va actuando como filtro.
En cuanto a la definición de este nuevo género, su inclusión en la poética siguió siendo complejo. Hubo continuos esfuerzos por relacionarla con la Épica (Heine lo incluye en el triunvirato de los tres géneros: dramático [Shakespeare], lírico [Goethe], y épico [Cervantes]) o con la Historia (como historia fingida), pero se hacía evidente que poseían naturalezas diferentes. Ya Trigueros en 1761 puso esta obra por encima del Telémaco, no por su valor épico, sino novelesco (Rodríguez Sánchez de León, 2001b: 20-1). A pesar de esto, los intentos denodados de filiación clásica que supuso el «Análisis del Quijote» de Vicente de los Ríos vinculó el Quijote con la épica, a partir de sus paralelos con Homero; las objeciones a la verosimilitud en la historia, cronología y geografía de este y otros estudios hasta el primer cuarto del siglo XIX a la segunda, ambos con resultados insatisfactorios. Esto supone una contradicción intelectual entre los propios tratadistas: «la innegable existencia de buenas novelas y la falta justificación retórica para incluirlas entre los géneros canónicos» (Checa Beltrán, 2004a: 233).
En el caso de Cervantes el problema es aún mayor. El canon literario para una Historia de la Literatura Española se está definiendo durante estos años, y los historiadores que lo están configurando han comprendido la necesidad de incluir la producción del alcalaíno en él, como así habían demostrado las primeras Historias Literarias, que procedían del extranjero (Juan Andrés [32], Lampillas [20] y más adelante, Bouterwek [274]). Incluir a Cervantes en este canon, como el genio que patrios y extranjeros han reconocido que es, sirve además al combate de defensa de la nación, como trataré más adelante. Para abrirle definitivamente las puertas del clasicismo teórico, hay que redefinir algunos elementos; el primitivo, dignificar la prosa hasta alcanzar la valía del verso. Ya algunos tratados se dedicaban en sus partes finales a la prosa, cada vez con mayor detención. Para convertir la prosa en vehículo de la Literatura, a las reflexiones de los propios teóricos se le suma la de alguna autoridad en la que apoyar esta idea. Curiosamente, son las propias palabras de Cervantes las esgrimidas con mayor asiduidad en este recorrido de dignificación de la prosa: «La épica también puede escribirse en prosa como en verso» (Quijote, I, 47) será la cita que repetirá Vicente de los Ríos (§158), pero antes que él, Mayans, como autoridad que remachara esta necesidad. A diferencia de los líricos, «Cervantes tuvo que comentarse o legitimarse por sí solo» (Rodríguez, 2003: 45).
En cierta medida, el escollo producido por las identificaciones poesía-verso, poesía-literatura cuando ambas siguen vigentes es lo que propicia toda una serie de excusas que se esgrimirán en las obras de Poética de fin de siglo, para las que Cervantes se convertirá en el mejor ejemplo:
De si el verso es de esencia en la poesía El Don Quijote español sin el verso ha dado a Cervantes un lugar muy distinguido en el Parnaso. […] Con todo, otros son de opinión, que es tan esencial el verso en la poesía, como la fábula o ficción. (Merino, Tratado de Retórica para el uso de las escuelas, ¿1790?, p. 111)
De aquí se infiere que puede haber también Poema en prosa, siendo por lo demás conforme a Poesía, como el famoso Don Quijote, ideado a manera del Magrites de Homero, que no pudo servir a Cervantes de dechado, pues ya no existe. (Goya y Muniain [197])
¿Cuándo dejará de ser elogiada de los doctos de todas las naciones cultas la obra sin igual del inmortal Don Quijote, la inestimable del Hombre Feliz, y la agradable del
El análisis de la novela desde la Poética: Hacia la interpretación romántica del Quijote
66
Telémaco, de las que tanto encanto y utilidad sacan los lectores por su admirable artificio, pinturas, lenguaje y sabios precepto, sin embargo de que sus AA. no quisieron atenerse al verso? (Losada [214])
Ideas mixtas como la denominación «prosa poética» (alejadísima de la
concepción de esta a finales del siglo XIX) en comentarios como el de Pérez Anaya [890] o los intentos por desentrañar los «versos escondidos» del Quijote ([606] [734]), a pesar de su falta de criterio, demuestran, en fechas ya bastante adelantadas, la vinculación no bien definida entre literatura, poesía y verso. El hecho de que Mor de Fuentes critique a Bouterwek que llame poeta a Cervantes («dictado que no merece», en la Gaceta del Gobierno, n.º 19, 19 de enero, 1821, p. 87) indica el cambio de enfoque desde una «poesía» entendida como «literatura» y su redefinición asociada al verso.
Fénelon ya disocia poesía y versificación en su nuevo proyecto de poética (Millán Alba, 1989: 32), las traducciones de versos de otras lenguas (Ossian, Gessner, Young) a mediados del XVIII (1760) también se resolvieron en textos en prosa (ibid.). La obra de Fénelon, repetidamente durante el XVIII fue etiquetada como «poema en prosa», y la misma denominación alcanzó el Quijote, sobre todo en los críticos que compararon Telémaco y Quijote.
La consolidación de la novela como género no solo precisaba de la incómoda adscripción del metro, sino de una nueva concepción legitimada de la épica, y así vincularse a un género clásico, con las matizaciones pertinentes, produciendo el trasvase «del epos heroico y clasicista al romance o la novela irónico-burguesa de los últimos tiempos» (García Berrio, 2006: 119).
En realidad, mucho antes que los tratadistas, la práctica literaria había prestigiado el modelo español de novela cervantina que después sería desarrollado más teóricamente que en la praxis por el Romanticismo alemán. El hecho de que un autor como Fielding utilice el reclamo de Cervantes en la portada de su novela The History of the Adventures of Joseph Andrews and of his Friend Mr. Abraham Adams, written in imitation of the manner of Cervantes, author of don Quixote (1742) es, además de una estrategia comercial que basa el valor de la nueva obra sobre otra que le precede —y de la que procede— indica también la filiación genealógica de una configuración novelesca entre las novelas que estaban estampando las prensas inglesas con el Quijote de Miguel de Cervantes. Hazlitt explicitó en 1815 [433] estas relaciones entre el novelista español y el círculo de Richardson, Smollet, Sterne o Fielding. Antes incluso de que la novela adquiriera entidad genérica, era evidente que existía un modelo del que partían los nuevos experimentos novelescos, y este era Miguel de Cervantes y el Quijote, que «fertilizó toda la narrativa europea» (Álvarez Barrientos, 1991: 22).
También anteriormente al periodo de estudio, el cambio de título de Vida y Hechos del ingenioso hidalgo/caballero don Quijote de la Mancha pudo estar propiciado por la reflexión sobre el género. Una Vida, al menos, una biografía ficticia, como las de santos, y acudiendo a las ficciones caballerescas, implicarían un vínculo desde el título con un conjunto de obras, tituladas a la manera de taxa, etiquetadas desde la portada, haciendo familia con una serie de libros (también el Estebanillo González cuenta con este comienzo de título).
Como parece que comprendiera Fielding, la historia de la nueva novela empieza por Cervantes. Él mismo se presentó como el primero que había novelado en lengua castellana, y, si bien él se refería al conjunto de sus Novelas ejemplares, esta aserción era hábil para la clasificación cronológica y su inclusión en las historias literarias.
En definitiva, algunas de estas calas demuestran que el género no solo existía, sino que estaba en boga, en Inglaterra al menos, lo que presionó para el acercamiento
El Cervantismo en el siglo XIX: Del Quijote de Ibarra (1780) al Quijote de Hartzenbusch (1863)
67
desde la Preceptiva y la Retórica a este coloso literario. El genio literario se resistía a cualquier imposición normativa del clasicismo horaciano-aristotélico francamente incompetente para el análisis del nuevo género. La «esencia eterna, fija e inmutable» (Aguiar e Silva, 1972: 164) del género literario dieciochesco hacía agua ante la vitalidad de la nueva novela europea y las reediciones y popularidad del Quijote en España y el resto del mundo. Los tratadistas europeos ya estaban dando muestras de ello desde tiempo atrás, incluso en alguno tan lejano como Nicolás Boileau, que en general abogaba por la sujeción a reglas del género, se admitía la particularidad de cada obra concreta y sus intersecciones con géneros consolidados y nuevas diferencias específicas (García Berrio y Huerta Calvo, 1992: 116). En el caso español, hasta la consolidación del círculo cervantino a finales de siglo, la Poética por excelencia fue la de Luzán, anclada en unos rotundos géneros (mayores/menores) que habían excluido el Quijote de sus páginas. A lo largo del XVIII socavaba esta rígida compartimentación «el éxito conseguido por géneros con los que poco o nada tenían que ver sus preceptos: la novela, el ensayo periodístico, la pieza dramática de tono serio y final venturoso […]» (Wellek, 1959: 32). Lessing, Herder y más tarde Goethe ofrecen múltiples ejemplos de esta disolución de géneros a medida que avanza el siglo.
En este resquebrajamiento de la tríada clásica jugaron un papel fundamental los críticos alemanes, que conceden entidad reflexiva y teórica a este hecho innegable de existencia de la nueva forma poética con rasgos propios. En la historia de la teoría literaria europea serán los Schlegel, Schelling o Richter quienes alcen la novela al podio de género literario excelso. Y no por casualidad, en los escritos de estos autores la consideración del Quijote será piedra de toque fundamental para la conformación de sus teorías y, en sentido inverso, proporcionarán al Cervantismo el sustento teórico que la obra de Cervantes necesitaba para legitimarse como género poético, con la salvedad de que en líneas generales las teorías de los alemanes fueron poco difundidas en España, simplificadas y en general mal conocidas a través de una cadena de filtros intermedios. Lo literario quedará definido por otros ejes que sobrepasan las caracterizaciones más formales de estilo, lengua o disposición.
Si el clasicismo rechazaba de plano los géneros mixtos, estos serían reconocidos por Schlegel. La novela sería cajón de sastre del resto de géneros, como muestra, la de Cervantes o cualquier complejo narrativo del Siglo de Oro, que acogían entre sus páginas prosa y verso, diferentes tonos, diferentes formas discursivas. El caos y fragmentarismo (novela dentro de la novela, inconsecuencia del carácter de los personajes, mezcla de prosa y verso) que era entendido como un escollo para la clasificación teórica de la novela y para el mantenimiento de un concepto de unidad clásico que le fuera aplicable, es ahora tomado como reconocimiento de valor para el Romanticismo. Ein Roman ist ein romantisches Buch (una novela es un libro romántico). Esta identificación preside la teoría del género novela en el nacimiento de la nueva crítica alemana. Schlegel recaba en la historia literaria buscando modelos de esa poesía romántica, entendida no como un criterio cronológico, y señala a Dante, Ariosto, Cervantes, Shakespeare, todos autores mejor conocidos y traducidos en la Alemania de finales del XVIII gracias a la labor del círculo de Jena fundamentalmente. La novela de novelas que es el Quijote se convertirá en un modelo del nuevo género.
En esta nueva teorización del género, la relación etimológica entre Romanticismo y roman, romanzo no será casual. Si el calificativo romántico había aparecido para referirse a la romanesca en el XVII (Boileau entre otros), a la literatura degradada, no artística —no reglada— y fuera del canon, ahora los alemanes de los inicios del XIX enarbolarán este nombre como ruptura e imposición de un nuevo canon literario. La teoría poética se solapa con la teoría de la novela; romántico indica tendencia novelesca, novela implica por tanto, carácter romántico. Lo novelesco se
El análisis de la novela desde la Poética: Hacia la interpretación romántica del Quijote
68
extiende a todos los géneros poéticos y viceversa. Por eso, en el núcleo del Romanticismo se encuentra Cervantes, junto con otros genios europeos, como Shakespeare, cuyo teatro es igualmente novelesco, romanesco, romántico, «que agrada a la imaginación» (Aguiar e Silva, 1982: 324-6).
Formalmente la novela había demostrado la potencialidad de fundir en una sola obra diferentes formas discursivas, géneros en un sentido clásico, si se quiere. Para el Romanticismo la única definición de novela válida es aquella que no puede darse, paradójicamente «lo que constituye a la novela como género es su agenericidad». «Si la poesía antigua tuvo su fuente en el epos, nuestra poesía moderna ha de tenerlo en la novela, en el Roman» (Schlegel, cit. en Domínguez Hernández, 2009: 52).
Las consecuencias lógicas para el Cervantismo son claras. El Quijote, con esa constante fusión de perspectivas, tipos sociales, modelos lingüísticos, moldes genéricos, por su capacidad globalizadora (Schelling [320]), es piedra angular de la nueva literatura querida por estos autores. Esto explica que Schlegel lamentara la falta de la traducción de la poesía en la versión alemana de la novela de Cervantes de Ludwig Tieck [209], que criticara duramente los primitivos intentos de Soltau [226] por no haber comprendido la imbricación necesaria de prosa y verso con el espíritu romántico y que él mismo aventurara diferentes traducciones para que la novela no quedara huérfana de uno de sus rasgos medulares [277].
Obviamente, las implicaciones de estas ideas sobre las concepciones tradicionales de variedad y unidad se dejarán notar en la concepción del Quijote. Y no solo en estos conceptos, el problema del género novelístico en la configuración teórica de los románticos alemanes impacta directamente en la nueva consideración del concepto verosimilitud/mimesis aplicado a la obra poética.
La prosa, la novela, a partir de estas nuevas teorías estaba encontrando su sitio, va haciéndose hueco en la Poética, aunque en el caso español tímidamente. Junto a estas reflexiones y a la incipiente producción novelística del XIX, el papel de las nuevas antologías de textos de prosa facilitó el afianzamiento del nuevo género. Capmany en su Teatro histórico [106] recoge hasta cincuenta y cinco textos de Cervantes (pp. 435-510 del IV tomo) y un número abrumador de textos en prosa de otros muchos autores a lo largo de toda la colección.
Es en los albores del XIX cuando se da el paso definitivo para la inclusión de Cervantes ―y por ende, de la novela como género― en el mundo de la retórica: en los que serían dos de los tratados europeos más importantes de Europa, el de Batteux y el de Blair, en sus correspondientes traducciones españolas (a cargo de Agustín García de Arrieta [212] [289] y de José Luis Munárriz [199] respectivamente) incluyen amplio espacio para el autor del Quijote (si bien el primero repitiendo el análisis de Vicente de los Ríos).
En definitiva, la división y jerarquía de los géneros clásicos van diluyéndose durante los últimos años del XVIII y primeros del XIX, sin duda por la influencia de las nuevas ideas románticas, el rechazo de lo francés, el apego a lo nacional y la necesidad de incluir a Cervantes en las Historias de la Literatura, el canon nacional y las poéticas: «Cervantes marca en los manuales el inicio de la concepción moderna del género» (Morales Sánchez, 2000: 144n). En la segunda mitad del XIX «se coronó el canon novelesco exactamente durante los mismos años en los que se terminaba de conformar el modelo definitivo de las Historias literarias» (Romero Tobar, 2006: 106).
El Cervantismo en el siglo XIX: Del Quijote de Ibarra (1780) al Quijote de Hartzenbusch (1863)
69
3.3. LA LECTURA DEL QUIJOTE EN SU HISTORIA: CLAVES ESTÉTICO LITERARIAS
La primera edición académica del Quijote de 1780 se abre con el que será el más completo estudio de la novela desde la Poética. Obviamente, este bebe de los principios de las retóricas de Aristóteles y Horacio comunes a la preceptiva dieciochesca, pero incluso en este primer acercamiento se advierte la oscilación de algunos conceptos y la incapacidad de esta Poética de dar cabida al universo narrativo que es el Quijote. Vicente de los Ríos estructura su análisis en base a la función instructiva y deleitosa de la obra, la unidad de acción completa y proporcionada en sus partes, su adecuada verosimilitud, variedad dentro de la unidad, sintonía entre los personajes y la acción de la novela, estilo conveniente, hermoso, dramático y dulce. A partir de este primer patrón, los críticos posteriores irán añadiendo y matizando nuevas perspectivas de análisis según avanza la teoría poética y se desentrañan algunos de los misterios de la obra de Miguel de Cervantes.
3.3.1. «Novedad del objeto». Inventio, ingenium, originalidad y fantasía8
«La Historia de Don Quijote es libro original y único en su género», confesaba, lleno de admiración, lord Carteret a Gregorio Mayans. La originalidad de la novela de Cervantes es un rasgo indudable desde sus primeros comentaristas, ya en el XVII y XVIII, y se mantendrá durante el XIX. Vicente de los Ríos, Juan Andrés, Francisco Javier Lampillas, Juan Antonio Pellicer, Manuel José Quintana, Vicente Salvá, José Marchena, Pablo Mendíbil, y otros muchos reafirmarán el Quijote como obra incomparable, sin modelos ni imitaciones a su altura. Donde radica la evolución en este sentido es en la diferente consideración valorativa de estos criterios desde el final del siglo XVIII, según se van resolviendo las contraposiciones binarias de la retórica clásica ars/natura (ars/ingenium) y se redefina el papel de la inventio entre la mimesis y la originalidad.
Sobre ellos se alza el debate secular [XVIII] acerca de qué sea más importante en la creación, si la capacidad natural del artista (ingenium) o el dominio de la técnica poética proporcionado por el estudio (ars). El primero es una capacidad innata, natural: no tiene ninguna relación con el «entusiasmo» platónico, que sobreviene al poeta de manera «sobrenatural». (Checa Beltrán, 1998: 115)
En el binomio ars/natura la poética clásica asume la preeminencia del primero sobre el segundo. El artificio estaba por encima de la propia capacidad del escritor y de su inspiración y genio, que son conceptos por definición románticos. Aunque no significa necesariamente que no se valorara un concepto como «originalidad» en el XVIII; Luzán afirma que le gustaría más Las lágrimas de Angélica de Barahona de Soto si fuese anterior al Orlando Furioso, destacando, por tanto, que la primacía en la creación, que traduciríamos modernamente como originalidad, es un valor también para la Poética dieciochesca. Aun así, claro está, es un valor supeditado a otros que el clasicismo ha colocado al frente de toda su preceptiva.
Por eso, aunque siempre se destacara la gran invención de Cervantes, la relación de esta con la elocución, el artificio y la disposición del material es otro asunto.
8 El punto de partida para estas reflexiones sobre la «novedad del objeto» y las «cualidades de la acción» está tomado del artículo, mucho más parcial en cuanto a su objeto de estudio, publicado en 2009 (Cuevas Cervera, 2009b).
El análisis de la novela desde la Poética: Hacia la interpretación romántica del Quijote
70
Además del apego por lo neoclásico, la defensa de la buena literatura equivalente al ajuste a unas reglas de arte era necesaria para defenderse de los ataques foráneos. Así lo había hecho Masdeu en el preliminar al primer tomo de la Historia crítica de España y de la cultura española (1783) defendiéndose de esa creencia generalizada en Europa de que «los Españoles en la Poesía se dejan transportar de la imaginación y no observan las reglas de arte» (p. 204).
La crítica neoclásica se complace en desvelar los defectos de la obra artística, amparada en unas estrictas reglas que señalan todo lo que queda fuera de ellas como errores, «la estética y la crítica dirigen un régimen de criterios fijos no para demostrar la verdad artística sino para exponer el error y los criterios del mismo, los fallos» (Aullón de Haro, 1994: 31). Así actúa la retórica ilustrada sobre el Quijote. Lo hace ya Vicente de los Ríos en 1780 y la práctica cobra vigor en los años siguientes aplicada al caso de Cervantes. El crítico, para demostrar su sabiduría y buen gusto, debe examinar, siempre por el rasero de las reglas de retórica clásicas, punto por punto la obra y destacar todos sus errores. El ejemplo de Munárriz sobre la novela es extremo [199]; se dedica a reescribir un capítulo cervantino para salvar todos los errores que el autor comete en el Quijote, desde el punto de vista clásico en su «Examen crítico del estilo del pasaje del Caballero del Verde Gabán» (pp. 213-263). A pesar de las Lecciones de Blair, su análisis bebe directamente de la retórica de Luzán y, en última instancia, su revisión del texto cervantino viene propiciada por la imitación de Blair, que en aquel punto de la obra reflexionaba sobre la obra de Addison y Swift. Munárriz «se siente obligado» a hacer lo propio con algún autor español:
Mas es indubitable que la franqueza y soltura con que Cervantes manejaba su lengua le hizo cometer algunos descuidos; que con más circunspección y cuidado hubieran evitado otros escritores que no le eran comparables en genio. Notando las bellezas que se me presentan al paso, necesito observar también sus negligencias y defectos. (p. 211)
Defectos y genio no son conceptos reñidos desde esta perspectiva clasicista. Pero qué duda cabe que suponen un escollo para la valoración de la obra artística. Así, este listado de errores va disminuyendo en los siguientes autores que estudien la prosa de Cervantes; solo se hacen algunas alusiones a ellos siguiendo generalmente las observaciones de Capmany en cuanto al estilo (García de Arrieta [289] [554], Madramany [172] o Sánchez Barbero [319]) o de Mayans/Vicente de los Ríos en cuanto a las faltas de veracidad histórica o geográfica (Nicolás Pérez el Setabiense [306] o Clemencín [650]). La tradición clásica de la regla/error se va diluyendo en el tiempo, y en los primeros años del XIX el recuento crítico de fallos es ya inadmisible. La advertencia de errores y anacronismos que nota Vicente de los Ríos en 1780 o el ataque de Munárriz al estilo de la obra de Cervantes son admisibles todavía rozando el fin de siglo, pero no años más tarde. Serviría también como sordina en los casos de De los Ríos y Munárriaz que aquellas observaciones del «Análisis» en la edición académica llegaban solo en los últimos apartados tras un elogioso análisis y que el tono de la crítica de Munárriz es academicista, pero no violento, y aparece en una obra de conjunto, lo que disminuye su calado en el núcleo de estudio cervantino.
Los autores que persistan en esta tradición serán ninguneados y blanco de las burlas del círculo intelectual. La tónica a partir de este momento será aventurar que Cervantes puede haber cometido algunos errores, pero que estos no afean la armonía del conjunto. Por eso las obras de Nicolás Pérez el Setabiense [306] y Valentín de Foronda [343], que se configuran como listado de errores cervantinos, serán tan denostadas por los más reputados cervantistas.
El Cervantismo en el siglo XIX: Del Quijote de Ibarra (1780) al Quijote de Hartzenbusch (1863)
71
El abandono o flexibilización de estas reglas y de los ejercicios retóricos escolares pasado el fin de siglo y el creciente valor del concepto de «genio» frente al conocimiento de «fabricación» del arte decantarán la balanza neoclásica del binomio ars/natura decididamente a favor del segundo. Las listas de defectos ya no demuestran nunca más la verdad de la obra de arte, solo las desviaciones de unas reglas que en estos años ya han dejado de ser las reglas.
Con el retroceso del arte literario como técnica, los cervantistas del XIX valorarán a Miguel de Cervantes por sus capacidades inventivas, por su esplendorosa imaginación romántica. Para Schlegel, autores como Fielding o Richardson, corrompían la imaginación por su poca fantasía. La capacidad creativa, la generación de arte de la nada, se ha convertido en un criterio de valor. Se han superado las críticas a la cultura española por su exagerada invención; no es casual que esa revalorización de la fantasía tuviera que venir de fuera: en el ámbito crítico hispánico se podía entender como una falla de nuestro sistema cultural, ampliamente destacado desde la crítica francesa e italiana.
Quienes se acercaron a la obra cervantina, con mayor o menor elogio, destacaban la invención del Quijote (alguna rara excepción, como Malaspina, que piensa que la imaginación del escritor fue «harto limitada» [94]), una cualidad endémica de la literatura española, que en la persona de Cervantes alcanzaba una especial significación, primero como un elemento más del análisis retórico, y poco a poco copando el interés de la Poética convirtiéndose en eje medular de la teoría literaria romántica. También, la revalorización de este concepto servía para defender el honor de la cultura española. Así, Lampillas [20] habla de «invención felicísima» refiriéndose al Quijote, y también lo harán otros de los grandes críticos del tiempo, Juan Andrés [32] («imaginación, energía, vivacidad»), Capmany [106] («festivo ingenio») o Bouterwek [274] («la originalidad de la idea»).
Entre la inventio del clasicismo y la preeminencia de la originalidad romántica hay una estela de continuidad, aunque no respondan a la misma idea. Bien es cierto que los cervantistas del XVIII, comenzando por Mayans, notan la «felicísima invención» y la «novedad del objeto» del Quijote, pero de ahí a que haya un desequilibrio entre esta invención y otros conceptos retóricos hay amplio margen. En la «Noticia de la vida y de las obras de Cervantes» que se publica al frente de la edición del Quijote de la Im-prenta Real [186] de Manuel José Quintana sí que hay un total desembarazo de estos modelos y se perfila la grandeza de lo que será la imaginación y la originalidad románticas: «No, el Quijote no tuvo modelos y carece hasta ahora de imitadores; es una obra que presenta todos los caracteres de la originalidad y del genio» (p. xxiv). La sustitución de la imitación por la imaginación era la premisa de la obra de Blair, traducida por Munárriz (Checa Beltrán, 1998: 291-2). A partir de ahí esta afirmación será una constante en el Cervantismo.
Este genio no ha renegado del talento, pero es superior al ingenio: es una fuerza creadora, no asociativa. Cuando José Miguel Alea en las Variedades de Ciencias, Literatura y Artes establezca la distinción entre este par (Checa Beltrán, 1998: 293-4), no por casualidad elegirá a Cervantes como ejemplo paradigmático. La imagen de este genio nacido, dotado por la naturaleza de ese quid divinum que lo convierte en vehículo del arte, corre paralela al lado de la dignificación biográfica del escritor que se está produciendo desde finales del siglo XVIII. No basta el estudio y la aplicación para la obra de arte, «la estética del genio produjo una profunda transformación del canon estético que pasó a rechazar las obras sin inspiración, sin originalidad, sin genio, estableciendo nuevos criterios para la selección de los clásicos» (Rivero Iglesias, 2011: 231). Así, no importaba que la erudición de Cervantes no fuera excelsa, siéndolo su imaginación (Moya [166]).
El análisis de la novela desde la Poética: Hacia la interpretación romántica del Quijote
72
La lectura de los mejores poetas, un estudio y una aplicación continua nos harán conocer los encantos y bellezas de la poesía.
¿Pero bastará esto para hacer buenos versos? No por cierto: todo será inútil, si faltan las disposiciones naturales. El poeta debe nacer. El ejemplo de Cervantes es suficiente para probar esta verdad. Pocos hombres ha habido más aplicados, más activos que él, poco que hayan trabajado con más ahínco en la poesía; y a pesar de todos sus esfuerzos no pudo hacer versos buenos, su genio no era poético. Pero al mismo tiempo ha sido la desesperación de todos los prosistas. Su Don Quijote es y será superior a todo hombre que no sea Cervantes. Tantas gracias, tantas bellezas juntas solo podían nacer de su cabeza. (Elementos de la gramática universal aplicados a la lengua española, de Lamberto Pelegrín [1825], cit. por la segunda edición de 1826 [Marsella : Imprenta de Achard], pp. 259-260)
Como demuestra este pasaje, la existencia de un genio romántico puede demostrarse en el caso de Cervantes precisamente por el que le falta en otros ámbitos: la escasa calidad de su producción poética, «el infructuoso esfuerzo de la voluntad creativa cuando no va acompañada del genio natural para la poesía» (Aradra Sánchez, 2000: 228). El genio nace, está predispuesto a tocar el arte con su pluma, fuesen los que fuesen los infortunios de su vida (que en el caso de Cervantes, además, no escasearon):
[…] las circunstancias exteriores podrán dificultar o favorecer su desenrollo, pero de ningún modo mudar su naturaleza. Todos los vicios de la educación, todo el predominio de la opresión ¿hubiera podido convertir nunca a un Cervantes en un imbécil, o reducir su ingenio profundo a la inacción y al silencio? (Exposición de la doctrina del doctor Gall, o Nueva teoría del cerebro considerado como residencia de las facultades intelectuales y morales del alma [Madrid : Imprenta de Villalpando, 1806, p. 37])
El acento puesto en el genio relativizará la importancia que un autor como Vicente de los Ríos podía conceder a la dependencia de los modelos clásicos, que se han visto relativizados. «Lo canónico entra en lid con el concepto idealista de genio y la poesía evoluciona desde la representación de la naturaleza hacia la expresión de lo sublime y de la bella naturaleza» (Rodríguez Sánchez de León, 2010a: 375).
La genialidad en la obra de arte indica una relación más estrecha entre el escritor y su obra que no atañe solo al proceso de formación. De ahí el máximo interés por conocer los entresijos de Miguel de Cervantes, y de ahí también que cuando cristalice esta idea se multipliquen las recreaciones ficcionales sobre su vida, incluso sobre el germen o creación de sus obras. La idea de inspiración romántica está plasmada en la anécdota de Bermúdez de Castro [689] y en algunos puntos de la novela de Ortega y Frías [1134].
En esta línea se encontrarán los principales críticos del XIX. En muchas ocasiones sin plantearse realmente los efectos de esta corriente en el proceso creativo del arte, como ocurrirá en buena parte de la crítica cervantina española, que se complace en llamar genio a Cervantes en una conjunción de orgullo patrio y ponderación de las bellezas de la obra, aunque desligados ya de las primeras consideraciones de la teoría literaria romántica. Otros más concienzudos, como Coleridge [703], partiendo de las ideas de los alemanes, aplica al Quijote estas consideraciones: el genio necesita del talento y la imaginación de la fantasía; las primeras de cada par son las que convierten a Cervantes en el Creador natural y no solo en el escritor mecánico de un arte adquirido (Wellek, 1959: II, 188). El genio, desde las primeras lecturas, se trasladará a los aciertos de la obra: la pintura de caracteres (Cournand [79]), la capacidad de hacer un tipo singular al mismo tiempo que nacional
El Cervantismo en el siglo XIX: Del Quijote de Ibarra (1780) al Quijote de Hartzenbusch (1863)
73
y, aun más, que perfila el alma humana (Bodmer, en Rivero Iglesias, 2011: 221), en la plasmación verosímil de la naturaleza, en la armonización de contrarios, en la pureza del estilo. Todos los aspectos del Quijote rezuman genio.
Esta idea, como decía, pronto simplificada y resultante en un poso sin profundo significado teórico, tendría sus implicaciones en la trascendencia romántica del Quijote que es necesario destacar. De un lado, el proceso creativo que se da en la novela, dentro de ella. Don Quijote, no ya Cervantes, es el símbolo de la imaginación, de los «sueños del hombre» (Lockhart [510]). La identificación personaje—autor toca ahora a un ámbito crucial que, aunque hollado en el siglo XX, tuvo sus primeras aproximaciones en el XIX: Wordsworth [321] o Coleridge comprenden el papel del personaje como creador, como escritor. De ahí que algunas de las recreaciones de la vida de ficción a mediados de siglo se conformen precisamente a partir de la imagen de Miguel de Cervantes en el proceso de creación de la obra (La locura contagiosa [916], El loco de la guardilla [1189]). De forma latente, Vicente de los Ríos, colocando parte de la ficción producida por Cervantes vista a través de los ojos de don Quijote también estaba advirtiendo este doble juego de creación, doble juego de imaginación.
Otro aspecto de este genio romántico que es Cervantes incide en la espinosa cuestión del propósito de la novela. Hazlitt [433] planteaba ya en 1815 un interesante problema: si el genio pierde conciencia sobre la obra que está creando hasta el punto de que no controla su criatura (esta idea es común a muchos de los autores del XIX que se encuentran en este catálogo), ello debe afectar al fin de la novela. Puede que el propósito de Cervantes, entonces, sea diametralmente opuesto a los efectos que produce su novela, o, al menos, que la obra alcanzara otros fines que si no contravienen, sobrepasan las ideas de su autor. También, en este sentido, «la tensión entre la disciplina y los impulsos de la facultad creadora [que] es bien perceptible en Cervantes» (Riley, 1971: 39) puede aceptarse desde la óptica del hacedor romántico y solventar lo que en el XIX era ya reconocido problema para el análisis teórico del Quijote: la discordancia entre la teoría expuesta y el arte practicado.
3.3.2. «Cualidades de la acción»: Verosimilitud, la verdad y la mentira en la obra literaria
El Neoclasicismo suele estar asociado a una rígida concepción de la verosimilitud que parece excluir la imaginación, la fantasía y lo maravilloso de la obra literaria (Checa Beltrán, 1998: 98) y asociarse al tiempo a una mimesis realista como forma de creación literaria. Aun así, los neoclásicos, que creyeron en la teoría racional de la poesía, no reducían la literatura solo a esta interpretación de la razón, no han excluido el sentimiento, la imaginación y hasta lo inconsciente; los conceptos de genio, inspiración, furor, entusiasmo, aunque en otras valoraciones, se encuentran también durante todo el XVIII (Wellek, 1959: I, 25). El calco de la naturaleza como la mímesis de lo natural es solo una variante del neoclasicismo, aunque parece que se aplicó en buena medida en el análisis crítico o, al menos, en el análisis cervantino. Lo más general era considerar una mimesis de la Naturaleza como un concepto muy abierto (Wellek, 1959: I, 27).
Para todos, teóricos y literatos, la verosimilitud se convierte en elemento decisivo del arte, aunque las diferencias llegan en medir en qué consiste exactamente ese concepto, que se extendía desde la representación más directa de la realidad hasta la entrada en la literatura de la dimensión fantástica o maravillosa, lindando a ambos extremos con lo verdadero y lo falso, nociones cuyos límites en determinadas obras se vuelven difusas. «Ni Luzán ni ninguno de nuestros tratadistas logró —tampoco se lo
El análisis de la novela desde la Poética: Hacia la interpretación romántica del Quijote
74
propusieron— explicar y conciliar de manera sistemática y rigurosa las relaciones entre estos tres conceptos» (Checa Beltrán, 1998: 101). De ahí que su aplicación al Quijote sea divergente desde las primeras interpretaciones de la crítica.
Llama la atención, sin embargo, que pronto la versión más rígida de esta verosimilitud, la que la hace colindante a la verdad histórica, se impusiera en el análisis de la novela, fundamentalmente en el apartado común a cuatro de los iniciadores del Cervantismo español (Gregorio Mayans, Vicente de los Ríos [1], Juan Antonio Pellicer [187] y Diego Clemencín [650]): «los yerros del Quijote». Exceptuando algunas inconsistencias narrativas internas —las menos— estas objeciones puestas a la novela nacen del trasplante de un patrón real —que no realista— sobre la ficción literaria. El análisis clásico de aplicación de un modelo y notar las desviaciones con respecto a él señalará la divergencia realidad/ficción en cuanto a la historia (tiempo externo o histórico), el devenir de los acontecimientos (tiempo narrativo) y la geografía (espacio real). A pesar de que el concepto de verosimilitud para el pensamiento teórico-literario del XVIII era más flexible, el análisis del Quijote pronto se embarrará en extensos y minuciosos recuentos históricos de tiempos y espacios. Ya Pierre Perrault, entre otros críticos foráneos, criticaron la verosimilitud de la obra en fechas anteriores, y algunas de sus sentencias hicieron fortuna para parte de la interpretación de esta (Rico, 2005d: 14).
Quizás el interés por la objetividad crítica, que piden reiteradas veces los primeros cervantistas, les presionara para justificar este tipo de análisis, al tiempo que daban una imagen del genio humilde y de la obra artística como algo inacabado o aún perfectible. En cualquier caso, a medida que avance el Cervantismo, esta nómina de yerros se irá adelgazando: o bien se desplazan al pie de página en cada caso concreto (Clemencín) o se solventan en el análisis crítico con afirmaciones tan escuetas como vagas que asumen que el Quijote tiene «algunos lunares», pero que no afean el conjunto.
La disculpa progresiva de estos no se explica solo por la visión encomiástica y ascendente del escritor y la obra, sino por una superación de los resabios clasicistas en algunos puntos de la interpretación. Y en este caso, el problema de los anacronismos y la realidad geográfica presentes en el Quijote da cuenta del paso a un sistema teórico-literario en que ficción y verosimilitud se dan la mano y se desentienden de, o incluso se oponen a, la verdad histórica. Si bien los textos críticos no reflexionaron en abstracto, un episodio del Cervantismo decimonónico advertiría esta evolución y ayudaría a subir este escalón con rapidez. Cuando en 1805 el Setabiense anuncia que descubrirá los errores del Quijote [306] se despierta la alarma entre la crítica y caen sobre él tantos palos como al caballero manchego en sus aventuras venteriles. Objetivamente, a Nicolás Pérez le condena su actitud más que el contenido desarrollado. Pronto descubrirían que lo defendido por este no era sino un refrito de Mayans, Vicente de los Ríos y Pellicer (Cuevas Cervera, 2013a).
Ante el crítico, hacen frente los cervantistas de manera feroz: nadie puede pretender, en estos tiempos, esa afrenta que suponía poner en la picota a Miguel de Cervantes. El Setabiense, en realidad, planteaba los mismos «yerros» que desde tiempo atrás habían señalado otros al Quijote, basados en su mayor parte en los problemas acerca de la veracidad de la obra en cuanto a sus referentes temporales y espaciales. Pero la Poética ya es otra, como demostraban obras como la de Eximeno sobre estos «yerros» [332]: las viejas reglas no entienden de genio ni de arte (ambas en sentido contemporáneo); se está superando el artificio clasicista en favor de la posibilidad de la imaginación. La aportación de Eximeno a la consideración de Cervantes y el progresivo pulimento de los errores analizados desde los estrechos límites de la retórica clásica es una reflexión sobre el concepto de verosimilitud y su aplicación al
El Cervantismo en el siglo XIX: Del Quijote de Ibarra (1780) al Quijote de Hartzenbusch (1863)
75
estudio de la literatura, aunque no se explicite así de manera teórica, pero sí al acercarse a la producción literaria.
Las justificaciones a las que hace referencia Eximeno sorprenden a los ojos del lector actual, que no entiende la necesidad de ellas para poder decir que el Quijote es una obra de arte. Cuando el antiquijotista cae en ellas se convierte en enemigo, aunque para la posteridad, tanto el que nota el error como el que trata de justificarlo pertenecen a unos patrones de análisis arcaicos… En 1805 el rechazo de plano a la obra del Setabiense motivó la necesidad de un paso adelante que en 1737-1780 no se había podido dar cuando el mismo discurso se presentaba como el oficial.
De una manera similar a la configuración del género novelesco con una especificidad propia, es el análisis del Quijote un factor que tener en cuenta en la transformación de estos conceptos literarios (autoridad, mimesis, verosimilitud), y en este caso concreto, estas lecturas alejadas de la oficialidad o enfrentadas directamente a ella fueron en ocasiones la argamasa a partir de la cual se genera el Cervantismo oficial.
El episodio de los yerros del Quijote pone de manifiesto una tendencia general en la teoría literaria europea. Novalis escribía a August Wilhelm Schlegel: «Nada de imitar la naturaleza. La poesía es absolutamente lo contrario». Esta nueva mimesis aleja al género de la épica y, con el desmembramiento de los géneros poéticos del neoaristotelismo, la novela aspira a un proceso creador más complejo que el de la mimesis a través de la propia subjetividad [230]. La crítica romántica alemana explicitó estas nuevas teorías y el Quijote volvió a servirles de ejemplo a Tieck o los Schlegel; igualmente Coleridge en el ejemplo de la novela admite que imitar no es copiar, ni una representación naturalista, sino «proyectar su saber y talento en los objetos externos» (Wellek, 1959: II, 197). En terreno patrio, las obras de poética de Sánchez Barbero [319] o Arteaga [115], aún tímidamente, comienzan a absorber este nuevo punto de partida.
El nuevo concepto de imitación no significa la creación de arte desapegado de la realidad, de hecho la conjunción entre la vida y la obra del autor se hace tanto más estrecha cuanto más avanza la crítica cervantina en el XIX. El conocimiento de los hombres, los viajes que realizó y sus experiencias vitales dotan a Cervantes de las capacidades necesarias para hacer la historia verosímil, dándole trazas de verdad, tanto el en paisaje social como físico como en el mapa del alma humana. Como diría Prescott refiriéndose a Cervantes [735], la vida es la escuela del novelista —school of novelist— de ahí que las obras tan «verdaderas» sean obras de madurez. Desde esta óptica analizan la obra los muchos críticos que hablan de don Quijote y Sancho como personajes trasplantados de la propia realidad (Chambers [1044], Thornbury [1117]), o del trasvase del mundo circundante (Fermín Caballero [789]).
Aun así no faltaron quienes siguieron notando algunas incorrecciones en la novela en este punto: Bosarte en el caso de las Novelas ejemplares [97]; la Carta escrita por don Quijote de la Mancha en lo tocante a la veracidad geográfica [130]; Jovellanos en su juicio sobre el Quijote de la Cantabria [150], donde critica anacronismos y defectos de estilo a la par en Ribero y Cervantes, mostrando cierta confusión entre los conceptos de verdad y verosimilitud, verdad histórica y verdad artística (Álvarez Barrientos, 1991: 177); Andrews [358], que habla de supersticiones milagreras en la historia del cautivo que traspasan los límites de las leyes de verosimilitud; Joaquín María López, que no admite la naturaleza del personaje de Cardenio [1023]; y habrá quien critique el episodio de los molinos por su irracionalidad. «Los que estén más apegados a la ortodoxia neoclásica serán los más propensos a malinterpretar el Quijote» (Montesinos, cit. en Álvarez Barrientos, 1991: 179).
Sin embargo, serán la excepción. Como se explica a continuación, se ha salvado incluso la falla que suponían algunos momentos que mostraban la inconsistencia de los
El análisis de la novela desde la Poética: Hacia la interpretación romántica del Quijote
76
personajes en cuanto a la verosimilitud, adhiriéndose todos a la tesis de Marchena [488] para quien, una vez definido el personaje en los comienzos, el caballero manchego se comportaba de manera siempre adecuada a la naturaleza. Tanto que hasta el episodio de los molinos puede convertirse en prueba de la verosimilitud de la novela:
Verosímil es, por ejemplo, que Don Quijote, que había perdido el juicio a consecuencia de la lectura de los libros de caballería, creyese que los molinos de viento eran gigantes, los rebaños ejércitos, y las ventas castillos, etc., etc. […] [la narración poética o fabulosa] es la relación de hechos ficticios, pero verosímiles. […] Ponemos a continuación la célebre aventura de los molinos de viento, donde hace alarde Cervantes de toda la magia y de todos los encantos de su estilo. (Félix Sánchez y Casado, Elementos de Retórica y Poética, p. 61 y pp. 149-150)
3.3.3. «Caracteres de los personajes de esta fábula». Don Quijote: bufón, hombre, héroe
Uno de los aspectos más interesantes para entender la evolución del Cervantismo radica en la diferente concepción que sobre los personajes protagonistas, y fundamentalmente sobre don Quijote, tendrán los críticos que se acerquen a la novela. Una simplificación extrema del problema sobre el personaje llevaría a una fácil identificación de una primera interpretación del hidalgo como personaje ridículo a través del que se lleva la sátira, la burla y la parte humorística de la obra, que en cierto momento se traslada a una imagen de un carácter digno, virtuoso, romantizada del caballero manchego, con las implicaciones que eso conlleva. En cualquier caso sería una muy estrecha concepción de cómo se va produciendo el avance de la crítica, ya que, en el caso de la percepción de don Quijote, la problemática es mucho más compleja de lo que parece a simple vista, amén de los hilos que teje con respecto a otras ideas volcadas sobre la novela como la verosimilitud y la plasmación de la realidad y la sátira —o no— que se produce con respecto a la caballería. Al fin y al cabo, la locura del personaje, el fin satírico y la lectura cómica de la obra están indisolublemente unidos (Russell, 1969: 313).
El personaje es al mismo tiempo héroe e hidalgo cotidiano. Esta doble perspectiva se advierte desde los primeros análisis y en líneas generales se mantendrá durante toda la crítica cervantina, aunque basculando bien el peso de una y otra faceta según el autor, no siempre fáciles de encajar dentro de una línea evolutiva. Independientemente de que estas caracterizaciones del protagonista de la novela estén más o menos —más que menos— cerca de nuestra visión sobre el Quijote, lo interesante es que tal diferenciación, estudiada y explicada en estos términos, llevaba en su germen parte de la interpretación romántica.
Cierto es que en la lectura de la novela el personaje es ridículo (cuando se estampa contra los molinos de viento), sabio (cuando diserta sobre las Armas y las Letras), virtuoso (cuando aconseja a Sancho) y un largo etcétera aplicable a este carácter perfilado en un prisma infinito a lo largo de las aventuras. El mismo narrador nos da continuas descripciones del personaje complejas, necio pero sabio, loco pero cuerdo, en construcciones frecuentemente adversativas. «Cervantes nos impone su concepción de un loco, pero cuerdo, Don Quijote, un personaje que adquiere su identidad precisamente en la supresión de la alternativa excluyente: loco, luego no cuerdo; cuerdo, luego no loco» (Castilla del Pino, 2005: 47). El propio don Diego de Miranda, desde dentro de la obra, nos advierte sobre esto: es «un cuerdo loco y un loco
El Cervantismo en el siglo XIX: Del Quijote de Ibarra (1780) al Quijote de Hartzenbusch (1863)
77
que tiraba a cuerdo» (Quijote, II, 17). Las interpretaciones desde cada uno de estos dos extremos han enfrentado desde el XVIII a buena parte de la crítica, en este debate subyace el problema de qué cantidad de y a qué se dirige la sátira de la novela, y que se explicita en la pregunta que preside el estudio de John J. Allen: Don Quijote, ¿héroe o loco? (2007).
Si analizamos, separando como hace el analista, algunas de estas facetas desligadas del conjunto, el estudio resultante de unas partes, y no otras (muy en relación con el concepto fragmentario del Romanticismo, no ya en el producto literario, sino desde la crítica), arroja perspectivas disímiles sobre la caracterización de don Quijote. Y desde aquí, o en sentido inverso, la imagen que tengan del caballero se acoplará al propósito concedido a la obra.
El problema no solo estriba en la oscilación del personaje en su comportamiento respecto de diferentes ejes, sino, como pareció entrever Vicente de los Ríos, desde el perspectivismo de la novela en dos primitivos planos: el real del narrador y buena parte de los personajes y el de la imaginación de don Quijote. En el análisis de la edición académica muy perspicazmente nota este académico:
aquellos hechos [de Don Quijote] mirados con el lente de la locura de este héroe, le representan como un caballero valiente y afortunado […] las aventuras de don Quijote […] la hiciesen plausible en la imaginación. (§35)
Leyendo entre líneas: la locura, mejor, la imaginación del crítico que se acerca a la obra, verá cómo veía don Quijote (y aunque no se diera cuenta De los Ríos, también evoluciona a lo largo de la novela afectando a otros personajes), contagia a los lectores, que logran ver a don Quijote desde don Quijote. Esta capacidad de Cervantes de hacernos ver a través de los ojos de su personaje, o del lector de reconocer las diferentes visiones proyectadas en la realidad de la novela, resultará en un prisma igualmente infinito de perspectivas sobre la consideración del héroe.
3.3.3.1. Perspectivismo frente a la épica clásica
Aunque Vicente de los Ríos no profundizara en la capacidad del perspectivismo a lo largo de la obra, cómo Cervantes va transmutando y acercando y alejando esos puntos de vista (Quijote, Sancho, lector), cruzándolos, incluso, a medida que va pasando la segunda parte de la obra, en el «Análisis del Quijote» se atisba una intuitiva comprensión de la complejidad de este proceso, de estos dos mundos que se corresponden genéricamente con la novela épica, dentro de la novela realista (Alonso Asenjo, 2005).
Esa doble realidad en profundidad lleva a que haya dos obstáculos y dos éxitos, desdoblando realidad y ficción. Si tomamos como modelo el de narrativa de Greimas, el objetivo que pretende conseguir Don Quijote y el obstáculo que ha de vencer (primer eje del deseo) transmuta en el conjunto de la novela en uno segundo, el de una repetición especular en una realidad, en la que el objetivo (derrotar a un molino en lugar de un gigante) es igualmente perseguido salvando un nuevo obstáculo (el reflejo del obstáculo de la mente de don Quijote). Este básico planteamiento de la novela, que en el siglo XX repitieron con mayores o menores matices los estudios sobre narratología aplicados a la novela (Gilman, Riley, etc.), está prefigurado antes de la teoría narrativa en el estudio de Vicente de los Ríos atendiendo solo a las posibilidades de la verosimilitud: es verosímil que un loco fantasee. Al menos, lo es en la primera parte. Es la forma de fusión del roman caballeresco y la novela realista (Rey Hazas, 2006: 62), y es también la superación, al menos alejamiento, de la épica clásica. Para Anthony Close
El análisis de la novela desde la Poética: Hacia la interpretación romántica del Quijote
78
(2005: 42-3), este es el mérito de Vicente de los Ríos, la dicotomía de ilusión/realidad que nota en la base de acción de la novela y que esboza una primitiva teoría sobre el perspectivismo narrativo, embrionariamente también considerado por Lampillas [20]. Las ideas fueron además trasplantadas tal cual en los trabajos de García de Arrieta [289] [554]. La locura, y cómo iba afectando al desarrollo de las aventuras en cuanto a la percepción, desde este enfoque se acerca al estudio de la configuración de la novela desde el lector, que participa de la construcción baciyélmica del mundo narrativo.
3.3.3.2. Don Quijote, héroe romántico.
Por esta razón, la conversión del héroe burlesco, imagen asociada generalmente a la lectura dieciochesca del Quijote, en un nuevo héroe que cobra dignidad en base al valor de su causa y su empeño (leyendo muy entre líneas el «Análisis»), juzga Rey Hazas que don Vicente preludia la interpretación romántica del Quijote (2006: 63). Pero no es cierta la simplificación de que durante la centuria anterior el caballero siempre aparezca a los ojos de la crítica como un ser ridículo sin dignidad. Más bien, la clave en esta comprensión de la perspectiva desde don Quijote en la que incide De los Ríos posiciona a la crítica, de manera que el romántico —el crítico del XIX, mejor— partiendo de aquí puede realizar una lectura romantizada del personaje, dignificada, que está ayudada o mediatizada por el extenso estudio de las perspectivas (germen rudimentario de la polifonía bajtiniana) del «Análisis del Quijote». No toda lectura del personaje como caballero romántico (honorable, virtuoso, cristiano, idealista) incuba una concepción romántica de la novela y, aún más interesante, algunas de estas visiones se contraponen de hecho al propósito de la novela precisamente a partir de la ambivalencia del personaje.
Al margen de las perspectivas, volvamos a la consideración del héroe. Las imitaciones de la novela, además, claro está, de los estudios teóricos sobre ella, arrojan alguna luz sobre la evolución, más bien, maleabilidad, de la figura del caballero en esta doble perspectiva. Puede ser receptor juicioso del diálogo que sirve para la crítica política o de costumbres, puede mantener en alza su veta más exacerbada de la locura como héroe burlesco, pero también puede aparecer como héroe valeroso y triunfador. Todas estas lecturas, independientemente de las que se den en la novela, indican que el prisma que es don Quijote puede aprovecharse en cualquiera de las líneas abiertas, previo reconocimiento de la pluralidad de todas ellas, pero no necesariamente.
El cambio en la interpretación del personaje puede verse en las definiciones académicas del diccionario, y cómo se fueron cargando de nuevas acepciones. Si en 1737, Quixote es el «hombre ridículamente serio, o empeñado en lo que no le toca», en 1989 será el «hombre que antepone sus ideales a su conveniencia y obra desinteresada y comprometidamente en defensa de causas que considera justas, sin conseguirlo». El anteriormente ridículo personaje es ahora depositario de ensoñaciones utópicas. La carga de estas nuevas significaciones se está produciendo en el tramo cronológico de estudio (Álvarez de Miranda, 2006).
Este carácter poliédrico de los personajes protagonistas había sido visto como trabas a la verosimilitud de la novela en comentarios anteriores a 1780, algunos de los cuales continúan en este tramo (Dialogues [39]). Señeras son las críticas al voluble comportamiento de Sancho, ahora sabio, ahora tonto, que hicieron proclamar al apócrifo escudero de Avellaneda como el carácter mejor conseguido del paralelo entre ambos durante el XVIII (Montiano y Luyando, Mayans y de aquí a Vicente de los Ríos, si bien en estos últimos la primacía del de Avellaneda no se considera). El personaje, una vez definido, con «poca sal en la mollera», ha de ser uniforme e inamovible.
El Cervantismo en el siglo XIX: Del Quijote de Ibarra (1780) al Quijote de Hartzenbusch (1863)
79
No será una voz aislada, también salpicará a su amo. El hecho de que un loco hable con enorme propiedad o mantenga un código ético, parecía una falla insoslayable para una consideración muy rígida de los caracteres en el clasicismo.
Vicente de los Ríos, entre los errores notados, marca como yerro el hecho de que don Quijote se dirija a Sancho tras la aventura de Clavileño, poniendo en entredicho sus propias ideas sobre qué ocurrió o no en la cueva de Montesinos. Para el académico, es intolerable dicha duda, ya que don Quijote ha de estar convencido de la veracidad de sus ensoñaciones, el personaje debía ser más plano y encontrarse totalmente definido desde sus inicios, por lo que aquel momento en la narración le parece un ataque a la consistencia del carácter creado. Pasa desapercibido para él la ambivalencia del personaje y la progresiva desquijotización en términos más contemporáneos.
Aun así, para la mayoría de críticos, los personajes «están bien sostenidos» y guardan «el carácter que le corresponde» (Aquino [101]). Marchena insistirá en esta idea [488]: una vez presentado el horizonte —la horquilla— en que se mueve el personaje, aunque haya evolución, esta se hace dentro de lo «esperable», de manera que su desarrollo entra de lleno en la verosimilitud de la obra.
El carácter dual del protagonista tampoco será una novedad del Cervantismo de estas fechas. Ya en la crítica literaria alemana se daban interpretaciones más profundas de este personaje: «Bodmer había destacado la complejidad caracteriológica de su protagonista y Gerstenberg subrayado su carácter noble y serio. Bertuch, por su parte […] contempla a don Quijote como un hombre entusiasta noble y de buen corazón» (Rivero Iglesias, 2011: 219).
En el siglo XIX un concepto científico, que se apropiaron rápidamente para el terreno literario del Cervantismo, favoreció la aceptación de esta dualidad en términos racionales. Cuando Esquirol [474] define el término monomaniaco, la literatura le ofrecerá en bandeja el ejemplo conocido de todos: don Quijote. Y al mismo tiempo, la siquiatría brindará a la teoría literaria la explicación científica de este carácter cambiante que repentinamente podía manifestar cambios en cuanto a su percepción del mundo, que podía ser cuerdo —y sabio— y al capítulo siguiente enormemente loco.
En la misma línea, las identificaciones del personaje con posibles personas reales, innominadas como tipos (Thornbury [1117], Charles de Mazade), con referentes ficticios (Ortega y Frías [1134], La hija de Cervantes [1185]) o reales (Ramón Antequera [1249]), incluso personajes históricos, favorecían la verosimilitud. La caracterización de los personajes, «como si su autor los hubiera estado observando con el mayor cuidado para copiarlos», se va a convertir en un estandarte de los defensores de la poética cervantina. Esta caracterización, lingüística ma non solo, implica la idea de voces diferenciadas en el Quijote por un sociolecto, capacidad de decoro poético que Vicente de los Ríos destacaba de la novela: la utilización de diferentes registros idiolectales para la caracterización de los personajes, evidente en este eje cuerdo (Sancho) frente a loco (Quijote), mejor en términos lingüísticos rústico frente a caballero, que ofrecía una amplia gama de estilos, como demostrará su reflejo en los manuales de poética y antologías.
Esta consideración compleja del héroe lo dotará de una mayor profundidad que la natural del héroe clásico. Marchena [488] o Coleridge [703] son dos de los críticos que mejor entienden la importancia del trazado de este personaje; el abate acierta en el análisis de la dificultad del mismo, y enarbola su naturaleza verosímil precisamente, una vez definido, a partir de sus contradicciones.
Lo que será una constante, entonces, es la dualidad del personaje, desde los inicios de las fechas consideradas (Vicente de los Ríos [1], Johnson [19], por ejemplo)
El análisis de la novela desde la Poética: Hacia la interpretación romántica del Quijote
80
hasta la segunda mitad del XIX («Cervantes» [1133]), y lo que será variable es la apreciación de cada dimensión y cómo afecta esta al significado de la obra global. Con la revalorización de los valores caballerescos y la dignificación de todo aquello que representaba don Quijote, la postura de Cervantes con respecto a él podía volverse incómoda. No importaba ya que criticara o no determinadas costumbres, sino, en un acercamiento humano, ¿sería realmente capaz de burlarse de este personaje, dechado de virtudes, trasunto de él mismo? Obviamente no: el contraste interno del personaje también incide en el proceso de profundización y mitificación del caballero [1044]: es su doble dimensión y la superposición de ambas la que da trascendencia al personaje como personaje moderno, nuevo, individual y natural (Giles [1061]).
La constante en el XIX es que el análisis literario ha antepuesto el estudio de los personajes, más bien solo del personaje protagonista, sobre cualquier otro aspecto de estudio. La crítica cervantina se hará cada vez más fragmentaria, trabajos del corte del «Análisis del Quijote» de Vicente de los Ríos serán excepción. El estudio se vuelve parcial, incluso en uno tan canónico (como preliminar) de Viardot [700], el estudio del Quijote se olvida de los demás ámbitos de la poética para centrarse en análisis de caracteres y muchas de sus observaciones tendrán una carga enorme de subjetivismo, de percepción y recepción. Exceptuando algunos críticos (Hallam [730]) la otra nota constante es la línea gradual de mitificación del personaje, que cristaliza al tiempo que la de su autor en las recreaciones de su vida de Tomeo y Benedicto [1165] [1190] u Ortega y Frías [1134].
También la dignificación del personaje a través de la traducción y de las imitaciones, y no necesariamente en obras de crítica literaria explícita, fue fijando una imagen en el ideario colectivo que, en términos iconográficos, culminará con el proyecto de Doré. Florian [208] o Tieck [209], en sus respectivas traducciones —y fundamentalmente el primero— acentúan en sus versiones la imagen de don Quijote como paladín del idealismo. Esta dignificación a principios del XIX —con sólidas contribuciones en el XVIII, pero generalizada en este siglo— es paralela a la del género novela.
Y en torno a estos estudios hay otro aspecto, más o menos intenso según los casos, pero que es en cierto modo una novedad del XIX: el acercamiento empático y paternalista al personaje. Ziolkowski (1991) ha analizado sagazmente este proceso de sanctification del protagonista y, aunque sus objetivos persiguen el esclarecimiento de la transformación del motivo quijotesco para obras donde alcanza un significado religioso, el punto de partida es igualmente válido:
Eighteenth-century reader, except perhaps for the sentimentalist, were prone to dissociate the good man from the enthusiast. Had Fielding joined in the common tendency of viewing Don Quixote as a crazed enthusiast, he would not have become the first reader to see him as a figure of positive moral and religious significance. (1991: 38)
Con esta visión del caballero en el XVIII, representada por Fielding, la figura de don Quijote culmina en su «sentimentalización y heroicización, dejándola así a las puertas del Quijote romántico» (Pardo, 2007: 139). Sismondi [409] es un ejemplo clave en la apreciación de este «buen hombre»: después de criticarlo como elemento inadaptado incluso peligroso socialmente, demuestra un sentimiento de cercanía y un perdón no ya a su autor, sino al personaje en sí. Aribau [902], unos años después, demuestra la intensificación de este sentimiento que se hace una constante. Cada vez son más los críticos los que se duelen con don Quijote, se lamentan de su suerte y aluden a las lágrimas del propio Cervantes al escribir y las del lector al leer; la risa a carcajadas se reserva para biografías ficticias (La locura contagiosa [916], El loco de la
El Cervantismo en el siglo XIX: Del Quijote de Ibarra (1780) al Quijote de Hartzenbusch (1863)
81
guardilla [1189]). Desde esta óptica, para muchos de estos lectores, la segunda parte será mucho más amarga que la primera. La mirada sentimental, la pena empática es crucial para comprender el alcance de la dignificación del personaje. Significa que la mirada del crítico se centra en el hombre, que no el loco, aun cuando recibe las burlas y los palos estando loco. Pareciera que Alonso Quijano está mucho más presente para los cervantistas de lo que parece estar en la propia novela. La valorización del sentimiento del Romanticismo o prerromanticismo (Aguiar, 1982: 322), el acento en la interioridad humana como contenido literario, también debió de afectar al proceso de lectura, realizado desde una visión más personal, y que permitía la identificación personaje—lector. Al mismo tiempo, las prácticas lectoras, de una lectura extensiva a intensiva, de la colectividad a la individualización, quizá favorecieron también esta interpretación.
Esta empatía con el caballero manchego y la comprensión de su problemática compleja llevará de la mano la conclusión lógica, que sin ser producto exclusivo de esta época, encuentra en ella toda su significación. Don Quijote es el símbolo de la humanidad, es el hombre. Ya Mayans dijo que el caballero era todo hombre, el hombre de todos los tiempos, y tras él, Mendíbil [477], Coleridge [703], Joaquín María López [1023], Baret [1099], Langford [1181], y un largo etcétera (siendo más comunes en las últimas tres décadas) de los cervantistas considerados en este trabajo. Las imitaciones críticas apoyadas en la figura de don Quijote se basan en esta aseveración para que el resultado de la crítica sea atemporal, válido siempre (Álvarez Barrientos, 1991: 175). Si el conflicto del protagonista es el de cada uno de los lectores, la universalidad y atemporalidad de la novela se encuentra en la tragedia del personaje, pasando por encima de si la sátira a determinadas costumbres puede, o no, ser universal.
Este acercamiento al personaje tiene que ver también con la concepción del proceso de creación poética. El Romanticismo supone una reacción contra el Neoclasicismo y el establecimiento de un ideal poético centrado en la expresión y comunicación emocional (Wellek, 1959: II, 9), lo que produce un acercamiento empático a los motivos poéticos, en este caso es lógico que acabara acercando a lector y protagonista que se reconocen en un espejo de identificaciones que posibilitará de un lado la dignificación del héroe, de otro la conversión del personaje particular en epítome del hombre universal. La creación de estereotipos universales para la narrativa será, de hecho, lección aprendida gracias a Cervantes: Joseph Andrews, Picwick, Tom Jones o Jaques le fataliste se consideran, desde el momento de su aparición, como herederos quijotescos.
La ambivalencia del personaje, de la misma forma que para la comprensión de la dimensión burlesca/trágica en el propósito de la obra en trabajos de crítica hizo que navegara entre dos extremos, también se traslada al corpus de imitaciones y recreaciones, igualmente ambivalentes. Si Almar [663], como demostró Ardila (2009b) mantiene las características burlescas del personaje, Cuvelier [216] o Eglantine [146] en fechas muy tempranas nos lo presentan como caballero victorioso, incluso se dan curiosos entrecruzamientos, como la lectura del personaje como caballero honorable y vencedor por un receptor del que se hace burla (Zumbas de Santos Capuano [167]). Si para El Censor [62] don Quijote era un tipo ejemplar, en las comparaciones con el gacetero de la Mancha sigue siendo el loco ridículo [406], con múltiples posiciones intermedias de acercamientos mixtos, como en las comparaciones con Bonaparte, en que se admitirá la locura del caballero, pero, para oponerse a Napoleón, se destacará su naturaleza bondadosa [370] [371]. Poco a poco, el avance de la crítica con el acento puesto en el recuento y ponderación de sus virtudes irá difuminando la dimensión burlesca del personaje [685], evolución que se hará notar en su utilización satírica en la prensa de censores y espectadores (Uzcanga Minecke, 2008). La dimensión trágica será objeto de la crítica literaria, y aun más allá: don Quijote se ha convertido, rozando el
El análisis de la novela desde la Poética: Hacia la interpretación romántica del Quijote
82
medio siglo del XIX, en el símbolo del soñador utópico, de las aspiraciones del hombre común o de la libertad individual [909] [926] [947].
La dilogía del personaje parece corresponderse con la de la interpretación, incluso para algunos autores corresponderse con las dos partes de la novela. Ambas dimensiones se mantienen, e igualmente se mantienen ambas interpretaciones en la crítica, con también bifurcados propósitos. Es necesario analizar esta visión del personaje de acuerdo a la transformación de la sátira en la crítica, ya que ambas van de la mano y dependen una de la otra: Sismondi mantiene que existe sátira, y así lo harán muchos durante el XIX, lo que habrá que hacer entonces es desplazar el objeto del ridículo: don Quijote puede servir para mostrar un ridículo, pero no ser él en sí mismo ridiculizado, bien porque representa unos valores nuevos que se están adscribiendo al personaje, bien porque no es la caballería el objeto de las críticas.
En la evolución del personaje entre la primera y la segunda parte (para Hallam, «no natural» [730]) es muy interesante ver cómo afecta a la interpretación de la sátira, ya que muchos críticos empiezan a centrarse en ese aspecto para poder deslindar diferentes intereses y propósitos entre las dos partes que motivan la transformación del personaje; o al revés, que vistas las posibilidades del personaje, necesitó cambiar el propósito de la novela para que este pudiera moverse con libertad en la segunda parte. Viardot [700], entre otros, es consciente del potencial inicial del personaje que se atisba ya en su configuración en la primera parte, aunque, como la mayor parte de la crítica en el XIX, incide en el proceso en que va redondeándose a lo largo de la segunda en virtud del libre discurrir del genio de Cervantes.
3.3.3.3. Sancho Panza
El escudero que va junto a don Quijote recibe una atención crítica menor en un primer momento de la configuración del Cervantismo, si bien siempre notan su protagonismo en grado similar al caballero. El mayor defecto que le achacaban desde las miras más clasicistas era su inconsistencia como personaje, el tontorrón del escudero de pronto se convertía en juicioso gobernador para la sorpresa de todos. En este sentido es curioso el parche que propone Jacinto María Delgado [83], achacando el inverosímil comportamiento a una dolencia física (Cuevas Cervera, 2013b: 401). En el XIX la repetición de estos argumentos fueron la excepción (el Setabiense [306], Valentín de Foronda [343]).
Esta primitiva inconsistencia torna en la consideración de un carácter complejo, con sus contradicciones internas (Féletz [333]) aunque la visión elogiosa y querida del personaje venía desde antiguo (Bowle [10] «the editor has raised Sancho to more dignified, even noble, heights» [Cox, 1971: 74]; Florian [208]), lo que hizo preguntarse a más de un crítico si no sería el personaje más apreciado por el propio escritor (Nisard [753]). Este mosaico que era Sancho, como el caballero, manifestaba una evolución, un hacerse durante la novela, notada en el uso creciente de refranes («Cervantes and his writings» [707]) y en la contaminación mutua con el caballero. El horizonte para este personaje se amplía, y los estudiosos decimonónicos advertirán en él múltiples facetas (sancho, sanchuelo, sanchísimo, tomando prestados los términos de Edmund de Chasca).
Junto al caballero, la crítica buscará en Sancho el símbolo contrario, el cuerpo, el cuerdo, la prosa, la materia y lo estudiará de manera individualizada, desde «unwelcome Shadow to Individual» (Flores, 1982: 51-74) según lo ha considerado Robert M. Flores en su libro sobre la historia de la interpretación de Sancho Panza:
The differing views of Sancho that began appearing in the Age of Enlightenment were clearly a step forward towards the realization and recognition that he is a far more
El Cervantismo en el siglo XIX: Del Quijote de Ibarra (1780) al Quijote de Hartzenbusch (1863)
83
complex character than had been thought until them; but the good opinion, that, amongst others, Fielding, Meli, Gaultier, and Bertuch had of him well-nigh disappeared under the rising tide of Romantic criticism that began swelling at the end of the century. (Flores, 1982: 51)
Al margen de la interpretación romántica, Sancho va a funcionar desde los orígenes del Cervantismo como sabedor de lo popular, gobernador del reino de la paremiología. Ya Pedro Centeno [84] elogiaba la sabiduría del escudero y el Engañabobos [132] afirma que la posteridad hará de él un sabio. Sancho aparecerá liderando, muchas veces desde el título, obras que manifiesten aquel espíritu de sabiduría que mana del pueblo, hasta en obras muy alejadas de los estudios cervantinos (Sprüchwörter [177]). Además, el estudio particular de esta faceta en algunos trabajos (Chasles [656]) acabará mostrando que Sancho Panza está ineludiblemente unido a aquel universo. Quizás la más notable es la asunción del título Sancho or the proverbialist de la obra sobre paremiología de Denis [647].
3.3.4. «Mérito de la narración de esta fábula». Dispositio, unidad y variatio
El estudio de la estructura del Quijote en estos años de crítica cervantina se limita a delinear muy fugazmente las tres salidas del caballero, esbozar ordenamientos cronológicos y plantear un problema evidente en la primera parte de la novela: la oportunidad de las historias intercaladas.
Vicente de los Ríos advierte la incomodidad de estas, aunque las considera relevantes por la información que transmiten del autor sobre sus inicios narrativos (El curioso impertinente) y su propia biografía (historia del cautivo). Desde su postura, la armonía es más sólida en la segunda parte de la novela, «mejor seguida» que la primera y donde, además, el propio autor —realmente a través de Sancho y Sansón Carrasco— nota la importunidad de la novela del Curioso. Aunque en líneas generales muchos críticos advertirán estas interpolaciones narrativas, la crítica es cada vez más difusa, permisiva (Fernández de Navarrete admite que no está bien traída, pero que aporta variedad al conjunto, entendiendo esta variatio como criterio valorativo [475]) o incluso desaparece (el conde d'Albon [31] en fechas tempranas ya defendía la unidad de la obra que no se perdía en digresiones), aunque persistirán tercos clasicistas, como García de Arrieta [554], que fue capaz de borrar las narraciones del texto del Quijote. En las abreviaciones o traducciones parciales era lógico que estas historias desaparecieran, aunque ninguno, y menos en ediciones castellanas, se había atrevido a dejar la novela de Cervantes sin sus pequeñas compañeras de viaje.
Al tiempo que Agustín García de Arrieta cometía este atropello, que le valió numerosas quejas —aunque bien es cierto, más violentas en los últimos años del XIX o en el XX— se difundían los nuevos planteamientos teóricos sobre el género novela desde Alemania e Inglaterra. El nuevo género romántico es unitario (Schlegel [230]) precisamente en su variedad, en la mixtura de personajes, discursos, tipos, modos narrativos, tragedia y comedia, etc. Así, aun notando la incomodidad del Curioso, los críticos defenderán la unidad de la novela (Bouterwek [274]). Es la razón por la que los teóricos alemanes criticaron la falta de las poesías en la traducción de Tieck [209], que formaban parte de ese global, ese género para sí mismo que era el Quijote y cuya armonía en la variedad había defendido el propio Tieck [265]. Sismondi será muy sagaz al notar un efecto de la introducción de estas narraciones en principio ajenas a don Quijote y Sancho [409]: permitían ampliar el horizonte de la novela, tanto más extenso cuanto más diversas genéricamente fuesen estas interpolaciones.
El análisis de la novela desde la Poética: Hacia la interpretación romántica del Quijote
84
3.3.5. «Discreción y utilidad de la moral del Quijote». El espinoso y cambiante objeto de la sátira
De todos los aspectos en este camino de (re)interpretación continua del Quijote, el asunto del propósito de la obra, generalmente identificando la moralidad implícita en ella con su utilidad, es el menos homogéneo de todos, el que ofrece más posibilidades de maleabilidad y el que juega con más variables que entran en juego.
La consideración de quienes se ocuparán de esta importante cuestión en este casi centenar de años de lecturas del Quijote da algunas luces para la identificación del problema. En primer lugar hay que distanciar el propósito de Miguel de Cervantes de los efectos que consigue de hecho la obra; y al mismo tiempo aislar al personaje, don Quijote, de este propósito, que no es suyo, sino de su creador (distancia no siempre entendida por las recreaciones cervantinas). Era innegable que el propio escritor afirmaba ser su fin «derribar la máquina mal fundada destos caballerescos libros», pero la extensión de aquella aseveración supondrá una constante redefinición en este periodo: ¿pretende —y/o consigue— derribar la literatura caballeresca? (Denina, Clemencín [650], Pérez Cagigas [215], Madramany [172], Viardot [700], Prescott [735]) ¿solo la literatura caballeresca «mal fundada»? (Ticknor [964]) ¿las costumbres caballerescas? (Vicente de los Ríos [1] [para García Berrio, 2006: 139, lo peor de las ideas del «Análisis»]; Spirit of Cervantes [486]; Ancillon [288]; Murray [292]) ¿estas costumbres caballerescas cuando son nocivas? (Fernández de Navarrete [475], Aribau [902]) ¿costumbres sociales inadecuadas, independientemente de la caballería? (Ribero y Larrea [150], Sismondi [409]). Las posibilidades se dan todas, y asumiendo nuevas variables.
El problema se había planteado mucho antes. Algunas de las primeras lecturas de la novela que procedían del extranjero (Rapin, 1675) concedían al Quijote el papel de sátira antiespañola, «porque toda la nobleza española estaría embebida por lo caballeresco» (Martínez Mata, 2009: 764) y la novela era una «mancha para su patria» (Moret, 1667, cit. en Real de la Riva, 1948: 113). Emilio Martínez Mata ha insistido en varias ocasiones en la importancia de esta idea y su mantenimiento en autores tan influyentes como Moréri (cuyo diccionario además se reeditó en varias ocasiones repitiendo las antiguas ideas sobre el Quijote) o William Temple, hasta alcanzar a autores de finales del XVIII o XIX (Peyron) (2005a, 2008, 2009). Aunque escorado hacia la sátira literaria, los autores de finales del XVIII destacaron también de la obra de Cervantes este fin satírico por encima de otras lecturas (Aguilar Piñal, 1982: 209).
El hecho de querer anclar el Quijote en la crítica literaria y no considerarlo responsable de la pérdida de valores de la caballería no es un motivo novedoso del Romanticismo, aunque bien es cierto que con las novedades del movimiento crítico alcanzó nuevas cotas. El autor de «Conjectures» (1779-1780) [5] ya insistía en la separación de estas. Peyron [8] sin embargo sigue en la línea de considerar que la crítica literaria conllevaba la crítica a los sentimientos heroicos, coincidiendo con autores consagrados en los estudios literarios españoles como Luzán o Alejandro Aguado e Ignacio de Loyola en el Discurso crítico sobre el origen, calidad y estado presente de las comedias en España (cit. ambos en Martínez Mata, 2009: 768). También Almodóvar [14], habiendo librado a la novela de caer en invectivas directas, la hace satírica contra «aquel fanatismo de la antigua caballería» (1781) y al tiempo, Juan Andrés insiste en que la mayor gloria es haber acabado con los libros de caballería sin aludir a su efecto sobre las costumbres sociales [32]. Pero John Moore [190], los Schlegel o Hagberg [752]
El Cervantismo en el siglo XIX: Del Quijote de Ibarra (1780) al Quijote de Hartzenbusch (1863)
85
pondrán serios reparos a la admisión de que Miguel de Cervantes pudiera criticar la caballería y la Edad Media.
En el marco del nuevo Cervantismo iniciado con la primera edición académica de 1780 la necesidad será dar una respuesta satisfactoria a este problema. En primer lugar habría de desprender a Cervantes de la imagen de satírico de su nación para poder otorgar a la obra el rango de símbolo nacional, obviamente inadmisible si se consideraba que atacaba a las virtudes nacionales. Varias son las propuestas: si aquella incómoda identificación partía de que la literatura caballeresca reflejaba unas costumbres en boga que caracterizaban la nobleza española del tiempo del escritor, solo había que matizar o destruir algunos de los enlaces de aquella triple identidad para mantener la sátira cervantina. La otra posibilidad consiste en mantener la identificación y considerar que Cervantes no hace sátira, o, en el caso más descabellado, mantener la premisa inicial y aventurar una imagen negativa del escritor.
Las variedades de interpretación son mucho más numerosas pues dependen no solo de esta línea de consecuencias y efectos sino de la consideración positiva o negativa de ellos. Entre las posibles soluciones solo pueden apreciarse algunas líneas evolutivas, aunque el mantenimiento del maremágnum de opciones y posibilidades será la tónica. Estos ejes ascendentes se relacionan con la dignificación del personaje y del autor y de la relación entre ambos, esto es, Cervantes, como virtuoso, digno, noble, no pudo querer ridiculizar a un personaje igualmente virtuoso y noble (más si llegamos a lecturas que identifican a ambos), al mismo tiempo que persistía el mantenimiento de que el propósito satírico es inherente a la novela. Mantener una imagen ensalzada de personaje y autor al tiempo que un fin reformador o satírico obliga a desplazar el objeto de la sátira. La confrontación primitiva que producía este planteamiento supone un escollo en la obra de Sismondi [409] que él resuelve en su propio discurso. En el primer acercamiento a la figura de don Quijote el caballero es un inadaptado, el hombre que ajeno a la sociedad de la que forma parte no se comporta de acuerdo con la comunidad, es más, atenta contra ella (similar al desarreglo social que apunta Andrews [358]). Esta imagen negativa se va transformando en la propia presentación del historiador mediante una visión muy cercana al hombre que late tras el personaje, resolviendo en positivo y salvándolo del ridículo.
Así en abstracto esta ecuación parece un galimatías sin sentido, pero el recorrido por las obras de catálogo advierte de la heterogeneidad manifiesta en la consideración de la sátira con resultados disímiles.
El camino elegido es en muchas ocasiones matizar el objeto de sátira considerado, ampliando o disminuyendo los límites de su alcance. Si la idea general defendía que Cervantes atacaba los libros de caballerías, se argüía que solo criticaba aquellos que eran malos libros de caballerías (Salvá [755]). Si se optaba por la tesis más tradicional (que la sátira abarcaba las costumbres caballerescas) la restricción iba en el mismo sentido: solo atacaba el abuso de estas costumbres que se da en casos muy determinados. Y en esta línea, identificando estas costumbres con la nación española, o bien destruyeron esta igualdad ([707], Garcés [140]) o la ampliaron, considerando que estas costumbres afectaban a todo el ámbito paneuropeo y no solo hispánico (Vicente de los Ríos [1]), hasta desplazando la crítica a los quijotes del nuevo siglo (Bourgoing [105], Teodomiro Ibáñez [1180]). Así, Francisco de Paula Canalejas reprochó a Ticknor la atribución de un carácter nacional a los libros de caballería cuanto estos pertenecían a todo el ámbito del Viejo Continente, esto es, no era un rasgo exclusivo español (Revista Española de Ambos Mundos, IV, 1855, pp. 667-668; cit. en Romero Tobar, 2006: 136n-7n). Estos matices sobre el eje original siguieron en el XIX conviviendo con la tesis más arcaica: en el artículo «Pintura y decadencia de la pintura en España» (Museo de familias, tomo IV, 1840, p. 180), entre otros muchos ejemplos que pueden rastrearse en
El análisis de la novela desde la Poética: Hacia la interpretación romántica del Quijote
86
las alusiones a la novela de Cervantes a mediados del XIX, se define el Quijote como «sátira de los defectos inherentes al carácter español». Aun manteniendo esta postura, podía invertirse la incómoda respuesta a la pregunta de si había sido o no perjudicial la novela para el desarrollo de la nación: si ponía en tela de juicio unas costumbres perniciosas, con su crítica Miguel de Cervantes vuelve a erigirse como estandarte patrio al influir con su obra en la mejora de España; «crítico antiespañol» torna en «regenerador» del país. Sismondi explicita este cambio en el sentido de la crítica como propósito de la novela: el objetivo, para él perseguido y alcanzado, es útil y patriótico, critica a favor de su país y no contra él, lo que de fondo plantea una redefinición en el XIX de los rasgos medulares de la nación.
Si la identificación con lo nacional se producía tomando como objeto a una persona concreta (las primeras lecturas que vieron una invectiva contra Carlos V o el duque de Lerma), algunas de las lecturas decimonónicas mantuvieron aquel objeto, pero no las razones de la crítica: estos personajes no eran criticados como representantes de la caballería, sino como ejemplos de lectores, su afición a los libros de caballerías y no su desvirtuada visión de lo caballeresco era el núcleo de la sátira, volviendo al primer planteamiento expuesto en el prólogo de Cervantes, habiendo diluido el ataque personal en un ataque social vehiculado a partir de un representante de la colectividad lectora.
Estas serán las soluciones más comunes, las que suponen un desplazamiento o matización de los límites del objeto de la sátira. El prólogo de Joaquín María Ferrer es en sí mismo toda una relación de estas disquisiciones que él asume y trata de resolver de una manera positiva tanto para el escritor como para el personaje como para la caballería [633]. Pero no son las únicas respuestas posibles. El mismo hecho de que se lanzara un concurso literario sobre si la novela había sido perjudicial para las costumbres de su nación (el de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras en 1833 [846]) es indicativo de la preocupación específica que suponía el controvertido asunto en los nuevos tiempos del Cervantismo. En definitiva, la única línea más o menos común, aunque hubo quienes siguieron defendiendo que el único interés de Cervantes era la crítica literaria, es que a partir de aquella también se corregían costumbres o vicios de su tiempo, no ya solo caballerescos. Así lo consideraban quienes participaron en la polémica teatral de García de la Huerta [63], o Vicente de los Ríos y otros autores (Cournand [79]) amalgamando el nuevo gusto caballeresco del XIX con el acento puesto en el aprovechamiento moral de la novela en que incidía el espíritu ilustrado y que jamás abandonará la interpretación de la obra cervantina. La crítica de costumbres no niega lo literario, lo que se propone es una corrección social a partir del comportamiento y actitudes de los personajes de estos libros, lo que posibilitaría la moralización en negativo —a contrario— pero al mismo tiempo, habiendo fortalecido el virtuosismo de los dos personajes principales, en positivo —a pari—, como demuestran las recopilaciones de máximas de Sancho o las recreaciones que lo convierten en buen gobernador o antologías como la de García de Arrieta [420]. Si trata de «mejorar a los hombres» el problema es si lo hace además de desterrar la literatura de caballerías o a través de la censura de los contenidos de la caballería. Aunque la diferencia parezca mínima, es muy importante en la evolución de la crítica de la novela; cuando no se desvinculan claramente unas de otras puede desembocar en maliciosas interpretaciones: el Quijote tiene el fin moral de mejorar a los hombres, mejora que surge de la crítica de los defectos que tiene la sociedad, ergo el Quijote critica la sociedad —y no importa si la actual o la del mundo caballeresco anterior evocado por el protagonista—. Esta línea de simplificación está en la base de la confusión crítica a la caballería/crítica al libro de caballerías, que presidía algunas de las primeras interpretaciones y sus refutaciones. Considerar la capacidad caracterizadora de
El Cervantismo en el siglo XIX: Del Quijote de Ibarra (1780) al Quijote de Hartzenbusch (1863)
87
Cervantes y las implicaciones morales de la novela, además de las metaliterarias, puede volver a esta interpretación más arcaica, que será rescatada por algunos de los autores entre la Ilustración y el Romanticismo (Foronda [343]). Esto es, aun sin negar la grandeza de Cervantes, mucho de los análisis morales de la obra (García de Arrieta) coquetearán con la idea de que Cervantes satiriza sobre la realidad de su tiempo, con divergentes conclusiones.
La idea de genio romántico que escribe poseído por una fuerza de la que resulta un objeto artístico que sobrepasa la conciencia del propio escritor añadía una variable que multiplicaba las posibilidades: la novela de Cervantes había sobrepasado al propio autor, generando un abismo que hacía disímiles propósito y efecto. El efecto podía ser negativo y por tanto diferente al propósito positivo: aunque el escritor quiso acabar con la literatura caballeresca, provocó un efecto pernicioso para las costumbres (Peyron [8], Salvá [755], «apagó el espíritu de valentía»); o provocó un efecto positivo para las costumbres, pero no conscientemente perseguido por el autor (Salvá, De la Rosa [846]). La divergencia entre ambos podía al menos exculpar tímidamente a Cervantes, ya que el perjuicio sobre la caballería se producía en el proceso de lectura y no en el de creación.
En el otro extremo, también podría considerarse que Cervantes consiguió el objeto que se propuso, y que este era acabar con la caballería, convirtiendo al escritor en enemigo de la virtud y de la nación (Digby [588], ¿Byron? [518]). La idealización de la caballería y de la Edad Media que trajo el Romanticismo, por tanto, también se convertirá en un factor que entra en juego en el problema del propósito de la novela. Siendo en principio buenos los valores que don Quijote representaba y la caballería, ¿dónde estaba la crítica, entonces? El caballero manchego podía convertirse de objeto de la sátira a sujeto que satiriza, o a partir del que se construye la sátira (Magnin [926], Schimdt [947]), siendo el mundo que lo rodea el que queda mal parado para el lector en su confrontación. Otra opción es diversificar la caballería: considerar que el objeto de crítica, la caballería, no está representada por don Quijote, sino que él es ya la respuesta a la crítica, una nueva caballería, reformada, mejorada, vitalizada.
Es la valoración romántica de lo caballeresco, consecuencia de la idealización proyectada sobre la Edad Media, lo que lleva a diferenciar la «buena» caballería, la genuina, de la espuria en la que había derivado, la única que, según el sentir romántico, habría sido satirizada en supuesta diferenciación de la genuina caballería. (Martínez Mata, 2009: 772)
Puibusque [845] considera que todos los comentaristas han incurrido en un error grosero cuando han querido pensar que en España, «país esencialmente caballeresco», un escritor notable ha intentado poner en ridículo a los héroes nacionales. Rementería [668] habla de una caballería buena en su origen y amada por Cervantes, esta es la que representa don Quijote, que, como ejemplo a pari, ha de imponerse sobre la otra caballería, objeto de la sátira. Vicente Salvá aboga por esta postura [755]. Paradójicamente, Tubino [1220], en su reformulación de una primera y segunda caballerías llegará a una solución coincidente, aun negando la validez de la tesis de Salvá, y será más o menos similar a la postulación de Gil y Zárate de una nueva caballería [865]. Los críticos más románticos, que al mismo tiempo que elogiaban la caballería mitificaban a Miguel de Cervantes (son varias las biografías que lo presentan como un caballero andante en sus campañas militares y en su cautiverio), postularon que el escritor realmente amaba la caballería (Reeve [69]; Hazlitt, que habla de «la más alta caballería» que es el Quijote [433]; Díaz de Benjumea [1174]). Hubo quienes defendieron que la novela, en la cima, se había convertido en el mejor libro de
El análisis de la novela desde la Poética: Hacia la interpretación romántica del Quijote
88
caballerías (Hernández Morejón [705], Vicente Salvá, Moragues [734], Díaz de Benjumea).
Tampoco restringir al ámbito literario la sátira solucionaba el problema de manera definitiva. Si Cervantes se postulaba contra la imaginación excesiva en la literatura, ¿cómo podía esta obra ir contra algo que definía su propio ser? ¿Cómo —se pregunta Nisard [753]— podía exaltar lo mismo que ridiculiza? Don Quijote era él mismo el símbolo de la imaginación romántica, y su visión, ya nunca más ridícula, ya nunca más negativa, dificultaba el fin satírico.
El muestrario es tan amplio como el de los cervantistas que se acercaron al problema, como demuestra el camino trazado en este sentido por las obras del catálogo.
Continuos Quijotes morales, políticos, filosóficos demostrarán la rentabilidad de la novela de Cervantes entendida como sátira: las imitaciones, recreaciones y continuaciones son indicativas de la evolución de esta concepción.
El error de todos estos imitadores consistió en creer que el mérito de la novela de Cervantes residía exclusivamente en la parte de sátira que tiene contra los libros caballerescos. Conque, según pensaban, eligiendo ellos otro tema de mayor interés e importancia que la lectura de cierta clase de libros, como serían los defectos y vicios de la enseñanza universitaria, la hidalgomanía, el filosofismo del siglo XVIII, el radicalismo político, el industrialismo, etc., que es adonde tiran estas obras, pensaban, repito, vencer y sobre pujar fácilmente al autor del Quijote. ¡Ejemplo memorable de ceguedad y pobreza de sentido crítico! (Cotarelo, 1901a: 68-9)
Eso sí, de la misma forma que la crítica literaria no era coincidente en esta idea cuando se aplicaba a la novela de Cervantes, tampoco su utilización como base para las imitaciones es igualitaria, ni siempre mantenida. Quijote tendrá marcas tanto elogiosas como negativas. Así, en La Quijotita y su prima [466], en la obra de Siñeriz [708] o Irisarri [1262] y otras obras que copian el entramado narrativo de Cervantes, el protagonista acaba ridiculizado siendo presentado desde arriba; en El Censor [62], El Nuevo Don Quijote de Sevilla [405] o las recreaciones de Lafuente [742] la sátira se realiza a partir del caballero. Los escritores del XVIII y principios del XIX «se sirvieron de su modelo para criticar todo aquello que les parecía censurable», independientemente de la ideología (Álvarez Barrientos, 1987-1988: 47-8). Para Byron [518], don Quijote venía para corregir a la sociedad, y este desplazamiento del fin de la obra al del personaje, esta primitiva confusión don Quijote/Quijote será recurrente en las consideradas como imitaciones cervantinas de los siglos XVIII y XIX (Rutzvancadst [87]) y en diversas alusiones críticas [300].
En cualquier caso, este termómetro que son las imitaciones para la consideración de la sátira de la novela no será del todo fiable (Cuevas Cervera, 2013b: 408-9): la ambivalencia del personaje y la dualidad de la obra burlesca y trágica ofrecían al nuevo recreador múltiples aristas, que podía recorrer, bien optando por una sola, aunque no significa que negara las demás opciones de interpretación. Eso sí, el descenso de recreaciones satíricas avanzado el XIX hechas a partir de figuras quijotescas advierte de que algo en la concepción de la novela está cambiando.
La movilización del objeto de la sátira también se relaciona con la trascendencia del Quijote, con su atemporalidad y su universalidad. Si este objeto respondía a personas, hechos o literatura muy concretos de un periodo de la historia de una nación igualmente particular, era difícil mantener su permanencia en el interés de los lectores dos siglos después de su publicación. Como advierte, entre otros, Smirke, la sátira es por definición caduca [460]. Mantener la sátira obligaba a buscar en el libro una sátira
El Cervantismo en el siglo XIX: Del Quijote de Ibarra (1780) al Quijote de Hartzenbusch (1863)
89
más general del hombre y sus costumbres que no se restringiera a un lugar ni tiempo predefinidos. Probablemente la ambigüedad de la obra es buena parte de la causa de su universalidad (Álvarez Barrientos, 1991: 23). Para argumentar esta universalidad también era necesario que el propósito satírico ampliara su marco de acción y apuntar el tiro de Miguel de Cervantes sobre un mundo que fuera común al XIX, igualmente universal. ¿Sobre qué estaba puesta la sátira, entonces? ¿la desproporción de los ideales caballerescos y la práctica cotidiana de la vida? ¿Este enfrentamiento tiene su paralelo literario en la oposición, dentro de la novela, la mimesis particular de un mundo circundante y el interés de don Quijote como creador por hacer algo trascendente y sobrepasar el mundo real? ¿Quién resulta el triunfador en el enfrentamiento que es inherente a la construcción satírica? Curiosamente, aunque muchos afronten el efecto que produjo el Quijote en la sociedad, incluso se escribieran ensayos que específicamente tuvieron este tema por objeto, son casi nulas las interpretaciones del final de la novela en relación con aquella utilidad, y pocos se plantean cuál es el sentido último de la recuperación de la cordura de don Quijote, exceptuando algunas lecturas de los alemanes (Schelling [320]).
El debate sobre el fin del Quijote se actualiza tomando nuevos caminos a mediados de siglo en parte por la publicación del Buscapié [940] y los artículos que lo siguieron, y de ahí a la crítica esotérica de Díaz de Benjumea y todos sus detractores —los más— y defensores —los menos—.
3.3.5.1. La obra de Cervantes como literatura moral.
El propósito de la novela se relaciona estrechamente con la noción de moralidad aplicada a la obra. Para autores del XVIII, dirigidos por los principios ilustrados de la época, como Vicente de los Ríos o Pedro Pablo Gatell, de nada serviría la fábula si no tuviese un fin moral, y hasta fue etiquetada como roman moral [98] en la centuria ilustrada, hasta «tratado de ética» (Lucía Megías, 2002a: 509). ¿Dónde radica esa moral? Si la tradición crítica ha desplazado la sátira de un uso literario y de las costumbres caballerescas a un marco general al hombre y su comportamiento social, la utilidad de la obra como reformadora de costumbres no tendrá ningún escollo para su aceptación. La novela ofrece lecciones a través de sus personajes que funcionan como «ejemplos prácticos», de forma que corrige los vicios en general (Pellicer [187], Mor de Fuentes [674], entre otros muchos). Con esta utilidad añadida se ha invertido la asociación sátira y antiespañola: precisamente la crítica hacía un bien necesario a la nación. Así, no debe ser solo una crítica a los libros de caballerías, sino extenderse al público con función apelativa. De ahí el continuo planteamiento sobre hasta dónde llega la crítica de costumbres o, al menos, la crítica a las costumbres lectoras en muchos de los cervantistas del tiempo. Esa función crítica y social adscrita al Quijote es la que asume García de Arrieta [420] como punto de partida de su obra (Rodríguez Cepeda, 1992: 20a).
Sin negar esta realidad, algunas voces advirtieron la poca decencia y procacidad de los entremeses cervantinos (Cavaleri [441]), de las Novelas ejemplares (Petitot [366], que parece considerarlas exempla a contrario) incluso de algunos momentos de la novela de Cervantes (Foronda [343] o Lavigne [1021] que pedían una mimesis basada en el buen gusto) que podían incluso ser de malas costumbres (Malaspina [94]). Las abreviaciones infantiles de la obra notaron estos pasajes y los matizaron o eliminaron. En España, Alberto Lista la consideraba útil para la juventud [503], pero era necesario pulirla antes de ofrecerla. Las ediciones juveniles de Lejeune [859] o Müller [1018] advirtieron el problema, que heredaría en España Fernando de Castro [1080].
El análisis de la novela desde la Poética: Hacia la interpretación romántica del Quijote
90
Una extensión de este fin o valor moral está en las imitaciones, tanto de la estructura, como de la contraposición de personajes (diálogo) como del propio contenido, con valores morales. No implicaría necesariamente una lectura moral de la obra, aunque sí la utilización de la figura de los protagonistas como pivote para la enseñanza (como factum o contrafactum, en sentido recto o en negativo) da idea de la capacidad del personaje tal como estaba definido por Cervantes.
El fin moral de la obra también se relaciona con el de la instrucción del lector, y en este ámbito, con la proliferación de panegíricos, que no solo demostrarían que Cervantes no era un ingenio lego, sino que pretendía enseñar al lector.
3.4. NUEVOS HORIZONTES EN LA CRÍTICA CERVANTINA: LA TRASCENDENCIA ROMÁNTICA DEL QUIJOTE
Todas las apreciaciones anteriores sobre aspectos de la novela de Cervantes van ahondando, a medida que avanzan los años y se acumulan las obras de la nómina de cervantistas, en la interpretación romántica del Quijote tal como fue explicitada por Anthony Close (2005). Aunque el germen de esta concepción está asociada al círculo alemán de los primeros años del siglo XIX, ya Rivero Iglesias (2011: 23-9 y passim) ha demostrado que algunos aspectos de esta lectura idealizada se encuentra en anteriores escritores alemanes desde el segundo tercio del siglo XVIII. No es un caso exclusivo del país germano, algunas voces supondrán nuevos caminos para la crítica cervantina antes de la eclosión de la teoría romántica, aunque no se conviertan en las mayoritarias, mucho menos en las oficiales. Y de hecho, la interpretación del Quijote vinculada a los Schlegel, Tieck, Schelling y sus coetáneos que funcionan como cauces de difusión (Bouterwek, Sismondi) no será la lectura hegemónica de la obra de Cervantes hasta la segunda mitad del siglo XIX, si es que lo fue una vez. La crítica del XIX, sobre todo española, pero no solo, puso en tela de juicio aquellas lecturas, incluso ridiculizó los abstractos metafísicos asociados a los personajes en términos polares. Aun así, no cabe duda de que aquellos primeros intentos supusieron un revulsivo que iría consolidándose, aun con resultados divergentes, a partir de estas primeras lecturas románticas.
La «interpretación idealista» (Rivero Iglesias, 2011: 25) no es exclusiva del primer tercio del XIX, la idealización del héroe y reducción del carácter cómico-satírico de la novela (Close, 2005: 15) se dará tanto en el movimiento ilustrado como en el Romanticismo. El héroe es «a la vez noble y ridículo por ambas corrientes de pensamiento», y, aunque en un sentido diferente, ya en el siglo ilustrado la recepción de la novela cervantina es plural (Rodríguez Cepeda, 1992: 19a). Definido el personaje entre dos mundos, puesto en entredicho el propósito del libro, la crítica puede discurrir a nuevos puertos. Desde principios del XIX, los románticos como Tieck [265] comprendieron que esta ambivalencia del personaje, y a partir de ahí del propósito y efectos de la novela, dotaba de trascendencia a la obra.
El proceso de evolución está marcado de manera física en la progresión de los modelos iconográficos, como ha estudiado en repetidas ocasiones Lucía Megías (2006 passim). Observando la representación de pasajes concretos, puede estudiarse la interpretación romántica en cuanto a la concepción de los grabados (Lucía Megías, 2008: 60-85, analiza el acto de investidura a través del XVII-XIX), de las primeras representaciones humorísticas con más o menos solemnidad (modelo iconográfico holandés), a la incorporación de nuevos matices, nuevas lecturas (modelo iconográfico francés, como Coypel, Engelbrecht); el paso del entretenimiento a la sátira moral (modelo iconográfico inglés, inaugurado con la edición Tonson de 1738, Vanderbaank,
El Cervantismo en el siglo XIX: Del Quijote de Ibarra (1780) al Quijote de Hartzenbusch (1863)
91
y después Hayman) hasta llegar a las nuevas interpretaciones, como la del modelo iconográfico español (Castillo), resultando a finales del siglo-principios del siguiente tres fórmulas que conviven en la representación del momento: la solemnidad de la escena (Johannot, Nanteuil), el mantenimiento y caricaturización de la parte cómica (Chodowiecki) muchas veces conseguido por el contraste entre el momento solemne y la actitud de don Quijote (Smirke), hasta llegar a las representaciones romantizadas, del personaje en soledad, fuertemente romántico (caso de Doré).
La dimensión simbólica que adquiere entonces el Quijote, aunque se vea fomentada a partir de las polaridades románticas (cuerpo/alma; real/ideal; prosa/poesía; razón/entusiasmo), la alcanza en cuanto los contrastes dejan de aplicarse exclusivamente a un personaje, se difuminan en el conjunto, y este mosaico se entiende como representante de todo el carácter humano. Esta identificación ya fue advertida desde Mayans, y las implicaciones de la misma, la capacidad del receptor por entender en el Quijote el trasunto de «toda la vida humana» como diría Schlegel, sería un largo camino en el XIX.
Ya Cadalso [116] notaba un «sentido profundo» en la novela, Sismondi colocaba en ella «grandes reflexiones» [409], Ideler [271] comprendía que empezaba «a hacerse oscura», y Gallardo [679] que hay una «profunda filosofía», un «meollo» difícil de esclarecer para lo que será necesaria una nueva crítica, no «como solía hacerse» (Schelling [320]), que ponía en evidencia que esta había de centrarse en el significado oculto (Ferrer [633]), en esclarecer ese «propósito con algún secreto» (Anaya [464]). En definitiva, se equivocaban los que solo veían sátira (Mendíbil [477]) en la novela, el genio poético deviene en universal, en una filosofía trascendente (Auger [541]). Aun así, los habrá más templados, como Ticknor [964], que, siendo uno de los más reconocidos e influyentes historiadores de la literatura, da un paso atrás reafirmándose en que no hay ninguna significación ni trascendencia secreta, o no al menos en los términos que quería descubrir la metafísica romántica en ella. En esta línea se encuentra también Baret [1099], que aunque convendrá en que el Quijote no se agota en el sentido satírico, será más calmado que muchos de sus contemporáneos, o el artículo «Cervantes» [1133] de 1859 que consideraba ilógico en una obra de madurez buscar trascendencias que le parecían inverosímiles. El poso que va dejando todo este caudal para la crítica de la segunda mitad del XIX puede medirse por la obra de Foster [986], amalgama de todas estas posturas y búsqueda del lugar intermedio que será el punto de arranque para la tradición crítica posterior.
En este camino intervendrá una multiplicidad de factores, algunos sí relacionados directamente con el movimiento romántico. Entre estos, el ya aludido papel del escritor como genio obliga a considerar la obra como un ente vivo, que crece y se construye según su propia naturaleza, en ocasiones al margen de la racionalidad del autor. Hubo quien comparó incluso a Cervantes con don Quijote, suponiendo que escribía a lúcidos intervalos y poseído de una manía, suponemos aquí, artística. La identificación entre escritor y personaje se daba también en el plano creativo (Bouterwek [274], y fundamentalmente en Wordsworth [321] o Coleridge [703]), no solo en los avatares biográficos, sino como creadores de mundos literarios (Schlegel [240]). En este sentido, la fuga que protagoniza don Quijote del mundo real a través del ideal imaginado es como la del poeta. «Por hacer concebido la figura romántica de Don Quijote, ¿debemos considerar a Cervantes como romántico?» (Schürr, 1951: 47). Buena parte de la crítica en el XIX contestó afirmativamente a este interrogante, haciendo a Miguel de Cervantes uno de los suyos, imagen que posteriores revisiones minimizaron recuperando el sentido paródico del quijotismo a través del personaje a pesar de su configuración idealista.
El análisis de la novela desde la Poética: Hacia la interpretación romántica del Quijote
92
Hazlitt [433] manifestó explícitamente que Miguel de Cervantes no podía ser consciente de su poder y resultados mientras escribía el Quijote, y en mayor o menor medida, esta idea de arte espontáneo y que se sobrepone al autor la encontramos en Schlegel [264], Heine [726], Biedermann [728], Coleridge [703], y muchos otros autores de la centuria que trata de acotarse. La consecuencia desde esta óptica es clara: independientemente de los objetivos expresos del autor a la hora de tomar la pluma, la novela, por sí sola, trasciende, alcanza nuevas significaciones justificadas desde la consideración del creador como genio romántico, poseído por la musa, por la idea (Fernández Villabille [925]). Esta viva imaginación romántica vendría a suplir además años de anotaciones de los yerros del Quijote: desde la aceptación de la generación espontánea y desbocada del arte, se convierten en aciertos gracias al filtro romántico (Aribau [902], Pérez Anaya [890]).
De otro lado, la interpretación idealista que aparca las consideraciones satíricas de la novela o las desplaza a nuevos marcos, se apoya en una idealización del personaje —la dignificación tantas veces aludida en las obras de este catálogo— y, como causa o consecuencia, de lo que él representa y defiende. La Edad Media y/o los valores caballerescos se valoran de manera positiva. Dejando a un lado el problema entonces de la sátira, este contenido se carga de un significado profundo que también dota de trascendencia a la obra. El medievalismo, exotismo y gusto por la caballería (Salvá [755]) conlleva una lectura de la novela diferente. Y, obviamente, diferenciada para un extranjero desde la lejana Alemania que para un español, al que los parajes de La Mancha le parecerán desde luego poco exóticos. En este sentido sí que los estudios hispánicos de Alemania fortalecieron esta imagen. Schlegel en las Lecciones de dramática [392] elogiaba a España como la «mismísima cumbre de la piedad, la caballerosidad, el honor y el amor» (Tully, 2010: 405), dentro del movimiento de idealización de la Edad Media del que participaban Novalis, Tieck y otros críticos alemanes:
Si la religión, el heroísmo leal, el honor y el amor fuese la base de la poesía romántica, alcanzaría con toda seguridad su máxima evolución en España, donde su nacimiento y crecimiento ya habían sido posibles con los mejores auspicios (Schlegel, trad. por Tully, 2010: 405)
La identificación España-Edad Media-Caballería-don Quijote también intervendrá en la consciencia de una historiografía literaria nacional, en la justificación del canon:
La superación del modelo abstracto-universal de la teoría literaria neoclásica se encarna en la vagarosa idea del «espíritu del pueblo», cuya entusiasta aceptación determina la de los siguientes postulados historiográficos: 1) el de la creencia idealista en unas supuestas notas caracterizadoras del «espíritu de cada nación»; al hilo de esta hipótesis se explica el tópico historiográfico sobre el permanente romanticismo español que se repite como idea nuclear desde la Historia de Bouterwek; 2) el de la aceptación del concepto orgánico de la historia, según el cual cada etapa del acaecer humano tiene importancia dentro del desarrollo general de la Historia, lo cual trajo consigo la valoración positiva de la Edad Media. (Romero Tobar, 2006: 119-20)
La admiración por estos valores dotó también a la novela de nuevos significados que la lanzaron por encima de la sátira. Bastús admite que la caballería no es indiferente de los días actuales [667], y en esta línea se mueven los escritores españoles de estos años: Rementería también dará una visión romantizada del mundo caballeresco [668] y Fermín Caballero descubrirá un paisaje romántico allí donde pisa don Quijote [789]. Además, la obra no solo era romántica por conectar con ese mundo, sino que dentro de la novela —desde la perspectiva de don Quijote, que no por
El Cervantismo en el siglo XIX: Del Quijote de Ibarra (1780) al Quijote de Hartzenbusch (1863)
93
casualidad va contagiando a demás personajes hacia la segunda parte— se va construyendo este mundo romántico (Friedrich Schlegel [434]). Pero no porque el mundo caballeresco se haya convertido en un valor, las lecturas del Quijote eliminarán de sus páginas el contenido satírico, mantenido en casi todos los autores, matizándolo, en diferentes argucias críticas para evitar caer en irresolubles paradojas, o elevando una queja contra el autor y su propósito (Byron [518], Heredia [640]).
Estudiado en profundidad la evolución de la interpretación de la novela, se advierte que esta «eliminación» del componente satírico es en la mayor parte de los casos una «desaparición», «indiferencia» o «incomprensión». No es exactamente lo mismo. La sátira, por definición, es un producto caduco (Smirke [460], consciente de este hecho, potencia la capacidad de la traducción como revitalización artística), a no ser que toque a algo común a todos los hombres durante todos los tiempos, porque «D. Quijote se ha exceptuado de las tiranías del tiempo» (Aquino [101]). Por tanto, la sátira a unos libros o unas costumbres apegadas a una nación en una cronología precisa atentaba contra las nociones de universalidad y atemporalidad de la obra. Antes de que la reflexión teórica abordara este hecho, la historia de la lectura demostró lo innegable: la evidente permanencia del Quijote a través de los tiempos. Para el crítico, la conclusión es clara, la obra es universal:
La reputación de estos autores estriba en fundamentos muy sólidos para que puedan destruirlas ningún raciocinio, a saber, en el gusto universal de los hombres, acrisolado por la prueba de muchos siglos […] ¿Y dónde encontraremos la autoridad de una decisión suprema sino en aquellos sentimientos que después del mejor examen se ve que han llegado a ser los sentimientos de todos los hombres en general? (Blair, 1817: III, 199-200. Cit. en Rodríguez Sánchez de León, 2010a: 380)
Es precisamente la incapacidad por esclarecer los objetivos de la sátira la que está en la base de que otras lecturas de la novela sean permisibles. La lectura oculta no es la trascendente, la romántica, sino es la que sale a luz cuando la anterior comienza a volverse oscura. La pérdida de referentes reales, la imposibilidad de señalar contra quién iba dirigida la novela, la necesidad de anotación de obras (que podía frenar los efectos de esta caducidad, Bastús [667]), personajes, hechos históricos desconocidos para el nuevo lector favorecieron —no provocaron, pero posibilitaron— nuevas lecturas. De hecho, la búsqueda de modelos vivos desaparece en el periodo intermedio de este tramo del Cervantismo. De fondo, era una teoría fuertemente relacionada con la sátira y con lo particular, y volverá con Díaz de Benjumea [1174] y la manipulación de la noción de significado oculto aplicable a la vida particular de Miguel de Cervantes.
Los críticos eran conscientes de esta caducidad de las novelas si se apegaban demasiado a su realidad circundante, y así lo explicitaron en la tradición crítica de las Novelas ejemplares, «ajustadas al gusto de su país» (Aikin [239]). No ocurría eso en el Quijote, a pesar de la sátira, a pesar de su color local, a pesar del nacionalismo de su humor. Habría que descubrir entonces el núcleo universal que latía en ella. Radicaba en lo que representaba el personaje que, siendo el carácter español, había de ser reflejo también del alma humana (Ancillon [288]), su símbolo (Bouterwek [274]), la tragedia personal, la «triste historia vital» que era la de cada hombre (Rendu [794]), planteamiento que hacía decir a Byron que se encontraba ante el libro más triste [518], y que la obra es de una gravedad que no hace reír [547]. Cómico y trágico, como dualidades del personaje, del propósito de la novela y de la recepción lectora, pueden también esgrimirse como pares contrarios, aunque no correspondientes con loco y cuerdo, poesía y prosa, ideal y real y sus descendientes. «Sin el halo trágico [el Quijote] se
El análisis de la novela desde la Poética: Hacia la interpretación romántica del Quijote
94
habría agotado» (Hagberg [752]). «El tránsito de una lectura a otra, de la comedia a la tragedia, es un producto del Romanticismo» (Rico, 2005d: 19).
Lo universal y atemporal se convierten en moneda común en la crítica sobre el Quijote en el XIX, solo empiezan a aparecer estos conceptos de esa manera constante cuando la sátira ha pasado a un segundo plano, no porque tenga necesariamente que negarse, sino porque su importancia como vaso de medir la obra con el trascurso del tiempo ha quedado inútil; las costumbres cambian, no el interés por los hechos del héroe de La Mancha ([683] [771] etc.).
En relación con la sátira —en constante redefinición—, la transformación del personaje y el significado trascendente de la obra, existen importantes cuestiones sobre la evolución de la novela y el paso de la primera a la segunda parte que atañen a la interpretación romántica, que, a partir de una serie de apuntes críticos, se advierte se va alcanzando en la novela progresivamente. Aun así, a veces resultarán sorprendentes las preferencias por una u otra parte, gustos que quedan definidos por otros factores colindantes.
Para Schelling [320], el paso de la primera a la segunda parte supone un tránsito entre la representación de lo realista natural a la mistificación. La terminología recuerda mucho a la propia considerada para la evolución crítica; establece un paralelo con la propia evolución narrativa de 1605 a 1615. De manera aparentemente paradójica el Romanticismo gustaba de la primera, porque la segunda era más reflexiva, más trabada (¿más trascendente?) y la primera más espontánea; además de la configuración del ambiente exótico o caballeresco en la primera, siendo la segunda en este sentido dolorosa y absurda. Al mismo tiempo convertiría la primera parte en la más cómica y la segunda en la más trágica, produciéndose unos cruces harto significativos. Para Vicente de los Ríos, sin embargo, aun siendo defensor de la utilidad de la novela como sátira caballeresca que se daba fundamentalmente en la primera parte, prefiere la segunda (una interesante novedad, García Berrio, 2006: 131), probablemente llevado por la unidad más coherente de esta en relación con el concepto estructural clasicista. Tal como exponen las diferencias entre las dos partes quienes se interesan por esta cuestión, el primer Quijote aparece como más satírico, es igualmente más local (Viardot [700]), más «dieciochesco»; si el segundo es «más decimonónico», epopeya de la vida humana y se va abriendo a problemas filosóficos, morales, de trascendencia, en la propia obra tendríamos una evolución de la lectura e interpretación de Cervantes. Aun así, las preferencias no fueron en esta línea, sino precisamente en la contraria. Para Hallam [730] o Shelley [736], la segunda parte resultaba menos «fresca», menos genial, menos «romántica», entonces. Los «amigos» de la caballería, como Salvá [755], o los que miraban al pobre don Quijote desde una óptica sentimental y paternalista (Dunlop [419]) también preferían la primera de estas; también los que gustaban de la novela miscelánea, como Merimée [556], valor disminuido en la segunda parte. Las posturas más templadas y pretendidamente objetivas de Vicente de los Ríos [1] o Ticknor [964], por contra, prefieren la segunda.
Prescindiendo de qué parte debía ajustarse a los gustos de una y otra crítica desde criterios contemporáneos, lo que me interesa es resaltar cómo para muchos críticos la novela gana trascendencia, gana profundidad, va redondeándose, a medida que avanza (Nisard [753], Merimée [556], Viardot que insiste en la «mayor amplitud» de la segunda [700]).
El proceso de escritura, de creación romántica, sería paralelo al proceso de lectura que, explicitado por Cervantes, sería utilizado para explicar el patrón de evolución de la crítica: «los niños la manosean, los mozos la leen, los hombres la entienden y los viejos la celebran» (II, 3). Del niño al hombre en el lector, del ingenioso hidalgo al caballero en el personaje, de satírico a filósofo en el autor, la historia de la
El Cervantismo en el siglo XIX: Del Quijote de Ibarra (1780) al Quijote de Hartzenbusch (1863)
95
interpretación del Quijote en el siglo XIX no es sino la amplitud de los límites que tocaban a lo literario.
El análisis de la novela desde la Poética: Hacia la interpretación romántica del Quijote
96
[4]
Miguel de Cervantes y la construcción del Canon de Literatura Española
Desde el siglo XVIII y especialmente en el tránsito de este al XIX se va conformando la idea de un canon literario para España, de un canon nacional que cohesione la cultura española. En estos años, como se advertía en la evolución de los acercamientos desde la poética a la interpretación del Quijote, «cambia el concepto mismo de lo literario, se institucionalizan estos estudios, nace la historia de la literatura en sentido moderno, se reorganiza el esquema de los géneros literarios, etc.» (Aradra Sánchez, 2000: 144).9
El canon, el Parnaso español que queda configurado en la segunda mitad del siglo XVIII (Urzainqui, 2007) se construye a través de tres pilares básicos: Historias Literarias (Romero Tobar, 1998; Pozuelo Yvancos y Aradra Sánchez, 2000: 153-161), Preceptivas y Retóricas (Aradra Sánchez, 1997 y 2009) y Antologías, la presentación práctica de lo que las Retóricas e Historias Literarias han delimitado (Pozuelo Yvancos y Aradra Sánchez, 2000: 163-172). En estos tres campos Miguel de Cervantes irá encontrando su lugar, de diferente forma, pero en un espacio de tiempo muy ajustado y coincidente: el Cervantismo de finales del XVIII y hasta Clemencín [650] estriba en devolverle al autor del Quijote el lugar que le corresponde: comentarios, análisis, anotaciones, biografía, edición, elogios, etc., y colocarlo al frente de este canon de Literatura Española. La formación de este se relaciona con un aspecto medular de principios del XIX y de la crítica literaria romántica: la recuperación del pasado y la comprensión organicista de la historia. Pero, y se advierte especialmente en las retóricas y antologías, también para imponerse en el presente, ofreciendo modelos, no solo literarios y lingüísticos, sino de contenidos eruditos o ejemplares.
El valor que se le asigna al canon no se agota en la recuperación del pasado, sino que la tradición se instituye, como ha destacado Talens, para ayudar a constituir y justificar un presente, incluso, diría yo en este caso, para sentar las bases de creaciones futuras. (Aradra Sánchez, 2000: 150)
Esta consideración es especialmente importante en el caso de la novela; como explicaba en la sección anterior de esta introducción, el género, aunque creado con anterioridad, no había cristalizado como constructo teórico. Imponer el Quijote, por sus muchas virtudes, en la cúspide de la pirámide canónica, elevará la obra de Cervantes como modelo al que necesariamente ha de tender un escritor que quiera alcanzar la gloria. Si las imitaciones del Quijote, fundamentalmente en el XVIII, ya indicaban que aquella dependencia era sentida, la explicitación canónica de ese lugar primero para la obra de Cervantes señalará directamente a aquella para los novelistas del futuro. Cervantes es ya un clásico:
9 El punto de partida para este capítulo sobre la configuración del canon a través de la Poética y el papel de Miguel de Cervantes como crítico literario está tomado de un trabajo anterior (Cuevas Cervera, 2009b). En cuanto al estudio de las antologías, ya fue publicado en el volumen Gramática, Canon e Historia Literaria (1750-1850) (Cuevas Cervera, 2010), aunque ahora se ha ampliado el marco cronológico de estudio y se ha añadido un cuadro con los episodios del Quijote más recurrentes en las antologías y colecciones de literatura que no figuraba allí.
97
Un lector medio de 1828 debía de estimar como textos inexcusables en una biblioteca de clásicos españoles el Lazarillo, la Celestina, el Quijote y la versión que Antonio de Zamora había dado de la figura mítica de don Juan, si es que no le resultaba conocida esta última a través de Tirso. (Romero Tobar, 2006: 99)
La formación de un canon, más, la necesidad de uno, tiene también de base la
construcción de una identidad nacional (cultural) y de hacer a los integrantes de esta nación identificarse con este canon, sentirse allí representados y asumirlo.
[…] desde la ilustración al romanticismo y al positivismo, etcétera, esa búsqueda de los orígenes literario/nacionales ha sido una clave continua en cada uno de los panoramas literarios. Y que por consiguiente ahí se inscribía la necesidad de otorgar valor a cada obra (para introducirla o no en el canon, para considerarla como documento o monumento, lo que evidentemente acabó por ser una madeja casi inextricable). Un valor literario es algo dificilísimo de legitimar, pero mucho más cuando se trata de establecer el canon de los valores. Si la clave de todas las literaturas nacionales —decíamos— radica en el paso del yo al nosotros o del nosotros al yo (radica, pues, en la clave sujeto/sistema: la formación de subjetividades y textos para que el sistema funcione), resulta obvio que los hilos de esa madeja nacional/tradicional tirarán en cada ocasión hacia la esquina de la mesa de billar que más interese en cada época, la que más convenga para establecer el sentido del valor literario o poético. Así, según las épocas, los valores tradicionales se cotizarían (como en la Bolsa) a la alza o a la baja. (Juan Carlos Rodríguez, 2008: 80) De ahí que este proceso de configuración esté estrechamente ligado a la
construcción ideológica de «nación española» y a la educación. El hecho de que Miguel de Cervantes irrumpiera en los debates sobre el valor de la cultura española, y que la imagen, no ya del personaje, sino del autor y los protagonistas, se convirtieran en símbolos de lo que es España (el valiente y cristiano Miguel de Cervantes; el virtuoso caballero don Quijote de la Mancha; la sabia y juiciosa voz del pueblo de Sancho Panza), produjeron una identificación que hacía inexcusable su presencia al frente del canon de literatura española, al margen de sus valores literarios (obviamente también reconocidos). Pasado literario, recuperación y establecimiento del canon y espíritu del pueblo español se encuentran en los primeros años del XIX:
El pasado literario escrito en español vivía, pues, en personajes epónimos —el Cid, Guzmán el Bueno, don Quijote…— y en la recuperación de los géneros literarios —romances, teatro aureosecular— que mejor traducían en español la propuesta romántica de Volksgeist. (Romero Tobar, 2006: 99)
Como señalaba en la evolución del personaje protagonista, realmente don
Quijote era una imagen que se corresponde perfectamente con esta idea: él mismo era ya recuperación de un pasado literario.
4.1. EL CANON CERVANTINO: ESCUDRIÑANDO BIBLIOTECAS Y VIAJANDO POR EL PARNASO
Cervantes participa de manera doble en el proceso de configuración del canon: sujeto y objeto (creativo y crítico, Aradra Sánchez, 2009: 26); además, desde los tres vértices que tradicionalmente se han considerado como constitutivos de canon: Cervantes es, parcialmente, a través de su obra, historiador literario, preceptista retórico y seleccionador de autores, es decir, (pre)antólogo.
Miguel de Cervantes y la construcción del Canon de Literatura Española
98
Varios factores están en la base para considerar a Cervantes como un teórico de la literatura. Desde la polémica sobre el teatro ―no necesariamente cervantino― despertada a partir de 1749 por la publicación de las Comedias y entremeses por Nasarre, los juicios de Cervantes sobre el teatro y sobre la historia del teatro español se citan en prácticamente todas las historias del teatro posteriores. No hay libro que se ocupe del Teatro en España o de sus autores que, arrancando con Lope de Rueda, no aluda al recorrido que traza Cervantes, desde la Biblioteca Nueva de Nicolás Antonio, Lampillas [20], Peyron [8], las adiciones de la Poética de Luzán [117], en la obra de Juan Andrés [32], o García de la Huerta en el XVIII a Ochoa a mediados del XIX; en las notas de Goya y Muniain [197], en los Elementos de Poética, extractados de los mejores autores de Losada [214], en García de Villanueva Hugalde y Parra (Origen, épocas y progresos del teatro español: Discurso histórico [251]), Estala en la introducción al Pluto [165], o Mariano Luis Urquijo que, en el discurso introductorio a La muerte de César [143], lo llama «el sabio Cervantes» por criticar a Lope.
Las manidas reflexiones de los capítulos 47 y 48 de la primera parte son retomadas en historias más generales de literatura y en ensayos extranjeros, así aparece en la obra de Juan Andrés [32], Capmany [106] o en Characteristical views of the past and of the present state, of the people of Spain and Italy de John Andrews [358]. Estas continuas alusiones habían proyectado la imagen de «Cervantes crítico teatral, historiador teatral» desde final del siglo XVIII. Clemencín [650] parece ser el primero en advertir la transposición de las teorías de la Filosofía antigua poética de El Pinciano y de las Tablas poéticas de Cascales en el diálogo del cura y el canónigo de Toledo (Riley, 1971: 20). Aunque esta imagen fue debilitándose en el XIX, sus juicios siguieron siendo comunes en los estudios de dramática. Schlegel [392] también recuperará sus ideas; aunque el caso más sintomático será el de Schack [891], que, al analizar sus obras teatrales, entre las primeras del siglo XVI y las publicadas en 1615, introduce un capítulo completo sobre las ideas literarias de Cervantes en cuanto al teatro. Para los clasicistas, aquellos pasajes eran especialmente rentables: se evitaban nombrar como autoridades a Luzán o a López Pinciano para poder sustituirlo por una que conocían todos y que, por la grandeza de su obra, sería difícil poner en entredicho.
El caso de la dramática es el más evidente, aunque también el que traiciona antes al autor, y quizá por ello estos juicios, estando también presentes en el XIX, se matizan o se niega incluso el valor de la opinión del autor. Ya los primeros críticos que hicieron uso de la autoridad cervantina advirtieron el abismo entre «Cervantes crítico» y «Cervantes autor» en materia de teatro, de ahí los ejercicios imaginativos de Nasarre y Lampillas. Salvo alguna excepción, todos los críticos posteriores desechan estas ideas. Hay una explicación más sencilla: ser un buen crítico no convierte a este en un gran escritor. Algunos hechos más confirmarán esta «peligrosa» consideración: el descubrimiento de la Filis, o la Alejandra, elogiadas por Cervantes, y el de sus propias obras la Numancia y El trato de Argel [52] vinieron a confirmar este hecho.
Entre el XVIII y el XIX, Cervantes empieza a ser trasladado desde las argumentaciones teóricas que hace el autor a través de la obra y lo que hace el texto literario en sí. La dicotomía evidente, y cada vez más a medida que avanza el XIX, hace que se preste atención a lo que la estrategia narrativa cervantina hace con esos principios, aunque solo se intuyan (Asensi, 1998: 286).
Aun así, lo que en principio fue un error, como lo era para García de la Huerta [63] que fue capaz de llamar al escritor «envidioso» precisamente por no saber compaginar su faceta de crítico con la de creador, se convierte luego en otra prueba de que el autor del Quijote responde al nuevo concepto de genio romántico. Las diferencias entre teoría y práctica, entre el juicio racional y el arte espontáneo, desbocado incontrolable, posibilitarán, al menos en los teóricos más allá de las
El Cervantismo en el siglo XIX: Del Quijote de Ibarra (1780) al Quijote de Hartzenbusch (1863)
99
fronteras nacionales, una interpretación positiva de la Numancia, aun no ajustándose al clasicismo que pedía el propio Cervantes.
De otro lado, había que andarse con pies de plomo en la utilización de los juicios críticos de Cervantes para la valoración de las obras de la literatura española, para evitar caer en la coincidencia con la tan molesta como repetida aseveración de Montesquieu. Ofrecer siempre al escritor español hablando con encono de las monstruosas novelas y monstruosas comedias de su país podían menoscabar la imagen nacional de Miguel de Cervantes (Peyron [8]). Será necesario bascular en las obras de crítica ambas posturas y repetir los elogios del escritor a sus contemporáneos, aun cuando estos resulten para la crítica moderna incomprensibles.
Pero no solo en materia dramática se pronunció Cervantes, también se van incluyendo los juicios del autor sobre las obras en verso, fundamentalmente las contenidas en el Viaje al Parnaso, en las colecciones poéticas o historias literarias (la colección de Quintana es buena prueba de ello; así como otras antologías poéticas, como la de López Sedano, y sus continuadoras, que son las responsables del «Cervantes crítico poético»). Y por último también se utilizan las reflexiones de Cervantes sobre los libros de caballerías y otras obras en prosa, como Las lágrimas de Angélica, el Orlando furioso o La Celestina (así lo hace Casiano Pellicer en su Tratado histórico sobre el origen calidad y estado presente de las comedias de España [273]) se juzgan según lo establecido por el autor del Quijote. Estos juicios recorrerán otras obras teóricas, preceptivas y retóricas: Nasarre (1749), Forner, Samaniego, Madramany, Denina, etc. Los juicios del escrutinio de la biblioteca, del «Canto de Calíope» y del Viaje se citan en las antologías e historias de la literatura para reforzar la inclusión de diferentes autores dentro del canon: López Sedano o Quintana repiten las ideas de Cervantes sobre Argensola, Gil Polo, Suárez de Figueroa, Baltasar de Alcázar o Montemayor.
En definitiva, partiendo de la propia obra de Cervantes, los conocidos y repetidos pasajes sobre Historia del Teatro (introducción a las Comedias y entremeses), las ideas sobre la teoría de la comedia y los libros de caballerías, atendiendo a problemas de verosimilitud y mimesis (diálogo entre don Quijote, el cura y el canónigo, caps. 47 y 48 de la primera parte de Quijote), los juicios sobre poesía y autores (Quijote y Novelas: El Licenciado Vidriera) y la selección de autores, elogiados y/o criticados que desfilan por el «Canto de Calíope» de la Galatea, por el Viaje del Parnaso (Schmidt, 1996), o el escrutinio de la biblioteca (cap. 6 de la primera parte del Quijote), además de otrosjuicios dispersos sobre teatro y novela (cap. 32 de la primera parte, introducción al Curioso impertinente) lo han convertido en juez literario.
Esto no es algo exclusivo de Cervantes (piénsese en el Laurel de Apolo de Lope de Vega y en su Arte Nuevo), sino más bien «dominio común» de los escritores de su tiempo (Riley, 1971: 19) pero lo que representa una novedad en el XVIII es la utilización de estos textos como justificación teórica de textos ensayísticos de literatura o como justificación de la selección realizada del canon. Generalmente esta teoría poética no se vuelve reflexiva, y solo en alusiones muy puntuales se aplican a la propia producción cervantina, y las ideas sobre la «novela ideal» siempre serán menos difundidas que las del teatro (cuya justificación teórica era moneda común en las polémicas literarias del XVIII) o los juicios concretos de autores y obras.
La presencia de Miguel de Cervantes como personaje literario en las primeras obras en que aparece también es prueba de este hecho. El paseo de Cervantes [133], Las exequias de Forner [36] o La derrota de los pedantes de Fernández de Moratín [119] demuestran la conciencia del papel concedido a Cervantes como crítico para valorar las obras literarias desde finales del siglo XVIII.
Miguel de Cervantes y la construcción del Canon de Literatura Española
100
4.2. MIGUEL DE CERVANTES EN LAS RETÓRICAS, PRECEPTIVAS Y POÉTICAS
En la segunda mitad del siglo XVIII se advierte ya el deslinde entre retórica y poética de un lado e historia literaria por otro, esto es, Literatura general o Literatura española. El manual de Gil y Zárate supondrá un hito [865] en este sentido en el marco de la Literatura Española.
Este camino comenzará a recorrerse mucho antes. En las obras de preceptiva y retórica contenidas en este catálogo se advierte un interés manifiesto, muchas veces explicitado en la introducción, de castellanizar la teoría retórico-poética, no solo en la praxis (aumento de ejemplos) sino también en el ámbito teórico, donde Cervantes, como se dijo, ocupa un lugar destacable. El aumento de citas y ejemplos de autores españoles en la segunda edición de la Poética de Luzán [117] o la ampliación de la Filosofía de la elocuencia de Capmany [403] son prueba de ello. En las traducciones de los grandes tratados teóricos de literatura del extranjero se advierte la misma necesidad: Munárriz [199] y García de Arrieta [212] [289] suponen un esfuerzo de «nacionalización de la teoría» poética europea (Aradra Sánchez, 2000: 157). En ambos casos, la aparición en la traducción de capítulos dedicados exclusivamente a Cervantes son indicativos de por dónde debía discurrir —o de dónde debía partir— la aplicación de la teoría poética en España.
Miguel de Cervantes es autoridad destacable en todas estas obras de preceptiva. Será la máxima de estas para Madramany [172], y mantendrá altos porcentajes en otras como las de García de la Madrid [451], Mata y Araujo [465], Coll y Vehí (a la altura de Fray Luis) [1086], hasta el punto de poder construirse una obra de retórica con la única autoridad del autor del Quijote, como demostró Igartuburu con su Diccionario de tropos y figuras de Retórica con ejemplos de Cervantes de 1842 [825] que tuvo el «feliz y envidiable pensamiento de que toda la obra aparezca ejemplificada por la primera autoridad que reconoce y acata nuestra hermosa lengua, por el inmortal Cervantes» (p. V). Si la prosa, y esto es, Cervantes, ocupaba un lugar periférico del canon, a medida que nos acercamos al final del XVIII irá desplazando su centro de gravedad hasta el núcleo del canon literario.
En todas estas obras (Gómez Hermosilla, Urcullu, Martínez de la Rosa, etc.), sobre todo a medida que avanza el siglo XIX, el volumen de citas cervantinas traza una línea ascendente hasta 1850-1860, absorbiendo los ejemplos de otros autores.
Si su presencia es manifiesta en los tratados de retórica desde el XVIII (así en la Retórica de Mayans tiene el tercer lugar de referencias junto con Mateo Alemán, tras Saavedra y Fray Luis de León; Aradra Sánchez, 2000: 224), en los ejemplos no ya de figuras literarias, sino genéricas o de estilo se convierte en el máximo o único exponente de algunos ámbitos. Como demuestran también las antologías, será el «gran protagonista de la prosa de ficción durante estos siglos y objeto general de admiración de críticos y preceptistas» (Aradra Sánchez, 2000: 224), más o menos fijo en el canon, y más notable en aquellos «nichos» en los que otros autores aún no habían encontrado su sitio, como es el caso de la ficción narrativa.
4.3. MIGUEL DE CERVANTES Y LAS HISTORIAS DE LA LITERATURA ESPAÑOLA
Junto a los manuales de retórica y poética, comienzan a aparecer desde finales del siglo XVIII las primeras obras de recopilación de la historia literaria de España, como las anteriores, también con claras implicaciones educativas y en relación con la academia, ya que confeccionar un libro de historia también manejará un criterio de
El Cervantismo en el siglo XIX: Del Quijote de Ibarra (1780) al Quijote de Hartzenbusch (1863)
101
exclusión/inclusión generador de cánones literarios. «Nunca antes se había conocido un empeño tan decidido por arrojar luz sobre la textualidad histórica, es decir, por reconstruir, ordenar y sistematizar, desde criterios cronológicos y estéticos, el perfil evolutivo de la literatura española» (Urzainqui, 2007: 644). La historiografía literaria conllevaba una puesta en valor del pasado literario de la patria, participaba en su base de motivaciones nacionalistas (Álvarez Barrientos, 2010: 13, 29-30).
La primera cátedra de Historia Literaria en España se fecha en torno a 1786, años en los que se está configurando este canon español. El libro de texto sería el de Juan Andrés [32], uno de los primeros esfuerzos por reunir la historia de las letras españolas (Aradra Sánchez, 2000: 156).
La obra de este y, en menor medida, la de Lampillas [20] serían las primeras historias de la literatura española, a las que siguieron la de Bouterwek [274] y la de Sismondi [409], y con menor difusión en España en un primer momento, la de Schlegel [434]. Todas ellas procedían del extranjero, las primeras impulsadas por la necesidad de defender la nación española de los ataques de franceses e italianos, las segundas insertas en un plan mayor de estudio de literatura de otras naciones.
El carácter foráneo de estas facilitó también la defensa de la cultura española, ya que las dotaba de objetividad, y de otro lado, contribuyeron «de manera decisiva a la consolidación del sentimiento y la idea de lo que era la "patria española", vista como el núcleo constituyente de un Estado político de estructura inédita hasta el momento» (Romero Tobar, 2006: 100). Así se va constituyendo un grupo de críticos e historiadores de la literatura en España que, aunque tardaron en ofrecer frutos de conjunto, se vieron espoleados por estas críticas procedentes de fuera que avivaron «el sentimiento nacional y provocó que nuestros autores acudieran a nuestro pasado literario, unas veces para matizar o rechazar las críticas foráneas; otras para completar o suplir sus lagunas» (Aradra Sánchez, 2000: 158).
Los orígenes de la historiografía literaria en España se encuentran en Sarmiento, Luis José Velázquez o los hermanos Rodríguez Mohedano (Urzainqui, 2007: 648-62). La (casi) total ausencia de Miguel de Cervantes en estos trabajos es indicativa de que entre teoría poética y gusto literario sigue habiendo una falla difícil de franquear. Tras las obras de Juan Andrés y Lampillas, los siguientes intentos de obras de calado historiográfico en España fueron ensayos incompletos, como las Lecciones de Alberto Lista [706] o el trabajo de Ángel Anaya [464], o la parte histórica de las colecciones de Mendíbil y Silvela [477] y Marchena [488]. Teniendo en cuenta cuáles son las primeras obras de esta nómina y la relación en ellas de la idea de canon nacional enarbolado como defensa de España, quizás la evidente genialidad del Quijote unida a la necesidad de defensa de la cultura española favoreció y aceleró la entrada de Cervantes en la historiografía literaria (junto con otros factores como la dignificación de la novela).
La consolidación de un estudio de Historia de la Literatura Española en nuestras fronteras retardó el Romanticismo de las primeras obras que en este sentido venían desde fuera: la inquietud romántica de Bouterwek, filtrada por Sismondi, se frena en los primeros testimonios de historiografía en España. Se aprecia de manera evidente en la interpretación del Quijote, y afectará a los manuales de historia en adelante, sea cual sea su origen. Las obras de Gil y Zárate [865], la historia de Ticknor [964] o la de Puibusque [845], aunque por motivos diferentes, indican todas una llamada a la templanza en cuanto a la lectura de la novela de Cervantes, como se indica en el catálogo. Las innovaciones procederán siempre de obras que tocan la novela de manera tangencial, o que estudian únicamente un aspecto de ella; sin embargo, en los estudios de conjunto, y de manera peculiar en las Historias literarias, que serán estudios globales no solo de Cervantes, sino del resto de la literatura española en la que encaja a Cervantes, la tónica es el conservadurismo crítico.
Miguel de Cervantes y la construcción del Canon de Literatura Española
102
Otro aspecto del estudio y recepción de Miguel de Cervantes en cuanto a las Historias de la Literatura es el papel que juega como estructurador de esta. Su evidente genialidad literaria lo convierte en catalizador de una serie de fenómenos culturales, asumiendo naturaleza de punto de inflexión, indudable en la prosa, y relevante —cediendo el testigo al monstruo de la Naturaleza— en el caso de la dramática. El ejemplo más señero es el de la colección de Novelistas anteriores/posteriores a Cervantes [1060].
4.4. MIGUEL DE CERVANTES EN LAS ANTOLOGÍAS Y COLECCIONES DE LITERATURA
De la misma forma que la prosa de Cervantes fue adquiriendo su lugar paulatinamente en las obras de poética y retórica, en las antologías, de manera gradual desde los últimos años del siglo XVIII, empieza a tener cabida la prosa y, con ella, la narrativa de Miguel de Cervantes. Toda antología supone una selección (Aradra Sánchez, 2000: 163), esto es, la delimitación de un canon previo. El análisis de las antologías que se incluyen en este catálogo ofrece algunas conclusiones que advierten la progresiva dignificación de la prosa, el papel prioritario de Miguel de Cervantes como modelo y cómo se produjo el proceso de selección sobre la obra de este autor.
También en el caso de las antologías se da la especial vinculación entre el Cervantes crítico y el Cervantes autor antes referida. Algunos de los pasajes de obras cervantinas se convierten en motor de nuevas antologías. Dice López Sedano en el tomo VII (1774) de su Parnaso español sobre el «Canto de Calíope»:
este útil trabajo […] por la abundancia y exacta noticia que nos ha conservado de muchos Poetas Españoles de su mismo tiempo, […] de ser más apreciable por esta razón y mérito que por la calidad de la versificación, siendo una materia histórica en que no obra tanto la necesidad de un esmerado y corregido verso, atendida la de sujetarse a la difícil narración de los nombres, obras o apellidos de los Poetas (p. XXXI).
Es decir, la primera inclusión de Cervantes en una antología (poética, para más señas) la hace como crítico más que como literato, como antólogo más que como creador, a pie de página y no en el cuerpo de la antología.
En la Floresta de varios romances de Thomas Rodd [404] las alusiones quijotescas a los romances serán las que funcionarán como elemento seleccionador de una antología (aunque luego no se siga este criterio de manera rígida).
En ambos casos, no significa que las antologías que representan el canon se hicieran a partir de Cervantes, pero sí, en camino inverso que, una vez trazada la antología, Cervantes servía de autoridad como criterio de inclusión/exclusión. No es extraño, vista la utilización del texto de Cervantes, que tres de los grandes literatos y teóricos de la literatura de finales del XVIII compusieran un poema-elogio como forma de expresión de sus ideas literarias y selección de autores canónicos: Estala, Forner (Exequias de la lengua castellana) y Moratín (La derrota de los pedantes) tendrán su propio viaje del Parnaso; en los dos últimos, además, Miguel de Cervantes será uno de sus protagonistas, que juzga y opina sobre literatura.
Las conclusiones que pueden extraerse del recuento de los datos ofrecidos por las antologías que he considerado en el catálogo hay que tomarlas con cautela: obviamente, no son de igual calado el Teatro histórico-crítico de la elocuencia, de Capmany [106], con una enorme profusión de textos acompañados de reflexiones teóricas sobre los autores; que una Colección de refranes [810], donde la aparición de la obra de Cervantes es claramente diferente en su intención y selección; ni los más de cuarenta textos cervantinos de la Biblioteca selecta de Mendíbil y Silvela [477] pueden
El Cervantismo en el siglo XIX: Del Quijote de Ibarra (1780) al Quijote de Hartzenbusch (1863)
103
ponerse al mismo nivel de la reproducción del capítulo 42 de la segunda parte del Quijote que aparece en las Lecciones prácticas de elocuencia castellana [772]. Hay que manejar en cada caso quién publica, para quién —y dónde, por tanto— se publica, y para qué publica. Por ello, aunque me referiré a cantidades netas (en cinco de las antologías incluidas aparece la «Carta de Don Quijote», por ejemplo), hay que proyectar estos datos con pretensión de objetividad sobre la historia de cada publicación que he considerado en este corpus de antologías que, entre 1780 y 1863, incluyen fragmentos de las obras de Cervantes.
En cualquier caso habría que matizar el concepto de qué he entendido por colección o antología para llegar a estas conclusiones. En un primer acercamiento he separado las publicadas en España de las que lo fueron en el extranjero; en estas últimas es interesante también diferenciar aquellas que están dirigidas a los propios españoles exiliados y a los hispanófilos extranjeros, aunque en muchas ocasiones no puede establecerse una línea divisoria clara entre ambos objetivos, pues se satisfacen juntamente. Las antologías que se publican en el extranjero fueron responsabilidad en muchas ocasiones de los intelectuales españoles que se vieron obligados a marcharse del país, generalmente como consecuencia de los vaivenes políticos; de otro lado, de profesores de español o simpatizantes de la cultura y lengua españolas que trataron de difundir las bellezas de la lengua de Cervantes más allá de su país de origen (Mendíbil y Silvela [477], Sales [550], entre otros).
En relación con estas colecciones de textos españoles en el extranjero, sin ser propiamente antologías, pero que también suponen una selección de textos representativos de la lengua castellana, también he considerado en el catálogo una decena de Métodos de enseñanza del español y de Gramáticas para el aprendizaje de la lengua española que incluyen extractos de los más «célebres ingenios castellanos», en los que —ya nada sorprendente en el XIX— ocupa lugar privilegiado Cervantes (Chantreau [21], Robertsonian [869], Ollendorf [991], Dufief [551], etc.). La aparición de fragmentos literarios en estas publicaciones es decisiva para comprender la difusión, el auge y la recepción de la obra de Cervantes allende nuestras fronteras.
También, en lo referente a Cervantes y su vinculación con las antologías, deberíamos al menos considerar en este periodo las colecciones exclusivas de textos de Cervantes que suponen las dos ediciones de El espíritu de Miguel de Cervantes [420] de Agustín García de Arrieta, el Manual alfabético del Quijote de Mariano de Rementería y Fica [754] o las Sentencias de don Quijote y agudezas de Sancho [1258], recopilaciones construidas a base de pasajes cervantinos más o menos organizados, que serán pioneras de las recopilaciones de fragmentos de un único autor en prosa.
También tienen una relación tangencial en este grupo otros textos, como las compilaciones de máximas o refranes que contienen ejemplos de Cervantes, generalmente del Quijote, como la Colección de refranes y locuciones familiares de la lengua castellana con su correspondencia latina [810], signada por F. V. y M. B., El libro Rey [829] o El Eco de los siglos [849], firmada por S. A. S. M.
Pueden también añadirse, fundamentalmente para establecer relaciones con las anteriores y el creciente interés por Cervantes en las colecciones de prosa o de literatura en general, las colecciones de teatro que contienen obras cervantinas: desde el Magazin der Spaniſchen und Portugieſiſchen Literatur de Bertuch [3] [29] que contiene El retablo de las maravillas y La cueva de Salamanca, reproducidas luego por Kiel [421]; o las más conocidas Teatro español o colección de dramas [447], con La Numancia y Los Tratos de Argel; los Orígenes del teatro español de Eugenio de Ochoa [748] que contiene La Numancia, La Entretenida, La Guarda cuidadosa y Los dos habladores; y el Teatro español: colección escogida de las mejores comedias castellanas, desde Cervantes hasta nuestros días de Schütz [905], que cuenta también con La Numancia. También en el caso de las
Miguel de Cervantes y la construcción del Canon de Literatura Española
104
colecciones de narrativa, algunas de ellas, sobre todo en el extranjero, publicaron novelas de Cervantes de manera completa: Bertuch [127] lo hizo con La fuerza de la sangre, Huber con La gitanilla [645], y La señora Cornelia aparecería en al menos tres colecciones, la de Wagener [157] de Buchholz [241] y Lemcke [1074].
Al lado de estas publicaciones, habría que tener en cuenta que, en la órbita del colector y antólogo, se escriben otras obras que también suponen una selección de la literatura de diferentes autores; sin ser en sí mismas una antología ni una selección cercana a la antología, también, como ellas, señalan a una serie de textos o conceden cierto status a la obra, otorgando al autor y/o la obra carácter de auctoritas. La relación entre estos libros con las antologías es evidente. Me refiero a Diccionarios de Autoridades, a Gramáticas y Retóricas, de las que he tratado anteriormente.
En el algo más de medio centenar de obras de recopilación de textos consideradas para este catálogo, el propósito de muchas de ellas gira en torno a los modelos de elocuencia (ligado a las Retóricas) y a modelos de buen uso del lenguaje (ligado a las Gramáticas), de manera que gran parte de las colecciones estudiadas no son sino la plasmación práctica de lo que defendían los textos teóricos literarios y lingüísticos. El prestigio de un autor sustentado teóricamente conllevará sin duda un reflejo en las antologías de textos.
Estas se van haciendo más comunes a medida que avanza el siglo XIX. En esta evolución, sin considerar siquiera el ejemplo concreto del caso cervantino, se aprecia claramente diferentes momentos o niveles cronológicos que se corresponden con los espacios en que se publican y con los fines perseguidos por los antólogos. En un primer momento, las antologías tienen intención de satisfacer pragmáticamente la configuración del canon clásico con sus autores —y progresivamente también de sus autores en prosa— (López Sedano, Quintana, Ramón Fernández, Capmany); en un segundo momento, las antologías sirvieron, coincidiendo con el exilio de los intelectuales a partir de 1808-1820 y 1823-1833, para el mantenimiento de la cultura española entre los exiliados (de ahí las bibliotecas portátiles para una vida también portátil) y para la difusión de la lengua y literatura españolas, generalmente por profesores de español en el extranjero (Ochoa [808], Cubí y Soler [515], Víctor Rendu [794], Pietro Bachi [623], etc.); momento que convive con un tercero de una enorme proliferación de antologías para el uso de las escuelas en España, desde los años 20, pero fundamentalmente a partir de los años 40 y 50, configuradas por intelectuales preocupados por la Pedagogía, generalmente profesores de educación primaria y secundaria (Alberto Lista [503], Pablo Piferrer [912], Figueras y Pey [966], Ángel María Terradillos [929]).
En estas coordenadas encajan prácticamente todas las colecciones consultadas, y los propósitos que mueven a los colectores en uno y otro momento (propósito que seleccionará los autores y los fragmentos adecuados para sí) responden mayoritariamente a una fecha, a un momento concreto de la Historiografía Literaria. La comprensión de estos propósitos en el caso de Cervantes ayuda a aclarar los factores de su preeminencia sobre los demás escritores españoles en el Romanticismo.
4.4.1. El proceso de selección de textos y su inclusión en las antologías
La evidente comprensión de la genialidad de Cervantes hace que salve algunos escollos a la hora de incluir la prosa, y aun más, la prosa de ficción como asunto de las antologías literarias. Su papel como crítico literario de juicio le abrió también el camino. Otros factores (la defensa de lo nacional, las polémicas literarias, relacionadas con Cervantes y sobre todo, con el estudio del escritor) y la propia dignificación de la
El Cervantismo en el siglo XIX: Del Quijote de Ibarra (1780) al Quijote de Hartzenbusch (1863)
105
prosa en los inicios del XIX en el ámbito de la Retórica (Gunia, 2008: 217-237) fueron ofreciéndole el escalón para su inclusión en las antologías.
Sin embargo, no hay prácticamente ningún texto de los prosistas de ficción del XVI y del XVII: no se recogen textos del Amadís, Lazarillo, de la Celestina o del Guzmán. La antología, en este caso, está un paso por detrás de las Historias Literarias. En el caso de la novela picaresca, Romero Tobar (1998: 60) estudia la aparición del grupo de estas en el canon, como, a medida que avance el siglo, se irá ampliando del Lazarillo y Guzmán, al Buscón, la Pícara Justina o el Estebanillo González; obras desechadas en las antologías, incluso en las más extensas. Quevedo, con algún texto del Buscón conseguirá colarse en las antologías, ayudado, en este caso, por su hacer poético que había ganado por su propia mano su lugar en el canon. Ningún otro autor eminentemente novelista, ni siquiera con las reformulaciones teóricas de la poética en prosa, ha conseguido entrar en el estrecho universo de la antología. Solo Alemán consigue un sitio reseñable en estas colecciones, en el Handbuch de Buchholz [241], la Biblioteca selecta [477], la Floresta española [572] y el Tesoro de prosadores españoles [808].
Las antologías, de manera muy general, crean un nuevo texto, poniendo unos al lado de otros y unos autores junto a otros, dando un nuevo sentido al conjunto. Seleccionar es darle un objetivo nuevo al texto resultante. El por qué de la selección se acaba convirtiendo en un para qué, que no tiene por qué ser el del texto original; indican no solo qué textos leerse, sino cómo leerse (Jurisich, 2008); de forma que las antologías de esta etapa nos dirían no solo qué leer de Cervantes, sino cómo leerlo, y en el cambio o permanencia de estos criterios, en el cambio o no de objetivos de la antología,encontraríamos otra clave para entender la historia del Cervantismo y la configuración del canon del Siglo de Oro en los primeros años del siglo XIX.
En relación con esta idea, algunas de estas antologías, fundamentalmente las más extensas y las que nacen con pretensiones literarias críticas (hermanándose directamente con Retóricas y obras teóricas de la Literatura en todas sus manifestaciones) se parcelan en apartados como: «pinturas», «retratos», «discursos», «máximas», «alegorías»; «narraciones», «descripciones», «definiciones», «diálogos», «cuentos», «crítica literaria», «censura moral», «arengas», «cartas» (Capmany, Mendíbil y Silvela, Marchena, Cubí y Soler en los Extractos, o Ángel María Terradillos en los Trozos selectos). Muchas de estas colecciones no están subdivididas en estas etiquetas, pero se titulan los textos, dándoles un sentido de discurso cerrado: «Razonamiento de don Quijote», «Pintura de Grisóstomo».
Estas etiquetas, que aluden indistintamente a modos del discurso, formas textuales o contenidos, dirigen la lectura sobre la obra de los extractados. Reflejan pretensiones de orden, de dar sentido y claridad al conjunto de escritores, de clasificar la masa informe que todavía en el XVIII era el impreciso grupo de autores clásicos, redefiniéndose a finales de siglo.
Aunque sería una lectura muy parcial, podríamos, de entrada, extraer algunas conclusiones de estos intentos taxonómicos de orden: la aparición de Cervantes en unas «casillas» y su ausencia de otras nos advertirían de la mirada sobre la obra de Cervantes en cada momento, al menos, en cada colector individual. Quedaría configurado Cervantes como escritor de máxima capacidad descriptiva; modelo de elocuencia en todas las vertientes, con una amplia representación en todas las formas discursivas; medianamente moral, pero por debajo de Fray Luis de León o Fray Luis de Granada; nada historiador, al lado de Mariana o Solís; pensador, filósofo y autoridad intelectual, como Feijoo y Saavedra. A pesar de lo rudimentario del procedimiento, coincide en sus líneas generales con las posición del Cervantismo coetáneo. Son interesantes los vacíos que se producen en algunos de estos nichos en según qué colecciones, o la presencia en todos ellos en casos como el de Marchena [488]. La
Miguel de Cervantes y la construcción del Canon de Literatura Española
106
rentabilidad de esta clasificación se demuestra en obras como la de Moragues [734] que establece una tipología de autores que ha deducido de su presencia en algunas de estas «casillas» frente a su ausencia en otras. En este sentido, «con independencia del indiscutible valor literario de la obra de Cervantes, su utilización en preceptivas y antologías se vio favorecida en alto grado porque ofrecía una gran gama de posibilidades de ejemplificación, no solo de estilos, sino también de géneros» (Aradra Sánchez, 2000: 227).
Más nos informan las antologías con «propósito», dirigidas desde el título. Cabeceras como Lecciones morales, Máximas morales o Modelos de elocuencia significarían, en el caso de incluir a Cervantes, y de incluirlo con una presencia consistente, que se ha convertido en modelo de una y otra. El caso extremo en este sentido es cuando el objetivo de una antología apunta directamente hacia una sola lectura del texto: El espíritu de Miguel de Cervantes y Saavedra [420]; partiendo de este planteamiento, el objetivo tiene un peso tal en el resultado (seleccionar únicamente los textos didácticos, morales o filosóficos) que no se deduce de la recepción de la obra, sino más bien al contrario.
Cuando el objetivo no es tan definido y el proceso de selección es más abierto, se eligen fragmentos de una historia que obviamente no puede estar completa en el conjunto de la antología —como sí un texto ideológico, ensayístico, sentencioso—: la de don Quijote, la de Persiles y Segismunda, las contenidas en las Novelas ejemplares. Esta obviedad evidencia que hay pasajes que funcionan mejor que otros en una colección de textos.
Aquí sí podemos establecer una división muy clara: los fragmentos que aparecen del Quijote tienen carácter, en la medida de lo posible, cerrados. Es cierto que este tipo de textos son más aptos que otros para una antología: discursos, cartas, descripciones de lugares, sentencias y pensamientos, digresiones morales o divulgativas pueden funcionar separados del cuerpo de la novela. Los episodios más «novelescos», las propias aventuras, el hilo conductor de la novela cervantina (pienso ahora solo en el Quijote) tienen cabida de manera diferenciada en las colecciones. Aquí sí podremos establecer cierta evolución.
Se distinguen claramente en los pasajes seleccionados dos grandes grupos: los que suponen modelo de elocuencia y carácter cerrado; y los que siguen el hilo de la narración. Los primeros además manifiestan cierta autonomía, susceptibles de funcionamiento aislado —es decir, junto otros textos— en las antologías. En este sentido hay una diferencia entre los textos recogidos por los españoles y por los extranjeros: la traducción además desvirtúa los primeros textos, mientras que la historia que se cuenta apenas cambia, con lo que el conocimiento de ellas en el extranjero distaba muy poco del que poseía el lector español. De esta manera, algunos trozos que desaparecen con facilidad de las adaptaciones y algunas traducciones más o menos libres se perpetúan en la memoria colectiva precisamente por lo contrario, su carácter autónomo y su presencia en las colecciones («Consejos de Don Quijote»). Una vez que la historia es muy conocida, ya no importa que los textos que se ofrecen de manera separada del conjunto sean realmente independientes.
Además, atiendan más a lo digresivo (carácter cerrado) o a lo narrativo (como dependiente de un conjunto), hay células narrativas en el Quijote fácilmente identificables: el episodio de la Ínsula Barataria, las bodas de Camacho, del Cautivo; y a otro nivel, pasajes como el escrutinio de la biblioteca de don Quijote.
Aquí juegan un papel importante otros textos que no hemos tenido en cuenta hasta ahora, y que habría que añadir a Gramáticas, Retóricas, Diccionarios, porque, en cierta manera, y por otros motivos, también han señalado pasajes cervantinos, obviando otros: las imitaciones cervantinas. Aunque no hay una relación directa entre
El Cervantismo en el siglo XIX: Del Quijote de Ibarra (1780) al Quijote de Hartzenbusch (1863)
107
episodios sobre los que se construyen las imitaciones y los recogidos en las colecciones, sí es cierto que estas miradas de inspiración cervantina vertidas sobre el Quijote se hicieron preferentemente sobre unos episodios, aquellos que podrían explotarse para nuevas producciones. Igualmente, en este sentido, también pueden considerarse que los grabados, dibujos y viñetas que acompañan a las ediciones de las obras de Cervantes suponen de alguna manera cierta selección de pasajes, o las abreviaciones de la obra configuradas a partir de una serie de ilustraciones ([665], entre otras). Como en el caso de las imitaciones, aunque el listado de grabados no es coincidente con el de pasajes extractados, sí que se producen significativos paralelos. Claro que en este ámbito operan otros criterios que atienden al impacto visual de las escenas o a la distribución a lo largo del libro.
4.4.2. La evolución en la antología: El cambio en la preferencia de los textos
Otro aspecto interesante en el estudio de estas antologías es observar si existe o no cierta evolución en la aparición de Cervantes en ellas. Indicaría —si puede notarse— cierta especialización del autor, y, sobre todo, el indiscutible trono que ha ocupado en el canon, al menos, en una parte de ese canon. Es decir, las primeras antologías clasificadas por tipos de textos y géneros tratan de darle cabida en todos ellos. Esto, como otros aspectos, se va «adelgazando» a medida que avanza el XIX: hay una progresiva desaparición de Cervantes en las colecciones poéticas, sobre todo si estas van acompañadas de otras de prosa; también de las de teatro. Las antologías, en su conjunto, funcionan a manera de embudo, seleccionando sobre la selección, y quedando solo con algunos textos esenciales.
El estudio de la presencia/ausencia de la poesía cervantina en las colecciones ayuda a entender esta idea. Como era esperable, la aparición de la poesía de Cervantes en el canon poético del XVIII y XIX es mínima; existen notables ausencias, como en la Floresta de rimas antiguas castellanas de Böhl de Faber, que no deja espacio para el alcalaíno, o en otras menores como la Perla poética de Francisco de Paula Vila (1858). La ausencia era lógica, a tenor de lo que el propio Cervantes dice de su propia poesía; esa «gracia que no quiso darle el cielo» desterró la poesía cervantina del canon, considerando a ese Miguel de Cervantes por sus novelas, porque de su «prosa se podía esperar mucho, pero que del verso, nada».
En la colección del Parnaso español de López Sedano se incluyen cinco poesías tomadas de la Galatea y el soneto que comienza «Voto a Dios que me espanta», que se había atribuido a Cervantes por lo que él mismo dijo en el Viaje del Parnaso y que había sido incluida en la colección de José Alfay (1654): Poesías varias de varios ingenios españoles. No aparecía ningún fragmento de su obra poética, ni de los poemas de los que está salpicado el Quijote o las Novelas. Este esfuerzo de López Sedano, que se había excusado al seleccionar el «Canto de Calíope» por su contenido, pero no por su valía poética, se diluye en los colectores posteriores.
Ninguna de las siguientes colecciones publica más de dos o tres poemas de Cervantes, y en su mayor caso, de dudosa atribución. Incluso las grandes colecciones de poesía de Ramón Fernández o Quintana prescinden del autor. Una vez que Cervantes ha sido coronado como prosista, se entiende que es innecesaria su inclusión como poeta. Solo Agustín Luis Josse en el Tesoro español [252], la Biblioteca de Mendíbil y Silvela [477] y la Antología de Piferrer [897] incluyen algún texto poético. De estas, solo la de Mendíbil y Silvela incluye una poesía de las contenidas en el Quijote.
Pero es diferente la actitud según las colecciones: en el caso de estas sean solo poéticas, y que no lleven su correspondiente parte de prosa, parece que el desprecio a
Miguel de Cervantes y la construcción del Canon de Literatura Española
108
Cervantes puede significar la exclusión del canon. Curioso que aparezca en una obra como Espagne poétique de Juan María Maury [561] en su primer tomo una extensa reseña sobre Cervantes (pp. 215-239), con un solo poema: el famoso soneto con estrambote. No tiene reparos en admitir que
L’editeur du Parnaso español, collection en 9 volumes, publiée en 1778, n’y a admis Cervantes que vers la fin du neuvième; mais, enfin, il n’a pu se décider, no plus que nous, à frapper d’une exclusion absolue l’auteur incomparable de Don Quichotte: si l’échantillon que nous donnerons de son talent poétique n’ajoute point à sa gloire, il peut du moins en renouveler le souvenir (pp. 215-216).
También Agustín Durán en su Romancero de romances [589] se esforzó en encontrar los romances perdidos de Cervantes, publicando tres a los que Ochoa añadirá uno más en 1840 en su Tesoro de romanceros. Y Justo Sancha [1075] completaría el conjunto con su Romancero y cancionero sagrados que incluye tres poemas cervantinos. Habría que considerar también el especial interés de las colecciones alemanas por la poesía cervantina, en las compiladas por Schlegel [277], Malsburg [1825], Scherr [949], Geibel [1027] y Weber [1028].
Pero una poesía es la que centra el interés, y es precisamente ese soneto ya aludido: «Voto a Dios». Sin negar su valor, y apoyándose también en que es un texto exento, un soneto independiente de otra narración, también hay razones que pueden explicar su éxito en las colecciones decimonónicas. Entre ellas, como en otras ocasiones, por el propio juicio de Cervantes (auto)crítico, que en el Viaje lo cita como «honra principal de sus escritos». Su propia estructura, la del soneto con estrambote, hace que aparezca como ejemplo preferido en manuales de retórica en la explicación de formas estróficas, reproduciéndose en la Poética de Martínez de la Rosa, la Gramática de Salvá, los estudios sobre literatura española de Viardot, los Elementos de literatura de Monlau, o citado en los Principios de Ortolojía y Métrica de Andrés Bello. Pero también elcontenido del soneto lo hacía estimado en los años del costumbrismo. De hecho, su popularidad coincide con el interés por las Novelas ejemplares en las antologías, que está en línea con el carácter que, desde antes, pero de manera contundente en el XIX, le achaca la crítica literaria a Cervantes como escritor costumbrista que igual pintaba el gobierno de los gitanos, las costumbres de los estudiantes, criticaba las diferentes profesiones o satirizaba tipos sociales, como el valentón de este soneto que aparece en otros atribuidos (Gaos, 1981: II, 403-404). Era sin duda, y obligados a buscar un texto poético para salvar la colección, y por ende, el canon establecido, el de mayor interés; disposición que parece seguir vigente (Gaos, 1981: II, 376-377, nota al pie). Así aparece en la Colección de poesías de 1817 [454], en Mendíbil y Silvela [477], Marchena [488], las colecciones preparadas por Alberto Lista [503], la aludida Espagne poétique [561], las Lecciones Españolas de Literatura y de Moral de Víctor Rendu [794], las colecciones de Ángel María Terradillos de los años 40 [929], la Colección selecta [967] o la de Figueras y Pey [966], y en algunas colecciones más que no forman parte de este catálogo, además de su continua aparición en obras teóricas. A estas habría que sumar las colecciones de poesías en otros idiomas, las poesías traducidas por Schlegel [277] más las colecciones de Conti [478] y Longfellow [894].
La evolución del teatro en las colecciones de literatura dramática sigue un camino similar. Exceptuando la colección de Ochoa, que recoge textos olvidados de los entremeses de Cervantes (publicados en el XIX en 1816 [441]), lo normal es que la única obra que consiga una publicación más o menos permanente en las colecciones de teatro sea La Numancia, publicada, además de independientemente, en el Teatro español de 1817; en Ochoa (1838); la colección de Schütz (1846) y parcialmente en las Lecciones de
El Cervantismo en el siglo XIX: Del Quijote de Ibarra (1780) al Quijote de Hartzenbusch (1863)
109
Víctor Rendu (1840), que será la única que reproduzca un fragmento de la producción teatral en una obra con textos de otros géneros. El carácter circunstancial de La Numancia, circunstancial porque había sido una obra recuperada en los últimos años del XVIII, en 1784, cuando se publica por primera vez, la convierte en el texto idóneo para servir de modelo del teatro de Cervantes. En parte porque su oportuna aparición tan tardía la hizo salvarse de los ataques, contraataques y nuevos ataques de la polémica acerca del teatro español que se inició con la publicación en 1749 de las Comedias y entremeses de Cervantes, prologada por Blas Nasarre; y reavivada en la década de los 80 con el Teatro Español de García de la Huerta [63] y toda la resaca pertinente.
En cuanto a la prosa, puede establecerse también una evolución en esta primera mitad del XIX: hay un interés en desplazar el centro de gravedad. El año de 1833 significó la culminación de los estudios cervantinos, pero también un agotamiento de los mismos. Se repiten los presupuestos anteriores, se reeditan trabajos, pero no hay prácticamente avance en el Cervantismo teórico. Esto obliga a la búsqueda de nuevos enfoques: el punto de mira se dirige hacia las Novelas ejemplares y Persiles. La Galatea ha sido totalmente olvidada en la primera mitad del XIX, a pesar del relativo éxito de la novela en el gusto dieciochesco. Las poesías y las imitaciones sobre ella (sobre todo en los 80 con la imitación de Florian [44], que supuso un camino de ida y vuelta de España a Francia con la traducción de Casiano Pellicer [191]) habían mantenido su interés hasta el nuevo siglo. Comparando Capmany con Marchena, pasando por Mendíbil y Silvela (tres de las libros de antología con mayor número de textos), se observa esta tendencia, que se acentúa llegando el medio siglo:
Capmany [106]
Mendíbil-Silvela [477]
Marchena [488]
Quijote (I) 13 8 19Quijote (II) 20 15 17 Galatea 9 5 --Persiles -- 8 11Novelas ejemplares
R. C. L. V. Git. Am. Lib. C. Eng. C. P.
1 3 3 3 -- 1
1 1 1 2 -- --
9 -- 3 1 1 2
El Persiles, a pesar de su relativo éxito en el XVIII, se revalorizará en el XIX como una novela de aventuras. Pero sobre todo son las Novelas Ejemplares las que van a copar la atención de los antólogos. Aunque el aumento de textos de una y otra obra es más o menos generalizado en las colecciones de abundantes textos, podríamos incluso señalar a dos de estas antologías como evidentes muestras de uno y otro caso. En 1840 el Tesoro de la lengua y literatura castellana de Franceson [793] (para el estudio del español en Leipzig) recoge doce capítulos del Persiles (y ninguno del Quijote), de obras difíciles de conseguir en Alemania, por el
carácter muy original, el artificio de su plan y construcción, los rasgos de una imaginación maravillosa, y la elegancia del estilo merecen no solo la atención de los
Miguel de Cervantes y la construcción del Canon de Literatura Española
110
amadores de la literatura castellana, sino también de ocupar una plaza distinguida entre las obras más originales de imaginación y poesía. (p. 83)
Al otro lado, Pablo Piferrer, en su Colección de trozos de nuestros autores antiguos y modernos [912] recoge, después de pensarlo detenidamente, textos de solo las Novelas ejemplares, porque
En primer lugar el Don Quijote es sin disputa el libro más conocido de cuantos se dedican a las letras, y aun pudiera añadirse el más leído de todos los españoles. ¿A qué pues llamar la atención sobre el estilo de esta obra, cuando tantas ediciones agotadas y renovadas cada día están probando que no hay para que advertírselo a nadie? Hubiera podido entresacar sus mejores pasajes; cierto; pero si el libro anda tan en manos del público, ¿no es mejor que se lea por entero?
En estos casos sí que podemos aludir a cierta evolución en la recepción de Cervantes. La literatura costumbrista y el Romanticismo pusieron de manifiesto entre las características —ya señaladas en el XVIII, pero no por ello puestas en valor— de la prosa de Cervantes su capacidad como caracterizadora de costumbres, lo que señala directamente a las Novelas y, especialmente a algunas de ellas: Rinconete y Cortadillo, El licenciado Vidriera, El coloquio de los perros, que, con algunas salvedades, serán las más escogidas como muestras para las antologías decimonónicas. No es casual que parte de estos mismos pasajes sean frecuentemente lemas que abren artículos costumbristas en los años 40 en la literatura española.
Hemos visto cómo Cervantes va ocupando las antologías: primero como crítico, con una tímida presencia en la parte poética y, a partir de Capmany [106], copando el interés y espacio de las antologías de prosa; también cómo se va desplazando el interés de una a otras obras según el momento, atendiendo a los vaivenes de la propia historia del Cervantismo y la configuración de la Historia de la Literatura Española.
4.4.3. El anquilosamiento de la Antología: Permanencia frente a evolución
A pesar de esta evolución en el interés por una u otras obras a medida que avanza el siglo, si nos detenemos en los pasajes escogidos de Cervantes en unas y otras se percibe manifiestamente que las antologías siguen una tónica prácticamente invariable. Se puede establecer incluso una genealogía de estas antologías tanto en las poéticas, como en la prosa, que se inicia claramente con Capmany [106] y sigue con Mendíbil-Silvela [477], Marchena [488] y Ochoa [808], las grandes colecciones de la prosa (Ochoa confiesa esta herencia directa en el mismo subtítulo de la obra); el resto, a pesar de que puedan tener nuevos criterios personales para la selección de textos o nuevos objetivos, repiten en su mayor parte a las antologías precedentes.
Realmente, la coincidencia de los fragmentos cervantinos en una y otra colección no supone, en principio, herencia directa: los mismos textos pueden resaltar a todos los antólogos con similar impacto, y sería discutible el seguimiento de las primeras colecciones, lo que podría demostrarse es la permanencia de las razones que han convertido a ciertos pasajes en canónicos frente a otros; pero hay elementos que delatan a los colectores: cuando se extraen determinados textos, en ocasiones hay que cambiar el encuadre, anteponiendo el nombre de un personaje, eliminando algunos elementos del discurso original, reescribiendo el inicio de los textos (Cuevas Cervera, 2008a: 54-61). Esta práctica frecuente para las antologías de prosa coincide también en las colecciones estudiadas, estos cambios mínimos se repiten en los mismos términos
El Cervantismo en el siglo XIX: Del Quijote de Ibarra (1780) al Quijote de Hartzenbusch (1863)
111
en las antologías de los años 40 con intención escolar, lo que parece indicar que no se ha tomado el original de Cervantes para la selección de la antología, sino una antología previa.
Por lo general, copian a Capmany; es cierto que aparecerán nuevos textos, pero las diferencias son menos de las que cabría esperar. Es el primero que señala algunos pasajes (junto con Retóricas, Historias de la Literatura y primeros estudios cervantinos) y crea una tradición. Cervantes es el canon, pero a través de la lectura que Capmany había hecho de él. En lo que respecta a las antologías del XIX, es Antonio de Capmany el canon.
Cierto es que la colección del Teatro histórico-crítico es enormemente profusa en la selección de textos —sería normal la repetición—, pero también es cierto que las antologías posteriores lo siguen de muy cerca. Los cambios que se producen son los ya aludidos: primitivo interés por el Quijote, a partir de 1833 se amplía el abanico de textos cervantinos; la especial consideración de la poesía; y el carácter costumbrista, destacado a partir de cierto momento, de las Novelas ejemplares. Esta es la evolución que puede notarse. No hay un especial interés en que las antologías incidan en el nuevo valor del Cervantes del XIX, en el carácter nacional o la trascendencia romántica de la obra.
Esto lleva a un planteamiento interesante, que tenemos que tomar con cautela: la selección de textos que de Cervantes (del Quijote) se realiza en el XIX no es sino una herencia de los textos que el XVIII había seleccionado, y, para ser correctos, Antonio de Capmany había seleccionado. Esto significa que los criterios con que se acercaron a la obra en el XVIII aun funcionan en el XIX, o que se le ha dado un nuevo sentido a los mismos textos para que continúen funcionando. Es necesario matizar estas ideas, teniendo en cuenta que en el XIX la historia del Quijote es harto conocida, el hecho de que las antologías o colecciones de textos señalen unos textos y no otros (cuando se está reeditando o reimprimiendo el Quijote prácticamente cada año) no significa que sean los únicos textos a los que se les prestara atención.
Lo que sí ha cambiado es el objetivo de las antologías, aunque los textos sean los mismos. Podemos afinar más en esta selección y clasificación de textos atendiendo a un eje general: las primeras buscaban establecer el canon, y defender la nación española (dos caras de la misma moneda); las segundas, la difusión de la lengua y cultura española y la educación de la juventud nacional, si bien, los textos utilizados en uno y otro caso son muy similares. El cambio en los objetivos se produce a partir de los años 20 para la difusión en el extranjero y a finales de los 30 para las colecciones escolares. Y esto lo sabremos, no de las estadísticas sobre los textos, sino de las propias introducciones de estas antologías. Alberto Lista explica el valor de estas colecciones en el prólogo a la Colección de trozos escogidos [503],
El objeto de esta colección es muy diverso del que se han propuesto los redactores de las demás. Capmany quiso mostrar en la suya los progresos sucesivos del habla castellana desde el estado de su primitiva rudeza hasta el de su perfección. La colección del Parnaso español, la de Fernández y la de Quintana se hicieron para formar un cuerpo de nuestra poesía clásica: objeto de que se separó enteramente la primera, que cumplió muy imperfectamente la segunda, y a cual se ha aproximado mucho la tercera. La colección de Marchena se dirige a manifestar los conocimientos de nuestros buenos autores en moral, política y literatura; y la de Silvela y Mendíbil, impresa en Burdeos en cuatro tomos, está destinada a reunir en una sola obra la utilidad de las de Capmany y Quintana.
La que ahora damos al público no debe considerarse sino como un libro destinado para las escuelas de primeras letras. (pp. III-IV)
Miguel de Cervantes y la construcción del Canon de Literatura Española
112
Convertido Cervantes en un clásico y delimitado el canon, las antologías románticas suelen tener un claro carácter didáctico: modelos de conducta y de escritura, lo que probablemente desterró durante más tiempo a otros prosistas de ficción poco o nada morales, de las colecciones canónicas. El problema del canon, y del canon de Literatura Española en el XIX, no es solo qué leer, sino qué enseñar (Cámara Aguilera, 1999). Esta relación Escuela-Canon suele suponer una nueva restricción al Canon literario. El desglose de obras y autores debe ser aún menor (es decir, reducirse a los más importantes, en relación con los más eficaces para los fines didácticos) para la enseñanza fuera del ámbito hispanohablante.
La selección escolar, y aún más, la selección de textos para la enseñanza del español, supone un adelgazamiento del corpus inicial de los que aparecían en las antologías, apuntando solo a unos pocos. Y estos pocos textos, los textos canónicos de la obra canónica del autor canónico Cervantes se han ido seleccionando atendiendo a todos estos factores. Son las antologías las que señalan la importancia de algunos fragmentos como modelos de imitación y de lectura (Aradra Sánchez, 2000: 162) y su rentabilidad en las aulas, «una prosa ejemplar y unos textos emblemáticos del espíritu de la nación determinaron venerables prácticas pedagógicas […] para las que el Quijote era el libro de las escuelas por antonomasia» (Romero Tobar, 1989: 117). El abandono del latín estimuló la necesidad de crestomatías y centones en castellano con intención pedagógica:
Avanzados los años ochenta, el Quijote está ya omnipresente en los ejercicios escolares. Unas veces eligen los fragmentos que las Retóricas habían resaltado para enseñar algunas de las figuras literarias. Otras, textos que ayudan a crear, como hicieron los erasmistas, la conciencia de ridículo en torno a las caballerías, o, en fin, párrafos de entretenimiento, prolijos en datos geográficos, culinarios o literarios de la España de Cervantes. (Gabriel Núñez, cit. en Romero Tobar, 2006: 104)
Es fundamental, en la conjunción Quijote-enseñanza, la consideración de las colecciones extranjeras para la comprensión global del éxito de Cervantes fuera de las fronteras lingüísticas. Cervantes se convierte en un clásico para los estudiantes hispanófilos extranjeros no solo porque fuera un clásico del ya sólido canon decimonónico, sino porque sus textos eran hábiles para la enseñanza del español. Las retóricas lo incluían en la «lengua familiar», «estilo llano», «lengua media», que será la base de la enseñanza, tanto fuera como dentro de España. En los textos escolares, y sobre todo, extranjeros, Cervantes y la prosa en general, va ganando terreno sobre la poesía; y dentro de la prosa, Cervantes se antepone a otros autores oscuros, por su estilo o antigüedad. Cierto es que la difusión de Cervantes en el XIX coincide con los momentos del exilio, la dignificación de la novela, fundamentalmente en el ámbito anglosajón, y los estudios cervantinos del Romanticismo; pero no es menos cierto que las propias características medulares de la obra de Cervantes responden a las necesidades de las colecciones de literatura española en lo que tenían de didácticas a partir de 1820-30, rasgos que habían sido estudiados y demostrados en los años precedentes: valor moral, variedad del discurso, prosa de estilo sencillo. Son fundamentalmente estas las razones de su continuidad en las Antologías, por encima de los nuevos valores que el Romanticismo había descubierto en el Quijote.
El Cervantismo en el siglo XIX: Del Quijote de Ibarra (1780) al Quijote de Hartzenbusch (1863)
113
4.4.4. Los episodios más populares del Quijote decimonónico.10
El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha (Q, I)
Inicio: «En un lugar…» (1) 4 (+2) [515]Cubí. [794]Rendu. [809]Orrit. [929]Terradillos(+2).
Salida de don Quijote, soliloquio (2) 6 (+1) [106]Capmany. [488]Marchena. [503]Lista(+1).
[893]García. [739]López Azara. [1074]Lemcke.
Don Quijote es armado caballero (3) 3 [794]Rendu. [488]Marchena. [1074]Lemcke.
«La del alba…» / Andrés Haldudo. (4) 2 [252]Josse. [515]Cubí.
Escrutinio (6) 4 [252]Josse. [794]Rendu. [530]Lemonnier, en alemán. [809]Orrit.
Molinos de viento (8) 17 (+5)
[127]Bertuch. [348]J. B.(+1). [349]Mordente(+1). [369]Pueyo(+1). [393]Cormon. [503]Lista (+frailes de
San Benito). [515]Cubí. [550]Sales. [560]Emmert. [572]Garrido.(+1). [794]Rendu. [847]Blanc.
[893]García. [898]Novelas. [929](+2). [967]Colección. [1101]Martínez.
Vizcaíno (9) 5 (+2) [106]Capmany. [503]Lista(+1). [572]Garrido. [560]Emmert. [572]Garrido(+1).
Edad de Oro (11) 17 (+5)
[106]Capmany. [393]Cormon (inicio episodio cabreros). [503]Lista(+1). [572]Garrido. [477]Mendíbil.
[488]Marchena. [572]Garrido(+1). [623]Bachi. [794]Rendu. [807]Mar(+1). [808]Ochoa. [809]Orrit.
[893]García. [896]Orodea. [897]Piferrer[929]Terradillos (+2). [967]Colección.
10 Este cuadro es solo orientativo. Para él, he tenido en cuenta las antologías y colecciones de textos que aparecen en el catálogo, pero no incluye ejercicios de traducción [443] o [449] u otras selecciones de textos cervantinos que se producen en determinadas obras, como el manual de Gil y Zárate [865]. Capmany, Mendíbil y Marchena solo aparecen en los textos que no son exclusivos de estos, para no extender este cuadro en demasía; para los demás ya se ha incluido anteriormente un cuadro comparativo de su procedencia. Hay que tener en cuenta que en ocasiones el encuadre de los textos no es idéntico en unas y otras antologías, pero que esta clasificación puede, aun así, dar buena cuenta de la filiación entre ellas. Los fragmentos excesivamente breves correspondientes a pequeños retratos, máximas o definiciones no se han tenido en cuenta. Entre paréntesis se suman las veces que reapareció el fragmento en sucesivas ediciones de la obra. Falta, obviamente, el recuento de la que no he podido ver pero que aparece en el catálogo, de Noriega [911].
Miguel de Cervantes y la construcción del Canon de Literatura Española
114
Pintura de Grisóstomo (13) 3 [106]Capmany. [252]Josse. [488]Marchena.
Discurso pastora Marcela (14) 3 [252]Josse. [477]Mendíbil. [488]Marchena.
Episodio yangüeses (15) 3 [106]Capmany. [241]Buchholz. [560]Emmert.
Sucesos de la venta (16) 5 (+10)
([106]Capmany.) [241]Buchholz. [488]Marchena. [560]Emmert. [848]Colección(+10) (diferente
encuadre).
Sucesos de la venta (17) 5 (+2) [241]Buchholz. [393]Cormon (diferente encuadre). [560]Emmert. [807]Mar(+2) (pequeña «pintura»).
[847]Blanc (diferente encuadre).
Aventura de los rebaños (18) 14 (+4)
[106]Capmany. [477]Mendíbil. [488]Marchena. [503]Lista(+1). [515]Cubí. [560]Emmert. [572]Garrido(+1). [623]Bachi. [809]Orrit.
[868]Cuendias. [893]García. [929]Terradillos(+2). [967]Colección. [1101]Martínez.
Aventura cadáver (19) 5 (+1) [503]Lista(+1). [515]Cubí. [560]Emmert. [809]Orrit. [893]García.
Aventura batanes (20) 9 (+1) [106]Capmany. [393]Cormon. [488]Marchena.
[503]Lista(+1). [560]Emmert. [869]Robertsonian. [898]Novelas. [967]Colección. [1074]Lemcke.
Yelmo de Mambrino (21) 4 [241]Buchholz. [515]Cubí. [560]Emmert. [1074]Lemcke.
Galeotes (22) 1 [794]Rendu.
Penitencia (25) / Descripción Dulcinea (25)
3/2 [106]Capmany. [252]Josse. [488]Marchena. / [477]Mendíbil. [809]Orrit. [868]Cuendias.
Sierra Morena (28) 2 [241]Buchholz. [323]Schmid.
Discurso Armas y Letras (37-38)
12 (+10)
[393]Cormon. [477]Mendíbil. [488]Marchena. [503]Lista. [623]Bachi. [807]Mar(+2). [809]Orrit. [848]Colección(+10). [893]García. [966]Figueras.
[967]Colección. [1101]Martínez.
Carta Luscinda-Cardenio (37) 1 [991]Ollendorf.
Novela cautivo (39-41) 3 [488]Marchena. [794]Rendu. [809]Orrit.
El Cervantismo en el siglo XIX: Del Quijote de Ibarra (1780) al Quijote de Hartzenbusch (1863)
115
Libros de Caballerías y teatro (47-48) 3 [488]Marchena. [809]Orrit (48-49). [966]Figueras.
Descripción lago encantado (50) 5 (+3) [106]Capmany. [477]Mendíbil. [488]Marchena.
[503]Lista(+1). [929]Terradillos(+2)
El ingenioso caballero don Quijote de la Mancha (Q, II)
El loco de Córdoba (prólogo) 5 (+1) [266]Pla. [276]Cormon. [488]Marchena. [503]Lista(+1).
[551]Velázquez.
Inicio / cuento del loco de Sevilla. 5/1 [106]Capmany. [488]Marchena. [503]Lista. [739]López
Azara. [893]García. / [551]Velázquez.
Diálogo Sancho-Sansón (4) 2 [252]Josse. [895]Piferrer.
Diálogo Sancho-Teresa (5) 5 (+1) [477]Mendíbil. [572]Garrido(+1). [809]Orrit. [868]Cuendias. [530]Lemonnier, en alemán.
Don Quijote, ama y sobrina (6) 2 (+2) [895]Piferrer. [929]Terradillos(+2)
Encantamiento Dulcinea (10) 4 [477]Mendíbil. [488]Marchena. [809]Orrit.
[868]Cuendias.
Cortes de la Muerte (11) 3 [503]Lista. [560]Emmert. [893]García.
Desafío de los escuderos (13) 5 (+1) [21]Chantreau. [503]Lista(+1). [515]Cubí. [571]Borras.
[1101]Martínez.
Descripción aurora (14) 3 [106]Capmany. [896]Orodea. [1101]Martínez.
Caballero de los Espejos (16) 1 [551]Velázquez.
Bodas de Camacho (20) 6 (+2) [106]Capmany. [477]Mendíbil. [503]Lista.
[645]Huber(con capítulos 19 y 21). [794]Rendu (con capítulos 19 y 21). [929]Terradillos(+2).
Cueva de Montesinos (22) 4 [393]Cormon. [488]Marchena. [809]Orrit. [967]Colección.
Cuento del rebuzno (25) 3 (+1) [477]Mendíbil. [488]Marchena. [503]Lista(+1).
Aventura del barco encantado (29) 2 [127]Bertuch. [560]Emmert.
Miguel de Cervantes y la construcción del Canon de Literatura Española
116
Casa Duques (30-31) 4 [106]Capmany. [393]Cormon. [515]Cubí. [809]Orrit (30 y 31).
Cuento del hidalgo rico (Sancho) (31) 5 (+1) [477]Mendíbil. [488]Marchena. [503]Lista.
[551]Velázquez. [572]Garrido(+1).
Lavatorio de Sancho (32) 2 [515]Cubí. [809]Orrit.
Desencantamiento Dulcinea (33-34) 3 [477]Mendíbil. [488]Marchena. [868]Cuendias.
La caza de montería (34) 2 (+2) [477]Mendíbil. [929]Terradillos(+2)
Extrañas cosas bosque (34) 1 [515]Cubí.
Carta Sancho-Teresa (36) 2 [393]Cormon. [897]Piferrer.
Consejos Don Quijote a Sancho (42)
14 (+2)
[106]Capmany. [348]J.B.(+1). [349]Mordente.(+1). [393]Cormon. [477]Mendíbil. [488]Marchena.
[623]Bachi. [772]Paluzíe. [794]Rendu. [809]Orrit. [868]Cuendias. [896]Orodea. [967]Colección.
[1101]Martínez.
Posesión Ínsula (45) 7 [252]Josse. [477]Mendíbil. [515]Cubí. [739]López Azara. [772]Paluzíe. [809]Orrit. [1074]Lemcke.
Gobierno Ínsula (47) / descripción de Clara
Perlerina
5/3 [252]Josse. [515]Cubí (como ejercicio de traducción). [739]López Azara. [772]Paluzíe. [809]Orrit /
[106]Capmany. [477]Mendíbil. [868]Cuendias.
Gobierno Ínsula (51) / cuento de la horca
1/2 (+1)
[252]Josse. / [477]Mendíbil. [572]Garrido(+1).
Carta don Quijote-Sancho (51) 5 (+1) [348]J.B. (+1). [503]Lista. [515]Cubí. [739]López Azara.
[991]Ollendorf.
Carta Sancho-Don Quijote (51) 2 [515]Cubí. [739]López Azara.
Fin del gobierno de Sancho (53) 4 [252]Josse. [515]Cubí. [739]López Azara. [809]Orrit.
Vida pastoril (67) 1 [895]Piferrer.
Testamento de don Quijote (74) 3 [368]Féraud. [809]Orrit. [895]Piferrer.
El Cervantismo en el siglo XIX: Del Quijote de Ibarra (1780) al Quijote de Hartzenbusch (1863)
117
Hay una serie de pasajes fundamentales que suponen el primer grupo que entra en la antología: la enorme profusión de pinturas (estáticas), y sobre todo, los discursos más o menos exentos de la narración principal: el discurso de la Edad de Oro, el discurso de las Armas y las Letras. A su lado, de la segunda parte, mucho menos sobresaliente en número de textos, se recogen varias definiciones breves, las cartas de Sancho a Don Quijote (y vuelta) y a su mujer (textos independientes y que sirven como ejercicio escolar), pero fundamentalmente, los Consejos de Don Quijote a Sancho en la segunda parte del Quijote (capítulo 42) antes de que vaya a gobernar la Ínsula. Es un texto que puede desprenderse fácilmente de la acción, que puede hablar directamente al lector del nuevo libro resultante que supone la antología, y que no es sino una sarta de ejemplos didácticos que sigue funcionando en las colecciones morales para uso de las escuelas; como una segunda construcción de un delectare et prodesse, con nuevo público e intención modificada.
Un texto canónico de la primera parte del Quijote, será el discurso de la Edad de Oro. En primer lugar como pasaje divulgativo, independiente de la historia general y modelo de elocuencia. Además, el mito de la Edad Dorada guarda además una estrecha relación con el concepto de Canon (Vélez Sainz, 2006: 60). El Parnaso Español se refleja como un lugar ideal de la «Dichosa edad y los dichosos siglos aquellos», que se plasmaba en el discurso de don Quijote. La antología, que no es reacia a los propios textos que legitimaban la selección —¿cómo textos metaantológicos?—, podría colocar este discurso al lado del «Canto de Calíope», como veíamos en poesía; el capítulo IV del Viaje del Parnaso que aparece en Piferrer (1846); el escrutinio de la biblioteca en Agustín Luis Josse (1802) y Rendu (1840); y los juicios sobre libros de caballerías (Mendíbil, Marchena, Figueras y Pey).
Afinando un poco más las consideraciones anteriores sobre la permanencia/evolución de los fragmentos, si bien es cierto que los textos se mantienen, se echan en falta algunos en las primeras antologías, y sobre todo en las antologías españolas, que sí se añaden a mediados de la primera mitad del XIX.
Sorprende que ni Capmany, ni Mendíbil y Silvela, ni Marchena aludan al episodio de los molinos de viento que, a la postre se convierte en el conjunto del corpus en el pasaje más repetido (aparece en diecisiete de la colecciones de prosa y es el texto obligado en las gramáticas extranjeras). Otro apunte en la misma dirección: Marchena coincide en gran parte en Capmany en la distribución de sus textos, exceptuando los más de diez textos de la primera parte que para Capmany habían pasado desapercibidos. Desde la retórica dieciochesca, de la búsqueda de la elocuencia española, Capmany había olvidado que en la novela había unos personajes que se movían: casi todos sus fragmentos se titulan «pinturas», «caracteres», y como tales, suponen una parada narrativa. Si revisamos los pasajes tomados de la segunda parte del Quijote, son fragmentos muy breves, por lo general, de carácter sentencioso o definitorio («linajes», «muerte»). ¿Está apuntando este desnivel en alguna dirección? ¿es la nueva interpretación romántica del Quijote la que está en la base del cambio en la preferencia de los textos?
Es difícil valorar el alcance de esto que es la tónica: aumento progresivo del canal ficticio-novelesco (aventurero) en las antologías, porque en las razones que llevan a ello hay una multiplicidad de factores interactuando en el XIX, que son los que he tratado de discernir hasta el momento. De un lado, interviene el propio gusto del público y el carácter enormemente popular de la novela y sus episodios, conocidos por todos, representados gráficamente y repetidos en otras obras como ejemplos y paralelos continuos. Sobre todo, en el extranjero, donde por encima de los objetivos de Capmany sobre el discurso de Cervantes y la necesidad de inclusión de esta prosa en el canon, lo que interesa es resaltar y revivir las aventuras de los personajes, los episodios
Miguel de Cervantes y la construcción del Canon de Literatura Española
118
novelescos. La dignificación de la prosa en la Teoría Literaria del XIX posibilita que ya lo que interese de Cervantes no esté en la línea de Mariana, Saavedra Fajardo o Solís, con lo que la novela como tal, y su carácter episódico, tiene cabida en estas misceláneas. No puede dudarse, tampoco, de las capacidades intrínsecas a estos textos como materia escolar para los jóvenes (como perfecta conjunción del entretener deleitando).
Hay otros factores, además. El carácter nacional de los molinos había sido notado desde el principio del XVIII, fundamentalmente por los viajeros españoles. Ortas Durand (2006) ha vaciado las referencias al Quijote de estos viajeros por España. No hay —simplificando sus conclusiones— viajero que al pasar por la Mancha no recuerde el pasaje de los molinos. Esta Castilla ha sido convertida, por estas visiones foráneas, en símbolo identificativo de la nación española. Además, atrae por lo exótico al extranjero; puede atraer por lo costumbrista al español. La aventura de los molinos aparecerá por primera vez en las antologías realizadas por extranjeros o los estudios de lengua española con pasajes extraídos de los mejores autores. Baretti (1772) lo selecciona como uno de los tres textos que toma de Cervantes, en su Introduction to the Most Useful European Languages, y aparecerá en otras gramáticas publicadas en el extranjero y en antologías francesas e inglesas. Alberto Lista lo incluye en su Colección de trozos escogidos [503] y su aparición en las próximas antologías, patrias y extranjeras, es ya una constante.
Este ejemplo del episodio de los molinos, como aventura que se va nutriendo de nuevos significados en el XIX, que enlaza con la defensa de lo nacional del XVIII, y que acabará copando el podio de fragmentos de las antologías, es prueba de ello.
La pregunta inicial de esta catalogación de las antologías y colecciones en el periodo considerado era valorar si los nuevos criterios de selección y difusión que absorben las antologías decimonónicas en el tratamiento de los textos cervantinos podían evidenciar la nueva concepción romántica del Quijote. En parte las nuevas aventuras que recopila el XIX nacen de la confusión en la locura del personaje; a la postre manifiestan las dicotomías realidad/ideal sobre las que pivotaba la interpretación romántica, la utopía de don Quijote, etc. Además, he aducido factores como la defensa de lo nacional, o el carácter de esencia patriótica del episodio de los molinos, o el carácter romántico del discurso de la Edad de Oro, de inspiración decimonónica. Obviamente, la cultura del XIX se trasluce en todas sus manifestaciones, pero no legitima ni tienen por qué estar en la base de los criterios de selección de las colecciones de literatura estudiadas en la segunda mitad del periodo. Si hubiese habido una colección de textos burlescos en el XVIII previa al rodaje del Cervantismo probablemente hubiera incluido los mismos textos de las aventuras, aunque por otras razones.
Cervantes acaba copando el espacio de las colecciones de literatura porque satisface todos los criterios que defienden la necesidad de canon (Ugalde, 1999: 107-112), que han sido demostrados en la obra del alcalaíno a través de las lecturas que ha realizado el Cervantismo de finales del XVIII: el fin práctico del canon como modelo lingüístico para la enseñanza de la lengua y la adquisición de datos culturales de la nación en que se inserta, es modelo moral y ético como manual de conducta, inculca cierto nacionalismo cultural, además de por el propio concepto estético. El Cervantismo posicionó a Cervantes en todos estos campos; las antologías, aun persiguiendo objetivos diferenciados a la hora de establecer un canon, encuentran en su selección que Cervantes acaba sirviendo —una vez más— a sus intereses, de manera particular, o juntamente.
El Cervantismo en el siglo XIX: Del Quijote de Ibarra (1780) al Quijote de Hartzenbusch (1863)
119
Cervantes, pues, plenamente canónico, ha adquirido ese nuevo status del que habla Kermode: una vez seleccionado en el canon pierde su temporalidad y se convierte en un valor transhistórico, arropado por los estudios y la labor erudita de la comunidad interpretativa, que confirma la paulatina intensificación significativa de sus textos. (Aradra Sánchez, 2000: 229)
Miguel de Cervantes y la construcción del Canon de Literatura Española
120
[5]
Miguel de Cervantes y el Quijote como símbolos de la Nación Española
En el apartado anterior se trazaban las líneas que durante estos años convertían a Miguel de Cervantes en elemento destacado del canon de Literatura Española. La necesidad de explicitar el canon en base a unos pocos nombres y unas pocas obras tiene un reflejo inmediato: que estos libros y estos escritores se conviertan en icono del país y representantes de la identidad nacional, forjando núcleo de la cultura propia frente a «la ajena». «A partir del siglo XVIII, las élites intelectuales de cada país, basándose en los rasgos esenciales del pasado de sus respectivos pueblos, son las especialmente interesadas en imponer un determinado concepto de identidad nacional exclusivo y único» (Manrique Gómez, 2011: 12). Identificar la historia de la poesía era hacer lo propio con la historia de la nación, como demuestran los primeros eslabones de la historiografía literaria en el siglo XVIII en la obra de Luis José Velázquez (Álvarez Barrientos, 2010: 29): «Una genealogía y una literatura que han de ser modélicas, porque se ajusten a las propuestas estéticas prestigiosas y porque muestren su antigüedad y la importancia del país en la construcción de la cultura europea» (Álvarez Barrientos, 2010: 36-7).
Desde el siglo XVIII la obra de Miguel de Cervantes, y no solo esta, sino también la relación de su biografía en constante descubrimiento, se aparejan con el discurso identitario de la nación (Lara Garrido, 2010); cuando el escritor sea el que figure al frente de la Biblioteca de Autores Españoles [902], plasmación consciente del canon forjado, el retrato de Miguel de Cervantes será el más «patriotero» posible. Si Feijoo no lo consideró entre las «Glorias de España», Fernández de Villabbille [925] lo colocará en 1847 al frente de la serie de estas del Museo de las Familias. Cervantes «era uno de los apoyos más sólidos, más reales, para la construcción de una "cultura nacional"» (Rico, 2005d: 21).
La propia biografía del escritor, luchando como militar al lado de la causa española favoreció una rápida identificación en el XIX; en cuanto a su obra, los relatos de viajeros por España, los mapas con los recorridos del caballero por su patria, las descripciones de lugares reales entresacadas de sus obras, y el reflejo de ambientes costumbristas en el Quijote y las Novelas ejemplares dieron con una imagen de Cervantes como pintor de España además de como héroe patriótico.
La lectura del Quijote como sátira de la nación española (Martínez Mata, 2005a, 2009) está francamente en retroceso al inicio de este estudio, aunque sigue dando coletazos, y, aunque se niegue, sigue estando presente en la conciencia de quienes se acerquen al Quijote, aunque solo sea para derribarla de plano en el principio de su exposición. La relación entre la novela y la decadencia del país tenía interpretaciones ciertamente incómodas que fueron desapareciendo paulatinamente (Close, 2009: 77). El mantenimiento de esta idea, como en otros casos (piénsese, en el ámbito geográfico, en el debate que se mantiene latente sobre las patrias de Cervantes), aunque sea en el mayor número de casos, para contradecirla, obliga a los autores a reforzar la idea contraria y mantener viva la polémica consideración del fin satírico del Quijote.
La transformación del Quijote en icono nacional es un proceso que se inicia realmente en el siglo XIX, auspiciado por las interpretaciones alemanas, los inicios del Romanticismo, y toda una serie de trabajos cervantinos que irán mitificando la obra y
121
al autor hasta las altas cotas que verá coronar el alcalaíno a mediados del XIX. La conversión en mitologema nacional (Varela Olea, 2003) se completará en el último tercio de la centuria decimonónica, con lecturas abiertamente patrioteras (Hutchinson, 2000) que aglutinan sobre la novela y su autor un conglomerado de tópicos y connotaciones simbólicas de la que será difícil escapar en las décadas siguientes (Salcedo, 1953), hasta llegar incluso a «una hipertrofia patriótica de las interpretaciones simbólicas» (Romero Tobar, 2005). Pero es desde finales del XVIII en este sistema apologético apoyado por el Gobierno y la Academia cuando se inicia este proceso o, al menos, se silencian las posibles voces discordantes que podrían traer potenciales problemas interpretativos en el futuro.
En un primer momento, en lo que atañe al Cervantismo, «qué es España y qué significa ser español son, en realidad, mecanismos de autodefensa de la propia cultura nacional para luchar contra las agresiones culturales procedentes del exterior» (Manrique Gómez, 2011: 17). También en la consideración de Miguel de Cervantes y su obra se dará un paso adelante presionado por los ataques contra la cultura española procedentes de Italia y Francia.
5.1. MIGUEL DE CERVANTES: LO QUE SE DEBE A ESPAÑA. ARMA Y ARGUMENTO FRENTE A LAS CRÍTICAS ITALIANAS Y FRANCESAS
5.1.1. La defensa de La Literatura Española en Italia
En las intensas relaciones culturales y literarias entre Italia y España durante los últimos años del siglo XVIII, son varias las voces que se levantan, desde la propia Italia, para defender el honor y valía de la Cultura, la Historia y la Literatura Españolas. Son generalmente jesuitas expulsados de su país, residentes en las posesiones del Estado Pontificio: los Hermanos Rodríguez Mohedano, Tomás Serrano, Francisco Masdeu [48], Esteban de Arteaga [115], Francisco Javier Lampillas [20] y Juan Andrés [32], encabezan una serie de estudios y ensayos en vindicación de la cultura española que supondrán algunos de los primeros estudios de conjunto de la Historia de la Literatura para España frente al recelo de los italianos Quadrio, Bettinelli o Tiraboschi. Entre otros factores, es esta defensa de lo español como reacción a Italia —hermanada con la reacción contra Francia, e incluso con el propio debate en España, que se manifiesta en un caudal inagotable de Apologías vs. Críticas de lo español— uno de los motores de la configuración del canon literario a finales del siglo XVIII, porque presionan para la creación sólida, eficaz y rápida de un «canon de emergencia». Del enfrentamiento de pareceres y de esgrimir como armas en la lucha las mejores obras y autores de uno y otro bando, se perfilan una serie de nombres destinados a ganar la batalla literaria y, por extensión, pasar a la restricta nómina de autores canónicos de Literatura Española. Esta búsqueda de referentes que sustentaran la cultura propicia las primeras miradas con perspectiva de nuestra propia Literatura y la revalorización del Siglo de Oro. «El sintagma Siglo de Oro pasó a formar parte de esta polémica» (Montero Reguera, 2011: 33). Batllori (1966), Quinziano (2002 y 2003), Guasti (2009 y 2010) y otros han estudiado ampliamente esta realidad cultural de diálogo hispanoitaliano, anterior a la expulsión jesuítica: la oleada de italianos en España en el XVIII contaba con numerosos representantes y presencias de artistas e intelectuales, en uno y otro lado, que hacían fluir estas relaciones culturales (Mengs, Sabatini, Conti, Signorelli, etc.).
A finales del XVIII, estos jesuitas salieron en defensa de la literatura española condenada por los teóricos clasicistas italianos y franceses, que veían en la producción
Miguel de Cervantes y el Quijote como símbolos de la Nación Española
122
española el ejemplo de la corrupción del clasicismo (Llorens, 1968: 314). Este esfuerzo redundó en la aceptación después de las nuevas corrientes críticas del XIX que revalorizaron esta literatura, en ocasiones precisamente por lo que antes había sido condenada. Un caso destacable es la gran obra de Lampillas, el Ensayo histórico apologético, dirigida desde el título contra los ataques de los italianos:
Cuando se ofende a la nación entera, cuando se quiere creer universal la ignorancia, y la barbarie, cuando se atribuye a efecto de tal clima la corrupción de las ciencias; en este caso no puede ser notado de parcial ni preocupado el que toma defensa de la patria. ([20], Prólogo)
Lampillas señala directamente a Bettinelli y Tiraboschi, y después a Quadrio. Los juicios por extenso sobre el Quijote y las otras obras en prosa (parte segunda, tomo III, pp. 159 y ss.) y el teatro de Cervantes (parte segunda, tomo IV, pp. 153 y ss.) ocupan buena parte de la defensa de la literatura española, sobre todo en los géneros narrativos. Entre Lampillas, Andrés y los italianos Bettinelli, Tiraboschi y Signorelli, se crea una comunicación literaria —de crítica literaria— realmente efectiva: los artículos en el Diario de Módena servían de soporte a los comentarios sobre los sucesivos tomos del catalán; él, por contra, se explayaba en cada prólogo de cada nuevo tomo, que se convierte en un ensayo apologético del tomo anterior (lo que crea todo un sistema interdependiente de apologías sobre apologías) en constante crescendo, hasta que llega a agotarse y deja de sonar sincero.
La configuración por tanto del Ensayo, inserto en una nutrida comunicación de lances literarios, implica un recorrido muy selectivo de la literatura española y de los aspectos destacables de sus obras literarias. El modelo de «vindicación literaria» pasa por varios «momentos», patrón que será común a otras obras apologéticas del periodo: arrancar desde juicios de autoridad —generalmente franceses, era común buscar un árbitro ajeno a España e Italia—, construir paradójicamente los juicios italianos, en ocasiones manipulando las citas de unos autores sobre otros, y hermanando la literatura italiana con la española, igualando así el juicio de valor sobre las obras, o estableciendo genealogías que coloquen las obras españolas por encima de las italianas. «La exaltación apologética de un lado implica la degradación sistemática del lado contrario» (Pérez Magallón, 2007).
Así se hace con el Quijote. El gusto de los españoles, aunque «estragado por las novelas» (Rapin) era superior en estas composiciones gracias a la sola existencia de la obra de Cervantes que, a su vez, sirve de trampolín a las otras. Es en el séptimo apartado de la segunda parte (V tomo), titulado «En los romances y en las novelas excedieron los españoles a cuantos habían escrito en este género los extranjeros», donde Cervantes como argumento de peso le hace ganar la batalla. Ante la maliciosa duda de Quadrio y Bettinelli sobre la existencia de Romanceros en España, donde «tal vez se hallan», responde Lampillas con rotundidad: «y aun pudiera añadir, que los mejores Romances que se conocen en Italia y Francia son españoles», citando, cómo no, el Quijote. Bettinelli solo le había dedicado un mínimo elogio a la novela de Cervantes (Del risorgimento d'Italia negli Studi, p. 65), del que parte Lampillas, configurando por tanto estos primeros análisis cervantinos desde el prisma de la defensa: arrancando del elogio del italiano, buscando autoridades extranjeras y neutrales (Linguet), hermanando la literatura española con la italiana y proclamando finalmente la supremacía de los españoles. Los críticos literarios franceses e italianos concedían al español una enorme capacidad inventiva, aunque fueran superados en la forma por el resto del Viejo Continente. También aprovechan aquí este grupo de cervantistas jesuitas esta característica para elogiar sobremanera la obra de Cervantes, imponiendo
El Cervantismo en el siglo XIX: Del Quijote de Ibarra (1780) al Quijote de Hartzenbusch (1863)
123
la originalidad como valor; no solo porque aprecie la invención como un nuevo valor literario, como se hará en la crítica decimonónica, sino porque aquí ganaba la batalla contra Italia; es decir, la nueva interpretación de Cervantes —de la originalidad de su obra— se ve mediatizada por su comparación con la italiana, por los ataques recibidos y la herencia de una a otra.
En definitiva, uno de los primeros comentarios por extenso del Quijote tendrá, por tanto, un carácter muy marcado: se han limado las ideas propuestas con anterioridad solo en lo que responden a las críticas italianas. El «recorrido selectivo» no es solo de las obras que formarán parte del canon, sino de los aspectos de crítica literaria que sustentarán las obras incluidas del canon. La defensa vehemente del catalán hace escuela: se crea una tradición discursiva sobre el Quijote anclada en esos parámetros.
Si consiguiéramos despojarnos de la llamada por Anthony Close «tradición de interpretación romántica» de la novela, la obra parece incómoda si queremos alabar al personaje como símbolo de la nación. El Quijote es una figura ridícula, censurable, de quien ha perdido el juicio; precisamente, las pocas alusiones que hace Bettinelli al personaje cervantino son con un matiz peyorativo (Lettere Inglesi, p. 229).
Los primeros juicios sobre ella que se producen en el extranjero también producen un sistema anfibológico de interpretaciones. Esta doble dirección se hace más patente en el enfrentamiento contra Francia, pero tiene un sentido más profundamente literario en las polémicas hispanoitalianas de finales del XVIII. Montesquieu ya advertía que el único libro bueno entre los españoles era aquel que criticaba todos los demás. René Rapin consideraba el motivo del Quijote —personaje— referencialmente, trasladando las críticas contra la «monstruosa maquinaria de los libros» a la Caballería, es decir, a la Edad Media española, el propio sistema feudal español y sus extensiones en el siglo XVI. Estas ideas calaron en la Europa intelectual y llegan a los historiadores de la literatura en Italia como Saverio Quadrio.
Quizás las espinosas implicaciones de esta idea harán que en el debate general que se libraba (Masdeu, Arteaga, Rodríguez Mohedano), Cervantes no sea, ni mucho menos, la arista más señera de cuantas se esgrimen en este cruce de textos enfrentados (en las obras en su conjunto): ocupan un lugar preponderante el papel de España en la Cultura Clásica Romana o la polémica sobre el teatro barroco español. Pero analizar el papel de Cervantes es interesante por varias razones: de un lado, el Quijote, como novela o romance, aún era difícil de clasificar en los «ramos de literatura»; el fin del XVIII ve nacer el Cervantismo, y el discurso apologético y el incipiente Cervantismo del último cuarto de siglo se dan la mano para lidiar esta batalla común; sin duda, lo más interesante de este análisis es la reorganización (previa a la interpretación romántica del Quijote y de la construcción de la literatura nacional española) de las interpretaciones sobre el autor y el significado de su obra, que se reconduce en un único sentido verbigracia de los ataques foráneos a la literatura española. Destacable es el papel de Cervantes en la defensa del teatro español, antes de verse envuelto en la polémica del canon teatral de García de la Huerta [63]. Como se advirtió en la consideración del escritor como «crítico teatral» y juez literario, aquellas ideas vertidas en su obra podían tener un doble efecto, pues enjuiciaban duramente la literatura española. Precisamente Quadrio toma la autoridad de Cervantes para ridiculizar la pobreza del teatro español. Las actitudes antibarrocas habían hecho comunes estas críticas (Navarro Pastor, 2004) en el XVIII. Conocidísimas son las argucias de Nasarre para salvar el orgullo y prestigio del autor del Quijote como escritor de comedias, pero aniquilando de otro lado las posibilidades de salvación de la comedia lopesca. Lampillas encuentra aquí un problema para su actitud apologética, no podía admitir que Cervantes criticara otras comedias españolas del tiempo, cuando estas se esgrimían como otro de los buques insignia de la cultura patria, y que equipararía el
Miguel de Cervantes y el Quijote como símbolos de la Nación Española
124
pensamiento de Cervantes al de las corrientes críticas allende los Pirineos. La solución del Ensayo histórico-apologético es tan increíble como la de Nasarre, pero mantiene en pie el inestable castillo de naipes de cruces críticos que tenía que salvar manteniendo en juego todas las piezas [20].
El ejemplo de la historia crítica del teatro cervantino manifiesta, no ya solo la selección de la óptica crítica que el momento apologético vuelca sobre Cervantes, sino la manipulación de la obra para rendir cuentas con un nacionalismo incipiente y con la construcción de una Historia prestigiosa de la Literatura Española. Afianzar la figura de Cervantes a los presupuestos nacionales, anclar al autor al discurso apologético es la norma, impuesta por la Academia y la Corona, desde su obra y desde una nueva lectura de su biografía. De ahí a la conversión de antihéroe en héroe del protagonista, y de crítico en apologista del autor, solo tendrá que avanzar el XIX.
5.1.2. La defensa de la Literatura Española contra Francia
Los ataques y respuestas hispanofranceses en la continua crítica de las costumbres y cultura de una y otra nación no son una novedad. Pero se recrudece ampliamente con la polémica cultural de la década de los ochenta, con la publicación del artículo «España» firmado por Masson de Morvilliers contenido en el volumen dedicado a «Geografía» de la Enciclopedia Metódica francesa. Con evidente encono, Masson se pregunta qué le debe la Europa a España, que no ha contribuido en ningún grado al engrandecimiento cultural del continente. Las reacciones no se hacen esperar y abren una brecha en la vida intelectual española: Cavanilles,11 Denina12 y posteriormente Forner con su Oración apologética [80] salen en defensa de España y lo español (Smith, 1981). Y al mismo tiempo se inicia una corriente antiapologetista representada fundamentalmente por los escritores del Censor. En este debate el contenido cervantino será tan mínimo como constante: nos informa que el autor del Quijote y su obra se han convertido en referentes indiscutibles del valor de España, junto con otros autores áureos (Cherchi, 1977: 146-155).
En este ambiente de apologías y antipologías de lo español, el Quijote ocupa un lugar incómodo, al menos en los inicios. Los que, sin ser afrancesados, creyeron a Montesquieu y a la crítica francesa cuando dijo de los españoles que «solo un libro bueno tienen: el que se burla de todos los demás», no podían sino mirar la obra de Cervantes, con cierto recelo, como obra anticastellana; los ilustrados afrancesados la vieron como un manual útil sobre los defectos de la patria. «Cervantes será patrimonio
11 Observaciones sobre el artículo España de la Nueva Encyclopedia / escritas en frances por el Doctor D. Antonio Cabanilles … ; y traducidas al castellano por Don Mariano Rivera. — En Madrid: en la Imprenta Real, 1784. En cuanto a Cervantes, esta defensa lo coloca al frente de los genios castellanos: «Los que poseen nuestra lengua pueden juzgar de su pureza y perfección por las obras de Boscán, Garcilaso, León, los Argensolas, Zurita, Morales, Quevedo, Villegas, Cervantes y Ercilla […] Cervantes mostró en su Don Quijote, dejando aparte sus demás obras, aquel mérito tan superior, que toda la Europa ha reconocido. […] (pp. 102-103). 12 Respuesta a la pregunta ¿qué se debe a España? : Discurso leído en la Academia de Berlín en la asamblea pública de 26 de enero de 1786, día del aniversario del Rey / por el Abate Denina; traducido por Don Manuel de Urqullu. — En Valencia: Por Salvador Faulí, 1786. — [8], 68 p.
Lettres critiques pour servir de supplement au discours sur la question, que doit-on à l’Espagne? / par M. L’Abbé Denina — Berlin: chez George Jacques Decker …, 1786. — [6], 136 p. En ambas obras de Denina, aunque las alusiones a Cervantes son mínimas, el autor delQuijote, junto a Quevedo, Gracián, Guevara, Mejía, Mendoza, Garcilaso, Boscán y Góngora, se convierte en argumento para demostrar sus afirmaciones y elogios a la cultura española.
El Cervantismo en el siglo XIX: Del Quijote de Ibarra (1780) al Quijote de Hartzenbusch (1863)
125
de los enemigos de España» (Pérez Magallón, 2007: 70). Esta identificación inicial de lo cervantino con lo antinacional, y lo nacionalista como anticervantino, se va invirtiendo a medida que avanza el decenio, cuando, como recogen múltiples entradas de este catálogo, la tónica general será reconocer que «no es el Quijote, por cierto, una obra satírica y antipatriótica como la pretenden los franceses» (Frasquita Larrea [452]). Estas apologías y las visiones desde el extranjero de la novela y la quintaesencia española que representaba acallarán estas voces identificando al hidalgo manchego con el «alma española» y valorando elogiosamente la obra. Ya en el XIX autores como Maury [561] o Plácido María Orodea [896] utilizarán precisamente el Quijote para afirmar la superioridad de España frente al país galo.
5.1.3. De la sátira antiespañola a símbolo y elogio de la nación
La continua defensa contra los ataques anteriores forjó esta imagen de Miguel de Cervantes como icono español. Así, los que critiquen a Cervantes serán acusados de enemigos de la patria, como el Setabiense [293] [306] (en las respuestas a su obra [294] [296] [297] [304] [308]), Valentín de Foronda [343] (que precisamente para atacar a Miguel de Cervantes señala en su obra presencia constante de galicismos, intentando minar su imagen nacional) o García de la Huerta [65]:
Si así le maltrata un Español, ¿qué hará un extranjero? Lo más gracioso es que el Señor Huerta quiere pasar por Defensor de la patria, en el mismo escrito en que infama a Miguel de Cervantes. (Forner [81])
El Quijote se ha convertido en la obra identitaria de la nación y serán necesarias repetidas voces que la desvinculen de los propósitos satíricos antiespañoles que se le habían achacado. En el primer recorrido de las obras del catálogo se advierte un interés expreso por separar la novela de Cervantes de la crítica de la nación y sus costumbres: Denina, Cournand [79], Malaspina [94], Forner [80], Agustín Durán [589], hasta ser solo un punto de partida para la construcción de una imagen romántica de la obra y el autor, en Mor de Fuentes [674] («calumnia execrable de cobardía y afeminación») y los siguientes, que llegan incluso a voltear toda la interpretación crítica: Magnin considerará que la novela es una sátira que realiza España sobre las naciones extranjeras [926].
Otro elemento relacionado con el carácter del Cervantismo y esta utilización del escritor como arma frente a los ataques foráneos pudo incidir en la identificación Quijote y nación: la reivindicación de la prosa podía tener también un carácter apologético. Cierto es que se elige el Quijote como abanderado en estas defensas por sus innegables bellezas, pero ¿influiría también el carácter propio del género, no extranjerizante o de raíces menos claras? Los extranjeros criticaron las imitaciones españolas de la poesía italianista, las églogas y pastoriles… Sin embargo, en cuanto a la narrativa, un reseñista de las Letras Españolas en julio de 1776 (Bibliothèque universelle des romans) se veía obligado a reconocer: «Si España no ha inventado todos los géneros novelescos, al menos los ha perfeccionado todos» (cit. en Guillén, 1989: 475). El teatro y la novela cervantinos aparecerían como géneros netamente españoles: el primero por su desapego del clasicismo, lo que no siempre jugó a favor, pero en el caso de la novela además quintaesenciaba un carácter destacado por los extranjeros como propio de los escritores de España, su fecunda imaginación.
Curiosamente, salvada la cultura española de los ataques foráneos, la identificación de don Quijote con España vendrá más frecuentemente de los
Miguel de Cervantes y el Quijote como símbolos de la Nación Española
126
extranjeros, que tomarán la novela como un manual de las costumbres y paisajes del pueblo español, tanto que su lectura será indispensable para entender o viajar a aquellas tierras. En Observations on the passage to India through Egypt… de James Capper afirmaba uno de los interlocutores: «I am persuaded no man of any genius or taste, would think of making the tour of that country, without previously reading the works of Cervantes» (cito por la tercera edición, 1785, pp. 42-43). En el caso de los viajeros, se anteponía el déjà lu (Guillén, 1989: 480): el reconocimiento del país, de unos lugares ya transitados a través de la lectura del Quijote, y que el viajero encontraba en su paso real por el país.
En España, la identificación que primará será la de Miguel de Cervantes como héroe patriótico y símbolo de la Nación; la novela y su personaje sobrepasarán la defensa de la cultura española para armarse también como instrumento político, fundamentalmente en los años de la Guerra de la Independencia (López Navia, 2008; Caro López, 2009), con diferentes consideraciones, pero generalmente en un plano positivo superior al invasor francés ([359] [370] [371] [411] [412] [489]). En este uso se advierte el camino anterior, en el que don Quijote podía resultar un símbolo ambivalente, y que en última instancia está relacionado con el problema de la sátira y la dualidad del personaje que ha tratado de esclarecerse: el caballero manchego es, en lo negativo, en paralelo de Napoleón; en lo positivo, el vencedor, al menos dialéctico, en la contraposición de ambos espíritus.
5.2. CERVANTES, PINTOR DE ESPAÑA, ESENCIA DEL VOLKSGEIST
En el siglo XIX será una constante considerar al personaje don Quijote como símbolo de España y la novela como una verdadera epopeya nacional. Bouterwek [274], Sismondi [409] o los Schlegel [264] explicitaron esta identificación, y sus ideas corrieron por toda Europa. Ya antes Florian [44] o los continuos viajeros ilustrados por España (a finales del XVIII, Peyron [8] o Dillon [7], que hablaron de color local) habían señalado el carácter propiamente español de esta obra, y las sucesivas lecturas del XIX irán cargando el halo nacional que le envuelve (Mor de Fuentes [674], Cantù [729], Prescott [735], Zorrilla [743], Tomeo y Benedicto [1165] [1190] [1191], Ticknor [964], Fernando de Castro [1079] o Baret [1099]).
Aunque la identificación es asumida por todos, necesitará en ocasiones matizarse, pues implicaba un problema para la crítica cervantina: cómo podía ser la obra trasunto del espíritu español y al tiempo defenderse la universalidad de la obra. De ahí la importancia para la traslación del carácter puramente nacional de un aparato de notas: el trabajo de Bowle [10] puso de manifiesto de un lado la capacidad de caracterización de costumbres de Cervantes al tiempo que incidía en la naturaleza nacional de la obra. Pronto, en cualquier caso, encuentra el Romanticismo la clave para el mantenimiento del carácter nacional a la par que universal: Miguel de Cervantes, perfecto observador del ambiente y de las gentes (es común este comentario en el análisis de las Novelas ejemplares durante todo el periodo) lo es también de la persona, sin insertarla en un colectivo, esto es, pintor del alma humana, que es universal (Ancillon [288], entre otros muchos). Si don Quijote y Sancho son un tipo nacional (Thornbury [1117]) no es menos cierto que las vicisitudes que atraviesan reflejan sin velos la esencia del hombre, independientemente de su nación y época.
Al mismo tiempo, siendo espejo de la realidad española, de su geografía humana y física, se daba un pertinente espaldarazo a la verosimilitud de la obra, aún criterio de valor: Cervantes partía de la mímesis del mundo circundante (Capmany [106]). También estaba en contacto con uno de los grandes debates en torno a la novela,
El Cervantismo en el siglo XIX: Del Quijote de Ibarra (1780) al Quijote de Hartzenbusch (1863)
127
desde el XVIII a nuestros días: la traducibilidad del Quijote, fundamentalmente en los pasajes netamente españoles. Esta «traducción» se advertía también en los modelos iconográficos, ya que en las versiones extranjeras del Quijote se llevó a cabo una igual traslación cultural de los paisajes y costumbres en el vestir. Muchas veces se criticará en la época que las imágenes que acompañan a la novela no corresponden al «espíritu español», y por contra, serán orgullosas y defendidas las que representan con total propiedad los «trajes nacionales» (La Carta en castellano… [228] sobre la edición de Pellicer [187]).
Las nuevas ideas sobre qué era la Literatura en el XVIII se fusionaron con la mirada que los alemanes dedicaron a la España del Siglo de Oro. La filología, para Vico (García Berrio y Huerta Calvo, 1992: 118) no solo explora la lengua, sino las costumbres, leyes y mitos de un pueblo. A la interpretación de la novela de Cervantes venía muy bien este concepto de la Scienza Nova (1725), cuando coincide con la romantización del ambiente español (Schlegel [264], Lockhart habla de don Quijote como modelo de caballero nacional [510]): el Quijote refleja el espíritu de la nación, «a faithful living picture of the manners of the age and country in which the scene is laid» (Hannah More [291], Works, 1834, vol. 4, p. 284), el Volksgeist, el espíritu de la nación, buscado por los románticos alemanes.
Otras miradas más pintorescas procederán de las continuas alusiones al ambiente de Rinconete y Cortadillo, El coloquio de los perros o La gitanilla, o de los viajeros románticos:
Desolación, pintoresquismo, anchos espacios, sol abrasador, mendigos, navajas y evocación de Don Quijote, esto era La Mancha para los viajeros románticos. (Figueroa y Melgar, 1971: 171)
La imagen romántica de España, intuida fuera de nuestras fronteras como plagada de aventureros, galantes, pendencieros, hijos pródigos y poetas, gitanas, galeotes y cautivos, encontraba su plasmación en la obra de Cervantes.
En esta línea pintoresca destaca la presencia de fragmentos de Cervantes como lema para abrir textos costumbristas, en diferentes colecciones tan señeras como Los españoles pintados por sí mismos, el Semanario Pintoresco Español y otras como la Colección de composiciones serias y festivas en prosa y en verso, en los que las citas de Miguel de Cervantes, como caracterizador de tipos, será una constante.
Miguel de Cervantes y el Quijote como símbolos de la Nación Española
128
[6]
Panegiristas, esotéricos, cervantistas: Los nuevos caminos del Cervantismo (1840-1861)
Desde la edición del Quijote de Clemencín [650] se advertía cierto agotamiento de la crítica literaria cervantina entre los años cuarenta y sesenta del siglo XIX. Siguen realizándose, y cada vez con mayor profusión, continuas ediciones del Quijote, pero el único interés parece ser glosar la obra en las ediciones, aprovechando siempre amalgamas de trabajos previos. Eso no resta validez a algunos trabajos singulares, aunque lo más destacable de este periodo sean los manuales e historias literarias dedicados a la cultura española, como el de Gil y Zárate [865] o el de George Ticknor [964] y la inclusión en ellos de un episodio dedicado a Miguel de Cervantes. Sin embargo, las novedades se han templado, y solo se irán asumiendo tímidamente algunas de las ideas de los inicios del siglo procedentes de Alemania e Inglaterra. En los trabajos especializados de filología y crítica literaria se compendia y se selecciona sobre el Cervantismo anterior. Poco a poco se va apreciando, eso sí, una especialización en algunos temas muy concretos, pero ya al final de este periodo. El auge de la prensa daba además pie a estas controversias o ejercicios de divulgación literarios en donde los cervantistas de los años cincuenta y sesenta (Adolfo de Castro, Fernández-Guerra, Asensio, Hartzenbusch, Díaz de Benjumea, …) encuentran lugar idóneo para el rápido cruce de informaciones. Con estos cervantistas-articulistas resucita el Cervantismo crítico, que se ve espoleado por los nuevos aires que llegan con la proliferación de honras cervantinas y otros actos oficiales (primeros planes de asociaciones sobre Cervantes): un nuevo núcleo cervantista emergía con fuerza en torno a 1860 valiéndose de las publicaciones periódicas y especializadas que requerían continuamente nuevos materiales, además de las siempre necesarias ediciones de las obras de Cervantes.
6.1. LA ESCUELA DE LOS PANEGIRISTAS ROMÁNTICOS
La poesía, señor hidalgo, a mi parecer, es como una doncella tierna y de poca edad,
y en todo extremo hermosa, a quien tienen cuidado de enriquecer,
pulir y adornar otras muchas doncellas, que son todas las otras ciencias,
y ella se ha de servir de todas, y todas se han de autorizar con ella (Quijote, II, 16)
Con este término se ha querido aludir a un grupo de escritores (no son tantos y, además, tienen una aparición muy puntual durante un largo periodo de tiempo) que abrieron un nuevo camino a la crítica cervantina aún hoy hollado por los estudiosos del Quijote, y especialmente en momentos de efemérides varias: considerar que en la novela se encuentran una serie de verdades sobre las más diversas disciplinas, lo que convertiría a Miguel de Cervantes en un experto conocedor de aquel ramo del saber. El término es usado por Capmany [106] no en este sentido de hacer sabio a Cervantes, sino en el común del término, pero Fermín Caballero [789] sí que se autodenomina con esta etiqueta «panegirista» pero no solo por alabar al autor del Quijote, sino como miembro
129
de un grupo al que vincula también a Hernández Morejón [705] y a García de Arrieta [420], con lo que en la limitación de este grupo de escritores pesa la óptica de estudio literario desde un enfoque disciplinario. Los que le sigan en esta misma línea de análisis serán conscientes de la deuda contraída con Hernández Morejón, y así lo advierten también los que son críticos con esta línea de análisis literario. En los años setenta, las presentaciones de las obras de Cesáreo Fernández Duro y José Manuel Piernas Hurtado también se muestran herederas de esta genealogía que comienza con el Cervantes médico, con lo que se autoinscriben en una subespecie en el Cervantismo decimonónico.
Esta parcela del Cervantismo de un lado tiene raíces en las retóricas clasicistas que basan buena parte del valor de una obra en el aprovechamiento que supone su lectura —que aquí se explicita en alguna cuña científica— y paralelamente con la imagen excelsa del escritor, nunca más ingenio lego, sino sabio y erudito. Los cada vez más ingentes aparatos de anotación de la obra no hacían sino incidir en aquella idea, y además indicaban por dónde se podía profundizar en el estudio de Cervantes: las constantes referencias geográficas localizadas, puestas en claro, incluso contrastadas para advertir los «yerros» de la novela, o el planteamiento de la locura de don Quijote para explicar el motivo de la sátira o realizar una valoración del personaje, señalaban diferentes ámbitos científicos que debían o podían auxiliar a la crítica literaria.
Este enfoque probablemente se produce también por el agotamiento de otras vías críticas. Cuando las visiones desde la Poética transitaron todos los caminos posibles, era necesario abrir otras perspectivas de análisis. Además del ejercicio de anotación, subsidiariamente también las recreaciones quijotescas favorecerían la aparición de panegíricos románticos: un Quijote escolástico, político, moral o filosófico podía trasvasarse en un Cervantes igualmente escolástico, político, moral o filosófico —y son muchas las similitudes que se señalan a lo largo del catálogo entre creador y criatura en lo biográfico, artístico, planteamiento ético, sabiduría—; después de la utilización del personaje para determinados fines, se mira desde el otro lado con la pretensión de encontrar esos conocimientos en la obra cervantina
Es una manera de renovación del estudio de la literatura, hacerlo a través de otras vías y acercarse a la obra literaria (en este caso al Quijote) desde otros ámbitos, lo que implica también otro perfil del crítico. Cierto es que la imagen del investigador o experto, intelectual en suma, en las fechas que abarca este estudio es mucho más «amplio» que nuestra idea actual, de parcelación extrema entre las disciplinas científicas. Esto no quita que acercarse a la obra literaria desde otros ámbitos científicos no suponga una novedad en el terreno del Cervantismo.
Es, entonces, un estudio desde múltiples vías, lo que ahora llamaríamos interdisciplinariedad, aunar lo que ahora son diferentes perspectivas científicas.
Es aún más evidente cuando hablamos de una disciplina nueva, o en renovación, o que despunta en los albores del XIX. Pongamos por caso los curiosos textos sobre medicina y otras disciplinas afines, como la fisiognomía, que utilizan la figura de Cervantes y/o el Quijote para establecer una conexión entre literatura/ciencia y también entre autor/aplicación de la ciencia y conocimiento de la ciencia. Esto es, si la Frenología se acerca a Cervantes lo hace analizándolo como sujeto de la realidad analizada [1020], pero también considera al escritor como retratista, valorando si estuvo acertado en la descripción de sus personajes, esto es, si manejaba los conocimientos propios de esa ciencia para hacer su novela de acuerdo a esta. En este caso concreto, y como curiosidad, la primera de estas aristas es, además, un camino doble: la descripción de Cervantes, y a falta de retratos, no es sino la que él mismo da de sí.
Panegiristas, esotéricos, cervantistas: Los nuevos caminos del Cervantismo (1840-1861)
130
Todo el movimiento panegirista tendrá también amplia conexión con el concepto de verosimilitud, ya que si el autor es capaz de hacer que sus personajes se muevan en un mundo que funciona como los científicos han demostrado que ha de hacerlo un mundo, su sabiduría hará redundar la obra dentro del horizonte de lo verosímil.
Pero además, ya avanzado el siglo XIX hay que tener en cuenta que no es necesario prestigiar a Miguel de Cervantes y su obra, y que en ocasiones el camino puede ser inverso: si no prestigiar, sí que las alusiones a Cervantes y sus aventuras pueden apuntalar en la mente de los lectores las enseñanzas científicas que se quieran transmitir a modo de exemplum, o como simple gancho del delectare que ha de acompañar a la transmisión de conocimiento. Un caso como este significa que el nacimiento de nuevas posibilidades de investigación rápidamente trata de adscribirse a otros referentes culturales, tanto más rápido como visible sea este: Cervantes y el Quijote son propios a este efecto. De ahí que se nombren continuamente en los tratados de Sicología, Medicina, también Botánica o Geografía. Y sigue haciéndose continuamente. Como digo, representa un camino de ida y vuelta: la idea no es únicamente que los nuevos conocimientos sobre una ciencia pudieran aplicarse a desentrañar los secretos del Quijote, sino que una ciencia en búsqueda de apoyo para explicarse lo encuentra en los referentes culturales ampliamente reconocidos y prestigiados por la intelectualidad y la sociedad popular en general. Esta segunda veta es la que lleva, entre otros ejemplos, a Esquirol hasta el Quijote produciendo tan rentable conjunción en el término del monomaniaco [474].
Aunque el propio Fermín Caballero consideró a Agustín García de Arrieta como el primero de los panegiristas en la nómina (constructor de la imagen de un Cervantes moralista) es cierto que el planteamiento de la obra de este es concomitante a la crítica literaria y no supone la singularidad de los acercamientos de la verdadera escuela de panegíricos: Cervantes médico (Hernández Morejón [705]]), Cervantes geógrafo (Fermín Caballero [789]), Cervantes militar (Sandoval [1257]), Cervantes marino (Cesáreo Fernández Duro, 1869), Cervantes jurisperito (Antonio Martín Gamero, Jurispericia de Cervantes, 1870), Cervantes teólogo (Sbarbi, 1870), Cervantes filósofo (Federico de Castro, Cervantes y la filosofía española, 1870), Cervantes economista (José Manuel Piernas Hurtado, Ideas y noticias económicas del Quijote, 1874).
6.1.1. Hernández de Morejón y el Cervantes médico
Con las Bellezas de Medicina práctica de Hernández Morejón se inicia este nuevo camino del Cervantismo decimonónico. Sin embargo, la relación entre Medicina y Quijote no era nueva: En Anales históricos de la Medicina en general y biográfico-bibliográfico de la española en particular de Anastasio Chinchilla (Valencia : López, 1841-1846) se buscan precedentes a esta relación, que no es totalmente exclusiva de las Bellezas:
Antes que naciera el Sr. Morejón, se había ya considerado en las escuelas de medicina extranjeras la obra del Quijote aplicable a la medicina práctica. Ya Sydenham recomendaba a sus discípulos la lectura del Quijote, y de esta recomendación se tomó motivo para proponer la proposición siguiente como un premio. Cur solum D. Quijotum commendavit Sydemhamus legendum tyronibus? an quod ipse desertis castris, sine praevia praeparatione exhauctoratus miles, acceserit lucrandi panis gratia ad faciendam medicinam? vel quod, omnes auctores sistematici e manibus tyronum sint excutiendi? Trajecti 15 julii 1756.— Stephan. Weszpremi.
Aunque De la Plata y Marcos duda de la veracidad de esta referencia (Colección bio-bibliográfica de escritores médicos españoles), la anécdota sobre el médico inglés
El Cervantismo en el siglo XIX: Del Quijote de Ibarra (1780) al Quijote de Hartzenbusch (1863)
131
Thomas Sydenham, y su recomendación de leer el Quijote como obra médica tiene una enorme tradición (Bravo Vega, 2009: 105-6); aparece muy tempranamente en sus biografías y recorre las publicaciones periódicas europeas y las Enciclopedias que recogen la biografía del médico Sydenham o del también médico y poeta Richard Blackmore (como en The Lives of the English Poets de Samuel Johnson [19] que se reedita numerosas veces, o en la colección Sketches of eminent medical men, London : The Religious Tract Society, ¿1799?), y en colecciones de anécdotas de hombres célebres (Anecdotes of distinguished persons de William Seward, 1804; o la Sylva, de Ralph Healthcote, 1786). Es curioso, sin embargo, que en las primeras referencias a esta anécdota quiera disminuirse el calado científico de Cervantes, e interpreta la anécdota en otro sentido, en relación con la sátira y con un significado diferente al contenido médico que podía tener la novela:
When he was consulted [Sydenham] by him what Books he [Blackmore] should read to qualify him for the same Profession, he recommended Don Quixote.
That he recommended Don Quixote to Blackmore, we are not allowed to doubt; but the Relater is hindered by that Self-love which dazzles all Mankind from discovering, that he might intend a satire very different from a general Censure of all the ancient and modern Writers on Medicine, since he might perhaps mean either seriously, or in jest, to insinuate, that Blackmore was not adapted by Nature to the Study of Physic, and that, whether he should read Cervantes or Hippocrates, he would be equally unqualified for Practice, and equally unsuccessful in it. («The life of Dr. Sydenham», The Gentleman’s Magazine, vol. XII (December, 1742), p. 633; y así pasó a las colecciones mencionadas)
Independientemente de las intenciones de Sydenham (Escardó, 1958; Alonso, 1998), cuando recomienda leer el Quijote afirmando que es un «buen libro» y que él «todavía lo lee», según aparece en la mayoría de las relaciones de esta anécdota lo destacable es la lectura que de ella se hace a mediados del XVIII, realizada por un desapasionado de la literatura española, que trata de encajar las palabras de Sydenham a Blackmore en lo que, a su juicio, podía presuponerse a la literatura de Cervantes, resultando en una solución que lo que precisamente resaltaba era la ineptitud de Blackmore —y por extensión, Cervantes— para la Medicina. Este agregado a la anécdota, que la Enciclopedia or A new and general biographic dictionary, 1798, atribuye a Hans Sloane (suscriptor, por cierto, del Quijote de Bowle), sigue apareciendo en las revistas de 1773 (The Universal Magazine). En el año de 1836, en el que se imprimirían las Bellezas de medicina práctica todavía dice al referir la anécdota el Dr. P. M. Lathan que «he probaly spoke in jest» (Lectures on Subjects Connected With Medical Medicine, London: Longman: Rees: Orme: Brown: Green: Longman, 1836, p. 4). Sin embargo, de manera similar a como se entendió el significado burlesco de la presentación del personaje que parece diluirse, lo que pudo ser una primitiva burla se da ahora como información cierta e innegable, depurándose en los escritores españoles que relacionan Quijote y Medicina: «Morejón ha colocado a Cervantes, con justicia, en la historia de la medicina española, en lo que no hizo más que imitar al famoso doctor Sydenham», dirá años después Díaz de Benjumea en su Estafeta de Urganda ([1174], p. 22).
La popularización de la historia de don Quijote de La Mancha había provocado, ya desde el XVII, que funcionara como un referente de manera continua en otras obras aun alejadas de lo literario. Ya en 1763 un tratado de Medicina en latín hablaba del caballero como un melancólico (Nosologia methodica sistens morborum clasees, genera et species de Francisco Boissier de Sauvages. Amstelodami: Sumptibus Fratrum de Tournes, 1763. — Tomi tertii, pars prima). Así se convierte en sujeto médico ejemplo, ya en el XVIII, y de ahí al análisis preciso de Morejón tan solo había que hacer coincidir
Panegiristas, esotéricos, cervantistas: Los nuevos caminos del Cervantismo (1840-1861)
132
a un entusiasta de las Letras Españolas con el científico para que emergieran las Bellezas de medicina práctica. La acuñación del término sobre el que se asienta al estudio había venido unos años antes de la mano de Jean-Étienne Dominique Esquirol, uno de los padres de la Siquiatría [474], pupilo de Pinel que había delimitado teóricamente la manía, después diversificada por Esquirol. Los sucesores de aquella escuela tuvieron por modelo de una de las enfermedades mentales a un constructo literario de un español: el caballero manchego don Quijote de La Mancha. Tubino [1220], buen conocedor de esta escuela, cita numerosos médicos y especialistas que delimitaron la dolencia del personaje cervantino desde disciplinas científicas y no desde el análisis literario (Brierre de Boisemont, James Cowles Prichard, Pinel). La novedad, por tanto, del estudio de Hernández Morejón fue la conjunción del saber médico con un análisis pormenorizado del hecho literario, de la novela en su totalidad, y no solo de la construcción del personaje. Con este nexo estaba abriendo el camino a los siguientes panegíricos decimonónicos.
6.1.2. Fermín Caballero y el Cervantes geógrafo. Sandoval y el Cervantes militar
La puerta abierta por Hernández de Morejón fue atravesada en el periodo de estudio al menos en otras dos ocasiones, por Fermín Caballero y Sandoval, con los estudios de los conocimientos geográficos y militares de Miguel de Cervantes respectivamente.
El primero de ellos venía apoyado por la tradición cervantina anterior. Desde los libros de viajes (Ortas Durand, 2006) y los mapas de las ediciones del Quijote, además del «Plan cronológico» de la edición académica de 1780 y su reestructuración por Pellicer (la diferencia única es que «De los Ríos atraviesa el Ebro por debajo de Zaragoza, en cambio Pellicer pasa por Cariñena y aguas arriba de Zaragoza, en Pédrola, sitúa el palacio de los Duques y desde allí marcha por Solsona a Barcelona», Perona Villarreal, 1987: 8), muchos de los estudiosos sobre Cervantes se habían esforzado en trasladar las aventuras del caballero y el escudero a un patrón geográfico reconocible. Además, ya en el siglo XIX, el interés por anclar al autor y personaje en los paisajes y enclaves españoles favorecía el interés por demostrar los conocimientos geográficos del autor. Fermín Caballero, con su Pericia geográfica de Miguel de Cervantes [789] se considera continuador de la estela iniciada por Hernández Morejón, incluso esboza el estado de los panegíricos hasta el momento a partir de las bellezas de la obra «que presenta como fabulador, como moralista, como filósofo, como médico» (p. 5). Aunque la obra no se detiene en lo solo geográfico, y esto le ocasionó ciertas polémicas con otros autores [806], este tipo de acercamiento a la obra se ha convertido en el más continuado de toda la tradición de panegíricos, con claro acento en momentos de efemérides cervantinas y la fuerte intención de relacionar al autor y su obra con unos parajes concretos que ostentan con orgullo haber sido los lugares de tránsito de las aventuras del héroe más popular de la literatura española.
El caso de Sandoval [1257] es un rastreo en las obras de Cervantes de sus conocimientos militares, más apegado a la vida real del autor, una vez que la biografía ya ha demostrado su papel en las campañas militares en Lepanto, Argel y Portugal.
En cualquier caso, estos enfoques fueron poco apreciados por la intelectualidad y por el Cervantismo más oficial; probablemente fue el de Hernández Morejón el que sorteó mejor las críticas, pero en líneas generales se hicieron comunes las voces que ninguneaban la validez de estos acercamientos, aunque sin explotar la veta polémica:
El Cervantismo en el siglo XIX: Del Quijote de Ibarra (1780) al Quijote de Hartzenbusch (1863)
133
Tengo por seguro que los cervantistas no han hecho ni hacen más que perder el tiempo, machacando inútil y tenazmente sobre la herradura […] En resolución: no busque Vm. dentro del Quijote más de lo que su sabrosa y discreta lectura le vaya proporcionando al correr de las hojas; no distraiga Vm. su espíritu de esas admirables páginas, inquiriendo recónditos problemas o sibilíticos arcanos; porque, créame Vm., amigo mío, Cervantes alienista, Cervantes geógrafo, Cervantes marino, Cervantes teólogo, Cervantes administrador militar, Cervantes sepulturero, como nosotros podríamos llamarlo hoy, no significan otra cosa sino que el Quijote es un libro tan grande, que cada uno puede encontrar en él todo lo que le dé la real gana. (Mariano Pardo de Figueroa, Doctor Thebussem, cit. en González Troyano 2007: 27)
6.2. NICOLÁS DÍAZ DE BENJUMEA Y LA CRÍTICA ESOTÉRICA DEL QUIJOTE13
Si los panegíricos encontraron su sitio y, aunque fuesen frecuentemente ridiculizados, pasaron por la crítica sin un impacto acusado, el verdadero núcleo de crítica literaria de verdadera polémica y que suponía una renovación del Cervantismo en la segunda mitad del siglo, será la irrupción en este terreno del «confidente de Cervantes, y amigo particular de don Quijote» (Luis de Eguilaz en la dedicatoria de La cruz del matrimonio), Nicolás Díaz de Benjumea, en 1859 ([1129] y [1130]) y definitivamente en 1861 [1174]. El revuelo crítico que originaron sus obras y continuos artículos de defensa sobre las mismas provocó toda una oleada de estudios y estudiosos que plegaron el Cervantismo hacia lo que el crítico sevillano proponía, abanderándose como «el inicial agitador en España de la cuestión romántica aplicada al Quijote» (Alonso Asenjo, 2005), «el precursor del quijotismo contemporáneo español» (Real de la Riva, 1948: 140) y abriendo finalmente en su país de origen los debates que la novela planteaba desde principios de siglo en torno a las visiones románticas.
Así, Valera, ya reputado escritor, acabará orientando su discurso académico de 1864 («Sobre el Quijote y sobre las diferentes maneras de comentarle y juzgarle») para saldar el enfrentamiento que había mantenido a raíz de La estafeta de Urganda ([1175] y [1210]-[1214]); Francisco María Tubino, enfrascado desde un tiempo antes en la redacción de una obra sobre Cervantes acabará cambiando de título a esta para dirigirla directamente contra Nicolás Díaz: El Quijote y La estafeta de Urganda [1220].
El Cervantismo, que llevaba unos años de capa caída tras los grandes estudios de Fernández de Navarrete y Diego Clemencín, necesitó de la espuela que supuso la atrevida e ingente producción cervantina de Benjumea para reactivarse. El núcleo posterior, de Menéndez Pelayo o Rodríguez Marín, que compartirán sus días con otros críticos esotéricos o visionarios de finales de siglo, son herederos del núcleo forjado frente a Benjumea, que fue decisivamente un punto de inflexión en la historia de la crítica, y que posicionó a los cervantistas intrínsecos (más filológicos) frente a los extrínsecos (defensores de una interpretación simbólica) según las posturas destacadas por Anthony Close en la segunda mitad del XIX (Gutiérrez, 1999: 113).
En sus primeros artículos cervantinos en prensa proponía un cambio en el método de estudio de la obra literaria, distinguiendo entre una crítica filológica anclada en lo anterior, al pie de la letra, y la nueva crítica que tenía que surgir en este momento con miras mucho más altas. En sus siguientes obras parte de estas ideas para ir acumulando algunas de sus más controvertidas teorías. Y probablemente aquella ampliación del marco fuera la culpable de la interpretación posterior de este crítico y
13 Publicado como parte del trabajo incluido en El eterno presente de la literatura (Cuevas Cervera, 2013a).
Panegiristas, esotéricos, cervantistas: Los nuevos caminos del Cervantismo (1840-1861)
134
las miradas displicentes que le dedicó, por lo general, la crítica posterior. Menéndez Pelayo y Américo Castro, desde posiciones diferentes, rechazaron su postura, aunque desde diferentes perspectivas (Close, 2000: 67-8), y en general se convirtió en objeto de ridículo para los cervantistas de finales del siglo XIX y principios del siguiente.
Sin embargo, estudiando globalmente la producción de Díaz de Benjumea, aquellas enemistades parecen buscadas por él mismo. Los «Comentarios», bien por su aparición en prensa, por el mosaico de ideas que presentaba, no exactamente nuevas, aunque dando voz a las voces menos «escuchadas» del Cervantismo, no caló en el círculo cervantino. El libro que sí lo hizo, La estafeta de Urganda parece estar escrito con el ánimo consciente de levantar polvareda. Así lo atestiguan la enorme cantidad de reseñas y folletos a los que se da entrada en este catálogo entre 1861 y 1863 firmados por los más prestigiosos estudiosos del momento: Juan Valera, Juan Eugenio Hartzenbusch, Antoine Latour, Giner de los Ríos, José María Asensio, Manuel de la Revilla, etc. La obra alcanzó una enorme difusión dentro y fuera de la península. Aunque su primitivo enfoque esotérico y el «desencanto» del sentido oculto del Quijote entrañaba puntos más profundos, pronto la lectura de la obra y las polémicas en que continuamente se enzarzaba volcaron la interpretación del «sentido oculto» del Quijote a un único punto, el más controvertido: entender la novela como una alegoría biográfica del autor.
Aun sin admitir sus teorías, tal oleada de respuestas y el interés de cada uno de sus pasos, es indicador de que con la obra de Benjumea se reactiva el Cervantismo y comienza una nueva etapa en la interpretación y estudio del Quijote, que supuso la vuelta a trabajos olvidados y la necesidad de nuevas lecturas que clarificaran lo que la crítica anterior no había podido hacer. Precisamente son los autores anclados en esta polémica, el propio Benjumea, Tubino, Hartzenbusch, quienes ofrecen los primeros estudios de conjunto sobre el Cervantismo y la tradición crítica literaria sobre la novela de Cervantes, y el Cervantismo de finales de siglo debe su dilatada presencia en buena parte a los escritos de Benjumea (Finello, 1987).
La prensa da continuamente noticias de sus pasos, de los debates abiertos en las tertulias a raíz de sus obras, y espolea el enfrentamiento literario entre la intelectualidad atendiendo a los puntos señalados por el crítico sevillano. Atisbando el potencial de su obra y lo que estaba suponiendo en el marco del Cervantismo, La Época, comentando la Estafeta, apuntaba muy agudamente que «el Quijote entra en una nueva vida» (año XIII, n.º 4106, 8 de octubre, 1861).
6.3. EL NACIMIENTO DEL CERVANTISMO OFICIAL
Hacia 1860 hay un cambio en la historia del Cervantismo, cuando pasa a convertirse en un verdadero fenómeno de Sociología Literaria trabado, más o menos unitario y, sobre todo, organizado (Eisenberg, 2000; Rico, 2005a). Ya se habían celebrado algunos actos dedicados a Cervantes entre la década de los treinta y la de los cincuenta (Máinez, en la Crónica de los cervantistas, da como primera reunión literaria conocida la de 1835, en Zaragoza, y después en 1841, en Málaga [Rico, 2005a: 31]; en 1856 se celebraron unas honras fúnebres frecuentemente achacadas al patrocinio de Fernández-Guerra, aunque él esquivó tal responsabilidad, Rioli, 2011:21-2), y se habían comenzado a esbozar los primeros proyectos para honrarlo: placas, estatuas, calles, etc., desde los años treinta.
Estas celebraciones se instauran de manera oficial en 1861 [1183], en que la Academia de la Lengua aprueba un reglamento que fija el 23 de abril de cada año para la celebración de un funeral solemne en la Iglesia de Monjas Trinitarias de Madrid
El Cervantismo en el siglo XIX: Del Quijote de Ibarra (1780) al Quijote de Hartzenbusch (1863)
135
(Zamora Vicente, 1999: 41), no solo por Cervantes, sino por todos los que hubieran cultivado las letras a petición del Marqués de Molins (Lolo, 2008: 391). Esta nueva orilla en la que atraca el Cervantismo en el XIX, trata de acompañarse de nuevas ediciones y trabajos editoriales de corte cervantino, centrados en la labor de Hartzenbusch, Rivadeneyra y Rosell, y está inmersa en la polémica anterior abierta por Nicolás Díaz de Benjumea; pero pronto la celebración de la efeméride se acaba anquilosando en un acto social sin fundamento literario (Zamora Vicente, 1999: 426-7). La única expresión de estas honras es la publicación en 1862 [1223], 1863 [1260], y 1864 (Francisco de Paula Jiménez y Muñoz, Oración fúnebre que por encargo de la Real Academia Española y en las honras de Miguel de Cervantes…) de unos discursos elogiosos de corte romántico, circunstanciales, y algunas poesías, que poco aportan al estudio de su obra, pero que ahondan en la imagen que el Romanticismo había configurado de su autor. El acto social parece haber engullido en estos actos a la labor de investigación literaria. La imagen de Cervantes sirve a un nuevo nacionalismo y el valor de sus obras escritas ha desaparecido ahogado por los elogios sin mesura hacia el autor y la configuración de Cervantes como figura pública, heroica, ingenio español, ahondando en la interpretación romántica que colocaba la vida del autor en primer plano y nublaba el valor de su obra
Este es el Cervantismo que se respira en la década de los sesenta en España, acompañado de los debates literarios liderados por Nicolás Díaz de Benjumea, y por grandes proyectos editoriales sobre el Quijote que pugnaban por hacerse con el título del mejor de todos ellos (el de Dorregaray para la Imprenta Nacional [1199]; las ediciones de Hartzenbusch de Rivadeneyra [1236] [1237]; o la de lujo de Tomás Gorchs, reedición de la de 1859 [1239]). Estas honras pasaron a celebrarse cada dos años y después cada tres. En la reactivación del Cervantismo que se inició a partir de 1861 y que es responsable del importantísimo núcleo cervantino de fin de siglo pesaron, además de los estudios propiamente sobre el Quijote y los proyectos editoriales, el agotamiento de estas honras y la demostración evidente de que la crítica literaria debía, al margen de estas, ofrecer otras producciones de calidad.
Así lo atestigua Ramón León Máinez, que trata de virar el sentido de estos actos y las celebraciones cervantinas hacia una mayor productividad filológica. Dice de estas celebraciones:
Las honras fúnebres de la Academia de la Lengua, celebradas con el fin más plausible, pero reprensibles en la forma, han ido cayendo en desuso a medida que la secta cervantófila ha pronunciado contra ella su censura y fulminado su anatema. Quien más ha dado en tierra con esa manía académica, merced a sus sensatas advertencias, ha sido el famoso autor de las cartas Droapianas [Mariano Pardo de Figueroa] («Cervantes y el aniversario de su muerte», Crónica de los cervantistas, Año I, n.º 1, 7 de octubre, 1871, p. 41).
Máinez, que será director de la Crónica de los Cervantistas, núcleo del Cervantismo de los años setenta, no se alinea en contra de este Cervantismo, del que forma parte y al que se asimila en el tono en el que habla del autor y sus obras, pero presiona para dirigir el interés y las fuerzas del sector de críticos literarios a una nueva formación, que se concentrarán en torno a su publicación a partir de 1871 y para que se aleje de la vacuidad de otro tipo de honras al autor. En la primera de las Cartas droapianas [1230] Mariano Pardo de Figueroa fantaseará con la idea de creación de una Sociedad Cervantina que vería la luz poco después. Desde 1869 empiezan las celebraciones para honrar a Cervantes en Ateneos y Academias, en la Universidad Central, Santander, la Academia Sevillana de Buenas Letras o el Ateneo de Lorca. Y es
Panegiristas, esotéricos, cervantistas: Los nuevos caminos del Cervantismo (1840-1861)
136
en esta vuelta de Cervantes al Ateneo, al debate filológico y a la interpretación literaria, sin renunciar a lo que había conseguido como impulso sociocultural y como fenómeno de sociología literaria, cuando el Cervantismo toma un nuevo rumbo.
Entre 1860 y 1880 además de multiplicarse las producciones cervantinas se toma conciencia del Cervantismo como movimiento de crítica literaria. Poco después comenzarían los primeros estudios concretos sobre la tradición y recepción de la lectura de la obra de Cervantes (Asensio y Toledo, 1864; Amenodoro Urdaneta, 1877; Díaz de Benjumea, 1878-1879; hasta llegar a la Bibiografía crítica de Leopoldo de Rius, ensayada previamente en los trabajos bibliográficos de la Crónica de los cervantistas). José María Asensio, en 1880, presiona para que la Academia acabe aceptando Cervantismo y cervantista entre las nuevas entradas de su Diccionario.
Por si la Academia no le acepta, conste que entiendo yo por Cervantismo: La manía de los Cervantistas; y por Cervantista: El admirador de Cervantes, y el que se dedica a ilustrar y comentar sus obras. (Cit. en García Castañeda, 2005)
Ya no hay ninguna duda: ha nacido el Cervantismo.
El Cervantismo en el siglo XIX: Del Quijote de Ibarra (1780) al Quijote de Hartzenbusch (1863)
137