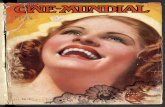El Cerro de la Gavia (Villa de Vallecas, Madrid capital). El urbanismo de un poblado de la II Edad...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
6 -
download
0
Transcript of El Cerro de la Gavia (Villa de Vallecas, Madrid capital). El urbanismo de un poblado de la II Edad...
ResumenLas excavaciones arqueológicas en el poblado de la II Edad del Hierro del Cerro de La Gavia han permi-tido distinguir cuatro fases de ocupación diferentes (Paleolítico, II Edad del Hierro, tardoantigüedad yguerra civil española). La fase de ocupación más importante corresponde a un poblado de la SegundaEdad del Hierro con tres momentos constructivos diferenciados y una presencia continuada en el lugardesde el s. IV a.C. hasta el I. d.C. La presente comunicación se centra en el estudio del urbanismo y lavivienda en el poblado El primer momento constructivo apenas conserva restos de sus estructuras. Parece tratarse de un hábi-tat de cierta entidad, pues se extiende prácticamente por todo el cerro, que estaría constituido por vivien-das de planta rectangular con zócalo de piedra y probablemente alzados de adobes con cubiertas dematerial perecedero.Una segunda fase se levanta sobre las estructuras de la anterior, correspondiendo a un poblado articula-do a partir de dos calles, cuya entrada se ubicaría en la zona Norte del cerro. Probablemente esta entra-da iría amurallada y protegida por dos bastiones. Las excavaciones han puesto al descubierto la calleEste, compuesta por una hilera de casas que cerraba el poblado por su parte oriental, y la manzana cen-tral del poblado. Las casas que dan a la parte septentrional del yacimiento se levantaban sobre una ter-raza artificial y sus traseras servirían a modo de muro de fortificación. La manzana central, por su parte,cuenta con dos filas de casas en su parte media que debían tener acceso por las dos calles que la delim-itaban. Provisionalmente esta fase se fecha entre finales del s. III y comienzos del siglo II a.C. En estaépoca la población desborda el núcleo encastillado originario y se extiende por las lomas próximas.Este hábitat se abandona hacia mediados de la segunda centuria. La circunstancia de que no se hayanrecogido apenas materiales arqueológicos hace suponer que este abandono se produjo de forma pacífi-ca, a excepción de tres viviendas de la manzana central, donde se registran evidencias de un fuerte incen-dio. El abandono del poblado no se dilató mucho en el tiempo, ya que la tercera fase se levanta práctica-mente sobre la planta de la fase anterior. El poblado estuvo habitado hasta finales del siglo I. d.C., comoatestigua la presencia en el mismo de TSH, TSHB, etc.
Palabras clave: Cerro de La Gavia, Segunda Edad del Hierro, Carpetania, Madrid.
AbstractArchaeological excavations in the Cerro de La Gavia allowed us to state four different occupation periods(Paleolitic, II Iron Age, Late Antiquity: and Spanish Civil War), being the most important stage the SecondIron Age one corresponding with a village having three differentiated constructive moments, and a contin-uous staying at the place since the IV century b.C. till the I c. a.C. Present communication mainly studiesthe inside urbanism and building structures at this village.The first constructive moment hardly keeps the rests of its structures. It seems to have been a habitat ofcertain significance, because it extends throughout almost the whole of the top of the hill, and it’s formedby houses of rectangular plant with stone socle and probably raised of mud walls with a vegetal cover.A second stage rises over the previous one structures, depicting a plant of a village articulated along twostreets, whose entrance would be located in the North side of the hill, probably were fortified and protect-ed by two bastions as well. Along the eastern street excavation works have discovered a row of housesset side by side closing the East part of the town. The houses placed in the North side of the settlementraise on an artificial terrace and their back would also serve as a fortification wall. The central block, on theother hand, has two rows of houses in the center, that must have been accessible from the two attachedstreets. Provisionally this stage is dated between the end of the IIId century and beginnings of IInd centu-ry b.C. At this time population overflows the original nucleus and extends over close hills. This habitat is left around the half of the second century. The fact of the absence of archaeological mate-rials allows us to soport the idea that it was done in a peacefully way, with the exception of three housesof the central block, where evidences of a fire are registered. Town abandonment did not dilate so much,since the third stage nearly rises on the place of the previous one. The town was inhabited until the end ofthe Ist century a.C., as it’s testified by the presence of TSH, TSHB, etc.
Keywords: Cerro de La Gavia, II Iron Age, Carpetania, Madrid.
33 Libro MORIN 5/12/07 02:29 Página 342
IntroducciónEl yacimiento de La Gavia se sitúa sobre un frente de
escarpe de yesos en la margen izquierda del río
Manzanares, unos cientos de metros más abajo de la des-
embocadura del Arroyo de la Gavia, frente el caserío de
Perales del Río, a unos 3,5 km al Noreste del Cerro de los
Ángeles, 7 km al Suroeste del Cerro Almodóvar y unos 4,5
km aguas arriba de la desembocadura del Arroyo Culebro
en el río Manzanares.
El entorno natural se encuentra hoy muy alterado por la
presión urbana y los tendidos de distintas infraestructuras
que han afectado al cerro en forma diversa. El recinto lige-
ramente inferior a una hectárea, fue reducido en su cara
Oeste, en el frente de escarpe que se asoma al río, por las
obras del AVE Madrid-Sevilla. Por su parte, las obras para
la construcción del AVE Madrid-Barcelona, que generaron
la actuación arqueológica objeto de esta comunicación,
tenían previsto el completo desmonte del cerro en el que se
asienta el yacimiento, pero la actuación combinada del pro-
motor (en este caso el G.I.F.) y la dirección arqueológica,
lograron desviar el talud del trazado ferroviario de modo
que la superficie excavada en el cerro, así como una zona
sin excavar dejada en reserva, se han conservado y han
sido objeto de un proyecto de adecuación y musealización
El Cerro de la Gavia era conocido desde antiguo
(González Alonso, 2005) debido a las “excursiones” que
realizaron desde 1918 Pérez de Barradas y Paul Wernert.
Años más tarde, en las IIª Jornadas de Estudios sobre la
provincia de Madrid aparece un pequeño estudio en la
decimocuarta comunicación sobre el Cerro de la Gavia
(Priego, 1980), en el que se habla ya del lugar como un
asentamiento defensivo con una cronología que podría ir
del siglo IV a.C. al III d.C. Existen otras menciones al yaci-
miento en aquellas mismas Jornadas y posteriormente en
la exposición “130 años de Arqueología madrileña”
(Valiente, 1987). Finalmente, en 1991 se presentaron unos
materiales arqueológicos del Cerro de la Gavia al
Congreso de Arqueología sobre necrópolis ibéricas cele-
brado en la Universidad Autónoma de Madrid (Blasco y
Barrio, 1991).
Con motivo de la construcción del trazado del AVE
Madrid-Barcelona, se realizó una prospección intensiva de
cobertura total sobre un recorrido de 30 km y un ancho de
500 m en los subtramos 0 y 1 del tramo Madrid-Zaragoza,
tras la cual se diseñaron una serie de sondeos, en concre-
to 228 sondeos mecánicos de 1 x 5 m (1.140 m2) y 81 son-
deos manuales de 4 x 4 m (1.296 m2). En virtud de estos
trabajos previos se definieron unos yacimientos arqueológi-
cos en los que era necesaria la intervención: Casas de
Murcia y Cerro de la Gavia.
La intervención arqueológica en la LAVLos trabajos en el Cerro de la Gavia se desarrollaron en los
años 1999-2000 y afectaron a una superficie de unos 4.000
m2, divida en tres sectores: A, o sector principal correspon-
diente al poblado propiamente dicho; B, o arrabal, que se
extendía contiguo al poblado en su lado Norte. Hay que lla-
mar la atención sobre el hecho de que durante la campaña
de 1999 se descubrió un hábitat contemporáneo al del
poblado, a una distancia de unos 500 m hacia el Sureste,
compuesto por una serie de estructuras rectangulares par-
cialmente arrasadas, sobre una loma algo más alejada del
cauce del río (Sector C). Estas estancias son de singular
importancia para la correcta valoración de la dispersión del
hábitat en las postrimerías del mundo de la IIª Edad del
Hierro, ya que ponen de manifiesto que éste no se circuns-
cribía exclusivamente a los poblados o recintos rodeados
El cerro de La Gavia (Villa de Vallecas, MadridCapital). El urbanismo de un poblado de la II Edaddel Hierro en la Comunidad de Madrid
J. Morín de Pablos, D. Urbina Martínez, E. Agustí García, M. Escolà Martínez, F. J. LópezFraile, A. Pérez-Juez Gil y R. Barroso Cabrera*
*Área de Protohistoria del Departamento de Arqueología,Paleontología y Recursos Culturales de Auditores de Energía yMedio Ambiente, S.A.jmorin@audema.
344 Estudios sobre la Edad del Hierro en la Carpetania. Registro arqueológico, secuencia y territorio
Fig. 1. Planimetría del Cerro de la Gavia con los sectores excavados.
Fig. 2. Vista aérea del Cerro de la Gavia con los sectores excavados.
de una muralla, sino que existían pequeñas barriadas en
sus alrededores que no podemos valorar con exactitud por
el momento, ya que las actuaciones arqueológicas cuando
se dan, suelen ceñirse a los poblados quedando sin estu-
diar sus alrededores (Fig. 1 y 2).
Abundando en el mismo sentido, se halló un lote de
fragmentos de cerámicas pintadas y alguna con estampi-
llas, procedentes de la excavación de las trincheras de la
Guerra Civil en Casas de Murcia. Este enclave se localiza
junto al escarpe de yesos sobre el cauce del Manzanares,
a poco más de 1 km. de La Gavia, aguas abajo del río.
Estas cerámicas prueban que esta pequeña loma sobre el
escarpe estuvo frecuentada por las gentes de la edad del
Hierro. Lo cual completa un complejo panorama sobre el
uso del espacio circundante al poblado (Fig. 3 y 4).
Muralla y trazado urbanoLas dificultades para una correcta interpretación de las
estancias en el poblado de La Gavia son enormes. A ello
contribuye de un lado la fuerte erosión que ha sufrido el
cerro y que sólo ha permitido la conservación de potencias
superiores a 1 m. en el centro del mismo, mientras que a
los lados los estratos conservados disminuyen sensible-
mente hasta el punto de que en extensas áreas apenas se
han podido identificar otros niveles que no sean las UEs
superficiales 1 y 2. Esta característica no sólo afecta a la
compresión del urbanismo, sino a la propia estratigrafía del
yacimiento.
La conciencia desde el comienzo de las excavaciones,
de la posibilidad de salvar los restos exhumados (algo que
finalmente se consiguió) y la necesidad de la conservación
de las estructuras in situ de cara a su futura musealización,
no hizo aconsejable la excavación de los restos murarios
más superficiales a medida que avanzaba la excavación,
impidiendo en muchos casos una correcta interpretación
de las distintas superposiciones de los muros.
Por último, hay añadir los efectos provocados por las
excavaciones clandestinas y la desgraciada intervención
arqueológica 10 años antes, que alteraron profundamente
ciertas áreas del poblado.
En el interior del poblado se documentaron una serie de
estancias pertenecientes a tres estadios constructivos
-Fase I, o la más antigua, y Fase III la más moderna-
(Fig. 5), que se articulaban en torno a dos calles, formando
una especie de Y griega que confluía hacia la salida, al
Norte. La interpretación de la fotografía aérea nos ha per-
mitido suponer la existencia de una muralla o barrera, de
pequeña extensión en el lado norte del poblado, aprove-
chando la vaguada que se extiende hacia el interior del
cerro y que lo aísla de los llanos circundantes, a modo de
foso (Fig. 6), como es posible encontrar en muchos otros
yacimientos similares de la región (Urbina, 2000). Los
materiales, muy frágiles, como los yesos del estrato geoló-
gico con los que están confeccionados la mayoría de los
elementos constructivos, han propiciado una rápida des-
trucción de estas estructuras, rellenando en parte el foso
de la entrada y ocultando su existencia.
Desde la entrada por el lado Norte del poblado, que es
la parte más estrecha del mismo, se pueden delinear las
características generales del urbanismo de La Gavia en las
dos últimas fases de ocupación del cerro. El aspecto más
evidente es la adaptación del urbanismo al espacio dispo-
nible en la cima del cerro, característica general de la
inmensa mayoría de los poblados de la Edad del Hierro en
MORIN DE PABLOS ET ALLI / El cerro de La Gavia (Villa Vallecas, Madrid Capital). El urbanismo de un poblado de la II Edad del Hierro 345
Fig. 3. Planimetría de Casas de Murcia con los restos de laSegunda Edad del Hierro.
Fig. 4. Detalle de los muros de la Segunda Edad del Hierro locali-zados en Casas de Murcia, puede apreciarse como han sido rotospor la construcción del puesto de mando republicano en la GuerraCivil española.
346 Estudios sobre la Edad del Hierro en la Carpetania. Registro arqueológico, secuencia y territorio
Fig. 5. Estadios constructivos del Cerro de la Gavia.
la Península Ibérica. Como en tantos otros lugares, el cerro
se debió aislar por medio de una muralla lateral que cerra-
ría todo el perímetro, pero desconocemos si este cerra-
miento se realizaba con los muros que conformaban las
traseras de las casas, como era habitual en los poblados de
calle central del Hierro Antiguo (Maluquer et alii, 1986), o
bien existía una verdadera muralla lateral como ocurre en
otros poblados cercanos como el de Plaza de Moros
(Urbina et alii, 2004). Desgraciadamente, la erosión de las
caras Norte y Este del cerro y la destrucción de la parte
oeste por las obras del AVE a Sevilla, nos impiden confir-
mar estas hipótesis.
En cualquier caso, parece clara la existencia de dos
calles curvadas que arrancaban de un punto común a la
entrada del poblado en la zona Norte, y quizá volvían a
encontrarse al final del mismo. Estas calles se adaptan a la
forma ovalada del cerro y dejarían dividido el poblado en tres
zonas, dos de ellas con forma de creciente lunar en ambos
extremos del cerro, y una central con forma de óvalo más
ancha en el centro. Mientras que la planta de las casas en
las áreas laterales podría ser relativamente estandarizada,
era obligada la existencia de otras soluciones en el interior,
entre ambas calles. Es por ello que las plantas de las estan-
cias tenderían a la forma trapezoidal en el punto de confluen-
cia de las calles, cuadrada después y finalmente rectangular
en el centro, en donde además debían confluir las traseras
de las viviendas que se orientaban a una u otra calle.
Las plantas trapezoidales, cuadradas o rectangulares
pero en sentido longitudinal a la calle Norte, están consta-
tadas varios de los ámbitos constructivos (25 y 23 de la
J. MORIN DE PABLOS, ET ALII / El cerro de La Gavia (Villa Vallecas, Madrid Capital). El urbanismo de un poblado de la II Edad del Hierro... 347
Fig. 6. Vista aérea con el foso y la muralla del Cerro de la Gavia.
Fase II y tal vez el 21 de la Fase III), mientras que en el
resto de los casos se trata de plantas de tendencia rectan-
gular dispuestas en sentido transversal a la dirección de la
calle, y cuando existen espacios cuadrados éstos, se han
generado de la división de otros rectangulares.
Se constata en la Fase III la repetición de un módulo
estandarizado de estancias rectangulares con una pequeña
compartimentación a la entrada. Todas ellas se disponen al
Norte de la calle, en el lado Norte del poblado, y correspon-
den a la Fase III. Por la existencia de pequeños restos de
empedrados hasta la mitad del largo de la calle, podríamos
suponer que este tipo de espacios se prolongarían hasta
allí, en cuyo caso estaríamos hablando de unas 10 o 12
estancias con estas características. Los restos de molinos
de mano en los umbrales de estas habitaciones, nos incli-
nan a pensar que los pequeños compartimentos de la
entrada se dedicarían a la molienda de los cereales (Fig. 7).
Se trata de una disposición básica de los módulos de
habitación muy repetida en los poblados del Hierro Inicial
del Valle del Ebro, también llamados de “calle central”,
cuyos paralelos más cercanos los encontramos en lugares
como El Ceremeño, en Herrería, Guadalajara (Cerdeño y
Juez, 2002). Pero esta disposición de estancias alargadas
en torno a una o dos calles no se ha constatado en el
Centro de la Península y, de hecho, en la parte Sur del
poblado de La Gavia, a este lado de la calle, no quedan
indicios de que esta disposición de estancias se prolongue,
por lo que no sería adecuado extender el modelo a todo al
poblado, antes bien, parece que nos encontramos ante un
área de características peculiares, y ello abre nuevas vías
de interpretación al conjunto urbano del Cerro de la Gavia.
En ese sentido, hablaría la aparición de varias herramien-
tas concentradas en el ámbito 154 de la Fase II, algo ni
mucho menos inusual en los yacimientos de la Edad del
Hierro, tanto ibéricos: Puntal del Llops (Bonet y Mata,
2002), como de otros ámbitos: La Hoya, La Guardia, Álava
(Llanos, 1983).
En efecto, es común la diferenciación de módulos de
habitación y su repetición en todo el espacio de un asenta-
miento a modo de hipótesis, pero los indicios que se pue-
den extraer de La Gavia apuntan, por el contrario, a la exis-
tencia de sectores o barriadas de urbanismo diferenciado,
aunque en todos los casos la estructura de las estancias se
adecue a las condiciones físicas del espacio determinadas
por los bordes del cerro y el trazado de las dos calles, en
este caso.
Con las precauciones que impone el desconocimiento
total de los restos constructivos en amplias secciones del
poblado, podemos establecer la existencia de tres esque-
mas urbanos diferenciados. Uno de ellos es el ya descrito
al Norte de la Calle. El segundo correspondería a los traza-
dos longitudinales a la calle con espacios trapezoidales,
cuadrados y rectangulares subdivididos, que se documen-
tan en ambos lados de la calle (Fig. 8). Finalmente, en el
centro del poblado nos hallamos ante las soluciones urba-
nísticas más complejas. En este espacio central parecen
existir una serie de módulos rectangulares con pocas sub-
divisiones, dispuestos longitudinalmente al sentido de la
calle, cuyas traseras convergen con las de otros espacios
similares que se abrirían a la otra calle (Fig. 9). Pero estos
espacios alargados no constituyen casas en sí mismos,
sino que sería necesaria la unión de tres de ellos para con-
formar una unidad doméstica o de otro tipo. En este caso
contaríamos con tres (llamémosle) casas de tres estancias
348 Estudios sobre la Edad del Hierro en la Carpetania. Registro arqueológico, secuencia y territorio
Fig. 7. Compartimentos de entrada de la Fase III destinados a lamolienda de los cereales.
Fig. 8. Trazados longitudinales a la calle en el sector central delCerro de la Gavia.
cada una (Fig. 10), compuestas en la Fase II por los ámbi-
tos 9, 10 y 11; 13, 15 y 16, y 18, 19 y 20, respectivamente,
que en la Fase III corresponderían a los ámbitos 5, 6 y 7;
10, y 13 y 14, respectivamente.
Naturalmente se trata de un esquema genérico, y por
tanto no se tienen en cuenta las peculiaridades, en buena
medida por la dificultad de interpretación de las mismas,
como ocurre con el ámbito 8 de la Fase II que parece
corresponder a un espacio trapezoidal que articula las tra-
seras de los rectangulares, pudiendo incluso tratarse de
una especie de patio. También mantenemos la duda sobre
la existencia de un callejón entre los ámbitos 6 y 8 y 9 de la
Fase II, como la ausencia de muros y la existencia de enca-
chados parecen sugerir. Igualmente el ámbito 9 de la Fase
III podría funcionar como módulo de articulación en la tra-
sera de las habitaciones que dan a la calle 47 y las de la
casa que debió orientarse a la otra calle.
Las fases de ocupación o fases constructivasPreferimos llamar fases constructivas antes que fases de
ocupación, a las distintas etapas establecidas en la ocupa-
ción del poblado, ya que los criterios seguidos para estable-
cerlas descansan más sobre elementos constructivos que
cronológicos (Fig. 11, 12 y 13). Salvo los fragmentos aisla-
J. MORIN DE PABLOS, ET ALII / El cerro de La Gavia (Villa Vallecas, Madrid Capital). El urbanismo de un poblado de la II Edad del Hierro... 349
Fig. 9. Zona central del poblado del Cerro de la Gavia.
Fig. 10. Detalle de una de las estructuras formadas por tres estancias.
350 Estudios sobre la Edad del Hierro en la Carpetania. Registro arqueológico, secuencia y territorio
Fig. 11. Fase I de ocupación del Cerro de la Gavia.
J. MORIN DE PABLOS, ET ALII / El cerro de La Gavia (Villa Vallecas, Madrid Capital). El urbanismo de un poblado de la II Edad del Hierro... 351
Fig. 12. Fase II de ocupación del Cerro de la Gavia.
352 Estudios sobre la Edad del Hierro en la Carpetania. Registro arqueológico, secuencia y territorio
Fig. 13. Fase III de ocupación del Cerro de la Gavia.
dos del cuenco ático (Fig. 14), el resto de los materiales
documentados en La Gavia, conforman un horizonte unifor-
me que abarca los siglos II y I a.C., alcanzando quizá las
primeras décadas del siglo I d.C. No es posible establecer
una secuencia cronológica válida atendiendo tan sólo a los
materiales entre una y otra fase, aunque hay que insistir en
el hecho de que faltan por excavar la mayoría de los depó-
sitos que corresponderían a la primera fase.
Salvo en el centro del área excavada en el poblado, por
lo general, es problemática la asignación de depósitos a
una u otra fase, especialmente en los casos en los que no
existen superposiciones de estructuras, o éstas no se han
conservado. Hay que tomar por tanto como hipótesis las
asignaciones que realizamos entre depósitos y fragmentos
de muros sin clara vinculación a ninguno de ellos, y depó-
sitos que sólo conservan una unidad estratigráfica bajo la
superficie removida por los arados y los niveles geológicos.
No obstante, en el centro del poblado sí se pudo docu-
mentar una clara secuencia de ocupación con evidentes
transformaciones urbanísticas, aunque los materiales de
ambas fases no permiten establecer una clara secuencia
cronológica. En este sentido son de especial interés las aso-
ciaciones de depósitos superiores e inferiores entre las UEs
53 y 54 con 109 y 112, 106 con 121, 211 con 217, 212 con
220, 183 con 188, 90 con 119, 120 y 165, 198 y 214 con 215
y 75 con 158, 118, 170 y 173. Lamentablemente, los mate-
riales de los depósitos superiores e inferiores de estas uni-
dades no son cronológicamente significativos; tan sólo se
podría señalar la existencia de varios fragmentos de cerámi-
cas pintadas romanas de tradición indígena de “tipo Meseta
Sur” en la UE 75 de la fase III, mientras que sólo se localiza
un fragmento de estas cerámicas en las UEs de los depósi-
tos inferiores de la fase II, en la UE 158, cuya presencia se
debe sin duda a la dificultad de separar en algunos puntos
con precisión la línea de ambos depósitos.
Materiales y técnicas de construcciónSe han podido documentar diversos procesos constructi-
vos en el poblado de La Gavia, en general coincidentes,
tanto en técnicas como en materiales, con las de otros
poblados de esta época repartidos por toda la Península
Ibérica. Como norma general, se utilizan los materiales
existentes en el entorno del poblado, tanto en piedras como
tierra o maderas disponibles.
Piedras Las piedras utilizadas en las construcciones de La Gavia
están compuestas fundamentalmente por calizas y yesos
especulares. Ambas se encuentran en las laderas del cerro
y debieron ser fácilmente obtenibles para levantar los zóca-
los de las casas.
Las calizas presentan formas aplanadas y sólo en cir-
cunstancias excepcionales se encuentran trabajadas (Fig.
15), a veces tan sólo canteadas por la cara de la piedra que
da al exterior y sólo se trabajan con más cuidado, si bien
J. MORIN DE PABLOS, ET ALII / El cerro de La Gavia (Villa Vallecas, Madrid Capital). El urbanismo de un poblado de la II Edad del Hierro... 353
Fig. 14. Cuenco ático, Cerro de la Gavia.Fig. 15. Fragmento de caliza trabajado con molduras, Cerro de laGavia.
siempre de manera muy tosca, para constituir otros ele-
mentos como los escalones de la UE 343 (Fase ámbito 15)
o los umbrales de puertas (UE 301, Fase III, ámbito 1).
Más difícil es apreciar el trabajo en las piedras de yeso, ya
que su vulnerabilidad a los agentes atmosféricos apenas
ha permitido su conservación, salvo en los casos en que el
componente de sílex es mayor. Las características son las
mismas que para las calizas, siendo además extremada-
mente difícil el trabajo de este tipo de piedras, ya que se
quiebran con facilidad.
De vez en cuando aparecen algunas areniscas que pre-
sentan las mismas características que las anteriores, es
decir, se colocan en las paredes sin apenas ser trabajadas,
existiendo tan sólo una selección de las formas y tamaños
en función de su alojamiento en los muros.
Hay que reseñar el empleo de fragmentos de granito
procedentes de molinos de mano de cereales, rotos y
amortizados en las paredes. En concreto se conservan res-
tos de molinos de granito en las paredes de las UEs: 301,
307, 326, 338, 341 y 354. Esta piedra no se encuentra en
los alrededores y constituye uno de los escasos ejemplos
en los que está documentado el transporte de materiales
pesados desde largas distancias. En concreto, los filones
graníticos más cercanos hay que buscarlos en las estriba-
ciones del Sistema Central o hacia la cuenca del río
Guadarrama, siempre a más de 40 km del yacimiento. Es
sin duda por el coste que debió suponer el aprovisiona-
miento de estas piedras, que se reutilizan una vez que se
han roto y resultan inservibles para su función primitiva.
Fábricas de piedraTal y como ocurre en la mayoría de los yacimientos penin-
sulares de la IIª Edad del Hierro, las paredes de las casas
en el Cerro de la Gavia no presentan cimientos. Tan sólo se
constata en la parte central y más alta del cerro, la existen-
cia de unas excavaciones en los lados de las estancias,
tendentes a proporcionar una superficie horizontal para el
suelo de las casas. En estos casos, las soluciones adopta-
das están en función de la dureza del subsuelo excavado.
Por lo general las paredes se levantan sobre las partes más
altas del subsuelo, aprovechando el corte del subsuelo
como pared en sí mismo, tal y cómo ocurre en los ámbitos
11, 13, 15 y 16 de la Fase II.
Las piedras constituyen sólo los zócalos o partes bajas
de los muros. Las paredes están constituidas por dos, tres
y excepcionalmente 4 hiladas de piedra en altura, siendo
dos hiladas lo más común. Del mismo modo la anchura de
las paredes está formada por dos piedras, existiendo una
clara selección de los tamaños de las mismas en función
de la anchura del muro deseada. Existen, no obstante,
algunos casos en los que se hallan piedras de gran tama-
ño seleccionadas para partes determinadas de las pare-
des, como remates de los vanos de las puertas o esquinas,
en los que se han tallado calizas del ancho del muro, UEs:
115, 223, 313 y 319. Estos casos se dan en los ámbitos
centrales del yacimiento: 11, 13, 15 y 26 de la Fase II y 7 y
10 de la Fase III. Hasta que no se haya excavado la totali-
dad del recinto, no podremos saber si estas características
responden a la excepcionalidad de las estructuras localiza-
das en esta parte central: compuesta por una casa con tres
habitaciones: ámbitos 13, 15 y 16, correspondiente a la
Fase II, y a la que se accede por medio de unos escalones,
y otra casa rectangular con dos estancias de fondo y un
umbral que da a la calle, en la Fase III (ámbito 7), o bien,
se trata de una peculiaridad del registro urbanístico parcial-
mente conocido.
No existen restos conservados de argamasas de unión
entre las piedras.
354 Estudios sobre la Edad del Hierro en la Carpetania. Registro arqueológico, secuencia y territorio
Fig. 17. Pared de adobes quemada, Cerro de la Gavia.Fig. 16. Pared de adobes, Cerro de la Gavia.
Tierra. Fábricas de adobeLa altura de las paredes se conseguía mediante el levanta-
miento de adobes sobre los zócalos de piedra (Fig. 16).
Estos adobes se han conservado parcialmente en las
estructuras del centro del poblado, merced al incendio que
los calcinó (Fig. 17). Las estructuras de adobe mejor con-
servadas corresponden a las UE 167 que constituye la
pared medianera entre los ámbitos 13 y 15, y la 336,
medianera de los ámbitos 15 y 16 y trasera el 16, todos
ellos de la Fase II. Además, se rescataron restos de muros
de adobe en las estructuras 168, 169, 237 y 328.
Como en tantos otros lugares de la geografía peninsu-
lar, los adobes no presentan unas medidas estandarizadas,
sino que el tamaño de los mismos está en función del
ancho de pared deseado. Se actúa en este sentido al igual
que con las piedras seleccionando el material en función de
las necesidades de cada pared. Hay que señalar que no
constituye mayor dificultad la fabricación de adobes de dis-
tintos tamaños, que la de confeccionar una adobera o cua-
dra de madera para cada tamaño.
La colocación de los adobes en la obra se realiza de
diversas maneras, tanto a soga como tizón, pareciendo
existir una cierta despreocupación por no hacer que coinci-
dan las líneas de separación entre los adobes en las distin-
tas hiladas. En los adobes que se recuperaron de los
derrumbes, se puede apreciar la existencia de marcas de
dedos, tanto en aspa como dos líneas en S. esta caracte-
rística también es común en los yacimientos peninsulares
de esta época, y sin duda responde a la necesidad funcio-
nal de añadir un elemento más de agarre para la argama-
sa (Fig. 18).
Es fácil diferenciar la argamasa que une los adobes por
las líneas de coloración más clara, anaranjada o amarillen-
ta. En yacimientos como Plaza de Moros, Villatobas,
Toledo, los análisis de difracción de rayos X realizados
sobre muestras de estas argamasas de unión de adobes,
han determinado que se trata de las mismas arcillas o tie-
rras con las que se fabricaban los adobes, pero más decan-
tadas, para obtener así una arcilla libre de impurezas con
una mayor capacidad aglutinante.
También se puede constatar la diversidad de tierras
empleadas en la fabricación de los adobes, aunque con
claro predominio de las margas arcillosas, no demasiado
abundantes en el entorno, si bien hay que tener en cuenta
que se ha producido una alta erosión de las capas superfi-
ciales del suelo, las más ricas en las margas amarillentas
que mezcladas con los yesos constituyen un material alta-
mente adecuado para la fabricación de adobes.
MaderaA diferencia de los materiales anteriores, los restos de
maderas de construcción conservados, son más escasos
en los yacimientos de esta época, no obstante ya se va
contando con significativos ejemplos en distintos lugares
(véase una de las últimas publicaciones: Guérin, 2003:
222ss.). En La Gavia, de acuerdo a los estudios antracoló-
gicos, la madera utilizada para la construcción era princi-
palmente el pino del tipo mediterráneo, ya sea Pinus hale-
pensis o pino carrasco, Pinus pinaster o tipo marítimo y
Pinus pinea o pino piñonero.
Aunque hoy ya han desaparecido, estos tipos de pinos
debieron ser comunes en los alrededores de La Gavia hace
dos mil años.
Los restos más significativos corresponden a fragmentos
de vigas (Fig. 19 y 20), en la UE 210 restos de dos vigas en
el centro y extremo de la estancia; en la UE 321 dos postes
adosados en el muro, y la huella de un poste en la UE 328.
En todos los casos se trata de postes de sustentación de la
techumbre, cuyas dimensiones no es posible establecer con
precisión, aunque los trozos conservados permiten hablar de
postes redondos de más de 20 cm de diámetro. La particu-
laridad reside más en el hecho de que en algún caso (UE
321) los postes se encuentran adosados a la pared, lo que
nos indica la disposición que tendrían las vigas sustentantes.
Junto a los agujeros de poste en el centro de las estancias o
uno de sus lados, algo que es común en muchos otros luga-
res, la disposición de los pies derechos apoyados en la
pared se constata igualmente en Plaza de Moros, en donde
se hallaron restos carbonizados en las esquinas interiores
de los muros y a lo largo de las paredes (Urbina et alii, 2004).
La disposición de estos postes está en armonía
con la existencia de una cubierta vegetal a dos aguas
J. MORIN DE PABLOS, ET ALII / El cerro de La Gavia (Villa Vallecas, Madrid Capital). El urbanismo de un poblado de la II Edad del Hierro... 355
Fig. 18. Adobe con digitaciones, Cerro de la Gavia (Foto MuseoArqueológico Regional de la Comunidad de Madrid / MarioTorquemada).
(Fig. 21), que necesitaría de una gran pendiente y, por
tanto, de elementos sustentantes extra, además las vigas
de la techumbre que sujetasen el entramado vegetal. En la
UE 214 se conservaban restos de techumbre identificados
con fragmentos de una leguminosa del tipo de las retamas.
Restos de encina (Quercus ilex/coccifera) se encontra-
ron en las UEs 198-V, Fase III ámbito 7; UE 118-VII, Fase
II ámbito 15, y UE 173-VIII, Fase II ámbito 18. Aunque esca-
sas, estas muestras evidencian la existencia de encinas y
coscojas en el entorno, plantas que hoy faltan por comple-
to, pero que en otras zonas de las cuencas del Tajo y el
Tajuña en la Comunidad de Madrid, crecen todavía sobre
suelos de yesos.
Hierro Los elementos de hierro que se pueden relacionar con
la construcción son los clavos que aparecen doblados
formando casi un ángulo recto (Fig. 22). En concreto se
recuperaron más de media docena de clavos de hierro de
pequeño tamaño en la UE 119, correspondiente al ámbito 14
de la Fase II. Clavos de este tipo son abundantes en
numerosos lugares, citamos tan sólo a modo de ejemplo
los del poblado amurallado de Barchín del Hoyo (Sierra,
2002: fig. 40), de similares características y tamaños. A
pesar de todo y, dada la abundancia de materiales metálicos
en esta UE (que se comentan en otro apartado), no está
clara la vinculación de estos clavos con materiales de cons-
trucción.
En otros lugares (Guerin, 2003: 223) se menciona la
existencia de clavos largos para atravesar los palos de 10
a 20 cm. de grosor. Estos clavos largos, se localizan en
otros yacimientos cercanos como el Pontón de la Oliva y
Plaza de Moros. Servían en la arquitectura popular para
clavar la unión de las vigas o cabios, al caballete y los palos
de la pared. Sobre el palo cuadrado de la pared y el caba-
llete, los cabios llevaban un corte en los extremos, a cha-
flán o bisel, de modo que encajaban sobre la arista de los
anteriores y un clavo reforzaba la unión.
Enlucidos: tierra, cal y yesoRestos de yeso en enlucidos se han detectado en la UE 24,
que se trata de un sondeo, y la 220, correspondiente al
ámbito 8 de la Fase II. Otros restos de enlucido de yeso se
localizaron en el silo. En el Sector C se documentó un poyo
de adobe enlucido con yeso (U.E. 13).
La abundancia de los yesos que componen los niveles
geológicos impide en muchos casos la correcta identifica-
ción de este material en los ámbitos domésticos. Su uso
debió estar muy extendido ya que aparece en casi todos
los poblados excavados en la Península de esta época,
pero se limitaba a la cubrición de bancos y tal vez las caras
de los zócalos de piedra, mientras que su utilización como
argamasa o revoco de las paredes no se documenta hasta
la implantación romana, siendo utilizada anteriormente en
su lugar la tierra.
La tierra se empleaba para las argamasas de unión de
356 Estudios sobre la Edad del Hierro en la Carpetania. Registro arqueológico, secuencia y territorio
Fig. 19. Viga de madera embutida en el muro de adobes, Cerro dela Gavia.
Fig. 20. Viga de madera de pino pinaster, Cerro de la Gavia (FotoMuseo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid / MarioTorquemada).
adobes y piedras de los zócalos, si bien decantada o selec-
cionada la de mayor contenido de yeso.
No se han encontrado evidencias del uso de la cal,
aparte de los restos calcáreos propios de las capas geoló-
gicas del terreno. Al parecer, la apariencia externa de las
casas sería la de unas superficies de un color marrón más
claro u oscuro, en función de los contenidos de cal o yeso
de la tierra empleada.
PavimentosEl suelo geológico del poblado del Cerro de la Gavia está
formado por los yesos masivos del sustrato terciario.
Directamente sobre este geológico se levantaron las vivien-
das. Los suelos de las mismas estaban formados por un
manto de tierra apisonada, probablemente cribada y moja-
da antes de su endurecimiento, al igual que en la calle. A
menudo, estos suelos presentan varias capas de arcilla,
indicando la consolidación de los mismos periódicamente.
CubiertasLos elementos de cubiertas son escasos. No obstante, se
recogieron algunos fragmentos de barro quemado con
improntas de cañas (Fig. 23). Bajo la UE 198, en la 214, se
recogieron restos vegetales quemados cuyos análisis
antracológicos determinaron que se trataba de una legumi-
nosa, de la familia de las retamas. Este espacio correspon-
J. MORIN DE PABLOS, ET ALII / El cerro de La Gavia (Villa Vallecas, Madrid Capital). El urbanismo de un poblado de la II Edad del Hierro... 357
Fig. 21. Reconstrucción de las techumbres de las viviendas del Cerro de la Gavia, según Enrique Navarro.
Fig. 22. Clavo de hierro, Cerro de la Gavia (Foto MuseoArqueológico Regional de la Comunidad de Madrid / MarioTorquemada).
Fig. 23. Restos de enlucido, Cerro de la Gavia (Foto MuseoArqueológico Regional de la Comunidad de Madrid / MarioTorquemada).
de al ámbito 7 de la Fase III. Se trata del espacio central de
una de las casas mejor conservadas, la que presenta 3
estancias de fondo desde la calle, en el centro del poblado
y tiene al Noroeste la casa de tres habitaciones. Las condi-
ciones de este espacio, en el que los muros presentan
umbrales trabajados con sillares en las esquinas y su con-
dición de espacio central, parecen indicar que se trataría de
una habitación techada, y no de un cobertizo o porche. En
ese caso habría que admitir la existencia de techumbres a
base de retamas, algo que tiene paralelos en la arquitectu-
ra tradicional, pero que no es el elemento más apropiado
para la cubrición de las casas, habida cuenta de la existen-
cia de grandes carrizales al pie del Cerro de la Gavia en el
valle del Manzanares.
En esa misma estancia se descubrieron hasta 4 aguje-
ros de poste. La alineación de los mismos es excéntrica. Si
admitimos que la pared 223 pudo formar parte de la primiti-
va estancia, estos agujeros se corresponderían con el ámbi-
to 11 de la Fase II. Tres de los agujeros se disponen a casi
un metro de las paredes, dos de ellos alineados cerca del
muro 223, y embutidos en la pared 321 de la fase posterior.
Otro se halla a la misma distancia del muro paralelo 324, en
el centro del largo del muro. Un cuarto se dispone próximo
a la pared frontal que daría acceso al umbral, desde la calle,
a 1,5 m. de la pared 199 y en la mitad de su largo.
Estos agujeros apenas facilitan nuestra comprensión
sobre la forma del tejado, ni tan siquiera estamos seguros
de que dos de ellos no hubieron servido como refuerzo del
muro 321 de la Fase posterior.
Contamos con tres agujeros de poste más. Uno de ellos
sobre el suelo de la UE 118 (ámbito 15 de la Fase II). Este
agujero, mayor que los demás, se encuentra junto a los res-
tos de los adobes conservados del muro 169. Sin embargo,
parece corresponder a la UE 75 de la Fase III (ámbito 10),
en cuyo caso se situaría en una posición central del gran
espacio creado al unir las tres estancias rectangulares
(ámbitos 13, 15 y 16) de la Fase anterior. Se dispone a la
altura de las escaleras que dan acceso a esta estancia, por
lo que nos inclina a pensar que la pared 174 debió servir
como delimitación de la habitación al Noroeste, en esta
Fase. De este modo, el agujero de poste serviría como ele-
mento de sustentación de la techumbre de una habitación
cuadrada de, al menos 40 m2. Al estar en el centro de la
estancia habría que interpretarlo como el soporte de una
cubierta a dos aguas, que verterían una a la calle y otra
hacia el interior de la manzana.
Otro de los agujeros de poste (UE 178) se sitúa en la
UE 69, en el centro de la estancia, en su tercio anterior.
Esta estancia presenta una superposición de muros que
nos hizo incluirla en ambas Fases, correspondiendo al
ámbito 20 de la Fase II y al 14 de la Fase III. En este caso,
su disposición en la habitación no nos ayuda a entender la
disposición de la cubierta, a no ser que la imaginemos a un
agua inclinada sobre la calle, al Norte, y el poste sirviera
para sujetar otro palo perpendicular a él, sobre el que se
sujetaría parte de la cubierta.
El último de los agujeros de poste se encontró junto a
los restos de varios muros muy destruidos: UE 111 y 328.
Se corresponde con la UE 130 y se dispone sobre el suelo
de la UE 120, correspondiente al ámbito 12 de la Fase II.
Parece que en origen se dispondría adosado a una pared
que continuaría la dirección del muro 115, y que cerraría
esta estancia en su parte interior. El agujero de poste esta-
ría de este modo casi adosado a esa pared perdida, en el
centro de su anchura.
En el Sector C, se conservaba una base de piedra
sobre la que se dispondría un poste de madera, en el cen-
tro del ancho de la estancia I, del edificio I (ámbito 1), pero
a escasa distancia del fondo de la habitación. Se trataría de
una estancia alargada en la que el poste se dispone casi al
fondo, en el centro del espacio, junto a un pequeño poyo o
banco de adobes adosado a una pared. La erosión de esta
zona impidió la conservación de los restos en el inicio de la
habitación, por lo que desconocemos sus dimensiones, así
como la posible existencia de otros agujeros de poste.
La tendencia rectangular de las habitaciones parece
hacer pensar en cubiertas a un agua que vertieran hacia la
salida, lo cual encajaría con la posición del poste, ya que se
dispone en el centro, probablemente para sujetar otro per-
pendicular a las paredes y, que apoyado en ellas sirviera de
soporte de la techumbre. El poste se dispondría en la parte
trasera ya que en ella sería en donde la techumbre alcan-
zaría una mayor altura.
Sin duda los datos son en general muy escuetos, como
ocurre en la mayoría de los lugares excavados, por lo que
la forma y orientación de las techumbres no pueden ser
concretadas casi en ningún caso, y continuarán siendo uno
de los mayores retos a los que se enfrenta el arqueólogo a
la hora de realizar una reconstrucción de la disposición de
las casas en el poblado.
Puertas Se conservan rebajes en los muros que se pueden inter-
pretar como umbrales de puertas en la UE 11, al Sur del
poblado, en una pared cuyos laterales y traseras no se han
conservado. Otro umbral más deteriorado podría encontrar-
se en la Ue 301, muro que delimita la calle al Sur del pobla-
do. Una puerta claramente delimitada se encuentra en el
358 Estudios sobre la Edad del Hierro en la Carpetania. Registro arqueológico, secuencia y territorio
centro de la vivienda del ámbito 7 de la Fase III. Se trata de
una abertura delimitada por un sillarejo que remata la
pared en un lado. Hacia un lado de la estancia se disponen
dos sillarejos a modo de umbral de delimitación del hueco
de la puerta. En los muros traseros de la misma estancia se
dispone de nuevo un sillar de caliza como remate de la
pared en donde se localiza la abertura de la puerta. En la
pared de entrada de la misma estancia, junto a la calle, se
conserva un rebaje en el muro 199 que debe ser el umbral
de la puerta de acceso. La anchura de estos huecos o
rebajes es uniformemente de 1,2 m.
En la abertura de la puerta que daba acceso por medio
de las escaleras al ámbito 15 de la Fase II (UE 343), no se
han conservado los restos del hueco o umbral de la puerta
(Fig. 24). Asimismo, en todos los demás muros que delimi-
tan la calle 47 a uno u otro lado, no se conservan entre las
estructuras de piedra indicios de la existencia de puertas,
que sin duda debieron existir. En ningún caso han apareci-
do umbrales de piedra con bordes para el anclaje de la hoja
de madera, o huecos de quicialeras.
En el Sector B, las dos pilastras redondas podrían ser
los delimitadores de un vano correspondiente a la puerta
del edificio del ámbito 1 (Fig. 25).
La conservación de sólo las traseras de las casas en el
Sector C impide cualquier consideración en relación a las
puertas en esa área.
Compartimentaciones interioresEn el poblado existen indicios de compartimentaciones rec-
tangulares en el inicio de las casas, sirviendo a modo de
umbrales o lugares en los que se disponían los molinos de
cereal, sirviendo entonces como áreas de molienda. Estos
espacios dan a la calle y tras ellos suponemos que se
extenderían las habitaciones. Lamentablemente, en este
sector Noroeste del poblado los restos conservados esta-
ban muy erosionados y apenas se conservaban restos
constructivos.
Correspondientes a la Fase III, se conservan al Norte
de la calle 5 de estos espacios en los ámbitos 11 a 21 de
la Fase III. El largo de los mismos es uniforme: 1,5 m. mien-
tras que el ancho, que sería a su vez el ancho de las estan-
cias, oscila entre los 3 y los 4 m. siendo 4 m. la medida más
común. En el espacio de la UE 232 se conservaba un resto
de encachado, y en una de sus esquinas un empedrado
con lajas de caliza. Restos de encachados similares se
hallan más al Este, junto a empedrados de caliza al borde
del único muro conservado que delimita la calle.
Concretamente en las UEs 331, 335, 337 y 338, se conser-
van fragmentos de molinos de cereales que pudieran rela-
cionarse con la actividad efectuada en estos espacios.
Restos de encachados similares existen a la salida del
edificio del ámbito 7 de la Fase III, al otro lado de la calle, en
donde también apareció un fragmento de piedra de granito
perteneciente a un molino de mano. Asimismo en el ámbito
10 de la misma Fase III parece que existió una pequeña
compartimentación en una de las esquinas que da a la calle,
fabricada con un murete con cimientos de piedra.
En el ámbito 5 de la Fase III, se conserva un espacio en
una de las esquinas con sección de un cuarto de círculo,
formado por cuatro piedras en forma de círculo sobre la
esquina. El espacio útil es apenas de 30 cm. Una caracte-
rística similar apareció en una de las estancias del yaci-
miento de Plaza de Moros, sin que se hayan podido encon-
trar indicios claros de su funcionalidad. Esta falta de indi-
J. MORIN DE PABLOS, ET ALII / El cerro de La Gavia (Villa Vallecas, Madrid Capital). El urbanismo de un poblado de la II Edad del Hierro... 359
Fig. 24. Puerta de entrada al ámbito 15 de la Fase II del Cerro dela Gavia. Fig. 25. Pilastras Sector B, Cerro de la Gavia.
cios pudiera deberse a que se trata de un hueco para ubi-
car una tinaja o tinajas con liquido, como agua, sirviendo
las piedras de soporte de la misma.
En el Sector B existen dos pequeños espacios adosa-
dos a una de las paredes largas del edificio del ámbito 1 de
la Fase II. Debieron estar construidos con los mismos
materiales que el resto de las paredes. Se trata de dos
espacios cuadrados de 1,2 x 1,2 m. delimitados por mure-
tes. Estos espacios pudieron servir para albergar grandes
recipientes: dolia o tinajas, que encajarían en esta especie
de soportes (Fig. 26).
Compartimentaciones similares se documentan en el
poblado del Palomar de Aragoncillo (Guadalajara), con
estructuras cuadrangulares a la entrada de los recintos rec-
tangulares (Arenas Esteban, 1999). Este poblado presenta
conjuntos cerámicos con claras similitudes a los encontra-
dos en La Gavia.
En el Sector C se encuentra un espacio cuadrangular
en una esquina del Edificio I: ámbito 1. Está confeccionado
con pequeños adobes de canto y separa un espacio de
unos 1,5 m. de lado.
Junto a esta compartimentación hay que mencionar los
contrafuertes interiores del Edificio II: ámbito 2. Se trata de
tres contrafuertes de unos 80 cm. de largo y 20-30 cm de
ancho, adosados a cada una de las paredes del edificio:
UEs 18, 19 y 26. Parece una disposición para emplazar un
suelo de madera o alguna otra superestructura, ya que el
ancho de la estancia no justifica el refuerzo de los muros
(Fig. 27).
Otra de las peculiaridades urbanísticas es el arranque
conservado de una pared (UE 39), paralela a otra en la
parte baja de la ladera, separando los edificios V y VI
(ámbito 3). Entre ambas paredes existe una separación de
apenas 25 cm. Una disposición similar se encontró en el
yacimiento toledano de Plaza de Moros (Urbina et alii,
2004), que se prolongaba después con dos muros adosa-
dos entre estancias y se interpretó como la separación de
dos ámbitos de diferente propiedad.
Escaleras Los ejemplos de escaleras conservados son escasos, aun-
que debieron existir más, ya que la disposición de las casas
en torno a la calle (UE 47), exigía de dos, tres o cuatro
escalones para acceder al piso de las viviendas. Se conser-
van tres escalones en la casa del Ámbito 15, de la Fase II
360 Estudios sobre la Edad del Hierro en la Carpetania. Registro arqueológico, secuencia y territorio
Fig. 26. Detalle de las compartimentaciones del Sector B, Cerro dela Gavia.
Fig. 27. Detalle de los contrafuertes del edificio del Sector C, Cerrode la Gavia.
(UE 343), toscamente confeccionados, pues constan de
piedras apenas trabajadas (Fig. 24), aunque sus tamaños y
formas: planas, de unos 10 cm de grueso, y grandes, de 30
x 60 cm, han sido elegidos a propósito para este fin.
HogaresEn el Sector C, la estancia 2 se pudo comprobar la exis-
tencia de un hogar rectangular en el centro de la misma
(U.E. 12), así como una pequeña estructura fabricada con
adobes adosada al muro medianero que separaba la
estancia 1 de la 2 y al muro perimetral Este. La estancia
número 3, situada en la parte Norte, no conservaba el
suelo original y poco se puede decir acerca de su funciona-
lidad. De los restos exhumados se puede deducir que nos
encontramos ante una vivienda de gran tamaño, como la
de la manzana central del Sector A.
La vivienda número III tenía el hogar (U.E. 30) de tipo
banco adosado a la pared Sur, mientras que en la número
IV, se encontraba adosado en la parte Este (U.E. 35).
El sector B se ubica en una pequeña loma en la que se
han localizado estructuras de hábitat. El número de ámbi-
tos identificados para la Fase II es de ocho, aunque de
forma completa sólo se conservaban restos de cuatro
viviendas. Éstas tienen planta rectangular con un zócalo de
calizas y yesos. Presumiblemente el alzado sería de ado-
bes, desgraciadamente éstos no han podido documentarse
debido a la fuerte alteración que presentaban las estructu-
ras inmuebles en esta zona. En el centro de las viviendas
se encontraban los hogares, que aquí son rectangulares y
construidos con arcilla (Fig. 28). Alguno de los edificios pre-
sentaba además un área de almacenaje compartimentada,
así como los apoyos de las techumbres.
Piedras de molinoDistribuidas por diversos lugares del yacimiento, se encon-
traron numerosos fragmentos de piedras de molinos de
cereales (Fig. 29). En concreto se encuentran en las UEs
214 y 215 en el interior de un estancia, junto al muro 110,
en la 38 como cubierta de una de las tumbas tardo-anti-
guas, y como material constructivo en los muros 307, 331,
180, 335, 326, 337, 338, 354 y 341. También aparece un
fragmento entre los adobes de la pared 167.
Tan sólo aparece una de ellas tal vez en su posición ori-
ginal en una esquina sobre restos de empedrado y al lado
de una laja cuadrada de caliza, en la del ámbito 15 de la
Fase III.
Otro fragmento que pudiera interpretarse in situ, se
localizó al exterior del muro 199, adosado a él, junto a los
restos de un encachado que se abre a la calle, en el ámbi-
to 7 de la Fase, III. Esta estancia presentaba dos fragmen-
tos de molinos en el interior.
Fragmentos de al menos cuatro piedras de molino,
alguna de ellas de gran tamaño, se hallaron en la UE 7
correspondiente al ámbito 1 de la Fase III del sector B. Se
encontraban en el centro de la estancia que posee las dos
piedras circulares delimitando la entrada, aunque se
J. MORIN DE PABLOS, ET ALII / El cerro de La Gavia (Villa Vallecas, Madrid Capital). El urbanismo de un poblado de la II Edad del Hierro... 361
Fig. 28. Hogar en el interior de una de las estancias, Cerro de laGavia. Fig. 29. Molino, Cerro de la Gavia.
encontraban ya amortizadas formando parte de un pavi-
mento enlosado junto a los restos del muro 18.
BancosEn el Sector C se encontraron vestigios de tres bancos
(Fig. 30), correspondientes a las UEs 13, 25 y 30. Se trata
en dos casos: ámbitos 1 y 5 respectivamente, de estructu-
ras adosadas a los muros laterales de la parte alta (Sur) de
las estancias: muros 10 y 28, al interior de las mismas. El
banco 25 se adosa al muro 10 por su otra cara. Al no haber-
se conservado más estructuras hacia el Sur, no podemos
saber si este banco se incorporaba en el interior de una
vivienda o hacía al exterior.
En todos los casos se trata de bancos de adobe de
anchos similares a los de los muros: unos 60-70 cm. Su
función debía ser la de poyos donde situar recipientes de
almacenamiento, a juzgar por los restos de una gran vasija
que aparecieron sobre el banco 13 del edificio I (ámbito 1).
En el interior del poblado el ámbito definido por las UE
174, 169 y 336 (ámbito 16 de la Fase II), presenta una rudi-
mentaria división espacial. Parece abrirse paso a la calle a
través de un acceso escalonado. Al fondo se sitúa un banco
o poyo, que recorre la pared del fondo de la estancia.
Hornos Se han señalado dos estructuras como posibles hornos.
Uno de ellos en el poblado (Fig. 31). Se trataría de un horno
doméstico ubicado en una zona con escasas estructuras
claramente delimitadas, correspondientes al ámbito 1 de la
Fase III.
Otro en el sector B, se encontraron indicios de actividad
metalúrgica en una zona que se corresponde con la estruc-
tura 7, con tendencia circular, de gran tamaño, aunque sólo
se conserva muy parcialmente. Se dispone en el ámbito de
la Fase III. Junto a ella se están los fragmentos de piedras
de molino aludidos anteriormente. Tal vez la ausencia de la
esquina de la habitación del ámbito 1 de la Fase II, tuviera
relación con esta estructura. En cualquier caso, parece que
estamos ante un área artesanal o no específicamente resi-
dencial.
Silos En un solo caso se ha podido documentar la construcción
de un silo para la conservación del cereal (Fig. 32). Debió
tratarse de una estructura practicada en una ocupación ya
marginal del poblado, asociada a los momentos finales del
mismo, cuando parte de las estructuras se encontraban ya
arruinadas. Se dispone en el interior del ámbito 10 de la
Fase III, UE 235. En su fondo se localizan los restos de un
muro correspondiente a la Fase I (UE 246).
362 Estudios sobre la Edad del Hierro en la Carpetania. Registro arqueológico, secuencia y territorio
Fig. 30. Banco, Cerro de la Gavia.
Fig. 31. Horno, Cerro de la Gavia.
Fig. 32. Silo, Cerro de la Gavia.
Sectores de ocupación No queremos finalizar sin mencionar la novedad que supo-
ne, no sólo la excavación de buena parte de un poblado de
la Edad del Hierro, sino de unas áreas exteriores relaciona-
das con él.
El denominado Sector B debió corresponder a una zona
artesanal, ubicada las afueras del poblado, al otro lado de
la vaguada que lo defendía hacia el interior del talud del río.
El denominado Sector C se ubica al lado opuesto del
poblado, hacia el Este, salvando los dos barrancos en cuya
confluencia existió un manantial. Se trata de unas estan-
cias, al parecer con plantas bastantes estandarizadas de
sección rectangular, que se disponen a lo largo de una
loma, a unos 500 m. del poblado. Estas estructuras pudie-
ran estar relacionadas con dependencias agrícolas y gana-
deras del poblado.
De este modo aflora la complejidad del hábitat en la
Edad del Hierro, mucho más variado de lo que se suponía
o se había documentado anteriormente, aún a pesar de
que nos hallamos frente a un recinto fortificado, cuyo hábi-
tat se supone todavía más nuclear, si cabe. Sin duda que
estas instalaciones en los alrededores del poblado debie-
ron ser comunes a muchos otros lugares, pero la falta de
una investigación con los medios adecuados, impide su
estudio, y en muchos casos su propia localización. El
modelo de poblamiento en los alrededores de La Gavia,
debe servir como patrón para la interpretación del registro
de superficie de otros lugares similares.
La cronología del cerro de La GaviaUno de los aspectos más peculiares del Cerro de la Gavia,
es el de su cronología. Como hemos visto, las característi-
cas, tanto de los materiales de construcción como en gene-
ral de las plantas de las casas, el trazado urbano que se
puede inferir de los restos conservado, y la propia ubica-
ción en el cerro, corresponden a patrones estandarizados
de la IIª Edad del Hierro, repetidos en amplias áreas penin-
sulares como el ámbito ibérico o el denominado celtibérico,
vacceo, etc. Pero en La Gavia aparecieron unas tumbas
tardo-antiguas (Fig. 33 y 34), y varios fragmentos de cerá-
micas romanas –TSH, TSHB, etc.- (Fig. 35), que inducen a
pensar en la pervivencia del hábitat en el cerro hasta fases
muy avanzadas.
Cerámicas y cronologíaComo ya dijimos, los depósitos más antiguos del yacimien-
to no han sido excavados, lo cual nos impide conocer el
momento en el que se produce el poblamiento del cerro, no
obstante, entre los conjuntos de cerámicas recuperados, se
hallaron varios fragmentos de vasijas de barniz negro ático,
que aportan una cronología de inicio para el poblamiento
en La Gavia bastante aproximada. A pesar de que se trata
de un conjunto pequeño, destaca en el contexto regional ya
que hasta el presente son poco comunes los hallazgos de
este tipo de cerámicas, y de hecho constituyen hoy por hoy,
el mayor conjunto de estas cerámicas encontrado en exca-
vación en el Centro de la Península.
De la calle o UE 47 (Corte VI) procede un fragmento de
cuenco con borde incurvado cuyo tamaño no permite ver si
poseía decoración de palmetas o ruedecilla. Otro fragmen-
to similar, que pensamos pudiera corresponder a la misma
vasija, aunque sus lados no unen, se halló en la UE 2,
Corte IV. Aunque los contextos estratigráficos en los que se
han hallado no permiten mayores precisiones cronológicas
(calle y nivel superficial), es significativo el hecho de hallar
dos fragmentos de este tipo de cerámicas, que conservan
además en buen estado el barniz negro, brillante, de buena
calidad, con algunas iridiscencias.
En la UE 3, Corte II. Se encontró un pie de un pequeño
cuenco también ático, aunque el barniz ha sufrido alguna
alteración en su tono cromático, no existe duda sobre la
calidad del mismo. Presenta un resto de barniz al interior
que nos hace pensar pudiera tratarse de un pequeño sale-
ro o recipiente similar.
El fragmento más significativo es el de un cuenco de
borde incurvado con pie pronunciado que presenta un cír-
culo con decoración a ruedecilla dentro del cual se enmar-
can unas palmetas entrelazadas (6 u 8), con pequeño cír-
culo interior. El trozo de pie que se conserva estaba roto y
apareció en la UE 172, perteneciente al ámbito 19 de la
Fase II. El cuenco es uno de los tipos áticos más frecuen-
tes hallados en las excavaciones de la Península, especial-
mente del Levante y Murcia, correspondiente a la forma 21
de Lamblogia (1952) presente en lugares como La Bastida
de Les Alcuses, Los Villares, (Mata, 1991:35, 38, 42), etc.
Su cronología original nos remonta a la mitad del siglo IV
a.C. (Sparkes y Talcot, 1970).
Tal vez uno de los datos cronológicamente más signifi-
cativos, sea la aparición de una lucerna de campaniense A
de tipología Ricci E (Fig. 36), si bien la punta del pico es en
este ejemplar apuntada o triangular, en la UE 215 (ámbito
11 de la Fase II). Esta UE corresponde a un suelo de tierra
apisonada que separaría las Fases II y I (esta última sin
excavar) en la estancia. La cronología que se puede asig-
nar a esta lucerna va de mediados del siglo II a mediados
del I a.C.
En La Gavia se hallaron otros 3 fragmentos de barniz
negro, ya correspondientes a producciones campanienses.
J. MORIN DE PABLOS, ET ALII / El cerro de La Gavia (Villa Vallecas, Madrid Capital). El urbanismo de un poblado de la II Edad del Hierro... 363
364 Estudios sobre la Edad del Hierro en la Carpetania. Registro arqueológico, secuencia y territorio
Fig. 33. Necrópolis tardoantigua del Cerro de la Gavia.
J. MORIN DE PABLOS, ET ALII / El cerro de La Gavia (Villa Vallecas, Madrid Capital). El urbanismo de un poblado de la II Edad del Hierro... 365
Fig. 34. Tumbas tardoantiguas del Cerro de la Gavia.
Un borde ondulado de plato quizá de pie alto o frutero en la
UE 2-IV, correspondiente al nº 1443h de Morel, o
Lambloglia 6, de la Campaniense B (1981), o imitación de
la A, cuya cronología oscila desde finales del s. II a la mitad
del I a.C. Un pie de copa de Campaniense A, tal vez del tipo
Morel 3131, se halló en la UE 3 del Sector B., de mediados
del s. II a.C. Finalmente, un fragmento muy pequeño tal vez
correspondiente al pie de una copa, con barniz típico de la
Campaniense B.
Este conjunto de materiales aporta evidencias sobre una
temprana ocupación de La Gavia, cuyos niveles inferiores
han sido arrasados por las fases constructivas posteriores y
se encuentran sin excavar. A pesar de todo, hay que mante-
ner la prudencia a la hora de establecer fechas de fundación
del poblado en el siglo IV a.C., ya que hay que insistir sobre
los contextos de desecho en los que aparecieron los mate-
riales áticos, y la larga perduración que demuestran.
Los fragmentos de campaniense, son aún más peque-
ños, y los niveles estratigráficos a los que se asocian, tam-
bién secundarios, tan sólo a excepción de la lucerna, que
quizá pudiera servir para establecer el final de la fase cons-
tructiva II en el cambio del siglo II al I a.C. La Fase III abar-
caría todo el siglo I a.C.
Los testimonios de una ocupación posterior al cambio
de Era corresponden a diversos fragmentos terra sigillata
aparecidos en su mayoría en la UE 2 (fragmentos de 6 pie-
zas, una de ellas clara, otra anaranjada, otras 3 hispánicas
y una más vidriada en verde). A la UE 1 también del nivel
superficial se asocian 7 fragmentos., uno de ellos anaran-
jado y el resto de hispánicas, una con decoración a molde
con un friso de perlas y espigas, y triples círculos.
Aparecieron dos fragmentos de hispánicas altoimperiales
en la calle (UE 47) y 3 fragmentos más en la UE 153 (ámbi-
to 7 de la Fase II) dos vidriadas, una verde y otra melada,
y una clara.
Este material prácticamente sin contexto estratigráfico,
no nos permite establecer el momento de abandono del
yacimiento, pero sí al menos, concluir que una cierta ocu-
pación se produce durante el siglo I d.C. Una evidencia de
366 Estudios sobre la Edad del Hierro en la Carpetania. Registro arqueológico, secuencia y territorio
Fig. 36. Lucerna de campaniense A, Cerro de la Gavia (FotoMuseo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid / MarioTorquemada).
Fig. 37. Cuenco anillado de barniz rojo, Cerro de la Gavia (FotoMuseo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid / MarioTorquemada).
Fig. 35. Fragmento de Terra Sigillata Hispánica Brillante, Cerro dela Gavia (Foto Museo Arqueológico Regional de la Comunidad deMadrid / Mario Torquemada).
esta ocupación, tal vez ya marginal, es la existencia de un
silo (UE 235), bajo el suelo (UE 170) del ámbito 16 de la
Fase II. La frecuentación del lugar en siglos posteriores, se
manifiesta en los enterramientos tardo-antiguos localizados
en varias estancias del poblado.
Estas consideraciones cronológicas se pueden comple-
mentar con otros restos de las producciones cerámicas de
La Gavia. Dentro de ellas las que más significación crono-
lógica tienen son, por un lado las producciones de barniz
rojo, y por otro las grises metálicas, las pintadas de tipo
numantino, y las romanas de tradición indígena.
Entre las primeras se conservan más de media docena
de pequeños cuencos con pies anillados de barniz rojo
púnico (Fig. 37), UEs 1-II, 1II-V, dos ejemplares en 2-I, 2-
IV, 134-III, 134-IV, 158, 178 y 178-II-IV. Todos ellos corres-
ponden al grupo C de Cuadrado y a la Tabla I de Fernández
Rodríguez (Cuadrado, 1991a; Fernández, 1987). Un cuen-
co más similar a los descritos se publicó anteriormente
como procedente de las laderas del cerro (Blasco y Barrio,
1991). Cuencos similares se encuentran en yacimientos
toledanos cono Plaza de Moros y Consuegra, y en las
necrópolis de Villanueva de Bogas y Villafranca de los
Caballeros, y sobre todo el Cerrón de Illescas (Urbina et
alii, 2004; Giles, 1971; Llopis, 1950; Carrobles y Ruiz
Zapatero, 1990 y Valiente, 1994).
Junto a ellos aparecen dos botellitas de la forma D3 de
Cuadrado, Tabla 8 de Fernández Rodríguez, una de ellas
correspondiente al ámbito 2 de la Fase II. Se conserva
completa la pieza 17-3, aparecida en un sondeo. Otros dos
fragmentos de la UE superficial 2, podrían añadirse a esta
tipología.
Se acepta para estas producciones una cronología del
siglo IV al II a.C. con una tendencia a situar el momento de
mayor difusión en el siglo III a.C., aunque son varios los
lugares en los que pequeños cuencos y botellitas como las
de La Gavia se fechan en pleno siglo IV a.C. (García Cano,
1997: 539, lám. 41).
A la vista de los resultados obtenidos de La Gavia,
habría que rebajar la vigencia de los barnices rojos púnicos
en el Centro e la Península, al menos hasta el siglo II a.C.
Por otro lado, los barnices rojos de La Gavia serían uno de
los fósiles guía de la Fase II, o la fase constructiva más anti-
gua excavada, ya que todos los ejemplares se asocian a
UEs de esta fase: ámbitos, 2, 6, 13, 14, 15, 19 y 20.
De especial relevancia es la UE 134. Los barnices rojos
se asocian a una fíbula anular de puente de timbal, varios
cuencos carenados con labio vuelto y base de pie anillado,
junto a un ejemplar de boca de tonelete. Aunque tanto los
barnices rojos como la fíbula anular, son propios de contex-
tos cronológicos anteriores, su vigencia hasta fechas del
siglo II a.C. tampoco es inusual.
Las cerámicas grises metálicas son especialmente
abundantes en La Gavia, sobre todo si comparamos sus
porcentajes con los de otros yacimientos de la cuenca del
Tajo. Estas variedades son muy escasas en los repertorios
de la IIª Edad del Hierro al Sur del Tajo, apareciendo ejem-
plares aislados (p. ej. Cerrón de Illescas; Valiente, 1994: fig.
51 y 53), mientras que son relativamente frecuentes en
ámbitos más septentrionales, como Fuente el Saz (Blasco
y Alonso, 1985) o la provincia de Segovia (Blanco, 2003:
109-117 y figs. 24, 27 y 28) y el valle del Duero (Sanz,
1997: 163). De hecho varios ejemplares de La Gavia: UE 47
3 ejemplares y Fase II ámbito 19, son idénticos a los que
presenta J.F. Blanco para Segovia (2003: fig 24).
Se trata de recipientes de buena calidad, fabricados a
torno, de superficies bruñidas o alisadas que corresponden
al grupo de las cerámicas grises a torno de imitación metá-
lica del ámbito vacceo (Blanco, 2003: 109), de cronologías
tardía, encuadrables desde mediados del siglo II a comien-
zos del I a.C. (Ibidem). Los recipientes más comunes son
caliciformes, que tienen superficies alisadas y presentan
decoraciones de cordones con incisiones o estampillas (UE
2-I y 172-IX), estampillas o distintos motivos de ruedecilla.
Aunque la mayoría de estas cerámicas se han encontrado
en los niveles superficiales, o en la calle (UE 47), algunos
fragmentos se asocian a UEs de la Fase II, indicando su
presencia en la fase constructiva intermedia. La cronología
aportada por J. F. Blanco (2003: 117), nos llevaría a situar
este momento a finales del siglo II a.C.
J. MORIN DE PABLOS, ET ALII / El cerro de La Gavia (Villa Vallecas, Madrid Capital). El urbanismo de un poblado de la II Edad del Hierro... 367
Fig. 38. Jarra con decoración figurada, Cerro de la Gavia (FotoMuseo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid / MarioTorquemada).
En La Gavia apareció un grupo de vasijas que
presentan estrechos paralelos con las cerámicas de tipo
numantino de la Meseta Norte. Destaca entro todas
ellas los fragmentos de jarra de las UEs 118 y 170 corres-
pondientes a los ámbitos 15 y 16 de la Fase II. Lo más
espectacular de estos fragmentos es su decoración figura-
da (Fig. 38).
Este tipo de piezas eran prácticamente inéditas hasta la
fecha en los repertorios de la Meseta Sur (hay que recor-
dar que las figuraciones son muy escasas en las expresio-
nes plásticas de la Edad del Hierro del Centro de la
Península). Actualmente estamos a la espera de que se
publique el ejemplar de Toledo (Fernández del Cerro y
Barrio, e.p.) y se confirmen los otros hallazgos en Dehesa
de la Oliva y Santorcaz.
Junto a esta pieza excepcional aparecen numerosos
fragmentos que se pueden englobar genéricamente entre
las producciones de tipo numantino o la más amplia de
“cerámicas celtibéricas”. Paralelos estrechos con formas de
Coca o la necrópolis de Padilla de Duero, presentan los
caliciformes o cuencos con bases en omphalos (forma IV
de Padilla de Duero; Sanz, 1993: 226), que suelen llevar
una o dos pequeñas molduras en el tercio superior para
diferenciar el cuerpo del cuello del recipiente. El espacio
entre estas molduras suele llevar una decoración
consistente en ondas, rombos, una banda, etc. (ver Sanz,
1997: 158). La cronología de estas cerámicas nos lleva al
siglo I a.C.
Aunque son escasos los fragmentos de cerámicas
pintadas romanas de tradición indígena hallados en La
Gavia, su presencia es significativa porque sirve para
complementar las evidencias cronológicas que aportan
otras cerámicas de este momento como las sigillatas.
Ambas producciones se asocian en la UE 1-VII y 2-XIII.
Los fragmentos de cerámicas pintadas de tradición indíge-
na aparecieron en las UEs superficiales 1-VII y 2-X, y UE
75 y 158, correspondientes a al ámbito 10 de la Fase III y
ámbito 13 de la Fase II, aunque se encuentran uno bajo
el otro en la misma estancia y este último debe correspon-
der a una intrusión de la UE 75.Vendrían a confirmar la pre-
sencia del algún tipo de hábitat, al menos para el siglo
I d.C.
Cronología absolutaDurante los trabajos de excavación se recogieron dos
muestras para análisis de C14 que fueron analizadas por la
Unidad de Arqueometría de la Universidad de Alicante, en
el Laboratory of Archaeometry. Institute of Material
Sciences NSCR Demokritos1.
Muestra 1: DEM-1019. UE 211, Corte V, correspondien-
te al Ámbito 4 de la Fase III del Sector A o poblado. Nivel
de sedimentación entre la U.E. 184, 185 y 317.Se trata de
semillas carbonizadas, con fecha de extracción 30/08/2000
Muestra 2: DEM-1020. UE 134, Corte III, correspon-
diente al Ambito 6 de la Fase II del Sector A o poblado.
Nivel sedimentario situado entre la U.E. 8 y la 22. Tiene un
tono marrón claro, suelto y arcilloso. Contiene numerosos
restos cerámicos entre la U.E. 128, 137 y 138. Se trata de
semillas carbonizadas, con fecha de extracción
11/08/2000.
Como puede apreciarse en el intervalo de probabilidad
de 1 sigma, la primera muestra nos acerca al cambio del II
al I a.C., mientras que la segunda nos llevaría al último ter-
cio del siglo III a.C. El intervalo de probabilidad de 2 sigma
nos llevaría en la primera muestra a inicios del siglo I a.C.
y a finales del siglo III a.C. en la segunda muestra.
Así por tanto, los resultados del C14 situarían la mues-
tra de la UE 211 de la Fase III en los inicios del siglo I a.C.,
mientras que la UE 134 de la Fase se encuadraría a finales
del siglo II a.C.
La UE 134 destaca en el conjunto de materiales de la
Fase II en el Sector A, por poseer uno de las mayores can-
tidades de fragmentos cerámicos (por encima de los 2.500,
mientras que el resto de UEs no alcanzan los 1.000). De
ellos 150 corresponden a decoraciones pintadas y algo
más de 40 poseen otras decoraciones, como incisiones y
ruedecilla.
Las producciones que pueden aportar datos cronológi-
cos se reducen a dos ejemplares de caliciformes grises de
gran tamaño, con superficies alisadas decorados a ruede-
cilla, encuadrables en la tipología de cerámica gris a torno
de imitación metálica de Blanco García (2003:108 y ss.), en
concreto la forma IX, que se puede datar desde fines del
siglo II a.C. Fecha ligeramente más baja que la aportada
por el C14. Junto a ellos se dan las típicas tinajas reducto-
ras de gran tamaño y las tinajillas de tipo ibérico con borde
368 Estudios sobre la Edad del Hierro en la Carpetania. Registro arqueológico, secuencia y territorio
1. Referencias usadas para paquetes de datos [e intervalos]:Stuiver, M.; Reimer, P.J.; Bard, E.; Beck, J. W.; Burr, G. S.; Hughen,K. A.; Kromer, B.; McCormac, F. G.; Plicht, V. D. and Spurk, M.(l998a): Radiocarbon 40: 1041-1083. El programa de calibraciónradiocarbónica fue: Rev. 4.3, usado por (Stuiver, M. and Reimer,P.J., 1993, Radiocarbon, 35, p. 215-230).
pico de ánade, cuencos de barniz rojo del tipo C de
Cuadrado, y cuencos decorados con líneas y un fragmento
de borde de escudilla con pasta marrón amarillenta deco-
rada con una línea en rojo vinoso bajo el borde ligeramen-
te vuelto y dos series conservadas de semicírculos de 4
trazos cada uno. Se trata de un ejemplar con claros parale-
los entre las cerámicas numantinas, en concreto la forma
es similar al conocido Vaso de los Guerreros, con una cro-
nología del I a.C. y la pasta es muy parecida, aunque los
motivos geométricos pudieran datarse algo antes, tal vez
en el siglo II a.C. (Blanco García, 2003: 104).
Destaca la presencia en esta UE 134 de una fíbula
Anular Hispánica, de pequeño tamaño, de charnela, aun-
que ha perdido la aguja, con puente de timbal elipsoidal y
anilla de sección romboidal. Estas fíbulas alcanzan a duras
penas el siglo II a.C.
Como puede apreciarse, estamos ante una muestra
heterogénea que evidencia la existencia de un depósito
con materiales revueltos, que no es posible asociar a nin-
guna estancia constructiva en concreto. Esta UE es de difí-
cil adscripción, ya que corresponde a un depósito de una
zona sin restos de estructuras conservadas, en el lugar en
el que indicamos que pudo existir una calle o callejón, o
bien tratarse de una zona especialmente arrasada. La can-
tidad tan abultada de fragmentos cerámicos, no parece que
pueda atribuirse a una mayor extensión del depósito.
Por lo que respecta a la UE 211 no hay duda sobre su
adscripción a la última fase de ocupación o Fase III, ya que
se dispone sobre el depósito 217 y bajo ella está el muro
218. Tanto esta UE como la que se asocia al mismo ámbito:
183, presentan escasos materiales y dentro de ellos tan
sólo se puede reseñar el fragmento de medio cuenquito de
pasta porosa amarillenta con restos de decoración de líne-
as negras. Parece que conserva los restos de engobe oscu-
ro muy desgastado o se trate tal vez un engobe jaspeado.
En este caso la fecha de C14, que nos lleva en torno al
cambio del s. II al I a.C. encaja perfectamente con la crono-
logía asignada, en principio, a esta fase.
Pero hay que resaltar una vez más la escasa utilidad del
C14 para las secuencias cronológicas de estos momentos en
el Centro de la Península. El abanico cronológico que este
método introduce en La Gavia, abarca desde la mitad del
siglo IV a finales del I a.C., y ello a pesar de que las mues-
tras fueron tomadas de semillas carbonizadas, que presen-
tan una menor problemática que las maderas carbonizadas.
Con estos datos, tan sólo podemos conjeturar que la
vida del poblado se desarrolló con toda probabilidad en los
dos últimos siglos de nuestra Era (Fig. 39-45), tal vez con
un inicio en el III a.C., y una perduración marginal en el
siglo I d.C. Falta por confirmar la ocupación anterior en los
niveles de la Fase I de ocupación que están pendientes de
excavación, pero que sin duda debieron existir a tenor de lo
que indican los hallazgos de ciertos cuencos de barniz rojo
y sobre todo de las cerámicas áticas.
J. MORIN DE PABLOS, ET ALII / El cerro de La Gavia (Villa Vallecas, Madrid Capital). El urbanismo de un poblado de la II Edad del Hierro... 369
Figs. 39 a 45. Reconstrucciones del Cerro de la Gavia (según F.J. López Fraile).
370 Estudios sobre la Edad del Hierro en la Carpetania. Registro arqueológico, secuencia y territorio
J. MORIN DE PABLOS, ET ALII / El cerro de La Gavia (Villa Vallecas, Madrid Capital). El urbanismo de un poblado de la II Edad del Hierro... 371
Bibliografía
ABAD, L. y SALA, F. (1993): El poblado ibérico de El Oral (San
Fulgencio, Alicante). Valencia.
ARENAS-ESTEBAN, J.A. (1999): La Edad del Hierro en el Sistema
Ibérico Central, Spain. Oxford: BAR International Series 780.
BARRIO, J. (1988): Las cerámicas de la necrópolis de las Erijuelas,
Cuéllar (Segovia): estudio de sus producciones cerámicas en
el marco de la II Edad del Hierro en la Meseta Norte. Segovia.
BARRIO, J., ROMERO, F., SANZ, C. y ESCUDERO, Z. (eds.), (1993):
Arqueología vaccea: estudios sobre el mundo prerromano en
la cuenca media del Duero. Valladolid.
BELARTE, Mª. C. (1997): “Arquitectura domèstica i estructura social
a la Catalunya protohistòrica”. Arqueomediterrània, 1.
Barcelona.
BLANCO GARCÍA, J.F. (1992): “El complejo alfarero vacceo de Coca
(Segovia)”. Revista de Arqueología, 130, Feb. Madrid.
- (1994): “El castro protohistórico de la Cuesta del Mercado (Coca,
Segovia)”. Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la UAM.
21, Madrid.
- (2003): Cerámica histórica en la provincia de Segovia. I, Del neo-
lítico a época visigoda (V milenio - 711 d. C.). Segovia.
BLÁNQUEZ, J. (1995): “El poblado ibérico de La Quéjola (San Pedro,
Albacete)”. El Mundo Ibérico. Una nueva visión en los albores
del año 2000. Toledo: 99-107.
BLASCO, Mª.C. y ALONSO, Mª.C. (1985): Cerro Redondo, Fuente el
Saz del Jarama. Excavaciones Arqueológicas en España 143,
Madrid.
- y BARRIO, J. (1991): “Las necrópolis de la Carpetania”. Congreso
de Arqueología Ibérica: Las Necrópolis. Madrid UAM: 279-312.
BONET, H. (1995): El Tossal de Sant Miquel de Llíria. La antigua
Edeta y su territorio. Valencia.
- y GUERIN, P. (1995): “Propuestas metodológicas para la definición
de la vivienda ibérica en el área valenciana”. En A. Bazzana y
M.-Ch. Delaigue (eds.): Ethno-Archéologie Méditerranénne.
Madrid.
- y MATA, C. (2002): El Puntal dels Llops. Un fortín edetano.
Valencia.
BRONCANO, S. y BLÁNQUEZ, J. (1985): El Amarejo (Bonete,
Albacete). Excavaciones Arqueológicas en España, 139,
Madrid.
CARROBLES, J. y RUIZ ZAPATERO, G. (1990): “La necrópolis de la edad
del Hierro de Palomar de Pintado (Villafranca de los
Caballeros, Toledo)”. Actas del Primer Congreso de
Arqueología de la provincia de Toledo: 238-258. Diputación
Provincial de Toledo.
CERDEÑO, Mª. L. y JUEZ, P. (2002): El castro celtibérico de “El
Ceremeño” (Herrería, Guadalajara). Teruel.
- ; MARTÍN, E.; MARCOS, F. y ORTEGA, J. (1992): “El yacimiento pre-
rromano de Santorcaz (Madrid)”. Arqueología, Paleontología y
Etnografía, 3: 131-170.
CUADRADO, E. (1973): “El castro carpetano de Yeles (Toledo)”. XII
Congreso nacional de Arqueología (Jaén, 1971). Zaragoza:
355-362.
- (1991a) “La cerámica ibero-celta de barniz rojo”. Trabajos de
Prehistoria, 48. Madrid.
- (1991b) “El castro de la Dehesa de la Oliva”. Arqueología,
Paleontología y Etnografía, 3. 189-255.
FERNÁNDEZ DEL CERRO, J.; BARRIO, C. (2002): “Topografía del
Toletum prerromano”. XXVII Congreso Nacional de
Arqueología (Huesca, mayo de 2003). En Bolskan, 19: 359-
360.
FERNÁNDEZ GÓMEZ, F. (1986): Excavaciones arqueológicas en el
Raso de Candeleda, I y II. Ávila.
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M. (1987): “Cerámica de barniz rojo en la
Meseta”. Archivo Español de Arqueología, 60: 3-20.
GARCÍA CANO, J.M. (1997): Las necrópolis de Coimbra del Barranco
Ancho (Jumilla, Murcia). Murcia.
GILES PACHECO, F.J. (1971) “Contribución al estudio de la arqueolo-
gía toledana. Hallazgos hispanorromanos en Consuegra”,
Anales Toledanos, V: 139-165.
GONZÁLEZ ALONSO, A. (2005): “Aproximación historiográfica a las
investigaciones en el Cerro de La Gavia”. El Cerro de La
Gavia. El Madrid que encontraron los romanos. Madrid: 19-30.
Catálogo de la Exposición celebrada en el Museo de San
Isidro, 14 de Junio-25 de Septiembre de 2005.
GONZÁLEZ ZAMORA, C. (1999): Fíbulas en la Carpetania. Madrid.
GUÉRIN, P. (2003): El Castellet de Bernabé y el horizonte ibérico
pleno edetano. Valencia.
LAMBOGLIA, N. (1952): “Per una classificazione preliminare della
cerámica campana”. I Congresso Internacionales di Studi
Liguri. Bordighera: 139-206.
LLANOS, A. (1983): La Hoya. Un poblado del primer milenio antes de
Cristo. Instituto de Arqueología Alavesa. Vitoria-Gasteiz.
LLOPIS, S. (1950): “Necrópolis celtibérica de Villanueva de Bogas
(Toledo)”. Archivo Español de Arqueología, 23. Madrid.
MALUQUER, J. ET ALII, (1986): Arquitectura i urbanisme ibèrics a
Catalunya. Barcelona.
MATA, C. (1991): Los Villares (Caudete de las Fuentes, Valencia).
Origen y evolución de la cultura ibérica. Valencia.
MENA, P. VELASCO, F. GRAS, F. (1987): “La ciudad de Fosos de
Bayona (Huete, Cuenca): datos de las dos últimas campañas
de excavación”. Actas I Congreso de Historia de Castilla-La
Mancha. Ciudad Real, 1985. Vol IV.
MOREL, J. P. (1981): Céramique Campanienne: les formes. École
Française de Rome. Roma.
MORET. P. (1996): Les fortifications ibériques. De la fin de L´Âge du
Bronze à la conquête romaine. Madrid.
372 Estudios sobre la Edad del Hierro en la Carpetania. Registro arqueológico, secuencia y territorio
MORÍN, J. ET ALII, (2002): “Urbanismo y vivienda de la II Edad del
Hierro en la Comunidad de Madrid”. XXVII Congreso Nacional
de Arqueología (Huesca, 6-8 Mayo, 2003). En Bolskan, 19:
335-343.
- ; URBINA, D.; ESCOLÁ, M. y AGUSTÍ, E. (2005): “El poblado de la II
Edad del Hierro”. El Cerro de La Gavia. El Madrid que encon-
traron los romanos. Madrid. Catálogo de la Exposición celebra-
da en el Museo de San Isidro, 14 de Junio-25 de Septiembre
de 2005.
MUÑOZ CARBALLO, G. (1994): “Excavación en el Castro de la
Dehesa de la Oliva (Patones, Madrid)”. Boletín de la
Asociación Española de Amigos de la Arqueología. 34: 39-52.
PENEDO, E. (Coord.) (2001): Vida y muerte en Arroyo Culebro
(Leganés). Madrid.
PEREIRA, J.; CARROBLES, J. y RUIZ TABOADA, A. (2001): “Datos para el
estudio del mundo funerario durante la II Edad del Hierro”. II
Congreso de Arqueología de la provincia de Toledo. La
Mancha Occidental y La Mesa de Ocaña. Ocaña, 2000.Toledo,
Vol I: 245-274.
PRIEGO, Mª. del C. (1980): “El Cerro de La Gavia (Vallecas,
Madrid)”. II Jornadas de Estudios sobre la provincia de Madrid.
Madrid: 93-112.
RODRÍGUEZ CIFUENTES, M. (2003): “Yacimiento de “El Malecón”.
Barajas”. Conservar y restaurar. La II Edad del Hierro. El primer
urbanismo: los carpetanos. Comunidad de Madrid.
ROMERO, F. (1976): Las cerámicas policromas de Numancia.
Valladolid.
SALA SELLES, F. (1992): La “tienda del alfarero” del yacimiento ibéri-
co de La Alcudia (Elche-Alicante). Alicante.
SANZ MÍNGUEZ, C. (1997): Los vacceos: cultura y ritos funerarios
de un pueblo prerromano del Valle Medio del Duero. La
necrópolis de las Ruedas, Padilla de Duero (Valladolid).
Peñafiel.
SIERRA, M. (2002): Yacimiento ibérico “Fuente de la Mota”: Barchín
del Hoyo, Cuenca. Cuenca.
SPARKES, B. y TALCOTT, L. (1970): The Athenian Agora XII, Black and
Plain Pottery of the 6th, 5th, and 4th Centuries B.C. 2 vol.
Princeton, N.J.
URBINA, D. (2000): La Segunda Edad del Hierro en el Centro de la
Península Ibérica. Un estudio de Arqueología Espacial en la
Mesa de Ocaña. Toledo, España. B.A.R. Int. Ser. 855. Oxford.
- ; URQUIJO, C. y GARCÍA VUELTA, O. (2004): “Plaza de Moros
(Villatobas, Toledo) y los recintos amurallados de la IIª Edad
del Hierro en el valle medio del Tajo”. Trabajos de Prehistoria,
61, 2: 155-166.
URQUIJO, C. y URBINA, D. (2001): “Plaza de Moros. Un recinto amu-
rallado de la Segunda Edad del Hierro en la Mesa de Ocaña”.
II Congreso de Arqueología de la provincia de Toledo. La
Mancha Occidental y La Mesa de Ocaña. Ocaña,
VALIENTE, S. (1982): “Excavaciones en el poblado de Bonilla
(Cuenca)”. Noticiario Arqueológico Hispánico, 14: 197-254.
- (1987) “La cultura de la II Edad del Hierro”. 130 años de
Arqueología madrileña. Madrid: 121-133.
- (1994): Excavaciones arqueológicas en “El Cerrón”, Illescas
(Toledo). Toledo.
VEGA, J.J. ET ALII, (2003): “El yacimiento de “Fuente La Mora”.
Leganés”. Conservar y restaurar. La II Edad del Hierro. El pri-
mer urbanismo: los carpetanos. Comunidad de Madrid.
J. MORIN DE PABLOS, ET ALII / El cerro de La Gavia (Villa Vallecas, Madrid Capital). El urbanismo de un poblado de la II Edad del Hierro... 373