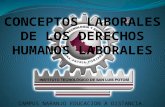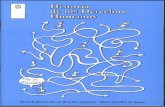EL CENTRO DE DERECHOS HUMANOS MIGLE AGUSTIN PRO
-
Upload
iberoamericana -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of EL CENTRO DE DERECHOS HUMANOS MIGLE AGUSTIN PRO
EL CENTRO DE DERECHOS HUMANOS MIGLE AGUSTIN PRO
Si nuestra misión es, pues, promover en todo sentido lavida humana plena […] se deducirá sencillamente la
centralidad que reviste para nosotros la defensa de losderechos humanos.
David Fernández
Sin duda el individuo es permeado por su entorno y sus
circunstancias, siendo ellas parte fundamental en su toma de
decisiones, David Fernández es atrapado por el espíritu de su
época: la defensa de los derechos humanos.
Para Michel de Certeau la influencia del entorno1 en el
individuo, es el lugar social, es “[…] la particularidad
[cursivas del original] del lugar desde donde hablo y del
ámbito donde prosigo […] [e]sta marca es indeleble [...]”.2
Este lugar es particular para cada individuo y afecta todo en
él; su proceder, su toma de decisiones, su cosmovisión, su
hablar están trastocados por este lugar. Como esta marca es
indeleble y afecta todas las esferas del individuo, se hace
importante rastrear este sitio al estudiar la vida de una
persona, para entenderla con mayor profundidad y comprender,
en la medida de lo posible, su proceder a la luz de estos
factores que le son intrínsecos, y que nos dan una clave
1 Me refiero por entorno a todos los factores externos que permean en el individuo. 2 Michel De Certeau, “La operación historiográfica”, en La escritura de la historia, tr. de JorgeLópez Moctezuma, México, Universidad Iberoamericana/Departamento de Historia, 2010, p. 67.
importante en el desentrañamiento de su personalidad, de sus
actos, de sus escritos, de su vocación, etc.
La vida de Fernández es un reflejo de las circunstancias
en las que le toca vivir y trabajar, no sólo en lo personal
sino también aquellos escenarios que se visualizaban en su
sociedad. ¿Desde dónde soplan los vientos del cambio? ¿por
qué inicia la Compañía de Jesús un proyecto a favor de los
derechos humanos? ¿por qué la sociedad civil empieza a
organizarse en organismos preocupados por la defensa de los
derechos humanos? una probable respuesta es que los
incipientes derechos humanos, surgían como otra manera de
“denunciar” judicialmente las arbitrariedades de un sistema,
desde otra trinchera y por ende como una nueva forma de
lucha.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro,3 ha
cobrado en los últimos años una importancia central en la
defensa y visibilización de las causas de violaciones graves
a los derechos humanos en México, su prestigio trasciende
fronteras, y aunque ha habido momentos de graves crisis, se
levanta como uno de los primeros centros de derechos humanos
que iniciaron sus labores en el país.
El testimonio de David Fernández es central en la
historia del Pro ya que encabeza, conjuntamente con otros
jesuitas la iniciativa de crear este Centro, además de que
toma las riendas del mismo a escasos 6 años de haber sido
3 En lo sucesivo el Prodh y el Pro.
inaugurado, por lo que inicia el periodo de consolidación y
expansión.
La sociedad civil en los años 80
Además del desgaste del régimen, de la imposibilidad de
elegir de manera democrática a los gobernantes, de la
violencia y del presidencialismo autoritario, los años
ochenta fueron sacudidos por crisis económicas y políticas
así como por el terremoto de 1985 en la Ciudad de México,
acontecimiento que generó lazos de solidaridad, que
empujarían con mayor ímpetu un movimiento en favor de la
dignidad humana que se había puesto en marcha décadas antes –
durante la guerra sucia-. El fortalecimiento e inicio formal
del movimiento por los derechos del hombre en nuestro país,
se observa en esta década la emergencia de múltiples
organismos de defensa de derechos humanos.
Existe consenso entre los especialistas en señalar la décadade los 80 como “el momento” de la efervescencia ymultiplicación de organizaciones civiles de derechoshumanos; momento en el que -de acuerdo a la tesis de EmilioÁlvarez Icaza- se cultivaron las bases conceptuales ysociales que consolidaron el movimiento de derechos humanosque se manifestaría con mayor fuerza en la década de los90.4
4 María Luisa Aspe Armella, Visión histórica panorámica de los derechos humanos durante el siglo XX, textosin publicar, Distrito Federal, 2011, p. 5.
El 5 de septiembre de 1984 se constituye la Academia
Mexicana de Derechos Humanos (AMDH), ella se forma desde las
universidades y está conformada básicamente por académicos,
aun cuando también participan en ella líderes sociales,
funcionarios públicos, líderes de la oposición y artistas;
todos ellos deseosos de promover una cultura de derechos humanos
y presionar al Estado para que se le reconociera como una tema
prioritario en la agenda nacional.5
Algunos de sus miembros fundadores fueron académicos e
intelectuales reconocidos como: Rodolfo Stavenhagen
Gruenbaum, Guillermo Bonfil Batalla, Jorge Carpizo MacGregor,
Héctor Fix Zamudio, Mariclaire Acosta Urquidi, Jorge Madrazo,
Rosario Green.
El enfoque de este organismo es académico, sus líneas
principales las encontramos en la investigación, estudio,
análisis, enseñanza, promoción y difusión de la materia de
derechos humanos. La AMDH no lleva la defensa jurídica de
casos, por lo que su lógica es distinta e independiente de
otros centros formados en las postrimerías de esta década.
El 19 de septiembre de 1985 a las 7:19 am, un terremoto
de 8.1 grados Richter sacudió la ciudad de México, la
devastación de la metrópoli, […] disparó la acción colectiva
frente a la ineficacia del gobierno para hacer frente a la
emergencia: daños materiales incalculables y pérdidas humanas
calculadas en casi 30,000 muertos. […] [a] pesar de todo, la
5 Cfr. Academia Mexicana de Derechos Humanos, “Presentación”,http://www.amdh.org.mx/portal/html/presentacion.html, consultado el 2 de febrero de 2012.
desgracia presentó un aspecto positivo: la solidaridad
extraordinaria de la población capitalina […].6
La sociedad organizada y hermanada por la solidaridad en
la tragedia, surge como consecuencia del impetuoso terremoto,
retomándose el término sociedad civil,7 en el libro Entrada
libre, crónicas de la sociedad que se organiza de Carlos Monsiváis en el
artículo llamado “Los días del terremoto”.8
El surgimiento de la sociedad civil,9 trajo como
consecuencia el germen de muchos centros y movimientos de
6 Josefina Vázquez Zoraida, apud. María Luisa Aspe Armella, Visión histórica…, op. cit., p. 5.7 “El concepto sociedad civil se empezó a emplear en México a partir del MovimientoEstudiantil Popular de 1968, en la búsqueda de explicaciones para lo que había sucedido, […][l]os investigadores buscaron una teoría que pudiera dar nombre a lo acontecido, un corpusexplicativo que permitiera comprender los procesos sociales y el involucramiento de nuevosactores sociales en los importantes cambios en la vida cotidiana del país, de lasuniversidades y de la sociedad en general”. Rafael Reygadas Robles Gil, “La lucha ciudadanapor la democracia” en Abriendo Veredas. Iniciativas públicas y sociales de las redes de organizaciones civiles,México, Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia, 1998, p. 278.8 Hablando del temblor en la ciudad de México ocurrido el 19 de septiembre de 1985, CarlosMonsiváis expresa en su crónica, la manera en la que se organiza la sociedad para ayudar enla tragedia y es ahí donde utiliza el termino sociedad civil: “[…] La hazaña absolutamenteconsciente y decidida de un sector importante de la población que con su impulso deserestaurar armonías y sentidos vitales, es, moralmente, un hecho más vasto y significativo.La sociedad civil existe como gran necesidad latente en quienes desconocen incluso el término, ysu primera y más insistente demanda es la redistribución de poderes. El 19 de septiembre,los voluntarios (jóvenes en su inmensa mayoría) que se distribuyeron por la ciudadorganizando el tráfico, creando ‘cordones’ populares en torno de hospitales o derrumbes, yparticipando activamente-y con las manos sangrante- en las tareas de salvamento, mostraronla más profunda comprensión humana y reivindicaron poderes cívicos y políticos ajenos aellos hasta entonces […]” Carlos Monsiváis, “Los días del terremoto” en Entrada libre, crónicas dela sociedad que se organiza, México, Era, 1987, p. 20.9 De acuerdo a Rafael Reygadas Robles Gil, el término sociedad civil en México ha tenido5etapas de formación, mismas que le han ido dotando de contenido y significado: 1) 1968 conel Movimiento Estudiantil Popular; 2) la respuesta cívica a los sismos de 1985; 3) elmovimiento popular cardenista; 4) el movimiento navista de 1991; 5) el movimiento ciudadanode Alianza Cívica de 1994. Desde su punto de vista la sociedad civil es un conjunto de: “[…]nuevas prácticas sociales no generadas desde los núcleos del sistema, sino desde susperiferias […] [esto provocó la resonancia hacia las] universidades, hacia obreros,campesinos, sectores urbano populares, trabajadores universitarios, organizacionesclandestinas, grupos cristianos comprometidos, organizaciones políticas y otras, empezando acuestionar severamente, desde un ‘imaginario alternativo’, las formas corporativas decontrol y reproducción de la sociedad mexicana en su conjunto […] [lo que] inauguró demanera amplia la posibilidad de pensar la sociedad mexicana de una manera diferente a laacostumbrada: era posible que actores que se habían salido de os dispositivos socialesestablecidos soñaran un futuro diferente y pugnaran por cambios más profundos”. RafaelReygadas Robles Gil, “La lucha ciudadana…”, op. cit., pp. 278-279.
apoyo en principio a favor de las víctimas del terremoto y de
la recuperación de sus viviendas, temas que después se
ampliarían a otros campos, consolidándose de esta forma el
movimiento civil por los derechos del hombre.
La mayor parte de los organismos de derechos humanos de
esta década les alentaba el mismo trasfondo, sus luchas eran
por razones de fe inspirados en el cristianismo
postconciliar.
Es así como se funda por disposición de la Provincia de
Santiago de la Orden de Predicadores de México de los Frailes
Dominicos, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de
Vitoria, que en su primera etapa se perfila con la llegada de
un grupo de refugiados salvadoreños y guatemaltecos cobijados
por los dominicos, mismos10 que habían estado trabajando el
tema de los derechos humanos en su país en el contexto de la
guerrilla y la represión.
Los años 80 fueron años de profunda violencia en
Centroamérica, guerras civiles entre el ejército y la
guerrilla, tomaron por asalto a la población civil que vivía
en el fuego cruzado y que había padecido también las
adversidades de los regímenes imperantes. Las dictaduras y
regímenes autoritarios que habían prevalecido en América
Central despertaron la inconformidad social, surgiendo así
movimientos insurgentes, los conflictos se veían agravados
10 Miguel Concha Malo, “Historia”, http://www.derechoshumanos.org.mx/modules.php?name=Content&pa=showpage &pid=258, consultado el 6 de marzo de 2012.
por el espíritu de la Guerra Fría y el intervencionismo
norteamericano.
Bajo este contexto la violación a los derechos humanos
es evidente: desaparecidos, ejecuciones extrajudiciales,
tortura (psicológica y física), los que más padecen esta
situación son los contrarios al régimen y las voces
incómodas. Por todo lo anterior surgen particularmente en El
Salvador y Guatemala, movimientos que inician la denuncia a
la violación a de los derechos humanos, muchos de ellos
intentando promover la paz y el diálogo entre las facciones
en pugna.
La situación era muy difícil para los disidentes, los
denunciantes y los promotores de derechos humanos, muchos de
ellos fueron ejecutados. Las órdenes religiosas de los
jesuitas y los dominicos tuvieron un papel fundamental en la
protección y promoción de estos grupos. No es casualidad que
Ignacio Ellacuría S.J., rector de la Universidad
Centroamericana, muriera junto con otras seis personas a
manos de un escuadrón del gobierno salvadoreño, acusado de
pertenecer al Frente de Liberación Nacional Farabundo Martí.
La violencia obligó a muchos a salir del país y buscar
refugio en el exilio, algunos llegaron a México y continuaron
trabajando desde aquí, es por ello que el Centro Francisco de
Vitoria se convirtió en “[u]n espacio que buscaba construir
solidaridad, y un espacio de denuncia pero más hacia El
Salvador” y “[e]n sus primeros años, el Centro Vitoria se
ocupó de los derechos humanos en el área de Centroamérica,
particularmente en El Salvador y Guatemala. Pudiéndose decir
que los militantes, refugiados y asilados en México,
promovieron y consolidaron la experiencia y el compromiso
durante nuestros primeros años.”11 El enfoque cambiaría más
tarde para ocuparse de la problemática de México. David
Fernández S.J., establece que los primeros centros de
derechos humanos surgen por contagio de Centroamérica,
situación que sería imitada en México y generaría un
volcamiento hacia los escenarios locales que también vivían
en su particularidad condiciones difíciles en materia de
derechos humanos.12
El año de 1988 vería formarse el Centro de Derechos
Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, y por aquella época -1988
1989- se daría la emergencia de muchos otros centros:
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos
Humanos (CMDPDH);
Red Nacional de Derechos Humanos todos los Derechos para
Todos –en este momento llevaba otro nombre-, que por
iniciativa del Prodh y de su entonces director Jesús
Maldonado S.J., buscaba la formación de organismos de
carácter regional, que pudieran hacer frente a
problemáticas más específicas en torno al tema de
derechos humanos, en este sentido el Prodh formaba y
11 Miguel Concha Malo, “Historia”, http://www.derechoshumanos.org.mx/modules.php?name=Content&pa=showpage &pid=258, consultado el 6 de marzo de 2012.12 David Fernández Dávalos S.J., “entrevista personal”, entrevista de Laura Teresa SánchezUriarte, Distrito Federal, 1 de marzo de 2012.
capacitaba a los que se quedarían a cargo de estos
Centros, pues las tareas de los primeros años fueron más
que nada educativas proceso que tuvo un efecto de
réplica, puesto que al llevar los programas educativos y
los talleres de derechos humanos en muchos lugares se
formaba un Centro que atendiera las necesidades de la
zona.
En Chihuahua la Comisión de Solidaridad y Defensa de los
Derechos Humanos, A.C. (Cosyddhac) formada por el obispo
José Alberto Llaguno en la tarahumara;
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas
(Frayba) en San Cristóbal de las Casas con el obispo
Samuel Ruíz;
Comité de Derechos Humanos de Tabasco en las
inmediaciones de Villahermosa;
Centro de Derechos Humanos Tepeyac en el Istmo de
Tehuantepec.
La mayoría de estos centros se formaron alrededor de
movimientos eclesiales ya sea diocesanos, parroquiales o de
órdenes religiosas más que de la jerarquía eclesial. Una
probable explicación de esto podemos encontrarla en la
sensibilidad que la iglesia había desarrollado hacia los
pobres y marginados, como fruto de la reflexión que había
supuesto el Concilio Vaticano II, las Conferencias del
Episcopado realizadas en Medellín Colombia y en Puebla
México, y el fenómeno de la Teología de la Liberación.13
Ello acercó a distintas órdenes y congregaciones
religiosas o grupos eclesiales a un trabajo de mayor contacto
con las realidades de la grey y la cotidianidad, y provocado
esto un compromiso social y político para aliviar, en la
medida de lo posible, los sufrimientos de un pueblo que
caminaba en muchos casos en la pobreza, en la marginación, en
el silencio, en la explotación, en la persecución. Los
derechos humanos significaron para estos grupos, y en este
contexto, una herramienta y un arma retórica de mucha
significación que permitió la exigibilidad y justiciabilidad
de las realidades tan complejas que vivía el país..14
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez,
surge en el año de 1988 a partir de una coyuntura muy
particular que tiene un doble origen: las circunstancias
políticas y sociales, reflejan un tiempo de muchos cambios y
movilizaciones en la sociedad civil mexicana, el Prodh
germina, contagiado por el espíritu de su época que ve surgir13 El Concilio Vaticano II, posibilitó el surgimiento de la Teología de la Liberación, alllamar a los miembros de la Iglesia a derribar aquellos muros que los separaban del mundo ydel pueblo de Dios que estaba en las calles, y en la cotidianidad; a partir de este mandatoy de la experiencia que tienen los sacerdotes y miembros de la jerarquía eclesiástica altoparse de frente con la injusticia y pobreza en la que estaba sumida América Latina, surgeesta corriente teológica, a finales de los años 60. La Conferencia del Episcopado celebradaen Medellín (1968) sería el gran hito que abriría la discusión en torno al deber de laIglesia frente a los distintos rostros de pobreza e injusticia en el continente. La Teologíade la Liberación, se ha caracterizado por ser una reflexión teológica cargada de sentidosocial, político que busca desde la vivencia de la fe y el evangelio la transformación yliberación de las estructuras imperantes que oprimen. La Teología de la Liberación fuefuertemente influenciada por el marxismo y su modelo de análisis social. Cfr. RobertoOliveros Maqueo, “Historia Breve de la Teología de la Liberación (1962-1990),http://servicioskoinonia.org/relat/300.htm, consultado el 23 de febrero de 2012.14 La fundación del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez será tratado en elpróximo apartado, ello servirá de ejemplo para iluminar el trasfondo religioso y espiritualdetrás de la mayoría de los centros de derechos humanos de esta época.
distintos colectivos y centros de derechos humanos en todo el
país; y el caminar complejo que la iglesia católica había
iniciado algunos años antes con la instauración del Concilio
Vaticano II, este episodio removería muchas fibras al
interior de la iglesia y crearía nuevas formas de compromiso
social e incluso político.
El Concilio Vaticano II lanzó un desafío a las
estructuras anquilosadas de la Iglesia Católica, la
revolución que supuso proyectó a sus integrantes –
especialmente a los religiosos- hacia cuestionamientos y
reflexiones que antes no se habían planteado. Cuatro momentos
serán fundamentales para entender las reflexiones y las
nuevas realidades, que en este campo culminarán con la
creación del Prodh.
La Iglesia comienza a plantearse una mayor apertura
hacia la problemática externa y contemporánea, surgiendo así
la reflexión teológica llamada Teología de la Liberación, la
cual supuso el encuentro y la fusión entre la reflexión y la
realidad un proceso en el cual se fue “[…] reconociendo una
realidad social política y económica en el contexto concreto
y planteándose mucho la pregunta de ¿qué se puede hacer en
ese sentido?”,15 ¿cómo puede la fe y el evangelio, generar
sociedades más justas y con menos pobreza? ¿puede la Iglesia
seguirse conformando con su papel pasivo, frente a la
realidad lacerante de la sociedad?15 Edgar Cortéz Morales, “entrevista personal”, entrevista de Laura Teresa Sánchez Uriarte,Distrito Federal, 8 de marzo de 2012.
Las reuniones de los obispos de la Conferencia Episcopal
Latinoamericana (CELAM) en Colombia (Medellín 1968) y en
México (Puebla 1979) aterrizan las reflexiones y
cuestionamientos del Concilio Vaticano II a la realidad
Latinoamericana, con sus particularidades, en este sentido
vuelven a plantearse a una Iglesia comprometida y caminando
al lado de sus fieles, es decir plantea una Iglesia de cara a
la realidad a las situaciones concretas de injusticia
históricas, económicas y plantearse la manera en la que se
puede ayudar a solventar esta situación. En ambos eventos del
CELAM y en los documentos que surgieron con motivo de ellos
ya se habla de forma incipiente de derechos humanos.
La Compañía de Jesús en lo particular especialmente
cuestionada por su sentido de ser y por los destinatarios de
su acción en la coyuntura de la época, en los años de 1974 y
1975 realizará la Congregación General 32 donde los miembros
de la compañía de Jesús plantearon que “[…] [p]ara nosotros
el sacerdocio no se entiende como una actividad limitada al
ámbito de lo sagrado o de lo litúrgico cultural. Lo
entendemos como una forma de vivir tal, que comprende toda
nuestra existencia […]”.16
La Congregación 32 celebrada entre los años de 1974 y
1975 durante el generalato del padre Arrupe,17 fue muy
importante porque implicó el cuestionamiento acerca de la
16 Mario López Barrio, S.J., “La compañía de Jesús y los derechos humanos”, en DavidFernández, Jesús S. Acosta-Ortiz (comps.), Los derechos humanos en México: la tentación del autoritarismo,México, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez/Universidad Iberoamericana,1997, p. 14.17 De 1965 a 1982.
misión que la Compañía de Jesús tenía en la coyuntura post-
conciliar, surgiendo así un llamado determinante a la
búsqueda de la justicia, es así como en su decreto número
cuatro estableció que “[…] la misión de la Compañía de Jesús
hoy es el servicio de la fe, del que la promoción de la
justicia constituye una exigencia absoluta […]”,18 es decir,
la vocación de los jesuitas tenía que ver con promover la fe
y los asuntos espirituales, pero esa fe llevaba en sí un
compromiso con la justicia social y con la realidad concreta,
ello:
[…] infundió en los jesuitas un nuevo sentido de misión;pero también los colocó en el ojo de la tormenta […] comoeducadores, escritores, agentes pastorales y misioneros,ellos se convirtieron nuevamente, igual que en la épocacolonial, en defensores de los desposeídos y los marginados.En medio de crisis sociales cada vez más agudas, muchosjesuitas pagaron por su compromiso con el exilio, elencarcelamiento y, en algunos casos, su propia vida.19
Todo lo anterior genera grandes búsquedas que suponen
distintas consecuencias como: la inserción es decir, dejar
atrás los grandes conventos para “arremangarse” en el trabajo
cotidiano; mayor acercamiento a las comunidades indígenas
donde incluso se aprenden sus lenguas para comunicarse con
ellos; el cuestionamiento por las obras, trabajos y
apostolados que se habían venido realizando, preguntas que en
18 “Nuestra misión hoy”, en Decreto 4 de la Congregación General XXXII, México, Congregación GeneralJesuita XXXII, 201974-1975, párrafo CG32 4:2.19 Jeffrey Klaiber S.J., Los Jesuitas en América Latina, op. cit., p. 283.
el caso concreto de los jesuitas les llevó a cerrar el
Colegio Patria en la década de los años setenta, recordando
aquí que uno de los pilares fundamentales de la orden es
precisamente la educación.20
Los jesuitas se inmiscuyen así con mayor hondura en
procesos sociales distintos favoreciéndose en este sentido el
trabajo en zonas: indígenas, campesinas, urbano populares y
obreras. En este contexto se forma el circulo de reflexión
jesuita llamado Acción Popular, se abría con la intención de
generar espacios de diálogo y deliberación entre los jesuitas
que trabajaban los temas de este corte –cooperativas,
vivienda, sindicatos, niños de la calle, recuperación de
tierra de las comunidades rurales con las que estaban
involucrados en su labor-.
Jesuitas de todo el país dedicados a estas obras se
reunían a discutir dos veces al año distintas problemáticas
que vivían en su quehacer cotidiano. Al socializar sus
tareas pudieron ir conociendo distintas historias de lo que
hoy llamaríamos violación a los derechos humanos: abusos
arbitrariedades, encarcelamientos injustos, ejecuciones
extrajudiciales de líderes sociales que quedaban en la
impunidad. De ello deriva la conclusión de que uno de los
grandes obstáculos a su labor lo constituía el clima de
represión y hostigamiento que había contra los movimientos
sociales. En este sentido:20 Cfr. Armando Reyes Vigueras, “Entrevista con Maria Luisa Aspe: católicos con reglas delmundo secular”, http://www.fundacion preciado.org.mx/biencomun/bc156/Armando.pdf, consultadoel 24 mayo de 2012.
[El Centro Prodh] [s]e fundó […] como respuesta a uncontexto de represión que vivió el país, sobre todo[hacia] los líderes sociales, comunitarios e inclusoeclesiales, líderes políticos, generalmente en elsureste del país […] [en la década de los años 80]fincando su actividad principalmente en la defensa,promoción y, sobre todo educación y análisis en materiade derechos humanos.21
En la formulación del Centro influirá el hecho de que en
México empezaba a tener auge la idea de los derechos humanos,
inspirada por un número importante de refugiados
latinoamericanos que habían llegado a nuestro país, huyendo
de las dictaduras militares que aquejaban sus respectivas
patrias, ellos habían estado trabajando en sus países y
continuaron haciéndolo al llegar a México. “Era la etapa de
auge de los movimientos revolucionarios en Nicaragua, El
Salvador y Guatemala, […] varios de nosotros que teníamos un
vínculo social con Centroamérica decidimos traer un centro de
derechos humanos pero que iluminara mucho más la realidad
nacional”.22 Puesto que el Centro de Derechos Humanos Fray
Francisco de Vitoria, dedicaba sus esfuerzos hacia
Centroamérica, el Prodh se dedicaría a los derechos humanos
en México.
21 Luis Arriaga Valenzuela S. J., “El Centro Pro y su lucha por los derechos de los másvulnerables”, entrevista de Joanna Lavinia Felix Arce, 27 de agosto de 2008, vid. enhttp://www.institut-gouvernance.org/en/entretien/fiche-entretien-60.html#h1, 28 de marzo de2012.22 David Fernández Dávalos S.J., “entrevista personal”, op. cit.
Se nombra a Jesús Maldonado S.J. (Chuche) como primer
director del Centro de Derechos Humanos, al centro se le pone
el nombre de Miguel Agustín Pro Juárez, “porque coinciden los
años de la fundación con el proceso de beatificación del
padre Pro23 […] [y además] se quiso recuperar este talante de
la figura del Padre en este carácter social, en este carácter
de reivindicación de derechos”, y es así como el 23 de
noviembre de 1988, se abre el Centro de Derechos Humanos
Miguel Agustín Pro Juárez.
Con el padre Jesús Maldonado S.J. se crea un área de
análisis y de investigación que recopilaba información,
realizaba informes y los publicaba y otra área de educación
que formaba grupos y los capacitaba. En los primeros años de
trabajo básicamente el Centro se ocupa del quehacer educativo
así como de la difusión y promoción en materia de derechos
humanos (cursos, pláticas, acompañamiento psicológico de
víctimas) este proceso tendrá un efecto multiplicador y
favorecerá la aparición de diversos centros regionales de
derechos humanos que atiendan el conjunto del país, que
después formarán lo que hoy conocemos como la Red de Derechos
Humanos Todos los Derechos para Todos.
23 Miguel Agustín Pro Juárez es un sacerdote jesuita que vive la coyuntura de la cristiada,pertenece al catolicismo social decimonónico heredero de la Carta Encíclica Rerum Novarum,que trata la cuestión obrera. Miguel Agustín Pro, cursó parte de su educación en Francia,por lo que se involucró en la formación de sindicatos católicos. Desafiando el régimencallista que había reformado los artículos 24 y 30 de la constitución referentes a lalibertad religiosa, Miguel Agustín Pro que sigue impartiendo los sacramentos y ayudando alas familias que habían sido afectadas por estos acontecimientos, es acusado de tramar unaconspiración contra el régimen, a partir del asesinato del General Álvaro Obregón, por loque es condenado a morir fusilado, hecho que ocurre sin el menor respeto a un debidoproceso, el 23 de noviembre de 1927.
Las dificultades de estos primeros años fueron de
diversa índole: económicas ya que se hacía de lo más extraño a
los benefactores y a los miembros de la sociedad en general,
contribuir a estos centros sobre todo cuando el discurso de
los derechos humanos no estaba del todo socializado e
interiorizado en la sociedad mexicana, por lo que recabar
fondos fue una de las primeras dificultades a sortear, en
este sentido el diario Reforma nos da cuenta de algunas
organizaciones que no pudieron subsistir debido a las
precariedades económicas: […] [e]l crecimiento real de los
grupos [de derechos humanos] se dio entre 1988 y 1991, pero
muchas organizaciones desaparecieron al enfrentar problemas
de financiamiento y mantenimiento […];24 ideológicas porque de
esta época son las campañas de desprestigio que establecían
que los derechos humanos únicamente sirven para defender
delincuentes, la materia de derechos humanos no gozaba de
legitimidad y por ende en el imaginario social se tenía la
percepción de que los defensores eran unos “revoltosos”;25
dificultades de carácter político y de seguridad el Centro ha
tenido a lo largo de su historia: espías, infiltrados,
presiones externas, vigilantes, intimidaciones,
desafortunadamente estas dificultades subsisten en la labor
del Prodh y de los defensores de derechos humanos en general.24 José Luis Sánchez, “Ong’s: el costo de la lucha”, Periódico Reforma (Distrito Federal), 6-5-1996, vid. enhttp://busquedas. gruporeforma.com/reforma/Documentos/DocumentoImpresa.aspx, 1 de abril de2012.25 A pesar de estas campañas de desprestigio los defensores de derechos humanos veían eneste conjunto de derechos y valores comprendidos en los distintos instrumentos una granpotencialidad transformadora es decir, podían lograr mucho en términos de dignidad humana sise llevaban a la práctica. Las percepciones negativas alrededor de la labor de losdefensores de derechos humanos no han sido del todo superadas.
La misma labor desempeñada por el Centro Prodh atrajo
distintos casos de violaciones a derechos humanos, muchos de
los cuales necesitaban ser litigados y asesorados legalmente,
de ahí que bajo la dirección de David Fernández Dávalos,
segundo en ocupar dicho cargo, (1994-1998) se planteara la
posibilidad de emprender el trabajo legal, creando para ello
las visitadurías;26 “[…] una primera visitaduría para casos
individuales y una segunda visitaduría para casos colectivos
o prisiones, esa segunda visitaduría también desarrolló un
proceso de acompañamiento de las víctimas acompañamiento
psicológico principalmente […]”27
En este sentido el Prodh inauguró una nueva manera de
enfrentar los casos de derechos humanos a partir de la
defensa jurídica de casos paradigmáticos de violaciones
graves a la dignidad humana, ya que en el estudio “[…] de
casos particulares pueden hacer[se] visibles las deficiencias
del sistema de impartición de justicia […]”.28 Recientemente
Mariclaire Acosta en una entrevista con Sergio Aguayo
reconoce la labor pionera del Prodh en la labor jurídica en
materia de derechos humanos, siguiendo después su ejemplo el
organismo llamado Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de
los Derechos Humanos.29
26 Las visitadurías son las células en las cuales se divide el trabajo cotidiano del Prodh,cada una de ellas se encarga de materias diferentes.27 David Fernández Dávalos S.J., “entrevista personal”, op. cit.28 Luis Arriaga Valenzuela S. J., “El Centro Pro…”, op. cit.29Sergio Aguayo Quezada-Mariclaire Acosta Urquidi, Cambio: Conversaciones desde El Colegio de México,Colegio de México, Once TV, Distrito Federal, 19-04-2012, vid. enhttp://www.sergioaguayo.org/html/medios/cambio.html, 4 de mayo de 2012.
Los primeros casos litigados por el Prodh son
canalizados a un grupo de abogados externos que litigaban
casos asociados con ciertas causas sociales. Víctor Manuel
Brenes Berhó, Enrique Flota y Digna Ochoa forman parte del
primer equipo de juristas que trabajan directamente para el
Centro. Los casos defendidos por el Prodh en esta primera
etapa llegan directamente al Centro y tienen que ver sobre
todo con tortura –que aun cuando estaba prohibida tenía carta
de ciudadanía en las prácticas judiciales del país-, abuso
policiaco, liberación de presos indígenas.
Muchos de los que actualmente son defensores de derechos
humanos fueron formados en el Centro Prodh, ya que al ser uno
de los primeros en dedicarse a la defensa jurídica de casos
de derechos humanos fue semillero y formador de ellos.
El conflicto chiapaneco iniciado en las primeras horas
del 1º de enero de 1994 había involucrado profundamente a
algunos miembros de la orden jesuita, acusándose incluso a
algunos de pertenecer al Ejército Zapatista, en este contexto
la Red de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos y el
Pro, se plantearon como objetivo ir a Chiapas a documentar y
analizar lo que ocurría en estos primeros momentos como
resultado del levantamiento indígena, allegándose así de
testimonios y pruebas de tortura, desapariciones forzadas,
ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos forzados,
violaciones sexuales a las mujeres de la zona, represión de
protestas, masacres y exterminio de poblaciones enteras entre
otras cosas.
En este mismo año y bajo la misma coyuntura, surge el
trabajo internacional, pues el Centro ve la necesidad de
hacer visible las violaciones a los derechos humanos que
habían documentado en Chiapas frente a la comunidad
internacional, planteándose como primer paso ir a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (Comisión IDH) “[…] en
febrero de 1994 se va a la Comisión [Washington D.C.] a
llevar la documentación de los casos, y en marzo y abril van
a Ginebra a la sesión de la Comisión de Derechos Humanos
[…]”.30
En aquel momento de acuerdo al entonces director del
Centro, David Fernández había relaciones: “[c]on agencias de
Cooperación Internacional, MISEREOR, OXFAM, había relaciones
con WOLA, America’s Watch –Human Rights Watch- a nosotros [el
Prodh] nos tocó empezar el trabajo de cabildeo con Naciones
Unidas para ser un organismo acreditado ante Naciones
Unidas.”31
Quizá debido al gran involucramiento que habían tenido
los jesuitas y el propio Centro Prodh con el levantamiento
zapatista es que en el año de 1995 el Prodh toma el caso más
emblemático visible y de corte político que lo lanza al
centro del debate: el caso de los presuntos zapatistas.
30 Idem.31 David Fernández Dávalos S.J., “entrevista personal”, op. cit.
A partir de 1995, los ataques contra los miembros del Proadquirieron un tono y frecuencia sin precedente. Empezaron afluir insultos y amenazas de muerte especialmente ominososporque incluían información detallada sobre miembros delProdh, a David Fernández, director del Pro le avisaron que:-‘muy pronto querrás no haber nacido. Recuerda a tu familia…Con nosotros no se juega. Hijo de tu perra madre. Perro malnacido’-.32
El caso del EZLN marcaría para el Centro Prodh el inicio
de muchos otros casos polémicos y de cierta índole de corte
político como lo fueron: la denuncia y atención del caso de
Aguas Blancas en el municipio de Coyuca de Benítez en el
Estado de Guerrero (1995);33 en 1997 el caso de Acteal en
Chiapas;34 la masacre del Charco de 1998; a finales del año de
1999 emprendieron la defensa de presuntos comandantes del
Ejército Popular Revolucionario (EPR), Jacobo Silva Nogales y
Gloria Arenas Agis; el caso de los campesinos ecologistas
Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel torturados por miembros del
ejército mexicano por sus labores en contra de los talamontes
de la zona de Petatlán en el Estado de Guerrero.
Edgar Cortéz, entonces sacerdote de la Compañía de
Jesús, llega al Prodh en el año de 1997 con la intención de32 Sergio Aguayo Quezada, “Miguel Agustín Pro”, Periódico Reforma (Distrito Federal), 30-10-1996,vid. en http://busquedas. gruporeforma.com/reforma/Documentos/DocumentoImpresa, 3 de abril de2012.33 El 28 de junio de 1995, en el Vado de Aguas Blancas municipio de Coyuca de Benítez Estadode Guerrero, agentes de la policía guerrerense dispararon en contra de un grupo de miembrosde la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) que se dirigían a un mitin políticoen la población de Atoyac de Álvarez, el saldo fue 17 campesinos muertos. La particularidadde esta masacre radicó en el hecho de que días después de sucedida, salió a la luz públicaun video que mostraba como se habían suscitado los hechos, develándose así el régimenautoritario del entonces gobernador Rubén Figueroa Alcocer.34 El 22 de diciembre de 1997, 45 indígenas tzotziles pertenecientes al grupo de Las Abejasfueron masacrados por presuntos paramilitares en la población de Acteal en los altos deChiapas, ello en un esfuerzo por desarticular las bases del movimiento zapatista.
ocupar el cargo de subdirector, el crecimiento del Centro así
como su posicionamiento en la agenda nacional en materia de
derechos humanos, había rebasado la labor de David Fernández
en algunas cuestiones más administrativas y de contacto con
los benefactores, por lo que se hacía necesaria la ayuda al
director.
En el año de 1998 la orden jesuita pide a Fernández que
deje la dirección del Centro, puesto que se encontraba
cansado por el trabajo arduo, además de estar desgastado
emocionalmente por los constantes ataques y peligros a los
cuales estaba sometido por ser director del Prodh. El cambio
natural era poner al subdirector al frente de la institución,
fue así como Edgar Cortéz Morales tomó el lugar de Fernández
desde el año de 1998 hasta 2002. La dirección de Edgar Cortéz
vio la consolidación del Centro, los casos continuaron
llegando, los informes emitiéndose y el Centro cobrando
importancia y peleando nuevas batallas, para el año de 2002
que es cuando Edgar Cortéz deja la orden jesuita y por ende
su trabajo en el Prodh.
En la actualidad el Centro Prodh goza de gran
legitimidad entre los defensores de derechos humanos tanto
nacionales como internacionales, se le reconoce el haber sido
pioneros en ciertas prácticas de derechos humanos en el país
como lo fue: la defensa jurídica de casos, la generación y
difusión de informes que describían la situación de los