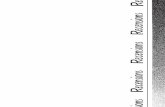El asentamiento rural almohade de La Alquería (Hinojos, Huelva)
Transcript of El asentamiento rural almohade de La Alquería (Hinojos, Huelva)
El asentamiento rural almohade de
La Alquería (Hinojos, Huelva)
Juan Aurelio Pérez Macías*
Resumen: En este trabajo se da a conocer el registro cerámico de una alquería islámica de época almohade en
término municipal de Hinojos, en la provincia de Huelva, haciendo hincapié en la relación existente
entre el patrón de asentamiento de época islámica y los intentos de repoblación cristiana llevados a
cabo en la segunda mitad del siglo XIII.
Abstract: In this study we present the pottery register of an Islamic farmhouse in Almohade´s times in the
municipal term of Hinojos, located within the province of Huelva, emphasizing the relation between the
pattern of settlement in Islamic times and the attempts of Christian repopulation in the second half of
the 13th century.
* Universidad de Huelva
VI ENCUENTRO DE ARQUEOLOGÍA DEL SUROESTE peninsular
EL ASENTAMIENTO RURAL ALMOHADE DE LA ALQUERÍA (HINOJOS, HUELVA) – JUAN AURELIO PÉREZ MACÍAS 1
INTRODUCCIÓN
El Área de Arqueología de la Universidad de Huelva ha dedicado los últimos años
al proyecto de Arqueología Urbana en Niebla, que en sus planteamientos
generales escogió este asentamiento por ser el único de la provincia de Huelva
en el que podía estudiarse de manera diacrónica la evolución del fenómeno
urbano en el suroeste peninsular, desde sus inicios en el Bronce Final Tartésico
hasta la actualidad (Campos et al. 2006).
En el transcurso de este proyecto el concepto de ciudad se entendió en el
sentido de centro urbano y territorio que controla. Con ello las investigaciones
del proyecto no se centraron sólo en el territorio intramuros que define la cerca
amurallada (Campos, Rodrigo y Gómez 1997), sino en el alfoz, que da las pautas
para la explicación de determinados rasgos de la evolución de la ciudad que no
pueden comprenderse sólo con el estudio de la caracterización histórica de la
trama urbana (Benabat y Pérez 1999; Pérez et al. 2002).
En este mismo sentido, afrontar una proyecto de este tipo suponía considerar el
territorio en su valor histórico, más allá de la configuración actual de los
términos municipales, y aunque esta premisa siempre estuvo clara en la solicitud
de los permisos de intervención arqueológica, por razones administrativas quedó
reducido al espacio actual. No obstante, el equipo de investigación ha estado
atento a cuantas intervenciones, hallazgos casuales, etc, se produjeran en el
territorio histórico de la ciudad, pues, aunque la investigación no fuera
sistemática, podría aportar una información que por encima de los requisitos
legales creímos necesaria. Con esta orientación hemos ido realizando un
catálogo de yacimientos de la Tierra Llana de Huelva para contrastar sus pautas
de referencia con nuestros trabajos en Niebla (Pérez Macías 2004a y 2005). Los
hallazgos casuales también ayudan al conocimiento del estudio del patrón de
poblamiento, y en esta perspectiva se inserta el estudio del asentamiento
VI ENCUENTRO DE ARQUEOLOGÍA DEL SUROESTE peninsular
EL ASENTAMIENTO RURAL ALMOHADE DE LA ALQUERÍA (HINOJOS, HUELVA) – JUAN AURELIO PÉREZ MACÍAS 2
andalusí de la Alquería de Hinojos que vamos a presentar a continuación, con el
cual vamos a reflexionar sobre la relación existente entre los asentamientos
almohades y la repoblación cristiana de los distritos administrativos de Niebla y
de Sevilla.
1. POBLAMIENTO ISLÁMICO Y REPOBLACIÓN CRISTIANA
Los asentamientos islámicos de la zona son difíciles de categorizar habida cuenta
de la disparidad conceptual de las fuentes árabes en sus descripciones, excepto
Niebla, que como centro de la mayor parte del territorio, es siempre calificada
como madīna. Un buen ejemplo de la confusa aportación de las fuentes nos
muestra Huelva, unas veces denominada qarya –alquería– o madīna –ciudad– y
en otras ma‘qil –fortaleza– (García Sanjuán 2002a). Salvo los pequeños castillos
para la protección de los caminos y de determinados recursos, el resto de los
asentamientos representan un estadio urbano de mayor o menor envergadura,
desde la ciudad con todos sus componentes urbanos –madīna– hasta la simple
aldea –balda–, con una economía abierta al comercio, la agricultura, la pesca, y
la metalurgia, distante del concepto de alquería –qarya–, definida en la mayor
parte de los casos por la explotación agrícola de un territorio y por su
pertenencia a un linaje.
Las últimas investigaciones arqueológicas nos ofrecen también algunas claves
para comprender el poblamiento rural (Fig. 1). También en este punto el aporte
de las fuentes obliga a no establecer generalizaciones, pues una y otra vez los
asentamientos rurales se describen como aldea –qarya–, cortijo –day‘a– y
hacienda –maŷšar–. La densidad de este poblamiento rural puede entreverse en
la Descripción Anónima de al-Andalus, que nos señala que de Niebla dependían
más de mil aldeas (Roldán 1993). Los estudios territoriales sobre al-Andalus han
favorecido el planteamiento de propuestas, y entre ellas destaca la de P.
Guichard (1976), quien ha insistido en el término aldea (qarya) para describir la
VI ENCUENTRO DE ARQUEOLOGÍA DEL SUROESTE peninsular
EL ASENTAMIENTO RURAL ALMOHADE DE LA ALQUERÍA (HINOJOS, HUELVA) – JUAN AURELIO PÉREZ MACÍAS 3
Fig. 1.— Poblamiento islámico al Oeste del Guadalquivir
VI ENCUENTRO DE ARQUEOLOGÍA DEL SUROESTE peninsular
EL ASENTAMIENTO RURAL ALMOHADE DE LA ALQUERÍA (HINOJOS, HUELVA) – JUAN AURELIO PÉREZ MACÍAS 4
sociedad rural de al-Andalus como comunidades campesinas que controlan los
mecanismos de producción. M. Barceló añade a estas comunidades campesinas
una orientación fiscal, de unidad de cobro de impuestos (Barceló 1985). Este
esquema de poblamiento rural ha sido completado para la zona valenciana por
A. Bazzana con un marcado carácter territorial, los distritos castrales, un modelo
de aldeas rurales agrupadas en torno a un castillo, que representa el elemento
de defensa estática de las propias comunidades campesinas (Bazzana 1992). Sin
embargo, resulta dificultoso poder acercarse a estos asentamientos rurales sólo
a partir del registro de superficie, pues en un medio extensamente cultivado
como son las campiñas onubenses y sevillanas, las dimensiones de los
yacimientos pueden variar en gran extremo dependiendo del tipo de roturación.
Por otra parte, son escasos los yacimientos excavados, entre ellos La Almagra
(Vidal et al. 2003; 2008) y El Perú (González García 2003), y en ningún caso se ha
documentado la planta completa de las edificaciones, con lo cual es arriesgado
poder obtener conclusiones fiables. Con ello el rango del tamaño se diluye, sin
que podamos asimilar los conceptos que aparecen en las fuentes con una
tipología de yacimientos concretos, y ello se complica cuando estas agrupaciones
campesinas se encuentran relacionadas con algún linaje, como sucede en
Buryāna, de donde eran oriundos los Banū Milhān, qaryat Hawzan y la qaryat al-
Bi riyyīn (Bosch 1984: 337). Para solucionar estos problemas metodológicos
sería preferible utilizar el concepto de hacienda –maŷšar– (Oliver 1945), un
término que está ampliamente recogido en el Repartimiento de Sevilla para
definir aquellos asentamientos rurales menores que no eran cabecera de
distritos fiscales, que en muchos casos es sinónimo de alquería, pues muchas
veces, como ocurría en época romana con las uillae rusticae, estos
asentamientos rurales reproducían en pequeño el universo urbano (baños,
mezquitas, etc) y eran en cierto modo autosuficientes.
Otra vocación tienen los asentamientos rústicos de la zona del Andévalo y la
Sierra, generalmente fortificados – ūn–, donde no se ha documentado la
existencia de asentamientos dedicados a la producción agrícola. Todos los casos
VI ENCUENTRO DE ARQUEOLOGÍA DEL SUROESTE peninsular
EL ASENTAMIENTO RURAL ALMOHADE DE LA ALQUERÍA (HINOJOS, HUELVA) – JUAN AURELIO PÉREZ MACÍAS 5
están relacionados con la producción de hierro y la explotación de manganeso
(Pérez et al. 2005), entre los que pueden citarse Cabezo Gibraltar (Puebla de
Guzmán), Alfayat de la Peña (Puebla de Guzmán), Castillejito de Cueva de la
Mora (Almonaster la Real), Castillo de Salomón (Riotinto), Castillo de Buitrón
(Zalamea la Real), Castillo de Palanco (Zalamea la Real), Castillo de Almonago
(Zalamea la Real), Cerro de Santa María/Santa Marta (Santa Olalla del Cala), y el
mismo castillo de Aznalcóllar.
Los estudios arqueológicos detectan en la Kūra de Niebla esta fuerte densidad de
poblamiento rural (García Sanjuán 2002b y 2003b), con una tupida red de
alquerías en los siglos XI y XII, y una drástica reordenación del territorio a lo largo
de la segunda mitad del siglo XII y la primera mitad del siglo XIII, que cristaliza en
un modelo de asentamiento concentrado, que quedaría definitivamente fijado
por la repoblación cristiana (Pérez et al. 2000).
En el ámbito urbano, sin embargo, la repoblación cristiana ocupa las ciudades
(Niebla, Huelva y Gibraleón), los ejes centrales sobre los que se organiza el
territorio desde un punto de vista político y económico. Esta es la razón de que
sean sólo ellas las que conserven sus nombres árabes (García Sanjuán 2003a).
La falta de referencias textuales sobre la repoblación y repartimiento del distrito
de Niebla no impide, sin embargo, que podamos acercarnos a conocer cómo se
llevó a cabo. Los trabajos de campo realizados en los últimos años nos muestran
un paisaje rural densamente habitado, en el que sirven de referencia multitud de
alquerías distribuidas a intervalos regulares, pero sin que se adivine una
organización con asentamientos fortificados de mayores dimensiones que nos
permitan plantear la existencia de comarcas castrales. El conocimiento es
bastante satisfactorio en los términos municipales de Niebla, Bonares y Rociana
del Condado, y la dispersión de estos asentamientos rurales tiene unas medidas
de separación de unos y otros con medias de 800 m, lo que puede traducirse en
una parcelación que ronda las 201 hectáreas por asentamiento, entre las 200 y
230 fanegas de tierra (Pérez Macías 2002).
VI ENCUENTRO DE ARQUEOLOGÍA DEL SUROESTE peninsular
EL ASENTAMIENTO RURAL ALMOHADE DE LA ALQUERÍA (HINOJOS, HUELVA) – JUAN AURELIO PÉREZ MACÍAS 6
Tal densidad no podía ser mantenida por la repoblación, que tuvo que
conformarse con el repartimiento de los espacios urbanos de las medinas y del
ruedo agrícola de éstas. Después del esfuerzo repoblador realizado en el alfoz de
Sevilla, y sobre todo en la zona del Aljarafe, en Niebla permanecería
probablemente la población musulmana, ya que no consta su expulsión tras la
conquista de la ciudad (González Jiménez 1991). Sólo tras la revolución mudéjar
de 1264, Alfonso X se vería obligado a la expulsión de la población musulmana,
con lo cual hasta fines del siglo XIII parece que no se realizó una efectiva
repoblación del territorio, pero de este proceso no ha quedado huella
documental alguna, salvo una posterior relación de aldeas de la tierra de Niebla
que se incluye en el texto de donación de Niebla a la Casa de Guzmán en el siglo
XIV (Ladero 1992; Anasagasti y Rodríguez 2006). Esta tímida repoblación habría
comenzado por el Concejo de Niebla a comienzos del siglo XIV, como se detecta
en algunos lugares del alfoz, especialmente en la aldea de El Castillejo. Sin
embargo, todos estos lugares que aparecen ahora castellanizados eran en
realidad antiguas alquerías islámicas. Muchos de ellos tienen restos de estas
alquerías, como sucede entre otros en Bonares (La Barrera), Beas (Cabezo del
Moro), Candón (Cerro del Moro), San Juan del Puerto (Zorrera), Palos (Pozo,
Campos y Borja 1996) y Moguer (Asín 1940; Valencia, 1993), Almonte –al-Munt-
y Bollullos –Balālīš–, por citar algunos ejemplos. Es muy probable, como
conocemos en otros lugares, que esta repoblación tardía hubiera tendido a la
recuperación de todas las alquerías y aldeas musulmanas como donadíos
menores, pero las dificultades demográficas harían imposible el intento y sólo
pudieron mantenerse algunas de ellas, mientras que de otras quedó el recuerdo
con la construcción de ermitas o monasterios rurales, como sucedió en
Montemayor en Moguer –M nt Mayūr–, Clarines en Beas, y Parchilena –
Convento de la Luz, Lucena del Puerto– (Márquez 1990: 175).
Mayores posibilidades de estudio de este fenómeno existen en la parte oriental
de la provincia de Huelva, que en época islámica entraba dentro de la tierra de
Sevilla. El Libro de Repartimiento de Sevilla nos ofrece muchas noticias de estos
VI ENCUENTRO DE ARQUEOLOGÍA DEL SUROESTE peninsular
EL ASENTAMIENTO RURAL ALMOHADE DE LA ALQUERÍA (HINOJOS, HUELVA) – JUAN AURELIO PÉREZ MACÍAS 7
lugares repoblados, y en todos ellos constatamos la existencia de una alquería
anterior de época almohade. En algunos casos la documentación nos señala el
nombre del lugar y el nuevo que dan los pobladores, en casi todas las ocasiones
sin éxito (González 1951).
El Aljarafe sevillano había sido conquistado por la Orden de Santiago comandada
por Pelayo Pérez Correa antes de la capitulación de Sevilla. Su repartimiento se
realizaría a partir de sus cabeceras, Aznalfarache, Sanlúcar la Mayor, Aznalcázar,
y Tejada. Aunque todas las aldeas dependientes de cada una de las cabeceras no
puedan hoy identificarse, muchas de ellas conservan aún su antiguo nombre
(Valor 2003). El distrito de Tejada se extendía por la comarca conocida
actualmente como Campo de Tejada (Paterna del Campo, Escacena del Campo,
Manzanilla, y Chucena, y Huevar), un comarca fronteriza con la tierra de Niebla,
que se extendería probablemente hasta Aznalcóllar, y el Libro de Repartimiento
contiene una larga lista de alquerías, Bulchena (Purchena, Chucena), Chucena
(Chucena), Alcalá de Tejada (Alcalá de la Alameda, Chucena), Benafic (Benafique,
Manzanilla), Machanilla (Manzanilla), Lapiçar (Alpizar, Paterna del Campo),
Paterna Fábula (Paterna del Campo), Escacena (Escacena del Campo), Ontugena
(Tujena, Paterna del Campo), Bardajena (Barbacena, Escacena del Campo),
Carranchena (Garruchena, Hinojos), Gelo Rauz (Coto de Gelo, Hinojos), Espechilla
(Espechilla, Huevar), Leyrena (Lerena, Huevar), etc. Quedan por localizar los
lugares de Bulules, Petronila, Gençena y Biçena. Al sur, tocando las marismas del
Guadalquivir, se encontraba la cabecera de Aznalcázar, dentro de la cual estaba
Onuius, La Alquería (Hinojos), y otras haciendas próximas, como Cortijo del Vico
y La Marina (Pérez et al. 2007).
A través de estas dos cabeceras se comunicaba Sevilla con Niebla por dos
caminos. Uno de origen romano, que terminaba en Italica, para pasar el río en
Alcalá del Río (Vado de las Estacas), denominado por al-‛Uḏrī como Camino de
Caravanas (rifāg), y otro por el sur, por Villamanrique de la Condesa (Roldán
1993).
VI ENCUENTRO DE ARQUEOLOGÍA DEL SUROESTE peninsular
EL ASENTAMIENTO RURAL ALMOHADE DE LA ALQUERÍA (HINOJOS, HUELVA) – JUAN AURELIO PÉREZ MACÍAS 8
El registro arqueológico de estos lugares demuestra que todos ellos eran
alquerías musulmanas, como sucede entre otros en Alpizar (Mercado et al. 2001)
y Purchena (Pérez y Serrano 2004). En algunos casos el Libro de Repartimiento
nos indica el nombre del lugar y la nueva denominación que se le otorgó por el
rey en relación con los nuevos pobladores, entre los que pueden citarse Alcala de
Tejada “que en tiempo de moros dezien Machar Palmet”, Gençena, que
cambiaría el nombre por Villa Hermanos, Biçena, llamada por el rey Lobera, Gelo
Rauz, donde se dio heredamientos a portugueses y mudo por esto su nombre a
Portogalesa, y Bulchena, que fue dada a los caballeros del rey Alfonso y se llamó
Ballesteros.
Estos cambios de nombres de las alquerías islámicas dejaban claro que en
muchas ocasiones el poblamiento atendía a la continuidad del patrón de
asentamiento y explotación del territorio en época almohade, pero en otros,
como en Onuius (Hinojos), la denominación castellana presumía el nacimiento de
un nuevo núcleo sin conexión directa con el sistema de poblamiento islámico.
Pero por los datos que aportan los asentamientos islámicos de la zona se
acredita también que aunque no se haya conservado en el Libro de
Repartimiento el nombre islámico, el origen de la nueva puebla tiene que ver con
los yacimientos islámicos anteriores, como La Alquería (Fig. 2). La pérdida de la
denominación de asentamiento de La Alquería pudo estar relacionada con la
nueva situación de la puebla cristiana, ligeramente desplazada del lugar que
ocupaba la alquería islámica. Cuando las pueblas se sitúan sobre las antiguas
alquerías islámicas, se conserva castellanizada la denominación árabe, como los
nombres terminados en “ena” de Chucena, Escacena, Purchena, etc., pero
cuando se había abandonado el asentamiento islámico y la repoblación se
asienta en las inmediaciones, la nueva fundación tiene nombres de origen latino
y castellano, como Onuius. Estos nombres de ascendencia latina serían así la
consecuencia del abandono del antiguo asentamiento almohade, mientras los
nombres árabes castellanizados significarían la repoblación de antiguas alquerías
VI ENCUENTRO DE ARQUEOLOGÍA DEL SUROESTE peninsular
EL ASENTAMIENTO RURAL ALMOHADE DE LA ALQUERÍA (HINOJOS, HUELVA) – JUAN AURELIO PÉREZ MACÍAS 9
islámicas. Con este razonamiento, toda la repoblación del distrito de Tejada se
habría realizado sobre las alquerías islámicas, menos en el caso de Onuius,
donde, por razones que desconocemos, aunque hay que achacarlo al proceso de
conquista, se abandonó la alquería islámica y la repoblación creo un nuevo
asentamiento en las inmediaciones.
Fig. 2.— Situación de La Alquería (Hinojos)
VI ENCUENTRO DE ARQUEOLOGÍA DEL SUROESTE peninsular
EL ASENTAMIENTO RURAL ALMOHADE DE LA ALQUERÍA (HINOJOS, HUELVA) – JUAN AURELIO PÉREZ MACÍAS 10
2. LA ALQUERÍA DE HINOJOS
El asentamiento de La Alquería fue parcialmente destruido en las obras de
reforma de la carretera comarcal de Pilas (Sevilla) a Hinojos (Huelva), y los datos
que se aportan proceden de la prospección que realizó en su día el arqueólogo
provincial D. José Castiñeira Sánchez, que amablemente nos cedió sus notas para
el estudio. Las máquinas excavadoras pusieron al descubierto unas estructuras
siliformes en el lugar conocido como La Alquería, en término municipal de
Hinojos, próximo al casco urbano (Fig. 3), y las cerámicas de los mismos se
depositaron en el Museo Provincial de Huelva, donde hemos tenido acceso a
ellas gracias al interés y gentileza de su directora Dª Juana Bedia García.
Según los datos aportados por D. José Castiñeira Sánchez los silos estaban
reutilizados como vertederos, colmatados con material cerámico fragmentado,
elementos arquitectónicos (ladrillos) y cenizas, que interpretó como nivel de
incendio. Las dimensiones de uno de estos silos eran de 1,30 m de altura y 1,10
m de profundidad, y se accedía a él por una pequeña galería, rellena también de
material de desecho, con unas dimensiones de 0,68 m de alto, 0,76 m de ancho,
y cubierta plana. El silo y la galería estaban excavados a pico en el terreno de
margas calizas. La galería tenía un desarrollo de 2,80 m, y partir de ahí estaba
parcialmente obturada.
Un croquis que acompaña a esta información nos detalla también los perfiles
estratigráficos dejados al descubierto por las obras de la carretera: un primer
nivel correspondiente al firme de la antigua carretera, de unos 0,35 m de
potencia; un estrato rojizo, muy plástico, de entre 0.60 y 1,10 m de profundidad
según los tramos, donde se encuentran todos los restos cerámicos, y cuya
tonalidad varía entre los tonos rojizos y los castaños, aunque de idéntica textura;
y el suelo natural de margas calizas, en el que no se observaron señales de
alteración antrópica. En el estrato de ocupación se detectaron también algunas
Fig. 3.— Restos de silos de almacenamiento
VI ENCUENTRO DE ARQUEOLOGÍA DEL SUROESTE peninsular
EL ASENTAMIENTO RURAL ALMOHADE DE LA ALQUERÍA (HINOJOS, HUELVA) – JUAN AURELIO PÉREZ MACÍAS 11
secciones de muros correspondientes a unidades de habitación. Los muros
tenían una potencia de 0,30 m, una anchura de 0,40 m, y sus cimentaciones eran
de grandes bloques de caliza sin desbastar con mortero pobre en cal.
Un análisis minucioso de la superficie de dispersión de los restos cerámicos en
los alrededores de la carretera permite conocer que la extensión del
asentamiento era de unas 2 hectáreas, extensión que denota por sí sola la
importancia del yacimiento.
Aunque la prospección no fue intensiva, lo que hubiera permitido una mejor
definición del asentamiento, los datos del informe y el lote cerámico depositado
en el Museo Provincial de Huelva, permiten, al menos, unas breves precisiones
en cuanto a la cronología de la ocupación y su significación histórica.
Independientemente de su catalogación como asentamiento rural andalusí, uno
más de la serie que llevamos inventariados, nos parece de sumo interés la
situación del mismo, porque de ella pueden extraerse unas consecuencias que
pueden ofrecer la pauta para la interpretación del patrón de asentamiento y, lo
que es más sugestivo, su relación con la posterior repoblación cristiana.
En otro trabajo anterior hemos señalado la relación que existe entre el
poblamiento islámico y la repoblación cristiana, y nos hemos decantado por un
modelo de explicación que hace depender la repoblación cristiana rural del
sistema de explotación anterior de época almohade (Pérez Macías 2004b). En
este caso, La Alquería de Hinojos parece confirmar la regla, la repoblación
cristiana de Hinojos se asentó en un lugar cercano a donde se encontraban
asentamientos almohades, tal como ocurre en otros lugares de la tierra de
Niebla, Palos, Moguer, Lucena del Puerto, Chucena, Candón, etc. En unos casos
el asentamiento islámico se encuentra en el mismo lugar que el posterior
cristiano, mientras en otros el asentamiento islámico contó con una repoblación
cristiana en las cercanías, a menos de unas centenas de metros. Tras la
sublevación mudéjar y el abandono forzoso de los asentamientos islámicos, es el Fig. 4.— Cerámicas de La Alquería (Hinojos)
VI ENCUENTRO DE ARQUEOLOGÍA DEL SUROESTE peninsular
EL ASENTAMIENTO RURAL ALMOHADE DE LA ALQUERÍA (HINOJOS, HUELVA) – JUAN AURELIO PÉREZ MACÍAS 12
lugar de la repoblación cristiana el que perdura, aunque en muchas ocasiones el
lugar islámico queda fosilizado en la toponimia, como ocurre claramente en
Hinojos en La Alquería y en el arroyo próximo, el Arroyo del Algarbe.
La Alquería de Hinojos parece reflejar bien este esquema que hemos comentado
anteriormente, proximidad a la repoblación cristiana y una cronología tardía de
fines del siglo XII y primera mitad del siglo XIII, según los tipos cerámicos
presentes.
Entre estas formas cerámicas se encuentran los jarritos con el borde vertical
moldurado (Fig. 4: 1 a 3), muy semejantes en perfil a los jarros con pitorro
vertedor, considerados lecheras por A. Bazzana y P. Cressier (1989), corrientes
en contextos almohades de los siglos XII y XIII en Cádiz (Fernández Gabaldón
1987), Sevilla (Pleguezuelo y Lafuente 1995), y Silves . Le siguen en abundancia
las jarras de acarreo, de cuerpos redondeados, largo cuello con borde engrosado,
y asas de látigo (Fig. 4: 5 y 6 y Fig. 4: 7 a 9), abundantes también en conjuntos
cerámicos almohades de Saltés (Bazzana y Bedia 2005), Mértola (Gómez
Martínez 2004), Murcia (Navarro Palazón 1991), y Sevilla (Vera y López 2005).
Característicos de este momento son también los candiles de pie alto (Fig. 5: 13 a
15), fechados a fines del siglo XII y primera mitad del siglo XIII (Roselló Bordoy
1978), y los ataifores carenados con vedrío transparente (Fig. 5: 11), que se
inician en el siglo XII y evolucionan hasta época nazarí (Cressier et al. 1991). En
una proporción menor se encuentran las marmitas, de cuello cilíndrico
desarrollado (Fig. 4: 4), y los alcadafes, con decoración incisa a peine (Fig. 5: 12),
que repiten tipos bien conocidos en los repertorios almohades de los paralelos
ya reseñados.
Esta alquería debía marcar el límite sur entre los distritos sevillanos de al-Ba al
(Campo de Tejada) y al-Barr, los aqalīm más occidentales de la Kūra de Išbīliya
(Valencia 1988). En el distrito de al-Barr sitúan los autores árabes las alquerías de
Warb (¿Huevar?) y Mūra/Mawra, identificada esta última con Villamanrique de
la Condesa, que en el Libro de Repartimiento aparece como Mures. Una de las Fig. 5.— Cerámicas de La Alquería (Hinojos)
VI ENCUENTRO DE ARQUEOLOGÍA DEL SUROESTE peninsular
EL ASENTAMIENTO RURAL ALMOHADE DE LA ALQUERÍA (HINOJOS, HUELVA) – JUAN AURELIO PÉREZ MACÍAS 13
cabeceras de este distrito, que algunos autores suponen que es el mismo que al-
Šaraf (Aljarafe), sería como nos señala el Repartimiento el asentamiento
fortificado de i n al- a r (Aznalcázar). El mismo repartimiento nos apunta que
todo el Aljaraque pudo estar dividido en tres distritos castrales, Aznalfarache,
Castilleja de la Cuesta y Aznalcázar.
De este modo la documentación actual permite confirmar esa descripción de los
caminos entre Sevilla y Niebla acompañados por muchas alquerías con campos
de olivos. Estas zonas de campiña entre ambas ciudades, con suelos muy aptos
para la agricultura, fueron las de mayor densidad de población de la provincia de
Huelva en época islámica, y su poblamiento ofrece un fuerte contraste con las
comarcas del Andévalo y la Sierra, en las que sólo existían asentamientos
fortificados dispersos junto a las masas de sulfuros polimetálicos, para la
producción de hierro, y en los afloramientos de manganeso, que probablemente
fueron minados desde este momento (Fig. 1).
En conclusión, la repoblación cristiana de la campiña intentaría mantener los
niveles demográficos y la producción agrícola de época almohade con donadíos
menores. En todos los casos, se aprovecharon estos asentamientos almohades
como referentes de repoblación, salvo en Onuius, creado ex novo en las
cercanías de la alquería islámica abandonada. Esto explicaría que sea Onuius el
único nombre latino entre los asentamientos de los nuevos pobladores
cristianos.
VI ENCUENTRO DE ARQUEOLOGÍA DEL SUROESTE PENINSULAR
EL ASENTAMIENTO RURAL ALMOHADE DE LA ALQUERÍA (HINOJOS, HUELVA) – JUAN AURELIO PÉREZ MACÍAS 1
BIBLIOGRAFÍA
ANASAGASTI, A. Mª y RODRÍGUEZ, L. (2006): Niebla y su tierra en la Baja Edad Media. Historia y Documentos. Huelva.
ASÍN, M. (1940): Contribución a la toponimia árabe en España. Madrid.
BARCELÓ, M. (1975): “Un estudio sobre la estructura fiscal y los procedimientos contables del Emirato (138-300/755-912) y del Califato
(300-366/912-976)”. Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia 5-6: 45-72.
BAZZANA, A. (1992): Maisons d’al-Andalus. Habitat médiéval et structures du pleuplement dans l’Espagne Orientales. Madrid.
BAZZANA, A. y BEDIA, J. (2005): Excavaciones en la isla de Saltés (Huelva), 1988-2001. Sevilla.
BAZZANA, A. y CRESSIER, P. (1989): al s /Saltés (Huelva). Une ville médiévale d’al-Andalus. Madrid.
BENABAT, Y. y PÉREZ, J.A. (1999): “La Ollita, una noria islámica en Niebla”. Huelva en su Historia 7: 233-243.
BOSCH, J. (1984): Sevilla islámica, 712-1248. Sevilla.
CAMPOS, J.M., RODRIGO, J.Mª, y GÓMEZ, F. (1997): Arqueología Urbana en el Conjunto Histórico de Niebla (Huelva). Carta del Riesgo.
Sevilla.
CAMPOS, J.M., GÓMEZ, F. y PÉREZ, J.A. (2006): Ilipla/Niebla. Evolución urbana y ocupación del territorio. Huelva.
CRESSIER, P., RIERA, Mª.M. y ROSELLÓ, G. (1991): “La cerámica tardo-almohade y los orígenes de la cerámica nasrí”. A Cerâmica medieval
no Mediterrâneo Ocidental. Mértola: 215-246.
FERNÁNDEZ GABALDÓN, S. (1987):“El yacimiento de la Encarnación (Jerez de la Frontera): bases para la sistematización tipológica de la
cerámica almohade en el S.O. peninsular”. l- an ara VIII: 449-474.
GARCÍA SANJUÁN, A. (2002a): La Huelva islámica. Una ciudad de occidente de al-Andalus (siglos VIII-XIII). Sevilla.
GARCÍA SANJUÁN, A. (2002b): “El paisaje rural onubense en época andalusí a través de las fuentes escritas”. En J.A. Pérez Macías (ed.): El
Territorio Medieval, II Jornadas de Cultura Islámica. Huelva: 27-58.
GARCÍA SANJUÁN, A. (2003a): Evolución histórica y poblamiento del territorio onubense durante la época andalusí (Siglos VIII-XIII). Huelva.
VI ENCUENTRO DE ARQUEOLOGÍA DEL SUROESTE PENINSULAR
EL ASENTAMIENTO RURAL ALMOHADE DE LA ALQUERÍA (HINOJOS, HUELVA) – JUAN AURELIO PÉREZ MACÍAS 2
GARCÍA SANJUÁN, A. (2003b): “El poblamiento rural en la Tierra Llana onubense durante la época islámica”. En J. Pérez Embid (ed.): La
Andalucía Medieval. Actas I Jornadas de Historia Rural y Medio Ambiente. Huelva: 115-128.
GÓMEZ MARTÍNEZ, S. (2004): La cerámica islámica de Mértola: producción y comercio. Madrid.
GONZÁLEZ, J. (1951): Repartimiento de Sevilla. Sevilla.
GONZÁLEZ GARCÍA, F. (2003): “Patrimonio arqueológico”. Patrimonio Histórico de Bollullos par del Condado. Huelva: 32-39.
GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M. (1991): Diplomatario Andaluz de Alfonso X. Sevilla.
GUICHARD, P. (1976): Al-Andalus. Estructura antropológica de una sociedad islámica en Occidente. Barcelona.
LADERO, M.A. (1992): Niebla, de Reino a Condado. Huelva.
MÁRQUEZ, J.A. (dir.) (1990): Estudio y organización territorial de Lucena del Puerto. Huelva.
MERCADO, L., CARAVACA, C., PAZ, M.J., y GASENT, R. (2001): “Necrópolis hispano-musulmana de El Camino del Chorrito, Paterna del
Campo, Huelva”. Anuario Arqueológico de Andalucía/1998, vol. III-1: 388-393.
NAVARRO, J. (1991): Una casa islámica en Murcia. Estudio de su ajuar (siglo XIII). Murcia.
OLIVER, J. (1945): “Maŷsar=cortijo. Orígenes y nomenclatura árabe del cortijo sevillano”. Al-Andalus X : 109-126.
PÉREZ MACÍAS, J.A. (2002): El poblamiento andalusí en la campiña de Bonares. Huelva.
PÉREZ MACÍAS, J.A. (2004a): “El asentamiento rural andalusí en Vallelejo (Rociana del Condado, Huelva)”. Anales de la Universidad de
Murcia 16-17:509-522.
PÉREZ MACÍAS, J.A. (2004b): “Poblamiento y explotación del territorio en el suroeste de al-Andalus”. Paisaje y Naturaleza en al-Andalus.
Granada: 269-290.
PÉREZ MACÍAS, J.A. (2005): “La alquería de los Parrales (San Juan del Puerto, Huelva)”. Huelva en su Historia 10: 167-176.
PÉREZ, J.A., CAMPOS, y GÓMEZ, F. (2000):“Niebla, de oppidum a madīna”. Anales de Arqueología Cordobesa 11: 91-122.
PÉREZ, J.A., CAMPOS, y GÓMEZ, F. (2002):“Prospección Arqueológica Superficial del término municipal de Niebla (Huelva)”. Anuario
Arqueológico de Andalucía/1999, vol. I: 260-285.
VI ENCUENTRO DE ARQUEOLOGÍA DEL SUROESTE PENINSULAR
EL ASENTAMIENTO RURAL ALMOHADE DE LA ALQUERÍA (HINOJOS, HUELVA) – JUAN AURELIO PÉREZ MACÍAS 3
PÉREZ, J.A., GONZÁLEZ, D. y CASTRO, E. (2007): “El yacimiento arqueológico de La Marina (Aznalcázar, Sevilla)”. Archivo Hispalense 267-
272: 63-86.
PÉREZ, J.A., RIVERA, T. y ROMERO, E. (2005): “La fortificación del territorio en época islámica”. En J.A. Pérez y J.L. Carriazo (eds.): La Banda
Gallega. Huelva: 17-66.
PÉREZ, J.A. y SERRANO, L. (2004): “La alquería de Purchena (Chucena, Huelva)”. Arqueología y Territorio Medieval 11 (1): 7-23.
PLEGUEZUELO, A. y LAFUENTE, Mª.P. (1995): “Cerámicas de Andalucía Occidental (1200-1600)”. Spanish Medieval Ceramics in Spain and
the British Isles. BAR Internacional Series 610. Oxford: 217-244.
POZO, F., CAMPOS, J.M. y BORJA, F. (1996): Puerto histórico y castillo de Palos de la Frontera. Huelva.
ROLDÁN Castro, F. (1993): Niebla musulmana (siglos VIII-XIII). Huelva.
ROLDÁN, F. y PÉREZ, J.A. (1991): “Entorno a la ubicación de Alfayat de la Peña”. Homenaje a D. Jacinto Bosch Vilá, vol. I. Granada: 323-
333.
ROSELLÓ-BORDOY, G. (1978): Ensayo de sistematización de la cerámica árabe de Mallorca. Palma de Mallorca.
VALENCIA, R. (1988): Sevilla musulmana hasta la caída del califato: contribución a su estudio. Madrid.
VALENCIA, R. (1993): La Huelva árabe. Antología de textos. Huelva.
VALOR, M. (2003): “La aportación de la arqueología medieval al estudio del paisaje andaluz: El Aljarafe sevillano”. En F. Lacomba, F.
Roldán y F. Zoido, (eds.): Territorio y Patrimonio. Los paisajes andaluces. Sevilla: 142- 153.
VARELA GÓMES, R. (1988): Cerâmicas musulmanas do Castelo de Silves. Xelb, 1. Silves.
VERA, M. y LÓPEZ TORRES, P. (2005): La cerámica medieval sevillana (siglos XII al XIV). La producción trianera. BAR International Series,
1403. Oxford.
VIDAL, N., GÓMEZ, A. y CAMPOS, J.M. (2003): “El entorno rural del núcleo urbano de Huelva en la Antigüedad y la Edad Media”. Bolskan
20: 325-333.
VIDAL, N., CAMPOS, J.M., GÓMEZ, A. y HERNANDO, L.S. (2008): “Arqueología rural islámica en Huelva: la alquería de La Almagra”.
Arqueología Medieval 10: 65-104.