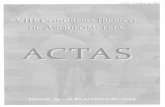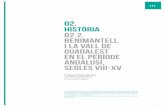El Alcázar andalusí de Córdoba: estado actual de la cuestión y nuevas hipótesis
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of El Alcázar andalusí de Córdoba: estado actual de la cuestión y nuevas hipótesis
1 Congreso Internacional Fortificaciones en al-Andalus
A.E.C.I.
~ UnTcaJa
Excmo. Ayuntamiento de Algeciras
FMC FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CWURA
•JOst LUIS CANO" Ayuntamtento de Algec11'8S
UNED
~ • Museo Municipal Puerto Bahía de Algeciras
"'-$' Ayunll entl\ de Alqe-- r ls
Edita: Fundación Municipal de Cultura "José Luis Cano"
Colección: Historia
Diseño: Opto. Imagen FMC
I.S.B.N.: 84-89227- 11 -X
Depósito Legal: CA-205/98
Imprime: INCOGRAFIC, S.A.L.
/
In dice
Pre~entación
Fortificaciones en ai-Andalus ................................... ..... ... ..... ...... ... ..... .......... ... ... .. ... ... .... ... ... ... ...... ...... .. ..... ...... .. ... 15
M" Jesús \figuera Molins
Ponencias Chateau et pouvoir poli tique .......... .... ...... .. ... ........... ............... ...... ... ... .... ... .... .... ... .... .. ....... .. ... ...... ... .. .... ... .. ... ..... ... 25
Pierre Guiclwrd
La terminología castra! en el territorio de fbn l:lafsün .................. .......... ... .. ... .... .. .. .... .. ..... .. .................................. 33
Virg ilio Marrínez Enamorado
Documentos jurídicos y fortificac iones ... .. .... .. ..... .. ......................................................................................... ....... 79
Manuela Marín
Urbanismo y murallas ... .. ... .. ... .... ... .... .. .......................................... ... ..... .. ..... ...... ..... .... ... ...... ....... .. .... ... ... ... .. .... .... .. 89 Christine Ma::;:.oli-Guintard
Las alcazabas en ai-Andalus .......... .... ............... .. .... ............. .. ..... ..... ............. ............ ..... ..... .. ....... .. ... .......... ....... ... 103
Ricardo Izquierdo Benito
Protección y tratamiento urbanístico de las murallas medievales de Algeciras .......... .. ... .. ..... .. ..... ......... ..... ...... .. 111
Pedro Pére~-8/anco Marrínez y Rafael Pérez-8/anco Mwioz
Apuntes sobre fortificación islámica en Marruecos .. .... .......... ..... .. ......... .... .. .. .... .. ..... ... ........ .. ............ .. .... .. .... .. ... 129
Patrice Cressier
Influjos recíprocos entre la fortificación islámica y la cristi ana en el medievo hi pánico .. ...... .. .. .... ... .... ... .. .. .... . 147
Lnis de Mora-Figueroa
La defensa del litoral a través de al-lba¡a de lbn al-t!a¡ib .. .... .. ..... ............................................................... .. ...... 157
Solla Abboud Haggar
Fortificaciones islámicas en la orill a norte del Estrecho ................................. .. ........ ...... .. .. ................... .. ..... .. .... . 169
Antonio Torremoclw Silva y Ángel Sáe~ Rodrígue~
Comunicaciones Fortificaciones, fronteras y sistemas defensivos en ai-Andalus, siglos XI al XIII .. .. .... ............ .. .... .. ...... .. ......... .. 269
Francisco Ca reía Fit~
Operatividad castra! granadina en la frontera occidental durante el siglo XV ....... .. .... ... .. .. ............ .. ..... .. ....... ..... 2 1
Man uel Rojas Gabriel, Dolores Pére~ Castwiera y Francisco Ca reía Fit~
La organización territori al del va lle del río Ojailén (comarca de Puertollano) en la Alta Edad Media ............... 295
Raúl Menasalvas \falderas y Daniel Pére~ \ficente
El Alcázar andalusí de Córdoba: estado actual de la cuesti ón y nuevas hipótesis ......... ... .... ................. ..... .. ....... 303
Al berro J. Momejo Córdoba y José Amonio Garriguet Mata
Algunas precisiones cronológica sobre la murallas de Sevi lla .. .......... .. ... .. .... .. .... ........ ............. .. .. .. ........ .. .. .. .... 333
Daniel Jiméne~ Maqueda
Las murallas de la ciudad de Andújar y supervivencia a través de las Actas Capitulares y el urbanismo .......... 3-1 1
Jes1ís A. Palomino León
303
El Alcázar andalusí de Córdoba: estado actual de la cuestión y nuevas hipótesis
Alberto J. MONTEJO CÓRDOBA José Antonio GARRIGUET MATA Universidad de Córdoba
1.- Introducción
El Alcázar de Córdoba puede considerarse uno de los hitos fundamentales de la arquitectura andalusí, equiparándose en cuanto a su importancia histórica y artística a Madinat a/- Zahra' y a la Alhambra de Granada, aunque su grado de conocimento actual sea notablemente inferior al de estos otros dos recintos palaciegos y militares de construcción posterior. Pese a los escasos vestigios visibles que del mismo existen hoy día, los testimonios literarios hispano- musulmanes permiten afirmar que el Alcázar cordobés constituyó el centro del poder político, religioso, social y económico de todo ai-Anda/us entre las primeras décadas del siglo VIII y la caída del Califato a comienzos del siglo XI, desempeñando también en las centurias siguientes un papel destacado hasta la conquista cristiana de la ciudad en 1236.
Hechas estas puntualizaciones, cabe señalar que, aunque el Alcázar de Córdoba ha sido designado frecuentemente en la bibliografía especializada como «califal» (CASTEJÓN, 1927-28; LÉVI- PROVEN\=AL, 1957 ; PAVÓN, 1988), sería más apropiado emplear el término «andalusí» para referirnos al mismo, ya que el primer adjetivo alude tan solo a una etapa histórica muy determinada, el Califato Omeya, mientras que el segundo se puede aplicar a todo el periodo durante el cual estuvo ocupado dicho palacio- fortaleza.
2.- Entorno urbanístico actual
La entidad propia del extenso complejo arquitectónico y urbanístico del Alcázar de Córdoba, con una prolongada ocupación en el tiempo, ha dejado una importante huella sobre un amplio sector de la ciudad contemporánea, aún reconocible.
El Alcázar estuvo situado en el ángulo suroccidental de la antigua Colonia Patricia Corduba romana y la
Qur.tuba islámica, en una espacio que con el devenir de los siglos -y especialmente en la última centuria- ha conocido innumerables y continuas alteraciones (Fig. 1). Este amplio sector de la ciudad lo ocupan hoy construcciones tan relevantes como la Mezquita-Catedral , el Triunfo de San Rafael, la Puerta del Puente, el Puente Romano sobre el Guadalquivir, el antiguo Hospital de San Sebastián (actual Palacio de Congresos y Exposiciones), el Palacio Episcopal, el Seminario de San Pelagio, la Biblioteca Pública Provincial, el Alcázar de los Reyes Cristianos y las Caballerizas Reales. Los ejes viarios que articulan hoy el solar donde se emplazaba el palacio-fortaleza andalusí son el Campo Santo de los Mártires y las calles Fleming, Tomás Conde, Torrijas, Amador de los Ríos y Sta. Teresa Jornet (Lám. 1).
3.- Las fuentes históricas sobre el alcázar andalusí de Córdoba
Como consecuencia de haber sido durante varios siglos la residencia oficial de los gobernantes hispano-musulmanes y un claro e indiscutible símbolo del dominio ejercido por ellslam sobre la Península Ibérica, el Alcázar de Córdoba aparece mencionado en multitud de ocasiones en las fuentes literarias árabes. Sin embargo, en muchos casos se trata tan sólo de simples citas de distinta cronología y carentes casi por completo de toda información precisa acerca de aspectos tales como su localización, extensión y/o principales dependencias.
No obstante, algunos textos de tipo histórico o geográfico sí han proporcionado interesantes datos sobre dichas cuestiones, aún cuando a veces pueden detectarse ciertas contradicciones entre unos escritores y otros. Este hecho se debe, entre otras razones , a que una parte considerable de aquellas obras fueron redactadas bastante tiempo después de los acontecimientos que en ellas se nanan , o bien a que sus autores tomaron como fuentes para su co-
El alcázar andalusí de Córdoba: estado actual de la cuestión
Fig. 1.- Detalle del Plano de Córdoba de 1851.
nacimiento trabajos no demasiado rigurosos en lo que respecta a este tema. Por esta razón resulta muy aconsejable mantener en todo momento una actitud sumamente cauta hacia las mencionadas referencias literarias , y más aún si queremos confrontarlas con los escasos y dispersos testimonios arqueológicos que actualmente disponemos. Un factor añadido complica nuestro intento de aproximación a los citados textos: el idioma en el que éstos se hallan escritos. En efecto, nuestro desconocimiento del árabe nos impide establecer un contacto directo con dichos relatos, obligándonos a recurrir forzosamente a las traducciones elaboradas por insignes arabistas desde el s iglo pasado hasta nuestros díasl.
A pesar de todos estos «inconvenienteS >> es indudable que las fuentes escritas referidas al Alcázar y a su en-
torno urbano más inmediato han de tenerse muy en cuenta al efectuar un estudio científico, de carácter arqueológico, acerca de este recinto palaciego y militar y de su evolución a lo largo del tiempo. Por tal motivo recogemos en el presente apartado una breve relación de los textos (y los autores) más destacados en este sentido, en orden cronológico, de los más antiguos a los más modernos. Debemos señalar, sin embargo, que la exposición detall ada de cada uno de ellos es una labor demasiado amplia como para afrontarla en este trabajo, de modo que a continuación enumeraremos tan sólo de forma sintetizada las principales noticias que nos han transmitido las diversas fuentes manejadas.
El historiador cordobés lbn lfayyiin (377-469/987-1 076) ofrece en los distintos libros de su obra ai-Muqtabis (o ai-Muqtabas) algunos de los pasajes más relevantes para el conocimiento del Alcázar. Con respecto a la época emiral sobresalen varias noticias referidas a los gobiernos de 'Abd ai-Ra~1mtin 11 y 'A bd A/lti/1. Así, sabemos que en 212 (827-828) 'Abd ai-Ra~1mtin 11 reconstruyó el aJTeci fe (ai-Ra$íf) o camino empedrado que corría paralelo a la margen derecha del Guadalquivir, en concreto desde <<el ángulo este de la medina al ángulo oeste del Alcázar» (LÉVI-PROVEN<;AL, 1957: 244, nota 113). Años más tarde, en el 238 (852) y poco antes de morir,v este mismo emir pudo contemplar el arrasado arrabal de Saqunda -en la orilla izquierda del Guadalquivir- y los barcos que navegaban por el río desde elJ!lirador que existía en la Puerta de los Jardines (Bclb ai- Yinün), una de las de su Alcázar, y a la que se accedía por una escalera de caracol
Lám. 1.- Vista aérea del sector suroccidental del casco histórico de Córdoba (Foto: Alejandro Montejo).
A. J. Montejo Córdoba y J. A. Garriguet Mata
(ARJONA, 1982: 45). En el zaguán de esta misma puerta tuvo que esperar el príncipe heredero Mu~wmmad la mue11e de su padre, 'Abd ai-Ra~unan 11, para poder ser designado emir de Córdoba (RUBIERA, 1988: 123).
Por otro lado, y siguiendo a ai-Razt, lbn l:fayyün atribuye al emir 'Abd Al/ah la construcción de un sabat opasadizo que unía la Mezquita con la fachada oriental del Alcázar y de una puerta en este mismo recinto palaciego, la llamada Puerta de la Justicia (Bah al-'Adl)2 En este mismo texto lbn l:fayyan hace mención también a la azotea (ai- Sa.th) levantada sobre la puerta Sur del Alcázar (ARJONA, 1982: 62). Para el Alcázar en época de 'Abd ai-Ra~unün 1///bn ljayyan proporciona en su obra un gran número de comentarios, destacando los referidos a la existencia en el interior del palacio de una «casita» (duwayra) que servía como cárcel o los de las ejecuciones llevadas a cabo en la calzada, junto a la orilla del río y ante la puerta principal del Alcázar: la Puerta de la Azuda (Büb al-Sudda) (VIGUERA y CORRIENTE, 1981: 74 y 79). Durante bastantes años estuvieron allí expuestos, por ejemplo, los cadáveres del rebelde cristiano 'Umar lbn l:fahíin y sus hijos hasta que una de las impresionantes crecidas del Guadalquivir se llevó los maderos en los que estaban colgados (VIGUERA y CORRIENTE, 1981: 166).
Interesante resulta el relato alusivo a la casa que e l primer califa cordobés hizo edificar detrás de su Alcázar para guardar los leones con los que atormentaba a criminales y enemigos. Dicha casa fue construida junto a un barranco y un puente, que pasó a ser conocido por esta razón como «puente de los leones» (YlGUERA y CORRIENTE, 1981: 41-42). Asimismo, cabe recordar el gran incendio que en 936 se produjo en el Zoco principal de la ciudad, ubicado al occidente del Alcázar. El fuego afectó a diversas tiendas y también a la Casa de Correos (Dür al-bumd) y a la mezquita deAbü Harün. 'Abd ai-Ra~1111cln 111 procedió inmediatamente a la restauración del mercado y de estos importantes edificios (VlGUERA y CORRIENTE, 1981: 286-287). Finalmente, la existencia de un sector militar en el Alcázar queda probada por lamen
ción a una «Alcazaba de la Casa de Mármol» (qa$abat Dar al-Rujüm), en cuyo patio se pasaba revista a lastropas , al menos en época de al-l:fakam 11 (GARCÍA GÓMEZ, 1965: 334).
La crónica de los cuatro últimos años del califato de al- l:fakam ll, aunque incluida en el Muqtabis de !bn ljayyün, es obra del también andalusí /sil ibn AfJmad alRüzi, historiador del siglo X. Estos «Anales palatinos» sobresalen con respecto a otros textos por el infrecuente hecho de que su autor fue testigo directo de los acontecimientos narrados en ellos. AI- Raz! menciona en sus Anales tres puertas del Alcázar: la Puerta de la Azuda (Bab aiSudda), situada a Mediodía y sobre la cual estaba la azotea (ai-Sa.1~1); la Puerta de los Jardines (Büb ai- Yinan), abierta también en el lado Sur del palacio - pero más a poniente que aquella- y dotada de un balcón o balaustra
da; y una Puerta de Hierro (Bab aHwdfd) calificada igualmente como meridional (GARCIA GOMEZ, 1965: 328-332). Asímismo, enumera muchas otras dependencias de localización incierta: la galería de la Dür al- f:wsa , la Casa de los obreros en el vestíbulo o pórtico (ja$il) de la Puerta
Lám 11.- Detalle del lienzo oriental del Alcázar andalusí integrado en el antiguo Palacio Episcopal.
de los Jardines, la cárcel (duwayra), la Casa de los Infantes (Dar al-awlad), la Casa de los Vi sires (Dar al- wuz.arci'), la Casa del Jardín (Dar al-Rawqa) (GARCÍA GÓMEZ, 1965: 332-333).
Pero otros episodios merecen una especial atención: la restauración del puente sobre el Guadalquivir; el traslado en muharran del año 361 (noviembre de 971 d.C.) de la Casa de Correos (Del r al-burud)3 desde su anterior sede -a poniente del Alcázar y a la entrada del Zoco principalhasta la Casa de las acémilas (Dar al-zawümil), «situada en la Mu$iira, al extremo [occidental] de Córdoba» (GARCÍA GÓMEZ, 1965: 363 y 365); los desfiles del general Gülib y sus tropas ante las puertas del Alcázar; las estancias de al-l:fakam 11 en el mismo con motivo de di stintas recepciones; la exhibición pública de la cabeza del rebelde lbn 'Abd ai- Salilm en el arrecife, junto a la Puerta de la Azuda; las importantes crecidas del Guadalquivir que inundaron algunas partes del zoco; el trasl ado definitivo del califa y su séquito desde Madinat ai-Zahrii' hasta el Alcázar cordobés; y, por último, la distribución de limosnas que él y el príncipe Abü- 1- Walid (futuro Hi.Siim JI) efectuaron desde la azotea situada en lo alto de la Puerta de la Azuda(GARCÍA GÓMEZ 1967:77-78,87-89, 101-102, 180, 236-237, 252-253, 269-270 y 275-276).
En el Ajbiír Maymü'a -colección anónima de relatos de carácter épico escritos, o cuando menos recopilados, hacia el siglo XI d. C.- se inserta la crónica de la conquista de Córdoba por los musulmanes. Inmediatamente después de atacar la murall a meridional y tomar la Puerta del Puente (Bab ai- Qan(ara) éstos, liderados por MugTt alRumí, liberto del califa al- Wa/Td lbn 'Abd al-Malik, asaltaron el palacio del gobernador visigodo de la ciudad, que había huido junto con sus soldados por la Puerta de Sevilla (Büb !SbTliya)4 , una de las situadas en la muralla occidental de Córdoba (LAFUENTE, 1867: 23-25) e identificada por lbn Baskuwiil con la Puerta de los Drogueros o
Perfumistas (Bab ai-'A.t!iirln) (CASTEJÓN, 1929: 277; OCAÑA, 1935a: 150).
Una vez consumada la conquista de Córdoba, Mugtt fue obligado a abandonar el palacio de los gobernadores visigodos, donde se había instalado en un primer momento, trasladándose a una casa provista de huertos y jardines llamada ai- Yor;r;ena, antigua propiedad real que ~1 parecer existía <<junto a la puerta de Algeciras (Bah al- Yedra),
306 El alcázar andalusí de Córdoba: estado actual de la cuestión
Lám. 111.- Torre del lienzo Norte del Alcázar andalusí.
que es la del puente, frontera a la brecha por donde penetraron sus soldados» (LA FUENTE, 1867: 33). A partir de entonces, nos dice el Ajbar Ma.Ymü'a, esta magnífica casapalacio fue denominada Balar Muglt. Con este mismo nombre se designaría más tarde a uno de los arrabales occidentales de Córdoba, cuya lista nos ha proporcionado lbn Baskuwal (LÉVI-PROYEN<;:AL, 1957: 242).
También son interesantes las noticias acerca de las ejecuciones de rebeldes ordenadas por 'Abd ai-Ra~1man 1
y llevadas a cabo en el ~wsa,j unto _ala orilla del río y a los pies del palacio (TORRES BALEAS, 1957: 592-593). En tiempos de a/-lfakam 1 s~ produjo la sublevación de los habitantes del arrabal de Saqunda. El emir, que posteriormente castigaría con dureza esta revuelta, pudo presenciar el combate entre sus tropas y los sublevados desde la azotea situada sobre la puerta Sur del Alcázar (RUBIERA, 1988: 123).
El hi storiador cordobés lbn Baskuwiil (493-578/ 11 02-1183) efectuó una importante descripción del Alcázar que un escritor magrebí bastante posterior a él, a/Maqqarl (998- 1040/ 1591 - 1632), recogió en una obra de carácter general sobre ai-Andalus. En el relato de lbn Baskuwal se nos dan a conocer, entre otras cuestiones, los nombres de las puertas y los pabellones principales del Alcázar. Debido a su interés creemos conveniente reproducir casi íntegra la traducción del mismo:
Fue preguntado lbn Baskuwal acerca del a/cá::.ar de Córdoba y dijo: "Es el palacio real más importante que
'
ha existido desde los tiempos del Profeta Moisés. En él hay construcciones antiguas y monumentos maravillosos de los griegos, de los romanos, de los godos y de orros pueblos aun más antiguos, que son indescriptibles. Luego los emires construyeron en su a/cá::.ar verdaderas maravillas; levantaron monumentos extraordinarios y bellos jardines que regaron con aguas !raídas desde la serranía de Córdoba, a grandes distancias, por medio de enormes tuberías que llegaban al norte del recinto. Luego las aguas corrían por cada patio a través de tuberías de plomo y salían al exterior a través de.fúentes que tenían diferentes formas y eran de oro, plata v cobre, llenando los enormes estanques, las bellas albercas y los maravillosos ::.afareches con pilones de mármol romano de bellísimos dibujos. Hay en este alcá::.ar altísimas alcazabas como no se han visto otras en el mundo, como ai-Munif[el alto l.
Los nombres de sus famosos palacios y conocidos jardines son: a/-Kamil (el Pe1j"ecto), a/-Muyaddad (el Reformado), a/-Ha'ir (la Balsa de Agua); ai-Rawda (e l Jardín) ; a/-Zahir (el Brillante); al-Ma :wq (el Amado), al- Mubarak (el Bendito), a/-Rasiq (el Elegante), Qasr a/-Surur (el palacio de la Alegría), a/-Tav (la Corona) y a/-Badi (el Maravilloso).
En cuanto a sus puertas(. .. ) está en primer lugar la que conduce a la azotea elevada que no tiene igual en el mundo. En la entrada hay una puerta de hierro con unas aldabas de bronce que están sujetas en sus bases y tiene la forma de un hombre con/a boca abierta. Estas aldabas eran de la ciudad de Narbona y las trajo el em ir Muhammad /, quefue quien abrió esta puerta. También al sur hay otra puerta que es la conocida como Puerta de los Jardines. Delante de estas dos entradas se encuentra la cal::.ada que se eleva sobre el Guadalquivir, en la que se encuentran dos me::.quitasfamosas por su santidad, donde el emir ai-Hakam 1 administraba justicia a los oprimidos, esperando lograra la recompensa de Alá.
Una tercera puerta es la conocida por la Puerta del Río que tiene en su parte norte una entrada conocida por la Qawariya5. La cuarta puerta es la llamada Puerta de la Mezquita, que es una entrada antigua utili::.ada por los califas para entrar los viernes en la me::.quita a través de un pasadizo" (RUBIERA, 1988: 122-123).
El historiador y geógrafo andalusí al-'Ud.ri (393-478/ 1002- 1 085) señala que la extensión del Alcázar era de 2100 codos6 y que tenía seis puertas: la Puerta de la A~uda (Bab al-Sude/a), la Puerta de los Jardines (Bab ai-Yinan), la Puerta de la Justicia (Büb ai-'Adl), la Puerta de los Tal le
res (&7b al-$ina'a), la Puerta del Imperio o del Rey (Büb a/-Mulk o Bab al-Malik) y la Puerta del Sabat (Bab aiSabar) (GARCÍA GÓMEZ, 1965: 378-379, Post Scriptum; CASTELLÓ, 1976: 131 - 133). Acerca de la localización de estos accesos al palacio a/-'Ud_rlsólo indica que la denominada Puerta del Imperio (o del Rey) estaba dentro de la ciudad, mientras que la del Sabat se hallaba en la Mezquita Aljama (GARCÍA GÓMEZ, 1965: 379).
lbn $iiflib al-$aliit, historiador andalusí de la segunda mitad del siglo XII, nos informa en su obra AI-Mann bi-1-Imama de sendas estancias que hizo el emir almohade Abii Ya'qub Yünif(558-580/ 1163- 1184) en el Alcázar durante los años 566 ( 1171 ) y 567 ( 1172), lo cual demostra-
A. J. Montejo Córdoba y J. A. Garriguet Mata
ría que este recinto palatino (o parte del mismo) seguía utilizándose en ocasiones como residencia oficial. Al-Salar habla además de un Maylis ai- Yumn (salón de la Felicidad) del Alcázar, no mencionado hasta entonces por ningún otro texto (ZANÓN, 1989: 76-77).
Ibn 'f4iiri al-Marriikusi, histori ador magrebí de los siglos XIII- XIV (VII- VIII H .), escribió una historia de ai-Andalus y el Magreb desde la conqui sta de estas regiones por los musulmanes hasta e l sig lo XIII, estructurada en tres libros e intitulada ai-Bayan al- mugrib ji ijfi$iir ajbtir mulük ai-Andalus wa-1-Magrib. En el segundo de estos libros, e l Baytin 11, lbn 'lgarf nos suministra un variopinto conj unto de noticias acerca del Alcázar. Con relac ión a la época emira l destaca, en primer lugar, la referencia a las ejecuc iones en masa llevadas a cabo sobre el Guadalquivir, desde al- m(1f"Y (el prado o la pradera)? has
ta la Mu5tira, en época de al- fjakam I (ARJONA, 1982: 3 1 ). Nos informa también de la restauración del arrecife y la traída de agua al Alcázar que ordenara 'Abd ai-Ra~uncln 11 (GA RCÍA GÓMEZ, 1965: 376) . Igua lmente alude a las numerosas intervenciones arquitectónicas que el hijo y sucesor de éste, Mu~wmmad, efectuó en el Alcázar (A RJONA , 1982: 54). Asimismo, y como hiciera lbn
fjayycln, menciona la construcción de la Puerta de la Justicia y del sabat que unía e l palacio con la Mezquita a instancias de 'Abd Allüh (GARCÍA GÓMEZ, 1965: 330, nota 18). Otras dependencias del palacio emira l que aparecen citadas en el Bayan JI son la «casita» que servía como cárcel, una Casa de los paños (Dar al-ban1qa) y un campo para jugar al polo (GARCÍA GÓMEZ, 1965: 333, notas 2 1 y 23). No debemos olvidar tampoco que los emires cordobeses (y más tarde los califas) fueron enterrados, según lbn 'fdarf, en e l interior del palacio, en una zona
conocida como la Rawc_la (Jardín) (TORRES BALBÁS, 1957: 594).
En el año 306 (918-919) el todavía emir 'Abd al
Raf:¡mcln ITI ordenó construir un pilón con tres tazas y un surtidor frente a la Puerta de la Justicia del Alcázar, donde anteriormente había estado la fuente construida por 'Abd
ai- Rahmün Il en 236 (850) (LÉVI- PROVEN<;AL, 1957: 4 18, n~ta 127; TORRES BALBÁS, 1957: 662). Ese fue , quizás, el inicio de una intensa actividad ed il ic ia emprendida por dicho gobernante durante su largo reinado en el palacio de sus antecesores, actividad de la que nos habla también el Baytin 11. En este sentido, es probable que 'Abd
ai-Ra~unan ni interviniese en la Dar ai-Sina'a , edificación identificada con las a tarazanas o los talleres (TORRES BALBÁS, 1957: 436, nota 80, y 747, nota 32; GARCÍA GÓMEZ: 1965: 333, nota 23). Siendo ya califa , en el 334 (945- 946), 'Abd ai-Ra~uncln 111 recibió «en su trono en el Alcázar de Córdoba » a los embajadores del emperador bizantino Constantino Vri Porfirogeneta (ARJONA, 1982: 104 ). Ese mismo año se registraron unas fortísimas inundaciones en las que el agua llegó hasta la denominada Torre del León (Bur_v al- Asad), destruyendo el final del puente y abriendo brechas en el arrecife (A RJONA, 1982: 1 04; OCAÑA, 1982: 450) . Según R. Castejón y M. Ocaña esta Torre del León se hallaba situada en el ángulo suroccidental ele la muralla que encerraba a la medina (CASTEJÓN, 1929: 286: OCAÑA, 1982: 450).
En la etapa califal cabe reseñar que a la muerte de al-fjakam lila Puerta ele Hierro (Bah a/- fjadfd) del Alcázar fue tapiada por orden del hayib YaJar a!-Mu$~Wji (GARCÍA GÓMEZ, 1965: 326); y que Muf:¡ammad lbn Abf 'Amir, Almanzor, <<fortificó el Alcázar(. .. ) con el muro que lo circunda, le hizo el foso ( ... ) que lo ciíie por sus dos lados ", quedando las puertas del palacio "aseguradas con guardas y ve ladores nocturnos» (GA RCÍA GÓMEZ, 1965: 334).
De la parte del Baytinll dedicada a narrar los sucesos acaecidos durante lafitna que supuso la caida definitiva del Califato cordobés merecen recordarse dos episodios: primero, la toma del Alcázar en el 1009 (399) por las tropas de Muf:¡_ammad lbn Hisam ai- Mahdf, que supuso la primera abdicación del califa Hi.~am JI. Del relato del Bayan (completado por ai-Nuwayri) parece desprenderse que e l ataque se produjo por el sector suroccidental del Alcázar, pues se mencionan el zoco y los arrabales occidentales como puntos de reunión de los partidarios del rebelde alMahdi. lbn '/giiri (al igual que hace ai- Nuwayrf) cita también una Puerta ele las Trabas (Bah as- Sikal) de localización imprecisa. Para Castejón la Bah as- Siktil tal vez pudiera identificarse con la Puerta del Puente (CASTEJÓN, 1929: 271), aunque en opinión de J. Zanón , la identificación de esta puerta con alguna de las ya conocidas para la medina no está del todo clara (ZANÓN, 1989: 42-43). En segundo lugar, el Alcázar fue nuevamente asaltado en 1024 (4 14) para derrocar al cali fa 'Abd ai-Ra~nnan V, quién intentó huir por la Puerta del Baño pero encontrándola vigilada optó por esconderse en el horno del mismo, ele donde fue sacado para su posterior ejecución (MAÍLLO, 1993: 60-62 y 122).
En su obra enciclopédica Nihayat al- arab el escritor egipcio al-Nuwayri (m. 73211332) refiere la traída de agua al Alcázar por 'Abd ai- Raf:¡man 11 (destacando que fue e l primer gobernante que lo hizo) , así como la construcción a instancias ele este mismo emir de un depósito situado a la salida del palacio donde se vertía el agua sobrante para que pudieran tomarla lo s habitantes de la ciudad (CASTEJÓN , 1929: 315; ARJONA, 1982: 34). AINuwayri, como hiciera lbn 'ld_clri, narra la toma del Alcá
zar por parte ele M u~wmmad ai- Mahdi el 16 de .vumada JI de 399 ( 15 de febrero de 1 009) , aunque aporta nuevos e interesantes datos que complementan el relato de lbn 'ld_ari. Así, menciona una Puerta de los Leones (Bah ai- Siba') del Alcázar que - junto con la ya conocida Puerta de los Jardines- fue aportillada por los asa ltantes, quienes acabaron entrando en el palacio por la Puerta de la Azuda (CASTEJÓN , 1929: 280; TORRES BALBÁS, 1952: 169: IDEM, 1957: 593; GARCÍA GÓMEZ, 1965: 326 nota 11: PAVÓN, 1988: 404-405).
Al exponer la descripción del Alcázar realizada por lbn Ba.5kuwal ya hemos tenido ocasión de referirnos al compilador norteafricano al-Maqqari y a su obra, NaP1 ai- Tfb. Para ai- Maqqari, 'Abd ai-Ra~m1an 1 fue el constructor (o a l menos el reconstructor) del Alcázar, idea que ya había sido expresada igualmente por ai- Nuwayri (TORRES BALBÁS, 1957: 591). El Alcázar tenía, segú n aiMaqqari, una extensión de 1.100 codos8 (GARCÍA GÓMEZ, 1965: 322). Una de sus puertas era la llamada
308 El alcázar andalusí de Córdoba: estado actual de la cuestión
Plano 1.- Localización de los hallazgos y vestigios relacionados con el Alcázar andalusí y su entorno.
Büb al- Sinü'a - Puerta del Oficio (GARCÍA GÓMEZ, 1965: 326, nota 1 1) o de las A tarazanas (TORRES BALBÁS, 1957: 593)-, ubicada al parecer en la parte trasera del palacio y conocida también por otros textos. Esta puerta debió estar relacionada con las <<a tarazanas reales del Alcázar» (TORRES BALBÁS, 1957: 436, nota 80, y 747, nota 32).
Siguiendo al historiador tunecino lbn Jaldün (732-807/1332-1406) ai- Maqqarihace referencia a la Casa del Jardín (Dar ai- Rawcja) mandada construir por 'Abd aiRabmiin 111 en su Alcázar cordobés. Este mismo califa llevó el agua de la sierra a los otros palacios del Alcázar a través de caños de plomo (TORRES BALBÁS, 1957: 591 y 662; GARCÍA GÓMEZ, 1965: 324; RUBIERA, 1988: 126- 127). AI- Maqqari recoge de lbn ljayyiin un interesante pasaje acerca de la visita que Ordoño IV efectuó a Córdoba en 351 (962) con el fin de solicitar de al-/jakam //la ayuda necesaria para recuperar su trono. Al marchar
hacia Madinat ai- Zahrii', el séquito de Ordoño IV pasó delante del Alcázar (pero por fuera de él), y cuando se hallaban entre la Puerta de la Azuda y la de los Jardines el monarca «preguntó por el enterramiento de ai- Nii:jif· lidin Allüh f'Abd ai-Ra~unün llfj. Le indicaron el sitio al que en el interior del Alcázm; en la Rawcja, estaba su tumba, y entonces Ordoíio se quitó el gorro, se inclinó ante el lugar de la tumba, oró, tras de lo cual volvió a ponerse el gorro en la cabe::,a» (TORRES BALBÁS, 1957: 592; GARCÍA GÓMEZ, 1965:324, nota 7; ARJONA, 1982: 138).
Por último, Al-f!imyari, geógrafo árabe de los siglos XV- XVI, realiza en su Kitüb ai- Rawcj una descripción de Córdoba que sigue en gran medida a las efectuadas por otros geógrafos anteriores. Al ocuparse del Alcázar dice que éste se encuentra situado al Oeste de la ciudad, llegando sus límites hasta las murallas meridional y occidental de la misma (TORRES BALBÁS, 1957: 590; ARJONA, 1982: 233).
A. J. Montejo Córdoba y J. A. Garriguel Mala
4.- Los datos arqueológicos
4.1.- La cerca norte y este de/Alcázar y el pasadizo (sabat)
Buena parte de las murallas Norte y Este del Alcázar y algunas de sus torres son vis ibles actua lmente en la ca ll e Torrijos, frente a la Mezquita, y en e l interior del Palacio de Congresos y Exposiciones (RAMÍREZ DE ARELLANO, 1982, or. 1904: 11 8- 123; CASTEJÓN, 1929: 279; TORRES BALBÁS, 1957: 594; GARCÍA GÓMEZ. 1965 : 323) . Estas murallas, constru idas con recio aparejo de sillería, constituyen desde e l siglo XIIJ los límites oriental y septentrional del antiguo Palacio Episcopal. Su aceptab le estado de conservación se explicaría, quizás, por haber sido reutilizadas e n dicho edificio (Láms. JI y 111 ; Plano 1, no 1 ).
Por otra parte, a través de lbn ljayyan y otros escritores sabemos que 'Abd Allah mandó construir un pasadizo e levado (sabat) que permitía la comunicación directa entre el sector nororiental del Alcázar y la Mezquita (GARCÍA GÓMEZ, 1965: 325-326 y 330-331 ). Este saba1 emiral fue demolido algunos años más tarde por al- ljakam 11 con motivo de la ampliación de la Mezquita hacia el Sur (OCAÑA, 1935b: 166; GARCÍA GÓMEZ, 1965: 331 ), siendo sustituido por otro de nueva factura que se conservó cas i intacto hasta 1622 (RAMÍREZ DE ARELLANO, 1982, or. 1904: 120; CASTEJÓN, 1927-28: 37); sin embargo, del mencionado y también desaparecido sabat cafi{a f9 (Plano 1, n° 2) nos ha quedado una descripc ión detall ada realizada por Ambrosio de Morales (OCAÑA, 1935b: 164, nota 46).
4.2.- Hallazgos acaecidos en el siglo XVIII
Una de las referencias literarias más antiguas sobre la aparición de vestigios relacionados con el Alcázar nos la proporciona el erudito Bartolomé Sánchez de Feria en el tomo l de su Pafeslra Sagrada, escrita en 1772. Dice así: ... en la obra que los aiios pasados se hizo en el Colegio de San Pe/agio se descubrieron varios caiiones de plomo, COl/lO caiieria que dirigia su curso á::.ia el Alca::;ar Viejo. Y sabiendo que el Rey Abderram(m Segundo llevo el agua al Alca::.ar por aquaeduclos de plomo, (. .. )es evidenle, que en este silio eslul'o el Afca::.ar de los Arabes (SÁNCHEZ DE FERIA, 1772: 131 ).
La importancia de este texto reside tanto en la noticia del hallazgo en sí - unas tuberías de plomo de grosor considerable- , como en el lugar donde el mismo se produjo, el Seminario de San Pelagio (Plano 1, no 3). No obstante, debemos señalar que Sánchez de Feria localizó erroneamente el Alcázar andalusí donde hoy se encuentra el barrio de San Basilio, conocido popularmente como «Alcázar Viejo», hecho que sin embargo no resta valor a la información arqueológica que éste nos ofrece.
4.3.- Los hallazgos del seminario en la segunda mitad del siglo XIX
En 1857, al acometer las obras de ampl iación del Seminario de San Pelagio hacia e l Oeste, y en concreto, al
excavarse los cimientos del nuevo edificio (Plano l , n° 4 ), se efectuaron importantes descubrimientos que tuvieron eco en la prensa local: En octubre de 1857 haciendo los cimientos para el muro que incluye un pedazo de terreno del Campo San/o concedido por la ciudad al colegio Seminario Conciliar de San Pe/agio, a una profundidad de 4 ó 5 varas [3,34 ó 4,17 m.] se encontraron muros muy robustos que atravesaban fa zanja, formados de sillares de piedra franca y losas de mármol blanco de una media vara cuadrada, una moneda romana del Bajo Imperio ... Es indudable que !Odas eslas ruinas son del Alcázar de los Califas (MARTÍN LÓPEZ, 1990: 207, nota 137).
Nuevos hallazgos relacionados con el Alcázar se produjeron en 1867 durante las obras de construcción de la biblioteca del Seminario (Plano 1, n° 4). En esta ocasión los restos exhumados cons istieron en fragmentos arquitectónicos y otros objetos donados al Museo Arqueológico Nacional por el Obispo de Córdoba; entre los cuales el más destacado fue un epígrafe conmemorativo de 'Abd efKrim, hayib de 'Abd al- Raf:¡man 11 (CASTEJÓN, 1927-28: 40- 41; IDEM, 1929: 280-281 , nota 2) .
4.4.- Vestigios aparecidos en la primera mitad del siglo XX
4.4. 1.-Eldescubrimiento de los llamados "baños cal(fales"
El 26 de marzo de 1903, con motivo de la exp lanación de una parte del Campo Santo de los Mártires para la realización de un jardín, se hallaron diversas estructuras y elementos arquitectónicos pertenecientes a unos baños (bammam) del Alcázarlü (RAMÍREZ DE ARELLANO, 1982, or. 1904: 118) (Plano 1, n° 5). Se documentaron entonces dos bóvedas de cañón, construidas mediante fábrica de sillares, en las que se abrían lucernarios en forma de estrella de ocho puntas que permitirían la iluminación del interior de las salas. Así mismo, se constató la existencia de otro espacio de los mismos baños (cubierto con una bóveda ele aristas que se encontraba hundida) con su correspondiente pavimento realizado a base de losas de mármol blanco, así como restos fragmentados de dos pilas ele baño con sus respectivas cañerías en los muros. También se descubrieron otras salas, algunas de las cua les no pudieron ser investigadas de forma completa al encontrarse debajo ele las viviendas en uso, y numerosos restos y elementos de decoración arquitectónica (RAMÍREZ DE ARELLANO, 1982, or. 1904: 121 - 123).
Entre todas las dependencias aparecidas destacaría «una cámara sunluosísima, cfauslrada sobre veinliocho columnas y formando ocho arcos de descarga, y sobre el cuadro central una bóveda calada formando eslre flas y olros adornos» (RAMÍREZ DE ARELLANO, 1982, or. 1904: 122). Poco después ele efectuados estos interesantes hallazgos todas las estructuras fueron ele nuevo enterradas (RAMÍREZ DE A RELLANO, 1982, or. 1904: 11 8).
4.4.2.- La excavación en el palio Sur del Palacio Episcopal
La Real Sociedad Cordobesa ele Arqueología y Excursiones efectuó en 1922 una actuación en el patio meri-
JlO El alcá-:ar andalusí de Córdoba: estado actual de la cuestión
¡. ......... ~ • Lám. IV.- Arco de herradura situado en el actual lienzo
occidental del Alcázar de los Reyes Cristianos.
dional del antiguo Palacio Episcopal, que supuso la apertura de una zanja orientada de No11e a Sur y situada, aproximadamente, en el centro del mencionado patio, entre sus dos puertas principales (Plano 1, no 6). Al parecer, los vestigios más importantes se encontraron cercanos «a la fachada Nor1e de dicho patio». Consistieron en un muro de cronología hispano- musulmana casi paralelo a la mencionada fachada septentrional y realizado mediante fábrica de sillares calizos dispuestos a soga y tizón; y en una estructura de sillares (posiblemente romana) localizada a una cota inferior (CASTEJÓN, 1928: 1 0) 11 . Al final de labreve crónica que recoge los resultados de esta excavación se destaca lo siguiente: «Todo el interés del halla-:go estuvo en deducir que dicha fachada del Palacio (la fachada interior que forma el lado norte de indicado patio) no esta sobre la línea del muro árabe sino algunos metros más interior» (CASTEJÓN, 1928: 1 0).
4.4.3. - Los restos aparecidos en 1928 en el Campo Santo de los Mártires
Durante el desarrollo de unas obras de infraestructura para la construcción de un colector del alcantarillado que transcurre bajo el Campo Santo de los Mártires se hallaron numerosos vestigios del Alcázar anda lusí (Plano 1, n° 7). Los restos aparecieron en una zanja que, saliendo de la calle las Pavas o Tomás Conde, atravesaba el Campo
Santo de los Mártires con dirección al río y COITÍa paralela al muro Oeste de los jardines de la actual Biblioteca Pública (CASTEJÓN, 1927-28: 33- 34 y 42; JDEM, 1961-62: 244 ). Cabe destacar aquí el descubrimento de «murallas, elementos constructivos, mármoles, columnas roras, basas y capiteles mutilados y muestras de cerámica» (CASTEJÓN, 1927-28: 33); y que algunos de los muros documentados estaban decorados con un zócalo rojo. También se constató la existencia de pavimentos pintados a la almagra (CASTEJÓN. 1927-28: 42).
4.5.- Hallazgos acaecidos en la segunda mitad del siglo XX
4.5.1. - Restauración del Alcá-:ar de los Reres Cristianos: vesti[?ios del Patio Mudéjar
Entre 195 1 y 1955, y con el fin de recuperar el Alcázar de los Reyes Cristianos para su disfrute públicol2, se realizaron las primeras obras de restauración de dicho monumento, que corrieron a cargo del arquitecto Y. Escribano. La actuación que hemos de destacar ahora, por estar lo hallado posiblemente en relación con el Alcázar andalusí, fue la que se acometió en el hoy llamado Patio Mudéjar (Plano 1, no 8); en él Escribano emprendió unas excavaciones que sacaron a la luz un patio de crucero mudéjar. No obstante, lo que más interesa resaltar aqu[ es la aparición de un arco de herradura apuntado en el muro que delimita el patio hacia el Oeste (ESCRIBANO, 1955: 12; IDEM, 1972: 52), muro que constituye el actual lienzo de muralla occidental del Alcázar cristiano. Este arco de herradura (Lám. IV) ha sido fechado en el siglo Xll -época almohade- (PAVÓN. 1990: 117 y fig. 121 ).
Otros hallazgos reseñables son los que aparecieron en tres sondeos excavados en distintas zonas del Patio Mudéjar. En una cata cercana al arco antes mencionado se exhumaron al menos cuatro sillares que cubrían toda la superficie del sondeo e impidieron proseguir la excavación; los sillares aparecieron a unos dos metros bajo la cota del pavimento del patio (ESCRIBANO, 1972: 16-17). En una segunda cata de mayores dimensiones que la anterior y situada al Sur del patio apareció (a unos 4,5 m. por debajo de la solería) una estructura de sillares ele cierta envergadura en la que puede apreciarse lo que parece ser una conducción hidráulica, aunque el estado de abandono actual de los restos y la parquedad de los datos ofrecidos por su excavador (ESCRIBANO, 1955 : 6; JDEM, 1972: 16-18) nos impiden precisar más sobre su posible interpretación. Por último, el tercer sondeo se llevó a cabo en el umbral del gran arco apuntado que actualmente comunica el Patio Mudéjar con la zona ajardinada que se extiende a poniente del A lcázar cristiano, desde laTorre de los Leones a la Torre ele la Inquisición. En esta tercera cata se halló un fuste estriado de columna labrado en mármol blanco (ESCRIBANO, 1972: 18). La altura de este fuste es de 4,1 m. y su diámetro 0,45 m.; situado en posición vertical, descansa sobre una basa de otro orden. por lo que no parece hallarse en su localización original (GODOY e IBÁÑEZ, s.a.: 87) . Esta columna fue interpretada en su día como perteneciente
A. J. Montejo Córdoba y J. A. Garriguet Mata
Lám. V.- Paramento interno de la muralla Norte del Alcázar andalusí, restaurado parcialmente.
a un importante edificio de la Córdoba romana: el palacio de los pretores (BLANCO, 1966: 24) , aunque en nuestra opinión dicha interpretación es errónea.
4.5.2. - Nuei'OS halla::.gos en el Seminario de San Pe/agio en 1952
A través de un interesante trabajo sobre los mozárabes de Córdoba (JIMÉNEZ PEDRAJAS, 1960) sabemos que durante la ejecución de unas obras para la construcción de un nuevo pabellón en el Seminario aparecieron importantes vestigios relacionados con el Alcázar (Plano 1, n° 9); noticia que reproducimos por su interés: Cuando por los años cincuenta (. .. )se hi::.o la ampliación del Seminario, edificando un pabellón en el llamado Patio de los Mártires, paralelo a la Capilla, se descubrieron a una profundidad de unos dos metros, abundantes restos de edificaciones califales, con grandes sillares, y solerías de estuco, pintados con almagra, restos que llegaban hasta el borde mismo de dicho muro sur1 3. Y así mismo, una atarjea más pro.fúnda y lo suficientemente amplia como para permitir andar por ella en cuclillas o de rodillas, en un trecho de unos ci11.co metros, hasta un derrumbamiento. Todas estas construcciones eran, a mi parecer; ciertamente no romanas. A/ nivel romano se llego en los pozos para la cimentación, y a mucha más profundidad (JIMÉNEZ PEDRAJAS, 1960: 194-195).
Por otro lado, Escribano añade casi de pasada que entre los restos exhumados entonces se encontraba «una pavimentación como la de la Lonja del Patio de los Naranjos de la Me::.quita » (ESCRIBANO, 1972: 26).
4.5.3. - Co/unuws en la AFenida del Alcá::.ar
De nuevo unas obras de infraestructura efectuadas en las inmediaciones del Alcázar anclalusí permitieron comprobar la existencia ele restos de entidad en su entorno (Plano 1, n° 1 0): Todos hemos Pisto al pie de la torre de la Fe/a del Alcá::.ar 1 ele los Reyes Cristianos 1 dos colosales co/wnnas descubiertas cuando se hi::.o el alcantarillado de la Ronda de lsasa iguales que las que hay en la escalerilla de la Me::.quitafrente a la posada del Sol v otras dos iguales en la Puerta de Sevilla y en la calle Postrera. Todas
311
ellas por sus colosales dimensiones y por ser de granito pesadísimo han quedado enterradas en su mismo lugar de halla::.go (SANTOS GENER, 1955: 190).
4.5.4. - El redescubrimiento de los "baiios califales "
En el otoño ele 1961, y por iniciativa del Ayuntamiento, se volvieron a exhumar los vestigios de los baños hallados a principios de siglo en el Campo Santo de los Mártires (Plano 1, n° 5). La finalidad ele estas nuevas excavaciones era identificar cGn mayor precisión lo hallado casi seis décadas antes. Además de las estructuras descubierta en 1903, esta intervención sacó a la luz otras desconocidas aún, así como numerosos elementos ele decoración arquitectónica y fragmentos cerámicos (CASTEJÓN, 1961-62: 240-242; ANÓNIMO, 1964- 65: 163- 165). La cronología ele los baños oscila entre la época califal y la etapa almohade, según se desprende de unas yeserías aparecidas en las campañas ele 1963 y 1964 , continuación de las anteriores (ANÓNIMO, 1964-65: 164; OCAÑA, 1984).
4.5.5. - En busca de las tumbas de los califas
En 1962, al mismo tiempo que se actuaba en los baños del Campo Santo de los Mártires , se acometió una excavación encaminada a descubrir las tumbas de los emires y califas sepultados en el interior del Alcázar, concretamente en la zona denominada por las fuentes árabes
como la Rawt;!a; con este propósito se realizó una pequeña intervención en el interior de los jardines occidentales del todavía por aquel entonces Palacio Episcopal (Plano 1, no JI) (CASTEJÓN, 1961-6214: 245- 253; !DEM, 1963: 229- 231 ).
En un «cuadro» de los jardines mencionados se abrió un sondeo de aproximadamente 4 x 4 m. , en el que se exhumaron dos pilares de sección rectangular (Fig. 2) , realizados con sillares calizos dispuestos a soga y tizón. Estos pilares conservaban una altura de 1,30 y 0,88 m. respectivamente. Su zócalo estaba revestido y pintado en rojo, observándose ulia franja del mismo color por encima. Los pilares tenían unas dimensiones de 1 x 1,24 m. de lado, y 1,14 x 1 ,38 m. en la parte inferior, más ancha por
Lám. VI.- Paramento externo de la cerca septentrional del Alcázar andalusí. Fábrica original.
Jl2 El alcázar andalusí de Córdoba: estado actual de la cuestión
disponer de un «enchapado» de ladrillo de 0,58 m. altura; el espacio existente entre los pilares era de 3,66 m. (CASTEJÓN, 1961 -62: 247-248; IDEM, 1963 : 231 ). El pavimento sobre el que ambos se alzaban se encontraba a una profundidad de 2,50 m. y fue descrito de la siguiente forma: El piso original es de hor111igón homogéneo de cal, pintado al rojo y hacia mediodía está la galería interirJI; toda ella pintada de rojo el suelo de hormigón calcáreo. Se descubrió esta galería en una anchura a partir de pilastras de 2 '90, y todo su borde opuesto aparecía roto a partir de una línea paralela a la de pilastras, seFíalando acaso la línea de muro interim: .. El espacio entre pilastras tiene hacia el norte una faja de mármol blanco de unos 45 ctms., que indica el escalón hacia el hueco del patio (CASTEJÓN, 1961 -62: 248).
A juicio de Castejón ( 1961-62: 248-249) la galería hallada estaría cubierta <<por fuertes entablamentos» debido a la ausencia de dovelas COITespondientes a arcos y a la abundante presencia de grandes clavos de unos 40 cm. de longitud. En vista de estos interesantes vestigios se decidió buscar la línea de pilares al exterior de los jardines del Palacio Episcopal, en el Campo Santo de los Mártires, obteniéndose resultados negativos en este sentido al encontrarse «a nivel análogo al de las pilastras, una irregular construcción, ovalada, como po;:.o de noria, horno de cal o cosa parecida, inclasificable desde cualquier punto de vista, que ha vuelto a ser soterrada, porque entraba bajo la tapia de cerramiento del jardín episcopal y podía ser causa de ruina » (CASTEJÓN, 1961-62: 249; IDEM, 1963: 231 ). Sea como fuere, el objetivo original de esta intervención (el hallazgo de las tumbas de emires y califas) no quedó ni mucho menos cumplido, pues no se halló ningún resto de sepulturas. Tanto es así que el propio Castejón, a tenor de los resultados fallidos y pensando en futuras investigaciones, propuso dirigir la búsqueda de la necrópoli s real «más a mediodía, en línea paralela a la presunta fachada sur del Alcá-::_(/1; a cuyo lugar se refieren las más precisas citas de los cronistas islámicos» (CASTEJÓN. 1961 -62: 251; IDEM, 1963: 233).
4.5.6. - Actuaciones en el Patio de Mujeres del Alcá::.ar de los Reyes Cristianos
Y. Escribano intervino de nuevo en el Alcázar cristiano en los años 1963 y 1968, excavando en esta ocasión la mitad Norte del Patio de Mujeres (Plano J, no 12). De los trabajos acometidos y ele los restos hallados entonces sólo nos ha llegado un plano firmado por el propio Escribano en 1974, donde se representan gráficamente, a modo de croquis, las principales estructuras aparecidas (COSTA, s.a.: Plano 1 0). En 1963 Escribano excavó la zona más próxima a los baños mudéjares del Alcázar cristiano, intervención que aparece en el plano antes mencionado con la denominación «EXCAVACIONES EN ELPATIOANTEBAÑOS DE TRADICIÓN MUSULMANA 1963». La campaña de 1968 se centró en un sector del Patio de Mujeres si tuado al Sur de la anterior remoción , cerca del paramento interno de l lienzo oriental de la fortaleza cristiana, se-
SECCIÓN f --=_§_==--_ =·.J......l..__J_¡~!!J!ll!!11<21J~... '"""'"'--'~J&_,__~- __m_
~···- -·- - ?---.... .L~ . .e~."~~~------~
/ SOlERIA DE ESTUCO EN ROJO
,:.& '
----'---------'( PLANTA
Fig . 2.- Planta y alzado de los vestigios aparecidos en los jardines de la actual Biblioteca Pública. (CASTEJÓN,
1961-62: 251).
ñalánclose en el plano como «EXCAVACIONES SECTOR S. E. ENTRE ACCESO A LA AVDA. DEL ALCÁZAR Y EL PATIO ANTERIOR 1968»
Las dos excavaciones anteriores afectaron, pues, a una amplia superficie del Patio de Mujeres y tu vieron como resultado el hallazgo de numerosas e interesantes estructuras que hasta la fecha no han sido publicadas, ignorándose por lo tanto su función y cronología.
4.5. 7.- Intervenciones de A. Marcos y A. M. Vicent en el Alcázar andalusí
A p1incipios ele los años 70, Marcos y Vicent retomaron el estudio arqueológico del Alcázar andalusí. esta vez con cierta continuidad en el tiempo. Por una parte, intervinieron en el descampado ele la actual Biblioteca Pública y. por otra. en el Patio de Mujeres del Alcázar cristiano.
• La excavación de la Biblioteca Pública: Marcos y Vicent realizaron cinco campañas de excavación (años 1971, 1972, 1980, 1981 y 1982) en la zona septentrional de los antiguos jardines occidentales del Palacio Episcopal (Plano l , n° 13)(MARCOSyVlCENT, I985:241 -245). Los datos publicados de estas campañas son muy parcos, por no decir inexistentes. pues sólo consta la aparición ele restos pertenecientes al palacio califal «con muralla, muros, pavimentos» (MARCOS y VICENT, 1985: 241 ). Una informac ión a lgo más extensa y detallada nos la ofrece, otra vez de forma indirecta, Escribano en su obra sobre el Alcázar cristiano, quien al referirse a los trabajos que desarrollaban comenta lo s iguiente: «Hoy se hacen otras obras de <<destape >>, pues ésta es !ajusta palabra, encontrándose estructuras simples, muros sin arte, l'iéndose el lienzo N. de su muralla, elemento vertical de defensa, el cual le separaba de la ciudad y pueblo, paíio con unos cinco metros de altura, puerta cen trada, reforzada con torreones, ca lles, una interior bien cimentada con silla res, alcantarillado v exterior le protegía; alberca con cuatro fuentes, posibles pasadi::.os subterráneos, estucos en sus ;:,ócalos y pavimentos estucados en rojo, edificaciones que pueden dar idea relativamente clara de su organización general» (ESCRIBANO, 1972: 26).
A. J. M antejo Córdoba y J. A. Garrigue/ Mata
Como podemos comprobar, e l panorama que ofrecen los resultados publicados de las distintas excavaciones efectuadas durante los años 70 y 80 en los jardines de la Biblioteca Pública es bastante desalentador. Los vestigios aparecidos entonces permanecen hoy visibles, aunque se hallan cubiertos por una espesa y frondosa vegetación. En 1994, movidos por la inquietud que nos despertó las escasez de datos acerca de lo hallado, llevamos a cabo una inspección sobre el terreno de la zona excavada por Marcos y Vicent. De esta manera pudimos constatar in situ la existencia, entre otros, de los siguientes elementos:
-Un extenso tramo de la muralla Norte del Alcázar, realizado mediante fábrica de sillares -en algunos tramos restaurados- y tapial (Láms. V y VT). En dicho lienzo parece apreciarse la existencia de una puerta, o más bien un portillo por sus reducidas dimensiones, todo lo cual vendría a confirmar la noticia transmitida por Escribano expuesta más arriba.
- Una edificación alargada de grandes dimensiones y forma rectangular, construida a base de sill ares trabados con ladrillos, que correspondería a unos baños de cronología mudéjar por el tipo de pavimentos que posee. Dichos baños se encuentran muy próximos -y curiosamente en línea- con los del Campo Santo de los Mártires, estos de adscripción hispano-musulmana.
- Los vestigios de una estructura de planta cuadrada realizada mediante sillares y con unas dimensiones aproximadas de 4 x 4 m. de lado y unos 2 m. de altura visible. La interpretación de la misma se nos escapa por ahora, aunque bien pudiera tratarse de una torre.
-Por último, constatamos numerosos pavimentos de mortero de cal y arena y pintados en rojo, canalizaciones y otras estructuras de difícil interpretación por el lamentable estado de abandono en el que se encuentra toda esta amplia zona.
• La inlervención en el Alcá-;ar de los Reyes Cristianos ( 1974): el proyecto de construcción de un Palacio de Congresos por pmte del Ayuntamiento en el Patio de Mujeres del Alcázar cristiano (Plano 1, n° 12) propició la realización de unos sondeos y la limpieza de los vestigios que allí se encontraban exhumados con la intención de evaluar el interés y la entidad de los mismos (MARCOS y YICENT, s.a.: 1-3). Mm·cos y Yicent documentaron una alta concentración de muros en disposición más o menos mtogonal y con una orientación general casi coincidente con las p1incipales edificaciones y murallas del Alcázm· c1istiano; ello probaría, en opinión de sus excavadores, la intensa ocupación de esta zooa de la ciudad y el importante papel que la misma ha desempeñado desde época «indeterminada» hasta la actualidad (MARCOS y YlCENT, s.a.: 10). Aparte de descub1ir numerosos muros, pavimentos y conducciones hidráulicas, poco más se pudo concluir en aquel momento sobre la lectura m·queológica e histórica de los restos encontrados. Nada se apo1tó sobre la datación de estos hallazgos ni sobre su posible funcionalidad. En línea con todo lo dicho los propios responsables de aquella intervención, conscientes de ese problema. se expresaron de la manera siguiente: La limpie-;a, al dejar pe¡já:lamenle visibles los límites de cada piedra y afros elemen!Os, moslró la complejidad de esas estrucluras y su difícil definición funcional y cronológica en
su es lado ac!Ual, cuesliones que fu/uras excavaciones en niveles inferiores con el consiguiente es!udio podrían quizás responderse (MARCOS y VlCENT, s.a.: 5).
4.5.8.- Excavación en la Torre de la Paloma del Alcázar de los Reyes Crislianos
En 1980 se planteó levantar la desaparecida Torre de la Paloma del Alcázar cristiano con el fin de recuperar este importante elemento defensivo y reforzar así el ángulo Sureste de dicha construcción bajomedieval (COSTA, s.a.: 1 12-113 ). La mencionada torre fue derribada en 1856, cuando la fortaleza era utilizada como prisión, para conseguir «ventajas de vigilancia, ampli!ud y aseo que contrariaba la subsistencia del lorreón » (MORENO CUADRO, 1984: 267).
Con anterioridad a las obras de restitución de laTorre de la Paloma se realizó una intervención arqueológica -dirigida por J. F. Rodríguez Neila en 1981 - para conocer tanto su localización como sus dimensiones exactas (Plano 1, n° 14). Los resultados de esos trabajos aún no han sido publicados. Sólo conocemos dos escuetas referencias acerca de la aparición de un potente muro de sillares que sus descubridores identifican con la muralla meridional de la ciudad romana, hipótesis que a nuestro juicio es del todo errónea (MONTEJO y GARRIGUET, 1994b). Por consiguiente, la interpretación de esta estructura no ha sido resuelta satisfactoriamente, motivo por el cual desconocemos qué vinculación pudiera tener con el Alcázar andalusí. Por su brevedad y por ser los únicos testimonios dados a conocer hasta la fecha del mencionado vestigio hemos creído conveniente reproducir las dos noticias citadas : Con estos hallazgos podría eslar relacionado un paramento de grandes sillares hallado en una prospección arqueológica realizada por el Departamenlo de Hisloria Anligua de la Universidad de Córdoba en septiembre de 1981 en la llamada « Torre de la Paloma » del Alcázar de los Reyes Cristianos. La memoria de esw prospección será publicada próximamente (fBÁÑEZ, 1983: 303, nota 61). Posiblemente algunos me/ros de esta parle sur de la muralla fueron locali-;ados duran/e una inspección arqueológica realizada bajo nuestra dirección, por encargo de la Delegación de Cul!ura, en la Torre de la Paloma (Aicá-;ar) el aFío 1981. En dicho lugar se l'eían claramenle superpuestos sillares de época romana, árabe y cristiana. Dicha prospección llegó a los 8,20 ms. de profundidad, nivel has/a el que se prolongaba el muro romano (RODRÍGUEZ NETLA, 1988: 440, nota 381 ).
4.5.9. - Excavaciones de F Godoy y A. lbáíie-; en el Alcázar de los Reyes Cristianos
En 1990 el Alcázar cristiano fue objeto de otra intervención arqueológica como paso previo a la elaboración de un nuevo proyecto de restauración. Con esta intervención se pretendía conocer de manera precisa el estado de conservacion de la fortaleza y solucionm· cie1tas interrogantes planteadas por el equipo de m·quitectos responsables del proyecto de restauración·(GODOY e lBÁÑEZ, s.a.: 4). Godoy
El alcá::.ar andalusí de Córdoba: estado actual de la cuestión
e lbáñez hicieron 8 catas en distintos puntos del Alcázar cristiano; aunque ahora sólo nos referiremos a aquellos sondeos donde se hallaron estructuras, estratos o indicios de cronología hispano-musulmana, y tal vez relacionados con el Alcázar andalusí directa o indirectamante.
- Cata 1: localizada al Oeste de la Torre de la Inquisición (Plano 1, n° 1 S a); destaca el hallazgo de un muro realizado con sillarejo (98, 12 m.s.n.m.) con una potencia aproximada de 1,5 m. La cronología propuesta en aquel momento fue «musulmana», sin ofrecer ninguna interpretación sobre su funcionalidad (GODOY e IBÁÑEZ, s.a.: 14- 19, 50-51 y Fig. 1 ).
-Cata JI: situada al Sur de la Torre de la Inquisición (Plano 1, n° 15b); apareció una estructura construida mediante sillares de caliza (96 m.s.n.m.). En opinión de sus excavadores se trata de: «una plataforma o basamento sobre el que se asienta la zapata de la torre [de la Inquisición] y cuya cara surforma un plano totalmente recto con dirección E-W, a todo lo ancho de la Cata. Esta cara S. es la que aparece enfoscada mediante dos enlucidos pintados de rojo o a la almagra. Aquí se ha podido apreciar que el primer enlucido en rojo lleva unas divisiones horizontales a modo de bandas y seFíaladas con leves incisiones que establecen la diferencia de los dos colores» (GODOY e IBÁÑEZ, s.a.: 24-25). Este basamento es datado «probablemente» en el siglo X por las simi litudes del en lucido antes señalado con los existentes «en las habitaciones anejas al Salón de 'Abd ai-Ra~man 111 en Madinat ai-Zahra'». Por otra parte, bajo este basamento discurría una cloaca que se dirigía hacia el río; subestructura que en su día fue relacionada con el sistema de-saneamiento del Alcázar anda lusí (GODOY e TBÁÑEZ, s.a.: 51).
- Cata IV: dispuesta en la ca ll e Sta. Teresa Jornet, aproximadamente en la zona intermedia del paramento externo de la muralla oriental del Alcázar cristiano (Plano 1, n° 1 Se). En la zona septentrional del sondeo se halló un muro de si ll ares con «módulo musulmán» y predominio de los tizones (100,13 m.s.n.m.). Su orientac ión era Este
Oes.te; a 99,0~ .'~l·s :~·~""a~recie!·on ~~s ve~ti~i9s ~e u~1 pavH'ITe'fiñ)'jffiff Cfóen roJO. Eftos restos Tueron mterpretados como pertenecientes al Alcázar (GODOY e IBÁÑEZ, s.a.: 32-33 y 53).
- Cata VI: enclavada junto al paramento externo del lienzo Norte del Alcázar cristiano y al Este de un portillo que se abre hacia la mitad de dicho lienzo (Plano 1, n° 1 Sd). Aquí aparecieron tres muros; dos de ellos - paralelos entre sí, separados por unos 2,6 m. y con orientación Norte- Sur-, eran perpendiculares al lienzo septentrional del edificio cristiano y al tercer muro documentado, que se encontraba a unos 3m. de distancia del mencionado lienzo «y sin traban> con los dos primeros (GODOY e IBÁÑEZ, s.a.: 38-41 ).
El muro Oeste estaba construido mediante fábrica de sillares «bien aparejada>> ( 102,57 m.s.n.m.) y conservaba una potencia de 2,4 m. (GODOY e 1 BÁÑEZ. s.a.: 38-41 ). El muro Este también fue realizado con sillares ( 102.8 m.s.n.m.) , «si bien presenta un cambio hacia el centro del mismo, donde se seliala el cerramiento de un posible vana>>; tenía una altura de 3,25 m. Ambas estructuras se encontraban cubiertas por la cimentación de la muralla
Norte de la fortaleza cristiana (GODOY e IBÁÑEZ, s.a.: 38-40). El tercero de los muros exhumados ( 102,5 1 m.s .n.m.) , con orientación Este-Oeste, poseía una potencia de 1,8 m.; estaba construido con sillarejo y mampuesto (GODOY e IBÁÑEZ, s.a.: 41). Estas tres estructuras fueron también interpretadas en su día como pertenecientes al Alcázar andalusí (GODOY e IB ÁÑEZ, s.a.: 54).
4.5. 10.- Últimas excavaciones en los baños del Campo Santo de los Mártires
Recientemente, en 1993, la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo nuevas excavaciones en la zona de los baños del Alcázar, con el objeto de recuperar estas dependencias del palacio-fortaleza y acometer así su futura puesta en valor. Los resultados de esta (por ahora) última intervención arqueológica todavía no han sido publicados, es decir, permanecen inéditos, hecho que parece ser la tónica habitual desde el hallazgo de los baños y que podemos hacer extensivo al resto de los descubrimientos acaecidos en el área del Alcázar.
A pesar de los diversos avatares sufridos por los baños y a su pésimo estado de conservación actual, hoy por hoy puede afirmarse que nos hallamos ante las dependencias del antiguo Alcázar andalusí que mejor se conocen.
5.- Las interpretaciones de la historiografía contemporánea
Llega ahora el momento de referirnos a las hipótesis planteadas por aquellos investigadores de nuestro siglo que han tratado de desentrañar un oscuro capítulo de la Arqueología y la Historia de ai-Andalus al intentar mostrarnos, a fa lta de su evidencia física, cómo pudo ser en su día el Alcázar de Córdoba. Para explicar con claridad los distintos pareceres de cada autor sobre los diferentes aspectos del mismo hemos creído conveniente establecer un esquema básico que nos permita ordenar la información . Así, incidiremos particularmente en las diversas opiniones vertidas sobre los antecedentes, localización del recinto amurallado, puertas, palacios, dependencias y otros elementos de interés del Alcázar.
Comenzaremos por el erudito cordobés Rafael Ramírez de Arellano, quien publicó una obra sobre los monumentos de Córdoba en 1904, tan solo un año después del descubrimiento de los baños árabes en el Campo Santo de los Mártires.
• Antecedentes: según Ramírez de Arellano el origen del Alcázar se remontaría a la época visigoda, y en concreto «a l Duqu e J eufredo, padre del rey don Rodrigm> (RAMÍREZ DE A RELLANO, 1982, or. 1904: 119). Aunque reconoce que no puede precisarse la ubicación y extensión del palacio visigodo, apunta hacia su posible localización en la zona del Hospital de San Sebastian y «el corral de los Cárdenas>>; o bien en la zona «que hoy ocupa el mihrab de la Me::.quita y el Paseo del Triunfm> (RAMÍREZ DE ARELLANO, 1982, or. 1904: 11 9). Sea como fuere, de lo que sí parece estar seguro es que el edificio visigodo quedó dentro del
A. J. Montejo Córdoba y J. A. Garriguet Mata
Fig. 3.- Detalle del plano "Córdoba en el siglo X" (CASTEJÓN, 1929).
Alcázar andalusí. No obstante, su desconocimiento y desconcierto le hacen afirmar que «Lo indudable es que el palacio 1 visigodo] estuvo entre fa puerta del puente y lo que hoy es cementerio y ha;:as de la Salud» (RAMÍREZ DE ARELLANO, 1982, or. 1904: 119).
• Localización: fija claramente el límite oriental del Alcázar en la fachada «que tiene torreones con balcones» del Palacio Espiscopal (RAMÍREZ DE ARELLANO, 1982, or. 1904: 120). Sin embargo, la hipótesis que propone de la cerca septentrional del Alcázar es a lgo confusa: «El muro divisorio va entre el palacio [Episcopal! y fa casa solariega de los marqueses de fa Morilla. Lo que hoy es hospital de expósitos 1 o de San Sebastian] y el corral de los Cárdenas. esraba también dentro del alcázar. Las murallas de estos dos recintos atravesaban las calles de Manríquez y Pavas !hoy Tomás Conde] e iban a intestar con fa muralla que separa el caserío actual del Huerto del Agua [Barrio de San Basilio] y de la Huerta del Rey.» (RAMÍREZ DE ARELLANO, 1982, or. 1904: 120). A partir de aquí el texto es aún menos claro: la muralla del Alcázar se extendería hasta la actual Puerta de Sevilla por el Este, y cerraría al Mediodía por el muro que separa la Huerta del Alcázar cristiano del Barrio de San Basilio hasta conectar con: «fa torre frontera a Caballerizas, en fa esquina del mismo Campo de los Mártires, (.) uno de los fuertes que Limiraban la fachada principal del alcázar frente a fa explanada El Ha;:a , y la otra debía estar dentro del palacio episcopal, próxima al cuerpo de La biblioteca. Formaban dos espolones y en tre ambos corría una muralla que en su ce11.tro tenía La puerta principal del palacio» (RAMÍREZ DEARELLANO, 1982, or. 1904: 121).
También incluye como pertenecientes al Alcázar tanto el recinto que delimita el antiguo Castillo de la Judería (NIETO y LUCA DE TENA, 1980: 240-242) -con la torre
de Belén y otra puerta de localización incierta-, como la cerca que iba desde la actual Puerta de Sevilla hasta la de Almodóvar y que encerraba la Huerta de Rey (RAMÍREZ DEARELLANO, 1982,or.l904: 120- 121).
• Puertas: pertenecerían al Alcázar las ya citadas de Sevilla, de la Torre de Belén y otra cercana a ésta última, hoy día desaparecida, así como la puerta principal abierta en la cerca Sur.
• Dependencias: aparte del baño descubierto en 1903, Ramírez de Arellano sitúa los jardines del Alcázar en el Huerto del Agua y la Huerta del Rey, donde emplaza el cementerio real o Rawcja. También alude brevemente a una «Dclr al Baquica» 15 existente en tiempos de 'Abd Alliih y de localización desconocida (RAMÍREZ DE ARELLANO, 1982, or. 1904: 120).
El investigador y arabista Rafael Castejón publicó numerosos trabajos de arqueología hispano-musulmana, de los que ahora sólo nos interesa n dos por estar relacionados en mayor o menor medida con la problemática del Alcázar. El primero de ellos fue publicado como consecuencia de los hallazgos acaecidos a finales de los años veinte en el Campo Santo de los Mártires (CASTEJÓN, 1927-28). En este artículo Castejón hizo un fugaz recorrido por diversas fuentes literarias árabes sobre las que fundamentó algunas ideas básicas acerca del escasamente conocido Alcázar andalusí, para de esta manera dotar a los vestigios aparecidos en aquellas fechas de un contexto histórico y arqueológico preciso. Un año más tarde el mismo autor publicó un interesante ensayo sobre el urbanismo cordobés en época califal (CASTEJÓN, 1929), donde a partir de los textos y los vestigios arqueológicos por él conocidos intentó reconstruir la imagen que ofrecería la ciudad de Córdoba y sus alrededores más inmediatos en el siglo X. Como no podía ser menos, el Alcázar fue objeto de una mención especial, aunque breve, centrada básicamente en la delimitación y localización del recinto amurallado, sus puertas y algunas referencias indirectas alusivas a cie11as dependencias que lo componían (Fig. 3) (CASTEJÓN, 1929: 279-280).
• Antecedentes: en su primer trabajo sobre el Alcázar Castejón sostenía categóricamente que éste había sido construido ex novo por 'Abd ai-Rahman 1, a1;gumentación que basaba citando a al-Nuwayri(CASTEJON, 1927-28: 35). Desterraba así la idea tradicional y generalizada de la ocupación y reaprovechamiento de un palacio visigodo previo. Sin embargo. posteriormente rectificó dicha afirmación, aunque de forma algo confusa, al justificar el pronunciado ángulo que forma la esquina Noreste del Alcázar -sobre todo su lienzo oriental- con respecto a la orientación general de la Mezquita por la localización en esta zona del mencionado Alcázar del «Aula Condal visigoda» (CASTEJÓN , 1929: 279 y 298). En su opinión, el Alcázar habría ido creciendo de poniente a occidente. «Sus restos arqueológicos más viejos estarían, pues, ji·onteros a la Mezquita. Los más nuevos, hacia los lugares que hoy se piensan explorar [refiriéndose al Campo Santo de los Mártires] » (CASTEJÓN, 1927-28: 35).
• Locali zación: las fachadas oriental y septentrional del Palacio Episcopal serían los límites Este y Norte del Alcázar (CASTEJÓN, 1927-28: 36), describiendo estas
El alcá-;.ar andalusí de Córdoba: estado actual de la cuestión
cercas como «muros torreados a semejanza de la misma Mezquita >> (CASTEJÓN, 1929: 279). En cuanto a la muralla meridional del Alcázar, Castejón supuso que fue destruida en 1622 durante las obras de ampliación del Palacio Episcopal emprendidas por el obispo Mar·dones. Así, interpretó el hallazgo de un muro exhumado en 1922 en el patio de dicho palacio como Jos vestigios del lienzo Sur del Alcázar «con la misma línea que la fachada posterior [Sur] de la Mezquita>> (CASTEJÓN, 1929: 279). Para el cierre del Alcázar hacia el Oeste no propuso ningún trazado seguro, tan solo la posibilidad de que estuviese separado de la muralla occidental de la ciudad unos metros «por una calle a manera de Adarve>> (Fig. 3) , aseverando que los restos de un empedrado fueron vistos en excavaciones, pero sin ofrecer datos concretos (CASTEJÓN, 1929: 279).
• Puertas: Castejón indica sus nombres y localización aproximada. Así, la «Biib A zuda >> l6 o «bah- es sodda>> (Puerta de la Azuda) sería la principal , encontrándose en el muro meridional. Señala además que «tenía encima un terrado saliente, grandes aldabones tomados en Narbona, y enfrente de ella un fuerte poste de madera clavado en el suelo, a estilo de rollo, para colgar cabezas de ajusticiados y otras medidas ejemplares>>. También en el lienzo Sur se abriría la «Biib el Gennar>> o «biib- ech-chinám> (Puerta de Jos Jardines), que en su opinión fue «identificada por algunos cronistas con la llamada Puerta del Hierro>> (CASTEJÓN, 1929: 279-280).
En la muralla oriental del Alcázar -frente a la Mezquita- localiza la «bab-ech-chamÍ>> (Puerta de la Aljama) o «bab-el-adel>> (Puerta de la Justicia) donde 'Abdallüh construyó el primer sabat que comunicaba directamente el palacio y la Mezquita. En el lienzo septentrional sitúa dos puertas más, la «bab-el-guadí>> (Puerta del Río) y la «biib-coria>> (Puerta de Caria), ésta última podría estar en relación con la puerta homónima abierta en la cerca de la medina17. Castejón se refiere a otras dos puertas: la primera, «biib-es-sibá>> (Puerta de los Leones) -aludida por ai-NuwayrT- , y que identifica con la «Puerta de es-sodda, por las figuras de los aldabones>> 18; y la segunda, «la puerta de la sala del baFw >> -señalada por Dozy- que relaciona «con alguna de las puertas del Norte, tal vez con la de Coria, que podría ser secundaria v de escape, puesto que la fachada principal era la meridional>> (CASTEJÓN, 1929: 280).
Debemos señalar· que Castejón no hace referencia por escrito en ningún momento a la existencia de puertas en el lienzo occidental del Alcázar, aunque en el plano de la ciudad publicado en su trabajo de 1929 ubica en dicha
muralla una «bclb-al-bammiim>> , que sería la misma «puerta de la sala del baño» mencionada en el pan·afo anterior. Por contra, deja sin indicar gráficamente la situación de las puertas de la muralla Norte (Fig. 3).
• Dependencias: Castejón opinaba que era imposible precisar nada sobre las distintas construcciones y edificios que debieron integrar el Alcázar. No obstante, hizo mención, por un lado, a Jos baños hallados en el Campo Santo de los Mártires a principios de siglo y, por otro, a ciertos jardines del Alcázar19 (CASTEJÓN , 1929: 280). También aludió a diversos espacios y estancias del complejo palatino, aunque muy fugazmente, y sin ofrecer una
r BALAT ..
o
Fig. 4.- Detalle del plano de Córdoba en época califal (LÉVI-PROVENCAL, 1957: 235, fig. 1 00).
localización segura; así, señala la existencia de una cárcel20 (CASTEJÓN, 1929: 286), el cementerio real de la « ráuda» (CASTEJÓN, 1929: 304 ), la secretaJía, la ala de los ministros y el «salón el Cámil>> (CASTEJÓN, 1927- 28: 39). Por contra opina que ciertos palacios considerados hasta entonces como pertenecientes al Alcázar, y de los que nos informan las fuentes árabes, no habrían formado parte del mismo21 (CASTEJÓN, 1929: 326 y notas 1-2).
Muy interesante es además la alusión al «hassá >> , que recibe también las denominaciones de «gran terradm> o «azotea» . El «hassá>> , según Castejón, era una gran explanada empedrada de forma rectangular y situada en el interior de la medina, a Jos pies del Alcázar (aunque fuera de él). Se extendía, de Este a Oeste, desde la Puerta del Puente hasta la cerca occidental de Córdoba, estando delimitada al Norte por el lienzo meridional del Alcázar y al Sur por la propia muralla de la ciudad. Desde el «hassá>> , y siguiendo a Castejón, se dominaría el arrecife y el río. El
emir Hisiim 1 mandó construir dos pequeñas mezquitas u oratorios en los extremos de la mencionada explanada (CASTEJÓN. 1927- 28: 37; IDEM, 1929: 280 y plano: «Córdoba en el siglo X >> ).
Por último, podemos resumir la disposición que hace Castejón de los distintos elementos urbanos situados en la zona Suroeste de la medina en el siguiente esquema: lienzo Norte del Alcázar, palacio propiamente dicho, cerca Sur del Alcázar -dispuesta en línea con la Mezquita- , «hassá>> , muralla meridional de la ciudad, arrecife y río (Fig. 3).
Exponemos a continuación las opiniones de Evariste Lévi-Proven¡;;al sobre el Alcázar recogidas en la monogra,fía ~1e resume sus trabajos sobre el Islam en España (LEYI- PROYEN<;AL, 1957).
• Antecedentes: Lévi-Proven~al no abordó en ningún apartado de su obra el tema concerniente a las raíces del Alcázar; ni tan siquiera recogió las teorías que otros
A. J. M antejo Córdoba y J. A. Garriguet Mata
autores ya habían manifestado sobre el posible origen visigodo del conjunto palatino.
• Localización: al igual que en el caso anterior, tampoco se detuvo en establecer e identificar los límites precisos del recinto del Alcázar. Sólo nos proporciona cierta información a este respecto su «plano esquemático» de la medina de Córdoba y alrededores (LÉVl- PROVEN<;AL, 1957: 235, Fig. 100). En dicho plano representó la planta del Alcázar de forma un tanto irregular y con una extensión algo mayor que la Mezquita a modo de edificios enfrentados, casi paralelos y con la misma orientación (Fig. 4 ). El Alcázar se encontraría así separado de la muralla meridional y occidental de la ciudad por una amplia franja de terreno, lo que dejaría al palacio aislado en el interior de la medina. Destaca igualmente la disposición de unos «Jardines del Alcá::.ar» andalusí aproximadamente en la zona donde hoy se extienden los Jardines del Alcázar cristiano y el Barrio de San Basilio, sin que al parecer existiera ninguna comunicación directa entre el palacio hispano- musulmán y sus jardines. Por otra parte, entre el muro meridional del Alcázar y la muralla de la ciudad aparece
ai-Ra$if, quedando éste intramuros. El lienzo Sur de la cerca de Córdoba se levantaría así casi encima del río.
La ubicación que propone Lévi- Provenc;:al para al
Ra,\·if es, en entre otros, el aspecto más vulnerable y confuso de su argumentación sobre la localización del Alcázar, a pesa r de que al- Ra$Tjes el único espacio acerca del cual el mencionado investigador ofreció más referencias y expresó más opiniones propias de todos los relacionados con la residencia palatina. Basándose en lbn ljayyan, Lévi- Provenc;:al cpce que ai-Ra$if «iba a lo largo de la orilla del río» (LEVI- PROVEN<;AL, 1957: 236), tratándose al parecer de un muelle o embarcadero visigodo o romano que existiría en tiempos de al-Hakam I (por lo menos delante del Alcázar), y que habría sido reconstrui
do enteramente con sillares por 'Abd al-Ra~wu1n II en el 827 (212 H.) . Afirma también que el arrecife «iba del ángulo este de la medina al ángulo oeste del Alcázar y orillaba luego el ::.oca mayor ( al-süq al-'u-;,ma)» (LÉVIPROVEN<;AL, 1957:244 y nota 113).
··.\ '\ _··~,
h a) . siiq .. :
~ '· " ~ · ~ : . . .
"' : : . ·~ "; :
•• • l - · ; S•• '" ' ' ~
·~~ al- .;~br3
Fig. 5.- Detalle del "Plano del alcázar califal y de todo el sector occidental de la Puerta de Sevilla. Restitución"
(PAVÓN, 1988: 170).
De las palabras anteriores podemos deducir lo siguiente : primero, lbn I-:Iayyan no precisa si al-Ra$if atravesaba la medina por el interior del recinto amurallado, o si por el contrario discurría por el exterior a los pies de la muralla ; segundo, al ser ai-Ra$if originalmente una estructura ribereña tendría que encontrarse junto al río. Esto último es muy importante pues podría estar indicándonos que el lienzo meridional del Alcázar sería la misma muralla de la ciudad. Para entender mejor la problemática que rodea la localización de la muralla Sur del Alcázar debemos comentar que bajo ésta se realizaban las ejecuciones públicas ; y en este sentido el propio Lévi-Provenc;:al nos señala lo siguiente: Los cronistas pintan a veces en sus obras algunas de estas escenas [refieriéndose a las ejecuciones] (nota 149), y nos permiten imaginar la larga fila de potencias que se levantaban en la calzada [al,'?a$if] del Guadalquivir, por debajo y aliado de la muralla del Alcázar, para recordar a los cordobeses, tanto bajo el emirato como bajo el califato, que no podía burlar la autoridad del soberano ni la de sus magistrados (LÉVI- PROVEN<;AL, 1957: 91 ).
Pero en la nota del párrafo anterior, por contra, el propio autor identifica el lugar de las ejecuciones no con alRa$if, sino con la Pradera (ai-March), y nos indica que ésta «era una banda de tierra aluvial, al extremo oeste del
Ra$if, debajo del Alcázar, inmediata al río». Así en la misma nota cita un pasaje de El Collar de la Paloma de lbn Hazm donde se comenta: «me acuerdo de haberlo visto crucificado en la Pradera junto al Guadalquivir» (LÉVIPROVEN<;AL, 1957: 91, nota 149). Sorprende por otro lado la ausencia total de referencias al lienzo meridional de la ciudad (que lindaría con el río según el propio plano de Lévi-Provenc;:al) al mencionar ai-Ra$if, la Pradera, o la fachada meridional del Alcázar. A este respecto, hemos de señalar que cuando 'Abd ai-Ra~unéin 11 se encontraba moribundo mandó que lo trasladasen a una terraza del Alcázar para contemplar los barcos que descendían o remontaban el Guadalquivir (LÉVI-PROVEN<;AL, J 957: 193, nota 231 ). Creemos que habría sido bastante difícil para el pobre emir poder divisar las embarcaciones si la muralla Sur de la ciudad se hubiera levantado entre el Alcázar y el río, a no ser que la cerca del Alcázar hubiese sido extremadamente alta, o el muro de la medina tuviera una altura muy reducida .
• Puet1as: no hace ninguna mención directa a las puertas que se abrían en la cerca del Alcázar, ni tan siquiera las enumera. Pero al tratar las diferentes puertas que ex istían en la muralla oriental de la Ajarquía en e l siglo XI comenta, de forma marginal, que posiblemente sobre dicho muro
se encontraría una «béib al-sikéil» («Puerta de las Figuras») y que con este mismo nombre parece que se denominaba ot ra puerta del «Alca zar ca lifal » (LÉVIPROVEN<;AL, 1957: 24 1, nota 1 O 1 ). También alude a la puerta oriental del Alcázar -frente a la Mezquita- al referirse a una fuente construida por 'Abd al-Ra~1n1éin 11 ante dicha puerta, fuente que se abastecía con agua del palacio (LÉVI-PROVEN<;AL, 1957: 247).
• Dependencias: Lévi-Provenc;:al destaca el carácter administrativo de este palacio. Dentro de un régimen fuertemente centralizado la administración califa l es descrita
El alcázar andalusí de Córdoba: estado actual de la cuestión
como «pesada, lenta y papelera», comparable a la del imperio abbasí o la bizantina de la misma época (LÉVIPROYEN<;AL, 1957: 14). Sobre esas dependencias administrativas dice lo siguiente: Como fue norma permanente durante la Edad Media en el Occidente musulmán, los servicios centrales de la administración se alojaban totalmente dentro del recinto del palacio califal, en las vastas dependencias del Alcázar que daban directamente sobre el Rasif, la calzada construida encima, pero aliado, de la orilla derecha del Guadalquivir. Este conjunto de oficinas era el que recibía el nombre de Bab al-sudda22 (LÉYL-PROVEN<;AL, 1957: 14).
En otro orden de cosas, Lévi-Proven9al comenta la existencia de una prisión subterránea (mutbaq) donde se encarcelaba a los condenados a perpetuidad, y que en su opinión se trataría de la denominada por los cronistas de ai-Fjakam 1 como ai- Duwaira (LÉVl-PROYEN<;AL, 1957: 90, nota 142). Por último, menciona también la construcción del sabat por el emir 'Abd Al/ah (LÉVIPROYEN<;AL, 1957: 251 ). Asimismo, alude de forma destacada a la importante biblioteca de al-l:fakam JI, con no menos de 400.000 volúmenes, e instalada en el propio Alcázar (LÉVJ-PROYEN<;AL, 1957: 319).
Leopoldo Torres Balbás, autor de una vastísima bibliografía sobre aspectos diversos de la cultura material hispano-musulmana, y en especial de su arquitectura, aborda el tema del Alcázar en el marco de un amplio trabajo publicado en 1957.
• Antecedentes: a partir de las noticias transmitidas por las fuentes literarias latinas y árabes Torres Balbás supone la existencia de un palacio anterior a la llegada de los musulmanes a la Península en 711, y que éste se encontraría en el mismo lugar donde después estuvo el Alcá
zar. Según ai-Fjimyariy otros cronistas, esta primera construcción era llamada palacio (baiG,t) de Rodrigo (TORRES BALBÁS, 1957: 590).
• Localización: sobre esta cuestión se manifestó de forma bastante precisa y en los siguientes términos: Su emplazamiento era en el ángulo sudoeste de la «madi na», a poniente de la mezquita may01; de la que tan sólo le separaba la gran ca lle («al-mahayya al-u~nw») que arrancaba desde la puerta del Puente para seguir entre el otratorio y el alcáz{//: Se extendía éste por un vasto recinto amurallado, cuyo perímetro, según Maqqarí, 111edía 1100 codos (unos 525 a 550 metros), y en cuyo interi01; como en todos los islámicos, se agrupaban múltiples construcciones de muy diversas épocas entre patios y jardines. Desconócense sus límites occidentales; al Himyari dice que llegaba hasta los muros meridional y de poniente de la cerca, es deci1; hasta los lienzos en que se unían los de la «madina»; tal vez alcanzase al arroyo de la Rusafa, hoy del Moro, sea o 110 obra islámica la puerta de Sevilla, de cronología discutida, bajo cuyos dos arcos pasaba ese arroyo hoy seco (TORRES BALBÁS, 1957: 590).
• Puertas: recoge la relación de puertas transmitida
por lbn Baskuwal: bab aJ- Sudda, blib ai- Chinam, bab aiChami, büb ai- Wadiy bab Qüriyya; aunque reconoce que su número, nombre y ubicación cambiaron con el tiempo (TORRES BALBÁS, 1957: 592). La blib al- Sudda era la principal del Alcázar; utilizada para asistir a las audien-
cías, se encontraba en el muro meridional del palacio y, al exterior, abría su vano en el arrecife. Torres Ba lbás describe esta puerta basándose en lbn 'lgari: «Adornaban sus dos hojas de cierre, cubiertas de chapas de hierro, una barra y unas aldabas de cobre que representaban un hombre con la boca abierta. Estuvieron en una puerta de Narbona y se pusieron en la del alcázar cordobés como trofeo guerrero>> (TORRES BALBÁS, 1957: 375 y 592). La büb ai- Chinan también se abría en el lienzo Sur del Alcázar, y a poniente de la bab ai- Sudda; junto a ella, y por fuera del palacio, se ubicaría uno de los dos oratorios que mandó constrl!ir Hisam 1 en la explanada -ai- Fjasa(TORRES BALEAS, 1957: 592) .
Aún cuando desconoce la localización exacta de la biib ai-Wadi, Torres Balbás la sitúa también en el muro meridional del Alcázar por ser éste el más cercano al Guadalquivir. La bab ai-Chami se encontraba en el lienzo oriental y permitía el acceso al pasadizo construido por
al- Fjakam li , mientras que la bab Qüriyya se ubicaría en el lienzo Norte del Alcázar. Además de las puertas citadas por lbn Baskuwc/1, menciona otras conocidas por distintos cronistas. La blib ai-'Adl (construida por 'Abd Al/ah en el lienzo meridional «cerca de la parte en que habitaba>>), en la que éste daba audiencia los viernes y escuchaba las quejas de sus subditos «a través de una cancela calada de hierro>>; también , la bab ai-Fjadid -que supone en el sabat antes mencionado-, la bab ai-Sincl' a , la bab al- Siba' y la büb ai- Musabbak (Puerta de la Celosía) , las tres últimas de localización indeterminada (TORRES BALBÁS, 1957: 593 y 662, nota 223).
• Dependencias: incidió especialmente en la azotea que existía encima de la bab ai-Sudda, lugar muy citado en las fuentes árabes; desde esta azotea «se dominaba el río y el arrecife>> y se mantenía <<comunicación con el salón oriental del alcázar>> (TORRES BALBÁS, 1957: 593). Para Torres Balbás el Alcázar andalusí era un conjunto de
«multiples construcciones y alcázares ( qu,mr) >> edificadas por los emires y califas a lo largo del tiempo (TORRES BALBÁS, 1957: 423 y 594). Posiblemente la construcción principal sería al- Kamil , denominado primeramente dür y posteriormente ma.V/is (sa lón); en elnú~1rab23 de este salón fue donde 'Abd fii-Ra~111uln 111 fue proclamado califa (TORRES BALSAS, 1957: 594 y nota 42). Entre los palacios o sa lones citados por Torres Balbás se encuentran: ai- Muyyadad, qa~r ai- Fja 'ir, qa,1·r ai- Surfu; al-Ta)~
ai-Badi, ai-Muba rak, ai- Ras/q, ai- Rawc.fa o dar aiRawc.fa, al- z,tihir y dar ai- Rujam (TORRES BALBÁS, 1957: 594).
Otras construcciones o dependencias del Alcázar a las que hace referencia brevemente son las a tarazanas reales (TO RRES BALBÁS, 1957: 436, nota 80, y 747, nota 32), la necrópoli s real o al- Rawda (TORRES BALBÁS, 1957: 594), los baños (TORRES .BALBÁS, 1957: 617) , y
e l acueducto construido por 'Abd ai- Rahmlin/1 para abastecer al palacio (TORRES BALBÁS, t957: 662).
El Alcázar y su entorno ocupan una parte sustancial del trabajo que Emilio García Gómez dedicó a la topografía de Córdoba a partir de los Anales palatinos de aiFjakam 11, escritos por lsá ibn A~111wd a i-Rci~T (GARCÍA GÓMEZ, 1965: 320-334). La carencia casi absoluta de
A. J. Montejo Córdoba y J. A. Carriguet Mata
datos arqueo lógicos con respecto al Alcázar le impidió a este investigador obtener unos resultados más fructíferos que la sucesiva enumeración de las diferentes estancias incluidas en dicho palacio. Tal vez fuese ésta una de las razones por las que García Gómez (adoptando una actitud prudente) no efectuó en su artícu lo una propuesta de restitución del Alcázar reflejada en un plano, como sí han hecho otros autores.
o Antecedentes: García Gómez afirma que e l Alcázar «había sido antes sede de los gobernadores visigodos y aún de los romanos» (GARCÍA GÓMEZ, 1965: 322), pero sin ofrecer ninguna argumentación al respecto. Únicamente menciona en una nota la existencia de una estatua con forma de león (siirat al-asad) en la fachada Sur del palacio visigodo, y a continuación plantea esta pregunta: «¿ Subsistió la figura en una "torre de/león" (=bur_v al-asad) de que nos habla el Bayan, ed. Col in, 11, 2 13 ?» (GA RCÍA GÓMEZ, 1965: 322, nota 0) .
o Localización: con un perímetro de 1.100 codos (unos 517 m.) según ai-Maqqari y separado de la Mezquita por la ca lle que desembocaba en la Puerta del Puente, el Alcázar -y la «explanada» contigua24_ se extendía por los teITenos del Palacio Episcopa l, e l Seminario de San Pelagio, la «prisión provincial» -es decir, el Alcázar cristiano- y el Campo Santo de los Mártires (GARCÍA GÓMEZ, 1965: 322). La suces ión establecida por García Gómez de Alcázar, exp lanada. muralla, arrecife y río concuerda bastante con la propuesta de Castejón. Si n embargo, para hacer compatible esta disposición con la perfecta visión del arrecife, e l puente, el Guadalquivir y hasta la ori ll a opuesta que, según testimonian algunas fuentes árabes, tenían los emires y califas desde su palacio (que habría sido totalmente imposible si hubiese ex istido una muralla de varios metros de altura entre la exp lanada y el arrecife), no le queda más remedio que recurrir a la siguiente suposición: «La muralla palatina, a cuyo pie corría el Arrecife, no tendría acaso por la parte de la explanada más altura que la de un antepecho>> (GARCÍA GÓMEZ, 1965: 378).
o Puertas: aparte de las tres que aparecen mencionadas en los Anales -Puerta de la Azuda, de los Jardines y de Hierro-, García Gómez cita también las restantes puertas del Alcázar conocidas a través de lbn Baskuwal, alMaqqari, ai-Nuwayri, o R. Dozy. Se trata de la Puerta del Río, la de la Aljama o la Justicia, la de los Leones, la del «¿oficio ?>> (Bab ai-Sina'a) y la del baño (GARCÍA GÓMEZ, 1965:325-332, notas 9-11 y 15- 19). Con respecto a su emplazamiento, mantiene que tanto la Puerta de la Azuda (la principal) como la Puerta de los Jardines se encontraban al Sur y daban a la explanada, encontrándose la segunda al Oeste de la primera (GARCÍA GÓMEZ, 1965: 325). En la fachada oriental del Alcázar, y bajo el sabat que lo comunicaba con la Mezquita. se ubicaba la Puerta de la Aljama o de la Justicia, con las cuales se identificaría quizás la Puerta de Hierro (GA RCÍA GÓMEZ, 1965: 326 y 328). Finalmente, «en la trasera del palacio» (es decir, tal vez en su flanco Norte) habría estado la Puerta del «oficio» (GARCÍA GÓMEZ, 1965: 326, nota 11 ). En cuanto a la localización de las demás puertas, García Gómez se abstiene de ofrecer cualquier hipótesis.
o Dependencias: tras enunciar los nombres de los diferentes pabellones del Alcázar citados por ai-Maqqari - quién a su vez los tomó de lbn Baskuwal- o lbn 'ld_ari, e insistir en que todos ellos se encontraban en e l interior de dicho palacio (GARCÍA GÓMEZ, 1965: 323-324), ofrece una breve relación de las estancias mencionadas en los Anales de ai-Razi, aunque sin referirse a su posible ubicación dentro del recinto palatino. Especial interés posee la alus ión a la «parte militar del Alcázar>>, cuya existencia ha sido puesta de relieve sólo en muy contadas ocasiones por los investigadores modernos y que, sin embargo, como se desprende de las palabras de lbn Baskuwiil, debió desempeñar un papel muy importante en el Alcázar (GARCÍA GÓMEZ, 1965: 334).
En el ámbito de un trabajo colectivo sobre Córdoba carente de aparato crítico y de soporte bibliográfico el arabista Manuel Ocaña aludió al Alcázar como lugar de residencia y enterramiento de emires y califas desde 'Abd al-Ra/:tmiin 1 hasta al-ljakam 11. Sin embargo, la principal aportación de Ocaña para el tema que estamos tratando consistió en la elaboración de dos planos esquemáticos de la ciudad en los que aparece representado el Alcázar (OCAÑA, 1975: 26 y 46). Atendiendo a la ubicación del mismo en el contexto general de la medina nos inclinamos a pensar que Ocaña siguió la hipótesis defendida por Castejón en 1929, pues tal y como éste propugnaba el muro Sur del recinto palatino ha sido trazado prácticamente en línea con el muro meridional de la mezquita de al-!jakam 11 (hecho visible únicamente en el segundo de los planos). Además, la fachada occidental del Alcázar y el lienzo Oeste de la muralla de la ciudad aparecen separados por un espacio que tal vez debiera interpretarse como una calle, dada la inmediatez de la Puerta de Sevilla -situada por Ocaña a poniente del recinto palatino, en lo que hoy día es el Campo Santo de los Mártires-, aunque ciertamente no lo especifica.
Más interesante resulta, en cambio. otro artículo en el que Ocaña da a conocer los hallazgos de yeserías andalusíes acaecidos a principios de los años 60 en los baños del Campo Santo de los Mártires. El aná li sis de estas yeserías le permitió defender la reutilización de los citados baños califales entre los siglos X I- XIII, durante las épocas taifa , almorávide y almohade (OCAÑA, 1984: 141 - 142). No obstante, al margen de este importante dato cronológico, Ocaña no aporta en dicho artículo ningun a otra nueva información con respecto a la extensión del Alcázar de Córdoba. sus puertas o sus restantes dependencias.
En su estudio sobre e l ex tremo suroccidental de Córdoba y los arcos de la Puerta de Sevilla Basilio Pavón se detiene en el «alcázar califal», planteando incluso una restitución hipotética del mi smo, materializada en un plano general de la zona y un dibujo del sector meridional del recinto palatino (Fig. 5) (PAVÓN, 1988: 170 y 186, figuras 1 y 1 O) . Sin entrar en una valoración puntual de este trabajo, diremos tan sólo que algunas de las principales conclusiones a las que Pavón llega en el mismo son susceptibles de crítica, pues parecen fundamentarse más bien en meras suposiciones arbitrarias que en sól idas e incontestables evidencias científicas25, detectándose incluso ciertos errores derivados de una consulta bib liográfica que
320 El alcázar andalusí de Córdoba: estado actual de la cuestión
podríamos calificar como algo descuidada26; impresión extensible también, como podremos comprobar, a las propuestas que realiza con respecto al Alcázar.
• Antecedentes: no hace mención a ellos en su artículo de 1988, pero sí en un trabajo aparecido cuatro años más tarde, donde alude al «palacio o fortale za visigoda» que habría sido sucesivamente reconstruido y ampliado por los emires y califas cordobeses hasta quedar convertido en el Alcázar andalusí (PAVÓN, 1992: 219).
• Localización: el Alcázar habría ocupado los actuales terrenos del Palacio «arzobispaf»21 , el Seminario, el Campo Santo de los Mártires y el Alcázar cristiano, alcanzando una extensión de unas 2,5 ha. y un perímetro aproximadode700m.(Fig.S)(PAVÓN, 1988: l96;!DEM, 1992: 216)28. A este respecto, cabe señalar que el trazado de los muros septentrional y oriental del Alcázar propuesto por Pavón en su plano puede considerarse bastante fiable - por no decir casi seguro- ya que en el ángulo Noreste del Palacio Episcopal se ha conservado un tramo importante de ambos lienzos. No podemos afirmar lo mismo, sin embargo, con relación a los muros meridional y occidental, cuya traza nos parece totalmente forzada y carente de fundamento. En efecto, creemos que la presencia de varios sillares almohadillados en la antigua Torre de la Paloma del Alcázar cristiano aducida por Pavón ( 1988: 181) no constituye un argumento lo suficientemente consistente como para hacer coincidir los muros Sur y Oeste del citado edificio con el ángulo suroccidental del Alcázar andalusí29. Esta circunstancia causa aún mayor extrañeza en el caso concreto del muro de Poniente: éste parte aproximadamente de los baños del Campo Santo de los Mártires y al llegar a un torreón dibujado con un trazo más oscuro (signo inequívoco de su conservación actual)30 en lugar de continuar con su trayectori a recta, cambia repentinamente su orientación hasta encontrarse con la Torre de los Leones del Alcázar cristiano, sin que Pavón explique el porqué de dicho cambio de dirección (Fig. 5).
Pensamos que el peculiar trazado defendido por Pavón para los muros occidental y meridional del Alcázar andalusí responde al deseo de conciliar las cifras del perímetro del Alcázar proporcionadas por ai-'Ud_ri (2.1 00 codos) y ai- Maqqari ( 1. 100 codos) - deseo que manifiesta abiertamente en su artículo (PAVÓN, 1988: 194 y 196)- y obtener así los 700 m. de perímetro (unos 1.400 codos) que este autor concede al Alcázar.
• Puertas: en diversos pasajes de su trabajo Pavón hace alusión a las puertas del Alcázar, mostrando una atención especial hacia la Puerta de la Azuda y a su renombrada azotea, de las que ofrece incluso una restitución hipotética en su encuentro con el río y el arrecife (PAVÓN, 1988: 182- 186). En su opinión, la Biib a/-Sudda califal podría s ituarse casi con total seguridad en las inmediaciones del actual molino de la Albolafia , erigido por el emir almorávide Tiisuftn en 1136- 11 37 (TORRES BALBÁS, 1942: 462; GARCÍA GÓMEZ, 1965: 375- 376; PAVÓN, 1988: 185) . En cuanto a las restantes puertas , no se limita a citar sus nombres - Puerta de los Jardines, de Hierro, de los Leones, de Coria , del Baño, de las Atarazanas, de la Aljama y del Río (PAVÓN, 1988: 404-406 y 422-423)-, s ino que además procede a ubicarlas e n el plano del recin-
to palatino (Fig. 5), siguiendo para e llo un criterio no demasiado riguroso y discutible, sobre todo si tenemos en cuenta que la información de la que disponemos acerca de estas puertas es bastante escasa.
En efecto, sabemos que la Puerta de los Jardines se abría en el lienzo meridional del Alcázar y que se encontraba al Oeste de la célebre Puerta de la Azuda, pero en el momento actual no existe ningún indicio que permita localizarla, como hace Pavón, en las proximidades de la Torre de la Inquisición del Alcázar cristiano (designada con la letra «C>> en su plano). De la Puerta de Hierro y la Puerta del Río sólo conocemos sus nombres, aunque se duda de s i fueron en realidad puertas di stintas a las citadas o bien diferentes denominaciones de las mi smas, motivo por el cual nos parece aventurada la ubicación propuesta por Pavón para ambas. En lo que respecta a la Puerta de Coria, en la nota 5 hemos aludido a las dificultades que dicho término presenta. Finalmente, aunque del análisis de las fuentes árabes y de sus propias denominaciones pudiera deducirse que la Puerta de los Leones y la de la Aljama estuvieron s ituadas en los muros occidental y oriental del Alcázar respectivamente, sin embargo, nada indica que se abrieran hacia la mitad de dichos lienzos. Resulta curioso además que Pavón no señale en el plano dos puertas nombradas en su trabajo y sobre cuya localización podría existir, a priori , menos dudas. Nos referimos a la puerta del baño mencionada por Dozy, que, como reconoce Pavón , «podría estar junto a los baíios caltfales excavados en la Plaza de los Mártires »; y a la Puerta de las Atarazanas citada por ai- Maqqart, que quizás se encontrara «en la trasera del alcázar>> (PAVÓN , 1988: 422).
• Dependencias: en el artículo de 1988 se refiere vagamente a ellas: «las 2 hectáreas largas del Alcá::.ar califal encerrarían múltiples edificios de indo/e palatina o administrativa, además de la alca::.aba y la Rawda. con extensión nada despreciable dedicada a huertas o jardines» (PAVÓN, 1988: 195- 196). También menciona los baños del Campo Santo de los Mártires (PAVÓN , 1988: 191 y 422) . En su obra de 1992 alude de nuevo a la existencia en el Alcázar de «ed!ficios con funcion es administrativas, alcazabas e incluso una rawda o cementerio real» (PAVÓN 1992: 58) ; y más adelante nombra algunos de los
Fig . 6.- Localización de los cortes realizados en 1993 en el Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba.
/
A. J. M antejo Córdoba y J. A. Garriguet Mata 321
t· " ,
~ :- ~-¡:.. \. .
Lám. VIl.- Detalle del grabado de A. Van den Wyngaerde (1567) (KAGAN, 1986: 257-260).
palacios citados por los cronistas (PAVÓN, 1992: 127), así como el sabat que unía la Mezquita con el Alcázar y la dara/- Rawrja (PAVÓN, 1992: 219).
Jesús Zanón es autor de un encomiable trabajo sobre la topografía de Córdoba durante la etapa almohade basado en los testimonios de los escritores árabes. Esta aproximación al urbanismo almohade cordobés puede considerarse novedosa y casi única, ya que hasta la fecha de su publicación (e incluso en el momento actual) ninguno de los estudios sobre la Córdoba musulmana había prestado atención específica a este tema, tradicionalmente eclipsado por el análisis del urbanismo califal. La carencia casi absoluta de datos arqueológicos del período histórico tratado por Zanón está motivada en pru1e por el escaso interés que los investigadores modernos han otorgado a los restos correspondientes a la ciudad de los siglos Xl al Xlll. Esta circunstancia impide comprobar la validez de las fuentes consultadas por el autor. De cualquier manera, la información recogida acerca del Alcázar, aunque algo sucinta, resulta bastante interesante, pues pru·ece indicarnos que el viejo palacio de los Omeyas -o cuando menos un sector del mismcr aún se mantenía en pie en el último cuarto del .siglo XII.
• Antecedentes: el palacio visigodo, residencia de los primeros gobernantes musulmanes, fue transformado en Alcázar por 'Abd a/-Ra17mc7n /, conociendo diversas modificaciones y ampliaciones bajo sus sucesores (ZANÓN, 1989: 75) .
• Localización: el Alcázar se habría extendido «en su mayor parte>> por el Palacio Episcopal y el Campo Santo de los Má11ires (ZANÓN, 1989: 75). En las proximidades del rec into palaciego y militar, y abierta en el tramo sur dellien-
zo occidental de la muralla, debió encontrarse la Puerta de Sevilla o de los Perfumistas (ZANÓN, 1989: 44).
• Puertas: Zanón no cita ninguna de las puertas del. Alcázar.
• Dependencias: sólo menciona la existencia de un Ma.Y/is a/-Yumn («sala de /a felicidad>>), aunque también alude a los restos de yeserías encontrados en los baños del Campo Santo de los Mártires (ZANÓN, 1989: 76-77).
6.- Intervención arqueológica en apoyo a la restauración del alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba (1993-1994)
En la campaña de excavación acometida en 1993 en el Alcázar de los Reyes Cristianos (MONTEJO y GARRIGUET, 1994a y b; IDEM, e.p.; GARRIGUET y MONTEJO, e.p.) documentamos varios niveles y estructuras de época hispano- musulmana. a los cuales nos referiremos en este apartado debido a su posible relación con el Alcázar andalusí o su entorno. En el transcurso de esta intervención realizamos seis cortes. distribuidos de la siguiente forma por el Alcázar cristiano (Fig. 6): el Corte 1 en la parte central del paramento externo del muro oriental; el Corte 3 hacia la mitad de la cara externa del lienzo Sur; el Corte S junto al lado Norte de la Ton·e de los Leones; el Corte 6 en el sector intermedio del paramento exterior del lienzo Norte ; el Corte 831 en el ángulo formado por el al-zado externo del muro occidental y la Torre de la Inquisi- • ción; y, por último, el Corte 9 en el interior del Alcázar (Patio de Mujeres), a la altura del Corte l.
322 El alcá::ar andalusí de Córdoba: estado actual de la cuestión
Lám. VIII.- Vista general del Corte 1 y planta de la torre bajomedieval exhumada en el mismo.
El Corte 1 se excavó para comprobar arqueológicamente la existencia y locali zac ión exacta de una torre, hoy desaparecida, situada hacia la mitad de la cerca orienta l del Alcázar cristiano. Dicha torre era conocida con anterioridad a l quedar atestiguada su planta en los planos de la ciudad de 1811 y 185 1 (Fig . 1) y su alzado en un grabado de A. Van den Wyngaerde32 fechado en 1567 (Lám. VII). Esta zona ya fue excavada por Godoy e lbáñez en 1990 con e l propósito antes señalado, aunque entonces no se lograron resultados positivos en este sentido (GODOY e IBÁÑEZ, s.a.: 32-33 y 53).
La intervención en el Corte l, además de la torre citada (Lám. VIII) proporcionó información sobre ciertas estructuras de cronología hispano-musulmana (Plano 1, n° 1 Se), y por tanto construidas con anterioridad a la edificación del Alcázar cristiano (MONTEJO y GARRIGUET, 1994a: 97). Todas e ll as, loca li zadas en la zona septentrional del corte, estaban cubiertas por un sedimento contemporáneo originado durante el proceso de relleno del sondeo practicado en 1990. Las relaciones estratigráficas que existieran y permitieran fechar estas construcciones se perdieron entonces y por tanto debemos atender a lacronología andalusí que propusieron en su día sus excavadores (GODOY e IBAÑEZ, s.a.: 32-33 y 53). Estas estructuras pertenecerían, pues , al «Alcázar ca li fal » (GODOY e lBAÑEZ, s.a .: 53). Si bien es cierto que se hallaron descontextualizadas, a partir de dichas estructuras se pudo advertir la presencia de dos momentos de construcción -o inc luso tres-, que serían los siguientes (MONTEJO y GARRlGUET, l994a: 98):
a) Construcción de un pavimento de mortero de cal y arena pintado a la almagra (99, 10-98,93 m.s.n.m.) y de la cubierta de una canalización (99, I4-99,07 m.s .n.m.) realizada con mampuesto irregular y un sillar de grandes dimensiones (Lám. 1 X). No estaba del todo clara la relación existente entre el pavimento y la cubierta de la canalización, aunque la coincidencia de cota de ambos y la existencia de restos de mortero en la superficie del sillar empleado en la construcción de la cubierta así parecían indicarlo (MONTEJO y GARRlGUET, 1994a: 98). Es probable que la construcción de estas dos estructuras fuese consecutiva, es decir, inicialmente se habría construido el pavimento y a continuación la cub ierta de la canalización, sin que por esto el pavimento perdiera su func ionalidad original (MONTEJO y GARRIGUET, 1994a: 98).
b) Construcción de un muro de sillares que cubre al pavimento antes citado; sobre dicho muro se apoyó con posterioridad otra estructura de sillares y mampuesto irregular de menor anchura (Lám. IX). Se trataría por tanto de un momento en e l que las estructuras más antiguas conocidas perdieron su primitiva funcionalidad (MONTEJO y GARRIGUET, 1994a: 98).
La interpretación de estos vestigios se hizo difícil ya que fueron excavados durante la campaña de 1990, y por lo tanto se nos mostraron completamente «huérfanos» del contexto estratigráfico donde realmente tendrían algún sentido; además, las dimensiones con las que contamos -en e l mejor de los casos casi un metro y medio- no permitían determinar la funcionalidad o adscripción por sí mismos a un edificio o complejo arquitectón ico conoc ido. Ante la precariedad de los datos nos vimos obligados a seguir -no sin reservas- la interpretación y adscripción propuestas por Godoy e lbáñez (s.a. : 53).
.,Pn el Corte 3 hallamos un pavimento de losas de calcarenita unidas entre sí mediante una finísima capa de mortero de cal (95, 13-95,03 m.s.n.m.). Las losas tenían unas dimensiones medias de 75 x 37.5 x lO cm. y estaban dispuestas alternativamente en sent ido transversal y longitudinal, aunque sin guardar un orden riguroso. Su estado de conservación era bastante aceptable (Lám. X y Plano 1 n° 16a). Este pavimento estaba cubierto casi por completo por un potente nivel de escombros. A falta aún de un estudio en profundidad de los materi a les cerám icos hallados en este contexto, el análisis preliminar de los mismos nos induce a fecharlo entre los sig los XI y Xlll, lo cual otorgaría una datación anterior (tal vez emiral o califa l) a la ci tada solería33 .
En apoyo de una cronología andalusí debemos señalar también que el nivel de suelo descrito presenta una gran similitud con el pavimento original del Patio ele los Naranjos de la Mezquita, con e l cual fueron comparados también los restos de una solería detectada por Escribano durante unas obras realizadas en el Seminario (ESCR IBANO , 1972: 26). Si aceptamos la adscripción cronológica del pavimento a los siglos IX- X y tenemos en cuenta además el entorno urbano en el que nos encontramos (próximo al Guadalquivir) y las noticias aportadas por las fuentes árabes sobre este sector de la ciudad, podríamos identificar el enlosado descubierto en el Corte 3 o bien con el arrecife, la importante calzada ribereña
reconstruida por 'Abd ai-Rabmc7n 11 en 212 (827-828), o. más probablemente, con la explanada o avenida que existía al Sur del A lcázar.
Al margen de este descubrimiento la excavación del Corte 3 nos permitió comprobar que sobre e l pavimento citado no se encontraba ningún muro que pudiéramos considerar como andalusí o anterior. sino la cimentación de la muralla Sur del Alcázar cristiano y la de una torre perteneciente a dicha fortaleza (Lám. X), fabricadas ambas mediante grandes bloques de ca lcarenita trabados con espesas lechadas de mortero de cal y arena. La citada torre fue derribada hacia 1572, según se desprende de un texto firmado por Hernán Ruiz 111 (GRACIA BOIX, 1981: 113). Unos cuantos años antes, en 1567, todavía pudo representarla Wyngaerde en su grabado (Lám. VIl).
A. J. Montejo Córdoba y J. A. Carriguet Mata
El Corte 5, pese a sus reducidas dimensiones, proporcionó un amplio y variado repertorio de unidades estratigráficas, de las cuales la más antigua era una alcantarilla o cloaca que atravesaba la cata de Este a Oeste (Lám. XI) , sin que supiésemos hacia dónde se dirigía con exactitud. No obstante, apreciamos que más o menos a 1,40 m. con relación al exterior del perfil occidental del corte se bifurcaba en dirección a la Torre de los Leones, hacia el Sur. Esta estructura hidráulica podría datarse entre los siglos X-XI en función de la relaciones contextuales y del material cerámico aparecido justo encima de ella (fundamentalmente fragmentos de «verde- manganeso>>). El canal presentaba una anchura de unos 37 cm. y una luz de casi 1 metro, desconociendo su longitud total , aunque ésta era superior a los 4 metros (Plano 1, n° 16b).
La cubierta de esta cloaca ( 1 O 1 m. s. n.m.) estaba realizada a base de grandes losas de calcarenita asociadas a un estrato de «picadura>> de sillar (Lám. XI). Creemos que durante cierto tiempo funcionó como pavimento de una plaza o calle incluida en el recinto del Alcázar andalusí. En un momento posterior a su construcción (aunque no demasiado distanciado en el tiempo) se proced ió al desmonte parcial de algunas de las losas que cubrían la cloaca y a la erección de un muro de sillarejos irregulares asociado a un suelo ( 1 O 1,17 m.s.n.m.) de mortero de cal y arena que se extendía
' • ¡
J (
Lám. IX.- Estructuras hispano-musulmanas (Corte 1).
Lám. X.- Pavimento hispano-musulmán y cimentación del muro meridional y de una torre del
Alcázar cristiano (Corte 3).
por todo el Corte (Lám. XII). El muro documentado se encontraba embutido en el perfil Oeste del corte y no tenía la entidad suficiente como para considerarlo parte de la muralla occidental del Alcázar andalusí, ni del cristiano, y menos aún de la medina cordobesa. Más bien se trataría de una estructura integrada en alguna dependencia del mencionado complejo palatino hispano- musulmán. El abandono posterior del pavimento de mortero de cal y arena quedó puesto de manifiesto por la existencia de un estrato de unos 20 cm. de potencia que lo cubría por completo (Lám. Xfl).
No obstante, pudimos comprobar que cierto tiempo después se ll evó a cabo, al menos , una refacción en el muro de mampuesto anteriormente citado, para lo cual se abrió una zanja que rompió las losas de la cloaca califal, el pavimento de mortero de cal situado encima de ellas y el nivel de destrucción que sellaba todo ese conjunto. Con respecto a la cronología de esta refectio , debemos señalar que la carencia de elementos significativos de cultura material nos impide establecerla en estos momentos de una manera fiable. A pesar de ello, no sería descabellado apuntar hacia fas etapas almorávide o almohade de la ciudad (escasamente conocidas hasta la fecha), puesto que varios textos árabes nos hablan de la ocupación del Alcázar de Córdoba durante las mismas (BOSCH VILÁ, 1956: 196- 199; ZANÓN, 1989: 76-77),
El alcá::.ar andalusí de Córdoba: estado actual de la cuestión
Lám. XI.- Canalización y pavimento hispano-musulmanes (Corte 5).
información ésta complementada con otras noticias de carácter arqueólogico que permilen pensar ·en la realiza~ • ción de obras de cierta envergadura en algunas de las dependencias palatinas entre los siglos XI y XII (OCAÑA, 1984: 142).
Sea como fuere, lo que parece indudable es que la cimentación de la Torre de los Leones del Alcázar cristiano34 se «entrega» al muro de mampostería del que venimos hablando (Lám. Xll), lo que denota su posterioridad con'struct iva con relación al mismo.
En el Corte 6 hallamos los vestigios de tres muros de escasa entidad y muy mal conservados (Lám. Xlll y Plano 1, n° 16c) (MONTEJO y GARR!GUET, 1994a: 69-70 y 158) que pueden datarse en época andalusí, pues en los estratos que los colmataban se recuperaron numerosos fragmentos de cerámica verde-manganeso. No obstante. resulta imposible determinar la funcionalidad o el tipo de construcción del que formarían parte estos vestigios, debido a sus reducidas dimensiones, su mal estado de conservación 's y a los propios límites del corte.
Finalmente. en el Corte 9 apareció un tramo c;le la muralla Sur de Córdoba, correspondiente a la cerca andalusí de la ciudad. En el transcurso de nuestra investigación se limpiaron también unas ·potentes estructuras visib les en una fosa excavada con anterioridad f.JOr Escriba- · .
Lám. XII.- Pavimento de mortero, muro de mampuestos y cimentación de la Torre de los Leones del Alcázar Cristiano
(Corte 5).
no en el centro del Patio de Mujeres y a unos dos metros al Oeste del Corte 9. Estas estructuras resultaron ser la continuación de la muralla hispano- musulmana detectada en dicho corte y un tramo de la cerca romana situada tras aque ll a (MONTEJO y GARRIGUET, 1994b). Las dos cercas, la romana y la hispano- musulmana, se disponen de forma paralela, adosándose prácticamente la más moderna a la más antigua, de tal forma que la muralla romana queda como la más septentrional y la andalusí como la más meridional (Lám. XI V y Plano 1 n° 12). La ex istencia previa de estas dos estructuras defensivas desempeñó un importante papel en e l momento de acometer la construc-
Lám. XIII.- Vista general del Corte 6.
ción del Alcázar cristiano. Aspecto relevante es e l de la situación que e l pavimento documentado en el Corte 3 mantiene con respecto a la muralla meridional, quedando dicho pavimento al Sur de la misma y, por tanto, extramuros de la medina .
7.- Restitución hipotética del alcázar
La distintas hipotésis que a continuación defendemos han sido elaboradas en función de la información aportada por las fuentes escritas y los testimonios arqueológicos referidos al Alcázar que hemos anali zado en los apartados anteIiores; y han sido plasmadas gráficamente en el Plano 2.
A. J. Monlejo Córdoba y J. A. Carriguet Mata
7.1.- El perímetro amurallado del alcázar
Proponemos aquí el perímetro de la fortaleza palaciega correspondiente a los siglos IX, X y XI , cuando la misma alcanzó su máximo esplendor. Iniciaremos nuestro recorrido desde el ángulo Noreste del recinto y continuaremos en el sentido de las agujas del reloj.
Muralla Este: conservada en buena parte hoy día; arranca desde la torre de esquina existente en la calle Torrijas - frente a la Mezquita (Lám. 11)-, continuaría por la fachada Este del antiguo Palacio Episcopal y el comienzo de la calle Amador de los Ríos hasta llegar casi al extremo oriental del Seminario. Si prolongamos en línea recta hacia el Sur el muro del Alcázar visible en la calle Torrijas observaremos que su trazado viene a coincidir con el arranque de la muralla bajomedieval de la Ribera, en el punto exacto donde hasta mediados del siglo XIX ésta conectaba con la fachada meridional del Seminario (Fig. 1 ).
Muralla Sur: que además era la muralla meridional de la ciudad: se extendía de Este a Oeste por la fachada Sur del Seminario - donde la vio Jiménez Pedrajas ( 1960: 194 )-,el tramo medio de la actual calle Sta. Teresa Jornet (Corte 1) y el sector central del Alcázar cristiano (Corte 9), para concluir en la esquina suroccidental de las albercas ubicadas en los jardines a ltos del citado Alcázar cristiano (MONTEJO y GARRIGUET, 1994b). Así, debemos destacar: que el arco de herradura abierto en el Patio Morisco de dicho edificio (Lám. IV ) queda situado al Norte de la muralla que cerraba e l Alcázar y la medina por e l mediodía, y por lo tanto al interior del palacio andalusí; y que la notable diferencia de cota existente entre los re.s tos de las catas excavadas por Escribano en el mencionado patio obedece a la presencia de la muralla entre ellas. Un hecho semejante se aprecia entre las estructuras descubiertas en nuestros Cortes 1 y 3 .
Muralla Oeste: constituía también la cerca occidental de la medina36. De esta forma , nuestra propuesta se
ajusta al texto de al-ljimvarl en el que, tras comentar el perímetro ele la medina y sus puertas, este autor dice que <<El Alcá::.ar eslá al oesle de la ciudad; los terrenos que ocupan se exlienden has/a las murallas meridional y occidenlal» (ARJONA, 1982: 233).
Desde la esquina Suroeste de las citadas a lbercas la muralla Oeste subía en línea recta por la fachada oriental ele las Cabal lerizas Reales37, atravesaba la entrada a la calle Caballerizas (donde se e mplazaría la Puerta ele Sevilla andalusí) y el sector más occidental del Campo Santo ele los Mártires, siguiendo hacia el Norte hasta enlazar con la muralla de la calle Cairuán (MONTEJO y GARRIGUET, 1994b).
Muralla Norte: su tramo Oeste debió localizarse entre la esquina noroccidental del Campo Santo de los Mártires y el exconvento ele las Siervas ele María, para atravesar después la calle Tomás Conde y el solar ele la misma que hace esquina con el referido Campo Santo. Desde dicho solar se extendería por la zona septentrional de los jardines de la Biblioteca Pública - donde sus restos son vis ibles-, hasta enlazar con el muro Norte del Palacio Episcopal y la torre de esquina ele la calle Torrijas (lugar donde iniciamos nuestro recorrido).
-Lám. XIV.- Vista parcial del Corte 9 y aspecto de las
murallas romana y andalusí (Patio de Mujeres del Alcázar cristiano).
A tenor del trazado que acabamos ele proponer calculamos que el Alcázar tendría un perímetro total aproximado de 817 m., unos 1.738 codos ma'müní, ó 1466- 1563
codos rasscTsí; cifras que no se ajustan en absoluto a lo que nos dicen ai-Maqqari( 1.100 codos) y ai-'Ud.rl (2.1 00 codos), lo cual, vista la enorme diferencia que a este respecto existe entre ambos autores, no tiene sin embargo por qué invalidar nuestra hipótesis.
Este perímetro es considerablemente mayor que el propuesto por Castejón y mantenido también por otros investigadores, que sería de unos 690 m., ( 1.468 codos ma'müní ó
1.320- 1.238 codos raS.Wst); dimensiones que tampoco concuerdan con las expuestas por los autores árabes. Pavón, por su parte, mantiene que e l perímetro del palacio omeya era ele 700 m. ó 1.400 codos (PAVÓN, 1988: 196). Sin embru·go, sorprende comprobm· que si trasladamos el trazado del Alcázar que este investigador recoge en su plano al parcelario actual ele la ciudad resulta una cifra considerablemente distinta: unos 800 m. ( 1.702 ó 1.531 - 1.435 codos). Sea como fuere, en función ele los límites que proponemos la extensión del Alcázar sería ele unos 39.000 m2,
casi 4 hectáreas, lo que supone un 5% de la medina aprox imadamente, pues la superficie de ésta era de unas 78 hectáreas (MONTEJO y GARRIGUET, 1994b: 259) .
Por último, es posible que entre los siglos XI- XIII se produjesen graneles reformas y/o adicciones en e l Alcázar, como por ejemp lo la construcción del recinto
El alcá;:.ar andalusí de Córdoba: estado actual de la cuestión
defensivo adosado al paramento externo de lienzo occidental del palacio (GRACIA BOIX, 1970: 12) y conocido en época bajomedieval como Castillo de la Judería (NIETO y·LUCA DE TENA , 1980: 240-242; ESCOBAR, 1989: 124 y 185- 186).
7.2.- La ubicación de las puertas
De todas las Puertas que aparecen citadas en los textos árabes situaremos tan sólo la Puerta de la Azuda, la de los Jardines, la de la Justicia, la del Baño y la de los Leones, pues de las demás no poseemos datos suficientes como para aventurar su localización.
Puerta de la Azuda: según los textos consultados esta puerta - la principal del palacio y famosa por su azotea- se encontraba en el muro Sur del Alcázar, junto o al lado del arrecife y la explanada, y no muy alejada del puente. Para su emplazamiento resultan harto elocuentes los pasajes referidos a las numerosas ejecuciones llevadas a cabo en época de 'Abd ai-Rafmuln 111 (VIGUERA y CORRIENTE, 1981: 130- 131, 138- 140, 156- 157 y 302) y a
la resta~raci~n del puente ordenada por al-lfakam 11 (GARCIA GOMEZ, 1967: 77).
Por otro lado, si aceptamos en parte la propuesta de Pavón, basada en su denominación , deberíamos situar la Puerta de la Azuda más o menos frente al molino de la Albolafia (PAVÓN, 1988: 422-424) (Lám. 1 y Plano 1) . En el grabado que Wyngaerde realizó unos años antes de
que comenzara la construcción del Seminario38 se observa, precisamente en este mismo entorno, un tramo de muro almenado y una potente torre cuadrangular que quizás pudieran mantener cierta relación con los vestigios de dicha puerta (Lám. VII) . En la parte superior del muro comentado puede apreciarse una línea curva que, tal vez y de forma totalmente hipotética, pudiera estar indicando el cegamiento del vano de una puerta.
Puerta de los Jardines: abierta también en el muro Sur según los textos , aunque más hacia Occidente que la Puerta de la Azuda. Quizás estuviera fosilizada en la puerta bajomedieval del recinto del Alcázar cristiano representada en los planos de 1811 y 185 1 y en el grabado de Wyngaerde (Fig. 1 y Lám. VII). La existencia bajo la actual calle Sta. Teresa Jornet de una canalización hispanomusulmana (AZORÍN, 1961 - 62: 194 y plano) confirmaría la presencia de una calle a la que presumiblemente daría acceso esta puerta. A los pies de la Puerta de los Jardines (separada unos 100 m. tanto de la Puerta de la Azuda como de la Bu1 } al Asad) se extendería también la explanada, de cuyos restos tal vez formase parte el pavimento documentado en el Corte 3 (Lám. X).
Puerta de la Justicia (¿de la Aljama o del Sabat?): ignoramos si estos nombres designaron a la misma puerta o bien a tres accesos diferentes situados en la misma muralla del Alcázar (la del Este), aunque a partir de los textos
de lbn ijayyün, lbn Baskuwül e lbn 'ltj_üri, de la propia situación de la Mezquita Aljama, y del sabat que la unía
Plano 2.- Hipótesis de restitución del Alcázar andalusí: recinto amurallado, puertas, ejes viarios y sectores principales.
A. J. Montejo Córdoba y J. A. Garriguet Mara
con el Alcázar, podemos afirmar que en la zona Norte del muro ori ental del palacio ex istió, a l menos, una puerta que recibió algunas de esas denominaciones, o incluso las tres. Es posible que un poco más al Sur, en concreto a la entrada de la actua l ca ll e Amador de los Ríos y en e l lugar donde hasta 1864 estuvo el ll amado Arco de Guía (MARTÍN LÓPEZ, 1990: 207-208), se hubiese abierto otra puerta del Alcázar, acerca de cuyo nombre preferimos no emitir de momento ninguna hipótes is ante la fa lta de unos datos más claros.
Puerta del Baño: es mencionada en la segunda parte del Bayün 11 (MAÍLLO, 1996: 122). Aunque lbn 'ld_tirino especifica el lugar del Alcázar donde se hallaba dicha puerta, sin embargo, los restos de los baños descubiertos en el Campo Santo de los Mártires nos inducen a situarla en e l muro Norte del recinto palatino, y más concretamente en algún punto comprendido entre e l citado Campo Santo y los jardines de la Biblioteca Pública. En este sentido, no descartamos la posibilidad de que la puerta documentada en los jardines de la Biblioteca Pública durante las excava
ciones de Marcos y Vicent fuese esta Btib al-lfammtin, au nque las reducidas dimensiones de su vano nos obligan a ser cautos a este respecto.
Puerta de los Leones: su nombre aparece citado por ai- Nuwayrl cuando éste describe la toma del Alcázar por
Mu~w111mad ai-Mahdl: El 16 de S•umtidá 11 399 = 15 febrero 1009, un bisnieto de 'Abd ai-Ra~1111cln 111 que, después, al ocupar el trono se llamó Mu~wmmad JI ai-Mahdi, asaltó con sus partidarios el alcá-;ar cordobés, y tras de aportiljarlo por las puertas de ai-Siba' (de los Leones) y de ai-Yintin (de los jardines), entró por la Btib ai-Sudda y depuso a Hi.Stim 11, proclamándose en su lugar (nora 1) (TORRES BALBÁS, 1952: 169).
En el anterior relato de ai-Nuwayrt se citan tres puertas del Alcázar - la de los Leones, la de los Jardines y la de la Azuda-, de las cua les sabemos que las dos últimas se hallaban en e l muro Sur del recinto palatino, situándose en concreto la Puerta de los Jardines a poniente de la Puerta de la Azuda. Ante tales datos podemos pensar que el asalto del Alcázar se produjo por el sector meridional del mismo y en sentido Oeste-Este39; y que la Puerta de los Leones se abría en las proximidades del ángulo suroccidental del palacio andalusí y de la medina; lugar donde según Ocaña se hallaba, curiosamente, la Torre del León - Btu} al-Asad- (OCAÑA, 1984: 450). La Torre del León hispano-musulmana, situada en la esquina Suroeste de la cerca, habría originado un topónimo que se ha mantenido hasta hoy día en la denominación de la Torre de los Leones de l Alcázar cristiano (MONTEJO y GARRIGUET, 1994b: 250, nota 11 ).
Señalar por último que, teniendo en cuenta la hipótesis de un único muro para el Alcázar y la medina en su flanco suroccidental, nada tendría de extraño ubicar una puerta con nombre de ciudad, como la Puerta de Sevilla. en el propio recinto del Alcázar, en concreto en su lado occidental y al Norte de la Bab ai-Siba '. Más si cabe cuando hemos podido constatar que la denominación de Puerta de Sevilla se encuentra fundamentalmente en las fuentes literarias referidas a los primeros momentos de la presencia musulmana en Córdoba40; y que posteriormente
dicha puerta pasó a ser conocida según lbn Baskuwül como Puerta de los Drogueros o de los Perfumistas, al parecer a causa de su proximidad al zoco de éstos.
7.3.- Entramado urbano
Eje viario Este-Oeste: atravesaría todo el Alcázar, aproximadamente desde la calle Amador de los Ríos en el sector oriental hasta la ca lle Caballerizas Reales en el occidental. Sería la fosilización de parte de un decumano romano que uniría la puerta abierta casi en el extremo Sureste de la ciudad - la ll amada Puerta de Zaragoza o de Hie1To en época andalusí (OCAÑA, 1935a: 144-146)-, con la Puerta de Sevilla, localizada en el extremo contrano.
Eje Norte-Sur: este eje resulta algo más difícil de trazar, aunque su tramo Norte debió discurrir aproximadamente entre el Campo Santo de los Mártires y la Biblioteca Pública, hasta enlazar con la calle Sta. Teresa Jornet, bajo la cual se encuentran los restos de una alcantaril la hispano-musulmana (AZORÍN, 1961 -62: 194 y plano) y de una puerta bajopedieval que pudo mantener la ubicación de la Btib ai- Yintin anda lusí.
A manera todavía de hipótesis (pues carecemos de evidencias) , es posible que la Puerta de la Azuda se imbricara en otro eje Norte- Sur, paralelo al comentado en el párrafo anterior y a la fachada occidental de la Mezquita.
7.4.- Distribución interior del alcázar por sectores
Área residencial y de representación: se habría ubicado bajo el antiguo Palacio Episcopal y la mitad oriental del Seminario, es decir, frontera a la Mezquita Aljama, cerca de la Puerta del Puente y en conexión con la Puerta de la Azuda. Es probable que algunos de los pabellones mencionados en las fuentes escritas o la serie de capiteles epigrafiados estudiados por Ocaña ( 1935b y 1940) se encontrasen por esta zona, al igual que el harem, del cual nos habla lbn Fjayytin (GARCÍA GÓMEZ, 1953: 2 17).
Jardines y Rawl;la: para su posible localización nos resulta de gran ayuda un interesente texto de lbn Fjayycm, reproducido por ai-Maqqari, que narra la visita a Córdoba del destronado monarca astur-leonés Ordoño LV (TORRES BALBÁS, 1957: 592; GARCÍA GÓMEZ, 1965: 324, nota 7: ARJONA, 1982: 138). Si tenemos en cuenta la ubicación que hemos propuesto para las dos puertas citadas en este pasaje, la Rawqa hubo de localizarse, aproximadamente, entre la mitad occidental del Seminario y la calle Amador de los Ríos , lugar donde desde finales del siglo XVIII han aparecido vestigios pertenecientes al Alcázar. Por esta razón no pudo descubrirla Castejón en el sector central de los jardines de la Biblioteca Pública.
Baños: Corresponden a los restos exhumados en el Campo Santo de los Mártires, motivo por e l cual su localización queda clara y fuera de toda duda.
Alcazaba: Conocemos su existencia a través de las referencjas sup1inistradas por lbn Fjayvün e 11m Baskuwül (GARCIA GOMEZ, 1965: 334). No obstante, aún cuando no poseemos ninguna evidencia física relativa a su em-
El alcá::.ar andalusí de Córdoba: estado actual de la cuestión
plazamiento, creemos que la Alcazaba se encontraba en el sector suroccidental del Alcázar -solar ocupado en la actualidad por el Alcázar cristiano y parte de sus jardines-, ya que esta posición gozaba de un enorme valor estratégi-
co por ejercer un indudable dominio sobre dos importantes vías de comunicación: el río y el camino que se dirigía hacia Sevilla por la margen derecha del Guadalquivir (MELCHOR GIL. 1995: 129).
NOTAS
1 Por este motivo, y para mantener un sistema homogéneo de citas, hemos optado por mencionar en éstas a los traductores en lugar de los autores o sus obras originales.
2 Puerta ubicada tradicionalmente en el muro Este del Alcázar, en lo bajo del mencionado sabal (GARCÍA GÓMEZ, 1965: 325-326). No obstante, lbn Havwln dice: «Eil'iernes era un día dedicado al pueblo r nunca dejaba de acudir a la audiencia. La celebraba en un salón contiguo a la IJUerla. la cual abrió en el ángulo del Alcá::.ar y que llamó Puerta de la Justicia. Es una puerta que está al sur» (ARJONA, 1982: 62) .
3 AI-Rü::.T señala que este edificio había sido construido por 'Abd ai-Ra~unün l. 4 La actual Puerta de Sevilla se abre en la muralla de la Ribera, construida a finales del s. XIV junto al sector suroccidental
de la medina (NIETO y LUCA DE TENA, 1980: 239; ESCOBAR, 1989: 81 y 129); por este motivo, la mayoría de los investigadores han coincidido en afirmar que la Puerta de Sevilla de la que nos habla el Ajbür Ma.\'mü'a se encontraría en un lugar distinto del recinto amurallado de la ciudad. En este sentido destaca la hipótesis emitida por R. Castejón, quien situaba la Puerta de Sevilla hispano-musulmana «al enlrar [desde el Campo Santo de los Mártires l en la calle que hoy fonna el cuartel de Caballeri::.as» (CASTEJÓN, 1929: 277 y plano: «Córdoba en el siglo X»). Aproximadamente en esa misma zona la sitúa también F. Castelló en su plano esquemático de la medina cordobesa (CASTELLÓ, 1976: 154 ).
5 Otros investigadores traducen de forma diferente esta última frase. Por ejemplo, García Gómez tradujo así el pasaje referido a las puertas del Alcá::.ar: «Tiene [el AlcázarJww tercera puerta llamada Puerta del Río. Tiene una puerta al Norte llamada Puerla de Coria. Tiene una cuarta puerta lla111ada Puerta de la Me::.quita aljanw». Según la interpretación de García Gómez. la frase Tiene ww puerta al Norte llamada Puerta de Coria sería una corrupción del texto original de lbn Baskull'ül (GARCÍA GÓMEZ, 1965: 325 nota 9).
6 Esta medida equivale a 987 m. si la unidad utilizada es un codo mü'muní (de 0.47 m.), o por el contrario a 1.097 ó 1.170 m. si empleamos el codo rafWsí (0,52244 ó 0,5572 m.) (VALLVÉ, 1976).
7 Al- Mar.\' aparece mencionado en algunas ocasiones más en el Bayan, especificándose que se encontraba delante del Alcázar (GARCÍA GÓMEZ, 1965: 373).
8 Esto es, 517 m., o bien 574,6-612,9 m., según la unidad de medida empleada. 9 Castejón dio a conocer el hallazgo de sus cimientos, ocurrido durante la realización de unas obras de alcantarillado a
finales de los años veinte (CASTEJÓN, 1927-28: 37). 1 O En 1691 y en esta zona, al construir unas casas <~junio al adarve de la casa de las Pal'aS ». se hallaron restos de
una bóveda que fue destruida para reaprovechar sus materiales de construcción (MUÑOZ V ÁZQUEZ, 1961 -62: 107- 108).
11 Aunque esta noticia no aparece firmada, su autor sería Castejón, ya que al final de la misma aparece la letra «C. ». y por aquellas mismas fechas dicho investigador ya colaboraba con el Boletín de la Real Sociedad Cordobesa de Arqueología y Excursiones y era miembro de la Comisión Provincial de Monumentos.
12 El Alcázar de los Reyes Cristianos fue construido por Alfonso XI en 1327-28, aunque hay zonas de él que podrían fecharse en el reinado de Alfonso X o de sus inmediatos sucesores (MUÑOZ V ÁZQUEZ, 1955: CÓMEZ, 1974: 137; IDEM, 1979: 135- 142; GARRIGUET y MONTEJO, e. p.). Este alcázar cristiano mantuvo su función de fortaleza militar hasta finales del siglo XV, cuando se convirtió en sede del Tribunal de la Inquisición. En 1821 pasó a ser Prisión Provincial, hasta 1931 momento en el que se transformó en penitenciaría militar.
13 El << muro sur» al que se hace alusión en el texto no es otro que << el murallón sohre el que deconsa la fachada sur del Seminario» (JIMÉNEZ PEDRAJAS. 1960: 194).
14 Señalar que este artículo, incluido en el número 2 de la revista ai- Mulk. no aparece firmado; pero la posterior públicación de los mismos resultados de la excavación bajo la rúbrica de Castejón ( 1963) indica claramente que la autoría del primer artículo corresponde a este mismo investigador.
15 Debe tratarse de la Dür al-baniqa (Casa de los paños) que menciona el Bayün 11 (GARCÍA GÓMEZ, 1965: 333, nota 21 ).
16 Castejón recoge un texto de lbn Ba.~ku11 •ül al abordar esta puerta: <<es la principal una sohre la cual campea un terrado saliente, sin igual en el mundo. Esw puerta abre paso al Alcá::.{/1; y tiene sus hojas reFestidas de hierro, con un anillo de bronce de labor exquisila, enfigura de hombre con la boca abierta, obra de mérito extraordinario que trajo de ww de las puertas de Narbona un Califá » (CASTEJÓN, 1927-28: 36).
A. J. Monte jo Córdoba y J. A. Garriguet Mata
17 La actual Puerta de Almodóvar (CASTEJÓN, 1929: 274-272).
18 Sin embargo, en la descripción de lbn Baskuwtil que utiliza Castejón en su primer trabajo sobre el Alcázar no se hace alusión alguna a la existencia de figuras de leones en los aldabones -vid nota 16- (CASTEJÓN 1927-28: 36).
19 Castejón ubicó estos jardines al parecer - pues no lo expresa claramente en su trabajo- en la zona donde se encuentra el Campo Santo de los Mártires y/o en los jardines del antiguo Palacio Episcopal.
20 Muy interesante resulta la información que ofrece sobre una cárcel que estaría situada en la torre del ángulo Suroeste de la medina, posiblemente denominada «Borj-es-sbáa» (Torre del León); planteándose, curiosamente, que formara parte del propio Alcázar (CASTEJÓN, 1929: 286 y nota 5).
21 Entre los palacios enumerados por Castejón y considerados por él como no pertenecientes al Alcázar se encuentran, entre otros, los siguientes: el «Zahir» (el Florido) , el << Bahur», el << Kámil» (el Perfecto) y el << Munif». Contrario a esta opinión se muestra García Gómez ( 1965: 323-325). No obstante, Castejón en su trabajo de 1927-28 había aludido a un salón el <<Cámil», por lo que pensamos que este investigador vuelve a caer en contradicción entre los expuesto en uno y otro artículo.
22 Con el nombre de Btib al-Suelda (Puerta de la Azuda) se conocía a la puerta principal del Alcázar (GARCÍA GÓMEZ, 1965: 325-326); no obstante, creemos que Lévi-Proven¡;al al referirse a esta puerta lo hizo con la intención de localizar junto, cerca o en ella misma las dependencias administrativas del palacio: y no para referirse a una de sus estancias independientemente del lugar donde éstas se encontrasen.
23 Este nli~1rtib sería un nicho rectangular abierto en una pared del salón, posiblemente herencia de la arquitectura basilical romana (TORRES BALSAS, 1957: 620 y nota 1 07) .
24 Según García Gómez el Alcázar y el río Guadalquivir estaban separados por «una gran lonja o explanada, v más
abajo, Iros la muralla, el arrecife o muelle ( ai- Ra,1'1{) » (GARCÍA GÓMEZ, 1965: 322). Esta explanada podría s~r, en su opinión, el mismo espacio que en algunos textos aparece designado como la pradera (al- Mar.\') (GARCIA GÓMEZ, 1965: 373).
25 Por ejemplo, Pavón afirma que entre la muralla occidental del Alcázar y el arroyo del Moro, espacio ocupado desde finales del siglo XIV por el Barrio del Alcázar Viejo (NIETO y LUCA DE TENA , 1980), existió un arrabal del palacio califal relacionado con el Zoco; y que todo este tramo estaba amurallado en el siglo X, sirviendo la traza de este muro andalusí al levantado varios siglos después por los cristianos (PAVÓN, 1988: 187- 190 y 194; IDEM, 1992: 217-218). Pues bien , hasta la fecha no han aparecido en dicha zona vestigios arqueológicos correspondientes a un posible arrabal hispano- musulmán, ni disponemos de datos materiales que permitan hablar de la existencia de una muralla anterior a la hoy día visible, que, como reconoce el propio Pavón, se fecha hacia los siglos XIV y XV, al igual que la actual Puerta de Sevilla. Tampoco conocemos texto árabe alguno que mencione explícitamente la existencia de un arrabal justo junto al Zoco de la ciudad, ni de un recinto murado que rodease a ambos, a pesar de los intentos de Pavón por inferir la presencia de este último en un pasaje recogido por ai- Rclz.i en sus Anales Palatinos (PAVÓN, 1988: 403).
26 Así, Pavón -s iguiendo a R. Gracia Boix ( 1970)- identifica el recinto de la Ermita de Belén con el Corral de los Ballesteros, a pesar de que ya se demostrara que dicho recinto fue en realidad el Castillo de la Judería mencionado por algunas fuentes bajomeclievales, y que el verdadero Corral de los Ballesteros estuvo en el lugar donde hoy se alza el barrio de San Basilio o del Alcázar Viejo (NIETO y LUCA DE TENA. 1980).
27 Córdoba es sede episcopal, no arzobispal como parece creer Pavón. 28 Pavón parece contradecirse al abordar esta cuestión, pues en un primer momento concede 517 m. de perímetro al
palacio andalusí y posteriormente habla de los ya citados 700 m. (PAVÓN, 1992: 127 y 216). 29 Y menos aún cuando, como veremos más adelante, las excavaciones realizadas por nosotros en el mencionado
Alcázar cristiano han permitido descartar por completo tal hipótesis. 30 Se trata ele una torre integrada hoy día en una casa de la calle Caballerizas Reales . 31 En el Corte 8 no aparecieron estructuras ni estratos de cronología andalusí razón por la cual prescindimos de
incorporar sus resu ltados en este trabajo. 32 Este grabado se engloba en el encargo efectuado por Felipe ll al artista flamenco A. Van den Wyngaerde de realizar
una serie ele vistas de las principales ciudades y villas españolas, para así tener un mejor conocimiento de su reino. Encargo que no fue casuaL pues Wyngaerde era en e l siglo XVI uno de los mejores especialistas en plasmar paisajes urbanos . rozando sus obras una precisión casi fotográfica (KAGAN, 1986: 11 ).
33 Debemos insistir en el carácter totalmente provisional que poseen las cronologías aquí apuntadas. 34 Constituida por una lechada de mortero de cal y arena de unos 10,5 cm. de potencia que sirve de asiento para 6
hiladas ele sillarejos irregulares de caliza trabados con argamasa, y un pequeño rebanco fabricado en el mismo tipo de piedra, aunque de aspecto más cuidado que aquellas . La altura total de los fundamentos de esta imponente torre es tan sólo 1.75 m.
35 Debido. sobre todo, a la actuación de Escribano en esta zona del Alcázar, materializada en la apertura de una zanja que arrasó buena parte de los niveles arqueológicos. Esta importante intervención no aparece renejada en ninguna de las publicaciones de dicho arquitecto relacionadas con el Alcázar cristiano.
36 Al coincidir los muros Sur y Oeste del Alcázar con el ángulo Suroeste de la muralla que circundaba a la medina
- hecho que por lo demás puede inferirse de las palabras de lbn f:layytin con respecto al Arrecife (LÉVT- PROVEN<;AL,
330 El alcázar andalusí de Córdoba: estado actual de la cuestión
1957: 244, nota 113)- se evitaba e l aislamiento del recinto áu lico dentro de la propia ciudad, y se lograba además que éste tuviera accesos directos con el exterior, en previsión de revueltas internas (TORRES BALBÁS, 1985 : 128).
37 En esta zona, al interior del edificio de Caballerizas, tuvimos la oportunidad de comprobar la existencia de un paramento· de si ll ares y el arranque de una torre que lindan con los jardines del Alcázar de los Rey e~ Cristianos. Este hallazgo será objeto de una próxima publicación, actua lmen te en preparación.
38 El Seminario de San Pelagio comenzó a edificarse en 1583 (CASTEJÓN , 1929: 280), mientras que el grabado de Wyngaerde se fecha en 1567.
39 Una impresión muy similar es la que nos produce la versión de estos mismos acontecimientos transmitida por lbn 'ld_iirfen el Bayfm/1 (MAÍLLO, 1996: 61-63).
40 Es decir, en una época en la que aún no se había construido e l palacio omeya, de modo que la Puerta de Sevilla actuaba como un verdadero acceso a la ciudad.
E-mail : a montejo < @ nexo. es
BIBLIOGRAFÍA
Traducciones de Fuentes Literarias Árabes
GARCÍA GÓMEZ, E. ( 1967), El Califato de Córdoba en el <<Muqtabis» de lbn Hayyan, Anales palatinos del Califá de Córdoba ai-Hakam 11 por Isa Ahmad ai- Razi (3601971-364/975), Madrid.
LA FUENTE ALCÁNTARA, E. ( 1867), Ajbar Machmu'a (Colección de tradiciones), crónica anónima del-siglo XI, Madrid.
MAÍLLO SALGADO, F. ( 1993), lbn ldari. La caída del Califato de Córdoba y los reyes de Taifas (al- Bayan aiMugrib), Salamanca.
VIG UERA, M. J. y CORR IENTE, F. ( 1981 ), Crónica del Califa 'Abdarramcln 111 an-Nü,~ir entre los aiios 912 y 942 (ai- Muqtabis V), Zaragoza.
Bibliografia General
ANÓNIMO ( 1964- 65), Las excavaciones en el Alcázar de Córdoba, AI-Mulk 4, 163- 165.
ARJONA CASTRO, A. ( 1982), Anales de Córdoba Musulmana (711- 1008), Córdoba.
AZORÍN, F. ( 196 1-62), El alcantarillado árabe de Córdoba, AI- Mulk 2, 192- 194.
BLANCO FREIJEIRO, A. ( 1966), Séneca y la Córdoba de su tiempo, Actas del Congreso Internacional de Filosojfa en conmemoración de Séneca en el XIX centenario de su muerte, Madrid. págs. 15-38.
BOSCH V ILÁ, J. ( 1956), Los Almorávides, Tetuán.
CASTEJÓN, R. ( 1927-28), Informe acerca de los datos y restos arqueológicos del Alcázar califal de Córdoba, en Anales de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Córdoba. Córdoba, págs. 33-42.
CASTEJÓN, R. ( 1928), Excavaciones en el Alcázar (Pa lacio Episcopal), Boletín de la Real Sociedad Cordobesa de Arqueología y Excursiones (junio) . pág. 10.
CASTEJÓN, R. (1929), Córdoba califal , B.R.A.C. 25 , 256-339.
CASTEJÓN, R. ( 1961 - 62), Excavaciones en el Alcázar de los califas , AI- Mulk 2, 240-253.
A. J. Montejo Córdoba y J. A. Carriguet Mata 331
CASTEJÓN, R. (1963), Excavaciones en Córdoba para localizar las tumbas de los califas, N.A.H. 7, 229-235.
CASTELLÓ MOXÓ, F. ( 1976), Descripción nueva de Córdoba musulmana. Traducción y notas, Anuario de Filología 2, 123-154.
CÓMEZ RAMOS , R. ( 1974), Arquitectura alfonsí, Sevilla.
CÓMEZ RAMOS, R. ( 1979), Las empresas artísticas de Alfonso X el Sabio, Sevilla.
COSTA PALACIOS, M. (s.a.), Estudio histórico artístico del Alcázar de los Reyes Cristianos. Delelegac ión Provincial en Córdoba de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía (Inédito).
ESCOBAR CAMACHO, J.M . (1989), Córdoba en la Baja Edad Media, Córdoba.
ESCRIBANO U CELA Y, Y. ( 1955), Datos arquitectónicos e hi stó1icos sobre el Alcázar de los Reyes Cristianos (Publicación de la conferencia dada e/20 de abril de 1955 en el Salón de Actos de/Instituto de Enseñanzas Medias), Córdoba.
ESCRIBANO U CELA Y, Y. ( 1972), Estudio histórico-artístico del Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba, Córdoba.
GARCÍA GÓMEZ, E. ( 1953), Una nota al capítulo XXX del «Collar de la paloma» (el infante recluido en la azotea), AI- Andalus 18, 214-217.
GARCÍA GÓMEZ, E. (1965), Notas sobre la topografía cordobesa en los «Anales de ai-Hakam II» por lsa Razi, AlAnda/u.\· 30, 319-379.
GARRIGUET MATA, J. A. y MONTEJO CÓRDOBA, A. J. (en prensa), El Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba, 1 Congreso de Castel/ología Ibérica (AguiJar de Campoo, septiembre de 1994).
GODOY DELGADO, F. e IBÁÑEZ CASTRO, A. (s.a.), Excavación Arqueológica de Apoyo a la Restauración en el Alcá::.ar de los Reyes Católicos. Delegación Provincial en Córdoba de la ConsejeiÍa de Cultura de la Junta de Andalucía (Inédito).
GRACIA BOIX, R. ( 1970), El Corral de los Ballesteros, B.R.A.C. 90,5-24.
GRACIA BOl X, R. ( 1981 ), La sede inquisitorial de Córdoba -el Alcázar de los Reyes Cristianos- en el último tercio del siglo XVL Actas del!/ Congreso de Academias de Andalucía, Córdoba, págs. l03-ll6.
IBÁÑEZ CASTRO, A. ( 1983), Córdoba hispano-romana, Córdoba.
J lMÉNEZ PEDRAJAS, R. (1960), Las rel ac iones entre los cristianos y los musulmanes en Córdoba, según los escritos de San Eulogio de Córdoba, B.R.A.C. 80, l07-236.
KAGAN, R.L. (Dir.) ( 1986), Ciudades del Siglo de Oro: las vistas espariolas de Anton Van den Wyngaerde, Madrid .
LÉYl-PROYEN<;AL, E. ( 1957), España musulmana hasta la ca ida de l Califato de Córdoba (7 11 - 1 031 d. C.). Instituciones y vida soc ial e intelectual , en R. Menéndez Pida! (Dir), Historia de Esparia, t. V, 1-330, Madrid.
MARCOS POUS, A. y YICENT ZARAGOZA, A. M. (s.a.), Memoria de la campaíia de excavaciones arqueológicas reali::.ada en el patio S. E. del Alcázar de los Reyes Crist ianos de Córdoba, (Inédi ta).
MARCOS POUS , A. y Y!CENT ZARAGOZA, A. M. ( 1985), Investigación, técnicas y problemas de las excavaciones en solares de la ciudad de Córdoba y algunos resultados topográficos generales, Arqueología de las ciudades modernas superpuestas a las antiguas (Zaragoza, 1983), Madrid, págs. 23 1-252.
MARTÍN LO PEZ, C. ( 1990), Córdoba en el siglo XIX. Modernización de una trama urbana, Córdoba.
MELCHOR GIL, E. ( 1995). Vías romanas de la provincia de Córdoba, Córdoba.
MONTEJO CÓRDOBA, A. J . y GARRIGUET MATA , J . A. ( 1994a), El Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba. Resultados sucintos de la excavación arqueológica en apoyo a la restauración, Delegac ión Provincial en Córdoba de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, (Inédito) .
El alcá-:.ar andalusí de Córdoba: estado actual de la cuestión
MONTEJO CÓRDOBA, A. J. y GARRIGUET MATA, J. A. ( 1994b), El ángulo suroccidental de la muralla de Córdoba, Anales de Arquelogía Cordobesa 5, 245-282.
MONTEJO CÓRDOBA, A. J . y GARRIGUET MATA, J. A. (en prensa). Intervención arqueológica de apoyo a la restauración del Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba, Anuario Arqueológico de Andalucía 1993/111.
MORENO CUADRO, F. ( 1984), Pedro de Lara y la reforma del Alcázar de Córdoba, Axerquía 12, 259-270.
MUÑOZ Y ÁZQUEZ, M. ( 1955). Documentos inéditos para la historia del Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba, B.R.A.C. 72, 69-88.
MUÑOZ Y ÁZQUEZ, M. ( 1961 -62), Los baños árabes de Córdoba, AI-Mulk, 2, 53-117.
NIETO CUMPLIDO, M. y LUCA DE TENA Y ALYEAR, C. ( 1980). El Alcázar Viejo. una repoblac ión cordobesa del siglo XIV, Axerquía l. 229-273.
OCAÑA JIMÉNEZ. M. ( 1935a), Las puertas de la medina de Córdoba. AI-Andalus 3. 143-151.
OCAÑA JIMÉNEZ. M. ( 1935b), Capiteles epigrafiados del Alcázar de Córdoba, Al- Anda/u.\· 3, 155- 167 .
OCAÑA JIMÉNEZ, M. ( 1940), Capiteles fechados del siglo X, AI-Andalus 5, 437-449.
OCAÑA JIMÉNEZ, M. ( 1975), Córdoba musulmana, en Córdoba, colonia romana, corte de los mlifás, fu : de occidente, León. págs. 25-42.
OCAÑA JIMÉNEZ, M. ( 1982), Algo más sobre la Bab ai-Sura de Córdoba, A/-Qantam 3, 447-455.
OCAÑA J!MÉNEZ. M. ( 1984), El o1igen de la yeseiÍa andalusí, a juzgar por un hallazgo olvidado, B.R.A.C. 106, 139-142.
PAVÓN MALDONADO, B. ( 1988), Entre la historia y la arqueología. El enigma de la Córdoba califal desaparecida.
A/-Qantara 9 (1 y 11), 169-198 y 403-425.
PAVÓN MALDONADO, B. (1990), Tratado de arquitectura hispano- musulmana, /, Agua, Madrid.
PAYON MALDONADO, B. ( 1992), Ciudades hispano-llllt.w!manas, Madrid.
RAM ÍREZ DE A RELLANO, R. ( 1982. or. 1904 ). lnl 'entario-catálogo histórico artf1·tico de Córdoba, Córdoba.
RODRÍGUEZ NEILA, J. F. ( 1988), Del amanecer prehistórico al ocaso visigodo, Historia de Córdoba/, Córdoba.
RUBIERA MATA, M. J. ( 1988), La arquirectura en la literatura árabe, Madrid, 2" Edición.
SÁNCHEZ DE FERIA. B. ( 1772), Palestra Sagrada, o Memorial de Santos de Córdoba. Córdoba.
SANTOS GENER, S. de los ( 1955), Historia de Córdoba, (Inédito).
TORRES BALBÁS, L. ( 1942), La Albolafia de Córdoba y la gran noria toledana, AI-Andalus 7, 461-469.
TORRES BALBÁS, L. ( 1952), Bab ai-Sudda y las Zudas de la España oriental. AI-Andalus, 12, 165- 175.
TORRES BALBÁS, L. ( 1957) Arte hispanomusulmán hasta la caída del califato de Córdoba. en R. Menéndez Pida! (Dir.), Historia de España, t. V, 331-788, Madrid.
TORRES BALBÁS, L. ( 1985), Ciudades hispano-musulmanas, Madrid, 2" ed.
YALLYÉ BERMEJO, J. ( 1976), Notas de metrología hispano-árabe. El codo en la España musulmana. Al- Andalus 46, 339-354.
ZANÓN, J. ( 1989), Topografía de la Córdoba almohade a fral'és de las jiten tes árabes, Madrid.