Doméstico y urbano. La doble escala de la vivienda colectiva a través de El Taray, Park Hill y...
Transcript of Doméstico y urbano. La doble escala de la vivienda colectiva a través de El Taray, Park Hill y...
Esperanza M. Campaña Barquero L.D. Ayudante UPM Investigadora GIVCO Grupo de Investigación en Vivienda Colectiva DPA · ETSAM Avda. Juan de Herrera 4 28040 Madrid [email protected] 646012904 Doméstico y urbano. La doble escala de la vivienda colectiva a través de El Taray, Park Hill y Golden Lane. Nuevas tipologías urbanas, vivienda colectiva y espacio público, espacios intermedios, doble escala, El Taray. RESUMEN La Unidad Vecinal Pío XII, más conocida como El Taray, constituye una experiencia de investigación aplicada que en la España de los años 60 pone de manifiesto la necesidad de hacer compatible el sistema residencial y la red de espacios públicos de la ciudad, respondiendo con un interesante prototipo de superposición funcional y asociación humana. Su doble escala le permite atender alternativa o simultáneamente a la estructura local del entorno doméstico y a las redes globales de los espacios no privados de la ciudad, del territorio y del paisaje. El presente artículo pretende hacer visibles las claves urbanas y arquitectónicas de la noción de doble escala que El Taray materializa. Para ello se lleva a cabo una lectura comparada con dos de los casos más representativos de la arquitectura residencial británica de la época que, en su momento, también intentaron traducir a formas edificables las condiciones de “la vida en la calle”.
Utopia has an appeal that everyday life will never have. But this shouldn’t stop one from trying to create beauty, whatever its fleeting definition, for the life of places that are frequented everyday1. Monique Eleb
Sobre una escarpada ladera en la cornisa norte de Segovia, cinco volúmenes prismáticos que alojan un total de 114 viviendas se ordenan formando una U a distintos niveles para delimitar un espacio abierto ajardinado. Este lugar queda conectado con el centro histórico por medio de la calle de acceso superior y se vincula también con la parte baja de la ciudad y con el paisaje a través de la calle de la que el conjunto toma su nombre popular, la calle de El Taray. El tipo de vivienda característico y más abundante es el semidúplex con acceso desde galería abierta. Este tiene su planta dividida en dos niveles diferenciados en media altura y, a su vez, uno de estos niveles también posee con respecto al plano de la galería de acceso una diferencia de media altura2, lo que hace que siempre se acceda a la vivienda subiendo o bajando media planta desde dicha galería exterior que aparece alternativamente en las fachadas anterior y posterior de los edificios. Hasta aquí, esta podría ser la descripción genérica de cualquier conjunto habitacional compuesto por bloques lineales aislados con galería propios de la tradición racionalista. Pero en El Taray, la eficaz estrategia de adaptación a la topografía hace que una mera agrupación de edificios pase a ser un complejo sistema de “urbanismo tridimensional”3, que solventa un conflicto de conectividad urbana a la vez que propone un modelo inédito de superposición funcional y asociación humana. El proyecto que Joaquín Aracil comienza en 1962 y al que más tarde se incorporan Luis Miquel y Antonio Viloria, se hace eco de las propuestas internacionales que, como crítica a la jerarquía funcional de la Carta de Atenas, intentan traducir unos modelos de colectividad “más humanos”
a formas edificables en las que fuera posible reproducir la “vida en la calle”. Más concretamente, El Taray entronca directamente con una familia de propuestas de vivienda de alta densidad que incorporan el esquema de calle elevada, muy frecuente en los diseños de las escuelas británicas durante los años 50. En ellos alguna forma de circulación horizontal continua en altura y con espacios públicos en las intersecciones era más o menos de rigor (BANHAM, 1961. 410). Particularmente interesantes para su confrontación con El Taray son dos casos concretos: el de los Smithson para el concurso del Golden Lane State (Londres, 1952) y el de Lynn y Smith en Park Hill (Sheffield, 1953-60)4. El motivo es que mientras estos últimos intentan ensamblar en un solo elemento el “sistema residencial” (CERASI, 1990) y el espacio no privado de la cotidianeidad, El Taray es capaz de incorporarse además a la red de espacios libres de la ciudad. Esto hace que el caso de Segovia se encuentre en sintonía con la idea de “cluster” como patrón específico de asociación que supera las ideas de “casa, calle, distrito y ciudad”5. Su doble escala le permite atender alternativa o simultáneamente a la estructura local del entorno doméstico y a las redes globales de los espacios no privados de la ciudad, del territorio y del paisaje. La lectura comparada de ciertos elementos de los tres casos en las distintas escalas permitirá concretar esta condición. Calles elevadas, continuidad urbana. La idea de calle elevada adquiere en El Taray su máxima expresión. La topografía permite que el sistema de galerías aparezca en continuidad con el trazado viario de la ciudadela. Los niveles estrictamente públicos, separados por una diferencia de altura de algo más de 16 metros, se enlazan con los niveles intermedios correspondientes a las galerías abiertas de acceso a las viviendas mediante ligeras pasarelas, escaleras y puentes. Todo ello conforma un entramando de comunicaciones accesible tanto para los residentes como para los viandantes que proceden de la parte baja de la ciudad y que quieren penetrar en el centro como para aquellos que desde el casco histórico descienden hasta el borde del antiguo recinto amurallado6. Algo parecido ocurre en Park Hill, ya que su implantación sobre una colina facilita el acceso a nivel de las galerías en las partes más altas del emplazamiento. Accediendo desde este punto puede recorrerse todo el edificio a la misma cota a lo largo de más de un kilómetro y medio y hasta sus otros cuatro extremos. En el proyecto para el Golden Lane se produce, por el contrario, una necesaria interrupción del flujo peatonal ya que para acceder a las galerías es necesario tomar siempre el ascensor o la escalera. Puesto que actúan fundamentalmente como elemento de distribución, las optimistamente llamadas por los Smithsons “calles en el aire” serían en este sentido solo una versión ventilada del modelo corbusierano de “rue intérieure”, aquel que en su momento ellos y otros arquitectos de su generación censuraron (Fig.1). Al contrario que en los casos británicos, en El Taray los puntos de acceso pueden pasar inadvertidos. Puesto que no existen puertas ni cancelas, cualquier transeúnte caminando por el centro de la ciudad podría deslizarse fácilmente y asomar en su entramado de galerías y espacios interiores o salvar el desnivel mediante la liviana escalera que sobrevuela el espacio central. Los lugares de penetración se adaptan a la particularidad del borde en el que se encuentran para generar dos diferentes respuestas. Ambas tienen la clara intención de desdibujar los límites de lo edificado y vincular el espacio abrazado al tejido urbano. Cuando la aproximación es desde el casco histórico, se enfatizan al máximo las cualidades del conjunto como mirador hacia el paisaje que se extiende al otro lado del valle del río Eresma. El testero del bloque más alto se alinea con el extremo del muro en ruinas del Convento de San Agustín y libera la perspectiva de la calle, que queda abierta al horizonte. Los accesos desde la parte baja son aún menos explícitos. Las piezas dejan entre sí una grieta que aloja la caja de escaleras y que se mantiene oculta gracias a un leve deslizamiento de los volúmenes. La alineación de las fachadas se interrumpe y los testeros que sobresalen intentan contener el flujo de movimiento y revelar la entrada. No existen, por tanto, reclamos adicionales que induzcan el acceso (Fig.2). Además, la definición material se caracteriza por su capacidad para generar un entorno de doble condición: indistintamente, los elementos hacen alusión al dominio de lo público o de lo privado, de lo urbano o de lo doméstico, para generar una ambigüedad sin artificios que no imposibilita la clara lectura de la totalidad. El diseño y tratamiento del espacio central, con pocos y austeros elementos, lo dotan de cierta condición
de indeterminación, a pesar de la fragmentación de la unidad espacial que el actual ajardinamiento provoca. La rudeza del pavimento de la ciudad se extiende a las pasarelas y galerías (Fig.3). Espacio abrazado, expresión material. El oasis interior de El Taray, generado por la disposición concéntrica de los edificios, queda integrado en la secuencia de pequeñas plazas y espacios públicos adyacentes. En tal condición de continuidad del espacio libre no privado, la arquitectura de las piezas que delimitan este lugar se vuelve menos importante que el espacio que estas definen. Al contrario que en el tejido urbano consolidado en el que El Taray se inserta, donde el espacio libre aparece como descarte del espacio construido, el diseño del volumen negativo revela mayor sofisticación que el de aquel que delimita sus caras. Sin ocluirlos por completo, también los miembros articulados de Park Hill envuelven espacios verdes y equipamientos, pero al igual que en el proyecto de los Smithsons, prevalece la condición objetual de la arquitectura (MONEO, 2007. 47) y por tanto la percepción del edificio (figura) sobre el espacio público/paisaje (fondo) tan propia de la modernidad (Fig.4). Ciertamente, el edificio de Lynn y Smith, “tan grande como la sociología”7, constituye un microcosmos autorreferenciado en el que queda patente la preocupación por un lenguaje, en este caso el heredado de la Unité. La potente estructura “botellero” de hormigón armado queda vista y los vanos se cierran con paños de fábrica de ladrillo en tonos diferentes según la galería a la que pertenecen las viviendas. En El Taray se sustituye la búsqueda del lenguaje por el descubrimiento de los valores expresivos de un material8. Los bloques prefabricados de cemento, pintados manualmente en tres tonos de la gama del ocre, consiguen una vibración cromática de los planos verticales que junto con las peculiares cubiertas de teja segovianas, la estructura metálica en color rojizo y los zócalos de piedra, consiguen que El Taray se haga paisaje y se funda con los edificios históricos de la cornisa de la ciudadela. Cuando se divisa desde el otro lado del valle del río Eresma, las galerías, como hendiduras abiertas en la masa construida, ayudan a fragmentar el volumen de los edificios y la variedad de matices y texturas de sus materiales lo hacen trascender del ámbito de lo urbano y lo doméstico para dejar que se incorpore al del paisaje y el territorio (Fig.5). Delante-detrás, exterior-interior. Los huecos que se abren al espacio abrazado de El Taray y a las calles circundantes en los alzados opuestos no establecen entre sí jerarquía alguna. No existe detrás ni delante, la consideración de fachada trasera o delantera queda anulada por el tipo de vivienda y su manifestación al exterior (PANERAI et al., 1986. 100-106)9. La planta del tipo característico funciona de forma simétrica respecto a un eje transversal que deja a un lado y a otro estancias de tamaños muy similares (sala-comedor, dormitorio principal y dormitorios secundarios), mientras que en la zona central se encuentran el baño y la cocina. En sección, las viviendas van encajando de manera que la galería aparece indistintamente en la fachada anterior o posterior10. Su posición es, por tanto, indiferente a la orientación, al contrario que en los casos de Sheffield y Londres en los que se recurre a un modelo heredero de los “redents” de la “Ville Verte”. En ellos, para que las viviendas puedan abrirse a levante o mediodía, las calles elevadas aparecen siempre en la misma fachada, normalmente orientadas a norte u oeste, lo que genera dos alzados bien diferenciados (Fig.6). Claramente, El Taray prima la producción del lugar de la colectividad frente a la optimización climática del espacio privado. Para ello utiliza un esquema que le permite eliminar las connotaciones de interior de manzana que pudieran otorgar al espacio abrazado unas fachadas traseras. Las cinco piezas responden igual al interior y al exterior, lo que deja patente la voluntad de que este lugar tenga la misma consideración que el espacio público que queda fuera. En ese sentido, el control del interior, propiedad de la mancomunidad de vecinos, se ejerce sin límites aparentes. Son suficientes las cercanas miradas desde las ventanas de las viviendas o el constante paso de los residentes y los viandantes por las galerías para garantizar el juego tranquilo de los niños o la seguridad ante intrusos malintencionados (NEWMAN, 1972). La seguridad y la protección de lo individual quedan en un segundo plano porque el deseo de desintegrar el límite que separa este valioso lugar del mundo exterior es mucho más fuerte que una tajante preservación de la intimidad.
Perímetro de lo privado. Particularmente avanzada es la estrategia que utilizan los Smithsons a la hora de definir los límites del espacio privado. Su propuesta de vivienda incorpora situaciones que optimizan la transición desde la ciudad al ámbito de lo estrictamente doméstico con la calle elevada como elemento de articulación. En el nivel de la galería aparecen espacios pasantes abiertos que permiten miradas transversales hacia el Támesis y estancias emancipadas de la “unidad básica” que se desarrolla por debajo o por encima. La planta baja del dúplex es reconfigurable y permite actividades en las que se superpone lo doméstico y lo urbano: un taller, una pequeña tienda u oficina, una habitación con acceso propio, etc. Gracias a esta interdependencia funcional, la calle elevada puede albergar las actividades de la cotidianeidad, estar protegida y ser socialmente activa mientras que lo estrictamente privado se produce en un nivel diferente (Fig. 7). A su modo, El Taray también hace discontinuo el perímetro de lo privado. En el ámbito de las galerías aparecen unos espacios acotados con una ligera estructura metálica asignados a cada dos viviendas y que sirven para tender o almacenar objetos de uso diario. En Park Hill, a pesar de que se iniciaron titubeantes intentos de apropiación de las calles elevadas como manifestaciones de autoexpresión, la equivocada decisión de no colocar huecos además de las puertas que abrieran directamente a ellas no permitió que los habitantes pudieran establecer por completo su dominio11 (Fig. 8). Los lugares de ampliación de lo doméstico se completan en el proyecto para el Golden Lane en los encuentros entre galerías perpendiculares, donde además de aparecer otros núcleos de comunicación vertical y el conducto de basuras existen también pequeños equipamientos12. Además, se ubica a los pies del edificio, en el cuadrante suroeste, un edificio para la comunidad y un parque de juegos. Los ángulos de 135º en las intersecciones permiten en Park Hill espaciosos lugares de encuentro al final de algunos de los tramos de galerías, mientras que los grandes equipamientos como la escuela de primaria, la lavandería o la zona de tiendas se sitúan a nivel del suelo en la zona más baja del emplazamiento, rodeados por los brazos más altos del megaedificio. Curiosamente, en el proyecto de ordenación de El Taray presentado para la obtención de licencia en Septiembre de 1962 aparecía, en el espacio central, una guardería que Aracil proyectó y que finalmente no fue construida. Un lugar para la vida cotidiana. De la lectura transversal de estos casos puede deducirse en primera instancia que la condición de doble escala como concepto instrumental se basa en una integración propositiva de dominios y que exige la desaparición de la rígida relación entre parcelario, calle y formas de uso. Además, se fundamenta en el entendimiento del proyecto de hábitat colectivo no desde la “objetualidad” de lo construido sino desde su interacción con el espacio no individual. En las entidades de doble escala, la noción de dominio público, colectivo y privado se cuestionan y además se despliegan en una lucha tanto de repulsión como de atracción. Las entidades de doble escala contienen un espacio negativo que alberga o constituye en sí mismo una servidumbre o foco de atracción de beneficiarios no residentes: un equipamiento público, un comercio, una oficina, un atajo a otra parte de la ciudad, un fragmento de una determinada ruta urbana…Puesto que se trata de un lugar que puede ser utilizable alternativa o simultáneamente por los habitantes y por usuarios externos, se convierte en un campo de juego (o de batalla) en su confrontación con los diferentes grupos humanos de la ciudad. De este modo, el diseño de lo no construido, del espacio envuelto, se erige como tema central del diseño (THEUNISSEN, 2006. 218). Los accesos son abiertos pero no evidentes, la materialidad y los huecos no determinan la diferencia exterior-interior/delante-detrás, los elementos de transición son los adecuados para establecer las correctas relaciones dimensionales tanto hacia lo privado como hacia lo público manteniendo siempre el énfasis sobre el conjunto, la ambigüedad material se expresa combinando elementos y expresiones formales del ámbito de lo doméstico y del ámbito de lo urbano o lo paisajístico. El Taray, como ejemplo de entidad de doble escala muestra una tendencia evidente de apertura a la ciudad a la vez que permite, de forma más o menos cauta, que la vida urbana influencie su espacio abrazado. Al situarse conscientemente con todas sus estrategias de diseño en el rango compartido por la ciudad y la casa hace posible la inmediata inversión o duplicidad de escalas. Y mientras que la superficie
lo doméstico y del ámbito de lo urbano o lo paisajístico. El Taray, como ejemplo completo de entidad reversible muestra una tendencia evidente de apertura a la ciudad a la vez que permite, de forma más o menos cauta, que la vida urbana influencie su espacio abrazado. Al situarse conscientemente con todas sus estrategias de diseño en el rango compartido por la ciudad y la casa hace posible la inmediata inversión o duplicidad de escalas. Y mientras que la superficie de sus viviendas obreras es estricta y eficaz, el lugar donde se aprende a ser ciudadano, a convivir con otros para después poder pasar a la escala superior de los espacios civiles, es amplio y generoso13. Necesariamente, en un momento en el que el espacio público tradicional se encuentra prácticamente despojado de su función integradora y articuladora de los intereses cotidianos y ha pasado a ser el soporte de la distancia irreconciliable entre la sociedad urbana y el orden político (DELGADO, 1999. 197), las nuevas formas de hábitat en la ciudad deben incorporar estos lugares necesarios para la cotidianeidad compartida, los acontecimientos no pactados y los encuentros no reivindicativos. Espacios colectivos para la vida diaria, sin la retórica de la representación pública e independientes de la ciudad “oficial” que se desarrolla en paralelo (SOLÁ-MORALES, 1992) (Fig.9). BIBLIOGRAFÍA BANHAM, Reyner. Park Hill Housing, Sheffield en Architectural Review, nº778, Diciembre 1961, pp. 403-410. CERASI, Maurice. El espacio colectivo de la ciudad: construcción y disolución del sistema público en la arquitectura de la ciudad moderna. Barcelona, Oikos-Taku, 1990. (1a Ed. 1976). CORTÉS, Juan Antonio. Nuevos conceptos residenciales en los años 50: algunas aportaciones del Team X en La habitación y la ciudad modernas: rupturas y continuidades, 1925-1965: Actas. Barcelona, Docomomo Ibérico, Fundación Mies van der Rohe, 1998, pp. 153-158. MONEO, Rafael. Otra modernidad en A.A.V.V. Arquitectura y ciudad: la tradición moderna entre la continuidad y la ruptura. Madrid, Círculo de Bellas Artes, 2007, pp.44-63. MONTANER, Josep María. Después del Movimiento Moderno. Arquitectura de la segunda mitad del siglo XX. Barcelona, Gustavo Gili, 1993. DELGADO, Manuel. El animal público. Hacia una antropología de los espacios urbanos. Barcelona, Anagrama, 1999. NEWMAN, Oscar. Defensible space. People and design in the violent city. Londres, Architectural Press, 1972. PANERAI, Philippe et al. Formas urbanas: de la manzana al bloque. Barcelona, Gustavo Gili, 1986. (1a Ed. 1980). Park Hill 1 & 2 en Architectural Design, Septiembre 1961, pp. 393-404. Park Hill Redevelopment, Sheffield en Riba Journal, Diciembre 1962, pp. 447-461. SMITHSON, Alison. Urban structuring: studies of Alison & Peter Smithson. London, Estudio Vista, 1967. SMITHSON, Alison y Peter. Ordinariness and light. Cambridge, MIT Press, 1970. SOLÀ-MORALES, Manuel de. Espacios Públicos/Espacios Colectivos en La Vanguardia, Barcelona, 12 de Mayo de 1992. THEUNISSEN, Karin. Re-opening the Dutch city block: recent housing projects as experiments in the public domain en Architectural Research Quarterly, 2006, vol. 10, nº3/4, pp. 203-220. THEUNISSEN, Karin. The private-public paradox of the new open space en DASH New Open Space in Housing Ensembles. Nieuwe Open Ruimte in het Woonensemble, 2009, nº1. Rotterdam, NAI Publishers, pp. 54-73.
NOTAS 1 (La utopía tiene un atractivo que nunca tendrá la cotidianeidad. Pero esto no debería impedirnos intentar crear belleza, cualquiera que sea su efímera definición, para la vida de aquellos lugares que son frecuentados en el día a día. Monique Eleb. Traducción propia.) AVERMAETE, Tom. The spaces of the everyday. A dialogue between Monique Eleb and Jean-Philippe Vassal en Oase, nº69, 2006. 2 Memoria Descriptiva. Ordenación Para la Cooperativa de Viviendas Pío XII. Segovia. José Joaquín Aracil Bellod. Septiembre, 1962. Archivo Municipal de Segovia. 3 ARACIL, José Joaquín. Principio y fin de una utopía en Arquitectura, nº164, Septiembre 1972. 4 Por su parte, unos apenas licenciados Lynn y Smith, también enviarían al concurso para la reconstrucción del bombardeado East London una propuesta en la que trabajaban igualmente con el esquema de calle elevada. 5 El cluster es cualquier reagrupamiento de conceptos, un término comodín durante el periodo de formación de nuevas tipologías (SMITHSON, 1967. 33; MONTANER, 1993. 75-76). 6 Antes de la construcción del proyecto, la calle de El Taray era una calle “apartada y penosa de remontar” para aquellos que se dirigían al centro. Hogar y Arquitectura, nº62, 1966, p.38. 7 “But where, demanded a generation regarding with despair the coy scale of the New Towns, where is the building that is as big as the sociology? Sheffield gave the answer, but not until the beginning of the sixties” (¿Pero dónde? reclamó una generación contemplando con desesperación la tímida escala de las New Towns, ¿dónde está el edificio que es tan grande como la sociología? Sheffield dio la respuesta, pero no hasta el comienzo de los 60. Traducción propia). BANHAM, Reyner. Guide to Modern Architecture. Londres, Architectural Press, 1962. p. 132. 8 En este sentido, El Taray muestra una gran anticipación al adquirir un comportamiento propio de la arquitectura contemporánea. El lenguaje deja de ser una preocupación y adquiere mayor relevancia la exploración de las posibilidades que ofrecen los materiales (MONEO, 2007, 46-47). 9 A diferencia de la manzana tradicional en la que el marcado carácter interior-exterior determina tipos de vivienda fuertemente polarizados que se ordenan según una fachada exterior (limpia, delantera, decorosa) y una fachada interior (sucia, trasera, vulgar). 10 Luis Miquel ha comentado en una entrevista personal (20.12.2011) que este esquema lo aprendieron en los años 50 de los arquitectos de la Housing Division del London County Council. 11 Como reconoció el propio Lynn poco después de la finalización de la construcción en The development of the design described by Jack Lynn en el Riba Journal de Diciembre de 1962. 12 “The refuse chute takes the place of the village pump” (SMITHSON, 1970. 52) (El conducto de basuras ocupa el lugar del pozo del pueblo. Traducción propia.) 13 Como afirma Carmen Espegel en el audiovisual sobre El Taray producido con motivo de la exposición Reflexiones. El corredor en la vivienda colectiva. (Ministerio de Vivienda, Arquerías de Nuevos Ministerios Madrid, 2009).















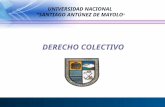




![Escriba el nombre de la compañía] SINDICATOS, CONTRATACION COLECTIVA Y HUELGA](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/633613a5379741109e00e5de/escriba-el-nombre-de-la-compania-sindicatos-contratacion-colectiva-y-huelga.jpg)















