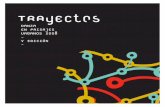DISEÑO SOSTENIBLE DE ESPACIOS VERDES URBANOS
Transcript of DISEÑO SOSTENIBLE DE ESPACIOS VERDES URBANOS
DISEÑO SOSTENIBLE DE ESPACIOS VERDES URBANOS
El caso de la Plaza 1º de Marzo de 1948
Alumna: Fernández, Mara Aldana
Calificación obtenida:
Acta:
Alumna: Fernández, Mara Aldana
DNI: 29042484
Libreta Universitaria: COD 01 29042484
Dirección de e-mail: [email protected]
Director: Murillo, Fernando
Co-director: Pérez, Damián
Fecha de aprobación del proyecto: 7-2011
Fecha de aprobación del trabajo final: 7-2012
Miembros del tribunal: Títulos de grado y postgrado: Cargo docente:
1. EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL 52. LAS CIUDADES VISTAS COMO ECOSISTEMAS URBANOS 11
2.1 Metabolismo urbano 11 2.2 La ciudad, un mosáico de hábitats 13
3. CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 15 3.1 El impacto humano en la Pampa Ondulada 15 3.2 Situación del medioambiente urbano y espacios verdes 15
3.2.1 Los espacios verdes y su papel en el medioambiente urbano 16 3.2.1.1 Servicios ecológicos y funciones ambientales 16 3.2.1.2 Estructura de los espacios verdes 16 3.2.1.3 Calidad y diversidad en los espacios verdes 20 3.2.1.4 Cantidad de espacios verdes 25 3.2.1.5 Funciones sociales y educacionales 26
3.2.2 Algunos componentes físico-ambientales de la ciudad 26 3.2.2.1 AGUA 27
3.2.2.1.a Hidrología urbana 27 3.2.2.1.b Contaminación del agua 28
3.2.2.2 AIRE 30 3.2.2.2.a Atmósfera urbana (microclima urbano) 30 3.2.2.2.b Contaminación del aire 31 3.2.2.2.c Ruidos urbanos 32
3.2.2.3 SUELO 33 3.2.2.3.a Edafología urbana 33 3.2.2.3.b Los residuos 34
3.2.2.4 ENERGÍA 34 3.2.2.4.a Energía eléctrica 35
3.2.3 Los riesgos del medioambiente urbano para la salud humana 36
4. DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE ESTUDIO 39 4.1 Hipótesis 39 4.2 Delimitación del sector diagnóstico. Lugar de inserción en el contexto urbano. 39 4.3 Subsistema natural: la Pampa Ondulada Clima - Formación - Suelos - Vegetación- Hidrografía - Conectividad 40 4.4 Algunos datos históricos del barrio 44 4.5 Indicadores de desarrollo sostenible 45
4.5.1 Funcionalidad ecológica 46 4.5.1.a Valor de hábitat 46
4.5.2 Economía y manejo de recursos 48 4.5.2.a Consumo de agua 48 4.5.2.b Consumo de energía 48 4.5.2.c Calidad del aire 49 4.5.2.d Producción de residuos líquidos 49
4.5.3 Funcionalidad social 50 4.5.3.a Accesibilidad 51 4.5.3.b Tranquilidad 56 4.5.3.c Seguridad 57
ÍNDICE
4.6 Formulación de la encuesta y resultados 57
5. ALGUNAS TÉCNICAS PARA EL DISEÑO SOSTENIBLE DEL PAISAJE URBANO 60 5.1 Vegetación urbana 61
5.1.1 Conectividad 61 5.1.2 Procesos sucesionales 62 5.1.3 Especies nativas y especies naturalizadas 64
5.2 Agricultura urbana 65 5.3 Utilización de recursos disponibles 65
5.3.1 Agua. Sistemas urbanos de drenaje sostenible (SUDS) 66 5.3.2 Energía solar 67 5.3.3 Uso de materiales reciclables para el equipamiento urbano 68
6. PROYECTO PLAZA 1° DE MARZO DE 1948 69 6.1 Memoria descriptiva 69
7. CONCLUSIÓN FINAL 78
8. BIBLIOGRAFIA 80
ANEXO 1Planos Generales PG-01 PLANO GENERAL DE SITUACIÓN EXISTENTE PG-02 PLANO GENERAL DE PROYECTO PG-03 PLANO GENERAL DE VEGETACIÓN PG-04 PLANO GENERAL DE EqUIPAMIENTO PG-05 PLANO GENERAL DE NIVELES DE PROYECTO Y DRENAJES
Planos de Sector PS-01 PLANO DE SECTOR BALBíN PS-02 PLANO DE SECTOR CENTRAL PS-03 PLANO DE SECTOR DE JUEGOS Y PASAJE 1 PS-04 PLANO DE SECTOR FLOR DEL AIRE Y PASAJE 2 PS-05 CORTES - VISTAS
Planos de Detalle PD-01 CANALES DE TOMA DE AGUA PLUVIAL Y DRENAJES PD-02 PLANO DE DETALLES DE EqUIPAMIENTO
ANEXO 2GYC ENERGíA SOLARILUMINACIÓN SOLAR SOLADO DRENANTESOLADO DRENANTE-FIChA TÉCNICAMADERA PLáSTICA- FIChA TÉCNICAINF_TEC_MC DRAIN 1INF_TEC_MC DRAIN 2WSUD PRESENTATION
A mis Maestros de Diseño
Alejandro Daniel Fernández
Marcelo Pablo Cancemi
Pablo Sebastián Patza
y a quien me hizo el inspirador regalo…
“Naturaleza y Ciudad” Andrés Plager
Agradezco profundamente a mi equipo de trabajo
Estefanía Olmos
Gerónimo Palarino
Ignacio Senestrari
1. El desarrollo sostenible1 en el contexto internacional
1 En este trabajo se utilizan los términos sostenible y sustentable en forma indistinta.
Según Naveh (2001) el concepto de “ecosis-tema humano total” en ecología de paisajes ha logrado concluir y enfatizar la integración del hombre con el ambiente total. Este concep-to resulta importante ya que ha definido a la ecosfera como el sistema más grande y el pai-saje global del cual el hombre depende para su existencia (FIGURA 1). Nuestro sistema social de producción, energía y distribución o tecno-ecosistema no puede subsistir sin los insumos vitales de la geosfera y la bioesfera, y para pro-veernos actuamos modificando constantemente esos sistemas. El gran debate gira entorno a que la cantidad y calidad de esas modificaciones no son adaptativas a la bioesfera, por lo cual esta-mos siendo afectados por tales modificaciones, es decir estamos autoafectándonos (figura 2) (naveh, et al. 2001).
FIGURA 1: la holigarquía ecológica de sistemas concretos.Fuente Naveh, et al. 2001, p. 99
En el transcurso del ritmo desenfrenado en que la humanidad interviene en la ecosfera, los sistemas que mantienen la vida sobre el planeta Tierra, o bioecosistemas se han visto sometidos a enormes presiones. En la actualidad los paisajes del tecno-ecosistema industrial están creciendo
rápidamente hacia complejos urbano industria-les más grandes y en consecuencia están ame-nazando los ecotopos naturales y seminaturales por reemplazo directo, contaminación y otros síndromes de la degradación neo-tecnológica del paisaje (naveh, et al. 2001).
FIGURA 2: causalidad mutua entre el hombre, la geosfera y la bioesfera. Fuente Naveh, et al. 2001, p. 106
Como puede ser visto en el modelo de or-denación del Ecosistema Humano Total y sus ecotopos concretos del paisaje (figura 3) , “hay una tendencia alarmante hacia la esquina infe-rior derecha de la ordenación, que incrementa el impacto humano de la expansión acelerada, exponencial, urbano-industrial y el incremen-to del dominio de los artefactos hechos por el hombre, llevando más y más hacia monótonos paisajes culturales y urbano-industriales. Los insumos crecientes de la energía fósil, materia-les de desechos producidos por el hombre y la información cultural, están desafortunadamen-te acompañados por pérdidas crecientes de los organismos naturales (…) que aseguran la esta-bilidad ambiental y la resilencia” (naveh, et al. 2001, p. 105).
8 Licenciatura en Planificación y Diseño de Paisaje - FADU - UBA - 2012
Algo muy parecido nos dice la mayor evalua-ción del estado de los ecosistemas de la Tierra, titulada: “Evaluación de Ecosistemas del Mile-nio”, realizada en el año 2000 por la ONU. Este informe resume que la explotación de recursos para alimentación de la humanidad e incre-mento de la ganancia económica ha modifica-do los servicios ecosistemicos, degradándolos más rápidamente que en otros períodos, y que esta creciente demanda se traduce también en la pérdida irreversible de la diversidad de la vida en la Tierra. La conclusión además es que esta forma de explotación no contribuye a la igual-dad mundial, sino a la pobreza para diversos grupos de gente (ma, pnuma, 2005).
Convivimos con el cambio climático; con el agujero de la capa de ozono; con la pérdida de diversidad biológica. La población mundial y el consumo de recursos naturales irrecuperables han crecido a un ritmo frenético. La polariza-ción entre ricos y pobres ha aumentado y el es-cenario más habitual y familiar donde esto se vislumbra son los sistemas urbanos, las ciuda-des. Espacios donde se gestan las nuevas pato-
logías asociadas a los estilos de vida; con el cre-ciente número de trastornos mentales; y con el deterioro progresivo del entorno urbano (rue-da, en bcn).
Pero afortunadamente, en el transcurso del siglo XXI, se está produciendo la transición en-tre las sociedades preocupadas por el consumo desmesurado y la explotación de los recursos naturales y otra sociedad que da prioridad a un futuro sostenible (hough, 1998). “A la luz de estos desafíos, la sociedad ha desarrollado una creciente preocupación por el ambiente y un de-seo de vivir de manera sostenible que no siem-pre es consistente con los patrones que rigen la producción y el consumo de bienes y servicios a escala global, ni con las exigencias que las inten-sas transformaciones técnico-científicas repre-sentan en términos de modificación del hábitat humano y de interdependencia e interconexión de los propios centros urbanos dominantes.” (sids, 2008, p. 42).
En las discusiones internacionales, la palabra “sostenibilidad” viene acompañada de la pala-bra “desarrollo” para expresar, principalmente,
FIGURA 3: ecosistema hu-mano total y sus ecotopos
concretos del paisaje. Fuente Naveh, et al. 2001,
p. 100
Diseño sostenible de espacios verdes urbanos: el caso de la plaza 1° de Marzo de 1948 9
la visión de un mundo donde la evolución entre los organismos vivos, los ecosistemas, los seres humanos y los sistemas culturales, interactua-rían permitiendo la continuidad de la vida (án-gel et al. 2002). Las academias de ciencias del mundo (interacademy panel, 2000) han pre-cisado que el concepto de sostenibilidad implica forjar una nueva relación con el mundo natural. Como decía el biólogo y comunicador ambien-tal, Ramón Folch “la sostenibilidad trasciende la dimensión ambiental para instalarse en el siem-pre vaporoso territorio de los comportamientos humanos, porque, además de tomar medidas, comporta cambiar actitudes” (ángel et al. 2002)
En este sentido, como lo engloba Naveh (2001), la nueva relación del hombre y la natu-raleza puede ser resuelta por un nuevo balance entre el hombre, la biosfera y la geosfera (ecos-fera) como parte de un Ecosistema Humano to-tal. Y por eso al respecto debiera añadirse que, la novedad de esa relación debería estar dictada por los intereses de toda la humanidad a la hora de la toma de decisiones, en la medida que esas decisiones son las que determinan el carácter de esa relación (ángel et al. 2002) “Esto impli-ca nuestro enlace moral en regular los sistemas humanos, incluyéndonos” (jantsch, según naveh et al. 2001, p. 107)
En los últimos veinte años, y a partir, de la Conferencia sobre Medio Ambiente y Desa-rrollo celebrada en Estocolmo en el año 1972, estas discusiones han alcanzado creciente vigor mediático. En Suecia, la Conferencia llevó a la creación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el principal programa a cargo de los asuntos del medio am-biente (rueda, en bcn).
Como se dijo anteriormente, las armas ideo-lógicas para repensar esta “nueva relación con el mundo” provienen, de un concepto relativa-mente nuevo: el desarrollo sostenible. Un pen-samiento que crece día a día y que ya acumula la
suficiente fortaleza para inspirar la toma de de-cisiones. La sostenibilidad no es ni un dogma, ni un discurso retórico, ni una fórmula mágica. Es un proceso inteligente y auto-organizativo que se aprende, paso a paso, mientras se desa-rrolla. El mapa y la brújula para activar el proce-so existen. Son el resultado, entre muchos otros, del informe Brundtland, conocido también como “Nuestro Futuro Común” es un Informe socio-económico elaborado por distintas nacio-nes en 1987. El informe plantea la posibilidad de obtener un crecimiento económico basado en políticas de sostenibilidad y expansión de la base de recursos ambientales. Su esperanza de un futuro mejor, es sin embargo, condicional. Depende de acciones políticas decididas que permitan desde ya el adecuado manejo de los recursos ambientales para garantizar el pro-greso humano sostenible y la supervivencia del hombre en el planeta. Establece que la humani-dad tiene en sus manos lograr que el desarrollo sea sostenible, y lo define como un “desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.” Es lo que podría denominarse solidaridad inter-generacional. (ángel et al. 2002)
El informe también señala que la política global fundamentada en el desarrollo sostenible debe iniciarse en las ciudades, donde hoy por hoy reside la mitad de la población mundial. Además, es en los núcleos urbanos donde resi-den el 20% de las sociedades más ricas, y son precisamente los que consumen el 80% de los recursos naturales mundiales, quienes tienen la responsabilidad ética de dar el primer paso hacia la sostenibilidad. Es en la ciudad donde se lleva a cabo un estilo de vida que abre serios interrogantes sobre las condiciones de vida de las futuras generaciones. Es por ello claro que al tiempo que las actividades humanas se trans-fieren crecientemente a las ciudades y la dimen-
10 Licenciatura en Planificación y Diseño de Paisaje - FADU - UBA - 2012
sión de estas se agiganta, el futuro de la huma-nidad —en un planeta frágil y repetidamente redimensionado por la velocidad de los inter-cambios— depende crucialmente de la sosteni-bilidad urbana (pnuma, 2005).
Internacionalmente la ecología comenzó a ocuparse de las ciudades en 1950-1960. Aunque hubo numerosos estudios del metabolismo de ciudades, su análisis sistémico recién se con-solidó en la década siguiente (lozano, 1997). «Environment, power and society» de Howard T. Odum fue un hito importante. Publicado en 1971 introdujo el método de los circuitos para analizar ecosistemas urbanos (montenegro, 2000). Otra iniciativa importante fue el lanza-miento del Programa “El Hombre y la Biosfera” (MAB) de UNESCO. El MAB, es un programa interdisciplinario de investigación, que publi-có en 1983 un informe, el Proyecto 11, sobre el análisis integrado de los ecosistemas urbanos. “La lectura ecológica propuesta por este estu-dio plantea la necesidad de centrar análisis en evaluar las condiciones y evolución de los flujos de materia y energía, las interacciones entre sis-temas urbanos y medioambiente global y entre economía, ecología y política urbana.” (toribio, 2009, p.4). Además de los estudios recientes so-bre el impacto del hombre en sus paisajes natu-rales y culturales, en los proyectos MAB se da mucho énfasis a la educación ambiental en los niveles de los administradores de tierras, en los tomadores de decisiones, en el público (naveh, et al, 2001) y en la generación de indicadores que muestren el estado de salud ambiental de ciudades y territorios (toribio, 2009).
En 1992 se organiza otra Conferencia de Na-ciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desa-rrollo en Rio de Janeiro, conocida como “Cum-bre de la Tierra” o Río-92. Allí se consensuó la definición de desarrollo sostenible que años atrás (1987) se había presentado en el Informe Brundlandt. Además, dos instrumentos jurí-
dicamente vinculantes se abrieron a la firma: la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Convenio sobre la Diversidad Biológica. La Conferencia de Río fue también audaz al permitir una gran partici-pación de organizaciones no gubernamentales (ONG), que pasaron a desempeñar un papel fis-calizador y a presionar a los gobiernos para que cumplan la Agenda 21, ya que una de las con-clusiones principales fue que solo puede aspi-rarse a un desarrollo sostenible si los esfuerzos empiezan en los ámbitos locales.
En cuanto a la situación de la Argentina en este contexto y de acuerdo con Di Paola (2011) se puede decir que en vistas a Río + 20 el ma-yor reto es generar una visión de cambio y que la misma sea efectivamente respaldada, aplica-da por las autoridades y exigida a los sectores productivos. Y en esa línea, nuestro compro-miso ciudadano es esencial. En Argentina las políticas ambientales tienden a ser erráticas, inconsistentes, fragmentadas y, salvo en conta-dos casos no se sostiene de manera adecuada la investigación científica en áreas ambientales. En este sentido, es preciso resaltar la postergación permanente de medi das destinadas a revertir la crisis ambiental por la que atraviesa nuestro país, en el marco de un escenario de despreo-cupación generalizada por parte del Estado. Es la troncal Ley General del Ambiente Nº 25.675 sancionada en el 2002, la que exige en su artí-culo Nº 18 que la autoridad ambiental nacional presente todos los años el Informe Anual sobre el estado del ambiente de la Nación ante el Con-greso, cosa que hasta el momento nunca se ha producido (sella, 2011). La explotación des-controlada e irracional de los recursos naturales y un desarrollo económico guiado por el inte-rés privado de los principales actores económi-cos mundiales, hacen imposible un desarrollo sosteni ble para la Argentina (di paola, 2011).
2. Las ciudades vistas como ecosistemas urbanos
La mayoría de los estudios sobre la ecología de las ciudades tienden a adoptar alguno de los siguientes enfoques teórico-metodológicos: por un lado, es posible centrarse en el análisis del metabolismo urbano, o lo que es lo mismo, de los flujos de materia y energía que circulan a través del ecosistema-ciudad. Por otro lado, se puede asumir una perspectiva de análisis te-rritorial, entendiendo el territorio urbanizado como un paisaje ecológico, heterogéneo y frag-mentado, en el cual se produce una interacción entre las actividades antrópicas y los procesos ecológicos que, más o menos modificados por la mano del hombre, subsisten en el ámbito de la ciudad (ramos y toribio, 2009). Se trata de dos puntos de vista complementarios, sin los cuales la caracterización del sistema ecológico urbano estaría incompleta, y que en tiempos recientes tienden a confluir en una única visión más glo-bal e integradora (alberti et al., 2008).
2.1 El metabolismo urbanoEl término “ecosistema”, central en ecología,
apareció a principios del siglo XX permitiendo a esa ciencia establecer las relaciones entre co-munidades vivientes y medio físico-químico, a través de la noción fundamental de ciclo trópico (food cycle) que une a los organismos vivos con la circulación de la energía y la materia (metz-ger, 1997). El ecosistema es la unidad ecológi-ca básica, una construcción que permite la de-limitación del campo estudiado por la ciencia ecológica. Tansley en 1935, define “unidades” ambientales donde se cumplen determinadas condiciones, entre ellas:
a. tener una cierta fisonomía o estructura distin tiva, con límites
b. tener componentes bióticosc. tener componentes abióticos d. que esos componentes bióticos y abióti-cos interactúen entre sí y contribuyan a man-tener la primera condición (a) de homoge-neidad y superficie/volumen acota dos.
Siguiendo a Odum la interacción menciona-da antes como punto (d) implica que en un área determinada existen flujos de energía, una ca-dena o trama alimentaria, diversidad biológica e intercambio de materiales entre partes vivas e inertes (montenegro, 2000). “Cualquier uni-dad (biosistema) que incluya todos los organis-mos que funcionan juntos (comunidad biótica) en un área determinada, interactuando con el medio físico, de tal manera que un flujo de energía conduzca a la formación de estructuras bióticas claramente definidas y al ciclaje de ma-teria entre las partes vivas y no vivas”(odum, e. 1985, según gallego, 1995)
Sumándose a la estructura, funciones y pro-cesos tradicionalmente estudiados por los ecó-logos en cualquier ecosistema, los ecosistemas urbanos también contienen como componentes dominantes a las instituciones sociales, la cul-tura y comportamiento social y el subsistema construido. Estos componentes sociales, for-man un conjunto que interacciona con todos los demás y a su vez con la matriz biofísica don-de está inserta la ciudad (Alberti Et Al., 2008).
Muchos trabajos teóricos hablan de la exis-tencia de los ecosistemas urbanos o eco-socio-sistemas urbanos, centrando el análisis en el funcionamiento «eco-socio-sistémico» de la ciudad (metzger, 1997) Podemos ver a las ciu-dades como ecosistemas urbanos, donde habi-
12 Licenciatura en Planificación y Diseño de Paisaje - FADU - UBA - 2012
tan comunidades de organismos vivos, entre los que predomina el ser humano; ocupando un medio físico que va transformándose a resultas de la actividad interna; y funcionando a base de intercambios de energía, materia e informa-ción (rueda, en bcn). Entonces, acorde con la definición de ecosistema, el ecosistema urbano es un sistema que tiene un flujo de entrada, un proceso en su interior y un flujo de salida (ga-llego, 1995). No obstante, el ecosistema-ciudad presenta ciertas características definitorias que lo diferencian del resto de ecosistemas, siendo precisamente estas particularidades del meta-bolismo urbano las que explican el papel de la ciudad como fuente de impactos en la biosfera a escala local, regional y global. Entre dichas ca-racterísticas cabe citar la elevada tasa de con-sumo de recursos en comparación con un eco-sistema natural, el predominio de los procesos externos a los organismos vivos que integran el metabolismo de la energía y los materiales, y el alto grado de transformación de los productos residuales de la actividad urbana al medio re-ceptor (vertidos, residuos, gases contaminan-tes), que suelen ser extraños y por ello especial-mente dañinos (ramos y toribio, 2009). Esto sucede gracias a la gran movilidad horizontal que permite explotar otros ecosistemas ubica-dos a distancias más o menos alejadas. Son las denominadas redes de transporte, comunica-ción y saneamiento, tantas veces comparadas con el sistema circulatorio, digestivo y nervio-so de los seres humanos. La energía que fluye a través de la ciudad en fábricas, automóviles, sistemas de calefacción, refrigeración y electri-cidad, es cien veces mayor que la energía que fluye a través de un ecosistema natural (rueda, en bcn). Todos estos flujos se pueden medir y cuantificar, aunque los de información son mu-cho más difíciles. Un recurso particularmente útil en la discusión del flujo de energía en el ecosistema es la comparación entre sistemas
naturales y sistemas manejados por el hombre. Los cambios en las magnitudes de los flujos, los mecanismos de modificación de esos flujos y los recursos para lograrlos, nos dan un marco con-ceptual común para comprender los procesos que ocurren en los sistemas urbanos (batista y paruelo, 2006).
El sistema urbano no se sostiene indefini-damente por sí mismo, los recursos renovables son utilizados más rápidamente que su capaci-dad para regenerarse; los recursos no renova-bles, considerando el reciclaje, que es un pro-ceso limitado, también son utilizados más allá de su capacidad de restitución; y, asimismo, los niveles de contaminación son superiores a la su-ficiencia del sistema para absorberlos. (rueda, en bcn)
Local, regional y global. Los sistemas ur-banos dejan huella en todos los rincones del planeta. El concepto huella ecológica definido en 1996 por William Rees y Mathis Wackerna-gel, explica el impacto global de un ecosistema como la ciudad. “La huella ecológica es un indi-cador ambiental de carácter integrador del im-pacto que ejerce una cierta comunidad huma-na, país, región o ciudad sobre su entorno. Es el área de terreno necesario para producir los re-cursos consumidos y para asimilar los residuos generados por una población determinada con un modo de vida específico, donde quiera que se encuentre esa área.” (lopez, 2005)
Esta área de consumo puede ser comparada con la Capacidad biológica o Biocapacidad, que es la cantidad de área productiva habilitada para generar recursos y absorber el impacto (ecolo-gical footprint atlas 2010). A escala global, la huella ecológica ha superado la capacidad de generación de recursos del planeta desde la dé-cada de los 80. En la actualidad la humanidad está consumiendo el 120% de lo que produce el planeta (lopez, 2005). Se ha estimado en 1,8
Diseño sostenible de espacios verdes urbanos: el caso de la plaza 1° de Marzo de 1948 13
hectáreas la biocapacidad del planeta por cada habitante, o lo que es lo mismo, si tuviéramos que repartir el terreno productivo de la tierra en partes iguales, a cada uno de los más de seis mil millones de habitantes en el planeta, les corres-ponderían 1,8 hectáreas para satisfacer todas sus necesidades durante un año. Hoy el consu-mo medio por habitante y año es de 2,7 hectá-reas (ecological footprint atlas 2010), es decir que en promedio, cada persona excede en aproximadamente un 30% la superficie produc-tiva que le corresponde. Así, mientras la huella de un ciudadano de Bangladesh es de 0,5 hec-táreas, la de un estadounidense medio es de 9,6 hectáreas (lopez, 2005) y la de un Argentino es de 2,6 hectáreas, un poco más cerca del prome-dio. Este es el indicador que demostró que es-tamos consumiendo más recursos y generando más residuos de los que el planeta puede admi-tir (ecological footprint atlas 2010).
Reducir la presión sobre los sistemas de so-porte es uno de los ejes de la sostenibilidad, es el camino para aumentar la capacidad urbana de autosuficiencia. La insostenibilidad se asien-ta con la creciente presión sobre los sistemas de soporte. La presión por explotación y/o impac-
to contaminante aumenta hoy, tal como se ha dicho, de manera explosiva debido a las lógicas inherentes al actual modelo de producir ciudad. Son lógicas que en lugar de reducir la presión sobre los sistemas de soporte las aumentan, ya que son lógicas económicas y de poder que ba-san su estrategia competitiva en el consumo de recursos. Los indicadores macroeconómicos como el PIB y su crecimiento continuo así lo atestiguan. El PIB, como es sabido, orienta parte de su crecimiento en el consumo de recursos y es un indicador que señala el camino del creci-miento económico que actualmente se confun-de con el de desarrollo (rueda, 2007).
2.2 La ciudad, un mosaico de hábitatsLa segunda de las dos aproximaciones asume
una óptica que podemos denominar territorial, considerando la ciudad como hecho físico antes que como sistema abstracto. El territorio urba-nizado puede ser entendido como un mosaico de hábitats (bettini, 1998, según ramos y to-ribio, 2009), dentro del cual se alternan usos de suelo meramente urbanos (residenciales, co-merciales, industriales) con espacios abiertos en un grado variable de alteración, lo que se podría
FIGURA: huella ecológica por persona de cada país.
14 Licenciatura en Planificación y Diseño de Paisaje - FADU - UBA - 2012
denominar como matriz biofísica del territorio (folch, 2003, p. 35, 284 según ramos y tori-bio, 2009). Es un complejo sistema de relaciones que se manifiestan en unidades, dando lugar a su estructura característica en forma de mosaico. Cada ciudad posee su propia estructura, igual que ocurre con la mayor parte de los paisajes naturales (hernández, 1999). Entonces, desde un punto de vista ecológico, la ciudad puede ser entendida como un mosaico de hábitats, es de-cir, un paisaje heterogéneo y complejo.
Estudios recientes en el campo de la ecolo-gía urbana pronuncian además que la heteroge-neidad también existe en la dimensión vertical de la ciudad. El “Urbanismo de los tres niveles” busca la coherencia de la lógica horizontal con la lógica vertical. La interconexión viene de la mano de la edificación, que contempla e integra en los tres niveles (urbanismo en altura, urba-nismo en superficie y urbanismo subterráneo) a la movilidad, los servicios, la biodiversidad, los ciclos de los materiales, el agua y la energía. Las cubiertas están vinculadas a la biodiversi-dad, la energía y el agua. El subsuelo se vincula a los servicios, la distribución urbana, el apar-
camiento, la movilidad masiva de pasajeros, al ciclo del agua y a la gestión de la energía. El sue-lo se relaciona con los usos, la funcionalidad y el espacio público. Según la Ecología Urbana, la clave estaría en implementar una serie de solu-ciones que potencian las posibilidades de cada nivel para conseguir una mayor autosuficiencia, funcionalidad y habitabilidad del medio urbano (rueda, en bcn).
Con esta lógica, la planificación y Diseño de Paisaje aborda y puede intervenir en todos los niveles del esquema, siendo el nivel en superfi-cie un nivel que en si mismo reúne a todos los demás. En este nivel el espacio libre englobaría un conjunto muy diverso de ecosistemas frag-mentarios , con diferente grado de alteración. Estos espacios constituyen el soporte de impor-tantes procesos ecológicos que subsisten a las presiones antrópicas derivadas de las activida-des propias de la urbe, y que en última instancia son la base de una serie de servicios ecológicos (daily, 1997 según ramos y toribio, 2009) de notable incidencia en la calidad ambiental del medio urbano (bolund y hunhammar, 1999; ramos, toribio, 2009).
IMAGEN: urbanismo en los 3 niveles. fuente: agencía de ecología de barcelona.
3. Ciudad Autónoma de Buenos Aires
3.1 El impacto humano en la Pampa On-dulada.“El impacto humano en la Pampa, funda-
mentalmente a partir de comienzos del siglo XX, cambió los flujos de información y energía que regulaban la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas”. Se ha fragmentado el paisaje y “esta situación se ha visto agravada en la ma-yoría de los casos, por un escaso conocimiento de los sistemas transformados. Como conse-cuencia, el funcionamiento y la productividad de los agroecositemas pampeanos de los cuales depende la vida en la ciudad, han aumentado su dependencia de los subsidios de energía” (naveh, el al. 2001, p.511). Se ha prestado poca atención al cuidado o preservación del entorno natural donde se asiénta la ciudad: la dependen-cia de un sistema de vida con otro, la transfor-mación y reciclado de los materiales, el clima, el agua, las plantas y los animales son elementos y procesos vitales de la tierra. El hecho es que los fenómenos sociales no son autónomos con respecto a los procesos naturales pero han sido entendidos durante mucho tiempo como pro-blemas separados (brailovsky, 2007, hough, 1998). Esta dicotomía ha tenido una profunda influencia en el pensamiento de la sociedad: por una parte las ciudades donde habitan las per-sonas, y por otra parte el campo, donde está la naturaleza. En esta cultura, el resultado en el es-pacio urbano, es un efecto de el control sobre la naturaleza, controlarla es la forma que tenemos de relacionarnos con ella.
3.2 Situación del medioambiente urbano y espacios verdes.Alberti y Marzluzz (2004), dirían que los
servicios ecosistémicos son los procesos y con-diciones que sustentan a los seres humanos y a otras especies en el medioambiente urbano, y que su vez los servicios humanos en las zonas urbanas, tales como la oferta de vivienda, agua, el transporte, la eliminación de residuos, y la recreación, dependen de los ecosistemas, de los recursos naturales y de su productividad a largo plazo.
Según Metzger Pascale (1996), esta interac-ción da como resultado un medio físico urbano donde la noción de medio ambiente urbano re-mite a una multiplicidad de fenómenos percibi-dos como causantes de problemas en la ciudad: la contaminación del aire, la calidad del agua, el saneamiento, las condiciones de transporte, el ruido, el deterioro de los paisajes circundan-tes, el espacio verde insuficiente, las condiciones de riesgo para la salud de la vida en general. La percepción de las cuestiones ambientales remi-te a una infinita variedad de problemas vividos y sentidos por los habitantes de las ciudades y son también reflejo de decisiones políticas, económicas y legislativas (metzger pascale 1996). “Todo parece indicar que con el aumen-to en densidad y extensión de las ciudades, los residentes tienden a valorizar crecientemente la presencia cotidiana de vegetación y fauna que desdibujen los contornos rígidos de los hábitats urbanos, con gran frecuencia carentes de una calidad ambiental apta para las condiciones de vida de la población. Buenos Aires sufre fuerte-mente esta dificultad.” (pua, informe de diag-nóstico ambiental p. 64) Estas condiciones básicas de la escena directa pasan a definir el paisaje urbano según sea la percepción del ob-servador y la comunidad. Las condiciones am-
16 Licenciatura en Planificación y Diseño de Paisaje - FADU - UBA - 2012
bientales participan también de esa percepción que es el paisaje (echaniz, 2066).
3.2.1 Los espacios verdes y su papel en medioambiente urbano Definidos según el Informe de Diagnóstico
Ambiental, del Plan Urbano Ambiental (1999) como productos histórico-culturales, llamados “espacios verdes”, se limita a la alusión, de par-ques, plazas y plazoletas . Además de que pue-den sumarse también en esta visión, los bule-vares de la ciudad, se pretende incluir en esta definición el papel de los Espacios Verdes en la ciudad frente al desarrollo sostenible, teniendo en cuenta sus funciones ecológicas como servi-cios ambientales, y la impronta de su significa-ción y repercusión en la percepción social.
3.2.1.1 Servicios ecológicos En un texto muy importante titulado “Del
parque urbano al parque sostenible. Bases con-ceptuales y analíticas para la evaluación de la sustentabilidad de parques urbanos”, Luis Aníbal Vélez Restrepo transcribe la visión de varios au-tores, entre ellos Michael Hough, quienes afir-man que con la dinámica expansiva de las ciu-dades y la urbanización de la vida, los parques, así como el verde urbano en general, tienen que comenzar a ser vistos por sus funciones y va-lores ambientales, como naturaleza urbana, y no solo por sus formas estéticas u ornamentales en el espacio urbano (platt, 1994; hough, 1998; ward, 2002; vélez, 2007 según restrepo, 2009).
Resume que la noción de parque, de acuerdo a los criterios de sustentabilidad, está asociada a “la existencia de determinados atributos o ca-racterísticas ecológicas, ambientales, sociales y de economía de recursos, como principios que definen su estructura y funcionamiento y que se convierten en beneficios para el presente y para el futuro.” (restrepo, 2009, p. 6)
Según Ramos y Toribio (2009) en un princi-pio la noción de servicio ecológico se aplicaba de forma restrictiva a los ecosistemas naturales porque se los consideraba la fuente más im-portante de los servicios básicos para el man-tenimiento de la vida en el planeta, pero con el tiempo se ha ido aceptando de forma progre-siva que los sistemas manejados por el hombre pueden actuar también como generadores de beneficios ambientales para la sociedad. En su estudio “Ecosystem services in urban areas” Bo-lund y Hunhammar (1999) dicen que las ciuda-des dependen para su subsistencia de ecosiste-mas que están más allá de los límites urbanos, pero aseguran también que las ciudades se be-nefician de los ecosistemas urbanos internos. En este mismo estudio identifican esos eco-sistemas urbanos como los árboles de la calle, jardines/parques, bosques urbanos, tierras de cultivo, humedales, lagos, arroyos, etc. y descri-ben una serie de servicios ecológicos otorgados por estos ecosistemas, que benefician también a la sociedad urbana: filtrado del aire, regulación microclimática, reducción del ruido, drenaje de la precipitación, tratamiento de aguas residua-les, valores recreativos y culturales.
SERVICIOS ECOLÓGICOS URBANOS
FUNCIÓNArbolado
Urbano Zona de
césped
Parques
urbanos Bosques y zo-
nas de cultivo Terrenos
húmedales
Cauces
fluviales
Lagos/
mar
Filtrado del aire x x x x x
Regulación microclimática x x x x x x x
Reducción del ruido x x x x x
Drenaje de la precipitación x x x x
Tratamiento de aguas residuales x
Valores recreativos y culturales x x x x x x x
CUADRO: los servicios ecológicos urbanos. fuente: bolund y hunhammar, 1999.
Diseño sostenible de espacios verdes urbanos: el caso de la plaza 1° de Marzo de 1948 17
En relación con estos servicios, se deben te-ner en cuenta también los espacios privados, pero el reconocimiento debiera ser cada vez más amplio y fuerte en relación fundamental-mente al espacio libre, ya que es en los espacios públicos donde todas las personas, más allá de sus posibilidades económicas, toman contacto directo con estos beneficios (ramos, toribio, 2009).
Los servicios ecológicos pueden ser presta-dos por diferentes tipos de ecosistemas urba-nos, o lo que es lo mismo, por espacios libres de distinta naturaleza. Aunque la contribución específica de un espacio concreto a la magnitud total del servicio sea en ocasiones mínima, el valor agregado de la contribución de los distin-tos ecosistemas urbanos puede ser notable. Por eso se adopta una perspectiva de escala urbana para entender la funcionalidad ecológica del es-pacio libre. El impacto de estos servicios a es-cala local constituye un factor significativo para la calidad de vida de los ciudadanos y para la sostenibilidad urbana (ramos, 2008). Entonces a la anterior lista básica de servicios se pueden añadir otros de igual relevancia; por ejemplo:
• la función de los ecosistemas urbanos como refugio para la biodiversidad,• la funcionalidad del espacio libre en rela-ción con el urbanismo, la integración de la ciudad en el medio natural
3.2.1.2 Estructura de los espacios verdesA lo largo del tiempo la ciudad ha estado suje-
ta a procesos de crecimiento y desarrollo. La ex-pansión de ciertos usos, como los residenciales, de servicios e industriales, se ha desarrollado a partir del consumo de aquellos espacios dispo-nibles. El uso histórico del espacio verde ha sido la recreación y contención del crecimiento ur-bano (garcía y guerrero, 2006), pero desde el punto de vista integral, no es un paisaje optimi-zado, ya que no funciona como unidad (ramos, 2008). Tales transformaciones han impuesto
dinámicas internas particulares a la estructura y organización de los espacios verdes (garcía y guerrero, 2006) como la simplificación y ho-mogeneización de la composición de especies, la alteración de los sistemas hidrológicos, la al-teración de los flujo de energía y la reducción en escala de los ciclos de nutrientes. El problema radica en que estos cambios disminuyen la resi-lencia de los sistemas, dejándolos cada vez más vulnerable a los cambios de control y de estruc-turas (alberti, 2004).
El análisis de la estructura de los Espacios Verdes en la Ciudad, desde la perspectiva de la ecología del paisaje, es útil para verificar cómo la disposición de los elementos del paisaje pue-den ser funcionales o no a la ocurrencia de ciertos procesos ecológicos. La estructura está ligada a procesos como el desplazamiento de las especies o los flujos físico-químicos, flujos hidrológicos o ciclos de nutrientes (baudry y burel, 2002). Entonces, la calidad ambien-tal de una ciudad es proporcional al número y tamaño de sus parches vegetales, que pueden estar asociados a funciones espaciales claves, tales como refugios, corredores y escalones de biodiversidad. Los refugios son los hábitats de mayor calidad ambiental que perduran dentro de la ciudad (romero et al, 2001), como La Reserva Ecológica Costanera Sur, mientras que los escalones facilitan el movimiento entre par-ches de mayor calidad ambiental y entre ellos y la matriz circundante. Pero la ciudad no cuenta con este tipo de elementos que vinculan las fun-ciones del paisaje, debido al alto grado de frag-mentación expuesta. La fragmentación es la in-terrupción de la conectividad entre parches o la división de un hábitat en parches más pequeños y dispersos (romero et al, 2001). Esta es la tí-pica situación que ocurre en el seno de la matriz de la Ciudad, entre otras cosas, por la ausen-cia de corredores. Conforme nos desplazamos hacia el centro urbano, los espacios abiertos
18 Licenciatura en Planificación y Diseño de Paisaje - FADU - UBA - 2012
representarán normalmente fragmentos aisla-dos e intensamente intervenidos por el hombre, insertados en una matriz densamente edificada; su importancia radica en este caso en su papel para el mantenimiento de ciertos procesos na-turales en un contexto fuertemente antropizado y artificial. Los corredores son elementos linea-les del paisaje cuya fisionomía difiere del am-biente circundante. El conjunto de corredores forma una red, que juegan un papel particular en la conectividad entre parches ya que pueden canalizar los flujos a nivel de paisaje, pudiendo conducirlos, frenarlos o incluso detenerlos. El papel desempeñado por los corredores depende de su estructura, de su lugar en el paisaje y de las características biológicas de las especies consi-deradas (baudry y burel, 2002). Por ejemplo, las calles arboladas de la ciudad, que forman una red de corredores, pueden ser consideradas corredores verdes para algunos pájaros que po-siblemente pueden desplazarse por allí, pero no constituyen unidades funcionales para las per-sonas, considerando la percepción que tenemos las personas de “un corredor verde”, como un espacio más estrecho que conecta con otros.
En relación a esto, una de las principales problemáticas que presentan los Espacios Ver-des en la Ciudad de Buenos Aires es que nunca fueron planificados como sistema en conjun-to, sino que fueron adquiriendo algunos roles con el paso del tiempo. “La incorporación a la composición urbana de estos elementos ha sido diacrónica, sumándose en momentos distintos, elementos como la plaza hispánica, los espacios de inspiración barroca o los parques franceses, entre otras vertientes del género.” (pua-infor-me de diagnóstico ambiental p.60) Es decir que luego de los planes de Thays, el concepto de sistema para el espacio libre nunca fue con-solidado desde el planeamiento urbanístico. En las propuestas de ordenación plasmadas en los planes, es notorio que el espacio construi-
do constituye el auténtico armazón y esqueleto del proceso de construcción urbana, mientras que el espacio libre pasa a jugar un papel se-cundario, desarrollando funciones y ocupando lugares residuales. En “la Ciudad de Buenos Aires existe un notorio predominio de entorno artificializado, respecto del mantenimiento del medio natural” (informe de diagnóstico am-biental, pua, 1999 p.65) La manifestación más evidente de ello es la configuración del sistema de espacios libres constituido por una serie de espacios desconectados físicamente entre sí y sin una clara relación funcional; es decir, no se conforma como una red interconectada y com-plementaria de espacios, que es lo que le otor-garía la condición de sistema. Según el PUA, los ejes mejor constituídos dentro de la CABA son: “1) una fracción norte del eje norte-sur, estruc-turado por las avenidas Las Heras, Libertador, Figueroa Alcorta y Lugones, principalmente a la altura de Barrio Norte, Palermo y Belgrano, y en menor medida a la altura de Núñez; 2) una por-ción del eje sobre el Riachuelo unida al Parque Almirante Brown y; 3) el eje de la Avenida 9 de Julio, que constituye una penetración, desde el eje norte-sur en el corazón de la Ciudad.” (pua, 1999, p. 65) No obstante, esta continuidad espa-cial, no asegura que los ejes sean ecológicamen-te funcionales para el hábitat de determinadas especies vegetales y animales.
Diseño sostenible de espacios verdes urbanos: el caso de la plaza 1° de Marzo de 1948 19
Plano de configuración de espacios verdes públicos y semipúblicos. Fuente de elaboración propia.
20 Licenciatura en Planificación y Diseño de Paisaje - FADU - UBA - 2012
Además, en la propia definición de los tipos de espacio verde del Plan Urbano Ambiental predomina una visión dimensional, de escalas correspondiente a su área de influencia y rela-cionada con el uso recreativo y social, condi-cionando absolutamente su dotación, ordena-ción y reconociendo parcialmente el papel de los espacios verdes públicos ante las funciones ambientales y ecológicas. El contenido biótico ahí es concebido como un componente estético, accesorio, complementario, estático y neutral (restrepo, 2007).
CUADRO: escalas espaciales y tipo de recreación de los espa-cios verdes.
Fuente: Pua,1999.
3.2.1.3 Calidad y diversidad en los espacios verdesLa ciudad ha creado un medioambiente mo-
dificado (hough, 1998), con una composición de especies y un abanico de hábitats particular y específico. El número relativo, distribución y diversidad de animales y pájaros en diferentes
Escalas espacialesTIPo DE RECREACIóN
Pasiva Activa
Metropolitana
Complejos recreativos-deportivos:
Complejo deportivo Nuñez
Palermo
Parque Alm. Brown
Costanera Norte
Complejo recreativo-cultural:
Recoleta
Complejo recreativo-natural:
Costanera sur
Urbana Parques urbanos Parques deportivos
Vecinal
Plazas
Centros deportivos
Clubes privados
Placitas
Plazoletas
Rincones
Paseos
Diseño sostenible de espacios verdes urbanos: el caso de la plaza 1° de Marzo de 1948 21
partes de la ciudad, está directamente relacio-nado con la diversidad, área y estructura de la vegetación, la cual en definitiva, determina la calidad del hábitat. El clima en la ciudad es más cálido, lo que también influye en la distribución y supervivencia de las plantas. La atmósfera de la ciudad contiene contaminantes químicos provenientes de la combustión doméstica e in-dustrial, más los gases de escape de los automó-viles y las partículas emitidas por los procesos industriales. Estos contaminantes interfieren en los procesos normales de transpiración y respiración de las plantas. Su sistema de raíces, adaptado a las condiciones de suelos profundos, deben arreglárselas con suelos alterados y com-pactados y con superficies pavimentadas. Tales condiciones reducen la penetración de agua y el aporte de nutrientes, disminuyen el nivel de agua subterránea e interfieren en la transferen-cia de aire y gases (hough, 1998).
En la mayoría de los casos la composición de la fauna y la flora urbana difieren de la corres-pondiente al contexto biogeográfico de la ciu-dad. Ciertas características de los ecosistemas urbanos, como la existencia de un clima más cálido, las alteraciones de la estructura del suelo o la introducción de especies ornamentales exó-ticas; contribuyen a la existencia de una enorme riqueza de especies vegetales no nativas en la ciudad (ramos, 2008).
La preservación de la diversidad biológica es fundamental en los sistemas urbanos de la mis-ma manera que lo es en los sistemas naturales. Si existe un rasgo que define la riqueza y la com-plejidad de una ciudad es el contacto, el inter-cambio, la comunicación entre los portadores de información. Y al igual que los humanos, el resto de los seres vivos son también portadores y transmisores de información. De este modo, una ciudad rica y compleja es un entorno denso en información, por lo que la pérdida de diver-sidad biológica, también cultural y social, em-
pobrece la cartografía vital de cualquier sistema urbano (rueda, en bcn).
En ecología, en general una alta diversidad biológica suele asociarse a la mayor estabilidad del sistema. La hiperdiversidad y la mayor den-sidad ecológica permiten mantener más cómo-damente las estruc turas y funciones logradas evolutivamente. Una diversidad menor o mí-nima, por el contrario, es sinónimo de inesta-bilidad y escasa resistencia a las crisis (monte-negro, 2000). Esto ocurre —por ejemplo— en los Parques y Plazas de la Ciudad. Resultado de la práctica de simplificación ecológica, esto es, del acortamiento de las cadenas alimentarias y del mantenimiento de biodiversidades míni-mas, estos ecosistemas cultivados exigen ele-vados costos de mantenimiento. Su destruida estabilidad natural se reemplaza con regadío, plaguicidas y fertilizantes. Como lo indicó muy bien Odum, su supervivencia sólo es posible con subsi dios externos de energía. Dado que las técnicas de simplificación continúan utilizán-dose en el lineamiento de todos los proyectos, el capital ciudadano de biodiversidad disminu-ye a ritmo logarítmico (montenegro, 2000). La pérdida de diversidad biológica describe uno de los procesos de empobrecimiento más significa-tivos de la ciudad. Aquí el hombre actúa como si pudiera vivir sostenido únicamente gracias al entramado social que le permite saquear el en-tramado natural. Este distanciamiento del hom-bre en relación al universo que le rodea, refleja, como ha demostrado la comunidad científica, que las especies estén desapareciendo a un rit-mo sin precedentes en la historia de la evolu-ción (montenegro, 2000).
Si observamos detenidamente, en la Ciudad existe un paisaje generalmente ignorado que yace en diferentes lugares y vías públicas, el pai-saje de los espacios residuales. Es el paisaje de la industria, el ferrocarril, las tierras baldías y los nudos de ferrocarril urbano. Este paisaje es el
22 Licenciatura en Planificación y Diseño de Paisaje - FADU - UBA - 2012
de la vegetación urbana naturalizada. Las “ma-las hiervas” que crecen a través de roturas en el pavimento, en lo alto de los tejados, muros o zonas pobremente drenadas, allí donde tengan la más mínima posibilidad de arraigar. Esta ve-getación proporciona sombra, formas tapizan-tes y hábitats espontáneos sin ningún costo ni cuidado, y superando dificultades tales como el humo de los coches, los suelos estériles o con-taminados, el pisoteo de los peatones o la ac-tividad de los responsables del mantenimiento. Este paisaje representa la vitalidad de los pro-cesos naturales y sociales que aunque alterados, actúan en la ciudad. A pesar de esta fuerza, se lo considera terreno baldío, abandonado, necesi-tado de renovación urbana. Una comparación entre plantas y animales presentes en un terreno abandonado que se ha regenerado a través de un proceso natural, y aquellos presentes en un parque urbano, revela que el terreno desocupa-do tiene, con diferencia, una fauna y flora, más rica que el césped de los parques urbanos. Sin embargo todos los esfuerzos se dirigen hacia el cuidado del paisaje urbanizado y la supresión del naturalizado. Si realizamos la no tan irracio-nal afirmación de que la diversidad es ecológica y socialmente necesaria para la salud y la cali-dad urbana, debemos cuestionarnos las técnicas que han determinado la imagen de la natura-leza en la ciudad (hough, 1998). Actualmente la recuperación de las áreas abandonadas, o la creación de parques en la periferia de la ciudad, donde el paisaje naturalizado es reemplazado por uno cultivado, implica la reducción de la diversidad más que su aumento. De esta ma-nera dos paisajes conviven uno al lado del otro en la ciudad. Estos dos paisajes tan contrastan-tes, el formalmente aceptado y el naturalizado, simbolizan un conflicto entre los recursos y las costumbres del manejo de estos recursos en el ambiente. Nos encontramos con una preocupa-ción por las convenciones de la estética del dise-
ño, más interesadas en los paisajes con “punch”1 político, que por las formas derivadas de la fun-ción. La cantidad de energía y esfuerzo que se gastan en crear espacios de efímero impacto vi-sual, como el uso de florales de estación, entre otros, no justifica los resultados cuando existen alternativas más económicas, más efectivas y con mayor diversidad para generar la imagen del paisaje en la ciudad. Existe una tendencia al empobrecimiento de la fauna urbana autóctona, aunque sus nichos sean complementarios de las actividades huma nas. La falta de información y prejuicios a la vegetación suelen provocar la elimi nación de pequeños ecosistemas urbanos donde también habitan pájaros.
Según Richard Fuller, ecologista de la Uni-versidad de queensland, Australia, el césped no es suficiente para nuestro bienestar. Demostró que los beneficios psicológicos de un espacio verde están estrechamente vinculados con la di-versidad de su flora. La conservación de la bio-diversidad en las ciudades tiene efectos sobre la calidad de la vida humana (dye, 2008, según gaston y fuller, 2009). “Una estrategia en pro de la biodiversidad urbana habrá de tener repercusiones en aspectos muy diversos del am-biente urbano que afectan a la salud, la tranqui-lidad y la economía de la población.” (comisión europea, 1990, p. 115)
Las disciplinas responsables de la forma de la ciudad no se relacionan con las ciencias na-turales o con los valores ecológicos. Si concebi-mos el diseño urbano como el arte y la ciencia dedicados a realzar la calidad del medioam-biente físico de la ciudad y a proporcionar luga-res enriquecedores para la gente que los habita, deberíamos reexaminar las bases del diseño ur-bano (hough, 1998). Traducido al lenguaje del diseño del Paisaje esto está relacionado con la
1 Término utilizado con mucha frecuencia en el ámbito político y que se refiere a la caracterización de un proyecto como muy bueno; que por algún aspecto visual fuerte, ha tenido repercusión en los medios de comunicación y ha llegado a la gente.
Diseño sostenible de espacios verdes urbanos: el caso de la plaza 1° de Marzo de 1948 23
cuestión de los valores estéticos a partir de los cuales se está desarrollado el paisaje de la ciu-dad. Específicamente hablando de vegetación es muy común que observemos:
• el césped cortado o sin solución de conti-nuidad en superficies de variadas extensio-nes y usos diferenciales, tanto en una plazo-leta derivadora de tránsito como en un gran parque urbano;• las flores de estación adornando las esqui-nas importantes; • la vegetación arbustiva colocada en las plazas con unos pocos propósitos: • como ejemplares aislados, entonces mejor vistos como ejemplares topiarios (en vez de con su forma natural);• asociada a las rejas, con la función de cal-car los límites de diferentes sectores;• bordear senderos o• en la intersección de caminos;• y el exótico arbolado urbano y el escaso significado de la flora autóctona. En general las especies nati vas son reemplazadas por unas pocas espe cies exóticas de crecimiento rápido, por ejemplo Melia azedarach, Fra-xinus sp. (montenegro, 2000).La Ciudad de Buenos Aires tiene alrededor de 350.000 árboles representados fundamentalmen-te por fresnos (36,69%), paraísos (11,72%), plátanos(11,28%), tipas (3,02%), jacarandáes (1,81%) y otras especies (35,47%).48 El pro-blema principal es que se estima que más del 25% de éstos están enfermos o secos” (pua, informe de diagnóstico área ambiental)Esta organización de la vegetación existe en
los espacios verdes representando las técnicas del paisajismo2 en el espacio público. Al igual que esculturas, las plantas son podadas y ad-miradas por sus formas, flores, hojas, caracte-
2 Se aclara que el término se utiliza aquí considerando el paisajismo tan solo como un arte o técnica de jardinería.
res inusuales o repeticiones uniformes, como especímenes individuales y nunca como parte de una comunidad (hough, 1998). Salvo en dos lugares como La Reserva Ecológica, donde las comunidades se encuentran en una sucesión muy especial y en un proceso dinámico hacia unidades biográficas maduras (morrás, 2010); y el Jardín Botánico, estos 4 estratos de vegeta-ción antes nombrados (césped, arbustos y arbo-lado) pocas veces se encuentran asociados por su posible crecimiento espontáneo, o creando algún sistema dinámico o imitando la orga-nización estructural de algún paisaje. Resulta muy difícil relacionar a las especies traídas de Europa o Japón y al césped recortado, con la diversa comunidad de plantas originales de los pastizales pampeanos que siendo consumidores primarios daban comienzo a una cadena trófica de la que luego todo un ecosistema se susten-taba. La base fundamental de la organización de la vegetación en nuestras plazas, da priori-dad a las cuestiones estéticas, y nunca se utili-zan procesos como determinantes de esa forma urbana, suprimiendo constantemente cualquier sucesión de naturaleza espontánea. La tenden-cia de diseño y mantenimiento es hacia la rá-pida disminución de la diversidad florística en los espacios verdes. La supervivencia de este paisaje conlleva grandes esfuerzos energéticos, y depende de las técnicas estrictas de la jardi-nería. Es una enorme concentración de energía destinada a la estandarización de una imagen que mantiene estéril e improductivo el único suelo absorbente que poseemos en la ciudad. El esfuerzo humano del mantenimiento es para mantener el orden y el control de un paisaje tan cercano como sea posible a la forma en que fue concebido. Los espacios verdes que diseñamos, las plazas y parques tienen poca conexión con la dinámica de los procesos naturales y sin embar-go han sido considerados socialmente como una expresión de esmero, valor estético y espíritu
24 Licenciatura en Planificación y Diseño de Paisaje - FADU - UBA - 2012
cívico. Los valores del diseño urbano han ido a la deriva durante mucho tiempo, dictados por convenciones estéticas. Tales valores trabajan en oposición con los principios de la sostenibi-lidad ecológica, y deniegan sus principios fun-damentales de proceso, economía de medios, diversidad y oportunidad social (hough, 1998). La concepción del paisaje debe ir más allá de una apreciación estética, involucrando la inte-rrelación de todos sus componentes espaciales y ambientales, considerados como recursos natu-rales y culturales del hombre (navarro bello, 2007).
FIGURA: déficit de espacios abiertos recreativos en la CABA. Fuente: Secretaria de Planeamiento Urbano.
Diseño sostenible de espacios verdes urbanos: el caso de la plaza 1° de Marzo de 1948 25
3.2.1.4 Cantidad de espacios verdesEn cuanto a la falta de Espacios Verdes, el
PUA dice: “el análisis de los espacios verdes no puede ser reducido a la simple consideración de los espacios verdes públicos, sino que se trata de un sistema del que también forman parte los privados y los semi-públicos.” (pua, informe de diagnóstico ambiental, p.61) Cabe desta-car que este criterio sería correcto para evaluar el aporte de los espacios privados a ciertos servi-cios ambientales para la ciudad, pero no puede ser aplicable para evaluar la cantidad de espacio verde con que la ciudad cuenta para dar soporte a las actividades recreativas de la población.
La principal carencia de equipamiento pú-blico recreativo a escala vecinal, es el polígono que se observa en la figura 5. Dentro de este amplio polígono, zonas como Almagro, Centro, San Telmo, revisten particular déficit. Según el PUA, “la consecuencia más importante de esta situación es la agresión a las condiciones de vida individual y social de la población residente en el área situada dentro del polígono ya indica-do. El problema es mayor si se considera que en porciones de este espacio la edad promedio de la población es alta y corresponde a secto-res medios que se han empobrecido durante las últimas décadas, lo que reduce su capacidad de apelar a otras alternativas de satisfacción.”(pua, informe de diagnóstico ambiental, p.63)
“La situación de carencia de espacio recrea-tivo diario habrá de agudizarse hacia el futuro, puesto que las tendencias de ocupación especu-lativa del suelo no han variado y no se prevé el crecimiento sustantivo de la oferta recreativa.” (pua, informe de diagnóstico ambiental, p.67) Por una parte, como consecuencia de la propia lógica urbana que procura la compacta-ción del tejido y por otra, la forma especulativa de funcionamiento del mercado de tierras. De ahí se desprende una crisis, que tiende a plan-
tear, en principio, una escasez estructural de este tipo de espacios. Esto es claramente per-cibido por la sociedad tanto por la menor can-tidad de espacios verdes por habitante con los que cuenta la Ciudad de Buenos Aires compara-tivamente a otras ciudades del mundo, como así también la desigual distribución (pua, informe de diagnóstico, área ambiental).
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que las grandes ciudades dispon-gan, como mínimo, de entre 10 y 15 m2 de área verde por habitante. Considerando que la Ciu-dad de Buenos Aires cuenta con 1600 hectáreas de espacios verdes y casi 3.000.000 de habitan-tes, la relación es de 5.3 m2 por habitante. Por este motivo, es evidente el déficit en esta materia y la consecuente necesidad de arbitrar los me-dios para aumentar la cantidad de espacios ver-des en la Ciudad. (informe anual ambiental, 2009)
En el siguiente anterior plano se observa la mala distribución de las 1600 ha, ocupando solo el 8% de la superficie de la Ciudad (203 km2) y en la mayoría de los casos en los intersticios del tejido menos denso.
Además, la cantidad no hace a la calidad. La calidad de lo que se denominan zonas verdes, significa su valor desde el punto de vista de la biodiversidad, que como vimos antes es en efec-to muy variable en función de la estructura y composición de la vegetación. Ello significa que los indicadores sencillos, como proporción de superficie verde frente a espacio construido, constituyen una aproximación que puede re-sultar engañosa: es indispensable que, en tales indicadores, la variable “superficie verde” sea matizada por su calidad como portadora de biodiversidad (comisión europea, 1990).
Esta confrontación entre la demanda de pai-saje de calidad y la realidad de la ciudad ocurre hoy día en un escenario urbano que ha supera-
26 Licenciatura en Planificación y Diseño de Paisaje - FADU - UBA - 2012
do la dimensión de la plaza y la calle. Un paisa-je que se extiende a todos los variados espacios en los que transcurre la vida de los ciudadanos de los grandes complejos metropolitanos. La demanda de calidad recae así con fuerza sobre los paisajes cada vez más simples y banales que se imponen en las diferentes áreas especializa-das que forman la ciudad. La recuperación del paisaje urbano descansa en la revitalización de la diversidad de identidades que se superpo-nen y se mezclan en el universo metropolitano (echaniz, 2006).
3.2.1.5 Funciones sociales y educacionalesEl actuar de lo público y lo privado represen-
ta el momento del modelo económico vigente y configura el paisaje; constantemente estamos resignificando y construyendo un nuevo paisa-je en el territorio que habitamos. El paisaje así construido es siempre público, es de todos los ciudadanos y nos influye a todos; por tanto se constituye en una importante herramienta de la democracia -del poder político- el paisaje educa, condiciona, determina conductas y formas de uso (navarro bello, 2007). El paisaje urbano es el resultado de un proceso continuo de mo-dificaciones, de continuas nuevas percepciones, entre el que hacer del habitante y las relaciones entre los componentes físicos y bióticos, econó-micos, sociales que están siempre actuando (na-varro bello, 2003). La percepción individual y colectiva, marcada por sus propios referentes socioculturales, es el filtro que interpreta y apre-cia la realidad territorial que se muestra en el paisaje (echaniz, 2006). Esa es quizás la mayor riqueza que tiene el paisaje, va cambiando cons-tantemente de acuerdo a la cultura que lo va formando. La evolución que un paisaje pueda tener también es el resultado de la acción social, de la interactividad entre los agentes científicos y el estado y la sociedad toda (navarro bello, 2003). “El paisaje es un documento histórico
que nos propone una identificación y nos indu-ce a pensar que ha habido interacción humana en determinado lugar, nos habla del desarrollo económico, de los cambios de mentalidad, de la evolución ambiental que ha tenido un lugar. Es el más democrático de los bienes que una cul-tura puede poseer por estar relacionado direc-tamente con la calidad de vida y la identidad cultural.” (navarro bello, 2003, p.5).
Pero en la CABA la escasez de espacios ver-des más la demanda de recreación social que existe, da como resultado la saturación de los espacios disponibles. La continua expansión de la ciudad y la disminución de la prioridad que debió concederse a las áreas verdes, ha creado condiciones desfavorables para las mismas ya que el ocio se ha convertido en el uso exclu-sivo del suelo para los lugares públicos al aire libre. Esta fuerte necesidad sumada a la falta de planificación da por resultado que todas las plazas y parques contienen las mismas funcio-nes recreativas, dando respuestas idénticas en las diferentes escalas. Esto genera una estanda-rización constructiva que se repite por toda la ciudad sin importar las identidades que poseen los diferentes barrios que conforman el tejido urbano, en un proceso de copiar y pegar, donde todo concluye resolviéndose por igual. Este des-orden impide la organización y priorización de otras funciones ya mencionadas que están ínti-mamente ligadas al mantenimiento de procesos ecológicos y que vinculadas a nuevas formas de uso público, aportarían mediante la naturaliza-ción, a otra importante función de los espacios verdes, como lo es la educación ambiental (ra-mos, toribio, 2009).
3.2.2 Algunos componentes físico ambien-tales de la ciudadUna de las problemática culturales referida
a estos componentes existentes en la ciudad es que hay una tendencia a que los recursos de
Diseño sostenible de espacios verdes urbanos: el caso de la plaza 1° de Marzo de 1948 27
propiedad común sean menos cuidados que los bienes particulares. Esto es válido no solamente en los edificios y parques públicos, sino también para recursos compartidos como el aire, el agua, el suelo, la flora y la fauna. (montenegro, 2000)
Otra es que la urbanización afecta a la pro-ductividad primaria de nutrientes, los ciclos y la dinámica de los ecosistemas a través de los cambios directos en las condiciones climáticas, hidrológicas, y de las interacciones bióticas (al-berti, 2008).
3.2.2.1 AGUA
3.2.2.1.a Hidrología urbanaEl crecimiento de las zonas impermeables en
las ciudades modifica los flujos naturales del ci-clo hidrológico doménech y perales; 2007). El asfalto y el hormigón impermeabilizan el suelo,
los edificios reemplazan a los árboles y la ve-getación, y los sumideros y las redes pluviales reemplazan las corrientes de aguas fluviales na-turales. (hough, 1998).
Las llanuras de inundación de los ríos y ria-chuelos funcionaban liberando el exceso de agua lentamente y suavizando los flujos altos (hough, 1998). Además, dichas llanuras de inundación poseían mucha vegetación. La reducción de es-pacios vegetados reduce en primera instancia la intercepción natural del agua y por consecuen-cia, la evapotranspiración. Esto más el aumento de la impermeabilidad redunda en una reduc-ción de la infiltración. Como consecuencia de todo ello, se generan volúmenes de escorrentía netamente mayores, por lo que aumenta el riesgo de inundaciones (doménech y perales; 2007) o se provoca un fuerte aumento puntual del caudal en cauces externos al medio urbanizado.
FIGURA: efecto de la impermeabilización del suelo en los componentes del ciclo hidrológico. fuente: arnold y gibbons, 1996 según ramos, toribio, 2009
28 Licenciatura en Planificación y Diseño de Paisaje - FADU - UBA - 2012
Entre los daños que esto conlleva en la red hidrológica se encuentran: - el aumento de la erosión y los cambios en la estructura geomor-fológica de los cauces (arnold y gibbons, 1996, según ramos y toribio, 2009) y un mayor gra-do de contaminación debido a la concentración de sustancias arrastradas por el agua de lluvia a su paso por las superficies urbanas (ramos, toribio, 2009). Las actividades humanas gene-ran, tanto en la atmósfera como en la superfi-cie de las cuencas urbanas, una amplia gama de contaminantes: sedimentos, materia orgánica, nutrientes, hidrocarburos, elementos patóge-nos (bacterias y virus), metales, pesticidas, etc. Durante los eventos de precipitación, la conta-minación acumulada en la superficie durante el tiempo seco es lavada y arrastrada hacia la red de colectores. En definitiva, el problema de la contaminación de las escorrentías urbanas y de su vertido directo al medio natural es una cues-tión grave que merece la misma atención que el tratamiento de las aguas residuales doménech y perales; 2007).
Otra de las grandes problematicas de la hi-drología urbana son las inundaciones. Las inundaciones en la Ciudad de Buenos Aires, obedecen por un lado a causas naturales, como crecidas en las cuencas de los ríos y arroyos que la recorren, o que pertenecen a su costa, así como por lluvias; y a causas antrópicas, es decir por la ocupación que la población ha realizado en su territorio, y en los partidos de la Provincia de Buenos Aires, que pertenecen al Area Me-tropolitana. La Ciudad de Buenos Aires se halla localizada en una zona de cierto riesgo hídrico. Desde el punto de vista urbano y edilicio, Bue-nos Aires es una ciudad edificada como si no es-tuviera localizada en una región inundable, y lo mismo ha ocurrido con el crecimiento. El vien-to, no solo hace subir el nivel del río, sino que empuja las aguas hacia la costa levantando una “pared” frente a los desagües, donde se han ocu-
pado tierras inundables o densificado e imper-meabilizado el suelo, sin previsiones en cuanto a los desagües necesarios. (morras, 2010).
Por lo tanto, cerca del 90 % del agua de lluvia llega al suelo y casi todo debe escurrir superfi-cialmente dada la imposibilidad de infiltrarse, pues solo el 5% de su superficie lo constituyen espacios verdes no pavimentados (brailovsky, antonio y dina foguelman, 1992, según pua).
Ante esta problemática, la función hidroló-gica básica que aporta el espacio libre es la pro-visión de superficie permeable y de un cierto grado de cobertura vegetal, favoreciendo el pro-ceso de infiltración frente a la escorrentía y mo-derando la velocidad del flujo del agua (ramos y toribio, 2009). La cantidad de agua que vuel-ve al suelo y al acuífero depende específicamen-te de las superficies verdes, de las características filtrantes de la tierra y está relacionada con la pendiente, el tipo de suelo y la vegetación. Su relación con el porcentaje de superficies imper-meables es directa. El tipo y grado de cobertura vegetal de los espacios es también determinante para el control de la circulación del agua, influ-yendo en la intercepción de la precipitación y en el volumen de agua eliminada por evapotrans-piración (ramos, 2008).
3.2.2.1.b Contaminación del Agua“Se considera que el agua está contaminada
cuando su composición o su estado están alte-rados por agentes químicos, biológicos o físicos, de tal modo que ya no reúnen las condiciones para el o los usos que se le hubieran destinado en su estado natural (potabilización, consumo o uso en actividades domésticas, industriales o agrícolas).” (informe anual ambiental, 2008, pág. 17) La mayor parte de las veces, la contami-nación de las aguas deriva de vertidos no con-trolados de diversos orígenes antrópicos. Las principales fuentes son: industriales, los verti-dos urbanos, la navegación, la agricultura y la
Diseño sostenible de espacios verdes urbanos: el caso de la plaza 1° de Marzo de 1948 29
ganadería (informe anual ambiental, 2008). La franja costera del Río de la Plata, es receptora de efluentes industriales y cloacales de la CABA y de su área metropolitana. “Cloacales con es-caso tratamiento, desagües pluviales que llevan volcados clandestinos y efluentes industriales sin tratamiento apropiado, en su mayoría. El in-greso de aportes contaminantes se produce en la CABA a través de los diversos cursos de aguas que desaguan en el mismo. En la zona aledaña a los volcamientos existe un aumento de conta-minación del agua, especialmente en la desem-bocadura de los arroyos Maldonado, el Vega y el Medrano. Esto, sumado a la acumulación de re-siduos en sus proximidades, provoca conflictos con las áreas destinadas a la recreación.” (sids, 2008, p. 136) Los niveles de contaminación más elevados en la ribera de la CABA, se encuentran en la zona de Puerto Madero, donde descargan los conductos pluvio-cloacales del Radio Anti-guo. Asimismo, en el área de Costanera Norte, existen problemas serios de grasas residuales de los restaurantes allí localizados (SIDS, 2008).
En el curso de la Historia, las grandes y las pequeñas civilizaciones siempre han surgido en lugares con agua abundante. También la cultu-ra urbana se gestó cercana al fluir de las aguas. La facilidad de acceso a este recurso natural tan valioso para la especie humana y su coste rela-tivamente barato ha creado la falsa imagen de que es inagotable. Conseguir agua, con la cali-dad que demanda cada función, es caro. Pero además del coste, existen interrogantes sobre la disponibilidad futuro de un bien imprescindi-ble para el mantenimiento de la vida y para la supervivencia de las ciudades (rueda, en bcn).
La presencia del agua en los espacios verdes resulta importante para la aproximación de la gente y la concientización de lo valioso de este recurso. A través del espacio público se puede aproximar a la población a los problemas del agua en la ciudad, apelando directamente al cuestionamiento de los valores que se han desa-rrollado sobre este recurso en la vida urbana, ya que la dicotomía entre los malos usos que hoy se hacen del agua (fuentes o sistemas de riego) y realidad del ciclo hidrológico urbano enfatiza el aislamiento de la vida urbana frente a los pro-cesos naturales.
IMAGEN y CUADRO: niveles de contaminación del agua.fuente: aysa 2006, según sids, 2008
30 Licenciatura en Planificación y Diseño de Paisaje - FADU - UBA - 2012
3.2.2.2 AIRE
3.2.2.2.a Atmósfera urbana (microclima urbano) “Debe señalarse, que las condiciones climá-
ticas en zonas urbanas difieren de las de su en-torno natural o rural registrándose variaciones en temperatura, humedad relativa, condiciones de viento e inclusive lluvias y neblinas. Las ciu-dades tienden a ser más cálidas, especialmente en horas de la tarde y noche. En regiones de cli-ma templado, como la Ciudad de Buenos Aires, este sobrecalentamiento se registra más intensa-mente durante los meses de verano. En el caso de Bs. As. la falta de capacidad de enfriamiento urbano se debe a:
• El tipo de materiales y superficies utiliza-dos: Los principales materiales constructivos son el cemento, el ladrillo y el asfalto. Todos ellos conducen y acumulan calor, limitando la capacidad de enfriamiento de las superfi-cies urbanas y aumentando la temperatura media del aire.” (informe de diagnóstico area ambiental, pág.66) Los edificios pue-den actuar como trampas de calor, ya que las paredes verticales reflejan la radiación de unas a otras (ramos, toribio, 2009).• La mayor rugosidad aerodinámica de la Ciudad, provocada por una masa edilicia compacta y densa que disminuye la pene-tración dentro de la trama de brisas frescas provenientes de la costa.” (informe de diag-nóstico ambiental, pua, pág.66 y 67) Pero al mismo tiempo cuando el viento ingresa “entre los bloques de edificios altos se gene-ran vientos que pueden ser fuertes. Además, la misma presencia de las estructuras cons-truidas crea ambientes de sol muy contrasta-dos con otros umbríos y húmedos. En con-junto, la ciudad crea un microclima especial, heterogéneo y con tendencia a acentuar los extremos térmicos, sobre todo las máximas.”
(comisión europea, 1990, p.115)• La gran cantidad de calor producido den-tro mismo de la Ciudad, tanto por sistemas de acondicionamiento de aire en edificios, aparatos de calefacción y combustiones de transporte o industrias.• La impermeabilización del suelo. La rá-pida evacuación del agua de lluvia impide el enfriamiento del aire por evaporación de agua. Superficies vegetales, en cambio, retie-nen la humedad y permiten convertir calor sensible en calor latente mediante procesos naturales de evaporación.” (informe de diagnóstico ambiental, pua, pág.66 y 67) El recubrimiento del suelo por materiales ar-tificiales de distintos tipos altera su balance energético, ya que tales materiales, en gene-ral incapaces de almacenar humedad, care-cen, así, de la capacidad que tiene el suelo natural de amortiguar los cambios térmicos gracias al alto calor específico del agua que almacena (comisión europea, 1990).• La calidad del aire. La gran cantidad de partículas dispersas en la atmósfera dismi-nuye la capacidad de re-irradiación de calor hacia el cielo, atrapando una masa de aire cá-lido en las capas bajas de la atmósfera Urba-na (informe de diagnóstico ambiental, pua). Estos efectos se suman contribuyendo a for-
mar las llamadas “islas de calor” urbanas, las cuáles presentan una temperatura que puede diferir, según el momento, en varios grados de las de los terrenos colindantes con la ciudad (comisión europea, 1990). La isla de calor im-plica una distribución heterogénea de las tem-peraturas a lo largo del espacio urbano, perci-biéndose una mayor temperatura en el centro de la ciudad, que disminuye a medida que nos desplazamos hacia la periferia (ramos, tori-bio, 2009). La estructura de isla de calor origina
Diseño sostenible de espacios verdes urbanos: el caso de la plaza 1° de Marzo de 1948 31
una situación de inversión térmica, quedando una capa de aire caliente en forma de cúpula por debajo de una capa de aire más frío (sal-vador palomo, 2003, según ramos, 2008). De esta forma la ciudad acumula el calor generado por las actividades humanas en su seno. La es-tructura de la isla urbana presenta variaciones temporales y espaciales, siendo sus efectos es-pecialmente sensibles en el período estival y en condiciones de calma (ramos, 2008). En el mo-mento de máxima intensidad de este fenómeno, normalmente entre tres y cinco horas después de la puesta de sol, se pueden alcanzar fácilmen-te diferencias entre el medio rural y el núcleo urbano de 3 a 5 grados centígrados (ramos, toribio, 2009). Comparando registros de tem-peratura en distintas estaciones meteorológicas de Capital Federal, puede destacarse que medi-ciones en Aeroparque registran valores de tem-peratura máxima en verano entre 2 y 3 °C más bajos que las del Observatorio Central, localiza-do en el predio de la Facultad de Agronomía de la UBA en el centro de la Ciudad. (informe de diagnóstico area ambiental, pág. 66 y 67)
FIGURA: isla de calor urbano. fuente: (salvador palomo, 2003 según ramos y toribio, 2009).
3.2.2.2.b Contaminación del aireLa contaminación del aire es la emisión al
mismo de sustancias peligrosas a una tasa que excede la capacidad de los procesos naturales de la atmósfera para transformarlas, precipi-tarlas (lluvia o nieve), depositarlas o diluirlas por medio del viento y el movimiento del aire en general (Informe Anual Ambiental, 2008)
La causa principal de la contaminación del aire en la Ciudad de Buenos Aires son los gases de combustión derivados de las fuentes móviles (vehículos particulares, transporte público y de carga) que circulan por la Ciudad (Informe De Diagnostico Ambiental, PUA) De acuerdo a la actualización del Inventario de Emisiones, este sector representa el 35% de las emisiones tota-les de CO2 (Informe Anual Ambiental, 2009) El otro contribuyente de gases y partículas a la atmósfera es la generación de energía eléctri-ca basada en la quema de hidrocarburos como el gas y fuel-oil (sids, 2008). Gran parte de los estudios y preocupación de los especialistas se centra en que los niveles de la calidad del aire se encuentran estrechamente relacionados con la salud de la población, es decir, con el estado de bienestar físico, mental y social de las personas (sids, 2008).
En cuanto a CO, se puede afirmar con algu-nos autores que, por lo menos en ciertos puntos de la Ciudad, existe riesgo de severa contamina-ción. Los valores, para días hábiles, superaron en el 57% de los casos el límite máximo admi-sible (9 ppm) establecido por la OMS. El valor más alto en ese período fue 19.2 ppm (22.1 mg/m3). […] se estimaron los valores de concentra-ción media de CO correspondientes a períodos de tiempo de 20 minutos y 24 hs. Los valores estimados fueron: 73.0 mg/m3 (período de 20’) y 14.6 mg/m3 (período de 24 horas). Estas con-centraciones son notoriamente superiores a las admisibles para el CO. Por otra parte, según Be-kir y Gautam, en 1996, se registraron concen-traciones en los barrios siguientes en una hora: de hasta 68 ppm en Recoleta, 43 ppm en la zona comercial del centro, 40 ppm en Once y 38 ppm en Palermo. Las concentraciones de CO en el ambiente excedieron la directriz en 1 hora de la OMS (26 ppm) en todos estos lugares.
32 Licenciatura en Planificación y Diseño de Paisaje - FADU - UBA - 2012
3.2.2.2.c Ruidos UrbanosEl ruido urbano se define como el ruido
emitido por todas las fuentes a excepción de las áreas industriales. Las fuentes principales del ruido urbano son el tránsito automotor, ferro-viario y aéreo, la construcción y obras públicas y el vecindario. (pua). Es considerado como uno de los más críticos factores de salud ambiental que inciden en la calidad de vida de la pobla-ción. Se atribuye al tránsito automotor un 80% de la denominada contaminación sonora. Mien-tras que el máximo recomendado por la OMS es de 65dB-A (rueda, bcn), un estudio realizado por el Gobierno de la CABA (secretaría de planeamiento urbano y medio ambiente, 1998) constató la contaminación sonora gene-rada en ciertos barrios más populosos y reco-nocidamente congestionados, en el 85% de las esquinas, es igual o superior a los 75 decibeles (dBA) (sids, p. 179-180).
Según el Programa de evaluación permanente del ruido, del año 2010 realizado por la Agencia de Protección Ambiental, la conclusión es que “Tomando estos promedios totales, se verifica que en el 86% de las estaciones se supera el va-lor diurno de 70 dB, mientras que en el 50% se supera el valor diurno de los 75 dB. Los valores nocturnos superan en el 86% de los casos a los 65 dB, mientras que en el 57% de los casos se superan los 70 dB en el valor nocturno. Las di-ferencias día noche no alcanzan nunca los 5dB.” Con lo cual las medidas de ruido par la ciudad caracterizan un entorno fuertemente ruido-
so de forma permanente, que ofrecerá además severas dificultades para alcanzar un descanso nocturno sin alteraciones (apra, 2010).
La población está cada vez más expuesta al ruido urbano debido a las fuentes mencionadas y sus efectos sobre la salud se consideran un problema cada vez más importante. Los efectos específicos que se deben considerar son: pérdi-da de audición (como la más grave consecuen-cia), el trastorno del sueño, problemas cardio-vasculares y psicofisiológicos, efectos sobre la salud mental, efectos sobre el rendimiento, y otros efectos sociales y sobre la conducta.
El microclima urbano es otra variable am-biental que se ve afectada por la abundancia rela-tiva, la configuración espacial y la composición vegetal del espacio libre urbano. La vegetación urbana contribuye a paliar en parte estas con-diciones microclimáticas, fundamentalmente a través de dos procesos: la evapotranspiración y el efecto de sombra sobre las superficies y es-tructuras que absorben calor. En lo que respec-ta a la evapotranspiración, se ha estimado que un pie arbóreo adulto puede transpirar hasta 450 litros de agua al día, produciéndose así una disminución pareja de la temperatura del aire (federer, 1970; segun hough, 1998). En rela-ción con el efecto de sombra, se han llevado a cabo diferentes estudios que demuestran la po-tencialidad de este mecanismo para disminuir la temperatura en edificios, con el consiguien-te ahorro de energía destinada a refrigeración. Según algunos autores, un adecuado diseño de las plantaciones alrededor de edificios puede proporcionar un ahorro de energía de entre un 10 y un 50 por ciento (ramos, toribio, 2009), así como también una disminución notable del ruido urbano.
Los ecosistemas urbanos, en especial la ve-getación y el suelo tienen la gran capacidad de captar gases contaminantes y partículas pre-sentes en la atmósfera. En este sentido, uno de
GRÁFICO: valores de ruidos diurnos y nocturnos.fuente: pua
Diseño sostenible de espacios verdes urbanos: el caso de la plaza 1° de Marzo de 1948 33
los aspectos mejor conocidos es la absorción de CO2 por parte de la vegetación arbórea en las ciudades. Estudios realizados para diversas áreas urbanas del mundo demuestran la impor-tancia cuantitativa de esta función por parte de los ecosistemas urbanos (ramos, toribio, 2009). El papel de la vegetación urbana como garante de un mejor ambiente atmosférico ha sido analizado por numerosos estudios, que demuestran los beneficios que pueden aportar para la mejorar de la calidad del aire. (ramos, 2008) La selección adecuada de las especies y la elección de determinadas técnicas de man-tenimiento son determinantes para el grado de efectividad de este servicio ecológico contra la emisión urbana de gases invernadero. En cual-quier caso, si a la absorción de carbono por par-te de la cobertura arbórea urbana sumamos la tasa de absorción que presenta el suelo la mag-nitud de este servicio ecológico aumenta de for-ma notable (ramos, toribio, 2009).
3.2.2.3 SUELO
3.2.2.3.a Edafología urbanaEl habitante de la ciudad suele asociar la pa-
labra suelo con tierra, polvo o, en el mejor de los casos, con el material donde se asientan ca-lles y edificaciones. Para el hombre de campo, el suelo es el medio de cultivo para la producción de alimentos o fibras vegetales y animales. Sin embargo, los suelos son algo más: son cuerpos naturales organizados en la porción superficial de la corteza terrestre, que tienen características diferenciadas y una distribución espacial resul-tante de la interacción de diversos factores for-madores, y que se hallan en continua evolución junto con los cambios ambientales. Esta delgada epidermis o manto poroso de la Tierra cumple diversas funciones ecológicas cruciales: filtra y regula los flujos de numerosas sustancias y tiene un papel esencial en particular en el ciclo hidro-lógico y en la regulación de las características
de la atmósfera; las plantas dependen del suelo para la provisión de agua y de nutrientes; di-recta e indirectamente, la vida animal depende también de él. En consecuencia, los suelos cum-plen también funciones económicas y sociales fundamentales (morrás, 2010).
Ecológicamente hablando, la urbanización afecta a los procesos biogeoquímicos por la adi-ción de nutrientes y la modificación de los me-canismos que controlan la variabilidad espacial y temporal de los nutrientes, fuentes y sumide-ros. Varios estudios proporcionan evidencia sobre el efecto de la urbanización, exportación de nutrientes y la retención de los mismos. El patrón de paisaje construido y la infraestruc-tura urbana modifican la forma en que los nu-trientes son transportados a través del paisaje (alberti 2008).
La importancia del suelo en los equilibrios ambientales se refiere a su acción como filtro vi-viente respecto al agua y los contaminantes, que vuelven a los acuíferos a través del filtro propor-cionado por los microorganismos y la vegeta-ción; su rol como receptor de residuos; y su ca-pacidad de almacenaje. Su rol clásico en cuanto a nutrición de las plantas y como sostén de la vegetación urbana depende de su capacidad de almacenaje. El agua del suelo influye en su gé-nesis y evolución y le otorga al suelo propieda-des y procesos como consistencia, regulación de la temperatura, movilización y absorción de nu-trientes por las plantas (…) Los poros del suelo están ocupados por agua y por aire. Las princi-pales entradas corresponden a precipitaciones, ocasionalmente riegos o rocío. El suelo juega un rol importante en los mecanismos de salidas, como la evaporación, transpiración, transporte, drenaje y almacenamiento. La diferencia entre las entras y salidas constituye el almacenaje. Es a través de esta última propiedad que el suelo ejerce una influencia importante en el sistema (ratto, 2000).
34 Licenciatura en Planificación y Diseño de Paisaje - FADU - UBA - 2012
3.2.2.3.b Los residuosLa urbe produce el deterioro del ambiente
con su demanda exponencial de materiales y energía, “impacto por extracción” y con su des-carga de residuos, “impacto por agregación”. El consumismo a distancia le ha quitado al ciuda-dano común la posibilidad de comprobar cómo lo que usa y descarta afecta negativamente a la naturaleza (montenegro, 2000). La cantidad de materiales residuales generados por el con-sumo humano crece sin parar. Especialmente significativas son las cifras de crecimiento en lo que respecta a la generación de basura en la ciudad. Mientras que en los paisajes naturales, los componentes del residuo siguen los ciclos naturales y retornan al medio, en los sistemas humanos se cortocircuitan los ciclos de la mate-ria al mismo tiempo que se acumulan recursos materiales y energéticos en zonas determina-das. De este modo, se acumulan residuos que son apartados de los ritmos propios de los ciclos naturales, caso especial de los residuos orgáni-cos en la ciudad (rueda, bcn)
Actualmente, luego de la emergencia del fe-nómeno cartonero, producto de la crisis eco-nómica del 2001 y la falta de disponibilidad de tierras para continuar con la disposición final en rellenos sanitarios, el sistema de gestión de los residuos se encuentra en una supuesta tran-sición hacia la implementación de la recupera-ción y el reciclado. En este sentido la ciudad de Buenos Aires ha avanzado significativamente en el marco legal a partir de la “Ley 992/02 y de la Ley 1854/05”. Esta última ley que se cono-ce como Ley de Basura Cero establece un cro-nograma de reducción de disposición final de los residuos sólidos urbanos (rsu), que prevé la prohibición total de enterramiento de materia-les reciclables para el año 2020 (atlás ambien-tal de buenos aires).
Los residuos pueden estar distribuidos o concentrados en superficie, e incluso hallarse
enterra dos a distintas profundidades. Los en-terramientos sanitarios —una técnica de alto impacto ambiental— sustraen gran cantidad de materiales de los ciclos y los concentra en “cel-das” sub-superfi ciales que pueden contaminar las aguas subterráneas, vía migración de me-tales pesados, y el aire con metano, con otros gases. Tanto los enterramientos sanita rios como los basurales a cielo abierto contaminan el sue-lo, las aguas subterráneas y el aire. Este sistema se adopta porque es beneficioso en cuanto a ra-zones económicas de corto plazo. Pero la rea-lidad de los ecosistemas y la naturaleza misma de la basura urbana, cada vez más compleja y contaminante, exige una vía distinta. En lugar del enterramiento es necesario reorientar el sis-tema completo de descarte, recolec ción y desti-no final (montenegro, 2000). En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el año 2010, se generaron 2.110.122 toneladas de ba-sura. Según la normativa vigente, la ciudad solo estaría habilitada para enterrar la mitad de esa suma (green peace, argentina; 2011)
3.2.2.4 ENERGÍATodas las cuestiones ambientales importan-
tes tienen una relación directa con la energía y los recursos: su disponibilidad, su conversión, su distribución y, por supuesto, con su eficien-cia y los costes de su utilización. La transgre-sión del modelo energético es el aspecto central para encarar las crisis ecológicas globales (co-misión europea, 1990). La sociedad actual se ha convertido en una insaciable devoradora de energía. El modelo energético ha provocado, por una parte, profundos desequilibrios entre el malgastador ritmo de consumo de recursos y su costosa generación (rueda, en bcn).
“Los sistemas urbanos funcionan y así lo percibe la población, como si los recursos ener-géticos no tuvieran límites, dando por sentado que las tasas de suministro crecientes puedan
Diseño sostenible de espacios verdes urbanos: el caso de la plaza 1° de Marzo de 1948 35
mantenerse sin excesivos problemas, más allá de la disposición de infraestructura para que se produzca su abastecimiento. Esta realidad va de la mano de otros elementos de carácter psicoló-gico puesto que la energía es un recurso que no se ve y un concepto físico de difícil compren-sión. Para la población en general y para los po-líticos y técnicos en particular, la energía no se percibe como un problema. Los estilos de vida son reflejos, también, de esa despreocupación. Aunque el futuro próximo no deja lugar a dudas sobre la probable crisis energética, la población y sus componentes destacados parecen ignorar que ello vaya a suceder, actuando en sentido contrario a lo que por prudencia sería razona-ble.” (comisión europea, 1990)
3.2.2.4.a Energía eléctrica “La producción de las dos centrales de ge-
neración de energía eléctrica de la CABA: Cen-tral Puerto y Central Costanera, depende de las necesidades del sistema nacional, por lo tanto en lo que hace a la Ciudad lo relevante son las emisiones atmosféricas de esas centrales. Para abastecer la demanda argentina se cubre con ge-
neración hidráulica y nuclear y con generación térmica alimentada con combustibles fósiles. Esta última emplea básicamente gas natural y fuel oil. (…) Adicionalmente el creciente consu-mo de combustibles líquidos ha despertado in-quietudes —que inclusive han derivado en pre-sentaciones judiciales— respecto a problemas ambientales como la acidificación (lluvia ácida) y oxidación fotoquímica (smog). En el gráfico siguiente, de índices correlacionados se puede apreciar que en la CABA se genera en prome-dio el 25% de la producción de energía eléctrica argentina a partir de unidades térmicas conven-cionales. Además esa generación muestra una tendencia creciente.” (sids, 2008, p.241)
Como nos muestra el siguiente indicador de la estructura del consumo eléctrico en la CABA, este es mayormente residencial y comercial. Ambos segmentos concentran el 66% del con-sumo de energía. En lo que respecta al campo de análisis del presente trabajo, el alumbrado público representa un 2% del consumo total. Pero lo importante aquí es que utilizar flujos
CUADRO: estructura del consumo eléctrico y energía eléctrica factura a usuario final (MWh) - Año 1997 - resumen por jurisdicción.fuente: secretaría de energía
36 Licenciatura en Planificación y Diseño de Paisaje - FADU - UBA - 2012
energéticos libres, en el Espacio Público puede ser un ejemplo donde se acerque a las perso-nas una forma alternativa de la utilización de la energía gratuita que implica un menor impacto ambiental.
3.2.3 Los riesgos del medioambiente urba-no para la salud humana.Uno de los Informes Anuales recientes emiti-
do por la APrA enumera los principales riesgos en relación con la ocu rrencia de problemas de salud en la CABA y describe de forma general que esos riegos se relacionan básicamente con Problemas Ambientales:
-Falta de acceso a agua segura para consu-mo humano: enfermedades transmitidas por el agua contaminada, enfermedades con base u originadas en el agua, y exposición a químicos peligrosos.
• Basurales y efectos sobre la salud:• Riesgos directos: son los ocasionados por el contacto directo con la basura• Riesgos indirectos: están determinados por la proliferación de plagas, entre otros, moscas, mosquitos, ratas y cucarachas, que, además de ali mento, encuentran en los resi-duos sólidos un ambiente favorable para su reproducción.• Contaminación del aire exterior e interior Exposición a ruido, vibraciones, radiaciones,
etc. (informe anual ambiental 2008)En la línea de los estudios de ecología urbana
de la escuela de Chicago, el riesgo de la ciudad tiene implicancias en la sociedad, repercutien-do en el nivel psicológico de vida, las percep-ciones, los comportamientos y otras desviacio-nes sociales (metzger, 1996). La tendencia a la configuración de mega ciudades expandidas ha sido también un proceso de urbanización de la vida, de distanciamiento del habitante urbano respecto a la naturaleza; distancia estableci-
da no solo como separación física de ella, sino ante todo, relacional. Tendemos a aislarnos de la naturaleza y a vivir un mundo creado por la mano del hombre, donde es difícil percibir las dependencias que este tiene respecto a los pro-cesos de producción de la tierra; así que ni nos enteramos del origen y destino de los materia-les y la energía que consumimos (houhg, 1998, montenegro, 2000; restrepo, 2007).
El contacto con el medio ambiente natural es un componente fundamental para bienestar humano (gaston y fuller, 2009). Diversos autores dicen que los servicios que proveen los ecosistemas urbanos tienen un impacto subs-tancial elevando la calidad de vida en las ciu-dades (bolund y hunhammar, 1999) y que además de los servicios ecológicos y ambienta-les, la naturaleza urbana ofrece importantes be-neficios psicológicos a las sociedades humanas, enriqueciendo la vida urbana con significados y emociones (chiesura, 2004). En su estudio “The role of urban parks for the sustainable city”, Chiesura (2004) investigó los motivos de las personas en su preocupación por la naturaleza urbana, la dimensión emocional en la experien-cia de la naturaleza y la importancia de esta para generar el bienestar de las personas. Los resul-tados confirman que la experiencia de la natu-raleza en el medio ambiente urbano es fuente de sentimientos positivos y beneficiosos servi-cios satisfaciendo necesidades humanas que son inmateriales.
Sin embargo, las oportunidades de contacto con la única naturaleza urbana, los espacios ver-des, es limitada y existe una variación significa-tiva, incluso dentro de la población en el acceso a los espacios verdes. Los beneficios de acceso a los espacios verdes están bien documentados, incluyendo, entre otros, los de la salud física, la recuperación del estrés, el bienestar mental y la cohesión social (gaston y fuller, 2009). La presencia mayor de la naturaleza y diversi-
Diseño sostenible de espacios verdes urbanos: el caso de la plaza 1° de Marzo de 1948 37
dad en todos los ámbitos urbanos y su entorno inmediato puede actuar como contrapeso al fe-nómeno emergente de la explotación residen-cial y turística de los ámbitos de elevado valor natural, fuera de la ciudad. La afluencia masiva de los ciudadanos a espacios naturales con fines meramente recreativos, y la construcción de se-gunda residencia en áreas de mayor calidad am-biental y paisajística, se distinguen cada vez más como dos importantes vectores de impacto; am-bos fenómenos están ligados a la necesidad de escapar del ambiente saturado y estresante de la ciudad y, en última instancia, a una cierta nece-sidad de contacto con la naturaleza que parece inherente al ser humano (chiesura, 2004). La toma en consideración de esta función de “des-conexión” del medio urbano y de “experiencia” de lo natural, como criterio básico para la orde-nación y el diseño de los espacio libres, vendría a responder a las preferencias y demandas que, según apuntan algunos estudios, muestran los habitantes de las ciudades en relación al disfrute de parques y zonas forestales (chiesura, 2004; ramos y toribio, 2009)
Por otro lado estudios de investigadores es-tadounidenses y australianos manifiestan que el hecho de vivir en un ambiente urbano tiene efectos también sobre nuestros procesos men-tales (berman et al., 2008). Los ambientes de hormigón y automóviles con que nos enfrenta-mos tendrían incidencia en nuestra salud men-tal y física, hasta el punto de modificar nuestra forma de pensar. Estos estudios demuestran que el cerebro de las personas que habitan en las zonas urbanas es menos capaz de organizar las informaciones recibidas en la memoria. El cerebro en la ciudad debe procesar los múltiples estímulos vinculados con el tránsito y la vida urbana, el procesamiento de estas tareas men-tales, tiende a agotarnos porque explota uno de los principales puntos débiles del cerebro: su capacidad de concentración. La densidad de
la vida en la ciudad influye no sólo en nuestra capacidad de concentrarnos sino que también interfiere con la capacidad de autocontrolar-nos. Las tentaciones consumistas nos obligan a recurrir a la corteza prefrontal, la misma zona del cerebro que es responsable de la atención dirigida y que nos sirve para evitar el torrente del tránsito urbano. Agotado por la dificultad de procesar nuestra deambulación urbana, no puede ejercer en igual medida sus capacidades de autocontrol y por lo tanto nos hace más pro-pensos a ceder a las tentaciones que la ciudad nos propone. La vida urbana también puede conducir a la pérdida del control de las emocio-nes. Los embotellamientos y los ruidos impre-visibles también inciden en el aumento de los niveles de agresividad. Un cerebro cansado de los estímulos de la ciudad es más susceptible a enfurecerse (berman et al., 2008)
El crecimiento explosivo de las áreas urbanas ha ocasionado cambios fundamentales, no solo en el paisaje físico sino también en la percep-ción de la gente sobre la tierra y el medioam-biente (hough 1998). En la Argentina, más del 80% de los habitantes vive en ciudades de dis-tinto tamaño. Esta excesiva densificación urba-na posee una causa de inquietud con respecto a la sensibilidad pública, pieza clave del problema ambiental (montenegro, 2000). Existen serios problemas de discontinuidad en nuestras per-cepciones de los sistemas urbanos y de los pro-cesos naturales. Muchas veces el habitante de una ciudad ignora peligros como por ejemplo, la contaminación del aire, y si los conoce, gene-ralmente no suele relacionarlos con sus propias actividades. El hombre urbano medio, que pasa del 80% al 90% del año dentro de la ciudad o sus vecindades, ha perdido ya el contacto y la ca-pacidad de reconocer fuera de ella los impactos ecológicos que producen sus propias activida-des. Peor aún, le es cada vez más difícil discernir entre un ambiente «natural» y otro degradado
38 Licenciatura en Planificación y Diseño de Paisaje - FADU - UBA - 2012
por sobreexplotación. Este problema se agrava con cada nueva generación de habitantes urba-nos. Para el niño que habita toda su vida en una ciudad, sin contactos con la naturaleza extraur-bana, hecho común para muchos niños que vi-ven en la calle, sólo existen vivencialmente los ecosistemas urbanos y sus piezas. Para los niños que sí pueden entrar en contacto con ambien-tes extraurbanos la situación admite variantes. Lo niños urbanos y suburbanos interactúan con ambientes alterados (zonas erosionadas o con rebrote de bosques talados por ejemplo), y con ecosistemas productivos (cultivos, campos ganaderos). Para ellos no es posible comparar lo que había antes (ecosistemas naturales) con estos nuevos arreglos ecológicos que los reem-plazan. Son necesarios por lo tanto sistemas de educación ambiental que internalicen cuáles son los tipos de organización ecológica que el ser humano necesita para sobrevivir. La ten-dencia de los habitantes es a ignorar, general-mente por falta de información, el deterioro del hábitat urbano y de las comunidades bióticas circundantes (montenegro, 2000).
“Es importante señalar que una parte de esta funcionalidad pública está estrechamente liga-da a la presencia de la vegetación o de forma más exacta, al carácter natural de estos espacios, debido a los vínculos psicológicos que el hom-bre mantiene con la naturaleza. La necesidad de contacto con lo natural que experimenta el ser humano, se ve suplida en el medio urbano por la presencia de parques y jardines; en estos espa-cios el ciudadano encuentra valores tradicional-mente ligados a la noción de naturaleza, como son la belleza, la tranquilidad o la sensación de libertad y evasión del stres propio de la ciudad. Estos beneficios del tipo psicológico y espiritual derivados del verde contribuyen de forma signi-ficativa a mejorar la calidad de la vida de los ciu-dadano, pieza clave de la sostenibilidad urbana.” (ramos, 2008)
4.1 HipótesisFrente a manera en que convencionalmen-
te se crean o diseñan, en general, los espacios verdes, surge la pregunta por la contribución de estos al proyecto de hacer una ciudad más balanceada y ecológicamente sostenible. No pueden negarse la importancia de las funciones ambientales que poseen los espacios verdes en el medioambiente urbano. Dichas funciones se analizan y plantean hoy como una cuestión bá-sica que no ha sido potencializada por la gestión urbana (restrepo, 2009).
Hipótesis: Las técnicas generalmente utili-zadas en el diseño del paisaje urbano, generan espacios casi estériles como hábitats ecológicos, que no ofrecen al ciudadano espacios en co-nexión con la dinámica de los procesos natu-rales, ni priorizan potenciar las funciones am-bientales que sustentan la vida urbana.
4.2 Delimitación del sector de diagnóstico. Lugar de inserción en el contexto urbano. El espacio de diagnóstico está situado en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Ba-rrio de Saavedra, perteneciente a la comuna 12. Es la Plaza 1° de Marzo de 1948, delimitada por las calles: Av. Balbín, Av. Galván, Flor del Aire, Valdenegro, Jaramillo y Miller.
4. Diagnóstico del área de estudio
FOTO: ubicación de la plaza en el contexto urbano.fuente de elaboración propia.
40 Licenciatura en Planificación y Diseño de Paisaje - FADU - UBA - 2012
4.3 Subsistema natural: la Pampa Ondu-lada : Clima-Formación-Suelos-Vegetación - Hidrografía-ConectividadLa Región Pampeana, considerada como una
planicie originalmente cubierta por pastizales, abarca un área de más de 300.000 km2. Se di-vide en 5 unidades diferentes considerando su heterogeneidad climática, geomorfológica y de la vegetación (naveh et al., 2001)
A - Pampa Ondulada B - Pampa Interior o Arenosa (B1 Pampa Plana, B2 Pampa Occidental)C - Pampa Austral D - Pampa Deprimida E - Pampa Entrerriana
FIGURA: la región pampeana y sus unidades. fuente: leon et al. 1984, según naveh et. al 2001, p. 474
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires se en-cuentra dentro de la Pampa Ondulada. “La dife-rencia en altura relativa de la Pampa Ondulada, respecto de las áreas vecinas, genera su relieve característico y su sistema de drenaje exorrei-co bien desarrollado. La evolución del paisaje con anterioridad al 1700 se debió fundamen-talmente a los procesos vectoriales determina-dos por la topografía. La erosión, el transporte y la deposición del material original causaron la mosaicidad (patrón de heterogeneidad) en la región.” (naveh et Al., 2001, p 473)
El clima es del tipo templado-húmedo. La temperatura media anual es de 17º C, con una media máxima de 29,4º C y una media míni-ma de 7,9º C. Las precipitaciones anuales de aproximadamente 900 a 1000 mm, bien distri-buidas a lo largo del año, con un ligero déficit en el período estival (camilion et al. 2004), determinaron que, “por la presencia del siste-ma de drenaje exorreico y del efecto del clima regional, se desarrollaron suelos profundos y fértiles (argiudoles). Con ellos se relaciona una estructura de la vegetación de pradera en años húmedos y pseudoestepa durante los años se-cos. El crecimiento de las plantas es rara vez li-mitado por la temperatura del invierno, y más frecuentemente afectado por la sequía estival, que afecta la producción de la mayoría de las especies. Las dominantes de las comunidades zonales, fueron probablemente especies de los géneros Stipa, Paspalum, Aristida y Piptochae-tium. Estas especies perennes y las de los géne-ros Baccharis, Vernonia, Heimia y Eupatorium toleran las sequías. Excepto durante la adver-sidad, la cobertura vegetal es mayor al 90%. La productividad del pastizal tiene variación estacional con un máximo durante la prima-vera. Las gramíneas perennes con fisiotipo C4 dominan la producción del pastizal durante el período cálido mientras que las fisiotipo C3 lo hacen durante el período frío. Los mínimos de productividad ocurren cuando el grupo funcio-nal del período cálido es reemplazado, durante el otoño por el del período inverno primaveral.” (naveh et Al., 2001, p. 475-476) “En la totalidad de la región, la heterogeneidad del paisaje pro-bablemente se veía bien reflejada en ecotonos más o menos marcados entre las comunidades vegetales, asociados con las variaciones bruscas o tenues de la topografía y de las diferencias ed-áficas.” (naveh et Al., 2001, p 479)
La Pampa Ondulada presenta un relieve de lomas recortadas por arroyos, cañadas y ríos,
Diseño sostenible de espacios verdes urbanos: el caso de la plaza 1° de Marzo de 1948 41
alineadas en sentido SO-NE con redes de dre-naje definidas, especialmente aquellas que des-aguan en el río Paraná y Delta. Geomorfológi-camente en esta llanura se reconocen las áreas de interfluvios (planicies altas) y las zonas de pendientes, con lomas suavemente onduladas o planas camilion et al. 2004).
Los terrenos que hoy conforman la Plaza 1º de Marzo de 1948 antiguamente formaban par-te de una unidad de paisaje definida por el arro-yo Medrano. En una fotografía aérea de 1940 se puede visualizar la superficie del sector de diag-nóstico en donde todavía no estaba consolidada la plaza ni el tejido urbano. El curso del arroyo Medrano pasa muy próximo al sitio de estudio. En esta fotografía aún no estaba entubado, solo canalizado y rectificado en varios tramos de la totalidad de su recorrido dentro de la CABA, desde la Av. General Paz hasta su desemboca-dura en el Río de La Plata.
IMÁGENES INFERIORES: vista área de 1940. fuente: mapa interactivo - gobierno de la caba.
IMAGEN SUP.: mapa geológico de la Ciudad de Buenos Aires. fuente: revista de la asociación geológica argentina, 2004
42 Licenciatura en Planificación y Diseño de Paisaje - FADU - UBA - 2012
Pero este sistema de drenaje original, ha sido totalmente sustituido por los emisarios y con-ductos secundarios entubados y tapados. Inclu-sive, se visualiza en la imagen XX, que apenas cruzando la General Paz, hasta hace muy poco, en el año 2010, existía un tramo del cuenco ali-viador del arroyo Medrano que corría al descu-bierto y que aunque estaba canalizado, funcio-naba como refugio de muchas especies vegeta-les, en gran medida autóctonas. Junto con estas especies también podía visualizarse la fauna, en especial, aves que allí anidaban. En una inves-tigación publicada por Giovanelli (2010), en el área comprendida por Villa Martelli, Saavedra y Villa Pueyrredón, se registraron unas 60 es-pecies de aves, de las cuales al menos 40 eran residentes. “No es un dato menor comparado a otras áreas como por ejemplo Agronomía donde se registraron 25 residentes, siendo ese número el promedio de especies de aves para parques grandes de la Ciudad de Buenos Aires. La existencia de profusas y añosas arboledas de los alrededores, contribuye en gran medida a la variedad de aves así como también funciona de pulmón, aportando oxigeno y verde.” (gio-vanelli 2010) Entre ellas el Burrito Común (Laterallus melanophaius) un ave que hoy está
en extinción, el Chimango (Milvago chimango), Halconcitos, Caranchos, Garganchillos, el Ga-vilán Míxto, Hornero (Furnarius rufus, Zorzal Colorado (Turdus rufiventris, Carpintero Cam-pestre (Colaptes campestroides) y muchas otras.
Pero este refugio o espacio fuente de especies ya no se encuentra activo debido a las obras que se realizaron para profundizar el aliviador ci-tado, encontrándose actualmente desmontado como lo muestra la fotografía X
Aún hoy, en la provincia de Buenos Aires, la decisión de la Dirección de Hidráulica provin-cial de intervenir este tramo del arroyo, no pa-rece haber tomado en cuenta criterios ecológi-cos, además de hidrológicos, al realizar obras de este tipo (feijoó 2007). En este caso el impacto ambiental de la obra civil ha interrumpido la in-tegridad biológica del sector y la riqueza de un espacio que era hábitat de cierta diversidad, y generaba un flujo de especies no solo con la pla-za 1° de Marzo, sino con el resto de los espacios verdes de la zona y elevando la calidad ambien-tal de los mismos.
Actualmente la Plaza establece una conecti-vidad espacial más fuerte hacia la zona oeste con el parque Sarmiento de 60 hectáreas; el Parque Padre Mujica, de 50.801 m2; el Parque Pioneros
Imagen satelital en planta de la canalización del Arroyo Medrano. fuente: blogspot naturaleza y cultura argentina. (gio-vanelli 2010)
Imagen satelital en planta de la canalización del Arroyo Medrano. fuente: google maps
Diseño sostenible de espacios verdes urbanos: el caso de la plaza 1° de Marzo de 1948 43
de la Antártida Argentina, con una superficie de 3.486,4 m2 y Parque General Paz, de 80.000 m2. Son espacios verdes que constituyen un gran pulmón de importancia a nivel urbano. Hacia la zona norte se establece una conectividad de me-nor calidad ambiental a través de los boulevares Ruiz Huidobro, hasta conectar con los espacios de Av. Goyeneche y el Parque Saavedra.
IMAGEN: conectividad de los espacios verdes en zona norte.fuente de elaboración propia.
44 Licenciatura en Planificación y Diseño de Paisaje - FADU - UBA - 2012
4.4 Algunos datos históricos del barrioEntre los años 1872 y 1873, don Florencio
Emeterio Núñez, adquirió una gran extensión de tierras ubicadas en una zona alta del noroeste de Buenos Aires denominada “Las lomas de Saa- vedra”, donde se hallaba el casco de la estancia de don Luis María Saavedra que hoy es sede del Museo Histórico Brig. Gral. Cornelio Saavedra y donde se conserva el acta de fundación del ba-rrio. Así fue como esta sociedad comenzó una batalla denodada contra el barro, los bañados, la vegetación y los pozos, para convertir el lugar en un modelo de ciudad con su debida parce-lación, sus calles, nivelación de piso, desagües y acueductos. Ya en Abril de 1873 los trabajos mencionados estaban muy adelantados y en-tonces se programó la fundación del nuevo pue-blo. Desde ese entonces es que se ha comenzado a modificar el accidente del arroyo. Inclusive se ha utilizado el recurso existente para diseñar el paisaje de agua del antiguo Paseo del Lago, hoy Parque Saavedra.
Más adelante, durante la Presidencia de Pe-rón se construyen, simultáneamente en los te-rrenos que fueron la quinta de Saavedra, algu-nos barrios distinguidos, como el Juan Perón y el Barrio 1° de Marzo, actual Barrio Roque Sáenz Peña. Este último se extiende entre las calles Valdenegro, siendo sus límites: la calle Miller, la Avenida Ruiz Huidobro, la Calle Gal-ván y la Avenida Crisólogo Larralde. Entre sus destinatarios estaban las personas desalojadas a causa del ensanche de la 9 de Julio y los miem-bros de algunos sindicatos. El barrio, en el pro-yecto original, iba a tener una parte central con escuela, centro de salud, recreación, comercios e iglesia. Pero de ese equipamiento proyectado solamente se pudo construir la iglesia, y se dejó la parte central como un gran parque (bortha-garay, 2011).
Está determinado por el Código de Pla-neamiento Urbano como Distrito Residencial - R1bI: “zona destinada a la localización prefe-rente de la vivienda con el fin de garantizar y preservar las buenas condiciones de habitabi-lidad, admitiéndose, en el caso de los distritos residenciales generales, usos conexos con el re-sidencial. Este perímetro se caracteriza por su trazado irregular, de manzanas de menor tama-ño que las del resto del barrio (CoPU)
Plano en planta del proyecto original para la plaza del barrio Roque Saenz Peña.
fuente borthagaray, 2011
Diseño sostenible de espacios verdes urbanos: el caso de la plaza 1° de Marzo de 1948 45
4.5 Indicadores de desarrollo sostenible Para evaluar las funciones y valores ambien-
tales presentes en los espacios y poder tener una medida que los determine, Restrepo (2009) propone el uso de los llamados Indicadores de Sostenibilidad. El concepto indicador proviene del verbo latino indicare, que significa revelar, señalar. “Los indicadores son modelos que per-miten a través de datos objetivos, el seguimiento y la transmisión de información sobre el com-portamiento de la realidad y sobre su evolución y tendencias.” (toribio, 2009, p. 2) Y aplicado a la sustentabilidad, según García y Guerrero (2006), “es el parámetro que proporciona infor-mación sobre el estado de la relación sociedad-naturaleza.” (garcía y guerrero, 2006)
Uno de los rasgos claves de los indicadores, es que simplifican la información de manera que la misma resulte comprensible tanto para los que toman decisiones como para los ciuda-danos (sids, 2008). Restrepo (2009) establece un marco conceptual y analítico de indicadores para la evaluación de la sustentabilidad en la
perspectiva ambiental, como un modelo gene-ral, definido en los aspectos relacionados con el componente verde, la economía y manejo am-biental de recursos y las condiciones de atracti-vidad para el uso social. El modelo se presenta como un aporte conceptual y metodológico; y como una herramienta de gestión, a partir de un modelo abierto, flexible, atendiendo a las condi-ciones específicas en posibles casos de estudio. La integración de dimensiones planteada aquí acepta la inclusión de más principios, dentro de los cuales pueden involucrarse igualmente otros indicadores, o modificar o remover algunos de los existentes o sus variables, o ponderar el peso o valor de los indicadores en el conjunto para otorgar un rol más o menos determinante a uno o más indicadores, atendiendo las posibilidades e intereses de investigación. Adicionalmente, cada indicador podría considerarse, alterna-tivamente, de manera independiente para de-terminar o cotejar características específicas de interés, a nivel social o ambiental (restrepo, 2009).
CUANDRO: representación esquemática de la construcción del índice de sustentabilidad. fuente: restrepo, 2009, p.3
46 Licenciatura en Planificación y Diseño de Paisaje - FADU - UBA - 2012
4.5.1 Funcionalidad ecológica
4.5.1.a Valor de hábitatEl indicador de valor de hábitat presentado
en el Cuadro 1, resulta del análisis de cuatro pa-rámetros de la vegetación, considerados funda-mentales para la vida silvestre:
• COBERTURA VEGETAL: porcentaje de la superficie cubierta de vegetación: 55%
• VEGETACIÓN NATIVA: porcentaje del área total de intervención (sin los espacios privados) cubierta por plantas de especies nativas: 2%
• COBERTURA VEGETAL DE REFUGIO: porcentaje del área con presencia de vegeta-ción cercana al suelo: 0%
fuente de elaboracion propia.
Diseño sostenible de espacios verdes urbanos: el caso de la plaza 1° de Marzo de 1948 47
• DIVERSIDAD ESTRUCTURAL: número de capas estructurales o formas de vida de la vegetación existente, expresado en porcenta-je respecto al potencial definido por Raun-kiaer (quien definió 7 formas de vida)
GRÁFICO: formas de vida según Raunkiaer 1. FANEROFITAS 2-3. CAMEFITAS 4. HEMICRIPTOFITAS 5-6. GEOFITAS (CRIPTOFITAS) 7. HALOFILAS 8-9. HIDROFITAS TEROFITAS (NO SE MUESTRAN)
fuente: wikipedia
Estos parámetros permiten conocer la com-posición actual de la vegetación, y así reconocer que calidad de verde y que naturalidad posee la plaza. Esto resulta de suma importancia para evaluar la función de la vegetación como hábitat para otras especies (restrepo, 2009).
GRÁFICO: formas de vida existentes en la plaza: fanerófitas, caméfitas, hemicriptófitas: 43%.
fuente de elaboración propia.
48 Licenciatura en Planificación y Diseño de Paisaje - FADU - UBA - 2012
4.5.2 Economía y manejo de recursos
4.5.2.a Consumo de aguaActualmente la plaza no cuenta con sistemas
de riego, ni fuentes o equipamientos que consu-man agua, lo cual indica que el índice de consu-mo de agua es igual a 0%.
Es un indicador importante a tener en cuenta para espacios verdes ya que tomando en cuenta los cambios tecnológicos, o la implantación de dispositivos ahorradores sustitutivos de equi-pos convencionales el ahorro estaría dado en-tonces por la diferencia entre el consumo total de agua de los equipos convencionales y el de los equipos o dispositivos ahorradores, en m3/año (restrepo, 2009).
4.5.2.b Consumo de energía En cuanto al sistema de iluminación exis-
tente, es de escala general y cubre la necesidad mínima de iluminación, generando algunos problemas de inseguridad que han sido detec-tados por los vecinos (ver plano de iluminación existente)
FOTOGRAFÍA: se observa la columna de iluminacion existen-te en la plaza.
PRINCIPIo INDICADoR EXPRESIóN PARA EL CALCULoVALoR DE REFEREN-
CIA A ESTABLECER
VALoR
ACTUAL
VALoR DE SUSTEN-
TABILIDAD (%) VALoR
ACTUAL / VALoR DE
REFERENCIA
Funcio-
nalidad
ecológica
Índice de
valor de
hábitat
Whv=tvc+mv+sd+rcv
tvc: cobertura vegetal total (0-100%)
nv: vegetación nativa (0-100%)
sd: diversidad estructural (0-100%)
rcv: cobertura vegetal de refugio
(0-100%)
Valor potencial de
hábitat (360%)whv Whv/pwhv*100
cobertura vegetal total 55%
vegetación nativa 2%
diversidad estructural 43%
cobertura vegetal de refugio 0%
cobertura
vegetal total 80%
vegetación
nativa 100%
diversidad
estructural 100%
cobertura vegetal
de refugio 80%
100% 27,77%
CUADRO: estructura analítica para el análisis de la sustentabilidad en parques urbanos. fuente: restrepo, 2009, p.40
Diseño sostenible de espacios verdes urbanos: el caso de la plaza 1° de Marzo de 1948 49
4.5.2.c Calidad del aire
Como parte de este grupo de indicadores re-lativos al manejo de recursos se se debería in-corporar una estimación de la calidad del aire en el entorno de la plaza, a través de la medi-ción de la concentración de contaminantes en la atmósfera de la ciudad. Es un índice propues-to por la Environmental Protection Agency de USA (epa, 1999), que asocia niveles de calidad a rangos de concentración de partículas y sus efectos sobre la salud. Pero es una información que la CABA no posee de forma objetiva, con lo cual se tendrá en cuenta la generalidad del informe anteriormente citado, el cual enumera los principales riesgos en relación con la ocu-rrencia de problemas de salud en la CABA y describe de forma general que uno de esos rie-gos se relaciona con la contaminación del aire exterior (informe anual ambiental 2008).
4.5.2.d Producción de residuos líquidosEn el marco de las mediciones para este índi-
ce se considerarán las descargas de líquidos que luego de una precipitación serían conducidas a la red pluvial, a suelos situados fuera del par-que, como vertidos producidos que no infiltran al terreno natural. Para esto se tendrá en cuenta el volumen de agua que cae sobre las superficies sólidas de la plaza que poseen pendiente hacia la calzada y además tendremos en cuenta la canti-dad de agua que por pendiente se dirige hacia la plaza, como un volumen de agua que no infiltra, dirigiéndose sin tratamiento a los pluviales.
Se tendrán en cuenta para los cálculos los valores de precipitación media mensual para la CABA en los últimos 10 años, según el Atlas Ambiental de Buenos Aires. GRÁFICO EN PLANTA: superficie celeste tomada para el cálculo de volumen de residuos líquidos sin tratamiento.Fuente de elaboración propia.
CUADRO: cálculo de consumo eléctrico actual. fuente de elaboración propia según estructura de restrepo, 2009
PRINCIPIo INDICADoR EXPRESIóN PARA EL CALCULo VALoR ACTUAL
Economía y
manejo de
recursos
Consumo de
energía existente
Consumo 1 = potencia eléctrica demandada * n° de equipos * hs
del día de funcionamiento * días al añoCE anual
C1 (Kw/H) = 0,4 Kw*73equipos*8hs*365dias 85264 kw/h
50 Licenciatura en Planificación y Diseño de Paisaje - FADU - UBA - 2012
GRÁFICO: cálculo de volumen de residuos líquidos en un año. fuente de elaboración propia.
4.5.3 Funcionalidad socialFinalmente, el Cuadro 1 presenta tres
indicadores de sustentabilidad, desde la pers-pectiva de la funcionalidad social: accesibilidad, tranquilidad y seguridad, los cuales constituyen condiciones básicas de atractividad, a la vez que representan relaciones socio-espaciales en el ámbito urbano, esto es, interacciones plaza-ciudad (restrepo, 2009).
PREC. PROMEDIO mm prom x mes li x mes m3 x mesENERO 130,0 1005784,0 1005,8
FEBRERO 90,0 696312,0 696,3MARZO 95,0 734996,0 735,0
ABRIL 140,0 1083152,0 1083,2MAYO 135,0 1044468,0 1044,5JUNIO 70,0 541576,0 541,6JULIO 58,0 448734,4 448,7
AGOSTO 58,0 448734,4 448,7SEPTIEMBRE 62,0 479681,6 479,7
OCTUBRE 120,0 928416,0 928,4NOVIEMBRE 111,0 858784,8 858,8
DICIEMBRE 150,0 1160520,0 1160,5TOTAL ANUAL 1219,0 9431159,2 9431,2
PRINCIPIo INDICADoR EXPRESIóN PARA EL CÁLCULo VALoR ACTUAL
Economía y manejo
de recursos
Descarga de residuos
líquidos
Descargas=cantidad de vertidos
ingresados por año al los desagües
Volumen de agua= Sup. asfalto +
sup. de veredas de la plaza * caudal
precip.(l x m2)
VA= (7736.8 m2*1219 l)/1000
V= 9431 m3
CUADRO: valores de acumulación de agua según promedio de precipitaciones.fuente de elaboración propia.
GRÁFICO: valores medios de precipitación para los meses en BsAs. fuente: atlas ambiental de la ciudad.
Diseño sostenible de espacios verdes urbanos: el caso de la plaza 1° de Marzo de 1948 51
4.5.3.a AccesibilidadLa accesibilidad está dada por el grado de
acceso físico al parque que, de acuerdo con Restrepo (2009), depende de la posibilidad de ingresar a este a través de distintos costados o puntos cardinales. Con base en este criterio, al menos un acceso en cada punto cardinal otor-ga un grado de acceso físico al parque de 100%; dicho grado disminuye a medida que el número de puntos cardinales, con al menos un acceso, se reduce. Actualmente la plaza no posee reja perimetral, con lo cual se podría acceder libre-mente desde cualquier punto cardinal, donde las viviendas no están sobre el lote.
La configuración de la trama genera una co-nexión muy directa de la plaza con las vivien-das que la rodean, ya que las mismas poseen sus medianeras lindantes (marcadas en rojo) con el Espacio Verde. En algunos casos las mediane-ras son paredes continuas que arman los bordes de la Plaza; en otros casos las viviendas tienen salida directa y/o ventanas al seno del espacio verde. Ambas situaciones generan una relación muy estrecha de los vecinos con la plaza, no obstante, es una relación espacial que no está resuelta. Estos son bordes en mal estado y de-gradados, con ausencia de senderos u otros ele-mentos que definan la integración con la Plaza.
FOTOGRAFÍA: planta de las llegadas a la plaza.fuente de elaboración propia.
52 Licenciatura en Planificación y Diseño de Paisaje - FADU - UBA - 2012
Si bien la plaza está íntimamente conectada con las viviendas linderas, esta condición gene-ra cierto resguardo en relación al entorno, pre-sentándose más reservada para usuarios que no conocen la trama en este sector urbano, sobre todo para quienes transitan el lugar desde el sector sur, por Av. Galván.
En cuanto a la calidad de los accesos, también es un indicador a tener en cuenta para evaluar la funcionalidad de los mismos. En la CABA la
Ley 962 sobre Accesibilidad Física para Todos, es una modificación al Código de la Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, publi-cada en el Boletín Oficial Nº 1607 y 1616, que habla sobre la calidad de accesibilidad, de for-ma de integrar a las personas con capacidades diferentes. La disposición de aceras no es buena en las cuadras de la plaza. No tienen suficiente extensión para la circulación peatonal necesaria en el área. En algunos casos las aceras no tienen conexión con las perpendiculares, quedando
FOTOGRAFÍA: medianeras a la plaza, situación espacial no resuelta.
FOTOGRAFÍAS: ingresos peatonales por Av. Galván.
Diseño sostenible de espacios verdes urbanos: el caso de la plaza 1° de Marzo de 1948 53
los recorridos inconclusos, y en varios puntos presentan inconvenientes relacionados con su estructura en mal estado, presentando fractu-ras y baldosas levantadas que dificultan el paso peatonal.
Para obtener el valor del indicador de acce-sibilidad, podemos concluir que si bien por au-sencia de la reja, se puede potencialmente ingre-sar por todos los puntos cardinales , la calidad de los accesos no es buena constructivamente y esto hace a la funcionalidad de los mismos.
Así es que de 16 accesos, 11 están en mal estado, lo que da por resultado 31% de accesi-bilidad por calidad. Con respecto a los accesos por los diferentes puntos cardinales, se pueden considerar las mejores condiciones de ingreso por el oeste, lo que da por resultado un indica-dor del 25% .
FOTOGRAFÍAS: calidad de los accesos. Senderos angostos y en mal estado.
54 Licenciatura en Planificación y Diseño de Paisaje - FADU - UBA - 2012
Redes vehicularesAv. Balbín: considerada una vía primaria de
doble mano, de rápida circulación y de fácil co-nectividad con otras vías. La dinámica de la Av. R. Balbín es el nexo más directo que vincula la Plaza con la provincia de Buenos Aires, hacien-do fluido el acceso desde Av. General Paz. Bal-bín representa la única llegada norte a la plaza, la más importante, por ser el ingreso de mayor amplitud.
Av. Galván: vía primaria que representa otra de las llegadas a la plaza desde el punto sur este del barrio.
Calle Miller: las sendas secundarias jun-to con las primarias, conforman una trama de paso vehicular que permite acceder a distintos puntos del área específica. La calle Miller conec-
ta la plaza con el barrio. Por esta vía hay 3 llega-das a la plaza desde vías terciarias perpendicu-lares: las calles quebracho, Aromo, Paroissien y García del Río. Y dos llegadas peatonales en conexión con las calles Manzanares y Jaramillo. Algunos de estos pasajes son vías vehiculares doble mano como Achira, Flor del Aire, Aromo y quebracho, mientras que otros 4 (Ver foto-grafía X) son solo vías peatonales que ingresan al parque, 2 desde Galván y dos entre Miller y Valdenegro.
Ciclovías y bicisendas: la ciclovía que une los parques de zona norte pasa muy cerca de la Plaza, por la avenida Ruiz Huidobro. Desde Parque Sarmiento, por Av. Triunvirato y sigue el recorrido hacia el norte, de los oulevares del entubamiento del arroyo Medrano.
PLANO: ubicación de accesos y calidad de los mismos.fuente de elaboracion propia
Diseño sostenible de espacios verdes urbanos: el caso de la plaza 1° de Marzo de 1948 55
PLANO EN PLANTA: recorrido de la ciclovia. fuente mapa interactivo de buenos aires v2.0
FOTOGRAFÍAS: tomada desde la esquina de Av. Balbín y Miller.
FOTOGRAFÍA: esquina de Av. Galván y Flor del Aire.
56 Licenciatura en Planificación y Diseño de Paisaje - FADU - UBA - 2012
4.5.3.b Tranquilidad El segundo indicador de funcionalidad so-
cial, la tranquilidad, está representado por los niveles de ruido percibidos en la plaza, ya sea que se originen en su interior o en su contexto. (restrepo, 2009). Por la incapacidad de obte-ner esta medida sobre la Plaza misma, se consi-derarán los niveles promedio de ruidos para la CABA y además la percepción de los usuarios con respecto al nivel de tranquilidad de la plaza.
La presencia de vías de circulación rápida (Av. Balbín, Av. General. Paz, Av. Parque, etc.) genera en el sector una contaminación sonora considerable, un zumbido constante generado por el tránsito sobre todo por Av. General Paz. Los picos de contaminación sonora se dan, so-bre todo, en los cruces próximos de avenidas importantes, en este caso, Av. General Paz y Av. Balbín y sobre las vías de por donde circula el tránsito pesado, todas muy próximas al predio analizado.
“En general se ha observado una correspon-dencia entre el máximo ruido y las caracterís-ticas de volumetría, velocidad y grado de con-gestión del flujo vehicular (ver gráfico A). Pero también influyen otros factores como el tipo de vehículo, la clase de pavimento y las prácticas de conducción (aceleres, bocinas, etc.). Otro generador importante de ruidos en este sector de la ciudad, con una amplia zona de influencia que incluye áreas residenciales y la Ciudad Uni-versitaria, es el efecto de los aviones que aterri-zan y despegan del Aeroparque Jorge Newbery.” (plan urbano ambiental)
Un dato importante es que en la encuesta realizada la pregunta 7 sugería quitarle algo a la plaza y el 21% de las respuestas coincidie-ron en quitarle los ruidos, lo que indica que la plaza está afectada por los ruidos del ambiente circundante. También debemos considerar que en la pregunta 1, acerca de lo necesario de los
espacios verdes para la ciudad, 39 de 74 perso-nas opinaron que son necesarios para descansar y buscar silencio, lo que significa que prefieren la tranquilidad en el espacio.
PLANO: red de tránsito pesado.fuente: pua
GRÁFICO A: valores de ruido diurno y nocturno.fuente: pua
Diseño sostenible de espacios verdes urbanos: el caso de la plaza 1° de Marzo de 1948 57
4.5.3.c SeguridadEl indicador de percepción de seguridad se
determina como el porcentaje de visitantes que afirman sentirse seguros al visitar el parque, res-pecto a un potencial de percepción de seguri-dad de 100%. Esta es una medición de un buen nivel de complejidad en la información, puesto que refleja la sensación de la gente en el parque que puede estar asociada en parte a las caracte-rísticas físicas del lugar (restrepo, 2009). El re-sultado de la pregunta en relación a la seguridad mostró que el %64 de las personas se sienten in-seguras en el lugar.
4.6 Formulación de la encuesta y resulta-dos. La realización de una encuesta pretende in-
dagar la sensación, interés o relación que esta-blece la sociedad con la Plaza 1° de Marzo de 1948. Sondea las percepciones que se tienen del espacio vede y la funcionalidad social como principio, que en general se refiere al reconoci-miento de la contribución que hacen los parques al bienestar de los ciudadanos (chiesura, 2004) para lo cual la aceptabilidad de estos espacios es un condicionante de dicha funcionalidad.
Muy pocas personas confunden una reser-va ecológica con una plaza o parque grande, la mayoría distingue por lo que ve, a través de la estética del espacio, que la reserva tiene más naturalidad y más diversidad, y el 100% de las personas reconoce como saludables estas carac-terísticas.
En relación directa con la plaza 1° de Marzo, se sondeo la estética de la plaza a través de las preguntas 4 y 5. Nadie pudo relacionar la plaza con el paisaje autóctono, ni decir que la plaza tiene un paisaje interesante. Por el contrario por su estética la plaza esta descuidada, le falta vegetación, o su paisaje es parecido al de otras plazas.
Indirectamente se ha detectado que la fun-ción primordial que cumple es de recreación en los momentos de ocio de las personas. Además los recuerdos que trae el espacio, están relacio-nados con la infancia y los niños, lo cual se con-sidera de suma importancia para la propuesta ya que todo lo que pueda existir en el espacio producirá un estímulo importante cuando en los niños usuarios.
Como lo demuestra el siguiente resultado la mayoría de las personas sugieren agregarle ve-getación, ítem en el cual se reunieron todas las respuestas relacionadas con el verde, flores, ár-boles y plantas. Las respuestas relacionadas con equipamiento y solados, denotan con claridad la ausencia de proyecto en el espacio.
Las conclusiones del quitarle algo a la plaza se relacionaron con los ruidos y suciedad de la misma.
Y por último, hay mayor porcentaje de per-sonas que dicen sentirse inseguras en el espacio, sobre todo a la noche.
58 Licenciatura en Planificación y Diseño de Paisaje - FADU - UBA - 2012
l d d
Sus problemas
Aire
Cielo
Amigos
Un paisaje pampeano
Los arroyos de la pampa ondulada
3
3
1
1
1
0
0
Que recuerdos le trae esta plaza? con que la Puede relacionar?
Sus momentos de ocio
Juegos, niños, infancia
Unos mates
Su pareja
Unos pajaros y unos animales
La soledad
41
40
30
14
6
3
l d d
Sus problemas
Aire
Cielo
Amigos
Un paisaje pampeano
Los arroyos de la pampa ondulada
3
3
1
1
1
0
0
Que recuerdos le trae esta plaza? con que la Puede relacionar?
Sus momentos de ocio
Juegos, niños, infancia
Unos mates
Su pareja
Unos pajaros y unos animales
La soledad
41
40
30
14
6
3
En su opinión son necesarios los espacios verdes de la ciudad?Resultado en N° de respuestas para cada opción
Son terrenos vacantes
No son necesarios
0
0
Para hacer deportes
Para que el agua vuelva a la tierra
Para hacer recitales
27
11
6
Para descanzar y buscar silencio
Para pasear
Para conectarse con las plantas y animales
p
39
39
34
TOTAL DE ENCUESTAS
Para oxigenenar la ciudad
Para descanzar y buscar silencio
74
63
39
Diseño sostenible de espacios verdes urbanos: el caso de la plaza 1° de Marzo de 1948 59
Esta incompleta
Tiene un paisaje interesante
Tiene diversidad de aves y plantas
20
1
0
En su opinión esta plaza:
Está descuidada
Su paisaje es parecido a otras plazas
Le falta vegetación
36
31
26
Es un parque grande
No encuentra diferencias
5
3
0
Qué diferencias encuentra entre una reserva ecológica y una plaza de la ciudad?
La diversidad
La naturalidad
Es una plaza completa
45
43
5
Agréguele algo:
Quítele algo:
A nivel conceptual, Cranz & Boland (2004) abordan el tema del parque sostenible, conside-rándolo como un modelo emergente respecto al cual describen las características generales o atributos por los cuales los parques ecológicos se diferenciaran del resto de los parques en va-rios puntos especialmente:
1- Son modelo de estándares nuevos para las gestiones porque refuerzan las funciones ecoló-gicas (el control de sedimentos, la reducción del ruido y de la contaminación, la configuración en función de la ecología del lugar, el diseño y manejo sucesional de la vegetación, etc.)
2- Son más eficaces y autosuficientes en lo que respecta a los recursos materiales (fertili-zantes, laboreo, agua, iluminación, costos de mantenimiento, reciclaje, etc)
3- Mientras se integran en el tejido urbano circundante, juegan un papel mayor en la solu-ción de los problemas urbanos (la conectividad, el aporte al bienestar social, la salud pública, la accesibilidad, la integración social, la educación ambiental, etc.)
4- Emplean nuevas cualidades formales y de expresión estética, tanto en términos de paisa-je y como en formas arquitectónicas (aspectos constructivos, operativos, físicos, etc.)
Según Restrepo (2009), la noción de parque sostenible está asociada, de acuerdo a los crite-rios de sustentabilidad, a la existencia de deter-minados atributos o características ecológicas, ambientales, sociales y de economía de recur-sos, como principios que definen su estructura y funcionamiento y que se convierten en benefi-cios para el presente y para el futuro (restrepo, 2009). Los elementos ambientales y espaciales
de la ciudad podrán ser reconducidos a un mar-co integrado para que de acuerdo a sus capaci-dades sirvan como productores de alimentos y energía, moderadores de microclima, conserva-dores de agua, plantas y animales y generadores de recreo y diversión (houhg, 1998).
La visón de Peter Latz, arquitecto paisajista alemán, es que ante un paisaje urbano tenemos alternativas de acción: la renaturalización, es decir recrear parques naturales; la recuperación ecológica del territorio en el que se inserta ese paisaje; y la preservación y re utilización de ele-mentos incluidos en dicho paisaje. Para Latz el paisaje son como capas de información selec-cionables. Algunas pierden sentido con el tiem-po, por ejemplo su dimensión productiva, pero otras pueden aumentar su sentido, por ejemplo la riqueza material y los efectos estéticos del paso del tiempo sobre ello. Su máxima de traba-jo es el principio ecológico de la sostenibilidad, que define como el equilibrio entre una motiva-ción ecológica y un desarrollo tecnológico (na-varro bello, 2003).
De acuerdo a la convención Europea de Pai-saje “El Paisaje contribuye a la formación de las culturas locales, y que es un componente fun-damental del patrimonio natural y cultural, que contribuye al bienestar de los seres humanos y a la consolidación de la identidad”. Se reconoce que el paisaje es un elemento importante de la calidad de vida de las poblaciones en todas par-tes: en los medios urbanos y rurales, en las zonas degradadas y de gran calidad, en los espacios de reconocida belleza excepcional y en los más cotidianos (navarro bello, 2007). De acuerdo con esto, a parte de aquellos servicios ecológi-
5. Algunas técnicas para el diseño sostenible del paisaje urbano
Diseño sostenible de espacios verdes urbanos: el caso de la plaza 1° de Marzo de 1948 61
cos que, como los analizados hasta ahora, pre-sentan un carácter estrictamente ambiental, es necesario recalcar también el papel del espacio libre como soporte de funciones vinculadas a la presencia de procesos ecológicos en el medio urbano, pero al mismo tiempo íntimamente li-gadas al uso público y la percepción social.
5.1 Vegetación urbana La intención es utilizar la vegetación con un
orden funcional y estético; explorar aquellas funciones y oportunidades de la vegetacion ur-bana que sean consecuentes con los ideales de una filosofía ecológicamente sostenible (hough, 1998). La funcionalidad ecológica, como un pri-mer principio del modelo, hace referencia fun-damentalmente al componente de vegetación siendo el que constituye el elemento esencial de esos espacios. La naturaleza o la vegetación de la sustentabilidad es aquella que provee un nivel alto y continuado de beneficios, incluyen-do la reducción de contaminantes atmosféricos, amortiguación del clima y del ruido, mejora-miento de la calidad visual del paisaje y provi-sión de refugios para especies de fauna urbana no doméstica, entre otros. En general, se asocian mayores beneficios a una mayor naturalidad del verde, a la existencia de procesos sucesionales de la vegetación, a su conectividad ecológica en el paisaje urbano como condiciones que enmar-can dicha funcionalidad (restrepo, 2009).
Por ejemplo, es posible potenciar la educa-ción ambiental a través del mantenimiento de un cierto carácter natural en los espacios abier-tos; en este sentido, la experiencia directa de los ciclos biológicos, el reconocimiento y valora-ción de especies autóctonas, o la concienciación sobre problemas ambientales urbanos (degra-dación de espacios naturales, impactos paisajís-tico), son aspectos perfectamente abordables en el contexto de las actividades de educación ambiental al aire libre. Por otro lado, el mante-
nimiento de procesos y elementos naturales en el seno del territorio urbanizado contribuye a contrarrestar una cierta tendencia a la homo-geneización global de los ámbitos urbanos (ra-mos, 2008).
5.1.1 ConectividadLa visión meramente estética que ha preva-
lecido hasta ahora, debe dar paso a un enfoque funcional basado en la aplicación de las cien-cias ambientales y de la ecología urbana a la planificación urbana y regional (romero et al, 2001). La ecología del paisaje constituye aquí un referente técnico en la consideración de princi-pios ecológicos, procesos y áreas clave para un sistema de espacios verdes. Es decir, un marco conceptual para pasar de las estrategias tradi-cionales de planificacion, caracterizadas por la insularidad de las áreas verdes en la ciudad, a estrategias fundadas en el reconocimiento de los espacios verdes como hábitat de especies ve-getales y fauna; y de flujos bióticos y abióticos en el paisaje; y con ello, a una mayor permeabi-lidad del territorio (restrepo, 2007)
La configuración estructural del espacio libre es un factor básico para proporcionar un hábitat adecuado para aquellas especies que se consi-deren prioritarias. En este sentido, no existe un modelo predefinido que sea aplicable a todos los casos, sino que la planificación del sistema debe ser adecuada a la causa concreta de cada espacio y de las especies consideradas. No obs-tante, se puede asumir que la disponibilidad de un sistema de espacios bien conectados consti-tuye una opción óptima desde el punto de vista ecológico. La conectividad es un parámetro bá-sico para el mantenimiento de ciertas especies, no sólo en lo que respecta a la comunicación entre diferentes zonas verdes, sino también en cuanto a la conexión entre el tejido urbano y el territorio circundante (ramos, toribio, 2009).
62 Licenciatura en Planificación y Diseño de Paisaje - FADU - UBA - 2012
FUENTES: la mantención de los grandes parches, es la exigencia mínima para mantener la riqueza biológica de las especies representati-vas del tipo de paisaje en que se ubica la ciudad (romero et al, 2001) ya que la supervivencia de las poblaciones se incrementa considerable-mente cuando una mancha de gran tamaño, o fuente permanente de individuos, está integra-da en el paisaje (baudry y burel, 2002).
PARCHES: la selección de parches para la conservación se debe basar en su contribución al sistema total, en la medida que contengan especies con características distintivas (rome-ro et al, 2001). Los parches localizados cerca de otros o de las áreas naturales, tienen mayor probabilidad de ser colonizados que los parches aislados (romero et al, 2001). La distancia en-tre las manchas determina la probabilidad de llegada de los colonizadores. Cuanto más nu-merosos son los parches y más próximos están entre sí, más decrece la probabilidad de extin-ción (baudry y burel, 2002).
BORDES: respecto a los bordes de los par-ches, la mayor diversidad estructural, horizon-tal (formas complejas antes que lisas) y vertical (comunidades antes que monocultivos), au-mentan la riqueza de especies. Los límites de los parches naturales son curvilíneos, complejos y suaves, mientras que los introducidos por el hombre tienden a ser rectos, simples y duros. La forma del límite (rectitud o convolución), fundamental para la biodiversidad y la interac-ción entre el parche y la matriz que lo rodea. La forma ecológicamente óptimas de los parches incluye un área central de protección de los re-cursos, más algunos límites curvilíneos y una pocas ramificaciones para favorecer la disper-sión de las especies (romero et al, 2001).
CORREDORES: La estructura del corredor, su forma más o menos regular, su longitud y la estructura vertical de la vegetación, determina
en parte su función (baudry y burel, 2002). La generación de corredores al interior de la ciudad y su interconexión con los refugios y escalones de creación humana, sería un aspecto relevante de la aplicación de la ecología de paisajes que mejoraría mucho la calidad de los Espacios Ver-des en sí mismos y de la ciudad en general.
De todas formas, no hay que perder de vista la esencia propia de la planificación del verde ur-bano y de la correspondiente selección de áreas que es la conservación de la naturaleza misma. Por ello el problema no se agota en la distribu-ción espacial, en la conectividad y en la configu-ración de sistemas de espacio abierto integrado. “El reto es, potenciar a su vez una mayor natu-ralidad y funcionamiento ecológico en distintos tipos de espacios verdes públicos, especialmente en espacios residuales, en lotes vacíos y parque urbanos. Para ello hay que redefinir el concepto de área verde en el marco de la gestión urbana y ambiental, en la cual ha quedado asociado casi únicamente a propósitos ornamentales y recrea-tivos.” (restrepo, 2007, p. 8)
5.1.2 Procesos sucesionales. Para restablecer procesos ecológicos e incre-
mentar la naturalidad de las áreas verdes se pue-de implementar la realización de espacios donde la vegetación se desarrolle de forma sucesional. Como lo señalan Cranz & Boland (2004), imitar la naturaleza en su composición de especies y en su función, pudiendo contener especies nativas o no nativas apropiadas. Se trata, más bien, de enfatizar la creación de comunidades de plantas con valor no solo ornamental, sino ecológico (hough, 1998).
Los conceptos de plantaciones basadas en la sucesión, tienen un objetivo importante, el de reunir los procesos naturales y los com-portamientos humanos, proporcionanando un medioambiente más diverso, de mayor produc-tividad medioambiental y de mayores valora-
Diseño sostenible de espacios verdes urbanos: el caso de la plaza 1° de Marzo de 1948 63
ciones sociales y educacionales. En este sentido nos proporcionan un medioambiente urbano enriquecedor y también una manera de rela-cionar el vacío perceptivo entre la ciudad y el gran paisaje no urbano, donde la vegetación se encuentra siempre asociada en comunidades. Posibilita un marco para una estética diseñado-ra apropiada que de respuesta a criterios eco-lógicos y sociales (hough, 1998). Como dice Restrepo (2007), el verde planteado en términos de naturaleza urbana, desborda la noción tradi-cional asociada al verde urbano de parques, pla-zas, arborización del sistema vial, para convocar además otros espacios, componentes y procesos ecológicos olvidados o incluso descalificados.
Ante todo hay que tener en cuenta que la ca-pacidad de auto-regeneración de la vegetación, tienen un alcance limitado al plantearse a nivel de la ciudad y de los parques. Es decir que no es una técnica viable para todos los espacios por igual. Específicamente se hace referencia a las restricciones que presenta técnica y social-mente, dadas las múltiples funciones que se le demandan a estos espacios del verde urbano (restrepo, 2009), en cuanto a presión de uso, espacio libre multifuncional (no vegetado) y los temas relacionados con la seguridad y el man-tenimiento. Para generar una sucesión habría que destinar ciertos lugares resguardados de las actividades intensas, limitando una superficie determinada donde se haya estudiado que el uso del espacio no interferirá con el objetivo de generar un macizo vegetal con tales característi-cas. La naturalización de los espacios verdes no conlleva el abandono del manejo de los sitios, ni se traduce por lo tanto, en procesos de en-malezamiento espontáneo. Por el contrario, está ligada a la intervención sobre la diversidad, a procesos de sucesión asistida, de rehabilitación y creación de hábitats (restrepo, 2007). En cuanto a la seguridad, el manejo de la sucesión comprende el destino que tomará, de forma de
no generar a futuro espacios oscuros y cerrados para no obstruir la visibilidad total. Y con res-pecto al mantenimiento, el mismo debería ser regulado con un plan en el tiempo que controle la estética y forma que el macizo irá tomando.
La vegetación es una parte fundamental de la escena urbana. Su significado como hábitats para la vida de otras especies, para las personas y para la salud ecológica varía en proporción con la complejidad y variedad de sus asociacio-nes. De esta manera lo aquí discutido tiene re-lación directa con la diversidad y la estabilidad de todas las especies, y por ello con la calidad del medioambiente humano que es la ciudad (hough, 1998). A la hora de plantear estrategias para potenciar la biodiversidad asociada al es-pacio libre urbano, es necesario tener en con-sideración ciertos criterios. En primer lugar, la diversidad total de especies no debe convertirse en un objetivo en sí mismo: fomentar la presen-cia de especies autóctonas y con un cierto va-lor de conservación en el medio urbano tiene sin duda un mayor interés que incrementar el número total de especies incluyendo especies exóticas e invasoras. La diversidad, estructura y continua evolución de las comunidades de plan-tas, su interacción con la tierra, suelo y clima, dictan la diversidad y estabilidad de la pobla-ción faunística. Diferentes asociaciones de plan-tas proporcionan lugares para diferentes grupos de especies. La sucesión natural de las plantas produce una gran variedad de hábitats. Cada estado sucesivo es el hogar de diferentes asocia-ciones de insectos, pájaros y animales. Los luga-res que tienen muchas asociaciones de plantas tienden a ser más ricos que aquellos que solo tienen unas cuantas (hough, 1998). La combi-nación de especies arbóreas, arbustivas y herbá-ceas en un mismo espacio aumenta el índice de área foliar y mejora el rendimiento de la vegeta-ción en cuanto a la absorción de contaminantes. Igualmente la presencia de árboles de distinata
64 Licenciatura en Planificación y Diseño de Paisaje - FADU - UBA - 2012
edad asegura una absorción continuada a largo plazo de C atmosférico (ramos, 2008).
“Si la salud puede ser descripta como la habi-lidad para resistir la tensión, la diversidad, des-de una perspectiva ecológica también implica salud. La Diversidad presenta un sentido tanto social como biológico en el asentamiento urba-no, puesto que los requerimientos de una socie-dad urbana infinitamente diversa implican una elección. Calidad de vida significa entre otras cosas, ser capaz de elegir entre un lugar y otro y entre un estilo de vida y otro. En la elección participan el interés, el placer, los sentidos esti-mulados y la diversidad de paisajes. La Ciudad también necesita diversidad de espacios urba-nos, porque cuanto mayor es la dependencia de una única fuente de energía, más vulnerable será una comunidad urbana en épocas de nece-sidad.” (hough, 1998, p. 23)
5.1.3 Especies nativas y especies naturali-zadasEs necesario desarrollar estrategias para la
potenciación de la flora nativa y la fauna nati-vas en el contexto urbano y defender la biodi-versidad local o regional frente a los impactos asociados al crecimiento urbano. Se trata de conservar el sentido de lugar, de espacio único, en la ciudad actual, frente a la progresiva uni-formidad de los desarrollos urbanos, mantener una diversidad urbana acorde con el contexto biogeográfico de la ciudad. La naturaleza urba-na puede adquirir así un valor patrimonial tam-bién en la evolución del paisaje urbano (mau-rer, 2000, gegún ramos, 2008).
En áreas que escapan a la acción del hombre por períodos de tiempo considerables, los me-canismos de sucesión operan cambios que en alguna medida tienden al restablecimiento de una estructura y funcionamiento similar al de la comunidad original (en equilibrio con las con-diciones microambientales) pero incorporando
los aportes genéticos nuevos y los cambios ge-nerados por la actividad humana anterior. La vegetación, producto del cese de la actividad humana, pero en equilibrio con las nuevas con-diciones meso- y microambientales, se denomi-na vegetación natural potencial (tuxen según burkart, et. al 2005, p. 381). La comunidad de plantas naturalizadas se convierte en un recurso valioso en los lugares pobres y en los suelos es-tériles. Las plantas pueden verse como comuni-dades en constante desarrollo más que como fe-nómenos individuales o extensiones uniformes de especies iguales. Las plantas colonizadoras adaptadas a los suelos urbanos pueden mejo-rarlos, modificarlos y de esta manera, propor-cionar alternativas al problema de la fertilidad en la ciudad. Además, la utilización de especies adaptadas ecológicamente a su medio, y que tienen bajos requerimientos de agua, reducen la utilización de este recurso. El mantenimien-to del paisaje puede convertirse en un proce-so de gestión integrada, basada en parámetros ecológicos, al tiempo que nos da herramientas prácticas para mantener paisajes productivos y auto-sostenibles (hough, 1998).
En la medida en que el espacio libre permita una cierta conservación de los recursos natu-rales locales y paisajísticos frente al proceso de desarrollo urbano, se hace posible preservar ele-mentos de diferenciación y potenciar, con ello, los vínculos identitarios del ciudadano con su entorno (ramos, toribio, 2009). Por ejemplo, el reconocimiento y conservación de especies na-tivas, no solo puede mejorar el medioambiente urbano en sí mismo, sino que tiene ante todo plena validez ética y un gran valor educativo en cuanto representan las especies locales y regio-nales, características del paisaje. A los objetivos de la conservación de la naturaleza urbana re-lacionados con los hábitats y la biodiversidad, hay que agregar el de posibilitar el contacto de los ciudadanos con la naturaleza en la ciudad,
Diseño sostenible de espacios verdes urbanos: el caso de la plaza 1° de Marzo de 1948 65
como una experiencia cotidiana y de la mayoría de la población (restrepo, 2007).
5.2 Agricultura urbana“Viviendo la naturaleza en su totalidad, el
entendimiento de las relaciones y conexiones entre la vida humana y la no-humana debe co-menzar, en los lugares en los que vivimos. El huerto familiar urbano, por ejemplo a través del proceso diario de cultivo de alimentos, propor-ciona una buena base para entender el ciclo de las estaciones, de la fertilidad del suelo, su nu-trición y salud, el problema de las plagas y los métodos apropiados de control. Las cuestiones de la fertilidad del suelo están conectadas con el abono, con los nutrientes generados en las plantas de tratamiento y en el reciclaje de la ma-teria orgánica. La energía humana y el tiempo invertido en los cultivos urbanos proporciona recompensas económicas y beneficios sociales, a medida que el tiempo de ocio se canaliza en un esfuerzo productivo.” (houhg, 1998, p. 26).
Una buena alternativa de la revitalización de espacios verdes es incluir la agricultura ur-bana, fomentando otra manera de participar de los usuarios en las zonas verdes. Esta estrategia permite reforzar la identidad de la comunidad local a través del espacio público (hough, 1998). Porque el desarrollo de huertos urbanos es una actividad bien recibida por la población de la tercera edad y por las escuelas. Su implemen-tación resulta como un lazo educativo con las tareas rurales. Da iniciación de los principios de productividad y biodiversidad. Esto nos acerca a la tierra y a los sistemas biológicos, de los cuales los habitantes urbanos estamos desconectados y da herramientas para la auto-sustentación, me-diante un trabajo terapéutico y saludable (comi-sión europea, 1990).
5.3 Utilización de los recursos disponi-bles. De acuerdo con Cranz & Boland (2004) la
autosuficiencia o economía y manejo ambien-tal de recursos es uno de los principios de sus-tentabilidad de los parques, el que responde a su vez a los principios del desarrollo sostenible. En ese sentido, el parque sostenible conlleva un conjunto de estrategias para disminuir los consumos de energía, fertilizantes, materiales básicos, laboreo y agua; al mismo tiempo, pro-duce menos ruido, menos agua de lluvias conta-minadas. Es obvio que la plena autosuficiencia de recursos en el funcionamiento del parque es un objetivo poco viable, de manera que las fi-nalidades y condiciones de la sustentabilidad se dirigen fundamentalmente a la reducción en el consumo de recursos. Se relaciona el ahorro y uso eficiente de agua, energía y residuos, como prácticas de producción más limpia. Esto se relaciona también con la optimización de pro-cesos, implantación de dispositivos ahorrado-res, reciclaje, uso de fuentes alternas y cambios tecnológicos (restrepo, 2009). Se apunta a la conservación de los recursos energéticos y ma-teriales destinados al suministro de servicios urbanos a través de la búsqueda de procesos efi-cientes y ahorradores. La idea que preside este objetivo es la de cerrar los ciclos de materiales y energía, considerando todos los flujos desde el inicio (fuentes) hasta el final (residuos) y bus-cando soluciones a los problemas ambientales en las primeras etapas de estos ciclos. En este sentido es fundamental el concepto de ecosiste-ma urbano, como escenario integrado donde se concentran estos procesos cíclicos y dentro de cuyo marco hay que tratar de cerrarlos. (ver-daguer, 2000).
66 Licenciatura en Planificación y Diseño de Paisaje - FADU - UBA - 2012
5.3.1 Agua. Sistemas urbanos de drenaje sostenible. Los SUDS son sistemas de drenaje diseña-
dos a partir de la consideración de las funciones principales del suelo en los ambientes, durante el ciclo del agua: el almacenamiento y la filtra-ción. Así los colectores pluviales pueden dise-ñarse permitiendo la retención del agua y su absorción dentro del suelo, respondiendo el al-macenamiento a un porcentaje similar al de las condiciones naturales (hough, 1998). Los obje-tivos de un proyecto urbano sostenible incluyen la voluntad de hacer más visibles los procesos hidrológicos. Por lo que los SUDS constituyen también, un instrumento de concientización para la población (ramos, 2007). También co-nocidos como BMP’s (Best Management Prac-tices), estos sistemas afrontan la gestión de las aguas pluviales, combinando aspectos hidroló-gicos, medioambientales y sociales. Su objetivo es minimizar los impactos del desarrollo urba-nístico en cuanto a la cantidad y la calidad de la escorrentía (en origen, durante su transporte y en destino), así como integrar al paisaje urbano para la solución de la problemática. El sistema concebido inicialmente para resolver proble-mas en tiempo húmedo, es además útil para gestionar otros tipos de escorrentía superficial en tiempo seco, como la producida por sobran-tes de riego, baldeo de calles, vaciado de fuentes y estanques ornamentales, etc.
Los objetivos de los SUDS se podrían resu-mir en los siguientes aspectos:
• Integrar el tratamiento de las aguas de lluvia en el paisaje: maximizar el servicio al ciudadano mejorando el paisaje con la inte-gración de cursos y/o láminas de agua en el entorno.• Proteger la calidad del agua: proteger la calidad de las aguas receptoras de escorren-tías urbanas.
• Reducir volúmenes de escorrentía ycaudales punta: reducir caudales punta proce-dentes de zonas urbanizadas mediante elemen-tos de retención y minimizando áreas imper-meables (doménech y perales; 2007)
Las opciones viables para la creación de este tipo de infraestructuras variarán en función de las características de cada lugar.
Tipologías estructurales:• Cubiertas vegetadas: sistemas multicapa con cubierta vegetal que recubren tejados y terrazas de todo tipo. Están concebidas para interceptar y retener las aguas pluvia-les, reduciendo el volumen de escorrentía y atenuando el caudal pico. Además retienen contaminantes, actúan como capa de aislante térmico en el edificio y ayudan a compensar el efecto “isla de calor” que se produce en las ciudades.• Superficies Permeables: pavimentos que permiten el paso del agua, abriendo la po-sibilidad a que ésta se infiltre en el terreno o bien sea captada y retenida en capas sub-superficiales para su posterior reutilización o evacuación. Existen diversas tipologías, en-tre ellas: gravas (con o sin refuerzo), bloques impermeables con juntas permeables, blo-ques y baldosas porosos, pavimentos conti-nuos porosos (resinas, etc.)• Franjas Filtrantes – Cunetas Verdes: fran-jas de suelo vegetadas, anchas y con poca pendiente, localizadas entre una superficie dura y el medio receptor de la escorrentía. Propician la sedimentación de las partículas y contaminantes arrastrados por el agua, así como la infiltración y disminución de la es-correntía.• Pozos y Zanjas de Infiltración: pozos y zanjas poco profundos (1 a 3 m) rellenos de material drenante (granular o sintético), a los que vierte escorrentía de superficies im-
Diseño sostenible de espacios verdes urbanos: el caso de la plaza 1° de Marzo de 1948 67
permeables contiguas. Se conciben como estructuras de infiltración capaces de absor-ber totalmente la escorrentía generada por la tormenta para la que han sido diseñadas.• Depósitos de Infiltración y Estanques de retención: depresiones del terreno vegetadas diseñadas para almacenar e infiltrar gradual-mente la escorrentía generada en superficies contiguas. Se promueve así la transforma-ción de un flujo superficial en subterráneo, consiguiendo adicionalmente la eliminación de contaminantes mediante filtración, adsor-ción y transformaciones biológicas.• Depósitos de Detención enterrados: cuan-do no se dispone de terrenos en superficie, o en los casos en que las condiciones del en-torno no recomiendan una infraestructura a cielo abierto, estos depósitos se construyen en el subsuelo. Se fabrican con materiales di-versos, siendo los de hormigón armado y los de materiales plásticos los más habituales.• Humedales: similares a los estanques de retención pero de menor profundidad y con mayor densidad de vegetación emergente, aportan un gran potencial ecológico, estéti-co, educacional y recreativo (doménech y perales; 2007). Todas estas tipologías estructurales gene-
ran procesos de tratamiento y eliminación de contaminantes por sedimentación, filtración, biofiltración, adsorción, biodegradación, preci-pitación y nitrificación (doménech Y perales; 2007).
Los espacios verdes pueden contribuir asi-mismo a la mejora de la calidad de las aguas y a luchar contra el problema de la contamina-ción difusa. La incorporación de masas de agua y zonas húmedas al sistema de espacios verdes libres potencia esta funcionalidad. Las plantas acuáticas juegan un papel relevante en este pro-ceso de filtración de contaminantes. Este es un
modo de aproximarse a la cuestión del agua, en oportunidad para restaurar el balance hi-drológico, transformando y enriqueciendo a su vez las funciones que pueden tener las plazas y parques urbanos y la transmisión de esta ima-gen funcional hacia las próximas generaciones (hough, 1998).
5.3.2 Energía solarEl mayor grado de independencia energética
de los sistemas es un objetivo clave para nues-tras ciudades. La autosuficiencia energética de la ciudad quizá sea imposible, pero no por ello debe renunciarse a la captación generosa y gra-tuita que ofrecen los flujos energéticos libres, que pueden cubrir una parte apreciable de la demanda total. La vulnerabilidad, del mode-lo actual, viene acentuada sobre todo en la red eléctrica (rueda, 1990).
En Europa, la opción de las farolas solares para iluminar el espacio público, son una alter-nativa para armonizar la tendencia entre el con-tinuo crecimiento urbanístico y de la urgencia de reducir las emisiones de CO2 a la atmósfe-ra. Las farolas solares no tienen gasto eléctrico procedente de la red, lo que ayuda a aliviar los sobrecargados sistemas de distribución eléctri-ca. Otro factor de gran importancia es que estas farolas, alimentadas por energía solar funcio-nan de manera autónoma siendo sólo necesario en su instalación la obra de anclaje en el suelo, sin tendido eléctrico o canalizaciones. La alta fiabilidad de los componentes con los que están hechas y su reducido mantenimiento, resultan aspectos también atractivos.
Los dispositivos de iluminación solar consti-tuyen en sí mismos pequeñas centrales fotovol-taicas. Durante el día captan la energía del sol, almacenándola en una batería y por la noche la emplean para encender las luminarias. Para eso poseen también componentes que optimi-zan la utilización de la energía almacenada, au-
68 Licenciatura en Planificación y Diseño de Paisaje - FADU - UBA - 2012
tomatizando el encendido y el apagado de las luminarias evitando un gasto innecesario de luz y consiguiendo además que se alargue la vida de los componentes. Todas estas característi-cas convierten a estos artefactos en el elemento idóneo para dar respuesta a la actual conciencia medioambiental que deben transmitir los espa-cios públicos.
5.3.3 Uso de materiales reciclables para el equipamiento urbanoUna estrategia posible para afrontar el volu-
men de los residuos consistiría por ejemplo en reconvertir, tanto física como conceptualmente, el residuo en recurso, siempre que el material utilizado sea reutilizable, recuperable y recicla-ble. Desde nuestro campo de diseño, utilizar materiales de desecho que puedan ser materia prima para otros objetos aumenta el valor de mercado de dicho material y reduce la canti-dad de basura que se acumula en los vertede-ros (hough, 1998). El establecimiento de un método de recuperación y reciclado demanda la creación de mercados de materiales recupera-bles y reciclables, los que deben ser subsidiados contemplando los beneficios ambientales vin-culados con la recuperación de los mismos, la reducción de la disposición final, el ahorro de energía y de recursos naturales, y la creación de insumos productivos (atlas ambiental de buenos aires) Piensa globalmente, actúa lo-calmente. En un escenario de creciente escasez de recursos energéticos y materiales no renova-bles podemos pensar en reducir los impactos ambientales y preservar los recursos naturales desde las intervenciones que realizamos (ver-daguer, 2000).
Se propone un tipo de equipamiento urba-no diseñado a partir de materiales reciclados como la madera plástica, que no solo inicia la cadena de beneficios antes mencionados, sino que desata otros beneficios relacionados con la
concientización social acerca del manejo de los residuos como un recurso que puede aprove-charse diferencialmente en la Ciudad. La made-ra plástica da una solución a los desechos plásti-cos post consumo urbano, agrícola o industrial, prácticamente todos los termoplásticos; el PET (Polietilen Tereftalato o Poliéster Termoplásti-co) y el PS (Poliestireno) por su dureza y rigi-dez, dando como resultado un material resis-tente a la corrosión, humedad y rayos UV. Para el solado de juegos de niños también se pueden utilizar materiales reciclados. Los pavimentos de caucho son baldosas amortiguadoras, o lose-tas elásticas para la protección de caídas en par-ques infantiles. Se componen de caucho recicla-do triturado y pigmentos unidos con resinas de poliuretano permeable, con el fin de eliminar el agua ocluida entre las losetas y la base de apoyo.
6.1 Memoria descriptivaEl modelo social, económico y político tie-
ne dimensiones que se expresan a través de la materialización. Esta materialización de la ciu-dad representa su modelo de desarrollo. Si este modelo comienza a reflejar sistemas y técnicas que comprendan la preservación de los recur-sos, entonces se continúa una cadena de re-troalimención con las personas que habitan la ciudad. Nuestro campo de la planificación del paisaje es privilegiado para la aplicación del concepto del diseño sostenible, porque es en el territorio donde está liberada la batalla por su recuperación (VERDAGUER, 2000) La clave está en cómo traducimos a nuestro campo los principios generales que la ecología ha estudia-do, generando estrategias de intervención para un proceso de consolidación que pueda ser de-nominado como Diseño de Paisaje Sostenible.
Esta propuesta sobre el paisaje de la plaza 1° de Marzo, pretende pervivir las relaciones que han hecho que el paisaje tenga valor y preten-de enfatizar sus potenciales características. El paisaje puede contar una historia que inserta dentro de la cultura (BELLO, 2003), por tanto la idea de esta intervención de paisaje es que saque a luz un atributo del mismo, que en este caso se considera necesario traer a la conciencia social; la memoria del arroyo Medrano que por allí pa-saba. Para esto se hizo el estudio del subsiste-ma natural original y la estructura urbana. Esta postura ideológica llevada a la lógica de un pro-yecto, no consiste en devolverle la antigüedad, si no en devolverle a la sociedad un extracto del valor patrimonial del paisaje regional.
La idea del proyecto (ver PG-02) es materia-
lizar la memoria del arroyo Medrano, mediante la apertura de un canal de morfología orgánica que recorre la plaza del principio al fin, recor-dando a los usuarios que el paso del agua cum-ple diversas funciones ecológicas en el paisaje. La propuesta es recrear un paisaje con agua, un gran ecosistema que trae aparejada una cadena de cambios, donde esencialmente la naturaliza-ción de la Plaza, refuerza sus funciones ambien-tales, mientras su apariencia estética reconcilia la identidad de las personas con la del territorio donde habitan. De esta manera, la capacidad del parque para servir a la función hidrológica es intensificada mediante la realización de una zanja de retención y varios estanques aliviado-res o estanques de infiltración. Una zanja en el terreno, vegetada con plantas palustres, diseña-da para almacenar e infiltrar gradualmente la escorrentía generada en superficies contiguas. Se promueve así la transformación de un flujo superficial en subterráneo, consiguiendo adi-cionalmente la eliminación de contaminantes mediante los procesos de filtración, adsorción y transformaciones biológicas con la ayuda de la vegetación. La filtración se hace efectiva en la base de la zanja donde se colocarán diferen-tes espesores de arena gruesa y gravas separadas por geotextiles. Al fondo un filtro orgánico de hidroxiapatita biogénica (hueso de vaca calci-nado y triturado) adsorberá los metales pesa-dos. Como las partículas que componen el filtro son reactivas, los contaminantes disueltos en el agua quedan pegados al material de la barrera (ver PD-01).
En la Ciudad el almacenamiento temporal resulta útil en situaciones o emplazamientos en
6. PROYECTO PLAZA 1° DE MARZO DE 1948
70 Licenciatura en Planificación y Diseño de Paisaje - FADU - UBA - 2012
los que deben acomodarse diferentes funciones en el mismo espacio. Este almacenamiento está diseñado para acumular agua durante una tor-menta y drenar completamente después de la misma. La tierra, de esta manera, sirve a un pro-pósito doble: asiste las funciones hidrológicas, pero también proporciona espacio para usos variados (houhg, 1998). Esta depresión en el paisaje recorre toda la plaza, y por ser el sector más bajo, allí se dirige el drenaje subsuperficial diseñado en todo el espacio verde (ver PG-05). Además la zanja de retención mantiene una re-lación directa con el agua pluvial que proviene de las calzadas. En algunos puntos del cordón cuneta, se agregan tomas de agua antes de que la misma arribe a los sumideros, canalizándo-la hacia la zanja de la plaza. Es decir que se el agua pluvial proveniente de la calzada contigua también se destina al tratamiento de filtración. La idea es que estas tomas de agua pluvial estén bien a la vista, recreando pequeños canales en el paisaje, donde se podrá observar el ingreso del agua a la zanja en momentos de lluvia. Con el
objetivo de que la gente los encuentre fácilmen-te se colocarán allí cortes irregulares de madera plástica de color blanco, simulando piedras so-bre el canal (ver PD-01).
Por una cuestión de seguridad, el nivel ter-minado de la profundidad de la zanja será de 0,50 m. Por debajo de ese nivel se encuentra el espesor de gravas, arenas y geotextiles que ac-tuarán de filtro para el agua. Esta profundidad admitirá un volumen total de agua de 1570 m3 para la zanja del sector central y 960 m3 para la zanja del sector Balbín. El máximo valor de precipitación registrado en 24 hs en la CABA fue de 194 mm, en el año 1930. En un caso así de extremo el volumen de agua que se dirigiría hacia la zanja sería de 2624 m3 y 1229 m3, más del volumen que las zanjas podrían acumular. Por esta razón se proyectan 3 sectores deprimi-dos que funcionarán como aliviadores en casos extremos. La capacidad de los aliviadores fue calculada según lo necesario para las tormentas extremas (ver cuadros de análisis).
M2 M3 PREC. de 15 mm PREC. de 30 mm PREC. de 60mm PREC. de 194mm Exeso de aguaen media hora en 24 horas
0,015 0,03 0,06 0,19sup. Zanja 2244 1570,8 33,66 67,32 134,64 426,3680% de sup. Calzada (M2) 1348,8 20,232 40,464 80,928 256,27230% de sup plaza (M2) 6133,2 91,998 183,996 367,992 1165,308
VOL DE AGUA (M3) 145,89 291,78 583,56 1847,94 277,14NIVEL DE AGUA EN ZANJA (M) 0,09 0,19 0,37 1,18
SECTOR CENTRAL M2 M3 PREC. de 15 mm PREC. de 30 mm PREC. de 60mm PREC. de 194mm Capacidad libreAliviador 1 PROF. 1 M 1471 1176,8 22,065 44,13 88,26 279,49Aliviador 2 PROF. 1 M 191 152,8 2,865 5,73 11,46 36,29TOTAL 1329,6 24,93 49,86 99,72 315,78 1013,82
SECTOR CENTRAL
M2 M3 PREC. de 15 mm PREC. de 30 mm PREC. de 60mm PREC. de 194mm Exeso de aguaen media hora en 24 horas
sup. Zanja (M2) 831,0 581,7 12,47 24,93 49,86 157,8980% de sup. Calzada (M2) 1664,3 24,96 49,93 99,86 316,2230% de sup plaza (M2) 2274,4 34,12 68,23 136,46 432,14
VOL DE AGUA (M3) 71,55 143,09 286,18 906,25 325NIVEL DE AGUA EN ZANJA (M) 0,09 0,17 0,34 1,09
SECTOR BALBIN M2 M3 PREC. de 15 mm PREC. de 30 mm PREC. de 60mm PREC. de 194mm Capacidad libreAliviador 3 PROF. 1.5M 219 328,5 3,285 6,57 13,14 41,61 286,89
CAPACIDAD DE TRATAMIENTO DE AGUA (M3) 3810,6
SECTOR BALBIN
CUADRO: valores de precipitación extremos para Bs.As. fuente: servicio meteorológico nacional.
Diseño sostenible de espacios verdes urbanos: el caso de la plaza 1° de Marzo de 1948 71
CUADRO: cálculo de descarga de residuos líquidos. Fuente de elaboración propia según Restrepo, 2009.
PRINCIPIo INDICADoR EXPRESIóN PARA EL CALCULo
VALoR ACTUAL
DE RESIDUoS
LIQUIDoS X AÑo
CAUDAL DE TRA-
TAMIENTo EN EL
PRoYECTo (80%
DEL oRIGINAL)
CAUDAL DE
RESIDUoS DEL
PRoYECTo
Economía y
manejo de
recursos
Descarga de resi-
duos líquidos
Descargas=cantidad de vertidos
ingresados por año a los
desagües
Volumen de agua= Sup. asfalto
+ sup. de veredas de la plaza *
caudal precip.(l x m2)
VA= (7736.8 m2*1219 l)/1000
VA= 9431 m3 VT=7544.8 m3 VP=1886.2 m3
Estos espacios aliviadores serán inaccesi-bles para los usuarios del parque, con el fin de otorgar las condiciones necesarias para que la vegetación genere una sucesión espontánea y naturalizada. La intensión es que se note como influyen las fuertes precipitaciones y el mayor o menor estancamiento de las aguas sobre las distintas especies que se establecerán en estos bajos. Un mayor estancamiento quizá contribu-ya a que determinadas especies desaparezcan, permitiendo extenderse a otras. Esto permitirá a los usuarios asociar este espacio con el dina-mismo típico de las zonas de depresión del pai-saje pampeano. Se plantarán algunas especies esperando que las mismas colonicen el espa-cio naturalmente. Entre otras, Paspalum qua-drifarium, Canna glauca, Scirpus californicus, Typha latifolia, Solanun malacoxylon, Cyperus reflexus.
En el sector de juegos habrá otro estanque de retención, de superficie adoquinada, semi-permeable, que posee un desborde a los 30 cm, con el fin de que se acumule agua hasta ese lí-mite. Este estanque tiene fines lúdicos y de re-creación, la superficie adoquinada fue diseña-da para soportar el uso intensivo, pudiéndose utilizar de formas diferentes dependiendo de si está seco o con agua. Por lo tanto el carácter del estanque puede variar constantemente. Cuenta con superficies verdes para plantaciones más acotadas con la intención de que esa vegetación
también tenga cambios en épocas de sequía o de inundación (ver PD-04).
El partido del proyecto propone la franja ve-getada de infiltración como un espacio que uni-fica el tratamiento de diseño en toda la Plaza. Siendo el espacio central está acompañado por un sendero de paseo que recorre toda la Plaza, organizando el resto de los sectores, y obtenien-do diferentes visuales del paisaje. La intención para el resto de los espacios es la de generar des-nieves, pequeñas lomadas y espacios más bajos donde se organizarán los sectores de estar, con el equipamiento adecuado. La idea es que aso-ciados con las variaciones de la topografía y de las diferencias edáficas, estos desniveles tam-bién tengan diferentes asociaciones de plantas, haciendo alusión a la disposición de la vegeta-ción en el paisaje pampeano. Y aunque no se consiga generar estos mosaicos con las comuni-dades nativas, se propone recrear esta sensación eligiendo al menos una especie dominante para cada sector, de manera que se diferencien bien los desniveles unos de otros (ver PG-03).
Se conservó la vegetación existente, aunque no fuera nativa, completando con diferentes es-pecies, según las características del espacio a ge-nerar. Algunos sectores fueron estratégicamen-te destinados como canteros donde se prioriza la diversidad de especies, en forma de grandes grupos de vegetación, con el fin de conseguir cambios estacionales y sucesiones espontáneas
72 Licenciatura en Planificación y Diseño de Paisaje - FADU - UBA - 2012
con menor intervención humana. En otros sec-tores predomina el estrato arbóreo y el césped. La idea espacial fuera de lo que son los senderos consolidados es que el usuario encuentre un re-corrido que se genera gracias a la sucesión de espacios vegetados con diferentes calidades de llenos y vacíos para que estos cambios le devuel-van diversas sensaciones.
La estructura arbórea de los bordes del par-que fue completada con especies arbustivas y herbáceas generando un borde más blando en relación con la calzada ya que la forma del lí-
mite es fundamental para la biodiversidad y la interacción entre el espacio interior y la matriz que lo rodea (ver PD-03). Con respecto a la co-nectividad se propone aumentar las formas de vida vegetal y diversidad de los espacios arbo-lados al borde de la calzada en todo el barrio Saenz Peña, así como también de los boulevares Balbín y Ruiz Huidobro, de forma de elevar la calidad ambiental para todo el sector.
Con estas técnicas se ha podido mejorar sig-nificativamente el indicador de valor de hábitat de la siguiente manera:
PRINCIPIoINDICA-
DoREXPRESIóN PARA EL CÁLCULo
VALoR DE REFERENCIA A
ESTABLECER
VALoR
PRoYEC-
TADo
VALoR DE SUSTEN-
TABILIDAD (%) VA-
LoR ACTUAL / VALoR
DE REFERENCIA
Funcio-
nalidad
ecológica
Índice de
valor de
hábitat
Whv=tvc+mv+sd+rcv
tvc: cobertura vegetal total (0-100%)
nv: vegetación nativa (0-100%)
sd: diversidad estructural (0-100%)
rcv: cobertura vegetal de refugio
(0-100%)
Valor potencial de hábitat
(360%)whv Whv/pwhv*100
cobertura vegetal total 44%
vegetación nativa 28%
diversidad estructural 100%
cobertura vegetal de refugio 63%
cobertura vegetal total
80%
vegetación nativa 100%
diversidad estructural
100%
cobertura vegetal de refu-
gio 80%
%235 65,27%
CUADRO: estructura analítica para el análisis de la sustentabilidad del índice de valor de hábitat en parques urbanos. fuente de elaboración propia según restrepo, 2009, p.40
Diseño sostenible de espacios verdes urbanos: el caso de la plaza 1° de Marzo de 1948 73
Análisis de los cuatro parámetros de la vege-tación, para el índice de valor de hábitat:
• COBERTURA VEGETAL: porcentaje de la superficie cubierta de vegetación: 44%
• VEGETACIÓN NATIVA: porcentaje del área total de intervención (sin los espacios privados) cubierta por plantas de especies nativas: 28%
• COBERTURA VEGETAL DE REFUGIO: porcentaje del área con presencia de vegeta-ción cercana al suelo: 63%
• DIVERSIDAD ESTRUCTURAL: número de capas estructurales o formas de vida de la vegetación proyectada: 100%
CORTE: formas de vida proyectadas. fuente de elaboración propia
74 Licenciatura en Planificación y Diseño de Paisaje - FADU - UBA - 2012
Los solados utilizados son todos solados dre-nantes, permiten la infiltración del agua en el terreno natural o el escurrimiento de la misma hacia los espacios verdes. Se utilizan dos calida-des de solado, una consolidada de gravas y re-sina, que permite el tránsito más intenso y otra de piedras sueltas, contenidas con cordones de H°A°. Se propone utilizar este tipo de solado también en las veredas para unificar la propues-ta y para captar la atención de aquellos que tran-siten por el barrio (ver PD-01).
Se mejoran las condiciones del sector de juegos para niños cambiando la arena por un solado que se compone de granulos de caucho reciclado, calibrados y seleccionados, unidos por resinas de poliuretano. Es un material mi-croporoso, con sistema de drenaje incorporado en la parte inferior que permite la rápida eva-cuación del agua. Es antideslizante, imputresci-ble e higiénico. Sobre este solado se incorporan las plataformas integradoras de madera plástica, que promueven la integración de los niños con diferentes capacidades. Una de las plataformas imitará la locomotora de un tren, recordando que el nombre de la plaza proviene de la fecha en que se nacionalizaron los ferrocarriles. Asi-mismo los senderos en este sector imitarán los rieles del ferrocarril, ya que sobre el solado se incrustarán tablones plásticos simulando los durmientes. La vegetación en este sector de ni-ños será similar a la de los paisajes ferroviarios de la provincia de BsAs., combinaciones bien rústicas de Solidago, Stipas, Paspalum, Pito-chaetium, Vernonias, Verbenas, Chilcas, etc. Para completar la estética del sector, se colocará
un molino que oxigene el agua de la zanja mo-vido por la fuerza del viento, también como una forma de acercar a los niños la enseñanza sobre la energía eólica. Se reacondiciona también el playón deportivo contiguo, repintándolo e in-corporando nuevo equipamiento para el juego (ver PS-03).
Desde el punto de vista de la economía y manejo ambiental de recursos, se propone, ilu-minar el parque con farolas solares de leds (ver PD-02), sustituyendo el consumo existente de los equipos convencionales. El ahorro en el consumo de energía está dado en términos de la diferencia entre el consumo actual y el con-sumo propuesto (kWh/año), según los cam-bios de equipos (Restrepo, 2009). En este caso, las columnas de leds y panales solares elegidas para el proyecto no consumen energía de la red eléctrica, con lo cual se mejora notablemente el índice de consumo de energía. Igualmente se propone mantener el sistema actual con un interruptor que podrá manejar el guardián de plaza, para encender las columnas existentes en caso de que se sucedan más de tres días de llu-
FOTOGRAFÍAS: textura de los solados drenantes en espacios verdes de Chile, año 2011.
Diseño sostenible de espacios verdes urbanos: el caso de la plaza 1° de Marzo de 1948 75
via, en los que las baterías de los nuevos equipos no puedan cargarse adecuadamente. Se calcula-rá el consumo propuesto considerando que las columnas existentes se encenderán al menos 1 vez por mes.
Para establecer el nivel de iluminancia se tendrá en cuenta el reglamento de alumbrado público de Colombia que fue creado respetando normas técnicas internacionales.
Según este reglamento, la iluminación para vías de tráfico peatonal y ciclistas “debe garan-tizar que los peatones y ciclistas puedan distin-guir la textura y diseño del pavimento, la confi-guración de bordes, escalones marcas y señales; adicionalmente debe ayudar a evitar agresiones al transitar por estas vías. En la Tabla se presen-tan las siete clases de iluminación para diferen-tes tipos de vías en áreas peatonales.”
En la siguiente tabla se asocian las clases de iluminación a los valores de iluminancia que se deben asegurar en los distintos tipos de vías peatonales.
fuente: reglamento técnico de iluminación y alumbrado público de colombia, 2010
CUADRO: cálculo de ahorro en el consumo de energía.fuente de elaboración propia según restrepo, 2009
TABLA: clases de iluminación para diferentes tipos de vías en áreas peatonales y de ciclistasfuente. fuente: reglamento técnico de iluminación y alumbrado público de colombia, 2010.
PRINCIPIo INDICADoREXPRESIóN PARA
EL CALCULo
Economía y
manejo de
recursos
Ahorro en
consumo de
energía: 80%
CE= (C1-C2)/C1
C1=85264 kw/h
C2 = 0,4
Kw*73equipos*24hs*24dias=
16819 kw/h
CE= (85264-16819)/85264 =
0.802
76 Licenciatura en Planificación y Diseño de Paisaje - FADU - UBA - 2012
Para el diseño de la iluminación en la Plaza y la disposición de la lámpara elegida, se tendrá en cuenta, el valor para los espacios modera-damente utilizados en la noche por peatones y ciclistas (P3) para los cuales 7,5 luxes es el pro-medio de iluminancia recomendado y 1,5 luxes es el mínimo.
Para cubrir esta necesidad se colocarán lám-paras de leds de 8W cada 10 m de distancia, que colocadas a 3,3 m de altura poseen la siguiente distribución de iluminancia (encendidas en el modo brillante) (Solarshop, 2012)
0m 1m 2m 3m 4m 5m
12 lux 12 lux 9,5 lux 7,5 lux 5,4 lux 4,1 lux
En cuanto al índice de funcionalidad social, accesibilidad, tranquilidad y seguridad puede decirse que:
• Los accesos, se han puesto en buen estado por todos los puntos cardinales, elevando los 2 índices de accesibilidad propuestos. • En calidad de tranquilidad, la disminu-ción de los ruidos urbanos, se espera que dis-minuya con el tratamiento de la vegetación de los bordes de la plaza y de todo el barrio Saenz Peña (ver PD-03). • En calidad de percepción de seguridad, se espera que para los usuarios aumente debi-do al reacondicionamiento de los niveles de iluminación peatonal y la inclusión de 3 ga-ritas para guardianes de plaza (ver plano de iluminación).
CORTE: vegetación utilizada en los bordes de la plaza y en las cuadras del barrio.fuente de elaboración propia
Diseño sostenible de espacios verdes urbanos: el caso de la plaza 1° de Marzo de 1948 77
Se incluye el equipamiento urbano para toda la plaza. Sobre los senderos principales, bancos de perfiles metálicos y madera plástica, con y sin respaldo. En las zonas verdes, tabiques de H°A° multifuncionales, contienen los desnive-les, portan los cestos de basura, paneles solares, luminaria led localizada, bicicleteros y también sirven como bancos (ver PG-04).
Con el fin de valorar del espacio público como espacio multifuncional, (de estancia, de socialización, de intercambio, de juego) no ex-clusivamente destinado a la movilidad, se nive-lan tramos sobre la calle Valdenegro, que es la que genera la conexión más fuerte con el barrio. La reducción de la calzada a solo dos carriles, uno de ida y uno de vuelta, impide que la cal-zada se utilice como sector de estacionamiento, priorizando el paso peatonal y el espacio des-tinado a la recreación deportiva. Esto genera también un aporte positivo en cuanto a calidad de los accesos peatonales, ya que da prioridad al peatón por sobre la movilidad vehicular. Además se destina una superficie de 300 mt2 contigua al Centro Recreativo Saavedra, donde actualmente corre la calzada, donde se propone la realización de una huerta comunitaria para
uso de los vecinos (ver PD-03). El Centro Re-creativo Saavedra, es el actor social más impor-tante, situado sobre la calle Valdenegro, frente a la plaza. Este Centro se forma a partir de la LEY N° 2.250, sancionada el 14/12/2006, donde La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires concede el predio a los vecinos con “la obligación de destinar el inmueble exclusiva-mente al desarrollo de las tareas de recreación, sociales, culturales y deportivas que le son pro-pias, sin posibilidades de modificar tal destino.” La huerta estaría delimitada por una reja para evitar el vandalismo, y sería manejada por el centro donde se reúnen los jubilados del barrio. Se destina un sector de estacionamiento para 20 autos cercano a la esquina de Valdenegro y Flor del aire y una garita de seguridad para evitar co-locar la reja perimetral entorno a la Plaza. De esta manera se conservan los ingresos por to-dos los puntos cardinales, pero elevando la cali-dad de los accesos con solados transitables para usuarios con diferentes capacidades.
PLANO: nueva distribución de la iluminación.fuente de elaboración propia.
Como Licenciados en Diseño de Paisaje, una de nuestras preocupaciones es como lograr que la ciudad sea, tanto medioambiental como so-cialmente, mucho más saludable; como trans-formarla en un lugar más sano para vivir. Los alterados procesos naturales dentro de la ciudad deben convertirse en el tema central del diseño urbano, y para esto la ecología se ha convertido en una base indispensable para la planificación. Los principios basados en la Ecología Urbana aplicados a las oportunidades que proporciona la ciudad a través de sus propios recursos, for-man la base para un lenguaje alternativo en el diseño. Un lenguaje que incluya los conceptos de proceso y cambio, a la diversidad como base para la salud medioambiental y social, las co-nexiones que reconocen la interdependencia de la vida humana con los otros reinos, y una edu-cación medioambiental que tenga en cuenta los problemas ecológicos en todo el mundo.
La idea de la regeneración ecológica de la ciudad es un marco teórico fundamental para la base de actuación y desarrollo sostenible, donde deberían confluir todas las disciplinas. El actuar de forma conjunta nos permitiría que conciba-mos la ciudad como un conjunto de piezas real-mente interconectadas. Si cada una de las par-tes que forman la ciudad tuviera un alto grado de autonomía ecológica, entonces esto colabo-raría a la ecología urbana en la escala regional.
El espacio urbano puede ser entendido como un paisaje más, en el cual tienen lugar procesos naturales que inciden de forma notable en la calidad ambiental de la ciudad. El espacio libre juega un papel básico como soporte de dichos procesos. El reconocimiento de las funciones ambientales y territoriales del espacio no cons-truido implica necesariamente un cambio en nuestra forma de entender, estudiar y ordenar los ámbitos urbanos. El concepto de servicio ecológico aplicado al espacio libre, así como la adopción de métodos vinculados a la ecología del paisaje, pueden ser herramientas que utilice-mos para construir una ciudad más sostenible. La idea es que podamos reconocer que el espa-cio verde no tiene un rol pasivo, como siempre se lo ha visto, sino que es un componente ac-tivo del sistema urbano y, como tal, posee ca-racterísticas estructurales y funcionales propias que deben ser tenidas en cuenta en el proceso de diseño. El mantenimiento de los procesos ecológicos y de un cierto grado de naturalidad en el paisaje urbano, constituiría un excelente recurso de cara a la educación ambiental y a la formación de la conciencia ecológica de la ciu-dadanía.
El concepto que está detrás de los sistemas integrados es realizar conexiones, buscar acti-vamente mecanismos que permitan que el desa-rrollo humano pueda realizar una contribución
7. Conclusión
positiva al medioambiente que transforma. Los principios de energía y de flujo de nutrientes, comunes a todos los ecosistemas, se pueden aplicar en el diseño de los ambientes humanos. Los productos desechados del ciclo vital de una especie, se convierten en los requisitos para otra. De este modo, este principio sugiere que el progreso debería mantener y reutilizar los re-cursos considerándolos un beneficio, más que una costosa carga.
Los indicadores de desarrollo sostenible, que experimentando, se han aplicado en el presente estudio, constituyen una herramienta óptima para medir y cuantificar las situaciones existen-tes y todos los cambios que se proyectan para los espacios. La flexibilidad del contenido de la teoría permitió adaptar las mediciones al caso estudiado obteniendo datos concretos y com-parando los resultados.
Como se dijo en la introducción y como se reconoce internacionalmente, la clave del de-sarrollo y diseño sostenible está en reconstruir nuestros códigos de comportamiento con la na-turaleza, en diseñar mecanismos que nos per-mitan cambiar nuestros estilos de vida, de for-ma de no arriesgar el bienestar del planeta y de las futuras generaciones que lo habitarán.
Alberti, Marina; John M. Marzluff. (2004) Ecological resilience in urban ecosystems: Linking urban patterns to human and ecological functions. Revista Urban Ecosystems, 7: 241–265. Kluwer Academic Publishers. Manufactured in The Netherlands. ISSN: 10838155
Alberti, Marina; Bradley, Gordon; Endlicher, Wilfried; Marluff, John M; Ryan, Clare; Shulenberg, Eric; Simon, Ute; Zumbrunnen, Craig (2008). Urban Ecology. Ediciones Springer. New York, USA. e-ISBN 978-0-387-7341-2
Alejandre; Martín, Carlos. (2000) Urbanismo, Energía y Medio AmbienteObservatorio Medioambiental ISSN: 1139-1987 ; 2000, número 3, 401-422
Augusto Ángel et al. (2002) Ética, Vida, Sustentabilidad. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Am-biente. Red de Formación Ambiental para América Latina y el Caribe. México D.F., México ISBN 968-7913-21-5
Barsky, Andrés (2005) El periurbano productivo, un espacio en constante transformación. introducción al estado del debate, con referencias al caso de buenos aires. En Scripta Nova. Revista electrónica de geografía y ciencias socia-les. Universidad de Barcelona. ISSN: 1138-9788. Depósito Legal: B. 21.741-98. Vol. IX, núm. 194 (36)
Batista, W.; Paruelo, J. (2006) El flujo de energía en los ecosistemas. En “Fundamentos de Ecología. Su enseñan-za con un enfoque novedoso.” Ediciones Novedades Educativas. Bs.As. Argentina. ISBN-10:987-538-168-3
Baudry, J; Burel, F; (2002) Ecología de Paisaje. Ed. Mundi-Prensa. Madrid. Capítulo 3. Análisis de las estruc-turas espaciales.
Brailovsky (2007). Historia Ecológica y Educación Ambiental. En Anales de la Educación Común. Tercer siglo / año 3 / número 8 / Educación y ambiente / octubre de 2007. Publicación de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, Dirección Provincial de Planeamiento. . 36-41 ISSN 1669-4627
Chiesura, Anna (2004) “The role of urban parks for the sustainable city” En Landscape and Urban Planning 68 Imprint: Elsevier. P. 129–138 ISSN: 0169-2046.
Borthagaray, Juan Manuel. (2011) Habitar Buenos Aires. Editado por Bisman Ediciones ISBN 978-987-99471-8-6
Comisión Europea , Dirección General del Medio Ambiente, Seguridad Nuclear y Protección Civil (1990) Libro Verde de medio ambiente urbano. Editores: Comisión europea, dirección general de telecomunicaciones, In-dustrias de la información y de la innovación. ISBN 9789282618059
Doménech, Andrés, Ignacio; Perales Momparler, Sara. (2007) Los sistemas urbanos de drenaje sostenible: una alternativa a la gestión del agua de lluvia. Revista: Equipamiento y Servicio Municipales. SEP-OCT; AÑO 24 (133) Página(s):66-77 Edita: Publiteca, S.A. Madrid. ISSN:11316381
Echaniz, Español, Ignacio. (2006) La recupercaión del valor del paisaje urbano.Una respuesta a la banalización desde las identidades del universe metropolitano. En La Ciudad Habitable: Revista Ingeniería y Territorio. N°75 p. 10-17. Editorial del colegio de ingenieros de Caminos, canales y puertos. España. ISSN 16959647
Feijoó, C. (2007) La destrucción morfológica y biológica de los ríos pampeanos. En: Dimensiones humanas del cambio ambiental en Argentina. Elda Tancredi y Nélida Da Costa Pereira (coordinadoras), Universidad Nacional de Luján y Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, pág. 215-225.ISBN 978-987-05-3296-5
BIBLIoGRAFÍA
Ferrer, Silvia. (2011) La Salud Ambiental como política pública saludable en una gran metrópoli, la Ciudad Au-tónoma de Buenos Aires. En “Informe Ambiental Anual 2011”. Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) Argentina p .159. ISBN 978-987-25149-7-6
Gallego Sepúlveda, Luz Elena. (1995) La ciudad, ¿un ecosistema? Revista Luna Azul. Número 1, septiembre 1995. Universidad de Caldas. Manizales, Colombia. ISSN 1909-2474
http://lunazul.ucaldas.edu.co/index.php?option=content&task=view&id=300
García, Susana; Guerrero, Marcela (2006) Indicadores de sustentabilidad ambiental en la gestión de espacios verdes. Parque urbano Monte Calvario, Tandil, Argentina. Revista de Geografía Norte Grande, 2006, Nº 35, p. 45-57. Ver-sión On-line ISSN 0718-3402
Gómez, Elena Domene. (2006) La ecología política urbana: una disciplina emergente para el análisis del cambio socioambiental en entornos ciudadanos.
Publicado en: Documents d’anàlisi geogràfica. Bellaterra : Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona. N. 48 p. 167-178 ISSN 0212-1573
Hough, Michael (1998). Naturaleza y Ciudad. Ed. Gustavo Gili, S.A. Barcelona. ISBN: 84-252-1632-X
Lleggieri, Leonardo, Ramón (2010) Invasión de Gleditsia triacanthos en los corredores de los sistemas fluviales de la Pampa Ondulada y su efecto sobre la distribución de Myocastor coypus. Revista Ecología Austral 20:201-208. ISSN 1667-782X Asociación Argentina de Ecología
Lozano, Alfredo (1997) Estudio Ecológico Integral de Asentamientos Humanos. Proyecto MAB 11. En Publica-ción Ciudades para un futuro más sostenible. Biblioteca CF+S. Boletín CF+S >La Construccion de la Ciudad más Sostenible. 6 de junio de 1997. Madrid, España. http://habitat.aq.upm.es/cs/p5/a021_3.html
Manassero, M.; C. Camilión; A. Ronco (2004) Analisis textural de sedimentos fluviales distales de arroyos de la Pampa Ondulada, provincia de Buenos Aires, Argentina. Revista de la Asociación Argentina de Sedimentología. vol. 11 nº 2: 57-68. ISSN 0328 1159
Metzger, Pascale. (1996) Medioambiente urbano y riesgos. Elementos de reflexión. Capitulo 3. En Ciudades en Riesgo, María Augusta Fernández , Compiladora. Edita la Red, Red de Estudios Sociales en Prevención de Desas-tres en América Latina. Perú. ISBN 9972-47-001-6
Metzger, Pascale. (1997) Contribución a una Problemática del Medio Ambiente Urbano. GEOGRAFÍA Y ME-DIO AMBIENTE. Corporación editora Nacional Volumen 8 ISBN: 9978-84-035 -4 Colección 9978-84-232-2. qui-to, Ecuador
Montenegro, Raúl (2000). Ecología de Sistemas Urbanos. Una publicación del Centro de Investigaciones Am-bientales, Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, Universidad Nacional de Mar del Plata. Edición y com-paginación: Guillermo Bengoa. Módulo correspondiente a la materia M2
Moreno López, Raquel (2005) La Huella Ecológica. En Publicación Ciudades para un futuro más sostenible. Bi-blioteca CF+S. Boletín CF+S > 32/33: IAU+S: la Sostenibilidad en el Proyecto Arquitectónico y Urbanístico. 3 de marzo de 2005. Madrid, España. http://habitat.aq.upm.es/boletin/n32/armor.html
Morrás, HéctorJ.M. (2010) Ambiente físico del Área Metropolitana. Dirección General de stadística y Censo, 2010Buenos Aires Argentina ISBN :978-987-1037-95-7
Navarro Bello, Galit (2003). La importancia del paisaje como valor patrimonial. Universidad Central de Chile, Facultad de Arquitectura y Paisaje.
Naveh et al. (2001) Ecología de Paisajes. Editorial FAUBA. Universidad de Buenos Aires, Argentina. ISBN 950-29-0676-4
Pereyra, F.X.(2004) Geología urbana del área metropolitana bonaerense y su influencia en la problemática am-biental.Rev. Asoc. Geol. Argent. v.59 n.3 Buenos Aires jul./sept. 2004 .Versión On-line ISSN 1851-8249
Plan Urbano Ambiental, Informe de diagnóstico, Área Ambiental. (1999) Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires - Secretaría de Planeamiento Urbano - Consejo del Plan Urbano Ambiental y Universidad de Buenos Aires, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo en convenio. Impreso en Argentina. ISBN 950-29-0570-9
Ramos; Jesus, Santiago (2008) La naturaleza en la Ciudad: perspectivas y metodologícas para el estudio de la funcionalidad ambiental del espacio libre. De la edición Junta de Andalucía. Conserjería de obras públicas y trans-portes, Sevilla. ISBN 978-84-8095-535-5
Ratto, Silvia (2000) Agua del suelo. En Principios de Edafología. Editorial Facultad de Agronomía. Buenos Ai-res, Argentina. P. 233 - 268. ISBN 950-43-9315-2
Restrepo, Vélez, Luis Aníbal. (2007) La conservación de la naturaleza urbana. Un nuevo reto en la gestión am-biental de las ciudades, para el siglo XXI. Revista Bitácora Urbano Territorial, enero-diciembre, año/vol. 1, número 011. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, colombia. pp.20-27 ISSN 0124-7913
Restrepo, Vélez, Luis Aníbal. (2009) Del parque urbano al parque sostenible. Bases conceptuales y analíticas para la evaluación de la sustentabilidad de parques urbanos en Revista de Geografía Norte Grande, 43: 31-49. Pontificia Universidad Católica de Chile. Instituto de Geografía. Santiago de Chile. Versión On-line ISSN 0718-3402
Romero, Hugo; Toledo, Ximena; Órdenes, Fernando; Vásquez, Alexis. (2001) Ecología urbana y gestión am-biental sustentable de las ciudades intermedias chilenas en Ambiente y Desarrollo - VOL XVII - Nº4, pp. 45 - 51 (ISSN 0716 - 1476)
RUEDA, S., Los principios de la sostenibilidad. [En línea]. Barcelona: Agència d’Ecologia Urbana, http://www.bcnecologia.net.
Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible (SIDS) (2008): Coordinado por Sandra Carlino y Natalia Irurita. - 1a ed. - Buenos Aires : Siglo XXI Editora Iberoamericana: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Insti-tuto Di Tella, 2008. ISBN 978-987-1013-70-8
Toribio, José Mª Feria; Ramos, Jesús Santiago. (2009) Funciones ecológicas del espacio libre y planificación territorial en ámbitos metropolitanos: perspectivas teóricas y experiencias recientes en el contexto español. En Scripta Nova. Revista electrónica de geografía y ciencias sociales. Universidad de Barcelona. ISSN: 1138-9788. Depósito Legal: B. 21.741-98. Vol. XIII, núm. 299
Verdaguer, Carlos (2000). De la sostenibilidad a los ecobarrios. Arquitecto urbanista. Miembro de Gea21(Grupo de Estudios y Alternativas) y asesor independiente de la Biblioteca Ciudades para un Futuro Más Sostenible.
Vervoorst, F.B. (1967). Las comunidades vegetales de la Depresión del Salado. La Vegetación de la República Argentina, Serie Fitogeográfica N° 7. Buenos Aires INTA.
-Atlas Ambiental de Buenos Aires http://www.atlasdebuenosaires.gov.ar/aaba/index.php?option=com_content&task=view&id=194&Itemid=73
&lang=es
- BCN, Agencia de Ecología Urbana de Barcelona. RUEDA, Salvador. Los principios de la sostenibilidad. Publi-caciones y Webs- Artìculos
http://www.bcnecologia.net/index.php?option=com_content&task=view&id=105&Itemid=77&lang=SP
-Green Peace, Argentina. (2011) En Macri, Filmus y Solanas corroboraron el incumplimiento de la ley de Basura Cero http://www.greenpeace.org/argentina/es/noticias/Macri-Filmus-y-Solanas-corroboraron-el-incumplimiento-
de-la-ley-de-Basura-Cero/
-Hernández, Ana Jesús (1999). Ciudad y Ecología. en Revista Anuario Pedagógico. Centro Cultural Poveda http://www.centropoveda.org/-Publicaciones-.html
-Ministerio de minas y energía. Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público. Colombia 2010 http://es.scribd.com/doc/86010306/121/NIVELES-EXIGIDOS-DE-LUMINANCIA-E-ILUMINANCIA-EN-
ALUMBRADO-PUBLICO
-Naturaleza y Cultura (2010) Blog de Sergio Giovanelli http://naturalezayculturaargentina.blogspot.com/
-PNUMA-Evaluación de los Ecosistemas del Milenio. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Am-biente Oficina Regional para América Latina y el Caribe. Borrador de Documento de Información Punto 6 del Temario: Temas Emergentes de la Agenda Ambiental Internacional. Distribución: Limitada UNEP/LAC-IGWG.XV/13 Jueves 27 de octubre de 2005.
http://www.pnuma.org/forodeministros/15-venezuela/ven13tre-EcosistemasdelMilenioEsp.pdf
-Psychological Science. A Journal of the Assosiation of Psychological Science. (2008) “The Cognitive Benefits of Interacting With Nature” Marc G. Berman, John Jonides, and Stephen Kaplan
http://pss.sagepub.com/content/19/12/1207.short
-Solarshop (2012) http://solarshop.com.ar/
PÁGINAS WEB