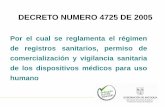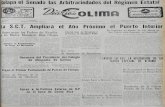"Disciplinamiento social, escenografías punitivas y cultura plebeya en el Antiguo Régimen", en el...
Transcript of "Disciplinamiento social, escenografías punitivas y cultura plebeya en el Antiguo Régimen", en el...
Formas •
de control y disciplinamiento Chile, América y Europa, siglos XVI-XIX
Verónica Undurraga, Rafael Gaune (Eds.) Alejandra Araya Macarena Cordero María José Correa Pierre-Antaine Fabre Laura Fahrenkrog Cario Ginzburg Mariana Labarca Vincenzo Lavenia Tomás A. Mantecón Ottavia Niccoli Ronnie Po-Chia Hsia Adriano Prosperi Claudio Rolle Pablo Toro Paulina Zamorano Natalie Zemon Davis
uqbar ED I T ORES
Formas de control y disciplinamiento /Verónica Undurraga, Rafael Gaune (Editores)
Santiago de Chile: Uqbar Editores, 2014
400 pp. 17 x 24 cm.
ISBN : 978-956-9171-35-2
Materia: historia - control social - disciplinamiento - Chile -América - Europa
FORMAS DE CONTROL Y DISCIPLINAMIENTO
Chile, América y E uropa, siglos XVI-XIX
©Verónica Undurraga, Rafael Gaune (Editores)
© Uqbar Editores, julio 2014
Pontificia Universidad Católica del Perú
Instituto Riva-Agüero J irón Camaná 459, L ima 1 Email: [email protected]
Web: ira.pucp.edu.pe Teléfono: (51l) 626 6600 - Fax: (511) 626 6618
Publicación del Instituto Riva-Agüero Nº 292
ISBN: 978-956-9171-35-2
www.uqbareditores.cl Teléfono: (56-2) 2224 7239 Santiago de Chile
Corrección de t extos: Emiliano Fekete Diseño de portada: Carla Labra Lattapiat
Diagramación: Salgó Ltda.
Impresión: Andros Impresores
b l · di 0 procedimiento. Queda prohibida la reproducción parcial o total de esta o ra por cua qruer me o
AGRADECIMIENTOS
PRESENTACIÓN
José de la Puente Brunke
PRÓLOGO
Claudio Rolle
•
ÍNDICE
DIÁLOGOS Y PROPUESTAS HISTORIOGRÁFICAS DESDE UN ESPACIO DE
DISCIPLINAMIENTO
9
11
13
Vérónica Undurraga / Rafael Gaune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
DISCIPLINAMIENTO: LA CONST RUCCIÓN DE UN CONCEPTO
Adriano Prosperi . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7
CONTROLAR/DISCIPLINAR:
DESDE LAS COMUNIDADES Y LAS INSTITUCIONES
JUECES, AMOS, ADIVINADORES : LA EXPERIEN CIA DE JUSTICIA CRIMINAL DE LOS
ESCLAVOS EN SURINAM COLONIAL
Natalie Zemon Davis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
PRACT ICAS SOCIALES DE PERDÓN EN LA ITALIA DE LA CONTRARREFORMA
Ottavia Niccoli . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 1
PRECARIEDAD DEL PROYECTO DISCIPLINADOR DE LA CORONA E foLESIA EN EL
SIGLO XVIII: LAS DOCTRINAS P ERIFÉRICAS DE LA DIÓCESIS DE SANTIAGO DE CHILE
Macarena Cordero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 '
CONTROLAR/DISCIPLINAR:
LOS CUERPOSYLOSCOMPORTAMIENTOS
DrscrPLINAMIENTO SOCIAL, ESCENOGRAFÍAS PUNITIVAS y CULTURA PLEBEYA
EN EL ANTIGUO RÉGIMEN
Tomás A. Mantecón .. . .. ... . ···· ·· ..... .... .... .. ... ..... .. ....... ... ... ... .... .. ... . 169
AzoTAR. EL CUERPO, PRÁCTICAS DE DOMINIO COLONIAL E IMAGINARIOS
DEL REINO A LA REPÚBLICA DE CHILE
Alejandra Araya . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . .. .. . .. . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . .. .. .. . . . 194
PRÁCTICAS MUSICALES DURANTE LA COLONIA:
REGLAMENTANDO LA VIDA MUSICAL. SANTIAGO DE CHILE, SIGLO XVIlI Laura Fahrenkrog . . .. .. .. . . . . . . . .. .. . . . . . .. . . . . . . .. .. .. . . . .. . .. .. . . . . . . . . . .. .. . . . . . . 216
LocURA, GÉNERO Y FAMILIA EN PROCESOS D E INTERDICCIÓN POR INCAPACIDAD
MENTAL. G RAN D ucADo DE TosCANA, s IGLO xvm Mariana Labarca . . . . . . .. .. . .. . . .. . .. . . . . .. .. . . .. . .. .. .. . . . . . . . .. . . .. . . . . . . .. . . .. . . . 241
FORMAR EL CUERPO SANO Y CONTROLAR EL MAL ESPÍRITU. DISCIPLINAS DEL CUERPO
y DE LAS EMOCIONES JUVENILES EN LA EDUCACIÓN PÚBLICA CHILENA (c.1813-c .1900)
Pablo Toro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
MEDICINA, VIGOR Y VIRILIDAD. LAS TECNOLOGÍAS TERAPÉUTICAS FRENTE A LA
DEBILIDAD MASCULINA DEL CHILE URBANO (1870- 1910)
María José Correa .. .. .. .. . . .. . . . .. .. . . . .. . . . . . . .. . . .. .. .. . . . .. . . .. .. .. . .. .. . .. .. . . . . 280
CONTROL RELIGIOSO Y DISCIPLINAS DEL ALMA
AÚN SOBRE LOS RITOS CHINOS: DOCUMENTOS VIEJOS Y NUEVOS
Cario Ginzburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
RELIGIÓN Y RAZA: DISCURSOS PROTESTANTES Y CATÓLICOS SOBRE CONVERSIONES
JUDÍAS EN LOS SIGLOS XVI y XVII Ronnie Po-chia Hsia .. .. . . . .. . . . . . . . .. .. . . .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. . . . . .. .. .. . .. . . . . . . .. . 316
EL SOLDADO CRISTIANO Y SU CAPELLÁN. D ISCIPLINA DE LA GUERRA Y CATEQUESIS
EN LA TEMPRANA EDAD MODERNA
Vtncenzo Lavenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 8
RESPONSABILIDAD Y LIBERTAD EN LOS INTERCAMBIOS EPISTOLARES DE LOS
MIEMBROS DE LA COMPAÑÍA DE J Esús. IGNACIO DE LoYOLA Y J ERÓNIMO NADAL
ENTRE ROMA y MESINA
Pierre-Antoine Fabre .. .. . .. .. . . . .. .. . . . . .. .. .. . . . . .. .. .. .. .. . . . . . . .. . .. . . . . .. .. .. . .. 353
PROFANIDAD Y DECENCIA EN EL COMBATE DISCURSIVO DE LA IGLESIA EN TORNO A
LAS PRÁCTICAS DE DEVOCIÓN DOMÉSTICA EN EL REINO DE CHILE, SIGLO XVIII Paulina Zamorano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372
SOBRE LOS AUTORES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395
•
DISCIPLINAMIENTO SOCIAL, ESCENOGRAFÍAS PUNITIVAS Y CULTCTMPLEBEYA
EN EL ANTIGUO RÉGIMEN1
Tomás A. Mantecón
«Al regreso a España de la flota del rey mandada por Don Antonio de Ulloa se
hallaba el día 24 de junio de el año pasado de 1778 en la latitud septentrional de 3 7
grados 14 minutos, cien leguas al oeste del cabo de San Vicente, en cuyo tiempo
sucedió el eclipse de Sol que se observó en toda la Europa y en dicho parage en
que lo vio Ulloa fue total, cubriendo la Luna todo el disco de aquel astro, de modo
que se obscureció el día hasta descubrirse las estrellas de secunda magnitud. A este
tiempo vio el piloto mayor don Joaquín de Aranda un punto luminoso en la parte
obscura de la Luna, distante de su limbo occidental como línea y media. Se lo advirtió al comandante Ulloa, quien lo observó como de el tamaño de una estrella de
segunda magnitud. Este punto desapareció luego que el Sol comenzó a recobrar su luz. De este raro fenómeno deduce el observador un agujero en la Luna, por
el que se descubre la de el Sol quando aquel Planeta está interpuesto entre éste y la Tierra; y, efectivamente, siendo cierta la observación, no se comprende qué
1
otra cosa pueda ocasionar esta luz, no pudiendo ser estrella luz, porque no la hay sublunar y mucho menos planeta o cometa, porque como éstos reciben la luz de el
Sol la perderían luego que la Luna les ocultase aquel Astro. Tampoco parece que
pueda ser volcán, porque no alcanzaría su débil luz a la Tierra; y no es imposible
concebir agujereada la Luna de parte a parte.
No es el primero que ha observado este raro fenómeno. A fines de el siglo pa
sado o principios de éste lo descubrió Bianchini, aunque se despreciaron entonces
sus conjeturas. Podrá arg[ü)irse que cómo es que repitiéndose muchas veces los
eclipses de Sol no se haya observado este punto luminoso con más frecuencia; la
respuesta es clara: según el tamaño de la luz, debía ocupar el diámetro de el aguje
ro una legua en la parte de la Luna, donde se observó debe ser su profundidad de
veinte, y, así, para poder ver el Sol en la parte opuesta es preciso infilar el agujero
1 Investigación financiada por el proyecto I+D+i de Plan Nacional HAR.2009-13508-C02-01 (España).
169
FORMAS DE CONTROL Y DISCIPLINAMIENTO
derechamente, lo que sólo podrá suceder en un punto de la Tierra en el qua! será
casualidad que se halle observador que lo advierta. Con todo, estas son conjetu
ras que darán materia a los astrónomos para inquirir la verdadera causa que tal
vez se habrá reserbado El Todo Poderoso, ocultándola de la débil penetración de los hombres»2•
El jefe de Escuadra Antonio de Ulloa realizó su última travesía comandando una flota de Indias que retornó a la Península Ibérica el verano de 1778, teniendo ocasión de satisfacer la curiosidad de Ulloa de observar, como relata el texto antecedente remitido a la Santa Sede desde la nunciatura de Madrid, un eclipse total de sol el 24 de junio de 1778. El mes siguiente despachó memoria a lapa-
. risina Real Academia de las Ciencias, a la Royal Society londinense y las academias de las Ciencias y Bellas Letras de Berlín y Estocolmo de las que Ulloa era socio. Además, rindió cuenta de la observación del fenómeno a la Corona. Don Antonio describió el anillo luminoso en torno a la silueta lunar que conformó la corona del eclipse, pero también un fenómeno de difícil explicación que causó controversias ya en su tiempo, y que fue lo que motivó que el texto antecedente llegara a los archivos vaticanos. Cuando se esperaba la reaparición del Sol se observó un punto luminoso que, como indicó Ulloa, respondía a la visión del Sol por una especie de cortadura en el borde de la Luna, que no constituía un agujero, ni un volcán. El fenómeno planteaba un enigma científico. La observación y los comentarios que suscitó ofrecen un ejemplo óptimo para comenzar mi propuesta de análisis del «disciplinamiento social» a la luz de las discusiones que ha suscitado este concepto historiográfico.
Desde la eclosión del debate historiográfico sobre el disciplinamiento social en las dos últimas décadas del siglo pasado, este adolece de algunos de los elementos epistemológicos que contenía ya la controvertida observación empírica de Antonio de Ulloa en 1778. Inicialmente se enfatizaron perspectivas del disciplinamiento social «desde arriba» que sirvieron de estímulo para analizar grandes y complejos cambios experimentados por las sociedades históricas
2 Archivio Segreto Vaticano (ASV), Segretaria di Stato, Spagna, sig. 468, hoja suelta sin firmar entre la correspondencia remitida al Nuncio entre el verano de 1779 y 1780. La descripción de Ulloa apareció impresa en castellano en estas· mismas fechas, dando cuenta también del fenómeno de la visión «por espacio de un minuto y un quarto» de una supuesta «cortadura», «quebrada» o «tajo», un punto luminoso «tan sutil como w1 cabello», en la Luna al que bautizó como «la caverna luminosa Lunar del Navío El España», en Antonio de Ulloa, El eclipse de Sol con el anillo refractario de sus rayos: la luz de este astro vista del través del cuerpo de la Luna . .. observado en el Océano en el navío El España, capitana de la flota de Nueva España, mandada por el jefe de esquadra Don Antonio de U/loa y practicada la observación por el mismo general ... el veinte y quatro de junio de mil setecientos setenta y ocho (Madrid: Imprenta de Don Antonio de Sancha, 1779), 7-19.
170
CONTROLAR/DISCIPLINAR:LOS CUERPOS Y LOS COMPORTAMIENTOS
• occidentales dentro de un largo proceso de construcción de los modernos Esta-dos que integró, en alguna de sus fases, procesos de «confesionalización» y, más genéricamente, de «civilización», en la medida que supusieron la proyección al conjunto de la sociedad de modelos culturales asentados en las formas de sociabilidad elitista3• Esta perspectiva suponía enfatizar los proyectos gestados y concretados «desde las élites» de las sociedades del Occidente moderno y evaluar sus resultados en términos de éxito o fracaso considerando las concreciones en las sociedades liberales decimonónicas y los Estados nacionales. De alguna manera, este enfoque suponía extremar la sensibilidad analítica hacia las raíces elitistas del Estado tal como se conformó en la época contemporánea4•
De una forma complementaria a estas perspectivas historiográficas, investigaciones impulsadas en la última década del siglo XX han venido también a mostrar acepciones más complejas y bidireccionales del disciplinamiento social que permiten superar el riesgo de enfoques teleológicos5•
El disciplinamiento social igualmente tuvo en las sociedades tradicionales, temprano modernas y liberales proyecciones «desde abajo», desde las sensibilidades de la gente común y las culturas plebeyas. Esas concreciones también afectaron a los resultados históricos de cambio social, cultural y político. Atender al estudio del disciplinamiento social con una perspectiva «desde abajo» implica ofrecer protagonismo en el análisis histórico a los elementos que explicaban acciones y comportamientos sociales y, al fin, afectaban a la concreción de los fenómenos históricos. La complejidad de la materia de la historia obliga a contemplar ambas perspectivas historiográficas, así como su interacción y los fenómenos de apropiación, hibridación, mestizaje y aculturación y, a la vez, a enfoques tanto globales como microhistóricos para reconstruir y explicar· los ámbitos en que las sociedades son tenidas como sujetos protagonistas del
3 Una obra de referencia que representa todo un momento historiográfico en torno a la historia del disciplinamiento social es la que editó Paolo Prodi, Disciplina dell'anima, disciplina del corpo e disciplina della societa tra Medioevo ed eta moderna (Bolonia: Il Mulino, 1994). Una síntesis reflexiva sobre estas perspectivas del sozialdisziplinierung en Heiz Schilling, «El disciplinamiento social en la Edad Moderna: propuesta de indagación interdisciplinar y comparativa», Furor et rabies: violencia, amflicto y marginación en la Edad Moderna, editado por José l. Fortea, Juan E. Gelabert y Tomás A. Mantecón (Santander: Fundación Botín/Universidad de Cantabria/Biblioteca Valenciana, 2002), 17-46 [traducción al castellano de la versión publicada en alemán en Ius Commune 127 (1999)).
4 Lo expliqué recientemente en Tomás A. Mantecón, «Formas de disciplinamiento social, perspectivas históricas», Revista de Historia Social y de las Mentalidades 14: 2 (2010): 263 -295 .
5 Lo enfaticé considerando las aportaciones historiográficas que apuntaban en esta dirección en los años noventa del siglo XX en Tomás A. Mantecón, Conflictividad y disciplinamiento social en la Cantabria rural del Antiguo Régimen (Santander: Universidad de Cantabria/Fundación Botín, 1997) y en <~eaning and Social Context of Crime in Preindustrial Times: Rural Society in the North of Spain, l 7th and l 8th Centuries», Crime, History & Societies 2: 1 (1998): 49-7 3.
171
FORMAS DE CONTROL Y DISCIPLINAMJENTO
cambio histórico sin ocluir las experiencias vitales de los sujetos, así como las capacidades de estos de intervenir en procesos a largo plazo.
De algún modo, recobrando la descripción del fenómeno del eclipse total de Sol relatado por Antonio de Ulloa, conocer la complexión de la materia y movimientos de la Luna o del Sol, lo que podrían corresponderse con el análisis «desde arriba» y «desde abajo» del disciplinamiento social, son ámbitos de análisis de la realidad distintos a los de los eclipses que las superposiciones de ambos astros provocan y a los que dotan de una fenomenología y efectos específicos e independientes de la naturaleza de cada astro. En las siguientes páginas se analizan los ·efectos y significaciones de prácticas punitivas <lesa.,. rrolladas en sociedades del Antiguo Régimen. Esta problemática se ha estudiado casi siempre desde la perspectiva y lógica del disciplinamiento social ejercido «desde arriba», desde las élites de la sociedad tradicional, desde el desarrollo de la ley penal, las instituciones y administración judicial, así como en el encuadre de la evolución del proceso de construcción de los Estados, es decir, desde la óptica de lo que Lenman, Parker y Gatrell denominaron
«revolución jurídica»6•
En los castigos públicos, en la puesta en práctica de los ceremoniales pu-nitivos las sociedades del Antiguo Régimen, no solo se mostraba la versión de «disciplina» ejercida por la autoridad gubernativa, sino también la percepción, opinión y práctica de la plebe; es decir, estos eventos permitieron que se expresaran valores, ideas y percepciones «plebeyas» que estaban latentes en el seno de la sociedad y que resultaron un factor decisivo para explicar los desenlaces de cada acción punitiva y, a largo plazo, para explicar los cambios experimentados por las formas de punición en las sociedades preindustriales. Atender a esta perspectiva analítica permite reconocer formas de disciplinamiento social «desde abajo» en las sociedades del Antiguo Régimen y apostar por una historia
global del fenómeno.
EL CASTIGO, LA GRACIA Y LA DISCIPLINA
En las sociedades de la Edad Moderna la justicia penal se expresaba con rudeza dispensando a los criminales castigos físicos, mutilaciones y ejecuciones cuya práctica asumía una dimensión pública. Foucault enfatizó rasgos que entendía separaban los modelos punitivos «tradicionales» de los «liberales». El cambio
6 Este es el enfoque de la obra Victor A. C. Gatrell, Bruce Lenman y Geoffrey Parker (editores), Crime and the Law: The Social History ofCrime in Western Europe since 1500 (Londres: Europa Publications, 1980).
172 .
CONTROLAR/DISCIPLINAR:LOS CUERPOS Y LOS COMPORTAMIENTOS
• se experimentó en la quiebra del Antiguo Régimen7• Según sus planteamientos, en las sociedades preindustriales dominaba una penalidad centrada en el castigo físico sobre los cuerpos de los criminales. Esto hacía imprescindible la presencia del sufrimiento en los castigos y de una escenografía en que el público compartía protagonismo con el atormentado, puesto que se ritualizaba la tortura de este para lograr un efecto «disciplinario» sobre los asistentes. La disciplina venía a ser una combinación de castigo e instrucción para combatir comportamientos que se definían como intolerables. Estas formas de punición habrían formado parte de un momento dentro de un largo proceso global de «revolución» o «modernización jurídica» que implicó una progresiva mejor definición de los comportamientos criminales y el avance de los aparatos judiciales y de la maquinaria administrativa de los Estados desde la época de Tiberio Deciano, Andreas Tiraqueau o Diego Covarrubias y Leiva hasta los tiempos de Cesare Beccaria, Manuel Lardizábal y el debate ilustrado sobre delitos y penas8• Este enfoque analítico ofrecía a la plebe un papel pasivo. Se presentaba como mera «receptora» de teorías y prácticas disciplinarias que eran concebidas y dispuestas «desde arriba», ligadas al avance de los procesos de construcción del Estado.
A lo largo del desarrollo de todo este complejo proceso, en que solo al final algunas voces reformistas se manifestaron contra la tortura dentro del procedimiento penal o como castigo amparado por sentencia, se asistió también al declive de las tasas de homicidios en las sociedades europeas, aunque este último proceso podría no ser en sí mismo un indicador infalible de la evolución histórica de la violencia interpersonal, sino de una variación experimentada por la forma en que esta se expresaba a lo largo del tiempo, como parece ser el caso de la España moderna9• A diferencia de este modelo punitivo preindustrial, en los sistemas liberales habría cobrado centralidad la vigilancia y el examen analítico de los sujetos, la regulación de su tiempo diario y de sus actividades en cada una de sus jornadas vitales. Estos instrumentos se extreman en las prisiones, regulándose tiempos y actividades para actuar sobre las mentes de aquellos sujetos «individualizados» y «etiquetados» como desviados sociales o criminales.
De acuerdo con el esquema foucaultiano, si en las sociedades «tradicionales» el control social se lograba por medio de la expresión del dolor, la tortura o el aniquilamiento de los cu~rpos de los delincuentes; en las sociedades «modernas» el propósito es obtener «cuerpos dóciles», sujetos reciclados, que, clasificados por su utilidad, puedan recuperarse para una vida normalizada,
7 Michel F oucault, Surveiller et punir. Naissance de la prison (París: Gallimard, 197 5). 8 Este es el punto de vista en Gatrell, Lenman y Parker, Crime and the Law. 9 Tomás A. Mantecón, « The patterns of violence in early modern Spain», The Journal of the
H istorical Society, vol. 7: 2 (2007): 229-264.
173
FORMAS DE CONTROL Y DISCIPLINAMIENTO
adaptada al desarrollo de actividades cotidianas, particularmente laborales, sincronizadas; una vida sobre la que intervienen, al fin, como en la de cada uno de los individuos en sociedad, múltiples disciplinas. Merece la pena reconsiderar este acusado contraste observado por Foucault desde el análisis de las conversaciones sostenidas entre gobernantes y gobernados en torno a las formas de punición en la Edad Moderna, para considerar si la «disciplina» implícita en las puniciones públicas de los condenados era armónica absolutamente con los planteamientos y propósitos de la autoridad que las disponía o si los auditorios, es decir, los plebeyos, intervinieron activamente en su significación, expresando su asenso o su disenso, y afectando a la evolución de estas prácticas disciplinarias en una perspectiva de larga duración.
Ya en 1725, en Londres, los cuerpos de los ejecutados solían destinarse a los estudios de anatomía. Bernard Mandeville, crítico de las ejecuciones públicas, entendiendo que lejos de ser una ocasión para que la multitud acusara el riesgo punitivo que era implícito a la comisión de un delito, se convertían en ocasión para beber, robar, griterío y conmoción social. Mandeville se manifestaba entonces contra las disecciones de los cuerpos de los condenados. Asimismo, consideraba que añadían una desgracia para los parientes, un deshonor que sufrían por el ajusticiamiento del criminal, como también una infamia por la disección. Además, algunos de los cadáveres nunca eran enterrados, sino desmembrados10. No todos los cuerpos de condenados que llegaban al Colegio de Cirujanos londinense acababan, sin embargo, absolutamente segmentados. El esqueleto de Elizabeth Brownringg, ajusticiada en Tyburn el 14 de septiembre de 17 67, entre una multitud que la abucheaba y clamaba por la ejecución de quien había dado una torturante vida a su adolescente criada Mary Clifford hasta que esta murió, quedó exhibido en un nicho frente a la puerta principal del Colegio de Cirujanos, para que la crueldad del castigo se fijara en las mentes de cuantos presenciaran las lecciones de anatomía y se conmovieran por los condenados que habían proporcionado sus cuerpos a los estudiantes de cirugía11
•
En los años noventa del siglo xvrn,John Young, un editor de música neoyorkino conoció una condena por deudas y resistencia a la autoridad que acabó con la muerte fortuita de un oficial de la justicia en un forcejo. Young fue sentenciado a la horca. El 13 de agosto de 1797 el impresor fue conducido al
10 Bernard Mandeville, An enquiry into the causes of the frequent executions at Tyburn, and a proposal far some regulations concerningfelons in prison, and the good ejfects to be expected fro"!" t~em (Londres: J. Roberts, 1725), capítulo m . Comparaba el caso británico con el holandés, md1cando que en la Universidad de Leiden se utilizaban para la instrucción forense los cuerpos de vagabundos ajusticiados, pero gente desconocida y sin familia a la que se pudiera extender la infamia.
11 Geoffrey Abbot, Amazing true stories of female executiom [2003) (Chichester: Wakefield,
2006), 47.
174
CONTROLAR/DISCIPLINAR:LOS CUERPOS Y LOS COMPORTAMIENTOS
• cadalso, donde profirió un salmo, justo antes de que su cabeza fuera cubierta con un paño negro y se le atara una soga corrediza en el cuello. Aún dispuso de un cuarto de hora más para rezar. Luego, el verdugo hizo su trabajo. El ritual de ejecución se siguió en silencio, con dignidad. Luego, Young fue enterrado en el cementerio de Portersfield, horas antes de que, ya de noche, su cadáver fuera sacado de la tumba para ser llevado al estudio anatómico de la ciudad12• El juez había omitido especificar en la sentencia que ese debía ser el destino último del cuerpo del penado, aunque después de su dictamen convocó de nuevo al reo para comunicarle su decisión. Temiéndose una conmoción social favorecida por la aparente inseguridad de la sentencia, los restos de Young se inhumaron de día y se exhumaron de noche. La prensa neoyorkina hacía eco por entonces de la opinión de que este tipo de castigos era «innecesariamente bárbaro». Forzar la ley y expresar venganza hacia el penado era vulnerar la ley penal y, además, las disecciones de los cuerpos de los condenados nunca habían convencido a los neoyorkinos13
• En 1788 hubo motines populares contra esta práctica y los masones se ofrecieron a encargarse de los fragmentos corporales de los condenados para enterrarlos dignamente, pero no les fue permitido.
Young fue ejecutado con gran dignidad. El público asistió a su ajusticiamiento con respetuoso silencio. Todos los rasgos de su ejecución contrastan con la descripción que hizo Foucault de la muerte de Robert Damiens en París cuarenta años antes y con otras ejecuciones contemporáneas. Avanzando más en el tiempo, rebasando las fronteras de las primeras décadas del siglo XIX, las ejecuciones públicas, cuando se produjeron, enfatizaban algunos de los rasgos observables en las puniciones neoyorkinas y se separaban del modelo de ejecución pública de Robert Damiens. Ya entrado el siglo XIX se enfatizó el apartamiento de la dimensión colectiva que implicaba el ceremonial punitivo.
En la ciudad argentina de Rosario, por ejemplo, el veinticuatro de julio de 187 5 a las cinco y media de la tarde en la plaza Carretas, se «pasó por las armas» a un hombre llamado Juan Boyer, condenado a pena de muerte por arrojarse a un pozo con su hijastra después de haber matado a puñaladas a su esposa. Estos hechos habían ocurrido el año anterior en la propia ciudad. El ritual seguido para la ejecución de Boyer da muestra de mayor simplicidad que el dispuesto para Young. Juan Boyer fue conducido hasta el lugar de la ejecución acompañado de tres sacerdotes, «quienes le prodigaron las escrutaciones de su ministerio». Ya en la plaza Carretas, se le vendaron los ojos y evacuaron sobre él una ráfaga de «once tiros
12 El episodio es descrito por Steven R. Wilf en «Anatomy and Punishment in Late EighteenthCentury New Yorlo>,Journal of Social History 22: 3 (1988): 52 1-522.
13 Eso decía la New York Gazette and Genen;z!Advertises el día siguiente a la muene del impresor musical, refiriéndose a este episodio.
175
FORMAS DE CONTROL Y DISCIPLINAMIENTO
de fusil a bala», «sin que el acto fuera interrumpido por accidente estraño alguno, quedando así cumplimentada la sentencia del superior ( ... ), con lo que terminó este acto»14• La muerte del condenado suponía su completa aniquilación. Sin embargo, esta limpieza, casi quirúrgica, de la ejecución pública, en la que el público no tenía protagonismo alguno, contrasta decididamente no solo con la del impresor musical norteamericano sino con otras conocidas en el Antiguo Régimen.
Desplazándonos de nuevo en el espacio y en el tiempo, se comprueba que el mismo año del descubrimiento de América y antes de que Cristóbal Colón se reuniera con Fernando de Aragón en Barcelona, las guerras campesinas de los payeses de remensa, a las que el monarca había tratado de dispensar arbitraje seis años atrás, aún resonaban en el campo catalán. Ese año, uno de los líderes campesinos, Joan de Canyamars atentó contra la vida del rey con una espada corta, cuando el monarca abandonaba el palacio real. El rey Fernando resultó herido y Canyarnars fue considerado mentalmente insano, aunque fue encerrado el 7 de diciembre. Cinco días después fue descuartizado15• Su agónica ejecución fue similar a la de Fran~ois Ravaillac, que acabó con la vida de Enrique IV
de Francia en 1610, o Robert Damiens, cuya tortura y muerte el 28 de marzo de 17 57 asombró a sus contemporáneos ya antes de que sirviera a Foucault para caracterizar una forma de punir que, según el filósofo galo, debió marcar toda una época en la historia de la represión. Todos fueron convictos ejecutados con un protocolo en que el sufrimiento corporal, la tortura y la ejecución ritualizada eran un ingrediente ineludible. Sin embargo, no en todas las conjuras los desenlaces eran corno los descritos.
A veces no se pretendía acabar con el criminal sino alejarlo de la Corte o mostrar la clemencia regia. Antonio de Monfort, capitán de la guarda de arqueros de Corte en Madrid, por ejemplo, inculpado por complot contra el rey, fue sentenciado a perder sus bienes y a destierro en el Peñón de Gibraltar a perpetuidad el 27 de julio de 1623. Una mujer de su círculo, sospechosa de hechicería, al tiempo, conoció el destierro perpetuo de los reinos de España, después de recibir doscientos azotes en público. En el mismo proceso, el confesor del duque de Lerrna era sentenciado a reclusión perpetua en una celda cerca la ciudad de Cuenca y un camarero de Corte sufría pena de destierro perpetuo, todos bajo la acusación de conspiración contra la Corona16• El rigor no se extremó en estos casos, a pesar de la gravedad de los delitos.
14 Dio fe el escribano Pablo la Torre en Archivo Histórico Provincial de Rosario (AHPR), caja 51, f. 156.
15 Sobre el incidente ver Valentí Gual i Vila, Matar lo rei: Barcelona, 1492 (Barcelona: Dalmau, 2004).
16 Ángel González Palencia (editor), Noticias de Madrid (1621-1627) (Madrid: Sección de Cultura e Información-Artes Gráficas Municipales, 1942), 68 (aviso del 27 de julio de 1623).
176
CONTROLARIDISCIPLINAR:LOS CUERPOS Y LOS COMPORTAMIENTOS
• Años más tarde, el 16 de mayo de 1634, en el entorno de Felipe IV, a des
hora, la guardia topó con un hombre en la antecámara real. Era un perturbado que, aprovechando obras que se estaban realizando en la parte trasera del palacio, accedió hasta estancias privadas del rey. Al ser descubierto «Se alborotó». El rey oyó el ruido y salió de su estancia, justamente, para escuchar de labios del intruso que venía «a que el rey, mi hermano, me dé la mitad del reino». El perturbado fue prendido. Se le tornó confesión, y «visto que no traía, fuera de su espada, otra arma que un cilicio y disciplina, le soltaron» 17• Ni en este caso ni en los anteriormente descritos los desenlaces cobraron el dramatismo de los castigos sufridos por Canyamars, Ravaillac o Damiens. Ni siquiera implicaron una reclusión corno la del perturbado James Hadfield, que acabó sus días en el Benthlarn Hospital por disparar contra Jorge m cuando asistía a un espectáculo en el londinense Drury Lane Theatre el jueves 15 de mayo de 180018
• Su caso había sido considerado de alta traición y conocido en el King's Bench. Evidentemente estas acciones obligaban tma actuación de la justicia. La clemencia, oportunamente dispuesta y aplicada, dotaba de rasgos específicos al disciplinamiento social buscado por los soberanos aún en situaciones tan graves como las de sedición y alta traición.
En el Nuevo Mundo también es posible encontrar incluso en casos de traición a la Corona la aplicación de castigos corporales armónicos con los planteamientos que hasta aquí se han estudiado: castigo corporal y pena capital, además de mutilaciones, todo ello con escenografías disciplinarias muy calculadas, pero también el ejercicio de la gracia del rey a través del indulto e, incluso, sin llegar a este extremo, una práctica judicial que flexibilizaba, aún en estos casos, la acción de la justicia. Los castigos infligidos a infidentes en Nueva Vizcaya durante el siglo XVIII ofrecen interesantes elementos de contraste sobre el significado del castigo y el lenguaje implícito al tormento del reo y las mutilaciones ritualizadas tras las ejecuciones. La noción de infidencia aglutinaba comportamientos delictivos que implicaban rebelión contra los intereses de la Corona. En lugares de frontera estos fenómenos se daban con mayor intensidad. En Nueva Vizcaya la infidencia suponía sumarse a las acciones de los apaches contra los intereses de la Corona, o bien a sublevaciones de indios serranos. No era difícil hacer esto y mantener, incluso una vida civil formalmente arreglada, particularmente para nativos y mestizos, que entraban y salían «del orden» sin demasiados problemas. Los castigos contra infidentes debían ser suficientes para prevenir
17 Relato extraído de «Cartas de algunos padres de la Compañía de Jesús, sobre los sucesos de la monarquía entre los años 1634 y 1648», Memorial Histórico Español, tomo XIII (Madrid, 1861), 48.
18 The Complete Newgate Calendar, vol. IV (Londres: Navarre Socíety, 1926), 242-244.
177
FORMAS DE CONTROL Y DISCIPLINA.MJENTO
que cundiera el mal ejemplo de los rebeldes en estos entornos fronterizos de la América del Antiguo Régimen.
En los años setenta del siglo XVIII cuadrillas de infidentes y cuatreros actuaron con intensidad en la mencionada región novohispana. Algunos fueron capturados y condenados a trabajos forzados, otros murieron en las cárceles. En la siguiente década los problemas continuaron. Los rebeldes se confundían con los apaches. Algunos de los castigos aplicados buscaban la ejemplaridad. Dos líderes de bandas asentadas en la sierra de Barajas fueron condenados a morir en la horca. Después de la ejecución sus cuerpos debían ser divididos en cuartos y estos colocados en los caminos «que sirven de entrada y salida a la villa de Chihuahua», «llevándose sus cabezas a los respectivos pueblos de la naturaleza de cada reo, para ser clavadas a la punta de un palo a fin de que operen el mismo terror y escarmiento que'la vista de la ejecución, que es preciso se verifique en dicha villa por la dificultad de conducir los reos desde aquella cárcel en que existen hasta los distantes y distintos pueblos en que nacieron»19• Uno de los líderes infidentes, Manta Prieto, no llegó a conocer este destino. Murió en la cárcel. El descuartizamiento de los cadáveres de los penados y la colocación de sus «cuartos» corporales en lugares oportunos pretendía actuar sobre la memoria de las gentes y disuadir del delito.
Esto también ocurría al otro lado del Atlántico. En Ámsterdam, las piezas y fragmentos de los condenados ejecutados se exhibían en lugares visibles en los accesos marítimos al puerto. Los burgueses neerlandeses mostraban a los tripulantes de los navíos, aún a fines del siglo XVII, que esa era una ciudad donde se hacía justicia20• Sería la mejor forma de proteger sus propiedades e intereses mediante un instrumento de inhibición del delito. En Castilla, también se practicaban estos procedimientos, particularmente con los salteadores de caminos, cuyas cabezas se ubicaban en unas jaulas dispuestas en las puertas de las ciudades y sus miembros en los caminos que daban acceso a las urbes21 •
No era necesario desarrollar iguales castigos y escenografías para todos los casos de criminales aprehendidos y condenados. Bastaba expresar hasta dónde podía llegar el brazo de la justicia y hacer cotidiana esa percepción para lograr el objetivo preventivo y ejemplarizante que pretendían las autoridades. En
19 Sara Ortelli, Trama de una guerra conveniente: 'apaches', infidentes y abigeos en Nueva Vizcaya en el siglo XVIII (Tesis de Doctorado presentada en el Colegio de México, 2003), 192-193, 196-197.
20 Pieter Spierenburg estudió hace décadas el ejemplo de la burguesa ciudad de Ámsterdam en The Spectacle of Suffering. Executions and Evolution of Repression: from a Preindustrial Metropolis to the European &perience (Cambridge: CUP), 1984.
2 1 To~ás A. Mantecón, «Las culturas criminales portuarias en las ciudades atlánticas: Sevilla y Amsterdam en su edad dorada», La ciudad portuaria atlántica en la historia: siglos XVI-XIX,
editado por José I. Fortea y Juan E. Gelabert (Santander: Autoridad Portuaria y Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cantabria, 2006), 159-194.
178
CONTROLAR/DISCIPLINARLOS CUERPOS Y LOS COMPORTAMIENTOS
• lo que se refiere a los infidentes de Nueva Vizcaya en la década de los años ochenta del siglo XVIII, a medida que las pesquisas por parte de la administración facilitaron nuevas delaciones y capturas, los presos se llegaron a contar por varios centenares, incluyendo mujeres y niños, junto a vagos, fugitivos y nómadas. Las elevadas cantidades de convictos hacían inviables las ejecuciones masivas. Los castigos dispuestos en estos casos pasaron incluso por aplicar a algunos la pena de horca por sorteo, contemplar las ejecuciones o prever y disponer deportaciones a otros lugares de Nueva España o al Caribe. Todas las opciones respondían a una lógica disciplinaria que combinaba ciertas dosis de rigor y clemencia.
Las mujeres y niños, junto con los vagos, una vez amonestados, fueron remitidos en esta ocasión a sus lugares originarios. Se les otorgó un perdón general que fue extensible a cuantos estaban fugados de los pueblos y dispersos en las serranías de la región22 • La gracia se convertía en un contrapunto del castigo torturante y en otro eficaz instrumento para expresar una dimensión fundamental de la justicia del Antiguo Régimen diversa de la más áspera. El rigor y la indulgencia judicial ofrecían un abanico de opciones flexibles que permitía adaptar la acción de la justicia a las necesidades que requería el tratamiento dispuesto para cada criminal, con el fin de recomponer y preservar el orden social23• En este plano intervenía la plebe, cuyas reacciones eran impredecibles. De este modo, el disciplinamiento social que se proyectaba desde la administración de justicia no ofrecía un rostro único e ineludible asociado al rigor y al castigo, ni siquiera cuando se aplicaba la lógica que se imponía «desde arriba». Esta, por otro lado, no perdía de vista la perspectiva «desde abajo», lo que afectaba también a los desenlaces de la maquinaria punitiva dispuesta por los jueces.
EJECUTADOS, EJECUCIONES y MUCHEDUMBRES
La pena capital era un desenlace trágico y excepcional de la conversación que, después de producirse el crimen, tenía lugar en varios planos: el de la parte de la víctima, el de la del agresor y, finalmente, el del entorno social. La justicia debía ser capaz de armonizar esa conversación para restaurar la paz. A pesar de todo, el espectáculo de las ejecuciones públicas era un evento re~armente conocido en las ciudades más populosas del Antiguo Régimen. En Amsterdam,
22 Ortelli, Trama de una guerra, 194-195. 2i Tomás A. Mantecón, «La ·acción de justicia en la España moderna: una justicia dialogada para
lograr paz», Sringere la pace. Teorie e pratiche della conciliazione nell'Europa moderna (secoli XV-XVI
II}, editado por Paolo Broggio y Maria Pia Paoli (Roma: Viella, 2011), 33 3-368.
179
FORMAS DE CONTROL Y DISCIPLINAMIENTO
con una población sensiblemente menor de los 100000 habitantes, durante los cien años que siguieron a 1650, se conocieron tres o cuatro ejecuciones públicas cada año24
• El número de ejecuciones públicas anuales era aún mayor en otras populosas ciudades de la Europa moderna.
En Sevilla, cuando la ciudad atravesaba su momento dorado, entre las últimas décadas del siglo XVI y las dos primeras del XVII, con una población mayor de 120000 habitantes, claramente superior a Ámsterdam, se podía asistir a la ejecución pública de entre veinticuatro y veinticinco personas cada año, lo que hacía una ratio anual por cada cien mil habitantes de veintiún ejecutados, notablemente superior a la de la capital holandesa, aunque no muy distante de otras urbes de la Europa preindustrial. En Roma, por ejemplo, entre 1600-1650 la tasa de ejecutados anuales por cada 100000 habitantes rondaba dieciocho, pasando en la segunda mitad del siglo XVIII a cifras entre tres y cuatro, cuando en Londres aún se superaba una tasa de catorce25• La ejecución pública de los condenados, por lo tanto, no era una sorpresa para los habitantes de las principales ciudades europeas, aunque la justicia recurrió a esta extrema opción de control social con carácter excepcional y, desigualmente en el Antiguo Régimen, de acuerdo con factores específicos de cada entorno, tradición jurídica y momento en el proceso de cambio cultural específico en cada formación social y contexto.
El advenimiento de regímenes liberales no cambiaba el curso de estos impactos y de los factores que los explicaban. En el populoso Londres de la época victoriana, de acuerdo con las estadísticas elaboradas por el erudito cronista John Jeaffreson26
, eran unos sesenta los ejecutados anualmente por cada cien mil habitantes, cifras muy superiores a las del período preindustrial. A lo largo del siglo XVIII, en el marco de una expansión demográfica que llevaría a la capital a duplicar su población y convertirse en la más populosa ciudad europea, anualmente se celebraban entre cuatro y ocho días de ejecuciones en Londres. En los sesenta y nueve años que siguieron a 1703 visitaron el cadalso de Tyburn 1243 personas que murieron ajusticiadas en las doscientas cuarenta y tres jornadas de ejecución que estudió Peter Linebaugh. Esta cifra expresa, no obstante, alrededor de la mitad de las ejecuciones conocidas en la capital británica en
24 Pieter Spierenburg, The Broken Spell. A Cultural and Anthropological History of Preindustrial Europe (N. Brunswick, N .Jersey: Rugers, 1991), 229.
15 Tomás A. Mantecón, «La economía del castigo y el perdón en tiempos de Cervantes», Revista de Historia Económica XXIII (2005): 67-97. También, del mismo autor «La Ciudad Santa y el . martirio de los criminales: justicia e identidad urbana en la Roma moderna», en Ciuitas. Ciudad y ciudadanía en la Europa moderna (Santander: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cantabria, 2014) [en prensa).
26 James Sharpe, Dick Turpin. The Myth of the English Highwayman [2004) (Londres: Profile, 2005), 89. .
180
CONTROLARIDISCIPLINAR:LOS CUERPOS Y LOS COMPORTAMIENTOS
• ese tiempo, pero aún así eran magnitudes sensiblemente inferiores a las que se conocieron en el siglo XIX27 •
Con estos datos se puede intuir que a principios del siglo XVIII no menos de setenta personas visitaban la horca de Tyburn cada año, lo que suponía una tasa en todo caso por encima de los catorce ejecutados anuales por cada 100000 habitantes. El caso londinense demuestra el creciente recurso a la pena capital en las decimonónicas y liberales sociedades del Occidente europeo, introduciendo un primer argumento para someter a crítica la veracidad y generalidad del proceso de cambio en las formas y objetivos de la penalidad observado por Foucault. Todo parece indicar que el surgimiento de las prisiones y las reformas reguladoras de la vida carcelaria no fueron realmente una alternativa a la pena capital sino una modalidad complementaria de castigo y disciplina.
La mayor parte de las personas que fueron protagonistas de las ejecuciones conocidas en las ciudades europeas del Antiguo Régimen eran varones adultos, pero menores de veinticinco años, generalmente de la propia ciudad y más excepcionalmente inmigrantes del propio país o de otros del entorno. A pesar de todo, la proporción de ajusticiados forasteros o extranjeros e inmigrantes era generalmente superior a la que tenía su peso dentro de la sociedad urbana, lo que quiere decir que su participación en la actividad delictiva de la ciudad era proporcionalmente mayor que la de los demás ciudadanos. Generalmente eran jóvenes con oficios muy modestos, aprendices, antiguos soldados, desertores, criados, trajineros, pequeños artesanos, jornaleros sin ocupación o campesinos depauperados, libertos o gentes degradadas o marginadas por prejuicios sociales de tipo sexual, étnico o religioso: irlandeses en Londres, moriscos en Sevilla, mulatos, negros y homosexuales en todas partes28
•
El motivo más frecuente para la ejecución de pena capital fue la comisión de homicidio, pero esa no era la única modalidad criminal que podía llevar a un reo a la horca, el garrote o la hoguera. En la Sevilla de los tiempos de Cervantes los ajusticiados por este motivo eran la mitad del total y en Roma esta proporción fue creciente a lo largo de los siglos de la Edad Moderna, a pesar de que las ejecuciones decayeron en este período histórico. El resto de los ejecutados habían cometido otros crímenes de gravedad. Allanadores reincidentes o que acompañaran sus acciones con agresiones físicas, heridas u homicidio, bandidos, falsificadores de moneda o sodomitas fueron, junto con los homicidas, los
27 Peter Linebaugh, The London Hanged. Crime and Civil Society in the Eighteenth Century (Cambridge: CUP, 1992), 91-111.
28 Linebaugh; The London Hanged, 114 y ss. Adriano Prosperi, «Gli inizi di un 'genere letterario': le statistiche criminali», La giustizia crimina/e nell'Italia moderna (XVI-.XVIII sec.), editado por Marco Cavina (Bolonia: Patron Editore, 2012) 35-58; Mantecón, «La Ciudad Santa y el martirio de los criminales».
181
FORMAS DE CONTROL Y DISCIPLINAMJENTO
principales pacientes de la versión más dura de la justicia. La reincidencia criminal en atentados contra la propiedad o el valor de los objetos y propiedades afectadas por el crimen también podían acabar por llevar al cadalso al criminal.
Estas intervenciones de la justicia, las protocolizadas en el procedimiento y con desenlace en castigos públicos, eran una expresión mínima de la misma. El reto de la historiográficamente calificada «revolución jurídica» era la superposición de la versión oficial y legal a otras formas tradicionales de justiciabasadas en la retribución a la víctima, la venganza o en el recurso a una violencia ritualizada real o simbólicamente. Esta se expresaba en forma de cencerradas, alborotos y tumultos o lances de cuchilladas, duelos y desafíos, pero también a través de la «infrajusticia» y el arbitraje29
• La tensión y complementariedad entre ambas dimensiones de la justicia no cesó en los siglos del Antiguo Régimen, afectando al cambio histórico que esta experimentó y experimenta aún a lo largo del tiempo30• Por otro lado, la pena capital no era la única forma de violencia legal ritualizada que se expresó con una dimensión pública en los escenarios urbanos del Viejo y el Nuevo Mundo aún a fines del Antiguo Régimen, a pesar de que estas formas de punición decayeron a lo largo del Siglo de las Luces.
En Colonia de Sacramento, el 14 de octubre de 1789 el marqués de la Plata pidió la pena de muerte «para satisfacción pública y exemplo de otros» de un gaucho, José Torres, que había provocado la muerte de otro en un duelo popular a la salida de una taberna. La Real Audiencia de Buenos Aires condenó al gaucho a pena de azotes y diez años de presidio a cumplir en Montevideo. El 7 de noviembre fue sacado de la cárcel y paseado «por las calles acostumbradas», para recibir doscientos azotes en público en el lugar de Los Pasajes de la capital
29 Una visión global y comparativa sobre esta materia en L'infrajudiciaire du MoyenAge a l'époque contemporaine, editado por Beno1t Garnot (Dijon: Editions Universitaires de Dijon, 1996). También Tomás A. Mantecón, «El peso de la infrajudicialidad en el control del crimen durante la Edad Moderna», Estudis 28 (2002): 43-76; Verónica Undurraga, «Valentones, alcaldes de barrio y paradigmas de civilidad. Conflictos y acomodaciones en Santiago de Chile, siglo XVIII», Revista de Historia Social y de las Mentalidades 14: 2 (2010): 35-72. Desde otra perspectiva, véase Benoit Garnot (editor), L'erreur judiciaire: de Jeanne d'Arc a RolandAgrett (París: Imago, 2004). Pueden encontrarse algunos ejemplos prácticos en Darío G. Barriera (compilador), Justicias y fronteras. Estudios sobre historia de la justicia en el Río de La Plata. Siglos XVI-XIX (Murcia: Editum, 2009). En esta dirección también los capítulos de Letizia Arcangeli, Valerio Antichi, Stuart Carroll, Tomás A. Mantecón, Daniel Edigati, Paolo Broggio y Eric Wenzel en Stringere la pace, 43-92; 229-276; 333-410; 429-464; 509-520.
30 Analizando material empírico procedente de diferentes entornos urbanos y rurales europeos a lo largo de los siglos de la Edad Moderna han subrayado la presencia histórica de esta tensión las aportaciones de Roodenburg, Martin Dinges, Maarten Prak, Katherine'Lynch, Gerd Schwerhoff, Robert von Friedeburg, Tomás A. Mantecón, Martin Ingram y Carl A. Hoffmann en Social Control in Europe, 1500-1800, editado por H erman Roodenburg y Pieter Spierenburg (Columbus: T he Ohio State University Press, 2004), 145-328.
182
CONTROLAR/DTSCIPLINARLOS CUERPOS Y LOS COMPORTAMIENTOS
• argentina, «publicándose al mismo tiempo su delito»31
• Después se le restituyó a la prisión para su remisión a Montevideo. En otros momentos y contextos, en Europa como América, este hubiera sido un caso merecedor de pena capital, aunque una sentencia a morir en la horca por estas razones también podía eludirse por la vía de la gracia32• Incluso los azotes en público ya eran, no obstante, un recurso extraordinario en esta cronología. El castigo corporal y la proclamación pública del delito mostraban rigor judicial, pero Torres eludió la pena capital, lo que expresaba una cierta clemencia judicial. La justicia legal se imponía por medio del castigo y su escenografía tanto como disponiendo una suavización de las condenas a través de la clemencia y la gracia.
Los dramáticos tormentos que impresionaron a Foucault también tenían una significación más allá de la mera disciplina represiva. Detrás de las cifras de ejecutados en el Antiguo Régimen y, dotando de sentido a la práctica de la pena capital y los castigos corporales en público, emerge una interesante información sociológica y cultural cuyo análisis permite comprender la significación de las culturas del sufrimiento en las sociedades preindustriales. Las actitudes de los reos en los últimos momentos de su vida, así como las reacciones del entorno social, es decir, los auditorios, ofrecen matices relevantes para explicar la significación de estas escenografías punitivas.
Los condenados a pena capital que se encontraban pendientes de ejecución en la cárcel sevillana a fines del siglo XVI se preparaban psicológicamente para el cadalso. Particularmente, aquellos considerados «valentones», es decir, los que dentro de los bajos fondos de la sociedad de la capital eran tenidos como los más audaces y arrojados, a quienes respetaban tanto otros criminales como los alguaciles y escribanos, que gozaban de cierto carisma entre el lumpen urbano y, eventualmente, pudieron ser contratados como asesinos o sicarios33
•
Estos «valentones» participaban en rituales que, organizados por ellos mismos en el patio de la cárcel, ensayaban incluso el protocolo punitivo y lo sometían a una terapia colectiva. Ensayaban «lo que habían de hacer con ellos después de veras; y hacíanse los unos jueces; otros, escribanos; y los otros reos». Celebraban juicios ficticios y hacían condenaciones. Cuando destinaban a alguno a la horca lo sacaban y paseaban a hombros por los corredores y patio de la cárcel a
31 Pablo Fucé, Cerca de Ja horca. Historia social de Colonia de Sacramento a partir de una causa criminal (Montevideo: Torre del Vigía Ediciones, 2003), 146.
32 Numerosas pruebas sobre el espacio europeo a lo largo del cambio histórico se ofrecen en J acqueline Hoareau-Dodinau, Xavier Rousseaux y Pascal Texier (editores), Le Pardon (Limoges: Cahiers de l'lnstitut d'Anthropologie Juridique 3, 1999).
33 Sobre estos arquetipos sociales y su imbricación dentro de la sociedad urbana castellana Tomás A. Mantecón, «La ley de la calle y la justicia en la Castilla moderna», Manuscrits. Revista d'historia moderna 26 (2008): 156-189.
183
FORMAS DE CONTROL Y DISCIPLINMIIENTO
voz de uno que actuaba como pregonero. Este gritaba el delito cometido. Otros hacían de alguaciles y escribano. Después, «remataban la tragedia con gritos de risa, que no había farsa, ni juego que tanta risa causase». Finalmente, «le daban el parabién al ahorcado de que se hubiese librado de las manos de la justicia y de la ganzúa del verdugo»34•
Estos y otros ritos desarrollados en la cultura carcelaria mostraban formas de solidaridad mutualista para enfrentarse psicológicamente a la trágica realidad que esperaba a cada condenado en el patfüulo. La perspectiva después de la sentencia era la de la conducción a través de las calles en una procesión de reos hacia el lugar de la ejecución, atravesando las calles más concurridas. Clérigos, cofradías y confortadores intensificaban su asistencia espiritual y, al fin, psicológica al reo para enfrentarse a su destino fatal y, en ocasiones, a la tortura que podía llevar aparejado el ceremonial punitivo. El crimen horrendo o atroz lo era porque implicaba más que una contravención a la ley, lo era también contra un orden inspirado por Dios. El castigo combinaba en estos casos ambos planteamientos. La tortura punitiva, el tormento, asunúa connotaciones de martirio, una ocasión para evacuar parte de la culpa y aliviar la gravedad del pecado implícito al crimen cometido.
Imagen 1. Estandarte de La Misericordia de Lisboa con que aún en el siglo XVIII se abría la procesión de convictos condenados en su itinerario hasta el lugar de ejecución. La imagen muestra la resignación del reo, con hábito de penitente, y su aceptación del castigo, instrumentos para lograr la salvación y edificar a los asistentes a la ejecución pública (Museo de La Misericordia de Lisboa. Fotograña del autor).
34 Pedro de León, Compendio de las industrias en los ministerios de la Compañía de Jesús con que práticamente se demuestra el buen acierto en ellos. Dispuesto por el Padre Pedro de León de la misma Compañía y por orden de los superiores (1628), manuscrito 573, segunda parte, apéndice 1 (Salamanca: Biblioteca Universitaria de Salamanca), ff. 300-305v.
184
CONTROLARIDISCIPLINAR:LOS CUERPOS Y LOS COMPORTAMIENTOS
Los confortadores, confesores de reos, misioneros o co~ades que acompañaban a estos en sus últimos días, asistían a su conducción al cadalso, a su ejecución y se encargaban de sus funerales, expresaban estas significaciones, y ayudaban al reo en estos ásperos trances35• A veces, la mano cortada del reo que la había alzado contra el padre, amo, amigo o soberano era lo único que quedaba como recordatorio del crimen, clavada en una estaca en el lugar de comisión del crimen. Otras veces el testimonio lo conformaban las cenizas y el humo de la hoguera dispuesta contra herejes y sodomitas o los cuartos y cabezas de los bandidos y salteadores, con que se adornaban picas y jaulas en los caminos, plazas públicas y acceso a las puertas de las ciudades.
LA JUSTICIA D E LA PLEBE
Los últimos momentos de la vida de la joven María Cordera transmite la emoción colectiva de su ajusticiamiento en Sevilla el 28 de abril de 1580. A sus diecinueve años era ya una «ladrona famosa» en la capital andaluza. Anteriormente a este fatídico día ya había sido azotada y desorejada en público dos veces. En esta ocasión, la reincidencia marcó su camino a la horca la primavera de 1580. En su conducción al cadalso «fue muy notable su contrición y lágrimas», «de manera que espantaba a todos los que la veían y oían hablar de Dios y detestación de su mala vida pasada», al punto de exclamar que los jueces habían sido muy «caritativos» con ella al disponer que fenecía su vida, que «nunca se enmendaría». Parece ser que <<murió dejando asombrados a todos, que no parecía sino que toda su vida no había tratado de otra cosa sino de penitencia y aborrecimiento del pecado»36•
El espectáculo de la ejecución de esta muchacha, marcada en su rostro y cuerpo con los evidentes signos del tormento y el castigo reiterado enmudeció al auditorio. Ofrecía un ejemplo modélico de ejecución ajustada a los propósitos de la autoridad judicial que disponía el ceremonial punitivo. Era un ejemplo idóneo para mostrar una justicia ineludible para aquellos delincuentes que se tenían por irrecuperables y, al tiempo, una ocasión de ofrecer ejemplaridad por medio del arrepentimiento y la redención del inculpado, permitiéndole saldar sus cuentas pendientes con Dios y avanzar hacia su salvación eterna.
35 Luigi Firpo, «Esecuzione capitali in Roma (1567-1671)», Eresia e riforma nell'l talia del Cinquecento (Florencia-Chicago: The Newberry Library, 1974) 307-342. Vincenzo Paglia, La marte confortata. Riti della paura e menta/ita religiosa a Roma nell'eta moderna (Roma: Edizioni di Storia e Letteratura, 1982). Prosperi, «Gli inizi di un 'genere letterario'», 35-58; Mantecón, «La Ciudad Santa y el martirio de los criminales».
36 León, Compendio, ff. 267v-268.
185
FORMAS DE C0 1'TJ'ROL Y DISCIPLINAMIENTO
Ejemplos de esta índole se conocieron regularmente en el mapa de la Europa
del Antiguo Régimen. En París, la primavera de 1676 el Parlamento encontró culpable de pa
rricidio a la marquesa de Brinvilliers, Marie Madelaine d'Aubray, por envenenamiento de su padre y dos hermanos y atentar contra la vida de su hermana. Fue condenada a muerte. Desde la prisión de Conciergerie debía ser conducida: descalza y con una soga alrededor de su cuello, sosteniendo un cirio en sus manos y colocada sobre una carreta, hasta llegar a la puerta principal de la catedral de Notre Dame. Allí debía arrodillarse y proclamar el motivo que le había empujado a cometer tan horrendo crimen: su codicia. Luego sería llevada a la plaza de Greve, donde sería decapitada. Su confesor entonaba el Salve Regina cuando los ojos de Marie eran vendados. Tras la ejecución, el cuerpo de Marie Madelaine fue quemado y sus cenizas arrojadas al viento,' para que se perdiera
todo rastro de su existencia37. Un protocolo similar había seguido años antes la ejecución de Ana Ma-
ría de Sotomayor y su esclavo Jerónimo en la Sevilla de 1588. Ambos habían preparado y ejecutado la muerte del esposo de Ana. El brazo ejecutor había sido Jerónimo, esclavo y amante, quien, en el camino y durante la conducción al lugar en donde sería ejecutado, sufrió toda una batería de intervenciones torturantes sobre su cuerpo, incluyendo la amputación de la mano con que consumara el crimen frente al lugar en que se había producido. La ejecución se desarrolló en el espacio ordinario, la Plaza de San Francisco, para luego quemarse los cuerpos de los condenados frente al lugar de comisión del parricidio3ª. En no muy diversos términos fue ratificada por la Real Audiencia de Santiago de Chile la sentencia condenatoria, por haber acabado con la vida de su amo, contra el negro Antonio. La sentencia, dada el 3 de septiembre de 1769, disponía al condenado en un carro desde la cárcel hasta el lugar de ejecución, recibiendo doscientos azotes y siendo también atenaceado «con unas tenazas de hierro hechas ascuas» en el camino hasta el cadalso. Allí sería ahorcado ese día, debiéndose cortar sus manos y la cabeza esa tarde al cadáver para quedar expuestos en lugares públicos bien visibles. Mientras, su cuerpo era amarrado a la cola de un asno y arrastrado hasta el lugar de Conventillo donde debía ser
reducido a cenizas39. El objetivo de la ejecución en casos como los descritos, incluso, como el de
la criada y presunta homicida Sarah Malcom en el Londres de 17 3 3, que aludió
37 Abbot, Amazi_ng, 39-40. 38 León, Compilación, ff. 300-305v. . . 39 Claudia Arancibia,José Tomás Cornejo y Carolina González, Pena de muerte en Chile colonial.
Cinco casos de homicidio de la Rea/Audiencia (Santiago: RIL editores, 2003), 175-176.
186
CONTROLAR/DISCIPL!NAR:LOS CUERPOS Y LOS COMPORTAMIENTOS
• el tormento pero ofreció ejemplaridad, era expresar a las multitudes urbanas los peligros derivados de optar por la consumación del crimen. De la procesión que conducía al patíbulo a los condenados en la Sevilla del 25 de febrero de 1588 resultaba impactante «la resignación de Jerónimo» ante el tormento. El esclavo inhibió sus emociones cuando las tenazas al rojo actuaron contra su cuerpo y cuando se le amputó la mano. Solo proclamaba su culpa y pedía el favor de Dios40• El tormento y la resignación del condenado parecían resarcirlo de culpa. No obstante, nadie de entre cuantos asistieron ese día a las ejecuciones llegó al extremo que se conoció el 20 de marzo de 1776, en la ciudad británica de York, con las cenizas de la aju.sticiada instigadora de la muerte de su marido Elizabeth Broandingham, ahogada por el verdugo una vez atada a la estaca en que su cuerpo, luego, sería consumido por las llamas de la hoguera. En este caso, varios de los espectadores de la ejecución recogieron posteriormente cenizas de Elizabeth, quién sabe si para recordar lo horrendo del delito o para conservar una especie de reliquia o testimonio del castigo41 •
El ritual de ejecución de madam Boiveau, después de que esta conspirara para poner fin a la vida de su esposo, un hacendado dijonés, en 1728, también permitió a la inculpada reponer una posición en que saldara sus cuentas pendientes con su conciencia, con la sociedad y con Dios, lo que permite explicar la dignidad con que se enfrentó a la pena capital y la comprensiva reacción de cuantos asistieron formando multitud a la ejecución42. En Londres, un poco más tarde, la conducción de Sarah Malcom al cadalso, construido frente al lugar en que se había cometido el crimen que se le achacó, en Fleet Street, en medio de gran expectación, en 1773, tenía esas connotaciones. Esta criada, procedente de las Midlands, inculpada de homicidio múltiple en la casa de su ama en Londres, se mostró orante y acongojada ante la perspectiva de la muerte, una estampa que dotó de gran dignidad a la ejecución y que mostraba una traza de la condenada muy alejada de la que nos trasladó William Hogarth, quien la visitó dos días antes de su ejecución en la prisión y creyó descubrir a alguien «capaz de cualquier maldad» en el rostro de la joven que retrató43.
A pesar de su cierta regularidad entre los rituales punitivos del Antiguo Régimen, la ejecución de la pena capital era un desenlace extraordinario en la conversación sostenida entre los criminales y la justicia. A través de ceremoniales cuidadosamente orquestados, la justicia debía demostrar hasta dónde podía llegar el brazo de la ley para castigar a los enemigos de la paz pública. Bastaba
40 León, Compendio, ff. 300-305. 41 Abbot, Amazing, 44. 42 Benoí't Garnot, Un crirne conjuga/ au XVIIIe siecle. L'affaire Boiveau (París: !mago, 1993). 43 William Hogarth. Conciencia y crítica de una época, 1697-1764 (Madrid: Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando, 1998), 222-223.
187
FORMAS DE CONTROL Y DISCIPLINAMIENTO
mostrar que las mutilaciones, tormentos y castigos corporales, quizá infamantes o destinados a la redención espiritual del reo podían llegar a acompañar el final de la vida del delincuente para lograr también efectos en la inhibición del delito. La dramatización de los castigos se expresaba con lenguajes fácilmente comprensibles por los espectadores, pero estos no eran meros receptores pasivos del ceremonial sino que participaban activamente en el mismo, expresando, de este modo, una ética colectiva hacia el condenado y sus acciones, o bien ante la propia actitud de la justicia y sus representantes. Era el diálogo que se establecía entre la autoridad punitiva, el entorno social y el reo lo que producía efectos disciplinarios y permitía recomponer el orden que rompía cada conflicto. La plebe, al fin, participaba en la definición, significación y cambio histórico de la «disciplina». Esto permite explicar episodios concretos que no eran extraordinarios.
En Somerset, Elizabeth y Mary Branch fueron condenadas a muerte la primavera de 1740, después de ser juzgadas en_su localidad de Taunton por la crueldad con que trataron a la adolescente Jane Butterworth, a quien habían tenido como criada en su casa. Cuando el proceso seguía su curso se encontraron restos de huesos humanos enterrados en la granja de los Branch. Otra criada de la familia que había desaparecido tiempo atrás. Se llegó a sospechar que Elizabeth Branch, que entonces contaba con sesenta y siete años, también había envenenado anteriormente a su marido. El día 3 de mayo Elizabeth y Mary Branch fueron sentenciadas a pena de muerte. Elizabeth, temiendo las reacciones de la multitud, pidió que fueran ahorcadas muy temprano, antes de que se reuniera una multitud de espectadores44• Sus temores acusaban recibo del papel activo de los espectadores de las ejecuciones públicas. Si en las de María Cordera, Marie Madelaine d'Aubray o Sarah Malcom en las sociedades sevillana, parisina o londinense de 1580, 1676 y 1733 respectivamente la plebe se expresó con su silencio, dotando de dignidad a los ceremoniales punitivos, que se ajustaban a esquemas y propósitos de la autoridad judicial, las multitudes también reaccionaban de otro modo atendiendo a las circunstancias y contextos, la tipología de los delitos y el carisma de los condenados.
La ejecución de Mary Bateman en la plaza de la ciudad británica de York, el 20 de marzo de 1809, ante una multitud de atónitos espectadores permite comprobar hasta dónde llegaban a tomar forma y hacerse evidentes estas emociones colectivas. Mary había sido una criada doméstica en York, hasta que abandonó su ocupación para convertirse en adivina y hechicera en Leeds, donde llegó a gozar de cierta prosperidad gracias a estas habilidades y a la venta de abortivos. Cuando fue ejecutada, la multitud aún esperaba que ella utilizara
44 Abbot, Amazing, 32-36.
188
CONTROLAR/DISCIPLINAR;LOS CUERPOS Y LOS COMPORTAMIENTOS
sus capacidades sobrenaturales para esfumarse just~ en el momento en que se estr~chara el nudo de la soga sobre su garganta. Muchos se agolparon para ver la eJecución, o el prodigio. Numerosas personas habían pagado incluso para poder ver el cuerpo de Mary Bateman después de la ejecución y se alinearon en largas colas para comprobar si su muerte se había producido realmente y ver el cadáver, antes de que este se remitiera al Hospital General de Leeds para su disec.ción. Allí, el cuerpo de Mary fue fragmentado en piezas pequeñas que se vendieron a macabros coleccionistas y a gentes que daban aún por buenas las artes mágicas de la antigua criada de York45•
El ejemplo de un morisco llamado Diego de A9acá, ajusticiado junto .con otros compinches en la Sevilla en 1585, por acciones de salteamiento de convoyes que remitían fondos de la recaudación de impuestos y por otros actos de este género, podría servir de contrapunto a algunas de las opciones señaladas. La plebe vivía estos episodios de muy variadas formas. La reacción popular reforzó, en este caso, aún más contundentemente el propósito disciplinario de la autoridad judicial. Era un «valentón» en s.u propio entorno de salteadores moriscos, adornándose de arrojo, audacia y fuerte personalidad. Para las autoridades gubernativas A9acá y sus secuaces eran un problema de orden. Para los transeúntes, sin embargo, era parte de la plaga de bandidos que actuaba en la zona. Para los asistentes a su ejecución era un «renegado», un rebelde islámico, orgulloso de su fe.
Cuando se disponía su ejecución, ya en el cadalso, el escribano le dio ocasión de descargar su conciencia en público. A9acá tomó la palabra para gritar a la multitud que tenía una deuda de medio azumbre de vino con una tabernera de Triana. Pidió que alguien lo pagase en su nombre. Con esto provocó alborotos y risas en el gentío. A continuación, el verdugo le dijo que le perdonara, p~es él solo era ejecutor de la justicia. A9acá contestó con desdén: «no me parió m1 madre para que un tan grande bellaco como tú me ahorcase». El verdugo le asestó entonces una patada y el bandido quedó colgando, con la soga al cuello, pero aún quedó al morisco tiempo para una última exclamación gritando el nombre de Mahoma antes de morir, «de manera que todos los circundantes lo oyeron»46
•
A9acá murió mal; o bien, según se mire. El premio a su «valentía» fue, sin embargo, que el verdugo le prolongó la agonía. No saltó sobre él para, abrazado al reo, como era común, con su peso, hacer que la muerte del condenado fuera rápida. Mientras el cuerpo de este aún bailaba en la horca sufrió una lluvia de piedras. Luego, un grupo de muchachos se subió a la horca <<y lo desataron y
45 Abbot, Amazing, 25-26. 46 León, Compilación, ff. 274-274v.
189
FORMAS DE CONrROL Y DISCIPLINAMIENrO
lleuaron arrastrando medio viuo y medio muerto por las calles». En la noche, en la plaza de Arriba, en La Costanilla, «lo medio quemaron con los cestos de las vendedoras, quando ellas ya no estauan allí». Ahí no acabó todo. Después de haberlo abrasado, llevaron los carbonizado~ restos del morisco hasta la puerta de Triana «como para que acabase de pagar la deuda que auía declarado en la horca que deuía a la tabernera».
El ajusticiamiento de A~acá implicó su muerte biológica, cuando esta ya lo era en términos sociales. Además, asumió una gran carga simbólica. Era un «valentón», pero con una <<Valentía a la contra» de valores cuyo simple cuestionamiento estaba fuera de los márgenes de tolerancia, no solo legal sino también de la mayoría social y confesional de su entorno. Su actitud era un desafío que el verdugo y los asistentes a la ejecución no admitían. Era un «renegado». Su «valentía» era subversiva del orden que definía el encuadre jurídico y gubernativo, pero también los códigos éticos de la plebe, y, por lo tanto, se convertía en un sujeto que había que aniquilar completamente. Todo el protocolo aplicado y la violencia desplegada contra Diego de A~acá el día de su ejecución asumían esas connotaciones.
Justamente una experiencia y un desenlace contrario conoció un año más tarde en la propia capital andaluza un muchacho de diecisiete años llamado Francisco Martín, quien acabó eludiendo la ejecución de la pena capital a que fuera condenado. Vivía a unas doce leguas de Sevilla. Había acompañado a uno de sus amigos y paisanos algo mayor que él, llamado Simón López, que le dijo que debía cumplir con el encargo de conducir un bebé para ser entregado en una institución caritativa en la localidad de Bornos. Sin embargo, según reconoció en el patíbulo su compañero, exculpando a Francisco, al llegar a la ribera del río Guadalete Simón ahogó a la criatura, que quedó allí enterrada, sin que el muchacho pudiera evitarlo.
Las lluvias, en los días posteriores, provocaron la crecida del caudal y el cadáver se desenterró y fue descubierto, averiguándose lo sucedido. Los dos jóvenes fueron condenados. Después de la autoinculpación de Simón López y de la exculpación que este hizo de Francisco Martín en público, en el cadalso, el confesor de la cárcel, Pedro de León, se alargó tanto en sus exposiciones a los oficiales de la justicia y al público, y eran de tal fuerza sus argumentos para evitar que se ejecutara al adolescente que, según relató el jesuita, nadie se atrevía a decirle que terminara47 • El muchacho acabó por ser retornado a la cárcel, «con un aplauso y alegría universal, dando gracias a Dios porque libraua aquí i no tenía culpa». Más tarde, con la mediación de varios prohombres locales, el joven logró un indulto.
47 León, Compilación, ff. 286-29lv.
190
GONrROLARIDISCIPLINAR:LOS CUERPOS Y LOS COMPORTAMJENTQS
;odos estos ejem?los dan muestra de la variellad de combinaciones que ofrecian las conversac10nes gestuales y simbólicas sostenidas entre convictos a~t~ri~ades Y multitudes, incluso en los entornos patibularios. La evolució~ histonca de las ejecuci~n~~ pú?!icas de castigos ñsicos en Ámsterdam permite c?mprobar. que la sens1b1lizac1on de la sociedad, en diferentes grados y con s1~tomas d1ve~so~ de exp~esión, en contra de la escenografía punitiva que implicaba el sufonnento físico del reo, la concentración de la multitud en torno a los lugar~s ~e ejecu.ción, el bullicio y conmoción que todo esto suponía, así como el gnteno ~ ~uc1eda~ q~e implicaba todo este festival del castigo corporal que ~r~ las ~uruc10nes publicas acabaron por erosionar la práctica, desgastar sus s1~ficac10nes en términos de disciplina y esto, al fin, provocó cambios s~stanc1ales en las .formas de punición. En la capital neerlandesa los primeros smtomas de camb1? se d~tectan en las últimas décadas del siglo XVII y marc.aron una tendencia declinante del castigo corporal en público a lo largo del siglo ~48• El fe.nómeno aún aguarda un análisis regional y local específico para exp~car los ritmos y los factores del cambio histórico en una perspectiva comparativa que contemple una visión compleja del fenómeno sin obviarse las significaciones dispensadas por «la plebe». '
CONCLUSIONES
~as g~nt~s, en sus distintas condiciones, la multitud congregada en los escenano: p~bhcos, ~a plebe en su complejidad y cada una de sus categorías y jerarqmas mterveruan de una manera informal en la concreción y evolución secular de las form~s de disciplinamiento social en el Antiguo Régimen, convirtiendo en anacroms~os los ejemplos de práctica punitiva tan áspera como excepcional que conoc1e~on hom~res como Robert Damiens o como Tupac Amaru rr en la segunda nntad del siglo XVIII. Había percepciones que latían en el seno de las sociedades y que impulsaban el cambio histórico de las formas de disciplinamiento social, incluso en expresiones tan formalizadas y cuidadas como las escenografías punitivas descritas en las páginas precedentes. Obviamente la d~ .las ejecuciones públicas, tan cuidadosamente dispuestas por la autoridad p~tiva, e~a una faceta especialmente delicada como para que ese «disciplinanne~to s~cial desde abajo» se expresara con mayor fortaleza de la que muestran testimoruos como los analizados.
. Había otras muchas facetas disciplinarias en que esta acción «desde abaJO» cobraba un mayor protagonismo y vigor. Tumultos, asonadas, algarabías,
48 s . b p1eren urg, The Spectacle ofSuffering.
191
FORMAS DE CONTROL Y DISCIPLINAMIENTO
destrucción de cercados, incendios provocados en los montes y bosques, pasquines, libelos y cencerradas articulaban muy variadas formas de disciplinamiento social que afectaban al cambio social y cultural en las sociedades históricas49
• A todo esto se sumaban incluso expeditivas acciones como asaltos a las cárceles y liberación de reos, o dificultar los encargos de los jueces con comisión para evacuar autos criminales contra sujetos bien integrados y considerados en sus comunidades sociales. Por vía de hechos, sin necesidad de palabras, se podían expresar discrepancias muy notables entre la sociedad y las instituciones sobre la definición de la justicia y la disciplina. En algunos casos, a pesar de la dureza con que podían llegar a desarrollarse los acontecimientos, incluso se podía acabar por utilizar el recurso de la gracia para dar oficialidad a soluciones ya dispensadas por la sociedad para restaurar la paz y superar el conflicto. Eso, que ocurría regularmente, ofrece todo un fértil campo de análisis todavía en gran medida por explorar.
El ejemplo ofrecido por los expedientes de indulto logrados en la primavera de 1625 por Miguel de Anguita y otra decena de sujetos que embozados y armados con arcabuces, espadas y dagas participaron de noche en el asalto y rompimiento de las seguridades y muros de la madrileña cárcel de Pozuelo de Alarcón en el verano de 1624, que dejó heridos incluso al propio alcaide y su familia, para acabar liberando a varios reos que se consideraban inocentes de las muertes que se les cargaban, ofrece una idea de hasta dónde se podía llegar y lo que se estaba dispuesto a arriesgar para lograr una opción más justa en el desenlace de conflictos arbitrados y sentenciados por la justicia. Quienes protagonizaron el asalto se arriesgaron a la pena de muerte o, en su defecto, a varios años de galeras y elevadas sumas de gastos, costas y sanciones. Aunque finalmente eludieron es~e desenlace, vieron cómo se incrementaron las sumas dinerarias que tuvieron que pagar y debieron enfrentarse al destierro de sus localidades. Muchos de los protagonistas del asalto lograron así, no obstante, eludir la horca50•
Las sociedades del Antiguo Régimen, como se ve, han dejado testimonios muy expresivos sobre sus formas de participación en los ceremoniales punitivos dispuestos por las autoridades. En unos casos, la reacción de la multitud enfatizaba las significaciones previstas por la autoridad y dispuestas a través del ritual, en otros, las gentes asistían con curiosidad y llegaban a expresar empatía con el reo, hasta manifestar que la justicia no era ejecutarlo sino exculparlo. En algunos casos, incluso la reacción de la muchedumbre llegó a evitar el ajusticiamiento del condenado. En otros episodios, incluso sin modificarse la concreción de
49 Mantecón, Conflictividad y disciplinamiento social, 289-362. so Archivo General de Simancas (AGS), Cámara de Castilla, leg. 1742, <loes. 3 y 10, sin foliar.
192
CONTROLAR/DISCIPLINAR:LOS CUERPOS Y LOS COMPORTAMIENTOS
la ejecución, esta y las acciones que habían llevado a sus protagonistas hasta el cadalso, así como la escenografía punitiva eran resignificadas por la multitud, de modo que todo el ceremonial impulsaba cambios inesperados sobre la propia evolución de los castigos y las concepciones sociales de la justicia.
Todo lo expuesto evidencia que a veces es preciso adoptar puntos de vista analíticos inusuales para conocer fenómenos que pasan inadvertidos en observaciones más convencionales. Solo así se pueden superar juicios apriorísticos poco fundamentados o prejuiciosos. Como advertían los tripulantes del navío comandado por Antonio de Ulloa el 24 de junio de 1778, sin producirse el eclipse que él contempló y sin una observación analítica atenta no es posible no solo advertir fenómenos ópticos tan sutiles como el «agujero» o «cortadura» en la Luna que ellos avistaron, sino incluso otros muy presentes, regulares e inadvertidos ordinariamente, como las que denominaron «estrellas de segunda magnitud» en el texto con que se abría este capítulo. Esta materia aún preocupa a la moderna astrofísica.
La historia del disciplinamiento social se ofrece como un espacio fértil para perspectivas analíticas no convencionales, que avancen más allá de lo aparentemente obvio y de la lógica que asienta el proceso de construcción de los «Estados» y el inexorable desarrollo del <<Derecho» y la «Revolución Jurídica» en el proceso de imposición de proyectos concebidos «desde arriba», paradigma asentado en el historicismo decimonónico. La experiencia del disciplinamiento social que ofrecen los testimonios documentales del Antiguo Régimen permite leerlo más como un espacio de negociación complejo y anguloso que como un efecto de la imposición o la hegemonía elitista. La historia de las élites, por grande que haya sido su influencia en los procesos, y la de la construcción de los Estados, no es toda la historia, ni representa sus trayectorias más generales. Esto explica tanto los desenlaces de episodios aquí descritos, como la propia clemencia de los soberanos para flexibilizar la aplicación del «Derecho» y la disciplina implícita a las formas de punición.
193