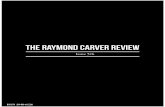Raymond Aron y el Régimen de Franco
Transcript of Raymond Aron y el Régimen de Franco
Raían Española
SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2003
EPISTOLARIO FERNÁNDEZ DE LA MORA
Correspondencia con Laureano López Rodó
ESTUDIOS
Otra versión de la historia de la ciencia, por Steven M . Barr Comentarios sobre la guerra en Irak, por Angel Lobo El éxodo gibraltareño, por J. Uxó Palasí
NOTAS
Los acuerdos hispano-norteamericanos, medio siglo después de la firma, por F. Olivié Raymond Aron y el régimen de Franco, por Jerónimo Molina Breves reflexiones sobre la izquierda y la violencia política en Chile, por José Díaz Nieva
CRÓNICA
La política, por F.J. Peñalva
LIBROS
Unión Soviética, comunismo y revolución en España, de Stanley G. Payne Memorias de un periodista (Testimonio recogido por Tiziana Abate), de Indro Montanelli La fuente impura. Los orígenes antidemocráticos de la idea europeísta, de J. Laughland
206 NOTAS
lo que equivaldría a dar marcha atrás en la historia y volver a exponernos a ser dirigidos por el Reino Unido y Francia, dirección a la que habría que añadir ahora las de Alemania por un lado y la de los propios Estados Unidos por otro que nos considerarían, en este caso, como un país europeo más.
Por último, continuar como hasta ahora, manteniendo los acuerdos en un rango equiparable al de un contrato de arrendamiento. Esta es, sin duda, la peor de las soluciones pues en cada crisis internacional que se produzca "nuestros inquilinos" -los norteamericanos- tendrán que hacer uso del suelo de España sin que nosotros debamos o podamos impedirlo y, ese uso no nos reportará beneficio alguno.
En la primera Guerra del Golfo de 1991 se quiso calmar a la opinión pública doméstica y proyectar al exterior una imagen de neutralidad cuando se sabía que nuestras bases eran un apoyo logístico esencial para la guerra en cuestión. Estas actitudes timoratas que no engañan a nadie y que están dictadas por el miedo a tomar nuestro destino en nuestras propias manos, son las que más empequeñecen la imagen de un país ante los demás.
Para terminar podríamos decir que en la aplicación de los acuerdos, España ha querido evitar comprometerse demasiado creyendo que así no alteraba el curso de una Política Exterior seudo neutralista que ya no es posible. Ha llegado la hora de insertarlos en una amplia Política Exterior activa que debe ser elaborada entre todas las fuerzas políticas españolas, teniendo en cuenta nuestros intereses y nuestra seguridad.
Fernando O L I V I É
RAYMOND ARON Y E L REGIMEN DE FRANCO
I
Las relaciones entre las inteligencias polít icas francesa y española nunca han sido fáciles. La fortuna, que pasa de una ciudad a otra a lo largo de la historia, las ha malquistado en la época moderna, pues el universa-
NOTAS 207
lismo político de la Monarquía hispánica nunca se avino a la doctrina francesa de los «intereses del Estado», característica del particularismo esta-tista de los reyes de Francia. Por otro lado, nunca vio Francia con buenos ojos la vocación talasocrática de las Españas, frustrada por la Casa de Austria y, en última instancia, descartada para siempre tras el desastre de Tra-falgar (1805). Después de la Revolución de 1789, la «ideología francesa» divulgó el tercero de los grandes mitos europeos sobre la política española, elaborado a lo largo del siglo X V I I I : el del atraso secular de la nación ibérica, que supuestamente nada había aportado a la civilización. No se trataba de un juego de intelectuales, pues a la vista está su grave alcance en dos patologías del pensamiento español, el «afrancesamiento» (la anties-pañá) y el «casticismo» (la españa-eternd), que han conocido sucesivos episodios agudos desde 1808 hasta los años 70 del siglo X X . El atraso intelectual, tópico explotado como pocos en la Gobernación española (política interior), tuvo pues, inicialmente, una influencia decisiva sobre la política de Estado (exterior). Su objetivo era la neutralización política de España. Los otros dos grandes mitos, el relativo a la Empresa americana (la Leyenda negra) y el del oscurantismo religioso (la Inquisición) sólo se entienden, ciertamente, bajo la perspectiva de la lucha de una Europa particularista —secundariamente protestante— contra España, tesis cara a la teología política de Alvaro d'Ors pero también, y esto es menos conocido, a la doctrina jusinternacional de Camilo Barcia Trelles, quien solía oponer con gran originalidad a Maquiavelo y al padre Vitoria. La mencionada neutralización política de España como objetivo contemporáneo de la política europea, uno de cuyos últimos episodios fue el Kulturkampf antifranquista, se sumaba así a la querella geopolítica de cuatro siglos contra las Españas virreinales, iniciada por Inglaterra y Francia y zanjada por los Estados Unidos con la expulsión de la Monarquía hispánica del hemisferio occidental en 1898, y a la disputa del poder espiritual de la Iglesia, incompatible con la Estatalidad. Puede decirse que estas diatribas, hoy difuminadas y envejecidas, siguen formando parte del imaginario político europeo. Así, conviene no perderlas de vista cuando se examina el pensamiento sobre España de los historiadores, escritores políticos e intelectuales europeos en general. No es este un asunto menor a la vista del crédito que entre nosotros se otorga a cierta historiografía política que se dice hispanista ¿Habrá alguna nación europea más complaciente que la española con las falsificaciones históricas políticas?
La sociología de la inteüigentzia francesa del tercio medio del siglo X X es ahora una especialidad académica que ha perdido el interés que
208 NOTAS
concitaba hace apenas 15 años. El opio de los intelectuales de Raymond Aron, escrito en 1955, sigue siendo, aún hoy, la pieza maestra de esa literatura. Todos los complejos de una casta intelectual son examinados en sus páginas, particularmente el «sinistrismo», mentalidad indulgente con los crímenes cometidos en nombre de las buenas intenciones. Mas el asunto de los intelectuales y polemistas franceses del siglo pasado tiene todavía alguna importancia si se mira con ojos españoles, pues en sus temáticas predilectas se amalgaman los mitos pol í t icos del sinistrismo —la Izquierda, la Revolución y el Proletariado— con la leyenda de Franco. Abordar este asunto y otros conexos de modo sistemático es una tarea generacional que requiere, además de tiempo y prudencia, una cierta dosis de optimismo personal y algo de «habilidad maniobrera» para no dejarse alcanzar por el agrio espíritu de revancha que preside la narración oficial de los últimos 80 años de historia política española —desde la Dictadura comisaria de Primo de Rivera, que intentó en 1923 apuntalar sin éxito la Monarquía, hasta la Dictadura constituyente de Franco, que «estatificó» la vieja forma política y «nacionalizó» la dinastía borbónica 1 —. Puede
1 Resulta irónico que haya sido Franco el ejecutor del proyecto estatificador incoado por la II República. La «modernización» de España de la que tanto se habló durante la meseta de su régimen no era otra cosa, como vino a decir el jurista del momento Javier Conde, que la institución de la forma política estatal -el «desarrollo político», concepto relacionado con esa literatura y tematizado entre otros por Luis Sánchez Agesta y Manuel Fraga Iri-barne, más tiene que ver, en cambio, con la mutación de la forma de gobierno-. En cuanto a la «nacionalización» de la dinastía borbónica, había habido, ciertamente, ensayos muy anteriores a 1939, particularmente el levantamiento «nacional» de 1808, a ambos lados del Atlántico, contra Napoleón y a favor de Fernando VII y, así mismo, el modesto ensayo de Monarquía social que acompañó, desde 1883, a la Comisión de Reformas sociales, empresa social de altos vuelos, a la que sobró eclecticismo krausista y faltó determinación y visión políticas. Ninguna de las dos tentativas llegó a término: en el primer caso, porque los Bor-bones de la primera mitad del siglo XIX no comprendieron su misión —aquel «pouvoir en quelque facón neutre» o, en castizo, el «augusto cero»— y se vieron enredados en las querellas inagotables del constitucionalismo; en el segundo, porque al rey de Cánovas del Castillo le faltó el liderazgo dinamizador de una verdadera socialen Kónigtum. En este punto, el mérito del régimen franquista -que encontró, por cierto, buenos intérpretes de Lorenz von Stein en Ángel López-Amo, Luis Diez del Corral, Carlos Ollero y Gonzalo Fernández de la Mora- fue la «novación dinástica» (a todos los efectos) y la postulación del Príncipe de España como un «servidor» de la nación o del Estado, según el modelo del Rey-soldado Federico de Prusia. Llama la atención la ausencia de este tópico en la historiografía política que, por transigir con ciertas convenciones y para simplificar llamaremos «franquista» y «antifranquista», lo que no quiere decir, por lo demás, que toda esa literatura sea ideológica.
NOTAS 209
hablar de ello con conocimiento de causa Pío Moa, historiador a sus propias expensas, cuya magnífica trilogía sobre la Guerra c iv i l , a pesar de haber sido condenada por la cultura oficial y subvencionada, ha sido silenciosamente reconocida por la España real, para usar la terminología krausista de la Restauración.
Hasta ahora, los estudios sobre el Régimen de Franco se han basado, con muy pocas excepciones, en un método que podr íamos llamar de la «justificación», según el cual, toda forma de gobierno que no se adapte a cierto plan de progreso carece de legitimación, no sólo en sentido jurídico, sino también histórico-político o existencial. Este método, más bien ideológico, presume la existencia de una forma de gobierno óptima, válida en todo tiempo y lugar, al margen, por tanto, de la situación histórica. Así, la imitación o imposición de los patrones socialdemócratas («democracias de Potsdam») en todas las naciones del continente europeo en tres etapas —al acabar la guerra (Italia [1947], Alemania [1949]), en los años 70 (Portugal [1976] y España [1978]) y después de la caída del Muro (Che-quia [1992], Polonia [1992])— parecería confirmar esa visión historicista de la convivencia política. En realidad, el problema de lo político representado singularmente en cada régimen político nada tiene que ver con las justificaciones ideológicas ex post, actitud que, de entrada, condenaría y dejaría fuera de la historia a todos los regímenes políticos anteriores a 1945 cuyos supuestos constituyentes se mostrasen refractarios a lo que Julien Freund llamó «democratismo». Para salvar esta falla que ha esterilizado tantos esfuerzos, apelamos aquí al método «demostrativo», característico del realismo y que se atiene rectamente a la esencia de los asuntos políticos. Todos los regímenes contemporáneos se dicen partidarios, de una u otra forma, de la Libertad, de la Igualdad, de la Legalidad, de la Independencia nacional y de la Paz universal, de modo que sólo una historiografía política ingenua como la liberal o maquiavelista como la marxista-leninista puede apoyarse en estos elementos, meramente declarativos, para develar un régimen. Dar por buena esta actitud sería como reducir la ciencia jus-constitucional al estudio de la parte dogmática de los textos constitucionales, olvidándose de la proyección de la parte orgánica sobre la comunidad política. Es por ello que la inteligencia política que no renuncie a «anda-re drieto alia veritá effettuale della cosa» tiene que reparar, antes que nada, en la situación histórica de la nación, el vigor del orden político, las libertades concretas de los ciudadanos (tanto políticas como civiles), la l i m pieza de los compromisos y transacciones políticas, la reglamentación de lo público y la regulación de lo privado, el reconocimiento de amigos y
210 NOTAS
enemigos, la veracidad sustancial de la narración de la fundación política y la ausencia de revanchismo en la pedagogía política.
En España, ejercitar de este modo el pensamiento no está exento de riesgos, sobre todo cuando se pretende discurrir políticamente —en términos de estabilización, estatificación o fundación polí t icas— y no ideológicamente —apelando a categorías como franquismo y nacionalcatoli-cismo— sobre la Dictadura constituyente de Franco. La prudencia intelectual recomienda por tanto que se llame la atención sobre lo que algunos intelectuales y estadistas foráneos han pensado y escrito sobre la política española de la época de Franco, observando propedéuticamente las cautelas apuntadas al principio. En realidad, esta nota es sólo una incursión en una temática muy vasta, que tal vez se podría ordenar por países. Habríamos de distinguir en tal caso entre el hispanismo anglosajón y el germánico, muy diferenciados entre si. Tampoco se podría prescindir en esta genealogía in nuce, que debe quedar para mejor ocasión, de la opinión que sobre la política española se ha divulgado en las naciones hispanoamericanas, las cuales, con toda probabilidad, nos devolverían de aquella una imagen tan sugestiva como desusada y digna de contrastarse con las ucranias venáticas de los nacionalismos peninsulares. Quedaría finalmente la consideración de la literatura francesa, que tiene, a nuestro juicio, un interés especial pues, como solía recordar Giménez Caballero, interpretando a su modo genialoide un sutil arcano diplomático, «Francia no amó nunca a España».
La discusión sobre el «páramo español» tuvo en su momento la respuesta adecuada [entre otras: J. Marías, «La vegetación del páramo», de 1977]. En esa época tuvieron cierta trascendencia en algunos ambientes las invectivas de Les Temps Modernes [mayo de 1950] contra la cultura española, es decir, contra su régimen: afirmaba la publicación sartreana «que no hay en la España de Franco un solo investigador de mérito, un solo poeta de valor, un solo autor dramático de talento, un solo ensayista, un solo pintor o un solo músico que produzcan obras dignas de consideración». Javier Conde, entonces director de la Revista de Estudios Políticos —una empresa intelectual de primer orden— y directamente atacado en las páginas francesas, lamentaba que se hubiese escogido «la trasnochada vía del patetismo marxistoide para disparar sobre nosotros a chorro suelto un juicio denigratorio de la cultura española contemporánea» [Revista de Estudios Políticos, n° 1950, pág. 7]. Frente a las apreciaciones del redactor del artículo, «un modorro más en la triste genealogía de los detractores de España, que ustedes conocen tan bien», Conde se mostraba irónicamente
NOTAS 211
orgulloso: «los españoles de hoy somos sencillos y humildes ... tal vez no poseamos una Existenzphilosophie tan variada y tan original como con la que hoy cuenta Francia, pero nos congratulamos de tener entre nosotros unos cuantos pensadores, científicos, escritores y artistas originales de enérgica y creadora mente y de buena talla europea... En vez de citar sus nombres voy a permitirme regalarle a usted sus obras» [op. ult. cit., pág. 9]. . . Afortunadamente, la actitud de los intelectuales franceses no quedó en eso, ni siquiera entre los de profesión liberal. En no pocos de ellos, aún habiendo estado su juventud marcada por la Guerra de España, a fin de cuentas una de las últimas guerras románticas {¿Por quién doblan las campanas? (1940) de Hemingway, La fiel infantería (1942) de García Serrano), se encuentran juicios aislados y sin embargo muy ponderados. Pertenecen a este género los comentarios de Bertrand de Jouvenel sobre su presencia en la zona nacional durante las primeras semanas de la guerra o la original visión de Franco como jefe militar de Julien Freund. Más extensamente se ocupó del régimen franquista, desde la óptica de la Ciencia política, Ray-mond Aron. Casualmente, de Jouvenel, Freund y Aron fueron, en su juventud, socialistas de profunda convicción.
I I
Aron nunca se interesó demasiado por la política hispánica, en parte porque como francés adolecía también del vicio que él mismo atribuía a la izquierda parisina, cuyo mundo, solía decir, terminaba en el barrio de Saint-Germain-des-prés. ¿Cómo se representó pues Aron el régimen español? Durante la Guerra de España, «mi corazón estaba con los republicanos españoles», escribió en sus memorias [Mémoires. 50 ans de reflexión poli-tique, Juillard, 1983, pág. 141], actitud lógica y comprensible, al menos por dos motivos. Uno estrictamente personal, pues tiene que ver con las ilusiones de su socialismo anarquizante juvenil, influido por Alain, y con el círculo de sus amistades: André Malraux, Eric Weil, Alexandre Koyré, Alexandre Kojéve. La segunda razón de su alineamiento izquierdista es más objetiva y, desde un punto de vista francés, sustantivamente política: reconociendo que Simone Weil les había puesto al corriente de la represión estalinista en Cataluña y que, en otras condiciones, ello les habría llevado tal vez a cambiar de posición, lo cierto es que el apoyo del Eje a Franco completaba el encerclement de Francia, forzándoles como franceses a tomar partido en contra de los militares rebeldes. Aún así, recuerda Aron
212 NOTAS
que, según decía ya entonces Kojéve, el gobierno de Chamberlain no deseó realmente «la victoria de los republicanos, hipotecada por los intereses comunistas o, lo que es lo mismo, soviéticos» [op. ult. cit, pág. 142]; ello obligó a la ayuda estalinista a ser discreta, pues la Unión Soviética no podía arriesgarse de entrada a que su visibilidad en el escenario mediterráneo empujara a Londres hacia un entendimiento de conveniencias con Berlín. Nunca se sabrá, continúa Aron, qué actitud hubiese tomado en la I I Guerra mundial una España republicana. Pero lo cierto es, concluye, que el bando vencedor ni impidió la victoria aliada ni ayudó a Alemania.
La Guerra de España fue para Aron preludio de la europea, pero no de la que comenzó en septiembre de 1939 (la dróle de guerre), sino de la guerra librada a partir de 1941, cuya naturaleza se había alterado sustancial-mente después con la invasión de Rusia en el mes de junio [ibíd.] Recién terminada nuestra guerra civi l , en una relación ante la Sociedad francesa de Filosofía titulada «Estados democráticos y Estados totalitarios» [17 de junio de 1939], Aron se refirió circunstancialmente al carácter totalitario del Nuevo Estado español, basándose en el carácter supuestamente revolucionario y expansivo de su política exterior. Ese dinamismo imperialista era lo que, a su juicio, «parecía» estar incorporando a España a la «táctica de los Estados totalitarios», no tanto por decisión de la dirigencia política, sino por la presión de los falangistas, «el partido español más cercano a los partidos totalitarios» [Machiavel et les tyrannies modernes, Fallois, 1993, págs. 182-84]. Escribe Aron: «lo ignoro casi todo de la España de ayer y de hoy como para juzgar, ni siquiera platónica o retrospectivamente, la Guerra de España y mis sentimientos de aquella época» [Mémoires, pág. 142]. Destaca por ello su última palabra sobre el asunto, haciendo propia la opinión de Golo Mann: dada la inmadurez para la democracia parlamentaria de la España republicana, «el prolongado interregno de Franco respondía a una necesidad trágica» 2 .
2 Cuando se habla de «inmadurez democrática» como causa de la quiebra o corrupción de un régimen se presume resuelto un problema cuya comprensión apenas se ha empezado a rozar. En todo caso, la misma sociedad que fue la materia política de la estatifica-ción republicana, lo fue de la estatificación franquista, con resultados bien diferentes. El problema de fondo, que magnificó la tragedia, fue tal vez la traición de la dirigencia política a los verdaderos intereses nacionales, es decir, la ceguera y el doctrinarismo intransigente de las élites intelectuales que instituyeron la constitución republicana. Esto ha sido suficientemente estudiado como para no tener que abundar en ello, aunque por regla general no se ha tomado en consideración que la guerra, caracteriológicamente muy cercana a las guerras de religión que precedieron a la aparición del Estado, se explica en parte como
NOTAS 213
El miedo a los pronunciamientos, atizado todavía en España a principios de los años 80, acaso al servicio del «cambio» que diseccionara Fernández de la Mora en Los errores del cambio (1986), no le parecía a Aron una verdadera amenaza para la nueva democracia, incorporada progresivamente a las convenciones y usos políticos europeos. El problema, escribió sagazmente el sociólogo de la Sorbona, no estaba en los generales, sino en la amenaza del terrorismo vasco [ibíd.] Nos encontramos pues ante un régimen fundado en una «necesidad trágica» —la superación de la guerra c i v i l — , cuya liquidación oficial, según Aron, coincide, paradójicamente, pero lógicamente también, con la incorporación de España a la civilización liberal europea y la asociación al Mercado común [Plaidoyer pour l'Europe decadente, Robert Laffont, 1977, págs. 108-9]. ¿Cómo es posible que el régimen europeo más atacado después de la I I Guerra mundial, supervivencia «atávica» de la misma, «sin constitución» y «aislado» inter-nacionalmente, haya podido realizar con éxito la empresa de reincorporar a Europa a la nación que mantenía bajo su férula? La cómoda explicación sociológica, que ni siquiera la izquierda española discute ya —«el legado de las clases medias»—, no es suficiente. Hay una profunda razón políti-
el último acto de la decadencia secular de la comunidad política hispánica y su modo de convivencia secular, al verse rebasada por los Leviatanes modernos. En rigor, no puede decirse que la declinación española fuese cultural o económica, sino que ante todo fue política. Siendo la España de la Restauración una nación pobre, distaba mucho de ser el enfermo económico de Europa. En cuanto al retraso científico, este era evidente en relación a Grandes potencias como Alemania o Inglaterra, pero se trata de una mistificación si no se matiza y se tiene en cuenta el conjunto de las naciones europeas. E l doctrinarismo de los constituyentes abocó al experimentalismo, elogiado por los grandes constitucionalistas europeos de entreguerras, sobre todo por B. Mirkine-Guetzévitch, pero políticamente nefasto. Es por ello singularmente doloroso constatar el fracaso intelectual de los «juristas de Estado» de la II República (Nicolás Pérez Serrano, Eduardo Luis Lloréns, Francisco Ayala, Gaspar Bayón Chacón), que recibieron un material jurídico (la Constitución de 1932) con graves deficiencias estructurales -no siendo la menor de ellas la debilidad del poder ejecutivo- y difícilmente rectificable. Es muy revelador de la diferencia entre el jurista político y el comisario ideológico que los trabajos sobre la constitución republicana del más importante jurista del periodo, Pérez Serrano, partidario de una república de centro o moderada, es decir, del Estado -aunque en realidad no llegó a ser el jurista del régimen-, fuesen verdaderos pliegos de cargos contra la dudosa técnica jurídica empleada por los constituyentes, entre quienes se contaba Luis Jiménez de Asúa. El democratismo como ideología contemporánea del régimen óptimo no tiene en cuenta el trabajo del «tiempo» sobre las fundaciones políticas; tal vez por ello nunca ha comprendido la grandeza trágica de dos personajes como Salvador de Madariaga y Niceto Alcalá-Zamora, autores, en 1935 y 1936 respectivamente de Anarquía o jerarquía y Los defectos de la constitución de 1931.
214 NOTAS
ca que tiene que ver, según Aron, con el carácter «despolitizador» del régimen de Franco, en el mismo sentido en el que Fernández de la Mora entendía la «desideologización» de la política.
¿Qué tipo de régimen fue pues el de las Leyes Fundamentales? Aron se ocupó de él particularmente en dos ocasiones, en el curso impartido en la Sorbona en 1957-58 sobre Democracia y totalitarismo, con el que puso fin a su trilogía sobre la sociedad industrial [Démocratie et totalitarisme (1965), Gallimard, 1992], y en un trabajo de 1979 publicado en el número 7 su revista Commentaire («¿Existe un misterio nazi?») y que Christian Bachelier recogió hace unos años en su magnífica antología aroniana [Une histoire du XX' siécle, Plon, 1996]. En Democracia y totalitarismo, un pequeño clásico ignorado de la Ciencia política, Aron desarrolló sistemáticamente una tipología de los regímenes políticos bajo una óptica realista. En su opinión, en la sociedad industrial existen dos grandes sistemas políticos, los constitucional-pluralistas y los de partido único o ideocra-cias. Existe, sin embargo, un tercer género de regímenes, caracterizados porque no existe en ellos partido único, pero tampoco pluripartidismo, y porque su legitimidad no es electoral, pero tampoco revolucionaria. Un ejemplo de ello pudo ser el régimen de Vichy, en parte inspirado, como solía recordar Aron, por la obsesión maurrasiana de que los franceses dejaran de opinar sobre todo. Pues, en último análisis, «este tipo de regímenes sin partidos exigen una suerte de despol i t izac ión de los gobernados» [Démocratie et totalitarisme, pág. 96]. A esta categoría pertenecían el sala-zarismo y el franquismo. «El régimen del General Franco [no] es un régimen de partido único, comparable al modelo nacionalsocialista o comunista. Pero tampoco es un régimen multipartidista, sino que es autoritario, en nombre de su idea de España y de la doctrina de legitimidad que proclama» [ibíd.]
En el pensamiento aroniano, el franquismo debe entenderse a partir de la personalidad política de Franco, «conservador y religioso, restaurador más que novador» [Une histoire du XXL siécle, pág. 216] y de la historia política de España. En este sentido, resulta determinante el fracaso crónico del constitucionalismo hispánico. Ningún texto constitucional ha arraigado, según Aron, donde la religión y la Iglesia han desempeñado un papel preponderante. « ¿ C ó m o puede establecerse un régimen constitucional, admitido por el conjunto de la ciudadanía, si la fuerza moral o espiritual más importante de la nación no lo sostiene, si la Iglesia es hostil, o lo parece, a las instituciones políticas? El fenómeno es evidente en el caso de España» [Démocratie et totalitarisme, pág. 170]. La debilidad de esta hipóte-
NOTAS 215
sis responde, en todo caso, a los prejuicios del liberalismo francés, de los que Aron, en última instancia, no escapa. Más interés tiene para lo que aquí nos ocupa, pues está mejor fundamentada, la relación vincular que establece entre estallido de la Guerra civi l y el fracaso del constitucionalismo en España. La causa remota que explica la institucionalización del régimen de Franco no era el complot del capitalismo, sino el «fracaso de la democracia parlamentaria». La causa próxima es archiconocida: «un golpe de Estado que triunfó a medias y que desencadenó una horrible guerra civil». Mas el contagio totalitario en el que tanto se insiste fue en realidad una erupción superficial y «poco a poco, el régimen se separó del modelo propiamente fascista (partido único, ideología estatista), acercándose a la tradición española hasta el momento en que la política de crecimiento económico, en los años sesenta, preparó la democratización posterior a Franco» [Une histoire du XXe siécle, pág. 215].
Como régimen despolitizado o desideologizado, el franquismo presentaba tres características fundamentales que le apartan absolutamente del fascismo, «movimien to por el que entiendo —escr ib ía el sabio f rancés— un régimen que rechaza la pluralidad de partidos, que favorece a un partido con el monopolio de la actividad política y que exalta la nación y el Estado» [op. ult. cit., pág . 214]: a) pluralismo social; b) tradicionalismo y c) monarquismo. A j u i c i o de Aron, el elemento defi-nitorio del régimen no fue tanto su hostilidad al pluralismo de partidos, sino el reconocimiento de «grupos organizados, ninguno de los cuales (Falange, Iglesia, e jérci to , sindicatos) es considerado como soporte exclusivo del Estado» [Démocratie et totalitarisme, pág. 96]. E l verdadero desafío del régimen, una vez estabilizado, era hallar la combinación adecuada del pluralismo de las organizaciones familiares, regionales y profesionales con el rechazo del pluralismo de partidos [op. ult. cit., pág. 360]. La salida lógica del régimen fue la institución fallida de las «asociaciones polí t icas». Pero el régimen de Franco tenía también un carácter tradicional, incluso si en alguna ocasión se refiere Aron a la «revolución española» para alinearla apresuradamente en los regímenes que llama del / / / de l'epée, por contraposición a los de l / / / de soie de la legit imidad [op. ult. cit., pág . 230]. Si bien el franquismo era menos «conservador» que el salazarismo, pues a la vista están los resultados económicos de uno y otro gobierno, no por ello fue menos hostil al Estado total [op. ult. cit., pág. 231], tal vez por el predominio de una ideología católica. No era aspiración de Franco entregar el Estado a un partido único revolucionario, sino más bien «mantener la diversidad social
216 NOTAS
unida por un Estado fuerte pero no i l imitado» [op. ult. cit., pág . 233]. Refuerza esta actitud, por úl t imo, alejando más si cabe al rég imen del fascismo, la opción de Franco por la restauración monárquica , pues «el movimiento fascista exige una part icipación popular que la monarquía ya no es capaz de recabar en nuestra época» [Une histoire du XXe siécle, pág. 215].
Jerónimo M O L I N A
BREVES REFLEXIONES SOBRE LA IZQUIERDA Y LA VIOLENCIA POLITICA EN CHILE
En los últimos meses del año 2001 aparecía en los escaparates de las librerías chilenas un nuevo libro de Patricio Quiroga Zamora, un antiguo exiliado político que en la actualidad se desempeña como académico en la Universidad Artes y Ciencias Sociales (más conocida como ARCIS) de Santiago de Chile. Claro está que en su juventud Patricio Quiroga dedicaba su tiempo a otros menesteres más fructíferos que el del estudio y la reflexión, formando parte de una guardia pretoriana muy especial, cuya misión estaba dirigida al servicio y custodia de Salvador Allende, y que se originó una vez que éste fuera elegido Presidente de la República, en 1970, por un escaso 1 % de los sufragios. Treinta años después, se nos intenta acercar a la historia de los GAP, siglas que servían para identificar a los miembros de esa escolta personal del conocido dirigente del socialismo chileno; para ello Patricio Quiroga nos muestra una obra que lleva por título: Compañeros. El GAP. La escolta de Allende (Aguilar , Santiago de Chile, 2001,289 págs.).
En la introducción de este libro el autor comienza por afirmar que la tergiversación, la omisión y la calumnia se convirtieron en la norma que rigió la historia chilena durante los diecisiete años que duró el gobierno militar; años en los que al parecer se trató de reescribir los sucesos más recientes acaecidos en aquel país. Frente a esta situación, Patricio Quiroga se alza como paladín de la verdad (su verdad) histórica, en un intento desesperado por evitar que esta situación perdurase, y con el objetivo de