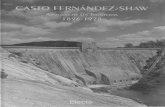Rompiendo fronteras: activismo intersex y redes transnacionales
Desafiando Fronteras. Control de la movilidad y experiencias migratorias en el contexto capitalista.
Transcript of Desafiando Fronteras. Control de la movilidad y experiencias migratorias en el contexto capitalista.
©2013, de los textos, Soledad Álvarez Velasco, María Eugenia Anguiano Téllez, Alejandra Aquino Moreschi, Magdalena Barros Nock, Yerko Castro Neira, Blanca Cordero Díaz, Frédéric Décosse, Nicholas De Genova, Josiah Heyman, Sandro Mezzadra, María Dolores Paris Pombo, Roxana Rodríguez, Pablo Rojas, Amarela Varela Huerta, Patricia Zamudio Grave.©2013, de la edición, sur+ ediciones.
sur+ edicionesPorfirio Díaz 1105Col. Figueroa 68070Oaxaca de JuárezOaxaca
ISBN: 978-607-8147-15-1
Hecho e impreso en México
www.surplusediciones.org
Desafiando fronterasControl de la movilidad y experiencias migratorias
en el contexto capitalista
Alejandra Aquino Moreschi, Amarela Varela Huerta y Frédéric Décosse,
coordinadores
7
Introducción. Pensar la migración en el contexto capitalista actual1
Alejandra Aquino Moreschi y Amarela Varela Huerta
El enfoque del libro
Las migraciones humanas han estado ligadas al capitalismo desde el origen de este modo de producción, ya que la movilidad es uno de los terrenos fundamentales donde se juega la productividad de este sistema (Heyman, 2011; Mezzadra, 2004 y 2005; Moulier-Boutang, 1998). Sin embargo, al mismo tiempo que ha promovido los des-plazamientos humanos y de mercancías a través de las fronteras, el capitalismo ha implementado mecanismos para controlarlos y dis-ciplinarlos, sólo que en cada época lo ha hecho de diferente manera.
En el contexto actual del sistema mundo, la migración Sur-Nor-te está organizada a partir de diferentes dispositivos de control
1 Este libro fue realizado en el marco del proyecto multidisciplinario Equinoxe (Unión Europea, Programme Culture 2007-2013, ligne 1.3.5. Pays Tiers). Agrade-cemos a Laurent Festas y a EuroCulture el apoyo para realizar el simposio que dio lugar al libro.
8
basados en la ilegalización de los migrantes, su racialización y la precarización de sus empleos. Por supuesto, estos dispositivos no son aplicados de la misma forma a todas las personas, como seña-la Heyman (2011), la frontera está atravesada por lógicas profun-damente desiguales, según las cuales algunos actores, migrantes o desplazados económicos son vistos como “riesgos” y son vigila-dos de cerca (y posiblemente detenidos), mientras que otros viaje-ros son considerados “confiables” y, por lo tanto, casi nunca son controlados.
Como ha mostrado De Genova (2004 y 2005) en sus investigacio-nes la “ilegalidad” de los migrantes no es una consecuencia natural de un cruce de fronteras no autorizado o de otras violaciones a la ley de inmigración, es más bien, un estado producido por la ley. Es decir, la “ilegalidad” es una condición socio-política producida, ambivalente y controvertida, que se activa a través de una amplia zona fronteriza que tira entre la migración y el control (Squire, 2011). De ahí lo acertado que De Genova (2004) hable de “produc-ción legal de la ilegalidad”, fórmula que permite señalar el papel de la ley y de los discursos legales en la producción de una “ilegalidad” que supuestamente pretende combatir.
Numerosos autores han señalado también que la condición de “ilegalidad” impuesta a los migrantes busca expresamente su ex-clusión social y política, y la producción de mano de obra flexible, disciplinada y precaria. En palabras de De Genova (2004 y 2010), la deportación potencial de todo trabajador indocumentado es nece-saria para producir una fuerza de trabajo vulnerable y maleable, que al ser descartable resulta sumamente provechosa. La deportabi-lidad reproduce en los cuerpos de los migrantes los efectos prácticos de la frontera física entre México y Estados Unidos. Esta “depor-tabilidad” es resentida fuertemente por los migrantes en el ámbito laboral, en el sentido de que encarnan el “ideal” del trabajador que cumple satisfactoriamente con el trabajo y permanece invisible y sin derechos (Harrison y Lloyd, 2011).
9
Así, detrás del discurso hegemónico sobre la migración indocu-mentada como un “problema” sufrido por los países de acogida, se oculta que la migración “ilegal” es producida expresamente por las leyes y por las políticas de migración y está orientada a cumplir una función central dentro de lo que Calavita (2005 y 2004) lla- ma una “economía de la alteridad”, que consiste en excluir social-mente a los migrantes y producir mano de obra barata y flexible. La autora sostiene que la ley en sí misma y las prácticas rutinarias que la ponen en marcha producen –y reproducen– la precariedad del estatus jurídico del trabajador migrante y, en consecuencia, una si-tuación de precariedad laboral. En otras palabras, la “irregularidad institucionalizada” es producto de un sistema legal que no tolera a los migrantes de las periferias del sistema mundo más que bajo la condición de que sean trabajadores flexibles y precarios.
El otro elemento necesario para comprender el dispositivo de control migratorio implementado por el Estado es la producción de fronteras raciales (Fassin, 2011). Es decir, el hecho que la “ile-galidad” migrante se construya en estrecha relación con la racia-lización de estos trabajadores (De Genova, 2005 y 2004; Calavita, 2005 y 2004), entendida como “la extensión de un significado racial a relaciones no clasificadas o categorizadas en términos raciales en una fase anterior” (Omi y Winant, 1986: 3). La racialización es en-tonces una condición indispensable para el control de la mano de obra. La incorporación de una matriz racista a la categoría de “mi-grante ilegal” –y además mexicano– transforma el ser migrante en una categoría cultural poseedora de una esencia o sustancia propia (Stephen, 2008). De hecho, las leyes de inmigración han logrado producir a los mexicanos como un ícono del “extranjero ilegal” en Estados Unidos (De Genova, 2006).
En lo que toca al contexto político, diferentes autores han seña-lado acertadamente que estamos viviendo una guerra de los Esta-dos dirigida contra el terrorismo, la delincuencia y las migraciones, todo esto presentado como parte del mismo contínuum, como si el
10
migrante, el terrorista y el delincuente fueran lo mismo (Palidda, 2011; Fernández, et al., 2010). Desde hace ya varias décadas, pero particularmente a partir del 11 de septiembre de 2001, la tendencia de los Estados nacionales ha sido impulsar políticas de control y vigilancia que aspiran a una mejor gobernabilidad de la migración (Inda, 2006a; Fassin, 2011), lo que ha llevado a algunos autores a hablar de un Estado securitario (Fernández, et al. 2010). Para justi-ficar este tipo de políticas de control, la mayoría de los países han vinculado de manera negativa a la migración indocumentada con la seguridad nacional, ya sea utilizando argumentos en los que se amalgama la figura del terrorista con la del migrante, o bien, me-diante discursos que presentan al migrante como un peligro “cultu-ral” para la nación. Si bien no existe ninguna evidencia empírica de que los migrantes hayan constituido o puedan constituir un peligro para las sociedades a donde llegan, estos discursos han generado confusión y enormes prejuicios en su contra (Herrera y Artola, 2011) con graves consecuencias para esta población.
Estas políticas de control y vigilancia que tocan por igual las fronteras exteriores como las interiores, se han traducido en accio-nes concretas como la utilización de tecnologías biométricas, las deportaciones, las redadas en lugares de trabajo, el endurecimien-to del sistema punitivo, la implementación de leyes que ponen en cuestión las libertades y garantías de ciertas personas, entre otras (Fernández, et al, 2010; Harrison, Jill y Lloyd, 2011).
De tal forma que un mundo globalizado que se presentaba en términos de flujos y de circulación, en realidad no ha dejado de establecer filtros y dispositivos de control y vigilancia de las fron-teras (Brown, 2009). La vigilancia fronteriza es vista entonces por algunos autores como una forma de gobernar la inmigración “ile-gal” mediante una especie de “tecnología profiláctica” en el sentido de que reúne una serie de mecanismos prácticos y simbólicos para evitar los cruces irregulares de la fronteras y así impedir la “conta-minación” del cuerpo social (Inda, 2006b).
11
En este tipo de contexto legal, político y económico están te-niendo lugar las experiencias migratorias de millones de hombres y mujeres, quienes enfrentan cotidianamente la violencia del Estado y los efectos más crudos del capitalismo actual. En definitiva, la coyuntura económica, social y política nos invita al pesimismo, sin embargo, como sostiene S. Palidda (2011: 8), no hay que olvidar que las aspiraciones de emancipación –en este caso del sujeto migrante– no pueden ser suprimidas totalmente, de ahí que existan luchas y resistencias diversas, posiblemente todavía muy débiles, episódicas y muy costosas para los migrantes, pero que no han dejado de desa-fiar y agrietar al régimen global de fronteras.
De ahí que el objetivo de este libro sea abrir un espacio de re-flexión política y académica sobre el tema de la migración, que nos ayude a visibilizar en el contexto global, las situaciones que enfren-tan los migrantes durante su experiencia migratoria, así como el funcionamiento del sistema capitalista en la gestión de las movili-dades humanas, ya sea en Europa, Estados Unidos o América La-tina. Se busca también entablar una reflexión crítica sobre los dis-cursos hegemónicos y las categorías imaginarias que organizan los discursos políticos sobre la migración, los migrantes y las fronteras, siempre con una perspectiva histórica y comparativa entre Europa, América del Norte y América Latina.
Los contenidos del libro y sus apuestas
La estructura del libro que el lector tiene entre manos está dividida en cuatro grandes apartados. En el primero de ellos, Control de la movilidad en el capitalismo neoliberal, hemos agrupado las re-flexiones que versan sobre los regímenes de fronteras y el abordaje que bien desde abajo o bien desde la mirada macrosocial hacen los autores.
Josiah Heyman, en su trabajo sobre el capitalismo y el control coercitivo de la frontera México/norteamericana, explora los lazos
12
multidimensionales –sociales, políticos, y económicos– entre fron-teras y capitalismo. Con base en el análisis de tres dimensiones de las fronteras en cuestión: la movilidad desigual entre capital y per-sonas, y entre personas desiguales; el crecimiento del poder en la aplicación de leyes en la frontera de Estados Unidos, especialmente contra migrantes en condición de “sin papeles”; y la militarización de los dos lados de la frontera México-Estados Unidos. En su texto, el lector reconocerá una lectura crítica de los efectos del capitalismo en la movilidad de las personas y de las ventajas que esto produce para el sistema contemporáneo de explotación y despojo.
En un segundo capítulo de este apartado “Capitalismo, mi-graciones y luchas sociales. La mirada de la autonomía” Sandro Mezzadra nos propone un abordaje teórico “autonomista” de las migraciones, aporta un texto en el que nos desafía a ir más allá de la lectura académica que enfoca los procesos migratorios desde las estructuras sociales, culturales y económicas; porque para abor-dar el tema de la autonomía de las migraciones, hay que observar los movimientos y conflictos migratorios desde una perspectiva que priorice las prácticas subjetivas, los deseos, las expectativas y los comportamientos de los propios migrantes, aportando con su reflexión una propuesta teórica innovadora y que abre caminos para una discusión sociocientífica que parta de una crítica po-lítica a las estrategias con las que interpretamos las migraciones contemporáneas.
Finalmente, en el tercer capítulo de este apartado “Las fronteras que se engrosan y las nuevas pesadillas del neoliberalismo mori-bundo” Gilberto Rosas aborda el impacto que la securitización de las fronteras tiene para los sujetos que ejercen la movilidad. Nos presenta una panorámica del nuevo engrosamiento de la frontera entre México y Estados Unidos que sostiene a su vez la génesis de la decadencia de la globalización neoliberal. Un trabajo que nos pro-pone mirar reflexivamente cómo las nuevas texturas de movilidad, de las mercancías culturales, y el flujo humano que se entretejen en
13
las fronteras al mismo tiempo que el temor, la inseguridad, y las pesadillas sobre los Otros, están movilizados como estrategia de gobernanza del neoliberalismo “moribundo”.
Los tres autores nos proponen pues novedosas miradas para re-flexionar en torno a la relación que existe entre las migraciones de personas y la configuración de las actuales lógicas de explotación capitalista en el sistema mundo.
En la segunda parte de este libro, Control de la movilidad y cru-ces de fronteras, el énfasis está puesto en las estrategias concretas con las que las prácticas instituidas en el capitalismo contemporá-neo, gestionan la movilidad humana para asegurar el dominio de los trabajadores migrantes, y así obtener más y mejores ganancias para la clase dominante.
En el capítulo que nos presenta María Eugenia Anguiano, “Mo-vilidad transfronteriza y políticas de contención en países de trán-sito migratorio”, se abordan las lógicas cada vez más restrictivas de las políticas migratorias, y cómo es que éstas han afectado las condiciones habituales en que ocurría la movilidad humana, alte-rando la dinámica de las poblaciones que residen en los territorios fronterizos y las relaciones transfronterizas establecidas en los ám-bitos locales. De ahí que el objetivo del trabajo de Anguiano sea dar cuenta de las recientes políticas de carácter restrictivo en países de tránsito migratorio, cuyos territorios devienen en virtuales fronte-ras regionales en la Unión Europea y América del Norte.
María Dolores París, por su parte, en su trabajo “La insegu- ridad de los migrantes en la frontera norte de México” explica los riesgos físicos y sociales para quienes cruzan la frontera México-Estados Unidos en lo contemporáneo, trabajando con la hipótesis de que las condiciones de extrema inseguridad y violencia gene-ralizada en el lado mexicano de la frontera, se combinan con las políticas llamadas de “seguridad y control fronterizo” del lado es-tadounidense, para exponer al migrante indocumentado a amena-zas cada vez más elevadas contra su seguridad personal, hipótesis
14
que la autora demuestra a partir de analizar las condiciones en que se realiza la movilidad de los migrantes mexicanos por la frontera norteamericana.
En el tercer capítulo de este apartado, “La migración indo-cumentada: entre imágenes de guerra y la invisibilidad”, Soledad Álvarez reflexiona en torno a la violencia estructural, cada vez más aguda y más compleja, que padecen quienes transitan entre fron-teras sin los permisos legales para atravesarlas. Para Álvarez, esos tránsitos indocumentados son la cara visible de la deshumanización de las relaciones sociales y estatales en torno a los migrantes. Y para interpretar dicha deshumanización, nos ofrece dos imágenes de la realidad migratoria clandestinizada provenientes de dos latitudes del mundo. La primera es la imagen del tren de la muerte, de La Bestia, que carga a migrantes del sur y, sobre todo, centroamerica-nos en su tránsito por México. Y, la segunda, es la imagen que deja la migración indocumentada en tránsito desde África a Europa. La intención de comparar las realidades busca comprender, en parte, la reacción que sociedades civiles de ambas latitudes han protago-nizado para combatir, omitir o suscribir dicha deshumanización.
Así, en los tres capítulos de este segundo apartado, las autoras abordan con ejemplos concretos, bien de leyes y tratados, bien de su- jetos que transitan por las fronteras fortificadas por políticas de Estado, las consecuencias humanas que arroja el régimen global de fronteras que limita el derecho humano a circular con libertad.
En la tercera parte del libro, Control de la movilidad y mercados de trabajo, la dimensión que se prioriza analizar es la relación entre gestión de las migraciones humanas y estrategias de explotación ra-cialmente complejizadas. Para ello, Frédéric Décosse en su capítulo “Experimentando el utilitarismo migratorio: los braceros marro-quíes bajo contrato omi en Francia” aporta un ejemplo concreto so-bre las paradojas de las migraciones con fines laborales y “legales”: el caso de los jornaleros marroquíes en la agricultura intensiva del sur de Francia, un espejo para comprender las lógicas del modelo de
15
los programas de migración temporal, que desde hace más de una década se promueve como alternativa a la migración permanente “legal” o a la migración “indocumentada”. Poniendo énfasis en dudar o desestabilizar la retórica de la que se sostiene este modelo, que establece que con la circularidad de los trabajadores se cubren las necesidades de las economías del Norte, beneficiando a las eco-nomías que expulsan a esos migrantes con remesas y haciendo a los migrantes circulares actores del “desarrollo” de sus comunidades sin que estos sujetos tengan que renunciar a su vida familiar. Sin embargo, el autor demuestra que la migración circular representa más bien una manera de disciplinar las migraciones internacionales y precarizar a los trabajadores migrantes.
En un segundo capítulo de este apartado, Alejandra Aquino con su trabajo “De trabajadores cautivos a nómadas laborales: jóvenes indocumentados en Estados Unidos” analiza las formas en cómo se articula el control de la movilidad que se ejerce contra los migrantes indocumentados y la explotación de su mano de obra en diferentes mercados de trabajo. A través del estudio de las trayectorias migra-torias de jóvenes chiapanecos migrantes en Estados Unidos, Aquino explica la estrecha dependencia que existe entre la ilegalización de los migrantes, por la vía de las leyes migratorias, y su explotación como fuerza de trabajo altamente vulnerable en el contexto del sis-tema capitalista. La tesis central del capítulo es que el objetivo de las políticas migratorias no es la expulsión de los migrantes, sino su explotación.
El tercer artículo es de Blanca Cordero, la autora analiza la mo-ral del éxito de los trabajadores trasnacionales en el circuito migra-torio de Huaquechula, Puebla a Nueva York, donde se muestra que la moral del éxito es el resultado de la intersección entre trabajo y consumo en condiciones históricas particulares, y es el sedimento de ideas y prácticas tan contradictorias como la génesis y reproduc-ción diaria de los huaquechulenses como trabajadores transnacio-nales, en donde coexisten condiciones de vida pasadas y actuales.
16
Finalmente, este tercer apartado de libro concluye con el trabajo de Pablo Rojas sobre “Metrópolis: trabajo sexual y migración en las fronteras”, un ejercicio de investigación sobre el trabajo sexual y la trata de personas, en el que se plantea un acercamiento a la vida, motivaciones de la migración, y reflexiones de las mujeres que realizan ese trabajo, para advertir cómo el trabajo sexual en el sis-tema capitalista, es una de las opciones –nunca deseada– de forma de subsistencia económica para una mujer que migra. Y que es un trabajo regulado por el capital, con la misma lógica que aplica para el mercado laboral en general. Nada más que en este caso, se suma la violencia del sistema patriarcal, el abuso, la fuerza.
Los cuatro trabajos que conforman este apartado demuestran con ejemplos concretos que el régimen global de fronteras, más que gestionar la migración de personas, busca optimizar los mecanis-mos de explotación de los trabajadores transnacionales.
Con estas tres primeras partes del libro, buscamos caracterizar con situaciones y debates contemporáneos las políticas migrato-rias que los estados y organismos internacionales han construido e implementado para garantizar mecanismos de explotación más afinados en el capitalismo actual. En los dos últimos apartados del libro, la apuesta es caracterizar las resistencias que esos sujetos que transitan entre fronteras y mercados de trabajo, entre imaginarios y sociedades civiles nacionales, oponen para vivir con dignidad el exilio económico a los que el capitalismo les condena.
En el cuarto bloque, “Control de la movilidad y resistencias”, se presentan reflexiones teóricas y casos concretos de dichas resis-tencias a los regímenes de extranjería. Por ejemplo, Nicholas De Genova, a partir del caso de Elvira Arellano –madre/trabajadora migrante, indocumentada mexicana, quien en un acto de valerosa desobediencia civil se refugió públicamente en una iglesia que le ofreció “santuario” para evitar su deportación–, muestra cómo el poder soberano del Estado fue presionado a tomar una decisión sobre el notable dilema presentado por el caso: proceder con su
17
deportación o aplazarla. Al decidir mirar hacia otro lado, las auto-ridades tácitamente instituyeron un particular estado de excepción, por el cual la ley se suspendía en lugar de hacerse cumplir. Para De Genova lo que se encontraba en juego era si se le permitiría a Are-llano simplemente vivir su vida, proteger y criar a su hijo, y ganarse la vida sin impedimentos excepcionales e intrusiones por parte del Estado o, por otra parte, si esta mujer inmigrante, cuya auténtica transgresión fue simplemente su libre movimiento (transnacional) y su trabajo “no-autorizado”, sería eliminada coercitivamente del es-pacio del Estado-nación estadounidense. Para De Genova la situa-ción de Elvira Arellano nos permite ilustrar de forma contundente la politización de lo que Agamben llama la “nuda vida”, es decir, la vida absolutamente expuesta al poder soberano –en este caso de deportar.
Amarela Varela, por su parte, en el texto “Del silencio salimos: la Caravana de madres hondureñas en México. Un ejemplo de resis-tencias en clave femenina al régimen global de fronteras”, aborda la génesis, desarrollo y consolidación de la identidad colectiva “Cara-vana de Madres Centroamericanas”. Estas mujeres desde 1999 re-corren México, por las mismas rutas que sus hijos e hijas, hermanos y hermanas, esposos, nietas y nietos transitaron en su intento por llegar a Estados Unidos y en las que desaparecieron. Oponiéndose desde esta identidad colectiva a la retórica de securitización con la que se gestionan las fronteras que atraviesan sus afectos, así como a la violencia estructural que condena al exilio del neoliberalismo a los centroamericanos.
Este cuarto apartado culmina con el trabajo de Patricia Zamu-dio: “Migración y Fe: hacia la construcción de una ciudadanía no violenta” donde la autora reflexiona sobre una ciudadanía “no vio-lenta”, que ejerce en practicar el derecho de una sociedad civil a ser hospitalaria. En su texto, Zamudio parte de que los migrantes cen-troamericanos vulnerabilizados por las políticas que los extranjeri-zan se benefician, en algunas ocasiones, de actos que contribuyen
18
a atenuar dicha violencia o sus efectos en tránsito por territorio mexicano. En concreto, los migrantes descubren la solidaridad expresada por grupos de la iglesia católica, los cuales, según sus recursos, les ofrecen a los migrantes desde ayuda humanitaria hasta acompañamiento legal para la defensa de sus derechos humanos. La actuación de estos grupos, guiada por la convicción de que “en la Iglesia, nadie es extranjero”, contenida en su doctrina social, puede mirarse como una forma de participación para la construc-ción de una ciudadanía diferente.
Con estos tres textos, ejemplos de resistencias protagonizadas por identidades colectivas, buscamos demostrar que existen posi-bilidades de agrietar y, en lo futuro, desmantelar el régimen global de fronteras.
Finalmente, en la última parte de este libro, “Jóvenes e identida-des de frontera”, el acento está puesto en las resistencias cultura-les, en los imaginarios que las fronteras desatan, por fortuna, para descentrarnos del nacional-estadocentrismo impuesto por la mo-dernidad. Siendo los jóvenes los principales protagonistas de estos ejercicios de imaginación.
En el primer capítulo de este apartado, a cargo de Magdalena Barros, “La vida cotidiana de jóvenes mixtecos en Santa María California: vivir a través de la discriminación”, se discuten las dife-rentes formas en que las y los jóvenes de origen mixteco perciben y experimentan la discriminación, o el racismo, en su vida cotidiana en la ciudad de Santa María, California, Estados Unidos. Con el propósito de presentar la opinión de los jóvenes mixtecos sobre la discriminación en su vida cotidiana y mostrar los diferentes espa-cios sociales en que se observa. En este trabajo los jóvenes son vistos con capacidad de agencia y no sólo como “sujetos” a los procesos de integración y asimilación en el país de destino.
En el segundo texto de este apartado, “Identidad cultural entre jóvenes migrantes. Las nuevas diásporas del capitalismo tardío”, Yerko Castro aborda los efectos que la migración produce en la
19
juventud indígena, reflexionando sobre el significado de las modi-ficaciones estructurales sobre la reproducción de las identidades sociales y culturales de los jóvenes de origen mixteco en California. Para desarrollar dicha reflexión el autor analiza los efectos que las transformaciones identitarias de los jóvenes migrantes tienen para las formas de gobierno indígena y los efectos que esto pudiera tener para la propia definición de la sociedad y cultura migrante de los pueblos originarios.
Finalmente, Roxana Rodríguez, en su trabajo “¿Es la migración una trampa de la modernidad? El ‘sueño americano’ cuestionado por Kafka a principios del siglo xx” analiza la migración desde otro ámbito que no es precisamente el buscar mejores condiciones eco-nómicas de vida, sino como una crítica a la Modernidad. Un ejer-cicio de crítica literaria del texto de Franz Kafka titulado América, escrito hace 100 años, donde el autor realista hace hincapié de for-ma irónica en lo prometedor que resultaba para cierto sector de la sociedad europea trasladarse a la creciente nación estadounidense en busca del emancipador “sueño americano”, bajo los influjos del logocentrismo. Un trabajo que nos parece central para comprender los imaginarios colectivos que sostienen los deseos de desplazarse y permanecer en un lugar diferente a donde se nació.
Así pues, esperamos que el lector disfrute y discuta con las pers-pectivas, los ejemplos y las reflexiones de los autores. Apostamos porque este libro sirva para desatar nuevas formas de “sentipensar” las migraciones contemporáneas, para desafiar con esos debates las narrativas instituidas que naturalizan, desde la academia, la clan-destinización que desde el Estado y el mercado se impone a los mi-llones de migrantes en el mundo.
20
BibliografíaDe Génova, Nicholas, Peutz, Nathalie (eds.)
2010 The Deportation Regime: Sovereignty, Space, and the Freedom of Move-
ment, Duke University Press, Durham.
De Genova, Nicholas
2010 “Introducción”, en Nicholas De Genova, Nathalie Peutz (eds.), The Deporta-
tion Regime: Sovereignty, Space, and the Freedom of Movement, Duke University
Press, Durham.
2006 “La ‘ilegalidad’ migratoria y la metafísica del antiterrorismo: Los derechos de
los inmigrantes como secuelas del Estado de Seguridad Nacional”, http://www.re-
belion.org/noticia.php?id=41021, última actualización: 10 de noviembre de 2006,
consultado: 26 de marzo de 2010.
2005 Working the Boundaries: Race, Space, and “Illegality” in Mexican Chicago,
Duke University Press Books, Durham.
2004 “The legal production of Mexican / migrant ‘illegality’ ”, en Latinos Studies,
vol. 2, pp. 160-185.
Fassin, Didier
2011 “Policing Borders, Producing Boundaries The Governmentality of Im-
migration in Dark Times”, en Annual Review of Anthropology, núm. 40, pp.
213-226.
FernánDez, Cristina, Silveira, Héctor, Rodríguez, Gabriela, et al. (eds.)
2010 Contornos bélicos del Estado securitario. Control de la vida y procesos de
exclusión social, Anthropos, Barcelona.
Harrison, Jill, Lloyd, Sarah
2011 “Illegality at Work: Deportability and the Productive New Era of Immigra-
tion Enforcement”, en Antipodo, vol. 00, núm. 0, pp. 1-24.
Heyman, Josiah
2011 “Cuatro temas en los estudios de la frontera contemporánea”, en Natalia
Ribas (edit.), El Río Bravo Mediterráneo: las regiones fronterizas en la época de la
globalización, Edicions Bellaterra, Barcelona, pp. 81-97.
inDa, Jonathan
2006a Targeting Immigrants: Government, Technology and Ethics, Blackwell Pu-
blishing, Malden y Oxford.
21
2006b “Border Prophylaxis Technology, Illegality, and the Government of Immi-
gration”, Cultural Dynamics, vol. 18, núm. 2, pp. 115-138.
mezzaDra, Sandro
2004 “Capitalisme, migrations et luttes sociales. Notes préliminaires pour une
théorie de l’autonomie des migrations”, en Multitudes, núm. 19, pp. 18-30.
2005 Derecho de fuga. Migraciones ciudadanía y globalización, Traficantes de
Sueños, Madrid.
moulier-BoutanG, Yann
1998 De l’esclavage au salariat. Économie historique du salariat bridé, puf, París.
moulier-BoutanG, Yann, Garson, Jean-Pierre, Silberman, Roxana
1986 Économie politique des migrations clandestines de main-d’œuvre: comparai-
sons internationales et exemple français, Publisud, París.
omi, Michael, Winant, Howard
1986 Racial Formation in the United State: From the 1960s to the 1980s, Routledge
& Kegan Paul, Nueva York.
PaliDDa, Salvattore (dir.)
2011 Migrations critiques: Repenser les migrations comme mobilités humaines en
Méditerranée, Karthala, París.
stePHen, Lynn
2008 “Vigilancia e invisibilidad en la vida de los inmigrantes indígenas mexicanos
que trabajan en Estados Unidos”, en Laura Velasco (coord.), Migración, fronteras
e identidades étnicas transnacionales, Colef / Miguel Ángel Porrúa, México, pp.
171-234.
squire, Vicki (ed.)
2011 The Contested Politics of Mobility: Borderzones and Irregularity, Routledge,
Londres.
25
Capítulo 1. Capitalismo, movilidad desigual y la gobernanza de la frontera México-Estados Unidos
Josiah Heyman
Introducción
En este ensayo, analizo las políticas fronterizas de Estados Uni-dos con México, que incluyen una enorme vigilancia policiaca entre los puertos de entrada, así como un desigual trato y acceso a derechos, es decir, examino las políticas y los mecanismos de movilidad desigual en la frontera. Ya en otras publicaciones, he analizado la movilidad desigual en el lado mexicano así como en el estadounidense, ofreciendo una descripción y un análisis detallado sobre ambos países (Heyman, 2009, 2011 y 2012a; Núñez y Hey-man, 2011). En este ensayo presento dos puntos fundamentales. Primero, la movilidad desigual a lo largo del lado de la frontera estadounidense se da dentro del capitalismo contemporáneo. De modo que es afectada por, y receptiva a ese contexto. Este punto se pierde en ocasiones, cuando nos enfocamos (correctamente) en el racismo y la xenofobia de Estados Unidos, pero aquí veo la sutil pero poderosa conexión de movilidad desigual, fronteras, mano de obra y capital. Al mismo tiempo, mi segundo punto es que la relación entre estas políticas y las necesidades funcionales del capi-talismo no es simple, sino compleja. Rechazo la perspectiva de una
26
teoría de la conspiración, en favor de una perspectiva más rica del capitalismo como lleno de impulsos sociales y resultados políticos contradictorios.
Derechos desiguales para la movilidad en el continente norteamericano
El Tratado de Libre Comercio con América del Norte de 1994 (tlcan) liberó ampliamente el movimiento transfronterizo del ca-pital de inversión, derecho de propiedades y productos, aunque aún existan diversos tipos de barreras. No contó con disposiciones para un movimiento libre y similar de personas, como la mano de obra o como miembros de comunidades humanas. Está claro que favorecer al capital y sus valiosos productos, en vez de los valores humanos, encaja perfectamente con el capitalismo y en particular, con el reciente giro hacia el neoliberalismo del libre mercado. Po-ner obstáculos al libre flujo de la mano de obra como un factor de producción, podría por supuesto dañar el capitalismo, pero existen importantes argumentos sobre la razón por la cual los intereses ca-pitalistas se pueden beneficiar de una mano de obra obstruida o incompleta de la que hablaré en la siguiente sección. No obstante, la inequidad básica de movilidad dentro del tlcan entre el capital y la mano de obra es inequívoca.
Sin embargo, no todas las personas son iguales dentro del ca-pitalismo y eso es válido para el derecho a moverse a través de las fronteras. Algunos grupos de personas son privilegiados y general-mente se mueven con pocos obstáculos financieros o legales. En és-tos se incluye a las personas que son actores funcionales dentro del capitalismo: ejecutivos, gerentes, ingenieros, científicos, etcétera. Asimismo incluye a las personas que controlan los recursos des-iguales disponibles en una sociedad de clases, quienes pueden mo-verse debido a su riqueza o prestigio. Incluso académicos como yo se mueven fácilmente entre Estados Unidos y México. En contraste,
27
el capitalismo también produce poblaciones marginales, que son tanto de bajos recursos como estigmatizadas, especialmente la gran cantidad de campesinos y trabajadores provenientes de México y América Central. En comparación con la movilidad segura y fácil de los privilegiados, el territorio de riesgos terribles que enfrentan dichas personas –muerte por el calor y la deshidratación en el de-sierto de Arizona– los marca como actores específicamente “despri-vilegiados” dentro del capitalismo estadounidense. El capitalismo no sólo es una máquina económica funcional, sino toda una reali-dad de desigualdad social.
Esto se puede observar en las categorías de las visas de Estados Unidos con respecto a México. Por una parte, tenemos a personas que son funcionales bajo el capitalismo y/o privilegiadas por sus enormes desigualdades. Durante el año fiscal 2010, hubo más de 5,400 visas de no-inmigrantes pero renovables para los profesiona-les del tlcan y sus familias de México; más de 4,700 visas “Tipo l” para personal corporativo y sus familias; más de 1,300 visas de in-versionistas “Tipo e2” (y éstas representan la admisión de sólo un año; las visas son renovables así que son mayores las cifras acumu-ladas de residentes en Estados Unidos). También se dieron aproxi-madamente 2,500 visas de trabajadores especializados (h1b), pero sólo 276 visas permanentes de inmigrante en base a la profesión (mucho menor que países comparables como la India). Las visas de visitante no inmigrante de México por motivos como visitas fami-liares, turismo y de compras dan un total de 970 mil, éstas incluyen las “micas de cruce fronterizo” que permiten entradas recurrentes hasta 25 millas y por 30 días a Estados Unidos, pero no trabajo o residencia. Mientras que una buena cantidad de personas obtiene las visas “b” y las micas de cruce, éstas suelen ir hacia los mexicanos de más recursos (aunque no solamente), debido a la evaluación de clase y estatus que realizan los oficiales estadounidenses sobre las “probabilidades de volver” a México (véase Heyman, 2011 y 2012 para más detalles).
28
¿Significa que únicamente los privilegiados pueden entrar legal-mente a Estados Unidos? Podemos decir que no, ya que más de 65 mil personas inmigraron legalmente de México (con una tarjeta verde o de residencia) en el 2010, casi todos con base en una rela-ción de familia –y muchos de ellos son gente de la clase trabajadora, no de la élite o de clase media. Observando el surgimiento de una significativa tendencia, más de 85,000 mexicanos con visas “Tipo h2” trabajaron de manera temporal en Estados Unidos en empleos agrícolas y no agrícolas poco calificados, un tipo de programa neo-Bracero de tamaño considerable.1 Todos estos números contrastan con la enorme cantidad de migrantes no autorizados, el elemento no privilegiado e ilegalizado de los flujos humanos transfronteri-zos. Su cifra se estima en forma de flujos netos (entradas menos salidas), que es diferente a las cifras de ingreso (visas) mencionadas previamente; en el 2004, el flujo neto no autorizado de México fue alrededor de 500,000, pero hoy es casi cero (Passel, Cohn, y Gon-zález-Barrera, 2012). En síntesis, la movilidad humana de México hacia Estados Unidos debe verse en el contexto del capitalismo, pero dentro de ese marco se ven patrones variados causados por una sociedad de clases y privilegios además de funciones directa-mente económicas.
Vigilancia fronteriza y migratoria como mecanismos de explotación y regulación de la mano de obra
La ilegalización (De Genova, 2002) de los migrantes no autorizados, el reforzamiento de las leyes migratorias concentrado en el lado es-tadounidense de la frontera, y la vigilancia policiaca desplegada en el resto del país empeora seguramente las condiciones laborales (sa-larios, horas, seguridad, etc.) que afectan a todos los trabajadores
1 Todas las cifras de las visas son de las tablas en este sitio: www.travel.state.gov/visa/statistics/statistics_5240.html (26 de abril del 2010).
29
inmigrantes. Heyman (1998) se refirió a esta carga agregada como “superexplotación”. Esto se presenta de varias maneras. Los inmi-grantes no autorizados pueden tener adeudos, tanto deudas lite-ralmente monetarias con traficantes, empleadores y familiares por cruzar la frontera, como deudas por la ayuda personal de amigos, familiares y empleadores para facilitar la transportación, empleo, vivienda, etc. Los empleadores pueden utilizar la amenaza de las autoridades como una forma de presionar a los inmigrantes no au- torizados, por ejemplo, para coartar protestas laborales o para obligarlos a trabajar de más. Y los migrantes pueden interiorizar su propio estatus de excluidos e impotentes en tanto “extranjeros ilegales”, aunque no siempre sufren de tal impotencia. Se puede uti-lizar entonces a los trabajadores no autorizados para remplazar a los menos vulnerables y dividir a los involucrados en acciones colec-tivas a través de estatus legales y sociales. Mientras tanto, las leyes estadounidenses en contra del empleo de trabajadores no autoriza-dos raras veces se cumplen, se registran pocas sanciones legales o económicas que en verdad se apliquen a los empleadores. El prin-cipal mecanismo actual de cumplimiento son las auditorías de los expedientes de trabajo que resultan en despidos de los trabajadores, es decir, reforzando la vulnerabilidad de los no autorizados.
Podemos argumentar por lo tanto que el reforzamiento fronteri-zo y de las leyes migratorias es un mecanismo muy bien diseñado para incrementar la capacidad del capital de explotar al proletario, por lo menos en sectores con una gran concentración de inmigran-tes. Este análisis, es correcto en general; la ilegalización de la mano de obra migrante sí beneficia a los empleadores, lo que a su vez ofrece una importante motivación para las políticas estadouniden-ses vigentes. Sin embargo, esto ni está bien hecho, ni es sencillo. Las políticas no están bien sincronizadas y la situación actual implica contradicciones importantes, que traen como resultado una ines-tabilidad sistemática. Para entenderlo, necesitamos reconocer el sutil equilibrio involucrado en producir una enorme fuerza laboral
30
migrante no autorizada. Por una parte, necesita haber la suficiente aplicación de las leyes para que se den diversos efectos de explo-tación (deudas, temores significativos, etc.). Por la otra, esta aplica-ción no puede ser tan intensa y efectiva que la población migrante no pueda en realidad ingresar o permanecer en el país. Actualmen-te estamos viendo una situación en la que el reforzamiento legal en la frontera y en el interior, junto con otros factores, como la pobre demanda laboral de Estados Unidos, están debilitando la segunda mitad de esta equilibrada pareja.
El periodo contemporáneo de migración no autorizada inició en 1965 con el cierre del Programa Bracero. Tanto a esta migración como al cumplimiento de la misma les tomó tiempo agarrar im-pulso. Para la década de 1980, el equilibrio antes descrito estaba sólidamente establecido, en particular después de que se ilegalizara el empleo de los trabajadores no autorizados bajo la Ley para el Control y la Reforma de Inmigración de 1986 (que poco afectó a los empleadores pero que hizo a los trabajadores más vulnerables). Una lógica de interés meramente capitalista sugeriría que esta situa-ción se mantendría por mucho tiempo, probablemente con periodos de mayor reforzamiento legal y de expulsión durante las recesiones (la hipótesis de “la válvula”, abrir y cerrar la frontera a las ofertas de mano de obra de acuerdo a las necesidades del sistema). A finales de 1993, el peso de la balanza cambió hacia un mayor reforzamien-to legal, con una escalada fija tanto en las cifras de agentes de la Patrulla Fronteriza como de infraestructura fronteriza (por ejemplo, los primeros muros fronterizos en zonas urbanas muy transitadas) durando desde 1993 hasta el 2000 (Nevins, 2010). La frontera se hizo más difícil, más peligrosa y más costosa para cruzar sin docu-mentos, aunque ciertamente las personas insistían en entrar (Cor-nelius, 2001). Con respecto a la hipótesis de la válvula, este mayor reforzamiento legal se dio durante un largo periodo de prosperidad de Estados Unidos y una creciente demanda laboral, y no en una recesión. Tampoco se manejó por problemas, reales o imaginados,
31
de seguridad interna, que iniciaron mucho antes del 9/11 (Heyman y Ackleson, 2009). Como una serie de tácticas, estaba dirigido de lleno hacia los mexicanos y centroamericanos y fue justificado abiertamente por las voces políticas que presionaban por el refor-zamiento legal; tiene valor tomar con seriedad esa clase de políticas raciales (Heyman, 2008; Inda, 2006; Nevins, 2010).
El aumento en el reforzamiento legal después de 1993 ha conti-nuado de manera significativa con pocos cambios hasta hoy en día, pero el ritmo del aumento en la vigilancia fronteriza disminuyó de hecho del 2001 hasta principios del 2005, incluyendo el periodo del 9/11. Fue a finales del 2005 que surgió un anti-mexicanismo nuevo y vigoroso de la derecha de Estados Unidos, probablemen-te como una forma de distracción del fiasco de la guerra de Irak. Muchas de las medidas increíblemente severas del reforzamiento legal del periodo 2006-2012 fueron de hecho aseguradas en leyes, presupuestos y procesos burocráticos en el 2006-2007, como redo-blar la Patrulla Fronteriza, el muro fronterizo de 800 millas, y el in-volucramiento de las agencias policiacas locales para la vigilancia colectiva de inmigración (Heyman y Ackleson, 2009). Estas fueron en buena parte implementadas a partir del 2007 en adelante, du-rante la época de la “Gran Recesión.” Los más recientes cálculos demográficos, utilizando información tanto de Estados Unidos como de México (Passel, Cohn, y Ana González-Barrera, 2012), sostienen que la migración neta no autorizada de México hacia Estados Unidos es de cero. Las causas de lo anterior son diversas e inciertas, incluyendo posiblemente la endeble economía norteame-ricana, el estricto reforzamiento de las leyes en la frontera y en el interior de Estados Unidos, y un menor crecimiento de la pobla-ción mexicana; no queda claro si el flujo migratorio se recuperará –a pesar del reforzamiento policiaco fronterizo– una vez que se restablezca la demanda laboral estadounidense. Pareciera que estas recientes acciones de reforzamiento a la vigilancia fronteriza están cerrando la “válvula” de oferta de mano de obra en un momento
32
oportuno. Pero el origen de las acciones de reforzamiento y sus ímpetus políticos, se dieron de hecho antes, precisamente durante la etapa de auge laboral. Esto nos lleva a considerar las políticas anti-inmigratorias.
Estas políticas ocurren dentro del capitalismo, tanto en términos de las presiones subyacentes de impulso migratorio (desarrollo des-igual, demanda laboral) como en mayores condiciones de inseguri-dad de la clase trabajadora, media y alta de Estados Unidos (mayor desigualdad, desindustrialización, debilitación de las instituciones públicas, mayor riesgo financiero, descenso en la hegemonía global, etc.). Los inmigrantes parecieran ser, en particular, las personas a las que les corresponde ser culpables, “el chivo expiatorio”, dentro de una tendencia hacia el populismo de la derecha. El tema de re-pliegue, cierre y protección entre el riesgo y el declive se relacio-na a grandes cambios en la economía política global –“largas olas de ansiedad” (Heyman, 1998: 161). Al mismo tiempo, el racis- mo de Estados Unidos que ha perdurado a través de la historia en contra de los inmigrantes latinoamericanos, y particularmente de los mexicanos, le da un enfoque específico a esta expiación (Chavez, 2001; Inda, 2006; Ngai, 2004; Santa Ana, 2002). La historia de Es-tados Unidos muestra un patrón repetitivo de oleadas de prejuicio contra poblaciones específicas, generalmente a aquellos que entran como trabajadores inmigrados poco calificados. Sugiero que dentro del capitalismo hay una doble relación de dominio de clases, don-de las clases que reciben una plusvalía se benefician de la relación económica, pero sienten temor y odio en dimensiones sociales y culturales que comúnmente se expresan en condiciones histórica-mente específicas como el racismo. La mano de obra es bienvenida, pero no los seres humanos que la brindan. Tal vez este sea el modelo básico para las relaciones de clase, en cuyo caso, generalmente es una contradicción fundamental dentro del capitalismo.
El Apartheid en Sudáfrica incluyó tal relación, la simultanei-dad de la presencia para disponer del trabajador explotado y la
33
separación por medio de la segregación y el reforzamiento migrato-rio, apoyado por las ideologías racistas de temor y odio. En fechas recientes, algunos académicos han visto el fenómeno de los espacios desiguales en el sistema mundial de fronteras resguardadas que in-tentan segregar al pobre, como un “Apartheid global” (e.g., Spener, 2009). Pero la esencia del Apartheid no es la exclusión en el sistema mundial, es su simultánea presencia económica y la separación so-cial (Sharma, 2006). Esta es una tendencia significativa dentro del capitalismo, sobre todo en situaciones de migración, pero también es profundamente contradictoria.
Implica, primero, un rechazo a las poblaciones de trabajadores migrantes que necesita el capitalismo, que se refleja en las políti-cas migratorias estadounidenses y en el reforzamiento de la vigi-lancia fronteriza. Vemos que esto se da ahora con la inestabilidad y la posible falta de equilibrio entre la ilegalización y el continuo flujo de mano de obra a través de la frontera mexicana. Segundo, los mismos migrantes y sus descendientes se levantan en lucha para demandar sus derechos con todo su ser, como se ha visto en las movilizaciones de 2006 (Heyman, 2012b). Mientras tanto, las éli-tes políticas, que coinciden ampliamente con las necesidades de la economía capitalista, buscan una nueva solución, en tanto que las políticas de reforzamiento legal fronterizo y migratorio giran sin control. El uso de trabajadores migrantes legales temporales, un enfoque al neo-Bracero (Griffith, 2006), se extiende paulatinamen-te, lo cual representa una formalización del enfoque del Apartheid de los internos-externos, pero más políticamente defendible en tér-minos de ser oficial y legal. Sin embargo, no queda claro como se desarrollará. En síntesis, el Apartheid Global debe ser considerado de manera simultánea en todas las dimensiones –económicas, po-líticas, sociales y culturales– y es un proyecto incompleto, uno con incertidumbre incluso para las élites más altas y sujeto a una signi-ficativa resistencia tanto de la derecha como de la izquierda.
34
La militarización de la frontera de Estados Unidos y México como control social
La militarización de la frontera se refiere a las actividades militares de Estados Unidos en apoyo al reforzamiento legal en la frontera por parte de civiles (migración, drogas) y el uso de organizaciones, tácticas y tecnología similares a las militares por parte de las agen-cias civiles en sí (por ejemplo, los equipos de tácticas especiales, vehículos aéreos no tripulados, etc.). La militarización en el lado mexicano de la frontera es mucho mayor y más abierta, incluyendo la extensa intervención por el ejército mexicano y las tácticas mi-litares por parte de dependencias civiles mexicanas para el cum-plimiento legal. Estados Unidos ha apoyado ampliamente estas entidades mexicanas con dinero, tecnología, inteligencia y asesoría, aunque el Estado mexicano juega un papel distinto y relativamente autónomo en esto. Timothy Dunn (1996 y 2001), el primer acadé-mico en analizar la militarización de la frontera Estados Unidos-México, sugiere que esto pareciera un conflicto en pequeña escala, el cual es una guerra limitada, a menudo en contra de opositores no gubernamentales, con el propósito de tener un control político y social. Como una descripción de las doctrinas y actividades en la frontera, esto es positivamente cierto. La cuestión que aquí se pre-senta es si la militarización es una respuesta bien formulada hacia los retos del dominio (es decir, el control social) del rápido desarro-llo capitalista en la región fronteriza.
La zona fronteriza de los Estados Unidos y México –por lo me-nos en sus centros urbanos– ha crecido enormemente durante el si-glo xx y el siglo xxi. Ha crecido especialmente desde 1965, el inicio del programa de maquiladoras (exportación de manufactura) y de nuevo desde 1994, el arranque del tlcan, que estimuló el comercio transfronterizo. A la par con esto, se dio la extensa migración, ya mencionada antes (especialmente el repentino inicio de la migra-ción no autorizada desde 1965) y el contrabando de drogas ilegales
35
hacia Estados Unidos y armas y dinero hacia México. La región fronteriza ha sido reorganizada, física, política y socialmente para atender las necesidades del capital de inversión, siendo un ejemplo la inversión directa e infra estructurada, en parques industriales de ciudades fronterizas mexicanas. Ciudad Juárez y Tijuana son cen-tros industriales a nivel mundial y otras tantas ciudades fronterizas son similares, aunque en menor escala. Pero la inversión en calidad de vida de las personas se ha quedado extremadamente rezagada, incluso en el acaudalado Estados Unidos y muchísimo más en Mé-xico (Anderson y Gerber, 2008). La planeación y los recursos son escasos. Las ciudades han crecido rápidamente, en particular las mexicanas, debido a una enorme demanda de mano de obra. Las condiciones sociales allí son complejas, con tasas de empleo relati-vamente altas, pero también conflictos generalizados por recursos como terrenos para viviendas y acceso al agua, así como disturbios laborales esporádicos pero persistentes. El lado mexicano tiene un largo historial de feminicidios, violencia de las organizaciones cri-minales y otras formas de terror, además de impunidad, aunque estas condiciones no correspondan al lado estadounidense. Estos no son problemas sociales incidentales, aunque tampoco están conectados completamente del todo; más bien, representan una serie de fenómenos interrelacionados que se presentan dentro de una trayectoria caótica e inhumana de rápido desarrollo capitalista (Campbell, 2011).
En este entorno, la militarización está dirigida específicamen- te hacia algunas de las actividades prohibidas por la ley: en Méxi-co, hacia las organizaciones criminales (establecidas principalmente alrededor del contrabando de drogas) y violentas actividades depre-dadoras, pero no todas de manera sistemática; y en Estados Unidos hacia las drogas y los migrantes no autorizados entre los puertos de entrada, pero en mucho menor grado en los puertos oficiales de entrada y muy apenas hacia el contrabando de armas, municiones y dinero hacia el sur. La militarización es entonces un recurso de
36
coerción muy burdo, utilizada para los posibles objetivos criminales seleccionados, afectando a las poblaciones, en buena parte margi-nadas y pasando por alto a los grupos que están más escondidos y a los más privilegiados. Responde a imperiosas políticas internas (la controversial elección de Calderón en el 2006; políticas estadouni-denses sobre drogas y migración) con métodos de control regional torpes y dañinos. La militarización y la vigilancia generalizada sí tienen algunos efectos más extensos de control, como lo propone Dunn (1996 y 2001). En Estados Unidos, esto afecta la cultura po-lítica, a través de propaganda dominante y la presencia positiva de entidades policiacas y militares, particularmente porque estas son las oportunidades de empleo tan anheladas en una región pobre e integrada principalmente de minorías. En México, las unidades militares y las agencias policiacas han matado y amenazado a de-fensores de los derechos humanos y a través del miedo, han puesto fin a mucha labor y organización comunitarias. Sin embargo, los enfoques hacia los conflictos en menor escala no han tenido un per-fecto control. Obviamente, en México la intervención militar y las crueles tácticas de vigilancia han ocasionado una terrible oleada de muerte, violencia, caos y coerción, encontrado con un considerable resentimiento por parte de la gente, además de temor y exclusión. Pareciera que el término “control” no es el correcto –pudiera ser más exacto la palabra sumisión. En Estados Unidos, el ejército y la policía tienen una posición más hegemónica en el discurso público, lo que significa que la palabra control es más apropiada, pero los residentes de la frontera de Estados Unidos han luchado contra mu-chas imposiciones de la política fronteriza interna, como el muro fronterizo (Maril, 2011), lo que indica que el control no es total.
La militarización y el reforzamiento legal de la frontera cons-tituyen entonces una forma de control, aunque con agendas mix-tas a nivel regional, nacional y continental. Pero como forma de control, es torpe y poco sutil y produce efectos que debilitan y a la misma vez fortalecen el control regional. Sobre todo, hace uso de y
37
reproduce varios patrones, incluyendo el autoritarismo violento en menor escala que ha caracterizado a México desde el fin de la revo-lución, y el patrón de la posición que Estados Unidos ha tenido por tanto tiempo: apoyar métodos militaristas y violentos de gobierno en Latinoamérica. Es interesante observar la población de las regio-nes fronterizas del lado norteamericano, la más latinoamericana de todas las poblaciones estadounidenses, junto con Puerto Rico, como particularmente apropiada en la política estadounidense para los métodos de gobierno con más reforzamiento militarista y fuerza policiaca represiva, en lugar de métodos un tanto más de-mocráticos y civiles que caracterizan (de manera limitada) el inte-rior de Estados Unidos. La militarización y la vigilancia represiva generalizada es un patrón de diseño estándar de ese país y de la aliada Latinoamérica para el control y la represión de poblaciones devaluadas, que se suponen son menos merecedoras de democracia y de derechos que las clases privilegiadas y protegidas.
Conclusión: Las fronteras, un ejemplo de cómo considerar los fenómenos sociales dentro del capitalismo
El capitalismo es un contexto fundamental de dinámicos procesos históricos y de relaciones en el mundo contemporáneo. Pero su re-lación con fronteras no es obvia. La frontera entre las naciones-estados territoriales es primero que nada, una cuestión de Estado y gobierno, e ideologías y políticas que afectan a aquélla, pero este fenómeno de Estado se presenta dentro de ese mayor contexto di-námico del capitalismo. Se plantean así preguntas importantes de la relación de procesos de Estado hacia los procesos capitalistas. Este ensayo no puede resolver ese tema fundamental, pero sí sugiere unos ángulos significativos.
Primero, es importante tomar una perspectiva del proceso his-tórico, en vez de una perspectiva de sistemas cerrados. Aquí rela-tivamente se ha discutido poca historia de manera directa, pero
38
a lo largo del ensayo tras ver la gobernanza de la frontera, queda implícito que su carácter actual lo adquiere como resultado de un proceso histórico en el que confluyen lógicas diversas, incompletas y contradictorias. Segundo, el capitalismo es tanto un sistema social como económico; un mundo de formaciones de clases, relaciones, perspectivas y acciones, que surge de la lógica de la acumulación de capital, pero que también es algo distinto. De allí que temas como el privilegio y el prejuicio han demostrado ser de gran valor explicati-vo al estudiar la gobernanza de la frontera. Tercero, estos procesos son políticos, en el sentido de que son creados, transformados y destruidos por la lucha colectiva utilizando ideas y recursos especí-ficos. Indiscutiblemente las políticas son receptivas y afectadas por la lógica económica del capital y del trabajo. Sin embargo, no es un sistema automático que busca su propia maximización, sino más bien, una creación a través del tiempo, de lógicas y proyectos políti-cos concretos, tanto de dominio como de liberación.
BibliografíaanDerson, Joan, Gerber, James
2008 Fifty Years of Change on the u.s.-Mexico Border: Growth, Development, and
Quality of Life, University of Texas Press, Austin.
CamPBell, Howard
2011 “No End in Sight: Violence in Ciudad Juárez”, en nacla Report on the Ame-
ricas, vol. 44, núm. 3, pp. 19-22.
CHavez, Leo
2001 Covering Immigration: Popular Images and the Politics of the Nation, Uni-
versity of California Press, Berkeley.
Cornelius, Wayne
2001 “Death at the Border: Efficacy and Unintended Consequences of u.s. Immigra-
tion Control Policy”, en Population and Development Review, vol. 27, pp. 661-685.
39
De Genova, Nicholas
2002 “Migrant ‘Illegality’ and Deportability”, en Annual Review of Anthropology,
vol. 31, pp. 419-47.
Dunn, Timothy J.
1996 The Militarization of the u.s.-Mexico Border, 1978-1992: Low-Intensity Con-
flict Doctrine Comes Home, cmas Books, University of Texas at Austin, Austin.
2001 “Border Militarization Via Drug and Immigration Enforcement: Human
Rights Implications”, en Social Justice: A Journal of Crime, Conflict & World Or-
der, vol. 28, núm. 2, pp. 7-30.
GriFFitH, David C.
2006 American Guestworkers: Jamaicans and Mexicans in the u.s. Labor Market.
Pennsylvania State University Press, University Park, Pennsylvania.
Heyman, Josiah McC.
1998 “State Effects on Labor Exploitation: the ins and Undocumented Immigrants
at the Mexico-United States Border”, en Critique of Anthropology, vol. 18, pp.
157-180.
2008 “Constructing a Virtual Wall: Race and Citizenship in u.s.-Mexico Border
Policing”, en Journal of the Southwest, vol. 50, pp. 305-334.
2009 “Ports of Entry in the ‘Homeland Security’ Era: Inequality of Mobility and
the Securitization of Transnational Flows”, en Samuel Martínez (coord.), Inter-
national Migration and Human Rights: the Global Repercussions of u.s. Policy,
University of California Press, Berkeley, pp. 44-59.
2011 “Cuatro temas en los estudios de la frontera contemporánea”, en Natalia
Ribas Mateos (coord.), El Río Bravo Mediterráneo: las regiones fronterizas en la
época de la globalización, Edicions Bellaterra, Barcelona, pp. 81-97.
2012a “Construcción y uso de tipologías: movilidad geográfica desigual en la fron-
tera México-Estados Unidos”, en Marina Ariza y Laura Velasco Ortiz (coords.),
Métodos cualitativos y su aplicación empírica. Por los caminos de la investigación
sobre migración internacional, Instituto de Investigaciones Sociales de la unam,
México, pp. 419-454.
2012b “La ofensiva anti-inmigración y las respuestas pro-inmigración de los Esta-
dos Unidos”, en Roberto Sánchez Benítez (coord.), Economía, política y cultura
transfronteriza: 5 ensayos, cecyte nl-caeip, Monterrey, pp. 55-72.
40
Heyman, Josiah McC., Ackleson, Jason
2009 “United States Border Security after September 11”, en John Winterdyck,
Kelly Sundberg (coords.), Border Security in the Al-Qaeda Era, crc Press, Boca
Raton, Florida, pp. 37-74.
inDa, Jonathan Xavi er
2006 Targeting Immigrants: Government, Technology, and Ethics. Blackwell Publi-
shing, Malden y Oxford.
maril, Robert Lee
2011 The Fence: National Security, Public Safety, and Illegal Immigration along the
u.s.-Mexico Border, Texas Tech University Press, Lubbock, Texas.
Nevins, Joseph
2010 Operation Gatekeeper and Beyond: the War on “Illegals” and the Remaking
of the u.s.-Mexico Boundary, Routledge, Nueva York y Londres.
nGai, Mae M.
2004 Impossible Subjects: Illegal Aliens and the Making of Modern America, Prin-
ceton University Press, Princeton.
núñez, Guillermina G., Heyman, Josiah McC.
2011 “Comunidades de inmigrantes ‘atrapadas’ en los procesos de control de la
libre circulación: consecuencias de la intensificación de la vigilancia en la zona
fronteriza México-Estados Unidos”, en Natalia Armijo Canto (coord.), Migración
y seguridad: nuevo desafío en México, Casede, México
Passel, Jeffrey, D’Vera Cohn, Gonzalez-Barrera, Ana
2012 Net Migration from Mexico Falls to Zero and Perhaps Less, en Pew Hispanic Cen-
ter, http://www.pewhispanic.org/2012/04/23/net-migration-from-mexico-falls-to-zero-
and-perhaps-less/, última actualización: 23 de abril 2012, consultado: 15 de mayo 2012.
santa ana, Otto
2002 Brown Tide Rising: Metaphors of Latinos in Contemporary American Public
Discourse, University of Texas Press, Austin.
sHarma, Nandita Rani
2006 Home Economics: Nationalism and the Making of ‘Migrant Workers’ in Ca-
nada, University of Toronto Press, Toronto.
sPener, David
2009 Clandestine Crossings: Migrants and Coyotes on the Texas-Mexico Border,
Cornell University Press, Ithaca, Nueva York.
41
Capítulo 2. Capitalismo, migraciones y luchas sociales. La mirada de la autonomía1
Sandro Mezzadra
Según Dimitris Papadopoulos, Niamh Stephenson y Vassilis Tsia-nos (2008) hablar de la autonomía de las migraciones implica entender la migración como un movimiento social en el sentido literal de las palabras, y no como una mera respuesta al malestar económico y social. (...) Desde luego, el enfoque de la autonomía de las migraciones no considera la migración de forma aislada res-pecto a las estructuras sociales, culturales y económicas; por el contrario, es concebida como una fuerza creativa dentro de estas estructuras.
Para abordar el tema de la autonomía de las migraciones, es necesaria entonces una “sensibilidad diferente”, una mirada dife-rente. Esto significa que hay que observar los movimientos y con-flictos migratorios desde una perspectiva que priorice las prácticas
1 Este texto fue publicado en una versión revisada en italiano (“Capitalismo, mi-grazioni, lotte sociali. Appunti per una teoria dell’autonomia delle migrazioni” en Sandro Mezzadra (ed), I confini della libertà. Per un’analisi politica delle migraciones contemporanee, DeriveApprodi, Roma, 2004). La versión que aquí presentamos es una traducción de Mariano Grynszpan, publicada en Nueva Socie-dad, núm. 237, enero-febrero de 2012, ISSN: 0251-3552, <www.nuso.org>, agra-decemos sinceramente al equipo editorial de dicha publicación por su disposición para que esta versión fuera publicada con base en su trabajo de interpretación.
42
subjetivas, los deseos, las expectativas y el comportamiento de los propios migrantes.
Esto no implica adoptar una concepción romántica de la migra-ción, ya que se tiene siempre presente la ambivalencia de los compor-tamientos y las prácticas subjetivas. Dentro de la migración, conside-rada como un movimiento social, se incorporan nuevos dispositivos de dominación y explotación, así como nuevas prácticas de libertad e igualdad.
En este sentido, el enfoque de la autonomía de las migraciones debe ser comprendido como una perspectiva distinta hacia la “po-lítica de movilidad”: una perspectiva que enfatice la participación subjetiva dentro de las luchas y confrontaciones que constituyen materialmente el campo de esa política.
El enfoque en cuestión muestra cómo la misma “política de con-trol” se ve forzada a establecer un acuerdo con una “política de migración” que exceda estructuralmente sus prácticas de (re)fronte-rización. De hecho, permite analizar la producción de irregularidad no como un proceso de exclusión y dominación, administrado por el Estado y las leyes, sino como un proceso tenso y basado en con-flictos, en el que los movimientos subjetivos y las luchas relaciona-das con la migración son un factor activo y fundamental.
Cuando se refieren a las luchas y los movimientos migratorios, las corrientes dominantes suelen emplear el punto de vista de la ciudadanía y sostienen que los migrantes quieren convertirse en ciu- dadanos. El enfoque de la autonomía de las migraciones hace algo diferente: observa que los migrantes –documentados e indocumen-tados– actúan como ciudadanos e insiste en que esos migrantes ya son ciudadanos (Bojadžijev y Karakayali, 2007).
Esto requiere conceptualizar la ciudadanía de un modo distinto del empleado por los estudios convencionales, en los que la preocu-pación esencial consiste en integrar a los migrantes dentro de un marco legal y político ya existente. Nosotros, en cambio, destacamos la importancia de las prácticas y reivindicaciones de aquellos que no
43
necesariamente son ciudadanos en términos jurídicos, con el fin de desarrollar una comprensión adecuada para transformar el propio marco legal de ciudadanía.
Así surge la posibilidad de conceptualizar los movimientos y las luchas de los migrantes irregulares como un elemento central para la construcción y transformación de la ciudadanía, considerada como una “institución en estado de cambio” (véase Balibar, 2001; Isin, 2002; Mezzadra, 2004).
Sin embargo, desde mi punto de vista (aquí es donde existe una diferencia respecto a la posición adoptada por Papadopoulos, Ste-phenson y Tsianos), el enfoque de la autonomía de las migraciones debe desarrollarse también en relación con otro aspecto: debemos comprender cuál ha sido el papel que ha desempeñado la movilidad en la historia y en la realidad contemporánea del capitalismo.
Lejos de reducir “las subjetividades de movilidad a una subjeti-vidad productivista del capitalismo”, este texto resalta las tensiones y los conflictos que tienen lugar en la experiencia muy arraigada de los migrantes y sitúa el enfoque de la autonomía de las migraciones dentro de un contexto más amplio, que analiza la producción de subjetividad bajo el capitalismo.
Precisamente desde esa perspectiva, se abordan diferentes cues-tiones que están en juego en los debates actuales sobre migración (desde la denominada “nueva economía de la migración” hasta los conceptos de integración, ciudadanía y democracia), para delinear el enfoque de la autonomía de las migraciones.
De acuerdo con el principal argumento desarrollado aquí, la irregularidad es una condición ambigua, que conforma un aspecto político clave en las luchas sociales contemporáneas en torno del capital y la migración.
Lo que distingue el enfoque de la autonomía de las migraciones respecto a una perspectiva “economicista” es su énfasis en la sub-jetividad del trabajo vivo como un elemento constitutivo y antagó-nico en la relación del capital. Esto sigue la tradición del marxismo
44
autonomista y se aferra a un elemento de subjetividad que se pierde fácilmente en una lectura más tradicional y “objetivista” de Marx. Por otra parte, la explotación siempre ha sido y es, hoy más que nunca, un proceso social cuyo análisis no puede limitarse al punto de producción.
La explotación atraviesa la estructura completa de producción y reproducción. Desde esa perspectiva, la explotación de los migran-tes debe ser localizada a lo largo de todo el proceso y la experiencia migratoria; siempre se enfrenta a la acción de los migrantes, como su condición de posibilidad y la base material de su potencial im-pugnación. Como destaqué anteriormente, el núcleo del enfoque de la autonomía de las migraciones que aquí se describe está com-puesto por esa acción, es decir, por la producción de subjetividad de los migrantes como un campo disputado y contradictorio.
Migración, capitalismo y atenuación de la movilidad
Migración y capitalismo: indudablemente, se trata de un tema com-plejo. Tanto desde la perspectiva histórica como desde la teoría, la problemática en cuestión es suficiente para que uno quede aturdido. Las luchas en torno de la movilidad atraviesan toda la historia del capitalismo, desde que el primer cercamiento en Inglaterra movilizó a la población rural local y desde que el primer barco cargado de esclavos cruzó el Atlántico. Incluso podría decirse que la fricción entre una “política de migración” y una “política de control” cons-tituye el núcleo de la historia del capitalismo.
El resultado de estas luchas y tensiones es un dispositivo com-plejo, que se basa tanto en la valorización y la contención de la movilidad de la mano de obra como en la forma específica de sub-jetividad –formas de vida, deseos y hábitos heterogéneos– que se corresponde con las prácticas de movilidad (Read, 2003).
El excedente de movilidad en relación con este complejo dis-positivo conforma el principal aspecto en las luchas y políticas
45
migratorias. Por un lado, el capital intenta reducir el excedente de movilidad a su código de valor a través de la mediación del Estado y otros mecanismos políticos y administrativos, lo que significa que lo explota. Por el otro, las luchas migratorias suelen caracterizarse por la transformación de este momento de excedente en una base material de resistencia y organización.
En esta perspectiva, la migración constituye un campo esencial de investigación, que nos permite comprender críticamente el capi-talismo. Podría decirse que no hay capitalismo sin migración, y que el régimen que intenta controlar o atenuar la movilidad de la mano de obra, juega un papel estratégico en la constitución del capitalis-mo y las relaciones de clase.
Reconfigurados constantemente bajo la presión de las luchas y los movimientos laborales, los regímenes migratorios proporcionan un ángulo por el cual se reconstruyen complejas formas de sujeción de la mano de obra al capital. Esto no es menos específico por ser paradigmático, en el sentido de que el control de la movilidad afecta la parcialidad de la mano de obra migrante de maneras particulares y, al mismo tiempo, afecta la totalidad de las relaciones laborales. Por lo tanto, el análisis crítico de los regímenes migratorios contem-poráneos permite obtener una perspectiva crítica de las transforma-ciones contemporáneas en materia de composición de clase, como se define a lo largo de las líneas del marxismo autonomista italiano (véase Mezzadra, 2009).
Desde esta perspectiva, a la luz de los procesos contemporáneos asociados a la flexibilización del mercado laboral y la precariza-ción del trabajo, lo que resulta particularmente importante son los movimientos y las luchas de los migrantes irregulares, así como la política de control pertinente. Obviamente, en los tiempos moder-nos siempre ha habido migrantes que viven en condiciones “irregu-lares”. Pero el “inmigrante ilegal”, como concepto jurídico y como eje específico de las políticas de control y del discurso público, sólo cobró notoriedad en Europa con el cambio radical en las políticas
46
migratorias aplicado tras la crisis del petróleo de 1973, y con la crisis del fordismo (Wihtol de Wenden, 1988; Suárez-Navaz, 2007).
En noviembre de 1973, Alemania Federal paralizó el reclutamien-to de mano de obra extranjera. Esta medida, junto con otras inicia-tivas similares impulsadas en países del norte de Europa, significó el fin de los programas y modelos de “trabajadores invitados” que habían dado forma a las políticas y los escenarios migratorios en la Europa occidental de posguerra.
La reunificación familiar y el asilo se convirtieron en las princi-pales vías para ingresar de forma legal y permanente en el espacio europeo, mientras que la migración siguió su curso independien-temente del nuevo régimen jurídico. Esta dinámica autónoma de la migración debe ser entendida en el marco de las luchas radica-les de los trabajadores migrantes (a menudo, de tipo autónomo), que caracterizaron los últimos años del sistema de “trabajadores invitados” y alcanzaron su expresión más notoria con la especta-cular huelga producida en 1973 en la planta de Ford en Colonia (Bojadžijev, 2008).
Tanto estas luchas como las migraciones autónomas posteriores a 1973 demuestran los límites de la “teoría de amortiguación” que subyacía a los programas de “trabajadores invitados”, según la cual los trabajadores migrantes podían ser repatriados en cualquier mo-mento en caso de crisis económica (para externalizar el desempleo). Al mismo tiempo, los primeros intentos de flexibilizar el mercado laboral, acompañados por la persistencia de un amplio sector de economía informal –en especial, pero no solamente, en los países del sur de Europa–, consolidaron las condiciones económicas que favorecerían la migración “irregular” desde comienzos de la década de 1980. Esto facilitó la oferta de mano de obra barata, flexible y obediente, como requerían las políticas migratorias europeas a lo largo de los años 90.
A pesar de las condiciones totalmente diferentes, a partir de mediados de los 70 también se observaron tendencias similares en
47
Norteamérica, en los países recientemente industrializados y en los productores de petróleo. Durante las últimas décadas ha aumenta-do la fuerza de trabajo irregular de alta movilidad, muchas veces con la aceptación tácita por parte de Estados que han buscado fo-mentar la acumulación del capital transnacional (Rosewarne, 2001).
Bajo estas condiciones, Anne McNevin (2006) señala que “los migrantes irregulares son incorporados a la comunidad política como participantes económicos, pero no se los considera ‘inclui-dos’. Son excluidos inmanentes”. En ese sentido, cabe mencionar que las prácticas y técnicas de “securitización” surgieron en este contexto mucho antes del 11 de septiembre de 2001.
En los discursos populares y administrativos, se ha presentado a los migrantes irregulares como intrusos y, por ende, como una importante amenaza para la soberanía y la seguridad del Estado. Por consiguiente, se incrementaron aún más las restricciones en cuanto a su acceso al espacio y a la libertad de movilidad. Aun-que aquí no la analizaremos en detalle, esta cuestión es esencial para que podamos comprender la política contemporánea de mo-vilidad en general, y la condición de los migrantes irregulares en particular.
Gestión de la migración, producción de irregularidad
Los regímenes migratorios afectan aspectos claves de la soberanía, tanto desde una perspectiva histórica como contemporánea. Su función consiste en controlar las fronteras, distinguir entre ciuda-danos y extranjeros y, fundamentalmente, decidir a quién se admite en el territorio nacional. Cuando hablamos del desarrollo de un régimen global de gestión de la migración (Düvell, 2002), no nos referimos a la aparición de un gobierno político integrado para este fin; aludimos, más bien, a la formación contradictoria y fragmenta-ria de un cuerpo de conocimientos dentro de comunidades políticas y epistémicas dispares.
48
Las técnicas administrativas de control, las “normas” técnicas y los programas de capacitación circulan a escala mundial, ejerciendo una gran influencia en la formulación de las políticas migratorias nacionales. Por lo tanto, es necesario que nuestro análisis crítico, respecto al régimen migratorio global emergente, esté enmarcado en las enormes transformaciones que en las dos últimas décadas han reconfigurado la política internacional y el propio concepto de soberanía.
La relación constitutiva (que es, al mismo tiempo, una tensión) entre la soberanía nacional y el capitalismo ha sido puesta en peli-gro y desplazada por procesos de globalización y financiarización del capital (Düvell, 2002). Saskia Sassen (2010) señala que la sobe-ranía “sigue siendo una propiedad sistémica”, aunque “su inserción institucional y su capacidad para legitimar y absorber todo el poder legitimador, es decir, para ser la fuente de la Ley, se han tornado inestables”.
El poder se está reconfigurando en un contexto en el que la lógica de la soberanía se entrelaza con la lógica de la gobernabilidad neo-liberal, con una gobernanza que se presenta como un sencillo pro-ceso de persuasión sin coerción, según patrones neutros de cálculo y gestión de riesgos. Para los fines de este artículo, es importante re-cordar que la “razón política neoliberal” se ve forzada a considerar a los sujetos destinatarios de sus estrategias de gobernanza como “actores autónomos”, tanto a escala nacional como internacional (Hindess, 2005).
Los propios sujetos de soberanía son cada vez más cambiantes y heterogéneos. El régimen migratorio global en desarrollo constitu-ye un claro ejemplo al respecto: se trata de un régimen del ejercicio de la soberanía con una estructura híbrida y mixta (Hardt y Anto-nio Negri, 2002).
La definición y el funcionamiento de este régimen de soberanía implican la participación de Estados-nación con un grado de ex-clusividad cada vez menor, aunque los Estados persisten junto a
49
formaciones “posnacionales” como la Unión Europea y a nuevos actores globales como la Organización Internacional para las Mi-graciones y ong’s “humanitarias” en el contexto de la globaliza-ción (Andrijasevic y Walters, 2010). Es particularmente importante recordar esto al analizar un sitio estratégico de los regímenes migra-torios contemporáneos: la frontera (Mezzadra y Neilson, 2008).
En los últimos años, varios expertos han analizado con un espí-ritu crítico la frontera, así como el campo de detención para inmi-grantes, como un sitio de “excepcionalidad” que se corresponde con el restablecimiento de un concepto monolítico de soberanía. Este enfoque ha echado luz sobre la violencia y el imperio de la fuerza que están presentes en la vigilancia de la frontera. Sin embargo, su “tono apocalíptico” (Hardt y Negri, 2010) no debe hacer olvidar que esa fuerza y esa violencia se articulan dentro de estructuras más complejas y refinadas, relacionadas con el poder y el territorio.
Otro de los riesgos de este enfoque radica en que puede borrar las luchas y los movimientos a través de los cuales los migrantes desa-fían la frontera en la vida cotidiana, convirtiéndola en “el sitio de la ley (...) y su crítica negativa” (Lowe, 1996). Creo que es mucho más productivo seguir cuidadosamente estos movimientos, estas luchas y los procesos diarios de flexibilización de las fronteras, en los que operan nuevas tecnologías de control y dominación. En definitiva, éstas no son menos feroces y letales –“necropolíticas”, se podría decir, como Achille Mbembe (2003)– que la violencia ocurrida, por ejemplo, en el mar Mediterráneo, donde desde 1988, según datos independientes, han muerto 18.286 migrantes en su intento por lle-gar a Europa (De Genova, 2002).
Los migrantes irregulares –sujetos que al mismo tiempo se pro-ducen como incluidos y excluidos (“excluidos inmanentes”, según la mencionada definición de McNevin)– ocupan un límite difuso entre el adentro y el afuera, la inclusión y la exclusión. Estos sujetos juegan un papel constituyente en las luchas y tensiones que atravie-san los sistemas de fronteras.
50
En este marco, la irregularidad es uno de sus aspectos estratégi-cos. A pesar de que los efectos más inmediatos de una política de control se manifiestan en la fortificación de las fronteras y la sofis-ticación de los mecanismos de detención/expulsión, es claro que la gestión de los regímenes migratorios contemporáneos no se orienta hacia la exclusión de los migrantes. La función de estos regímenes, en cambio, consiste en evaluar, medir en términos económicos y, por lo tanto, explotar los elementos de excedente (de autonomía) que caracterizan los movimientos migratorios contemporáneos.
En otras palabras, el objetivo no es cerrar herméticamente las fronteras de los “países ricos”, sino establecer un sistema de diques para producir, en última instancia, “un proceso activo de inclu-sión del trabajo migrante a través de su ilegalización” (De Genova, 2002). Esto conlleva un proceso de inclusión diferencial (Mezza-dra y Neilson, 2010), en el que la irregularidad aparece como una condición producida y como un aspecto clave en la política de movilidad.
El proceso de ilegalización o irregularización puede ser defini-do mediante su vínculo con la explotación del trabajo migrante. Esto se torna evidente en la exposición de Claude-Valentin Marie, incluida en un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (ocde) del año 2000, que indica que el trabajo migrante empleado de manera “clandestina” dentro de la economía informal es, en muchos casos, un factor emblemático en la fase actual de la globalización. Trataremos de identificar algunos de estos factores, que son menos visibles en el informe de la ocde.
Podemos decir que el migrante “clandestino” o irregular es la figura subjetiva en la cual la “flexibilidad” del trabajo (que aparece, ante todo, como el comportamiento social del trabajador, expresa-do en términos de movilidad) choca con el funcionamiento de los más rigurosos dispositivos de control e implementación. Por cierto, no se trata de identificar en el migrante “clandestino” o irregular a una nueva vanguardia potencial en la totalidad de la composición
51
de clase, sino de utilizar esta posición subjetiva específica como una lente a través de la cual se puede leer la composición contemporá-nea del trabajo vivo.
Dentro de la complejidad de su conjunto, esta composición de clase es definida con precisión en su dimensión tendencialmente globalizada a través de una alquimia variable de “flexibilidad” (mo-vilidad) y control, junto con un modelo cada vez más diversificado de estratificación. Una vez analizada desde el punto de vista de la migración (en particular, la migración irregular contemporánea), la propia categoría de mercado laboral –con sus segmentaciones características (Piore, 1979)– muestra aquí su naturaleza totalmen-te problemática.
Con independencia de una crítica marxista, la economía ins-titucional y la nueva sociología económica estadounidense han señalado que la expresión “mercado laboral” sólo tiene un valor metafórico. Se considera que allí faltan las condiciones básicas para la existencia de un “mercado”: la independencia de los actores del intercambio y la tendencia hacia el equilibrio (Althauser y Kalle-berg, 1981).
En lo que respecta a la migración contemporánea, Harald Bau-der (2006) recurrió a algunas posturas críticas de Pierre Bourdieu para mostrar cómo se relaciona la situación laboral de los migran-tes internacionales con los procesos de diferenciación social, cultu-ral e institucional.
En realidad, mediante la vigilancia de sus fronteras y las políticas de ciudadanía, los Estados-nación intervienen día a día (y bajo las condiciones impuestas por un régimen global emergente de gestión de la migración) en un proceso continuo destinado a constituir po-lítica y jurídicamente los “mercados internos de trabajo”. Por lo tanto, la gestión de la migración juega un papel estratégico allí don-de fracasa la lógica del mercado. Como infiere Bauder (2006), “la ciudadanía es un mecanismo legal para que los trabajadores sean asignados a una jerarquía de categorías de estatus”.
52
La posición de los migrantes irregulares forma parte de este me-canismo legal: la irregularidad es simultáneamente, uno de sus pro-ductos y una condición clave para su funcionamiento.
BibliografíaMbembe, Achille
2003 “Necropolitics” en Public Culture, vol. 15, núm. 1, pp. 11-40.
Althauser Robert, Kalleberg Arne
1981 “Firms, Occupations, and the Structure of Labor Markets: A Conceptual
Analysis” en Ivar Berg (ed.), Sociological Perspectives on Labor Markets, Acade-
mic Press, Nueva York, pp. 119-149.
Andrijasevic Rutvica, Walters William
2010 “The International Organization of Migration and the International Gover-
nment of Borders” en Environment and Planning, vol. 28, núm. 6, pp. 977-999.
Balibar, Étienne
2010 La proposition de l’égaliberté. Essais politiques et philosophiques 1989-2009,
Puf, París.
2001 Nous, citoyens d’Europe? Les frontiéres, l’État, le peuple, La Découverte, París.
Bauder, Harald
2006 Labor Movement. How Migration Regulates Labor Markets, Oxford Univer-
sity Press, Oxford-Nueva York.
Bojadžijev, Manuela
2008 Die windige Internationale. Rassismus und Kämpfe der Migration, West-
phälisches Dampfboot, Münster.
Bojadžijev, Manuela, Karakayali, Serhat
2007 “Autonomie der Migration. 10 Thesen zu einer Method” en Transit Migra-
tion Forschungsgruppe (ed.), Turbulente Ränder. Neue Perspektiven auf Migra-
tion an den Grenzen Europas, Transcript, Bielefeld, pp. 215-227.
De Genova, Nicholas
2002 “Migrant ‘Illegality’ and Deportability in Everyday Life”, en Annual Review
of Anthropology, núm. 31, pp. 419-447.
53
Düvell, Franck
2002 “Die Globalisierung der Migrationskontrolle. Zur Durchsetzung des euro-
päischen und internationalen Migrationsregimes”, en Die Globalisierung des
Migrationsregimes. Zur neuen Einwanderungspolitik in Europa, Materialien für
einen neuen Antiimperialismus, núm. 7, pp. 45-167.
Fumagalli, Andrea, Mezzadra, Sandro (eds.)
2010 Crisis in the Global Economy. Financial Markets, Social Struggles, and New
Political Scenarios, Semiotext(e), Cambridge, Londres.
Hardt, Michael, Negri, Antonio
2009 Commonwealth, Harvard University Press, Cambridge.
2002 Imperio, Paidós, Buenos Aires.
Hindess, Barry
2005 “Citizenship and Empire” en Thomas Blom Hansen, Finn Stepputat (eds.):
Sovereign Bodies: Citizens, Migrants, and States in the Postcolonial World,
Princeton University Press, Princeton-Oxford, pp. 241-256.
Isin, Engin
2002 Being Political. Genealogies of Citizenship, University of Minnesota Press,
Minneapolis.
2009 “Citizenship in Flux: The Figure of the Activist Citizen”, en Subjectivity,
núm. 29, pp, 367-388.
Lowe, Lisa
1996 Immigrant Acts. On Asian American Cultural Politics, Duke University Press,
Durham-Londres.
Ngai, Mae
2003 Impossible Subjects: Illegal Aliens and the Making of Modern America,
Princeton University Press, Princeton-Oxford, pp. 5-9.
Mezzadra, Sandro
2009 “Italy, Operaism and Post-Operaism”, en Immanuel Ness (ed.), Internatio-
nal Encyclopedia of Revolution and Protest, Blackwell Publishing, Oxford, pp.
1841-1845.
2004 “Le vesti del cittadino. Trasformazioni di un concetto politico sulla scena de-
lla modernità”, en Sandro Mezzadra (ed.), Cittadinanza. Soggetti, ordine, diritto,
Clueb, Bolonia, pp. 9-40.
54
Mezzadra, Sandro, Neilson, Brett
2010 “Frontières et inclusion différentielle”, en Rue Descartes, núm. 67, pp. 102-108
2008 “Border as Method, or, the Multiplication of Labor” en Transversal, núm. 6,
http://eipcp.net/transversal/0608/mezzadraneilson/en, última actualización: marzo
de 2008, consultado: 26 de marzo de 2013.
McNevin, Anne
2006 “Political Belonging in a Neoliberal Era: The Struggle of the Sans-Papiers”,
en Citizenship Studies, vol. 10, núm. 2, pp. 135-151.
Papadopoulos Dimitris, Stephenson Niamh, Tsianos, Vassilis
2008 Escape Routes. Control and Subversion in the 21st Century, Pluto Press,
Londres-Ann Arbor.
Piore, Michael
1979 Birds of Passage. Migrant Labour and Industrial Societies, Cambridge Uni-
versity Press, Cambridge.
Raimondi, Fabio, Ricciardi, Maurizio
2004 “Introduzione” en F. Raimondi y M. Ricciardi (eds.), Lavoro migrante. Espe-
rienza e prospettiva, DeriveApprodi, Roma, pp. 11.
Read, Jason
2003 The Micro-Politics of Capital. Marx and the Prehistory of the Present, State
University of New York Press, Albany.
Rosewarne, Stuart
2001 “Globalization, Migration and Labour Market Formation: Labour’s Cha-
llenge?” en Capitalism, Nature, Socialism, vol. 12, núm. 3, pp. 71-84.
Sassen, Saskia
2006 Territory, Authority, Rights. From Medieval to Global Assemblages, Prince-
ton University Press, Princeton-Oxford.
Suárez-Navaz, Liliana
2007 “La lucha de los sin papeles. Anomalías democráticas y la (imparable) ex-
tensión de la ciudadanía” en Lilina Suárez-Navaz et al. (eds.), Las luchas de los
sin papeles y la extensión de la ciudadanía. Perspectivas críticas desde Europa y
Estados Unidos, Traficantes de Sueños, Madrid.
Wihtol de Wenden, Catherine
1988 Citoyenneté, nationalité, et immigration, Arcantere, París.
55
Capítulo 3. Las fronteras que se engrosan y las nuevas pesadillas del neoliberalismo moribundo
Gilberto Rosas
Comienzo con la pesadilla. Ya pasó el brillante contacto visual de esta robusta mujer de piel aceitunada, modestamente vestida con una blusa blanca y floreada. Su mirada confidente, y una suave son-risa de esta madre de cinco niños, retroceden mientras comienza a relatar su experiencia de la frontera que se engrosa, su arresto por conducir sin licencia. Su cabeza se inclina más hacia abajo. Su voz se aproxima a un susurro. Pero, ella, esta persona que llamaré Ma-ría, nos cuenta de manera más contundente: “Siempre lo había he-cho. Había manejado sin licencia de conducir, llevando a mi marido a su trabajo, a mis niños a la escuela, y al ir yo misma a trabajar. Y, sí, me habían parado antes. Pero les mostraba mi cartilla de identi-dad. Los oficiales generalmente me dejaban ir con una advertencia, y yo soy una conductora cuidadosa. Pero esta vez el oficial era una mujer. Ella era diferente”. María continúa estudiando el piso: “Me arrestaron”.
Repite: “Me arrestaron. Soy una conductora prudente. Y me lle-varon a la estación de policía. Eran como las dos de la madrugada y recién había salido del trabajo. Estaba cansadísima. Estaba sola”.
Ella describe su proceso: “El oficial me preguntó mi situación le-gal y yo estaba tranquila. Les dije que no respondería sus preguntas.
56
El oficial me dijo que la gente que llevan a la estación de policía son ‘ilegales’ y que los envían a Inmigración. Y que si eres ilegal, ice (Immigration and Customs Enforcement) vienen por la mañana temprano a recoger a la gente. Y yo empecé a preguntarme, ¿es ver-dad? Y luego ellos comenzaron a tomar mis impresiones digitales. Y yo inmediatamente comencé a pensar en mis hijos. La mujer oficial de policía dijo: ‘Intenta llamar a tu familia y con suerte te pueden conseguir un abogado y él pueda sacarte de custodia antes de que llegue Inmigración’. Y luego pasaron un par de horas, y apareció In-migración. Y el oficial me pidió firmar cierto papel, y yo dije que no firmaría nada, porque no comprendía qué decía el papel y el oficial de ice se enojó. Y yo seguí rehusándome, entonces me tomó y me puso las esposas y me llevó al centro de inmigración. Y allí me vol-vieron a tomar las impresiones digitales y todas esas cosas. Me pre- guntaron si tenía hijos y les dije que sí, que tenía cinco. Y luego me preguntaron si había cruzado la frontera ilegalmente. Bien, por su-puesto, lo hice. Ellos sabían que había pasado ilegalmente. Ellos ya lo sabían. Me habían tomado las huellas hacía ya años” (Oaxaca, 20 de Julio, 2011).
María no había cruzado “ilegalmente” la frontera Estados Uni-dos-México desde la década de 1980. Pero, la tardía permutación neoliberal de esta nueva frontera sí que la había cruzado a ella. El colosal régimen policial militarizado que se organizó contra los migrantes en la zona de la frontera, ahora se extiende por todo Estados Unidos. Sigue una serie de iniciativas legales hoy en día cristalizadas en el programa “Comunidades Seguras” y relaciona-das con Criminal Alien Programs o “Programas para Extranjeros Criminales”. Reclutan a oficiales de la policía local como agentes sustitutos de la Patrulla Fronteriza.
Pero tales pesadillas también asaltan a migrantes centroamerica-nos cuando pasan por México. Escuchemos a Nancy, la directora de un albergue para migrantes en la ciudad de Oaxaca. Su organi-zación es una de las muchas que comenzaron originalmente como
57
sitios para proteger a migrantes mexicanos que se encaminan hacia Estados Unidos, o para apoyar a familiares a recuperar los restos de aquellos que murieron en ese país. Pero las cosas han cambia-do. Han surgido nuevas migraciones, específicamente aquellas de migrantes centroamericanos. Ella dice: “México es como el muro de Estados Unidos. Hay demasiados obstáculos para los migrantes que atraviesan México. Es como un muro que se erige para excluir a los migrantes” (Oaxaca, 20 de Julio, 2011).
Este muro captura las fronteras que se engrosan. Captura las for-mas contemporáneas de despojo por parte del mercado, los nuevos regímenes de sometimiento racial como criminalización y crimina-lización como sometimiento racial. Habla de las costuras deshila-chadas entre lo militar y la aplicación de la ley en ambos países. Y todo ello resuena o amenaza como condiciones de larga duración en la frontera internacional entre Estados Unidos y México.
La “guerra contra las drogas” en México y las políticas y prácti-cas de cero tolerancia a la inmigración nos hablan de espectros, de experimentos en los manejos de la vida y la muerte de la población, alguna vez mantenidos (contenidos) en los márgenes punitivos de los estados, los cuales ahora se han volcado cada vez más hacia adentro. Los centros y las periferias se desdibujan. Al mismo tiem-po, estos procesos nos hablan del nuevo engrosamiento de la fron-tera de México y Estados Unidos nacidos de la decadencia de la globalización neoliberal. Nos hablan de las inspecciones fronterizas diarias, tales como aquellas teorizadas por Alejandro Lugo (2008), enraizadas en la experiencia de la frontera Estados Unidos-México, que hoy proliferan a lo largo de gran parte de Estados Unidos y cada vez más y más en el México profundo. Éstas están irrevocablemente enlazadas con lo que en otro contexto he denominado “la imperfec-ción necesaria de las fronteras” y las consiguientes “pesadillas de la inseguridad” que en ellas se engendran (Rosas, 2012). Las imágenes espectrales de la “guerra contra las drogas” en México y las medi-das anti-inmigrantes en Estados Unidos, nos pueden ayudar a lidiar
58
con las nuevas texturas de movilidad, de las mercancías culturales y el flujo humano que se entretejen en las fronteras al mismo tiempo que el temor, la inseguridad y las pesadillas sobre los Otros, es-tán movilizados como estrategia de gobernanza del neoliberalismo moribundo.1
Las pesadillas de fronteras incompletas, de muros inacabados, de cuerpos que cruzan la frontera por debajo, por túneles, captu-ran los efectos perversos del neoliberalismo armado, pero, o tal vez por eso, moribundo, ya sean en Estados Unidos o en México. De manera notable, estas condiciones toman un semblante oscuro. Es decir, con la llegada de la The War on Terror o la “Guerra contra el terror”, la legitimidad del gobierno de Estados Unidos ya no deriva más de su capacidad o voluntad para asegurar un estándar de vida decente para sus ciudadanos. Al contrario, esto depende del grado hasta el cual se puede persuadir a esos ciudadanos de que están a punto de ser víctimas del terrorismo. De manera similar, es decir, con la llegada de la “Guerra contra las drogas”, la legitimidad del gobierno mexicano ya no proviene igualmente de garantizar a sus nacionales una vida digna, depende de su capacidad para persua-dirlos de que están a punto de ser aterrorizados, por los narcotrafi-cantes. Tales pesadillas alimentan los llamados a fortalecer las fron-teras. Y es que el muro entre Estados Unidos y México siempre está en una perpetua construcción, nunca terminado, al mismo tiempo que los espectros de la narco-guerra siempre atormentan al sur.
Es decir, que la guerra de baja intensidad está siendo reimagina-da en formas que dramáticamente desdibujan la separación jurídica y operativa entre la vigilancia policial, los servicios de inteligencia
1 Yo estoy adoptando lo que Feldman (2004) ha denominado “securocratic war-fare” o el estado bélico securocrático. Éstas son guerras de soberanía, y finalmente de legitimidad, que involucran a la policía y a las fuerzas militares. Están nece-sariamente incompletas. De manera notable, en su misma falta de terminación, la condición bélica securocrática genera, para Feldman, imaginarios culturales. Pero, tales imaginarios tienen un molde oscuro.
59
y lo militar; las distinciones entre guerra y paz, y aquellas entre las operaciones locales, nacionales y globales. Pero los imaginarios de alta intensidad se articulan con las guerras de baja intensidad en los dos países. Tanto la guerra contra las drogas en México, como la guerra contra la inmigración indocumentada en Estados Unidos, es donde se cristaliza la violencia contra los Otros como nueva nor-ma. Esto implica decir que el uso de “los moscos” o los aviones no tripulados, la Guardia Nacional, y el uso de la Patrulla Fronteriza estadounidense y las fuerzas militares de este país para controlar la frontera México-Estados Unidos, son necesariamente incomple-tos. Incitan pesadillas, tal como la emergente frontera xenofóbica en México a la que hace referencia Nancy, la mujer que habita en Oaxaca.
Pero las pesadillas a las que me refiero en este artículo no sur-gen de una ausencia de luz. Sino que emergen de un serio ajuste de cuentas con la andanada de subjetividades de la actual época libe-ral. De hecho, la novela de José Saramago, Ensayo sobre la ceguera resulta útil (1999). Se narra la historia de una ceguera masiva, una que no puede hallar causa orgánica alguna, que se manifiesta no como un descenso a la oscuridad sino como una neblina, como si el mundo se hubiera convertido en una página en blanco, una pantalla vacía o un denso charco de leche. Tenemos que asumir esta cegue-ra luminosa, este denso charco de leche que provoca narrativas de una cultura en decadencia en Estados Unidos; las cuales promueven leyes anti-mexicanas como las leyes de Arizona y las atroces leyes anti-inmigrantes del “nuevo sur” de Estado Unidos.2 Está cegue-ra biopolítica provoca a su vez los perversos efectos de la “Guerra contra las drogas” en México, la Iniciativa Mérida, la confusión de las distinciones entre cumplimiento de la ley y lo militar, ahora
2 Estados como los de Alabama, Georgia, Mississippi, tienen viejas historias de racismo contra los negros paracticadas de hecho y de derecho. Éstas parecieran alimentar sus prácticas de racismo contra los latinos, es por eso que me refiero a está región como el Nuevo Sur.
60
evidente en México e históricamente implementadas en la frontera México-Estados Unidos. De la misma forma promueve las llamadas reformas constitucionales que modifican la constitución mexicana para permitir a quienes dictan la ley la autorización judicial para detener por largos periodos de tiempo a individuos sospechosos de participar en el crimen organizado, antes de que se les pueda im-putar un delito (Human Rights Watch, 2008). Este neoliberalismo armado, moribundo, ciego, provoca la pesadilla de alta intensidad de las fronteras entre México y Estados Unidos, al igual que entre México y América Central. Y los académicos no son inmunes. Las fronteras se engrosan a través o gracias al trabajo de los científicos sociales y politólogos como Samuel Huntington (2004). Ahora él puede escribir acerca de un “credo estadounidense (…) producto de la inconfundible cultura anglo-protestante (el énfasis es mío) de los colonos fundadores (…) Valores claves de esa cultura incluyen el idioma inglés; el cristianismo; los conceptos anglosajones del es-tado de derecho; valores protestantes de individualismo; una ética laboral; y la creencia de que los seres humanos tienen la capacidad y el deber de intentar crear un cielo en la tierra, una ‘ciudad sobre una colina’”. Para Huntington, el mismo tejido social e identidad nacional de Estados Unidos está amenazado por el terrorismo is-lámico global y la supuesta colonización de la diáspora latina. Las pesadillas engendradas por las fronteras incompletas del neolibera-lismo moribundo y armado han convertido a los simples actos de migración indocumentada, faltas administrativas hasta hace poco, en actos bélicos. De la misma forma que Huntington, el influyente Centro para Estudios de Inmigración (Cato, 2008) publica trabajos que sugieren que “la dinámica cambiante de la guerra y el belicis-mo, de simétrica a asimétrica, confronta esto con la terrible reali-dad de que una nación que no está segura con respecto a la defensa de sus fronteras, incluso de los pasajes casuales de quienes escapan del hambre buscando trabajo, está, a su vez, a la merced de aquéllos cuyo pasaje es maligno” (Cato, 2008: 1).
61
Pero contrastemos estas pesadillas con nuestra idea sobre la gue-rra contra el narco en México. Desearía volcar mi atención a la captura de Édgar Valdez Villareal, un notorio narcotraficante, co-nocido como “La Barbie”, y su turbio y blancuzco telón de fondo. “La Barbie” es de Laredo, Texas. Él, un atleta estudiantil fracasado que se volcó al crimen y puso en jaque a los regímenes normati-vos de acumulación de capital. No obstante, fue capturado por las autoridades mexicanas. Una fotografía de su captura que circuló ampliamente lo muestra burlándose, esposado, y siendo llevado por las autoridades. En el caso de este capo, fenotípicamente blanco, privilegiado, que entraba y salía de los Estados Unidos se cristalizan las lógicas raciales de las fronteras incompletas en donde ciertos cuerpos “ausentes” de color, blancuzcos, navegan los múltiples y porosos circuitos fronterizos.
Pero existen las pesadillas de los Otros, los que viven esas pesa-dillas cotidianamente. La imagen de “La Barbie” contrasta fuerte-mente con un estudio reciente denominado “Los narcos pobres”. En el texto se narra que son campesinos con pocas capacidades para leer y escribir, con vestimenta “tradicional” arrestados por estar en los alrededores de plantaciones de marihuana.
Si regresamos a la historia de Nancy también hay pistas: Hace cuatro años no escuchábamos de secuestros de 200 migrantes, el asesinato masivo de 70 de ellos, la matanza de 72 aquí, de 120 en Tamaulipas, y eso es sólo de los cuales tenemos noticias. Hay mu-chos más (Oaxaca, 20 de Julio, 2011).
Por eso es que afirmo que los migrantes centroamericanos que inician su viaje desde El Salvador y Honduras, a través del muro que es México, experimentan el nuevo grosor de la frontera. Los maras o los Zetas persiguen a los migrantes que han de pagar una “cuota” o sufrir las violentas consecuencias. Como explica Nancy: Los maras ven que una familia tiene un hijo de 10 años y persiguen a dicha familia. (...) “Vamos a reclutar a tu hijo… y si tú no dejas que se nos una, vamos a matar a tu hija… quiero a tu hija para que
62
trabaje conmigo”. Por lo tanto, los padres quedan aterrados porque saben que eso es verdad; entonces toda la familia completa se va (Oaxaca, 20 de Julio, 2011).
Mientras tanto, del otro lado, las pesadillas del neoliberalismo moribundo solapan el hecho de que Estados Unidos ya está depor-tando este año un número récord de individuos, debido en gran medida a la expansión de los programas federales de inmigración que se articulan con autoridades locales quienes hacen el trabajo de Immigration and Custom Enforcement (ice), tal como el programa Secure Communities (Comunidades Seguras) que se encuentra bajo la administración demócrata y que configuran una de las muchas explicaciones del porque las deportaciones anuales se han incre-mentado un 400% desde 1996. Más de un millón de personas han sido expulsadas del país desde el comienzo de la administración de Obama. Cerca de 300,000 personas más se encuentran actualmente bajo procesos de deportación, pero aún no han sido expulsados. De acuerdo con las declaraciones y los materiales de ice, las Comuni-dades Seguras están diseñadas para capturar a supuestos “crimina-les peligrosos”, un concepto legal que ha estado determinado por las coyunturas políticas del momento. De hecho, en un informe del 1° de septiembre de 2009 se cuenta que cerca del 27% de los dete-nidos por ice bajo el programa de Comunidades Seguras no tiene antecedentes penales. Y estos números se magnifican de acuerdo con las condiciones locales. De manera notable, el 77% de todos los inmigrantes arrestados por ice en todo el mes de julio de 2010, no tienen condenas (Immigration Criminal Justice Working Group, 2011).
Otro espejo, en el sur, son las descarnadas pesadillas de los migrantes centroamericanos a través de la frontera que es todo México, éstas son historias de personas despojadas de su esencia humana. Regreso siempre a Nancy, la directora mencionada al co-mienzo de este ensayo: Los migrantes llegan y dicen: “Un hombre me despojó de mis ropas y me quitó todo. Me dijo que me quitara
63
los pantalones y que me fuera de aquí”. Los migrantes tienen mie-do de cierta gente que se ve como delincuentes. Ellos caminan a través de la selva, y allí encontrarán delincuentes que les robarán, o los atraparán en la selva. Y esto no es todo, sino que también puede ocurrir que en tiendas de lugares donde un refresco cuesta 5 a los migrantes se lo vendan a 25, “sólo pasó que me detuve en tal o cual lugar y me dijeron lo que costaba un refresco, y vi que lo vendían a 5 y a mí me pedían 25, y me dijeron que si no pagaba llamaban a Migración, ¿lo ves?” (Oaxaca, 20 de Julio, 2011).
Esto es decir que las nuevas fronteras del moribundo neolibera-lismo y las guerras que la autorizan sangran. Ellas animan fantasías en Estados Unidos de inmigrantes que se convirtieron en terroris-tas. Ellas animan la fantasía donde el simple hecho de conducir sin licencia puede llevar al encarcelamiento, la deportación, y a la separación de familias enteras. En México, las fronteras exudan sangrientas pesadillas de modos relacionados. Los migrantes cen-troamericanos en su tránsito por México y Estados Unidos viven el cotidiano engrosamiento del muro global. El carácter incompleto de las fronteras en la época neoliberal, las nuevas gobernanzas cris-talizadas en las pesadillas de inseguridad, y las guerras de diferente intensidad en México y Estados Unidos, dramatizan las dinámicas del moribundo neoliberalismo que día a día pierde legitimidad.
BibliografíaCato
2008 “The weaponization of immigration”, en Center for Immigration Studies
(http://www.cis.org/articles/2008/back108.html ), última actualización: febrero de
2008, consultado el 26 de marzo de 2013.
HuntinGton, Samuel
2004 “The Hispanic challenge,” en Foreign Policy, vol. 141, pp. 30-45.
64
Cu Immigration Forum (Champaign Urbana Immigration Forum)
2011 “InSecure Communities: Borders at our Doors, How ‘Secure Communities’
Brings the Fear of the Border to Champaign County”, en University of Illinois,
www.universityymca.org/faith_and_justice/_docs/Addendum%20-%20Cham-
paign%20County%20Nov%2029%202011.pdf, última actualización: 29 de no-
viembre de 2011, consultado el 26 de marzo de 2013.
nuestra Aparente Rendición
2011 “Los Narcos Pobres”, en Nuestra aparente rendición, www.nuestraaparen-
terendicion.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=136:los-narcos-
pobres&Itemid=43, última actualización: 2 de noviembre de 2011, consultado el
26 de marzo de 2013.
luGo, Alejandro
2008 Fragmented Lives, Assembled Parts: Culture, Capitalism, and Conquest at the
u.s. Mexico Border, University of Texas Press, Austin, Texas.
rosas, Gilberto
2012 Barrio libre: Criminalizing States and Delinquent Refusals of the New Fron-
tier, Duke University Press, Durham.
67
Capítulo 4. Movilidad transfronteriza y políticas de contención en países de tránsito migratorio
María Eugenia Anguiano Téllez
Introducción
Resulta un lugar común afirmar que durante los últimos treinta años, las migraciones internacionales han experimentado un reno-vado y acelerado incremento,1 particularmente los flujos de per- sonas que se dirigen hacia naciones y regiones que demandan trabajadores tanto de escasa calificación como de alta especializa-ción. Las migraciones laborales de finales del siglo xx y principios del xxi han sido incentivadas y reorientadas por las transformacio-nes en la localización sectorial y regional de capitales e inversiones y se han acelerado con la innovación y abaratamiento de las comu-nicaciones y los transportes que facilitan los desplazamientos de las personas.2
1 En el año 2000, se estimó que el número de personas que vivían en un país distinto al de nacimiento ascendía a 175 millones de personas (Zuñiga, 2004), cifra que en el año 2010 ascendió a 214 millones de personas (pnud, 2009).2 “En términos reales, el precio de una llamada telefónica de tres minutos de Aus-tralia al Reino Unido disminuyó de unos us$350 en 1926 a us$0.65 en 2000, y con la llegada de la telefonía vía Internet, el costo ahora es igual a cero.” (pnud, 2009: 37).
68
A pesar de ello, la gestión contemporánea de la movilidad hu-mana a través de las fronteras manifiesta una exaltada orientación de seguridad nacional, con mayor énfasis después de Septiembre 11 de 2001. Las políticas migratorias crecientemente restrictivas al ingreso de las personas a través de las fronteras internacionales, que incluso han derivado en la construcción de nuevos obstáculos físicos (muros, bardas o vallas), no sólo han afectado las condiciones habi-tuales en que ocurría esa movilidad, sino que alteraron la dinámica de movimiento de las poblaciones que residen en los territorios limítrofes fronterizos y las relaciones transfronterizas establecidas en los ámbitos locales.
El objetivo de este trabajo es dar cuenta de las recientes políticas de carácter restrictivo en países de tránsito migratorio, que han de-rivado en estrategias, acciones y operativos de control migratorio y vigilancia fronteriza que convierten a los territorios nacionales en fronteras regionales en la Unión Europea y América del Norte. En el texto se recuperan los hallazgos de tres trabajos contenidos en el libro Migraciones y fronteras. Nuevos contornos para la movilidad internacional, en los que se analizan los casos de Polonia, Turquía y México en su posición como países de tránsito migratorio.
La preocupación actual por la movilidad internacional
La incorporación reciente y masiva de amplios territorios y sus po-blaciones a la economía global (China y Europa del Este, por men-cionar dos casos emblemáticos), los procesos de integración econó-mica regional en distintos niveles y geografías del planeta (Unión Europea, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, mer-cosur, Comunidades Económicas Regionales de África), así como las transformaciones ocasionadas por las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones en un espacio económico mun-dial cada vez más interconectado, a la par que han modificado la estructura y localización de los mercados laborales, han ampliado
69
considerablemente los horizontes de la movilidad humana. En con-traste con el intenso y fluido dinamismo de mercancías, capitales, servicios e ideas que traspasan fronteras y circulan por todo el pla-neta, el discurso contemporáneo sobre la seguridad nacional y el combate al terrorismo internacional (y al tráfico de estupefacientes, armas y personas), además de suscitar crecientes restricciones a la movilidad humana a través de las fronteras internacionales, ha deri-vado en la justificación de una extensión de las fronteras nacionales hacia espacios regionales, en territorios donde se presume sería po-sible identificar y contener el ingreso de sujetos indeseables, inclu-yendo en la misma categoría a terroristas, delincuentes, miembros del crimen organizado y migrantes irregulares. Como ha señalado Lelio Mármora: “Las migraciones pasaron de ser un proceso posi-tivo y deseable a ser visualizadas cada vez más como un ‘problema’, y están ya entrando en la categoría de ‘conflicto político-social’” (Mármora, 2002: 40).
En las recientes dos décadas, la formulación de políticas mi-gratorias y el manejo y control de la migración internacional han experimentado un progresivo viraje hacia un enfoque de seguridad nacional, estrechamente vinculado con el control y militarización de las fronteras y la construcción de muros en las líneas diviso-rias internacionales. Este viraje, que considera la porosidad de las fronteras y la migración no autorizada como amenazas para la se-guridad nacional, ha derivado en el establecimiento de dispositivos físicos y humanos de contenciones fronterizas y migratorias apo-yados con sofisticadas tecnologías. En diversos países receptores de inmigrantes y en nuevos territorios de tránsito migratorio, las ordenanzas sobre políticas migratorias, crecientemente vincula-das a acuerdos regionales, han involucrado la reorganización y reestructuración de las instancias gubernamentales encargadas de administrar y controlar las migraciones internacionales, res-pondiendo precisamente a esa orientación de seguridad nacional (Caballeros, 2009).
70
En consecuencia, en los albores del siglo xxi, los nuevos países de emigración, inmigración y/o tránsito migratorio, al igual que los países tradicionalmente receptores y expulsores de migrantes, en-frentan desafíos inadvertidos pues sus estructuras gubernamentales y sus sociedades parecen no estar preparadas (y a veces tampoco dispuestas) para encarar, atender o manejar los actuales procesos de intensa y extensa movilidad humana. Tres países que enfrentan retos muy complejos por su condición como naciones de emigración tradicional, pero sobre todo como países de tránsito migratorio, son Polonia, Turquía y México, cuyos casos referimos a continuación.
Polonia: la frontera este de la Unión Europea
Stefan Alscher (2010), cuyos hallazgos referimos en esta sección, resume el complejo proceso de conformación de la frontera este de la Unión Europea (ue) asociado en primera instancia a la des-integración de la Unión Soviética y posteriormente a la incorpora-ción de nuevos países miembros ubicados en esa región. Los países este-europeos que aspiran a ingresar a la ue deben reformar su política migratoria y la gestión del control y resguardo fronterizos para adaptarlos a los estándares y normas comunes en la materia establecidos en los tratados de la ue. Con el ingreso de Polonia a la ue a partir del 1º de enero de 2008, su situación geográfica lo ubicó como frontera externa regional en tanto psaís de tránsito de migrantes entre el oriente y el occidente europeos, aunque también de flujos procedentes de Asia, especialmente aquellos no autoriza-dos, irregulares o indocumentados.
Del conjunto de la frontera oriental terrestre de la ue,3 Alscher desarrolla su análisis sobre la vecindad de Polonia con Ucrania,
3 Frontera que se extiende a lo largo de 6,000 kilómetros y comprende 10 estados miembros (Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Eslovaquia, Hungría, Ru- manía, Bulgaria y Grecia) y cinco países vecinos no miembros (Rusia, Bielorrusia, Ucrania, Moldavia y Turquía).
71
Rusia y Bielorrusia, “la sección más larga de la frontera oriental del Schengen”; región sumamente activa por las relaciones transfron-terizas de sus poblaciones y prioritaria como receptora de finan-ciamiento del Fondo para las Fronteras Exteriores,4 cuyos recursos fueron destinados a “modernizar las agencias de vigilancia fronte-riza e instalar tecnologías modernas en la línea fronteriza oriental” de la ue, que en el caso de Polonia se extiende a lo largo de 1,500 kilómetros.
Con esos recursos, Polonia instaló modernas estaciones de su-pervisión fronteriza que sirven de base logística para sus guardias fronterizos, cuyo número se incrementó de 7,500 agentes en el año 2004 a 10 mil a finales de 2007. Desde 1997, Polonia adaptó su ley de extranjería, reformada en 2001 y 2003, para regular el ingreso y la estancia en el país y evitar la migración indocumentada. En concreto, se ampliaron los poderes de control de las autoridades policiacas, se facilitaron los procedimientos de deportación, se aprobó una lista de países de origen seguros y de terceros países y se establecieron sanciones dirigidas a quienes transportaran mi- grantes indocumentados. Desde 1998, se establecieron nuevas re-gulaciones para la entrada de ciudadanos rusos y bielorrusos, y desde 1996 se realizan redadas e inspecciones de trabajo que han afectado especialmente a personas provenientes de Rumanía. En 2003, un programa de legalización permitió la regularización de 3,512 extranjeros irregulares procedentes de 62 países, en su ma-yoría procedentes de Armenia (45.3%) y Vietnam (39.2%), y se in- trodujo el requisito de visado para los ciudadanos de los estados vecinos al este. Sin embargo, el régimen de visado ha sido diferen-cial, pues Ucrania es el socio más importante de Polonia en el lado este. Desde 2006, otra regulación permitió a granjeros polacos emplear trabajadores temporales de Bielorrusia, Ucrania y Rusia por no más de tres meses.
4 External Borders Fund, instaurado por la Comisión Europea en el año 2007.
72
Como ocurre en muchas otras fronteras activas del mundo, el reforzamiento de la frontera oriental polaca ha afectado las relacio-nes transfronterizas de sus habitantes con sus vecinos rusos, bie- lorrusos y ucranianos. Alscher muestra que, entre 2007 y 2008, el tráfico fronterizo disminuyó en más de 40% en la frontera pola-ca con Rusia y Bielorrusia y 25% con Ucrania, y cita a un crítico del reforzamiento fronterizo entre Polonia y Ucrania, en un texto que reproducimos por su claridad y contundencia: “seis millones y medio de personas solían cruzar la frontera en ambas direcciones cada año. En la actualidad, los vínculos se han roto. Esta frontera es como un nuevo muro de Berlín [...] Los europeos pertenecen ahora a una clase superior y pueden viajar a donde deseen. Mientras tanto, nos hemos convertido en ciudadanos de segunda clase y no podemos visitar a nuestros vecinos” (Citado por Alscher, 2010: 124).
De igual forma, como suele ocurrir cuando se refuerzan los con-troles fronterizos en puntos y secciones específicos, los ingresos irregulares se trasladan hacia otros espacios territoriales, estable-ciendo a la par nuevas rutas migratorias, en este caso, hacia la fron-tera eslovaco-ucraniana. Como afirma el propio Alscher (2010: 132) “Las redes de organizaciones de contrabando de migrantes están bien preparadas y son altamente flexibles, reaccionando a cualquier tipo de cambio en las políticas a lo largo de la línea fronteriza y más allá”.
Veamos ahora el proceso en otro recodo fronterizo de la Unión Europea: Turquía.
Turquía: el corredor entre África, Asia y Europa
Con 8,333 kilómetros de frontera costera y 2,949 kilómetros de frontera terrestre con ocho países (Bulgaria, Grecia, Georgia, Ar-menia, Azerbaiyán, Irán, Iraq y Siria), Turquía tiene 117 puertas de ingreso al país: 49 por mar, 41 por aire, 20 por tierra y 7 por ferro-carril. Su complejo territorio fronterizo y su localización geográfica
73
entre tres continentes, lo ubican como puente y corredor migra-torio entre Europa, África y Asia. En su trabajo, Ahmet İçduygu y Deniz Sert (2010) analizan cómo las negociaciones de Turquía para acceder a la ue han determinado que las autoridades migratorias turcas desarrollen acciones muy concretas para garantizar el con-trol de sus fronteras y, en consecuencia, de las fronteras exteriores de la ue. Los autores señalan dos postulados básicos que guían las ac-ciones de las autoridades turcas en materia de control de fronteras: la protección de las fronteras es un asunto de seguridad nacional y quienes las cruzan de manera ilícita violan la ley del Estado.
En la agenda europea la atención prestada a la migración en tránsito como factor potencial de inseguridad e incertidumbre (espe-cialmente después de los atentados de Septiembre 11 de 2001 en Es- tados Unidos, Marzo 11 de 2003 en Madrid y Julio 7 de 2005 en Londres) derivó en la idea de evitar un sistema migratorio caótico. Las negociaciones de Turquía para acceder a la ue han implicado destinar recursos materiales y humanos para administrar y con-trolar los flujos migratorios que traspasan sus fronteras, adecuar su legislación en materia de migración y desarrollar colaboracio-nes internacionales para contrarrestar la migración irregular. A la par que se establecieron controles más rigurosos en sus fronteras y puertos de entrada, en 2002 su Código Penal introdujo nuevas cláusulas para definir como crimen el contrabando y tráfico de personas, estableciendo castigos de tres a ocho años de cárcel, que se incrementan en casos de crimen organizado. En el ámbito la-boral, la Ley sobre Permisos de Trabajo para Extranjeros vigente desde 2003 además de intentar una mejor administración del em-pleo de extranjeros, pretende ejercer mayor control sobre la inmi-gración irregular y evitar su empleo en la economía informal. En el plano internacional se realizaron múltiples acciones. En 2003, Turquía reconoció la Convención de Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Trasnacional y su Protocolo Adicional contra el Contrabando de Migrantes por Tierra, Mar y Aire. En 2004, se
74
convirtió en miembro pleno de la oim y en 2006 asumió la presi-dencia del Proceso de Budapest que propone evitar la migración irregular y desarrollar mecanismos sostenibles en la administra- ción de la migración. Turquía ha firmado acuerdos de readmisión con Siria, Kirguizistán, Rumanía, Ucrania y Grecia, países de ori-gen de grandes grupos de migrantes irregulares, pues la ue conside-ra que el territorio turco es utilizado por ellos como área de tránsito hacia su destino final en algún país de la ue.
Entre las conclusiones de İçduygu y Sert (2010: 156), queremos destacar la siguiente, con la finalidad de enfatizar la transformación de las fronteras nacionales en fronteras regionales: “Desde el lado turco… hay un sentimiento de que las políticas y las prácticas de la ue en la gestión de la migración trasladan la carga del control de la migración a los países de la periferia, como Turquía, y los convierten en una zona que sirva como amortiguador entre el ‘cen-tro’ europeo de atracción de inmigrantes y las regiones periféricas productoras de emigrantes” (İçduygu y Sert, 2010: 156).
El caso de México también es ilustrativo de este proceso de ex-tensión regional del control fronterizo que convierte a los países periféricos, más que en amortiguadores, en vastos y nuevos obstácu-los para la movilidad humana.
México: la extensa frontera regional rumbo al “sueño americano”
En los últimos treinta años, la frontera sur de México mostró una intensificación de los desplazamientos de trabajadores centroame-ricanos (mayoritariamente procedentes de Guatemala y en menores proporciones de Honduras y el Salvador), así como del flujo de mi-grantes que se internan por esa frontera en tránsito hacia Estados Unidos. La condición crecientemente visible de México como país de intenso tránsito migratorio y vía de ingreso de la migración in-documentada hacia Estados Unidos, también ha dado notoriedad a
75
las acciones y operativos establecidos por las autoridades mexicanas para controlar la movilidad de los migrantes en tránsito y contener los flujos de personas que se internan en el país sin autorización.
En primer término y como resultado de los ataques de Septiem-bre 11 de 2001, el gobierno estadounidense propuso a sus vecinos al norte y sur, Canadá y México, establecer un perímetro de seguridad para América del Norte, firmando un acuerdo con el compromi-so de combatir el tráfico no autorizado de nacionales de terceros países. En 2005, la colaboración trilateral derivó en la firma del acuerdo conocido como Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (aspan), cuyo objetivo general fue instrumentar estrategias comunes de seguridad fronteriza y defensa. aspan con-sideró que el enfoque en materia de seguridad debía ser común a los tres países para proteger a la región contra amenazas internas y externas, hacer eficiente el tránsito seguro de bajo riesgo a través de las fronteras compartidas y lograr metas específicas estableciendo acciones programadas para alcanzarlas. De esta forma, la noción de frontera se extendió de los límites nacionales a los de la región de América del Norte, “trasladándose poco a poco al sur de México” e implicó “mayor coordinación en materia de migración” entre los tres países (Artola, 2005 y 2006; Benítez y Rodríguez, 2006).
Entre los años 2001 y 2003, México implementó el Plan Frontera Sur con la finalidad de controlar los flujos de migrantes, estupe-facientes y armas en sus fronteras con Guatemala y Belice, desti-nando recursos para modernizar los puntos de control fronterizo y perfeccionar la identificación, detención y repatriación de migran-tes centroamericanos y de otras nacionalidades que ingresaran de forma irregular. El Plan incluyó establecer dos cinturones de inspec-ción y control migratorio en el sur de México. En 2004, se estableció el Sistema Integral de Operación Migratoria a cargo del Instituto Nacional de Migración, que consiste en un moderno sistema com-putarizado de control de ingresos y flujos, repatriaciones, permisos de residencia, obtención de nacionalidad y trámites migratorios. En
76
2005, se dio a conocer la Propuesta de política migratoria integral en la frontera sur de México, que entre sus líneas estratégicas inclu-yó salvaguardar la seguridad fronteriza a través del reforzamiento del control migratorio; para ello desarrolló operativos de verifica-ción migratoria en la zona sur del país, programas de visitas alea-torias a centros de trabajo y controles migratorios en las rutas más utilizadas por los indocumentados. Consistente con esta propuesta, con apoyo de destacamentos militares y policíacos, en 2006 se ha-bían establecido 25 retenes de carretera y 21 controles del Instituto Nacional de Migración entre la frontera sur de México y la capital del país, así como 52 estaciones migratorias a lo largo y ancho del país (Artola, 2006; Casillas, 2006).
El incremento y diversificación de las acciones, medidas y opera-tivos de contención migratoria en territorio mexicano, alteraron los itinerarios y rutas de movilidad de los migrantes y obstaculizaron el tránsito por México hacia América del Norte. Asociar la migración internacional con políticas de seguridad –e incluso criminalizar los desplazamientos migratorios– permite justificar la intervención de las autoridades policíacas y militares, incrementando la vulnerabi-lidad y riesgos para las personas migrantes. La Ley de Migración recientemente aprobada en México permitiría a las corporaciones policiacas, entre ellas a la Secretaria de Seguridad Pública Federal, llevar a cabo acciones de control y verificación migratoria, en abier-ta violación a los derechos humanos de las personas y las garantías constitucionales. Adicionalmente, la creación de una Policía Fron-teriza, contenida en esa Ley, representaría una embestida adicional a la criminalización de los migrantes y su movilidad por territorio mexicano.
Si los migrantes que transitan por México logran recorrer los miles de kilómetros de distancia que separan sus fronteras sur y norte, eludiendo a las autoridades mexicanas y sorteando al cri-men organizado (que en años recientes ha secuestrado y ejecutado a cientos de migrantes), aún deberán afrontar el resguardo fronterizo
77
estadounidense, que de igual manera se ha endurecido progresiva-mente desde 1993.
Reflexiones finales
Polonia, Turquía y México comparten un enfoque que ha pues-to énfasis en la seguridad regional como principio rector de sus acciones de gestión y control de la movilidad humana a través de sus fronteras y en tránsito por sus territorios; los dos primeros apremiados por su ingreso a la ue, el tercero por las exigencias planteadas en su relación asimétrica con sus vecinos del Norte, particularmente por Estados Unidos. Las disposiciones y acciones en materia de control migratorio en esos tres países, a la par que han ocasionado la modificación de sus legislaciones y la creación de novedosos contingentes de guardias migratorios y entidades po-licíacas encargadas de contener los flujos de personas no autoriza-das, han modificado la relación con los países adyacentes y la diná-mica de sus poblaciones fronterizas. Sin embargo, no han logrado impedir que cientos de miles de personas se desplacen en busca de mejores oportunidades hacia aquellos países que demandan su trabajo, imprescindible para sus economías, especialmente en la a- gricultura, la construcción y los servicios. La preocupación por la seguridad nacional y regional no debería soslayar que las profun-das asimetrías económicas y estructurales no pueden ser atendidas con políticas de carácter policiaco destinadas al control fronterizo y a la contención de los flujos migratorios de carácter laboral, pero podían ser subsanadas con políticas de desarrollo más humanas e incluyentes, como sucedió con los países de la Europa del Sur en la última década del siglo xx.
78
BibliografíaalsCHer, Stefan
2010 “Migración indocumentada y control fronterizo en Europa Central y del
Este. El Caso de Polonia”, en María Eugenia Anguiano, Ana María López Sala
(eds.), Migraciones y fronteras. Nuevos contornos para la movilidad internacio-
nal, Icaria Editorial y Fundación cidob, Barcelona, pp. 103-138.
anGuiano, María Eugenia
2009 “The Migrations between Mexico and the United States: the History and the
Future”, en Revue Pro Asile. France terre d’asile, núm. 18, enero, pp. 50-52.
Anguiano, María Eugenia, López Sala, Ana María (eds.)
2010 Migraciones y fronteras. Nuevos contornos para la movilidad internacional.
Icaria editorial y Fundación cidob, Barcelona.
artola, Juan
2006 “México y sus fronteras: migración y seguridad”, en Carlos Miranda Vide-
garay et al. (coords.), Los nuevos rostros de la migración en el mundo, oim-inm-
Gobierno de Chiapas, México, pp. 99-112.
2005 “Debate actual sobre migración y seguridad”, en Migración y Desarrollo,
año 3, núm. 5, pp. 136-150.
Benítez, Raúl, Rodríguez, Carlos
2006 “Seguridad y fronteras en Norteamérica. Del tlcan a la aspan”, en Frontera
Norte, vol. 18, núm. 35, pp. 7-28.
CaBalleros, Álvaro
2009 “Migración y seguridad: una relación perversa” en Suplemento Correo del
Sur. La Jornada Morelos, 1 de noviembre 2009, pp. 2-4.
Casillas, Rodolfo
2006 Una vida discreta, fugaz y anónima: los centroamericanos transmigrantes en
México, http://www.elfaro.net/templates/elfaro/migracion/vida.pdf, última actua-
lización: diciembre de 2006, consultado: 26 de mazo de 2013.
içDuyGu, Ahmet, Deniz, Sert
2010 “Cruces fronterizos en tránsito por Turquía: un ambiente de incertidumbre
e inseguridad”, en María Eugenia Anguiano, Ana María López Sala (eds.), Mi-
graciones y fronteras. Nuevos contornos para la movilidad internacional, Icaria
Editorial y Fundación cidob, Barcelona, pp. 139-159.
79
lanGenHove, Luk Van
2010 The Ascent of Regionalism and the Future of the World Order, United Na-
tions University Institute, Comparative Regional Integration Studies, http://aric.
adb.org/pdf/seminarseries/SS36ppt_Ascent_of_Regionalism.pdf, última actualiza-
ción: julio de 2010, consultado: 26 de marzo de 2013.
ProGrama de Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud)
2009 Informe sobre Desarrollo Humano. Superando barreras: movilidad y desa-
rrollo humanos. Capítulo 2. Gente en movimiento: quién se desplaza, dónde, cuán-
do y porqué, http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2009_ES_Chapter2.pdf, última
actualización: 2010, consultado: 26 de marzo de 2013.
zúñiGa, Elena et al.
2004 “La migración en el Mundo”, en conapo, La nueva era de las migraciones.
Características de la migración internacional en México, conapo, México.
81
Capítulo 5. La inseguridad de los migrantes en la frontera norte de México1
María Dolores París Pombo
Con 3,185 km de longitud, la frontera entre México y Estados Unidos constituye una línea que transita por regiones físico-geo-gráficas y socioeconómicas muy diversas y poco integradas entre sí. Lo único que define casi toda esa línea es el contraste entre el norte y el sur. La marcada desigualdad en términos de desarrollo y bienestar social, es mucho más visible, por supuesto, en las zonas urbanas. A lo largo de tramos de cientos de kilómetros, resulta también cada vez más impactante la desigualdad en infraestruc-tura estatal de seguridad, control y vigilancia fronteriza. Del lado estadounidense, se han construido vallas metálicas, alambrados de púas, se han instalado faros y detectores de movimiento; de-cenas de agencias de seguridad patrullan permanentemente los caminos y los desiertos. En cambio, del lado mexicano, el crimen organizado ha logrado imponer su hegemonía y el control en te-rritorios asolados.
Desde fines de los años noventa, las políticas migratorias y de control fronterizo de Estados Unidos siguieron una estrategia
1 Resultados parciales del proyecto “Políticas de seguridad y derechos humanos de los migrantes”, llevado a cabo por El colef y wola y financiado por la Fundación Ford.
82
denominada “Prevención a través de la disuasión” (Prevention through deterrence). La intensificación de la vigilancia en las zo-nas tradicionales de cruce a través de diversos operativos puestos en marcha desde 1993, tales como Operativo Bloqueo en Juárez-El Paso y el Operativo Guardián en Tijuana-San Diego, obligaron a los migrantes a transitar por territorios muy peligrosos, tanto por condiciones climáticas extremas como por la violencia de los crimi-nales. Uno de los resultados más graves de esa estrategia ha sido el aumento de las muertes de migrantes a lo largo de la frontera, como lo demostraron Bailey, Hagan, y Rodríguez (1996).
Otro efecto perverso de las políticas de control fronterizo ha sido la contratación cada vez más frecuente de coyotes, guías o intermediarios para llegar a Estados Unidos, así como el aumento del costo del cruce. Mientras que a principios de los noventas, el Proyecto de Migración Mexicana (Mexico’s Migration Project) es-timaba el costo promedio del cruce en 400 dólares, en el año 2000 ese costo se había triplicado, siendo de 1,200 dólares2 (Massey; 2007: 318). Al volverse más lucrativo el tráfico de personas, mu-chas organizaciones criminales decidieron intervenir e invertir en esa actividad.
Después de los ataques del 11 de septiembre de 2001 y en particu-lar desde el Acta de Seguridad Nacional en 2002 (Homeland Secu-rity Act), con la consiguiente fundación del Departamento de Segu-ridad Nacional (Department of Homeland Security), las tareas de control migratorio y fronterizo se asocian de manera institucional y sistemática con una perspectiva de la seguridad nacional lo que ha redundado en la criminalización de la migración y en violaciones muy graves a los derechos humanos de los migrantes en Estados Unidos.
2 Entrevistas realizadas con migrantes en diversas ciudades de la región fronteriza norte de México, indican que actualmente los costos del cruce indocumentado (sin contar el viaje hasta la frontera) varían entre 1,500 y 5 mil dólares, según la forma de cruce.
83
Del lado mexicano, la llamada guerra contra las drogas y contra el crimen organizado, anunciada por el gobierno de Felipe Calde-rón al poco tiempo de asumir la presidencia, en diciembre de 2006, da una perspectiva totalmente nueva de la migración. Esta guerra provocó un aumento inmediato y acelerado de la inseguridad, la co-rrupción de autoridades y de cuerpos de seguridad, las violaciones a derechos humanos y la violencia. El aumento de la violencia pue-de observarse en el rápido crecimiento de la tasa de homicidios, en particular en algunas regiones del norte del país, afectadas por los conflictos entre organizaciones criminales que se pelean el control del territorio fronterizo.
Desde 2007 a 2010, el número de homicidios en México pasó de 8 por cada 100 mil a más de 22.9 por cada 100 mil de acuerdo con cifras oficiales (inegi, 2012). A pesar de que México guarda una proporción de homicidios relativamente baja en relación a países centroamericanos como Guatemala y El Salvador (Declaración de Ginebra; 2011), la enorme diversidad de su geografía social hace difícil compararlo con países pequeños. En efecto, mientras que algunos estados del sureste, como Campeche o Yucatán, tuvieron tasas de homicidios de 5.8 y 1.7 por cada 100 mil habitantes, Chi-huahua tuvo ese año una tasa de 188 homicidios por cada 100 mil habitantes (inegi, 2012). Algunas ciudades fronterizas son, a la vez, las más peligrosas del país y del continente, como se muestra en el cuadro i.
cuadro iTasas de homicidios en ciudades de la frontera norte de México
Ciudad FronterizaTasa por100 mil Población total
Número de homicidios
Juárez, Chih 282.7 1,332,131 3,766
Tijuana, b.c. 80.6 1,559,386 1,257
84
Tecate, b.c. 34.6 101,079 35
Mexicali, b.c. 14 936,826 132
Agua Prieta, Son 24 79,138 19
Nogales, Son 103.5 220,292 228
San Luis Río Colorado, Son 12.3 178,380 22
Piedras Negras, Coah 17 152,806 26
Matamoros, Tam 18.8 489,193 92
Nuevo Laredo, Tam. 37.5 384,033 144
Reynosa, Tam. 13.6 608,891 83
Todas las ciudades de la lista 96 6,042,155 5,804
México 22.9 112,336,538 25,757
Fuente: inegi, Consulta interactiva de datos y resultados del Censo de Población y Vivienda 2010, www.inegi.org.mx
El aumento de la inseguridad ha llevado a una mayor vulnerabili-dad de los migrantes ante la violencia del crimen organizado y de autoridades coludidas con los criminales. Diversos organismos han señalado el aumento de las violaciones a derechos humanos que su-fren los centroamericanos y otros migrantes que intentan transitar por México, tales como extorsiones, secuestros, violaciones y ase-sinatos (Bustamante, 2008; Amnistía Internacional, 2010; Meyer, 2010; cndh, 2011). Menos conocida es la inseguridad que padecen los migrantes y los deportados mexicanos, quienes han sido tam-bién en los últimos años víctimas de graves violaciones cometidas por asaltantes, contrabandistas y por funcionarios públicos (princi-palmente por policías municipales).
Las organizaciones criminales se han diversificado en sus ac-tividades y no se dedican ya solamente al tráfico de drogas, sino también al tráfico y trata de personas, secuestro, extorsión, entre otros (Selee and Olson, 2011). Después de su visita a México de 2008
85
como relator especial de la onu sobre los derechos humanos de los migrantes, Jorge Bustamante señalaba, por ejemplo, que “la mi-gración transnacional es un poderoso negocio en México, operado fundamentalmente por redes criminales que combinan el tráfico de personas con el tráfico de drogas, y que cuentan con la colabora-ción de autoridades municipales, estatales y federales”. “Estas redes criminales”, agregaba Bustamante, “son responsables, entre otros, del aumento de violaciones a los derechos humanos de los migran-tes y de la violencia contra las mujeres y menores de edad, especial-mente a lo largo de las fronteras norte y sur del país. Debido a la corrupción generalizada en todos los niveles de gobierno, y a los estrechos vínculos de muchas autoridades con las redes del crimen organizado, continúan las extorsiones, violaciones y asaltos contra los migrantes” (Bustamante, 2008: 18).
La criminalidad y la corrupción tienen sin embargo caras distin-tas según las rutas de cruce. En Tijuana, Baja California, los testi-monios de migrantes, entrevistas con miembros de organizaciones civiles y del Grupo Beta (del Instituto Nacional de Migración) in-dican una alta incidencia de secuestros “virtuales” que consisten generalmente en mantener encerrados a los migrantes en casas de seguridad bajo el pretexto de esperar a que se junte un grupo bas-tante numeroso o a que existan condiciones para realizar el viaje de manera segura. Mientras tanto, los coyotes se comunican con los familiares exigiendo el pago del traslado bajo amenaza de dañar, desaparecer o asesinar al migrante.
Los deportados son particularmente vulnerables a ser extorsio-nados o secuestrados, debido a que la mayoría de ellos carece de documentos de identidad y su vestimenta, su gestualidad o sus ta-tuajes son señas muy visibles de los años que han pasado “al otro lado”, muchas veces en cárceles o prisiones.
En la región de la Rumorosa, entre Tecate y Mexicali, Baja Ca-lifornia, es frecuente el secuestro de grupos de más de diez migran-tes. Las organizaciones que dan apoyo a los migrantes en Mexicali
86
refieren haber atendido a decenas de personas que han sido se-cuestradas, repetidamente golpeadas y extorsionadas en su cami-no hacia el norte. Señalan también que algunas de estas personas son liberadas a cambio de llevar drogas hacia Estados Unidos. Los casos de secuestro llegan a la prensa cuando terminan con la li-beración de los migrantes por parte de las fuerzas de seguridad (Frontera, 2011).
El negocio del secuestro de migrantes ha florecido al amparo de la impunidad. En efecto, la enorme mayoría de los casos no son denunciados por miedo a que la propia policía esté involucrada en los hechos. En Mexicali, de acuerdo con miembros de las oscs, los migrantes secuestrados reportan ellos mismos que entre las amenazas recibidas, se les advierte que en caso de denunciar, la propia policía tomará represalias contra ellos y sus familiares. Es-tas amenazas pueden parecer verídicas debido a la corrupción de las policías en México; cabe señalar al respecto que también son muy frecuentes las extorsiones a migrantes por parte de policías municipales.
Desde 2007 a la fecha, la búsqueda de migrantes como posibles “clientes” de las redes de tráfico de personas se ha vuelto una acti-vidad mucho más agresiva. A través de intermediarios tales como taxistas, transportistas o funcionarios públicos, o situados ellos mismos en las cercanías de las garitas, los coyotes reclutan a los deportados y los trasladan a casas de seguridad o bien a los cam-pamentos precariamente edificados en la Rumorosa y en el Valle de Mexicali (Garduño; 2010).
En la región Sonora-Arizona, Jeremy Slack y Scott Whiteford (2010) han ilustrado la profunda imbricación entre las redes de trá-fico de personas y de drogas. También consideran probable que las bandas de asaltantes conocidos como “bajadores” actúen en con-cordancia con algunos de los coyotes de la región. A partir de 71 en-trevistas a profundidad con repatriados, estos investigadores de la Universidad de Arizona hallaron que “dieciséis tuvieron encuentros
87
con ladrones llamados bajadores, nueve reportaron contacto con el tráfico de drogas, siete fueron secuestrados y cuatro fueron testigos de violaciones de mujeres” (Slack y Whiteford, 2010: 81).
A partir de 18 entrevistas realizadas en Nogales y en la Ciudad de México con mexicanos repatriados3, y con dos coyotes en el área de Nogales, encontré también que los asaltos por parte de “bajadores” son muy frecuentes, y que una práctica común es que los asaltantes desvistan a las mujeres más jóvenes para intimidar al grupo o para abusar de ellas. Una de las entrevistadas que cruzó por el área de Nogales reportó que su grupo fue asaltado en Arizona cuando ya habían cruzado la línea fronteriza: “Nos asaltaron en el desierto. Sa-lieron unos hombres encapuchados. Nos dijeron que si no dábamos todo lo que llevábamos nos iban a matar. Ya estábamos en Estados Unidos. Eran como 4 hombres. Eran güeros y de ojos claros. Tenía-mos miedo por la niña que iba pero como les dimos todo, no nos hicieron nada. Nada más luego nos dijeron: ¡Suerte! (imitando el acento inglés)” (Entrevista con Graciela, 28 años, Ciudad de Méxi-co, 21 de julio de 2011).
En la región de Altar-Sásabe, son frecuentes también los secues-tros, y la mayoría queda sin denunciar. En febrero de 2011 fueron rescatados 132 migrantes secuestrados en el poblado de La Sierri-ta, cerca de El Sásabe, la mayoría de nacionalidad mexicana y seis originarios de Guatemala, Honduras y Nicaragua. En mayo de ese mismo año otros 158 migrantes mexicanos fueron rescatados en El Sásabe por un operativo de la Secretaría de Seguridad Pública (ssp) (Gutiérrez, 2011).
En el oriente de la frontera y a orillas del Río Bravo, los crimina-les cobran directamente a los migrantes cuotas de entre 300 y 400 dólares cuando van a atravesar. Esto puede considerarse como una práctica sistemática, tal y como nos lo reportó en Mexicali, en julio
3 En la Ciudad de México se trata de migrantes devueltos por autoridades es-tadounidenses a través del Programa de Repatriación Voluntaria al Interior (prvi) que funciona entre junio y septiembre de cada año.
88
de 2011, un grupo de siete repatriados provenientes de Brownsville.4 Señala también el Padre Baggio:
Lo que sucede aquí en la frontera de Nuevo Laredo es una estrategia de control para explotar los migrantes lo más posible, los halconcillos, personas que normalmente cuidan los sitios donde se vende drogas, vienen usados como centinelas a lo largo del Río Bravo con radio a la mano, avisan si ven migrantes que intentan cruzar por propia cuenta y despachan a los sicarios a interceptar y castigar esos pobres migrantes; además si esta gente encuentra con ellos un coyote no conocido, éste termina seguro en el hospital o lo matan (Baggio, 2011: 14).
En cuanto a los problemas de secuestros, tortura y extorsión a mi-grantes, el Padre Baggio los considera como “prácticas comunes” en Nuevo Laredo, Tamaulipas (Baggio, 2011: 15). Tamaulipas se volvió en 2010, la insignia del tormento que viven los migrantes indocumentados en México, con el descubrimiento de 72 cuerpos de migrantes centro y sudamericanos en San Fernando, a 130 km de la frontera con Estados Unidos. A lo largo de 2011, han sido ha-llados en ese mismo municipio, 47 fosas con 196 cadáveres de mi-grantes mexicanos y extranjeros que presuntamente habían sido secuestrados (Loya, 2011).
En ese mismo año y en diversos operativos de la Procuraduría General de la República y del Ejército Mexicano, han sido rescata-dos casi cada mes grupos de entre 52 y 120 migrantes secuestrados por el Cártel del Golfo o por los Zetas. También ha trascendido la corrupción en el Instituto Nacional de Migración en esa frontera. Por ejemplo, el 19 de abril de 2011 fueron puestos a disposición de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia
4 Dos veces a la semana llega al área de Calexico un avión proveniente de Browns-ville con migrantes que intentaron cruzar por la frontera entre Tamaulipas y Texas. Con esto, las autoridades migratorias estadounidenses intentan disuadir a los migrantes de volver a cruzar. Este proceso es conocido como “repatriación lateral”.
89
Organizada (siedo) seis agentes del inm que habían participado en el secuestro de 120 migrantes nacionales y extranjeros cuando in-tentaban llegar a Estados Unidos (González y Mejía, 2011).
Las condiciones de inseguridad para los migrantes en la frontera norte de México han propiciado, durante los últimos cuatro años, un descenso notable de los flujos, como lo ha observado la emif Norte. En particular, han disminuido los flujos de mujeres y me-nores de edad, que son considerados los más vulnerables al abuso sexual, violación y trata de personas. Otro fenómeno que ha sido notable en los últimos años, es un cambio del perfil del migrante que se encuentra en la frontera norte de México con intención de cruzar. En efecto, cada vez más, estos migrantes son personas de-portadas, que han vivido durante años en Estados Unidos y que han dejado familia en ese país. Human Rights’ Watch demostró que de 1997 a 2007, más de un millón de personas habían sido separadas de sus cónyuges, hijos o padres a causa de las deportaciones (hrw, 2009: 4). De acuerdo a sus cálculos, el 44% de las personas deporta-das tiene al menos un hijo o esposo/a con ciudadanía estadouniden-se o con permiso de residencia en ese país. De 2008 a 2010, el total de expulsiones aumentó rápidamente sumando 1,142,202 en esos tres años (dhs, 2011). Cuando llegan a las ciudades de la frontera, los deportados hacen esfuerzos a veces desesperados por retornar al norte. Debido a que muchos de ellos carecen de documentos de identidad, pueden considerarse como indocumentados incluso en México, y esto suele ser un pretexto de las policías municipales para detenerlos arbitrariamente y extorsionarlos.
En gran medida, los lugares de cruce dependen hoy en día de las ciudades por donde son devueltos los migrantes expulsados por autoridades migratorias estadounidenses. Existen actualmente 20 puntos de repatriación de mexicanos en la frontera norte del país y uno en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El 98% de las personas mexicanas devueltas por autoridades estadouni-denses llegan a las ciudades de la frontera norte. Las autoridades
90
estadounidenses modifican regularmente los puntos de devolución de migrantes mexicanos: por ejemplo, hasta 2007 casi la tercera parte de los deportados salían por Ciudad Juárez, Chihuahua, mientras que a partir de ese año, las deportaciones por esa ciudad disminuyeron a cerca de 45 mil en 2009, cerca de 13 mil en 2010 y menos de 10 mil en 2011 (inm, 2012). La inseguridad en esa ciudad ha provocado también la declinación del número de cruces. A esto debe agregarse la construcción de la barda entre Juárez y El Paso, Texas y la multiplicación de los efectivos de la patrulla fronteriza en esa zona. Actualmente, menos de 2% de los mexicanos devuel- tos por autoridades estadounidenses declaran haber intentado cru-zar por Ciudad Juárez (colef, 2012).
En cambio, en Tamaulipas, donde existe también una situación muy grave de inseguridad para los migrantes, las repatriaciones han ido muy rápidamente en aumento tanto en términos relativos como absolutos, pasando de 4.8% del total de los eventos de repatriación en 2006, a 30.8% en 2011 (inm, 2012). Esto explica en gran medida por qué ha crecido la migración mexicana por el este de la frontera, y de manera particular por el sur de Texas.
Cabe señalar, sin embargo, que la región este ha declinado con-siderablemente en cuanto a cruce de centroamericanos. El Padre Gianantonio Baggio, de la Casa del Migrante Nazareth, de Nuevo Laredo, Tamaulipas, explica lo siguiente:
Hasta 2007, la frontera de Nuevo Laredo era uno de los cruces más fáciles para los migrantes indocumentados; muchos de ellos cruzaban sin coyote, y el camino hasta las ciudades de San Antonio o Houston (Texas) no es tan peligroso como los desiertos de Nuevo México, Ari-zona o California. Este es el cruce preferido por los centroamericanos, especialmente hondureños. Los números de migrantes que la Casa Na-zareth hospedaba los primeros años (2004-2008) eran muy elevados, arriba de los diez mil por año y en su mayoría eran migrantes en camino hacia el norte; en los años 2009-2011 la situación y los números cambia-
91
ron radicalmente. El número empezó a bajar y alcanzó menos de seis mil personas en 2010, de las cuales casi la mitad fueron deportados. En cuanto al país de origen, en 2007 la gran mayoría eran centroameri-canos, principalmente hondureños, en 2009 los mexicanos superaron a los hondureños y en 2010 fueron mayoría (Baggio, 2011: 13-14).
Otra de las políticas que ha incidido en la desviación de las rutas es la llamada “repatriación lateral”: con intención de disuadir a los mi-grantes indocumentados de intentar nuevamente el cruce, las auto-ridades estadounidenses los devuelven a México por ciudades muy lejanas a los lugares en que fueron aprehendidos. Por ejemplo, dos veces a la semana llega a Calexico, California, un avión con cerca de 120 migrantes aprehendidos en el sector de la Patrulla Fronteriza de Brownsville, Texas y devueltos a Mexicali, Baja California, es decir a cerca de 3 mil km. al noroeste de su lugar de cruce. Para-dójicamente, esta práctica ha llevado a que los migrantes tengan mayor comunicación sobre los distintos puntos de cruce a lo largo de la frontera. En efecto, al encontrarse en las garitas después de ser devueltos a México, o en los centros de detención de Estados Uni-dos, pueden transmitirse información sobre las diversas rutas y los riesgos del cruce indocumentado. Sin embargo, la repatriación lateral provoca también enormes gastos para los migrantes y para las auto-ridades mexicanas, ante la necesidad de transportarlos de regreso a sus lugares de origen, y crea nuevas condiciones de vulnerabilidad al alejarlos de los lugares donde disponen de redes sociales.
Una de las grandes noticias a nivel binacional ha sido la disminu-ción notable de los flujos migratorios mexicanos y centroamerica-nos en Estados Unidos. El gobierno mexicano argumenta que esto se debe fundamentalmente al mejoramiento de las condiciones de vida y de las oportunidades económicas en México. La situación desesperada en la que se encuentran muchos de los deportados en las ciudades de la frontera norte de México, son una clara indica-ción de que el retorno de muchos migrantes no ha sido voluntario,
92
sino causado principalmente por la crisis económica y por las po-líticas y leyes antiinmigrantes en Estados Unidos. Por otro lado, la enorme inseguridad en el tránsito hacia el norte, y las violaciones muy graves a los derechos de los migrantes en México, desaniman también a muchas familias centroamericanas y mexicanas a em-prender un proyecto migratorio. El secuestro sistemático y el asesi-nato de migrantes y deportados en México constituyen actualmen-te una verdadera crisis humanitaria.
Bibliografíaamnistía Internacional
2010 “Víctimas invisibles. Migrantes en movimiento en México”, Editorial Amnis-
tía Internacional, Madrid, 48p.
BaGGio, Gianantonio
2011 “Nuevo Laredo, Tamaulipas. 7 años de servicio de los hermanos y herma-
nas migrantes”, Revista Migrantes. Revista de información y pastoral migratoria,
Casa del migrante Nazareth, Nuevo Laredo, Tamaulipas, abril-junio de 2011
Bailey, S. Eschbach, Hagan, J.M., Rodriguez, N.P.
1996 “The Human Costs of Border Enforcement: Migrant Death at the Texas-
Mexico Border”, Migration World, núm. 24, vol. 4, pp. 16-20.
Bustamante, Jorge
2008 “Promotion and Protection of all Human Rights, Civil, Policitical, Econo-
mic, Social and Cultural Rights, Including the Right to Development”, Report of
the Special Rapporteur on the Human Rights of Migrants, Mission to Mexico
(9-15 March 2008), Human Rights Council, United Nations.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos
2011 “Informe especial sobre secuestro de migrantes en México”, 22 de febrero de
2011, 108p.
DeClaraCión de Ginebra
2011 Carga Global de la Violencia Armada 2011, Suiza, octubre 2011, www.gene-
vadeclaration.org
93
Department of Homeland Security (dhs)
2011 Immigration Enforcement Actions. Annual Report: 2010”, usa, junio 2011,
www.dhs.gov/xlibrary/assets/statistics/publications/enforcement-ar-2010.pdf
El Colegio de la Frontera Norte (El colef)
2012 Encuesta sobre migración en la frontera norte de México (emif Norte 2010),
el colef, Consejo Nacional de Población (conapo), Secretaría del Trabajo y Pro-
tección Social (stps), Instituto Nacional de Migración (inm) y Secretaría de Rela-
ciones Exteriores (sre), www.colef.mx/emif
Frontera
2011 “Salvan a 12 migrantes; estaban secuestrados”, Tijuana, 29 de septiembre de
2011, http://www.frontera.info/EdicionEnLinea/Notas/Policiaca/29092011/544671.
aspx
GarDuño, Roberto
2010 “El crimen organizado arrebató el gran negocio a los polleros”, La Jornada,
México, 29 de diciembre de 2010
González, M. y Mejía, J. G.
2011 “Caen agentes del inm por secuestro de migrantes”, El Universal, México, 10
de mayo de 2011, http://www.eluniversal.com.mx/notas/764459.html
Gutiérrez ruelas, Ulises (corresponsal)
2011 “Rescatan federales 158 migrantes en casas de seguridad en Sonora”, La Jor-
nada, 13 de mayo de 2011
Human’s Right Watch (hrw),
2009 Forced Apart (By the Numbers). Non-Citizens Deported Mostly for Nonvio-
lent Offenses, abril 2009
instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi),
2012 Estadística, Consulta interactiva de datos, Estadísticas de Mortalidad, 2000-
2010, http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/proyectos/continuas/vita-
les/bd/mortalidad/MortalidadGeneral.asp?s=est&c=11144
instituto Nacional de Migración (inm)
2012 Boletines estadísticos, México, http://www.inm.gob.mx/index.php/page/
Boletines_Estadisticos
loya, Julio
2011 Fosas ponen en el mapa a San Fernando. El recrudecimiento de la violencia y
94
la aparición de cuerpos enterrados en terrenos de Tamaulipas y Durango marca-
ron a estas entidades”, El Universal, México, 21 de diciembre de 2011
massey, Douglas
2007 “Understanding America’s Immigration ‘Crisis’”, Proceedings of the Ameri-
can Philosophical Society, vol. 151, núm. 3, septiembre de 2007, pp. 309-327
meyer, Maureen
2010 “Un trayecto peligroso por México: Violaciones a derechos humanos en con-
tra de los migrantes en tránsito”, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín
Pro Juárez, Washington Office for Latin America, diciembre 2010, 12p.
selee, Andrew, Olson, Eric L.
2011 “Steady Advances, Slow Results: u.s.-Mexico Security Cooperation After
Two Years of the Obama Administration”, abril 2011, Woodrow Wilson Center
slaCk, Jeremy, Whiteford, Scott
2010 “Viajes violentos: la transformación de la migración clandestina hacia So-
nora y Arizona”, Revista Norteamérica núm. 10, México, Universidad Nacional
Autónoma de México, julio-diciembre 2010, pp. 79-107
95
Capítulo 6. La migración indocumentada: entre imágenes de guerra y la invisibilidad1
Soledad Álvarez Velasco
El objetivo de este artículo es reflexionar en torno a una interro-gante: ¿por qué las experiencias contemporáneas de los tránsitos migratorios indocumentados tienden cada vez a ser más violentas? Entre 1970 y el 2009 el número de migrantes internacionales se quin-tuplicó pasando de 45 a 214 millones (oim, 2010). Ese incremento sin precedentes es una de las características de la actual “era de las migraciones” (Castels y Miller, 2004). Otra de sus particularidades es la multiplicación de indocumentados que, sin importar el nivel de riesgos y vulnerabilidad, transitan por rutas clandestinas con el propósito de internarse en los principales destinos, casi siempre países ricos. A la par, y como parte de la actual dinámica política y social, esos tránsitos indocumentados han estado signados por for-mas de violencia, al punto que es posible identificar una marcada tendencia a la deshumanización de las relaciones sociales y estatales en torno a los indocumentados.
Dos imágenes de la realidad migratoria clandestina provenien-tes de dos latitudes del mundo, permiten indagar ese difícil vínculo
1 Una primera versión mucho más extensa de las dos primeras partes de texto fue publicada en: Yerko Castro (coord.). La migración y sus efectos en la cultura, México: conaculta, 2012.
96
entre migración indocumentada y violencia. La primera es la ima-gen del tren de la muerte, de La Bestia, que carga a migrantes del sur y, sobre todo, centroamericanos en su tránsito por México. Y, la segunda, es la imagen que deja la migración indocumentada en tránsito desde África a Europa.
Con el fin de responder a esa compleja interrogante inicial, y utilizando como recurso analítico estas “fotografías” contempo-ráneas, a lo largo de este escrito, en una primera sección, se hará una aproximación más bien teórica de esa relación entre violencia, migración indocumentada y los Estados contemporáneos. Aproxi-mación que permitirá, en un segundo momento, interpretar esas dos imágenes y revelar cómo el tránsito migratorio de centroame-ricanos, sudamericanos y africanos tiene similitudes. Finalmente, interesa sugerir algunas conjeturas en torno a los desafíos que los Estados y sociedades contemporáneas tienen frente a esa compleja relación.
I. El incremento de la migración indocumentada debe comprenderse como parte de la “desigual integración capitalista global” (Harvey, [1990] 2004). La instauración, hacia finales de la década de 1970, del nuevo régimen de acumulación capitalista flexible incidió en una polarización entre países ricos y pobres, que se ha traducido en un aumento en la disparidad de ingresos, en las condiciones so-ciales, en el cumplimiento de derechos humanos y en la seguridad social entre unos países y otros. La consecuencia obvia de ese con-texto de desigualdad ha sido, entre otras, la permanente y creciente movilidad de millones de hombres y mujeres que buscan solventar sus necesidades básicas emigrando desde sus lugares de origen a las economías ricas donde su mano de obra es demanda.
Una pieza esencial del capitalismo contemporáneo, también ha sido la integración entre países bajo los “tratados marco” (Novick, 2005; Sassen, 2001). A nivel global se ha privilegiado explícitamente
97
la integración con fines estrictamente comerciales. Se han adoptado políticas macroeconómicas para que las fronteras nacionales “se-lectivamente” se abran y den paso al libre comercio global (Sassen, 2001). No obstante, a la par y de manera conflictiva, la integración social y cultural ha sido poco o nada fomentada. Es más, medidas de contención migratoria han sido incorporadas y las fronteras lejos de abrirse al libre paso de personas, salvo si se trata de cier-tos tipos de flujos migratorios (como calificados), cada vez se han vuelto más restrictivas, por decir lo menos, son altamente violentas. A pesar de ese giro a la securitización migratoria, el número de mi-grantes indocumentados sólo ha aumentado. Debido a la clandes-tinidad y movilidad, no es posible dar cifras exactas del número de indocumentados a nivel global. Para tener una idea, en Estados Unidos, el mayor destino migratorio en el mundo, entre el 2000 y 2010 el número de indocumentados incrementó de 8.4 a 11.2 millo-nes (Passel y Cohn, 2010).
Si bien las condiciones de desigualdad, son una causa estructural para comprender ese incremento, existe una consecuencia inespera-da (que también estimula este tipo de migración): la multiplicación de “industrias migratorias” clandestinas. Éstas a través de redes ile-gales transnacionales “habilitan” el cruce de fronteras y la interna-ción de los “sin papeles” en los destinos migratorios, configurando rutas globales ocultas para el tránsito de migrantes y expandiendo el tráfico y la trata de personas, uno de los tres negocios ilícitos que, junto con el narcotráfico y el tráfico de armas, es uno de lo más redituables en el mundo contemporáneo (Kyle y Goldstein, 2011; Norstrom, 2007). Sólo la “industria del coyoterismo” mueve alrede-dor de 48 billones de dólares anualmente (Munduate, 2008).
La configuración de esas redes clandestinas también es producto de la desigualdad global, pues el dinero que circula por el tráfico y la trata de personas, constituye una economía paralela que permi-te la subsistencia de todos aquellos actores que están involucrados en ese negocio ilícito: coyotes, enganchadores, pasadores, agentes
98
migratorios, comerciantes, transportistas, etc. Aunque el funciona-miento de esta industria genere cuantiosos ingresos no regulados por el Estado, muchas de sus actividades son asumidas por fun-cionarios estatales, desdibujándose así la frontera entre lo lícito e ilícito (Norstrom, 2007). Así, en la cara oculta de la globalización capitalista contemporánea, una industria clandestina en torno a la migración que “emplea” en la ilegalidad a muchos actores sociales y estatales, configura economías paralelas, tiene normativas pro-pias para su funcionamiento y reproduce formas de violencia.
Aun cuando la reflexión previa ya arroja elementos para com-prender esa relación entre migración indocumentada y violencia, todavía queda un elemento más. La vulnerabilidad de los indocu-mentados se debe, en gran medida, a que transitan sin la protección de ningún Estado: ni los Estados de origen velan por ellos, menos aún los de tránsito o de destino. Esos migrantes son algo así como individuos invisibilizados sin Estado que no cuentan con ninguna garantía de sus derechos, y que permanentemente están expuestos a un “justificado” ejercicio de formas de violencia estatal y social (Sassen, 2001 y 2007; Bauman, 2005). Esa condición de no tener protección y reconocimiento estatal no es casual, responde a un constructo social derivado del excluyente contexto global. Ese giro a la securitización de las políticas migratorias (derivado del con-texto post-septiembre 11 de 2001) ha legitimado la restricción al ingreso de todos los considerados como “amenazas” a la seguridad nacional. ¿Quiénes son esas “amenazas”? Indistintamente migran-tes indocumentados, desplazados, incluso refugiados, tratantes y traficantes de personas, de drogas, de armas, contrabandistas, te-rroristas, entre otros. Es más, fabricar “amenazas” encarnadas en los migrantes indocumentados, parecería ser el mayor argumento que legitima el giro a la securitización y la aplicación de medidas de seguridad nacional. La fabricación de los indocumentados como los otros no deseados, su continua estigmatización y criminaliza-ción, justifica esa tendencia hacia la integración global donde sólo
99
se privilegia la libre circulación de mercancías y no la de personas (Balibar, 2005).
Así, la migración indocumentada expresa una contradicción ge-nerada por la desigual integración capitalista global. Los Estados ricos insisten en detener a este tipo de migración, aludiendo a una “amenaza” a su seguridad nacional que deriva en el impedimento a ingresos legales y, en una multiplicación de la violencia ejercida contra los migrantes. Emerge así una tensión entre la demanda de mano de obra barata, la necesidad vital de emigrar y el impera-tivo de detener la migración. A partir de esa tensión se producen una serie de consecuencias que parecerían imprevistas y contra-dictorias. Por ejemplo que a mayor control fronterizo, mayor es la emergencia de vías clandestinas y violentas. O que, en la medida en que se requiera de mano de obra migrante en las economías ricas, menos medidas estatales se tomarán para regularizar su condición migratoria (Sassen, 2001; Vertovec, 2006; Hollifield 2006). Estas pa-radojas son constitutivas del proceso migratorio y del modo en el que funciona la economía capitalista global; paradojas contempo-ráneas que pueden ejemplificarse analizando imágenes de tránsitos indocumentados.
II.La primera imagen es del corredor México-Estados Unidos. La cer-canía con Estados Unidos, el mayor demandante de drogas y uno de los principales receptores de víctimas de trata a nivel mundial, ha convertido al territorio mexicano en un espacio atravesado por múltiples rutas utilizadas por el narcotráfico y por redes de trata de personas. Asimismo, esta vecindad con el mayor destino migratorio mundial, ha situado a México en un lugar de tránsito, y en una fron-tera preliminar global, para los miles de migrantes que llegan clan-destinamente con el afán de cruzar sus fronteras sur y norte. De ahí que este corredor sea el más transitado a nivel mundial: entre 2000 y 2010, 11.6 millones de personas, entre migrantes documentados
100
e indocumentados, provenientes en su gran mayoría de países del centro y sur del continente americano, lo transitaron (Banco Mun-dial, 2011).2 Por razones geográficas, aproximadamente el 95% de las detenciones que se realizan en este país son a inmigrantes cen-troamericanos. Sin embargo, también son detenidos anualmente migrantes de más de 50 países de Sudamérica, del África, de Asia y de Europa (inm, 2011).
Algo que también define a este corredor es la violencia que lo recorre. La diversidad de rutas migratorias clandestinas son con-sideradas por Amnistía Internacional como “las más peligrosas del mundo” (Amnistía Internacional [ai], 2010). Y dentro de éstas, los espacios fronterizos, son puntos rojos: se estima que el 70% de los migrantes que cruzan la frontera sur es víctima de algún tipo de violencia y que de ese total, un 80% la sufre en México y sólo un 20% en Guatemala (Bronfman et al. 2001). La permanente violación a los derechos de los migrantes ha llevado a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos califique a la realidad que viven los indocumentados en tránsito por México como una ver-dadera “tragedia humanitaria”, y la imagen que deja el tren de la muerte es una clara muestra de ello.
Diariamente cientos de migrantes sudamericanos y sobre todo centroamericanos, cruzan la frontera sur para tomar el tren cargue-ro desde Arriaga, Chiapas. Ese medio de transporte, sin regulación oficial estatal alguna, a la vista de todos y con total normalidad transporta en el techo, en las escaleras laterales en y entre los vago-nes, a hombres y mujeres adultos, a adolescentes y a niños indocu-mentados. Los testimonios de quienes han sobrevivido al tren son escalofriantes: asaltos, hacinamientos en los vagones, accidentes,
2 Los corredores migratorios de Bangladesh-India, Turquía-Alemania, China-Hong-Hong o India-Emiratos Árabes Unidos, también figuran entre los principales corredores del mundo. Sin embargo, el número de migrantes que por cruzan es casi la cuarta parte de los que cruzan por el México-Estados Unidos: 3.3 millones, 2.7 millones, 2.2 millones y 2.2 millones, respectivamente (Banco Mundial, 2011).
101
mutilaciones, violaciones, torturas, secuestros masivos, asesinatos y caídas de muerte son parte del viaje férreo.
Los migrantes sólo por tomar un tren que no está destinado a llevar pasajeros y que además se encuentra en malas condiciones, corren el riesgo de accidentarse o morir. A esos riesgos se suman las violencias ejercidas por un enjambre de ilegalismos configu-rado en torno al tren. Por ejemplo, el día previo de la partida, las vías férreas se llenan de migrantes que duermen a la intemperie para ganar un buen puesto en el techo o en un vagón vacío. Pero, en las noches bandas de asaltantes, miembros de las maras, ms 13 o Barrio 18, o coyoteros encuentran entre los migrantes a sus víctimas. También es posible que algún miembro de los tres tipos de policía, soldados o agentes migratorios, con total impunidad, paseen por el lugar buscando sacar alguna ventaja económica o de otro tipo.
La “administración” de las vías férreas y de los “lugares para pasajeros” está a cargo de los maquinistas o de los garroteros que fungen como cobradores de pasajes. El pasaje individual puede va-riar según las necesidades de los maquinistas: de 50 a 200 pesos. Un cálculo rápido da una idea de lo estratégico que resulta dejar subir a migrantes. Si el tren lleva en cada viaje, a mínimo 50 migrantes desde Arriaga, y suponiendo que el maquinista cobre 100 pesos a cada uno, esto implicaría una ganancia neta de 5,000 pesos por via-je. Estos empleados del ferrocarril suelen repartirse esa ganancia con coyoteros o mareros, con la policía local, agentes migratorios o con los jefes de las estaciones de trenes. Incluso, testimonios de mi-grantes alertan que últimamente los maquinistas trabajan para Los Zetas. Así, en el medio de la ruta, los maquinistas no sólo reparten dinero a esos sicarios, sino que también estratégicamente reducen la velocidad del tren en ciertos puntos de la ruta donde estas redes de criminales los esperan para robar, violar o secuestrar masiva-mente a los migrantes dando paso a una escalada de violencia que incluye torturas, violaciones y asesinato de migrantes. Qué mejor
102
ejemplo que la Matanza de los 72 migrantes en Tamaulipas a cargo de Los Zetas.3
El modus operandi de este entramado revela que la impunidad y colusión que existe con las autoridades locales permite esas activi-dades ilícitas en torno a los migrantes (el botín de todos y de todo); y que la violencia ha tomado por asalto la dinámica del tren. Así, sin el aparente control de nadie, un tren en decadencia ejemplifica la monstruosidad de la época contemporánea: a la vista de todos, sin la intervención de Estado alguno, el tren transporta imágenes de horror y dolor en contra de los indocumentados.
Del otro lado del mundo una realidad igual de funesta también recorre a otro corredor migratorio: el que une o separa (depende
3 A finales del mes de agosto de 2010, en un rancho en San Fernando, Estado de Tamaulipas, fueron hallados 72 cadáveres de migrantes indocumentados quienes habían sido asesinados a quemarropa por sicarios pertenecientes a una de las ban-das más temidas del crimen organizado mexicano, Los Zetas. Entre los muertos constaban 58 hombres y 14 mujeres, jóvenes en su gran mayoría, y provenientes de Ecuador, Brasil, Honduras y El Salvador. Estos migrantes indocumentados segura-mente habrían emprendido riesgosos y complejos periplos migratorios desde sus países de origen con el objetivo de internarse en Estados Unidos. Sin embargo, es-tando a pocos kilómetros de llegar a ese destino, la violenta realidad mexicana los tomó por sorpresa. En Tamaulipas, estos hombres y mujeres migrantes, fueron se-cuestrados, y, uno a uno, fue fusilado. A decir de Luis Freddy Lala, el único migran-te ecuatoriano que sobrevivió a este atroz suceso, entre los motivos que llevarían a estos sicarios a desatar esta matanza, figuran: la imposibilidad económica que los 72 migrantes tenían de pagar el monto de su rescate, y, sobre todo, su rotunda negativa de engrosar las filas de esta banda criminal ligada al narcotráfico. Han transcurrido dos años desde esa masacre. En este tiempo los países de origen de las víctimas, sobre todo los centroamericanos, han presionado al Estado mexicano para que éste tome cartas en el asunto. Presión internacional que se ha sumado a la exigencia de organizaciones sociales, de ciertos medios de comunicación y de algunas instancias académicas mexicanas, por urgentes respuestas estatales. Estas demandas colectivas sin duda ha surtido efecto, pues en México, en ese mismo lapso de tiempo, algunos “zetas” fueron detenidos, algunas medidas legislativas se han tomado específicamente en torno al combate del tráfico y trata de personas, e incluso una nueva Ley Migratoria, que reconoce a los migrantes en tránsito o trans-migrantes, como sujetos de derecho y prioriza su protección, fue aprobada al cerrar el segundo mes del 2011. No obstante, en términos generales y en la co-tidianeidad social, parecería que los muertos de Tamaulipas ya han sido olvidados.
103
cómo se lo mire) al norte de África con el sur de Europa. A pesar de que la inmigración indocumentada africana a Europa es sólo una fracción de la latinoamericana que cruza el corredor México-Estados Unidos, las similitudes que existen en el modus operandi de ambas migraciones llaman mucho la atención. Por una parte, en Europa vive la población más numerosa de africanos por fuera de sus países de origen y las remesas que ellos envían constituyen una proporción importante del pib de muchos países africanos (unodc, 2010), situación que nos resulta bastante familiar a los latinoame-ricanos. Y, por otra parte, los periplos migratorios que emprenden los africanos están plagados de imágenes de deshumanización y violencia, que por supuesto recuerdan a lo que ocurre en el conti-nente americano.
Las causas de esta tragedia también están enraizadas en la histo-ria de la explotación capitalista en África: el trágico proceso de es-clavitud; el saqueo de sus recursos naturales; la relación de continuo dominio entre los países europeos y los Estados africanos a pesar del proceso de descolonización; las crisis económicas y políticas; el incremento de los niveles de pobreza; hambruna y mortalidad. Situación que ha provocado el disparo de la migración indocumen-tada a Europa (Aldalur, 2010).
Día tras días miles de africanos provenientes sobre todo de países sub-saharianos como Malí, Senegal, Congo, Camerún, Togo, Gha-na, Guinea, entre otros, arriesgan su vida para llegar a algún país europeo. Desde hace por lo menos 20 años centenares de africanos mueren en esa travesía ya sea en algún punto del cruce del Sahara, por hambre o sed; asesinados por delincuentes o por los propios traficantes de indocumentados; abandonados en el desierto o aho-gados al naufragar las precarias embarcaciones. La mayoría de las rutas de tráfico ilícito incluyen largos recorridos terrestres por el desierto y travesías marítimas mucho más breves, pero igual de pe-ligrosas, para cruzar el Mediterráneo. Las rutas suelen cambiar en respuesta a las medidas restrictivas. Por ejemplo, la instalación de
104
un muro de contención entre Ceuta y Melilla (semejante al de Ti-juana) implicó un decrecimiento del ingreso por esa zona y la aper-tura de rutas terrestres por Turquía o Grecia. A pesar de esas nuevas vías, el 95% de los cruces clandestinos ocurren por el mediterráneo central sobre todo por el sur de España Cruz Roja Española, 2009, unodc, 2011).
La combinación de rutas terrestres y marítimas implica la ex-posición a formas de explotación y un enorme riesgo de muerte. Cálculos conservadores del International Center on Migration Po-licy Development estima que entre 100 mil y 120 mil migrantes que requieren de protección especial cruzan el Mediterráneo sin docu-mentos y sin ningún tipo de protección, de ahí que anualmente por lo menos mil migrantes africanos mueran o desaparezcan. Según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en 2008 habrían entrado ilícitamente a Europa unos 55 mil africanos, hecho que representó unos 150 millones de dólares para los grupos de traficantes ubicados a lo largo de la ruta (unodc, 2011). Al igual que en el corredor México-Estados Unidos, hay ma-fias coludidas con las policías locales para habilitar esos cruces y lucrar de los migrantes africanos. Así, en este lado del mundo los indocumentados también son el botín de todos y de todo, y lo que prima es la ausencia de algún tipo de protección estatal, el incre-mento de la vulnerabilidad de los migrantes y la multiplicación de formas de violencia en su contra. El periplo de un migrante sub-sahariano hasta las costas norteñas de África supone un viaje por tierra durante varias semanas o meses antes de embarcarse en una patera, en un cayuco o en una barca negra. Cualquiera de estas embarcaciones, que se diferencia en tamaño y material, tiene capa-cidad para 30 a 70 personas, aunque normalmente sobrepasan las 100 pues los traficantes priorizan recibir más dinero que la seguri-dad de los migrantes embarcados (unodc, 2011, Aldalur, 20120).
Dependiendo del monto de dinero que paguen y del lugar desde el que inician la travesía, los migrantes hacen paradas en pequeñas
105
ciudades africanas, o en campamentos clandestinos. Toda la ru- ta supone enfrentarse a asaltos, abusos, violaciones, torturas o muertes, y a la inclemencia de climas extremos. Testimonios de mi- grantes, afirman que para evitar ser asaltados y poder pagar el costo del viaje, ellos suelen introducirse el dinero que llevan enrollado en sus esfínteres. Estrategia que se multiplica y que es usada indistinta-mente por hombres o mujeres, incluso por embarazadas. Esas estra-tegias migratorias emergen como formas de hacer frente al riesgo de muerte (Appel, 2012). Como alerta un camerunés que cruzó el estrecho de Gibraltar y llegó a España: “(…) las olas inundan la boca, la nariz. Los ojos pican del salitre. Y, sí, tienes mucho miedo. Miedo a morir ahogado. Porque muchos morimos así” (Testimonio de migrante camerunés en denia, 2007).
Ante estas imágenes, las respuestas estatales han estado marca-das por el silencio cómplice o por medidas xenófobas antimigrantes. “Que la Marina de guerra hunda a cañonazos las embarcaciones de inmigrantes ilegales (…) hay que dejar clarísimo y por escrito que se utilizará la fuerza” (Umberto Bossi, Ministro para la Reforma Institucional, en Mgar.net, 2012). Estas fueron las declaraciones que el Ministro italiano para la Reforma Institucional hizo en 2004 en torno a las migraciones africanas indocumentadas que llegaban a Italia. Declaraciones que evidencian cómo una suerte de “apar-theid global”, como diría Étienne Balibar (2005), se configura acele-radamente en contra de los migrantes indocumentados.
III.Ambas imágenes analizadas revelan un complejo síntoma contem-poráneo, de invisibilización, negación, y violencia normalizada ha-cia los migrantes indocumentados, los “parias del siglo xxi”. Entre las similitudes de estos corredores migratorios llama la atención la configuración de redes de ilegalismos y economías clandestinas en torno al lucro de los migrantes; las inhumanas formas de vio-lencia de la que son presa; y el rol clave que los migrantes centro,
106
sudamericanos y africanos juegan en la dinámica de la economía global: en los países de origen envían remesas con huellas de vio-lencia, en los países de destino son la mano de obra barata nece-saria para la acumulación de esas economías, y en los países de tránsito son el “motor” de esas industrias migratorias clandestinas. De ahí que no resulte casual, que mantener a una gran masa de mi-grantes indocumentados expuestos a formas de violencia parecería ser uno de los elementos constitutivos de los Estados capitalistas contemporáneos.
Aquello que es todavía más sorprendente es la incapacidad de los Estados y las sociedades contemporáneas de reaccionar frente a esas imágenes de dolor y horror. ¿Qué más debe suceder para que interrumpamos ese complejo vínculo entre violencia y migración indocumentada? ¿Qué otras imágenes más debemos mirar para condolernos ante el dolor de los migrantes indocumentados y reac-cionar? Parecería que la normalización de la barbarie está teniendo lugar entre nosotros, una barbarie frente a todos esos Otros, los in-documentados, que no parecerían ser dignos de derechos o incluso de humanidad. La realidad de la migración en tránsito nos muestra cómo hemos sido capaces de construir Otros a quienes injustifica-damente inferiorizamos, invisibilizamos, violentamos, anulamos y negamos.
Ante imágenes funestas como las que hemos revelado, resulta fundamental tener en cuenta que en el presente la guerra y los ge- nocidios humanos, alarmantemente, no sólo existen en los regí-menes totalitarios sino también en los así llamados “tiempos de paz” (Scheper- Hughes y Bourgouis, 2004). Condolerse ante las mismas, reaccionar críticamente y sobre todo tener la capacidad de interrumpir esa multiplicación de imágenes de guerra es ahora nuestro mayor desafío.
107
BibliografíaalDaour, Martín
2010 Clandestinos. ¿Qué hay detrás de la inmigración ilegal?, Ediciones B, Madrid.
amnistía Internacional
2010 Víctimas invisibles. Migrantes en movimiento, Amnistía Internacional, México.
BaliBar, Étienne
2005 Violencias, identidades y civilidad. Para una cultura global, Gedisa, Barcelona.
BanCo Mundial
2011 Migration and Remittances Factbook, 2011. Banco Mundial, Washington.
Bauman, Zigmund
2005 Vidas desperdiciadas. La modernidad y sus parias, Piadós, Buenos Aires.
BronFman, Mario et al.
2001 “Mujeres al borde. Vulnerabilidad a la infección por VIH en la frontera sur de
México”, en Esperanza Tuñon Pablos (coord.). Mujeres en las fronteras: trabajo,
salud y migración (Belice, Guatemala, Estados Unidos y México), El Colegio de
la Frontera Sur, El Colegio de Sonora, El Colegio de la Frontera Norte, y Plaza y
Valdés, México, pp. 15-31.
Castles, Stephen, Millar, Mark
2004 La era de la migración. Editorial Miguel Ángel Porrúa, Universidad Autóno-
ma de Zacatecas, Secretaría de Gobernación, México.
Cruz roja Española
2009 Migraciones africanas hacia Europa, Cruz Roja, Madrid.
Harvey, David
[1990] 2004 La condición de la posmodernidad, Amorrortu Ediciones, Buenos
Aires.
HolliFielD, James.
2006 “El emergente Estado migratorio”, en Alejandro Portes, Josh Dewind. Re-
pensando las migraciones, Editorial Miguel Ángel Porrúa, Universidad Autónoma
de Zacatecas, Secretaría de Gobernación, Instituto Nacional de Migración, Mé-
xico, pp. 67-96.
instituto Nacional de Migración
2011 “Estadísticas migratorias”, <<http://www.inm.gob.mx/index.php?page/Bo-
letines_Estadisticos, última visita: 21 de mayo de 2011>>.
108
munDuate, Cristian
2008 “Migración y derechos de niños, niñas y adolescentes: nuevos desafíos”,
Presentación Power Point en International Conference on Gender, Migration and
Development: Seizing, Opportunities, Upholding Rights, septiembre.
noviCk, Susana
2005 “La reciente política migratoria argentina en el contexto del Mercosur”, El
proceso de integración Mercosur: de las políticas migratorias y de seguridad a las
trayectorias de los inmigrantes, Instituto de Investigaciones Gino Germani, Fa-
cultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Documento de Trabajo
núm. 46, Buenos Aires, pp. 6-56.
norDstrom, Carolyn
2007 Global Outlaws: Crime, Money, and Power in the Contemporary World, Uni-
versity of California Press, Berkeley.
orGanizaCión Internacional para las Migraciones
2010 “Hechos y cifras”, www.iom.int/jahia/Jahia/about-migration/facts-and-figu-
res/lang/es, última consulta: 16 de septiembre de 2010.
Passel, Jeffrey, D’Vera, Cohn
2010 “Unauthorized Immigrant Population: National and State Trends, 2010”, en
Pew Hispanic Center Publications, versión digital: http://pewhispanic.org/reports/
report.php?ReportID=133, última consulta: 5 de abril, 2011.
sCHePer-HuGHes, Nancy, Bourgouis, Philippe
2004 Violence in War and Peace, Blackwell Publishing, Londres.
sassen, Saskia
2001 ¿Perdiendo el control? La soberanía en la era de la globalización, Editorial
Bellaterra, Barcelona.
2007 “Going Digging in the Shadows of Maesters Categories”, en Mathieu Deflem
(ed.) Sociologists in a Global Age. Biographical Perspectives, Library of Congress,
Gran Bretaña.
uniteD Nations Office on Drugs and Crime
2010 Smuggling of Migrants by Sea, unodc, Ginebra.
vertoveC, Steven
2006 “Transnacionalismo migrante y modos de transformación, en Portes, Alejan-
dro; DeWind, Josh (Coords.), Repensando las migraciones Nuevas perspectivas
109
teóricas y empíricas, Miguel Ángel Porrúa, uaz, Secretaría de Gobernación Insti-
tuto Nacional de Migración, México, pp. 157-190.
Periódicos y revistasaPPel, Marco
2012 “Europa: el bote de la muerte”, en Revista Proceso versión digital: www.
proceso.com.mx/?p=303546, última consulta: 16 de mayo de 2012.
Denia
2007 “De Camerún a Europa, de nado por el estrecho”, versión digital: http://
portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,979829&_dad=portal&_schema
=PORTAL&id_noticia=264, última consulta: 16 de mayo de 2012.
mGar.net
2012 “Inmigración clandestina”, en versión digital: www.mgar.net/africa/patera.
htm, última consulta: 16 de mayo de 2012.
113
Capítulo 7. Experimentando el utilitarismo migratorio: los jornaleros marroquíes bajo contrato omi en Francia
Frédéric Décosse
Julio de 2005, cerca de Marsella en el Sur de Francia, en la orilla de la ruta nacional que va rumbo a Montpellier aparecen unas ban-deras rojas entre las hileras de árboles frutales plantados hasta el horizonte. Los trabajadores migrantes de la finca sedac, que pro-duce más de 10% de los duraznos y nectarinas francesas, están en huelga para exigir el pago de sus sueldos atrasados y de sus horas extra. Este evento excepcional1 da una breve visibilidad mediática a una figura antigua de la agricultura intensiva: el jornalero temporal bajo contrato omi, arquetipo del “utilitarismo migratorio” (Mori-ce, 2001) contemporáneo, es decir, de la propensión que tienen los Estados y la patronal a reducir y organizar el fenómeno migratorio sólo en función de su utilidad económica. A partir del caso de esos braceros originarios de Marruecos,2 este artículo reflexiona sobre
1 Para una presentación más completa y un análisis de este conflicto, véase Décosse (2011: 239-258).2 Este articulo está basado en los resultados de mi tesis doctoral, cuyo trabajo de campo se desarrolló tanto en Francia como en Marruecos, con el fin de anali-zar el fenómeno migratorio a través del binomio emigración/ inmigración –cuyo valor heurístico fue subrayado por Sayad (1999) y que, en este caso preciso, tiene todavía más sentido ya que se trata de una movilidad temporal, construida como “circular”– y del análisis a la vez en los campos de cultivos y en las comunidades
114
el modelo de los programas de migración temporal (pmt) que se ex- tienden a nivel mundial y que articulan el control de la movilidad y la sujeción del trabajador migrante.
Un acercamiento a los contratos omi
El acrónimo omi refiere al Office des Migrations Internationales, o sea la administración que se encarga de gestionar este pmt, que organiza anualmente la importación de 10 a 15 mil jornaleros a Francia ocupados en la producción de frutas y verduras, en gran parte destinada a la exportación. El dispositivo tiene una finalidad principal: asegurar la llegada a Francia de una mano de obra su-ficiente numerosa y dispuesta a aceptar las condiciones de pago, trabajo y vivienda que propone el modo de producción agrícola in-tensivo. Por eso, la mano de obra tiene que venir de países para los cuales los sueldos mínimos y las duras condiciones de trabajo sean “atractivos” –en el pasado los países del Sur de Europa como Italia y España, en lo contemporáneo los países de las antiguas colonias francesas del Norte de África. Pero si bien aquello es una condi-ción necesaria, no es aún suficiente. Se tiene también que reducir la movilidad de los trabajadores importados para impedir que huyan hacia otros sectores de la economía, donde el sueldo es mejor y las condiciones de trabajo están menos degradadas.
Dado que el “derecho de fuga” es la repuesta del trabajador a las malas condiciones de trabajo y de pago que enfrentan (Mezza- dra, 2005), la reducción, tanto geográfica como sectorial, de la movilidad del trabajador ha sido históricamente un eje central de la gestión del mercado laboral en el contexto capitalista. A nivel analítico, el caso de estos trabajadores temporales es lo que per-mite entender lo que tienen en común sistemas de mano de obra
de origen. La metodología cruza entrevistas semi-estructuradas (160), trabajo de archivo y observación participante en un colectivo por la defensa de los derechos de los jornaleros migrantes (codetras).
115
distintos como la esclavitud, la servidumbre por deudas (enganche) y las formas contemporáneas de trabajo asalariado vinculadas con la migración internacional (Moulier-Boutang, 2006). Mientras el empleo de trabajadores indocumentados o de obreros agrícolas “le-gales” (sean franceses o extranjeros autorizados a residir y trabajar) expone al empresario a los flujos de mano de obra no planeados, el contrato omi vuelve al jornalero cautivo, lo que asegura al patrón que regresará año tras año a su finca.
De hecho, el dispositivo omi es el fruto de una doble herencia. La primera está conformada por los dispositivos migratorios –his- tóricamente manejados tanto por el sector privado (Société Gé- nérale d’Inmigration en los años 1920-30) como por el Estado en temporada de guerra (Travailleurs Coloniaux, Main-d’Oeuvre In-digène, Main-d’Oeuvre Nord-Africaine, Groupements de Travai-lleurs Etrangers, Groupements de Militaires Indigènes Coloniaux Rapatriables, prisioneros de guerra...)– que alimentaron la agricul-tura francesa con fuerza de trabajo importada durante la primera parte del siglo xx. La segunda proviene de la experiencia colonial en Argelia que constituye el momento en el cual los campesinos marroquíes se empiezan a incorporar masivamente a la agricultura francesa (lo que se hace parcialmente bajo el régimen del Indigénat, conjunto de disposiciones penales de “excepción” (Agamben, 2003; Barkat, 2005) que inferioriza al colonizado y limita su movilidad), incorporación que se completa a la hora de las independencias na-cionales de las excolonias cuando el aparato de producción colonial es repatriado al corazón del Imperio desecho.
Creado en 1946, el programa de migración temporal omi permite a los agricultores pieds-noirs3 canalizar la movilidad de los jorna-leros marroquíes hacia sus nuevas unidades productivas en el Sur de Francia y garantiza una estricta articulación entre el modo de producción colonial y el modo de producción de la agroindustria
3 Nombre dado a los colonos franceses/europeos en Argelia.
116
basado en parte sobre la migración postcolonial. Con ello se trans-forma así una movilidad de proximidad, autoorganizada e integra-da en una economía familiar campesina poliactiva, en un fenómeno migratorio internacional, disciplinado por el Estado y los patrones a través del contrato de jornalero omi.
Veamos ahora cómo funciona el dispositivo omi. Básicamente todo depende de este contrato de trabajo. Si bien establece la ley la obligación por el jornalero de estar en posesión de una autoriza-ción de residencia temporal, en los hechos aquel documento nunca existió, de tal manera que el derecho a ambos a estar y trabajar en Francia se justifica con el contrato, en otros términos con la prueba que la presencia del migrante tiene una utilidad económica y está localizada en una finca identificable. Sin embargo, el hecho que el jornalero venga año tras año con esos contratos a ocupar el mismo puesto de trabajo no le da ningún derecho a establecerse en Francia, ni mucho menos le garantiza derechos laborales como el retiro o la jubilación. El principio básico de los programas de migración temporal consiste precisamente en abrir temporalmente el acceso a unos mercados de trabajo sin darle derecho al migrante a perma-necer en el país, y entonces a acumular derechos sociales, econó-micos y políticos. Así se cumple el viejo sueño del empresario en el capitalismo, es decir importar la fuerza de trabajo sin reconocer a este trabajador migrante como “persona de derecho”, separar la producción de la reproducción de la fuerza de trabajo.
Otra característica fundamental del contrato omi es que es no-minativo, lo que significa que el patrón pide a un trabajador dado. Si bien la Administración del trabajo trató en el pasado de sustituir aquel sistema por un dispositivo de reclutamiento anónimo supues-tamente menos clientelista, los productores lograron mantener la contratación nominativa. Para que funcione, se necesita entonces un intermediario que los ponga en contacto con los candidatos en el país de origen. Aquel papel es jugado por los contratistas, quienes en el sistema omi, son parte de la empresa y fueron ellos
117
también trabajadores omi, antes de conseguir el derecho de residen-cia permanente a favor de una campaña excepcional de regulariza-ción administrativa en años pasados.
Esos contratistas son los que venden los contratos a quienes buscan emigrar a Francia, contratos que se cobran hasta en 6 mil euros, lo que equivale a seis meses de sueldo en la finca a la que se irá a laborar. Para conseguir el derecho de trabajar, los migrantes tienen dos opciones. La primera es endeudarse, de tal forma que no reciben ningún salario el primer año, en este caso, los trabajado-res apuestan por que el patrón les renueve el contrato el siguiente año para empezar a cobrar un salario por sus jornadas. La segunda opción (a la cual no todos los trabajadores pueden acceder) con-siste en vender parte de sus propios bienes para obtener el capital necesario. Durante el trabajo de campo en Marruecos que realicé para esta investigación entrevisté a un migrante que había vendido sus ovejas para poder irse a Francia, lo que ilustra colateralmente cómo la integración de los campesinos del sur a la agricultura ca-pitalista europea tiende a destruir la agricultura de sobrevivencia de las comunidades de origen. Lo más dramático de este ejemplo es que el patrón de este campesino marroquí no renovó su contrato un segundo año y el señor se quedó entonces sin nada (es decir sin trabajo asalariado en el Norte y sin fuente de ganancia y de pro-ducción de su propia alimentación en su pueblo). Si bien se trata de un caso particular, nos instruye sobre los riesgos potenciales a los cuales se enfrentan los campesinos marroquíes cuando se acercan a este “mercado negro del derecho a emigrar y trabajar en Francia”4 (Berlan et al., 1991: 56).
De tal suerte que en este sistema de enganche, la deuda no es para el jornalero el sinónimo de una entrada de dinero, sino de una simple promesa de cobrar un sueldo por desempeñar un trabajo pesado, una promesa que como se mencionó anteriormente no se
4 Traducción del autor.
118
cumple siempre. Esa deuda es un mecanismo central del control de la movilidad del migrante, que no sólo es económica, sino también moral. Es muy común que el trabajador vea la contratación como un favor que le está haciendo el patrón, lo que le permite a éste ma-nejar la relación de empleo de manera paternalista, es decir alter-nando el castigo y el favor (Morice, 1999). No renovar el contrato de trabajo el año siguiente, reducir el periodo de empleo, no permitir al trabajador conseguir el pago que representan las horas extras... son los ejemplos más comunes de castigo que el patrón puede movi-lizar para cobrar esta deuda moral. Los favores frecuentemente otor-gados consisten en permitirle a un jornalero conseguir un contrato para un familiar o darle acceso a un puesto de jefe de cuadrilla.
Muchas veces estos “favores” no alcanzan el estatuto de reales, lo que aparece como un “favor” corresponde a menudo a una nece-sidad del patrón, como el hecho de disponer de una mano de obra calificada y en cantidad suficiente para sacar sus cosechas, pero el hecho de que nada esté seguro en un mundo donde los derechos laborales no se cumplen y que el patrón otorgue esos “favores” cuando le da la gana hace que dichos actos sean percibidos por el trabajador como favores. Esa es toda la magia del paternalismo, lo que sostiene este modo de relación social y que evidencia el interés de los empresarios en este tipo de relaciones. En efecto, gracias a las amenazas y los recursos que redistribuye (de manera efectiva o a través de una promesa que incita el jornalero a esperar que aquélla se cumpla y por ello “agradar” al patrón), la ley privada del patrón se impone y reemplaza la ley general que se desaplica en la finca.
Además del hecho de que la mayoría de los contratos se compran, éstos están distribuidos en su mayoría a familiares del contratista o gente de su comunidad de origen. A veces, el intermediario no es un contratista profesional sino sólo un obrero agrícola a quien el pa-trón da oportunidad para cooptar a algún pariente. De esa manera, el patrón va a movilizar solidaridades primarias (vínculos familia-res, comunitarios...) que preexisten a la relación de empleo, o sea
119
formas propias de control social que son entonces importadas en el ámbito laboral y vienen a redoblar el control patronal. Porque la re-lación paternalista impone una relación cara a cara entre el jornale-ro y el empleador. Además, en el trabajo la lealtad del obrero hacia el patrón atraviesa, disolviendo, las solidaridades entre jornaleros.
El caso de la señora Essalah lo ilustra con fuerza. Fue (irregular-mente) reclutada como empleada doméstica bajo contrato tempo-ral agrícola omi en una finca donde ya trabajaban diez miembros de su familia, dentro de ellos su papá, tío y dos de sus hermanos. Antes de ir a Francia, había vivido desde joven en la gran ciudad de Fez en donde trabajaba como asistente en un consultorio dental. Cuando llega a la finca francesa, descubre una realidad laboral que no se imaginaba y que le cuesta soportar: horarios extendidos de trabajo, control de su vida sentimental y personal... Sus familiares le recomiendan “aguantar”. Pero cuando su marido se accidenta gravemente en el trabajo y el patrón se niega a reconocer este acci-dente como siniestro en el trabajo, Essalah decide demandarlo. Un año más tarde este mismo patrón no renueva el contrato de ningu-no de los miembros de la familia, lo que provocó durante mucho tiempo problemas relacionales dentro de la familia.
En resumen, la ausencia del derecho a residir en Francia después de la temporada para la que el trabajador fue contratado, la deuda, el paternalismo, las obligaciones y lealtades familiares... son ele-mentos que se refuerzan la explotación de los trabajadores y las ga-nancias de los empresarios de la agroindustria, y que hacen que los jornaleros no consigan sus derechos: les pagan menos que el sueldo mínimo (no les pagan horas extra, y cuando éstas son remunera-das son pagadas como “normales”); les cobran la contratación y también la renovación anual del contrato (costo de la visita médica y del transporte); les cobran la vivienda a una tarifa superior a la que autoriza el convenio de trabajo temporal y los empresarios no respetan las normas de vivienda; los trabajadores no son equipa-dos con herramientas adecuadas para trabajar, como por ejemplo
120
máscaras, guantes y ropa especial para protegerse de los plaguici-das... En pocas palabras, aunque los jornaleros omi son migrantes legales, se registran varios abusos estructurales, que de hecho tam-bién se reportan en estudios sobre otros pmt. De esa manera, se des-localizan las condiciones de pago y de trabajo de los países del sur al norte (Terray, 1999). En vez de desplazar el aparato de producción hacia el sur, los capitalistas del norte importan una mano de obra cautiva, disciplinada, que acepta, porque el capitalismo le mantiene acorralado, que les impongan esas condiciones.
El modelo del programa de migraciones temporales: control de la movilidad y utilitarismo migratorio
Como se ha ya señalado, la contratación temporal “en origen” (como se dice en España) no es en absoluto un fenómeno nuevo. A nivel internacional, el patrón migratorio del pmt aparece hacia fina-les del siglo xix y principios del siglo xx. Mientras Francia crea uno destinado a importar mano de obra calificada española en su co-lonia argelina, los Estados-Unidos firman en 1917 un acuerdo con México que implementa el primer programa “Bracero”. Después de la segunda guerra mundial, se generaliza en Europa el modelo del “trabajador huésped” en el cual los migrantes son “queridos pero no bienvenidos” (Zolberg, 1987).
En lo contemporáneo, hace más de una década que se desarrolla una literatura académica e institucional sobre el tema, que proviene de autores muy ligados a la tecnoestructura (Organización Interna-cional del Trabajo, Organización Internacional para las Migracio-nes, Organización Mundial del Comercio...). Esos autores plantean que los modelos de los años 1950-60 fallaron, porque parte de los trabajadores huéspedes se quedaron en Europa de manera perma-nente. De ahí que sus esfuerzos teóricos apuesten por optimizar los mecanismos de control, es decir impedir la instalación del migrante temporalmente autorizado a trabajar y residir.
121
El programa de migraciones temporales español, que se lleva a cabo en Huelva (Andalucía) a principio del siglo xxi, muestra la im- portancia de este objetivo en la nueva generación de pmt. En la orilla de Europa, Andalucía, un migrante que entra con un “contra-to en origen”, se “fuga” del programa y decide quedarse de manera “ilegal” en el país, estará condenado estructuralmente a la ilegali-dad que el Estado le impondrá como estatuto, a estar siempre “sin papeles”. Para evitar estas desobediencias, al tiempo que para opti-mizar el control de esos flujos migratorios, los productores de fresa exigen a la administración marroquí seleccionar jornaleras casadas o viudas que tengan niños a cargo para asegurarse que van a regresar a su país y colateralmente que no podrán conseguir derecho a residir de manera permanente en España por medio de un matrimonio.
El utilitarismo migratorio contemporáneo moviliza entonces herramientas biopolíticas (Foucault, 1988) para construir las movi-lidades norte/sur como “circular” y mantener los migrantes en un estatuto de “aves de paso” (Piore, 1979).
A pesar de esa dimensión coercitiva, los pmt son presentados a nivel internacional como una herramienta de gestión optimizada y compartida de los flujos migratorios, de tal manera que es instruc-tivo fijarse en la retórica manejada para promoverlos. Así en 2005, la Comisión mundial sobre las migraciones internacionales (cmmi) formuló por ejemplo la siguiente recomendación: “los Estados y el sector privado deben considerar la opción de introducir progra-mas de migraciones temporales cuidadosamente diseñados como medios para colmar las necesidades económicas de los países de origen y de destino”5. De hecho, esos modelos se anuncian como estrategias en las cuales no hay perdedores o más bien como confi-guraciones dentro de las cuales todos los participantes del “juego” migratorio tienen algo que ganar.
5 ccmi, Las migraciones en un mundo interdependiente: nuevas orientaciones para actuar, Genevra, 2005: 17.
122
La retórica se sostiene de los siguientes argumentos: con la mi-gración temporal, los países del Norte tienen acceso a la mano de obra requerida por sus mercados de trabajo secundarios (sin tener que aumentar los sueldos y mejorar las condiciones de trabajo para volverlos atractivos para los trabajadores locales) mientras superan, según las palabras del experto de la cmmi, “la preocupación que despierta el posible asentamiento permanente de los inmigrantes temporales y la diversidad cultural que éstos fomentan dentro de la sociedad” (Ruhs, 2006: 8). Para los países del sur, los pmt represen-tan tanto una posibilidad de entrada legal aunque limitada hacia los mercados laborales del norte, como una garantía que los mi-grantes van a regresar a su comunidad de origen para poder “desa-rrollarla”. Finalmente, con esos programas, los propios migrantes pueden “circular” sin tener que abandonar mucho tiempo su tierra y familia6.
Es importante enfatizar que este pensamiento tecnoestructural se apropió totalmente de los trabajos teóricos del transnacionalis-mo para pensar las migraciones. Y convirtió una demanda de los trabajadores del sur, el derecho a la movilidad, la posibilidad de ir y venir entre los dos países, en una “obligación de circular” (Hellio, 2010) según las necesidades del flujo del capital. Así “pensada por los [neo]liberales, la libertad de circular es sinónimo de libertad para explotar”7 (Eff & Saint-Saëns, 2007).
6 Ese discurso moviliza además una representación del fenómeno migratorio que tiene la capacidad de producir consenso como ya lo había notado Sayad al estudiar la migración norte-africana a Francia: “Porque oculta los efectos indirectos y dife-ridos del fenómeno migratorio (unos efectos que muchas veces son negativos) para focalizarse sobre las ventajas inmediatas, la imagen de la migración como «rota-ción» perpetua ejerce sobre todos su fuerte poder de atracción: la sociedad recep-tora está segura que va eternamente disponer de mano de obra [...]; la sociedad de origen piensa que así va a poder indefinidamente disponer de los recursos mone-tarios que necesita; los migrantes están convencidos que están así cumpliendo con sus obligaciones hacia su grupo de origen” (1999 : 59) (traducción del autor).7 Traducción del autor.
123
Sin reconocer realmente las motivaciones, deseos y demandas de los migrantes, el discurso argumentativo del naciente gobierno mundial de las migraciones plantea que la obligación de estos tra-bajadores para regresar a su país corresponde a lo que el migrante “quiere” y sirve entonces para justificar la precariedad de su estatu-to de residencia y de empleo.
En este texto me interesa reflexionar sobre, más allá de la retóri-ca utilizada, ¿cuál es el contenido de los acuerdos bilaterales dentro de los cuales se negocia la implementación de esos programas? En Europa, esos “acuerdos de gestión compartida de los flujos migra-torios” condicionan el otorgamiento de cuotas de inmigración “le-gal” a la participación activa de los países expulsores a la política de lucha contra la migración “ilegal” de los países receptores. Es decir, básicamente, para poder mandar al Norte unos cuantos tra-bajadores (altamente calificados o no, temporales o no), los países de origen deben firmar un “acuerdo de readmisión automática” que facilita los procedimientos administrativos de deportación de sus ciudadanos indocumentados. A todos los países expulsores no les convienen los términos de este negocio, como lo demuestra con fuerza el caso de Mali que desde hace varios años rechaza el acuer-do que le propone Francia, donde viven “irregularmente” varias decenas de miles de migrantes malienses que envían remesas a su comunidad de origen.
A modo de conclusión, quiero plantear que si bien históricamen-te los pmt han sido utilizados para disciplinar las migraciones norte/sur, el modelo se extiende hoy a movimientos de población de sur a sur. El caso del programa fmva-fmtf entre México y Guatema-la8 es un buen ejemplo de la divulgación de este patrón utilitarista migratorio hacia el sur. En 1997, es decir un año después de los acuerdos de Paz en Guatemala, se implementó un dispositivo de
8 Este caso es objeto de una investigación en curso. Se presentan entonces aquí unos avances con el objetivo de alimentar la reflexión sobre los pmt gracias a la perspectiva comparativa.
124
canalización de los flujos migratorios agrícolas temporales hacia Chiapas bajo la Forma Migratoria de Visitante Agrícola (fmva). Diez años después, se extendió el programa: abarca ahora a Beli-ce (como país expulsor) y a Campeche, Tabasco y Quintana Roo (como estados mexicanos receptores); ya no se limita al sector agrí-cola, de tal manera que cualquier tipo de empleo puede ser ocu-pado por un trabajador migrante titular de una Forma Migratoria de Trabajador Fronterizo (fmtf); esta nueva figura legal de permi- so de trabajo y residencia tiene ahora una vigencia de un año, cuan-do era anteriormente de unas semanas.
La llegada al Soconusco (Chiapas) de campesinos minifundistas originarios del vecino Altiplano guatemalteco existe desde el siglo xix, es decir, a partir del momento que se implementa allí una agri-cultura intensiva de exportación basada en el cultivo del café y la instalación de colonos extranjeros (principalmente alemanes). A finales de la década de 1980, se estima el número de braceros gua-temaltecos entre 50 mil (Martínez, 1994) y 150 mil, en su mayoría indocumentados, reclutados para la cosecha de banano, la zafra y la pizca del café a través de “un sistema de contratistas guatemalte-cos, que enganchan a los trabajadores en su propio territorio utili-zando el mecanismo de la habilitación” (Ordoñez, 1993: 100). Hoy se otorgan anualmente entre 20 mil y 30 mil fmtf, principalmente a guatemaltecos reclutados para esos mismos intermediarios (habi-litados ahora por el Estado) para trabajar en los campos de cultivo chiapanecos.
En la frontera Sur de México, se pueden finalmente observar dos dinámicas entrecruzadas ya identificadas en el caso de los pmt an-teriormente descritos. De un lado, se desarrolla una migración “le-gal” de trabajo disciplinada mediante un dispositivo de selección “en origen” e importación de mano de obra que opera el control de la movilidad del jornalero a través del enganche. Ese fenómeno sugiere que, como en el caso de los marroquíes en Francia, exis-te un paralelismo entre las antiguas figuras de trabajo asalariado
125
importado (sistema del peón acasillado) y la forma contemporánea de movilización de la mano de obra migrante. También anuncia la constitución de un mercado de trabajo transnacional en los már-genes de la zona de libre-comercio creada por el tlc de 1994 (una creación procesada por grandes programas como el Plan Puebla-Panamá). Por otro lado, se implementa –en el contexto del post 11 de septiembre del 2001 y de la guerra contra el narcotráfico– una política migratoria represiva que fragiliza la mano de obra indo-cumentada (entre 2001 y 2005 el número de migrantes “ilegales” deportados de México pasó así de 110 mil a 235 mil (Nieto, 2006).
BibliografíaaGamBen, Giorgio
2003 Estado de excepción. Homo sacer ii (1), Pre-Textos, Valencia.
Barkat, Sidi Mohamed
2005 Le corps d’exception. Les artifices du pouvoir colonial et la destruction de la
vie, Amsterdam, París.
Berlan, Jean-Pierre, et al.
1991 L’intégration des immigrés en milieu rural, inra/ceders/ Université Aix Mar-
seille ii, Marsella.
DéCosse, Frédéric
2011 Migrations sous contrôle. Agriculture intensive et saisonniers marocains sous
contrat omi, tesis de doctorado en sociología, École des Hautes Études en Sciences
Sociales, París.
eFF, Carine, Saint-Saens, Isabelle
2007 “Liberté de circulation vs circulation libérale”, Vacarme, núm. 41, pp. 84-85.
FouCault, Michel
1988 Vigilar y castigar, Nacimiento de la prisión, Siglo xxi, México.
Hellio, Emmanuelle
2010 “Migration circulaire ou assignation à circuler: les parcours des saisonniè-
res dans la fraisiculture (Province de Huelva)”, ponencia presentada en el taller
126
Migrant legality and employment in contemporary Europe, esf/ Universidad de
Amsterdam, 10-11 de junio.
martínez, German
1994 Plantaciones, trabajo guatemalteco y política migratoria en la frontera Sur de
México, Gobierno del Estado de Chiapas/ Instituto chiapaneco de cultura, Tuxtla
Gutiérrez.
mezzaDra, Sandro
2005 Derecho de fuga. Migraciones, ciudadanía y globalización, Traficantes de
sueños, Madrid.
moriCe, Alain
1999 Recherches sur le paternalisme et le clientélisme contemporains : méthodes
et interprétations, Mémoire d’habilitation à diriger des recherches, ehess, París.
2001 “ ‘Choisis, contrôlés, placés’. Renouveau de l’utilitarisme migratoire”, Vacar-
me, núm. 14, pp. 56-60.
moulier-BoutanG, Yann
2006 De la esclavitud al trabajo asalariado. Economía histórica del trabajo asala-
riado embridado, Akal, Madrid.
nieto, Rodrigo
2006 “Les conséquences géopolitiques pour le Mexique de la politique états-unien-
ne de Homeland Security”, Hérodote, núm. 123, pp. 164-181.
orDoñez, César
1993 Eslabones de frontera. Un análisis sobre aspectos del desarrollo agrícola y
migración de fuera de trabajo en regiones fronterizas de Chiapas y Guatemala,
Universidad Autónoma de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez.
Piore, Michael
1979 Birds of Passage : Migrant Labor and Industrial Societies, Cambridge Univer-
sity Press, Cambridge.
ruHs, Martin
2006 “Potencial de la inmigración temporal en la política internacional de migra-
ciones”, Revista Internacional del Trabajo, núm.125, vol. 1-2, pp. 7-39.
sayaD, Abdelmalek
1999 La double absence. Des illusions de l’émigré aux souffrances de l’immigré,
Seuil, París.
127
terray, Emmanuel
1999 “Le travail des étrangers en situation irrégulière ou la délocalisation sur pla-
ce”, en Étienne Balibar et al., Sans-papiers: l’archaïsme fatal, La découverte, París,
pp. 9-34.
zolBerG, Aristide
1987 “Wanted but not Welcome: Alien Labor in Western Development”, en Wi-
lliam A. Alonso (ed.), Population in an Interacting World, Harvard University
Press, Cambridge, pp. 261-297.
129
Capítulo 8. De trabajadores cautivos a nómadas laborales: jóvenes indocumentados en Estados Unidos
Alejandra Aquino Moreschi
El objetivo de este artículo es analizar de qué forma se articula el control de la movilidad que se ejerce contra los migrantes indo-cumentados en relación con la explotación de su mano de obra en diferentes mercados de trabajo. Hago este análisis a partir de una investigación desarrollada en Mississippi y en California con un grupo de migrantes chiapanecos originarios del municipio de Las Margaritas, Chiapas. El caso de estos jóvenes resulta esclarecedor de la estrecha relación que existe entre la ilegalización de los mi-grantes, por la vía de la legislación en materia de migración, y su explotación como fuerza de trabajo altamente vulnerable en el con-texto del sistema capitalista.
Los casos de estos jóvenes son casos de migrantes en situación difícil en extremo pues no tienen papeles, tienen redes migratorias muy recientes –ellos fueron los primeros de su pueblo en emigrar– y llegaron a Estados Unidos hace menos de una década, por lo que experimentan directamente las consecuencias del 11 de septiembre de 2001 y de la crisis económica de Estados Unidos.
Por ello, el argumento central del artículo es que el control de la movilidad de estos jóvenes –ejercida por el Estado vía sus políticas, leyes e instituciones– se ha expresado en su trayectoria migratoria
130
como la tensión entre periodos en que les resulta prácticamente im-posible moverse de ciertos mercados de trabajo y de ciertas regiones geográficas, y épocas en que, por el contrario, no logran establecer-se por mucho tiempo en el mismo sitio, ni mantenerse en el mismo nicho laboral. En otras palabras, su experiencia ha oscilado entre periodos en que devienen en lo que Y. Moulier-Boutang (1998) lla-ma una “fuerza de trabajo cautiva” (salariat bridé) que no puede desplazarse libremente, y momentos en que, por el contrario, se transforman en “nómadas laborales” obligados al permanente des-plazamiento y a la imposibilidad de establecerse en un mismo lugar.
Estas dos situaciones son resultado del control de la libre circu-lación en el contexto capitalista actual, mediante lo que De Genova (2004) llama “la producción legal de su ilegalidad”. Las vidas de estos migrantes representan las caras opuestas de la misma mone-da, pues dicho control de la movilidad tiene como objetivo oculto la extracción de trabajo barato y bien disciplinado; sólo que en un caso esto se consigue impidiendo la movilidad de los trabajadores migrantes y, en el otro, su establecimiento, su derecho a “permane-cer”. De ahí que lo que me interesa enfatizar en este texto es que el objetivo de las políticas migratorias no es tanto la expulsión de los migrantes, sino su explotación.
Trabajadores cautivos y control de la movilidad
La experiencia de los jóvenes chiapanecos como “fuerza de trabajo cautiva” (Moulier-Boutang, 1998), tuvo lugar en California, mien-tras trabajaron como jornaleros agrícolas. Los jóvenes se estable-cieron en los condados de Kern, Tulare y San Joaquin, tres de los nueve condados más productivos de Estados Unidos (California Departament of Food and Agriculture, 2006). En toda esta región predomina un tipo de agricultura intensiva que en ciertos periodos requiere de gran cantidad de mano de obra, pues aunque la agricul-tura californiana se encuentre altamente tecnificada, las cosechas se
131
siguen recogiendo a mano, de ahí que esta producción siempre haya estado ligada a la sobreexplotación de la mano de obra migrante (véase Calavita, 2005).
La inserción de los jóvenes chiapanecos a este mercado se dio con facilidad, gracias a la existencia de un sistema de subcontratación de mano de obra a cargo de diferentes tipos de intermediarios (contra-tistas y mayordomos), quienes por medio de mecanismos modernos y tradicionales de control y explotación aseguran la disponibilidad de trabajadores durante todo el año (véase Sánchez, 2001).
Si bien los jóvenes lograron incorporarse rápidamente al merca-do de trabajo gracias a estos enganchadores, lo hicieron en condi-ciones de extrema precariedad y dependencia de sus mayordomos y, por supuesto, realizando los trabajos más duros y desgastantes, como el corte y la pizca de las frutas y verduras que esa agroindus-tria produce.
A pesar de que todos estos jóvenes eran campesinos en sus luga-res de origen, muy pronto decidieron que tenían que escapar, pues era un trabajo insostenible a largo plazo, como explica uno de ellos: “Pensé que si me quedaba mucho tiempo trabajando en el field me iba a acabar totalmente, es mucha chinga, por eso busqué la mane-ra de salirme” (Mississippi, 2006). En el mismo sentido, otro joven comenta: “En el campo te explotan un chingo, por eso yo me puse a pensar ¿cuántos años voy a poder aguantar? No creo que ni lle-gue a cuatro y eso que estoy acostumbrado al trabajo en el campo” (Mississippi, 2006).
El problema es que salir de la agricultura californiana no es senci-llo, todo está estructurado para que los jóvenes se queden “encerra-dos” en estos campos de relegación y explotación. En primer lugar porque los mayordomos tienen mucha resistencia para sacarlos del field pues saben que son mano de obra calificada para las labores agrícolas y difícilmente substituible. En segundo término, porque los otros mercados de trabajo ya están saturados por los migran-tes que llegaron décadas atrás. Y, finalmente, porque son condados
132
muy vigilados por la policía y alguien que está irregularizado por las leyes de extranjería tendrá grandes dificultades para moverse más allá de la zona de trabajo en la que habita.
El esfuerzo de los jóvenes chiapanecos por salir de la agricultura representa lo que Moulier-Boutang (1998) y Mezzadra (2005) llama una “fuga” para liberarse del control que el Estado ejerce sobre la movilidad de los trabajadores mediante las políticas migratorias. Dichas políticas buscan impedir tanto su “movilidad geográfica”, como su “movilidad social”, es decir, su “fuga” a mercados de trabajo que les garanticen mejores condiciones de vida (Moulier-Boutang, Garson y Silberman, 1986: 86-87).
En este entramado, el papel de la policía en estos condados es contener a los migrantes dentro de la zona y evitar que accedan a las carreteras hacia Detroit o al este del país, donde eventualmente podrían incorporarse en otro tipo de empleos (Martin cit. en Mou-lier-Boutang, Garson y Silberman, 1986).
Una forma privilegiada para impedir la movilidad de estos y otros trabajadores es la confiscación de sus automóviles, en las entrevistas de los jóvenes es recurrente que salgan a colación los múltiples incidentes que han tenido con la policía, los cuales casi siempre terminan con la confiscación de sus carros y el pago de multas, aunque, curiosamente raras veces con su deportación. Es decir, el estado confisca a los jóvenes migrantes el medio para efec-tuar su “fuga” de la agricultura, al tiempo que les cobra multas de alto valor que los obligan a endeudarse y por lo tanto a seguir en el field. El siguiente testimonio es de un joven que narra todo lo que pasaron antes de poder escapar desde sus sitios de residencia iniciales hacia el estado de Mississippi:
Fue una locura, lo que hicimos de comprar carros y que luego nos los quitaba la placa (policía). Un día íbamos para Sacramento a cobrar un cheque y la placa nos quita nuestra minivan. Entonces compramos una van chica y a los pocos días que nos vuelven a mochar el carro. Queda-
133
mos de nuevo sin carro y volvimos a trabajar y cuando juntamos, que volvemos a comprar otro carrito. ¡Es poco si te digo que la placa me paró siete veces! Pero nunca me deportó, sólo me quitaban los carros (Mississippi, 2006).
Con este ejemplo me interesa enfatizar que esta experiencia se en-cuentra estrechamente vinculada con la doble intencionalidad de las “políticas de control” cuyo objetivo explícito es impedir la pre-sencia de trabajadores indocumentados, pero su objetivo oculto es mantener in situ a esta fuerza de trabajo inferiorizada de la que todos obtienen grandes ventajas (Moulier-Boutang, Garson y Sil-berman, 1986: 87).
Así, cuando la policía les confisca los carros, los jóvenes no tienen más remedio que volver a la agricultura y seguir trabajan- do para pagar sus multas y más adelante volver a comprar otro carro para intentar escapar. Es frecuente entonces que los jóvenes caigan en un círculo vicioso en el que trabajan, juntan dinero, com-pran otro carro para escapar, la policía vuelve a confiscar sus autos y así sucesiva y cíclicamente.
Nómadas laborales: flexibilidad, incertidumbre y precariedad
Pese a las múltiples dificultades, la mayor parte de los jóvenes chia-panecos con los que realicé la investigación lograron moverse de la agricultura californiana hacia el sureste del país. Cuatro días y cuatro noches fue lo que les llevó el trayecto, pero lo lograron.
En ese lado del país, sus trayectorias migratorias estuvieron marcadas por un alto grado de movilidad entre nichos del mercado de trabajo y sitios geográficos, siempre en busca de mejores sitios de trabajo y lugares más favorables para establecerse. Los jóvenes han circulado por todo tipo de empleos. Han pasado de cosechar ji-tomate en algunos ranchos de Alabama, a trabajar como obreros en fábricas de aluminio o destazar pollos y marranos en diferentes
134
agroindustrias de este mismo estado. Han trabajado en los inverna-deros de Florida, han limpiado escombros en Mississippi después del paso del huracán Katrina. Han sido albañiles, trabajadores de limpieza, recamareros en hoteles cinco estrellas, jardineros en cam-pos de golf, etc. Se trata casi siempre de trabajos temporales y de tiempo parcial, sin contrato ni derechos laborales, que les exigen to-tal disponibilidad y flexibilidad horaria. Ellos, los jóvenes migran-tes chiapanecos, se han convertido en una suerte de “nómadas la-borales” (Beck, 2000: 9), pues para subsistir tienen que circular por diferentes localidades y nichos laborales de los más variados, aun-que siempre en condiciones precarias. Es decir, los jóvenes enfren-tan la situación inversa que en California, ya que aunque “quieran” no pueden establecerse permanentemente en una localidad pues el mercado laboral es tan inestable que para mantenerse trabajando tienen que cambiar constantemente de empleo y moverse al ritmo que les marcan las empresas contratistas (véase Aquino, 2010).
¿Por qué los jóvenes tienen que cambiar tanto de empleo y de ciudad? El caso de Fede nos ofrece pistas centrales para responder a esta cuestión. Fede es un muchacho que cruzó la frontera en febrero de 2004 y su trayectoria migratoria desde entonces es una de las más intensivas del grupo de jóvenes que acompañé en mi trabajo de campo. El primer día en Estados Unidos conoció a un contratista que lo llevó a Florida y a los 15 días lo trasladó a Carolina del Nor-te, luego otro contratista que conoció le ofreció un mejor trabajo en Carolina del Sur, de ahí se lo llevaron a Tennessee y finalmente Georgia. Meses más tarde, ya por voluntad propia se fue a Alabama donde a su vez recorrió varias ciudades y, finalmente, se instaló en Biloxi, Mississippi, atraído por la oferta laboral después del paso del huracán Katrina.
Es a partir de este caso, ejemplo y espejo, que propongo com-prender que las situaciones que llevan a los jóvenes a cambiar tanto de empleo son, en primer lugar, la reducción de sus salarios y del número de días laborales. Por ejemplo, Fede, durante un tiempo
135
trabajó en la reconstrucción de la ciudad de Biloxi, con un sueldo de 10 dólares la hora, sin embargo, muy pronto este índice salarial disminuyó hasta llegar a la mitad, puesto que llegaron a la ciudad muchos otros trabajadores migrantes, al tiempo que las labores de reconstrucción se fueron atenuando en intensidad. Fue entonces cuando decidió probar suerte con las compañías de limpieza que proveían mano de obra a los hoteles y casinos de la ciudad. En este nicho laboral empezó ganando 9 dólares la hora, pero este monto no duró de manera indefinida pues la llegada de otros trabajadores abarató el pago por hora. Además, el problema principal no fue la reducción del salario, sino que paralelamente Fede vio también reducidos sus días de trabajo semanales, como él mismo explica “cada vez me daban más días de off ”.
Una segunda situación en la que los jóvenes se ven obligados a abandonar sus empleos es cuando les piden “papeles buenos”. En los meses que sucedieron a Katrina las empresas contratistas fueron muy laxas con el control de los documentos de identidad pues la mano de obra migrante era indispensable para reactivar la econo-mía local. Como explica un joven migrante: “Yo entré con una com-pañía que contrata gente hispana, entré con mi seguro chueco (…) Pero no me dijeron nada en la compañía. Fue luego que empezaron a molestar” (Mississippi, 2006).
Conforme fueron regresando los trabajadores locales y la crisis en Estados Unidos fue contundente, las empresas de subcontra-tación implementaron estrictas medidas de control con respecto al número de seguro social de los trabajadores. De tal forma que todos aquellos que no lograron comprar en el mercado negro un número de seguro que “funcionara” perdieron su trabajo y tuvie-ron que moverse a otra ciudad y a otro nicho laboral. Fede cuenta que el primer seguro que compró no funcionó, el segundo tam-poco, pero como el contratista era “buena gente” le dijo que le daba una tercera oportunidad para que le presentara otro seguro, afortunadamente al tercer intento (y a su vez la tercera tarjeta en la
136
que Fede invirtió su dinero) sí funcionó y pudo seguir trabajando para la misma compañía.
El tema de los números de seguro social deja en evidencia una más de las muchas contradicciones que provocan las políticas mi-gratorias y las medidas paralelas para gestionar la movilidad huma-na, ya que las empresas contratistas saben que sus trabajadores son indocumentados y que no tienen número de seguro social, de hecho los contratan precisamente porque no tienen papeles. Sin embargo, les exigen presentar este requisito aunque sepan que es falso o com-prado en el mercado negro, de ahí que en ocasiones les “den chan-ce” de presentar diferentes números, hasta que alguno sea aceptado por el sistema informático. Para los jóvenes, a su vez, el tema del número del seguro social es un misterio, ya que antes de pagar entre 70 y 100 dólares que cuesta cada número, no pueden exigir garantía a quien se los vende sobre si éste funcionará o no.
Otra de las razones que obliga a los jóvenes a cambiar de empleo es la falta de transporte para llegar al trabajo, ya que en casi todos los casos se instalan a residir en pequeñas ciudades que no cuentan con un buen servicio de transporte público por lo que necesitan un carro. Normalmente se organizan en grupos y le pagan al propieta-rio del automóvil una suma mensual. El problema es que en nichos laborales donde se exige tanta flexibilidad de tiempo, los jóvenes migrantes nunca tienen ni días, ni horarios fijos, por lo que no se pueden organizar con anterioridad. Como cuenta uno de ellos:
Se nos hace muy difícil llegar al trabajo porque a veces al del carro le dan of, y le tenemos que pedir favor (…) además, trabajamos en la no-che y no pasa el bus, y como queda retirado no podemos ir caminando, además, aquí si te ven caminando, luego luego sospechan de ti.
Esta situación los ha empujado a comprar automóviles, lo que es un “arma de doble filo” pues les implica una inversión considerable –por lo menos dos mil dólares–, así como diferentes gastos, pero
137
sobre todo un riesgo altísimo pues se ponen al volante sin licen-cia, sin conocimiento de las leyes de tránsito, ni experiencia previa como conductores. Lo anterior, en un contexto donde por el simple hecho de parecer “latinos” ya son “sospechosos”.
Igual que sucede en California, los jóvenes viven con miedo permanente de ser detenidos por la policía mientras conducen sus carros. En Biloxi además, sí se registran deportaciones relaciona-das con incidentes automovilísticos. Incluso hay ocasiones que por cometer pequeñas infracciones, tales como no portar el cinturón de seguridad o detenerse sobre los pasos peatonales, la policía los detiene y de ahí se desencadena una serie de acontecimientos que casi siempre terminan afectando la vida cotidiana de estos jóvenes. Como explica una joven entrevistada:
El problema de tener un carro y no tener licencia es pues que te la andas “rifando” todos los días, o sea, no tienes licencia, no tienes documen-tación para estar acá, pues ahora sí que con miedo pero tienes que ma-nejar porque hay que comer, tenemos que trabajar, tenemos que mover-nos, te llega a agarrar el policía y pues ya ni modos, aguántate, lo que venga: el ticket, la cárcel, pues ya qué, porque a eso estamos expuestos porque no tenemos papeles, no tenemos licencia, no tenemos nada (...) Algunos no manejan por miedo pero pues ahí están estancados y uno no, bueno al menos yo ya manejo. Qué otra cosa podemos hacer más que echarle ganas, además, yo la neta ya no tengo miedo, ya me agarró la policía, yo ya sé lo que es un ticket, yo ya sé lo que es la cárcel, ya no tengo miedo, ahorita si me agarra migración híjole, pues lo que más me va a doler es que me manden luego pa’ México, pero lo frío de la cárcel, ya lo conozco (Mississippi, 2010).
El hecho de que las leyes locales les nieguen a los trabajadores mi-grantes el derecho a tener una licencia es parte del mismo disposi-tivo de control enfocado a dificultar y precarizar su situación como trabajadores y residentes de facto. En los últimos años cuentan los
138
jóvenes que las detenciones han aumentado, y que sus encuentros con la policía casi siempre han terminado en la cárcel y, a veces también, con la deportación.
Comprender el funcionamiento del sistema de normas esta-dounidense no es nada sencillo, ya que no sigue patrones raciona-les, de hecho, las leyes migratorias buscan siempre quedarse en la ambigüedad. Por ejemplo, cuando un policía detiene a estos chia-panecos en fuga es frecuente que por la misma falta administrativa cometida las consecuencias que se desencadenan sean muy diferen-tes, entre las distintas posibilidades se encuentran: que les levanten una infracción, que les decomisen el carro, que los lleven a la cárcel y luego los liberen, que los dejen en la cárcel durante muchos días y liberarlos si pagan una multa, llamarlos a la corte o bien deportar-los. Por supuesto que los jóvenes van desplegando estrategias para protegerse y van aprendiendo a manejar la situación hasta conse-guir desafiar los controles cotidianos de ese sistema normativo estadounidense (véase Aquino, 2010).
Por ello, y en síntesis, en este texto, lo que me interesó destacar es que las políticas migratorias y la normatividad para controlar la movilidad de los migrantes ponen a los trabajadores en una situa-ción difícil, riesgosa y contradictoria, ya que para mantenerse en el mercado de trabajo los jóvenes deben ser flexibles y móviles, es decir, estar dispuestos a cambiar de horarios, de empleo, de ciudad según lo dicten las empresas contratistas; sin embargo, cada movi-miento supone un riesgo muy alto que siempre puede terminar con la deportación y el fin de la “aventura” migratoria.
Bibliografíaaquino moresCHi, Alejandra
2010 “Migrantes chiapanecos en Estados Unidos: Los nuevos nómadas laborales”,
Migraciones Internacionales, vol. 5, núm. 4, Colegio de la Frontera Norte, pp. 39-68.
139
BeCk, Ulrich
2000 Un nuevo mundo feliz. La precariedad del trabajo en la era de la globaliza-
ción, Paidós, Barcelona.
CaliFornia DePartament oF FooD anD aGriCulture (cdfa)
2006 California Agriculture. Highlights 2006, California Departament of Food
and Agriculture, California.
Calavita, Kitty
2005 Immigrants at the Margins: Law, Race, and Exclusion in Southern Europe,
Cambridge University Press, Cambridge.
De Genova, Nicholas
2004 “The Legal Production of Mexican / Migrant ‘Illegality’ ”, en Latinos Studies,
vol. 2, pp. 160-185.
mezzaDra, Sandro
2005 Derecho de fuga. Migraciones ciudadanía y globalización, Traficantes de
Sueños, Madrid.
moulier-BoutanG, Yann
1998 De l’esclavage au salariat. Économie historique du salariat bridé, puf, París.
moulier-BoutanG, Yann, Garson, Jean-Pierre, Silberman, Roxana
1986 Économie politique des migrations clandestines de main-d’œuvre: comparai-
sons internationales et exemple français, Publisud, París.
sánCHez, Kim
2001 “Acerca de enganchadores, cabos, capitanes y otros agentes de intermedia-
ción laboral”, en Estudios Agrarios, año 7, núm. 17, Nueva Época, pp. 61-103.
141
Capítulo 9. La moral del éxito de los trabajadores transnacionales. Un análisis de los Huaquechulenses poblanos en Nueva York
Blanca Cordero Díaz
Entre Puebla y Nueva York. De hijos de campesinos a trabaja-dores transnacionales
La migración de los poblanos hacia Estados Unidos ha sido am-pliamente documentada por varios estudiosos que han demostrado la preponderancia que alcanzó este tipo de movilidad frente a las migraciones internas y regionales, sobre todo a partir de los años ochenta del siglo pasado.
Al igual que muchas otras comunidades rurales de la región sur del estado de Puebla, los huaquechulenses iniciaron sus viajes labo-rales a Nueva York en los años setenta. Desde el comienzo de este flujo, ellos se colocaron como trabajadores en los restaurantes y las “factorías” de ropa y otros artículos. Al mismo tiempo, habitantes oriundos de la región del Valle de Atlixco y la Mixteca también comenzaron a conquistar junto con los huaquechulenses este nicho laboral.
La especialización de una mano de obra en ciertos procesos de trabajo en determinados sectores productivos, es un aspecto consti-tutivo de los circuitos migratorios transnacionales. La característica central de estos procesos de especialización de mano de obra es que
142
involucran la construcción de redes que conectan lugares y espacios definidos a través de las fronteras nacionales, y que se reflejan en la existencia de nichos de trabajo. Esto quiere decir que los circuitos migratorios nos señalan una geografía de relaciones entre trabajo y capital. La condición mayoritaria de los huaquechulenses es formar parte de un gran contingente multinacional y multiétnico de tra-bajadores y trabajadoras indocumentados en la ciudad de Nueva York. Los huaquechulenses junto con muchos otros representan histórica y socialmente dentro de los mercados laborales estadouni-denses principalmente una fuente de mano de obra flexible: una mano de obra sin contratos, sin prestaciones, sin protección social y empleada en trabajos de menor calificación.1
Ellos cuentan con trabajos temporales y sin seguridad laboral que les permite a los restaurantes adaptarse a los malos tiempos de los negocios de manera más llevadera. Por otro lado, la confi-guración de relaciones de trabajo, como las que se muestran más adelante, permiten un trabajo intensivo, que incluye trabajar horas extras sin pago alguno.2
Sobre la fabricación social de los trabajadores flexibles
Sea que veamos la migración laboral como un fenómeno deriva-do de la formación de mercados laborales, producido por facto-res de expulsión-atracción o desde la perspectiva de la existencia de una economía política global, como es visto aquí, lo cierto es que para que este trabajo indocumentado y flexible se reproduzca como tal, se necesita de formación de sujetos, de disciplinas diarias físicas y morales, de comportamientos y de organización sociales
1 Nos referimos a la gran mayoría de migrantes legales e ilegales que laboran bajo condiciones flexibles. Aunque sabemos que un reducido número de migrantes con status legal han mejorado sus condiciones laborales. 2 Muchos migrantes me contaron cómo trabajaban horas que no eran contabiliza-das a la hora del pago, o sea que estaban fuera de sus horarios.
143
y culturales específicos en donde los migrantes están activamente involucrados de múltiples maneras (Cordero, 2007).
La formación de aspiraciones a partir de la experiencia de una carrera laboral de ascenso en los restaurantes entre los huaquechu-lenses es necesaria para la disciplina en el lugar de trabajo3: para so-portar arbitrariedades en los horarios, cargas de trabajo desiguales y no pagadas, horarios extra y así por el estilo. El disciplinamiento parte de una lectura real de lo que debe ser hecho por parte del tra-bajador para conservar y “escalar” en el mundo jerárquico del traba-jo, o en otras palabras, en un consentimiento que tiene su razón de ser en la experiencia de la coerción. En suma, para la disciplina del trabajador en el espacio de labor tiene lugar una relación estrecha la coerción y el consenso, a tal grado que son más bien inseparables.
La disciplina no sólo consiste en tener una vigilancia sobre las tareas, los tiempos, etc., de los procesos de trabajo en el proceso de la creación de un producto o del ofrecimiento de un servicio, también solicita de la existencia de disposiciones subjetivas que estén acordes a las condiciones del trabajo necesarias para lograr la ganancia.
La mano de obra masculina, indocumentada y mayormente ubi-cada en el fondo de la escala de las calificaciones es perfecta en el sen-tido mencionado para los restaurantes de Nueva York. Una mano de obra numerosa e “ilegal” es todavía mejor porque esa mano de obra inmigrante tiene la característica esencial de ocupar las posiciones más bajas dentro de las jerarquías sociales y de poder en sus lugares de origen que hacen que la “autoexplotación” sea el mejor y más na- tural medio para alcanzar los estándares a los que ellos reconocen socialmente, siendo inmigrantes indocumentados no calificados.
Se trata de una mano de obra que construye sus aspiraciones de escalar sobre la base de los mínimos salariales en la sociedad
3 Sumado a su estatus mayoritariamente indocumentado, el perfil de baja califi-cación para el trabajo y el nulo dominio del idioma inglés.
144
estadounidense. Estas aspiraciones son posibles en el marco de las diferencias de poder entre el lugar de donde salieron y al que lle-garon. El resultado de esto es un efecto positivo para un mercado laboral, inestable y flexible, pues es una mano de obra que sobre todo es más susceptible de sobreexplotarse. Lo que llamamos au-toexplotación es en cierto sentido un consentimiento construido entre trabajadores y patrones en torno a condiciones de trabajo que implican largas jornadas y trabajo impago.4 Tal consenso no está exento de contradicciones, beneficia desde luego al patrón pero, en apariencia por el contexto de una relación desigual –y en este senti-do en términos muy relativos–, beneficia también al empleado.
Bernardo Vega es uno de los pocos ejemplos de hombres de su edad (25 años) que pudo ostentar el cargo de “manager”, aunque sea como él mismo sabe un manager de bajo nivel.5 Él llego de 15 años a Nueva York. Antes de desempeñarse en este puesto en la tienda departamental donde labora era montacargas. Sus concep-ciones y experiencia, así como los matices de su relato sobre la for-ma de ascender en la tienda departamental son relevantes para aso-marnos al mundo de las aspiraciones construidas de los migrantes indocumentados y cómo éstas se fundamentan en las valoraciones sobre las posiciones que ocupan en los diferentes espacios del cam-po social transnacional.
JG: ¿Cómo te sientes tú con un trabajo de este tipo?BV: Uh... bien, nunca lo pensé tener. Allá en México nunca te imaginas lo que te va a pasar cuando llegas a este país; te pasa de todo y sí siento que para esto no estaba preparado.
4 Cabe hacer la aclaración que en algunas factorías y restaurantes se cumple con el pago de overtime –tiempo extra– por lo que los trabajadores buscan a toda costa las jornadas laborales mayores a 8 horas diarias. “Hay que darle duro cuando hay trabajo y resignarse cuando no lo hay”, dicen.5 En la encuesta aplicada por muestreo aleatorio, de 116 personas con experiencia migratoria sólo una tenía como manager su ocupación en el primer viaje.
145
JG: Aparte de la experiencia que ya tienes ¿qué crees que te llevó a conseguir el puesto de manager?BV: Pues el soñar, uno siempre sueña ¿ves? Y yo, me gusta soñar mucho, y fue algo que cuando salió dije, “no pos voy a probar, a ver si salgo”. No fui el único que aplicó. Nada más de la tienda donde yo trabajo, aplicaron como 8 personas, aparte de otras tiendas. A mí me lo dieron porque el manager general de esta tienda, pues, había tenido la opor-tunidad de verme trabajar por mucho tiempo que él ha estado ahí –por lo regular no están en la tienda pero él era una de las personas que siempre estaba ahí–, me llamaba a ayudar a otras tiendas. Yo siempre iba. Más que nada por el desempeño que yo tenía ahí, o sea, cuando ellos están acostumbrados a ver a un tipo de gente, no quiero decir raza ni país ni nada porque vaya a sonar muy feo, que va por ganar el cheque nada más, entonces, ellos se dan cuenta. Eh... yo no fui por eso, porque aunque no ganaba mucho, aunque ganaba poquito, porque no había muchas horas en ese entonces –te la pagan bien pero no te dan muchas horas– siempre iba con el mismo entusiasmo a ayudar y todo. Trabajaba más de la cuenta sin que me pagaran a veces y, y eso ellos pos lo van guardando ¿verdad? No te lo dicen pero tampoco se olvidan de lo que haces. Y eso fue lo que me ayudó, yo creo.
Bernardo nos presenta todas las condiciones objetivas en las que se dio “la oportunidad” de que él pasara a ser manager. Ahí pode-mos ver claramente que su disponibilidad de autoexplotación, que él resume como “no sólo iba por el cheque” y “trabajaba más de la cuenta” y “con entusiasmo” fue lo que realmente convenció a sus superiores de darle el trabajo de manager.
En ese contexto, Bernardo nos presenta la autoexplotación precisamente como una disposición subjetiva y una práctica conse-cuente que considera atributos personales individuales, que inclu-so, aunque se “oiga feo” como él reconoce, podrían ser cualidades propias de una “raza”. En este último sentido el testimonio de Bernardo también es relevante porque expresa los modos en que se
146
concretan determinadas formas de dominación en las que sujetos como él participan activamente. Cordero, Guzmán y otros (2001) documentan cómo la racialización del mercado laboral segmentado con un trasfondo clasista opera por medio de las subjetividades y discursos de las diversas identidades étnicas y laborales, que se apropian del racismo de los grupos dominantes para sobresalir y justificar su propia posición en ese sistema.
Hasta aquí hemos explorado subjetividades que se relacionan directamente con el espacio laboral propiamente, empero la forma-ción de los trabajadores como sujetos coherentes con las necesida-des de una fuerza de trabajo flexible, dócil y autoexplotable requiere mucho más que la disciplina en el lugar de trabajo. Gramsci lo des-cribió para el caso de la generación de una clase obrera del fordismo americano así: “...los nuevos métodos de trabajo son indisolubles de un determinado modo de vivir, de pensar, de sentir la vida: no se pueden obtener éxitos en un campo sin obtener resultados tangibles en otros” (2000: 81).
La constitución de una fuerza de trabajo flexible, conlleva de manera fundamental la creación de una cultura cuyos matices y di-mensiones son cruciales para entender transformaciones subjetivas asociadas a nuevas relaciones de clase y –en muchos casos– las trans-formaciones derivadas del paso de campesinos a trabajadores de la metrópoli (Cordero 2007).6 Los cambios en los modos de consumo y la formación de una moral del éxito son cruciales para la formación cultural de una clase trabajadora transnacional indocumentada, des-calificada, con orígenes rurales. Ambos, el consumo y la moral del
6 La constitución de una fuerza de trabajo en tiempos y lugares específicos implica de manera importante también la adquisición de habilidades prácticas para el dis-ciplinamiento en las labores en los lugares de trabajo. En el caso de los migrantes mexicanos que trabajan en restaurantes esto no es mayormente complicado, ya que hablamos de empleos de baja calificación y de flexibilidad numérica (Harvey 1998) o externa (Canales 2000). Es decir, no estamos hablando de trabajadores flexibles que requieran adecuarse a tecnologías sofisticadas y formas de organización del trabajo que les exijan un nivel mayor de calificación para el trabajo (Canales 2000).
147
éxito, son inseparables en realidad, pues los estándares de éxito son en buena medida nuevos patrones culturales generados en el seno del consumo de mercancías y servicios modernos. De tal modo que en la configuración social transnacional asistimos simultáneamente a la formación de trabajadores y consumidores.7 La moral del éxito es el resultado de esta intersección entre trabajo y consumo en condi-ciones históricas particulares y es sedimento de ideas y prácticas tan contradictorias como la génesis y reproducción diaria de los huaque-chulenses como trabajadores transnacionales, en donde coexisten ideas y prácticas de condiciones de vidas pasadas y actuales.
El éxito para los Huaquechulenses es “ser alguien”, “superarse”, “tener algo”. Estos conceptos están relacionados con educarse a sí mismos o, en su defecto, educar a sus hijos, o bien tener un trabajo que les permita un nivel de consumo de acuerdo a las nuevas expec-tativas sociales creadas por los sueldos en dólares. En este sentido, aquellos que son alguien, se han superado o tienen algo, son aque-llos que se visten bien, tienen aparatos electrónicos, construyen ca-sas en Huaquechula o ayudan a construir casas de familiares.
La conciencia de la necesidad de recato o moral del éxito, como yo la llamo, es evidente en muchas de sus expresiones y valoraciones sobre cómo deben comportarse para trabajar, ahorrar y consumir. Actualmente este recato es mayor debido a las nuevas condiciones económicas del país, concretamente a la recesión del 2009. Como ya se ha mencionado, el recorte de salarios y mayor desocupación temporal obligan aún más a observar conductas de no despilfarro y disciplina en el trabajo. Alcanzar los parámetros de éxito resulta
7 Esto no implica la homogeneidad entre las formas de consumo entre los dis-tintos grupos de trabajadores, pues aquellos que han alcanzado un mayor nivel de ingresos aspiran a distinguirse del resto a través del propio consumo. Por otro lado, tampoco quiero retratar un paso mecánico y unidireccional de un consumi-dor cultural “tradicional” a uno “moderno”, existe una apropiación del consumo moderno desde sus propias prácticas e ideas ancladas a su identidad rural-me- xicana-huaquechulense, la cual, por otro lado, contiene sus propios elementos de modernidad.
148
cuesta arriba, de hecho, muchos están más bien sobreviviendo, con dificultades para cumplir metas de ahorro.
De cualquier manera, la forma de gastar y el comportamiento deben de ser recatados para poder lograr “el éxito”. Tanto las ideas y prácticas acordes con una vida de recato moral como aquellas que no están en consonancia con éstas forman parte de la moral del éxito, que regula los estilos de vida, que surge y se adecua a las condiciones de trabajo, que refleja cómo están experimentando y viviendo sus existencias sociales cotidianas.8
Desde luego esta moral del éxito que divide a los varones entre los que “trabajan para matarse” 9 y “los que dan tristeza”10 está atravesada por las construcciones sociales de género que colocan al hombre como el principal proveedor, lo que demuestra que a pe-sar de ser central en la configuración transnacional el trabajo de la mujer sigue siendo valorado como complementario al salario del hombre. Las mujeres tienen otros comportamientos asignados den-tro de esta moral del éxito.
8 Por otro lado tenemos las valoraciones que se hacen en torno al comportamiento en el lugar del trabajo. Esto es la disciplina requerida que la experiencia les ha enseñado es necesaria. En este sentido, muchos opinan que cambiarse de un tra-bajo a otro es inadecuado para formar una carrera de éxito; otros expresan que la fidelidad a los patrones, reflejada en el aguante a las duras jornadas de trabajo y a las arbitrariedades en cuanto a cambio de tareas y horarios es de suma impor-tancia. Aquí nos centraremos en los discursos alrededor de los comportamientos que los disciplinan para el trabajo y el éxito fuera del lugar de labor propiamente. 9 Los que trabajan para “matarse” son los que trabajan 12 horas diarias como mínimo, sólo tienen un día de descanso y lo ocupan para labores domésticas, son fieles y honrados en el trabajo, acuden regularmente a su empleo y siempre quieren aprender más para que les den “una oportunidad” estos hombres también ahorran y no suelen tener conductas moralmente reprobables. 10 Los que “dan tristeza” son grupos de individuos que surgen en la configuración transnacional, como los jóvenes que caen en adicciones antes no conocidas por ellos, que han tenido muertes violentas por estar involucrados en ambientes delic-tivos. La mayor infidelidad y abandono de los hombres hacia sus esposas o de las esposas hacia ellos también son de dar tristeza. En esta categoría de situaciones personales y sociales se encuentra contenida la negación de la moral del éxito.
149
En el caso de las mujeres, la disciplina para el trabajo se da de una forma más “socialmente natural”, pues ellas –por lo menos la mayoría de ellas– son recatadas, responsables y sumisas desde antes que llegaran a Nueva York.
Las mujeres que se quedan tienen la obligación no sólo de ser fieles y recatadas, esto es, de preferencia no tener un trabajo –o si es que lo realizan, uno que implique salir del pueblo o estar en la ca-lle– sino en términos y en aras de “hacer algo” no se debe malgastar el dinero cuando el marido cumple con enviar.11
Las nuevas formas culturales, tanto las que son valoradas social-mente como positivas como las que se consideran negativas, se en-cuentran delineadas por las relaciones de poder desigual en las que están participando los sujetos.
La generación de comportamientos y discursos sobre ellos están en relación con el sentido práctico de lo que debe hacerse para tener éxito y que junto con aquellas formas de vida que no están acordes con esta moral del éxito, forman, ambos, la experiencia cultural contradictoria de la formación de los huaquechulenses como traba-jadores transnacionales.
Bibliografía Canales, Alejandro
2002 “Migración y trabajo en la era de la globalización: el caso de la migración
México-Estados Unidos en la década de 1990”, en Papeles de Población, julio-sep-
tiembre, núm. 33, Universidad Autónoma del Estado de México, pp. 48-81.
CorDero Díaz, Blanca Laura
2007 Ser Trabajador Transnacional. Clase, Hegemonía y Cultura en un Circuito
Migratorio Internacional, conacyt, icsyh_buap, México.
11 Sobre control moral y mujeres en localidades rurales poblanas véase Mar-roni (2000). Sobre papeles sociales que cumplen las mujeres que se quedan véase D’Aubeterre (2000ª y b).
150
D´auBeterre, María Eugenia
2000 El pago de la novia, Matrimonio, vida conyugal y prácticas transnacionales
en San Miguel Acuexcomac, Puebla, El Colegio de Michoacán, Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Puebla, México.
GramsCi, Antonio
2000 “Cuaderno 22 (v) 1934. Americanismo y fordismo” en Cuadernos de la cár-
cel. Tomo 6, Era, México, pp. 59-96.
Harvey, David
1998 La condición de la posmodernidad. Investigación sobre los orígenes del cam-
bio cultural, Amorrortu Editores, Argentina.
Herrera, Fernando
2005 Vidas itinerarias en un espacio laboral transnacional, uam, Cultura Universi-
taria/Serie Ensayo 82, México.
levine, Elaine
2008 La migración y los latinos en Estados Unidos. Visiones y Conexiones, unam,
cisan, México.
marroni, María da Gloria
2000 Las campesinas y el trabajo rural en México de fin de siglo, buap, Colección
de pensamiento económico, Puebla.
151
Capítulo 10. Metrópolis: trabajo sexual y migración en las fronteras
Pablo Rojas
El presente trabajo es parte de un ejercicio periodístico, más que una aproximación académica a las relaciones entre trabajo sexual y migración. El trabajo fue planteado a un periódico español hace unos años, y desde 2009 iniciamos entrevistas con mujeres que tra-bajan, principalmente en los llamados Table Dance, aunque tam-bién cuenta con entrevistas en prostíbulos y en las llamadas “zo-nas rojas”, primero de Tijuana y Matamoros, los dos polos de la frontera norte, y después en Tapachula, en la frontera sur. También cuenta con trabajo de campo en Honduras y El Salvador.
La idea inicial de este trabajo era hacer un reportaje largo sobre trabajo sexual y trata de personas. Se planteaba un acercamiento a la vida, motivaciones de la migración, y reflexiones de las mujeres que realizan ese trabajo, para advertir cómo el trabajo sexual en el sistema capitalista, es una de las opciones –nunca deseada– de forma de subsistencia económica para una mujer que migra. Y que es un trabajo regulado por el capital, con la misma lógica que aplica para el mercado laboral en general. Nada más que en este trabajo, se suma la violencia del sistema patriarcal, el abuso, la fuerza.
Aquí conviene un paréntesis. Recurriendo al conocimiento situa-do de Donna Haraway (2005), tengo que señalar una limitación de
152
este texto: Que soy hombre. Una mujer, periodista o investigadora, habría tenido otras formas de aproximación al tema. Sandra Har-ding (1996) habla del Sujeto epistémico privilegiado; en este trabajo específico, evidentemente no lo soy. El sujeto es una mujer-migran-te-trabajadora sexual o de sexo… Yo en cambio, soy un hombre-no migrante, y puedo ser visto más como un cliente.
Para hacer este trabajo, parto de tres ideas y de una conceptuali-zación de la migración en el sistema capitalista.
La primera, y siguiendo a John Berger, es que la migración (en estos flujos reconocibles sur-norte social y campo-ciudad) es siem-pre forzada. Pero ahora me explico: Forzado, forzada, no quiere decir que no haya una decisión más o menos explícita por parte de las personas que buscan migrar, sino más bien, que esas decisiones conscientes están inmersas también en un proceso histórico-econó-mico de devastación de las economías locales (llámese campo en un nivel, llámese sur en el otro) y de la construcción de un imaginario, de imaginarios –el del progreso por ejemplo– en donde hay una convicción de que el futuro no está ahí en el lugar de origen, sino allá, en las metrópolis, en el otro lado, en otro lado.
La segunda, siguiendo la línea argumentativa de la primera, es que el trabajo sexual siempre es forzado. Otra vez, no quiere decir esto que no haya decisiones conscientes y explícitas por parte de las mujeres que laboran en un table o prostíbulo, ni que no existan las trabajadoras independientes, digamos, que no están alienadas, sino que esas decisiones están tomadas desde un pobrísimo abani-co –nada parecido al “abanico de posibilidades” que pregonaron los que siempre pregonan– que no tiene más de unas poquísimas opciones, una tan mala como la otra, y en ese sentido, la opción por el trabajo sexual está plenamente condicionada por las nulas opor-tunidades y por un sistema patriarcal, que en lo económico y en lo social, impone también imaginarios. Dicen Jules Falquet (2011) y Paola Tabet (2004) que la prostitución es una violencia patriarcal impuesta o acaso “aceptada” como último recurso ante la falta de al-
153
ternativas reales. En todo caso, dice Falquet (2011), la actividad en el campo del sexo constituye el medio de subsistencia de muchas mujeres en el mundo. Por eso decide la autora referirse al “trabajo de sexo” como una actividad económica, esto es, un trabajo, aun-que no se reduzca a ello.
La tercera idea, es que, aunque entiendo el debate que se ha dado sobre si hablar de trabajo sexual o de prostitución, me quedo siempre con el primero, trabajo sexual, o con el de trabajo de sexo, sugerido por Falquet (2011), por un lado, porque las mujeres a las que entrevisté, siempre se definen como “trabajadoras” o eufemísti-camente como “bailarinas”, y, dado que entendiendo que el trabajo sexual siempre es forzado y es impuesto en el sistema patriarcal, el término entonces, se vuelve doble, y por un lado alude a la autoads-cripción y por el otro otorga el cariz político (del saber que ese tra-bajo es producto de un sistema patriarcal) necesario para, a partir de ahí, y sólo así, llegar a otras cuestiones, como la dignificación de ese trabajo y poder acercarse, a las historias de esas mujeres (chicas, como se dicen entre ellas).
En ese sentido el trabajo de sexo para las mujeres migrantes se ha convertido en una opción, no en una privilegiada, ni mucho menos deseada, pero al fin y al cabo opción de trabajo para la subsistencia de ellas y de sus familias en su lugar de origen. Si la entrada al mercado laboral no precarizado en muchas ocasiones está limitada para los migrantes (sobre todo los sin papeles) y a las mujeres en general, en el caso de las mujeres migrantes, otra vez, las opciones se reducen a los trabajos en el sector de servicios y al trabajo pre-cario, esto es, sin ningún tipo de seguridad, con sueldos o remune-raciones más bajas que la media, o al trabajo en la maquila, con condiciones también de precarización y opresión.
Se trata, el trabajo de sexo, de una opción en un marco de fal-ta de libertad, en un sistema económico y social que justamente enarbola la libertad y las oportunidades como hecho consumado y sostén de paradigmas. La libertad, como polo de atracción también
154
para millones de migrantes que la persiguen. O como dice Eduardo Galeano (1993), la libertad, para elegir con qué salsa serás comido.
***
En las entrevistas en campo, primero en la ruta migrante que uti-lizan las mujeres centroamericanas, el trabajo de sexo no aparece en el horizonte, o por lo menos, no de una manera explícita. La travesía, el recorrido, una especie de odisea, que más se parece a los caminos a Ítaca, simplemente por la presencia de Lestrigones y Cíclopes, va demostrando a muchas migrantes que, como dice Sandra, Hondureña, “no sólo los caminos de la vida no son como yo pensaba”, sino que el viaje “es mucho más jodido de lo que uno se imagina” (Tijuana, 2010).
Cuando llega por fin a Ixtepec, nudo de nudos en el istmo de Tehuantepec, resulta que se ha quedado sin dinero, esto es, ni un solo peso, y que mientras los hombres son enganchados a las afue-ras de los albergues para descargar un gigantesco tráiler por 10 o 20 pesos, o ir a una construcción un día por un ridículo pago, o ser jardineros, ellas no tienen la oportunidad de allegarse algún tipo de recurso, lo mínimo para comer y seguir el pesado viaje. Si viajan solas, como muchas, tienen que olvidarlo. El trabajo doméstico es una opción para ellas, aunque en general no encuentran ese trabajo por un solo día, en lo que esperan el siguiente tren. Otros servicios también son una opción.
Pero no se rinden. Todavía. Cuando a veces tienen que hacer una pausa en el trayecto debido
al agotamiento y a los constantes asaltos y vejaciones de las que son objeto, deciden integrarse a otros servicios: trabajar en bares y restaurantes. Mayra, de El Salvador, trabajó en bares en Celaya, Guanajuato, lugar por el que también pasa el tren y que constituye otro nudo de vías y bifurcaciones. Mayra está harta del acoso de los clientes, “un día me agarran las nalgas, otro día los pechos. Las
155
migrantes como yo no podemos quejarnos. Me quejé con el dueño y acabé de patitas en la calle. Lo que quería (el dueño) era eso, pa-garme nada para atraer clientes borrachos… yo era la atracción” (Matamoros, 2010).
Marlene, también de Honduras, entrevistada en La Coahuila, zona roja de Tijuana, pasó por lo mismo: “Mira, es duro que lo diga, pero de que me estén acosando, tocando y faltando al respeto todo el día en bares, mejor que se desenmascaren y por lo menos paguen por tocarme” (Matamoros, 2010).
Sandra, Marlene, Mayra, son trabajadoras del sexo “indepen-dientes”, es decir que no tienen un padrote que las controle y vigile, y por lo tanto, el dinero que ganan es para ellas, claro, con cuotas que tienen que entregar a los dueños de hoteles o de los Table dance (Matamoros, 2010).
Pero por lo menos hay otras dos clases de trabajadoras del sexo: las no independientes, que dependen de los humores de un padrote, de un regenteador que las considera de su propiedad, y quien les cobra una cuota diaria, como les cobran a los taxistas la renta del carro. Y por último, las trabajadoras del sexo alienadas, que nunca tuvieron siquiera la “opción” de elegir este trabajo, y que están se-cuestradas o retenidas contra su voluntad, y quienes están sujetas a cuotas más altas, altísimas que muy difícilmente pueden cumplir sin tener que hacer “servicios especiales”, es decir, relaciones sexua-les sin protección, al gusto del cliente y por las que cobran un poco más. Ese poco más en algunos hoteles de paso en Tijuana, son 200 pesos, en contraste con los 80 que cuesta la media hora.
En Tapachula, Chiapas, las cuotas son incluso más bajas. Susa-na, también cuenta en Tijuana lo que le ocurre. A los 18 años fue secuestrada por su enamorado, allá, acá, en un pueblo de la sierra de Oaxaca. Salían, a veces tomaban algo. Un día amaneció a 3 mil km de distancia y fue entregada a otro hombre por el tal enamora-do. Un somnífero en su bebida. Desde hace tres años no ha visto a su familia, le permiten hacer una llamada al mes, para decir que
156
está bien, trabajando en un restaurante. Pero ella no quiere hablar, para qué, se me quiebra la voz, dice. Puede salir, “no estoy amarra-da como ves, ni encerrada, pero si intento huir dicen que matarán a toda mi familia. Él conoce a mi mamá, a mis hermanitos. Hacer algo? Noo, no estoy loca ni pendeja, con ellos no se juega.”
***
El restaurante. Ser mesera. La organización Confederación de fa-miliares de migrantes (Cofamiproh de El Progreso, Honduras, tiene documentados desde hace unos años, unos 650 casos de migran-tes desaparecidos en México. Hacen Caravanas, buscan por todos lados a sus hijos e hijas. De las 650 desapariciones, unas 150 son mujeres. En voz baja, las mujeres de Cofamiproh dicen lo que ya uno se imagina, creen, están convencidas que fueron secuestradas con fines de explotación sexual. Los expedientes que llevan son detallados. Una gran mayoría de esos expedientes asientan que la última vez que se comunicaron con sus familias dijeron que traba-jaban en un restaurante, o en un bar. Viajaban solas, o con amigas, sus hijos quedaron al cuidado de las Abuelas aquí, en El Progreso, donde alguna vez la United Fruit Company dominó todo, destruyó todo. Hoy, una subsidiara y heredera directa, la Tela Road Com-pany, siembra ya no banano, sino palma africana, para hacer ener-gía verde, dicen.
***
Hay algunas que sí pudieron elegir estar en el trabajo de sexo. Alti-vas, muchas orgullosas (no por el trabajo, obvio, sino por su actitud frente a él), hablan sin vergüenza: “soy trabajadora, lo hago por mis hijos y aunque no lo creas, yo no me vendo”. Otra Marlene, dice en un table dance de Matamoros: “la que se vende es Marlene, pero ¿qué crees? Yo no soy Marlene”. Risas. La única regla en nuestras
157
conversaciones es que su nombre real no se dice. Claro, hay otras reglas. Muchas de las conversaciones más ricas, cuando se puede, son fuera de los table dance: un café al otro día, o después de varios días.
***
En el norte sobre todo, muchas probaron antes estar en la maquila. Fuera de consideraciones morales –aunque no éticas– para ellas, el trabajo de la maquila es igual de injusto, y además la paga es peor. ¿La maquila? Pregunta Candy, y se contesta:“Una es esclava ahí, el trabajo de ‘bailarina’ no es el que soñé tam-poco, pero la maquila no es mejor. Tanto lloré allá como lloro aquí. Es un trabajo, aquí, igual que en la maquila, pero allá te sientes encerrada, más vigilada, más no sé cómo, una opresión horrible. Aquí nos dicen algunas chicas que no es un trabajo, lo doloroso es que te digan puta… Yo no soy una puta, soy una mujer que se gana la vida. ¿Injusto? Claro, es lo que es.” Brittany dice: “este trabajo es una mierda como otros, pero un trabajo. Aquí por lo menos gano más para mandarle a mis hijos.”
***
“El mundo lo vemos de otra forma, ¿sabes lo que hemos pasado? Esto es pasajero”, dice Sofía, de El Salvador. Es la misma idea que se repite entre los migrantes centroamericanos, si uno migra, la idea, aunque no se cumpla, es regresar, aunque sea en una caja, dicen seguido en el camino. Se trata de realizar trabajos temporales, de ahorrar y regresar a casa. Para las mujeres que viajan solas es más duro, sus hijos están con las abuelas, se les extraña.
Para que una migrante llegue a su destino propuesto, como Da-niela, tiene que tomar varios autobuses desde San Pedro Sula, en Honduras, rumbo a Guatemala, hasta llegar a la primera frontera.
158
Cruzar el Suchiate y entonces sí, ser una migrante sin papeles. Lle-gar a Tapachula, en donde en el albergue de los scalabrinianos le repartirán condones “por si hay un intento de violación”. Inicia el camino hacia Arriaga, camina gran parte del trayecto de 300 kiló-metros, hacia el pueblo del tren, pasando por Huixtla, temerosa siempre de la migra. Luego pasar por la Arrocera, donde los asaltos son más que comunes. Arriaga por fin. Esperar, siempre esperar y tomar el tren de carga que se enfila a Ixtepec en un recorrido de 12 a 18 horas. Llegar, y si puede, tomar el siguiente tren que parte hacia Matías Romero, donde apenas para, un respiro, y seguir hacia uno de los puntos más peligrosos hoy: Medias Aguas en Veracruz, enfilar a Lechería, a las afueras del df, en donde los secuestros son cosa de todos los días. Y aquí, apenas acaba de cumplir la mitad del viaje. Falta. Falta mucho.
***
En Tijuana dicen que vienen del sur. Sur, es cualquier rincón opues-to a la valla metálica de esta esquina del norte más norte de México.
“Soy de Chiapas”, dice muy convencida. Al rato ya dice en serio: “soy de El Salvador, nomás que no puedo decir de dónde soy así nada más, hay operativos, y luego la gente aquí te ve feo, te discri-mina. Además no quiero que él se entere.
—¿Quién?—Él, el que me trajo desde allá. Sí de por sí el trabajo de sexo es precario, a las migrantes cen-
troamericanas se suma su falta de papeles. Muchas, como Lucy, es-tán amenazadas, las entregarán a la migra a la menor provocación. A ellas, a las migrantes de Centroamérica se les retiene más tiempo la paga que muchas veces es menor.
Por eso dicen siempre que son de Chiapas. Hay una lógica: en muchos lugares de Chiapas se vosea y se conjugan los verbos como en la mayoría de países centroamericanos: mirá, vení…
159
La retención de la paga es una práctica muy común, porque los dueños saben que al otro día de efectuar el pago, muchas mujeres ya no regresarán.
***
Aunque este trabajo se centró en las migrantes centroamericanas, la realidad es que ellas componen en muchos casos una minoría frente a las trabajadoras de sexo mexicanas. Las mexicanas, eso sí, en su gran mayoría son también migrantes. En Matamoros vienen de Veracruz, de Puebla, de Chiapas. En Tijuana de Guerrero, Mo-relos, Oaxaca, Guanajuato, Jalisco, de todos lados. Luego tampoco dicen de dónde son. En un barrio sin nombre, a las afueras de Ti-juana, hay una colonia de oaxaqueños. Los de ahí les llaman “los tontos”. “Uta, además que aquí tengo que demostrar que no soy puta, también tengo que demostrarles que no soy pendeja”, dice Jaqueline, que viene de Oaxaca.
***
Lo que les duele también es que los clientes crean que todo está a la venta por una mísera chela. Invitarle una cerveza a “una chica”, le cuesta al cliente, dependiendo del table y del lugar (el norte y el centro de México son más caros) desde 50 a 500 pesos. De los 50, unos 20 si acaso, irán para la “chica”. Por esos 20 pesos, el cliente, siempre hombre, dice una trabajadora de sexo, cree que te puede manosear y que tú estás feliz, no entienden que es un show, que no tienen ese derecho.
En México, salvo en el norte donde los téiboles están agringa-dos, el dinero que reciben no es por el baile en el tubo, sino por el consumo que haga la trabajadora de sexo a favor de los dueños del lugar, y por los “privados”, donde se vale casi todo. El cuarto es un poco más caro.
160
***
Entre las trabajadoras de sexo, ya sean mexicanas o centroameri-canas, hay una “rotación laboral”, un ordenamiento y regulación constante del mercado: las trabajadoras no independientes y las alienadas, las que dependen de un padrote o regenteador, o que son retenidas a la fuerza, tendrán que ir de téibol en téibol y de ciudad en ciudad. Esto tiene dos intenciones: que las mujeres no se conoz-can entre ellas y por lo tanto no se organicen; y también obedece a una razón comercial por parte de regenteadores y dueños de luga-res: “dar variedad a sus clientes”.
Pero también ocurre otro fenómeno digno de atención: hay una migración entre trabajadoras de sexo a contraflujo, o en flujos que no obedecen los más estudiados sur-norte. En ciudades pequeñas del sur de México, hay trabajadoras del norte: de Coahuila, de Sonora, de Monterrey. Esto puede encontrar explicación en esta “rotación laboral”, pero también, en el caso de las trabajadoras independientes, en una decisión de alejarse lo más posible de su lugar de residencia, para no encontrarse con posibles conocidos o familiares.
Entre las trabajadoras de sexo centroamericanas es casi nula la organización, no así las pequeñas redes de solidaridad que se crean espontáneamente y que tienen que ver con su lugar de origen. Las mujeres migrantes centroamericanas se encuentran en una posición mucho más vulnerable que cualquier trabajadora de sexo, y que cualquier trabajador migrante en general. Aún así, las “chicas”, es-tas mujeres trabajadoras, no se posicionan como víctimas ni buscan la victimización, muy al contrario, defienden que, a pesar de no te-ner muchas opciones y de jamás dejar de reconocer que este trabajo es injusto y no deseado, pueden sobrellevarlo con una buena dosis de dignidad, y que incluso pueden en este marco, decidir sobre cosas fundamentales: decidir con quién y cómo tener una relación sexual. Las alienadas, las obligadas, no tienen ningún margen de decisión.
161
La opción sin serla, la opción entrecomillada dos o tres veces, es una realidad, nada más y nada menos. Más allá de debates sobre si prostitución sí o no, o cómo nombrarla, es claro que se trata de una violencia de un sistema patriarcal y capitalista. No se trata de negarlo, se trata de acercarse a la realidad de miles, cientos de miles de mujeres migrantes que intentarán en lo posible tener otra opción, pero si no, convertir esa no opción, en una, donde la digni-dad alcance lo mínimo y de ahí construya a lo máximo. Se trata de entender que el capitalismo regula, ordena el trabajo de sexo bajo la lógica del mercado, aunque este mercado tenga las condiciones más degradantes, y tratar de entender a estas mujeres que se la rifan en un tren, en una maquila, o en un table, porque sí hay otra cosa, una otra, una esperanza de otro futuro en los caminos migrantes.
BibliografíaBerGer, John
2011 Un séptimo un hombre, Sur+ Ediciones, México.
HarDinG, Sandra
1996 Ciencia y feminismo, Ediciones Morata, Madrid.
Haraway, Donna
1995 “Conocimientos situados: la cuestión científica en el feminismo y el privile-
gio de la perspectiva parcial”, en Donna Haraway, Ciencia, cyborgs y mujeres. La
reinvención de la naturaleza, Cátedra, Madrid, pp. 313-346.
Falquet, Jules
2011 Por las buenas o por las malas: mujeres en la globalización,
Galeano, Eduaro
1993 Las palabras andantes, Siglo xxi, México.
taBet, Paola
2004 La grande arnaque. Sexualité de femmes et échange économico-sexuel,
L’Harmattan, Paris.
165
Capítulo 11. Poder soberano y la “nuda vida” de Elvira Arellano1
Nicholas De Genova
Elvira Arellano podría parecer una candidata improbable para la lista de “la gente más influyente de 2006” de la revista Time. De-portada en 1997 y posteriormente detenida en una redada a mi-grantes en 2002 en el aeropuerto internacional O’Hare de Chicago, donde trabajaba “ilegalmente” limpiando los servicios de pasajeros de aviones, Arellano aparecía junto a George W. Bush (con Dick Cheney, Donald Rumsfeld y Condoleezza Rice), Hugo Chávez, el Papa Benedicto xvi y Kim Jong-il, entre otros. A pesar de su ínfimo estatus como “extranjera deportable,” Arellano era una incansable portavoz en las campañas contra la deportación, pero su minúscula experiencia previa de vida pública como activista política local, no parece haberle proporcionado tal prominencia mediática. Sin em-bargo, el 15 de agosto de 2006, desafiando una orden definitiva de
1 Este texto fue publicado previamente en inglés en Silva, Kumarini y Mendes, Kai-tlynn (2009) Feminist Media Studies, (Commentary and criticism), núm.9 vol. 2, pp. 245-250. La versión que aquí presentamos es una traducción de Ethel Odriozola. Agradecemos sinceramente a Nicholas De Genova su disposición para que esta ver-sión fuera publicada en español. Para mayor profundidad en las ideas del autor véase su “Theoretical Overview”, en De Genova y Nathalie Peutz (2010) The Deporta-tion Regime: Sovereignty, Space, and the Freedom of Movement, Duke University Press, Durham, pp. 166-95.
166
deportación a México del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Arellano (con su hijo de ocho años, ciudadano de eeuu) se refugió abiertamente en la Iglesia Metodista Adalber-to de Chicago, donde se anunció que ella y su hijo iban a recibir “santuario”.2 El humilde pero valiente acto de desobediencia civil de Arellano, obligó al departamento de inmigración a irrumpir por la fuerza en la iglesia y detenerla.
Arellano permaneció confinada en la iglesia y un pequeño apar-tamento adjunto, con un aparcamiento y un pequeño jardín, du-rante todo un año. Su deportabilidad cautiva aumentó a la par que lo hacían de manera espectacular las redadas en las comunidades y lugares de trabajo de las personas migrantes (que comenzaron en abril de 2006 como respuesta a las protestas masivas en defensa de los “derechos de los inmigrantes” y que no cesaron durante todo el año siguiente). Además, el desafío público de Arellano escupía fla-grantemente sobre la rimbombante declaración del departamento de inmigración de eeuu de una misión cuyo imposible objetivo era “expulsar a todos los extranjeros expulsables” (us Department of Homeland Security, Bureau of Immigration and Customs Enforce-ment [usdhs-ice] 2003, ii). Aunque parezca paradójico, el régimen de deportación en el que Arellano se vio envuelta, preservó, a pe- sar de todo, su prerrogativa de soberanía durante el siguiente año: hacer la vista gorda y esperar a ver qué pasa. Ante el audaz ataque a su ordenación jurídica, el poder soberano de eeuu se vio presiona-do a tomar una decisión sobre el llamativo dilema presentado por una tal Elvira Arellano. En respuesta, las autoridades instituyeron un estado de excepción particular, por el cual la ley fue suspendida
2 Arellano fue acusada y condenada de delito federal, por haber conseguido em-pleo con un número falso de la seguridad social (una práctica común entre los mi-grantes irregularizados en eeuu) y, específicamente, por haberlo hecho en un gran aeropuerto, con un plan de vigilancia nacional profusamente publicitado contra los “agujeros de seguridad” en los aeropuertos, tras los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001. Al haber sido deportada previamente, su reincidencia fue también clasificada como un delito.
167
en lugar de llevada a la práctica (Agamben, 2005). Lo que pare-cía, aunque fuera provisionalmente, ser la inmunidad de facto de Arellano contra la deportación, fue sin duda una prueba y un homenaje a la vitalidad y la volatilidad potencial del movimiento social de masas desde el que su acción de insubordinación atrevida y desesperada había surgido. Fue así mismo una medida de la pru-dente valoración del estado en concordancia con el evidente éxito de aquel movimiento que se había ganado la simpatía pública.3 Sin duda, la reticencia del estado marcó un logro palpable para el movi-miento y también una clara victoria (aunque sólo en el sentido más restringido y estrecho) de alguien preparado a hacer sacrificios ex-traordinarios para no ser deportado. A pesar de todo, Arellano cayó no sólo en un tipo de deportabilidad más humillante sino también en una inmobilización total –un verdadero cerco, una derogación asfixiante de su libertad de movimiento.
Si la ley aplicable a la deportación de Arellano fue, por lo me-nos temporalmente, dejada de lado, sin embargo, la norma de su deportabilidad permaneció rigurosamente en vigor (De Genova, 2002 y 2005: 8). Pues, si la aparente indecisión del estado pudie-ra haber sido entendida como un tipo de decisión, ¿no entende-ríamos entonces que la eficacia de la deportabilidad de Arellano había salido realzada, bajo estas circunstancias excepcionales, por el aplazamiento de su deportación de hecho? En el aniversario de su desafiante custodia, Arellano anunció en una conferencia de prensa que pronto abandonaría su santuario en una iglesia de Chicago para viajar a Washington d.c. y participar en u m na protesta por los derechos de los inmigrantes como activista anti-deportación.
3 Efectivamente, el desafío de Arellano proporcionó nueva inspiración al mo- vimiento. Los miembros de siete organizaciones, representando doce religiones de 18 ciudades convergieron en Washington d.c. el 29 de enero de 2007 para estable-cer el “Movimiento Nuevo Santuario” para migrantes que buscan refugio de “de-portaciones injustas”; ver la página web de: New Sanctuary Movement, también Abramsky (2008).
168
Entonces volvió momentáneamente a la vida pública, viajando de incógnito a Los Ángeles, donde habló en una manifestación y fue rápidamente detenida –ahora como “delincuente extranjera fugiti-va de alto perfil” (usdhs-ice, 2007)– y deportada sin contemplacio-nes. Es de destacar que la deportación de Arellano se produjo sólo tras haber violado el acuerdo tácito de su encierro voluntario.
Podríamos preguntarnos, qué consiguen ilustrar los ejemplos como el de la asediada condición de deportabilidad de Elvira Are-llano, sino es la completa y agónica politización de su (nuda) vida.
El concepto de nuda vida de Agamben (1998), sólo se puede comprender en contraste con la multitud de maneras en las que vi-ven en realidad las personas, es decir, dentro de algún conjunto de relaciones sociales. Nuda vida, entonces, es una lámina conceptual para todas las formas específicas, históricas y sociales, en las que la vida humana (biológica) se inscribe dentro de un orden político-social. La certera definición de Agamben de la nuda vida, ha goza-do de una creciente prominencia en el discurso académico crítico, pero el concepto de nuda vida se ha visto aparentemente reducido a un término de mera “exclusión”. Sin embargo, la concepción de Agamben es bastante más sutil, pues gira en torno a “la zona de indefinición entre fuera y dentro, exclusión e inclusión” (1998: 181) por la cual la nuda vida se produce literalmente por un poder so-berano (del estado).4 Como un “umbral de articulación entre [la vida humana como] naturaleza y [la vida humana como] cultura”, debe ser apartada de forma perenne e incesante del ordenamiento
4 Butler, por ejemplo, simplifica y malinterpreta a Agamben en su repudio radi-cal de la pertinencia del concepto de nuda vida con respecto a las acciones del estado y la coacción “diseñada para producir y mantener la condición... de los desposeídos” (Butler y Spivak 2007: 5); Butler iguala aquí “nuda vida” con estar “fuera de la política” (Butler y Spivak 2007: 5) y la yuxtapone con la situación de aquellos que están “sin recursos legales” pero “todavía bajo el control del poder del estado”, cuyo predicamento se describe como “una vida inmersa en el poder” (p. 9). Sin embargo para Agamben, esto es precisamente lo que la “nuda vida” pretende nombrar.
169
político y legal que se materializa a través del estado. (Agamben, 1998: 181). Sin embargo, esta prohibición o abandono de la nuda vida por el poder soberano (del estado), la excluye de cualquier vida política y le niega toda validez jurídica, implicándola en “una rela-ción continua” (Agamben, 1998: 183) como el “elemento político originario” (Íbid: 181). Efectivamente, en tanto que es precisamen-te la reglamentación de nuestras relaciones e identidades sociales por el poder del estado, lo que radicalmente separa el fantasma de nuestra vida desnuda (animal) de las vidas reales (sociales) que lle-vamos, la nuda vida “expresa nuestras sujeción al poder político” (Agamben, 1998: 182). ¿Y qué mejor, además que captar ese preciso punto de articulación entre la vida “natural” de la especie humana –nuestra animalidad, como si dijéramos– y la especificidad históri-ca de nuestra formación socio-política, que a través de la llamativa sujeción de género y sexo de los poderes procreadores del cuerpo de la mujer?
Con toda seguridad, la politización de la condición combinada de deportabilidad y contención de Elvira Arellano no evocó la fi-gura icónica de nuda vida que Agamben identifica en los campos de concentración nazis. (1998: 166-180). Tampoco su insubordi-nación se parece en absoluto al paciente de “muerte-cerebral” convertido en objeto de eutanasia (Agamben, 1998: 136-143, 160-165). Aun menos podemos observar ninguna correspondencia entre su actuación claramente abierta y apasionada y la de los “muertos vivientes” (Muselmänner), cuya total pérdida de sensibilidad y per-sonalidad encarna literalmente lo indecible de los campos de exter-minio nazis. (Agamben, 2002: 41-86; cf. Agamben, 1998: 184-185). Sin embargo, aquí, en esta vida de una madre trabajadora migrante indocumentada mexicana, había realmente una vida en su boceto rudimentario mínimo, reducido a los aspectos más elementales con los que la existencia humana (tal como la conocemos actualmente) debe, en circunstancias normales, sostenerse a sí misma –es decir, a través de su reproducción sexual por parto. Y aquí, igualmente,
170
yace la constante e imperdonable politización de esa vida. Lo que estaba en juego, después de todo, era si le iban a permitir a Arellano vivir su vida, criar a su hijo y ganarse el sustento sin obstáculos ni intrusiones excepcionales del estado –o sea, si le iban a dejar bus-carse la vida en paz dentro del amplio régimen (global) de mercado (patriarcal)– o, si, de otro modo, esta mujer migrante individual, cuya verdadera infracción era simplemente su movimiento libre (transnacional) y su trabajo “no autorizado”, iba a ser expulsada a la fuerza del espacio del estado-nación estadounidense.
Una politización tal de la nuda vida, para Agamben, marca el “umbral” clave donde la relación entre el ser (humano) vivo y el or- den socio-político se sustancia y donde el poder del estado sobe-rano, por ende, decide e inscribe la humanidad de las mujeres y hombres dentro de su orden normativo (1998: 8). Si Agamben por tanto, plantea como conclusión más elemental la propuesta de que “la inclusión de la nuda vida en el terreno político constituye el núcleo originario –aunque oculto– del poder soberano” (1998: 6), entonces, una inscripción de ese tipo es fundamentalmente una in-corporación y sin embargo también una negación. Ciertamente, la migración ilegalizada representa exactamente dicha contradicción constitutiva. La ubicación siempre vejatoria de los migrantes “ile-gales” dentro del ordenamiento jurídico de la ciudadanía, aunque siempre por definición fuera de él, precisamente como su “extranje-ro” más abyecto, –su peculiar relación social de no-relacionabilidad jurídica– es la precondición material y práctica para su total incor-poración dentro de un grupo social capitalista amplio– como mano de obra. Es precisamente esa vulnerabilidad legal distintiva, su su-puesta “ilegalidad” y “exclusión” oficial que prende el incontenible deseo y demanda de migrantes irregularizados como mano de obra altamente explotable– y así, asegura su importación entusiasta y su incorporación subordinada. Y esto es sobre todo cierto debido a la disciplina impuesta por la total susceptibilidad de ser deportados, su deportabilidad (De Genova, 2002 y 2005: 8).
171
Y sin embargo, la mera autonomía de la migración (Mezzadra 2004), y especialmente de la movilidad “no autorizada”, sigue siendo una afrenta permanente e incorregible al poder soberano del estado para dirigir el espacio social por medio de la ley y la violencia de la aplicación de la ley. Un régimen de deportabilidad –llevado a cabo (aunque comparativamente moderado) por medio de deportaciones de hecho– es, sin duda, un medio excelente para para perpetrar, adornar, y reinstalar un “umbral (...) que distingue y separa lo que está dentro de lo que está fuera” (Agamben, 1998: 131). A pesar de ello, si “nuda vida” es el terreno del ciudadano que va desapareciendo en el acto de desaparición de la “soberanía” del estado, no deja de ser el elemento fundacional del poder soberano que obstinadamente resurge en la figura del no ciudadano. Como señaló Arellano la víspera de su arresto, “No estoy desafiando a nadie, estoy simplemente sacando a la luz lo que no quieren ver los que ostentan el poder” (Olivio, 2007).
En Estados Unidos, históricamente, la figura del migrante/mexi-cano temporal, siempre se ha catalogado como masculina, y la efec-tividad de su explotación dependía del mantenimiento de un “coste de reproducción” relativamente bajo, debido a la separación plani-ficada de los trabajadores (migrantes) masculinos de las mujeres (y niños) que se quedaban en México (Chock, 1991 y 1995; González y Fernández, 1979; cf. Burawoy, 1976). La producción histórica de la figura del “mexicano” marcada por el género y la raza –como hombre (heterosexual) “temporal”– vino, además, a convertirse en sinónimo con la figura del “extranjero ilegal” (De Genova, 2005: 213-249). A finales de siglo, sin embargo, la política dominante de la migración en eeuu había llegado a estar obsesivamente articula-da como una ansiedad racializada sobre los cambios demográficos y la posibilidad del florecimiento de nuevas “minorías” raciales, por medio de la creciente equiparación del asentamiento (fami-liar) permanente con mujeres migrantes indocumentadas. (Chock, 1995; Roberts, 1997). Chock agudamente identifica la presunción
172
generalizada de que “una relación natural entre madres y bebés [desdibuja] ciertos derechos y responsabilidades diseñados por el estado entre dos categorías de personas (ciudadano y extranjero)”, de forma que la fertilidad de las mujeres indocumentadas multiplica “el riesgo de la nación” (1995: 173). Así pues, “los extranjeros ilega-les” llegaron finalmente en los años noventa a remodelar la cuestión asimilacionista convencional del “asentamiento” migrante con una palpable venganza nativista (De Genova, 2005: 56-94). Notable-mente, a esas alturas, los argumentos legales para privar a los niños nacidos en eeuu de padres migrantes irregularizados, del derecho de ciudadanía por nacimiento habían sido trasladados a campañas políticas concertadas, que buscaban negar derechos civiles básicos y servicios públicos, no sólo a los migrantes, sino también a sus hijos ciudadanos. La fertilidad de las mujeres migrantes “ilegales” fue de esta manera forzada a representar la principal amenaza de los habitantes empobrecidos y subyugados racialmente que inevita-blemente sólo podían multiplicar y reproducir su condición margi-nada en una “subclase” de ciudadanos abyectos,permanentemente desafectados y con tendencia a la delincuencia. Es más, esta amena-za sólo podía ser amplificada, como en el caso de Elvira Arellano, cuando coincidía con la odiosa figura de autonomía sexual de la “madre soltera” (cf. Bridges 2008).
Por lo tanto, no es un mero invento o exageración decir de la “extranjera deportable” que –como los exiliados y los proscritos, a quienes Agamben adjudica la figura de la nuda vida (1998: 183-184), excluidos de toda vida política, descalificados para cualquier acto jurídico válido y sin embargo en continua relación con el poder que lo elimina– ninguna vida es más “política” que la suya.
173
Bibliografía aBramsky, Sasha
2008 “Gimme shelter”, The Nation, 25 de febrero, www.thenation.com/doc/2008
0225/abramsky, 19 de marzo de 2009.
aGamBen, Giorgio
1998 Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life, Stanford, Stanford University
Press.
2002 Remnants of Auschwitz: The Witness and the Archive, Zone Books, Nueva York.
2005 State of Exception, University of Chicago Press, Chicago.
BriDGes, Khiara
2008 Reproducing Race: An Ethnography of Pregnancy as a Site of Racializa-
tion, tesis de doctorado, Departamento de Antropología, Columbia University,
Columbia.
Burawoy, Michael
1976 ‘The Functions and Reproduction of Migrant Labor: Comparative Material
from Southern Africa and the United States’, en American Journal of Sociology,
vol. 81, núm. 5, pp. 1050-1087.
Butler, Judith, Spivak, Gayatri Chakravorty
2007 Who Sings the Nation-State? Language, Politics, and Belonging, Seagull
Books, Nueva York.
CHoCk, Phyllis
1991 “ ‘Illegal Aliens’ and ‘Opportunity’: Myth-Making in Congressional Testi-
mony”, en American Ethnologist, vol. 18, núm. 2, pp. 279-294.
1995 “Ambiguity in Policy Discourse: Congressional Talk about Immigration”, en
Policy Sciences, vol. 28, pp. 165-184.
De Genova, Nicholas
2002 “Migrant ‘Illegality’ and Deportability in Everyday Life”, en Annual Review
of Anthropology, vol. 31, pp. 419-447.
2005 Working the Boundaries: Race, Space, and ‘Illegality’ in Mexican Chicago,
Duke University Press, Durham.
2010 ‘Theoretical Overview’, en Nicholas De Genova y Nathalie Peutz (eds.), The
Deportation Regime: Sovereignty, Space, and the Freedom of Movement, Duke
University Press, Durham.
174
González, Rosalinda, Fernández, Raúl
1979 “u.s. Imperialism and Migration: the Effects on Mexican Women and Fami-
lies”, en Review of Radical Political Economics, vol. 11, núm. 4, pp. 112-123.
mezzaDra, Sandro
2004 “The Right to Escape”, en Ephemera, vol. 4, núm. 3, pp. 267-275, http://www.
ephemeraweb.org/journal/4-3/4-3mezzadra.pdf, marzo 2009.
new sanCtuary movement
n.d. New Sanctuary Movement, http://www.newsanctuarymovement.org/index.
html 19 de marzo de 2009.
olivio, Antonio
2007 “Immigration activist will leave church: with d.c. trip, she risks deportation”,
Chicago Tribune, 16 agosto, www.chicagotribune.com/news/local/chicago/chi-
arellanoaug16,0,7163267.story, 19 marzo 2009.
roBerts, Dorothy
1997 “Who May Give Birth to Citizens? Reproduction, Eugenics, and Immigra-
tion”, en Juan F. Perea (ed.), Immigrants Out! The New Nativism and the Anti-
Immigrant Impulse in the United States, New York University Press, Nueva York,
pp. 205-219.
u.s. DePartment oF HomelanD seCurity, Bureau of Immigration and Customs
Enforcement
2003 “Endgame: Office of Detention and Removal Strategic Plan, 2003-2012: De-
tention and Removal Strategy for a Secure Homeland”, www.ice.gov/graphics/dro/
endgame.pdf, 28 de marzo de 2007.
2007 “ice Deports High-Profile Criminal Fugitive Alien to Mexico: Woman Who
Sought Refuge in Chicago Church Arrested during Weekend Trip to l.a.”, www.
ice.gov/pi/news/newsreleases/articles/0708, 28 de marzo de 2007.
175
Capítulo 12. Del silencio salimos: la Caravana de ma-dres hondureñas en México. Un ejemplo de resisten-cias en clave femenina al régimen global de fronteras
Amarela Varela Huerta
Entran por Chiapas, por Tabasco, por Quintana Roo, entran por los aeropuertos, montados en la Bestia, escondidos en autobuses de carga, sentados junto a nosotros en los buses de línea.1 Están aquí, son miles y están entre nosotros. Compartiendo el horror, sobreviviendo a una sociedad que se barbarizó ya al negarlos. Los centroamericanos que atraviesan lo que María Eugenia Anguiano (2010) llama la frontera vertical: México.
Entran en un territorio en el que se han contado entre 45 mil y 60 mil muertos por una guerra2 contra el “crimen organizado” y que
1 La Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México (cndh), un orga-nismo estatal independiente del poder judicial, ha calculado, de manera estimada que cada año atraviesan por México unos 400 mil migrantes de las más diversas nacionalidades, destacándose los latinoamericanos, más concretamente, ciudada-nos en tránsito hacia Estados Unidos de nacionalidad guatemalteca, salvadoreña, hondureña y nicaragüense, que configuran el 95% del total que tanto el Instituto Nacional de Migración, como la Secretaría de Gobernación en México reportan en sus informes de 2010.2 La estimación del número de muertos por cinco años de guerra “contra el nar-cotráfico” por parte de la organización Human Rights Watch, en su informe “Ni seguridad ni derechos”, publicado en noviembre de 2011 establece en 45 mil la cifra de muertos en México por la estrategia del gobierno actual, mientras que el colec-tivo Nuestra Aparente Rendición, conformado por intelectuales y periodistas que
176
está bajo una de las muchas caras del régimen global de las migra-ciones en el que operan, combinadas las políticas de externaliza-ción de fronteras instituidas por convenios de “seguridad nacional” entre México y Estados Unidos (Villafuerte, 2012)3
Además, según estimaciones diversas, cada año se producen en México 10 mil secuestros anuales en contra de migrantes mayorita-riamente centroamericanos4.
Son las y los exiliados del neoliberalismo (Galindo, 2004) que practican la fuga como ejercicio de desobediencia al régimen de hambre y explotación (Mezzadra, 2004), del endeudamiento que dejan las políticas para “fomentar el progreso y el desarrollo de los países pobres”.
Éste es el contexto en el que un grupo de mujeres practica un ejercicio concreto de desobediencia a las fronteras desde hace 11 años. Vienen a nuestras morgues, a nuestras cárceles, a nuestras pla-
desde 2010 mantiene un observatorio para “contar nuestros muertos”, propone la existencia de 60 mil muertos, calculado con base en informes periodísticos y gubernamentales no articulados previamente. Disponible en: http://nuestraapar-enterendicion.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=866:méxico-5-años-de-guerra-60-mil-muertos&Itemid=36. (acceso en abril de 2012). Desde la academia, Elena Azaola establece un cálculo aproximado de 52 mil muertes desde 2006 al 2011. 3 En términos cronológicos, en 2002 se firma la Alianza para la Frontera México-Estados Unidos cuyo plan de acción incluía 22 puntos para reforzar la seguridad. En 2004 se firma el Plan de Acción para la Seguridad Fronteriza entre Estados Uni-dos y México que prevé el mejoramiento tecnológico para facilitar repatriaciones y fortalecer los mecanismos entre funcionarios de ambos países, entre otros. En 2005 se firma la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (aspan) como proceso trilateral permanente que persigue instrumentar estrategias comunes de seguridad fronteriza y bioprotección. En 2005 Programa bilateral para perseguir a los traficantes de migrantes oasiss. En 2005 Iniciativa de Fronteras Se-guras que pretendía llevar a un nuevo nivel la prioridad de combatir la migración ilegal. Más agentes, mejor capacidad de detección y expulsión e inspecciones en centros laborales. (Con información de Artola, 2005)4 La cndh mexicana documenta un promedio de 10 mil secuestros anuales en la ruta de los migrantes centroamericanos rumbo a Estados Unidos, según publicó en su último informe de febrero de 2011.
177
zas, a nuestras iglesias, a nuestros medios de información, a nues-tras instituciones, preguntando si alguno de esos cuerpos sin identi-ficación, presos sin historia, mujeres atrapadas en el circuito de los cuidados que el capitalismo ilegaliza pero del que se soporta, son sus hijos, o sus nietas, o sus madres. Son las madres centroamerica-nas caravaneras, protagonistas de este trabajo.
“Porque se fueron los que hoy andan perdidos”. Los motivos del éxodo y el tránsito por México de centroamericanas y centroamericanos
Entrevistadas entre las interminables horas en las que recorrimos en un autobús la ruta del golfo por la que los migrantes, las drogas, los zetas, los betas, la migra, la tira, los wachos, las frutas, semillas, minerales, verduras e imaginarios colectivos transitan del sur neoli-beralizado al norte en plena crisis del capitalismo global, una buena parte de las 33 madres de la Caravana de Madres Hondureñas en busca de sus hijas migrantes desaparecidas, nos contaron sus vidas y las ausencias que las hicieron sumarse en un nosotros que, pro-pongo, debemos sumar a la lista de las laureadas organizaciones de madres de detenidos/desaparecidos en nuestro continente.5
De trayecto en trayecto, de acto en acto, las mujeres centroame-ricanas compartieron con nosotras los motivos y las apuestas de su onceava visita a México, la Caravana “Busco tus huellas con la esperanza de encontrarte”, que transitó por las rutas del terror en México entre octubre y noviembre de 2011.
5 Se realizaron 14 entrevistas en profundidad de corte semiestructurado a madres hondureñas miembros de la caravana. Miembros de organizaciones de apoyo a la logística de la misma, dirigentes del movimiento por los derechos de los migrantes en México, colectivos y organizaciones de vecinos que fueron recibiéndonos en los diferentes puntos donde la caravana hizo escala, así como se recuperan las declara-ciones de funcionarios nacionales, estatales y municipales en las audiencias entre las madres y los mismos durante la caravana. En este trabajo también se recuperan elementos centrales de las coberturas periodísticas de la Caravana en cuestión.
178
Una iniciativa de largo aliento y que va por ciclos, organizada por el Movimiento Migrante Mesoamericano, la Asociación de Migrantes y Familiares (Red Comifah) y la Pastoral de la Movili-dad Humana, y sobre todo, el Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos de El Progreso (Cofamipre), estas tres últimas de Honduras.
Si bien esta onceava edición contó con la participación de un grupo de mujeres salvadoreñas, una nicaragüense, una madre sal-vadoreña ya ciudadanizada como estadounidense y la presencia de una de las hijas recuperadas por la anterior caravana de madres, en su mayoría las viajeras en ese autobús venían del campo hondure-ño. Habían transitado por tierra los mismos caminos que sus hijos, hijas, hermanas, nietos y nietas, recorrieron buscando escapar de la violencia de estado y la violencia de género.
Quiero hacer énfasis en estas dos motivaciones para la fuga. En-tre quienes accedieron a contar su historia y la de los familiares que buscan, hay una coincidencia. Todas vivieron violencia, sexual o no, por parte de algún familiar o vecino, esposos en su mayoria. Y todas las y los hoy mujeres y hombres desaparecidos, huyeron de las políticas de neoliberilización del campo centroamericano que los produjo como aún más empobrecidos que sus padres, algunos de los cuales lucharon en los movimientos de liberación nacional, pero más bien buena parte de ellos, campesinos y campesinas que hoy fungen como abuelas o tías criadoras de los hijos que estos desaparecidos dejaron “encargados”.
Violencia de género, violencia doméstica, violencia sexual. Pri-mera y más nombrada de las motivaciones. Violencia de Estado, por empobrecimiento estructural, después.
También resultó repetitiva la versión de que las hijas, hermanas o madres que hoy andan buscando las mujeres de esta caravana, se fueron con “polleros”, “coyotes” que les prometieron trabajo y papeles a cambio de sumas diferenciadas de dinero. Porque la hija de doña Isabel, por ejemplo, una madre de 87 años caravanera por
179
triple ocasión ya, desapareció hace 27 años. Y la hija de Doris, pri-meriza caravanera, tiene “apenas 6 años que no sé nada de ella”.
Resultaron muy parecidas las versiones de cómo es que partie-ron y hasta dónde puede rastreárseles. Emprendieron camino con mujeres y hombres jóvenes de sus comunidades que, aún hoy, van y vienen entre el sur y el norte. Y que a la pregunta expresa de las madres, dicen haber mantenido contacto con las hijas, porque en su mayoría son hijas las perdidas, hasta “Chiapas”. Tapachula por lo general. “Lo único que me dijo esa mujer es que mi hija había quedado trabajando en los bares de la frontera”.
Después de un par de llamadas a sus casas desde Tapachula o in-cluso de la Ciudad de México. Las hoy hijas desaparecidas dejaron de comunicarse. Como se dijo, algunas hace 27 años, otras hace 3 años.
Lo cual refuerza la idea que las perspectivas feministas y femini-zadas que hablan del tráfico de personas nos han iluminado ya. La red de trata de personas tiene como cara visible, otras mujeres em-pobrecidas, indias, que hacen de “enganchadoras” para las grandes transnacionales del circuito de los cuidados ilegalizados.
Se fueron pues casi todos y todas huyendo de los golpes del ma-rido, de la violación del padre, hermano o vecino, de la pobreza, del endeudamiento por proyectos “para el desarrollo” y comenzaron camino con coyotas que de niñas fueron sus vecinas. Al llegar a Tapachula, su rastro se pierde.
No hay registros oficiales eficientes que permitan cruzar los da-tos de las morgues, los hospitales, los centros de detención migrato-ria del inm, las cárceles o los registros de seguro social de empresas contratantes.
Comenzaron la fuga pero se perdieron de sus afectos en el cami-no, pasemos ahora a conocer las motivaciones de la acción colectiva de las madres que los buscan en caravana desde hace 11 años.
180
La caravana de madres centroamericanas
La caravana de madres centroamericanas, comenzó como una ini-ciativa de un colectivo de radioescuchas. Radio Progreso6, la esta-ción comunitaria de la iglesia hondureña en esa localidad, abrió un espacio para que dos radialistas deportados de Estados Unidos rea-lizaran un programa dominical a micrófono abierto. La idea inicial era más afectiva que política u organizativa. Se trataba de replicar lo escuchado en las radios californianas. Un espacio para que las familias transnacionales se comunicaran sus nostalgias. A través de llamadas telefónicas en vivo entre alguien en Progreso, Honduras y un migrante hondureño en algún punto de Estados Unidos. La radio, de programación mayoritariamente cristiana y cuyo género preferido de programación musical es la música ranchera, gozaba de alta popularidad entre las familias del pueblo.
Una de las madres, doña Emeteria Martínez, fundadora de este esfuerzo, que encontró a su hija Ada 17 años después de desapare-cida durante la caravana de 2010, fue al programa y pidió contar su historia. Todos en el pueblo sabían que su hija estaba en el norte. Pocos sabían que su madre la buscaba con desesperación hasta en-tonces. Después de la narración transmitida en directo en la que doña Hermidia suplicaba al micrófono “hija si me oyes comunícate conmigo”, otras madres vinieron el domingo siguiente. De pronto, el programa de conexión telefónica, se convirtió en una asamblea radializada de muchas madres que buscaban a muchos hijos e hijas.
De la cabina transitaron a organización civil y hoy conforman la Red de Familiares de Migrantes Desaparecidos en Honduras. La iniciativa ha sido replicada por la pastoral social de Nicaragua y el Salvador y en estos tres países hay hoy colectivos de madres or-ganizadas. La caravana a México es una de las varias estrategias
6 La estación de radio puede escucharse en línea desde http://radioprogresohn.com/contentrp/ (consultado en abril de 2012)
181
que despliegan para demandar ya no sólo la aparición de los hijos perdidos en la frontera vertical. Las demandas se han extendido. Estas asociaciones de familiares de migrantes configuran un actor central en el entramado de organizaciones civiles y sociales por los derechos humanos en Centroamérica. Y por ello, las madres par-ticipan lo mismo denunciando las condiciones infrahumanas de encarcelamiento en las cárceles hondureñas que oponiéndose a la violencia de Estado que se desplegó después del golpe militar en Honduras, por ejemplo.
Pero, en materia de derechos de los migrantes, las organizacio-nes de familiares participan de la invención, desde mi perspectiva, de un discurso que se opone al tráfico de personas, de mujeres y niños para decirlo más concretamente, desde un repertorio que no produce a éstos como “víctimas” y que va conformando el pozo argumentativo que tanto hemos buscado quienes, desde la acade-mia o el feminismo militante, nos oponemos a la construcción de la migración femenina en clave “trafiquista”.
Además de conversaciones en plazas, atrios, anuncios pagados en periódicos locales, cartas a funcionarios, informes desoladores anualmente publicados por las Pastorales centroamericanas, las mujeres, madres, hermanas o amantes de quienes están desapareci-dos, usaron el hi5, el Facebook, la televisión, la radio, los medios. Construyendo acción colectiva desde la apuesta central “no me qui-siera morir sin ver a mi hija.”
Los objetivos centrales de esta red de organizaciones que cuando vienen a esta frontera vertical se autonombran como “Caravana de Madres” son hoy:
Reiteramos que nuestro objetivo es denunciar de forma pública y pací-fica las continuas agresiones que nuestros familiares han padecido en México; dar testimonio del trato inhumano y criminal que el Estado mexicano obsequia a los migrantes en tránsito; y exigir que la com-plicidad, la impunidad, y la participación directa de funcionarios y
182
servidores públicos en actos de secuestro y desaparición forzada sean erradicados mediante acciones concretas.
La violencia exacerbada, la pasividad de los Estados por iniciar procesos de investigación o ejercer acciones de búsqueda concreta de las personas desaparecidas en México, la colusión, connivencia y participación de funcionarios y servidores públicos con el crimen organizado, la impunidad, el silencio de algunos sectores de la so-ciedad, nos afectan a todos y todas por igual y deben terminar ya.7
Para conseguir estos objetivos, las madres centroamericanas y los defensores de derechos humanos que las acompañan usan todo tipo de estrategias, el “caminar preguntando” desde que salen en auto-buses alquilados con recursos pastorales y autogenerados durante todo el año. Caminan las rutas que transitaron sus hijos. Paran en estaciones migratorias, recorren las vías del tren de la muerte, en-tran en las cárceles mexicanas, buscan en los prostíbulos y centros de baile por donde “abundan las morenas”, buscan en hospitales y en morgues los cuerpos que llorar, aunque su corazón apuesta por encontrar vivos a sus afectos, como doña Rosario Ibarra y sus com-pañeras del comité Eureka reclamaban, ellas dicen “Vivas se fueron, vivas las queremos”.
“Desde la primera vez que vine ando preguntando a los mu-chachos aquí en las vías, fuimos a la morgue, hablamos con los de derechos humanos. Vamos a preguntar a todo el mundo, hasta dar con ella, seguro que aparece” (Dilma Pilar, madre hondureña cara-vanera). Pero además de su caminar preguntando, sostienen desde hace tres ediciones (es anual la visita) entrevistas con funcionarios de alto nivel, responsables del Instituto Nacional de Migración, la Secretaria de Gobernación, comisiones legislativas federales o esta-tales en materia de migración o seguridad nacional. Organizaciones
7 Comunicado Caravana de Madres Centroamericanas. 13/11/11 disponible en http://cuadernosfem.blogspot.com/2011/11/declaracion-final-de-la-caravana-de.html. Consultado en marzo de 2012.
183
estatales o federales de derechos humanos. Para todas la demanda es la misma: Establecer, mejorar, operar con eficiencia mecanismos institucionales de búsqueda, rastreo y seguimiento del paradero de los migrantes.
Si bien ha habido transformaciones importantes desde que en 2010 los cuerpos de 72 migrantes aparecieran masacrados en un rancho de San Fernando, en Tamaulipas.8 En los últimos años las caravanas no sólo no recibieron atención mediática significativa por parte de las empresas periodísticas mexicanas, sino que incluso se les negaba la visa de tránsito por razones humanitarias y hubieron que limitar sus trayectos en varias de las ediciones de la caravana.
Hoy, tanto los medios como el gobierno mexicano han concedi-do atención especial a sus visitas. Y escucha a sus demandas, si bien en ninguno de los casos han concretado una respuesta eficiente a las demandas. Por ello, no ha sido la acción institucional la que ha ayu-dado a recuperar a 60 migrantes, 50 salvadoreños y 10 hondureños desaparecidos, saldo de “hijos e hijas recuperadas” de las últimas caravanas de madres.
Entre las madres caravaneras, compartieron todas las entrevis-tadas, el duelo impedido se corporeiza en problemas de salud de toda índole, entre las caravaneras, fueron reiteradas las crisis por depresión, ansiedad, hipertensión, diabetes, artritis, problemas digestivos, todos ellos se manifestaron luego de visitar una cárcel, una estación migratoria, de recibir “pistas” de los migrantes que encontraban en las vías por las que transita el tren de la bestia.
8 Al respecto hay un trabajo de primera aproximación a la catástrofe, el libro 72 Migrantes. Un trabajo que puede consultarse en http://72migrantes.com/ (acce-so: abril de 2012). Según un reporte periodístico de marzo de 2012, después de la masacre de Tamaulipas, en la que los cuerpos de 72 emigrantes fueron hallados en una fosa común, el 23 de marzo organizaciones de derechos humanos presenta-ron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en las que documentan la aparición de otros 193 cadáveres en otras 47 fosas clandestinas halladas en territorio mexicano. (“Unos 10 mil muertos están sin identificar en México”. En El Mundo. 13/03/2012)
184
Este trabajo apuesta porque se reconozca a las madres carava-neras como un nuevo actor político colectivo, porque en el ejer- cicio de atravesar las rutas que caminaron sus hijos se devela un ejercicio profundamente político, al rastrear las huellas de la des-obediencia a las normas de entrada y permanencia en un territorio extranjero, a desobedecer las fronteras que esos exiliados del neoli-beralismo practicaron.
Un tipo de acción política en la que sirve poner atención porque estas madres, al agenciarse como caravaneras, salen de la casa que expulsó a las hijas, del espacio doméstico en el que las golpearon, las violaron, las explotaron. Y al convertirse en activistas por los derechos humanos de los migrantes van desnaturalizando la vio-lencia de género que las produce como culpables y fugitivas. Y al compartir los motivos del éxodo de sus hijas, las hoy abuelas cria-doras, al responsabilizar a los maridos, los vecinos, los patrones, los padres de la fuga desesperada de las hoy hijas perdidas, inscri-ben en la historia de los nietos, en la de su comunidad y la suya propia ejercicios concretos de desnormalizacion de esa violencia patriarcal.
Pero también, y esta es una de las principales revelaciones que la agencia de estas mujeres que maternan la búsqueda de sus desapa-recidos, no estaba contemplada en la ingeniería de control racista y securitario de las fronteras. Ninguno de los acuerdos de externa-lización de fronteras contempló el agenciamiento político de estas madres, no hay por tanto protocolos para actuar o responder a sus demandas, para detener su andar por nuestra barbarizada socie-dad. Si bien nos tardamos una década en reconocerlas como actor político fundamental, en comprender su acción colectiva como una potente desobediencia concreta al régimen global de fronteras, hoy, ellas y su caminar preguntando nos enseñan estrategias para desnormalizar la violencia de Estado y del mercado, para nombrar nuestro asombro, nuestro dolor, nuestra indignación, nuestra rabia. Y, desde mi perspectiva, estas dos dimensiones nos ofrecen pistas,
185
nos ayudarán a salir de la barbarización que como sociedad hemos consentido por omisión o por impotencia.
BibliografíaanGuiano, María E., López Sala, Ana M.
2011 Migraciones y Fronteras. Nuevos contornos para la movilidad internacional,
Icaria, Barcelona.
amnistía internaCional
2010 Víctimas invisibles. Migrantes en movimiento en México, Amnistía Interna-
cional, Madrid.
BenHaBiB, Seyla
2005 Los derechos de los otros: extranjeros, residentes y ciudadanos, Gedisa,
Barcelona.
CHaBat, Jorge
2010 La Iniciativa Mérida y la relación México-Estados Unidos: En busca de la
confianza perdida, cide, México.
Comisión naCional De los DereCHos Humanos (cndh)
2011 Informe especial sobre secuestro de inmigrantes en México, cndh, México.
villaFuerte, Daniel, García, María
2011 Migración, seguridad, violencia y derechos humanos: lecturas desde el sur,
Miguel Ángel Porrúa, México.
enlaCe aloP
2009 Sur. Inicio de un camino. Una mirada global de los derechos humanos de la
frontera sur de México, enlace/alop, México.
estévez, Ariadna
2010 “Los derechos humanos en la sociología política”, en Ariadna Estévez,
Daniel Vázquez (Coords.), Los derechos humanos en las ciencias sociales: una
perspectiva multidisciplinaria, flacso/ unam/ cisan, Ciudad de México, pp.
135-165
GalinDo, María
2007 “Exiliadas del neoliberalismo” en Mujeres Creando, www.mujerescreando.
186
org/pag/articulos/2007/ponenicasexiliadas.htm, última actualización: 2007, con-
sultado: enero de 2013.
Human riGtHs watCH
2012 No seguridad ni derechos. Informe 2011, hrw, México
mezzaDra, sanDro
2005 Derecho de fuga: migraciones, ciudadanía y globalización, Traficantes de
Sueños, Madrid.
santos De sousa, Boaventura
2003 “Poderá o direito ser emancipatório?”, en Revista Crítica de Ciências Sociais,
núm. 65, Universidade de Coimbra, Coimbra, pp. 3-76.
varela, Amarela
2008 ¿Qué ciudadanía y para qué? O sobre lo que tienen que decir los saberes mi-
grantes en relación al debate sobre la(s) ciudadanía(s)”, en La política de lo diverso
¿Producción, reconocimiento o apropiación de lo intercultural? cidob, Colección
Monografías, Barcelona, pp. 169-180
2007 “¿Papeles?, ¡para todos! Diez años de movimiento de migrantes ‘sin papeles’
en Barcelona”, en Liliana Suárez, Raquel Macías y Ángela Moreno (Comp.) Los
sin papeles y la extensión de la ciudadanía, Traficantes de Sueños, Madrid, pp.
215-236.
187
Capítulo 13. Migración y fe: Hacia la construcción de una ciudadanía no violenta
Patricia Zamudio
Toda persona importaToda persona importa igualmente
Toda persona importa inmensamente1
Introducción
La decisión de migrar tiene que ver, entre diversas causas, con el deseo de mejorar nuestras condiciones de vida. Para muchas ma-dres, padres, hijas e hijos, migrar constituye un acto amoroso que reafirma una y otra vez su compromiso con la familia y con ellas mismas. Al mismo tiempo, migrar es una expresión de la falta de confianza sobre que, en el corto plazo, las condiciones sociales y económicas de nuestra comunidad (rural o urbana) sean propicias para un ejercicio ciudadano pleno que se traduzca en el disfrute de una vida digna. Cuando migrar implica el cruce de fronteras na-cionales, nuestra falta de confianza está dirigida hacia nuestro país, aquél del cual somos ciudadanos.2
Si cruzan fronteras de manera clandestina, las personas se co-locan –de facto, aunque no necesariamente por “ley”– en una
1 Perry, 2011.2 La Organización de Naciones Unidas (onu) estimó que, para 2010, el número de migrantes internacionales en el mundo sería de 214 millones el en 2008; de ellos, 40 son indocumentados (onu, 2008).
188
situación de desprotección, pues sus derechos no son garantizados ni por los estados de origen, ni por los países de tránsito y destino.3 Dicha desprotección puede adoptar muchas caras, pero todas ellas son expresiones, más o menos evidentes, más o menos brutales, de la violencia implícita en la clasificación de seres humanos con dife-rentes estatutos jurídicos que les habilitan para ejercer derechos, se-gún el territorio en que se encuentren y la posición socioeconómica de que gocen. Se trata de una clasificación que encuentra legitimi-dad formal y práctica en nuestra concepción actual de ciudadanía.
Por no tener la documentación migratoria requerida por Méxi-co, la experiencia del tránsito de las personas que atraviesan este país está plagada de una violencia evidente y cruda, que puede consistir desde vivir la incertidumbre constante de las condiciones de su movimiento hasta el padecer extorsiones, asaltos, secuestros, tortura y muerte.4 No es que las personas migrantes sean las úni-cas víctimas de actos delictivos; los ciudadanos mexicanos somos también vulnerables a ellos. Sin embargo, la ausencia de protec-ción social y estatal que la condición de indocumentación de estos transmigrantes genera acentúa grandemente la vulnerabilidad de las personas migrantes en tránsito.
No obstante, quienes transitan por territorio mexicano tam-bién se benefician de actos que contribuyen a atenuar la violencia o sus efectos. En particular, me refiero a la solidaridad expresada por grupos de la iglesia católica, los cuales, según sus recursos, les
3 Según la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Se-cretaría de Gobernación (segob), al año ingresan a México aproximadamente 150 mil migrantes indocumentados, la mayoría provenientes de Centroamérica. De acuerdo con organismos de la sociedad civil esta cifra asciende a 400 mil (cndh, 2011).4 Según el “Informe Especial sobre secuestro de migrantes en México” de la Co-misión Nacional de Derechos Humanos (cndh), “de abril a septiembre de 2010, la [cndh] documentó un total de 214 eventos de secuestro, de los cuales, según el testimonio de las víctimas y testigos de hechos, resultaron 11,333 víctimas” (cndh, 2011: 22).
189
ofrecen desde ayuda humanitaria hasta acompañamiento legal para la defensa de sus derechos humanos. La actuación de estos grupos, guiada por la convicción de que “en la Iglesia, nadie es extranjero”, contenida en su doctrina social, puede mirarse como una forma de participación para la construcción de una ciudadanía diferente, una ciudadanía no violenta.
Este texto intenta abonar en el esfuerzo por comprender cómo nuestra concepción actual de ciudadanía contribuye a una jerarqui-zación de seres humanos que les atribuye grados de valor como per-sonas y que parece legitimar la comisión de actos violentos contra quienes se clasifican como menos valiosos y, por ello, menos dignos de protección y solidaridad. Teniendo como referencia la experien-cia de las personas migrantes en tránsito por México, analizo las acciones solidarias de grupos de fe para imaginar una ciudadanía distinta, no violenta, fundamentada en el valor igual y sin límites de todo ser humano.
El artículo se organiza en torno a dos supuestos fundamentales. El primero reconoce que: “Toda persona importa, toda persona importa igualmente y toda persona importa inmensamente” (Pe-rry, 2011). En términos de ciudadanía, esto significa que no debiera existir ley o circunstancia alguna que legitime la superioridad de una persona sobre otra, sin importar el tipo de membresía a un Estado-nación que posea. El segundo supuesto recoge la propuesta de Hannah Arendt que define a la ciudadanía como “El derecho a tener derechos”, esto es, la ciudadanía considerada como el derecho a la inclusión, la membresía y el reconocimiento mutuo (ver Som-mers, 2008).
Comienzo presentando los principales elementos que hacen de nuestra concepción actual de ciudadanía un terreno fértil para la proliferación de supuestos de jerarquización de las personas que sustentan lo que llamo “ciudadanía violenta”. Entonces, la expe-riencia migratoria en tránsito por México se mira como una expre-sión extrema de dicha concepción de ciudadanía. Luego, reflexiono
190
sobre la participación de los grupos de la iglesia católica que se han organizado para promover los derechos de las personas migrantes, destacando las creencias y motivaciones que mueven sus acciones y aquellos elementos que podrían sustentar una concepción de ciu-dadanía distinta. Finalmente, abordo algunos elementos de lo que podría constituir una ciudadanía no violenta.
Concepción contractual del Estado: preludio para una ciudadanía violenta
Nuestra concepción actual de la ciudadanía se basa en la existencia de un contrato entre Estado y ciudadanos. Dice la historia que las personas “nacían en un estado de naturaleza, en el que tenían dere-chos en virtud sólo de ser humanos y claramente no por cualquier razón o acto de ley, gobierno o soberanía nacional (...) En algún momento [según esta historia], las personas acordaron constituir contractualmente una sociedad civil y un gobierno “fiduciario” (Somers, 2008: 12): crearon el Estado y, con él, la ciudadanía (Za-mudio, 2012). En esta concepción, se considera que las personas son “asociales” por naturaleza, por lo que, para ser consideradas miembros de la comunidad social, es necesario refrendar (acreditar) su pertenencia. Dicho refrendo se realiza por instituciones sociales que definen los requisitos de la ciudadanía. En consecuencia, en un mundo dividido en estados-nación y en el que la responsabi-lidad de proteger los derechos de las personas recae en primera instancia en los estados, entonces, nacer con la carga de “probar” la pertenencia coloca a los seres humanos, de inicio, en la situación paradójica de haber creado una institución con el poder legítimo de excluirlos.
Concebir al Estado y a la ciudadanía en términos contractua-les abre la puerta para que la lógica del mercado se filtre en las relaciones de los ciudadanos entre sí y con el estado, en las que “el intercambio contractual quid pro quo desplaza otras formas de
191
reciprocidad” y de reconocimiento. Entonces, “la inclusión, el valor moral y el reconocimiento (…) se condicionan a la conducta con-tractual exitosa”5 (Sommers, 2008: 126).
Una concepción contractual de ciudadanía ocasiona que la so-ciedad, sitio de la membresía primaria, también se contractualice, desvalorando cada vez más la reciprocidad y la solidaridad entre ciudadanos. De esta manera, “la lógica del mercado desplaza la ética de inclusión, membresía, solidaridad e igualitarismo de la so-ciedad” (Somers, 2008: 128), jerarquizando a los seres humanos y llegando a legitimar el abuso y la violencia hacia algunos. Se cons-truyen así los cimientos para una ciudadanía violenta.
Entonces, si la ciudadanía es primordialmente el derecho a tener derechos –el derecho a la membresía, a ser considerado parte de la comunidad– una ciudadanía violenta es aquélla que interroga, des-legitima, dificulta o directamente niega el derecho a tener derechos. Se trata de una concepción de ciudadanía que clasifica a las perso-nas en una jerarquía que las hace más o menos “merecedoras” del ejercicio de derechos. Dicha concepción, además, niega la igualdad entre personas de diferentes estados-nación y condiciona su ejer-cicio de derechos a la acreditación de algún tipo de membresía al territorio en que se encuentran o del que son originarias.
La jerarquización también incluye a quienes, según su estatus, de-bieran ser iguales dentro de un mismo Estado-nación. La desigual-dad en el ejercicio de derechos se justifica en el incumplimiento del contrato, esto es, el incumplimiento de las “obligaciones” del ciuda-dano. Por ejemplo, la pobreza de grupos sociales cada vez más nu- merosos se atribuye a características individuales como “una mala actitud” o “pereza” o “falta de una ética de trabajo” y se legitima así la restricción de sus derechos. Se legitima también la creación e
5 Poseer un empleo puede ser un ejemplo de éxito. Sin embargo, en las comunidades de donde proviene la mayoría de las personas migrantes en tránsito por México, frecuentemente el trabajo no está disponible o paga demasiado poco como para vivir con dignidad.
192
implementación de leyes y políticas públicas que desdeñan o atro-pellan la dignidad de las personas consideradas, o no, ciudadanas. Un ejemplo claro de esto es el Anteproyecto de Reglamento de la Ley de Migración, presentado por los legisladores mexicanos en di-ciembre de 2011, el cual, según el Grupo de Trabajo Sobre Política Migratoria (gt), “sigue siendo muy general y no salvaguarda los derechos de las personas (…) Además [de que no incluye] aquellos puntos relacionados con el acceso a la justicia, el derecho al debido proceso y la protección de la infancia, entre otros” (gt, 2012).
La experiencia de las personas migrantes en tránsito por México, en sus varias facetas, evidencia las consecuencias de una ciudadanía violenta. Por una parte, su ejercicio de derechos es precario en sus países de origen; tal es la causa principal de su migración. Por la otra, son vulnerabilizadas en el tránsito, debido a que: a) no tienen protección de su gobierno de origen, son ciudadanos cuya mem-bresía no se reconoce en los hechos; b) no tienen protección del gobierno del territorio de tránsito, porque no son miembros for-males del mismo; y c) no gozan tampoco de protección social de las comunidades del territorio de tránsito, por su estancia efímera en ellas. Por estas condiciones, que niegan el valor universal de los seres humanos, los migrantes pueden ser objeto de abuso por parte de autoridades y de criminales, comunes y organizados, y sufrir la indiferencia de miembros de las comunidades. Y, en el extremo de las consecuencias de una ciudadanía mercantilizada, los migrantes secuestrados son tratados literalmente como mercancías, intercam-biables por dinero.
La solidaridad universal: obertura para una ciudadanía no violenta
En oposición de clasificar a las personas de acuerdo con su esta-tus formal de membresía y condición socioeconómica y definir desde ahí los límites de su ejercicio ciudadano, una ciudadanía no
193
violenta proclamaría el derecho fundamental de todo ser humano al reconocimiento de su igualdad y su membresía a la sociedad, inde-pendientemente de su estatus legal o de la fugacidad de su estancia en un país o comunidad.
En México, las acciones que grupos de la Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana (dpmh) de la iglesia católica llevan a cabo para la ayuda y promoción de los derechos de las personas migrantes, pueden mirarse como un ejercicio participativo en la construcción de una ciudadanía no violenta. La dpmh es “el área de la Conferencia Episcopal Mexicana que tiene como misión acom-pañar espiritual y pastoralmente a las personas migrantes, desde su acogida, dándoles ayuda humanitaria, asesorándolos y defendien-do sus derechos humanos” (dpmh, 2010: 4). Está integrada por más de cincuenta Obras Pastorales (ops), en las que participan más de quinientos miembros (entre obispos, sacerdotes, religiosos y laicos).
La motivación principal de las ops es la fe, la cual se susten- ta en las enseñanzas de Jesús contenidas en los evangelios, así como en la doctrina social de la iglesia, contenida en documentos diver-sos, principalmente cartas pastorales. La Carta Pastoral Juntos en el Camino de la Esperanza ya no Somos Extranjeros (2002),6 en su numeral 26, dice: “San Mateo resalta la misteriosa presencia de Je-sús en los migrantes, a quienes con frecuencia se detiene en prisión, o carecen de comida y de bebida” (cfr. Mt. 25,35-36) “Les aseguro que cuando ayudaron a uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron” (Mt. 25,40). Sustentado en este principio de amor solidario, el trabajo de las ops es completamente contrario a un contrato mercantil: no se intercambian bienes equivalentes, pues las personas migrantes no pagan por lo que reciben, ni con dinero ni en especie. Lo que sucede, más bien, es el reconocimiento de todos los involucrados en una igualdad básica como personas
6 Emitida por los Obispos Católicos de los Estados Unidos y México, en México, d.f. y Washington, d.c., el día 23 de enero del año 2003.
194
y, desde la perspectiva de los grupos de fe, como hijos de Dios, como miembros de una misma familia. A las obras les correspon-de, como parte de la iglesia, “ofrecer hospitalidad y (…) crear un sentido de pertenencia (…): [las personas migrantes] deben tener la posibilidad de encontrar siempre en la Iglesia su patria” (Carta Pastoral, numeral 41).
La fe que sustenta el actuar de las ops no se construye sobre quimeras, sino sobre realidades muy concretas: es una fe que se renueva en la experiencia de cada día, cuando se alivia el hambre o el dolor, cuando se hace justicia con quienes cometen crímenes, cuando la comunidad responde al llamado de solidaridad y partici-pa en la protección de la dignidad y reconocimiento de las personas migrantes. Un elemento fundamental de dicho reconocimiento es el respeto: se les concibe como sujetos, no como meras víctimas. Es claro para las obras pastorales que, aunque la ayuda humanitaria que ofrecen es fundamental, su labor no puede limitarse a ella.
La promoción de los derechos de las personas migrantes es nece-saria si se quiere contribuir a conformar la convicción de que tienen el derecho a tener derechos y de que éste es inalienable, indepen-dientemente de su estatus migratorio o bien de la precariedad de sus condiciones durante el tránsito o de la condición socioeconó-mica que tengan.
El trabajo pastoral con migrantes representa una forma de ejer-cicio ciudadano que incluye, entre otros elementos, la participación en la atención y solución de problemas sociales, el reconocimiento de la igualdad y de la membresía de todas las personas, la promo-ción de un estado de derecho justo y el reconocimiento de la obli-gación del Estado de garantizar el respeto a la dignidad humana. Se trata de una propuesta de construcción de ciudadanía muy alejada de los principios mercantiles del quid pro quo. Es, más bien, la pro-puesta y ejercicio de una ciudadanía no violenta que reafirma el valor inalienable, igual e inmenso de cada ser humano.
195
“Lo imposible se tardará un poquito”7: pensando la ciudadanía no violenta
Una ciudadanía no violenta se basa en el supuesto de que todas las vidas son igualmente importantes y ningún ser humano debe ser considerado como un medio para obtener los fines de otro ser humano. Esta es la base de una verdadera reconciliación subjetiva y social y la mejor manera de responder a la violencia.
La ciudadanía no violenta, entonces, es aquélla que reconoce la naturaleza social de las personas y concibe al Estado como el garante del derecho primordial de membresía: el derecho a tener derechos. Es una ciudadanía en la que no existe justificación para considerar que algunas personas son más valiosas que otras, en ninguna parte y bajo circunstancia alguna: no legitima ni tolera la desigualdad entre miembros de un mismo estado o de diferentes estados y concibe las fronteras territoriales en términos meramente organizativos, no excluyentes.
La inalienabilidad absolutamente incondicional de los derechos humanos, más allá de su desempeño en el cumplimiento de “las obligaciones contractuales” evitaría que lógicas de mercado con-taminaran las relaciones entre ciudadano y estado y entre ciuda-danos. Si una ciudadanía no violenta rigiera nuestras sociedades, entonces, las personas no considerarían la migración internacional como la mejor estrategia para construir una vida digna para ellas y sus familias y, cuando decidieran cruzar fronteras, contarían con la protección de los estados de tránsito y de destino, por lo que no tendrían que utilizar medios clandestinos de traslado o vivir teme-rosos de una deportación.
Habrá quienes piensen que esta propuesta es meramente una utopía. Sin embargo, las acciones extremas de abuso y explotación de unos seres humanos sobre otros que tienen lugar cotidianamente
7 Título del libro de Paul Rogat Loeb, 2004.
196
sugieren la necesidad de pensar en alternativas que vayan a la raíz de los problemas y que ahí, en la raíz, empecemos a resolverlos. Indaguemos, pues, sobre las raíces de la experiencia migratoria vio-lenta y atrevámonos a proponer una solución radical.
BibliografíaConFerenCia De oBisPos CatóliCos México-Estados Unidos
2003 Juntos En el Camino De La Esperanza Ya No Somos Extranjeros Carta Pasto-
ral de los Obispos Católicos de los Estados Unidos y México sobre la Migración.
México, d.f., y Washington, d.c.
Comisión naCional De DereCHos Humanos
2011 Informe Especial de Secuestros en México, 2011, México.
Dimensión Pastoral De la moviliDaD Humana
2010 Manual de los Derechos Humanos de las Personas Migrantes, cem, México.
GruPo De traBajo De PolítiCa miGratoria y serviCio jesuita a miGrantes, México
2012 Propuestas al Anteproyecto de la Ley de Migración. Documento enviado al
titular de la Comisión Federal para la Mejora Regulatoria, el 1º de junio, México.
orGanizaCión De las naCiones uniDas
2008 Tendencias de las Naciones Unidas relativas al contingente internacional
total de migrantes: La revisión de 2008, Cuadro 3.1.3, “Eventos de extranjeros
alojados en estaciones migratorias, según grupos de edad, condición de viaje y
sexo, 2011”, http://esa.un.org/migration/index.asp?panel=1, consultado: 6 de ju-
nio de 2012.
Perry, Robert
2011 Taller “El Amor no puede ser comprometido”, Sedona, Arizona, 9 de abril.
roGat loeB, Paul (Ed.)
2004 The Impossible will Take a Little: A Citizen’s Guide to Hope in a Time of
Fear. Basic Books, Nueva York.
somers, Margaret
2008 Genealogies of Citizenship: Markets, Statelessness, and the Right to Have
Rights. Cambridge University Press, Nueva York.
197
zamuDio, Patricia
2012 “El otro como ciudadano: Fronteras, migración y derechos” en Leticia Cal-
derón (coord.), Otras miradas sobre la migración internacional, Universidad Ibe-
roamericana Puebla, Puebla, en prensa.
201
Capítulo 14. La vida cotidiana de jóvenes mixtecos en Santa María California. Vivir a través de la discriminación
Magdalena Barros Nock
La discriminación se presenta de diversas maneras, en diferentes espacios y tiempos, en la vida de las personas. En ocasiones los jóve-nes sufren situaciones de discriminación sin darse cuenta de lo que está pasando en ese momento, otros lo sienten claramente en cada momento de su vida, día a día. Situaciones que en un periodo de la vida pueden ser consideradas como acciones de rechazo, maltrato, grosería por parte de otros, poco a poco se van convirtiendo en formas constantes de marginación y discriminación. Lo que en la secundaria y preparatoria se muestra como el rechazo por parte de los compañeros, profesores y las autoridades de la escuela, en unos años se puede convertir en la imposibilidad de entrar a la universi-dad o tener un trabajo digno, con un buen salario.
El presente capítulo discute las diferentes formas en que las y los jóvenes de origen mixteco perciben y experimentan la discrimina-ción en su vida cotidiana en la ciudad de Santa María, California, eu. Mi objetivo es presentar la opinión de los jóvenes mixtecos so-bre la discriminación en su vida cotidiana y mostrar los diferentes espacios sociales en que se presenta. En este trabajo los jóvenes son vistos con capacidad de agencia y no sólo como “sujetos” a los pro-cesos de integración y asimilación en el país de destino.
202
Este capitulo se basa en los resultados de un taller de fotografía y narrativa que se llevó a cabo con chicas y chicos mixtecos en la ciudad de Santa María, Ca. en 20111 en el cual participaron 9 jóve-nes: 5 mujeres y 4 hombres, entre 13 y 18 años de edad.2 Así como en entrevistas realizadas a jóvenes, entre los 13 y 25 años de edad durante varias estancias de trabajo de campo en el valle agrícola de Santa María entre los años 2007 y 2011.3
Discriminación, juventud e identidad
Considero a la juventud como un proceso de transición hacia la adultez, en el cual intervienen sentimientos y decisiones individua-les. En este proceso de transición los jóvenes viven múltiples ex-periencias. Ser joven se experimenta diferencialmente según el mo-mento histórico y las construcciones sociales en que se desarrollan los individuos (Saraví 2009). En las siguientes páginas los jóvenes nos narran cómo experimentan día a día actitudes racistas y ve-remos cómo estas experiencias han ido influyendo en la formación de su identidad. La identidad de los sujetos se va formando a tra-vés de las experiencias de su vida cotidiana. La experiencia es la acción de los sujetos sobre sí mismos, la cual está determinada por la interacción de sus identidades biológicas y culturales y en rela-ción con su entorno social y cultural. Como menciona Falla, citan-do a Castells, “se construye en torno a la búsqueda infinita de la
1 Este taller formó parte de un proyecto colectivo coordinado por María Betely y Gonzalo Saraví titulado: “Ciudadanía y adolescencia en la población indígena de México. Un estudio participativo”, financiado por unicef.2 El taller de fotografía y narrativas se llevó a cabo en las oficinas del Centro de Re-cursos para Comunidades Indígenas. Estoy muy agradecida con Natalia Bautista por su ayuda, cooperación y amistad.3 Se puede conocer más sobre el taller en: Voces de jóvenes indígenas. Adolescen-cias, Etnicidades y Ciudadanías en México, 2011, ciesas y unicef, México. Todos los nombres han sido cambiados para respetar la privacidad de los entrevistados.
203
satisfacción de las necesidades y los deseos humanos” (Falla 2008: 22; Castells 2001: 40-41).
Mi interés es presentar, desde la visión de los jóvenes, cómo vi-ven, sienten y perciben la discriminación como jóvenes pertenecien-tes a la comunidad mixteca migrante. Mi objetivo es, en lo posible, darles a conocer, con las propias palabras de los jóvenes, lo que la discriminación es para ellos y cómo lo viven en su vida cotidiana. Sin embargo creo importante mencionar la definición de Menéndez quien nos ayuda a entender por qué la discriminación también exis-te entre grupos subalternos:
(…) reducir el racismo a una sola sociedad, al papel del Estados y/o a las clases dominantes limita la comprensión de esta problemática, ya que si bien el racismo puede ser impulsado intencional o funcional-mente por determinados Estados y grupos dominantes, debe asumirse que dicho proceso conduce a que al menos una parte de los grupos subalternos asuma el racismo como parte de su propia identidad posi-tiva o negativa y frecuentemente a nivel no conciente, o si se prefiere de inconciente cultural. Debemos reconocer que los racismos se desarro-llan históricamente y que en el proceso histórico se van constituyendo las representaciones y prácticas del conjunto de los sectores sociales y no sólo de los sectores dominantes. De tal manera que puedan gestarse representaciones y prácticas racistas tanto en los grupos hegemónicos como subalternos (Menéndez 2002: 193).
La mayoría de los jóvenes entrevistados señalaron que las actitudes de discriminación que experimentaban provenían con más fuerza de parte de otros jóvenes mexicanos. Cómo Samuel comenta:
Yo conozco la discriminación desde México, la primaria la hice en una primaria bilingüe y todos éramos mixtecos, pero luego me enviaron a una escuela mixta y todos me decían ‘indio pata rajada’, allí me di cuenta que era considerado diferente a otros. Cuando llegué a Estados
204
Unidos, me metieron a la High School (preparatoria), no sabía inglés y las clases me costaron mucho trabajo. Mis compañeros me decían a mí y a mi hermana que éramos indios brutos y que debíamos estar reco-giendo fresas y no estudiando. Lo peor es que eran otros mexicanos los que nos decían eso, los gabachos ni se metían con nosotros (Entrevista Samuel 2, Santa María, 2011).
Las discusiones que llevamos a cabo durante el taller me hicieron pensar en los procesos de integración de estos jóvenes y en cómo se va formando su identidad, y en las experiencias que están in-fluyendo en su desarrollo (Falla, 2008). Las y los jóvenes que ha-bían nacido en Estados Unidos no reconocían con tanta claridad las situaciones y experiencias de discriminación como los jóvenes nacidos en México, quienes venían sintiendo las discriminación y el racismo desde pequeños. Los chicos nacidos en Estados Unidos sentían que eran actitudes de rechazo, agresión, violencia, pero no las identificaban como racismo y discriminación hacía ellos por ser parte de una comunidad indígena. Estas percepciones fueron cam-biando a lo largo del taller.
La comunidad Mixteca en California, Estados Unidos
Esta investigación se llevó a cabo en la ciudad de Santa María, la cual se asienta en el valle de Santa María ubicado en la Cos-ta Central de California. En el año 2010 la población ascendía a 99,553 habitantes, 65,188 de ellos de origen mexicano, es decir 65.5 por ciento de la población (us Census Bureau, 2010), la cual proviene principalmente de los estados de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Zacatecas y Oaxaca. Según el personal del consu-lado de México ubicado en la ciudad de Oxnard, actualmente 6 de cada 10 mexicanos que viven en la ciudad de Santa María provienen de Oaxaca, es decir, alrededor de 24,400 habitantes, convirtiéndose en una mayoría dentro del grupo de mexicanos
205
en la ciudad (Entrevista telefónica con personal del consulado, febrero 2011).
La migración de mixtecos a Santa María, ca se ha ido transfor-mando a lo largo de las décadas. Hubo mixtecos, aunque pocos, que migraron con el Programa Bracero (1942-1964), sin embargo no es sino hasta los años ochenta que un número mayor de mixtecos empiezan a integrarse a la fuerza laboral agrícola del valle de Santa María. Poco a poco empiezan a traer a sus familias y se establecen en el valle.
Según narran las familias entrevistadas, en los años ochenta y los años noventa se encontraban en Santa María principalmente familias de la mixteca alta que venían siguiendo las cosechas por el territorio mexicano, llegaban a Baja California a la cosecha del tomate en San Quintín y se cruzaban hacia Santa María. “Todos nos conocíamos, nos habíamos visto en los diferentes estados reco-giendo las cosechas” (Entrevista 3, 2011). Pero, al crecer el número de oaxaqueños en la ciudad, así como sus redes sociales, en la úl-tima década ya se encuentran familias que vienen directamente de Oaxaca a Santa María.
En los años ochenta y noventa la mayoría de los mixtecos asen-tados en Santa María provenían de San Juan Mixtepec, también había indígenas triquis y en menor número zapotecos originarios de Teotitlan del Valle (Ibarra, 2005). Ahora se encuentran también mixtecos de la mixteca baja y de la costa, triquis, zapotecos y oaxa-queños mestizos. Los trabajadores mixtecos se encuentran insertos en una de las producciones agrícolas capitalistas más productivas del mundo. El estado de California representa el mayor produc- tor de algunos frutos, produce el 35% de los vegetales del país y 44% de las frutas enlatadas. La producción agrícola alcanzó en 2003 un ingreso de casi 28,000 millones de dólares (cdfa, 2004).
Hombres, mujeres y jóvenes mixtecos se han ido incorporando poco a poco, a través de las décadas, a esta agricultura capitalis-ta. En los años ochenta y noventa los trabajadores mixtecos se
206
encontraban principalmente en la fresa. Al no tener redes sociales hechas, su posición laboral en el sector agrícola era en los puesto más bajos y peor pagados del valle de Santa María. Tanto mixtecos como mestizos atestiguan que era a los mixtecos a quienes se les pagaban los peores salarios, por ser los nuevos, y por no hablar español o inglés. Poco a poco su situación en las empresas agrícolas empieza a mejorar. Se forman cuadrillas completas de mixtecos y para finales de los años noventa son reconocidos como excelentes trabajadores.
La mayoría de los mixtecos trabajan como jornaleros agríco-las, de la fresa se han ido extendiendo a otros productos como la lechuga e incluso a la viña donde se pagan mejores salarios y en-cuentran trabajo durante casi todo el año. La industria agrícola les da trabajo por 8 o 9 meses al año, el resto del año tienen que vivir de sus ahorros, de otros trabajos y, los que tienen documentos, que son los menos, del seguro de desempleo. El trabajo en el campo es un trabajo mal pagado, que se lleva a cabo bajo condiciones exte-nuantes, entre insecticidas y plaguicidas, afectando y deteriorando su salud.
Poco a poco algunos mixtecos han podido dejar el trabajo agrí-cola e incorporarse a otras actividades económicas como asala-riados en tiendas y supermercados o están probando su suerte como comerciantes o formando grupos musicales que tocan en las fiestas, bautizos y bodas. En la década pasada un número crecien-te de mixtecos pudo integrarse al sector de la construcción como albañiles, carpinteros, reparadores de techos, jardineros, etc., sin embargo éste ha sido uno de los sectores más afectados por la crisis económica y muchos de estos trabajadores tuvieron que regresar al campo.
El trabajo de todos los miembros de la familia es muy importan-te, por lo general los hijos mayores ayudan en el cuidado de los her-manos menores. Durante el verano los hijos e hijas van a los campos a trabajar con sus padres. Si tienen algún negocio pequeño los hijos
207
ayudan a sus padres. Aunque los jóvenes saben que su trabajo es necesario para el bienestar de la familia, éste en ocasiones se inter-pone en sus proyectos personales, siendo la educación el más impor-tante, como nos dice Azucena: “Mi mamá tiene que viajar mucho por su trabajo y mi papá trabaja todo el día y yo por ser la mayor tengo que cuidar de mis hermanos y eso me quita mucho tiempo y no me deja estudiar y a veces me atraso en mis estudios” (Taller febrero-marzo 2011).
Cuando los mixtecos empezaron a llegar al Valle de Santa María la mayoría vivía en galeras construidas en los ranchos donde habían vivido grupos de migrantes anteriores como los chinos, japoneses y mexicanos de otros estados. Asimismo se encontraron familias viviendo al aire libre en los campos agrícolas o en los parques de la ciudad. Fue hasta finales de los años ochenta y noventa que comen-zaron a rentar cuartos en la ciudad y eventualmente casas o trailas (casa remolque) entre varias familias. Es común encontrar 3 o 4 familias viviendo juntas en una casa de 2 o 3 recamaras, o un grupo de hombres rentando un departamento de una recamara.
La comunidad mixteca cuenta con varias organizaciones bina-cionales de apoyo a sus comunidades, es famosa en Santa María la organización de San Juan Mixtepec (Ibarra, 2005), sin embar-go existen varias más que se han ido creando a través de los años conforme han ido llegando mixtecos de otros municipios. Es im-portante mencionar que las comunidades ejercen su sistema de cargos, donde exigen que sus miembros regresen de Estados Uni-dos a cumplir con sus servicios, en ocasiones regresan con toda la familia. La ausencia de los varones en las comunidades ha llevado a que las mujeres participen activamente en representación de los esposos, padres o hermanos ausentes (Ibarra, 2003; Besserer, 1999).
Para las y los jóvenes que migraron pequeños o que nacieron en Estados Unidos, el sistema de cargos parece más parte de la historia de sus padres que de la de ellos. Como comentó un joven de 20 años cuando le pregunté si él regresaría a Mixtepec si lo llamaran a ejercer
208
un cargo, él comentó: “Yo estoy orgulloso de ser mixteco, pero tengo mis planes, mis estudios. Yo nací en Ensenada y no conozco San Juan Mixtepec aunque sé que de allí somos. Sin embargo no me veo regresando a ejercer un cargo a un lugar que no conozco. Yo tengo mis planes de vida que quiero realizar” (Entrevista 20, 2011).
La vida social entre la comunidad mixteca es cada vez más ac-tiva. En los años ochenta y noventa era común que los mixtecos esperaran regresar a México para llevar a cabo sus festejos tales como bautizos, comuniones y bodas. Pero actualmente cada vez más mixtecos festejan sus rituales importantes en Estados Unidos, los cuales se planean con todo cuidado y asisten mixtecos de todo California e incluso aquellos que viven en otros estados de la Unión Americana. También se llevan a cabo fiestas de la comunidad oaxa-queña en la ciudad. Por ejemplo desde 2007 se organiza cada año la fiesta de la Guelaguetza en el mes de junio. Esta ha llegado a tener tal importancia que ya está considerada dentro de las actividades anuales de la ciudad. A esta fiesta asisten mixtecos de toda Cali-fornia y mexicanos de otros estados y euro-americanos interesados en conocer la cultura oaxaqueña. La Guelaguetza de Santa María es especial pues su comité organizativo decidió que no se vendería alcohol durante la fiesta, decisión no sin oposición, pero que busca mejorar la imagen de la comunidad mixteca frente a la ciudad. Los jóvenes participan activamente en los grupos de baile folklóricos y musicales que se presentan durante el día.
Espacios de discriminación desde la visión de las y los jóvenes
El tema central de discusión en el taller4 fue la discriminación, sus derechos y ciudadanía. Para todos ellos sus derechos venían apare-jados con obligaciones y en todas las discusiones siempre emergían
4 Trabajamos dos meses con reuniones semanales de tres horas cada una. En la reuniones unimos juegos con discusiones.
209
una serie de propuestas de cómo mejorar su situación y la situa-ción de su comunidad y la ciudad en la que vivían. En las siguientes paginas transmitiré las ideas y opiniones que ellos consideraron más importantes.
Familias fracturadasComo se mencionó anteriormente, primero migraron los varones dejando atrás a sus familias y poco a poco, los que han podido, fueron trayendo a sus esposas. En un principio dejando a los hijos en México con los abuelos u otros familiares y en cuanto podían se traían al resto de la familia. Algunas familias aun tienen hijos mayores en México que no han podido traer a Estados Unidos. Esto ha creado familias donde hay jóvenes nacidos en México indo-cumentados y otros nacidos en Estados Unidos con la ciudadanía americana. El endurecimiento de las leyes hacía los migrantes y los sentimientos xenofóbicos hace la vida cada vez más difícil para es-tas familias y sus miembros.
Los chicos comentan cómo, por un lado, gracias a los medios de comunicación se pueden comunicar con mayor frecuencia con sus parientes en México, sin embargo, cada vez es más difícil para la familia viajar a México de vacaciones o a sus parientes visitarlos, causando grandes tristezas y periodos de dep resión entre los miem-bros de la familia. Como comenta Lili: “Mi hermana mayor vive en México, ella es enfermera y no pudo venirse con nosotros y la ex-trañamos mucho. Hace muchos años que no la vemos” (Entrevista Lili, Santa María, 2010).
Los muchachos piensan que uno de sus derechos es tener una familia unida y sólo así podrían realmente ser felices. Alicia nos dice: “Yo extraño a mis abuelos y a mis tías, siento mucho que estemos separados por una frontera. Mi papá sí va a verlos pero nosotros no podemos” (Entrevista Alicia 2, Santa María, 2010). Los chi-cos comentan que el estar separados trae tristezas y provoca que existan periodos en que incluso se sientan enfermos de tristeza. No
210
entienden por qué algunas familias sí tienen el derecho de estar uni-das y ellos no.
El derecho a una educaciónPara la mayoría de los niños mixtecos entrar a la escuela es un paso difícil. Algunos llegan de Oaxaca sin hablar español y sin hablar inglés. Los chicos cuentan que en la escuela se sienten marginados no sólo por los profesores sino también por sus compañeros mexi-canos, quienes los discriminan. El racismo en las escuelas parece ser un problemas grave. “Tu vida en la escuela se mueve de acuerdo al grupo étnico al que pertenezcas” comenta Juan (Entrevista Juan, Santa María, 2010) un joven mixteco: “A la hora de recreo, el pa-tio se divide entre los mexicanos documentados (llamados los del norte) y los mexicanos indocumentados (llamados los del sur), los mixtecos, los triquis, los zapotecos y otros sin grupo específico”. Son años difíciles para los jóvenes en que empiezan a enfrentar la discriminación día a día por parte de sus compañeros, de los profe-sores y administradores de la escuela. En la escuela y en las calles de la ciudad los y las jóvenes constantemente escuchan comentarios como: “ahí va un oaxaco” “los oaxacos son raros” “son chaparros y por eso trabajan la fresa”.
Según los jóvenes la presencia de miembros de pandillas, la vio-lencia y la circulación de drogas es un problema grave en la ciudad y se presenta sobre todo en las escuelas y zonas donde habita la población proveniente de Oaxaca.
Uno de los problemas más graves a los que se están enfrentan-do las preparatorias es la deserción escolar de los estudiantes, entre las principales razones están las siguientes: necesidad de trabajar y embarazos; las familias con hijos indocumentados ven muy difícil poder financiar los estudios de sus hijos en la universidad. Incluso aquellos que tienen la ciudadanía no tienen la información necesaria sobre las becas existentes y las oportunidades que se ofrecen. Gem-ma nos dice: “Yo quisiera estudiar pero no hay apoyos para nosotros
211
y la universidad es muy cara. Es elitista. A nosotros sólo nos quieren para trabajar en el campo” (Gemma, Taller febrero-marzo 2011). Raúl comenta: “En la escuela, yo quería tomar un curso que dan para prepararnos para entrar a la universidad y la profesora me dijo que mejor tomara el curso de jardinería. Yo pos no sabía nada y me fui a jardinería” (Entrevista Raúl, Santa María, 2011).
Una ciudad insegura y sin lugares para recreaciónLos jóvenes pasan la mayor parte de su tiempo dentro de sus casas. Los padres no los dejan salir a la calle, por un lado tienen miedo que ice (us Immigration and Custom Enforcement -La migra) se los pueda llevar y deportar, y por otro lado, tienen miedo que otros chicos miembros de pandillas los puedan a traer o les puedan hacer daño. La mayoría de los chicos de familias migrantes pasan su niñez y juventud temprana dentro de las cuatro paredes de sus casas y sólo salen con los mayores. Sólo cuando los jóvenes son mayores pueden salir un poco por su barrio. Esto se ve reflejado en las fotos que presentaron, ya que los chicos sólo fotografiaron su casa, la parte de enfrente de su casa y sólo los mayores nos presentaron la ciudad por la que pueden transitar como mixtecos, es decir los callejones, las zonas industriales y zonas abandonadas. Como dice Rosa: “No nos podemos mover libremente por la ciudad, tenemos a veces miedo y nos sentimos como prisioneros” (Taller febrero-marzo 2011).
Por las calles oyen como los insultan y les dicen: “mira esa in-dia pata rajada”. Juan nos platica que la gente espera que en las banquetas sean ellos los que se bajen de las banquetas para que los otros pasen, mostrando así que ellos son inferiores. Esto lo ha-cen los mexicanos de otros estados, Juan dice: “Esto significa que nuestros derechos no son respetados pues no nos podemos mover libremente por la ciudad, no nos respetan y se burlan porque somos diferentes y nos vemos diferentes, aunque mucha gente se parece a nosotros, tienen la piel igual de oscura y son igual de chaparros!” (Taller febrero-marzo 2011).
212
Comentarios Finales
En estas páginas hemos podido visualizar brevemente el esbozo de nuevas identidades que la migración está forjando en las nuevas generaciones; podemos ver jóvenes que crecen con sueños de cre-cimiento y mejora y otros con dolor reflejan la discriminación que viven día a día. La manera de combatir y hacer frente a la discri-minación que viven es demandar que sus derechos sean honrados. Para ellos, en estos momentos de su vida, es decir, durante su ju-ventud, sus derechos básicos son: el poder tener una familia unida donde una frontera no los divida; el derecho a ser diferentes donde sus orígenes como parte de la nación Ñuu Savi sean respetados y aceptados; el derecho a una educación, donde los que quieran, puedan llegar y terminar los estudios universitarios; y el derecho a una ciudad segura donde puedan caminar libremente y puedan tener espacios de esparcimiento sin importar el grupo étnico al que pertenecen.
BibliografíaBesserer, Federico
1999 Moisés Cruz. Historia de un transmigrante, Universidad Autónoma de Sina-
loa, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, México.
Castells, Manuel
2001 La era de la información, Economía y Sociedad y Cultura, Vol. 1: La Sociedad
red. Vol. II: El poder de la identidad. Vol. III: Fin del Milenio, Siglo xxi, México.
Falla, Ricardo
2008 Migración trasnacional retornada Juventud indígena de Zacualpa, Guate-
mala, Instituto Avancso, Editorial Universitaria, Universidad de San Carlos de
Guatemala, Guatemala.
iBarra, Yuribi Mayek
2003 Espacios alternativos de poder: la participación de las mujeres en una
213
comunidad transnacional, tesis de licenciatura, Departamento de Antropología
uam-i, México.
iBarra, Yuribi Mayek
2005 ¿Construyendo morada en California? Migrantes mixtecos y la compra de
casas, tesis de maestría, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antro-
pología Social, México.
menénDez, Eduardo
2002 La parte negada de la cultura: relativismo, diferencias y racismo, Bellaterra,
Barcelona.
saraví, Gonzalo
2009 Transiciones vulnerables. Juventud, desigualdad social y exclusión en Méxi-
co, México, ciesas.
215
Capítulo 15. Identidad cultural entre jóvenes mi-grantes. Las nuevas diásporas del capitalismo tardío
Yerko Castro Neira
Antecedentes
Los jóvenes en los estudios de migración aparecen como una cate-goría de difícil precisión. Como un tropo que dice mucho y poco al mismo tiempo. A veces surge como concepto evasivo, otras como directamente ligado a la subversión y la ruptura. La juventud conti-núa escondiendo las más variadas posibilidades de explicación. Al menos esa es la esperanza que atraviesa los círculos académicos o intelectuales. Se piensa, en este sentido, que en esa categoría difícil de explicar que denominamos “jóvenes”, se abrigan posibilidades para entender cambios sociales y culturales claves de la sociedad.
En este breve texto quiero preguntarme por los efectos que la migración produce en la juventud indígena, jóvenes que son parte de esas oleadas migratorias. Discutiré el significado de ciertas mo-dificaciones estructurales en las condiciones por las cuales se repro-ducen las identidades sociales y culturales de los jóvenes de origen indígena en la migración.
En mis observaciones entre jóvenes mixtecos, me ha intrigado la aparente paradoja que representa por una parte, la búsqueda constante de referentes de identidad cultural en su pasado indígena,
216
y por la otra, la renuncia a regresar a sus pueblos a cumplir los cargos.1 Parecieran ser dos sentimientos o fuerzas contrarias o contradictorias.
Francisco, por ejemplo, un viejo líder de los mixtecos en el Valle Central de California, se resignaba cuando me declaraba que sus hijos son felices por un tiempo visitando a su familia en Oaxaca, sin embargo, pronto están queriéndose regresar. “Ellos ya no van a regresar a cumplir ningún cargo cuando se los pidan”, me dice. “Su tiempo está acá en California”, concluye.
La mayoría de los jóvenes mixtecos en estados como California, aunque pueden ser activos en la vida comunitaria de sus pueblos en Estados Unidos, no están dispuestos a volver al pueblo de sus padres a cumplir con una obligación ciudadana que no representa su vida cotidiana en Estados Unidos.
Esta situación constituye una presión difícil de resolver para los sistemas políticos de estos pueblos indígenas, los cuales se ven en la dificultad de no contar con población suficiente para llenar los puestos públicos. La presión es enorme sobre la estructura social indígena y sobre sus formas de gobierno.
Por razones demográficas, que a su vez tienen que ver con la economía política neoliberal, los jóvenes indígenas no son una parte menor de la ola global de precarización del trabajo, al con-trario, ellos son centrales para el modelo de explotación laboral contemporáneo.
Ellos pueden ser vistos como apéndices de las maquinas ecumé-nicas del capitalismo (Deleuze y Guattari, 2003). Como ejércitos de reserva, los jóvenes indígenas ingresan constantemente a los cam-pos laborales de Estados Unidos a los puestos más precarios, donde
1 Como se ha descrito suficientemente en la literatura científico social, los pueblos indígenas cuentan con una arquitectura política compuesta por cargos que deben ser llenados por los ciudadanos del pueblo. En la mayor parte de las localidades, son los hombres quienes deben cumplir las funciones en esos cargos, por lo cual se trata de un dominio masculino de participación social.
217
algunos lograrán ascender socioeconómicamente en un porcentaje pequeño de las experiencias registradas.
El caleidoscopio de experiencias de los jóvenes imposibilita a los intérpretes en su afán por hacer una sola conclusión sobre su situa-ción y proyección. Al contrario, en este escrito trataré de explicar lo que entiendo por cambios importantes en la conformación de las identidades culturales y políticas de los jóvenes migrantes, los cua-les, aunque afectan a toda la arquitectura social de estos pueblos, no transforman sin complejidades a la sociedad indígena.
Para ello, me enfocaré en los cambios de las formas de gobierno indígena y los efectos que esto pudiera tener para la propia defini-ción de la sociedad y cultura migrante de estos pueblos.
Para comenzar, me gustaría explicar cómo estoy comprendiendo a las identidades culturales.
¿Cómo se forma la identidad del sujeto? ¿Qué es la identidad cultural?
En este tema, mi punto de partida está en deuda con Nietzsche y supone considerar que el sujeto no es nunca un hecho dado sino un resultado que es constantemente fundado y refundado cientos de veces (Nietzsche, 2007).
Nietzsche rompe con la filosofía occidental cuando denuncia la farsa que constituye la Tradición occidental. Ella había siempre imaginado un hecho preexistente, un dato dado. En la tradición filosófica, este dato podía ser a veces el “ser”, en otras “el sujeto”, “el ente”, “la idea”. Al contrario, con sarcasmo, Nietzsche propone que debajo de la superficie no se esconde más que una asombrosa simplicidad, dando por descartado cualquier tipo de esencia de las cosas.
En este sentido, pensar en las identidades indígenas es abando-nar cierta nostalgia por las esencias. Supone ir más allá de una lí-nea clara que lo defina desde una sola raíz. Las identidades de los
218
migrantes son procesos siempre inacabados, son una cuestión de ser como de llegar a ser (Hall, 1990).
Esto implica considerar que las identidades no son cuestiones transparentes ni de fácil definición. Michael Kearney observó que entre los indígenas migrantes en Estados Unidos se abren tramas bien complejas. En momentos específicos, Kearney interpretaba a estos sujetos como indígenas de comunidad, con toda esa red de fidelidades comunitarias. Otros ciclos proponía su aproximación a este colectivo como clase social, clase explotada en el contexto de la agricultura capitalista de Norteamérica. Y algunas veces más, los imaginaba como actores con agencia en pueblos y comunidades de Estados Unidos donde ellos llegaban a practicar una ciudadanía cultural bien específica.
En ese sentido, para este antropólogo, las identidades de los migrantes indígenas eran siempre una cuestión de estar a “medio camino de”, semi campesinos, semi asalariados, todo eso al mismo tiempo. Por estas razones, este autor concluye que ellos son poli-bios, es decir, seres con muchas formas de vida dentro (Kearney; 1996).
Al igual que Gramsci, Kearney pensaba que todo sujeto está cons-truido por múltiples trazos al interior del uno mismo, del “self”, del “yo”. En esa ambigüedad, Kearney reconocía una suerte de radica-lidad, definiendo a las identidades indígenas en la migración como una categoría altamente subversiva por definición. Ellos, los migran-tes de Kearney, desafían a la propia definición del Estado nación.
En otro trabajo, Spivak invita a romper con la Tradición occi-dental del sujeto monolítico de Occidente. De acuerdo a su pers-pectiva, toda esa tradición se sostiene de un sujeto ubicado en el corazón de la escena social. Siguiendo a Derrida, su maestro, Spi-vak concluye que la preocupación por el sujeto es una preocupación especialmente 0ccidental (Spivak, 2003).
Todo lo antes abordado puede parecer bien claro, sin embargo, no lo era tanto hace un tiempo. Podemos afirmar que la mayor parte
219
de las ciencias sociales durante su Modernidad, es decir, durante buena parte del siglo xx, se construyeron por medio de supuestos de transparencia y simplicidad.
La Modernidad en ciencias sociales significó, por ejemplo, divi-dir el mundo en dicotomías muy claras y con límites precisos. De este modo, lo rural aparecía como opuesto a lo urbano, lo moder-no de lo atrasado, lo local de lo global y así sucesivamente. Visto así, las identidades culturales eran imaginadas por medio de na-rrativas que identificaban una cultura-con una identidad-con una sociedad.
Al contrario de esto, en este texto parto de una posición del todo distinta. Me conduzco más bien por ideas como las de Stuart Hall, para quien la identidad es siempre una construcción problemática. La identidad se llena por medio de imágenes que remiten a la fan-tasía, la imaginación y la propia negociación que hacemos con el pasado.
El pasado, sin embargo, en la perspectiva de Hall no es en abso-luto transparente. El pasado continúa hablándonos todo el tiempo y lo que hacemos cuando hablamos de identidad es precisamente posicionarnos frente a ese pasado. La identidad son los múltiples nombres que damos a la manera en que estamos posicionados en un momento determinado (Hall, 1990).
En este sentido, la identidad es siempre el resultado del cruce entre la continuidad y la ruptura. En su caso, Hall estudia como las poblaciones africanas conservan esa continuidad en sus raíces en África, con la esclavitud como condición común a todos ellos, en la transportación desde sus lugares de origen y su distribución por todo el mundo. La ruptura en cambio, se produce por esa salida abrupta del continente madre, por la inserción en la esfera laboral como extranjeros de sí mismos, en la definición que Marx da a la esclavitud.
De ahí que en este trabajo se proponga que ruptura y continuidad también están presentes en la memoria de los indígenas migrantes
220
con quienes se construyó este estudio. Sus identidades oscilan entre esa búsqueda frenética de esencias de las cuales sostenerse como sociedad y la incorporación de los más variados “préstamos cultu-rales”. De esto resulta, por ejemplo, que hoy se puede ser indígena mixteco mientras se sueña en inglés. O se puede ser un activista de la cultura y de las tradiciones oaxaqueñas en California, mientras no se ha estado jamás en México ni en Oaxaca.
La hipótesis es que el colonialismo penetró en la mente de los indígenas pero no causó en todos el mismo efecto. Bhabha sos-tiene que la subjetividad colonial construyó al colonizado como población “degenerada” o “inferior” (Bhabha, 1994). Para Fanon, esa experiencia significó que las poblaciones colonizadas tuvieran resultados patológicos, sentimientos profundos de inseguridad e inferioridad (Fanon, 2007).
En mis observaciones de campo he visto no uno sino muchos resultados distintos. Algunos jóvenes migrantes hacen de esta ex-periencia el motor de su esfuerzo y de su sed de “superación per-sonal”. El activismo cultural y político marca sus vidas como si de una cuestión fundamental se tratase. Al contrario, hay otros jóvenes para los cuales estos procesos significan una dolorosa e indeleble huella en sus almas, dolor que se traduce en el profundo abandono de sí mismos. La explotación laboral, en este último sentido, se aso-cia de modo perverso con la enajenación cultural, ese proceso por medio del cual “otros” tienen el poder de hacernos ver a “nosotros mismos” como “otros”, algo en lo cual reside la maldad de la expe-riencia colonial.
La identidad cultural de los jóvenes migrantes es, entonces, una pluralidad de identidades en expresión. Sin embargo, ¿cómo imagi-nar una manera de interpretar este fenómeno sin ahondar la confu-sión y el desorden conceptual?
Quiero aventurar unas respuestas a partir de observar los cam-bios en los sistemas de gobierno indígena producto de la migración de la región específica que estudié.
221
Transformaciones en los sistemas de gobierno indígena
Los sistemas normativos de los pueblos indígenas, sus cargos, son la matriz básica sobre la que se asientan las formas de gobierno in-dígena.2 De esto se dieron cuenta los primeros estudiosos del tema en México. Sin embargo, lo que definía en aquellos tiempos a estos sistemas políticos ha variado notablemente.
Una buena parte de la antropología en México dedicó esfuerzos importantes al estudio de las comunidades indígenas, en el enten-dido de que, como lo sentenció Wolf, el sistema de cargos se encon-traba en el corazón de la comunidad corporada cerrada, es decir, en el centro de la comunidad indígena.
Una amplia literatura al respecto marca la centralidad de este tema en la discusión. Quienes se acercaban a estudiar a las comuni-dades y pueblos indígenas, lo hacían mirando a sus sistemas políti-cos, sus arquitecturas normativas. Se suponía así, que los indígenas eran campesinos con autonomía en sus procesos de producción y autosubsistencia. Que mantenían una relación directa y “natural” con sus productos y con su tierra. Y que desde varios puntos de vista, esos sistemas de cargos no hacían sino contribuir a la nive-lación de la sociedad, puesto que quienes podían contar con más recursos debían asumir mayores responsabilidades en las fiestas y mayordomías.
Wolf, en su época, incluso llegó a proponer que estos sistemas de cargos eran, en realidad, mecanismos de defensa de las comunida-des y de los indígenas frente a las amenazas externas. El mercado y el Estado eran dos de las más importantes amenazas.
2 Teóricamente, sin embargo, aquí parto de la idea de que las formas de gobierno se ubican en sitios estatales y no estatales, en espacios indígenas y no indígenas, es decir, que precisamente una de las cosas que caracterizan al tipo de sociedad en la que vivimos es que el Estado se ha salido de sus sitios tradicionales y se ha expan-dido a través de la sociedad, conformando en los hechos, múltiples territorios de gobierno (ver, entre otros, a Rose y Valverde, 1998).
222
En lo contemporáneo muchas de las características que se usa-ban para definir a estos pueblos y sociedades ya no están presentes o bien se han trasnformado. La migración ha diseminado los sofis-ticados sistemas políticos de los indígenas mexicanos por casi todo Estados Unidos. Ellos se llevaron al norte no sólo su fuerza de tra-bajo sino que de modo muy importante, sus culturas comunitarias, sus sistemas de organización y el sentido con que muchos de ellos interpretan a estos aparatos políticos.
El nombramiento transnacional de autoridades, es decir, el me-canismo por el cual las autoridades de los pueblos son escogidas no importando si ellos se encuentran en México o fuera del país, es quizás uno de los rasgos más sobresalientes del sistema. Este hecho social del “nombramiento por ausencia” fue visto como una verda-dera institución transnacional de los mixtecos (Besserer y Kearney, 2005).
No sólo intelectuales sino también los propios lideres y repre-sentantes de estos pueblos han visto en este sistema de gobierno una aportación de los indígenas a la realidad de Estados Unidos. Al mismo tiempo, son pocos quienes abrigan esperanzas de que esto pueda continuar mucho tiempo más.
En una entrevista que sostuvimos con Rufino Domínguez cuando fungía como coordinador del fiob3 en el año 2006, él habló del futu-ro de esta institución de gobierno de los indígenas, subrayando que:
“Ojalá que durara esto por mucho tiempo, pero digamos en la segunda o tercera generación vamos a ver que va a haber resistencia para con-tinuar con esto, porque los niños que nacieron aquí –Estados Unidos–
3 El fiob es una de las más importantes organizaciones de los mixtecos en Estados Unidos. En el Frente Indígena de Organizaciones Binacionales Rufino se desem-peñó como su máximo dirigente por varios años hasta que, para el cambio de go-bierno en Oaxaca, fue invitado por el nuevo gobernador Gabino Cué para formar parte de su gobierno, quedando a cargo del Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante.
223
aunque nosotros les enseñemos, ellos van a decir: “sí, es muy bonita la historia, pero yo qué voy a hacer allá, yo cómo voy a servir de topil o de secretario si mi vida es aquí”. Pienso que esta experiencia ha sido muy buena, ha consolidado la cultura. La relación con las comunidades –en Oaxaca– es muy fuerte, pero me gustaría equivocarme cuando veo que es inevitable que lo perdamos, no tenemos ese poder de detener esto para que quede así por siempre” (Entrevista en las oficinas centrales del fiob en Fresno, California, 2006).
Las comunidades en Oaxaca y en Estados Unidos llevan años en-sayando las más diversas formas para enfrentar esta situación. Al-gunas comunidades han endurecido las sanciones para que la gente cumpla con los cargos, como por ejemplo en Ixpantepec Nieves, en donde algunas de sus agencias han decidido no sólo confiscar los bienes de quienes no cumplen los cargos, sino que incluso a algunos se les ha negado el ingreso al poblado.
En otros pueblos, en cambio, donde realmente se ejerce el gobier-no indígena es en Estados Unidos. Allí las autoridades de Comités de paisanos ejercen como verdaderos líderes de estos pueblos y to-man decisiones claves sobre el pueblo en Oaxaca, estando ellos en Estados Unidos. Este es el caso, por ejemplo, de Santa María Tindú.
O en otros casos, como en Santa Ana del Valle, los miembros del pueblo han hecho un censo transnacional y han reformulado toda la arquitectura de puestos y cargos para hacerlos más funcionales a la migración que ha impactado cada rincón del lugar.
Si pudiéramos congelar esta fotografía que ahora se extiende por pueblos y campos en Oaxaca, veríamos un sinfín de estrategias, in-novaciones e invenciones culturales para seguir sosteniendo el siste-ma político. Cada pueblo, en este sentido, es un microcosmos que puede ayudar a explicarnos los enormes cambios que afectan a las sociedad indígena contemporánea.
¿Está en riesgo el sistema en su totalidad? ¿Podemos anunciar el ocaso de la sociedad y cultura indígena a partir de esta situación?
224
Voy a intentar responder a esta pregunta en la siguiente y última sección de este trabajo.
A manera de reflexiones finales
Por todas estas razones, para pensar la identidad de los indígenas migrantes conviene que adoptemos en lugar de una visión esencia-lista, una visión diaspórica.
Hace años entrevisté a Santiago Ventura, un mixteco muy cono-cido en California, quien había tenido una experiencia importan-te con el sistema judicial norteamericano, gracias a cuyo caso se modificaron las leyes en California. Durante el diálogo hablamos también sobre el futuro de las formas de gobierno indígena que nos ocupa. Al final de nuestra conversación, él sentenció su opinión cuando me dijo; “La comunidad como cultura no va a acabar, qui-zás como usos y costumbres, pero no como costumbres y cultura”.
Luego de años de estar estudiando los cambios en sus sociedades y culturas, había llegado a estar realmente ansioso por encontrar una respuesta. De algún modo, poco reflexivo y crítico, yo mismo me había visto empujado a reificar esa dicotomía de la Moderni-dad por la cual la cultura era en su totalidad o no lo era. Es decir, parecía que respecto a este punto, casi sin proponérmelo, llegué a asumir mecánicamente que la cultura permanece y resiste o se quie-bra o desaparece.
La literatura que aborda estos tópicos centrales había tenido su responsabilidad en mí. Wolf había dibujado un mundo indígena dominado por el romanticismo, por ideas de equilibrio y comu-nidad. Los indígenas con quienes trabajó aparecían como agentes de la resistencia cultural al capitalismo, por lo que la idea rectora de su pensamiento le indicaba que esas comunidades eran en realidad comunidades corporadas cerradas.
Para Wolf eran cerradas porque tendían a la autarquía econó-mica, se cerraban frente al mercado y se conducían con lógicas
225
culturales propias en economía. Eran también corporadas porque el acceso y la salida a la comunidad no eran un asunto fácil. Ingresar como miembro de estas comunidades era prácticamente imposible, de lo que Wolf concluye que ellas se conducen como corporaciones herméticas en lugar de espacios abiertos.
Kearney, años después, intentó utilizar las ideas de Wolf para explicar los cambios en las comunidades mixtecas en Estados Unidos. A partir de un detallado análisis, Kearney concluye que estas comunidades ya no son cerradas pero continúan siendo corporadas.
Las comunidades corporadas abiertas de Kearney destacan el ca-rácter abierto de sus economías, de sus experiencias laborales. Aho-ra estamos lejos de verlos conducidos por medio de la autarquía económica, al contrario, este pueblo indígena es probablemente uno de los que mayor deuda y dependencia mantiene con econo-mías y sistemas de trabajo externos a sus pueblos.
Pero continúan siendo corporadas, dice Kearney, porque sigue siendo difícil la incorporación de miembros nuevos. En este pun-to, Kearney destaca que ellos mantienen sus formas de gobierno y que sus miembros hacen tremendos esfuerzos por alimentar el sistema, cumpliendo los cargos y desempeñando funciones públicas de importancia.
Kearney habla de comunidades transnacionales, nuevas configu-raciones sociales de los indígenas, que mantienen intensos contac-tos e interdependencias entre campos sociales ubicados en más de un país.
Hasta antes de esta interpretación, en los estudios sobre migra-ción había dominado cierta tendencia a suponer como destino final de los migrantes la inserción en los espacios de llegada, y como consecuencia, la pérdida de sus culturas y tradiciones.
La tendencia asimilacionista suponía, como prenoción domi-nante, que tarde o temprano estos migrantes terminarían por inte-grarse a las sociedades huésped. Al contrario, Kearney sostiene que
226
los mixtecos son un ejemplo de que la integración es un asunto no concluido del todo en este mundo global e interconectado.
Desde mi perspectiva, el modelo de comunidades transnaciona-les dibujado por Kearney fue una aporte indudable en la relectura de las sociedades y culturas migrantes. Sin embargo, considerando los nuevos datos y materiales etnográficos, es probable considerar que el transnacionalismo fue una concepción muy útil para caracte-rizar un momento histórico determinado de estos pueblos.
Las comunidades indígenas migrantes fueron transnacionales por un lapso de tiempo importante, digamos unos 30 ó 40 años. Sin embargo, todas las presiones que he propuesto aquí y que afec-tan al sistema político en su conjunto me llevan a reconsiderar este planteamiento.
Todos los jóvenes con que hablé en Estados Unidos fueron en-fáticos en indicar sus orígenes indígenas en Oaxaca, mas la mayor parte sabe que su vida está allá y no en sus pueblos. Sus vidas se parecen cada vez más a las vidas transnacionales que llevan en sí las comunidades diaspóricas.
Las diásporas son un concepto que viene, entre otros orígenes, de las migraciones y desplazamientos forzados que caracterizaron al pueblo judío. Una diáspora supone que se trata de comunidades que han sido sacadas a la fuerza de sus lugares de vida. Además, supone que todos sus miembros, ahora expandidos por el mundo, conservan ideas sobre una misma raíz compartida, un origen mito-lógico común. Por último, considera también que existe un mito del retorno que también es compartido.
Los mixtecos en Estados Unidos en muchos sentidos se compor-tan como diásporas. Ellos fueron sacados de su tierra a la fuerza. El hambre, la pobreza y las presiones políticas les forzaron a buscar otros destinos. Ellos también suponen un origen común, los cuales llenan la mente social de los migrantes por medio de ideas sobre el lugar en donde está enterrado su ombligo y sobre el árbol sabino que sería quien dio origen a la grandeza de este pueblo indígena.
227
Por último y con mucha fuerza, ellos comparten la ilusión y nos-talgia del retorno, de que alguna vez regresarán. Todas estas ideas se vuelven concretas y materiales cuando vemos las cientos de casas recién construidas y ya abandonadas en medio del llano en la Mix-teca oaxaqueña.
La preocupación teórica por estos temas me llevó en California a cuestionar a los jóvenes activistas de este pueblo en Estados Unidos. Todo me parecía confuso, hasta que les pregunté cómo ellos podían definir su identidad luego de toda esa mezcolanza de cosas, de ma-teriales y raíces que los nutren a diario. En un parque de Fresno va-rios me dijeron que no me preocupará, que ellos “eran simplemente mixtecos de California”.
A partir de esto y de una relectura diaspórica de sus identidades, me fue quedando mucho más claro que estas preocupaciones son quizás más nuestras que de ellos. Los indígenas de Oaxaca como casi todos los pueblos originarios de América aprendieron a “san-gre y fuego” lo que significa esa experiencia colonial de encuentro cultural.
Para ellos no es nada nuevo que tengan que reinventarse cada vez que pueden en un contexto marcado por la violencia común que ellos comparten. Lo hicieron antes y lo seguirán haciendo, al punto que anunciar la pérdida de sus culturas y sociedades es un acto que está lejos de mi apreciación en estos momentos.
Ellos han dado muestras de resistencia cultural por siglos, sólo que antes no abundaban los ejércitos de antropólogos que publica-ran un sinfín de interpretaciones sobre la materia, quizás sólo en este punto la situación es diferente. En otras cosas, la historia se repite nuevamente.
228
BibliografíaBHaBHa, Homi
1994 The Location of Culture, Routledge, Nueva York.
Fanon, Frantz
2007 Los condenados de la tierra, fce, México.
Besserer, Federico, Kearney, Michael (eds.)
2006 San Juan Mixtepec. Una comunidad transnacional ante el poder clasificador
y filtrador de las fronteras, Casa Juan Pablos, uam, México.
Hall, Stuart
1990 “Cultural Identity and Diaspora”, en Jonathan Rutherford, Identity: Com-
munity, Cultural, Difference, Lawrence and Wishart, Londres.
rose, Nikolas, Valverde, Mariana
1998 “Governed by Law?”, en Social and Legal Studies, vol. 7, núm. 4, pp. 541-551.
Deleuze, Gilles, Guattari, Felix
2003 Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia, Editorial Pre-textos, Valencia.
kearney, Michael
1996 Reconceptualizing the Peasantry, Westview press, u. of California Riverside,
California.
kaerney, Michael, Nagengast, Carole
1989 “Anthropological Perspectives on Transnational Communities in Rural Cali-
fornia”, en Working Group on Farm Labor and Rural Poverty, Working Paper núm.
3. Institute for Rural Studies, Davis, California.
nietzsCHe, Friedrich
2007 Sobre la verdad y mentira en sentido extramoral, Editorial Tecnos, Madrid.
Spivak, Gayatri
2003 “¿Puede el subalterno hablar?”, en Revista Colombiana de Antropología, vol.
39, enero-diciembre, pp. 297-364.
wolF, Eric
1957 “Closed Corporate Peasant Communities in Mesoamerica and Java”, en
Southwestern Journal of Anthropology, núm. 13, pp. 1-18.
229
Capítulo 16. ¿Es la migración una trampa de la modernidad? El “sueño americano” cuestionado por Kafka a principios del siglo xx1
Roxana Rodríguez
La ironía no es cosa de bromas.Schlegel
La migración se ha vuelto un tema de gran relevancia en la actuali-dad debido, principalmente, a que ha destapado la caja de Pandora en cuanto a problemáticas sociales se refiere, puesto que afecta tanto a las comunidades de los países expulsores como a las comunidades de los países receptores de migrantes. Es un tema que se ha vuelto lu-gar común en las discusiones académicas y políticas sin que necesa-riamente se enfrenten dichas problemáticas de forma frontal, pues si bien es cierto que la movilidad humana, el nomadismo, la migración es tan natural como el sedentarismo, lo cierto es que hasta ahora se empiezan a sentir los estragos que se le imputan a la migración. Sin embargo, en el fondo el problema real alude a la desigualdad econó-mica imperante en el mundo, a la ausencia de un estado de derecho en ciertas regiones, a la falta de opciones de desarrollo en el país de origen, a los sistemas de educación anacrónicos, entre muchas otras situaciones vinculadas directamente con la explotación y enriqueci-miento ilícito de las grandes corporaciones, auspiciados por políti-cos corruptos, sobre todo en países como el nuestro. De tal suerte,
1 Una versión similar aparece en el último número de la revista Parteaguas del Instituto Cultural de Aguascalientes. (Ficha completa)
230
la migración ha sido abordada desde diferentes aristas y disciplinas o áreas del conocimiento. Una de éstas es precisamente la literatura.
En la literatura universal siempre ha estado presente el tópico de la movilidad humana, ya sea desde narrar las aventuras propias del descubrimiento de nuevos mundos, reforzando el tratamiento épico de las aventuras; o desde el hecho histórico de conquistar y colonizar continentes; o desde el éxodo religioso y del exilio poste-rior a las guerras mundiales. Sin embargo, hasta finales del siglo xx la migración es un tema que alude a una problemática de desigual-dad económica. Situación que no es casual pues entre los siglos xix y xx se establecen ciertos criterios geopolíticos para demarcar las fronteras territoriales como actualmente las conocemos. De ahí que la migración se vuelva el pretexto literario para hablar de corrup-ción, narcotráfico, explotación laboral, racismo, xenofobia, femini-cidios, entre otras temáticas que podemos encontrar en la literatura actual, sobre todo en regiones que forman parte de las fronteras más complicadas del mundo, como podría ser la frontera sur y nor-te de México, la frontera Saharaui, la frontera Israel-Palestina, la frontera Marruecos-España, entre otras.
Es por ello que en este texto analizaré la migración desde otro ámbito que no es precisamente el buscar mejores condiciones eco-nómicas de vida, sino como una crítica a la modernidad, proyecto de finales del siglo xix que promueve la emancipación del hom-bre mediante la razón y la ciencia mediante el posicionamiento de procesos productivos y económicos que no contribuyeron en su momento (ni en nuestros días) a definir los caminos para lograr el bienestar social de la población mundial. Para ello utilizaré el texto de Franz Kafka, titulado América, en el que se narran las aventu- ras de Karl Rossmann, un joven alemán que es enviado a Estados Unidos por sus padres cuando éstos se enteran que dejó preñada a una de sus servidumbres.
Esta novela es particular porque además de que no está termi-nada, al parecer Kafka nunca visitó Estados Unidos, sin embargo
231
logra captar la esencia de la ciudad de Nueva York y del “American dream” de principios del siglo xx: una ciudad descrita de forma grandilocuente, donde los referentes simbólicos del proyecto de la modernidad están presentes desde el inicio del texto:
Cuando Karl Rossmann –muchacho de dieciséis años de edad a quienes sus padres enviaban a América porque lo había seducido una sirvienta que luego tuvo un hijo de él– entraba en el puerto de Nueva York a bordo de ese vapor que ya había aminorado su marcha, vio de pronto la estatua de la libertad, que desde hacía rato venía observando, como si ahora estuviese iluminada por un rayo de sol más intenso. Su brazo con la espalda se irguió como un renovado movimiento, y en torno a su figura soplaron los aires libres [las cursivas son mías] (288).
Escrita en 1912, América es uno de esos textos que Kafka pidió a Max Brod, su editor, que quemara junto con otros libros. Algunos críticos afirman que es una novela menor si se le compara con El Castillo o El Proceso, porque los elementos retóricos a los que nos tiene acostumbrados resultan demasiado obvios. Desde mi perspec-tiva, dichos elementos sólo se reconocen cuando conoces la obra de Kafka, y ubicas en el ambiente hostil, laberíntico, desmesurado del barco donde viaja el protagonista o del Hotel Occidental donde tra-baja como ascensorista, la ansiedad de estar solo y de enfrentarse a un mundo desconocido.
En esta novela también está presente la figura de autoridad mas-culina que rechaza Kafka, al igual que en otros textos como Car-ta al padre o La Metamorfosis, tanto en el tío que acoge al joven Rossmann por una temporada y trata de “educarlo” para que se pueda desenvolver en su nuevo país, ya sea aprendiendo inglés o aprendiendo a tocar el piano; como en la figura del portero mayor y del camarero mayor, ambos empleados del Hotel Occidental y jefes inmediatos del protagonista; o en la figura del policía que lo detiene en la calle una vez que fue despedido del Hotel y le pide los
232
papeles que lo identifican como ciudadano o, en su defecto, como extranjero con permiso para trabajar en Estados Unidos, permiso que obviamente no tiene:
—Sí, pues —dijo Karl; de manera que también en los Estados Unidos era característico de las autoridades que preguntaran expresamente lo que estaba a la vista. (¡Cuánta mala sangre se había hecho su padre por esas preguntas insistentes e inútiles de las autoridades, con motivo de la tramitación de su pasaporte!) Karl sentía unas ganas tremendas de escaparse, de esconderse en alguna parte, para ya no tener que escuchar ninguna clase de preguntas [las cursivas son mías] (457).
Bastantes son los teóricos que han analizado la obra de Kafka y muchos de ellos no terminan por ponerse de acuerdo respecto de si es un escritor fantástico. Todorov, al afirmar que “la literatura fan-tástica no es más que la mala conciencia de ese siglo xix positivis-ta” (Roas, 2001: 25), rechaza la posible continuidad de la literatura fantástica en el siglo xx –lo que de entrada niega la posible ficción en los textos de Kafka– al afirmar que la función social de ésta ha sido reemplazada por el psicoanálisis. Marthe Robert, apoyando la teoría todoroviana, afirma:
Lo supuestamente fantástico en Kafka no es sino el instrumento del que saca un máximo de precisión realista: sus metamorfosis no hacen más que reproducir visualmente las consecuencias extremas de un proceso psíquico determinado, captado con un extraordinario sentido clínico (Robert, 1985: 283).
Otros autores, como Alazraki, Reisz o Campra, sitúan la obra de Kafka en otro tipo de fantástico, aquel donde se rompe con los es-quemas del fantástico tradicional que había perdurado en la época victoriana, dejando a un lado las historias de vampiros y fantasmas, para abrir paso a una literatura pseudafantástica o neofantástica,
233
donde generar miedo ya no es el componente principal: lo ominoso cede paso a lo onírico y éste, a su vez, a la trasgresión de la realidad: la realidad de uno mismo.
No es posible afirmar que América pertenezca propiamente al ámbito fantástico porque tanto la descripción de los lugares como la de los personajes representan el esquema de la realidad kafkia-na: escritor realista de principios de siglo xx que hace de los temas “universales”, como la verdad y la justicia, el hilo conductor de su vida y obra; temas que se articulan con el hombre que se confronta a sí mismo, luchando contra sus propios demonios:
Karl miró al agente de policía, cuyo deber era restablecer allí el orden, entre gente extraña que sólo pensaba en sí misma; y algo de sus preocu-paciones generales se le contagió también a Karl. Él no quería mentir y mantenía las manos tras su espalda, estrechamente entrelazadas [Las cursivas son mías] (460).
En todo caso, en este texto lo que predomina es la ironía como re-curso retórico, donde lo objetivo y lo subjetivo se funden provocan-do dudas en el actuar, entre el deber ser y el ser. Esto es posible en la novela gracias a que la ironía kafkiana consiste en que el narrador represente el eiron clásico, el presuntamente más ingenuo de los narradores, personificado por Karl Rossmann, quien a los ojos del lector simula ser cándido, inexperto, crédulo, lo que puede incluso llegar a molestar, sobre todo cuando se ve afectado por Delamarche y Robinsón, dos extranjeros que se encuentra en el camino y que no sólo lo roban y lo asechan sino que también lo tratan como inútil:
—Sí —dijo Delamarche que ahora había tomada la palabra, entusias-mándose y comunicando al mismo tiempo, con las manos en los bolsi-llos un movimiento ondulatorio a toda su bata—, es una buena pieza, éste. Mi amigo [Robinsón], el que está en el coche, y yo lo habíamos recogido casualmente en plena miseria; no tenía él entonces ni el menor
234
asomo de conocimiento de las condiciones de América, pues acababa de llegar de Europa; de allí también lo echaron por inútil [refiriéndose a que lo habían corrido del Hotel Occidental debido a un zafarrancho provocado por Robinsón]; y bien, lo arrastramos con nosotros, le permi-timos vivir a nuestro lado, lo instruimos acerca de las cosas; queríamos conseguirle un empleo; nos proponíamos hacer de él todavía, contra todas las señales que nos defraudaban, un hombre; pero desapareció cierta noche; se marchó, y en circunstancias que realmente prefiero ca-llar. ¿Ha sido así o no? –preguntó finalmente Delamarche, zarandeando a Karl por la manga de la camisa [las cursivas son mías] (458).
También es posible advertir la ironía como una forma de distancia-miento narrativo donde “quien finge (pero no para engañar) o quien se esconde no hace más que dar pruebas de su despego respecto de aquello de lo que trata” (Ballart, 1994: 318). En este caso, como ya lo mencioné anteriormente, desde el inicio de la obra existe un dejo de ironía en cuanto a la magnánima ciudad a la que arriba el protagonista, así como a la necesidad de vincularse con los proce-sos productivos de las ciudades occidentales o con las demandas educativas que estuviesen ligadas con lo que se pretendiera fuese un futuro prometedor; es decir, la ironía cuestiona dichos cánones des-de la distancia de quien narra con la intención de hacerlo inteligible a los ojos de los más sensibles, como en el siguiente dialogo entre el protagonista y el fogonero del barco:
—Siempre tuve muchísimo interés por la mecánica —dijo Karl conser-vando una ilación de pensamiento fija—, y seguramente más adelante habría llegado a ser ingeniero, si no hubiera tenido que embarcarme para América [las cursivas son mías] (290).
En párrafos posteriores Kafka sigue con esta crítica pero de forma frontal y es implacable, aun a costa del propio protagonista quien en un claro afán de deslindarse de su autocomplacencia evidencia
235
el malestar que le provoca empezar una nueva vida no sólo en otro continente sino en otro país, en otra lengua, en otras normas que es necesario aprender para poder convivir, para poder pertenecer, pues Rossmann no cuenta con boleto de regreso a su lugar de origen y él está decidido a ser un ciudadano “americano” sin importar lo que eso cueste, como sucede con la gran mayoría de los migrantes mexicanos y centroamericanos que todavía sueñan con la bonanza de los Estados Unidos:
—Es muy posible —dijo Karl—, pero ya no tengo casi dinero para los estudios. Es cierto que he leído de alguno que durante el día trabajaba en un comercio y por la noche estudiaba, hasta que llegó a ser doctor y creo que aun alcalde; pero esto exige, naturalmente, gran perseveran-cia, ¿no es cierto? Me temo que yo no la tenga. Además no era yo alum-no excepcionalmente bueno, y en verdad no me ha costado nada dejar el colegio. Además los colegios de aquí son posiblemente más severos todavía. Apenas conozco el inglés. Y en general hay mucha prevención aquí contra los extranjeros, según creo [las cursivas son mías] (291).
Es posible advertir en las oraciones seleccionadas con cursivas del párrafo anterior una situación que resulta ignominiosa para quie-nes ahora estudiamos las fronteras y las migraciones pues pareciera que no hemos aprendido nada de la historia, o que no tenemos me-moria, como muchos afirman, en el sentido de que si era evidente a principios del siglo xx la existencia de prácticas racistas o xe-nofóbicas, no sólo en Estados Unidos, sino en el resto del mundo, por qué no se trabajó en políticas migratorias que velaran por el bien común de los migrantes en lugar de usar la migración como un estandarte político y propagandístico en momentos clave de la historia de Estados Unidos y México, principalmente, como sucede cada vez que se avecinan elecciones.
Ahora bien, además de las críticas antes mencionadas al pro-yecto de la modernidad, resulta importante destacar el complejo
236
proceso de identidad que esboza Kafka en este texto de forma auto-biográfica, como también sucede en otras de sus obras, salvo que en éste resulta particular pues Rossmann encarna el papel del apátrida que es en sí mismo Kafka: nacido en Bohemia, Praga, durante el Imperio Austro-Húngaro, habla alemán y no checo; es judío, pero no sabe nada de yiddish ni de hebreo, lo que le estimula a ir en busca de la tierra prometida, así como del sentido de su vida, del quién soy y a dónde voy, como se observa a lo largo de la novela pero principalmente cuando la cocinera mayor de Hotel Occidental le ofrece pasar la noche en su habitación:
—Perdone usted, se lo ruego —dijo—, que todavía no me haya presen-tado: me llamo Karl Rossmann.—¿Es usted alemán, verdad?—Sí —dijo Karl—, hace muy poco que estoy en los Estados Unidos.—¿Y de dónde es usted?—De Praga, Bohemia —dijo Karl.—¡Qué me dice! —exclamó la cocinera mayor en alemán, con un fuerte acento inglés, y casi levantó los brazos al cielo—. Somos compatriotas, entonces: yo me llamo Grete Mitzelbach y soy de Viena. Y conozco muchísimo Praga como que estuve empleada durante medio año en El Ganso de Oro en el Wenzelplatz. ¡Quién lo dijera! (390).
Como se puede apreciar en este párrafo, las similitudes entre la vida y obra de Kafka son inagotables, como inagotable es el talento para referirse a su realidad o para quebrantarla. En Kafka no hay vaci-lación, todo lo contrario, hay verosimilitud dada por la irrupción de las fronteras entre lo posible y lo imposible, e incluso gracias a la trasgresión de las leyes no sólo naturales, también psíquicas, sociales y culturales en las que incurren sus personajes.
A manera de conclusión, corroboro con la lectura y análisis de América que, a pesar de los intentos de ciertos científicos sociales de denostar otras disciplinas humanísticas, la literatura funge en
237
muchos casos como oráculo tanto de problemáticas sociales que se avecinan como de descubrimientos científicos. En Kafka es natural encontrar estas muestras de clarividencia en varios de sus textos, por lo que es una verdadera lástima no haber escuchado voces como la de éste y otros escritores, quizá hubiéramos podido escapar de la trampa de la modernidad.
BibliografíaBallart, Pere
1994 Eironeia. La figuración irónica en el discurso literario moderno, Quaderns
Crema, Barcelona.
BroaD, Max
1974 Kafka, Alianza, Madrid.
Canetti, Elías
1983 El otro proceso de Kafka, Alianza, Madrid.
janouCH, Gustav
1999 Conversaciones con Kafka, Destino, Barcelona.
kaFka, Franz
2006 El Castillo /América, Tomo, México.
muCHnik, Nicole
2009 “Muros Infranqueables”. El País.
roas, David (ed.)
2001 Teorías de lo fantástico, Arco/Libros, Madrid.
roBert, Marthe
1985 Franz Kafka o la soledad, Fondo de Cultura Económica, México.
239
Autores
soleDaD álvarez velasCo, ecuatoriana, estudió sociología en la Universidad San Francisco de Quito, y tiene una maestría en an-tropología social por la Universidad Iberoamericana de México. Su tesis de maestría, se centró en analizar el modo en que la violencia hacia los migrantes indocumentados en tránsito se ha ido norma-lizando en la frontera sur chiapaneca. Desde entonces investiga la relación que existe entre el Estado, la violencia y la migración in-documentada en la época contemporánea. Ha publicado algunos artículos en revistas indexadas y capítulos en volúmenes colectivos.
maría euGenia anGuiano téllez, doctora en Ciencia Social con especialidad en Sociología por El Colegio de México. Desde 1985 es profesora e investigadora titular en El Colegio de la Frontera Norte, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de México (nivel 2), forma parte del Consejo Directivo de la Red Internacio-nal de Migración y Desarrollo, es miembro del Consejo Editorial del Journal of Latino-Latin American Studies de la Universidad de Nebraska y es evaluadora acreditada del Programa Iberoamerica-no de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (cyted) de España. Su trabajo de investigación se ha desarrollado en las áreas de mi-gración laboral interna e internacional con énfasis en las fronteras norte y sur de México, emigración mexicana a Estados Unidos e inmigración latinoamericana en España. Entre sus publicaciones se encuentran los libros Migraciones y fronteras: nuevos contor-nos para la movilidad internacional (2010); Flujos migratorios en
240
la frontera Guatemala-México (2009) coordinado con Rodolfo Co-rona Vázquez; Migración internacional e identidades cambiantes (2002) editado con Miguel J. Hernández Madrid, y Agricultura y migración en el Valle de Mexicali (1995). Ha escrito diversidad de artículos especializados en revistas académicas.
alejanDra aquino moresCHi, es doctora en Sociología por la Éco-le des Hautes Études en Sciences Sociales (ehess). Es investigadora del ciesas-Pacífico Sur desde marzo de 2011, miembro del Siste- ma Nacional de Investigadores (nivel 1) y miembro asociado al extranjero del Centre d’Analyse et d’Intervention Sociologiques (ehess, Francia). Sus temas de interés son: Migración indocumen-tada y control de la movilidad, Juventudes migrantes, Género, Clase y Raza, Movimientos indígenas y de migrantes. Es autora del libro De las luchas indias al sueño americano. Experiencias mi-gratorias de jóvenes zapotecos y tojolabales en Estados Unidos. México: ciesas/uam-x, 2012. Ha publicado en revistas como: Eu-ropean Review of Latin American and Caribbean Studies, Revu Autrepart, Liminar, Frontera Norte, Migraciones Internacionales, Nueva Antropología, Norteamérica, Migración y Desarrollo, Ca-hier de la alhim, etc.
maGDalena Barros noCk, doctora en Estudios sobre Desarrollo y profesora e Investigadora titular del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (ciesas) sede d.f. Sus principales líneas de investigación son: economía étnica y empren-dedores; género; la familia migrante, niños y jóvenes migrantes; redes sociales transnacionales; antropología audiovisual. Entre sus publicaciones recientes encontramos: Barros Nock, Magdalena, 2009, “Swap meets as a socioeconomic alternative for Mexican migrants. The case of San Joaquin Valley California”. Human Or-ganization, vol. 68, núm. 3, pp.307-317. Barros Nock, Magdalena, 2009, “La calle Guadalupe” en Empresarios migrantes mexicanos
241
en Estados Unidos M. Basilia Valenzuela y Margarita Calleja (compiladoras). Jalisco, México: Universidad de Guadalajara, pp. 211-234. Barros Nock, Magdalena, 2008, “Las mujeres y los pe-queños negocios en el Valle de San Joaquín, California” Castro Domingo, Pablo (Coord.) Dilemas de la migración en la sociedad postindustrial, Miguel Ángel Porrúa/uaem/uam-i/conacyt, pp. 201-239.
yerko Castro neira, es un antropólogo que trabaja en zonas de frontera disciplinaria de las ciencias sociales y las humanidades interesadas en los fenómenos de la migración internacional, los es-tudios sobre la ley y el análisis del Estado. Es Profesor-Investigador del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana en ciudad de México, en donde imparte clases de teoría social y antropología jurídica en el posgrado de antropolo-gía, dirigiendo alumnos en sus tesis de maestría y doctorado. Ac-tualmente es uno de los coordinadores de la Línea de Investigación de “Redes de poder y sistemas de justicia” en el Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la uia. Publicó en 2009 el libro En la orilla de la justicia. Migración y justicia en los márgenes del Estado, libro que se desprende de su investigación doctoral, misma que ganó el premio Bernardino Sahagún a la mejor tesis doctoral en antropología de México.
BlanCa CorDero Díaz, es socióloga, maestra en antropología social por el Colegio de Michoacán. Doctora en sociología por la Bene-mérita Universidad Autónoma de Puebla. Actualmente, Profesora Investigadora y coordinadora del posgrado en sociología del Insti-tuto de Ciencias Sociales y Humanidades de la buap. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel I. Autora del libro “Ser Trabajador Transnacional. Clase, hegemonía y cultura en un circui-to migratorio internacional” 2007. buap; conacyt.
242
FréDériC DéCosse, doctor en sociología por la École des Hautes Études en Sciences Social (ehess, Paris) y maestro en Estudios Comparativos para el Desarrollo en la misma escuela. Su tesis de doctorado trata sobre la condición del jornalero agrícola marro-quí bajo contrato temporal de la Oficina de las Migraciones In-ternacionales en Francia. Se ha especializado en la migración bajo contrato, ha publicado algunos artículos al respecto en revistas como: Sociologie du travail, Études Rurales, Hommes et Migra-tions, Plein Droit, etc. Actualmente realiza un posdoctorado en la Universidad de Ottawa (Canadá) dentro del proyecto On the Move: Employment-Related Geographical Mobility in the Ca-nadian Context. Asimismo, participa en el proyecto fabricamig de la Agence Nationale de la Recherche (La fabrique des savoirs migratoires).
niCHolas De Genova, es doctor en antropología por la Universidad de Chicago, actualmente es profesor en el Departamento de An-tropología de Goldsmiths, Universidad de Londres. Anteriormente fue profesor en la Universidad de Columbia (2000-09) y la Universi-dad de Stanford (1997-99). También ha sido profesor visitante en el Centro para el Estudio de Raza, Política y Cultura de la Universidad de Chicago, en el Instituto de Migración y Estudios Étnicos de la Universidad de Amsterdam y en la Universidad de Berna (Suiza). De Genova ha realizado una amplia investigación etnográfica entre los trabajadores de las fábricas transnacionales mexicanas/migrante en Chicago durante la década de 1990. Su investigación se refería a las coyunturas de racialización, la subordinación del trabajo, y las políticas de inmigración y ciudadanía en los Estados Unidos. Su investigación actual se refiere a la política de inmigración, raza y ciudadanía en los Estados Unidos después de la llamada guerra contra el terrorismo y la proliferación de la securitización en torno a la movilidad humana a escala global.
243
josiaH Heyman, es profesor de antropología en la Universidad de Texas en el Paso, se interesa en todo lo concerniente a las fronteras. Sus dos investigaciones más recientes tratan de la regulación del movimiento transfronterizo y del acceso y las barreras para acceder a la atención médica en la frontera México-Estados Unidos. Gran parte de su trabajo se centra en la presencia y el poder del Estado en el establecimiento de ciertos límites en las fronteras. Esto se co-necta con un enfoque específico sobre la migración y la movilidad (sobre todo la del supuesto control del Estado); haciendo énfasis en los trabajadores del Estado, los procesos burocráticos de trabajo, el poder de la sociedad y de las burocracias, entre otras. Cuenta con numerosos libros y artículos publicados al respecto.
sanDro mezzaDra, es profesor de Teoría Política Contemporánea y de Estudios Poscoloniales en la Universidad de Bolonia (Italia). Codirige la revista DeriveApprodi, forma parte del colectivo edi-torial de Studi Culturali y colabora con el diario Il Manifesto. Ha participado en distintas experiencias ligadas a centros sociales ita-lianos y a proyectos de autoorganización de las personas migrantes en Europa. Sus libros Derecho de fuga. Migraciones, ciudadanía y globalización (2004) y La condizione postcoloniale. Storia e poli-tica nel mondo globale (2008), así como sus numerosos artículos recientes (véase, en castellano, “Vivir en transición. Hacia una teo-ría heterolingüe de la multitud”) dan prueba de que Mezzadra es un audaz observador de las consecuencias políticas del moderno hecho migratorio.
maría Dolores Paris PomBo, desde enero de 2009 es profesora in-vestigadora del Departamento de Estudios Culturales del Colegio de la Frontera Norte, en Tijuana, b.c. Trabajó durante más de 18 años como profesora investigadora de sociología en la uam-Xochi-milco. Su área de conocimiento es la sociología política y sociología de la cultura. Sus temas de interés son los siguientes: Migraciones
244
indígenas, Relaciones interétnicas, Derechos humanos, Relaciones de poder, Formación de las élites. Libros publicados: Oligarquía, tradición y ruptura en el centro de Chiapas, (2001, Edición La Jor-nada y uam); La historia de Marta. Vida de una mujer indígena por los largos caminos de la Mixteca a California (2006, uam); Migran-tes, desplazados, braceros y deportados. Experiencias migratorias y prácticas políticas (2012, Colef). Ha publicado numerosos artículos en revistas académicas.
roxana roDríGuez, es profesora-investigadora de tiempo completo de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (uacm) desde 2006, adscrita a la Academia de Filosofía e Historia de las Ideas. Actualmente es Coordinadora del Centro de Estudios Fronterizos de la uacm. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Tiene un doctorado y una maestría en Teoría de la Literatura y Literatu-ra Comparada en la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Sus áreas de interés son: Estudios fronterizos, estudios de género; filosofía de la cultura; teoría literaria y literatura comparada. Ha publicado en revistas académicas como Revista Ideacao, Semiosis, Dissidence. Hispanic Journal of Theory and Criticism, Antíteses, etc.
PaBlo rojas, antropólogo egresado de la Escuela Nacional de An-tropología e Historia (enah), periodista independiente especiali-zado en el tema de las migraciones internacionales. Ha realizado trabajo de investigación en las fronteras Norte y Sur de México, así como en Centroamérica. Es también fundador y editor de Sur+ Ediciones. Entre los libros que ha editado destacan: John Berger y Jean Mohr, Un séptimo hombre (2011), Matteo Dean, Ser migrante (2012), 72 migrantes (2011, Almadía y Frontera Press), Oscar Mar-tínez, Los migrantes que no importan (2012). http://surplusedicio-nes.org/
245
GilBerto rosas, profesor Asistente del Departamento de Antropo-logía y Estudios Latinoamericanos, en el Departamento de Antro-pología Universidad de Illinois, Urbana-Champaign. Sus áreas de investigación son: Violencia, seguridad, criminalidad y delincuen-cia, migración, el estado y gobernabilidad, estudios de la frontera entre México y Estados Unidos, México, raza e intersección de desigualdad, migración transnacional, estudios Latinos, poder y subjetividad. Entre sus últimas publicaciones destacan: “Policing Life and Thickening Delinquency at the New Frontier”. Journal of Latin American and Caribbean Anthropology (2011); “Cholos, Chúntaros, and the ‘Criminal’ Abandonments of the New Fron-tier”. Identities: Global Studies in Culture and Power 17 (6):695-713 (2011).
amarela varela Huerta, doctora en Sociología por la Universidad Autónoma de Barcelona, especialista en migraciones por la Univer-sidad Pontificia de Comillas de Madrid y licenciada en Periodismo y Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Au-tónoma de México (unam). Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Desde 2008, trabaja como profesora/investigadora en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en las acade-mias de Comunicación y Cultura y Promoción de la salud. Sus líneas de investigación: son la migración y los movimientos sociales, la interculturalidad y la comunicación. Ha publicado en numerosas revistas académicas.
PatriCia zamuDio Grave, profesora-Investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social–Gol-fo; miembro del Consejo Directivo de la Red Internacional de Mi-gración y Desarrollo; miembro del Foro Migraciones. Doctora en sociología por Northwestern University. Tiene experiencia en la investigación de los temas de migración, ciudadanía y desarrollo humano, con métodos cualitativos, cuantitativos y participativos.
246
Colabora con organizaciones de la sociedad civil, en México, en otros países de América Latina y en Estados Unidos, que promue-ven los derechos humanos y el bienestar de los migrantes y sus fa-milias y comunidades. Se enfoca en migrantes desde zonas rurales de Jalisco y Veracruz.
Índice
Introducción. Pensar la migración en el contexto capitalista actual 7El enfoque del libro 7Los contenidos del libro y sus apuestas 11
I. Control de la movilidad en el capitalismo neoliberal Capítulo 1. Capitalismo, movilidad desigual y la gobernanza de la
frontera México-Estados UnidosJosiah Heyman 25
Capítulo 2. Capitalismo, migraciones y luchas sociales. La mirada de la autonomíaSandro Mezzadra 41
Capítulo 2. Las fronteras que se engrosan y las nuevas pesadillasdel neoliberalismo moribundoGilberto Rosas 55
II. Control de la movilidad y cruces de fronteras Capítulo 4. Movilidad transfronteriza y políticas de contención en
países de tránsito migratorioMaría Eugenia Anguiano Téllez 67
Capítulo 5. La inseguridad de los migrantes en la frontera norte de MéxicoMaría Dolores París Pombo 81
Capítulo 6. La migración indocumentada: entre imágenes de guerra y la invisibilidadSoledad Álvarez Velasco 95
III. Control de la movilidad y mercados de trabajo Capítulo 7. Experimentando el utilitarismo migratorio: los
jornaleros marroquíes bajo contrato omi en FranciaFrédéric Décosse 113
Capítulo 8. De trabajadores cautivos a nómadas laborales: jóvenes indocumentados en Estados UnidosAlejandra Aquino 129
Capítulo 9. La moral del éxito de los trabajadores transnacionales. Un análisis de los Huaquechulenses poblanos en Nueva YorkBlanca Cordero 141
Capítulo 10. Metrópolis: trabajo sexual y migración en las fronterasPablo Rojas 151
IV. Control de la movilidad y resistencias Capítulo 11. Poder soberano y la “nuda vida” de Elvira Arellano
Nicholas De Genova 165Capítulo 12. Del silencio salimos: la Caravana de madres
hondureñas en México. Un ejemplo de resistencias en clave femenina al régimen global de fronterasAmarela Varela Huerta 175
Capítulo 13. Migración y fe: Hacia la construcción de una ciudadanía no violentaPatricia Zamudio 187
V. Jóvenes e identidades de frontera Capítulo 14. La vida cotidiana de jóvenes mixtecos en Santa María
California. Vivir a través de la discriminaciónMagdalena Barros Nock 201
Capítulo 15. Identidad cultural entre jóvenes migrantes. Las nuevas diásporas del capitalismo tardíoYerko Castro Neira 215
Capítulo 16. ¿Es la migración una trampa de la modernidad? El “sueño americano” cuestionado por Kafka a principios del siglo xx Roxana Rodríguez 229
Autores 239Índice 247