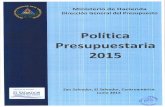LAS INVESTIGACIONES RECIENTE SOBRE LA MIGRACION LABORAL FEMENINA
Del nombrar y renombrar en la reciente política venezolana
Transcript of Del nombrar y renombrar en la reciente política venezolana
Del nombrar y renombrar en la reciente política
venezolana
Todo poder se apoya en “hiladores de signos oficiales”
J. Ramírez
“Cuando Dios creó el mundo, debió de crear también
las palabras. Un nombre para cada cosa, una cosa para
cada nombre”. “Sin rincones del mundo innominados, sin
ambigüedades, sin resquicios para la duda…” (Bueno,
s.f.). Pero luego de la expulsión del paraíso todo
cambió…vino el caos babélico y nada volvió a ser como
antes. No obstante, la idea de que “la construcción del
conocimiento y la comprensión del universo dependen de
la palabra que nombra” no ha desaparecido del todo
(Andrade, 2004). “Empalabramos el mundo y a partir de
la palabra reconocemos la realidad que nos contiene”
(p.28).
Lejos del paraíso, en tiempos de rupturas, la
palabra asume otros sentidos y puede llegar a tornarse
lasciva, ininteligible, opaca, sesgada, larvada,
incompleta, desordenadora. De allí surge la necesidad de
conocer la carga semántica de historias y procesos que
portan esas voces. Situar las palabras en un punto
histórico las contextualiza y abre caminos para su
interpretación. Es aquí donde –a nuestro juicio– cabe la
1
aplicación práctica de los estudios críticos del
discurso, entendida como la comprensión profunda del
papel del discurso en la reproducción de la dominación y
de los modos en que el abuso de poder conduce al control
social (Van Dijk, 2009).
A los fines de estas líneas, el interés se centra
en el léxico, que –como señala Van Dijk (2009) –
influye en modelos y opiniones al tiempo que construye
detalles de los acontecimientos o personas y puede
ejercer control sobre las representaciones sociales y
sobre las acciones. La palabra en política nunca es
neutra, siempre supone un juicio de valor sobre lo
nombrado.
Existen múltiples maneras de controlar el léxico,
entre ellas, se tiene la forma en que se organizan los
mensajes y las voces o expresiones que estos contienen.
En este sentido, resulta válido hablar, como lo hace
Fair (2010), de la función política de las palabras y de
su función constitutiva en la conformación de la
realidad social, cada vez más versionada por quienes
detentan el poder. Aunque, como lo manifiesta Alberto
Barrera (2010), la realidad puede ser versionada pero no
borrada.
2
Llegados a este punto, y para aproximarnos al tema
de las siguientes páginas, convendría formular algunas
preguntas: ¿qué procesos de ocultamiento se valen del
lenguaje y con qué fines?, ¿cuáles estrategias de
nominación son frecuentes en el discurso político?,
¿crear nuevos nombres significa crear cosas nuevas?,
¿cuál es el propósito del renombramiento,
resemantización o resignificación de las palabras?, ¿de
qué forma los estudios del discurso pueden contribuir a
educar críticamente para que este tipo de prácticas en
los discursos públicos no sean recibidas con pasividad,
y las ciudadanas y ciudadanos entiendan la relevancia
que tiene el discurso para transformar la realidad
existente? Intentemos aproximarnos a las respuestas.
Procesos de ocultamiento que se valen del
lenguaje
Son diversas las estrategias lingüísticas cuya
finalidad consiste en reemplazar un término por otro en
un determinado contexto para mitigar, causar ambigüedad
o imprecisión. Entre ellas destacaremos los llamados
eufemismos o sustitutos eufemísticos.
Según Gómez (2005, p.312), el uso de expresiones
eufemísticas en la política “desdibuja los compromisos
implicados en las proposiciones que se realizan”, lo que
3
supone para el emisor eludir las responsabilidades que
adquiriría al concretar la propuesta. Aun cuando lo que
se evita nombrar está ahí porque el referente no se
modifica, la designación escogida puede atenuar las
connotaciones negativas. Los eufemismos, como
estrategias discursivas, representan armas de
manipulación manifiesta, utilizadas, en opinión de
González (2007), “para facilitar fines políticos o
económicos específicos”. Edulcoran la realidad
favoreciendo los más variados intereses sin comprometer
a quien los profiere, en virtud de que marcan distancia
con respecto a lo expresado, despersonalizándolo. Entre
quienes los consideran clases especiales de metáforas
porque le dan a una cosa el nombre perteneciente a otra
se encuentra Chamizo (2004) quien se ha dado a la tarea
de estudiarlos con exhaustividad. En este mismo orden de
ideas, Brodsky (s.f.) manifiesta que se crean eufemismos
para “metaforizar lo indecible” y volverlo
“discursivamente nominable”. El empleo de sustitutos
eufemísticos en el discurso político “busca imponer un
lenguaje metafórico para brindar una naturaleza ambigua
a las palabras con el fin de vaciarlas de un contenido
semántico que podría resultar negativo” (González,
2007). También existen eufemismos institucionalizados
que se muestran como una jerga técnica propia de
4
comunicados e intervenciones oficiales, y que suelen
emparentarse con el lenguaje políticamente correcto.
Como ejemplos tienden a mencionarse los siguientes: daño
colateral, neutralizar, bajas, teatro de operaciones,
retenidos, privados de libertad, sala situacional…
vocablos que al posicionarse en el lenguaje común se
alejan de sus verdaderos sentidos (Gallud, 2005).
En la reciente política venezolana no escasea este
tipo de recursos de encriptación del mensaje, expresión
que Martos (2008) utiliza para referirse a los
eufemismos, a la creación de un vocabulario específico,
al cambio de interpretación del léxico existente y al
abuso de la superlativización. En otras palabras, para
denominar toda práctica discursiva llevada a cabo con el
propósito de mentir, manipular u ocultar. Desde su
perspectiva, tales estrategias se basan en la
transgresión de las máximas de Grice (1979),
específicamente las reglas de modalidad (evitar ser
oscuro o ambiguo) y las de cualidad (no afirmar lo que
se cree es falso). Como prometimos tratar el caso de la
política venezolana reciente, de seguidas pasamos a los
ejemplos.
Para justificar el golpe de estado contra Isaías
Medina Angarita, en 1945, Rómulo Betancourt manifestaba:
5
“el procedimiento extremo a que se apelara fue provocado
por quienes se negaron obstinadamente a abrir los cauces
del sufragio libre…”, ese “hecho de fuerza generador de
esta etapa de la historia nacional”, “la peripecia de
octubre”, “la insurgencia”, “el vendaval de octubre”,
“la solución de fuerza”… Las fórmulas utilizadas para
aludir el evento demuestran el intento por atenuar la
valoración negativa de lo ocurrido. Se trata de
justificar la acción emprendida, desenfatizándola con
términos que en algunos casos son metafóricos y les
restan responsabilidad a los protagonistas de la acción.
Tildar de vendaval a un golpe de estado naturaliza el
hecho porque ese tipo de fenómenos como vientos,
borrascas, tifones, huracanes y afines, no son
controlables por la voluntad humana. Años más tarde, en
1968, Betancourt reconocería que lo de 1945 había sido
un golpe clásico (Betancourt, 1968).
Hugo Chávez Frías, en su toma de posesión el 02 de
febrero de 1999, se vale del mismo procedimiento para
hablar sobre el fallido intento de golpe de estado
encabezado por él en fecha 04 de febrero de 1992 y
emplea las expresiones “rebelión militar venezolana”,
“rebelión armada”, “rebelión militar”, “lo que hicimos”,
“nuestra acción” y, más recientemente, “quijotada”.
(Chávez, H. 1999). En ningún momento aparece la lexía
6
golpe de estado, antes bien, hay una clara intención de
omitirla por la connotación negativa que esta tiene.
Tanto Betancourt como Chávez intentan hacerse del
poder mediante una asonada golpista y la narrativa para
exculparse públicamente presenta afinidades que residen
en el empleo de sustitutos eufemísticos cuya función
consiste en metaforizar lo que no debe decirse y
volverlo discursivamente nominable. Alberto Barrera
Tyszka (2012), en una de sus crónicas, llama la atención
acerca de esta tendencia a renombrar los hechos, e
irónicamente refiere que de seguir así habría la
necesidad de subtitular los discursos para poder
entenderlos.
Autores como Rafael Cadenas (1985) le atribuyen a
los eufemismos, entre otras, la función de “escamotear
la realidad”. En su libro En torno al lenguaje, presenta
como evidencia la expresión soluciones habitacionales
empleada para designar “lo que siempre se ha llamado
casa o apartamento” (p. 31.). Y aporta el siguiente
juicio: “no sé quien podría vivir en una solución
habitacional” (Ibid). Retomando el ejemplo de Cadenas
podríamos añadir a su comentario que si bien en una
época las llamadas soluciones habitacionales eran
viviendas que el gobierno de turno entregaba en actos
7
públicos, posteriormente el término pasó a ser sinónimo
de albergues, refugios, en fin, espacios donde se ubica
provisionalmente a quienes pierden sus hogares. Igual
función podría atribuírsele al sintagma pobladores de
la calle, con el que se identifica a los damnificados e
indigentes en la Ley de Vivienda y Hábitat del año 2000,
expresión a la que se suman al menos dos más entre 2010
y 2011: grupo organizado con necesidad de vivienda y
ocupante para la dignificación del pueblo. Estas
designaciones se originan luego de que, a causa de las
lluvias, numerosas personas tomaron por la fuerza
espacios que nos les pertenecían para habitarlos. Otro
eufemismo que comparte algunos semas con los
mencionados, individuos en situación de calle, nombra a
quienes hace algunos años se conocían como indigentes,
mendigos o vikingos. Si se trata de menores, se les
identifica como niñas o niños en situación de calle.
El tema económico también se presta al empleo de
eufemismos. Manuel Caballero, en 1989a, durante el
segundo mandato de Carlos Andrés Pérez, hace mención del
empleo de expresiones eufemísticas, a las que denomina
“el lenguaje de la democracia”, para encubrir la
situación reinante en el país. Al respecto escribe:
“resulta de mal gusto hablar de carestía, especulación,
precios por las nubes (…), lo correcto es hablar de
8
‘liberación de precios’. ‘Desempleo’ es una palabrota
(…) propongo que se le sustituya por ‘tendencias
recesivas’”. En otro texto de igual tenor afirma: “nos
empeñamos en llamar de una manera lo que queremos llamar
de otra”. Alude, específicamente, al vocablo
“reducción”, referido a la deuda externa, y manifiesta:
“insistimos en hablar de reducir la deuda cuando lo que
queremos es dejar de pagarla” y finaliza con la
siguiente sentencia: “Mientras sigamos hablando nuestro
propio lenguaje ningún banquero nos entenderá”
(Caballero, 1989b). Un tercer trabajo del mismo autor
plantea: “Adoro el lenguaje de los economistas. Hasta
ahora, no he encontrado ninguno mejor para llamar las
cosas con el nombre diametralmente opuesto al que les
corresponde.” (1989c).
En los textos precitados, Caballero, con marcada
ironía, critica frases emitidas por personeros del
gobierno y del empresariado en los años 80,
contextualizándolas. Trasciende y supera los límites de
la noticia que originó sus artículos al interpretar los
hechos apoyándose en el análisis de las palabras para
deconstruir el sentido del mundo que gobierno y
empresarios intentan imponer (Adrián, 2002). Una
propiedad de la ironía, aprovechada al máximo por el
historiador, reside en restituir “el sentido político
9
que subyace en todo acto de nominación” (Martínez, 2005.
p.33). Otra, no menos importante, se asocia al juego
reconstructivo en el que esta figura retórica hace uso
del vocabulario adelgazándolo “hasta el punto de
convertirlo en significante puro” (Martínez, loc.cit.).
Como conclusión, Manuel Caballero asevera que
pareciera querérsele atribuir al lenguaje la
responsabilidad de la crisis y que el uso de eufemismos
resulta una vía para tranquilizar conciencias por la
propiedad que tienen para afirmar algo “sin decirlo y al
mismo tiempo diciéndolo” (Ducrot, 1986).
Años después, el presidente Rafael Caldera (1994),
en su segundo gobierno, se dirige a potenciales
inversionistas describiendo la situación financiera del
país de la siguiente manera: “el sistema financiero
estaba afectado de grave enfermedad”, “circunstancias
adversas que atravesamos”, “situación difícil”,
“desajuste en la situación económica y fiscal difícil de
enfrentar”. En primer lugar se observa una metáfora
médica, recurso de uso frecuente cuando se quiere
acelerar las acciones o medidas a tomar. Los restantes
ejemplos evidencian que pese a lo inestable de la
economía venezolana (bancos intervenidos, bajos precios
del petróleo, alta inflación), el mandatario atenúa la
10
descripción recurriendo a términos difusos, esquivos. Un
lenguaje más directo no resultaba adecuado si la idea
era promover la inversión en el país.
Sin salirnos del área económica, en enero del año
2010, el gobierno decidió que el precio del dólar
variaría de 2.15 a 4.30 bolívares fuertes. La prensa
reseñó lo ocurrido como una devaluación del bolívar. Las
voces oficiales, ministros del gabinete económico y
otros funcionarios, así como la red de medios públicos,
optaron por el término “ajuste”, que encubre el hecho
cierto de la depreciación del signo monetario venezolano
así como las consecuencias derivadas de esta decisión.
La muestra aludida representa un pequeño repertorio
para ilustrar el carácter eufemístico del discurso
político, una demostración de que en este ámbito los
eufemismos sustituyen el significado real por una cadena
retórica que tiende a conservar “algunas señas
identificatorias” que lo rememoran (Ramoneda, 1999). En
virtud de ello, el lenguaje se torna vago e
indeterminado, pleno de palabras “multiacentuales,
imprecisas y engañosas que, dada su falta de concreción,
sirven para todo tipo de propósitos” (Martínez, 2005).
La manía nominalista explicada por Rigoberto Lanz (2011)
como el ejercicio de “maromas lingüísticas” que intentan
11
reemplazar los contenidos sustantivos porque “a falta de
sustancia, buenos son nombres”.
Además de los eufemismos, otra estrategia de
nominación, la resemantización, consiste en cambiar la
acepción de vocablos conocidos. Se le asignan
significados nuevos a términos ya existentes. Los mismos
nombres asociados a otros referentes, o, en palabras de
Martínez (2005), “una serie de significantes
‘ordinarios’ que pugnan por llenarse de otros
contenidos” (p.26). Con estos juegos de lenguaje que
intentan alejarse, bien de los usos normativos bien de
los más frecuentes o familiares, se dispone de los
significantes para resignificar lo político. Un buen
ejemplo de ello, a partir de 1999, se tiene en la jerga
militar, en la que algunos vocablos se han ido alejando
del referente real. Para ratificarlo enumeremos sólo
algunos: desde 1998, las campañas electorales se conocen
como plan de ataque y las elecciones como batallas,
guerras, luchas y combates; soldado, además del
presidente, se ha vuelto una designación válida para
cualquier ciudadano militante del PSUV. Asimismo ocurre
con los términos escuadra, batallón, pelotón, patrulla,
empleados para dar nombre a los distintos grupos que se
encargan de organizar “a la tropa buena, que es el
pueblo” (Chávez, 2006). En la nación venezolana,
12
palabras como enemigo, no pertenecen al ámbito de la
guerra: con este sustantivo se identifica a quienes se
oponen al proyecto del actual presidente. En ocasiones,
sucede que se desplaza una voz por otra como ocurrió con
oligarca, cuyo lugar lo ocupa ahora el término burgués.
Cambio que al decir de algunos fue sugerido a Hugo
Chávez luego de hacerle ver que muy lejos estaban de la
condición de oligarcas los estudiantes y otros grupos
sociales a quienes él calificaba de ese modo.
La efectividad de estrategias como esta se
evidencia cuando ese discurso se impone y modifica los
imaginarios sociales. Se trata, como señala Fair (2010),
de “la lucha por y para el discurso” que persigue
transformar la realidad existente, de la función
constitutiva de las palabras en la conformación de lo
que se ha dado en llamar realidad social. Desde la
perspectiva del proyecto del presidente Chávez, este
discurso forma parte de la construcción de una hegemonía
emancipadora. Quienes se ubican en la acera del frente,
parafraseando a Laclau (1996), conciben estos procesos
políticos de nominación como el resultado de la lógica
del significante vacío.
El renombrar constituye otro proceso de
ocultamiento propio de las prácticas discursivas de la
13
política. Consiste, según lo indica Forster (2009), en
redefinir y reinterpretar los lenguajes y conceptos
políticos. Explica este autor que algunas veces
renombrar implica sólo un cambio de matices,
modificaciones imperceptibles, mínimas, que parecen no
dejar marcas, mientras que en otras ocasiones hay
cambios dramáticos, tanto en el sentido como en el
contenido de lo nombrado. Si se asume que las palabras
carecen de significados inherentes, el análisis del
renombrar exige contextualizarlas.
En 1951, Mario Briceño Iragorry criticaba “la
anarquía y desagregación mental” así como la
superficialidad con que se discutía sobre el llamado
bachillerato o nuevo liceo, y sentenciaba: “desde el
código de Soublette donde adquirieron cuerpo las ideas
de Vargas, hasta los últimos estatutos han jugado un
papel primordial las simples palabras”. Se han
“inventado y suprimido estudios y nombres creyendo cada
quien en su terreno ser el creador de la cultura. En
Caracas, la vieja y prestigiosa escuela politécnica se
desarticuló, para ser en parte absorbida por el Colegio
Federal de Varones que luego se llamó Liceo de Caracas,
hasta recibir por último el egregio nombre de Liceo
Andrés Bello, no sin haber corrido riesgo de llamarse
Liceo Descartes” (p.64). Y continúa: “cada ministro ha
14
arremetido contra los signos anteriores. (…). Nuestra
Universidad, en la rama de las matemáticas, otorgó
sucesivamente títulos de doctor en Filosofía, doctor en
Ciencias exactas, ingeniero, doctor en Ciencias Físicas
y Matemáticas, a los graduandos en Ingeniería. Todo se
intenta mudar. En la Escuela de Derecho se quiso llamar
Memoria de Graduación a la clásica tesis de grado. Lejos
de modificarse la técnica y hacer de ella una verdadera
expresión universitaria, se buscó darle otro nombre. Y
eso es progresar.”
Hemos querido traer las palabras de Briceño
Iragorry, porque nos parece que ilustran parte de lo que
se ha venido planteando acerca del nombrar y renombrar.
Adicionalmente, el hecho de estar referidas a hechos
ocurridos a mediados del siglo XX demuestra que la
citada práctica tiene antecedentes en nuestra historia y
en nuestras costumbres. Se suceden unos nombres tras
otros sin aparente justificación, sólo por decisiones
individuales de los funcionarios de turno. Transcurrido
más de medio siglo, la crítica del trujillano tiene
vigencia.
Desde 1998, Hugo Chávez, primero en su condición de
candidato, luego de presidente, se ha dedicado a
rebautizar casi todo. La reseña siguiente recoge una
15
parte significativa de dicho proceso que comenzó con el
cambio de nombre del país, que pasó de ser Venezuela a
llamarse República Bolivariana de Venezuela.
Adicionalmente, se reconoce como bolivarianos a quienes
están con la revolución y como antibolivarianos a los
que no. A decir de Germán Flores (2009), bolivariano
dejó de ser un adjetivo relativo a Bolívar, “ahora es de
Chávez. Una escuela bolivariana no es del estado Bolívar
ni donde enseñan mejor la doctrina de Bolívar, no. Es
una escuela donde se imparte la ideología de Chávez”.
Asimismo, se ha modificado el nombre de plazas, parques
y efemérides: el Parque del Este Rómulo Betancourt pasó
a conocerse como Francisco de Miranda y el del Oeste
dejó de ser Jóvito Villalba y recibió el nombre de Alí
Primera. Más allá de Caracas, en el estado Carabobo, el
parque Fernando Peñalver se denominó Negra Hipólita, en
homenaje a una de las nodrizas de El Libertador. El
cerro El Ávila, ícono de la ciudad capital, es el
Guaraira Repano, nombre con que lo conocieron nuestros
indígenas precolombinos. A la urbanización Menca de
Leoni, bautizada de ese modo en homenaje a la esposa del
presidente Raúl Leoni, se le denominó 27 de Febrero, en
alusión a las protestas que un día como ese se llevaron
a cabo para reclamar por el incremento de los pasajes
desde Guarenas hasta Caracas, hecho que Chávez ha
16
reivindicado como el germen de su proceso político.
También han sido renombradas efemérides como el 12 de
octubre, antiguo Día de la Raza, que se conoce ahora
como Día de la Resistencia Indígena, en reconocimiento a
la actitud de defensa de su territorio que se le
atribuye a las etnias que poblaban la región antes de la
llegada de los conquistadores y colonizadores (Tabuas,
2009). También en materia de organismos públicos abundan
los casos: los Ministerios de Educación, Sanidad,
Justicia se transformaron en Ministerios del Poder
Popular para… y se han decretado cargos tan sonoros como
el de Ministro de Estado para la transformación
revolucionaria de la Gran Caracas, término que bien
puede erigirse en ejemplo de lo que Peri Rossi (1978)
define como “retórica vacua u ornamental”.
En párrafos precedentes se ha mencionado la
necesidad de contextualizar los nombres para entender el
propósito de esta estrategia léxica, lo que haremos a
continuación.
Desde que el presidente Hugo Chávez ganó las
elecciones de 1998, propuso llevar a cabo una Asamblea
Constituyente con el propósito de redactar una nueva
Carta Magna. Esa idea cristalizó en 1999 y para el mes
de diciembre de ese año la Constitución se sometió a
17
referéndum y se aprobó. Una consecuencia de ese hecho
fue el inicio de una periodización de la historia de
Venezuela cuyo rasgo más relevante consistió en separar
lo que el discurso oficial llama la cuarta república de
la quinta república, entendiendo que la primera abarca
el lapso comprendido entre 1961, fecha de la anterior
Constitución, y 1999, año en el que se aprobó la que
está vigente. De allí en adelante, como se ha expresado,
el nombre del país, de los entes públicos, escuelas,
regiones geográficas e incluso grupos políticos y
gremios profesionales asumió el adjetivo bolivariano. Y
la sociedad venezolana entera se dicotomizó: se es o no
bolivariano.
Pero, ¿realmente los nuevos nombres se corresponden
con otras realidades?, ¿cuál es el propósito del
renombramiento? ¿y el silencio o “no nombrar”?
Laureano Márquez, politólogo, en entrevista
publicada en el diario El Nacional, analiza este asunto
desde dos perspectivas: la del oficialismo y la de los
disidentes. “Chávez renombra las cosas porque quiere
demostrar que es un segundo momento de Independencia; o
sea, que ha habido dos grandes momentos en la historia
venezolana: Bolívar y él” (2010, p.4). Y continúa,
“Chávez pone nombres a una Venezuela que es distinta a
18
la anterior, esa es la imagen que nos quiere vender”
(Ibid). El cambio de nombres tendría como objetivo
modelar una realidad diferente a la que existía. Pasamos
de una democracia representativa a una democracia
participativa y protagónica, del capitalismo del siglo
XX al socialismo del XXI. Lo que no exhibe el adjetivo
bolivariano ostenta el de socialista. Alcaldías,
preescolares, escuelas, liceos y universidades asumieron
la condición de bolivarianas; el INCE (INCES), los
hipermercados Éxito (COMERSO) y PDVSA (PDVSO), deben
incorporar en sus siglas la identificación de
socialistas. Se trata de lo que Umberto Eco (2008)
denomina expresiones lingüísticas con equivalencias
connotativas sustentadas en palabras que estimulan
asociaciones y reacciones emotivas. Sólo eso.
Continuando con las afirmaciones de Márquez, quien
explica los hechos en términos binarios, el renombrar de
la oposición atiende a la necesidad de evitar problemas.
Consiste en una forma de autocensura que se expresa en
un cambio simbólico de palabras para poder expresarse.
Una muestra representativa se halla en los nombres que
se le han asignado al presidente Hugo Chávez, muchos de
cuales enmascaran la realidad reveladoramente: Esteban
de Jesús, Chacumbele, Agapito, héroe del museo militar,
primer locutor de la república, presimiente, el de los
19
pies ligeros, Esteban Dido Zeabarón, el innombrable…
Desconocer sus referentes y el contexto en que han sido
proferidos dificultaría su comprensión e impediría
aprehender el tono irónico que subyace tras ellos. Lo
mismo ocurre con otro espacio en el que abundan los
nuevos nombres, el de la prensa y sus titulares, muchos
de los cuales exigen la activa participación del
receptor. Vaya una muestra tomada del periódico TalCual:
Demasiada Burrocracia, Recadivi (Recadi más Cadivi), La
Remienda (Reforma con Enmienda), Globobsesión,
Sociabismo (socialismo más abismo)…
Lejos de la apreciación dicotómica de Márquez
figura la omisión, en el entendido de que “basta con no
nombrar las cosas para que estas desaparezcan” (Peri
Rossi, 1978). Ejemplo emblemático, el de la inseguridad,
que al no ser aludida por funcionario alguno durante los
últimos diez años deja de tener presencia pública y se
invisibiliza. Esto es, ante la abundancia de eufemismos
y los nuevos significados de viejas voces, hállase el
silencio.
Vemos, pues, que los modos de nombrar, renombrar y
omitir la realidad apuntan directamente a la transmisión
e imposición de imaginarios, representaciones y modelos
mentales de las élites discursivas; van dirigidos,
20
intencionalmente, a la cognición de los ciudadanos para
imponerles su ideología. Parafraseando a Van Dijk
(2004), el poder moderno es discursivo. Por tal motivo,
se requiere educar discursivamente a la población para
que no esté a expensas de los contenidos que portan los
mensajes de quienes controlan el discurso público, sean
de uno u otro lado. Promover el desarrollo de
estrategias de disenso discursivo y de resistencia
contra la dominación discursiva, constituye un reto de
los docentes. Propiciar la deconstrucción del discurso
ilegítimo, que es todo aquel que encubre formas de
desigualdad social y favorece los intereses de grupos
dominantes en detrimento de quienes no tienen el mismo
acceso al discurso público. Tener consciencia de que
quienes hegemonizan el discurso público pretenden
controlar la mente y las acciones de la gente.
Por ello, deseamos reiterar la intención de estas
páginas: en vista de que el discurso político es el
espacio donde se lleva a cabo la lucha por el poder, en
vista de que tiene entre sus propósitos modificar las
posturas e intenciones de sus receptores para que asuman
las de quienes detentan el poder, y en vista de que el
lenguaje porta ideologías cuya finalidad consiste en
transmitir modelos mentales que contribuyen a la
dominación o que favorecen la liberación, insistimos en
21
la necesidad de desarrollar la conciencia discursiva en
el entorno académico y más allá de él, en aras de
alcanzar la tolerancia, la integración social y el
enriquecimiento del debate público, y de no aceptar
acríticamente los modelos mentales que se pretenden
imponer sólo con el cambio de un puñado de voces.
La academia no es únicamente investigación, también
cubre las áreas de docencia y extensión. Estas últimas,
apoyadas en la primera, podrían facilitar la tarea de
llevar los estudios del discurso fuera de las aulas para
contribuir con la formación de una ciudadanía crítica,
imprescindible en estos tiempos. Y que sean las
palabras, esas que “describen, conjeturan, inventan,
ordenan, saludan, mienten, reniegan, rezan, preguntan…”
(Bueno, s.f.), la ruta a seguir para acometer, junto con
nuestros alumnos, pero extramuros, la tarea aquí
propuesta.
Referencias
Adrián, T. (2002). La lengua, lugar del debate yconfrontación de subjetividades. Ponencia presentadaen el ENDIL XXI.Andrade, R. (2004) . Fermentum. Nº 39 pag. 28.
Barrera, A. (2010, enero, 31). Escuálidos. El Nacional. Sietedías. p.7.
22
Barrera, A. (2012, febrero, 05). Vivir con subtítulos. ElNacional. Siete días. p.7.
Betancourt, R. (1945a,b). Discursos luego del golpe deestado de 1945. (mimeo)
Betancourt, R. (1968). 5 años de gobierno democrático. En:Rómulo Betancourt. Selección de escritos políticos. NaudySuárez Figueroa (Comp. 2006). (385-395). Caracas: FundaciónRómulo Betancourt.
Briceño Iragorry, M. (2004) (1951). Mensaje sin destino.
Caracas: Monte Ávila. p.64.
Brodsky, P. (s.f.). El uso político del eufemismo en la jergapolítica nazi: de la exclusión de la lengua al exterminio delos sujetos. (mimeo).
Bueno, J.M. (s.f.) Es extraño vivir con las palabras.
Caballero, M. (1989a, marzo 11).Modere su lenguaje
presidente. El Nacional. P. C-1.
Caballero, M. (1989b, junio 24). Su mismo lenguaje. El
Nacional. P. C-1.
Caballero, M. (1989c, julio 20). Un menú de dieta. El
Nacional. P. C-1.
Cadenas, R. (1985). En torno al lenguaje. Caracas: UCV.
Caldera, R. (1994). Intervención en la cena con
inversionistas americanos y consejo de empresarios
venezolanos en Estados Unidos. [Documento en línea]
23
Disponible: http://www.convergencia.org.ve/discursos/?id=9
[Consulta: 2005, mayo 17].
Chamizo, P. (2004, marzo). La función social y cognitiva del
eufemismo y del disfemismo. Panace@. Vol. V, Nº 15. Pags. 41-
51.
Chávez, H. (1999). Discurso de toma de posesión en el
Congreso de la República. (mimeo).
Chávez, H. (2006). Discurso el 15 de diciembre luego de haber
ganado la reelección. (mimeo).
Chávez, H. (1999). Discurso de toma de posesión en el
Congreso Nacional. [Documento en línea] Disponible:
http://www.analitica.com/biblioteca/hchavez [Consulta: 2007,
noviembre 01].
Ducrot, O. (1986). El decir y lo dicho. Polifonía de la
enunciación. Barcelona: Paidós.
Eco, U. (2008). Decir casi lo mismo. Barcelona: Lumen.
Fair, H. (2010). La lucha de las palabras es la (actual)
lucha de clases. Razón y palabra. Primera revista electrónica
en América Latina especializada en Comunicación. Nº 73.
www.razonypalabra.org.mx).
24
Flores, G. (2009, noviembre 22). La primera batalla que hay
que ganarle a Chávez es la del idioma. Entrevista concedida a
Mireya Tabuas. El Nacional. Siete Días. p.4.
Forster, R. (2009). Crisis del neoliberalismo y nuevos
desafíos político culturales. La batalla por la
resignificación de las palabras. Disponible:
http://www.elargentino.com/impresion.aspx?Id=26936 [Consulta:
2010, octubre 15].
Gallud, E. (2005). El eufemismo como instrumento de
manipulación social. Revista comunicación y hombre. Nº 1.
pags. 121-129.
Grice, H. (1979). Logique et conversation. Communications,
30. Paris, Seuil.
Gómez, M. (2005). Los sustitutos eufemísticos y la claridad
del texto informativo. Estudios sobre el mensaje
periodístico. Nº 11. Pags. 309-327.
González, V. (2007). Palabras en la guerra. (mimeografiado).
Lanz, R. (2011, noviembre 13). La manía nominalista. El
Nacional. Opinión. p.8.
Martínez de A., Iñaki (2005). Usar la palabra política en
vano. Blasfemia, parodia e ironía como reapropiaciones de lo
político. Foro Interno. Nº 5. p.24.
25
Márquez, L. (2010, septiembre 5). La viveza nos impide
progresar como nación. (Entrevista realizada por Tal Levy).
El Nacional. Siete días. p.4.
Martos, J. (2008). Discurso totalitario y procesos de
ocultación de la verdad: Desde el análisis de V. Klemperer
hasta la unificación. En: Los recursos de la mentira:
lenguajes y textos. (Eds. Leonarda Trapassi y José Javier
Martos). Barcelona: Anthropos.
Peri Rossi, C. (1978, noviembre 11). Lengua y política.
Triunfo. Nº 824. p. 74.
Ramoneda, J. (1999). Después de la pasión política. Madrid:
Taurus. p.233.
Tabuas, M. (2009, febrero 1). El Nacional. Siete Días. p.4.
Van Dijk, (2009). Discurso y poder. Barcelona: Gedisa.
26