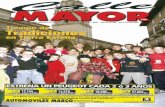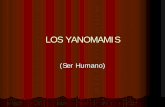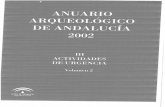Del no a la guerra a los indignados: los debates sobre el espacio público en las movilizaciones en...
Transcript of Del no a la guerra a los indignados: los debates sobre el espacio público en las movilizaciones en...
185
cApítuLo 8
dEL ‘no A LA guErrA’ A Los ‘indignAdos’: Los dEbAtEs sobrE EL EspAcio púbLico En LAs MoviLizAcionEs En LA cALLE
pEdro LiMÓn LÓpEz*
1. INTRODUCCIóN: ESPACIOS qUE IMPORTAN
El 15 de mayo de 2011, miles de personas ocuparon la Puerta del Sol de Madrid en protesta contra la gestión de la crisis, la corrupción, y el sistema de partidos. Se configuraron como distintos grupos indignados contra la situación de inestabili-dad, incertidumbre e insolvencia general, pero sobre todo tanto estudiantes como jubilados, trabajadores, empleados y parados exigieron un espacio en el que plantear sus reivindica-ciones. Había nacido el 15M, cuyo legado principal ha sido hacer de la calle un espacio de deliberación política, y de la Puerta del Sol, un espacio simbólico de referencia pública.
El espacio es una palabra que invoca a bote pronto una distancia física o una representación cartográfica, quizás tam-bién un imaginario insonoro, vacío, remoto, a millones de años luz del presente, del aquí y el ahora, de ese nuestro espacio familiar o lugar. Pero el espacio (y el tiempo) es algo más que la mera distancia o la medición geométrica: el espacio es también un momento, constituye una parte imprescindible de nuestro itinerario cotidiano y un elemento irrenunciable de las inte-racciones sociales1. Tiende a representarse sobre imágenes, y a
186
construirse y modificarse mediante la práctica. El espacio es, pues, constituido como una serie de relaciones sociales, a par-tir de diferentes formas de actuar a través del mismo, de repre-sentarlo, de percibirlo, de proyectarlo… Los espacios sociales y políticos son construidos, reconstruidos, articulados, signifi-cados, olvidados, asimétricos y, fundamentalmente, transfor-mados. Pero no desaparecen de manera espontánea ni se des-vanecen en el aire: son parte de la realidad social y siempre están ahí, alterándose en función de su práctica.
A la hora de imaginarlo, quizás esto nos pueda parecer un tanto abstracto, pero la cosa cambia rápidamente si pensamos en ejemplos concretos de espacios sociales y políticos con una importancia diaria que, precisamente por su cotidianidad, pode-mos no apreciar: la plaza que se utiliza como punto de encuentro y reunión, un bar, el centro de trabajo, la habitación de casa, la iglesia, el itinerario que hacemos todos los días para ir y venir del trabajo, de la compra, del colegio… Por supuesto, están también los espacios institucionales u oficialmente públicos: las cámaras legislativas de los diferentes niveles territoriales del Estado, las Administraciones públicas, los centros de Gobierno, las sedes de los partidos políticos y los sindicatos, etc.
Todos funcionan como ámbitos de deliberación, debate y articulación de propuestas políticas: obviamente, el reconoci-miento y el eco mediático que tienen las propuestas realizadas en una asamblea informal de barrio no son las mismas que la sesión de control del Congreso de los Diputados. Pero, en la medida en que las formas de articular los lugares de lo político desde las protestas en la calle se hacen más presentes frente a la consideración del espacio público como meramente institucio-nal, hasta el punto de erigirse como puntos de referencias algu-nos espacios simbólicos inicialmente poco significativos. La noción de lo que es (y debe ser) el espacio público se resque-braja, iniciándose un debate desde los cimientos de la repre-sentación y la praxis política.
El presente capítulo pretende analizar cómo han evolucio-nado las protestas políticas en Madrid en la última década, y en
187
qué medida las mismas han interactuado con otras formas de comprender y actuar el espacio público. En este caso, las movi-lizaciones se producen en el contexto de la implementación de políticas públicas regionales elaboradas a partir del 11-S que han ido desplazando hacia otros lugares, cuando no han elimi-nado por completo, la posibilidad de participar políticamente o de manera pública en numerosos lugares regulados por dicha normativa.
También se mostrará el impacto de esta oposición en el debate sobre lo que se consideran ámbitos públicos y, funda-mentalmente, alrededor de qué se entiende por un espacio político legítimo. Como se verá, los significados del espacio público se han expandido, resultando de las tensiones y con-troversias generadas entre diferentes formas de entender el mismo.
Finalmente, el texto propone una revisión de algunas de las premisas políticas asumidas (y producidas) por las Ciencias Sociales en lo relativo a los movimientos de protesta y la acción social, así como a los lugares de la representación política o las posibilidades futuras de profundizar la participación democrá-tica y las reivindicaciones políticas.
2. ESPACIO PúBLICO Y MOVIMIENTOS SOCIALES EN EL MADRID POST 11-S
El concepto de espacio público es uno de los más controverti-dos tanto en el ámbito académico como en el político. La ambi-güedad del término, siempre a medio camino entre lo común y lo institucional, ha supuesto una importante carencia dentro de la reflexión social y política. La consolidación de los Estados-Nación en la Europa del siglo XIX inició la separación entre los espacios de socialización y de actuación política, distinguién-dose las esferas privada y pública en función de la regulación a que cada una era sujeta: lo público era lo que quedaba en manos del Estado y lo privado lo que estaba fuera del mismo.
188
La expansión funcional del Estado de Bienestar culminó la separación nítida entre ambas esferas, y lo que se consideraba como espacio público fue absorbiendo cada vez más terreno social y político, aunque entendido desde una perspectiva exclusivamente institucional.
Hasta ese momento, más o menos a mediados de la década de los años sesenta del siglo XX, la noción de espacio público se vinculaba casi exclusivamente con la de ciudadanía, y ambos con el Estado y el espacio institucional, normalizándose el vínculo entre espacio público-instituciones estatales y dejando fuera de juego la reflexión sobre las posibilidades de existencia de otros espacios públicos. A ello contribuirá también el rol desempeñado por las Ciencias Sociales, puesto que apenas se ha desarrollado investigación alguna que palie la poca atención que se presta a la interacción entre el espacio y los movimientos sociales (MMSS), así como a los lugares específicos donde apa-recen y se articulan los mismos. La “conversión” de la sociedad en Estado2 supuso igualmente dar por buenos los ámbitos ins-titucionales como únicos espacios públicos y de lo político: se estudiaron partidos, sindicatos, parlamentos o entes locales. Por supuesto, los espacios públicos correspondían en exclusiva a los lugares de participación en el Estado (por ejemplo, a través de las elecciones) o a aquellos que contaban con su consenti-miento (una manifestación concreta). Pero no incorporaban a otros actores sociales o políticos, que no eran considerados como parte o como actuantes dentro del espacio público.
Todo ello cambió con la irrupción en la escena política de los denominados nuevos movimientos sociales a mediados de la década de los sesenta. Porque estos nuevos actores políticos presionaban por el reconocimiento de otros espacios públicos políticos que iban más allá (o más acá) del Estado central, como podían ser los espacios de la ciudad (los movimientos sociales urbanos), el planeta entero (algunos movimientos ecologistas), los espacios domésticos (el movimiento feminista) o los espa-cios de privacidad e identidad sexual (los movimientos por los derechos de identidad).
189
Según el enfoque histórico aquí aceptado, este proceso de transformación de la consideración de los espacios en la puesta en práctica de protestas políticas tiene un antecedente mundial en los movimientos revolucionarios de 1968. El cuestiona-miento del Estado como espacio político dominante no se pro-dujo solo desde el ámbito académico o institucional, sino que provino de la reivindicación desde otros espacios sociales de su condición política, como en tales imaginarios globales lanzados por los movimientos ecologistas o la mirada al espacio domés-tico y de intimidad desplegada por los movimientos feministas y los de identidad sexual respectivamente.
Sin embargo y de forma contraria a lo que pudiera pen-sarse, aquello no dio pie tanto a una expansión inmediata de los espacios políticos, cuanto a una reducción de la presencia de un tipo de actor político dentro del Estado: el movimiento obrero.
Así, una década después de la irrupción de estos nuevos espacios, los derechos sociales fueron reconocidos para, poste-riormente, ver cómo han ido recortándose (y con ellos el Estado de bienestar) desde los años ochenta sin que por ello los Es -tados renuncien a otras competencias como nombrar, regular y sancionar lo que se considera espacio público, con una posi-ción muy por encima de lo que defienden otros sujetos políti-cos. Esto se agudizaría en el contexto español, debido al desme-surado protagonismo de determinadas instituciones públicas por encima de otras formas de participación, como sucedió con el reconocimiento constitucional de los partidos políticos y de los sindicatos, por un lado, y con la cooptación por parte de es -tos de diversos grupos procedentes de otros espacios de dispu-ta política, especialmente el movimiento vecinal.
A pesar de ello, las pugnas por los espacios políticos han sido crecientes desde mediados de los años ochenta, tanto lide-radas por nuevos movimientos sociales (por ejemplo, las protes-tas del ecologismo contra las centrales nucleares o del movi-miento pacifista contra la OTAN), como aquellas que se han organizado por agrupaciones de distinto origen, pero siempre
190
con una crítica creciente sobre el control del Estado sobre la denominación y diseño de los ámbitos políticos.
Frente a estas movilizaciones, los Gobiernos suelen recla-mar para sí y para el Parlamento, para las asambleas y consisto-rios locales y regionales, y, en definitiva, para las diferentes instituciones oficiales, la legitimidad y la exclusividad del espacio público, aunque las formas de hacerlo difieren según el contexto. Una de las formas más influyentes que ha tenido un desarrollo más exhaustivo han sido las normativas pro-mulgadas por distintos organismos públicos, sea a través de la ley, ordenanzas, órdenes, acuerdos, etc., que legislan sobre espacios públicos y sobre lo público y lo político de modo simultáneo al modo en que las movilizaciones expanden estos lugares políticos.
El caso madrileño es paradigmático de esta tensión y diá-logo entre formas de construir y concebir el espacio público, que se ha visto transformado por la legislación y la retórica ofi-cial, haciendo de su concepción algo dependiente de la regula-ción normativa. Esta queda sujeta al control y a la supervisión en aras del civismo, “previniendo” la apropiación espontánea o el “uso injustificado” del espacio público, tal como rezan muchas de estas normas3. Todo ello implica una concepción física de dicho espacio que tiende a ser cercada o territorializa-da: calles, plazas, parques, paseos o avenidas son sujetos a un escrupuloso escrutinio por parte de las Administraciones madrileñas, utilizándolos contra la misma dinámica de protes-ta en Madrid.
Estas tendencias, crecientes desde mediados de los años noventa del siglo XX, han sido contestadas de diversas formas: a través de reapropiaciones cotidianas (callejones, áticos, etc.) o de prácticas alegales del espacio urbano. Por ejemplo, esto sucede en los casos de los Centros sociales ocupados autoges-tionados (CSOA). La apropiación de lo que luego se transforma en CSOA se hace de manera ilegal, en tanto en cuanto se ocupa una propiedad inmobiliaria ajena que, en muchos casos, es posteriormente reconocida como Centro Social. En algunos
191
casos, incluso, la propuesta alcanza procesos de una fuerte identificación barrial y estructura formas de articular una identidad política concreta, como sucede con el Patio Maravillas, en el madrileño barrio de Malasaña. Pese a ser desalojado de la calle del Acuerdo en 2010, lo que se conoce como Patio Maravillas trascendió la edificabilidad física para introducirse como espacio político alternativo, como identidad barrial, tras-ladándose como Patio Maravillas a la calle del Pez.
Y, por supuesto, las tendencias hacia el control del espacio público por parte de las instituciones han sido contestadas especialmente por diversas protestas desplegadas en las calles madrileñas, como se verá a continuación.
2.1. retando La versión oficiaL deL espacio púbLico: de La pLaza deL dos de mayo a La puerta deL soL
Considerando la protesta social como un tipo de acción colecti-va pública procedente de actores no estatales a favor de un interés común excluido de la discusión y toma de decisiones, en las siguientes páginas nos centraremos en la interacción entre esta y las medidas de la Administración en la configuración del espacio público madrileño en la última década a partir de algu-nos ejemplos.
Desde un punto de vista tipológico, podemos distinguir dos modelos de actuación a través del espacio urbano: la irrupción en el mismo como itinerario clásico y su uso como control coercitivo, por un lado, y la configuración de espa-cios simbólicos de referencia local o espacios inalienables, por otro. Dentro del primer tipo se pueden incluir las mani-festaciones tradicionales o las movilizaciones contra la gue-rra de Iraq, a favor de la vivienda digna o las convocadas por la AVT, mientras que en el segundo grupo se encuadran las acciones convocadas alrededor de la Plaza del Dos de Mayo, aquellas encabezadas por el Foro de la Familia o, finalmente, el movimiento 15M. Veremos cómo interactúan dichos movi-mientos con la normativa promulgada sobre los espacios
192
sociales y políticos y qué tipo de definición emerge sobre el espacio público.
2.1.1. La calle es nuestra: los itinerarios de la protesta y el reto al control sobre el espacio público
En el año 2003, Madrid se convirtió en el centro simbólico de la protesta en el ámbito estatal. Por un lado, porque debido a la capitalidad madrileña, tuvieron lugar numerosas protestas en forma de “marcha” que se convocaron como ruta hacia distin-tos lugares de la capital, como sucedió en los casos del hundi-miento del petrolero Prestige y el movimiento Nunca Mais, o los debates sobre el Plan Hidrológico Nacional. Por otro lado, ello fue así porque las protestas contra la guerra de Iraq se articula-ron en forma de convocatoria estatal (y europea) desde Madrid. Con independencia de si estas manifestaciones constituían la primera gran concentración global o no, hay que destacar la ocupación de espacios y su visibilización, el reto al espacio ins-titucional desde un espacio público y publicitado desde la calle, una tendencia que se impondrá sucesivamente y cuyo efecto se multiplica exponencialmente en paralelo a la expansión de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, sin importar el rango de los espacios ocupados. Así, la noche que concluía la manifestación del 20 de marzo de 2003 los manifes-tantes ocupaban la Castellana y llegaban casi hasta la calle Génova, al tiempo que fueron concentrándose frente a la embajada de Estados Unidos y la sede del Partido Popular. En términos generales, en aquel momento se incrementó la parti-cipación en acciones directas, en el asociacionismo o en las manifestaciones, duplicándose las cifras de implicados en las mismas en el intervalo de 2002 a 2004.
Apenas un año después, tras el caos informativo, el silen-cio y la manipulación consciente del Gobierno conservador en los días que siguieron a los atentados del 11-M, el 13 de marzo se articuló una protesta ante la sede del PP en la calle Génova de Madrid, en plena jornada de reflexión electoral. Se trató de una
193
convocatoria que se convertiría en herencia posterior: el dónde se protesta implicaba el cómo. Es decir, la única forma de vin-dicar el espacio público era hacerlo visible a través de su pre-sencia: hacer del espacio algo vivo, en lugar de un contenedor por donde transitar.
Después de las movilizaciones contra la guerra de Iraq y las elecciones generales de 2004, el Gobierno del PSOE dio paso a una desmovilización de la protesta callejera, que coincidió con el mayor incremento registrado en los últimos quince años en torno a la confianza política y las expectativas de Gobierno.
No obstante, este repunte en la confianza política devino en un descrédito progresivo ante las medidas legislativas imple-mentadas a instancias del Gobierno. Asimismo, el desplome de las expectativas sociales, en caída libre por debajo de indicado-res registrados una década anterior, se manifestó en un incre-mento creciente de la protesta como forma de participación política; un mecanismo de contestación que iría creciendo desde entonces.
Frente a los cambios legislativos que iban convirtiendo el espacio público en algo cada vez más especializado y dominado por la esfera institucional4, la calle emergió no solo como esce-nario de la protesta, sino como centro de actividad colectiva e imaginario de la misma, sobre todo en los casos del problema de la vivienda y del terrorismo. Así, ya desde 2003 y hasta 2006 se organizó un movimiento social que reivindicaba el derecho a una vivienda digna en España, creándose en Madrid la Plataforma por la vivienda digna (PVD) como iniciativa ciuda-dana al margen de otras posturas políticas oficiales. El proble-ma de la vivienda era considerado uno de los principales pro-blemas por parte de la ciudadanía, y la Asamblea Contra la Precariedad y por una Vivienda Digna movilizó ese consenso a través de la protesta callejera.
Como elementos significativos, destacan dos cuestiones del Movimiento por la Vivienda Digna (MVD) en Madrid: el primero es la expansión de la movilización espontánea por la ocupación de la calle como un nuevo repertorio5 de protesta
194
que implica un cuestionamiento y una redefinición del espacio público. Las movilizaciones espontáneas son una de las plas-maciones de un nuevo repertorio de acción colectiva puesto en práctica por algunos recientes movimientos sociales. Uno de los hitos de estos repertorios gira en torno al lema “apodérate de las calles” (reclaim the streets, en su versión inglesa). Esta técnica de protesta intenta diseminar un cierto caos en las ciu-dades, romper con las rutinas sociales y económicas y reapro-piarse temporalmente espacios públicos perdidos por los habi-tantes de la ciudad. Se puso en práctica por primera vez en el Reino Unido a finales de los años ochenta como una manera de protestar contra el transporte privado y la construcción de nue-vas autopistas. Rápidamente se expandió al resto del mundo, convirtiéndose en un repertorio clásico de acción de muchos acontecimientos de protesta organizados por el movimiento antiglobalización.
El MVD ha utilizado conscientemente este repertorio, tal y como se comprueba por su puesta en práctica de actuaciones teatrales y representaciones simbólicas en las calles. Estos repertorios innovadores también incluyen juegos en los espa-cios públicos en los que actores disfrazados de prisioneros arrastran la pesada carga de la vivienda como símbolo de es -clavitud o condena perpetua; shows en los que los activistas portan un ladrillo gigante, como símbolo del artículo 47 de la Constitución y de la riqueza generada por el sector de la cons-trucción; y montajes, como el de una gran casa de cartón cubierta de facturas e hipotecas, en referencia a la innacesibi-lidad de la vivienda. Estas técnicas novedosas son un claro ejemplo de la alteración del orden, aumentando la incertidum-bre acerca del tipo de respuesta que puede esperarse de las fuerzas policiales, ya que los activistas pueden estar compor-tándose de forma festiva, no agresiva y, además, no amenazan-te en cuanto a la alteración explícita del orden público se refie-re. Este tipo de repertorio, heredado de actores anteriores que fueron protagonistas en las movilizaciones contra la guerra de Iraq (como ACME, CGT, etc.) permite una movilización festiva
195
y no rutinaria que favorece la participación de los transeúntes. Además, se incrementa la incertidumbre acerca del tipo de respuesta policial, puesto que, en principio, una alteración pacífica del orden público no puede ser sancionada o reprimida del mismo modo que una vulneración violenta. Pero, sobre todo, había que considerar cómo a través de la reivindicación callejera se ampliaba la cuestión del espacio público y de los ámbitos a regular por el Estado, influidos de forma visible por el MVD.
El segundo elemento a destacar es el incremento de la espacialidad en las políticas de la policía, tendencia que ha sido constante en los ámbitos urbanos. Las sentadas convocadas en todo el Estado por parte del MVD como método de protesta, y que agruparon en Madrid a más de 12.000 personas entre el 14 de mayo y el 4 de junio de 2006, tuvieron como consecuencia un aumento exponencial de las detenciones policiales, además de las distintas cargas a discreción y barricadas armadas la noche del 28 de octubre de 20066.
En una línea más tradicional de manifestación y protesta política intensificada entre noviembre de 2005 y abril de 2011, la AVT también utilizó el espacio y los itinerarios urba-nos a lo largo del centro de Madrid para expresar sus reivin-dicaciones, llegando a convocar en la última gran marcha de protesta más de 20.000 personas. Aunque se recurría a luga-res habituales (la Plaza de Colón o la calle Génova), lo princi-pal, una vez más, era el recorrido reivindicativo a lo largo del itinerario propuesto por los organizadores. Si bien no utiliza-ban repertorios como las sentadas o las ocupaciones espontá-neas de espacios comerciales, sí se repetían los motivos lúdi-cos o festivos, al tiempo que surgían tensiones por los límites de la manifestación y el control de la misma por parte de las fuerzas policiales.
De manera similar a las convocatorias anteriores contra la guerra de Iraq o las de la vivienda digna, la AVT hizo visible la protesta en la calle como un instrumento de reivindicación política y, por ende, como una forma más de expandir o utilizar
196
el espacio público más allá de las elecciones o las reivindicacio-nes ante las cámaras legislativas.
De este modo, el diálogo o conflicto sobre lo que se consi-dera espacio público se ponía en marcha sobre el terreno, con-tinuando las prácticas de protesta iniciadas anteriormente. Con independencia de otros legados, lo principal ha sido la expansión de un repertorio de contestación construido a través de las propias reivindicaciones de los movimientos y de las sanciones del Estado: el espacio público. Más allá de si el mismo se considera en función de su control o de su capacidad de represión, la disputa por la legitimidad del espacio político supone un replanteamiento del debate por el mismo. Y, ade-más, las tensiones generadas por el control del espacio en el recorrido de las manifestaciones hacía visible una cuestión planteada por todas estas protestas en la región: ¿dónde está el límite del espacio público y quién lo controla, decidiendo hasta dónde llega?
2.1.2. La construcción de espacios simbólicos: de Malasaña al 15-M
De manera complementaria a este uso de los espacios urbanos, emergieron otros lugares como símbolos de la protesta madri-leña que se sumaron al cuestionamiento de la esfera institucio-nal como el único espacio público a tener en cuenta. Tal fue el caso de la plaza del Dos de Mayo, la plaza de Colón o la Puerta del Sol.
En el año 2002, la Asamblea de Madrid aprobó la Ley 5/2002, de 27 de junio, sobre drogodependencias y otros tras-tornos adictivos de la CAM. La medida, más conocida como Ley Antibotellón, suponía el endurecimiento de sanciones por la presencia “indebida” en el espacio público, así como concedía la posibilidad de establecer “zonas de acción prioritaria” a dis-creción del ayuntamiento y del Gobierno regional. En térmi-nos prácticos, las medidas encaminadas a prohibir el botellón fueron adoptadas por diferentes Gobiernos autonómicos y
197
municipales, y en el caso de Madrid implicó la estigmatización de un núcleo urbano de grupos sociales politizados, como era la plaza del Dos de Mayo, situada en el barrio de Malasaña. Cinco años después, en mayo de 2007, se produjeron múltiples cargas policiales en las calles del mismo barrio, cuando las fuerzas de seguridad del estado se emplearon a fondo contra movimientos políticos y asociaciones de vecinos que planteaban el derecho de uso del espacio público tanto de la plaza como del barrio. En el año 2012, con motivo del planeamiento de Asambleas en los barrios madrileños, el encuentro asambleario se celebraba en la plaza del Dos de Mayo, culminando la conversión de la misma en símbolo de la protesta regional.
Otro espacio simbólico de referencia para la protesta polí-tica lo ha constituido la Plaza de Colón, fundamentalmente para los movimientos conservadores y especialmente las moviliza-ciones convocadas contra la Ley del Aborto por el Foro de la Familia (FDF). En diciembre de 2007, decenas de miles de personas se concentraron para recibir a Benedicto XVI, salien-do de la plaza de Colón. Ese centro de convocatoria se convirtió durante los tres años siguientes en el núcleo de las concentra-ciones y el punto álgido de las protestas convocadas por el FDF en Madrid, teniendo como periodo paradigmático el año 2009 en que dicha plataforma convocó cinco manifestaciones que en su totalidad reunieron a más de 200.000 personas. Aunque el repertorio de la protesta estaba más centrado en instrumentos tradicionales de manifestación (panfletos, folletos satíricos, mar-chas de protesta, etc.), lo que se repetía como innovación era la identificación de los manifestantes con un espacio significativo de cara a la convocatoria de protesta política: la plaza de Colón, que se transformaba en un espacio público no por su condición de lugar de paso, sino por su conversión en centro de reunión e intercambio de reivindicaciones y protestas políticas.
Ese mismo año, el consistorio madrileño promulgó la Ordenanza ANM 2009/6, de 27 de febrero, de limpieza de los espacios públicos y gestión de los residuos, que supuso un pilar en lo que se refiere a restringir el uso de espacios públicos en
198
clave de higiene y civismo urbano. Pero, sobre todo, implicaba un conflicto entre los movimientos de protesta que desplegaban sus reivindicaciones de manera organizada, y las autoridades institucionales, que mediante dicha ordenanza ponía cerco a las actuaciones desplegadas por dichos movimientos, al tiempo que consideraba como espacio público aquellos escenarios e iti-nerarios controlados por los poderes públicos.
El corolario de estas tensiones por los espacios públicos llegaría con la irrupción del movimiento 15-M, a partir del 15 de mayo de 2011. Tras una serie de acampadas y ocupaciones del espacio público en la céntrica Puerta del Sol y en medio de la campaña electoral de las elecciones locales y autonómicas, cen-tenares de miles de personas ocuparon calles y plazas públicas en las ciudades españolas para protestar contra la gestión de la crisis, la corrupción política, el sistema electoral garantista de un bipartidismo de facto o la influencia de los organismos finan-cieros internacionales sobre la política económica de los paí-ses. Pero, sobre todo, se planteaba un espacio público en el que expresar sus demandas políticas.
En el caso de Madrid, las acampadas y las concentraciones populares se sucedieron en la Puerta del Sol, tomando de hecho un espacio público como es el centro neurálgico de la capital española.
A pesar de la existencia de diferentes movimientos asocia-tivos madrileños como Juventud Sin futuro, Democracia Real Ya o la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la fortaleza del 15-M residió en su capacidad de convocatoria anónima, en la legitimidad constituida sobre hechos cotidianos que tenían más que ver con significaciones de impotencia y resignación, transformadas en contestación, que con actores sociales ya constituidos. De ahí el éxito de la figura de los indignados.
Del mismo modo, estas prácticas diarias se hacían materia a través del propio espacio cotidiano y público como es la calle. Aprendiendo de las experiencias anteriores en las manifesta-ciones contra la guerra de Iraq y del MVD, los indignados sabían dónde concentrarse, en torno a qué lugares y cómo destacarlos,
199
fuese a través de acampadas en plazas públicas, alojamientos espontáneos en parques, pancartas gigantes en edificios emblemáticos de la capital o, aprovechando el movimiento, concentraciones masivas ante instituciones concretas de manera normalizada. De este modo, tanto en un plano discur-sivo (existen determinados sitios en la capital que son claves de cara a la significación mediática) como en el ámbito prác-tico de la acción colectiva (la reivindicación de una profundi-zación de la democracia y una ampliación del espacio público a través de su puesta en escena u ocupación), el espacio fue afir-mado y resignificado de manera consciente como un lugar simbólico del propio movimiento indignado, consolidando esa transformación en las prácticas de protesta madrileña. Así, la acción colectiva no solo era importante por lo que rei-vindicaba de manera mayoritaria, sino por dónde lo hacía: la profundización de la democracia deliberativa solo podría hacerse a través de su escenificación directa y de la apropiación del espacio público.
Como contraparte a este diálogo con las autoridades, la Delegación del Gobierno en Madrid endureció las intervencio-nes en estos espacios públicos, al tiempo que el Gobierno auto-nómico madrileño ha planteado la reforma de la normativa sobre los espacios públicos y el endurecimiento del Código Penal. No obstante, la triple práctica a través del espacio (como símbolo, como escenario de control coercitivo o expresivo, y como itinerario), ha significado también una intensificación de los significados del espacio público urbano y, de manera simultánea, la expansión de las posibilidades de crear o ampliar el espacio político.
2.2. recurrencias de Los movimientos sociaLes madriLeños: cuestionando eL espacio púbLico en madrid
Conforme a estas formas de contestación basadas en el control del espacio o en la identificación con espacios simbólicos, a par-tir de los movimientos contra la guerra de Iraq se generalizaron
200
dos innovaciones profundamente transformadoras de la acción colectiva: el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la organización de la protesta y la moviliza-ción simultánea de masas a escala global. Sin llegar a subesti-mar el papel del Estado dentro de los procesos de globalización, me atrevería a decir que se han producido algunos cambios importantes alrededor de este uso del espacio público y el debate acerca de la legitimidad del uso del mismo que, a su vez, nos permiten discutir y someter a revisión algunas premisas aceptadas por las instituciones académicas y políticas.
En primer lugar, las transformaciones generadas por estos usos espaciales alteran la condición del mismo Estado y las relaciones de los contendientes o los retadores con aquel. En la medida en que los nuevas tecnologías de la información y la comunicación van teniendo una presencia cada vez más impor-tante en la difusión y organización de los movimientos de pro-testa, la proyección de estos no se restringe exclusivamente a la escala local o estatal donde estos se ponen en marcha, como sucede con las interacciones entre protestas contra la guerra de Iraq (con las plataformas contra la guerra articuladas en la UE), con el MVD (a través de la Plataforma por la vivienda digna y las redes francesas), con el FDF (y algunas organizaciones católi-cas transnacionales) o entre las revueltas árabes y el 15-M. Por supuesto, la capacidad represora y legitimadora sigue mayori-tariamente en manos del Estado, pero resulta difícil defender determinados discursos para luego vulnerarlos a nivel interno, como sucede en el caso de los derechos humanos o el estado de derecho y su elusión por parte de la mayoría de los Estados.
Por otro lado, la presencia consciente no solo del espacio en la protesta (con ocupaciones, marchas, performances tea-trales, etc.), sino a través del cual esta es silenciada o desplaza-da, indica también el carácter de herramienta o técnica de con-trainsurgencia empleada por las autoridades. Y esto, a su vez, supone una paradoja: que el espacio es imaginado como un eje estructural de la protesta de manera paralela a su prohibición o delimitación por actividades, generalizándose o globalizándose
201
un encarnizado debate por el espacio público, por quiénes lo definen y por quién ostenta en última instancia su control.
Por ejemplo, en el caso del 15-M, de los indignados en Tel-Aviv, de las revueltas árabes o de Occupy Wall Street, las rela-ciones entre movimientos sociales y regímenes políticos han sido completamente diferentes, así como la violencia empleada en unos y otros casos. Pero coincidían en la necesidad de la ocupación de la calle como expresión y como práctica de que el espacio público es algo más que las instituciones oficiales. Evidentemente, los significados de ocupar el espacio público y los riesgos que entraña de cara a la represión estatal varían geográficamente, pero esa fijación por establecer o situar un espacio político popular establece redes que van más allá de las situaciones particulares. Además, está claro que la expresión colectiva en plazas públicas está directamente relacionada con cómo se pretende influir en la actuación del Estado, pero lo que une todos estos movimientos es precisamente esa utilización del espacio cotidiano, la toma de las plazas, de las calles, de los parques o de los mercados como plasmación práctica de ese otro espacio público olvidado.
Eso me lleva, en términos teóricos, a una reconsideración de algunos de los conceptos que tan a menudo se utilizan para explicar la protesta social, especialmente las nociones de repertorio, de acción colectiva y del mismo movimiento social. Cualquier acción colectiva (toda conducta) se da en el espacio. Es más, se produce en un espacio y un tiempo concretos, aten-diendo a distintas historias y rutinas cotidianas y a diferentes relaciones con otros espacios y escalas de actuación social. Los repertorios de contestación son “procesos relativamente deli-berados de elección que incluyen lo que los contendientes saben hacer y lo que esperan los oponentes que hagan” (Iglesias Turrión, 2005: 59). Esto es, son habilidades culturales aprendi-das por diferentes agentes sociales que ven restringida su capa-cidad de acción colectiva por los límites de ese mismo aprendi-zaje. Cuando los vínculos simbólicos desarrollados con los lugares son significativos y emotivos —haciéndolos inalienables,
202
inefables y, en virtud de su carácter íntimo, incorruptibles e inapelables— se produce un sentido del lugar que vincula a los participantes en las protestas en torno a dichos lugares. Esto es lo que sucede con el espacio en relación a los repertorios de acción colectiva. Por definición, los espacios sociales son rela-cionales, con un carácter colectivo que se practica e imagina a diario. Cuando, desde diferentes administraciones se promul-gan determinadas políticas territoriales contra estos lugares, que a su vez son reclamados como núcleos de identificación y como lugares significativos para movimientos o plataformas de acción colectiva, se sientan las bases para la discusión del espa-cio público. Y si, finalmente, existe una difusión cada vez mayor del uso consciente del espacio como instrumento de la protes-ta, entonces la misma disputa produce el espacio público en la puesta en práctica de las reivindicaciones. Además, pone de manifiesto las diferentes concepciones del mismo según qué agentes sociales sean y dependiendo de sus relaciones de fuer-zas (bien mediante la legislación, concentraciones colectivas, acampadas o marchas reiteradas); pero, sobre todo, expresa muy claramente la hipótesis aquí esbozada. Esto es, que la exis-tencia de conflictos por el control o delimitación de determi-nados espacios socio-políticos supone, a su vez, contestar, reproducir o cuestionar los espacios públicos políticos asumi-dos como dominantes o como legítimos.
El “sentido común” o hegemonía sobre lo que se entiende por espacio público lo proporciona la pugna por el mismo, pero sobre todo lo generan las dinámicas de socialización cotidiana. Existen diferentes actores influyentes en la organización de tales procesos de acción colectiva, pero también parece claro que el espacio social explica en este caso muchas cosas no acla-radas por otras perspectivas, como es la protesta masiva en paralelo al descenso de la militancia en partidos políticos o sindicatos o, por otro lado, el crecimiento de ocupaciones de manera simultánea al incremento de las compras de vivienda. Aquí emergen dos cuestiones de calado estructural: en primer lugar, el repertorio no es solo una “técnica” de protesta, sino un
203
conjunto de prácticas que abarca más posibilidades materiales y discursivas. Los movimientos sociales cuestionan el Estado como espacio político dominante a través de la visibilización de otros espacios políticos; es decir, de la producción de espacio a partir de lugares cotidianos: repertorios que la gente construye en el día a día. En segundo lugar, lo que hace que existan protes-tas o insurrecciones no son solo formas más o menos formales de militancia sino tiene que ver también con cómo se construyen los espacios-tiempo de pugna y el simbolismo del espacio público. Y, pese a que apoderarse de la calle pueda ser una tendencia más o menos global, qué calles, plazas o barrios se ‘ocupan’ sigue sien-do una cuestión sujeta a la singularidad del discurso, de las prác-ticas y de las estructuras locales o, incluso, estatales.
Por consiguiente, justamente en su condición de aprendi-zaje en redefinición constante atravesado por la práctica —mediante su performatividad—, la actuación de las protestas políticas en la región ha terminado por consolidar el espacio como una herramienta (simbólica y material) clave de la acción colectiva.
3. CONCLUSIóN: TRANSFORMANDO EL ESPACIO, ALTERANDO PERSPECTIVAS
He tratado de mostrar la influencia del espacio en la articula-ción de la protesta urbana en Madrid, identificando un cambio en torno al debate por la definición y utilización del espacio público. Frente a las nociones del espacio público procedentes del reconocimiento legal e institucional que establecen una concepción del mismo como un espacio geométrico y sometido a fragmentación y control constante, se proyectan otras que tienen que ver con la socialización cotidiana y con la acción colectiva en la propia calle, así como algunas relacionadas con las necesidades sociales.
A tenor de los casos examinados en torno a las manifesta-ciones contra la guerra de Iraq, la represión en la Plaza del Dos
204
de Mayo, el MVD, las convocatorias del Foro de la Familia y las de Los indignados, lo que se considera espacio público es el Parlamento tanto como la calle, tanto más cuanto más se visibiliza esta como lugar social de pugna desde la cual dis-putar diferentes sentidos de lo político. Así, si lo que consi-deramos espacio público emana del debate entre diferentes grupos sociales que hablan desde su postura dentro del mismo, no resulta difícil ver cómo, pese a lo dicho por algu-nas versiones, el espacio público se habría visto expandido en lugar de reducido: cuanto más se fragmenta y sanciona el uso político de diferentes espacios públicos, más lugares son convertidos en símbolos de la lucha política, extendiéndose los mismos.
La espacialización consciente de las prácticas contestata-rias no solo ha enfrentado las políticas de policía del Estado, sino que nos obliga a revisar algunas de las premisas teóricas en torno a los movimientos sociales. Vincular el espacio al reper-torio de acción colectiva solo es posible si comprendemos el repertorio como una práctica, un aprendizaje cultural que habilita y restringe de cara a la protesta, así como estructura los itinerarios y recursos cotidianos, volviéndolo un símbolo de socialización. Y, si este se articula conscientemente como un espacio-tiempo, un lugar de enunciación por derecho propio, entonces ese repertorio espacial se conforma de acuerdo a un sentido del lugar particular. Entiendo que ese sentido del Lugar, comprendido como un sentimiento específico emanado de la experiencia cotidiana, determina en buena medida la imagina-ción sobre el espacio público: aprender y reconocer como pro-pios ciertos itinerarios y lugares a través de la protesta los convierte en espacios de reivindicación política y, por ende, en espacios públicos.
En este sentido, reitero lo dicho: hay un momento en la evolución histórica de los repertorios de acción colectiva donde lo importante no es exclusivamente el quién, sino el dónde, lo que a su vez modifica la percepción sobre la legitimidad de los actores y los lugares dominantes de lo político. El repertorio
205
tradicional de contestación tenía un eje común: el Estado, así como los actores, imaginarios, representaciones y objetivos que tienen lugar en el seno del mismo. Las manifestaciones, barricadas, marchas, etc., hacían referencia a conflictos gene-ralmente observados o que se miraban en clave estatal, aunque muchos no fueran tal. Y ello tenía también cierta traducción mirando a los agentes sociales presentes: sindicatos, partidos, grupos de interés, etc., actores institucionales en definitiva. Cuando, desde 1968, esos espacios dominantes son cuestiona-dos a través de la multiplicación exponencial de espacios de poder (y su visibilidad), el espacio ya no es un escenario en que se manifiestan determinados agentes sociales, sino un elemen-to activo en el cuestionamiento de las escalas socio-políticas, un instrumento en manos de grupos sociales relacionados en diferentes espacios sociales. Para ser ilustrativos, podemos afirmar que cuando un sindicato reconocido institucionalmen-te sale a la calle lo hace para exigir determinadas medidas al Estado. Pero cuando diferentes sujetos políticos no identifica-dos con el Estado toman u ocupan las calles se produce una alteración de la trayectoria estatal moderna: lo importante no es qué hacer, sino dónde hacerlo, de modo que se conquiste al Estado la legitimidad del espacio público.
Por supuesto, eso no significa que el Estado ya no importe; esté vacío de poder o sea presa de las instituciones financieras globales. Los movimientos sociales, incluidos los llamados nuevos movimientos sociales siguen teniendo una relación nece-saria con el Estado, fundamentalmente para exigir reconoci-miento político y, si se consigue, influir en las políticas públi-cas. No se niegan las intersecciones entre escalas políticas, pero el Estado no se termina como escala de disputa política. Por otra parte, me parece excesivo el peso que se le da, en térmi-nos generales, a la decadencia del Estado en la globalización. Si es por referencia autóctona, el Estado español nunca ha tenido demasiada autonomía en esa capacidad de producción política, económica, jurídica o militar. Podemos retrotraer-nos apenas un siglo y analizar si hoy, cualesquiera sean las
206
consecuencias, el Estado es un actor político más poderoso o no. Otra cosa es si los procesos de globalización han influido en las transformaciones del Estado, entre otras cosas porque esos mismos procesos de globalización han sido generados, produ-cidos y garantizados precisamente por los Estados, aunque, obviamente, esto es una simplificación. No por todos los Estados; igual que no todos pierden poder; igual que no se vacían todos; igual que no todos dejan de ser un referente para los movimientos sociales. Habrá que ver qué movimientos, qué Estados, en qué situación… La mayoría de movimientos socia-les se manifiesta ante o frente a Estados e instituciones concre-tas, y más si anhelan algún tipo de reconocimiento o concesión legal. Pero la quiebra del vínculo entre soberanía y territoriali-dad hace que ya no sea la única posibilidad para pensar los procesos políticos, transformando otras escalas en imaginarios posibles y discutiendo los espacios públicos por parte de gru-pos sociales concretos. Ello, a su vez, nos lleva a cuestionarnos hasta qué punto serán capaces las instituciones públicas de admitir nuevos actores que transformen y expandan esa consi-deración del espacio público.
Por otro lado, a tenor de lo dicho, es imposible no recono-cer la capacidad política de múltiples actores informales o de grupos y personas que, de forma cotidiana o a través de organi-zaciones colectivas de distinto calado, influyen de manera coti-diana, contestando o reproduciendo determinadas estructuras sociales y normativas que definan un ámbito como espacio público o no. Precisamente, la percepción de que las institucio-nes representativas permanecen impasibles a las demandas ciudadanas constituye muchas veces la motivación para ampliar la participación, los mecanismos de intervención y socializa-ción política, los espacios públicos o las relaciones entre la ciudadanía y los poderes públicos.
Y esto supone, finalmente, un replanteamiento de la potencialidad de estos actores cotidianos de cara a la profundi-zación democrática, así como en su consideración por el análi-sis sociopolítico. Con independencia de si llevan un carné de
207
afiliado sindical o de partido, si se le considera militante dentro de ciertas organizaciones reconocidas institucional-mente o si desde la academia se les califica como movimien-tos sociales.
notas
* Pedro Limón López es licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración y máster en Ciencia Política por la UCM, es candidato a doctor por dicha univer-sidad. Becario del Ministerio de Educación del Programa de FPU, sus principa-les líneas de investigación son: geografía política y urbana, geopolítica, movimientos sociales y estructuración, práctica socio-espacial.
1. Puede encontrarse una exposición sistemática de las visiones del espacio en Ciencias Sociales en la obra de Johnston, Gregory y Smith (2000: 197).
2. Este es uno de los postulados perniciosos que ha heredado la Ciencia Social actual de la del siglo XIX, y consiste en la asumir sin más de que los Estados engloban o “contienen” sociedades enteras, sin hacer mención específica de a qué nos referimos. Por ejemplo, es muy común hablar de “sociedad española”; pero no lo es tanto hablar de “sociedades” en plural, y mucho menos hablar de sociedades más allá de los límites de las instituciones formales. La crítica fun-damental, siguiendo a Tilly, es que gran parte de la reflexión académica diera por buena esta asociación cuando, viéndolo desde un punto de vista científico no tiene ninguna base más que un juicio previo basado en la ciudadanía como único vínculo o la capacidad infraestructural del Estado, excluyendo otros vín-culos sociales y políticos.
3. Como medidas más significativas podemos señalar: la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del Gobierno local, que en su Título X (“De grandes municipios”) establece una concentración de potestades en la administración municipal y, más concretamente, en la figura del Alcalde, culminado en la Ley 22/2006, de 4 de julio, de capitalidad y régimen especial de Madrid; la Ordenanza Municipal de Policía Urbana y Gobierno de la Villa de Madrid de 1948, que sigue vigente a excepción de modifica, que restringe la libertad de expresión y manifestación públicas; la Ordenanza ANM 2009/6, de 27 de febrero, de limpieza de los espacios públicos y gestión de los residuos, que supone un pilar en lo que se refiere a restringir el uso de espacios públicos en clave de “higiene y civismo urbano”; la Ley 15/1997, de 25 junio, de ordena-ción de actividades feriales de la CAM, y la Ley 17/1997, de 4 de julio, de espec-táculos públicos y actividades recreativas de la CAM, ambas encaminadas a prescribir “una adecuada utilización del ocio” y a proscribir una “apropiación indebida del espacio público”; y, finalmente, la Ley 5/2002, de 27 de junio, sobre drogodependencias y otros trastornos adictivos de la CAM, más conocida como Ley Antibotellón, que supone el endurecimiento de las sanciones por presencia indebida en el espacio público (por ejemplo, en el caso de la mendi-cidad), así como la posibilidad de establecer “zonas de acción prioritaria” a discreción del ayuntamiento y del Gobierno regional, mediante las cuales pue-den establecer prevenciones, sanciones y represiones por el uso de determinadas áreas del espacio urbano madrileño.
208
4. En lo que respecta a la especialización de actividades en el espacio público, son relevantes la Ley 15/1997, de 25 junio, de ordenación de actividades feriales de la CAM, y la Ley 17/1997, de 4 de julio, de espectáculos públicos y actividades recreativas de la CAM, ambas encaminadas a prescribir “una adecuada utiliza-ción del ocio” y a proscribir una “apropiación indebida del espacio público”. En cuanto a la concentración institucional de potestades, la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del Gobierno local, que en su Título X (“De grandes municipios”) establece una concentración de potestades en la administración municipal y, más concretamente, en la figura del Alcalde, culminado en la Ley 22/2006, de 4 de julio, de capitalidad y régimen especial de Madrid, continuando con la normativa establecida por la Ordenanza Municipal de Policía Urbana y Gobierno de la Villa de Madrid de 1948, que sigue vigente a excepción de modificación por acuerdos parciales, y que restringe la libertad de expresión y manifestación públicas
5. El repertorio de contestación es un concepto acuñado por Charles Tilly, que se refiere a ello como una serie de procesos relativamente deliberados de elección que incluyen lo que los contendientes saben hacer y lo que esperan los oponen-tes que hagan. Esto es, son habilidades culturales aprendidas por diferentes agentes sociales que ven restringida su capacidad de acción colectiva por los límites de ese mismo aprendizaje. Simplificando mucho, serían las “técnicas” de protesta: el repertorio de contestación clásica sería, por ejemplo, las barri-cadas desplegadas por el movimiento obrero que fueron adoptadas por otros movimientos sociales.
6. La cifra de detenidos pasó de uno a una docena en las sentadas anteriormente fechadas, si bien la prensa terminó destacando la violencia empleada por la actuación policial a raíz de las cargas llevadas a cabo el 26 de mayo, tal como se muestra en el artículo de El País, “V de violencia”.
bibLiografía
AguilAr Fernández, s. y Fernández gibAJA, A. (2010): “El movimiento por la vivienda digna en España o el porqué del fracaso de una propuesta con amplia base social”, Revista Internacional de Sociología, vol. 68, nº. 3, pp. 679-704.
erreJón, i. (2011): “Pateando el tablero: el 15-M como discurso contrahegemónico”, Encrucijadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales, ISSN: 2174 6753, vol. 1, nº. 2, pp. 120-145.
iglesiAs turrión, P. (2005): “Un nuevo poder en las calles. Repertorios de acción colectiva del movimiento global en Europa. De Seattle a Madrid”, Política y Socie-dad, vol. 42, nº 2, pp. 63-93.
Johnston, r. J., gregory, d. y sMith, d. (2000): Diccionario Akal de Geografía humana, Akal, Madrid.
tilly, C. (2002): “Repertorios de acción contestataria en Gran Bretaña (1758-1834)”, en Traugott, M. (coord.), Protesta social, Barcelona, Hacer.