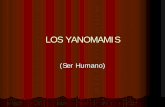De la tradición oral a la escrita entre los músicos ciegos españoles: los sistemas...
Transcript of De la tradición oral a la escrita entre los músicos ciegos españoles: los sistemas...
REVISTAde MUSICOLOGÍA
Vol. XXXII No 2 2009 MadridISSN: 0210-1459
Colabora:
Centro deDocumentaciónMusicalde Andalucía
S E P A R ATAde la
DE LA TRADICIÓN ORAL A LA ESCRITAENTRE LOS MÚSICOS CIEGOS ESPAÑOLES:
LOS SISTEMAS MUSICOGRÁFICOSDE GABRIEL ABREU Y PEDRO LLORENS
Revista de Musicología, XXXII, 2 (2009) Esther BURGOS BORDONAUUniversidad Complutense de Madrid
Resumen: La realidad musicográfica entre la población ciega española de principios delsiglo XIX era bastante precaria hasta que comenzaron a aparecer los primeros sistemas regla-dos de escritura musical comprensibles por las personas ciegas. La tradición y la enseñanzamusical habían hecho realidad lo que comúnmente se conoce por transmisión oral y eran pocoslos músicos ciegos que podían avanzar en el estudio y plasmación de la música. Aunqueexistieron algunos intentos por parte de músicos innovadores, no fue hasta la llegada del códigoen 6 puntos de Louis Braille, cuando los músicos ciegos empezaron a ver la luz. Si el siste-ma Braille fue, muchos años después de haberse inventado, mundialmente reconocido, en elcaso español hubo dos excelentes maestros e inventores de sistemas musicográficos alterna-tivos al francés. Las figuras de Gabriel Abreu y Pedro Llorens merecen un lugar de honoren la educación musical de los ciegos españoles de finales del siglo XIX y principios del XX.Expondremos cómo el sistema Abreu, basado en el de Braille, sirvió exclusivamente para lamúsica mientras que el de Llorens fue un código totalmente diferente, tanto de planteamientocomo de forma, apto para la música, literatura y los números. Ambos sistemas convivierondurante muchos años en nuestro país y ayudaron a la instrucción de generaciones de músi-cos ciegos.
Palabras clave: Gabriel Abreu, Pedro Llorens, musicografía, signografía, sistemaBraille, sistema Abreu, sistema Llorens, Colegio Nacional de Sordomudos y deCiegos.
152 ESTHER BURGOS BORDONAU
SPANISH BLIND MUSICIANS AND THE EVOLUTION FROM THE ORAL TO THEWRITTEN TRADITION: THE MUSICOGRAPHIC SYSTEMS OF GABRIELABREU AND PEDRO LLORENS
Abstract: Spanish blind musicians were largely unable to read music until the firstsystems of music notation for the blind began to appear during the early-nineteenthcentury. Tradition and music training for the blind were based on what was com-monly known as the «oral transmission» and only a few blind musicians could goon to study and notate music. Although several musicians made certain innovativeattempts, it was not until Louis Braille’s six-dot code that blind musicians began tosee the light. While many years after its invention the Braille system was embracedall over the world, in Spain two excellent masters invented their own music nota-tion systems as an alternative to the French code. The names of Gabriel Abreu andPedro Llorens deserve a place of honor in the music education of the blind in Spainduring the late-nineteenth and early-twentieth centuries. This article shows howAbreu’s system, based on Braille’s, was exclusively designed for music while Llo-rens’s was a completely different code, both in its conception and form, and couldbe used for teaching music as well as literature and mathematics. Both systems co-existed for a long time in Spain and helped teach many generations of blind musi-cians.
Keywords: Gabriel Abreu, Pedro Llorens, musicography, symbology, Braille sys-tem, Abreu system, Llorens system, National School for the Deaf and Dumb and forthe Blind.
Hablar de tradición oral en el ámbito musical es algo comúnmenteaceptado. Ya desde la antigüedad sabemos que tanto las melodías comolos ritmos pasaban de generación en generación a través de este siste-ma. Y así fue durante siglos –al igual que con la poesía y otros génerosliterarios– como pudo sobrevivir una parte del patrimonio cultural. Espor todos conocido el enorme impacto que supuso, a finales del siglo XV,la invención de la imprenta. El nuevo invento no sólo iba a permitir lareproducción masiva de obras literarias sino que, tiempo después, per-mitiría también la reproducción de obras musicales gracias a los prime-ros tipos musicales de Petrucci. Pero no vamos a hacer un repaso de laimprenta musical en esta comunicación, sino que vamos a señalar laimportancia tan grande que para los músicos ciegos siguió teniendo latradición oral hasta mediados del siglo XIX, momento en el cual pode-mos afirmar que llegó la imprenta para este grupo.
Ha sido el estudio continuado de la enseñanza musical al colectivociego lo que nos llevó a entender que una gran mayoría de las personascon ceguera, anteriores a 1850, habían aprendido la música (como cual-
153DE LA TRADICIÓN ORAL A LA ESCRITA ENTRE LOS MÚSICOS CIEGOS...
quier otra disciplina) de oído y de memoria. Y esto fue así hasta enton-ces e incluso podríamos afirmar que se veía como algo «normal». Tam-bién hubo músicos ciegos, posteriores a esta fecha, que aprendieron igual-mente de oído aunque en número mucho menor que los que habíanrecibido instrucción. Las enormes posibilidades que los nuevos sistemasofrecían dieron sin duda un enorme vuelco en la educación general delas personas ciegas, y no sólo en el ámbito de lo musical.
Igual que la invención de la imprenta supuso una auténtica revolu-ción en el mundo por lo que realizar tiradas de libros significaba, la for-malización del sistema Braille y su implantación como código válido parala lectura y escritura entre las personas ciegas fue otro acontecimientotambién importante. Esto sucedía en torno a 1854 en Francia, veinticin-co años después de que Louis Braille concibiera el sistema e intentara,una y otra vez, mostrarlo y presentarse ante todos como el inventor delmismo a pesar de que lo estaba haciendo en su propia patria. Años des-pués de que Francia reconociera y aceptara el sistema de seis puntos deBraille, otras naciones de Europa lo adoptaron, algunas incluso entradoya el siglo XX. El hecho de que se aceptara el código de Braille como elúnico y válido para la comunicación entre las personas ciegas no supu-so que se llegara a un acuerdo en términos de signografía musical. Nohay que olvidar que el sistema es válido no sólo para la literatura sinotambién para las matemáticas y para la música, por lo que cada una deestas disciplinas necesita de sus propios signos y códigos específicos.Todavía hoy se reúnen periódicamente comités de expertos para revisar,ampliar y mejorar la signografía musical Braille.
Sirva todo este preámbulo para explicar que la tradición oral ha sidouna constante en la vida de las personas con ceguera, especialmente entrelos músicos, pues no contaron con otros medios o sistemas para trans-mitir sus conocimientos hasta la llegada del código de Braille y de otrossimilares. Se puede afirmar que a partir del momento en el que las per-sonas ciegas contaron con sistemas aptos para la lectura y escritura –tantode letras como de signos musicales– sus vidas y profesiones dieron unimportante giro.
Los dos sistemas musicográficos que vamos a explicar a continuación,fueron genuinos de España, contemporáneos del sistema de Braille–ambos basados en éste aunque con sus respectivas particularidades– einventados por maestros de música españoles.
Gabriel Abreu Castaño (1834-1881), natural de Madrid y ciego desdesus primeros días de vida, aprendió desde niño a leer y escribir gracias
154 ESTHER BURGOS BORDONAU
al apoyo de su padre primero y de los maestros después. Abreu proce-día de una familia balear de comerciantes, es decir, clase media acomo-dada. Tuvo una buena infancia muy apoyada por el entorno familiar.Gabriel demostró desde niño dotes para la música así como una vivainteligencia e inquietud intelectual. Sus primeros años de educación co-rrieron a cargo del padre, vinculado al mundo del libro y las editoria-les, así como del célebre maestro Juan Manuel Ballesteros, médico, pe-dagogo y uno de los impulsores del Colegio de Sordomudos y Ciegosde Madrid. Ballesteros había viajado a Francia y era conocedor del sis-tema Braille. A su regreso a España empezó a enseñarlo tímidamente enel Colegio siendo Gabriel uno de los primeros alumnos en aprenderlo.
Compatibilizó los estudios del colegio con clases de música en elConservatorio Superior de Madrid. Allí recibió lecciones de los maestrosJosé Pinilla, Antonio Aguado, Vicente Galiana e Hilarión Eslava entreotros. Todos ellos enseñaron música «de oído» a Gabriel pues descono-cían método alguno. No obstante, los progresos de Gabriel fueron nota-bles y no sólo aprendió el código Braille con su maestro Ballesteros sinoque además se interesó pronto por la musicografía.
Su inquieto carácter unido a su habilidad mental y manual le condu-jo a investigar más y a inventar su propio código musicográfico basán-dose en el del genial francés. En un primer momento, Abreu inventódiversas tablas y regletas que facilitaban la escritura a sus semejantes y,tras comprobar la funcionalidad de éstas, se puso manos a la obra en eldiseño del nuevo código musical. Desarrolló modelos de tablas de cor-cho para representar el universo musical inventando modelos de pen-tagramas, representando las cinco líneas y las separaciones entre com-pases, tipos metálicos para las figuras etc. Aunque dicha representaciónno era exactamente igual a lo que un vidente podría reconocer –era pre-ciso conocer de antemano los signos y los tipos– ya anunciaba lo que seestaba gestando. Con los años perfeccionaría su sistema con la particu-laridad de añadir dos puntos más al código signográfico.
En 1854, Gabriel Abreu comenzó su trayectoria como profesor demúsica en el Colegio Nacional de Sordomudos y Ciegos de Madrid. Unavez tuvo el sistema listo y apto para ser enseñado, lo puso en prácticacon sus alumnos del colegio. Abreu ya había hecho más de una demos-tración ante los profesores del Conservatorio de Madrid que habíanquedado altamente impresionados por la eficacia del método hasta elpunto de sugerirle que solicitara la patente del mismo. En este sentidole ayudaron con la emisión de informes favorables y finalmente la pro-
155DE LA TRADICIÓN ORAL A LA ESCRITA ENTRE LOS MÚSICOS CIEGOS...
pia reina Isabel II le concedería el privilegio de inventor de su sistema,más conocido como: Sistema de escribir la música en puntos de relieve. Co-rría el año de 1856.
Fig. 1. Sistema de escribir la música en puntos de relieve… 1856. Un ejemplar de dicha obra seencuentra en el archivo de la Biblioteca del Conservatorio Superior de Música de Madrid.
156 ESTHER BURGOS BORDONAU
Como ya hemos explicado en estudios anteriores1, la musicografía deAbreu se basó en el sistema de Braille sólo que ampliando el número depuntos en dos más. En lugar de utilizar los seis puntos del sistema Brai-lle (26 = 63) que ofrecía 63 combinaciones posibles de signos –más el ca-jetín en blanco o vacío–, Abreu consiguió con ocho puntos (28 = 256) in-crementar bastante las combinaciones de signos, de manera que ningunanota, figura o matiz quedara impreciso o dudoso. El sistema permitíaescribir todos los signos musicales sin necesidad de duplicar o repetirsignos. Cada sonido contaba pues con su correspondiente signo. Hastala fecha, el sistema musicográfico de Braille permitía representar todoslos signos musicales con diversas combinaciones y modificaciones (a veceseran necesarias dos o tres combinaciones para representar un sonido) perola gran aportación de Abreu fue la de dotar a cada signo de su corres-pondiente combinación sin necesidad de complicar más de lo necesarioel proceso.
En lugar de disponer de dos columnas de tres puntos cada una, pen-só en dos columnas de cuatro puntos a los que renombró de forma dife-rente a como se denominan los puntos en el sistema convencional deBraille. Abreu nombra los puntos siguiendo un orden horizontal de arribaabajo, es decir, puntos 1-2 (a los dos de la primera fila de arriba), pun-tos 3-4 (a los de la segunda), puntos 5-6 (a los de la tercera) y 7-8 (a losde la cuarta).
Esta denominación distaba de la común y la que después utilizaríanlos músicos ciegos. Lo común era nombrar los puntos como se hacía enel sistema de Braille, es decir, 1-2-3 (a los de la columna de la izquierda)y 4-5-6 (a los de la derecha), siguiendo un orden vertical. Por último, elañadido de los puntos finales (el 7-8 de Abreu), se redenominaría de otramanera entre los músicos ciegos que usaran este sistema y a la vez elBraille, reservando a estos últimos los dos puntos de abajo (el 4 y el 8).
Otra importante novedad fue la de reservar los cuatro puntos supe-riores para representar las notas musicales y los cuatro inferiores paralos valores o figuras. Al igual que en la escritura en tinta, cada sílaba seescribiría tras su nota correspondiente, cuestión que en el Sistema Brai-lle no es del todo posible o, al menos, no de una forma tan clara comomediante el sistema de Abreu. Como en el sistema de Braille, Abreu partióde la letra «d» para representar al sonido Do y así sucesivamente hasta
1. Véanse los trabajos publicados por la autora de este mismo texto en 2004, 2005 y 2008que se recogen al final del artículo.
157DE LA TRADICIÓN ORAL A LA ESCRITA ENTRE LOS MÚSICOS CIEGOS...
la letra «j» para representar el Si. En cuanto a las figuras, se indicabancon combinaciones de letras en los cuatro puntos inferiores; por ejem-plo la figura redonda era la letra «d» abajo (puntos 3, 7 y 8), la figuracorchea era la «c» abajo (puntos 4 y 8), etc.
El sistema musicográfico de Gabriel Abreu fue muy claro y preciso ypermitió a los músicos ciegos leer con bastante rapidez. Tan sólo eracriticado por algunos por la lentitud a la hora de escribirlo, a pesar delos incontables esfuerzos que Abreu realizó en la elaboración de regle-tas y punzones aptos para su escritura. Desde el preciso momento en elque Abreu lo dio a conocer, empezó a enseñarlo, especialmente en elColegio de Sordomudos y Ciegos de Madrid, donde era profesor. Fuemuy bien acogido por los alumnos que lo aprendieron simultáneamen-te al código Braille.
El sistema de Abreu sólo tuvo aplicación musical pero hay que reco-nocerle el mérito de haber estado bastante acertado para aquello que fueconcebido. Si hay algo que siempre resultó incontestable de este siste-ma fue su precisión. Estuvo vigente en el Colegio de Madrid hasta me-diados del siglo XX, es decir, cien años después de su invención. Toda-vía músicos mayores de hoy en día confiesan haber estudiado en su niñezcon este sistema y todos coinciden en señalar sus ventajas sobre el siste-ma francés.
En resumen, el sistema musicográfico de Gabriel Abreu fue muy útily bienvenido y la mejor prueba de ello fue su utilización durante casiun siglo aunque no es mucho el volumen de repertorio musical que haquedado en este sistema2.
El otro gran código musicográfico que vamos a exponer es el de Pe-dro Llorens y Llatchós, profesor de música vidente, contemporáneo deAbreu y de Braille, de la Escuela Municipal de Música de Barcelona.Como sus colegas ciegos, sintió la necesidad de inventar su propio sis-tema musicográfico muy distinto de los anteriores. Llorens conociómuchos de los sistemas de puntos vigentes en aquel entonces (décadade los años 30 y 40 del siglo XIX) pero, sin embargo, apostó por un mé-todo consistente en el trazado de caracteres del alfabeto romano mezcla-dos con otros signos y rayas verticales, horizontales y oblicuas. Podríadecirse que su sistema fue una simplificación del alfabeto común pero
2. La biblioteca musical de la ONCE posee algunas obras en sistema Abreu. En nuestraintervención del anterior Congreso Nacional de Musicología (Oviedo, 2004) ya dimos noticiade estos fondos. Véase BURGOS BORDONAU, Esther: «El patrimonio musical de la Biblioteca dela ONCE». Revista de Musicología, XXVIII, 1 (2005), pp. 257-268.
158 ESTHER BURGOS BORDONAU
con la supresión de algunos signos (aquellos que causaran más confu-sión al ciego) y la adición de otros. A diferencia del código de Abreu,Llorens sí que inventó un código para la literatura, otro para la músicay también para la representación de los números. En este sentido, suinvento fue más lejos que el de Abreu y también fue más ambicioso.
Lo primero que llama la atención del sistema de Llorens es la utiliza-ción de unos caracteres que resultan fácilmente comprensibles por cual-quier persona de vista. Este hecho fue muy criticado –no tanto en su díacomo a posteriori, recordemos los sistemas de caracteres en relieve deValentin Haüy y otros– pero es lógico tratándose de un profesor viden-te que creía que eran los ciegos quienes debían aproximarse al mundode los de vista y no al contrario, creencia esta que le valió muchas ene-mistades.
Tanto durante su invención como en el momento de hacerlo público(1855) y de ponerlo en práctica con los alumnos (1856), Llorens contó conel visto bueno de sus superiores así como de algún relevante maestro de
Fig. 2. Pauta, regletas y punzones utilizados para la escritura del sistema de Llorens. Ejemplo tomado de su obra: Nuevo Sistema para la instrucción de los ciegos... Barcelona, 1857, p. 22.
159DE LA TRADICIÓN ORAL A LA ESCRITA ENTRE LOS MÚSICOS CIEGOS...
ciegos, como se demostró por las palabras de Juan Manuel Ballesteros3.Para el código musicográfico utilizó exclusivamente líneas.
Llorens creía firmemente en las ventajas de la descomposición delsigno en todas sus partes y defendía que si éstas se conocían bien y sepresentaban perfectamente agrupadas, no habría nunca lugar para elerror. Igualmente pasaba con sus regletas de escritura. Era prácticamen-te imposible confundirse en la escritura de un signo. Su sistema era ex-traordinariamente preciso y la pauta o rejilla con que se escribía, muyfiable. Otra ventaja frente a los sistemas de puntos era que conociendola escritura de la letra se podía saber, casi de inmediato, la escritura dela música, cosa que no era posible con los sistemas de puntos.
3. El profesor Ballesteros, maestro del Colegio Nacional de Sordomudos y Ciegos de Ma-drid le felicitaba en un oficio de fecha 20-X-1860 por el envío de su nuevo invento (pautas yregletas) así como por la aplicación de este código para la música.
Fig. 3. Regleta utilizada parala escritura del sistema de Llo-rens. Ejemplo tomado de suobra: Ventajas é inconvenientesde los sistemas de escritura idea-dos para uso de los ciegos... Bar-celona, 1865, p. 57.
El maestro Llorens fue un defensor a ultranza de los signos conven-cionales pues entendía que éstos eran más fáciles de aprehender por laspersonas ciegas. Pensaba que los códigos de puntos embotaban la inte-ligencia tras un largo tiempo de descifrarlos mientras que los sistemascombinados como el suyo –letras y líneas– ayudaban al intelecto a des-cifrar mejor el mensaje contenido. Véase pues cómo concibió la repre-sentación de las siete notas musicales.
Fig. 4. Ejemplo tomado de su obra: Ventajas é inconvenientes de lossistemas de escritura ideados para uso de los ciegos... Barcelona, 1865,
p. 36.
160 ESTHER BURGOS BORDONAU
Era una simple descomposición que era útil para identificar cadasonido. Por ejemplo los sonidos Do y Fa eran iguales salvo que apare-cen invertidos. En cuanto a las notas, Re y Mi, también se presentan igua-les excepto que las coloca en distintas alturas –apréciese aquí la utilidadde los cajetines del Braille–. Por último, los sonidos Sol, La y Si resulta-ban siempre inconfundibles.
Muchos otros signos fueron necesarios para la representación de valo-res, alteraciones, matices, etc. Con puntos se representaban los acordes, lossostenidos simples y dobles, las síncopas y las figuras. Las claves, signosde adorno, articulaciones, coronas o calderones, fines de parte (con o sinrepetición), se indicaban por medio de líneas o líneas y puntos combina-dos y el compás y el tempo, con cifras y letras comunes a los videntes.
Fig. 5. Ejemplo tomado de su obra: Nuevo Sistema para la instrucción de los ciegos...Barcelona, 1857, p. 22.
161DE LA TRADICIÓN ORAL A LA ESCRITA ENTRE LOS MÚSICOS CIEGOS...
Para indicar los cambios de octava se valió de signos especiales queprecedían a la nota, como en otros sistemas de puntos. Estos signos, queson combinaciones en Braille, son los que suplantan al pentagrama entodos los sistemas de escritura en relieve.
Fig. 6. Ejemplo tomado de su obra: Ventajas é inconvenientes delos sistemas de escritura ideados para uso de los ciegos... Barcelona,
1865, p. 47.
La tonalidad o alteraciones de la armadura de la clave se indicabamediante el tono y el modo dados con la nota fundamental o tónica. Laalteración que le correspondiera con un punto o sin él, según fuera na-tural o accidentada, mayor o menor. Así, sólo con dos signos, el ciegoera capaz de reconocer enseguida estos dos aspectos de la música a in-terpretar. Esto era bien distinto de los sistemas Braille y Abreu pueséstos indicaban el número total de alteraciones que afectaban al tono (sinindicar cuáles eran las notas afectadas). Llorens se defendía diciendo queal no indicarse, habría que conocerlas de cualquier manera y por tantorevisar el escrito en su totalidad. Puestos a tener que revisar todo, eramucho más simple y fácil dar de antemano el tono y el modo con sólodos signos. Una información rápidamente captada sería más inmediatade entender y de retener. Su sistema presentaba pues una rapidez difí-cil de competir con los códigos de puntos que siempre requerían de unanálisis previo a la interpretación.
Para probarlo, Llorens se permitió hacer algunas demostraciones enlas que sus alumnos realizaban una especie de «repentización» para elcanto, no así, claro está para la ejecución de un instrumento aunquedefendió siempre que se aprendía más rápidamente y con más eficaciaque en los otros sistemas de puntos en relieve.
162 ESTHER BURGOS BORDONAU
Aunque el sistema musicográfico fue inventado en 1855, puesto enpráctica un año más tarde y publicado en 1857, sabemos que se mantu-vo vigente en la Escuela Municipal de Barcelona al menos hasta 1918,momento en el cual se desechó completamente para ser suplantado porel Braille. Durante todos aquellos años, tanto el propio inventor y maestromusical de la Escuela como sus discípulos y seguidores, siguieron utili-zando el código Llorens sin menosprecio del conocimiento y uso del sis-tema Braille. El profesor Llorens fallecía en los últimos años del siglo XIX
y su sistema todavía perduró dos décadas más.
Fig. 7. Portada del Nuevo Sistema para la instrucción de los ciegos... Bar-celona, 1857. Un ejemplar de dicha obra se encuentra en los fondos
de archivo de la Residencia de Estudiantes del CSIC, Madrid.
163DE LA TRADICIÓN ORAL A LA ESCRITA ENTRE LOS MÚSICOS CIEGOS...
Referencias
BURGOS BORDONAU, Esther. Historia de la enseñanza musical para ciegos en España (1830-1938). Madrid, ONCE, 2004.
— «Los libros en relieve para la educación musical de los invidentes en España: unaaproximación histórica». Pliegos de Bibliofilia, 26 (2004), pp. 35-46.
— «El sistema musicográfico de Gabriel Abreu y su aplicación para la enseñanzamusical para ciegos en España (1854-1950)». Revista de Musicología, XXVII, 2, (2004),pp. 1099-1113.
— «Los avances musicográficos en Tiflología en España: el sistema de GabrielAbreu». Diagnóstico y evaluación de la investigación en Biblioteconomía y Documen-tación. Homenaje a la Profa. Dra. Maria Rosa Garrido Arilla. Madrid, EUBD, 2005,pp. 57-66.
— «Las musicografías de Abreu y Llorens: dos sistemas alternativos a la recepcióndel Braille en España». Integración, 46 (2005), pp. 7-12.
— «Muzykografia Gabriela Abreu Castano, historia i zastosowanie» (Traducción deHelena Jakubowska). Nowy Magazín Muzyczny (The New Music Magazine), 25,2 (2008). Edición electrónica y Braille.
— Los fondos documentales en Braille y Tinta del Archivo-Biblioteca de la Residencia deEstudiantes del C.S.I.C. Madrid, Editorial Universitaria Ramón Areces, 2008, pp.81 y 118-119.