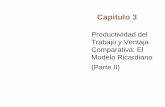CURSO DE FILOSOFIA DEL DERECHO Capitulo 2 El Universo Normativo
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of CURSO DE FILOSOFIA DEL DERECHO Capitulo 2 El Universo Normativo
CURSO DE FILOSOFIA DEL DERECHO
CAPITULO II
EL UNIVERSO NORMATIVO
1- Introducción.
Vimos en el capítulo anterior que uno de los aspectos de la
racionalidad versa sobre el deber ser. En efecto, al
considerar la conducta humana la actitud racional inquiere no
sólo sobre sus causas o motivos determinantes o por lo menos
condicionantes, lo que podría denominarse su facticidad o lo
concerniente al orden del ser, sino también acerca de su
ajuste a esquemas ideales que plantean, por una parte, la
posibilidad de que se la lleve a efecto de diferente manera a
como de hecho se ha realizado y, por otra, la comparación con
lo que se considera la conducta debida.
El primer punto de vista se enlaza con el tema de la
libertad. Si dado el caso A la respuesta humana puede ser
B,C,D, etc. ello significa que no está inexorablemente
determinada por las circunstancias y, por consiguiente, es
menester que se considere como dato básico bien sea la
indeterminación, la aleatoriedad o, simple y llanamente, la
libertad.
1
La segunda perspectiva apunta hacia el deber. Frente a cada
circunstancia de su vida, el ser humano se interroga acerca
de los diferentes cursos de acción posibles y, en particular,
sobre la conducta debida, lo que abre un vastísimo espacio de
reflexión.
Esta pregunta no sólo ocupa al agente, sino también a los
destinatarios y espectadores de la acción. Cuando nos
benefician o afectan los resultados de un comportamiento
ajeno, o cuando meramente lo observamos, surge diríase que de
modo espontáneo la cuestión de si el mismo pudo darse de
otra manera y la de si se lo ejecutó correctamente.
El testimonio de dos grandes pensadores, muy ligados entre
sí, ilustra acerca de la grave importancia del tema del deber
y el consiguiente de las normatividades.
Es célebre el texto de Kant que dice que dos cosas lo
impresionaban intensamente: el orden de la naturaleza,
sometida a la ley de causalidad universal, y la presencia de
la ley moral en el interior del hombre. Cada uno de
nosotros, en efecto, es portador de una conciencia moral que
nos exhorta, nos acusa y hasta nos atormenta. Esa conciencia
es un hecho, un dato del ser, que apunta hacia un ideal, un
dato del deber ser. Esta dicotomía entre lo que es y lo que
2
debe ser genera graves discusiones que examinaremos más
adelante.
Por su parte, Rousseau, se pregunta al comienzo de su “Ensayo
sobre el origen de las desigualdades humanas”, cómo el
hombre, habiendo nacido libre según la naturaleza, está
cargado de cadenas que le impone la sociedad. Esas cadenas
son, en efecto, las normatividades sociales que ya desde la
cuna lo constriñen y sólo lo abandonan con la muerte. El
asunto es de tal alcance que a menudo los filósofos sociales
y los sociólogos llegan a la conclusión de que lo que en
últimas revela la identidad de lo social es precisamente el
universo de las normatividades que fluyen de la vida de
relación y la encauzan.
El contraste entre Kant y Rousseau es muy significativo, por
cuanto el primero acentúa el aspecto íntimo de la
normatividad, mientras que el segundo destaca su carácter
colectivo, Para Kant, la conciencia es dato en que se pone de
manifiesto la interioridad del ser humano, poniéndolo en
contacto con un mundo espiritual que se vela frente a su
razón. En Rousseau, el dato relevante es lo que después los
sociólogos denominarán la presión social.
Sea pues que se lo mire desde la interioridad individual o la
exterioridad de lo comunitario, el deber es un hecho diríase
3
que constitutivo de la vida humana y peculiar a ella. En
efecto, sólo en términos figurados cabría aludir al imperio
del deber en el orden natural.
2- Aproximaciones a la fenomenología de la normatividad.
Observamos atrás que los deberes son hechos internos o
externos que se ponen de manifiesto ante la conciencia como
exigencias normativas.
Gran parte de las esfuerzos de la llamada filosofía analítica
y de los lógicos influenciados por ella se concentran en el
examen del significado de los enunciados normativos, los que
se formulan mediante la cópula debe, en lugar de es, así como
en la lógica deóntica. Pero a menudo estas investigaciones
pierden de vista el hecho mismo que se trata de inteligir.
Aunque la expresión no deja de ser pretenciosa y algo
adocenada, cabe señalar que el punto de partida del análisis
conviene fijarlo en una fenomenología del deber, a la luz de
la cual el mismo aparece, según hemos dicho, como un dato de
la conciencia.
Es interesante observar que ésta se considera bien sea como
la sede del conocimiento (para lo cual suele designársela
4
como consciencia), ya como el escenario del deber, caso en el
cual se habla de lo que ordena o reprocha la conciencia.
Desde esta perspectiva, se la puede examinar como un
fenómeno psicológico. Los investigadores de la psique humana
se aplican a esclarecer cuáles son las características de la
conciencia normativa, cómo surge en el interior de la mente,
cómo evoluciona, cómo se manifiesta, cuáles son sus
variedades y sus patologías etc. Destacan cómo el sentido del
deber es un elemento constitutivo de la personalidad
individual, a punto tal que cada uno de nosotros bien puede
identificarse a partir de sus principios o conceptos
normativos y la práctica de los mismos. Desde este punto de
vista, el sentido de deber se mira como lo que le confiere
significado a la vida misma.
Este análisis conduce a descubrir en la interioridad la
presencia de arquetipos míticos o paradigmas con los que
cada persona tiende a identificarse, consciente o
inconscientemente.
Freud destaca como instancia constitutiva del psiquismo
humano el súper yo, que con su normatividad condicionada por
la cultura y, por ende, por la sociedad, se instala como
juez tanto de nuestra vida íntima como de nuestras acciones
externas.
5
Los biólogos evolucionistas sostienen que la conciencia moral
es un dispositivo necesario para la adaptación y la
preservación de la especie. Sin ella, la humanidad no habría
podido sobrevivir.
La teología cristiana, por su parte, proclama que la
conciencia del deber, que permite discernir lo bueno de lo
malo, ha sido inculcada en cada uno por Dios, pues es
requisito sine qua non de la moralidad y de la salvación o la
condenación eternas. No podría responsabilizarse ni por
consiguiente premiarse o castigarse a quien careciera de
conciencia moral.
Se ha debatido hasta el cansancio en el ámbito de la
filosofía acerca del papel de la razón, de los sentimientos y
el de los apetitos en la conciencia moral. Es asunto que
dejaremos para más adelante, pero cuya importancia es crucial
para nuestra materia.
Mirada desde la perspectiva de la sociedad, los sociólogos
destacan, como hemos señalado, el fenómeno de la presión
social, que por distintos medios se propone obtener que los
individuos ajusten sus conductas a modelos aceptados por las
comunidades. Dichos modelos son, desde luego, culturales,
pero hay qué examinar si están enraizados en la naturaleza y
6
en qué medida puede considerárselos racionales. Para los
sociólogos, la efectividad de la presión social se hace
patente cuando esos modelos se interiorizan (o como se dice
en el lenguaje técnico, se internalizan) por los individuos,
obteniéndose así la conformidad espontánea de la conducta
real con la ideal o debida según los paradigmas vigentes en
cada comunidad.
El estudio de los instrumentos de control social conduce a
la discusión acerca de cómo distinguir los respectivos
ámbitos de la moralidad, la urbanidad y la juridicidad, así
como las relaciones entre ellas, que son temas de los que
suelen ocuparse en primer lugar los cursos de Introducción al
Derecho.
Acá tendremos que examinarlos desde la perspectiva
filosófica.
Como punto final de estas consideraciones que con petulancia
llamamos fenomenológicas, observamos que, consideradas como
hechos, las normatividades son susceptibles de investigación
racional a través de los métodos de las ciencias,
principalmente de la cultura, e incluso de ciencias naturales
como la neurología y la biología. Pero hay otro nivel de
análisis propiamente filosófico, a partir del cual se las
7
mira desde la óptica del deber ser, esto es, desde la
justificación.
Dicho de otro modo, una cosa es explicar o comprender los
motivos o las razones que median para que las sociedades y
los individuos adopten de hecho ciertos modelos normativos, y
otra muy distinta es la racionalidad de fondo de los mismos.
El positivismo en boga se cierra ante este última cuestión.
Pero ahí está el gran tema de la filosofía moral y la
filosofía del Derecho, por no hablar de la filosofía
política.
Se trata, en últimas, de averiguar el sustento racional de
las normatividades. Decir, por ejemplo que la racionalidad
del Derecho se predica por cuanto el mismo impone cierto
orden en la sociedad que es preferible a que no haya orden
alguno, escamotea la cuestión de fondo acerca de si ese orden
en sí mismo es racional o sería susceptible de modificarse e
incluso sustituirse por otro que verdaderamente lo fuese.
3- Ser y deber ser.
El deber, cualquiera sea su índole, se expresa en enunciados
normativos que formulan la orden de hacer o no hacer algo.
Evidentemente, no se pronuncian sobre realidades actuales,
8
sino virtuales, que pueden no ser pero se espera que sean.
Pero hay algo más: la orden misma es un hecho susceptible de
investigarse.
Con base en algún comentario tangencial que hizo Hume, del
que se valió Kant para hacer una elaboración más profunda del
tema, suele afirmarse con la solemnidad que acompaña a los
dogmas que entre el deber ser que postula la norma y el ser
de los hechos media un abismo lógico insuperable, en cuya
virtud las normatividades no se sustentan racionalmente en lo
fáctico, sino en presupuestos deónticos. Todo deber se
explicará racionalmente en función de otro deber más general
y así sucesivamente, hasta llegar a un mandato supremo, un
presupuesto que vale por sí mismo y no por algún dato de la
realidad que lo sustente.
Este modo de pensar, que aparentemente salvaguarda la pureza
y la inmutabilidad del principio, impidiendo que se contamine
de motivaciones y propósitos oportunistas, surge de la
dicotomía luterana entre la santidad del Reino de Dios y la
perversidad congénita de la naturaleza caída del ser humano,
cuyas obras llevan la impronta del pecado original. Lo bueno
y lo justo, en suma, lo correcto, no pueden fundarse en la
consideración de la índole depravada de la humanidad.
9
Su obligatoriedad hay qué sustentarla por fuera de los
hechos, mas no en la esfera metafísica, a que la remitía el
pensamiento tradicional, sino en un principio lógico a priori
que permita explicar el juego de las acciones humanas como
inspiradas en el deber, del mismo modo que las fuerzas de la
naturaleza se encuadran dentro de la racionalidad causal.
En lo que concierne al deber moral, el planteamiento kantiano
remite a los famosos imperativos categóricos, así denominados
porque la lógica impone que para que sean mandatorios no
pueden sujetarse a necesidades, apetitos ni fines
específicos, sino que deben obedecerse incondicionalmente.
Esos imperativos (actúa de tal modo que tu comportamiento
sirva de ejemplo de un modelo universal de obrar; compórtate
en tus relaciones con los demás seres humanos considerándolos
con fines en sí mismos y no como medios para otros fines)
son, además, formales, dado que no prescriben contenidos
concretos ni modelos abstractos de la acción, sino criterios
a priori para enjuiciar la conducta en cada circunstancia que
se presente.
Este planteamiento conduce a distinguir dos clases de
racionalidad: la formal y la material.
Esta dicotomía se explica en función de lo que Kant postula
como forma del conocimiento y materia o contenido del mismo,
10
que de algún modo recuerda la famosa distinción ontológica
que Aristóteles formula como principio explicativo de la
constitución de los entes. Cada uno, según el punto de vista,
aristotélico llamado por eso hilemorfismo, obedece a la
conjugación indisoluble de una forma sustancial, que es su
idea, y una materia prima, estructurada por aquélla. La
primera configura la esencia; la segunda, la existencia. Pero
como Kant considera que esta explicación es metafísica y
carece de soporte en los datos sensibles, que sólo nos
ofrecen hechos brutos, la racionalidad no se aprehende a
través de la experiencia, sino que se aporta por el yo
trascendental. Se sigue de ahí que en la operación
cognoscitiva confluyen la materia de las sensaciones y la
forma racional, esto es, la idea a priori que la ordena.
El mundo de los deberes se estructuraría racionalmente a
partir de formas a priori que ordenan la conducta humana, no
apreciándola en sí misma en sus elementos y procesos
constitutivos, sino interpretándola como moral, jurídica,
política, económica, religiosa, lúdica, estética, etc., según
las categorías a priori con que se pretenda abordarla.
Se argumenta para ello afirmando que sólo podemos conocer
algo, v.gr. como jurídico, si previamente tenemos una idea
del derecho presente en nuestra conciencia.
11
Este giro, que desafía al sentido común, es bastante
alambicado y artificioso. Como la forma del conocimiento la
aporta el sujeto, en éste reside la racionalidad y no en el
objeto, que sólo suministra apariencias o, como dice Merleau-
Ponty, un ser salvaje, no dominado por el orden racional.
Pero, ¿es posible comprender el mundo del deber si se lo
separa tajantemente del mundo de lo real?
La visión aristotélica permite una lectura más convincente
del tema. A partir de la famosa distinción entre ser en acto
y ser en potencia, cabe considerar que el deber que promueve
la práctica y la consolidación de la virtud entraña, no la
negación de la naturaleza, sino su perfeccionamiento, su
plenitud.
Así las cosas, el deber ser apunta hacia el ser como la
potencia al acto. O. dicho de otro modo, está enraizado en el
ser mismo.
No es impertinente, pues, examinar la racionalidad del deber
en función de la realidad y no de principios formales que se
considera como autoevidentes. Pero el gran debate versa sobre
cuál es la realidad que hemos de considerar para predicar el
sustento racional de los deberes.
12
En lo que a lo jurídico concierne, tal será el cometido de
sendos capítulos sobre el fundamento de validez del Derecho
y los fines del mismo.
Para tal efecto, será menester que señalemos que el hombre es
naturaleza inacabada, de suerte que, si bien el mundo natural
aparentemente ha culminado su evolución y es posible
conocerlo tal como es por medio del método científico, el ser
humano está abierto a múltiples posibilidades que surgen de
su imaginación, su sensibilidad, su inteligencia y su
voluntad libre, vale decir, de su dimensión espiritual. En
cierto sentido, se crea a sí mismo y crea su propio mundo.
Pero de ahí no se sigue que sea pura forma vacía susceptible
de llenarse de cualquier modo. No es la nada carente de
esencia, que primero existe y luego es a través de su acción,
como lo proclama Sartre, dado que el cuerpo lo ata a la
naturaleza y le fija límites, fuera de que su espíritu está
sometido a cierta legalidad.
Tampoco el hombre es dueño absoluto de sus fines, como lo
creen en ciertos seguidores de Kant. Es verdad que puede
elegirlos libremente, pero unos son susceptibles de
transformarlo en un San Francisco de Asís o la Beata Teresa
de Calcuta, mientras otros lo llevan a ser un Tirofijo o la
atroz Rosario Tijeras.
13
En el reino de los fines obra, pues, como lo señaló Scheler,
una legalidad espiritual por la que dado A se llega a B.
Hay, por así decirlo, una ciencia de la trascendencia, que es
tema de brillantes consideraciones que nos ha legado Claude
Tresmontant.
Estos debates se vinculan con la cuestión que Verdross sitúa
en el origen de la filosofía del Derecho del mundo
occidental, en la antigua Grecia, relativa a las diferencias
entre el orden de la naturaleza (physis) y el orden humano
(nomos). La historia del pensamiento exhibe numerosas
variantes acerca del tema, que van desde la vinculación
íntima de dichos órdenes hasta la separación extrema, pasando
por la interacción de los mismos.
Hay una idea básica que es indispensable retener. A todas
luces, a partir de Hesíodo, hay que observar que el orden de
Physis, que es el de la fuerza, difiere del de Nomos, que es
el de la justicia. Pero no puede ignorarse que ésta, de
cierto modo, remite a la naturaleza, pues de distintas
maneras es hombre está inscrito en ella.
4- Imperativos categóricos e hipotéticos
14
Volviendo a lo expuesto atrás, tanto Rousseau como Kant
destacan el hecho del deber. El primero lo hace en la vida de
relación, cuando se duele de las cadenas que la sociedad
carga sobre los individuos. El segundo piensa sobre todo en
el constreñimiento interior, el peso de la ley moral sobre la
conciencia individual.
Se debe a Kant la distinción entre los imperativos
categóricos y los hipotéticos.
Aquéllos corresponden a los que él considera mandatos éticos.
Son incondicionados e inexorables, porque si estuviesen
subordinados a consideraciones de oportunidad o necesidad
empírica, ya no serían verdaderos deberes. Para Kant, la
ética utilitaria de Hume e incluso la eudemonista de
Aristóteles, no reflejan la índole misma de la eticidad, que
consiste según él en cumplir el deber por el deber mismo, por
lo que de suyo significa, y no por los resultados que se
esperen de la acción, que ya estarían teñidos de interés
individual.
Kant piensa que ahí reside el origen del mal. Se ve a las
claras que de ese modo procura poner a salvo la santidad de
la moral, No en vano Nietszche lo consideraba un cristiano
alevoso, por cuanto, so capa de la racionalidad, introducía
15
como válidas sus creencias religiosas, haciéndolas
equivalentes a aquélla.
Los imperativos hipóteticos son utilitarios. Obedecen a la
fórmula “si quieres obtener A debes hacer B”. Ahí ubican las
reglas del arte, las técnicas y, según Kelsen, las jurídicas.
Por extensión, la normatividad social, vale decir, las
cadenas rousseaunianas; caben dentro de esta categaría.
Los devotos del kantismo celebran esta distinción, porque
según ellos exalta a la más elevada jerarquía el deber moral.
No recaban en que lo hace sacrificando su contenido,
formalizándolo y privándolo no sólo de sustancia, sino de
contacto con la realidad humana. Es por ello que Maritain ha
hablado de la dictadura del deber moral en Kant, lo que
coincide con el aserto de Hegel acerca de que Robespierre era
Kant en acción.
Parece preferible reexaminar el asunto a la luz de otras
consideraciones más centradas en la realidad. No hay que
olvidar que la filosofía aspira a hacer inteligible lo real.
De ahí la consigna husserliana de volver a las cosas mismas,
procurando desentrañar su constitución íntima por medio de
las operaciones del entendimiento.
16
5- Moralidad, urbanidad y juridicidad.
Thomasius planteó una distinción radical entre los aspectos
internos y externos del deber, a partir de la que se ha
desarrollado una tendencia hoy en boga que los considera como
compartimientos estancos, independientes cada uno del otro y
aislados entre sí.
Según este punto de vista, la moralidad toca con los deberes
de conciencia, que vinculan al sujeto en su esfera íntima. En
cambio, los deberes que imponen el decoro y el orden social,
vale decir, la urbanidad y la juridicidad, proceden de
instancias externas a él y afectan sólo el comportamiento
social.
De ahí viene el conocido criterio de distinción que destaca
la interioridad de la regla moral y la exterioridad de las
jurídicas y las de trato social, así como la autonomía de la
primera y la heteronomía de las segundas.
Hay qué preguntarse si los hechos avalan esta formulación o
si a la misma se ha llegado a partir de la creencia
religiosa.
Si se examinan los datos que ofrece la historia, fácilmente
se concluye que a lo largo de siglos en todas las latitudes
17
se ha considerado que los deberes no sólo se sustentan en la
religión, sino que ellos mismos son de índole religiosa.
Aunque siempre será posible establecer distinciones
analíticas entre las diferentes clases de normatividades, las
empíricas son menos claras, por cuanto los ordenamientos
tradicionales suelen ofrecer una visión unitaria de ellas.
Sólo con la evolución de las ideas cristianas que distinguen
el Reino de Dios y el del César, la relación del alma
individual con el Creador, las esferas de la intimidad y la
exterioridad, lo que es del espíritu y lo del mundo, se va
discerniendo en la normatividad lo que toca con los deberes
de conciencia y lo que atañe a deberes para con los demás en
la conducta externa.
Si se examina, por ejemplo, la profusa normatividad que
contempla el Antiguo Testamento, en ella podrá verse cómo se
consideran deberes para con Dios y ordenados por él una
variada gama que comprende prescripciones rituales o
litúrgicas, reglas sobre las buenas costumbres, normas que
hoy consideraríamos de Derecho público o de Derecho social,
disposiciones higiénicas, etc. De ahí que Claude Tresmontant
enseñe que el concepto moral de pecado se origina en el de
crimen.
18
Este ejercicio ofrecería resultados similares si se lo
realizara respecto de cualquier sociedad tradicional. Por
ejemplo, aún hoy, en el mundo islámico, la religión permea
todas las normatividades.
Ello no es de extrañar, si se considera que, salvo en las
sociedades altamente secularizadas de Occidente hoy en día,
la religión ha sido el factor cohesionante por excelencia en
las sociedades primitivas, en las tradicionales e incluso en
las civilizadas.
Significa lo que precede que, en principio, las distinciones
entre los órdenes de la moralidad, la urbanidad y la
juridicidad no son lo nítidas que suele creerse hogaño, y
obedecen en muy buena medida a factores culturales.
Ahora bien, si nos detenemos a considerar las realidades
culturales del mundo de hoy, a partir del individualismo
dominante y la preocupación por limitar el poder estatal, la
distinción propuesta por Thomasius entre los deberes
interiores y los exteriores parece encontrar buena
justificación.
No faltan los historiadores que señalan que en las sociedades
primitivas, las tradicionales y no pocas civilizadas,
prevalece el nosotros, vale decir, el espíritu comunitario,
19
sobre el yo, o sea, la individualidad. Pero, según lo anotado
atrás, la Cristiandad occidental evolucionó hacia una
exaltación del individuo que se hace patente en el
protestantismo, el liberalismo y el libertarismo. Este último
constituye hoy la ideología dominante en los círculos
ilustrados de Occidente.
No cabe duda de que los deberes que imponen las normas de
trato social y las jurídicas se refieren sobre todo a los
aspectos externos del comportamiento humano. La buena
educación es de suyo formalista, ritual, lo que no excluye,
sin embargo, la buena disposición interior que la estimula y
dulcifica. Por su parte, a la juridicidad le interesa
principalmente el orden social, el ajuste externo de las
conductas a los modelos prescritos por ella,
independientemente de lo que suceda en la intimidad de sus
destinatarios. Pero esta última no deja de jugar un papel muy
significativo en pro de su eficacia, motivo por el cual todo
ordenamiento jurídico promueve, como dicen los sociólogos, la
internalización de sus reglas, a través de la educación, el
estímulo e incluso la amenaza. De otra parte, por distintas
consideraciones, los aspectos íntimos de la conducta suelen
contemplarse con miras a su regulación justa.
Como el liberalismo ha triunfado en muchos países en su
empeño, bien laudable por cierto, de poner coto al poder
20
estatal y la normatividad que de él emana, suele considerarse
que el ámbito de lo obligatorio ante el poder coactivo del
Estado que deben garantizar los jueces, las autoridades
ejecutivas y la fuerza pública, debe constar con toda
claridad y ser conocido por todos, de suerte que cada uno
sepa a qué atenerse en cuanto a los límites de su obrar y
goce entonces de seguridad jurídica.
De ahí se sigue el énfasis que se pone en que el deber
jurídico se restrinja sólo al que puedan declarar los jueces
y llevarse a efecto mediante el poder coercitivo del Estado,
con la condición de que aquéllos tomen en cuenta únicamente
la normatividad positiva, es decir, la que emana formal y
válidamente de la autoridad legítima.
Así las cosas, el Derecho y la Urbanidad se diferenciarán
por el origen, la eficacia y la exigibilidad de sus reglas,
todas ellas en principio tocantes tan sólo con el orden
externo de la conducta.
Mientras los procesos de racionalización del poder público
que instaura la Modernidad conllevan la regulación de las
fuentes del Derecho y el control de su aplicación, las reglas
de trato social siguen teniendo origen casi siempre anónimo o
difuso, fuera de que su eficacia se respalda por reacciones
colectivas más o menos informales, inorgánicas e
21
incontroladas. Si en algún momento un deber de protocolo o de
etiqueta da lugar a actuaciones de operadores jurídicos, por
cuanto se lo considera exigible y, por consiguiente,
constitutivo de un nexo bilateral, entonces habrá que
considerarlo dentro del orden de la juridicidad, como cuando
las faltas de respeto condicionan sanciones disciplinarias.
Según ello, lo que aparentemente hace que una normatividad
tenga carácter jurídico es la posibilidad de su aplicación
coactiva por el poder público, lo que en la Teoría del
Derecho se denomina su coercibilidad. Pero ésta es tan sólo
una nota superficial que sirve de punto de partida para
penetrar una realidad bastante más compleja que comprende
además no sólo normas heterónomas, exteriores y bilaterales,
sino también conceptos y principios que apuntan a valores.
Lo cuestionable en el planteamiento de Thomasius tiene que
ver con su tesis acerca de la naturaleza de la moral y la de
la separación radical entre las esferas interior y exterior
de la normatividad.
La idea de que el deber moral pesa exclusivamente sobre la
conciencia procede, por una parte, de dos nociones judeo-
cristianas, la de alma y la de pecado. Esta tradición
religiosa enseña que Dios ha insuflado en cada ser humano un
alma individual e inmortal dotada tanto de conciencia moral
22
que intuye lo bueno y lo malo, como de libertad para elegir
entre ambos extremos. El que elige el bien alcanza la vida
eterna, que es la contemplación del Creador. El que opta por
el mal se encamina hacia la condenación, que en últimas es la
privación de la presencia de Dios. La trasgresión del deber
impuesto por Dios que obliga a hacer el bien y evitar el mal,
es el pecado, crimen que ocasiona la muerte del alma.
De ese modo, la conciencia individual se enfrenta
directamente a Dios. El deber de la ley divina, su
trasgresión y sus efectos son cosa que suceden entre Dios y
la conciencia de cada uno.
Por otra parte, según lo destaca Maritain, el tema de la
conciencia moral que se proyecta como instrumento, por así
decirlo, del orden racional en el interior del hombre, está
en el centro del pensamiento ético de Sócrates, Platón y
Aristóteles, así como, después, en los estoicos,. A la luz de
estas tendencias filosóficas, el hombre ha de consultar a la
razón antes de obrar. Esa razón, en los estoicos, se vincula
a la lex naturalis, concepto que influye notablemente en la
filosofía cristiana.
A partir de estas consideraciones, es comprensible que se
piense en deberes morales que afectan exclusivamente la
esfera íntima de las personas, sin consideración a los demás
23
y, en especial, a la comunidad y al Estado, y dependen en
buena medida de su aceptación voluntaria.
Las ideas cristianas han sido, además, objeto de
racionalización, que pasa por la idea de respeto por la
conciencia individual que proclaman San Agustín y Santo Tomás
de Aquino, la del valor supremo de la individualidad como
creación amorosa de Dios que formularon los nominalistas
medievales, la del primado de la revelación individual que
está en el trasfondo del Protestantismo, y la del sujeto
moral autónomo que libremente acepta regirse con buena
voluntad por imperativos categóricos impuestos por la razón
y sólo en consideración al deber que los mismos ordenan, tal
como lo enseña Kant.
Independientemente de los aspectos religiosos de la cuestión,
es un hecho que muchos individuos experimentan en su interior
el llamado interno y apremiante del deber, y se someten al
mismo no necesariamente por consideraciones utilitarias u
oportunistas, sino por creerlo vinculante y aceptar su
imperatividad.
Se debate en la ciencia positiva acerca de la génesis y la
evolución de estas ideas morales. No faltan quienes, como
Hume, las explican en función de sentimientos morales de
benevolencia con que nos ha dotado la naturaleza. Pero otros,
24
como Freud, ven ahí la obra de la cultura, que por ese medio
intenta refrenar nuestras inclinaciones egoístas y ciertos
instintos antisociales, como el de muerte.
Sea de ello lo que fuere, un gran tema de la filosofía moral
es, según lo propuso Kant, el de cómo debemos obrar, vale
decir, en qué condiciones nuestro comportamiento puede
considerarse racional. La preocupación es legítima, pero es
dudoso que Kant la haya resuelto satisfactoriamente.
La misma conlleva la pregunta que en cada circunstancia
debemos formularnos acerca de la corrección de nuestras
acciones, no en función de nuestros intereses o apetititos,
ni de modelos impuestos desde fuera por la sociedad, sino de
la racionalidad misma, que apunta hacia esferas más elevadas,
las del valor, que se ponen de manifiesto en la consideración
de la excelencia como destino humano.
En lo que atañe el ordenamiento que viene de fuera, esto es,
el que impone la vida de relación, no sólo hay que considerar
los deberes de urbanidad y los de juridicidad.
Los primeros afectan, por así decirlo, el aspecto más
superficial de la conducta, con miras, en últimas, a limar
asperezas en las relaciones de los individuos, así como a
trazar canales de aproximación y fronteras entre ellos.
25
Los segundos van en cambio, más al fondo del orden social y
es por ello que las comunidades consagran como deber jurídico
aquello que consideran que es de vital importancia para la
garantía de la convivencia armónica de los seres humanos.
Pero hay una tercera normatividad social que está por fuera
tanto de la que aplican las autoridades estatales, aunque la
inspira y orienta, como de la que se considera de buen tono
o correcta educación, a la que en rigor cabe reconocerle
precisamente el calificativo de moral o ética.
Al contrario de lo que sostienen Thomasius, Kant y sus
múltiples seguidores, las palabras moral y ética tienen que
ver en su origen con fenómenos colectivos y no con la
intimidad de la conciencia individual. Tanto ethos como mores
aluden a las costumbres, de donde se sigue que la eticidad y
la moralidad, palabras sinónimas, se refieren a las normas
que regulan las costumbres. De ahí la idea positivista de que
la moral teórica es una ciencia de las costumbres, tal como
lo expone un texto ya bastante olvidado de Gurvitch.
En un valiosísimo ensayo sobre la historia de la moral
occidental, Crane Brinton enseña que el mundo moral se
configura por la articulación de reglas fundadas en creencias
sobre lo correcto y lo incorrecto, con comportamientos en que
26
las mismas se ponen de manifiesto aunque no sin distorsiones
y tergiversaciones.
La vivencia de esas reglas suscita el fenómeno de la
indignación moral, que corre parejas con el del aplauso
moral. Se trata de una normatividad cuya transgresión provoca
reacciones más fuertes que las que surgen de las faltas
contra la buena educación, pero carece del respaldo de la
autoridad estatal y no cuenta con un sistema organizado de
sanciones ni de premios. No por ello ha de menospreciársela,
pues las creencias morales en el seno de las sociedades
constituyen una de las fuerzas creadoras del Derecho. Ademas,
son más eficaces que el mismo. Las reacciones que suscita la
indignación moral obran con mayor rapidez que las respuestas
estatales a las trasgresiones jurídicas, y pueden llegar a
ser más violentas y temibles.
La genealogía de las creencias morales y el estudio de sus
transformaciones son asuntos complejos de que se ocupan
principalmente las ciencias históricas. Su racionalidad
práctica, es decir, las leyes fácticas que condicionan su
origen, su evolución y sus modos de inserción en la vida
comunitaria, se liga ante todo con las necesidades sociales y
las experiencias de cada colectividad. Aunque exhiben mucha
variedad, que lleva frecuentemente a pensar que su rasgo
distintivo es la relatividad, un examen más cuidadoso del
27
mundo social muestra que los temas morales suelen ser
básicamente los mismos en todas las agrupaciones humanas y
sus funciones son siempre de control social, a través de la
difusión de modelos de interacción que se consideran
deseables.
En el aplauso o la censura morales se proyectan los ideales y
los temores de las sociedades. El primero premia lo que se
considera que debe exaltarse o fomentarse. La segunda va en
contra de lo que se cree perjudicial para la vida
comunitaria. En un caso se dan procesos de sacralización,
como sucede con el culto a los héroes; en el otro, de
satanización.
Lo que se sacraliza o sataniza varía de sociedad en sociedad,
de lugar en lugar y de época en época, Las respuestas morales
son muy versátiles, pero no deja de haber ciertas constantes,
como las que Freud observa en las muy difundidas
prohibiciones de la antropofagia y el incesto en las
sociedades civilizadas.
No es exagerado afirmar que toda sociedad se integra en torno
de ciertas consideraciones morales que dan lugar a lo que los
antropólogos llaman grandes prohibiciones, cuya trasgresión
parece poner en grave peligro el tejido social.
28
Un asunto casi imposible de dilucidar por la vía empírica es
el del nivel moral que se precisa para que la sociedad no se
disuelva. Pero es lo cierto que, como lo señalaba Kant, hasta
en un pueblo de demonios se impone alguna normatividad, según
lo muestran las leyes no escritas, pero no por ello menos
eficaces, que rigen en las bandas criminales.
Tal como lo proclama un texto de Horacio en el que el excelso
poeta se pregunta de qué sirven las vanas leyes si las
costumbres fallan, la normatividad jurídica reposa sobre un
trasfondo moral. No es cierto entonces que lo jurídico y lo
moral configuren compartamientos estancos, como lo pretende
la corriente inspirada por Kant, muy fuerte en verdad en los
medios académicos contemporáneos.
Dejaremos para más adelante el examen de este importantísimo
asunto. Quede, por ahora, definido que entre Moral social y
Derecho median, a pesar de sus ostensibles diferencias,
nexos de varia índole y muy significativas influencias
recíprocas.
Conviene precisar, además, que la constatación del
relativismo moral toca sólo con la moral social, vale decir,
con lo que es exigible a ese título en las distintas
comunidades, pero no puede extenderse a la moral racional, la
que impera sobre la conciencia individual.
29
Acerca de ésta, la discusión es otra, a saber: en qué medida
puede fundarse racionalmente una moral universal. Ya sabemos
que la respuesta de Kant es equívoca y a todas luces
insuficiente, pues remite a imperativos formales que no
dilucidan asuntos de fondo y podrían dar lugar a aplicaciones
contradictorias. Así se ve, por ejemplo, en el caso del
aborto, que para muchos es censurable porque va contra la
dignidad de madre que reviste la mujer, mientras que para
otros su prohibición lesiona precisamente la dignidad de la
mujer como tal.
El problema de la racionalidad de la norma moral dirigida a
la conciencia tiene que abordarse entonces de otra manera que
permita superar las perplejidades que el asunto ofrece y,
sobre todo, el riesgo del escepticismo moral y su
consecuencia ineludible, el nihilismo.
Es importante señalar, por último, que la idea de una moral
racional, suministra criterios para la evaluación de las
normatividades sociales. De hecho, el progreso moral es
posible gracias a la crítica que con base en aquélla se
endereza en contra de las condenas con que las últimas a
menudo opinan a los seres humanos.
6- La índole de los deberes
30
Las normatividades internas y externas que hemos mencionado
se traducen en la imposición de deberes, es decir, en
mandatos. Pero hay qué preguntarse acerca de la consistencia
de los mismos, vale decir, los tipos de vinculación que
establecen sobre sus destinatarios.
En general, las creencias religiosas parten del carácter
sobrenatural de las normas inspiradas en ella y de los
efectos de las mismas. En cambio, la normatividad interna
parece tener un carácter psicológico: Los mandatos de la
moral social y la urbanidad se reflejan, según lo expuesto,
en la presión social, cuyo desafío genera reacciones
colectivas de tipo psicológico.
Respecto de los deberes jurídicos, la tesis dominante postula
que provienen de mandatos desicologizados, o sea, ideales o
formales. La vinculación que se desprende de ellos es
entonces hipotética.
7. Normas y libertad
La idea de deber conlleva, desde luego, la de libertad. Si el
hombre no fuese libre, carecerían de sentido las exigencias
normativas. La conducta tendría que explicarse entonces en
31
función de agentes causales y no de consideraciones
normativas que serían del todo irrelevantes.
La libertad es, por consiguiente, un presupuesto de la razón
práctica y así lo ha señalado la ortodoxia cristiana, al
señalar que ella condiciona la salvación o la condenación
ultraterrenas. Dios dejaría de ser infinitamente justo si
condenara a alguien que no pudiese conocer ni poner en
práctica el deber moral prescrito por la ley eterna.
Pero hay algo más. Bergson, con muy buen criterio, ha
observado que la libertad es un dato inmediato de la
conciencia. Por más que se hable acerca de los distintos
factores que condicionan nuestra acción y parecen
constreñirla, cada uno de nosotros sabe por intuición directa
que es él quien decide, salvo cuando experimenta la coacción
exterior o la compulsión interior, o se halla en estado de
enajenación mental.
Pero esta vivencia de la libertad no nos informa acerca de en
qué consiste propiamente hablando el fenómeno, ni cuáles son
las condiciones individuales y sociales que lo favorecen, ni
sobre su valor.
Estos tres temas suscitan discusiones de muchas clases.
32
Si la libertad consiste en indeterminación, autodeterminación
o libre albedrío, es asunto que todavía desafía a los
pensadores.
La indeterminación se predica desde el exterior de la
conducta, a partir de su aleatoriedad. Como los seres humanos
reaccionamos de distintas maneras frente a los mismos
estímulos, el comportamiento de cada uno es relativamente
impredecible, así suela obrar dentro de ciertas
regularidades. No sobra observar que esta indeterminación se
advierte también en el nivel subatómico y en las mutaciones
genéticas.
Bergson se inclina por la segunda alternativa, la de la
autodeterminación, en virtud de la cual el acto libre es
producto del yo profundo, en el que se involucran razones,
sentimientos, pulsiones y, en suma, la personalidad del
agente.
La tradición escolástica pone el acento en el libre albedrío,
es decir, la capacidad de decidir racionalmente entre varias
alternativas. Fuera de lo que toca con el sentido común y las
consideraciones de razón práctica, media el argumento según
el cual, aunque la voluntad se inclina por bienes, lo que en
el lenguaje actual llamamos valores, sólo la contemplación de
un bien absoluto, que se identifica con Dios, podría atraerla
33
absolutamente; pero como todos los bienes que se ofrecen a
sus inclinaciones son relativos, ella puede decidirse
indistintamente por unos u otros conforme lo delibere el
entendimiento. Acá el papel de la razón se torna decisivo.
Sea de ello lo que fuere, como el ser humano coexiste con sus
semejantes, su vida de relación conlleva lo que con cierta
prosopopeya se denomina la interferencia intersubjetiva.
El trato con el prójimo abre escenarios de libertad, pero
también los limita y hasta los cierra. De ahí la necesidad de
reglas de juego que señalen las respectivas esferas de acción
de cada uno. Tal es el propósito que Kant le asigna al
Derecho, a saber: logar la convivencia armónica de los
individuos dentro del marco de un principio general de
libertad.
Las discusiones ideológicas de los dos últimos siglos han
mostrado aquí también las insuficiencias de la fórmula
kantiana, pues más que la libertad formal que la misma
pretende asegurar, se requiere promover la libertad real.
Para ello se considera que es necesario establecer
condiciones sociales que propicien la emancipación humana,
vale decir, lo que Marx llamaba el tránsito del Reino de la
necesidad al Reino de la libertad.
34
La identificación de este último es tema de las utopías
políticas de nuestro tiempo. Los modos de este tránsito son
igualmente objeto de discusión en el escenario del
pensamiento político. Así, por ejemplo, una de las grandes
diferencias entre socialistas y comunistas reside en que
aquéllos son partidarios de la evolución social, en tanto
que los segundos lo son de la revolución.
Desde el punto de vista individual hay que afirmar que, en
todo caso, la libertad supone auto afirmación, pero también
disciplina y educación de la personalidad. El hombre libre es
el que aprende a dominarse a sí mismo. Fuera de ello, la
libertad se amplía con la información, que permite deliberar
con mejores bases sobre mayor número de alternativas. De ahí
el dictum evangélico según el cual “Sólo la verdad os hará
libres”. En fin, la libertad se torna eficaz en cuanto el
agente disponga de instrumentos adecuados para dirigir sus
acciones, uno de los cuáles es el Derecho. Otros se
encuentran en la esfera de la técnica.
Al contrario, pues, de lo que con no poca ingenuidad
difundieron Hobbes, Locke y Rousseau acerca de la libertad
natural del hombre y un estado de naturaleza en que la misma
campeaba, hay que afirmar, no que el hombre nace libre, sino
que se hace tal por obra de la civilización.
35
La libertad no es, pues, un punto de partida, sino de
llegada. Pero, ¿cuál es su valor?.
Al respecto caben tres alternativas, a saber: a) la libertad
entraña un valor absoluto, b) la libertad es un valor
relativo, c) la libertad no es valiosa, sino un disvalor.
Los seguidores de Kant lo exaltan diciendo que es por
antonomasia el gran filósofo de la libertad, el que le
confiere a ésta el máximo valor. Poco reparan en que no la
reconoce en el mundo real, regido según su opinión por el
determinismo causal, sino como presupuesto de la razón
práctica, ni en que acto seguido la somete a una dictadura
moral. Si bien reconoce que el hombre difiere de los entes
naturales en que éstos se hallan sometidos a fines que les
impone la naturaleza, mientras que aquél es libre de
elegirlos, proclama que esa libertad debe ejercerse conforme
a una normatividad moral universal emanada de los célebres
imperativos categóricos. Le concede, eso sí, la posibilidad
de hacer, suya esa normatividad a través de la autonomía
moral. Sólo dentro de ésta la libertad podrá entonces
considerarse valiosa.
De ahí la concepción, algo paradójica, según la cual la
libertad consiste en ajustarse voluntariamente al deber.
36
El pensamiento libertario de hoy invoca la idea de Kant
acerca de la libertad del hombre de elegir sus propios fines
sin sujeción a la naturaleza, los dictados de la sociedad o
la ley de Dios, pero prescindiendo de los imperativos lógico-
morales a que él la somete. El único límite que se reconoce a
la libre elección estriba en la libertad ajena. Desde que no
se la afecte, la libre elección (Free choice) es la regla. Y
para armonizar las distintas esferas de libertad, sólo se
admite el diálogo entre iguales de sujetos racionales
suficientemente informados, conforme a reglas que garanticen
precisamente la libertad y la igualdad de cada uno.
El existencialismo podría parangonarse con esta actitud
libertaria, dado que postula la autorrealización del hombre a
partir de su nada existencial, es decir, de la falta de
esencia propia, la cual va construyendo a medida que deviene,
según la fórmula sartreana que afirma que en el hombre la
existencia precede a la esencia. No obstante ello, Sartre
insiste en la responsabilidad del individuo humano, de
suerte que su proyecto existencial no es autista, como el de
los libertarios, sino solidario, cercano a la visión del
marxismo.
A partir de un fino análisis, Eugenio Trías vincula las ideas
de libertad y responsabilidad, diciendo que el hombre es
libre en la medida que puede responder de distintas maneras a
37
las circunstancias que se le presentan en la vida. Al tenor
del dicho orteguiano, según el cual vivir es decidir en torno
de diversos proyectos, queda claro que cada decisión que se
tome constituye una respuesta frente a sí mismo, frente a
alguien y frente a algo.
De ese modo, la ética se articula con la libertad, pues
siempre habrá mejores alternativas de acción que contemplen
las consecuencias posibles para el propio agente, para sus
relaciones con los demás y para el entorno en que se vive.
Una vieja noción de la ética la entiende precisamente en
clave de armonía interior, con el prójimo y con la
naturaleza, de dónde los místicos sugieren que todo ello
influye en la armonía suprema con la Divinidad
“Ame, ame profundamente, ame hasta lo infinito; no le quedará
entonces duda de la existencia de Dios”, es una tajante
afirmación que Dostoiewsky pone en boca del monje Zósima, la
cual reproduce el famoso dicho de San Agustín: “Ama y has lo
que quieras”
Así las cosas, la libertad se concibe como un medio,
ciertamente excelso, no sólo para el desarrollo de la
personalidad humana, sino para su plenitud, que es la
trascendencia hacia niveles superiores de espiritualidad.
38
Así la concebían Platón y Aristóteles. Este, sobre todo,
considera que la virtud, que es un perfeccionamiento de la
naturaleza, es hija de la libertad y conduce a la beatitud.
La eudemonia aristotélica no equivale al placer, así sea
sublimado, de los epicúreos, y muchísimo menos a la utilidad
de los empiristas modernos. Es un estado de elevación
espiritual que no niega la naturaleza, sino la lleva a la
plenitud de sus potencialidades.
El pensamiento cristiano acogió tanto la perspectiva
platónica como la aristotélica, por considerarlas acordes con
su concepción de la vida humana y su destino final. Pero no
hay que ignorar la influencia decisiva que recibió del
estoicismo, con su idea de la lex naturalis, que todo lo rige
y a la que, para no errar el camino ni perder la paz
interior, es menester que el hombre se acoja con serenidad.
Esta idea estoica se renueva, por lo demás, en el pensamiento
de Kant, con la diferencia de que en el estoicismo la
ataraxia sosiega el ánimo, mientras que Kant subestima la
consideración de las consecuencias de las acciones humanas
en el valor ético de las mismas. Ese valor sólo se destaca en
el acto de buena voluntad de someterse libremente al deber
por el deber mismo.
39
Una tercera alternativa acerca del valor de la libertad
consiste en negarlo, afirmando en consecuencia su carácter
negativo o perjudicial.
Por supuesto que, como no es posible desconocer del todo el
fenómeno de la libertad, por este camino se llega más bien a
negarla para las mayorías y afirmarla para unos pocos e
incluso para uno sólo.
Tal es en efecto el punto de vista de los totalitarismos, los
autoritarismos, los paternalismos, los elitismos y, en
general, las dictaduras.
Hay civilizaciones enteras refractarias a la libertad. Como
lo pone de manifiesto el profesor Patterson, el idioma chino
carece de una palabra específica para designarla y todas las
que hacen referencia a ella tienen un sentido peyorativo que
la asocia con el libertinaje o el desenfreno.
De hecho, el valor de la libertad es algo más bien propio de
la civilización occidental y la clásica greco-latina que la
precedió, lo que el autor citado explica en razón de la
amplia difusión que tuvo la esclavitud en el mundo antiguo.
Según su punto de vista, nuestra civilización es hechura de
40
libertos y nadie aprecia más la libertad que el esclavo que
lucha por la suya y la obtiene.
Aunque suele afirmarse que nuestras ideas modernas de
libertad son tributarias de la Reforma protestante, ello debe
recibirse con reservas, pues el énfasis luterano en la
perversidad congénita del ser humano por obra del pecado
original más bien conspira en contra de ella.
Erich Fromm, frente al auge de los totalitarismos en el siglo
XX, postuló una tesis digna de retenerse acerca de cómo las
sociedades, en ciertas circunstancias, prefieren sacrificar
la libertad en aras de la seguridad que ofrece la figura
paternal de un dictador.
Volviendo al tema de la valoración absoluta y la relativa de
la libertad, la misma da pie para distinguir, como lo hace
Isaiah Berlin, entre la libertad negativa o libertad de, y
la positiva o libertad para.
Berlin señala que la primera parte de la base del concepto de
libertad como ausencia de coacción e impedimentos externos. A
su juicio, tal es el concepto de libertad natural que ofrece
Hobbes y se ha proyectado en el liberalismo moderno hasta su
variante libertaria.
41
La libertad positiva o libertad para parte, en cambio, de la
relativización de su valor, o sea, su instrumentalización en
torno de fines superiores cuya consecución se le asigna. Es
la libertad de los moralistas clásicos, así como la del
pensamiento cristiano. Pero Berlin considera que en ella
anida un germen totalitario, pues implica que a los sujetos
libres se les impongan fines por parte de otros, lo que iría
en detrimento de su autonomía moral.
El argumento exhibe cierta debilidad, pues al tenor del mismo
toda limitación o carga, no consentida por el sujeto, que
grave su libertad, tendría carácter totalitario, lo cual es
apenas un extremo posible pero no inexorable.
Hay, pues, cierto tremendismo maximalista en esta posición.
Del mismo modo podría argumentarse que esta afirmación de
libertad que formula Berlin deriva necesariamente en el
libertinaje y la anarquía, que son extremos también del todo
indeseables.
Pero la cuestión de fondo es si la idea de autonomía moral,
del modo como la formulan Kant y sus seguidores, cuenta con
buenos argumentos en su favor.
Recordemos que el concepto involucra tres temas a saber: a)
la buena voluntad del sujeto; b) los imperativos categóricos
42
a priori; c) el valor que se reconoce al hecho de obrar
exclusivamente en función del deber y no de las motivaciones
o los propósitos empíricos que rodeen el agente.
Respecto de lo primero hay que anotar que la buena voluntad
es un hecho que desde luego se da efectivamente.
Aunque no es dable formular generalizaciones empíricas
absolutas sobre el comportamiento humano, sí lo es enunciar
ciertas tendencias que resultan de la observación del mismo.
A partir de ahí, puede afirmarse que los hombres suelen obrar
para dar respuesta a circunstancias concretas, que configuran
los motivos de sus actos, y con miras a obtener resultados
que satisfagan necesidades o deseos y se consideran por ello
valiosos.
En ciertas circunstancias es posible, pero no frecuente, que
los seres humanos se desentiendan de sus necesidades y sus
propósitos, para sacrificarse en aras de lo que consideran
simple y llanamente su deber. Pero es difícil separar esta
estimación de la idea de la satisfacción del deber cumplido,
la honra que se sigue del acto heroico y otras semejantes.
Este punto de partida de la autonomía moral es entonces
prácticamente irreal. Como es un presupuesto de la acción
moral- racional, ésta sería de hecho ilusoria. Casi nadie
43
podría invocar ese estado de buena voluntad, lo cual ha dado
pie para que los filósofos existencialistas denuncien como
falsa la buena conciencia que suele estar en la raíz de los
pronunciamientos morales.
Más irreal todavía es la fórmula de los imperativos
categóricos a priori, tan abstractos que resulta
prácticamente imposible fijar sus contenidos en los casos
concretos.
Por ejemplo, el que ordena, para que la acción sea ético-
racional, que se obre de tal modo que ello se erija en modelo
universal del obrar, conduce, ni más ni menos, a la parálisis
de aquélla, pues habría que hacer un escrutinio previo de
todas las posibilidades para verificar que el modo propuesto
fuera siempre el mejor.
Iguales consideraciones caben acerca del trajinado imperativo
que ordena comportarse con los demás considerándolos como
fines en sí mismos y no como medios para los fines propios o
que todas maneras las sean extraños.
Por supuesto que en la conducta cotidiana suelen mediar
consideraciones de respeto para con el otro, sin las cuáles
la vida de relación sería insoportable, pero, exceptuando los
casos de absoluto desprendimiento propios de la santidad, en
44
toda relación intersubjetiva median ingredientes más o menos
utilitarios, cuando no de poder o influencia de unos sobre
otros. El mundo de los intercambios en que se mueve la
economía y en general la cooperación social estaría entonces
condenado al reproche de inmoralidad y el consiguiente de
irracionalidad.
El error de fondo de esta concepción estriba en situar el
deber en una esfera lógico-trascendental que carece de
contacto con la realidad, aunque aspira a modelarla.
Frente a ello, hay que afirmar que los deberes surgen de la
experiencia humana. Tanto los individuos como las
colectividades elevan a la categoría de deberes, modelos de
comportamiento que consideran beneficiosos por distintas
razones, y tienden a prohibir los que los hechos indican que
es negativo o dañino.
Según lo expuesto atrás, lo benéfico tiende a sacralizarse,
mientras que lo maléfico se demoniza o sataniza.
La discusión moral versa entonces sobre las circunstancias
condicionantes del comportamiento, el contenido de éste, los
medios que se consideran adecuados los propósitos que se
busca obtener, y los que de hecho se producen. Estos
ingredientes empíricos están presentes en toda acción humana,
45
aún la más desinteresada, heroica y abnegada. Como lo
advertimos en el Capítulo I, su racionalidad se aprecia en
dos niveles, el empírico y el ideal, que versa sobre la
acción deseable y posible.
En el primer plano suelen entrar en juego reglas prácticas,
más o menos utilitarias, que permiten apreciar desde este
punto de vista la racionalidad de la acción. Por ejemplo, si
quiero eludir un enemigo, ganar una elección u obtener un
jugoso rendimiento, debo obrar de acuerdo con las reglas de
la guerra, la política, la economía, la administración, etc.
Ignorarlas puede acarrear el fracaso y condenar la acción a
la inutilidad, que es un modo de irracionalidad.
Pero del hecho de que la acción sea exitosa y, desde ese
punto de vista, racional, no se sigue que sea ética, decente
o jurídica, que son calificaciones que se formulan en planos
más elevados que trascienden el de la mera utilidad. Las dos
últimas dependen de normatividades más o menos identificables
en los medios sociales. La primera, en cambio, se presta a
discusión debido, por una parte, a la dicotomía entre
moralidad social y ética racional, y por la otra, a las
dificultades que ésta última padece para identificar
universalmente lo bueno y lo malo.
46
Esas dificultades, en términos generales, no son
insalvables, si bien hay numerosos casos difíciles que
suscitan perplejidades, en las que se apoya el relativismo
moral para sostener que es imposible formular criterios
racionales de definición del bien y el mal.
Podríamos citar muchos ejemplos de situaciones en que estas
categorías se ponen claramente de manifiesto: el buen padre
o la buena madre, el buen hijo, el buen estudiante, el buen
trabajador, el buen profesor, el buen ciudadano, etc., que
contrastan con quienes lo son de modo deficiente.
El pensamiento clásico destaca que el término de la acción se
proyecta como un bien para el agente, bien que desde luego
suele ser incompleto o sobre el que puede mediar una
percepción equivocada.
Puede darse de hecho, y es lo frecuente, que haya varios
bienes en juego o diversas constelaciones de bienes y de
males que obliguen a ponderar juiciosamente los resultados.
Estos son decisivos para el juicio sobre la acción. También
lo es la intención, no sólo por los efectos que la misma
genera sobre los demás, sino también por los que acarrea
sobre el propio agente. Las reglas lo que hacen es
generalizar criterios sobre acciones que normalmente son
47
benéficas o malignas, para recomendar las primeras o
prescribir las segundas.
Un aspecto discutible es la peligrosidad de ciertas acciones,
de las que directamente no se desprenden efectos negativos,
pero son susceptibles de producirlos de modo mediato o en
asocio de otras situaciones.
Así entra en juego el tema de la prudencia, que recomienda
que se preste atención a los efectos negativos para ver si
se los puede evitar o al menos paliar.
Aristóteles observa que los bienes que se persiguen con las
acciones humanas suelen ser a la vez medios para la búsqueda
de otros, lo que da lugar al tema de la jerarquización de los
mismos y, sobre todo, al del bien supremo, en cuya concepción
exhibe no pocas analogías con el pensamiento de Platón.
Pero en la vida cotidiana lo que se pone en juego
directamente no suele ser ese bien supremo, sino los
complejos de bienes y de males respecto de los cuales se hace
menester que se elija lo mejor dentro de las circunstancias,
en función de lo que Max Weber llama la ética de la
responsabilidad.
48
Volviendo a Kant, éste propone una ética deóntica, basada
exclusivamente en el deber abstracto, es decir, en supuestos
principios autoevidentes que no guardan correspondencia con
la realidad. Aplicando una reductio ad absurdum, esta ética
remata en la proclama que ordena que perezca el mundo a fin
de que se salve el principio.
El deber moral corresponde, pues, a realidades ciertamente
complejas con las que tiene que habérselas el ser humano en
el transcurso de su vida. Cumple distintas funciones
precisamente en beneficio de ésta. No es arbitrario ni
convencional o artificial, como lo pensaban los sofistas,
sino que se funda en lo que el hombre es y aspira a llegar a
ser, algo que es dado en las estructuras de lo real.
De lo dicho se desprende que, si bien hay ciertamente un
valor moral en la actitud de aceptación libre del deber por
parte del ser humano, la normatividad que lo ordena no surge
de su propia iniciativa, sino que se elabora sobre la base de
condicionamientos que impone la realidad misma.
Ahora bien, la moralidad más elevada, que desborda el nivel
biológico, se funda en otro plano de realidad, el espiritual,
que tiene sus propios condicionamientos, uno de los cuáles
consiste en que no se la puede forzar, pues a ese nivel de
trascendencia sólo se llega a través de la libertad.
49
Lo que precede indica que la distinción que plantea Berlín no
es lo tajante que él piensa. Desde luego que no se puede
ignorar la importancia de la libertad negativa para la vida
individual e, incluso, la libertad misma; pero tampoco se
puede perder de vista que la libertad no exhibe un valor
absoluto, pues para los individuos y las colectividades es
importante que se la ejerza con arreglo a criterios morales,
así como con miras al perfeccionamiento de la humanidad.
La tesis de Berlín conduce, de hecho a que la educación para
la libertad prescinda de todo contenido moral, salvo lo
concerniente al respeto por la libertad ajena.
8- Normatividad, libertad y valores.
Las normas de comportamiento presuponen, según lo expuesto,
la libertad. Se dirigen a ella, aspiran a que la conducta
humana se ajuste a sus modelos por cuanto se los considera
valiosos. El valor es, pues, ingrediente sine qua non de la
normatividad.
La libertad también está referida al valor. El acto libre, en
efecto, implica la preferencia por unos resultados que se
consideran más valiosos que otros.
50
El valor es un dato antropológico fundamental. La vida humana
se orienta por valores, que son los que le confieren sentido.
No ha faltado quien sostenga que la identidad de las personas
y las colectividades debe definirse precisamente a partir de
los valores que se profesan. Cada uno se estructura, en
últimas, en torno de aquello en que cree.
El valor es una cualidad que se reconoce en las personas, en
la acción humana, en sus creaciones y en las cosas del mundo.
Su contraparte es el disvalor, que es una cualidad negativa.
El mundo de los valores es específicamente humano. Ello
quiere decir, por una parte, que sólo para los hombre hay
valores; por otra, que toda consideración de valor se
relaciona con vivencias humanas, sea que recaiga sobre
objetos sensibles, suprasensibles o ideales. Dicho de otro
modo, la valoración pone en contacto al individuo humano con
objetos de diversa índole e incluso consigo mismo.
Todo aquello a lo que se reconocen cualidades positivas se
estima como un bien. De ahí la idea clásica según la cual la
voluntad se orienta por bienes. El término de la acción, su
propósito, su resultado, se mira entonces como un bien.
En la representación que el hombre se hace de sí mismo y de
su circunstancia, así como en su interacción con sus
51
semejantes y su acción sobre las cosas del mundo, se aprecian
valores como lo sagrado, lo noble, lo bello, lo puro, lo
digno, etc., así como sus correspondientes disvalores.
Se sigue de ahí que nuestra concepción del mundo adolece
inevitablemente de carga axiológica. El valor colorea
nuestras representaciones mentales.
9- La índole del valor.
Pero, ¿en qué consisten las cualidades valiosas?
No son, desde luego elementos constitutivos de los objetos.
No se las descubre por medio de la experimentación con los
mismos. No son, propiamente hablando, hechos ni ingredientes
de los mismos.
Lo que sí es un hecho es la valoración, el acto mental de
reconocer valores o disvalores en los objetos que aparecen
ante la conciencia. Y desde este punto de vista, el tema
puede ser abordado por la psicología e incluso por las
ciencias sociales.
La economía, por ejemplo, parte del hecho de que los seres
humanos les asignan valor a distintos objetos: Igualmente, la
comprensión, de la política exige que se consideren las
52
valoraciones que se dan el seno de las colectividades acerca
de lo que se considera que afecta el bien común. Y todo
ordenamiento jurídico se inspira en ciertas ideas de justicia
que suministran la clave para entender por qué se regulan
sus distintas materias de un modo y no de otro.
Las soluciones el problema de la índole del valor se mueven
en distintos planos que, en síntesis, son los de la
objetividad y la subjetividad, así como los de la
racionalidad y la irracionalidad.
Las cualidades, ¿son mentales o extramentales?
En el primer caso, serán creaciones de la mente humana, o
quizás elementos estructurales suyos. En el segundo, serían
objetos de cierta categoría ontológica.
A favor de la primera hipótesis militan algunas
consideraciones fundadas en nuestra experiencia íntima.
Nuestra psique parece valorar en función de pulsiones
subyacentes. Lo apetecible resultará entonces del deseo, que
posee su propia dinámica. Cabe que el objeto exterior lo
suscite, como también que la atracción que ejerce sobre
nosotros resulte de nuestras propias inclinaciones. En todo
caso, lo determinante sería el deseo, el apetito. Así las
53
cosas, parece que buscamos en el exterior lo que ya está
virtualmente en nosotros mismos.
No obstante ello, lo apetecible está por fuera de nosotros y
lo es porque sus cualidades nos atraen. Por lo tanto, no se
les puede negar a ellas cierta objetividad.
Ahora bien, se da por descontado que tal objetividad no es la
propia de los entes corpóreos. Entonces, cabe pensar que son
entes ideales o de otra índole peculiar.
El platonismo se inclina por la primera solución. Las
cualidades son ideas. Hay, entonces, una idea de lo puro, lo
noble, de lo bello, de lo justo, etc.
Pero, fuera de las dificultades inherentes a esta versión del
idealismo, se objeta la enorme dificultad que hay para
aprisionar en alguna fórmula lingüística la esencia de
cualquier cualidad.
De ahí surge la tesis de Lotze, según la cual los valores
configuran una categoría ontológica peculiar. “Las valores no
son, sino valen”, afirma. No pertenecen, entonces, al mundo
del ser, sino específicamente al del valor.
54
De este modo, la tesis se inscribe dentro de la dicotomía
kantiana que opone el reino del ser al del deber ser. El
valor hará parte de este último y los enunciados sobre el
mismo, por consiguiente, no podrán fundarse en la realidad.
El mundo de los valores es autosuficiente y se ordena según
su propia lógica.
Conviene observar que estas discusiones surgen en la medida
que se pierde de vista que el valor aparece en la relación
del hombre consigo mismo y con su entorno. No parece haber
valor en sí, sino para el ser humano. Sin éste, el mundo
simplemente existiría como es en sí, sujeto a sus
regularidades y sus aleatoriedades, la necesidad y el azar.
Hay, pues, algo en las cosas que las hace apreciables, y algo
en nosotros que nos las hace apreciables. Quizás sea
entonces el caso de afirmar que el valor es una categoría
existencial, algo que no sólo se da en la vida humana, sino
que es inherente a la misma. Dicho de otro modo, es un dato
antropológico fundamental y es a través de la respuesta a la
cuarta pregunta kantiana, ¿qué es el hombre?, como podemos
abordar su modo de ser. Es en el escenario orteguiano del yo
y su circunstancia dónde hay qué considerarlo.
El valor pertenece, entonces, al orden de la existencia
humana.
55
Conviene mencionar, a propósito de ello, que la noción de
existencia en la filosofía contemporánea no tiene que ver con
la realidad individual considerada en sí misma e
independientemente de lo demás, sino con una estructura, la
del Dasein, vale decir, el ser en el mundo, el yo en su
circunstancia, que son previos a toda construcción
conceptual.
El valor es, pues, subjetivo-objetivo. Pero queda por definir
el tema de su racionalidad, asunto que está en la raíz de
interminables controversias filosóficas.
Digamos que hay al respecto básicamente tres posiciones, a
saber: a) los valores son racionales y pueden ser entonces
objeto de conocimiento racional; b) los valores son
racionales sólo en su forma, pero irracionales en su
contenido; c) los valores son emocionales, no son
susceptibles de conocimiento racional, pero, según algunos,
sí lo son por medio de la intuición emocional.
Para la filosofía clásica y en especial para el platonismo,
el valor está inscrito en el orden del ser y no de cualquier
manera, sino en sus tres dimensiones básicas, las de lo
bueno, lo bello y lo verdadero. La perfección del ser se
manifiesta en el bien, la belleza y la verdad. En la medida
56
que nuestra alma racional pueda elevarse hasta los más altos
grados en la jerarquía del ser, contemplará entonces su
perfección. Pero ello supone no sólo un adiestramiento, sino
muchísimo más, la trascendencia.
La mentalidad decididamente antimetafísica que impera en los
tiempos que corren niega no sólo que podamos tener acceso
racional a esas altas regiones del espíritu, sino la realidad
misma de éste último. Nada hay entonces que sea bueno, bello
ni verdadero en sí.
El kantismo niega la realidad del valor, pero, ante el hecho
de la valoración, lo reconoce como una forma lógica. Los
juicios sobre los contenidos axiológicos versan sobre algo
que es del todo refractario a la razón, pero reflejan modos
de ordenar la realidad desde la perspectiva de aquélla. Esa
perspectiva es meramente formal. Abordamos los objetos desde
la perspectiva de lo bueno, lo bello y lo verdadero, pero
tomados como meras formas de la comprensión.
Este punto de vista ha ejercido gran influencia en la
filosofía tanto moral como jurídica, sobre todo la de fines
del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Pero adolece
de las dificultades propias de la teoría del conocimiento de
Kant y deja abierta la cuestión de los contenidos
axiológicos.
57
La Teoría Pura del Derecho de Kelsen es tributaria de esta
concepción. Lo justo se establece a partir de la forma de lo
jurídico, vale decir, de los enunciados cuya cópula se
formula como debe ser, se los prescribe según se deduce de
una norma fundamental hipotética y se los hace efectivos
mediante la coacción organizada, sin importar qué es lo que
se ordena, permite o prohíbe.
Pero resulta que lo interesante desde el punto de vista
axiológico es ese contenido mismo, no el modo como se lo
ordena, a menos que a la mera forma ya se le reconozca de
suyo un valor incontrastable.
Esta tesis equilibrista es insostenible. Inexorablemente
conduce a la tesis extrema que afirma la irracionalidad del
mundo del valor y, por consiguiente, la imposibilidad lógica
de pronunciarnos con sentido acerca del mismo.
De ahí se sigue la tesis según la cual el valor es asunto de
sentimiento, emoción y pasión, pero no de razón.
Se afirma que ésta solo puede aplicarse a la intelección de
los datos que ofrece la sensibilidad, vale decir, la
descripción de lo que se siente, pero sin pronunciarse acerca
de si el hecho mismo de sentir entraña alguna racionalidad.
58
El reino de la afectividad se considera subjetivo y
caprichoso. Cada uno lo vive a su manera y no hay mejores
razones para sentir las cosas de un modo o de otros. Bueno,
bello y verdadero es lo que a mí me parece porque sí. El
deseo es soberano: deslumbra a la razón y anima la voluntad.
Hay algunas posiciones más moderadas, como las de los
epicúreos y, siglos después, las de Hume y Schopenhauer, que
no obstante negar la idea de la objetividad del bien,
jerarquizan los bienes de acuerdo con las consecuencias que
se siguen de su búsqueda y su logro, y ponen énfasis en la
educación de los sentimientos morales, los que nos mueven a
la piedad y la simpatía respecto de nuestros semejantes.
Max Scheler, consciente de las dificultades que median para
admitir la racionalidad de los valores, pero también de las
consecuencias nihilistas y del todo indeseables, tanto para
la vida individual como para la comunitaria, que de ahí se
desprenden, propone una solución digna de considerarse, en
cuya virtud los valores son objetivos, pero no los captamos
por medio de la intuición racional, sino la emocional.
Es la misma tesis de Pascal acerca de las razones del corazón
que la razón no comprende. Según lo menciona John Tavener, es
un pensamiento que proviene de San Agustín, quien habla de lo
59
que se conoce a través del órgano intelectivo del corazón,
reservado sin embargo tan sólo a los que tienen fe.
Por este camino se vuelve entonces al platonismo. El valor se
manifiesta ante el alma purificada, la que ha trascendido y
habita en medio de las formas eternas, o por lo menos se
halla en el umbral desde dónde puede gozar así sea de una
pálida visión de ellas.
Según lo dicho atrás, Scheler observa que los valores
constituyen la legalidad específica del espíritu. Así como la
naturaleza está sometida a sus propias leyes causales,
también lo está el espíritu, pero la suya es una ley de valor
y de libertad. Aquél convoca a ésta y sólo se realiza a
través suyo.
10. Contexto antropológico de los valores.
Los valores son, pues, cualidades que los seres humanos
consideran estimables y suscitan en ellos acciones, sea para
incorporarlas en su personalidad, en su conducta o en sus
obras, ya para protegerlas. Esas cualidades tienden a verse
representadas en sustratos corporales o ideales, que por lo
mismo revisten desde el punto de vista ontológico la
categoría de entes culturales.
60
Todos los valores, cualquiera sea la representación mental en
que se concreten, atraen la voluntad. Son, según lo dicho
atrás, bienes hacia los cuales ella tiende por cuanto generan
satisfacciones para los individuos
Miradas las cosas desde otra perspectiva, la del apetito, se
ve claro que los valores están referidos a necesidades que
experimentamos los seres humanos. Ahí reside su entronque
antropológico, su dimensión existencial.
Por consiguiente, para entender el tema de los valores es
preciso partir de una antropología filosófica, que se ocupe,
como hemos dicho atrás, de la cuarta pregunta kantiana, la de
investigar qué es el hombre.
Las direcciones en que se mueve esta investigación son tan
variadas como antagónicas.
Una tendencia que hoy cuenta con no pocos seguidores, fundada
en la teoría darwinista de la evolución y los avances de la
neurociencia, postula que somos meras “bestias biológicas”
(Searle), surgidas de una evolución ciega que obedece a la
acción combinada del azar y la necesidad (Monod). Dentro de
este contexto, la cuestión de los valores se explica en
función de la biología. Las pulsiones naturales le hacen ver
al ser humano lo que debe buscar y lo que debe evitar. Todas
61
sus apetitos tendrán alguna base genética, lo mismo que sus
ideas, sus sentimientos, sus emociones, sus pasiones y, en
general los ingredientes de su psique.
Este naturalismo tropieza con la observación que hace
Nietszche acerca de que el hombre es un animal no fijado o
incompleto. Ese déficit lo llena la cultura. Por
consiguiente, en las valoraciones obra la naturaleza, pero
también la cultura.
Popper considera que ésta forma un mundo aparte, el Mundo
III, que retroactúa sobre la mente y viene a ser algo así
como un gran órgano biológico, similar al súper yo freudiano.
Esto plantea el problema de dilucidar qué es lo de la
naturaleza y qué lo de la cultura en el obrar humano, y a
qué debemos reconocerle supremacía.
Kant separa al hombre del mundo de la naturaleza, afirmando
que ésta les fija finalidades inexorables a los seres que lo
integran, mientras que aquél es libre para identificar y
promover sus propios fines. Esa libertad no significa
anarquía, pues está sometida a la ley de la razón que se pone
de manifiesto a través de la conciencia del deber. Éste se
traduce, según lo expuesto en otro lugar, en los famosos
imperativos categóricos.
62
Este planteamiento se ha prestado a múltiples
interpretaciones y es la base de algunas corrientes que gozan
de fuerte influencia en los tiempos actuales.
Algunos consideran que Kant ubica al hombre entre dos mundos,
el del fenómeno y el del noúmeno. El primero es accesible a
sus sentidos; el segundo, refractario a su razón teórica.
Pero por la vía de la razón práctica puede vislumbrarlo. La
forma de los imperativos categóricos apunta hacia un
contenido, la trascendencia que conduce al espíritu al mundo
del ser en sí. Ésta es, pues, una interpretación mística del
proyecto kantiano, a partir de la cual se proclama que la ley
del valor es de carácter espiritual. Según esto, Kant abrió
nuevas perspectivas metafísicas.
Pero la interpretación dominante del pensamiento kantiano
resalta su crítica radical a la metafísica y el formalismo de
su concepción de la racionalidad.
El yo trascendental, que es el último reducto del alma
platónica, es mera forma y la libertad de que el hombre
dispone constitutivamente da lugar a que dicha forma se
llene cómo él quiera. Él crea sus propios valores, dotándolos
a su arbitrio de contenido.
63
Estas ideas están en la raíz de los ya mencionados
planteamientos de Sartre, que postulan que el hombre es una
nada carente de esencia, por lo que ésta es posterior a su
existencia y él mismo la crea por medio de su libertad, a la
que ontológicamente está condenado. Así las cosas, no hay
valoraciones explicables en función de la naturaleza ni del
espíritu. El propio ser humano asume sus propios valores y
éstos condicionan la realización de su proyecto existencial.
A partir de ahí se entiende la tesis hoy muy frecuente acerca
de la autonomía de la cultura, que es el reino del valor,
frente a la naturaleza. La cultura es lo que el hombre crea y
no está determinada ni condicionada por aquélla. Como reza un
dogma de la filosofía alemana de la cultura, “El hombre no es
naturaleza, sino historia”.
Pero, ¿quién es el sujeto de ésta?.
Aquí aparece la controversia entre humanistas y
estructuralistas.
Para los primeros, el ser humano individual es el creador de
la cultura, cuyo mundo de valores se articula en función de
la libertad de aquél, Es la tesis que se expresa en “El
existencialismo es un humanismo”.
64
Los segundos consideran que el hombre está inevitablemente
inserto en ese mundo, que es creación suya, pero tiene su
propia consistencia y obedece a su propia dinámica.
Así las cosas, pensamos, sentimos, deseamos, valoramos,
actuamos y creamos dentro de los marcos inexorables de la
cultura a que pertenecemos. Ella establece los contenidos y
la jerarquía de nuestros valores. El modo de acceso a ese
mundo es el lenguaje, sobretodo el corriente, el que
configura los famosos círculos lingüísticos de Wittgenstein.
No sobra añadir que ese mundo de la cultura, fuera de ser
autónomo, es arbitrario. Surge, evoluciona, se transforma y
se extingue de modo aleatorio.
El culturalismo que está de moda es tributario de esta
concepción. En tal virtud, se considera, por ejemplo, que la
familia no obedece a modelo natural alguno ni está orientada
hacia fines prefijados de antemano, sino que es pura creación
cultural y se la puede modelar de cualquier manera. Se afirma
también que la sexualidad no es natural, sino cultural, por
lo que los roles sexuales no obedecen a asignaciones de la
naturaleza, sino a la imposición arbitraria de la cultura, la
cual puede modificarse e imponerse ad libitum.
65
La discusión acerca de si las valoraciones surgen en función
de necesidades individuales o resultan de la imposición de la
cultura, que destaca unas necesidades sobre otras e incluso
las crea, se proyecta con distintos matices en el pensamiento
contemporáneo.
Los libertarios, fieles a cierta visión del kantismo,
proclaman que cada individuo dotado de uso de razón elige
soberanamente sus propios valores, es dueño de su realización
y su felicidad. Nadie, ni siquiera la autoridad legítima, ni
muchísimo menos el entorno social, puede someterlo a la
realización de valores con los que voluntariamente no
comulgue. Por consiguiente, para la adopción de valores
sociales debe ser oído a través de procedimientos que
garanticen que lo será en igualdad de condiciones que los
demás y que lo que se decida no afectará el núcleo de sus
libertades e intereses fundamentales. El cometido del poder
público no es imponerles a los individuos unos valores
comunitarios, sino garantizar la coexistencia de las
libertades de todos, lo que incluye la de distintas
concepciones religiosas y morales.
Pero hay otra versión autoritaria, cuando no totalitaria, de
esta tendencia. Según ella, la diversidad de valoraciones
individuales sólo puede garantizarse si se erige como valor
supremo la tolerancia, y ésta excluye toda manifestación,
66
incluso a través de símbolos culturales, que pueda
considerarse ofensiva contra el derecho de otros a su
diferencia. Hay una nueva versión del jacobinismo que esta
vez no obliga a los hombres a ser virtuosos, sino tolerantes.
En síntesis, el pensamiento moderno no ofrece puntos de
vista nítidos acerca de qué es el hombre, ni cuáles son las
necesidades fundadas en su modo de ser, ni los valores que
las expresan.
10- Persona y valor.
Lo que precede indica que el tema de los valores y sus
conexiones con las necesidades humanas exhibe varias aristas,
la de lo natural y lo cultural, por una parte, y la de lo
individual y lo colectivo, por la otra, amén de la
trascendencia, el paso a un estado espiritual que supera
estas dicotomías.
Hemos dejado ex profeso para lo que sigue el examen de una
larga tradición que, sin ignorar los aspectos en mención,
pone énfasis en el valor como guía o medio para la
realización espiritual del hombre.
Recordemos que Aristóteles observa que los bienes que atraen
a la voluntad, lo que en el lenguaje actual denominamos
67
valores, se articulan de modo que unos se buscan en función
de otros y así sucesivamente hasta llegar al bien supremo,
que es apetecible de suyo y colma todos los anhelos humanos.
Para la filosofía cristiana, se trata de Dios, que en
palabras de San Agustín, brinda el goce supremo: “Esa es la
vida bienaventurada, una alegría ordenada a Vos, dimanada de
Vos, esa misma es y no hay otra verdadera” (Confesiones
Capítulo XXII).
Ya Anáxagoras había señalado que la ventaja de haber nacido
sobre el no llegar a la vida, estriba en que por ésta se
logra la contemplación de las cosas eternas, que ofrece, por
consiguiente, la suprema bienaventuranza.
Muchos y variados bienes se apetecen en aras de preservar la
vida, hacerla llevadera, rodearla de condiciones que le
otorguen calidad, asegurarle continuidad, gozar de ella.
Unos de esos bienes requieren soporte material. Otros son,
por así decirlo, anímicos y hasta ideales.
A menudo su disponibilidad es escasa, por lo que deben ser
objeto de distribución o adjudicación. Y muchas veces, sólo
es posible lograrlos por medio de la cooperación social.
68
Las ideologías en boga suelen fundar esos valores en un
concepto difuso y susceptible de las más variadas
concreciones, el de dignidad humana, que resume la máxima
consideración de valor hoy por hoy.
Uno de sus temas de discusión toca con los bienes básicos que
la comunidad organizada debe garantizarle a cada individuo.
Pero en vista de su distribución igualitaria y de la
cooperación social que se requiere para producirlos y
adjudicarlos, se piensa que los individuos deben soportar
limitaciones de vario orden en materia de restricción de
libertades y disfrute de beneficios. El modus operandi de
esta negociación es tema de diversas especulaciones.
Interesa observar que los comunes denominadores de estas
consideraciones axiológicas son, por una parte, el
individualismo, en la medida que se plantea que el último
referente de las valoraciones es el individuo humano, y el
utilitarismo, por cuanto la idea que se tiene sobre los
bienes que es necesario garantizar, incluso a través de la
autoridad, son los que revisten utilidad para la vida
corriente.
La mentalidad positivista parte de la base de que muchos de
los valores que se proclaman son etéreos y, en último
término, todos terminan identificándose con lo útil, esto es,
69
lo que hace que la vida se torne placentera. Acá se
encontraría un dato irreductible y fácilmente identificable,
acorde con el materialismo biologista que domina en los
círculos académicos.
Pero es también un hecho que amerita explicación, que en la
vida humana se vislumbran otras esferas de valor que se
consideran de mayor jerarquía que las atinentes a lo útil y
placentero.
Salvo en sociedades en extremo secularizadas, como la
europea de hogaño, y en individuos demasiado sumidos en el
hedonismo, tanto en la vida colectiva como en la personal de
cada uno se considera que hay valores no sólo difíciles de
definir sino de realizar, que, sin embargo, ameritan que se
los respete de tal modo que se llega incluso al extremo de la
veneración.
Es así cómo en la vida humana se dan conceptos y, sobre todo,
vivencias, acerca de lo sagrado, lo puro, lo sublime, lo
noble, lo excelente, lo admirable, etc., que por más que
tratemos son irreductibles a lo ya mencionado útil y
placentero,
Los antropólogos materialistas se ven en calzas prietas para
explicar a partir del concepto de funciones biológicas o del
70
más estrecho de programación genética, estas peculiaridades
del ser humano que evidencian en él un principio espiritual.
El idealismo, no como postura filosófica que ve en la idea
el núcleo de la realidad, sino como actitud ante la vida que
lleva a vivirla en niveles que trascienden los datos y los
afanes de la cotidianeidad, implica a no dudarlo una ruptura
radical con el ordenamiento biológico.
Alasdayr Mcyntire, en su Historia de la Ética, observa que
la reflexión sobre el bien y lo bueno en Grecia, se inició a
partir de la consideración de la excelencia como virtud de
las personas y sus acciones. El pensamiento griego se ocupa
de identificar lo que puede catalogarse como buen guerrero,
buen marino, buen estratega, buen padre, buen ciudadano,
etc., lo que implica definir un tipo ideal para cada caso que
sirva de modelo para quienes aspiran a la excelencia,
Pero este modo de ver las cosas no es exclusivo de la Grecia
clásica. Aún en las sociedades primitivas el sentido de
trascendencia sobre la vida corriente o vulgar obra
suscitando admiración hacia quienes siguen los modelos más
elevados.
Con su habitual agudeza, anota Borges que la primera forma
literaria en todos los pueblos es la épica, que loa las
71
hazañas heroicas. Y según juicio de André Malraux,
precisamente la función principal de la literatura es
despertar el sentido de la grandeza en el hombre.
Los antiguos griegos identificaban ese principio espiritual
con una “chispa divina” que anida en cada uno de nosotros
haciéndonos partícipes de una realidad allende los estrechos
límites de nuestra envoltura carnal.
Es interesante examinar cómo se fue formando la idea del alma
a partir de concepciones primitivas y, luego de la
exploración de la vida interior, de la que son modelo las
Confesiones de San Agustín, pero también los grandes textos
hindúes, egipcios, chinos y, sobre todo, los hebreos.
Para Sócrates, Platón y Aristóteles el alma es una realidad
indubitable, dado que tenemos experiencia directa de ella y
de sus diferencias con el cuerpo. Se discute acerca de la
concepción que se tenía de ese dualismo, que en el caso de
Platón era bastante radical y sirvió de punto de partida de
su filosofía, en tanto que Aristóteles adoptaba una postura
que algunos no han vacilado en considerar positivista, cuando
no materialista, al asignarle a aquélla la categoría de forma
del cuerpo.
72
No es el caso de entrar acá en ese debate, como tampoco el
que versa sobre la estrecha unidad de alma y cuerpo que
Tresmontant destaca en la metafísica bíblica, y Crossan
encuentra reflejada en los Evangelios.
Lo interesente es que a lo largo de siglos la filosofía
partió del supuesto, a veces discutido por escuelas
minoritarias, del alma espiritual e incluso inmortal,
ciertamente estratificada y hasta dividida, como lo sugiere
Platón, pero coronada por una facultad capaz de conocer y
valorar las cosas eternas de que hablaba Anaxágoras.
Esta idea del alma todavía está presente en la res cogitans
que plantea Descartes, pero centrada precisamente en su
aspecto racional, en el yo que conoce y razona.
Hume, heredero de una tradición diríase que clandestina o
subterránea e iniciador de otra que se proyecta vigorosamente
hacia los tiempos que corren, niega tajantemente la realidad
del yo y, por supuesto, la del alma.
Afirma que es resultado de una mera asociación de
sensaciones, algo así como un reflejo ilusorio. A esta idea
ha pretendido darle sustento científico Llinás en su libro
“El mito del yo”.
73
Pero estas tesis empiristas se hunden en el fangal del
psicologismo, que es incapaz de sustentar cualquier
edificación conceptual, aún la más ligera de todas.
Contra ello reacciona Kant, pero como éste considera que la
del alma es una idea metafísica no garantizada por la
experiencia sensible, se le ocurre dar cuenta del
psicologismo con la tesis de un yo trascendental previo al yo
empírico, en donde residen las altas facultades del alma que
contemplaba la filosofía tradicional. Ese yo trascendental,
irreal o, mejor, prerreal, es la sede de la consciencia
cognoscente y de la conciencia moral. No es el alma, a cuya
inmortalidad accede Kant por obra de la razón práctica, a fin
de que los malvados no queden impunes. Es una figura
meramente lógica que sirve de presupuesto para fundar la
racionalidad del conocimiento y de la conducta.
A este sujeto moral, carente de sustancia y, parafraseando a
Kelsen, supuesto mas no puesto, lo han convertido en objeto
de veneración los muchos fieles del kantismo que no se han
tomado el trabajo de escudriñar el verdadero pensamiento de
su maestro.
El sujeto moral o persona susceptible de captar valores no
llega al fondo de éstos, a su contenido o materia, sino tan
sólo a su forma lógica. Se lo considera superior al alma de
74
los clásicos porque no ordena el obrar con miras al logro de
fines que nunca dejan de ser egoístas, sino en función del
puro deber. Pero éste, como lo hemos señalado atrás, es
vacío. Se traduce apenas en una forma.
De ahí viene, como también lo hemos observado, el formalismo
ético de los neokantianos, para quienes el valor es apenas
una categoría lógica que permite encasillar ciertos
enunciados como propios de la moral.
Una derivación de este logicismo se proyecta en el idealismo
hegeliano. En efecto, para Hegel el espíritu, que se
desenvuelve en los tres célebres momentos de lo subjetivo, lo
objetivo y lo absoluto, también es una forma lógica, pura
idea insustancial.
Esa desustancialización del yo, su reducción a un puro
presupuesto lógico, abre el camino de la negación del alma,
que es un lugar común del cientificismo contemporáneo, y
hasta la del propio sujeto, sea el cognoscente o el moral, al
que el post-modernismo en boga pretende cercenar aplicándole
la famosa navaja de Ockham, por considerarlo una hipótesis
innecesaria para la gramática, la lógica y la ciencia misma.
Esta crisis de la noción de sujeto ha llevado a Eugenio Trías
a reclamar un retorno a la noción de persona, no al modo
75
kantiano, sino tal cual la acuñaron los estoicos, vale decir,
como una dimensión espiritual que se imposta, por así
decirlo, sobre el individuo natural, lo mejora y le abre
horizontes de trascendencia.
Ya Aristóteles había observado que la función de la virtud es
el perfeccionamiento de la naturaleza, haciendo posible la
plenitud de su potencia.
La persona o sujeto moral que se abre al mundo de los
valores y se aplica a realizarlos está más cerca entonces del
alma sustancial aristotélico- tomista, que del ilusorio y
artificioso yo trascendental kantiano.
Dentro de este contexto, cobra sentido la idea hoy tan
trajinada del libre desarrollo de la personalidad o la
autorrealización plena del ser humano. Los altos valores del
espíritu son guías que ofrecen modelos para ello. De ahí la
tesis de Max Scheler, citada en otro lugar, según lo cual los
valores constituyen la legalidad específica del espíritu.
Este se despliega a partir de ciertas reglas descubiertas por
quienes se han aplicado metódicamente a la investigación de
nuestro mundo interior, al que no llegamos por la disección
del cerebro, sino por la vía de la introspección, de la que
siguen siendo un egregio modelo las Confesiones de San
Agustín.
76
Ahora bien, la ideología dominante hoy sostiene que estos
valores de espiritualidad corresponden al fuero íntimo de los
individuos, son tema de disímiles concepciones religiosas
sin fundamento racional y, frente a ellos, tanto la ética
social como el Derecho deben mantenerse neutrales, en guarda
no sólo de los valores de tolerancia que postula el
pluralismo político- constitucional que inspira al Estado
contemporáneo, sino del laicismo que lo caracteriza.
Según este punto de vista, ni a la comunidad ni al Estado le
interesan las creencias religiosas y morales de sus
integrantes, o la falta de las mismas. Por el contrario,
poner énfasis en una formación moral que se proyecte más allá
de lo indispensable para la convivencia y la participación en
la cosa pública, es decir, que supere los linderos de una
educación cívica, estaría fuera de lugar.
Dejaremos para más adelante la discusión sobre este tópico,
no sin observar, por lo pronto, que llevada al extremo esta
argumentación, habría qué proscribir también las influencias
ideológicas, tan subjetivas, irracionales y disímiles como
las religiosas y morales, en la configuración de la moralidad
colectiva y la vida del Derecho,
11- Racionalidad y normas
77
Hemos partido de la base de que la filosofía es un ejercicio
racional que se practica sobre nuestras ideas y nuestras
acciones.
En la medida que las normas que ordenan deberes se fundan en
ideas, éstas pueden y deben ser tema de crítica racional con
miras a explorar su fundamento y sus consecuencias.
La tesis dominante en no pocos círculos académicos postula
que dicho fundamento sólo puede ser normativo, por cuanto
toda norma invoca su validez con base en otras que se
consideran superiores, hasta encontrar en la cúspide o el
principio alguna que, en lo moral, formule un imperativo
categórico (Kant) y, en lo jurídico, uno hipotético (Kelsen).
Pero, como hemos visto, la normatividad es un hecho, se apoya
en hechos y se proyecta en hechos. Su racionalidad no es
entonces puramente deóntica,
En rigor, la normatividad es un instrumento para la promoción
de fines valiosos. Por consiguiente, su examen racional
comporta un aspecto instrumental que inquiere por su eficacia
y su eficiencia en procura de lo que se persigue. Implica,
además, el escrutinio de la racionalidad axiológica, que es
78
bastante más complicada, por cuanto, como hemos visto, no es
tema pacífico.
Desde el punto de vista de la racionalidad de la acción, el
examen de la normatividad llamada a regirla ofrece aristas
similares a las que acabamos de considerar, con la diferencia
de que acá media una dificultad adicional, la de la previsión
del futuro.
Así, como lo examinaremos después, la adopción de cualquier
normatividad en el ámbito jurídico entraña en rigor una
apuesta sobre algo aleatorio. Por más que la norma se inspire
en presupuestos deónticos depurados por el análisis de la
racionalidad abstracta, ella tendrá que ponerse a prueba en
su contacto con la realidad social que aspira a regular.
Según lo expuesto en otro lugar, la comprensión se propone
inteligir los aspectos fácticos de los fenómenos normativos,
encuadrándolos dentro de marcos de racionalidad vinculados a
la noción de cultura. Dicho de otro modo, cada normatividad
podrá entenderse dentro del contexto de la cultura que la
origine y en cuyo medio se la pretende aplicar.
Pero el tema filosófico es la justificación, que inquiere por
la racionalidad intrínseca de las normas, trátese de las de
urbanidad, de juridicidad o de moralidad social.
79
Acá se pone de manifiesto el debate medieval entre
intelectualistas y voluntaristas, que influye notoriamente en
el ideario moderno.
Para el pensamiento medieval toda la normatividad se apoya en
último término en Dios. Pero se discute si procede del
intelecto divino o de su voluntad manifestada en la
Revelación. Este debate enfrenta a dominicos, cuyo exponente
máximo es Santo Tomás de Aquino, y franciscanos,
representados por Duns Scotto y Gullermo de Ockham.
El asunto tiene que ver con si la creación del mundo y por,
consiguiente, del hombre, es obra de la razón divina y se
sigue lógicamente de ella, o procede de su voluntad amorosa.
Pero se proyecta en otros planos. Por ejemplo, se pregunta
si las leyes de la razón constriñen al mismo Dios o si es él
quien las dicta según su talante. Y de ahí se pasa a examinar
si el orden creado por Él es bueno en sí, porque emana de su
racionalidad, o es bueno porque él lo ha determinado al tenor
de su supremo arbitrio.
Para los intelectualistas, el orden que se realiza a través
de las normatividades procede de mandatos racionales de Dios,
quien no habría podido disponer cosa distinta porque ello
equivaldría a entrar en contradicción consigo mismo. En
80
cambio, para los voluntaristas, lo bueno y lo malo, lo
debido y lo indebido, lo correcto y lo incorrecto, lo son
porque Dios así lo ha dispuesto. De ese modo, para los
primeros, el presupuesto de las normatividades es la razón;
para los segundos, la voluntad. El asunto se resume en el
famoso dicho según el cual no hay mala in se, sino mala
prohibita.
Este debate teológico ha repercutido profundamente en el
pensamiento moderno, tal como lo señala Villey.
La idea de que las normatividades tienen su base en la razón
y a ésta deben ajustarse, permanece aun cuando se les niegue
origen divino, tal como sucede con Grocio y luego con Kant.
Aquél afirma que, del mismo modo que la geometría puede
fundarse en axiomas racionales evidentes de suyo, que no
implican necesariamente una intervención divina, también la
juridicidad es susceptible de sustentarse en principio
irrecusables, como los que postulan que los pactos deben
cumplirse, que los derechos ajenos deben respetarse o que
quien haga daño a otro debe repararlo, A partir de ahí, el
racionalismo jurídico se ha esmerado en buscar enunciados
evidentes de los que pueda desprenderse por vía deductiva el
contenido de los derechos, tal como se aprecia en la
Declaración de Independencia norteamericana: “Tenemos como
evidentes estas verdades…”
81
De igual manera, el racionalismo moral ha aspirado a fundar
sistemas que identifican la práctica del bien con la acción
racional y censuran el mal por su irracionalidad. Un modelo
de esta tendencia se encuentra en “La ética demostrada según
el orden geométrico”, de Spinoza.
Para los voluntaristas, las normatividades proceden ante todo
de actos de voluntad. El imperativo es un mandato que no
supone exigibilidad implícita. Debe observarse porque así lo
establece quien tenga la autoridad y, en últimas, el poder,
para imponerlo. Su contenido es indiferente. Dios, como
soberano de la creación, es libre de disponer qué sea lo
debido y lo indebido, sin que interese su racionalidad
intrínseca.
Estas ideas han tenido amplio desarrollo en la teología
protestante, que pone énfasis en la intangibilidad de la
Palabra de Dios y, sobre todo, en su suprema libertad para
dispensar su Gracia. En la teología católica, en cambio ha
prevalecido la tesis de la racionalidad implícita del orden
de la creación y en especial la del ordenamiento moral,
según puede apreciarse en reiterados planteamientos de S.S.
Benedicto XVI.
82
Pero, una vez que se prescinde de Dios como supremo referente
de la realidad y se aborda ésta como si fuese subsistente por
sí misma, quedan dos opciones.
La primera, a la que hicimos referencia en el primer capítulo
de este curso, sustituye a Dios por la Razón, de modo que
esta hereda los atributos que antaño se adjudicaban a Aquél.
El culto a Dios se sustituye por el culto a la Razón. Y del
mismo modo que hay beatería religiosa, también se presenta la
beatería racionalista, de la que hay no pocas muestras en los
tiempos que corren.
La segunda alternativa consiste en centrar la mirada en la
Naturaleza, que es como es porque sí y obedece a legalidades
de las que es ocioso preguntarse si podrían darse de otras
maneras. Esas legalidades traducen relaciones de fuerza que
se manifiestan de distintos modos en el mundo físico, en el
biológico y en el específicamente humano.
Como llegarían a afirmarlo Schopenhauer y Nietszche en el
siglo XIX, en esas diferentes relaciones de fuerza obra una
voluntad ciega, carente de fines, que se afirma a si misma y
se despliega en creaciones que no obedecen a designio alguno.
En el mundo social, esa voluntad encarna en los detentadores
del poder, que es la fuerza que anima los movimientos y los
83
productos colectivos. Al poder no hay que pedirle otra
racionalidad que la inherente a su autoconstitución, su
autoafirmación, su supervivencia, su expansión y su
imposición sobre otros poderes.
La moralidad, la juridicidad e incluso la urbanidad serán
meros instrumentos de la dinámica del poder. Nietszche resume
todo esto en la Voluntad de Poder. Pero ya Maquiavelo y
Hobbes habían observado que la racionalidad de las normas
sociales sólo se entiende a partir del hecho del poder y las
necesidades de éste. Es una postura que presidió, por otra
parte, las reflexiones más extremas de la sofística griega.
Esta primacía de la voluntad está en la raíz de muchas ideas
contemporáneas, como las que afirman que los razonamientos se
apoyan en últimas no tanto en la voluntad de conocer, cuanto
en la de creer, o las de Foucault, quien afirma que toda
teoría es un acto de dominación.
El voluntarismo es la matriz del pensamiento de Rousseau,
para quien el individuo soberano es ante todo un actor que
pone en juego su voluntad, conjugándola con la de los demás
para constituir la Voluntad General que es la fuente de toda
normatividad.
84
Cierto es que tanto para Rosseau como para Kant , que se
inspiró en aquél, la voluntad ha de ser virtuosa, no en el
sentido aristotélico de un perfeccionamiento de la naturaleza
por la fuerza del hábito, sino por la negación del interés
propio en aras del comunitario. Pero el pensamiento
contemporáneo quiere prescindir de estas cortapisas,
erigiendo el deseo como árbitro supremo de la normatividad,
En otros términos, se pretende seguir a Rousseau y a Kant en
cuanto a sus afirmaciones acerca de la libertad, pero
prescindiendo de las que hicieron sobre la virtud.
Pero el deseo, como bien lo ha señalado el psicoanálisis, es
producto de la pulsión, no de la razón. Aquélla proviene de
corrientes ocultas del psiquismo, las partes bajas del alma
de que hablaba Platón.
Nuevamente se hace necesaria hoy la tarea que emprendieron
Sócrates, Platón y Aristóteles, de restaurar el imperio de la
razón, de modo que la fuerza, así sea la del instinto y el
inconsciente, se someta a sus dictados.
Ahora bien, volviendo a lo expuesto atrás, lo concerniente a
la racionalidad de las normatividades no puede quedarse en el
plano de la mera comprensión, sino que es necesario avanzar
hacia el de la justificación. Y ésta conlleva, como también
queda dicho, el examen de la racionalidad de los fines, que
85
no se satisface solamente con la constatación de que hay
propósitos que corrientemente atraen la voluntad , ni la de
los motivos que también corrientemente la impulsan, sino si
los apetitos que se sacian con la acción son ellos mismos
racionales.
12- La racionalidad axiológica
Es célebre el dicho de Protágoras que afirma que “El hombre
es la medida de todas las cosas”. Verdross señala que sería
preferible enunciarlo así: “El hombre es la medida de todo
valor”.
Esta proposición puede interpretarse de varias maneras. El
modo como suele entendérsela remite a la subjetividad extrema
y, por ende, la arbitrariedad, del valor. Se sigue de ahí que
cada ser humano identifica sus propios valores, les asigna
contenido, los jeraquiza a su manera y decide libremente
cuáles se aplica a realizar y cómo. Pero hay otra
interpretación que alude a algo más objetivo, que se concibe
como naturaleza, esencia o simplemente, condición humana.
Al tenor de esto último, la racionalidad del valor se
establece en función de algo que se considera que es común a
todos los seres humanos y constitutivo de los mismos. En
consecuencia, se piensa, por una parte, que todo valor cobra
86
sentido respecto de lo que es en definitiva el hombre y, por
otra, que en éste radica el valor supremo.
En efecto, si todos los bienes lo son para el ser humano, en
éste radica el bien máximo o, por lo menos, éste no puede
concebirse sin considerar el bien del hombre.
Un lugar común en la historia del pensamiento proclama que lo
distintivo del hombre es la racionalidad, y ésta es, por
ende, lo que le confiere valor. El hombre vale entonces
porque es racional y sobre esta nota reposa su dignidad.
Somos dignos porque somos racionales.
Observamos que el valor de la dignidad se afirma sobre la
base del hecho de la racionalidad. De ese modo se desconoce
el dogma según el cuál los hechos no permiten sustentar
valores.
Ahora bien, como la racionalidad se asocia a la libertad y
ésta, a su vez, a la facultad de elegir los propios fines, lo
que en últimas parece fundar la dignidad es el hecho de la
libertad. Pero ésta, según lo observado atrás, es susceptible
de valorarse de distintas maneras y, en el fondo, su valor
remite al que pueda reconocerse a la existencia humana y, más
específicamente, a la plenitud de su desarrollo o
realización.
87
Dicho de otro modo, el valor de dignidad sólo puede
predicarse respecto del hombre acabado. El que esté en agraz
o en proceso de desarrollo vale por las expectativas de
realización que ofrece, pero éstas más bien podrían ser
deplorables.
Lo anterior pone de manifiesto que la idea corriente de
dignidad de la persona humana carece de consistencia. Es una
mera convención, un dogma compartido que dispensa de entrar
en terrenos bastante movedizos. Pero si se quiere pisar suelo
firme, no hay otro remedio que trasegar por esos andurriales.
Como sucede con otros temas de su pensamiento moral, Kant se
aplica en el que aquí examinamos a racionalizar el dogma
cristiano que afirma con base en el libro del Génesis y la
idea de la Redención, que el valor supremo del hombre en el
conjunto de lo creado proviene del designio providencial del
Dios, que lo hizo a su imagen y semejanza para destinarlo a
la beatitud eterna.
Pero si removemos este dato de la fe judeo-cristiana y su
consiguiente racionalización, ¿qué vale el hombre?. En otros
términos, ¿cómo podemos fundar racionalmente su dignidad? ¿en
qué consiste, en definitiva, esta última? ¿cómo se la hace
efectiva?
88
La opinión corriente considera que el valor que por su
dignidad de ser racional y libre exhibe el hombre es
evidente y no requiere otro escrutinio. Recordemos el ya
citado texto de la Declaración de Independencia de los
Estados Unidos. Dentro de esta tónica, Kant señala que
mientras las cosas tienen precio, el hombre es una dignidad.
Pero la evidencia histórica enseña otra cosa. La célebre
frase de Lucrecio que sirvió de leitmotiv para el Leviatán
de Hobbes, “El hombre es un lobo para el hombre”, muestra que
en buena medida nuestra especie no actúa con base en dicha
evidencia. Y si bien se observa que, al lado del aspecto
dominante, explotador y conflictivo de nuestras actitudes,
hay qué considerar también los sentimientos de simpatía y
benevolencia, no podemos ignorar que éstas se ponen de
manifiesto ante todo respecto de quienes pertenecen a
nuestras propias familias, comunidades cercanas, naciones,
culturas o clases sociales. El prójimo suele ser el próximo,
no el extraño ni el lejano.
La historia de las sociedades y, por ende, la del
pensamiento, está signada por la dialéctica de los propios y
los extraños, los iguales y los desiguales, los superiores y
los inferiores.
89
Tales son los hechos que, desde el punto de vista de la
comprensión, se ve claro que pueden considerarse como
fenómenos biológicos, en virtud de los cuáles nuestras
actitudes y comportamientos para con nuestra especie no
difieren mucho del modo como actúan las demás especies
animales.
En la práctica, lo que apreciamos como valioso muy a menudo
satisface nuestros apetitos biológicos. Es por ello que el
utilitarismo considera que sólo sus puntos de vista consultan
la realidad humana, que no es otra, como ya mencionamos que
dice Searle, que la de unas bestias biológicas dotadas de un
aparato neurológico más evolucionado que el del resto de los
animales.
Si el asunto se considerase exclusivamente a partir de sus
aspectos prácticos, quizás sería más adecuado partir del
dictum hobbesiano que de la máxima kantiana, tratando
entonces a los demás hombres como lobos en potencia, más bien
que como fines en sí mismos dotados de dignidad suma.
Los seguidores de Kant se fincan en que lo suyo no tiene que
ver con lo empírico, sino con un principio de ordenamiento
racional de las interacciones humanas. Pero acá volvemos al
mismo escenario que hemos señalado en otras ocasiones, a
saber: ¿qué sentido tiene adoptar como principio práctico un
90
enunciado que carece de respaldo en la realidad? ¿no debe la
racionalidad acompasarse con aquélla?
Se ve a las claras que el dictamen kantiano sólo cobra
sentido frente al hobbesiano si se parte de otra realidad, la
del espíritu, considerado no como mera forma lógica, sino
como una instancia dinámica del ser.
Dicho de otro modo, el valor de dignidad del ser humano sólo
es inteligible a partir de su realidad espiritual, que
trasciende lo fáctico, no desde el punto de vista lógico,
sino el ontológico.
Según lo expuesto en otro lugar, porque en el hombre actúa un
principio espiritual logra superar el estado de naturaleza y
ascender a otro plano en el que cobran sentido los valores
más elevados, que serían inexplicables y hasta absurdos desde
la perspectiva de la biología.
La dignidad del hombre es, pues, una noción que presupone su
espiritualidad. Pero la gran paradoja de la civilización
occidental contemporánea consiste en que, a partir de dicho
principio, pretende destruir la espiritualidad, no sólo
relegándola al ámbito privado, sino contrarrestándola con el
estímulo de su animalidad. De ese modo, las formas más
groseras de ejercicio de la sexualidad se exaltan como
91
manifestaciones de dignidad. Y la dignidad de madre que
asegura la continuidad y la expansión de la vida, cede ante
la supuesta y atroz dignidad de mujer, que se arroga a título
de derecho fundamental el poder de destruir el fruto de sus
entrañas.
Al tenor de lo que precede, la racionalidad axiológica sólo
puede establecerse en función de la espiritualidad del
hombre, concebida no como un mero presupuesto lógico, sino
como un dato ontológico. Pero, ¿en que consiste dicho dato?
13- Naturaleza y espíritu
Suele afirmarse que el hombre vive en medio de dos mundos, el
de la naturaleza y el del espíritu. Así, Aristóteles señalaba
su distinción tanto respecto del orden divino como del de las
bestias. Y Pascal sentenciaba. “El hombre no es ángel ni
bestia”. Quería decir con ello que se mueve en una dimensión
no sólo intermedia, sino inestable, desde la que puede
elevarse hacia al nivel del primero, pero también descender
al de la segunda.
La opinión corriente identifica lo natural con lo material, y
lo espiritual con lo inmaterial.
92
Dicho de otro modo, se contrapone lo sensible a lo
suprasensible. De lo primero tenemos, como suele decirse en
los medios ilustrados, evidencia empírica. A lo segundo se
cree que llegamos tan sólo por vía indiciaria, olvidando que
la experiencia íntima ya nos hace indubitable esa realidad.
Expresado el asunto en términos cartesianos, la res cogitans
nos ofrece una evidencia más rotunda que la res extensa.
Sabemos de nuestra realidad anímica por un sentido interior.
La res extensa llega, en cambio, a nuestra conciencia por
obra de sentidos que captan señales del exterior. Nuestro
propio cuerpo, que recibe y procesa esas señales, se pone de
presente ante nuestra conciencia como una realidad
indubitable. Así, del mismo modo que el hecho del pensamiento
es evidente, también lo es el de nuestra corporeidad.
Estas observaciones invitan a examinar la res cogitans y la
res extensa como dos términos de una misma realidad. Pero sus
diferencias son tan ostensibles que, para afirmar su
identidad, se cree necesario darle primacía bien a lo
espiritual, ya a lo natural, asimilando lo uno a lo otro y
negando entonces sus especificidades. De ese modo, se llega a
pensar que lo material es aparente, apenas un reflejo de lo
espiritual, como lo sostienen antiguas concepciones hindúes.
Pero también puede darse la tesis contraria, según la cual
93
lo espiritual es ilusorio, un epifenómeno de la naturaleza
material, que es la opinión dominante hoy en día es los
círculos académicos del mundo occidental.
Por su parte, el dualismo, que cuenta con una fuerte
tradición favorable, afirma la separación entre esos dos
ámbitos e incluso su incomunicabilidad. A lo más, según creía
Descartes, habrá entre ellos un paralelismo psicofísico, una
armonía preestablecida o al menos espontánea, en cuya virtud
los procesos anímicos son correlativos a los procesos
naturales.
La integración de estos dos mundos es tema central de la
metafísica de Aristóteles, para quien los entes obedecen a la
coadyuvancia de un principio formal, la idea, y un principio
material, la materia prima, pero dentro de un orden
jerárquico que va desde los entes con menos información y
más materia hasta los que se configuran con mayor información
y menos materia, llegando al Ser Supremo que es pura forma.
Con distintas modalidades, el aristotelismo ha llegado hasta
nosotros manteniendo su pervivencia bien en la fenomenología
husserliana, que oscila entre el idealismo y el realismo, ya
en la concepción zubiriana de la inteligencia sentiente, ora
en las corrientes que ven el mundo como una serie de sistemas
que autoordenan en su interior elementos heterogéneos.
94
El hegelianismo, por su parte, ha dado lugar a una escuela de
pensamiento en virtud de la cual se considera que de lo
simple va surgiendo lo complejo. Por consiguiente, lo
espiritual se halla como germen en lo material y se va
desarrollando dialécticamente hasta alcanzar el estado del
espíritu absoluto.
Estas ideas han ejercido notable influjo en pensamientos como
el de Nietszche, para quien el espíritu surge de la
naturaleza y se eleva soberanamente por encima de ella con la
figura del súper hombre, o el de Bergson, para quien la
evolución creadora suscita una realidad espiritual y en
último término divina. La frase con que cierra “Las Dos
Fuentes de la Moral y la Religión” es bien significativa. “El
universo es una máquina de hacer dioses”.
Así las cosas, el principio espiritual, o sea Dios, no
estaría en el origen de la realidad, sino al término de su
evolución, lo que contradice la idea judeo-cristiana de la
creación.
Esta se ve favorecida por la distinción ineludible que hay
que hacer entre el ser necesario y el contingente.
95
Si la materia tuvo principio en el big bang y tendrá fin en
el estado de contracción última o el de máxima difusión de la
energía, ella no es el ser necesario, el que no puede no ser,
el que carece de principio y de fin, el radicalmente otro de
la metafísica bíblica, tal como lo ha señalado Claude
Tresmontant.
La racionalidad axiológica tiene entonces qué ver con la
trascendencia del psiquismo humano hacia esferas espirituales
que lo ponen en contacto con las realidades eternas.
Expresado con otros términos y haciendo uso de los de
Scheler, ahí se da la presencia de lo eterno en el hombre.
Observemos, en fin, que la grosera rudimentariedad del
utilitarismo sólo puede superarse mediante una ética que dé
cuenta cabal de la espiritualidad humana y no a través de
procedimientos formalistas y artificiosos al estilo de lo que
proponen pensadores como Rawls.
Si la normatividad no apunta hacia la consolidación y la
plenitud de la dimensión espiritual del hombre, su sentido
será el de una mera técnica de control social, con miras a la
coordinación de las actividades humanas y la solución de los
conflictos dimanados de la interferencia intersubjetiva,
mediante el ejercicio del poder y con base en la facticidad
96
del mismo. Su racionalidad será la de la fuerza que la
sustente.
14- Escalas de valores
Recordemos el planteamiento aristotélico según el cual hay un
ordenamiento de los bienes apetecibles, de modo que unos se
buscan en función de otros y así sucesivamente hasta llegar
al bien supremo.
La filosofía alemana de los valores en las primeras décadas
del siglo pasado hizo suya esta idea, afirmando que la
jerarquía es una característica propia del mundo del valor, y
que es posible identificar grados objetivos en la misma, que
van desde los que se vinculan a la noción de utilidad hasta
los que atañen a la santidad.
Max Weber considera que este punto de vista refleja un
monoteísmo del valor, al que opone un politeísmo axiológico.
Según esto, los valores no están ordenados jerárquicamente,
sino en constelaciones cambiantes al tenor de las
preferencias colectivas y las individuales.
Se afirma, entonces, que cada colectividad se integra en
torno de valores que se van decantando históricamente y están
sometidos a la ley universal del cambio.
97
Esos valores no guardan necesariamente coherencia entre sí,
por lo que puede dar lugar a estructuras muy variadas. Lo que
se dice de las sociedades se extiende a los individuos para
sostener que cada cual adopta sus propias escalas de valor y
las articula como a bien tenga.
Sobra estas bases, se considera que la idea de jerarquía
objetiva de valor, es no sólo autoritaria y conservadora,
sino totalitaria, en tanto que el politeísmo axiológico se
ajusta más a la concepción liberal.
Pero este relativismo se autodestruye conceptualmente, pues
si todo vale igual, a la postre nada vale.
O, vistas las cosas desde otra perspectiva, el peso de cada
valor dependerá de la fuerza con que se lo respalde. De ese
modo, la jerarquía axiológica en la sociedad no reflejará una
concepción racional del hombre que ponga sus apetitos en el
debido lugar, sino las fuerzas con que obran sus pulsiones.
98