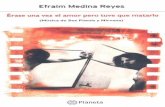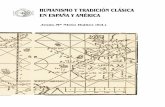Crecer y multiplicarse
Transcript of Crecer y multiplicarse
L A P O L Í T I C A S A N I TA R I A M AT E R N O - I N FA N T I LA R G E N T I N A 1 9 0 0 - 1 9 6 0
CRECER Y
MULTIPLICARSE
L A P O L Í T I C A S A N I TA R I A M AT E R N O - I N FA N T I LA R G E N T I N A 1 9 0 0 - 1 9 6 0
CRECER Y
MULTIPLICARSE
Biernat, CarolinaCrecer y multiplicarse: la política sanitaria materno-infantil argentina 1900-1960 / Carolina Biernat y Karina Ramacciotti. - 1a. ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Biblos, 2013.165 pp.; 16 x 23 cm. (Ciudadanía e Inclusión)
ISBN 978-987-691-215-0
1. Políticas Sanitarias. I. Ramacciotti, Karina. II. Título.CDD 614
Diseño de tapa: Renata BiernatIlustración de tapa: Maximiliano VaccaroArmado: Hernán Díaz
© Los autores, 2013© Editorial Biblos, 2013Pasaje José M. Giuffra 318, C1064ADD Buenos [email protected] / www.editorialbiblos.comHecho el depósito que dispone la Ley 11.723Impreso en la Argentina
No se permite la reproducción parcial o total, el almacenamiento, el alquiler, la trans-misión o la transformación de este libro, en cualquier forma o por cualquier medio, sea electrónico o mecánico, mediante fotocopias, digitalización u otros métodos, sin el permiso previo y escrito del editor. Su infracción está penada por las leyes 11.723 y 25.446.
Esta edición se terminó de imprimir en Imprenta Dorrego,avenida Dorrego 1102, Buenos Aires,República Argentina,en octubre de 2013.
Índice
Introducción ............................................................................................... 9
Capítulo 1Muchos pero sanos .................................................................................. 25El mejor número ........................................................................................... 28Salud y fortaleza .......................................................................................... 35Población y desarrollo económico ................................................................ 48Población e inclusión social ......................................................................... 57
Capítulo 2Para más hijos, mejores madres .......................................................... 67La construcción del corpus legal ................................................................. 71Alcances y límites de la legislación ............................................................. 83Entre la Caja de Maternidad y el Seguro Social ........................................ 91
Capítulo 3Madres e hijos en la órbita estatal .................................................... 103Centralización de la tutela ........................................................................ 106Logros y límites de la gestión .................................................................... 118Nuevos elencos, nuevos proyectos ............................................................. 128Superposiciones jurisdiccionales y escasez de recursos ........................... 134 Comentarios finales .............................................................................. 143
Fuentes y bibliografía .......................................................................... 149
[ 9 ]
Introducción
Los efectos de las políticas neoliberales de la década del 90 y de la crisis económico-social de 2001 en la Argentina visibilizaron para la agenda política un viejo problema: los altos índices de mortalidad materna e infantil. Los relatos oficiales, los académicos y, sobre todo, los periodísticos en torno al tema sacudieron a buena parte de la so-ciedad que estaba convencida de que el país había transitado exitosa-mente el camino hacia el “primer mundo”. El Estado, imbuido en una nueva legitimidad en su capacidad de intervención social, comenzó a dar respuestas a esta grave cuestión. En 2002 se creó el Seguro de Salud Materno-Infantil dependiente del Ministerio de Salud de la Nación y, dos años más tarde, el Plan Nacer. Este último programa, que fue implementado en un primer momento en las provincias del noroeste (Salta, Jujuy, Catamarca, Santiago del Estero y Tucumán) y nordeste (Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa), y extendido a todo el país a partir de 2007, tiene por objetivo mejorar la cobertura de salud y la calidad de atención de las mujeres embarazadas, puér-peras y de los niños menores de seis años que no poseen obra social. De este modo, se propone contribuir al descenso de la mortalidad materna e infantil, reducir las brechas entre los índices de las dis-tintas regiones, aumentar la inclusión social y mejorar la atención sanitaria de la población.
La vinculación entre el Plan Nacer y la Asignación Universal por Hijo, que desde 2009 otorga un estipendio mensual por menor a aque-llos grupos familiares que se encuentren desocupados o se desempeñen en el mercado informal, ha dado un gran impulso a la cobertura de este programa y ha promovido el descenso de los índices de mortalidad materna e infantil. No obstante ello, los indicadores permanecen altos en comparación con otros países de menor desarrollo las disparidades regionales y sociales en torno al problema y su atención subsisten, y la falta de coordinación entre las acciones de los gobiernos nacional y provinciales se multiplican (Ministerio de Salud, 2010).
10 Carolina Biernat y Karina Ramacciotti
La lucha contra la mortalidad materna e infantil lleva más de un siglo en la Argentina. Sus fundamentos ideológicos han cambiado, sus prestadores (públicos, privados, religiosos, laicos) y sus estrategias se han reconfigurado, pero subsisten muchos de los obstáculos que impiden darle una respuesta definitiva al problema. Como sostiene Alma Idiart (2011: 81) con referencia a los planes materno-infantiles: asistimos a la aparición de programas “innovadores” que intentan actuar sobre problemas de larga data que, supuestamente, debían haber sido resueltos por programas sociales preexistentes. Dado que esta preocupación es constante en los diseños de las políticas públicas, el objetivo de este libro es indagar en el proceso de construcción de la política sanitaria materno-infantil en la órbita pública durante la primera mitad del siglo xx. Rastrear los debates y los conflictos que configuraron tal política, sus propósitos, sus logros y límites en la pues-ta en práctica, constituye nuestro aporte, desde la disciplina histórica, para encontrar respuestas a la imposibilidad de dar solución a un problema social tan central como la mortalidad materna e infantil.
Esta investigación se nutre del aporte de distintos trabajos desa-rrollados fundamentalmente en los últimos años. Los estudios que provienen de la demografía histórica reconstruyen índices de morta-lidad materna e infantil, de fecundidad y de natalidad, con el objetivo de vincularlos con el grado de bienestar de la sociedad a lo largo del tiempo y sus implicancias a la hora de formular políticas públicas, y con las características de la transición demográfica argentina que, como es sabido, tuvo como particularidades la baja simultánea de la natalidad y la mortalidad, provocando la inexistencia de una fase de explosión demográfica; los altos niveles pretransicionales de la natalidad y la mortalidad, y la precocidad en el inicio del proceso (Somoza, 1971; Pantelides, 1982; Torrado, 1993; Celton, 1997; Carbo-netti, 2001). Sea en los estudios sobre la mortalidad infantil o sobre la transición demográfica se ha enfatizado en la necesidad de cruzar los cambios revelados por los indicadores demográficos con factores de orden económico, político-institucional y cultural (Mazzeo, 1993; Otero, 2004). Un buen ejemplo de ello es considerar para el análisis del descenso de la mortalidad infantil no sólo el mayor grado de bienestar de la población y las políticas sociales que lo acompañaron sino, también, los cambios en la percepción de la muerte de un hijo como una experiencia dramática. Estos debates resultan sustancio-sos para nuestro trabajo si consideramos que las políticas sanitarias materno-infantiles se construyeron en torno a dos preocupaciones esenciales: la mortalidad infantil y la baja en los índices de natalidad. Si bien los indicadores demográficos daban cuenta de una realidad
11Introducción
económico-social y fueron utilizados como acicate y justificación de las intervenciones estatales, muchas veces sirvieron para expresar temores a los cambios culturales que se estaban produciendo en la sociedad de la mano del proceso de urbanización e industrialización y se cargaron de un alto contenido moralizante. Tal el caso, como vere-mos, de la culpabilización de las mujeres de la mortalidad infantil y la baja de la natalidad por descuidar a sus hijos en pos de integrarse al mercado laboral, y por adoptar pautas culturales vinculadas a la vida privada y a la intimidad que estimulaban la soltería, la postergación del primer parto y la reducción de hijos.
Un segundo grupo de indagaciones nos invita a analizar la proble-mática desde la llamada historia sociocultural de las enfermedades. Esto es, el estudio de variados temas y problemas que van más allá de las dimensiones biológicas de las enfermedades, adentrándose en un repertorio de prácticas, representaciones y discursos. Así, las políticas públicas, la conformación y la consolidación de los grupos profesionales, las representaciones socioculturales asociadas a las enfermedades y el proceso de erradicación de epidemias y endemias están entre las temáticas más abordadas. Los aportes existentes se centran tanto en el nivel nacional como en Buenos Aires, Rosario, Córdoba, La Pampa y Tucumán, y otorgan claves para desentrañar el proceso de construcción de políticas públicas y para comprender cómo el Estado, el mercado, los grupos profesionales, las asociaciones voluntarias y las familias se interrelacionan en la provisión sanita-ria a lo largo del siglo xx (Lobato, 1996; Armus y Belmartino, 2001; Álvarez, Molinari y Reynoso, 2004; Carbonetti, 2005; Armus, 2012; Salvatore, 2007; Moreyra, 2009, Ortiz Bergia, 2009; Álvarez 2010; Di Liscia, 2010; Agnese, 2011; Carter, 2011).
Un conjunto de estudios es aquel que rastrilla el peso de las ideas eugenésicas en la delimitación de las políticas públicas argentinas (Palma, 2002; Ramacciotti y Valobra, 2004; Biernat, 2005; Miranda y Vallejos, 2005, Eraso, 2007). El problema del crecimiento de la pobla-ción en un contexto, visibilizado a partir de las primeras décadas del siglo xx, de disminución de las tasas de natalidad, de permanencia de altos índices de mortalidad materno-infantil en las provincias del interior, de reducción del caudal inmigratorio y de pesimismo acerca del futuro demográfico de la “raza blanca”, ocupa un lugar central en la agenda de discusiones de la eugenesia argentina. Muchos de estos debates cristalizan en proyectos legislativos o administrativos que se transforman en políticas públicas. Tal el caso de las disposiciones en torno a la lactancia, a la protección de las trabajadoras embarazadas, a las guarderías en los lugares de trabajo o la creación de centros
12 Carolina Biernat y Karina Ramacciotti
sanitarios materno-infantiles. Aunque valiosos a la hora de analizar las políticas de población, estos trabajos tienden a sobredimensionar el impacto de la eugenesia en las decisiones públicas y descuidan la intervención de otras vertientes ideológicas y de lógicas que respon-den al entramado administrativo del Estado. En este sentido, inves-tigaciones que provienen del otro lado del Atlántico servirían como modelo para problematizar aún más la construcción de las biopolíticas argentinas (Ipsen, 1997; Maiocchi, 1999; Cassatta, 2006; Reggiani, 2007). Asimismo, algunos de estos estudios, en aras de enfatizar la intención normalizadora y de control que tuvieron estas políticas, descuidan destacar que, paradójicamente, éstas ayudaron a construir el andamiaje de la política social argentina.
Ligado a estas discusiones podemos introducir el aporte centrado en los estudios de género que proponen la necesidad de recorrer el diseño de las políticas de población teniendo en cuenta la diferencia-ción realizada, en el pensamiento político y social de una época, sobre los roles, las funciones y el poder determinado por las diferencias biológicas. Retomando a Joan Scott (1993), la perspectiva de género se propone estudiar tanto el modo en que la política construye las relaciones sociales entre los sexos como la forma en que el género cons-tituye la política. Esto significa la entrada de marcas genéricas como un elemento preformativo y constitutivo de toda política. Además, permite pensar la política de estímulo del crecimiento demográfico como un campo que, si bien tiende a la inclusión en la medida en que otorga asistencia a las madres y a sus hijos, lleva consigo al mismo tiempo una lógica de exclusión, marginación y subordinación para las mujeres. En estos trabajos se demuestra cómo, a partir del naturali-zado rol de madres, las mujeres aprenden a luchar por sus derechos civiles, sociales y políticos e influyen en los cambios normativos vi-gentes. Además, al ser pensadas como centrales para la salud de la raza y de la nación se valoriza su condición de reproductoras más que de productoras de bienes o sus capacidades y habilidades manuales e intelectuales. La idea de la “pobre madre obrera” que es perentorio proteger frente a los abusos de los patrones constituye el eje central de las propuestas para mejorar su condición en los entornos laborales (Lobato, 2004; Nari, 2004; Queirolo, 2008; Guy, 2011).
En este enfoque resultan notorias las repercusiones que tienen en el ámbito local las lecturas críticas sobre la inclusión efectiva de las mujeres que se realizaron en Europa y en Estados Unidos. Los estudios de las políticas natalistas y maternalistas, y de cómo éstas operaron en los pilares constitutivos de la política social brindando medidas de protección a la natalidad, la maternidad y la infancia,
13Introducción
fueron un horizonte a seguir en los debates locales (Dale y Foster, 1986; Bock y Thane, 1991; Duby y Perrot, 1993). Una de las discusio-nes vernáculas más importantes es aquella que gira en torno a tres comprensiones durante el peronismo. Por un lado, Susana Bianchi (1993), María Herminia Di Liscia (1999) y Susana Torrado (2003) sos-tienen que este gobierno fue pronatalista en la medida en que incen-tivó los nacimientos. Estos trabajos toman como referencia principal los grandilocuentes enunciados políticos. En esta homologación del pronatalismo con las políticas pro maternales, el subsidio por hijo es visto como uno de sus indicadores más claros. No obstante, si se tiene en cuenta el caso europeo, el subsidio por maternidad, vieja reivin-dicación de muchos movimientos feministas y socialistas, se realiza obviando a la mujer como beneficiaria y privilegiando al niño y a la familia, lo que no lleva a propiciar más nacimientos sino a mejorar la situación salarial de los varones casados (Bock, 1993). Por su parte Dora Barrancos (2002), en un cuestionamiento a la visión pronata-lista, recorre las páginas de los principales periódicos identificados con el peronismo y destaca que no se registra propaganda específica que invite a las mujeres a aumentar el número de embarazos. Asimis-mo analiza fallos nacionales en conflictos de aborto y señala que no existen condenas a las prácticas abortivas ya que no se puede probar el embarazo. Además, hace referencia a la falta de iniciativas para subsidiar, pecuniariamente y en forma directa, a las madres durante el embarazo. En esta línea, Agustina Cepeda (2011) examina fallos judiciales de abortos y demuestra que éstos son absolutorios y, por lo tanto, concluye que la legislación no necesita castigar para controlar y disciplinar a las mujeres y su sexualidad.
Karina Ramacciotti y Adriana Valobra (2004) observan que en la propaganda sanitaria entre 1946-1949 no se confirma una política pronatalista. Por otro lado, se sugiere que tampoco se encuentra propaganda pro maternal pues, a la luz del corpus iconográfico y escrito, no hay espacio propio para ello. Por su parte, las propues-tas para reformar el subsidio por maternidad a las trabajadoras no tienen cauce legal durante estos años ya que, entre la variedad de argumentos en su contra, tiene un peso significativo el que sostiene que un aumento en los salarios dará lugar a “desequilibrios” en los consumos. De todos modos, el hecho de que la Argentina no haya asumido una política pro natalista durante la primera mitad del siglo xx no implica la inexistencia de políticas inclusivas hacia las mujeres (Biernat y Ramacciotti, 2008, 2011).
Estas cuestiones conducen también a reflexionar sobre las dife-rentes temporalidades en las que se les reconocieron a las mujeres
14 Carolina Biernat y Karina Ramacciotti
los derechos laborales, civiles y políticos. Este desfase genérico da cuenta de los límites existentes a la hora de pensar en el principio de igualdad dentro de la llamada república democrática. La diferencia temporal en la adquisición de los derechos se combina con la existen-cia de una gran demora entre la legislación y el mejoramiento real en la vida de las personas. Esto es, la declaración de los derechos laborales o los vinculados a la defensa de la salud maternal de las trabajadoras no implicaron una inmediata aplicación. En este sentido, coincidimos con Luciano Andrenacci (2003) cuando sostiene que cada expansión de la capacidad política, así como cada neutralización de las desigualdades socioeconómicas, son fruto de un conflicto que la coagulación jurídica no cierra del todo. En función de esto, creemos necesario analizar cómo se trasladó el conflicto al campo de la efectiva aplicación de las medidas tendientes a solucionarlo, cómo incidieron los cambios políticos en los procesos de implementación, cuáles fueron las dificultades de coordinación, los problemas de acceso a los reales beneficiarios y beneficiarias, y cómo incidieron las modificaciones institucionales y normativas a partir de las cuales se procesaron los ulteriores cambios.
En línea con lo anterior, los estudios sobre las infancias en la Argentina son recientes e invitan a reflexionar acerca de cómo se pensaron las formas de integrar o excluir las situaciones de extrema pobreza infantil, como el abandono, la orfandad, la delincuencia, la ilegitimidad, el trabajo o la salud. Las indagaciones siguen, a grandes rasgos, dos vertientes analíticas. Por un lado, se encuentran los tra-bajos que analizan las reformas penales e institucionales como parte de la puesta en marcha de estrategias de control social impuestas desde el Estado y sus elites dominantes (Ruibal, 1990; Quaglia, 2000). Por otro lado, un conjunto de exploraciones hacen nuevas preguntas a la idea de justicia, crimen y castigo. Éstas no auscultan las insti-tuciones de encierro como mecanismos de poder y de control social promovidas por las elites dominantes sino que –posicionadas en la intersección de las ideas y de las prácticas políticas– revisan la tensión constante entre ellas. En este sentido, los ámbitos de socialización de la infancia –escuelas, orfanatos, institutos de menores– son espacios de encarnación de saberes y de relaciones de poder jerárquicas en los que se aprehenden esas imposiciones pero, también, lugares en los que se desarrollan estrategias de resistencia (Lionetti y Míguez, 2010; Guy, 2011; Cosse et al., 2012). Si bien este conjunto de obras introduce una perspectiva matizada y enriquecedora en torno a la relación entre el Estado y las instituciones educativas, de beneficencia y de los sistemas de minoridad y salud; aún se torna difícil percibir
15Introducción
las prácticas y las experiencias de tales sujetos. En relación con ello, resulta clave no sólo desentrañar las cambiantes representaciones sociales de la niñez que permiten, por ejemplo, que la vida y la salud de los niños sean consideradas valiosas a partir de un momento dado sino, también, que el propio sujeto construya una imagen y unas expectativas de sí mismo y, en función de ello, reclame acciones del Estado a su favor.
Un aporte ineludible es el que aborda las políticas sociales en-tendidas como arreglos cualitativos entre el Estado, el mercado, las familias y la comunidad. Retomando los aportes teóricos de Gøsta Esping-Andersen sobre los diferentes modelos de regímenes del Esta-do Benefactor, Claudia Danani (2007) sostiene que muchas veces los procesos de desmercantilización no son garantía de una socialización de las necesidades sino que acentúan una mayor familiarización. De esto se desprende que el hogar se constituya como unidad de repro-ducción y la política social opera en esa esfera como una forma de distribución secundaria. Esta perspectiva coloca “lo doméstico” en una nueva perspectiva teórica y metodológica para el estudio de las políticas sociales y las mujeres (Aguilar, 2012; Pérez, 2012).
Por último, los estudios que analizan el rol de los “profesionales” en el armado de las políticas públicas pueden ser considerados un aporte importante. En este sentido, Eduardo Zimmerman (1995) sos-tiene que el clima de ideas imperante a principios del siglo xx, guiado por el desarrollo de las ciencias sociales, introduce en los proyectos legislativos y en los debates parlamentarios la necesidad de que el Estado intervenga en la resolución de los problemas sociales. Los denominados “liberales reformistas” o “reformistas sociales” apuestan a un camino intermedio entre el liberalismo a ultranza y el estatis-mo. Estos intelectuales proponen, desde diferentes orientaciones ideológicas, canalizar las demandas laborales por vía parlamentaria así como diseñar políticas para frenar los efectos no deseados de la modernización del país. La ley y sus instituciones se convierten en un instrumento idóneo para recrear un sentido de comunidad nacional por encima de las tensiones sociales y particularidades étnicas de la sociedad argentina en el cambio de siglo.
En sintonía con esta línea, Ricardo González Leandri (2005) aborda el proceso de profesionalización de los médicos en el Buenos Aires de la segunda mitad del siglo xix. Según él, los profesionales de la salud son los responsables de proponer soluciones técnicas y morales a los efectos sociales producidos tanto por las epidemias como por el hacina-miento, la marginalidad, la prostitución y las llamadas “enfermedades sociales”. Por ello afirma que el proceso de construcción histórica de
16 Carolina Biernat y Karina Ramacciotti
la higiene resulta paralelo al proceso de profesionalización médica. En esta trayectoria los médicos cuentan con el apoyo y la legitimación del Estado, ya que esta “reducida pero influyente elite” es la que tiene una gran incumbencia en el diseño de la política estatal y en la conso-lidación de instituciones públicas. Así, González Leandri estudia los orígenes de la profesión médica en la Argentina moderna, la formación universitaria de los médicos, su ejercicio profesional en hospitales y agencias estatales, su inscripción y relaciones con las elites políticas y sociales porteñas, además de las rivalidades y disputas por el mo-nopolio de saberes y prácticas relativas a la salud de la población con otros especialistas como curanderos y curanderas.
Según Diego Armus (2000), los médicos higienistas poseen mayor legitimidad para intervenir luego de la sensación de pánico genera-da por los azotes epidémicos de fines del siglo xix; esto es, más allá de que exista un clima de ideas que apunta a la necesidad de que el Estado intervenga para mitigar los efectos de las enfermedades infectocontagiosas. La participación estatal se organiza tímidamen-te a partir de la percepción de caos producido por los altos niveles de mortalidad ocasionados por los reiterados brotes epidémicos. Es precisamente esta sensación sobre la enfermedad la que la convierte en un problema social. De esta confluencia se va forjando una nueva concepción de la salud, ya no sólo como una responsabilidad indivi-dual sino también como un derecho de los ciudadanos y un deber del Estado en su función de velar por la salud y la reproducción de la población presente y futura.
Estos dos últimos aportes, centrados en el área de la salud, intro-ducen la posibilidad de pensar la relación entre la idea vigente de enfermedad y de pobreza con la creación del entramado institucional y la definición de políticas públicas respecto de la población hacia fines del siglo xix y principios del xx. Asimismo ponen en el tapete la relación cambiante, ambigua y difusa entre el rol profesional y las necesidades del Estado. En ese último sentido, y más centrada en el siglo xx, Susana Belmartino (2005) estudia el papel que asume la corporación médica y la presión que ejerce para que el Estado im-pulse medidas sanitarias. Sus investigaciones son de referencia para comprender las representaciones sociales, las formas institucionales y los procesos históricos de configuración de los servicios de salud en la Argentina desde fines del siglo xix hasta el presente, señalando continuidades y rupturas. La autora se basa en perspectivas teóri-cas del neoinstitucionalismo que cobran un marcado peso a partir de los años 90. Esta corriente de la ciencia política se distancia del estructuralismo ya que entiende que el desarrollo institucional se
17Introducción
debe a múltiples intereses y no sólo se explica por las modificaciones en la estructura económico-social o por las presiones de algún grupo social. Pero esta opción teórica parte del supuesto implícito de que una institución liderada por “técnicos” posee mayor racionalidad y cierta coherencia administrativa y, por lo tanto, puede tener mayor “autonomía” de modo de limitar los efectos de la decisiones políticas asociadas a las presiones electorales y a las relaciones clientelísticas. Esta perspectiva corre el riesgo de invisibilizar las variadas y densas alianzas políticas que permiten a muchos “técnicos” ocupar puestos en la administración pública y desde esas plataformas vincularse con proyectos ideológicos más amplios. Asimismo dificulta visualizar cómo los conflictos y las demandas provenientes de diferentes actores sociales se entretejen con el Estado y sus funcionarios, y esto incide en el cambio de la política.
Las influencias de estos aportes en la Argentina promueven una relectura del armado institucional y su relación con los funcionarios. Estas relaciones pueden crear estructuras de poder político que se institucionalizan con el correr del tiempo, instauran ámbitos de discusión tecnocráticos y logran promover algunas reformas, convir-tiéndose en escenarios donde se disputa y se legitima poder político. Muestra de este interés es un conjunto de compilaciones de artículos que sostienen que, además de mirar la conformación de las ciencias sociales y las propuestas de los intelectuales en torno de cómo pen-sar la sociedad, es menester profundizar sobre la conformación del conocimiento social a partir de la confluencia entre los saberes de la sociedad producidos en el ámbito académico y las demandas del Estado. El eje de su preocupación está puesto en la relación entre los recursos creados por los especialistas para ordenar el mundo social y cómo éstos pueden sustentar las acciones del Estado, legitimando el diagnóstico de problemas sociales y la formulación de soluciones. Esta propuesta destaca los mecanismos de circulación, de recepción y de legitimación entre el mundo académico y el Estado (Neiburg y Plotkin, 2004; Bohoslavsky y Soprano, 2010; Frederic, Graciano y Soprano, 2010; Plotkin y Zimmermann, 2012).
El variado corpus de estudios presentados hasta aquí nos introduce en un rico panorama historiográfico, que incluye aspectos ideológicos, sociales, demográficos, políticos, institucionales, culturales y econó-micos, y nos invita a reflexionar en torno al proceso de construcción de la política sanitaria materno-infantil. A pesar de que cada trabajo aborda un rasgo parcial, de su lectura en conjunto se desprende no sólo la diversidad de temáticas vinculadas al problema sino, tam-bién, la multiplicidad de enfoques desde donde puede ser abordado.
18 Carolina Biernat y Karina Ramacciotti
No obstante ello, la mayoría de las investigaciones aludidas con anterioridad se aproximan al tema de una forma marginal en tanto su objeto central de análisis no es el que nos proponemos analizar. Asimismo, en muchos de estos trabajos la perspectiva de largo plazo, que permitiría situar las políticas sanitarias materno-infantiles en el marco de problemas más generales y establecer continuidades o rupturas con las políticas precedentes, es abandonada en favor de una preocupación más cortoplacista.
Partiendo de este déficit de la historiografía local, este libro se pro-pone rastrear las huellas del proceso de construcción de las políticas sanitarias materno-infantil en la Argentina durante la primera mitad del siglo xx. El período elegido se vincula con cortes establecidos en el plano ideológico, social, político y económico. Hacia los años del Centenario las certezas poblacionistas decimonónicas, basadas en el aporte inmigratorio como factor del crecimiento de la población, son puestas en cuestión por interpretaciones que defienden el estí-mulo del desarrollo del factor endógeno a través, por ejemplo, de la preservación de la vida y el cuidado de la salud de las mujeres y sus hijos. La tensión discursiva entre estas dos posiciones, alimentada en muchos casos por debates provenientes del continente europeo, se mantendrá fuertemente hasta los años 60 durante los cuales el peso de la balanza –determinado por la tendencia a la desaparición del flujo inmigratorio ultramarino pero, a su vez, afectado por el nuevo clima de ideas desarrollista para el que el fortalecimiento de los recursos internos de un país determina la posibilidad de crecimiento económico y el aumento desmedido de población es causal de subdesarrollo– parece orientarse hacia el segundo enfoque (Felitti, 2012). Además, la aparición de un Estado crecientemente interventor inaugura el debate acerca de la legitimidad de la injerencia oficial en aspectos considerados antes del dominio privado de las personas. La política sanitaria materno-infantil hunde su justificación en la intención del Estado de fortalecer el crecimiento de la población pero, a su vez, de integrar a los sectores sociales excluidos. Por último, más allá de los cortes políticos, nos interesa dar cuenta de las continuidades y las modificaciones en la institucionalización de la protección de la madre y el niño, comprender los múltiples intereses que forman parte del armado de las políticas públicas y poner en evidencia las fronteras porosas en el interior del Estado y entre otras áreas de intervención social.
Esta investigación parte de un concepto polisémico de lo político a fin de comprender el proceso desde sus actores (el Estado, sus ins-tituciones y agentes en constante tensión con grupos con variados
19Introducción
intereses por dentro y fuera de él), los debates que le dieron origen, la formulación y reglamentación de sus enunciados legales y la puesta en práctica de sus disposiciones a través de la creación o la reformulación de estructuras administrativas con objetivos, apoyos y capacidades institucionales muy disímiles. Ello nos ayuda a comprender las lógicas políticas que permiten que en un momento dado sea posible pensar determinadas problemáticas y soluciones; cuáles son las par-ticularidades históricas que hacen factible pasar del terreno de las ideas y los debates al terreno de la enunciación política y, desde este último aspecto, al ámbito de la creación de instituciones públicas y en qué medida la implementación de muchas de estas políticas que se ven cruzadas por las relaciones conflictivas (o no) con otras áreas administrativas, por las críticas formuladas por diferentes actores o por la remoción de funcionarios, conducen a promover cambios en las prioridades y los objetivos previamente enunciados que contribuyen, a su vez, a reforzar la legitimidad del poder político.
Dentro de este encuadre, nuestra perspectiva teórica considera el Estado como un ámbito atravesado por una gran diversidad de intereses que luchan por el poder. En este sentido, una política es un conjunto de acciones y de omisiones destinado a obtener deter-minados fines. La formulación y la implementación de una política son interpretadas como el resultado o la síntesis de los intereses de distintos actores sociales. El Estado se presenta como una esfera donde las fuerzas políticas negocian, pactan o imponen sus conveniencias, envolviendo en su interior un juego contradictorio de intereses que pueden generar la posibilidad de relaciones conflictivas con otros ac-tores de la sociedad civil y también con otras áreas administrativas. Esto nos permite entender cómo las normas, las reglamentaciones o los cambios en la estructura gubernamental de un período responden a relaciones sociales que expresan necesidades políticas, económicas y sociales de un momento determinado (Oszlak y O’Donnell, 1976). Auscultar en la complejidad histórica de este fenómeno nos lleva a preguntarnos constantemente sobre las líneas de fuga y de continui-dad entre lo que en la actualidad se considera “novedoso” pero que hunde sus raíces en tiempos pretéritos.
Las instituciones del Estado son consideradas un conjunto de orga-nizaciones complejas e interdependientes cuyo carácter “público” –de-rivado de los objetivos formales de “interés general” que persigue y de la autoridad legítima estatal que invocan sus actos– permite percibirlo como un sistema diferenciado. Esta caracterización no debe ocultar las enormes dificultades que plantea la atribución de determinados rasgos a un sistema compuesto por unidades que poseen entre sí notables
20 Carolina Biernat y Karina Ramacciotti
diferencias en términos de autonomía, funciones, tamaño, clientela, jurisdicción y recursos. Pero esa misma heterogeneidad puede, a la vez, proporcionar algunas claves para entender la dinámica interna del aparato estatal y la compleja red de relaciones cambiantes y los vínculos que se establecen con la sociedad civil (Oszlak, 1984).
Respondiendo al desafío teórico-metodológico que brindan las in-vestigaciones antes reseñadas a nuestro objeto de estudio, el libro se desarrolla en torno a tres ejes. El primero apunta al campo ideacional. Las políticas sanitarias a las madres y sus hijos en la Argentina de la primera mitad del siglo xx tienen como telón de fondo, al menos, dos debates: el del crecimiento de la población y el de la resolución de la “cuestión social”. Por un lado, la tradición poblacionista considera la reproducción del factor humano como indispensable para el desa-rrollo productivo del país, en tanto provee sus futuros trabajadores y consumidores, y para la construcción de su comunidad nacional, en la medida en que asegura la existencia de ciudadanos y soldados saludables y compatibles con una pretendida homogeneidad “racial”. En consecuencia, la cantidad y la calidad de la población futura es el centro sobre el cual pivotea el diseño de las políticas públicas ya que depende de este binomio el potencial crecimiento económico de los Estados nacionales modernos. Por otro lado, la construcción de un discurso en torno a la “cuestión social”, que analiza los efectos perju-diciales sobre la sociedad y el orden público del proceso de moderni-zación y su acentuación después de cada crisis mundial. Su objetivo central es la integración de individuos y grupos a la organización social, a fin de evitar el conflicto o respondiendo a él, y tiene como ejes principales de interés la pobreza, la marginalidad, la criminalidad, la salubridad, el hacinamiento habitacional y la conflictividad obrera. Así pues, la reproducción cuantitativa y cualitativa de la población es puesta en el centro de la intervención estatal. En este sentido, el cuidado de la salud de las mujeres, en tanto procreadoras, y la de su prole se sitúa en su horizonte de prioridades a la hora de realizar diagnósticos y proponer estrategias de intervención pública. Se trata de intervenciones que entrelazan propósitos económicos, demográficos y sociales y que van construyendo el entramado de la política sanitaria materno-infantil.
Para desarrollar este eje se utiliza, fundamentalmente, el riquí-simo material contenido en las revistas especializadas y en aquellas de divulgación general publicadas durante el período analizado, así como también los textos de profesionales y publicistas que hicieron de la población su objeto de estudio u opinión. Recorriendo sus páginas y confrontando las distintas posiciones en ellas contenidas –provenien-
21Introducción
tes de sectores alineados a divergentes modelos de organización social, política y económica–, se avanza en la comprensión de la forma en que estas cuestiones socialmente problematizadas configuraron una suerte de “agenda pública” respecto del tema. Asimismo, nos ayudan a analizar la disputa entre las distintas disciplinas académicas y las instituciones privadas, en función de la idoneidad que creen otorgar sus saberes específicos, por el control del saber y de la intervención en los problemas vinculados a la atención sanitaria materno-infantil y por la colonización de las estructuras burocráticas del Estado, de los ámbitos de formación y de las distintas asociaciones profesionales.
El segundo eje considerado es el de las políticas del Estado ar-gentino tendientes a dar respuesta a los altos índices de mortalidad materno-infantil y a la baja de la natalidad. Nos centramos en el análisis del proceso de construcción de las políticas de protección de las mujeres trabajadoras en su cualidad de madres o futuras madres, en la medida en que ellas fueron visualizadas por la sociedad y el poder público como el vehículo para lograr una población fuerte y saludable. Para ello, se establece su relación con el mundo de las ideas, teniendo especial cuidado de no subordinar mecánicamente la dinámica política a la preexistencia de lo ideacional. En la elaboración y en la reglamentación de la legislación se consideran las demandas de la sociedad civil y las distintas organizaciones que la representan y los conflictos e intereses en pugna de los diferentes grupos parti-darios, administrativos y técnico-burocráticos. También se rastrean, a lo largo del período estudiado, las transformaciones de un Estado que responde a un modelo liberal a comienzos del siglo xx, a otro crecientemente interventor en la economía y la sociedad durante la entreguerras hasta arribar, en los años del primer peronismo, a la propuesta de la planificación estatal.
Para esta aproximación resulta esencial el análisis de los debates parlamentarios; de las leyes, decretos y resoluciones ministeriales, más frecuentes a la hora de resolver el corpus normativo de muchas políticas por la falta de consenso en la instancia deliberativa; las pro-puestas legislativas de la sociedad civil, de las distintas reparticiones del Estado o de diferentes organizaciones privadas o asociaciones pro-fesionales; la reglamentación de las distintas leyes y las resistencias a este proceso por parte de las agencias estatales, centrales, provinciales o municipales, de instituciones privadas tradicionalmente encargadas de estos aspectos de la vida social o de las propias beneficiarias.
El último eje abordado es el de la organización de los aparatos administrativos encargados de llevar a la práctica la política sanitaria materno-infantil. La protagonista de este análisis es la Dirección de
22 Carolina Biernat y Karina Ramacciotti
Maternidad e Infancia, organismo encargado de centralizar la tutela sanitaria oficial de la madre y el niño. Los años de entreguerras son el escenario donde se construye un nuevo perfil de Estado crecientemen-te interventor en el terreno económico y social. Para cumplir con este objetivo, los sucesivos gobiernos deben crear aparatos burocráticos o reformular los ya existentes. Dos aspectos de este problema son ana-lizados especialmente. Por un lado, el lento y complicado proceso de centralización de las instituciones estatales a partir de las primeras décadas del siglo xx que intenta avanzar sobre los niveles locales de gobierno y sobre las organizaciones privadas que tradicionalmente tenían a cargo estas tareas. Las resistencias a este objetivo del go-bierno federal son puestas en tensión con las capacidades del Estado, materiales y simbólicas, para llevarlo a cabo. Por otro lado, la relación que se establece entre ciencia, técnica, política y administración en la organización del entramado burocrático. En otras palabras, el peso que poseen los técnicos en la configuración y la gestión administra-tivas; cómo transforma la intervención de los profesionales en la política las propias disciplinas de pertenencia; la relación existente entre legitimidad, autoridad y eficiencia pública a la hora de reclutar funcionarios y evaluar su desempeño; cómo se organizan las distintas reparticiones en relación con su personal (precedente, nuevo, técnico, político, idóneo, experimentado), con la vinculación con el ministerio de tutela y con el presupuesto asignado y el impacto que tiene la configuración de la burocracia administrativa y las alianzas que se establecen en su interior en el resultado de las políticas. Con todo ello se pretende avanzar en el análisis de la distancia entre la formulación del andamiaje legal y su puesta en práctica.
Un rico corpus documental, que incluye fondos de la Secretaría Técnica de la Presidencia, del Ministerio del Interior y de la agencia sanitaria, permite desentrañar los conflictos institucionales que inten-taron redefinir el perfil de las normas y que dieron lugar a sucesivos ordenamientos jerárquicos de los aparatos burocráticos, a la diagrama-ción interna de muchas instituciones y a su relación con los distintos niveles de gobierno y con organizaciones de la sociedad civil.
En síntesis, nos proponemos avanzar en la comprensión de la construcción de la política sanitaria materno-infantil en la Argentina durante la primera mitad del siglo xx. En esta tarea intentamos dar cuenta, desde el sesgo abordado por la investigación, de aspectos más generales como los procesos de consolidación del Estado intervencio-nista argentino y de las políticas sociales, los proyectos de moderni-zación a través de la profundización del modelo de industrialización por sustitución de importaciones, las transformaciones demográficas
23Introducción
y sociales, y la fluctuación entre la adopción de criterios de inclusión y exclusión política y social, y sus justificaciones.
* * *
El origen de este libro se encuentra en un desafío profesional de convertir una tarea tan solitaria como es la del historiador en un proyecto colectivo. La investigación y los primeros resultados que le dieron sustento implicaron muchas horas de discusiones y acuerdos en las que tuvimos que aprender a escuchar, a dejar nuestro ego de lado y a vencer el temor frente a la mirada del otro. En este proceso nos enriquecimos como profesionales y fortalecimos nuestra amistad. Numerosas versiones del trabajo fueron debatidas en congresos, gru-pos de investigación y clases de posgrado. A los colegas, los alumnos y los dirigidos que participaron en ellos les agradecemos sus críticas y sugerencias, con las que contribuyeron a reforzar muchas de las hipótesis y argumentaciones.
Un párrafo especial merecen las mujeres que nos acompañaron en este proyecto, sin las cuales llegar a poner el punto final hubiese sido imposible. Madres, hermanas, amigas, colegas, colaboradoras en la gestión doméstica, cada una desde su lugar, nos brindaron apoyo, consejos y, sobre todo, ánimo. A ellas nuestra gratitud por permitirnos seguir reflexionando sobre la condición femenina en nuestra sociedad.
Por último, quienes nos dedicamos a desentrañar historias del pasado solemos preguntarnos acerca del sentido que tiene nuestro trabajo. Creemos que dos correos electrónicos recibidos en el último año responden a este interrogante. El primero, de una mujer que leyó un artículo nuestro y reconoció a uno de sus protagonistas: Olarán Chans, director de Maternidad e Infancia durante la entreguerras o, lo que es más significativo para ella, el pediatra que le salvó la vida cuando descubrió que padecía celiaquía. El segundo, escrito por una colega cuyo único dato de la supuesta madre que la dio en adopción es su número de afiliada a la Caja de Maternidad. Es en esta conjunción entre historias e historia, entre pasado y presente, entre conocimiento y compromiso social que anclamos nuestro trabajo. También por ello decidimos escribir nuestro relato, a pesar de las críticas de muchos colegas, en presente de narración. Porque el pasado no pasa y tiene un inquietante peso en el presente y el futuro.
Entre Barrio Norte y San Telmo, otoño de 2013