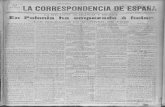La sinonimia en la tradición lingüística española: la contribución de Santiago Jonama (1806)
Contribución a la historia - de la trashumancia en España
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Contribución a la historia - de la trashumancia en España
Contribucióna la historiade la trashumanciaen España
Ministerio deAgricultura, Pesca
y Alimentación
SecretaríaGeneral Técnica
n
tz.^; m.it.?<^aíem.ux^At`^t ^^ ^:^+^^.acÍ.S'.+e#tn.Ft^iaattiz^ ;.: ..•
Ev.^^r: t:sac^craawrAYr'itr^eaaeca atiu 4uns fie ar.mx - fcl^ cr++arl.^c ^^:i,^a'it.^cc*c«c; xctFi^iLa a'i:a^a a.^i:xRiiE:i^:t.^lai5 .Y SF^. f^i IY *d.áe-7 -cc.^.a:.xv ^rh'i::r ^tc1^+sadi ^:.Y ^as:.-::.:^ .i 4w^a Y
xa aF.iRaa ^I.r í¢xqere*^-r.rlw 9xlac.n.^aoriLs inrrr.t
^+kmqcec`t!ti-^,a^.•
asat^wzn:.faw.t+^,:r,<.^ :=.^.us.'^s,iam aws¢^uR - t•vaataoolawF
r.vn^ux ^r+t.tinXtai ia.i
09 tmYwir ^:irdNi%1.airsct.taeFTrw i
Kt' fSffiiA <OOiti: ^t fR IÍCFIl1:-1 YIXt'
^i'Bd^i4i':itLl[Ih CJtl^^l+iliLló,LitCrAiDI'i•í^r.lY
il^AC:tmil ^n tírntastA ^ d tfmrma:^a ^mux^•:c:ti;zws;ic.aq, ^,.-.•afiraxr^u st.aakh•iwl=Xcret• :t+mu ^YatY. ñar í:ucxs+•.ic+:ui aF•uAa^.*c[^mn,iln:u :t
qtlf(^.ia! ^.'^t.'^r^: tl,tln_1^_,::.Y!.:.-:n'.cf'i_^ ^llÍi,^actd'wn^irzvazs^ ^Im fue.raa:n^:<P af.^t'simra
rfGGY91^ASUGiMKi6^`[Pa t'stltl fitULl:-: :)'urtn,^-.^:tur^.:.r:^.;,a,a:.w.; ^n.es'.cea
-rci ^?w^:^k.^j^m t.awfvu^crcn.t• ^1`^c çtun .ciioazn -^^. b MA mcFb ^A.cd^in.lin^.^ ^uMR
tlal a^m ^: cY aenu^ ®ciuef,.iu e+c4a^eq: -aicA3:irne.:wc; r.c.:,;-nnR:.,^,^^a^„a:+r:.Y,
rtma>.^ :-ed vwa ens^hu :tx L:^súA ivuuau aL^attt^:^w.itasfti.w' tceffá.ti Fina
r..tiir'k.n•;^^.ca^ctF•sAavfrruu:tvqar.^tW W:w1P^,W Wxiu Mbŭ WmfcB^KA j.w^e't.tl+xc'L:agiauar^ ^qcu.e ^n;.. raru.Y awhrw:s^ ^Hicn^<wcwcplF^-r+^{fu^tadc s+ufirua' i i}:ti+uar{,i
rnu&jp.s ^vu-v+d.*:u:l^.z+r9wm^3 ^^.sscr^t^r
CONTRIBUCIÓNA LA HISTORIA
DE LATRASHUMANCIA EN
ESPAÑA(2a edición, revisada y aumentada)
Compilación, prólogo y bibliografía
Pedro García MartínJosé María Sánchez Benito
^T^MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICASerie Estudios, ng 44, 1996
Catalogación de la Biblioteca del M.A.P.A
Pedro García MartínContribución a la historia de la trashumancia en España / compilación, prólogo ybibliografia, Pedro García Marcin, José María Sánchez Benito. - 2° ed. rev. - Madrid :Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Secretaría General Técnica, 1996.- 513 p. ; 21 cm. -(Serie Estudios ; 44)Bibliografía: p. 475-504ISBN 84-49 I-0267-7 - NIPO 25 I-96- I 50-9
I. TRASHUMANCIA 2. VIAS PECUARIAS 3. MESTA 4. HISTORIA 5. ESPAÑA I.Garcfa Marún, Pedro II. Sánchez Benito, José María III. España. Ministerio deAgricultura, Pesca y Alimentación IV. Serie: Estudios (España. Ministerio deAgriculcura, Pesca y Alimentación) ; 44
636 : 631 . 585 (460) (091)625 . 71 I. 2: 636 (460) (091) AGR19970001865
La responsabilidad por las opinionesemitidas en esta publicación correspondeexclusivamente a los autores de las mismas.
© Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Portada: A. H. N., Mesta, Caja 238, "Cédu/a de 7525"Imprime: DIN ImpresoresDiseño cubierta: grafismo
Publicaciones del:
^TrMINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 7 ALIMENTACIÓNSECRETARÍA GENERAL TÉCNICACENTRO DE PUBLICACIONESPaseo de la Infanta Isabel, I- 28071 MadridNIPO: 251-96-150-9ISBN: 84-491-0267-7Depósito legal: M-45625-1996
INDICE
Prólogo a la Segunda Edición revisada ................................. 7
ESTADO DE LA CUESTION
Sesenta años después. La Mesta de Julius Klein a la luz de lainvestigación subsiguiezzte, por Ch. J. Bishko ................. 19
PASTIZALES
La posesión, por Alejandro Nieto .......................................... 83
LA OVEJA MERINA
El origen de la oveja znerina, por R. Sabatino López........... 121
VIAS PECUARIAS
El patrirnonio viario de la trashumancia española, porP. García Martín ................................................................ 135
La caizada ganadera de la vizana o Real Cañada coruñesae^t el Reino de León, por J. Dantín Cereceda ................... 155
Rutas de trashumancia en la meseta castellana, por R. Aitken. 169
ORGANIZACION GREMIAI:
Los privilegios de la Mesta de 1273 y 1276, por J. Klein..... 191La Mesta, por F. Cos Gayon .... .............................................. 209
5
TRIBUTACION
Arbitrios locales sobre la propiedad semovieiate en Castilla
durante los siglos XIV y XV, por P. García Martín y J. M.
Sánchez Benito ...... ........................................................... 285
COMERCIALIZACION DE LA LANA
Burgos en el come^io lanero del siglo XVI, por M. Basas ........ 303
Exportación de lanas, trashumancia y ocupación del es
pacio en Castilla durante los siglos XVI, XVII y XVII/,
por L. M. Bilbao y E. Fernández de Pinedo .................... 343
EVOLUCION HISTORICA DEL HONRADO CONCEJO
DE LA MESTA
La lana en Castilla y León antes de la organización de la
Mesta, por R. Pastor de Togneri ....................................... 363
Pastos y ganaderos en Castilla. La Mesta, 1450-1600, por
F. Ruiz Martín ................................................................... 391
La agonía de la Mesta y el hundimiento de las exportaciones
laneras: un capítulo de la crisis económica del Antiguo
Régimen en España, por A. García Sanz ......................... 419
La rivalidad entre agricultura y ganadería en la Península
/bérica, por A. M. Bernal ................................................. 461
BIBLIOGRAFIA Y FUENTES IMPRESAS ......................... 473
6
PRÓLOGO A LA SEGUNDAEDICIÓN REVISADA
La historia de la ganadería española ha venido siendo un apén-dice menor dentro de la agricultura. En ello, qué duda cabe, hainfluido el enorme peso específico de ésta última en las sociedadespreindustriales, pero también la dejadez de los investigadores enconocer ramos económicos catalogados como de segundo orden,como la pesca, la minería o el susodicho pecuario. Atraían más porsu espectacularidad las coyunturas demográficas y agrarias, lasfluctuaciones de las cosechas y las oscilaciones de los precios, olos grandes negocios intercontinentales al calor del nacimiento delcapitalismo mercantil. Sólo se salvaba de este silencio bibliográfi-co la trashumancia castellana, al haber monopolizado la granjeríamerinera durante siglos el mercado lanero europeo y contar conuna corporación de ganaderos tan importante como polémica, puesno en balde sucesivas generaciones de agraristas se han alineado afavor o en contra de la misma. De resultas, la Mesta y su entomosigue siendo como antaño una problemática abierta y viva, y nues-tra historia pecuaria una asignatura pendiente de construcción.
Ha pasado una década desde que viera la luz esta compilaciónde artículos sobre la trashumancia merinera y muchos profesiona-les y legos nos han reiterado su utilidad. Esto es lo que nos ha lle-vado a una nueva edición, auspiciada por los responsables edito-riales del M.A.P.A., a sabiendas de la vigencia que la obra aúnpuede deparar al lector. Es indudable que algunos de los trabajosque encierra están superados, y en los casos extremos -el para-digma es A. Fribourg- los hemos sustituido por obras más recien-tes, pero bueno es releerlos para desnudar su aureola mítica y para
7
facilitar el acceso a unos materiales de difícil localización enarchivos y.bibliotecas. Es cierto que ha habido valiosas aportacio-nes en estos años, de las que pasaremos a hacer un suciento repa-so y que, en forma de relación sistemática, se pueden encontrar enla bibliografía actualizada que cierra el libro. Sin embargo, aúnqueda mucho por investigar, en campos poco explorados como elque atañe al funcionamiento de la trashumancia en plena crisisbajomedieval, la contribución del sector pecuario a la economíadel Imperio de los Austrias, el paso del negocio merino por el rea-juste diferencial del XVII y los comportamientos del ramo bajo laheredera gremial Asociación de Ganaderos del Reino.
En los últimos años parece como si la ganadería empezase asalir de su estado de postración. Como síntomas de este despertartenemos la celebración de congresos monográficos de carácterinternacional, de los cuales citaré por su elevado nivel el titulado"Il pastoralismo mediterraneo", organizado por el IstitutoSuperiore Regionale .Etnográfico della Serdegna, celebrado enNuoro en noviembre de 1991, y donde se concluyó con la existen-cia de un mismo espacio cultural y una cosmovisión compartidapara los pueblos pastoriles del Mare Nostrum, y el coloquio inter-disciplinar "L'homme, l ánimal domestique et l'environnement",convocado por la Universidad y la Escuela de Veterinaria deNantes en octubre de 1992, en el que constatamos una evoluciónhistórica paralela en los diversos paises de lo que ha sido el esta-tus y la relación con el entorno ambiental del hombre y los anima-les domésticos. A los que vendrían a sumarse los nacionales"Trashumancia y cultura pastoril en Extremadura", simposiodesarrollado en el Pabellón de Extremadura de la ExposiciónUniversal de Sevilla, en septiembre de 1992, convocado por laAsamblea de Extremadura, y el reciente "Aspectos del pastoreo enla Península /bérica", seminario celebrado en la Casa deVelázquez de Madrid por la École des Hautes Études Hispaniquesen enero de 1996.
Asimismo, las exposiciones Por los caminos de la trashuman-cia, que inaugurada en Ávila en noviembre de 1992 y tras itinerarpor toda España se clausuró en la citada Casa de Velázquez deMadrid en enero de 1996, y Mesta y vida pastoril, habida en Soriaen 1994, han contribuido a divulgar el mundo ganadero y su deve-nir histórico.
8
Por otra parte, en nuestro país la trashumancia se ha puesto demoda en los grandes medios de comunicación a través de la heren-cia patrimonial mesteña, en forma de vías pecuarias, que está plan-teando candentes problemas en torno a su estatuto jurídico, con-servación y usos futuros. Al calor de la potencialidad que encierrala red cañariega por su gran extensión y por su condición de bie-nes de dominio público, han surgido toda una serie de proyectos einiciativas de recuperación de los caminos pastoriles, algunosaprovechando el gancho que el discurso ecologista más ortodoxotiene en nuestra sociedad y otros con los bienintencionados finesde conservar nuestras tradiciones. No obstante, se corre el peligrode que algunas de estas actividades se queden en el escaparatepseudofolclórico con el que se presentan al público, y, sobre todo,que los árboles del medio natural no dejen ver el bosque de lospastores. O dicho de otra forma, se están obviando los problemasreales de los trashumantes actuales, cuyas economías familiares síse resienten del proceso de integración en la Europa comunitaria yde la evolución vertiginosa de la sociedad de consumo finisecular.Esperemos al desarrollo normativo y aplicación práctica de la Leyde Vías Pecuarias aprobada pór el Parlamento en 1995 para valo-rar la efectividad de los esfuerzos privados y públicos para salva-guardar nuestras cañadas, cordeles y veredas, rica y rancia toponi-mia castellana que no debe ser sepultada por el eufemismo y cur-silería de los llamados "corredores verdes".
Queda pues bien claro que en estos últimos diez años el interéspor la trashumancia y las vías pecuarias ha aumentado sin cesar yse ha popularizado a través de los medios de comunicación, atra-yendo la atención de cuantos por todas partes se preocupan por laconservación de la naturaleza y del patrimonio cultural español. Ysi esto ocurría entre lo que podríamos llamar el gran público, losmedios científicos no han permanecido ajenos a dicho crecimien-to, aun cuando en la enorme proliferación de publicaciones rela-cionadas con el mundo de la trashumancia -varias de ellas hechaspor razón de moda con criterios bien alejados de las exigencias dela ciencia- no siempre concurra la calidad.
Sabido es el despliegue verdaderamente extraordinario que se haregistrado en los estudios regionales y locales. Fruto de tal expan-sión ha sido la multiplicación de monografías mediante las que hanido saliendo a la luz los más diversos rincones de la geografía his-
9
pánica, dando cabida muchas de ellas a capítulos de tema ganadero,de mayor o menor extensión según los casos. Simultáneamente, losinvestigadores han conseguido avances considerables en ámbitos dela realidad histórica de todo punto necesarios para comprender elentorno que rodea a nuestro sector. Pensemos, por ejemplo, en lasÓrdenes Militares o en la actual atención de la historiografía a lacompleja problemática que plantea la organización del territorio,fundamento de líneas de trabajo cada día más fecundas. No cabeduda que todo ello está mostrando a las claras la potencialidad de losarchivos locales y su complementariedad con los estatales.
Lógicamente, el estudio de la ganadería propiamente dicha nopodía ser ajena a esa plataforma de la investigación básica que esla perspectiva regional. Desde ella, algunos autores han abordadola actividad pecuaria en todas sus dimensiones, obteniendo con-clusiones sumamente sólidas, de resultas de análisis muy depura-dos -Argente del Castillo, por ejemplo-, a la vez que ibansaliendo de la oscuridad ámbitos de la península hasta ahora nomuy bien conocidos en lo que se refiere a los temas que aquí nosinteresan -Aragón, particularmente, de la mano de FernándezOtal, entre otros-. Cierto es, con todo, que todavía quedan áreasde nuestra península que aun siendo importantes para nuestrosintereses permanecen algo al margen de la actividad de los inves-tigadores dedicados a ello.
En efecto, si los medievalistas no han perdido de vista duran-te estos últimos años temas de estudio de acrisolada tradición,como puedan ser las realidades de la trashumancia en el sigloXIII, que rodean la formación del Honrado Concejo de la Mesta.Entre las cuestiones que han sido objeto de más profunda revisióndurante este período destacaremos los usos de los espacios pasta-bles de carácter comunal. Efectivamente, usurpaciones y adehe-samientos, formación de propios concejiles, etc., constituyencoordenadas esenciales de toda una problemática de las socieda-des rurales a cuyo esclarecimiento contribuyen los enfoques de lahistoria social, junto al análisis del poder y su ejercicio, arrojan-do luz sobre la no siempre tranquila vida colectiva en los camposy aldeas. Todo ello a través de una bibliografía no precisamentebreve en la que el enfoque regional deviene indiscutiblementeesencial una vez más. '
10
Tales asuntos nos permiten conectar inmediatamente con cuan-to se refiere al perfil social de los ganaderos y su peso específicotanto en el nivel local como a escalas más amplias. Una materia degran importancia incluso para la historia política, en la que habráque seguir insistiendo, como habrá que profundizar igualmente encuanto a la comercialización de la lana.
Por esta vía podemos subrayar la absoluta necesidad de inser-tar los destinos de la ganadería en el amplio marco de una historiade horizontes globales, perpetuamente orientada hacia la búsque-da de la totalidad, como nos enseñaron los grandes maestros denuestro oficio. A tal fin, la perspectiva interdisciplinar se impone,integrando el punto de vista de las especialidades historiográficasjunto al que pueden ofrecer geógrafos o antropólogos.
Pero también realidades tan específicas del ramo como son lascañadas han atraído la atención de los estudiosos de la EdadMedia. Es verdad que uno de los principales esfuerzos de la cor-poración mesteña en su proceso de dotación institucional se diri-gió precisamente sobre estas vías, a cuya tarea de amojonamientoy defensa se dedicaron con todo interés los Alcaldes Entregadores.Pero, sin embargo, todo ello no debe conducirnos a una concep-ción estática de las mismas. Siendo el paisaje producto de la inter-vención humana sobre }a naturaleza y, por tanto, elemento históri-co, es claro que la caminería pecuaria resulta también algo diná-mico, sujeta a un esfuerzo de demarcación que tan sólo pudo desa-rrollarse paulatinamente, con arreglo a la evolución de los cultivosy acotamientos, a la vez que multitud de eventualidades producíanfrecuentes alteraciones en los trazados concretos. La red cañariegano es pues un armazón perfectamente establecido y amojonadodesde un primer momento, sino que se va forjando en el transcur-so de un proceso que lentamente vamos conociendo mejor, a pesarde las limitaciones documentales existentes para lo que afecta alMedievo. Especial interés a este respecto tiene el artículo de L. V.Díaz reflejado en la bibliografía.
No menores son lás dificultades que la escasez de informaciónpresenta para el conocimiento de la obtención de la raza merina, eigualmente, con todo, los últimos diez años han permitido mostrar-utilizando unos pocos testimonios escritos del siglo XIV- quees el producto de un prolongado proceso de adaptación y selecciónoperada a lo largo del tiempo, -especialmente, al.parecer, en las
11
comarcas más orientales del reino castellano-, cuyo punto de par-tida no puede situarse de ninguna manera después del siglo XIII.De esta suerte, en fechas posteriores fue haŭ iéndose frecuente supresencia en los rebaños que trashumaban por las rutas del reinocastellano, aunque la aparición de la palabra en la documentacióntarde en convertirse en habitual. Pueden verse sobre ello las refle-xiones contenidas en nuestro estudio sobre la historia económicade las tierras de Cuenca y Huete en el siglo XIV.
En este contexto general, y mediante el empleo detallado defuentes de amplio contenido temático ^omo es el RegistroGeneral del Sello-, la investigación histórica ha logrado aproxi-marse a la síntesis, mediante la pluma de M. C. Gerbet, para elperíodo correspondiente al reinado de los Reyes Católicos.
Las novedades habidas en la bibliografía mesteña que seocupa de los siglos modernos retoman líneas de investigacióniniciadas hace tiempo e incorpora los frutos de las nuevas gene-raciones universitarias. El soporte geográfico del pastoreo tras-humante ha seguido siendo explicado magistralmente por A.Cabo Alonso en varias entregas, desbrozando como factores quehabilitaron las migraciones cíclicas los contrastes climáticos y elconsecuente herbazal, así como los caracteres orográficos y flu-viales a los que los animales habían de acomodar sus caminatas.También la infraestructura viaria ha sido objeto de nuestro estu-dio colectivo Cañadas, cordeles y veredas, en el que describi-mos, cartografiamos y damos cuenta del estado de conservaciónde los caminos pastoriles, así como de sus alternativas de usostradicionales y futuros. La aparición del mismo vino a coincidircon esa puesta de moda del tema cañariego a la que hacíamosmención antes y fue seguido de un reguero de artículos y traba-jos menores sobre los viales pecuarios, ora en forma de descrip-ciones reiterativas sin mayor interés, ora como topoguías prácti-cas para recorrerlos a pie o en bicicleta, marasmo editorial delque se salva la más seria y cuidada colección Cuadernos de la
trashumancia, dirigida por José Manuel Mangas Navas y edita-da por el MAPA.
El subsector pecuario bajo los Austrias ha contado con apor-taciones que examinan su desenvolvimiento práctico, como la deJ. López Salazar desmitificando la famosa Real Cédula de 1501,conocida como "ley de posesión" y entendida en su formulación
12
tradicional como un instrumento de los trashumantes para reser-varse a perpetuidad los pastos, cuando la casuística del Campode Calatrava nos demuestra la extensión de la misma a estantesy riberiegos y su inoperancia ante la subida de precios y la com-praventa de las yerbas. Asimismo, la tesis inédita, aunque ade-lantada en algunos artículos, de R Marín viene a mermar el poderde la corporación pastoril a la hora de intentar aplicar sus privi-legios frente a los poderes locales. Por otro lado, una cuidadareflexión de P. Fernández Albaladejo sobre las relaciones entre elgremio y la Corona, nos viene a demostrar que los aspectos ins-titucionales de la Mesta no están tan cerrados por J. Klein comoalgunos pensaban.
En cuanto al Siglo de las Luces, parece haberse afirmado nues-tra tesis de un "segundo auge mesteño", en contraste con el esplen-dor del tiempo de los Reyes Católicos y Carlos V, manifestado enlas cifras techo de la cabaña merina y en la elevada cotización denuestros vellones en los mercados europeos. Asimismo, y como semanifestó en las contribuciones al citado simposio de la Expo,conocemos mejor el pleito entre Extremadura y el HonradoConcejo y los intereses que se escondían tras la letra de los famo-sos Memoriales ajustados.
La cuestión de las yerbas ha producido también abundantebibliografía. Los Extremos o inyernaderos, enlazando con el puntoanterior, han sido estudiados exhaustivamente por M.A. Melón,J.L. Pereira y A. Rodríguez-Grajera, presentándonos un panoramarural más complejo que el simplista de una provincia dependientede la trashumancia. Las Sierras o agostaderos han contado con lostrabajos históricos y ambientales de M. Rodriguez y A. Gómezpara León, donde tienen cabida desde el pastor y sus problemashasta la pascicultura de los puertos, y con el de E. Pérez para laTierra de Soria, en buena parte deslucido por sus juicios condicio-nados. Lejos, pues, de la rigurosidad e independencia de otros pro-fesionales que como F. Sánchez Salazar se ha centrado en las rotu-raciones de tierras de labor y pasto, los de A. González Enciso, F.J.de Vicente, A. Floristán y R. Torres analizando las reformas ilus-tradas en el campo español y el desmitiflcador artículo de A. M.Bernal sobre la rivalidad entre agricultura y ganadería, que hancontribuido a la revisión de nuestro sector primario en el sigloXVIII.
13
Del mismo modo, no debemos olvidarnos de otras ganaderíaspeninsulares que también están siendo objeto de estudio, bienpublicados -J. M. Pérez García y M.X. Rodríguez y X. Corderopara Galicia, B. Barreriro para Asturias, Ma. A. Carmona paraAndalucía, etc.-, bien en forma de tesis inéditas -E. Bejaranopara Mallorca, J. L. Castán para Valencia, J. A. Fernández paraAragón, etc.- o de investi ŭaciones en curso como la de A. Kondoacerca de la historia decimonónica de la España pecuaria a travésde modelos regionales. Y lo mismo para el resto de los pueblospastores del mundo, pues, al haber trazado un atlas manuscrito delas ganaderías móviles en su historia y sus perspectivas de futuro,hemos constatado el mimetismo en los problemas y sus solucionesy unas señas de identidad privativas de la cultura pastoril.
Para terminar, debemos señalar que en relación a la Mesta, laautoridad de Ángel García Sanz escribía no hace mucho en lasactas del Homenaje a Miguel Artola qué "Éste es un tema privile-giado por la investigación en los últimos años", hasta el punto deque "Creo no exagerar al afirmar que en los últimos quince añosse ha investigado más sobre el tema que en los cincuenta y ochosiguientes a la publicación del libro de J. Klein". Para, a conti-nuación, citar algunos de los logros habidos en este campo comolos relativos al sistema viario de la trashumancia española -P.García Martín- , las coyunturas de la explotaciones merinas -E.Llopis Agelán- y la situación del Siglo de Oro mesteño en lasegunda mitad del siglo XVIII -Luis Ma Bilbao y E. Fernándezde Pinedo y P. García Martín- y no en el XVI como pensaba elinvestigador norteamericano.
Ahora bien, también es cierto que en este lapso la crítica sobrela temática mesteña ha sido acaparada por quiénes se piensan, ysólo algunos inadvertidos o interesados consideran, una suerte dejueces supremos de la corte merinera. Y, cara al futuro, en susmanos está un talante más constructivo, una actitud más liberal enla acepción cervantina del adjetivo. Porque de lo contrario, puedendevenir de forma consciente o no en talibanes intransigentes quesentencien desde el código vacuo de la cuantificación sin límites.Ello explicaría, entre otras cosas, el caprichoso y contradictoriopéndulo que oscila del elogio a la descalificación para con los tra-bajos de otros coautores mesteños y, a lo que parece, un puntoheréticos. En suma, apostamos por una disposición conciliadora,
14
como demuestra la presente edición revisada, que exige respetopara todas las formas de hacer historia, y que deje de recorrer esetrecho que en términos coloquiales va del pope al Papa, con per-dón del símil en clave de scherzo.
Las consecuencias han distorsionado el conocimiento públicodel "estado de la cuestión" sobre la historia de la ganadería, al tra-tar de eclipsar cierto enfoque econométrico al resto de las cienciassociales que se aproximaban al objeto de estudio desde métodos ytécnicas distintas al dogma, y, en ocasiones, han sido descarnadase hirientes para quienes hemos apostado por el planteamientointerdisciplinar. Por otro lado, propuesta de pluralidad científica,abierta y tolerante, bien acogida por Universidades e institucionesespañolas y europeas ajenas a esta postura local y privativa, queobvia el análisis comparativo y margina al hombre en tanto quesujeto de la historia en favor de la inflación cuantitativa. Creemosllegado el momento de hablar más de la cosmovisión y la sociedadganaderas que seguir deflactando ovejas sin ton ni son.
Pedro GARCÍA MARTÍNJose Me SÁNCHEZ BENITO
15
SESENTA AÑOS DESPUES. LA MESTADE JULIUS KLEIN A LA LUZ
DE LA INVESTIGACION SUBSIGUIENTE
porCh. J. Bishko *
Al comienzo del capítulo titulado «Rebaños y vellones» en sumonumental Carlos V y sus banqueros, Ramón Carande coloca lassiguientes palabras: «Ninguna manifestación de la vida económi-ca española tiene en su historia el arraigo que la ganadería»^. Deigual manera, hay que afirmar que para entender el papel de laganadería en la formación de la Castilla histórica ninguna obraestá más sólidamente arraigada o se cita con mayor frecuencia queLa Mesta de Julius Klein, la cual, tras seis décadas de su ediciónoriginal, sigue siendo la autoridad indiscutible y«clásica» sobre elHonrado Concejo de la Mesta y la ganadería ibérica durante lasépocas medieval y moderna.
Sin embargo, ningún libro, por importante que sea su papelpionero, puede permanecer indiscutido del todo, o sin que seanecesario modificarlo y completarlo después de medio siglo derevisión intensa del pasado español, y de cambios radicales en losobjetivos y en las características de la metodología cuantitativa dela "nueva" historia económica. Pues, como ha puesto de relieve elautor francés de un tratado también «clásico» sobre el latifundioen el México colonial, el progreso econométrico ha relegado sulibro, publicado tan sólo en 1952, a la categoría de geografía
= Profesor emérito de la Universidad de Virginia, Estados Unidos deAmérica. Artículo publicado en Historia, lnstituciones, Documentos, n°. 8,1982, pp. 1-49.
^ Carlos V y sus banqueros, I(Madrid, 1943), p. 47; 2° ed. (1965), p. 73.
19
humana 2, de igual forma La Mesta, a pesar de su intención explí-cita, ha sido considerada como obra de valor permanente más porsus aspectos institucionales que por su contenido económico ^.
En cualquier caso, ha llegado la hora de efectuar una re-eva-luación general del gran libro de Klein, y ello por dos razones fun-damentales: primero, porque la aparición de relevantes publica-ciones, a partir de los años 40, y en especial en los 60 y 70, hareplanteado una serie de cuestiones claves de la larga historia de laMesta en el contexto de los estudios peninsulares y europeos acer-ca de la ganadería globalmente considerada en las épocas medie-val y moderna; en segundo lugar, porque hay señales de una reac-ción largametite esperada contra la imagen partidista y peyorativadel Honrado Concejo que ha estado en vigor desde las polémicasde los siglos XVII y XVIII, señales que permiten esperar una revi-sión, más fundada, equilibrada y, tal vez, favorable, de la innega-ble importancia del impacto de la Mesta sobre seiscientos años deldesarrollo económico y social de España.
Dentro de sus limitaciones obligadas, el presente artículo tieneun triple propósito: primero, ampliar la bibliografía fundamental ytodavía altamente aprovechable de Klein, dando noticia, si no detodos, al menos de los más importantes libros y artículos que serefieren a la Mesta o al sector pastoril aparecidos después de 1920,sin hacer mención de las numerosas ediciones de fueros, coleccio-nes diplomáticas y textos literarios de relieve; segundo, sintetizar,aunque de manera inadecuada, en qué medida la investigaciónposterior confirma, completa o modifica la síntesis de hechos y losjuicios de valor que se encuentran en las páginas de Klein; y, entercer lugar, sugerir, donde convenga, algunas líneas de investiga-ción que convendría emprender en el futuro.
2 François Chevalier, «Vint-cinq ans de nouvelles recherches sur lesgrands domaines au Mexique: un bref bilan», en Mélanges de la Casa deVelázquez> XI, 1975, pp. 119-129, en especial pp. 119-121, con referencia asu libro La formation des grands domaines au Mexíque: terre et société auxXV/`-XV/1` siécles (París, 1952; ed. española, La formación de los grandes[atitundios en México (México, 1956; 2. ed., ] 976); ed. inglesa, Land andSociety in Colonial Mexico. The Creat Hacienda (Berkeley, Califomia, 1963;2'ed., 1970).
; lean-Paul Le Flem, «Las cuentas de la Mesta (I510-1709)», en Moneday Crédito, núm. 121 (junio 1972), 23-]04, pp. 24-25.
20
1. EL HOMBRE Y EL LIBRO
Nacido en 1886 en San José (California), 4, Julius Klein habíademostrado sus predilecciones hispánicas e iberoamericanas cuando,siendo aún estudiante en la Universidad de Berkeley (California),ganó, en 1907, el premio «James Bryce» con un trabajo sobre el trata-do que puso fin a la guerra de 1846-48 entre México y los EstadosUnidos 5. De las costas del Pacífico a Cambridge, Massachusetts:Klein inició sus estudios superiores en Harvard en el momento mismoen que esta importante Universidad americana, bajo la inspiración deA. C. Coolidge y R. B. Merriman, del Departamento de Historia, y E.F. Gay, del Departamento de Económicas, estaba revitalizando sus tra-diciones hispanistas que databan de los tiempos de William HicklingPrescott y George Ticknor. Se estaba así preparando el camino para esabrillante constelación de hispanistas e ibero-americanistas de Harvardde los años 20 y 30, que incluye, inter alios, a C. H. Haring, E. J.Hamilton, A. P. Usher, R. Hussey, Lewis Hanke, Miron Burgin y H. F.Cline. Entre ellos el autor de La Mesta fue uno de los pioneros.
Fue Coolidge quien sugirió al joven graduado el tema ambiciosode lá Mesta; pero Merriman, quien prepazaba por entonces su insusti-tuible obra sobre el Imperio español 6, supervisó la disertación, altiempo que Gay, desde el campo de la historia económica, la facilita-ba abundantes consejos. Durante 1912-14, Klein visitó los más impor-tantes archivos y bibliotecas de Francia, Inglaterra, Alemania y, antetodo, España, donde, además de investigar en los archivos nacionalesde Madrid y Simancas, y una serie de arcltivos municipales, fue el pri-mer estudioso modemo en Ilamar a la puerta, con propósitos historio-gráficos, del virtualmente desconocido Archivo de la Mesta en la
4 Datos biográficos tomados del prefacio de The Mesta; Who's Who inAmerica, XXXI (Chicago, 1960-1961), 1602-1603; Latin America Report(octubre 1958), resumido en Readears Digest, LXXIII (noviembre 1958), 208-213; noticias necrológicas en The New York Times, 16 de junio, 1961, p.33,y The Washington Post, 17 de junio de 1961, p. 3.
5 The Making of the Treaty of Cuadalupe Hidalgo on February 2, 1948(Berkeley, 1905).
6 The Rise of the Spanish Empire in the Old World and the New, 4 vols.(New York, 1918-1934; reimpreso, 1962). Cfr. referencias en vol. I, xi, 250,nota 1; 263, nota 1, reconociendo su deuda con la tesis inédita de Klein.
21
capital de la nación. I.os primeros frutos de estas investigaciones notardaron en aparecer. En 1914 publicó en el Boletín de la RealAcadetnia de la Historia el texto completo, con amplias anotaciones,de los privilegios de Alfonso X en 1273 y 1276, fundamentales parala protohistoria de la Mesta; y al año siguiente apareció en el BulletinHispanique de Burdeos un valioso artículo sobre el alcalde entrega-dor, que incorporaría casi por entero en su futuro libro ^.
En la primavera de 1915 la disertación de Klein fue aprobadaoficialmente; posteriormente fue galardonada con el premio«David A. Wells» de 1917-18, asegurando así su publicación en laprestigiosa «Harvard Economic Series» 8. Al mismo tiempo, entre1915 y 1923, el maduro doctor ocupó los puestos de instructor yprofesor ayudante de Historia Latinoamericana en la Facultad deHarvard, campo novedoso en los Estados Unidos en el que Kleinfigura como uno de sus primeros promotores; y en 1918 fue nom-brado para el primer consejo editorial de la recientemente creadaHispanic American Historical Review 9.
En estos años, sin embargo, a pesar de sus envidiables conexio-nes con Harvard, Klein se vio desviado de una prometedora carreraacadémica hacia el servicio público, aunque en 1917 pudo publicarun luminoso artículo sobre el papel de la Iglesia en la formación dela civilización latino-americana 10. Entre este año y 1919 estuvoocupado organizando, a petición del presidente Woodrow Wilson, lanueva división latino-americana del Departamento de Comercio;desde 1921 a 1929 fue director del Bureau de Comercio Extranjeroe Interior; y entre 1929 y 1933 ocupó el alto puesto de vice-secre-tario de Comercio de la Administración Hoover.
Habiendo abandonado el servicio público en este último añocon una reconocida experiencia en cuestiones económicas sobre la
^ «Los privilegios de la Mesta de 1273 y 1276», en B.R.A.H., LXIV(1914), 202-219; «The Alcalde Entregador de la Mesta» , BuIL Hisp., XV[[(1915), 85-154.
$ The Mesta: A Study in Spanish Economic History, 1273-1836(Cambridge, Mass., 1920; Harvard Economic Studies, vol. 21); reeditada, PoRWashington, N. Y., 1964.
9 Cfr. Howard F. Cline, ed.: Latin American History: Essays on its Studyand Teaching, 1898-1965, 2 vols. (Austin, Texas, 1967), l, 11, 115, 118.
10 «The Church in Spanish-American History», en Catholic HistoricalReview, 11[ (1917), 290-307; reimpreso en Cline, l, 82-92.
22
América Latina contemporánea, Klein se convirtió en un reputadoasesor de negocios en este área, y co-fundador de la firma «Kleinand Saks, Inc.», especializada en asesorar gobiernos durante la erade la depresión; en este sentido emprendió o dirigió con frutomisiones a Perú, Chile, Guatemala, Brasil y otros países deSudamérica.
Durante algunos años después de su marcha del mundo académi-co continuó escribiendo, pero no sobre asuntos históricos. Colaboróen dos volúmenes que fijaban cuidadosamente el «estado delmundo» en 1928; y en 1929, en vísperas de la depresión mundial,salió de su pluma su segundo y último libro en el que examinaba demanera optimista el desatrollo de los negocios internacionales ^^. Apesar de ello, en 1932 apareció, junto con Hamilton y Usher, comouno de los tres que contribuyeron en el campo de la historia econó-mica española en el Festschrift («Homenaje») en honor del profesorGay, publicando un estudio sobre los gremios en la España medievaltodavía útil en un terreno tan imperfectamente investigado por loshistoriadores ^?. Fallecido en California a la edad de setenta y cuatroaños, en l5 de junio de 1961, ésta fue su última contribución a la his-toriografía de la Península Ibérica, campo en el que continúa gozan-do de un honroso y duradero prestigio.
Desde el momento mismo de su publicación en 1920, La Mestase situó en los círculos de historiadores como una obra de excepcio-nal autoridad; gracias a la amplitud de los materiales de archivo sobrelos que se sustentaba y a la moderada presentación de un tema tanpolémico ^^. Tres amplias recensiones aparecidas en importantesrevistas de Francia, Alemania y España confirmaron esta impresióny contribuyeron a difundir su contenido a una audiencia más amplia.
^^ «Business», en Charles A. Beard, ed., Whither Mankind: A Panoramaof Modern Civilization (New York, 1928), pp. 83-]09; «Foreign Trade», enFrederic W. Wile, ed., A Century of /ndustrial Progress (New York, 1928), pp.67-90; lulius Klein, Frontiers of Trade (New York, 1929).
12 «Medieval Spanish Gilds», en Facts and Factors in Economic History:Articles by Fonner Students of Edwin Francis Gay (Cambridge, Mass., 1932),PP• 164-188.
^^ Max Sorre: «La Mesta d'aprés le lívre de M. 1. Klein», en Bull. Hisp.,XXV (1923), 237-252; Karl Hadank, «Die Mesta», en HistorischeVierteljabrschift, XXI (1922-1923), 176-190; losé Antonio Rubio: <J. Klein,The Mesta» , en Anuario de historia del derecho español, I11 (1926), 525-534.
23
En 1936, año del centenario de la supresión del Honrado Concejo, laRevista de Occidente publicó la traducción castellana del libro, unproyecto inspirado y dirigido por el historiador José Tudela, quien enun breve Epílogo (págs. 445-6) destacaba que para la historia de laMesta existía «un solo libro, un solo gran libro», el de Julius Klein14.Por ello es comprensible que, tras haberse convertido en un títulodifícil de adquirir en ambas orillas del Atlántico, La Mesta haya sidoreeditado en ambas en sus versiones inglesa y española, la primera en1964 y la segunda en 1979 15.
En los últimos años, sin embargo, las críticas formuladas porCarande (ya en 1943), Ladero Quesada, Le Flem, Caro Baroja yotros han puesto de manifiesto sus lagunas en diversos puntos, apesar de lo prometedor del subtítulo, «Estudio de Historia econó-mica española (]273-1836)», y del estudio de los impuestos gana-deros, asuntos fiscales, u^o de la tierra y mercado de la lana -unaespecie de monografía al antiguo estilo, de contenido predomi-nantemente institucional y administrativo (áreas en las que, segúnla opinión general, el libro sigue siendo de gran valor)-. Sería cier-tamente muy fácil enumerar los temas de interés actual tocadospor Klein de manera superficial o no tratados de ninguna manera,especialmente cuando como sucede comúnmente- sus críticos noadvierten la deliberada limitación de la obra a las relaciones exte-riores del Concejo en áreas de litigios judiciales, impuestos y dere-chos de pasto. Las estructuras internas del poder, la prosopografíay sociología de los miembros, el mecanismo de precompra capita-lista, clasificación y apreciación del esquileo anual por mercaderesy otros comerciantes de lana, el impacto del ganado riberiego yestante, la respuesta de la organización a los ciclos inflacionarios-deflacionarios de las épocas de los Habsburgos y de los Borbones,son algunos temas, entre otros, que requieren ser investigados, que
14 Julius Klein: La Mesta. Estudio de la historia económica española1273-1836, traducción del inglés por C. Muñoz; epílogo por José Tudela(Madrid, 1936). Anticipándose a la publicación del libro, la Revista deOccidente publicó, bajo el título de «La transhumancia», el texto completo delcapítulo ll, junto con el mapa a doble página de las cañadas (t. L, octubre-diciembre 1935, 160-175).
^ 5 The Mesta (Port Washington, N. Y., 1964); La Mesta (Madrid, 1979,Colección Alianza Universidad).
24
acuden a la mente. Se ha dicho que es erróneo considerar a laMesta como un instrumento dócil de una monarquía centralizado-ra; esta adhesión, aunque de peso, a la leyenda negra de la Mestaexpuesta por la escuela de Jovellanos-Campomanes requiere unarevisión; y que al interpretar como conflictos entre ganaderos yagricultores lo que en muchos aspectos no era sino la lucha por elcontrol de las tierras de pastos por parte de los intereses ganaderosdel norte y del sur, el libro de Klein refleja la opinión contempo-ránea de su propio país acerca de la regulación gubernamental delos monopolios económicos, extensión de los poderes fiscales delestado y la agria disputa entre agriculturistas y pastoralistas por elcontrol de la vasta propiedad pública.
A éstas y a otras acusaciones que con mayor o menor justiciapueden hacerse contra la Mesta responderemos en las páginas quesiguen; de momento no estaría de más resaltar algunos de los aspec-tos permanentes del libro, que sigue siendo, después de sesentaaños, el único estudio completo de los seiscientos años de historiadel Concejo. Toda la bibliografía posterior deriva claramente delmismo, tanto las historias generales en varios volúmenes deBallesteros, Menéndez Pidal, Vicens Vives y Artola, como las sínte-sis de Hillgarth, Chaunu, Elliot, Domínguez Ortíz, Lynch o Herrer,y específicamente los manuales de historia económica de VicensVives, J.-L. Martín y Voltes Bou. Rico en información y lúcido ensu exposición, el libro se mantiene firmemente sobre una eficaz ypionera explotación de los legajos, pleitos, libros de acuerdos, librosde cuentas y otra documentación indispensable del Archivo de laMesta, alojado enfrente de la Academia de la Historia, pero en unacalle que pocos historiadores habían sido capaces de cruzar. Muchosde los pergaminos de esta gran colección siguen siendo conocidossólo a través de sus páginas. Por último, lo que le hace aún más reco-mendable de acuerdo con los criterios modernos, la visión de Kleinse caracteriza por su amplitud: no sólo introduce en su relato refe-rencias comparativas a los sistemas de pastoreo del Mediterráneooccidental en Europa y el Maghreb, desde los Pirineos hasta los«cotswolds» ingleses, y, dentro de la Península, los de Portugal,Navarra y los territorios de la Corona de Aragón, sino que una y otravez llama la atención sobre temas relacionados con la Mesta sobrelos que convendría que se efectuasen investigaciones: como la defo-restación de Castilla, la Cabaña Real de Carreteros, las consecuen-
25
cias agrícolas de las expulsiones de judíos y moriscos, la influenciade la experiencia napolitana de Carlos III en su política ganadera enCastilla, y tantos otros.
Con estas consideraciones por delante, veamos en qué puntossigue siendo válido hoy el libro. Comenzaremos por los aspectosgenerales a los que Klein dedica los dos primeros de los cuatro capí-tulos introductorios que agrupa bajo el título de «organización».
2. ANTECEDENTES Y CONCOMITANCIAS
a) La Mesta en el contexto ganadero
Ha sido mucho lo que se ha progresado desde 1920 en el cono-cimiento de las técnicas y estructuras socio-económicas de lassociedades pastoriles de Europa occidental y del norte de Africa,sin referirnos a la amplia y creciente literatura acerca del Asia ydel Africa trans-sahariana 16.
A efectos de información general, siguen siendo útiles JulesBlache, L'homme et la montagne, 28 ed. (París, 1950) y Paul Veyrat,Géographie de l'élévage, 3a ed. (París, 1951); y las síntesis de JeanBrunhes, La géographie humaine, 3a ed. abreviada (Paris, 1956, cap.4, y Femand Braudel, Le Méditerranée et le monde méditerranéen dl'époque de Philippe !I, 2a ed. revisada (Paris, 1966), t. 1, págs. 73-93. E. H. Carrier, Water and Grass. A Study in the Pastoral Economyof Southern Europe (London, 1932), analiza la trashumancia desdelos tiempos romanos; cuatro capítulos dedicados a España e Iberiasiguen la opinión de Klein sobre la Mesta, pero añade mucha infor-mación sobre la vida nómada y sobre las prácticas de los pastores enEspaña, Francia del sur y la Italia alpina. Braudel encomia el breveestudio histórico de E. Miiller, publicado en 1938, que se refiere alnorte de Africa, Asia Menor y Europa mediterránea, al tiempo quecita un número importante de obras, pero su sorprendente descono-cimiento del libro de Klein invalida sus datos sobre España y su
16 Ver bibliografía en Douglas L. Johnson, The Nature of Nomadism(Chicago, 1969; University of Chicago, Departament of Geography, ResearchPaper, núm. ] 18); S. M. Rafiullah, The Ceography of Transhumance (Aligarh,India, 1966).
26
mapa de las cañadas de la Península Ibérica (reproducido porBraudel) ^^. De entre las comunicaciones sobre la trashumancia pre-sentadas al Congreso Geográfico de Lisboa de 1949, destacan las deJ. M. Casas Totres (Navarra, Soria), M. J. de Terán (Santander) y 0.Ribeiro, J. Dias y R. Soeiro de Brito (Portugal)18. El estudio del geó-grafo Burkhard Hofineister, que intenta reducir la complejidad meta-física del sistema trashumante a una simple definición científica,tiene el mérito especial de proporcionar la más completa bibliografíageneral sobre el tema hasta 1961 (177 títulos), pero es incompletapara España 19. Finalmente, el sólido tratado de Yves Baticle,L'élévage ovin dans les pays eurnpéens de la Méditerranée occiden-tales (París, 1974), aunque se refiere básicamente a los métodos ycondiciones actuales, contiene muchos datos históricos sobre aspec-tos zootécnicos, institucionales, sociales y económicos.
Son pocos los estudios regionales que pueden sugerir líneas deinvestigación sobre la ganadería ibérica. Thérése Sclafert, en sulibro Cultures en Haute-Provence. Déboisements et páturages aumoyen-dge (Paris, 1959), examina, desde el siglo XII al XVIII, larelación de la ganadería regional con las zonas de pastos, la defo-restación, los ciclos de la población, organización de los agostade-ros e invernaderos, y las modalidades de contratos y propiedadpastoril. A1 ya antiguo libro de Ph. Arbos, La vie pastorale dansles Alpes françaises (París, 1923), podemos ahora añadir el impor-tante y en muchos aspectos innovador estudio socio-económico deWolfgang Jacobeit, Schafhaltung und Scháfer in Zentraleuropa biszum des 20. Jahrhunderts (Berlín, 1961), que se refiere a Españaal tratar de definir el Alpwirtschaft y otras formas de trashuman-
^^ Elli Miiller, «Die Herdenwnderungen im Mittelmeergebiet(Transhumance)», en Petermans Geographische Mitteilungen, LXXXIV(1938), 364-370, y mapa (Tafel 31).
^g Comptes Rendus du Congrés /nternational de Céographie, III (Lisboa,1951), 9-105.
19 B. Hcemeister, «Wesen und Erscheinungsformen der Transhumance»,en Erdkunde, XV, núm. 2(1961), 121-136. No he tenido ocasión de consultara S. Berfzowski: «Typologie des migrations pastorales en Europe et méthodesde leurs é[udes» , en L'aménagement de la montagne. Compte rendu du ///Colloque francopolonais de géographie, mai 1969 (Varsovia, 1971), pp. 165-174, que, según l. Ortega Valcárcel, Est. geog., XXXVI (1975), 864-865, con-tiene material que hace referencia a España.
27
cia. Igualmente estudia numerosas cuestiones básicas sobre méto-dos ganaderos y estructuración socio-económica de las sociedadesde pastores y de propietarios de ganado durante las edades Mediay Modema. Klein fue completamente consciente de que el sur deItalia estaba unido al sistema pastoril ibérico a través del pasadocomún romano, de la trashumancia y la larga presencia españolaen el reino de Nápoles que influyó profundamente tanto sobre lasprácticas pastoriles locales como sobre la administración real de laganadería. El mejor y más reciente estudio sobre esta región es elde Udo Sorengel, Die Wanderherdenwirtschaft im mittelundsiidostitalienischen Raum (Marburg/Lajn, 1971), referido básica-mente a las condiciones económicas durante los siglos XIX y XX.Puede completarse con el libro de Maurice Lanou, Pátres et pay-sans de la Serdaigne (Tours, 1941).
El sistema pastoril nordafricano, unido a través de los berébe-res al vocabulario y técnicas de la ganadería ibérica, por no refe-rirnos a la oscura historia genética de la incomparable raza meri-na, ha sido investigado con intensidad por geógrafos, antropólogose historiadores franceses, sobre todo en tanto que forma regional ytribal de la trashumancia y rutas beréberes o araboberéberes. No hasido publicado ningún estudio del conjunto, de forma que el librode Bernard y Lacroix sobre la historia pastoril de Argelia, editadoen 1906, sobre el cual se apoya Klein, sigue siendo aún obra deobligada consulta; pero hay títulos más recientes referentes alMaghreb y sobre todo a Marruecos recogidos en la amplia biblio-grafía de la edición revisada del libro de J.Despois, L'Afrique duNord (París, 1958). Ver también Jacques Berques, Structuressociales du Haut-Atlas (París, 1955), págs. 97-233; G. Couvreur,«La vie pastorale dans le Haut Atlas Central», Rev. de géographiedu Maroc, núm. 13 (1968), 3-54.
Por lo que se refiere a la Península Ibérica, las grandes zonaspastoriles periféricas a Castilla, a las que Klein alude repetida-mente -Portugal, la cordillera cántabro-pirenaica, Navarra, laCorona de Aragón- carecen todavía de síntesis adecuadas sobresu evolución pastoril, pero es mucho lo que puede aprenderse delos estudios publicados después de 1920 en las numerosas revistasprovinciales sobre distritos de pastos trashumantes, rutas de lascañadas, vida de los pastores, y sobre las asociaciones ganaderasde ámbito local conocidas con los nombres de facerías, mestas y
28
ligallos. La ganadería portuguesa ha sido descrita frecuentementeen relación con la cría del ganado ovino en Beira por OrlandoRibeiro, especialmente en su «Contribuçao para o estudo do pas-toreio na Serra de Estréla», Revista da Facultade de Letras,Universidade de Lisboa, VII (1940-41), 213-303 (cf. también lascomunicaciones de Ribeiro y Dias en los Comptes Rendus delCongreso de Lisboa); pero más importante desde el punto de vistadel historiador es la Memoria de licenciatura de una alumna de lallorada profesora Virgínia Rau, Maria José Lagos Trindade, A vidapastoril e o pastorei em Portugal nos séculos XI/ a XVI (Lisboa,] 962; ed. ciclostilada; ver un resumen en su art. «Alguns proble-mas do pastoreio em Portugal nos séculos XV e XVI», Do tempoe da história, I, 1965, 113-34).
Es mucho lo que se ha investigado después de Klein acerca de latrashumancia pirenaica a ambos lados de la gran cordillera, y en estesentido son muy aprovechables las referencias a la Península conte-nidas en una serie de monografías, como Th. Lefevre, Les modes devie dans les Pyrénées atlantiques orientales (París, 1933), y H.Cavaillés, La vie pastorale et agricole dans les Pyrénées des Gaves,de l'Adour et des Nestes (París, 1931). Daniel A. Gómez-Ibáñez, ensu obra The Western Pyrenees: Differential Evolution of the Frenchand Spanish Borderland (Oxford, 1975), recoge la más recientebibliografía, tanto española como francesa, sobre el pastoralismopirenaico. Las formas tradicionales de migración, las característicasde las asociaciones para el aprovechamiento comunal de los pastosfacerías, aleras forales, patzeries, etcétera) y las prácticas de pasto-reo a caballo -temas que están pidiendo a gritos una atenta inves-tigación en sus fases medieval y tempranomoderna- se describenobras como las de Víctor Fairén Guillén, Facerías internacionalespirenaicas (Madrid, 1956; ver también sus diversos artículos enrevistas especializadas); R. Violant y Simorra, El Pirineo español:vida, usos, costumbres, etc. (Madrid, 1949), y Fritz Kriiger, «DieHochpyrenáen. B. Hirtekultun>, Volkstum und Kultur der Romanen,VIII (1935), 1-]03.
La ganadería trashumante en las montañas que separan Navarray Cataluña ha sido objeto de atención por parte de la investigaciónhistórica. Para la zona navarra, las mejores guías son AlfredoFloristán Samanes, La ribera tudelana de Navarra (Zaragoza,1951); J. Caro Baroja, Etnografía histórica de Navarra (Pamplona
29
1971), vol. I, págs. 253-76; y A. Floristán Samanes y M.e P. deTorres Luna, «Distribución geográfica de las facerías navarras»,en Miscelánea José M.° Lacarra, tomo «Estudios de geografía»(Zaragoza, 1968), págs. 33-57 (con mapas). Carecemos casi debibliografía sobre la importante ganadería lanar de Aragón, tantola vinculada a la zona pirenaica como a los movimientos estacio-nales de amplio radio a lo largo del valle del Ebro y en las serra-nías del Bajo Aragón, en torno a Teruel y Albarracín. Esta afirma-ción vale especialmente para la poderosa Casa de Ganaderos deZaragoza (considerada a menudo con impropiedad como la ver-sión aragonesa de la Real Mesta de Castilla), tema en el cual, debi-do tal vez a dificultades de acceso a sus archivos, es muy poco loque se ha hecho para completar el número reducido de fuentesimpresas. Con todo, algunas páginas de Lacarra, y la comunica-ción de Carrére, presentada en los Coloquios de Prato, sobre lasformas de la trashumancia aragonesa y el comercio de la lanadurante la Edad Media, sirven de alguna orientación 20.
La trashumancia catalana ha sido estudiada en áreas concretasa través de artículos dispersos en revistas. Con una perspectivamás general ha sido abordado el tema por S. Llovet y Joan ViláValentí, «La trashumancia en Cataluña" 21 y el relevante capítuloen el libro de este último, El món rural a Catalunya (Barcelona,1973). Valencia, a pesar de su importancia ganadera y como cen-tro exportador de lanas, es otra de las zonas poco conocidas, comopuede comprobarse a través de estudio semi-histórico de VicenteFontavella, «La trashumancia y la evolución ganadero-lanar de laprovincia de Valencia», Estudios geográficos, XII (1951), 773-805(con un mapa de cañadas).
20 J. M.° Guilera, «Los pactos de facerías en los Pirineos y algunos con-flictos con la Mesta aragonesa», en J. Zurita Cuadernos de Historia, XIV-XV(1963), 77-92, es útil para el conocimiento de las facerías, pero no para la Casade Ganaderos de Zaragoza. J. M° Lacarra, «Aragón en el pasado», en Aragón,cuatro ensayos (Zaragoza, 1960), I, 250-251. Claude Carrére, «Aspects de laproduction et du commerce de la laine en Aragón au milieu du XV° siécle», enLa lana come materia prima: i fenomeni della sua produzione e circolazionenei secoli X//I-XVI/, ed. Marco Spallanzani (Florencia, 1974; Atti della «PrimaSettimana di Studio», abril, 1969, Istituto, lntemazionale di Storia Economica«F. Datini»), pp. 205-219; en adelante, Prato I.
21 C. R., Congrés /nternat. de Géog., Lisboa, lll, 36-47.
30
Por último, habida cuenta del interés de Klein por los fenóme-nos latino-americanos conectados con la historia del HonradoConcejo, tema sobre el que volveremos más adelante, podemosmencionar el estudio global de Pierre Deffontaines, Contributioná la géographie pastorale de l'Arnérique latine (Río de Janeiro,1964), que resume algunos artículos suyos, como «L'introductiondu bétail en Amérique latine», Cahiers d'Outre-Mer, X(1957), 5-22; «Trashumance et mouvements de bétail en Amérique latine»,ibid., XVIII (1965), 258-94; y«L'appropriation des troupeaux etdes pacages», en Mélanges canadiens géographiques offerts áRaoul Blanchard (Québec, 1960),, págs. 479-92. En ocasionesDeffontaines alude a la Mesta, y no siempre con acierto.
b) La cartografía de las cañadas
El sistema de cañadas principales (leonesa, segoviana, sorianay conquense) y caminos secundarios (ramales, cordeles, veredas,tranvías) a través de los cuales la Mesta organizaba los movi-mientos semi-anuales del ganado hacia los pastos estacionales, hasido objeto de más amplia investigación desde 1920 en orden ainvestigar su formación, cambios de ruta y grado de utilización deacuerdo con las fluctuaciones cíclicas de las condiciones políticas,climáticas y del mercado.
Con frecuencia se afirma, y La Mesta se hizo eco de esta opinión,que la red de caminos ganaderos fue instaurada por los pueblos cel-tibéricos de la meseta norte y que, tras haber pervivido bajo los roma-nos, visigodos y moros, fue utilizada por los castellanos durante labaja edad media y los tiempos modernos. Sin embargo, esta teoria esbastante improbable, si bien engañó a Paredes Guillén hasta el puntode publicar en 1888 uno de los más antiguos mapas de la red de caña-das, partiendo de la premisa falsa de que las esculturas de animales yotros restos arqueológicos existentes en Castilla la Vieja señalan lastutas de los caminos ganaderos prehistóricos 22. Hoy día se piensa
ZZ Vicente Paredes Guillén, Historia de los foramonranos celtíberos desdelos mcís remotos tiempos hasta nuestros días (Plasencia, 1888). Klein (P. 18,nota 1; ed. española, p. 29) encontró interesante este mapa; pero ver J. DantínCereceda: Bol. R. Soc. Georg, LXXVI ( 1936), 482; J. Maluquer de Motes,Historia de España, ed. R. Menéndez Pidal, I, 3(Madrid, 1954), p. 170.
31
que la trashumancia de largo radio fue imposible bajo las condi-ciones pre-romanas de guerra endémica entre las diferentes tribus,e, incluso, no conocemos ningún testimonio explícito que permitaafirmar su existencia durante la época romano-visigótica, a pesarde la unificación territorial de Hispania. Sin duda, tanto en el al-Andalus califal, como en la época posterior (especialmente bajolos almorávides y almohades), hubo movimientos estacionales delganado entre los pastos de la campiña y de las sierras más allá delos límites de las kuras provinciales, ya que esto era familiar a lospastores hispano-beréberes a partir de la práctica maghrebí; perocon la posible excepción de la Cañada de Cuenca o de las veredasde cordel, nada permite afirmar que la Mesta adoptó un sistema deorigen musulmán. Ciertamente la opinión de Klein, según la cuallas condiciones de la reconquista no impidieron los movimientosregulares y pacíficos del ganado de un lado a otro de la frontera através de la Meseta, es en sí misma improbable y está en contra-dicción con lo que las crónicas nos dicen acerca de las razziasendémicas y robos de ganado que prevalecían en todos los distri-tos fronterizos.
Por consiguiente nos enfrentamos con la necesidad de explicaren términos históricos la evolución del sistema de cañadas de laMesta. Cuando aparece ante nosotros a fines del siglo XIII y en elsiglo XIV lo hace como una innovación en la historia pastoril deCastilla; sus raíces arrancan tal vez de los tiempos de Alfonso VI,pero el sistema adquiere su forma definitiva sólo con el progresode la frontera castellano-leonesa hacia el sur, ocurrido entre losreinados de Alfonso VII y Fernando II.
Reyna Pastor ha propuesto una hipótesis original acerca del ori-gen de la red de cañadas de la zona de Castilla la Vieja y de lospasos del Sistema Central 2^. A partir de los documentos reales enlos que los reyes castellanos de los siglos XII y XIII concedieronprivilegios de pasto en sus dominios a una treintena de centros
Z^ La comunicación de Reyna Pastor, «La lana en Castilla y León antes dela organización de la Mesta», presentado en 1969 a la Prima Settimana dePrato, fue primeramente publicado en Moneda y Crédito, núm. 112 (marzo1970), pp. 47-69 (con un mapa), y reimpreso por la autora en su libroConflictos sociales y estancamiento económico en la España medieval(Barcelona, 1973). Aparece también en Prato I, 253-269.
32
monásticos y catedralicios, y utilizando los títulos sobre cuestionesde ganadería de diversos fueros municipales, la profesora argentinareúne una serie de datos que le permiten llegar a dos conclusionessignificativas. La primera es que, antes de la supuesta fundación dela Mesta en 1273, se desarrolló una clase dominante de grandesmonasterios y ricos ganaderos concejiles implicados en la cría de laoveja trashumante. Y, en segundo lugar, que, mediante la localiza-ción de los empresarios que aparecen en los pergaminos y en losfueros, es posible vislumbrar el primer trazado de lo que llegaríana ser los famosos caminos pastoriles del Honrado Concejo. AunqueReyna Pastor no considera la zona de León, se centra especialmen-te al sur del Guadarrama en el caso peculiar de la Cañada deCuenca, y adopta la hipótesis discutible del temprano control porlos eclesiásticos y aristócratas castellanos sobre el grupo de propie-tarios de ganado. Sin embargo su estudio es de gran importancia ysugiere una serie de técnicas de investigación que pueden ser apli-cadas para superar la falta de testimonios documentales directosacerca de las primeras fases de la red de cañadas.
Un segundo trabajo, publicado por mí en 1958 24, se ocupó dedescribir las circunstancias bajo las cuales, en torno a 1250, ungran número de pastores de Castilla la Vieja y del valle del Tajoestaban avanzando más allá de la Sierra de Guadalupe y de losMontes de Toledo para aprovecharse de forma regular de lasextensas tierras de pasto de Extremadura y la Mancha reciente-mente conquistadas. No intenté entonces precisar las rutas a travésde las cuales marchaban los ganados y pastores leoneses y caste-llanos; pero quedó en dato que este movimiento llevó a los pro-pietarios norteños a chocar a lo largo de la cuenca del Guadianacon las Ordenes Militares ya consolidadas y con los concejosrecién creado^. Estas dos últimas entidades pretendían reservar
z4 C. J. Bishko, «The Castilian as Plainsman: The Medieval RanchingFrontier in La Mancha and Extremadura», presentado al «Second InternationalCongress of Historians of the United States and Mexico», y publicado en TheNew World Looks at its History, ed. Archibald R. Lewis y Thomas F. McGann(Austin, Texas, 1963), pp. 47-69; reimpreso en Bishko, Studies in MedievalSpanish Frontier History (Londres, 1980), pp. IV/47-69. Versión castellana«El castellano, hombre de llanura. La explotación ganadera en el área fronte-riza de La Mancha y Extremadura durante la Edad Media», en Homenaje aJaime Vícens Vives, I(Barcelona, 1965), 201-218.
33
estos pastos para sus ganados o imponer cargas a los forasteros queentrasen en ellos. De esta forma, la protohistoria de las cañadas de
la Meseta sur está unida indisolublemente al conflicto violento quedesde mediados del siglo XIII en adelante ]levó a los ganaderosdel norte a organizar el Honrado Concejo de la Mesta como un ins-trumento de protección para su invasión anual de los extreinos.
Hay que destacar que la búsqueda intensa en los archivos dedocumentos que ilustren el crecimiento y variaciones del sistemade cañadas posiblemente descubra más textos que el puñado dedocumentos reales de Calatrava y noticias de Cortes conocidos porKlein. Lo que necesitamos ante todo son testimonios del tipo delos encontrados en un privilegio de Pedro I de 1365, publicado porDíaz Martín en relación con su estudio sobre el «alcalde entrega-dor mayor de la Mesta» durante este reinado 25. Este diploma enu-mera detalladamente los puntos principales de la cañada que unía
la Rioja con la cordillera Central, permitiéndonos delinear conalgún detalle la ruta seguida por los pastores cuando encaminabansus numerosos rebaños al norte o al sur a mediados del siglo XN.
Desde 1920 hay una necesidad acuciante de un mapa a granescala, o mejor de una serie de mapas, que muestren la geografíaexacta de los caminos ganaderos a lo largo de las fases sucesivasde la historia de la Mesta. El célebre mapa, a doble página, de lascañadas, puntos de peajes y principales zonas de pastos en el sur,que incluye Klein en el. cap. II de La Mesta, ha sido reproducidorepetidas veces, tanto en su forma original como con simplesmodificaciones tecnológicas, aunque no siempre con el debidoreconocimiento de su autoría 26. Hasta el presente ha sido útil eincluso indispensable, si bien hay que criticarle lo reducido de suescala o su validez para un período tan largo. Incluso la base deeste diseño conocido dista mucho de ser obvia, a pesar de la notaa pie de página (pág. 19, núm. 3; ed. española, pág. 30) donde seenumera una serie de fuentes del siglo XN al XVIII, dado queéstas proporcionan nada más que los nombres aplicados por sus
25 Luis Vicente Díaz Martín, «La Meta y el monasterio de Guadalupe: un
problema jurisdiccional a mediados del siglo XIV», en A.H.D.E., XLVII
(1978), 507-541, en especial pp. 527-28; ver también pp. 516-5] 8.
26 Edición inglesa, entre pp. 18-19; edición española, pp. 34-35 (la escalaen millas del original fue suprimida sin reemplazarla por una escala métrica).
34
contemporáneos a los diversos caminos. Cualquiera que se tome lamolestia de examinar el trabajo de Klein, publicado en 1915, sobreel alcalde entregador, comprobará que en él presenta un pequeñomapa, muy rudimentario y diagramático, de las cañadas, basadoprecisamente en las mismas fuentes que le sirvieron para el mapamás elaborado de 1920 27.
Por otra parte, es importante recordar que el de Klein no ha sido elúnico mapa de esta clase que ha estado en circulación. Unos cuantosaños antes, el geógrafo francés André Fribourg había publicado unestudio de carácter no histórico en los An^tales de géographie en elque describía la trashumancia española tal como existía entonces, y enrelación con ella presentaba un par de mapas de la Península Ibérica,cuidadosamente diseñados y brillantemente coloreados 28. Uno deellos (B) dibujaba las líneas de ferrocarril utilizadas para trasladar elganado español a los pastos estacionales. El otro (A), titulado«anciennes routes de trashumance», recogía no sólo, como el deKlein, los caminos pastoriles de León y Castilla, sino los correspon-dientes en Aragón, Cataluña, Valencia, Murcia y Granada. La obser-vación de Klein de que éste era el trabajo de un geógrafo que se ser-vía de fuentes de los siglos XVIII y XIX, y que, en consecuencia, noera muy de fiaz paza la Edad Media y el Siglo de Oro 29, no ha sidosiempre tenida en cuenta. El mapa de Fribourg sirvió de base al mapade Carrier publicado en su obra Water and Grass (pág. 69); y en 1938fue adoptado para la parte correspondiente el mapa de la trashuman-cia mediterránea por E. Miieller, quien ignoró, de manera inexcusable,como hemos señalado más atriba, la superior calidad de diseño delmapa de Klein, por no referirnos a la versión más expresiva del mapade Fribourg efectuada en 1910 por el geógrafo alemán Quelle 30.Desgraciadamente, la obra de Braudel sobre la época de Felipe II vol-
Z^ Ob. cit., p. 85.' 28 A. Fribourg, «La transhumance en Espagne», en Annales de géographie,
XIX (1910), 231-244, con mapas en lámina XIV A y XIV B, a continuaciónde la p. 288.
29 KIein, p. 19 (ed. española, p. 30).
^o El mapa de Fribourg, adap[ado con algunas modificaciones de intenciónestadística, es el que aparece con la breve reseña de 0. Quelle, «DieHerdenwanddrungen in Spanien», en Petennanns Mitteilungen, LVI (1910, Pt.II), 75 (Tafel 17, tras la p. 112).
35
vió a reproducir el mapa de Miiller (junto con el de Klein) con algu-nas modificaciones, pero, al mismo tiempo, con muchos de sus erro-res manifiestos ^^.
El mapa de Klein, aunque mucho más cuidado desde el punto devista histórico que el de Fribourg, ha sido objeto de una cierta críticano siempre justificable. En los años 1940-42, el geógrafo Juan DantínCereceda publicó tres estudios sobre las cañadas en los cuales lo poníaen tela de juicio ^2. Una descripción global de las tutas castellano-leo-neses, aparecida en Lisboa en 1940, presentaba de hecho un mapaalternativo en el que se revisaba el de Klein en ciertos puntos; estemapa llamó muy poco la atención y pueden hacérsele objeciones tantodesde el punto de vista topográfico como histórico. En sus otros dosestudios, Dantín siguió manteniendo que el autor de La Mesta habíacometido el «grave erron> de confundir los dos diferentes ramales leo-neses: la Cañada Real Leonesa, que atravesaba las modernas provin-cias de Palencia, Valladolid, Segovia, Avila y Madrid; y la Cañada deLa Vizana, a unos 100 km. al oeste, que discurría por La Coruña,León, Zamora, Salamanca y Cáceres. El geógrafo británico Aitken,sin embargo, ha demostrado. que esta acusación descansa sobre unmalentendido de las Descripciones del siglo XIX, y que en cualquiercaso es inaplicable al petíodo anterior al siglo XVIII ^;. Añadiremosque, puesto que Dantín era un geógrafo y no un historiador, sus dosartículos son de una considerable utilidad por la luz que arrojan al
-^^ Fernad Braudel, La Méditerranée, 28 ed. rev. (Parfs, 1966), I, 88-89; tra-ducción inglesa (New York, 1972-1973), I, 98. Ni éste ni el mapa de Klein sereproducen en la edición española, EI Mediterráneo en la época de Felipe /1(México-Buenos Aires, 1953).
^z Juan Dantín Cereceda, 1) «Cañadas ganaderas españolas», enCongresso do mundo portugués, Publicaçoes (Lisboa, 1940), XV[II, 682-696,con un mapa; 2) «Las cañadas ganaderas leonesas», en Bol. R. Soc. Geog.,LXXXVI (1936), núms. 8 y 12, publ. en 1940), 464-497, con un mapa plega-ble entre las pp. 498-499 de las «principales cañadas ganaderas del reino deLeón»; 3) «La cañada ganadera de la Vizana o Real Cañada Coruñesa, en elreino de León», en Bol. R. Soc. Geog., LXXVIII (1942), 322-335, con un mapaen la p. 332.
^^ Robert Aitken: «Routes of Transhumance on the Spanish Meseta», enGeographical Journal, CVI (1945), 59-69 (mapa, p. 61): «Rutas de transhu-mancia en la meseta castellana», en Est. geog., VIII (1947), 185-199 (mapa,p. 192).
36
tema de las rutas de la trashumancia que subsistían en el siglo pasado,y por las listas detalladas de estaciones sacadas selectivamente de lasDescripciones ^, pero que, en cambio, carecen de validez para losperíodos medieval o tempranomoderno.
El estudio de Aitken, publicado en 1945, una crítica meticulosade la cartografía de sus tres predecesores: Fribourg, Klein y Dantín,es sin duda la mejor revisión hecha de la problemática del sistema decañadas, aunque de nuevo nos encontramos con un geógrafo cuyointerés histórico no va más allá del siglo XX. Aitken propone unaserie de cotTecciones a Klein concernientes al recomdo de las caña-das en ciertas comarcas y a la localización de los puntos donde secobraban los impuestos (los puertos reales); pero en su conjunto elmapa de La Mesta sigue conservando todo su valor. Aitken aumentóel valor de sus comentarios con un mapa propio que incorpora todossus datos y correcciones; sin embargo, lo reducido de su escala y lasensación de abigarramiento que produce la cantidad de líneas ynombres de lugares que contiene han hecho que no tenga la popula-ridad que merecería entre los compiladores de mapas históricos. Elinvestigador británico, tras reconocer el carácter aproximativo de suintento, propuso la preparación de un mapa mucho más completo enel que se vertiese toda la información de las Descripciones, Fribourg,Klein, Dantín y otras fuentes disponibles; y concluía admitiendo queesto era, a pesar de todas sus limitaciones, «all that can be hoped forat present» (págs. 6]-62; ed. española, pág. 189). Pero después detreinta y cinco años su desafío sigue en encontrar respuesta.
Ciertamente, la monografía publicada en 1935 por Luis SánchezGavito dista mucho de satisfacer las necesidades de los historiado-res 35. Esta obra totalmente «amateun>, que llega hasta ignorar a
34 La serie de nueve descripciones de cañada, publicada en forma de folle-to entre 1852 y ca. 1866, se hizo a partir de un atento examen de los caminosganaderos tal como entonces existían, hecho en su mayor parte por visitadoresextraordinarios enviados por la heredera de la Mesta, la Asociación Generalde Ganaderos del Reino. Han sido catalogadas por títulos en Aitken (p. 61; ed.española, p. 188) sobre copias propiedad de la Royal Geographical Society, deLondres. Es de urgente necesidad la publicación de estos preciosos itinerarios.
35 Luis Sánchez Gavito, Vías pecuarias a través del tiempo (Madrid,1955), con mapas esquemáticos. De mayor interés son los dos mapas quereflejan las rutas de invierno entre las Sie^ras de Albarracín y Cuenca en 1658y 1805, en las pp. 341-342 de Guy Lemeunier, «Les Estremeños, ceux qui
37
Fribourg y, lo que es más sorprendente, a Dantín Cereceda, se inspirapor completo en el texto y mapa de Klein. Sin embargo, es valiosa por
reproducir, tomándolo de la Descripción de 1856 una relación com-
pleta de los diferentes puntos que jalonaban la Cañada Soriana, nocubiertos por el estudio de Dantín. Se han realizado algunos intentospara determinar los caminos ganaderos de distritos concretos ^6; perolo que por supuesto se requiere ^omo ha señalado Ladero al llamar
la atención sobre la necesidad de disponer de un mapa ganadero que
muestre para el siglo XV las cañadas, puertos y zonas de pasto exis-tentes entonces- son series cronológicas de mapas hechos en unaescala aceptable, esto es, un verdadero atlas de la geografía de la Mestaque aclararía para cada época de su historia, la localización concreta delos caminos, puertos y dehesas más importantes existentes entonces ^^.Finalmente, para los investigadores interesados en temas fiscales yadministrativos, y en las modalidades de los movimientos migratorios,se precisa de un estudio exhaustivo de los puestos móviles y del núme-
ro de puertos reales en los que se cobraba el servicio y montazgo ^8.
c) El misterio de la oveja merino
Es poco lo que se ha avanzado desde 1920, en cuestiones plan-teadas por Klein acerca de cuándo la oveja merina hizo su apari-ción en la producción de lana peninsular, y en qué medida su intro-ducción pudo influir en la fundación y llegada al poder delHonrado Concejo de la Mesta, y ello porque los zoólogos y los his-toriadores distan mucho de estar de acuerdo entre sí o unos con
viennent de loin. Contribution á 1'étude de las transhumance ovine dans I'Estcastillan (XVI`-LX1X` s.)», en Mélanges de la Casa de Velázguez, XIII
(1977), 321-359.
^6 Cfr. Manuel de Terán: Ceografia de España y Portugal, IV, 1
(Barcelona, 1958), 250, 254, 402; Manuel Criado de Val, Teoría de Castilla la
Nueva, 3° ed. (Madrid, 1969), mapa entre pp. 40-41 (cfr. pp. 43-48). Un exce-lente ejemplo del tipo de estudio local que necesitamos es el mapa desplega-ble, después de la p. 168, en Ordenanzas del concejo de Carntona, ed. Manuel
González Jiménez (Sevilla, 1972).
^^ Miguel Angel Ladero Quesada, La Hacienda Real de Castilla en el siglo
XV (La Laguna, 1973), p. 165.
^8 Cfr. Le Flem, Cuentas, pp. 27-37.
38
otros. Klein, partiendo de la idea de que es necesario distinguirentre la aparición en España de la preciada especie y su lexicogra-fía, que indica claramente algún tipo de filiación con las tribusberéberes de los meriníes del Marruecos atlántico, puso de relieveque el término nzerino se documenta en Castilla desde rtiediadosdel siglo XV, pero que alcanzó poca difusión antes del siglo XVII,conclusión a la que llegó tras examinar, como él mismo afirmara,2.000 documentos del Archivo de la Mesta ^9. Por otra parte, creía(aunque de ello poseían pruebas muy débiles) que las ovejas meri-nas fueron introducidas en la Península por los moros entre 1150y 1300, siendo objeto de mejoras considerables al cruzarlas losganaderos castellanos y aragoneses con la raza indígena churra.Aunque estaba convencido de la estrecha relación existente entrelos merinos, la trashumancia de largo radio y la Mesta, sin embar-go Klein evitó una afirmación explícita post hoc ergo propterhoc- de consecuencia entre la lleg^da de los merinos y la apari-cíón de la Mesta en la segunda mitad del siglo XIII, aunque la yux-taposición de estos factores pudo alentar a algunos a hacerlo.
Una cosa es cierta: durante la Edad Media hubo en el Maghreboccidental un ganado merino o para-merino. En contraste con la noto-ria baja calidad de las lanas de Túnez, Argelia y el sur y este deMarruecos, en las llanuras atlánticas del Matruecos occidental, entreel Rif y Oued Bou regreg, es decir, el al-Gharb medieval, situado enel corazón de los pueblos meriníes que fundaron el tercer gran impe-rio hispano-matroquí de la Edad Media, pueden encontrarse, todavíahoy, lanas excepcionalmente finas de una oveja del tipo de las meri-nas. De entre estas tribus hay dos tradicionalmente conocidas por lacalidad superior de sus lanas: los Beni Ahsim o Banu-Ahsen del vajovalle del Sebú, famosas por la lana aboudia, un vellón relativamenteblanquecino que alcanza la graduación 60/58 en la escala intemacio-nal de fibras; y los gtupos más meridionales situados entre Oued BouRegreb y Oued Oum er-Rbia, que suministran la lana uzrlighia, másbasta que la anterior pero comercialmente apreciada ^. Es por tantoprobable que estas especies ovinas estén detrás de la muy apreciada
;9 The Mesta, pp. 5; ed. española, p. 17.
^ Cfc British Admiralty, Naval Intelligence Division, GeographicalHandbook Series, Marocco (1942), II, 146-148 (con mapas de los territoriostribales); Algeria (1944), 221-224; Tunisia (1945), 303-305.
39
fibra Garbo del comercio medieval de lana, y que de ellas deriven lasespecies traídas a España por los moros y, más tarde, por Pedro N-de Aragón (1336-1387) y el cardenal Cisneros. Sin embargo, el temasigue oscurecido por viejas teorías todavía en circulación, que hablande la importación de ganado hispano-romano al norte de Africa, y porla ausencia de evidencias firmes de que se produjesen antes del sigloXIV embarques maghrebíes de merinos^ a la Península. La mayorautoridad científica en la fauna doméstica africana, Epstein, concluyeque la historia genética de las mejores razas marroquíes, lo mismo quela de «la oveja española, racialmente unidas a ellas, permaneceenvuelta en discusión», aunque, añade, que es incuestionable que «lasrazas oriundas de la Península Ibérica son las más próximas geográfi-camente y las más parecidas a las del norte de Africa» 41.
Por lo que se refiere a los historiadores, han avanzado algo másque Klein, pero menos de lo que con frecuencia se afirma. La apor-tación más conocida en este sector ha sido el artículo de Robert S.López sobre «Los orígenes de la oveja merina», publicado eninglés en 1953 y traducido casi de inmediato al castellano porJaime Vicens Vives 42. A partir de una noticia fechada en 1307, des-cubierta por el profesor de Yale en un protocolo notarial redactadoen la colonia genovesa de Pisa, en la que se alude a la compra en/ocerca de Túnez de 29 sacos de laria que apellatur tnerinus, por unmiembro de la familia genovesa de los Usodimare, implicaba en elnegocio de la lana, López creyó posible deducir las etapas por las
41. Ver H. Epstein, The Origins of the Domestic Animals of Africa, 2 vols.(New..York-London, 1971), II, cap. 4(pp. 1-191), especialmente sobre lasrazas ñorafricanas afines al merino español, pp. 80-109. Esta obra informasobre la controversia zootécnica acerca de los aspectos genéticos del merino,pero su bibliografía apenas supera el año 1935.
42 R. S. López, «The Origins of the Merino Sheep», en The Joshua StarrMemorial volunte: Studies in History and Philology (New York, 1953; JewishSocial Studies, núm. 5), pp. 161-168: «EI origen de la oveja merina», enEstudios de Historia moderna, IV (1954), 1-11. Sobre las diferentes varieda-des del merino español y portugués que existen en la actualidad en laPenínsula, cfr. lan L. Mason, A World Dictionary of Breeds, Types andVarieties of Liverstock, 28 ed. rev. (Edinburgh, 1969), pp. 3-7. Sánchez Gabito,Vías pecuarias, pp. 17-22; cita también, R. Díaz Montilla, «La raza merinaespañola», en ll Congreso Internacional de Veterinaria y Zootecnia, III(Madrid, 1951); y Conde de Montarcos, El ganado lanar merino (Madrid,1959), obra aparentemente de un valor limitado.
40
cuales la lana merina, de origen africano, llegó, a través de España,a dominar el mercado textil europeo. El documento notarial de1307, con mucho la más antigua referencia conocida al merino,anterior en siglo y medio al caso peninsular más temprano docu-mentado por Klein en 1442, parece confrmar la procedencia magh-rebí de la raza, mientras que la expresión que apellatur indicaríaque el término era aplicado a la lana, probablemente transportadapor caravanas desde Marruecos a Túnez, que por entonces estabacomenzando a penetrar en el mercado internacional. De esta forma,prosigue el investigador americano, la compra hecha por losUsodimare formaría parte de un intento, llamado a fracasar, porparte de esta importante casa comercial genovesa para revitalizar elotrora floreciente comercio lanero entre Italia y el norte de Africa,un comercio que había decaído bruscamente en el siglo XIII al serinvadido el mercado por las excelentes lanas inglesas. Después de1350 se invirtió la coyuntura: la drástica reducción de las exporta-ciones de lana desde Inglaterra, la guerra de los Cien Años, etc.,llevó a los comerciantes genoveses a dirigir la vista a España a labúsqueda de suministros laneros. Y aquí encontraron «ganaderosinteligentes» empeñados en emplear catneros importados de Africapara la obtención del fabuloso merino peninsular, cuya lana estabancomenzando a obtener en cantidades suficientes para venderla enFlorencia y en los centros textiles de los Países Bajos.
La hipótesis de López, ingeniosamente construida, ha predo-minado en todas las subsiguientes interpretaciones de la historia dela Mesta y la industria lanera en la España medieval, hasta el puntode pasarse por alto su insuficiente base documental y su acusadocarácter especulativo. Sin negar valor al descubrimiento de López,el vacío entre 1307 y 1442 es tan amplio como para no podemosdar por satisfechos con la afirmación de Vicens Vives (no de R. S.López, como con frecuencia se dice), de que es posible que fuesenlos genoveses quienes en torno a 1280 introdujeron (^de dónde?)en Andalucía los carneros merinos indispensables 4;.
4^ Manual, p. 232. A la vista del énfasis que pone Melis en la importanciade las Islas Baleares en el comercio lanero del Mediterráneo Occidental,habría que prestar más atención al olvidado papel de intermediario que, segúnel contrato de Usodimare, juega Berenguer Ros y su tarida. Cfr. FedrigoMelis, «La lana della Spagna medi[erranea e della Berberia occidentale nei
41
Además hay que decir que esta noticia aislada, de la que no sehan encontrado paralelos en los archivos genoveses ni en ningúnotro, difícilmente demuestra la introducción de una fibra tan nuevay revolucionaria como para Ilamar la atención en Génova o enEspaña. Por otra parte los recientes hallazgos en los archivosespañoles, refuerzan la conclusión de Klein de que las mencionessignificativas de la palabra merino se producen en las décadas cen-
trales del siglo XV. Carrére, investigando en el Archivo deProtocolos de Zaragoza, ha descubierto textos que demuestran quea mediados de dicha centuria (y, sin duda, un poco antes) los gana-dos merinos, llamados específicamente así, participaban en la tras-humancia que tenía lugar anualmente entre los Pirineos y losinvernaderos situados al sur del Ebro aa.
Estos testimonios aragoneses necesitan ser confirmados a la luz delas alusiones a las lanas finas aragonesas hecha por el conocido mer-cader florentino Pegolotti en torno a 1330, a lo que él llama la agnelli-
na di San Mateo, un topónimo que conecta esta fibra con el más impor-tante centro lanero valenciano de Sant Mateu, cercano a las rutas queunían Zaragoza y el Valle del Ebro con Castellón de la Plana y otrospuertos levantinos que comerciaban con Italia as. Por lo que se refierea Castilla, Pegolotti, si bien menciona lana de «Sibilia di Spagna», noconcede a esta fibra un valor superior a^; pero los dos centenares de
secoli XIV-XV» , La lana come materia prima, pp. 241-251 (mapa); reedita-do en sus Mcrcaderes italianos en Espa^ta (siglos XN-XVl) (Sevilla, 1976),pp. 141-156; R. Carande, «El puerto de Málaga y la lana de Menorca en laEdad Media (dos estudios de F. Melis)», en Moneda y Crédito, número 64(marzo, 1957), 11-24.
aa Claude Carrére, «Aspects de la production et du commerce de la laineen Aragón au milieu du XVe siécle», en La lana come materia prima, pp. 205-219. En nota a pie de p. 205 el autor se refiere a un contrato notarial de ovejasmerinas fechado en 1422, es decir, veinte años de la primera referencia deKlein; pero, dado que por el contexto la discusión se centra a mediados delsiglo xv y que hay otros errores tipográficos (cfr. p. 206: 1945 por 1445 p. 210:1954 por 1454), hay que presumir que la lectura correcta de dicha fecha es1442 ó 1452.
a5 Francesco Balducci Pegolotti, La practica de[la mercatura, ed. AllanEvans (Cambridge, Mass., 1936), pp. 123, 126-127. Ver también Eileen Power,The Wool Trade in English Medieval History (Oxford, 1941), pp, 14-15.
ab P. 270.
42
contratos de venta para los años 1471-1515 conservados en el ArchivoMunicipal de Córdoba y recientemente estudiados por J. Edwards,hablan repetidamente de [ana blanca fyna merina como si se tratase deun producto tradicionalmente familiar a^. Más aún: cuando poco des-pués de 1535 el primer virrey de Nueva España, don Antonio deMendoza, intentó mejorar el ganado ovino de México introduciendo«ganado merino muy bueno de Castilla ... ganados merinos, de la lanade los cuales se han seguido notables provechos» ag, es probable queestos animales pudieran adquirirse fácilmente en los alrededores deSevilla. Por último, cuando pensamos que Andalucía, con su proximi-dad geográfica y sus vínculos comerciales con el norte de Africa, y laCorona de Aragón, con sus conexiones económicas transmediterrá-neas 49, debieron sin duda estar en posesión de la dorada fibra muchoantes que los «hermanos de la Mesta», hay que confesar que el miste-rio del tiempo y lugar de llegada del merino a la Península, y las líne-as de su posterior difusión, sigue todavía sin resolverse.
Lo que añade una especial urgencia a estos enigmas de crono-logía, procedencia y distribución, es la forma en que las obras dedivulgación utilizan a su antojo a Klein y López a la búsqueda deexplicaciones de los orígenes de la Mesta y de la historia de la lanacastellana, mucho más dogmáticas de lo que estas autoridades pre-tendían. Así, en 1955, Vicens ^ves, en su conocido Manual deHistoria Económica de España, podía hablar de una «revoluciónlanera» provocada por la llegada del merino que transformó pro-fundamente la economía y la sociedad de Castilla So. Su razona-miento se basaba en la premisa de que en torno a 1300 la hostilidadanglo-francesa era tan aguda como para amenazar los envíos delana inglesa a Flandes e Italia. En consecuencia, cuando entre 1290y 1310 (fechas escogidas evidentemente a la luz de la noticia de1307 proporcionada por López) Castilla, hasta entonces conocida
a^ John H. Edwards, «EI comercio lanero en Córdoba bajo los ReyesCatólicos», en Actas del / Congreso de Historia de Andalucía. AndalucíaMedieval, 2 vols. (CÓrdoba, 1978), I, 423-428, especialmente pp. 426-427.
48 Joaquín García Icazbalceta: Colección de documentos para la historiade México (México, 1886; reimpreso, 1971), II, 85-86.
a9 Cfr. Charles-Emmanuel Dufourcq, L'Espagne catalane et le Magb^•ibau X//e et X/VQ siécles (París, 1966).
^ Manual, pp. 23 l -236.
43
sólo como productora de lanas de inferior calidad, comenzó depronto a exportar grandes cantidades de lana merina fina, superórápidamente a Inglaterra como principal proveedor del Continenteen lanas de superior calidad. Al mismo tiempo el reino se convir-tió, como nunca lo había sido anteriormente, en una tierra irreme-diablemente entregada a la economía basada en la cría de la oveja,bajo el control de los grandes propietarios de ganados pertenecien-tes a la aristocracia y al clero. Al defender su «revolución», Vicensno vaciló en anticipar en medio siglo la cronología comúnmenteaceptada para la caída de las exportaciones de lana inglesa a losPaíses Bajos, y supuso que la oveja merina debió de haber llegadoa Castilla antes de 1290; pero, como Klein, se contentó con situarsu relato de la Mesta inmediatamente detrás de sus observacionessobre la oveja merina, sin afirmar ninguna relación necesaria de .tipo causal entre ambos, posiblemente porque creyó innecesario,por obvio, hacer cualquier afirmación en este sentido.
Esta conclusión aparece de manera más explícita en las páginasde Santiago Sobrequés cuando, dos años más tarde, el expertoinvestigador catalán se ocupó de la Baja Edad Media en laHistoria social y económica de España y América, en varios volú-menes, dirigida por Vicens 51. Sobrequés imaginó otras tres posi-bles soluciones al problema de la oveja merina: un encuentro ini-cial con la especie por parte de los ganaderos españoles en supenetración en las comarcas sureñas recientemente conquistadas amediados del siglo XIII; una demanda creciente de lanas españo-las durante esta misma centuria, demanda que provocó una seriede esfuerzos para mejorar un núcleo merino ya existente en laPenínsula; o la introducción a comienzos del siglo XV, de ganadoafricano como resultado de las relaciones comerciales castellano-meriníes. No obstante, pensaba que era preferible, siguiendo laopinión de Klein, López y Vicens, considerar el siglo XII comocrucial para la oveja merina, lo mismo que lo era para la Mesta.Fue entonces cuando los ricos propietarios norteños, puestos antela necesidad de llevar a sus rebaños a invernar a los extremos,
51 Santiago Sobrequés Vidal, «Patriciado urbano. Reyes Católicos», enHistoria social y económica de España y América, ed. J. Vicens Vives
(Barcelona, 1957; reed. en 1971 con el título Historia de España y América),
II, 278-279.
44
desarrollaron el sistema de la gran trashumancia a lo largo de lascañadas reales, y revisaron con finalidad proteccionista las viejashermandades y cofradías pastoriles de ámbito local. Entonces, en1273, Alfonso X fusionó todos estos elementos -oveja merina,cañadas, juntas locales- en el Honrado Concejo de la Mesta.
En otros términos, para Sobrequés, lo mismo que para Klein yVicens Vives, sin oveja merina no hay Mesta -tesis que aceptansin reservas muchos manuales, pero que sigue, a pesar del peso dela autoridad que la respalda, todavía sin demostrar-. Al objeto dedisipar o por lo menos reducir el enigma, de si de hecho la Mestase desarrolló antes o después de la oveja merina, habría que pro-fundizar en tres líneas de investigación. En primer término, esnecesario una búsqueda más rigurosa que hasta el presente en lascolecciones archivísticas, incluyendo también las municipales. Ensegundo lugar, adoptar la importante técnica desarrollada por M.L. Ryder de la «Animal Breeding Organization», Edimburgo,según la cual pequeños cortes de pieles y pergaminos, por anti-guos que sean, preparados químicamente y cortados horizontal-mente, son montados sobre placas de cristal y teñidos, a fin demedir el tamaño y distribución de los folículos u hoyos donde cre-cieron el pelo ya desaparecido o las fibras de lana 52. Sobre estabase sería posible determinar tipos de lana, razas de oveja y cam-bios en las razas, con sólo tomar muestras, región por región, delenorme cúmulo de pergaminos fechados que se conservan en laPenínsula. En tercer lugar, en museos como el del Instituto deValencia de Don Juan, en Madrid, y en antiguas iglesias, monas-terios y edificios civiles de España y Portugal se conservan nume-rosos ejemplares de piezas de lana que corresponden a la épocamedieval o temprano-moderna, o fragmentos, fácilmente data-bles, que podrían también ser sometidos al análisis químico de susfibras. Hasta que no se empleen tales métodos y se hayan agota-do todas las posibilidades de investigación, será imposible deter-minar hasta qué punto puede confiarse en la hipótesis de Klein
52 M. L. Ryder, «Remains derived fromskin», en Science in Archae[ogy, ed.Don Brothwell y Eric Higgs (New York, 1963), pp. 529-544 y láminas XXIX-XXXII; ídem, «Changes in the Fleece of Sheep Following Domestication», enPeter J. Ucko y G. W. Dimbleby, ed., The Domestications and Exploitation ofPlants and Animals (Chicago, 1969), pp. 495-521); M. L. Ryder y S. K.Stephenson, Wool Crowth (London y New York, 1968).
45
sobre el origen de la oveja merina en Castilla y su relación con elnacimiento de la Mesta.
d) La Mesta Real y las mestas locales
Entre «los episodios o elementos ... que ejercieron una influen-cia fundamental sobre el carácter y posterior historia» de la Mesta,Klein concede especial importancia a las asambleas locales de pas-tores, supuestamente existentes desde tiempo de los visigodos, yconocidas en la Corona de Aragón como ligallos, ligajos o lliga-llós; en Navarra como mezdas, mestas; en Castilla como mestas omixtas 5^. Estas asambleas pastoriles, a las que era obligatorio asis-tir, se celebraban dos o tres veces al año, estaban pensadas princi-palmente para devolver a sus dueñoŭ el ganado extraviado, y notenían relación con la trashumancia propiamente dicha. Sin embar-go, hay que considerarlas, piensa Klein, como el modelo utilizadopor Alfonso X en 1273 para unir a todos los ganaderos de su reinodentro del Honrado Concejo de la Mesta de Pastores. Esta conclu-sión, relativamente cauta, pareció demasiado falta de ímpetu amuchos epígonos de Klein, quienes propusieron en su lugar lafusión de hecho de todas esas asociaciones locales en una gigan-tesca corporación sa,
Desde la publicación de La Mesta, el problema de la relación,ya fuese mimética o consolidativa, entre la Mesta Real y las mes-tas locales u otras organizaciones similares, ha sido objeto de algu-na investigación; y hay que reconocer que la cuestión es muchomás compleja de lo que Klein pensaba, y que, al menos en parte,deriva hacia el amplio campo de la administración de la ganaderíapeninsular a nivel local y comarcal, fuera de la jurisdicción efecti-va del Honrado Concejo.
En general, podemos distinguir tres categorías principales dejuntas de distrito:
1) Las antiguas reuniones locales de ganaderos, tradiciona-les posiblemente en muchas comarcas y que, al menos en la zona
s3 Pp. 9-13 (21-24).sa Cfr. e. g., Vicens Vives, Manual (1959), 232-233; Sobrequés, Historia
de^España (1957), II, 278-279; L. García Valdeavellano, Historia de las insti-tuciones españolas (Madrid, 1968), pp. 265-66.
46
cántabro-pirenaica, estaban en vigor desde mucho antes de losvi sigodos.
2) Las asambleas municipales previstas en los fueros compila-dos en los siglos XII-XIV para las ciudades de las viejas extremadu-ras de León y Castilla. Klein, extrañamente, nada dice referente a losnumerosos títulos de. estos códigos, en los que se regulaban las reu-niones y prácticas ganaderas de los pastores de un municipio y suTierra, a través de un órgano que los fueros de la familia del fuero deCuenca llaman esculca, y que los fueros leoneses y extremeños deCoria, Usagre, Plasencia y Cáceres denominan otero 55. En cualquiercaso, estamos ante un sistema pensado para supervisar, a través dereuniones fijas y regulares, la trashumancia estacional a los pastosacostumbrados, y para dilucidar pleitos menores. Además, tanto laesculca como el otero aparecen fuertemente subordinados al controldel concejo local, carentes de jurisdicción propia.
3) Las mestas municipales, más poderosas, formalmenteorganizadas y dotadas de privilegios reales, que encontramos apartir de la segunda mitad del siglo XIII tanto en Aragón como enCastilla, aunque sólo en un número relativamente reducido de ciu-dades. Estas instituciones, que usan en tierras aragonesas el nom-bre de ligallo y en Castilla el término equivalente de mesta, secaracterizan por estar en posesión de una norma escrita, un orde-namiercto o conjunto de ordenanzas de mesta, y de sus propiosalcaldes de Mesta (y en ocasiones de su propio escribano); perosobre todo por un alto grado de independencia del inmediato, aun-que ordenamiento y privilegios, que efectivamente les confieren elstatus de auténticas corporaciones según el derecho castellano sb.
Klein elaboró para esta tercera categoría, unida de manera indu-dable a la primera época de la Mesta Real por la similitud denomenclatura e instituciones, un primer catálogo, todavía valioso,si bien susceptible de ampliar, especialmente por lo que se refiere a
55 Cfr. Reyna Pastor: «La lana en Castilla» , en Moneda y Crédito, núm.1 12, pp. 62-63; Bishko, Tlte Casti[ian as Plainsman, pp. 57-58 (ed. española,p. 211).
56 Bishko, «The Andalusian Municipal Mestas in the 14th-16th Centuries:Administrative and Social Aspects», en Actas de[ 1 Congreso de Historia deAndalucía. Andalucía Medieval (Córdoba, 1978), 1, 347-374, especialmentepp. 358-363.
47
Andalucía 57. Sin embargo, se equivocó al postular unos remotos pre-cedentes germánicos; estas mestas municipales o concejos de pasto-res eran de hecho una creación medieval reciente, como mucho noanteriores a la segunda mitad del siglo XIII. Una síntesis provechosade la problemática y bibliografía sobre este asunto es el artículo deMiguel Gual Camarena, «La institució ramadera del lligallo: unesordenances desconogudes del segle XIV 58, que, si bien se refiere a laEspaña oriental, tiene un apartado introductorio sobre el tema engeneral. Como este estudio demuestra, en la Baja Edad Media existí-an en Aragón, Cataluña y Valencia un cierto número de complejosorganismos pastoriles de carácter local. A la referencia de Klein a lapoderosa Casa de Ganaderos de Zaragoza (que, al parecer, data detiempos de Jaime 1), a los ligallos de Calatayud y Teruel, y a la Mestade Albarracín 59, Lacarra ha añadido las casas de garaaderos de Taustey Ejea de los Caballeros, y una cofradía de pastores en Letux (cercade Belchite); y Fontevella ha documentado un ligallo en Daroca ^. Elmismo Gual describe otro ligallos (lligallos, lligallós) en Sarrión, alsureste de Teruel, en el camino del «Reino de Valencia» , conocidoanteriormente a través de las ordenanzas de 1333, y en Morella, dondela autorización real aparece en 1271 bajo Jaime I; y publica por pri-mera vez el privilegio regulador por el cual el maestre de Montesaconcedió en 1358 un ligallo a un grupo de localidades próximas aAlcañiz. Debieron darse otros casos en la zona del Delta del Ebro,probablemente uno de especial fuerLa en Tortosa 61. Desconocemosqué influencia, si hubo alguna, pudieron ejercer estas mestas orienta-les en el nacimiento de la Mesta castellana.
Aunque los antecedentes de las mestas locales aragonesas, cata-lanas y navarras pudieran presumiblemente estar en las aleras fora-
57 P. 11, nota 1(p. 22).
58 Estudis d'história medieval, II (1970), 69-84. La muerte de este investi-gador nos privó para siempre de la obra más amplia y documentada sobre elligallo que estaba preparando (ibid., p. 81, nota 3]).
59 Pp. 11-12 (P. 23).6o L. M° Lacarra, «Aragón en el pasado», en Aragón, cuatro ensayos
(Zaragoza, 1960), I, 125-343, en p. 250; V. Fontavella, «La transhumancia yla evolución ganadero-lanar en la provincia de Valencia», en Est. geog. (1951),773-805 (mapa), especialmente p. 776.
61 Gual Camarena, p. 77.
48
les y en las facerías de los Pirineos (vid. supra, IIa), la relación entreestas bien conocidas organizaciones, propias de la alta montaña his-pano-francesa, y las asociaciones municipales e intermunicipales delas comarcas situadas al pie de la montaña, no está en modo algunoclara. Los escritos de Floristán Samanes revelan la existencia demeztas o mestas florecientes durante los siglos XVI y XVII enTudela y en otros municipios de la Ribera navarra, lo mismo queasociaciones de ciudades de la zona, designadas con el mismo nom-bre, en las que eran admitidos para invetnar los ganaderos de losvalles pirenaicos del Roncal y Salazar 62; pero habría que buscar losprecedentes medievales de todos estos fenómenos.
Por lo que hace a los territorios de la Corona de Castilla, no dis-ponemos de un estudio similar al realizado por Gual Camarena paralas regiones orientales. Sin embargo, a partir del catálogo de Klein,citado más arriba, y de otras fuentes, es posible elaborar una relaciónbastante representativa para los siglos XIII-XVI. Estas mestas muni-cipales, distribuidas por regiones, responden a un modelo definido dedistribución, aunque a primera vista pueda parecer que se trata de unrompecabezas. Para toda Castilla la Vieja, sóla han sido documenta-das las de Sepúlveda y Barco de Avila; ninguna para León; y paraCastilla la Nueva, sólo las de Alcaraz, Uclés y Madrid; en cambio enAndalucía hubo en torno a una docena: además de las de Ubeda,Baena, Granada y Sevilla -recogidas por Klein-, hay que citar lasde Catmona, Jerez de la Frontera, Jaén, Belalcázar, Ecija, tal vez lade Córdoba, y las tres mestas comarcales o sub-mestas de Sevilla(Aracena, Alcantarilla y Cazalla); y, en el reino de Murcia, las deOrihuela, el marquesado de Villena y, posiblemente, Murcia 6^.
Si, como supone Klein, Alfonso X organizó la Mesta Real aimitación de las asociaciones de ganaderos castellanos ya existen-tes, seguramente debió usar como modelos tales mestas municipa-les, y en ningún caso las humildes asambleas tradicionales deámbito local o, incluso, las esculcas y oteros de la tradición foral.En efecto, la más antigua mesta castellana que ha sido posibledatar, la de Alcaraz, fue constituida por real privilegio otorgado
62 A. Floristán Samanes, «Juntas y mestas ganaderas en las Bardenas deNavarra», en Actas del / Congreso Internacional del Pirineo (Zaragoza, 1951),separata, pp. 9-13; ídem, Ribera tudelana, pp. 95-]06.
6^ Bishko: «Andalusian Mestas», pp. 350-358.
49
por el mismo monarca en 1266, cuando, probablemente, ya existíala Mesta Real. En cualquier caso, es imposible determinar estacuestión de prioridad, a menos que pueda demostrarse que la cons-titución de la mesta de Alcaraz fue un intento de liberar a los pas-tores de esta villa de cualquier tipo de sumisión al HonradoConcejo.
Estas consideraciones vuelven a plantearnos el problema capi-tal del origen de la Mesta Real. Como Klein reconoce en ocasio-nes de manera inconsecuente, la organización de la gran trashu-mancia castellana es anterior en algunos años a los famosos privi-legios de 1273, que a su vez atestiguan la existencia de un privile-gio o privilegios previos llamados a ser renovados o anulados ^.Incluso antes de esto, los mismos ganaderos, cansados de soportarataques violentos a sus ganados y personas a lo largo de las caña-das y en los extremos, tomaron la iniciativa de asociarse entre sípara autoprotegerse, y ésta fue una asociación ya existente, unamesta de pastores, que obtuvo del Rey Sabio la primera merced desu reconocimiento jurídico y otros derechos. En ningún caso setrató de la unión o fusión de mestas locales, que debían ser pocasen número, si es que había alguna. En resumen: hay que llegar a laconclusión de que, a pesar de Klein y de toda la historiografía pos-terior, el origen de la Mesta Real, al menos en lo que se refiere asu nombre y a su fisonomía institucional, ha de ser investigado demanera convincente.
3. LA MESTA EN LA BAJA EDAD MEDIA
Abordemos, dejando los antecedentes y concomitantes de loscapítulos introductorios de la obra de Klein, su gran tema: el augey decadencia del Honrado Concejo de la Mesta entre su estableci-miento bajo Alfonso X y la liquidación de 1836. De entrada deja-remos de lado su triple división en capítulos sobre el sistema judi-cial, fiscalidad y pastos, y seguiremos las líneas convencionales deperiodización, a pesar de que se adecúan de manera imperfecta alas modernas subdivisiones de la historia de la Mesta.
^ Ver, en comparación con las referencias a 1273, passim, la afirmaciónmás exacta de la p. 176 (180).
50
La Mesta aborda, repetidamente y con amplitud, la épocamedieval en conjunto o en partes de capítulos dedicados al alcaldeentregador, impuestos municipales y reales sobre el ganado, y con-flictos por los derechos de pastoreo 65. Frecuentemente se pasa poralto que en estas páginas dispersas, los juicios de Klein sobre elConcejo durante los dos siglos que van de 1273 a 1474, son engeneral fuertemente favorables. En este período de «auge» (cfr. eltítulo del cap. X), la Mesta, a juicio de Klein, contribuyó grande-mente en la formación de una Castilla unida y próspera. La com-posición de sus miembros fue completamente «democrática»,estando integrada en su mayor parte de pequeños y medianos'gana-deros bajo el mandato eficaz de oficiales procedentes de los linajesaristocráticos de los Carrillo, Orozco y Acuña; funcionó en mediode una relación agropastoril equilibrada con el campo, donde susganados eran bien recibidos por los labradores como restauradoresde la fertilidad de los suelos y defoliadores imprescindibles de losviñedos después de la vendimia; su eficacia productiva asegurabauna corriente en constante expansión de vellones de alta calidadpara el abastecimiento, a través de Burgos y de los puertos cantá-bricos, de los mercados franceses, flamencos e ingleses; y, de estaforma, mientras aumentaba la riqueza del reino, la economía lane-ra prestaba un alto servicio a la Corona al acabar con la autarquíaeconómica de base local y con los regionalismos separatistas.
En éste y otros aspectos de la Mesta bajomedieval, el progresorealizado desde 1920, excepto en dos sectores que han de ser revi-sados, ha sido mínimo, en contraste con el gran avance hecho paralos siglos XVI y XVII, y este hecho refuetza la urgente necesidad devolver a situar la Mesta en la línea de la bibliografía reciente sobrela historia social, económica y política de Castilla durante los siglosXN y XV. Pasemos revista, en primer término, a unos cuantos títu-los que hacen referencia al tema: José Rodríguez Molina, «La Mestade Jaén y sus conflictos con los agricultores (1278-1359)»; se tratade un estudio útil, aunque mal titulado, ya que se refiere no a lamesta municipal de Jaén, sino a la discutida presencia de la MestaReal en la Tierra de aquella ciudad andaluza ^; y Rafael Serra Ruiz,«El reino de Murcia y el Honrado Concejo de la Mesta», también
^ Ver, además del capítulo introductorio, los caps. V, V[, VIII-X, XIII y XV.
^ Cuademos de estudios medievales (Granada), I(1973), 67-81.
51
incorrectamente titulado, en el que se analiza, no la Mesta Real, sinouna mesta poco conocida, de 1271, que abarcaba seis localidadesque utilizaban la cañada de Cuenca a efectos de trashumancia 67.Sobre otros dos temas muy queridos por Klein, ver el artículo deDíaz Martín sobre la Mesta y el monasterio de Guadalupe, que hasido antes citado en nota 25 en relación con las cañadas, pero quesuministra una valiosa y nueva información sobre los alcaldesentregadores en tiempos de Pedro I; el importante estudio de SolanoRuiz sobre el sistema de encomiendas de la Orden de Calatrava enCastilla la Nueva, que ilustra muchos aspectos de los problemas delpastoreo del ganado mesteño en el Campo de Calatrava y en otrosinvernaderos del sur 68.
Un complemento notable a la obra de Klein, referido principal-mente a la fiscalidad pastoril de la Corona, pero que toca tambiénalgunas de las cuestiones a que nos hemos referido, y corrige LaMesta en diversos puntos, es la importante obra de Ladero Quesadasobre la Hacienda Castellana hasta la muerte de Isabel I, en la quese contiene un capítulo sobre el servicio y motitazgo, elaborado apartir de una documentación nueva 69. A1 arrojar nueva luz sobre laadministración y arriendo del más importante de los impuestos de laganadería trashumante, este excelente libro demuestra que fue bajoJuan II(ca. 1438) y no, como Klein supuso, bajo Enrique IV, cuan-do se dio forma codificada al Quaderno, que sería en el futuro obje-to de frecuentes revisiones y reediciones, en el cual se especificabanlas tarifas de tasación del ganado trashumante, los puertos realesdonde se cobraba el impuesto, y las exenciones (por número decabezas de ovejas, vacas, caballos o cerdos) concedidas a ciertasÓrdenes Militares, iglesias, monasterios y nobles ^o. El hecho de queel importe del servicio que estaba ca. 1450 en 1.500.000 mrs./año,subiese a 2.000.000 en 1462, para alcanzar entre 1480-83 los4.560.000 mrs. y, en 1504, año de la muerte de Isabel I, los5.920.590 mrs., demuestra cómo, a pesar de los problemas políticos
67 Anales de la Universidad de Murcia, XX (1961-1962), 141-61.6g Emma Solano Ruiz, La Orden de Calatrava en el siglo XV. Los señorí-
os castellanos de la Orden al fin de la Edad Media (Sevilla, 1978).69 M. A. Ladero Quesada, La Hacienda Real de Castilla en el siglo XV (La
Laguna, 1973), pp. 151-167.
^^ /bid., pp. 152-I57,165-167.
52
de los reinados de Juan II y Enrique N, los ganados de la Mesta cre-cieron enormemente: sabemos oficialmente que en 1472 habíanalcanzado la cifra de 2.694.032 cabezas ^^. Sin embargo, la evalua-ción del importe del servicio dentro de la suma total de los ingresosregulares de la Hacienda, pone al descubierto lo acertada de la afir-mación de Klein según la cual desde 1347 el servicio y montazgo era«uno de los más importantes capítulos de las rentas reales» 72. Enrealidad, durante las últimas décadas del siglo XV, en el momentoen que los impuestos sobre la ganadería producían entre 4,5 y 5,5millones al año, estas cantidades suponían solamente e14,8 por 100de los ingresos de la Corona; y en 1491, bastante antes de la llega-da del oro americano, el porcentaje había descendido a12,5 por l00^^. En una palabra: las investigaciones de Ladero Quesada obligan areplantear el mito tan en boga de que el pago del lucrativo serviciootorgó a los ganaderos de la Mesta un arma decisiva para manipularen su beneficio la política agraria de la monarquía.
Pero no son sólo los aspectos fiscales, dentro de los capítulosque Klein dedica a la Edad Media, los que están necesitados derevisión. En el capítulo tercero, «Mercado», trata superficialmen-te los temas de la industria doméstica de la lana en Castilla antesde 1474, lo mismo que del comercio lanero interior y exterior.Desde 1920 una serie de publicaciones importantes han efectuadocontribuciones a estos tres temas. Los viejos tratados que hacenreferencia a la industria textil peninsular en la Edad Media, tantoel de Capmany (del que existe una edición revisada) como el deVentalló Vintró, han sido poco a poco superados por estudios másprofundos 74. Una valiosa guía en este campo es la obra realizadapor Miguel Gual Camarena, en especial el análisis de los términosindígenas y extranjeros relacionados con la lana en su Vocabularioy su nomenclátor y mapa de centros textiles medievales en toda la
^^ Klein, p. 27 (40).
7z P. 262 (262).
z^ Según evaluación Le Flem, Cuentas, p. 45.74 A. de Capmany, Memorias históricas sobre la marina, comercio y
artes... de Barcelona (Barcelona, 1779-1792; 2' ed. rev. por E. Giralt iRaventós y C. Battle i Gallart, 2v, 1961-1963, con amplia bibliografía); J.Ventallo Vintró, Historia de la industria lanera catalana (Tarrasa, 1904), hade ser empleado, según Gual Camarena, con gran precaución.
53
Península 75. La obra de Carrére sobre Barcelona en el siglo XVcontiene excelentes páginas aplicables al conjunto de Cataluña,que pueden ser completadas con la comunicación presentada porla misma autora en Prato, dedicada a la manufactura textil catala-no-aragonesa 76.
Por lo que hace a Castilla, el insatisfactorio estado de la cuestiónha cambiado drásticamente con la publicación en 1974 de la obramaestra de Paulino Iradiel Marugarren sobre la estructura y funcio-namiento de la industria pañera castellana en los siglos bajomedie-vales, a través especialmente de la rica documentación del archivomunicipal de Cuenca ^^. Se trata de un libro de gran originalidad queilumina la economía lanera de Cuenca y su Tierra, aunque, por suamplitud de enfoque, sus conclusiones pueden aplicarse a todo elconjunto de Castilla. Iradiel demuestra con detalle cómo las favora-bles circunstancias de la producción pañera, no sólo en muchos cen-tros urbanos de Castilla, con su multitud de artesanos altamenteespecializados y su bien desarrollada estructura gremial (que atrajoel interés de los municipios y de la Corona por intervenir medianteuna legislación reguladora y proteccionista), sino también en elcampo, donde floreció el sistema doméstico llamado de output(Verlagssystem). Esta es, por otra parte, la primera obra de investi-gación que trata en profundidad, para la Castilla anterior al Siglo deOro, la compleja tecnología del proceso de manufacturación de lalana, los diversos tipos de telas producidas, el abastecimiento demateria prima, mordientes y colorantes, y la comercialización delproducto elaborado. Para entender la creciente expansión de losrebaños de la Mesta (como lo atestiguan las evidencias fiscales
^5 Miguel Gual Camarena, Vocabulario del comercio medieval. Colecciónde aranceles aduaneros de la Corona de Aragón (siglos Xltí a XIV) (Tarragona,1968), ver lana, ouella; ídem, «Para un mapa de la industria textil hispana en laEdad Media», Anuario de estudios medievales, IV (1967), 109-168. Ver tambiénSobreques, Historia de España, ed. 1. Vicens Vives, II, 284-296.
76 Claude Carrére, Barcelone, I, 421-528; Aspects, en Prato, I, 205-209;«La draperie en Catalogne et en Aragon eu XV° sié ŭle» , en Produzione com-mercio e consumo dei panni di alna (nei secoli XI/-XV///), Atti della «SecondaSettimana di Studio» (april, 1970), ed. Marco Spallanzani-(Florencia, 1976),pp. 475-509 (en adelante: Prato I[).
^^ Paulino Iradiel Marugarren, Evolución de la industria textil castellanaen los siglos X///-XVI (Salamanca, 1974).
54
aportadas por Ladero Quesada para el siglo XV), y su éxito en satis-facer la demanda de un mercado lanero interior, rico y evoluciona-do, es de un interés inmediato la parte del libro en la que se analizanlos tipos de peinado y cardado de las lanas. Al mismo tiempo expli-ca cómo estas necesidades fueron satisfechas a partir de los diferen-tes tipos de rebaños (trashumantes, riberiegos y estantes), por losganaderos de la Mesta y por el patriciado urbano de las ciudadesganaderas del reino 78. Más aún: Iradíel demuestra con claridadcómo la Mesta y la ganadería ovina castellana actuaron como lainfraestructura necesaria de una industria textil doméstica, cuyainfluencia sobre la historia del Honrado Concejo había sido ignora-da de forma general.
Sobre el comercio lanero castellano en la Baja Edad Media, hare-mos referencia sólo a los títulos más importantes, comenzando por elestudio de Gual Camarena para el siglo XIII 79, y la amplia recogidade datos efectuada por Carlé acerca de la actividad mercantil castella-na, tanto en la Península como fuera de ella, con multitud de referen-cias a la lana y al comercio de paños go. Entre las comunicaciones ibé-ricas presentadas al Coloquio de Prato sobre la lana, son especial-mente relevantes las de Carrére, que amplía a Aragón lo ya efectuadoen su libro sobre Barcelona, y el ensayo de F. Melis sobre los víncu-los comerciales entre los puertos de España, Africa del Norte y elMediterráneo Occidental $ ^. Una síntesis accesible de los numerososartículos de Charles Verlinden sobre las importaciones peninsularesde paños de Flandes, factor vital en el desarrollo cíclico de la indus-tria textil castellana y, a fortiori, de la Mesta, puede verse en su con-tribución al Coloquio de Prato II 82. Para el comercio de lanas y paños
78 Iradiel, pp. 60-70, 168-175.
79 M. Gual Camarena, «El comercio de [elas en el siglo XII[ hispano» , enAnuario de historia econó^nica y social, 1 (1968), 85-106. Ver también
Sobreques, ob. cit., pp. 314-327; Duforucq y Gautier-Dalche, Hist. éc. et soc.
de l'Espagne, pp. 226-234.
g^ M a del C. Carle, «Mercaderes en Castilla (1252-1512)», Cuadernos de
Historia de España, XX[-XXII (1954), 146-328.
g^ Carrére, Aspects, pp. 209-219; Draperie, 489-495; F. Melis, «La lanadella Spagna ... », Prato I, 241-268.
82 Charles Verlinden, «Aspects de la production, du commerce et de laconsumation des draps flamands au moyen áge», Prato H, 99-112.
55
anglo-español, el mejor estudio es el libro de Wendy R. Childe,Anglo-Castilian Trade in the Later Middle Ages (Manchester, 1978).No existe nada tan extenso sobre el comercio con los Países Bajos,Francia o Italia, pero en general puede decirse que estamos alcanzan-do un conocimiento cada vez más amplio, aunque todavía no basadoen estadísticas, de las influencias fluctuantes del mercado extranjerode lanas sobre la Castilla bajomedieval.
Tras examinar lo que se ha escrito acerca de los factores queinfluyeron sobre la Mesta de la Baja Edad Media, hay que concluirque, en su conjunto, la exoneración que hace Klein del HonradoConcejo en este período, de los cargos que él mismo formula con-tra la Mesta después de 1474, está en la misma línea que la inves-tigación posterior. Sin embargo, esto ha sido apenas percibido poraquellos que creen en la leyenda negra de la Mesta tal como seexponía en los manuales :^ace dos o tres décadas.
Y, en efecto, son estos manuales, y no Klein, los que están supe-rados. Soldevila pudo, de esta fonna, poner en relación ]o que él con-sideraba los asaltos del Honrado Concejo a las tierras de labor y a losderechos de los labradores y de las localidades, con un fenómeno queél suponía peculiar de la Castilla medieval: la ruptura de la común ynormal complementariedad de economía pastoril y agricultura, a tra-vés de una dura lucha entre ambas que acabó empobreciendo la eco-nomía rural, provocando por todas partes el abandono de las explota-ciones campesinas y dando lugar al desprecio general por los trabajosdel campo g^. Un juicio semejante, si bien más acentuado y, desdeluego, de mayor influencia, es el formulado por Vicens V ves en suManual de 1955, donde diseña un cuadro oscuro de los efectos ruino-sos producidos por la Mesta y por el pastoreo trashumante sobreCastilla a raíz de la que él llama «revolución lanera». Para el distin-guido historiador catalán, la producción de lana, en régimen de mono-cultivo, dio origen a una Castilla esttucturalmente desequilibrada, tec-nológicamente atrasada y socialmente primitiva. La trashumanciabenefició tan sólo a los organizadores de la Mesta -«quizás... lo más
g; F. Soldevilla, Historia de Espafuz, II (Barcelona, 1952), pp. 99-]03.Pruebas del vigor de esta tesis en F. Glick, lslamic and Christian Spanish intlte Early Middle Ages (Princeton, 1979), p. 106; ver la agudas reflexiones deJosé Luis Martín, La evolución económica de la Península /bérica (Barcelona,1976), pp. 529-533.
56
importante y lo más original de la economía castellana en la BajaEdad Media»-, pero ésta no fue una asociación de pequeños gana-deros, como pretendía Klein en su desconocimiento de la «realidadsocial» de la Mesta, sino una oligarquía egoísta formada por grandespropietarios nobles y eclesiásticos 84.
Por otra parte, Sobrequés emite un diagnóstico más ambivalente,al condenar a los historiadores (entre los que tal vez incluía al editorde la obra en que aparece su acusación, el propio Vicens Vives) queatribuyen anacrónicamente a la Castilla medieval el «conflicto siste-mático» entre campesinos y pastores caracteristico de la época pos-terior de los Austrias. Por el contrario, gracias a la política de reyes,validos y regentes, desde Alfonso X en adelante, estos dos gruposrurales, agricultura y ganadería, mantuvieron un difícil equilibrio; entodo caso, fueron las ciudades e individuos quienes, aprovechándosede la debilidad de la Corona, usurparon las cañadas y dehesas de la«gigantesca organización» 85. Sobrequés coincide con Vicens al afir-mar que fueron los nobles y eclesiásticos quienes controlaban laMesta, una tesis tradicional que volveria a ser defendida pocos añosmás tarde, en el hostil retrato de la Mesta realizada por Luis SuárezFemández en su introducción al volumen dedicado al siglo xv de laHistoria de España de Menéndez Pidal. En esta ocasión el sabiocatedrático de Valladolid denunciaba que la Castilla de este siglotenía los dos tercios de su tierra dedicados a la gandería, siendo lalana su principal producto. El resultado fue que una poderosa mino-ria aristocrática, que vivía de, pero no en el campo, bloqueó el augedel pequeño campesinado dueño de sus tierras, aseguró el retrasoindustrial y tecnológico en un Occidente europeo progresista, e impi-dió la formación de una fuerte burguesía que, aliada a la monarquía,hubiera podido servir de contrapeso a la hegemonía turbulenta yreaccionaria de la nobleza 86.
Todo esto viene a demostrar que, a diferencia de los puntos devista de Klein, muchos historiadores continúan demostrando unfuerte apego, en el terreno de lo social y económico, a la tesis tra-dicional de que, desde sus orígenes hasta su disolución, el influjo
^ Manual, 28 ed. (1959), pp. 223-224, 231-236.
gs Sobrequés, ob. cit., pp. 278-281.
gb Luis Suárez Fernández, «El reino de Castilla en el siglo XV» , Historiade España, ed. R. Menéndez Pidal, XV (Madrid, 1964), pp. 5-6.
57
del Honrado Concejo sobre la historia castellana fue absolutamen-te desastroso. Ahora bien, como lo deja entrever la investigaciónmás reciente, y como, sin duda, lo probará la futura, Klein dehecho ha adelantado para la Edad Media el juicio más equilibradoy favorable que los últimos estudiosos del tema están presentandosobre la aún más criticada Mesta de los siglos XVI y XVII.
4. LA MESTA Y LOS REYES CATOLICOS
Klein, situado ante el dilema de definir, dentro de la historia delHonrado Concejo, el largo reinado de los Reyes Católicos (1474-1516) bien como la culminación de un vigoroso crecimiento durantelos siglos bajomedievales, como el comienzo de un organismo radi-calmente transformada, que funcionaba en la nueva estructura de lafloreciente economía lanera del siglo XVI, o bien, por el contrario,como una simple y oscura fase de transición, no vacila en ningúnmomento 87. Para él, los Reyes Católicos, al iniciar lo que él en ade-lante llama, impropiamente, «la autocracia», representan el triunfo deun gobierno decidido firmemente a promover, por razones mercanti-listas, la más completa explotación posible de los recursos agrarios deCastilla con vistas a la expansión de las lucrativas exportaciones lane-ras. A1 introducir en la Mesta el cargo de presidente, reservado almiembro más conspicuo del Consejo Real, al codificar las ordenan-zas, reglamentos y privilegios reales de la organización, al manejar elsistema judicial del Estado y los alcaldes entregadores, y, por último,al emitir un verdadero aluvión de reales cédulas confirmando cual-quier derecho fiscal o de pastoreo reclamado por el Concejo y gene-rosamente ampliado y multiplicado, ambos monarcas se hicieron, enbeneficio de la Corona, con el control de la Mesta y levantaron elmonopólio pastoril todopoderoso que iba a arruinaz a campesinos ymunicipios y a producir la desolación en los campos de Castilla.
Que sepamos, no se ha llevado a cabo una revisión seria de estaimagen, puesta en circulación en el siglo XVIII, de la política pas-
$^ Las más amplias reflexiones sobre los Reyes Católicos están en pp. 37-44 (50-56) y en los caps. XI, XIV y XVI; la amplia y explícita exposición delos puntos de vista de Klein en pp. 316-326 (315-324) y en la Conclusión, p.355 (351).
58
toril de los Reyes Católicos, imagen que, a pesar de sus evidentesexageraciones, goza todavía de amplia aceptación. Carande, en1943, expresó su disconformidad en ciertos puntos, si bien hay quedistinguir entre la actitud más favorable hacia la Mesta en la pri-mera edición de 1943 del primer volumen de su Carlos V, y la acti-tud de la revisión de 1965. En la versión original, el eminente his-toriador, al describir el triunfo de la economía pastoril bajo el rei-nado de los Reyes Católicos, lo atribuyó a los efectos de laReconquista, a factores climáticos y topográficos, y al hecho deque la monarquía militar de los siglos XV y XVI prefería unasociedad ganadera que requería mucho menor población que unasociedad campesina 88. Sin embargo, no compartía la opinión deKlein de que el poder de la Mesta en el campo reforzó la autoridadreal y la centralización nacional: por el contrario, la multitud dederechos y privilegios concedidos a la Mesta debilitaron a laCorona de manera importante, y, al limitar la resistencia municipalante las fuerzas pastoriles, redujeron seriamente los ingresos y elapoyo que los municipios podían, de no haber sido así, haberlesprestado; un precio necesario, pero perjudicial, que el Estado hubode pagar a cambio de la ayuda financiera de los ricos ganaderos yde los despojos del comercio de la lana.
La hipótesis de una monarquía debilitada por sus concesionesal Concejo se mantiene en la nueva edición de 1965, pero Carandeevidencia ahora un fuerte sentimiento de hostilidad hacia la Mesta,que estaba ausente del texto primitivo 89. Ello parece derivar enparte de una lectura atenta del Memorial ajustado de ]771, junto
con la Concordia de 1783, un voluminoso alegato, violentamentehostil hacia la Mesta, presentado por las Extremaduras al conde deCampomanes; también podría sospechar el influjo del Manual deVicens Vives, publicado en 1955. En cualquier caso, el cuadro hacambiado: ante el lector aparece un Honrado Concejo agresivo,ambicioso, falto de escrúpulos, que obtiene su enorme poder entiempos de los Reyes Católicos no sólo arrancando privilegios a lamonarquía, sino empleando sistemáticamente una serie de recur-sos legales y extra-legales, como la conocida y, añadiremos, malinterpretada ley de posesión de 1501; el alenguamiento o manipu-
88 Carande, Carlos V,1 (1943);47-51.
89 2' ed. ( 1965), 83-85.
59
lación fraudulenta de las subastas públicas de pastos; el fuimientoo boicot organizado, a la hora del arrendamiento de dehesas, con-tra los propietarios no demasiado dóciles, etcétera. En resumen,entre 1474-1516, el monstruo monopolístico, con o sin la conni-vencia regia, estaba ya en pleno auge.
Hemos visto cómo Vicens Vives considera que la Mesta era yadesde 1273 el adversario habitual del campesino castellano; pero eltriunfo définitivo de la ganadería y del Honrado Concejo sobre la agri-cultura se produciría bajo los Reyes Católicos, un triunfo concebidodeliberadamente por los reyes como el medio para que el Estado con-trolase todas las fases de la producción y comercialización de la lana,principal producto de exportación del reino ^. Esta política tenía laventaja de ampliar los beneficios del servicio y montazgo, y compen-sar las fugas de capitales que se produjeron como consecuencia de lasmedidas antijudías adoptadas a partir de 1484. Y, sin considerar laposibilidad de que las medidas de los Reyes Católicos fuesen unaespecie de compensación por los daños sufridos por el Concejo duran-te las revueltas de los reinados precedentes, Vicens arremete contratodas las cédulas pastoriles promulgadas entre 1480 y 1501. Sinembargo, su verdadero blanco está más allá de la Mesta, descrita yacon los colores más oscuros; de hecho, era la propia monarquía.
Con el aliento magistral de estas tres respetadas autoridades, nohay que sorprenderse de que la leyenda negra tiña, aunque con cier-tos matices e incluso reservas, las páginas que dedican a la Mestadurante este reinado autores como Vilar (1959, 1962), Suárez (]969),Woltes Bou (1972), Chaunu (1973) o Hillgarth (1978) 91. Sin embar-go, durante la pasada década se ha iniciado una reacción tardía contra
9o Vicens Vives, Manual, 2' ed. (1959), pp. 274-277.
91 Pierre Vilar, «Le déclin catalan du bas-moyen-áge». Hypothése sur sachronologie», Estud. de hist. moderna, VI (1956-1959), 1-68; (ídem, LaCatalogne dans l'Espagne moderne (París, 1962), I. 515-519; J. H. Elliot,Imperial Spain (New York, 1963), pp, ]08-109; trad. española (Barcelona,1965), pp. 123-124; Suárez Femández, ob. cit., pp. 49-54; Pedro Voltes Bou,Historia de la economía española hasta 1800 (Madrid, 1972), pp. 207-208; P.Chanau, l'Espagne de Char[es Quint (París, 1973), [, 112-119; J. N. Hillgarth,Tlte Spanisli Kingdoms, 1250-1516 (Oxford, 1976-1978),11, 494-495. EI libropoco relevante de María Teresa Oliveros y lulio lordana de Pozas, La agri-cultura en tiempo de los Reyes Católicos (Madrid, 1968), pp. 213-237, sigueal pie de la letra a Klein.
60
las tesis de Klein-Vicens y Carande. El estado floreciente de la indus-tria ganadera, del que nunca se había dudado, ha recibido una confir-mación estadística a través de las cifras que aporta Ladero Quesada,de las cuales puede inferirse el rápido crecimiento de los rebañoshasta 1504. Estas cifras cubren no sólo la ganadería trashumante, sinotambién la casi ignorada ganadería riberiega que estaba fuera de lainmediata jurisdicción de la Mesta 92. Le Flem, como veíamos másarriba, ha rebajado a un humilde 4,8-2,5 por 1001a parte de las rentasordinarias de la Corona que facilitaban el servicio y montazgo duran-te la década de los 1480 9^i. El mismo investigador, aunque su estudiosobre las finanzas de la Mesta en los siglos XVI y XVII se inicia a par-tir de 1510, proporciona datos para los seis últimos años del periodoque nos ocupa, los cuales revelan una tendencia acelerada en númerode ovejas y de ingresos que obviamente venían produciéndose en losaños anteriores. De otra parte, el citado investigador ha formulado lafundada conclusión de que, habiendo alcanzado los ganados merinosla cifra de los tres millones y con una producción abundante de lanay la marcada expansión del sector textil -en especial, en el principalcentro manufacturero de Segovia-, el último cuarto del siglo XV fuesin duda la época del primer apogeo de la Mesta 9a.
El más firme testimonio de este nuevo enfoque, y el más pró-ximo a la deseada visión de conjunto sobre la economía pastoril yla Mesta durante este reinado, es la comunicación de Felipe RuizMartín, «Pastos y ganaderos en Castilla: La Mesta (1450-1600»,presentada en 1969 en Prato y publicado en 1974. Se trata de unestudio sugerente que suscita nuevas cuestiones sobre temas queparecían cerrados en la obra de Klein 95. En la primera subdivisióncronológica, 1450-1526, que se centra principalmente sobre laépoca de los Reyes Católicos, Ruiz Martín pone de relieve la per-sistencia, como herencia del pasado medieval, de una importante
92 Ver nota 69.
9^ Ver nota 73.
9a J. P. le Flem, «Vraies et fausses splendeurs de 1'industrie textile ségo-vienne (vers 1460-vers 1650)», en Prato, II (1976), 536-540, un luminoso aná-lisis de las fuerzas sociales y económicas que durante tiempo impulsaron a lasprincipales familias segovianas implicadas en la industria pañera a buscarhonorabilidad en las filas de la nobleza pastoril.
95 Felipe Ruiz Martín, Prato, I(1974), 271-285, especialmente 273-276.
61
participación de los pequeños ganaderos en la Mesta, y el hecho deque estos ganaderos trashumantes, aunque finalmente recibieronde los Reyes Católicos garantías contra la abusiva recaudación delos montazgos por parte de las autoridades locales, y las frecuen-tes violaciones de las cañadas por los labradores, característicasdel período anterior a 1474, todavía no gozaban de una posiciónmás privilegiada que sus colegas que participaban en las ramasriberiega y estante de la ganadería. La política predominante de lamonarquía consistía en proteger a numerosos pequeños y media-nos propietarios de rebaños de todas clases; en ningún caso pre-tendía deliberadamente crear una corporación protegida y mono-polista de grandes ganaderos laicos y eclesiásticos, a quien laCorona pudiese estrujar a voluntad con fines estrictamente fiscalesy políticos en perjuicio de la agricultura y de los derechos locales.Bajo los Reyes Católicos se mantuvo todavía el equilibrio entreagricultura y ganadería característico de los tiempos medievales;la agricultura estaba expandiéndose vigorosamente, haciendo deCastilla un país autosuficiente en cereales; había abundante pastopara la ganadería tanto trashumante como riberiega y estante; y losmodestos de la Mesta participaban efectivamente en las juntassemi-anuales y se relacionaban provechosamente con los regato-nes, es decir, los compradores ambulantes de lana que eran su vín-culo con las ferias regionales y con los grandes centros urbanos deconsumo lanero.
Las revolucionarias conclusiones de Ruiz Martín no han sidoaún plasmadas en una obra de mayor alcance, con documentaciónque apoye lo que se anticipaba en la comunicación de Prato, ni tansiquiera ha sido comentada aún por los expertos. En cualquiercaso, es evidente que las páginas que dedica Klein a la situaciónde la Mesta bajo los Reyes Católicos, no pueden ser ya considera-das como un juicio definitivo sin ser sometidas a una revisión crí-tica a la luz de este importante estudio.
5. LA MESTA DURANTE LOS SIGLOS XVI Y XVII
Durante el cuarto del siglo que siguió a la aparición de LaMesta, ninguna publicación de importancia criticó o amplió elcompleto análisis de la época crucial que se desarrolla entre 1516
62
y 1700, que Klein consideró como la culminación de la prosperi-dad y del poder del Honrado Concejo, y el comienzo de su rápidadecadencia. Pero en 1943 tuvo lugar la aportación suavementecrítica de Carande, que fue seguido por otro largo silencio hastaque en las décadas de 1960 y 1970, se produjo una impresionan-te serie de nuevos estudios por Basas Fernández, Ruiz Martín, LeFlem, Anes Álvarez, García Sanz, Lemeunier, Pérez Moreda yotros.
Este valioso conjunto de estudios eruditos, cuyo número seincrementa cada día, se basa provechosamente en la documenta-ción existente en Simancas y Madrid, en las colecciones locales deSegovia, Burgos, Valladolid, Murcia, y otras partes, y en un casodestacado -el de Le Flem- en el Archivo de la Mesta.Representa un inmenso enriquecimiento de nuestros conocimien-tos acerca de las estructuras pastoriles y el comercio de la lanadurante y después del Siglo de Oro, e ilumina específicamente elinflujo y las reacciones de la Mesta sobre las fluctuaciones cícli-cas y las tendencias de larga duración de la economía españoladesde Carlos V a Carlos II. Discurrimos a través de este largo perí-odo de tiempo, destacando los diversos aspectos en que ha sidosuperada la obra de Klein; pero es preciso afirmar desde el princi-pio que, a mi entender, las nuevas contribuciones, si bien es ciertoque ocasionalmente amplían o revisan su información e interpre-taciones, dependen grandemente de su libro y en ningún casoreemplazan su visión panorámica del Honrado Concejo bajo losHabsburgos.
En ambas ediciones de Carlos V y sus banqueros el capítulosobre «rebaños y vellones» se acompaña de la afirmación de queLa Mesta «con sus inexplicables lagunas, es más útil para el cono-cimiento de la organización administrativa de la Mesta que parael de los problemas económicos de la ganadería merina» 96. Noestá claro a qué «lagunas» se refiere en este pasaje. Carande citade manera abundante a Klein, si bien sólo cuando le conviene;destaca con razón la necesidad de dedicar mayor atención a laganadería estante y riberiega si queremos comprender plenamen-
^ Ramón Carande, Carlos V y sus banqueros, 3 vols. (Madrid, 1943-1967); tomos [-tl, 2.' ed. rev., 1965. Ver también su artículo «Der Wanderhirtund die ŭberseeische Ausbreitung Spaniens», Speculwn, II[ (1952), 373-387.
63
te el pastoreo, y-de forma menos convincente- avanza la hipó-tesis de que las concesiones hechas al Concejo por los ReyesCatólicos y Carlos V debilitaron seriamente la autoridad realsobre los asuntos agrícolas. La mitad aproximadamente de sutexto, según la edición de 1943, se refiere a la comercializaciónde la lana: el sistema de pagos hechos a los ganaderos por losrevendedores, se resume a partir de tres tratados contemporáneoso casi contemporáneos que Klein tuvo ocasión de examinar, y lasoperaciones de la industria textil doméstica y el comercio interiory exterior de exportación, son descritas de forma muy sumaria.En la versión de 1965 de este capítulo, en la que Carande adoptauna actitud de extrema hostilidad hacia el Concejo, inserta algo,así como veinte nuevas páginas en las que trata sobre lo que éldenomina la metamorfosis de la Mesta bajo Carlos V de una aso-ciación tradicionalmente «democrática» de pequeños pastoresserranos, a una oligarquía de despiadados grandes propietarios,dueños originariamente de los rebaños riberiegos, que se infiltra-ron en la asociación, llenaron las cañadas con sus ganados, y seapoderaron de los viejos derechos e inmunidades de que gozabanlos pastores trashumantes. Esta nueva y agresiva dirección de laMesta, piensa Carande, haciendo uso de la Ley de posesión, delalenguamiento y del fuimiento, para obligar a los propietarios detierras a arrendarles los pastos a precios ruinosos, afectó grave-mente a la agricultura, especialmente en Extremadura, en el pre-ciso momento en que la política regia de favoritismo hacia laMesta y los exportadores de lana (a quienes, al contrario queHaebler, Klein y Hamilton, Carande considera como claramenteno-mercantilistas) estaba perjudicando tanto a la agricultura comoa la industria textil.
Dado que esta última afirmación, demasiado amplia, de donRamón no aduce evidencia alguna del siglo XVI, sino que sebasa en la acusación del célebre pleito extremeño del sigloXVIII, parece que él mismo abre la puerta a la sospecha de quetal vez ha dado demasiado crédito a documentos bastante tardí-os. Sin embargo, no cabe duda de la validez general de este capí-'tulo, -q^ además de aportar nueva información, tuvo la habili-dad de resaltar ŭna serie de temas que han atraído desde enton-ces la atención de los estudiosos de la Mesta: la estratificación desus miembros, el auge en importancia del ganadero riberiego, el
64
comienzo del inevitable conflicto entre pastores y labradores, ylos vínculos de la historia de la Mesa con la industria castellanay el comercio lanero.
Felipe Ruiz Martín presta atención destacada a los tres prime-ros temas en su comunicación de 1974, Pastos y ganados 97. Enefecto, Ruiz Martín afirma que durante el período 1450-1526 seprodujo no sólo el saludable equilibrio entre agricultura y gana-dería, sino otro, dentro de la ganadería, entre los rebaños trashu-mantes de la Mesta y los riberiegos y estantes. Todos ellos perte-necían en gran medida a pequeños propietarios, los modestos. Elnúmero de ganados trashumantes dejó de crecer, al tiempo quelos rebaños estantes y riberiegos, gracias al impulso de la Coronadurante el reinado de los Reyes Católicos y la primera década deCarlos V, siguieron multiplicándose; pero todavía se mantuvo uncierto equilibrio. Sin embargo en el período 1526-78, las cosascambiaron por completo: una nueva clase de ricos propietariosriberiegos, apoyados en unos ingresos procedentes de una agri-cultura en expansión, efectuó importantes inversiones en ganadolanar, y se apropió de buena parte de las tierras de pastos de losmunicipios (los baldíos) en perjuicio del grupo de los modestosque dependía de tales tierras. Hacia 1579-1602 la naciente bur-guesía pastoril de origen urbano estaba a punto de vencer en ladura lucha por el control de los pastos, se había infiltrado en lasfilas de la Mesta y cra dueña de numerosos rebaños de riberiegos.Estas ovejas superaban ahora con mucho a las trashumantes, ysus dueños contribuían a la Hacienda Real con el impuesto delservicio y naontazgo, a cambio de gozar del sistema de cañadas yde todos los derechos y privilegios de la Mesta. El escenario esta-ba listo para el siglo XVII en una España en decadencia: el domi-nio del mundo pastoril por los señores de ganados riberiegos,considerado como una calamidad por su más agudo analista yacerbo crítico, el antiguo alcalde entregador de la Mesta MiguelCaxa de Leruela.
Es imposible indicar aquí las numerosas líneas de investigaciónsocial y económica sobre la ganadería de los siglos XVI y XVII; quesugiere el importante estudio de Ruiz Martín, y que plantea cuestio-
97 Felipe Ruiz Martín, «Pastos y ganaderos en Castilla: La Mesta (1450-1600) N, Prato, 1(1974), 271-285.
65
nes no entrevistas por Klein en 1920. No podemos tampoco efectuarun análisis a fondo de sus tesis, antes de que el autor nos ofrezca loselementos lógicos y documentales sobre los cuales se apoya. LeFlem se muestra escéptico a la hora de considerar el monopolio delas tierras concejiles como la explicación del triunfo de la ganade-ría riberiega 98, e, igualmente, no sería difícil plantear otros interro-gantes. De todas formas, Felipe Ruiz demuestra, ante todo, que laMesta de los siglos XVI y XVII no puede ser entendida si nos empe-ñamos en considerarla como una institución monolítica e insensiblea los profundos cambios del ambiente en que vivía. En cualquiercaso, es necesario un mayor conocimiento acerca de los cambiosproducidos en la estratificación interna de la Mesta, su capacidad deadaptación al reto del crecimiento de la oveja merina riberiega, y lasrepercusiones sobre el Honrado Concejo de la economía cada vezmás capitalista de los Habsburgos.
Precisamente en la esfera de las transformaciones internas ocu-rridas durante la época de los Austrias, cabe insertar el más impor-tante de todos los estudios referentes a la Mesta publicados des-pués de Klein: el brillante artículo de Jean-Paul Le Flem, «Lascuentas de la Mesta (1510-1709)», aparecido en el número dejunio de 1972 de la revista Moneda y Crédito 99. Esta auténticamonografía, de cerca de 200 páginas, con cuadros estadísticos ygráficos, es de hecho el primer, si no el único, proyecto históricode importancia después de La Mesta que utiliza el Archivo de laMesta y, en particular, la documentación financera del Concejo.
Conservados en doce legajos, los Libros de Cuentas, que cubrénlos años 1510-1752 (con la laguna de 1563-84), fueron conocidos,aunque poco utilizados, por Klein; pero sólo ahora han sido com-putados y analizados meticulosamente sus datos. El historiadorfrancés formula un juicio favorable, si bien no del todo acertado,sobre la obra de su predecesor. La Mesta, afirma, sigue siendo«una obra fundamental»; en el plano institucional probablementehaya resuelto de manera definitiva los problemas más importantes,
98 Mél Casa Velázquez, IX(1973), 389, nota 1; ver M. Caxa de Leruela,Restauración (cfr. más adelante nota 101), p. XXVIII, nota l.
99 ]. P. Le Flem, «Las cuentas de la Mesta (1510-1709)», en Moneda y
Crédito, núm. 121 (junio 1972), 23-104, con siete apéndices estadísticos ynueve gráficos.
66
pero también está jalonada dé interrogaciones fundamentales -yéste es su mérito- que han quedado sin respuesta. Desde hacetreinta años se sistematiza su pensamiento a la vez que se le trai-ciona (págs. 24-25).
Le Flem se ocupa en primer lugar de la información contenida enlos Libros, referente al número y formas de trashumancia de losganados de la Mesta durante los siglos XVI y XVII; y, después deanalizar cuidadosamente las cifras registradas, atendiendo a la impor-tancia relativa de cada una de las cuatro cuadrillas (Soria, Segovia,León, Cuenca) y los catorce puertos reales, concluye que la cabañareal de los merinos trashumantes fluctuó entre 2,5 y 3 millones enuna curva descendente hasta 1600, y que durante el siglo XVII seaproximó a los 1,7-2 millones (págs. 27-38). Se observa también unaconcentración muy significativa de los rebaños en la cuadrilla sego-viana. El servicio y montazgo, tema al que Klein dedica un grannúmero de páginas, merece también por parte de Le Flem un atentoexamen estadístico (págs. 45-48). A lo largo de la mayor parte delsiglo XVI (aunque no durante el siglo XVII cuando el fisco suprimiósu recaudación), este impuesto y su arrendamiento fue administradopor la Mesta, que de esta forma actuó como un agente de laHacienda, a la que pagaba un encabezamiento anual. Bajo Carlos V,el servicio se convirtió en un componente de las rentas ordinarias dela Corona mucho más importante de lo que era, según los datos deLadero Quesada, en tiempo de los Reyes Católicos; y Le Flem pone.de manifiesto cómo los encabezamientos cada vez más elevados, lospagos adelantados de este cupo, y los regalos y préstamos hechos ala monarquía debilitaron los recursos del Honrado Concejo.
El principal logro de Le Flem ^es haber reconstruido el presu-puesto anual de la Mesta de los Habsburgos en términos de ingre-sos, gastos y saldos favorables o deficitarios (págs. 38-59).Demuestra que, a pesar de los contratiempos ocurridos en los pri-meros años del reinado de Carlos V, en especial en tiempo de larevuelta de los Comuneros (1520-21) ^^, los ingresos crecieronlentamente pero con seguridad durante la mayor parte del siglo
^m Ver también, sobre la Mesta y los Comuneros, loseph Pérez, la révolu-tion des «ComunidadesH de Castil[e (1520-152/) (Bordeaux, 1970), pp 17-18,32-36 y(con referencia a la industria textil lanera y a la expor[ación de lanas)36-44. Trad. española (Madrid, 1977).
67
XVI, fluctuando dentro de una escala a partir de 2-4 millones demaravedíes anuales cuando la sequía, las epidemias o]as condi-ciones del mercado le afectaban, hasta alcanzar en 1584 la cifrarécord de 14,3 millones de maravedíes. Los gastos se aproximabana los ingresos, compensándose los años malos con los buenos, deforma que antes de mediados del siglo los beneficios raras vecessuperaron la cifra del medio millón de maravedíes; a partir deentonces no dejaron de crecer hasta alcanzar en ] 568 la cifra de1.500.000 mrs., demostrando, como afirma repetidamente LeFlem, que la Mesta era una empresa bien administrada. Incluso alfinal del reinado de Felipe II, a pesar de la revolución de los pre-cios, las oleadas inflacionarias, las crisis monetarias y las banca-rrotas del Estado y el descenso en número de los ganados trashu-mantes, el Concejo estaba en una buena situación económica.
Los años 1563-1684 son considerados por Le Flem como elSiglo de Oro de la Mesta, demostrando a partir de los Libros quea lo largo de la mayor parte del XVII, en abierto contraste con lacoyuntura económica adversa y los apuros financieros de lamonarquía, la corporación disfrutaba de unos ingresos anuales quefueron creciendo desde 20 a 50 millones de maravedíes en dosfuertes movimientos cíclicos de 27 años cada uno (1590-1617,1617-1644); con una tercera fase semejante que se inicia en 1644,aunque imposible de trazar por falta de datos. Esta era de claraprosperidad concluye después de 1680, cuando se adoptaron por elEstado medidas claramente deflacionarias y reformas monetarias;a partir de entonces los ingresos de la Mesta caen de forma catas-trófica a los 10 millones de maravedíes en moneda nueva, paradescender a un nivel comparativamente más bajo antes de 1709.Durante esta larga época la curva de gastos se mueve claramentehacia abajo, dado que los pragmáticos tesoreros de la Mesta, paracompensar los malos años, las repetidas devaluaciones monetarias,y las condiciones generalmente poco favorables del mercado,tomaron medidas efectivas para reducir los gastos, controlar decerca los salarios oficiales y, en general, para conseguir, en agudocontraste con sus colegas de la Hacienda Real, un superávit anualentre 10 y 30 millones antes de 1663. Aún después de la crisis de1680, la Mesta continuó siendo solvente hasta 1709.
El estudio de Le Flem analiza también una amplia serie de temassecundarios, tales como el funcionamiento de los distritos fiscales del
68
Concejo (obispados y partidos o corredurías), apenas mencionadospor Klein; la jerarquía de los oticiales de la Mesta y sus salarios; losingresos derivados de las multas; la colocación del capital de la Mestaen juros del Estado, censos y otras formas de inversiones rentables; laactitud favorable a la anexión de Portugal asumida en el siglo XVII,que se derivaba de la dependencia de las grandes dehesas situadas aambos lados de la frontera luso-hispánica, etc. En resumen, lasCuentas de Le Flem será en adelante tan indispensable para los estu-diosos de la Mesta como la obra clásica de Klein, a la que completaen sus aspectos fiscales y cuantitativos, pero que todavía no ha sidosuperada como obra de carácter general. Por último, hay que referirsea otros estudios de Le Flem que completan su monografía. En 1975publicó, con una extensa introducción (págs. XV-L) y notas, unaexcelente reedición de la Restauración de Caxa de Leruela 101; la ver-sión francesa de esta introducción en los Mélanges de la Casa de
Uelázquez 102; un delicioso trabajo de interés sociológico, en la mismarevista, bajo el título «Don Juan Ibáñez de Segovia, marquis deMondéjar et Agropolí: un gran seigneur de la Mesta (seconde moitiédu XVIIe s.)» 10^; y otro en Prato II. «Vraies et fausses splendeurs de1'industrie textile ségovienne (vers 1460-1650)» 104. Este último títu-lo es especialmente importante, ya que en él se anticipan algunas delas conclusiones del libro que Le Flem prepara como revisión de sutesis doctoral: Ségovie ou le triomphe des «mesteños» (1540-1680J.
Otros estudios han venido a completar a Klein en relación conaspectos importantes de la ganadería en la época de los Habsburgos.El capítulo que dedica Ulloa al servicio y montazgo durante el reina-do de Felipe II, publicado primeramente en 1963, y reeditado y revi-
101 Miguel Caxa de Leruela, Restauración de [a abundancia de España, ed.Jean-Paul Le Flem (Madrid, 1975).
102 «Miguel Caxa de Leruela, défenseur de la Mesta?», Mél. Casa deVelázquez, IX (1973), 373-415.
10^ [bid., XI (1975),213-215.
104 Cfr. nota 94. Ver también sobre Segovia, Ramón Carande, «Telares ylos paños en el mercado de lanas en Segovia», Prato, II (1976), 469-473; F.Ruiz Martín, «Un testimonio literario sobre las manufacturas de paños enSegovia por 1625» , en Homenaje a Emilio Alarcos García (Valladolid, 1695-1697), II, 787-807; B. Bennassar, «Économie et société á Ségovie au milieu duXVI° siécle», en An. de hist., soc. y econ., 1(1968), 185-203.
69
sado en 1977, contiene abundante información histórica y estadísticaextraída de la documentación oficial de las secciones de Cuentas,Hacienda, Rentas y otras del Archivo General de Simancas 105. Trasbosquejar la evolución de este impuesto desde los tiempos de AlfonsoX, Ulloa traza el mapa de los puertos reales filipinos y su importan-cia relativa, la cuestión de los riberiegos, la prolongada disputa acer-ca del arrendamiento del servicio y fotma de recaudarlo, el montantede los juros emitidos a su costa, y otras cuestiones claves.
Vicente Pérez Moreda ha analizado con habilidad un aspectodel sistema de cañadas que pasó casi inadvertido a Klein o a loshistoriadores posteriores ^^. Se trata de la práctica en virtud de lacual los rebaños de las comarcas segovianas, después de regresaren primavera de la invernada en los extremos, emprendían la mar-cha hacia el norte para utilizar durante el verano los pastos situa-dos en las modernas provincias de Valladolid y Palencia. Estemovimiento, en plena vigencia durante el siglo XVII, implicabasin duda a muchos otros centros ganaderos de las regiones centra-les y meridionales de la Meseta, como es el caso del monasterio deGuadalupe. Por lo que se refiere a los ganados segovianos, PérezMoreda identifica las numerosas dehesas usados como agostade-
ros, y los conflictos surgidos con los propietarios locales; igual-mente plantea cuestiones acerca de la forma y extensión de estaamplia trashumancia de verano que merecería una investigaciónen todas las comarcas norteñas de Castilla la Vieja y León.
En conexión con esta misma trashumancia, pueden obtenersealgunas noticias del luminoso estudio de Guy Lemeunier sobre eltráfico durante tres siglos a lo largo de la Cañada de Cuenca y susramales, la menos conocida de las cuatro grandes rutas ganaderasde la Mesta 107. Haciendo gala de gran originalidad, Lemeunier
105 Modesto Ulloa, La Hacienda Real de Castil[a en el reinado de Felipe /1(Roma, 1963; 2' ed. rey., Madrid, 1977), pp. 347-58. Para la época posterior,ver Antonio Domínguez Ortiz, Política y hacienda de Felipe /V (Madrid,
1960), pp. 214-216.
^^ Vicente Pérez Moreda, «La transhumance estivale des merinos deSégovie: le `Pleito de la Montaña'», Fél. Casa Velázquez, XIV (1978), 285-312.
107 Guy Lemeunier, KLes Estremeños, ceux qui viennent de loin.Contribution á 1'étude de la transhumance ovine dans 1'Est castillan (XVI°-XIX° si^cle)», ibid., Xlll (1977), 321-359, con cuadros, mapas y apéndices.
70̂
demuestra econométricamente que los libros de diezmos de lacatedral de Murcia (Libros de Prima y Grossa, Tazmía yRepartimiento de Frutos), pueden ser utilizados como reconstruirdurante estos siglos, año por año, la migración estacional hacia elsur de los ganados trashumantes de la Serranía de Cuenca y de losMontes Universales: número de ganado, tamaño de los rebaños,precios, fluctuaciones cíclicas, geografía de los agostaderos mur-cianos, etc. Sobre esta base es posible distinguir (pág. 327) unameseta numérica entre 1570 y 1600; una primera fase de decaden-cia, 1600-1615; una segunda meseta, 1615-1665; un nuevo des-censo, ]665-1695; una estabilidad ininterrumpida a lo largo delsiglo XVIII; y un fuerte descenso en los años críticos de 1795-1837. Hasta ahora no se ha intentado poner en relación los datosexistentes con la historia de la Mesta en la edad moderna, pero elestudio pionero de Lemeunier demuestra lo mucho que podríaaprenderse en este sentido de investigaciones similares efectuadasa partir de la documentación fiscal de otras capitales diocesanas,durante las épocas de los Habsburgos y Borbones.
Los ricos archivos episcopales, parroquiales, y municipales deSegovia han sido utilizados, lógicamente, por J.-P. Le Flem y porun grupo de investigadores españoles con el objeto de revisar lahistoria ganadera e industrial de esta ciudad y sus alrededores, enlos siglos XVI y XVII. El libro anunciado de Le Flem arrojará sinduda más luz acerca del poder de los ganaderos locales dentro delHonrado Concejo, la creciente preeminencia de la cuadrilla, caña-da y puertos segovianos, y el ascenso y decadencia de los comer-ciantes de lana y artesanos textiles de la zona. Este trabajo, fuerade la ciudad, por lo que se refiere a las comarcas rurales aledañas,ha sido ya realizado por Angel García Sanz en un extraordinariovolumen sobre la economía rural y la sociedad segoviana entre lossiglos XVI y XIX 108. Este libro, a través del análisis cuantitativoglobal de la demografía, la sociedad y la economía del camposegoviano, sobrepasa a Klein y a cualquier otro a la h'ora deampliar nuestros conocimientos sobre el sistema pastoril y laindustria lanera rural, en una región donde la ganadería desempe-
108 Angel García Sanz, Desarrollo y crisis del Antiguo Régimen enCastilla la Vieja. Economía y societiaá en tierras de Segovia de IS00 a 1814(Madrid, 1977).
71
ña un papel de extraordinaria importancia. Se dedican páginas desingular interés a estudiar la evolución de las aldeas segovianas deVillacastín y Bernardos como comunidades textiles, y de Prádena,El Espinar y Otero de Herreros como centros pastoriles (págs. 56-74). El funcionamiento y producción de la ganadería segoviana en.su conjunto, y su producción lanera, son tratados con amplitud(págs. 112-142), mientras que del conocido Catastro del Marquésde la Ensenada de mediados del siglo XVIII y de otras fuentes, seextraen los nombres de los principales ganaderos segovianos y elnúmero de ganados que cada uno de ellos poseía -la primerainformación de importancia que poseemos para resolver la contro-versia de la sociología de la Mesta, es decir, quiénes eran en reali-dad los mesteños-. Otros apartados de esta obra admirable tratan,asimismo, de cuestiones de vital importancia: el número variablede ganado propiedad de los vecinos, el valor de las rentas dé lospastos, el enfrentamiento entre ganaderos y fabricantes de pañosen torno al dilema de exportación o consumo local de lana, el tra-zado regional de la red de cañadas, etc. En una palabra, estamosante una trascendental aportación, de indispensable consulta en elfuturo para todos los lectores de Klein, y para los estudiosos deltema de la ganadería castellana en los tiempos modernos.
Un título de gran importancia para la Mesta es la monografíade Klaveren sobre la historia económica de España durante estaépoca, considerada dentro del contexto europeo ^^. Este estudiocontiene algunos pasajes acertados sobre las relaciones delConcejo con los municipios y otros propietarios de dehesas, ysobre el ritmo de la trashumancia en relación con el campesinadoy el calendario del año agrícola.
Si Segovia ha sido el principal foco de la industria ganadera ypañera que ha merecido la atención de los investigadores, otroimportante centro lanero burgalés, publicado por Manuel BasasFernández en Motzeda y Crédito y en su obra El Consulado deBurgos en el siglo XVI ^^o. Basas Fernández saca provecho de la
109 Jacoh van Klaveren, Euronkische Wirtschafsgeschidtte Spaniens im 16.und 17. Jahrlu^ndert (Stuttgart, 1960), pp. 199-202, 210-216.
^^o Manuel Basas Femández, «Burgos en el comercio lanero del siglo XVI»,en Moneda y Crédito, núm. 77 (junio 1961), 37-67; ver también, del mismoautor, El Consulado de Burgos en el siglo XVl (Madrid, 1963), pp. 231-265.
72
documentación de Simancas y, en particular, de la del ArchivoMunicipal de Burgos, lo que le permite efectuar un detallado análi-sis del tema, cuyo interés había sido puesto de relieve por Carandeen 1943: el complejo proceso de contratación y comercializaciónentre los ganaderos y los puertos cantábricos de embarque. BasasFernández nos facilita una exhaustiva información acerca de unaserie de aspectos mal conocidos, como el señalo (contrato de pagopor adelantado entre navieros y comerciantes), los esquileos, elenvío bajo contrato de la lana, el trabajo de los lavaderos de lana, ladosificación de la misma por el apartador, el interesante y práctica-mente desconocido Libro de Sierra en donde los comerciantes ano-taban las remesas de lanas enviadas y su precio, y los mercadoslaneros más frecuentados por los empresarios burgaleses.
Hay que referirse a la hora de tratar sobre las manufacturas textilesy sobre el comercio, al primer volumen de la obra de Carande; Ulloadedica un capítulo entero a los derechos reales sobre la lana en tiem-pos de Felipe II; y por lo que se refiere a los comerciantes castellanosde los siglos XVI y XVII, que operaban con la lana y otros productos,hay que consultar los estudios bien conocidos de Lapeyre, Vázquez deParga y Ruiz Martín, que se basan en la colección documental deSimón y Cosme Ruiz, conservada en Valladolid, si bien, desgraciada-mente, estos autores hacen muy escasas referencias a la Mesta ^^^.Klein afirmó, en 1920, que «la historia del comercio lanero españolestá aún por escribir» 112. Esta afirmación sigue siendo cierta, desafor-
^^^ Ulloa, cap. IX; Henri Lapeyre, Une famille de marchands: Les Ruiz(París, 1955); cfr. ídem, «Les exportations de laine de Castille sous le régne dePhilippe II», Prato, 1(1974), 221-239; V. Vázquez de Parga, Lettres rnar-cl:andes d'Anvers, 4 vols. (París, 1960); F. Ruiz Martín, Lettres ntarchandeséchangées entre Florence et Medina del Ccunpo (París, 1965); del mismoautor, «La empresa capitalista en la industria textil castellana durante los siglosXVI y XVII», Troisiéme Conférence /nternationale d'Histoire Économigue,Municlt, 1965, V(París, 1974), 267-276. Ver también V. Vázquez de Parga,ed., Historia económica y socia[ de España, I II (Madrid, 1978), caps. ] 0, 11,13, con bibliografía reciente; y Charles Wilson y Geoffrey Parker, An/ntroduction to the Sources of European Economic History, I500-1800, I(London, 1977), pp. 43-51. Cfr. Ladislas Rei[zer, «Some Observa[ions onCastilian Commerce and Finance in the Sixteenth Century», en Journal ofModern History, XXXII (1960), 213-223.
^^ z Tlie Mesta, p. 34 (46).
73
tunadamente, todavía hoy. Sin embargo, la obra, publicada o en elabo-ración, de la profesora Carla Rahn Phillips, de la Universidad deMinnesota, se orienta a satisfacer esta urgente necesidad ^^^.
Por último, ^qué evaluación podríamos hacer de los siglos XVIy XVII dentro de la historia de la Mesta? El punto de vista deKlein es claro: para él, el poder y la prosperidad de Concejo soninseparables de la «autocracia» de los Reyes Católicos, Carlos V yFelipe II; su decadencia implica también la de la Mesta ^ 14. El sigloXVII trajo un descenso brusco del número de los ganados trashu-mantes, el colapso de los privilegios de pasto, una monarquíademasiado débil como para reforzar sus todavía generosas conce-siones; en consecuencia, después de 1600, la decaída (aunque noempobrecida) organizadón pastoril se transformó en un factor con-siderablemente disminuido de la economía agraria castellana. Deesta forma, por lo que se refiere al siglo XVII, el autor de La Mestarechaza los criterios condenatorios que había aplicado al períodoprecedente; presentándonos así un juicio más equilibrado, com-prensivo e, incluso, apologético del Concejo. Y, ^en efecto, éstosfueron,precisamente los años, entre 1563 y 1684, que Le Flem,basándose en sus investigaciones sobre el presupuesto, calificacomo el Siglo de Oro de la Mesta, caracterizado por él prolonga-do apogeo de su estabilidad y de su liquidez financiera, en mediode las dificultades económicas de la depresión española ^ 15.
Y no es menos sorprendente que las posiciones irreconciliablesde Klein y Le Flem hayan recibido un apoyo cualificado por partede Gonzalo Anes Alvarez en su libro Las crisis agrarias ett. laEspaiaa modenta ^ 16. Este destacado historiador de lá economía, apesar de no ser precisamente partidario de la Mesta, arrumba defi-nitivamente la inveterada acusación de que la decadencia agrícola
^^^ Cfr. Williamm D. Phillips, Jr. y Carla Rahn Phillips, «Spanish Wool andDutch Rebels: The Middelburg Incident of 1574», en Americau HistoricalReview, LXXXII (1977), 321-330; «Spanish Wool Exports in the 16th and17th Centuries» , comunicación presentada por Carla Rahn Phillips, AnnualMeeting, American Historical Association, San Francisco, 1978 (copia ciclos-tilada, 13 pp. y mapa, gentilmente facilitada por la autora).
>> 4 The Mesta, pp. 96-97 ( 1 O 1-102); 244-249 (244-249); 337-343 (333-339).
t t5 Le Flem, Cuentas, p. 39.
^ 16 Madrid, 1970 (reimp. 1974), pp. 97-99,117-119.
74
bajo los Austrias se debió a la despiadada conversión de las tierrasde labor en pastos para los insaciables ganados trashumantes. Conla excepción de la viticultura y la oleicultura, la cría de ganados,en medio de una coyuntura desfavorable, decayó como cualquierotra actividad en una España deprimida; la ganadería, tanto tras-humante como (en contra de lo que opinaba Klein) riberiega yestante, creció muy poco, acompañando, y no provocando, elabandono del campo. Según Anes, la ganadería y la Mesta siguie-ron gozando de un relativo vigor y prosperidad; la demanda delana se mantuvo, y los ricos propietarios de merinos riberiegos,consolidando su posición a costa de los modestos trashumantesserranos, dieron a la Mesta un nuevo y efectivo liderazgo.
Hay todavía muchos puntos por aclarar que deberán ser objeto,sin duda, de la investigación futura. Sin embargo, se está ponien-do de manifiesto que hasta que no sepamos más acerca de la Mestadel siglo XVII, nos resultará difícil juzgar sobre el controvertidopapel que desempeñó en la siguiente centuria, la época de laIlustración, que a continuación abordamos.
6. LA MESTA BAJO LOS BORBONES
EI siglo y tercio que cubre esta época, no podrá ser tratado deforma proporcional a su larga duración debido a lo poco que se haavanzado desde la publicación de la obra de Klein en 1920, en elestudio del período de la historia del Honrado Concejo que con-cluye con su liquidación en 1836. Con escasas excepciones, elinterés se ha concentrado en campos marginales -la Ley Agraria,la recuperación de la industria textil, impulsada por la Corona, yciertos aspectos del transporte y comercio de la lana-, y no en laMesta en cuanto tal. En su mayor parte, el cuadro elaborado porKlein tiene plena vigencia: una organización poderosa, «caricatu-ra quijotesca de su antiguo esplendon>, cuya abolición final signi-ficó la eliminación de «los inútiles despojos de medievalismo» que«desbrozó el camino para la consolidación de una industria pasto-ril de acuerdo con las ideas modernas» ^^^. No obstante, la innega-
^^^ The Mesta, p. 294 (293); ver también pp. 131-135 (133-137); 249-253(249-253); 291-294 (290-293); 343-349 (339-346).
75
ble importancia de la trashumancia durante el siglo XVIII, y lamisma fuerza de la oposición a los ministros de Carlos III, quienesconcebían el progreso de la agricultura a costa de los interesesganaderos, exigirían un estudio renovado del tema.
Las mejores guías para este propósito son los trabajos de GonzaloAnes, especialmente su Econotnía e Ilustración en la España delsiglo XVIII (Barcelona, 1969), su obra ya citada sobre las Crisisagrarias, y El Atatiguo Régimen: Los Borbones (Madrid, 1975;Historia de Espa^ia, de Alfaguara-Alianza Editorial, volumen IV)118,que tienen el mérito de plantear problemas que requieren una másamplia investigación. Entre ellos se cuenta el de dilucidar en quémedida, después de 1750, los conflictos ocurridos en Extremadura yotros puntos, entre la oligarquía de nobles y monasterios que contro-laban enormes rebaños de merinos trashumantes, y los cada vez másnumerosos labriegos ^sos pequeños, y tal vez no tan pequeños,campesinos que estaban ansiosos por transformar los pastos tradicio-nales de la Mesta en provechosas «tierras de pan», y que gozaban delpoderoso apoyo de Jovellanos, Campomanes y del propio rey CarlosIII, veterano reformador antiganadero desde sus tiempos deNápoles-, se debieron no tanto a los «pecados» de la Mesta comoal auge demográfico y a la creciente demanda de alimentos. El volu-men sobre el Antiguo Régimen contiene también (págs, 111- l41) unvalioso relato de los últimos y poco conocidos años de la historia dela Mesta del siglo XIX, entre la Guerra de Independencia y el triun-fo de los liberales después de la muerte de Fernando VII en 1833.
Aparte de Anes, es poco lo que habría que reseñar. La obra deJuan Plaza Prieto, Estrerctura econórnica de Espaita en el sigloXVIII, se basa en fuentes de segunda mano, y puede consultarse conprovecho en lo que se refiere a la Mesta y a la situación agropecua-ria ^ 19. Richard Herr ha dedicado al tema algunas páginas de interés120; los manuales de Vicens Vives y Voltes Bou proporcionan algu-na información; y la abundante literatura sobre la Ley Agraria y losministros opuestos a la Mesta -Jovellanos, Campomanes,
^^g Ver, especialmente, Crisis agrarias, pp. 165-178, 316-318, 434-448; delmismo autor, Antiguo Régimen, pp. 110-114, 181-185.
^ 19 Madrid, 1976; ver pp. 239-251, 266-275 y 317-319.
^Z^ Richard Herr, The Eighteentli Century Revolution in Spain (Princeton,1958), pp. 111-112, 376-380; trad. española.
76
Olavide- , aborda ciertos aspectos del Honrado Concejo, normal-mente desde posiciones partidistas 12^. En el ámbito local, y comoilustración del tipo de investigaciones que necesitamos, se sitúandos estudios de Bernardo Ares sobre las condiciones de la ganade-ría cordobesa 122. Dado que el siglo XVIII fue el momento en queuna monarquía miope y el aventurismo criminal de NapoleónBonaparte, iniciaron la expansión de la raza merina a otras partes deEuropa, debemos citar el reciente libro de H. B. Carter, HisMajesty ŭ Spanish Flock: Sir Joseph Banks and the Merinos ofGeorge /110l England (Sydney, 1964), una de las mejores obras detoda la historiografía pastoril, que constituye una importante contri-bución a la historia de este momento crucial del pastoralismo euro-peo, americano, sudafricano, australiano y neozelandés 12^.
Hay que hacer una breve referencia a otros tres aspectos de laindustria lanera de la época de la Ilustración. Sobre la industriatextil doméstica, la mejor obra general es el libro de jamesCtayburn la Force, Jr., The Deve[opment of the Spa •aish Textile/ndustry (1750-1800) (Berkeley, 1965), aunque en lo que hace a laMesta se limita a seguir al pie de la letra a Klein, y su abundantebibliografía esté ya más que superada. Son de valor las páginasque dedican al tema, tanto Anes como Plaza Prieto; igualmentecontiene buena información el artículo de Agustín GonzálezEndso, «Inversión pública e industria textil ene 1 siglo XVIII. La
^'-^ Cfc G. Anes Alvarez, «EI Informe sobre la ley Agraria y la RealSociedad Económica Matritense de Amigos del País» , Homenaje a don RantónCarande (Madrid, 1963), I, 23-56; Jean Sarrailh, L'Espagne éclairée de lasecoi:de moitié du XV/// siécle (París, 1954), pp. 549-551; trad. española(Madrid, 1974). Marcelin Defourneaux, Pablo de Olavide ou ['Afrancesado(París, 1959).
i2z José Manuel de Bernardo Ares, «Aproximación al estudio de la ganade-ría cordobesa en 1723», Actas del / Congreso de Historia de Andaá^cía.Andalucía Moderna (siglo XVI//) (CÓrdoba, 1978), I, 73-91; ídem, «Razonesjurídicas y económicas del conflicto entre Córdoba y la Mesta a fines del sigloXVIII», ibid., pp. 99-114.
12^ EI relato de las desgracias de los preciados rebaños de EI Paular y delNegrete (el primero propiedad del Príncipe de la Paz), trae a colación lo pocoque sabemos del contexto de éstas y de otras importantes cabañas merinas delsiglo XVIII (Infantado, EI Escorial, Guadalupe, Aguirre, etc.), otrora mun-dialmente conocidas por los criadores de ganado.
77
Real Fábrica de Guadalajara», Moneda y Crédito, núm. l33 (junio,1975), 41-64. De entre las fascinantes incursiones de Klein atemas secundarios de interés histórico, hay que recordar su colo-rista descripción de la Cabaña Real de Carreteros. La historia deesta asociación, vital para el transporte de lanas y paños de lanadentro de la Península y hacia los puertos de embarque, mereceríaun estudio histórico exhaustivo, si bien ha sido analizada por loque hace al siglo XVIII por José Tudela, y por David R. Ringroseen su excelente volumen, Transportation and EconomicStagnation in Spain, 1750-1850 124. En estrecha relación con eltema está el libro de Vicente Palaco Atard, El comercio de Castillay el puerto de Satitander en el siglo XVI/I (Madrid, 1960).
Todos los títulos reseñados en esta sección aluden a aspectossignificativos del papel del Honrado Concejo en la España de laIlustración. Sin embargo, es innegable que se ha avanzado pocodesde Klein en el conocimiento de la vida interna de la corpora-ción: y es que todavía no disponemos de la historia completa de lasoperaciones de la Mesta y su lucha por sobrevivir entre 1700 y1836.
7. ALGUNAS REFLEXIONES FINALES
Al f-m de estos comentarios, estamos en condiciones de formularunas cuantas conclusiones generales. La primera es que L,a Mesta deJulius Klein, tras sesenta años de revisión, no ha salido del todoindemne de la prueba, aunque haya sido capaz de superar el examencon altas calificaciones. Si las secciones sobre los antecedentes y^sobre los siglos XIII al XV parecen estar superadas, ello se com-pensa con el hecho de haber considerado la fase medieval, sólocomo la primera de una serie de etapas en la historia no monolíticadelcConcejo, etapa que se caracteriza por la amplia participación de'los pequeños ganaderos y por una gestión realmente «democrática».La^línea condenatoria, de carácter tradicional, adoptada al estudiar
i Z4 José Tudela, «La Cabaña Real de Carceteros», en Homenaje a Carande,I, 349-394; Ringrose, Transportation (Durham, Noth Carolina, 1970), cap. 4;ídem, «Transportation and Economic Stagnation in Eighteenth-CenturyCastile», en Journal of Economic History, XXVIII (1968), 51-79.
78
la Mesta bajo los Reyes Católicos, Carlos V y Felipe II exige indis-cutiblemente ser modificada; pero esto es menos cierto referido aljuicio sorprendentemente independiente y de signo contrario, adop-tado al tratar de la Mesta bajo los últimos Habsburgos. Por lo quehace al siglo XVIII, el relato de Klein, aunque demasiado y breve yen algunos puntos discutible, no ha sido superado todavía.
Evidentemente, para los criterios de hoy en día, los escasosdatos estadísticos facilitados, la falta de agudos análisis economé-tricos la ausencia de cuadros y gráficos, hoy tan de moda, consti-tuyen defectos del libro que hay que lamentar, por lo que se refie-re no sólo a las finanzas internas de la Mesta a lo largo de su his-toria o al arrendamiento del servicio y montazgo, sino también enconexión con el sector secundatio, por ejemplo, el impacto ejerci-do, a corto y largo plazo, sobre el pastoreo por los precios de lalana cruda y de los productos de lana, temas tocados en las obrasclásicas de E. J. Hamilton 125. Por lo que se refiere a la historiasocial, necesitamos de estudios sobre los cambios producidos en laestratificación en los miembros de la Mesta en cada una de lasfases principales de su historia, así como otros sobre las principa-les familias mesteñas (según el modelo de las investigacionessobre linajes nobiliarios desarrolladas por Salvador de Moxó y suescuela) ^?^; y, en cuanto a los ^randes centros monásticos y ecle-siásticos -Guadalupe, El Paular, El Escorial, etc.-, es preciso lle-var a cabo un detallado análisis de sus enormes propiedades gana-deras y de su forma de administración. Igualmente la vida y cos-tumbres de los pastores están pidiendo a gritos quien se ocupe dedescribirlas 127. Y, en f^in, tenemos el área de la ganadería vacuna,
^25 Cfr. los índices de su obra American Treasure and tlte Price Revolutionin Spain, 1501-J650 (Cambridge, Mass., 1934); trad. española (Barcelona,1975); y War and Prices in Spain, 1665-1800 (Cambridge, Mass., 1947), verlana, industria textil, grupos de productos, etc.
i 26 Esto es, libros de la importancia del de Salvador de Moxo, Los antiguosseñoríos de Toledo (Toledo, 1973), o Miguel Angel Ladero Quesada,Andalucía en el siglo XV (Madrid, 1973).
127 Ver lesús García Femández, «El modo de vida pastoril en la `Tierra deSegovia', según los datos de Antonio Ponz», en Bol. R. Soc. Geog., LXXXV(1949), 508-532;1u1io Caro Baroja, Los pueblos de España (Bareelona, 1946),pp. 353-59; ídem, Etnografia histórica de Navarra (Pamplona, 1971-1972), 1,253-276; ver también para Francia, los libros ricos en información de Mariel
79
de la que no se ocupó Klein, a pesar de que en el escudo de armasde la Mesta figura un toro junto a la oveja merina 128, y de que lacría del vacuno hay que considerarla, dentro y fuera de la Mesta,como una industria en crecimiento en la Extremadura y Andalucíade fines de la Edad Media y siglo XVI, con aplicaciones en la uti-lización de los pastos, comercio de corambre y carne, y la próspe-ra manufactura del cuero. El propio Klein llamó la atención sobreotros campos de estudio, como el léxico ganadero, la deforesta-ci6n, el papel desempeñado por el Concejo, si es que lo tuvo, enlas expulsiones de judíos y moriscos, las raíces de los prejuicioscontra la Mesta de las Chancillerías de Valladolid y Granada, o laMesta Real (en realidad, las mestas municipales) en NuevaEspaña.
Ciertamente, a menos que consideremos que el pasado es sóloel campo de juego de la econometría, La Mesta no puede ser rele-gada a la categoría de un manual útil sólo para el conocimiento delos aspectos institucionales, administrativos o de historia evéne-tnetztielle. La aproximación amplia y pluralista de Klein, su ojea-da magistral a seis densos siglos de la historia española y de laevolución pastoral, no se adecúa fácilmente a nuestra preferencia-por otra parte justificable- por una especialización muchomás estricta. En cualquier caso, nadie se ha sentido con fuerzassuficientes como para intentar susticuir esta obra por otra, y asíparece que seguirá siendo en el futuro inmediato. Completada,ampliada y revisada en algunas de sus afirmaciones, La Mestasigue siendo, sesenta años después de que su autor la diese a lasprensas, la obra suprema en el campo de la historia de la ganade-ría. Se presenta aún ante nosotros como el «solo gran libro» quedecía Tudela, o la «obra fundamental», en palabras de Le Flem, elpunto de partida de todos los que se aproximen al pastoralismoibérico y a la Mesta, la fuente que más debemos frecuentar a labúsqueda de conocimientos, guía e inspiración.
Jean-Bruhnes Delamare, Le berger dans la Frmice des villages (París, 1970),y Marie-Thérese Kaiser-Guyot, Le berger en France aia X/V et XV siécles(París, 1974).
^ 28 The Mesta, frontispicio y lámina frente a p. 52, de la ed. inglesa. Ver C.J. Bishko, «The Peninsular Background of Latin American Cattle Ranching»,en Hispanic American Historical Review, XXX11 (1952), 491-515; reimpresoen ídem, Medieval Spanislt Frontier Studies, núm VI.
80
LA POSESIÓN
porAlejandro Nieto *
1. ORIGEN Y NATURALEZA
Llegamos ahora a examinar una institución de excepcionalimportancia tanto histórica como actual, ya que si en los tiempospasados fue la clave de toda la legislación pastueña, su esencia estambién la que informa la legislación moderna, y se explican sólopor esta possessión ^ muchos aspectos del ordenamiento moderno,que de otro modo permanecerían en la oscuridad.
Este enorme, fecundo y enmarañado privilegio de la possessióntuvo su origen en una sencilla disposición que, sólo a fuerza dedislocar y ampliar su primitivo significado, pudo tener el alcanceque llegó a conseguir en sus momentos de plenitud histórica.
Durante varios siglos fue la possessión piedra de escándalo en laeconomía española y objeto de las más encendidas controversias.Uno de sus más conspicuos defensores, Caxa de Leruela (que fueAlcalde Entregador Mayor a principios del siglo XVIn argumentabasu conveniencia z entendiendo que «estas possessiones que ganan losganados... son utilísimas a la crianza de ellos, introducidas por causapública y de ningún inconveniente a los señores particulares de las
* Ordenación de pastos, hierbas y rastrojeras, ed. Junta Provincial deFomento Pecuario de Valladolid, Valladolid, 1959, 2 vols. (el texto es del pri-mer volumen).
^ Escribimos possessión con la grafía antigua a fin de darla sabor propio ydiferencia de la posesión de Derecho civil, fundamentalmente distinta.
Z Restauración de la Abundancia de España. Parte, 2, cap. II, pp. 131-132.
83
dehesas, como quiera que los possessionarios del herbaje pagan lapensión justa que valen las yerbas... Las possessiones tienen otraconveniencia económica, y es que una de las cosas que más asegurala sanidad y fecundidad del ganado es el pasto conocido, y aqueldonde nacen y se crían son más provechosos y propicios, y se pier-den y tuercen fácilmente mudando pastos y sitios diferentes».
Porque la razón fundamental que desde el punto de vista econó-mico sostenía esta institución era la de que sin ella difícilmente podíamantenerse la trashumancia ;. De aquí que en las controversias quese alzaron en torno a la existencia y alcance de la possessión siemprese debatiese como dato fundamental la oportunidad de la trashuman-cia, ya que de no justificarse ésta, poca defensa podía tener la pos-sessión, mientras que, por el contrario, si se reputaba esencial para laeconomía del reino la pervivencia de los sistemas trashumantes, losprivilegios de la possession se explicaban fácilmente.
La batalla de la trashumancia presentaba de ordinario dosfrentes: de un lado, la supremacía de las explotaciones pecuariassobre las agrícolas, y, de otro, la producción de lanas finas.
Cuanto a lo primero, uno y otro bando -desde los tiempos deCaín y Abel- tenían abundantes razones en su favor. Con elempaque de las modetnas técnicas, así se discutió este punto en elMemorial de 1783 4: «Una oveja trashumante -argumentaban los
^ Es curioso observar cómo en la actualidad se ha repetido el fenómeno,habiéndose hecho preciso en el vigente Reglamento de Pastos la redacción, eneste sentido defensivo, del art. 48.
4 EI título completo de este Memorial -que citaremos así por brevedad-es «Memorial ajustado del expediente de Concordia que tratar HonradoConcejo de La Mesta con la Diputación General del Reino y provincia deExtremadura ante el Ilustrísimo Sr. Conde de Campomanes del Consejo yCámara de S. M. su Primer Fiscal y Presidente del mismo Honrado Concejo».Madrid 1783 (2 tomos).
La justificación de este Memorial, así como la del de 1771 (que aparecerátambién en estas páginas repetidas veces) se encuentra resumida en su prólo-go, en el que se explica cómo desde el año de 1764 se suscitó en el Consejoexpediente consultivo entre la provincia de Extremadura y el HonradoConcejo de la Mesta en el que intervinieron los Sres. Fiscales y el ProcuradorGeneral del Reino sobre la posibilidad de poner en práctica los 17 capítulos omedios, que propuso el Diputado de la referida provincia de Extremadura donVicente Paino y Hurtado, dirigidos a fomentar en ella la agricultura y crianza
84
ganaderos- reparte en beneficio de todos más de los 30, 35 ó 40reales que vale; pues mil ovejas que pueden mantenerse en invier-no en Extremadura en 1.600.000 varas cuadradas, dan con el valordel aumento de las crías más de 40.000 reales; y los tres millones
de ganados, moderación y reforma de los abusos introducidos en los privile-gios concedidos a los pastores y hermanos del Honrado Concejo.
«Oídas en este expediente las partes instructivamente, consultó el Consejosu dictamen a el Rey; y por resolución de S. M. de 18 de febrero de 1773,mandó sustancialmente se recibiese a prueba, y que no se hiciese novedad enlo que el Consejo había consultado hasta que con más luces pudiese S. M.resolver lo que estimase conveniente.
Pendien[e el anterior negocio se promovió otro recurso por la DiputacibnGeneral del Reino en virtud de su representación de 7 de julio de 1775, remi-tida por el Rey al Consejo para que consultarse a S. M. lo que en su razón sele ofreciese, sobre la fuerza y vigor de los 37 capítulos del cuarto género demillones y su observancia, reforma de los abusos que en su contravención sehabían introducido en la Mesta; y sobre que se diese pronto curso al expe-diente citado de Extremadura (el de 1771), en el que se tuviese por parte a laDiputación General del Reino; y lo mismo en cualesquiera otros de igualnaturaleza en que se hubiesen introducido o introdujesen pretensiones o pues-tas a las referidas condiciones de millones.
Este segundo expediente se comunicó a el Procurador General de elHonrado Concejo de la Mesta y sucesivamente al del Reino: por uno y otrose expuso largamente cuánto tuvieron por oportuno; y por último Decreto de7 de octubre de 1776 se mandó pasar a los Srs. Fiscales del Concejo; y es elestado en que se hallaba al tiempo de tratarse la Concordia.
Ultimamente se ha promovido otro expediente por 59 ganaderos trashu-mantes de la provincia de Soria en 27 de febrero de 1779, quejándose de lamiserable constitución en que les había puesto el poder de las crecidascabañas...
Habiendo pasado este expediente a el Procurador General del HonradoConcejo y también a el Sr. Fiscal del Consejo, cuando ya se trataba de concor-dar los expedientes anteriores, en vista de lo expuesto, mandó el Consejo seremitiese al Sr. Conde de Campomanes paza que se tuviere presente en las con-ferencias relativas a dicha Concordia: también se mandó pasar a el Relator delConcejo y del juzgado de la Presidencia, don José Ruiz de Celado el expedien-te segundo de la Diputación del Reino, para que formando extracto de su resul-tando, se tuviese presente en las conferencias mencionadas; y que se excusarela remisión de los expedientes sobre pasetos de Propios y Arbitrios, por sermateria de las privativas de la Sala Primera de Gobiemo para todo el Reino.
A1 tiempo que se promovía el tercer expediente de los ganaderos de laprovincia de Soria, se propuso y trató en el Consejo de Madrid de abril ymayo de 1779 (primero de los ocho presididos por el Iltmo. Sr. Conde de
85
en que poco más o menos consiste la Real Cabaña trashumanterinden más de 600.000 arrobas de lana, que en sucio valen al pre-cio corriente de estos años como 60 millones de reales, y en blan-co unos 120, cuya suma pagan con corta diferencia los extranjerostodos los años; de los 3 millones de cabezas se sacarán por quin-quenio para las carnicerías 300.000 carneros de 2, 3 y 4 años yotras tantas ovejas con las viejas que se repasan y otros abastoscomo la manutención de los criados en agosto y otros destinos», loque, en suma, pregona las ventajas de la trashumancia sobre lasmíseras economías agrarias. Pero lo curioso es que los argumentoscontrarios no son menos razonados y, además, se apoyan astuta-mente en la razón de Estado de la defensa de la Hacienda: cadamillar de tierra labrada produce 17 millones de reales, que al 7 por100 dan a la Hacienda 1.190 reales; en este mismo terreno caben800 trashumantes, que al 5 por 100 dan a la Hacienda 180 realessolamente.
El otro aspecto de la cuestión, la producción de lanas finas, quese atribuía a la trashumancia, era también discutido con no menosprecisión por una y otra parte. Así se explicaban los técnicos de laMesta la causa de que la trashumancia produjese lanas finas 5:«Interin permanecen los ganados en la Sierra, se cría la multitudde pelos en que los recimienta su vellón, advirtiéndose hueca lalana al mes de estar el ganado en Extremadura y en algunas tierrastan abierta que imita a la de los ganados estantes; si la otoñada esestéril, se hace más visible porque con el encuentro de las matas sedesprende del vellón la lana con más facilidad; si el año es muyestéril y muda la res del vestido, se nota en el esquileo ser muchala diferencia entre la que se ha cimentado en Extremadura y la delresto del año, conociéndose también si la misma res ha estado unmes o más pastando en las Sierras antes del esquileo, de forma quehaya criado algo de lana, pues en este caso se ve el vellón como
Campomanes) que los negocios pendientes con la provincia de Extremaduray otros principales se redujesen de buena fe a lo justo, concordándolos con laDiputación General del Reino y provincia de Extremadura.
E17 de enero de 1783 se mandó de conformidad de las partes se procedie-se a la impresión de lo hasta entonces áctuado, que es lo que contiene elMemorial ajustado.»
La cita hecha en el texto se corresponde al folio 111.5 Memorial de 1783, folio 1.104.
86
fruto de un árbol injerto, que produce dos distintos: uno, a saber,de la lana que se cimentó en Extremadura, y otro, menos crecidoy de mejor calidad, de la que se crió con las preciosas hierbas delas Sierras; sin que contra estas reglas prácticas pueda servir deargumento que las lanas estantes de las Sierras no son tan finascomo las trashumantes, pues esto no es porque el cimiento de lalana no dependa de las sustanciosas hierbas y aguas del estío, sinoporque, careciendo de este fruto en el invierno, la necesidad quepadecen los ganados, la precisión de tenerlos encerrados y laintemperie hace que se bastardee la lana, neccsi^ándose por lomismo de la trashumación.»
Los enemigos de la Mesta sostenían, por el contrario, que enmodo alguno contribuía la trashumancia a la finura de la lana: a)«^qué razón física podrá persuadir actividad en el acto de tras-humar para aumentar al ganado los poros, de cuya sutilezadepende lo delicado del pelo y del sudor la suavidad? »; b) lacalidad de la lana depende de otras cosas: «los rebaños de losmesteños que no trashuman, los corderos que llegan a la tierrasin haber gustado las hierbas frescas de las Sierras, bebido susaguas delgadas y respirado sus aires sutiles, los que se crían enlas casas y los pocos que entre los estantes se mantienen conregalo no dejan de criar lana exquisita»; c) «el Ilustrísimo señordon Fray Alonso Cano fue el autor de un papel titulado Noticiahistórica de la Cabaña Real de España (leído en la RealAcademia de la Historia en Madrid los días 30 de abril y 7 derriayo de 1762 y en él se sienta que para la finura de las lanas noes requisito la trashumancia, basándose en los testimonios de losmayorales más prácticos e inteligentes, que unánimes concuer-dan en que no degeneran permaneciendo en unos mismos pastoscon tal de que no se mezclen las razas»; d) «Eduardo Klarké,Capellán Predicante del Conde de Bristol, Embajador que fue deInglaterra, escribió un tratado con el título de Cartas del presen-te Estado de España, atribuyendo la finura de sus lanas a suexcelente raza, a mantener los ganados en un país templado y acielo descubierto en que los vapores se desvanecen, no se encres-pa la lana ni muda de color, efecto que es común a todos los ani-males que viven a cielo descubierto.»
Forzoso es reconocer, a la vista de unos y otros argumentos,que la zootecnia española poseía en este punto en el siglo XVIII
87
unos conocimientos bastante exactos de la cuestión. Sea comofuere, aprovechamos aquí la ocasión para advertir que en el siglosiguiente la doctrina legal y técnica abrazó decididamente la pos-tura de considerar la explotación mixta agrícola-ganadera como lamás idónea para el bienestar de los pueblos, fórmula que, en líne-as generales, ha sido, por cierto, recogida por el Legislador actual.«La ganadería debe formar una sola profesión con la labranza,pues que ésta es la que puede asegurar a los ganados hierbas fres-cas en el verano y forrajes sanos en el invierno» 6. «La ganaderíay la agricultura están en nuestro país en un divorcio lamentable...El labrador, y sólo el labrador, debe ser ganadero.» ^. «La agricul-tura y la ganadería son hermanos que se necesitan mutuamente yno pueden prosperar si viven aislados.» 8
Antes de entrar en el estudio de esta institución de la posses-sión, debemos examinar brevemente las fuentes que la regulan,motivo de controversia a lo largo de tres siglos. En primer lugar,tenemos una serie de disposiciones de categoría nacional recogi-das en la Nueva y Novísima Recopilación, cuya autoridad y rangono es posible desconocer,. no obstante que los enemigos delHonrado Concejo llegaran a afirmar que sólo por insidias de laMesta y por medios ilícitos se había conseguido incluir la Ley 3,Tít. 14, Lib. 3 en la Recopilación, desfigurando el sentido de lapragmática de 1633 9.
Pero al lado de estas disposiciones, y con mayor importanciapor su detalle y amplitud, regulan el derecho de possessión lasOrdenanzas de la Mesta o recopilación de sus normas, que envarias ocasiones se reunieron, con un sentido y alcance siemprediscutido.
6 Instrucción dada por Javier de Burgos a los Subdelegados de Fomento,en 1833.
^ Instrucción de Seijas, de 26 de enero de 1850.
8 Instrucción de Corvera, de 28 de junio de 1856. Por otra parte, en elinforme pedido al Consejo Superior de Agricultura, Industria y Comercio porR. O. de 24 de noviembre de 1886, se señala como causa general de la deca-dencia de la ganadería, su separación de la agricultura. Cfr. Manuel GómezValverde, El Consultor del Canadero, Madrid, 1898.
9 Memorial de 1783, «Medios de que se ha valido el Honrado Concejopara adormecer a la Nación.»
88
La primera recopilación, que se debe a Malapartida, fue apro-bada en Barcelona el ]0 de agosto de 1492 y contiene 216Ordenanzas que están transcritas en el Memorial de 1783, en losfolios 185 a 198. Pocos años después, el célebre jurisconsultoPalacios Rubios volvió a hacer una nueva recopilación a lo largo de49 títulos, seguidos de minuciosas tablas de aranceles, que fueaprobada por doña Juana en Sevilla el 14 de junio de 1511.
Desde el primer momento, los enemigos de la Mesta, sobretachar a estas Ordenanzas de ineficaces respecto a terceros, lasacusaron de parciales y abusivas, afirmando que no se trataba deverdaderas «recopilaciones», sino de normas «fabricadas» agusto del Honrado Concejo, sin garantía de autenticidad alguna.En el Memorial de 1783 ^o intentó defenderse la Mesta contra tangrave acusación, insistiendo en que se trataba de sencillas trans-cripciones de antiguos privilegios, sistematizados y ordenados aefectos de lograr una mayor claridad y estimando que, además yen cualquier caso, las Reles Provisiones confirmatorias las dabanrango indiscutible: las primitivas agrupaciones de pastores tuvie-ron siempre sus ordenanzas aprobadas por los Reyes (Alfonso X,Alfonso XI, Enrique III en las Cortes de Burgos de 1393, Juan IIen las Reales Cartas de 21 de noviembre de 1407, 20 de octubrede 1441 en Burgos y en Tordesillas en 1446, y los ReyesCatólicos en Tordesillas el 3 de agosto de 1481, donde, por cier-to, no sólo confirmaron todos los antiguos privilegios, sino quellegan a afirmar que les conceden de nuevo en caso necesario);las ordenanzas de Malapartida, aparte de su aprobación en 1492,fueron confirmadas por los Reyes Católicos el 10 de julio de1502, y por doña Juana el 25 de agosto de 1507. En cuanto a lasordenanzas de Palacios Rubios también fueron reiteradamenteconfirmadas por don Carlos y doña Juana el 9 de noviembre de1525 y por Felipe II en Real Provisión sobrecartada de 8 de abrilde 1563.
En 1608, Francisco Contreras recopiló nuevamente estas orde-nanzas, que fueron aprobadas en Valladolid por Real Carta de 16 deagosto de 1608, aunque no se imprimieron hasta 1681 en el ]lama-do Quaderno antiguo, que fue refundido por Andrés Díez deNavarro en 1731 en texto fundamental por lo arquetípico y que,
^^ Folio 19v.
89
salvo indicación especial, es el por nosotros citado al pie de página(Quaderno de Leyes de la Mesta de 1731) ^^.
La obra de Navarro, por constituir una de las más formidablesdefensas de los privilegios de la Mesta, fue durísimamente ataca-da por los enemigos de ésta, mereciendo el siguiente juicio en elMemorial de 1783 12, bien provisto de retórica forense:
«Con pretexto de añadir el antiguo fotmó un nuevo Quademode la Mesta; que no es, como se piensa, un cuerpo de derecho, esun escollo en que ha zozobrado la justicia: precédele un capítulocuyo epígrafe primero tiene esta inscripción: «Utilidad común delos ganados como precisos para la agricultura» y en el progresode él desempeña muy bien el autor cuanto promete el título...^Cómo ha de creerse, cómo ha de pensarse, que cuanto encierrasu abultado cuerpo, sean máquinas inventadas y dispuestas pazadestruir aquellos mismos ganados que con magnífico aparato serepresentan indispensablemente necesarios a la conservación yprogreso de un arte a que está tenazmente asida la subsistenciadel género humano? No es otra cosa el Quaderno que una t^co-pilación de ordenanzas, acuerdos, ejecutorias, provisiones ypragmáticas escogidas y templadas al gusto del Concejo,de laMesta: se ha procurado no incluir en él cosa que le dañe; sólo loque conviene y cómo conviene. Con los elementos de que se hapuesto certificación, el mayor número que se conserva en suazchivo, y se ha omitido para evitar prolijidad, las provisionessobre moratorias expresadas, y otras que de los antiguos no se hatrasladado al nuevo, puede formarse otro Quademo contrario alque hoy sirve de regla a los Tribunales.»
El Procurador General del Reino, en su informe del Memorialde 1771 ^^, juzgó también desfavorablemente toda esta serie deOrdenanzas, afirmando «que no son repetición unas de otras, sino
^^ En 1828 publicó el Honrado Concejo una Colección de Leyes, RealesDecretos y Ordenes, Acuerdos y Circulares pertenecientes al ramo de Mesta desdeel año de 1729 al de /827, recopilada por D. Matías Brieva, pero que, no habien-do sido sancionada legalmente, sólo tiene categoría de colección particular.
12 Folio 282v.
13 Folio 172.
90
que con sus modificaciones y conclusiones pueden considerarsecomo de nueva creación».
Con estos antecedentes, y teniendo en cuenta que el más impor-tante de los privilegios que estas ordenanzas concedían -la pos-sessión- se refería exclusivamente a una especie de ganado, lostrashumantes, aparecen explicables las controversias que en tornoa su eficacia se levantaron y la oposición decidida de los ganade-ros de tierras llanas, que siempre consideraron estas normas comode «régimen interior», de orden interno, obligatorias sólo paraquienes voluntariamente pertenecían al Honrado Concejo, lo quetanto vale como negar toda utilidad al derecho de possessión en elsentido ordinariamente entendido.
En el Memorial de 1783 14, la Diputación General del Reinoargumentaba así su postura de que se trataba de meros conveniosentre pastores y no leyes generales del Reino, sin que por lo mismopudiesen esgrimirse ante la jurisdicción ordinaria: a) porque la lla-mada possessión mesteña está en contradicción con los principiosfundamentales de la posesión civil y con el resto del ordenamien-to; b) porque el propio Palacios Rubios, no sólo Presidente delHonrado Concejo, sino además recopilador de las Ordenanzasmesteñas y, por tanto, perfecto conocedor de ellas, ni siquiera citaesta institución en la compilación general de las leyes del Reino asu mano también debida; c) porque Carlos V, al confirmar en 1525las Ordenanzas mesteñas, se cuidó de aclarar que lo hacía «sin per-juicio de tercero que no fuese hermano».
El Honrado Concejo se defendió de esta última y gravísimaobservación, argumentando que, si bien era cierto que en elPrivilegio de don Carlos y doña Juana en Toledo el 10 de agostode 1525 se había ^mpleado la cláusula «sin perjuicio de tercero»,ésta sólo se refería a la Ley 6 del Tít. 6 y a las 3 y 7 del Tít. 10; yque a mayor abundamiento en la confirmación de 26 de enero de1526 se había suprimido tal expresión. No obstante esta defensa,el Procurador General del Reino, en su informe del Memorial de1771, acepta la tesis de la Diputación de Extremadura, pues aun-que reconoce que la salvedad de terceros sólo se refiere a deter-minadas ordenanzas, observa que éstas son precisamente las que«tratan de la jurisdicción y del modo y orden de seguir los pleitos
14 Folio 125.
9l
sobre possessiones; de esta manera, si ellas no se observan en per-juicio de tercero que no sea hermano de la Mesta, ^qué fruto sesacará de las demás? ^Para qué pueden servir todas las ordenan-zas y leyes del mundo si no han de observarse?» Por otra parte, laMesta afirma que en 1526 se suprimió tal cláusula; ahora biennadie conoce el privilegio de 1526, nadie le ha visto, no existencopias auténticas del mismo, y si el Honrado Concejo le tuviese,parece lógico que se apresurase a publicarle, por lo que es muysospechoso que, dada su importancia, de existir, no se incluyeseen los Quadernos compilados. Además, la possessión está enespecial contradicción con la condición 35 del cuarto género demillones -que en otro lugar se transcribe-, aprobada y ordena-do su cumplimiento en Real Cédula de Belén de Portugal de 28de junio de 1619; de aquí que, aun en el supuesto de que pudieraconsiderarse válido el origen del privilegio, había de quedar anu-lado por este otro privilegio de igual fuerza y posterior. (Nosotros,no obstante, debemos advertir a este propósito que días antes desu publicación, el 23 del mismo mes, el siempre vigilanteHonrado Concejo había protestado contra la decisión Real y, apesar de la posición de la Diputación de Extremadura, que insis-tía en la observancia de lo publicado, obtuvo el 30 de abril de1620 un Auto de suspensión «por ahora», que fue confirmado el12 de mayo siguiente.)
Vemos, pues, que tratándose de la possessión todo se discute,todo es confuso y nebuloso, nada seguro, nada salvo su inexorableaplicación durante tres siglos. Intentemos ahora escudriñar el ori-gen del privilegio del que tan pocas noticias se tienen, ya que losautores antiguos poco o nada se ocuparon del mismo en razón -según pretende explicar Rodríguez 15- a que «o al tiempo de suconcesión sin dificultad se observaba y por eso no trató ningunode explicarlo o fue despreciado por la humildad del objeto».
En el enconado Memorial de 1783 16 se afirma sin ambajes quees desconocido, lo que prueba la ilicitud de su desarrollo:
«Todo derecho imaginario se pierde sin recurso si se pro-fundiza hasta encontrarle la raíz: los señores Condes de
^ 5 Proemio a De privilegiata possessione mixtae. Madrid, 1741.
16 Folio 119.
92
Campomanes y Floridablanca ^^ han descubierto la de la pos-sessión de un modo tal, que basta tener ojos para desengañar-se de que es un monopolio redondo... en tiempo del Santo Reyno existe; no da noticia de él ningún autor acreditado o sin cré-dito; el Honrado Concejo conserva la noticia de su beneficiomas no la memoria del bienhechor; ignora el nombre delPríncipe que le concedió y ocurre a buscarle en un principioignorado, por si puede confundir lo bajo y criminal del origen,envolviéndolo en las densas sombras de una remotísima anti-giiedad, con desgracia, porque en aquellos tiempos era impo-sible su existencia (habida cuenta la anarquía política y socialde la época, razona)... EI Sr. D. Alfonso no hizo del Privilegiomención alguna en sus sabias leyes. Aún [todavía] en el sigloXV se ve que el Concejo solicitaba no possessión sino Cartasde Seguro para bajar a Extremadura... motivando tener privile-gio para erbajar y costumbre inmemorial, sin que nunca hablede possessión... las Sierras debieron ser la cuna que se finge:no lo conocieron hasta el año 1547, tres siglos después de laépoca en que pretendían tenerlo.»
En efecto, a pesar de las tan incesantes como vagas alusiones dela Mesta a lo antiguo de la institución, su origen -y no expreso-sólo puede remontarse a la recopilación de Malapartida. En una decuyas ordenanzas se impedía la competencia en la búsqueda de pas-tos entre los ganaderos. La disposición era sencilla, pero eficaz paraevitar el regateo en los amendos. Se estipulaba que las cuatro cua-drillas de la Mesta, que tenían su sede en Soria, Segovia, Cuenca yLeón, eligirían anualmente un Procurador o representante; estos cua-tro funcionarios tenían que dirigirse a las principales regiones iíe pas-tos de Extremadura y Andalucía y arreglar con los propietarios lasrentas y distribución de las particiones para la próxima estación.
Esta ordenanza 202 de la recopilación de Malapartida fue desa-rrollada ampliamente en el título 25 de la de Palacios Rubios quetrata «De las possessiones de las dehesas, cómo se ganan, conser-van y pierden», lo que no impedía -y éste es el argumento más encontra de su pretendida generalidad- que las Ordenanzas localesde las ciudades siguieran sin tener en cuenta esta institución. Así
» En el Memorial de 1771, núms. 226 y 283 de sus respectivos informes.
93
las Ordenanzas de Córdoba aprobadas el 9 de mayo de 1499 lle-garon a prohibir a los vecinos el arrendar sus pastos a ganaderosforasteros.
Sea como fuere, continuaron los Decretos y Privilegioshaciendo referencias cada vez más insistentes a la possessión, yfuncionarios astutos de la Mesta hicieron resurgir los viejosDecretos de 1347 -que reconocían vagamente a la Mesta comorepresentante de todos los ganaderos del Reino- e indicaron quela nueva ley de possessión estaba destinada esencialmente a«evi-tar la competencia entre todos los hermanos de la Mesta», esdecir, de todos los del Reino, para de este modo tomar en su manoel reparto de todos los arriendos, no sólo de Castilla, sino deEspaña entera.
Las posibles irregularidades de este origen fueron puestas derelieve el 7 de julio de 1775 por la Diputación del Reino deExtremadura, compuesta por don Ignacio Ramos, el Marqués deSanta Cruz de Aguirre, don Juan de Lezeta, don Francisco Sobrinoy don José Olivares Carbonell, al poner en manos del Rey una con-sulta en la que, entre otros extremos, se hacían a la Mesta lossiguientes cargos, que enjuician genéricamente este progreso nor-mativo: «Mientras el Honrado Concejo de la Mesta se gobernó porlas sencillas reglas que convienen a la sinceridad de unos pastores,y las Juntas Generales se componían de ganaderos de todos losterritorios, floreció la Cabaña Real... pero luego de que en los prin-cipios del siglo XVI obtuvo el privilegio de que presidiese uno delos señores del Consejo, dispuso unas ordenanzas injustas en queexcluyó del voto y opción a los oficios a todos los ganaderos queno fuesen habitadores de los obispados y territorios, a que arbitra-riamente pusieron el nombre de sierras.»
Naturaleza jurídica, según la doctrina clásica.-La possessiónmesteña siempre fue considerada.en la Doctrina y en la práctica foren-se como privilegio; así se entiende y así se expresa unánimemente sinque sector alguno se preocupe de argumentarlo en pro o en contra, yaque nunca se planteó duda sobre la cuestión. EI privilegio es el resul-tado de un conflicto de intereses en el que la ley toma parte por el másdigno de protección. «El privilegio de la possessión, aun en los pastospúblicos, prevalece contra el derecho de los vecinos porque su manu-tención es causa pública al serlo también la conservación de los gana-dos trashumantes, y entre dos causas públicas, aquélla ha de preferir
94
que sea la más poderosa» 18. El privilegio de la possessión mesteña sejustifica al considerar las innegables ventajas que proporciona a laganaderia: «El privilegio de la possessión es el fin y el medio de laganadería: en él consiste su segura manutención; pues los demás notraspasan la esfera de los medios; y antiguos y modemos sirven, noesencial, sino circuntancialmente al fin de la possessión... hay mediosque particularmente contribuyen también al fin de la possessión, en elcual resplandece el fin de la manutención; y sin él serían fnastáneostodos los demás, porque lo son los medios cuando el fin es imposible.Pero la possessión comprende en sí y en sus privilegios, ya el fin, quees la manutención de los ganados, ya el medio para la conservaciónde la ganaderia; de modo que con sólo éste puede conservarse sin losdemás: con los demás sin éste, no puede; porque si en los medios con-siste la extremada virtud, como dice Séneca, epístola 29 19, en la pos-sessión, la extremada manutención» 20.
El mismo autor dedica también en otros lugares algunos pácrafos,si bien algo menos conceptuosos y retorcidos, sobre este problema 21,que si no lo aclaran, al menos expresan el sentir de un especialista, sibien parcial exponente del Honrado Concejo: «se dice que este privi-legio fue concedido primitivamente a los serranos que bajaban de supaís para socorro de sus necésidades... que más que privilegio es leyuniversal... que no es privilegio, sino consecuencia necesaria de lapermisión de bajar, de modo que se infiere bien: bajaban, luego pose-en... es éste un derecho que les pertenece por derecho de conquista.»
No obstante, los enemigos de la Mesta no encontraban tan senci-lla la justificación de un privilegio que consideraban odioso. Elmismo Memorial de 1783 22 clamó enérgicamente contra el mismo:
«Los privilegios exclusivos, aun cuando tengan por objetomateria menos interesante, aun cuando menos sensiblementehieran el corazón del Estado, son injustos: fomentan la opulen-cia de uno o muchos particulares y sujetan toda una monarquía
^s
i9
20
21
2z
Rodríguez, Ob. cit., cap. 27, núm. 14.
Lo cual es inexacto.
Rodríguez, Ob. cit. Proemio.
En los caps. 1 y 3.
Folio 306.
95
a la dirección del gremio privilegiado; se constituyen árbitros delos precios y el público es presa de su codicia. ^Qué diremos deun privilegio que no sólo ciñe sino que priva a los propietariosde la libertad natural y de una parte considerable del precio desus yerbas, que concede en lo ajeno un derecho real perpetuocontra la voluntad de su dueño, que en calidad de privativo conlos adminículos que le acompañan ariuina totalmente o reduce avergonzosa mendicidad un gran número de labradores que sin élvivirian en comodidad y opulencia?... iY esto en un siglo comoel presente! ^Cómo con tantas luces han podido hacerse compa-tibles tales sombras? ^Estos son los milagros del poder!».
En el Memorial de 1771 se discutió también ampliamente la jus-tificación del Privilegio. La Mesta no veía en él nada extraordinarioy lo comparaba sencillamente al de los inquilinos de Madrid, que nosólo no podían ser desahuciados, sino que además podían reducir atasa la renta y eso que --como agudamente se hace observar- «enla cobranza de los alquileres de casas hay sus quiebras mientras queel mesteño asegura siempre la paga de los pastos».
Pero el Procurador General del Reino z^ no estaba conformecon estos argumentos puesto que
«este privilegio -el de los inquilinos- a lo que parece fueconcedido por la autoridad soberana, mientras que el de la pos-sessión es invención de un gremio; el de Madrid es universal atodos los moradores, el de la Mesta exclusivo a todo otro gana-dero que no sea el de la Hermandad. La materia que tiene suobjeto hace que sea justo y racional el uno, injusto e irracionalel otro; las habitaciones, aun cuando fuese concedido el deMadrid a una clase de sus moradores con exclusión de otros,no podrían estancarse, de los otros ya se ha formado un estan-co. De las circunstancias del privilegio de possessión no seconoce otro en el mundo ni puede conocerse; basta preguntar^cómo los vecinos de Madrid conservan su privilegio, no obs-tante que ni es de verdadera possessión ni causa un derechoreal al propietario, sin Hermandad, sin incorporación, sin leyesprohibitivas de pujas y despojos, reclamos ni juramentos... y
2^ Folio ]00.
96
sin otras mil impertinencias de que para hacer valer el que senos vende por possessión verdadera necesita la Mesta? Si paragozar un Señor o Caballero, como vecino de Madrid, del pri-vilegio, necesitase de ser compañero y hermano de sus criados,aun de los ínfimos, renunciara al privilegio, mientras que paragozar del de la Mesta necesita serlo si tiene cuatro ovejas, y sealborota el reino con pleito: tal es la fuerza del conjuro de laHermandad de la Mesta».
Por caminos muy distintos fue acercándose el Memorial de1783 24 a la esencia de la possessión, en la que pretendió hallar, nouna figura jurídica emparentada con la posesión ordinaria o civil,sino una simple confusión terminológica que se había oríginado enun erróneo proceso de diferenciación entre la cosa poseída y lafacultad de poseer. De esta manera la possessión no se refería a underecho, sino a una cosa, la dehesa.
«Los nombres dominio y posesión en significación de underecho real carecen de plural; pero en cambio lo tienen en lasignificación de las cosas dominadas y poseídas: cuando seusa de ellos únicamente en singular, puede ser su significaciónequívoca, cuando ellos se usa en plural o promiscuamente, yaen uno ya en otro número, no es equívoca su significación... yen las ordenanzas se usa del plural promiscuamente». «Pastosy possessión es una misma cosa, no significando más esta vozque los fundos o terrenos que producen yerbas.»
En otras ocasiones la indignación de los enemigos de la Mestaestalla en amargos apóstrofes 25:
«más seguro partido sería, quitándose el embozo y obvian-do rodeos, sostener a rostro firme que los contratos celebra-dos por los hermanos de la Mesta no son de locación y con-ducción ni de compra y venta de los frutos, sino es de lasdehesas, cuya propiedad se les trasfiere por cierta pensiónanual; y que el dueño de ganados estantes o trasterminantes
Z4 Folio 136.
u Folio 297.
97
sólo tiene un título precario; es en sustancia un mero deposi-tario de la cosa a disposición del Concejo».
Sea como fuere, la voz possessión «derramada en la legislacióndel reino y providencias del Consejo, familiarizándose poco a poco ytrasladándose a unos corazones verdaderamente poseídos del celo delbien público, ha sido causa al pernicioso error que se padece» 26.
A finales del siglo XVIII ya no se discute normalmente la ampli-tud o la eficacia de este derecho: para los Fiscales del Concejo,Campomanes y Floridablanca, en el Memorial de 1771, apareceindudable que tal pretendido derecho no existe 27. Años más tarde elProcurador General del Reino en el Memorial de 1783 28 insistía enesta opinión negando también rotundamente su existencia. Asímoría, vísperas del Decreto de 1813, un importantísimo derecho decentenaria aplicación.
2. ADQUISICION
a) Objeto
Adquirió esta institución una extensión desmesurada en todos losórdenes. Aplicada primeramente en Castilla con carácter exclusivo,cuando el fortalecimiento de la monarquía fue borrando las diferenciasque separaban los distintos reinos de la Península, llegó a aplicarse, oa intentar aplicarse, eñ otras regiones. En el Quaderno de Leyes de laMesta se ordena que «se guarden las possessiones que tienen los her-manos del Concejo en los reinos de Aragón, Portugal y Navarra por lavía y forma que en otras possessiones de los reinos de Castilla» 29.Campomanes hizo observar a este respecto en el informe del Memorialde 1771 que. este precepto demostraba la ineficacia de la possessiónporque ^cómo es posible hacerla cumplir en Portugal? ^o
26 Memorial de 1783, folio 279.27 Núms. 28, 82 y 255.28 Folio 99.29 Parte 11, 6, 19.
30 Núm. 237.
98
Esto aparte, el poder expansivo de la possessión, que fue acom-pañando al de la Mesta, se manifiesta igualmente en cuanto a la natu-raleza de los pastos sometidos a su influencia. Primeramente sóloestaban afectados los de invierno, las llanuras extremeñas. Así seafirma en la ley 29 del título XXV de las Ordenanzas de PalaciosRubios, si bien es cierto que con algunos privilegios similares pues«aunque en las sierras no se gana possessión de las dehesas, si algu-no tuviese puesto precio a alguna dehesa, o pago, o viñas, o de cual-quier otro vedado, ningún hermano lo compre ni puje, so pena detreinta carneros». Posteriormente se aplicó también a los de verano,a las sierras 31. En el Concejo celebrado en Alcobendas en el mes deseptiembre de 1652, presidido por Lorenzo Ramírez de Prado, seafirmó rotundamente esta última clase de possessión.
Igualmente quedaban afectados toda suerte de pastos, ya fue-sen dehesas, cotos o pasto común, ejidos y baldíos. Así se acordóen el Concejo celebrado en Mérida en el mes de febrero de 1596bajo la presidencia del señor Licenciado Francisco de Albornoz 3z.Sobre este particular es de advertir que en el tercero de los mediospropuestos por don Vicente Paino y Hurtado en el expediente quedio lugar al Memorial de 1771 se clama naturalmente contra esteprivilegio, exigiéndose «que a los ganaderos no serranos, fuera desus respectivos territorios de sus vecindades, no se les permitanotras possessiones que las de sus propias dehesas; y si éstas ocu-pasen todo o la mayor parte del término, sean obligados a ceder latercera o la mitad a los vecinos por su justo precio, sean o no tras-humantes los dueños; pues esta cualidad, que influye en su parti-cular beneficio y no en utilidad del público, sólo puede facilitarlesacción a los sobrantes». Años después en el Memorial de 1783 33,invocando ahora las condiciones del cuarto género de millones,vuelve a insistir sobre este punto la Diputación General del Reino,sosteniendo que la possessión sólo debía extenderse a los de domi-nio particular; en los pastos públicos, por el contrario, entendíaque debían distinguirse los necesarios y los sobrantes: los necesa-rios han de ser para los ganaderos vecinos y los sobrantes subasta-
31 PaRe 11, 6, 23.32 Parte II, 6, 2.33 Folio 83.
99
dos libremente. Por otro lado, la tan discutida condición 35 de lastreinta y siete del cuarto género de millones propuestas en 1611expresaba literalmente que
«las dichas dehesas más de la mitad de su vero valor, porno haber quien se atreva a pujarlas; se pone de condición quetodas las personas que tuvieren ganado propio, puedan hacerposturas en las dichas yerbas y dehesas y otras pujarlas sindaño alguno, hasta que se hayan rematado, atento que éstasno son dehesas de possessioneros sino propias de las dichasCiudades, Villas y Lugares y todos los años se arriendan adistintas personas; y en este caso se deroguen cualquieraleyes que en contrario hubiere, y los dichos Alcaldes de laMesta no puedan conocer en semejantes casos».
La misma calidad tenían las dehesas de los que fueron bienesde las Ordenes Militares, según declaró la Sala de Mil yQuinientos y consta en ejecutoria del Concejo de 13 de julio de1723 ^4. No obstante, por arbitrio de 1612 fueron despojados losganados de la possessión de las dehesas de los Maestrazgos, a finde aumentar los recursos del Tesoro. Efecto que parece ser no con-siguió, a pesar de la libertad del sistema de pujas, pero que enca-reció los pastos de un real a real y medio por oveja, en relación conlos precios anteriores, hasta cuatro y seis reales. Igualmente seredujeron a dos millones y medio los siete de trashumantes quecon anterioridad a esta disposición pasaban los puertos ^5.
En los comienzos del siglo XVII, la ganaderia española sufrió unimpresionante descenso. El mismo Caxa de Leruela ^6 señaló su pér-dida global de doce millones de cabezas estantes entre 1590 y 1627,y en el Memorial de 1771 ^^ reconoce el Honrado Concejo que en elaño 1600; en la ciudad de Cuenca, se lavaban 250.000 arrobas delana para embarcar y se labraban en los tintes otras 150.000, mien-tras que en 1627 estas cifras se habían reducido a]0.000 y 8.000
^4 Quad. de 1731. Parte II, fol. 96.
^5 Caxa de Leruela, Restauración de la Abundancia de España. Parte 2',cap. 3°.
^6 Ob. cit. Parte 1.', cap. 16.
;^ Folio 54.
100
an-obas, respectivamente. Ahora bien, las causas de este fenómenoson supuestas muy diferentemente por los autores. Para losDiputados de Extremadura ^8 era debido a los «nuevos pleitos... sus-citados por el Concejo... que valiéndose de sus jueces y ministros,que extendieron su jurisdicción a casi todas las causas pertenecientesa la Justicia ordinaria, oprimiendo a los labradores». Por el contrario,el Honrado Concejo, en el lugar antes indicado, lo atribuía: l.°, a ladesunión de los ganaderos trashumantes y serranos estantes con losriberiegos, en los que se comprenden los estantes y trashumantes detierras llanas; 2°, a la venta de baldíos, pastocomunes y rompimien-tos; 3°, a los adehesados y cotos públicos; 4°, a los adehesados dedominio particular por intrusión en perjuicio de los trashumantes, noobstante que éstos pagan el servicio y montazgo por el aprovecha-miento de todos los pastos del Reino, salvo las cinco cosas vedadas;5°, a las abusivas imposiciones, y 6°, a las vejaciones sufridas por losganaderos desde que los procuradores del Reino instaron por la limi-tación de los privilegios y fueros de la Cabaña.
Analizando las concausas que contribuyeron a la decadencia de laganadetía por aquellas fechas, Zarco Cuevas 39 cita las señaladas en una«Relación» enviada por la villa de Huélamo (Cuenca) a Felipe II en1576 «... han venido a menos los ganados... porque es trato que tienemucha costa el llevarlos a extremos, y las yerbas les cuestan mucho ypor donde quiera que van les tiranizan los caballeros de sierra, messe-gueros, guardas, coteros, y con el mal suceso de las lanas, esterilidadesque han venido, jueces de puerto, con tantos achaques y órdenes paratiranizarlos [los] traen que no les dejan vivir; y[del] dalles poca sal, yno comella tan abundante como solían, por la carestía se han venido adestruir y a perderse los ganados y dueños de ellos».
b) Extensión
La possessión se extiende a las ovejas que la hubiesen menes-ter y un tercio más: «Si algunos ganaderos pacieren en cualquier
^$ Memorial de 1783, fol. 18.;9 Julián Zarco Cuevas O. S. A., «EI licenciado Caxa de Leruela y las cau-
sas de la decadencia de España», en Estudios sobre la Ciencia Española delsiglo XVII. Ed. de la Asociación Nacional de Historiadores de la CienciaEspañola, Madrid, 1936.
101
dehesa o pasto de invernadero ao en paz y no se les tiene contradi-cho hasta el primer Concejo... se ganen la possessión de ella losdichos ganados, en lo que cada uno hubiese menester y un terciomás y no gane possessión en lo que esto excediese» a^. En este sen-tido se pronunciaron don Carlos y doña Juana, en Madrid, en 1526y 1534, y en Segovia, el año 1532, y Felipe III, en Valladolid, en1603, y en Madrid, en 1609 az.
c) Titulares
Conforme a unos textos legales que se repiten a lo largo de estaspáginas, quienes gozan de la possessión son los ganados. Rodríguez a^,después de intentar explicar cabalísticamente esta figura «en razón a queel privilegio se concede a la cosa por la persona y a la persona por lacosa», sistematiza de la siguiente manera las clases de ganado que pue-den ganar el privilegio: a) todos aquellos que de cualesquiera especie oclase pertenezcan a los habitadores de las sierras tanto en los pastos deinvierno como de verano; b) los que trashuman puertos reales de cuales-quiera pueblo que sean del reino; c) por el contrario, los ganados traster-minantes y estantes de tierras llanas, aunque alguna vez trashumen ypaguen servicio y montazgo, no gozan de privilegio de possessión».
Comentando tan desigual trato, exclama con indignación elMemorial de 1783 ^: «^Cómo ha podido un hombre sabio y juicio-so dejarse poseer de entusiasmo tan raro cual es la exclusión de losganados estantes y trasterminantes de tierras llanas del goce privile-gios, evidenciándose su inclusión por aquellos mismos fundamentosque ha propuesto en favor de los que no salen de las tietras?»
d) Modo de adquirirse
De dos modos se adquiría la possessión: el primero, medianteel pasturaje durante una temporada en paz y sin contradicción,
ao
ai
az
43
aa
Pero ya hemos visto que también en los de verano.
Quad. de 1731. Parte Il, 6, 1.
Novísima Recopilación, Lib. II1, título 27, 2 cap. 6.
Ob. cit. Cap. I, núm. 71.
Folio 288.
102
según acabamos de ver. Pero aún había otro modo, más espiritua-lista, simplemente formal, mediante «el aleguamiento» o simplepuja en una subasta a5.
e) Especialidades en cuanto a la forma de poseer
La regulación de la possessión admitía algunas modalidades,según que:
a) Los arrendatarios fuesen varios y estuviesen asociados encompañía o aparcería: En este caso, cada aparcero adquiere la pos-sessión respecto del ganado que mete el primer año, sin que lapueda vender ni ceder, pero sí permutar a otro ganadero extraño dela «compañía». Si la renunciase o la perdiese por cualquier causa(v. gr. fallecimiento del ganado), acrece su porción a la compañía.
b) El arrendamiento no sea por extensión de terreno, sino adre^zte o a tanto por cabeza. En principio, cuando se arrendabanpastos con esta modalidad no se ganaba possessión ab. Sin embar-go, por Provisión de 24 de diciembre de 1706, sobrecartada el 17de agosto de 1713 a^, se admitió que éste era medio hábil paraganarla, habida cuenta que los dueños de las dehesas se valían deél, por fraude, para que los ganaderos no la adquiriesen.
c) Los arrendatarios fuesen pastores. «El pastor que ganasesoldada por un año con su amo no gane possessión para el ganadoque tuviese en la dehesa entretanto que ganare soldada con cual-quier amo, en perjuicio de uno o de otros cualesquiera posessio-neros; mas contra otros la gane ... ; y si después que dejase deganar soldada paciere con sus ganados en la dehesa do suele andar,gane possessión como los acogidos» 48.
d) Penados. No ganaban possessión los hermanos caídos enpena por haber sacado a otro hermano de possessión o por habercomprado de revendedor; pero si la pena era por causas distintas, queno llevasen esta sanción aneja, para nada afectaba la possessión.
as Quad. de 1731. Parte Il, 6,2.a6 Quaderno de 1731. PaRe I I, 6,13.
a^ /bid. Parte 1[, fol. 105.
48 /bid. Parte II, 6, 13.
103
3. MANTENIMIENTO DE LA POSSESSION
a) Sobrantes
Según se ha dicho, la possessión se extiende hasta el ganado pas-tante y un tercio más; por lo mismo no puede excederse de esa canti-dad y el que arrendase mayor cantidad de la dicha había de pagarcinco mil maravedises de multa, sin perjuicio de la nulidad de lo queexcediese, si algún hermano lo solicitaba 49. El que lo hiciere con finesde acaparamiento y subarriendo, exigiendo juramento al subarrenda-tario para que no adquiriese la possessión de su porción, había depagar diez mil maravedises de multa So, con absolución del juramen-to y promesa. Idénticas declaraciones -pero con mayor severidad enlas penas, que podían llegar hasta la pérdida del ganado- fueronhechas por don Carlos y doña Juana en Madrid el año 1552 51. Paralos casos en que el arrendatario fraudulento no posea ganado algunose señalaba, en previsión de insolvencia, la pena de cien azotes.
Para librarse de estas sanciones, el arrendatario había de hacerdeclaración y dejación de los sobrantes en el primer Concejo que secelebrase y, si no asistía, ante el Alcalde de Quadrilla o Escribano 52.
Nó obstante estas precauciones, eran frecuentes los abusoscometidos por los ganaderos poderosos que, al amparo de su poten-cialidad económica y social, pujaban todos los pastos sobrantes ysubarrendaban a precios abusivos las peores porciones a los gana-deros más débiles. El 27 de febrero de 1779, sesenta y nuevepequeños ganaderos trashumantes de la provincia de Soria promo-vieron un expediente ante la Sala Primera de Gobierno del Consejo,quejándose de la miserable constitución en que les había puesto elpoder de los ganaderos de crecidas cabañas, y con la pretensión deque los que pasesen de ocho mil cabezas indistintamente no habíande adquirir possessión en dehesas particulares; y que en las de pro-pios, acomodados los ganados de los verdaderos vecinos, se prefi-riese a los de dos o tres mil cabezas por el precio justo de la tasa,
49
so
51
52
/bid. Parte [I, 6, 9.
/bid. Parte [I, 6, 12.Novísima Recopilación, 7, 27, 2, cap. 6.
Quad. de 1731. Parte II, 6, 18.
104
manteniéndoles en los privilegios concedidos privativamente a losganaderos de las sierras.
b) Acogidos
Habida cuenta que el arrendamiento de pastos podía concertar-se por un tercio más de los ganados existentes, cuando el ganade-ro principal no aumentaba su rebaño y no tenía necesidad del ter-cio sobrante (o por ser buen año de pastos, ya que en previsión decualquiera de estas dos causas se permitía el exceso), estaba facul-tado para subarrendar lícitamente estos pastos, licitud que cambia-ba de nombre el contrato convirtiéndole en acogimiento. Los aco-gidos no ganaban possessión frente al possesionero; pero sí frentea los extraños. Además mantenían con el arrendatario el privilegiode que no podían ser desahuciados sino cuando el possessioneronecesitase los pastos para sí y a tal efecto le requiriese antes deSanta María de Setiembre s;. El acogido, para poder continuar,debía preavisar todos los años al ganadero principal sa
c) Abandonos
La possesión se mantenía aun habiendo abandonado la dehesa,cuando este abandono fuere motivado por:
a) Agravios del dueño, si el possesionario juraba ante elConcejo que el abandono no había sido voluntario ni malicioso, sinopor esta causa ss; pero para que el mantenimiento durase había dehacer reclamo de la possessión en el primer Concejo de sierras s6.
Debido a la estructuración social de la época no era difícil quecualquier señor poderoso, sin temor a las justicias o funcionarioslocales de la Mesta, arrojase por su cuenta los ganados que encon-trase en sus dominios o les obligase a abandonarles con agravios.En estos casos, hasta tanto que la lenta organización judicial seponía en marcha, había que velar por el alimento de los ganados,
53 EI día 8 de septiembre.sa Q^d. de 1731. Parte Il, 6, 11.ss /bid. Parte II, 6, 20.sb Ibid. Parte II, 8, 20.
105
que no podían subsistir a costa del balduque o papel sellado queles proporcionaban los burócratas. Para ello se establecía un fui-iniento s^. Dispuso el fuimiento por el Concejo, se organizaba surepartición en fracciones, para no ser muy gravoso, por las dehe-sas más próximas y se proveía a los pastores de cédulas que con-minaban a los otros arrendatarios para que les acogiesen hastatanto se arreglaban las cosas de los ganados fuidos sin cobrarlesotro precio que el proporcional a los ganados que entraban.
b) La guerra de las comunidades. Los lugares de guerras y dis-turbios nunca han sido propicios a los ganados, por constituir éstosfácil presa de la soldadesca o botín del enemigo. Por primera vez seestableció esta excepción en la guerra de las comunidades, cuando sesostenía la rebelión en la provincia de Toledo, y por cuya razón en elConcejo que se celebró en la villa del Burgo de Osma en 1521, pre-sidido por el célebre jurisconsulto Palacios Rubios, se acordó que,aun abandonando sus dehesas de la provincia de Toledo, no perdie-sen los ganados la possessión mientras durasen las revueltas 58.
c) La guerra de Portugal. Igual prevención se tomó con oca-sión de la guerra de la separación de Portugal, extendiéndose eneste caso el privilegio a cuatro leguas de la frontera, segúnProvisión de 24 de diciembre de 1643; la cual es notable tambiénporque en ella se consiente a las trashumantes que se vean deimproviso sin pastos por causa de la guerra, y alejados de susdomicilios, que permanezcan diez días en los pastos comunes delos pueblos, abonando el valor de lo aprovechado.
d) La guerra de Sucesión. Se reiteraron anteriores medidas enAuto del Consejo de 30 de octubre de 1704, con relación a esteacontecimiento 59.
e) Rotura de una dehesa. Cuando pór causa justificada serompiese una dehesa y con el tiempo volviere a dedicarse a pastos,o cuando requerido por el dueño para su abandono por este moti-vo así lo hiciese y la dehesa no se labrase, el arrendatario no per-día la possessión y podía reintegrarse en su disfrute, según RealCédula de 1 de diciembre de 1714 60.
s^ Regulado en ibid. Parte II, 9.
s$ /bid. Parte Il, fol. 102.59 Quad. de 1731. Parte lI, fol. 104.60 /bid. FoL ] O 1.
106
f) Renuncia. Los derechos de possessión se consideraban de«orden público» -ius cogens- y, por tanto, eran irrenunciables porlas partes en previsión de las coacciones o engaños de que pudieranser objeto. Así se determina en el famoso Decreto de 1633.
La doctrina moderna, que ha estudiado minuciosamente ésteproblema con ocasión de derechos similares en la vigente legisla-dón social arrendaticia, ha establecido una sutil e importante dis-tinción: la irrenunciabilidad supone la prohibición de que determi-nados derechos no Ileguen a formar parte del patrimonio jurídicode un individuo; pero, una vez que dispone de ellos el titular, le esposible la renuncia. En otras palabras, que antes de tener un dere-cho, antes de otorgar un contrato, no se puede renunciar por anti-cipado a él; pero posteriormente, sí puede hacerse.
Plantéase ahora el problema de si esta doctrina sería aplicableen la legislacíón mesteña, toda vez que la sutileza de los juriscon-sultos de la época era para estos matices, por lo menos, tan agudacomo la de los actuales y supuesto que los principios jurídicos sonpermanentes. Pero la respuesta ha de ser negativa, teniendo encuenta los principios inspiradores de la legislación, ya que aquí nose trata solamente de proteger una clase social determinada, sinoque, haciendo realidad una metáfora y plasmando hasta el límitelos términos económicos que patrocinaba la Mesta, en el Decretocitado se argumentaba rotundamente que son inrenunciables estosprivilegios porque están dictados en favor de los ganados, no delos ganaderos.
El antecedeñte más inmediato de esta disposición se encuentraen el Concejo que, bajo la Presidencia de don Juan de Frías, secelebró en el mes de marzo de 1625 en la villa de Pinto, donde sereiteró la imposibilidad de la renuncia de este derecho.
d) Cesiones
Lo que acabamos de decir sirve para explicar el fenómeno delrégimen de cesiones, subarriendos, permutas y reventas, con tantorigor prohibidos. Un privilegio, que supone un desequilibrio en labalanza de contraprestaciones, no puede cambiar de titular sin pro-ducir hondos trastornos en las relaciones que afecta. De aquí laminuciosidad de su regulación:
107
a) Se sienta el principio general de que los que tuviesen pos-sessión de alguna dehesa no la pueden vender, traspasar, ni de otramanera dar a otro alguno, si no fuese con el mismo ganado apos-sessionado en las dichas dehesas; de suerte que de la possessiónsola sin el ganado no se puede disponer. «Y en el caso de que sedeshaga del y le faltare y no le tenga propio, quede libre la dichadehesa para que el dueño la pueda arrendar libremente a otro cual-quiera, y él las puede tomar sin incurrir en pena alguna o disponerde ella como viere que le conviniere». Así literalmente lo dispusoel Rey Felipe III 61.
b) En un caso especial, por excepción de la regla general, seadmite la permuta: cuando se trata, según hemos visto, de arren-datarios en compañía. La ratio legis es evidente: se trata de evitarlas continuas molestias de una sociedad cuando los socios handejado de llevarse en buenas relaciones. Así se facilita la solucióna tan desagradables situaciones 62. Otro caso de permuta encontra-remos más adelante al tratar del desahucio por causa de convertir-se en ganadero el dueño de las dehesas.
e) Despojos y perjuicios de la possessión entre hermanos
Fácil había sido a la Mesta crear el instituto de la possessión yregular su desarrollo y ejercicio con la serie de normas que veni-mos estudiando. Pero las penas señaladas para su respeto y defen-sa podían caer en el vacío si el dueño infractor se resarcía con sub-siguientes arrendamientos más ventajosos, de aquí que el sistemaproteccionista de la possessión se viese complementado con unared de instrucciones a todos los hermanos para evitar que los pos-sessioneros se viesen perjudicados por los demás miembros delHonrado Concejo. En consecuencia se prohibió rotundamente 6^ elalenguamiento o puja y la subsiguiente contratación de la dehesaen la que tuviese possessión algún hermano, sancionando conseverísimas penas al que tal hiciese; penas que habían de hacerseefectivas aunque se hubiese entablado pleito sobre ello y que, si el
61 Novísima Recopilación, 7, 27, 4 y Quad. de 1731. Parte 1[, 6, 27.
6z Quad. de 1731. Parte II, 6, 10.
6^ Quad. de 1731. Parte ti, 6, 15.
108
litigio se prolon ŭaba, se abonaban a petición de parte juntamentecon los daños durante todos y cada uno de los años que durase eldespojo. De esta manera se intentaba alejar la competencia, el máspoderoso enemigo de los monopolios 6a.
En otro lugar ya hemos señalado la idéntica prohibición que seimponía a los hermanos de entrar en dehesa que había sido aban-donada por el possesionero a causa de agravios de su dueño 6s.
Por otra parte, en previsión de las maniobras fraudulentas deHermanos de Mesta utilizados como testaferros por los ganaderosriberiegos para apoderarse de las possessiones, se imponía 66 a losHermanos la grave sanción de la pérdida de la mitad de sus gana-dos. La sanción era inevitable, dado lo estrecho de las mallas legis-lativas del Honrado Concejo, porque si el testaferro no tenía gana-dos se le imponía, según hemos visto, la sangrienta pena de cienazotes; y si pretendía escapar a esta jurisdicción, dejando de serHermano, perdía automáticamente la possessión.
También estaba previsto el supuesto de que un hermano compra-se una dehesa gravada con possessión por otro hermano, con propósi-to de romperla o de venderla a un tercero con este mismo fin 67: estan-do prohibido tal acto, se imponían severas penas a tanto por cabezadel ganado despojado, penas que se reproducían todos los años hastatanto se reintegrase al hermano en su possessión, y sin perjuicio de lacorrespondiente indemnización de los daños. Un supuesto semejantees considerado y sancionado en otra ley del mismo Quademo 68.
EI vacío que se obligaba a formar a los hermanos alrededor de quie-nes intentasen burlar las leyes de la possessión para arruinarles econó-micamente, en algunos casos no sólo se limitaba a prohibir el alegua-miento de sus dehesas, sino también a abandonar las ya arrendadas, aveces con la drástica y enojosa medida del fuimiento. Disponiéndose69 que «si algún caballero u otra persona que tenga dehesas suyas pro-pias, arrendase otras dehesas para revender cautelosamente por sacar a
6a Ibid. Parte II, 6, 16.65 Ibid. Parte II, 6. 20.66 /bid. Parte I1, 6, 26.67 Ibid. Parte I[, 38,4.68 Quad. de 1731. Parte II, 6, 8.69 Ibid. PaRe II, 6, 4.
109
alguno de su possessión todos los dueños y pastores de ganado haganfuimiento de sus dehesas» bajo pena de severas sanciones.
Las relaciones entre trashumantes y riberiegos, cuando soncolindantes y hay que tener infracciones recíprocas, están regula-das por un régimen peculiarísimo declarado por Felipe III enMadrid en año de 1609 70: el hermano de la Mesta señalaba al lle-gar a los pastos la cuantía de la multa que habían de abonarse recí-procamente en casos de infracción. Pero aunque le estuviese reser-vado este derecho de señalamiento, había de manejarlo con sumacautela porque a él igualmente había de someterse.
Por último, es de advertir que también se habían tomado pre-cauciones para asegurar la ejecución de las penas establecidas,determinándose 71 que habían de realizarse las de despojo en cua-lesquiera pastos de verano e invierno que se verificase 72 y dispo-niéndose un medio más riguroso de ejecución cuando el que habíaechado a otro de su possessión se hiciese insolvente por temor a lasanción vendiendo su ganado a un tercero: en estos casos la res-ponsabilidad se transmitía con el ganado, aunque el compradorfuese ignorante. Medida ciertamente eficaz, pero que había deproducir inseguridad en el tráfico, al estar pendientes los ganadoscomprados de un gravamen oculto tan importante.
4. PERDIDA
La possessión podía perderse por muchas ŭausas, pues la exis-tencia de privilegios está siemp^ ^ subordinada a una serie de con-diciones y requisitos que, cuando faltan, hacen desaparecer la ins-titución principal. Conociendo ya las bases y principios de la pos-sessión, fácil nos será ahora considerar las causas de su pérdida:
1° El marchar los ganados voluntariamente a otras dehesas 7;.2° Por dejación voluntaria de los pastos. Por dejación debe
entenderse, según la legislación vigente de las Partidas 74 «el aban-
70 Novísima Recopilación, 7, 27, 4, cap. 2.71
72
73
74
Quad. de 1731. Parte [[, 6, 23./bid. PaRe II, 6, 7.Quaderno de 1731. Parte II, 6, 3.
Ley I2. Tít. 30. Partida III.
110
dono con explicación de ánimo de no volver». Parece este modo deperder la possessión el más lógico; pero está en contradicción con elprecepto, ya citado, de la Novísima Recopilación 75 que absoluta-mente prohibe disponer de la possessión sin el ganado (supuesto queno vaya a otras dehesas). La explicación de esta antinomia está enconsiderar que la tajante disposición de la Novísima se basa en laficción, ya comentada, de que los titulares de la possessión son losganados. Ahora bien, si las ficciones pueden explicaz y satisfacermuchos fenómenos jurídicos es indudable que en los casos límitespuede fallar la doctrina. En la Provisión de 8 de noviembre de 1703,que más adelante hemos de comentar, se insiste en la posibilidad deestas dejaciones voluntarias, que habían de anunciarse al dueño dela dehesa con seis meses de antelación al día de San Miguel de sep-tiembre, al objeto de no causarle perjuicios en la búsqueda precipi-tada de un nuevo arrendatario. Y si tal no hiciese y la dehesa no searrendase por su negligencia o retraso en el aviso, había de pagaz aldueño lo que hubiese dejado de percibir 76.
3° Por dejación forzosa, caso de tener demasiadas possessio-nes ^^ o un exceso de possessión de los pastos necesarios y un ter-cio más, puesto que ^g los sobrantes deben quedar a la libre dispo-sición del dueño.
4° Por desahucio o despido legítimo del dueño. Ya hemosvisto que cuando el desalojo de las dehesas es por coacción o agra-vio de los dueños no es causa de la pérdida de possessión; pero sílo es cuando el propietario obra con un interés legítimo. Estepuede fundamentarse principalmente en dos circunstancias: a)cuando el dueño por privilegio o por cualquier otro título estáfacultado para romper la dehesa (Real Cédula de 1 de diciembre de1714). Es requisito que medie un preaviso con anterioridad al díade San Miguel de septiembre -y debe tenerse en cuenta tambiénque la fuerza elástica de la possessión vuelve a extenderse sobre ladehesa si no llega a roturarse o si algún día se convierte de nuevoen pasto-; y b) cuando el dueño se hiciere ganadero y necesitasela dehesa para sus propias reses. Motivo lógico y humano que hace
75 3, 14, 3, cap. 4.
76 Quad. de 1731. Parte II, 6, 22.
^^ Ibid. Parte ll, 6,18.
78 Novísima Recopilación, 3, 14, 3, cap. 4.
111
rechazar el calificativo de rigorista que pesa frívolamente sobretoda la legislación mesteña. La possessión era un gravamenimpuesto sobre las dehesas en beneficio de la ganadería nacional;pero este gravamen nunca recayó sobre las facultades que pudié-ramos considerar esencialmente dominicales. La possessión es elquicio en que se engarzan el derecho de la propiedad y el derechode la economía pecuaria; imponiéndose restricciones a aquél pararespetar los intereses de éste; pero en el momento en que quedasalvaguardada la economía prevalece por su propia naturaleza elderecho de propiedad. Se obliga a los dueños a arrendar los pastos-lo contrario sería perjudicar la economía nacional que se veríaprivada de la carne y la lana en que las merinas transformaban lashierbas- y se obliga a arrendar a un individuo determinado porrespeto a los derechos adquiridos. Pero cuando el dueño quiereaprovechar las yerbas con sus propios ganados, ni puede esgrimir-se el primer motivo -ya que la economía nacional no sufre per-juicio algunos- ni el segundo, porque en esta colisión de dere-chos debe prevalecer el del propietario.
Una vez admitidos estos principios, se concede al dueño elinmediato ejercicio de sus derechos sin más restricciones que lasderivadas de la prevención frente a los grandes propietarios. Yahemos visto en otro lugar cómo se sanciona la conducta maliciosadel dueño-ganadero que vende su dehesa al objeto de que el nuevopropietario (que también es ganadero) pueda desahuciar al arren-datario para introducir sus propios ganados, mientras el vendedorarrienda nuevas dehesas para las suyas.
Para evitar estos y otros inconvenientes el Fiscal General delHonrado Concejo, don Alonso de Castilla y Rueda, propuso en elConcejo que, bajo la presidencia de don Benito Tréllez, se celebróen la villa de Valdemoro en septiembre de 1673, elevar una memo-ria y representación al Consejo. El cual, en este punto, la acogiófavorablemente y en Provisión de 7 de abril de 1674, reiterada yampliada el 8 de noviembre de 1703, dispuso que los dueños dedehesas sólo pudiesen acopiar pastos para sus ganados y un terciomás, eligiendo, en el caso de tener varias, la que más se acomoda-se a sus intereses; y si, una vez elegida, mudasen de opinión yescogieren otra, el arrendatario de la primera la recobraba a causade la elasticidad de la possessión. Y si la primera no tenía posses-sionero y la segunda sí, adquiría este último los derechos de aqué-
112
lla. En el supuesto de que el dueño pretendiese el desahucio porcompra de sus ganados, había de realizarla seis meses antes del díade San Miguel de septiembre sin fraude ni dolo alguno y hacien-do la compra notoria a los arrendatarios para darles oportunidad deque la impugnasen ante el Concejo y tiempo para que buscasennuevos pastos en la siguiente campaña. Por otra parte, si el gana-do comprado tenía alguna possessión y el dueño insistía en llevar-le a sus propios pastos, el possessionero de éstos se subrogaba yvenía a permutar con los del dueño. Para dar mayores facilidadesa los arrendatarios por Resolución de S. M., a reiteradas consultasdel Concejo, de 30 de enero de 1716 y 3 de agosto de 1717 seamplió el plazo de preaviso en dos meses más, es decir, que debíarealizarse en el mes de enero y en dicho requerimiento de desahu-cio debía indicarse también el origen de los ganados compradoscon indicación de las possessiones que tuviesen para que losdesahuciados pudieran hacer las averiguaciones pertinentes.
5° La pérdida del ganado 79.6° El no asegurar debidamente el pago del arriendo. En los
casos de pasturaje en compañía, vienen obligados los ganaderos aasegurar el pago de la renta al objeto de obviar los inconvenientesque sin esta garantía se acarrearían al dueño al tener que ir cobran-do a cada aparcero su pequeña parte. De no hacerse este asegura-miento o fianza, se pierde la possessión 80.
7° La infracción de las normas del arrendamiento. Las dehe-sas de Alcudia, Calatrava y La Serena eran arrendadas en su con-junto por un grupo de ganaderos. Si algún hermano pretendía con-seguir el arrendamierito para sí solo era sancionado con la pérdidade la possessión 81, ya que de este modo se iniciaba una compe-tencia que podía.perjudicar los intereses de los demás, según nor-mas previstas en el contrato de arrendamiento. En acuerdo de 11de septiembre de 1521, tomado en el Concejo que en la villa deBurgo de Osma presidió Palacios Rubios, se dispuso lo mismo concarácter general para todas las dehesas cuyos dueños tuviesen quearrendar diferentes pastos en un territorio.
79 Quad. de 1731. Parte II, 6, 3.
go /bid. PaRe II, 22, 3.
g^ Quad. de 1731. Parte (I, 22, 2.
113
8° Por declinar la jurisdicción del Concejo en lo que afectabaa ganados. Según veremos en otro lugar 82, «cualquier hermanoque por privilegio o de otra manera declinase jurisdicción delConcejo... pierde la possessión... y cualquier hermano las puedecomprar (las dehesas) libremente y sin pena alguna; y ninguno seaosado de guardar sus ganados ni andar en su compañia», bajo lagrave pena de medio real por cabeza.
5. LITIGIOS
La especialísima condición de la possessión había de tener,naturalmente, consecuencias en el campo procesal. Con caráctergeneral así se determinaba 8^ que «el ganadero que tuviese adqui-rida possessión... sea defendido en ella y si otro se la ocupare oimpidiere, sea echado de ella por cualquier Alcalde o Juez delConcejo, constándole solamente que el dicho ganadero teníaadquirida y ganada la possessión y, después de así echado el queentró en ella y restituida la possessión al que antes la tenía gana-da, el Alcalde... haga justicia... y si el que entrare en dicha posses-sión no obedeciera al Alcalde o Juez y se favoreciere de algúncaballero u otra persona que no fuere del Concejo, caiga en penade medio real por cabeza».
Tenernos aquí la primera garantía de la possessión que, basadaen la presunción de la veracidad de su existen ŭia (probada esta últi-ma), producía un reflejo procesal de extraordinaria eficacia: el serdesahuciado el presunto agresor sin ser siquiera oído, puesto que elproceso cognitivo se iniciaba después de repuesto en la possessiónel reclamante. Se trata, pues, de una medida procesal rigurosísima.La possessión, podríamos decir, Ileva aparejada ejecución sin per-juicio del derecho de las partes a hacer valer sus razones ante laJusticia. EI motivo de este privilegio era evitar la ineficacia de, lassentencias después de los largos años que duraban los litigios.
Rodríguez 84 sostuvo la pertinencia de tan expeditiva protec-ción, argumentándola en que «aunque el contrato que da ser a la
8z Ibid. Parte II, 24,9.
g^ lbid. Parte Il, 6, 25.
84 Ob. cit., cap. 5, núm. 16 y 17.
114
possessión, suena de locación, es real y verdaderamente de com-pra y venta de la yerba» y en último extremo «porque dado casoque sea de conducción y no de compra, del mismo modo que la leytransmite sin hecho natural la posesión civil, también puede cons-tituirla sin el de compra; porque el derecho, cuando es necesario,finge la naturaleza; y así la ley de Mesta constituye la possessiónpor sólo el contrato, y lo que es más, por la licitación admitida yantes de que el contrato se perfeccione: luego hizo que en el con-trato en que en sí no se transfiere verdadera possessión, se esta-blezca como tal y civil de la Mesta, en cuanto es necesaria parabien y utilidad común».
. Para conocer estos casos eran competentes los Alcaldes deQuadrilla o Jueces del Concejo de carácter especial, determinán-dose gs «que se diesen jueces sobre despojo de possessión a loshermanos que los piden para que oigan a las partes y hagan justi-cia conforme a las leyes del Concejo», exténdiéndose su jurisdic-ción en estos casos solamente en el radio de ocho leguas, segúnacuerdo tomado en 11 de febrero de 1755 en el Concejo que enVillanueva de la Serena presidió el licenciado Velasco, debiendoinhibirse, en consecuencia, la jurisdicción ordinaria. Para la ejecu-ción de sus decisiones contaban los Alcaldes y Jueces con la cola-boración y ayuda de todos los Hermanos en la medida que lesfuese necesaria; pero además, según Provisión de 24 de diciembrede 1706, sobrecartada y mandada cumplir en otra de 17 de agostode 1713, cuando en materia de possessión se viene limitada lajurisdicción de los funcionarios de la Mesta, se ordenaba a loscorregidores más cercanos del lugar del hecho que acudiesen conla vara de la justicia a apremiar el cumplimiento de lo ordenadopor los Alcaldes y Jueces del Honrado Concejo.
Una vez acabada la fase sumaria en que, tras breve informaciónprevia, se restituía en la possessión al agraviado, se iniciaba la fasecognoscitiva con audiencia de los interesados, resolviéndose lo proce-dente en el plazo de treinta días; y si los interesados no estuviesen pre-sentes, para evitar su indefensión, habían de entenderse las diligenciascon los mayorales y pastores del hato. Así se reglamentó este procedi-miento en acuerdo que en 2 de octubre de 1673 tomó el Concejo reu-nido en Valdeavellanos bajo la presidencia de don Benito Tréllez.
85 Quaderno de 173/. Porte II, 7, 17.
115
Ya hemos hecho notar en alguna ocasión cómo el conseguir lafirmeza de estas sentencias era difícil empresa. Las apelaciones sesucedían sin interrupción y cada una de ellas iba acompañada desu inevitable secuela de inhibiciones, declinatorias y cuestiones decompetencia. Y esto, no precisámente por dificultades legales -puesto que la ley, aunque complicada, era terminante-, sino por elafán de las Chancillerías de suprimir las jurisdicciones especialescon el simple arbitrio de conocer todos los asuntos, por más queestos pudieran considerarse ya firmes. De aquí que fuera forzoso,si bien inútilmente, reiterar la orden de inhibición a estosTribunales. Así lo hizo don Carlos y doña Juana en Toledo enProvisión de 10 de agosto de 1525 y en Valladolid en 1551 y enMadrid. al año siguiente, Felipe III en 1609 y Felipe IV en 1633.El procedimiento correcto de apelar contra las sentencias de losAlcaldes de Quadrilla y Jueces comisionados era el establecidopara la jurisdicción del Concejo. Contra cuyas sentencias única-mente podía recurirse ante el Consejo Real, sin hacerse nuevasprobanzas y feiaecieiado allí la instancia. El no seguir rigurosa-mente este orden de apelaciones arrastraba la pena de no ser firmela sentencia y de perder por consiguiente todo posible derecho a lapossessión gb.
En esta misma ley se determinaba que, sin perjuicio de subsi-guientes apelaciones, obtenidas dos sentencias conformes, fuesenejecutadas. Otra consecuencia era que los litigios, cuando ya salí-an de la jurisdicción de la Mesta entrando en la del Consejo Real,eran seguidos a costa del Honrado Concejo en favor de quien leshubiera ganado g^.
Las costas eran impuestas conforme al criterio del vencimien-to: «si el que pidiese juez no probase su intención pague a la otraparte las costas y al Juez su salario» 88.
La disponibilidad del proceso fue hasta el siglo XVIII facultadde las partes, quienes en él podían transigir o desistir; pero en unacuerdo tomado en Madrid en 8 de mayo de 1715 se determinóque, una vez que en el procedimiento se hubiese interesado al
gb Quad. de 1731. PaRe II, 6, 6.
g^ /bid. Parte 11, 8, 2.
88 Quad. de 1731. PaRe 11, 1, 18.
116
Honrado Concejo, no podían los Hermanos hacer transaccionesque afectasen a la possessión, sin autorización del propio Concejo,ya que la defensa de los intereses de los Hermanos era la defensade los propios intereses del Concejo.
6. NATURALEZA JURIDICA, SEGUNLA TECNICA MODERNA
Con cuanto antecede creemos haber dado una descripción deesta figura jurídica lo suficientemente detallada para que ahora nossea fácil captar su naturaleza sin más que aplicar a la misma losconceptos de una técnica moderna 89, distinguiendo, al efecto,entre acto de constitución y relación constituida.
Esta última se refiere indudablemente a un contrato de arren-damiento de pastos o yerbas con determinadas especialidades encuanto al precio y duración; en último extremo puede considerar-se sencillamente como una prórroga de los contratos anteriores.
El acto de constitución presenta, en cambio, particularidadesmuy notables, ya que se trata de un acto: a) heterónomo, puestoque se forma con independencia de la voluntad de las partes; b)unilateral, puesto que esta imposición recae solamente sobre unade ellas, el propietario de las yerbas, ya que el ganadero es libre deoptar por la terminación del arriendo; c) legal, en cuanto su crea-ción se debe únicamente a la voluntad de la ley, sin intervenciónde organismo administrativo alguno: si el arrendatario invoca suderecho, es al Juez a quien debe acudir, y d) mediato, por cuantola declaración legal no produce por sí sola el contrato, siendo pre-cisa, además, la formalización del mismo por las partes.
89 Cfr. Luis Díez de Picazo y Ponce de León, «Los llamados contratos for-zosos», en A.D.C. (enero-marzo de 1956).
117
EL ORIGEN DE LA OVEJA MERINA
porR. Sabatino López *
Apenas si es necesario resaltar la importancia del ganado meri-no. Los actuales merinos Rambouillet, descendientes de la proge-nie española exportada a Francia a mediados del siglo XVIII, sonla aristocracia de las ovejas del mundo entero. En cuatro conti- -nentes representan una gran fuente de riqueza; en el quinto,Australia, son probablemente la mayor. De mediados del siglo XVa mediados del siglo XVIII, España, merced a su virtual monopo-lio de la raza, dominó el mercado mundial de la lana. La estructu-ra social y económica del país -tanto en su activo como en supasivo- descansó casi por entero en la cría de ovejas merinasmucho más profundamente que en los olivares, los viñedos, loscordobanes e incluso los propios veneros peruanos. La historiamedieval del merino ha constituido, sin embargo, un arcano hastanuestros días. Las lanas selectas provenían de España en tiempo deRoma y en la Edad Media, pero la lana inglesa gozó de gran famadurante largo tiempo. «La verdadera genealogía de la oveja meri-na española -afirmaba un autor australiano en 1936- es, en sumayor parte, una cuestión de conjetura.» Asimismo, Julius Klein,en la introducción a su memorable ensayo sobre la hermandad deovejeros castellanos apuntaba que «el origen de la oveja merina hasido muy debatido; no obstante, las evidencias halladas siguensiendo insuficientes para sostener cualquiera de los puntos de vista
= El presente artículo, publicado en inglés en The Josuah Star Memoria!Volume, ha sido traducido por E. Borrás Cubells, Estudios de HistoriaModerna, IV, 1954.
l21
emitidos» ^. En consecuencia, el hecho de que se mencione la lanamerina en un documento genovés de 1307 -hallazgo valioso queproporciona una verdadera pista sobre el origen de la oveja-,parece ser algo más que un mero asunto de exclusivo interés paraeruditos.
Revisemos primero las pocas etimologías que se han sugerido.Una de éstas, la de m.aiorinus o meritao, funcionario judicial y admi-nistrativo de la Castilla medieval, halló gran aceptación en España.Es la única citada en el diccionario de la Academia Española hasta1930, casi veinte años después de la publicación de la obra de Klein.Pero hoy resulta ya definitivamente insostenible. Tal como señalabael propio Klein, el funcionario nada tenía que ver con las ovejas. Lapalabra tneritzo aplicada a ovejas o lana no aparece en fuentes espa-ñolas hasta bien entrado el siglo XIV y no fue de uso cotriente hastafines del XVI, en tanto que el cargo dé merino se remonta a losumbrales del Medioevo z. Por idénticas razones, las teorías que rela-cionan el vocablo con antiguas palabras iberas y navarras primitivas,o con el término latino mera (pura), son inaceptables ^. Esto no impi-de que el merino español guarde alguna relación con primitivos tron-cos indígenas. Puede admitirse sin reparo que «los romanos... prepa-raron el camino para aquellos cruces y selecciones que, a largo plazo,dieron tan óptimos resultados» 4. Con toda probabilidad no existenrazas puras de ovejas, como no las hay tampoco de hombres, y elcruce de castas es el mejor medio para la obtención de buenos ejem-
^ E. W. Cox, The evolutio^z of the Australicu: merino (Sidney, 1936), p.IX; J. Klein, The Mesta, a Study in Spanish Economic History (Cambridge,Mass., 1920), p. 3.
Z Klein, ibid., pp. 3-4, con referencias bibliográficas.
; J. Costa, Estudios /béricos (Madrid, 1891), pp. XV-XVI; J. Cejador yFrauca, Vocabulario medieval castellano (Madrid, 1929), s. v. Las coplas deMingo Revulgo citados en esta última obra datan de finales del siglo xv y, porlo tanto, no pueden en absoluto tenerse en cuenta para suponerlas derivadas dellatín clásico. Apenas si es necesario mencionar aquí una etimología todavíamás ingenua: la de Sierra Morena, sugerida por C. Mc. Ivon en Tlte Historyand Development of Sheep Farming (Sidney, 1893), p. 11.
4 Ch. Parain, «The Evolution of Agricultural Technique», CcunbridgeEconomic History, 1, 161. Sus cautas declaraciones coinciden con los nomenos juiciosos puntos de vista emitidos por M. Colmeiro, Historia de la eco-nomía política en España (Madrid, 1863), 1, 281 y ss.
122
plares 5. Empero, el hecho notable de la existencia en el lenguaje deuna voz nueva y un prestigio reciente, evidencian sobradamente laintroducción de un elemeno foráneo. Por desgracia, la etimología demaritia, tan a menudo puesta al orden del día, no merece más crédi-to que los retruécanos etimológicos de Isidoro de Sevilla. Se basaaquélla en la arbitraria suposición de que una reina de estirpe ingle-sa, Leonor Plantagnet o Catalina de Láncaster, importó la oveja «deallende los mares». Cierto que la Inglaterra medieval producía lanasexcelentes; pero éstas poseían características harto distintas a las dela lana merina. Lejos de importar animales o vellones, España expor-taba lana a Inglaterra en época tan temprana cual era el siglo XII, ycarneros para la reproducción ya en el siglo XVI 6.
Queda la posibilidad de un origen africano. Considerando que lapráctica de introducir moruecos africanos para perfeccionar el linajeespañol se menciona ya en la primera centuria de nuestra Era y es uti-lizada más tarde, en la Edad Media, con mucha frecuencia, parecemás plausible que la oveja merina fuera «introducida siguiendo estacostumbre, y designada según los benimerines, una de las tribus nor-teafricanas que figuraron entre las huestes bereberes que invadieronEspaña durante el período almohade (desde 1146)». Tales son laspalabras de Julius Klein ^. Otros autores han sustentado también estateoría, añadiendo a la misma diversos indicios que indican influen-cias árabes en los métodos hispanos de la cría de ovejas. Siguiendoesta pauta, un autor más reciente ha dicho que «]a oveja merina... fueprobablemente introducida en España en el siglo XII procedente deAfrica». Obsérvese que, en tal caso, la etimología no peca de inco-
5 Para una comparación con la historia de las razas de ganado véase E. P.Pren[ice, American Dairy Cattle, their Past and Future (Nueva York, 1942) yla reseña de este libro por G. E. Fussell, en Economic History Review, XIV(1944), 98 y ss.
6 Klein, pp. 4 y 34 en adelante, con referencias bibliográficas.
^ Klein, p. 4. Mariana fue quizás el primero en sostener esta etimología,aceptada después por varios historiadores por lo tentadora. Entre los lexicó-grafos que la adoptaron merece citarse L. de Eguilaz y Yanguas, Glosario eri-mológico de las palabras espaitolas (Granada, 1886), s. v.; pero R. Barcia larechazó de plano, cual hiciera la Real Academia, por considerarla «contrariaevidentemente a la realidad de la lengua», inclinándose por merino, funcio-nario judicial y administrativo a cargo de los asuntos relacionados con laganadería.
123
rrecta, pero la fecha es inadmisible g. El mismo Klein señala que Ibnal-Awwam, autor sevillano de un tratado de agronomía de fines delsiglo XII, ni siquiera hace alusión directa o indirecta a la oveja meri-na 9. Es más, los Banu-Marin o merinidas no se establecieron enEspaña con los almohades ni formaron parte de su imperio africano,sino que mantuvieron celosamente su independencia en el desiertodel Matruecos meridional ^o. Más tarde, a lo largo del siglo XIII, ata-caron a los almohades, les atrebataron una tras otra sus provinciasafricanas y, eventualmente, se convirtieron en sus herederos. Antesde finalizar esta centuria lograron poner pie en el extremo meridio-nal de la Península, y desde allí desplegáronse en profundas razziasy correrías hasta el mismo corazón de Castilla. Fue la última ofensi-va del Islam con carácter marcadamente religioso; la reacción caste-Ilana tomó asimismo ciertos tintes de cruzada. En consecuencia,podemos afirmar que el ambiente no era en modo alguno propicio ala introducción de una nueva raza de ovejas. La amenaza merinidadeclinó en 1291, a raíz de la victoria de la flota de Castilla, mandadapor el genovés Benedetto Zaccaria, y la consiguiente captura y afor-tunada defensa de Tarifa por las tropas castellanas; renació con nue-vos bríos durante las campañas del emirAbu'1 Hasan en los alboresdel siglo XIV; y desvanecióse totalmente cuando Alfonso XI deCastilla, asistido por otro almirante genovés, tomó Algeciras (1344).No fuera, pues, inverosímil que la oveja merina se introdujera enEspaña durante el período de relativa calma que gozó la Penínsulatras esta última hazaña castellana ^^.
8 R. S. Smith, «Medieval Agrarian Society in its Prime. Spain»,Cambridge Economic History, 1, 351.
9 Sobre Ibn al-'Awwam (conocido también por Abu-Zakariya) véanse
J. Ruska, s. v., en Encyclopaedia of /slam, de donde extrajo su informaciónP. K. Hith, History of the Arabe (4.a ed., Londres, 1949), p. 575; y F. Gabrieli,Storia e civilitá musulmana (Nápoles, 1947), pp. 59-60.
^o Véase, por ejemplo, G. Marçais, «Merinids», en Encyclopaedia of/slam, con referencias bibliográficas. Marçais es uno de los mejores autoresespecializados en historia y migraciones norteafricanas.
^^ Klein, p. 6, menciona la importación de ovejas de Berbería por el reyaragonés Pedro IV (1336-1387). No me ha sido posible confrontar sus refe-rencias sobre este punto, el cual, si fuera comprobado, significaría un sólidoapoyo a lo que venimos diciendo.
124
Echemos ahora un vistazo al documento de 1307, simple minutaen el cartulario del asistente notario de Simón Stancone, jefe (córisul)
de la colonia genovesa de Pisa. He aquí sus pátrafos más sobresa-lientes: «Yo, Simón Stancone, agente de Paschal Usodimare, certifi-co haber recibido de Tartarino Di Negro 49 sacos de lana llamada
merinus, cuya lana, Gabriel, hijo del citado Paschal, envía a éstedesde Túnez o su territorio con el navío del citado Di Negro ancladoahora en aguas de Portopisano. Y que la lana recibida ha sido reem-
barcada en la tarida de Berenguer Ros de Mallorca, que se halla enPortopisano lista para zarpar hacia Génova» 12. Como vemos, todaslas partes, excepto Berenguer Ros, pertenecían a la más rancia aris-tocracia mercantil de Génova. El propietario del cargo que transpor-tó la lana desde Túnez a Portopisano resulta ser un pariente lejano deBenedetto Zaccaria, el vencedor de la flota merinida; su nombre «de
12 Archivio di Stato, Génova, Cartulario di Andreolo de Laneriis, parte lI,fol. 42r (en realidad, el notario no era de Laneriis sino Gioachino Nepitella): «Innomine Domini amen. Ego Symon Stanconus procurator Paschalis Usus Mariscivis-lanuensis, de qua procura est instrumentum scriptum manu loannis deAvundo notaril MCCCVII die XX iund, dicto procuratorio nomine confiteor tibiTartarino de Nigro me habuisse el recepisse a te illos sachos quadraginta novemde lana que appellatur merinus, et quam lanam Gabriel filius dic[i Paschalis mit-[ebat dicto Paschali de Tunexi sive de partibus Tunexis per te dictum Tartarinumin tua cocha que nunc est in Portu Pisano, et quam lanam recepi honeratam intarida Belenguerii Rubei de Maiorica que nunc est in dicto Porto Pisano causadefferendi et consignandi dicto Paschali; renunciando exceptioni non habite etnon recepte lane et omni iuri. Que promi[to et convenio tibi dic[o nomine quodde dicta lana vel aliqua parte ipsius vel occasiones ipsius nulla in perpetuumfiero de cetero legum questio, peticio seu controversia movebitur per me dictonomine seu per dictum Paschalem seu per dictum Gabrielem filium dictiPasechalis, heredes et bona corum, contra coheredes tuos vel hona tua et fratresdicto procuratorio nomine, et de predictis fac[o remissionem e[ pactum de nonpetendo, liberando te de predictis per acceptilaciones aquiliana stipulationesolempniter interposita. Alioqium penam dupli de quanto et quotiens contrafie-ret vel non observaretur tibi stipulanti promitto, faciens nomine supradicto, etper me omnia bona dicti Paschalis habita et habenda tibi pignori obligo, hoc actoquod ego vel bona mea non sint nec intelligantur in aliquo obligatus vel obliga-ta de predictis, vero dic[us Paschal et bona sua. Actum in domo qua moratur dic-tus dominus Symon, consul in Pisa pro Ianuensibus, anno Dominice NativitatisMCCCVII, indicionc ll[I, dic XXIII iunii, circa vesperas. Testes Thomas deSavio, Iohannes de Loco, Manuel de Pecimbona, et Andriolus de Magdalenafilius Frederici de Magdalena».
125
pila», Tatar, nos sugiere cierta familiaridad con los mogoles dePersia, sur de Rusia, Asia Central y China; otros miembros de lafamilia Di Negro se ocupaban por aquella misma época en diversosnegocios en Inglaterra, Flandes y Francia ^;. Simón Stancone fue, sinduda, pariente de aquel Percival Stancone que por aquel entonces omuy poco después fijó su residencia en la India 14. La familiaUsodimare presenta quizás una hoja de servicios más brillante en elcampo del comercio y la política genoveses durante los siglos XII yXIII. En el siglo XV un Antoniotto Usodimare realizó un audaz viajede negocios al Africa ecuatorial, descrito por él mismo en una cartaconfidencial destinada a informar y apaciguar los ánimos de los acre-edores descontentos. Probablemente nunca pagó sus deudas, pero lacarta, divulgada accidentalmente, se conserva como valioso docu-mento de la historia de las exploraciones 15. Sería altamente satisfac-torio dar la bienvenida a la galería de la fama a sus antepasados del
^^ Muchos de los documentos genoveses relativos al comercio so ŭ tenidopor miembros de la familia Di Negro con los países de la Europa occidentalfueron publicados en R. Doehaerd, Les relations commerciales entre Cénes, laBelgique et l'Outremont (Bruselas y Roma, 1941) (véase índice onomástico s.v.); para documentos ingleses ver más adelante, nota 24. Varios miembros deesta familia fueron embajadores del Municipio genovés en Cons[antinopla;otros, fueron cónsules en esta ciudad y en Trebisonda; a este respecto, ver G.1. Bratianu, Rec/terches sur le commerce génois dans la Mer Noire au X/1/`siécle (París, 1929), p. 88, 175, 326; otros documen[os relativos a su comerciocon Pera y Caffa en Bratlanu, Actes des notaires génois de Péra et Caffa(Bucarest, 1927) (ver índice onomástico, s. v.). Carlo Di Negro era sobrino deBenedetto Zaccaria y Dabadino Di Negro casó con una prima de Benedetto, cf.R. (S.) López, Genova marinara ne[ Duecento, Benedetto Zaccaria (Mesina yMilán, 1933), pp. 45, 203.
14 Véase R. S. López, «European Merchants in the Medieval Indies» ,Journa[ of Economic History, vol. III (1943), 171-172.
15 La traducción inglesa de la carta de Antoniotto Usodimare se publicaráen R. S. López y I. W. Raymond, Mediaeval Trade in the MediterraneanWorld (Columbia Un. Press.). Por las actas y registros existentes de finales delsiglo XII se sabe que en aquella época, el 80 por 100 del comercio entreGénova y Siria era controlado por la familia Usodimare y otras cuatro familiasnobles de Génova, cf. E. H. Byrne, «Genoese Trade with Syria in the TwelfthCentury», American Historical Review, vol. XXV (1920), 178 y ss. Los regis-tros existentes son, sin embargo, sólo una pequeña fracción de los documentosredactados en aquella época; en consecuencia, la proporción citada debe serbastante diferente. Sobre Paschal Usodimare, ver más adelante, nota 23.
126
siglo XN, Paschal Usodimare e hijo, como pioneros del comerciodel merino en Europa.
En realidad, el documento autoriza a emitir las siguientes con-clusiones: 1) la lana merina fue conocida por este nombre e impor-tada en Italia en los primeros años del siglo XN, es decir, aproxi-madamente unos ciento cincuenta años antes que el nombre apa-rezca en fuentes españolas; 2) aunque Paschal y GabrielUsodimare pueden no haber sido los primeros hombres ocupadosen aquel comercio, la redondeada expresión «lana Ilamada nteri-
tzus» demuestra que el nombre no era todavía familiar y, por lotanto, de reciente adopción 16; 3) considerando que el hinterland
comercial de Túnez se extendía muy profundamente hacia el noro-este africano y que la influencia merinida en territorio tunecino fuemuy intensa, puede establecerse, sin lugar a dudas, que la lanamerina y las ovejas de esta raza tienen su origen en Africa y quesu nombre derivó del de los Banu-Marin (benimerines).
Queda por ver cuál fue la causa que impulsó a varios hombres denegocios genoveses a centrar su atención en la lana merina en losalbores del siglo XN, y en qué fecha fue introducido en España elganado africano. La primera cuestión puede ser contestada con másfacilidad que la segunda. A lo largo del siglo XIII los genovesesimportaron grandes cantidades de lana de todos los países meditetrá-neos, desde Siria a Matruecos, Mallorca y Languedoc, no sólo para suuso particu(ar (la industria lanera genovesa no floreció totalmentehasta las postrimerías del siglo), sino, asimismo, para ser vendida a losmercaderes lombardos y toscanos. La lana africana, importada sobretodo de los puertos orientales del nomeste de Africa -Túnez,Djidjelli, Bugía- se mantuvo durante largo tiempo en primera filapor su calidad, ya que no por la cantidad ^^. Es posible que parte deaquella lana procediera de rebaños merinidas; mientras los almohadesseñorearon la costa de Marruecos, parece que les convino más a losmerinidas encaminar su comercio de exportación por caravanas hacialos puertos tunecinos. Sin embargo, el nombre de merino no aparecenunca. Y, no obstante, la lana gozaba ya de excelente reputación; los
16 Los notarios genoveses adoptaron simples expresiones, tales como«lana africana», «lana de Túnez», «lana fina», «lana para colchones».
17 R. (S.) López, Studi sull'ecortomia genovese nel Medio Evo (Turin,
1936), PP. 33-34, 96-100, con referencias bibliográficas.
127
contratos de 1253, por ejemplo, demuestran que los genoveses com-praban a altos precios incluso la lataa de rotatnirte de Tunexi, honorque se concedía tan sólo a las más selectas lanas de origen inglés 18.En 1269, la aduana genovesa registró grandes cargamentos de lanaprocedente de Ifriquya (extremo oriental del noroeste africano), queera adquirida por los traficantes florentinos. Pero en 1270, la últimacruzada de Luis IX envolvió a sus aliados genoveses en un inespera-do conflicto con el emir de Túnez. Las relaciones comerciales perma-necieron estancadas durante largo tiempo. Para asegurar sus mercan-cías, los genoveses preservaron su fondaco o funduk (almacenesextraterritoriales) en la ciudad, pero lo precario de su situación sepone de manifiesto en un contrato de 1275, según el cual un espaciodel fotulaco se arrendaba con la condición de que el arrendatario seatuviera por su cuenta a los riesgos «del pueblo (hostil), guen•a,embargo comercial, cruzada y cualesquiera otros accidentes». Añosmás tarde, un documento oficial registraba que «las aguas de Bugía yDjidjelli sólo son surcadas por contados navíos cristianos, y de ellosla mayoría de matrícula pisana», y que «en Djidjelli se reconoce a lospisanos el dominio en el comercio de la lana» 19
A1 mismo tiempo, las crecientes oportunidades que ofrecía elcomercio inglés motivaron que los genoveses fueran perdiendo inte-rés por el mercado africano. Ya a mediados del siglo XIII, los cortesde tela fabricados con lana inglesa se vendían a altos precios enGénova, donde el material era recompuesto y remendado 20. Pero noresultaba demasiado lucrativo comprar lana en Inglaterra, pues nopodía obtenerse directamente por mar y este país poco o nada com-praba a cambio, mientras que Africa, a corta distancia por mar, eraun excelente consumidor de mercancías genovesas.
^$ Otro tanto puede decirse de Venecia. En efecto, según una ley venecia-na de 1286, un saco de lana de Túnez o de Berberia, se valoraba en 6 libras,ur.o de «lana de rotamina» del mismo origen en 4 libras, y un saco de lana decualquier otro origen, en 2 libras. Véase R. (S.) López, «L'attivitá economicadi Genova nel marzo 1253», en Atti della Societá Ligure di Storia Patria, vol.LXIV (1935),197 y nota 119.
19 López Studi, p. 15 y ss., 24 y ss.; Zaccaria, pp. 261-262; Archivio diStato, Genova, Cartulario di Niccoló de Porta, l, parte 2.°, fol. 46v 57v, «adrisicum et fortunatum tam gentis quam guerre et deveti sive passagii etomnium aliorum eventuum fortuitorum».
20 Doehaerd, 1, 197 y ss.
128
La situación cambió cuando Benedetto Zaccaria y otros nego-ciantes genoveses obtuvieron el control de los yacimientos dealumbre, del cual existía gran demanda en Inglaterra y Flandes.Entre 1275 y 1278, las galeras genovesas cargadas de alumbreenfilaron sus proas hacia el Mar del Norte; la lana inglesa era lamejor carga de retorno para aquellos grandes navíos 21. Fue unperíodo de auge y actividad febriles: el clítnax de la Revolucióncomercial que llegó hasta mediado el siglo XIV. Tres factores die-ron un impulso sin precedentes a las exportaciones de lana ingle-sa: los reyes de Inglaterra, con miras a obtener ingresos de las tasassobre importaciones, aflojaron las restricciones que gravitabansobre el comercio exterior; los traficantes florentinos invirtieronen lana sus crecientes beneficios procedentes de empréstitos a losmonasterios y a particulares de Inglaterra; el progreso de la indus-tria textil italiana elevó las demandas de lana inglesa, más fina quesus rivales. De modo que la producción de vestidos se desarrollótan rápidamente que hubo un dilatado mercado para toda clase delanas. Las exportaciones de Africa debieron ir creciendo paulati-namente en valor y volumen; pero el comercio africano tendía aconvertirse cada vez más en refugio comercial de las comunidadesmercantiles en declive, tales como Pisa, Marsella y Mesina 2z.Estas ciudades no contaban con los grandes capitalistas de Génovao Venecia, y carecían de galeras que surcaran los mares hastaInglaterra. De ahí que les fuera imposible aumentar los moderadosingresos que aportaban las pequeñas inversiones en el comerciocon Africa. Los grandes mercaderes de Génova se inclinaron espe-cialmente por la lana inglesa.
La empresa de Paschal Usodimare y su hijo en 1307 fue una ten-tativa para reavivar el interés de los genoveses por la lana africana,escogiendo sólo la de mejor calidad. Podía esperarse que la expe-
Z^ R. S. López, «Majorcan and Genoese on the North Sea Route in theThirteenth Century», en Revue Belge de Phi[ologie et d'Histoire, vol. XXIX(1951), 1163 y ss.
22 Las referencias están tan esparcidas que sería imposible citarlas todas enuna breve nota. Además de López, Studi, cit., véase especialmente P. Silva, /lgoverno di Pietro Cambacorta in Pisa (Pisa, 1911); G. Rossi-Sabatini, Pisa altempo dei Donoratico (Florencia, 1933); R. Pernoud, Essai sur l'histoire duport de Marseille (Marsella, 1933); E. Baratier y F. Reynaud, Histoire du com-merce de Marseille de 1291 á 1480 (París, 1951).
129
riencia comercial de Paschal en Túnez, Florencia y el gran emporiointernacional de Campania le permitiera aprovechar cualquier opor-tunidad para nadar contra corriente z;. Sin embargo, su tentativa nose vio coronada por el éxito. Un año antes que el navío de TartarinoDi Negro transportara los 49 sacos de lana merina desde Túnez aPortopisano, la galera de Edmundo Di Negro arribó a Génova con355 sacos de lana inglesa procedente de Londres, y otras tres galerasgenovesas cargadas de lana zatparon de este puerto en el mismo añoz4. Cuatro años después que Paschal Usodimare recibiera la lanamerina en Génova, Antonio Usodimare, su pariente, compró lana enLondres, y no fue éste el único comprador genovés durante aquel año2-5. Allá por el año 1327, Giovanni Villani, mercader y cronista flo-rentino, registraba el éxito rotundo y la supremacía de la lana ingle-sa. Unos treinta años antes (es decir, hacia 1307) los fabricantes deFlorencia empleaban toda clase de lanas, pero ahora toda la produc-ción, de 70.000 a 80.000 piezas de tejidos anuales, era obtenida demateria prima procedente de Inglaterra. Evidentemente, la lana meri-na no podía equipararse con su rival inglesa.
La situación tomó otro cariz cuando los españoles decidieronmejorar el merino, indudablemente a base de cruces con sus propiasovejas. Quizá tanto como la calidad, fueran también los bajos preciosuna de las causas influyentes en el cambio operado entonces. En rea-lidad, muy pronto tuvo lugar la total conversión de la industria flo-
2^ En 1280 fue uno de los acreedores de la compañía Calimala (gremio flo-rentino de importadores de [ejidos de Francia, Flandes e[nglaterra); en 1277se le menciona como exportador de lino a Ttínez; en 1276 y 1281 negociabacomo cambista en las ferias de la Champaña. Véase Doehaerd, III, 730; A.Ferretto, «Codice diplomático delle relazioni tra la Liguria, la Toscana e laLunigiana al tempi di Dante», en Atti della Societd Ligure di Storia Patria,vol. XXXI, II parte (1903), 116, 346-348, 387.
Z4 Public Record Office, Londres, Customs Accounts, E 122, 68-17. En1304, Filippo Di Negro y sus socios cargaron lana en una galera que pertene-cía a Filippo y que zarpó de Londres al mismo tiempo que otra del genovésBenedetto do Guasco (ibid., 68-14). Referentes a la familia Di Nego existen enlos archivos de Londres otros muchos documentos; algunos de ellos han sidopublicados o condensados en la Rolls Series, y uno (en traducción) se incluyeen López y Raymond, op. cit.
25 Public Record• Office, Londres, Customs Accounts, E 122, 69-4. Lafamilia Usodimare se menciona también a menudo en la Rolls Series.
130
rentina de lana inglesa a consecuencia de la Gran Depresión demediados del siglo XIV hasta las postrimetías de esta centuria. Fueronmuchas las compañías florentina que se vieron abocadas a la quiébra;la producción de piezas de tejidos en la ciudad declinó gradualmentehasta descender a un mínimo de 24.000 piezas 26; la exportación .delana sufrió en Inglaterra un alarmante descenso y asistióse a«unaseria crisis en la cría de ganado» en este país 27. Esta situación obligóa los hombres de negocios de cada especialidad a«racionalizan> sucomercio. ^Por qué pagar las elevadas tasas y los altos precios de fletede los cargamentos ingleses si en el mundo meditetráneo existía unaoveja que proporcionaba fina y abundante lana? No es de extrañar,pues, que en aquel petíodo muchos de los mercaderes genoveses, yafamiliarizados con el merino, dirigieran sus puntos de mira a los gana-deros castellanos por los méritos de los rebaños merinidas.
La iniciativa pudo también haber sido tomada por los pacientesganaderos españoles. La cría de ganado en el siglo XIV no fuemera ocupación empírica de gente inculta y aislada de la sociedad,sino una importantísima rama de la economía que reaccionaba. conprontitud ante cualquier variación en las corrientes del comerciointemacional. Los ganaderos ingleses pertenecían a la élite econó-mica, política y social de la nación. En Francia, Carlos V enco-mendaba a Jean de Brie un tratado sobre la cría de ovejas que hasido clásico durante varios siglos. Los ganaderos normandos trata-ron de combinar las ventajas de las razas inglesa y española impor-
Z6 G. Villani, Cronica, libro XI, ch. 94; en contraste con esto, las ezporta-ciones totales de lana inglesa por mercaderes italianos en 1273 (o sea muypoco antes de los primeros embarques genoveses hacia inglaterra) apenas sibastaron para producir 24.000 piezas de tejidos. Debería tenerse en cuenta, sinembargo, que Villani se siente impulsado por orgullo patriótico a presen[ar. uncuadro exagerado de la conversión «total» de lana inglesa por parte deFlorencia. Los florentinos continuaron importando lana de otros países, espe-cialmente de Francia, y lo mismo hicieron los milaneses en grado mucho másintenso. Vease, por ejemplo, G. Bigwood, «La politique de la laine en Francesous les régnes de Philippe le Bel et de ses fils», en Revue Belge de Philologieet d'Histoire, vol. XVI (1936).
27 La cita pertenece al admirable libro de Eileen Power, Medieval EnglishWool Trade (Oxford, 1941), p. 35; véase asimismo p. 55 y ss. Sobre la GranDepresión en general ver los capítulos de Postan y López en CambridgeEconomic History, II y el reciente artículo de E. Perroy, «Les crises du XIV°siécle», en Annales (Histoire, Economies, Civilisations), vol. IV (1949).
131
. tando carneros de ambos países. En el Artois, Thierry d'Hireçon,curtidor francés y obispo de Arrás en 1328, ]levó en su ambicióntodavía más lejos: sus libros de cuentas mencionan la compra deovejas en la India 28. Pero jamás obtuvo el éxito que los inteligen-tes ganaderos españoles alcanzaron importando la raza africanaconocida ya por los genoveses y transformándola pacientementeen la mejor de las razas productoras de lana.
Zg Véase Power, p. 24 y ss.; Parain, p. 16l y ss.; R. Grand y R. Delatouche,L'agriculture au moyen áge (París, 1950), pp. 488 y ss., con citas bibliográfi-cas.
132
EL PATRIMO1vI0 VIARIO DE LATRASI-IIJMANCIA ESPAÑOLA
porP. García Martín *
El pastoreo se pierde en la memoria áurea de los tiempos comorito de vida y metáfora religiosa. Ya sea en la tradición judeocristia-na, en la que el Abel ganadero se contrapone al Caín labrador, dondeel Nuevo Testamento acuña el símbolo de) Buen Pastor que guía alrebaño de fieles por el camino de la salvación. Ya en la mitología gre-colatina, a través del viaje iniciático de Jasón y los Argonáutas en posdel vellocino de doradas guedejas, o del anhelo de la felicidad pri-mitiva y bucólica en la perdida Edad de Oro. No es más que el refle-jo de la vida material de los pueblos antiguos en el espejo del mito.
En la práctica cotidiana y en el devenir de los siglos la ganade=ría se afirma como una de las fuentes de riqueza de las formacio-nes sociales que pueblan las orillas del Mediterráneo. De la Romaclásica al peregrinar de los hombres azules por el desierto, de lastribus ibéricas a los cabreros palestinos del Cantar de losCantai•es, el pastoreo diversifica sus modaliciades en función de lalongitud de los desplazamientos de los rebaños: estante, transter-minante, trashumante y nómada. Y es a través de esas "empresasen tránsito" mediante las que se acomoda en el espacio definiendo
* Profesor Titular de Historia Modema de la Universidad Autónoma deMadrid. Este artículo fue presentado como ponencia inaugural del ConvegnoIntemazionale "Il pastoralismo mediterraneo", organizado por el IstitutoSuperiore Regionale Etnográfico della Sardegna, celebrado en Nuoro del 20 al23 de noviembre de 1991, y sintetiza las conclusiones de la obra colectivaCañadas, cordeles y veredas. Valladolid, Consejería de Agricultura yGanadería, Junta de Castilla y León, 1991, (2' ed. 1993).
135
sus itinerarios privativos entre las tierras cultivadas. Los caminospecuarios nacen así como un patrimonio viario intrínseco a la cul-tura pastoril común de los pueblos mediterráneos. Son las "cica-trices del paisaje" de las que hablaba Fernand Braudel al definir elespacio del Mare Nostrutn ^.
En la Península Ibérica, las caracteristicas geográficas que pro-piciaban la alternancia estacional de pastizales complementarios,orientó la dedicación pastoril de muchos núcleos protohistóricos.La romanización, con sus exacciones agrícolas y mineras para ali-mentar las arcas del Imperio, en cierta medida soterró las ocupa-ciones tradicionales de las tribus autóctonas.
Los arqueólogos de la nueva hornada han detectado una reutili-zación de hábitats ^uevas y abrigos, pero también anfiteatros yforos- desde antes de las invasiones hasta el reino visigótico, quelejos de jugar un rol estratégico y defensivo o de acoger a gente quehuía de las ciudades, han dejado en sus yacimientos claros restos deun uso pecuario. Estos castros y monumentos deshabitados van aservir como parideras y rediles hasta bien entrado el milenio 2.
^ La frase de Fernand BRAUDEL, extraída de su obra El Mediterráneo.Madrid, Espasa-Calpe, p. 28, (la ed., Flammarion, 1985), dice literalmente:"Las rutas de trashumancia siguen marcadas en los paisajes como líneas adecir verdad indelebles, por lo inenos di^ciles de borrar, como cicatrices que,durante una vida, rnarcan la piel de los hombres". EI gran historiador delmundo mediten•áneo dedica un capítulo magistral a la `^rashumancia o noma-dismo: dos modos de vida mediterráneos" en su clásico El Mediterráneo y elmundo mediterráneo en la época de Felipe //. México, Fondo de CulturaEconómica, 1953 (la ed. 1949), pp. 109-132, donde incluye un mapa de ElliMiiller que, no obstante sus carencias técnicas, tiene la virtud de ofrecer unaimagen de conjunto de los caminos trashumantes para todas las tierras baña-das por el Mare Nostrum.
2 La concepción del camino como un hecho natural convertido en artifi-cial por la técnica de una cultura superior es apuntada por L. HOYOS SAINZen "Los viejos caminos y los tipos de pueblos", en Estudios Ceográficos n°27, 1947, p. 275. La idea del nacimiento de los caminos pecuarios por las mis-mas sendas que abren los animales en busca de abrevaderos la expone P. FUS-TIER en Le route. París, 1968, p. 13; me fue anticipada en inolvidables con-versaciones por el gran antropólogo Julio CARO BAROJA, y ha sido adopta-da como una tesis muy querida por ecologistas y naturalistas actuales. Lasuperposición de rutas antiguas, caminos romanos y cañadas es señalada porJosé Manuel CAAMAÑO GESTO en "Posible reutilización de caminos pre-n•omanos en época romana", en Gallaecia n° 3-4, Universidad de Santiago de
136
Sin embargo, es poco probable que se diese de forma regular yreglada una trashumancia de muy largo alcance, primero por larivalidad endémica entre facciones regionales, y más tarde por laconquista arabobereber del territorio peninsular. EI inicio de unareglamentación de los desplazamientos pecuarios y de sus rutascamineras con el Fuero Juzgo visigodo, se vió truncado con laocupación musulmana y la implantación de unas nuevas reglas deljuego político y económico, aunque justo es reconocerlo los jine-tes islamitas trajeron en sus alforjas toda una concepción nómadadel mundo finito. El hecho es que hemos de esperar al avance alto-medieval de la reconquista y repoblación de los reinos cristianospara que se adopte la solución ganadera como economía de guerra,al exigir escasa mano de obra y facilitar la protección de una pro-piedad móvil como la semoviente frente a las razzias fronterizas.Sólo cuando hay unas mesnadas que garantizan la seguridad depastores y rebaños -esculcas y rafalas las llaman los Fueros-puede verificarse cíclicamente la trashumancia, deslindarse lasvías pecuarias y contemplarse este pastoreo móvil en la legislaciónreal del momento. De ahí al agrupamiento de los ganaderos en ungremio sólo mediaba un paso, que se dió en el año 1273 cuandoAlfonso X creó el Honrado Concejo de la Mesta, situado bajo elamparo del monarca en el uso de prerrogativas mayestáticas, queandando el tiempo tutelará el ramo económico más importante dela Corona de Castilla ;.
La trashumancia mesteña y el patrimonio viario que nos legóson los protagonistas de este ensayo historiográfico.
Compostela, 1979, pp. 281-285. La trashumancia antiqua en la Iberia es ana-lizada por Luís A. GARCÍA MORENO.en "El paisaje rural y algunos proble-mas ganaderos en España durante la antigiiedad tardía (s. V-VII)", en Estudiosen Homenaje a Don Claudio Sánchez A[bornoz en sus 90 años, Buenos Aires,Instituto de Historia de España, 1983, pp. 401-426.
^ Acerca de los orígenes medievales de la Mesta véanse los trabajos deReyna PASTOR DE TOGNERI: "La lana en Castilla y León antes de la orga-nización de la Mesta" en Atti della Prima Settimana di Studi Economico diPrato, 1969, reimpreso entre otras ocasiones en Conflictos sociales y estanca-miento económico en la España ,nedieval. Barcelona, 1973; y de Charleslulian B[SHKO: "EI castellano, hombre de llanura. La explotación ganaderaen el área fronteriza de La Mancha y Extremadura durante la Edad Media", enHomenaje a Jai,ne Vicens Vives, /, Barcelona, 1965, pp. 201-218.
137
1. REVISIQN HISTORIOGRÁFICA DE LA MESTAY DE LAS VÍAS PECUARIAS CASTELLANAS
El devenir histórico de la Mesta castellana es bien conocidogracias a las aportaciones bibliográficas de las últimas décadas.Estas han venido a matizar la obra clásica de Julius Klein, cuyosprincipales defectos devienen de su culto a la retrospectiva histó-rica, cuando presenta la creación del Honrado Concejo como unafederación de asambleas locales de ganaderos desde la base a lacúspide real y a la institución como una democracia de pastores.Las investigaciones más recientes de Jean Paul Le Flem, FelipeRuíz, Manuel Basas, Ángel García, Luis Ma Bilbao, Vicente Pérez,Guy Lemeunier, Enrique Llopis, Gonzalo Anes, Jerónimo López ylas nuestras propias han puesto de manifiesto las carencias en latemática económica, social, prosopográfica y cultural del libro delpolítico norteamericano y han perfilado las coyunturas evolutivasdel ramo merinero 4.
4 Jean Paul LE FLEM: "Las cuentas de la Mesta (1510-1709)", en Moneday Crédito, n° 121, 1972, pp. 23-104. Felipe RUÍZ MARTÍN: "Pastos y ganaderosen Castilla: la Mesta (1450-1600)", en Atti della Prima Settirnana di Studio diPrato, 1969, Florencia, 1974 pp.271-285. Manuel BASAS FERNÁNDEZ: EICoruulado de Burgos en el siglo XV/. Madrid, C.S.LC., 1963. Angel GARCÍASANZ: Desarrollo y crisis del Antiguo Régimen en Castilla la Vieja. Madrid,Akal, 1977. Luis María BILBAO: "Exportación y comercialización de lanas deCastilla durante el siglo XVII, 1610-1720", en El pasado histórico de Castilla yLeón. Burgos, 1983, pp. 225-243. Del mismo autor en colaboración con EmilianoFERNÁNDEZ DE PINEDO: "Exportación de lanas, trashumancia y ocupaciónde1 espacio en Castilla durante los siglos XVI, XVII y XVI[I", en lnternationalEconomic History Congress, Budapest, 1982, pp. 36-48. Vicente PÉREZMOREDA: "La trashumance estivale des merinos de Segovie: le Pleito de laMontaña", en Mélanges de la Casa de Velázguez, 1978, pp. 285-312. GuyLEMEUNIER: "Les extremeños, ceux que viennennt de loin. Contribution á1'etude de la trashumance ovine dans 1'est castillan (XVIe-XIXe ss.)", enMélanges de la Casa de Velázquez, 1977, pp. 321-359. Enrique LLOPISAGELÁN: "Las explotaciones trashumantes en el siglo XVIII y primer tercio delXIX: la cabaña del monasterio de Guadalupe", en La econornía española al finaldel Antiguo Régirnen, /, Agricultura, Madrid, 1982, pp. 1-]O1. Gonzalo ANES:El Antiguo Régimen: los Borbones, en Historia de España Alfagrutra, Madrid,Alianza, 1975. Jerónimo LÓPEZ SALAZAR: Mesta, pastos y conflictos en elCampo de Calatrava (siglo XVl). Madrid, C.S.I.C., 1987. Referencias temáticasencontramos en las obras de M. OMER, M. BUSTOS, F. GASCÓN, A. ZABALA,
138
En este sentido, a la fundación medieval de la Mesta le sucedeun rosario de confirmaciones de privilegios a cargo de los sucesi-vos monárŭas, al tiempo que se perfila la organización interna dela corporación desde el cargo de Presidente a las dos Juntas semia-nuales en las que concurrían las cuadrillas ganaderas. Pasando porla figura de los Alcaldes Mayores Entregadores, encargados deadministrar la jurisdicción privativa pastoril y un corto número deburócratas que llevaban la contabilidad y el archivo. En el sigloXIV se produce la selección de la oveja merina, productora de lafibra de lana de mayor calidad del mundo, lo que a la postre serátrascendental para el futuro del sector, pues permite a los ganade-ros y comerciantes castellanos monopolizar los mercados interna-cionales durante cinco centurias 5. De ahí que los Reyes Católicos
M.A. MELÓN, la tesis inédita de F. MARÍN y otros tantos trabajos que haríandemasiado prolija la referencia bibliográfica. En cuanto a mi obra, aborda la cen-turia de las luces en Pedro GARCÍA MARTÍN: La Ganadería Mesteña en laEspaña Borbónica (1700-1836). Madrid, Ministerio de Agricultura, 1988 (2° ed.1992); una síntesis de la historia mesteña en La Mesta. Madrid, BibliotecaHistoria 16 n° 28, 1990; y la riqueza del patrimonio viario en el trabajo colectivoCañadas, cordeles y veredas. Valladolid, Consejería de Agricultura, Junta deCastilla y León, 1991, (2^ ed. 1993).
5 La.polémica en torno a los orígenes de la raza merina se replanteó en la //Conferencia Mundial de[ Merino, celebrada en Madrid, abril de 1986, y recogidaen las comunicaciones del Área de Trabajo n° 9, Historia del Merino, hablándo-se más de selección -que a[ravés de los documen[os hemos ido retrasando hastala década de los 70 del siglo XIV- que de introducción puntual como sosteníananteriores generaciones de historiadores. En este sentido, descartamos la hipóte-sis genovesa de Rober[ SABATINO LÓPEZ en "El origen de la oveja merina",en Estudios de Historia Moderna, Vol 4, Barcelona, 1954; y nos acercamos a lacronología de Claude CARRERE en su comunicación a!a lana come materiaprima..., Prato, 1974, y de John H. EDWARDS en Actas del I Congreso deAndalucía, Córdoba, 1978. La conexión iberoafricana de la especie fue seguidapor H. EPSEIN en Tl:e Origins of the Domestic Animals of Africa. New York,1971; una actualización se dió en Aldo M[NOLA en Historia del lanar. BuenosAires, 1976; y la distribución mundial la describió Yves BATICLE en La laine.París, Masson, 1982. AI ser la fibra merina la más apreciada del mercado mun-dial, los castellanos establecieron el rqonopolio de su producción y cómercializa-ción durante cinco siglos, para lo cual se prohibió la exportación de ejemplaresovinos de la citada raza. La extracción clandestina de los mismos y forzosa conla invasión napoleónica rompió en el primer tercio del siglo XIX esa hegemoníahispana y precipitó el ocaso del gremio mesteño y del subsector merinero.
139
deparasen un acusado proteccionismo a la granjería merina, regu-lando su régimen fiscal -cobro de servicio y tnontazgo en puer-tos reales y de derechos de extracción lanera-, codificando leyesy privilegios pastoriles, facilitando el acceso del ganadero a lospastizales y manteniendo expeditas al tránsito las vías pecuarias 6.
A la crisis diferencial del siglo XVII, que acarrea una mermade cabezas de ganado y de beneficios en la venta de los vellonesfinos, así como una concentración de la riqueza semoviente, lesucede un segundo áuge en la centuria de las luces, recuperandoel pulso las cotizaciones de nuestra materia prima en las lonjaseuropeas, rebasándose los 3.500.000 ovinos trashumantes y el cen-tenar largo de cuadrillas o mestillas locales y extendiéndose la nor-mativa mesteña a todo los ámbitos territoriales de la monarquíahispana ^.
Y es que la raigambre ganadera de los pueblos de Españahabía creado instituciones paralelas a la Mesta castellana, regula-doras de una trashumancia regional de trayectos más cortos, comola Casa de Ganaderos de Zaragoza, las mestas de las Bardenasnavarras y las facerías de los Pirineos 8. Nada extraño cuandocomprobamos que frente a un mismo sustrato de ganadería tras-humante mediterránea se dan soluciones políticas, económicas ycontractuales paralelas, como ocurre con las "compañías de ove-jas" de Florencia y Pisa, el control de la Aduana de Foggia sobrepasos y pastos, los gazaille de la Francia del Mediodía, los chap-
6 A las referencias mesteñas sobre los siglos XV y XV[ de los trabajosmás tradicionales y de las síntesis, ha venido a sumarse el libro de MarieClaude GERBET: L'élevage dans le Royaume de Castille sous les RoisCatholiques (1454-1516). Madrid, Publications de la Casa de Velázquez,1991, cuya portada ilustré con sumo agrado.
^ Véase Pedro GARCÍA MARTÍN: La Ganadería Mesteña..., op. cit.
$ La normativa del gremio aragonés la hemos consultado en la BibliotecaNacional de Madrid, Sig. 4/123986, Ordinaciones de la Real Mesta, Casa yCofradía de Canaderos de la Ciudad de ^aragoga, reimpresas en 1717. Losúnicos estudios al respecto son los de Manuel MAR1N PEÑA: La Casa deGanaderos de Zaragoza. Zaragoza, 1929.; y Ángel CANELLAS: E! Archivode la Casa de Canaderos de Zaragoza. Zaragoza, CS[C, 1982. En cuanto a laganadería Qirenáica, a los trabajos tradicionales de FAIRÉN GUILLÉN yFLOR[STAN SAMANES, ha venido a sumarse el antropológico de SeverinoPALLARUELO: Pastores del Pirineo. Madrid, Ministerio de Cultura, 1988.
140
tel de Flandes o el régimen de guardería de Tara Romanesca 9. Laascensión del capitalismo comercial, con sú trasvase de rentas delcampo a la ciudad, empezaba a calar en el subsector pecuario yalumbraba soluciones similares en las sociedades pastoriles delMediterráneo.
La crisis de la trashumancia acompañó a la quiebra del AntiguoRégimen. En el caso castellano, a los envites ilustrados tomandopartido por la agricultura sucedió la desastrosa invasión napoleó-nica, la extracción de la raza merina y su aclimatación en otras lati-tudes y la pérdida del monopolio lanero en Europa. La supresiónde la Mesta en 1836 por el gobierno liberal era la crónica de unamuerte anunciada ^o. En otros países el pastoreo tradicionalcomenzó a ser aconalado por las nuevas fuerzas pujantes de laurbe y la industria. En todos ellos los caminos ganaderos empeza-ron a ser destruidos con el trazado del ferrocarril y las carreteras.Los desplazamientos estacionales de los rebaños a duras penassobrevivirán hasta nuestros días.
9 La inversión burguesa en bienes pecuarios puede seguirse en JacquesHEERS: Occidente durante los siglos XIV y XV. Barcelona, Labor, 1984; yPedro GARCÍA MARTÍN: El rnundo rural en la Europa Moderna. Madrid,Biblioteca Historia 16 n° 8, 1989, p. 70 y ss. La trashumancia italiana ha sidotratada para la antigiiedad por E. GABBA y M. PASQUINICCI: Strutture agra-rie e allevamento transumante nell7talia romana. /I/-1 secolo a. C.. Pisa,Giardino, 1979; y para la modemidad por J. A. MARINO: Pastora[ Economicsin tlre Kingdom of Naples. Baltimore-London, lohns Hopkins Univ. 1988, losartículos de L. FRANCIOSA y U. SPRENGEL; el voluman de D. BARSANTI,y los trabajos que amablemente me han facilitado Ovidio DELL'OMODAR-ME: "La transumanza in Toscana nei secoli XVII e XVIII", en Mélanges de1 ^cole Française de Rome, ]00, 1988, pp. 947-968, y Luigi P[CCIONI:"Montagne appeniniche e pastorizia transumante nel Regno di Napoli nei seco-li XVI[ e XVI[1", in Annali dell'Istituto Italiano per gli Studi Storici XI, 1989-1990, pp. 145-234. En cuanto al pastoreo en Francia, apaRe de los clásicos tra-bajos de J. BLACHE, R. BOUHIER, M. SORRE, M. LE ROY, pueden consul-tarse las obras de M. JEAN BRUHNES: Le berger dans la France des villages.París, 1970, y de Yves BATICLE: L'élevage ovin dans les pays européens dela Méditerranée occidentale. París, 1974. Las aportaciones rumanas en O.DESUSIANU: Pastoritul la Popoarele Romanice. Bucarest, 1913; y C.CONS-TANSINESCU MIRCESTI: Pastoritul...si Tara Romanesca Bucarest, 1976.
^o Angel GARCÍA SANZ: "La agonía de la Mesta y el hundimiento de lasexportaciones laneras: un capítulo de la crisis económica del Antiguo Régimenen España", en Agricultura y Sociedad, n° 6, 1978, pp. 283-356.
141
Al tiempo que el gremio mesteño caminaba hacia su extinción,aumentaban las tentativas de sistematizar su patrimonio viario.Donde acaba la historia de la institución merinera comienza la delos.caminos pastoriles y su utilitarismo futuro. En el siglo XVIII,y ante él mal endémico de los rompimientos de cañadas, la JuntaGeneral del Honrado Concejo encarga a un cosmógrafo la deline-ación de los caminos pastoriles en un plazo de ocho años, siendoacompañado por un perito ganadero de cada zona para poder"hacer^ la obra con entero conocimiento del país y averiguar lascañadas oscurecidas", sin que el proyecto llegase a buen término^^. En el siglo siguiente, la Asociación General de Ganaderos delRéino; heredera de la Mesta en el fomento de la ganadería, resuci-ta la idea y destaca en el campo a unos comisionados llamadosVisitadores Extraordinarios para levantar mapas de los tránsitos yservidumbres trashumantes, lo que sólo se traduce en unos folletosdescriptivos de la toponimia y rutas migratorias 1z.
Hay que esperar a nuestro siglo para que vean la luz las prime-ras cartografías impresas del patrimonio viario castellano a cargode geógrafos e historiadores. André Fribourg tratando de demos-trar sin mucho éxito que a las antiguas rutas pastoriles se le habíasuperpuesto el trazado ferroviario ^^. Julius Klein intercalando unideogr•ama en su obra que será repetido hasta la saciedad por auto-res posteriores a pesar de sus errores de localización y su desajus-te entre la representación y la realidad viaria 14. Y los trabajos grá-ficos más acertados de Juan Dantín Cereceda y Robert Aitken, enlos que se revisan las "Descripciones de caiaadas" decimonónicas,se cotejan los datos con fuentes orales coetáneas y se aportan nue-vos ramales locales 15.
^^ Archivo Histórico Nacional, Mesta, Leg. 247, n° 21.
^ Z ^tilemoria sobre el estado de la administración y legislación de las caña-das. Madrid, 1846, p. 27 y ss.
^^ André FRIBOURG: "La transhumance en Espagne", en Annales deCéographie, X[X, 1910, pp. 231-244, con mapas en XIVa y b.
^14 'Julius KLEIN: La Mesta. Madrid, Alianza, 1981 (2' ed.), pp. 38-9.15 Juan DANTÍN CERECEDA: "Cañadas ganaderas españolas", en
Congresso do mundo Portugues, Lisboa, 1940, XVlll, pp. 692-696; y RobertA[TKEN: "Rutas de trashumancia en la Meseta castellana", en TlteCeographical Journal, vol CVI, n° 1 y 2, 1945.
142
La sangrienta Guerra Civil y la gris posguerra franquista con-tagió de mediocridad a la bibliografía cañariega de las décadas delos 40 y 50. Es el tiempo de las publicaciones auspiciadas por elsindicato vertical del régimen copiando trabajos anteriores, consus correspondientes errores e imperfecciones, y ensalzando elpaternalismo corporativo por afinidad ideológica 16. Habrá queesperar a los últimos lustros para que se retome el tema desde dosposiciones contrapuestas: la de aficionados locales que describenel ciclo trashumante y presentan sus planos de cañadas como topo-guías, y la de profesionales del agrarismo que revisan rigurosa-mente los trabajos anteriores para ir perfilando, en palabras delmedievalista Charles Julian Bishko, "un verdadero atlas de la geo-grafía de la Mesta que aclararía para cada época de su historiala localización concreta de los caminos, puertos y dehesas másimportantes existentes entonces" ^^.
Estos últimos presupuestos son los que han inspirado nuestrostrabajos sobre las rutas de la trashumancia mesteña. Primero fueun avance en forma de cuaderno, en cuyas páginas centrales apa-rece un mapa general de la Península Ibérica con la red cañariegaválida para la Edad Moderna, en el que nos limitamos con un afándivulgativo a situar correctamente los puertos reales en los que losrebaños tributaban a la Hacienda Regia y las cabezas de partido delas cuadrillas 18. Más tarde publicamos como apéndice a nuestra
16 Un ejemplo puede ser el folleto Cañadas reales de España..., Madrid,Sindicato Nacional de Ganadería, 1954. La connivencia entre la Asociación deGanaderos del Reino y el sindicalismo franquista le hizo un flaco favor a laganadería trashumante y hubo un silencio oficial sobre las usurpaciones devías pecuarias.
^^ Una revisión a la historiografía cañariega puede verse en PedroGARCÍA MARTÍN: Cañadas, cordeles., op. cit., pp. 32-42. La cita de Ch. J.BISHKO procede de "Sesenta años después. `La Mesta' de Julius Klein a laluz de la historiografía subsiguiente", en Historia, lnstituciones, documentos,n° 8, 1982, pp. 1-49. Parece ser que los investigadores más recientes estáncobrando conciencia del carácter diacrónico de las cañadas, como, por ejem-plo, sucede con el reciente libro de M. C. GERBET, op. cit., que en su p. 71afirma "/l non semble en effet évident que le réseau des cañadas n ést pasdemeuré starique m ŭme si ! éssentiel a peu évolué".
18 SÁENZ, C.; GARCÍA, P. y GARCÍA, J.L.: "Las rutas de la Mesta", enCuadernos de Cauce 2.000, n° 10, dic. 1986.
143
tesis doctoral sobre la ganadería mesteña en el período borbónicoun mapa nacional de escala ]:3.250.000, desglosado en otros pro-vinciales de 1:600.000, válido para los siglos XVIII y XIX, coninformación histórica de carácter fiscal extraída del propioArchivo de la Mesta 19. Por fin, acabamos de rematar un proyectocolectivo e interdisciplinar de descripción, cartografía e interpre-tación de las sendas pastoriles que durante siglos habían transita-do las cabañas trashumantes y cuyo proceso de deterioro amena-za ruina inminente 20. En esta obra, que hemos titulado Cañadas,cordeles y veredas en recuerdo de la terminología viaria castella-na, concebimos los caminos pastoriles como franjas que aglutinanen su discurrir un patrimonio cultural de primer orden -econó-mico e ingenieril, ecológico y artístico, antropológico y etnográfi-co-, susceptible de recuperación para usos ganaderos y alternati-vos. Quizás sean éstas las únicas "cicatrices" que no merezca lapena cerrar.
2. TIPOLOGÍA E INFRAESTRUCTURA DE LARED VIARIA PASTORIL
Las vías pecuarias que comunicaban las cabeceras y los extre-mos de los pastos semianuales necesitaban toda una infraestructurafísica de uso peculiar ganadero 21. La trashumancia no sólo exigíarutas definidas y seguras, sino también elementos de apoyo comple-mentario que facilitasen a rebaños y a hombres el paso y el pasto, elagua y el abrigo. Luego estamos en presencia de un auténtico siste-ma viario de uso pastoril, paralelo al que sucesivamente desarrolla-rán las calzadas romanas, los caminos de ruedas y hen-aduras, el ten-dido ferroviario y las carreteras, para el transporte de personas, mer-
19 Pedro GARCÍA MARTÍN: La Ganadería Mesteña..., op. cit, pp. 429-461.
20 Pedro GARCÍA MARTÍN: Cañadas, cordeles..., op. cit.
21 En la trashumancia castellana se distinguía entre Sierras, las montañasque bordean la Submeseta Septentrional, y Extremos, las llanuras benignas delMediodía. Véase una definición en Miguel CAXA DE LERUELA:Restauracíón de la ab^utdancia de España. Nápoles, 1631, reed. en Madrid,1975, pp. 70-71. Los pastos senanos eran denominados agostaderos o vera-naderos y los de las dehesas sureñas invernaderos.
144
cancías y noticias. Y como tal red caminera será reglamentada porlas leyes estatales desde su incipiente articulación.
Las rutas pastoriles se abrirán paso en el espacio físico y en elordenamiento político de los pueblos del Mediterráneo bajo diver-sas denominaciones: caizadas reales en Castilla y Navarra, caba-ñeras en Aragón, azadores reales en Valencia, carreradas enCataluña, canzis ramaders en los Pirineos, calles pastorum en laRoma clásica, tratturi en la Italia peninsular, drayes en elLanguedoc, carraires en Provenza, trazzeres en Sicilia, dormur
oilor en Rumanía, etc.En la historia hispana, las vías ganaderas se documentan por
primera vez en los proyectos codificadores visigóticos. ElCódigo de Eurico y el Fuero Juzgo aluden en algunos de susartículos al paso de los ganados por campos abiertos y carreraspúblicas 22. Pero es en el siglo XIII, al abrigo de los privilegiosreales que creaban la Mesta, cuando se definen las servidum-bres pecuarias y la condición perdurable de las cañadas, comopuntualiza la letra de Las Partidas alfonsinas: "Los caminosvecinales son del donzinio público y de aprovechamientocomún. Por su naturaleza son imprescriptibles" 2^. Las vías yservidumbres pecuarias serán, por tanto, bienes de dominiopúblico hasta nuestros días.
Con todo, son los sucesivos Quadernos de Leyes de la Mestalos que afianzan la situación jurídica y la metrología de las sendaspastoriles, desde la primera definición contenida en el privilegiodado por Alfonso X en Zamora, en el año 1284:
"Y mandó, que el Entregador, ó los Entregadores que abran lasCañadas, y las veredas, y prendan por las caloñas sobredichas; y áquien fallareiz que las labraren, ó las cerraren, labrando en ellas: yla medida de quanto han de haver, es á saber seis sogas de ^narcode cada cuarenta y cinco palmos la soga. Esto se entienda de laCnñada por donde fuere la quadrilla por los lugares de las viizas, yde los pa^zes: y nza^zdó, que assi lo midan los Entregadores, y assi lo
fagan guardar" ?4.
ZZ Fuero Juzgo, Libro Vlll, Tit. IV, L. XXVII.
2; Las Partidas, Part. 3a, Tit. 39, Leyes 6' y 7'
2^ Archivo Histórico Nacional, Mesta, Lib. 297, "Quaderno de Leyes de1731", Parte 1, Priv. V[II, Ley 3', fol. 20.
145
Las cañadas reales tenían, por consiguiente, una anchura de 90varas castellanas, y se subdividían en itinerarios menores, deno-minados cordeles de 45 varas, y veredas de 25, así como en unaserie de coladas de enchufe e hilillos aún más estrechos sin medi-da determinada y con diferentes nombres locales. La equivalenciaal sistema métrico decimal de estas rutas, a sabiendas de las difi-cultades de conversión de las medidas agropecuarias antiguas,sería de 75, 37 y 20 metros respectivamente 25.
El sistema de vías pecuarias españolas, articulado en grandesramales intercomunicados, fue tejiendo un tupido mallazo, del quesobreviven en la actualidad 125.000 km. 26. Los distintos historiado-res y geógrafos que se han acercado al tema cañariego, han venidodistinguiendo varios sistemas regionales -leonés, segoviano, soria-no y conquense- coincidentes con los distritos ganaderos tradicio-nales del reino, e incluso en cartografías y estudios técnicos de orga-nismos públicos sólo se habla de nueve rutas mayores: 1) De LaVizana o de La Plata; 2) Leonesa Occidental; 3)Leonesa Oriental; 4)Segoviana; 5) Soriana Occidental; 6) Soriana Oriental; 7) Riojana oGaliana; 8) Conquense o de los Chorros, y; 9) Del Reino de Valencia.Hoy sabemos que, como en otras tantas cosas, la realidad es máscompleja y más rica, apareciendo sobre el terreno una retícula tandensa y tan cambiante en sus formas y denominaciones que hace deeste listado una creación teórica y convencional y que muestra a lapiel de toro toda ella como una inmensa cañada.
Ahora bien, estos viales no son inmutables, sino que su amplitudy trayectoria se modifican con el paso de los siglos. Primero, porquelos rompimientos de cañadas aparecen como un mal endémico a lolargo de toda la historia de nuestra ganadería. Las coyunturas críti-cas económicas y demográficas, las eventualidades bélicas y políti-cas, han multiplicado desamortizaciones y ocupaciones por la fuer-
ZS De acuerdo con el Art. 9°, del Reglamento de vías pecuarias, Madrid,1944, uno de los de más larga vigencia, "Las Vías Pecuarias, en relación consu anchura, se clasificarán en 'Cafiadas' con 75 metros y 22 centírnetros;'Cordeles', coit 37 metros y 61 centímetros; 'Veredas', con 20 metros y 89centímetros, y'Coladas' de menor anchura".
26 Este cálculo se ha hecho a base de equidistancias cartográficas y cree-mos que la realidad rebasa este kilometraje. En cualquier caso, esta longitudteórica representa unas 425.000 hectáreas, o, lo que es lo mismo, el I% de lasupeficie total de España.
146
za a.cargo de agricultores, concejos y corporaciones. Y luego, por-que los caminos pastoriles se ensanchaban y adelgazaban de acuer-do al territorio transitado: las que discurrían por campos cultivadospor el sistema de año y vez unos años pasaban por la hoja libre yotros por un barbecho más extenso; la anchura era mayor en losembudos de conFluencia a las cabeceras de las Sierras y todavía másal desparramarse por los invernaderos, etc. 27.
Al tiempo que van trazándose los tráficos viarios, el sistema caña-riego se va completando con estaciones de cobro fiscal -los Ilama-dos puertos reales en los que se tributaba el servicio y montazgo a laHacienda Regia-, barcajes para vadear los ríos, puentes que hacenlas veces de contaderos y otra serie de elementos del entramado tras-humante. Entre ellos cobran especial relieve los abrevaderos, dondelos rebaños podían beber en fuentes o remansos tluviales; los descan-saderos, que servían de majada para dotmir o reposar; y los contade-ros para fiscalizar los contingentes pecuarios. Todos estos sujetos físi-cos solían situarse en áreas fértiles, a modo de oásis camineros, en losque se daba la concentración de especies vegetales y animales.
En sus migraciones cíclicas las cabañas trashumantes tan sólo sesalían de las vías pecuarias para satisfacer dos necesidades básicasen la crianza del ovino: el esquileo de la lana y el pasto suplemen-tario para que el ganado se fuese alimentando durante la marcha.
Las operaciones del esquileo respondían a un tiempo a la medi-da higiénica de descargar a las ovejas de la lana cuando los caloresapretaban y al proceso económico de cosechar los vellones para sucomercialización. Para ello se disponía de ranchos construidos alefecto, donde operaba un personal especializado, que se irán con-centrando en la provincia de Segovia, equidistante entre invernade-ros y agostaderos y en un eje profuso de cañadas reales 28.
En cuanto a las yerbas que los animales iban comiendo por elcamino, cuando éstas resultaban insuficientes se recurría al proce-
27 EI testimonio de la medición de cañadas por los alcaldes MayoresEntregadores puede seguirse desde el siglo XVI al X[X en la documentaciónconservada en el Archivo Histórico Nacional, Mesta, Libros 355 a 435. En estesentido, aunque en las vías más importantes se mantenían las 90 varas locales,en invemaderos como el Valle de Alcudia se rebasaban las 500 varas.
2H Para todo lo relativo al ciclo pastoril de la trashumancia castellana véasePedro GARCÍA MARTÍN: La Mesta, op. cit., Primera Parte, y en concretopara el esquileo las pp. 59-69.
147
dimiento de la contenta, por el que los pastores pactaban con losdueños de los prados del camino el uso temporal de los mismos acambio de dinero. En cambio, distinta era la situación en Sierras yExtremos, los principios y tinales de las cañadas. En los agostade-ros los rebaños ocupaban unidades de pastizales Ilamadas puertos,que solían ser "propios y comunes" de los pueblos, por lo que a losganaderos les resultaba un aprovechamiento gratuito por su condi-ción de vecinos. En los invernaderos se da el ecosistema tradicio-nal de la dehesa, unidades naturales de equilibrio entre vida vege-tal y animal, propiedad de particioneros extremeños que se lasarrendaban a los trashumantes foráneos 29.
En suma, entre las prioridades del gremio mesteño figurará lade mantener expeditas al tránsito las vías pecuarias y respetada lainfraestructura cañariega, frente al peligro latente de intrusiones yroturas. La trashumancia pone de manifiesto una vez más su nece-sidad de un proteccionismo ejecutivo.
3. LA TRASHUMANCIA ACTUAL Y EL FUTUROVIARIO AMENAZADO
La desarticulación de la trashumancia tradicional en la PenínsulaIbérica se inició en el siglo XIX. La desaparición de la Mesta y desus funcionarios que velaban por el respeto de las leyes pastoriles, eltrazado de las redes ferroviaria y de carreteras cortando o superpo-niéndose a las vías pecuarias, y la crisis del mercado lanero mundialcon la aparición de las fibras industriales, son mazazos irreversiblessobre la crianza extensiva de las explotaciones merineras.
Pero el proceso decadente se agravó desde la guerra del 36, notanto por la mortalidad directa de los rebaños y los daños materia-les en cañadas y dehesas durante el conflicto, como por la desapa-rición de una guardería ganadera en el campo, la marginación del
29 Los pastizales se medían en millares, o superficie de yerba capaz de ali-mentar a mil ovinos, y en quintos, para quinientas cabezas. Acerca de las dehe-sas véanse las obras de José Miguel MONTOYA OLIVER: Pastoralismomediterráneo. Madrid, ICONA, 1983; ]erónimo LÓPEZ-SALAZAR: Mesta,pastos..., op. cit., pp. 9-192, y; Pedro GARC[A MARTÍN: La CanaderíaMesteña..., op. cit., 213-256.
148
ramo pecuario en la política económica del franquismo y la depre-ciación de la lana en los mercados nacionales e internacionales. Enla España de los Planes de Desarrollo de los años 60, con su acu-sada emigración rural y con sus megalómanas obras públicas rotu-radoras de cañadas, las migraciones pastoriles a pie van dejando sulugar al transporte en camiones y trenes.
Por fin, en las dos últimas décadas los caminos y las empresaspastoriles han sido presa del abrazo letal de la economía de merca-do. La especulación del suelo urbano -en las grandes ciudades,pero también en urbanizaciones construidas en terreno rural-, laconstrucción de infraestructura pública -autopistas, tendidos eléc-tricos y telefónicos, etc.-, la instalación de servicios municipales-de basureros a polideportivos- y la política comercial ^s másbarata la carne importada que la autóctona-, han desatado la vorá-gine de las usurpaciones de vías pecuarias y han hecho de la tras-humancia una forma de vida del pasado.
Sin embargo, sea por la inercia de la tradición familiar, sea por-que en algunas comarcas serranas no hay otra alternativa econó-mica, aún subsisten algunas bolsas de trashumancia activa. Losdatos más recientes nos hablan de 250.000 cabezas ovinas, pertene-cientes a 340 ganaderos, que emigran semianualmente entre provin-cias montaraces o mesetarias (León, Cuenca, Teruel, Soria,Guadalajara, Segovia, Zamora, La Rioja, Palencia y Burgos) y lasricas dehesas de Extremadura, La Mancha y Andalucía. A estos reba-ños hay que añadir las cerca de 30.000 vacas de raza negra avileñaque siguen trashumando a pie entre los agostaderos de Avila y losinvernaderos extremeños, atravesando la Sierra de Gredos por la cal-zada romana y cañada mesteña del Puerto del Pico, así como hatosovinos de los Pirineos, caprinos de Andalucía, vacadas de Santandery Asturias, piaras de cerdos de Extremadura y toros de lidia salman-tinos que practican desplazamientos estacionales cortos ^o.
^o Las estadísticas de la trashumancia histórica pueden consultarse en PedroGARCÍA MARTÍN: La Ganadería Mesteña..., op. cit., p. 375 y ss. Del ovino uncenso de 1981 es citado por Francisco MIRA TUR: "La ganadería ovina espa-ñola...", en EI Ccunpo, n° 89, 1983, pp. 34-50, y otro de 1989 me ha sido antici-pado por Luis Vicente ELÍAS de su Estudio Etnográfico del Pastoreo trashu-nwnte en España, en prensa. Los datos de la cabaña vacuna me los facilitó ama-blemente Pedro Luis Herráiz, secretario de la Asociación de Raza Negra Avileña,e incluso se apunta un aumento de 5.000 cabezas en el último sondeo.
149
Es innegable que han menguado los contingentes pecuarios conel paso de los siglos. Lejos quedan las cerca de 3.600.000 reses tas-humantes del siglo XVIII -el techo histórico de la ganaderíamigratoria castellana-, propiedad de 46.000 agremiados a laMesta, y la remisión de divisas al reino por los vellones de lana finaexportada. Pero también es cierto que si la trashumancia subsiste énestas áreas agrestes es porque resulta la más rentable fotma de apro-vechamiento ganadero. De manera que no es una reliquia que desa-parece a pasos agigantados, sino que es una actividad que se man-tiene en núcleos específicos e incluso en otros -como entre lasvacadas de raza negra avileña- se está recuperando. Más proble-mático resulta, en cambio, la salvaguardia del patrimonio viariotrashumante, agredido por numerosos agentes --campesinos, con-cejos, particulares, constructoras, etc-, amenazado de desamorti-zación legal y con un futuro más que incierto.
La misma incertidumbre que ha arrumbado las vías pecuariasde otros países mediterráneos. En Italia, la trashumancia que severificaba entre las montañas de los Abruzzos y el Tavoliere deApulia, con centro en la aduana de Foggia, atravesaba tratturi de111 metos, tratturelli de 37 y bracci de 18, definidos legalmentecomo caminos públicos para bestias trashumantes y recorridospor cotnpassatori para mantener su integridad mediante los"mapas de reintegro". Hoy día sólo trashuman algunas decenas demiles de cabezas, en tren y sobre todo en camiones, aunque aúnes visible la traza de las vías ^^. En Francia, aparte de los núcleosmigratorios en Occitania y los Pirineos, contaban con vías pecua-rias en Provenza, llamadas carraires, cuyo ancho era de cinco toi-ses, poco menos de diez metros, y actualmente están medio aban-donadas e incluso sobran los pastos a causa de la despoblaciónrural ^2.
-^^ La información italiana me la proporcionó Luigi PICCION[. Véase tam-bién L. FRANC[OSA: "La transumanza nell'Appenino centromeriodionale",in Memorie di Ceografia Economica, Napoli, IV, 1951; y M. R. TRITTO: "Itratturi", in Cinque secoli di un archivio, Foggia, 1984, pp. I55-64.
^Z Los datos franceses son citados por Arthur YOUNG: Voyages enFrance. /787-89. VoL II, reed. París, 1976, p. 773; y me fueron comunicadospor Christophe RAVERDY, autor de Etat et evoluction de l'élevage ovin enFrance a la fin du dix-huitiéme siécle, Memoire de Maitrise, Université de laSorbonne, 1983.
150
En consecuencia, nuestros estudios durante la última décadasobre las vías pecuarias de los pueblos de España, nos han ]levadoa las siguientes conclusiones:
1) La red de cañadas, cordeles y veredas, evaluada en la cifrateórica de ] 25.000 km., forma una densa retícula viaria, en la que losramales se entrecruzan continuamente dibujando sobre el terrenoauténticas telas de araña. El problema se acentúa en cabeceras yextremos, donde a modo de embudo confluyen multitud de hilillos deincorporación desde los pueblos de origeñ a las grandes rutas, que en
su discurrir -lo que se Ilama la marcha a extremos- se intercomu-nicaban mediante coladas de enchufe. Precisar el principio y el fin deuna cañada es harto complicado al ser los viales auténticos vasoscomunicantes. De manera que las cañadas de Castilla y León tienensu continuación en las vías de los vaqueiros de alzada de Asturias,
las sorianas y riojanas enlazan con el Pirineo francés, las deExtremadura mueren en tierras de Andalucía e incluso Portugal, etc.Esto hacía que el pastor trashumante muchas veces decidiese utilizaruna ruta u otra sobre la marcha, en función de los albures climatoló-gicos, el mercado de las yerbas y los avatares bélicos.
2) Los caminos pecuarios se diferencian de otros sistemasviarios por su falta de racionalidad, puesto que cortan trasversal-mente la Península de Nordeste a Sur, a despecho de las dificulta-des orográficas. No sólo no discurren por los parajes más acomo-dados al tránsito, sino que cruzan de un tajo ríos y montañas, mar-chando más por pendientes y elevadas cumbres que por valles y]lanuras pobladas. En la explicación de este fenómeno influyendesde la búsqueda de pastos frescos al deseo de acortar el tiempode marcha, una forma de eludir los roces con los agricultores y laimposición de exacciones arbitrarias por señóres y concejos. Poreso, muchas sendas pastoriles coinciden con los límites de los tér-minos municipales, habiendo tomado a aquéllos como punto dereferencia para las divisiones territoriales, o a la inversa, aprove-chando los pastores las lindes administrativas para transitar conmenos problemas. La razón, que consideramos un logro de lamodernidad, se manifestaba bajo lógicas diferentes en la mentali-dad de los pueblos preindustriales.
3) Los nombres de las cañadas varían por tramos y respondena una toponimia elaborada por los lugareños. Cuando en las carto-grafías fijamos nueve grandes rutas y las asignamos un título y un
151
número estamos empleando una convención académica, un méto-do de trabajo, en el que simplificamos la realidad para hacerla ase-quible al lector contemporáneo. Aunque ni todos los autores hansido conscientes de esta abstracción metodológica, ni en su día lofueron los Alcaldes Entregadores de la Mesta, los VisitadoresExtraordinarios de la Asociación de Ganaderos del Reino y losperitos actuales del Instituto para la Conservación de laNaturaleza. Mas que de cañadas individuales hemos de hablar desistemas viarios a sabiendas de estar simplificando y reduciendo lacomplejidad territorial.
4) Tras un siglo de tentativas cartográficas fallidas debemostender a la elaboración de un atlas histórico de cañadas mesteñas.Aunque el armazón de la red se mantuvo durante siglos, no cabeduda de que hubo sucesivas modificaciones en el trazado, si sequiere por tramos, de acu°rdo con la lenta modelación y humani-zación del paisaje agrario -sobre todo con las obras públicas y elferrocarril-, las coyunturas económicas, el devenir político ymilitar, los mercados ganaderos y los pastizales.
5) El freno al creciente deterioro de la red cañariega pasa poruna clarificación jurídica en forma de Nueva Ley de VíasPecuarias. (Este artículo data de 1991 y, como es obvio, aún nohabía sido promulgada la Ley de 1995). La vigente está fechada en1974, tratándose de un coletazo del régimen franquista, y ampara-ba a los colindantes en la desamortización de las cañadas. Pero esque, además, la creación del Estado de las Autonomías en ] 978supuso el traspaso de competencias sobre caminos pastoriles a lasComunidades, quienes asumieron la gestión de las mismas, mien-tras en teoría la Administración central conservaba la última pala-bra en caso de enajenación y permuta ^^.
^^ En la práctica son infinitos los abusos come[idos en las cañadas -de usuur-paciones a ventas- en medio de la complicidad y el silencio colectivos. En lasintrusiones han participado [anto particulares, del campesino que extiende sus lin-des al que se construye una vivienda, como empresas e instituciones, que han ins-talado carreteras y áreas de servicio en medio del vial ganadero. La Asociaciónde Ganaderos del Reino, heredera del patrimonio mesteño, ha contribuido a taldejación mediante una gestión dilapidadora. Algunas fundaciones con barniz eco-logista intentan monopolizar la "cuestión cañariega" para usos privativos. Inclusohemos conocido a avispados aspirates a intermediarios para la obtención de pin-giies beneficios haciendo "clasificaciones" de vías pecuarias para empresas. Cada
152
El futuro de las víaS pecuarias españolas pasa por su redefini-ción y clarificación utilitaria. Si las contemplamos como una reli-quia de un mundo ancestral como es el trashumante estamos con-denándolas a su desaparición. En cambio, si las concebimos comoun patrimonio cultural de primer orden, como una franja viaria dedominio público con riqueza natural, valores histórico-artísticos eincluso sociales, estamos apostando por su salvaguardia para usostradicionales y alternativos ^4. Aprovechamientos tradicionales,pues en determinados tramos sigue existiendo intensidad ganade-ra, traducible en una actividad económica que sustenta a no pocasfamilias y pueblos serranos en los que la industria es inviable y laagricultura pobre. Aprovechamientos alternativos, pues determi-nadas vías sin tráfico pecuario pueden recuperarse con fines turís-ticos y ecológicos, al atravesar áreas singulares de naturaleza -enrealidad las cañadas son parques lineales- y constituir itinerariospreestablecidos para grandes recorridos ^5.
Comunidad Autónoma, en fin, tiene una política de vías pecuarias distinta Todoesto intentará paliarlo la Ley de Vías Pecuarias aprobada por el Parlamento en1995, haciéndose eco de una demanda reiterada y compartida por quienes hemosvenido ocupándonos de esta problemática, aunque necesitamos del corrrespon-diente desarrollo normativo para valorar su grado de efectividad real.
-i4 Esta concepción de los caminos pastoriles como bienes patrimonialespolisémicos nos ha llevado a dirigir sendos proyectos interdisciplinares"Inventario del patrimonio mesteño de la Vía de La Plata", subvencionado porla Dirección General del Patrimonio, Consejería de Cultura y Turismo, de laJunta de Castilla y León (n° SUV 4-VP-5/93, fecha de resolución 31 de mayode 1993), desarrollado en el curso 1993-1994; y"Sienas y Extremos", sub-vencionado por la misma Dirección General de la Junta de Castilla y León (n°SUV 4-VP-5/94, fecha de resolución 15 de junio de 1994), cuya campaña tuvolugar en el curso 1994-1995. En cuanto a la problemática social, en las regio-nes de Andalucía y Extremadura aún subsisten bolsas de jornaleros, cuyaacción sindical les ha llevado en los últimos años a ocupar latifundios endemanda de la reforma agraria que nunca llega. De estas tierras eran desaloja-dos por la Guardia Civil y tras proceso judicial eran sancionados por ocupa-ción ilegal. Pero el panorama cambia si los jornaleros se manifiestan en lasvías pecuarias que atraviesan las grandes propiedades, pues al ser bienes dedominio público, pueden transitarlas sin infringir la ley. Y, aunque no es unmétodo revolucionario, viene bien como prevención penal.
^5 En la sociedad de ocio actual está teniendo acogida el Ilamado turismolento -recorridos a caballo, senderismo, cicloturismo- y en algunos paiseseuropeos se están habilitanto rutas camineras al efecto. En España ya tenemos
153
Sólo estas acciones inmediatas atajarían la amenaza de ruinainminente que pende sobre el patrimonio viario de la trashuman-cia española y se conservarían apreciados bienes públicos. Sólo asíse salvarían las cicatrices trashumantes de "la piel de toro".
CAÑADAS REALES DE LA MESTA
♦ vlo U AOVÓ^ vERi1CE GEODESICO
^ lat iorrtr•R. PuLR10 RLAI ENUSO
® A14ali PR. PULRiO R[AIINUT1UtAD0
PRINCIPAICS CAI^AOAS
DC lA VIIANA 0 OE lA PLAtA
lfONtSA OCCIOENTAI
IEONESA OhIENIA ♦
SE40YUNA
SORIANA ORIEMTAL
SORIANA OCCIDEN1Al
RIOIANA
CONQUENS[
OEl AEINO OE YAILNC^A
Fuente: Pedro García Martín, La Canadería Mestteña en la Espaiia Borbónica(1700-1836), Madrid. Ministerio de Agricultura, 1988. (2° ed. 1992), p. 434.
esos itinerarios, las cañadas, algunas de las cuales coinciden con los grandesrecorridos internacionales, como, por ejemplo, la citada Vía de La Plata. Ahorabien, estos aprovechamientos ociosos y las asociaciones que los alientan a tra-vés de los grandes medios de comunicación, no deben olvidar la prioridad delas necesidades e intereses del trashumante, pues es el hombre y no el recreoel auténtico sujeto de la historia.
154
LA CAÑADA GANADERA DE LA VIZANAO REAL CAÑADA CORUÑESA
EN EL REINO DE LEON
por
J. Dantin Cereceda *
En la presente nota, adición a nuestro trabajo anterior, publica-do en estas mismas páginas del Boletín de la Real Sociedad
Geografica ^ nos proponemos detallar la descripción del Cordel deBabia de Abajo y la primera parte de la cañada de La Vizana a lolargo del tramo que se extiende desde sus comienzos al sitio deBahabrán o Puerto de la Mesa hasta el kilómetro 93, a la latitud deAstorga. A un tiempo mismo enmendaremos algunos yerros.
La^ cañada de La Vizana 2 era de tal importancia que ésta es lacañada por excelencia a que Jovellanos alude constante y exclusi-vamente en su «Informe en et expediente de Ley agraria»:«Oblíguese, dice, a una sola de estas cabañas a permanecer todoun verano en Extremadura o todo un invierno en los montes de
Babia y perecerán sin remedio.»Y poco más lejos asevera que «La diferencia de las estaciones
les enseñó a combinar los climas y de esta combinación nació lade los pastos estivos con los de invierno, y acaso tatnbién la direc-ción de las conquistas, pues que penetraron primero haciaExtremadura que hacia Guadarrama. Así que, cuando aquella fér-
• Bol. R. Soc. Geográfica, LXXVI[I, 1942.
^ Dantín Cereceda, Juan: «Las cañadas ganaderas del reino de León», enPublicaciones de la Real Sociedad Geográfica, serie B, núm. 176 (en lacubierta), 38 p., con 8 figs. y un mapa de la escala de 1: 5.000.000. Madrid,1936.
2 Por la cañada de La Vizana bajaban también además de las cabañas demerinas trashumantes, las vacadas y yeguadas de la poderosa casa de SierraPambley. (Testimonio verbal de vecinos de Vegarienza.)
155
til provincia se hubo agregado al reino de León, el ardor y seque-dad del nuevo territorio se combinó con la frescura del antiguo yla trashumación se estableció entre Extremadura y Babia ... "^
Ahora bien, de Babia no arranca otra cañada que la de LaVizana, y es inconcebible que Klein 4 haya confundido en una solala cañada de La Vizana con la cañada leonesa, cuando esta últimasale de Valdeburón -en La Uña y puente de San Roque 5-, y ala leonesa la obliga a pasar por Zamora, Salamanca y Béjar, sien-do así que la Cañada Real Leonesa, independiente de la de LaVizana, separadas, una de otra, por un centenar de kilómetros,recorre las provincias de Palencia y Valladolid, pero ni toca nicruza las provincias de Zamora y de Salamanca.
Para distinguir y separar debidamente ambas cañadas, la de LaVizana, que se inicia en Babia (partido de Murias de Paredes), y laReal Leonesa, que comienza en los puertos de Valdeburón (parti-
^ Jovellanos, G. M. de, «Informe de la Sociedad Económi ŭa de Madrid alReal y Supremo Consejo de Castilla en el expediente de Ley agraria, extendi-do por el autor a nombre de la Junta encargada de su formación», en Obras deJovellanos, t. VII, pp. 29-185. Barcelona, Oliva, 1839. Véase, p. 80.
4 Klein, Julius, The Mesta, A study in spanis/t economic history. 1273-1836. Harvard Economic Etudies. XXI. Un vol. de XVIII+444 pp., con S lámi-nas. Cambridge; Harvard University Press, 1920. Véase p. 19.
La descripción, errónea, de las cañadas está en las pp. 18-19 de la ediciónnorteamericana, en la que Klein dice asf:
«These were the Cañadas reales, or royal sheep highways, of which therewere three principal systems: the western, or Leonesa, the central or Segovianaand the castern or de la Mancha. .
The first named ran south of León trough Zamora, Salamanca and Béjar,where it was joined by a branch of the escond or segovian system, comingdown the northeast by way of Logroño, Burgos, Palencia, Segovia and Avila.From Béjar the Leonesa extended southward to the rich Extremaduran pastu-rage below Plasencia, Cáceres, Mérida and Badajoz with branches runningdown along the banks of the Tagus and Guadiana. It should be noted that thisroute did not stop abruptly at the border, butran on into Portugal.»
5 Descripción de la Cañada real leonesa, desde los puertos de Valdeburónpartido de Riaño, en la montaña de León, hasta el término de Montemolín, enlos confines de la provincia de Badajoz con [a de Huelva; y de otros dos rama-les, con arreglo a los apeos y demás documentos que obran en el Archivo ySecretaría de la Asociación General de Ganaderos y al reconocimiento practi-cado por el visitador extraordinario D. Juan Manuel Escanciano en el año 1852.Un folleto de 52 pp. Madrid, imprenta de M. Minuesa, 1856.
156
do de Riaño), cien kilómetros al este de la primera, no faltan tex-tos, pues, además de los ya citados, pueden consultarse [os gráfi-cos litografiados de ambas cañadas 6, documentos decisivos yfidedignos, caso de que no bastasen las palabras, claras y termi-nantes, de Jovellanos, que nosotros juzgamos harto suficientes.
La cañada de La Vizana -de 488 kilómetros de longitud-comienza en el Puerto de Bahabrán o de la Mesa, al sitio de Bahabrán^, entre Asturias y León, en la comarca de Babia (provincia de León)y va sucesivamente caminando por los puntos siguientes:
Ki lómetrosLugares desde
y Términos. el origen.
A) CORDEL DE BAB[A DE ABAJO
Sitio de Traspando.
Puente de piedra (sobre el río Luna).Torrestío $, cruzando el pueblo
Ermita del Cristo de la Vega, la cual queda a laderecha del cordel en el sentido en que lo esta-mos recorriendo;Salto del Robejo, igualmente a la derecha.Aquí se acaba el término de Torrestío, parapasar al de
4
6 Cañana de La Vizana / y parte del / cordel de Babia de Abajo. Empiezaen el puerto de Baliabrán, límite de Asturias y León / y termina en el Puentede La Lavadera (provincia de Cáceres). Cuademo de 20 láminas litografiadas,sin fecha ni lugar de impresión. Cubierta de papel rosa.
Cañada leonesa /desde / El Espinar a Valdeburón. Cuaderno de 16 láminaslitografiadas, sin lugar ni fecha. Cubierta de papel verde.
^ Según escriben del país, hoy ya no se conoce en Torrestío el Puerto deBahabrán, ni siquiera en los pueblos colindantes. Existe Barberán, puertosituado entre Torrestío (León) y Saliencia [o Endriga] en Asturias, Barberán esuna pradera que linda con algunos puertos del referido Torrestío y que acaso,en años muy lejanos, se llamase Bahabrán. En la feligresía asturiana deSaliencia, en las praderías de la vega de Camayor, tendidas en potentes y alza-das calizas devónicas, así como en las cercanías del Lago Llanegro, de origenglaciar, pastan los ganados merinos durante el agostadero. Es posible que deBarberán pastores y rabadanes hayan hecho Bahabrán.
8«... desde el elevado Puerto de La Mesa sobre Torrestío ... »(Schulz,Guillermo, Descripción geológica de la provincia de Oviedo, P. 11 I. Madrid,1858.)
157
KilómetrosLugares desde
y Términos. el origén.
Torrebario (término), en calizas y otros materiales de 6fecha carbonífera.Ermita de San Mamés, a la izquierda del cor-del, que, a poco, se bifurca, y en esta formacruza el arroyo o río de las Puentes, afluentedel Luna por su margen izquierc7a y al reunir- 8,30se de nuevo las dos ramas en que el cordel sebifurcó, arranca por la izquierda otro cordelque encamina al Puerto de Ventana. El cordelsigue próximo y, más o menos, paralelo al ríoLuna, Ermita de San Bartolomé, a la izquier-da, y Cruz del Palenque, a la derecha.
Torrebarrio, pueblo, a la izquierda, con cuyas casas pasa 10,5rozando el cordel 9. A la derecha y allende elrío Luna, el pueblo de Genestosa.Baldíos y labrantíos para entrar en término de
Villalgusán o Villargusán, cuyo pueblo queda a la iz- l l,7quierda del cordel, y, a poco, al sitio de laFoncalla y el Pontón de la Vega (a la derecha),entra en término de
Candemuela, cuyo pueblo queda, próximo, a la izquier- 13,2da. Poco rriás abajo, y por el sitio de LaMalata, entra en términos de Santo Millano yPinos. El cordel cruza el pueblo de
Santo Millano (o Santo Millanos), hoy San Emiliano, l5situado en la margen derecha del arroyo dePinos, que baja del Puerto de la Cubilla (1.430m.), afluente izquierdo del río Luna, quedandoel pueblo de Pinos en la misma margen, peroaguas más arriba.A1 sitio de las Cuevas del Plantel, el río Oru- 16,5go afluye por la derecha al río Luna, y más
9 En este término se alza Peña Ovina, Peña Oviña o Ubiña, a los 2.416metros de altitud.
158
KilómetrosLugares desde
y Términos. el origen.
abajo, salvado el sitio del Machilón, se entra entérminos de Truébano y de Villafélix, corriendoel cordel por la misma margen izquierda del ríoLuna, hasta alcanzar el Puente de Orugo, al que 18por la derecha llega el ramal de Babia de Arriba,franqueando el cauce del repetido río Luna.Dicho camino pastoril baja desde el Puerto deSomiedo (Asturias), arrancando de Santa Maríadel Puerto, a los 1.377 metros de altitud aproxi-madamente, descendiendo al Valle de Babia deArriba o Babia de Suso (León), por las Cuetas(San Mateo de la Cueta Alta y San Juan de CuetaBaja), del Ayuntamiento de Cabrillanes, y conti-núa por Vega de los Viejos y Vegarienza. Ensuma, las Babias ^o -tanto la de Arriba cuanto lade Abajo- son territorio de agostadero paramerinas trashumantes y de ellas arrancan corde-les, pasadas u otros caminos pastoriles, que enPandorado confluyen con la cañada de La Vzanao Cañada Real Coruñesa. Salvado, más abajo, elarroyo Añaz y a la mano izquierda del cordel quese describe, arranca otro ramal a los puertos dePinos. El pueblo de Villafé(ix o Villafelix queda,igualmente, a la izquierda.Venta de la Barraca, a la derecha.Al sitio de Las Cuevas se entra en término de
Rabanal.
El cordel, ^paralelo al río Luna, deja a suizquierda la etmita o santuario de Pruneda, sufamosa fuente y una venta hasta llegar al
20,3
^o Las Babias, o Babia, como se dice en el país, es una región natural, con-cretamente definida. (Dantín Cereceda, J., Ensayo ace{ca de las regionesnaturales de España, tomo I, p. I 15. Madrid, 1922).
159
KilómetrosLugares desde
y Términos. , el origen.
puente sobre el Luna, en donde el cordel sedivide en dos ramas: la de la izquierda marcha
. por la Zapata, Sena -algo separado a laizquierda- y Cruz de la Bóveda, y la de laderecha pasa rozando
Rabanal de Sena (pueblo), que deja al oeste ^^ para reu- 22,3nirse ambas de nuevo en el Puerto de Sena. 24,5En térmiño de Sena el cordel deja a suizquierda al río Luna, y allende su cauce sealza Arévalo, barrio de Sena, en término deeste último y Ayuntamiento de Láncara deLuna. A poco, el cordel, más fiel que nunca, asu sentido general de N. a S., penetra en tér-mino de
Santa Eularia o Sa^zta Eulalia de las Manzanas, pasando, 26a poco, al este de dicho pueblo, rozando consus tapias orientales.Algo más abajo franquea el río Abelgas oAlbelgas o Avergas 12, afluente del Luna por suderecha, y el cordel continúa por la misma lindeentre los términos de Abelgas, a la derecha, yde Láncara y Lagiielles a la izquierda, dejandoa su derecha La Pestaña y Peñarredonda, y a suizquierda el sitio de Villalaín, el sitio de LaFocica, pasado el cual el cordel asciende ypenetra en una angosta foz hasta la ermita delCuartero. 32,2
^^ La toponimia de la provincia de León conoce seis pueblos con el nom-bre de Rabanal: Rabanal de Abajo y Rabanal de Arriba (Ayuntamiento deVillablino); Rabanal de Fenar (Ayuntamien[o de La Robla); Rabanal de Sena(Ayuntamiento de Láncara de Luna); Rabanal del Camino y Rabanal Viejo(Ayuntamiento de Rabanal del Camino). Todos ellos incluidos en la EspañaIluviosa, argumento en contra de la procedencia mediterránea del rábano.
12 El cuademo de láminas litográficas a que nos venimos refiriendo diceAvergas (arroyo y término), pero en el país pronuncian Abe[gas.
160
KilómetrosLugares desde
y Términos. el origen.
Un kilómetro adelante el camino pastoril entraen término de
Mallo ^^ del Ayuntamiento de Los Barrios de Luna. 33,2El cordel sigue ascendiendo hasta alcanzarPuerto Cuartero o Puerto del Cuartero, en 34,8cuya cumbre alcanza el cruce de los términosde Mallo, Curueña y la Urz 14. Desde aquí elcordel ganadero tuerce decididamente al SE.,y dejando a su derecha el pueblo de
La Urz y allende, algo lejos, el de Curueña, cruza LasMatas de la Urz para llegar al término de
Villayuste. 39,4Cruzando prados y tierras de labor, deja a laderecha el pueblo de
Villayuste (1.160 m.), ' 40,8baldíos y Campo de la Escrita (1.290 m.), paraentrar en
Babia cuyo pueblo roza con la derecha del camino pas- 42,9toril, entrando, después de atravesar labran-tíos, en término de
Quintanilla. 46EI cordel, que hasta aquí venía con rumbosudeste, antes de entrar en Quintanilla mudabruscamente de rumbo, al oeste, cruzando denuevo tierras del término de Babia, hastapenirtrar en el de
13 Mallo, con los llamados puertos del Cuartero y toda la comarca al surque se extiende hásta Valle Gordo, Vegarienza nombre harto expresivo-,Riello, etc., fueron, y aún son, aun cuando algo disminuidos, lugares de agos-tadero para ganadeo ovino, con cuyas lanas se elaboraban en el país los renom-brados paños de Caldas.
14 Urz es el nombre vulgar con que en las montañas de León designan laespecie de brezo Erica arborea L., muy abundante en los abesedos (o umbri-as). Los aldeanos usaban sus,tallos secos, encendidos, para el alumbrado, conel nombre de gabuzos o velas de corzo, en toda la montaña leonesa.
161
Ki lómetrosLugares desde
y Términos. el origen.
Soto y Amío, 47,8dejando a su derecha el pueblo de
Soto y Amío (1.057 m.), para cruzar, por la Vega de la 49,7Estacada, al término de
Ceide, cuyo pueblo queda, próximo, a la izquierda del 50,7cordel. iJn kilómetro más allá penetra en eltérmino de
Oterico, 51,7y más adelante la vía pecuaria pasa junto a lalinde septentrional del caserío del pueblo de
Oterico. 53El cordel prosigue hasta entrar en término de
Riello, y cruzado el 54,7arroyo Comillana, penetra y atraviesa el pue-blo de
Riello (1.043 m.), 50,3a cuya salida el cordel franquea el arroyo de laEspina -pues Riello está ceñido .por los dosarroyos citados- y penetra en el término de
Lariego de Abajo, cuyo pueblo queda a la derecha, den- 57,7tro de cuyo término, y en el ]lamado Campode Dios, el ŭordel afluye a la verdadera ca-ñada de La Vizana, que comienza poco antesdel santuario de, la Virgen de Pandorado 15, 58,5en el mismo término del ya citado Lariega deAb^o o Ariego de Abajo.Se está ya, más al oeste, en el alto valle delOrbigo. La cañada déja también al oeste LasOmañas 16, que tienen por eje y vaguada prin-cipal el río del Valle Gordo.
15 La romería y mercado de Pandorado, muy concurridos por asturianos yleoneses, se celebra el martes de Pentecostés.
16 Dantín Cereceda, J., Ensayo acerca de las regiones naturales deEspaña, tomo 1, p. 135. Madrid, 1922.
162
KilómetrosLugares desde.
y Términos. el origen.
B) CAÑADA DE LA VIZANA.
Con dirección norte a sur o norte-noroeste asur-sureste, la cañada comienza en el santua-rio de Pandorado y entra en término de
Castro de la Lomba o Castro de la Loma ^^, paralela la 59,2cañada al río Orbigo --que algunos, en estetramo, llaman Omaña-, el cual, con el pueblode Castro de la Loma, queda a la derecha.La cañada sale del término de Castro paraentrar en el de
Inicio, a cuya entrada se divide en dos ramas, utilizadas 61,2alternativamente, según los años, correspondao no sembrar la hoja de cada lado. La rama dela derecha cruza el Orbigo, pasa junto a lavilla de Inicio, que está a la diestra mano, yalcanza aguas abajo en el puente de madera(más abajo de Trascastro) a la de la izquierda.Esta última rama, por los términos de
La t^elilla 18 o La [^elilla de Riello y deTrascastro, dejando a la derecha el pueblo deTrascastro o Trascastro de Luna, 64,6
primera 19. La cañada de La Vizana, ya única,entra en tétYrtino de
Garandilla Zo o La Garandilla, 67barrio del Ayuntamiento de Valdesamario,situado en comarca de muy vieja tradición tras-
^^ Dantín, Cereceda, ]., Ensayo acerca de las regiones naturales deEspaña, tomo I, P. 119. Madrid, 1922.
^g y no Bililla, como, con notorio error, dice el cuademo litográfico en su p. 2.
19 Las regiones naturales de Luna de Abajo y Luna de Arriba pueden verseen Dantín Cereceda, J., Ensayo acerca de las regiones naturales de España,tomo I, pp. 119-120. Madrid, 1922.
Zo La Garandilla es un santuario bajo la advocación de Nuestra Señorade las Angustias, a la que las madres suelen ofrecer sus niños enfermos,situado en la confluencia del arroyo de Murias de Ponjos con el río Orbigo.
163
KilómetrosLugares desde
y Términos. el origen.
humante, Deja Valdesamario a la derecha ycruza el barrio de la Garandilla, para abrirse 68
en dos, reunidas a poco, antes de llegar a tér-mino de
Utrera, en donde,por la izquierda, y en el llamado Alto de laGarandilla (1.285 m.), arrañca hacia el este elramal a la Hoja de Carrizo. Desde el Alto de laGarandilla hasta Viñamejil (kilómetro 30 de lacañada de La Vizana) se extiende un país demonte, poco poblado.Kilómetro y medio al sur del Alto de laGarandilla la cañada entra en términos de
Escuredo, a la derecha, y de 72,5
Villaviciosa de la Ribera [del Orbigol, a la izquierda.Más abajo entra en término de
Ferreras, a la derecha y en el sitio llamado Fuente de 73,6los Vaqueros, para atravesar después, en lon-gitud de siete kilómetros, la extensa Hoja o
Monte de Garandilla; pero antes de atrave-sarla ha penetrado por la izquierda en térmi-
no deRiofrío de Orblgo, 77,3
dejando a su derecha el pueblo deFerreras (987 m.). Franquea después, por el puente de
la Pradera de los Vaqueros, el arroyo Valeo 80-que más abajo cambia su nombre en el deRiofrío-; asciende por la Cuesta de losFueyos.de Ferreras (1.020 m.), dejando a suizquierda al pueblo de
Riofrío de Orbigo (942 m.), para entrar en seguida entérmino de
Como tal santuario, no es sino un barrio del Ayuntamiento de Valdesamario.
164
^x.so
T° dd ivrdrob^T^ŭiñt• d^ ÍM-V^pwr« ---------"-'--------
Ó
W ^ ^ CAf^ADA DE LA VIZANA^ porr} J. Oantln Cerrc^da
O / pQ ^T^d4 Rlofrio 1
7 IFERRERAS^\ ^ Q
a^ b F.oa.ro e. b. vavwro•-------------------------------------
F^rr^ro•
^ RIOFRIObfrb 942^^
7S. 60
77. 30
eo.oo
82.20
84.00
87.00
T° d^ Ouletanillo ON Monh I___-_-_____^^^
JI-T^ Ó^-1lñtolion diÍ volÍ^89.00
91.00
93.70
91.80
95.90
97. 6098•80
99.10
165
Kilóme[rosLugares desde
y Términos. el origen.
Sueros, dejando a la derecha a la comarca de La Cepeda, 82,2y por los Llanos de las Eras penetra en los tér-minos de
Castrillo de Cepeda (924 m.), a la derecha, yQuintanilla del Monte (911 m.), a la izquierda, para 84
acercarse al río Tuerto y penetrar por su dere-cha en término de
Villamejil o Villamejir (910 m.), dejando más abajo a la 87izquierda el de
Antoñán.del Valle (887 m.), desde donde, pasados mon- 89tes y baldíos, en la amplia meseta miocenaque en recios y aparamados macizos tabula-res, con altitud media de 900-950 m., handisecado los ríos Orbigo y Tuerto, en sentidoNE.-SW., originando los valles, tapizados conmantos diluviales -aluviales en la vaguada-por dónde fluyen, la cañada cruza labrantíosdel término de
Cogorderos (899 m.) y del de 9lQuintana de Fon (892 m.), 93,7
dejando a Astorga al oeste.
Aquí damos por terminada la descripción de esta primera partede la cañada de La Vizana 21.
21 La hoja-número 160, Benavides (León), del Mapa topográfico nacionalque, a la escala de 1:50.000, publica el Instituto Geográfico y Catastral (hemosmanejado la primera edición de 1930), deja sin nominar la Hoja o Monte deGarandilla, sin más referencia que el «C.° de la hoja de Astorga o de la Ventade la Perdiz».
De otra parte, no existe en dicha hoja número 160 el menor trazado de trozoo vestigio alguno de la cañada de La Vizana, que fue en tiempos la primera ymás importante del reino de León y aun de España. Creemos que se deba a unaomisión, pues hojas más méridionales, por ejemplo, de la provincia deZamora, contienen el trazado de esta cañada.
La hoja 128, Riello, reproduce algunos tramos de la cañada de La Vizana ydel cordel de Babia de Abajo.
166
La cañada, que ha abandonado la montaña leonesa para cami-nar por tierras de mesetas y de Ilanuras, al salir, mucho más ade-lante, de la provincia de León, atraviesa las de Zamora, Salamancay Cáceres, en donde termina al sitio llamado Puente de laLavadera 22. No vuelve a salvar otro puerto que el de Béjar, aloeste de la Sierra de Gredos, en el Sistema Central z^.
zz «Las cabañas de merinas trashumantes llegaban a su invemadero pasa-do el 18 de octubre, día dé San Lucas, a veces veinte días y hasta un mes mástarde. Aparte de los montes de fruta de bellota, había yerbas de invernadero,así como en las montañas leonesas se distinguían las yerbas de veranadero delas de agostero, en lugares más encumbrados.» «A su arribo al invemadero,que es en la Mancha, Extremadura y Andalucía, sin contar con los rebaños quelo pasan en Portugal.» (González, Francisco: /nstrucció^: para pastores.)
Z? En de[allada relación manuscrita, existente en el archivo de la AsociaciónGeneral de Ganaderos, D. Juan Jato, ganadero de Becerril de Campos(Palencia), ha descrito la que llama Caizada Real de Asturias a León. SegúnJato, la cañada en cuestión viene por San Pedro de Somiedo, toma el río Luna,Riolago, Villasecino [Babia], San Pedro de los Burros, Sena, La Magdalena,desde donde con[inúa, ancha, a Campo Sagrado, Lorenzana y León.
Describe otra vía pastoril de León a Palencia, pero de las que principalmen-te trata es de transversales que unen la cañada de La Vizana con la Leonesa.
EI manuscrito lleva la fecha de 23 de marzo de 1913.Aun cuando no describe vía pecuaria alguna de España, puede consultarse,
pues que, al cabo, trata, sumariamente, de la trashumancia española, ElwinDavies, «The pattetns of transhumance in Europe» (Ceograpl:y, vol. XXVI, p.4; diciembre, 1941, pp. I55-168, con 2 figs. Londres).
La línea férrea de León a Astorga se inauguró en febrero de 1865, y en 1868se prolongó de Astorga a Brañuelas. El hecho de que en el cuademo litográfi-co esté trazado el ferrocarril de León a Astorga, pero no se prolongue más alláde esta última población, indica que el cuaderno litográfico, o al menos eldibujo de su p. 3, se trazó entre los años de 1865-1868, probablemente en1866.
(Puede verse en La /lustración Gallega y Asturiana, tomo 1[, Madrid, 1886,en un artículo de Alfredo Vicenti en que se historia la línea del Norceste deEspaña.)
167
RUTAS DE TRASHUMANCIAEN LA MESETA CASTELLANA
porR. Aitken *
En estas publicaciones se designa con el nombre de cañadas lasrutas que cruzan la meseta castellana y que se usaron en otras épo-cas y se utilizan en la actualidad para el paso de los ganados emi-grantes (en su mayoría ovejas, que reciben comúnmente el nombrede trashumantes), y que se desplazan entre sus pastos de invierno yde verano. No estudiamos aquí otras rutas similares que existen enotros puntos de España, por lo general con nombre distinto; pero elganado que las utiliza se incluye en la sección que trata de los movi-mientos estacionales y que figura al final de este trabajo. En un sen-tido más estricto, el término cañadas sirve para designar las ampliasveredas que hay en las rutas que atraviesan las tierras cultivadas,enlazando los espacios abiertos (eriales, praderas comunales, etc.)por las que podían extenderse antes los ganados trashumantes sinrestricciones de ninguna clase. En un sentido muy amplio, la pala-bra «cañadas», igual que la palabra «railway» en el «Great WesternRailway», se refiere al sistema de rutas que conducen hacia el Surdesde cada una de las sierras principales del Norte del país.
Seguramente originadas en la antigua costumbre de las servi-dumbres de paso, las cañadas existen ya en una Carta real de1284, con su anchura legal de «seys sogas de marco de cada qua-renta y cinco palmos la soga», equivalentes a noventa varas caste-llanas, 0 75,22 metros.
a ARículo publicado en The Ceographica! Journal, vol. CVI, núms, 1 y2, julio-agosto 1945. También en Estudios Geográficos, VIII, núm. 26, 1947,pp. 185-99.
169
Es evidente que las servidumbres de paso en esta escala, y ennúmero suficiente para admitir en el año un tráfico máximo de másde 3.000.000 de ovejas en distancias de 160 a 720 kilómetros encada dirección, sólo pudieron mantenerse en una determinadaetapa del desarrollo del país. Mientras existieron las cañadas, másque rutas eran «pastos alargados», por los que en el siglo XVI cir-culaba y se extendía «la amplia ola del máximo recurso del país»en aquella época; es decir, la fina lana de la oveja merina trashu-mante (ref. 1, págs. 90 y 223).
Con la pérdida de importancia relativa de la lana fina el interés delGobierno por la protección de las cañadas fue desapareciendo; en1796 fue suprimido el cargo de Entregador, magistrado con jurisdic-ción directa en casos de usurpación de derechos, y en 1835-1836desapareció el Concejo de la Mesta o Asociación de Propietarios deGanados trashumantes con su tribunal especial, fusionándose los inte-reses trashumantes con los de los ganaderos, en general, dentro de lanueva Asociación General de Ganaderos del Reino. En lo que a lascañadas se refiere, esta Asociación, con los archivos que heredó de laMesta y con la rica colección de informes de sus propios visitadores,ha sido, desde 1836 hasta hace muy poco (1944), la fuente autorizadade información y, durante gran parte de este período, representando alEstado como guardián de la propiedad pública, tenía la obligación detomar las medidas necesarias para la protección de las cañadas ^.
Pero las cañadas no estaban completamente libres cuando laAsociación se hizo cargo de ellas; el interés de los ganaderos enmantenerlas intactas no ha sido siempre el mismo, y un hondo con-flicto de intereses, en ese respecto, ha hecho fácil el poner trabasen distintas esferas jurisdiccionales a las medidas protectoras. Poresos motivos, la diferencia entre su situación legal, que no havariado por no estar sujeta a prescripción, y su situación real, llegóa ser acentuadísima en 1924 cuando el Directorio Militar hizo laprimera proposición para llegar a un acuerdo definitivo (ref. 2,págs. 3 y ss.). Sin embargo, el problema era demasiado ampliopara admitir la solución sumaria propuesta, y, al final de la guetra
^ Las cañadas se describen específicamente por primera vez como «rea-les» en una carta de 1462; pero el preámbulo del Decreto de 1924 indica queel Fuero Real (1254) convertía en propiedad del Monarca las ruas ganaderasde todas clases.
170
civil, subsistía aún más agravado. En época reciente, el servicioespecial creado por el Ministerio de Agricultura con el nombre deServicio de Vías Pecuarias, al que ha pasado la total jurisdicciónde las cañadas, se ha encargado de efectuar, por etapas anuales, unajuste de acuerdo con las cláusulas del Decreto de 23 de diciembrede 1944 (ref. 3), que se asemeja, en principio, al de 1924. Lascañadas han de clasificarse en «necesarias», «innecesarias» y«excesivas» (es decir, con anchura mayor que la indispensable);las «necesarias» han de delimitarse definitivamente, y la tierra queya no es indispensable para las restantes ha de enajenarse en bene-ficio de los municipios afectados y para cubrir los gastos delServicio. Para los fines de este trabajo estos Decretos sólo nosinteresan porque reconocen el desuso en que han caído muchas delas cañadas y como demostración palpable del vivo interés que tie-nen los ganaderos en mantener las otras.
Nunca ha aparecido un mapa general de las cañadas bajo elpatrocinio directo de la Mesta o de la Asociación, aunque en 1718se adoptaron ciertas medidas para nombrar uo cosmógrafo espe-cial para este fin (ref. 4, págs. 27 y sig.), y, en el siglo XIX, laAsociación realizó gran parte del trabajo preliminar para confec-cionar tal mapa, apareciendo dos mapas parciales. Pero en 1910,Fribourg, sin referencia ninguna a la Asociación, publicó un mapa(ref. 5, pl. XIV') bajo el título de «Anciennes routes de trashu-mance en Espagne», basado únicamente en la Memoria para 1891,publicada por los funcionarios provinciales del ServidoAgronómico. En el mapa siguiente (pl. XIVh) indicaba las rutaspor ferrócarril que, según su punto de vista, habían sustituido engran parte, a principios del siglo, las rutas por carretera, y el«anciennes» del título se refiere en primer lugar a este cambio. Noobstante, el mapa pudo ser aceptado por los lectores como unarepresentación adecuada de las rutas históricas; que lo podían ser,no quedó demostrado hasta 1920, cuando Klein publicó acciden-talmente, en un estudio económico de la Mesta, un mapa de las«rutas de cañadas» (ref. 1, después págs. 18) muy diferente delcorrespondiente mapa de Fribourg, que describía cómo «confec-cionado evidentemente con los datos del siglo XVIII y principiosdel XIX (ref. 1, pág. 19, nota 3). Como las fuentes de informacióncitadas por Klein eran, salvo una excepción, del siglo XIV, ladeducción lógica, hecha con algunas reservas, pareció ser que, en
171
una fecha relativamente reciente, cuando era menos probable quese hubiesen establecido nuevas servidumbres de paso, había habi-do un cambio brusco de un sistema de rutas a otro más moderno;pero ambos sistemas habían pasado virtualmente a la historia,puesto que Klein apoyaba la opinión de Fribourg del uso de ferro-carriles en tiempos modernos al decir: «La mayoría de éstos (losganados trashumantes) ya no siguen las viejas cañadas, que hansido en gran parte cercadas. En su lugar utilizan tipos especiales devagones de ferrocarril» (ref. 1, págs. 348 y sig.).
Y así quedó el asunto hasta que Dantín Cereceda, en los trestrabajos ya citados, planteó de nuevo toda la cuestión de las caña-das, aunque sólo fue con respecto a las cañadas leonesas en lo querebatió la obra de sus antecesores. A diferencia de Fribourg,Dantín buscó su material en el propio origen, el Archivo de laAsociación, utilizando, en primer lugar, una serie de folletos quecontenían descripciones detalladas de las cañadas, escritos por losvisitadores extraordinarios, después de una serie de reconoci-mientos efectuados en los viajes hechos en 1852-1854 con dosmapas debidos a levantamientos topográficos independientes rea-lizados algunos años más tarde y sacando sus notas de manuscri-tos existentes en los archivos de la Asociación.
Los folletos que se citan a continuación con los números l a 9aparecen en el catálogo de la Real Sociedad Geográfica, siguiendoel orden de numeración tradicional de las cuadrillas y diferente deladoptado por Dantín:
1. «Descripción de la Cañada Soriana», 1857.2. «Descripción de los Ramales de la Cañada Soriana desde
Villacañas y Quero al Valle de la Alcudia», con apéndice (págs. 37y sigs.): «Descripción de la Cañada de la Provincia de Córdoba»,1858.
3. «Relación descriptiva de los principales caminos pastori-les de la provincia de Cuenca», 1883.
4. «Descripción de las Cañadas de Cuenca», 1860 (continua-ción del núm. 3).
5. «Cañada occidental de la provincia de Soria», 1856.6. «Descripción de la Cañada Segoviana», 1856.7. «Descripción de la Cañada Leonesa», 1856.
172
8. «Cañada Leonesa desde El Espinar a Valdeburón». Entodo caso, posterior a la fecha en que el ferrocarril Madrid-Burgosllegó a Venta de Baños a c. 1860 (solamente mapa de la mitad dela cañada descrita en el núm. 7).
9. «Cañada de la Vizana y parte del Cordel de Babia deAbajo» (solamente mapa, atribuido por Dantín a c. 1866, por per-sonal evidencia).
No es necesario insistir en la importancia que este material tienepara el geógrafo e historiador, y Dantín, a cuya memoria pretende ren-dir respetuoso tributo este trabajo, prestó un señalado servicio al pre-sentarlo al público del mundo en el resumen de su conferencia pro-nunciada en Oporto. El mismo ilustró el resumen mediante un mapa(a, pág. ] 1), pero era muy poco completo y se ha preparado otro másdetallado, pero que no llega a la perfección (fig. 1), para ayudar a lacomparación con otros mapas. Los visitadores, al seguir insistente-mente las rutas principales, excluyendo las transversales y ramales queindicaron, sin dar descripción completa, efectuaron un trabajo de selec-ción y generalización adecuado para su época 2, pero los indicios paraestablecer la relación entre este trabajo y los similares de otros perío-dos se obtienen con frecuencia en las tutas que quedaron sin describir.
En la figura 1, las líneas de trazos muestran los caminos des-critos en los folletos, por lo general con todo detalle, pero al menoscon el suficiente para establecer la línea en esta escala. Las líneasde puntos indican los caminos descritos en términos más genera-les, y las flechas se utilizan para representar la dirección generalseguida por las vías secundarias no descritas. Estas son las únicasdistinciones establecidas, pero, con muy pocas excepciones, todoslos caminos representados tienen la categoría de cañadas. Hayindicios que señalan la existencia de los dos caminos marcadoscon una interrogación en la figura 1, que enlazaban la cañadasoriana con el sistema de Cuenca, y es probable, aunque no segu-ro, que ambos fuesen indicados en los folletos. Como ningún trozo
2 Este hecho se apreciará mejor si el folleto 5, preparado con datos de losarchivos sin reconocimiento topográfico, se compara con los restantes. Losdatos del folleto 5 se representan en la figura I en forma puramente esquemá-tica para las rutas que salen de Vinuesa y se dirigen a los puentes del Duero yRiaza.
173
de la cañada que une Socuéllamos a Quero aparece señalado en lashojas correspondientes del Mapa Topográfico Nacional a escala de1:500.000, sería conveniente revisar estos indicios. Me pareceposible que haya habido un error de parte del autor del folletonúm. 3.
Por lo tanto, tenemos tres mapas de las cañadas: el de Klein(K), el de Fribourg (F) y un mapa basado en los folletos (P), al quese aproxima mucho la figura 1, y el objeto de esta nota es sugerirlas contribuciones de cada uno de ellos para formar el mapa gene-ral, que es lo único que se ha de esperar por ahora. (Cualesquieraque sean las objeciones que se hagan a tal mapa será mucho menoserróneo, por ejemplo, para los cuatro últimos siglos que cualquie-ra de ellos tomado separadamente.)
Además de estos tres mapas, la Real Sociedad Geográfica harecibido recientemente un cuarto, de fecha 1944 (ref. 6, fig. 1,frente pág. 8), y un quinto, un Mapa Pecuario, del Ministerio deFomento, de fecha 1925, pero el mapa de 1944 (A) es, evidente-mente, una reproducción de una edición posterior del mapa de1925 (M. P.), cuya base topográfica y método de trazado son másadecuados para un esquema que para un mapa. De acuerdo conesto, ambos se consideran como auxiliares de P.; es evidente quepertenecen a la misma familia P, derivándose, sin lugar a dudaalguna, del material suministrado por la Asociación, que siempreha estado en contacto más estrecho con los Departamentos gana-deros del Ministerio correspondiente que con el agronómico.
Parece más adecuado que F o K para suministrar la base nece-saria para el mapa compuesto que hemos sugerido. Es muyimprobable que las rutas representadas en F fuesen controladascon tanta precisión como las de P. K es inadecuado, en parte, porsu carácter esquemático (con él no pueden medirse bien las coor-denadas) y, en parte, porque el panorarna general que suministrarefleja unas condiciones demasiado primitivas; ni siquiera ilustrapor completo el texto de Klein, omitiendo, por ejemplo, «la rutade la concurridísima cañada soriana», que pasaba por Guadalajara(ref. l, pág. 213, con referencia a 1485), y por ese motivo no jus-tifica satisfactoriamente los portazgos de Alcázar de San Juan yVillaharta. Para su época el mapa P tiene algunas omisiones gra-ves que se pudieran remediar utilizando información obtenida deotras fuentes; no obstante, la figura 1 muestra el material sacado
175
exclusivamente de los folletos. Aquí se habla del material refe-rente a las cañadas. Para los puertos reales la fuente principal hasido la obra de Klein.
El espacio disponible no nos permite hacer una comparacióndetallada de los mapas F, K y P, pero quizá podamos presentar suscaracterísticas con un breve estudio de dos casos especiales, el dela «cañada de La Vizana», del folleto 9, y el de las cañadas indi-cadas en los tres mapas para las ovejas de Soria.
En primer lugar hay que tener siempre presente la ambigiiedadde la palabra «cañada», que ya hemos explicado en el primer párra-fo de este trabajo. Así pues, es de esperar en cualquier tiempo elempleo de la cañada en el sentido amplio, indicando un sistema. Enlos folletos quizá sólo se usa en este sentido en el título de15 °, peroel uso impreciso de la palabra en otros sentidos es muy significati-vo y basta por sí mismo para excluir cualquier argumentación basa-da en la nomenclatura. Por ejemplo, el folleto 6, «Descripción de lacañada segoviana», presenta una ruta que en el texto se denomina«Cañada real de Burgos» (págs. 4 y 7) y«Cañada de Burgos ySoria» (pág. 23), mientras que la expresión «Cañada segoviana» seaplica en el texto del folleto 7; «Descripción de la cañada leonesa»,a la segunda parte de la ruta descrita hacia el Sur, es decir, desde elcampo de Azálvaro, importante lugar de descanso del ganado tras-humante en la meseta, al Norte de la sierra de Malagón. En otraspalabras, los Visitadores no mantenían siempre la norma de dar sunombre general a una ruta principal, cada una de cuyas seccionessolía tener su propio nombre local indicado en la descripción. Porlo menos establecían la distinción debida en las rutas transversalesy ramales, tres de los cuales se presentan con sus propios nombresen el mapa (fig. 1): la Cañada de la Legua, la Cañada de la Vera dela Sierra y el Cordel de los Sorianos.
En segundo lugar resulta muy útil al examinar un mapa obser-var cuántos de los grandes pastos de invierno y verano son servi-dos por las rutas representadas y, en especial, cuántos pares deéstos tienen fácil comunicación entre sí.
En tercer lugar, la prueba decisiva de un mapa adecuado para losfines de la Geografía histórica es que establezca la situación de lospuertos reales o portazgos, en los que se cobraban los impuestos rea-les (servicio y montazgo). Hasta que se suprimieron estos impues-tos en 1758 los trashumantes eran definidos legalmente con referen-
176
cia a la obligación de pasar por uno de estos puntos. El mapa Kmuestra quince de estos puertos reales; pero los siete más importan-tes por los que pasaban el 75 por ]00 de las ovejas trashumantes en1477 (ref. pág. 272, nota 1), eran los siguientes, por orden de impor-tancia: l, Venta del Cojo; 2, Villaharta; 3, Torre de Esteban Ambrán;4, Socuéllamos; 5, La Puebla de Montalbán; 6, Rama Castañas, y 7,Abadía. En la figura 1 aparecen con estos mismos números. En elmapa K Villaharta está representada en el lugar de Villarta, al sudo-este de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), pero la referencia deltexto de Klein (ref. 1, pág. 276, nota 5) parece más adecuada paraVillaharta (Córdoba), en la carretera de Córdoba a Almadén.
Venta del Cojo y Torre de Esteban Ambrán dominaban, respec-tivamente, las rutas del Alto y del Bajo Alberche; Socuéllamos, enla orilla de la zona de lagunas de la Mancha, era el punto de con-vergencia de las rutas de las tierras altas de Cuenca; Montalbánvigilaba el cruce principal del Tajo; Rama Castañas, la salida de lasierra de Gredos por el Puerto del Pico, y Abadía, como el históri-co desfiladero del Puerto de Baños (Béjar). Los ocho puntos secun-darios eran de Oeste a Este: Puerto de Pedrosín, Malpartida, Albala,Berrocalejo, Candeleda, Puente del Arzobispo, Alcázar de San Juany Chinchilla. De los quince portazgos once datan de 1457 '; losotros cuatro, que son Berrocalejo, Puente del Arzobispo, Alcázar deSan Juan y Chinchilla, son posteriores. La situación de los portaz-gos secundarios está marcada mediante círculos en la figura 1, conexcepción de Puerto de Pedrosín y Albala. Estos nombres son des-conocidos para el autor, pero Pedrosín debió estar en el desfiladerode Perales, en la sierra de Gata, al Norte de Moraleja, paso utiliza-do por Beresford en 1809 y que aún estaba cruzado por una «caña-da real» en 1917 (ref. 7, I, pág. 317). Albala puede suponerse queestaba en el sitio de Puente del Cardenal o muy cerca.
Klein afirma que «el último año del servicio (1758-), encontra-mos la lista de puertos reales existente en 1547 sólo ligeramentevariada» (ref. 1, pág. 266), pero esto se halla en contradicción consu ulterior afirmación (ibid., pág. 292, nota 4) de que los portazgos
-t Otros dos puntos de la lista de 1457 no aparecen ni en K ni en la figura1. Esteban en Aldea Nueva de la Vera, al oeste de Jaramilla (Cáceres), y enPerdiquera o Perdiguera, en la Parroquia de Consuegra (Toledo), en el ramaloccidental de la Cañada Soriana (folleto 2, p. 5).
177
se cobraban en aquella época solamente en tres puntos: Entrada dela Serena y otros dos no identificables. El folleto 7(pág. 33) da laposición exacta del primero en Esparragosa de Lares, llamándoleun contadero, y está marcado con una C en la tigura 1. Los otrosquizá estuviesen en el sitio del contador, al Sur del cruce del ríoMatachel, en la cañada próxima hacia el Oeste (folleto 7, pág. 46),y en el contadero de la parroquia de El Moral de Calatrava (folleto4, pág. ] 1), pero éstas no son más que conjeturas. No pueden indi-carse con precisión los límites de tiempo en que es válida la prue-ba decisiva mencionada; sin embargo, es cierto que cualesquieraque sean las fechas, para que un mapa general de las cañadas seasatisfactorio debe justificar el emplazamiento de cada uno de losquince portazgos, o puertos reales. No obstante, no es aplicable laprueba inversa, no debiendo suponerse que un camino que no tengarelación con ninguno de los quince portazgos no pueda haber sidoutilizado en fecha temprana por emigrantes estacionales. Ademásde los ganados trashumantes, éstos indudablemente incluían, almenos desde 1480 (Brit. Mus. 756 hit, núm. 1, passim), emigrantesa menor distancia, trasterminantes, riberiegos o travesios, que sedefinían diciendo que salían del límite (ribera) de su parroquianatal (término) y estaban sujetos a un impuesto distinto (travesío),cobrado en diferentes puntos. Antes de terminar con el tema de losportazgos o puertos reales conviene recordar al lector que de Klein,cuyos datos tienen para nosotros un valor incalculable, no es justoesperar demasiado en cuestiones geográficas, que eran meramenteincidentales para su estudio económico.
Examinemos ahora el caso particular de la «cañada de laV zana», en que se apoyó Dantín para su crítica de Klein yFribourg. Tal como se aplica a una cañada, el nombre es peculiar delos folletos, apareciendo en el título del número 9, en el que sólohay un mapa, para el que Dantín ha suministrado el texto corres-pondiente con valiosas notas (b, págs. 4-26, y c en su totalidad) 4.La cañada propiamente dicha une los pastos de verano del AltoOrbigo, al Norte de Inicio, con los pastos de invierno de Trujillo,
4 EI lector debe consultar la obra de R. Stickel. «Observaciones de mor-fología glaciar en el noroeste de España», en Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat.»,núm. 29 (1929), 303, con pl. 23, figs. 1 y 2, pl. 24, fig. 3, donde se hace unainteresante descripción de los aldedores del punto terminal.
178
tomando su nombre del puente de La Vizana, por el que se cruza elcurso medio del Orbigo, cerca de Alija, en los límites meridionalesde León, pero en el folleto 9 aparece en el título completo un ramal(cordel) por el que descienden las ovejas de sus altos pastos (puer-tos) 5 del distrito de Babia, alrededor del nacimiento del río Luna,lo que indica que en aquella época la ruta fue concebida principal-mente como camino de Babia a Extremadura.
La ctítica que hace Dantín de Fribourg y Klein es que confundie-ron «La ^zana» con la «Leonesa» (de los folletos 7 y 8); la grave-dad del error ha sido subrayada por la primordial importancia deBabia, al Norte de La Vizana, y por la posición de Béjar, ciudad situa-da en la ruta, como centro principal de la industria lanera de laMeseta. Pero no es necesario admitir entre K y P una contradiccióntan insoluble como supuso Dantín. En realidad, K muestra la mayorparte de La Vzana,. desde el cruce del Esla, en Castrogonzalo, alcruce del Tajo en Albala, en la ruta principal del «sistema leonés» deKlein, y una línea que, aproximadamente, es la de la «leonesa» de losfolletos, desde el valle del Carrión a los alrededores de Segovia, enuna de las rutas principales del «sistema central» de Klein. Es de pre-sumir, por tanto, que más que de confusión se trate de mera cuestiónde nomenclatura, y esto se comprueba cuando vemos (b, pág. 38,nota 22) que «La Vzana» se conoce en las cercanías del mismopuente V zana, y en otras partes, con el nombre de «Cañada realcoruñesa», como si su objetivo principal lo fuesen los pastos situadosa lo largo de la carretera de La Cotvña por el puerto de Manzanal yEl Bierzo, y cuando notamos que, en substancia, es la misma cañadaseñalada en el mapa de 1944, A, con el nombre de «Cañada realzamorana». (La consecuencia es clara; en nuestro mapa hipotético deLas Cañadas, a través de los siglos, será mejor que se prescinda delos títulos.) F también muestra gran parte de la línea de La Vizana ode sus ramales, pero la une con el extremo occidental del Bietzo,dando así tácitamente fuerza al nombre local que se indica arriba.
En lo que respecta a Babia y Béjar, su relación íntima con «LaVizana» se puede exagerar fácilmente. K muestra un ramal proce-dente de Babia, según parece, pues la escala es muy reducida, por
5 Obsérvese que en este artículo puerto tiene las tres acepciones de gar-ganta, pasto de altura, que no guarda relación necesaria con la garganta, y elde portazgo.
179
donde se llevaba el ganado cuesta abajo para afluir a la cañadaprincipal en la ciudad de León, mientras que la curva, muy pro-nunciada, por la cual el cordel se une en P a la cañada principal,sugiere una desviación desde tal camino. Durante la guerra penin-sular, Babia mejoró en situación (8, pág. 1 l9); la cabeza provincialdel Departamento, que sucedió a la quadrilla de León, fue esta-blecido en «las Babias» (8, pág. 69) y no en la misma capital; eltítulo del folleto 9 puede muy bien reflejar un grado de intimidadpeculiar del siglo XIX. Béjar no aparece como centro fabril haciael siglo XVIII; estaba en las inmediaciones de más de una cañada(véase el mapa K) y disponía de rebaños locales para obtener todala lana fina que podía consumir. EI aumento de su importancia apartir de 1791 (b, pág..22, nota 13) quizá fuese un tributo a estosrebaños de la localidad más que a la proximidad de «la cañada deLa Vizana».
Teniendo en cuénta la cuestión de los pastos de verano atendi-dos por las rutas de los tres mapas, es evidente la necesidad de unmapa sintético, utilizando todas las fuentes de información dispo-nibles para obtener el material para confeccionarlo, cuando vemosque los pastos de Leitariegos y del Bierzo sólo tienen rutas en elmapa F; los pastos de Sanabria sólo en el P 6, y los de Pajares enninguno de los tres, aunque Joseph Townsend, descendiendo por eldesfiladero hasta León en 1786, adelantó un rebaño de Guadalupeque se dirigía al Sur (folleto 9, II, pág. 61), y las ovejas trashu-mantes de esta zona ascendían, en 1891, a una cifra oscilante entre30.000 y 50.000 (F).
Por último, con referencia a los puertos reales o portazgos, elmapa F justifica más ampliamente el de Malpartida, que dominabael camino del desfiladero de Tornavacas, pero no hace ninguna refe-rencia al de Abadía. Incidentalmente, el ingeniero agrónomo queinformaba desde Cáceres en 1917, coincide con su predecesor de1891 en no mencionar ninguna cañada que cruzase el paso deBaños, como si la antigua que existía hubiese caído en desuso.Como quiera que sea, queda en pie el hecho fundamental de que losmapas K y P concuerdan en presentar una cañada que pasa por el
6 La nota de Dantín (b, p. 13 f, nota 8) sobre la cañada de Sanabria (deOporto a Benavente), de la que sólo aparece el terminal en el folleto 9, ha sidotenido en cuenta, por excepción, al preparar la fig. l.
180
desfiladero y Abadía, cualquiera que fuese su nombre, y que sigueaproximadamente el recorrido de la carretera romana de Salamanca.(De hecho, La Vizana está en la carretera a pocos kilómetros alsudeste de Astorga, donde se conoce con el nombre de «Calzada delos Gallegos».) La calzada que atravesaba el paso puede suponerseutilizada por los rebaños trashumantes, que fueron objeto de dieci-séis artículos en el fuero de Salamanca del siglo XN
El segundo caso que estamos estudiando, el de las rutas segui-das por las ovejas de Soria, justifica la afirmación de que el mapaP es el mejor de los tres para tomarlo como base para la carta sin-tética. Ninguno de los otros ofrece una selección tan abundante depastos de invierno al ganadero soriano, ni demuestra plenamente laimportancia del valle de La Alcudia como tierra de pastos común alos rebaños de las cuatro sierras. El mapa F sólo enlaza Soria conLa Mancha por una cañada que llega hasta el río Jabalón. El mapaK no une a Soria con La Mancha, que es el coto de las ovejas deCuenca, pero la introduce en el sistema central de Klein con uncamino principal que corre por la ladera meridional delGuadarrama y distribuye las ovejas hasta Extremadura y los vallesdel Guadalquivir y de La Alcudia, aproximándose desde el Oeste.Pero el mapa K indica lo que ningún otro, es decir, una ruta que,dando rodeos, va desde Soria, por el ramal Norte del sistema cen-tral, hasta los pastos de Alcántara, en el valle del Tajo. En P apare-ce un sistema independiente, la «cañada soriana» propiamentedicha (folletos 1, 2 y 3) y una serie de rutas (la Ilamada «Cañadaoccidental») (folleto 5) que se funden, igual que los ramales de «LaSoriana», con los sistemas segoviano y leonés.
La ruta principal de «La Soriana» propiamente dicha se dirigedirectamente a la zona de las lagunas salinas de La Mancha, com-binándose en Manzanares con la ruta principal de Cuenca para for-mar juntamente «la cañada de Soria y Cuenca» (folleto 4), que sedirige hacia su objetivo principal, el valle de La Alcudia, dejandoramales que van a los pastos de las Fresnedas y Calatrava. Cercade la entrada del gran valle las ovejas de León y Segovia se unena las de Soria y Cuenca y las cañadas se confunden en «una ampliavereda» de 300 a 400 varas de anchura. Pasado el valle, una caña-da, utilizada principalmente por las ovejas de Soria, y, por lo tanto,descrita en un apéndice del folleto 2, conduce a Córdoba y al valledel Guadalquivir.
181
La importancia de esta ruta principal aumentó mucho después dela Guerra de la Independencia cuando los ganaderos sorianos trope-zaban con grandes dificultades para encontrar pastos en Extremadura(ref. 8, págs. 12, 40, 118 y l25). En 1912 sólo rebaños trashumantesde Soria visitaban los pastos de Córdoba (ref. ]0, pág. 298), y lacañada del apéndice está descrita en A como «cañada real soriana»(e, incidentalmente prolongándose para unirse, al Sur de Sevilla, a lascañadas que desde el Oeste llegan hasta el campo de Gibraltar).
En la figura 1 puede apreciarse perfectamente la abundancia derutas que ofrece el mapa P para los pastos de invietno de Extremaduray del Sur. Una de estas rutas, que se separa de «La Soriana» en lamisma Soria, tiene la categoría de ruta principal alternativa, corriendopor la parte septentrional (vera) del Guadarrama (con el nombre deCañada de la Vera de la Sietra) hasta Campo Azálvaro, donde se con-vierte, más bien que se fusiona, en la «segoviana» de la segunda partedel folleto 7. A no muestra ni este ni ningún otro ramal de «la soria-na», de forma que el mapa F quizá sea más fiel que P en los tiemposmodetnos. En su época, que probablemente duró hasta que CampoAzálvaro fue roturado en la segunda mitad del siglo pasado, esteramal fue el equivalénte funcional del ramal meridional del sistemacentral del mapa K, representado en P solamente por una ruta resi-duaria que no pasará inadvertida para el ojo del experto ^.
Revisando ahora los mapas en conjunto, observamos que P indi-ca la situación de todos los portazgos menos uno, el de RamaCastañas, incluyendo ambos emplazamientos de Villaharta y todoslos puntos secundarios, menos tres (Pedrosín, Candeleda yChinchilla). El mapa F no presenta Abadía, Pedrosín, Candeleda,Albala, Puente del Arzobispo, ni Chinchilla, y no es muy convin-cente con respecto a uno o dos de los restantes, deficiencias quesorprenderán únicamente a quienes persistan en considerar a Fcomo un mapa para el geógrafo historiador. Como los puntos noda-les son buenos portazgos, no ha de sorprender el que se vea en los
^ El «cordel de la Morcuera», que combina parte del antiguo ramal deSegovia por el puerto de la Morcuera con un fragmento de la antigua ruta prin-cipal que corta la «segoviana», a Sur de Buitrago (folleto 6, pp. 13 y 16, yfolleto 7, p. 50). En mapa de mayor escala dicho ramal habría sin duda de des-componerse én dos. Véase J. M. Casas Torres. «EI valle de Lozoya», enEstudios Geográjcos.
182
mapas F o P, como sucede algunas veces, situar un determinadopuerto real en un camino distinto que K. En tales casos se verá queK no indica por sí mismo la justificación de ese portazgo. Por ejem-plo, Torre de Esteban Ambrán (ref. 3) está en K en un camino claro,que enlaza 1 a 5, mientras que en el mapa P se halla en un cruce, la«cañada de Escalona» 8, cuya existencia podía haberse deducido deK, pues de lo contrario el portazgo no tendría razón de ser. El cami-no de Tomavacas, que aparece en F, pudiera haberse deducido enforma similar del puerto real de Malpartida, y existe una hipótesisprevia de que había una ruta al Norte de Alcántara, por Ciudad-Rodrigo y Moraleja, para explicar el portazgo de Pedrosín.
La inexactitud del mapa P al no presentar Rama Castañas yCandeleda acusa su defecto más grave, que es el de dejar en blan-co la mayor parte de la provincia de Avila. Tanto los ramales sep-tentrional como meridional del sistema central de K cruzabanAvila, y F indica una ruta de tercer orden en la línea del ramal meri-dional de Avila a El Barco por el valle del Corneja 9. En la línea delramal Sur, que utilizaba el valle del Alto Alberche, todavía había en1846 una cañada que bajaba por el Puerto del Pico a los puentes deAlmaraz y Mérida (ref. 4, pág. 30), con la que quizá estuviese enla-zado el «cordel de la Morcuera», que queda en P sin terminar al Surde El Escorial, y una sección truncada aparece aún en A. Los valleslongitudinales del Corneja y del Alto Alberche aparecen entre losmás ricos en pastos de la provincia (ref. 7, I, págs. 210 y sig.) y escomprensible que las ovejas, que en otros tiempos los usaron libre-mente, fuesen confinadas después principalmente a las líneas trans-versales. Candeleda es eliminado porque el desfiladero no tienemenos de 2.000 metros de altura, y no resulta fácilmente accesiblepor una transversal desde el Norte; los puertos del Pico (1.352metros) y de Mijares son más bajos y uno u otro son utilizados porla ruta de Leitariegos, que está representada en el mapa R(La rutameridional a través del Puerto de Mijares, desde el puente de
g Imperfectamente descrita en los folletos. Las ovejas que la utilizabanatravesaban el corazón de Madrid por la Puerta del Sol en su viaje de regresoen primavera (ref. 4, pp. 30 y 32 y I, p. 312, nota 1).
9 En este punto, Townsend, que viajaba desde Piedrahita, en octubre de1786, alcanzó varios rebaños de merinas que regresaban al sur (ref. 9, Il, P.97). La dirección del movimiento es sorprendente.
183
Burgohondo, data por lo menos de 1480, cuando un impuesto sobrelas ovejas, probablemente el travesío, se cobraba en «el puertoHondo con los mijares» (Bit. Mus., 705, hi, I, núm. l, pág. 8). Unaruta de cierta importancia, no representada en ninguno de losmapas, parece ser necesaria para explicar la referencia de Manueldel Río a los rabadanes que se juntaban con sus rebaños enPeñaranda (entre Salamanca y Avila, Ref. 8, pág. 41).
La deficiencia del mapa P en la sección nordeste, donde la pro-vincia de Burgos aparece igualmente en blanco, no podemos estu-diarla aquí. Los mapas K y F suministran más información, que alautor le parece inadecuada; A no suministra ninguna. En elSudeste, ningún mapa, excepto K, une la meseta castellana conMurcia por Chinchilla o cualquier otro punto; F representa aChinchilla como situada en una ruta perteneciente a un sistemamediterráneo. Hacia el Este, M. P., pero no A, coincide con F enprolongar dos de las rutas de Cuenca hasta los arrozales de laAlbufera, donde de hecho, hacia la época en que fue trazado M. P.,parece ser que invernaban unas doce mil ovejas trashumantes(Sólch, «Die Landschaft von Valencia» , Geogr. Zeitschr., 32(1926), 347).
Para resumir: la impresión que causa el mapa K de ser muy dis-tinto a los otros cuatro citados, se ve, al examinarlos, que es debi-da al predominio de las líneas longitudinales, sugiriendo, en con-junto, un cómodo movimiento de Nordeste a Sudoeste que reflejala época más fácil de los «pastos alargados», cuando el Nordestetenía más importancia y Soria era cabeza de Extremadura (Soriapura, cabeza de Extremadura). El estudioso que observe cuantosdetalles de K se aprecian en P y F y reflexione lo que aparece enF, pero no en P, no podía haber surgido de la nada en el intervalode cuarenta años que separa a estos mapas, reconocerá quizá quelo antiguo persiste y que lo «nuevo» no es más que lo que ha sali-do de la obscuridad, explicación sucinta de la necesidad de unmapa combinado.
Antes de terminar, el autor aprovecha esta ocasión para expre-sar su gratitud al difunto señor D. José López Pérez y Fenández,de la Asociación General de Ganaderos, y más especialmente aldoctor A.R. Pastor, del King's College, de Londres, y a sus corres-ponsales en España, por su valiosa ayuda prestada en 1923 y enfecha más reciente. El autor desea también agradecer calurosa-
184
mente al Sr. Dr. Juan Dantín Gallego, por la amabilidad con quenos ha suministrado los únicos ejemplares que sepamos, de las tresobras reseñadas que existen en Inglaterra.
NOTA SOBRE RECIENTES MOVIMIENTOSESTACIONALES
Se añade una breve nota para rectificar los puntos de vistaaportados a la cuestión de las cañadas por el artículo de Fribourg(ref. 5).
El transporte por ferrocarril no fue aceptado con tanta amplituden la meseta castellana como supone o prevé Fribourg. Fuera de lameseta la competencia entre la carretera y el ferrocarril nunca harevestido importancia. Hacia finales de la década de 1920, losrebaños viajaban aún a pie todo el camino, desde el Nordeste hastaExtremadura, Andalucía y el valle de Alcudia; incluso hoy díamuchos ganaderos se muestran en principio partidarios del largoviaje a pie (ref. 6, pág. 12). Pero el efecto neto de la Guerra civilha sido aumentar el transporte por ferrocarril (carta particular delMinisterio de Agricultura).
El informe de 1912 (ref. 10) no confirma la declaración deFribourg de que la dirección general de los movimientos de losrebaños trashumantes (en la meseta, aunque no lo dice tan explíci-tamente) había variado por completo. En verano, León y Zamoraeran, con mucho las provincias más receptoras, procediendo lasovejas inmigrantes (565.000) de Extremadura y de Castilla la Vieja,especialmente de Salamanca, movimiento de Sur a Norte. Eninvierno, Ciudad Real, principalmente la Alcudia, era la provinciamás receptora, llegando los rebaños visitantes (166.000 cabezas) deSegovia y del Nordeste. Las dos provincias de Extremadura recibí-an en total 265.000 reses de las provincias situadas al norte y nor-deste de ellas, hasta Burgos, procediendo algunas de Soria. Salvoque unas cuantas ovejas se trasladaban de Ávila para invernar en eleste de Sierra Morena (Jaén), no hay indicios de un movimientoque no podía haberse hecho por las cañadas de los tres mapas.Además Ávila que no es una provincia receptora en ninguna esta-ción, se dice que proporciona un «seguro refugio» a los ganadostrashumantes (ref. 10, pág. 86).
185
Sin embargo a Valladolid, se dice que acude en primavera bas-tante ganado ovino y cabrío de Salamanca y Soria a aprovechar lasrastrojeras (ref. ]0, hi., 68), y el ganado soriano quizá viajase en elferrocarril de Ariza a Valladolid. Este movimiento, al que Fribourgatribuye demasiada importancia, es análogo a los desplazamientoscortos entre provincias, para dirigirse a las rastrojeras y otros pastos,hechos en el Sur, y que al parecer aumentan ahora para salvar latemporada veraniega de escasez (ref. 7, I, pág. 260, y ref. 6, pág.26). Nunca se han considerado como movimientos trashumantes,pero una definición moderna de la trashumancia quizá los abarcase.
El total de ganado ovino trashumante, en su mayoría merino,que acudió a las provincias de la meseta castellana en 1912, fue de1.204.000 cabezas; pero las dobles trashumantes de Salamancadeben haber sido contadas dos veces, y en el total se incluyen ove-jas de Teruel y de Aragón, fuera de los límites de la meseta (ref. 7,II, pág. 451, dice «Huesca»). (Por las cabañeras que enlazan con elsistema de cañadas de Molina, por el que podían haber viajado lasovejas de Huesca, véase el mapa F y ref. 7, I, pág. 434). Además,en Cáceres se incluyó un número no especificado de ganado decerda, que visitaba los pastos invernales de bellota, incluyéndolosentre las ovejas.
La trashumancia tiende a disminuir en la actualidad (como indi-ca la carta particular citada); sin embargo, Santos Arán calcula enun millón, o más bien algo más, la cifra de ovejas merinas trashu-mantes (ref. 6, pág. 36). Hablando en un sentido amplio, la trashu-mancia de la meseta puede considerarse que ha vuelto a la cifra de1912, pero desde luego superando mucho la cifra de medio millónde mediados del siglo XIX (ref. 1, pág. 348).
Salvo en Teruel, Aragón no tiene merinas y sus finas ovejaslaneras no son trashumantes. La mayor parte de sus emigrantes detemporada son ovejas; pero las trashumantes y trasterminantes nopueden separarse en las estadísticas, siendo necesario de todas for-mas un nuevo criterio para comparar Aragón con Castilla. En eleste y sur de España las emigraciones de temporada son relativa-mente despreciables. En 1912 Alicante sólo recibió 1.000 ovejas ycabras de fuera de la provincia, a pesar de los enlaces indicados conlas gruesa línea roja que une Zamora y Alicante en el mapa ferro-viario de Fribourg. Es indudable que la gran sequía del quinqueniode 1908 a 1912 tuvo alguna relación con esto; pero la sequía esta-
186
ba en pleno auge cuando Fribourg redactó su trabajo. En el norte deEspaña las ovejas emigrantes estacionales están en minoría, son sumayoría trastenminantes.
Para fines de comparación general, podemos decir, muy a ojo,que en 1912 las emigrantes estacionales de la meseta castellanafueron dos veces más numerosas que las del Nordeste (Navarra,Aragón y Cataluña) y cuatro veces más que las del resto de Españajuntas. También entre 7 y 8 por ]00 de todo el ganado del país fueemigrante temporal, que hacía los viajes a cierta distancia de loslímites de sus Municipios nativos.
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
1. J. Klein, The Mesta. Un estudio de la historia económica de España,
1836). Harvard, 1920. Traducción española de la Revista de Occidente,núm. 19.
2. Disposiciones oficiales para la clasificación y deslinde de vías pecua-
rias. (Con legislación, 1924-1927.)
3. Reglamento de vías pecuarias, 1944 (vigente).4. Me^noria sobre el estado de la administración y legislación de las caña-
das, sentada... en el año de 1846 (con un resumen de toda la legislación
anterior).
5. A. Fribourg, «La trashumance en Espagne», en Ann. Geogr., núm. 19(1910), 244.
6. Santos Arán, La producción de ganado merino en España. 1944.
7. Estudio de la Ganadería en España. Resumen.... de las Memorias de 191
volúmenes, 1920.
8. Manuel del Río, Vida pastoril, 18289. J. Townsend, Viaje por España en 1786 y 1787. Tres volúmenes, 17.
]0. Avance estadístico..., pastos, prados, etc. Resumen de las Memorias de1914.
1 1. Reglamento de la Asociación Ceneral de Canaderos, 1920 (con la ley
que afecta a las cañadas, 1892-1917).
187
LOS PRIVILEGIOS DE LA MESTADE 1273 Y 1276
por
J. Klein *
Curioso es que una institución tan importante en el desarrolloeconómico de España, como el Honrado Concejo de la Mesta, quedurante casi seis siglos ha dominado la vida agronómica del país,todavía no tenga más que un estudio hecho especialmente de suhistoria ^, y éste un trabajo, aunque cuidadosamente hecho, funda-do solamente sobre unos documentos y leyes impresos delConcejo y las observancias de autoridades secundarias. Muchosson los escritores que han dedicado páginas al examen breve deesta organización 2; pero falta un estudio de la abundancia demanuscritos sobre el asunto, y sobre todo, un trabajo fundado enla riquísina documentación del Archivo de la Mesta misma. Uncuerpo con tantos enemigos, tantas luchas jurídicas contra las igle-sias, la nobleza, las ciudades y los particulares, tiene la necesidadimperativa de un depósito de documentos. Así fue que, bajo losReyes Católicos, se ha empezado la colección sistemática de losinstrumentos del Concejo. Fue después aumentado de varias fuen-tes. En los principios del siglo XVII fueron sacados del Archivo deSimancas, por orden real, privilegios, cédulas y otros documentos
= Boletín de la Real Academia de la Historia, tomo LXI, p. 139.
^ Fernando Cos-Gayón, «La Mesta», en la Revista de España, Xl, 329-366 y X, 5-39, años 1869 y 1970.
2 Citamos las dos últimas y mejores de estas sumarias de la Mesta, en laspáginas de dos excelentes ensayos sobre la Historia jurídica del cultivo y de laindustria ganadera en España, Madrid, 1912; el de D. Angel M. Camacho, pp.231-240, y el de D. Antonio Moreno Calderón, pp. 322-342, 360-381.
191
desde la mitad del siglo XIV en adelante, los cuales títulos llenan17 tomos en manuscrito ^. Otros se han sacado del Archivo delMonasterio de Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de la Mesta;otros, del de Villanueva de la Serena 4; otros, de bibliotecas parti-culares de varios funcionarios del Concejo. Así se ha reunido lacolección preciosa que está tan cuidadosamente arregla y guarda-da por la sucesora del Honrado Concejo, la Asociación General deGanaderos del Reino. Aunque no es grande, según las proporcio-nes de otros Archivos mejor conocidos, es, sin duda, uno de lospocos ejemplares de un depósito tan completo en su campo espe-cial como se puede hacer o imaginar. Buscas extensivas dentro yfuera de España, muestran que es raro el documento mesteño, delque no existe el original o una copia en este Archivo. Suben, porejempo, a más de 5.000 las provisiones, ejecutorias y sentencias depleitos que empiezan bajo Pedro I y]legan hasta los primeros añosdel siglo pasado: Además hay 200 tomos manuscritos sobre lascañadas y los alcaldes centregadores, las cuentas y los acuerdos deJuntas; en fin, una colección quizás única, por lo muy completaque es, sobre una institución tan importante en la historia del pue-blo español como el Concejo de la Mesta.
Antes de continuar, no puedo por menos de expresar todo miagradecimiento, el más sincero y el más veraz, a la Junta directivade la Asociación de Ganaderos, y particularmente al ExcelentísimoMarqués de la Frontera, su digno Secretario, al cortés archivero D.Rafael Tamarit, y al erudito administrador D. Manuel GómezValverde, que con una noble e hidalga hospitalidad, y con valiosí-simos consejos, me han acogido y ayudado en mis investigacionesen dicho Archivo durante el año y medio próximos pasados.
Para empezar la publicación de las modestas resultas de este estu-dio volvemos, naturalmente, a los primeros privilegios, cuyos textosexisten en el Archivo, los de 1273 y 1276. No han fonmado ellos el ori-
^ Hay un impreso incompleto de este invenario: Abecedario general delos privilegios y concordias... tocante al Honrado Concejo de la Mesta, que envirtud de Su Magestad se sacaron de los Reales Archivos de Sintancas.Madrid, 1629.
4 /nventario de los privilegios... que la Mesta tiene én su Archivo que setrujo de Vi[lanueva de [a Serena de esta villa de Madrid el Aito 1621 y estánen San Martín... Madrid. 1624.
192
gen de la Mesta, porque se hallan indicaciones de sus cláusulas y enlas de otros documentos, de la existencia de la Mesta en tiempos ante-riores, pero son estos los primeros ptivilegios cuyos textos están con-servados. Han desaparecido los originales de estos instrumentos de1273 y 1276, y para la preparación de las copias presentes se ha usadola confirmación más antigua que hállase en dicho Archivo, la de D.Enrique II, dado en las Cortes de Toro, 26 de septiembre de 1371; unahoja de pergamino, 570 X 750 mm., con sello rodado y los nombresde los príncipes, grandes y oficiales eclesiásticos. Además de los tex-tos citados, tiene las confirmaciones de D. Sancho N, dada en Soria,3 de febrero 1295; de D. Fernando N, en Salamanca, 15 de octubre1295, y de D. Alfonso XI, en Valladolid, 12 de diciembre 1325.
Unas variantes están citadas de la confirmación de D. Juan I,dada en Burgos, 30 de agosto 1379, y de ella, de los ReyesCatólicos, en Jaén, 26 de mayo 1489. Existen ejemplares impre-sos de estos documentos en dos formas; en las varias edicionesde las leyes de la Mesta 5 , y en el Memorial, usualmente llama-do la Concordia 6; pero el desorden y las inexactitudes de éstas
5 E] régimen peculiar o interior de la Mesta fue arreglado por las orde-nanzas de su cuademo. Quizá la aprobación más antigua de estas reglas fue lade D. Juan 1, dada en Burgos en 1379. El primer texto que se conserva es el delas ordenanzas, así llamadas de Malpartida, su redactor, aprobadas por losReyes Católicos en Barcelona, a 10 de agosto de 1492. Sigue la recopilacióndel Dr. Juan Palacios Rubios de 1511, impreso de este año o lo siguiente (34hojas s. 1. y a.). La concordia de 1783, 1, 185-252, citado abajo, tiene los tex-tos de estas ordenanzas de 1492 y 1511. Se ocupan solamente con el gobiemode la Mesta misma y dicen casi nada de los privilegios reales, pero la colec-ción aprobada en 1563 y dada a luz en 1569, con el título de Libro de los pri-vilegios y leyes del ilustre y muy Honrado Concejo de la Mesta general yCabaña Real destos Reynos de Castilla y Leon y Granada... quiere presentarlos textos de los privilegios de 1273 y 1276 con los otros siguientes. Lo mismohacen las varias ediciones que han aparecido después, cada una con sus adi-ciones y cambios: 1576, 1582, 1586, 1590, 1595, 1609, 1639, 1681 y 1731. Esel último el más útil y mejor hecho: Quaderno de Leyes y Privilegios delHonrado Concejo de la Mesta con /ndice y Concordantes..., por Andrés DiezNavarro. Madrid, 1731, citado aquí como «Quaderno 1731».
6 Memorial Ajustado del Expediente de Concordia que trata el HonradoConcejo de la Mesta con la Diputación general del Reyno y Provincia deEstremadura ante el Ilmo. Sr. Conde de Campomanes... Madrid, 1783, dostomos.
193
merece la pena de presentar una copia hecha directamente delmanuscritos ^
JULIUS KLEIN
(De la Harvard University, EE.UU.)
l. PRIVILEGIOS DE 1273
Sepan quantos este priuillegio vieren como ante nos DonAlfonso, por la gracia de Dios, Rey de Castiella, de Toledo, deLeon, de Galizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, delAlgarue, en uno con la Reyna Donna Violante, mi muger, et connuestros fijos, el Infante Don Sancho, fijo mayor, et con DonPeidro, et Don Johan, et Don Jaymes, vinieron omnes bonos de lospastores et mostraronnos de como las cartas que de nos tienen,selladas con nuestros sellos de cera, de las mercedes que les avie-mos fecho, que se les quebrantaban los sellos, et se les dannaban;et que nos pidien merced, que de todas estas cartas, que les diese-mos un priuillegio. Et nos, por les facer bien et mercet, tobiemos-lo por bien; et las cartas eran fechas en esta guisa:
Don Alfonso, por la gracia de Dios, Rey de Castiella, de Toledo, deLeon, de Galizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, delAlgarue: al Concejo de la Mesta de los pastores de mio regno, salut etgracia. Sepades, que me dixieron que auiades auenenda entre vos, quetoda postura que pusiesedes 8 en vuestras mestas 9, que fuesen a mio
^ Apenas no necesita decir que está preservada la ortografía del original,con las excepciones de las mayúsculas y las abreviaturas. El signo z estáresuelto en et.
8 Ms. 1379: pesiesedes.
9 Es dudoso el origen de este nombre. Se hallan indicaciones de su uso paraun especie de dehesa o parte de los términos de un lugar. Véase dos documentosque muestran el cambio de la forma latina al romance; en el Tumbo del Monasteriode Lorenzana (Arch. Hlis. Nac.), dos mojonamientos, dice el primero, año 933, fol.128, núm. 185: ... per suos terminos antiguos de ambas mixtas usque in petrasnigras», y el segundo, año 1112, fols. 128-129, núm. 186: «illo canto est per rioMalo et per ambas mestas et per ... » Vemos un sentido semejante en un pleitoentre la Mesta y Fuente el Sauco, año 1511 (Arch. Asoc. Ganaderos, Executorias,F 2), donde se dice que «los términos de Fuente el Sauco nin tenian mesta ni
194
seruicio, et a pro de la tiena 10, en razon de guarda de nos ^^ et de vues-
tras cabannas 12 et de vuestras mestas, que ualiese. Et agora dizen que
hay algunos que son reuelles, que non quisieran ser en ello; et esto non
pasauan a mesta en dehesas algunas.» Pero casi siempre indica la palabra la reu-nión de los ganaderos y pas[ores del lugar que se han celebrado dos o tres vecescada año para recuperar los dueños las reses que se les extraviaran en la mezcla deunos rebaños con o[ros. Véase núm. 2 de los Documentos reales de Beruela, año1125 (Arch. Hist. nac., sala VI, caj. 408) «si vero ganatum vestrum cum alio extra-neo mixtum fueri[ ... » Parece una indicación del origen de la palabra en su senti-do presente. Explica Covarrubias (Thesoro, voz mesta) el nombre por la amistadque se encuentra entre los ganaderos así reunidos. También indica el nombre mestael mismo ganado estrauiado: Ureña y Bonilla, Fuero de Usagre, Madrid, 1907,cap. 463: «Nengun pastor non de mesta nin uenda, nin malme[a a nenguno omme,si nou fuere a los senores que ge las pare delan[e»; corresponde a éste el cap. 415del Fuero de Cáceres en Ulloa, Priv. de Cáceres (^ 1679?), p. 83: «De non uendermesta^>. Pero sea la etimología lo que sea, claro es que la costumbre de juntas loca-les de ganaderos fue casi universal en la Península. En Navarra se ]lamaban mez-tas (Nov. Recop. Leyes Nav., Pamplona, 1735, lib. 1, título 24), cambiado despuésa la forma usual. (Cuaderno Leyes Nav. en Cortes 1817-1818, ley 54, «aboliendolas corporaciones de las Mes[as y Gremios Pastoriles».) En Aragón fueron llama-das ligajos, ligayos o ligallos: Arch. Corona de Aragón, Escrituras... de Jayme //,Ms. núm. 187, sobre «un ligajo da ganadero» en Exea de los Canos, año 1317.Ordinaciones de la Comunidad de Teruet, 7.aragoza, 1685, p. 161. «De los pasto-res que no fueron a los ligajos», Docs. inéd. Arch. Aragón, XL, 128 «concessionpara hacer congregación o ligayo de pastores», año 1333. Borao, Dic. voces ara-goneses, voz ligallo. El nombre aragonés pliega fue usado también para estas jun-tas. (Ordinaciones de la mesta... de Albarracín ^Zaragoza?, 1740, p. l). El Arch.Asoc. Ganaderos tiene datos sobre ciento y cuatro de estas mesas locales de lossiglos XIV al XVIII; unos de aquellos notablemente las ordenanzas del Concejode la Mesta de Ubeda de 1376, serán publicados pronto con notas sobre estas queexisten en forma impresa: Alcaraz (1266), Toledo (1399-1549), Baena (1415-1536), Sevilla (1450), Madrid (1495) y Albamacín (siglo XVI).
10 Ms. 1525, confirmación de Carlos V, dice pro de la cananna real.
^ ^ Ms. 1489: ellos.
12 Véase Urena, Fuero de Zorita de los Canes, Madrid, 191 I, p. 335, nota,para una explicación interesante de la palabra cabanna como choza movible,que tiene importancia para comprender las penas que fueron aplicadas por elquebrantamiento de cabañas: Fuero de Navarra, Pamplona, 1815, lib. 5, tít.10, cap. 5, «que calonia ha qui crevanta cabaynas de bacas ó de obeillas», enNov. Recop. Leyes Nav., lib. 1, tít. 21, ley l, sobre deshacer las cabañas, corra-les o majadas, año 1567. Aznar, Forum Turolii, Zaragoza, 1905, p. 263: «Delo qui cabannam (uero mapale alienum) uiolauerit».
195
tengo por bien. Et mando que toda postura et toda auenencia que pusie-sedes ^; en vuestras mestas que vos entendades que son á mio seruicio,et a pro de todos nos, asi como dicho es, que vala. Et qualquiera quenon quisiere ser en ello, et non quisiere dar ^a como los otros en aque-llas cosas que pusierdes ^ 5 que vuestros alcaudes gelo fagan dar, et quelpeindren 16 por ello, et si peindra anparar a dos alcalldes, mando a losmis entregadores que los ayuden et gelo fagan dar doblado.
Otrosi ^^, me dixeron que los entregadores que non quieren yr a lasvuestras mestas do vos les ponedes. Et esto non tengo por bien, ondemando que el entregador que non fuere cada anno ^ 8 una vez a la mestade Montemolín 19, primero día de Enero, et en las otras dos mestas doacordaron que sean en los otros logares que pusieren en aquella mesta,que vos peche en pena cient maravedis de los prietos 20.
^^ Ms. 1379: posieredes; Concordia de 1783: pusieredes.
^a Así dice Ms. 1379; está oscurado en el Ms. 1371. La Concordia de 1783tiene et no quisiere, e[ como los otros. El pecho pegado para los gastos delConcejo de la Mesta, fue cobrado en los puertos secos o reales por donde pasa-ban los hermanos trashumantes con sus rebaños. Durante la primera mitad delsiglo XVI la suma usual fue desde 50 a 150 mrs. cada millar de ovejas, peropara pagar gastos extraordinarios, por ejemplo, empréstitos al rey, montaba elpecho a cuatro o cinco veces más.
15 Ms. 1379: pusieredes.
16 Ms. 1379: prenden.
» Faltan este párrafo y el próximo siguiente en las confirmaciones de1489, 1525 y 1561.
^ 8 Dice el asiento y concordia hecha entre el Conde de Buendía y la Mesta,11 de junio 1499, sobre los alcaldes entregadores, cap. 4, que los dichos alcaldes«iran o embiaran con sus poderes bastantes a uno (no a todos tres como dice elprivilegio de 1273) de los ayuntamientos que el dicho Concejo (de la Mesta)hiziere en cada un año, y asi daran razon y quenta de todas las cosas que hovie-ren hechos los tales oficiales... e que se non partiran fasta ser derramado el dichoConcejo e a los querellosos les haran entero cumplimiento de justicia», Cuadernode 1731, 2 part., p. 257. Pero es de notar que el cap. 2 del mismo asiento de 1499prohibe la asistencia de los dichos alcaldes en las juntas mismas del Concejo.
19 A1 sur de la provincia de Badajoz. Fue observada la costumbre de cele-brar tres mestas cada año, de los trashumantes, hasta el fin del siglo xv, cuan-do empezó la práctica de hacer dos: una en Extremadura, en enero o febrero;otra en las sierras, en agosto o septiembre.
Zo Tres clases de maravedís fueron labrados por D. Alfonso X: blancosburgaleses o de moneda gruesa, blancos novenes y negros o prietos; los últi-
196
Otrosi, que los pastores mayores de las cauannas que vayan alla,et que non envien otros omnes de poco recabdo, et alli en vuestrasmestas que dedes a los entregadores un omne o dos, o los que porbien touiedes 21 de cada villa, que anden en ellas por demandar zzlas entregas por los querellosos. Et ellos que puedan demandar portodos aquellos que personeria les diesen; et z^ qualquier que toma-ren et non quisieran andar con los entregadores, que pechen en penatreynta carneros, et que tomen otro en su logar si non diere escusaderecha; por que lo entiendan que es assi. Dada en Gualda 24, saba-do, dos dias de Septiembre era de mill y trezientos et honze annos.
Don Alfonso, por la gracia de Dios, Rey de Castiella, de Toledo,de Leon, cetera: a todos los concejos de mios regnos et a los comen-dadores de las ordenes, et a todos quantos esta my carta vieredes,salud et gracia. Sepades, que los pastores de los ganados se me que-rellaron et dizen que non pueden escusar los montes para cozer pan,et para cortir su calçado, et para las otras cosas que han mester para _huebos 25 de sus cauannas; et que los prendades por ellos; et pidie-
mos, labrados en 1258, valían quince sueldos prietos, o cinco comunes, segúnley 2, tít. 33, part. 7. Véase Sentenach, El maravedí, en la Revista de Archivos,XII, 203-208 (año 1905); Salat, Monedas de Cataluña, /, 99; VicenteArgiiello, Memoria sobre... las monedas de Alfonso el Sabio, en las MemoriasAcad. Hist., tomo VIII (año 1852).
Z^ Ms. 1379: tomeredes; Concordia de 1783: tobieredes.22 Ms. 1379: por demandar demandan las entregas.
2-^ Ms. 1371: [iene un hueco en vez de las palabras dieren; et que son toma-dos del de 1379.
z4 Provincia de Guadalajara.25 Necesidad, uso, disfrute en toda propiedad. Véase Yanguas, Dic.
Antigŭedades de Navarra, Pamplona, 1840, II, 72, sobre la compra de unavilla en 1342 «para huevos y provecho» del comprador; otro caso semejantede 1408 Menéndez Pidal, Cantar de mio Cid, II, 888, cita el fuero de Logroño,año 1095: «pectet quinque solidos medios per ad opus de illo senior cui estailla honore et allios medios ad principes tenrae»; privilegio de Sancho IV a lasmonjas de Santo Domingo, de Madrid, año 1289: los pastores «non den por-tazgo en ningun logar de todos mios regnos, de las cosas que aduxieren porauebos de sus cabañas». Nótase la cláusula semejante en este último al privile-gio de la Mesta, que ha servido como modelo para varioe privilegios deSaneho IV.
197
ronme mercet que yo que les diese que cortasen. Et yo touelo por bien,et mando que corten de cada árbol una cima 26 et que tornen corteçapara cortir su calçado et palos para sus redes, et mazos, et tendales, etforcas, et estacas para sus randas 27 et espetos para assar su catne, etentremiso con sus pies para fazer su queso, et otros maderos para fazerferradas et colodras, aquellas que ouieren mester para bruscar sus oue-jas, et para queseras para sus quesos, et lenna para su fuego, et made-ra para fazer puentes por do pasen sus ganados 28: así como dizen suspriuillegios que tienen de mi en esta razon. Onde mando et defiendoque ninguno non sea osado de prenderlos, nin de enbargarlos por nin-guna destas razones, tanbien en las sienras como en los estremos.
Otrosí, mando que ningun pastor non sea prendado por razón nin-guna, si non fuere por su debda propria o por fiadura 29 que el mesmohaya fecho. Ca qualquier que contra esto que yo mando fuere, alcuerpo et a todo quanto oviese me totnaria por ello ^^. Et mando a loscaualleros ^^ que yo puse para guarda de los pastores, que si alguna
26 Ms. 1489: rama. Esta confirmación de los Reyes Católicos y los de D.Carlos V y D. Felipe II, no tienen las primeras frases de este privilegio hastaaquí.
27 Concordia de 1783: redes.
28 Concordia de 1783: cañadas.29 Ms. 1489: fiança.
-^^ Concordia de 1783, no tiene las palabras por ello.
-^ ^ Ms. ] 489, no tiene esta frase. El título Caballero fue empleado para variasclases de guardas rurales; los «caualleros de la sierra» de las Ordenanzas... deCranada, ]552, Granada, 1672, fol. 7; y en las Ordinaciones... de Albarracín.Zaragoza, 1647, fol. 55. También se encontraban los «montanneros» en el fuerode Soria, año 1256 en Loperráez Corvalan, Descrip. Obispado de Osma, Madrid,1787, ItI, 102; los «guardas de huertas» en las Ordinaciones... de Zaragoza,1693, fol. 189 y los «guardas del verde» en las Ordenanzas... de Badajoz, 1767,p. 18, privilegio del año 1292. La Mesta ha reclamado varias veces para la pro-tección de los caballeros nombrados en este privilegio: al fin del siglo XII[, prin-cipios del XIV, por ejemplo, contra los golfines. Véase Bonilla, en la RevueHispanique, XII, 602-603, año 1905; Revista Penitenciaria, q , 645-662, año1905; Domingo Palacios, Docs. Arch. Madrid, /, 146, ordenamiento del año1293 en las Cortes de Valladolid sobre «el danno que ffissieren los golfines a lospastores quando pasaren con sus ganados». También se ha pedido protecciónreal de esta forma durante la guerra portuguesa en el siglo XVII, Arch. Asoc.Ganaderos, Provisiones, leg. 2, año 1641; Cuademo de 1731, 1 part. p. 49.
198
cosa les tomaren, o les prendaren por razon desto que yo mando, quegelo entreguen todo de aquellos que lo fizieron, asi como mandar lasmis cartas abiertas que ellos tienen de mi. Dada en Gualda, sabado,doss de Septiembre, era de mill et trezientos et honze annos.
Don Alfonso, por la gracia de Dios, Rey de Castiella, de Toledo,de Leon, de Galizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, delAlgarbe: a todos los consejos et a los jurados, et a los alcaldes, et alos aguacilles, et a los merinos et a los maestres de las ordenes, et alos comendadores, et a los alcaydes de los castiellos, et a todos quan-tos esta mi carta vierdes, salut et gracia. Sepades que todos los pas-tores de mis regnos ^2 se me enuiaron querellar et dizen que quandopasan por nuestras villas o por nuestros castillos o por vuestros ter-minos con ganados o sin ganados, et salian a ellos en algunos loga-res vuestros omnes, et que les tomauan por fuerça sus ganados; et silo quieren anparar que los mataban et los ferien, et los deshonrauan,et que non podian ende auer derecho. Et pidieronme mercet quepusiese et tal escarmiento et tal calonna, porque daqui adelante fue-sen mejor guardados que fasta aqui, que non rescibiesen danno ninmal. Et yo touelo por bien, et sobresto mando ^^ que aquellos que hande fazer por my las entregas a los pastores ^4, que todas las muertes,
^Z Es notable la universalidad de esta frase que se presenta solamente aquíy en el próximo privilegio de este año. La forma usual de esta época es «elConcejo de la Mesta» o«los pastores de los ganados que van al extremo». DíezNavarro> en su Introducción al Quademo de 1731, p. 1], dice que «comoexpresivo de toda la universalidad de los del Concejo (de la Mesta), con elnombre de Cabaña Real, no se halla hasta el privilegio XX, concedido por elSr. D. Alonso XI (1347)». Aunque el nombre de la «Cabaña Real» tiene su ori-gen con el dicho rey, claro es que unos de los privilegios de 1273, si no [odos,fueron dados «a todos los pastores de los reinos». Notamos este punto, porquese encuentra la idea del origen de la Mesta fundada o extendida como institu-ción general por D. Alfonso XI en las colecciones de fuentes sobre el asunto(Memorial... del E^ediente de D. Vicente Paino y Hurtado... y el HonradoConcejo de la Mesta, Madrid, 1771, fol. 81), como en los tratados modernos(Cos-Gayón, La Mesta, en la Revista de España, IX, 342).
;^ Ms. 1489, no tiene las dos últimas frases de este párrafo.
;4 Una indicación del origen probable del nombre alcalde entregador. Estetítulo es empleado también para indicar el juez que sirve entre cristianos yjudíos: Cortes de Valladolid, 1299, pet. 11 «mando... que ayan los judíos dosellos (alcaldes) que les fagan las entregas». Las Cortes de Valladolid, 1293,pet. 12; Burgos, 1315, pet. 30; Madrid, 1339, pet. 8, y muchas otras hablan del
199
et las feridas, et las deshonras que fallaren que son aueriguadas queson fechas sin razon et sin derecho como non debien. Et que pechepor la muerte quinientos marauedis; et por la ferida ciento marauedisde la moneda nueua; tal ^5 quel non fallaren de que lo pechen, quelrecauden el cuerpo por ante mi et que les faga auer complimiento dederecho, assi como dizen las cartas abiertas que de mi ^6 tienen.
Otrosi, se me querellaron de los caualleros et de las ordenes, etde los otros omnes de las villas et de las aldeas, et de los castiellos, quefazen mayores defesas cada unos en sus logares, de quanto yo matulea razon de tres arançadas ^^ el yugo de bueyes. Et maravillo me porqueson osados de lo fazer, onde mando et defiendo firmemente que nin-guno non sea osado de fazer mayor ^8 defesa de quanto dizen las miscartas abiertas, que los guardadores de los pastores tienen en estarazon. Et qualquier que fallaren que mayor defesa fizere quel prendenpor cient marauedis de pena para mi. Et lo que fallaren los entrenado-res que han tomado a los pastores por esta razon, que gela ^9 faganentregar asi como dizen las mis cartas que tienen de mi. Et non faganeñde al sinon a ellos me tornaria por ello. Dada en Gualda, sabado,doss de Septiembre, era de mill trezientos et onze annos.
Don Alfonso, por la gracia de Dios, Rey de Castiella, de Leon etcetera, a todos los concejos de mis regnos et alcades, jurados, juezes,justiçias, aguaziles, merinos, comendadores, aportellados et a todos
alcalde entrenador para los judíos. Véase el fuero de Soria, año 1256, enLoperráez Corvalán, obra citada, III, ]03, capítulo sobre los «alcaldes de lasvinnas y de los judíos».
^5 Concordia de 1783: et al quel.
^6 Concordia de 1783: que tienen.
^^ La definición usual de una aranzada es la porción de tierra que puedelabrar una yunta de bueyes en un día. Covarrubias, Thesoro, voz alançada,dice, con un cambio de la forma, que es la parte de tierra «que puede alcanzarun tiro de lanza despedida de un buen brazo». El /nforme de Toledo sobre pesosy medidas, Madrid, 1780, p. 169, explica la aranzada como «una medida de 400estadales», es decir, de 4.400 pies, y equivale a una fanega de cebada. AñadeLópez Martínez, Dic. Enciclopédico de Agricultura, Madrid, 1886, que «cons-ta de 400 estadales y equivale a 447 deciareas ó 4.470 metros cuadrados».
^8 Concordia de 1783: más.
39 Concordia de 1783: gelo.
200
los otros omnes de mios regnos que esta mi carta vieren, salud et gra-cia. Sepades que por fazer bien et mercet a todos los pastores de losganados de mios reynos, toue por bien que non paguen portadgos ^de los pannos que traxiesen para su vestir, nin de la vianda, nin de lasotras cosas que leuasen para conplimiento de sus cabannas. Et agoralos pastores querellaronseme, et dizen que les tomades portadgo delas cosas que lieuan, así como sobre dicho es; et demas que gelotomades por descaminado por razon que lo lievan por los montes 41,et por las cannadas, et por aquellos logares donde sus ganados van;et que non entran en las villas con ello, por aquellas puertas sennala-das donde vos tomades el derecho de portadgo. Et esto non tengo yopor bien, onde 42 von mando que non tomedes portadgo, nin a lospastores por descaminados por razon de las cosas que levaren quehan mester para despensa de sus cabannas, et non fagades ende al.
Otrosi, se me querellaron, et dizen que quando lieuan algunoganado a vender a los mercados de las villas para las cosas que hanmenester para sus cabannas, que gelo portadgades; onde 4^ vosmando, que a los pastores que leuaren a los mercados a vender de
^ Ms. 1371, es ilegible aquí; el de 1379 dice portadgos; 1a Concordia de1783, tiene derechos.
41 La pena para estas trasgresiones de ganado en los montes, usualmentellamado el motazgo (véase abajo, p. 12, nota), fue cobrado en unos términosen dinero, pero en muchos otros fue costumbre de quintar el ganado trasgre-siendo. Las ordenanzas hechas en Cáceres, año 1479, explican la pena que fue«de cada rebaño que entrare a pacer en la dehesa agena, cinco cabeças de gana-do». Ulloa, Priv. de Cáceres, p. 291. Las Ordenanzas de Murcia, 1695, p. 179,mandan «que sea quintado el dicho ganado» (año 1503). Lo mismo dice elfuero de Sepúlveda, edición de Reguera Valdelomar, Madrid, 1798, tíL 6. Losquintos fueron tomados más y más en dinero: hállase el pleito empezado en1577 entre la Mesta y Plasencia sobre «los 600 maravedis tomados por razonde quinto en los baldios», (Arch. Asoc. Ganaderos, Executorias P3); y otrospleitos sobre lo mismo, ídem, Executorias, M2, Medellín, 1553, y M3,Mestanza, 1591. Notamos también el práctico de «quintar ganado para tasas deguerra», Academia Hist., Colec. de Traggia, B 153, Libro que trata de la fun-dación de Teruel, año 1281, «fue conquistado toda Cataluña et fueron losganados del reyno (de Aragón) para esta conquista quintados todos»; año1282, «El Rei D. Pedro... quinto de los ganados (de Teruel) et paso en el regnode Sicilia et guañola».
42 Ms. 1489, tiene solamente la última frase confirmatorio de este párrafo.
a^ Idem.
201
cada cabanna fasta sesenta caueças ^, que non les tomedes dellaspor portadgo, ni, otro derecho ninguno; et non fagades ende al. Caqualesquier que lo fiziesen, al cuerpo et a quanto ouiesen me tor-naria por ello.
Otrosi: me dixeron que de las yeguas et de los potros, et de lasotras bestias que meten a los extremos con los ganados, que lestoman por portadgo et seruicio et montadgo, et esto que nunca fueen el tiempo del Rey Don Ferrando mió padre 45. Et pediéronmemercet que mandase yo lo que touiese por bien. Et yo por les facerbien et mercet, et porque se acrescentasen los cauallos et mulas enmi tierra ab, tengo por bien de gelo quartar ende; mando et defien-do firmemente que ninguno non sea osado de tomarles montadgo,nin seruicio, nin portadgo en logar ninguno de mios regnos, de lasyeguas nin de los potros, nin de las otras bestias cargadas e uaziasque entran con los ganados a los extremos, ca qualquier que lofiziese, al cuerpo et a quanto ouiese me tornaria por ello.
Otrosi: se me querellaron que les tomabades montadgo a^ desus ganados en aquellas villas que non tenedes priuillegios del Rey
^ El concepto usual de la Mesta es de un cuerpo de ganaderos trashumantes,dueños del comercio de las lanas en el Reino. Es olvidada o desconocida su impor-tancia en los mercados de ganados, especialmente en los pueblos de las dehesasmeridionales. Según las Cuentas del Concejo, tomo I, años 1535, 1536 y 1537, quetienen cifras típicas de los 2.400.000 cabezas que pasaban por los puertos realescada año en su viaje al Sur, unas 96.000 quedaban en los extremos cuando retor-naban al Norte en la primavera, la mayor parte de ellas vendidas allí. Esta activi-dad de los hermanos de la Mesta, como mercaderes de ganado, dueños de mer-chaniegos en vez de trashumantes o cabañiles, fue la causa de muchos pleitossobre el pago de la alcabala y otras tasas de las villas y lugares sobre ventas: Areh.Asoc. Ganaderos, Executorias, M l, Madrid, año 1677; R 2, Roda, año 1501; S 5,Socuéllamos, año 1555; V 4, Villalpando, año 1775 (pleito del año 1500).
as Nótase la indicación de la trashumación de los miembros de este cuerpoen tiempos anteriores a estos privilegios.
a6 Esta expresión del interés de D. Alfonso X en la conservación y mejo-ramiento de la caballería del Reino, es la misma que se encuentra en la part. 2,tít. 21, leyes 10, 13, 14 y otras. Véasé un discurso sobre «La Historia deCaballería Española», por Juan Sempere y Guarinos, Academia Hist., Ms. 12-24-5, B 126, cap. XI «de la Decadencia de la Caballería Castellana en elReynado de Alfonso X».
a^ La asociación del derecho de montazgo con la Mesta durante tantossiglos ha dado origen a la idea que este impuesto fue pagado por los trashu-
202
mantes para paso seguro de unos términos a otros, o la vía misma- la cañada-por donde pasan los ganados. Así dice el Diccionario de la Academia, Madrid,1734, voz montazgo; también Canga Argiielles, Dic. de Hacienda, Madrid,1834, con más confusión, porque cita la cédula de 1748, que trata del servicioy montazgo, una cosa muy diferente del montazgo. Lo mismo dicen jordana,Algunas Voces Forestales, Madrid, 1900, y muchos otros. La evidencia deunos documentos basta para indicar que el montazgo puro fue una contribu-ción que los ganados de cualquier especie debían satisfacer por el aprovecha-miento de pas[os en los montes. El Fuero de Usagre (ed. de Ureña y Bonilla,cifada), cap. 2, fija las penas o montados que los montarazes llevan del «gana-do que intrare in istos terminos sine mandato de concilio, que uezino nonfuere... Et esto prendan por montadgo cada vm° días fata qúe hiscan del ter-mino». EI mismo objeto de Ilevar pena para transgresiones se encuentra en elFuero de Plasencia, cap. 9 (ed. Benavides (romanos), 1896. También lovemos en los Portugaliae Monumenta Historica, Leges et Consuetudines, I,392: «Et omnes que quesierunt pausar cum suo ganado in terminos de Elboraprendant de illis montadigo de grege das ouies IIII`° carneiros, de busto deuacas, [ uaca", año 1166. Hállase lo mismo en un privilegio de D. Pedro [11 deAragón, dado a Santa María de Albarracín, año 1284, Acad. Hist. Colec. deTraggia, VI, fol. [l: «Mando similites quod si pecora vel iumenta sive armen-ta extraneorum ad pascendum terminum Sanctae Mariae intraverint consiliummontet illa et de todo suo termino sine calonia expelantur, et illis proriis (sic)hominibus pertinuerit... iste verum et ipsum montagium et heruagium ipsorumterminorum.» Los montcmneros o cobradores de este impuesto se encuentranen el Fuero de Soria (ed. citada), tít. 2, y en un privilegio de D. Femando IVdado a Santander, año I 295, Acad. Hist., Colec. de Escrituras. Privilegios... delas iglesias de Espaiia, C 5, fol. 46. López de Ayala, Contribuciones é/mpuestos en León y Castilla, Madrid, 1896, p. 127, cita otros documentossobre lo mismo. Es verdad que en unos lugares el montazgo fue Ilevado a laentrada o a la salida de los términos, y por eso tiene el aspecto de un derechode paso; por ejemplo, en Toledo bajo un privilegio de D. Alfonso X, año 1255,Memorial Histórico Español, [, 62; o en el de Santiago, año 1253; "LÓpezFerreiro, Fueros municipales de Santiago, 1, 365. El nombre de servicio ymontazgo tiene su origen probablemente en el servicio votado a vendido al reydel derecho de montazgo. Véase un privilegio de la iglesia de Coria, año 1380,que dice que «el Rey D. Alfonso (XI) tomo para si el dicho montazgo et dioal... obispo... en emienda... cada anno tres mill mrs. et que ge los posiera quelos oviesen en el servicio et montazgo de los ganados y que seran pagados elobispo y cabildo para la dha: renta del servicio et montazgo de cada anno losdhos. tres mil mrs.» Acad. Hist., Ms. 25-1-C 8, fol. 202. En general veremosfrente la diferencia entre el servicio y montazgo, pagado hasta su extinción en1758, solamente en uno de los puertos reales, a las entradas de las dehesasmeridionales, tributo del ganadero trashumante a su senor el rey, para pasoseguro, y el montazgo, derecho local, la causa de muchos pleitos hasta la extin-ción de la Mesta en 1836.
203
Don Alfon ag, mio padre; tambien como en las otras villas que lostenedes. Et esto non tengo por bien, onde vos mando, que sacandoen aquellas villas, o en aquellos logares o touieredes preuillegiosplomados del Rey Don Fernando, mio padre, que en los otros loga-res non les tomedes montadgo ninguno de sus ganados, nin asadu-ras, nin otras cosas ningunas; et non fagades ende al; si non, a loscuerpos et quanto auedes me tornaria por ello.
Otrosi me dixieron que hauia frailes et caualleros que lestomauan sus bestias, et traian sus viandas en ellas, quanto tiempo sequerian, et quando gelas tomauan, que valian la meitat. Et esto nonlo tengo por bien; onde mando et defendo firmemente, que ningunonon sea osado de tomarles bestia ninguna, si non fuere con plazer delos pastores. Et qualquier quer por fuerza gela tomare, que el pecheen pena por quantos dias la traxiere un marauedi; et si la bestia semenoscabara, o se perdiere, o se muriere, que gela peche así comolas cartas abertas dizen, que los entregadores tienen de mi 49.
Otrosi: me dixieron que les tomaban por la mytad del diezmo delos muletos, et de los potros quanto querian porque non hauia quan-tia ninguna; onde mando et defendo que.ninguno non sea osado detomarlos por el medio diezmo mas de una quarta de marauedi delos dineros de la guerra por el potro o por el muleto 50.
Otrosi, me dixeron que los omnes de los sennorios de los ricosomnes que amparaban 51 las prendias á estos mis entregadores delos tuertos que fazen a los pastores. Et esto non tengo por bien,onde mando que tambien fagan las entregas de los tuertos que
ag Ms. 1371 y Ms. 1379, dicen Alfon; el Cuaderno de 1731 ha hecho lacorrección necesaria y dice Fernando.
a9 Ms. 1489, no tiene la última frase.
50 La Mesta siempre ha aceptado el deber de pagar el medio diezmo bajo estaprovisión, y las luchas con varios oficiales eclesiásticos sobre la cuestión de diez-mos, fueron con el objeto de prevenir cambios en el método de exacción. VéaseArch. Asoc. Ganaderos, Executorias, P 3, un pleito con el obispo de Plasencia ter-minado en 1562, sobre «las maltratas a los pastores y aumentos en la dicha exac-cion». La real cédula de los Reyes Católicos al arzobispo de Toledo, en 1501,manda «que en la cobrança de los diezmos no se hiziesse novedad ni agravio alos pastores y ganaderos». Quaderno de 1731, I parte, p. 32. Una breve reseña dela actitud de D. Alfonso X sobre los diezmos, hállase en Vinuesa, Diezmos deLegos en las iglesias de España, Madrid, 1791, pp. 117 y ss.
51 Debe decir amparaban.
204
fizieren los omnes de los sennorios contra los pastores, como delos pastores contra los omnes de los sennorios. ^
Onde mando que los non tomen portadgo nin algun de las corde-rinas nin del calçado que traxieren para los omnes de sus cabannas.
Otrosi: tengo por bien, qŭe en aquellos logares que tovierenpreuillegios plomados que ouieren a montar 52 los ganados, quenon tomen mas de dos cauezas al millar.
Otrosi: mando, que en aquellos logares que fallaren los entre-gadores que fizieren tuerto a 5^ los pastores, et non fallaren mue-ble en que entregar et fallaren rays, tengo por bien que lo faganconprar a los cinco mas ricos del logar a do fuere morador. Et siconprar non lo quisieren, mando a los entregadores que los pren-dien por cient marauedis de los prietos a cada uno de ellos, et quegelo fagan conprar; et qualquier que lo conprare yo gelo fago sanocon esta mi carta. Dada en Gualda, Sabado, dos dias de Septienbre,era de mill tresientos et honze annos.
2. PRIVILEGIO DE 1276
Don Alfon, por la Gracia de Dios, Rey de Castiella, de Leon, etcetera, a todos los concejos de mis regnos que esta mi carta vieren,salut et gracia. Fagouos saber que los pastores de los ganados quevan al extremo se nos enuiaron querellar et dizen que por cotosque nos 54 ponedes en vuestras uillas et en vuestros logares, quenon sacan pan de una uilla a otra, que les 55 enbargades que lo nonsaquen, ni lo lieven a sus cabannas. Et esto non tengo por bien, catodos debedes venir 56 los unos con los otros. Onde mando que elpan que los pastores ouieren mester para sus cabannas, que lo pue-dan conprar por sus dineros, et estos et las otras viandas que ouie-ren mester para conplimiento de sus cabannas. Et ninguno non seaosado de contrallargelo, nin de enbargargelo; que qualesquier que
sz
53
Sa
55
56
Cuademo de 1731: montazgar.
Concordia de 1783: de los pastores.
Concordia de 1783: los.
Concordia de 1783: los.
Concordia de 1883: venir.
205
lo fiziesen a lo que ouiesen me tornaria por ello. Et sobrestomando a los que les han de facer las entregas, que si alguna cosafallaren que les han tornado por esta razon, que ge lo entreguentodo con los dannos et los menoscabos;.et el coto que dize en lascartas que ellos tienen de mi en esta razon. Et non fagan ende al,si non a ellos me tornaria por ello. Dada en Toledo, quarto dias deFebrero, era de mill trezientos et quatorze annos.
Et aun por les fazer mas bien et mas mercet otorgamosles queles vala en toda la otra nuestra carta que los entregadores traensellada con nuestro sello de cera 57, saluo ende en aquellas cosasde que ellos se agrauiauan en que les fizimos mercet sennalada-mente por estas nuestras cartas que de suso estan escritas. Etdefendemos que ninguno non sea osado de ir contra este priuille-gio para quebrantargelo, nin minguargelo en ninguna cosa; caqualquier que lo fiziesen habria nuestra ira et pecharnos, et at anen coto mill marauedis de la moneda nueua, et a los pastoressobredichos todo el danno doblado. Et porque esto sea fitme etestable mandamos sellar esta nuestra carta con nuestro sello deplomo. Fecho el preuillegio en Victoria, Sabbado veynte et quatrodias andados del mes de Otubre, era de mill trezientos et quatorzeannos. Et nos el sobredicho Rey Don Alfon, reynante en uno conla Reyna Donna Violante mi muger, et con nuestros fijos el Infante
57 Benavides, Memorias de D. Fernando /V, II, 222; tiene una copia de unnombramiento real de un alcalde entregador, año 1300, aunque con unasvariantes del original que está en el Arch. Municipal de Cuenca, leg. I, núm.22. EI cambio en las provisiones de estos nombramientos en varias épocas pre-senta una fuente de la mayor importancia sobre este oficio tan debatido, peropoco conocido. Merece la pena de la publicación que se hace pronto, de unascomisiones reales a los entregadores en los siglos XIV y XV, sacado del Arch.Asoc. Ganaderos y otras colecciones. EI oficio elevado de alcalde mayor entre-nador tuvo varias formas. Estuvo enajenado de la Corona con facultad de nom-brar tenientes: bajo D. Alfonso XI, lo tenía Iñigo López de Orozco, y después,Juan Femández de Arévalo; el Rey D. Pedro se lo dio a Fernán Sánchez deTovar, quitándolo a Juan Tenorio; D. Juan II nombró a Gómez Carrillo. Diceel Bachiller Fernán Gómez de Ciudad Real, en 1431, que «el cargo de la juz-gaduria e alcaidia de Mesta, fue habido siempre de fidalgos de honon>,(Centon Epistalario, epístola 73.) Durante la mayor porte de los siglos XIV yXVI estuvo el oficio en la propiedad de los Condes de Buendía, hasta 1568,cuando lo compró la Mesta a precio de 750.000 maravedís. (Quaderno de1731, 2° part., p. 259.).
206
Don Sancho, fijo mayor, et con Don Pedro et Don Johan, et DonJaymes, en Castiella, en Toledo, en Leon, en Gallizia, en Seuilla,en Cordoua, en Murcia, en Jahen, en Baesta, en Badajoz, et en elAlgarbe otorgamos este preuillegio et confirmamoslo.
[Siguen las confirmaciones de D. Sancho N, 3 de Febrero,1295, de D. Fernando N, 15 de Octubre, 1295, de D. Alfonso XI,12 de Diciembre, 1325, y de D. Enrique II, 26 de Septiembre,13711.
207
LA MESTA
porF. Cos Gayon *
De las cuatro instituciones que dieron ocasion a que nuestrosmayores dijeran que «entre tres Santas y un Honrado tenian elreino agobiado,» tres pertenecen ya exclusivamente al dominiode la Historia. Sólo la Santa Cruzada subsiste aún, á pesar de queno le faltan contrariedades; los cuadrilleros de la SantaHermandad dejaron hace tiempo su puesto á otros institutos aná-logos; el Oficio de la Santa Inquisición ha desaparecido, porquela atmósfera del siglo está compuesta con un aire que no sirvepara alimentar sus hogueras, y el Honrado Concejo de la Mestase vió tambien obligado á cesar cuando los principios de la liber-tad económica quitaron todo fundamento á aquellos monstruososprivilegios con que pretendia proteger el desarrollo de la riquezaganadera.
Sólo la Inquisición ha sido objeto de tan acerbas censuras comolas que cayeron sobre la Mesta. Sin hablar de la una y la otra no seriaposible hacer la historia de la despoblacion y de la miseria de Españaen los siglos de la Monarquía absoluta. A1 exorbitante y funestopoder del Honrado Concejo contribuyeron, en primer término, erro-res económicos, comunes, durante algunos siglos, á los Reyes, á lasCórtes, á los escritores políticos; y, por otra parte, la poderosa orga-nizacion que los Mesteños supieron establecer y conservar para ladefensa de sus particulares intereses, y con la cual pudieron resistircon vigor, y, por mucho tiempo, con éxito, los más terribles ataques.Las Córtes del Reino, después de haberla favorecido en muchas
Revista de España, 1X y X. 1869, pp. 329-366 y 5-39.
209
cosas, declararon á la Mesta franca y encarnizada guerra. Los juris-consultos más famosos clamaron contra la interpretacion que daba álas leyes. Las Chancillerías y los Consejos no cesaban en el trabajode los innumerables pleitos promovidos por la famosa asociacion delos trashumantes, ó por sus enemigos acerca de la extension de susinmunidades y franquicias. Cuando una ley del Reino aparecia ponertérmino á la contienda, una ejecutoria del Consejo Real dejaba sinefecto sus prescripciones. Siempre aparecia en las Reales pragmáti-cas, ó en las provisiones judiciales alguna frase que abría de nuevo elcampo á las cuestiones. Las colecciones de privilegios y de otrosdocumentos legislativos ofrecian variantes de consideracion, de unaedición á otra, y solian decir cosas contrarias, segun que habian sidosus editores el Honrado Concejo, ó sus contendientes. Se reconocía,por fin, que la prolongada guerra no podia terminar si no por unatransaccion; se promovia la concordia, se Ilegaba á ella, se pactabasolemnemente la paz; pero las hostilidades renacían sin tardanza.Vivió la Mesta toda su vida, que duró siglos, litigando siempre con-tra los labradores, contra las Ordenes Militares, contra las ciudades,contra la provincia de Extremadura, contra las Córtes del Reino, con-tra los más autorizados Fiscales del Consejo de Castilla, contra lasleyes escritas, contra la razon y la justicia. Nadie supo tan bien comolos Mesteños sacar ventajas de los procedimientos prolijos, de laorganizacion viciosa, de los abusos an•aigados en la administracionde justicia en los pasados siglos: nadie manejó con tanto éxito losresortes de aquella legislacion heterogénea, casuística, amiga de losprivilegios, enemiga acérrima de las soluciones definitivas, y de lasreglas generales.
Vamos á procurar hacer en breve espacio el bosquejo históricode aquella famosa y batalladora asociacion de pastores de ovejas.
I
Uno de sus más ilustres panegiristas, el P. Maestro Fr. AlonsoCano ^, empezaba de esta manera un pequeño tratado del orígen,organizacion y costumbres de los ganaderos trashumantes:
^ Noticia de la Cabaña Real de España, escrita por el P. Maestro FrayAlonso Cano en 1762.-Estaba manuscrita en la Biblioteca de la Real Academia
210
«La pastoría reconoce su primitivo orígen en el pueblo hebreo.Ella fué el fondo de toda la nobleza y honores de sus héroes ypatriarcas. Pastor de ovejas fué Abraham, pastores su hijo Isaac ysu nieto Jacob, pastores los doce Patriarcas que dieron su nombrey su tronco á las doce tribus de Israel. En este precio estuvo la pas-toría durante la ley natural: en el mismo la conservó el autor de laley escrita, Moisés. Apacentando las ovejas de su suegro se halla-ba cuando le constituyó la Providencia caudillo y legislador de supueblo, y su cayado fué el instrumento de las maravillas con quelo libró de la esclavitud de Egipto. No hay personaje más ilustre enla Historia Sagrada, después de Abraham y Moisés, que David, ytambien fué pastor.
«Las víctimas más agradables á la Divinidad y las protestacio-nes más solemnes del culto en los altares eran los sacrificios de lasreses, en testimonio de ser la cosa de más valor y estima entre losmortales: idea tan universalmente recibida entre todos los hom-bres, que habiendo variado tanto la prevaricación humana en laadopcion de falsas deidades, se mantuvo constantemente uniformeen los mismos medios de adoracion. Adoraba el pueblo de Israel alverdadero Dios; los Caldeos al fuego; los Persas al sol; losEgipcios á Osiris; los Griegos y Romanos sus héroes fabulosos, ygeneralmente no habia sobre la tierra nacíon ni pueblo que se pare-ciese á otro en el objeto de su culto; pero todos por lo comun y poruna especie de instinto convenian en el medio. Por todas partes sesacrificaban reses.»
Poco tiempo después de escribir estas encomiásticas frases elP. Fr. Alonso Cano, de cuán diversa manera describia el másfamoso P. Fr. Martín Sarmiento z los orígenes del ganado trashu-mante! Por negárselo todo, ni el derecho de llamarse Mesta ledaba: «Este nombre, decia, abusivamente se aplica al ganado;pues sólo significa mezcla de grano y semillas menores, como
de la Historia, y se publicó en el tomo I(único que vio la luz), de la Bibliotecageneral de Historia, Ciencias, Artes y Literatura: Madrid, 1834.
2 Carta del P. Fr. Martín Sarmiento al Duque de Medinasidonia sobre laMesta, fecha en Madrid, 13 de septiembre de 1765.-Está al fol. 41 del t. II, delejemplar Ms. que guarda la Biblioteca del Museo de Ciencias [Vaturales, y fueimpresa en el núm. 409, correspondiente al jueves 1° de noviembre de 1804,del Semanario de Agricultura y Artes, dirigido a los Párrocos, tomo XVI.
211
cebadas, habas, guisantes, alberjanas, lentejas, avena, etc., que enGalicia tiene el nombre propio de graizes.» Y pareciéndole quecosa tan funesta como el Honrado Concejo no quedaria tratadacon justicia si no se la declaraba hija espúria de alguna gran cala-midad y de algún terrible desastre, le señaló por madre una horro-rosa peste, y por padre el vicio de holgazanería. Después de afir-mar que jamás hubo noticia en España de ganados trashumanteshasta los últimos años de Alonso XI, añade: «EI Rey trajo esasovejas, marinas, no ŭnerinas como el vulgo las llama por causa dela lana; como poco há trajo á la Casa del Campo el Rey NuestroSeñor las cabras de Angora, por lo finísimo de su lana, que escomo seda blanca... A pocos años después (en el de l 348) sobre-vino la terrible peste universal que arrasó toda la Europa y partedel Asia; y en el año de 1350 murió el mismo Rey D. Alonso. Enesta peste España padeció infinito; tanto, que después del diluviono hay noticia de semejante calamidad; de tres partes de la genteperecieron las dos; entónces se desplobló España, y las tierrasquedaron yermas, sin dueños y sin colonos. Las muchas iglesiasrurales que se ven en el centro de España dan testimonio de laterrible peste que arrasó los lugares enteros. Sucedió que de cua-tro ó cinco lugares de á doscientos vecinos útiles, y que tenian latierra suficiente, se formó un páramo y desploblado mostrencopara el primero que lo ocupase. Todo este terreno se lo apropia-ron los lugares imnediatos; y de ahí procedió el que hoy hayalugares con unos términos inmensos de tres y cuatro leguas, y quehabiendo en este país ántes de la peste tres ó cuatro parroquiaspobladas se redujeron á una mal poblada y de gente pobre, y lasotras parroquias se arruinaron del todo y sólo quedaron las torres,y las que llaman iglesias rurales.
«Estas iglesias, ó á lo ménos estas torres, están diciendo ávoces lo que Caco decia á su padre Júpiter: que le restituyese susvasallos (que habia aniquilado una peste) ó que le sepultase conellos. La peste duró entre nosotros algunos años; pero la desidia yapasa de cuatrocientos. A esta peste y desidia debe su orígen laMesta; aquellas pécoras ultramarinas se colocaron en esos montesde Segovia, sin pensar en Mesta ni en Extremadura. La abundan-cia de despoblados y la escasez de labradores ocasionaron que loshombres y los animales extendiesen sus términos, porque no habiaquien los refrenase.»
212
Sin duda era grave desacierto empezar en el Génesis, comohizo el P. Maestro Alonso Cano, una breve relacion de las cos-tumbres que en la trashumacion, en los lavaderos y en las dehesasobservaban los ganaderos, y mayor aún querer demostrar que lasreses son la cosa de más estima, precisamente cuando más gran-des eran las quejas de que la crianza de los ganados lanares impe-dia el desarrollo de la poblacion humana. Pero son más en núme-ro y más considerables las equivocaciones padecidas por el P.Sarmiento. Siempre la ira ó el odio desatinan más que el entu-siasmo. Libres de uno y de otro, reduzcamos las cosas á su ver-dadero valor.
II
Quedan algunas, aunque pocas noticias, de haber sido conoci-da la trashumancia entre los Romanos. Varron ^ refiere que lasovejas de Apulia iban á veranear en los montes de los Samnites. EnCicerón se encuentra tambien esta frase, que parece designar unaservidumbre como la de las cañadas: Italicoe calles atque pasto-rum stabula 4.
Alcanzaban gran estimacion entónces las lanas españolas. Peroaunque Marcial dijera que eran de oro los vellones de las ovejas denuestra península, Columela y Plinio dan testimonio de la prefe-renda concedida de las de Apulia, Calabria y otras partes; y el pri-mero cuenta que habiendo venido á Cádiz algunos carneros deAfrica, los compró su tio Marco, los unió con sus ovejas, mejoró deeste modo la casta, y cruzó después los carneros obtenidos con ove-jas de Tarento, tambien con buen resultado 5.
Durante la Edad Media, y especialmente en los siglos de lareconquista, las costumbres guerreras debieron hacer preferible, álo ménos en los terrenos fronterizos, la crianza de los ganados alcultivo de la tierra, porque era más fácil salvar la riqueza semo-viente que el fruto del trabajo agrícola. Sin embargo ántes delsiglo XIII no hay noticia de que se hiciera la trashumacion en
Libro II, cap. II.
Pro Sextio.
Plinio, libro VI[I, cap. XLVIII. -Columela, lib. Vll, cap. II.
213
gran escala, que después sostuvo la Mesta. Varias leyés del FueroJuzgo 6 mandaban que no se prohibiera el paso á los ganados porlos campos abiertos; que no se cerrasen éstos con setos ó vallada-res; que se reconociera á los ganaderos el derecho de no respetarlos cerramientos hechos en terrenos públicos; que en los pastos depropiedad particular no cerrados, pudiesen permanecer con susrebaños ó sus bestias los hombres que fueran de camino, hasta porespacio de dos dias, debiendo obtener, para más larga detención,permiso de los dueños. Aunque estas disposiciones fueran otrostantos privilegios concedidos á la ganadería sóbre la agricultura,no revelan un estado de cosas semejante al que después presentóla Mesta.
Tampoco es fácil fijar si influyó en su origen el ejemplo de losMusulmanes españoles. El P. Sarmiento, en su acerba filípica con-tra los Mesteños, a que ántes he aludido, les dirige en los siguien-tes términos el doble cargo de haber imitado á los Mahometanosde Africa y Asia, y de no haber sabido imitar á los Moros espa-ñoles: «Es vergiienza, dice, que en España se haya introducido elmodo de vivir de los Sarracenos, que, sin cultivar la tierra, andanvagabundos con sus ganados por los despoblados de Libia yArabia. Es verdad que cuando los Moros civilizados poseian laExtremadura tenian hecho el país un jardin y muy poblado, comoconsta de los ejércitos que ponian contra los Cristianos, y que noenviaban sus ganados á Castilla, ni los Españoles enviaban lo ŭsuyos á Extremadura. ^En dónde estaba entónces la Mesta?»Mucho tiempo ántes las Córtes de Castilla habian alegado tam-bien que cuando los Moros eran dueños de Granada, no acostum-braban á llevar los ganados á los extremos ^. Pero en contra deestas opiniones tenemos hoy el testimonio de las historias árabes,que tnencionan la trashumacion entre las costumbres de losMusulmanes españoles. AI extractar Conde s los resultados delempadronamiento y censo general mandado hacer por AlhakemAlmostansir, y enumerar los buenos efectos que la política deaquel Rey produjo para convertir los hábitos guerreros en cos-
6
7
Fuero Juzgo, lib. V[II, tit. [V y V.
Cortes de Valladolid, en 1548, pet. 183; y de Madrid, en 1552, pet. 164.
s Conde, Historia de la dominación de !os Arabes en Espaita, paR. 2.°,cap. 94.
214
tumbres pacíficas, dice: «Muchos pueblos, siguiendo su naturalinclinacion, se entregaron á la ganadería, y conservaban la anti-gua vida de los Bedawis, y trashumaban de unas provincias áotras, procurando á sus rebaños comodidad de pastos en ámbasestaciones.»
III
Trashumante y merino parecian sinónimos. La conservacion dela finura de las lanas merinas, para la que se creía útil ó necesarioel cambio de pastos para el verano y el invierno, era el objeto á quefueron sacrificados los derechos de la agricultura y de la propiedadterritorial: los paños fabricados con esás lanas finas merecieron lamás esmerada proteccion, y fueron considerados como el primeroy más importante producto de la industria española. Investigar elprincipio de las ovejas merinas en nuestra Península equivalía,pues, á buscar el de la trashumacion.
La creencia de que merina es vocablo formado, por corrupción,de marina, y de que el ganado conocido con ese nombre vino pormar á España, se fundó sobre dos pasajes del bachiller Cibdareal ydel Maestro Gil Gonzalez Dávila. Dice así el primero, relatandouna disputa acalorada tenida delante de D. Juan II: «Pedro Lassodijo en presencia del Rey que Gomez Carrillo era fijo de doncel, énieto de copero mayor del Rey D. Enrique, é que este fuera fijo deLope Can•illo, doncel é cazador mayor de D. Juan el primero; éque no fuera fejo de juez de pastores. E esto dijo por motejo, caJuan Sanchez de Tovar deriva de Fernan Sanchez de Tovar, juez dela Mesta é Pastoria Real. E Fernan Sanchez el de Berlanga lerepuso en la presencia del Rey que bien le entendia la punta; masque no era buen ballestero é fablaba contra de sí mesmo; ca FernanSanchez, quél á lo callado ser juez de pastores motejaba, tantobueno como él era, ca era primo del agiielo del Fernan Sanchez deBerlanga, é fuera vasallo del Rey, de que se pasaba en el tiempoántes á rico-home; é el cargo de la juzgaduría é alcaidía de Mestafué habido siempre de hidalgos de honor, é á Fernán Sánchez deTovar se lo dió el Rey D. Pedro, levándolo á Juan Tenorio, surepostero mayor é su alconero mayor, que era tan bueno, comoGomez Carrillo; é que el Rey D. Alfonso, cuando se trageron laprimera vez en las naves carracas las pécoras de Inglaterra á
215
España, prii^cipió este oficio en Iñigo Lopez de Orozco, de quienvienen por parte de madre el mismo Pedro Laso é su padre IñigoLopez de Mendoza; é que sabido quél mismo deriva de juez depastores, moteje como querrá. El Rey los mandó prender á ámbosporque en su presencia así se desmesuraran é porfiaran 9.» Por suparte, Gonzalez Dávila asegura que Doña Catalina, hija de losDuques de Lancáster, al casarse con Enrique III, le trajo en dote elganado merino ^^; noticia seguida por muchos escritores, negadapor otros, y acerca de la cual se limita el P. Maestro Florez á lassiguientes frases, que la consignan sin aceptarla ni rehusarla:«Algunos autores dicen que trajo esta señora Doña Catalina elganado merino (cuyas lanas han sido vellocino de oro paramuchos), y que introdujó acá las camas que llamaron de campo, ócamas grandes y extendidas ^^.» Los defensores de la Mesta recha-zaban ámbas versiones coino contrarias á la antigiiedad que, comodiré en seguida, daban á sus privilegios. Don Andrés DíezNavarro1z, su compilador, no concede otra cosa, en el supuesto deque las merinas vinieron de Inglaterra, sino que serían traidas entiempo de Doña Leonor, Princesa británica y mujer de AlfonsoVIII; y en cuanto al testimonio del Bachiller Cibdareal, lo rechazaen absoluto en lo relativo á fijar en el reinado de Alfonso XI elprincipio del oficio de juez de la Mesta.
No falta quien crea acertar derivando la voz merina á majori-bus, esto es, de primera ó superior calidad, por la que con justiciase señalaba á sus lanas; miéntras alguno, encontrando muy pareci-da la palabra á la de Merines ó Beni-Merines con que se designa ellinaje de Moros cuya irrupción siguió á la de los Almohades, con-getura que con ellos pudo venir de Africa el ganado en cuestion ^^.El P. Cano se expresa así acerca de este particular: «Es tambienmuy verosímil que, siendo esta voz de un uso muy antiguo y fre-
9 Centon epistolario del Bachiller Fernán Gómez de Cibdareal, epístolaLXXIII.
^^ Crónica de Enrique ///, cap. III.
^^ Memorias de las Reinas Católicas.
12 Discursos preliminares al Cuaderrio de privilegios de la Mesta.
^^ Historia de la Economía política en España, por D. Manuel Colmeiro,cap. XXXIV.
2I6
cuente en nuestra lengua para significar el que ejerce jurisdiccionó administra justicia en nombre del Rey en algún pueblo ó provin-cia, provenga su derivación de la mayoría ó preeminencia quegoza por sus privilegios sobre los demás ganados, ó tal vez por laespecial proteccion ó amparo con que los distinguieron los meri-nos del Reino, en virtud de la incorporación ó mancomunidad conlos ganados propios del Rey. Como quiera que sea, es muy poste-rior este distintivo á la formacion y regalías de la Cabaña Real"14.
Conde 15 indica una nueva etimología que cree probable.«Desde la más remota antigiiedad, dice, fueron los Arabes mora-dores del campo, que vagaban pastoreando sus rebaños: Isaías,anunciando la desolación de Babilonia, decía que aquella ciudadvendría á ser un yermo espantoso; que ni acamparía allí el Arabe,ni pastores sestearían allí: como decia Cotaiba, no saben vivir sinobuscando pastos á sus ganados, mudando sus ranchos á más óménos distancia, por dar tiempo que se renueven las yerbas y parabuscar en la mesaifa ó estacion de verano las alturas frescas háciael Norte u Oriente, ó volviendo al fin de la estacion para la mestaó invernadero, hácia los campos abrigados del Mediodía óPoniente, imitando á las grullas, que, como decia Damir, tienen sumesaifa en la Iraca ó Caldea, y su mesta en Egipto y tierras dePoniente. Estos Arabes se llaman Moedinos, vagantes ó trashu-mantes, y es fácil que, alterado este nombre, de él haya procedidoel de nuestros ganados merinos, que conservan esta vida alárabe.»
Sobre la etimología de Mesta no hay tales dudas. No sé por quéCovarrubias 16 se veia perplejo para fijarla, y después de calificar-la de dificultosa, sólo con la salvedad de remitirse á mejor parecer,se entretenia en hacer estas dos hipótesis. Mesta se dijo quasi mix-tae, por la concurrencia de diversos hatos y manadas, y porque res-tituye las que se han mezclado con otras, las cuales son conocidaspor los hierros y señales. ó se dijo mesta, quasi mesta por amistad:tienen entre sí los dichos ganaderos grandes conformidad y union,siendo observantísimos de sus leyes. Confirma esto el vocablo ara-gones que á la Mesta llama ligallo, que en castellano vale liga, y
14 Noticia de la Cabaña Real de España.
15 Historia de la dominación de los Arabes en España, parte 2.° 1, capítu-lo XCIV, nota.
16 Covarrubias, Tesoro de la lengua castellana.
217
liga es junta, confederación y amistad.n La Academia de laLengua, desde las primeras ediciones de su Diccionario, citandoestas várias etimologías explicadas por Covarrubias, declara másverosímil la primera. Parece, en efecto, ser la verdadera. Las leyesy los escritores del Honrado Concejo llaman constantemente hacermesta á la mezcla y reunion, en períodos determinados, de todoslos ganaderos y de todos los ganados, á fin de contar éstos, sepa-rar los de distintos dueños, conociéndolos por las señales hechascon hierros ó de otros modos, y dejar á los pastores, como propie-dad suya, los que resultasen mostrencos.
IV
Si las costumbres militares de la época de la Reconquistafavorecían la crianza de ganados con detrimento de la agricultu-ra, las costumbres políticas no eran propicias al desarrollo de latrashumacion. La comunidad de pastos, dentro del término muni-cipal, era concedida con frecuencia en las cartas pueblas y en losfueros. En el de Logroño, dado por Alonso VI en 1095, se esta-blece que los pobladores puedan aprovechar con toda clase deanimales cuantas yerbas encontrasen dentro de los términos seña-lados á la poblacion ^^. En el de Nájera, Sancho el Mayor deNavarra permitía que los ganados saliesen del distrito, con la con-dicion de que no se alejasen tanto que no pudieran volver á él porla noche 18.
Contra esta clase de concesiones se levantaban á veces privilegiosque las anulaban. Era comun en aquellos tiempos establecer costum-bres que engrandeciesen á unos con menoscabo de los derechos ó delos intereses de otros; pero los perjudicados pedian por su parte, y nosiempre dejaban de obtener, exenciones que los libertasen de contri-buir al ageno engrandecimiento. Al incorporar Alfonso VI el obispa-do de Oca al de Búrgos, dispuso, entre otras cosas, que si en ciertadehesa concedida á la Iglesia fuese encontrado álguien dando pastoá rebaños de ovejas ó de puercos, se le quitasen en castigo, de cada
^^ Colección de Fueros municipales, por D. Tomás Muñoz y Romero, p.339.
^g /bid., p. 293.
218
rebaño dos carneros y dos puercos 19. En el Fuero de Daroca, otor-gado por D. Ramón Berenguer en 1142, se manda que todo ganadoageno que pase en el término de aquella poblacion una noche, dejede cada rebaño dos carneros, y de treinta vacas una, debiéndoserepartir estas penas por mitad entre el Rey y el concejo Zo. SanFernando estipuló, por privilegio, con los vecinos de Búrgos, que enlas viñas de éstos no pudiesen entrar ganados vacunos, lanares, cabrí-os ni de cerda, imponiendo á los contraventores la pérdida de seisovejas ó cabras, por rebaño, si eran encontradas de día, y la de doce,si de noche; la multa de dos sueldos por cada buey ó vaca, en el pri-mer caso, y de cuatro en el segundo; condenando á la de mil mara-vedís, que deberian repartirse entre el Rey y el Concejo, á los queopusieron resistencia violenta á los encargados de la exaccion de esaspenas; y determinando que se entendieran sometidos á ellas todos losganados de los habitantes de Búrgos ó de los que no lo fueran, sinexceptuar los del Rey, de la Reina, del Obispo, del monasterio deSanta María la Real de las Huelgas, ni del hospital del Rey 21.
Antes de reseñar los privilegios que se refieren ya especialmenteá la Asociacion de ganaderos, llamada de la Mesta, voy á citar álgu-nos otros que, sin tratar de ella, y, en la mayor parte de los casos, sinsuponer su existencia, demuestran cómo fué naciendo, y desarrollán-dose la proteccion concedida por los Monarcas á la ganadería.Alfonso el Casto, en 804, donó varios lugares á la Iglesia deValpuesta cón el derecho de apacentar los ganados en todos los mon-tes propios suyos, y en todos los sitios en que otros cualesquieraaprovechasen pastos 22. El Conde D. Sancho de Castilla concedió enIOl 1 al Monasterio de San Salvador de Oña algunas heredades, y ásus habitadores y dependientes la facultad de dar á sus ganados lasyerbas comprendidas entre Espinosa, Salduero, Sámano y otros tér-minos, estableciendo en favor del Abad el derecho de montazgosobre todos los rebaños y reses agenas que allí se introdujeran, yprohibiendo que por persona alguna, poderosa ó no, se cobrase ese
19 España sagrada, tomo XXVI, Apéndice.
Zo Colección de Muñoz y Romero, p. 542.
Z^ Memorias para la vida del Rey D. Fernando III, por D. Miguel deManuel, parte 3a, p. 433.
2z Per omnes montes meos, ac pro illis locis pro quibus alii pascuerint,España Sagrada, tomo XXVI, apendice 1°.
219
montazgo ni se inquietara á los ganados de los dependientes delMonasterio 2^. Sancho Ramírez, Rey de Aragón y de Navarra, en losFueros y privilegios de San Juan de la Peña, dispuso que las ovejas ytodos los ganados de aquel Monasterio y de sus criados pudieran pas-tar en todo el Reino, así en invierno como en verano, donde quieraque encontrasen yerbas; y ningunos otros pudieran hacerlo, ni aun losdel Rey, en los sitios que el Monasterio tuviera reservados para lossuyos 24. Igual privilegio habia establecido el mismo Monarca en]069 en favor de la Iglesia y villa de Alquézar 25. Pedro I de Aragóneximió en 1 l00 á los pobladores de Barbastro de pagar herbaje nicarneraje 26. Sancho III, por privilegio expedido en 1158 en Almazanpara el Monasterio de Valbuena, le dió la libertad de usar los pastospor todas las dehesas y montes por donde pastase el ganado del Rey27. Alfonso VIII, en 1200, declaró bajo la proteccion Real los gana-dos de los vecinos de Segovia, y les aseguró el disfrute de pastos enlas tierras de Castilla, excepto en las mieses, viñas, huertos, prados ydehesas z8. El mismo, en la escritura de fundación del Monasterio delas Huelgas de Búrgos, mandó que las cabañas y los ganados propiosdel mismo ó de sus granjas tuvieran libre pasto en todos los bosquesy lugares en que pudieran pastar los del Rey, y no pagasen montaz-go, y disfrutasen igual fuero y consideración que las Cabañas Realesz9. á los habitantes de Múrcia concedió tambien Alonso X el pastofranco de las montañas y de las llanuras, con la condicion dé respe-tar las huertas, los panes y las viñas ;o.
La agricukura apénas oponia resistencia á las invasiones de laganadería; pero ésta, en cuanto se apartaba de los términos de los
2; Colección de Muñoz y Romero, p. 56.24 Colección de Muñoz y Romero, p. 325.25 /bid., p. 246.26 /bid., P. 353.
27 Lo cita el P. Maestro Fr. Alfonso Cano en la Noticia de la Cabaña Realde España.
28 Comenares, Historia de Segovia, cap. XVIII.
29 Exposición dirigida al Ministro de Hacienda por el Intendente generalde la Real Casa, en solicitud de que se declarasen exentos de la desamortiza-ción, como propios del Real Patrimonio, el Monasterio de las Huelgas y elHospital del Rey. -Madrid, 1856.- Apéndice, doc. núm. I°.
-^e Memorial histórico-español, tomo [.
220
pueblos de que procedia, tenía que sufrir los gravámenes, las estor-siones y las violencias que los poderosos hacian pesar sobre todolo que transitaba por sus dominios.
V
Así como los Concejos y los Ayuntamientos se habian idoemancipando del poder de los Señores con el auxilio de laMonarquía, que procuraba aumentar cada vez más los dominios deRealengo, de igual manera, y con la misma poderosa alianza seformó la asociacion de los pastores, que desde su principio seIlamó tambien Concejo, y fué dando poco á poco á los ganados laconsideración de Cabaña Real, hasta el punto de comprender den-tro de ésta todos los rebaños de Castilla sin excepcion.
El más antiguo de los privilegios contenidos en el Cuaderno delas leyes de la Mesta ^^, fué concedido por Alfonso el Sabio en 2de Septiembre de 1273, y principia así: «A1 Concejo de losPastores de mio Reyno, salud y gracia. Sepades que me digeronque aviades avenencia entre vos que toda postura que pusieredesen vuestras Mestas, que fuesen á mio servicio y de pro de la tierraen razon de la guarda de vos y de vuestras cavañas y de vuestrasMestas, que valiese, é agora dizen que ay algunos que son rebel-des que non quieren ser en ello; é esto no tengo por bien.»Mandaba en seguida que dichas posturas y avenencias fuesen res-petadas y obligatorias; que los Alcaldes de la Mesta pudiesen com-peler al cumplimiento, y fuesen auxiliados por los AlcaldesEntregadores; que éstos no dejasen de ir una vez al año á la Mestade Montemolin, y á las otras dos Mestas que se celebrasen en lospuntos en donde en aquella se acordare; que los pastores tuviesenlibertad de cortar leña y madera para uso de las cabañas, y cortezapara curtir sus calzados; que no se hicieran nuevas dehesas; que seconservasen las cañadas; que los Alcaldes Entregadores castigaran
^^ Cuaderno de leyes y privilegios del Honrado Concejo de la Mesta, coníndices y concordantes de leyes, Redes autos acordados y capítulos de Millones.Colocado de orden del Real y Supremo Consejo de S. M., por el licenciado D.Andrés Díez Navarro, Abogado de los Reales Consejos y Fiscal general del refe-rido Concejo de la Mesta. Contiene también un resumen de la Concordia con elReino, y anotaciones a cada uno de sus capítulos. Madrid, 1731.
221
los delitos de heridas ó malos tratamientos sufridos por los pasto-res, y los agravios inferidos por los hombres de los Señoríos.Aparecen ya, pues, desde este primer privilegio, muchos de losprincipales elementos que han compuesto la Mesta: el nombre deConcejo; la costumbre de la trashumacion; el establecimiento delas cañadas; los límites al adhesamiento y á la labranza; la institu-cion de los Alcaldes especiales; la de los superiores en órdengerárquico ]lamados Entregadores. Y como en este documentoordene el Rey Sabio que no se cobre montazgo á los pastores sinoen donde hubiese para ello títulos dados por su padre, puede fijar-se en el reinado de este último el principio de la trashumacion ydel Concejo Mesteño, puesto que la servidumbre impuesta sobreExtremadura á favor de los ganados de Castilla no puede ser ante-rior á San Fernando, primer Monarca castellano que reina sobre laprovincia extremeña, recien conquistada de los Musulmanes porlos Leoneses.
No podia, sin embargo, tener gran importancia por entónces, ófigurar por mucho en la Administracion pública, el Concejo de laMesta, pues las Partidas no hacen mencion de ella, y se limitan áconceder al tránsito de los ganados lo que se Ilamó carta de segu-ro. «Merced piden al Rey algunos de los que han ganados, que lesdé sus cartas, para que anden más seguros, é pazcan por su tierra,é que ninguno les faga daño ^2.»
Sancho el Bravo, en 13 de Enero de 1284 y 5 de junio de 1285,repitió la prohibicion de hacer dehesas sin permiso del Rey, ymandó deshacer las hechas; encargó á los Alcaldes Entregadoresque cuidáran de que las cañadas se conservasen abiertas; eximió álos pastores del pago de servicios, monedas y pechos de todas cla-ses en los lugares y términos por donde pasasen para ir á los extre-mos, siempre que probaren haberlos ya pagado en los pueblos desu vecindad, y determinó que no se les cobrara, en los extremos,por el medio diezmo, sino un cordero por cada veinte.
Alonso XI, en 17 de Enero de 1347, tomó bajo el amparo de laautoridad Real toda la ganadería del Reino de Castilla en estostérminos absolutos: «Bien sabedes que por muchos males, ydaños y agravios, y tomas y fuerzas que rescíben los pastores delos ganados del nuestro Señorío, y de nuestros Reinos, de Ricos-
^2 Ley 19, tít. XVII[, parte 3°.
222
homes y Cavalleros y Escuderos y otros homes poderosos, tene-mos por bien de tomar todos los ganados, assi Bacas como yeguasy potros y potras y puercos y puercas, ovejas y carneros, y cabrasy cabrones del nuestro Señorío en nuestro amparo y en nuestraencomienda y en nuestro defendimiento, assí que sea nuestracavaña; é non aya otra cavaña en todos los nuestros Reinos.» Estaley, que copio del Cuaderno de la Mésta, concuerda con otra deEnrique IV, inserta en la Novísima ^;, aunque la redaccion no esigual, y en esta última se hacen las siguientes prohibiciones par-ticulares de tener cavaña: «Tenemos por bien que ningunos Ricos-Homes, ni Maestres de Santiago y de Alcántara, ni Prior delHospital de San Juan, ni los Monasterios de Búrgos ni Valladolid,ni el Hospital de Búrgos, ni los otros Monasterios, Capellanes, niotros omes algunos del nuestro Señorío non hayan cabaña, nicabañas de vacas, ni de ovejas, ni de yeguas, ni de carneros, ni decabras, ni cabrones, ni de puercos; salvo que todos los ganados demis Reinos sean de mi Cabaña, y anden salvos y seguros, y en miguarda y defendimiento, y en mi encomienda por las partes de misReinos.»
Por la misma ley ó privilegio de Alfonso XI, de 17 de enero de1347, se concedió á los pastores de la Mesta la libertad de cortarleña verde y seca para quemarla, madera para hacer corrales, yestacas para colocar las redes; así como la de comprar pan, vino yotras viandas para el consumo de sus hatos y cabañas, y la confir-mación de otras exenciones y derechos. Por D. Júan II se confirióal Concejo, en 10 de Mayo de 1443, la propiedad de la escribaníamayor de Mestas y Cañadas de estos Reinos, á perpetuidad porjuro de heredad. En las Córtes de Ocaña de 1469, Enrique IVmandó que al Concejo de la Mesta y á sus hermanos se guardasenlos privilegios con anterioridad otorgados, y no se les cobrasencantidades por servicio, montazgos, villazgos, rodas, castillerías,asaduras, portazgos, pontajes ni otras disposiciones algunas sobresus ganados, sino las que desde antiguo estuviesen establecidas; yesas sólo una vez dentro de cada año ^. Los Reyes Católicos, porReal cédula de 1494, dispusieron que no se pudiera pedir cuenta ála Mesta de los ganados que sus Hermanos condujesen envueltos
;^ Ley I', tít. XXV[[, lib. Vll, nov.
-^ Ley 8', tít. XVI[, lib. V[, noviembre.
223
entre los suyos, lc^s cuales debian quedar á lo que resolviera elConcejo; y por otrá de 1502 aprobaron la cesión que de los gana-dos mostrencos habia hecho á esta corporación de ganaderos, envirtud de concordia ajustada en ]495 con la misma, el Conde deBuendía, que disfrutaba por entónces la propiedad del oficio deAlcalde Mayor Entregador. Además Don Fernando y Doña Isabelhicieron en Jaen, en 26 de Mayo de 1489, una confirmación gene-ral de todos los privilegios que habian sido concedidos á la Mestapor Alonso X, Alonso XI, Juan I, Juan II, Enrique IV, y de algunaley de Córtes publicada tambien en su favor.
De 1492 son las primeras Ordenanzas reglamentarias que se con-servan de la Mesta, y que llamaron después las del licenciadoMalpartida, que trabajó en su redacción. Petmanecieron sin imprimirhasta que fueron dadas á la estampa en uno de los Memoriales ajus-tados de los expedientes del siglo XVIII, de que después hablare.Segun estas Ordenanzas, el Concejo se componía entónces de cuatrocuadrillas, que se llamaban de Soria, Cuenca, Segovia y León ^5. LosOficiales eran, para cada cuadrilla, cuatro Hombres Buenos, un
^5 Esta división general se conservó siempre; pero las primitivas cuadrillastomaran después el nombre de partidos, que en los últimos tiempos de la Mestase subdividían de este modo:
EI partido de Soria constaba de las cuadrillas de Almazán, Atienza,Almadrones, Aranzo de Miel, Baldehaedo, Canalejas, Fuentepinilla, Jadraque,Nuestra Señora de los Ulagares, Palomar, Razón, Santa Cruz de Agreda, SanPedro Manrique, Trevoloso, Amedillo, Alfaro, Caracena, Cervera del Río,Alhama, Corcal del Ocino, Enciso y su tierra. El Río, Gormaz, Nuestra Señorade Castro, San Estéban de Gormaz, Vinuesa, Villa de Yanguas, Valdecorcal,Zayas de Torres, Almazul, Barcones, Calatañazor, Desploblados de Rabanera,Fuentevieja, La Magdalena, La Riva de San Tiuste, Munilla con Zarcoso y LaSanta, Mirabueno, Morón, Osma con el Burgo, Rincón de Soria, Sigiienza,Ucero y su tierca, Valdecentares y Valdemadera.
El de Cuenca se componía de las de Albarcacín, Allepuz, Beteta, Gárgolesde Arriba, Molina de Aragón, Sierca Baja, Alcoujate, Campillo de Alto-Buey,Sexma del Pedregal, Sexma de la Sierca, Sierca Alta, Cuenca, Grajanejos,Sexma del Campo, Sexma del Sabinar, Torcecuadrada y Villanueva deAlcorón.
El de Segovia de las de Aldeanueva del Campanario, Avila, Buitrago,Burgo-hondo, Béjar, Lozoya, Mombeltrán, Sepúlveda, Montejo de Vega,Nava el Collado, Segovia, Torrero o Colmenar de la Sierra, Villatoro, villa yarrabales de Pedraza, Castroserracín, Fresno de Cantespino, Lomaño dePuertosallende, Miraflores de la Sierra, Otar de Yeguas, Ocejón, Piedrahita,
224
Alcalde Ordinario, otro de Apelaciones, un Contador, un Juez de losejecutores y un Receptor. Para todos estos cargos se hacía la provi-sión, eligiendo cada cuadrilla doble número del que le cotrespondía,é insaculando los nombres de los elegidos, escritos en cédulas igua-les, que un niño sacaba en presencia de todo el Concejo. La prime-ra mitad que salía de cada clase designaba á los que debían quedarinvestidos de las respectivas funciones, y tenían obligacion de acep-tar, so pena de una multa de 10.000 maravedís para el Concejo. Deanáloga manera elegía éste Procuradores de Corte y Chancillerías,Procuradores de puertos, y los Procuradores que tenían el cuidadode an•endar las dehesas de la Serena y Campo de la Alcudia, y losque acompañaban á los Ejecutores y á los Alcaldes MayoresEntregadores, y á los Nuncios y Mensajeros de IaAsociación. Habiaademás dos Escribanos de tabla ó Fechos del Concejo, que elegíanpor turno anual las Cuadrillas. Los que desempeñaban cargo un añono podian ser elegidos para el mismo en el siguiente, excepto losProcuradores de pleitos y los que acompañaban á los AlcaldesEntregadores ó á las personas enviadas por los Reyes para dehaceragravios; pues éstos podian continuar de un año para otro, y ademásno se sujetaban sus nombres á la insaculación y sorteo entre doblenúmero de candidatos, aunque se exigia que su continuacion fueseanualmente votada y decretada. Los Alcaldes de Cuadrilla durabanen el ejercicio de su cargo cuatro años; no debian cobrar sueldo nigratificación á la Cuadrilla por los gastos que les ocasionara la obli-gacion de ir á Concejo. Para celebrar éste se necesitaba la presenciade cuarenta Hermanos.
Las rentas de la Mesta, que consistían en las multas impues-tas segun sus Ordenanzas, se dividían en dos clases; unas eran
Puerto [nfantes, Pirón, Robledo de Chavela, San Medel, Santo Domingo deValvidores, Villanueva del Campillo, Barco de Avila y Booyo, Bustarviejo,Colmenar Viejo, Nuestra Señora de la Carrera, Otero de Herreros, Ochavo deCantalejo, Pestaño, San Tiuste y Las Lagunas, Sexmo de la Trinidad,Turégano, Villafranca de la Sierra, y Vera de la Sierra.
Y el de León, de las de Anguiano, Brieba, Jalón, Mayorga, Montenegro,Nuestra Señora del Rebollar, Soto de Camero Viejo, Viniegra de Abajo,Valdecanales, Benavente, Covarrubias, Ezcaray, Laguna de Cameros,Lumbreras, Ortigosa, Pineda de la Siecra, San Miguel de Huergas, Torrecilla deCameros, Villamañán, Calahorra, Neyla, San Pedro de Vega, Viniegra de Arriba,Villalpando, Villoslada, Villanueva de Cameros, Ventrosa y Valdeburón.
225
cobradas directamente por los Alcaldes, que prestaban juramen-to de entregar con fidelidad su importe; y la recaudacion de lasotras se arrendaba. Estos arrendamientos, que dieron origen áuno de los abusos que más contribuyeron al descrédito de laMesta, estaban prohibidos á los Hermanos. Ya en tiempo deaquellas Ordenanzas de Malpartida se imponia á los arrendata-rios que no hicieran igualas con los pueblos, ó, en otros términos,que no ajustasen con estos por una cantidad alzada anual la cuan-tía de las multas en que se suponia que habian de incurrir porexcesos cometidos; pero tales contratos, tiránicos y abusivos,duraron hasta los últimos días del Honrado Concejo. Este nopodia perdonar á sus Hermanos sino la mitad de las penas quehubieren merecido; ni hacer merced á nadie de las Mesteñas, óque correspondian á la caja comun. Para la entrada en ésta de loscaudales, así como para la salida, se procedia á la expedición delibramientos y cargarémes intervenidos con tantas formalidadescomo puedan observarse hoy en la oficina de más prolija y com-plicada contabilidad.
VI
Toda esta organización probablemente no hubiera bastado paradar á la Mesta gran poder en su necesaria lucha contra la resisten-cia de los pueblos que se esforzaban por extender el cultivo agra-rio, contra las justicias ordinarias cuyas atribuciones trataba deménoscabar, y contra los gravámenes impuestos por los grandesSeñores sobre todo lo que transitaba por sus dominios, sin la pode-rosa fuerza de que la dotaron los Reyes Católicos nombrando en11 de enero de 1500 Presidente del Concejo al Licenciado HernánPérez de Monreal, de su Consejo, y disponiendo que de allí en ade-lante las reuniones de la Hermandad de ganaderos fuesen siemprepresididas, en nombre del Monarca, por un Ministro del ConsejoReal. La grandísima autoridad que estos Ministros disfrutaban, dióvigor á las resoluciones dé los Mesteños. Su presidencia no estabalimitada á mera prerrogativa de honor, sino que se extendía a ejer-cer jurisdiccion, administrar justicia, hacer ejecutar las sentencias,y dictar las medidas gubernativas que se creían convenientes parala prosperidad de la Mesta. De gran favorecedor de ésta alcanzórenombre el famoso Doctor D. Juan López de Palacios Rubios,
226
que la presidió por el espacio de trece años seguidos, desde l5`]0á 1522; no habiendo habido después ningun Consejero de Casti}laque á su frente estuviera ni la tercera parte de tanto tiempo, puesaun por el de cuatro años, que fue la mayor duracion dePresidencia conocida, no la tuvo nadie hasta que, para desdicha de.la Mesta, la desempeñó desde 1779 D. Pedro RodríguezCampomanes.
Compiló de nuevo los privilegios del Honrado Concejo elDoctor Palacios Rubios, distribuyéndolos por títulos y leyes. Losvínculos de fraternidad entre los ganaderos trashumantes se estre-charon con fuertes disposiciones, que constituian entre ellos unaverdadera alianza defensiva y ofensiva contra los intereses agenosque pudieran producirles contrariedad. Hé aquí algunas de ellas:«Todos los hermanos del dicho Concejo sean obligados á obedeceral Concejo é sus jueces, é á guardar sus leyes; é si alguna personapoderosa ficiere cabaña de nuevo, ó la tuviere fecha, ó no obede-ciere al Concejo é sus jueces, é non quisiere guardar sus leyes, nin-guna persona del Concejo viva con él, ni faga aparcería, ni ato, ni .rehala, ni pazca con sus ganados, ni viva con él; é si lo hiciere,pague las penas en que la tal persona cayó» ^6 ó. «... NingunHermano ni persona del Concejo sea osado de emplazar, pedir nidemandar á otro hermano ni persona dél Concejo sobre las cosascontenidas en la ley IX, tít. V, salvo ántes dicho Concejo, ó sus ,Alcaldes ó jueces, so pena de 20.000 ms.; la tercia parte para elConcejo, la otra para el acusador, y la otra para el Alcalde que lojuzgare ... "^^. «Qualquier hertnano ^que por previlegio ó de otramanera declinare la jurisdiccion de dicho Concejo, ó de susAlcaldes ó jueces sobre los ganados, ó cosas tocantes á ellos, seaechado del dicho Concejo, é pierda las posesiones que tiene de lasdehesas para sus ganados, é cualquier Hermano del dicho Concejolas pueda comprar libremente é sin pena alguna, é ninguno seaosado de guardar sus ganados, ni andar en su compañía, so pena demedio real por cada cabeza» ^8. La Asociacion, cuyos afiliados seligaban entre sí con tales pactos, si los observaban con fidelidad y
-i6 Ley IX, tít. VI. Esta que pudiéramos Ilamar excomunión Mesteña, seconocía entre los Hermanos con el nombre de fuimiento.
^7 Ley X, tít. VI.
^s Ley XI, tít. VI.
227
perseverancia, y dadas las condiciones de la legislación y de laadministracion de aquel tiempo, no podia ménos de llegar á serpoderosa é invasora.
Todos los años se celebraban dos Concejos: uno en Extremadura,que debia empezar en 16 de Enero, y otro en las sierras, á 25 deAgosto. Cada vez se fué retrasando más la fecha de las reuniones, yen la última época de la Mesta empezaban las de pimavera el 25 deAbril, y las de Otoño en 5 de Octubre. El punto en que cada Concejodebia reunirse era fijado por turno por las Cuadrillas; pero los deExtremadura debian buscarse desde Don Benito á Siruela, y los delas sierras, desde Berlanga á Ayllon. Cuando tocaba decidir áCuenca, podia señalar á Berlanga como lugar de las sesiones; perolas otras tres Cuadrillas nó ^9. Todas estas reglas, así como la mayorparte de las demás contenidas en las Ordenanzas, quedaban sujetasá la decision suprema del Concejo, en el que residia, á lo ménos paratodo lo que se referia á las relaciones de los Hermanos entre sí, elpoder constituyente de la Mesta. Después que sús ruidosos pleitos laobligaron á temer una representacion permanente y respetable en laCorte, las sesiones de cada semestre concluyeron por ser siemprecelebradas en Madrid, en donde se tuvieron casi todas desde media-dos del siglo XVIII, y en donde se construyó para este objeto y paralas oficinas de la Hermandad una casa, que todavía sigue ocupandola Asociacion general de Ganaderos.
^9 Los puntos de reunión de los Concejos de la Mesta fueron: Siruela,Puebla de Guadalupe, Don Benito, Agudo, Talavera de la Reina, Puebla deMontalbán, Villanueva de la Serena, Campanario, Guadalupe, Mérida,Fuensalida, Escalona, Olmedo, Casarubios, Montijo, Manzanares del Campode Calatrava, Valdemoro, Villaescusa de Haro, Arganda, Colmenar de Oreja,Chinchón, Pinto, Barajas, Medellín, Santa Cruz de la Sierca, Mombeltran,Leganés, Torrijos, Almagro, Madrid, Belmonte de Tajo, Fuencarral,Almonacid de Zurita, Algete, Alcobendas, Torrejón, Loeches, Casarubios delMonte, Chamartín, Vallecas, Yepes, Morata. El Espinar, Ciempozuelos,Guadalajara, Humanes, San Martín de la Vega, Añover de Tajo, Getafe,Navalcarnero, Móstoles, El Escorial, Villaviciosa, Arévalo, Almazán,Hortaleza, San Sebastián de los Reyes, Aillón, Cifuentes, Berlanga, Burgo deOsma, Morón, Fuente Pinilla, San Esteban de Gormaz, Atienza, Aranda deDuero, Riaza, Sigiienza, Medina del Campo, Buitrago, Torcelaguna, Pastrana,Segovia, Uclés, Palomares, Peñaranda de Duero, Ubeda, Tudela de Duero,Belmonte de Tajo, Torralba, Illescas, Cuéllar, Valverde, Villacastín,Valdeavellano, Brihuega, Ocaña, Molina, Olmedo, Jadraque y Tordesillas.
228
Desde la Presidencia de Palacios Rubios, la Mesta ostenta pre-tensiones que ántes no tenía. Las Chancillerías, el Consejo Real,las Córtes de Castilla, los Monarcas, tienen que ocuparse fre-cuentemente en sus asuntos. Las que no eran sino avenencias depastores, se convierten en leyes del Reino. Campomanes llegahasta decir: «Puede afirmarse con confianza que la decadencia delas provincias de Castilla empezó desde que el señor poctorPalacios Rubios puso en boga la autoridad de la Mesta y de susleyes.»
VII
Uno de los más importantes privilegios que desde el siglo XVIobtuvieron los trashumantes, y el que dió más materia para plei-tos y expedientes gubernativos, fué el llamado de posesion.Consistia éste en que, una vez arrendada cualquier dehesa por losMesteños, ú ocupada por su ganado durante un verano ó uninvierno, no podian ser lanzados de ella por el dueño ni por nadie,bajo pretexto ó por motivo alguno. Aunque el propietario de lasyerbas las necesitase para sus rebaños, ó aunque encontrase quienle diese por ellas dos, cuatro, veinte veces el precio que le daba eltrashumante, no podia romper el trato con éste: mucho ménos sisu objeto era roturar. Campomanes observa que, en estos casos, lapalabra posesión, está mal empleada «para denotar arrendamien-to; pues el colono ni el inquilino no poseen, ni se puede decir quetengan posesion en los predios arrendados, sin errar en las voces,y aun en la sustancia de los contratos. Las Ordenanzas de Mestason hechas por Pastores; y no es mucho que carezcan de propie-dad legal.» El mismo, sin embargo, después de hecha la adver-tencia, usa exclusivamente de la palabra posesión en el sentido enque venía siendo tomada en las leyes y expedientes relativas á loshermanos del Concejo, más dedicados á promover sus interesesmateriales que sus conocimientos dramáticos y jurídicos. Acercade lo cual tambien Jovellanos dice algo en el más célebre de susescritos: «Si á estos (los tanteos) se agregan los alenguamientos,la exclusion de pujas, los fuimientos, los amparos, acojimientos,reclamos y todos los demás nombres exóticos, sólo conocidos enel vocabulario de la Mesta, y que definen otros tantos arbitrios,dirigidos á envilecer el precio de las yerbes, y hacer de ellas un
229
honendo monopolio en favor de los trashumantes, será muy difí-cil decidir si debe admirarse más la facilidad con que se hanlogrado tan absurdos privilegios, ó la obstinacion y descaro conque se han sostenido por espacio de dos siglos, y se quieren sos-tener todavía» ao.
La primera disposición general en que el privilegio de posesionaparece, fué la Real Cédula de 15 de Enero de 1501, que concedióá los trashumantes que no pudieran serles quitadas ni roturadas lasdehesas que lleváran en anendamiento; aunque después se suscitóla duda de si debería entenderse que los Reyes Católicos, al dictaresa providencia, se referian sólo al tiempo por el que el contrato deaniendo estuviera hecho, ó si se habia de tener éste por perpétuo ypor invariable en el precio, como la Mesta pretendió después ycomo várias leyes posteriores determinaron. Una Real Provisión,de 19 de Noviembre de 1566, atribuyendo la carestía de las carnes,entre otras causas, á la costumbre de que lós ganaderos riberiegosque trashumaban términos para llevar á herbajar sus ganados,anendasen los pastos y dehesas, en que los Hermanos del Concejode la Mesta tenian posesion, mandó que en adelante, y hasta queotra cosa se dispusiera, los pastores y dueños de dichos ganadosriberiegos, que, sin ser trashumantes, se saliesen á pastar fuera delos términos de su vecindad, no pudieran anendar las yerbas quelos Mesteños tuvieran ántes, ni les pudieran privar de la posesionpor ellos adquirida; prescribiéndose al mismo tiempo, como encompensacion, que tampoco los trashumantes ocupáran los pastosdisfrutados por los riberiegos. Todavía no pareció á los contrariosde la Mesta que en aquella Real Provisión le esté otorgado el dere-cho de posesion si no respecto de los ganados trasterminantes,.esdecir, de los que salian de sus distritos propios para pastar en otrosmás ó ménos próximos, pero sin ir desde las sierras áExtremadura.
EI privilegio de la jurisdiccion iba creciendo tambien, á travésde las resistencias que se le oponiari: Antes del siglo XVI, losAlcaldes de Cuadrilla, y los Mayores Entregadores no administra-ban justicia sino entre los trashumantes; pero poco á poco fueronsaliendo de este límite, y sometiendo á su autoridad á los labrado-res, propietarios y demás vecinos de los puntos por donde el gana-
ao I^forme sobre la ley agraria.
230
do merino transitaba. Al hacer Cárlos I la acostumbrada confirma-ción de los privilegios de la Mesta, por Real cédula de 10 deAgosto de 1525, mandó á las Justicias del Reino que los vieran éhiciesen «guardar, cumplir y ejecutar en todo y por todo, como enellos se contiene, entre los Hermanos del dicho Concejo de laMesta, así en las causas y pleitos pendientes, como en los que enadelante se movieren, sin perjuicio de la Corona Real, y de otrocualquiera tercero que uo sea Hermano de dicho Concejo de laMesta.» Igual explícita limitacion se lee en otra Real Provision de3 de Diciembre de 1528.
La casa de los Condes de Buendía, después de la concordia de1495 en que habia cedido á los trashumantes sus derechos sobrelos ganados mostrencos, habia conservado la propiedad del oficiode Alcalde Mayor Entregador de Mestas y Cañadas, para cuyodesempeño nombraba Tenientes. Pidió el Concejo al Rey Felipe IIque exonerase á los Condes de tal prerrogativa; pero sólo se leconcedió el permiso de comprarla mediante nuevo convenio, comoen efecto lo hizo en 4 de Septiembre de 1568, por 750.000 ms.Después se mandó, por Real disposicion de 1589, que losConsejeros de Castilla, Presidentes de la Mesta, nombrasen cadados años cuatro Letrados para los cargos de Alcaldes MayoresEntregadores. Los abusos cometidos por estos jueces suscitaronsiempre grandes y amargas quejas.
VIII
A medida que la Mesta prosperaba, crecía el número y la impor-tancia de los que se oponian á sus abusivos privilegios. La ciudadde Córdoba y los pueblos de su jurisdiccion litigaron contra elHonrado Concejo, pretendiendo no estar sometidos á las leyes deéste; los Mesteños invocaron en su favor la unidad de la RealCabaña, en que estaba comprendida toda la ganadería de Castilla,León y Granada; el Consejo Real, por sentencias de vista y derevista, expedidas en Toledo en 1560, suspendió los efectos de cier-tas Provisiones de 1555, favorables á la Mesta, en que habia toma-do origen el pleito; y la Chancillería de Granada, fallando definiti-vamente en 18 de Mayo de 1590, determinó que los jueces de lostrashumantes no podian entrar á ejercer sus funciones en dicha ciu-dad de Córdoba, ni en su término jurisdiccional.
231
Otros pueblos siguieron el mismo camino, siendo el másimportante, por su situacion geográfica y su riqueza, Cáceres, queya desde 1502 obtuvo ejecutoria para eximirse del tributo que elresto de Extremadura pagaba á la Mesta.
Por lo relativo al territorio de las Ordenes Militares, habia inter-venido la Santa Sede. Habiendo el Maestre de Alcántara, Don Juande Zúñiga, puesto en noticia de Inocencio VIII el abuso de los fui-
mientos, que ántes expliqué, y las leyes de los trashumantes, quetendian á hacer invariable, á su gusto, el precio de las yerbas, elPapa, por Bula de 28 de Enero de ] 486, había declarado nulas talesleyes, y, dado licencia para comprar y arrendar, á pesar de ellas, contoda libertad, las dehesas de la Orden, imponiendo la pena de exco-munion, ipso facto incurrenda, á los que lo contrario hicieren.
De la lucha entre Mesteños, y riberiegos, ya queda hechaalguna mencion al citar la Real Provision de 18 de Noviembre de1566. Desde aquella fecha, rota definitivamente la unidad deintereses de la ganadería, se dividió en tres clases; trashumante,trasterminante y estante. La segunda se unió á la primera, paraparticipar de su proteccion, aunque teniéndose que someter ácierta dependencia; la última prefirió quedar independiente. DonMiguel Caxa de Leruela, que fué Alcalde Mayor Entregador,expone en estos términos las diferencias entre los ganaderosMesteños ó Serranos, y los demás. «Sierras se entienden todaslas ciudades, villas y lugares del Arzobispado de Burgos con lasde la Abadía de Covarrubias, y las de los obispados de Osma,Calahorra, Sigiienza, Cuenca, Segovia, Avila, Leon, Astorga yvillas que tiene en Castilla el obispado de Tarazona, y los delvalle de Lozoya, Buitrago y su tierra, Tordelaguna y su tierra, elReal de Manzanares, el Marquesado de Cogolludo y señorío deHita y Mombeltran. Los ganados de estas sierras son los que sepueden decir tienen cobro, por ser éstos de los que el Concejo dela Mesta cuida. Los riberiegos llaman todos los demás que noestán comprendidos en estos lugares, y á diferencia de estas Ila-man tierras llanas á los lugares de los riberiegos, que es todo elresto de estos Reinos.» EI mismo define así la condicion de lostrasterminantes: «Y aunque, como dijimos, no tienen voz ni votolos Riberiegos ganaderos en el Consejo de la Mesta, en cuanto álos privilegios, saliendo sus ganados á herbajar, participan deellos y del favor de la comision de Entregadores; porque, en
232
cuanto á esto, solamente se mira si son estantes; y en cuanto áteñer votos en el Concejo, se atiende si son Serranos óRiberiegos 41.» Condiciones desiguales en que la Mesta, apro-piándose la parte del león, probaba la superioridad é importanciaque ya habia sabido conquistar.
IX
Las Córtes de Castilla habian favorecido á los trashumantes,directa ó indirectamente, en muchas cosas; pero, por fín, alzaron lavoz, en cuanto entónces podian, en defensa de los maltratadosderechos de los ganaderos estantes, y contra los abusos de losAlcaldes del Concejo.
A1 lado de éste, estuvieron las Córtes constantemente parapedir rebajas ó exenciones en los tributos á que los ganados, ensus viajes, eran sometidos. Las de Todelo, de 1464, propusieronque ni las Universidades, ni personas algunas exigieran villazgos,rodas, castillerías, ni portazgos, ni ningun otro nuevo tributo á losrebaños. Las de Ocaña, de 1469, pidieron á Enrique IV, y éste lootorgó, que no se cobrase más que un servicio y montazgo, y esesólo en los puertos antiguos, sin embargo de las cartas libradasdesde 1464, que deberian considerarse nulas. En las de Toledo, de1480, se expidió pragmática mandando que los Concejos,Universidades y personas particulares presentasen al ConsejoReal dentro de noventa dias los-privilegios, cartas ó títulos quetuviesen para cobrar derechos sobre el paso de los ganados; dis-posicion que los Reyes Católicos reprodugeron en 15 deNoviembre de 1479 y en 6 de Marzo de 1489, dando un plazo desesenta dias; y que no fue cumplida debidamente en ninguno delos dos Reinados, ni en los de Cárlos I, y Felipe II, que volvieroná mandar lo mismo en 1532 y 1589, en vista de las reclamacionesde várias Córtes, entre ellas las de Valladolid, de 1523, y las deMadrid, de 1563 y 1566.
No fué ménos constante la proteccion que así las Córtes comolos Reyes dispensaron á la Mesta, pidiendo y decretando la prohibi-ción de nuevos rompimientos de tietras. Ya las Córtes de Valladolid,
41 Restauración de la antigua abundancia de España; parte 2', cap. 1°.
233
de 1351, proponian que no se permitiese labrar en los egidos; y lascelebradas en el mismo punto, en 1548, atribuían la carestía de lascarnes á las labranzas nuevas, y rogaban al Rey que se prohibiesearar las dehesas; y que se adehesáran de nuevo las aradas en los últi-mos diez años. Repitieron estas súplicas las de Madrid de 1552, y elEmperador accedió á ellas, promulgando pragmática contra todamayor extension que se quisiera dar á la agricultura; pero, por unaparte, estas disposiciones, como todas las prohibitivas, eran inefica-ces contra el movimiento del interes individual, y, por otra, los apu-ros del Erario obligaban al Gobierno á vender los términos comunesde los pueblos. Las Córtes de Madrid, de 1563, manifestaban sualarma por la anunciada enagenacion de una parte de los baldíos, yexponian al Rey su temor de que, si se realizaba, quedarían destrui-dos los pueblos, y la Hacienda perdería en definitiva más que gana-ra, por la disminucion de las rentas de tercias y alcabalas, corres-pondientes al ganado que dejaría de criarse y venderse; insinuandode paso, aunque sin insistir en ella, la idea de que el «señorío y apro-vechamiento de los dichos términos es de los pueblos.» Repitióse lamisma súplica por las Córtes de Madrid, de I556, extendiéndola áque se concediera á las ciudades en cuyos términos se habian ven-dido jurisdiŭciones á dehesas, la facultad de recobrarlas, pagando elprecio que hubieren costado. En las de Córdoba y Madrid, de 1570y 1571, se hizo presente al Rey que, á pesar de sus anteriores pro-mesas de no dar nuevas licencias para enagenacion de pastos y apro-vechamientos comunes, se habian expedido algunas; y en las deMadrid, de 1573, se insistió de nuevo en que se ejecutase la prag-mática de 1552.
Al mismo tiempo, en algunos otros asuntos relativos al fomen-to de la ganadería se solian ocupar las Córtes: tales eran la prohi-bicion de sacar ganados del Reino, la de que los Portugueses pene-tráran en Extremadura, la de que se diera muerte á las corderas ácabritas fuera de ciertos casos, y la de que los ganaderos dejárande dedicar á la reproduccion la mitad, á, por lo ménos, el terso delas reses. Pero sin detenerme más á referir las súplicas que loserrores económicos, propios de la época, inspiraban á losProcuradores, paso á consignar algunas de las que elevaron contrala Mesta, y fueron los principios de la lucha que al concluir el sigloXVI estalló estrepitosa entre el Concejo y el Reino.
234
El mismo temor de la carestía de las carnes, que inclinaba álos Procuradores á Córtes á pedir conservación de los terrenosincultos, les hizo proponer en las de Valladolid, de 1528, que setasasen las dehesas, y no se pudieran alterar los precios en per-juicio de los trashumantes. Las de Madrid, de 1563, redactabanasí el capítulo 93 de sus peticiones: «Otrosí dezimos que en lasCórtes del año passado de cinquenta y dos fué establecido porvna pragmática que el que tuviere ganado, pueda arrendar layerua que ouiere menester para ello y vna tercia parte mas, y quesi algo le sobrase della y la quisiere vender, la aya de dar y dé áotro que tenga ganado, qual él quisiere, por el mismo prescio quele costó sin le lleuar mas por ello, so pena del perdimiento detodo el ganado; y aunque la intencion de la dicha pragmática esque esto se entienda en dehesas que se arriendan á pasto y no álabor, algunos juezes, por sus aprouechamientos, la quierenentender en dehesas que se arriendan á labor, con lo qual hazengrandes molestias y vexaciones; y porque ay necessidad dedeclaracion en esto, suplicamos á vuestra Magestad sea seruidode mandar que la dicha pragmática no se entienda sino solamen-te en las dehesas que se arrendaren á pasto, y no en las que searrendaren á pasto y labor.» En Córtes de Córdoba y Madrid, de1570 y 1571, se planteaba así una de las mayores cuestiones pen-dientes entre los ganaderos de la Mesta, y los que no tenían lafortuna ni el deseo de pertenecer á ella: «Otrosí dezimos que enel Consejo de Vuestra Magestad se tiene gran noticia del debatey diferencia que ay entre los dueños de ganados riberiegos y loshermanos de la Mesta sobre el arrendar de las yeruas, y que aun-que por sentencias y carta ejecutoria de los dichos riberiegos fue-ron puestos en libertad de no estar sujetos á las leyes de la Mesta,y por consiguiente poder arrendar cualesquier yeruas, despuésacá, en el año passado de sesenta y seis, fué publicado una ley ócarta acordada impressa, por la qual se mandó que ñingunos pas-tores ó dueños de ganados riberiegos, que trashumaren términospara lleuar á herbajar sus ganados, no puedan arrendar dehesas nipastos, que los hermanos de la Mesta tuvieren ántes arrendados,en que sus ganados hubieren ganado posesion ni los puedan porninguna via echar de su possesion no ciertas penas; y aunque porla dicha ley se manda lo mismo á los dichos Hermanos de laMesta, no por esso es ygual, porque los dichos riberiegos de nin-
235
guna dehesa ni pasto tienen possesión, y los dichos Hermanos dela Mesta la tienen de todas las yeruas destos reynos y los gana-dos riberiegos son los que bastecen de carnes y lanas y coram-bres, y los ganados de la dicha Mesta de ninguna cosa proueen nibastecen, porque las lanas se lleuan fuera de España, y los dichosganados se ]leuan á vender á Aragon, Navarra y Valencia. Y por-que, si la dicha carta acordada se guardase, los dichos ganadosriberiegos se perderían, y viniendo en cualquier disminucionpadecerian estos reynos falta general, suplicamos á VuestraMagestad sea seruido de mandar que la dicha carta acordada deldicho año de sessenta y seis se suspenda ó reuoque, y que no seuse della, y que los dichos riberiegos tengan la libertad que ántes,que demas de obrarse y acrecentarse los dichos efetos, el patri-monio Real de V. M. recibirá gran crecimiento y aprovecha-miento». La Mesta, que era incansable, y hacia penetrar en todaspartes su influencia poderosa, logró alguna vez torcer á su favorla opinion de las Córtes; así vemos que las de Madrid, de 1573,pidiendo lo diametralmente contrario á lo que acabamos de verque propusieron las de ] 570 y] 57 ], querian extender á las dehe-sas de pasto y labor la disposicion de la pragmática sobre losganaderos, que, después de usar de su privilegio de arrendartodas las yerbas que necesitaban y una tercia más, disponían, áfavor de otro, de los sobrantes; porque de no aplicarse la reglamás que á las de labor, alegaba el Reino que se daba ocasión ágrandes fraudes.
Pero había un punto en que las Córtes ni transigían ni cesabanen sus reclamaciones: objeto de sus constantes quejas fueron losabusos cometidos por las justicias de Mesta, y especialmente porlos Alcaldes Mayores Entregadores. Contra todas las jurisdiccio-nes especiales venía reclamando el Reino, exponiendo su deseode que no subsistieran más que la ordinaria y la eclesiástica, porla gran confusión y absoluta imposibilidad de una buena admi-_nistracion de justicia, que los muchos fueros privilegiados habianproducido; pero contra ninguna en particular manifestaba tanhostil opinion como contra la Mesteña. Providencias que pusie-ran coto á los excesos de los Alcaldes Mayores Entregadorespidieron las Córtes de Madrid de 1528, y se dió entónces la deque prestasen fianza de estar á derecho con los que quisieranreclamar sobre los agravios recibidos de ellos. Las de Madrid, de
236
l 534; de Segovia, de ] 532; de Valladolid, de l 555, volvieron áreproducir los lamentos de los pueblos por las extorsiones de queeran víctimas. Las de Madrid, de 1563, en su capítulo 43, seexplicaban de este modo: «Otrosí, dezimos que los AlcaldesEntregadores de Mestas y Cañadas, en los pueblos por dondeandan, no presentan la comision ni instruccion que lleuan, nitractan del bien público, sino concertarse y sacar de cada vno loque pueden, sin dejar hórden ni mandato de lo que se ha de hazer,para que cuando otro juez vaya, vea si aquello está cumplido yexecutado, y si no, lo mande cumplir y executar; lo qual provie-ne de lleuar los dichos jueces escriuanos que hagan lo que ellosquieren: suplicamos á Vuestra Magestad se mande que los juezesde Mestas y Cañadas no lleven escriuanos, sino que, pues se hande acompañar con la justicia hordinaria, presenten sus comisio-nes é ipstrucciones ante el escriuano del Concejo y ante él pasela visita, y todo lo demás que proueyere y mandare en cadalugar.» Las de Madrid, de 1566, en su peticion 70, representanque por «causa de que los juezes de Mestas y Cañadas y Sacas,y otros juezes, y las justicias ordinarias van á visitar los lugaresdestos Reinos en el tiempo del Agosto, resciben notable daño loslabradores, porque demás de las penas en que son executados,muchas veces injustamente, son muy molestados, destruyéndolesy quitándoles de sus agostos y siegas, y por evitar la dicha moles-tia, huelgan de pagar lo que les quieren lleuar.» Las de Córdobay Madrid, de 1570 y 1571, en su peticion 32, denunciaban otrograve abuso: «Otrosí dezimos que los juezes de Mesta y AlcaldesEntregadores, nuevamente proueydos, han hecho y hazen gran-des agrauios y condenaciones por tener, como tienen, en ellas, dequatro partes de las tres por órden del Concejo de la Mesta, quees parte muy interesada en lo susodicho, y si no se remediase, lagente pobre y labradores serian destruydos; porque, sin embargode apelación, los dichos juezes executan sus sentencias.Suplicamos á Vuestra Magestad que á los dichos juezes se lestasse salario, y que las dichas tres partes de quatro que lleuansean para la cámara de Su Magestad, y de allí cobren su salario;y que, siendo recusados, se acompañen con el ordinario comoántes se hazia, y que los oficiales que Ileuaren no sean nombra-dos en el dicho Concejo de la Mesta, sino que se nombren envuestro Consejo Real.» Las de Madrid, de 1573, en sus peticio-
237
nes'TOl y siguientes hasta la 110, solicitaron: que los AlcaldesMayores Entregadores no pudieran ejercer sus oficios en Junio,
=Julio^ ni Agosto, para impedir el gran daño y vejación que causa--ban á los labradores, á los cuales bien podian castigar en losnueve restantes meses del año, si hubieren hecho alguna cosa quelo mereciera en punto á rompimiento de las cañadas, veredas ymajadas; que se les prohibiera entender en los asuntos de pastoscomunes y concejiles, por donde no hubiera cañada para ir yvenir„á los extremos, pues abusivamente se entrometian á juzgarrespecto de todos los terrenos en que como vecinos estantes dis-frutaban aprovechamiento los Hermanos de la Mesta; que se lesseñaJ;ara salario por cada año, ó un tanto por cada año, pues aso-laban;y destruían á muchos pobres labradores, por consistir susueldo en las tres cuartas partes de las multas que imponían; queadmitieran en ámbos efectos las apelaciones que de sus provi-dencias se interpusieren, pues empezaban por ejecutarlas y luegono se les encontraba cuando se obtenía ejecutoria contra ellos;yue rao hicieran salir á nadie, por causa civil ni criminal, á másdistancia de cinco leguas del punto de su residencia; que cuandosacaren prenda á los condenados, no la Ilevaren fuera del pueblo,sino que la vendieran en el mismo, ó á lo ménos, dentro de lascinco' leguas, y cuando secuestraren, tampoco se Ilevasen lejos losecuestrado; que en los casos de estar confines las dehesas dis-frutadas por los ganados de un Hermano de la Mesta y un'Riberiego, no se impusiera á éste mayor pena que á aquel por elexceso de que las respectivas reses se extralimiten de las yerbas
,que les pertenecen, pues la misma razon hay para uno que paraotro; que cuando los ganados estuvieran de asiento y saliesen á.los baldíos, se les impusieran los castigos con arreglo á lasOrdenanzas municipales del pueblo, pues los privilegios debíanentenderse sólo para cuando iban y venían entre los extremos y;las sierras; que los Escribanos de la Mesta se redujesen á lo per-^tinente cuando tuvieren que dar traslados, pues por cobrar exce-sivos derechos formaban con cualquier ocasion gran volúmencon ^ŭopias de los privilegios; y que los Acaldes MayoresEntregadores, siendo recusados, se acompañasen y desistieran desu pretensión de que, desde que eran Letrados, no necesitabanhacerlo. Las Córtes de 1576 y las de 1586 volvieron á repetiralgunas de estas súplicas.
238
Pero la Mesta era bastante poderosa para dejarlas sin resultado,y en la mayor parte de los casos para que fuesen desde luegodesestimadas en los términos más negativos.
X
Los apuros de la Hacienda dieron inesperada ventaja al Reinosobre el Concejo. Habiéndoles pedido el Rey la concesión delnuevo impuesto que tomó el nombre de Millones, porque entóncesse introdujo la costumbre de contar por unidad de millón de realesen vez de la de cuento de maravedises, ántes usada, creyeron lasCórtes de Castilla llegado el momento de exigir, en cambio delotorgamiento de aquel tributo sobre los consumos, la ejecucion demuchas de las reformas administrativas, por las que en vanovenian clamando. Accedió Felipe II á la transaccion: los serviciosde Millones, de los que el primero fué votado en 1590, el segundoen 1597, el tercero en 1600, y cuya concesion fueron después repi-tiendo ó prorogando las Córtes, se estipulaban por el Rey y elReino de Castilla en escritura pública con todas las formalidadesdel derecho civil y todas las fórmulas curiales. Entre las condicio-nes pactadas, ocuparon muy principal lugar las relativas á laMesta: muchas de las súplicas que contra ella habían las Córteselevado, y que habian ántes obtenido solamente la seca contesta-cion de: «A esto vos respondemos que no conviene que se haganovedad», pasaron á ser artículos del solemne contrato.
En cinco géneros se clasificaron todas las condiciones del ser-vicio de Millones, y el cuarto se compuso solamente de las relati-vas á la Mesta, entre las que fueron las principales las siguientes:
Se entenderá ser Hermanos de la Mesta los dueños propios delos ganados que bajan de las sierras á los extremos, ó suben de losextremos á las sierras. Los demás ganaderos pueden serlo tambien,si tal fuere su voluntad; pero contra su deseo no se les puede obli-gar á ello.
Los Alcaldes de Cuadrilla sólo en tres casos habrán de conocery de ejercer jurisdiccion sobre las tierras Ilanas, y sobre los que nosean Hermanos, que son: los de hacer Mesta, señalar tierra á losganados enfermos, y remediar los despojos de posesion que contralos Hermanos se cometan. No habrá Alcaldes de Cuadrilla sino enlos lugares en donde hubiere Mesteños, y sólo uno dentro del espa-
239
cio de diez leguas, el cual no usará vara de justicia, ni podrá pren-der á nadie, ni proceder en forma de juicio, ni llevar derechos, nirebeldías, ni cosa alguna á los que pertenecieron al Concejo. Sesuprimirán los jueces de partido, que se llaman Achaqueros, y noserá permitido vender ni arrendar los oficios de Alcalde deCuadrilla, ni de otros Ministros de la Mesta.
Los Hermanos que disfruten el derecho denominado de pose-sion sobre alguna dehesa, no lo podrán vender, traspasar, ni ceder,sino con el mismo ganado. Si se quedaren sin éste, el dueño delterreno recobrará la plenitud de su libre disposicion.
EI Mesteño, sin embargo, podrá siempre hacer lo que quisierecon la tercera parte que, además de las dos que necesitara, le per-miten arrendar las leyes Recopiladas.
Lo que éstas determinan sobre privilegios de la Mesta y prohi-biciones de venta de yerbas, se ha de entender respecto de las quelos Hermanos disfrutan con derecho de posesion y suelen arrendar;pero no de las dehesas boyales, ni prados, ni guadaña, ni sotos, nimontes, ni otras yerbas.
Los arrendatarios de las penas ó multas que al Concejo corres-ponda cobrar, no harán denuncias generales, sino que sólo podránacusar por hechos conocretos y á personas determinadas, y ante lajusticia ordinaria.
Los Alcaldes Mayores Entregadores no ]levarán parte en lascondenaciones que hicieren, sino sólo la tercera parte cuandorecayeren sobre quebrantamientos de los privilegios de Mesta,sobre rompimientos de Cañadas Reales de marco, acordeladas, yde las auténticas; guardarán inviolablemente la vereda é itinerarioque el Presidente señalare; no establecerán su audiencia, fuera delos lugares, que tambien se les designaren; estarán obligados ámostrar la instruccion, que llevaren, á las justicias y ayuntamien-tos de las Ciudades, Villas y Lugares cabezas de partido, dondejuzgaren; no procederán por demandas generales contra losConcejos, ni personas particulares; no prohibirán el estableci-miento, ni conocerán en los asuntos de cotos de viña ŭ , ni de deentrepanes, ni de otros cualquier cotos, ni dehesas, ni plantas, quehicieren los vecinos; no prenderán á nadie cuando sea pecuniariala pena que pueda resultar; no delegarán en los Escribanos, ni enotras personas, las visitas Y apeos de las cañadas y dehesas; seacompañarán, siendo recusados, con el Corregidor ó Gobernador,
240
si fuere letrado, ó con el Teniente, del lugar de su audiencia, y, nohabiéndolos, con el del lugar realengo más próximo; se absten-drán de mezclarse en los negocios de penas reclamadas por losConcejos de los pueblos ó sus guardas, á los ganados que hubie-ren hecho daño en las cinco cosas vedadas, que son panes y otrassemillas de grano, viñas, huertas, prados de guadaña ó boyales, ydehesas auténticas, que estuvieron coteadas por costumbre ó porotro justo título; llevarán cobradas á la Mesta todas las condena-ciones que hicieren, so pena de pagarlas de sus salarios; no vol-verán á cometer el abuso de poner sus audiencias en los límites desu jurisdiccion, para desde allí comprender á los pueblos que dis-tan ménos de cinco leguas, aunque sean algunas de las muchasciudades, villas y lugares que por privilegio están exentos de quela Mesta éntre en ellos, pues la exencion ha de ser reconocida entodo caso.
Cuando confinen las dehesas disfrutadas por ganados de unHennano, y de otros que no lo son, no podrá imponerse mayorpena á éste de la que corresponde á aquel por quebrantamiento delos límites.
Cuando algún Caballero del Reino (es decir, Diputado áCórtes), fuere á los Concejos generales de la Mesta, seguirá ocu-pando, como hasta aquí, el primer lugar á la derecha del ConsejeroReal, Presidente, y se le permitirá que acuda al remedio de lo quele pareciera más conveniente al bien público, no obligándole á quese salga cuando se trate de determinados negocios. Y esto se ha deentender para cuando el Reino esté junto en Córtes, y lo mismo en_el hueco de ellas.
El Presidente del Consejo Real, al nombrar los cuatro AlcaldesEntregadores, deberá elegir tambien dos personas de confianza yde mucha satisfaccion, por jueces contra aquellos y contra losAlcaldes de Cuadrilla. Esos Jueces, que se Ilamarán Diligencieros,averiguarán cómo hayan usado de su jurisdiccion los Ministros dela Mesta, y remitirán al Consejero Real, Presidente, las informa-ciones originales, cerradas, selladas y foliadas.
Para evitar que se den por interes alguno los oficios de laMesta, y excusar fraudes y daños, los Procuradores, que acompa-ñen á los Alcaldes Entregadores no podrán ser elegidos sino entrelos Hermanos que tengan doscientas cabezas de ganado, de suexclusiva propiedad.
241
Para que haya claridad y buen uso y práctica de las leyes, orde-nanzas y privilegios del Concejo, y se excusen vejaciones y moles-tias á los vecinos de estos Reinos, se juntarán, recopilarán é impri-mirán en cuaderno aparte.
Los Jueces de la Mesta no podrán ejecutar sus sentencias enmás cantidad de tres mil maravedís, segun está mandado para losdemás Jueces, cumpliendo la persona condenada con depositar óafianzar el resto 4z.
XI
Aunque no todas las cláusulas pactadas en las escrituras deMillones se pusieron en ejecución, por no haberse llegado á expe-dir las Reales cédulas especiales que se consideraban necesariaspara ello, pareció por algun.tiempo que la Mesta sucumbía, ó porlo ménos, quedaba considerablemente empequeñecida por el rudogolpe que las Córtes le asestaban.
Dos quebrantos muy grandes sufrió por entónces en sus prívi-legios. Fué el primero la limitacion de la jurisdiccion de susAlcaldes de Cuadrilla, á quienes por ejecutoria de 1 l de Febrero de1595 se prohibió conocer, entre los que no fuesen Hermanos, enmás casos que en los tres de hacer Mesta, señalar tierra á los gana-dos enfermos, y resistir los despojos' del derecho de posesión.Produjo el segundo la Pragmática de 17 de Mayo de 1602, decla-rando que en adelante no fueran considerados como Hermanos dela Mesta sino los que enviaran alternativamente sus ganados á lassierras, y que todos los demás quedasen fuera del alcance de lajurisdiccion de los Alcaldes Entregadores. Trastornó al Concejo detal modo esta disposicion, que el año 1603 no celebró sus ordina-rias juntas generales, siendo entónces la única vez, en más de tressiglos, en que esto sucedió. Sus esfuerzos por conseguir la anula-ción de aquella Pragmática, no dieron más resultado que la expe-dición de otra en 13 de Diciembre de 1603, que si bien modificó
42 Escrituras, acuerdos, administraciones y súplicas de los servicios deveinticuatro millonés; ocho mil soldados; dos millones y medio; nueve millo-nes de plata; un millón de quiebras; impuesto de la pasa, etc., mandadas reim-primir por orden del Consejo de Hacienda, en Sala de la Comisión de Millonesdel Reino. Madrid, 1734.
242
la precedente en algunas disposiciones, conservó las dos principa-les reglas de que ni los Alcaldes Entregadores juzgasen más queentre los ganaderos trashumantes, ni los de Cuadrilla fuera de lostres casos ántes explicados.
Procuraban los muchos y bien regimentados oficiales yLetrados del Concejo contrariar en la práctica ordinaria de losTribunales y de la Administración los efectos de las disposicioneslegislativas que habian mermado sus privilegios; pero tambien lospueblos iban aprendiendo á usar y emplear en contra de él losrecursos de la jurisprudencia casuística y embrollada entónces rei-nante. De esta manera, los sucesos más insignificantes se conver-tían en cuestiones complicadas que tenian que ser resueltas en laSala de Mil y Quinientas del Consejo Real.
Se reconoció la necesidad de llegar á una Concordia, porque nila Mesta conseguía librarse de las molestias que el Reino, sintién-dose fuerte en el asunto del tributo paccionado, le imponia, ni elReino lograba someter á la debida obediencia al poderoso y bata-llador Concejo. Hallándose reunidas las Córtes en 1619, nombra-ron ocho comisarios para que poniéndose de acuerdo con losdesignados por la Mesta, propusieran reglas que ámbas partespudiesen aceptar; pero, aunque se hizo un proyecto de Concordia,y en sesion de 26 de Marzo de 1620, lo empezaron á discutir lasCórtes, fueron disueltas ántes de llegar á aprobarlo. Los trashu-mantes, que iban reponiéndose de sus anteriores reveses, entabla-ron pleito contra el Reino; y á pesar de la oposición de éste, obtu-vieron del Consejo auto de vista en 30 de Abril de 1620, mandan-do que se suspendiera la ejecucion de las condiciones que, relati-vas á la Mesta, estaban incluidas en las escrituras de Millones; queel Honrado Concejo siguiese usando de sus leyes, ordenanzas, pri-vilegios y ejecutorias como hasta entónces lo hubiere hecho; y quese sometiese la proyectada Concordia á los Procuradores de lasciudades y villas de voto en Córtes. Suplicó el Reino del auto;pero fué confirmado por el de revista de 12 de Mayo. LosProcuradores consultaron con las ciudades respectivas; y laConcordia fué, por último, definitivamente aprobada por RealProvision de Diciembre de 1624, modificando algunas de las cláu-sulas de las citadas escrituras, pero dejando en lo sustancial todassus disposiciones. La emancipación de los ganaderos no trashu-mantes que, sólo cuando lo deseáran, habían de ser Hermanos de
243
la Mesta; la limitación de la jurisdicción de los Alcaldes, tanto deCuadrilla como Entregadores; y la conservacion, con ligeras cor-tapisas, de los privilegios de posesion y análogos, fueron las basesdel convenio.
Pero nada se adelantó con él para el fin apetecible de ponertérmino á tantas y tan enojosas cuestiones: ántes, por el contrario,estas aumentaron en número y gravedad. Una de las mayores difi-cultades con que constantemente se tropezaba, consistía en nopoderse averiguar á punto fijo, no sólo la verdadera fuerza obli-gatoria y el sentido exacto, sino hasta el texto literal de las leyes,por modernas que fueran. El compilador del Cuaderno de losPrivilegios de la Mesta, acusaba al de las Escrituras de Millonesporque habia dejado entre éstas las primitivas al lado de las con-cordadas, de lo que resultaba confusion. En cambio, él incurria engraves inadvertencias y en contradicciones notorias, y daba moti-vo para que se le acusase de mala fé. Los capítulos de laConcordia concluían, en el Cuaderno de la Mesta, con la siguien-te cláusula: «Derogando y revocando todo lo que en contrarioestuviere dispuesto por privilegios de la Mesta, Leyes yPragmáticas de estos Reinos, Decretos y Autos del Consejo, ycondiciones de los servicios pasados, poniendo graves penas á lostrasgresores de ello, con la firmeza necesaria para su inviolableobservancia é irrevocabilidad.» Pero en donde ménos pudiera sos-pecharse una adición de mala fé favorable á la Mesta, en elCuaderno de las Escrituras de Millones, esa cláusula tan absolu-tamente derogatoria apareció aumentada con estas otras palabras:«Y todas las condiciones referidas en este género, se han de guar-dar, excepto en aquello que estuviera revocado por ejecutoria óautos.» No se necesitaba más para promover sobre la querella deménos monta un pleito enredoso y largo: para cada caso de losque diariamente ocurrían, estaban dispuestos siempre á presentarlos Abogados de la Mesta una ejecutoria que les daba razon encualquier cosa que intentasen. Para contrarrestar los efectos deesas presentaciones, muchas ciudades y particulares reclamabande los Escribanos del Consejo de Castilla que les librasenProvisiones, en que insertaran las condiciones del servicio deMillones, consideradas como leyes del Reino. La Mesta pidió queno se expidieran tales papeles sin darle traslado ántes de los pedi-mentos y sin oirle; y así se lo concedió el Consejo en 24 de
244
Agosto de ]635, disponiendo al mismo tiempo que en cada casose resolviese con presencia de la Concordia aprobada en 1624.
XII
Los etrores económicos, más que ninguna otra causa, conducí-an rápidamente á su ruina el reino de Castilla, y entre esos errores,tenían muy principal parte los que sostenian los privilegios delConcejo de trashumantes. Aprovechando éste, sin embargo, la oca-sion que le ofrecían los buenos aunque impotentes deseos, mani-festados por el gobierno del Conde-Duque de Olivares, de reme-diar la creciente miseria, la atribuyó á la Pragmática de 1603; concuyo principal objeto D. Miguel Caxa de Leruela, que ántes habia^ido muchos años Alcalde Entregador, y era á la sazon Visitadorgeneral del Reino de Nápoles, escribió un libro, en el que seencuentran las siguientes noticias: «Los que tienen práctica deestas materias, dicen solían bajar por los puertos cada año sietemillones de cabezas y ahora no llegan á dos y medio: de los gana-dos que llaman estantes, que solían ser cuatro veces más que lostrahumantes ó trasterminantes, faltan de cuatro partes las tres ... »«Entre los infinitos ejemplares que ocurren, es digno de referirseel que ofrece el estado de las cosas de Cuenca, en cuya Setranía yObispado se profesa la crianza de ganados más que otras grange-rías, y que en otras partes de estos Reinos. Solían, pues, lavarse enlos lavaderos de aquella ciudad 250.000 arrobas de lana paraembarcar y sacar fuera del Reino, y en los tintes se labraban150.000 en cada un año, por los años de 1600, y ahora no se labran10.000 arrobas ni se lavan 8.000. Muchos beneficios eclesiásticos,cuyas rentas consisten en diezmos de corderos y esquilmos deganado, que valían dos mil ducados, no llegan á doscientos: tantaes la baja que ha hecho este trato.» 4; Proponiéndose en primer tér-mino, y más que ninguna otra cosa, Caxa de Leruela, combatir losresultados del divorcio establecido entre la ganadería trashumantey riberiega, y persuadir de esta última de las ventajas de volver á
4^ Restauración de la antigua abundancia de España, o prestantísimo, únicoy fácil reparo de su carestía presente. Autor D. Miguel Caxa de Leruela, parteI, cap. 16.
245
colocarse bajo la autoridad del Honrado Concejo, ponderaba lasexcelencias de los ganados estantes, y los grandes beneficios de sucrianza; por lo que su pequeño libro logró la singular ventaja deser, en posteriores polémicas, igualmente apreciado y consideradopor las dos partes contrarias: los Mesteños veían en él la mejorobra formada para la defensa de sus intereses, y los enemigos dela trashumacion sacaban de allí datos, cálculos y observaciones deimportancia para abogar en favor de los ganados estantes ^.
Los clamores de la Mesta fueron oidos por el Conde-Duque. UnaReal órden de 29 de Febrero de 1631, con el propósito de que S. M.pudiera detetminar con el debido conocimiento lo que más convi-niera á la conservación y aumento de la Real Cabaña, mandó quepor cada Cuadrilla de la Mesta se diputasen dos personas para venirá conferenciar en la Corte. Los comisionados fueron elegidos en elConcejo general, celebrado en Leganés el 6 de Marzo de 1631, y susgestiones tuvieron el éxito más completo, pues resultado de ellas fuéla Real Pragmática de 4 de Marzo de 1633 45, que dió nueva fuerza,más autoridad y más extenso desatrollo á los privilegios de la Mesta,asegurándole, sino quieta, segura posesión de ellos por espacio desiglo y medio. Quedaron allí establecidos sobre firmes bases: el res-peto á la posesión adquirida por los trashumantes en las dehesas; laprohibición de que esa posesion fuera renunciada; la de que pudie-ran ser pujadas las yerbas, es decir, mejorado el precio del arrenda-miento por distintas personas en competencia con los Hermanos: elfuero especial de los jueces de la Mesta, sin otro recurso posiblecontra sus providencias que la apelacion ante la Sala de Mil yQuinientas del Consejo Real. Los riberiegos quedaron en peor situa-cion que nunca, pues ni se conservaban exentos de la jurisdicciónjudicial de los Alcaldes del Honrado Concejo, ni participaban de susventajas: no tenían voto en la poderosa Asociacion: no adquirian elIlamado derecho de posesión; les podían ser quitadas las dehesasque lleváran en arriendo; apénas tenían defensa contra las invasio-
^ Caxa de Leruela escribió por los años de 1627, y su obra se imprimiópor primera vez en Nápoles en 1631. EI Sr. Colmeiro comete el error, muyextraño por cierto en un autor tan entendido en estas materias, de afirmar en elcap. 64, p. 174, tomo 2.1 de su excelente Historia de la Economía política, queCaxa de Leruela no escribió hasta el siglo XVIII.
45 Es la ley III del tít. XXVI[ del lib. 7° de la Nov.
246
nes de los Mesteños, ni contra los abusos de los Alcaldes deCuadrilla, protegidos por el Concejo, ni contra los de losEntregadores, porque el recurso ante la Sala de Mil y Quinientas erailusorio para pobres y aislados pastores de ovejas.
La Pragmática de 1633 fué la mayor victoria de la Mesta.Agradecida, conservó siempre en veneración la memoria de FelipeIV y del Conde-Duque. Sus escritores no perdieron, como rápida-mente fué perdiendo todo el mundo, la costumbre de añadir alnombre de aquel Rey infortunado el dictado de El Crande, que laadulación de su primer Ministro se habia apresurado á concederle,y que la Historia no ha confirmado.
XIII ^
Después de la Pragmática de 1633, la más importante de lasobtenidas por la Mesta fué la de 13 de junio de 1680 47. Por ella semandó que no pudiera exigirse á los ganaderos trashumantesmayor precio por los pastos que el pagado por éstos en dicho añode 1633, y que en los casos de no haber disfrutado en aquella fechalas dehesas por el método de arrendamiento, se hiciese una regu-lación por los Alcabalatorios, ó se emplease el medio más propor-cionado. Suscitése entónces otra cuestion, y fué la de averiguarcon certeza los precios de 1633, lo que no era ya fácil después demedio siglo; y por Real Provision de 24 de Mayo de l68] se dis-puso que la averiguacion y la prueba correspondian á los dueñosde los terrenos, que de esta manera no sólo quedaban obligados áceder sus predios á los Mesteños y á dejárselos por un precio muyinferior al justo, si no que además tenian la carga de buscar, endaño propio y para provecho de sus adversarios, noticias y prue-bas de fecha atrasada. No fué posible el cumplimiento de estospreceptos; y para darles la eficacia que se deseaba para favoreceral Honrado Concejo, hubo necesidad de reformarlos por un autoacordado de l5 de Febrero de 1683 48, que confirmando en toda sufuerza y vigor la Pragmática de 1633, mandó que en donde no
aba^
as
Véase la Revista del 10 de agosto.
Es la ley 10, tít. XXV, lib. VII Nov.
Era el auto acordado 5, tít. XIV, lib. III de la Nueva Recopilación.
247
estuviere ya justificado el precio de las yerbas en este último año,se adoptara el que hubieren tenido en 1679, rebajando de él unatercera parte, y reservando á los interesados el derecho de acudir ála tasa.
Este recurso era, en efecto, lo único razonable; pero dejaba deserlo desde el momento en que para el nombramiento de peritostasadores no había igualdad entre las partes interesadas, ó en que lavaloración debía ser hecha, no segun las condiciones del mercado,sino con sujeción á las reglas que favorecían el monopolio de losHermanos. Un auto acordado de 7 de Agosto de 1702 49 determinóque los arrendamientos se hicieran por el precio que tuvieran en elaño 1692, reservando siempre á los ganaderos el derecho de la tasa,y previniendo á los peritos que arreglasen la valoración segun lacalidad de las yerbas, sin exceder en las mejores de seis reales porcada cabeza en las dehesas de Extremadura, ni de cinco en las deAndalucía y Castilla la Nueva, y que fijasen la cabida por la cuer-da regular y establecida; y disponiendo, por último, que la justifi-cacion del precio de 1692 fuera de cargo de los dueños, y en sudefecto cumpliesen los trahumantes pagando las dos terceras partesde lo en que estuvieron las dehesas arrendadas, y afianzasen por elresto hasta que los propietarios hicieran la prueba.
Todavía parecieron poco estas ventajas á la Mesta, y obtuvonueva ley en 8 de Noviembre de 1703 50 para que sus Hermanostuvieran el derecho de apoderarse, no sólo de la yerba que se con-siderase necesaria para sus ganados, sino de una tercera parte más.á sus instancias se volvió á declarar, en 1706 y 1708, que la obli-garon de justificar fuese del dueño y no del ganadero, y de éste elderecho de reclamar la tasa cuando lo creyera conveniente. Pidióen 1716, insaciable en sus pretensiones, que los peritos tasadoresfueran siempre dueños de ganados, mayorales, pastores y otroshombres prácticos en el manejo de la ganadería, y no medidores detierras; y aunque el Consejo de Castilla no accedió á decretar estanovedad, se estableció la costumbre segun los deseos de la Mesta.Se quejó después de que alguna de las reglas dadas por el autoacordado de ] 702 á los tasadores le causaba perjuicio, pues la tasa-cion por la medida hacia imposible despreciar la parte de las dehe-
a9 Es la ley 1 l, tít. XXV, lib. VII Nov.
50 Ley 12, tít. XXV, lib. VII Nov.
248
sas que no sirviera para el pasto; y por Real Provision de 24 deAbril de 1724 se determinó que sólo fuese tomada en cuenta lacalidad de los terrenos, que se prescindiese del cálculo de la cabi-da, y en cambio se adoptase como criterio la noticia del número decabezas de ganado que en el predio hubiesen sido anteriormentemantenidas.
Las ventajas obtenidas en la extensión del terreno disfrutado yen la modicidad de los precios, proporcionaban á los especulado-res en ganados trashumantes la de tener por exiguos salarios losnecesarios pastores. No daban, de ordinario, en el último siglo, áun rabadán más de veinte ducados por año; al compañero soliandar diez y ocho; quince al primer ayudador; de diez á doce alsegundo, y de seis á ocho al zagal. Para la manutencion les sumi-nistraban un pan de dos libras por persona y diez y seis reales porrebaño en Extremadura, y nueve en las sierras; añadiendo sólo, porvía de adehala, una pequeña cantidad que jamás pasaba de quinceá veinte reales por hato al empezar ŭualquiera de los dos viajesanuales. Pero les permitían tener reses lanares propias, que noexcedieran de ochenta ó ciento por rebaño, siendo la lana para elamo de éste; permiso que importaba más de lo que, atendiendosólo á la proporcion numérica, se hubiera podido creer; porquesabido es que los pastores adjudicaban siempre á la parte del amolas reses muertas, enfermas ó perdidas, y que en su lote, por tanto,no tenían mermas. Les correspondía disponer para sus propiosusos de los sebos y las carnes, que quedaban comestibles, de losanimales muertos por vejez, golpe, enfermedad, ataque de lobos úotro accidente. Podian mezclar con las ovejas, cabras, potros,yeguas y muletas; granjería que no descuidaban y que los amos lesfacilitaban con el exceso de pastos exigidos sobre los que ellosnecesitaban, no siendo caso raro que, además de no pagar á losdueños del terreno ese sobrante de yerbas, exigieran alguna canti-dad á sus pastores por cedérselas 51. Tenian además los pastoresmuchos privilegios personales: para uso de armas desde 1516;para exencion de ciertos derechos de los que siempre han estadoestablecidos sobre los consumos, desde los principios de suHermandad, como ya he indicado más arriba; para el uso de la saly para la conducción de otros comestibles, desde Real cédula de 4
51 Noticia de la Cabaña Real de España, por Fr. Alonso Cano.
249
de Diciembre de 1528; para no ser incluidos en quintas ni levas,desde 1641; para que no se les pudiera obligar al desempeño decargas concejales, desde 1722.
De esta manera, repartidas las obligaciones del Estado y delMunicipio sobre las demás clases sociales, todas contribuían ámejorar la condicion de los Mesteños. Además, la legislacióneconómica adoptó con energía el sistema de considerar la fabri-cacion de géneros de lana como el mayor elemento para el desa-rrollo de la riqueza del país: las fábricas de paños fueron objetode los más constantes trabajos de la administración pública: lasordenanzas de aduanas, con sus prohibiciones de extracción y deintroducción, tendían principamente á asegurar ganancias á lostratantes en ovejas.
Se acercaban, sin embargo, muy á prisa peores tiempos para laMesta. A las prohibiciones casi absolutas de roturar iban á sucederlos estímulos directos de varios modos dados á la roturacion. Laley sobre nuevos rompimientos, de Diciembre de 1748 52, sólo losconsentia sin perjuicio de la Cañada Real, y otras disposicionescontenían salvedades análogas; pero el espíritu general de las ideasy de los preceptos administrativos sufria un cambio radical.
En Real órden de 29 de Diciembre de 1760 se mandó á la Salade Mil y Quinientas del Consejo Real que se propusiesen y exa-minasen los medios de reparar la ruina de la agricultura, Ilamán-dole desde luego la atencion sobre los privilegios y exenciones deque el Concejo de la Mesta gozaba; el expediente gubernativoempezado entónces duró medio siglo, puesto que el trabajo de suinstruccion continuó sin cesar hasta las definitivas disposicionesde las Córtes de Cádiz; pero la parte relativa á los trashumantesadquirió especialísima importancia y fué objeto de más ruidoso ymás solemne proceso.
XN
La provincia de Extremadura se alzó por fin enérgicamente ácombatir los privilegios y los abusos de la Mesta. Habiendo deter-minado en 20 de Abril de 1761 el Consejo de Castilla que los dis-
52 Ley 15, tít. XXV, lib. VII Nov.
250
tritos muniŭipales extremeños gozasen preferencia en los pastos depropios y arbitrios, los Hermanos del Concejo consiguieron queaquella misma corporacion declarase, en l7 de Noviembresiguiente, que la anterior providencia no perjudicaba sus derechos,y que seguía en todo su vigor y fuerza el de adquirir posesion lostrashumantes en las dehesas de Propios y en los sobrantes de lasboyales.
Perdida aquella primera batalla, la provincia, en vez de confor-marse sumisamente con la derrota, comprendió la necesidad dehacer mayores esfuerzos para defender sus intereses y para obte-ner el respeto debido á sus naturales derechos, y emprendió unacampaña que fué larga y penosa, pero en la que, ayudada por elnuevo espíritu que animaba la administracion y la política, consi-guió desde luego desacreditar por completo la Mesta, y por últimola hizo desaparecer definitivamente.
De Real órden, expedida por la Secretaría de Hacienda en SanIldefonso en 20 de Julio de 1764, se remitió al Consejo de Castilla,para que la estudiase é informara sobre ella, una representacionfirmada por D. Vicente Paino y Hurtado, como Diputado de lasciudades de voto en Córtes, Badajoz, Mérida, Trujillo y su sexmo,Llerena, el Estado de Medellin y villa de Alcántara, por sí y portoda la provincia de Extremadura. En aquel escrito se acusaba á lacabaña trashumante de la miseria y de la despoblacion del país; sepintaban con vivos colores los estragos producidos por sus abusos;se acumulaban datos históricos y estadísticos de toda clase parademostrar el sistema constante de invasion, por cuyo medio losMesteños se iban apoderando de todo el territorio; se les echabaademás én rostro la degradacion del noble carácter de los habitan-tes de la provincia. «Dueños los trashumantes, decía Paino, de yer-bas, bellotas y tierras de labor, reducidos á la vil condicion deesclavos los míseros extremeños, se ven en la dura precisión, losunos de establecer sus labores y trasportar sus ganados por el tiem-po de la invernada al reino de Portugal, en que después de pagarcrecidos derechos y diezmos de corderos, lana y granos, se lesobliga á vender el todo ó la mayor parte de lo que producen suscosechas; y los otros en la cruel necesidad de mendigar, para vivir,aquellos desperdicios que se desprenden de tantas abundantesmesas, ó tal vez algun hueso que se arroja. ^Mas cómo se les dis-tribuye por lo regular este beneficio? Por medio de verdaderas
251
reventas, que llaman repasos, con la carga de una servidumbreignominiosa sobre el precio, que siempre se oculta el verdadero,con el reato de una complicidad en los fraudes contra vuestra RealHacienda, y tal vez con la idea de inclinarlos á ser infames instru-mentos que terminen la tragedia de sus compatriotas. ^Podrá V. M.creer que así se traten sus vasallos? ^Podrá V. M. oir sin indigna-ción que haya pueblo en Extremadura en que para conservar lastristes reliquias del antiguo vecindario ha sido preciso poner lajurisdiccion Real ordinaria en manos de un criado del ganaderotrashumante, que, tratándose como vecino, crece en riquezas alpaso de su amo? Pues así efectivamente sucede en la villa deLobón. Una sumision de esta naturaleza, unas condescendenciastan poco dignas de ánimos generosos, continuada, ^podrán ménosde envilecer los de aquellos naturales? ^Y de qué podrán servir áV. M. unos ánimos de esta suerte envilecidos?»
Diez y siete medios proponía el representante de Extremadurapara poner fin á los males que lamentaba; muchos de ellos no serefieren de un modo directo á la Mesta, y algunos nada tienenque ver con ella; pero voy á copiarlos todos por lo mismo queson un programa completo de las ideas que prevalecian respectode legislación agraria en aquella época de transicion en que,reconocidos ya los errores del régimen antiguo, no se había lle-gado á adoptar la teoría económica de la completa libertad indi-vidual. Dicen, pues, así las diez y siete propuestas: 1°, que á lostrashumantes que llevan sus rebaños á los extremos, y no tienenotro comercio, rentas ó modo de vivir que la cría de ganados, seles señale el número de cabezas que parezca suficiente paracubrir sus necesidades, con las yerbas precisas á su conserva-cion, sin exceso, y sin que en este señalamiento puedan com-prenderse dehesas de monte que deberán siempre aprovecharse,de manera que no se impida la cria del ganado de cerda, y muchoménos las de novilleros y vaqueriles, pues estas no deberán tenerotro destino que el de la cria, conservacion y aumento del vacu-no; 2°, que enteramente se les prive á los ganaderos trashuman-tes el uso de las yeguas, obligándoles á servirse sólo de jacoscapados, ó jumentos medianos, los precisos para conducir susatos; y que el corte de maderas, leñas, ramoneos y casca, les seapermitido en la forma que se permite á los vecinos de los pue-blos, sin tolerarles mayor licencia; 3°, que á los demás ganade-
252
ros, fuera de los respectivos territorios de sus vecindades, no seles permitan otras posesiones que las de sus propias dehesas; y siestás ocuparen todo, ó la mayor parte del término, se les obligueá ceder la tercera ó la mitad á los vecinos por su justo precio,sean ó no trashumantes los dueños, pues esta cualidad, que influ-ye en su particular beneficio, y no en utilidad del público, sólopuede facilitarles accion á los sobrantes; 4°, que se prohiba parasiempre la venta de pastos de dehesas boyales, no obstante queno tengan los vecinos ganados con que enteramente disfrutarlas,pues jamás los tendrán en los pueblos cortos, ni se restableceránlos laboreos, sí continua el abuso; y que el equivalente al pro-ducto, que de ellas se saca para ocurrir á las urgencias públicas,se exija, no habiendo otro más suave arbitrio, por repartimientoentre los que las disfruten, ó entre todo el vecindario; pues de nodisfrutarlas, que es el destino con que se concedieron, y pagar deeste fondo las Reales contribuciones, se sigue el inconvenientede hacerse los vecinos inhábiles, perezosos y descuidados; 5°,que se inhiba absolutamente á los Alcaldes Mayores,Entregadores, Alcaldes de cuadrilla y Achaqueros, del conoci-miento de cualquier género de causas, entre ó contra labradoresde Extremadura, y de la cobranza de las penas en que estos incu-rrieron, que exigirán las justicias ordinarias; perteneciendo aque-llas en adelante á S. M. en todos los casos y cosas en que hastaahora han pertenecido al Concejo de la Mesta, y del mismo modolos ganados mostrencos, respecto de haber cesado la razon enque se fundaba este derecho; 6°, que á los naturales, en los tér-minos de sus respectivos pueblos, se les señalen tierras de lamejor calidad por su justo precio, regulado como se regula el delas yerbas, por personas prácticas, sin distincion de baldías óadehesadas, á proporción de las yuntas que puedan mantenerpara establecer sus labores, y por cada yunta 250 cabezas deganado lanar fino, de parir, que es el que precisamente necesitanpara beneficiarlas, con pastos adehesados en su inmediacion,suficientes á su sustento, y con libertad de aumentar, si hubieresobrantes, la grangería de ganados en las especies que por bientuvieren; porque aunque la copia de ellos no sea esencialmentenecesaria para la conservacion de la labor, lo es, sin embargo,accidentalmente en los años calamitosos, para sostenerla, y con-tribuye á la abundancia de carnes y otros esquilmos, y á la mode-
253
racion de sus precios; 7°, que á los que actualmente tuvierenlabores establecidas y grangerías de cualquiera especie, se lessupla lo que les falte; pero aunque excedan del señalamiento, nosean obligados á venderlas por ahora, y hasta tanto que la agri-cultura se halle en el debido estado; ántes bien, se les guarden losarrendamientos de tierras y pastos, sin ser con pretexto ó motivoalguno inquietados en su posesión; 8°, que en las dehesas boya-les, se destine para los bueyes de labor terreno separado, en elcual no se introduzca ganado de otra especie ó clase; y á los quetuvieren distantes labores, se les señale en ellas mismas, ó en suscercanías, terreno suficiente para el sustento de sus bueyes, quese acotará por el tiempo que durase el cultivo de aquellas tierras,restituyéndose después á su antiguo natural uso; 9°, que si alabrigo de estas providencias se aumentara el número de yuntas yganados, de manera que enteramente ocupase el término; paraevitar en tal caso que los poderosos lo disfruten en el todo ó enla mayor parte, en agravio de los pobres, se haya de limitar elnúmero de yuntas y ganados, sin que ninguno pueda exceder esteseñalamiento, que se aumentará ó disminuirá á proporcion de loque se aumente ó disminuya el núméro de los labradores con res-pecto á la extension del término; entendiéndose que sin que sepongan en práctica estos puntos capitales, es absolutamenteimposible reparar las quiebras de la agricultura; no podrá subsis-tir de modo alguno la Extremadura, y mucho ménos asistir á losreinos de Andalucía con los copiosos socorros de granos, de quefrecuentemente necesitan; l0°, que puestos en ejecucion los ante-cedentes medios, y no de otro modo, pues de otro modo sonimpracticables los siguientes, podrá permitirse, segun las pro-porciones de cada pueblo en particular, que los labradores pue-dan cercar las tierras que cultiven, con derecho, si fuesen agenas,á las mejoras que en ellas hiciesen, y el del tanteo finalizados losarrendamientos, quedando, alzado el fruto, baldío el suelo, sifuese de esta naturaleza; 11°, que se prohiban los vecinos mañe-ros, pero señalándoles en el pueblo de la vecindad, que elijan,tierras y pastos en que establecer sus labores y grangerías, y nohabiéndolos, en otro de las inmediaciones, donde haya sobrantes,por su justo precio; cuya providencia en esta parte se entienda,por ahora, y hasta que la agricultura se halle en el debido estado,en cuyo caso deberán sujetarse á la regla comun que se establez-
254
ca; 12°, que los pastos baldíos podrán destinarse al aprovecha-miento del ganado merino horro, del grosero de todas clases,cabrío y de cerda, de vida ó mal andar, que no podrá introducir-se en otras dehesas, que las de monte, por el tiempo preciso de lamontanera, y al de las caballerías; y para desahogo de las dehe-sas, cuando no lo necesiten; y donde hubiese sobrantes, ó nohubiese otros pastos, se adehesen, y adehesados se repartan losahíjaderos necesarios entre los labradores, á proporcion de yun-tas, sin interes alguno; 13°, que podrá asimismo mandarse, que álos que descuajen terreno montuoso é inútil, se les conceda enpropiedad, con calidad de adehesado, si fuere propio, libremen-te; y si público, con una corta pensión anual, por aquel órden queestá ya anteriormente dispuesto, aunque sin efecto considerable,por la razon explicada; pero con la calidad de que, igualmenteque el suelo, les hayan de pertenecer plenamente los árboles decualquier especie que en él plantasen, apostasen y criasen; 14°,que en aquellos pueblos que carezcan de montes, sea permitidoplantarlos y criarlos en tierras de pasto ó labrantías, propias ópúblicas, baldías ó adehesadas, acotándose los nuevos plantíoshasta que se críen, guardándose por sus dueños, á quienes perte-necerá el uso de los pastos, durante el acotamiento, y castigán-dose con rigor los dañadores, quedando después el suelo de lanaturaleza que ántes untaste; pero esta operación no deberá eje-cutarse de otro modo que con licencia del Consejo, precedidoconocimiento de causa, para evitar se ocasione perjuicio á lalabor y cria de ganados; 15°, que á los labradores en sus perso-nas, instrumentos aratorios, bueyes y ganado menudo, destinadopara servir á la labor, se guarden inviolablemente todos los pri-vilegios, franquicias, exenciones, é inmunidades que les estánconcedidas por derecho y leyes de estos reinos; 16°, que general-mente les sea lícita la extraccion de granos y ganados para elconfinante reino de Portugal, con moderados derechos, á excep-cion de los casos de urgente necesidad ó carestía, en que deberáprohibirse, durante ella, teniéndose á este fin presentes las órde-nes expedidas en los años 56 y 57 por lo respectivo á granos, asíen cuanto á la extraccion como en cuanto al libre comercio deellos para lo interior del Reino, sin guías, despachos ni fianzas;y 17°, que podrá asímismo pensarse, en los terrenos que lo nece-siten, en ayudar á la naturaleza con el arte, formando, á imitación
255
de Francia é Inglaterra, prados artificiales para el ganado vacunoespecialmente; y el tiempo y la experiencia, animada la aplica-cion con la utilidad, sugerirán otras muchas reglas, por cuyomedio la inculta Extremadura, no sólo se restituirá á su antiguoser, sino que excediéndose á sí misma, podrá rendir, para gloriade S. M., y en beneficio de sus Reales dominios, aquella copia depreciosas producciones de que es capaz su fértil terreno.»
XV
Apresuróse el Honrado Concejo á acudir por medio de suProcurador con un largo escrito, en que se trataba de refutar todoslos cargos que contra él lanzaba el Diputado de ^Extremadura.Hacía allí, á su manera, la historia de los privilegios de la Mesta,encareciendo su utilidad, y concluyendo con que en realidad nomerecían el nombre de privilegios, puesto que todos podían dis-frutarlos haciéndose ganaderos trashumantes, condicion que ánadie estaba prohibida: entraba en cálculos detallados parademostrar que entre Rabadanes y demás clases de pastores soste-nía la Mesta 17.500 hombres; y que por razon de servicio y mon-tazgo, sal, 14 pór 100 de yerbas de invierno, la mitad de verano,diezmos y alcabalas en las ventas, no pagaban al Tesoro públicoménos de seis reales y medio por cabeza, y,suponiendo que elnúmero de éstas llegaba á 3.500.000, aquellas contribuciones nobajaban de 19.750.000 rs.; reconvenía á Extremadura por la faltade observancia de las leyes, y por los abusos que los naturales dela provincia cometían: negaba ó excusaba todos los atribuidos álos trashumantes: recordaba por último, que el Concejo, comorepresentante de la Cabaña Real, habia extendido siempre sus cui-dados á toda la ganadería, que sólo á él debia ventajas y exencio-nes en los precios de la sal, en las prohibiciones de roturar, en lasleyes de quintas y levas. Reconocía la verdad de la decadencia dela agricultura en Extremadura, atribuyéndola á la costumbre quetenían los vecinos de sus pueblos de dedicarse á la cria de gana-dos de lana, abandonando la labranza, y haciendo concurrencia álos trashumantes, á los que compraban carneros para mejorar sugrangerí a.
256
VI
El Consejo de Castilla dispuso, que para poder calificar laexactitud de las afirmaciones de los representantes de la provinciay de la Mesta, se remitiesen los escritos de ámbos á losGobernadores ó Corregidores de Badajoz, Mérida, Trujillo,Llerena y Alcántara, para que de acuerdo con sus AlcaldesMayores, informasen lo que creyeran conveniente, haciendoexpresion particular de su dictámen sobre cada uno de los diez ysiete medios propuestos por Paino; y que en iguales términosinformasen tambien el Alcalde mayor de la villa de Don Benito, elCorregidor de la Cáceres, el Alcalde Mayor de la de Villanueva dela Serena, y el Comandante general de Extremadura.
Las memorias ó dictámenes de las Autoridades fueron todascontrarias al Concejo de la Mesta.
El Comandante general, D. Juan Gregorio Muniain, pintaba enestos términos la miseria en que la provincia estaba sumida porculpa de los trahumantes: «Extremadura se queja con justicia ynecesidad, pues su presente estado llena de amarguras á los natu-rales, y de lástima á los forasteros; siendo tal, que, reducidos pocoá poco á la clase de mendigos, mueren de desnudez, hambre ymiseria, é insensiblemente se pierde para S. M. y para el Estadouna Nacion generosa, capaz de ennoblecerse, procediendo todoeste daño de que sus novilleros, vaqueriles, dehesas de monte y deyeguas se ocupan con ganados para que son ménos aptos; de quese destrozan sus montes con la inevitable anual quema de los novi=lleros; de que se impide la entrada al ganado de vida, con dismi-nucion considerable de la cria de cerda y vacuno; de que ha bas-tardeado en algunos pueblos la famosa raza de caballos; de queperecen los bueyes de labor; y de que apenas se divisa algunasobra vana de agricultura, por tener igual impropio destino lasdehesas boyales y de labor; de modo que la agricultura, que es elfomento de la vida, es en Extremadura la guadaña de la muerte,porque, mal instruida, floja y remisamente manejada, arruina á losque la profesan; se han encarecido extraordinariamente las carnes,pieles y lanas; no corresponden las cosechas, y faltan granos parael nacional consumo; no pueden pagarse las contribuciones, y seIlena la provincia de involuntarios ociosos y forzados vagabundos;y por fin, se aumenta el celibato, se pueblan las religiones, y se
257
despueblan los lugares... La causa y raíz de tanto desconcierto ycalamidad pública no es otra que los privilegios que llaman deMesta, ó por mal entendidos, ó porque se les ha dado una exten-sion inmoderada... Es lamentable el desperdicio que se hace delterreno de Extremadura, porque habiéndose fijado los trashuman-tes en la idea de estancar toda especie de ganados, ó por lo ménosel merino, lo que les importa es criar poco y vender caro, de cuyoriesgo están libres los estantes; y la razón es porque, llegando losganados mesteños á los pastos de Extremadura flacos, cansados yenfermos, se hallan en aquella estacion los del país gruesos, des-cansados y sanos, y sin necesidad de tanta yerba para conservarsey aumentarse, procediendo de este principio el que, en igualdad depastos, sustentan los ganaderos extremeños mitad más de ganadoque los castellanos; á que se sigue que los primeros dupliquen por
lo ménos las crías: es tambien doble el número de pastores que seemplean en su custodia; se duplica igualmente la contribucion, porestar gravadas con iguales derechos las lanas de Extremadura quelas de Castilla; y sobre todo, pierde mucho la Real Hacienda en losdiezmos, que en la mayor parte de la provincia pertenecen á S. M.,pues pagando por entero los ganaderos estantes, sólo pagan lostrashumantes una oveja con su cordero de cada 180 ovejas, y uncordero de cada 40; de modo que si no le engañan sus cálculospierde el Real Erario, por esta exorbitante gracia, en el millón cua-trocientas sesenta y siete mil ovejas fecundas, que se dice pastanen Extremadura, ciento veinte mil corderos, que, vendidos á 20 rs.,importan dos millones cuatrocientos mil rs.; y en la lana, com-prendidos carneros, borros, borras, corderos y corderas hasta elnúmero de dos millones doscientas sesenta y tres mil cabezas, sepierden otros dos millones novecientos treinta y cuatro mil reales,ascendiendo el todo á cinco millones trescientos treinta y siete milrs.; y si en Castilla, Andalucía, Mancha y otras partes pastan otroscuatro millones cuatrocientas ochenta y cuatro mil cabezas decabaña, será duplicada la suma que se pierda; y con todo, son depoquísima monta estas producciones, comparadas con la de laagricultura bien servida, porque en una dehesa,^ por ejemplo, de
tres millares de tierra de razonable calidad, con el auxilio de losbaldíos, se sustentan dos mil quinientas cabezas de ganado lanar;trescientas cabras; treinta pares de bueyes; bomcada de cuarenta ácincuenta bestias; cien puercas de cria y tres cobras de yegua; se
258
siembran cuatrocientas fanegas de trigo; doscientas de cebada;ochenta de habas; treinta de centeno y veinte de garbanzos; se ocu-pan más de sesenta operarios, que todos consumen las cuatro espe-cies sujetas á millones; y el producto neto iguala anualmente alvalor principal de las dos mil seiscientas cabezas de ganado meri-no trashumante, que es lo más que, segun costumbre, podrá intro-ducirse en esta dehesa, con doce pastores que las custodien; infi-riéndose de este sincero detalle que si la fértil Serena, cuando seempezó á vender por millares, se hubiera dado por S. M. áExtremeños, Catalanes y Gallegos para pasto y labor, libre de todogravámen por ocho años, y después con el censo de doble diezmo,produciria hoy á S. M. por lo ménos cuatro millones de reales, sinla renta de millones, alcabalas y otras; tendría treinta y seis pue-blos de á noventa vecinos, para cuyo aprecio no hay guarismo; ycon el tiempo sería un estado ameno lo que en el día es un tristedesierto; y siguiendo este fácil expediente, se podria juzgar cuán-ta inmensidad de terrenos baldíos, comuneros, promiscuos y rea-lengos, que casi todos son estériles páramos, podrian ser fecundasheredades.»
Respecto de los abusos cometidos por los trashumantes, de lafacilidad con que se apoderaban, por toda clase de medios, de lasdehesas, que luego no era posible hacerles dejar, y de las iniquida-des escandalosas ejecutadas por sus jueces, se expresaba elComandante general en las frases más violentas. De un asunto enque él mismo era parte, da explicaciones que no favorecen muchoal órden administrativo y judicial entónces vigente. «Impone,decía segun el extracto del Relator, el Concejo de la Mesta y exige(áunque con pretexto de penas) impuestos y subsidios, de que sonejecutores sus Entregadores y Achaqueros, unos y otros estafado-res públicos, sin que haya quien pueda contener los atropella-mientos, violencias é injusticias con que oprimen y maltratan á lospueblos; afecta subordinación y obediencia, y á un mismo tiempose atreve á todo, pues con el arte, con la maña, con el artificio, conla generosidad y con el poder consigue cuanto intenta; y de ello esprueba lo ocurrido con este mismo Comandante, pues habiendo,con las formalidades que previene el Cuaderno, desahuciado á unserrano que con su ganado pastaba la dehesa de la Arguijuela, pro-pia de la Encomienda de Bienvenida, que disfruta, se valió dichoserrano de los infames acostumbrados medios, y al abrigo de un
259
testimonio falso, en que, no sólo se ocultaba el desahucio, sino quese les imputaba al Conde de la Roca y á este Comandante un tratooculto, aparentando ser el rebaño de dicho Conde, recurrió alConcejo de la Mesta, y sin citación de partes se le libró despachopara despojar el ganado de este Comandante; bien que duró pocola tropella, porque envió una partida de Dragones para prender alAlcalde de Cuadrilla, aunque no se efectuó, por haber tenido ladicha de ponerse en salvo; pidió justicia del atentado al Presidentedel Concejo, y pasó por el desaire de no haberle respondido, nodejando por esto de admitir al serrano sus nuevos falsos alegatos,y el lance se halla aún sin resolver en Sala de Mil y Quinientas.»Esta escandalosa manifestacion del Comandante general, que,pasando ya de los límites de un osado militarismo, toma el carác-ter de soberbia feudal, pudiera quitar mucha parte de autoridad ásus ataques contra la Mesta, que no podían ser imparciales; pero,de todas maneras, habría que conceder gran fuerza ó la siguienteconsideración con que continúa su informe: «De esta tropelia, deesta sinrazón y este desprecio que se ejerció con quien observabael espíritu y fotmalidad de la ley, se pueden discurrir los desórde-nes é injusticias que se cometerán con los desamparados morado-res de Extremadura, siendo éste y otros ejemplos la causa de quese vean en el Consejo tan poco agraviados para implorar el reme-dio.» El Cotregidor de Mérida, que avacuó por sí solo su informe,por hallarse ausente su Alcalde Mayor para asuntos del servicio; elAlcalde Mayor de la villa de Alcántara; el Corregidor de Badajozcon su Alcalde Mayor; el de Llerena con el suyo; el de Trujillo; elAlcalde Mayor de la villa de Don Benito, y el Corregidor deCáceres, que fué quien con mayor copia de datos y razones tratódel asunto, estuvieron unánimes en reconocer el estado de miseriay de despoblación de Extremadura, y en echar la culpa á la Mesta,aprobando de ordinario los diez y siete medios propuestos por elDiputado de las ciudades, y modificándolos ó ampliándolos algu-nas veces, aunque sin salirse de su espíritu y tendencia 5^.
5? Memorial ajustado, hecho en virtud de decreto del Consejo, del expe-diente consultivo que pende en él, en fuerza de Real orden comunicado por laSecretaría de Estado y del Despacho universal de Hacienda, con fecha en SanIldefonso de 20 de julio del año de 1764, entre D. Vicente Paíno y Hurtado,como diputado por las ciudades de voto en Cortes, Badajoz, Mérida, Trujillo
260
XVII
El Procurador general del Reino, cuyo dictámen se oyó tam-bien en este expediente, apoyó del modo más decidido las peticio-nes de Extremadura; y después que él se alzaron contra la Mestalas dos voces más temibles y más autorizadas que á la sazón habíaen España; las de los Fiscales del Consejo de Castilla, Don JoséMoñino y D. Pedro Rodriguez Campomanes.
Ambos dedicaron profundo estudio al asunto; invirtieron en éllargo tiempo, y coinciden en manifestar las dificultades con quehabían tropezado. «Aunque el Fiscal que responde, decia Moñino,se aplicó á despachar este expediente luego que se le paso, y exten-dió privadamente sus reflexiones, ha podido, en el mucho tiempoque ha corrido después, adquirir bastantes experiencias, que, jun-tas á una observacion continua de los recursos introducidos en elConsejo, le han puesto en estado, segun entiende, de aclarar susideas y rectificarlas. Desea por lo mismo el que responde que nose forme juicio de sus intenciones hasta leer enteramente estaexposición; porque el complejo de sus especies y la combinacionde ellas acreditará que, si se equivoca, no es por alguna aversion óespíritu de partido, ni por adhesion á sistemas nuevos y de puraespeculación, sino por no atinar con lo mejor y más conveniente,aunque lo ha procurado.» Y Campomanes, al concluir su dictámen,se expresaba así: «No ha sido corta la meditacion y el estudio queeste negocio por el espacio de seis años ha costado al Fiscal, dese-oso de reducirlo á un sistema de principios justos y patrióticos; ypor tanto se persuade que la primera lectura de esta respuesta ni ladel Memorial ajustado no son suficientes á formar juicio cabal enmateria que comprende tantos puntos, y cuya acertada resoluciondepende de la combinacion y encadenamiento de tantos cálculos yprincipios.»
Después de manifestar que incuestionablemente la agriculturaestaba deteriorada y la crianza de ganados extremeños en la mayordecadencia; que los trashumantes ocupaban la mayor y mejor partede los pastos, y que el primero y más principal orígen del malhabia sido el privilegio de la posesion, exponía Moñino en su dic-
y su sexmo, el Estado de Medellín y villa de Alcántara, por sí y toda la pro-vincia de Extremadura; y el Honrado Concejo de la Mesta.
261
támen, fechado en 24 de Octubre de 1770, los muchos, fáciles éinevitables modos con que esa posesión era ganada por losMesteños. Examinaba prolijamente las leyes generales del Reino,y las del Cuaderno de la Mesta, para hacer ver que los privilegiosde la Cabaña trashumante procedian de abusos cometidos en lainterpretacion y ejecucion de los preceptos legales; que las confir-maciones de aquellos privilegios, concedidas por los Reyes hastamuy entrado el siglo XVI, sólo extendían su accion entre losHermanos del Concejo, y que los arbitrios empleados por éste parair aumentando su poder habían sido mañosos y delincuentes.Censuraba en términos ágrios que la crianza de ganados merinosfuese preferida á la de los estantes; mucho más que su proteccionse diera con perjuicio de la agricultura; y le parecía el colmo delabsurdo que se buscase el aumento de los brutos á costa de dismi-nuir la poblacion humana. Las conclusiones de su dictámen se diri-gían á que se derogara el privilegio de posesión, se prohibierahacer repasos ó subarriendos de las yerbas; se reformaran lasreglas establecidas sobre las tasas; se observasen con mayor rigorlas leyes contra incendios, daños y cortas fraudulentas ó abusivas;se hiciesen visitas de pastos como las que se hallan de montes; fue-sen suprimidos los Alcaldes Entregadores; los de Cuadrilla noconociesen sino de las cuestiones entre los Hermanos; se formasenpara cada pueblo Ordenanzas particulares, con arreglo á las cualesjuzgasen las justicias ordinarias; y se establecieran dos nuevasAudiencias territoriales para entender en las alzadas, úna enTrujillo ó en otro punto céntricos de Extremadura, y otra para lasprovincias de la Mancha, Cuenca y Múrcia.
El informe de Campomanes, que lleva la fecha de 18 deSeptiembre de 1770, es el más extenso y el que más profundiza elestudio de las diferentes cuestiones que encuentra planteadas, óque él mismo suscita. Entra en prolijos cálculos para demostrarque en vez de los 17.500 pastores, y las 3.500.000 ovejas que laMesta se jactaba de sostener, la provincia de Extremadura, entón-ces casi despoblada y desierta, podría sustentar, una vez libre delos trashumantes, 2.289.200 labradores; que á las cargas públicascontribuiría con un aumento análogo, así por lo relativo á las ren-tas generales y provinciales, como por lo que concierne al núme-ro de soldados. Conviene con Moñino en los juicios sobre losabusos cometidos en la interpretacion, y en la falsificación de las
262
leyes: acusa de mala fe al compilador del Cuaderno de privile-gios, haciendo al mismo tiempo notar las contradicciones en quehabía incurrido: demuestra que, con el objeto de favorecer á laMesta, habian sido alteradas fraudulentamente algunas leyes de laNueva Recopilación, y pide al Consejo de Castilla que examine lamateria con la mayor escrupulosidad, puesto que no están libresde tergiversacion las fuentes mismas del derecho. Prueba que sólopor los medios más vituperables han llegado á adquirir fuerzalegal obligatoria las costumbres de posesion, de fuimientos, depujas y de traspasos. Analiza fueros municipales y cartas-pueblas,definiciones y privilegios de las Ordenes militares, para deducir,por una parte, los estragos de la Mesta, que ha convertido pordonde quiera en despoblados y dehesas los términos en que ántesconstaba haber multitud de lugares, y para demostrar, por otra,que, en rigor de derecho, en Extremadura tenía la Mesta ménosprivilegios que en otros puntos, por las exenciones concedidas enla reconquista á los Municipios y á las Ordenes. En cuanto á losexcesos convertidos en práctica constante por los jueces meste-ños, traza un cuadro de repugnante tiranía y de extremada inmo-ralidad, hasta el punto de autorizar con su voto el proverbio que,no por vulgar y escandaloso le parece ménos digno de ser tenidosiempre en la memoria, y que define con estas breves y terriblespalabras al Honrado Concejo: «^Qué es Mesta? Sacar de esa bolsay meter en esta.» Opina que debe adaptarse un plan de medidasradicales y generales; que no sólo tiene razon Extremadura en susquejas, sino que es preciso, con las medidas que se adopten, crearde nuevo para la Corona aquella provincia, aniquilada y destrui-da por los trashumantes; que la Cabaña Real no tiene derecho sinoá disfrutar lo que sóbre á los propietarios de los terrenos.Proclama la necesidad de una ley agraria que fije á cada vecino elnúmero de fanegas que pueda cultivar, y el de cabezas de ganadoque le sea lícito introducir en los pastos públicos; insiste en quelas suertes ó lotes vecinales así señalados, sean inalterables y nopuedan dividirse, aumentarse ni minorarse. Defiende la conve-niencia de una ley de relacion que una necesariamente la labran-za con la cría de ganados, de modo que ninguno en Extremadurapueda ser ganadero sin ser labrador, ni viceversa. Pide, por últi-mo, como Moñino, que los labradores no sean desaforados de susdomicilios, y que los Alcaldes de la Mesta no conozcan sino de
263
los asuntos entre los Hermanos del Concejo; y apoya la idea deque se establezca una Audiencia territorial en Extremadura, peti-cion que el Comandantc ^^cneral habia hecho, y que Moñino habiaampliado.
XVIII
La Mesta resistió aquel formidable ataque. Una resolucióndecisiva á su favor no era posible para terminar el solemne proce-so que la provincia quejosa, las autoridades unánimes y los sábiosfiscales habian formado contra ella; pero una medida dilatoriaestaba siempre bien dentro de las tradiciones del sistema adminis-trativo entónces vigente, y bastaba para salvar el peligro miéntrasllegaban tiempos más propicios. Probablemente, el mismo radica-lismo de las medidas propuestas, y el involucrar la cuestion de losganados merinos con la general de la agricultura, fueron la princi-pal causa de que no se adoptase desde luego lo conveniente paraponer á raya los excesos de la Mesta; que siempre ha sucedido quepor abarcar mucho se apriete poco, y que lo mejor sea enemigo delo bueno.
No todos los Consejeros de Castilla se parecían en ciencia nien inflexibilidad á los dos célebres Fiscales: y aunque aquellasuprema Corporacion consultó á S. M., en 7 de Enero de ] 772,en sentido semejante al de los dictámenes de Moñino yCampomanes, hubo votos particulares. Sobre todo recayó Realórden, que fué publicada en el Consejo, en 18 de Febrero de1773, y decia así: «Sin embargo de que merecen mucha alaban-za el celo y extension con que el Consejo discurre en esta con-sulta, no encuentro en ella, ni en los votos particulares, toda lainstruccion que quisiera para determinar con fundado conoci-miento este grave asunto: no prueba la provincia debidamenteque sea cierta la despoblacion y falta de labores, y que la causade estos males es la Mesta. Tampoco prueba la Mesta que seaninsubsistentes estos males, y que cuando tengan algo de ciertosno procedan de ella ni de sus privilegios. Para concretar mi reso-lucion á estos puntos, necesito de mayor claridad, y en su con-secuencia, mando que el Consejo examine nuevamente esteexpediente; que se reciba la causa á prueba por vía de justifica-cion; y para mejor proveer, que el Diputado de Extremadura pre-
264
sente nuevo poder de todos los pueblos de la provincia que pre-tendan mostrarse parte en la causa; que la prueba sea sólo de ins-trumentos y visura de peritos, y no de testigos, para precaver lasospecha de parcialidades; que por esta causa se trate con distin-cion de los partidos de Extremadura, por ser, los más de ellos,diferentes en sus circunstancias; y que teniendo presente elConsejo todo lo que se ha escrito largamente en este negocio, ylos hechos que se liquidaren en el juicio particular entre laProvincia y la Mesta, consulte las leyes generales que conven-gan, sin que se ejecuten las novedades que el Consejo me pro-pone, hasta que con más luces pueda yo resolver lo que estimemás oportuno sobre todo; y para que se atienda á la sustancia-cion de esta causa sin perjuicio del despacho corriente de losnegocios, es mi voluntad que el Consejo dipute el número deMinistros que tuviere por conveniente.»
XIX
Empezaron, en virtud de aquella Real resolucion, los trámiteslargos de un procedimiento judicial entre partes con las lentitu-des y dilaciones que la ley y la costumbre autorizaban. Por autode 8 de Junio de 1773 se mandó que en el término de dos mesesfuesen presentados nuevos poderes por los Representantes de laProvincia y del Concejo. Don Vicente Paino entregó, primera-mente treinta y seis, y después otros treinta y dos, otorgados á sufavor por otros tantos pueblos; pero por la parte de la Mesta fue-ron objeto de objeciones, y otro auto, de 11 de Enero de 1774,dió órden al Intendente de Extremadura para que por veredahiciese saber á todos los pueblos que debian juntar concejoabierto para declarar, por mayoría de votos, si querian mostrarseparte en el asunto. Paino expuso en seguida los perjuicios y lafalta de justicia que aquella manera de proceder envolveria, y laJunta de cuatro Consejeros, encargada de llevar la instruccióndel expediente con celeridad, no tomó nueva providencia hastael 9 de Septiembre, en que por otro auto determinó que lo deconcejo abierto se entendiese sólo respecto de los pueblos quetenian uso y costumbre de convocarlo, y que en los demas seobrara segun las prácticas que solieran observar en negocios deentidad y gravedad.
265
La Mesta, miéntras oponía objeciones á los poderes de suadversario, dilataba presentar los propios; y después acudió al,Reyquejándose de que el Consejo Real no cumplía con los preceptosde la Real resolucion de l8 de Febrero de 1773, que habia manda-do suspender sus providencias, y solicitando que todas, las que seadoptáran, no siendo de mera sustanciacion, hubieran de acordar-
^se precisamente en Consejo pleno. Sobre estas reclamaciones sepidió, en Real Órden de 25 de Abril de 1775, su informe alConsejo, y en Enero del año siguiente se mandó formar expedien-te separado sobre el punto de la suspensión ó reposición de las pro-videncias acordadas.
Logró Paino que por auto de 11 de Marzo de 1776 fuese reci-bido el negocio á prueba en lo principal por el término de ochentadias, y formularon la que tuvieron por conveniente, él mismo, losFiscales del Consejo y la Mesta; pero no concluian jamás las difi-cultades de tramitacion presentadas por la última. Tuvo Paino quesustituir sus poderes en Procuradores, no sólo para poder seguirentendiendo en los autos, sino además para legitimar lo ya hecho;se le disputó después el derecho de llamarse Diputado de la pro-vincia de Extremadura: al Procurador general del Reino se le negótambien, por el de la Mesta, la facultad de mostrarse parte en elproceso, pidiendo que se borrasen las notificaciones que ya se lehabian hecho. En estos incidentes fué transcurriendo el tiempo, yen la primavera de 1779 no se habian reunido aún los informespedidos desde 1773, ni se habia completado la prueba pedida.
Viendo tantas dilaciones y dificultades, la Diputación delReino, compuesta de D. Ignacio Ramiro, el Marqués de SantaCruz de Aguirre, D. Juan de Lezeta, D. Francisco Sobrino, D. Joséde Oiveras de Carbonell, puso en manos del Rey una consulta confecha de 7 de Julio de 1775, exponiéndole que, entre los puntosque tenía acordados para representar á S. M., con noticia y apro-bacion de las ciudades, era uno el relativo al poderoso cuerpo dela Mesta, contra el que no deseaba sino que se le redujera, sin otranovedad, á la observancia de las leyes, escrituras y condiciones deMillones, que debian cumplir los tribunales; que no podía el Reinopor más tiempo mirar con indiferencia que esas condiciones yleyes estuviesen sin observancia, su gobierno económico trastor-nado, la agricultura en decadencia, la industria olvidada, las fábri-cas destruidas, el comercio sin actividad, y disminuida considera-
266
blemente la poblacion de todas las provincias donde alcanzaba laMesta; que, por tanto, suplicaba que por ninguno de los tribunalesse permitiese quebrantar ni alterar las escrituras de Millones ni lasleyes del Reino, y que se resolviese el expediente de Extremadura,teniendo en él por parte á la Diputacion.
Pasado al Consejo por la Secretaría de Gracia y justicia esteescrito, los Fiscales informaron favorablemente sobre él en 28 dejulio de 1775. La Mesta negó personalidad á los Diputados, y pidióque presentasen autorizacion especial de las ciudades de voto enCórtes, alegando que si para una corta provincia se habian exigi-do á Paino poderes para poder tratar este asunto, con más razon sedebian exigir para representar todo el Reino; y suscitó además lacuestion de que los Diputados no debian haberse dirigido alConsejo por la Secretaría de Gracia y Justicia, sino por la deHacienda. A lo que el Procurador general del Reino respondió quela accion popular correspondia á todo vasallo, y que para ocurrir alTrono nadie necesitaba mayor título que el de juzgarlo convenien-te, entrando tambien en el exámen de las dificultades que habrianocurrido para presentar el Memorial en la Secretaría de Hacienda,ó en la Sala de Mil y Quinientas. Sobre este nuevo pleito, entre elReino y la Mesta, se mandó en 7 de Octubre de 1776 que dierandictámen los Fiscales, no habiéndole aún evacuado en la primave-ra de 1779.
Al acercarse ésta, estalló en la Mesta la guerra civil. Sesenta ynueve ganaderos de Soria acudieron al Consejo Real en 14 deFébrero, exponiendo la miseria á que los trashumantes pobres sehallaban reducidos, clamando contra el monopolio de los podero-sos, y pidiendo que del privilegio de la posesion no gozasen losdueños de más de 8.000 ovejas.
Pero un suceso de más gravedad y trascendencia puso el colmoá las dificultades que sobre la Mesta se acumulaban; tocaba portumo de antigiiedad presidir el Concejo, desde sus sesiones máspróximas, al Fiscal del Consejo de Castilla D. Pedro RodríguezCampomanes. EI arma más poderosa que los trashumantes habianesgrimido contra riberiegos y labradores, contra la Provincia y elReino, contra las leyes y los jueces, se volvía contra e(los. La tác-tica, siempre vencedora, de asediar con importunidades alConsejero Presidente, de ofuscarle con manejos, de hacerle per-derse en el laberinto de las ejecutorias y de los comentarios lega-
267
les sin dejarle tiempo para buscar la salida, no era ya posible. Lascompilaciones de privilegios, mañosamente arregladas, nada ser-vian contra el jurisconsulto eminente que, después de estudiarlascon prolijidad, habia denunciado sus faltas y sus excesos: la fuér-te organizacion del personal especial de Abogados, Procuradores,Escribanos y demás oficiales, dedicado exclusivamente á defenderlos intereses de la Mesta, era débil ante el ilustre Fiscal: toda con-sideración de la autoridad y de la fuerza de los Mesteños, nula anteel integérrimo Magistrado.
El Honrado Concejo no tenía ya más recurso que transigir, ypidió la paz á sus enemigos.
En las reuniones generales de Abril y Mayo de 1779, primerasque presidió Campomanes, se propuso la conveniencia de que losnegocios pendientes fuesen reducidos de buena fé á lo justo, con-cordándolos con la Diputacion general del Reino y con la provin-cia de Extremadura; y se nombraron ocho comisarios que en lasconferencias para la concordia representáran la Mesta; dos porcada uno de sus partidos. Campomanes lo puso en noticia delConsejo Real en escrito de 23 de julio, en que le daba tambienconocimiento de las providencias que por su parte habia empeza-do á adoptar; y el Consejo le contestó que quedaba enterado, yesperaba que continuase sus celosas medidas.
La primera conferencia para la Concordia se celebró el 8 deSeptiembre de 1779; la segunda el 30, y en ésta presentaron unresúmen de sus pretensiones los Hermanos y otro la Diputacióndel Reino. El Consejo general, reunido en Jadraque en Octubre, seenteró de lo ya tratado, y autorizó á sus representantes para quecontinuáran en su comisión, aunque disminuyendo su número ácuatro, para que no excediera del de los contrarios.
En 1° de Marzo de ] 780 empezaron nuevamente las confe-rencias. Los comisarios del Reino habian presentado en 26 deFebrero una relacion de los puntos que sometian al debate, y lospoderes que legitimaban su personalidad. El Diputado deExtremadura había tambien entregado, dos dias después, su pro-grama, y. además noventa y nueve poderes, otorgados todos porlos Ayuntamientos, ninguno en concejo abierto. Campomanes
268
mandó en 8 de Marzo que se celebrasen las juntas todos los dias,por mañana y tarde, desde el 10; pero en la primera se acordósuspenderlas hasta que se formase y concluyera el Memorialajustado, pedido por la Mesta. El 15 entregó el Relator su traba-jo, y el Presidente dispuso el 16 que desde el 18 ya no se inte-rrumpieran las reuniones, habilitando los dias feriados que seacercaban, ménos el Domingo de Ramos, Jueves y ViernesSanto, Domingo y Lunes de Pascua. Fueron 28 las sesiones, detres horas; por la mañana desde las nueve, y por la tarde á lascuatro: la primera el 18 de Marzo, y la última el 5 de abríl, sinmás interrupcion que la de los dias ántes designados, y el 2, quefué Dominica in Albis. Todas se tuvieron en la posada deCampomanes, que no asistió más que á las del 8 y del 30 deSetiembre; y después, á peticion de los comisionados, condes-cendió á presidir otra el dia ó, en que se enteró de lo hecho, y diópor terminadas aquellas tareas.
El Concejo de la Mesta, reunido en Abril en Guadalupe, auto-rizó á sus representantes á seguir concun-iendo á otras juntas, sifuese necesario, y les mandó proponer lo más conveniente respec-to de los puntos en que habia habido discordancia.
Nuevas conferencias se celebraron en Septiembre del mismoaño 1780. Presidió la primera Campomanes el domingo 24, y en elmismo día entregó la Mesta su exposición: la de la Diputacion delReino habia sido presentada en 28 de Agosto, y en 12 deSeptiembre la del Diputado de Extremadura. Por último, en 1° deOctubre se convino en que se cotejára é imprimiera el Memorialajustado, y los que necesitasen más documentos para sus alegatosy pruebas acudiesen á S. I.; y en el Concejo del Espinar, celebra-do pocos dias después, fué la Mesta de opinion de no necesitarsemás conferencias.
En éstas se llegó á concordia en muchos puntos, decidiéndoseque se formára nueva instruccion para los Alcaldes MayoresEntregadores; que se les dotára mejor de sueldo, para evitar susabusos en las imposiciones de multas; que se sobreseyera en lascausas de rompimientos; que lo dispuesto en la ley de Múrciasobre montes inutilizados por su maleza se extendiera á las demásprovincias, para aumentar los pastos; que en las dehesas de pastoy labor, se guardaran las hojas sin emulación entre labradores yganaderos, y que se convinieran de buena fé en el modo de lim-
269
piarlas de maleza; que se prohibiesen las vecindades privilegiadasy mañeras; que los Serranos y Estremeños adquiriesen cuasi pose-sion en los terrenos de propiedad particular; que para el disfrute dela bellota tuviesen preferencia los vecinos de Extremadura; que losAlcaldes de Cuadrilla no conociesen entre los que no fuerenHermanos más que en los tres casos que les estaban señalados.Sobre la jurisdiccion del Presidente de la Mesta, aunque tambiense discutió, no hubo discrepancia de pareceres; é igualmente sepresentó desde luego, ó se pudo conseguir la unanimidad sobremuchos puntos relativos á desahucios y comisiones de amparo, yá las rentas de mostrencos, achaques y contravenciones. Pero no selogró avenencia en cuanto á preferencia de pastos en dehesas dePrópios, Arbitrios, ^Boyales y sobrantes dé comunes; á su tasa ysubasta; á fijar número á los ganados que pudieran poseer losSerranos ú otros; á reformar las audiencias ó visitas de losAlcaldes Mayores Entregadores; y á permitir que las Chancilleríasy Audiencias territoriales conociesen de los recursos de alzadacontra esos Alcaldes.
Hasta los últimos dias de Diciembre de 1782 no se concluyó laformacion, cotejo y aprobación del Memorial ajustado, para elcual se habian dado por las partes interesadas especiales encargosal Relator, entre otros el de que moderase y reformara las expre-siones que por efecto del ardor de la defensa se hubiese cometidoel descuido de usar demasiado fuertes, ó poco arregladas al carác-ter y honor de cuerpos tan respetables como los que litigaban eneste expediente 5a.
XXI
Campomanes, á quien por Real Órden de 9 de Septiembre de1780, expedida á consulta de la Diputacion del Reino, se habiaprorrogado el tiempo de la Presidencia de la Mesta, mandandoque continuase en ella otro bienio, concluido el que por antigiie-
54 Memorial ajustado del expediente de concordia que trata el HonradoConcejo de la Mesta con la Diputación general del Reino y provincia deExtremadura ante el Ilmo. Sr. Conde de Campomanes, del Consejo y Cámarade S. M., primer Fiscal y Presidente del mismo Honrado Concejo. Madrid,1783, por B. Román. Dos tomos en folio.
270
dad de Ministro del Consejo le habia tocado, y que, por estarazon, presidió ocho Concejos generales, desde Abril de ] 779 áOctubre de 1782, adoptó por sí, miéntras las conferencias procu-raban la concordia, las providencias que estaban dentro de susatribuciones, y que eran de esperar de su ciencia y su justifica-cion. Dió desde luego reglas para la más sencilla administracionde justicia en las audiencias de los Alcaldes MayoresEntregadores, suprimiendo trámites inútiles y escritos repetidosque no tenian más objeto que aumentar la cuenta de los honora-rios devengados por los curiales. Al examinar los procesos de lasúltimas visitas hechas por aquellos tribunales, encontró motivosuficiente para formar causa criminal á los cuatro AlcaldesMayores Entregadores, y á todos sus dependientes, los cualesquedaron convictos y en su mayor parte confesos de estafas yfraudes de várias clases. Consistían principalménte aquellos ver-gonzosos abusos en admitir y aun reclamar gratificaciones; y enla costumbre arraigada de cobrar á los pueblos una cantidad fijaanual por razon, de las multas ó achaques ss en que pudieran susvecinos haber incurrido, cantidad que los Ayuntamientos incluianen sus presupuestos y cuentas como otra cualquiera carga deter-minada y constante. El Consejo de Castilla habia prohibido conrepetición esta práctica; pero la exacción indebida, variando algoen la forma, había continuado. Los procesados por Campomanesfueron condenados á la restitución de várias cantidades, á multasy á inhabilitacion especial perpetua.
Tomando por pretexto el estado de pobreza de los pueblos, lafalta de cosechas y la escasez de aguas, y recordando que pormotivos análogos habian sido omitidas las visitas de los AlcaldesEntregadores en 1649, 1707 y 1708, suprimió Campomanes lasque debieran haberse verificado en el invierno de 1779 y veranode 1780; y después, alegando que ya no hacía falta tanta repeti-cion de audiencias, y además que todos los funcionarios á quie-nes competia intervenir en ellas se hallaban criminalmente pro-cesados, mandó que tampoco las hubiera en el invierno de 1780ni en el verano de 1781. El Consejo pidió que se alzáran estassuspensiones para lo sucesivo; y así se hizo, pero aumentando los
ss Achaque: Multa o pena pecuniaria. Sólo tiene uso hablando de la queimponen los jueces del Concejo de la Mesta (Diccionario de la Academia).
271
sueldos, dejando sólo dos en lugar de los cuatro AlcaldesEntregadores, reduciendo el número de visitas periódicas paracada pueblo, y tomando precauciones contra la repeticion de losabusos, que fueron aprobadas por Real cédula de 17 de Febrerode 1782.
XXII
Durante aquellos largos procedimientos, hubo empeño en for-mar una estadística de los ganados lanares, de los pastos que dis-frutaban y de los ganaderos. Con repeticion se insinuó la sospechade que los favorecidos por los privilegios de la Mesta no eran lospobres Serranos, sino personas acaudaladas de Madrid, y comuni-dades religiosas; y de que la proteccion concedida á la finura de laslanas era disfrutada por cabras, vacas, caballos y mulas. Hé aquíalgunos de los principales datos que por último fueron reunidos enel Memorial ajustado.
En 61 cuadrillas contaba el partido de Sória 3.4]5 ganaderostrashumantes; en 14, el de Cuenca, 533; en 45, el de Segovia,3.335; en 22, el de León, 887. Además, se formó por separado lacuenta á 43 ganaderos de Madrid, á 23 trashumantes dispersos, yá 9 comunidades religiosas. De ganaderos estantes, se contaron,correspondientes á los cuatro partidos de la Mesta, 13.083 en el deSória, 6.137 en el de Cuenca, 12.990 en el de Segovia, y 5.743 enel de León.
Los trashumantes de las cuadrillas poseían 1.477.712 cabezasde ganado lanar, 71.463 de cabrío, 16.300 de vacuno, y 9.638 deyeguar y mular. Los estantes, comprendidos en los cuatro partidosde la Mesta, 2.074.368 ovejas, 244.620 cabras, 65.307 vacas, y23.566 caballos, yeguas y mulas. Faltaban los datos relativos áalgunas cuadrillas del partido de Sória, porque las de Almazul,Marrojal y Traspeña, San Miguel de Alconova y Ojuel, se limita-ron en las relaciones que se les habian exigido, á decir que notenian más ganado que el preciso para sus labranzas y para la lanacon que fabricaban el paño de sus vestidos, sin estampar númeroalguno. Los ganaderos estantes de las tres primeras, aunqueSerranos, estaban declarados judicialmente fuera de laHermandad del Honrado Concejo; igual declaración habian soli-citado y obtenido las cuadrillas de la Atalaya, Peñalcázar ó la
272
Peña, y la Razon; y lo mismo tenian pedido las de Cabrejas delPinar y otras.
Los cuarenta y tres ganaderos de Madrid poseian 561.847cabezas de ganado lanar; 36.281 de cabrío; 1.935 de vacuno, y5.997 de yeguar y mular. Eran el Conde de Peralada con un coa-rrendatario, los Condes de San Rafael, de Lalain, de Villapaterna,de Villaoquina, de Superunda, de Valdeparaiso y de Siruela; lasCondesas de los Corbos y de Campoalange; los Marqueses de SanFelices, de Iranda, de Iturbieta, de Villagarcía, de Bélgida, deSofraga, de Villanueva del Duero, de los Llamos, deTorremanzanal, de Portago, de Perales y de la Hinojosa; laMarquesa de Villa-Lopez, y la viuda de Ariza; el Duque delInfantado; la Duquesa viuda de Béjar; el Vizconde de Palazuelos;y 15 particulares que no tenian títulos de Castilla. Por el órdenrelativo del número de cabezas de ganado lanar que poseian,resultaban colocados del modo siguiente: La Condesá deCampoalange tenía 42.948; el Marqués de Portago, 33.503; el dePerales, 32.755; el Duque del Infantado, 30.574; el Marqués deIturbieta, 24.579; el de Bélgida, 23.967; D. Diego Perella y DoñaMaría Bárbara Alfaro, 23.623; D. Juan Matías de Arozarena,23.170; la Duquesa viuda de Béjar, 20.416; el Conde deVillapaterna, 19.807; el Conde de Alcolea, Marqués de SanFelices, 19.449; el Marqués de Villagarcía, 19.413; D. Juan JoséSalazar, 17.947; el Marques de Iranda, 17.742; el de Villanuevadel Duero, 15.640; D. José Pacheco Velarde, ] 5.451; Doña MaríaAna de Sexma, 15.096; D. Juan Francisco de los Heros, 14.748;el Marques de los Llanos, 14.218; la Marquesa de Villa-Lopez,l 3.200; D. Pedro José Saenz de Santa María, 12.032. Ninguno delos restantes llegaba á 12.000.
Once comunidades religiosas completaban aquel censo deganaderos. Los Jerónimos de San Lorenzo del Escorial tenian27.506 ovejas; los de Santa Catalina de Talavera, 5.343; los deSan Jerónimo de Yuste, 1.034; los de Nuestra Señora deGuadalupe, 26.663; los Benedictinos de Valvanera, 5.706; losAgustinos de Risco, 2.773; los Cartujos de Nuestra Señora delPaular, 29.294; el Hospital del Rey, de las Huelgas de Búrgos,12.350; el Cabildo Eclesiástico de Plasencia, 10.170; todos, deganados trashumantes. Los Bernardos, de Valdeiglesias, entretrashumantes y estantes, 742; y los de Huerta, 3.231, sólo estan-
273
tes. Además de esto, la mayor parte de las mismas comunidadeseran dueñas de cabras, vacas, yeguas y mulas, siendo la más rica lade Cartujos del Paular, que contaba 1.242 cabezas de ganadocabrío, 499 de vacuno y 535 de yeguar y mular, y después las deJerónimos del Escorial, y de Guadalupe. Y entre las Temporalida-des de los Jesuitas, se contaban algunas derechos sobre pastos delvalle de la Alcudia.
Es de suponer que la estadística se hallára incompleta, de loque es buen indicio, además de las muchas dilaciones y dificul-tades con que consta que tropezó, la contestacion evasiva, ántesexplicada, de algunas cuadrillas de Sória. Los ganaderos deMadrid y las Comunidades tenian interes tan grande en la ocul-tación de su riqueza pecuaria, como el que la Administracionpública ponía en descubrírsela. Pero de todas maneras, treshechos quedaron demostrados: que los sacrificios impuestos á lapropiedad territorial y á la agricultura no redundaban sólo enbeneficio de pobres pastores, condenados á la última miseria enel caso de cesar aquellos; que la ganadería lanar estante supera-ba en importancia numérica, aun dentro de las cuadrillas de laMesta, á la trashumante; y que los privilegios establecidos ácosta de Extremadura eran tanto más injustos cuanto que lasganancias de la industria y del comercio pecuarios, más que enel número de las reses consistían en el valor de los pastos dis-frutados.
XXIII
Don José Moniño, ya Conde de Floridablanca, y á la sazónSecretario del Despacho, dirigió en 18 de Octubre de 1783 áCampomanes, elevado tambien á la categoría de Conde, una Realórden manifestando que S. M., en vista del ningun éxito de lasconferencias tenidas para concordar los intereses del Concejo de laMesta con los de la provincia de Extremadura, así como de lasdificultades presentadas para su terminacion, y considerando lanecesidad de combinar gubernativamente aquellos intereses conlos generales del Estado en su legislación agraria, que debe ser elfundamento de su felicidad, mandaba tratar de esto en una junta deMinistros, compuesta del mismo Conde de Campomanes, D. JuanAcedo y Rico, D. Antonio Inclán y Valdés, D. José Manuel de
274
Herrera y Navia y D. Tomás Gargollo, á fin de que instruyéndosedel expediente seguido, y tomando sin forma de juicio todas aque-Ilas noticias y luces económicas que tuvieran por conveniente enlos ramos de poblacion, agricultura, plantíos de árboles, industriay comercio interior y aun en el exterior, sin aceptacion de perso-nas, examinasen los daños que hubiere, vieran los modos de evi-tarlos radicalmente en los puntos citados con respecto á la CabañaReal y ganados trashumantes, y con el menor perjuicio posible delos particulares, y consultáran con brevedad los medios que creye-sen más oportunos en la práctica para el beneficio general y públi-co, y para cortar los pleitos y desavenencias ocurridas 56.
Empezaron, pues, de nuevo los trabajos de informacion poraquella Junta, que elevó sus consultas al Rey en 8 de Febrero, 21de Marzo y 26 de Mayo de 1786, y aunque parezca incréible,todavía se creyó necesario oir el parecer de otras várias personas.Por fin, cerca de treinta años después de hallarse este asuntopuesto á contínuo estudio bajo la inteligente y activa dirección deCampomanes, le dió definitiva resolucion un Real decreto de 28de Abril de 1793, mandado guardar y cumplir por cédula de 24 deMayo, por el que se determinó que cuando en los montes deExtremadura correspondiera ó perteneciera el suelo á particula-res, y el arbolado y su fruto á los Propios de los respectivos pue-blos, se vendiera por su justa tasacion el usufructo y propiedad delos arbolados al dueño ó dueños del suelo, imponiéndose á favorde los Propios en otras fincas las cantidades que resultasen de laventa; y si el dueño del suelo no quisiere comprar el arbolado,pudiera tomarlo en enfitéusis, siendo en ámbos casos condicionprecisa que si el dueño ó enfiteuta no disfrutase del monte conganado propio, fuera preferido el vecino, y en su defecto el comu-nero; que si el dueño ó los dueños del suelo no quisieran comprarni tomar en enfitéusis el arbolado, se arrendasen los montes pordiez años, haciéndose reconocimiento ántes de principiar elarriendo, y obligando al arrendatario al cuidado, limpia y planta-ción de los árboles que se necesitasen, con intervencion de la jus-ticia y con arreglo á la ordenanza de montes, repitiendo el reco-
56 Colección de leyes, Reales decretos y órdenes, acuerdos y circularespertenecientes al ramo de Mesta, desde el año de 1729 al de 1827; por donMatías Brieva, Contador y Archivero del Honrado Concejo.
275
nocimiento, concluido el tiempo del arriendo; que ántes de pro-ceder á la venta, enfiteusis ó arrendamiento, se separase y reser-vase un monte de buena calidad y extension, si lo hubiese; y sino, una parte del que hubiera y se estimase suficiente para aque-llos vecinos cuyas piaras no pasasen de doce cabezas, nombran-do ellos mismos el guarda que debiera custodiarle; que los terre-nos incultos de la provincia de Extremadura se distribuyeran á lósque los pidieren, haciéndose el repartimiento conforme á la cir-cular del año ]770 para las tierras concejiles, y declarándose lapropiedad del terreno al que lo limpiase, y la exencion de dere-chos, diezmos y cánon por diez años, contados para el cánondesde el quinto, y para lo demás desde el primero de la conce-sion; que perdiere la propiedad del terreno el que no lo hubieselimpiado y cultivado á los diez años, y se repartiese á otros conlas mismas condiciones; que cualquiera pudiese cerrar lo que lecorrespondiese en dichos terrenos incultos; que, en el caso dequedar sobrante de estos y no quererlo los vecinos, ni en sudefecto los comuneros, se repartiera á otro cualquiera de la pro-vincia que lo pidiere; y, en falta tambien de estos, á cualquieraotro; que los adquirentes de terrenos pudieran destinarlos al fruto,uso ó cultivo que más les acomodase, pagándose por todos, des-pués de los mencionados quince años, el cánon señalado en la ley9, tít. VII, lib. VII de la Recopilacion; que se consideráran desdeluego como de pasto y labor todas las dehesas de Extremadura,excepto aquellas que los dueños ó los ganaderos probasen instru-mentalmente, y no de otra suerte, ser de puro pasto y como talesauténticas y comprendidas en la ley 23, tít. VII, lib. VII de laRecopilacion; que se entendieran sólo de puro pasto las que no sehubiesen labrado veinte años ántes ó después de la publicacion dela expresada ley, entrando por corisiguiente á labrarlo en la parteque correspondiera los vecinos, por el precio del arrendamiento;que en las dehesas de pasto y labor, la parte señalada para éstafuera la más inmediata á los pueblos, haciéndose los repartimien-tos con proporcion á las yuntas y siendo comprendidos en peque-ñas porciones los pegujaleros; que además de la parte destinada ála labor se separase la necesaria para el pasto de cien cabezas deganado lanar por cada yunta, cuyo número se consideraba preci-so; que la justicia dispusiere que entre las tierras que se cultiva-ban de las dehesas destinadas á la labor no se dejáran huecos ó
276
claros algunos; y que en cada dehesa de labor de extension com-petente hubiera de haber una casa abierta con los aperos necesa-rios, observándose lo mismo en los despoblados que se repartie-ran, descuajaran y limpiasen.
Los principales privilegios y prácticas abusivas de la Mesta,sobre la posesion y el precio de las dehesas, quedaban derogados,ó muy disminuidos por estas reformas. No ménos importante fuéla de supresion total de los cargos de Alcaldes Entregadores deMestas y Cañadas, decretada por Real cédula de 29 de Agosto de1796 57, que dió á Corregidores y Alcaldes mayores ordinarios lasfunciones, jurisdiccion y facultades de aquellos, y aprobó la ins-truccion que deberian observar en los asuntos de la Mesta, en losque debian obrar como Subdelegados del Presidente del HonradoConcejo.
No dejó éste de gestionar para obtener algunas ventajas que leresarcieran en parte de los descalabros sufridos, y sus esfuerzos nofueron del todo estériles, pues por Real resolucion dada á consul-ta del Consejo de Castilla, de 18 de Diciembre de 1804 5S semandó observar los autos acordados de 1701, relativos al arregloy tasa de los pastos, que imponian á los dueños la obligacion deprobar cuál era el precio de las yerbas en el año 1692, en los casosen que estuviera debidamente justificado, y permitían á los gana-deros, ínterin la justificacion se hiciera, pagar como precio sufi-ciente las dos terceras partes del en que hubieren tenido última-mente las dehesas, dando fianza lega, llana y abonada por el resto.
XXIV
Entre tanto, las ideas económicas habían tomado con extraor-dinario vigor un nuevo rumbo. El luminoso infot7rte de la SociedadEconómica Matritense, en el expediente sobre la Ley Agraria, tuvola fortuna de formular en términos admirables los principios y ten-dencias de la revolucion que iba á variar por completo las condi-ciones de la agricultura y de la Ganadería de la industria y delcomercio. Ya no era necesario el exámen de los cuadernos de pri-
57 Ley 1 l, tít. XXVI[, lib. VII, Nov.
5$ Ley 13, tít. XXV, lib. VII, Nov.
277
vilegios, el análisis de las ejecutorias, el trabajo ímprobo de erudi-cion á que Moñino y Campomanes se habian dedicado con afan;no se trataba tampoco de idear nuevos reglamentos, instruccionesextensas sobre las obligaciones y las limitaciones que el legisladordebia imponer al propietario, al agrícola, al ganadero. Un sistemasencillo, independiente de toda erudicion histórica, y enemigo detoda traba burocrática, el sistema de la libertad económica, del res-peto á la propiedad y á la iniciativa del individuo, pretendía reem-plazar al de una administracion pública socialista. No bastaba yasuprimir los abusos de la posesión, y de la tasa de las yerbas, nisuprimir los juzgados especiales de la Mesta; era indispensableque el mismo Honrado Concejo desapareciera por completo.
Hablando de sus privilegios, decía así aquel famoso informeredactado por Jovellanos:
«La Sociedad, Señor, jamás podrá conciliarlos con sus princi-pios. La misma existencia de este Concejo pastoril, á cuyo nombrese poseen, es á sus ojos una ofensa de la razon y de las leyes, y elprivilegio que le autoriza el más dañoso de todos. Sin estaHermandad que reune el poder y la riqueza de pocos contra eldesamparo y la necesidad de muchos; que sostiene un cuerpo capazde hacer frente á los representantes de las provincias y aun á los detodo el Reino; que por espacio de dos siglos ha frustrado los esfuer-zos de su celo, en vano dirigidos contra la opresión de la agricultu-ra y del ganado estante, ^cómo se hubieran sostenido unos privile-gios tan exorbitantes y odiosos? ^Cómo se hubiera reducido á juicioformal y solemne, á un juicio tan injurioso á la autoridad de V. A.como funesto al bien público, el derecho de derogarlos y remediarde una vez la lastimosa despoblación de una provincia fronteriza, ladisminución de los ganados estantes, el desaliento del cultivo en lasmás fértiles del reino, y, lo que es más, las ofensas hechas al sagra-do derecho de la propiedad pública y privada?
«^Por qué se ha de tolerar la reunión de los fuertes contra losdébiles; una reunión sólo dirigida á refundir en cierta clase de due-ños y ganados la protección que las leyes han concedido á todos?Basta, Señor, basta ya de luz y convencimiento para que V. A.declare la entera disolucion de esta Hermandad tan prepotente, laabolición de sus exorbitantes privilegios, la derogación de susinjustas Ordenanzas, y la supresión de sus juzgados opresivos.Desaparezca para siempre de la vista de nuestros labradores este
278
Concejo de señores y monjes convertidos en pastores y granjeros,y abrigados á la sombra de un magistrado público; desaparezcacon él esta coluvie de Alcaldes, de Entregadores, de Cuadrillerosy Achaqueros, que á todas horas y en todas partes los afligen yoprimen á su nombre; y restitúyanse de una vez su subsistencia alganado estante, su libertad al cultivo, sus derechos á la propiedady sus fueros á la razón y á la justicia.»
XXV
Las Córtes generales y extraordinarias de Cádiz se encarga-ron de convertir en leyes del Reino las doctrinas de la SociedadEconómica Matritense, y por su famoso decreto de 8 de Junio de1813, declararon que todas las dehesas, heredades y demás tie-rras de cualquiera clase, pertenecientes á dominio particular, yafuesen libres ó vinculadas quedaban desdeluego cerradas y aco-tadas perpetuamente, y que sus dueños y poseedores podian cer-carlas sin perjuicio de las cañadas, abrevaderos, caminos, trave-sías y servidumbres, disfrutarlas libre y exclusivamente, ó arren-darlas como mejor les pareciera, y destinarlas á labor, ó á pasto,ó á plantío, ó al uso que más les acomodase; derogando por con-siguiente cualesquiera leyes que prefijasen la clase de disfrute áque hubieran de destinarse las fincas; declarando tambien libresá gusto de los contratantes los arrendamientos, y por el precio ócuota en que se convinieron; prohibiendo que el dueño ni elarrendatario de cualquiera clase pudiese pretender que el precioestipulado se reduzca á tasación, ni alegar preferencia con res-pecto á otro, ni el arrendatario fundarse en título alguno de pose-sión contra la voluntad del dueño, cualquiera que hubiese sido laduración del contrato. En los términos de este decreto hay exce-so de rigor, de aspereza, de repeticion y de casuismo, que pareceinnecesario sobre todo para formular principios tan absolutosque á penas consienten excepcion ni duda; pero todo estaba jus-tificado por la historia de la Mesta, que he tratado de bosquejaren estos artículos.
La desalentada reacción política de 1814, no podía ménos demirar con predilección al Concejo de trashumantes. Segun suabsurdo criterio, bastábale que las Córtes de Cádiz lo hubierancondenado para que él lo premiara. Fernando VII lo reintegró,
279
pues, en el goce y ejercicio de las leyes, privilegios, usos y cos-tumbres, co^atenidas en el Código ó cuaderno de la Mesta, y dis-puso que sus juntas de tabla y estilo volvieran á ser presididas porel Ministro del Consejo de Castilla á quien tocare, segun la reso-lucion de 11 de Agosto de 1652. Del texto de la Real Cédula deFernando VII, resulta con claridad la intención, no sólo de derogarlas reformas de las Córtes, si no las que formaban parte de laNovísima, puesto que se restablece en su vigor el Cuaderno, ynada se dice de las leyes que lo habían alterado; pero no se volvióá nombrar Alcaldes Entregadores, ni á restablecer algunas otrascosas de los antiguos privilegios.
Queriendo el Rey hacer por la Mesta algo nuevo y extraordi-nario en muestra de la particular estimación que le inspiraba, sepresentó en persona el 28 de Abril de 1815 en la junta general delHonrado Concejo; y volvió otra vez el 3 de Mayo, último día delas sesiones de aquella estación, acompañado de los Infantes D.Cárlos y D. Antonio. Para guardar memoria solemne de tan faustoacontecimiento, la Mesta mandó grabar una lápida que expresasesus circunstancias en el salón de sus sesiones, y dispuso colocar enel mismo los retratos del Monarca y de los dos Infantes; circulóuna relacion de aquellas visitas; y solicitó y obtuvo que S. M. con-cediese el uso de un distintivo especial, que pudieran usar en todasocasiones, los ganaderos y demás personas que habian asistido álas dos sesiones, como si hubieran concurrido á la toma de unaplaza importante, ó á una victoria gloriosa contra el enemigo de lapatri a.
Pero la Monarquía absoluta, aunque instintivamente se aliará álas instituciones condenadas por el espíritu moderno, no podía sal-varlas: ella y la Mesta unieron sus suertes, y perecieron juntas.
La Revolución de 1820 las hizo desaparecer; la reacción de1823 las restableció; y otra vez el huracán revolucionario lasbarrió del suelo de nuestra patria, después del fallecimiento deFernando VII. El decreto de las Córtes de Cádiz fué puesto denuevo en vigor por otro de la Reina Gobernadora, de 6 deSeptiembre de 1836. Ya en 31 de Enero anterior, una Real ordenhabía prohibido el uso del nombre del Honrado Concejo de laMesta, mandando sustituirlo por el de Asociacion Ceneral deCanaderos; y otra de 14 de Mayo había explicado que ese cambiode denominacion llevaba consigo el de todo el sistema de la
280
Administracion pública respecto de la ganadería, que no podiaesperar ya privilegios de ninguna clase, ni aspirar á más ventajasque las de la libertad, habiendo desaparecido para siempre los gre-mios, y la reglamentación de la industria. Las cañadas, cordeles,caminos y demás servidumbres de paso, así como el aprovecha-miento de los pastos comunes en los puntos por donde transiten losganados, les fueron conservados por Real decreto de 23 deSeptiembre de 1836. El arado, siempre invasor, no habia respeta-do la extensión legal de esas cañadas y pasos durante los tiemposmás prósperos para la Mesta; y la Asociacion General deGanaderos ha hecho en los últimos treinta años grandes esfuerzospara mantener ese último derecho de los trashumantes.
Nadie ha pedido después de 1836 el restablecimiento delConcejo. Es acaso la única de todas las instituciones históricascaducadas, que en nuestra época de discusión no ha tenido quienabogue por ella. En las juntas generales de Agricultura de 1849nadie habló de la Mesta sino para declarar imposible la renova-ción de sus odiosos privilegios. El sistema mismo de la trashu-macion no encontró sino muy tibios amigos que oponer á ardien-tes adversarios 59. Porque al mismo tiempo que arruinaba la rique-za agrícola, la Mesta dejó arruinar la riqueza pecuaria. Sin tras-humación, sin cuadernos de autos y ejecutorias, sin organizaciónburocrática y sin pleitos, pero con más esmerado trabajo, conindustria más inteligente, los pastores de Sajonia y de otros pun-tos de Alemania, de Inglaterra, de Australia, han obtenido de lasovejas lanas más finas, más largas, más iguales, más ricas. Neciasdeclamaciones contra el perrniso de sacar del reino las merinasespañolas, sirvieron por algun tiempo de desahogo al despecho dever perfeccionarse fuera rápidamente, sin inícuos privilegios, elramo de industria que aquí habia permanecido estacionario duran-te siglos de la más extremada proteccion; pero declamaciones deesa índole no satisfacen ya á nadie en el estado actual de las ideaseconómicas.
Los ganados trashumantes ceden el puesto á los estantes. En elrecuento de 24 de Septiembre de 1865, hecho sin duda alguna conuna prolijidad y exactitud que no pueden reconocerse en ninguno
59 Diario de !as Sesiones de las luntas generales de Agricultura. Año de
1849.
281
de los cálculos de los siglos anteriores, miéntras las cabezas deganado lanar estante Ilegaban á 18.100.640, y las del trastermi-nante á 2.494.756, no excedían las tráshumantes de 433.573 ^;ménos que las contadas hace noventa años á las cuadrillas del sólopartido de Sória, ó á los cuarenta y tres ganaderos de Madrid.
bo Censo de la Ganadería de España según el recuento verificado en 24 deSeptiembre de 1864, por la Junta general de Estadística.
282
ARBITRIOS LOCALES SOBRELA PROPIEDAD SEMOVIENTE
EN CASTILLA DURANTELOS SIGLOS XIV Y XV
porP. García Martín y J. M. Sánchez Benito *
La práctica de una trashumancia de largo alcance desde larepoblación altomedieval en los territorios de la Corona deCastilla, llevó aparejada desde un primer momento el desarrolloparalelo de un sistema impositivo que gravaba la propiedad semo-viente. La aparición del mismo no estuvo generada por el sistemaseñorial sino que es inherente a las actividades pecuarias migrato-rias, pues su dinámica propia -movilidad de la propiedad mueble,obligatoriedad del tránsito por vías y parajes legalmente definidos,cobro inmediato en especie, etc.- las hacen muy asequibles a lasentidades hacendísticas. Por ello, la tributación ganadera es deno-minador común de todos los pueblos mediterráneos que tienen estetipo de actividad pastoril, y de la más antigua legislación, desde laromana Ley Licinia del 367 a. C. y el visigótico Fuero juzgo, hastalas disposiciones del monarca aragonés Alfonso el Magnánimoque regulaban el tráfico ganadero en la primera mitad del siglo XVpara los reinos de la Corona de Aragón, incluidas sus posesionesitalianas. En suma, la recaudación de tributos pecuarios comportauna partida de ingresos constante para los tesoros públicos deaquellas formaciones políticas que entre sus bases materialescuentan con un importante sector ganadero.
De resultas, este mismo fenómeno fiscal es constatable en elreino castellano, donde todos los ganados del mismo habían pasa-do a integrar la Cabaña Real bajo la protección de la Corona y el
= Profesores de los Departamentos de Historia Modema y Medieval, res-pectivamente, de la Universidad Autónoma de Madrid.
285
sector pecuario quedaba regulado por el Honrado Consejo de laMesta, gremio «ad hoc» creado por Alfonso X mediante los privi-legios de Gualda de 1273. Tomando como punto de partida estafecha simbólica, vemos articularse ya desde mediados del sigloXIII una forma de gran trashumancia desde las Sierras de la sub-meseta septentrional hasta los pastos fronterizos del Valle del Tajo,lo que ocasiona una actividad institucional inusitada: proliferaciónde mestas u oteros, reuniones periódicas de pastores para devolverlas reses descarriadas a sus dueños y sancionar a los infractores delas leyes pastoriles; creación de poderosas milicias municipales,llamadas esculcas o rafalas, quienes se encargaban de vigilar lamarcha de la grey y estaban formadas por caballeros villanos quegobernaban los concejos; nacimiento de las órdenes militares, quepivotan en la frontera militar de la cuenca del Guadiana, siendo uninstrumento indispensable en la «guerra económica» que los rei-nos cristianos mantienen con los musulmanes por la posesión delas ricas yerbas sureñas, etc. ^. Por consiguiente, las disposicionesdel Rey Sabio no harían más que formalizar y ampliar las franqui-cias dadas por sus predecesores al ramo de la granjería lanar, entrelas que se incluían las relativas al régimen fiscal pecuario.Además, como prueba de que los viajes a extremos eran prácticacorriente con anterioridad al siglo XIII, basten las noticias que fue-ros y cartas pueblas contienen sobre la reglamentación ganadera.Parejas a las imposiciones aparecen las exenciones a casas nobi-liarias, monasterios y ciudades, características de un régimen esta-mental y privilegiado, como, por ejemplo, establece el Fuero deCuenca: «El vecino de Cuenca no pague montazgo ni portazgo enningún sitio, del Tajo para acá» z; o el privilegio que Alfonso X
^ Estos procesos han sido analizados por Charles Julian Bishko, «TheCastilian as Plaisman: The Medieval Ranching Frontier in La Mancha andExtremadura», presentado al «Second International Congress of His[orians afthe Unites States and Mexico», y publicado en The New World Looks at itsHistory, ed. Archibald R. Lewis y Thomas F. McGann, Austin, Texas 1963,pp. 47-69; reimpresó en Studies in Medieval Spanish Frontier History, London,1980, pp. IV/47-69; versión castellana: «EI castellano, hombre de Ilanura. Laexplotación ganadera en el área fronteriza de La Mancha y Extremadura duran-te la Edad Media», en Homenaje a Jaime Vicens Vives, I, Barcelona, 1965, pp.201-218; y por Reyna Pastor de Togneri, «La lana en Castilla y León antes dela organización de la Mesta», comunicación presentada en 1969 a la Prima
286
otorgó en 1259 al cenobio benedictino de Valvanera, que asegura-ba el libre tránsito de su cabaña: «(... ) Otrosí mandamos que todossus ganados pascan seguramente por todos los logares de nuestrosregnos, o donde los nuestros gánados deven andar e pacer, nonentrando en mieses, nin en otro logar do fagan danno... E defen-demos que ninguno non sea osado de montarlos nin de portazgar-los, nin de serviciarlos, nin de facerles fuerza, nin tuerto, nindemás ... »^; pudiendo extenderse la casuística a los miembros delos estados eclesiásticos y nobiliario que contaban entre su dota-ción patrimonial con una explotación lanar trashumante.
A partir de aquí, podemos distinguir una doble acción fiscali-zadora de las formaciones políticas y sociales sobre el pastoreo:de un lado, la de los poderes públicos, que exigían la cotizaciónde las empresas pecuarias a la Hacienda Real como contraparti-da a la reglamentación administrativa de los desplazamientossemianuales -cañadas, pastizales, funcionariado, etc.-, ocomo gravamen a los dueños de cabezas estantes, y, de otro lado,la de los poderes locales, que convirtieron las contribucionespunitivas a los ganados que invadían áreas dedicadas a la labran-za en tarifas fijas a satisfacer semestralmente, pasando lo queoriginariamente eran multas a trocar su naturaleza en derechoscon carácter permanente.
En lo que a la fiscalidad regia se refiere, principia, como tan-tos otros procesos históricos, en plena Reconquista, cuando losmonarcas cristianos transforman determinados impuestosmusulmanes -azaquí, altnojarifazgo, etc.- en los clásicos«diezmos de puerto seco» y«aduanas interiores» 4. Coetáneo a
Settimana de Prato, publicada por primera vez en Moneda y Crédito, núm. 112,marzo 1970, pp. 47-69 (con un mapa), y reimpresa por la autora en su libroConflictos sociales y estancamiento económico en la España medieva[,Barcelona, 1973.
Z La edición más conocida del Fuero de Cuenca es la de Rafael de Ureñay Smenjaud, Academia de la Historia, Madrid, 1935. Nosotros hemos mane-jado para esta pequeña cita la traducción más reciente de Alfredo ValmañaVicente, publicada en Cuenca, Tormo, 1977, p. 41
-t Ci[. por Fray Alejandro Pérez Alonso, Historia de la Real Abadía deNuestra Señora de Valvanera en La Rioja, 1971, p. 186.
4 EI estudio sobre la tributación mesteña lo inició Julius Klein en TheMesta: a Study in Spanish Economic History, 1273-/836, Cambridge, Harvard
287
la Mesta nacía el servicio de ganados como un tributo directoque recaía sobre los rebaños trahumantes, y que desde 1343pasó a denominarse servicio ^^ tnontazgo hasta su extinción,actuando, al tiempo que renta fiscal, como instrumento crediti-cio desde el momento en que se arrendaba su percepción a losparticulares. El cobro del mismo se efectuaba en estaciones depeaje situadas en la trayectoria de las cañadas reales, denomina-das puertos reales, que podían ser fijos o móviles en función dela variabilidad de los circuitos de trashumancia por mor de ava-tares sociopolíticos -guerras, mercados, dehesas de pastoreo,etc.-. La cuantía del derecho y los lugares de recaudación fue-ron sistemáticamente tipificados. De este modo, y en consonan-cia con nuestro período cronológico objeto de estudio, EnriqueIV auspició la recopilación de la normativa ganadera en elQuaderno de 1457, el cual sentaba las bases para recaudacionesfuturas sobre los bienes semovientes. La cotización debía efec-tuarse a la «entrada» en la marcha cañada abajo y una sola vez,y las tarifas se fijaron en tres cabezas por millar en la especievacuna, cinco por millar en la ovina y cabrío y uno por cien enla porcina, pudiendo añadirse alguna percepción en metálicopara «guarda y albalá». La lista de puertos reales -Candeleda,Aldeanueva de la Vera, Montalbán, Ramacastañas, Socuéllamos,Venta del Cojo, Torre de Esteban Ambrán, Villarta, Perdiguera,Malpartida, Pedrosín, Abadía y Albalá- situaba a éstos en lasproximidades de los invernaderos y en la retícula del tráficomigratorio, siendo al mismo tiempo lugares idóneos para tribu-taciones locales, como en el caso que examinamos de la SantaHermandad Vieja de Toledo, Talavera y Ciudad Real s. Losingresos que en tal concepto van a parar al erario real se situa-ban en torno al 4 por 100 sobre el volumen de rentas percibidas,e irán incrementándose de forma correlativa al contingente deganados trashumantes, que halla su techo en los dos millones ymedio de cabezas.
University Press, 1920. Hemos manejado la 2° ed. en «Alianza Universidad»,1981, pp. 143-303.
5 A.H.N., Mesta, Libros 297 a 300 (repetidos). Andrés Díez Navarro (ed.),Quaderno de Leyes y Privilegios del Honrado Concejo de la Mesta, Madrid, 1731,Segunda Parte, p. 180. Coincide con la Nueva Recopilación, Lib. IX, Tít. 27.Véase el capítulo "La fiscalidad sobre la propiedad sennoviente", en Pedro GarcíaMan.ín: 1a Canadería Mesteña en la España Borbónica (1700-1856). Madrid,MAPA, 1988 (2° ed. 1992), PP. 183-197.
288
En cuanto a los arbitrios locales, tienen su génesis en la per-manente búsqueda del equilibrio entre la labranza y el pastoreo,que genera una contribución penal como medio de resarcirse delas transgresiones cometidas por el ganado en las tierras delabor, y cuya percepción y.cuantía queda sancionada por la cos-tumbre. En un primer momento, la denominación de cada uno deestos tributos privativos delataba el «concepto de pago» delmismo: el moiztazgo se pagaba a aquéllos que usufructuaban tie-rras comunales o montes -personas físicas, municipios, etc.-como recompensa a la intrusión de ganados; el portazgo afecta-ba tanto a animales como al resto de géneros que pasaban laspuertas del pueblo de que se tratase, compartiendo el espacioimpositivo mercantil junto a la alcabala la castillería aplicóseen los territorios meridionales de las Ordenes, como aportacióna la seguridad en el tránsito de ganados que ofrecían los casti-llos fronterizos con los enemigos islámicos, etc. Pero la mismaarbitrariedad del régimen fiscal privado de la época favoreció lamultiplicación de esta tipología tributaria, por lo que los monar-cas procedieron a una labor de uniformización y simplificaciónde las recaudaciones que, si bien dio lugar al futuro servicio ymontazgo, lo cierto es que resultó ineficaz de cara a los arbitriosque ciudades, nobles y establecimientos eclesiásticos habíanestablecido en la trayectoria de las vías pecuarias, permanecien-do estas cargas semovientes como prácticas consuetudinariashasta las reformas liberales decimonónicas. La sucesión en laBaja Edad Media de reinados débiles y guerras civiles en elreino castellano alentó la proliferación de exacciones locales, enlas que junto a los estamentos privilegiados y los regímenesconcejiles aparecían paradójicamente poderosos hermanos mes-teños, que aunaban en sus personas la condición de terratenien-tes y ganaderos y a los que no importaba contribuir con un míni-mo de cabezas con tal de que lo hicieran el resto de los agre-miados a su paso por los estados que conformaban el patrimo-nio familiar.
Tal panorama fiscal caótico, al no ser resuelto por el poderregio, pasó a ser negociado por la Mesta y los particulares en elsiglo XV. EI instrumento que propició estos acuerdos contractua-les fueron las concordias, suscritas tras discusión entre el HonradoConcejo y los perceptores, y cuya finalidad era congelar en un
289
canon determinado el monto de cada uno de los cobros 6. Demanera que esto desmonta en parte la tesis de una corporaciónmesteña constantemente ayudada por los reyes y, fuera de cuyaprotección, carecía de iniciativa propia y poder para participar enla definición de la política económica del reino. Como en tantosotros aspectos de su mandato, los Reyes Católicos reordenaronesta rama hacendística mediante la abolición en las Cortes deMadrigal (1476) de los privilegios enriqueños y el mandato en lasCortes de Toledo (1480) de que todos los arbitrios locales se pre-sentasen a examen ante el Consejo Real para ser suprimidos aqué-llos considerados como injustos, fijar las tasas de los permisiblesy encargar a los funcionarios adecuados su percepción.
El hecho es que en la segunda mitad del siglo XV hallamos unacompleja tipología de impuestos locales sobre el ganado trashumante,de prolija enumeración: barcajes, borras, cañadas, derechos de paso,cucharas, estancos, guardas, herbaje, hollazgo, montanera, otura,pasaje, pata hendida, poyas, quintas, rondas, salga, sanjuarŭega, ver-des, etc. Podemos decir que cada lugar de tránsito ganadero con unacierta entidad política o jurisdiccional «per se» --como ciudades ymancomunidades- o en función del régimen señorial ^omo en elcaso de los señores laicos y eclesiásticos-, se apresuró a habilitar lacorrespondiente cotización sobre un tipo de propiedad mueble de recu-rrencia obligatoria y semestral. Esto, que por un lado pesaba sobre elgremio pecuario al ser un dispendio fijo a engrosar los costes de lasexplotaciones trashumantes, podía ser considerado desde una perspec-tiva más optimista al implicar en el fenómeno lanero a numerosos sec-tores de la sociedad castellana, tratándose además de unas rentas quecon el tiempo se depreciarán y pasarán a ser simbólicas, con lo cualvemos gestarse una multiplicidad de intereses en la manutención de lagranjería merina como «la principal riqueza de estos reinos».
Pues bien, para examinar la funcionalidad y significado de estasrecaudaciones locales hemos entresacado entre la casuística imposi-tiva el tributo llamado asadura, así como su aplicación por parte deuna institución concreta, la Santa Hermandad Vieja de Toledo,Talavera y Ciudad Real. Aunque etimológicamente definiera en un
6 Algunos ejemplos de concordias para el siglo XV los proporciona juliusKlein, op. cir., p. 213, como las establecidas entre el Concejo de la Mesta y lacorporación de Madrid, el conde.de Montalbán, el arzobispo de Toledo, etc.
290
principio al conjunto de las entrañas de un animal, la asadura pron-to pasó a designar el derecho que se pagaba por el paso de ganados,en la relación porcentual de una res por cierto número de cabezas.Con tal contenido semántico es aplicado el ténmino en las relacionescontables de la citada Santa Hermandad, que cifró en este arbitriouna fuente de sostenimiento financiero interno.
Efectivamente, esta institución estaba constituida por las tres her-mandades de Toledo, Talavera y Villa Real (más tarde Ciudad Real),que actuaban ya durante el siglo XIII, pero que desde los primerosaños de la siguiente centuria se unieron en una sola corporación, con-servando su propia autonomía y jerarquía ^. Su dedicación primordialfue siempre la seguridad de los campos, la lucha contra los malhe-chores; pero integradas por propietarios de colmenas actuaron simul-táneamente en la regulación de la economía apícola 8.
Para la financiación de estas tres organizaciones percibieron laasadura que constituyó su fuente básica de recursos. Comenzó acobrarse, sin duda, antes de la unificación, seguramente comoayuda para cubrir los gastos causados en sus acciones contra losdelincuentes, principalmente los peligrosos golfines en los prime-ros tiempos. Las ordenanzas dieciochescas de la Hermandad de
^ Concordia de 13 de noviembre de 1300, uniéndose toledanos y talave-ranos, A.H.N., Diversos, leg. 83, núm. 1(copia fechada el 3 de noviembre). L.liménez de la Llave publica el ejemplar del A. M. de Talavera que hoy ya nose encuentra allí en La Santa Hermandad de Talavera de la Reina, B.R.A.H.,XXII, 1893, pp. 96-99. Reg. C. Palencia Flores, El Archivo Municipa[ deTalavera de la Reina, Talavera de la Reina, 1959, p. 23. Mediante concordiade 13 de agosto de 1302 se adhirió Villa Real, en L. Díaz Jurado, Singular ideadel Sabio Rey don Alonso dibujada en la fundación de Ciudad Rea[, A.H.P. deCiudad Real, ms. 3601, fols. 87v-89r.
8 M' J. Suárez Alvarez, La vi[la de Talavera y su tierra en la Edad Media(1369-1504), Oviedo, 1982, alude a estos aspectos apícolas, pp. 393-398, serefiere también a la asadura en pp. 379-382. Sobre la Santa Hermandad Viejapuede verse principalmente J. M' Sánchez Benito, Santa Hermandad Vieja deToledo, Talavera y Ciudad Real (Siglos XI//-XV), Toledo, 1987; M' C.Pescador del Hoyo, Los orígenes de la Santa Hermandad, C.H.E., LV-LVI,1972, pp. 400-443; L. Suárez Fernández, Evolución ltistórica de las herman-dades castellanas, C.H.E., XVI, 1951, pp. 5-78; A. Paz y Melia, La Santa RealHennandad Vieja y la Nueva Hermandad General del Reino, R.A.B.M., 3,1897, pp. 98-108; también A. Alvarez de Morales, Las hermandades, expre-sión del movimiento comunitario en España, Valladolid, ] 974.
291
Ciudad Real 9 llevan el origen de esta imposición a los años delreinado de Alfonso X que ya la habría otorgado, siendo confirma-da más tarde por Sancho IV, pero de ningún modo pueden afir-marse estas concesiones regias y no se encuentra rastro documen-tal cierto hasta los comienzos del siglo XIV.
Los ganaderos, usuarios constantes del campo y por ello vícti-mas de las depredaciones de los golfines, se vieron así envueltosen la lucha iniciada por los hermanos en los tiempos iniciales desus organizaciones harmandinas, interesados en la seguridad endespoblado les ayudarían en sus acciones y comenzarían a pagarde alguna manera asadura como contraprestación, creándose asícierta costumbre de colaboración que los ganaderos pronto rom-pieron, de modo que en 1300 la Hermandad de Toledo reclamabaporque los pastores les negaban su apoyo ^o.
De esta suerte, hubieron de iniciarse los primeros pagos que debí-an caracterizarse por su irregularidad, pero que indiscutiblemente seefectuaban antes del siglo XN Sin embargo, no encontramos el pri-mer testimonio documental concreto hasta 1303, cuando FernandoN otorga la asadura de modo firme, al aceptar las quejas esgrimidaspor los hermanos debido a que los pastores y vaquerizos no pagaban,ordenando: «Otrosi mando a vos los vaquerizos et a los pastores queles dedes de cada hato una asadura cada año para mantener la muygran costa que fazen en esta razon et non se escusen ninguno de lodar por carta nin por privilegio que tengan ... ». Aceptaba así el reyesta imposición, con carácter general, en favor conjuntamente de lastres hermandades ya unidas ^^.
Desde este momento todos los monarcas confirmarán sucesi-vamente este derecho, pero nunca indicarán las cartas regias la tasaa percibir indicando solamente de modo genérico «de cada fato
9 Ordenanzas de la Hermandad de Ciudad Real de 1792, A..H.N., Cod. 933B.
^0 15 de octubre de 1300, B.N. mss. 13030, fols. 115r-117r. Pub. L. SuárezFemández, op. cit., pp. 55-57. También concordia de 13 de noviembre de 1300, cit.
^^ 25 de septiembre de 1303, inserto en ]0 de octubre de 1315, B.N. mss.13030, fols. 2r-6r. Pub. A. Benavides, Memorias de don Fernando /V deCastil[a, Madrid, 1860, núm. 243, y L. Suárez Femández, op. cit., pp. 161-162.Reg. C. Palencia Flores, op. cit., pp. 23-24, y L. Jiménez de la Llave, ArchivoMunicipal de Talavera de la Reina, B.R.A.H., XXIV, 1894, p. 196. ver J. M°Sánchez Benito, Colección de Documentos de la Santa Herma^:dad (1300-/500), Toledo, 1990.
293
vna asadura cada año», como se insiste en 1304, aceptando que sino se quisiese pagar, los hetmanos tomasen lo que les fuere debi-do 1z, y así se confirmará posteriormente, y en primer términoAlfonso XI que ya lo recuerda en un privilegio otorgado a la villade Talavera, al decir: «que los ballesteros que guardan la tierra queayan el asadura de cada fato» ^^, reiterándolo específicamente a laHermandad de modo semejante en 1327 14, como se vuelve a repe-tir pocos días después afitmando que la merced fue dada porFernando IV y extendiendo la obligación de pago a los porqueri-zos y marchanes, por cuanto al recorrer los montes y jarales sebeneficiaban de los trabajos de seguridad de los campos desarro-llados por la entidad hermandina 15.
En definitiva, la asadura percibida por la Hermandad Vieja deToledo, Talavera y Ciudad Real queda configurada como unaimposición que gravaba el paso de los ganados por las tierras decada una de las tres instituciones 16, y tanto a ovejas y cabras comovacas y cerdos, cabañiles, travesíos y merchaniegos, cuya utilidadreside en la financiación de un organismo dedicado a la lucha con-tra la delincuencia en despoblado.
Esta imposición se percibía ya desde el siglo XN mediante elsistema del arrendamiento que debía otorgarse en pública almoneda^^. Los arrendadores cobraban a los ganaderos en especie conforme
12 3 de agosto de 1304, A. M. de Talavera, leg. 21, núm. 35, y A.H.N.,Cod. 818B, fols. 13v-ISv.
^^ 17 de octubre de 1313, B.N. mss. 13084, fols. 35r-43r. Reg. L. )iménezde la Llave, Archivo Municipal..., cit., p. 185.
14 22 de marzo de 1327, A.M. de Talavera, leg. 23, nm. ]0. A.H.N., Cod.818B, fols. 16r-24v.
15 30 de marzo de 1327, A.H.N., Cod. 818B, fols. 24v-26v. También, mástarde, en 11 de octubre de 1338, A.M. de Talavera, leg. 25, núm. 57, y A.H.N.,Diversos, leg. 1, núm. 2, entonces los propios hermanos recordaban quehabiendo surgido la organización en tiempos de Alfonso X y Sancho IV, laasadura les había sido otorgada por Fernando IV.
16 Lo que Ilevó a Pisa a confundir el origen del término asadura haciéndo-lo derivar de pasadura: «corrupto el vocablo se dize assadura por dezir passa-dura, esto es por los ganados que passan», Descripción de la /rnperial ciudadde Toledo, Toledo, 1617, leb. I, cap. XXII1, fol. 36v.
^^ Así lo establecían las ordenanzas de la Hermandad de Ciudad Real de1435, A.G.S., Cámara-Pueblos, leg. 6, fol. 76.
294
a la idea antes expuesta, una res de cada hato, reflejada en las cartasregias, pero de acuerdo con sistemas de tasas que no presentan uni-formidad a lo largo del tiempo. Ahora bien, no podemos, con losdatos disponibles, aproximarnos a la cantidad de ganado que alpasar por las tierras hermandinas hubo de pagar, partiendo de lasganancias conseguidas mediante la asadura.
Como hemos visto, desde el momento inicial tenemos noti-cias relativas a resistencias de los ganaderos al pago de estaimposición. Ciertamente los intereses ganaderos tratan de elu-dirlo una y otra vez. Esta oposición que fue constantemente apo-yada por la Mesta, pero también por la Orden de Calatrava,llevó a la Hermandad a sostener largos pleitos en defensa de surenta. La actividad del gremio pastoril subyace constantementetras todas estas numerosas querellas; por ejemplo, al desencade-narse pleito entre la entidad talaverana y el conde de Mirandaque impedía, avanzado el siglo XV, obtener la asadura enBerrocalejo, lugar de su jurisdicción, al haber desviado la caña-da de modo que los ganados no tenían que hollar la tierra deTalavera, el procurador del conde, Fernando de Navarrete, notenía ningún reparo en alegar: «Lo otro por quel Conçejo de laMesta sienpre resystia al dicho sabildo defendiéndose por quan-tas maneras pudo de pagar del dicho derecho, e por fuerça e con-tra voluntad de los señores e pastores de los ganaderos de ladicha Mesta, el dicho cabildo algunas veces a levado e leuo ladicha ynjusta exencion e estorsión ylicita... El qual dichoConçejo escriuio su carta... e la enbio al dicho conde e al dichocabildo por la cual les fisieron saber quel dicho cabildo nontenya justicia alguna para leuar el dicho derecho» 18.
Del mismo modo, a mediados de esta misma centuria el institu-to talaverano pleitea con el Hospital del Rey de Burgos, representa-do por su mayoral Martín Fernández de Pradana, alcalde y procura-dor de la Mesta. El enfrentamiento fue duro y la organización gana-dera hubo de procurarle seguro otorgado por el cabildo talaveranoen nombre de las tres hermandades 19, sin embargo, años más tarde,
^$ (1478), A.M. de Talavera, sin leg.
19 23 de septiembre de 1442, inserto en 25 de septiembre de 1442, A.M. deTalavera, leg. 23, núm. l, e inserto en 16 de mayo de 1443, A.M. de Talavera,leg. 23, núm. 13.
295
este personaje fue apresado por orden del mismo cabildo 20 porquehabía hecho prender al arrendador de la asadura Simuel deFrómesta por la justicia ordinaria de Puente del Arzobispo mientrasdesempeñaba sus funciones de cobranza, lo que se consideró que-brantamiento de los privilegios hermandinos 21.
El constante reconocimiento y confirmación de esta renta porparte de los sucesivos monarcas impidió a los intereses ganaderos,y en primer término a la Mesta, su anulación, por lo que las mana-das se vieron gravadas año tras año. Pero en 1449 la entidad pasto-ril consiguió llegar a un acuerdo o concordia con la Hermandad tala-verana para fijar las tasas de la asadura sobre el ganado vacuno, cul-minando así negociaciones iniciadas al menos un año antes. De talmodo que los pagos dejaban de hacerse en especie, estableciéndosepara mayor firmeza que contra lo entonces pactado carecerían defuerza los privilegios. A1 mismo tiempo, y en la misma localidad,Gaete, se alcanzaba igualmente otra concordia con el concejo tala-verano 22. La Hermandad que se consideraba fuertemente perjudica-da acabó rechazando explícitamente el acuerdo, aunque sin renun-ciar por ello a alcanzar un nuevo pacto, como ŭe indica en la reunióndel cabildo de la organización de 18 de octubre de 1462 2^, lo quenos da idea de la fuerte influencia que ejercían los intereses meste-ños. A consecuencia del subsiguiente enfrentamiento ambas partesreanudaron contactos en Salamanca para poner término a la quere-lla, según acuerdo alcanzado en enero de 1463 24.
Aunque la asadura les había sido otorgada de modo conjunto,desde los inicios del siglo XIV las tres hermandades decidieroncobrar esta renta separadamente, para que cada una de ellas lohiciese sobre los ganados que pasasen por sus tierras por ser asímás barato y sencillo, pero de manera que solamente se efectuaseel pago una vez aunque se pasase por los términos de más de unahermandad. La organización de Ciudad Real, en principio Villa
Zo S.D., junio de 1457, A.M. de Talavera, leg. 23, núm. 15.
21 6 de junio de 1457, A.M. de Talavera, leg. 23, núm. 15.
ZZ M e J. Suárez Alvarez, op. cit., p. 377.
2^ Cabildo Hermandad de Talavera, 18 de octubre de 1462, A. M. deTalavera, leg. 1, núm. 1.
z4 Cabildo Hermandad de Talavera, 31 de marzo de 1463, A.M. deTalavera, leg. 1, núm. 1.
296
Real, que actuaba fundamentalmente en los campos de las OrdenesMilitares, además del pequeño alfoz de su núcleo urbano, hubo decobrar en dichas áreas la asadura, y principalmente en tierras deCalatrava, lo que no dejó de plantear desde muy tempranamenteserias dificultades 25, por lo que se hizo necesario recurrir a losreyes que aseguraron su derecho desde Alfonso XI, garantizándo-lo después una sentencia del lugarteniente del maestre 26, queincluía los ganados travesíos del Campo de Calatrava, pero sobrelos merchaniegos se mantendría debate largo tiempo.
La renta se percibía en ciertos lugares acostumbrados sobre lasrutas ganaderas, aunque ciertamente no conocemos todos. LaHermandad de Ciudad Real lo hizo en Torre de Juan Abad,Socuéllamos, Villarta, La Perdiguera, todos ellos al Este de su áreade influencia, y también en Siruela al Oeste, en rutas transitadasque desde Soria y Cuenca se dirigían hacia el Sur: el valle deAlcudia y Andalucía, pero evitando cobrar sobre los ganados quese dirigiesen al Campo de Montiel. La Hermandad de Toledo lohacía en las inmediaciones de Yébenes, El Molinillo y tambiéncerca del río en Montalbán, en este caso sobre los ganados que porallí cruzaban el Tajo. En cuanto a los talaveranos disponían sus sis-temas de cobránza en Berrocalejo, Puente del Arzobispo, vado deAzután, puntos de paso de cuantiosos ganados que previamentehabían cruzado las sierras del sistema Central, y también enAlcaudete, lugar de encuentro de rutas que posteriormente se diri-gían hacia el Sur atravesando la sierra de Altamira.
La asadura persistió como recurso económico básico en épo-cas posteriores a partir del siglo XVI 27, cobrándose tambiénentonces en cabezas de ganado, sin que tampoco faltaran pleitosmotivados por la resistencia de los ganaderos.
Durante el siglo XVIII se mantiene todavía el mismo modo yasí se establece en las ordenadas del instituto de Ciudad Real de1792: «Yt., ordenamos que por quanto el derecho de asadura
25 Ya en 1334 el maestra de Calatrava embargaba la asadura que no con-sentía cobrar en sus tierras, en 4 de septiembre de 1335, A.H.N., Cod. 818B,fols. 32v-41 r.
26 14 de junio, S.A., A.H.N., Diversos, leg. 1, núm. 6.
27 Las ordenanzas de la Hermandad de Talavera de 1523 insisten en elarrendamiento en pública subasta de esta renta, A.H.N., Cod. 817B.
297
mayor y menor perteneciente a este Santo Tribunal, y en lo queconsisten sus rentas por virtud de los reales privilegios... se acos-tumbra cobrar de segundo a segundo domingo de septiembre enlos puertos señalados ... » 28. Por consiguiente, en esta etapa tardíade una institución esencialmente medieval se conserva como enaquella época una imposición sobre el tráfico ganadero qúe en losprimeros años del siglo XIX todavía se arrienda y subarrienda porparte de la Hermandad de Ciudad Real como en los lejanos tiem-pos de Alfonso XI 29, aunque ya desde siglos antes los golfines nofuesen más que un recuerdo casi legendario y la propia entidad seencaminase directamente a su fin cercano dejando paso a nuevasfórmulas de seguridad rural; si bien, todavía habría de ver confir-mados sus privilegios, y por tanto la asadura, por Fernando VII en1814 ^o.
EI gravamen de arbitrios locales a la propiedad semoviente,como ejemplifica el caso expuesto de la asadura, continuó siendopráctica corriente en la formación política castellana durante todoel Antiguo Régimen. Sólo cuando los equipos de gobierno «ilus-trados» del siglo XVIII intenten aplicar sus principios ideológicosde racionalización y uniformización socioeconómica, la cuestiónde los impuestos privativos se replantea con nuevos bríos. A pesarde tratarse de rentas anquilosadas que han trocado su valor econó-mico originario por otro simbólico, no por ello dejaban de ser gra-vosas a los dueños de cabañas trashumantes, que habían de sumaranualmente este factor de costo a las cada vez más crecidas parti-das de gastos de sus explotaciones lanares. En este clima favora-ble a la desaparición de trabas al tráfico de mercancías, personas yganado, el Honrado Concejo trató de hacer desaparecer el sistemaimpositivo local mediante el pleiteo particular con los perceptoresy la súplica de suspensión colectiva de unos tributos que estabandesnaturalizados. En el memorial elevado al Consejo Real en ] 758los juristas mesteños justificaban lo injusto de las contribucioneslocales en base a que
28 Ordenanzas dé Ía Hermandad de Ciudad Real de 1792, cit., cap. 41.29 Se conserva documentación sobre el arrendamiento de la asadura de la
Hermandad de Ciudad Real de los años 1802, 1803 y 1805 en A.H.N.,Diversos, leg. 23, núms. 40, 41 y 42.
so A.H.N., Cod. 964B.
298
«( ... ) haviendo faltado los Enemigos fronterizos, y lasFronteras, y lo material, y formal de las Fortalezas, yCastillos, faltó enteramente la necesidad de la protección yescolta de parte de los Ganados, y Pastores, y la aptitud paraministrarla de parte de los Alcaydes, y Castellanos; y fal-tando ésta, que era la causa, y condición del adeudo, debecessar totalmente el pago de este derecho, assí como el deServido y Montazgo, que se adeuda, y cobra por la Realprotección de los Ganados en sus tránsitos, y transtermina-ciones ... ». ^^
No obstante, la hostilidad desatada hacia el gremio pecuario enla segunda mitad del XVIII -recuérdese el famoso pleito con laprovincia de Extremadura-, cuando el crecimiento demográficoimpulsó el «hambre de tierras» para la labranza, hizo que los tri-bunales desoyesen las súplicas mesteñas, y los impuestos siguie-ron cotizándose con una pérdida de sentido originario cada vezmás acentuada.
Las disposiciones reformistas de los ministros carolinos fue-ron «papel mojado» desde el momento en que la administraciónpública carecía de fondos con que indemnizar a los perceptores.Por su parte, éstos dilataban los pleitos hasta arruinar a losdemandantes, y, en último término, esgrimían la función del pri-vilegio en una sociedad estamental. Por eso, habrá que esperarhasta que la revolución liberal-burguesa arraigue en España yaavanzado el siglo XIX, y las medidas abolicionistas de Cádiz ydel Trienio sean aplicadas de hecho, con lo que desaparecerá estetipo de fiscalidad privada que remonta sus orígenes a una maqui-naria estatal anacrónica cual era la medieval. La misma suertecorrieron las instituciones privilegiadas del Antiguo Régimen queprotagonizaron estos hechos económicos; como la SantaHermandad, suprimida en 1835 al ser inoperante ante el bandida-je de la época y sobrevivir como jurisdicción local ineficaz, y elConcejo de la Mesta, disuelto en 1836, cuando el modelo econó-mico del país y la pérdida de los mercados laneros internaciona-les impedirán desarrollar la gran trashumancia con las prerrogati-vas observadas hasta entonces.
;^ A.H.N., Consejos, lib. 1481.
299
BURGOS EN EL COMERCIO LANERODEL SIGLO XVI
por
M. Basas *
INTERVENCION DEL CONSULADO EN LOS PRO-BLEMAS DE LA LANA
El estudio del Consulado de Burgos quedaría incompleto sin uncapítulo especial dedicado a la lana, al comercio lanero, en el quelos burgaleses, tanto descollaron. Sin duda alguna el gran floreci-miento mercantil de Burgos se debió a la exportación lanera rumboa Flandes, en cuya estapla de Brujas se descargaban y vendían lospreciados vellones de Castilla. El gran incremento de la ganaderíacastellana, fomentado por la Mesta, tuvo un complemento necesa-rio en la Universidad de mercaderes de Burgos, especializada, porasí decir, desde la Baja Edad Media, en la navegación de nuestraslanas al Condado de Flandes, sobre todo desde que Inglaterra dejóde proveer a la industria flamenca de la materia prima que guardópara su propia industria; desde entonces, los telares de las ciuda-des flamencas se alimentaron, principalmente, de las lanas deCastilla porque, en Castilla, la industria era muy reducida y no fuealentada, teniéndose que importar las telas y lienzos, fabricadoscon nuestra propia lana.
Para Burgos la lana era la savia de su actividad mercantil. Casitodos los mercaderes del Arlanzón, por no decir todos, entendíanen el negocio de las sacas de lana. Había entre ellos grandes gana-
= El Consulado de Burgos en el siglo XVI, Madrid, 1963, pp. 231-264.(NOTA: Esta segunda parte sobre el comercio lanero de Burgos ha sido publi-cada en la Revista Moneda y Crédito, de Madrid, núm. 77 de 1961.)
303
deros como Diego López Gallo o Francisco de Brizuela; otros con-trataban grandes partidas de vellones por arrobas. Las sacas iban alos puertos cantábricos donde, el Consulado, fletaba las naos parasu transporte. Y así, la lana, la gran hacienda y fortuna burgalesa,se hacía a la mar donde corría un «risgo», tanto de tormentas comode corsarios y piratas. Por eso, en Burgos, tomó tanto auge la ins-titución del seguro marítimo. Lanas y seguros: he aquí los dosgrandes capítulos de la historia mercantil de Burgos y de suConsulado y Universidad de mercaderes.
Dice Klein, en su conocida obra ^, que está por hacer la histo-ria del comercio lanero español, base esencial en la historia delcomercio europeo. Los trabajos de Lapeyre sobre la exportaciónlanera española en el reinado de Felipe II, serán una de las con-tribuciones más firmes a lo que Klein echaba de menos. Por nues-tra parte, nos hemos señalado el objetivo de significar el papel deBurgos dentro de ese comercio de lanas, dando, además, una ideadel desarrollo y proceso interno de la contratación lanera, nego-cio que matizaba y caracterizaba, como hemos dicho, a los mer-caderes de Burgos. La lana, diosa de las mercaderías en el sigloXV y XVI, al decir de Carande z , puede explicarnos, además, lafloración artística de Burgos y de otros lugares del corazón deCastilla.
Si el Consulado de Burgos velaba por los intereses de laUniversidad de mercaderes, no cabe duda que uno de los mayoresera el comercio de la lana. Todas las ordenanzas del Consulado tie-nen, en el fondo, el eco de esta contratación. La presencia de cón-sules y factores en Brujas, y otras estaplas; la organización con-junta de los fletamentos; la regulación de seguros marítimos, todoen fin, estaba encaminado a la protección del comercio lanero.Decir Burgos era tanto como decir sacas de lana. En los arancelesde averías, ellas figuran como el principal objeto del comercioburgalés, y, la avería de las sacas, era la que sostenía, económica-mente, la institución de la Universidad y Consulado. El comerciode patios y lienzos que traían de retorno no era más que una con-secuencia de la exportación lanera.
^ La Mesta. Madrid, 1936.
2 La vida económica de Espafia en una fase de su hegemonía. Tomo 1 deCarlos V y sus banqueros. Madrid, 1943, p. 2.
304
Los mercaderes burgaleses contrataban la lana en las zonasmás importantes de pastoreo y criadero de ovejas. Esta lana setransportaba luego, en carretera, a los lavaderos de Burgos y otraspartes y de allí, a los puertos. Pues bien, en este tráfico por loscaminos, las sacas de lana y otras mercaderías, estaban exentas delpago de portazgos y otros derechos señoriales por privilegio con-cedido a Burgos y sus mercaderes, y cuando hubieron de pagarlo,les fue reducido, como en el caso de los diezmos de la mar, segúnhemos visto en los capítulos anteriores. El Consulado de Burgosveló por el mantenimiento de estas exenciones. Así, en 6 denoviembre de 1512, la reina doña Juana, firmó una carta enBurgos, a instancia del Consulado, dirigida al corregidor y autori-dades de Cuenca para que informasen en virtud de que atribucio-nes habían impuesto a todas mercaderías que se vendían en la ciu-dad el derecho de correduría, de 33 maravedís al millar ^.
En este mismo año de 1512, el prior y cónsules de Burgos, ele-varon una súplica a S. A. para que derogase las ordenanzas y esta-tutos hechos por la ciudad de Avila, la cual cobraba a los ganade-ros que vendían sus lanas, 5 blancas por arroba, siendo esto unmonopolio injusto, al decir del Consulado, que ocasionaríamuchos perjuicios tales como la disminución del ganado 4.
En 1513 tenía el Consulado de Burgos, fletadas y cargadas delana, tres gruesas naos para ir a Florencia, en el puerto de SanLúcar, pero, el Obispo de Oviedo, se las tomó a fin de cargar trigopara el Rey, repartiéndoles además 98.000 maravedís sobre lacarga por cuya cantidad, les prendó 16 sacas. Por intervención delConsulado, el Rey ordenó la devolución de tales sacas 5.
Una de las principales cuestiones, planteadas al comercio laneroy en la que intervino decididamente el Consulado, fue la de reservade lana para los pañeros del país. Enrique N había dado una leyordenando que no se exportase toda la lana de Castilla sino que que-dase, en el reino, un tercio de la producción para subvenir a las nece-sidades de la industria nacional. Pues bien, en 1505, Diego deSalamanca, en nombre de los Cónsules de Burgos, se quejó al Rey deque los pañeros de algunos lugares del reino, después que los burga-
3
a
s
A.G.S., R.G.S., 1468, fol. 22.
A.G.S., Cámara-Pueblos, leg. 4, fol. 217.
A.G.S., Cámara-Pueblos, leg. 4, fol. 220.
305
leses, había comprado y pagado las lanas a los pastores al tiempo delesquileo, aquéllos les tomaban el tercio de lo comprado como si decada lugar hubiesen de quedarse con un tercio en vez de ser el terciode la producción total, porque había sitios en los que apenas se saca-ba nada y había de compensarse lo de unos lugares con otros.Además, algunas personas poderosas y señores territoriales, apre-miaban a sus vasallos para que les entregasen las lanas que éstos tení-an vendidas y cobradas, y se las tomaban al precio que querían paravolverlas a vender sin exponer nada porque los burgaleses iban a lapuja en la época del esquileo y luego, la lana, podía quebrar y bajarde precio. Y si los mercaderes de Burgos dejaban de ir a señalarlanas, dando dinero a los pastores para que llevasen el ganado aextremo, entonces disminuirían los rebaños y las rentas reales de her-bajes y otras y«las montanas e naos de los puertos se perderían porque esta es la principal mercadería que las sostiene" 6.
El Consulado de Burgos elevó al Rey un «Memorial de losincombenientes que se siguen de tomarles los pañeros, la terciaparte de las lanas que los mercaderes tienen compradas» ^. Estosinconvenientes eran:
1° Que los mercaderes de Burgos dejarían de señalar y com-prar lanaŭ, perdiéndose así el ganado, subiendo el precio la carney disminuyendo las rentas reales de servicio y montazgo.
2° Decadencia de la marina mercante sin la cual el Rey nopodía hacer sus armadas.
3° Decadencia del comercio interior 8.4° Que los pañeros no arriesgan ningún dinero corno los mer-
caderes que se lo dan a los pastores.
En 15 ] 2, a raíz de una pragmática, promulgada sobre el comer-cio de los paños, el Consulado presentó otro Memorial al Rey con
6 A.G.S., Cámara-Pueblos, leg. 4, fol. 210.
^ A.G.S., Cámara-Pueblos, leg. 4, fol. 211.
8 «Yten el trato de la mercadería se desminuiria porque la prencipal mer-caderia que les sostiene son las dichas lanas e bemos por esperiencia que poreste trato se aver multiplicado en el Reino y el Rey, nuestro señor, es muy ser-bido y todo el Reino muy aprobechado e con los otros reinos se comunican lascosas suprefulas e d'ellos se traen las nesçesarias.»
306
las causas por las que debía de ser suspendido 9, por cuanto estapragmática prohibía la entrada, en el reino, de paños extranjeros, locual ocasionaba mucho daño a lo ŭ mercaderes burgaleses que traíanpaños y lienzos, en retorno de sus sacas de lana ^o. La Reina, en1513, autorizó la venta de paños extranjeros, dando una prórroga ala pragmática ^^, pero el Consulado insistió en la suspensión total dela misma a causa de la carestía que habían tomado los paños1z.
En 1515, el prior de la freiría de los pañeros de Burgos, escri-bió a la Corte acusando a los mercaderes de la Universidad de quecomprasen toda clase de lanas y entre ellas las peladizas y de rebol(?) con las que se hacían las frisas y vernias, paños burgaleses concuyo obraje vivían diez oficios de la ciudad. El Consulado res-pondió que, ellos, no compraban tales clases de lana ni las mez-claban y que el acusador no probaba lo que decía ^^.
En 1516, prior y cónsules suplicaron a la Reina les autorizasela venta de los paños que tenían dentro de las naos, surtas en lospuertos, puesto que sus calidades y colores sólo podían interesaren España o en Turquía y Berberia; pero vender a estas últimassería «deservicio» por ser tierras de infieles 14.
La cuestión del comercio de la lana y del obraje de paños, nodejó de preocupar a las Cortes de Castilla en diversas ocasionesque no es del caso reseñar aquí. Sólo diremos que, una pragmáti-ca de 1552, mandaba que los exportadores de lana declarasen, enel puerto, •o que sacaban para que por cada doce sacas, se obliga-sen a traer, dos de paños y un fardel de lienzos. Esta misma prag-mática prohibía la reventa de la lana que luego se autorizó siem-pre que el comprador pregonase lo que compró en la cabeza de lajurisdicción donde hubiese hecho la compra a fin de que los fabri-cantes de paños pudiesen reclamarle la mitad si querían 15.
9 A.G.S., Cámara-Pueblos, leg. 4, fol, 218.
^o «Dados a hacer de nuestras lanas» (A.G.S. Cámara-Pueblos, leg. 4, fol.233).
^^ A.G.S., Cámara-Pueblos, leg. 4, fol. 219.
^Z A.G.S., Cámara-Pueblos, leg. 4, sin folio ni fecha.
^; A.G.S., Cámara-Pueblos, leg. 4, sin folio, 21-V-1515.
14 A.G.S., Cámara-Pueblos, leg. 4, sin folio, 4VIII-1516.
15 Vid. Cortes de Valladolid de 1555. Pet. 82 y 83.
307
PROCESO DE LA CONTRATACION LANERA
Curioso e interesante, al mismo tiempo, era el proceso seguidopor la contratación lanera en el siglo XVI. Cada una de sus fasessuponía un aspecto de la ocupación y actividad principal de losmercaderes burgaleses, peritos como pocos en esta materia. A basede múltiples y diversas referencias documentales, hemos podidoreconstruir estos aspectos de la negociación de lanas que vamos aestudiar:
a) Señalamiento o«señalo» de lanas: contratos
Se decía «señalo» al contrato del mercader con el pastor oseñor del rebaño. El mercader adelantaba dinero y de éste se ser-vían los ganaderos para costear el pacto de las ovejas. A esta ope-ración se le llamaba también «emplea» o«hacer emplea delanas».
Esta compra anticipada de lanas fue considerada como ilícitapor algunos moralistas de la época como Saravia de la Calle 16 quelo consideraba «notoriamente malo e usurario e estar lleno demuchas maldades» », llamándolo «infernal trato» y diciendo que,en un lugar donde él había predicado, que si no era Burgos no leandaría muy lejos, le tenían por «no aver otro tan lícito en elmundo ... »«e yo prediqué mucho contra esta pestilencia"18 peropredicó en desierto porque, los mercaderes, opinaban de otromodo, ya que ellos adelantaban el dinero a los pastores para queéstos pudiesen llevar el ganado a Extremadura y aplazabanmuchas veces el fijar el precio de la arroba de lana, en sus contra-tos, como hemos comprobado en los llamados Libros de Sierrahasta la época del esquileo o según cobrasen algunos ganaderos delos más señalados lo cual, según el P. Calatayud, podía hacerselícitamente. Lo que era ilícito, según este jesuita del siglo XVIII,
16 «Instruçión de mercaderes muy provechosa en la qual se enseña comodeben los mercaderes tractar... y otros muchos contractos particularmente...del tracto de lanas ... » Medina del Campo, 1547, 65 fols.
^^ Saravia, ob. cit., fol. 44.
^g Saravia, ob. cit., fol. 44.
308
era ajustar las lanas anticipando la paga a precio, más bajo deljusto que tuviesen a la hora del esquileo 19.
EI señalamiento se hacía en dos épocas distintas, según la regióndonde se encontraba la lana. En el sur: Extremadura, Toledo, LaMancha, Cuenca, Murcia y Andalucía, se señalaba desde fines demayo a fines de junio, cuando el ganado iba a los pastos veraniegos.Y en el norte: región de Molina, Segovia, Soria y Burgos, se señala-ba desde fines de junio hasta Santiago de julio 20. Sin embargo estono fue una norma rígida; lo corriente era hacer el «señado», al iniciarlos pastores su marcha trashumante hacia los invernaderos deExtremadura, es decir, en los últimos o primeros meses del año.Algunos acostumbraban dar las señales por San Miguel de septiem-bre, haciendo entonces los contratos con los pastores 21.
En Andalucía, donde se contrataba la lana para exportarla aF7orencia principalmente, había de señalarse por espacio de tres años,siendo buena y de pastores ricos, dándoles un ducado adelantado porcada arroba 22. Pero, en general, como arriba queda dicho, el «señalo»de los ganados y pastores del Norte se hacía a fines de año 2^.
Este señalamiento de lana suponía una obligación o contrato depago. Los pagos de lanas solían hacerse en varios plazos pero, gene-
19 «Tratados y doctrinas prácticas sobre ventas y compras de lanas merinas... » Toledo, 1761, 196 p.
20 A.G.S., Cámara-Pueblos, leg. 4, sin fol. ni fecha.
21 «Que se dió este año por el mes de septiembre en la sierra de Yaguas amuchos pastores en señal de la lana que se les compró para el año 1549:1.150.000 maravedis en reales y algunas coronas» (A.G.S., Consejo Real, leg.94; Cuentas de Martín de Salinas, fol. 4).
22 Vid. nota 20.
2; «Que se acerca el tiempo del señalo de lanas» (Arch. Ruiz, AQ-SR, 23-XI-1576).
«Porque de aqui a Carnestolendas son siempre menester rreales para esto delas lanas» (AQ-SR, 27-X-1572).
«Porque como es el tiempo del señalo de las lanas cada ora se ofrece abermenester dineros» (AQ-SR, 7-XI-1572).
«Que despues por Navidad, començaré a señalar la lana» (Antonio Heredio,SR, 22-V-1575).
«Yo bine abrá quatro dias de tierra de Almazán y Berlanga a donde fuí aseñalar un poco de lana para este año que viene y dime tanta priesa al ir contan rrecio tiempo que naide me tomase la mano en aquella tierra antes que yo»(AH-SR, 1-1-1578).
309
ralmente, se hacían por Camestolendas y por San Migue124, y habí-an de hacerse de contado, a los pastores, o a sus amos, en las ferias.Por eso, en cierta ocasión, en que se pidió parecer al Consulado deBurgos, sobre la época en que habían de celebrarse las ferias deMedina, los mercaderes propusieron que la feria de mayo se hiciesedel 15 de abril al 3 de junio, en vez de ser del 15 de diciembre al 30de julio, porque, aquella era la época en que los burgaleses necesita-ban más dinero para pagar los plazos de las lanas ^-5. Era pues unaconstante preocupación de los mercaderes de Burgos el tener dinerode contado en la época del «señalo» y recibo de las lanas 26, lo quehacía subir muchas veces el precio del dinero de contado 27.
En cuanto a contratos, hemos visto alguna «carta de obligación yventa de lana"^, por la que un ganadero vendía a un mercader tantasarrobas de lana, «de mi ganado, hierro y señal y del esquileo d'estepresente año de 1571 y de buena lana, blanca, fina, merina, estreme-
24 «27.797 mrs. para en señal y parte de pago de 1.000 arrobas de lana quese le comprazon para el rrescivo del año 1562 a 697 mrs. la arroba a pagarsobre lo dicho, 3.000 rreales luego y 6.000 rreales para San Miguel y el rrestoque montare la lana con mas 2.000 rreales prestados para primero de marco de1562» (A.C., libro núm. 32. Cía Salamanca, fol. 2).
25 A.G.S., Div. de Cast., leg. 10, fols. 11 y 12, año 1582.26 «Acabo de Ilegar en esta su casa de v. m., de vuelta de la sierra a donde
he comprado para acabar mi emplea, 1.000 arrobas de lana estremada de buenay e concertado con el pastor a quien lo compré, de le dar ay en esa villa(Medina), 12.000 rreales y para que se le den en casa de v. m. a 14 de marzoy así he hecho mi contrata con él... el qual Ilevará carta particular mia para v.m... y será v. m. servido de que se envie el rresto de mi quenta a Burgos... paradar a los pastores a quien tengo comprada mas lana» (AH-SR, 2-II[-1571).
27 «Que atribula que balga el contado a 18 y 19 por 100 pero no lo puedopor ninguna via escusar para acabar de rreçivir lo comprado (lana)» (AH-SR,29-IV-1575).
«Yo cierto quisiera escusar de tomar, visto la estrecheza yue corre pero nose puede escusar por despachaz estas lanas» (AQ-SR, 7-IX-1573).
«Porque de aqui a fin de julio que estarán navegadas o al menos en los puer-tos estas lanas, siempre tendremos ambre de dineros» (AQSR, 19-1 V-1572).
«Que por esto es trabajo tratar en lanas que de hebrero hasta fin de sep-tiembre, siempre se a menester traer dinero en la mano para acertar algo enellas y el, precio yo no pongo tasa» (AQ-SR, 17-[-1575).
28 Arch. Protocolos de Burgos, Celedon de Torroba, núm. 2784, año 1571.Gentileza de Gazcía Rámila.
310
ña, sin roña ni cadillo ni fieltro ni percamino ni añino, ni basto ni bas-tazo ni bastarda y quitada yerba, cola y copete y menudos sucios yno barrido con escoba, agujeta trabada, esquilada en dia claro, enju-to y no moxado, sol alto, salido, pesada en peso de ctuz, arroba aarroba con pesas selladas, peso corriente y tendré abierta la ventanadel encetradero del ganado al tiempo del esquileo de manera que eldicho ganado no reciba detrimento ni esté apretado». Curiosa cláu-sula que se repite en otros contratos de lana como fótmula inherentey sustancial a ellos. Viene luego la fecha y lugar de entrega de la par-tida vendida 29, y el precio por arroba concertado; plazos y cantida-des a pagar en cada uno, en reales de contado. Por último, van lascláusulas de obligación que apárecen en todo contrato ^^.
El estudio de estos contratos podrá aportar una serie de maticesy particularidades sobre las condiciones en que se hacía la compra-ventá de la lana en el siglo XVI. Así, por ejemplo, esta condiciónque hemos visto en otro contrato: «Y ademas del peso, se haya dedar uno por ciento por rraçon de la yerba, a uso de Soria yVinuesa» ^^. Es decir, que se gravaba un tanto por ciento para con-tribuir al herbaje de los rebaños ^Z.
Los contratos de lana se extendían ante los escribanos másinmediatos al lugar de «señalo», pero muchos se hacían en la feriade Medina como lugar de pagos a donde acudían muchos pastoreso señores de ganado. Un formulario de contrato de lana podemosverlo recogido en la «Suma» de Díaz de Valdepeñas ^^. En loslibros de cuentas de los mercaderes se asentaban, extractados,
29 «Las quales dichas 400 arrobas de lana, daré y entregaré para ocho díasandados de junio primero venidero d'este 1571 en Villanueva de Alcorán o enHuerta Pelaya» (Del Con[rato, cit., no[a 2$).
^o Vid. en Apéndice el contrato entre Don Diego de Medrano, señor de lacasa y fortaleza de San Gregorio, tierra de Soria, y la Compañía Juan de laPresa y Diego de Gamarra, hecho en Medina del Campo a 28 de enero de1579.
^^ Arch. Protocolos de Burgos, Nanclares, núm. 2983, fol. 1257, año 1622.Gentileza de García Rámila.
^z «Doño Catalina de Castejon, sefíora de San Gregorio, deve, en 31 deagosto, 16.284 mrs. que pagué por ella a Mateo de Luna del herbaje de 1.357cabeças de ganado» (A.C., Libro de Sierra de los Vallejo, fol. 80).
^3 Suma de notas copiosas. Valladolid, 1559, fol. XIXv.
311
estos contratos de compra de lana, consignando las principalescondiciones ^4.
b) Esquileo y recibo
A la vuelta de los rebaños en primavera, procedentes deExtremadura, donde habían estado invernando ^5, sucedía la épocadel esquileo, «esquilmo» o«esquilo», como dicen los documentos,el cual se efectuaba generalmente, en junio, hacia el día de SanJuan ^6. En Andalucía, se hacía antes ^^. El mercader solía estarpresente en la operación de esquileo ^8, o enviaba a algún criadoexperto y de gran confianza. Según contrato, había de quitarse lalana a las ovejas, «en dia claro, enjuto y no moxado, sol alto, sali-do... y tendré abierta la ventana del encerradero del ganado».
Inmediatamente al esq^tileo, sucedía el «recibo» de la lana porparte del mercader comprador que generalmente enviaba a la sierra olugar del esquileo a un criado o«recibidor», experto en lanas ^9 por-
^4 «1575. Soria. Don Juan,de Castilla por sí y por pon Jorge de Beteta,deven, por Andrés Pando en 17 de henero, 1 12.200 mrs. que le dió e] dicho aDon Juan de Castilla en señal de 1.200 arcobas de lana y añinos que bendió porél y por el dicho Don Jorge de Beteta a entregar a este rceçivo o si se pagarenlas yerbas a S. M. y el resto de lo que montare la dicha lana se le a de acabarde pagar sobre saca a dos ducados el arroba. Hiço contrato ante Diego deLuzon, escribano de Soria» (Libro de Caja de Alonso de Arlanzón. Sin fol.).
^5 «De suerte que no se detengan (los pastores) porque van deprisa aExtremadura a sacar su ganado y les seria daño sí se detuviesen» (AH-SR, 29-1 [I-1572). ^
^6 «Asta el esquileo de lo nuevo que es por San Juan» (AH-SR, 29-I V-1575).
«El no aber lana asta la nueba que aora por San Juan se esquila a golpe»(AH-SR, 1-VI-1575).
^^ Porque es antes del esquilo de las dichas lanas, allende de los puertos»(A.G.S., Cámara-Pueblos, leg. 4, sin fol.).
«Y lo del esquilmo en el andaluzia suele ser antes del mes de mayo» (FP-SR, 28-II-1575).
^8 «Y ahora determino rcecoger lo comprado y no más y asi para esto abréde partir de mi casa a 6 u 8 del que biene a lo más largo porque ya esquilman...porque yo no me detenga que seria grandísimo daño no me allar en el esqui-leo de la lana» (AH-SR, 22-V-1575).
^9 Tal es el caso de Francisco de Villafría y de Pedro de Ceballos, criadosde los Salamancas que sirvieron 34 dias en la sierca. He aqui el asiento corces-
312
que, a veces, ocurría no ser la entrega conforme al contrato estipula-do, en cuanto al peso y calidad ^. EI recibo era operación un tantolarga, durando un mes y más días a^. Los más importantes mercade-res de Burgos tenían uno o dos «hombres de sierra», duchos ya en lastareas de señalar y recibir la lana. En primer lugar, había que contary pesar la lana «en peso de cruz, arroba a arroba, con pesas selladas,peso corriente»; luego se apartaba por medio de garras a2 y se metíaen sacas o sacones de parella que eran cosidos convenientemente a^para facilitar su transporte. Luego, las sacas se marcaban con alma-gre para evitar confusiones.
La época de recibo significaba también como la del «señalo»,un desembolso en dinero de contado ^, que era preciso hallar atiempo as.
pondiente en el libro de Caja»: Francisco de Villafria, rresçiquividor,vezino de Burgos, debe en 10 de Marzo de 1562, 374 mrs. por once rrea-les que le dieron para señal y parte de pago de ir a Binuesa con Pedro deCeballos al rresçivo de la lana y a se le dar por cada mes a 4 ducados»(Leg., 32, fol. 28).
^«Pues obo diferencias en que la parte contraria no entregada las lanas acontento conforme a lo capitulado e asi, abiendose de descontar y quitar comose descontaron e quitaron más de 700 arrobas de la dicha lana por ser bieja epodrida e no de la calidad que avia de ser conforme a la capitulación»(A.R.CH., Varela, Fen. leg. 206, pieza 38, fol. 86v).
a^ «Yo vine a esta (Belorado) de v. m. de buelta de mi rrecibo abrí seis diosa donde me he detenido más de treinta dias que me ha traido arto cansado porno tener de quien se poder fiar en este particular que no rcequiere tener pocaesperiençia» (A.R.CH., 20-VII-1576).
a2 «En 13 de octubre, 1347 mrs. que se pagaron a Alfonso de Olmos, a por-tador, por 33 dias que se ocupo en el rcesçibo de Vinuesa» (A.C., leg. 32. Cía.de Salamanca, fol. 189).
a^ «174 sacones de parella que copieron a Garcia de Salamanca por lassacas churcas de Almazán» (1955).
«Parella comprada en Soria, deve en 27-II-1561, 67.518 mrs. que se paga-ron en feria de octubre a Pedro de Espejo, vecino de Soria, por 20 rollos deparella, que nos vendió Juan de la Villa, vecino de Agreda que an de tener2.178 baras que a 31 mrs. la bara, puesto en Binuesa, monta lo dicho» (A.C.,leg. 32, fol. 21).
^«E particularmente se acuerda que compraron de Don Diego deMedrano, vecino de Soria, una buena partida e que pagaron parte d'ello e lodemas avian de pagar al rceçivo como se conciertan y es costumbre... y estetestigo se rrefiere a la escriptura y acuerdo que d'ello hicieron ... »(A.R.CH.,Varela, Fen, leg. 206, fol. 221 v).
313
c) Ellavadero
Una vez recibida la lana en la Sierra por el mercader o sus fac-tores, es decir, cumplida la entrega contratada, generalmente sellevaba a un lavadero a fin de limpiarla para su mejor venta en lasestaplas extranjeras en donde era adquirida por los fabricantes detelas y paños.
En 1514, el prior y cónsules de Burgos contestaron a unacarta que había recibido de sus colégas de Brujas en que éstos sequejaban de que las lanas exportadas por los mercaderes de laUniversidad no fuesen tan bien apartadas, lavadas y acondicio-nadas como antes solían ir. Esta carta fue leída en ayuntamientogeneral de mercaderes «e se acordó e ordenó, so grandes penas,que todos aparten y laven muy bien sus lanas e como antigua-mente se solia azer e mucho mejor si ser pudiese» ab. Es decir,que los mercaderes de Burgos acostumbraban exportar la lanalavada.
En 1515, el prior del gremio de pañeros de Burgos acusó antela autoridad real a los mercaderes de la ciudad de que no cumplí-an la pragmática en que se mandaba que todas las lanas quehubiesen de venderse y labrarse en el reino estuviesen lavadascon agua caliente; pero ellos se contentaban con echar una calde-ra de agua caliente sobre una pilada de lana de cien sacas y así lesdefraudaban en el peso al vendérsela. La Universidad y elConsulado respondieron a los pañeros que la pragmática en cues-tión no se refería a los mercaderes sino a los que drapaban ylabraban la lana para hacer patios, «porque si nosotros o los denuestra Universidad, compramos las dichas lanas así las podría-mos tornar a bender e bendemos así en sucio como lavadas por-que nosotros ni ninguno de la dicha Universidad las drapan nimenos las ponen en ningun obraje». Además, dijeros que la lanasucia la vendían más barata.a^
as «De fin d'este en adelante podrá ser que tenga mas sazón la moneda paratodas partes que començará el rreçivo de las lanas y de ellas entiendo no hahavido falta de compradores que si no se probeen en Madrid, acudirán aqui»(AQ-SR, 13-VI-1578).
a6 A.G.S., Cámara-Pueblos, leg. 4. Carta, Burgos, 6-VI-1514.
a^ A.G.S., Cámara-Pueblos, leg. 4, sin fol., 21-V-1515.
314
A1 recibo, seguía, por tanto, el lavadero de la lana 48. A veces,ambas cosas se hacían en lugares próximos a la sierra, pero, enotras ocasiones, era preciso trasladar la lana del lugar de recibo aldel lavadero, acarreo que costeaba el vendedor o comprador, segúncontrato a9.
En el verano de I565 Burgos atravesó una de las más temiblespestes de las muchas que azotaron la ciudad. Recordemos cómo elConsulado y con él su correo mayor fueron trasladados al vecinolugar de Villariezo. Pues bien, en esta ocasión, algunas ciudadescircunvecinas cerraron sus puertas a los mercaderes burgalesestemiendo el contagio. Pero como 1a contratación, la contrataciónlanera sobre todo, no podía interrumpirse, el procurador Martín deZaldívar, en nombre de los burgaleses, presentó una memorial alConsejo en que pedía una provisión «para los de la ciudad de Soriay su tierra sobre el recibo y lavadero de las lanas para que, a todoslos vecinos de la dicha ciudad de Burgos, en todas partes y luga-res d'estos reinos, los dexen rrecibir y lavar sus lanas» so.
En tierras sorianas solían hacer, muchos burgaleses, sus lava-deros. En Vinuesa, por ejemplo, lugar serrano, junto a las aguasdel naciente Duero, al pie de los Picos de Urbión. En tierras rioja-nas, Nájera, pongamos por caso, situada sobre el curso delNajerilla, amplio y caudaloso, próxima su desembocadura a la delEbro s^.
^«Yo he andado tan ocupado que a dos meses (junio y julio) que entien-do en rrecivir y labar un poco de lana que tengo comprada» (AH-SR, I1-VIII-1578).
a9 «Las dichas arrobas de lana se pesaron e salieron de casa de mi partee Ilevaron al lavadero por cuenta e coste de mi parte» (A.R.CH., leg. 206,fol. 60).
«E que le hayamos de traer que ha de hacer este primer año, 24 sacas de lanade 12 arrobas cada una, de la villa de Molina de Aragón hasta su lavadero, enocho carcetas... que hemos de cargar el dí de San Pedro... y nos ha de pagar deporte de cada saca, 23 rreales» (Arch. Protocolos, Burgos, Nanclares, 2990,fol. 210. Gentileza de García Rámila).
so A.G.S., Div. de Castilla, leg. 40, fol. 38.
s^ «Yo me parto al punto para el necibo de mi lana y rrecogerla que es yatiempo y pienso labarla en Náiera que ay muy buenos lavaderos y a mi meviene muy mas a propósito este año alli que no de aqui y se aorra en labarlaalli o aqui mas de 150 ducados» (AH-SR, 22-VI-1572).
315
Burgos contaba también con numerosos lavaderos de lanas; esmás, había todo un paraje urbano denominado «los lavaderos»,amplia llanada, situada al poniente de la ciudad, junto al ríoArlanzón, y limitada por el actual paseo de los Cubos, el río y elbarrio de San Pedro de la Fuente. Dentro quedaba buena parte delactual Paseo de la Isla y Avenida del Generalísimo. Surcaba por elmedio esta explanada, una antigua esgueva del río que contribuíagrandemente a las operaciones de lavado y tinte de las lanas s2.Hubo también lavaderos en el antiguo barrio de la Merced s^, esdecir, a ambas orillas del Arlanzón.
Los lavaderos de lana de Burgos en el siglo XVI han de ir, pocoa poco, localizándose a medida que avance la investigación. Losmercaderes Pedro Orense y Pedro Pardo tenían sus lavaderos hacia1511 frente al monasterio de la Merced, al otro lado del río 54. Delmismo lado estaba, en 1547, el de Hernando de Castro Maluenda,llamado «La Hidra» ss. En 1549 sabemos que Ana de la Cadena,viuda de García de Matanza, gastó en hacer una casa en su lava-dero, la cantidad de 130.000 mrs. 56. Este lavadero de los Matanzapasó luego a los Gauna y, en el siglo XVIII, lo explotaron losTomé, de quienes nos ha quedado la célebre quinta s^. En las ribe-ras del Arlanzón, a mediados del XVI, tenían su lavadero tambiénPedro de la Torre y Juan y Alonso de Vitoria. En Melgar deFermental, Francisco de Brizuela y Diego López de Castro, etc.
^Cómo era y cómo se hacía un lavadero de lanas en el sigloXVI? ^Qué cosas o instrumentos se empleaban? ^Qué obreros tra-bajaban en ellos? ^Epoca en que se hacían?... A estas preguntas pro-curaremos contestar, según los datos que hemos recogido. Antetodo conocemos el inventario de un lavadero, hecho en Vinuesa porla Compañía de Juan de la Presa y Diego de Gamarra, mercaderes
sz I. García Rámila, Bol. ]nst. Fern. Gonz., núm. 129, pp. 318-319.
s^ Allí tenía su lavadero Cas[ro Maluenda como luego diremos.s4 T. López Mata, Ceograj<a urbana burgalesa..., p. 5.
s5 «Las quales dichas 512 sacas, se apartaron e labaron en el labadero deHernando de Castro que se dize la Hiedra, en esta ciudad de Burgos» (A.G.S.,Consejo Real, leg. 94. Martínez de Aragón).
s6 A.G.S., Consejo Real, leg. 94. Cuentas de Ana de la Cadena.
s^ t. García Rámila Del Burgos de antaño: los Tomé. BoL [nst. Fern. Gon,.núm. 66, pp. 195-207, núm. 120, pie p. 227, y núm. 129, p. 319.
316
burgaleses 5S. Pieza indispensable del lavadero era la lonja o alma-cén para la lana; en ella o en algún anejo dormiría el factor del mer-cader o un guardián, porque, en el inventario, aparecen ropas decama y una cama de nogal así como un arca de pino con enserespersonales. Había además utensilios de cocina, tales como dos asa-dores de hierro y una caldera, que también podía emplearse paracalentar agua y lavar con ella algunas clases de lana.
No sólo con agua caliente, sino con fría, se lavaba la lana enel río. Por eso los lavaderos se situaban junto a las corrientes deagua. En el inventario citado aparecen tres redes, empleadas paralavar la lana. Se mencionan también unas balsas y unas velas deparella para el suelo del lavadero, o sea, para extender, sobreellas, la lana.
Conocemos también algunos datos sobre el lavadero de losmercaderes burgaleses «Herederos de Bernardino de Vallejo»,que lo tenían instalado en Almazán (Soria). Por su «Libro deSierra» sabemos que, en 1574, hicieron en él algunas obras, talescomo un soportal, arreglo de la cocina, de un horno, de variosaposentos, etc. 59.
Complemento del lavadero eran las sacas y sacones de parella,o de marga, empleadas para enfardar la lana lavada que se apreta-ba con estibas de las que solían haber varios pares, como tambiénovillos de hilo para coserlas y almagre para pintar, sobre ellas, lasmarcas comerciales, etc.
En cuanto a los obreros del lavadero, eran fundamentalmente:apartadores, estibadores, marcadores y«gente del río».Entendemos por estos últimos los que se metían en el agua a lavarcon las redes. Al frente de todos estaba el despensero o factor demercader. Es curiosa también, en Burgos, la intervención, en loslavaderos, de los «Niños de la Doctrina», que nos consta por loslibros de cuentas de la Cía. Salamanca en que figuran algunas par-tidas, pagadas a estos niños por su trabajo de «espigar cascajo»,que suponemos sería limpiar el suelo de cantos para mejor hacerellavadero ^.
58 Vid. Apéndice.59 A.C., Libro de Sierra de los Vallejo, leg. 2, fol. 142.
^«En este dia (1560), 748 mrs. pagados a los niños de la Doctrina poronce dias que fueron al labadero a espigar cascajo» (A.C., leg. 30, fol. 57).
317
El apartador era el oficial experto que separaba y clasificaba,en el lavadero, las diferentes clases de lana 61. Hemos visto algúncontrato de trabajo de estos oficiales 62, en que se especificaba eltiempo de servicio, jornal, etc. El «Libro de Sierra» también reco-gía los salarios pagados a los apartadores 6^, algunos de los cualeshacían también el «estolaje» de las sacas, que suponemos consis-tía en apilar, remendar y preparar las sacas, cosa que se hacía nosólo en el lavadero, sino también en el puerto de embarque 6a.
Estibadores eran los encargados de énsacar la lana por medio deestibas con las que apretaban la lana dentro de las sacas o sacones paraque no abultase demasiado porque cada saca solía tener de ocho a diezarrobas de lana, o sea alrededor de los cien kilos. Estibar era una de lasúltimas tareas que se hacían en el lavadero 65. Al estibador, como alapartador, se le hacía un contrato de trabajo, señalándole sueldo y can-tidad de lana a estibar cada día ^. En el «Libro de Sietra» y en los de
61 «Lo otro porque la calidad y bondad de las dichas lanas avia de resultardel apartamiento que se avia de acer en los lavaderos y asta que lo susodichose içiese y de acuerdo dé partes se liquidase ... »(A.R.CH., Varela, 206. 3.-,fol. 86).
6z «De que haya de servirle en el su labadero d'este año de 1627, enten-diendo en el oficio de apartador, el qual me ha de pagar a razon de 7,5 duca-dos al mes y mas la comida como se acostumbra, y el dia que no me la dé, meha de pagar a razon de dos rreales y cuartillo por ella, ademas de mi salario ...»(Arch. Prot. Burgos, Nanclares, núm. 2990, fol. 107; Burgos, 8 febrero de1627. Gentileza de García Rámila).
6^ «A de ver (Pedro de Matute, apartador), en 18-IX-1561, mrs.: 45.135que se le hazen buenos: los 40.120 mrs. por el destajo de apar[ar este año,501,5 sacas que se an echo en el labadero, a 80 mrs. por saca y 5.015 mrs. porel estolaje d'ellas a 10 mrs. cada saca» (A.C., leg. 32, fol. 14).
6a «Este día 7.229 mrs. que mas se le hazen buenos de estolaje de 373 sacasque rresçibió este año a]7 mrs. y de costas de apilar y rremendar» (A.C., leg.30, fol. 176).
65 «Yo he acabado oy de estibar, gloria a Dios, y e lavado asta 80 sacas dearto buena lana, la mejor que yo nunca labé y asi entiendo, siendo Dios servi-do, ponellas en Bilbao dentro de ocho dias ... »(AH-SR, 3-IX-1576).
66 «... Servir en el oficio de estibadores, en el lavadero que tiene de hacereste año de 1627 y hemos de estibar en cada un dia cinco sacas de lana blan-ca de a 12 arrobas cada saca y que nos haya de dar de salario en cada un mesen el que asistiremos al dicho lavadero, 14 ducados, 8 para mi y seis para mihijo, y más la comida y bebida necesaria, como se acostumbra a hacer en los
318
contabilidad de los mercaderes hemos hallado también las partidascon-espondientes a estos oficiales, así como sus salarios y servicios 67.Algunos estibadores se ocupaban además de «listan> las sacas 68, queera probablemente numerarla 69, ya que para ello se empleaba el alma-gre, sustancia arcillosa y untuosa de color rojo o negro, usada tambiénpara marcar las sacas, o sea, para pintar sobre ellas el distintivo comer-cial de cada uno de los mercaderes. Para esta tarea de márcar solíahaber un oficial marcador, diestro sin duda en el dibujo, puesto quealgunas marcas eran realmente complicadas. Lo sabemos porque estánreproducidas en los márgenes de los libros de consignación de lospuertos, de los que hemos visto alguna copia dentro de procesos de laChancillería. Sobre marcas mercantiles del siglo XVI se podría escri-bir algo interesante. Las marcas más sencillas de las sacas de lana eranaquellas que encen-aban letras iniciales de nombre, dentro de figurasgeométricas, coronadas, casi siempre, por una cruz; pero, además, sepintaban castillos, soles y una serie de animales como águilas, leones,toros, delfines, pelícanos, etc.^o. En los libros de Sierra aparecen asien-
otros lavaderos y que hayamos de trabajar todos los dias y los de fiesta de losque el dicho Fernando Rodriguez de Brizuela, saque dispensa del hordinario acuenta de lo que hubieremos de haber ... »(Arch. Prot. Nanclares, núm. 2990,fol. 351. Gentileza de García Rámila).
67 «Juan de Mono, estibador, vezino de la Puente de Arce deve en 16-XI-1561, 374 mrs. que le dió de contado Pedro de Ceballos para en señal de queha de venir a servir para el rresçibo y lavadero del año que viene. A se le depagar a 4 ducados al mes» (A.C., leg. 32, fol. 7).
6S «En 20 de jullio (1555), 2.057 mrs. que se pagó a Toribio de Castanera,estibador por 20 dias que servió en la Sierra de Vinuesa y 23 en el lavadero delistar las sacas» (Idem, fol. 189).
69 «Este diá (18-IX-1562) 3.164 mrs. pagados: los 2.380 por 10 arrobas dealmagre que se compraron y 784 pagados a Marañon por listar 488 sacas quelistó sobre 20 reales que le dió Ortiz» (Idem, fol. 38).
^o «... 93 sacas que estan en el puerto por cargar en Santander en poder dePedro de Rucabo, todas marcadas de la marca de los quatros» (A.C., leg. 30,fol. II, año 1559. Cía. Salamanca).
«Este dia (I555), 1 14 mrs, que se pagó a Mata, marcador, por el marcar 19sacas: las 18 de quarto, con lunas que son las 9 de 10 de Vinuesa y la otra concisnes de lo de Soria; a 6 mrs.» (Idem, Idem, fol. 183).
«138 sacas de fino, señal gallo y gallina; 50 de segundo, señas aguilasnegras; y 21 de tercero, señal, granados y dos de suertes ... »(A.C., Libro deRoan: Cía. Salamanca, fol. 75).
319
tos especiales de salarios pagados a marcadores de sacas ^^. La marcase consignaba también en las cartas de fletamento 72.
La saca o fardo en que se empaquetaba o embalaba la lana era deuna tela grosera y basta llamada marga que se compraba por rollosa peso por arrobas. En la región de Vitoria había muchos «margue-ros» o«rolleros» a quienes compraban los mercaderes burgaleses.Para las sacas de empleaba también la parella. En algún lado hemosleído «margas de parella». Había marga blanca y negra y sus preciosiban de 600 a 800 mrs. la arroba; la blanca, más cara.
A1 ser lavada la lana sufría una considerable merma de hastados tercios aproximadamente de su peso ^;. El lavado se hacía,generalmente, en pleno estío y era una tarea ruda que ocasionabacon frecuencia fiebres 74. A este propósito no faltan, en el inventa-rio del lavadero de Vinuesa citado, «dos sombreros de sol debocaçion con sus armaduras».
El lavadero duraba de unos a tres meses, según la cantidad delana a lavar. Servían en él una media docena de obreros por tér-mino medio: mozos y estibadores en su mayor parte. El factorde Sierra que tenía el mercader era el que dirigía el lavadero.Los gastos ocasionados para el lavado de la lana y demás ope-raciones anejas eran cuantiosos, tales como transportes y por-
^^ «En 28-IX-1562, 4.800 mrs. pagados a Frias, marcador, por marcar 486sacas que marcó este año a lo mrs.» (A.C., leg. 32, fol. 38. Libro Sierra. Cía.Salamanca).
72 «De conformidad fué asentado entre el dicho maestre y el dicho (carga-dor) que si en las marcas de las dichas sacas de lana, alguna variación se falla-re que lo tal no se imputase a culpa del dicho maestre e con dar el número delas dichas 40l sacas de lana enteramente fuese satisfecha la obligación»(A.G.S., Consejo Real, leg. 204, fols. 3-I11).
^^ «Porque de 11.000 y tantas arrobas que se labaron, no quedaron en lim-pio mas de 4.000 arrobas poco más o menos porque menguan en el agua másde los dos tercios» (A.R.CH., Varela, leg. 206, fol. 355v).
74 «He estado con tercianas en la cama que me an apretado; las cuales mesucedieron a lo que entiendo de los grandes calores del lavadero y demasiadotrabajo por aver de estar presente a todo y no tener quien me fiar que lo entien-da» (AH-SR, 28-VIII-1577).
«Yo, gloria a Dios, estoy ya libre de las tercianas que tenia... y así piensoaora en entrando en el lavadero, guardarme de los soles si fuere posible por-que esto del andar entre lana es cosa muy enferma» (AH-SR, 3-VII-] 579).
320
tazgos de las sacas que llegaban al lavadero; compra de redes,estibas, utensilios, gastos de comida, lumbre, etc. 75. En un librode la Compañía Salamanca hemos visto que lavar y estibar unasaca de ocho arrobas y media salía por l36 mrs. Para salarios ycompras se necesitaba además dinero de contado 76. Como coŭacuriosa diremos que, en algún lavadero, se pagaba a algunaspersonas por velar la lana que suponemos sería guardarla por lanoche ^^.
En el libro de caja del mercader Alonso de Arlanzón figura unasiento, en el debe, de «despojos del lavadero» en que se anotantodos los restos y sobrantes de lana, marga, redes, estibas, calde-ras, herradas y demás cosas que quedaron en un lavadero ^g.
En el lavadero quedaban las sacas de lana a punto de ser lleva-das a los puertos. El proceso de la contratación seguía luego con elfletamento, pólizas de seguros, ventas en las estaplas y retorno demanufacturas.
EL LIBRO DE SIERRA
La contratación lanera a la que tan de lleno estaban dedicadoslos mercaderes burgaleses hizo que éstos llevasen una contabilidadespecial de este negocio, mediante un libro al que llamaban «Librode Sierra», es decir, aquel en que se pormenorizaban todas las par-tidas de lana, compradas en las sierras, así como los gastos anejosa la elaboración de esta lana hasta ser embarcada 79.
75 Porque consume tanta moneda el lavadero que mientras se saca de lovendido no puede dejarse de tomar algo a cambio» (AQ-SR, 3-VI-1575).«Porque solo en el limpiar de la lana y beneficiarla (once mil arrobas) se gas-tarán más de 2.000 escudos» (A.R.CH., Varela, Fen. leg. 206, fol. 335v).
76 «Porque como ando en el lavadero he gastado algunos reales d'ellos porveinte dias pues este es negocio que no an de faltar los reales una ora» (AH-SR, 5-VIII-1576).
^^ «Este dia (1575), 1190 mrs. que se gastaron en belar la lana y se dierona personas de fuera de casa durante el lavadero porque belasen con los mozosde la casa» (A.C., Libro de Caja de Arlanzón, sin fol.).
^g A.C., Libro de Caja de Arlanzón, sin fol.
79 «E presentarán los Libros de Sierra de las dichas sacas que an hecho enlos dichos tres años para que por ellos se bean lo que se a llevado a las dichas
321
De haberse conservado alguna pequeña serie de estos librostendríamos una fuente de primer orden para estudiar la historia denuestro comercio lanero y en especial la de los mercaderes deBurgos. Solamente dos hemos visto, hasta la fecha, entre los res-tos del archivo consular, donde fueron llevados como prueba enalgún pleito. Su rareza aumenta su interés. Una pertenecía a laCompañía de García y Miguel de Salamanca, y es de 1561 go, y elotro a los Herederos de Bernardino de Vallejo g^, y es de 1573.
Son libros contables y llevan folios de «debe» y«ha dehaber»; en los primeros están asentadas las «costas de lanas», enque se ponen los cargos de pagos de lana contra los libros denegocios o de caja de la casa o compañía, que van justificados enel haber. Gastos de criados, salarios, carreteros, utensilios, etc. 82,pero sobre todo se asientan las partidas entregadas a los pastorescomo señal y recibo de las arrobas de lana, cuyos precios se dan,y esto aumenta el interés de los libros 8^. El asiento del «debe»
sierras (dinero) a quien se dió e como se llaman los pastores que por ser cosamuy larguisima no irá aqui» (A.G.S., Consejo Real, log. 94).
«Mostro... los libros al dicho Felipe de la Sierra para que viese la lana queentonces estaba señalada... que se remite a los libros de sierra donde se verá larrelación de la lana comprada ... »(A.R.CH., Varelo, leg. 206, fol. 223).
80 «Libro de Sierra de nos Garçia e Miguel de Salamanca, començado conla gracia de Dios en 12 de septiembre deste año de 1561» (A.C., leg. 8, 42 fols.En pergm, años 1561, 62 y 64).
g^ «Jhsus, 1573 años. Libro de Sierra nuebo de nos Herederos deBernardino de Vallejo y Ventura del Castillo, de lanas que se compran y seña-lan y quentas tocantes a ello, comenzado en 23 de noviembre de 1573 años conla graçia de Dios, amen» (A.C., leg. 2, en pergm., 181 fols.).
82 «Dejo de poner por estenso el coste de las lanas porque son tantas par-tidas e tan menudas que no se podrian acabar de sacar en muchos dias»(A.G.S., Consejo Real, leg. 94, cuentas Lope Gallo, fol. 11).
8^ «La quadrilla de Montenegro deve, en 12-1 X-1561, mrs.: 52.562, que sele carga por tantos se le hicieron buenos en el libro de Compañia para cerrarsu quenta y lo deben las personas que paresce por menudo en el Manual quelo deven de rresto de la lana que nos dieron este año, lo qual tienen para enseñal y parte de pago de 955 arrobas de lana que rretularon para el año de 62,a 650 mrs. el arroba, a pagar a 7 reales por arroba en dia de San Miguel y 7rreales para primero de maao de 62, y el rresto sobre saca, rebatiendo a cadauno de lo que deve, el tercio en cada paga, como parece a fojas. 13» (Libro deSierra, A.C., leg. 32, fol. 2).
322
cuadra con el del «haber», donde van puestas las cantidades efec-tivas de pago 84.
Semejante a estos Libros de Sietra de los mercaderes de laUniversidad de Burgos suponemos será el «Libro de las lanas» delmercader navarro Rodrigo de Echávarri, también conservado 85.
SIERRAS Y CALIDADES DE LANA
Después de lo expuesto, es lógico preguntarse, ^dónde com-praban la lana los mercaderes de Burgos en el siglo XVI? Y a estopodemos contestar gracias a la lectura de numerosos y diversosdocumentos tales como los Libros de Sierra citados; algunos plei-tos de mercaderes; contratos de compra-venta, etc. De modo quepodemos señalar las zonas más importantes, frecuentadas por losmercaderes de la Universidad de Burgos:
En primer lugar, las serranías sorianas, base de la primeracabaña de Castilla, donde todavía hoy se practica el método de latrashumancia 86. A1 norte, en la región de San Pedro Manrique,compraban mucho en Yanguas, San Gregorio, Vinuesa, Agreda,es decir, en las comarcas de las sierras de Cebollera, Alba,Almuerzo y Madero; y en el centro y sur: Calatañazor, Berlanga,Almazán y Medinaceli. Algún elogio podemos documentar sobrelas lanas sorianas: sobre las finas de Vinuesa 87 y sobre las deBerlanga 88.
84 «1562 An de aver en 7-IX-1561, mrs.: 52.522, que son por 85 arrobasde lana que dieron es[e año a 688,5 mrs. la arroba, es lo dicho» (Idem, fol. 6).
85 Arch. Comp[os Reales, reg. 520, fol. 41. Gentileza de Henry Lapeyre.
gb M e Rosario Miralbes Bedera, «La trashumancia soriana en el momentoactual» (Contribución al estudio de la trashumancia castellana), EstudiosGeográficos, núm. 56. Madrid, 1954, pp. 337-379.
87 «Sé yo certificar a v. m. que la lana de Vinuesa es la mejor hacienda queay en Soria, a lo menos más descargado y de más fineca» (AH-SR, 20-II-1583).
88 «Porque tengo compradas y pagadas más de I.500 arrobas de lana entierra de Berlanga para lavar este año, Dios mediante, y a precio que creo sepodran interesar artos dineros... podria v.m. entrar... cómprase más suma paraadelante por su quenta porque çierto entiendo se compran en la tierra donde hecomentado a entrar de muy mucho provecho más que no lo estremeño porque
323
Entre Soria y Segovia, Ayllón, lugar de gran concentraciónlanera. Otros puntos de la serranía segoviana, mencionadosmuchos en el comercio lanero de Burgos, eran Sepúlveda yPedraza. En la sierra de Avila también se negociaba en abundan-cia, y en tierras de Guadalajara: en Atienza, Buitrago, Sigúenza yMolina. Más al sur y menos frecuente era la contrata ŭión burgale-sa en Alcalá de Henares, Real de Manzanares, Valdelaguna y sie-rras de Toledo: Talavera, Yepes. No faltan contratos de compra entierras extremeñas: La Serena, Alcántara, Lumbreras, etc. En lasierra de Córdoba, como en otras de la citada sal sur delGuadarrama, compraban los burgaleses para exportar por Sevilla.
La exportación cantábrica, zona propia de los mercaderes deBurgos, se nutría, pues, preferentemente de la producción lanerade Soria, Segovia, Avila, Guadarrama y de la Tierra de Campos yserranías riojanas, amén de las de Burgos. El sur, desde Cuenca,pasando por Toledo y toda Andalucía, era la zona de exportaciónsevillana, mediatizada por los mercaderes italianos: genoveses,milaneses y florentinos.
Las lanas de Campos que solían comprar los burgaleses eran de laprovincia de León (Sahagún) y de las de Valladolid y Palencia (tien-asde Cerrato). En las serranías riojanas; los puntos de la sierra deCameros eran los de mayor atracción: Anguiano, Villoslada,Torrecilla, Ortigosa. También en Arnedo, al este, y en el oeste, sobrelas estribaciones serranas de la Demanda: Ezcaray, Valvanera, etc.
Por último, hemos de referirnos a la propia región burgalesa 89senranías derivadas de los montes de Oca y las sierras de laDemanda y de Neila con centros tan importantes como Salas, y lassierras de Covarrubias y de las Mamblas. En occidente: Castrojériz,en donde residían mercaderes de la talla de Francisco de Brizuela,Bartolomé Martínez Saomero, asociado con Pedro de Valdajos, yJuan Gallo de Cuevas. En Belorado: Antonio de Heredia, primo deSimón Ruiz, era uno de los mayores exportadores.
En todos los lugares citados los mercaderes burgaleses señalabany recibían las lanas de ganaderos que eran a veces grandes señoresterritoriales, como don Diego Medrano, señor de la casa y fortaleza
es lana de la tierra y no me saldrá en casa de 11 a 11,5 rreales el arroba qu escosa muy de balde» (AH-SR, 29-1 V-1575).
89 Teófilo López Mata, La provincia de Burgos... Burgos, s. a., 161 pp.
324
de San Gregorio, tierra de Soria, o de don Jorge de Beteta, alcaide delcastillo de Soria. Muy notable era también la contratación de lanasque hacían los de Burgos con monasterios, ricos en ganados, como eldel Paular de Segovia o el de Valvanera en la Rioja. EI Hospital delRey, próximo a Burgos, vendía muchas lanas a los de la Universidady, por sus precios, ajustaban otros muchos pastores sus contratos.
En cuanto a las diversas clases de lana que compraban y vendí-an los burgaleses, estaban, en primer lugar, la célebre lana merina ofina, famosa lana española, codiciada en todas las estaplas europeasdel siglo XVI; lana corta y rizada procedente del ganado trashu-mante que era por tanto la más cara. Había también lana entrefina,que procedía de merina legítima pero que no trashumaba, sino queinvernaba en el país. La lana churra era la más inferior, basta y larga,de ganado criado en la propia tierra ^. Exportaban también, los mer-caderes burgaleses, sacas de añinos, es decir, procedente de corde-ros de un año, cuyas pieles, sin tonsurar, servían para forros de ves-tidos, cubiertas de cama y otros usos.
EI apartador era el encargado, en la sierra y en el lavadero, declasificar la lana según su calidad, así hallamos, en los libros, quehablan de sacas de «florete» y«reflorete», de segundo, tercero,cuarto y quinto 91. Al final del libro dé Sierra de los Vallejo, puedeverse una relación de «suertes» de lanas. A veces se mezclabanlanas buenas con malas 92.
COSTAS Y PRECIOS
La contratación y«aderezo» de las sacas de lana originaban mul-titud de gastos que habían de sumarse al precio de compra para deter-
`^ «Para en parte de pago de 450 arrobas de lana que le compramos para elrresçibo de 1562: las 400 arrobas estremeñas a 680 mrs. y las 50 arrobas dechurro a 578 mrs ... »(A.C., leg. 42, fol. 11).
91 «488 sacas con costas fastas puestas en Santander, rrebatidas d'ellas13,5 sacas de quinto y son de peso de 8,5 arrobas cada una poco más o menos»(Idem, fol. 36).
9z «Que las lanas que la parte contraria bendió eran sucias y viejas y congran costa de mi parte, se lavaron y mezclaron... con otras lanas finas»(A.R.CH. Varela, 206, fol. 87).
325
minar el de venta en las estaplas. ^A cómo se compraba la lana en elsiglo XVI? En la obra de Hamilton sobre los precios de esta época,tan completa en otros artículos de comercio, no encontramos los pre-cios de la lana para este siglo 9^. Es difícil, por otra parte, hallar fuen-tes que permitan estudiar una serie seguida de precios. Cada investi-gador debe aportar lo que pueda y esto es lo que haremos nosotros.
En las cuentas de algunos mercaderes burgaleses, que les fue-ron pedidas en los años 1547 a 1549 94, hallamos que en 1547 elprecio de la arroba de lana era de 9 0 10 reales o sea, 306 0 340mrs. En 1549 el precio se mantuvo igual a l0 0 10,5 reales, perotambién se compraba a 555 mrs., es decir, a algo más de 16 reales,sin duda, por tratarse de alguna calidad mejor.
En la feria de Nájera de octubre de 1568 costaba la arroba delana a 19 reales (646 mrs.) y en 1570 compraba Antonio deHeredia a l5 reales, haciendo ver a Simón Ruiz la baja experi-mentada por las lanas 95. En 1575, en Berlanga, los precios de laarroba fueron de I 1 y I 1,5 reales (374 y 39l mrs.).
Para 1579 hemos visto dos precios según la calidad: lo fino,fiado, a 23 reales (782 mrs.) la arroba y también a 18 reales (612mrs.); lo churro, a 11 reales (374 mrs.) 96. En ]583 la lana de lasserranías sorianas experimentó una baja considerable, pagándosela arroba alrededor de los 15 reales 97.
9-^ American Treausere and the Price Revolution in Spain, I501-1650.Cambridge, 1934, p. 428.
9a A.G.S., Consejo Real, leg. 94.95 «Ahora se compra a 15 rreales el arroba quando antaño se hacia a 19 y
20 rreales. Aunque acudan más sacas a Flandes aun siendo a buen precio se hade ganar en ellas. Ahora se van ya cargando [odas las sacas a toda furia» (AH-SR, 21-II[-1570).
96 A.R.C.H., Varela, Fen. leg. 206, fol. 170.
97 «A mi me darian oy la lana que yo compre este año pasado alli junto aSoria y Vinuesa que es de Villarrasa oy la lana que yo compre este año pasa-do alli junto a Soria y Vinuesa que es de Villarrasa que la pague a] 4,5 rcealesmuy rica açienda. Me la han ofrecido los pastores por el mesmo precio, fiadapor un año por tratar conmigo, la qual yo no quiero tomar ni por un precio nipor otro asta ver vendido lo que esta en Roan. Son precios los que aora tienenlas lanas los más bajos que jamas se an visto y asi los que tienen dinero com-prando a los precios que oy pasan, no pueden dejar de ganar en ello, muchosdineros» (AH-SR, 20-II-1583).
326
A1 mercader burgalés le preocupaba, en todo momento, cono-cer el precio de la lana en las distintas zonas y mercados y por esoprocuraba estar bien informado por medio de corresponsales yamigos 98.
Las costas sobre estos precios de compra eran muchas, diver-sas y cuantiosas. En 1579 se calculaba en 6 reales (204 mrs.) elgasto que cada arroba de lana ocasionaba hasta tenerla a puntopara embarcar 99.
Las costas y gastos que originaban las sacas de lana desde su«señalo» y recibo hasta el desembarco en las estaplas de venta,pasando por el lavadero, eran muy variadas: pago de salarios,transportes, fardos o sacas, operaciones de lavado y estiba, aloja-miento en los puertos, carga en las naos, seguros marítimos, etc.Así, por ejemplo, el mercader Andrés de Pino en 1548 gastó para249 sacas lo siguiente ^^:
Lavar, apartar y estolaje, a 4 reales, saca .............. 34.464 mrs.Llevar al puerto, a 8 reales, saca ........................... 67.728 »Recibir las sacas por los mozos, a 3 reales ........... 25.398 »De la marga para ellas ........................................... 64.000 »Alistadores, vino y otras costas ............................. 6.000 »
Total ...................... 197.580 »
En 1547 cuestan 608 sacas con gastos 4.175.890 mrs. al mer-cader Bernardino de Medina ^o^, y otro que compró 925 sacas por5.401.496 mrs. le originaron de gastos 1.406.822 mrs., o sea, unos1.521 mrs. por cada saca 10z.
9s «En 5 de octubre (1562), 544 mrs. que lo costo un con-eo qu ese inbio aSegovia a Carlos Herrera para saber el valor que tenis la lana allí y si abria apa-rejo de bender la d'este año» (A.C., leg. 32, fol. 38).
`^ «Yten si saben que hordinaria y comunmente cada arroba de lana cuestay tiene de costa, 6 rreales de rrecibirla y traella al labadero e de labarla y bene-ficiarla y en sacarla y las demas costas asta ponellas en el estado en que estan lassacas que se hicieron de la dicha lana e declaren lo que saven y la costa que d'eltiene y suele tener cada arroba» (A.R.CH., Varela, Fen. leg. 206, fol. 147).
^^ A.G.S., Consejo Real, leg. 94. Cuenta del Pino, fol. 3.
^o^ A.G.S., Consejo Real, leg. 94, B. Medina, fol. 7.
102 ldem, ídem.
327
Entre las costas de las sacas, una vez llegadas al puerto deembarque, figuraban las de almacenaje en lonjas por las que losmercaderes pagaban un alquiler que, en 1560, era de unos 80 mrs.diarios por cada saca ^o^. Las lanas estaban en algunas ocasionesmucho tiempo detenidas en las lonjas debido a la pérdida de algu-nos barcos o por haber sido descargadas ^04.
La lonja lanera de Santander estaba en la calle de la Ribera y teníamás de 5.000 pies cuadrados. Había otra en la Vega de Corconte, a diezleguas de Santander, donde se efectuaba el cambio de carretas. Las lon-jas de Laredo se quemaron en 1581, según leemos en una carta io5.
Otro de los gastos finales que ocasionaban las sacas de lana almercader era el seguro marítimo ^o^.
Cabe preguntarnos también, dentro de este epígrafe que estamosestudiando, por el precio que alcanzaban las sacas de lana en las esta-plas extranjeras a donde se llevaban a vender. Para averiguarlovamos a hacer un cálculo abstracto a base de datos reales. La arrobade lana, a mediados de siglo, se compraba en la sierra a 10 reales, queeran 340 mrs., y como cada saca solía tener para Flandes ocho arro-bas, en números redondos, resulta que valía 2.720 mrs. Pues bien, enRuan, esta saca, por el mismo tiempo, se vendía a 27.000 mrs., quees uno de los precios que hemos visto en los libros de la Compañíade los Salamancas, de Burgos. De modo que aumentaba diez vecessu valor, y la diferencia de 24.300 mrs. correspondía a los gastos ybeneficios. Cálculo que quizá peque por exceso, porque tenemos otrareferencia de que en 1580 la saca cargada para Ruan valía l9 020.000 mrs. ^o^, que con los gastos de transporte y otros, subiría un
^o^ A.C., leg. 30, fol. 88. Cía. Salamanca.104 «Las 100 sacas que este año he a Dioss García labado las tengo en Deba
y en San Sebastian en lonja porque tuviendolas para cargar para Flandes, medio aviso Antonio de Quintanadueñas que no cargase saca por neguna bia por-que por cierto se tenía estar más rrebuelta Flandes de lo que nunca» (AH-SR,29-V III-1577).
^os AQ-SR, 11-XII-1581.
^o^ «Heme asegurado en Burgos asta el último marabedi sin faltar ni correrun rreal porque no lo rrequieren los tiempos ... »(AQ-SR, 24-X-1570).
«Yo bine a esta ciudad abrá dos dias a açer que se hiçiese el seguro de missacas, que, gloria a Dios, tengo cargadas para Nante» (Id., 14-IX-1576).
^o^ A.R.CH., Varela, 206.
328
tanto más. La saca embarcada para Italia en el mismo año, lana fina,valía 30.000 mrs. 108, teniendo en cuenta que esta saca solía tener másarrobas que la que se exportaba al Norte.
El mercader que había adquirido buena clase de lana y la habíalavado y acondicionado bien, sabía que su venta era fácil y de pingiieganancia 109. En 1572 Antonio de Heredia hizo sacas en el lavaderode Nájera y las embarcó en Bilbao, añadiendo en una carta: «Dios laslleve con bien qu'es negocio de 40 por 100» >>^. La exportación delana, en condiciones nortnales, fue, por tanto, el gran negocio de losmercaderes burgaleses con el que labraron su fortuna, sus palacios ydieron pábulo al arte y a las obras benéficas. Cuando las causas polí-ticas trastornaron esta exportación, sobre todo la rebelión de losPaíses Bajos, la ruina más aparatosa cayó sobre Burgos.
La contrapartida o retorno de las sa ŭas de lana burgalesa fue laimportación de lienzos y patios, según dijimos ^^^.
DERECHOS REALES SOBRE LAS SACAS
Recordemos cómo, en 1552, el Consulado de Burgos solicitódel Rey una armada protectora de la flota mercantil que hacía lacarrera del Norte hacia Flandes y el ofrecimiento que hizo de unaavería del 3 por 100 sobre las exportaciones y el 2 por 100 de lasimportaciones a fin de contribuir a los gastos de esta armada. Sinembargo, en los años siguientes la idea no prosperó, deshaciéndo-se esta armada a pesar del peligro cada vez mayor de los mares.
Una de las razones alegadas por Felipe II para imponer un tri-buto nuevo a las lanas en 1558 fue ésta: «Porque... habernos de
108 [dem, ídem.^^9 «En lo de la lana que tengo comprada este año de 72, con bien me lo deje
Dios, Nuestro Señor, labar. Es lana mui finisima y que, mediante NuestroSeñor, tiene la ganancia en la mano. Estas las espero yo en Dios adereçar tam-bién que llebaran la ganaçia y benta consigo, que entienda v. m. que quandoésta açienda ba bien adereçada antes se abentura a ganar en ella en qualquiertiempo que no a perder» (AH-SR, 6-IV-1572).
^ ^o AH-SR, 241X-] 572.
^^^«Llegadas con bien estas sacas y bendidas.... el balor de lo que montarenos aga en nantes d'ello una emplea buena, comprando rropa a pagar a tiemposque sirban los plaços para quando se fiaren las sacas» (AHSR, 241X-1570).
329
tener y sustentar gruessas armadas en la mar así de levante comode poniente para resistir al Turco.. e a los otros infieles... y a loscosarios... con los cuales armadas se asegura la mar y los merca-deres y tratantes ... »^ 12. Además, y esto era la causa más apre-miante, las rentas reales estaban exhaustas y la Hacienda reclama-ba dinero constantemente. Así pues, Felipe II decidió gravar laexportación lanera: «Porque somos informados que, entre las mer-cadurías que se sacan de estos reinos, una de las más principaleses el trato de las lanas en que los mercaderes y personas que lassacan tienen grandes intereses y ganancias.»
El nuevo derecho real establecido, había de cobrarse, ademásdel almojarifazgo, diezmos de la mar y otras rentas que conti-nuaron en vigor; su cuantía era: para Flandes: un ducado por sacapara los naturales y dos para los extranjeros; para Francia eItalia: dos ducados por saca para los naturales y cuatro para losextranjeros. Había pues una diferencia de doble a sencillo entrelos derechos pagados por unos y otrós, lo cual era una medidaproteccionista que los mercaderes trataron de burlar. Si había unacompañía mixta de súbditos y extranjeros, debía declararse laparte de exportación correspondiente a cada uno. En cuanto alpeso de las sacas:
Flandes: 8,5 arrobas de a 25 libras.Francia e Italia: 10 arrobas.
El pago de estos derechos si era de 7.500 mrs. (20 ducados) oinferior a él, debía hacerse al contado en los puertos, pero si erasuperior a la cifra indicada, podía pagarse en las ferias de Medina,a los seis meses del registro en los puertos, haciendo la correspon-diente obligación de pago, mediante un fiador.
Los puertos marítimos de exacción, eran:
En el Norte: Coruña, San Vicente de la Barquera, Castrourdiales,Santander, Laredo, Bilbao y San Sebastián.
^^Z Pragmática de 30 de abril de 1558. Puede verse en A.G.S., Diversos deCastilla, leg. I, fol. 2, y también en Tomás González, Col. cit., tomo II, pp.110-117.
330
En Levante: Cartagena.En el Sur: Sevilla, Cádiz, Sanlúcar y Málaga.
Los puertos secos:
Valencia: Murcia, Yecla y Requena.Aragón: junta de Siria.Navarra: Alfaro y Logroño.Portugal: Badajoz o Ciudad Rodrigo.
Es curioso que, el primer administrador del Norte, para cobrarel nuevo derecho sobre las lanas, fuese un burgalés: Diego Alonsode Maluenda, a quien el Rey dió comisión el 29 de mayo de 1558para que se hiciese cargo de la cobranza, de acuerdo con una deta-Ilada instrucción ^^;, en la que se decía, en primer lugar, que senotificase la recaudación del nuevo derecho al Consulado deBurgos, antes que a otra ninguna ciudad y villa. Este administra-dor de la costa cantábrica debía llevar un registro donde se asenta-se, al por menor, las sacas de lana que se cargasen, y, otro, el escri-bano que le acompañaba. Ante ellos el mercader o su fiador conpoder, se obligaría al pago de los derechos, en la ŭ ferias de Medinacorrespondientes. Residiría en «el puerto donde más lanas se sue-len embarcar», poniendo otros cobradores en los demás puertos dela costa. Aumentaría la vigilancia en las épocas de fletamento delanas, y evitaria el uso de barca y guardas de mar, «porque laslanas es mercadería muy evidente y que no se puede encubrir sinque todos los vean». Al concluir cada cargazón enviaria una rela-ción de lo cargado en cada puerto a la Contaduría, así como la notade gastos. No pesaría todas las sacas sino las que le pareciere, y,podría ampliar el plazo de pago de las obligaciones hasta un año.
Bajo estas normas, la nueva máquina administrativa se puso enmarcha. Alonso de Maluenda comenzó la exacción en los puertoscantábricos, y otro burgalés, Francisco de Múxica, en el sur, enAndalucía. Los registros de ambos se conservan en Simancas 114.
La reacción de los mercaderes ante el nuevo derecho podemospercibirla a través de las Cortes de Valladolid del mismo año 1558
^^^ Tomás González, Col. cit., tomo 11, pp. I 17-121 y 122-129.
^ 14 A.G.S., Contaduria Mayor de Cuentas, 2' ep., leg. 207.
331
en que los procuradores se opusieron vivamente al cobro de lanueva renta, diciendo que era «novedad e cosa no acostumbrada»... que era agravio a caballeros hijosdalgos como eran la mayoríade los mercaderes y señores de ganado; voces que no podían salirmás que de los procuradores de Burgos 115.
Pero el Rey no se volvió atrás sino que escribió a los cónsu-les de España en Brujas, «para que éstos como personas a quienansi mismo van dirigidas todas las lanas que van al dichoCondado de Flandes para cobrar otros derechos (averías) quecobren éste ... »^ 16 porque al implantarse el nuevo derecho y sucobranza, ya estaban cargadas las naos de las lanas y hubiesesido grave perjuicio para los mercaderes descargarlas. Por estacircunstancia sabemos que en la flota de 1558 iban a Flandes16.078 sacas de lana.
Los asientos del registro de Maluenda decían así, por.gamos porcaso: «Andrés Martínez de Aragón, vecino de Burgos, 133.345 mrs.,por el derecho de 325 sacas que Pedro de la Puebla, en su nombre,cargó para Flandes a ducado por saca.» Este Pedro de la Puebla erael fiador, exigido por el Rey y su Hacienda para que firmase, conpoder suficiente del mercader propietario, la obligación de pago delos derechos reales en la próxima feria de Medina. A este propósitonos ha llamado la atención en estos registros el nombre delConsulado de Burgos (prior y cónsules) como fiadores de los dere-chos de las sacas de algunos mercaderes de la Universidad ^^^. Vemostambién expresada la nacionalidad de algunos miembros de compa-ñías mercantiles, que, a pesar de ser de origen castellano, se habíancasado y residían en Flandes; debía declararse entonces la parte desacas pertenecientes a éstos. En correspondencia con estas partidas,
115 Vid. la ed. R.A.H. Madrid, 1903, pet. 9, p. 735 del tomo V.
^ 16 A.G.S., C.M.C., 2° ep., leg. 207. Copia de esta carta de fecha 3 de juliode 1558 y otra de 24 de noviembre de 1558.
^^^ «Que rrecivió de contado, 225.000 mrs. del Prior y Cónsules de Burgospor 376 sacas de Garcia y Miguel de Salamanca, las 224 para Francia a dosducados, y las 152 para Flandes a ducado.»
«219.000 mrs. del Prior y Cónsules de Burgos por 551 sacas de Franciscode Brizuela, las 518 para Flandes a ducado y las 33 para Ruan, a dos ducados.»
«6.000 mrs. del dicho Prior y Cónsules por 16 sacas de García Martínez,vecino de Paredes para Flandes a ducado por saca.»
(A.G.S., C.M.C., leg. 207, 2° ep. Cuentas de Maluenda, 1560.)
332
podemos ver los asientos en los libros de los mercaderes en que seconsigna el pago de derechos de las sacas al que se denomina «nuevaimpusición de las lanas» 118.
Esta situación, iniciada en 1558, duró cinco años solamente. Ladistinción entre exportadores nacionales y extranjeros originómuchos fraudes y encubrimientos, por lo cual, el Rey, en 1563,promulgó otra pragmática sobre los derechos a pagar por las sacasque saliesen del reino ^ 19. No habría, en adelante, distinción algu-na entre súbditos y extranjeros sino que todos pagarían por igualel impuesto, que fue elevado de este modo: para Flandes: l,5 duca-dos por saca, y para Francia, Italia y otros reinos peninsulares: 3ducados. Se establecía además un registro de ganado en las fron-teras de los reinos de la Península. Las sacas de Navarra, por sercalidad inferior a las otras, pagarían de derecho solamente unducado para cualquier parte que fueren exportadas.
A1 poco tiempo, 1566, se dispuso que fuesen 4 ducados losderechos de exportación de lanas para Francia, debiendo tener depeso cada saca diez arrobas 120. Consecuencia de esto fue la expre-sión del peso en los registros del derecho para hacer constar lasdemasías de las sacas 12^.
^^g «S. M. el Rey, nuestro señor, deve, en 4-V-1560, 316.500 mrs. que sepagaron en el canvio de Pero López a Nicolao de Grimaldo, por poder deAlonso de Frias, secretario del Consejo de Contaduria, y neçeptor del nueboderecho de las lanas y son por la impusición de 422 sacas que hemos cargadoel año pasado y este y están por cargar para Roan por probisión de S. M. quenos dio a Diego de Curiel y a nosotros, a dos ducados por saca» (A.C., leg. 30,fol. 36. Cía. Salamanca).
^ 19 A.G.S., Contadurías Generales, libros 2976 y 2977. Publ. por TomásGonzález, Col. dt,. tomo ll, pp. 186-191.
^ZO Cédula de 22 de junio de 1566. Vid. Contaduría Mayor de Cuentas deA.G.S., 2° ep., leg. 202.
«De derechos de la nueba impusición a 4 ducados por saca de peso de diezarrobas» (Manual de la Cía. Salamanca, 30-X[I-1568. A.C., leg. 36, fol. 79).
12^ «Diego de Agreda, vezino de Burgos, 33.900 mrs. por el derecho de 25sacas de peso de nueve arrobas y una libra cada una que en su nombre cargóDiego de Arce para Francia al dicho precio (4 ducados), cada saca de diez arro-bas, monta lo dicho» (A.G.S., C.M.C., 2.°, leg. 207).
(ldem, ídem.)«23.117 mrs. ... en que entran 617 mrs. que montaron las demasias del peso
d'el las.»
333
Las causas políticas que hacían oscilar los rumbos de la con-tratación y navegación mercantil, afectaron también a la percep-ción de los derechos sobre las sacas; así, muchos de los mercade-res que en 1567 cargaron sacas con destino a Francia, «a causa delas alteraciones que obo en el dicho rreino de Francia porque no seperdieren las dichas sacas, se Ilevaron a los Estados de Flandesdonde se descargaron y por parte del Prior y Cónsules de laUniversidad de mercaderes de la ciudad de Burgos, se ocurrió antelos contadores mayores ... », para que los administradores delderecho de las sacas abonasen la diferencia que suponía este cam-bio de ruta, lo cual se hizo en 1570, cobrando lo que iba a Franciacomo si fuese a Flandes ^zz.
Esta renta real, como todas las demás del país, no tardó en caeren manos de los arrendadores como consecuencia del estado pre-cario de la Hacienda. Agustín Spínola fue uno de los primerosarrendadores de este derecho.
La posición del Consulado de Burgos frente a este derecho de laslanas, que tanto afectaba a los miembros de la Universidad de mer-caderes, fue la de tratar de hacer patente, al Rey y a sus ministros, lainfluencia que ejercía sobre la disminución de la contratación yexportación lanera. Siempre que fue consultado por el Rey elConsulado de Burgos, sobre alguna cuestión de comercio, como erala reforma de las ferias, aprovechó la ocasión para exponer que lacausa fundamental de la poca contratación de lanas que había era elexceso de derechos impuestos sobre ellas que debían moderarse 12;.
EXPORTACION LANERA BURGALESA
Es preciso acercarnos, cuanto podamos, a la realidad delcomercio lanero de Burgos y esto podemos hacerlo a través de losregistros del derecho real sobre la exportación de lanas, creados
«A 4 ducados por saca montan, 75.000 mrs. de los quales se descontaron yquitaron I .200 mrs. por lo que uvo de menos en el peso de las diez arrobas queS. M. Mando ... » (Idem).
i22 A.G.S., C.M.C., 2' ep., leg. 207. Cuentas de Domingo de Galdós.Santander, 1569.
12; A.G.S., Div. de Cast. Leg. 10, fol. 1 l.
334
por Felipe II en 1558, a que nos hemos referido anteriormente. Eladministrador de esta renta en los puertos debía enviar a laContaduría una relación de lo cargado como justificante de losderechos a cobrar por el Rey en las ferias de Medina. Estas rela-ciones se conservan en Simancas en una sección difícil de investi-gar por el desorden de papeles que hay en ella y sobre todo por ]acomplicada contabilidad que se llevaba en el siglo XVI. Las rela-ciones o registros abundan en los primeros veinte años: 1558-1578y hasta se conservan interesantes libros originales de los puertos,pero, luego, se interrumpe y enmaraña la serie 124. No hay yaexpresión de cargadores ni cantidad de sacas sino sólo cifras glo-bales o particulares del impuesto y su distribución, sobre los jurossituados en ellas. Así pues, nuestra investigación ha tenido quelimitarse a la serie continua ]558-1579. Hemos de consignar aquínuestra gratitud a Henri Lapeyre, amable guía en tan intrincadaselva.
Para obtener las cifras que damos en los cuadros estadísticos,hemos derrochado nuestra mayor paciencia en una tarea lenta de iranotando, una por una, todas las partidas correspondientes a losmercaderes de Burgos. Baste decir que hemos necesitado catorcemetros de cinta de papel en la máquina calculadora para sumartodas las partidas sacadas de estos registros.
Burgos exportaba lana en el siglo XVI para tres naciones:Flandes, Francia e Italia. La exportación a Flandes -Brujas erala estapla de venta- la hacían los burŭaleses fundamentalmentepor los puertos cantábricos, por Santander en primer término,puerto de fletamento del Consulado, así como Laredo. En cuan-to a San Vicente y Castrourdiales no figuran como puertos lane-ros de exporta•ión o su importancia era mínima; San Vicente,sobre todo, era un puerto pesquero que apenas conoció el tráficomercantil por su aislamiento con el interior. Debemos pues dese-char un tanto ese mito de las Cuatro Villas como cuatro grandesfocos del comercio cantábrico. Venía después Bilbao, rival deBurgos, en donde no dejaron de cargar sus lanas los mercaderesdel Arlanzón. De los puertos de Guipúzcoa sólo cargaron los bur-galeses en Deva y no hemos visto ninguna saca de ellos en SanSebastián.
iz4 A.G.S., C.M.C., 2° ep., legs. 187, 202, 207, 215, 242, 243 y 245.
335
En 1561 y 1562 no se exportaron lanas por Deva. En 1563 acu-dían a este puerto con las suyas los riojanos, segovianos, navarrosy bilbaínos. Tampoco exportó Deva lanas en 1574 ni en 1579. PorSan Sebastián exportaban, además de los mercaderes de la tierra,muchos navarros de Tudela y Pamplona; algunos riojanos y ara-goneses de Zaragoza. Llama nuestra atención en los años ] 569 a1574 la presencia de ingleses en este puerto como exportadores delanas para su país.
Santander era el puerto lanero de Burgos. Casi todos los mer-caderes de la Universidad llevaban a él sus sacas; allí, y en Laredo,organizaban el Consulado los fletamentos de naos para Flandes.Junto a los burgaleses, mucha abundancia de segovianos, palenti-nos y riojanos, es decir, miembros de la Universidad de Burgos.No falta algún genovés como Francisco Doria, de Toledo, o SimónSauli, de la Corte; hay exportadores de Rioseco (Gonzalo Pinto) yde Medina del Campo (Alonso Díaz de Aguilar).
Para Flandes exportaban también los burgaleses desde Sevilla,recogiendo sacas de lanas de las serranías andaluzas, Córdoba porejemplo. En Sevilla vemos; por los registros, mucha afluencia demercaderes italianos: genoveses, milaneses y florentinos. Entre loscastellanos figuran los factores y asociados de importantes merca-deres burgaleses. En los años 1558 a 1560, en que hemos halladorelación detallada de exportadores, hemos podido comprobar queera aquí, en Sevilla, precisamente, donde se exportaban los mayo-res cargamentos de lana de los burgaleses y que estos grandes car-gamentos no iban a Flandes sino a Italia; así, los poderososFrancisco y Andrés de Maluenda enviaron, en 1559, a Florencia,1.136 sacas, o sea, unas 11.360 arrobas, que son más de 113.600kilos de lana en números redondos. Era la carga de un barco debuen tonelaje.
No sólo en Sevilla cargaban los burgaleses sus lanas para Italia,sino también en lós puertos de Levante: Alicante y Cartagena. Laaduana principal de las lanas que ibari a estos puertos estaba enYecla. Muchos italianos cargaban por el Mediterráneo: genovesesde Toledo, de Cuenca y de Granada. Era precisa además, desde1566, una licencia real de exportación. Licencias originales de estaíndole abundan en los legajos de Simancas y de ellas ofrecemosuna muestra como apéndice, El asiento que hacía el administradorde Yecla, era, por tanto, distinto al que se hacía en los registros del
336
Norte, puesto que había de consignarse en él la fecha de la licen-cia real ^25.
La exportación burgalesa a Francia de sacas de lana se hacía,preferentemente, por el Norte y también, en pequeña escala, porSevilla. Los puertos de destino eran Nantes y Ruán, tradicional-mente.
Es interesante estudiar las fluctuaciones de la exportación lane-ra burgalesa. Las causas políticas influían poderosamente. Hemosvisto ya cómo, en 1567, una flota que iba destinada a Francia hubode ir a descargar a Flandes «a causa de las alteraciones que obo enel dicho reino». Los libros-registros de Domingo de Galdós, admi-nistrador del derecho de las lanas en el Norte, acusan en 1577 elcaso contrario: lanas cargadas para Flandes y descargadas enFrancia.
En 1569, año del secuestro de naves por la Reina inglesa,Burgos no cargó ni una sola saca de lana para Flandes, enSantander, y sólo unos miles, para Francia, en otros puertos. Desdeel año 1570 la exportación burgalesa se dirigió, en su mayor parte,hacia Francia, porque las guerras de los Países Bajos desplazaronde allí a los mercaderes de la Universidad de Burgos, privándolesde su mercado tradicional de lanas. Esta misma conclusión hemosdeducido de nuestro estudio del seguro marítimo que publicare-mos aparte.
Por lo que respecta al volumen de la exportación de sacas delana realizado por los burgaleses en el siglo XVI, hemos de haceralgunas observaciones. En primer lugar, operamos con cifras delos años 1558 a 1579, es decir, de la época de acusada decadenciaexportadora de Burgos. ^Cómo hacernos idea del volumen de lanaque exportaba Burgos en la etapa de su florecimiento mercantil?Una declaración del Consulado, en 1582, decía que hacía veinti-cinco o treinta años, es decir hacia 1552, los burgaleses exporta-ban, en un solo año, para Flandes, Francia e Italia, de 65.000 a
125 «Cargansele más 162.000 mrs. que monta el derecho de 216 sacas delana lavada del dicho pesa y prescio de 4 ducados cada una que los dichos Juande Bexar Lerma y Luis de Castro y en su nombre luan Sáez de Aleiza, saca-ron por ei dicho puerto (Yecla) para Italia por carta de S.M. dada en Valladolida 25-VI11-1569 años y por el libro del dicho puerto de Yecla, firmado de losdichos administrador y de los dichos Juan de Bexar y Lerma y Cia» (A.G.S.,C.M.C., 2.° ep., leg. 207. Yecla).
337
70.000 sacas de lana, o sea, unos siete millones de kilos, y que en1582 no llegaban a 20.000 sacas, por causa de los derechos eimposiciones reales sobre la lana 1z6.
Por nuestra parte y de las cuentas exhibidas en un pleito 127hemos hallado unas cifras totales para los años 1547, 1548 y 1549que son, desde luego, incompletas. La serie analizada de 1558 a1579 tampoco es perfecta, porque faltan las relaciones de los puer-tos de Sevilla y Levante desde 1560 y 1567, respectivamente; esdecir relaciones en que se detallen quienes eran los exportadorespara saber lo que pertenecía a los burgaleses. Pero aunque imper-fecta, nos ofrece la serie una clara y patética muestra de la decaden-cia exportadora de la Universidad de Burgos. En los últimos añosdel siglo XVI, los pocos mercaderes exportadores que quedaron enBurgos, tales como los Gutiérrez, Diego de Salamanca o JuanBautista de la Moneda, embarcaron sus sacas para Italia, cosa quehemos de ver también reflejada en las últimas series de pólizas deseguros, registradas en Burgos, cuyo trayecto era Alicante-Liorna-Pisa. EI mercado flamenco de Burgos había dejado de existir. Por elLibro de Caja del Consulado, sabemos que en 1582 salieron porSantander y Laredo 3.184 sacas (fol. 31); en 1583, 3.957 sacas; en1584, 297 sacas para Nantes en dos navíos (fol. 125), y en 1585 seisnavíos para Nantes, sin saber cuántas sacas iban.
Si el curioso lector quiere conocer quiénes eran los principaiesexportadores de lana burgaleses, le citaremos a: Francisco yAndrés de Maluenda; Andrés Martínez y Francisco de Aragón;Alonso de Astudillo; Cristóbal de Avila y Diego de Curiel; Diegode Carrión; Diego de Agreda; Cristóbal y Alonso Cerezo;Jerónimo López y Lope Gauna; Jerónimo de Salamanca SantaCruz; Gregorio y Alonso de Polanco, Gómez de Quintanadueñas yotros muchos.
i26 A.G.S., Div. de Cast., leg. 10, fol. I 1 Vid. Apéndice.^Z^ A.G.S., Consejo Real, leg. 94-1.
338
CUADRO NUM. 1Exportaciótt bnrgalesa de lana a Flandes, ]558-1579 (*)
Aiio Santander Laredo Bilbao Deva Sevilla
1558 2.390 1.202
1559 5.649 945
1560 11.897 1.116
1561 6.687 827,3
1562 6.968 1,356
I 563 3.843 1,396
1564 4.182 550
1565 4.123 56
1566 3.987 352
1567 5.596 557
1568 5.350 483
1569 1.018
1570 3.713 256 205
1571 1.924 298 330
1572 1.152 230 70 14
1573 160 342 91 129
1574 660 543 159 250
1575 50 498
1576 417 51 536
1577 1.037 20 412
1578 361 18 522
1579 9 87 454
(*) Las cifras expresan sacas de lana. La saca de lana para Flandes tenía ochoarrobas y media.
339
CUADRO NUM. 2
Exportación burgalesa de lana a Francia, 1558-1579 (*)
Año Santander I,aredo Bilbao Deva Sevilla
1558
1559 1.707 55
1560 2.885
1561 1.044 158
1562 914
1563
1564 99
1565
1566 741 57
1567 1.952 317,5
1568 348
1569 793 362 273
1570 5.054 1,248
1571 553 1,405
]572 789 223 2,299 183
1573 636 24 2,104 88
1574 124 259
1575 384 671 948 786
1576 2.417 90 649 448
1577 1.643 18 545 83
1578 3.106 276 237
1579 2.576 49
(*) Las cifras expresan sacas de lana. La saca de lana para Francia debla tenerdiez arrobas.
340
CUADRO NUM. 3 •Exportación burgalesa de lana a ltalia, 1558... (*)
Aito Murcia Sevilla Total
1558 447 2.872 3.319
1559 796 2.396 3.192
1560 120 2.419 2.539
1561 635 635
1562 653 653
1563 1.546 1.546
1564 660 660
1565 147 147
1566 1.749 1.749
1589 1.304 1.304
1590 1.797 1.797
1591 976 976
1592 1.878 1.878
1593 570 570
1594 1.160 1.160
(*) Las cifras expresan sacas de lana. La de debía tener, teóricamente, paraItalia, diez arrobas.
341
CUADRO NUM. 4
Exportación burgalesa de lana: Cifras totales
Año /talia Flandes Francia Sacas
1547 19,883
1548 21,355
1549 20,384
1558 3,390 3.319 6,911
1559 6,594 1,762 3.192 11,548
1560 13,013 2,885 2.539 18,437
1561 7,514,5 1,202 635 9,891
1562 8;324 914 653 9,891
1563 4,393 1.546 5,939
1564 5,578 99 660 6,337
1565 4,179 147 4,326
1566 4,339 798 1.749 6,886
1567 6,153 2,269,5 8,422,5
1568 5,833 348 6,181
1569 1,O l 8 1,428 2,446
1570 4,174 6,302 10,476
1571 2,552 1,958 4,510
1572 1,466 3,494 4,960
1573 1,322 2,852 4,174
1574 1,618 383 2,001
1575 584 2,789 3,337
1576 1,004 3,604 4,608
1577 1,469 2,289 3,758
1578 901 3,619 4,520
1579 550 2,625 3,175
342
EXPORTACION DE LANAS,TRASHUMANCIA Y OCUPACION
DEL ESPACIO EN CASTILLA DL:fRANTELOS SIGLOS XVI, XVII Y XVIII
porL. M. Bilbao y E. Fernández de Pinedo *
A lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII, la economía deCastilla estuvo fuertemente condicionada por intereses que, directao indirectamente, estaban relacionados con la producción y expor-tación de lanas. Una parte considerable de las lanas exportadas pro-cedía de las ovejas merinas trashumantes organizadas en elHonrado Concejo de la Mesta. Los intereses económicos que sus-tentaban esta trashumancia (pequeños propietarios de las montañasdel Norte, nobleza y clero, dueños de rebaños y de pastos, laCorona que percibía impuestos de las sacas remitidas al. exterior,comerciantes exportadores y fabricantes de paños extranjeros ... )fueron lo suficientemente fuertes como para subordinar el sectoragrícola y la artesanía de Castilla a la producción y exportación delanas. Y, a su vez, la producción de lanas dependía sobre todo de la
* Catedráticos de Historia Económica de las Universidades Autónomade Madrid y d1e País Vasco, respectivamente. Este trabajo es la versión caste-llana de la comunicación presentada al Eighth International Economic HistoryCongress que se celebró en Budapest el mes de agosto de 1982 con el título«Exportations des laines, transhumance et occupation de I'espace en Castilleaux XVIe, XVIIe et XVltle siécles» y que fue publicada en Migrations,Population and Occupation of Land, belore 1800 (M. Cattini ed.), AkadémiaiKiadó, Budapest, 1982, pp. 36-48. Las investigaciones en curso sobre el temahubieran permitido a los autores mejorar el texto, sin embargo han preferidomantener la versión original, únicamente mejorada en la forma de las referen-cias bibliográficas y en la representación gráfica. Un avance de dichas inves-tigaciones puede verse en L. M. Bilbao, «Exportación y comercialización delanas de Castilla durante el siglo XVII, 1620-1720», en El pasado histórico deCastilla y León, vol. I1, Edad Moderna, Burgos, 1983, pp. 225-243.
343
demanda exterior. Así, la economía de Castilla, una economía esen-cialmente agrícola, se vió condicionada por intereses exteriores.
* * *
Los datos relativos a la evolución de las exportaciones de lanas deCastilla entre 1560 y] 800, conservados en el Archivo General deSimancas, desgraciadamente son bastante heterogéneos. No siemprela documentación ofrece cifras en términos reales de lana embarca-da. A menudo hay que conformarse con la información del importede los ingresos de los distintos impuestos que recaían sobre las sacasde lana española. Con el fin de intentar que la serie fuera homogénea,hemos reducido los datos de origen diverso a arrobas de lana lavada,y luego a Tm. Esta fragmentaria serie obtenida nos indica que da unmáximo en los años setenta del siglo XVI (4.025 Tm.) se descendióa un mínimo bisecular en 1664-70 ( 1.840 Tm.). Se desprende, portanto, que hubo un siglo XVII mediocre, con una caída fuerte de lasexportaciones hacía los primeros años del último cuarto de siglo. Apartir de ahí, parece iniciarse la recuperación y]legamos, a través deun siglo XVIII en claro ascenso, a las cifras más altas de toda nues-tra serie entre los años 1770 y 1779 (5.138 Tm.) ^.
La lana que se exporta era, en un porcentaje elevado, lana pro-ducida por ovejas merinas trashumantes, agrupadas en el HonradoConcejo de la Mesta, asociación castellana de propietarios derebaños a la que los Reyes habían otorgado grandes privilegios z.Puesto que, como media, un rebaño merího trashumante de 100cabezas (ovejas, carneros y corderos) producía 17 arrobas de lana^ y ésta, una vez lavada, reducía su peso a la mitad (8,5 arrobas),las cifras de nuestra serie indican que la cañada trashumante nopodía ser únicamente responsable de toda la lana exportada.
^ Archivo General de Simancas (A.G.S.): D.G.R., 1° rem., legs. 2506-2565, 1579-2596; T.M.C., legs. 726-749 y 834; E.H., legs. 540-542; C.G.,legs. 2700-2702, 2302 y 2126-2138.
z J. Klein, La Mesta. Estudio de [a historia econórnica española, 1273-1836, Madrid, 1936. F. Braudel, La Méditerranée et le monde méditerranéend l'époque de Philippe //, París, 2° ed., 1966, tomo I, pp. 92-84.
^ Valores medios deducidos de la cabaña trashumante del Monasterio deSanta Maria del Paular entre 1680 y 1729 (Archivo Histórico Nacional -A.H.N.-, Clero, libro 19.782).
345
CUADRO NUM. 1Lana exportada (rnedia anual, en Tnz.)
1561-69 3.165
1571-79 4.025
1589-94 2.587
1610-19 3.105
1620-26 2.760
1654-57 2.875
1664-70 1.840
1723-30 3.474
1750-59 4.453
1760-69 5.108
1770-79 5.138
1787-96 4.237
CUADRO NUM. 2Cabaña trashuznante (cabezas, nzedia anual)
151 ] -19 2.854.865
1520-29 2.692.835
1530-39 2.566.653
1540-49 2.628.315
1550-59 2.363.729
1560-62 1.945.753
1616-19 1.891.561I 620-29 1.764.643I 630-33 1.642.869
1708 2.100.0001746 3.294.1361765 3.500.000
346
Los totales de ovejas trashumantes fueron recogidos por J.Klein (de 151 ] a 1563, trashumancia real) y por J. P. Le Flem(de 1510 a 1562, trashumancia real, y de 1616 a 1634, estima-ciones) 4.
El cuadro adjunto, elaborado según cifras de J. P. Le Flem,sintetiza dichos datos de forma agregada, una vez eliminados dosaños extremos (1622 y 1634). J. Klein, por su parte, sin facilitarguarismos concretos, afirmaba, en relación a la segunda mitad delXVII, que la cabaña trashumante sólo raras veces sobrepasó losdos millones de cabezas y que, a menudo, estuvo por debajo deesta cifra 5. En perfecto acuerdo con la coyuntura agrícola delsiglo XVI, el auge de la cabaña trashumante se sitúa a principiosde siglo, cuando aún se notaban los efectos de la depresión delXV. En la segunda mitad de siglo, el incremento de tierras en cul-tivo habría reducido los pastos, y la cabaña habría disminuidoprogresivamente.
Los casi dos millones de cabezas de trashumantes de los añossesenta producirían, según nuestras estimaciones, 1.902 Tm. delana limpia y las 1.764.643 cabezas, media de los años veinte delsiglo XVII, 1.725 Tm. Estos datos están muy por debajo de lascantidades medias exportadas en estas mismas fechas (3.165,5Tm. y 2.760 Tm.). Se enviaba, pues, al exterior lana de mérinosestantes, mezclada con la de merinos trashumantes. No se puedenentender los problemas de la Mesta si no se tiene en cuenta esteotro tipo de ganado.
La demanda de lana merina tenía su origen en la industriapañera de lujo o de calidad, tanto autóctona como extranjera,pero el declive del sector textil castellano, a partir de finales delsiglo XVI, supuso que a lo largo del XVII, e incluso del XVIII,esta demanda quedase reducida casi exclusivamente al mercadoexterior. Por tanto, la evolución de la industria textil pañeraexterior, a través de la demanda de materia prima, era la que ibaa marcar el ritmo de la evolución del número de ovejas trashu-mantes de la Mesta en el siglo XVII y a lo largo de una granparte del XVIII. Pero, evidentemente, no se trataba exactamen-
4 1. Klein, La Mesta.... ob. cit., p. 40, y J. P. Le F7em, «Las cuentas de laMesta (1510-1709)», en Moneda y Crédito, núm. 121 (1972), pp. 68-69.
5 J. Klein, La Mesta..., ob. cit., p. 338.
347
te de la evolución general de la industria textil. La calidad de lalana de las ovejas castellanas era en el siglo xv inferior a la dela lana inglesa. El avance de los eraclosures ingleses contribuyóa una mejor alimentación de las ovejas y en consecuencia a unalargamiento de las fibras de la lana pero, en contrapartida, pro-vocó una pérdida de su finura. A fines del XVI, la lana deCastilla era de mejor calidad que la inglesa, y en la segundamitad de siglo «not even English writers could deny thatSpanish wool was the finest in the world». Esta lana de calidadse empleaba naturalmente para elaborar los mejores paños. Deahí que la demanda de lana procedente de Castilla, a lo largo delXVI, XVII y XVIII, dependió, sobre todo, de la evolución de lapañería de lujo. Sabemos que en Inglaterra, «While the trade inwollen doth was booming during the early Tudor period, theproduction of worsted was on the decline». Por el contrario,durante el siglo XVII «the fine broadcloth índustry there aft erlanguished in a almost continual state of chronic depression anddecay». Al mismo tiempo, la producción de coarse woollenshabía aumentado. Por otra parte, la pérdida de calidad de la lanainglesa favoreció la producción de tejidos menos caros y eldesarrollo en Inglaterra de una nueva pañería, pero obligó a losproductores de paños finos a importar lana castellana. En losaños veinte del siglo XVII, ciertos fabricantes ingleses empeza-ron a utilizar materia prima española y, posteriorinente, abando-naron la producción de los broadcloths para elaborar «a newhigh-quality product made wholly or in part from fine Spanishwool». «By the 1.630's the new industry had become firmlyestablished, and it continued to expand through out the remain-der of the seventeenth century». El deterioro de la calidad de lalana inglesa había dado como resultado el tener que recurrir, porparte inglesa, a la de Castilla, a fin de poder confeccionar pañosde lujo 6
Pero la coyuntura del siglo XVII no fue la más idónea parael consumo de paños de calidad. La industria pañera de alta cali-clad de Venecia decreció a lo largo del XVII. La pañería deFlorencia, que consumía la mejor lana castellana, no tuvo mejor
6 P. J. Bowden, Tiie Wool Trade in Toudor and Stuart Englaitd, London,1971, pp. 34, 43-44 y 47.
348
suerte ^. Los productores de las ciudades de Flandes y Brabante,que habían reorganizado su industria textil orientándola haciatejidos de calidad, «á partir du milieu du XVIIéme siécle, résis-tent mal aux offensives douaniéres convergentes de la France,de la Hollande et de 1'Anglerre" 8.
La nueva pañería, que utilizaba lana barata, local o regional en lamayoría de los casos, peinada, con la que se elaboraban tejidos queapenas estaban abatanados y de colores más brillantes y ligeros, triun-fó en los mercados del Mediterráneo y en las colonias. Es el momen-to del auge sucesivo de Handschoote, Leyden, Inglaterra... El desa-rrollo de la nueva pañería tuvo consecuencias sobre la demanda demateria prima, puesto que estos nuevos tejidos requerían lanas menoscaras. Así, los puertos holandeses reciben, a partir de 1620, cantidadesconsiderables de lanas, cuyo punto de embarque son los puertos bál-ticos 9. A pesar de una cierta evolución en la pañería de Leiden haciaproductos más costosos, los famosos lakens que exigían una materiaprima de alta calidad, Leiden no Ilegó a depender de la lana españolahasta 1648 ^o, y sólo para un tipo concreto de paño.
EI hundimiento, a partir de 1620, de las manufacturas de pañosde lujo italianas, las dificultades generales de la pañería de calidady el auge de las new drapperies, que empleaban una materia primamenos fina y barata, explican la falta de dinamismo de la demandaexterior de lana castellana durante la mayor parte del siglo XVII. EI
^ M. Carmona, «La Toscane face á la crise de I'industrie lainiére: techni-ques et mentalités économiques au XVIe et XVlle Siécles», en La lana comemateria prima. / fenomeni della sua produzione e circulazione nei secoli X/1/-XV/// (M. Spallanzani ed.), Firenze, 1974, pp. 151-152. C. M. Cipolla, «La deca-dencia económica de Italia», en La decadencia económica de [os imperios,Madrid, 1973, pp. 157-162. R. Romano, «A Florence au XVlle siécle. Industriestextiles et conjoncture», en Annales E.S.C., 1952, p. 511. D. Sella, «Les mouve-ments longs de 1'industrie lainiére á Venise aux XV[e et XV[le siécles», enAnnales, E.S.C., 1957, pp. 30-31. F. Ruiz Martín, Lettres marchandes échangé-es entre Florence et Medina del Campo. París, 1965, p. XXXV.
8 P. Deyon, «La concurrence internationale des laines aux XVIe- et XVIIesiécles», en Annales E.S.C., 1972, p. 28.
9 N. W. Posthumus, De Geschiedenis van de Leidsche Lakenindustrie,Gravenhague, 1939, tomo lll, p. 765, table 80.
^o ]. I. Israel, «A conflict of empires: Spain and the Netherlands, 1618-1648», en Past ind Bresent, núm. 76 (1977), pp. 61-62.
349
hundimiento de la indusiria pañera del Castillo nos obliga a dese-char la hipótesis de un cambio de destino en las sacas de lana,absorbidas por el mercado interior.
Las dificultades se van acrecentando a partir de los años cin-cuenta. La caída de los precios de la lana fina segoviana en el mer-cado de Amsterdam (ver gráfico ], elaborado con datos dePosthumus ^^) coincide con la de la exportación de lanas castella-nas: 2.875 Tm. en 1654-57 y l.840 Tm. en 1664-70.
Si la exportación de lanas finas de Castilla testimonia la trayecto-ria de la demanda de materia prima de la industria de calidad euro-pea, el siglo XVII fue, por lo que respecta a este sector, una época declara decadencia. Debe atribuirse la responsabilidad del declive a lacaída de la producción italiana, ya que se hunden las exportacionesde lana castellana por los puertos del S.E. Pero hay que precisar queel vacío provocado por el retroceso de la pañería de lujo italiana noquedó compensado por la pañería, de similar calidad, de los paísesdel Norte de Europa, que importaban lana de Castilla. La suma totalde sacas exportadas a través de los puertos cántabros, más las quesalieron por Sevilla entre 1571-79 y]620-26, tiende a la baja, aun-que ligeramente. De igual forma, la exportación total española esta-ba sólo ligeramente por encima de las cifras salidas por los puertoscántabros y por el de Sevilla en 1561-69 y 1571-79.
La pérdida de población que sufrió Castilla en el siglo XVIIprovocó el abandono de numerosas explotaciones agrícolas y, porconsiguiente, el incremento de los pastos. Luego, en teoría, existíala posibilidad de producir lana de calidad a precios bajos. Pero estaabundancia de pastos no fue razón suficiente para producir lana decalidad destinada a la exportación. A pesar del descenso demográ-fico, la caída de la demanda de lana cualificada hizo dísminuir elnúmero de ovejas trashumantes (ver cuadro 2). El descenso demo-gráfico, unido a la reducción del número de rebaños trashumantes,habría dejado libres terrenos para la alimentación de ovejas estan-tes, cuyo número, según diferentes autores, habría aumentado a lolargo del XVII 12.
^^ N. W. Posthumus, /nquiry into the Hisrory of prices in Holland, Leiden,] 946, voL (, pp. 268-270.
^Z Cfr. los ya citados trabajos de J. Klein y J. P. Le Flem. Asimismo, F.Ruiz Martín, «Pastos y ganaderos en Castillo: la Mesta (1450-1600)» , en lana
350
A partir de 1670, la Corona, en lugar de administrar los dere-chos de exportación de la lana, los arrendó y hasta el segundodecenio del siglo XVIII no disponemos de datos globales exactos.Es precisamente en ese medio siglo (1670-1720) cuando la com-binación de factores externos e internos comenzó a crear las con-diciones idóneas para la recuperación de la cabaña trashumante.
La decadencia de la exportación de lanas en el siglo XVII fuedebida casi exclusivamente a la caída de la demanda internacio-nal. En su recuperación jugaron los factores exteriores, pero tam-bién los internos, un papel importante. El caso francés nos sugie-re un cierto crecimiento de la pañería de lujo, que utilizaba lanaespañola, a fines del siglo XVII y muy especialmente a principiosdel XVIII. La política de Colbert, proteccionismo más inversiónde la Corona en las manufacturas, debió dar resultados positivos.La manufactura creada por los holandeses Van Robais enAbbeville en ] 665, «connut un essor remarquable, malgré cer-tains périodes difficiles» y utilizaba «les meilleures lainesd'Espagne qui leur venait par Bilbao». La primera manufacturade Sedan se habría fundado en 1644 y la segunda en 1688, y«áAmiens, la majeure partie des productions si variées et si intéres-santes ont été crées vers 1675-1685». En la pesquisa de 1692 seafirma que en Sedan «les draps étaient faits de laines d'Espagne(Ségovie, Albazin [Albarracín], Soria)» y que su volumen sobre-pasaba las 3.500 piezas. «Abandonnant les productions de quali-té médiocre, les fabricants de Sedan s'adonnérent presque exclu-sivement au travail des matiéres fines: au lieu des laines domesti-ques en provenance des Ardennes, ils finirent par utiliser pour lapresque totalité de leurs fabrications de laines de premiére quali-té importée d'Espagne». La producción de paños de Sedanaumentó regularmente de 1700 a 1730. Pero la lana española nosólo se utilizaba en los centros más importantes de Champagne.«Les draps fins doubles croisés de Chálons étaient élaborés avecdes laines de Brie et d'Espagne». «Les rases étaient faites de lainede Ségovie». En Beauvais se la utilizaba en los paños de alta cali-dad (ratines, sargas de España, finette); en Pau, en el sur, «on y
come materia prima, ob. cit., pp. 271-290, y A. García Sanz, Desarrollo y cri-sis del Antiguo Régiinen en Castilla la Vieja. Economía y Sociedad en tierrasde Segovia, IS00-1814. Madrid, 1977, pp. 123-124.
351
fabriquait des draps fins, avec des laines de Ségovie»; enToulouse, las telas llamadas londrins, destinadas a la exportaciónal Levante, se hacían con lanas finas de España (Soria y Segovia);en Carcasona, una parte de su producción empleaba lanas deSoria ^^. Se estima que hacia 1692, en Francia, «la fabrication d'é-toffes de laine demanderait 14.150 tonnes dont 4.750 tonnes vien-draient de 1'étranger» 14.
Tanto los precios de. Amsterdam como los del monasterio delPaular nos muestran una fuerte subida entre 1680 y 1700 y se man-tienen en el nivel alcanzado en los años noventa durante el segun-do y tercer decenio del siglo XVIII.
Esta recuperación de la demanda exterior se produjo precisa-mente en una época en que los precios interiores de la lana y deltrigo evolucionaban de forma divergente: a la baja los precios delos cereales, al alza los de la lana (ver gráfico 2) 15. El poder adqui-sitivo de los vendedores de lana, expresado en trigo, aumentó deforma considerable. De ahí las incitaciones a producir más lana. Almismo tiempo, como podemos ver en el gráfico 3, los precios delos pastos, tanto de invierno como de verano, petmanecieron esta-bles, una vez que pasaron los efectos de la aplicación de 1680, quesituaba los arrendamientos al nivel de 1633. Disponemos delnúmero de cabezas de la cabaña trashumante de un monasterio deCastilla, Santa María del Paular. Sus rebaños aumentaron clara-mente: un 42 por 100 entre ] 680-89 y 1720-29. En conjunto, elganado trashumante de la Mesta también experimenté un auge:2.100.000 sabezas en 1708. Estimamos que fueron la combinaciónde la caída de los precios agrícolas y la subida de los precios inter-nacionales de la lana los elementos que favorecieron este ascensohasta los años cincuenta. A partir de ahí, a pesar de la recuperaciónde los precios agrícolas, la demanda intemacional, bastante diná-mica por cierto a juzgar por las conocidas cifras de importacióninglesa de las lanas castellanas, habría evitado el cambio de ten-
^^ T. J. Markovitch, «L'industrie française au XVllle siécle (L'industrielainiére, sous la Regence et au debut du régne de Louis XV)» , en Economieset Sociétés, Calriers de !'/SEA, núm. 2 (1968), pp. 1539-1645.
14 L. Fontvieille, «Les premiéres enquétes industrielles de la France, ] 692-1703», en Economíes et Sociétés. Cabiers de l'/SEA, núm. 6 (1969), P. 1101.
15 A.H.N., Clero, libro 19.782.
352
dencia, a expensas de la agricultura. Como se puede apreciar en elcuadro 1, la exportiación de lana aumentó hasta los años setenta.Algo similar ocurrió con el ganado trashumante: de las 2.100.000cabezas de ganado en 1708 se alcanzaron 3.294.136 en 1746, y3.500.000 en 1.765. En los años setenta, la cifra se habría mante-nido entre las 3.200.000 y 3.500.000 cabezas.
Pero tal y como había ocurrido en los siglos XVI y XVII, enel transcurso del XVIII, los merinos estantes también participaronen la producción de lana para la exportación. Disponemos dealgunas estimaciones del número de merinos estantes. En 1765 sefijaba su número en 2.100.000 cabezas. Los 3.500.000 trashu-mantes más los 2.100.000 estantes, todos merinos, podrían pro-ducir 5.474 Tm. de lana lavada, cifra próxima a la media anualexportada en los años sesenta: 5.108 Tm. La diferencia residiríaen el consumo de la pañería española y, naturalmente, en laimprecisión de los datos.
El crecimiento del número de ovejas dió lugar a una grannecesidad de pastos, sobre todo de invierno. La recuperación dela cabaña a finales del XVII y principios del XVIII tuvo lugar enel momento en que la población española había alcanzado sunivel más bajo -8.800.000 habitantes-, pero hacia 1750 seIlegó a los 9.855.000 habitantes. Las tierras yermas abandonadasdurante la depresión del XVII empezaron a ponerse en cultivo.Con frecuencia estas tierras habían sido convertidas en pasws. Lacontraposición entre las necesidades de alimentar más bocas y losintereses ligados a la producción y exportación de lanas se hicie-ron inevitables.
Los pastos de invierno, situados al Sur (Extremadura, LaMancha y Andalucía), eran de dos tipos. Los que pertenecían a lospueblos y los que eran de propiedad privada. Unos y otros, o bienpodían cultivarse algunos años-eran las dehesas de pasto ylabor-, o bien se destinaban exclusivamente a producir hierbadehesas de sólo pasto-. El vacío demográfico del siglo XVIIhabía transformado las numerosas dehesas de pasto y labor endehesas de sólo pasto. Una vez realizada esta transformación, elderecho de posesión del que gozaba la Mesta prohibía la vuelta asu primitiva utilización. Si el propietario de un terreno lo arren-daba a rebaños encuadrados en la Mesta, sólo podía expulsarlosen el caso que él mismo volviese a ocuparlo con sus propias ove-
353
GRÁF^co tvú^w. 2-Precios de la lana y del trigo(Monasterio del Pautar)
jas. En 1763 varias ciudades de Extremadura manifestaron en unmemorial que los rebaños trashumantes se habían propuesto ocu-par toda la región, que cada año obtenían más terrenos y que noretrocedían nunca. Que estaban camino de eliminar a los «labra-dores que tenían ganado». El ^corregidor de Trujillo aportabadocumentos para probar el enorme descenso de las cosechasdesde principios del siglo XVII: en 1614-18 los diezmos de trigoascendían a 9.296 fanegas como media anual, en 1749-53 única-mente a 2.829. La ciudad de Badajoz se quejaba también de la
354
Gttá,FiCO tvúM. 3- Precios del arrendamiento de pastos
30.000
zo.ooo
10.000
1.000
90 10 20• 301680 1700
1. Miilares de Cogolludo2. Dehesa de Sanctl Spiritus3. Puerto de Carracedo4. Puerto de Barbeita
4
1740
reducción de las cosechas. En 1721-25 se habían recogido en suterritorio 390.460 fanegas de trigo y 271.660 de cebada; en 1759-63 únicamente 234.500 y 165.560, respectivamente. Los trashu-mantes a principios de siglo gozaban solamente de un cuarto delas tierras de las que eran poseedores actualmente. Después de laguerra de Sucesión (1701-1714), aa guisa de un torrente impe-tuoso, por largo tiempo represado, inundaron las provincias, lasocuparon todas». Los labradores se vieron reducidos a cultivar un
355
estrecho terreno limítrofe con Portugal 16. El avance de la trashu-mancia hizo disminuir también el ganado estante. El número deterneros se redujo de 6.490 en 1721-25 a 3.770 en 1759-63. EnMérida la disminución debió de ser más drástica: 3.770 ternerosen 1728-32 y 1.333 únicamente en 1758-62 ^^. Sin abono y singanado de tiro, la agricultura decaía.
Estos alegatos tenían un sólo objetivo: demostrar el efectonegativo que el desarrollo de la trashumancia había tenido sobre elganado estante y sobre la agricultura. Por tanto, pueden parecensospechosos. Pero las respuestas al Catastro de Etisenada a media-dos del XVIII ponen de manifiesto la enorme extensión de los pas-tizales en Extremadura.
CUADRO NUM. 3Relación entre pastos y supe>ficie total (en %)
Grandes ciudades Trujillo D. Benito Mérida Cáceres Alcántara
Pastos 80,38 61,48 50 50 64,51
Tienas cultivadas 16,33 7,92 25 36,66 31,40
Tierras sin cultivar 3,28 30,59 25 13,33 4,09
Pequeños pueblos (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h)
Pastos 50 89,29 33,34 71,28 33,24 6,35 50 33,33
Tierras cultivadas 25 10,71 66,65 28,71 50 24,64 50 33,33
Tierras sin cultivar 25 - - - 16,66 69 - 33,33
(a) Cordovilla, (b) Carrascalejo, (c) Aljuzen, (d) Esparragalejo, (e) La Nava,(f) Navasfrías, (g) Trujillanos, (h) Carmonite.
La superficie utilizada para pasto era, desde luego, más impor-tante. En casi todos las ciudades y pueblos, la mitad de las tierras
16 E. Larruga, Memorias políticas y económicas sobre los frutos, fábricas,comercio y minas de España, Madrid, 1785-1800, T. 37, p. 299.
^^ /bid., p. 316.
356
cultivadas descansaban todos los años y en algunas aldeas inclusolas dos terceras partes (Aljuzen, Navasfrías).
Esos datos quedan también confirmados por los diezmos. EnTrujillo, a mediados del siglo XVIII (media de cinco años) elimporte de los diezmos en granos y en menudos fue de 135.263 rs.,mientras que el diezmo de los trashumantes vendidos en la ciudadascendió a 192.400 rs.
Estas inmensas extensiones destinadas a pasto eran en sumayor parte propiedad privada. Los pastos comunales ocupabansuperficies muy reducidas. La mitad de las tien-as de Mérida esta-ban destinadas a pastos. Estos se dividían en treinta y siete dehe-sas: siete pertenecían al rey, ocho a la ciudad (como bienes depropios), pero de estas ocho, cinco estaban hipotecadas e iban atener que ser distribuidas entre los acreedores; del resto, ocho per-tenecían a la alta nobleza, tres a los eclesiásticos, nueve a lospecheros, uno a la comunidad de la ciudad y el último a una enco-mienda 18. Otra fuente nos confirma, para finales del XVII, lapoca importancia de los pastos comunales, sobre todo en el Sur,en Extremadura. Hemos recogido para 1688 las cantidades paga-das por los rebaños del monasterio de Santa María del Paular enconcepto de arriendo de los pastos de invierno y de verano. Elcuadro 4 resume el dinero percibido por cada grupo de propieta-rios de pastos.
CUADRO NUM. 4ingresos de los pastos (en reales)
De verano De invierno Total %a
Nobleza 10.700 49.375 60.075 35,88[glesia 422-11 22.264-8 22.686-19 13,55
Pecheros 600 51.808-26 52.408-26 31,30
Comunidades 17.321-27 10.300 27.621-27 16,50Se ignora - 4.620 4.620 2,76
29.044.4 138.368 167.412-4 99,99
18 A.G.S., D.G.R., 1.'rem., libro 144.
357
Los pastizales del Norte eran menos caros, aun considerando quelos rebaños los utilizaban únicamente un trimestre (junio julio-agos-to), mientras que los pastos de invierno en Extremadura estabán ocu-pados durante seis meses (octubre, noviembre, diciembre, enero,febrero y marzo) y, además, los pueblos gozaban de160 por 100; sinembargo, la nobleza se llevaba una parte considerable: e137 por 100.Los pastos del Sur resultaban casi cinco veces más caros que los delas montañas del Norte y la propiedad privada era muy escasa. Lapropiedad noble, eclesiástica y pechera era dominante.
La distribución de las ganancias del rebaño nos da una visiónde los intereses que sostenían la cría del ganado. Según los datosdel monasterio de Santa María del Paular, en 1688 el conventopagó y contabilizó 131.834 1/2 reales de salarios (en especie y endinero y por las cañadas; 167.412-4 por los pastos de invierno y deverano, y l l 1.127-29 por lavar la lana, llevarla a Bilbao y pagarlos derechos de aduana, y obtuvo finalmente un beneficio de228.575 rs. Así podemos apreciar más directamente los interesesde todas las partes implicadas en la trashumancia: grandes propie-tarios de los pastos y dueños de rebaños, además de los pastores,comerciantes y el rey. Un grupo muy reducido se distribuía gran-des cantidades. El memorial de Cáceres, en 1764, señalaba que1.000 cabezas de ganado necesitaban 1.000 fanegas de tierra ysólo daban trabajo a cuatro o seis hombres. Estas mismas 1.000fanegas cultivadas podían hacer vivir a ciento cincuenta y cuatropersonas 19.
* * *
La estructura que, sobre todo en los siglos XVII y XVIII, domi-nó la economía de Castilla, se afianzó con la consolidación de unbloque socioeconómico que dependía de la exportación de lanas.Numéricamente constituían una minoría. Pero una parte de estaminoría tenía sólidos lazos con el poder político del AntiguoRégimen -nobleza, claro, finanzas reales- y gozaban de unosingresos elevados, gracias precisamente a la exportación de lanas.
19 Memorial ajustado hecho en virtud de Decreto de Consejo delF^pediente consultivo... entre D. Vicente Paino y Hurtado de Extremadura yel Honrado Concejo de la Mesta, Madrid, s.d. (]771), fol. 124v.
358
Los débiles intentos del artesanado pañero castellano hacia1520 (guerra de las Comunidades) y a principios del siglo XVII(arbitristas) por emprender la vía inglesa -limitar la exportaciónde lanas y desarrollar el artesanado autóctono- fracasaron. Todaslas posiblidades de crecimiento económico en el siglo XVI, y tam-bién en el XVIII, se habían reducido a la agricultura y a la cria deganados. Pero cuando los recursos en pastos abundaron, la deman-da exterior de lana bajó y cuando ésta se recuperó, en el sigloXVIII, limitó el crecimiento de la agricultura. Y los labradoresfueron incapaces de romper por sí mismos el entramado de intere-ses de los propietarios de los pastos y de los rebaños merinos.
359
LA LANA EN CASTILLA Y LEONANTES DE LA ORGAI^TIZACION
DE LA MESTA
porR. Pastor de Togneri *
En las primeras páginas de su conocido y aún insuperado librosobre la Mesta, Julius Klein considera algunos aspectos del com-plejo problema de los orígenes de la institucionalización de la tras-humancia en Castilla. Centra allí su atención en dos problemas: eldel origen del ganado merino y el de las primeras reuniones o«mestas» de pastores para distribuir las ovejas descarriadas ^.
Más recientemente, el profesor de la Universidad de VirginiaCharles Bishko, ha estudiado en una monografía un aspecto particu-larizado del problema ganadero: el de la explotación pecuaria en elárea fronteriza de la Mancha y Extremadura durante la Edad Media 2.
Personalmente he tratado de presentar, en un trabajo reciente,algunos aspectos de la relación del poblamiento de Castilla laNueva, luego de la Reconquista, y su acondicionamiento y ade-cuación para una explotación ganadera de largo alcance ^.
En su tesis principal, afirma Bishko que, como resultado de laafluencia «de ganado en la zona extremeña, surgió, probablemen-
= Investigadora del Centm de Estudios Históricos del C.S.I.C. Capítulo dellibro Los conflictos sociales en Castilla, Barcelona, Ariel, 1973. Trabajo publi-cado originalmente en Moneda y Crédito, núm. 112, 1970, pp. 47-55. Presentadoen abril de 1969 a la Prima Settimana di Studi di Prato.
^ ]ulius Klein, La Mesta, 1273-1836. Revista de Occidente.
2 Ch. Bishko, «El castellano, hombre de llanura. La explotación ganaderaen el área fronteriza de la Mancha y Extremadura durante la Edad Media», enHomenaje a Vicens Vices, pp. 201-218.
; Reyna Pastor de Togneri y colaboradores, «Poblamiento, frontera yestructura agraria en Castilla la Nueva», Cuadernos de Historia de España,núms. XLVI[-XLVII[, pp. 171-255.
363
te entre 1260 y 1265, el Real Concejo de la Mesta», y«que, en estesentido, cabe decir que la Mesta fue un producto de la ganaderíade tipo fronterizo en la cuenca del Guadiana».
El mismo autor ubica la fundación de la Mesta en algúnmomento del largo lapso que va desde 1230, época de la conquis-ta de las tierras extremeñas, y 1263 4, mientras que para Klein elloocurrió entre ] 2] 2 y 1273. En todo caso, ambas propuestas quedanen el terreno de las hipótesis.
De lo que no cabe duda es de la importancia que tuvo para laorganización de la trahumancia anual -y, a partir de ella, de laMesta- la incorporación a los reinos de Castilla y de León de losextensos pastizales de la Extremadura castellana y de la cuenca delGuadiana.
Es decir, que, invirtiendó los términos del problema, más alláde los antecedentes inmediatos de la institución ganadera, pasa acobrar mayor interés el de los orígenes de la gran trashumancia o,lo que es lo mismo, debió a la primacía del ganado ovino, de lagran producción lanera de Castilla; dado que la Mesta, cuya per-sistencia secular es bien conocida, debió de fundarse sobre sólidospuntos de arranque que cuajaron en esa trabada estructura.
En el presente trabajo se intentará estudiar, además de los orí-genes de la gran trashumancia castellana, y relacionándola conésta, la procedencia social de los propietarios ganaderos, la «reali-dad social de la Mesta», como ha dicho Vicens Vives.
J. Klein ha sostenido al respecto que la mayor parte de los pro-pietarios del ganado eran medianos y pequeños propietarios, y quela Mesta tuvo una organización democrática. Por su parte,
Vicens Vives cuya opinión comparte el distinguido historiadorLuis García de Valdeavellano 5-afirma totalmente lo contrario.
Apoyándose en testimonios de los siglos XV y XVI señala laexistencia de muy grandes propietarios, quienes, además de pose-er enormes rebaños, controlaban la Mesta y eran la piedra angulardel monopolio ganadero castellano 6.
4 Op. cir., p. 217.
5 Luis G. de Valdeavellano, Curso de historia de las /nstitucionesEspai:olas, de los orígenes al fcnal de la Edad Media, Revista de Occidente, p.271.
6 1. Vicens Vives, Historia económica de España, pp. 235 y 236.
364
Pero de lo que Vicens afirma para los siglos XV y XVI puedehallarse antecedentes por demás significativos en los siglos XII yXIII, los que, además de apoyar la aseveración del maestro, per-miten comprender, con más largo alcance, la persistencia mono-polizadora de los grandes propietarios ganaderos.
Debe adelantarse, a fin de dejar aclarados los conceptos, quedurante la segunda mitad del siglo XII y la primera del XIII que-daron establecidos -como se demostrará- dos circuitos: uno detrashumancia normal y otro de trashumancia inversa (se adoptanlas denominaciones propuestas por F. Braudel para todo el ámbitomediterráneo) ^. El primero, de sentido vertical, consistió en laincorporación de las dos vertientes de la cordillera central comopastos de veranada, sumándose éstos a las insuficientes pasturasde las dehesas y rastrojeras de la meseta norte.
El segundo, de más largo alcance, se extendió por esos sigloshasta la cuenca del Guadiana y la Extremadura castellana, paraaprovechar, durante el invierno, sus abundantes pastos.
Sumados uno y otro circuito, el normal y el inverso, permitie-ron el mantenimiento de miles de cabezas de ganado, pero el sis-tema ^n lo.que respecta a los ganados de los propietarios norte-ños- quedó dependiente de la capacidad de las pasturas de vera-no, las del norte, naturalmente más escasas y más difíciles de obte-ner por la concurrencia existente entre los ganaderos. Por el con-trario, las grandes extensiones de pasturas semivacías deExtremadura, La Mancha y Andalucía permitían una expansiónprácticamente sin límites, tanto del ganado autóctono como deltrashumante.
Pasando a la demostración de lo antedicho, y dejando de ladoel problema de si existió o no una trashumancia en la épocamusulmana, puede afirmarse, en primer término, que existenpara los reinos del noroeste peninsular pocas noticias de la exten-sión de la trashumancia directa hasta mediados del siglo XII.Antes de esa fecha los documentos y los fueros hablan sólo de laexistencia de ganado, de sus precios de mercado, de los portaz-gos o de las condiciones de venta de las carnes y de la lana. Basterecordar al respecto las vívidas páginas de Sánchez Albornoz,
^ F. Braudel, L^ Méditerranée et le monde méditerranéen a I'époque dePhilippe I/, A. Colin, 1966, PP. 76-77.
365
cuando en sus estampas de la vida en León describe su mercadoen el siglo X $.
>yn las series documentales de Asturias, Galicia, León y Castillala Vieja, se menciona el ganado ovino junto con los otros ganados,como parte de los bienes de alguna donación o de alguna venta.Pero_estas menciones no son muy frecuentes y hacen pensar que elganado ovino era, o bien poco abundante, o de no mucho valor.
Algunos datos mueven a inclinarse más por lo segundo que porlo piimero. Por de pronto, en las listas de precios reunidas porvarios investigadores para Asturias, Galicia, Portugal, León yCastilla la Vieja 9, son escasísimas las noticias sobre compras deovejas o carneros, mientras que son abundantes las compras decaballos, vacas y bueyes, y menos abundantes que éstas las de por-cinos.: Sin embargo, el hecho de que desde muy antiguo se equi-para él valor de un sueldo con el de un modio de cereal y una oveja^o, parece indicar un cierto uso de este animal como medio de cam-bio, y,; por tanto, una relativa abundancia del mismo.
La^producción ovina no pudo, por otra parte, dejar de acompa-ñar al movimiento general de expansión ganadera que -segúncreo haber demostrado en mi estudio sobre los valores agropecua-rios-^ tuvo lugar en los reinos de León y de Castilla entre lossig_los<`XI y XII; es decir, a partir de la caída del califato, cuandolas tierras norteñas pudieron gozar de una relativa paz y desarro-llar su economía ^^.
^ Efectivamente, para el siglo XI se encuentran menciones derebaños de ganado ovino. En 1024, Donna Christina dota al
8°C. Sánchez Albornoz, Una ciudad hispano-cristiana hace un milenio.Estampas de la vida en León, cap. «El mercado», pp. 30-54.
' 9 ,^Figuran en las tablas presentadas en C. Sánchez Albomoz, «El precio dela vida en el reino astur-leonés hace mil años», Logos, 1944, pp. 255 y ss.; E.Sáez,•,«Nuevos datos sobre el costo de la vida en Galicia durante la EdadMedia», en Anuario de Historia del Derecho Español, tomo XVII, pp. 865 yss.; María del Pilar Laguzzi, «EI precio de la vida en Portugal durante lossiglos'^X y XI», en Cuadernos de Historia de España, tomo V, 1946; ReynaPastor,de Togneri, «Ganadería y precios. Consideraciones sobre la historiaeconómica de León y Castilla (siglos XI-XIII)», en Cuadernos de Historia deEspaña, tomos XXXV-XXXV[, 1962, pp. 37 y ss.
^^ tOp. cit., nota 8, p. 41. ^
^ t Reyna Pastor de Togneri, op. cit., nota 9.
366
monasterio de San Salvador de Cornella de sus bienes fundacio-nales, y entre ellos figuran «Vakas decem; equas quinque; pecorapromiscua número centum; mula una» 1z.
En 1008 se compran en León cien ovejas por otros tantos sueldos^^. Por esa época el rey de Navarra reconoce al monasterio de SanMillán de la Cogolla la facultad de pastar sus rebaños en todo el reino,excepción hecha de las dehesas y campos de labrantío, y de que goza-ran las cabañas necesarias al efecto de iguales privilegios que las delrey. En 1098, Alfonso VI amplía las posesiones del monasterio «prosuo ganato et ut animalibus ipsius monasterii non deficeret pasqua" 14.Otros documentos del siglo XI muestran un mayor cuidado en deli-mitar los términos y lugares de pastoreo y una mayor preocupaciónpor el ganado. Así, en Oña, en 1011, los condes de Castilla dieron almonasterio cuanto poseían en Espinosa y Montero, permitiendo a suganado pastar en extenso tetritorio 15. Estos indicios de una progresi-va multiplicación de la actividad ganadera son frecuentes, pero nopueden compararse con los que nos dejan ver los documentos a partirde mediados del siglo XII. Efectivamente, los vacilantes progresos dela Reconquista permitieron ciertos cambios significativos en la eco-nomía agropecuaria de los reinos hispánicos a partir, sobre todo, de latoma de Toledo. Durante más de ciento cincuenta años, hasta la recon-quista de Andalucía, la región que se llamó Castilla la Nueva fue ensu totalidad una zona de frontera, y se vio entonces sometida a conti-nuas incursiones depredatorias realizadas por musulmanes y por cris-tianos. Pese a ello, algunos puntos de vital importancia, como la ciu-dad de Toledo, no volvieron nunca a manos de aquéllos y, pese al esta-do de guerra permanente, pudo desarrollarse una cierta economía decarácter peculiar: una economía sujeta a los azares de la guerra yadaptada a sus necesidades específicas. Al norte de esta zona, sobretodo en la vertiente derecha del Tajo y, más aún, al norte de la cordi-llera central, se hicieron notar pronto los frutos de una relativa paz. Eneste período, el problema ganadero cambia totalmente de rumbo y esentonces cuando se van perfilando los rasgos que se harán ya claros afinales del siglo XIII.
^z
^3
ia
is
A. Floriano, El monasterio de Cornellana, tomo I, p. 17, doc. l.
Archivo Obispado de León, doc. 38.
L. Serrano, Cartulario de S. Millán de la CogoUa, p. 291, doc. 288.
Del Alamo, Colección diplomática de San Salvador de Oña, doc. 15, p. 35.
367
Esos rasgos son: intensificación progresiva de una ganaderíageneral con predominio también progresivo del ganado ovino;delimitación de diversos productores ganaderos, a saber: los reyes,las órdenes militares, la Iglesia, los concejos; incotporación pro-gresiva de áreas dedicadas al pastoreo y, a la vez, extensión pro-gresiva de la trashumancia, tanto en cuanto al número de los ani-males que la practicaban, como a los itinerarios seguidos; produc-ción ganadera de frontera, sometida a los vaivenes de la guerra ya los escamoteos de contrabando, unas veces mermada por lasdepredaciones del enemigo, otras incrementada por las cabalgadascristianas, a veces comercializada con permiso, las más sin él.
Trataremos de explicarlos. A partir de 1156 se hacen frecuenteslas concesiones de «libertad de pastos por todo el reino», otorga-das en un comienzo por Alfonso VII y continuadas especialmentepor Alfonso VIII de Castilla.
Fueron los grandes monasterios y las iglesias catedralicias susbeneficiarios. Así, la Colegiata de Valladolid 16, el obispado deBurgos ^^, los monasterios de Veruela 18, Tulebras 19, Calahorra Zo,La Vid 21, Huerta zz, Monsalud de Córcoles z^, Dueñas z4,Sacramentía 25, San Millán de la Cogolla 26, Bujedo de Campajares27, Santa María de Villalbura z8, Santa María de Valladolid z9,
16 Villalobos, Santa María la Mayor de Valladolid, 1156, doc. XXXIX,p. 216.
^^ J. González, El reino de Castilla en la época de Alfonso V/// (en ade-lante, Alf. VIII), tomo II, p. 55, doc. 29, año 1157.
^$ /bid., tomo II, p. 46, doc. 24, año 1156.
19 /bid., tomo II, p. 50, doc. 26, año 1157.Zo /bid., nota 17.
21 /bid., tomo II, p. 178, doc. 104, año 1168.zz Ibid., tomo III, p. 795. Cita documento del A.H.N., Tumbo de Huerta,
fol. 10, año 1169.z^ /bid., tomo 11, p. 199, doc. 117, año 1169, y tomo I1, p. 353, doc. 213,
año 1174.za
zs
26
27
Zs29
/bid., tomo III, p. 807, año 1175./bid., tomo II, p. 353, doc. 213, año 1174./bid., tomo 11, p. 378, doc. 213, año 1175.Ibid., tomo 11, p. 445, doc. 369, año 1176.Ibid., tonio ll, p. 496, doc. 303, año 1178.Ibid., tomo 11, p. 482, doc. 488, año 1 I 87. También tomo I1, p. 507, doc. 308.
368
Aguilar de Campoo ^o, Sahagún ^^, Santa María de Rocamador ^^b,Las Huelgas de Burgos ^2, San Juan de Burgos ^^, Cardeña ^a, SantaMaria de Parraces ^5, Fitero ^6, Silos ^^, Ibeas ^8, San Clemente deToledo ^9, Oliva ^, Arlanza a^, Vega 4z, Palazuelos a;, etc.
Estas franquicias de pasturas fueron otorgadas siguiendo dosfórmulas principales: la de «Ganatum vero vestrum similitermando quod in toto regno meo libere pascat, et nullus sit aussus eipascua prohibere tanquam meo» ^ y la de «Mando etiam quodomnes ganati uestri libera habenat pascua per totum regnum meumin omnibus illis locis ubi mei ganati pascuntur, et nullus sit aususeos montare vel contrariare seu pignorare autent cabanna vestramdisrumpere... as Es decir, que, en un caso se otorgaba la libertad depastos por todo el reino, y en el otro, en los lugares donde lo hací-an los ganados del rey. Ambas concesiones, pero especialmente laprimera, fueron el origen de innumerables disputas por el disfrutede los pastos -sobre todo en el valle del Guadiana- entre losbeneficiarios norteños de esa franquicia y los grandes terratenien-tes extremeños y manchegos: las órdenes militares.
^ lbict, tomo II, p. 508, doc. 309, año 1178. También, p. 419, doc. 808, año1207; tomo III, p. 296, doc. 738, año 1203, y tomo III, p. 680, doc. 973, año 1214.
^^ /bid., tomo fI, p. 607, doc. 358, año 1181. También tomo III, p. 681, doc.974, año 1214.
^^b /bid., tomo III, p. 642, doc. 372, año 1181.^Z /bid., tomo II, p. 808, doc. 472, año 1187.^^ /bid., tomo II, p. 638, doc. 369, año 1181.^a /bid., tomo II, p. 488, doc. 492, año 1188.^i5 /bid., tomo [I, p. 856, doc. 498, año 1188.;6 /bid., tomo [I, p. 921, doc. 537, año 1]89.;^ /bid., tomo II, p. 958, doc. 558, año 1190.^8 /bid., tomo I[I, p. 199, doc. 687, año 1199. También, p. 843, año 1189.^9 /bid., tomo III, p. 289, doc. 733, año 1203. También, p. 397, doc. 797,
año 1207.^/bid., tomo III, p. 658, doc. 958, sin fecha.a^ A. Serrano, Cartulario de San Pedro de Arlanza, p. 279, doc. CLIX, año
1274.az 1. González, Alfonso /X, tomo 11, p. 681, doc. 587, año 1228.a; M. de Manuel, Memorias históricas de Fernando /1/ el Santo, p. 439,
año 1238.`+a 1. González, Alf. VI//, tomo 1[, p. 199, doc. 117, año 1169.as /bid., tomo lll, p. 296, doc. 783, año 1203.
369
No siempre fue tan larga esa liberalidad de los reyes, en cuan-to a derechos de pasturas. Al monasterio de Silos le concedióAlfonso VIII, en l]90, la libertad de pastos sólo en Castilla: «...quod ganati vestri libera habeant pascua in omnibus hereditatibusmeis cifra Dorium versus Castellam» 46, y al monasterio de Olivale permitió aprovechar los pastos donde lo hacían los ganados rea-les «per omnes terminos de Concha» 47
La libertad de pasturas estaba acompañada las más de las vecespor algunos otros beneficios; se prohibía, por ejemplo, embargar bajoningún concepto toda clase de ganados. A1 respecto dice un docu-mento de concesión a la iglesia de Calahorra: «Necnon precipio utnullus audeat pignorare pro ulla occasione illum ganatum de uestrasede et de cunctis uestris obedientiis, tam de maioribus quam deminoribus, quod qui fecerit superiori pene subiaceat» 48. En caso deque los ganados se mezclaran con otros, bastaba la sola fe -es decir,su palabra y no su juramento- de la iglesia o monasterio pleitentepara que se le adjudicaran las reses en conflicto 49. Estos ganadosrecibían también la protección real, «cabannas et ganatos uestros,losque sub defensione et protectione mea recipio» 50. Finalmente,solía eximirse a los ganados del pago de montazgos -o de montaz-gos y herbazgos, cuando los documentos son más detallistas 51-.Esta eximisión resultaba importantísima, pues, como se verá, paraotros casos la suma en moneda o en animales que debía pagarse paraaprovechar pastizales, montes o dehesas era considerable 52.
En el conjunto de estos beneficios debe destacarse una solaobligación ^xpresada muy pocas veces en estos documentos-:la de no dañar los labrantíos y no entrar en las dehesas vedadas 5^.
Es evidente que el tipo de concesiones descrito tenía una inten-cionalidad y una funcionalidad bien distinta a las de los siglos
46
a^
as
49
50
51
52
/bid., tomo II, p. 958, doc. 558, año 1190./bid., tomo III, p. 658,.doc. 958./bid., tomo 11, p. 55, doc. 29, año 1157.
/bid., tomo 11, p. 46, doc. 24, año 1156.
/bid., tomo ll, p. 842, doc. 488, año 1187.
Ibid., tomo ll, p. 488, doc. 492, año 1188.Ver nota 78. '
5^ Cuando la libertad de pastos por todo el reino al monasterio de Bujedode Campajares, el rey agrega: «Laboribus et deffensis exceptis». Ibid., tomo II,p., 445, doc. 269, año 1176.
370
anteriores. Se aprovechan ahora, no las pasturas de términos pre-fijados, sino las de todo el reino, y para ello tenían derecho unatreintena de establecimientos religiosos, los más importantes delreino de Castilla. Y debe destacarse, además, que todas las dispo-siciones comentadas fueron tomadas por Alfonso VIII de Castillaó sus sucesores. Por el contrario, los documentos de Fernando II yde Alfonso IX de León no otorgan esos derechos referidos a losganados, a excepción hecha del privilegio de Alfonso IX dado enfavor del monasterio de Vega en 1228, autorizándole para que susganados «per totum regnum meum ambulet secure et in salvo» sa^ni en uno ni en otro reino aparecen favorecidos con privilegios delibre pastura magnates laicos, con una o dos excepciones 55, lo queequivale a decir que o esos privilegios están perdidos para noso-tros, o fue sólo la Iglesia la primera gran beneficiaria de la expan-sión ganadera que se viene describiendo.
«... animalia pascant per omnia pascua, per montes et nemora,per ualles et colles, per montes et riperas, et per cetera loca ubi-cumque ganadi regis, meis, scilicet, pascant et pascere possunt»,dice un documento castellano de 1178 56; otro, de 1203, permite«... ganati monasterii Sanctii Clementis intus Toleti ubique inregno meo secure ambulent et habeant pascua tamquam mes pro-pia» 57. Ante estos documentos no cabe duda de que el ganado delos monasterios se desplazaba por el reino en busca de pastos y deque así lo hacía fuertemente protegido por el conjunto de disposi-ciones reales antedichas. ^Indica esto la existencia de una trashu-mancia? ^Dónde podían buscar pasturas esos ganados pertene-cientes en su mayoría a monasterios de Castilla la Vieja?
54 J. González, Alfonso /X, tomo II, p. 681, doc. 587, año 1228. La escasezde noticias para el reino de León contrasta notablemente con las castellanas. Sibien algunos autores como J. González dan como probable una trashumanciaaprovechando las montañas leonesas como pasturas de verano, no aportanpruebas documentales para ello (Alfonso /X, tomo 1, p. 280), por lo que puedeingerirse que si en verdad existió esa trashumancia no debió de haber tenidoun desarrollo de importancia. Lo que al menos resulta claro es que la produc-ción ganadera de ese reino no puede compararse con la castellana.
55 Por ejemplo, cuando ampara y excusa de tributación las posesiones y losganados de Martín González y su mujer, en Peñafiel. J. González, AlfonsoV///, tomo II, p. 754, doc. 438, año 1185.
56 /bid., tomo II, p. 508, doc. 309, año 1178.57 Ver nota 39.
371
Ya se ha visto que el monasterio de Silos buscaba pastos porCastilla 58 (l l90) y que el de Oliva los buscaba por todo el términode Cuenca 59. El monasterio de Herrera, situado, como es sabido, másal norte de Burgos, obtuvo, en 1203, el derecho de que sus ganadosapacentaran sin pagar montazgo ni herbazgo hasta el Tajo 60. Esteimportante dato puede unirse a los que más adelante se reseñaránsobre las disputas de los concejos por las pasturas de las dos vertien-tes de las sierras centrales. Por ello puede adelantarse aquí que, segu-ramente, los ganados de los monasterios e iglesias practicaron, a par-tir, por lo menos, del último cuarto del siglo XII, una trashumancianormal o veraniega hacia la cordillera central; otros, a la sietra con-quense, y es posible que, de acuerdo a los avances y retrocesos, a laseguridad o peligro de la frontera, los ganados avanzaran hacia el sur,en marchas invernales en busca de pastos, así por lo menos hasta queel triunfo de Las Navas de Tolosa, de 1212, aseguró a los cristianosla zona del Guadiana y con ella sus pasturas.
De no ser así, ^qué objeto tendtían las concesiones castellanaspara aprovechar los pastos por «todo el reino»? No puede tratarse deun simple paso hacia un mercado -los diplomas lo dirían-, porqueéstos eran escasos y porque para entonces el ganado ovino, explotadopor su lana, había pasado a ser el más numeroso e importante 61. Porotra parte, si ese «ambulare» y ese «pascere» de los ganados por pas-turas que no pertenecían a sus dueños no hubieran sido practicadosregularmente -y en competencia los propietarios entre sí-, ^habríatenido objeto que los beneficiarios se ocuparan por obtener del rey elpermiso pertinente-en documentos especiales- para hacerlo?
A partir de las dos últimas décadas del siglo XII tiene lugar unproceso de expansión de las áreas de influencia de los concejos cas-tellanos, cuyo móvil fue, sin duda, la intensificación de la producciónpecuaria. Los concejos comenzaron a trazar o retrazar los límites de
58
59
60
Ver nota 46.
Ver nota 47.
J. González, Alfonso VI/1, tomo II, p. 298, doŭ . 739, año ] 203.61 Los documentos de los siglos X y XI mencionan raramente ovejas; por
el contrario, a partir de mediados del siglo XII las menciones se hacen fre-cuentes y aun infaltables. Se habla de pécoras, carneros, arietes, ganadomenor, etc. En la licencia concedida para la libre pastura por todo el reino almonasterio de San Juan de Burgos, se agrega: «... et habeant majadas ad libi-tum suum ... N. lbid., tomo II, p. 638, doc. 369, año I 181.
372
sus términos; algunos de ellos decidieron dejar libres de labores losllamados «extremos» de esos términos. En ocasiones, como ocurrióen Sepúlveda y en Fresno, los concejos llegaron a un acuerdo por elcual dejaban los extrémos libres de labores agrícolas y de pobla-mientos, a fin de conservar los pastos: «Conuenienciam... super illoquod debet esse extremun, uidilicet, quod nom laboret illud necpopulet concilium de Sepúlveda nec concilium de Fresno, sed quodremaneat per ad los pastos. Los pastos sint de comuni», dice un docu-mento dado en 1207 por Alfonso VIII 6z.
En el fuero de Cuenca se castiga severamente a quienes labrenlos extremos o ejidos del concejo: «Qui exido de conceio laurrare,assí de uilla como de aldeas, peche LX. m. al juez y a los alcaldes,y a los caualleros, y dexe la heredat» 6^.
Con el objeto de aprovechar mejor los prados y los montes,varios concejos Ilegaron a establecer acuerdos o«conveniencias».Así, los de Cuéllar y de Peñafiel, en 1207 ^; los de Peñaflor y deValladolid, en el año 1208 65; los de Montalbán y Maqueda 66 en elmismo año, y los de Dueñas y Palencia, en 1213, etc. 67.
También se realizaron acuerdos entre concejos y monasterioslindantes; Alfonso VIII dispuso que los ganados del obispado deSegovia pudiesen pastar donde lo hacían los del concejo deSegovia 68; el mismo monarca fijó los derechos de pastos entre elmonasterio de Valbuena y el concejo de Cuéllar 69 etc.
62 /bid., t. [II, p. 420, doc. 809, año 1207.6; Ureña, El fuero de Cuenca, p. 828, Códice escurialense.
^ J. González, Alfonso V///, tomo 1[I, p. 430, doc. 815, año 1207. En estedocumento se nombran varias cañadas. Dice en la página 431: «... et sicut diui-sit rex usque ad la cannada hominum de Collar totum sit mons comunis deCollar et de Pennefideli, ad pascendum et ad curtandum et ad quidlibet aliudfaciendum communi utrique concilio.» Debe advertirse que los acuerdos sonmuchos más que los que aquí se nombran. En ellos sólo figura la demarcaciónde los límites de los concejos, las que seguramente fueron hechas por causassimilares a las que exponen los documentos más explícitos. Ver, por ejemplo,el de Guadalajara y Uceda, doc. 814, año 1207.
65 /bid., tomo Ill, doc. 818, año 1208.
^/bid., tomo III, doc. 826, año 1208.
67 /bid., doc. 909, año 1213.
^/bid., tomo II, doc. 394, año 1182.69 /bid., tomo II1, doc. 616, año 1193.
373
A veces, estas cuestiones terminaron en controversias y largospleitos: la del monasterio de Sacramentía con el concejo deSepúlveda finalizó con fallo a favor del primero sobre el derechode ciertas pasturas ?^; las de la iglesia de Sigiienza con los conce-jos de Atienza y de Medina terminó en forzadas avenencias ^^, etc.
Mención aparte merecen los acuerdos de mayor envergaduraque llevaron a ciertos concejos a firmar entre sí cartas de herman-dades. En estos acuerdos, posiblemente celebrados alrededor delaño 1200, según lo afirman C. Sánchez Albornoz 72 y SuárezFernández ^; entre las ciudades de Plasencia y Escalona, de Avilay Escalona y de ésta con Segovia, figuran varias cláusulas que dis-ponen la mutua protección de los ganados.
Todas estas disposiciones sobre la explotación de los extremos delos concejos, destinándolos a la ganadería, indican que se superpu-sieron nuevas necesidades a las existentes. Efectivamente, en lasdehesas de los concejos podían apacentar con prioridad -a vecesexclusivamente- caballos y mulas; en segundo tétYrtino, vacas yovejas, como sucedía en Sepúlveda o en Salamanca, y de entre ellos,sólo los animales pertenecientes a los vecinos de la villa o de la ciu-dad cabeza^del concejo. Los habitantes de las aldeas tenían a su vezdehesas propias. Además, estaba permitido a ciertos vecinos tenerprados adehesados para su uso exclusivo los que generalmente des-tinaban a las bestias de silla. La explotación de los extremos del con-cejo significó entonces una solución, a veces suficiente, para prove-er de pastos al creciente número de ovinos y de vacunos.
Pero la expansión más importante de la actividad ganadera delos concejos se realiza, sobre todo, hacia la sierra, es decir, hacialas dos vertientes de la cordillera centraL
El caso más llamativo es el de Segovia. Protegida su política deexpansión por el rey Alfonso VIII, Segovia avanza sobre las tierrasde otros concejos: Olmos, Alfamín, Canales, Toledo y especial-
^o /bid., t. II, doc. 461, año 1186. ^
^^ Minguella, Historia de la diócesis de Sigiienza y sus obispos, documen-to CXC[I, año 1232.
72 C. Sánchez Albornóz, «Carta de hermandad entre Plasencia yEscalona», en AHDE, II[, 1926, pp. 503-508.
^^ L. Suárez Fernández, «Evolución histórica de las HermandadesCastellanas», en Cuadernos de Historia de España, XVI, pp 5 y ss.
374
mente sobre las del de Madrid, situados todos del otro lado de lasierra, a tál punto que este último se vio reducido a casi sólo lastierras que rodeaban la villa 74; el objeto de esa expansión no fueotro que el de conseguir pasturas para sus, cada vez más impor-tantes, rebaños de ovejas.
Que se practicaba una intensa trashumancia en la zona de lasierra lo prueba el discutido documento dado en 1208 por el reynombrado, llamado precisamente documento de las cañadas. En élse delimita una zona de pastoreo adjudicada desde entonces aSegovia. Estos límites -que han preocupado a más de un histo-riador- no son los habituales en estos tipos de documentos; soncañadas, es decir, los caminos que recorrían los ganados en su tras-humancia. EI documento deja ver, además, que éstas eran nume-rosas y perfectamente conocidas 75.
Esta expansión ganadera fue más allá de su invasión a tie-rras madrileñas y de otros concejos, porque, con anterioridad aella, Segovia había recibido un privilegio real, casi único en loque a los concejos se refiere: la autorización para que sus gana-dos pudieran pastar por todo el reino, sin pagar montazgo, auncuando atravesaran tierras regidas por otros fueros 76. Por ello,puede deducirse que los ganados segovianos pastaban duranteel verano en las sierras centrales -a uno y otro lado de las mis-mas- y que en los otros meses atravesaban tierras extrañas^Hacia dónde? No podía ser sino hacia el sur -el sentido gene-ral de la expansión lo está demostrando- en busca de pastos deinvierno, comenzando así la práctica de una trashumanciainversa.
Crecido debía de ser el número de sus cabezas. Lo indica suenorme impulso expansivo, lo corrobora indirectamente la impor-
74 Elías Tormo, «El estrecho cerco de Madrid, de la Edad Media, por laadmirable colonización segoviana», en Boletín de la Academia de la Historia,tomo CXVIII, año 1946, pp. 47 y ss. El autor estudia al detalle los problemasaquí mencionados.
^S l. González, A[fonso V/I/, tomo III, docs. 828, 829 y 830 (llamado de lascañadas), año 1208.
76 /bid., tomo 11I, doc. 686, año 1200. Unos años antes el mismo rey hacíaidénticos y excepcionales beneficios de pasturas en todo el reino al concejo deLogroño (doc. 525, año 1189), y, juntamente con la Orden de Calatrava, aZorita de los Canes (doc. 329, año 1180).
375
PRINCIPALES CENTROS GANADEROSOUE APARECEN EN LOS DOCUMENTOSDESDE LA SEGUNDA MITADDEL SIGLO XII HASTA 1273
• Monasterios, Obispados e Iglesias
♦ Concejos
ta Concejo e Igleaia
® Varias Iglesias o diversasconcesiones a una
,ll( Lugares
n Vtllas o lugareŭ de las Ordenes Militareso puntos de frontera conectadoscon el tránsito de ganados
Conflictos entre Concejos o entreéstos y Monasterios
-.- Caminos de trashumancia conocidosexpltcitamente
^^----Pasos de frontera y comerciode ganado
376
PRINCIPALES CENTROS CONCERTADOS CON LA GANADERIATRASHUMANTE DESDE LA SEGUNDA MITAD
DEL SIGLO XII HASTA 1273
1. Monasterio de Bujedo de Campajares. 45. Concejo de Sepúlveda.
2. Monasterio de Aguilar de Campóo. 46. Concejo de Medinaceli.
3. Monasterio de Herrera. 47. Concejo de Atienza.
4. Obispado de Burgos. 48. Concejo de Sigiienza
5. Monasterio de las Huelgas, de Burgos. 49. Concejo de Segovia.
6. Monasterio de Santa María de Villalba. 50. Concejo de Canals.7. Monasterio de San Juan, de Burgos. 51. Concejo de Avila.8. Monasterio de Ibeas. 52. Concejo de Madrid9. Monasterio de San Millán de la Cogolla. 53. Concejo de Béjar.
10. Obispado de Calahorra. 54. Concejo de Escalona.11. Monasterio de Cardeña. 55. Concejo de Cuenca.12. Monasterio de Sahagún. 56. Concejo de Toledo.13. Monasterio de Silos. 57. Concejo de Plasencia.14. Monasterio de Arlanza. 58. Uclés.15. Lugares de Tariego (Castro) y Dueñas. 59. Consuegra.16. Monasterio de Dueñas. 60. Chillón.17. Monasterio de Palazuelos. 61. Alcocer.18. Monasterio de Vega. 62. Capilla.19. Iglesia de Santa María, de Valladolid. 63. Almorchón.20. Monasterio de Santa María de la Vid. 64. Gafed.21. Monasterio de Fitero. 65. Santa Eufemia.22. Monasterio de Tulebras. 66. Pedroche.23 Monasterio de Veruela. . 67. Segura de la Sierra.24 Monasterio de Huerta. . 68. Ubeda.25 Monasterio de Sacramentía.. 69. Córdoba.26 Monasterio de Buenafuente.. 70. Iniesta.27 Monasterio de Santa María de Parraces.. 71. Concejo de Salamanca.28 Monasterio de Oliva.. 72. Concejo de Castel Mehor.29 de Córcoles.Monasterio de Monsalud. ,
73. Concejo de Castel Rodrigo.30 Monasterio de San Clemente, de Toledo..
74. Concejo de Alfaiates.31 Concejo de Olmos..
75. Concejo de Coria.32 Concejo de Villamar (dependencia del Mo-.
76 Concejo de Cáceres.nasterio de Arlanza).
.77 Concejo de Usagre.
33. Concejo de Castrogeriz..
34 Monasterio de San Salvador del Moral. 78. Concejo de Badajoz..
35. Concejo de Palenzuela. 79. Concejo de Huete.
36. Iglesia de Santa María de Valcuema. 80. Concejo de Alcázar.
37. Concejo de Logroño. 81. Concejo de Alarcón.
38. Lugar de Villaverde Mojina. 82. Concejo de Soria.
39. Lugar de Balbas. 83. Concejo de Alfamín.
40. Concejo de Peñaflor. 84. Trujillo.
41. Concejo de Valladolid. 85. Alcántara.
42. Concejo de Cuéllar. 86. Calatrava.
43. Concejo de Fresno. 87. Zorita de los Canes.
44. Monasterio de Valbuena. 88. Monasterio de Gradefes.
377
tancia de la industria textil radicada en Segovia 77 y lo afirma laexcepcional atención que el rey Alfonso VIII prestó a los proble-mas de ese concejo.
Otros ganados transitaban hacia el sur, atravesando los térmi-nos de otros concejos y]legando a acuerdos sobre el uso de susmontes durante su paso. Marchaban por lugares conocidos desdemucho, utilizando viejas cañadas, como lo prueba el mencionadodocumento de 1208 y varios otros en los que se hace mención deesas vías de trashumancia.
Dice el fuero de Sepúlveda, en su artículo 6, al referirse a losganados que entraren en los términos del concejo: «Otrossí, porfazer bien y merçet al conceio de Sepulvega, damos y otorgámos-les que ayan los montadgos de los ganados que entraren por sus tér-minos, que van a los estremos, que tomen de cada mano de lasoveias cinco carneros, quier a entradas o quier a las sallidas. Otrossíde las vacas que tomen tres vacas, e de las yeguas de cada cabeçamedio moravedí. Ótrossí de la manada de los puercos, que tomenende cinco puercos; y este montadgo pártanlo los que tovieran roçi-nes de quantía de XX moravedís, y non aya y parte ningún menes-tral; maguer tenga rocín. Et si oveias, o vacas o yeguas, o otrosganados entraren a pacer en término de Sepulvega, y trasnochandoy, mando al conçeio que los quiten, y sáquenlos de su término sincalona ninguna» 78.
Es evidente que en este caso, cuando se habla de los «extremos»,no se está refiriendo a los del concejo, sino a la frontera del reino, alos lugares yermos de los confines, la trasierra, los montes de Toledoy aun, según los azares de la guerra, a la cuenca del Guadiana.
Y cabe recordar aquí que, cuando quedó establecida regular-mente la gran trashumancia anual, continuó llamándose «la sierra»a las altas sierras castellanas, y«los extremos» a los invernaderos,dehesas y valles del Mediodía 79.
Y para reafirmar aún más todo lo antedicho sobre los orígenesde la organización de la gran explotación ganadera castellana,puede observarse -el mapa adjunto lo muestra así- que los gran-
77 Estos aspectos están estudiados en la obra del marqués de Lozoya,Historia de las corporaciones de menestrales de Segovia.
7s
79
E. Sáez, Fueros de Sepúlveda, título 6, p. 63.
J. Klein, op. cit., p. 29.
378
des monasterios y los concejos, que gozaron del derecho de librepastura o que intervinieron de una u otra forma en la producciónganadera, se alinean, geográficamente hablando, en lo que másadelante, en épocas de la Mesta, fueron las dos grandes cañadas dela trashumancia: la de Burgos y la de Segovia. Es decir, que esoslugares favorecidos por los privilegios reales fueron organizando,desde fines del siglo XII o desde comienzos del XIII, sus vías detrashumancia, reuniendo, posiblemente, sus majadas y haciéndolasmarchar a lo largo de las mismas cañadas -cañadas que habríande ser seculares-; la inseguridad de los tiempos así lo exigía.
No todo el ganado procedía de tierras cristianas; los grandesconcejos apoyados en la sierra y los de la trasierra y laExtremadura castellana habían aumentado sus cabezas a costa delos andaluces. Desde mediados del siglo XI, fueron frecuentes lascabalgadas de las milicias concejales a tierra de moros 80. El gana-do era uno de los frutos más codiciados del botín obtenido.Arreaban entonces tropas de caballos, mulas, vacunos y numero-sos rebaños de ovejas. Julio González opina que es posible quecomo fruto de estas incursiones se ]levase hacia el norte la ovejamerina, y agrega: «Si es que sus orígenes están en Mauritania,aunque el nombre puede derivar de maiorina, en contraste con lassedentarias, que son de menor talla» 81.
La Chronica Adefonsi lmperatoris da frecuentes noticias deesas razzias cristianas, de las que las milicias concejiles no siem-pre salieron airosas. Los de Salamanca, por ejemplo, avanzaron enuna ocasión por la vía que llevaba a Badajoz, hicieron botín demucho oro, plata y ganado, pero fueron sorprendidos por las tro-pas de Tasufín, las que les infligieron una gran derrota y recupera-ron las riquezas 82. Sahib al-Sala narra, a su vez, que los musul-
g^ El tema del botín y las parias ha sido sugerido y señalado por J. M.Lacarta en «Aspectos económicos de la sumisión de los reinos Taifas», enHomenaje a J. Vicens, pp. 225 y ss., y estudiado en su conjunto por HildaGrassotti en «El botín y las parias en León y Castilla», en Cuadernos deHistoria de España, XXXIX-XL, pp. 43 y ss.
81 J. González, Alfonso /X, tomo 1, p. 280. Contrasta esta opinión con lageneralmente más aceptada enunciada por R. S. López en «EI origen de laoveja merina», en Estudios de historia moderna, IV, pp. 3 y ss.
8z L. Sánchez Belda, Chronica Adefonsi /mperatoris, S. 122, pp. 95-96.
379
manes rescataron de las millas abulenses cincuenta mil ovejas -repárese en el número- y doscientas cabezas de vacuno g^.
Cuenta el anónimo de Madrid cómo en 1177 los cristianos deTalavera fueron sorprendidos de vuelta de una expedición depre-datoria y cómo los almohades rescataron el botín que llevaban, devacas y de ovejas, y cautivaron ochenta infieles 84.
Y es de notar que, aunque reyes y señores fueron los más impor-tantes actores de razzias y cabalgadas, es en las noticias_de las reali-zadas por las milicias concejiles en las que aparece con mayor fre-cuencia el robo de ganado, mientras que en las de los primeros sereseña con mayor fruición las riquezas en oro y plata. Costumbres yaantiguas para los cristianos, recuérdense aquellos versos del poemadel Cid que relatan que cuando volvían de Castejón,
«Tanto traen las grandes ganan^iasinuchos ganados de ovejas o de vacase de ropas e de otras riquezas largas» (480-481 b) 85
Ante estas noticias puede resultar dudoso pensar que los gana-deros del norte hayan logrado acrecentar el número de. sus resescon animales procedentes del sur, pero sí puede afirmarse que conellas lograron mejorar la calidad de sus rebaños, debido a la mejorraza de las ovejas procedentes de Andalucía y de Africa.
Los grandes concejos reales y villas señoriales de lasExtremaduras leonesa y castellana y los territorios al sur de losmontes de Toledo estaban especialmente dedicados a la produc-ción ovina. Los fueros y las cartas pueblas que los regulaban dedi-can gran atención a dicha actividad. En los llamados fueros exten-sos de Cáceres, Usagre, Alfaiates, Cuenca, Heznatoraff, Alarcón,Huete, Baeza, Alcázar, Alcaraz, etc., casi todos de las primerasdécadas del siglo XIII, se dan disposiciones sobre «la manera deguardar los ganados».
Dos rasgos son característicos de esa actividad: uno, que sepracticaba regularmente una trashumancia; el otro, que ésta se rea-
g^ C. Sánchez Albornoz, España musulmana, II, p. 245.
84 Anónimo de Madrid, pp. 13-14. Versión nueva, p. 29, citado por J.González, Alfonso VIIl, tomo I, p. 927.
85 R. Menéndez Pidal, El poema del Cid, versos 480 y 481 b.
380
lizaba bajo vigilancia armada, vigilancia que se sumaba a la nor-mal de los pastores, rabadanes y cabañeros. .
Los itinerarios de la trashumancia son, en lo que se refiere aambas Extremaduras, conocidos, como es el caso de Cuenca, ofácilmente deducibles en el de las restantes. Las veranadas debie-ron de practicarse hacia las sierras centrales o hacia los extremosnorte de los respectivos concejos, y las invernadas, hacia los pas-tizales de la margen norte del Guadiana; esto así hasta la recon-quista de Andalucía; luego de ella, los itinerarios de invierno seprolongaron más hacia el sur.
El caso de Cuenca --cuyo fuero es más explícito- ilustraampliamente el asunto. Se desprende del mismo que la trashu-mancia anual se practicaba dentro de los amplísimos términos delconcejo. Durante el invierno, los ganados iban a la frontera sur,llegaban hasta Villora e Yniesta, en una trashumancia inversa, ydurante el verano marchaban hacia el norte, hacia la serranía deCuenca, en una trashumancia normal. Este circuito fue largamen-te transitado por los rebaños y quedó tempranamente fijado, puesla llamada «cañada conquense», en la época de la Mesta, es lamisma que se deduce del fuero de principios del siglo XIII, con lasalvedad de que en aquélla los extremos sur se prolongaban y, atra-vesando la actual provincia de Albacete, se adentraban hastaMurcia y Andalucía 86.
Dice el fuero de Cuenca -y los que de él se derivan- quedurante los meses de diciembre hasta la mitad de marzo (la inver-nada) la vigilancia debía de estar a cargo de los dueños de losganados; de marzo a fines de junio (San Juan), a cargo del conce-jo, y desde esa fecha hasta el día de San Miguel, 29 de noviembre,quedaba a cargo de las aldeas del concejo 87
Realizaban el servicio de vigilancia los caballeros villanos -excepción hecha de la veranada- unas veces en su calidad depropietarios del ganado, otras como parte del servicio que debíanal concejo, o bien en representación de pequeños grupos de pro-pietarios, quienes debían formar aparcerías -unos con otros- y
86 Ureña y Smenjaud, Fuero de Cuenca, libro IV, título V[II, ley I y libroIII, título XV, ley II. Ver también el mapa de las cañadas presentado por 1.Klein en su libro.
g^ Fuero de Cuenca, libro IV, [í[ulo VIII, ley l.
381
contratar los servicios de los caballeros villanos a cambio de unsalario 88.
En los meses en que la vigilancia estaba a cargo de las aldeas,éstas debían contratar un cierto número de peones (en el caso deCuenca, sesenta) «qui ambulent in serra cum ganatis» 89.
El fuero de Alcázar especifica que sean treinta los peones quevayan a la sierra con los ganados 90; otros fueros dan cifras pare-cidas.
Es decir, que durante el verano la exigencia de vigilancia, quesiempre correspondía a las aldeas, era menos importante, ya que lapodían hacer los peones, y esto era lógico, porque «la sierra» o lastierras de los concejos debían de ser mucho menos peligrosas quela frontera del sur. Para bajar a estas tierras era necesaria la vigi-lancia realizada por gentes de guerra: los caballeros villanos.
En los fueros se estipula también el número de estos caballerosque debía acudir a la «esculca» o«rafala» (sinónimos de vigilan-cia), en relación con el número de cabezas de ganado; en unos, uncaballero por cada cabaña de ovejas; en otros, uno por cada doscabañas, etcétera. Los caballeros propietarios de cien ovejas debí-an prestar, obligatoriamente, el servicio de vigilancia 91.
Estos caballeros debían concurrir a la esculca con sus mejo-res armas y con su mejor caballo bien herrado; en algunos casos,
8S Carmela Pescador ha estudiado «La caballería popular en Castilla yLeón», en Cuadernos de Historia de España, 1961, 1962, 1963 y 1964. Sesiguen aquí, sobre todo, las páginas referentes a la anubda, rafala, caballeríay esculca, 1963, pp. 99 y ss. Y las que se refieren al montazgo, ibid., pp. 130y ss.
89 Ver nota 86, ley 1.9o Fuero de Alcázar, título de la esculca: «... et las aldeas den XXX peo-
nes del día de sant ioan fasta el día de la fiesta de omníum sanctorum queanden en la sierra.» Biblioteca Nacional, Ms. 11.543, folio 11, 115 v, enFuero de Alcaraz, ibid., Ms. 282, folios 75 y 76. Fuero de Alarcón, ibid.,Ms. 17.799.
91 Fuero de Alfaiates: «Et dent de cada cabana I° caualero, et iste cauale-ro sit aparcero» (P. M. H., Leges et costumes, tomo I, p. 807). Lo mismo en elFuero de Cáceres (Biblioteca Nacional, Raros, 492, p. 81). Fuero de Usagre(Ureña y Bonilla, p. 158). Fuero de Salamanca, art. 181, «De cabanas», «Entredos cabanas uaya caualero» (A. Castro, Fueros leoneses, p. 143). Cuenca,Heznatoraff, etc. (Ureña, cap. XL, ley III).
382
como en Baeza, se exigía que el caballo valiera veinte marave-díes 92.
Todos los ganados, con sus pastores y caballeros, debían partirel mismo día; una vez llegados al lugar elegido para el pastoreo,los caballeros debían marcar y amojonar la dehesa, es decir, loslímites de las pasturas que utilizarían. De encontrar en ellas otrosganados, debían expulsarlos del lugar, poniéndolos fuera de lostérminos señalados; y era también obligación concurrir en plazosfijos a las reuniones de reclamo, llamadas «oteros», etc. . 9^
Eran éstas las principales obligaciones de los caballeros villa-nos, pero estos servicios iban acompañados con una serie de pri-vilegios que les posibilitaron constituirse en un importante grupode propietarios ganaderos.
Por de pronto, todo propietario de ovejas que no fuera caballe-ro villano tenía la obligación, si quería hacerlas participar en latrashumancia, de costear la soldada de uno de ellos (soldada quedebía ser de tres a seis maravedíes al mes) 94. Si el número de susanimales no alcanzaba a formar una cabaña, el propietario debíaunirse en aparcería con otros hasta alcanzar, como dice el fuero deCáceres, la cantidad de dos mil ovejas y costear entre todos uncaballero. Habría de ser muy difícil participar en esas aparcerias aaquellos que no alcanzaban a tener cincuenta animales 95. Es decir,
92 Fuero de Baeza, «Quales deven tener esculca. Cauallero que en la scul-ca fuere aya caballo que vala XX auros arriba, si quier sea de la villa si quierde la aldea» (A. H. Sanva, Colección, tomo XXXIX, p. 225).
9; Figuran en los capítulos pertinentes de los fueros extensos de Cuenca,Cáceres, Alfaiates, Usagre, Baeza, etc. Los describe C. Pescador en art. cit.,CHE, 1963, PP. 99 a 132.
94 Fuero de Alfaiates. «Toto caualero qui caualeria debuerit. Nullus caua-llero qui caualería debuerit tenere in rephalh per soldada non habeat magis deIII morabitinis in soldada» (P. M. H., Leges et costumes, tomo I, pp. 834 y841). Fuero de Cáceres: «Soldada de cauallero. Todo cauallero que caualleriatouiere, prenda por cada un mes en soldada VI mrs. Quien touiere cavalleríapor sus aparceros. Todo cauallero que cauallería touiere por sus aparceros eldía que los parare ante los iurados, á tercer día lo paguen» (BibliotecaNacional, Raros, 492, pp. 83 y 85). Fuero de Usagre, art. 479: «Soldada decauallero. Todo cauallero que cauallería touiere prenda por cada un mes ensoldada VI morauetis» (Ureña y Bonilla, p. 168, etc., y nota 95).
9s Fuero de Cáceres, p. 492: «Quien habuerit oves et bacas... Todo omeque ouiere ouejas en su cabanna, et con otro ouiere aparcería de bacas tenga
383
que quedaban excluidos de la trashumancia los más pequeños pro-pietarios, seguramente aldeanos. Perdían con ello sus ventajas, yaque su ganado debió de ir diferenciándose del trashumante por supeor calidad ^omo es sabido, el ganado estante tenía menosalzada y peor lana que el trashumante-, lo que contribuiría aempobrecerlos totalmente.
Los caballeros villanos gozaban del derecho de montazgo, esdecir, les era de beneficio exclusivo el pago que debían efectuar,en especies o en moneda, los dueños de los ganados que atravesa-ban las tierras del concejo y aprovechaban momentáneamente laspasturas del mismo en su camino hacia los extremos. Los favore-cidos, como se ha visto para Sepúlveda, eran aquellos caballerosque tenían caballos de veinte maravedíes 96.
De ahí que, por esta razón y para sus propios ganados, fueranellos los principales interesados en mantener libres las dehesasconcejales e impedir que se labraran las tierras de los «exidos».
Podían también incrementar el número de sus reses con losbeneficios que les reportaban las cabalgadas a tierra de moros,pero especialmente con las de las «sacudidas» o rescates en los«extremos» o dentro de los términos. Varios fueros dan disposi-ciones relativas a las ganancias que percibirían los caballeros encaso de «rescatar» ganados, y los moros que los vigilaban. Lasrecompensas iban entre un quinto, un décimo y la trecésima partede los animales, excepción hecha de los logrados en asalto de ciu-dad o castillo, en cuyo caso no debían dar cuenta de nada. Se regu-laban también según si habían sido hechas dentro de los términoso más allá de ellos 97.
cauallería por las oueias, et tenga por cuantas bacas ouiere. Otrosí, quien bacasen so cabaña, et con otro ouiere aparcería en oueias, tenga pro las bacas, et proquanto que ouiere en nas oueias, et cada un aparcero tenga su parte.» «De apar-cería. Todo ome que ouiere de L oueias iuso fagase aparcero con otros fasta MMoues, et den un cauallero ... » En igual sentido, Fuero de Usagre, art. 439.
v6 Ver nota 78.
97 Ureña, Fuero de Cuenca, cap. XXXI, rúbrica XVI: «De apellitarii quiganatum excusserint citra has metas. Caualgatores uel appellitarii qui ganatumde concha mauris excusserint citra has metas scilicet Vilora, Iniesta, Teuarrus,accipiant de ouibus tricesimum et de uaccis similiter. Si ultra has metas illumexcusserint, accipiant decimum cuiuslibet ganati. De mauris, siue citra siueultra, quos redire fecerit de unoquoque habeant quinqué menkales, et de equo
384
Y debe destacarse que estos derechos, especialmente los delganado ajeno que entrare en el término del concejo, señalan elespecial interés de este grupo social por la ganadería. Sobre losotros bienes de interés general que poseía el municipio, los caba-lleros no tienen privilegios. Por ejemplo, en el usufructo de lassalidas se ven igualados con los demás pobladores 98.
Esta especialidad no debe sorprender, pues el nacimientomismo de este grupo social estuvo unido en gran medida a la acti-vidad ganadera. En efecto, en varios fueros se exige -o se obli-ga-, para acceder a la caballería villana, tener cuantía de ciertosbienes, entre los que se destacan un número importante de ovejas:«Qui habuerit par bobum et unum asinum et viginti oves, non ematcaballum sed si habuerit plures oves, emet caballum», dice el fuerode Yanguas 99, y el de Molina dispone: «Qui tenga caballo de sie-Ila. Vecino de Molina que haviera dos yogos de bueyes con suheredad, e cien oveyas, tenga caballo de siella ... »^^.
Y fueron caballeros villanos, sin lugar a duda, los que, al fren-te de los gobiernos concejiles, acordaron «avenencias» o entabla-ron disputas con los concejos vecinos, por los problemas de expan-sión de los extremos más arriba mencionados, y quienes consi-guieron de los reyes, durante la primera mitad del siglo XIII, lasdisposiciones sobre la ganadería que se han reseñado.
Otra prueba de los logros del grupo como ganaderos -y comoelementos enriquecidos y privilegiados dentro de la estructuraconcejil ^o^- son los beneficios que recibieron de Alfonso el
et de mula similiter. De ganato quid lucrati fuerint postquam in uillam aut incastellum intravurint, non respondeant pro eo. De bestiis et de mauris simili-ter. De ganato citra metas [agi accipiant sicut de ganato conche. De ganatoultra metas tagi accipiant quintum ubicumque eur excusserint siue citra metaspredictas siue ultra.» Forma sistemática. En el mismo sentido, Fuero deAlarcón, fol. 67; Fuero de Baeza, fol. 215, etc.
98 Observación de C. Pescador, art. cit., CHE, 1963, p. 131.^ Llorente, Noticias históricas de las provincias vascongadas. Fuero de
dado por Iñigo Jimenes, tomo IV, p. 86.
^^ ibid., p. 124; Fuero de Molina.
^o^ Son frecuentes las pruebas de sus riquezas en ganados. Por ejemplo, enlos Fueros de Cuenca, Heznatoraff, Alarcón, etc., se dispone que deben reali-zar la esculca los caballeros con más de cien ovejas: C. Pescador, art. cit.,CHE, 1963, P. 107. En los Fueros de Cáceres (p. 79) y de Usagre (p. 154) se
385
Sabio. El rey les otorgó varios excusados. Los concedidos aEscalona, Madrid, Valladolid y Plasencia son, por demás, ilustra-tivos para la historia de la ganadería castellana. Así, por una rique-za de 40 a 100 vacas se excusa un vaquerizo; de 100 en adelante,un vaquerizo, un rabadán, un caballero; por cada l00 ovejas, unpastor, etc. 10z.
De todo lo antedicho se desprende que el grupo de los caballerosvillanos fue a su vez y en su conjunto un grupo importante de pro-pietarios ganaderos, por lo menos en relación a los otros productoresconcejiles. Grupo que seguramente ahogó bajo sus privilegios a lospequeños propietarios, sobre todo los de procedencia aldeana, y que,por supuesto, impuso sus intereses ganaderos por sobre los de losagricultores, pero que en el seno de la gran organización de propie-tarios ganaderos que fue la Mesta constituyó por largos siglos elgrupo más numeroso e individualmente menos rico.
Dentro de la organización de la ganadería concejil tenían undestacado papel los pastores. Tenían éstos fueros especiales y sutrabajo se hallaba muy reglamentado. Se les contrataba por unaño, «de San Juan a San Juan», bajo convenios especiales encada caso, celebrados antes de partir «para los extremos». Teníanuna participación en la producción, generalmente un sexto de lasovejas -podía ser también el quinto o el octavo, etc.-, de las
castiga a los caballeros que abandonasen la rafala con el pago de 5 carnerospor cada día que lo hicieren, e[c. En los privilegios dados por Alfonso X aEscalona en 1261 se dice «que el cavallero que oviere de quarenta fasta cienbacas que escuse a un vaquerizo et non más, et si dos fasta tres fueren aparce-ros que ovieren quarenta yacas o más fasto ciento, que escuse un vaquerizo etnon mas. Et el que oviere cabaña de vacas en que haya de cien arriba, queescuse un vaquerizo et un cabañero, et un rabadam; et el que oviere cientoentre obejas et cabras que escuse un pastor et non mas. Et si dos aparceros otres se juntaren, que hayan ciento obejas o cabras o fasta mil, que escusen unpastor et non mas. Et sí uno o dos fasta tres ovieren cabaña de mil entre obe-jas et cabras, que escusen un pastor et un cabañero et un rabadam ... »(Memorial histórico español, tomo l, p. 178.) Estas disposiciones están mos-trando, además, los límites «normales» dentro de los que se desarrollaba lapropiedad ganadera de los caballeros villanos.
^^Z Nota ] O1 e Hinojosa, Documentos para la historia de las instituciones deLeón y de Castilla, p. 169. Privilegio dado a los caballeros de Madrid. Memorialhistórico español, tomo I, p. 225, dado a Valladolid en 1295. Academia de laHistoria, Salazar, Colección, ley 10, fol. 139, dado a Plasencia en el año 1272.
386
lanas (es decir, que la esquila se hacía antes de San Juan) y de losquesos.
Se les daba por separado las vituallas para sus comidas de todoel año (la anahaga) y otros elementos apropiados para su vida tras-humante y para el adecuado cuidado del ganado a su cargo. Se lesrepartía, por ejemplo, las raciones de sal imprescindibles para losanimales. Se les facultaba a usar leña de los bosques, a abatir árbo-les para construir los puentes necesarios, etc. Pero se les penabagravemente si abandonaban las reses en los extremos, las vendíano las perdían, etc. Los pastores tenían a su vez, por lo general, ayu-dantes llamados rabadanes y caballeros ^o;.
Es decir, que del conjunto de quienes durante estos siglos tra-bajaban regulados por un contrato, y que en general eran dueñosde algunos instrumentos de trabajo, los pastores tenían una situa-ción muy ventajosa y podían seguramente, sobre la base de sussextos de la producción y sobre algunas ganancias no legítimas -la venta de animales en la frontera del reino era frecuente-, trans-formarse a su vez en pequeños propietarios ganaderos ^^.
El problema de la explotación del ganado ovino -y del vacu-no- en los dominios correspondientes a las órdenes militares hasido, en ciertos aspectos, estudiado por Bishko ^os.
Efectivamente, las órdenes, sobre todo las de Santiago yCalatrava, en primer lugar, y las de Alcántara y del Temple, ensegundo, recibieron de manos de los reyes importantes extensio-nes del sur de Castilla la Nueva, en la cuenca del Guadiana y enAndalucía. En estos territorios quedaban comprendidas importan-tísimas zonas de pastoreo.
Las órdenes no tuvieron, pues, problemas por obtener pasturas.Por de pronto, dada la extensión de sus posesiones, podían, comofue en el caso de la Orden de Santiago, practicar una trashumanciahaciendo pasar los rebaños a través de tierras propias casi sin
^o^ Ureña, Fuero de Cuenca, XXX, leyes XVI y XVII, libro IV, tomo VI,leyes I y 11. Fuero de Usagre, ley 434. Fuero de Zorita, ley 757. Fuero deLedesma, leyes 119, 120, 122 y 345. Fuero de Alcalá de Henares, ley 145, etc.
^^ Nota 103 y, por ejemplo, Fuero de Usagre, ley 434: «Todo pastor quevandiere ganado de so sennor fora de Osagre sin mandamiento de so sennorpectet XII morauetis» (Ley 434).
ios Op. cit., nota 2.
387
excepciones. Así lo hacía en sus movimientos anuales desde Uclésy Cuenca a Montiel y Segura, por el este, y por el Ilamado «cami-no de la plata», por el oeste, usando las largas cañadas conocidasdesde la primera mitad del siglo XIII ^ob.
Si bien las órdenes no tuvieron problemas para alimentar a suganado ^o^ -cobraban, además, grandes sumas por el montazgode sus dehesas-, sí, en cambio, tuvieron otros conflictos: por lademarcación de las zonas de pasturas de las distintas órdenes,como el que terminó resolviéndose en una avenencia en 1237 entrelas órdenes de Santiago y de San Juan 108, por el cobro de montaz-gos que debían pagarles los ganaderos norteños y por la cantidadde «exentos» de que éstos gozaban y que las órdenes considerabanabusivos. Tales los casos de los freires de Mértola y los vecinos deBéjar 109, o los de Santiago con el obispo de Palencia ^^o.
Todo ello no impedía que las órdenes faltasen muchas veces asus obligaciones de pagos, por lo que se suscitaron pleitos gene-ralmente dirimidos por los reyes a favor de aquéllas. Véase, porejemplo, el caso en que Fernando III prohíbe a los habitantes deMontánchez tomar las recuas del comendador de dicho lugar enrazón de sus deudas ^ ^ ^.
La situación favorable de las órdenes en relación a la explotaciónganadera estuvo completada por otra: la de los privilegios obtendos,sobre todo por la Orden de Calatrava, sobre los portazgos de losganados y recuas con mercancías que pasaran a venderse a tierra demoros desde Capela y Gafeth hasta Córdoba y Ubeda (privilegios de
^o^ Ver mapa presentado y mapa de las posesiones de la Orden de Santiago,en Derek Lomax, La Orden de Santiago (1170-1275), Consejo Superior deInvestigaciones Científicas, Madrid, 1965, p. 101.
to7 Lomax, op. cit., PP. 137-138.
108 Lomax, op. cit., doc. 24, pp. 257 y ss., año 1237. Avenencia entre lasórdenes militares de Santiago y de San Juan.
io9 /bid., p. 137 y nota 46.
^^o Obispado de Palencia, año I 185, Lomax, op. cit., p. 150, afirma que laOrden de Santiago respetó las exenciones al pago de montazgos en sus pastu-ras. Por el contrario, la Orden de Calatrava llevó una campaña violenta paraimponer montazgos a los rebaños de la Mesta.
^^^ Archivo de Uclés, caja 211, núm. 10, año 1241. Documentó tral^scritopor Lomax, op. cit., doc. 25, p. 262.
388
1173, 1 l 82 y 1193 de Alfonso VIII) ^ 12 y los obtenidos por la Ordende Santiago sobre el cobro de portazgos y por el paso de ganados entres lugares del Tajo: Toledo, Alfariella y Zorita (1206) ^^^.
Los reyes tomaron bajo su protección los ganados de las órde-nes, como lo hizo Alfonso VIII con los de Calatrava ^ 14, o bien losincrementaron otorgando importantes donaciones de cabezas pro-cedentes de sus mismas posesiones, como las que hace este mismorey con las que tenía en Turgello (Trujillo) ^ 15.
Resulta imposible justipreciar los bienes de los reyes como pro-ductos ganaderos. Sólo se puede tener una idea de los mismos a tra-vés de las donaciones que hicieron a sus favorecidos. Pero algunasbreves noticias permiten pensar que, sobre todo a partir de AlfonsoVIII, los reyes castellanos dispusieron de cantidades considerables deganado, sobre todo de ovino. Ejemplos tomados de varios documen-tos permiten aseverarlo. Véase uno: Alfonso VIII vende a los conce-jos de Barbadillo, Villajimeno y otros tres más, unas tierras yermaspor el precio de dos mil catneros, «duobus milibus arietum» ^ 16.
Lo que sí resulta evidente es el interés que pusieron los reyesen el desarrollo de la ganadería, sobre todo en la del ganado ovino.Este desarrollo fue organizado sobre la base de una política queculmina con la institucionalización de la Mesta por Alfonso X yque tendió a favorecer como productores, en primer término, a lasórdenes militares y a ciertos monasterios e iglesias, y en segundotérmino, a los grupos más privilegiados de los concejos >».
^^ z J. González, Alfonso V///, tomo II, p. 297, doc. 176, año 1173; doc. 393,año 1182, y tomo III, p. 83, doc. 610, año 1193.
^^; Bulario de la Orden de Santiago, Scrip. XV[I, p. 84, año 1206.
^ 14 J. González, Alfonso V///, tomo III, p. 83, doc. 610, año 1193.
115 /bid., tomo II, p. 890, doc. 519, año 1189: «Et [ocius ganati quod inTurgello habeo uel habebo usque in finem.»
116 /bid., tomo 11, p. 927, doc. 540.
^^^ Sobre los objetivos de la política de Alfonso X hay dos opiniones: la deC. Sánchez Albornoz, que dice este rey deseó fomentar la producción de lalana para facilitar el desarrollo de la industria pañera castellana y evitar así lagran importación de tejidos; y la de J. Vicens Vives, que afirma el propósitoreal de fomentar la cría de los ganados trashumantes con el objeto de asegurary aumentar para la Real Hacienda los tributos con que se gravaba el paso delos ganados. L. G. de Valdeavellano, op. cit., pp. 266 y 267.
389
Los dos primeros grupos de grandes productores, a los que seunieron a partir de fines del siglo XIII el de los grandes producto-res de la nobleza laica, fueron los que organizaron posteriormente,sobre todo a partir de la gran coyuntura económica de la segundamitad del siglo XIV, el monopolio de venta de la lana al exterior ylos que frenaron el desarrollo de la industria lanera urbana.
Industria que no casualmente estaba radicada principalmenteen los que habían sido los grandes concejos ganaderos a partir defines del siglo XII, Segovia, en primer término; Salamanca,Zamora y Soria, en segundo.
Industria siempre ahogada por los grandes productores deCastilla, quienes todavía en 1462 hicieron fracasar el intento de lasciudades castellanas, cuando éstas pretendieron desquiciar sumonopolio de productores de lana para mercados extranjeros,monopolio a través del cual frenaban el desarrollo de la industrialanera local.
390
PASTOS Y GANADEROS EN CASTILLALA MESTA, 1450-1600
porF. Ruiz Martín*
En el Irlforme que por encargo de la Sociedad Económica deMadrid redacta entre 1791 y 1794 don Gaspar Melchor de Jovellanospara el expediente a la sazón promovido de la Ley Agraria, se aludecon reiteración -cito literalmente- a los monstruosos privilegios dela ganadería trashumante, ampazados por una organización, elHonrado Consejo de la Mesta, que se había creado, en la Baja EdadMedia, para salvaguarda de los que fueron sus promotores, los pasto-res de las montañas, los serranos, quienes por precisión vital se habí-an de desplazar con sus ovejas y cabras y algunos que otros puercosy vacas cuando se acercaba cada invierno a las dehesas meridionales.Esa institución originalmente protectora de gentes humildes de lasalturas, después -sigue Jovellanos- había sido adulterada con arti-ficos por los magnates de las planicies, quienes introduciéndose en suseno, la dominaron, y venían utilizándola en su favor con perjuicio dela comunidad, singularmente de los labradores sencillos y modestos,imposibilitados no sólo de hallaz tierras que explotaz, sino tambiénhierbas paza que pastasen sus hatos, los cuales les eran imprescindi-bles para el abono de las tierras que cultivaban y como elemento esta-bilizador de sus ingresos y de sus despensas. Tres eran los privilegiosde la ganadería trashumante que denuncia Jovellanos al caducaz elsiglo XVIII: la prohibición a los labradores de hacer roturaciones; latasa de los pastos, congelada desde 1692, y al nivel de 1692; el dere=cho de posesión, por virtud del cual el dueño de cualquier finca nopuede desahuciar al miembro de la Mesta que la tenga en aprovecha-
• Profesor Emérito del Departamento de Historia Económica de laUniversidad Autónoma de Madrid. En La lana como materia..., Firenze, 1972,PP• 271-290.
391
miento a no ser que él la vaya a ocupar con reses propias. No escati-ma Jovellanos las expresiones susceptibles de impresionar a los quele escuchen o lean sobre la gravedad de las acusaciones que formula:habla de monopolio, de opresión, de prepotencia. Y no deja de apun-tar quiénes son los causantes y responsables y cuáles son sus valedo-res: en un párrafo alude a los señores y monjes coaligados y puestosal abrigo y protección de un magistrado público; en otro punto serefiere a la «hermandad» que reúne el poder y la riqueza de pocoscontra las penas de muchos y de añadidura tiene a su disposición, y enpie, móvilizado, un cuerpo de agentes -los alcaldes entregadores ysus secuaccs- capaz de hacer frente a los representantes del rey enlas provincias. Finalmente Jovellanos precisa quiénes son las víctimaspropiciatorias de los, según él, colmados de gracias y mercedes: losganaderos estantes.
Incuestionablemente don Gaspar Melchor de Jovellanosreflejaba lo que era realidad patente de su país en las postrime-rías del 1700, sobre la que se había estado documentandopacientemente, consta, revolviendo papeles, recogiendo noti-cias, recordando y meditando lo aprendido en sus viajes, lo cualconfiere garantía a su exposición. Podrá tacharse su factum, depolémico y hasta, si se quiere, de vehemente; pero no se puedenegar que era fidedigno sobre lo que acaecía en sus días. Nosproporciona así a nosotros, historiadores, un cuadro perfecta-mente diseñado del desenlace de un proceso económico y socialcomplejo, cuya trayectoria nos incumbe trazar conjugando efec-tos y causas, esto es analizando fluctuaciones coyunturales, inci-dencias políticas, fenómenos de larga duración. El problema aresolver nos lo plantea Jovellanos con nitidez: el HonradoConcejo de la Mesta que espontáneamente se fue formando enCastilla durante el siglo XIII, pues cuando Alfonso X el Sabio leconcede en 1273 unos privilegios ya estaba integrado, tenía ori-ginalmente como misión proteger a los pastores de las montañas,cuando aquéllos pasaban por los campos de las antiplanicies a laida y al regreso de sus obligados desplazamientos desde las cor-dilleras donde tenían su residencia y dejaban su casa y familia,y sus sembrados, a las templadas dehesas de Extremadura, de laMancha y de Andalucía; pero poco a poco la Mesta pasa a serdominada por elementos extraños a esos trashumantes, que fue-ron introduciéndose en sus filas, y acaparando progresivamente
392
los puestos rectores. ^De dónde han salido esos advenedizos,cómo se auparon, quiénes son? Simultáneamente, ^cómo evolu-ciona la producción, la crianza? ^Y la comercialización? ^Y ladistribución de la renta de la actividad? Más preguntas. ^En lasmutaciones operadas, qué papel sucesivamente juegan las diver-sas variantes conocidas: los precios de los mercados nacionalese internacionales, las alternativas de la demanda, la presión fis-cal, las combinaciones financieras ... ? A buen seguro que elmodelo deducible para la submeseta castellana septentrional nose acoplaría para la submeseta castellana meridional ni paraAndalucía, y menos para Aragón y Valencia, donde los «liga-llós» no cuajaron en una asociación general ni siquiera a escalade región a imagen y semejanza de la Mesta de Castilla; másacusadas serían aún las diferencias respecto a Cataluña o a lasVascongadas.
Concretándome yo a la meseta central ibérica, propondríacomo fases que conducen a los resultados descritos por Jovellanos,las cinco siguientes, partiendo de 1450.
Primera. De cómoda coexistencia entre serranos trashumantesy estantes de los llanos. Esta fase cronológicamente comprende de1450 a 1526.
Segunda. De 1527 a 1578. Es la fase más compleja, la másatrayente también, y si no me equivoco decisiva. Porque en sutranscurso los ganados estantes paulatinamente pasan de ser per-tenencia de aldeanos, al dominio-de enriquecidos de las ciudadesy villas, los cuales les concentran en grandes rebaños, llegandoalgunos a tener millares de ovejas -y con las ovejas, siempre,los carneros suficientes-, porque se ven en la precisión deenviarlos a apacentar en ciertas épocas fuera del término munici-pal aunque dentro de un radio limitado de los alrededores, como«riveriegos», «trasterminales» o «travesíos» (designacionesequivalentes, por lo que para evitar cualquier confusión utilizaréla que es más corriente en los documentos, la de riberiegos, aun-que no falten las otras dos: trasterminales y travesíos). Donde nobastan a los ganaderos de las ciudades y villas -algunos de loscuales, los más conspicuos, empiezan a ser conocidos por el ape-lativo de «señores de ganados»- los conciertos con las aldeasvecinas para el pasto de todos sus rebaños, partidas de éstos seincorporan a los trashumantes y bajan a Extremadura, a la
393
Mancha o a Andalucía los inviernos y suben a las sierras por losveranos.
La tercera fase comprende de 1579 a 1602, y su más interesan-te manifestación es la pugna entre «señores» con ganados trashu-mantes y«señores» con ganados riberiegos. Y aquí, en el análisisque hará después, me detendré yo, respetando los límites cronoló-gicos de esta / Settimana di Studio organizada por la AsociaciónInternacional de Historia Económica Francesco Datini.
Pero para enlazar con Jovellanos y completar la panorámica, seme permitirán unas palabras sobre la cuarta y quinta fases del pro-ceso dinámico en cuestión.
Cuarta. De 1602 a 1686. En su transcurso la escisión y sub-siguiente enfrentamiento entre las ciudades y villas que habíandefinitivamente triunfado conjuntamente de las aldeas en elperíodo anterior, se consuma, ya que de aquellas aglomeracio-nes se polarizaron unas como trashumantes y otras como ribe-riegas; ahora, enfrentadas unas con otras en medio de la regre-sión económica que abate a Castilla, chocan, y recíprocamentese desgastan, facilitando, cada una en su seno, el acceso a posi-ciones personales dominantes a los más ágiles y más audacesde sus insignes representantes, que a partir de 1625 y hasta1668 adquieren a porfía vasallos y jurisdicciones del rey, y enseguida, de los súbditos, las tierras que les pertenecían, convir-tiéndose ellos en latifundistas. La ganadería, como el campo ycomo el conjunto del país, pasa a ser patrimonio de los señores,algunos de viejo cuño, otros, los más, de nuevo cuño. En elmomento crítico de la transición Miguel Caxa de Leruela per-geña su Restauración de la abundancia de España, cuya defi-nitiva versión aparece en Nápoles por 1631. Es la obra más cau-tivadora que conozco sobre la ganadería de Castilla. Escueta,clara, intencionada, lanza un, grito desgarrado previendo lo quefatalmente se cierne en el horizonte: una defensa a ultranza dela ganadería estante salida de la pluma de quien él y su padrehabían sido, confiesa, alcaldes entregadores de la Mesta. Dadaesa adscripción y procedencia familiar del autor, su posturaparece a primera vista una contradicción que si se me toleracalificaría de «estructural»; pero al hilo de los acaecimientos,me parece a mí, como se verá, que es perfectamente inteligibley explicable.
394
La quinta y última fase abarca el siglo XVIII, y en su trans-curso, al aumentar la población, superando el bache demográficoprofundo que se registra de 1586 a 1686 e ir acercándose Españaa los diez millones de habitantes en 1768, para el autoabasteci-miento de granos que se perseguía como meta, se han de extenderconsiderablemente las roturaciones. Consecuentemente los seño-res y los monasterios y conventós han de reducir sus contingentesriberiegos e incrementar sus trashumantes. Se comprende así queen 1764 un procurador de Extremadura Ilamado Vicente Paino yHurtado promoviera el famoso expediente contra la ganaderíatrashumante que se protegía con la Mesta, y pendiente de resolu-ción el asunto insistiera la Diputación General del Reino en 1775y otros reclamantes; de ahí se derivan esos arsenales de noticiasque son los dos famosos «memoriales» publicados en Madrid por1771 y por 1783 en los cuales se inspiró entre otras fuentes donGaspar Melchor de Jovellanos para el «Informe» que en 1795aparece en el tomo V de las Memorias de la Real SociedadEconómica de Madrid.
Esta visión de conjunto que precede nos permitirá ahora con-templar con pormenorizadas observaciones los fenómenos de pro-ducción y de circulación de la lana en Castilla desde 1450 a 1600.
PRIMERA FASE (1450-1526)
Las más antiguas cifras seguras son de 1467; pero se refierenexclusivamente a los trashumantes que pasaron de las siercasnorteñas a los extremos meridionales y en unos puntos («puer-tos») estratégicamente situados -a lo largo de las «cañadas»,vías pecuarias que iban de Norte a Sur- formando en conjuntouna barcera que se desplegaba en sentido latitudinal, de Este aOeste, se hacía el ajuste, conjuntamente, de los impuestos regla-mentarios, el «Servicio» y el «Montazgo», a tenor de la orde-nanza datada en Burgos a 12 de febrero de 1447 (la cual recogíasin duda una larga experiencia anterior, concretando y unifican-do tasas antaño imponibles), y cuyo articulado estará vigente sininterrupción, ni modificaciones sustanciales, durante la EdadModerna. El Servicio exigía a la ida, por cada mil ovejas y car-neros, cinco carneros o cinco ovejas con sus crías, más tres mara-
395
vedíes en metálico por «guarda» y«albalá» y a la vuelta, por loscorderos y corderas nacidos, cuatro maravedíes en moneda. ElMontazgo variaba, según los territorios que las manadas hubie-sen atravesado -y por supuesto, pastado- en el viaje de ida yen el viaje de vuelta. Por cada zona de las así recorridas se recla-maba un canon fijo, que estaba en relación con la dimensión ycalidad de sus hierbas.
Se distinguen a estos efectos 32 circunscripciones, y los reba-ños que lo cruzaran deberían pagar, por cada demarcación queatravesasen, paciendo, entre 14 y 2 cabezas por millar de la espe-cie de que se tratara. Las circunscripciones de mejor categoría odimensión superior devengaban de 8 a l4 cabezas por millar, lasregulares de 5 a 6, las inferiores (25 de las 32) sólo 2 0 3 cabe-zas por millar. Si se pudiera calcular distintamente la extensiónde esas 32 demarcaciones, presumiendo que la tarifa de cada unamatizaba, de un lado, la clase de pastos, esto es, abundancia oescasez, y por otra parte la superficie territorial, cabría deducirconclusiones importantes sobre comarcas preponderantementeverdes, y si eran eriales o vergeles, y zonas preponderantementecultivadas. Una vez llegados a los invernaderos los trashumanteshabían de arrendar las dehesas en que se asentasen durante laestación fría, de las cuales menos de 1/4 parte eran del rey y másde 3/4 partes de particulares. ^Se cotizaban ya más altas -un 20por 100 aproximadamente- las de Extremadura que las deAndalucía?
De 1467 son, repito, las primeras cifras seguras de ganadoovino y cabrío que se registró en los pasos o puertos del Servicioy del Montazgo en su trashumancia; datos por el estilo hay des-pués -recogidos por Julius Klein- correspondientes a 1512 y de1514 a 1563. La serie que empieza con 2.694.032 en 1467, superaligeramente los 3.000.000 en 1519, 1520, 1526 y] 528; mante-niéndose luego decreciente, hasta ] 556 en torno a 2.500.000; des-ciende aún a continuación, poniéndose en 2.000.000, más omenos, pero cayendo más tarde por debajo, hasta un mínimo en1562 de 1.673.551. EI máximo se sitúa en 1526 con 3.453.168,jalón que yo he elegido para situar el fin de una fase y el comien-zo de otra fase.
Independientemente de la ganadería trashumante, estaba, enla primera fase entre 1450 y 1526, la ganadería estante. De ésta
396
sólo eran afectados por el Servicio y el Montazgo, según normasde 12 de febrero de 1457, las cabezas «que salieran de las ciu-dades, villas y lugares do morasen, tornen o no a sus términos»y las que se arrearen para ser vendidas o por haber sido com-pradas en ferias o mercados -de ordinario con destino al mata-dero- llamadas «merchaniegas». Los ganados que pastabandentro de los límites jurisdiccionales de la localidad en que esta-ban inscritos o matriculados, son los estantes por antonomasia;y quedaban eximidos en absoluto, reitérase, del Servicio y delMontazgo. Pero además, dentro de la categoría de los estantesfiguran los que, repito, recorren habitualmente varios distritosmunicipales que están recíprocamente mancomunados a efectosde pastos; son los riberiegos. Por último, las ovejas y carnerosestantes por antonomasia y los carneros y ovejas riberiegos queson vendidos o comprados para las carnicerías con ese signo vande acá para allá, recibiendo el nombre de merchaniegos. Puesbien, hecha esta clasificación, en concepto del Servicio y delMontazgo, si los estantes por antonomasia -estantes, a secas,diré en lo sucesivo- estaban exentos, los riberiegos, igual quelos merchaniegos, indistintamente, tributaban 2 dineros porcabeza. Resulta claro que los trashumantes resultaban gravadosmuy por encima ya no sólo de los estantes, sino de los riberie-gos y merchaniegos.
Las consideraciones eruditas que preceden son inexcusablespara calibrar los millones de maravedíes que reportó a la RealHacienda el Servicio y el Montazgo, cuya serie cronológica esreconstruible desde 1480 hasta 1634. Una investigación deteni-da, probablemente depararía los detalles que por el momento seignoran sobre las cuotas parciales de trashumantes, de riberiegosy de merchaniegos en los totales del Servicio y del Montazgo. Delograrse, tendríamos resuelto con certeza el problema que hoysólo se puede contemplar con vacilaciones. Me refiero al aumen-to rápido y progresivo entre 1450 y 1526 de los estantes, mien-tras los trashumantes, sabemos, apenas se incrementaban, alcan-zando por excepción la cota de los 3.000.000 en 1519, 1520 y1526. Este casi estancamiento de la ganadería lanar trashumanteentre 1467 a 1526, explica que no obstante la inflación contem-poránea -recordemos que los impuestos se perciben fundamen-talmente en ovejas y carneros y que sus precios no dejan de
397
remontarse- las recaudaciones por Servicio y Montazgo, valua-das en Maravedíes, apenas oscilen entre 1484 y 1513 y no subandemasiado de 1517 a 1526.
En 1484 ascendían a 5.573.000 y en ] 513 a 5.7 ] 8.000; en 1517a 6.311.000 y en 1526 a 8.079.000.
Ese comportamiento moderado del Servicio y del Montazgo escompatible con un incremento acelerado de los estantes, que deesos impuestos están absolutamente exonerados. En efecto, yoconsidero que la agricultura asociada con la ganadería estante es elsector que más progresa en el campo durante el mandato de losReyes Católicos (1474 a 1517), lo cual permitió el autoabasteci-mientó en Castilla de pan, no obstante el aumento de las bocas,salvo cuando las cosechas escasas se encadenaron. La tasa de loscereales de 1502 prevenía, bien mirada y bien entendida, más quela escasez, la especulación de los intermediarios, y si fue promul-gada para una década (1502-1512), ya en 1506 pudo ser levantaday quedaría libre la contratación hasta 1529 que se restableció latasa, y después ya nunca se levantará, hasta 1765, y por poco tiem-po. Es verdad que también desde 1506 las exportaciones de Siciliay de Nápoles fueron preferentemente encauzadas por prescripciónsoberana hacia la península ibérica; sin embargo, no se puedenegar que la producción cerealista de Castilla subió por dilataciónde los sembrados a base de roturaciones y parejamente se multi-plicó la ganadería lanar estante, cuya raza fue simultáneamentemejorando hasta ser la casi totalidad de merinas, en sustitución delas churras.
Bajo los Reyes Católicos la ganadería trashumante no fuetampoco desatendida, con lo que se logró superar un ciclo adver-so que se intuye en la misma sufrido hacia 1464; pero no la dis-pensaron excesivas concesiones. Simplemente, en 1480 corrigie-ron abusos en las percepciones del Servicio y del Montazgo ysalvaron la integridad de las cañadas, cuya anchura recortabanlos labradores en su afán de ganar espacios; nada o poco más. Encambio se fomentó, insisto, la ganadería estante, y sobre todo seprocuró que en su seno los pequeños no fueran absorbidos porsus vecinos más potentes. Ese sentido tiene la supresión en 1480de los acotamiento ŭ que se hicieran durante el mandato deEnrique IV (1454-1474), desde que, entonces, la indisciplinacundió y las leyes no se observaron; la misma interpretación tie-
398
nen la prohibición de hacer dehesas ésto es, sustraer pastos a lascolectividades con reservas en exclusividad para determinadosparticulares favorecidos -promulgada en Murcia en 1480 y enGranada por 1490 y 1491 y la anulación y la rectificación en1491 de las flamantes ordenanzas de Avila que declaraban inac-cesibles, redondas, las áreas que pertenecían mayoritariamente aun solo dueño. Se frenaba el incipiente acaparamiento que yaapuntaba en los pueblos, a costa de los fondos concejiles; por esoen las Cortes celebradas en Burgos por 1515 se prescribe que losayuntamientos no concedan por ningún motivo a nadie «ocupa-ciones» o«perpetuaciones» de lo que es de todos, pues ni siquie-ra los monarcas, se definía, tienen facultades para esas decisio-nes en perjuicio del común.
Entre los pastores, la democracia -si se me permite este neo-logismo- al parecer se da tanto en la ganadería estante como enla ganadería trashumante cuando termina el siglo XV y comienzael siglo XVI. Es cierto que algunos nobles y algunos monasteriostienen millares de ovejas que los inviernos bajan a Extremadura oAndalucía y los veranos suben a las cordilleras; pero lo que impri-me carácter al Honrado Consejo de la Mesta en el último cuarto de1400 y en el primer cuarto del 1500, son los modestos, cuyos votosse imponen en las asambleas anuales. Para defenderlos está preci-samente la entidad, y vela también el rey, de quien desde su crea-ción depende directamente el alcalde entregador, cargo que se vaconvirtiendo, poco a poco, en honorífico, en la medida que no esfrecuente la necesidad de su intervención autoritaria, y en 1499 seperpetúa y anquilosa en los titulares del condado de Buendía. Loslabradores de tierras concejiles o de tierras particulares que esta-ban en arrendamiento o en aparcería, con alguna que otra parcelapropia, reciente y trabajosamente roturada, y los mismos jornale-ros que se emplean en las modestas explotaciones de aquéllos, esdecir, gente toda humilde, pequeños -recuérdese el boceto quediseña Alonso de Herrera en el Prólogo a su Agricultura Ceneral-son los dueños de la ganadería estante, que pasta los rastrojos ylos prados y baldíos locales, fuesen comunales o realengos. Entretrashumantes y estantes, a la sazón, apenas hay roces, pues ]ashierbas no escasean todavía, aunque la amplitud y la comodidadvaya reduciéndose como consecuencia del incremento de lassuperficies aradas o plantadas.
399
A unas modalidades de producción y unas articulaciones socia-les corresponden unas típicas formas de comercialización. En lasferias regionales, en las ferias comarcales- no en las ferias deMedina del Campo, que ahora se transforman en nacionales paralos «pagos» de los efectivos derivados de las importaciones yexportaciones y de los «cambios» especulativos-, en los merca-dos semanales, en los caminos, en los lavaderos, de 1450 a 1526deambulaban los «regatones» especializados que compran lana,corderos y ovejas viejas, desechadas; la lana la comprometen fre-cuentemente por adelantado mediante anticipas a los pastoresserranos-quienes suscriben o apalabran como contrapartida lastípicas «obligaciones» de entregar los vellones de su próximoesquilo-, que precisan numerario con el que satisfacer el arrien-do de las dehesas que van a ocupar en los invernaderos, remitién-dose en cuanto a precio conforme al cual han de hacer la futuraliquidación, a aquél a que en su día vendan sus partidas el monas-terio del Paular o la cartuja de Burgos. Esos regañones que deam-bulan de acá para allá están vinculados a los mercaderes de las ciu-dades especializadas en el trato de la lana: Segovia, Soria, Cuenca,Ubeda y Baeza, Córdoba y, destacadamente, Burgos. El créditonutre también a los labradores- y a la vez ganaderos estantes-,pero a éstos, advirtámoslo, pues la diferencia es sustantiva, y ten-drá trascendencia para el futuro, mediante el mecanismo de loscensos consignativos.
SEGUNDA FASE (1526-1578)
La segunda etapa, de 1526 a 1578, es la más complicada y alpropio tiempo la más atrayente. Está presidida por un sin fin decontradicciones aparentes; pero si se clasifican y agrupan loshechos simétricos y asimétricos, la coherencia es perfecta. En pri-mer lugar se ha de reconocer y ponderar que continúa, acrecida, laexpansión evidente en los cultivos: cereales sobre todo, como con-secuencia de la presión de la demanda que la progresión demográ-fica determina, y que reflejan los precios agrícolas cuyo índicesupera ampliamente el índice de los precios industriales. Los rom-pimientos son constantes y por doquier. La venta de dominios delas Ordenes Militares que en 1529 hace Carlos V con bula pontifi-
400
cia es un precedente. Poco después, en 1531, se han de atribuiryuntas de tierras comunales a los vecinos desheredados de los pue-blos de la jurisdicción de Guadalajara, la cual ciudad se opone-entendemos, sus regidores, los linajes y familias acomodados, queson los que tienen voz y voto en el ayuntamiento -y protesta,incoando un pleito, sin conseguir otra cosa que la prescripción deque esos lotes repartidos no habían de ser desarraigados cavándo-los con azadón, por si algún día se desprende esa intención -vol-vían a ser destinados a pastos; las parcelas así distribuidas se labra-rían en dos hojas y serían intransferibles por los beneficiarios. En1558 los poderosos, grandes, caballeros y prelados, dan a anenda-tarios suyos dehesas boyales, que previamente reivindican comopertenencia propia, para que las rompan y exploten. En 1559 sedenuncian usurpaciones cometidas en los dominios públicos rura-les, sean de realengo, sean de la comunidad concejil, sean de lospropios municipales; con otras palabras, que los aldeanos se pro-pasan a ararlos y sembrarlos.
Sin demora, saliendo al paso, entran en escena las ciudades:aclaremos, una vez más, que se trata de los conspicuos, quienesse arrogan el poder y la representación, no nos engañemos, y pre-sentan sus intereses privativos y de grupo, cual si se tratara deafanes o de opiniones unánimes, generales. Guadalajara abre lamarcha- al menos en mi fichero, no exhaustivo, ciertamente conla pretensión formulada en torno a 1558 de que los alijares y bal-díos de los lugares de su jurisdicción que se han roturado y cadadía se roturan por los aldeanos, tornen a ser pastos. He aquí unamanifestación significativa de los intereses que tiene el patricia-do urbano en la ganadería-cuya rentabilidad, calculada, resultaincitante -en la que invierte sus caudales disponibles, sussobrantes de las ganancias que a unos les deparan sus sueldospingiies de funcionarios, a otros los márgenes de sus negocios, ya todos los réditos de censos y de juros, entre otras saneadas per-cepciones. Los vecinos de los pueblos de Guadalajara se oponena las aspiraciones de los que detentaban la opinión de la capital,y logran de la Corte que les venda a perpetuidad las superficiesdisputadas, y para pagarlas contraen préstamos; los portavoces dela ciudad de Guadalajara no se resignan, y en 1561 llegan a unacuerdo con la Corona: en lo sucesivo, se conviene, no se con-sentirán en la circunscripción más perpetuaciones. Pero en 1564
401
seguían haciéndose, y algunas operaciones iniciadas por este oaquel vecino de las aldeas, individualmente, son anuladas paraefectuarlas la comunidad.
He ahí una escena representativa de la pugna que comienza por1558 -] 560 y no terminará hasta que uno de los contendientes,los labradores de predios arrendados y de tierras comunales, seanaplastados por sus adversarios: los patricios de las ciudades o delas villas, a los que se alían en la lucha los contados aldeanos queenriquecidos desertan de las filas de sus congéneres pobres. Seríainterminable la narración de los episodios. Las RelacionesTopográficas que mandó hacer Felipe II están llenas de referen-cias: en las Mesas (Cuenca) un testigo declara la desaparición detierras comunales después de cuarenta años; en Ciruelos,Manzanares y Mascaraque los acaudalados de la ciudad de Toledoy de la villa de Yepes se habían apoderado de las mejores tierras.Sin embargo, no se había hecho más que empezar; las grandesadquisiciones de baldíos en los pueblos por quienes tenían dispo-nibilidades, cual funcionarios con saneados estipendios, los mer-caderes que se retiran de la contratación con remanentes, los ren-tistas en general, así como los eclesiásticos preeminentes y losmonasterios y conventos, se demorará hasta los lustros compren-didos entre l 580 y 1595, como veremos. Para preservarse las alde-as de esa acometida de sus antiguos tutores, las ciudades y villasde que jurisdiccionalmente dependían, compran, cuando pueden, ysi se les permite optar, el derecho de exención, para lo cual con-traen deudas hipotecarias, y lo que consiguen frecuentemente,siendo el remedio peor que la enfermedad, es acelerar la absorciónde los que acechan ansiosos.
El gobierno trató en vano de evitar aquel proceso, cuandoempezó a manifestarse y parecía susceptible de tener remedio,pues clamaban desesperadamente en solicitud de auxilio los perju-dicados: los ganaderos estantes, cuya situación se estaba haciendoinsostenible. Los más humildes, fueron los más tempranamenteafectados: los que apenas tenían unas cuantas cabezas que pasta-ban en los comunales, pues al reducirse éstos con las ininterrum-pidas roturaciones y con los constantes acotamientos, se hubieronde deshacer de ellas, no pudiendo sostenerlas a base de piensos,que suponían costos de entretenimiento y de reproducción costo-sos. Basándose en una «petición» de las Cortes de 1548, fue pro-
402
mulgada en 1552 la pragmática disponiendo que cesaran las rotu-raciones y volvieran a ser pastos las tierras sin permiso labradas, yprohibiendo que nadie arrendase dehesas si no tenía ganados. Peroen 1573 se han de recordar esas medidas, porque se procedía comosi no estuvieran dadas. Pero nadie la obedece, y otra vez en 1580se habrán de reiterar, ahora precisando que tornen a ser pastos lospredios que durante un veintenio hubieran estado sin romper anteso después de 1552, y los así restaurados como pastos, que no sepuedan jamás labrar. Pero esas prescripciones gubernamentales nosalvaron a los ganaderos minúsculos de los pueblos.
Sin embargo, la ganadería estante aumenta en la segunda mitaddel siglo XVI porque los terratenientes, de nuevo cuño de las ciu-dades y villas hacen inversiones en ganados y ejecutan a los labra-dores a quienes habían hecho préstamos hipotecarios con censosconsignativos en lo que a éstos les queda: bueyes, mulas, carros,aperos y, sin duda, preferentemente, en sus ovejas y carneros-aunque este detalle se omita en la disposición que en 1566 tratabade cortar los abusos que se cometían con esos embargos-.Compran también los acaudalados de las ciudades y villas, y lohacen a porfía, a los serranos que en su trashumancia van y vienenhabitualmente deteniéndose en esta feria o aquel mercado paraconseguir anticipas, que como no se ofrecen ahora con la solicitudde antes, por los compradores de lana, han de conseguirlos ven-diendo ovejas y carneros. Julius Klein nos proporciona cifras deesas transacciones- de 10.000 cabezas a comienzos del siglo XVIse pasa a 96.000 cabezas en 1535 y la progresión después no secontendría -y al hilo de nuestra argumentación está claro quiénesfueron los que con dinero contante y sonante remataban la mayo-ría de esas compraventas.
Para que pasten esos rebaños así integrados, sus propieta-rios, en los lugares de su preferencia, acotaban, adehesaban, ycon achaques y calumnias, esto es, poniendo trabas y multas,pues el ejercicio de la justicia está en sus manos y a su arbitrio,impedían a los modestos mantener sus hatajos o manadas. Perocomo a pesar de esas eliminaciones no bastaba a los improvi-sados ganaderos para sustento de sus ovejas y carneros, cadavez más copiosos, los pastos de la localidad, entran en con-cierto con las localidades vecinas menos saturadas de reses ypor lo tanto con pastos vacantes, y por doquier, así, se consti-
403
tuyen zonas de riberiegos, modalidad que ahora se intensifica.La Hacienda Real se hace cómplice de estas mutaciones queestán aniquilando a los estantes vernáculos, que no tributaban,en favor de los riberiegos que sí están gravados por el Servicioy el Montazgo.
Los serranos trashumantes sufren también consecuenciasadversas, aunque sean indirectas de las sustanciales transforma-ciones que está experimentando el mundo rural de la meseta. Nosólo en sus desplazamientos se les estrechan y discuten los pas-tos, sino que los ganaderos de nuevo cuño de las ciudades y villas,estantes y riberiegos, se están entromediendo en las dehesas delos invernaderos, y en los veranos envían subrepticia y abierta-mente partidas de ovejas y carneros a las sierras. Las reclamacio-nes formuladas por el Consejo de la Mesta denotan la tensión sus-citada por la escasez de pastos, sobre todo a lo largo de sus idas yvenidas de Norte a Sur, por las cañadas, donde pretendían conlógica peregrina, lo cual traduce su nerviosismo, urgencia y elapremio, que las dehesas de labor por donde pasan se atuviesen alo que había sido estrictamente prescrito para las dehesas de pastoen 1552: que sólo pudieran ser arrendadas por ganaderos y en pro-porción bastante para sus ganados propios, y a lo sumo con unmargen del tercio más. Esa petición, como era de prever, fuedenegada en 1560. Estuvieron también en contra de los trashu-mantes serranos las visicitudes financieras. Con la concesión delicencias de sacas de metales preciosos, amonedados o en barras,que consiguen los banqueros del rey, los asentistas, desde 1551 a1559 y definitivamente -a partir de 1566, no se vuelcan, comohacían antes, sobre las mercaderías susceptibles de exportar quepagaban con amplitud en el interior de Castilla para remitirlas alos Países Bajos, Italia o Francia y con la liquidez obtenida, enAmberes, en Lyon o en Besançon saldar compromisos suyos pen-dientes. Sin que el precio de la lana se hunda, la fluidez del mer-cado cesa y los serranos trashumantes acusan el golpe sin tardar;no venden cuando tienen y quieren. Todo se predispone contraellos. Por eso han de prodigar las enajenaciones de sus ovejas ycarneros, para con su importe reunir fondos que precisan conapremio, aunque reduzcan a una pequeñez las cabezas con que sequedan. En el expediente de un pleito que se conserva en laChancillería de Valladolid se puntualiza la distribución de los
404
rebaños que durante el invierno de 1560 estaban pastando en unafinca de Extremadura: 53.461 cabezas en total, distinguiendoquiénes son sus dueños y cómo se los reparten entre ellos; puesbien, las dos terceras partes pertenecen a propietarios con lotes demenos de ]00 ovejas y carneros; solamente tres tienen más de1.000. La democracia ganadera de antaño se está riñendo hogañode pobreza; por eso se descompone. Otros, precavidamente, estánsacando partido de esas ruinas.
En su Informe para el Expediente de una Ley Agraria afirmaJovellanos que en 1556 los ganaderos de los llanos, cuya acelera-da y tortuosa ascensión conocemos, consiguieron para sí las ven-tajas que tenían por precepto reservadas los ganaderos de lasmontañas: ingresar como miembros de pleno derecho en elHonrado Consejo de la Mesta. No he encontrado yo la confirma-ción de esta aseveración. Pero sí he hallado testimonios fidedig-nos, irrecusables, del pacto que en 1566 hicieron los riberiegos delas ciudades y villas con trashumantes de las sierras, por virtuddel cual en lo sucesivo no podrían aquéllos disputar con pujas lashierbas en que tenían éstos posesión y viceversa. ^Quiénes ycómo gestionaron este acuerdo? ^Para qué? En todo caso es dedu-cible con nitidez que la Mesa se estaba intestinamente transfor-mando; porque los serranos, los originarios socios, no pudieronevitar la infiltración de elementos extraños y éstos apresurada-mente ganaban influencia en su seno, hasta lograr superioridad.Para semejantes advenedizos la vieja institución era un instru-mento; en sus manos, por lo tanto, podía ser eficaz medio de suje-ción, siempre que se le hiciera combativo y para ello se le dotarade armas ofensivas. Porque si bien debilitados los aldeanos queconjugaban la labranza y crianza de ovejas y carneros estantes aescala reducida, tras múltiples y prolongadas adversidades, noestaban acabados, máxime si surgieran unos terceros en discordiaque les sostuviesen y permitieran reaccionar; convenía, pues, pre-ventivamente, aherrojarlos, si no destruirlos para siempre. En1568 el Honrado Consejo de la Mesta compra al conde deBuendía el oficio de alcalde entregador, con lo cual este juez quelos reyes medievales habían creado para salvaguardar a los serra-nos trashumantes, va a transformarse en el ariete de una entidadmediatizada, ya, por ambiciones desenfrenadas. En las Cortes deMadrid de 1576-1578 un procurador denuncia que los Hermanos
405
de la Mesta cuando les conviene hacen que las lites en que sonparte, y aunque nada tengan que ver con los ganados trashuman-tes que van y vienen entre Norte y Sur, sean avocadas por uno delos alcaldes entregadores- a la sazón varios -o cualquiera desus delegados, los llamados alcaldes de cañadas, para salirse natu-ralmente con la suya sin reparos. Y puestos a tirar de la manta yacusar en aquellas sesiones de las Cortes de Castilla al HonradoConsejo de la Mesta, se especificaron muchas vejaciones que porsus actuales mentores hacían a los pobres de tos pueblos.
Sólo la Monarquía hubiera podido contener el deslizamientodecisivo y radical que se estaba registrando; pero la Real Haciendaacallaba los impulsoŭ de intervención, pues los aspirantes a oli-garcas, no nobles de solera por lo general, sino mayoritariamenteburócratas, comerciantes, conónigos y venerables priores y abade-sas de las ciudades y villas, eran los que estaban lubrificando a lasazón el motor de los préstamos colosales de los banqueros geno-veses y sus secuaces, suscribiendo juros de resguardo; además,como ganaderos, se mostraban sumisos a pagar el Servicio y elMontazgo por las tarifas más altas que el reglamento de 1457-incorporado en 1568 a la Nueva Recopilación- fijaba, comosabemos, para los trashumantes, aunque muchas de sus ovejas ycarneros seguían siendo riberiegos o estantes.
Las recaudaciones en maravedíes del Servicio y Montazgo sehan de interpretar, pues, convencionalmente. Suben, desde luego,y a saltos: de los 8.079.000 de 1526 se pasa en 1539 a 10.391.000,en 1551 a 16.205.000, en 1563 a 19.610.000, en 1575 a20.844.000 y en 1593 se remontarán a 28.981.000, la cúspide detodos los tiempos; pero más de la mitad de esas sumas proceden delos ganados riberiegos, según se confesara en las Cortes de Madridde 1592-1598. Los trashumantes cada vez son menos, no obstanteque se añadan a los contingentes de serranos auténticos grandesrebaños de las ciudades y villas que están en las faldas de las mon-tañas, como León, Soria, Cuenca, Segovia, donde la figura del«Señor de ganados» ahora alcanza plenitud. Encontré hace unosaños en el Archivio di Stato di Firenze un documento sustanciosoque no me resisto a extractar aquí. Es un aviso de las cosas queestán acaeciendo en España y en singular de las peripecias delviaje de Ana de Austria a través del país cuando en 1570 va alencuentro de Felipe II para casarse. En las cercanías de Segovia le
406
salen al encuentro una multitud de ovejas y carneros, con sus pas-tores pintorescamente ataviados que eran propiedad de Antoniodel Río. Como Antonio del Río, de Soria, hay dinastías en León,en Cuenca, en la misma Segovia... Pero en las villas y ciudades delIlano no faltan tampoco los señores de ganados pujantes. Ya noquedan ni rastros en la práctica de las limitaciones, que hubo entiempo, como en Valladolid, de que el que más reúna, no pase de400 cabezas, para que pueda haber muchos que tengan un hatajo 0hasta un hato, y a ser posible no falte nadie sin algunas cabezas.En Gálvez (Toledo) hay hacia 1578 ganaderos que tienen 4.000cabezas, bien que algunas de ellas sean cabras. Y las ciudades yvillas en las cuencas del Duero y del Tajo, y de Andalucía, las con-centraciones bajo un mismo «amo» de 10.000, 20.000 y hasta50.000 ovejas y carneros son corrientes.
En punto al número total que componía la Cabaña deCastilla, después de 1563, en que pasaron por los puertos dondese cobraba el Servicio y Montazgo 2.303.027-continuando portanto la contracción que se iniciara en 1553-1554-, no varió latendencia regresiva de los trashumantes, máxime con posteriori-dad a 1.529, con la caída de las exportaciones navegadas por elAtlántico, no compensadas ni mucho menos por el incrementosimultáneo de las exportaciones hacia ltalia. No es aventuradosuponer hacia 1580 que los ganados que anualmente bajaban delNorte a Sur y subían de Sur a Norte hubieran ido reduciéndosehasta oscilar en torno a 2.000.000 de cabezas y que los estantes,o más exactamente los riberiegos, no pasaran de 3.000.000 decabezas. Independientemente de los datos proporcionados por elServicio y el Montazgo -tampoco expresivos, por lo queargiií- no hay otros apoyos sólidos. Y los alegatos cualitativos,formulados invariablemente en tono lúgubre, no aclaran dema-siado. En 1573 se habla de falta de ganados en Cuenca, lo cualparece verdad si se refería a los trashumantes; pero no de losriberiegos. En las Cortes de Madrid de 1569-1582 se vuelve arepetir que está disminuyendo la Cabaña, entre otros motivosporque escasea al presente la sal; ahora se precisa un poco elporqué de la baja, aseverando que faltan un tercio de las cabe-zas que hubo, de ahí, se añade, que esté elevándose el precio dela carne, y, por último, se concreta la causa de ese descenso enSegovia: es debido, se nos revela, a la falta de créditos. Otra
407
vez, los plañideros de turno debían referirse a los trashumantesmás que a los riberiegos.
La comercialización de la lana experimentó de 1526 a 1578sustanciales variaciones con tantas mutaciones económicas ysociales acaecidas en el sector. Los regañones ya no son quiénpara habérselas con el nuevo tipo de ganaderos: si perseveranunos cuantos es porque quedan aún ganaderos modestos a laantigua usanza, unos serranos, otros mesteños, y ambos, comoantes, viven de anticipos comprometiendo esquilos futuros. Losganaderos de nuevo cuño hacen en los lavaderos sus pilas y ven-den in situ si hay quien se las compre -y no suele faltar un soli-citante de confianza, o que paga a toca teja, hasta la rebelión delos Países Bajos y, sobre todo, hasta la ruptura de la guerra marí-tima en el Atlántico-; cuando no salían postores en los lavade-ros las partidas eran tr^^sladadas a las ferias nacionales de«pagos» en Medina del Campo -ahora, sí; antes, no-, o a esteo aquel almacén, preferentemente si eran húmedos o frescos,para que la lana no se desgrasare o secara, perdiendo peso, o alas lonjas de las ciudades y villas. Desde 1566-1569 ya no sontan fáciles las transacciones. Los asentistas no se interesan porlas partidas de lana tanto como antes, y por dos razones: ya quedisponen de licencias para sacar contados y porque en Flandesno hay demanda ni precios remuneradores y la navegación porel océano es una aventura peligrosa por la piratería y el corso delos enemigos. Eso enfría a los «señores de ganados» de sus ilu-siones primeras, y algunos vuelven los ojos con proyectos refor-mistas hacia sus heredades pensando que si en vez de pastos lostransformasen en tierras de pan Ilevar, o en viñedos u olivares,darían mejores «rentas»; otros, los más, es en los juros y en loscensos donde, como antes de mediados del siglo XVI, empleansus ahorros, aunque ahora, a diferencia del pasado, en jurosmucho más, incomparablemente, que en censos, sin faltar unospocos, entre los que figuran los de Segovia y los de Ubeda yBaeza y Córdoba, que se deciden a hacer paños en colaboracióncon los mercaderes coterráneos, que por su parte, esos trafican-tes, están medio paralizados desde que se han suspendido prác-ticamente los envíos de lana con rumbo septentrional. Lasmanufacturas de Segovia registran una progresión espectacularpor los años de la década 1575-1585, alentadas por la demanda
408
peninsular, de España y Portugal y por los pedidos de la ŭ IndiasOccidentales.
TERCERA FASE (1586-1602)
EI tourning point de la economía española -prematuro yanormal, en comparación con el resto de Europa- creo que notiene lugar, en conjunto, globalmente, hasta 1586. Pero sin duda,precediéndole, explicándole, o, más terminantemente, motiván-dole, en 1579 la producción agrícola es desbordada en la carreraque estaba manteniendo sin desmayo con la demografía, con elnúmero de hombres, mujeres y niños a los que debía alimentar.Reconocida esa deplorable situación, las súplicas casi delirantesde socorros que se hacen a Nápoles y a Sicilia en 1578-1580 ape-nas pueden ser atendidas. La anexión del crónicamente deficitarioen granos reino de Portugal, y el bloqueo que ponen holandeses,ingleses y franceses complican las cosas. Se ha de traer precipita-damente trigo de Normandía y de Bretaña -los corresponsales deSimón Ruiz Embito cuentan cómo y con qué beneficios comer-ciales, pues participó en las operaciones el mercader de Medinadel Campo, cuyas cuentas y cartas están en la Universidad deValladolid-, y Felipe II en 1582 humildemente ha de suplicar -no regalado, sí pagado en reales de a ocho, como demostraraHermann Kellenbenz- trigo y centeno del Báltico, por conductode los hanseáticos auténticos o disfrazados. En estas circunstan-cias, sembrar y recoger en España era remunerador. Por eso en1580 consta que los dueños de las dehesas pasteñas las han roto yvan rompiendo para cultivo de cereales, cuyo precio la tasa de1571 había levantado estimuladoramente. Conjugando esa codi-cia por labrar y la necesidad de aumentar la cosecha, el Erario,siempre acuciado por las deudas contraídas, pone en venta losbaldíos realengos y cuantas superficies campestres dependan dela Corona, las cuales se extendían por doquier, aunque destacada-mente en ambas Castillas, Extremadura y Andalucía. El impactoque va a sufrir de rechazo la ganadería es tan virulento que mere-ce la pena que nos detengamos un momento a considerar la trai-da y llevada venta de baldíos.
409
Esta revolucionaria operación, aunque tenía importantes ante-cedentes, fue definitivamente planeada y efectuada con caráctergeneral entre 1580 y 1595, teniendo su intensidad máxima en elbienio 1585-1587, localizándose sobresalientemente en la Tierrade Campos, en torno a Madrid y en Jaén. Se adivina a priori quié-nes iban a licitar y a conseguir los lotes más atrayentes. Pero yendoen pos de los jueces de comisión que fueron dispensados desde laCorte con minuciosas y terminantes instrucciones- y el alicientede la pingiie remuneración del tercio de cuanto remataran y expen-diesen -se desvanecen las dudas.
Acompañemos unos instantes a Pedro de Guevara nombradopara que vaya a la Tierra de Campos y averígiie qué tierras públi-cas habían sido roturadas y usurpadas por los aldeanos con ante-lación a 1553, y las reclamase, adjudicándoselas a continuaciónen propiedad a los que más prometieran y entregasen contante ysonante. Llegado a su destino Pedro de Guevara fija en Villalónsu cuartel general, abriendo una o^cina desde donde recorre loslugares. El día 25 de julio de 1584 se presenta en Villarramiel, ypara enterarse qué fincas hay de su incumbencia, requiere y exa-mina los libros del ayuntamiento, pregunta, indaga.... luego depregonar con un bando para qué está allí y cuáles son sus atribu-ciones. Las autoridades municipales con marrullerías y evasivasocultan la verdad sobre lo que se les interroga. Pero el pesquisi-dor tiené confidentes que le informan que hay un pago denomi-nado «los quiñones» que mide l.388 yugadas, el cual desde tiem-po inmemorial se repartía por suertes entre los vecinos casadosque las araban y sembraban, y cuando se producía una vacantepor defunción de los cónyuges era cubierta por antígiiedad porlos matrimonios expectantes. EI juez de comisión, sosteniendoque aquellas fincas caían dentro de su competencia, las anunciaen venta. En vano protestan el alcalde y los regidores, quienes alno ser atendidos recurren ante el Consejo de Hacienda. No obs-tante, Pedro de Guevara inicia los trámites y cautamente algunoshacen posturas. Los de Villarramiel, asesorados y conducidos porel cura, se conciertan para colectivamente comprar lo que si lesarrebataran sería su perdición. Mas carecen de recursos.Gestionan por aquí y por allá, y acaban siendo engañados porunos aparentes protectores que solapadamente se apoderan de supresa: los defraudados se irritan, al encontrarse de la noche a la
410
mañana que están desahuciados. Han de resignarse, y no pocosemigrar. Menos mal que aquel pleito incoado, aunque con lenti-tud desesperante seguía su curso, y al cabo de veinte años largos,en 1605, fue resuelto en favor del concejo de Villaramiel, que enla espera había descendido de 1.SOl habitantes en 1590 a 1.060en 1597.
Espectáculo por el estilo, y sin desenlace tan halagiieño, pre-senciaríamos siguiendo a los colegas de Pedro de Guevara, quecomo jueces de comisión fueron despachados con diversos rum-bos: Pedro de la Sierra, Juan de Avalos y Garci Pérez deSotomayor a Guadalajara en 1580-1584; Alonso Ortiza Alaejos, en1584; Diego Guevara de Céspedes a Atienza en 1585; Baltasar deMedrano a Avila en ] 587; Gonzalo de Avalos a León y el doctorSánchez Méndez a Ciudad Real y Campo de Calatrava en 1588-1589. Conocemos asimismo las incidencias de lo que fue hecho enSegura de la Sierra y de lo que se pretendió realizar en Alcudia yen Alcalá de Henares en 1593. No sorprende, pues, las polvaredasque con su arribo levantaron los jueces de comisión, ya que cedí-an por la mitad, si no por la quinta parte de su valor, lo que inter-venían, y lo despachaban entre tropelías incalifcables. Fue preci-so en algunos sitios proceder ulteriormente a la revisión de las ini-cuas -por menguadas- estipulaciones, para lo cual se designa-ron otros pesquisidores que revisaron los expedientes impugnados,aunque apenas lograron la elevación de un pequeño porcentaje delos precios estipulados inicialmente. Los perjuicios ocasionados,las violencias cometidas, los contubernios verificados, no se aca-ban de contar. Los oradores de las Cortes de Castilla los relatancon tétricos acentos. Pero como la Real Hacienda no puede pres-cindir de aquellos ingresos, el gobierno cierra los ojos y los oídos,y durante un decenio permanece ciego y sordo. Las protestassuben de tono y entre 1593 y 1595 se ha de poner un dique altorrente, suspendiéndose los jueces de comisión para la venta debaldíos, algunos de los cuales no se pliegan a dejar sin concluir lasoperaciones que tenían ya encauzadas y prolongan su gestión -ylos emolumentos que les deparan- con la consiguiente algarabíade los damnificados. Pero el episodio de la venta de baldíos habíaterminado.
Sí, había acabado el episodio de la venta de baldíos; pero conlas extorsiones cometidas en aquellos quince años, se aniquiló la
411
ya deteriorada ganadería estante por antonomasia: muchos de susparcos tenedores que aún sobrevivían a duras penas, hubieron desucumbir. Porque los compradores de heredades -algún que otronoble que se había acomodado a los nuevos tiempos y circunstan-cias y prosperaba, y sobre todo los patricios acaudalados de ciu-dades y villas- estaban poniendo en explotación agrícola, yhaciendo innovaciones que mejoraran su rendimiento, las tierrasque tenían de atrás y las ahora adquiridas. La producción total detrigo debió subir contemporáneamente, hasta tolerar que algunospidiesen la rebaja de la tasa del pan. Un dato incuestionable -yelocuente- es que por 1590 son las ciudades quienes quierenroturar, mientras las aldeas pretenden conservar la integridad delos pastos: lo contrario de hacía poco, conforme contemplamos enla provincia de Guadalajara hacia 1530-1560.
Otra oportunidad para que los ricos de las ciudades y villasasieran con sus tentáculos tienas aquí y allá fue el servicio de«millones» -un impuesto directo por el astronómico montante de8.000.000 de ducados-, que tras de la derrota de la ArmadaInvencible las Cortes de Castilla concedieron en 1589 a Felipe IIque ardía en ansias de revancha, para ser recaudados en el trans-curso de cinco ejercicios. Con el fin de que los pueblos pudieranpagar la cuantía que se les derramó, les fue autorizada la pignora-ción de los pastos públicos y concejiles. En unos sitios se hicieroncon los predios tantas suertes como vecinos había, a los que seentregaron sin demora, siempre que éstos se comprometieran for-malmente a hacer efectivo el importe dentro de un plazo conveni-do, lo que a duras penas intentarían construyendo deudas hipote-carias, lo cual suponía, perentoriamente, que el destino de unaserie de lotes, juntos mejor que separados sería este o aquel pres-tamista de una aglomeración próxima. Mientras los asentistasgenoveses que acababan de resistir -sino de triunfar- una bata-lla que en toda línea les dio Felipe II con el decreto de 1° de sep-tiembre de 1575, van instaurando en la esfera de las finanzas unsistema de signo capitalista en el campo de Castilla, una minoríavan erigiéndose en oligarcas.
Los terratenientes a que acabamos de aludir, y que están con-virtiéndose en latifundistas, son de momento y a la yez «señoresde ganados» y agricultores. Es posible que los de unas ciudades yvillas sean más agricultores que «señores de ganados», y a la
412
inversa en otras ciudades y villas. Es verosímil, asimismo, que losrebaños de los «señores de ganados» de aquí sean trashumantes,mientras que los rebaños de los «señores de ganados» de allá seanriberiegos. Por ejemplo, los de León, Soria, Cuenca y Segovia erantrashumantes, mientras que los de Guadalajara eran riberiegos.Pero unos y otros, aliados más que unidos, estaban acogidos alHonrado Concejo de la Mesta, que manejaban a su antojo, yentrambos azotaban con la férula de los alcaldes entregadores aquienes se les ponían por delante: los ganaderos y labradoresmodestos, que fustigados, estaban en las últimas. Las Cortes deCastilla casi permanentemente reunidas en Madrid, sacan -púdi-camente, acaso cínicamente- con frecuencia a colación los abu-sos de los alcaldes entregadores y casi como ceremonia ritual,cuando se pone el tema sobre el tapete, se exige que salgan o noentren en la sala los diputados de León, Soria, Cuenca, Segovia,por la vinculación de sus mandantes con la trashumancia.
Sin embargo, preponderaban los miembros de la Mesta queeran riberiegos en las postrimerías del siglo XVI. Y los excesosque los alcaldes entregadores cometían -aunque no favoreciesena los vernáculos trashumantes, los primitivos y auténticos, losserranos- apuntaban en contra de los minúsculos labradores ypastores del Ilano, que como aparceros o arrendatarios se defendí-an como un residuo. En cuanto a cifras sólo dispongo de los ingre-sos en maravedíes del Servicio y Montazgo. De 20.000.000 demaravedíes en 1580 se brinca a 28.981.000 de 1593 a 1599; peroesa subida deslumbrante se debe a que los riberiegos cotizan comosi fueran trashumantes, con lo que deparaban así más de la mitadde la cantidad total. Pero temprano los riberiegos dejan de confor-marse como calculadamente venían aceptando complacidos, conese trato ilegal, y protestan y litigan, y además con éxito: en 1602se dispone que los riberiegos sean gravados tal y como establecenlos aranceles de 1457 y no más: el Servicio y Montazgo automáti-camente de 28.981.000 maravedíes en 1593-1599 cae a14.235.000 en 1612-1613. Se confirma así lo que en 8 de mayo de1587 un diputado sostenía en las Cortes de Madrid: que los ribe-riegos eran multitud y mediante ellos se sustentaba el país de carney de lanas, mientras los trashumantes no eran bastantes para elabastecimiento de carne y para la provisión de lanas. ^Pero cuán-tos eran los unos y los otros? Solamente se puede conjeturar que
413
los trashumantes apenas sobrepasarían de 1.300.000 cabezas,mientras los riberiegos, como dirá un poco más tarde Caxa deLeruela, eran varias veces más: alrededor de 3.200.000 cabezas.En total unos 4.500.000 ovejas y cameros, un millón menos que enel tercio 1650-1685 del siglo XVII.
El rendimiento dinerario de la lana, entre tanto, no se endere-zaba; iba de mal en peor. Las series de precios disponibles paraItalia y para los Países Bajos -e Italia era el destino principal delas sacas embarcadas desde 1569, cuando las mandas a los PaísesBajos desde los puertos cantábricos en el pasado copiosas se vanreduciendo hasta casi anularse- sobre todo los precios italianosal por mayor, que he podido reconstruir yo, así en Florencia comoen Venecia, con las cartas recibidas por Simón Ruiz y su sobrinoy sucesor Cosme Ruiz de sus corresponsales, conocen con fre-cuencia temporadas de marasmo; los clientes regatean sus pedi-dos y escogen con meticulosidad las partidas ofrecidas, haciendodistingos y poniendo reparos incluso a las marcas más famosas,como las de Villacastín. Esa estrechez de los mercados forasteros^n las plazas consumidoras por excelencia, entre las que desta-ca Florencia- repercute en la producción española. No sólo losganaderos han de apelar a los cambios con «ricorsa» -cual esnormal entre los de Segovia- para obtener de este o aquel mer-cader anticipas sobre las expediciones que navegan hacia ltalia ytrasladar la mercadería en espera de que surja el comprador deci-dido en esta o aquella lonja de Florencia. Los hombres de empre-sa que tienen situados capitales en ovejas y carneros luchan porobtener una rentabilidad y no omiten, en ocasiones, lamentablesdesafueros. Espigando en los discursos que se pronuncian en lasCortes de Castilla y los memoriales que a ellas se presentanpidiendo justicia por los desmanes que se están cometiendo, reu-niríamos un repertorio interminable. Pero no haríamos más querepetir las eternas canciones de los trances de apuros: los fuertesse preservan de la adversidad estrujando a los débiles. Pero comoesto no basta para salir del atolladero, los fuertes se enfrentan conlos fuertes.
Las ciudades de Castilla -reducto todavía de los fuertes enla última década del siglo XVI- no están concordes como en loslustros precedentes. Por el contrario, León, Soria y Cuenca, enlas faldas de las cordilleras, y por ese imperativo del relieve y
414
consecuentemente del clima, imprescindiblemente trashumantes,se enfrentan a las ciudades del llano, como Guadalajara que sonfundamentalmente riberiegas. Las del llano increpan a las de lascordilleras -que se han apoderado de los resortes del HonradoConsejo de la Mesta- cuyos «señores de ganados», se nos pre-cisa en 1593, tienen posesión de las hierbas de las encomiendasy maestrazgos de las órdenes militares, y proyectando a los alcal-des entregadores y sus cohortes de esbirros, se están haciendoinsoportables. Es curiosa la postura de Segovia, colgada en unespolón del Guadarrama, donde termina la pendiente y se iniciael llano, que coincide con la actitud de Guadalajara, no obstantela topografía diferente de ésta, en la planicie meseteña; puesbien, en los debates, Segovia se manifiesta indistintamente,como Guadalajara, en contra de los riberiegos o en contra de lostrashumantes, y su actitud trasparenta las angustias de la que escapital textil de Castilla en la Edad Moderna, pero sobre la quese levantan negros nubarrones. La escasez de pastos es el nudode la cuestión. Decenas de veces se repite en las Cortes deCastilla. De ahí que los trashumantes y los riberiegos se disputenpalmo a palmo. Más acaudalados los riberiegos solicitan de laReal Hacienda -sabiendo que ponen el dedo en la llaga- laventa de las dehesas del Sur, que no podrían comprar los trashu-mantes, o que se arrendaran libremente, al mejor postor, sin losimpedimentos de la posesión. Naturalmente la Real Haciendaacogió la propuesta como una tabla de salvación, y para empezarpensó en el campo de Alcudia, lo que provocó un diluvio de pro-testas, que pararon el golpe.
En las Cortes de 1592-1598 los riberiegos denunciaron laconcordia que en los buenos tiempos, en 1566, hicieran con lostrashumantes para abrirse las puertas del Honrado Consejo dela Mesta; puesto que habían sido eliminados de los puestos cla-ves de la asociación, y los alcaldes entregadores y sus secuaces,eran ahora los vehículos con los que incordiaban ininterrumpi-damente los trashumantes, instaban y lograron que se les sepa-rase del Consejo de la Mesta, o más nítidamente dicho, de lacompetencia de los alcaldes entregadores y sus esbirros. Así fueacordado en 1602, a la vez que los riberiegos eran liberados delas demasías que venían soportando con silencio sospechoso enla derrama del Servicio y el Montazgo, Miguel Caxa de
415
Leruela, de familia reputada de Cuenca, una de las ciudadesserranas, y el por tanto, teóricamente, trashumante, que era hijodel que fue alcalde entregador, y él mismo desempeñó esecargo judicial desde 1568 anejo a la Mesta, cuando en la déca-da de los veinte del 1600 diagnostica la enfermedad que pade-ce la ganadería española, la Cabaña Nacional, antepone a todoslos males el derivado de aquella providencia por la cual losriberiegos fueron apartados de la jurisdicción de los alcaldesentregadores de la Mesta, porque -añade Caxa de Leruela, yesto aclara el enigma- si salieron del alcance de unas manospoco equitativas, cayeron en las garras despiadadas de los jue-ces ordinarios, que eran hechura de los que estaban erigiendocomo magnates omnipotentes. En el seno de las ciudades, lomismo las ciudades de las tierras que las ciudades de los llanos,la contracción desencadenada en 1586 en Castilla estabahaciendo un cribado, dentro de los muros urbanos, de los pro-movidos por la euforia pasada: los más eran eliminados, des-cendiendo a la masa de los pobres; pero los que conseguíansalir a flote de las pruebas, escalaban el vértice de la pirámidesocial. En los ayuntamientos eran los regidores, y la justicialocal les era sumisa y complaciente, aunque tuviesen en contralas Canchi.llerías. Y como ganaderos no consentían émulos ocompetidores; tampoco permitían que les pusieran cortapisas alplantío de viñas, lo que estaban haciendo con profusión, dadala rentabilidad que la producción de vino, comparativamente,alcanzaba. De ahí las recomendaciones de Caxa de Leruela alterminar el primer cuarto del siglo XVII.
Ningún escritor político tuvo el eco, en las esferas del poder,que Migúel Caxa de Leruela con su Restauración de la abundan-cia de España. Provocó la ley más importante que en el siglo XVIIfue dada con relación a la agricultura y ganadería del país, la de 4de mayo de 1633, que en vano pretendía atajar lo incontenible:unas estructuras rurales, tanto agrícolas como ganaderas, deimpronta señorial. Lo que Caxa de Leruela barruntaba en torno a1625-1630 se precipitará entre 1640 y 1680, y tan robustamentepondrá sus cimientos y levantarán sus construcciones que noremoverán apenas sus fortalezas los embates del despotismo ilus-trado. Don Gaspar Melchor de Jovellanos lo pregonó a los cuatrovientos en 1795. Pero nos equivocaríamos crasamente si el desen-
416
lace de un proceso dinámico de siglos -en el cual operó el tiem-po corto y el tiempo medio, como he intentado esbozar-lo valorá-semos, trasponiéndole, cual fenómeno- no movimiento-de largaduración, y por lo tanto casi estático, aplicado a los siglos XIV,XV, XVI y XVII.
417
LA AGONIA DE LA MESTAY EL HUNDIlVIIENTO
DE LAS EXPORTACIONES LANERAS:UN CAPITULO DE LA CRISIS ECONOMICA
DEL ANTIGUO REGIMEN EN ESPAÑA
porA. García Sanz *
Estas páginas han sido escritas con un doble propósito ^. Poruna parte, se intenta aportar una primera aproximación al estu-dio de un aspecto de la crisis del Antiguo Régimen en España,aspecto éste sobre el que existe un desconocimiento sólo equi-parable a su importancia: el progresivo descenso de los benefi-cios de las explotaciones ganaderas trashumantes durante lasegunda mitad del siglo XVIII, el hundimiento de los precios dela lana y el desplome de las exportaciones laneras españolasdurante la segunda y tercera décadas del siglo XIX. Por otraparte, estas páginas pretenden introducir y hacer más compren-sible la lectura de un texto que apareció publicado en Madrid enl 827 y cuya trascendencia para el conocimiento de la problemá-tica de la agricultura española en la primera mitad del siglo XIXes difícilmente exagerable: se trata de la Memoria sobre el esta-do actual de las lanas Merinas Españolas y su cotejo con lasExtrangeras: causa de la decadencia de las primeras y remedio
* Catedrático de Historia Económica de la Universidad de Valladolid. EnAgricultura y Sociedad, núm. 6, enero-marco 1978, pp. 283-356.
^ El 2 de febrero de 1978 tuve la oportunidad de exponer las ideas fundamen-tales de este trabajo en uno de los seminarios que los profesores de la cátedra deHistoria Económica de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de laUniversidad Complutense y los alumnos interesados en la historia económica cele-bramos habitualmente los jueves. Quiero agradecer las valiosas sugerencias quealgunos de los asistentes me hicieron: Gonzalo Anes, Ovidio García Regueiro, JuanHemández Andreu, Ignacio Jiménez Blanco, Vicente Pérez Moreda, John Reeder,Pedro Tedde de Lorca, Santiago Zapata y en especial a lesús Sanz Fernández, que,además, leyó detenidamen[e el bocrador de estas páginas y me hizo importantes con-sideraciones. Si algún mérito tiene este trabajo, a ellos en buena medida se debe.
419
para tnejorarlas, de que es autor Benito Felipe de Gaminde,extractor de lanas del Comercio de Bilbao y ganadero trashu-mante del Honrado Concejo de la Mesta.
El marco jurídico en el que se desarrollaba la gran trashuman-cia durante el siglo XVIII en los territorios de la Corona deCastilla era uno de los campos de la realidad social en que se con-cretaba la estructura jurídico-política del Antiguo Régimen enEspaña. En el Quaderno de leyes y privilegios del HonradoConcejo de la Mesta, publicado en 1731, se sustanciaban más dequinientos años de fecunda actividad legisladora en favor de laganadería, actividad de la que era especial beneficiaria precisa-mente la ganadería lanar trashumante z.
Por otra parte, era frecuente que numerosas economías privile-giadas, nobiliarias y eclesiásticos, en el Reino de Castilla perci-bieran copiosos ingresos en calidad de propietarios de cabañastrashumantes y no sólo de perceptores de rentas territoriales, tri-butos señoriales y diezmos ^. Las conexiones entre la gran trashu-
Z EI libro de Julius Klein, Tlae Mesta, a Study in Spanish EconomicHistory, 1273-1836 (Cambridge-Mass., 1920; editado en castellano porRevista de Occidente, Madrid, 1936) constituye una excelente investigaciónsobre la forrr ŭación de la base jurídica e institucional de la gran trashumanciaen España, sobre todo durante la época medieval; el estudio económico ysocial de la misma es marginal a los propósitos de Klein y está por hacer.
-^ Dispongo de un Plan de pilas segovianas y leonesas fechado en 1750 yhallado en el esquileo de Cabanillas (Segovia), del que es actual propietario donLuis Felipe de Peñalosa y Contreras. De los ]08 propietarios de cabañas trashu-mantes que se relacionan en él, 31 aparecen con título nobiliario explícito y 12eran instituciones eclesiásticas. Los rebaños en manos de nobles y eclesiásticosaportaban una producción anual de 108.190 arrobas en sucio de lana fina, lo quepermite atribuirles la propiedad de unas 600.000 cabezas, por lo menos. Segúndicho Plan, hacia mediados del siglo XVIII el duque del Infantado poseería unas40.000 cabezas de ganado lanar trashumante, el conde de Alcolea unas 25.000,el duque de Alburquerque 22.000, el monasterio de El Escorial 35.000, 34.000el del Paular y 30.000 el de Guadalupe. Induso parvenus de última hora como elPríncipe de la Paz se harán ganaderos trashumantes.
Según los autores de La economía del Antiguo Régimen: El Señorío deBuitrago (Madrid, 1973, pp. 157-158), hacia mediados del siglo XVI[I el duquedel Infantado era propietario de 35.760 cabezas lanares que le reportaban unosingresos medios anuales de 365.000 reales, cantidad que suponía un 81 por ]00de todos los ingresos que la casa ducal del Infantado percibía en el señorío deBuitrago. Los mismos miembros de la familia real tenían importantes intereses
420
mancia y los intereses de los privilegiados castellanos no eran unanovedad del siglo XVIII; incluso antes de 1273, año en que suelefijarse el nacimiento legal de la Mesta, los grandes monasterios ylo más granado de las noblezas locales de Castilla promovían lagran trashumancia hasta los agostaderos extremeños y manchegosno hacía mucho conquistados 4.
A la vista de estas consideraciones se comprende la sólida tra-bazón jurídica y social entre Antiguo Régimen y Mesta. En defi-nitiva, ésta no podía entenderse sin aquél en la segunda mitad delsiglo XVIII y era una de sus concreciones 5, como el sistema fis-cal, el peculiar régimen señorial existente o la amortización de latierra en manos de instituciones eclesiásticas y de las comunida-des aldeanas. Así puede entenderse que, tras el período de ambi-gua política económica del reformismo ilustrado, esto es, tras1808, el fervor de los mesteños por la persistencia del AntiguoRégimen sólo sea comparable en intensidad al ŭelo de los abso-lutistas por el restablecimiento del Honrado Concejo en la pleni-tud de uso y ejercicio de sus seculares privilegios. Unos y otros,mesteños y absolutistas, saben quiénes son sus amigos y quiénessus enemigos, porque ambos comparten intereses comunes. Poreso Femando VII presidirá, en un gesto insólito en los últimosmonarcas, varias Juntas Generales de la Mesta en 1815 y 1818.Los hermanos del Honrado Concejo, por su parte, agradecerán la
económicos ligados a la ganadería trashumante, tanto en calidad de propietariosde ganado como en concepto de perceptores de rentas del arrendamiento de lasdehesas de las Encomiendas: tal ocurría, por ejemplo, con los infantes D. CarlosMaría, D. Francisco de Paul y D. Antonio, que en 1803 detentaban encomiendas.
4 Un sugerente análisis social sobre la práctica de la gran trashumanciaantes de la constitución de la Mesta ha sido realizado por Reyna Pastor: «Lalana en Castilla y León antes de la organización de la Mesta» , trabajo incluidoen su libro Conflictos sociales y estancamiento económico en la Españamedieval, Barcelona, 1973, pp. 133-171.
5 Quiero precisar que con esto no pretendo afirmar que la gran trashuman-cia no pueda entenderse en Castilla sin el marco jurídico del Antiguo Régimen,que se concretaba en el cúmulo de privilegios de la Mesta, sino que, tal y comose practicaba la gran trashwnancia en el siglo XVI/1, ésta era impensable sin elcobijo legal del Antiguo Régimen. De hecho se sabe que en la segunda mitad delsiglo XIX y en los primeros decenios del XX el contingente de lanares trashu-mantes no era nada despreciable: según Klein (op. cit., p. 344), de los 14 millo-nes de ovejas existentes en España en 1310, 1,5 millones eran trashumantes.
421
regia deferencia con sustanciosas aportaciones financieras encalidad de donativo.
Estos hechos y consideraciones justifican, pues, que el ocasode la Mesta, como reflejo a nivel jurídico-institucional de la crisisde la gran trashumancia -tan ligada a la suerte económica de laseconomías privilegiadas-, constituya uno de los aspectos de lacrisis económica del Antiguo Régimen en España.
En las páginas que siguen pretendo exponer el proceso deliquidación del Honrado Concejo abordando en un primer aparta-do el estudio de los orígenes estructurales de la decadencia eco-nómica de la gran trashumancia como consecuencia del modelode expansión agraria seguido en el siglo XVIII en los territoriosde la Corona de Castilla; en el segundo apartado, analizáré losfactores coyunturales de dicha decadencia -Guerra de laIndependencia, hundimiento de precios y liquidación de la hege-monía de las lanas españolas en los mercados exteriores-, queagudizan la incidencia de la crisis estructural; en el tercer aparta-do intentaré, a modo de epílogo, reconstruir el proceso de agoníade la institución de la Mesta entre 1770 y 1836, año éste en quedesapareŭe legalmente y es sustituida por la Asociación Generalde Ganaderos del Reino.
1. LOS ORIGENES ESTRUCTURALES DE LA CRbSISECONOMICA DE LA GRAN TRASHUMANCIA
Caben pocas dudas en el estado actual de la investigaciónsobre el hecho de que a lo largo del siglo XVIII la población
española creció. Aun reconociendo la existencia de importantescontrastes en la intensidad del incremento demográfico experi-mentado en los diferentes territorios peninsulares 6, se puede esti-mar que la población española en su conjunto creció entre un 40 yun 50 por 100 a lo largo de la centuria. Parece que los territoriosdel interior, en los que desde hacía siglos se desarrollaba la grantrashumancia, experimentaron un crecimiento demográfico muypróximo al representado por esos porcentajes medios.
6 Un reciente estado de la cuestión puede verse en Antonio DomínguezOrtiz: Sociedad y Estado en el siglo XVI// español, Barcelona, ] 976.
422
Sincronizado con el aumento de la población se constata en elinterior de la Península un proceso paralelo de extensión de loscultivos a nuevas tierras, fórmula universal de incrementar las dis-ponibilidades de subsistencias, ya que fueron excepcionales losintentos de poner en práctica soluciones en la línea de la intensifi-cación de los cultivos y los resultados fueron decepcionantesincluso en el caso de experiencias agronómicas planteadas en con-diciones altamente favorables ^.
Una primera consecuencia de la expansión de la producciónagraria realizada en base a este modelo fue el alza de los preciosde los productos agrarios. Ello ocurrió no sólo porque la oferta fueprobablemente cada vez menos capaz de satisfacer la crecientedemanda, sino, además, porque (os precios de mercado hubieronde tender a cubrir los costes de producción incluso en las explota-ciones menos rentables. Y resulta evidente que los costes mediosde producción hubieron de aumentar conforme se reducían a labortienras que -en el supuesto de que no existiera obstáculo legalalguno-, si no se habían roturado hasta entonces, era precisa-mente porque eran de una calidad más baja que la de las tierras queya se venían cultivando. En definitiva, conforme se incrementabala población y subían los precios de los productos agrarios, empe-zaba a ser económicamente viable el cultivo de un mayor númerode tierras con un grado de marginalidad creciente 8.
Pero no todos los precios de los productos agrarios experimenta-ron el alza con la misma intensidad. Subieron más los de aquellosproductos que en mayor grado sufrían la incidencia de los rendi-mientos decrecientes conforme aumentaba su producción sobre labase de la extensión de los cultivos y que eran de insustituible y
^ Sobre alguno de estos frustrados intentos de innovación puede verse mitrabajo «Agronomía y experiencias agronómicas en España durante la segun-da mitad del siglo XV[ll», en Moneda y Crédito, 131 (diciembre de 1974), pp.29-54.
g Este razonamiento presupone el funcionamiento de la teoría de la rentadiferencial de la tierra y, desde luego, que la actividad productiva se plantea-ba de cara al mercado. Creo que en la España del siglo XVIII este presupues-to se realiza en las explotaciones medianas y grandes, y que las pequeñas, aun-que la atención al autoabastecimiento fuera primordial, no eran ajenas a lasituación del mercado: los impuestos debían pagarse en dinero y para ellohabía que vender excedentes.
423
obligada demanda: los granos panificables y, en especial, el trigo 9.De hecho, según más adelante mostraré, los precios de la lana, losde la carne de camero y los del vino experimentaron un alza sensi-blemente menor que los precios de los cereales.
Una segunda consecuencia del modelo de expansión agrariaseguido fue la subida de la renta de la tierra cultivada. La renta de latierra, estipulada en la mayor parte de los territorios de la Corona deCastilla por medio de arrendamientos cortos de menos de diez añosde duración y pagada en especie, subió, evaluada en dinero, más aúnque los precios de los cereales. Y ello porque precios crecientesactuaban como multiplicador en dinero de una cantidad también cre-ciente -especialmente durante la primera mitad del siglo ^o- deproductos en especie. Se comprende, pues, que los ingresos de losrentistas superaran el alza de los precios agrarios.
Pero ^qué ocurría con la renta pagada por las tierras dedicadas apasto? Muchas de estas superficies -especialmente las dehesas deinvernada de los ganados trashumantes situadas en Extremadura y LaMancha- habían sido desde siempre susceptibles de reducción acultivo. Eran de calidad aceptable o buena. Conforme avanza el sigloXVIII y suben los precios de los cereales, se va haciendo cada vezmás difícil contener la presión de los roturadores sobre estas superfi-cies ^^, presión que, aunque con menos intensidad, se deja sentir tam-bién sobre los pastos de veraneo situados en las laderas y valles de
9 La Pragmática de 11 de julio de 1765, al abolir la tasa de los preciosmáximos de los granos y establecer la libertad comercial de los cereales, es ladisposición que daba cumplida acogida legal a las exigencias de la realidad,esto es, a la necesidad de sintonizar el movimiento de los costes con el de losprecios.
^^ Un testimonio bien explícito del alza de la renta en especie durante elsiglo XV[ll puede verse en mi libro Desarrollo y crisis del Antiguo Régimenen Castilla la Vieja. Economía y sociedad en tierras de Segovia, 1500-1814,Madrid, 1977, p. 301. A principios del siglo XVI11 el Cabildo de la Catedralde Segovia percibía anualmente unas 2.900 fanegas de trigo y otras tantas decebada por el arrendamiento de más de un centenar de parcelas de cultivo; afinales del siglo cobraba casi 3.500 fanegas de cada uno de dichos granos.
^^ Buen testimonio de lo que digo puede encontrarse en los dosMemoriales Ajustados, publicado uno en 1771 y otro en 1783, en que se abor-dan en profundidad las tensiones entre cultivos y pastos, y en especial la com-pleja problemática de las dehesas ocupadas por los trashumantes.
424
las sietras que circundan la cuenca del Duero. Los propietarios deestas tierras dedicadas a pasto no renuncian a obtener, en calidad derenta, tantos ingresos como percibirían en el caso de que dichas tie-tras se hallaran cultivadas y ellos mismos las explotaran o dieran enarrendamiento. Intentarán subir las rentas tanto como si se tratara detierras cultivadas, pero, hasta los años 70 y 80 del siglo XVIII, sólolo conseguirán en parte: los privilegios favorables a la gran trashu-mancia, cuya tutela es ejercida por el Honrado -y no menos pode-roso- Concejo de la Mesta, colocan en buena medida a los pastiza-les a cubierto de la coyuntura agraria general.
A la vista de los privilegios y ordenanzas de la Mesta, que fue-ron objeto de recopilación en 1731 en el famoso Quaderno deMesta 1z, ni las tierras de pasto podían ser reducidas a cultivo -por mucho que los precios de los granos subieran más que los dela lana-, ni en el arrendiamiento de los pastizales podía funcionarla libre competencia entre los mismos ganaderos. La estipulaciónde los precios de arrendamiento de pastos estaba sujéta a toda unaserie de trabas que impedían que se fijaran de acuerdo con lasleyes de la oferta y demanda: la tasa máxima que no podía serrebasada -seis reales de vellón por cabeza en los pastos deExtremadura, cinco reales en los pastos de Castilla la Nueva yAndalucía ^^-, el derecho de posesión -una vez arrendadas lashierbas, el ganadero no podía ser desahuciado ya en su goce a noser que se le muriera el ganado o que el propietario de los pastiza-les necesitara las hierbas para su propio ganado, que había de serpor lo menos de igual cuantía que el del ganadero posesionero ^a-, el alenguamiento -una vez «alenguadas», esto es, apalabradaslas hierbas entre el propietario de los pastos y el ganadero queaspira a arrendarlas, ningún otro ganadero, incluso siendo tambiénhermano de la Mesta, podía interferirse, aunque el contrato aún nofuera firme 15-, la prohibición de arrendar pastos por quienes no
12 Fue elaborado por el licenciado Andrés Díez Navarro y se publicó enMadrid. Se trata de la recopilación de leyes de la Mesta más completa queconozco-consta de 723 páginas- y en ella se refunden todos los repertorioslegislativos que desde fines del siglo XV se habían publicado sobre el asunto.
^^ Quademo..., p. 120 de la segunda parte.ta /bid., PP. 77-132.^ s /bid., p. 77.
425
fueran propietarios de ganado 16 de subarrendarlos ^^, de tomar-los en arriendo de quien hubiera desahuciado a algún hermano deMesta conculcando las leyes 18.
Pero a partir de los años 70 del siglo XVIII todos estos obstácu-los legales fueron insuficientes para contener el alza de la renta delos pastos 19. Especialmente ineficaces fueron en los agostaderos deverano. Aquí, algunos de los privilegios de la Mesta eran de implan-tación relativamente reciente y poco clara, circunstancia que no sedaba en el caso de los pastos de las dehesas del Sur. En concreto, elderecho de posesión se había intentado extender por la Mesta a lospastos de veraneo del Norte en los siglos XV-XVII 20 con la decidi-da y constante oposición de los vecinos de los pueblos de las serra-nías de la cuenca del Duero. De hecho, burlan sistemáticamente lasdisposiciones legales y, por tanto, sus ingresos por el arrendamientode pastos a las cabañas trashumantes experimentarán a lo largo delsiglo XVIII un alza muy similar al que beneficia a los propietariosde tierras aprovechadas para el cultivo de cereales.
Convendría ahora contrastar el análisis realizado con los hechos.Esto es, comprobar, en primer lugar, si los precios de los cerealesexperimentaron en el siglo XVIII un alza más intensa que los preciosde los productos de la ganadería trashumante -lana y carne de car-nero, sobre todo- y que los precios de los productos agrarios con
16 /bid., pp. 235-243.
^^ /bid., p. 238.^s /bid., PP. 82-83. .
19 Así lo confirma la serie de precios de los pastos de la cabaña del monas-terio de Guadalupe que presento más adelante. Igualmente lo constatan, preci-sando el momento en que arranca el alza, C. P. Lasteyrie en su Traité sur lesbétes-á-laine d'Espagne, Paris, an VII de la Republique (1798), p. 106, y tam-bién Baltasar Antonio Zapata en sus Noticias del origen y establecimientoincreíble de las lanas finas de España en el extrangero, por culpa nuestra enno baber impedido mejor la extracción de nuestro ganado lanar, Madrid,1820, P. 41.
20 Quaderno.... pp. 88-89 de la segunda parte. Cuando Miguel Caxa deLeruela publica su Restauración de la abundancia de España (Nápoles, 1631,recientemente reeditado por el Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1975,con estudio preliminar a cargo de J. P. Le Flem), se consideraba que el dere-cho de posesión sólo afectaba a las dehesas de invierno, de Extremadura y LaMancha.
426
una demanda diferente a la de los cereales -la del vino, por ejem-plo-. En segundo lugar, verificar si efectivamente la subida de losprecios de arrendamiento de pastos para los ganados trashumantesfue más acusada que la de los precios de los productos ganaderos. Secomprende que, si logramos comprobar satisfactoriamente estoshechos, estaríamos autorizados a presumir un progresivo estrangula-miento de los beneficios de las explotaciones ganaderas trashuman-tes como consecuencia de una mayor alza relativa de los costes deproducción -el precio de los pastos era el más cuantioso de los cos-tes 21-respecto a los ingresos por venta de los productos obtenidos-ingresos definidos fundamentalmente por los precios de mercadode dichos productos, ya que no se comprueba aumentó alguno de losrendimientos de las explotaciones 2^. Además, comprenderíamosmejor los fundamentos objetivos de los ataques de los ilustrados con-tra la imposición forzada de la opción ganadera en el marco jurídica-mente privilegiado de la gran trashumancia: era una alternativamucho menos beneficiosa para la población rural que la alternativamixta del cultivo de cereales-ganaderia estante 2^. Veamos, pues, laevolución de precios y atrendamientos reflejada en los cuadros 1 y 2y representada en el gráfico 1.
Estos datos confirman plenamente los planteamientos quehabíamos enunciado:
l. Los precios de los productos de la ganadería trashumantesubieron menos intensamente que los precios de los granos.También el precio del vino experimentó un alza inferior. Se com-prende, pues, el interés de los propietarios de los pastizales por
Z^ Según se verá más adelante, los coetáneos estimaban regularmente quelos gastos por pago de hierbas suponían aproximadamente un 50 por 100 detodos los costes de producción.
ZZ Era habitual y constante estimar que 100 cabezas de ganado lanar tras-humante producían anualmente entre 16 y 18 anrobas de lana en sucio-entre los184 y 207 kilogramos.
2; Especialmente clarividentes y acordes con la argumentación de esteapartado son las páginas que Melchor Gaspar de Jovellanos dedica a la Mesta,institución que considera uno de los «obstácutos políticos o derivados de lalegislación» de cara al desarrollo agrario en los territorios de la Corona deCastilla, en su célebre /nforme sobre !a Ley Agraria (Madrid, 1795; utilim lareedición realizada por Edición de Materiales, Barcelona, 1968, pp. 70-80).
427
CUADRO NUM. 1Precios medios (en unidades, décimas y centésimas
de reales de vellón)
Pastos de
Carne deVino
Trigo(fanega)
Trigo Lana finaverano
(cabaña delDecenios carnero(azurnbre) Castilla
^anega) (arrobaMonasterio(libra)
la NuevaSegovia en sucio)
deGuadalupe)
(a) (b) (c) (d) (e)
1750-1759 1,29 3,03 26,09 19,0 73,9 22.3161755-1764 1,23 3,00 26,80 22,6 67,6 22.6171760-1769 1,32 2,92 36,19 34,4 77,8 22.7641765-1774 1,34 2,86 37,14 34,8 88,2 22.9011770.1779 1,20 2,79 33,84 30,2 88,4 24.7101775-1784 1,33 3,14 36,49 27,7 95,2 29.360] 780.1789 1,45 3,23 45,82 37,6 100,8 40.2301785-1794 1,56 3,46 52,70 42,2 104,8 42.3641790-1799 1,78 3,52 53,62 43,9 ] 09,7 40.2301795-1804 - - - 62,5 129,0 46.6321800-1809 - - - 69,5 133,5 -
Fuentes:(a), (b) y(c) Son precios calculados a partir de los publicados por F. J. Hamilton
para Castilla la Nueva: War and Prices in Spain, 1651-1800, Cambridge-Mass.,1947, págs. 250-257.
(d) Precios calculados a partir de los máximos y mínimos del mercado semanalde Segovia, publicados en el tomo IV de las Actas de la Real Sociedad Económicade los Amigos del País de la Provincia de Segovia, 1793. Para el período 1793-1809 han sido tomados siguiendo el mismo criterio de los Libros de Acuerdos delAyuntamiento de Segovia correspondientes a dichos años, que se conservan en elArchivo Municipal de la ciudad.
(e) Precios medios por arroba calculados a partir de cinco series distintas. Tresde ellas proceden de los Libros de Fábrica de los Archivos Parroquiales de tres pue-blos segovianos donde se esquilaban todos los años ganados trashumantes:Villacastín, La Losa y Casla. Otra serie está constituida por los precios a que elCabildo de la catedral de Segovia vendía la lana procedente de sus diezmos (Librosde Menudos del Archivo Capitular de Segovia). La última serie está constituida Porlos precios de venta de la lana fina de la cabaña del Monasterio de Guadalupe y mehan sido generosamente facilitados por Enrique Llopis que los tomó del ArchivoHistórico Nacional, sec. Clero, libro 1.560.
(f) Se trata del precio de arrendamiento de ocho enclaves de pastos situados en lasmontañas asturiano-leonesas que el Monasterio de Guadalupe arrendaba en calidad depastizales de verano: Casares, Pendilla, Millarón, Abad de Arbas, Poladura, Viadangos,Pajares y Busdongo. Los datos me han sido facilitados por mi amigo Vicente PérezMoreda y proceden del Archivo Histórico Nacional, sec. Clero, libro L573.
428
GRAFICO NUM. 1.- Evolución de precios(Indices con base 100 en valores medios 1570-1759)
wu
g0 -- Trfgo en el mercado de Segovia- Trigo en Castilla la Nueva•• ••• ',40
2
• Carne de carnero•••-•- Vino
' 0
00
--- Arrendamiento de pestos^ ^ene fina
60
!60
!40
!20i^
^ ^__
^
^i180
160
110
120_
^^..
_
100 , , _
80
nrcR ^sen ^^sx rnr^ irŭw r^wn r>a*c ristf now iwr^n ^w
CUADRO NUM. 2Números índice con base 100 en los precios medios
del decenio 1750-1759 (datos del cuadro 1)
DeceniosCarnede
carneroVino
Trigo(Castillala Nueva
Trigo(Segovia)
[,ana
fina
Pastos
deverano
1750-1759 100 100 100 ]00 100 001755-1764 95 99 103 119 91 101
1760-1769 ]02 96 139 181 105 ]02
1765-1774 104 94 142 183 119 103
1770-1779 93 92 130 159 120 111
1775-1784 ]03 ]04 l40 146 129 132
1780-1789 112 107 176 199 136 180
1785-1794 121 114 202 222 142 190
1790-1799 138 116 205 231 148 180
1795-1804 - - - 329 174 209
1800-1809 - - - 366 181 -
429
roturar prados y dehesas, y los motivos reales -aparte de las razo-nes ideológicas que pudieran influir- de los ilustrados en sus crí-ticastcontra una institución, la Mesta, que obstaculiza tal recon-versión de los aprovechamientos de la tierra z4.
2. También los precios de los pastos subieron más que losprecios de la lana y de la carne de carnero; al menos, aquéllos sesituaron claramente por encima de éstos durante el último terciodel siglo.
I-^abida cuenta de que, según ya he indicado en la nota 21, loscostes de los pastos solían suponer normalmente un 50 por 100 dela totalidad de los gastos de explotación de las cabañas trashu-mantes y de que los rendimientos de las explotaciones no subieron,los^ beneficios se redujeron progresivamente.
"Pero el estrangulamiento creciente de los beneficios no sólo fueconsecuencia del incremento espectacular de los costos por pastos.También otros renglones del gasto, aunque fueran de menor peso,incidieron en el mismo sentido. Este hecho se comprueba en elcuadro. 3, en el que se presenta el plan o modelo de gastos e ingre-sos de^ una cabaña lanar trashumante por 1750 y en 1801.
A la vista de estos datos se aprecia cómo los beneficios, aunpersistiendo en 1801, se habían reducido casi a la mitad res-pecto,^a 1750 25. Ello era debido a que, mientras los ingresos nisiquiera se habían doblado, el coste de los pastos se habíaincrementado en dos veces y media; el gasto de personal y delas^cáballerías que acompañaban al rebaño se había multiplica-do por cinco -espectacular subida debida a alza de los preciosde los cereales con que el dueño del rebaño ha de alimentar apersonas y caballerías, y al aumento del número de personasque _atienden al rebaño, si hemos de creer a Gaminde cuando,como^puede verse en el texto que introducen estas páginas, se
24 ^;Creo que el argumento más contundente a favor de la justeza de las crí-ticas,'de los ilustrados contra la Mesta en cuanto institución que impedía unaproveŭhamiento más beneficioso de la tierra se encuentra en el hecho de quepor Reales Ordenes de 4 y 20 de septiembre de 1803 Carlos [ V declaraba exen-tas de los privilegios de la Mesta las dehesas de las encomiendas de los infan-[es^ D: Carlos María, D. Francisco de Paula, D. Antonio y del rey de Etruria.
-25 ^ En la página 171 de mi libro Desarrollo y crisis..., este cuadro presentavarios errores. Los datos que aquí aparecen son los correctos.
430
CUADRO NUM.3Plan de gastos e ingresos anuales de una cabaña de ganado lanar
trashumante, compuesta de 1.000 cabezas, gue pasa el inviernoen las dehesas de Extremadura y La Mancha y el verano
en los pastizales de las montañas cantábricas(en reales de vellón)
J750 (a) 1801 (b)
/ndices correspon-dientes a valoresde 1801,con base
l00 en valnresde 1750
GASTOS:Pastos de invierno y ve-rano . . . . . . . . . . . . . . . . 6.700 17.110 255Gastos de personal, caba-llerías y perros . . . . . . . . 1.832 9.309 508Utillaje y esquileo del ga-nado ............... 1.138 3.725 327Diezmos de lana, hierbasy corderos . . . . . . . . . . . 2.050 4.494 219Impuestos y multas .... 910 1.892 208Total gastn . . . . . . . . . . . 12.630 36.530 289INGRESOS:Venta de las 176 arrobasde la lana fina, en sucio,producidas por el rebaño 13.200 27.104 205Venta de las cabezas dedesecho, para carne .... 1.356 2.381 175Valor de las nuevas crías.. 7.500 12.500 166Tntalingresns ........ 22.056 41.985 190BENEFICIOS ........ 9.426 5.455 58Relación en % de los be-neficios respecto a losgastos .............. 74,6 14,9 20
Fuentes:(a) Los datos procedentes de un documento elaborado hacia 1750 por ganaderos
transhumantes de Segovia al efecto de calcular la rentabilidad de una cabaña tras-humante y se encuentra en el Archivo Familiar del marqués de Lozoya (Segovia),legajo de papeles sueltos sobre ganadería.
(b) Estos datos fueron elaborados por un ganadero trashumante de Segovia, donTomSs Pérez Estala, que por 1801 administraba una cabaña de casi 20.000 cabe-zas; a instancias de J. Canga Argiielles los remitió a éste, quien los publicó en eltomo I, p5g. 143, de su Diccionario de Hacienda, Madrid, 1833-1834 (cito por ree-dición del Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1968).
43l
refiere a la «ropería de las cabañas»- y, en fin, el conjunto degastos casi se había triplicado 26. La productividad de lo quepodríamos llamar capital circulante se había reducido en un 80por l 00.
Estos hechos ponen de manifiesto con bastante precisión laprogresiva caída de la rentabilidad de las explotaciones ganaderastrashumantes como consecuencia de todo un conjunto de factoresestructurales inherentes al modelo de expansión agraria desarro-llado a lo largo del siglo XVIII. Y ello a pesar del favorable marcolegal institucionalizado en la Mesta.
El estrangulamiento de los beneficios se plasmó, como era deesperar, en la reducción del contingente ganadero trashumante. Elhecho ocurrió antes de que empezaran a actuar en sentido negati-vo factores coyunturales como la guerra, la caída de los precios delas lanas y las dificultades en el comercio exterior. Tal conclusiónse impone a la vista de la evolución de los diezmos de lana fina,entre 1770 y 1835, en tres pueblos segovianos donde desde hacíasiglos se esquilaban todos los años importantes cabañas trashu-mantes de grandes ganaderos residentes en Madrid y Segovia,sobre todo. En el gráfico 2 se puede apreciar el movimiento de losdiezmos de referencia 27. Por otra parte, es bien significativo que
26 Resulta evidente que la estrangulación de beneficios sería tanto menosacusada conforme fuera menor el grado de dependencia de la explotación gana-dera respecto a pastizales ajenos que debían de ser arrendados. Aunque nume-rosos grandes ganaderos -como el monasterio de Guadalupe, por ejemplo-
^poseían en propiedad las dehesas de invierno, era mucho menos frecuente quefueran propietarios de los pastos de verano. Otros ganaderos, los más en núme-ro, no eran propietarios ni de los pastos de verano ni de los de invernada: éstosson los que con mayor intensidad acusan el descenso de los beneficios.
27 Los datos sobre los que se basa el gráfico han sido tomados de los Librosde Tavnias y Libros de Fábrica de los Archivos Parroquiales de los respecti-vos pueblos.
Aunque es razonable pensar que al menos desde 1808 el diezmo se pagabacon más reticencia que antes, ello no es suficiente explicación de la caída sis-temática del diezmo de lana fina a partir de quince años antes de dicha fecha.Tampoco explica suficientemente que el hundimiento sea tan intenso, unifor-me y perdurable en todas las curvas que se presentan. Lo más razonable espensar que el fraude en el pago del diezmo únicamente viene a acentuar en lascurvas la tendencia real a la baja en la producción misma, o, lo que es lomismo, en e1 ŭontingente ganadero trashumante. Esta interpretación parece
432
ya en la temprana fecha de 1971 el monasterio de Guadalupeacuerde deshacerse de entre 8.000 y 10.000 cabezas de su cabañatrashumante 28.
Una vez comprobados los orígenes estructurales de la crisis eco-nómica que se cierne sobre las explotaciones ganaderas trashuman-tes a fines del siglo XVIII, veamos ahora los factores coyunturalesque van a agudizar dicha crisis hasta el extremo de hacer ruinosasdichas explotaciones. El texto de Benito Felipe de Gaminde, al queintroducen estas páginas, ilustra ejemplarmente uno de estos facto-res coyunturales de la decadencia ^l hundimiento del comercioexterior para la lana fina española-, pero no puede comprendersela problemática global de la gran trashumancia en la primera mitaddel siglo XIX sin tener presente que está presidida y supone la exis-tencia de la crisis estructural que he pretendido exponer en las pági-nas de este apartado al que aquí pongo punto final.
tanto más verosímil cuanto que a la vista de otras cuatro series de diezmos delana de ganados estantes no se constata el hundimiento que se comprueba enlas series que presento. El hecho cabe interpretarse en el sentido de que lasexplotaciones ganaderás que sufrieron dificultades fueron precisamente lastrashumantes, mucho más dependientes del mercado y de los beneficios con-tables que las explotaciones ganaderas de estantes, cuyos supuestos económi-cos venían en buena medida dictados por su integración con el cultivo de latierra en el marco de las economías campesinas familiares. No es, pues, sor-prendente el contraste que se observa entre el comportamiento de unas y otrascurvas de diezmos.
Sobre el grado de representatividad de las series decimales utilizadas en elgráfico tengo que precisar que el diezmo total de lana fina cobrado en los trespueblos elegidos sumaba en los buenos años 80 del siglo XV[II unas 1.300arrobas en sucio, cantidad que, habido cuenta la forma de diezmar la lana derebaños trashumantes -sólo el 25 por 100 del diezmo se pagaba en los lugaresde esquileo en virtud del «derecho decimal de la tijera»; e150 por 100 del diez-mo si, además, e] propietario del ganado era feligrés de la parroquia de esqui-leo-, permite calcular se esquilarían anualmente en dichos tres pueblos entre las200.000 y las 300.000 cabezas por lo menos. Los rebaños cuyo diezmo se reco-ge son, sin duda, parte de aquellos de los que dejó escrito Antonio Ponz: «Lascabañas de tierra de Segovia y de Madrid son las de más nombre y tienen regu-larmente sus esquileos en la falda septentrional de la Sierra que divide las dosCastillas» (Viage de España, tomo X, Madrid, 1781, pp. 214-215).
28 Archivo Histórico Nacional, sec. Cod., núm. 103 B; acuerdo capitular de7 de octubre de 1791. Por otro acuerdo de 4 de mayo de 1793, el monasteriodecidirá arrendar la cabaña.
434
2. LOS FACTORES COYUNTURALES DE LA CRI-SIS: LA GUERRA, LA CAIDA DE LOS PRECIOSDE LA LANA Y EL HUNDIMIENTO DE LASEXPORTACIONES LANERAS. EL TESTIMO-NIO DE BENITO FELIPE DE GAMINDE
Durante la segunda mitad del siglo XVIII las exportacionesespañolas de lana fina habían fluctuado conforme se aprecia porlas siguientes cifras 29:
PeríodosNúmero de arrobas
(media anual)
1749-1753 .............. 427.6231754-1758 .............. 409.0051759-1763 .............. 461.9951764-1768 .............. 477.0981784-1788 .............. 461.0921789-1793 .............. 461.936
1794-1796 .............. 344.708
Media anual general . . . . . . 440.153
El valor de las exportaciones laneras fluctuó alrededor de los100 millones de reales de vellón. Desde los años 80 del siglo losderechos de exportación -unos 60 reales por arroba- procuraronal erario unos ingresos medios de aprixamadamente 25 millonesde reales anuales, cantidad que venía a significar alrededor de un20 por 100 respecto a lo obtenido por la Hacienda con las famosasRentas Provinciales en los últimos años del siglo.^o
29 Las datos han sido tomados de ]. Canga Argiielles: Diccionario deHacienda, Madrid, 1833-1834 (p. 39 del tomo lI de la reedición del Institutode Estudios Fiscales, Madrid, 1968).
Se trata de arrobas de lana casi en su totalidad lavada. Sólo se exportaban ensucio pequeñas cantidades de aninos, esto es, de lana esquilada a los corderos.
^o Según establecía la Real Cédula de 22 de abril de 1789, las lanas lava-das y en sucio debían pagar los mismos derechos: 66 reales y 28 maravedís porarroba de lana segoviana y castellana, 63 redes y 17 maravedís por arroba delana de Extremadura, Andalucía y algunos otros enclaves ganaderos de menorimportancia. Hasta la Real Orden de ló de agosto de 1819 no se rebajó laexacción a 40 reales por anoba exportada.
435
El número de cabezas lanares que sostenía con su producto talnivel de exportaciones no puede estimarse en menos de cincomillones, de las que alrededor de cuatro rnillones serían trashu-mantes y el resto merinas estantes y trasterminantes ^^.
A partir de estos datos podemos hacernos una idea de la tras-cendencia de la exportación lanera para el sector agrario del inte-rior de España. Por otra parte, verdaderamente no exageraba unbuen entendido en asuntos ganaderos cuando en 1820 escribía que«el ramo de lanas es el que da a España la poca ventaja que con-serva en la balanza del comercio» ^z.
Pero entre 1799 y 1825 una serie de hechos adversos se va a con-jurar en contra de las lanas españolas y acabará liquidando su hege-monía en los mercados internacionales de lana que durante sigloshabía sido indiscutida. Por paradójico que parezca, el proceso de eli-minación de las lanas españolas se gestó en medio de unas condicio-nes comerciales favorables que jamás habían conocido. La presión
^^ C. P. Lasteyrie, op. cit., p. 94, afirma que en los años 90 del siglo XVIIIlos ganados lanares trashumantes no pasaban de 4,5 millones de cabeza y losmerinos estantes alcanzarían el medio millón. Ya en 1746 se contaron en lospuertos de las cañadas 3.294.136 cabezas trashumantes (B. A. Zapata, op. cit.,p. 40). Francisco Hemández de Vargas, por su parte (Memoria sobre la anti-giiedad de la lana merina y trashumante, y las causas de que proviene su finu-ra: y los medios de mejorar las lanas bastas en términos de que puedan usar-se igualmente que aquella en los paños y demás texidos de nuestras fábricas,Madrid, 1814, pp. 33-34), afirma que antes de la Guerra de la [ndependenciael número de cabezas merinas en España se acercaría a los seis millones.
Cada día son más abundantes los datos que ponen en cuestión la idea lanza-da por Klein (op. cit., p. 40) de que en la primera mitad del siglo XVI fue cuan-do la Mesta contó con mayor número de ganados trashumantes bajo su juris-dicción. Según datos bastante precisos publicados por J. P. Le Flem («Lascuentas de la Mesta, 1510-1709», en Moneda y Crédito, 121, junio, 1972, p.68), sólo en cuatro años el número de cabezas trashumantes efectivas Ilegó atocar los tres millones a la vista de todos los datos disponibles de 1511 a 1634.Es bastante probable que en el siglo XVIII las cabezas transhumantes supera-ran ampliamente el número de las existencias en los mejores momentos delsiglo XVI.
^z B. A. Zapata, op. cit., p. 26. Esta apreciación debía de ser especialmen-te cierta hacia 1820, cuando el movimiento independentista de las coloniasamericanas había cortado el Flujo de metales preciosos que durante sigloshabía servido para equilibrar la balanza comercial española con los demás paí-ses europeos.
436
de la demanda exterior alcanzó su máximo ^^ y los precios -segúnse aprecia a la vista del movimiento de los precios ingleses para lalana fina española que se representa en el gráfico 3^4- se situaronentre 1799 y 1820 a un nivel antes nunca tocado. Gaminde tienerazón al afitmar que la cabaña merina española atravesó entre 1799y 1820 «la época de su mayor prosperidad» ^5. Y es que la misma
^^ Gracias a datos que amablemente me ha proporcionado mi amigo ycolega Leandro Prados de la Escosura, que realiza una interesante investiga-ción a partir de los archivos británicos sobre las relaciones comerciales entreInglaterra y España entre el siglo XVIII y XIX, sé que las importaciones ingle-sas de lana fina española evolucionaron así entre 1770 y 1819 a la vista de losdatos que se conservan en el Public Record Office:
Arrobas de lana
Decenios^mportadas
directamente desdeEspaña (media anual)
1770-1779 ................. 57.0001780-1789 ................. 70.2861790-1799 ................. 117.3971800-1809 ................. 203.0001810-1819 . ................ 187.000
^4 Los datos sobre las cotizaciones inglesas me han sido también facilita-dos por Leandro Prados. Los precios españoles son los mismos que los utili-zados en el cuadro I.
El alza de los precios de lana en Inglaterra a principios del siglo XIX ha deser atribuida fundamentalmente a las tensiones del mercado motivadas por unaumento de la demanda que no fue acompañado por el suficiente incremento delas importaciones como consecuencia de la conflictiva situación internacional -sobre todo del establecimiento del bloqueo continental decretado por Napoleónen 1806-1807-; pero no hay que olvidar que los precios ingleses subieron ade-más por problemas monetarios -la depreciación de los billetes de banco respec-to a la moneda metálica- de que se hará eco David Ricardo en su trabajo «Elalto precio de los metales preciosos, prueba de la depreciación de los billetes debanco», escrito en 1809 y publicado en 181 I(existe traducción al castellano enel tomo III de las obras completas de Ricardo -titulado Folletos y artículos,1809-1811- editadas por el Fondo de Cultura Económica, México, 1958).
^5 Op. cit., pág. 3. No han de interpretarse estas palabras en el sentido deque las expoRaciones de lana fina fueran mayores que nunca. En la lógica dela argumentación de este trabajo, éstas hubieron de descender, ya que, segúnlas series de diezmos presentadas, disminuyó la producción de lana fina. Estehecho, sin embargo, no está en contradicción con que aumentaran las exporta-ciones de lana, ya que, como apunto en la nota 44, durante este este período
437
prosperidad generó las condiciones de su propia liquidación: por unaparte, el afán de remitir la mayor cantidad posible de lanas hizo quese deteriorara gravemente la calidad del genéro exportado y, por otra,el resto de los países, a la vista de los beneficios que procura elcomercio de lanas, intentarán por todos los medios -y conseguiránal fin- airaigar el ganado merino español en sus territorios y com-petir con sorprendentes fortuna y celeridad. Pero no adelantemosacontecimientos.
A partir de los años 90 del siglo XVIII las lanas finas españolasdespertarán verdadero furor en el mercado exterior y en especial enel mercado inglés, que acusa la presión de los crecientes pedidos dela industria textil que, como es bien sabido, por entonces está expe-rimentando una expansión y una transformación de caracteres revo-lucionarios. Ya en el decenio que va de 1787 a 1796 la demandainglesa había absorbido una media de 118.214 arrobas anuales de las397.106 que como promedio anual se exportaban desde España: un29,8 por ]00 de toda la lana fina remitida al exterior ^6. La propor-ción de lana española que llegaba a los puertos ingleses creció en losdos primeros decenios del siglo XIX y para el período 1815-1819alcanzó el 40 por 100 de toda la cantidad exportada ^^.
Durante siglos el mercado lanero europeo venía demandandopreferentemente las lanas finas españolas. Esta predilección comer-cial no sólo se basaba en el hecho de que en España se producía
se Ilegó a exportar lanas entrefinas y bastas mezcladas con las finas con laintención de hacerlas pasar en el mercado exterior como si fueran de la cali-dad de estas últimas, lo cual se conseguirá de momento, pero acarreará graví-simas consecuencias de cara al futuro, como hemos de ver.
Lo que esencialmente quiere expresar Gaminde con sus palabras es que,durante este período, el ganadero percibía más dinero que nunca cuando ven-día sus lanas.
^6 Calculado a partir de los datos de importaciones inglesas facilitados porLeandro Prados y de los datos de exportaciones totales españolas que ofrece J.Canga Argiielles, op. cit., tomo II, p. 39, y Gonzalo Anes en Las crisis agra-rias en la España moderna, Madrid, 1970, estado entre las pp. 318-319.
;^ Porcentaje calculado a partir de los datos que ofrece B. A. Zapata, op.cit., estado de la p. 82, y F. B. de Gaminde, op. cit., pp. 62-63.
Una reciente aproximación al estudio de la historia de las relaciones comer-ciales entre Fspaña y el Reino Unido puede verse en Joaquín Nadal Farreras:«Notas sobre la Balanza Comercial hispano-británica, 1697-1914», en/nformación Comercial Española, 511 (marzo, 1976), pp. 97-106.
439
dicha fibra en proporciones que excedían con mucho al consumointerno, sino, sobre todo, por las óptimas cualidades de las lanasespañolas para la industria textil. Hasta la segunda mitad del sigloXVIII se consideraba en España, como algo indiscutible, que talescualidades derivaban, sobre todo, de las peculiares condiciones delmedio natural peninsular y que, por tanto, en ningún otro paíspodría obtenerse lana de tal calidad, aunque se naturalizaran en élcarneros y ovejas merinas españolas. A lo largo del siglo XVIII larealidad se encargará de desmentir este principio, una y mil vecesrepetido. Primero en Suecia (1723), luego en Sajonia (1765), pro-vincias de la casa de Austria (1775), Wurtenberg (1780), Prusia yFrancia (]786), Holanda (1789), Piamonte (1793) y Dinamarca(1797) fueron arraigando las merinas llevadas desde España ^8. Enalgunos casos se logró incluso mejorar la calidad de la lana median-te innovaciones en los mét^idos de la ceba y en el régimen de crian-za y pastoreo: estudiados cruzamientos con especies del país, rigu-rosa selección de crías, estabulación, alimentación mixta de pastosy piensos. Estas experiencias dieron resultados especialmente afor-tunados en Sajonia, cuyas lanas acabarán rivalizando, ventajosa-mente, con las españolas, como veremos.
La intervención española en los conflictos internacionales definales del siglo XVIII y principios del XIX propiciará que laextracción de merinas españolas sea incontrolable y ello a pesar delas prohibiciones terminantes promulgadas por el gobierno. Paraempezar, por una cláusula secreta de la Paz de Basilea (1795), elgobierno español se vio forzado a permitir la extracción haciaFrancia de 5.000 ovejas merinas y 500 carneros sementales.Significativamente comenta el hecho Bourgoing con las siguientespalabras: «conquéte pacifique et bien plus précieuse qu'aucuneacquisition qui aurait pu résulter de nos succés militaires contre1'Espagne» ^9.
;8 Exposiciones detalladas del proceso de naturalización de las marinasespañolas en Europa, escritas por coetáneos, pueden verse, entre otras, en C.P. Lasteyrie: Histoire de l'introduction des moutons á laine fine d'Espagne,Paris, s. a.; Francisco Hernanz de Vargas, op. cit.; Baltasar Antonio Zapata,op. cit.
;9 Tableau de l'Espagne moderne, Paris, 1807 (4° ed.), tomo l, p. 82. En1804 aún quedaban por conducir a Francia 1.000 cabezas (ibid., p. 83).
440
La instauración del gobierno intruso de José I Bonaparte y laGuerra de la Independencia depararán la gran oportunidad, aprove-chada, sobre todo, por franceses e ingleses, de extraer librementeganado merino español. Bien es verdad que tanto franceses comoingleses contarán con la colaboración de numerosos especuladoresy grandes ganaderos españoles que no dejarán pasar la ocasión dehacer fortuna con la venta del ganado a los altísimos precios vigen-tes. Uno de ellos será nada menos que el mismísimo duque deCampo-Alange, ministro de Negocios Extranjeros del gobiernointruso y propietario de una de las más espléndidas cabañas trashu-mantes. Uno de los varios permisos de extracción de ganado el ReyJosé I concedió al duque de Campo-Alange se refería al envío de8.000 cabezas, cuyo valor alcanzaba a los tres millones de reales,que Campo-Alange puso a disposición de José I con tal de que se lepermitiese cobrarse en Bienes Nacionales ^. Por su parte, los gene-rales franceses destacados en la Península hicieron extracciones deganado a título personal. El gobierno invasor llegó a formar unaCabaña de Bienes Nacionales constituida con los rebaños confisca-dos a ganaderos desafectos a la dinastía Bonaparte. Las guerrillasespañolas tomaron como objetivo militar esta cabaña, así como lasexpediciones de rebaños hacia Francia, de forma que hubieron deser protegidas por destacamentos regulares franceses.
Los ingleses, por su parte, hicieron todo lo posible por emulara los franceses. Sé, por ejemplo, que en 1810 el monasterio deGuadalupe vendió a un tal Lord Stiward (sic) 1.045 cabezas, por
valor de 105.625 reales 41.Así fue como durante la Guerra de la Independencia desapare-
cieron de España importantes cabañas, especialmente de las perte-necientes a la Cuadrilla de León, que eran las que producían lanade calidad más selecta. Tal fue el caso de la cabaña de Campo-Alange, cuyos ejemplares serán conocidos en el exterior con el
^ Sobre las medidas tomadas por el gobierno de José I respecto a las lanasy ganados merinos, son sumamente interesantes las noticias que da J.Mercader Riba: «José I: aspectos económicos», en Hispania, 129 (enero-abril,1975), pp. 121-152. De este artículo proceden los datos que expongo.
41 Debo la noticia -que procede del Archivo Provincial de Toledo, leg. H2.471- a mi amigo José Carlos Vizuete Mendoza, que estudia la formadón delpatrimonio del monasterio de Guadalupe.
441
nombre de Negretti. La cabaña del monasterio de Guadalupe, quea fines del siglo XVIII contaba con más de 20.000 cabezas, en1813 sólo tenía 2.909. Que los rebaños españoles hicieran enmuchas ocasiones las veces de despensa abundante para las tropasde uno y otro bando fue uno de los motivos de su disminución,pero seguramente tuvieron aún mayor incidencia las extraccionesy ventas al exterior.
Pero la Guerra de la Independencia es decisiva en el contextode nuestro análisis por otro hecho, éste de carácter eminentemen-te social, de no menor trascendencia que el ya aludido. Los mayo-rales y pastores de las cabañas trashumantes aprovecharon la opor-tunidad para constituirse en ganaderos independientes, en muchoscasos formando rebaños con despojos de las cabañas de sus mis-mos amos. Varios eran los factores que propiciaban este desenla-ce, según señala un ganadero que observó personalmente el proce-so 42. Por una parte, la guerra provocó gran escasez de pastores quequisieran arrostrar la aventura, ahora auténticamente temeraria, dela trashumancia; los que aceptaban exigían salarios y toda unaserie de condiciones que jamás los dueños se habían visto obliga-dos a conceder hasta entonces: además, durante los años 1810,181 l y 1812 la mayor parte de los ganados permanecieron en lasdehesas del Sur, sin realizar la trashumancia y desconectados desus dueños, a quienes no les quedaba más remedio que dar porbuenas las cuentas, decisiones y noticias que quisieran comunicar-les sus mayorales y pastores, a cuyo único cuidado quedaron enco-mendadas las cabañas. Se puede imaginar la capacidad de manio-bra de pastores y mayorales. Como quiera que ello sea, lo cierto esque los más emprendedores consiguieron hacerse con rebañosregulares, ya mediante la compra de ganado en condiciones venta-josas, ya mediante otros medios menos honorables. El hecho fuecomentado en 1828, con evidente disgusto, por Manuel del Río:
«La guerra consumió mucho ganado, pero la mayor partemudó de mano; los Extremeños se hicieron trashumantes, y aúncontinúan; algunos de la montaña compraron trozos de Cabaña;
42 Manuel del Río: Vida pastoril, Madrid, 1828, pp. 115-125. TambiénGaminde constata el hecho cuando escribe que los mayorales y pastores «hanedificado sobre las ruinas de sus amos» (p. 16).
442
hojearon el Cuaderno de Mesta, que jamás habían saludado, yformaron una Cuadrilla en Babia, país de montaña.»
«Se ha visto con dolor que este azote del género humano(la guerra) ha reducido a la mayor miseria algunos ganade-ros poderosos, mientras ha elevado a la opulencia a otrosque apenas conocían las ovejas» a^
Los antiguos mayorales y pastores, ahora flamantes ganaderospropietarios, se vieron favorecidos, una vez concluida la guetra,por la baja de los precios de los pastos como consecuencia de lacaída de la demanda de pastizales provocada por la disminución delos ganados trashumantes a raíz de los estragos padecidos, asícomo por los altos precios exteriores que procuran pingiies bene-ficios por lo menos hasta 1820 y ello a pesar de su progresivo des-censo desde 1812.
Por su parte, los antiguos ganaderos que habían logrado sobre-vivir a la guerra como propietarios de cabañas se beneficiarán deidénticas circunstancias y procurarán restañar rápidamente las pér-didas sufridas. Para lograrlo dejarán de observar las prudentesprácticas de selección de las crías, incluso -y en ello coincidentanto Gaminde como Del Río- intentarán reconstituir la menguade sus rebaños comprando ganado de dudosa calidad y permitien-do conscientemente el crecimiento de crías que, aunque habían deproducir gran cantidad de lana, ésta habría de ser poco selecta aa.
Por otra parte, el cuidado en el apartado de selección de lanaspara la exportación, que ya desde los últimos años del siglo XVIIIse venía haciendo con poca meticulosidad habida cuenta de que
a^ Op. cit., PP. 118-119 y 123.a4 En los primeros años del siglo XIX la lana basta vendida por el Cabildo
de Segovia logró unos precios a la altura de los de la lana fina. Sospecho queello fue debido a que la lana entrefina y basta -con el ganado merino traster-minante y churro- era exportada mezclado con la lana fina -de ganado merinotrashumante-. El bloqueo continental decretado por Napoleón, al que se adhi-rió España inmediatamente, sólo logró contener las exportaciones de lanahacia inglaterra en 1807 y 1808, lo que motivó la tremenda alza de los preciosingleses en 1809, según puede verse en el gráfico 3. Sobre la incidencia delbloqueo napoleónico sobre la economía española es de gran interés el artículode J. Mercader Riba: «España en el bloqueo continental», en Estudios de
Historia Moderna, [I (1952), pp. 233-278.
443
toda la lana que se embarcaba en los puertos encontraba indefecti-blemente comprador as, entre 1814 y 1825 fue objeto de mayordesatención aún.
Mientras estos hechos ocurrían en España, en los territorios deEuropa en que habían arraigado las merinas españolas también sehacía todo lo posible por incrementar la producción de lana finapara aprovechar las mismas circunstancias favorables de que sebeneficiaban los ganaderos y especuladores españoles. Pero, adiferencia de lo que acontecía en España, en algunos sitios se logróaumentar la producción sin mermar la calidad. Tal ocurrió enSajonia, donde, como reitera Gaminde, gracias a la práctica demétodos intensivos de crianza del ganado lanar se logró inclusosuperar la calidad de las mejores lanas españolas, y ello, acompa-ñado por una meticulosa labor de selección y clasificación de laslanas exportadas, determinó la rápida pérdida de la hegemonía delas lanas españolas en los mercados internacionales y sobre todoen el inglés. El cuadro 4 es buen testimonio de este hecho.
En el corto espacio de menos de treinta años las importacionesde lanas sajonas habían crecido de forma constante y espectacular,acabando por imponerse indiscutiblemente en el mercado británi-co frente a las importaciones de lanas españolas, fluctuantes enmedio de un estancamiento con evidente propensión a degeneraren un descenso.
Pero el infortunio de las lanas españolas no se limitó a la dismi-nución de su demanda. Además sufrieron una caída en su cotización,consecuencia previsible de su calidad cada vez más desdeñable paralos fabricantes ingleses. Como puede verse en el gráfico 4^, mien-tras las lanas sajonas mantuvieron sus precios en el mercado inglésde 1812 a 1826 por lo menos, los precios de las lanas españolas nocesan de descender y desde 1815 fueron sistemáticamente peor coti-zadas que sus rivales, hecho insólito hasta el momento. Este descen-so también es acusado ^omo puede apreciarse en el gráfico 3- enel mercado interior español a partir de 1818 y se acentúa hasta 1827,año en que Gaminde, profundamente impresionado por hechos taninfortunados, publicaba su lúcida Memoria.
as Ver Gaminde, op. cit., sobre todo en pp. 65-78.a6 Los datos de este gráfico son los mismos que ofrece Gaminde en las pp.
]0 a 13 de su escrito.
444
CUADRO NUM. 4/mportaciones de lanas en inglaterra
(en arrobas equiva[entes a 28 libras inglesas)
AñosLanas
castellanasLanas
alemanasTotal
im rt
% respecto a impor-
taciones totales
(sajonas)
po a
ciones Lanas Lanas
castellanas alemanas
1800 ... ... 278.384 15.048 - - -
1803 ... ... - 16.000 - - -
1807 ... ... - 50.000 - - -
1814 ... ... 329.821 128.398 - - -
1815 ... ... 247.484 112.048 484.664 51,0 23,1
1816 ... ... 224.467 ] 00.594 268.482 39,3 37,4
1817 ... ... 224.647 172.020 501.849 44,7 34,2
1818 ... ... 312.879 301.151 882.862 35,4 34,1
1819 ... ... 194.463 160.338 574.821 34,3 27,8
1820 ... ... 126.294 182.623 348.932 36,2 52,3
1821 ... ... 248.890 307.697 593.761 41,9 51,8
1822 ... ... 214.082 397.325 680.313 31,4 58,4
1824 ... ... - 551.160 - - -
1827 ... ... 155.273 785.971 - - -
1828 ... ... - 825.386 1.035.714 - 79,7
Fuentes:- Los datos de 1800, así como los de 1814, 1824, 1827 y 1828, han sido
tomados de Anales de ciencias, literatura y artes, editado por Casimirode Gregorio y Dávila, Madrid, 1832, tomo l, págs. 86, 98 y 101.
- Los datos de 1803 y 1807 fueron publicados por Francisco Hemanz deVargas, op. cit., pág. 61.
- Los datos de 1815 han sido tomados de Baltasar An[onio Zapata, op.cit., estadillo al final del libro.
- Los demás datos proceden de la obra de Gaminde, págs. 62 y 63 del origi-nal. El cuadro de Gaminde ha de ser corregido en el sentido de atribuir lascantidades que constata al año inmediatamente anterior al que él las refiere.
445
OUw.^
C^
.
^ ^)
^^\
^
i
^ ^ `` ^
1
QZQ
ŭ QW ZF
7N OQ QU N
2 2a ŭ
iI111
ObN
8N
OO
0NN
Om
O^ti
^ti
446
Son de imaginar las tribulaciones y desdichas de los ganaderostrashumantes españoles ante tales adversidades, especialmente apartir de 1825, año en que, como luego indicaré, la industria textilbritánica sufre una aguda crisis por la contracción de la demandaamericana de tejidos a^. De 1826 a 1833 las importaciones británi-cas de lana española se sitúan a un nivel tan bajo que habría queremontarse a los años 80 del siglo XVIII para observar nivelessemejantes 48. La caída de los precios interiores y exteriores de lalana, unida al hecho de que los costes de producción descendieronen una proporción menor, determinó definitivamente la apariciónde pérdidas económicas en las explotaciones ganaderas trashu-mantes. Ya no se trataba de que, como había ocurrido en la segun-da mitad del siglo XVIII, los beneficios decrecieran: ahora soste-ner una cabaña trashumante era la mejor manera de arruinarserápidamente. A las dificultades derivadas de factores estructuralesse habían unido los efectos de factores coyunturales, determinan-do la definitiva inviabilidad económica de la antaño florecienteganadería trashumante.
Este hecho puede ser ilustrado cuantitativamente, aunque sólosea de forma indicativa, sobre la base de los datos del cuadro 3 yde los que ofrece el mismo Gaminde 49:
a^ Un bosquejo de los caracteres generales de la crisis inglesa de 1825puede verse en M. Flamant y J. Singer-Kerel: Crisis y recesiones económicas,Barcelona, 1971, pp. 13-17.
ag Agradezco este da[o, una vez más, a Leandro Prados.
Josef Fontana Lázaro -en «Colapso y transformaciones del comercio exte-rior español entre 1792 y 1827. Un aspecto de la crisis de la economía delAntiguo Régimen en España», en Moneda y Crédito, I 15 (diciembre, 1970),separata de 23 págs.- ofrece uno de los pocos datos precisos de que se dispo..-ne, por lo que conozco, sobre el hundimiento de las exportaciones lanerastotales:
Años Arrobas exportadas Valor en millones de reales
1792 ... ... ... ... ... ... ... 445.796 126,9
1827 ... ... ... ... ... ... ... 208.571 24,2
Según estos datos, las exportaciones de lana española se redujeron al 46,8por 100, pero, dado el todavía más intenso descenso de los precios, su valor seredujo a un 19,1 por 100 entre 1792 y 1827.
a9 pp. cit., pp. 55-56.
447
Plan de ingresos y gastos medios por cabeza lanar trashunzante(en reales)
1750 /801 1826
Gastos ... ... ... ... 12,6 36,5 21,5
Ingresos ... ... ... ... 22,0 41,9 12,0
Saldo ... ... ... ... 9,4 5,4 -9,5
A la vista de estos datos y consideraciones me parecen dignasde atención las siguientes estimaciones que, sobre la cuantía delganado trashumante y del ganado merino -que incluye al trashu-mante- dieron diferentes autores refiriéndose a todo el territorioespañol 50:
Millones de cabezas
AñosMerino Merino Merino,
trashumante no trashumante trashumante o no
1796 ..._ ... ... 4,50 0,50 5,00
1818 ... ... ... 2,75 - -
1832... ... ... 1,10 2,04 3,14
1865... ... ... 1,87 2,49 4,36
Estas estimaciones, independientemente de su valor absoluto,ponen de manifiesto un fenómeno que parece indiscutible: elganado merino disminuyó y especialmente en su modalidad tras-
5o Los datos de 1796 proceden de C. P. Lasteyrie, op. cit., p. 49; los de1818, de Baltasar Antonio Zapata, op. cit., pp. 39-40; los de 1832, en fin, de J.Canga Argiielles, op. cit., pp. 275-276. En el Archivo del Ministerio deAgricultura (sección de Fondos del siglo XIX, leg. 90, exp. 3) puede encon-trarse un ejemplar manuscrito del censo del ganado lanar que publica Canga;da la impresión de que el recuento se llevó a cabo con bastante seriedad.
He añadido las cifras de 1865 -tomados del Censo de la Ganadería de España,según el recuento verificado el 24 de septiembre de 1865 por la Junta General deEstadística, Madrid, 1868, p. 187- para ampliar un poco la perspectiva. La nove-dad más notable es la ligera recuperación de los metinos trashumantes.
448
humante, pero una parte importante de éste se convirtió en estantey trasterminante, con lo que se integró en la explotación agrícola,sometiéndose así a una nueva racionalidad económica en la que lascondiciones del mercado tenían bastante menos incidencia que enlas explotaciones ganaderas trashumantes 51.
Como epílogo de este apartado quiero ilustrar con la referenciaa un caso concreto la angustiosa situación que hubieron de pade-cer en los años 20 del siglo XIX los ganaderos trashumantes: es elcaso del marqués de Lozoya, ganadero mesteño y además miem-bro eminente de la nobleza local de Segovia 5z.
Según se desprende de la documentación consultada, en losaños 20 del siglo XIX el marco comercial de la exportaciónlanera realizada por el marqués era el siguiente: antes del esqui-leo, el ganadero comprometía el envío de sus lanas con algunacasa comercial inglesa, utilizando como contacto agentes dedicha casa residentes en España o alguna casa comercial espa-ñola relacionada con la británica. A continuación los importado-res ingleses libraban mediante letras de cambio giradas sobreMadrid un adelanto al ganadero. Por cuenta de éste corríantodos los gastos de exportación y comercialización, así como losintereses devengados por cuantos desembolsos hiciera la casaimportadora inglesa. En dichos intereses se incluían los corres-pondientes a la venta a crédito en Inglaterra -los compradoresingleses podían demorar el pago de las lanas a sus compatriotasimportadores hasta doce meses y más-. Una vez vendidas laslanas, y aunque el importador no hubiera cobrado de los com-pradores aún, aquél hacía cuenta de gastos, ingresos y adelantoshechos, y a la vista del saldo se concluía la operación, bien remi-tiendo dinero al ganadero español si el saldo le era favorable,
51 Sobre las grandes tendencias de la ganadería española a par[ir de 1750sigue siendo de gran utilidad el trabajo de Angel Cabo Alonso: «La ganaderíaespañola. Evolución y tendencias actuales», en Estudios Ceográficos, 79(1960), pp. 123-169.
5z Las noticias que siguen proceden de dos legajos de correspondencia sosteni-da, de 1820 a 1830, entre el marqués y diferentes casas comerciales londinenses quegestionaban la venta de las lanas. Dichos legajos se encuentran en el ArchivoFamiliar, en Segovia, del actual marqués de Lozoya, don Juan de Contreras y Lópezde Ayala, que siempre ha puesto a mi total y libre disposición el interesantísimoarchivo de su familia en un rasgo de confianza y amistad que es difícil olvidar.
449
bien exigiendo los ingleses el reembolso de parte de los ádelan-tos hechos en demasía.
En 1821 el marqués de Lozoya y su madre comprometieron elenvío de 1.557 arrobas de lana fina en limpio producidas ese añopor sus respectivas cabañas con la casa Longhan O'Brien, deLondres. Recibieron adelantos por valor de 231.1 ] 7 reales. El con-junto de los gastos supuso 231.126 reales y, dado que las lanasprodujeron al ser vendidas en Londres 601.506 reales -preciomedio de unos 386 reales por arroba-, la casa inglesa aún hubode remitir a los Lozoya 139.263 reales. En definitiva, el marquésy su madre recibieron 370.380 reales, deducidos todos los gastosde la operación. Para alcanzar esta suma por la venta de las lanasen España, el precio por arroba en limpio debería haber sido de238 reales. Tal precio no se alcanzó ni de lejos en el mercado deSegovia en 1821: el Cabildo vendió ese año sus lanas en sucio a74,2 reales -unos 163,5 reales la arroba en limpio-. No dudo deque los Lozoya consideraron que habían acertado al enviar ese añosus lanas a Londres; así se lo hacen ver desde luego los importa-dores ingleses en sus cartas, animándoles a seguir en contactofinanciero y comercial con ellos.
No será tan afortunada la operación de 1825, año que inauguraun período de aguda contracción de la producción textil británica.El marqués remitirá, en esta ocasión a la casa Federico Huth yCía., las 1.366 arrobas en limpio procedentes del corte de ese añoy recibirá un adelanto de 250.000 reales. Pedirá también 240.000reales en calidad de préstamo, que debía ser devuelto en cuatroaños; los importadores ingleses se niegan a aceptar tal proposi-ción. No bien llegan las lanas a Londres, los importadores ponenal corriente al marqués del repentino empeoramiento del mercado.La demanda de lanas por parte de los fabricantes ha descendido yademás no cesan de arribar cantidades ingentes de lanas sajonas;los precios son bajísimos. Con la esperanza de un retorno de labonanza se posterga la venta de las lanas para 1826, año en que nomejora la situación y, ante ello, los importadores ingleses reclamanal marqŭés 40.000 reales de los 250.000 adelantados, alegando queellos también experimentan dificultades. El marqués accederá,aunque indignado. Los intereses y los gastos de almacenaje sesiguen acumulando durante 1827, año en que tampoco se efectúala venta de las lanas. Merece la pena transcribir algunos párrafos
450
de la carta fechada en Londres en 9 de óctubre de l 827 y remitidapor Huth al marqués:
«Hace tiempo pensábamos que la depresión de las lanasespañolas en nuestro mercado había llegado a su extremo, perohemos visto después con dolor que ha ido siempre emgeoran-do en ténninos que es un desconsuelo considerar que ni aun alos precios viles y ruinosos a que se están ofreciendo dichaslanas, no hay compradores, al paso que las de Saxonia yAlemania cuyas calidades parecen perfeccionarse más todoslos años gozan el mejor y más fácil despacho, y se vendencorrientemente a precios que dexan una regular utilidad a losremitentes. También nos habíamos lisongeado según lo quevarios amigos españoles nos escribían que la mayor parte delas lanas del último corte quedarían sin lavar y que muy pocasse remitirían a nuestro mercado en vista de su fatal estado queno promete más que pérdidas y descalabros, a pesar de estovemos con admiración que ese último corte va llegando con laacostumbrada abundancia y no tenemos duda continuará por elmismo modo, pues los señores Lanistas a quienes repetida-mente les hemos escrito no nos manden sus lanas nos contes-tan que no pudiendo absolutamente venderlas en el lavadero nien Bilbao les es forzosamente indispensable remitirlas a nues-tra consignación; así es que las actuales ]legadas en ésta sonenormes, no baxando de 15 mil sacas las que en los solos últi-mos quince días han entrado procedentes de Hamburgo,Copenhague, Stettin, Amberes, Bilbao, Lima, Petersburgo y deNueva Zelanda, de manera que se van acumulando existenciasinmensas y desproporcionadas al consumo.»
Había que esperar al verano de 1828 para que las lanas encon-traran comprador, el cual pagará unos precios tan bajos que resul-tó un saldo contra el marqués de 80.560 reales, que los importa-dores ingleses se apresuran a exigir. En definitiva, el marquésobtenía como ingreso neto de la operación -que había durado tresaños- tan sólo 65.542 reales 5^, cantidad que, según él calculaba,podría haberla conseguido si hubiera vendido la lana en 1825 en elmismo esquileo, sin lavar, a un precio de 22 reales la arroba. Sedaba la circunstancia, asegura malhumorado a los ingleses, de que
451
le hicieron ofertas de compra a 84 reales la arroba en sucio, extre-mo perfectamente verosímil, ya que aquel año el Cabildo de laCatedral de Segovia vendió a 86 reales la arroba.
En definitiva, el marqués se negará a admitir la realidad y portanto, a pagar los 80.560 reales. Alegará que tiene pendiente ladevolución de créditos que ha tomado confiando reintegrarlos conel dinero adicional que esperaba le remitiesen los ingleses, que susingresos por rentas se han hundido con la caída de los precios delos granos y, como suprema razón, que «no me es permitido con-sentir tan abiertamente a la ruina de mi casa y familia» 54. En 1830aún estaba pendiente la «devolución» de dicha cantidad.
Creo que el caso presentado ilustra espléndidamente la inci-dencia de la decadencia de la gran trashumancia en una economíaprivilegiada, típica de un miembro del estamento nobiliario. En losarchivos familiares es seguro que se encuentran testimonios paradecenas de situaciones similares.
3. EL REFLEJO A NIVEL JURIDICO - POLITICODE LA DECADENCIA ECONOMICA DE LAGANADERIA TRASHUMANTE: EL OCASO DELOS PRIVILEGIOS SECULARES DEL HONRA-DO CONCEJO DE LA MESTA, 1770-1836
La decadencia económica de la gran trashumancia tuvo una pro-yección política y jurídica en el complejo marco del derrumbe insti-tucional del Antiguo Régimen ss. Diferentes gobiemos y distintossistemas políticos ^1 absoluto y el constitucional- tomarán acti-
s; Resultado de descontar sobre los 210.000 reales que aún quedaban enpoder del marqués -y procedían del adelanto de 1825-, 63.898 reales que élhabía pagado por gastos hasta el embarque de las lanas, más 80.560 reales deque ahora se exigía devolución. EI valor de las lanas había alcanzado los129.440 reales al ser vendidas.
s4 Carta dirigida a Huth y Cía., fechada en 17 de enero de 1829.ss La fuente de información primordial de este capítulo es de carácter
legislativo. Para evitar la fastidiosa multiplicación de notas al citar los textoslegales, quiero indicar de entrada las publicaciones donde pueden encontrarse:
- Novísima Recopilación de las leyes de España, Madrid, 1805, tomoIll, libro VIt, títulos XV1, XV[I, XXIII, XXIV, XXV y XXVII.
452
tudes diversas ante el problema de la ganadetía trashumante, tal ycomo ésta se desarrollaba cobijada por los privilegios de la Mesta.Consideraciones políticas y presiones sociales harán que, a pesar deque la viabilidad económica de la gran trashumancia era discutibley discutido ya a fines del siglo XVIII, la Mesta no desaparezcalegalmente hasta 1836, para ser sustituida por una institución que,aunque menos privilegiada que la que se disolvía, no dejaba de serun poderoso instruménto y un eficaz portavoz de los mismos intere-ses económicos y sociales: la Asociación General de Ganaderos.
De 1770 a 1808 los gobiernos de la monarquía absoluta, cadavez más tambaleante, pero aún intacta, tomarán conciencia de losobstáculos que para la agricultura representaban los abusivos pri-vilegios de la ganadería trashumante sb. Adoptando la ambigua vía
- Co[ección de decretos y órdenes que han expedido las Cortes Gene-rales Extraordinarias, Madrid, 1820, ]0 vols.
- Decretos y resoluciones de la Junta Provisional, Regencia del Reino ylos expedidos por su Magestad, Madrid, 1824.
- Matías Brieva: Colección de Leyes, Reales decretos y órdenes, acuer-dos y circulares pertenecientes al ramo de Mesta desde el año de 1729al 1827 , Madrid, 1828.
- Decretos del Rey nuestro señor pon Fernando VI/, Madrid, 1828-1832, tomos XII, XIII, XIV, XV y XVI.
- Decretos del Rey nuestro señor pon Fernando V// y de la Reina suaugusta esposa, Madrid, 1833-1834, tomos XVII y XVIII.
- Decretos de la Reina nuestra señora Doña /sabel /I, Madrid, 1835-1837, tomos XIX, XX y XXI.
Sobre el marco jurídico de la actividad agraria en España en su perspectivahistórica son de gran utilidad los trabajos de Antonio Moreno Calderón y,sobre todo, de Angel María Camacho, que, con el idéntico título de Historiajurídica del cultivo y de la industria ganadera en España, se publicaron enMadrid en 1912.
56 No debieron influir poco en esa toma de conciencia las consideracionesy datos expuestos en dos famosos Memoriales Ajustados (ambos publicadosen Madrid, el primero en 1771 y el segundo, de dos tomos, en 1783), en quese debatía en profundidad las relaciones entre agricultura y trashumancia.Asimismo el /nforme de Jovellanos, a quien no por casualidad los diputadosde las Cortes de Cádiz declararán «benemérito de la patria» y ordenarán que«el informe que extendió él mismo sobre el expediente de ley agraria se tengapresente en la comisión de agricultura de las Cortes, para que acerca de su lec-tura en escuelas o estudios públicos proponga lo que crea más conveniente ala misma agricul[ura» (Decreto de 24 de enero de 1812).
453
del reformismo ilustrado, se limitarán a corregir aspectos nuncaesenciales, las más de las veces triviales, de los privilegios de latrashumancia 57. Entre las disposiciones legales más relevantesencaminadas a esta dirección reformista pueden señalarse lassiguientes:
- Real Decreto de 26 de mayo de 1770, por el que se orde-naba el reparto de tierras de pripios y arbitrios, así como las con-cejales labrantías.
- Real Cédula de 13 de abril de 1779, por la que se prohi-bía introducir ganados en viñas y olivares, incluso después derecogido el fruto.
- Real Decreto de 15 de junio de 1788, que concede lafacultad, tanto a propietarios como a atrendatarios, de cercar ycerrar las tierras sin necesidad de especial licencia.
- Real Cédula de 24 de mayo de 1793, por la que se declarande pasto y labor todas las dehesas de Extremadura mientras los inte-resados no prueben que a finales del siglo XVI eran sólo de pasto.
- Real Cédula de 29 de agosto de 1976, por la que se supri-men los alcaldes mayores entregadores de la Mesta y se enco-miendan sus funciones a los corregidores y alcaldes mayores que,en calidad de subdelegados, actuarán a las órdenes del presidentede la Mesta. Esta disposición tenía indudable trascendencia, pues-
57 1. Klein, op. cit., pág. 342, afirma que en 1786 fue abolido el derechode posesión, así como -en fecha que no precisa- el sistema de la [asa para lafijación de los precios de los pastos. J. Vicens Vives (Historia económica deEspaña, Barcelona, 1971, octava edición, p. 472) repite lo mismo, aunqueatribuye ambas aboliciones a 1786. Igualmente reitera R. Herr (España y larevolución del siglo XV///, Madrid, 1973, p. 98) que la posesión fue abolidaen 1786.
Si tales aboliciones realmente se llevaron a cabo, la política ilustrada habríaido más allá de lo que insinúo. Sin embargo, me resisto a admitir que se decre-taran tales aboliciones. Ninguno de los autores aludidos cita las disposicionesque las ordenaron. Tampoco las he encontrado yo, a pesar de haber revisadodetenidamente la legislación a mi alcance. Pero aun en el supuesto de que talesaboliciones se hubieran decretado - extremo que está por probar-, desde luegola legislación abolicionista no estaba en vigencia ni en 1795, ni en 1805, ni en1828, pues[o que ]ovellanos arremete en la primera fecha contra el derecho deposesión y las tasas en su /nforme,la Novísima no recoge tal legislación en1805, y Brieva, persona bien informada como archivero de la Mesta que era,tampoco la incluye en su libro en 1828.
454
to que transfería la vigilancia de la policía pecuaria a personas queya no eran funcionarios del Honrado Concejo y que frecuente-mente harán causa común con los campesinos en litigio con losganaderos.
La tan cacareada lucha antimesteña que se atribuye a los ilus-trados no rebasó los mediocres límites señalados por estas dispo-siciones. No es sorprendente; lo insólito hubiera sido lo contrario:que el Antiguo Régimen se hubiera empeñado, de verdad, endesahuciar de prebendas y privilegios a una clase que era firmesostén del sistema y de la que la monarquía absoluta barruntabahabía de ^ ecibir decisivos servicios, habida cuenta de los calami-tosos tiempós,que se perfilaban en el horizonte.
La Guerra`de la Independencia dejó en suspenso la operativi-dad efectiva del ' marco jurídico e institucional del AntiguoRégimen. Consiguientemente, los agricultores roturaron cuantoquisieron, incluidas numerosas dehesas del Sur. La jurisdicción delHonrado Concejo fue condenada a la impotencia. Las Cortes deCádiz, por su parte, arremeterán de frente contra los privilegiosmesteños:
- Decreto de 4 de enero de 1813, que disponía la reduccióna dominio particular de los baldíos y de otros terrenos comunes.Estimulaba además a que las fincas así formadas se cercasen ycerrasen respetando, eso sí, el paso de caminos y cañadas.
- Decreto de 8 de junio de 1813, sobre el fomento de laagricultura y la ganadería. Este importantísimo decreto declarabacerradas y acotadas todas las dehesas y demás tierras pertenecien-tes a dominio particular. Sus dueños disfrutarán de absoluta liber-tad para arrendarlas o no, y para aprovecharlas para pasto o culti-vo. Derogaba expresamente el sistema de tasación de pastos y elderecho de posesión y, en general, «cualesquier leyes que prefijenla clase de disfrute a que deban destinarse estas fincas». Esta dis-posición constituye, a mi juicio, el primer ataque verdaderamentefrontal contra los privilegios seculares de la Mesta.
A partir de la Guerra de la Independencia las posesiones se cla-rifican. La monarquía absoluta restaurada renunciará a la ambi-giiedad inherente al reformismo ilustrado -por lo menos hasta los
455
últimos años 20 y por lo que respecta a la ganadería trashumante-. Los grandes ganaderos que controlan el Honrado Concejo seránfuribundos enemigos del sistema constitucional. Ven claro quesólo la supervivencia del Antiguo Régimen puede permitirles dis-frutar de sus privilegios. La monarquía absoluta está penetrada deque entre sus fieles puede contar con lo más granado de los mes-teños. Consiguientemente, Fernando VII restablecerá, por Cédulade 2 de octubre de 1814, la Mesta en la plenitud de sus derechos yjurisdicciones, y derogará «todos los decretos y cualesquier órde-nes de las cortes extraordinarias y ordinarias que sean contrarias aeste restablecimiento». El rey llegará a presidir en 1815 y 1818varias Juntas Generales de la Mesta, gesto que los hermanos delConcejo agradecen con generosos donativos. Una Provisión delConsejo de 4 de septiembre de 181 S recordará a los pueblos quelas cosas, aunque les pese, no han cambiado un ápice respecto a lasituación anterior a 1808: están vigentes todos los privilegios con-cedidos a la gran trashumancia desde Alfonso XI y no se toleraránlos atropellos que, desde 1808 sobre todo, se acostumbran a come-ter contra los ganados, ya que
«se presentan en muchos pueblos los guardas y aun losmismos concejales con la mayor osadía, armados de escope-tas, a ajustar el paso de los baldíos de sus respectivos térmi-nos, sin que de otra suerte, y no aportando la cantidad queles dicta su codicia, se permita a los ganaderos (el paso porlos baldíos), suponiéndolos acotados y cerrados, y bajo otrasprotestas no menos despreciables y punibles, dando con ellomotivo a quimeras y desazones».
Empresa verdaderamente difícil la que acometía el absolutismorestaurado: persuadir a los pueblos de que lo ocurrido entre 1808y 1814 había sido debido a un puro accidente y de que nada habíacambiado esencialmente desde 1808.
Como colofón a la política promesteña -y en esto el absolu-tismo se mostraba realista-, por la Real Orden de 16 de agosto de1819 se rebajarán los derechos de exportación de lanas de los 66reales hasta entonces vigentes a sólo 40 reales por arroba. El reyatendió el clamor de los ganaderos, que empiezan a acusar la caídade precios y la competencia en los mercados exteriores.
456
El conjunto de favores dispensados a los ganaderos trashuman-tes entre 1814 y 1819 hace comprensible que éstos consideraranaquel período como «la más brillante época de la Historia delHonrado Concejo».
Durante el Trienio Constitucional se restablecerán los decretoselaborados por las Cortes de Cádiz. Pero ante las dificultades por lasque atraviesa la ganadería trashumante, de que son conscientes lascortes del Trienio, por el Decreto de 25 de septiembre de 1820 se esta-blecían las garantías mínimas para el desarrollo de la trashumancia yse fijaban severísimas sanciones a los que intentaban extraer ganadomerino. Por otra parte, los constitucionales rebajarán los derechos deexportación de lanas de 40 reales a l0 reales por arroba 58.
Con la vuelta al gobierno absoluto en 1823 se emprenderá, unavez más, la ardua tarea de restablecer el statu quo ante, pero ahorala empresa va a ser aún más difícil que entre 1814 y 1820 59, ^Circular de la Presidencia de la Mesta de 28 de noviembre de1823 recordaba a los subdelegados su deber de corregir toda tro-pelía contra los trashumantes -especialmente las roturaciones-y señalaba que
«estas infracciones y excesos se aumentaron considera-blemente en los tres años de desorden y anarquía del gobier-no constitucional anterior, y darán motivo si no se contienenpor medio de providencias oportunas y enérgicas, a que losdueños de ganados y sus pastores experimenten daños, per-juicios y vejaciones de la mayor gravedad y trascendencia,en tétminos que acaso no estará distante el día en que losmoradores de la circunferencia de las cuatro sierras de Soria,
58 Tengo conocimiento, poco explícito, desgraciadamente, de que entre 1820y 1823 se estableció una lunta General Gubemativa de Ganaderos que presumosería la institución probablemente sustitutiva de la Mesta. En definitiva, un ante-cedente evidente de la que en 1836 se llamaría Asociación General de Ganaderos.La noticia procede de José Segundo Ruiz: Noticia sucinta del origen, organiza-ción y atribuciones de la Asociación General de Ganaderos, Madrid, 1849.
59 para conocer la complejidad de las actitudes y planteamientos políticos,sociales y económicos del período posterior a la Guerra de la [ndependenciason muy útiles el libro de 1. Fontana, La quiebra de la Monarquía absoluta,/814-l820, Barcelona, 1971, y el de 1. Torras, Liberalismo y rebeldía campe-sina, 1820-1823, Barcelona, 1976.
457
Cuenca, Segovia y León se vean dolorosamente precisadosa abandonar este género de industria que tanto ha contribui-do y puede contribuir a su subsistencia».
Es de interés señalar que la Circular de la Presidencia deMesta de 21 de junio de 1824 ordenaba la vuelta al sistema de cul-tivo en hojas, ya que durante el Trienio Constitucional en algunospueblos
«fundándose sin duda los propietarios y labradores, comoaquel gobierno, en vanas teorías, sembraron las tierras desdeentonces a su arbitrio donde les ha parecido, sin tener enconsideración que ejecutándose el cultivo en hojas se evitaque los ganados lanares y demás especies causen daños enlos sembrados, y que haciéndose por éstos mayor mansiónen los barbechos resulta de aquí, por una consecuencia nece-saria, que por el calor y fertilidad que reciben las tierras de -los mismos ganados abunden las cosechas de granos ydemás semillas tan necesarias para la subsistencia humana».
La hostilidad de los campesinos ante los rebaños y las accionesde las partidas de bandidos y facciosos hacían sumamente arries-gada la trashumancia. Por eso, la Real Orden de 3 de diciembre de1824 establecía la concesión gratuita de licencias de ármas^«a lospastores de ganado trashumante y demás Hermanos de Mesta».Durante los últimos años de vida del Honrado Concejo los rebañoshubieron de ser custodiados por pastores armados. El hecho esharto significativo.
La última importante disposición del gobierno absoluto queconozco respecto a la ganadería trashumante es la Real Orden de22 de junio de 1827, en la que, aparte del mandato habitual ya deobservar los privilegios de la Mesta, se prescribían tocla una seriede medidas inspiradas en una toma de conciencia, al fin realista,de los problemas de la gran trashumáncia; todas sus disposicionesestán en la línea del libro de Benito Felipe de Gaminde, personaque, presumo, intervino directamente en la inspiración al menos deesta Real Orden. Se abolía todo derecho de exportación de lanas,se estimulaba la selección de ganado y el riguroso apartado delanas, se prohibía terminantemente la extracción de moruecos y
458
sementales merinos y, en fin, se creaba una Junta Gratuita deGanaderos -que inmediatamente entrará en conflictos de compe-tencia con el Concejo de la Mesta- de la que formará parte comovocal precisamente Benito Felipe de Gaminde.
Con la muerte de Fernando VII en septiembre de 1833 y elestallido de la guerra civil se inicia un nuevo -pero esta vez irre-versible- proceso de liquidación de los privilegios mesteños en elcontexto de la liberalización general de las actividades agrarias yde la implantación de un nuevo marco jurídico, de carácter bur-gués, que suple al del Antiguo Régimen.
En contradicción con lo terminantemente prescrito durantelas últimas décadas, la Real Orden de 20 de enero de 1834 esta-blecía la libre extracción de sementales merinos y ovejas argu-yendo que
«la equivocada idea de que la España pudiese monopoli-zar la riqueza pecuaria condujo a dictar medidas que impo-niendo nuevas trabas a los ganaderos debilitaron la energíadel verdadero principio vital de toda industria».
Con ello se reconocía definitiva y oficialmente la impotenciapara recuperar las posiciones perdidas en el mercado lanero inter-nacional y se planteaba la necesidad de ampliar el consumo inte-rior de lana mediante una mayor integración económica entrezonas productoras de lana y zonas productoras de tejidos. No esdesde luego casualidad que a partir de los años 30 del siglo XIXla demanda catalana -desde Sabadell, Tarrasa y Barcelona- ylevantina -desde Alcoy, sobre todo- se hagan presentes en losmercados laneros del interior. Con ello se paliaban, aunque fuerasólo en parte, las funestas consecuencias del hundimiento de lasexportaciones al exterior.
La Real Orden de 31 de enero de 1836 prevenía que la Mestase denominaría en adelante Asociación General de Ganaderos yse desposeía a su presidente de las funciones judiciales queduranté siglos había ejercido el presidente del HonradoConcejo. Ante el peligro de caer en un vacío jurídico dado queaún no se contaba con un código rural explícito y coherente, laReal Orden de 15 de julio de 1836 prescribía que «hasta la for-mación de leyes que deroguen ó reformen las que actualmente
459
rigen en el expresado ramo (de la desaparecida Mesta), siganestas en observancia». Para iniciar dicha derogación y reformael Decreto de 6 de septiembre de 1836 restablecía en toda sufuerza y vigor el decreto de las cortes gaditanas de 8 de junio de1813, ya comentado.
Así, a partir de 1836, las explotaciones ganaderas trashumantesempezarán a desarrollarse en el contexto de un nuevo marco jurí-dico-institucional que consagra la libertad en las decisiones eco-nómicas como instrumento para la obtención del máximo benefi-cio. Con ello las tensiones sociales en el campo no se plantearánya como una lucha entre cultivadores y ganaderos privilegiados,entre estantes y trashumantes, sino como un enfrentamiento entrepropietarios del medio de producción fundamental -la tierra- yaquellos que al respecto se encuentran en condiciones precarias:los campesinos detentadores de una propiedad territorial insufi-ciente, los pequeños arrendatarios, los jornaleros. Las medidastomadas para desamortizar el patrimonio colectivo de las comuni-dades aldeanas radicalizarán las actitudes políticas de este campe-sinado más marginado ante una revolución burguesa de la quepoco puede esperar. Era verdad que con la caída del AntiguoRégimen se derogaban los abusivos privilegios de los trashuman-tes, pero no era menos cierto que, a la vez, se ponían en cuestiónlos derechos de los campesinos al usufructo de los bienes comu-nales, se abolía la obligatoriedad del cultivo de hojas, lo que difi-cultaba el aprovechamiento para pasto de las barbecheras, se sus-pendía la «derrota de las mieses» , se facultaba para cercar y cerrarlas propiedades enajenándolas así a las servidumbres colectivas, seimponía un sistema fiscal en muchos casos más gravoso que elantiguo... Todas estas medidas, encaminadas a establecer unasnuevas relaciones de producción en el campo que empujaban alcampesino hacia el mercado -de productos y de fuerza de traba-jo-, concitaron la rebeldía campesina sobre todo en aquellasregiones de España donde los pequeños propietarios, arrendatariosy enfiteutas eran más numerosos. De ahí la militancia campesinaen los movimientos contrarrevolucionarios, antiburgueses -elcarlismo, sobre todo-, hecho del máximo interés en la historiacontemporánea española y sobre el que nuestro conocimiento esaún insuficiente a pesar de las investigaciones que recientementese están realizando.
460
RIVALIDAD ENTRE AGRICULTURAY GANADERIA EN LAPENINSULA IBERICA
porA. M. Bernal*
Aparte del significado económico, antropológico o social quepudiera tener, la ganadería en España, en perspectiva histórica, fueconsiderada como uno de los determinantes seculares del atraso ydecadencia del país.
El paradigma de la decadencia española, plasmada en el^ sigloXVII aunque larvada durante los siglos XV y XVI, tuvo entre otrasmuchas posibles explicaciones una de claro sentir antiganadero: alachacar a los privilegios de la Mesta, frente a las preteridas nece-sidades de los agricultores, las causas más inmediatas y directas deesa decadencia se creaba un cuerpo de doctrina interpretativo dela misma que, asumido por los ilustrados del XVIII, pasaba a lahistoriografía liberal del XIX hasta alcanzar, en fecha no muy leja-na, a estudios históricos más reciente. Todavía la pretendida expli-cación del atraso secular económico español en el mundo rural porcausa de un desarrollo privilegiado de la ganadería frente a unaagricultura relegada sigue siendo uno de esos tópicos y lugarescomunes que, aunque manidos e inexactos, no cesan de repetirsequizá por el impacto que pueda producir un cliché tan simplista ydirecto o por mera rutina, sin más.
Lo cierto es que en la historia española, cuando se agriculturay ganadería se trata, afloran entre ellas por doquier las tensiones deuna latente rivalidad que llevó a campesinos y ganaderos, a sem-brados y rebaños, a posiciones y valoraciones antagónicas. Y sinembargo, esos antagonismos, más que accionés excluyentes de
= Catedrático de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad deSevilla. Artículo publicado en P. García Martín (coordJ: Por [os caminos de latranshwnancia. Valladolid, Junta de Castilla y León, 1994, pp. 195-208.
461
unos-sobre otros, resultarían ser opciones complementarias acor-des con las vicisitudes coyunturales de la historia rural española.Está por hacer, desde la complementaridad, una historia de la agri-cultura y ganadería en España; las valoraciones actuales que sehacen desde supuestos ecológicos a la necesidad de un equilibrioagrícola-ganadero-forestal, la reinterpretaciones del mundo socialy económico del campesinado y, por último, el conocimientomejorado que se tiene de nuestra historia económica empiezan ahacer. mella, al fin, en lo que fuera una interpretación maniquea debuenos y malos, de agricultores y pastores.
1. EN LAS BASES DEL CONFLICTO
Común a la historia del occidente europeo, la rivalidad entreganáderos y agricultores en la Península Ibérica hunde sus raíceshasta' los inicios de los tiempos históricos. Entre quienes, practi-cando, una ganadería extensiva, necesitaban abundantes pastos ymovilidad sin trabas para su ganado y quienes labraban las tierrasy plantíos -que no siempre tenían que ser necesariamente gruposdiferentes- los acuerdos para un aprovechamiento mutuo delsuelo, acordes con sus intereses respectivos, se irían plasmando enunas.prácticas comunales y en una regulación ordenancista de lasserviidumbres que tales aprovechamientos, al unísono o sucesivo,del suelo acarrean.
a)^Las servidumbres de paso. Es, sin lugar a dudas, la causa deconflicto más permanente y largamente sostenida en el transcursode los tiempos. Afectaría por igual a los grandes rebaños trashu-mantes, milenarios en cabezas, como al mísero cabrero local con unrebaño de cuantía insignificante; y al soportar las servidumbres, lasprotestas serían igual de airadas por parte de quienes disponían deextensos territorios de pastos o sembraduras como del pequeñocampesino que labrara un predio de insignificantes dimensiones.Por ser causa de conflicto tan ordinaria y común, que se daría pordoqúier en todo el mapa peninsular hispano, es sin duda el tema quemástipronto, y de forma más reiterada, atrajo la atención ordenan-cista--real, municipal, señorial- a fin de fijar, en unos pretendi-dos j.ustos términos, el alcance de tales servidumbres.
Ya los juristas romanos al tratar de las servidumbres predialeshabían distinguido, entre otras, de las conocidas como iter, actus yvia (Inst.II,3) según que se tratase de pasar y conducir ganado 0
462
servirse del camino; precisamente de este afán normativo surgió laconveniencia de asignar un ancho apropiado a los caminos y vere-das. La idea de que todo ganado en movimiento genera daño a loscultivos y arboledas -una vez aceptada por derecho las servi-dumbres de paso- exigiría como contrapartida una reglamenta-ción sobre los daños causados por los ganados y penas inherentescomo medida, a su vez, de protección de la agricultura, freno a losabusos posibles y norma para elucidar litigios y conflictos genera-dos. En el Fuero Juzgo (tit.III, lib.8) pervive la tradición romanis-ta al fijar las penas a los ganaderos que dañen huertos, mieses oarboleda -^n particular, olivar, manzanos y encinas, que no sepodían talar ni quemar- pero también al reconocer a los ganade-ros poder pastar, durante el tránsito, sus ganados y bestias en here-dades no cerradas aunque sin poder permanecer más de dos días enun mismo lugar. La incipiente legislación de los reinos peninsula-res, a partir de la reconquista cristiana, haria propios esos prece-dentes iusromanistas como se plasmaría en las Partidas (tit.XV)donde se estipula que el daño causado por los ganados en hereda-des ajenas se resarcirá con el pago del doblo de su importe.
Como es bien sabido el tema de la servidumbres de paso y losconflictos, derivados por daño, de ganados en movimiento, tendrí-an su máxima plasmación en los ganados trashumantes -tantomesteños castellanos como de las asociaciones ganaderas arago-nesas- que configuraron y articularon las redes de cañadas, cor-deles y veredas de la geografía ganadera española y exigieron lacreación de esa figura singular de alcaldía ambulante para dirimirconflictos.
No vamos a detallar las vicisitudes de la trashumancia -per-fectamente ŭonocidas gracias a los estudios que van de J.Klein aP.García Martín- sino tan sólo resaltar que en una etapa de horasbajas para la ganadería como fueran los años de la crisis y transi-ción del Antiguo Régimen -que consagra el derecho de propie-dad burgués sobre la tierra- se trataron de dejar a salvo los anti-guos derechos de la ganadería trashumante, estante o riberiegatales como conservar la libertad de paso por cañadas, veredas ycaminos así como refrendar las antiguas servidumbres como seratificaron vagamente en el decreto de 8 de junio de 1813 o másexpresamente en la ley de 16 de octubre de 1820, en el R.D. de 23de septiembre de 1836 y en la R.O. de 24 de febrero de 1839.
Una declaración más extensiva sobre el libre tránsito de gana-dos y uso de cañadas así como aprovechamiento común de abre-
463
vaderos, sesteaderos y descansaderos y pastizales comunales,salvo los propios y baldíos arbitrados por las municipalidades, seharía por R.O. de l 3 de noviembre de ] 844 al tiempo que se rati-ficaba estar exentos los ganados en tránsito del pago de impuestosmanteniéndoseles en las franquicias tradicionales que gozabanmientras que anima a las autoridades de los concejos municipalesa que se dicten normas favorables a los ganaderos «que lejos decausarles vejaciones...les presten ayuda y protección para evitardaños involuntarios». La secular conflictividad, surgida de unadiversidad de intereses, coritrapuestos las más de las veces deforma simplista, terminaría de ser regulada de iure en plano deigualdad para agricultura y ganadería, si bien a ésta el reconoci-miento le Ilegaba tarde en demasía cuando las veredas y cañadas,descansaderos y agostaderos, habían quedado mermados conside-rablemente en favor de las tierras labrantías.
b) Prácticas comunales y colectivismo agrario. La idea de unacierta preminencia del aprovechamiento colectivo de la tierra en laPenínsula, con el derecho de propiedad incluido, ha sido una de lascuestiones que ocuparon más en el pasado a agraristas e historiado-res de la propiedad territorial en nuestro país, desde Azcárate aCosta, Altamira, Cárdenas etc. por citar a los clásicos más conoci-dos. Sin tener que remontarse a lejanos precedentes de la antigiiedad,parece que fuera durante la época medieval, vinculado a las diversasmodalidades de procesos de la conquista cristiana, cuando se confi-gura una cierta propiedad comunal de la tierra de pastos y aprove-chamiento colectivo de las de cultivos, una vez levantadas las cose-chas, siguiendo unas pautas vigentes en la Europa de la época.
Por uno y otro motivo, la rivalidad entre agricultores y ganade-ros serían constantes aunque reducidos los conflictos casi siemprea escala municipal, o a lo más comarcal. La idea del aprovecha-miento comunal de los pastos por los ganados a los terrenos queéstos pudieran extenderse yendo y viniendo a sus casas en un díaaparece recogida en multitud de donaciones reales a monasterios yfueros de población, desde el siglo X-XI en adelante, como los deOña, Miranda de Ebro, Sahagún, Jaca, Guardia, Argazón, Labraza,Logroño etc. Muy pronto, sin embargo, aparecerían las excepcio-nes, primero temporalmente y luego a largo plazo, como por ejem-plo según los fueros de Soria, Medinaceli o Salamanca donde aúndeclarándose las tierras de pastos de disfrute colectivo se reconocíala posibilidad a los vecinos de acotar para su uso particular unprado de limitado número de aranzadas de tierras, que podría dis-
464
frutar durante la primavera debiéndolo restituir al uso común ]lega-do el día de san Juan, si bien ciertos vecinos de condición noblepodían permanecer con él un período mayor de tiempo.Sin duda, lapráctica que mejor habría de plasmar el conflicto sería la conocidacomo derrota de mieses, verdadera bestia negra de los agraristas detodos los tiempos y cuya erradicación suponía el triunfo final de laagricultura sobre la ganadería. El aprovechamiento ganadero colec-tivo de todas las tierras sembradas, una vez levantadas las cosechas,tenía como substrato una cierta idea difusa del concepto de propie-dad territorial que incluso en la modalidad de alodial no tenía aúnlas connotaciones de la propiedad territorial individual -sagrada einviolable- que le diera durante el siglo XVIII el triunfo de la bur-guesía y del capitalismo económico.
Las restricciones al derecho absoluto de la propiedad de la tie-rra habría de ser el aspecto más contestado de los economistasagrarios y agricultores que veían en la práctica de la derrota demieses el obstáculo primero y principal al desarrollo agrario: laposibilidad de una utilización colectiva de las rastrojeras por losganados se convertía en factor disuasorio a la inversión y mejoraagrícola, en particular en lo que respecta plantíos de arboledas,regadíos etc. De ahí el grito unánime del agrarismo ilustrado delSetecientos contra una práctica que Jovellanos no dudaría en lla-mar bárbara y antieconómica, fuente continua de conflictos entrepropietarios agrícolas y ganaderos y causa de la pervivencia de larutina en los sistemas de cultivos y de la falta de modernizaciónagrícola. Salvo en la cornisa cantábrica y zonas gallegas, no estádel todo claro que el intento de acabar con la práctica de la derro-ta de mieses fuese acompañado, como en el resto occidental euro-peo (modelos inglés, holandés etc.), de un plan alternativo quesuponía una intensificación de la propia ganadería estante porparte de los agricultores. Lo cierto es que la realidad agronómicaespañola era muy diferente pues salvo las comarcas señaladas delas zonas noroccidental de la Península, el resto, y en particularlas zonas del Centro y Sur hispanos, apenas disponen de una plu-viometría anual media que supere los 500 mm3 y en consecuenciaello dificulta, cuando no imposibilita, la intensificación de unaganadería estante por falta de pastos frescos continuados no que-dando otra opción racional de aprovechamiento, a costes econó-micos aceptables, que el uso de las rastrojeras por la ganaderíaextensiva. Abolida finalmente la derrota de mieses, la transgre-sión de dicha norma ha sido práctica continuada de los ganaderos
465
y tal vez la fuente de pequeños conflictos residuales que alcanzanhasta nuestros días, máxime cuando, como en los momentos pre-sentes, se suceden unos años seguidos de sequía continuado y lafalta de pastos llega a ser angustiosa para los propietarios depequeños rebaños. .
2. MUCHO VINO, PAN ESCASO, POCA CARNE YLANA PARA LA EXPORTACIÓN
Si hubiera que reducir a fácil esquematismo lo que hayasupuesto en España, en trayectoria histórica, el sector agropecua-rio pienso que el comportamiento de los cuatro productos delenunciado recogen lo sustancial. En efecto, hasta fechas relati-vamente recientes, el agro español no fue capaz de proporcionarlas cantidades cerealeras necesarias para mantener un crecimientopoblacional sostenido siendo, por el contrario, la escasez de gra-nos uno de los problemas crónicos de nuestra economía; una insu-ficiencia que habría de ser más acusada aún, si cabe, en la produc-ción de carne mientras que el desarrollo de los viñedos, pordoquier, y la producción lanera han marcado los verdaderos hitoshistóricos de nuestra historia agrícola y pecuaria, acentuados porel significado que uno y otro producto han tenido en el comercioexterior español.
La asignación de las tierras a unas u otras producciones, segúncoyunturas económicas, fue a mi entender una de las causas pri-migenias de la situación de latente rivalidad en que se mantuvierala relación entre agricultores y ganaderos en la Península Ibérica.Según fuese el comportamiento de la relación población/recursosasí se ampliaban o restringían las superficies agrícolas y, en con-trapartida, se reducía o acrecentaba la oferta de tierras para pastos.Esos cambios inelásticos en los comportamientos de oferta/demanda de tierras, para uno u otro tipo de aprovechamiento -agrícola o ganadero- originaban a su vez transformacionesestructurales importantes de manera que las tensiones abocabanfinalmente a conflictos abiertos que transcendían al conjunto de laeconomía y sociedad española. Tal vez por ello, esa «rivalidad»agrícola/ganadera en España llegaría a alcanzar una relevancia queno se diera con tanto ahincó en el resto de los países occidentaleseuropeos, que consiguieron resolver la exigencia de producir máscereales con la de incrementar al unísono la cabaña ganadera. El
466
Estado, que no sería agente neutro en el vaivén de las opcionescambiantes según coyunturas, en salvaguardia de sus intereses fis-cales, primaría las producciones destinadas a los mercados exte-riores haciendo de las lanas y vinos dos de las tres partidas máscaracterísticas de las exportaciones españolas desde los siglos XII-XIV hasta fines del siglo XIX. Más que por cuestiones naturales oproblemas propios de cada uno de ellos, la rivalidad de agriculto-res y ganaderós no era sino reflejo de las tensiones de la propiasociedad y economía españolas.
a) Roturaciorces de comunales y rompimientos de baldíos. Enuna economía agraria, sin cambio tecnológico, como fuera la espa-ñola hasta fines del siglo XIX, el incremento bruto de la produc-ción sólo podía obtenerse a costa de la expansión de la tierra cul-tivada. Una situación de esa naturaleza, mantenida durante ciertotiempo bajo la tensión provocada por la relación desigual entrepoblación/recursos -que rompe el equilibrio de agricultura/gana-dería a favor de la primera- acaba bajo los efectos de la ley de losrendimientos decrecientes y a partir de entonces la expansión de lasupe^cie cultivada se detiene para contraerse tras la crisis demo-gráfica que ese mismo desequilibrio ha propiciado en cierto modo.
El mecanismo descrito, de forma sucinta, se repitió en las eco-nomías agrarias varias veces desde la expansión del siglo XI hastael siglo XIX, siendo especialmente rupturista en las alternanciasde agricultura/ganadería las crisis de los siglos XN-XV y XVII. Ya tenor de esa evolución irían variando las superficies cultivadas ylas disponibilidades de tierras para pastos. Los fueros municipalesde los siglos XI y XII -época de expansión poblacional- deLlanes, Madrigal, Lara, Miranda del Ebro etc. inciden en la posi-bilidad de repartos de tierras comunales para reducirlas a cultivosdetrayéndolas del aprovechamiento ganadero. Todavía, en el sigloXIII, más explícito es el Fuero de Cáceres donde las autorizacio-nes para rompimientos de baldíos y repartos de comunales, de cua-tro en cuatro año, para siembra regula una práctica que a partir deentonces se trataría de aplicar en cada período de expansión demo-gráfica, comprometiendo gravemente los.aprovechamientos gana-deros usuales. Y un poco por doquier, desde entonces, las diversasOrdenanzas municipales dieron cabida al recurso de repartos decomunales y rompimientos de baldíos autorizados como fórmulasde emergencia en tiempo de presión demográfica intensa como seplasmaría en las de Salamanca, Avellaneda, el Romeral, en laMancha, Ocaña, Lillo, encomienda de Montealegre, etc. todas
467
ellas localidades de unas comarcas que por sus condiciones edafo-lógicas y climáticas reunían ante todo condiciones para el aprove-chamiento ganadero.
La expansión de las roturaciones, a costas de comunales y bal-díos, fue particularmente importante durante todo el largo sigloXVI, coincidiendo con una larga fase alcista poblacional que iríade 1530 a 1592, al menos. Los estudios pioneros de Viñas Mey yRuiz Martín o los más recientes de Vassberg o los que nosotrosmismo dedicamos a Andalucía ponen de manifiesto hasta la sacie-dad el grave quebranto que para la ganadería y riqueza forestalsupuso esa expansión incontrolada de las superficies agrícolas lasmás de las veces hechas a costas de tierras marginales o de esca-sas cualidades agronómicas pero exigida por la fuerte demanda detierras de cultivo requerida por la expansión demográfica delmomento. En unos casos, los menos, los comunales se roturaronbajo licencia municipal predominando en cambio las usurpacionesde éstos por los poderosos -nobleza territorial, nobleza ciudada-na o notables locales que controlaban el gobierno de los munici-pios- sin que faltasen las roturaciones clandestinas de pequeñosagricultores. Bajo licencia real y venta, se rompieron los baldíos,parte de cuyas tierras sirvieron para la formación de nuevos seño-ríos, cuyos titulares a su vez lo cedían para cultivo a colonos a finde atraer población a sus dominios.
Los cambios introducidos por las prácticas roturadoras afectaronpor igual a los grandes y pequeños ganaderos que hubieron deenfrentarse a la escasez de pastos y al elevado precio a pagar por elusufructo de los que quedaron disponibles como fuera expuesto enel Memorial de la Mesta de 1619. Mientras duró la expansión agra-ria los enfrentamientos entre agricultores y ganaderos Ilegaría a suparoxismo tanto en tierras de la Corona de Castilla como en las deAragón y Cataluña pero hacia 1630-1640, con el cambio de coyun-tura, la contracción poblacional se haría patente y el abandono de lastierras marginales cultivadas también, volviendo éstas a pastos yrestableciéndose el equilibrio perdido entre cultivos y ganados. Denuevo se reactivarán las roturaciones y rompimientos de baldíos apartir de la década de 1730 -estudiados para el siglo XVIII porSánchez Salazar- cuando la incipiente recuperación demográficadel XVIII se pone en marcha. Los litigios entonces provocados entreagricultores y ganaderos ya no cesarán hasta la consagración finalde la crisis del antiguo régimen que daría la prioridad a los interesesagrícolas sobre los pecuarios culminando, en cierto modo, el decli-
468
ve de la ganadería española. Los archivos municipales conservan, ajirones, las cicatrices mal cerradas de esa pugna secular que requie-re un estudio en detalle y profundidad aún no realizado.
b) Cerramieiatos y latifundios. La ampliación y especializaciónde los cultivos en los períodos de expansión, siglos XVI y XVIII,no conllevaba el auge de la ganadería sino todo lo contrario. Elfuerte incremento que se diera en el consumo del vino en la centu-ria del Quinientos, favorecido en la siguiente por las medidas fis-cales menos restrictivas que lo hicieron extensivo a las clases popu-lares así como el magnífico acomodo de los caldos -primeroandaluces, luego catalanes etc.- en el mercado colonial america-no -y aún europeo durante el siglo XIX- hicieron que los viñe-dos en España se expandieran por doquier casi siempre a partir detierras baldías o de nueva roturación. Con razón un arbitrista delXVIII pudo decir que el mucho vino nos privó de carne y el paliarla escasez de trigo arruinó la producción de las lanas españolas.
A1 margen de esa correlación más o menos automática quepudiera establecerse, lo que no ofrece duda al respecto es que eldesarrollo de los viñedos -y por extensión de los restantes culti-vos arbóreos como el olivar que entonces también se expanden-exigió se adoptasen medidas protectoras frente a la ganadería. Almismo tiempo, la venta de baldíos y usurpaciones de comunales,el desarrollo de los señoríos y el incremento de las tierras de pas-tos favorecieron la ampliación de los latifundios existentes o laformación de otros nuevos, configurándose entonces el sistema degrandes explotaciones de cortijos, haciendas y dehesas. Unas yotras innovaciones requirieron, cada vez con mayor insistencia, lanecesidad de los cerramientos de fincas no sólo como símbolo deuna manera diferente de afianzar el derecho de propiedad sinocomo una exigencia motivada por estrictas razones económicas.
La especialización de los cultivos de viñedo y olivar, por casitodo el territorio peninsular, y la intensificación del latifundismo enlas zonas salmantinas, extremeñas, manchegas y andaluzas señalizanla inflexión a partir de la cual la ganadería se debatirá en franco retro-ceso. La «agresividad» de la expansión agrícola, de la que participantanto el pequeño viñero con una haza minúscula o el gran terrate-niente, no sólo limitaron antiguos privilegios ganaderos y redujeronlas tierras de pastos sino que inclusive, en un proceso de usurpacio-nes ininterrumpido, mermaron e hicieron desaparecer los antiguoscaminos y veredas. En un alarde de inconsciente agresividad agríco-la, los «sedientos» propietarios de tierra, con voracidad siempre insa-
469
tisfecha fueron poco a poco acabando incluso con los fincas ganade-ras específicas que tenían los municipios como garantía de una gana-dería mínima reproductora: las llamadas dehesas de yeguas, lasboyales y las de potros, destinadas por los concejos municipales paramantener en ellas unos sementales selectos al servicio de los gana-deros locales, términaron por desaparecer bajo la acción imparabledel arado y los chanchullos de las autoridades locales que se lasrepartieron contando las más de las veces con la anuencia o activacolaboración del común de los vecinos con tal de conseguir éstosalgunas migajas, es decir pequeños lotes de tierras de los propiosrepartidas por sorteos. A1 menos, durante el siglo XVIII, parece quetodos estuvieron de acuerdo y fueron partícipes en el golpe de graciaque se diera a la ganadería extensiva en España, sin llegar a com-prender que para ciertas comarcas era la única que se podía practicarmanteniendo al mismo tiempo el equilibrio indispensable de los frá-giles ecosistemas peninsulares de la España seca.
El acotamiento de fincas, casi siempre con finalidad cinegéti-ca, era una regalía que, en ocasiones determinadas se facultó adeterminada nobleza de primer rango. Por contra, la pretensión defacilitar el aprovechamiento de las yerbas y frutos naturales fue loque subyace en la prohibición de los cerramientos de tierra.Prohibiciones que se reiteran con asiduidad durante el reinado delos Reyes Católicos y sucesores frente a la pretensión continuadade nobles y poderosos de conseguir el cerramiento y cercado desus heredades y en particular cuando estas formaban coto redondo.La presión en favor de los cerramientos, tanto de las explotacionesagrícolas como ganaderos, se hizo más patente a lo largo del sigloXVII, durante el reinado de Carlos II, pudiéndose obtener la licen-cia regia que lo autorizaba, aunque temporalmente, a cambio deuna contraprestación económica a favor de la Real Hacienda. Encierto modo, el movimiento de cerramientos se daría en ciertaszonas de España, como Andalucía, con una agricultura latifundia-ria muy orientada hacia el mercado, en fechas tan tempranas comolo fuera el movimiento enclosure entre los ingleses, restringiendola práctica de la derrota de mieses y otros aprovechamientos gana-deros comunales. Los ilustrados impulsaron las actuaciones enfavor de los cerramientos ^ntre otras la resolución de 28 de abrilde 1788 (Ley 19,tit.XXIV,Iib.VII, Nov.Rec.) si bien la resolucióngeneral e indiscutible de cualquier propietario para poder cerrarsus predios agrícolas no se dictaría hasta 1837.
c) Pastos: pocos, caros y malos. La concentración progresivade la propiedad de la tierra, los cerramientos y cercados desde la
470
segunda mitad del siglo XVIII y primera del XIX no hicieron sinoculminar en largo proceso iniciado desde fines de la edad media.
EI esplendor ganadero de antaño se batiría en retirada práctica-mente desde el siglo XVI en adelante, haciéndose patente desdeentonces la penuria de los pastos y el precio creciente de los quedisponibles por arrendamientos. Desde ] 608 los ganaderos inde-pendientes, y no sólo los mesteños, reaccionaban ante la carestía yelevados precios de las yerbas, en 1621 los jurados de Sevilla sequejaban de que la extensión de los cultivos, al acortar los pastos,acrecentaron de manera alarmante el precio de las carnes. Unacabaña ganadera tan característica como la caballar entraría enfranco declive no sólo por las extracciones que de ella se hicierapara las guerras europeas sino por la pérdida progresiva de lasdehesas a ella dedicada. Incluso la sustitución de los bueyes pormulos, al decir de Caja de Leruela vendría motivada por la menornecesidad de pastos de los segundos frente a los primeros.
En ese contexto de revalorización de los pastos y yerbas seentiende que los procesos de concentración de propiedad afectasenno sólo a las tierras de labor sino que favoreciese también la pro-liferación de inmensos latifundios de aprovechamientos ganaderospara su arrendamiento. La aparición de latifundios específicos convocación ganadera, como las dehesas -salmantinas, extremeñas,andaluzas y manchegas- servirían de ese modo, mediante unaprovechamiento maximalista del precio de los pastos, a agravarmás aún la situación. De ahí, que a partir del siglo XVII, que escuando dicho proceso cristaliza, la rivalidad no se diese solo entreagricultores y ganaderos sino sobre todo entre ganaderos y propie-tarios de tierras de pastos que, a su vez, en muchos casos, eranganaderos también.
La entrada clandestina de ganado en dehesas cerradas y acota-das se convertiría en práctica habitual, sobre todo en aquellos pue-blos que vieron como las tierras comunales y de propios que anta-ño sirvieron para uso de los ganados locales fueron privatizadas. Elrompimiento de cercas se convertiría para los pequeños ganaderosen un acto simbólico de igual significado que la ocupación de tie-rras para los pobres campesinos. Y desde muy pronto, apareceríauna especie de guardia rural, sostenida por los grandes latifundia-rios de pastizales, para impedir tales ocupaciones y demás actua-ciones depredatorias a cargo de los pequeños ganaderos locales.
Con el tiempo se terminaría generando un clima de resenti-miento contra esos inmensos latifundios -en ocasiones con varios
471
miles de hectáreas bajo una misma linde- producido tanto entreel campesinado como entre los ganaderos excluidos de su disfrutecomunal. Es más, la sola presencia de esos latifundios se conver-tiría con el tiempo en bandera del reformismo agrario, prueba ine-quívoca del atraso secular del campo español. En los momentoshistóricos del siglo XX favorables a las tesis reformistas, las gran-des dehesas fueron roturadas y repartidas para cultivo mantenién-dose, contumaz, una manera de hacer por completo errónea sus-tentada en una interpretación, resentida, agrarista y antiganaderade la decadencia española. La rotura de tierra, la deforestación ylos desequilibrios ecológicos provocados en pro de una agricultu-ra marginal y sin futuro a costa de una pervivencia ganadera,incluso extensiva, generó, finalmente, más problemas de los quepretendieran resolver. Tal vez, por ello, hoy, las razones de la gana-dería no parezcan tan mezquinas, por privilegiadas, como durantetanto tiempo una cierta litr.ratura comprometida quiso hacer ver y,en consecuencia, la secular rivalidad de pastores y agricultores nopase más allá de la vieja historia de un victimismo, el de los gana-deros y sociedades tradicionales campesinas, en pro de un produc-tivismo agrario que ha dejado hondas secuelas en el'paisaje y eco-sistemas que fueron detraídos como tierra de pastos en favor de lasde cultivos marginales.
472
Abellán García, Antonio, y Olivera, Ana: «La trashumancia porferrocarril en España», en Estudios Geográficos, núms. 156-157, agosto-noviembre 1979.
Alvarez Palenzuela, V.A.: "Problemas en torno al transporte de mer-cancías en el reino de Castilla a finales de la Edad Media:el orde-namiento de los carreteros", en Estudios de Historia Medieval enhomenaje a Luis Suárez Fernández, Valladolid,1991.
Actas de las Cortes de Castilla, 1563-1713, Madrid, Comisión deGobierno Interior, 1880.
Adamuz Montilla, Alfonso: El Honrado Concejo de la Mesta y laAsociación General de Ganaderos del Reino, Córdoba, ArtesGráficas Caparrós, 1922.
Agapito y Revilla, Juan: Los Privilegios de [^alladolid, lndice,Copias y Extractos... Valladolid, 1906.
A.G.E.C.O.: Estudios económicos de la ganadería española,Academia León, 1970.
Aguado, Alejandro: Política española para el más proporcionadoremedio de nuestra monarquía, Madrid, 1746.
Aguirre de Prado, Luis: «La Mesta», en Temas españoles, núm.
439, Madrid, 1963.Aitken, Robert: «Rutas de trashumancia en la meseta castellana»,
en Estudios Geográficos, VIII, núm. 26, 1947, pp. 185-199(incluye un mapa).
Altamira, Rafael: Historia de la propiedad comunal, París, 1890.Alvarez de Araujo: Recopilación histórica de las Ordenes, Madrid,
1875.
475
-:Las Ordeiaes Militares de Santiago, Calatrava, Alcántara yMontesa. Su origen, organización..., Madrid, 1891.
Amalbert: Le mouton arlésienne, Montpellier, ] 898.Anes Alvarez, Gonzalo: «El Informe sobre la Ley Agraria y la Real
Sociedad Económica Matritense de Amigos del País», enHomenaje a Don Ramón Carande, Madrid, 1963, I, pp. 23-56.
-: «Las fluctuaciones de los precios del trigo, de la cebada y delaceite en España (1788-1808): un contraste regional», enMoneda y Crédito, núm. 97, junio 1966.
-: «Los Pósitos en la España del siglo XVIII», en Moneda yCrédito, núm. 105, junio 1968.
-:Economía e«Ilustración» en la España del siglo XVIII,Barcelona, Ariel, 1969.
-:Las crisis agrarias en la Espa^aa Moderna, Madrid, Taurus,1970.
-: «Antecedentes próximos del motín de Esquilache», en Moneday Crédito, núm. 128, marzo 1974, pp. 219-224.-: El Antiguo Régimen: los Borbones, en Historia de España
Alfaguara, vol. N, Madrid, Alianza, 1975.-: (edición e introducción): La economía española al final del
Antiguo Régimen. I Agricultura., Madrid, Alianza/Banco deEspaña, 1982.
Anes, Gonzalo; Rodríguez, Bernal, y otros: La economía agrariaen la Historia de España. Propiedad, explotación, comerciali-zación, rentas, Madrid, Alfaguara, 1978.
Anes, Gonzalo, y García Sanz, Angel (coordrs.): Mesta, trashuman-cia y vida pastoril, Valladolid, Junta de Castilla y León, 1994.
Ansiaux, Maurice: «Histoire économique de 1'Espagne», en Revued'economie politique, dic. 1893, pp. 1053 y ss.
Antón y Ramírez, B.: Diccionario de bibliografia agronómico y de todaclase de escritos relacionados con la Agricultura, Madrid, 1865.
Arán, Santos: Ganado lanar y cabrío, Madrid, s. a.-:La producción del ganado merino en España, Madrid,
Ministerio de Agricultura, 1944.Arbós, Ph.: La vie pastorale dans les Alpes fran^aises, París, 1923.Arenilla, Miguel: «Una vía romana a través del Sistema Central
español: la prolongación septentrional de la calzada del puertodel Pico» , en Revista de Obras Públicas, noviembre 1975.
Argente del Castillo, C.: La ganadería medieval andaluza. SiglosXIII-XVI (Reinos de Jaén y Córdoba), Jaén, 1991.
476
-:"Precedentes de la organización del concejo de la Mesta",Estudios de Historia y Arqueología Medievales, 7-8, 1987-88.
-:"La utilización pecuaria de los baldíos andaluces. Siglos XIII-XIV", Anuario de Estudios Medievales, 20, 1990.
-:"La ganadería en el alto y medio Guadalquivir", Cuadernos deEstudios Medievales y Ciencias y Técnicas Historiográficas, 6,1991.
Artola, Miguel (edición e introducción): La economía española alfinal del Antiguo Régimen. IV Instituciones, Madrid,Alianza/Banco de España, 1982.
Asenjo González, M: Segovla. La ciudad y su tierra a fines delMedievo. Segovia, 1986.
-: "Las tierras de baldío en el concejo de Soria a fines de la EdadMedia", Anuario de Estudios Medievales, 20, 1990, pp. 389-411.
Asso: Historia de la economía política de Aragón, Zaragoza, 1798.-:Instituciones del derecho ccivil de Castilla, 1792.Balducci Pegolotti, Francesco: La practica della mercatura,
Cambridge, Mass., ed. Allan Evans, 1936.Bandera, Joaquín, y Marinas, José Miguel: Palabra de pastor.
Historia oral de la trashumancia. León, 1996.Barrantes, Vicente: Aparato bibliográfico para la historia de
Extremadura, Madrid, 1875-77, 3 vols. (la ed., 1865).Barreiro Mallón, Baudilio: La jurisdicción de Xallas a lo largo del
siglo XV/IL Población, Sociedad y Economía, Santiago deCompostela, Universidad, 1973.
Barreiro Mallón, B.: "La introducción de nuevos cultivos y la evo-lución de la ganadería en Asturias durante la Edad Moderna", enCongreso de Historia Rural, Madrid, 1984, pp. 287-318.
Barrio Barrio, J.A.: «La ganadería oriolana en el siglo XV: la regu-lación de los pastos», Investigaciones Geográfccas, 12, 1994.
Basas Fenández, Manuel: El Consulado de Burgos en el siglo XVI,Madrid, C.S.LC., 1963.
-: «Burgos en el comercio lanero del siglo XVI», en Moneda yCrédito, núm. 77, junio 1961, pp. 37-67.
-: «Introducción en España del sistema métrico decimal», en Studiin onore di Amintore Fanfani, N, Milán, 1962, pp. 41-88.
Baticle, Yves: «L'élévage ovin dans les pays européens de laMéditerranée occidentale» en L'inf. geog., París, mayo junio1974, número 3, pp. 144-147.
-:La laine, París, Masson, 1982.Becerril y Antón Miralles, Juan: La Mesta y sus precedentes lega-
les y doctrinales, Madrid, Discurso en la Real Academia deJurisprudencia y Legislación, 1957.
477
Beltrán, Lucas: «Un precedente español en la fonnulación de la leyde los rendimientos decrecientes», en Moneda y Crédito, núm.78, septiembre 1961, pp. 3-8.
Bellosillo, M.: Castilla merinera. Madrid, Colegio de Ingenieros,1988.
Beneyto Pérez J.: «Notas sobre el origeñ de los usos comunales»,en Anuario de la Historia del Derecho Español, IX, ] 932, pp.33-102.
Berfzowski, S.: «Typologie des migrations pastorales en Europe etméthodes de leurs études», en L'amenagement de la montagne.Compte rendu du %II Colloque franco-polonais de géographie,mai 1969, Varsovia, 1971, pp. 165-174.
Berganza: Antigiiedades de Castilla, en Antigiiedades de Españapropugnada en las noticias de sus reyes y condes de Castilla,Madrid, 1719-1721, 2 vols.
Bernal Antonio Miguel: La lucha por la tierra en la crisis delAntiguo Régimen, Madrid, Taurus, 1979.
-: Economía e historia de los latifundios. Madrid, 1988.-: «La rivalidad entre agricultura y ganadería en la Península
Ibérica», en Por los caminos de la trashumancia. Valladolid,Consejería de Agricultura y Ganadería, Junta de Castilla yLeón, 1994, pp. 195-208.
Bernard, Agustín, y Lacroix, M.: L'evolution du nomadisme enAlgérie, París, 1906.
Bernardo Ares, José Manuel: «Aproximación al estudio de la gana-dería cordobesa en 1723», en Actas del / Congreso de Historiade Andalucía. Andalucía Moderna (siglo XV/II), Córdoba,1978, I, pp. 73-91.
-: «Razones jurídicas y económicas del conflicto entre Córdoba yla Mesta a fines del siglo XVIII», en Actas del / Congreso..., pp.99-114.
Berques, Jacques: Structures sociales du Haut-Atlas, París, 1955Bertaux e Iver: «L'Italie inconnu», en Le Tour du Monde, 1899, pp.
270 y ss.Bilbao, Luis María: «Crisis y reconstrucción de la economía vas-
congada en el siglo XVII» , en Saioak. Revista de EstudiosVascos, 1977.
-: «Transformaciones económicas en el País Vasco durante lossiglos XVI y XVII. Diferencias económicas regionales y cam-bio de modelo económico», en Historia del Pueblo Vasco, II,San Sebastián, Erein, 1978, pp. 72-95.
478
-:«Exportación y comercialización de lanas de Castilla durante elsiglo XVII, 1610-1720» , comunicación al I Congreso deHistoria de Castilla y León, Valladolid, septiembre 1982.
Bilbao, Luis María, y Fernández de Pinedo, Emiliano.«Exportations de laines, transhumance et ocupation de 1'espaceen Castille aux XVI, XVII et XVIII éme siécles», enMigrations, Population and Ocupatio ŭa of Land (before 1800)(Eighth International Economic History Congress, set. B. 8),Budapest, 1982, pp. 36-48.
Bilbao, Luis María, y Fernández de Pinedo, Emiliano. «Woolexports, transhumance and land use in Castile in the sixteenth,seventeenth and eighteenth centuries», en The Castilian crisis ofthe seventee^ath century. New perspectives on the economic andsocial history of seventeenth-century Spaira. (I.A.A. Thompsony Bartolomé Yun Casalilla, eds.), Cambridge University Press,1994, pp. 101-114.
Bilbao, Luis María, y Fernández de Pinedo, Emiliano.«Exportación y comercialización de lanas de Castilla durante elsiglo XVII», en El pasado histórico de Castilla y León. vol. II,Edad Moderna. Ed. Junta de Castilla y León, Burgos, 1983, pp.225-243 (18 pp.)
Bilbao, Luis María, y Fernández de Pinedo, Emiliano. «El comer-cio hispano-británico de lanas en el siglo XVIII. Una recons-trucción», en Antiguo Régimen y Liberalismo. Homenaje aMiguel Artola. 2. Econo^nía y sociedad. Alianza Ed. yEdiciones de la U.A.M. Madrid, 1995, pp. 43-59.
Bishko, Charles Julián: «The Peninsular Background of LatinAmerican Cattle Ranching», en Hispanic American HistoricalReview, XXXII, 1952, pp. 491-515; reimpreso en MedievalSpanish Frontier Studies, núm. VI,
-: «El castellano, hombre de Ilanura. La explotación ganadera enel área fronteriza de la Mancha y Extremadura durante la EdadMedia», en Homenaje a Jaime Vicens Vives, Barcelona,Universidad, 1965, I, pp. 201-218.
-:«The andalusian municipal Mestas in the 14th-16th centuries:administrativa and social aspects», en Actas del / Congreso deHistoria de Anda[ucía. Andalucía medieval, Córdoba, 1978, I,pp.347-374.
-: «Sesenta años después: `La Mesta' de Julius Klein a la luz de lainvestigación subsiguiente», en Historia, /nstituciones, Docu-mentos, núm. 8, 1982.
479
Blache, Jules: L'homme et la montagne, París, 2a ed., 1950.Boissonade, P.: «Les Etudes relatives á 1'histoire économique de
I'Espagne», en Revue de Synthése Historique, 1910-12.Bona, Raymond: Le probleme du mercantiliste eri Espagne au
XV/I° siécle, Burdeos, 1911.Bourgoing, J. F..: Tableau de l'Espagne moderne, París, 2a ed.,
1797, 3 vols.Bowles, William: Introducción a la Historia Natural... de España,
Madrid, 1775.Bravo, Francisco Hilario: Noticia Sucinta del Origen de la
Asociación de Ganaderos, Madrid, 1849.Brieva, Matías (ed.): Colección de Leyes, Reales Decretos y
Ordenes, Acuerdos y Circulares pertenecientes al Ramo deMesta, 1729-1827, Madrid, 1828.
Broens, Nicolás: Monarquía y capital mercantil: Felipe IV y lasredes comerciales portuguesas (1627-1635). Madrid, U.A.M.,1989.
Brunhes, Jean: La geographie humaine, París, 1956, 3a ed. abre-viada.
Bustos Rodríguez, Manuel: «Campomanes y La Mesta., La nuevacoyuntura del siglo XVIII», en Hispania, núm. 144, 1980, tomoXL, pp. 129-151.
Cabannes: «Les chemins de trashumance dans les Couserans», enBulletin geographique historique et descriptive, 1899, pp. 200y ss.
Cabarrús, Francisco de: Cartas sobre los obstáculos que laNaturqleza, la Opinión y las Leyes oponen a la felicidad públi-ca. Escritas al seiior don Gaspar de Jovellanos por.. y precedi-das de otra al Príncipe de la Paz, Valencia, 1783
Cabo Alonso, Angel: «La ganadería española. Evolución y tenden-cias actuales», en Estudios Geográficos, núm. 79, mayo 1960,pp. I 23-169.
-: «Fuentes para la geografía agraria de España», en EstudiosGeográficos, XXII, 83, mayo 1961, Madrid, pp. 223-249.
-: «Concentración de propiedad en el campo salmantino a media-dos del siglo XVIII», en I Coloquio de Historia Agraria,Madrid, Fundación Juan March, 1977.
-:"Algo más sobre la trashumancia en la Meseta", enAportaciones en Homenaje al Profesor Luis Miguel Albentosa.
Calatayud, P. Pedro de: Tratados y doctrinas prácticas sobre ven-tas y compras de lanas merinas y otros géneros, Toledo, 1761.
480
Camacho, Angel María: Historia jurídica del Cultivo y de laIndustria ganadera en España, Madrid, 1912.
Campillo, José del: Lo que hay de más y de menos en España paraque sea lo que debe ser y no lo que es, 1741-42; edición y estu-dio preliminar de Antonio Elorza, Madrid, 1969.
Campomanes, Conde de: Tratado de la Regálía de Amortización,Madrid, 1765; reed. de la Revista de Trabajo, 1975.
-:Discurso sobre el fomento de la industria popular, Madrid,1774; reed. 1975.
-:Discurso sobre la educación popular de los artesanos, Madrid,1775-1777.
-: Memorial de los abusos de Mesta, Madrid, 1791.-: Colección de alegaciones fiscales, publicada por J. Alonso, 4
vols., Madrid, 1841-1842.Canellas, Angel: El Archivo de la Casa de Ganaderos de Zaragoza.
Noticia e Inventario, Zaragoza, Institución «Fernando elCatólico», C.S.I.C., 1982.
-:Diplomatario medieval de la Casa de Ganaderos de Zaragoza,Zaragoza, 1988.
Canga Argiielles, José: Diccionario de Hacienda con aplicación aEspaña, 1826; reed. del Ministerio de Hacienda, Madrid, 1968.
Cano, Alonso: «Noticia de la Cabaña Real de España», en BibliotecaGeneral de Historia, Ciencias, Artes y Literatura, vol. I, Madrid,Imprenta de la Biblioteca General, 1834, pp. 5-32.
Cañadas Reales de España: leonesa, segoviana y soriana. Su des-cripción, itinerarios, legislación vigente comentada, índicealfabético y mapas, Madrid, Ediciones del Sindicato Nacionalde Ganadería, Introducción de Diego Aparicio López, 1954.
Capmany, A. de: Memorias históricas sobre la marina, comercio yartes de Barcelona, Barcelona, 1779-1792.
Carande, Ramón: Carlos V y sus banqueros, Madrid, 1943, la ed.abreviada, Barcelona, Crítica, 1977.
-: «El puerto de Málaga y la lana de Menorca en la Edad Media(dos estudios de F. Melis)», en Moneda y Crédito, núm. 64,marzo 1958, pp, 11-24.
-: «Telares y patios en el mercado de lanas en Segovia», en PratoI/, 1976, pp. 469-473.
Cárdenas, Francisco: Ensayo de historia de la propiedad territorialen España, Madrid, 1873-75, 2 vols.
Carle, María del C.: «Mercaderes en Castilla ( 1252-1512)», enCuadernos de Historia de España, XXI-^^I, 1954, pp. 146-328.
481
Carmona Ruiz, Ma Antonia: «Ganadería y vías pecuarias del sur deExtremadura durante la baja Edad Media», en Trashumancia ycultura pastoril en Extremadura, Badajoz, 1993, pp. 51-67.
-: «La penetración de las redes de trashumancia castellana en la sie-rra norte de Sevilla», Anuario de Estudios Medievales, 23, 1993.
-: «Notas sobre la ganadería de la sierra de Huelva en el sigloXV», Historia, Instituciones, Documentos, 21, 1994.
-: Usurpaciones de tierras y derechos comunales en Sevilla y sutierra duraute el siglo XV, Madrid, 1995.
Caro Baroja, Julio: Los pueblos de España, Barcelona, 1946, reed.en Madrid, Istmo, 1976, 2 vols.
-:La hora navarra del XVIII (Personas, familias, negocios eideas), Pamplona, 1969.
-:Etnografía histórica de Navarra, Pamplona, 1971, vol. I, pági-nas 253-276.
Carta de privilegio de la Mesta de 1273, impresa en el Boletín dela Real Academia de la Historia, febrero 1914.
_Carrere, Claude: «Aspects de la production et du commerce de lalaine en Aragón au milieu du XV` siécle», en La lana comemateria prima: i fenomeni della sua produzione e circolazionenei secol i XIII-XVII, Florencia, ed. Marco Sapallanzani, 1974.
-: «La draperie en Catalogne et en Aragón au XV° siécle, enProduzione, commercio e consumo dei panni di lana (nei seco-li XII-XVIII)», Atti della «Seconda Semana di Studio»,Florencia, ed. Marco Sapallanzani, 1976, pp. 475-509.
Carrier, E. H.: Water and Grass. A Study in the Pastoral Economyof Southern Europe, London, 1932.
Carter, H. B.: His Majesty ŭ Spanish Flock: Sir Josepb Banks andthe Merinos of George 111 of England, Sidney, 1964
Casado Alonso, H.: Señores, mercaderes y campesinos. La comar-ca de Burgos a fines de la Edad Media. Valladolid, 1987.
Castán Esteban, José Luis: «La protección jurídica de la trashu-mancia aragonesa en el reino de Valencia: el tribunal de laBailía general», Saitabi n° 45, Valencia, 1995, pp. 1-13.
-: «Trashumancia aragonesa en el reino de Valencia (s. XVI yXVII)», en Estudis n° 20, Valencia 1994, pp. 303-310.
Cavailles, H.: «Une fédération pyrénéenne sous 1'ancien régime»,en la Revue historique, 1910, pp. 1-34 y 241-276.
-: «La question forestiére en Espagne», en los Annales de géo-graphie, julio 1905, pp. 318-331.
-:La vie pastorale et agricole dans les Pyrénées des Gaves, del'Adour et des Nestes, París, 1931.
482
Caxa de Leruela, Miguel: Restauración de la abundancia deEspaiza, Nápoles, ]631; reed. a cargo de Jean Paul Le Flem, enMadrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1975.
Cincinnato da Costa, B. C., y Castro, L. de: Le Portugal au pointde vue agricole, Lisboa, 1900.
Clayburn la Force, Jr., James: The Development of tbe SpanishTextile /ndustry (1750-1800), Berkeley, 1965.
-: «La política económica de los reyes de España y el desarrollo dela industria textil», en Hispania, núm. 102, 1966 pp. 268-293.
-: Colmeiro, Manuel: Historia de la economía política de España,Madrid, 1863, 2 vols.; reed. a cargo de Gonzalo Anes, Madrid,1965.
-:Biblioteca de los economistas españoles de los siglos XVI, XVIIy XVIII, Madrid, 1880; reed. en Madrid, 1953.
Comptes Rendus du Congrés /nternational de Geographie, III,Lisboa, 1951, pp. 9-]O5,
Conde de Montarcos: El ganado lanar merino, Madrid, 1959.Corchado Soriano M.: «Desamortización frustrada en el siglo
XVIII», Cuadernos de Estudios Manchegos, núm. 3, 2a época,marzo 1973, pp. 87-107.
Cos Gayón, Fernando: «La Mesta», en Revista de España, IX,1869, pp. 329-366, y X, 1870, pp. 5-39.
Costa, Joaquín: Colectivismo agrario en España, Madrid, 1898;reed. Zaragoza, Guara, 1983.
-:Estudios /béricos, Madrid, 1891-95.Costa Martínez, Tomás: Apuntes sobre la historia jurídica del cul-
tivo de la ganadería en España, Memoria premiada por la RealAcademia de Ciencias Morales y Políticas en el XIX Congresosobre Derecho Consuetudinario y Económico, Madrid, 1918.
Couvreur, G.: «La vie pastorale dans le Haut Atlas Central», enRevue de géographie du Marroc, núm. 13, 1968, pp. 3-54.
Cruz, Fray Valentín de: Burgos: pastores y rebaños. Burgos, 1991.Cruz Guzmán, E.: Los pastos y su importancia a través del tiempo,
Badajoz, 1970.Cuadernos de la trashumancia. Madrid, ICONA, 1992 y ss.Cunningham, William: Growth of English Industry and Commerce,
Cambridge, 4a ed., 1905-1907, 3 vols.Chaves, Bernabé: Apuntamiento legal sobre el dominio solar de la
Orden de Santiago en todos sus pueblos, Barcelona, El Albir, 1975.Chevalier: «La trashumance dans les vallées d'Andorre», en Revue
des Pyrénées, 1906, pp. 604-618.
483
Childe, Wendy R.: Anglo-Castilian Trade in the Later Middle Ages,Manchester, 1978.
Dantín Cereceda, Juan: «Cañadas ganaderas españolas», enCongreso do mondo portugés, Publicaçoes, Lisboa, ] 940,XVIII, pp. 682-696.
-: «Las cañadas ganaderas del Reino de León», en Boletín de laReal Sociedad Geográfcca, LXXVI, 1936, pp. 464-497.
Danvila: «Origen, naturaleza y extensión de los derechos de laMesa Maestral de la Orden de Calatrava», en Boletín de la Real
' Academia de la Historia, XII, pp. 116-163, Madrid, 1888.De Camps y Arboix, Joaquín: «EI Honrado Concejo de la Mesta»,
en Historia y Vida, núm. 78, septiembre 1974, pp. 98-]09.Deffontaines, Pierre: Contribution á la géographie pastorale de
l'Amérique Latine, Río de Janeiro, 1964.-: «Creación de una vida pastoril en América», en Revista
Geográfica de Información y Enseñanza, Zaragoza, 1957-58.Densusianu, O.: Pastoritul la Popoarele Romanice, Bucarest, 1913.Descripción de la Cañada Real leonesa, desde los puertos de
Valdeburón...,Madrid, Asociación General de Ganaderos, 1852.Descripción de otra parte de la Cañada leonesa..., A.G.G., 1852.Descripción de la cañada leonesa, desde El Espinar..., A.G.G.,
1856.Descripción de la Cañada Real segoviana..., A.G.G., 1852.Descripción de la Cañada Real. soriana..., A.G.G., 1852.Descripción de la Cañada Real soriana, desde la raya de
Villacañas..., A.G.G., 1858.Descripción de uno de los ramales de^la Cañada Real de Cuenca...,
A.G.G., 1853-54.Descripción de la Cañada Real de la provincia de Córdoba...,
A.G.G., 1852-53.Descripción de las Cañadas Reales de León, Segovia, Soria y
ramales de la de Cuenca y del valle de la Alcudia, Madrid,Ediciones del Museo Universal, 1984.
Desdevises du Dezert: L'Espagne de l'ancien régime: institutions,Parí s, 1899.
Despois, J.: L'Afrique du Nord, París, 1958.Diago Hernando, M.: «El comercio de la lana en Soria en época de
los Reyes Católicos», Celtiberia, 77-78, 1989, pp. 25-75.-: «Aprovechamientos de baldíos y comunales en la Extremadura
soriana a fines de la Edad Media», Anuario de EstudiosMedievales, 20, 1990, pp. 413-35.
484 ^
-: «EI arrendamiento de pastos en las comunidades de villa y tie-rra a fines de la Edad Media: una aproximación», Agricultura ysociedad, 67, 1993, pp. 185-203.
-:Soria en la Baja Edad Media: espacio rural y economía agra-ria, Madrid, 1993.
Díaz Martín, L.V.: «Reflexiones sobre el tratado de las cañadas enel siglo XIV», en Estudios de Historia Medieval en homenaje aLuis Suárez Fernárutez> Valladolid, 1991.
-: «La Mesta y el Monasterio de Guadalupe. Un problema juris-diccional a mediados del siglo XIV», en Anuario de Historiadel Derecho Español, XLVIII, 1978, pp. 507-542.
Díaz Montilla, R.: «La raza merina española», en II Congresolnterizacional de Veterinaria y Zootecnia, III, Madrid, 1951.
Díez Navarro, Andrés: Quaderno de Leyes de... 1731, Madrid,1731.
Discurso acerca de las causas de la despoblación, Madrid, 1842.Disposición legislativa y gubernativa a que se refiere la Real
Orden del 13 de octubre de 1844 sobre el uso de las Cañadas ydemás servidumbre pecuaria y protección de ganados para elgoce de sus derechos, Madrid, Imprenta de Sorelon, 1845.
Doyle, E.: Tratado sobre la cría y propagación de pastos y gana-dos, Madrid, 1799.
Dufourcq, Charles Emmanuel: L'Espagne catalane et le Maghribau XII/°, et XIV° siécles, París, 1966.
Duque de Argill: Scotland as it was and as it is, Edimburgo, 1887,2 vols,
Echegaray Lacosta, J.: Memoria sobre los medios de mejorar izues-tro ganado... Madrid, 1841.
Edwards, John H.: «El comercio lanero en Córdoba bajo los ReyesCatólicos», en Actas del / Congreso de Historia de Andalucía.Andalucía Medieval, Córdoba, 1978, 2 vols.
El Honrado Concejo de la Mesta y la Asociación General deGanaderos del Reino, 1273-1929, Madrid, Ernesto GiménezEditor, s. d.
Elías, Luis V., y Muntión, Carlos: Los pastores de Cameros. LaRioja, Madrid, MAPA, 1989.
Epstein, H.: The Origins of the Domestic Animals of Africa, NewYork-London, 1971, 2 vols.
Espejo Lara, J.L., «El ancestral conflicto agricultores-ganaderos enel proceso repoblador del reino de Granada: el caso de Cortes dela Frontera», Estudios sobre Málaga y el reino de Cranada enel Vi centenario de la conquista, Málaga, 1987.
485
Estornes Lasa, B.: «Artistas anónimos. Nuestros pastores», enRevista de Estudios Vascos, julio-septiembre 1930, tomo XXI,pp. 409 y ss.
Estrada, Juan Antonio de: Población general de España, sus reynosy provincias, ciudades, villas y pueblos, Madrid, 1747, 3 vols.
Fabre: L'exode du montagnard et la transhumance en France,Lyons, 1909.
Fairen Guillén: Facerías internacionales pirenaicas, Madrid, 1956.Fayard, Janiine: Les membres du Conseil de Castilla á l'époque
moderne (1621-1746), Genéve-París, Droz, 1979.Fernandez Albaladejo, Pablo: "El gremio y la Corona. Mesta y
Monarquía", en Por los caminos de la trashumancia.Valladolid, Consejería de Agricultura y Ganadería, Junta deCastilla y León, 9994, pp. 177-194.
Fernández Casado, Carlos: Historia de nuestras carretas, Madrid,1945. ^
Fernández-Daza Alvear, C.: «La actividad ganadera én ^rujillodurante la baja Edad Media», en Trashumancia y cultura pasto-ril en Extremadura, Badajoz, 1993.
Fernández Llamazares: Historia compendiada de las Ordenes,Madrid, 1862.
Fernández Otal, J.A.: La Casa de Ganaderos de Zargoza. Derechoy trashumancia a fines del siglo XV, Zaragoza, 1993.
-:Documentación medieval de la corte del justicia de ganaderosde Zaragoza, Zaragoza, 1995.
-: «La trashumancia entre el valle medio del Ebro y el Moncayo afines del siglo XV», Turiaso, 10, 1992, pp. 225-39.
Fernández Pomar, José María: «Catálogo de 152 documentos de laMesta en el Archivo Histórico Nacional», en ArchivosLeoneses, núm. 68, 1980, pp. 329-384.
Ferrer i Mallol, M.T.: «Les pastures i la ramaderia a la governaciód'Oriola», Miscel.lánia de Textos Medievals, 7, 1994.
Floridablanca, Conde de: España dividida en provincias e inienden-cias, y subdividida en partidos, corregimientos, alcaldías mayores,gobiernos políticos y militares, así realengos como de Ordenes,Abadengos y señoríos...,Madrid, Imprenta Real, 1785, 2 vols.
Floristán Samames, Alfredo: La ribera tudelana de Navarra,Zaragoza, t951.
-: y Torres Luna, María P. de: «Distribución geográfica de laŭ face-rias navarras», en Miscelánea José María Lacarra, «Estudios degeografía», Zaragoza, 1968, pp. 33-57 (con mapas).
486
-: «Juntas y mestas ganaderas en las Bárdenas de Navacra», enActas del I Congreso /nternacional del Pirineo, Zaragoza, 1951.
Fontana Lázaro, Josep: «Colapso y transformaciones del comercioexterior español entre 1792 y l 827. Un aspecto de la crisis de laeconomía del Antiguo Régimen en España», en Moneda yCrédito, 115, diciembre 1970, pp. 3-24.
-: (Edición e Introducción): La economía española al final delAntiguo Régimen. //I. Comercio y colonias, Madrid,Alianza/Banco de España, 1982.
Fontavella, Vicente: «La trashumancia y la evolución ganadero-lanar de la provincia de Valencia», en Estudios Geográficos,XII, 1951, pp. 773-805 (con un mapa de cañadas).
Fournier: «Les chemins du trashumance en Provence et Dauphiné»,en Bulletin de geographie historique et descriptive, 1900, pp.237-262.
Franch Benavent, Ricardo: «Ganadería, exportación de lanas eindustria pañera al final del Antiguo Régimen: el dictamen deTomás Pérez en 1803», en Cuadernos de InvestigaciónHistórica n° 14, Madrid, 1991, pp. 106-133.
Fribourg, André: «La trashumance en Espagne», en Annales deGéographie, XIX, 1910, pp. 231-244 (con mapas).
Gallego, L.; Torres, A.; Caja, G. (eds.): Ganado ovino. Raza man-chega, Madrid, 1994.
Gaminde, Benito Felipe de: Memoria sobre el estado actual de laslanas merinas españolas y su cotejo con las extranjeras: causasde [a decadencia de las primeras y remedios para mejorarlas,Madrid,1827.
García Aínza-Mendizábal, Mauro: «La Mesta», en Cuadernos deEstudios Manchegos, IIa época, núm. 7, 1977, pp. 305-311.
García Badell y Abadía, G.: Introducción a la historia de la agri-cutura española, Madrid, 1963.
García de la Concha, J.: La ganadería en la Península lbérica y enel Norte de Africa, Madrid, 1953.
García de Cortázar, J.A.: La sociedad rural en la España medieval,Madrid, 1988.
García de Cortázar, J.A. y otros, Organización social del espacio.La Corona de Castilla en los siglos VII/ a XV, Barcelona, 1985.
García Díaz, I: Agricultura, ganadería y bosque. La explotación eco-nómica de la Tierra de Alcaraz (1475-1530). Albacete, 1987.
García Dory, M. A.; Silvio Martínez Vicente, J., y Vela Herrero, S.:Sistemas ganaderos extensivos. /. El ovino-segureño en «La
487
Sagra» y el vacuno-casin en los «Picos del Cornión», Madrid,Instituto de Economía Agraria y Desarrollo Rural, 1985.
García Fernández, Jesús: «El modo de vida pastoril en la Tierra deSegovia, según los datos de Antonio Ponz», en Boletín de laReal Sociedad Geográfica, LXXXV, 1949, pp. 508-532.
-:Aspectos del paisaje agrario de Castilla la Vieja, Valladolid,Cátedra de Geografía, 1963.
García Martín, Pedro: La Ganadería Mesteña en la EspañaBorbónica (1700-1836). Madrid, Ministerio de Agricultura,1988 (2a ed. 1992). Prólogo de Julio Caro Baroja.
-:El mundo rural en la Europa moderna. Madrid, BibliotecaHistoria 16, n° 8, 1989.
-: «El Monasterio de Valvanera: la crisis de una `empresa agrope-cuaria' en las postrimerías del Antiguo Régimen», en Estudisd'História Económica, n° 1, 1989, pp. 27-61.
-:El patrimonio cultural de las cañadas reales. Valladolid, Juntade Castilla y León, Consejería de Cultura, 1990.
-:La Mesta. Madrid, Biblioteca Historia 16, n° 28, 1990.-(coord.): Cailadas, cordeles y veredas. Valladolid, Junta de
Castilla y León, Consejería de Agricultura, 1991 (2a ed. 1993).-: «Las cuadrillas de la Mesta en los siglos XVIII y XIX», en
Sobre cultura pastoril. Sorzano, La Rioja, 1991, pp. 121-154.-:«Transhumance et environnement en Espagne á 1'epoque
moderne» (en colaboración con Christophe Raverdy), en elColloque international et interdisciplinaire L'homme, l ánimaldomestique et l énvironnement. Du Moyen Áge au XV!!le siécle,celebrado en Nantes del 22 al 24 de octubre de 1992, y organi-zado por el Département d^Iistoire de l^Jniversité de Nantes yl^cole nationale Vétérinaire. Publicada en "Enquétes et docu-ments" n° 19, pp. 361-372.
-: «Extremadura y la Mesta en el siglo XVIII: del Memorial desa-justado a la simbiosis cultural», Trashumancia y cultura pasto-ril en Extremadura, simposio celebrado en el Pabellón deExtremadura de la Exposición Universal de Sevilla, del 28 al 30de septiembre de 1992, y organizado por la Asamblea deExtremadura. En Actas, publicadas en 1994, pp. 169-182.
-(coord.): Por los caminos de la trashumancia. Valladolid,Consejería de Agricultura y Ganadería, Junta de Castilla yLeón, 1994.
-:El Monasterio de San Benito el Real de Sahagún en la épocamoderna (Contribución al estudio de la economía rural monas-
488
tico en el valle del Duero), Salamanca, Junta de Castilla y León,1985.
-: «El régimen contractual de las economías monásticas y la trans-formación del paisaje agrario de La Rioja en el siglo XVIII», enBerceo, núms. ]06-107, enero-diciembre, 1984, pp. 77-112.
García Martín, Pedro, y Sánchez Benito, José María: «Arbitrioslocales sobre la propiedad semóviente en Castilla durante lossiglos XIV y XV», en la España Medieval, V. Estudios dedica-dos a D. Claudio Sánchez Albornoz. Madrid, 1986, pp. 399-411.
García Medina, C.: Arte pastoril. Salamanca, 1987.García Oliva, M.D.: «Orígenes y expansión de la dehesa en el térmi-
no de Cáceres», Studia Historica. Historia Medieval, 4, 1986.-:Organización económica y social del concejo de Cáceres y su
tierra en la Baja Edad Media, Cáceres, 1990.García Sanz, Angel: «Algo más sobre el final de la Mesta y la cri-
sis de la trashumancia: a propósito de la publicación de un`Tratado práctico de ganadería merina' escrito en 1826»,Agricultura y sociedad, enero-marzo 1985, pp. 275-338.
-: «Agronomía y experiencias agronómicas en España durante lasegunda mitad del siglo XVIII», en Moneda y Crédito, núm.131, diciembre 1974, pp. 29-54.
-:Desarrollo y crisis del Antiguo Régimen en Castilla la treja.Economía y sociedad en tierras de Segovia. 1500-1814, Madrid,Akal, 1977.
-: «La agonía de la Mesta y el hundimiento de las exportacioneslaneras: un capítulo de la crisis económica del Antiguo Régimenen España», en Agricultura y Sociedad, núm. 6, enero-marzo1978, pp. 283-356.
-: «Las tribulaciones de un noble castellano en la crisis delAntiguo Régimen: don Luis Domingo de Contreras y Escobar,V Marqués de Lozoya (1779-1839)», en la obra colectivaHistoria económica y pensamiento social. Estudios en homena-je a Diego Mateo de Peral, Madrid, Alianza, 1983.
García de Valdeavellano, Luis: Curso de Historia de las InstitucionesEspañolas. De los orígenes al fi ŭzal de la Edad Media, Madrid,Revista de Occidente, 1968.
Gascón Bueno, Francisco: El Valle de Alcudia durante el sigloXVl1/, Ciudad Real, 1978.
Gautier Dalché, J.: «L'organisation de 1'espace pastoral dans lespays de la Couronne de Castille avant la création de la Mesta»,en L'élevage en la Méditerranée Occidentale, 1976.
489
Gavilán, E.: El dominio de Parraces en el siglo XV. Un estudiosobre la sociedad feudal. Zamora, 1986.
Gerbet, M.C.: «Les Ordres Militaires et 1'élevage dans 1'Espagnemédiévale», En la España Medieval, V. Estudios en memoriadel prof. d. Claudio Sánchez Albornoz, I, 1986, pp. 413-45.
-: "Les serranos et la pont de Capilla au XVe siécle", Journal ofMedieval History, 17, 1991.
-: L'élevage dans le Royaume de Castille sous les Rois Catholiques(1454-1516), Madrid, 1991.
-: «Des libertés de paturage dans tout le royaume aux exemptions par-tielles de taxes sur la trashumance. Le roi de Castille et 1'essor de I'é-levage monastique médiévale», En la España Medieval, 14, 1991.
Gil, Enrique: «El pastor trashumante», en Los españoles pintadospor sí mismos, 1843, reimpresión a cargo de Camilo José Celaen Taurus, 1971, pp. 151-159.
Gil Crespo, Adela: «La Mesta de Carreteros del reino», en LasCiencias, XXII, núm. 1, 1957, pp. 207-230.
Gómez Ibáñez, Daniel A.: The Western Pyrenees: DifferentialEvolution of the French and Spanish Borderland, Oxford, 1975.
-: «Energy, economics and the decline of transhumance», en TheGeographical Review, 1977, pp. 284-298.
Gómez Mampaso, M.V.: "Notas sobre el servicio y montazgo.Origen y evolución histórica a lo largo de la Edad Media", enHistoria de la hacienda española (Epocas Antigua y Medieval).Homenaje al prof. Luis García de Valdeavellano, Madrid, 1982.
Gómez-Pantoja, Joaquín: "Pastores y trashumantes de Hispania",en Poblamiento celtibérico, lil Simposio sobre los Celtíebros.Zaragoza, C.S.I.C., pp. 495-505.
Gómez Valverde, Manuel: El Consultor del Ganadero, Madrid, 1898.González, A.; de Vicente, F-J.; Floristán, A., y Torres, R.: Historia
económica de la España moderna. Madrid, Actas, 1992.González, Julio: Alfonso IX, Madrid, 1944, 2 vols.González, Saturio: «Industria pastoril en la sierra de Burgos», en
Atlantis, XVI, 1941, pp. 262-275.González Enciso, Agustín: «Inversión pública e industria textil en
el siglo XVIII. La Real Fábrica de Guadalajara», en Moneda yCrédito, núm. 133, junio 1975, pp. 41-64.
-: Estado e industria en el siglo XVIII: la Real Fábrica deGuadalajara, Madrid, Fundación Universitaria Española, 1980.
-"La industria de la lana en el siglo XVIII", en La economía de laIlustración. Murcia, Cuadernos del Seminario "Floridablanca"n° 2, 1988.
490
González Enciso, A.; De Vicente Algueró, F.-J.; Floristán Imízcoz,A., y Torres Sánchez, R.: Historia económica de la Españamoderna. Madrid, Actas, 1992.
González Herrero: «Sobre la jurisdicción de la Mesta enSepúlveda», Estudios Segovianos, XVIII, 1966, pp. 31-46.
Grau Campuzano, Carlos: Régimen legal de las vías pecuarias,Madrid, 1946.
Grupo de Estudios de Historia Rural (Domingo Callejo, ArturoIglesias, José Ignacio Jiménez, Enrique Roca, Jesús Sanz ySantiago Zapata): «Contribución al análisis histórico de la gana-dería española, 1865-1929», Agricultura y Sociedad, núm. 8,julio-septiembre 1978, pp. 129-173, más 7 cuadros numéricos,y núm. 10, enero-marzo 1979, pp. 105-159.
Gual Camarena, Miguel: «Para un mapa de la industria textil his-pana en la Edad Media», en Anuario de Estudios Medievales,/V, 1967, pp. ] 09-168.
-: Vocabulario del comercio medieval. Colección de arancelesaduaneros de la Corona de Aragón (siglos X//I a X/V),Tarragona, 1968.
-: «El comercio de telas en el siglo XIII hispano», en Anuario deHistoria económica y social, I, 1968, pp. 85-]06.
-: «La institució ramadera del lligallo: unes ordenances descono-gudes del segle XN», en Estudis d'história medieval, II, 1970,pp. 69-84.
Guilera, José María: «Los pactos de facerías en los Pirineos y algu-nos conflictos con la Mesta aragonesa», J. Zurita. Cuadernos deMistoria, XIV-XV, 1963, pp. 77-92.
Gutiérrez, Manuel: Informe sobre el ganado merino, castración,exportación y otras cuestiones del estamento de /lustresPróceres, Madrid, 1835.
Gutiérrez Cuadrado, Juan: Fuero de Béjar, Salamanca, 1975.Hadank, Karl: «Die Mesta», en Mistorische Vierteljahrschrift, XXI,
1922-23, pp. 176-190.Hernández, S.: Re}lexión sobre la mejora de las lanas merinas
españolas, Madrid, Andrés y Díaz, 1849.Hernández de Vargas, Francisco: Memoria sobre el origen y anti-
giiedad de la Lana Merina y trashumante, y las causas de queproviene su finura, y los medios de mejorar las lanas bastas entérminos de que puedan usarse igualmente que aquéllas en lospaños y demás tezidos de nuestras fábricas, Madrid, 1814.
Hofineister, Burkhard: «Wesen und erscheinungsformen derTranshumance», en Erdkunde, XV, núm. 2, 1961, pp. 121-136.
491
Hoya Sancho, N. D.: «La vida pastoril en La Mancha», en EstudiosGeográficos, 1948, pp. 623-636.
/nforme de la Junta General de Ganaderos en que se manifiesta elestado de la ganadería trashumante, causas que han incluidoen su decadencia y medios que en su concepto deben emplear-se para su fomento, Madrid, Rosa Sanz, 1820.
Iaradiel Murugarren, Paulino: Evolución de la industria textil cas-tellana en los siglos XII/-XVI, Salamanca, Universidad, 1974.
Israel, Jonathan I.: «Spanish Wool Exports and the EuropeanEconomy, 1610-1640», en The Economic History Review,XXXIII, núm. 2, mayo 1980, pp. 193-211.
Jacobeit, Wolfgang: Schathaltung und Schcifer in Zentraleuropa biszum Beginn des 20. Jahrbunderts, Berlín, 1961.
Jean-Bruhnes Delamarre, Mariel: Le berger dans la France desvillages, París, 1970.
Johnson, Douglas L.: The Nature of Nomadism, Chicago, 1969.Jordana y Morera, José: Apuntes bibliográficos forestales, Madrid,
1875.-:Algunas voces forestales, Madrid, 1900.Jovellanos, Gaspar Melchor de: lnforme de la Sociedad Económica
de esta Corte al Real y Supremo Consejo de Castilla en elExpediente de Ley Agraria, extendido por su iiulividuo denúmero el señor pon..., a nombre de la junta encargada de suformación y con arreglo a sus opiniones, Madrid, 1795, reed. enBarcelona, Edición de Materiales, 1968.
Kaiser-Guyot, Marie Thérése: Le berger en France aux X/V^ et XV°siécles, París, 1974.
Kavanagh, W.: Willaŭers of the Sierra de Gredos. Trashumant cat-tle-raisers in Central Spain, Oxford, 1994.
Kerkhoff, R.: «La trashumancia en la sierra de Albarracín», Teruel,80-81, 1989-90.
Klaveren, Jacob van: Europaiche Wirtschafsgeschichte Spaniens im16 und 17 Jahrhundert, Stuttgart, 1960.
Klein, Julius: «Los privilegios de la Mesta de 1273 y 1276»,Boletín de la Real Academia de la Historia, LXIV, 1914, pp.202-219.
-: «The.Alcalde Entregador de la Mesta», en Bulletiia Hispanique,Burdeos, XVII, 19 ] 5, pp. 85-154.
-:The Mesta. A Study in Spanish Economic History, 1273-1836,Cambridge, Massachusetts, 1920, Harvard Economic Studies,volumen 21; reed. por Port Washington, New York, 1964; 1 a ed.
492
en castellano en Revista de Occidente, 1936, con un epílogo deJosé Tudela; reed. en Madrid, Alianza, 1979, con nota introduc-toria de Angel García Sanz.
-: «Medieval Spanish Gilds», en Facts and Factors in EconomicHistory. Articles by Former Students of Edwin Francis Gay,Cambridge, Massachusetts, 1932, pp. 164-188.
-: «La trashumancia», en Revista de Occidente, t. L, octubre-diciembre 1935, pp. 160-175.
Klemm, Albert: «La cultura popular en la provincia de Avila(España)», en Anales del Instituto de Lingiiística, tomo VIII,1962, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, pp, 199 y ss.
Kriiger, Fritz. «Die Hochpyren^en. B. Hirtekultur" en Volkstum undKultur der Romanen, VIII, 1935, pp. 1-103.
Ladero Quesada, Miguel Angel: La Hacienda Real de Castilla enel siglo XV, La Laguna, 1973.
-:Fiscalidad y poder real en Castilla (1252-1369), Madrid, 1993.Lagos Trinidade, María José: A vida pastoril e o pastoreio em
Portugal nos séculos XII a XVI, Lisboa, 1962.-: «Alguns problemas do pastoreio em Portugal nos séculos XV e
XVI», en Do tempo e da Historia, I, 1965, pp. l 13-134.Laguna Sanz, E. : Historia del merino. Madrid, 1986.Las vías pecuarias en Andalucía. Sevilla, Junta de Andalucía,
1991, a cargo de Juan Mena Cabezas.Lannou, Maurice: Pdtres et payssans de la Serdaigne, Tours, 1941.Lapeyre, Henri: «Les exportations de laine de Castille sous le régne
de Philippe II», en La Lana come materia prima..., Firenze,1974, pp. 221-239.
Laporta, Francisco Luis de: Historia de la agricultura española, suorigen, progresos, estado actual y reglas para dar la mayor per-fección posible, Madrid, 1798.
Larruga y Boneta, Eugenio: Memorias políticas y económicassobre los frutos, fábricas, comercio y minas de España, Madrid,1785-1800, 46 vols.
Las Ordinaciones de la Ciudad de Zaragoza de 1122, ed. ManuelMora y Gaudó, Zaragoza, 1908.
Lasteyrie, C. P.: Traité sur les bétes-á-laine d'Espagne, París, anVII de la Republique, 1798.
-:Histoire de ['introduction des moutons a laine fine d'Espagne,París, 1812.
Lefevre, Th.: Les modes de vie dans les Pyrénées atlantiques orien-tales, París, 1933.
493
Le Flem, Jean Paul: «Las cuentas de la Mesta (1510-1709)», enMoneda y Crédito, núm, 121, junio 1972, pp. 23-104, más 9gráficos.
-: «1Vliguel Caxa de Leruela, défenseur de la Mesta?», enMélanges de la Casa de Velázquez, IX, 1973, pp. 373-415; coin-cide con la introducción a la Restauración de la Abundancia deEspaña...
-: «Don Juan Ibáñez de Segovia, Marqués de Mondéjar etAgropoli: un grand seigneur de la Mesta (seconde moitié duXVIIe siécle)», en Mélanges de la Casa de Velázquez, XI, 1975,pp._213-225.
-:«Vraies et fausses splendeurs de 1'industrie textile ségovienne(ver.s 1460-vers 1650)», en Prato I/, 1976, pp. 536-540.
-: «La ganadería en el Siglo de Oro, XVI-XVII. Balance y pro-blemática con especial atención a la Mesta», en La economíaagraria en la Historia de España, Madrid, Alfaguara-Fundación Juan March, 1978, pp. 37-45.
Lemeunier, Guy: «Les Estremeños, ceux que viennent de loin.Contribution a 1'étude de la transhumance ovine dans I'Est cas-tillan (XVI`-XV siécles)», en Mélanges de la Casa deVelázquez, XIII, 1977, pp. 321-359.
Leonhard, Rudolfo: Agropolitik und Agrarreform in Spanien unterCarl III Munich, 1909.
Leyes y Ordenanças del Honrado Concejo de la Mesta. Ediciónfacsimil del ejemplar rarísimo de la Real Colegiata de SanIsidoro de León. Prólogo de Antonio Viñayo, León, 1991.
L'homme, l ánimal domestique et l énvironnement. Du Moyen ,4geau XVllle siécle. Actas del coloquio celebrado en Nantes del 22al 24 de octubre de 1992, en "Enquétes et documents" n° 19.
Loma y Oteyza: «Porvenir del ganado lanar en España», en El pro-yecto agrícola y pecuario, XXIII, 327, pp. 457-458.
Lomax, Derek: La Orden de Santiago (1170-1275), Madrid,C:^.I.C., 1965.
López, Mateo: Memorias históricas de Cuenca y su Obispado, t. VIde la Biblioteca Conquense, ed. de Angel González Palencia,Cuenca, C.S.I.C., 1953.
López, Robert Sabatino: «EI origen de la oveja merina», enEstudios de Historia Moderna, IV, 1954, pp. 3-11.
López, Tomás: Diccionario Geográfico de España, Madrid, 1776.López Estrada, F: Los libros de pastores en la literatura española:
la órbita previa. Madrid, 1974.
494
López Martínez, Miguel: La producción. lanera y los aranceles,Madrid, 1879. '
-: Diccionario enciclopédico de Agricultura, Madrid, ] 886.López-Salazar Pérez, Jerónimo: «Una empresa agraria capitalista
en la Castilla del siglo XVII: la hacienda de Don GonzaloMuñoz Treviño de Loaísa», en Hispania, núm. 118, 1981, pp.355-407.
-: «Un importante conflicto entre la Corona y los ganaderos mes-teños: la medición del Valle de Alcudia de 1590», en EstudiosGeográficos, XLIV, agosto-noviembre 1983, pp. 395-434.
-: Mesta, pastos y conflictos en el Campo de Calatrava (sigloXVI). Madrid, C.S.LC., 1987.
-: «Las dehesas de la Orden de Calatrava», en Las OrdenesMilitares en el Mediterráneo Occidental. Siglos XIII-XVIII,Madrid, 1989.
Lora Serrano, G.: «Notas para el estudio de las actividades pecua-rias en el señorío de Capilla a fines de la Edad Media», Actas delas II Jornadas sobre Andalucía y el Algarbe, Sevilla, 1990.
Llopis Agelan, Enrique: Las economías monásticas al final delAntiguo Régimen en Extremadura, Madrid, UniversidadComplutense, 1980.
-: «Crisis y recuperación de las explotaciones trashumantes: elcaso de la cabaña guadalupense, 1597-1679», en Investigacioneseconómicas, núm 13, octubre-diciembre 1980, pp. 126-132.
-: «Las explotaciones trashumantes en el siglo XVIII y primer ter-cio del XIX: la cabaña del Monasterio de Guadalupe, 1709-1835», en Gonzalo Anes (ed.): La economía española al finaldel Antiguo Régimen. I. Agricultura, Madrid, AlianzaBanco deEspaña, 1982, pp. 2-101.
Madoz, Pascual: Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico deEspaña y sus posesiones de Ultramar, Madrid, 1850, 16 vols.
Madrazo Madrazo, Santos: «Portazgos y tráfico en la Fspaña de fines delAntiguo Régimen» , en Moneda y Crédito, núm. 160, matzo 1982.
-:El sistema de transportes en España (1750-1850), Madrid,Escuela de Ingenieros de Caminos, 1984.
Malalana Ureña, A.: «La economía de Escalona durante el sigloXV: el tránsito de ganados por sus cañadas», 1° Congreso deHistoria de Castilla-La Mancha, VI. Campesinos y señores enlos siglos XIV y XV, Toledo, 1988.
Mangas Navas, J.M.: El régimen comunal agrario en los concejosde Castilla. Madrid, MAPA, 1981.
495
Manrique Hernández, G.: «Arte pastoril», en Enciclopedia de laCultura Española, Madrid, 1963, pp. 494 y ss.
Marín Barriguete, Fermín: «Reformismo y ganadería: el HonradoConcejo de la Mesta en el reinado e Carlos III» en Carlos III yla Ilustración. Madrid, 1989, I, pp. 569-587.
-: «Las Cortes y el Honrado Concejo de la Mesta...», Las Cortesde Castilla y León, 1990, I, pp.511-527.
-: «El Honrado Concejo de la Mesta y los Reyes Católicos: unadesmitificación necesaria» Cuadernos de historia moderna, 13,1992, pp. 109-142.
Marín Peña, Manuel: La Casa de Ganaderos de Zaragoza,Zaragoza, 1929.
Marqués de Saltillo: «Ganaderos sorianos del siglo XVIII», enCeltiberia, núm. 2, 1951.
Martín García, Gonzalo: Nacimiento de una industria textil enAvila en el siglo XVIII: la Real Fábrica de Algodones (1787-1792), Avila, Caja de Ahorros, 1983.
Martín, J. L., Valdeón J. y García Sanz, A.:«Lci Mesta», enCuadernos Historia 16, 7, 1985.
Martín Galindo: «Los arrieros maragatos en el siglo XVIII», enCuadernos de Historia Modérna, Universidad de Valladolid,1956.
-: «Arcaísmo y modernidad en la explotación agraria de Valdehurón(León)», Estudios Geográficos, núm. 83, 1961, pp. 193 y ss.
Martín Martín, J.L.: «Evolución de los bienes comunales en el sigloXV», Studia Historica. Historia Medieval, 8, 1990.
Martínez Carrillo, M.LI.: «La ganadería lanar y las ordenanzas deganaderos murcianos de 1383», Miscelanea Medieval Murciana,9, 1982. -
-:«Dehesas y pastos comunales en los finales del siglo XV»,Murgetana, 76-77, 1988.
-:«Caminos ganaderos murcianos durante la baja Edad Media.Reconstrucción documental», Anuario de Estudios Medievales,23, 1993.
Martínez Díez, Gonzalo: Las Comunidades de ^lla y Tierra de laExtremadura Castellana, Madrid, Editora Nacional, 1983.
Martínez Fronce, Félix-Manuel: Una cuadrilla mesteña: la deCuenca. Cuenca, Diputación Provincial, 1989.
Martínez de la Grana, Fernando: El Concejo de la Mesta.Consideraciones sobre su influencia en la economía de España,Lisboa, 1957.
496
Martínez Serrano, Fernando: La Mesta: aspectos jurídicos, econó-micos y político-sociales, Madrid, 1973.
Martón e Izaguirre, J.: Ovejas y cabras, Madrid, s. d.Martonne, E. de: «La vie pastorale et la transhumance dans les
Karpates méridionales», en Zu Friedrich Katzels Gedcichtnis,Leipzig, 1904, pp. 225-245.
Mason, Ian L.: A World Dictionary of Breeds, Types and Varietiesof Livestock, Edimburgo, 1969.
Medina, M.: Riqueza ganadera de España, Madrid, Espasa-Calpe,1927.
Melis, Fedrigo: «La lana della Spagna mediterranea e della Berberiaoccidentale nei secoli XNXV», en La lana come materiaprima..., pp. 241-251, con un mapa; reed. en su obra Mercaderesitalianos en España (siglos XIV-XVI), Sevilla, 1976.
Melón Jiménez, Miguel Angel: Extremadura en el AntiguoRégimen. Economía y sociedad en tierras de Cáceres, 1700-1814. Mérida, 1989.
Méndez de Silva: Catálogo Real y Genealógico, Madrid, 1656.Mendo Carmona, C.: «Dehesas y ejidos en la villa de Madrid a
finales del siglo XV», Anuario de Estudios Medievales, 20,1990.
Mercader Riba, Juan: «España en el bloqueo continental», enEstudios de Historia Moderna, II, 1952, pp. 233-278.
-: «José I: aspectos económicos», en Hispania, núm. 129, enero-abril 1975, pp. 121-152.
Mickun, Nina: La mesta au XVIII` siécle, Budapest, AkadémiaiKiadó, 1983.
Mínguez, J.M.: «Ganadería, aristocracia y reconquista en la EdadMedia castellana», Hispania, 151, 1982.
Miralbes, María del Rosario: «La actividad ganadera en la provin-cia de Soria. Condiciones físicas, humanas y económicas»,Celtiberia, núm. 10, pp. 177-218.
Miranda, J.: «Notas sobre la introducción de la Mesta en la NuevaEspaña», Revista de Historia de América, núm. 17, México,1944, pp. 1-28.
Montoya Olivar, José Miguel: Pastora[ismo mediterráneo, Madrid,I.C.O.N.A., 1983.
Morán, César: «Datos etnográficos», en Actas y memorias de [asociedad española antropología, X, 1931, pp. 197-215.
-: «Etnografía antigua y moderna», en Actas y memorias de lasociedad.... XII, 1933, pp. 125-137.
497
Moreno Calderón, Antonio: Historia jurídica del cultivo y de laindustria ganadera en España, Madrid, 1912.
Miiller, Elli: «Die Herdenwanderungen im Mittelmeergebiet (trans-humance)", en Petermans Geographische Mitteilungen, LXX-XIV, ] 938, pp. 364-370, con un mapa.
Nadal Ferreras: «Notas sobre la balanza comercial hispano-británi-ca, ] 697- l 9l 4» , Información Comercial Española, núm. 511,marzo 1976, pp. 97-106.
Nieto, Alejandro: Ordenación de pastos, hierbas y rastrojeras,Valladolid, 1959.
Nipho y Cagigal, Francisco Mariano: Descripción natural,geográ-fica y económica de todos los pueblos de España, en continua-ción del Correo General, Madrid, 1771.
Olagiie, Ignacio: La decadencia española, Madrid, 1950.Omer, Michel: «L'élevage ovin dans le Campo de Montiel
(Ciudad Real)» , Mélanges de la Casa de Velázquez, XII, 1976,pp. 4l 5-446.
Ordinaciones de la Casa de Ganaderos..., Zaragoza, 1640.Ordenanzas de la Comunidad de Daroca, Zaragoza, 1741.Ortega, Margarita: La lucha por la tierra en la Corona de Castilla,
Madrid, Ministerio de Agricultura, 1986.Otazu, Alfonso: La reforma fiscal en Extremadura (1749-1779),
Madrid, 1978.Palacio Atard, Vicente: El comercio de Castilla y el puerto de
Santander en el siglo XVI/1, Madrid, 1960.Pallaruelo, Severino : Pastores del Pirineo. Madrid, Ministerio de
Cultura, 1988.Paredes Guillén, Vicente: Historia de los framontanos celtíberos,
Plasencia, 1888.Pastor de Togneri, Reyna: «Ganadería y precios. Gonsideraciones
sobre la economía de León y Castilla (siglos XI-XIII)» , Cuadernosde Historia de España, XXXV-XXXVI, 1962, pp. 37-55.
-: «La lana en Castilla y León antes de la organización de laMesta», en Moneda y Crédito, núm. 112, pp. 47-69, marzo1970, más un mapa; reed. en el libro Conflictos sociales y estan-camiento económico en la España Medieval, Barcelona, Ariel,1973, pp. 133-171.
-: «Poblamiento, frontera y estructura agraria en Castilla laNueva», Cuadernos de Historia de España, XLV/I-XLVIII.
Paz Sáez, A.: «Notas para una posible tipología regional ganadera»,Avances en Alimentación y Mejora Animal, núm. 11, 1969.
498
Pérez García, José Manuel: Un modelo de sociedad rural deAntiguo Régimen en la Galicia costera..., Universidad deSantiago, 1975.
-:Niveles y transformaciones de la ganadería de Calicia en elsiglo XV/!/, Universidad de Santiago, 1980.
-:"Niveles y transformaciones de la ganadería en el siglo XVIII",Cuadernos de Estudios Gallegos XXXIII, 1982, pp. 87-173.
Pérez Moreda, Vicente: «La transhumance estivale des merinos deSegovie: Le Pleito de la Montaña», en Mélanges de la Casa deVelázquez, XIV, 1978, pp. 285-312. "
Pérez Romero, E.: Patrimonios comunales, ganadería trashumantey sociedad en la ^erra de Soria, siglos XV/II-XIX. Valladolid,Junta de Castilla y León, 1995.
Pereira Iglesias, José Luis: Cáceres y su tierra en el siglo XV/.Economía y sociedad. Salamanca, 1990.
Ponz, Antonio: Viage de España, en que se da noticia de las cosasmás apreciables y dignas de saberse, que hay en ella, Madr^d,1787-1794) l8 vols., reed. de Aguilar, 1947.
Posthumas, E.: Inquiry to the History of Prices in Netherlands,Amsterdan, s. a.
Power, Eileen: The Wool Trade in English Medieval History, Oxford,1941.
Quaderno de leyes y privilegios del Honrado Concejo de la Mesta.Valladolid, Lex Nova, 1994, ed. facsímil de 1731.
Quelle, O.: «Die Herdenwanddrungen in Spanien», en PatermansMitteilungen, LVI, 1910, Pt. II, 75, p. 112.
Quirós Linares, Francisco: «Sobre geografía agraria del Campo deCalatrava y Valle de Alcudia», Estudios Ceográfccos, mayo1965, XXVI, 99, pp. 212 y ss.
Rafiullah, S. M.: The Geography of Transhwnance, Aligarh (India), 1966.Ramírez, Braulio Antón: Diccionario de bibliografía agronómica,
Madrid, 1865.Ramos Ibaseta, J.R.: Política ganadera de los Reyes Católicos en
el obispado de Málaga, Málaga, 1988.Real Cédula Restablecida del Concejo de la Mesta, Madrid, 1814.Reglamento de la Asociación General de Canaderos, 1920.Reglamento de vías pecuarias, Madrid, 1944.Ribeiro, Orlando: «Contribuçao para o estudo do pastoreio na Serra
de Estréla», Revista da Facultade de Letras, Universidade deLisboa, VII, 1940-41, pp. 213.
Ringrose, David R.: Transportation and Economic Stagnation inSpain, 1750-1850, Durham, North Carolina, 1970, traducido alcastellano en Madrid, 1972.
499
Río, Manuel del: Vida pastoril. Madrid, Ediciones El MuseoUniversal, 1985. Prólogo y edición facsímil de la de 1828 acargo de Pedro García Martín.
Rodríguez Arzua, Joaquín: «Geografía urbana de Béjar», enEstudios Geográficos, núm. 111.
Rodríguez Blanco, D.: «Ganados y señores en la Extremaduramedieval», en Trashumancia y cultura pastoril en Extremadura,Badajoz, 1993, pp. 69-88.
Rodríguez Fernández, Agustín: «Segovia y el comercio de lanasen el siglo XVIII», Estudios Segovianos, núm. 49, 1965, pp.101-124.
Rodríguez Galdo, M.X., y Cordero Torrón, X.: «Rentistas urbanos ycapital usurarios. La aparceria de ganado en Galicia en el sigloXVIII», Revista de Historia Económica II, 3, 1984, pp. 287-294.
Rodríguez Grajera, A.: La alta Extremadura en el siglo XV/I.Evolución demográfica y estructuras agrarias. Salamanca, 1990.
Rodríguez López, Gabriel: Ma^aufacturas laneras de Castilla, SigloXVIII. Segovia. Guadalajara. Béjar, Béjar, 1948.
Rodríguez Llopis, M., Señoríos y feudalismo en el reino de Murcia.Los doininios de la Orden de Santiago entre 1440 y I515,Murcia.
Rodríguez Pascual, Manuel, y Gómez Sal, Antonio: Pastores ytrashumancia en León. León, Caja España, 1992.
Rosa, Alonso de la: Memoria sobre la manera de la trashumación,Madrid, 1861.
Rodríguez Molina, José: «La Mesta de Jaén y sus conflictos con losagricultores (1278-1359)», Cuadernos de Estudios Medievales,1, Granada, 1973, pp. 67-81.
Rubio, José Antonio: «J. Klein, "The Mesta"», Anuario de Historiadel Derecho Espaiiol, ///, 1926, pp. 525-534.
Ruiz, José Segundo: Noticia sucinta del origen, organización y atri-buciones de la Asociación General de Ganaderos, Madrid, 1849.
Ruiz Martín, Felipe: «Un testimonio literario sobre las manufactu-ras de paños en Segovia por 1625», en Homenaje a EmilioAlarcos García, Valladolid, 1965-67, pp. 787-807.
-: «Pastos y ganaderos en Castilla: la Mesta (1450-1600)», en Lalana come materia prima,.., Firenze, 1972, pp. 271-290.
Ruiz Mesa, Víctor: Los arrieros mejicanos, México, s. d.Sacristán y Martínez, Antonio: Municipalidades de Castilla y León,
Madrid, 1877.Sáenz Ridruejo, Clemente y Ruiz, Emilio: «La cañada oriental
soriana» , Celtiberia n° 64, 1982, pp. 199-232.
500
Sáenz Ridruejo, Clemente, García Martín, Pedro y García Sáiz,José Luis: "Las rutas de la Mesta", en Los cuadernos de Cauce2.000, n° ] 0, dic. 1986.
Salomón, Nóel: La vida rural castellana en tiempos de Felipe /1,Barcelona, 1973.
-: Recherches sus le théme paysan dans la "comedia» au temps deLope de Vega, Burdeos, 1965.
Sánchez Belda, Antonio: Recogida y conservación de la lana,Madrid, 1958.
-:Rendimiento al claseo y lavado de la lana, Salamanca, 1958.-:Técnica del esquileo en el ganado lanar, Madrid, 1958.-:Diez temas sobre el rebaño, Madrid, Ministerio de Agricultura
1965.-:Razas ovinas españolas, Madrid, Ministerio de Agricultura,
1979.Sánchez Benito, J.M.: Santa Hermandad Vieja de Toledo, Talavera
y Ciudad Real (Siglos XIII-XV), Toledo, 1987.-: La Corona de Castilla y el comercio exterior. Estudio del inter-
vencionismo moncírquico sobre los tráficos mercantiles en laBaja Edad Media, Madrid, 1993.
-:Las tierras de Cuenca y Huete en el siglo XIV. Historia econó-mica, Cuenca, 1994.
Sánchez Gavito, Luis: Vías pecuarias a través del tiempo, Madrid,1955, con mapas esquemáticos.
Sánchez Gómez, L.A.: Sáyago. Ganadería y comunalismo agro-pastoril, Zamora, 1991.
Sánchez Salazar, F.: Extensión de [os cultivos en España en el sigloXVIII. Madrid, Siglo XXI, 1988.
Sánchez y Valdepeña, V.: «Ganadería extensiva y recursos natura-les», Agricultura y Sociedad, núm. 552, 1978.
Sanz Rubiales, Federico: Cañadas reales de Valladolid. Una apro-ximación a las rutas de La Mesta. Valladolid, DiputaciónProvincial, 1996. Prólogo de Pedro García Martín.
Santos Sánchez: Extracto puntual de todas las pragmáticas, cédu-las, provisiones, circulares, publicadas en el reino del Sr. DonCarlos III, Madrid, 1792-93.
San Valentín Blanco, Luis: De la trashumancia del ganado merinodesde nuestros puertos de la sierra de la Demanda hasta lasdehesas de Extremadura y Andalucía, Burgos, 1985.
Saravia de la Calle, J.: /nstrucción de mercaderes para el tracto delanas..., Medina del Campo, 1547.
501
Sclafert, Thérese: Cultures en Haute-Provence. Deboisements etpáturages au moyen-dge, París, 1959.
Segundo Ruiz, J.: Memoria sobre el estado de la Administración ylegislación de las cañadas y demás cosas relativas a la trashu-mancia de los ganados presentada a la Junta General deGanadería del Reino por la Comisión Especial de Caitadas yPortazgos, Madrid, 1847.
Sempere y Guarinos, Juan: Ensayo de una biblioteca espaiiola delos mejores escritores del reinado de Carlos III..., Madrid,1785-89, 6 vols.
-:Historia de las rentas eclesiásticas en España, Madrid, 1822.Serra Ruiz, Rafael: «EI reino de Murcia y el Honrado Concejo de
la Mesta», Anales de la Universidad de Murcia, XX, 1961-62,pp. 141-161.
Slicher van Bath, B. H.: Historia agraria de la Europa Occidental(500-1850), reed. en Barcelona, 1974.
Sobrequés Vidal, Santiago: «Patriciado urbano. Reyes Católicos»,en Historia social y económica de España y América, ed.Vicens Vives, Barcelona, 1957.
Solano Ruiz, Emma: La Orden de Calatrava en el siglo XV. Losseñoríos castellanos de la Orden al fin de la Edad Media,Sevilla, 1978.
Sorengel, Udo: Die Wanderherden-Wirtschaft im mittel-und siidos-titalienischen Raum„ Marburg-Lajn, 1971.
Sorre, Max: «La Mesta d'aprés le livre de M. J. Klein», BulletinHispanique, XXV, 1923, pp. 237-252.
Tedde, Pedro (Edición e Introducción): La economía española alfinal del Antiguo Régimen. II. Manufacturas, Madrid,Alianza/Banco de España, 1982.
Terán, Manuel: «Vida pastoril y nomadismo», Revista de laUniversidad de Madrid, I, núm. 3, pp. 375-392.
Texado y Otarola: «Memoria sobre las ventajas de bueyes o mulas...», en Memoria Social y Económica, V, Madrid, 1795.
Townsend, J.: ^aje por España en 1786 y 1787, Madrid, 1792, 3 vols.Torres Fontes, J.: «Notas para la historia de la ganadería murciana
en la Edad Media», Miscelanea Medieval Murciana, l2, 1985,pp. 141-84.
Trashumancia y cultura pastoril en Extremadura. Actas del simposiocelebrado en el Pabellón de Extremadura de la ExposiciónUniversal de Sevilla, de128 al 30 de septiembre de 1992, y organi-zado por la Asamblea de Extremadura, publicadas en 1994.
502
Trocme, Etienne, y De la Fosse, Marcel: Le commerce rochelais dela fin du XV` siécle au debut du XVII/` siécle, París, 1950.
Troitiño Vinuesa, Miguel Angel: Cuenca: Evolución y crisis de unavieja ciudad castellana, Madrid, 1984.
Tudela de la Orden, José: «La Cabaña Real de Carreteros», enHomenaje a R. Carande, I, Madrid, 1963, pp. 349-94.
Ulloa, Modesto: La Hacienda Real de Castilla en el reinado deFelipe 1!, Madrid, Fundación Universitaria Española, 1977.
Ustariz, Jerónimo de: Theoría y Práctica del comercio y de la mari-na, Madrid, 1757; reed. en Aguilar, 1968.
Varios autores: Estudio de la ganadería en España (Resumen hechopor la Junta Consultiva Agronómica de las Memorias de 1917,remitidas por los Ingenieros del Servicio Agronómico Provincial),Madrid, 1920, 2 vols.
Varios autores: Comptes rendus du Congrés International deGéographie, III, Lisbon, 1951, pp. 9-105.
Varios autores: Journal d'Agriculture practique, París, LibrairieAgricole de la Maison Rustique, 1890, 2 vols.
Varios autores: Sobre cultura pastoril. Sorzano, 1991.Vassberg, David: La venta de tierras baldías. El comunitarismo
agrario y la corona de Castilla durante el siglo XVI. Madrid,MAPA, 1983.
Veas Artesaros, M.C.: «Notas para el estudio de la ganadería delMarquesado de Villena», Congreso de Historia del Señorío detrllena, 1987.
Vela Espilla, Francisca: «El traje de pastor en España», Anales delMuseo del Pueblo Español, I, 1935, pp. 168-174.
Ventallo Vintro, J.: Historia de la industria lanera catalana, Tarrasa,1904.
Verlinden, Charles: «Aspects de la production, du commerce et dela consumation des draps flamands au moyen áge», en Prato l1,pp. 99-112.
Veyrat, Paul: Géographie de l'élévage, París, 3.a ed., 1951.Villuga, Juan de: Repertorio de todos los caminos de España,
Madríd, 1546.Viñas y Mey, Carmelo: El problema de la tierra en la España de
los siglos XV/-XV/1, Madrid, C.S.LC., 1941.Violant i Simorra: El arte popular español a través del Museo de
industria y artes populares, 1953.,-:El Pirineo español: vida, usos, costumbres...,Madrid, 1949.Zabala y Auñón: Miscelánea económico-política, Madrid, 1787.
503
Zapata, Baltasar Antonio: Noticias del origen y establecimientoincreíble de las lanas finas de España en el extrangem, por culpanuestra en no haber impedido mejor la extracción de nuestroganado lanar, Madrid, 1820.
Zapata Blanco, Santiago: «Contribución al análisis histórico de laganadería extremeña», en Estudios dedicados a Carlos CallejoSerrano, Cáceres, 1979.
Zulueta Artaloytia, José Antonio: La Tierra de Cáceres. EstudioGeográfico, Madrid, C.S.I.C., 1977.
504
PUBLICACIONES DEL MINISTERIO DEAGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION.
SER/E ESTUD/OS
1. García Ferrando, Manuel. La innovación tecnológica y su difusión en la
ngricu/ttera. 1976. 300 p. (agotado).2. Situación y perspectivas de la agricultura familiar en España. Arturo
Camilleri Lapeyre et al. 1977. 219 p. (agotado).3. Propiedad, herencia y división de la explotación agraria. La sucesión en el
Derecho Agrario. Director: José Luis de los Mozos. 1977. 293 p. (agotado).4. Artola, Miguel, Contreras, Jaime y Bernal, Antonio Miguel. El latifun-
dio. Propiedad y explotación, siglos XV///-XX. 1978. 197 p. (agotado).5. Juan i Fenollar, Rafael. La fonnación de la agroindustria en España
(1960-1970). 1978. 283 p.6. López Linage, Javier. Antropología de la ferocidad cotidiana: supervi-
vencia y trabajo en una cornunidad cántabra. 1978. 283 p.7. Pérez Yruela, Manuel. La conflictividad campesina en la provincia de
Córdoba (1931-1936). 1978. 437 p.8. López Ontiveros, Agustín. El sector oleícola y el olivar: oligopolio y
coste de recolecciórt. 1978. 218 p.
9. Castillo, Juan José. Propietarios muy pobres. Sobre la subordinación
política del pequeño campesino en Espaira (la Confederación NacionalCatólica Agraria, 1917-1924). 1979. 552 p.
10. La evoásción del carnpesinado: la agricultura en el desarrollo capitalis-ta. Selección de Miren Etxezaneta Zubizarreta. 1979. 363 p.
1 1. Moral Ruiz, Joaquín del. La agricultura española a mediados del sigloX/X (1850-1870). Resultados de una encuesta agraria de la época. 1979.
228 p.12. Titos Moreno, Antonio y Rodrfguez Alcaide, José Javier. Crisis econó-
mica y en:pleo en Andalucía. 1979. 198 p.
13. Cuadrado Iglesias, Manuel. Aprovecharniento en común de pastos y
leitas. 1980. 539 p.14. Díez Rodríguez, Fernando. Prensa agraria en la España de la
/lustración. El semanario de Agricultura y Artes dirigido a los párrocos
(1997-1808). 1980. 215 p.
15. Arnalte Alegre, Eladio. Agricultura a tiempo parcial en el País
Valenciano. Naturaleza y efectos del fenómeno en el regadío litoral.
1980. 378 p.
16. Grupo ERA (Estudios Rurales Andaluces). Las agriculturas andaluzas.
1980. 505 p.
17. Bacells, Albert. El problema agrario en Cataluña. La cuestión
Rabassaire (1980-1936). 1980. 438 p.
505
l8. Carnero i Arbat, Teresa. F,xpansión vinícola y atraso agrario (1870-1900).1980. 289 p.
19. Cruz Villalón, Josefina. Propiedad y uso de la tierra en la BajaAndalucía. Carmona, siglos XV///-XX. 1980. 360 p.
20. Héran Haen, François. Tierra y parentesco en el campo sevillano: larevolución agrícola del siglo XIX. 1980. 268 p.
21. García Ferrando, Manuel y González Blasco, Pedro. Investigaciórt agra-ria y organizaciórt social. 1981. 226 p.
22. Leach, Gerald. Energía y producción de alimentos. 1981. 210 p.23. Mangas Navas, José Manuel. El régimen comunal agrario de los
Concejos de Castilla. 1981. 316 p.24. Tió, Carlos. La política de aceites comestibles en la Espaita del siglo XX.
1982. 532 p.25. Mignon, Chris[ian. Campos y campesinos de la Andalucía mediterránea.
1982. 606 p.26. Pérez Touriño, Emilio. Agricultura y capitalismo. Análisis de la peque-
ita producción campesina. 1983. 332 p.27. Vassberg, David E. La venta de tierras baldías. El comunitarismo agra-
rio y la Coroita de Castilla durante el siglo XVL 1983. 265 p.28. Romero González, Juan. Propiedad agraria y sociedad rural en la
Espaita mediterrmtea. Los casos valenciano y castellano en los siglosXIX y XX. 1983. 465 p.
29. Gros Imbiola, Javier. Estructura de la producción porcina en Aragón.1984. 235 p.
30. López, López, Alejandro. El boicot de la dereclw y las reformas de la
Segunda República. La minoría agraria, el rechazo constitucional y lacuestión de la tierra. 1984. 452 p.
31. Moyano Estrada, Eduardo. Corporatismo y agricultura. Asociaciones
profesionales y articulación de intereses en la agricultura espcŭtola.
1984. 357 p.32. Donézar Díez de Ulzurrun, Javier María. Riqueza y propiedad en la
Castilla de[ Antiguo Régimen. La provincia de Toledo en el siglo XV///.
2° edición 1996. 580 p.33. Mangas Navas, José Manuel. La propiedad de la tierra en Espaita. Los
patrimonios públicos. Herencia contemporánea de un reformismo incon-
cluso. 1984. 350 p. (agotado).34. Sobre agricultores y campesinos. Estudios de Sociología Rural de
Espaiia. Compilador: Eduardo Sevilla-Guzmán. 1984. 425 p.
35. Colino Sueiras, José. La integración de la agricultura gallega en el capi-
talismo. El horizonte de la CEE. 1984. 438 p.
36. Campos Palacín, Pablo. Econornía y energía en la deltesa extremeita.
1984. 336 p. (agotado).
506
37. Piqueras Haba, Juan. La agricultura valeitciaita de ezportación y su for-tnacióit ltistórica. 1985. 249 p.
38. Viladomiu Canela, Lourdes.la inserción de España ett el contplejo soja-rnundial. 1985. 448 p.
39. Peinado García, María Luisa. El consumo y la industria alimentaria en
España. Evolución, problemática y penetración del capital extranjero a
partir de 1960. 1985. 453 p.40. Lecturas sobre agricultura familiar. Compiladores: Manuel Rodríguez
Zúñiga y Rosa Soria Gutiérrez. 1985. 401 p.41. La agricultura insuficiente. La agricultura a tiempo parcial. Directora:
Miren Etxezarreta Zubizarreta. 1983. 442 p.42. Ortega López, Margarita. La lucha por la tierra en la Corona de Castilla
al final del Antiguo Régimen. El ezpediente de Ley Agraria. 1986. 330 p.43. Palazuelos Manso, Enrique y Granda Alva, Germán. El mercado del
café. Situación muitdial e intportancia en el comercio con América
Latina. 1986. 336 p.44. Corttribución a la historia de la trashuntancia en España. Compiladores:
Pedro García Martín y José María Sánchez Benito. 2° edición 1996. 512 p.
45. Zambrana Pineda, Juan Francisco. Crisis y tnodernización del olivar
espaitol, 1870-1930. 1987. 472 p.46. Mata Olmo, Rafael. Pequeita y grmt propiedad agraria en la depresión
del Guadalquivir. 1987. 2 tomos. (agotado).
47. Estructuras y regítnenes de teitencia de la tierra en España: Ponencias
y comunicaciones del // Coloquio de Geogra^a Agraria. 1987. 514 p.
48. San Juan Mesonada, Carlos. Eficacia y rentabilidad de la agricultura
espaitola. 1987. 469 p.
49. Mar[ínez Sánchez, José María. Desarrollo agrícola y teoría de sistemas.
1987. 375 p. (agotado).
50. Desarrollo rural integrado. Compiladora: Miren Etxezarreta
Zubizarreta. 1988. 436 p. (agotado).
51. García Martín, Pedro. La ganadería tnesteña en la España borbónica
(1700-1836). 1988. 483 p.
52. Moyano Estrada, Eduardo. Sittdicalismo y política agraria en Europa.
Las organizaciones profesionales agrarias en Francia, Italia y Portugal.
1988. 648 p.
53. Servolin, Claude. Las políticas agrarias. 1988. 230 p. (agotado).54. La rnodernización de la agricultura española, 1956-1986. Compilador:
Carlos San Juan Mesonada. 1989. 559 p.
55. Pérez Picazo, María Teresa. El Mayorazgo en la /tistoria económica de
la región nturciana, ezpansión, crisis y abolición (Ss. XVI/-X/X). 1990.
256 p.
507
56. Cambio rural en Europa. Programa de investigación sobre las estructu-
ras agrarias y la pluriactividad. Montpellier, 1987. Fundación Arkleton.1990. 381 p.
57. La agrociudad mediterránea. Estructuras sociales y procesos de desa-rrollo. Compilador: Francisco López-Casero Olmedo. 1990. 420 p.
58. El mercado y los precios de la tierra: funcionamiento y mecanismos deirztervezzciórz. Compiladora: Consuelo Varela Ortega. 1988. 434 p.
59. García Alvarez-Coque, José María. Arzálisis institucional de las políticasagrarias. Conflictos de intereses y política agraria. 1991. 387 p.
60. Alario Trigueros, Milagros. Significado espacial y socioeconómico de laconcentración parcelaria en Castilla y León. 1991. 457 p.
61. Giménez Romero, Carlos. Valdelagzuza y Coatepec. Permanencia y fiuzcio-zzalidad del régin:en comurzal agrario en Espaiza y México. 1991. 547 p.
62. Menegus Bornemann, Margarita. Del Seizorío a la República de indios.El caso de Toluca, I500-1600. 1991. 260 p.
63. Dávila Zurita, Manuel María y Buendía Moya, José. El mercado de pro-ductos fitosmzitarios. 1991. 190 p.
64. Torre, Joseba de la. Los campesinos navarros ante la guerra napoleóni-ca. Financiación bélica y desamortización civil. 1991. 289 p.
65. Barceló Vila, Luis Vicente. Liberación, ajuste y reestructuración de laagricultura espaizola. 1991. 561 p.
66. Majuelo Gil, Emilio y Pascual Bonis, Angel. Del catolicismo agrario al
cooperativisnzo empresarial. Setenta y cinco aitos de la Federación de
Cooperativas rzavarras, 1910-1985. 1991. 532 p.67. Castillo Quero, Manuela. Las políticas lirnitantes de la oferta lechera.
/mplicaciones para el sector lechero espaizol. 1992. 406 p.68. Hitos históricos de los regadíos espaizoles. Compiladores: Antonio Gil
Olcina y Alfredo Morales Gil. 1992. 404 p.69. Economía del agua. Compilador: Federico Aguilera Klink. 2° edición
1996. 425 p.70. Propiedad y explotación campesina en la Espaiza contemporánea.
Compilador: Ramón Garrabou. 1992. 379 p.71. Cardesín, José María. Tierra, trabajo y reproducción social en una aldea
gallega. (Ss. XVI/-XX). Muerte de unos, vida de otros. 1992. 374 p.72. Aldanondo Ochoa, Ana María. Capacidad tecnológica y división inter-
nacional del trabajo en la agricultura. (Una aplicación al comercio
internacional hortofrutícola y a la introducción de innovaciones post-
cosecha en la horticultura canaria). 1992. 473 p.73. Paniagua Mazorra, Angel. Repercusiones sociodemográficas de la polí-
tica de colonización durante el siglo XIX y primer tercio del XX. 1992.413 p.
508
74. Marrón Gaite, María Jesús. La adopción y expansión de (a remoladra
azucarera en Espaira (de los orígenes al monrento actual). 1992. 175 p.
75. Lczs organizaciones profesionales agrnrins en la Comunidad Europea.
Compilador: Eduardo Moyano Estrada. 1993. 428 p.
76. Cambio tecnológico y medio ambiente nrral. (Procesos y reestructura-
ciorres nrrales). Compiladores: Philip Lowe, Terry Marsden y Sarah
Whatmore. 1993. 339 p.
77. Gavira Alvarez, Lina. Segrnentación del mercado de trabajo rural y
desarrollo: el caso de Andalucía. 1993. 580 p.
78. Sanz Cañada, Javier. bzdustria agroalimentaria y desan•ollo regional.
Análisis y torna de decisiones locacionales. 1993. 405 p.
79. Gómez López, José Daniel. Cultivos de invernadero en !a fachada
Sureste Penizuular ante el ingreso en ln C.E. 1993. 378 p.
80. Moyano Estrada, Eduardo. Acción colectiva y cooperativismo en la agri-
cultura europea (Federaciones de cooperativas y representación de inte-
reses en la Unión Europea). 1993. 496 p.
81. Camarero Rioja, Luis Alfonso. Del é.zodo rural y del é.rodo rrrbarro.
Ocaso y renacirniento de los asentanientos rurales en Espnira. 1993. 501
P•82. Baraja Rodríguez, Eugenio. l.cr expansión de In industria azucarera y el
cu/tivo renrolachero del Duero en el contexto nacional. 1994. 681 p.
83. Robledo Hemández, Ricardo. Ecorrotnistas y refortrradores espnizoles:
Lcz cuestión agrnria (1760-1935). 1994. 135 p.
84. Bone[e Perales, Rafael. Condicionamientos intenzos y externos de la
PAC. 1994. 470 p.
85. Ramón Mor[e, Alfredo. Tecrrifrcaciórz del regadío valenciano. 1994. 642
P•86. Pérez Rubio, José Antonio. Yunteros, brnceros y colonos. La políticn
agraria en Extremadura, 1940-1975. 1994. 612 p.
87. Lcr globaliznción del sector agroalinrentario. Director: Alessandro
Bonnano. 1994. 310 p.
88. Modernización y canrbio estructural en la agriculurra espaizola.
Coordinador: José María Sumpsi Viñas. 1994. 366 p.
89. Mulero Mendigorri, A. Espacios rurales de ocio. Sigrrificado general y
análisis etz la Sierra Morerra cordobesn. 1994. 572 p.
90. Langreo Navarro, Alicia y García Azcárate, Teresa. Las interprofesiona-
les agroalirrrerztarias ez: Europa. 1994. 670 p.
91. Montiel Molina, Cristina. Los rnonres de utilidad pública en la
Comunidad Valencinna. 1994. 372 p.92. L.ct agricultura familiar ante lns nrrevas políticns agrarias comunitarias.
Miren Etxezarreta Zubizarreta et al. 1994. 660 p.
509
93. Estimación y análisis de la balanza comercial de productos agrarios yagroindustriales de Navarra. Director: Manuel Rapún Gárate. 1995. 438 p.
94. Billón Currás, Margarita. La exportación hortofrutícola. EI caso delalbaricoque en fresco y la lechuga iceberg. 1995. 650 p.
95. Califorrtia y el Mediterráneo. Historia de dos agriculturas competido-ras. Coordinador: José Morilla Critz. 1995. 499 p.
96. Pinilla Navarro, Vicente. Entre la inercia y el cambio: el sector agrarioaragortés, 1850-1935. 1995. 500 p.
97. Agricultura y desarrollo sostenible. Coordinador: Alfredo CadenasMarín. 1994. 468 p.
98. Oliva Serrano, Jesús. Mercados de trabajo y reestructuración rural.• unaaproxirnación al caso castellano-manchego. 1995. 300 p.
99. Hacia un nuevo sistema rural. Coordinadores: Eduardo Ramos Real yJosefina Cruz Villalón. 1995. 792 p.
100 Catálogo monográfico de los 99 libros correspondientes a esta Serie.101. López Martínez, María. Análisis de la industria agroalimentaria espa-
ñola (1978-1989). 1995. 594 p.] 02. Carmona Ruiz, María Antonia. Usurpaciones de tierras y derechos
comunales en Sevilla y su "Tierra" durante el siglo XV. 1995. 254 p.
103. Muñoz Torres, María Jesús. Las irnportaciones de cítricos en la
República Federal de Alemania. Un enfoque cuantitativo. 1995. 174 p.
]04. García Muñoz, Adelina. Los que rto pueden vivir de lo suyo: trabajo y
cu/tura en el campo de Calatrava. 1995. 332 p.
]O5. Martínez López, Alberte. Cooperativismo y transformaciones agrarias
en Galicia, 1886-1943. ] 995. 286 p.
] 06. Cavas Martínez, Faustino. Las relaciones laborales en el sector agrario.
1995. 651 p.107. El campo y la ciudad (Sociedad rural y cambio social). Edición a cargo
de M° Antonia García León. 1996. 282 p.
] 08. El sistenta agroalimentario espaftol. Tabla input-output y análisis de lasrelaciones intersectoriales. Director: Antonio Titos Moreno. 1995. 431
P•109. Langreo Navarro, Alicia. Historia de la industria láctea española: una
aplicación a Asturias. 1995. 551 p.
110. Martín Gil, Fernando. Mercado de trabajo en áreas rurales. Un enfogue
it:tegrador aplicado a la con:arca de Sepúlveda. 1995. 619 p.
111. Sumpsi Viñas, José María y Barceló Vila, Luis V. La Ronda Uruguay y
el sector agroalimentario español (Estudio del impacto en el sector agro-alimetttario espaftol de los resultados de la Ronda Uruguay). 1996. 816
P•112. Forgas i Berdet, Esther. Los ciclos del pan y del vino en las paremias his-
patas. 1996. 562 p.113. Reformas y políticas agrarias en la historia de Espaita (De la Ilustración
510
al primer franquismo). Coordinadores: Angel García Sanz y Jesús SanzFernández. 1996. 406 p.
^ 114. Mili, Samir. Orgcuiización de mercados y estrategias ernpresariales en elsubsector del aceite de oliva. 1996. 383 p.
115. Burgaz Moreno, Fernando J. y Pérez-Morales Alban•án, M° del Mar.1902-1992. 90 años de seguros agrarios en España. 1996. 548 p.
116. Rodríguez Ocaña, Antonio y Ruiz Avilés, Pedro. El sistema agroindus-trial del algodón en España. 1996.
117. Manuel Valdés, Carlos M. Tierras y montes públicos en la Sierra deMadrid (sectores central y meridional). 1996. 551 p.
118. Hervieu, Bertrand. Los cantpos del futuro. 1996. 168 p.119. Parras Rosa, Manuel. La demanda de aceite de oliva virgen en el merca-
do espaiiol. 1996. 369 p.120. López Iglesias, Edelmiro. Movilidad de la tierra y di^uínima de las
estructuras en Galicia. 1996.121. Baz Vicente, Maria Jesús. Señorío y propiedad foral de la alta nobleza
en Galicia. Siglos XV/ y XX. La Casa de Alba. 1996.122. Giráldez Rivero, Jesús. Crecimiento y transformación del sector pesque-
ro gal[ego (1880-1936). 1996. 123 p.123. Sánchez de la Puerta, Fernando. Extensión y desarrollo rural. Análisis y
práxis extensionistas. 1996.124. Calatrava Andrés, Ascensión y Melero Guilló, Ana Maria. España,
Marruecos y los productos agroalimentarios. Dificultades y potenciali-daes para las exportaciones de frutas y hortalizas. 1996. 286 p.
125. García Sanz, Benjamín. La sociedad niral ante el siglo XX/. 1996.
511
A pesar del innegable peso de la ganadería española a lo largo de la
historia, sin embargo ésta no ha recibido la atención que merecía,
por parte de estudiosos e investigadores.Tan sólo ha conseguido
, salvarse de este prolongado silencio la trashumancia castellana, al
haber monopolizado la ganadería merina durante siglos el mercado
europeo, y suscitar la organización de la Mesta una polémicapermanente en las sucesivas generaciones de agraristas. Sin
embargo, una década después de que viera la luz esta compilaciónde artículos sobre la España pecuaria -en esta misma Serie- muchas
personas han reiterado su utilidad.
Conscientes de la vigencia que la obra puede tener todavía para el
lector se ha promovido una nueva edición revisada y aumentada. Seha procedido en el prólogo a evaluar las novedades habidas en la
historiografía mesteña, a suprimir unos trabajos e incorporar otros,
así como a poner al día la relación bibliográfica.
Existe un creciente interés por el subsector pecuario, plasmado en
recientes congresos, exposiciones y libros de desigual calidad, asícomo en los medios de comunicación a través del debate en torno
a las vías pecuarias. En medio de este marasmo editorial sobre latrashumancia y las vías pecuarias, este libro contribuye a recordar
los problemas reales de los pastores y a propiciar una actitud
tolerante y pluridisciplinar para proseguir con esa historia enconstrucción, como es la del mundo mesteño y la de la ganaderías
peninsulares.
PUBLICACIONES DEL
^TrMINISTERIO DE AGRICULTURA PESCAYALIMENTACION
SECRETARIA GENERAL TECNICACENTRO DE PUBLICACIONES
Paseo de Infanu Isabel, I - 28014 Madrid