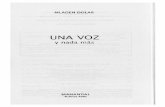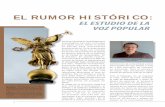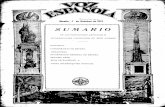Contrasentidos de la reparación: entre la voz de las víctimas y ...
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Contrasentidos de la reparación: entre la voz de las víctimas y ...
Contrasentidos de la reparación: entre la voz de las víctimas y las del Estado.
El caso de la sentencia de Justicia y Paz contra Don Antonio
Carolina Restrepo Suesca
Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Ciencias Humanas
Departamento de Antropología
Bogotá, Colombia
2022
Contrasentidos de la reparación: entre la voz de las víctimas y las del Estado.
El caso de la sentencia de Justicia y Paz contra Don Antonio
Carolina Restrepo Suesca
Tesis presentada como requisito parcial para optar al título de:
Magister en Antropología Social
Directora:
Ph.D Myriam Jimeno Santoyo
Grupo de investigación: Conflicto social y violencia
Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Ciencias Humanas
Departamento de Antropología
Bogotá, Colombia
2022
Declaración de obra original
Yo declaro lo siguiente:
He leído el Acuerdo 035 de 2003 del Consejo Académico de la Universidad Nacional.
«Reglamento sobre propiedad intelectual» y la Normatividad Nacional relacionada al respeto
de los derechos de autor. Esta disertación representa mi trabajo original, excepto donde he
reconocido las ideas, las palabras, o materiales de otros autores.
Cuando se han presentado ideas o palabras de otros autores en esta disertación, he realizado
su respectivo reconocimiento aplicando correctamente los esquemas de citas y referencias
bibliográficas en el estilo requerido.
He obtenido el permiso del autor o editor para incluir cualquier material con derechos de autor
(por ejemplo, tablas, figuras, instrumentos de encuesta o grandes porciones de texto).
Por último, he sometido esta disertación a la herramienta de integridad académica, definida
por la universidad.
CAROLINA RESTREPO S.
16/02/2022
Resumen y Abstract VII
Resumen
Contrasentidos de la reparación: entre la voz de las víctimas y las del Estado. El caso de la sentencia de Justicia y Paz contra Don Antonio
El objetivo de este trabajo es analizar, a partir de una mirada etnográfica minuciosa del archivo
judicial construido en el marco de la aplicación de la Ley de Justicia y Paz en contra del
paramilitar Édgar Ignacio Fierro Flórez, la construcción narrativa del Estado, representado por
un grupo de funcionarios y magistrados, y las víctimas de dicho paramilitar, frente al
significado y expectativas del derecho a la reparación y el camino que las personas
victimizadas deben recorrer para acceder a él. Desde un enfoque de antropología del Estado,
centro la mirada en las interacciones, encuentros y desencuentros que las víctimas sostuvieron
con la burocracia y el aparato judicial transicional encargado de reconocer como sujeto de
derechos a las víctimas y formular, junto a ellas, acciones reparadoras. Todo ello, a partir de
las huellas documentales y audiovisuales de un camino que iniciaron las víctimas en el año
2006 y que tuvo un punto de inflexión en el año 2011 con la emisión de la sentencia judicial.
Palabras clave: archivo, víctimas, burocracia, reparación, etnografía del Estado, Ley de
Justicia y Paz.
Resumen y Abstract VIII
Abstract
Misunderstandings of reparation: between the voice of the victims and that of the State. The case of the sentence of Justice and Peace against Don Antonio
The objective of this work is to analyze, from a detailed ethnographic view of the judicial
archive built within the framework of the application of the Justice and Peace Law against the
paramilitary Édgar Ignacio Fierro Flórez, the narrative construction of the State, represented
by a group of officials and magistrates, and the victims of said paramilitary, facing the meaning
and expectations of the right to reparation and the path that the victimized persons must
follow to access it. From an anthropology of the State approach, I focus on the interactions,
encounters and disagreements that the victims had with the bureaucracy and the transitional
judicial apparatus in charge of recognizing the victims as subjects of rights and formulating,
together with them, reparative actions. All this, based on the documentary and audiovisual
traces of a path that the victims began in 2006 and that had a turning point in 2011 with the
issuance of the court ruling.
Keywords: archive, victims, bureaucracy, reparation, ethnography of the State, Justice and
Peace Law.
Contenido IX
Contenido Pág.
Resumen .................................................................................................................................................... VII
Abstract .................................................................................................................................................... VIII
Lista de fotografías .................................................................................................................................... X
Lista de ilustraciones ............................................................................................................................ XII
Introducción ................................................................................................................................................ 1
1. Discusiones teóricas: la antropología del Estado en el caso de don Antonio .............. 7 1.1 Relación Estado y sociedad ................................................................................................................. 9 1.2 Relación funcionarios y sociedad ................................................................................................... 11 1.3 Lenguaje experto, lenguaje estatal ................................................................................................. 15 1.4 Documentos legales (sellos, membretes, firmas) .................................................................... 30 1.5 El caso de Don Antonio: la construcción de un nuevo sujeto de derechos .................... 39 1.6 Configuración del sujeto víctima .................................................................................................... 44
1.6.1 Un nuevo sujeto, nuevos derechos ............................................................................................ 48
2. La materialidad del archivo: interacciones entre Estado y víctimas ........................... 57 2.1 El archivo del caso contra Don Antonio ....................................................................................... 59 2.2 Camuflar (Del fr. camoufler): Edificio Kaysser Centro Internacional.............................. 62 2.3 ¡Oh confusión! ¡Oh caos! ..................................................................................................................... 69 2.4 Scire leges non est verba earum tenere, sed vim ac potestatem: Saber las leyes no es conocer sus palabras, sino su espíritu y su poder.................................................................................. 76 2.5 Las presencias y ausencias en el archivo del caso de Don Antonio .................................. 90
3. La reparación a las víctimas: un performance judicial .................................................. 109 3.1 Jerarquización y subordinación en la puesta en escena judicial .................................... 114 3.2 El día en que las víctimas, por fin, se convirtieron en protagonistas ........................... 132
4. Conclusiones .................................................................................................................................. 141
Bibliografía ............................................................................................................................................. 145
X Contenido
Lista de fotografías
Pág. Fotografía 1-1: “Registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley”, página 1. ....................................................................................................................................................................... 17 Fotografía 1-2: “Registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley”, página 2. ....................................................................................................................................................................... 18 Fotografía 1-3: “Registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley”, página 3. ................................................................................................................................................................ ....... 19 Fotografía 1-4: “Registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley”, página 4. ................................................................................................................................................................ ....... 20 Fotografía 1-5: Comunicación enviada por la Fiscalía General de la Nación a las víctimas. ... 22 Fotografía 1-6: Documento abogado. ............................................................................................................. 32 Fotografía 1-7: Sello de notaría. ....................................................................................................................... 33 Fotografía 1-8: Comunicación enviada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz a un abogado. .................................................................................................. 34 Fotografía 1-9: Comunicación enviada por la Fiscalía General de la Nación a las víctimas. ... 35 Fotografía 1-10: Declaración extrajuicio. ..................................................................................................... 37 Fotografía 2-1: Edificio Kaysser visto desde la carrera séptima con calle 23. .............................. 63 Fotografía 2-2: Edificio Kaysser visto desde la calle 23, puertas de ingreso peatonal y vehicular, toma 1. ..................................................................................................................................................... 64 Fotografía 2-3: Edificio Kaysser visto desde la calle 23, puertas de ingreso peatonal y vehicular, toma 2. ..................................................................................................................................................... 64 Fotografía 2-4: El archivo del juzgado, espacio 1. ..................................................................................... 66 Fotografía 2-5: El archivo del juzgado, espacio 2. ..................................................................................... 66 Fotografía 2-6: Las carpetas del expediente de Don Antonio. ............................................................. 68 Fotografía 2-7: Sistematización del archivo, captura de pantalla de computador personal. .. 69 Fotografía 2-8: Índice del expediente judicial de Don Antonio, página 1. ...................................... 72 Fotografía 2-9: Índice del expediente judicial de Don Antonio, página 2. ...................................... 73 Fotografía 2-10: Índice del expediente judicial de Don Antonio, página 3..................................... 74 Fotografía 2-11: Documento abogado. .......................................................................................................... 77 Fotografía 2-12: Comunicación enviada por un abogado a la Fiscalía General de la Nación. . 78 Fotografía 2-13: Comunicación enviada por un abogado al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz. ........................................................................................................ 79 Fotografía 2-14: Comunicación enviada por un abogado a la Fiscalía General de la Nación. . 81
Contenido XI
Fotografía 2-15: Comunicación enviada por un abogado al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz. Solicita reparación para una víctima. ........................... 86 Fotografía 2-16: Comunicación enviada por un abogado con las peticiones de reparación para una víctima. ...................................................................................................................................................... 87 Fotografía 2-17: Acta de audiencia del incidente de reparación integral a víctimas, 5 de octubre de 2011. ....................................................................................................................................................... 93 Fotografía 2-18: Reporte de la Fiscalía General de la Nación sobre unas víctimas y las peticiones de reparación. ...................................................................................................................................... 96 Fotografía 3-1: Carta enviada por un grupo de víctimas en la que solicitan retransmisión de las sesiones judiciales en Barranquilla. ........................................................................................................ 126 Fotografía 3-2: Invitación del Comité de Derechos Humanos de la Universidad del Atlántico al acto de disculpas públicas de Don Antonio............................................................................................ 134
XII Contenido
Lista de ilustraciones
Pág. Ilustración 3-1: Escenario judicial número 1. Bogotá, 3 al 6 de octubre de 2011. Ilustración original de Didier Pulgarín para Carolina Restrepo. ............................................................................... 112 Ilustración 3-2: Escenario judicial número 2. Bogotá, 7, 8, 9 10, 12, 13 y 18 de octubre de 2011. Ilustración original de Didier Pulgarín para Carolina Restrepo. ........................................... 113 Ilustración 3-3: Magistrados en el púlpito en el escenario judicial número 1. Bogotá, 3 al 6 de octubre de 2011. Ilustración original de Didier Pulgarín para Carolina Restrepo. .................... 117 Ilustración 3-4: Los funcionarios en el escenario 1. Bogotá, 3 al 6 de octubre de 2011. Ilustración original de Didier Pulgarín para Carolina Restrepo. ....................................................... 119 Ilustración 3-5: Los funcionarios en el escenario 2. Bogotá, 7, 8, 9 10, 12, 13 y 18 de octubre de 2011. Ilustración original de Didier Pulgarín para Carolina Restrepo ...................................... 119 Ilustración 3-6: Las víctimas en el escenario 1. Bogotá, 3 al 6 de octubre de 2011. Ilustración original de Didier Pulgarín para Carolina Restrepo. ............................................................................... 121 Ilustración 3-7: Las víctimas en el escenario 2. Bogotá, 7, 8, 9 10, 12, 13 y 18 de octubre de 2011. Ilustración original de Didier Pulgarín para Carolina Restrepo. ........................................... 122 Ilustración 3-8: “Dolor e indignación de víctimas de Don Antonio”, vista 1. Coliseo Elías Chewin. Barranquilla, 28 de noviembre de 2014. Ilustración original de Didier Pulgarín para Carolina Restrepo. ................................................................................................................................................. 135 Ilustración 3-9: “Dolor e indignación de víctimas de Don Antonio”, vista 2. Coliseo Elías Chewin. Barranquilla, 28 de noviembre de 2014. Ilustración original de Didier Pulgarín para Carolina Restrepo. ................................................................................................................................................. 136
Introducción
Este trabajo se centra en investigar al Estado, encarnado en funcionarios públicos, —en sus
complejidades, variaciones, incoherencias, vacíos, intereses, prácticas, discursos— para
develar y entender el lugar desde el cual las narrativas, supuestos, prácticas y percepciones
frente a la reparación se han relacionado, a su vez, con los discursos, narrativas, expectativas
y experiencias de los familiares de víctimas de homicidio frente a los programas de reparación.
El marco normativo que guía esta investigación y define el derecho de las víctimas a la
reparación integral es la Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz, específicamente
el desarrollo de la sentencia que se emitió bajo esta ley contra el exparamilitar Edgar Ignacio
Fierro Flórez, alias Don Antonio.
Las sentencias, como la de Don Antonio, que emiten las Salas de Justicia y Paz en el país
resultan de la aplicación de la Ley 975 de 2005, “por la cual se dictan disposiciones para la
reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que
contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras
disposiciones para acuerdos humanitarios.” Esta ley es uno de los resultados del proceso de
negociación de paz entre el gobierno nacional, adelantado durante el primer gobierno del
expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2006), y las autodenominadas Autodefensas Unidas de
Colombia.
Si bien el objetivo principal de esta ley fue brindar el marco normativo necesario para el
proceso de paz y la desmovilización y reintegración de integrantes de “grupos armados al
margen de la ley” (artículo 1° 2005), incluyendo también a las organizaciones guerrilleras, en
su espíritu y articulado se pueden rastrear algunas de las bases de los derechos de las víctimas
a la “verdad, la justicia y la reparación”.
2 Contrasentidos de la reparación: entre la voz de las víctimas y las del Estado. El caso de la sentencia de Justicia y Paz contra Don Antonio
En el artículo 8 de la Ley 975 de 2005 el derecho a la reparación es concebido como:
(…) las acciones que propendan por la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción; y las garantías de no repetición de las conductas.
Restitución es la realización de las acciones que propendan por regresar a la víctima a la situación anterior a la comisión del delito.
La indemnización consiste en compensar los perjuicios causados por el delito. La rehabilitación consiste en realizar las acciones tendientes a la recuperación
de las víctimas que sufren traumas físicos y sicológicos como consecuencia del delito. La satisfacción o compensación moral consiste en realizar las acciones
tendientes a restablecer la dignidad de la víctima y difundir la verdad sobre lo sucedido. Las garantías de no repetición comprenden, entre otras, la desmovilización y
el desmantelamiento de los grupos armados al margen de la ley. Se entiende por reparación simbólica toda prestación realizada a favor de las
víctimas o de la comunidad en general que tienda a asegurar la preservación de la memoria histórica, la no repetición de los hechos victimizantes, la aceptación pública de los hechos, el perdón público y el restablecimiento de la dignidad de las víctimas (Congreso de la República de Colombia, 2005).
Según la Ley 975 de 2005, la reparación a las víctimas debe ser solicitada de forma expresa por
las víctimas, los familiares de las víctimas de homicidio y desaparición, o bien por los abogados
que las representan. Para acceder a ella se deben aportar pruebas sobre los daños materiales,
económicos y psicológicos generados en las víctimas directas de desplazamiento o secuestro y
en los familiares de las personas asesinadas o desaparecidas.
Han pasado dieciséis años desde que se expidió la Ley 975 de 2005, y casi diez años desde que
se dictó sentencia contra Don Antonio. Con ocasión del desarrollo de mis funciones laborales
dentro del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), en el año 2015 tuve conocimiento
de la sentencia contra Don Antonio y a las acciones reparadoras que diferentes entidades del
Estado debíamos implementar en favor de las víctimas mencionadas en la sentencia. Desde el
lugar cómo funcionaria pública me cuestioné sobre el mecanismo que se utilizó para definir
cuáles acciones y programas de reparación a víctimas se iban a ejecutar, pues cuando hablaba
con los familiares de las víctimas de homicidio o desaparición que aparecían reconocidas en el
fallo judicial, siempre me decían que no conocían o no se acordaban por qué en la sentencia se
había decidido que el CNMH debía hacer una biografía de su familiar, entre otras muchas
acciones asignadas a diferentes organismos del Estado.
Introducción 3
Las discusiones sobre lo que significó y representó acceder a la reparación para las víctimas
indirectas y las posturas de los funcionarios del Estado, no se hicieron del todo evidentes en el
texto publicado de la sentencia a la que me he referido. Entonces, decidí rastrear en otro lugar
los encuentros y desencuentros entre lo estipulado sobre reparación en la ley y las
expectativas de las víctimas. En consecuencia, la pregunta que guía este trabajo es ¿cómo se
negocia y hace efectiva la reparación a víctimas prescrita en la sentencia de Justicia y Paz
contra Don Antonio? Para llegar a resolver ese interrogante, es necesario develar ¿cómo
interpretaron y cómo aplicaron los funcionarios estatales que intervienen en Justicia y Paz la
reparación a las víctimas?, ¿en cuáles escenarios, cómo, con quiénes y sobre qué fundamentos
se discutió, negoció y decidió finalmente la reparación en la sentencia contra Don Antonio?
Entiendo el proceso de la reparación a víctimas en la Ley de Justicia y Paz como un escenario
en el cual se hacen presentes tres actores principales: los delegados del aparato judicial; las
instituciones estatales encargadas de poner en marcha el proceso de reparación, y las víctimas,
o los familiares que les sobreviven. Es así como las consideraciones anteriores me condujeron
a formularme el objetivo de develar las relaciones que se construyeron entre las narrativas de
unos y otros en el espacio judicial que determinó la reparación a las víctimas de Don Antonio.
El escenario etnográfico que elegí fue el expediente judicial, los documentos escritos y los
registros audiovisuales que se construyeron y preservaron durante las fases propias de la
aplicación de la Ley 975 de 2005. En el caso particular que me interesa: 1) una etapa previa
que comprende el período entre los años 2003 y 2005 en el cual ocurrieron los hechos de
violencia narrados en la sentencia; 2) la fase de acercamiento a las víctimas para invitarlas a
denunciar los hechos violentos en su contra en el proceso judicial transicional, por cuenta de
la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo entre los años 2006 y 2007; 3) el desarrollo del proceso
judicial oral que inició en el año 2007 y que culminó en diciembre de 2011 con la sentencia
contra Don Antonio por parte de un Tribunal de Justicia y Paz; y 4) posterior a la sentencia
cuando las instituciones del Estado empezaron la ejecución de las acciones de reparación a
víctimas ordenadas en la sentencia.
Para efectos de este trabajo, me centré en la documentación asociada a 232 casos de homicidio
y desaparición forzada registrados en el archivo desde el año 2006 hasta el momento en que
la sentencia se emitió en 2011. En total, hice la revisión de al menos mil quinientos
4 Contrasentidos de la reparación: entre la voz de las víctimas y las del Estado. El caso de la sentencia de Justicia y Paz contra Don Antonio
documentos, de los cuáles digitalicé, sistematicé y analicé 1013 documentos en papel y 56
horas de grabación en video.
El archivo judicial de la sentencia de Justicia y Paz en contra de Don Antonio: una
propuesta etnográfica para rastrear al Estado y las víctimas
La perspectiva teórica fundamental de mi tesis se centra en la Antropología del Estado y la
apuesta por hacer una etnografía que se ocupe de las practicas, narraciones y discursos de los
funcionarios que representaron al Estado dentro del escenario judicial de aplicación de la Ley
975 de 2005, las personas víctimas y los abogados que no en pocas ocasiones hablaron en su
nombre. En el primer capítulo abordaré esas discusiones teóricas como una apuesta para leer
las relaciones entre los funcionarios estatales y las víctimas; pero también, para revisar la
mediación y traducción que funcionarios y abogados aplican mediante el lenguaje experto a
las narrativas de las víctimas. Allí mismo, analizo un aspecto fundamental en este trabajo: la
construcción del sujeto víctima.
El texto de la sentencia no es el punto cero desde el cual se inicia la reparación a los familiares
de víctimas de homicidio, por el contrario, es el resultado de un proceso que duró al menos
cinco años (2006 a 2011). Durante ese tiempo se realizaron audiencias judiciales orales,
llamadas “versiones libres”, en las cuales los exparamilitares narraron, justificaron y, en
ocasiones, aceptaron su responsabilidad en los delitos sobre los cuales el Estado los
responsabilizó. Las víctimas de desplazamiento y secuestro y los familiares de víctimas de
homicidio y desaparición forzada participaron en estos escenarios de la justicia transicional
de manera presencial o a través de videoconferencia para escuchar, y a veces controvertir, las
declaraciones de los enjuiciados.
Durante el proceso judicial transicional de Justicia y Paz, que concluye en una sentencia, se
construye el expediente. Una parte de este archivo está dedicada al “incidente de reparación
integral”. Allí reposan todos los documentos oficiales mediante los cuales los abogados de los
familiares de las víctimas de homicidio y las instituciones del Estado presentaron sus
peticiones sobre las acciones, generales y particulares, con las cuales se pretendió la
reparación de cada uno de los daños sufridos por las víctimas o los familiares que les
Introducción 5
sobreviven (daños económicos, daños físicos, daños psicológicos, daños materiales, daños
morales). En este mismo archivo se encuentran las pruebas que debían aportar los familiares
de las víctimas sobre cada uno de los daños, entre ellas un formulario en el cual se debía
consignar la narración sobre cómo ocurrió el homicidio o desaparición forzada de su familiar.
En el segundo capítulo me ocuparé sobre la materialidad del archivo físico y las implicaciones
de “etnografiar” documentos. Nuevamente, la mediación y el lenguaje experto marcaron la
relación entre personas victimizadas y burócratas. Un vaivén de ausencias y presencias.
En el archivo judicial también se encuentran 56 horas de grabación audiovisual
correspondiente a las sesiones de los días 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 18 y 19 de octubre de
2011 donde se adelantó la parte oral del “incidente de reparación integral”. En esta fase las
víctimas debieron, según la Ley 975 de 2005, manifestarse sobre el programa de reparación
que deseaban. Además de los rastros de la escritura burocrática, las grabaciones audiovisuales
de las sesiones judiciales del “incidente de reparación integral”, constituyen un registro
diferente para acceder a las construcciones narrativas de víctimas y funcionarios estatales. Ese
nivel de registro será el eje del capítulo tercero y la teoría del performance la lente para seguir
rastreando la relación entre víctimas y Estado.
El registro audiovisual de las audiencias y los expedientes judiciales se constituyeron en
campos de observación y análisis etnográfico en sí mismos. Son huellas que han dejado las
víctimas, sus abogados y cada una de las instituciones del Estado, en las cuales es posible
advertir sus apuestas conceptuales y discursivas sobre la reparación en un contexto y
escenario de producción específico: el mecanismo judicial transicional de Justicia y Paz.
A nivel metodológico, escribir esta tesis fue un gran reto profesional y, por qué no, físico.
Estuve varios días sumergida entre montañas de documentos tomando apuntes y capturas
fotográficas. Eran largas jornadas de trabajo que debía aprovechar al máximo para revisar uno
a uno los más de dos mil documentos que para ese entonces tenía el expediente judicial, para
luego hacer una primera clasificación que me llevaría a determinar cuáles contenían
información relevante para responder a mis inquietudes. Luego, revisé varias veces el material
audiovisual, 56 horas en total, e hice una transcripción juiciosa del minuto a minuto. La calidad
del sonido de las grabaciones no era la adecuada, por eso tuve que devolver varias veces cada
cuadro para lograr la comprensión total de los videos.
6 Contrasentidos de la reparación: entre la voz de las víctimas y las del Estado. El caso de la sentencia de Justicia y Paz contra Don Antonio
Al no contar con ningún referente que me guiará en la sistematización de los archivos, cree una
base de datos propia que me permitiera registrar el contenido simbólico y textual de cada
documento y agruparlo en categorías analíticas funcionales para identificar y analizar las
narrativas de las víctimas y los funcionarios. Un proceso idéntico apliqué a los videos. Fueron
varios meses leyendo, describiendo y trascribiendo miles de documentos y horas de registro
audiovisual.
En un principio había contemplado incluir dentro de la metodología de este trabajo entrevistas
a algunas de las víctimas indirectas reconocidas en la sentencia, a la magistrada principal del
proceso y a los funcionarios estatales que intervinieron. Pensaba en ese momento que las
entrevistas le darían el toque etnográfico “real” que se supone deben tener todos los trabajos
en Antropología. De hecho, profesores y colegas de la maestría siempre me insistían en que el
contacto humano era imprescindible y obligatorio. Cuando ya había avanzado de manera
significativa en la sistematización del archivo y en la revisión de fuentes teóricas, la profesora
Myriam Jimeno, mi directora de tesis, y yo decidimos que sería una apuesta interesante volcar
el trabajo a una etnografía del archivo. Además, tenía información suficiente y compleja para
identificar la construcción narrativa del Estado y las víctimas frente al derecho a la reparación.
Esta fue una decisión a la cual me llevó la inmersión en el archivo judicial, pues los documentos
y videos siempre estuvieron prestos a someterse a mi escrutinio y contestar cada una de mis
preguntas. Igualmente, debo reconocer que durante todo el desarrollo de la tesis sentí que era
un privilegio acceder a esta documentación y que por ello debía ser el centro del estudio.
Siempre se podrá acceder a las voces de las víctimas y los burócratas en otros estudios de otras
disciplinas, en este también, pero desde un registro diferente.
Realizar una tesis en el campo de la antropología, sustentada cien por ciento en documentos
escritos y registros audiovisuales pertenecientes a un archivo judicial de reciente producción,
fue un gran reto metodológico y analítico. También un reto personal. Al finalizar este
larguísimo proceso, el cual tomó más tiempo del planeado, me siento satisfecha por los
resultados y por atreverme a tomar el camino menos transitado.
1. Discusiones teóricas: la antropología del Estado en el caso de don Antonio
Los estudios sobre el Estado han sido largamente discutidos en diversos ámbitos académicos.
En las ciencias sociales se acepta este campo de estudios independiente y delimitado (Martínez
Basallo, 2013). Una de las representaciones más reproducidas y que más ha perdurado a lo
largo de los años es la ‘centrifocal imaginaria’, en donde se propone que el poder del Estado
reside en diversos centros burocráticos-administrativos, y es desde ahí donde logra ‘expandir
su poder’ hacia los diferentes lugares del territorio (Krupa & Nugent, 2015). Tal como lo
describe Taussig al implementar el concepto de ‘fetichismo de estado’, pareciera que se piensa
que el Estado cuenta con cierta aura de poder, que tiene la potestad de decidir sobre nuestras
acciones como individuos y sociedad. Dicha aura se encuentra también en la manera en que
escribimos la palabra Estado, pues al hacerlo así —con E mayúscula—en vez de “estado”, el
aura de poder se acrecienta (Taussig, 1998).
Desde la antropología se discuten distintas concepciones e imaginarios que se han formado
alrededor del Estado. Es cierto que esta disciplina en particular ha tomado históricamente una
distancia ante aquellas formas políticas dominantes en la sociedad de clases, pues sus estudios
se enfocaron por largo tiempo en sociedades sin clases (Schavelzon, 2010). Pero también es
necesario resaltar que la antropología, de una u otra forma, ha sido desde sus inicios, una
disciplina acerca del Estado, aunque hasta la mitad del siglo XX privilegió el estudio de
sociedades sin Estado o con un Estado primitivo. Esto, puesto que sus objetos de estudio si
bien no siguen aquellas formas de racionalidad administrativa, este orden político entró en
relación con poblaciones sin Estado (Das & Poole, 2008), por lo que, indirectamente, se ha
dedicado a estudiar el Estado.
8 Contrasentidos de la reparación: entre la voz de las víctimas y las del Estado. El caso de la sentencia de Justicia y Paz contra Don Antonio
Me interesa aquí retomar las posturas que afirman que es necesario dejar de comprender al
Estado como un objeto claramente delimitado (Barragán R. & Wanderley, 2009), para
entenderlo como una construcción cultural. Es decir, comprender la formación del Estado
como un proceso cultural, lo que así permite salirse de aquellos límites que convencionalmente
se le han atribuido a los estudios sobre el Estado, para así observarlo y entenderlo de manera
diferente (Krupa & Nugent, 2015).
Para lograrlo, la etnografía como herramienta metodológica resulta ser indispensable, pues se
trata de un instrumento que contrarresta la tendencia a pensar en el Estado y la política como
un campo especializado y delimitado (Balbi & Boivin, 2008). Por esto mismo, es necesario
estudiar el Estado en relación con otros problemas, en tanto que se encuentra en constante
transformación (Arias Vanegas, 2016).
Llevar a cabo una etnografía del Estado trae consigo dos puntos importantes a tener en cuenta:
es necesario analizar ciertas prácticas burocráticas locales y, además, comprender la forma en
que se construye discursivamente el Estado en la cultura pública (Gupta, 1995). En cuanto al
primer punto, Schavelzon (2010) sostiene la necesidad de prestar especial atención a las
relaciones y prácticas sociales que yacen ‘debajo’, lo que las hace más concretas y observables
en la cotidianidad. Pues es en esta en donde se terminan por reproducir las representaciones
del Estado, las cuales junto con ciertos discursos terminan por construir la estatalidad
(Barragán R. & Wanderley, 2009).
Es entonces labor de la Antropología del Estado, encargarse de desmitificar esa aura de poder
que se ha construido alrededor del Estado, el cual regula a los sujetos, los cuales al someterse
a él, le confieren poder (Ramírez, 2010). Por lo anterior, presentaré cinco elementos cruciales
para discutir y comprender al Estado desde la Antropología. Son ellos la relación entre el
Estado y la sociedad, la relación entre funcionarios estatales1 y sociedad, el lenguaje experto
1 En la referencia a “funcionarios estatales” o “empleados públicos”, no hago distinción alguna al tipo de vinculación laboral que las personas tienen con la entidad estatal; si se trata de una contratación como funcionarios con vínculo laboral o de carrera, o si por el contrario se trata de una modalidad de contrato por prestación de servicio o indirecto. Aunque cada una de estas formas de relación laboral encierran, en lo formal, diferentes tipos de responsabilidades, en la práctica los empleados públicos no suelen presentarse en público poniendo por delante el tipo de vínculo laboral que ostentan; además los sujetos
Capítulo 1 9
que manejan los funcionarios del Estado, las leyes como expresión del poder del Estado y su
legitimidad expresada en la producción material y narrativa.
1.1 Relación Estado y sociedad La relación entre el Estado y la sociedad ha sido muy a menudo pensada como si se tratara de
dos unidades completamente separadas; el dominador frente a los dominados, el gran poder
que logra ejercer el Estado frente a la sociedad (Barragán R. & Wanderley, 2009). Esta
oposición entre ambas nociones, implica que lo que entendemos por comunidad, la sociedad,
es imaginada (en términos de localización) por fuera del Estado, aunque siempre en relación
con él (Hansen & Stepputat, 2001).
La idea de que existe una gran barrera que divide de manera contundente al Estado de la
sociedad, viene de cierta percepción de que es un deber del primero resolver los problemas
básicos de la vida de la segunda; debido a esto, es común pensar que los imaginarios alrededor
del Estado se encuentran mediados por las emociones que nacen a partir de esta forma de
relacionamiento (Krupa & Nugent, 2015). A pesar de esto, es necesario resaltar que esta
separación tan marcada entre la sociedad y el estado no existe en términos prácticos, pues la
concepción de Estado se forma a partir de encuentros sociales a nivel cotidiano, que llevan a
que los discursos y prácticas de poder tengan lugar (Aretxaga, 2003). La forma en que los
individuos de una sociedad se relacionan con las prácticas burocráticas cotidianas, se da a
partir de las representaciones que estos tienen del Estado y, del mismo modo, las
representaciones que se tienen del Estado se dan debido a los encuentros permanentes con las
prácticas burocráticas (Gupta & Sharma, 2006).
Es por lo anterior que puede decirse que las relaciones entre la sociedad y el Estado
reproducen las relaciones sociales en sí (Gramsci, 2006). Esto implica que el Estado es
construido a través no solo de las prácticas cotidianas, como se ha mencionado, sino también
a partir de la imaginación cultural dentro de la sociedad (Schavelzon, 2010). Esto lleva a la
con quienes interactúan no tienen presente tal distinción. En todo caso, por fuera de la definición que aquí presento se encuentran los funcionarios públicos con cargos de elección popular.
10 Contrasentidos de la reparación: entre la voz de las víctimas y las del Estado. El caso de la sentencia de Justicia y Paz contra Don Antonio
pregunta sobre aquellos encuentros entre la ciudadanía y el Estado, los cuales, para Barragán
y Wanderley (2009), acentúan un contenido activo de la sociedad.
La relación existente entre el Estado y la sociedad lleva a preguntarse por aquellos espacios
que comparten y en los que se llevan a cabo diversas prácticas de regulación, control e incluso
dominación por parte del Estado, y también por la manera en que las poblaciones
experimentan este tipo de espacios o situaciones (Balbi & Boivin, 2008). Lograr comprender
lo anterior, puede ser posible estudiando aquellas ‘cotidianidades’ tales como la relación de la
sociedad con funcionarios del estado, el lenguaje experto o estatal utilizado hacia los
ciudadanos, las leyes y los documentos legales.
De acuerdo con lo anterior, el siguiente apartado estará dedicado a la relación que se da entre
los funcionarios estatales y la sociedad civil, pues cuando la gente entra en contacto con el
Estado a través de, por ejemplo, funcionarios, esta interacción es la que lleva crear
determinadas imágenes del Estado (Gupta, 1995).
Para las víctimas que intervinieron en el proceso de la sentencia contra Don Antonio, el Estado
es la representación de la justicia y la reparación —como veremos más adelante, la verdad la
posee de manera privilegiada el victimario o perpetrador, Don Antonio—. El Estado es la
imagen de la justicia, porque a los jueces se acude y se le reclaman acciones severas,
principalmente largos años en la cárcel para las personas que acusan como responsables de
los delitos. Es también la imagen de la reparación, cuando a los mismos jueces o a los
funcionarios de ciertas entidades públicas, se les exige compensación económica por el
sufrimiento que padecieron o aún padecen.
Hombre víctima núm. 1: (…) pero vuelvo y le digo: solo le pido a Dios y a ustedes que la intervención de ustedes sea pues muy favorable para mí, porque yo nunca había vivido en una situación como esta. Nunca, nunca en mi vida. Y trabajar a estas alturas de la vida…, la seguridad [trabajar como guarda de seguridad] para mi es muy duro y raro. Ya yo tengo una profesión y como le dije inicialmente, el cambio, el cambio ha sido muy drástico, muy drástico en mi vida, pero sé que voy a salir adelante. Ustedes comprendan, usted y abogado y la justicia colombiana, sé que me van a reparar, gracias a Dios. Gracias (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Sala de Justicia y Paz, 2011a).
Capítulo 1 11
1.2 Relación funcionarios y sociedad La imagen del Estado como un gran ente con diversas instituciones y procedimientos oficiales,
con un poder casi que absoluto sobre la población civil, esconde en realidad un gran número
de funcionarios estatales con un control precario sobre las decisiones de ‘arriba’ (Martínez
Basallo, 2013). De acuerdo con esto, Michael Taussig (Taussig, 1998) sostiene que el poder del
Estado no existe como tal, lo que hay son los poderes de los individuos (funcionarios) que
llevan a cabo tareas estatales. Por lo anterior, resulta necesario analizar las relaciones de poder
que se llevan a cabo en diferentes niveles e instancias (Barragán R. & Wanderley, 2009), para
así comprender las distintas formas en que la sociedad se relaciona con el Estado y viceversa.
Al tomar a los funcionarios también como sujetos de estudio, empiezan a ser entendidos como
actores situados en contextos de poder concretos, los cuales cuentan con formas de pensar,
con intereses, objetivos, etc., específicos (Ramírez, 2010). Así mismo, se reafirma la dificultad
de trazar una barrera concreta entre el Estado y la sociedad, pues si bien los funcionarios
públicos hacen parte del Estado, también pertenecen a las poblaciones sujetos de la política;
pues la relación entre ambos (funcionarios y sociedad) se encuentra mediada, si bien por
protocolos institucionales, también por las relaciones informales que se forman entre ellos por
fuera del aparato estatal (Martínez Basallo, 2013).
Desde la antropología se busca, como prioridad, lograr vislumbrar las instancias del Estado
que existen tal cual a nivel local (Das & Poole, 2008). Estos encuentros locales terminan siendo
constitutivos y esenciales de la vida cotidiana de la sociedad (Aretxaga, 2003), pues al estudiar
las rutinas, las reglas y procedimientos llevados a cabo por los funcionarios estatales, se puede
llegar a comprender las formas en que el Estado se ‘exterioriza’ en el día a día de las personas,
y cómo la interacción entre estos y los funcionarios, moldea los significados y apreciaciones de
la sociedad sobre el Estado (Martínez Basallo, 2013).
Como se observa, es a través de la rutina, de la cotidianidad y de los procedimientos
reiterativos del aparato del Estado, que se crean los diferentes significados del Estado, no solo
para las personas de la sociedad, sino también para los mismos funcionarios estatales que se
encuentran ‘dentro’ de él (Gupta & Sharma, 2006). Para estos últimos, el Estado aparece como
una entidad que posee existencia y voluntad propia, la cual se encuentra evidentemente
apartada de la sociedad y que es capaz de ejercer sobre ella un poder ordenador y regulador
12 Contrasentidos de la reparación: entre la voz de las víctimas y las del Estado. El caso de la sentencia de Justicia y Paz contra Don Antonio
(Balbi & Boivin, 2008); con esto en mente, los funcionarios promueven esta imagen de un
Estado como foco central del poder, a partir de las interacciones cotidianas con la sociedad.
Todo el proceso judicial que adelantaron los magistrados y magistradas de la Sala de Justicias
y Paz para condenar a Don Antonio el 7 de diciembre de 2011, duró poco más de cuatro años2.
Durante ese tiempo, las víctimas tuvieron diferentes escenarios en los cuales se hicieron
presentes frente a los funcionarios estatales que intervinieron en la causa judicial. La primera
relación de las víctimas de este caso, incluso antes de iniciarse el juicio, fue con funcionarios
locales adscritos a la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz (ahora Dirección de
Justicia Transicional) y a la Defensoría del Pueblo. Esto ocurrió en el año 2006 cuando estas
instituciones realizaron las llamadas “jornadas de atención a víctimas” en los municipios del
país. En esas jornadas las personas que creían haber sido afectadas en su integridad emocional
o física, directamente o a un familiar cercano, por las acciones desplegadas por las
organizaciones armadas ilegales, debían diligenciar a mano el formulario “Registro de hechos
atribuibles a grupos organizados al margen de la ley”, donde, además de los datos personales,
debían incluir en 18 líneas la narración de los hechos violentos. Al finalizar la recolección de
los formularios, los investigadores judiciales de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia
y la Paz hicieron un trabajo de filigrana para comprobar que lo que las personas declararon
era cierto o por lo menos correspondía con lo que las autoridades judiciales conocían sobre las
acciones de violencia cometidas por las organizaciones armadas ilegales en un tiempo y lugar
definido. Esos funcionarios estatales tenían entonces la tarea de ‘filtrar’ las denuncias hechas
por los ciudadanos y distinguir a las ‘víctimas’ de hechos violentos comprobables de aquellas
que no lo eran.
Una vez entregaron el formulario, estas personas solo volverían a contactarlas más de un año
después cuando las invitaron a escuchar las declaraciones de Don Antonio sobre cada uno de
los delitos que él o las personas bajo su mando cometieron; a esta etapa solo tuvieron acceso
las víctimas ya ‘filtradas’, es decir las personas a las cuales se les comprobó que la información
entregada en el formulario era potencialmente cierta. Estas diligencias se extendieron por más
de un año con audiencias semanales donde las víctimas tenían la posibilidad de preguntarle
2 La primera audiencia de versión libre fue el 16 de abril de 2007.
Capítulo 1 13
directamente —a través de la herramienta de videoconferencia— a Don Antonio la verdad
sobre lo ocurrido: ¿por qué lo mató?, ¿dónde está su cuerpo?, ¿quiénes ordenaron hacerle
daño?, ¿por qué me desplazaron de mi tierra?, ¿dónde está el ganado que me robaron? Estas
fueron algunas de las cuestiones sobre las cuales las víctimas exigían verdad. Los funcionarios
investigadores judiciales tenían el rol de descubrir la verdad y aportar las pruebas necesarias
para acusar a Don Antonio y a las personas bajo su mando y durante más de un año estuvieron
cerca a las víctimas en su batalla por la verdad. Incluso, podría afirmarse, que en algunos casos
fue la primera vez desde que ocurrió el hecho violento que el Estado se interesó en sus
demandas por justicia y reparación.
Mujer víctima núm. 1: (…) lo único que yo le exijo a este señor Don Antonio es que me diga la verdad, necesito que me diga por qué mataron a mi papá. A usted solo le he escuchado decir mentiras que dizque mi papá era auxiliador de la guerrilla, pero Dios sabe que eso no es cierto y acá el señor de la Fiscalía [investigador judicial de la Fiscalía General de la Nación] ya lo dijo bastante bien. Acá ya investigaron que mi papá era una persona trabajadora del campo que no se metía con nadie, que su único pecado fue ayudar a su comunidad y no dejarse robar de ustedes. Ya la verdad la dijo la Fiscalía, entonces, usted no nos engañe más y díganos a nosotros como familia que tenemos el derecho de saber por qué ustedes se metieron con mi papá si él era una persona buena y trabajadora (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Sala de Justicia y Paz, 2008).
Luego, a finales de 2011, tuvo lugar el “incidente de reparación integral” y las víctimas
volvieron a participar. Pero esta vez con la obligatoria mediación de un abogado, en la mayoría
de los casos funcionarios públicos de la Defensoría del Pueblo en Bogotá. Unos pocos serían
abogados privados contratados y pagados directamente por las víctimas, estos en su mayoría
eran de la misma ciudad o departamento que sus representados. En el caso de los abogados
públicos, estos residían en la ciudad de Bogotá mientras que las víctimas estaban en Atlántico,
César o Magdalena. Las dificultades para viajar de unos y otros imposibilitaron que se
conocieran personalmente. La distancia física pudo haber derivado en una falta de empatía de
algunos de los abogados hacia las víctimas. Durante el incidente de reparación integral una
mujer pidió la palabra para narrar la forma en que habían asesinado a su esposo, las
afectaciones económicas y emocionales derivadas y la imperiosa necesidad de recibir una
indemnización monetaria para aliviar algunas de sus penurias. Su intervención fue
interrumpida desde Bogotá por el abogado que la representaba jurídicamente:
14 Contrasentidos de la reparación: entre la voz de las víctimas y las del Estado. El caso de la sentencia de Justicia y Paz contra Don Antonio
Hombre abogado particular núm. 1: buenos días en Barranquilla a la señora [Mujer víctima núm. 3] y a las demás víctimas que represento. Para informarle señora [Mujer víctima núm. 3] que en la tarde de ayer fue evacuado el hecho de [hijo hombre]. Yo le envié mensaje con la doctora [Mujer abogada particular núm. 1], porque no me pude comunicar con usted, para que ella le diera el mensaje que asistiera ayer en la tarde a la audiencia para que escuchara el desarrollo de la misma. Pero el tema ya fue tocado y no se vuelve a tocar más. Gracias (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Sala de Justicia y Paz, 2011e).
El abogado que representa a la víctima hizo uso de su rol protagónico dentro de la audiencia y
de su estatus como profesional del derecho para silenciar a la mujer que pretendía narrar su
particular situación emocional y económica luego del asesinato de su esposo. El abogado, para
hacer valer su poder sobre la víctima, utilizó como recurso acusarla de estar faltando al
procedimiento judicial que debe obedecer un estricto orden de intervenciones asignando un
tiempo específico para cada caso. Aquí, como en otros casos, el ejercicio del poder disciplinario
del abogado tiene como fuente el conocimiento experto sobre la práctica judicial (Franco
Gamboa, 2016; Hansen & Stepputat, 2001, p. 26).
Luego de la interrupción, la mujer no continuó su relato y guardó silencio por el resto de la
jornada. Ningún otro funcionario de los presentes lo evitó o considero que la víctima tenía
derecho a seguir hablando, así su abogado hubiera afirmado, con todo el poder del cual estaba
revestido su conocimiento y rol excepcional dentro del proceso, que su momento había pasado.
En este encuentro, o desencuentro, entre la víctima y el abogado que representaba sus
intereses, se aleja de la pretensión ideal de acercarnos a las víctimas como “testigos morales”
y valorar sus testimonios con cierta aura de sacralidad (De Gamboa Tapias & Herrera Romero,
2012).
Ahora bien, para poder ‘evaluar’ o medir a la sociedad, el Estado y sus funcionarios hacen uso
de diversas medidas, simplificaciones y tipificaciones, para lograr descomplejizar a la
sociedad, intentando hacerla más homogénea y legible y, por ende, más manejable (Scott,
1998). Ese es el caso del formulario “Registro de hechos atribuibles a grupos organizados al
margen de la ley”, que tenía la pretensión de registrar para todas las personas la misma
información para luego separarlas, organizarlas y clasificarlas acorde a la confiabilidad o no
de la narración de los hechos violentos, en posibles víctimas —pues aún les hacían falta otra
Capítulo 1 15
serie de requisitos para ganarse la plena identidad como víctimas— con derechos dentro del
proceso de la Ley de Justicia y Paz.
El distanciamiento entre el Estado y los funcionarios públicos con respecto a las víctimas es, a
su vez, una forma de ejercicio de poder. Una de sus expresiones es la deshumanización de la
narrativa de las víctimas que se introduce en un ‘formato’, una estructura que tiene como
pretensión hacer una observación neutral y sin lugar a errores de un hecho (Castro-Gómez,
2005, Introducción). Además, el lenguaje experto utilizado por los funcionarios estatales
marca en lo cotidiano un distanciamiento con las víctimas y sus formas de narrar su
experiencia vital. Se contrapone el discurso experto, autorizado, neutral y aséptico que permite
leer y clasificar a las personas víctimas; frente a la narrativa emocional y cotidiana que
frecuentemente usan las víctimas.
1.3 Lenguaje experto, lenguaje estatal La construcción del Estado no se da únicamente gracias a las creencias subjetivas sobre el
mismo, tanto de funcionarios como ciudadanos, sino también por las prácticas cotidianas
visibles, como lo es el uso de un lenguaje específico (Mitchell, 2006). Entonces, dentro de la
relación entre el Estado y la sociedad se desarrolla un ‘marco discursivo común’ con el paso
del tiempo, es decir, un lenguaje compartido y autorizado por el Estado, cuyo objetivo es la
reproducción de éste como centro específico de poder y autoridad (Hansen & Stepputat, 2001).
A través de diferentes metáforas, prácticas, discursos y lenguajes, el estado crea un ‘efecto de
legibilidad’, es decir, se produce un lenguaje específico que le da al gobierno herramientas para
poder clasificar y regular a las colectividades (Trouillot, 2001).
Ese lenguaje se pone de presente en forma estereotipada en los documentos judiciales que
componen el caso de Don Antonio. En ellos se materializa la creación de un nuevo sujeto: la
víctima. Podemos rastrear la creación de este nuevo sujeto en el artículo 5° de la Ley de Justicia
y Paz de 2005. Allí se le atribuyen cualidades, se definen criterios de ingreso y exclusión, y se
le brindaron derechos particulares diferentes a los del resto de ciudadanos. Este nuevo sujeto,
la víctima, se creó como una forma de distinguir y reglamentar su interacción con el Estado:
16 Contrasentidos de la reparación: entre la voz de las víctimas y las del Estado. El caso de la sentencia de Justicia y Paz contra Don Antonio
Artículo 5°. Definición de víctima. Para los efectos de la presente ley se entiende por víctima la persona que individual o colectivamente haya sufrido daños directos tales como lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física, psíquica y/o sensorial (visual y/o auditiva), sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales. Los daños deberán ser consecuencia de acciones que hayan transgredido la legislación penal, realizadas por grupos armados organizados al margen de la ley. También se tendrá por víctima al cónyuge, compañero o compañera permanente, y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. La condición de víctima se adquiere con independencia de que se identifique, aprehenda procese o condene al autor de la conducta punible y sin consideración a la relación familiar existente entre el autor y la víctima. Igualmente se considerarán como víctimas a los miembros de la Fuerza Pública que hayan sufrido lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física, psíquica y/o sensorial (visual o auditiva), o menoscabo de sus derechos fundamentales, como consecuencia de las acciones de algún integrante o miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley. Asimismo, se tendrán como víctimas al cónyuge, compañero o compañera permanente y familiares en primer grado de consanguinidad, de los miembros de la fuerza pública que hayan perdido la vida en desarrollo de actos del servicio, en relación con el mismo, o fuera de él, como consecuencia de los actos ejecutados por algún integrante o miembros de los grupos organizados al margen de la ley (Congreso de la República de Colombia, 2005).
La definición y requisitos para ser considerada una víctima los definió esta ley, pero luego
vendría la materialización de la categoría en los sujetos que lograron cumplir uno a uno con
los parámetros legales. De esta manera, en los documentos del archivo judicial del caso contra
Don Antonio se encuentra, en primer lugar, el formulario “Registro de hechos atribuibles a
grupos organizados al margen de la ley”.
Capítulo 1 17
Fotografía 1-1: “Registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley”, página 1.
Fuente: expediente judicial de la sentencia de Justicia y Paz en contra de Édgar Ignacio Fierro Flórez, radicado 11
001 60 00 253 2006 81366 07-1. Juzgado Penal del Circuito con Función de Ejecución de Sentencias para las Salas
de Justicia y Paz del Territorio Nacional. Los datos personales se eliminaron. Fotografía tomada por Carolina
Restrepo, 2017.
18 Contrasentidos de la reparación: entre la voz de las víctimas y las del Estado. El caso de la sentencia de Justicia y Paz contra Don Antonio
Fotografía 1-2: “Registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley”, página 2.
Fuente: expediente judicial de la sentencia de Justicia y Paz en contra de Édgar Ignacio Fierro Flórez, radicado 11
001 60 00 253 2006 81366 07-1. Juzgado Penal del Circuito con Función de Ejecución de Sentencias para las Salas
de Justicia y Paz del Territorio Nacional. Los datos personales se eliminaron. Fotografía tomada por Carolina
Restrepo, 2017.
Capítulo 1 19
Fotografía 1-3: “Registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley”, página 3.
Fuente: expediente judicial de la sentencia de Justicia y Paz en contra de Édgar Ignacio Fierro Flórez, radicado 11
001 60 00 253 2006 81366 07-1. Juzgado Penal del Circuito con Función de Ejecución de Sentencias para las Salas
de Justicia y Paz del Territorio Nacional. Los datos personales se eliminaron. Fotografía tomada por Carolina
Restrepo, 2017.
20 Contrasentidos de la reparación: entre la voz de las víctimas y las del Estado. El caso de la sentencia de Justicia y Paz contra Don Antonio
Fotografía 1-4: “Registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley”, página 4.
Fuente: expediente judicial de la sentencia de Justicia y Paz en contra de Édgar Ignacio Fierro Flórez, radicado 11
001 60 00 253 2006 81366 07-1. Juzgado Penal del Circuito con Función de Ejecución de Sentencias para las Salas
de Justicia y Paz del Territorio Nacional. Los datos personales se eliminaron. Fotografía tomada por Carolina
Restrepo, 2017.
Capítulo 1 21
Como ya se mencionó antes, su objetivo era clasificar en un primerísimo momento a las
personas que podrían ser consideradas como víctimas, solo si el testimonio consignado en ese
documento era creíble y correspondía a hechos ciertos, verificables y atribuibles a
organizaciones armadas ilegales. Luego vendrían otra serie de requisitos para “acreditar” la
identidad de víctima dentro del escenario judicial, como era tener un abogado que
representara a las personas dentro de las diferentes etapas judiciales y contar con todos los
documentos que permitieran verificar los hechos de violencia, tales como recortes de prensa,
declaraciones de responsabilidad por parte de los perpetradores, informes de la Fiscalía
General de la Nación, informes de organizaciones defensoras de derechos humanos,
certificados de defunción y autopsias, denuncias ante autoridades civiles o judiciales por los
delitos cometidos en contra de las víctimas, entre otros.
A todas las víctimas que participaron en el proceso judicial de Justicia y Paz contra Don Antonio
les llegó una comunicación oficial de la Fiscalía General de la Nación como la que se transcribe
a continuación; ese documento fue la puerta de entrada a la posibilidad de ser reconocidos, o
clasificados, como víctimas y así acceder de manera formal a los derechos de justicia, verdad y
reparación prometidos en la Ley 975 de 2005.
22 Contrasentidos de la reparación: entre la voz de las víctimas y las del Estado. El caso de la sentencia de Justicia y Paz contra Don Antonio
Fotografía 1-5: Comunicación enviada por la Fiscalía General de la Nación a las víctimas.
Fuente: expediente judicial de la sentencia de Justicia y Paz en contra de Édgar Ignacio Fierro Flórez, radicado 11
001 60 00 253 2006 81366 07-1. Juzgado Penal del Circuito con Función de Ejecución de Sentencias para las Salas
de Justicia y Paz del Territorio Nacional. Los datos personales se eliminaron. Fotografía tomada por Carolina
Restrepo, 2017.
Capítulo 1 23
En el texto de la imagen se lee:
(…) De acuerdo a las disposiciones adoptadas por esta Fiscalía, comedidamente informo que el reporte del hecho que usted diligenció en el REGISTRO DE HECHOS ATRIBUIBLES A GRUPOS ORGANIZADOS AL MARGEN DE LA LEY, establecido por la Unidad Nacional para la Justicia y la Paz fue asignado a esta Fiscalía, ha sido consignado en la base de datos que se lleva. Por lo anterior me permito comunicarle que los postulados del Bloque Norte están rindiendo versión en la ciudad de Barranquilla en la calle 40 Nº 44 - 80 piso 13 Edificio Lara Bonilla, como lo indica la ley de justicia y paz, fechas que podrán ser consultadas en la página web indicada en el pie de página de este oficio, también se publicara en las emisoras de esa localidad y en avisos transmitidos por canales de televisión las fechas de inicio de versión. (…) Este Despacho le enviará con suficiente antelación una comunicación para que, si así lo desea, se desplace hasta el lugar donde se realizará la citada diligencia, indicándole el día y la hora en que el versionado se referirá al hecho reportado por usted. De esta forma podrá usted presenciar el relato del hecho en transmisión directa a la sala destinada para víctimas, desde la cual de manera directa o por conducto de su representante judicial podrá hacer uso de sus derechos a la verdad y a la justicia al presentar pruebas, solicitar aclaraciones, dejar constancias o formular preguntas a través del suscrito Fiscal. Finalmente le comunico que en el evento en que usted carezca de recursos económicos para contratar un abogado, la Defensoría del Pueblo de la capital del departamento, le designará un profesional del derecho para que la represente judicialmente en este procedimiento de Justicia y Paz. En consecuencia, de encontrarse en esa situación, le solicito hacerla conocer de este Despacho con la mayor brevedad posible para solicitarlo a su nombre ante la citada Entidad. (…) De la misma manera, le hago saber que la demostración del daño recibido como consecuencia de las acciones que hayan trasgredido la legislación penal realizados por grupos armados organizados al margen de la ley a que se refiere el artículo 5º de la ley 975 de 2005, así como los artículos 1º y 2º del decreto 315 de 2007, se podrá realizar mediante alguno de los siguientes documentos: A - Copia de la denuncia por medio de la cual se puso en conocimiento de alguna autoridad judicial, administrativa, o de policía el hecho generador del daño, sin que sea motivo de rechazo la fecha de presentación de la noticia criminal. Si no se hubiera presentado dicha denuncia se podrá acudir para tal efecto a la autoridad respectiva, si procediere; B - Certificación expedida por autoridad judicial, administrativa, de policía o por el Ministerio Público que de cuenta de los hechos que le causaron el daño; C - Copia de la providencia judicial por medio de la cual se ordenó la apertura de la investigación, impuso medida de aseguramiento, o se profirió resolución de acusación o sentencia condenatoria, o del registro de audiencia de imputación, formulación de cargos, individualización de pena y sentencia, según el caso, relacionada con los hechos por los cuales se sufrió el daño;
24 Contrasentidos de la reparación: entre la voz de las víctimas y las del Estado. El caso de la sentencia de Justicia y Paz contra Don Antonio
D - Certificación sobre la vecindad o la residencia respecto del lugar y el tiempo en que presuntamente ocurrieron los hechos que produjeron el daño, la cual deberá ser expedida por la autoridad competente del orden municipal; E - Certificación que acredite o demuestre el parentesco con la víctima, en los casos que se requiera, la que deberá ser expedida por autoridad correspondiente (Fiscalía General de la Nación, 2008).
La Ley de Justicia y Paz, como primer referente del estatuto legal de la categoría víctima, no
solo asignó una identidad particular a unos individuos específicos, sino que las prácticas
burocráticas cristalizadas en el escenario judicial transicional de Justicia y Paz construyeron
de forma activa, constante y cotidiana esa identidad en cada interacción formal en los múltiples
“dispositivos clasificatorios o narrativas” que el Estado desplegó (Shore, 2010, p. 14 y 36). Para
adquirir esa identidad les exigen unos requisitos que pueden convertirse en una dificultad
mayor para algunos. Además, el Estado hace ‘uso’ de tres lenguajes simbólicos de autoridad
como lo dicen Hansen y Stepputat (2001):
(1) la institucionalización de la ley y los discursos legales como el lenguaje autoritario del estado y el medio a través del cual el estado adquiere presencia discursiva y autoridad para autorizar; (2) la materialización del estado en series de signos y rituales permanentes: construcciones, monumentos, letterheads, uniformes, signos viales, vallas; y (3) la nacionalización del territorio y las instituciones del estado a través de la inscripción de una historia y de una comunidad compartida sobre paisajes y prácticas culturales (2001, p. 8).
Estos lenguajes no son solamente utilizadas con fines de legibilidad, se trata también del
lenguaje que la población debe utilizar para entrar en relación con el Estado (Scott, 1998). En
otras palabras, para que las comunidades puedan obtener los beneficios que la ley promete, es
necesario que aprendan y hagan uso del lenguaje estatal. Deben instruirse en las formas de
hacer uso de recursos jurídicos y administrativos para acceder a los derechos que disponen
(Martínez Basallo, 2013). Aunque, en algunas oportunidades, no se trata únicamente de la
acción de hablar en los términos y significados que el Estado requiere que se haga, las víctimas
mismas se apropian y usan ese lenguaje también para controvertir:
Mujer funcionaria Fiscalía General de la Nación núm. 1 (Barranquilla): su Señoría, acá la víctima [Mujer víctima núm. 2] quiere saber qué defensor [abogado de la Defensoría del Pueblo] tiene el caso 162.
Capítulo 1 25
Magistrada principal: ya le digo. [dos minutos después] La señora que pregunta por el hecho 162 cómo se llama. Mujer funcionaria Fiscalía General de la Nación núm. 1 (Barranquilla): [Mujer víctima núm. 2]. Magistrada principal: ¿usted quién es? Mujer víctima núm. 2: la mamá, la madre de [hijo hombre]. Magistrada principal: señora, dentro de este proceso usted no ha dado poder [de representación legal] a ningún abogado, no ha aportado ningún documento. Hay un informe de la Defensoría [del Pueblo] de todas las gestiones que se adelantaron para obtener que las personas que en su momento se reportaron como víctimas entregaran una documentación mínima para efectos de acreditar parentesco, daño o relación con la víctima del delito. Usted no entregó ningún documento, no aparece; solamente le aparece su presentación como víctima, el formato y no más. Usted tiene la opción de concurrir dentro... Mujer víctima núm. 2: pero doctora... Magistrada principal: —déjeme terminar de hablar— dentro de este proceso como víctima, pero tiene que entregar a los abogados, a su abogado, ya sea un abogado de confianza que usted escoja o un abogado de la Defensoría [del Pueblo], los documentos mínimos que se requieren. Dentro de este proceso hemos observado con preocupación, hay un informe de la Defensoría [del Pueblo] donde se registran todas las gestiones que se hicieron con la finalidad de ubicar a las víctimas que en un momento dado se registraron, no fue posible; muchas cambiaron de dirección, los teléfonos ya no les pertenecen y en esos términos la Sala [de Justicia y Paz] entendería que la Defensoría [del Pueblo] tampoco está obligada a lo imposible. Lo mínimo que puede hacer una víctima, lo mínimo en defensa de sus derechos, es también asumir un poco de responsabilidad y entregar a los señores defensores de víctimas los documentos, porque un defensor de víctimas no puede sacar el registro civil, no puede saber dónde está registrada la persona. Ustedes tienen que de alguna manera colaborar un poco si quieren concurrir y tener una representación dentro de este proceso. Usted aquí no entregó ningún documento ni a la Defensoría [del Pueblo] ni a ningún abogado de confianza, no otorgó ningún poder, no estaba en la dirección que usted inicialmente suministró cuando se reportó como víctima. Sin embargo, como esta diligencia es parcial, usted puede concurrir a la Defensoría [del Pueblo], lleve los documentos que demuestren su parentesco con la víctima o póngase en contacto con la doctora [Mujer funcionaria Fiscalía General de la Nación núm. 2 (Bogotá)] y ella le listará los documentos que tiene que entregar para acreditar su condición de víctima y solicitar un abogado, ya sea de confianza o, si usted no tiene uno, de la Defensoría [del Pueblo], para que usted como víctima se haga parte en un proceso diferente a este, porque en este momento no tenemos de usted ninguna documentación. Señora [Mujer víctima núm. 2], ¿me escuchó?
26 Contrasentidos de la reparación: entre la voz de las víctimas y las del Estado. El caso de la sentencia de Justicia y Paz contra Don Antonio
Mujer víctima núm. 2: la doctora [Mujer abogada Defensoría del Pueblo núm. 1] era la que estaba apoderada de los documentos de mi hijo con la Defensoría del Pueblo. Yo le pregunté, le dije, que, si ella había mandado los papeles y me dijo que sí, que ya los había mandado. La doctora [Mujer abogada Defensoría del Pueblo núm. 1] de la Defensoría del Pueblo tiene todos los documentos. Magistrada principal: doctor [Hombre abogado Defensoría del Pueblo núm. 1], usted podría averiguar con la doctora [Mujer abogada Defensoría del Pueblo núm. 1] en Barranquilla si ella tiene los documentos de la víctima [Mujer víctima núm. 2 ], porque acá no hay ninguna sustitución de poder [de representación legal] ni ningún documento. Si ella tiene los documentos y no los mandó podría meterse en un problema porque no hay ninguna justificación que a estas alturas los abogados de aquí de Bogotá no tengan noticia de esta víctima. Entonces que se ponga en contacto con la señora. —Regáleme un celular, señora, donde le puedan marcar—. Dígale que se ponga en contacto con la señora y haga la sustitución antes que se termine el incidente [de reparación integral] porque si la señora entregó sus documentos, no se justifica que no esté en este incidente. Mujer víctima núm. 2: doctora, yo tengo fotocopia de los papeles que yo le entregue a ella, tengo la prueba de que le entregué a la doctora [Mujer abogada Defensoría del Pueblo núm. 1] todos los documentos originales que acá les solicitan a las víctimas. Yo me quedé con las copias y la firma del recibido de la doctora y si quiere se las puedo entregar ya mismo para que quede la constancia de que entregue toditos mis documentos como me los pidieron. Magistrada principal: de todas formas, señora, la doctora [Mujer abogada Defensoría del Pueblo núm. 1] se va a comunicar con usted, ¿oyó? Gracias (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Sala de Justicia y Paz, 2011g).
Como hemos visto, quienes se encargan de hacer operativo el escenario judicial de aplicación
de la Ley 975 de 2005 son funcionarios estatales, en su mayoría abogados, en los roles de
jueces, magistrados, abogados representantes de víctimas y procuradores judiciales, aunque
también intervienen psicólogos y trabajadores sociales, que actúan como peritos expertos
encargados de hacer la valoración de los daños y afectaciones psicológicas de las víctimas.
Adicionalmente, derivado de la institucionalidad de la ley y de los discursos legales que el
Estado entroniza como lenguaje autoritario (Hansen & Stepputat, 2001), así como con la
presencia y el protagonismo de los profesionales del derecho, se ha privilegiado un tipo de
conocimiento y lenguaje expertos que en ocasiones generan “desencuentros semánticos”
(Franco Gamboa, 2016; Ramos, 2014) entre las víctimas y los funcionarios estatales que
interactúan con ellas. Existen, en la mayoría de los casos explorados en el archivo judicial de
Capítulo 1 27
Don Antonio, especialmente en el registro audiovisual de las audiencias con víctimas, ejemplos
de cómo esos desencuentros semánticos y el manejo del lenguaje experto de las ciencias
jurídicas y de la jerigonza burocrática, devela relaciones de desigualdad y refuerza la
subalternidad de las víctimas (Franco Gamboa, 2016), ocasionando frustración en su objetivo
de lograr la reparación por los daños causados:
Hombre víctima núm. 2: Mi nombre es […], mi pregunta es para saber el pago de la indemnización a mi familia por el homicidio de mi hermano [hermano hombre]. Queremos saber en qué quedó el proceso de esta reparación. Funcionaria Fondo de Reparación a Víctimas de la Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas: señor [Hombre víctima núm. 2], ¿sumercé a través de su apoderado entregó la escritura de sucesión? Hombre víctima núm. 2: ¿la escritura de qué? Yo no sé de eso, yo le entregué todos los papeles al abogado. Funcionaria FRV: ¿sumercé más o menos cuándo cree que le entregó la escritura de la sucesión a su abogado? Hombre víctima núm. 2: yo no sé. Yo le entregué hace rato esos papeles de mi familia al abogado. Funcionaria FRV: pero, sumercé, señor [Hombre víctima núm. 2], una cosa es que usted le haya entregado a su abogado los poderes, los registros civiles de nacimiento y las fotocopias de sus documentos al abogado y otra cosa diferente es que haya entregado la escritura pública de sucesión de la notaría en la cual se decide hacer una distribución de esa indemnización o por el contrario que lo hayan iniciado mediante un proceso y en esa sentencia les reconozcan a ustedes la situación de destinatarios del causante. Eso es lo que yo le estoy preguntando. ¿Usted tiene conocimiento si el doctor [Hombre abogado particular núm. 1] ya le entregó la escritura de sucesión o por el contrario si ya tiene en sus manos la sentencia que les dice a ustedes en favor de quienes se les va a distribuir esa indemnización? Hombre víctima núm. 2: no, yo no sé de esa información, nosotros estamos esperando que el doctor nos diga lo de la sentencia. Jueza Penal del Circuito con Función de Ejecución de Sentencias para las Salas de Justicia y Paz del Territorio Nacional: lo que pasa es que el doctor [Hombre abogado particular núm. 1] no está en la Sala, sino otra abogada sustituta que lo está reemplazando. Entonces le toca que usted se comunique con el doctor para que él le brinde la información de su proceso y si le surge una inquietud usted se comunica con el Juzgado para poderle colaborar. ¿Alguien más tiene otra inquietud? [La jueza cambia de tema y continúa hablando por dos minutos más] Hombre víctima núm. 2: pero al fin, entonces, qué pasa con la indemnización de mi familia, ¿cuándo nos van a dar esa indemnización? (Juzgado Penal del Circuito con
28 Contrasentidos de la reparación: entre la voz de las víctimas y las del Estado. El caso de la sentencia de Justicia y Paz contra Don Antonio
Función de Ejecución de Sentencias para las Salas de Justicia y Paz del Territorio Nacional, 2016).
Las intervenciones de la jueza y de la funcionaria carecen por completo de un ejercicio de
mediación o traducción que le explique a un campesino u otra persona del común qué quiere
decir, por ejemplo, “escritura de sucesión”. Se revela así que las dos funcionarias se
desinteresan por completo de si el señor comprendió o no el mensaje y si su inquietud se
resolvió. Por tanto, se evidencia que no existe en este caso una correspondencia entre la acción
estatal, personificada en las dos funcionarias, y la necesidad concreta y situada de la víctima.
Cada una de las actuaciones de las funcionarias estatales estuvo enmarcada dentro de los
parámetros del lenguaje experto asociado al discurso legal transicional de la Ley de Justicia y
Paz. En un primer momento vimos como este marco normativo categorizó a la víctima y la dotó
de una identidad especial que se iba cristalizando a medida que cumplía requisitos y
aumentaban las interacciones con la burocracia alrededor del proceso judicial.
Como se mencionó, el Estado cuenta con distintas herramientas para hacer de la sociedad un
espacio más legible y, por lo tanto, más fácil de dominar. Se imponen ciertas formas de pensar,
ciertas imágenes, discursos, leyes, entre otros, para que esto suceda. De esta manera, al
estudiar las reglas, procedimientos, etc., impuestos por las burocracias estatales, se puede
llegar a entender la manera en que el Estado se manifiesta en la vida diaria de la gente
(Martínez Basallo, 2013). También se fijan nociones o límites de lo que es legal y lo que es ilegal
y se materializan en las diferentes oficinas o instituciones que son la representación del Estado
(Das & Poole, 2008). Es por esto por lo que paulatinamente se refuerza la imagen del Estado
como centro simbólico de la sociedad, fuente de gobierno, y de su poder como juez de conflictos
que ‘escribe’ la sociedad a partir de leyes (Barragán R. & Wanderley, 2009).
Es a través de las leyes que los ciudadanos son capaces de pertenecer a una sociedad o a un
contexto específico. Pues tal como se ha mencionado con anterioridad, las leyes y las políticas
utilizadas por el Estado tienen como fin no solo objetivar a la sociedad en general, sino también
a cada individuo en particular; esto es que cada quien es puesto en una categoría que tenga
cabida en un contexto: ciudadano, inmigrantes, profesional, víctima, entre otros (Shore, 2010).
Nos encontramos ante una dominación legítima racional, en donde la creencia de la legalidad
Capítulo 1 29
de ciertas órdenes llevan a afirmar que existe una autoridad legal —el Estado— que es capaz
de crear estas categorías que se ajusten a la sociedad (Blanco, 1994) y por ende dominarlas e
incluso hablar en su nombre:
Mujer funcionaria Procuraduría General de la Nación núm. 1: eee gracias, señora magistrada. En efecto la Procuraduría [General de la Nación] se encuentra legitimada para actuar en representación de la sociedad en procura de una reparación colectiva, atendiendo nuestras funciones constitucionales que trata el artículo 277 de nuestra Carta Magna y el artículo 111 literal b de la Ley 906 de 2004, esto es que tiene que ver con procurar la indemnización de perjuicios, el restablecimiento y la restauración del derecho en los eventos de agravio en los intereses colectivos. Esta reparación colectiva, que conforme al artículo octavo, inciso octavo, de la Ley 975 de 2005 debe orientarse a la reconstrucción psicosocial de las poblaciones afectadas por la violencia y conforme al artículo 49 de la misma obra, debe propender a recuperar la institucionalidad propia del Estado social de derecho, particularmente en las zonas más afectadas por la violencia, a recuperar y promover los derechos de los ciudadanos afectados por hechos de violencia y a reconocer y a dignificar las víctimas de las violencia. Señoras Magistradas, para la Procuraduría [General de la Nación] ha sido un debate claro que se establezca cuál es exactamente el daño colectivo y además que se establezca cuál fue el contexto donde se ocurrieron estos hechos, ya la Fiscalía claramente nos ha advertido cómo ocurrieron estos, cada uno de estos homicidios, pero no sabemos en contexto general cómo ocurrieron. Por ello la Procuraduría [General de la Nación], con apoyo de la USAID [Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional] y de la OIM [Organización Internacional para las Migraciones], presenta el informe pericial que ya dejó a su disposición y que refiere con los siguientes objetivos: como objetivo general determinar y argumentar cuáles y cómo se han presentado los posibles daños colectivos a las comunidades victimizadas por el Frente José Pablo Díaz, del Bloque Norte de las Autodefensas; como objetivos específicos, prácticamente son cuatro: primero, caracterizar y describir los posibles daños a la institucionalidad del Estado social de Derecho que emergieron como consecuencia del accionar del Frente José Pablo Díaz; el segundo, caracterizar y describir los posibles daños psicosociales ocasionadas a las víctimas colectivas del Frente José Pablo Díaz; tercero, caracterizar y describir los posibles daños respecto de la garantía y protección de los derechos de las víctimas y comunidades afectadas por el accionar del Frente José Pablo Díaz; y con base ya en estas caracterizaciones formular las medidas de reparación colectivas acorde al daño colectivo encontrado, que ese va a ser ya nuestra intervención final. (...) (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Sala de Justicia y Paz, 2011c)
La potestad de tomar este tipo de decisiones lleva a la pregunta sobre la manera en que se
materializa el Estado en el día a día, en la cotidianidad de los ciudadanos y el caso de Don
Antonio es una ventana a este ejercicio de poder estatal. El examen del lenguaje legal no lo voy
a limitar al texto escrito, sino también a los signos y símbolos que lo acompañan, y no son de
ninguna manera meros juegos del estilo. Me refiero a sellos, membretes, firmas, entre otros,
30 Contrasentidos de la reparación: entre la voz de las víctimas y las del Estado. El caso de la sentencia de Justicia y Paz contra Don Antonio
como espacios en los que también se personifica el Estado ante la sociedad civil. Existe un
puente entre el lenguaje de las leyes y el lenguaje burocrático mediante el cual se expresan los
funcionarios. Ambos son expresiones del Estado, pero en facetas diferentes. Mientras el
lenguaje legal esta allí como expresión de autoridad para regular a la sociedad desde
lineamientos ideales, el lenguaje burocrático no solo es lo que dicen textualmente los
documentos, es también performativo.
1.4 Documentos legales (sellos, membretes, firmas) Desde la antropología se reconoce que la mayor parte del Estado moderno se ha construido a
partir de prácticas escritas (Das & Poole, 2008). Esto es, documentos tangibles que
normalmente son certificados por el Estado mediante sellos, firmas, estampillas, etc., que
producen un discurso explícito acerca de la naturaleza del Estado (Martínez Basallo, 2013), y
que además, sirve para consolidar el control estatal sobre los individuos. Esto permite
reflexionar sobre la naturaleza dual del Estado en la vida de los sujetos, pues por un lado se
piensa como una entidad distante y separada de la sociedad, mientras que por el otro deja
entrever un aspecto penetrante en la vida de los individuos a través de los diferentes
mecanismos que utiliza para hacer legible a la sociedad (Das & Poole, 2008), especialmente a
aquellos que saben leer y contar y que a su vez podrían ser leídos y contados.
Como se ha mencionado en otras ocasiones, este efecto de legibilidad sirve para poner a toda
la sociedad ‘bajo un mismo techo’, es decir, homogenizarla con el fin de lograr dominarla. Un
ejemplo de esto se encuentra en el analfabetismo; que la forma más factible y directa de
‘relacionarse con el Estado’ por parte de los ciudadanos sea a partir de las prácticas de
escritura, se torna en un mecanismo de dominación hacia la gente en contextos de
analfabetismo (Gupta, 2012, pt. Three). Estos mismos documentos terminan, por esta misma
razón, por moldear ciertas ideas de sujetos y ciudadanos que son capaces de hacer uso de estos
mecanismos (Das & Poole, 2008).
Este ‘poder místico’ que gira en torno a los documentos legales no solo se evidencia en la
sociedad, sino también en los funcionarios del Estado, que suelen tratarlos con cierta
reverencia (Gupta, 2012, pt. Three). Los documentos legales, pensados como técnicas de
representación con sellos oficiales, membretes, firmas, etc., juegan un papel clave a la hora de
Capítulo 1 31
presentar al Estado y a su jerarquía organizacional a los funcionaros, pues dan la impresión de
ser el Estado un aparato organizado, coherente y limpio (Gupta & Sharma, 2006).
Estos símbolos y el papeleo estatal tienen un lugar inusualmente importante en el proceso
judicial transicional que me ocupa. Cada acción que involucre una intervención, requerimiento,
petición, prueba, presentación, declaración y comunicación tiene que estar documentada por
escrito y avalada por uno o varios criterios de validación (membrete, firma, sello), de lo
contrario podría no haber sucedido nunca.
32 Contrasentidos de la reparación: entre la voz de las víctimas y las del Estado. El caso de la sentencia de Justicia y Paz contra Don Antonio
Fotografía 1-6: Documento abogado.
Fuente: expediente judicial de la sentencia de Justicia y Paz en contra de Édgar Ignacio Fierro Flórez, radicado 11
001 60 00 253 2006 81366 07-1. Juzgado Penal del Circuito con Función de Ejecución de Sentencias para las Salas
de Justicia y Paz del Territorio Nacional. Los datos personales se eliminaron. Fotografía tomada por Carolina
Restrepo, 2017.
Capítulo 1 33
Fotografía 1-7: Sello de notaría.
Fuente: expediente judicial de la sentencia de Justicia y Paz en contra de Édgar Ignacio Fierro Flórez, radicado 11
001 60 00 253 2006 81366 07-1. Juzgado Penal del Circuito con Función de Ejecución de Sentencias para las Salas
de Justicia y Paz del Territorio Nacional. Los datos personales se eliminaron. Fotografía tomada por Carolina
Restrepo, 2017.
34 Contrasentidos de la reparación: entre la voz de las víctimas y las del Estado. El caso de la sentencia de Justicia y Paz contra Don Antonio
Fotografía 1-8: Comunicación enviada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz a un abogado.
Fuente: expediente judicial de la sentencia de Justicia y Paz en contra de Édgar Ignacio Fierro Flórez, radicado 11
001 60 00 253 2006 81366 07-1. Juzgado Penal del Circuito con Función de Ejecución de Sentencias para las Salas
de Justicia y Paz del Territorio Nacional. Los datos personales se eliminaron. Fotografía tomada por Carolina
Restrepo, 2017.
Capítulo 1 35
Fotografía 1-9: Comunicación enviada por la Fiscalía General de la Nación a las víctimas.
Fuente: expediente judicial de la sentencia de Justicia y Paz en contra de Édgar Ignacio Fierro Flórez, radicado 11
001 60 00 253 2006 81366 07-1. Juzgado Penal del Circuito con Función de Ejecución de Sentencias para las Salas
de Justicia y Paz del Territorio Nacional. Los datos personales se eliminaron. Fotografía tomada por Carolina
Restrepo, 2017.
Uno de los documentos legales que más se hace presente en el expediente escrito del caso
contra Don Antonio, son las llamadas “declaraciones extrajuicio”. Por la experiencia como
36 Contrasentidos de la reparación: entre la voz de las víctimas y las del Estado. El caso de la sentencia de Justicia y Paz contra Don Antonio
colombianos y colombianas, habituados a los trámites que nos exigen algunas de las
instituciones del Estado, sabemos que la “declaración jurada”, o la “declaración juramentada”
o la “declaración extrajuicio”, es un documento que expide una notaría para confirmar o dar fe
de una declaración sobre un hecho en particular que ha sido manifestado voluntariamente y
“bajo la gravedad de juramento” por un ciudadano o ciudadana3.
Las víctimas presentaron para casi la totalidad de sus actuaciones documentos extrajuicio. En
el expediente hay declaraciones de este tipo que elaboraron las víctimas para soportar una
relación conyugal, la dependencia económica, el desempleo, los ingresos mensuales percibidos
por determinada actividad económica, la presencia o ausencia de hijos, una discapacidad física
o mental, una enfermedad, la ocurrencia de un hecho violento, la pertenencia o no al sistema
de seguridad social, entre tantos otros. Esto implicó para algunas de estas personas,
desplazarse desde diferentes municipios hasta la capital departamental en busca de una
notaría para realizar ese trámite, lo cual involucró tiempo y dinero. Además, tuvieron la
necesidad de recabar diferentes documentos (legales, médicos, bancarios, escolares,
fotográficos) para aportarlos como evidencia de la declaración juramentada. Es posible,
incluso, que personas de avanzada edad, analfabetas o sin conocimiento de los tramites
notariales hayan pagado por asistencia y orientación o simplemente hayan decidido no
realizarlo. El archivo audiovisual de la sentencia y el mismo fallo judicial registra que algunas
personas no aportaron las correspondientes declaraciones extrajuicio, lo que impidió el
reconocimiento pleno como víctimas dentro del proceso judicial.
Resulta especialmente llamativo que estas declaraciones extrajuicio hayan sido utilizadas y
solicitadas para certificar o validar hechos de la vida familiar, que bien se podían comprobar
mejor a través de otros documentos como los registros civiles de nacimiento. Este es el caso
del siguiente documento juramentado que utilizó una mujer para afirmar “bajo la gravedad de
juramento” que conocía de “vista, trato y comunicación” a su hermano asesinado, y que además
tenía cuatro hijos (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Sala de Justicia y Paz, s/f-
b)
3 La notaría avala la declaración hecha por una persona plenamente identificada que se presenta voluntariamente ante un notario público, más no el contenido o veracidad de esta.
Capítulo 1 37
Fotografía 1-10: Declaración extrajuicio.
Fuente: expediente judicial de la sentencia de Justicia y Paz en contra de Édgar Ignacio Fierro Flórez, radicado 11
001 60 00 253 2006 81366 07-1. Juzgado Penal del Circuito con Función de Ejecución de Sentencias para las Salas
de Justicia y Paz del Territorio Nacional. Los datos personales se eliminaron. Fotografía tomada por Carolina
Restrepo, 2017.
La afirmación consignada por esta mujer en el documento extrajuicio, seguramente se lo
comunicó verbalmente a todos los funcionarios con los cuales tuvo contacto con ocasión del
caso judicial. Es plausible pensar que el abogado que la representaba tenía acceso a los
38 Contrasentidos de la reparación: entre la voz de las víctimas y las del Estado. El caso de la sentencia de Justicia y Paz contra Don Antonio
certificados de registro civil de nacimiento que acreditarán la hermandad, pues estos
documentos eran fundamentales para acceder al reconocimiento como víctima y a la
reparación integral por su hermano asesinado. Sin embargo, algún funcionario o el propio
abogado representante consideró que un documento extrajuicio, escrito en papelería oficial y
debidamente sellado y firmado, era necesario para darle mayor soporte y validez a su propio
testimonio. La única diferencia entre lo que muchas veces debió haber manifestado
verbalmente y tal vez por escrito esta mujer sobre su hermano y el extrajuicio son la
representación simbólica del Estado y de su poder, en este caso el membrete a todo color, el
sello y la firma de un funcionario público, es decir el Estado mismo.
Esos criterios o símbolos de validación de los documentos legales traen implícito el poder del
Estado. Esa misma declaración en otro papel, en blanco y sin ningún símbolo, no tiene los
mismos efectos que la versión validada por el aparato estatal, incluso si en la versión ‘en
blanco’ también se escribe “bajo la gravedad del juramento”. Por un lado, quién lee el
documento legal toma su contenido como verdad, como una certeza, siempre y cuando nadie
entre a debatirlo con el mismo lenguaje en su forma y en su fondo; y, por otro lado, si su
contenido resultara ser falso, la persona que perjuró podría acusarse de cometer un delito.
Pero no todas las personas victimizadas lograron presentar este tipo de documentos de forma
tan coherente, ajustada a las expectativas y con el lenguaje preciso. En el expediente judicial
sobran los casos de personas a las cuáles les negaron su acceso a ser reconocidas como
víctimas, y con esto la posibilidad de recibir una serie de derechos asociados a la reparación,
por no presentar los documentos legales que les fueron exigidos y de la forma adecuada, esto
es con todos los criterios de validación impuestos por el Estado.
Uno de los días dedicado a celebrar la audiencia del incidente de reparación, la magistrada que
coordinaba el escenario judicial afirmó que, si no estaban todos los documentos completos, las
personas no podrían reconocerse como víctimas en este caso contra Don Antonio y debían
esperar otro proceso judicial de esta índole:
Magistrada principal: (...) les pedimos que tengan especial cuidado porque ustedes como abogados saben que las personas que no logran acreditar su condición de víctima, no podrán ser objeto de esta decisión, o sea, tendrán que quedar diferidas para otra
Capítulo 1 39
oportunidad. Las carpetas están organizadas, los señores Defensores [Públicos] ya saben que están organizadas por víctimas de hechos. Tengan la responsabilidad de cada Defensor [Públicos] revisar las carpetas de sus víctimas, que están individualizadas una por una, para ver qué documentos les hacen falta, si es en relación con acreditación de víctimas o en relación con los daños o los perjuicios que aquí han solicitado. Entonces, tengan cuidado con esto porque se les insiste que las personas que no logren acreditar esta condición cuando se vayan a revisar las mil y algo de carpetas, estas personas tendrán que ser diferidos sus intereses para otra oportunidad. Ya en esta instancia yo no puedo estar pendiente de estar recogiendo documentos de acreditación de víctimas, se supondría que ese es un escenario superado (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Sala de Justicia y Paz, 2011g).
Es de suponer que cuando en esta declaración hay una referencia a los “documentos” se
entiende que se trata de los documentos legales, debidamente soportados con los recursos
simbólicos que posee el Estado para validarlos. Entonces, la función de los documentos es
hacer legible a las personas como víctimas, completar o validar la representación que el Estado
hace de ellas mediante la imposición de requisitos escritos, a los cuales solo pueden acceder
las personas que han comprendido el manejo del lenguaje y los códigos estatales.
Por esa función, en el texto examinaré el expediente como un corpus integrado por el discurso
legal y las técnicas de representación que comparten, como también la lucha por la
autorepresentación de los sujetos implicados.
1.5 El caso de Don Antonio: la construcción de un nuevo sujeto de derechos
El 7 de diciembre de 2011 la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá emitió
sentencia condenatoria contra Édgar Ignacio Fierro Flórez —conocido como Don Antonio— y
Andrés Mauricio Torres León, exintegrantes del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de
Colombia (AUC). Los delitos por los cuales se condenó a los dos paramilitares fueron homicidio
en persona protegida, tentativa de homicidio, desaparición forzada, secuestro y
desplazamiento forzado. En total la sentencia registra 140 víctimas de homicidio y 92 personas
víctimas de otros delitos como desplazamiento forzado, secuestro y tentativa de homicidio,
hechos que ocurrieron entre los años 2003 y 2005 en los departamentos de Atlántico,
Magdalena y Cesar (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Sala de Justicia y Paz,
2011h).
40 Contrasentidos de la reparación: entre la voz de las víctimas y las del Estado. El caso de la sentencia de Justicia y Paz contra Don Antonio
El mayor responsable de estos delitos, según la sentencia, es Édgar Ignacio Fierro Flórez. A él
se le señala como el culpable de 131 casos de homicidio, todos ellos ejecutados por hombres a
su mando. Este paramilitar, que nació en el municipio de Campoalegre, Huila, en 1975, se
formó como oficial del Ejército, en el programa de Ciencias Militares de la Escuela Militar de
Cadetes General José María Córdova, en Bogotá. En el Ejército alcanzó el grado de capitán y en
la Armada Nacional obtuvo el grado de subteniente. Durante su vida como militar prestó sus
servicios en unidades militares de Barrancabermeja (Santander); Medellín y Rionegro
(Antioquia); Aguachica y Valledupar (Cesar) (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.
Sala de Justicia y Paz, 2011h, p. 10). En agosto de 2002 lo destituyeron del Ejército, luego de
realizar un allanamiento ilegal en el Cesar, y en marzo de 2003 se vinculó al Bloque Norte.
Meses después de su ingreso, en julio, asumió la comandancia del Frente José Pablo Días hasta
el día de su desmovilización, en marzo de 2006. Como paramilitar, se le reconoció con los alias
de Don Antonio, el más recordado, pero también Isaac Bolívar, Trinito Tolueno, William
Ramírez Dueñas y Tijeras.
De las 140 víctimas mortales que registra la sentencia, siete eran mujeres, entre ellas una niña
de ocho años, y el resto eran hombres. La mayoría de estas personas tenían trabajos informales
como jornaleros del campo o como vendedores ambulantes. Tan solo un grupo reducido era
propietario de la tierra que cultivaban, de una tienda, de un taxi o de un bus de servicio público
y solo unas pocas personas tenían un título profesional o técnico y ejercían una profesión.
Además, dos hombres jóvenes contaban con un diagnóstico médico que certificaba que
poseían con una discapacidad mental, según lo refieren sus familiares.
En la sentencia se definen, además, las acciones para la reparación a estas 140 víctimas y sus
familiares por los daños materiales, económicos, físicos y psicológicos derivados de las
acciones y delitos cometidos por los dos exparamilitares. Mediante fórmulas matemáticas se
tasan con dinero el “daño moral”, que se define como las afectaciones emocionales y
psicológicas derivadas de la vivencia de un hecho violento en sí mismo o en un familiar, el daño
moral es en sí mismo una lesión simbólica. Sobre la cuantificación en dinero del daño moral,
en uno de los casos de homicidio se lee lo siguiente:
Se manifiesta por parte de los peticionarios mediante informe psicológico que la muerte de […] fracturó la estructura familiar de forma tal que los roles de cada
Capítulo 1 41
miembro para con el entorno cambiaron radicalmente y afectaron de forma ostensible sus relaciones psicológicas y emocionales; a este respecto quiere recordar la Sala que aunque es innegable el trastoque irremediable que el homicidio de un ser querido produce entre los miembros más cercanos de su familia, los sentimientos de temor, angustia, dolor y similares que se gestan en el interior de cada uno de los seres afectados hace parte del duelo interno que se custodia con el rubro de daño moral (…)” (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Sala de Justicia y Paz, 2011f, p. 616).
Se encuentra también el “daño a la vida en relación” se entiende como la imposibilidad física o
emocional de continuar la vida cotidiana de manera natural, como antes del hecho violento.
Sobre el daño a la vida en relación la sentencia afirma que:
(…) el daño en la Vida en Relación, por el contrario, no tiene una presunción de acaecer con cada persona o de la misma forma; en este entendido, la demostración de este perjuicio tiene que ser idónea, explicitando mediante elementos de convicción o situaciones de inferencia lógica necesaria la efectiva ocurrencia de una situación lesiva que impida el ejercicio de la existencia de la manera en que las capacidades naturales así lo hayan dispuesto antes del hecho punible, ya sea en actividades placenteras o de vida cotidiana (…)” (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Sala de Justicia y Paz, 2011f, p. 616).
Al daño moral y al daño de la vida en relación, se les suman el “lucro cesante” y el “daño
emergente”, ambos conceptos asociados a las pérdidas económicas pasadas, presentes y
futuras. La sentencia define los conceptos de lucro cesante y daño emergente así:
(…) hay daño emergente cuando un bien económico (dinero, cosas, servicios) salió o saldrá del patrimonio de la víctima; por el contrario, hay lucro cesante cuando un bien económico que debía ingresar en el curso normal de los acontecimientos, no ingresó ni ingresará en el patrimonio de la víctima (…) (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Sala de Justicia y Paz, 2011f, p. 241).
42 Contrasentidos de la reparación: entre la voz de las víctimas y las del Estado. El caso de la sentencia de Justicia y Paz contra Don Antonio
Estos cálculos matemáticos dieron como resultado la suma de dinero que cada persona víctima
directa4 de los hechos de violencia o víctimas indirectas5, es decir los familiares o parejas
sentimentales de las personas asesinadas o dadas por desaparecidas, debían recibir como
indemnización. Adicionalmente, la sentencia reconoce que las víctimas, sus familiares o
conyugues tienen derecho a que los hechos de violencia cometidos en su contra sean
esclarecidos, reconocidos y difundidos de manera pública; a las acciones emprendidas para
estos fines se les llama en la sentencia como medidas de satisfacción y de reparación simbólica.
Esta es una de las 89 sentencias6 que se han emitido desde que entró en vigor la Ley 975 de
2005, también conocida como Ley de Justicia y Paz, “por la cual se dictan disposiciones para la
reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que
contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras
disposiciones para acuerdos humanitarios”. Este marco normativo es uno de los resultados del
proceso de negociación de paz entre el gobierno nacional, adelantado durante el primer
gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2006), y la autodenominadas
Autodefensas Unidas de Colombia con el fin de proveer un marco jurídico para los procesos de
desarme, desmovilización y reintegración de sus combatientes; a la vez que enmarcó el
escenario judicial transicional en el país. En un principio, esta ley tenía como único fin otorgar
beneficios jurídicos a los excombatientes paramilitares, en su mayoría, y de las guerrillas; pero
gracias a la movilización social y al rechazo de diferentes sectores críticos que señalaron al
proyecto de ley como favorecedor de la impunidad y de espaldas a las víctimas y a sus derechos
de reparación y verdad, los promotores de la ley incorporaron elementos consecuentes con los
4 La Ley 975 de 2005 define en su artículo 5° a las víctimas como “(…) la persona que individual o colectivamente haya sufrido daños directos tales como lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física, psíquica y/o sensorial (visual y/o auditiva), sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales.” En este sentido, víctima directa es la persona que ha sufrido en sí misma los daños mencionados a causa de las acciones de los “grupos armados organizados al margen de la ley” (Congreso de la República de Colombia, 2005). 5 Las víctimas indirectas se entenderán en relación a lo señalado en el artículo 5° de la Ley 975 de 2005, “(…) al cónyuge, compañero o compañera permanente, y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida” (Congreso de la República de Colombia, 2005). 6 Según la Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía General de la Nación, la primera sentencia se promulgó en contra del exparamilitar Edward Cobos Téllez el 29 de junio de 2010 y la más reciente fue una sentencia complementaria emitida el 21 de mayo de 2021 en contra de Julio César Núñez, exintegrante del Bloque Vencedores de Arauca.
Capítulo 1 43
principios de la justicia transicional y de búsqueda de la paz que en teoría perseguían (Díaz
Gómez & Sarmiento Bernal, 2009, p. 583).
Si bien el objetivo principal de esta ley fue brindar el marco normativo necesario para el
proceso de paz, la desmovilización y reintegración de integrantes de “grupos armados al
margen de la ley” (artículo 1° 2005), se debe reconocer que en el articulado de la ley se
encuentra por primera vez una definición del sujeto “víctima” del conflicto armado en una ley
colombiana y sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación.
Antes de esta ley, se hizo una primera aproximación para definir jurídicamente a la “víctima”
del conflicto armado en la Ley 418 de 1997, “Por la cual se consagran unos instrumentos para
la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones”; el
artículo 15 afirmaba que:
Para los efectos de esta ley se entiende por víctimas, aquellas personas de la población civil que sufren perjuicios en su vida, grave deterioro en su integridad personal y/o bienes, por razón de actos que se susciten en el marco del conflicto armado interno, tales como atentados terroristas, combates, ataques y masacres entre otros (Congreso de la República de Colombia, 1997b).
Como ya lo he advertido antes, aunado a la configuración de esta nueva categoría de sujeto,
creada por la Ley y apropiada por las personas, viene el establecimiento de una serie de
derechos que antes no estaban presentes. Este es el caso del derecho a la reparación, presente
por primera vez de forma compleja y completa en alguna ley colombiana.
En esta ley el derecho a la reparación se definió en el artículo 8 como:
(…) las acciones que propendan por la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción; y las garantías de no repetición de las conductas.
Restitución es la realización de las acciones que propendan por regresar a la víctima a la situación anterior a la comisión del delito.
La indemnización consiste en compensar los perjuicios causados por el delito. La rehabilitación consiste en realizar las acciones tendientes a la recuperación
de las víctimas que sufren traumas físicos y sicológicos como consecuencia del delito. La satisfacción o compensación moral consiste en realizar las acciones
tendientes a restablecer la dignidad de la víctima y difundir la verdad sobre lo sucedido. Las garantías de no repetición comprenden, entre otras, la desmovilización y
el desmantelamiento de los grupos armados al margen de la ley.
44 Contrasentidos de la reparación: entre la voz de las víctimas y las del Estado. El caso de la sentencia de Justicia y Paz contra Don Antonio
Se entiende por reparación simbólica toda prestación realizada a favor de las
víctimas o de la comunidad en general que tienda a asegurar la preservación de la memoria histórica, la no repetición de los hechos victimizantes, la aceptación pública de los hechos, el perdón público y el restablecimiento de la dignidad de las víctimas (Congreso de la República de Colombia, 2005).
Según la Ley 975 de 2005 la reparación a las víctimas debe ser solicitada de forma expresa por
ellas mismas, los familiares de las víctimas de homicidio y desaparición, o bien por los
abogados que las representan. Para acceder a ella se deben aportar pruebas sobre los daños
materiales, económicos y psicológicos generados en las víctimas de desplazamiento o
secuestro y en los familiares de las personas asesinadas o desaparecidas.
Tiempo atrás el Congreso de la República había emitido la Ley 387 de 1997, “Por la cual se
adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección,
consolidación y esta estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la
violencia en la República de Colombia”. Allí se habló por primera vez del delito de
desplazamiento forzado y se enunció como una de sus causas al conflicto armado interno
(1997a Artículo 1°), aunque no se definió qué era una víctima ni se utilizó el concepto de
reparación, sí se mencionó que “las víctimas de esta situación” debían recibir asistencia legal,
jurídica, médica y humanitaria.
1.6 Configuración del sujeto víctima Así, encontramos que fue con la mención explícita del concepto de “justicia transicional”7 y los
debates alrededor de la construcción de la Ley de Justicia y Paz, cuando se le dio solidez jurídica
y existencia fáctica al sujeto víctima. La ley 975 de 2005 avanzó en la descripción y definición
de la “víctima” del conflicto armado:
7 El jurista Hernando Valencia Villa define la justicia transicional como “(…) el conjunto de teorías y prácticas derivadas de los procesos políticos por medio de los cuales las sociedades tratan de ajustar cuentas con un pasado de atrocidad e impunidad, y hacen justicia a las víctimas de dictaduras, guerras civiles y otras crisis de amplio espectro o larga duración, con el propósito de avanzar o retornar a la normalidad democrática”. El autor complementa su definición al citar a Jon Elster que asegura que la justicia transicional incluye procesos penales, de depuración y de reparación en los escenarios de transición de un régimen político a otro (2007).
Capítulo 1 45
Definición de víctima. Para los efectos de la presente ley se entiende por víctima la persona que individual o colectivamente haya sufrido daños directos tales como lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física, psíquica y/o sensorial (visual y/o auditiva), sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales. Los daños deberán ser consecuencia de acciones que hayan transgredido la legislación penal, realizadas por grupos armados organizados al margen de la ley. También se tendrá por víctima al cónyuge, compañero o compañera permanente, y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida (Congreso de la República de Colombia, 2005, artículo 5°).
La noción de víctima se encuentra íntimamente relacionada con la concepción de los Derechos
Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, pues en estos tiene un lugar preponderante
en sus políticas públicas contemporáneas dedicadas a gestionar las consecuencias de los
conflictos armados internos o terrorismos del Estado (Guglielmucci, 2016). Para el caso
colombiano, además de la Ley de Justicia y Paz, se erigió una definición más amplia en la Ley
de Víctimas. Allí se habla de “cualquier persona que hubiera sufrido daño, como consecuencia
de violaciones de las normas internacionales de Derechos Humanos o el Derecho Internacional
Humanitario, en el marco del conflicto armado (Congreso de la República de Colombia, 2011).
Posiblemente, esta ley es el más grande logro del movimiento de víctimas en Colombia.
Esta primera definición del sujeto víctima en una ley colombiana, resulta coherente con las
demandas al Estado por parte de las víctimas y de diferentes sectores sociales encausados en
la defensa y promoción de los Derechos Humanos por ampliar el reconocimiento de derechos
a más ciudadanos, y con ello su visibilidad y legibilidad ante el Estado. Es así, como el Estado,
encarnando la soberanía y la voluntad general, tiene la potestad de producir ciudadanos y tipos
de sujetos (Hansen & Stepputat, 2001). Las leyes, así como las políticas estatales o políticas
públicas, consiguen con su publicación la construcción de nuevas categorías de subjetividad y
nuevos tipos de sujetos políticos, particularmente conceptos modernos del individuo (Shore,
2010, p. 36), como el sujeto víctima.
En consecuencia, uno de los grandes retos que tiene la construcción de paz en términos
generales, y a nivel particular en el caso colombiano, es la de garantizar los derechos y
demandas de los sujetos victimizados; tales como el derecho a la verdad, a la garantía de no
repetición, entre otros (Correal, 2016). Así, la categoría de víctima se ha instaurado en nuestras
representaciones de situaciones violentas, sufrimiento, dolor y muerte (Guglielmucci, 2016).
46 Contrasentidos de la reparación: entre la voz de las víctimas y las del Estado. El caso de la sentencia de Justicia y Paz contra Don Antonio
Al mismo tiempo, las personas definidas como víctimas se vieron volcadas a activar nuevas
relaciones con las instituciones y los funcionarios estatales y a redefinir la manera como
debían interlocutar con estos y con la sociedad en general. Como resultado, las víctimas
proponen la construcción de una narrativa centrada en la exposición de los hechos violentos y
en la demanda de la reparación por los derechos que se les vulneraron.
En particular, las personas victimizadas que son nombradas en la sentencia de Don Antonio
plantean interacciones con los funcionarios estatales, sea por escrito o verbalmente, donde
anteponen y resaltan casi siempre su condición de “víctima de…”, incluso en no pocas
ocasiones afirman primero que son víctimas por tal o cual situación, antes que mencionar su
propio nombre.
Mujer víctima núm. 3: me llamo […], portadora de la cédula de ciudadanía […]. Soy víctima de [hijo hombre], hecho número 20. Yo quisiera saber cuál fue el motivo de la muerte de mi hijo y quién fue el promotor (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Sala de Justicia y Paz, 2011a). Mujer víctima núm. 4: buenos días doctora. Mi nombre es […] y soy la víctima por la muerte de mi hijo. Yo aquí le quiero hablar un poco de lo que era mi hijo. Mi hijo, en mi familia, era una persona muy tranquila, nos quería mucho, era una persona que jamás lo vamos a poder olvidar. Él era un niño muy estudioso, era un niño que estudiaba, trabajaba en la casa porque su padre lo dejó muy pequeño a él y a su hermana. Él tenía, él era mi sustento. Él criaba en mi casa cerdos y gallos finos. Aparte de que él estudiaba me ayudaba económicamente. Yo con mi trabajo también los pude sacar adelante hasta el día que los señores me lo quitaron. Mi familia está demasiado triste, destrozada. Mi familia ha sido a partir de ahí, se puede decir, un desastre [llanto] (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Sala de Justicia y Paz, 2011h). Mujer víctima núm. 5: nuevamente me presento: soy víctima del hecho número 157 por el caso de [esposo]. Mi nombre es […]. Y yo quiero que se haga justicia, y que por lo menos lo tengan pendiente, porque yo tengo tres niños (…) y trabajaba. Ahora quedé desamparada, eso me ha costado durísimo y entonces lo que yo quiero es que por lo menos, o sea, yo quiero es facilidad para mis hijos, para mí y para mi familia (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Sala de Justicia y Paz, 2011a). Mujer víctima núm. 6: soy hija de la víctima [padre]. Siento impotencia y bastante dolor. Ver a tu papá asesinado y la justicia no hace nada. Hay muchas familias que están sufriendo un dolor por no tener una madre y un padre. En este momento mi mamá es mi mamá y mi papá, por culpa de los que nos lo quitaron, nos lo quitaron [llanto e interrupción del testimonio] (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Sala de Justicia y Paz, 2011a).
Capítulo 1 47
La presentación personal que realizan las víctimas ante sus interlocutores en el escenario
judicial, y posiblemente frente a los funcionarios estatales encargados de la atención a esta
población, se podría comprender como una forma en la cual se reduce y limita su subjetividad
a una característica asociada la violencia (Ver Guglielmucci, 2016). Incluso, se podría afirmar
que esta suerte de abstracción no reconoce la historia social de cada individuo e impide verlo
más allá de su estado de víctima del conflicto armado (Ver Vergara Figueroa, 2014). Estas
consideraciones se podrían tomar como válidas, pero en el caso que me ocupa me inclino por
leer esta forma de exposición de forma diferente.
Sea lo primero recordar que al escenario de las audiencias de Justicia y Paz asisten las víctimas
que cumplieron con los pasos necesarios, esto es: diligenciar el formulario “Registro de hechos
atribuibles a grupos organizados al margen de la ley”; tener la documentación requerida para
demostrar que fueron víctimas de un hecho violento donde el posible responsable sea Don
Antonio o la estructura paramilitar que él lideraba; y contar con la representación de un
abogado o abogada. De ahí que, las víctimas que hacen presencia en estas audiencias han
recorrido un largo camino de encuentros y desencuentros burocráticos que les han permitido
forjar una narrativa funcional para este tipo de oyentes. En consecuencia, nos encontramos
ante víctimas ya curtidas en las interacciones con funcionarios públicos, aunque sea la primera
vez que asisten a un escenario de justicia transicional, no les resulta ajeno este tipo de
acercamientos.
Como resultado, la forma de presentarse es a su vez el primer paso para ser reconocidos en
este nuevo espacio judicial. Es de suponer que las víctimas intentarán responder a las
preguntas lógicas que tácitamente o de forma directa les formularan los funcionarios estatales
que allí convergen: quién soy yo y qué lugar ocupo. Con una presentación como las que he
ejemplificado, las víctimas pueden suponer que de esa forma los asistentes sabrán cómo
relacionarse con ellas, lo cual genera indudablemente expectativas sobre el rol que
representarán y la narrativa que expondrán. Así, lograrán definir desde el principio el
encuadre dentro de ese escenario especifico e informarles a los otros que ese lugar viene
acompañado de la exigencia de derechos.
48 Contrasentidos de la reparación: entre la voz de las víctimas y las del Estado. El caso de la sentencia de Justicia y Paz contra Don Antonio
Al mismo tiempo, existen otras víctimas que optan por una presentación diferente, esta vez
anclada a un pasado valorado como significativo y que merece ser mencionado por su
relevancia y relación con la misma victimización:
Mujer víctima núm. 7: Mi nombre es […], dirigente sindical de la Asociación de Trabajadores de la Salud, Auxiliar de Enfermería, me desempeñaba en Barranquilla como líder sindical en el departamento de defensora de Derechos Humanos (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Sala de Justicia y Paz, 2011a).
En este caso, la mujer que se presenta hace uso de una narrativa diferente derivada de su
adscripción y formación política dentro del sindicalismo. Además, su ser político fue utilizado
como argumento de los paramilitares para amenazarla y atentar contra su vida, por ello al
momento de presentarse debe reivindicar su ser político. Por el contrario, las otras víctimas
optan por no reivindicar una pertenencia social o una formación profesional, si estas no están
relacionadas directamente con la violencia que les ocasionaron.
En todo caso, es posible identificar la construcción de una narrativa de las víctimas frente a sus
derechos a la reparación de manera que trascienda el procedimiento estatal más allá del marco
legal, la víctima como categoría construida ya tiene un lugar social. Esto les permite situarse
en un escenario político de exigibilidad de derechos, espacio al que en todo caso han llegado
con su agencia y su lucha; algo especialmente significativo en un escenario judicial tan cargado
de códigos y procedimientos burocráticos como lo es Justicia y Paz:
Proponemos que el testimonio de las víctimas permite transitar del terreno individual particular hacia el campo compartido y las audiencias amplias. El proceso de dar testimonio público del daño extrae el suceso de violencia del marco personal o del de una comunidad en particular, para llevarlo hasta la escena política. El testimonio se presenta mediante una construcción narrativa que sitúa el hecho y lo revincula como daño en un cuerpo social más amplio, por medio del lazo de la identificación emocional (Jimeno Santoyo et al., 2015, p. 251).
1.6.1 Un nuevo sujeto, nuevos derechos
Para materializar el acceso de las víctimas a sus derechos de reparación, se han de encargar un
conjunto de expertos pertenecientes al sector público que tienen la misión de prestar atención,
asistencia y reparación a las víctimas. Para el caso del proceso judicial en la sentencia contra
Capítulo 1 49
Don Antonio, específicamente en el momento denominado “Incidente de reparación integral”,
la Fiscalía de Justicia y Paz diseñó y envió a las víctimas que presentaron documentos para este
proceso, un formulario con veintisiete preguntas sobre qué expectativas de reparación
individual y colectiva deseaban recibir. Esta encuesta, de la cual no reposa copia en el
expediente judicial y solo existe el video donde se leyeron las conclusiones de su aplicación,
fue diseñada por abogados de la Fiscalía y luego enviada por correo electrónico o certificado,
según el caso, a las víctimas acreditadas de la sentencia. Fue responsabilidad de cada persona
diligenciar la encuesta sin la mediación o asesoría de los funcionarios responsables.
El primer bloque de preguntas indagó los datos personales y los hechos violentos de los cuales
han sido víctimas; un segundo bloque pretendía conocer las expectativas de reparación de las
víctimas, algunas preguntas de este apartado resultaron más complejas de contestar: “Cuando
reportó el hecho ante Justicia y Paz ¿usted qué defendía?; Respecto al valor de la indemnización
de su pretensión sería: a. compensación o un pago de los perjuicios ocasionados por el delito,
b. entrega de una propiedad, c. entrega de un subsidio de vivienda, trabajo o estudio (Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Sala de Justicia y Paz, 2011b)”. El tercer y último
bloque estaba dedicado a las víctimas de desplazamiento, allí se preguntó: “¿Usted dónde
vive?; ¿Usted dónde ha vivido los últimos años?; ¿Cuál es su percepción sobre el
desplazamiento? (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Sala de Justicia y Paz,
2011b)”. Esta encuesta, si bien no contenía términos propios de la jerga del ejercicio del
derecho, utilizó términos y conceptos que no son del uso cotidiano haciéndola de difícil
comprensión en preguntas centrales, tal y como quedó expuesto en los ejemplos anteriores.
Así como en este caso, fue usual encontrar rastros en el expediente escrito y en el audiovisual
del protagonismo que en la práctica de la Ley de Justicia y Paz tienen los profesionales del
derecho, sin lugar a dudas se privilegió en este asunto el conocimiento experto de los abogados
y abogadas, por encima, incluso, de lo que pudieran expresar de forma directa las personas
víctimas (Franco Gamboa, 2016).
Mujer funcionaria Fiscalía General de la Nación núm. 2 (Bogotá): (…) la Fiscalía [de Justicia y Paz] ya había enviado a cada una de las víctimas [736 personas] una encuesta que contenía 27 preguntas, de las cuales solamente respondieron 181 personas. Esa encuesta que se le envió a cada una de las víctimas está relacionada con el tema de la reparación individual y con la reparación colectiva con miras a tener que querían cada una de las víctimas en el departamento del Atlántico y en el departamento del
50 Contrasentidos de la reparación: entre la voz de las víctimas y las del Estado. El caso de la sentencia de Justicia y Paz contra Don Antonio
Magdalena. Al responder esas 27 preguntas las víctimas manifestaron [sus requerimientos de reparación integral] (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Sala de Justicia y Paz, 2011b).
Denota un alto desinterés por la voz de las víctimas el hecho de que fue tomado como cierto y
valido un instrumento de medición de percepción y análisis en el que tan solo participaron 181
personas de las 736 acreditadas, es decir, el 24.5 por ciento. Además de la poca claridad en el
enunciado de algunas preguntas, la extensión de la encuesta (27 preguntas) y la ausencia de
acompañamiento, son ya en sí mismas disuasiones y trabas para la efectiva participación de
las víctimas. Esta situación también fue advertida por la magistrada que lideró el proceso
judicial.
Fue así como durante la audiencia para la formulación del incidente de reparación integral a
las víctimas, en la cual la Fiscalía de Justicia y Paz presentó los resultados de la “encuesta”, la
magistrada que coordinaba la sesión realizó varias críticas al mecanismo utilizado por esa
institución para conocer el punto de vista y las expectativas de las víctimas frente a sus
solicitudes de reparación. Por un lado, cuestionó su validez por la baja representatividad de
las víctimas, pues poco más del veinticuatro por ciento de las víctimas diligenciaron la
encuesta:
Magistrada principal: o sea, estaríamos hablando de diez personas por municipio, menos, de 7 personas por municipio aproximadamente. O sea, ¿qué tan diciente o qué tan útil para efectos del impacto o del daño puede ser una encuesta que está reflejando la postura de 7 personas aproximadamente o 5 personas por municipio? Ahí le dejo la inquietud porque yo no la veo de verdad, son muy poquitas personas para muchos municipios, eso no podría reflejar una postura sólida en relación con el impacto o con el daño porque son muy poquitas personas 181 en 25 municipios estamos hablando de cuántas, de 7 personas aproximadamente por municipio, pero pues de todas maneras ahí le dejo la inquietud Doctora Deisy (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Sala de Justicia y Paz, 2011b).
Al mismo tiempo que mostró su inconformidad por el tipo de preguntas planteadas y los
resultados arrojados, fue enfática en señalar que esta encuesta no había sido elaborada por los
profesionales idóneos conocedores de ese campo del conocimiento y con experiencia en el
análisis de los daños, las afectaciones y los derechos de las víctimas del conflicto armado.
Capítulo 1 51
Magistrada principal: [la pregunta 19 de la encuesta] dice que para medir percepción de las víctimas en cuanto al desplazamiento se formuló la siguiente pregunta: “si usted es desplazado ¿dónde reside?”. O sea, esa pregunta no mide la percepción de las víctimas en cuanto al desplazamiento. Creeríamos que realmente la pregunta no responde a lo que se busca, el propósito de la pregunta. Entonces mire las respuestas: “6 no respondieron, 128 no reportó, 46 dijo que sí” (que sí ¿qué?) y una dice que retornó”. O sea, allí no hay ninguna percepción por lo menos en tema de desplazamiento no se obtuvo nada en la encuesta. (…) Magistrada principal: bueno, le voy a decir, le voy a decir doctora que esta encuesta está pésima de verdad. O sea, honestamente, usted lo está viendo ahí, usted lo está viendo. Entonces, lo que yo le aconsejo… La Fiscalía tiene profesionales expertos de todos los rangos, hay gente que es experta en el manejo de este tipo de encuestas, en el manejo de las víctimas, en preguntar realmente cuál es la percepción de ellos, pero no puede ser que para saber la percepción de un desplazamiento le digan [pregunten] a la gente que “¿usted dónde vive?” O sea, eso no tiene ningún sentido y además eso ni siquiera se lo preguntan a las 37 [víctimas de desplazamiento que contestaron la encuesta] sino a las 181 [víctimas totales que contestaron la encuesta] (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Sala de Justicia y Paz, 2011b).
Al comenzar a comprender al Estado y sus instituciones bajo este foco de organización y
clasificación de las víctimas a través de estos mecanismos que he mencionado (formatos y
encuestas), pueden advertirse también posibles choques entre las víctimas y los funcionarios
estatales encargados de su atención; incluso también existen diferencias entre funcionarios
(como en el ejemplo anterior), pues no se trata de ninguna manera de un cuerpo burocrático
homogéneo, los funcionarios tienen diferentes puntos de vista y formas de abordar su rol, así
el aparato estatal tenga la pretensión contraria.
Para dejar en claro lo anterior, el sufrimiento y dolor que atraviesa una víctima del conflicto
armado no está dado únicamente por los acontecimientos que durante ese período tuvieron
lugar, sino que la acción de los actores burocráticos que tienen la labor de interactuar con ellas
puede llegar a acentuar el sufrimiento de las víctimas o tal vez ocasionarles nuevos malestares.
Ya sea con las largas esperas por la indemnización, las demoras por el registro o validación de
su condición de víctimas (ingresar al “sistema”) o con los desencuentros semánticos con las
víctimas que imposibilitan que los trámites burocráticos se lleven a cabo, o, incluso, con la
implementación de acciones (como las medidas de reparación) que no corresponden con las
necesidades de las víctimas (Franco Gamboa, 2016).
52 Contrasentidos de la reparación: entre la voz de las víctimas y las del Estado. El caso de la sentencia de Justicia y Paz contra Don Antonio
Durante esa misma sesión en la cual la Fiscalía de Justicia y Paz presentó la encuesta que le
enviaron a todas las víctimas de la sentencia contra Fierro Flórez, y que solo contestaron 181
personas de las 736 a las que se les envió, la representante de esa entidad afirmó que el bajo
número de respuestas que recibieron de las víctimas se debió a que estas personas no
entendieron la encuesta, no saben qué es el derecho a la reparación y tampoco cómo presentar
sus requerimientos. Nunca relacionó la baja participación con las posibles deficiencias propias
de la encuesta que la magistrada le señaló antes.
Mujer funcionaria Fiscalía General de la Nación núm. 2 (Bogotá): algunas víctimas no tenían claro el tema de la reparación. No conocen, porque no conocen, ni presentan alternativas, no saben qué alternativas puede presentar o cómo acudir para una reparación. No, no tienen claro. (…) Para la pregunta, una de las últimas que presentaron problemas para efectos de diligenciar, (…) “¿le gustaría dejar alguna propuesta de reparación?”. La [pregunta] número 27. Por ejemplo, sé que algunas víctimas no entendían cómo responderla y sé porque los Personeros de la zona me llamaron, otras no entendían, los mismos Personeros me preguntaron, no entendían cómo diligenciar y qué tenían que anexar (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Sala de Justicia y Paz, 2011b).
En otro momento, uno de estos desencuentros ocurrió entre una de las víctimas y la
magistrada que presidía la sesión del incidente de reparación. En esa ocasión, una mujer
reclamó su legítimo derecho a la verdad y para ello acudió a la instancia judicial que, según la
ley, le garantizaría verdad y reparación a preguntarle directamente al paramilitar Don Antonio
por qué el grupo armado que él comandaba asesinó a su padre, un reconocido político del
departamento del Atlántico. La magistrada interrumpió la exposición de la mujer víctima y no
permitió que Don Antonio contestará a sus reclamos, dejando a la víctima sumida en la
incertidumbre y tal vez mucho más afectada y desilusionada de la promesa estatal por verdad,
justicia y reparación. Mujer víctima núm. 8: su magistrada, no sé si ustedes recordaran, nosotros hicimos una intervención hace aproximadamente un año, donde el señor Édgar Fierro hizo un compromiso formal con la familia de esclarecer el suceso que va relacionado con la muerte de mi papá. En esa audiencia el señor formalmente nos pidió disculpas porque la muerte había sido relacionada con base a una falsa información y basada en un error o en una mentira. Yo hoy vengo, me hago presente en nombre de mi familia, para preguntarle directamente al señor Édgar Fierro si ya nos tiene algún tipo de información, teniendo en cuenta pues que ya hemos, ya ha pasado un tiempo prudente en el cual, pues creo que ha tenido el tiempo para investigar bien el proceso. Nosotros agradecemos formalmente que nos estén teniendo en cuenta en el proceso de
Capítulo 1 53
reparación, como víctimas es importante saber que el Estado nos tiene en cuenta y nos da el espacio para presentarnos y pues para escuchar nuestras dudas y nuestras inquietudes. Para nosotros es muy importante que el doctor o el señor Édgar Fierro nos colabore con esa información porque para nosotros la reparación no será completa hasta no tener una información clara. Yo pienso que reparar víctimas con dinero no es suficiente porque no, ¡no!, no reemplaza un familiar, no le da la dignidad que como persona y seres humanos merecemos y creo que no se va a ser justicia o este caso no estaría completamente cerrado si no solamente se da el proceso de reparación, sino que también se esclarecen los autores intelectuales del homicidio de mi papá… Magistrada principal: [interrumpe] ¡[ Mujer víctima núm. 8]! Mujer víctima núm. 8: señora. Magistrada principal: escúcheme. Es importante que usted entienda que la muerte de su padre, la responsabilidad es de unas personas que estaban vinculadas a un grupo armado que en ese momento comandaba el señor Fierro. O sea, dentro de su imaginario si hay un autor intelectual determinado, físico y tangible que pudo dar una orden concreta del asesinato de su padre por una razón concreta, si esa es la respuesta que usted quiere, una razón concreta no la hay. O sea, la información que se obtuvo o que se ha obtenido hasta este momento es que su homicidio correspondió a una información falsa, a un error. ¿Por qué se da esa situación?, esa situación se da porque este era un grupo organizado armado al margen de la ley que bajo el supuesto de atentar contra personas que tenían vínculos o relaciones de alguna manera con la subversión o que estaban dedicada a actividades ilícitas. Ellos tenían unos patrones de conducta determinados, cometían este tipo de homicidios selectivos; en el caso de su padre lo que se aclaró fue que se dio una información errada. Entonces, no va a encontrar usted una respuesta en el sentido de que algún día se le diga que fue a su padre el que efectivamente se quiso matar por x o por y razón porque eso no existe. O sea, la información fue errada y esos errores se facilitaron o se dieron precisamente porque estaba operando un grupo criminal irresponsable que no solamente cometió el homicidio de su padre sino muchos otros homicidios. Mujer víctima núm. 8: esa información que usted me está dando, doctora, es la que tenemos, pero no concuerda con los hechos que nosotros como familia vivimos. A una persona que se le mata por error no se le amenaza un año completo por teléfono, por escrito, un error se da, digo yo, súbitamente, y lo digo pues dentro de mi ignorancia porque no conozco el caso y son pocas las ocasiones en que he asistido a esta Sala. Pero sí puedo dar mi experiencia como familiar, yo no acepto la información que usted me da y que el doctor acá [Fierro Flórez] nos ha dado, porque no concuerda con la que nosotros vivimos como familia (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Sala de Justicia y Paz, 2011c).
Este desencuentro entre la máxima autoridad judicial presente en ese momento y una de las
víctimas refleja, además de lo ya mencionado, el poder simbólico y político que tiene el
testimonio de las víctimas y la reacción de rechazo de la magistrada desestima la necesidad de
54 Contrasentidos de la reparación: entre la voz de las víctimas y las del Estado. El caso de la sentencia de Justicia y Paz contra Don Antonio
verdad de la familia. La reiteración de la demanda por la verdad es una forma de manifestación
personal y colectiva por la visibilidad de las víctimas, es una negativa a renunciar a sus
derechos.
Aquí la narración es una forma de acción política, como diría Hannah Arendt (1993), y no una compulsión por la repetición en círculos que impiden la superación. La acción de narrar en forma pública procura conectar un hecho particular con una explicación más amplia que identifique a los victimarios dentro de una cierta larga cadena. Esta cadena se ve como un proceso histórico reversible gracias a la denuncia y la renuncia al olvido. La violencia, en esta perspectiva, es derrotada por la rememoración (Jimeno Santoyo et al., 2015, p. 278).
Pero a la vez sitúa en Don Antonio la responsabilidad de manifestar la verdad dentro del
escenario judicial que el Estado colombiano ha dispuesto para ello. No fue solo la mujer que
acabo de citar la única que exigió verdad, fueron decenas las mujeres que durante los diez días
que duró el incidente de reparación integral le reclamaron al exparamilitar. Y serían esas
mismas veces las que la magistrada contestó en el mismo sentido.
A lo largo de este capítulo se hicieron visibles las diferentes expresiones de la presencia e
intervención del Estado y su aparato burocrático en el camino que deben recorrer las personas
victimizadas en el conflicto armado colombiano para acceder al derecho a la reparación que
ese mismo Estado les otorgó mediante mecanismo legislativo. En ese trasegar existen
encuentros y, sobre todo, desencuentros con los representantes del Estado que, a través de sus
actuaciones burocráticas y regladas, tienen la función de poner en funcionamiento y ejecutar
el proceso por el cual las víctimas serán reconocidas legalmente como tal para que, como
consecuencia, tengan acceso al conjunto de derechos que se han construido para su reparación.
En ese camino, se construye y solidifica la identidad como sujetos víctimas, la cual se adquiere
luego de superar una serie de pruebas burocráticas que se expresan en documentos legales,
formatos y la exposición pública del testimonio de dolor que las llevó hasta allí. Confluyen en
el escenario judicial, tanto oral como escrito, dos narrativas sobre el conflicto armado, la
reparación y el ser víctima: la del Estado es la narrativa de la regulación, la medición, el control
y el poder sobre los sujetos; las víctimas, por su parte, hacen uso de sus narrativas de dolor
como una expresión de la acción política para hacerse visibles y exigir sus derechos.
Capítulo 1 55
En el capítulo siguiente será posible encontrar esas huellas narrativas y relacionales entre
víctimas y Estado a través del mecanismo predilecto por la burocracia para hacer presencia y
ejercer control: los documentos escritos.
2. La materialidad del archivo: interacciones entre Estado y víctimas
“Una buena oportunidad para desesperarse un poco, si me encontrase aquí por casualidad y no por mi propia voluntad”. Franz Kafka, El Castillo
Las fronteras entre disciplinas se encuentran históricamente marcadas desde el quehacer de
cada una de ellas; la forma en que miran y entienden el mundo; la manera en que lo cuentan;
y, sobre todo, el modo en que deciden estudiarlo. Para este caso en particular, se presentan los
casos de la Antropología y la Historia. Aunque ambas pueden considerarse pertenecientes al
campo de las ciencias sociales, la diferenciación histórica entre una y otra ha llevado a que, en
términos prácticos, ambas sean pensadas como dos ejes de estudio diferentes.
La frontera entre cada una de ellas podría dibujarse, en resumidas cuentas, en la técnica de
investigación representativa de cada disciplina. El trabajo de la antropología es definido por la
etnografía, pues ésta hace referencia al estudio directo de lo contemporáneo, a través de
observaciones prolongadas, y complementadas con distintos diálogos. En el caso de la historia,
el estudio de archivos representa una forma de conocimiento indirecto basado en los rastros,
es decir, en eventos del pasado (Bosa, 2010). Las huellas de los hechos, los documentos y las
preguntas que el historiador les formula son la base del conocimiento histórico (Ricoeur,
2013).
Teniendo esto en cuenta, pensar que la antropología haga trabajo sobre archivos, o la historia
sobre asuntos contemporáneos, los pone a cada uno en una situación de extraterritorialidad
(Bosa, 2010). Pero desde hace mucho tiempo se han adelantado investigaciones dentro del
campo de la antropología histórica que permiten vencer las fronteras y la división clásica del
58 Contrasentidos de la reparación: entre la voz de las víctimas y las del Estado. El caso de la sentencia de Justicia y Paz contra Don Antonio
trabajo de cada disciplina, enriqueciendo así las fuentes etnográficas y los estudios sobre el
pasado.
Usualmente, la labor de un etnógrafo incluye una participación personal en la investigación y
en la producción de material de trabajo a partir de la observación e interacción con los sujetos
de investigación. Pero al pensar a los archivos como un campo de investigación, el investigador
pasa a un papel casi que secundario, en cuanto a que las fuentes a utilizar (archivos o
documentos) se produjeron por otras personas, en un contexto ajeno en el que se encuentra el
investigador en dicho momento (Bosa, 2010). Es así como el archivo funciona desde la
distancia, tanto en el tiempo como en el espacio, para darle paso a la interpretación o al sentido
de quien lo interroga (Taylor, 2012, p. 154).
En este sentido, será central para la investigación con archivos, especialmente si se trata de
documentos producidos por el Estado, cuestionar y reflexionar sobre las condiciones en los
que fueron producidos (Bosa, 2010). De acuerdo con esto, en los documentos se pueden
descubrir maneras de pensar, narrativas, tensiones, maneras de acomodarse a reglas sociales,
formas de dominación, entre otros, a partir de lo escrito y relatado en dichas fuentes de
investigación (Schijman, 2010).
Ricoeur (2013) incorpora una bella cita del diálogo de Platón Fedro, en la cual alude la
importancia de perseguir y cuestionar a los autores de los “discursos escritos”:
Otra cosa: con que una vez se haya puesto por escrito, el discurso rueda por doquier, igual entre los entendidos como entre aquellos a los que nos les importa en absoluto; además, sin saber distinguir a quiénes conviene dirigirse y a quiénes no. Y si, por otra parte, se levantan contra él voces discordantes y es vituperado injustamente, necesita siempre la ayuda de su padre, ya que él solo no es capaz ni de defenderse ni de salir adelante (Citado en Ricoeur, 2013, p. 219).
Y es precisamente sobre los mecanismos de producción y las narrativas presentes en los
archivos burocráticos que Gupta (2012) sugiere que existe poco interés en su observación y
análisis, ya que este tipo de escritura y producción está inmersa en la cotidianidad de las
personas, por tanto, solemos pasarla por alto al sentirnos familiarizados con ella.
Las formas de escritura burocrática, rutinaria, repetitiva y mundana necesitan el mismo escrutinio crítico en antropología que han recibido de historiadores y
Capítulo 2 59
sociólogos históricos. Quizás parte de la razón por la que la escritura burocrática ha recibido menos atención de la que merece es que, como práctica, la escritura parece familiar, quizás demasiado familiar, para la mayoría de los académicos. Ya sabemos lo que implica la escritura burocrática, ya que nosotros mismos la practicamos y nos involucramos en una amplia variedad de contextos. ¿Qué se podría aprender al enfocarse en estos modos de textualización? Además, ¿por qué deberíamos prestar atención a las formas y prácticas de la escritura más que a su contenido?8 (Gupta, 2012, p. 142).
Pero, como he venido advirtiendo desde el capítulo anterior, la escritura producida por
agentes estatales es un lugar privilegiado para comprender la forma en que se construye
discursivamente al Estado y como este, a su vez, también construye y moldea sujetos. De aquí
el interés en los archivos estatales.
2.1 El archivo del caso contra Don Antonio Como ya he mencionado con anterioridad, uno de los pilares de mi tesis se encuentra en el
análisis de las narrativas que el Estado y las víctimas construyeron sobre la reparación y el
surgimiento, consolidación y usos de la categoría víctima por parte de los diferentes actores
que confluyeron en el proceso judicial transicional contra el exparamilitar Édgar Ignacio Fierro
Flórez, conocido como ‘Don Antonio’. Para ello, recurrí de manera preferente al expediente
escrito, pero también a los registros audiovisuales de este proceso judicial. Mi fuente, ‘mis
nativos’, son un archivo. Se trata de un archivo judicial producido, principalmente, por
funcionarios estatales y con algunos rastros del punto de vista de las víctimas, desde, al menos,
el año 20069 y sin que a la fecha de esta publicación se haya dado por cerrado dicho expediente.
Eso solo ocurrirá cuando todas las órdenes de la sentencia hayan sido cumplidas y el
exparamilitar salde sus deudas con la justicia, la verdad y la reparación.
8 Traducción propia del texto original en inglés: “Forms of bureaucratic writing-routinized, repetitive, and mundane need the same critical scrutiny in anthropology that they have received from historians and historical sociologists. Perhaps part of the reason bureaucratic writing has received less attention than it deserves is that, as a practice, writing appears familiar, maybe far too familiar, to most academics. We already know what bureaucratic writing involves, since we ourselves practice it and engage with it in a wide variety of contexts. What could possibly be learned by focusing on these modes of textualization? Moreover, why should we pay attention to the forms and practices of writing rather than to its content?” 9 Hago referencia al año 2006 porque los documentos más antiguos están fechados en ese año. Los documentos que tienen esa fecha son, mayoritariamente, los ya mencionados formularios de “Registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley”.
60 Contrasentidos de la reparación: entre la voz de las víctimas y las del Estado. El caso de la sentencia de Justicia y Paz contra Don Antonio
Pero antes de adentrarme en el archivo y su análisis, considero que es necesario empezar por
el principio, por la forma en que llegué a conocer de su existencia.
Con ocasión del desarrollo de mis funciones laborales dentro del Centro Nacional de Memoria
Histórica (CNMH) tuve una breve y concreta aproximación a ese expediente en el año 2015.
Fue lo suficiente para inquietarme sobre su contenido, los contextos en los cuáles se producía,
las personas que “hablaban” en ellos, el enrevesado lenguaje jurídico que rebozaba cada papel
y, sobre todo, el fetichismo que parecía recaer sobre cada documento y el corpus completo
como poseedores de la verdad y de la realidad. Daba la sensación de que el archivo todo lo
contenía y que lo que no estaba allí, tal vez no existía. Esas impresiones las tuve por la forma
en que las entidades estatales, incluso para la cual yo trabajaba, y el juzgado encargado de su
custodia se referían a ese “montón” de papeles (no en un sentido figurativo, como mostraré
más adelante).
Una vez la consulta detallada de ese expediente se convirtió en columna vertebral de la
formulación y ejecución de esta tesis, tenía que arreglármelas para acceder al expediente
judicial del caso Don Antonio, o por lo menos a buena parte de este. Mi primera tarea fue
tramitar una autorización con la instancia que desde el año 2011, fecha en que salió la
sentencia condenatoria, tiene la custodia de ese material. Hice consultas a mis compañeros de
trabajo abogados, quienes me informaron que lo lógico era que todo el archivo judicial se
encontrara en poder del Juzgado Penal del Circuito con Función de Ejecución de Sentencias
para las Salas de Justicia y Paz del Territorio Nacional (en adelante Juzgado de Ejecución de
Sentencias o Juzgado). Esto ya que a ese despacho se le asignó la función de verificar que todo
lo referente al fallo judicial se acatara, es decir, el cumplimiento de la condena carcelaria y
otras sanciones a Don Antonio y las acciones para la reparación a las víctimas.
Nuevamente, mi vinculación laboral me había permitido conocer a la jueza que dirigía ese
despacho y a algunas de las personas que trabajaban allí. En un principio me dijeron que podría
consultar todo el expediente judicial sin restricciones y sin que mediara formalidad previa,
pues era una persona conocida para los funcionarios judiciales del Juzgado. Por tratarse de un
asunto meramente académico el que me llevaba a la necesidad de acceder al archivo, opté por
Capítulo 2 61
el formalismo y tramité una carta de solicitud de consulta firmada por el Departamento de
Antropología de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Una vez conocieron la
carta me confirmaron que tendría los mismos privilegios de acceso, consulta y copia del
expediente que me habían prometido antes. Solo tenía una condición: no revelar ningún dato
personal de las víctimas que pudiera atentar contra su intimidad o generarle daños
innecesarios o inestabilidad para su seguridad e integridad.
Como era de esperarse, la autorización que me concedieron para acceder al expediente judicial
fue solemne y con todo el rigor jurídico que caracteriza a una instancia judicial. Por ello, cuando
se autorizó mi ingreso al archivo, citaron la normatividad que autoriza la consulta del
expediente con fines académicos, artículo 58 de la Ley 975 de 200510. Si considero que el marco
general de mi investigación es la antropología del Estado, y en ella la identificación de las
narrativas del Estado sobre reparación y víctimas, es un buen inicio que la autorización para
el acceso al archivo judicial sea a través de un escrito debidamente firmado, sellado y
numerado. Esto no es más que una expresión de la legibilidad del Estado a la cual ya me he
referido (Das & Poole, 2008).
Es necesario tener en cuenta que trabajar con archivos viene con ciertas dificultades, y por lo
tanto limitantes en el trabajo de investigación, por ejemplo, el acceso a los mismos. Existen
restricciones legales y formales para conocer ciertos tipos de documentos pertinentes a la
investigación. A pesar de esto, el tipo de acceso o no a la documentación producida por ciertas
instituciones, puede llegar a convertirse en un análisis en sí mismo. Esto lleva la cuestión sobre
la importancia de la materialidad del archivo; es decir, refiere a ciertas características que se
encuentran presente en el ámbito institucional, como es el secreto y la reserva de los archivos
(Muzzopappa & Villalta, 2011). Aunque para mi caso concreto la relación laboral previa
posibilitó una consulta a la totalidad del archivo, con la única restricción que he mencionado.
10 Artículo 58. Medidas para facilitar el acceso a los archivos. El acceso a los archivos debe ser facilitado en el interés de las víctimas y de sus parientes para hacer valer sus derechos. Cuando el acceso se solicite en interés de la investigación histórica, las formalidades de autorización sólo tendrán la finalidad del control de acceso, custodia y adecuado mantenimiento del material, y no con fines de censura. En todo caso se deberán adoptar las medidas necesarias para resguardar el derecho a la intimidad de las víctimas de violencia sexual y de las niñas, niños y adolescentes víctimas de los grupos armados al margen de la ley, y para no provocar más daños innecesarios a la víctima, los testigos u otras personas, ni crear un peligro para su seguridad.
62 Contrasentidos de la reparación: entre la voz de las víctimas y las del Estado. El caso de la sentencia de Justicia y Paz contra Don Antonio
Con seguridad mi solicitud no ha sido la única de este tipo que ha tramitado el Juzgado,
seguramente muchos estudiantes e investigadores de diferentes niveles y disciplinas se han
interesado por los documentos que allí se resguardan. Y como no, si en este despacho están los
expedientes de los procesos judiciales contra Salvatore Mancuso, alias El Alemán, alias Pablo
Sevillano, los mellizos Mejía Múnera, entre otros reconocidos protagonistas del
paramilitarismo y responsables de muchas formas de violencia, corrupción y narcotráfico en
el país. En esos expedientes hay un pedazo de nuestra historia reciente.
2.2 Camuflar (Del fr. camoufler): Edificio Kaysser Centro Internacional
En el centro de la ciudad de Bogotá, en la calle 23 # 7-36, está ubicado el Edificio Kaysser. Desde
afuera se ve un edificio de cinco plantas, esquinero, tiene la fachada pintada de color crema,
rejas rojas siempre cerradas y ventanas bastante comunes. Nada llamativo. A pesar de las rejas
rojas siempre cerradas, visibles en los costados que dan a la carrera séptima y a la calle 23, no
tiene el aspecto deteriorado de una construcción abandonada. Además, en el primer piso del
edificio hay un par de locales comerciales, uno de ellos suele estar ocupado por un restaurante
con puerta de acceso hacia la carrera séptima y las ventanas a la calle 23.
No tengo certeza desde cuándo funciona este complejo judicial en el Edificio Kaysser, pero si
recuerdo que más o menos para el año 2009 o 2008, en el primer y segundo piso de este
edificio, funcionaban varios locales comerciales, en su mayoría de venta de accesorios para
teléfonos móviles. Tiempo después desaparecieron los locales de las plantas superiores y
desde la calle solo se ven las rejas rojas siempre cerradas. Nunca me inquietó la razón, pues
pensé que se trataba del fracaso de otro centro comercial de los tantos ubicados en el centro
de la ciudad.
Capítulo 2 63
Fotografía 2-1: Edificio Kaysser visto desde la carrera séptima con calle 23.
Fuente: Street View de Google.
El jueves 2 de marzo de 2017 llegué al Edificio Kaysser a hacer mi primera consulta del
expediente judicial. El ingreso al edificio y al complejo judicial es por la calle 23 a través de una
puerta de vidrio que también se cubre con rejas rojas, cuando las oficinas no están en servicio.
Junto a la entrada está el parqueadero y dentro de él se ven siempre varias motos y camionetas
grandes, de colores oscuros y de aspecto lujoso, junto a los carros y en la puerta de ingreso al
parqueadero hay vigilantes, portando el uniforme usual de las empresas de seguridad privada,
y varios hombres con traje formal y corbata, seguramente escoltas.
Me hubiera gustado tomar yo misma las fotos de la fachada, el parqueadero y la puerta de
ingreso, pero me lo prohibieron cuando intenté hacerlo, así que usaré las que se encuentran
disponibles en internet en la herramienta Street View de Google.
64 Contrasentidos de la reparación: entre la voz de las víctimas y las del Estado. El caso de la sentencia de Justicia y Paz contra Don Antonio
Fotografía 2-2: Edificio Kaysser visto desde la calle 23, puertas de ingreso peatonal y vehicular, toma 1.
Fuente: Street View de Google.
Fotografía 2-3: Edificio Kaysser visto desde la calle 23, puertas de ingreso peatonal y vehicular, toma 2.
Fuente: Street View de Google.
Al ingresar por la puerta de vidrio se debe cruzar obligatoriamente por un detector de metales.
En el escritorio de la recepción hay dos vigilantes, una mujer que, sentada frente a un
computador, hace el registro de los visitantes y un hombre de pie que observa el
procedimiento, nunca lo vi haciendo algo diferente. A la derecha de la recepción, justo frente a
las escaleras y el ascensor, hay un hombre policía que revisa el interior de los bolsos de las
mujeres y requisa el cuerpo de los hombres. Desde la recepción es posible ver una puerta
interna que conduce al interior del parqueadero.
Capítulo 2 65
En el primer piso se encuentra la recepción y el parqueadero; en la segunda planta están las
Salas de Audiencias donde se realizan las versiones libres y las demás audiencias de
seguimiento y verificación de lo decidido en los fallos judiciales en contra de los paramilitares
y guerrilleros que están cubiertos por la Ley de Justicia y Paz. En el tercer piso se encuentran
las ventanillas para entregar documentos a la sala de Justicia y Paz de Bogotá y al Juzgado de
Restitución de Tierras de Cundinamarca, además del archivo de este último. Y al final de este
piso se localiza el Juzgado Penal del Circuito con Función de Ejecución de Sentencias para las
Salas de Justicia y Paz del Territorio Nacional y su archivo; en el cuarto y quinto piso están las
oficinas de los magistrados y magistradas de Justicia y Paz y del Juzgado de Restitución de
Tierras de Cundinamarca. En ese piso se toman las decisiones más importantes para el país
sobre el paramilitarismo y se tramitan los casos de despojo de tierras en Cundinamarca.
En la oficina contigua al despacho de la Jueza se encuentra su equipo de apoyo, compuesto,
para ese momento, por tres personas: la asistente jurídica, el secretario y el citador o
encargado de la correspondencia y el archivo. Estas cuatro personas son las responsables de
hacer seguimiento a más de cien postulados que ya tienen fallos judiciales; varias instituciones
estatales del orden nacional y un sinnúmero de alcaldías y gobernaciones competentes para
adelantar acciones de reparación a víctimas; además, deben velar porque se les garanticen los
derechos a las miles de víctimas que se han reconocido en cada sentencia.
A la izquierda de la oficina de los funcionarios del Juzgado de Ejecución de Sentencias, está el
archivo. El citador del despacho fue el encargado de ayudarme a encontrar los documentos
que requiero y de brindarme la orientación básica sobre cómo manipular, organizar y
consultar el expediente. Al ver por primera vez el cuarto del archivo entré en pánico: “¡nunca
voy a terminar, nunca voy a encontrar nada aquí!”. El lugar destinado al archivo es un salón
que se encontraba dividido en dos espacios por una pared. El primer espacio tenía un estante
con carpetas, cajas y documentos y sobre el piso había otro tanto de carpetas y cajas con
documentos.
66 Contrasentidos de la reparación: entre la voz de las víctimas y las del Estado. El caso de la sentencia de Justicia y Paz contra Don Antonio
Fotografía 2-4: El archivo del juzgado, espacio 1.
Fotografía tomada por Carolina Restrepo, 2017.
Luego, me encontré con un segundo espacio, más grande que el anterior, con cuatro estantes
metálicos de piso a techo que se encontraban llenos, llenísimos, de carpetas, cajas y hojas.
Además, había unas 10 cajas sobre el suelo atiborradas de documentos, apiladas una sobre la
otra, recostadas contra una pared del cuarto. Una de las caras de esos grandes estantes le
correspondía al expediente de Don Antonio, según el encargado eran más de 2000 folios para
ese momento. Salvo unos pocos metros de piso, no había un solo lugar de ese salón que no
estuviera ocupado por documentos. El espacio resultaba ser tan estrecho que solo podía estar
una persona adentro.
Fotografía 2-5: El archivo del juzgado, espacio 2.
Capítulo 2 67
Fotografías tomadas por Carolina Restrepo, 2017.
¿Cómo es posible encontrar una carpeta en este lugar? La persona encargada del archivo me
dijo, usando un tono de confesión, que desde los diferentes tribunales de Justicia y Paz del país
envían desorganizado el archivo al Juzgado, lo que ellos han hecho es ordenar los expedientes
asignándole a cada proceso un lugar en los estantes o en el piso y rotular a mano en hojas de
papel el nombre del postulado con el cual identifican cada sentencia y expediente, así logran
ubicar más fácil la información.
Es inevitable no considerar el contraste evidente entre la imagen que presenta la información
que manejan, referida a leyes, normatividad, orden y rigurosidad; frente a la disposición física
en la cual esta se encuentra: informalidad, desorden y displicencia. Los ciudadanos solemos
percibir al Estado, y tal vez esa es la idea que quieren posicionar, como un ente riguroso,
ordenado, metódico, reglado, procedimental y sin lugar a excepciones. Pero al ver al Estado
“por dentro”, en este caso el archivo de una instancia judicial de la mayor importancia, esa
imagen burocrática ordenada se desvanece entre un mar de documentos maltrechos en
constante riesgo de perecer. En definitiva, hay una contradicción entre la imagen del Estado
ordenado y con plena capacidad de controlar y ordenar a la sociedad, frente a la entraña
institucional burocrática, desprolija y caótica con la cotidianidad manejada por funcionarios
haciendo lo que pueden para ordenar sus asuntos. Y a su vez, el sujeto burócrata, regido por
manuales de funciones, protocolos, lenguaje experto y códigos propios, da orden y sentido a
los documentos como se le ocurre.
68 Contrasentidos de la reparación: entre la voz de las víctimas y las del Estado. El caso de la sentencia de Justicia y Paz contra Don Antonio
El fin último del archivo, cualquier archivo, es permitir su consulta acorde a las reglas que se
dispongan para su acceso abierto o limitado. Previamente, se deben seguir estrictos protocolos
de archivamiento, preservación, clasificación y organización de la huella documental (Ricoeur,
2013). Sin embargo, pareciese que este archivo judicial no se diseñó para la consulta y
escrutinio del público. Es probable que esto obedezca a la aparente falta de interés que supone
la escritura burocrática para historiadores o antropólogos o, simplemente, se debe a la tensión
intrínseca del Estado a la que me referí antes. De no haber constatado directamente que todos
los archivos judiciales de los procesos de Justicia y Paz se encuentran regidos por el caos, una
primera hipótesis para justificar las dificultades prácticas de su consulta sería la intención de
sus productores o custodios por impedir que se acceda a la verdad judicial sobre el conflicto
armado interno colombiano que allí se alberga. Por mi experiencia, descarto esa hipótesis.
De pie frente a tal desconcertante cuadro, le pido al encargado el expediente de la sentencia
contra Don Antonio. Me da la impresión de que se ubica más por su memoria y la fuerza de la
costumbre, que por los improvisados letreros ubicados sobre los estantes. Saca un paquete
tras otro. Lee la portada de las carpetas que están amarradas con un grueso hilo blanco,
mientras devuelve unas al estante, otras las arroja a mis pies. Luego de cinco minutos de hacer
esta misma tarea me dice, señalando las doce gruesas carpetas que hay tiradas frente a mí:
“creo que con esto es suficiente para que empieces”.
Fotografía 2-6: Las carpetas del expediente de Don Antonio.
Fotografías tomadas por Carolina Restrepo, 2017.
Capítulo 2 69
2.3 ¡Oh confusión! ¡Oh caos! Aunque en la portada de algunas carpetas hay un sello que dice en mayúscula sostenida
“digitalizado”, todo el expediente de este caso se encuentra en papel. Salvo algunos
documentos específicos que ha producido el Juzgado desde que tiene la competencia sobre el
caso, no existe una versión digitalizada de ese expediente. Por tanto, mi tarea de seis días con
jornadas de cinco a siete horas fue digitalizar buena parte del expediente con una cámara
fotográfica para luego revisar “papel por papel” su contenido. Al finalizar esa necesaria tarea,
logré digitalizar 1013 documentos que agrupé en cuatro carpetas temáticas y varias
subcarpetas; con un peso total de 18,9 GB: presencia de víctimas, presencia estatal, reparación
a víctimas y presencia de abogados.
Fotografía 2-7: Sistematización del archivo, captura de pantalla de computador personal.
Captura de pantalla de julio de 2021.
No consideré necesario para los intereses de este trabajo digitalizar y analizar los
componentes documentales y audiovisuales de este expediente que versaban sobre el origen,
expansión, composición, funcionamiento y desmovilización de la estructura paramilitar que
comandaba Don Antonio, a saber, el frente José Pablo Díaz del Bloque Norte. Tomé esta
decisión luego de revisar en el Juzgado esos documentos, pues su contenido principal son las
investigaciones de la Fiscalía General de la Nación y de la fuerza pública. En esos legajos la
presencia y voz de las víctimas no es preponderante, salvo cuando señalan cifras y algunos
pocos nombres de personas asesinadas o desaparecidas y también cuando increpaban a los
paramilitares responsables de los hechos violentos, pero al proceso de reparación como tal.
Entonces, ¿qué contiene exactamente el archivo judicial del caso de Don Antonio? Para el año
en que consulté el expediente de Don Antonio, 2017, había en total 85 paquetes, alrededor de
70 Contrasentidos de la reparación: entre la voz de las víctimas y las del Estado. El caso de la sentencia de Justicia y Paz contra Don Antonio
1170 carpetas y un número promedio de 60 hojas o folios por carpeta. Además, estaban
registrados ocho DVD con 23 videos, poco más de 56 horas de grabación y un total de 18 GB
de información audiovisual del proceso judicial oral. En el material escrito y audiovisual
reposan todas las actuaciones institucionales, judiciales y particulares que permitieron
comprobar que Don Antonio, junto a la estructura paramilitar que él comandó, es responsable
directo e indirecto de las violaciones a los derechos humanos de 232 personas, 140 víctimas
de homicidio y 92 personas víctimas de otros delitos como desplazamiento forzado, secuestro
y tentativa de homicidio, hechos que ocurrieron entre los años 2003 y 2005 en los
departamentos de Atlántico, Magdalena y Cesar (Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá. Sala de Justicia y Paz, 2011h). Además, recopila los testimonios escritos y orales de
muchas de esas víctimas, y las pruebas que les exigieron para demostrar el daño y las
consecuencias sufridas a causa del hecho violento; los formatos diligenciados de “Registro de
hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley” de casi la totalidad de las víctimas,
pues al parecer algunos documentos se extraviaron cuando el archivo estuvo bajo custodia de
la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, según consta en una comunicación
enviada a un abogado particular; y los soportes documentales de las diferentes instituciones
del Estado responsables de adelantar acciones para la reparación a las víctimas.
Este archivo se ha producido en dos escenarios diferentes: i) los documentos del proceso
judicial que culminó con la sentencia del año 2011 fueron elaborados directamente o
acopiados por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá; ii) una vez se dictó
sentencia, el expediente se trasladó en el año 2014 al Juzgado de Ejecución de Sentencias
donde a su vez produjeron y recolectaron los documentos sobre las actuaciones
institucionales, judiciales y particulares sobre el cumplimiento a cada una de las órdenes de la
sentencia en materia de reparación a víctimas y lo concerniente a la condena y sanciones
impuestas a Don Antonio. Los únicos documentos que se encuentran digitalizados son los que
produce el Juzgado.
El expediente cuenta con un índice que me permite entender en parte la organización del
expediente judicial. Cada actuación judicial o grupo de actuaciones, como se les llaman a las
hechos o actos realizados por cualquier parte dentro de un juicio, se organiza en paquetes.
Estos, a su vez, están compuestos de una o varias carpetas, las cuales contienen un número
Capítulo 2 71
determinado de folios. Los documentos son, generalmente, trozos de papel escritos en
computador, poquísimos están a mano, algunos en tamaño carta y otros en oficio. Fue
imposible establecer cuál fue el mecanismo utilizado para agrupar y organizar el expediente,
porque no hay ninguna descripción detallada del contenido. Además, al abrir un paquete o
carpeta referenciados en el índice, encontré documentos que no estaban en la descripción
general y que no correspondían por su temática al rotulo asignado.
72 Contrasentidos de la reparación: entre la voz de las víctimas y las del Estado. El caso de la sentencia de Justicia y Paz contra Don Antonio
Fotografía 2-8: Índice del expediente judicial de Don Antonio, página 111.
Fuente: expediente judicial de la sentencia de Justicia y Paz en contra de Édgar Ignacio Fierro Flórez, radicado 11 001 60 00 253 2006 81366 07-1. Juzgado Penal del Circuito con Función de Ejecución de Sentencias para las Salas de Justicia y Paz del Territorio Nacional. Fotografía tomada por Carolina Restrepo, 2017.
11 El texto del membrete dice: “República de Colombia. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Secretaría de Justicia y paz. Bogotá D.C.” En el cuerpo de la comunicación se lee: “De manera atenta y dando cumplimiento a lo ORDENADO en auto proferido en la fecha [31 de marzo de 2014] por la Doctora LESTER MARIA GONZALEZ ROMERO [sic], Magistrada con funciones de conocimiento de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, me permito REMITIR, el proceso seguido contra los postulados de la referencia [Édgar Ignacio Fierro Flórez y Andrés Mauricio Torres León]. Luego, se enumeran los paquetes 1 a 78 con el número de cuadernos y la cantidad de folios que los componen.
Capítulo 2 73
Fotografía 2-9: Índice del expediente judicial de Don Antonio, página 212.
Fuente: expediente judicial de la sentencia de Justicia y Paz en contra de Édgar Ignacio Fierro Flórez, radicado 11 001 60 00 253 2006 81366 07-1. Juzgado Penal del Circuito con Función de Ejecución de Sentencias para las Salas de Justicia y Paz del Territorio Nacional. Los datos personales se eliminaron. Fotografía tomada por Carolina Restrepo, 2017.
12 Al final de la comunicación se lee: “Lo anterior teniendo en cuenta que las sentencias proferidas en primera y segunda instancia se encuentran debidamente ejecutoriadas. Le informo que los señores EDGAR IGNACIO FIERRO FLOREZ [sic] Y ANDRES MAURICIO TORRES LEON [sic], quedan a partir de la fecha su disposición, quienes se encuentran en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario LA MODELO DE BARRANQUILLA”.
74 Contrasentidos de la reparación: entre la voz de las víctimas y las del Estado. El caso de la sentencia de Justicia y Paz contra Don Antonio
Fotografía 2-10: Índice del expediente judicial de Don Antonio, página 313.
Fuente: expediente judicial de la sentencia de Justicia y Paz en contra de Édgar Ignacio Fierro Flórez, radicado 11 001 60 00 253 2006 81366 07-1. Juzgado Penal del Circuito con Función de Ejecución de Sentencias para las Salas de Justicia y Paz del Territorio Nacional. Los datos personales se eliminaron. Fotografía tomada por Carolina Restrepo, 2017.
13 El encabezado de la hoja dice: “INDICE PROCESO 2014-00002. CUI 110016000243200681366”. Luego se encuentra un cuadro con los nombres de Édgar Ignacio Fierro Flórez y Andrés Mauricio Torres León y, frente a cada uno de ellos un número de radicado. Junto a este escribieron a mano “Picota”, frente al nombre de Fierro Flórez, y “B/quilla/”, frente a Torres León. Luego se encuentra otro cuadro con tres columnas: i) “ACTUACIÓN”, allí consignaron el número de carpetas y cuadernos y un descriptor que orienta sobre el contenido, a saber: poderes víctimas, comunicaciones, actas de audiencia de legalización de cargos, Corte Suprema de Justicia – Sentencia de segunda instancia, entre otras; ii) “PAQUETE”, que corresponde al número del paquete donde se encuentra el cuaderno o carpeta relacionada en la columna anterior; iii) “FOLIOS”, es el número de folios que contiene cada una de las carpetas y capetas.
Capítulo 2 75
En efecto, pese a la expectativa previa y la imagen de orden que uno suele tener sobre la
burocracia estatal, las carpetas y los folios que componen el vasto archivo de este caso no
siguen una organización cronológica lineal. Además, dentro de una misma carpeta se mezclan
documentos de diferente origen y sobre asuntos contrarios, a pesar de que en su portada haya
identificadores o palabras clave que advierten sobre su contenido. Por ejemplo, en la carpeta
“Papeles de trabajo. Fierro Florez [sic]. Torres León” hay documentos de representación legal
entre víctimas y abogados que datan del año 2010 e informes institucionales de reparación a
víctimas entregados en 2015. Incluso, encontré documentos sin páginas iniciales o finales. Era
evidente que las manos que custodian el archivo desde 2014 habían alterado, de cierta manera,
la organización inicial con la cual lo recibieron. Entonces, el archivo ha sido contantemente
sujeto de cambios que lo alejan de la idea que solemos tener de un archivo como estático y
objeto de culto.
Posiblemente la escritura es una de las principales actividades del Estado moderno.
Difícilmente podemos imaginarnos a un funcionario público, a un burócrata, alejado de la
cotidiana labor de la escritura; incluso se podría afirmar que los archivos estatales son el
resultado y el reflejo de la operación de control, clasificación y dominación del Estado sobre la
sociedad (Gupta, 2012; Stoler, 2010; Zambrano Escovar, 2008). Al ser un elemento identitario
del Estado, resulta por lo menos lógico pensar que se trata de una práctica dominada por la
sistematicidad, la coherencia y el orden. Pero el análisis y la aproximación a las prácticas
estatales locales y cotidianas de este proceso en particular, permiten ver la tras escena del
Estado y los funcionarios que delante del telón exponen un discurso riguroso, que observa
minuciosamente el cumplimiento de los más mínimos detalles y les exige a las víctimas orden
y completitud. Mientras que detrás del telón observamos incoherencia, falta de rigor, desorden
e improvisación.
Trabajar con archivos implica una labor etnográfica que permite encontrarse con materiales
en diversos estados de organización y, en muchas ocasiones, con grandes dificultades en su
acceso, y una relación con las lógicas organizacionales en las que se encuentran los archivos. A
pesar de que los archivos de las instituciones del Estado son públicos, el lugar donde se
encuentran los archivos no está diseñado para que un agente externo a la institución haga uso
del espacio para la búsqueda de documentos (Gil, 2010).
76 Contrasentidos de la reparación: entre la voz de las víctimas y las del Estado. El caso de la sentencia de Justicia y Paz contra Don Antonio
Encontrarme frente a un expediente o archivo judicial en desorden, sin ningún tipo de
parámetros de clasificación y organización, constituyó una dificultad no prevista en mi labor
de consulta, acceso y acopio. Por tanto, me resultó necesario revisar hoja por hoja el contenido
de cada legajo y no confiarme de la información que estaba consignada en la portada de cada
paquete de documentos. Además, tuve que crear un sistema propio de organización de la
información que me permitiera categorizar los documentos que digitalicé. Así fue como llegué
a organizar, en carpetas y subcarpetas digitales (fotografías número 10 y 11), la información
del expediente escrito bajo las siguientes categorías: documentos producidos por abogados de
víctimas; documentos producidos por instituciones estatales; documentos producidos por
víctimas; y documentos del proceso de reparación integral.
Para mantener secuencias lógicas en el intercambio de comunicaciones sobre un mismo
asunto, pero con diferentes productores, conservé en una misma carpeta los documentos
donde, por ejemplo, un abogado preguntaba sobre un asunto en particular y un ente estatal
brindaba respuesta. Además, tuve que construir una matriz de sistematización en Excel que
me permitiera identificar la fecha del documento, el contenido, el autor, la correlación con otro
texto, los criterios visibles de legitimidad (símbolos, sellos, firmas, membretes), la descripción
material del documento y la transcripción de algunos apartes asociadas a las narrativas de
cada voz.
2.4 Scire leges non est verba earum tenere, sed vim ac potestatem14: Saber las leyes no es conocer sus palabras, sino su espíritu y su poder
Los documentos que al inicio más llamaron mi atención, fueron los poderes de representación
entregados a los abogados. Encontré que cada uno tiene una estructura similar,
independientemente del profesional, pues en cada papel se exhibe un encabezado con los
nombres y apellidos; su especialidad dentro del derecho y los títulos académicos obtenidos;
los datos de contacto, y, en algunos casos, iconografía asociada a la justicia, como la Diosa
griega Temis y una frase alegórica en latín. La estructura y apariencia de cada uno de los
14 Texto en latín presente en el membrete de la papelería de un abogado.
Capítulo 2 77
poderes es, en sí mismo, un documento que tiene la pretensión de reflejar la autoridad e
idoneidad de los abogados para ejercer las funciones que se les encomienda.
Fotografía 2-11: Documento abogado.
Fuente: expediente judicial de la sentencia de Justicia y Paz en contra de Édgar Ignacio Fierro Flórez, radicado 11
001 60 00 253 2006 81366 07-1. Juzgado Penal del Circuito con Función de Ejecución de Sentencias para las Salas
de Justicia y Paz del Territorio Nacional. Los datos personales se eliminaron. Fotografía tomada por Carolina
Restrepo, 2017.
78 Contrasentidos de la reparación: entre la voz de las víctimas y las del Estado. El caso de la sentencia de Justicia y Paz contra Don Antonio
Cada uno de esos papeles importa, en cuanto a lo que este representa y hacia quienes está
dirigido el documento. El hecho de que algo se encuentre escrito en un documento oficial, con
membretes, firmas y marcas institucionales se transforma en un ‘sello de garantía’ y de
autoridad. Esto, en el sentido de que, al estar escrito se convierte en realidad y existe un
compromiso con lo que se escribe (Schijman, 2010). Cada sello e imagen icónica reafirma que
debe ser creído y acatado.
Fotografía 2-12: Comunicación enviada por un abogado a la Fiscalía General de la Nación.
Fuente: expediente judicial de la sentencia de Justicia y Paz en contra de Édgar Ignacio Fierro Flórez, radicado 11
001 60 00 253 2006 81366 07-1. Juzgado Penal del Circuito con Función de Ejecución de Sentencias para las Salas
de Justicia y Paz del Territorio Nacional. Los datos personales se eliminaron. Fotografía tomada por Carolina
Restrepo, 2017.
Capítulo 2 79
Fotografía 2-13: Comunicación enviada por un abogado al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz.
Fuente: expediente judicial de la sentencia de Justicia y Paz en contra de Édgar Ignacio Fierro Flórez, radicado 11
001 60 00 253 2006 81366 07-1. Juzgado Penal del Circuito con Función de Ejecución de Sentencias para las Salas
de Justicia y Paz del Territorio Nacional. Los datos personales se eliminaron. Fotografía tomada por Carolina
Restrepo, 2017.
80 Contrasentidos de la reparación: entre la voz de las víctimas y las del Estado. El caso de la sentencia de Justicia y Paz contra Don Antonio
El cuerpo de cada documento expresa, más o menos, lo mismo: nombre y tarjeta profesional
del abogado o abogada; datos de la víctima que otorga el poder legal; el contexto y sustento
legal donde se le permite actuar; y las firmas del abogado y las víctimas. En la cara posterior
del documento se ubican los sellos y firmas de autenticación ante notaría y el certificado de
presentación personal ante la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía. Si llegase a faltar alguno
de estos elementos, el documento carecería de validez legal y legítima, además, esto implicaría
que la víctima no tendría quien la representase en las audiencias y perdería la oportunidad de
hacer valer sus derechos (así sea por interpuesta persona). Recordemos que en el capítulo
anterior (página 13 caso Mujer víctima núm. 2) la Magistrada recriminó a una víctima por no
contar con un abogado que hablara en su nombre. Y es precisamente esta la constante a la que
se enfrentaron las víctimas de este proceso ante Justicia y Paz, sin la adecuada intermediación
experta no había lugar a un reconocimiento como sujetos con voz propia.
Capítulo 2 81
Fotografía 2-14: Comunicación enviada por un abogado a la Fiscalía General de la Nación.
82 Contrasentidos de la reparación: entre la voz de las víctimas y las del Estado. El caso de la sentencia de Justicia y Paz contra Don Antonio
Fuente: expediente judicial de la sentencia de Justicia y Paz en contra de Édgar Ignacio Fierro Flórez, radicado 11
001 60 00 253 2006 81366 07-1. Juzgado Penal del Circuito con Función de Ejecución de Sentencias para las Salas
de Justicia y Paz del Territorio Nacional. Los datos personales se eliminaron. Fotografía tomada por Carolina
Restrepo, 2017.
Dejando a un lado los elementos de valor simbólico y jurídico de estos documentos, pasaré a
referenciar algunos apartados que brindan elementos de análisis para comprender la relación
entre las víctimas y los abogados que las representan y hablan en su nombre. Algunos de los
Capítulo 2 83
textos más usuales entre los documentos legales mediante los cuales las víctimas facultan a un
abogado o abogada a actuar en su nombre, rezan lo siguiente:
(…) para que en mi nombre y representación presente ante ustedes, solicitud de acceso a la Justicia y Paz y/o incidente de reparación desde el inicio del correspondiente proceso, para conocer la verdad del hecho que me victimizó, ser oído, aportar prueba s y recibir a mi nombre pronta e integral reparación por el daño infligido y a interponer los recursos cuando a ello hubiere lugar. [Subrayado fuera del texto original]. Mi representante legal, tendrá las facultades de conciliar, recibir, transigir, reasumir y representar los recursos ordinarios y extraordinarios que establece la Ley 975 de 2005 y presentar incidente de reparación integral de los daños causados de la conducta criminal. También podrá sustituir o renunciar al presente poder. [Subrayado fuera del texto original]. (…) para que en mi nombre y representación presente ante ustedes, solicitud de acceso a la justicia, paz y reparación desde el inicio del correspondiente proceso, para conocer la verdad del hecho que me victimizó, ser oído, aportar pruebas y recibir a mi nombre pronta e integral reparación por el daño infligido; a denunciar para efectos de la reparación bienes no entregados por los postulados; a solicitar y obtener ante el magistrado de control de garantías protección para mi seguridad cuando resulten amenazadas o ante potenciales riesgos o peligros; a solicitar y promover el incidente de reparación integral de mis perjuicios, audiencia en la cual se probará la naturaleza de mis pretensiones sin perjuicio de la facultad que tiene para conciliar; a ser informado sobre la decisión definitiva relativa a la persecución penal y a interponer los recursos cuando a ello hubiere lugar. [Subrayado fuera del texto original]. (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Sala de Justicia y Paz, s/f-a)
Cada uno de estos párrafos, especialmente los textos que he subrayado, faculta al abogado para
presentar, negociar y recibir la reparación integral a la que tiene derecho la víctima. Esto
quiere decir que será el representante jurídico, y no la víctima, quien exponga, de manera
preferente, los daños que le ha causado el paramilitar acusado y el grupo armado que
comandaba. En definitiva, y como se ha ido evidenciando, a las víctimas que se involucran en
este proceso judicial se les arrebata el poder de exponer directamente sus afectaciones, las
expectativas de reparación y los argumentos que las llevaron a participar de este escenario
transicional. Los abogados están dotados de poderes gigantescos dentro del desarrollo de la
Ley de Justicia y Paz, y las víctimas están subordinadas y obligadas a expresarse siempre a
través de la voz experta. La práctica de la subordinación, en este caso, es explícita y
escandalosa, que tiende a reducir y minimizar la presencia de las víctimas, en las improntas
escritas y orales que recoge el archivo, a la vez que las deja expuestas a abusos y
manipulaciones.
84 Contrasentidos de la reparación: entre la voz de las víctimas y las del Estado. El caso de la sentencia de Justicia y Paz contra Don Antonio
Y como si esto no fuera ya suficiente, en algunos de los poderes otorgados a ciertos abogados
se lee al final del documento, justo antes de las firmas, lo siguiente:
Además de las anteriores, mi apoderado queda ampliamente facultado para recibir, desistir, transigir, conciliar, sustituir, reasumir y ejercer todos los actos propios e inherentes a éste mandato. Asi mismo para presentar cuenta de cobro, tramitar el pago y recibir la suma total del dinero producto de la indemnización que se haga como resultado de la reparación integral de mis perjuicios. [Subrayado fuera del texto original]. (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Sala de Justicia y Paz, s/f-a)
Esto significa que el abogado en cuestión tiene la pretensión de recibir la totalidad del dinero
de la indemnización otorgada a la víctima representada. Es probable que esta cláusula tenga
como finalidad asegurar el pago de los honorarios del abogado contratado y evitar que las
víctimas incumplan lo pactado. Sin embargo, en la práctica el procedimiento institucional
impide que terceras personas, diferentes a las víctimas, reciban el dinero de la indemnización
Además, en esos documentos se endilgan el poder para decidir qué tipo de reparación deben
recibir las víctimas. Esto me lleva a preguntarme si las víctimas que firmaron estos poderes
fueron consultadas previamente por sus representantes jurídicos sobre el tipo de reparación
que deseaban o si fue una decisión unilateral del abogado solicitar como reparación, por
ejemplo en este caso un monumento, un libro con la biografía de las víctimas mortales,
determinada suma de dinero, el perdón del victimario, formación para el trabajo, o cualquiera
de las acciones para la reparación que finalmente se consignaron en la sentencia contra Don
Antonio.
En el expediente reposan varios documentos donde, en nombre de las víctimas, los abogados
redactan y firman las solicitudes específicas de reparación. En el que transcribo a continuación
el abogado hace uso de la primera persona del plural para dar a entender que él y la víctima
sufrieron los daños por los cual son los legítimos merecedores de la reparación a que haya
lugar. Lo problemático de esta situación es que a la víctima le imponen una intermediación
para responder a un asunto de la mayor relevancia, como lo es la solicitud de reparación. Esta
petición se adelantó en un documento escrito de manera formal con el membrete del abogado,
del mismo estilo de los presentados más arriba, y con todas las firmas y sellos exigidos para
Capítulo 2 85
que ingrese al proceso. En primer lugar, un documento con esas características se encuentra
por fuera del alcance de la producción escrita habitual de una víctima, y aunque quisiera
hacerlo, es una facultad que legalmente se le ha quitado.
[Hombre abogado particular núm. 2], mayor de edad, abogado en ejercicio, identificado con la cédula de ciudadanía No. […] de Barranquilla, tarjeta profesional No. […] del C.S. de la Judicatura, actuando en mi calidad de apoderado judicial de la víctima de la referencia, muy comedidamente me dirijo a usted con el fin de presentar INCIDENTE DE REPARACIÓN ante el Tribunal de Justicia y Paz, estando para ello dentro de los términos que establece la ley. Esto de la siguiente forma: 1. La víctima fue violentada en sus derechos por el grupo ilegal de las AUC siéndole hurtado más de 128 reces [sic] de la finca […] ubicada en jurisdicción del municipio de […] (Atlántico) Vereda […]. 2. También fue objeto de extorsión y le tocó cancelar sumas de dinero para poder asistir a la finca de propiedad de su familia. 3. Estos hechos fueron puestos en conocimiento de las autoridades policivas del municipio de Sabanalarga, por lo que la víctima se vio desplazada de su finca y no pudo volver más a ella, por las amenazas que pesaban sobre él. 4. El señor EDGAR IGNACIO FIERRO, como comandante y jefe máximo del frente José Pablo Díaz, aceptó estos hechos es más fundamentó el homicidio de uno de sus integrantes conocido como alias Mantequilla, por haberse dedicado a extorsionar y a hurtar el ganado al señor [Hombre víctima núm. 3], siendo entonces estos hechos totalmente reconocidos por el jefe máximo del frente antes mencionado. PETICIONES En virtud de lo anterior, presentamos el INCIDENTE DE REPARACIÓN a la víctima, consagrado en la Ley de Justicia y Paz y estando para ello dentro de los términos legales establecidos para ello, de la siguiente forma: a. Establecemos la totalidad de la indemnización y de la reparación a recibir en la suma de $5.200.000.000.00 M/l los cuales los discriminamos en el balance que adjuntamos a este escrito y que está debidamente soportado por un contador público. b. Esta suma es producto del daño emergente y el lucro cesante dejado de percibir durante más de 7 años de perjuicios causados a la víctima. Por lo anterior solicitamos a ustedes se nos cancelen la suma antes mencionada, en virtud a que con ello sino del todo se nos resuelve la situación en que nos vimos incurso, por lo menos parcialmente se nos reconocen en parte de los daños y de los perjuicios generados por éstos. [Subrayado fuera del texto original]. Estaremos prestos hacer cualquier aclaración con respecto a este incidente de reparación de acuerdo a lo establecido en la ley de justicia y paz (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Sala de Justicia y Paz, s/f-b)
86 Contrasentidos de la reparación: entre la voz de las víctimas y las del Estado. El caso de la sentencia de Justicia y Paz contra Don Antonio
Al final este texto están las firmas del abogado y de la víctima de desplazamiento, esta última
nombrada como “coadyuvo”. El abogado, según la ley, es un interlocutor necesario con un
amplísimo poder. Mientras que la víctima es quién permite, de una u otra forma, que este
acceda a su ejercicio. El poder se desplaza hacia el abogado y a la víctima se le despoja, de facto
y de jure, de su agencia, es decir, por la misma ley la marginan y la someten al abogado.
Fotografía 2-15: Comunicación enviada por un abogado al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz. Solicita reparación para una víctima.
Fuente: expediente judicial de la sentencia de Justicia y Paz en contra de Édgar Ignacio Fierro Flórez, radicado 11
001 60 00 253 2006 81366 07-1. Juzgado Penal del Circuito con Función de Ejecución de Sentencias para las Salas
de Justicia y Paz del Territorio Nacional. Los datos personales se eliminaron. Fotografía tomada por Carolina
Restrepo, 2017.
Capítulo 2 87
Fotografía 2-16: Comunicación enviada por un abogado con las peticiones de reparación para una víctima.
88 Contrasentidos de la reparación: entre la voz de las víctimas y las del Estado. El caso de la sentencia de Justicia y Paz contra Don Antonio
Capítulo 2 89
Fuente: expediente judicial de la sentencia de Justicia y Paz en contra de Édgar Ignacio Fierro Flórez, radicado 11
001 60 00 253 2006 81366 07-1. Juzgado Penal del Circuito con Función de Ejecución de Sentencias para las Salas
de Justicia y Paz del Territorio Nacional. Los datos personales se eliminaron. Fotografía tomada por Carolina
Restrepo, 2017.
En el mismo expediente, encontré el escrito de una defensora pública adscrita a la Defensoría
del Pueblo que se queja ante sus superiores por la gran cantidad de víctimas que se le
asignaron para representar. Esta situación, a su modo de ver, va en detrimento de una
adecuada defensa de los derechos de estas personas:
90 Contrasentidos de la reparación: entre la voz de las víctimas y las del Estado. El caso de la sentencia de Justicia y Paz contra Don Antonio
En estos momentos, por designación temporal de la Defensoría del Pueblo, de acuerdo a un oficio enviado por la Defensoría del Pueblo, a la Secretaria de la Sala de Justicia y Paz, y el posterior reconocimiento de personería jurídica por parte de los Magistrados de la Sala, las victimas cuentan con la representación judicial que desde mis modestos esfuerzos puedo realizar, advirtiendo que anuncie en la correspondiente audiencia pública que la designación de un solo defensor público para las víctimas de 130 cargos formulados por desplazamiento forzado contra Edgar Ignacio Fierro Flórez y las víctimas de los 9 cargos de Andrés Mauricio Torres, no era suficiente para garantizar los derechos de las víctimas, en particular a una defensa técnica, idónea y oportuna, razón por la cual debían ser nombrados nuevos defensores públicos para su representación Judicial. Es de mi conocimiento que con base en lo anterior, la Secretaria del Tribunal nuevamente envío los oficios Correspondientes a la Defensoría del Pueblo con el listado de las victimas (que podrían sumar aproximadamente 300) y de allí surgieron los compromisos anteriormente señalados. [Subrayado fuera del texto original]. (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Sala de Justicia y Paz, s/f-b)
En este escrito, o más bien queja de la abogada a sus superiores en la Defensoría del Pueblo, se
puede advertir la insuficiencia de la defensa técnica idónea y oportuna por el gran número de
casos asignados a cada defensor público. Así, se encuentran dos situaciones: por un lado, los
abogados particulares reclamaron para sí el derecho a la reparación, mientras que, por el lado
de la defensa pública, no había una garantía de protección a los derechos de las víctimas en
tanto no contaban con suficientes abogados, pues el asignado tenía un número tan alto de
representados que no podía responder adecuadamente.
Un mes y medio después, la misma abogada emitió una comunicación al Tribunal Superior de
Bogotá en la cual manifiesta que por instrucción de la Defensoría del Pueblo se le ha ordenado
devolver la representación de las víctimas que tenía a su cargo, ya que, al parecer, se
conformaría un “grupo élite” de abogados públicos que en adelante ejercerían la
representación de las víctimas. En el expediente judicial no encontré ninguna evidencia escrita
u oral sobre la efectiva creación de ese grupo.
2.5 Las presencias y ausencias en el archivo del caso de Don Antonio
Aunque los archivos estatales son pensados como neutrales y objetivos, realmente están
marcados por selecciones que denotan la construcción de hegemonías particulares, en cuanto
a lo que se cuenta o cómo se cuenta. Mientras en ellos se narra una historia, se legitiman y
Capítulo 2 91
hacen visibles unas voces, pero también se deslegitiman y silencian a otras (Crespo & Tozzini,
2011). Comprender en qué archivos sucede esto, y qué agentes oficiales lo llevan a cabo,
permite entender los discursos del Estado presentes en los documentos, y cómo éstos
terminan por construir los sujetos a partir de los archivos (Bosa, 2010).
El archivo muestra parte de las prácticas de gobierno específicas que se inscriben en
documentos, y determinan la forma en que se escribe y sobre lo que se escribe. También los
archivos traslucen la manera en que los individuos interactúan y hablan con el Estado (Rozo,
2010). De hecho, al entablar un ‘dialogo’ con este tipo de documentos, es posible encontrar en
ellos mismos posiciones ideológicas, descubrir voces ocultas, etc. (Gil, 2010).
La escritura y archivamiento de estos documentos se convierte en una acción selectiva, pues
la persona que la lleva a cabo exhibe sólo una parte de la realidad y un conjunto de voces
(Schijman, 2010; Taylor, 2012). En el archivo de Don Antonio, y específicamente los 1013
documentos que digitalicé y acopié, hay una presencia preponderante de la voz estatal en
desmedro de la voz de los sujetos de reparación. Escribe la Unidad de Justicia y Paz de Fiscalía
General de la Nación para informar sobre los avances del proceso judicial y los hallazgos en
materia de investigación penal, así como para invitar a las víctimas a escuchar las confesiones
del exparamilitar; escribe la Defensoría del Pueblo para dar cuenta de su deber constitucional
en la representación judicial a que tienen derecho las víctimas y para ello hacen balances
estadísticos y narran las gestiones que han liderado para localizar a las víctimas y ofrecerles
sus servicios; escribe la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá para notificar a
las partes interesadas, entre ellas a las víctimas y sus familiares, sobre las próximas audiencias
orales que se adelantarán para determinar la reparación a las víctimas, también escriben las
actas de estas sesiones; y escriben, mucho, los abogados contratados por las víctimas para
certificar que gozan de un poder legal para actuar o para elevar las pretensiones de reparación
de las víctimas que representan.
Sin excepción estos documentos están cuidadosamente redactados en papel con membrete,
poseen firmas y sellos que avalan su ingreso formal al expediente judicial y utilizan términos
jurídicos o hacen referencias a diferentes apartados de la normatividad aplicable. El archivo,
recoge la voz de las instituciones, pero no se encuentra la de las víctimas, como no sea a través
de la intermediación experta de los abogados, que poseen su propio lenguaje y silencia el local.
92 Contrasentidos de la reparación: entre la voz de las víctimas y las del Estado. El caso de la sentencia de Justicia y Paz contra Don Antonio
A mi parecer, la débil presencia de la voz de las víctimas en el expediente judicial no es una
situación casual, es un acto deliberado de quienes tuvieron la tarea de escribir sobre ellas o en
nombre de ellas. En uno de los documentos siguientes, el acta de la audiencia del incidente de
reparación del 5 de octubre de 2011, se afirma que a dos mujeres víctimas “se les concede el
uso de la palabra para interrogar al postulado por los hechos de los cuales fueron víctimas”.
Nada más. Lo que no precisan es que la mujer que tomó la vocería habló durante 14 minutos
seguidos para exponer su malestar por el hecho de que ni Don Antonio ni la Fiscalía General
de la Nación ni ninguna autoridad judicial competente han investigado y aclarado la verdad
sobre los responsables intelectuales del asesinato de su padre, un reconocido político del
departamento del Atlántico (capítulo 1, página 52). Tampoco refiere que la magistrada que
presidía la sesión afirmó que ella y su familia no iban a encontrar mayores explicaciones sobre
la muerte de su padre, pues esta había sido un error cometido por los paramilitares. Así, nada
más.
Capítulo 2 93
Fotografía 2-17: Acta de audiencia del incidente de reparación integral a víctimas, 5 de octubre de 2011.
94 Contrasentidos de la reparación: entre la voz de las víctimas y las del Estado. El caso de la sentencia de Justicia y Paz contra Don Antonio
Fuente: expediente judicial de la sentencia de Justicia y Paz en contra de Édgar Ignacio Fierro Flórez, radicado 11
001 60 00 253 2006 81366 07-1. Juzgado Penal del Circuito con Función de Ejecución de Sentencias para las Salas
de Justicia y Paz del Territorio Nacional. Los datos personales se eliminaron. Fotografía tomada por Carolina
Restrepo, 2017.
Ninguno de los 1013 documentos que acopié fue elaborado o escrito directamente por las
víctimas, pese a que uno de los ejes temáticos que sistematicé fueron las solicitudes de
reparación. Aunque muchísimos de los documentos hagan alusión al nombre de una persona
asesinada, desaparecida o desplazada, o a sus familiares, las víctimas no hablan. Este es el caso
de los textos producidos por la Fiscalía General de la Nación que se encuentran a continuación:
Capítulo 2 95
las víctimas son nombradas e identificadas por un número de hecho; se incluye un recuento de
las circunstancias de la victimización; asignan una tipología técnica asignada en las leyes y los
códigos judiciales a lo ocurrido, y, asunto central, recogen las expectativas de reparación.
Aunque el documento dice que estas últimas fueron expresadas en un formato diligenciado
por cada víctima, el lenguaje utilizado dista mucho de lo que posiblemente expresaron con sus
palabras. Considero que es evidente el ejercicio de traducción y marginación al cual se
expusieron las víctimas.
96 Contrasentidos de la reparación: entre la voz de las víctimas y las del Estado. El caso de la sentencia de Justicia y Paz contra Don Antonio
Fotografía 2-18: Reporte de la Fiscalía General de la Nación sobre unas víctimas y las peticiones de reparación.
98 Contrasentidos de la reparación: entre la voz de las víctimas y las del Estado. El caso de la sentencia de Justicia y Paz contra Don Antonio
Capítulo 2 99
Fuente: expediente judicial de la sentencia de Justicia y Paz en contra de Édgar Ignacio Fierro Flórez, radicado 11
001 60 00 253 2006 81366 07-1. Juzgado Penal del Circuito con Función de Ejecución de Sentencias para las Salas
de Justicia y Paz del Territorio Nacional. Los datos personales se eliminaron. Fotografía tomada por Carolina
Restrepo, 2017.
Los abogados hablan en nombre de las personas victimizadas, de manera que se pone en
evidencia que, pese a que las entidades del Estado afirman que actúan para garantizar los
derechos de las víctimas a la verdad y la reparación, es estrictamente limitada su acción por
dos grandes mecanismos: reglas formales que se imponen o el formalismo en la aplicación de
la ley, y, en segundo lugar, la relación paternalista que ha construido el Estado.
100 Contrasentidos de la reparación: entre la voz de las víctimas y las del Estado. El caso de la sentencia de Justicia y Paz contra Don Antonio
Por ejemplo, la extinta Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) elaboró un
documento de siete páginas en el cual expone las medidas de reparación colectiva idóneas para
lograr la dignificación de las víctimas y la superación de los traumas que les ha generado el
accionar paramilitar del Bloque Norte. Algunos apartados de dicho texto afirman:
Para la elaboración de las recomendaciones sobre reparación colectiva de acuerdo al daño ocasionado por el actuar del desmovilizado Edgar Ignacio Fierro Flores, comandante del Frente José Pablo Díaz, tuvimos en cuenta lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia en la Sentencia de Segunda instancia de los procesados Edwar Cobas Téllez y Uber Banquez Martínez, para garantizar el derecho a la verdad del que son titulares las víctimas y la sociedad. (…) Por otra parte la CNRR- Sede Regional Atlántico, adelantó jornadas de atención en terreno con las víctimas del conflicto armado y, desde la Sede Nacional y la Mesa Institucional de Incidentes con la participación de la Procuraduría General de la Nación se realizaron talleres y convocatorias con víctimas, organizaciones de víctimas, catedráticos de la Universidad del Magdalena y autoridades locales (alcaldes, concejales, inspectores de policía, inspectores de familias), se estructuró la metodología para la evaluación del daño colectivo y el diseño de las medidas de reparación colectiva. (…) Atendiendo las exigencias formales y sustanciales que gobiernan la práctica y aducción de pruebas en el diligenciamiento judicial, nos permitimos presentar a la Honorable Sala las siguientes medidas de reparación colectiva, no sin antes aclarar que las mismas han sido elaboradas teniendo en cuenta los delitos cometidos y legalizados, correspondientes al procesado Edgar Ignacio Fierro Flores, comandante del Frente José Pablo Díaz para este incidente de reparación integral. En atención a lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia se han elaborado medidas simbólicas y de satisfacción que buscan dignificar a las víctimas. Medidas de rehabilitación necesarias para poder superar los traumas generados por las graves violaciones de derechos humanos. Además de las de restitución al tener que, los miembros del Frente Jase Pablo Díaz, realizar acciones que propendan por regresar a las víctimas a la situación anterior a la comisión de los delitos. Todas ellas teniendo en cuenta la noción transformadora de la reparación integral (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Sala de Justicia y Paz, s/f-a).
Según lo expuso la CNRR, las medidas de reparación que esta entidad estatal propuso para
satisfacer los derechos de las víctimas se elaboraron luego de realizar “talleres” y “jornadas de
atención en terreno” con víctimas, organizaciones de víctimas y docentes de la Universidad del
Magdalena. Sin embargo, las evidencias de la puesta en marcha de la “metodología” no se
presentaron como anexos a la comunicación oficial. Las dieciséis medidas de “reparación
colectiva”, es decir, las acciones que las instituciones estatales deben adelantar para el
Capítulo 2 101
beneficio general de las víctimas del Bloque Norte, y no en atención a sus demandas
particulares, sugeridas por la CNRR las resumo así:
1. Acciones penales, disciplinarias y penales en contra de los funcionarios públicos que
apoyaron a los paramilitares del Bloque Norte.
2. Informes elaborados por las oficinas de control interno de las entidades públicas que
fueron permeadas por los paramilitares que evidencien las investigaciones internas
contra los funcionarios públicos que apoyaron al Bloque Norte.
3. Excusas públicas a las víctimas por parte de los directivos de las entidades públicas
que apoyaron económicamente o fueron permeadas por los paramilitares del Bloque
Norte.
4. Políticas públicas que fomenten el respeto a los Derechos Humanos y el Derecho
Internacional Humanitario.
5. Acto de desagravio por parte del presidente de la República por la responsabilidad del
Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en la fuga de información
confidencial de esta entidad hacia el Bloque Norte.
6. Informe elaborado por Édgar Ignacio Fierro Flórez sobre las causas e intereses que
motivaron sus ataques en contra del movimiento sindical y el liderazgo social.
7. Programa pedagógico sobre derechos electorales y ciudadanía, a cargo del Consejo
Nacional Electoral.
8. Campaña de promoción sobre las libertades sindicales y la afiliación a los sindicatos.
9. Cátedra sobre democracia y sindicalismo en la formación secundaria y universitaria.
10. Conformación de una comisión independiente que estime los daños causados a las
organizaciones sindicales.
11. Restablecimiento de las organizaciones sindicales eliminadas o disminuidas por la
acción de los paramilitares del Bloque Norte.
12. Garantizar el retorno de los líderes sindicales y sociales exiliados que lo deseen.
13. Anulación de los procesos jurídicos de levantamiento del fuero sindical que se
adelantaron de manera ilegítima por la coacción de los paramilitares.
14. Implementar un programa de atención psicosocial y de salud integral en el
departamento del Atlántico.
15. Modulo pedagógico que explique qué es la reparación integral en el marco del conflicto
armado. No se precisa ámbito de aplicación.
102 Contrasentidos de la reparación: entre la voz de las víctimas y las del Estado. El caso de la sentencia de Justicia y Paz contra Don Antonio
16. Convertir el Parque Universal de Barranquilla en la Plaza de la Memoria Histórica. Allí,
se deben construir estatuas, museos, monumentos y un archivo fílmico y fotográfico de
las víctimas del conflicto armado.
Salta a la vista el protagonismo que tiene el Estado como responsable de diseñar y ejecutar, en
su mayoría, políticas públicas de vocación reparadora. Entonces, el Estado recomienda
medidas de reparación que se deben tramitar mediante acciones burocráticas, lo cual deja por
fuera, nuevamente, a las víctimas como sujetos activos y protagonistas de su reparación. Salvo
el programa de atención psicosocial y en salud y la anulación de los procesos judiciales ilegales
de levantamiento del fuero sindical, me cuesta mucho ver acciones que redunden en el
bienestar colectivo de las víctimas o que persigan el objetico de “regresar a las víctimas a la
situación anterior a la comisión de los delitos”, tal y como afirmó la CNRR. Y no incluyo el
retorno de los sindicalistas en el exilio, pues no basta solo con la voluntad de regresar al lugar
de la expulsión.
En resumen, las improntas de las víctimas en el archivo muestran que su presencia y narrativa
esta mediada o acallada, casi siempre, por los abogados o las entidades estatales, incluso frente
a sus expectativas de reparación. Tal y como lo he presentado antes, las demandas de
reparación para las víctimas fueron presentadas por funcionarios estatales o abogados que las
consignaron en su papel membrete para luego someterlo a la seguidilla de firmas y sellos que
confirmaban su ingreso al proceso judicial. Las víctimas, cuando figuraron, tan solo firmaron
junto o debajo del abogado.
Dentro de los documentos que acopié y sistematice, no existe ninguno que haya sido escrito y
firmado directamente por alguno de los cientos de familiares de las 140 víctimas de homicidio
o por un integrante de los 92 grupos familiares que se desplazaron. La única presencia directa
y material de las víctimas está en los formularios de “Registro de hechos atribuibles a grupos
organizados al margen de la ley”, a los que ya me he referido antes. Con esto quiero subrayar
que las víctimas tan solo se hacen visibles en el expediente escrito cuando narran los hechos
de violencia que vivieron directamente (como en los casos de desplazamiento, amenaza o
torturas) o lo que le ocurrió a su familiar asesinado o desaparecido. Su narrativa se limitó a los
hechos de violencia, pero se les silenció para exigir sus derechos a la reparación, para definir
Capítulo 2 103
sus prioridades y preferencias, pues para eso estaban los abogados y funcionarios estatales
que les representaron. Y, como lo expongo en el siguiente capítulo, la presencia personal de las
víctimas en el escenario oral del proceso judicial no es muy diferente.
Sobre un asunto similar Gupta (2012) se refiere a la escritura burocrática que,
deliberadamente, impide a las personas pobres en India representarse a sí mismas en los
documentos que dirigen a los funcionarios.
(…) Sin embargo, tal punto de vista seguramente pasa por alto el punto de la actividad burocrática: si no está en el registro oficial, una actividad bien podría no haber ocurrido. La gente pobre proporcionó el contexto y el pretexto para tal escritura porque gran parte de ella estaba dedicada a crear representaciones numéricas de ellos. Al mismo tiempo, la escritura burocrática también sirvió para excluir a los pobres de representarse a sí mismos tanto por su demanda de alfabetización y capital cultural como por la naturaleza cerrada del proceso burocrático. Incluso si hubieran podido leerlo, los pobres no podrían acceder a lo que se escribió sobre ellos. (…) La función de la escritura en las burocracias es compleja y no puede reducirse simplemente a su contenido15 (2012, p. 149).
La presencia, siempre mediada, limitada y marginal de las víctimas en el expediente escrito,
imposibilitó que se generará un diálogo horizontal entre ellas y los funcionarios estatales, pues
siempre debían recurrir a la ‘representación’ simbólica y formal de sus abogados, aunque así
no está escrita la ley en lo que refiere a reparación. Una más de sus contradicciones. Es
probable que las víctimas sí hayan escrito y enviado cartas, manifestaciones, memoriales o
demandas, pero nunca se archivaron. Dentro del universo de las víctimas que hacen parte de
este proceso se encuentran personas con altos niveles de escolaridad formal y con experiencia
sobrada en las redes burocráticas de atención a víctimas, tal y como se evidenció en el capítulo
anterior. Además, muchas de ellas hacían parte del movimiento sindical de la costa norte del
país, aspecto que les brindaba una vasta experiencia sobre los mecanismos y escenarios para
15 Traducción propia del texto original en inglés: (…) However, such a view surely misses the point of bureaucratic activity: if it is not in the official record, an activity might as well not have happened. Poor people provided the context and the pretext for such writing because much of it was devoted to creating numerical representations of them. At the same time, bureaucratic writing also served to exclude the poor from representing themselves both because of its demand for literacy and cultural capital and because of the closed nature of the bureaucratic process. Even if they had been able to read it, poor people could not get access to what was written about them. (…) The function of writing in bureaucracies is complex and cannot simply be reduced to its content.
104 Contrasentidos de la reparación: entre la voz de las víctimas y las del Estado. El caso de la sentencia de Justicia y Paz contra Don Antonio
la exigibilidad de derechos. Por eso extraña que ellas mismas, por iniciativa propia o alentadas
por los abogados, no hayan decidido escribir cualquier tipo de rogativa dirigida a los
funcionarios estatales o al exparamilitar al que constantemente le exigen que diga la verdad.
Ricoeur (2013) menciona que el testimonio abre un proceso que termina con el archivo. El
testimonio se expresa de forma oral, para luego, eventualmente, ser recogido por escrito y
depositado en el archivo, con lo cual se constituyen en el núcleo de la huella documental. Pero
en este caso, ese paso fundamental con el cual el testimonio oral deja de ser “rumor”, y se
convierte en la impronta de la existencia de una persona, no sucedió.
Al igual que lo expuso Gupta (2012) en el caso que analizó, la escritura burocrática dentro del
proceso contra Don Antonio también supuso una exclusión de las personas que no poseían un
amplio capital cultural y altos niveles de alfabetización, del cual tal vez si gozaban las víctimas
a las que me acabo de referir, pero que también se encuentran ausentes en el expediente
escrito. Una expresión de esta exclusión, además de las que he referenciado, se encuentra
desde el comienzo del proceso judicial mediante el cual las víctimas atendieron el llamado del
Estado para denunciar su caso ante las entidades competentes y acceder a la reparación
integral. Se trata de los momentos previos y del mismo diligenciamiento del formulario de
“Registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley”. Para que una víctima
haya tomado la decisión de iniciar el trámite judicial de Justicia y Paz, que parte con este
documento, antes debió tener acceso y comprender la información técnica que implicaba
involucrarse en este proceso transicional. Si se tiene presente que en la práctica burocrática
era necesaria la intermediación de abogados en casi la totalidad de los pasos por seguir y que,
además, debían aportar pruebas documentales legales que sustentaran los hechos violentos
de los que fueron víctimas, estas barreras podrían haber desestimulado la participación de
muchas personas víctimas. Y claro, la misma función de leer y responder a las preguntas de ese
formulario, exige un mínimo de capacidades lectoescritoras, así como un conocimiento preciso
de todas las circunstancias fácticas que indagan en el documento.
Aunque no podría afirmar que esta sea una causa estructural que excluya a ciertas víctimas del
proceso judicial ante Justicia y Paz, resulta plausible que la naturaleza misma del proceso
burocrático haya sido en sí misma una barrera que provocara que las víctimas perdieran el
Capítulo 2 105
entusiasmo de emprender ese trasegar. En respuesta a un Derecho de Petición que envié a la
Fiscalía General de la Nación (2021), la Dirección de Justicia Transicional me informó que
desde la puesta en marcha de la Ley de Justicia y Paz en el año 2005 hasta el 30 de julio de
2021, este proceso contaba a 305.539 víctimas inscritas; mientras que el Registro Único de
Víctimas tiene registradas, hasta el 30 de julio de 2021, a 8.553.416 de personas que se
consideran víctimas del conflicto armado interno. Esto quiere decir que, de las más de ocho
millones de personas víctimas del conflicto armado interno colombiano, tan solo 305.539
decidieron apuntarse al proceso judicial para obtener justicia, verdad y reparación por lo que
les ocurrió. De este número, 23.433 personas han sido reconocidas como víctimas en las 89
sentencias que se han emitido hasta mayo de 2021.
Por otra parte, en el recorrido del capítulo anterior se hacía visible que este sistema de Justicia
y Paz privilegia el conocimiento experto y la interlocución entre agentes estatales. La presencia
de las víctimas y las narrativas que han construido sobre sí mismas y sus derechos fue
protagónica en el escenario oral de las audiencias que se realizaron ante los magistrados y
magistradas que llevó el caso judicial contra Don Antonio. Es decir, la narrativa de las víctimas
es valorada e incluida dentro del proceso judicial cuando es testimonial. Para los otros asuntos,
incluso los que se encuentran estrechamente ligados a su bienestar económico y psicológico,
debe existir un mediador experto, ángulo de la sociedad superior.
Al analizar estos documentos estatales desde la etnografía, las limitaciones o ausencias con las
que me he encontrado llegaron a convertirse en datos para el análisis, puesto que no sólo debía
examinar lo que los archivos dicen, sino también lo que no dicen; ya sea por omisión del texto,
o por la imposibilidad de acceder a ellos (Muzzopappa & Villalta, 2011), como es el caso de los
escritos producidos por las víctimas.
Las ausencias y silencios no son razón para afirmar su inexistencia. Las razones por las que se
llegaron a silenciar u ocultar sirven para prestarle atención a esos lugares donde sí están
presentes, para comprender cuándo y por qué aparecen o desaparecen (Crespo & Tozzini,
2011). La presencia de las víctimas se limitó al escenario performativo donde resultaban más
eficiente la narrativa y la teatralidad de las víctimas que relataban sus experiencias de dolor.
Sobre este asunto me ocupo en el capítulo siguiente.
106 Contrasentidos de la reparación: entre la voz de las víctimas y las del Estado. El caso de la sentencia de Justicia y Paz contra Don Antonio
Esta aproximación al archivo judicial producido por el Estado para el caso en contra de Don
Antonio terminó rompiendo la idea del archivo como documentos reflejo de la verdad y de la
realidad (Gil, 2010; Leal, 2010), pues ante la evidencia de estos silencios y ausencias, es posible
comprender qué fue lo que en determinado momento se consideró oportuno guardar u omitir,
y por qué (Muzzopappa & Villalta, 2011).
En conclusión, el análisis material y del contenido del expediente judicial permiten hacer
visible la exclusión de la voz de las víctimas dentro de un proceso que debería impulsar su
derecho a la verdad, la reparación y la justicia. La exigencia de documentos legales producidos
por el conocimiento experto de los abogados y avalados mediante firmas notariales, sellos
institucionales, membretes poderosos y alusiones a la jurisprudencia vigente de manera
apropiada, demostraron que la voz e las víctimas se ha excluido del registro documental del
proceso judicial contra Don Antonio.
El paternalismo del Estado y el formalismo legal que privilegia el conocimiento experto son los
responsables. Por un lado, el Estado reconoce la violencia de la cual han sido objeto millones
de personas en el país, en consecuencia, crea al sujeto víctima y le añade como principal
atributo su derecho inalienable a la reparación simbólica y material. El paternalismo es una
expresión del ejercicio del poder del Estado, en tanto evidencia la protección sobre las víctimas
cuando diseña mecanismos legales para su reconocimiento y dignificación y hace rodar un
mecanismo legal y burocrático que exige la presencia de un mediador experto para las
víctimas. El Estado paternal reconoce el daño a las víctimas, pero las desempodera cuando las
obliga a actuar mediante un “apoderado”, les despoja de su propia agencia. Este ejercicio de
poder ejercido por el Estado, en últimas, implica la reducción de la capacidad de agencia de las
víctimas y del silenciamiento u ocultamiento de sus denuncias.
Al inicio del capítulo exponía la contradicción entre la formalidad del Estado en sus
exposiciones públicas, los criterios de validación documental como firmas y sellos son prueba
de ello, y su tras escena descuidada, desordenada y carente de rigurosidad. Igual contradicción
encuentro en la formalidad legal con la cual el Estado, a través de la Ley de Justicia y Paz,
reconoce los derechos a la reparación integral a las víctimas, pero silencia su voz al exigirles a
las víctimas actuar por interpuesta persona y al no documentar ni archivar sus expresiones
Capítulo 2 107
escritas. Esto sin contar con que previamente se ha dispuesto un mecanismo burocrático con
el cuál las víctimas solo llegarán a adquirir esa categoría, y los derechos conexos, mediante una
serie de requisitos formales a los cuales no todas logran acceder debido a las barreras que se
levantan en la cotidianidad de la relación entre las víctimas y los funcionarios estatales,
muchas de ellas, como ya expuse, por la necesidad de mediadores expertos y de requisitos
legales difíciles de obtener sin un capital cultural por encima del promedio.
3. La reparación a las víctimas: un performance judicial
El “Incidente de reparación integral” a las víctimas de Don Antonio se llevó a cabo en Bogotá
los días 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 y 18 de octubre del año 2011. La Ley 975 de 2005 afirma que,
en dichas audiencias, o sesiones judiciales, las víctimas, de manera directa o a través de sus
abogados, deben expresar de manera concreta la forma de reparación que pretenden y
exponer las pruebas que sustentan sus pretensiones. La ley también establece que los
magistrados de Justicia y Paz serán los encargados de analizar las solicitudes de las víctimas
para rechazarlas o aceptarlas, lo cual dependerá de la correcta sustentación que víctimas o
abogados realicen. Sin importar cuál sea la decisión de los magistrados, esta se incorporaría
en la sentencia final (Congreso de la República de Colombia, 2005, Artículo 23).
Además del expediente escrito al que me referí en el capítulo anterior, también tuve acceso a
las grabaciones audiovisuales de cada uno de los diez días en los cuales se desarrolló el
“Incidente de reparación integral”. En total grabaron un poco más de 56 horas de sesiones
judiciales, las cuales transcribí minuto a minuto.
Como ya mencioné, las sesiones judiciales del “Incidente de reparación integral” se
desarrollaron en la ciudad de Bogotá, como escenario central. Por su parte, y teniendo presente
que las víctimas de este caso judicial residían en los departamentos de Atlántico, Magdalena y
César, la ciudad de Barranquilla fue el segundo escenario que se habilitó para que hicieran
presencia las víctimas y algunos de sus abogados privados. Como el escenario central fue
Bogotá, la grabación en video se hizo únicamente en esta ciudad, mientras que la conexión con
el Palacio de Justicia de Barranquilla se realizó vía teleconferencia. En la sala de Bogotá se
instaló una pantalla y un altavoz para ver y oír lo que ocurría en Barranquilla.
Lamentablemente, lo que ocurrió en Barranquilla no quedó registrado en los videos que revisé,
110 Contrasentidos de la reparación: entre la voz de las víctimas y las del Estado. El caso de la sentencia de Justicia y Paz contra Don Antonio
en un caso porque la cámara principal se ubicó detrás de la pantalla y, en el otro, porque la
cámara estaba de frente a la pantalla y a contraluz, lo que impidió ver con definición lo que
pasaba en Barranquilla. Sin embargo, el audio sí quedó grabado, aunque no siempre con buena
calidad.
Los diez días de sesiones judiciales fueron liderados por tres magistrados: dos mujeres y un
hombre, acompañados de una secretaría, aunque la única que tenía micrófono abierto para
hacer intervenciones fue la magistrada principal, quien figura como magistrada ponente en la
firma de la sentencia. Adicionalmente, había una abogada delegada de la Procuraduría General
de la Nación, quien actuaba como representante del Estado para garantizar el desarrollo
idóneo y apegado a la ley de las audiencias judiciales de reparación. Durante todas las sesiones
hizo presencia una persona, a veces dos, en representación de la Fiscalía General de la Nación,
entidad encargada del proceso de investigación de los hechos violentos por los cuales se acusó
a Don Antonio. En cuanto a la participación de abogados, siempre estuvieron presentes las
mismas personas, nueve de la Defensoría del Pueblo y siete abogados privados o de confianza
de las víctimas. Don Antonio y su abogado fueron asistentes permanentes de estas sesiones.
Respecto a la presencia de víctimas, los videos de estas sesiones judiciales mostraron una
participación mínima, el registro máximo fue de tres víctimas simultaneas en una de las
sesiones, incluso hubo días en que no se presentó ninguna. Es importante señalar que las
víctimas que acudieron cada día eran diferentes, salvo una mujer que asistió a las sesiones
octava y novena. La baja asistencia de las víctimas en Bogotá podría estar asociada a que son
naturales y residentes en la costa norte del país, así que para su desplazamiento debían contar
con dinero propio o el apoyo de alguna entidad del Estado que les garantizara el transporte
hasta Bogotá y el hospedaje, como mínimo.
Por su parte, en la ciudad de Barranquilla se registró una presencia máxima de trece víctimas
simultaneas, esto ocurrió el primer día de sesiones, luego su participación se redujo
considerablemente y por sesión asistieron entre dos y seis personas. Al igual que en Bogotá,
cada día acudieron diferentes personas, tan solo un hombre participó dos días seguidos, las
sesiones segunda y tercera. Adicionalmente, hicieron presencia permanente tres abogados de
confianza de las víctimas y dos psicólogas de la Defensoría del Pueblo, quienes se presentaron
Capítulo 3 111
como profesionales de apoyo para las víctimas. En la ciudad de Bogotá no se contó con este
acompañamiento.
Durante los diez días de sesiones se desarrolló una dinámica similar. La magistrada iba
abordando uno a uno los hechos violentos que previamente abogados y víctimas registraron
ante la Fiscalía de Justicia y Paz como responsabilidad de los paramilitares que lideraba Édgar
Ignacio Fierro Flórez, Don Antonio. La magistrada leía el número asignado al caso, el nombre
de las víctimas directas, el nombre de los familiares que se consideraban víctimas indirectas y
una narración breve sobre cómo ocurrió el delito y quiénes eran los responsables directos e
indirectos. Luego, le solicitaba al abogado que ejercía la representación de esas víctimas que
mencionara las pruebas documentales aportadas para soportar la veracidad de los hechos
violentos y, acto seguido, enumerar las acciones de reparación y la cuantía de la indemnización
para cada una de las víctimas, para ello, también debían aportar pruebas sobre las pérdidas
materiales y las afectaciones mentales. Esto se repitió para cada uno de los casos de homicidio,
desplazamiento, extorsión, reclutamiento de menores y violencia sexual. En total se abordaron
115 casos con más de 200 víctimas. Además de esta dinámica, la magistrada les solicitó a los
funcionarios delegados de la Fiscalía General de la Nación, la Comisión Nacional de Reparación
y Reconciliación y la Procuraduría General de la Nación, que expusieran las medidas de
reparación integral que sugerían para las víctimas, las cuales debían estar soportadas en
estudios técnicos realizados por esas entidades. La lectura de las conclusiones y las decisiones
tomadas por lo magistrados, se leyeron el 7 y 9 de diciembre de 2011.
En cuanto a la disposición del espacio físico, o los escenarios, en los cuales se desarrollaron las
sesiones judiciales, los videos muestran que los primeros cuatro días utilizaron algo parecido
a un amplio auditorio, este es el Escenario 1. Los días restantes, se trasladaron a un salón más
pequeño, el Escenario 2. Los dos estaban en Bogotá, al parecer, según los registros
documentales, en el Tribunal Superior de Bogotá ubicado en la Avenida de la Esperanza con
carrera 54, muy cerca a la sede principal de la Fiscalía General de la Nación.
Para una mayor comprensión sobre la forma en que se ven cada uno de los espacios en las
grabaciones audiovisuales, y el lugar que ocuparon las personas en ellos, he recurrido a unas
ilustraciones hechas con total apego a las diferentes tomas que mostró la cámara.
112 Contrasentidos de la reparación: entre la voz de las víctimas y las del Estado. El caso de la sentencia de Justicia y Paz contra Don Antonio
Ilustración 3-1: Escenario judicial número 1. Bogotá, 3 al 6 de octubre de 2011. Ilustración original de Didier Pulgarín para Carolina Restrepo.
Capítulo 3 113
Ilustración 3-2: Escenario judicial número 2. Bogotá, 7, 8, 9 10, 12, 13 y 18 de octubre de 2011. Ilustración original de Didier Pulgarín para Carolina Restrepo.
114 Contrasentidos de la reparación: entre la voz de las víctimas y las del Estado. El caso de la sentencia de Justicia y Paz contra Don Antonio
3.1 Jerarquización y subordinación en la puesta en escena
judicial Dada la riqueza audiovisual y simbólica que exhiben los videos, en este capítulo he considerado
utilizar la teoría del performance, para analizar las sesiones judiciales del incidente de
reparación (Alexander, 2006, 2011; Taylor, 2012, 2016b). En el segundo capítulo me centré en
el análisis de la “memoria del archivo” (Taylor, 2012), la huella escrita que se preserva a través
de los documentos y las grabaciones audiovisuales que se acopiaron durante el proceso
judicial que tuvo su primer hito en la sentencia contra Don Antonio. En este apartado me
ocuparé de lo que Taylor ha denominado “el repertorio” (Taylor, 2012), es decir, la “memoria
corporal” que se nutre de performances, narrativas, gestos, movimientos y escenarios efímeros
e irrepetibles: “El repertorio requiere presencia: la gente participa en la producción y
reproducción de saber al 'estar allí' y ser parte de esa transmisión (Taylor, 2012, p. 155)”. El
archivo-texto y el repertorio-performance constituyen fuentes primordiales de información
que se complementan y operan en conjunto.
Los performances también se reduplican a través de sus propias estructuras y códigos. Esto significa que el repertorio, como el archivo, es mediatizado: formado por el mismo proceso de selección, memorización, internalización y transmisión. Múltiples formas de actos corporales están siempre presentes, en un constante estado de reactualización. Estos actos se reconstituyen a sí mismos transmitiendo memoria comunal, historias y valores de un grupo/generación al siguiente. Los actos incorporados y representados generan, registran y transmiten conocimiento (Taylor, 2012, p. 156).
Para Taylor “las performances operan como actos vitales de transferencia al transmitir saber
social, memoria, y un sentido de identidad a través de acciones reiteradas (…) (Taylor, 2016a,
p. 33)”, por tanto, deben de ser estudiados en el contexto en el cual se producen, dado que su
significación esta determinada por este, en la medida en que los performances dan cuenta de
la organización del grupo social y cultural que los produce. Aunque, aclara que los
performances están estructurados como espectáculos en los cuales se reproducen prácticas ya
existentes. Por eso afirma que el performance extrae una “verdad más verdadera” que la vida
misma (Taylor, 2016a, p. 35).
Capítulo 3 115
Para hablar de performance, es necesario comprender, en primer lugar, el papel del giro
performativo. Este se enmarca en el giro cultural y, según Sánchez-Prieto (2013), es una
reformulación del giro lingüístico, pues expresa el agotamiento y superación de este último. El
giro performativo nace a partir de la conciencia de la performatividad del lenguaje, pues es
este el constitutivo de la conciencia humana y de la producción social de significado (Sánchez-
Prieto, 2013). Y es gracias a él, es que se comienza a pensar en el sentido y comprensión de la
acción simbólica (Díaz Cruz, 2008).
El performance es entendido como un proceso social mediante el cual actores, ya sea de
manera individual o colectiva, presentan a un público distintos significados o sentidos sociales
y culturales, ya sea de forma consciente o inconsciente, sobre su situación social (Arteaga
Botello & Arzuaga Magnoni, 2016; Sánchez Ramírez, 2012). Sin embargo, este performance, o
acto de dramatización, no debe entenderse como una simple representación de un guion
preestablecido, sino en una traducción, transformación, desplazamiento, recreación e
interpretación de lo relatado (Díaz Cruz, 2008). Aquí Alexander (2011, p. 28), sostiene que un
acto performativo se constituye de seis elementos: los sistemas de representación colectiva,
los actores, la audiencia u observadores, los medios de producción simbólica, la puesta en
escena y el poder social. Como parte de los ejes centrales del performance, se encuentran los
elementos de producción simbólica. Estos son los objetos físicos de los que hacen uso los
actores para poder proyectar de manera simbólica sus deseos y motivos en su accionar, a partir
de ellos proyectan el sentido del acto performativo (Alexander, 2011, p. 31).
La atención sobre la performatividad del lenguaje pasa a enfocarse al performance social, lo
que dirige el interés al problema de la actuación en el sentido teatral del término. Esta metáfora
teatral permite ver y entender con claridad que el lenguaje, la comunicación, los estilos, etc.,
no son simplemente verbales, sino también no verbales, y que, además, permite entender la
sociedad a partir de los roles o papeles que las personas representan, prestando especial
atención al componente ritual que le da sentido a las acciones (Sánchez-Prieto, 2013). El
individuo y su cuerpo son los que dramatizan y experimentan; se encuentran situados en
tiempos, lugares e historias singulares, y se han sometido a técnicas, poderes, hábitos y
disciplinas, y como tal están destinados a producir efectos (Díaz Cruz, 2008).
116 Contrasentidos de la reparación: entre la voz de las víctimas y las del Estado. El caso de la sentencia de Justicia y Paz contra Don Antonio
Volviendo la mirada a las figuras 3-1 y 3-2, se encuentran varios elementos de producción
simbólica que sirven para reforzar el aura de poder del Estado y como a través de ellos
también se construye discursivamente el Estado y se posiciona en la cultura pública (Gupta,
1995). En los dos escenarios judiciales que se utilizaron para las reuniones del incidente de
reparación integral a las víctimas, los tres magistrados se ubicaron siempre en un púlpito, es
decir, por encima de la audiencia. Incluso, la secretaria estaba sentada un poco más abajo que
sus superiores. Secretaria judicial y magistrados estuvieron siempre ataviados de sendas togas
negras, tradicional de las altas dignidades judiciales, decoradas con dos líneas continuas
gruesas y doradas que iban del brazo derecho al brazo izquierdo, pasando por el pecho. La
vestimenta solemne de los magistrados, su ubicación por encima y de frente a todos los demás
individuos, exponen de inmediato el escenario como un espacio jerarquizado dominado por
quienes, para ese momento, son los más altos representantes del Estado.
Capítulo 3 117
Ilustración 3-3: Magistrados en el púlpito en el escenario judicial número 1. Bogotá, 3 al 6 de octubre de 2011. Ilustración original de Didier Pulgarín para Carolina Restrepo.
Los magistrados, como actores del acto performativo, representan el papel del Estado que se
sitúa por encima de los ciudadanos, donde el púlpito actúa como la barrera simbólica que
pretende reforzar la idea de la natural separación entre estos (Hansen & Stepputat, 2001;
Krupa & Nugent, 2015). En los encuentros en el escenario judicial se expone una práctica de
control y dominación del Estado, encarnado en los magistrados, hacia el resto de la sociedad,
las víctimas e incluso otros funcionarios públicos de menor rango.
La puesta en escena es el momento preciso en que los actores se involucran en la acción social,
proyectando así los gestos físicos y verbales que constituyen su performance, transmitiendo
los códigos sociales hacia la audiencia (Alexander, 2011, p. 31).
118 Contrasentidos de la reparación: entre la voz de las víctimas y las del Estado. El caso de la sentencia de Justicia y Paz contra Don Antonio
Al hablar de actores, de manera más específica, su objetivo principal es el de lograr que los
espectadores fundan sus propias emociones con aquellas del personaje. El éxito o fracaso
depende de su habilidad de ser convincentes e imaginativos en su actuación, sin mostrarse
falsos o mediocres, pero también, de los elementos de producción simbólica a los que recurren
para brindarle una mayor fuerza a su representación (Alexander, 2011, p. 29; Arteaga Botello
& Arzuaga Magnoni, 2016; Sánchez Ramírez, 2012). Estos escenarios, al igual que las
narrativas y los guiones que interpretan los actores, son estructuras de comunicación que
exigen ubicar los cuerpos en escena, sin la posibilidad de maniobrar o alterar su significado
(Taylor, 2016c).
Los videos captaron que todos los días de sesión, los magistrados fueron las últimas personas
en ingresar al recinto. Entraban por una puerta que los videos no registraron, pero que estaba
ubicada detrás del púlpito para uso exclusivo de los magistrados. Al ingresar, los murmullos y
voces se silenciaban. Todas las personas se ubicaban rápidamente de pie frente a los lugares
asignados, mientras los que estaban sentados se levantaban. Al unísono saludaban con los
buenos días. La magistrada encargada de dirigir las sesiones judiciales activaba su micrófono
para responder el saludo y luego daba la orden de sentarse. Cada sesión comenzaba
exactamente igual, el saludo protocolario y la lectura del acta de apertura de la sesión: código
numérico que identificaba el proceso judicial, nombre de los acusados, fecha y hora. Acto
seguido, daba la instrucción a cada uno de los asistentes de presentarse con nombre, número
de cédula y el número de tarjeta profesional de abogado cuando aplicaba. Los primeros en
presentarse eran los funcionarios públicos delegados de la fiscalía y la procuraduría, luego los
abogados, seguía Don Antonio y su abogado, y por último las víctimas. A través de las
presentaciones personales pude establecer que, además de las víctimas y el acusado, todos los
demás asistentes tenían la profesión de abogados. Tal vez por esa razón ellos, más
familiarizados con el protocolo judicial, se dirigían a la magistrada como “su señoría”, mientras
que víctimas y acusado le decían “doctora” o “señora”.
Además de los magistrados, resaltaban como actores en escena los funcionarios públicos de la
Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo.
En los dos escenarios judiciales, se ubicaron espacialmente de cara a los magistrados, sentados
Capítulo 3 119
en escritorios dotados de micrófonos, computadores portátiles y legajos de papeles sobre el
escritorio e incluso regados en el piso. Siempre dándole la espalada a las víctimas.
Ilustración 3-4: Los funcionarios en el escenario 1. Bogotá, 3 al 6 de octubre de 2011. Ilustración original de Didier Pulgarín para Carolina Restrepo.
Ilustración 3-5: Los funcionarios en el escenario 2. Bogotá, 7, 8, 9 10, 12, 13 y 18 de octubre de 2011. Ilustración original de Didier Pulgarín para Carolina Restrepo
Como ya lo mencioné, las sesiones eran controladas por los magistrados, específicamente por
la magistrada principal que tenía el poder del micrófono abierto. Ella definía el orden del día,
120 Contrasentidos de la reparación: entre la voz de las víctimas y las del Estado. El caso de la sentencia de Justicia y Paz contra Don Antonio
quién debía intervenir y quienes tenían que guardar silencio. Cada vez que le tocaba el turno
de la palabra a un abogado, este se dirigía únicamente a la magistrada, “su señoría”. Las
intervenciones de los abogados representantes de víctimas siempre fueron muy técnicas, leían
de su computador o de alguno de los documentos que reposaban sobre el escritorio. Cada vez
que podían utilizaban un “latinazgo” o un concepto jurídico que me obligaba a buscar su
significado en el diccionario: prorrateo, extra petita, obitado, de lege lata, proindiviso, laudo,
bona fides, capitis deminutio. Sus expresiones orales, su ubicación dentro de los dos escenarios
judiciales, su indumentaria formal y la manera en que se desenvolvían naturalmente en el
espacio e interactuaban con el micrófono, el computador y los documentos, reflejaba un total
dominio de la escena judicial.
Por su parte, los funcionarios de la fiscalía y la procuraduría se mantuvieron en silencio
durante la mayoría de los días. La delegada de la procuraduría intervino dos días, el 5 y el 6 de
octubre, para exponer un estudio contratado por esa entidad, y realizado por un filósofo y una
psicóloga, sobre el conflicto armado en la costa caribe, las acciones paramilitares en esa zona
del país y cómo impactaron de manera colectiva a la sociedad, para luego exponer las acciones
reparadoras de carácter colectivo que desde esa entidad consideraban eran idóneas. Por su
parte, la delegada de la fiscalía intervino un día, el 4 de octubre, para exponer las acciones de
reparación individual a víctimas sugeridas, las cuales se formularon luego de aplicar una
encuesta a las víctimas reconocidas en la sentencia. Sobre esta encuesta me referí en el primer
capítulo. Pese a que los funcionarios de la fiscalía no tuvieron tantas oportunidades de
intervenir, como sí lo hicieron los abogados de las víctimas, cuando les tocó el turno se
manifestaron sobre uno de los aspectos neurálgicos del proceso judicial: las medidas de
reparación a las víctimas.
Volviendo la vista a la panorámica sobre cada uno de los dos escenarios judiciales (figuras 3-1
y 3-2), es posible ver que en cada uno de ellos había una clara separación física entre los
magistrados y burócratas estatales respecto a las víctimas. En el escenario judicial número
uno, esta separación estaba delimitada espacialmente por unas pilas de cajas y los escritorios
de abogados y funcionarios, pero también por un desnivel entre las sillas destinadas a las
víctimas y los asientos de los representantes del estado. Las víctimas estaban separadas y un
escalón más abajo.
Capítulo 3 121
Ilustración 3-6: Las víctimas en el escenario 1. Bogotá, 3 al 6 de octubre de 2011. Ilustración original de Didier Pulgarín para Carolina Restrepo.
Por su parte, en el escenario judicial número dos la separación fue más tajante. Una cerca de
madera marcaba drásticamente la distancia entre los burócratas y las víctimas.
122 Contrasentidos de la reparación: entre la voz de las víctimas y las del Estado. El caso de la sentencia de Justicia y Paz contra Don Antonio
Ilustración 3-7: Las víctimas en el escenario 2. Bogotá, 7, 8, 9 10, 12, 13 y 18 de octubre de 2011. Ilustración original de Didier Pulgarín para Carolina Restrepo.
En los dos espacios la barrera que separaba a las víctimas era nítida. Cada recinto se dividía
claramente en dos proscenios, uno donde ocurría toda la acción central y otro pasivo, en
silencio. El espacio central estaba atiborrado de personas, documentos y elementos que
brindaban la sensación de formalidad, experticia y preparación técnica. Mientras que el otro,
estaba vacío y no había micrófonos que posibilitaran la expresión. El espacio no solo es
jerarquizado, sino segmentado y con roles diferenciados.
Esa barrera física y simbólica no solo estuvo presente durante las sesiones judiciales para la
solicitud de las medidas de reparación para las víctimas. Durante todo el proceso judicial, como
Capítulo 3 123
ya lo he expuesto, hubo condiciones que dificultaron el acceso de las víctimas. Las principales
barreras fueron la obligatoriedad de contar con un profesional del derecho para que actuara
como representante y vocero; la solicitud de documentos y pruebas para confirmar los
testimonios de las víctimas sobre el pasado violento que tuvieron que enfrentar; el privilegio
dado al lenguaje experto jurídico que dificultaba la participación directa de las víctimas. Estas
barreres tuvieron un uso simbólico y procesal que cercenó los derechos de las víctimas y
supeditó todo a los expertos y al aparato burocrático que puso en marcha el proceso. Vale la
pena recordar que cada una de las sesiones judiciales seguía un estricto protocolo controlado
en su totalidad por la magistrada principal: 1) ingreso del cuerpo de magistrados al recinto,
mientras los demás asistentes debían ponerse de pie; 2) presentación de cada uno de los
asistentes, iniciando con los funcionarios estatales y finalizando con las víctimas; 3)
intervención de las víctimas a voluntad; 4) revisión de los requisitos y solicitudes de
reparación de cada uno de los casos violentos registrados por parte de los abogados y con
contra preguntas de la magistrada principal, y 5) cierre de la sesión.
¿Es posible, entonces, ubicar a las víctimas dentro del performance del proceso judicial como
actores? En los dos escenarios judiciales (figuras 3-1 y 3-2) a las víctimas se les destinó una
ubicación que siempre estuvo lejos del proscenio donde se desarrolló la actividad principal. El
hecho de que el espacio no estuviera dotado de micrófonos suponía, de entrada, un limitante
para que se expresaran. Por eso, cuando les tocaba el turno de presentarse, al inicio de cada
sesión, tenían que levantarse de su lugar, caminar hacia el escenario central e inclinarse frente
al micrófono que el funcionario más próximo les extendía, sin levantarse de su silla.
Al comenzar algunas sesiones, luego de la llamada a lista y presentación personal de los
asistentes, la magistrada principal invitaba a las víctimas presentes a pronunciarse sobre el
tema que quisieran. Esta invitación la hacía únicamente al inicio de la reunión, nunca en el
transcurso de esta, al cierre o durante la exposición de cada uno de los casos de homicidio,
desaparición, desplazamiento o cualquier otro hecho violento al que estaba asociada, con
nombre propio, una víctima directa. Es probable que en esos momentos alguna de las pocas
víctimas asistentes hubiera querido reclamar, de viva voz, acciones de justicia, verdad o
reparación. A mi parecer, considero que ninguna víctima alzó su voz desde su lugar o se tomó
el micrófono sin permiso para ser escuchada, porque el escenario y la puesta en escena tenían
un aura profundamente solemne e dominada por la magistrada, tan intimidante que cualquier
124 Contrasentidos de la reparación: entre la voz de las víctimas y las del Estado. El caso de la sentencia de Justicia y Paz contra Don Antonio
salida del libreto por parte de las víctimas era impensable, una falta grave de irrespeto a la
autoridad.
Cuando las víctimas hacían uso del turno que les daban para hablar, debían levantarse de sus
asientos, caminar hasta la parte frontal del escenario y, esta vez sí, sentarse en la silla que de
manera cordial un funcionario le ofrecía, o bien, ocupar alguno de los asientos que
permanecían libres. Las víctimas se convirtieron en actores del performance cuando pasaban
al frente y tenían permiso de hablar, por lo demás fueron audiencia más que actores.
Espectadores de un performance donde el código de comportamiento implícito y esencial
mandaba a no intervenir, no actuar (Taylor, 2012). El mismo acto performativo las convirtió
en público, no en protagonistas del proceso judicial en el cual decidieron involucrarse en busca
de verdad y reparación. Además, fueron disminuidas, marginalizadas e intimidadas por la
solemnidad del conjunto altamente ceremonioso, en la medida en que las alejaron del
escenario activo y las ubicaron detrás de la barrera a la espalda de los burócratas y los
abogados, que, según la ley, estaban allí para representar sus derechos. A pesar del punto
simbólico, el conjunto fue claramente marcado como ritual, es decir, algo que rompe con lo
cotidiano y se eleva sobre este. Al ocupar un lugar pasivo, físico y simbólico, las víctimas no se
incorporaron como protagonistas y su testimonio se devaluó.
El escenario judicial como una situación ritual y ceremonial, conformada por diferentes
símbolos, actos, conductas y disposiciones impuestas por el cuerpo de magistrados, permite
legitimar el poder del Estado y solidificar la superioridad jerárquica de sus representantes
frente a al resto de la sociedad. La presencia de las víctimas, aunque relegadas a un segundo
plano, en el escenario judicial ritual fue el elemento indispensable para garantizar su eficacia,
pues demostraron su existencia legal y autenticaron la perspectiva del Estado como garante
privilegiado de sus derechos. No obstante, la puesta en escena del escenario judicial no fue el
único espacio ritual, lo cierto es que el poder estatal que he señalado en este camino de la
reparación a víctimas estuvo rodeado por rituales que gobernaron la interacción entre
funcionarios y víctimas.
Por otra parte, esa marginalización de las víctimas no se hizo evidente solo en el lugar que
ocuparon dentro del escenario judicial, entendido como elemento de producción simbólica.
Capítulo 3 125
En todo el acto performativo de las reuniones para formular las acciones de reparación para
las víctimas, estas fueron fragmentadas y separadas. Esto fue así desde la misma citación a las
sesiones. Como ya mencioné, durante los diez días que duró el “Incidente de reparación
integral” se abordaron uno a uno y en estricto orden cada uno de los casos que la fiscalía
documentó, por ello las víctimas se citaron únicamente para el día y hora en que estaba
programado abordar el hecho que la vinculaba:
Hombre abogado particular núm. 1: buenos días en Barranquilla a la señora [Mujer víctima núm. 3] y a las demás víctimas que represento. Para informarle señora Alcira que en la tarde de ayer fue evacuado el hecho de [hijo hombre]. Yo le envié mensaje con la doctora [Mujer abogada particular núm. 1], porque no me pude comunicar con usted, para que ella le diera el mensaje que asistiera ayer en la tarde a la audiencia para que escuchara el desarrollo de la misma. Pero el tema ya fue tocado y no se vuelve a tocar más. Gracias (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Sala de Justicia y Paz, 2011e). Magistrada principal: (…) bueno teniendo en cuenta la dinámica de la programación, la Sala quiere informar para el día de mañana se aspira a evacuar en horas de la mañana las solicitudes de reparación relacionadas con las víctimas de los próximos 25 hechos que serían los siguientes: hecho 26, hecho 27, 28, 29, 30, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 46, 47, 48, 52, 54, 56, 57, 61, 62, 63, en horas de la mañana. En las horas de la tarde el hecho 64, 65, 68, 69, 72, 74, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 92, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 103, 104, 105 y 106. Pues para la celeridad de la diligencia, les recomendaría a los señores defensores que en la medida en que puedan agrupar peticiones de acciones reparatorias que no sean de carácter económico que sean comunes, de pronto para algunos hechos, para que no tengan que repetir. Pues miren esa opción para que fluya mejor la diligencia. Gracias por la colaboración a los señores defensores, buenas tardes, que descansen (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Sala de Justicia y Paz, 2011d).
Esto explica en gran medida el hecho de que las víctimas nunca alcanzaron a llenar el espacio
que les habían asignado. El procedimiento que impulsó el Estado para el desarrollo de las
sesiones judiciales separó a las víctimas unas de otras, las atomizó hasta el punto en que no
conformaron ni se comportaron como parte de un mismo grupo, menos aún como un grupo
solidario y actuante. Se evitó crear escenarios para el diálogo entre ellas y la opción de juntarse
para hacerse más fuertes y visibles. Tal vez de esa forma hubieran sido actores y no simple
audiencia. Aunque la citación fragmentada no fue la única barrera para su participación,
también lo fue el hecho que no se les brindaron los recursos económicos para que asistieran a
las sesiones en Bogotá. Esta no fue una barrera menor dadas las condiciones sociales y
económicas de las víctimas expuestas en la sentencia: desempleo, desplazamiento y
desarraigo, pérdida de tierras, discapacidades físicas, disminución significativa de ingresos,
126 Contrasentidos de la reparación: entre la voz de las víctimas y las del Estado. El caso de la sentencia de Justicia y Paz contra Don Antonio
entre muchas otras. Y aunque se habilitó un segundo escenario en Barranquilla, es preciso
recordar que las víctimas residían en diferentes municipios de Atlántico, Magdalena y César,
lo cual también implicaba asumir gastos de transporte, alimentación y alojamiento.
Fotografía 3-1: Carta enviada por un grupo de víctimas en la que solicitan retransmisión de las sesiones judiciales en Barranquilla.
Fuente: expediente judicial de la sentencia de Justicia y Paz en contra de Édgar Ignacio Fierro Flórez, radicado 11 001 60 00 253 2006 81366 07-1. Juzgado Penal del Circuito con Función de Ejecución de Sentencias para las Salas de Justicia y Paz del Territorio Nacional. Los datos personales se eliminaron. Fotografía tomada por Carolina Restrepo, 2017.
Capítulo 3 127
Ante la evidente dificultad para disponer dinero con el cual trasladarse y hospedarse en
Bogotá, un grupo de víctimas del municipio atlanticense de Sabanagrande, junto a un abogado,
tomaron la iniciativa de enviar una carta al Tribunal Superior del Distrito judicial de Bogotá
para solicitarles que tomaran las medidas necesarias para garantizar que participaran
remotamente en las sesiones judiciales, o audiencias, desde la ciudad de Barranquilla. En uno
de los apartados de la comunicación se lee:
(…) domiciliados y residenciados en el municipio de Sabanagrande en el departamento del Atlántico, en nuestra condición de víctimas del bloque norte frente José Pablo Díaz, de las AUC; y en virtud de qué hemos sido convocados/as por su honorable despacho para participar de la audiencia de Incidente de Reparación que se adelanta en contra del postulado Edgar Ignacio Fierro Florez, Alias don Antonio y teniendo en cuenta que no contamos con los recursos económicos que nos permitan participar de esta audiencia a celebrarse en la ciudad de Bogota D.C. les solicitamos de la manera mas respetuosa, autorizar y disponer de los medios tecnológicos y audiovisuales, así como de una sala en la Ciudad de Barranquilla para que se realice esta audiencia de manera virtual y poder de alguna manera garantizar nuestra participación como víctimas debidamente reconocidas por ley de Justicia y Paz para así ver realizados nuestros derechos a la Verdad, La Justicia y la Reparación Integral (…).
Con estas dos acciones se demuestra, una vez más, que se privilegió la presencia de los
abogados, pues las reuniones se desarrollaron normalmente y sin interrupciones, pese a que
la inmensa mayoría de las víctimas no asistió a la revisión de su propio caso.
Si las sesiones judiciales se realizaron sin tener en cuenta la presencia o no de las víctimas, esto
podría significar que lo más importante para su desarrollo era el proceso en sí mismo y la
puesta en marcha de la ley. El acto performativo del “Incidente de reparación integral”
confirmó que lo realmente importante es la ley, en este caso la Ley de Justicia y Paz, y la
dominación estatal que su aparato burocrático ejerce. Por encima de su intención de darle
centralidad a las víctimas en tanto sujetos de derechos a los cuales el estado les reconoce el
daño que han sufrido y les otorga acciones reparadoras para remediarlo, se impone la
distancia, la jerarquización y el imperio de la ley. Lo hacen al marcar el performance como un
acto ritual controlado por la lógica formal burocrática en todos sus detalles de disposición del
espacio, control del tiempo y los sujetos y su posibilidad de expresión. Entonces, en
contraposición a la narrativa legal del Estado que tiene el poder de “crear la ilusión de
presencias que son en realidad ausencias” (Taylor, 2016c, p. 49), el escenario y el acto
performativo en sí, desalojaron la presencia física de las víctimas.
128 Contrasentidos de la reparación: entre la voz de las víctimas y las del Estado. El caso de la sentencia de Justicia y Paz contra Don Antonio
Entonces, a las víctimas se les asignó el papel de la audiencia dentro del acto performativo
(Alexander, 2011; Sánchez Ramírez, 2012), con el propósito de validar el performance judicial.
El mecanismo burocrático las instrumentalizó para que asistieran al escenario judicial y
entraran en escena solo cuando era necesario, su testimonio fue útil para validar el proceso y
cumplir con el requisito que imponía la ley. No importó si se escuchó o accedió a la verdad y la
reparación que esperaba.
Por ejemplo, el sexto día hizo presencia una mujer en la sala de reuniones de Bogotá, que,
llegado el momento en que la magistrada invitó a las víctimas a que se manifestarán, sí así lo
deseaban:
Mujer víctima núm. 4: buenos días, doctora. Mi nombre es […] y soy la víctima por la muerte de mi hijo. Yo aquí le quiero hablar un poco de lo que era mi hijo. Mi hijo, en mi familia, era una persona muy tranquila, nos quería mucho, era una persona que jamás lo vamos a poder olvidar. Él era un niño muy estudioso, era un niño que estudiaba, trabajaba en la casa porque su padre lo dejó muy pequeño a él y a su hermana. Él tenía, él era mi sustento. Él criaba en mi casa cerdos y gallos finos. Aparte de que él estudiaba me ayudaba económicamente. Yo con mi trabajo también los pude sacar adelante hasta el día que los señores me lo quitaron. Mi familia está demasiado triste, destrozada. Mi familia ha sido a partir de ahí, se puede decir, un desastre [llanto] (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Sala de Justicia y Paz, 2011f).
La madre de la víctima asesinada intervino desde la sala principal, donde ocupó una de las
sillas que permanecían vacías. Su relato estuvo orientado a hablar sobre las cualidades de su
hijo y las secuelas emocionales que le ha dejado su asesinato. Entre lágrimas, le preguntó a Don
Antonio quién fue la persona y amigo de su hijo que lo engañó para sacarlo de su casa y llevarlo
hasta el lugar donde lo mataron. La magistrada, que hasta ese momento había permanecido en
silencio, le ordenó al postulado que contestara. Él expresó en poquísimas palabras que no sabía
nada del caso y que solo aceptó su responsabilidad en el hecho por la línea de mando, pues un
subalterno suyo reconoció ser el autor material del asesinato. La mujer se quedó en silencio y
no replicó. La magistrada retomó el curso de la sesión y no expresó nada sobre lo que acababa
de ocurrir. La víctima, al volver a su silla en la parte posterior, se sentó a llorar por unos
segundos, luego salió del recinto y no volvió a ingresar.
La audiencia es quien recibe los mensajes por parte de los actores y se encarga de
decodificarlos (Alexander, 2011; Sánchez Ramírez, 2012); si estos resultan creíbles, se genera
Capítulo 3 129
una conexión entre la audiencia y los actores, pero de no ser así, la conexión se entenderá como
inauténtica (Alexander, 2011, p. 30; Arteaga Botello & Arzuaga Magnoni, 2016). La conexión
que hubo entre las víctimas-audiencia y los funcionarios-burócratas estuvo siempre
sustentada por la dominación que el Estado ejerce sobre la sociedad a través de las leyes como
expresión de poder y de la legitimidad de su producción material y narrativa. A juzgar por el
contenido de las escasas intervenciones de las víctimas, y pese a que considero que sus
demandas por una verdad judicial robusta no fueron atendidas y que las víctimas estuvieron
marginadas y segmentadas durante todo el proceso judicial y las sesiones orales, es posible
valorar como efectivo y auténtico el perfomance ya que los funcionarios lograron posicionar a
las entidades estatales, siguiendo su rol paternalista, como el lugar al cual acudir en busca de
acciones reparadoras.
Mujer víctima núm. 7: (…) en este momento lo más importante para mí es que la fiscalía o a quién corresponde, no sé qué, me ayudaran en una, con un psiquiatra, porque las depresiones son muy seguidas, muy frecuentes. Ahora, el escuchar a la gente de Barranquilla [llanto] me puso muy mal; el ver a Don Antonio aquí tan tranquilo, tan libre de culpa como lo veo, no sé cómo se sentirá (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Sala de Justicia y Paz, 2011a).
En concordancia, el éxito del performance social se debe, en su mayoría, a los sistemas de
representación colectiva (background symbols), que hacen referencia a los universos de
significados a los que acuden los actores para compartir con la audiencia. Los actores se
presentan a sí mismos como seres motivados por y hacia aspectos existenciales, emocionales,
morales y sociales, que guían su accionar y con los que la audiencia se identifica (Alexander,
2011, p. 29; Sánchez Ramírez, 2012). Esos significados están provistos de símbolos que
orientan y se convierten en los referentes de los guiones que los actores representan. En este
caso el sistema de representación colectiva hace uso del lenguaje experto y privilegiado para
posicionar como valor supremo la superioridad del Estado y sus leyes. En busca de una
identificación con la audiencia, los actores desarrollaron como estrategia las referencias a la
ley para posicionarla como el único escenario capaz de proveerles reconocimiento, verdad,
justicia y reparación. Este sistema, que se construyó en la constante interacción entre la
población victimizada y los funcionarios estatales, resultó tan efectivo que creó una
subjetividad: la víctima. Construida por la ley y cosificada por el aparato burocrático.
130 Contrasentidos de la reparación: entre la voz de las víctimas y las del Estado. El caso de la sentencia de Justicia y Paz contra Don Antonio
Aunque en este caso “la víctima” es reducida a la pasividad y marginalizada, lo que no
necesariamente es el caso del constructo social en el presente nacional y mundial. Por ejemplo,
en el mismo año 2011, e incluso desde mucho antes, las víctimas impulsaron un movimiento
nacional que finalizó con la promulgación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, ley
1424 de 2011. También se hacen presentes a través de organizaciones de víctimas con
capacidad de posicionar sus demandas en la agenda política nacional e internacional, ese es el
caso de las organizaciones de víctimas de ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos”. Las
denominadas curules de la paz o de las víctimas en que tendrá el Congreso nacional para el
período que inicia en 2022, será un punto de quiebre con el cual las víctimas confirmaran que
sobrepasan el lugar reducido y pasivo que les han dado en escenarios como el que describo.
De acuerdo con Alexander (2006), los guiones efectivos comprimen los sentidos del trasfondo
cultural, cambiando su proporción y aumentando su intensidad (2006, p. 59). Para ello, los
actores recurren a distintas técnicas dramáticas, como por ejemplo la simplificación cognitiva
mediante la cual proveen a la audiencia versiones estereotipadas de su relación con los otros
antagónicos; esta estrategia se complementa con otra expuesta también por Alexander, el
“agonismo moral” según la cual la efectividad del performance es mayor si se logra instalar en
la consciencia del público morales binarias, lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto
(Alexander, 2011, p. 60).
En este caso, el guion que representaron magistrados, abogados y funcionarios públicos se
enmarcó en resaltar la supremacía de la ley de Justicia y Paz como el mecanismo que desplegó
el Estado para garantizarles a las víctimas que las acciones violentas cometidas por los
paramilitares comandados por Don Antonio serían sancionadas. Algunas de las intervenciones
de la magistrada principal estuvieron marcadas por la censura a las acciones “irresponsables”
de los paramilitares que señalaban y asesinaban a la población civil bajo falsas acusaciones de
pertenencia a organizaciones guerrilleras. Pese a que el trasfondo y uno de los principios de la
Ley de Justicia y Paz es la búsqueda de la verdad judicial, en intervenciones como la siguiente
primó la censura moral ante una conducta valorada como ilegitima e irresponsable del actor
armado, se trató de un juicio básicamente moral.
Magistrada principal: señora [Mujer víctima núm. 9] el postulado que se encuentra procesado aquí detenido, recibió un informe de parte del comandante de esa comisión
Capítulo 3 131
Magdalena. Esta organización armada ilegal no estaba facultada ni autorizada, legitimada para asesinar a nadie. Uno. Dos, no existe dentro de este proceso, ni en ningún otro que se conozca, ninguna evidencia que informe que su hermano [hermano hombre] pertenencia a la subversión, esto no es cierto, la Sala sabe que no es cierto, que no existe ninguna circunstancia que acredite esta información. Entonces, en ese sentido, usted quédese tranquila, el conocimiento que tenemos es que era una persona perteneciente a la población civil, honrada y trabajadora que nada tenía que ver con la subversión. Estos argumentos que ponen los integrantes de grupos ilegales son argumentos irresponsables que utilizaban, ya se sabe, ya se está conociendo, para atentar en contra de la población civil ¿quedó usted más tranquila o tiene alguna otra duda? (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Sala de Justicia y Paz, 2011a).
En cuanto al guion interpretado por Don Antonio, cuando le tocó el turno de la palabra al
octavo día de sesiones, luego de que él y su abogado permanecieran en silencio la mayoría del
tiempo, la magistrada principal le pidió que manifestara de qué manera repararía a sus
víctimas por los daños causados el grupo paramilitar que lideró. Lo primero que dijo Don
Antonio es que no contaba con dinero en efectivo para indemnizar a las víctimas. Acto seguido,
tomó un papel de la carpeta que tenía frente a sí y leyó cada uno de los puntos en los que se
consolidaba su oferta de reparación a las víctimas: a) inmuebles decomisados por el Estado
avaluados en 800 millones de pesos; b) “la verdad como la mejor contribución al proceso de
Justicia y Paz” al develar las alianzas con civiles, la ubicación de fosas comunes y el
“sometimiento a la ley”; c) perdón público, cuantas veces sea necesario, por los delitos que
cometió; d) disposición de dar charlas a los jóvenes para desestimular su vinculación a los
grupos armados ilegales; e) un acto de desagravio y de perdón público por los menores de
edad que asesinaron, incluso sugirió que un colegio público debería llevar alguno de los
nombres de esas víctimas; y d) no volver a cometer ningún delito.
Cuando Don Antonio interpretó su guion no había víctimas en Bogotá, así que no fue posible
captar sus reacciones. Desconozco si en Barranquilla sí las hubo porque, como ya mencioné, la
cámara no captaba la pantalla de la retransmisión, y, en caso de que hayan escuchado la
intervención de Don Antonio, no se expresaron ante el micrófono, en parte porque la
magistrada principal ni ningún otro funcionario les solicitó que lo hicieran. Si bien, para esta
intervención no logré identificar la reacción de la audiencia frente a la interpretación del guion
de Don Antonio, más adelante me referiré a otro encuentro donde sí fue posible hacerlo.
Alexander plantea que el reto fundamental de la puesta en escena del performance social es el
de fusionar el guion, la actuación y el espacio performativo (Alexander, 2006, p. 63). Es en este
momento en el que el performance es puesto a prueba por los actores frente a una audiencia
132 Contrasentidos de la reparación: entre la voz de las víctimas y las del Estado. El caso de la sentencia de Justicia y Paz contra Don Antonio
determinada. Si el objetivo fundamental es crear una conexión emocional entre los actores, y
el texto que interpretan, con la audiencia, para el caso que nos ocupa la fusión se da cuándo las
víctimas, convertidas en audiencia, se convencen de la validez y eficacia de todo el sistema de
reparación, sustentado en la ley, como el único mecanismo posible para acceder al
reconocimiento como sujeto víctima y a los derechos inherentes.
En el desarrollo de las sesiones judiciales se ve una maravillosa fusión y coherencia entre los
elementos del performance, donde, a mi parecer, los elementos de producción simbólica y la
puesta en escena, con su carácter ritual, tienen la mayor fuerza para la fusión de los elementos
y la transmisión de la narrativa que impone el Estado como autoridad jerárquica y la única
instancia donde es posible reclamar y obtener el reconocimiento como sujeto víctima, y lo que
ello atañe. Incluso por encima de los logros del movimiento social de víctimas por fuera de la
esfera estatal.
3.2 El día en que las víctimas, por fin, se convirtieron en protagonistas
Finalmente, el 7 de diciembre de 2011 se emitió la sentencia en contra de Édgar Ignacio Fierro
Flórez, Don Antonio, y Andrés Mauricio Torre León, ambos exintegrantes del Bloque Norte de
las Autodefensas Unidas de Colombia. El texto, de 994 páginas, contiene una descripción
general del origen, consolidación y expansión del Bloque Norte en los departamentos de
Atlántico, Cesar y Magdalena, así como el detalle de la composición y acciones del Frente Juan
Andrés Álvarez, el que comandaba Don Antonio. También se encuentra la descripción de cada
uno de los hechos violentos denunciados por las víctimas ante la Fiscalía de Justicia y Paz; al
igual que el monto de dinero que cada una recibirá como indemnización. Las otras acciones
reparadoras se encuentran al final de la sentencia, en el apartado titulado “Resuelve”, con la
respectiva institución del Estado que se debe encargar de ponerlas en marcha para todas las
víctimas legalmente reconocidas en el texto de la sentencia. En ese mismo apartado, se
evidencia que Don Antonio fue condenado a 40 años de prisión y una multa de 50 mil salarios
mínimos legales vigentes para el año 2011; aunque, por la alternatividad penal y las garantías
de la Ley de Justicia y Paz, la privación de la libertad sería de máximo ocho años.
Capítulo 3 133
Entre otras acciones, el punto décimo quince de la parte resolutiva de la sentencia, le ordenó a
Don Antonio ofrecer disculpas públicas a las víctimas de sus delitos y a la sociedad en general.
La sentencia estipuló que ese acto debía realizarse públicamente en los mismos municipios
donde hizo presencia la estructura paramilitar que él lideró. Tres años después, el 28 de
noviembre de 2014, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV),
en conjunto con la Gobernación del Atlántico y la Alcaldía de Barranquilla, organizaron el
evento público donde finalmente Don Antonio se dirigiría a todas sus víctimas para ofrecerles
sus disculpas y pedirles el perdón que había anunciado durante el incidente de reparación
integral.
Al acto público invitaron a todas las víctimas reconocidas en la sentencia judicial y a algunos
medios de comunicación locales. Uno de ellos, publicó en su canal de YouTube un video de
2’56’’ en el cual quedaron registrados algunos momentos del referido evento (Dolor e
indignación de víctimas de Don Antonio, 2014). El video fue grabado con la cámara de un celular,
tal vez por alguna de las víctimas que asistió al Coliseo Elías Chewin de la ciudad de
Barranquilla, lugar escogido para realizar el acto de disculpas públicas. La Universidad del
Atlántico fue una de las instituciones invitadas al acto público, pues dentro de la sentencia
están registradas como víctimas algunos docentes y estudiantes de esa institución. Dentro del
expediente judicial reposa la invitación que el Comité de Derechos Humanos de dicha
universidad les extendió a sus integrantes.
134 Contrasentidos de la reparación: entre la voz de las víctimas y las del Estado. El caso de la sentencia de Justicia y Paz contra Don Antonio
Fotografía 3-2: Invitación del Comité de Derechos Humanos de la Universidad del Atlántico al acto de disculpas públicas de Don Antonio.
Fuente: expediente judicial de la sentencia de Justicia y Paz en contra de Édgar Ignacio Fierro Flórez, radicado 11 001 60 00 253 2006 81366 07-1. Juzgado Penal del Circuito con Función de Ejecución de Sentencias para las Salas de Justicia y Paz del Territorio Nacional. Fotografía tomada por Carolina Restrepo, 2017.
Con respecto al episodio de solicitud de disculpas públicas de Don Antonio, recurriré
nuevamente a las ilustraciones para recrear lo que el video publicado en YouTube logró captar.
Capítulo 3 135
Ilustración 3-8: “Dolor e indignación de víctimas de Don Antonio”, vista 1. Coliseo Elías Chewin. Barranquilla, 28 de noviembre de 2014. Ilustración original de Didier Pulgarín para Carolina Restrepo.
136 Contrasentidos de la reparación: entre la voz de las víctimas y las del Estado. El caso de la sentencia de Justicia y Paz contra Don Antonio
Ilustración 3-9: “Dolor e indignación de víctimas de Don Antonio”, vista 2. Coliseo Elías Chewin. Barranquilla, 28 de noviembre de 2014. Ilustración original de Didier Pulgarín para Carolina Restrepo.
Capítulo 3 137
A primera vista el coliseo se organizó espacialmente de manera similar al ambiente judicial, es
decir, dos proscenios separados: uno, destinado a las víctimas y, el otro, habilitado con una
mesa principal para los funcionarios públicos y Don Antonio. Lo reconozco como un intento de
reproducir la jerarquización y división del escenario judicial.
No me fue posible reconocer a cada una de las personas que se ubicaron en la mesa principal,
pero intuyo que se trataban de funcionarios de la Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas (UARIV), la Gobernación del Atlántico, la Alcaldía de Barranquilla, y, tal
vez, la Universidad del Atlántico y la Defensoría del Pueblo. Esto, porque eran claramente
visibles unos pendones con la imagen institucional de la UARIV y las banderas de Atlántico y
Barranquilla, justo detrás de las personalidades. La presencia de delegados de la Defensoría
del Pueblo resulta lógica porque esa institución siempre representó judicialmente a las
víctimas; mientras que la Universidad del Atlántico figura en la sentencia como una comunidad
gravemente afectada por las acciones paramilitares. Don Antonio también ocupó un puesto en
la mesa durante los momentos en que no habló, se sentó en el lado derecho de la mesa, dos
puestos antes de la punta; durante su discurso y algunas intervenciones de las víctimas
permaneció sentando de frente a las víctimas, tal y como aparece en las ilustraciones. Así
estuvo la mayor parte del tiempo del video.
El costado de las víctimas se veía muchísimo más nutrido, comparado con lo que se vio en los
escenarios judiciales. Aunque es muy difícil contabilizar con exactitud cuántas víctimas
estuvieron allí presentes, por la edición propia del video, en las diferentes tomas se registran
al menos 80 personas, en su inmensa mayoría mujeres adultas. Desconozco si a estas personas
les dieron dinero para transportarse hasta Barranquilla, lo claro es que la presencia sí fue
representativa.
Pese a que el video está editado, y solo presenta algunos fragmentos de todo el acto público, sí
es posible identificar algunos elementos de producción simbólica. Resaltan así la
diferenciación de los espacios destinados a víctimas y funcionarios. La mesa principal, al igual
que los pendones y banderas, se instalaron para la ocasión, dado que un coliseo deportivo no
cuenta usualmente con esos elementos. La decoración de la mesa, ataviada de mantel blanco y
sobre mantel rojo, así como su tamaño, resultó ser un elemento de distinción muy claro. La
presencia de personal de la Policía Nacional y del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
138 Contrasentidos de la reparación: entre la voz de las víctimas y las del Estado. El caso de la sentencia de Justicia y Paz contra Don Antonio
(INPEC) era apenas lógica, pues para el momento del evento Don Antonio se encontraba
privado de la libertad, así que debía custodiarse como cualquier recluso. Sin embargo, la forma
en que lo rodearon, según se aprecia en el video, se asemejaba más a un esquema de protección
personal para Don Antonio. Lo estaban protegiendo de sus víctimas.
Al igual que en los escenarios judiciales del “Incidente de reparación integral”, los funcionarios
estatales prepararon un espacio performativo donde las víctimas debían actuar como la
audiencia que se dispone a presenciar de manera pasiva la representación de los actores en
escena. Primer acto, la alta jerarquía de funcionarios estatales cumplen el mandato legal y
hacen cumplir la sentencia a favor de las pacientes víctimas. Segundo acto, Don Antonio
arrepentido de sus crímenes ofrece disculpas a las compungidas víctimas.
Pero en esa ocasión las víctimas decidieron romper el esquema y dar un giro. Durante todo
este proceso judicial la interacción entre los funcionarios y las personas victimizadas había
estado marcado por la marginalización y la limitación de la voz y la acción de las víctimas que
supuso la puesta en marcha del aparato burocrático de la reparación por la vía de la Ley de
Justicia y Paz. En el escenario presencial y oral del incidente de reparación, así como en las
interacciones escritas que nutrieron el archivo judicial, estas víctimas siempre estuvieron
detrás de la figura de un abogado que hablaba por ellas o traducía al lenguaje experto sus
requerimientos.
A diferencia de todo el camino burocrático que recorrieron las víctimas, sería este, con
seguridad, uno de los pocos momentos en los cuales tendrían la posibilidad de compartir
tantas víctimas el mismo espacio. Y no cualquier espacio, se trataba un una ciudad y una
locación familiar; aunque los organizadores del evento quisieron dominarlo cargándolo de
elementos simbólicos de autoridad estatal, seguía siendo un coliseo deportivo.
Algunas víctimas exhibieron pancartas donde se leía “Don Antonio, tú no mereces perdón” y
“Tú no mereces perdón”. Otras llevaban pequeños letreros con el nombre de aquel familiar
asesinado o su retrato estampado en la camiseta. Pero lo más sorprendente fue escuchar la voz
de las víctimas. En la grabación se ve, se oye y se siente la rabia de las víctimas hacia Don
Antonio. Durante unos segundos la cámara enfoca a una mujer que se para frente a la primera
Capítulo 3 139
fila y le grita a Don Antonio mientras la funcionaria que esta junto a él y de frente al micrófono
lee pausadamente un libreto que explica el contexto judicial por el cual aquel día Don Antonio
estaba allí. Ante la interrupción, la maestra de ceremonias pide silencio a la par que un grupo
de policías se acerca a la ofuscada mujer para impedir que se aproximará a la mesa principal y
al señalado hombre. Luego la cámara enfoca al nutrido grupo de víctimas. Algunas mujeres se
ponen de pie gritar “asesino”. Una funcionaria de cachucha y chaleco azul con estampa del
PAPSIVI (Programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas) en su espalda, le pide a
una de ellas que se siente, mientras toma su mano y su hombro para calmarla. Esta vez la mujer
que funge como presentadora les pide a las víctimas que guarden silencio y que esperen el
momento que está destinado para sus intervenciones: “Por favor le ruego a las víctimas…
Sabemos que están alteradas por lo que se está viviendo en este momento, pero vamos a tener
un espacio para que ustedes se expresen.” La víctima se sienta, pero continúa gritando: “Él
mató al papá de mi hija, me la dejó de un año y ocho meses y hoy tiene trece años. ¿Y el Estado
qué me ha dado? ¡Nada! ¡Nada!”.
Ese día las víctimas tampoco tuvieron micrófono, pero su voz se escuchó. La acción de las
víctimas trascendió el corsé judicial que tenían puesto, y aunque nuevamente quisieron
convertirlas en público y en audiencia, ellas no lo permitieron, esa vez no funcionaron las
construcciones y constricciones judiciales. El activismo de las víctimas rompió los límites que
la burocracia les había impuesto durante todo su paso por el camino judicial.
4. Conclusiones
Como ha quedado expuesto a lo largo de esta investigación, el sujeto víctima del conflicto
armado interno es el resultado de la intervención del Estado por incorporar dentro de su
marco de comprensión una subjetividad particular a la cual debe proteger y otorgarle una serie
de derechos, no sin antes someterlo a un periplo burocrático, altamente jerarquizado, para que
sean validadas sus experiencias vitales asociadas a la violencia sociopolítica. Existen políticas
púbicas para atender a la población en situación de pobreza y mendicidad, las personas con
ese estatus se determinan al aplicar variables económicas como el Índice de Pobreza
Multidimensional o los indicadores de Pobreza Monetaria. No se requiere nada más. Pero no
ocurre igual con las víctimas del conflicto armado que participan de la justicia transicional, no
basta simplemente con haber padecido directamente una acción violenta por parte de un actor
del conflicto armado, además de ello se requieren evidencias y soportes documentales y
validaciones formales que avalen la situación. La población desplazada forzosamente del país
debe suministrar algunas de estas pruebas para acceder a las ayudas humanitarias de
emergencia. Sin embargo, lo que marca la diferencia con cualquier otro tipo de sujeto es que
las víctimas que acceden al proceso de Justicia y Paz deben contar con un abogado que las
represente. Sin esta mediación es imposible acceder al reconocimiento como víctima con
derechos. Muy pronto las personas victimizadas que participaron de este proceso aprendieron
a moverse dentro de los límites y posibilidades de la ley, aprendieron el lenguaje burocrático
y a utilizar su nueva identidad para relacionarse con el Estado.
El lenguaje legal que el Estado utilizó en la Ley de Justicia y Paz les otorgó centralidad a las
víctimas, especialmente para determinar cuáles serían los mecanismos idóneos que debían
implementar los agentes estatales para garantizarles el resarcimiento del daño causado. Esta
fue una conquista del movimiento nacional de víctimas. Aunque, según la ley, las víctimas
tenían el derecho de presentar solicitudes de reparación de manera directa o a través de sus
abogados, en la práctica la situación fue muy diferente.
142 Contrasentidos de la reparación: entre la voz de las víctimas y las del Estado. El caso de la sentencia de Justicia y Paz contra Don Antonio
No fueron las víctimas quienes de forma autónoma y atendiendo a sus expectativas y
necesidades de reparación elaboraron la “lista” de pretensiones. No. Fueron los abogados que
les representaban, algunos de ellos funcionarios públicos de la Defensoría del Pueblo, quienes
expresaron en lenguaje jurídico experto lo que consideraron apropiado para reparar simbólica
y materialmente a las víctimas.
En una de las sesiones del incidente de reparación integral a víctimas, uno de los abogados de
la Defensoría del Pueblo realizó exactamente la misma solicitud para cada una de las 136
personas que representaba:
Hombre abogado Defensoría del Pueblo núm. 1: (…) a continuación procedo a señalar cada una de las medidas de reparación solicitadas como medidas de indemnización. Medidas indemnizatorias se solicita…, en un primer capítulo leeré las medidas no pecuniarias. Primero medidas de rehabilitación: en esta solicito atención médica y psicológica para que se brinde a todos los integrantes del núcleo familiar que represento y a quienes relacioné anteriormente y por las consecuencias del homicidio de su familiar; además, se solicita que se otorguen subsidios por parte del Estado en materia de vivienda o para la formación de empresas en programas ofrecidos por el SENA en la región; además, becas de estudio para la huérfanos que quedaron de este hecho violento. Como medidas de satisfacción: que se restablezca la dignidad y reputación del nombre del fallecido y de cada uno de los miembros del núcleo familiar que represento, expresando una disculpa pública mediante el perdón por los hechos cometidos por parte del postulado Edgar Ignacio Fierro Flores, y del grupo que comandaba, y que tal disculpa sea publicada en un diario de amplia circulación nacional o local. Como garantías de no repetición: que el acá postulado declare de viva voz que se compromete a no cometer conducta alguna que sea violatoria o atentatoria de los Derechos Humanos, del Derecho Internacional Humanitario y del ordenamiento penal colombiano. Como medidas de orden pecuniario se solicitan las siguientes: como patrimoniales —bueno, ahí tengo un cuadro de resumen, pero no lo leo porque más adelante está discriminado—; por concepto de daño emergente consolidado, en vista de que no hay prueba de los gastos funerarios correspondientes y de este rubro específicamente, se solicita que de acuerdo con los lineamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con las presunciones sobre gastos que ocasiona como consecuencia de un homicidio, tal como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros, en el caso de la masacre de la Rochela contra Colombia de fecha mayo de 2007, donde en el numeral 251 fija en equidad la suma de 2.000 dólares por concepto de daño emergente y que esta suma se le debe entregar a los familiares de cada una de las víctimas indirectas. Así mismo, solicito que se entregue lo que se recoge en el fallo en mención a la compañera permanente, bueno, si no la hay a los padres y en ausencia de estos a los hijos, en este caso sería la compañera permanente —y que sobre este punto también se pronunció la Corte Suprema de Justicia en el conocido fallo de Mampuján, el folio 178, literal D— y
Conclusiones 143
conforme al orden relacionado anteriormente que esta suma se cancele a […] en calidad de compañera del occiso por concepto de lucro cesante. Esta suma que en adelante voy a relacionar se solicita conforme al salario devengado conforme a la víctima directa a la fecha de los hechos, de acuerdo con las pruebas aportadas, en este caso una declaración extra juicio de los ingresos mensuales y los soportes de esta declaración, la cual se va a anexar como prueba, y la debida actualización de estos rubros, y por este concepto de lucro cesante que el pago sea a favor de: […] esposa; […] hija menor; […] hijo menor; y […], también hijo menor (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Sala de Justicia y Paz, 2011d).
Llama la atención que este profesional del derecho haya solicitado exactamente las mismas
acciones de reparación para todas las personas que representa, sin hacer ninguna distinción
de género, edad, pertenencia étnica, escolaridad o impactos diferenciados del conflicto
armado. El escenario judicial de Justicia y Paz, y la misma Ley 975 de 2005, privilegian los
conocimientos expertos de los y las abogadas y los supuestos que construye, esto es que, solo
a través del lenguaje jurídico, es posible determinar cuantitativa y cualitativamente los daños
e impactos ocasionados en el conflicto armado sobre el cuerpo de las víctimas y la manera
mediante la cual el Estado y sus instituciones deberá “reparar” esos daños en sus dimensiones
material y simbólica. Por contraste, entonces, se entiende que las víctimas no tienen esa misma
facultad.
¿No es acaso el carácter epistémico de la colonialidad lo que está en la base de
las discordancias entre los poseedores de los conocimientos expertos y los hombres
y mujeres de escasos recursos de zonas rurales y con bajos niveles de escolaridad?
¿No es la expresión cognitiva de la colonialidad lo que está en el núcleo de las
fronteras epistémicas y sensibles? ¿No es esta codificación de la mirada una
disposición que (in)habilita prácticas específicas? (Franco Gamboa, 2016, p. 49)
Reconociendo que existen diversas maneras como las víctimas o sus familiares entienden y
afrontan los hechos violentos en su contra, las pérdidas, la muerte y el duelo, así mismo
podrían presentarse diferentes posiciones frente a lo que se entiende y espera de la reparación.
Estas diferencias, entre otras, incidirían en la forma en la cual estas personas se relacionarían
con las instituciones estatales y la reparación.
A través del análisis del archivo, abordé como el paternalismo del Estado y el formalismo legal
que privilegia el conocimiento experto fueron responsables de la marginalización de la voz de
las víctimas frente a las demandas por su reparación. El paternalismo es una expresión del
144 Contrasentidos de la reparación: entre la voz de las víctimas y las del Estado. El caso de la sentencia de Justicia y Paz contra Don Antonio
ejercicio del poder del Estado, en tanto evidencia la protección sobre las víctimas cuando
diseña mecanismos legales para su reconocimiento y dignificación y hace rodar un mecanismo
legal y burocrático que exige la presencia de un mediador experto para las víctimas. El Estado
paternal reconoce el daño a las víctimas, pero las desempodera cuando las obliga a actuar
mediante un “apoderado”, les despoja de su propia agencia.
La jerarquización, mediación, exclusión y marginalización de las víctimas también estuvo
presente en el escenario, según la Ley de Justicia y Paz, donde debían brillar las víctimas y su
agencia: el incidente de reparación integral. El performance judicial de esas sesiones mostró
un escenario altamente ritualizado construido para ser dominado por los expertos estatales.
Ni siquiera las experiencias vitales ni los testimonios de las víctimas lograron situarse en una
escena política más amplia y romper el corsé burocrático y el poder del Estado. Sobrevivió la
ruptura entre lo que dice la ley, el deber ser de la reparación y las expectativas de las víctimas.
Pese a todo ello, las víctimas no perdieron su voz ni su agencia. Cuando la práctica burocrática,
la mediación experta, la ritualización judicial y el paternalismo estatal no lograron imponer su
narrativa, las víctimas alzaron su voz. Tan solo bastó que las víctimas se sintieran dominantes
de un espacio que consideraban propio, juntarse con los suyos, establecer redes de apoyo e
identificación y suprimir la mediación del conocimiento experto.
Mi interés no fue hacer una crítica a la acción estatal de reparación a víctimas dentro de la
justicia transicional. Tan solo pretendí ubicar la producción discursiva y la acción de las
víctimas en la relación que construyeron con el Estado y sus representantes dentro de un caso
particular. Es mi deseo que este trabajo contribuya a la comprensión de la acción estatal y a la
forma en que las víctimas se construyen y relacionan con el Estado en la búsqueda de sus
derechos.
Bibliografía
Alexander, J. C. (2006). Cultural pragmatics: social performance between ritual and strategy. En J. C. Alexander, B. Giesen, & J. L. Mast (Eds.), Social performance. Symbolic action, cultural pragmatics, and ritual (pp. 29–91). Cambridge University Press.
Alexander, J. C. (2011). Performance and power. Polity Press.
Aretxaga, B. (2003). Maddening States. Annual Review of Anthropology, 32(1), 393–410. https://doi.org/10.1146/annurev.anthro.32.061002.093341
Arias Vanegas, J. (2016). La antropología del estado desde Akhil Gupta: a propósito de Red Tape. Burocracia, violencia estructural y pobreza en India. [Reseña del libro Red Tape: Bureaucracy, Structural Violence, and Poverty in India. por A. Gupta]. Universitas Humanística, 82, 463–473. https://doi.org/10.11144/Javeriana.uh82.aeag La
Arteaga Botello, N., & Arzuaga Magnoni, J. (2016). Del neofuncionalismo a la conciencia icónica: ensayo crítico para pensar la sociología cultural de Jeffrey Alexander. Sociolgica, 31(87), 9–41.
Balbi, F. A., & Boivin, M. (2008). La perspectiva etnográfica en los estudios sobre política, Estado y gobierno. Cuadernos de antropología social, 27, 7–17. https://doi.org/10.3989/arbor.2009.738n1054
Barragán R., R., & Wanderley, F. (2009). Etnografías del Estado en América Latina. Íconos. Revista de Ciencias Sociales. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales- Sede Ecuador, Num. 34, Q, 21–25. http://flacsoandes.org/dspace/bitstream/10469/475/4/RFLACSO-I34-02-Barragan.pdf
Blanco, M. (1994). Hacia una antropología de la burocracia. Nueva Antropología, XIV(46), 117–129.
Bosa, B. (2010). ¿Un etnógrafo entre los archivos? Propuestas para un especialización de conveniencia. Revista Colombiana de Antropología, 46(2), 497–530.
Castro-Gómez, S. (2005). La hybris del punto cero : ciencia, raza e ilustración en la Nueva Granada (1750-1816) (Pontificia Universidad Javeriana (Ed.)). Pontificia Universidad Javeriana, Instituto Pensar; Universidad Nacional de Colombia sede Medellín; Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas, Instituto CES.
Congreso de la República de Colombia. (1997a). Ley 387 de 1997. Diario Oficial 43.091.
146 Contrasentidos de la reparación: entre la voz de las víctimas y las del Estado. El caso de la sentencia de Justicia y Paz contra Don Antonio
Congreso de la República de Colombia. (1997b). Ley 418 de 1997. Diario Oficial 43.201.
Congreso de la República de Colombia. (2005). Ley 975 de 2005 (Número Julio 25, pp. 1–35). Diario Oficial 45.980.
Congreso de la República de Colombia. (2011). Ley 1448 de 2011 (Número Junio 10). Diario Oficial 48.096.
Correal, D. M. (2016). El encantamiento de la justicia transicional en la actual coyuntura colombiana: entre disputas ontológicas en curso. En N. G. Pardo Abril & J. Ruiz Celis (Eds.), Víctimas, Memoria y Justicia: aproximaciones latinoamericanas al caso colombiano (pp. 125–166). Editorial Universidad Nacional de Colombia.
Crespo, C., & Tozzini, M. A. (2011). Hacia una etnografía de archivos. Revista Colombiana de Antropología, 47(1), 69–90. http://www.icanh.gov.co/recursos_user/RCAV47N1/v47n1a03.pdf
Das, V., & Poole, D. (2008). El Estado y sus márgenes. Etnografías comparadas. Cuadernos de Antropología Social, 27(2004), 19–52. http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1850-275X2008000100002
De Gamboa Tapias, C., & Herrera Romero, W. (2012). Representar el sufrimiento de las víctimas en conflictos violentos: alcances, obstáculos y perspectivas. Revista Estudios Socio-Jurídicos, 14(1), 215–254.
Díaz Cruz, R. (2008). La celebración de la contingencia y la forma. Sobre la antropología del performance. Nueva Antropología, XX1(69), 33–59. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15912420003
Díaz Gómez, C., & Sarmiento Bernal, C. E. (2009). El diseño institucional de reparaciones en la Ley de Justicia y Paz: una evaluación preliminar. En C. Díaz, N. C. Sánchez, & R. Uprimny (Eds.), Reparar en Colombia: los dilemas en contextos de conflicto, pobreza y exclusión (pp. 581–621). Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) y Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DeJuSticia).
Dolor e indignación de víctimas de Don Antonio. (2014). Emisora Atlántico Espectacular. https://www.youtube.com/watch?v=UABODAXyOiE
Fiscalía General de la Nación. Dirección de Justicia Transicional. (2021). Respuesta Derecho de Petición. Radicado 20215800024641. Oficio No. DJT-20160.
Fiscalía General de la Nación. (2008). Comunicación dirigida a Eder Scaldaferro Silvera.
Franco Gamboa, A. (2016). Fronteras simbólicas entre expertos y víctimas de la guerra en Colombia. Antipoda, 24(enero-abril), 35–53. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.7440/antipoda24.2016.03
Gil, G. (2010). Etnografía, archivos y expertos. Apuntes para un estudio antropológico del pasado reciente. Revista Colombiana de Antropologia, 46, 249–278.
Gramsci, A. (2006). State and Civil Society. En The anthropology of the state (pp. 71–85).
Bibliografía 147
Blackwell Publishing.
Guglielmucci, A. (2016). La categoría de víctima en la era de los derechos humanos: una aproximación etnográfica sobre sus definiciones y usos en Argentina. En N. G. Pardo Abril & J. Ruiz Celis (Eds.), Víctimas, Memoria y Justicia: aproximaciones latinoamericanas al caso colombiano (pp. 185–203). Editorial Universidad Nacional de Colombia.
Gupta, A. (1995). Blurred Boundaries: The Discourse of Corruption, the Culture of Politics, and the Imagined State. American Ethnologist, 22(2), 375–402. https://doi.org/10.1525/ae.1995.22.2.02a00090
Gupta, A. (2012). Red Tape. Bureaucracy, Structural Violence, ando Poverty in India. Duke University Press.
Gupta, A., & Sharma, A. (2006). Introduction: Rethinking Theories of the State in an Age of Globalization. En A. Gupta & A. Sharma (Eds.), The anthropology of the state (pp. 1–42). Blackwell Publishing.
Hansen, T. B., & Stepputat, F. (2001). Introduction. En T. Blom Hansen & F. Stepputat (Eds.), States of Imagination: Ethnographic Explorations of the Postcolonial State (pp. 1–40).
Jimeno Santoyo, M., Varela, D., & Castillo, Á. (2015). Después de la masacre: emociones y política en el Cauca indio. Universidad Nacional de Colombia (Sede Bogotá). Facultad de Ciencias Humanas. Centro de Estudios Sociales (CES). Grupo Conflicto Social y Violencia.
Juzgado Penal del Circuito con Función de Ejecución de Sentencias para las Salas de Justicia y Paz del Territorio Nacional. (2016). Audiencia de seguimiento a las medidas de reparación. Postulado Édgar Ignacio Fierro Flórez. Radicado 11 001 60 00 253 2006 81366 07-1. 30 de septiembre de 2016.
Krupa, C., & Nugent, D. (2015). Off-Centered States: Rethinking State Theory Through an Andean Lens. En C. Krupa & D. Nugent (Eds.), Theory an Andean Politics New Approaches to the study of Rule (pp. 1–31). University Pennsylvania Press.
Leal, B. (2010). Paulina Montaño demanda su libertad. Aproximación a una etnografía performativa de un pleito judicial, Chocó, 1738. Revista Colombiana de Antropología Volumen, 46(2), 409–433.
Martínez Basallo, S. P. (2013). Hacia una etnografía del Estado: reflexiones a partir del proceso de titulación colectiva a las comunidades negras del Pacífico colombiano. 75(enero-junio), 157–188. http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/univhumanistica/article/view/3843
Mitchell, T. (2006). Society, Economy and the State Effect. En The anthropology of the state (p. 169.186). Blackwell Publishing.
Muzzopappa, E., & Villalta, C. (2011). Los documentos como campo: Reflexiones teórico-metodológicas sobre un enfoque etnográfico de archivos y documentos estatales. Revista Colombiana de Antropologia, 47(1), 13–42.
Ramírez, M. C. (2010). La antropología de la política pública. Revista Antipoda, 10, 13–17.
148 Contrasentidos de la reparación: entre la voz de las víctimas y las del Estado. El caso de la sentencia de Justicia y Paz contra Don Antonio
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.7440/antipoda10.2010.02
Ramos, A. R. (2014). Ensaio sobre o não entendimento interétnico. Série Antropologia, 444, 7–31. https://doi.org/doi:10.11144/Javeriana.UH80.smai
Ricoeur, P. (2013). Fase documental: la memoria archivada. En La memoria, la historia, el olvido (pp. 189–236). Fondo de Cultura Económica.
Rozo, E. (2010). Los archivos del Estado: dominación y colonización en el noroeste amazónico, 1963 - 1979. Revista Colombiana de Antropología, 46(2), 307–326.
Sánchez-Prieto, J. M. (2013). Los desafíos del ‘giro performativo’: el modelo de Alexander y la pervivencia de Turner. En F. Oncina & E. Cantarino (Eds.), Giros narrativos e historias del saber (pp. 77–110). Plaza y Valdés. http://www.culturahistorica.es/sanchez_prieto/giro_performativo.pdf
Sánchez Ramírez, A. M. (2012). La memoria en escena y el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. En M. Jimeno, S. L. Murillo, & M. J. Martínez (Eds.), Etnografías contemporáneas Trabajo de campo (pp. 73–98). Universidad Nacional de Colombia (Sede Bogotá). Facultad de Ciencias Humanas. Centro de Estudios Sociales (CES). Grupo Conflicto Social y Violencia.
Schavelzon, S. (2010). La antropología del Estado, su lugar y algunas de sus problemáticas. En Revista Publicar (Vol. 9, Número 9).
Schijman, E. (2010). Etnografía de archivos administrativos. Un corpus de demandas y quejas menores en un barrio de limpieza social. Revista Colombiana de Antropología, 46(2), 279–305.
Scott, J. C. (1998). Seeing Like a State: how certain schemes to improve the human condition have failed. En Journal of Social History (Vol. 33, Número 4). Yale University Press. https://doi.org/10.1353/jsh.2000.0050
Shore, C. (2010). La antropología y el estudio de la política pública: reflexiones sobre la “formulación” de las políticas. Antipoda. Revista de Antropología y Arqueología, 10, 21–49.
Stoler, A. L. (2010). Archivos coloniales y el arte de gobernar. Revista Colombiana de Antropología, 46(2), 465–496.
Taussig, M. (1998). Maleficium: el fetichismo del Estado. En Un gigante en convulsiones: el mundo humano como un sistema nervioso en emergencia permanente (pp. 144–180). Gedisa.
Taylor, D. (2012). Performance. Asunto Impreso Ediciones.
Taylor, D. (2016a). Actos de transferencia. En E. U. A. Hurtado (Ed.), El archivo y el repertorio. El cuerpo y la memoria cultural en las Américas (pp. 31–38).
Taylor, D. (2016b). El archivo y el repertorio. El cuerpo y la memoria cultural en las Américas. Ediciones Universidad Alberto Hurtado.
Bibliografía 149
Taylor, D. (2016c). Escenarios del descubrimiento. Reflexiones sobre performance y etnografía. En El archivo y el repertorio. El cuerpo y la memoria cultural en las Américas (pp. 38–82). Ediciones Universidad Alberto Hurtado.
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Sala de Justicia y Paz. (s/f-a). Expediente judicial de la sentencia de Justicia y Paz en contra de Édgar Ignacio Fierro Flórez. Radicado 11 001 60 00 253 2006 81366 07-1.
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Sala de Justicia y Paz. (s/f-b). Incidente de Reparación Integral. Expediente judicial de la sentencia de Justicia y Paz en contra de Édgar Ignacio Fierro Flórez, radicado 11 001 60 00 253 2006 81366 07-1.
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Sala de Justicia y Paz. (2008). Audiencia de versión libre. Postulado Édgar Ignacio Fierro Flórez. Radicado 11 001 60 00 253 2006 81366. 01 de abril de 2008.
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Sala de Justicia y Paz. (2011a). Audiencia incidente de reparación integral. Postulado Édgar Ignacio Fierro Flórez. Radicado 11 001 60 00 253 2006 81366. 03 de octubre 2011.
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Sala de Justicia y Paz. (2011b). Audiencia incidente de reparación integral. Postulado Édgar Ignacio Fierro Flórez. Radicado 11 001 60 00 253 2006 81366. 04 de octubre 2011.
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Sala de Justicia y Paz. (2011c). Audiencia incidente de reparación integral. Postulado Édgar Ignacio Fierro Flórez. Radicado 11 001 60 00 253 2006 81366. 05 de octubre 2011.
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Sala de Justicia y Paz. (2011d). Audiencia incidente de reparación integral. Postulado Édgar Ignacio Fierro Flórez. Radicado 11 001 60 00 253 2006 81366. 06 de octubre 2011.
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Sala de Justicia y Paz. (2011e). Audiencia incidente de reparación integral. Postulado Édgar Ignacio Fierro Flórez. Radicado 11 001 60 00 253 2006 81366. 07 de octubre 2011.
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Sala de Justicia y Paz. (2011f). Audiencia incidente de reparación integral. Postulado Édgar Ignacio Fierro Flórez. Radicado 11 001 60 00 253 2006 81366. 10 de octubre 2011.
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Sala de Justicia y Paz. (2011g). Audiencia incidente de reparación integral. Postulado Édgar Ignacio Fierro Flórez. Radicado 11 001 60 00 253 2006 81366. 11 de octubre 2011.
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Sala de Justicia y Paz. (2011h). Sentencia contra Édgar Ignacio Fierro Flórez y Andrés Mauricio Torres León.
Trouillot, M.-R. (2001). The Anthropology of the State in the Age of Globalization. Current Anthropology, 42(1), 125–138. https://doi.org/10.1086/318437
Valencia Villa, H. (2007). Introducción a la justicia transicional. En Conferencia magistral impartida en la Cátedra Latinoamericana “Julio Cortázar” de la Universidad de
150 Contrasentidos de la reparación: entre la voz de las víctimas y las del Estado. El caso de la sentencia de Justicia y Paz contra Don Antonio
Guadalajara. http://escolapau.uab.es/img/programas/derecho/justicia/seminariojt/tex03.pdf
Vergara Figueroa, A. (2014). Cuerpos y territorios vaciados ¿En qué consiste el paradigma de la diferencia? ¿Cómo pensamos la diferencia? Revista CS, 13, 338–360. https://doi.org/https://doi.org/10.18046/recs.i13.1830
Zambrano Escovar, M. (2008). Trabajadores, villanos y amantes: encuentros entre indígenas y españoles en la ciudad letrada . Santa Fe de Bogotá (1550-1650). Instituto Colombiano de Antropología e Historia.