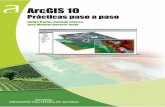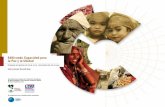Serie EF1 Válvulas de bola de paso total en dos piezas, KTM ...
Conflicto y paz en Colombia en tiempos de globalización. En Serrano, José y Baird, Adam (Eds). Paz...
Transcript of Conflicto y paz en Colombia en tiempos de globalización. En Serrano, José y Baird, Adam (Eds). Paz...
.eeditorialPontificiaUniversidadJAVERIANA
"".20 AÑOS ...........
Paz, paso a pasoUnam;iFadaalos,con11ictoscolombianos
desde1'05estudiosdepazJosé Fernando Serrano,Adam Baird -editores-
Cinep Colección territorio, poder y conflicto
Pontificia Universidad
JAVERIANA-BogotA-
~ .eeditorialPon';fic;a Un've",;"'dJAVERIANA""""""0 AÑOS ...........cinep
Colección territorio, poder y conflicto
Reservados todos los derechos
@ Pontificia Universidad Javeriana
@ Cinep. Centro de Investigación
y Educación Popular@ Alexandra Abello Colak
Adam Baird
Jairo BedoyaPaul Chambers
Mauricio García Durán, S. J.Elizabeth KerrSilvia Mantilla
José Fernando Serrano Amaya
Jenny Pearce
Corrección de estilo:
Pablo Castellanos
Diagramación:
Margoth e. de Olivos
Montaje de cubierta:
Carlos Vargas - Kilka Diseño Gráfico
Impresión:Javegraf
Primera edición: Bogotá, D.e.' abril de 2013ISBN: 978-958-716-623-1
Número de ejemplares: 300
Impreso y hecho en colombiaPrinted and made in Colombia
Editorial Pontificia Universidad Javeriana
Carrera 7' n.o 37-25, oficina 13-01Edificio LutaimaTeléfonos: 3208320 ext. 4752
www.javeriana.edu.co/editorialBogotá - Colombia
~~_O<....
REDDEEDITORIALES
UNIVERSITARIAS
DE AUSJAL~~ -...
Paz, paso a paso: una mirada a los conflictos colombianos desde los estudios de paz Ieditores José Fernando Serrano Amaya y Adam Baird ; Centro de Investigación y EducaciónPopular (CINEP). n la ed. n Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana : CINEP, 2013.-- (Colección territorio, poder y conflicto).
242 p. : ilustraciones, fotos, gráficas y tablas; 24 cm.
Incluye referencias bibliográficas.ISBN: 978-958-716-623-1
1. CONFLICTO ARMADO - COLOMBIA. 2. PAZ - COLOMBIA. 3. JUVENTUD yVIOLENCIA- COLOMBIA.4. VIOLENCIA- COLOMBIA.5. DESPLAZAMIENTOFORZADO
- COLOMBIA.I. Serrano Amaya, José Fernando, 1969-, Ed. 11.Baird, Adam, Ed. III. Centro deInvestigación y Educación Popular. IV.Pontificia Universidad Javeriana.
<;:DD 303.62 ed. 21
Catalogación en la publicación - Pontificia Universidad Javeriana. Biblioteca Alfonso BorreroCabal,S.J.
echo Abril 09 I 2013
Prohibida la reproducción total o parcial de este material, sin autorización por escrito de la PontificiaUniversidad Javeriana.
Contenido
Agradecimientos
Presentación. Paz, paso a paso: el reto de imaginar un futuro
y actuar en el presente
JennyPearce
El espacio íntimo y los orígenes subjetivos de la agenciaDe agencia a acción colectivapor la pazAgencia moral y comunidades moralesLugar y seguridad desde una perspectiva de pazLa economía local de la violencia y sus motores globalesConclusión
Bibliografía
1
El espacio íntimo y los orígenes subjetivos de la agencia
¿Héroes olvidados?
Activismo desde la sociedad civil y políticas de juventud en Medellín
Adam Baird
Introducción
El desarrollo de las políticas de juventud en Medellíndesde 1990
Evaluación del impacto del trabajo con la juventud en un contexto de violenciavigente .
Conclusiones
Bibliografía
13
15
17192021232425
27
29
29
32
404848
Agenciamiento e {in)visibilidad de la diversidad sexual y de género
en la construcción de paz'
JoséFernandoSerranoAmaya
Introducción
Generizar la pazLa diversidad sexualy de género en las movilizacionespor la pazEl surgimiento del sector LGBTen ColombiaUna iniciativa de paz como oportunidad para la articulación de un sectorsocial en relaciones de subordinación
Problemas de alineamiento y posiciónAfirmación del cuerpo y construcción de pazConclusión
BibliografíaDocumentos del proceso Planeta Paz - sector LGBTconsultados
11
De agencia a acción colectiva por la paz
Movimiento por la paz en Colombia (1978-2003)
Mauricio GarcíaDurán, S.J.
Introducción
Punto de partida: un vacío a ser llenadoAproximación a un concepto de movimiento por lapazCaracterísticas del movimiento por la paz en ColombiaA manera de conclusión
Bibliografía
III
Agencia moral y comunidades morales
Estudios de paz en el contexto colombiano: los enredos normativos
e ideológicos de una ciencia social crítica y transformadora
Paul Chambers
Introducción
La relevancia de la filosofíade MacIntyreLa dimensión ético-normativa de los estudios de pazLas ciencias sociales en el contexto colombianoDesentrañando el horizonte normativo
Una mirada desde la filosofíade Alasdair MacIntyreEl desafío teórico-práctico para las ciencias sociales frente al conflictoBibliografía
53
53555759
636567727578
79
81
818285
91100101
105
107
107109111113124125
133135
IV
Lugary seguridad desde uua perspectivade paz
Desplazamiento forzado y reconciliación en Colombia en el marcode los estudios de pazElizabeth Kerr
Introducción
Aprendizajes y reflexiones en el camino de formación de una investigadorade estudios de pazInvestigando la migración forzada desde el enfoque de los estudios de pazIntroducción del concepto de reconciliaciónReconciliación en el contexto del desplazamiento forzado en ColombiaA manera de conclusión
Bibliografía
De un enfoque para el estudio de la seguridad centrado en la guerraa uno centrado en la pazAlexandra Abello Colak
Introducción
Seguridad en Colombia: el agotamiento de enfoques tradicionalesHerramientas para el desarrollo de un enfoque centrado en la pazConectando la seguridad con la transformación socialConclusión
Bibliografía
V
La economía local de la violencia y sus motores globales
Ni mercaderes, ni padrinos: a la búsqueda de un conceptopara comprender los grupos tipo mafia surgidos en Medellín
Jairo Bedoya
¿Por qué es impropio denominados grupos mafiosos o neomafiosos?Mafias con poder y traficantes con mercadoRackets:empresarios de violencia organizada y no simples pistoleros a sueldoBibliografía
Conflicto y paz en Colombia en tiempos de globalizaciónSilvia Mantilla
Introducción
Las transformaciones del conflicto armado colombiano en tiemposde globalización
139
141
141
143144149153164166
171
171172179181187189
193
195
198207209214
217
217
219
El impacto económico de la globalizacióncomo factor explicativode la transformación del conflicto.La transformación del conflicto en virtud de la lógica global de laeconomía ilícita del narcotráfico
Laspolíticas globalesde seguridad y las transformaciones del conflictoHacia una perspectiva "glocal"para la resolución del conflicto:la perspectiva del top/down-bottom/up, sus alternativas y dificultadesPropuestas frente al papel del Estado Colombiano como articulador"hacia arriba" y "hacia abajo"en el propósito de la pazConclusión
Bibliografía
220
225227
229
232236238
~..J
Conflicto y paz en Colombiaen tiemposde globalización
Silvia Mantilla""
Introducción
Elpresente artículo es resultado de una reflexiónacadémica acerca de las trans-
formaciones del conflicto armado colombiano en la era de la globalización1.La idea de abordar este tema surgió a inicios de la década del dos mil, cuandose hacían evidentes, ante los ojos del pueblo colombiano, la agudización de laguerra, su expansión y su degradación. En este periodo, además, aspectos talescomo la actividad económica de los actores armados, la entrada del país en unnuevo contexto de ajuste e internacionalización y la participación directa de
Profesora e investigadora de la Universidad Nacional de Colombia. Politóloga especializada
en Relaciones Internacionales, magíster en Estudios Latinoamericanos y candidata al Doc-
torado en Estudios Internacionales e Interculturales de la Universidad de Deusto, Bilbao.
Ha realizado investigaciones y publicaciones relacionadas con temas de seguridad nacional
e internacional, conflicto armado y migraciones transfronterizas. Su última publicación es
Narcotráfico, violencia y crisis social en el Caribe insular colombiano: el caso de la isla de San
Andrés en el contexto del Gran Caribe (2011).
Se dice que el fenómeno de la globalización, en su sentido histórico, ha estado presente desde
el momento mismo en que las potencias europeas -España, Portugal e Inglaterra- se aven-
turaron a la búsqueda de nuevos territorios e iniciaron un proceso de expansión alrededor de
mundo, marcado por la progresiva articulación de un sistema mundial de relaciones comer-
ciales, económicas y culturales. Se habla posteriormente de una segunda ola, caracterizada
por el ascenso de Inglaterra a partir de la Revolución industrial, que consolidó un sistema de
movilidad y ausencia de restricciones a la circulación internacional de capitales. Sin embargo,
en este artículo nos referimos específicamente a la tercera y últiIpa "ola de la globalización" o
globalización o de la "sociedad pos-industrial'; que se refiere al momento histórico de finales
del siglo xx, particularmente en la década del setenta, en la que empiezan a gestarse procesos
acelerados de revolución tecnológica, económica e informativa a escala global. Véase, Toffler
(1995) y Huntington (1994).
217
,.
-218 SilviaMantilla
Estados Unidos como agente interventor en el conflicto, parecían ser algunosde los nuevos determinantes del cambio.
A partir del estudio de tales problemáticas, fue evidente para mí, como in-vestigadora, que estos nuevos factores tenían en común una especial conexióncon diversos elementos y procesos vinculados al entorno global actual. Almismo tiempo, observaba una especie de "fragmentación" del conflicto, en lacual los trayectos nacionales de la guerra parecían diluirse poco a poco para darpaso a un conjunto de conflictividades regionales, locales y transfronterizas,cada una de las cuales presentaba sus propias lógicas y dinámicas.
Este conjunto de ideas me llevó entonces a proponer un nuevo marco ex-plicativo que permitiera descifrar las claves de la transformación acaecida enel conflicto armado colombiano en las dos últimas décadas. Desde mi puntode vista, el cambio más relevante del conflicto, en varias de sus dimensiones,
era su movimiento más allá de los tradicionales límites del Estado nación2paraconvertirse en un fenómeno con incidencias cada vez más globales y 10cales3.Así, mientras los actores armados y sus estrategias de guerra se encontrabancada vez más anclados a las esferas de dominio y de acción en los escenarioslocales, algunas de sus fuentes de financiación, así como la intervención deterceros agentes en la dinámica de la guerra, entre otros aspectos económicosy políticos, estaban más claramente vinculados con los procesos del contextoglobal y transnaciona14.
A la luz de este marco explicativo, la ardua tarea de entender las transfor-maciones del conflicto colombiano en los tiempos de la globalización no podíatener, sin embargo, otro fin más esencial que el de abrir nuevos interrogantes
2 El conflicto armado en Colombia surgió a principios de los años sesenta, en parte como res-
puesta a las luchas revolucionarias de corte socialista que tuvieron lugar en Latinoamérica, en
el contexto de la Guerra Fría y bajo la influencia del bloque soviético. A pesar de las ideologías
externas que lo alimentaban, el conflicto perduró durante casi tres décadas como un fenóme-
no de proyección nacional, en el que los actores armados buscaban, ante todo, el control del
poder del Estado, y durante el cual el ámbito territorial de la confrontación se mantuvo dentro
los límites territoriales nacionales. Si bien siempre hubo un contexto externo que definió y
reavivó la dinámica del conflicto, en las dos últimas décadas parece haberse dado un cambio
sustancial en relación con el nuevo contexto de la globalización, como factor que incidió en la
prolongación y la agudización del conflicto.
Los autores Francisco Gutiérrez y Gonzalo Sánchez (2006, p.15) sugieren esta idea en el pró-
logo del libro Nuestra guerra sin nombre. Transformaciones del conflicto en Colombia.
Lo anterior no supone desconocer el peso de los elementos nacionales y domésticos que a lo largo
de la historia se han configurado y que, hasta el dia de hoy, son la base para ,entender la confronta-
ción armada. Sin embargo, sí implica reconocer que ya no es posible separar de jerárquicamente
los asuntos domésticos de los externos y que, de hecho, en este nuevo espacio intermedio
o «interméstico" se encuentran muchos de los factores que han fortalecido y prolongado el
conflicto en los últimos tiempos (Serra, 2002, p.6; Amparao y González, 1990).
3
4
Conftictoy pazenColombiaentiemposdeglobalización 219
relacionados con un reto aún mayor: el de la búsqueda de una estrategia de pazque dé.fin a la confrontación armada. Por su naturaleza, dichos interrogantestraen, no obstante,nuevasproblemáticasde estudio que nos llevanuna vez más aponer elacentoen elcontextoyen lasfuerzasde la globalización,entendidascomoelemento vital para explorar tanto las oportunidades como las limitaciones deun eventual logro de la paz. Elhecho de considerar estasvariables permite pre-guntarse si se está viendo constreñida la resolución del conflicto colombianopor factores que derivan del nuevo orden global y,en ese caso, ¿De qué formase pueden superar dichas limitaciones? ¿Se hace necesario mirar más allá ymás acá de las fronteras nacionales como condición para el logro de una pazsostenible y duradera? ¿Qué aspectos deben ser tenidos en cuenta para pensaren la resolución del conflicto colombiano, en contextos de globalización y glo-calización?
El presente artículo busca aportar algunas líneas de análisisdesarrolladasentorno al estudiode la relaciónentre elconflictoy la globalización,asícomo plantearlos retos que estenuevo contextosupone frente a la búsqueday ellogro de la paz.En este sentido, se plantea la importancia de adquirir un enfoque multinivelque incluya la articulación entre acciones top/down y bottom/up dentro de lasestrategias para la resolución del conflicto, pues si bien este tipo de enfoque haadquirido una gran relevancia en los estudios de paz, pocas son las propuestasque lo han aplicado al análisis del conflicto colombiano.
Se espera ofrecer, entonces, un conjunto de reflexiones sobre la paz que,sin estar todavia sustentadas en un trabajo empírico, son resultado analítico demi estudio doctoral, cuyo propósito es el de contribuir con una visión alternativaen torno a la resolución de un conflicto que requiere marcos de análisis másacordes con la realidad mundial actual.
Las transformaciones del conflicto armado colombiano en
tiempos de globalización
La propuesta que se desarrolla en este texto tiene el objetivo de dar a la variable de la
globalízación un peso significativo en el análisis de las transformaciones recientes
del conflicto en Colombia. Se reconoce que, aunque esta variable no puede ser
considerada como el único factor determinante, constituye un aspecto definito-
rio sin el cual tampoco sería posible entender y explicar su reciente y particularevolución.
En este artículo se define el fenómeno de la globalización como un proceso
no homogéneo y fragmentado que, al estar sustel'l.tado en la fuerza motriz del
capitalísmo (Fazio, 2004, p. 21), es por naturaleza un proceso selectivo y profun-damente desigual. En palabras de Manuel Castells (2003, p. 21), el nuevo sistema
global, constituido a partir de redes de intercambio y flujos de comunicación, es en
220 SilviaMantilla
extremo incluyente,pero a la vez excluyentede todo aquello que, según dichoscódigos, no tiene valor económico o deja de tenerlo. Así, las redes globalesarticulan individuos, segmentos de población, países, regiones, ciudades obarrios, mientras que excluyen otros tantos individuos, grupos sociales o terri-torios (Castells, 2003 p. 21). En la idea de lo "global"concurre la idea de lo "noglobalizado" como un aspecto que hace referencia a los grandes segmentos deterritorios y poblacioneshoy denominados como del "cuartomundo~que inclusoen un contexto de grandes avancestecnológicose informacionales,se mantienenen extremas condiciones de exclusión y desigualdad.
Al instaurarse a través del modelo de desarrollo neoliberal, la globalizaciónsupone además una serie de ajustes económicos y cambios institucionales quepueden originar conflictos s?ciales y políticos o exacerbar los ya existentes encontextos de marcada exclusión (Baquero, 2009).
A la luz de esta definición, se intentará demostrar que en las dos últimasdécadas el conflicto colombiano ha sufrido un proceso de transformación yprolongación íntimamente ligado a las dinámicas propias del contexto de laglobalización. Este fenómeno se ha producido fundamentalmente por tresrazones: 1) por el impacto económico del nuevo contexto global y del modelode apertura neoliberal, que produjo la reconfiguración del Estado nación y,con ella, el surgimiento de nuevas condiciones económicas y territoriales queprolongaron y profundizaron el conflicto; 2) por la gran potencialidad que elcontexto de la globalización le ofreció a los actores armados para desarrollar sueconomía de guerra a través de la economía ilegal del narcotráfico, y 3) por laimplementación de las políticas globales de seguridad en el país, que alteraronla correlación de fuerzas militares del conflicto, desbordando algunos de susfactores asociados y profundizando la crisis social y humanitaria ya existente.
El impacto de estas tres variablesha conducido, a su vez, a un redimensiona-miento de losescenarioslocalescomo nuevoscentrosactivosen latransformaciónydinamización delconflicto,graciasa los recursostanto económicoscomo políticosy sociales que, al haberse favorecidopor la nueva economía global, entraron aformar parte de la dinámica interna de la guerra en lasdos últimas décadas.
El impacto económico de la globalización como factorexplicativo de la transformación del conflicto
En el caso de Colombia podemos afirmar que, en términos económicos, lallegada de la globalización y la implementación de las políticas neoliberales5
5 En la medida en que el neoliberalismo se constituyó en el modelo de desarrollo propio de la
globalización los efectos de su implementación deben ser necesariamente debatidos al evaluar
la reconfiguración del conflicto armado en Colombia.
Conflictoy pazenColombiaentiemposdeglobalización 221
posibilitaron la recomposición y el auge del conflicto en tres sentidos específi-(:os:el primero de ellos se dio por la reorientación en el sector productivo delpaís hacia las nuevas dinámicas de las economía internacional; el segundo, porla profundización del problema de la productividad y el acceso a la tierra, y eltercero, por el efecto que produjo la descentralización política y administrativaen la reconfiguración del Estado nación.
En cuanto al primer aspecto, es necesario considerar que Colombia pasóde ser en la década del setenta un país principalmente productor de café aconvertirse en productor de minerales y de coca hacia la década del noventa.El cambio ocurrió en el contexto en el cual la crisis agrícola de los paísesmenos desarrollados se sumó al privilegio de la economía internacional por elconsumo de minerales e hidrocarburos, dada la necesidad cada vez mayor delos países industrializados de obtener insumos industriales y fuentes de energíacombustibles derivadas primordialmente del petróleo6,el gas y el carbón, y dealgunos minerales como el oro, el níquel y el hierro.
En virtud del modelo económico que empezó a prevalecer con la demandade estos recursos a nivel mundial, Colombia se consolidó entonces como un
importante productor de minerales y combustibles. El petróleo, el carbón y eloro se posicionaron como los productos cuyaproducción crecióconstantementehacia finales de la década del noventa y que logró mostrar el potencial mineroy energético que tenía el país?(Gráfica 1).
La nueva orientación del sector productivo, determinada en buena medidapor las demandas de la economía internacional, se constituyó como un nuevoescenario que fue aprovechado por los actores armados: las FARC,el ELNYlos grupos paramilitares, que expandieron su territorio de acción hacia zonasde riqueza ubicadas en los centros urbanos y semiurbanos del país con el fin dedinamizar su economía de guerra por medio de la explotacióndirecta e indirectade los recursos altamente rentables en el mercado nacional e internacional.
Entre los casos más representativos de esta dinámica se encuentran elsaqueo y explotación de petróleo por parte del ELNYlas FARC-especialmenteen las zonas orientales del país-, que se mantuvo constante desde la década delochenta (Pearce, 2005); el control, las extorsiones y el pago forzoso de cuotas
7
Durante el año 2004, el consumo mundial de petróleo se elevó un 3,4% y alcanzó los 82,4
millones de barriles al día. Los responsables de casi la mitad del aumento son Estados Unidos
y China, que en la actualidad utilizan 20,5 y 6,6 millones de barriles diarios, respectivamente
(Instituto Worldwatch 2005).
Vale la pena recordar que el sector minero es int~sivo en capital, particularmente tecnología
de punta. La demanda por servicios laborales es baja y está concentrada en trabajo con alto
nivel de calificación; de igual forma, su costo de producción consiste principalmente en insu-
mas importados y sus necesidades financieras son cubiertas mayoritariamente por flujos de
Inversión Extranjera Directa.
6
222 SilviaMantilla
.exigidas por los distintos actores armados a los productores de oro, especial-mente en las zonas lluríferas del sur de Bolívar,Antioquia y Nariño (Vergara,2004; Leiteritz, Naci y Rettberg, 2009), y la plantación extensiva de la palmaaceitera y de las eJ¡:torsionesa esta industria por parte de los actores armados,especialmente por parte de los paramilitares, que han nutrido de maneracuantiosa sus fuentes de financiación a través del control de este negocio endistintas regiones del país (Ocampo, 2009;Aguilera, 2002).
Gráfica 1. Valor de la producción del sector minero sin hidrocarburosy participación en el PIE
"
80.000
""oo';j50.000"O
o
1lAo.ooov
"O
v
~20.000o;
~ 2,5;¡- 2e:3~1,5
.~ 1D..
. Participación en el PIB
0,5
o O-N'" ",,"""',","''''0-''''''",,''''"''''''''''''''''''''''''''''000000"''''''''''''''''''''''''''''°00000NNNNNN
o O-N '" "".,.,"''"' "'''' O-",,,,",,,,,,"''''''''''''''''''''''''''''000000"''''''''''''''''''''''''''''000000NNNNNN
Fuente: DANE,Cálculos de Fedesarrollo (2008),
A la par de estos procesos, se desarrollaba una segunda dinámica de profun-dización del problema de la productividad de la tierra y el acceso a la misma.Si observamos el panorama histórico de las zonas rurales del país, podemosencontrar que las actividades socioeconómicas en el campo sufrieron undeclive importante desde la llegada de la apertura económica. A principios delos años setenta, casi la mitad de la población vivía en el campo, la agriculturarepresentaba algo más del 20% del PIB,las exportaciones de origen agropecua-rio constituían el 75%de las exportaciones del país y un solo producto agrícola,el café, desempeñaba un papel determinante en el comportamiento macroeco-nómico de la nación (Perfetti, 2009). En las siguientes décadas, como resultadodel acelerado y traumático proceso de transformación del sector productivo delpaís, la agricultura comenzó a descender a niveles sin precedentes, de formaque hacia el año 2009 la actividad agropecuaria representaba tan solo un 10%del PIBdel país, como lo muestra ampliamente la gráfica 2.
Conflictoy pazenColombiaentiemposdeglobalización223
Gráfica 2. Evolución del sector agropecuario en el campo de Colombia1970-2005
100
90
80
~~ 70tii.E¡j 60~8. 50¡::'o'g 40p..'O"€ 30'"p..
20
10
o1970 1980 1990 2000 2005
Años
-+------
Población rural en la población total
Participación PIB agropecuario en el total
Exportaciones agropecuarias en el total
Pobreza rural
Gini de ingreso
~
~
~
Fuente: Centro latinoamericano para el desarrollo rural, citado en Perfetti (2009),
En Colombia se puede observar claramente que en la década del noventacoinciden, tanto espacial como temporalmente, la situación del estancamientodel empleo en el campo, el excesode oferta de mano de obra rural, el declivedelos cultivos agrícolas tradicionales y el crecimiento de los grupos armados yde los cultivos ilícitos en el país8,El autor Alejandro Reyes Posada (2000), loexplica de la siguiente manera:
La expansión de cultivos de coca y amapola coincidió con un largo periodo de
abandono de las economías campesinas y de la quiebra de muchos productores
por la apertura de las importaciones subsidiadas del resto del mundo, sumada a
8 Recordemos que hubo un aumento considerable de áreas de coca cultivadas en Colombia: se
pasó de 45.000 hectáreas en 1994a 163.000en el año 2000 (UNODC, 2005),
~
224 SilviaMantilla
.la revaluación de la moneda y a la crisis de precios del café, desde comienzos delos noventa. (p.216)
~
Finalmente, en Colombia, así como en la mayoría de los países latinoame-ricanos, la globalización presionó la puesta en marcha de una reestructura-ción económica, política y territorial del Estado nación, dirigida a enfrentarlas exigencias económicas del mundo global. En este contexto, la descentrali-zación política y administrativa se constituyó en una de las fórmulas básicaspara enfrentar y sobrellevarlos dilemaseconómicosy socialespropiosdel sistemacentralista predominante, así como para iniciar el proceso de apertura hacia losmercados globalesy hacia la democratización.
La gran cantidad de recursos presupuestales que se trasladaron hacia losgobiernosregionalesymunicipalespara atenderprincipalmentelasnecesidadesdela población en materia de salud, educación yagua potable, hizo que los gruposarmados reorientaran sus acciones hacia el control de los escenarios locales,como una nueva forma de obtener poder político y financiación.
En un estudiosobreconflicto,Estadoy descentralizaciónen Colombia,Sánchezy Chacón (2006,p. 372) constataron la hipótesisque llegóa relacionarde maneradirecta la presencia de nuevas riquezas y recursos9en las localidades del paíscon la progresiva expansión, presión y enriquecimiento de los actores armados-FARC-EP,ELNy AUC- a lo largo y ancho del país.
Debido a que la descentralización también supuso una derivación de laautoridad política del Estado hacia los órdenes regionales y locales, los actoresarmados comenzaron a acceder a porciones cada vez mayoresde poder por la víade la intimidación, de la cooptación o eliminación de los dirigentes regionales,o a travésde la apropiacióndirectade los recursoseconómicos;hechosmanifesta-dos en la presión que comenzaron a ejercer los grupos armados en el procesoelectoral de los distintos municipios del país, incrementando su control territo-rial y su capacidad para utilizar el nuevo engranaje político y económico delEstado en su favorlO.
Podemos decir, en pocas palabras, que los cambios en la economía y elEstado colombiano a partir de las nuevas exigencias del contexto de la glo-balización produjeron la reconfiguración del conflicto armado al propiciar la
10
Durante el periodo 1982-2002, las transferencias totales pasaron de representar el 1,9% del
PIE a ser casi el 6% en el 2002 (Sánchez y Chacón, 2006, p.372).
La mencionada presión se ha reflejado en la enorme magnitud de la violencia contra candida-
tos a cargos públicos locales. Según datos de la Presidencia de la Repúblicjl, durante el período1998-2001, los grupos armados ilegales asesinaron un total de 70 candidatos a alcaldías, 92 a
concejos y 14 a otros tipos de cargos públicos, siendo 1997 el año más crítico, con 57 candida-
tos asesinados, 100 secuestrados y 369 retirados de la contienda electoral (Sánchez y Chacón,2006, p. 375).
9
Conflictoy pazenColombiaentiemposdeglobalización 225
aparición de nuevas oportunidades para la economía de la guerra y al pro-fundizar-sus condiciones objetivas. Estos cambios económicos se han reflejadofundamentalmente en el reacomodamiento territorial del conflicto,en tanto quelos distintos actores armados, guerrillas y paramilitares han aprovechado lasfuentes emergentes de recursos económicos en los escenarios locales como unaforma de expandirse y fortalecer-susestrategiasde guerra. Asímismo, el cambioha generado nuevas relaciones entre la economía nacional, la economía inter-nacional y la economía de la guerra, reflejadas por ejemplo en el peso que haadquirido el sector minero como fuente de recursos externos para el conflicto,en los poderes cooptados por los actores armados gracias a la descentraliza-ción del aparato estatal y en la profundización de las problemáticas rurales,que se aprovechan como fuente de recursos humanos y sociales destinados alengranaje de la guerra.
Se debe advertir, no obstante, que estos aspectos no han potenciado latransformación del conflicto por sí mismos, sino debido a un número im-portante de factores adicionales que la han hecho posiblell, entre ellos, unasituación histórica de desequilibrio s socioestructurales que nunca fueronresueltos, una ausencia previa y permanente del Estado en vastos territoriosdel país, la amplia disposición que han tenido las élites colombianas hacia lasreformas estructurales y la misma decisión racional de los actores armados deexpandir sus campos de acción para lograr sus objetivos políticos, económicosy militares.
Latransformación del conflicto en virtud de la lógica globalde la economía ilícita del narcotráfico
Una de las transformaciones más evidentes del conflicto colombiano en las dos
últimas décadas es la aparición y el incremento del negocio ilegal del narcotráfico
como activador de la guerra12. Como es bien conocido, en la década del noventa
Colombia se había convertido en el primer productor de cocaína a nivel mundial,
lo cual, en un contexto de marcada ausencia del Estado y de crisis socioeco-
nómica en los escenarios rurales del país, terminó por vincular negativamente
los actores armados con esta nueva e inagotable fuente de recursos económicos.
11 Lo anterior, teniendo en cuenta que no en todos los países que presentan niveles de subdesa-
rroIlo o que han experimentado un agresivo ajuste estructural, se han presentado estas mis-
mas condiciones o se han exacerbado conflictos armados dt:.esta dimensión, lo que no quiere
decir por supuesto, que no se estén presentando otras formas de violencia y conflictividad que no
necesariamente se ciñen a los parámetros tradicionales de las confrontaciones armadas.
Para constatar este supuesto, véanse los trabajos de Duncan (2008); Thoumi (2002) y López
(2006).
12
--
226 SilviaMantilla
'"
La magnitud de este mercado fu~ posible en buena medida gracias a laaparición de nuevas..tecnologías de la comunicación y la información y al de-sarrollo del transporte en el nuevo contexto de la globalización.Así, se facilitóla transnacionalización de las actividades ilícitas a gran escala, generando unescenario ideal para el establecimiento de redes transnacionales que permitieraconectar más rápida y efectivamente a los distintos grupos, mafiase individuosque buscaban aprovechar al máximo la alta rentabilidad de los negocios ilícitos.A su vez, la rentabilidad de las actividades criminales a nivel transnacional se
fortaleció gracias a la emergencia de una serie de leyesy sistemas de seguridadinstaurados por las potencias, que buscaban erradicar del mercado las activida-des consideradas como indeseables (Nadelmann, 1990).
En el caso de Colombia, vale la pena anotar que ya existía un contextofavorablepara las economíasdelcontrabando, lasrutas deltráficode la marihuana
y la explotación ilegal de esmeraldas, de ahí que se fueran aceptando comoparte de la estructura de la sociedad y que se instauraran social e institucio-nalmente por medio de métodos violentos en ella (López, 2006, p. 409). Parael momento de la expansión del negocio de la coca en los noventa, los distintosactores armados y delincuenciales se vieron enfrentados al aprovechamientodel nuevo contexto externo que brindaba nuevas y masivas fuentes de finan-ciación. Las FARC,por ejemplo, encontraron en la imposición de tributos unnuevo combustible para su economía de guerra. Mediante el cobro del 80%de las actividades relacionadas con la producción y exportación de cocaína,llegaron a obtener alrededor de ciento cuarenta millones de dólares (Rangel,2001)13.
Es así como en la década de los noventa, cuando la producción de coca pasa'1 de 45.000 hectáreas en 1994 a 163.000en el año 2000(UNODC,2005)14,las FARC
experimentaron asimismo un crecimiento sin precedentes de entre 1000y 3000hombres en 1980,hasta llegar a 18.000,en 2002,su punto más alto, según cifrasoficiales del gobierno (García, 2005). A finales de la década, cuando se regis-traban las mayores cifras del crecimiento tanto de los cultivos ilícitos como delgrupo armado, las FARChabían obtenido también los mayorestriunfos militaresde su historia (López, 2006, p. 428).
Por su parte, el vínculo de los grupos paramilitares con las economíasilícitas, resultó más determinante debido al tipo de estructura organizacional
13 Según Rangel (2001), para el año 2000 los ingresos económicos de las FARC se podían
calcular entre los 300 y los 375 millones de dólares por año, cifra que comprendía dineros
recaudados principalmente del narcotráfico y el secuestro extorsivo e~tre otras formas definanciación.
14 Momento a partir del cual el área sembrada de coca empezó a decrecer debido a la implemen-
tación de las políticas de fumigación y erradicación forzosa.
Conflictoy pazenColombiaentiemposdeglobalización 227
de~centralizada que los ha caracterizado y a las dificultades para separar losobjetivos políticos respecto de los objetivos criminales y económicos en suaccionar. Al respecto, se puede considerar que los mercados globalesde drogasilícitas propiciaron el fortalecimiento de los grupos paramilitares, incremen-tándoloshasta aproximadamente14.000hombresarmadosen 2002(Romero,2006, p. 375). Vale la pena resaltar, además, que la expansión de este grupoarmado también se ha expresado en su clara orientación hacia la proteccióny fomento de las inversiones extranjeras y de los proyectos macroeconómicosque se encuentran vinculados con algunos de los mercados locales que hanestado bajo su controF5.
En cuanto a sus fuentes de financiación y los métodos para esconder susrecursos, se ha podido constatar un fuerte vínculo entre el paramilitarismo ylos flujos tanto legales como ilegales que operan en el mercado ilícito global.Así aparece en este testimonio:
Un investigador en la embajada de Estados Unidos que ha rastreado por añoslos esquemas de las finanzas paramilitares, hablando en condición de anónimo,
dice que el grupo tiene entre US$200 millones y US$ 1000millones en bancos de
inversión en Suiza,Italia, Luxemburgoy otros países. Otras sumas no reportadasestán en Colombia [...] y el grupo probablemente esconde activos en forma de
hoteles, centros comerciales y otras propiedades bajos su controL (Forero, 2001;citado en Bejarano y Pizarro, 2010, p. 402)
A partir del análisis de la evolución de los actores armados más represen-tativos del conflicto colombiano, es posible entonces identificar algunos rasgosdeterminantes de la relación entre la dinámica de la globalización y el forta-lecimiento de la economía de la guerra en Colombia. Esta relación no solo seha evidenciado en las redes transnacionales que los actores armados han de-sarrollado en los últimos años para hacerse a los distintos tráficos de recursosilícitos, sino también en el aprovechamiento de los escenarios fronterizos quese han convertido en los lugaresidealespara establecerlas conexionesperversascon el contexto global (Castellsy Laserna, 2003).
Las políticas globales de seguridad y las transformacionesdel conflicto
La globalización, entendida también como el repertorio de estrategiaspolíticas y militares de carácter global que.se han organizado a partir de la
15 Lo anterior ha sido por ejemplo evidenciado, con el caso del manejo paramilitar del negocio
de la palma aceitera (Ocampo, 2009, p.180; Aguilera, 2002, p. 1; Goebertus, 2008).
228 SilviaMantilla
hegemonía de Est~dos Unidos en el sistema internacional de la posguerrafría, ha reconfigurado y transformado las condiciones del conflicto colombia-no a partir de la implementación directa de las políticas globales de seguridaden el país.
Es un hecho suficientemente conocido que en los años noventa Colombiapasó a ocupar un lugar importante en la geopolítica de la seguridad interna-cional debido al papel que empezó a jugar como uno de los principales paísesproductores de drogas ilícitas en el mundo. A partir de la intervención es-tadounidense a través del conocido "Plan Colombia': se definió una estrategiadestinada a la erradicación de cultivos ilícitos, a la incautación de cargamentosy las operaciones antidrogas. Sin embargo, fue en el año 2001, a raíz de losatentados del 11 de septiembre, que se generó un cambio en la orientaciónde la política de seguridad norteamericana hacia la lucha contra el terroris-mo, que produjo al mismo tiempo un efecto decisivo sobre la dinámica delconflicto colombiano.
Desde entonces, los grupos guerrilleros fueron identificados como "nar-coterroristas" y los recursos destinados al Plan Colombia comenzaron a serutilizados ya no solo para las operaciones antidrogas, sino también para el des-pliegue de las operaciones contrainsurgentes. Losefectos de esta "fusión':segúnRojas (2006,p. 55) hicieron que la guerra se desnacionalizara y se recontextua-lizara en un ámbito más global, lo que a su vez modificó las condiciones localesde su desarrollo.
Uno de los efectos directos de esta política global en el desarrollo delconflicto colombiano fue la evidente modificación en la correlación de fuerzas
militares que había venido forjándose en la década de los noventa. Sibien entre1997y 2002el conflictohabía llegado a su máximo recrudecimiento en términosdel poderío militar de los actores armados y de la ampliación de su capacidadde combate, es a partir del año 1999, con la intervención de Estados Unidos,cuando comenzaron a producirse cambios organizacionales, tecnológicos yexpansivos de las fuerzas estatales que le significaron al Estado una recupe-ración importante del control territorial (Granada, Restrepo y Vargas, 2009).El cambio más representativo fue el regreso de los grupos guerrilleros a lasacciones de la guerra de guerrillas móviles, ejecutadas en pequeños núcleosoperativos, así como su retorno a las zonas de alto valor estratégico e históricopara su sobrevivencia en la guerra, zonas sin embargo marginales para ladinámica socioeconómica del país (Granada, Restrepo y Vargas,2009,85).
Una segunda consecuencia de la guerra global contra el narcotráfico y el te-rrorismo en Colombia ha sido el movimiento de factores asoctados al conflicto
y también la agudización de la crisis socialy humanitaria en las localidades quefueron intervenidas con las fumigaciones y la erradicación de cultivos ilícitos.Como es bien sabido, el Plan Colombia y otras estrategias de intervención
Conflictoy pazenColombiaentiemposdeglobalización 229
militar y.estatap6se han implementado sobre todo en el sur del país, específica-mente en el departamento de Putumayo, en donde entre los años 2000y 2007seejecutaron una serie de estrategias de guerra dirigidas a acabar con los gruposinsurgentes y sus fuentes de financiación.
Precisamente durante esta época, el panorama del conflicto cambia debidoa la fuerte presión militar en las localidades de alto valor estratégico para laeconomía de la guerra, que obliga a las guerrillas a buscar nuevos territorios deacción, desbordándose incluso hacia los países vecinos. Asímismo, en el marcode tales políticas de seguridad se observa un aumento vertiginoso del despla-zamiento forzado de colombianos, que para el año 2004ya se aproximaba a un10%de la población total del departamento del Putumayo y que coincide justa-mente con el año de mayor fumigación en la historia del país (13.000hectáreas)(Secretaría de la Gobernación del Putumayo, citado en Rivera, 2005,p. 68).
De igual forma, las medidas de erradicación forzosa y las fumigaciones enesta zona generaron un "efecto globo" que, en los últimos años, desplazó loscultivos hacia otras zonas del país, especialmente hacia el departamento deNariño y hacia la zona del Pacífico colombiano, con los cuales se incrementóel desplazamiento forzado, la violencia y la conflictividad.
Todo lo anterior nos muestra que la guerra global contra el narcotráfico y elterrorismo en Colombia es un claro ejemplo de tendencia a la eliminación dela frontera entre el ámbito externo y el interno en el desarrollo de la guerra. Porotro lado, también es evidente el papel definitivo de los proyectos globales deseguridad en la transformación del conflicto.
Los cambios en la situación del conflicto armado colombiano que se hanexpuesto hasta ahora, producto de la globalización y la "glocalización",suponenalgunos retos para la construcción de una estrategia de paz, que veremos acontinuación.
Hacia una perspectiva "glocal"para la resolución del conflicto:la perspectiva del top/down-bottom/up, sus alternativasydificultades
La mirada hacia la resolución del conflicto colombiano en tiempos de globali-zación debe pasar necesariamente por una reflexión previa sobre el significadode la paz. En este artículo se privilegia una concepción positiva del término queincluye no solo una visión transformadora del conflicto,en tanto expresión de laviolencia armada, sino también como tratamiento de los factores culturales yestructurales (Galtung, 1980;2003) que subyacen"a las sociedades en conflicto
16 Específicamente, con la Iniciativa Regional Andina y el Plan Patriota.
--,
230 SilviaMantilla
y que, en casos co~o el de Colombia, son condición sine qua non se logra unapaz integral.
Una definiciónde violenciaacorde a las nuevasrealidadesdel contextoglobaldebería incluir, además de los anteriores, otros elementos de orden transnacio-
nal, tal y como comenta Reychler (2007):
A more complete picture of violence defines violence as shortening the life ex-
pectancies of certain groups of people, not only with arms, but also by other
means of violence, such as structural violence, psychologicalviolence, ecological
violence, bad governance (bad governance kills), and extra-legal transnational
activities that involve the trade of drugs, weapons, people, and other preciousresources. (p. 150)
Teniendo en cuenta la complejidad del concepto, la visión de una pazpositiva debería estar acompañada, por tanto, de mecanismos y enfoques espe-cíficos para la resolución de conflictos que lleven a superar los constreñimien-tos ubicados en esferas distintas a las del Estado nación y que las trascienden.
A lo largo de esta investigación fue posible constatar que, en efecto,aquellosfactores del conflicto que dependen fuertemente de un vínculo con el entornoglobal se constituyen en poderosos limitantes que hacen más complejo elpanorama del conflicto y que reducen sus opciones de resolución. Al mismotiempo, se evidencia un escenario fragmentado de actores y conflictividadesque operan según regionalidades específicas, que implican retos adicionalespara el logro de la paz.
Surge entonces la pregunta: ¿cómo resolver un conflicto que está transfor-mándose debido a factores globales y que, a la vez, se fragmenta y se enquistaen el ámbito de lo local? La respuesta lógica frente a este tipo de interrogantestendería a considerar también esta doble dimensión del conflicto.
Como propuesta de análisis podría considerarse, entonces, que el fin de laguerra y el tratamiento de las múltiples violencias que la han alimentado pordécadas solo son posibles a partir de un modelo que integre, por un lado, unarespuesta activa de las instituciones estatales e internacionales (top/down), y unmecanismo emancipatorio y de construcción de la paz surgido en el seno de lasociedad civil desde el ámbito de lo local, por el otro (bottom/up). Lo anteriorcoincide con la necesidad explícita y reciente de generar enfoques multinivel ymultisectoriales en los procesos de construcción de paz (Reychler, 2007) másacordes a las dinámicas propias del actual contexto de la globalización.
No obstante, vale la pena advertir que, aunque dicho modelo integrado re-presenta una opción para pensar en una estrategia efectiva de"paz, las respues-tas dadas en los niveles top/down y botton/up entrañan una serie de aspectostanto positivos como negativos que deben ser tenidos en cuenta para corregiry potenciar el modelo. Así, mientras en el nivel top/down las instituciones
Conflictoy pazenColombiaentiemposdeglobalización 231
~lobales (organizaciones internacionales, instituciones estatalesy ONG)logranintervenir de manera efectivaen ciertosconflictosmediante elestablecimientode
un nivel- inicialy relativo- de seguridad,normalmente no se logra implemen-tar una solución más estructural y de largo plazo.Además, en este nivelse sueleimponer un proyecto restringido de paz liberal que condiciona la participaciónde la sociedad civil a los intereses económicos e ideológicos de los donantes,y que impone un discurso basado en la democracia, el Estado de derecho y ellibre mercado, en función de una cosmovisión puramente occidental.
Por otra parte, en el nivelbotton/up prima un concepto de paz liberal basadoen un proyecto emancipatorio, dirigido por la sociedad civil en el que se pri-vilegia el discurso de la justicia social y las necesidades de la población. Esteproyecto incluye diversos actores sociales e institucionales y acentúa la impor-tancia de la construcción de paz en lo local, a pesar de manejar un grado signi-ficativode universalismo (Richmond y Franks, 2009,p. 8). Sibien este nivel deconstrucción de paz parece ideal, suelecarecer de resultados a gran escalay,porlo general, se mantiene en un nivelde invisibilidady de independencia respectoa las instituciones del top/down, que sí cuentan, en última instancia, con losrecursos y la infraestructura institucional para producir grandes cambios.
¿Cómo lograr entonces un proyecto efectivo de paz, capaz de involucrarelementos de la cosmovisión emancipadora en el nivel local y a la vez, com-prometido con la institucionalidad del nivel top/down? ¿Cómo articulado demanera que se corrijan los elementos negativos sobre los cuales está basado elsistema global de la paz liberal? La clave podría residir en la sinergia, la inte-racción y la complementariedad real que pueda darse entre ambas dimensiones,como afirma Reychler (2007):
Without synergy, peace efforts (peace negotiations, democratisation, develop-
ment, security building, reconciliation, etc.) could end up in piles of peace buil-
ding blocks, instead of a complete peace building. (p. 155)
Elmayor retoesla consistenciaentre la teoríay laprácticaen torno a una visióncomplementaria;pues,esun hecho,que no esposiblelograrun proyectoverdaderode paz si no existen acciones sinérgicas capaces de canalizar, articular y dar unenfoque propio a los esfuerzos que se sitúan en esta doble dimensión. En estesentido, se podría considerar que una perspectiva de resolución del conflictoque mire más alláy más acá de los límites del Estado nación, no necesariamenteva en contra del papel de del Estado como eje fundamental en la resolución
del conflicto,sino que,por el contrario,requi~rede su transformaciónpara ejercercomo un intermediador y articulador efectivo hacia fuera y hacia adentro en elproceso de implementar acciones dirigidas a frenar el conflicto y buscar la paz.
En la medida que se ubica en una posición intermedia entre el ámbitoglobal y el local y dado el papel que aún está llamado a cumplir en un contexto
,
232 SilviaMantilla
de globalización, el Estado aparece entonces como el actor más idóneo en labúsqueda de la paz:pero su éxito depende de la capacidad que tenga para iden-tificar sus ámbitos específicos de acción, delimitando las esferas en las cualesdebe trabajar en conjunto con las localidades y aquellas que puede fortalecero neutralizar en el contexto externo. Así pues, requiere también trabajar en labúsqueda de una mayor autonomía que le permita un mayor nivel de diver-sificación de sus opciones políticas y económicas, así como de un consensonacional que permita establecer mecanismos apropiados y formular enfoquesconstructivos basados en expectativas reales para la construcción sostenible dela paz.
A continuación se enunciarán algunos de los campos en los cuales el Estadocolombiano podría trabajar para reorientar este proceso de articulación y desinergia "glocal" de frente al logro de la paz, evitando a su vez las condicionesnegativas externas que afecten cada dimensión.
Propuestas frente al papel del Estado Colombiano comoarticulador "haciaarriba"y "haciaabajo"en el propósitode la paz
La transformación reciente del conflicto armado colombiano ha generadograndes retos en la búsqueda de una salida a las múltiples violencias que hoyexisten en el país. En el contexto de un cambio global, aparecen entonces nuevosfactores que desbordan el manejo del conflicto por parte del Estado nación, a
pesar de que hoy más que nunca se requiera de su papel activo!7como eje fun-damental en cualquier perspectiva de resolución del conflicto.
El primero de los retos es el del cambio socioeconómico que ha sufrido elpaís desde la década de los noventa y que ha agudizadoy prolongado el conflictoarmado. Al problema nunca resuelto de las inequidades socialesy los desequili-brios estructurales en los sectores urbanos, especialmente en los sectores ruralesdel país, se sumaron las políticas de ajuste estructural y las exigenciaseconómi-cas del nuevo contexto global, que además trajeron como consecuencia unareducción drástica en el poder del Estado para controlar los efectos negativosde su propia internacionalización económica.
Al respecto, es necesario considerar que no parece previsible a corto plazoun desmonte de las estructuras internacionales y globales que han definido los
17 A pesar de que el contexto de la globalización supone una reducción drástica del papel de los
Estados nación como organizadores de la vida económica y social, ello no implica que este
actor esté desapareciendo, sino que se encuentra en un profundo estado de transformación en
el cual debe redefinir y readecuar sus funciones.
Conflictoy pazenColombiaentiemposdeglobalización 233
altos niveles de dependencia y subdesarrollo de la economía colombiana como
factores originarios y prolongadores del conflicto. En esa medida, se requie~epensar en el papel que el Estado nación aún puede desempeñar dentro de los
estrechos límites impuestos por el actual entorno global. En este sentido,
algunas experiencias regionales18, dentro de las cuales la más representativa ha
sido la de Brasil, ya han demostrado que las institiucionesy las élites gubernamen-
talespueden tomar acciones encaminadas a disminuir los impactos sociales de
dos décadas de ajuste y a intentar resolver, a pesar de los constreñimientos externos,
los problemas internos de inequidad y desigualdad.
Para el logro de este propósito es necesario, no obstante, realizar una eva-
1uación profunda de los elementos que han predefinido la forma en que el
Estado colombiano y los actores gubernamentales han orientado sus políticas
en el escenario nacional y en el internacional. Habría que decir, en este sentido,
que en el caso colombiano no solo ha habido una disposición abierta de parte
de las élites nacionales para acatar y adecuarse a las exigencias de los agentes y
las instituciones globales en términos de la orientación externa de la economía,
sino que además, históricamente, estas élites no se han interesado mayormente
en producir una reforma social interna, orientada hacia la disminución de las
desigualdades sociales y los problemas agrarios que aún persisten en el país.
Por lo tanto, estos dos aspectos de la política colombiana deberían replantearse,
con el fin de lograr un mayor nivel de independencia del Estado respecto de las
presiones económicas externas, y a su vez producir mayores niveles de inclusión
en el interior del país.
Dentro de este último propósito, el asunto de mayor relevancia sigue siendo
el del problema agrario, tanto en lo referente al problema de la concentración de
la tierra como a sus opciones de productividad y competitividad en un mercado
nacional e internacional. En este punto, es prioritario un análisis de los límites
y las posibilidades ~el Estado nación para producir una amplia reforma agrariadirigida a eliminar las distintas modalidades de violencia19que han acompañado
los procesos de acumulación de tierras por parte de los actores armados, así
como para replantear el esquema económico y ambiental en torno a un uso
18 Varios gobiernos de la región durante la última década han optado por una postura de mayor
independencia política y económica frente a las exigencias de Estados Unidos y de las institu-
ciones financieras internacionales. Los casos más representativos son los de Ecuador, Venezuela
y Bolívia, que si bien han conseguido desarrollar una política económica más independiente,
no han obtenido los resultados esperados. Los experimentos más exitosos en términos de un
cambio económico destinado a resolver los problemas generados por los ajustes de la década
pasada han sido, en cambio, los casos de Argentina, Chile y Brasil, sin que ello significara nece-
sariamente un distanciamiento o una disputa frontal en sus relaciones con Estados Unidos.
Reyes (1987). Para un análisis más profundo de las propuestas para una reforma agraria en
Colombia ver Reyes (1999).
19
--,
234 SilviaMantilla
adecuado y democrático de los recursos agrarios. Esta reforma debe plantearse,además, como respuesta a las limitaciones y las ventajas del mercado globali-zado en el contexto externo, ya que es este mercado el que posibilita la dis-tribución internacional de los productos agrícolas. -
A la problemática agraria se suma, además, el asunto de la orientación dela economía hacia la exportación de recursos mineros y energéticos que estágenerando que el país dependa cada vez más del contexto internacional, lo quea la vez incrementa los recursos que se constituyen en parte importante delcombustible de la guerra. Al respecto, habría que decir que se requiere unapolítica más consistente por parte del Estado nación para evitar la depreda-ción por parte de los grupos armados de aquellas localidades donde predominala producción minera, así como para disminuir las externalidades negativasderivadas de la explotación de estos recursos naturales, que se realiza sin lallamada responsabilidad social. Se necesitaría, además, una mayor diversi-ficación de las opciones de inserción económica internacional encaminada adisminuir los niveles de dependencia de la producción minera y energética, asícomo a ampliar las oportunidades de productividad agrícola en los mercadoslocales.
En cuanto al problema de la descentralización política y administrativa, esun hecho que la reconfiguración del Estado nación, en vez de constituirse enuna solución a los problemas estructurales que permanecen en la base delconflicto, se ha convertido en una fuente más de violencia y conflictividad,al reforzar las dinámicas y los recursos que alimentan la lógica de la guerraen los escenarios locales. En este sentido, se vislumbra la necesidad de que elEstado trabaje conjuntamente con las localidades para definir las estrategiaspara el manejo adecuado de los recursos sociales. Estas estrategias deben iracompañadas de una institucionalidad efectiva en términos de la presencia delas fuerzas y los instrumentos de seguridad local y estatal en aquellas regionesen donde predominan otras formas de autoridad capaces de apropiarse de lasfunciones del Estado. A su vez, el propósito de la seguridad es un tema quepuede ser trabajado de forma mancomunada con las instituciones del nivelglobal, quienes pueden ofrecer mecanismos diversos para apoyar al Estado entérminos de su presencia tanto policial como social. Al respecto, vale advertirque se requiere de un enfoque de seguridad integral en el que tanto los compo-nentes punitivos como socioeconómicos tengan un peso equitativo y en el queprime, ante todo, una concepción humana de la seguridad.
En pocas palabras, el reto para las élites y el Estado colombiano, desde laperspectiva socioeconómica, sería el de identificar los márgenes de accióndentro de los cuales aún se puede ejercer una función económica y socialorientada a solventar las bases estructurales del conflicto, lo cual implicaemprender un conjunto de reformas profundas en el ámbito externo e interno,
Conflictoy pazenColombiaentiemposdeglobalización 235
así como el aprender de otras experiencias regionales y mundiales exitosas quehan logrado desarrollar herramientas efectivaspara atenuar los desequilibriosproducidos por una economía globalizada.
El segundo aspecto que hemos expuesto en estas páginas ha sido el delnarcotráfico como catalizador de la economía del conflicto. En este sentido, el
problema más grande es que esta fuente inagotable de recursos, provenientesdel exterior, ha fortalecido en una escala sin precedentes a los distintos gruposarmados, constituyéndose en un factor que ha obstaculizadolas posibilidadesdeuna salida negociada para el logro de la paz.
Esta parece ser la tendencia en el caso colombiano, pues a pesar de que losactores armados siguen operando bajo móviles políticos claros, no parecenestar interesados en derrotar al contendiente, sino en lograr un dominio te-rritorial y social que les permita continuar con la búsqueda de recursos paracontinuar la guerra. Por ejemplo, en los últimos años las guerrillas han dismi-nuido su acción a escala nacional para reorientarse hacia esferas más locales,desde las cuales pueden desarrollar sus objetivos políticos y controlar susfuentes de financiación.
Esta reubicaciónde los grupos armados hacialo local,ha llevadoa su veza unproblemamayorpara la búsquedade lapaz:la instauracióndeformasdeautoridadalternas al Estado nación en un vasto número de territorios, en donde se ejercenotras legitimidades que hacen más difícil llegar a un acuerdo legítimo de re-conciliación. Frente a esteaspecto, una vezmás, se requiere de una reingenieríadel Estado nación dirigida a suprimir estos órdenes alternos y a reemplazadospor sistemas legítimos de seguridad y provisión económica y social como unaforma de contrarrestar el exitoso funcionamiento de las economías ilícitasy delos actores que alimentan el conflicto.
Lo anterior solo puede ser posible a través de un trabajo mancomunadoentre la sociedad civily la institucionalidad del nivel local, el Estado mismo y lacooperacióninternacional,trabajo que permita reorientar todos los recursoshaciauna gama de alternativaseconómicasypolíticasdirigidasa fortalecerlasestructu-ras socialesya socavarlasdinámicasde la guerray la violenciaen estos territorios.En este sentido, el Estado debe darse a la tarea de intervenir fuertemente como
regulador de las relaciones sociales y económicas que están fuera de su controlen aquellas localidades en donde se producen más fácilmente los vínculos conlas economías ilegales de tipo transnacional. Para ello se necesita fortalecer lainstitucionalidad local en términos no solo militares, sino sociales yeconómi-cos, así como vincular dichos territorios a los circuitos legalesdel Estado comouna forma de lograr su inclusión d'ectiva dentro del Estado nación.
Valela pena advertir, en este punto, que de no cambiarse las estructuras enlas que se soportan las localidades en conflicto, el mayor riesgo que se correante un previsible acuerdo de paz -como ya ha sucedido por ejemplo en los
236 SilviaMantilla
países centroameric~nos en postconflicto y como, de hecho, está sucediendoen la actualidadcon las bandas desmovilizadasde paramilitaresen Colombia- esla aparición de grupos aún más violentos y desvinculados de cualquier códigoético, político o social,y frente a los cuales una negociación en los términos tra-dicionales sería casi imposible dado que siempre se requiere de una mínima le-gitimidad políticapor parte de los actoresen conflictocomo condiciónpara llegara verdaderos acuerdos de paz.
Finalmente, y en relación con la variable referida a las políticas globalesde seguridad, se puede afirmar que uno de los mayores obstáculos para labúsqueda de la paz en los últimos años ha sido la fuerte orientación del conflictohacia una salida punitiva y militar, privilegiada por la injerencia estadouniden-se. En este punto, es necesario evidenciar que, a pesar de que el contexto dela globalización abrió una amplia gama de posibilidades para lograr un trata-miento y un acompañamiento multilateral del conflicto,las élitesdel Estado co-lombiano prefirieron privilegiary profundizar sus relacionescon EstadosUnidosque, bajo el paraguas de una lucha "global" contra el narcotráfico y el terro-rismo, terminó por ejercer una intervención fundamentalmente militarista endistintas regiones del país.
Un primer efecto negativo que esta dinámica ha tenido sobre las posibili-dades de paz, ha sido la mayor dependencia que el país ha generado respecto aEstados Unidos a nivel económico y militar, reduciendo de manera importanteel margen de maniobra del Estado colombiano y de las entidades locales parabuscar salidas autónomas o permitir otras formas alternativas de tratamien-to del conflicto. Esta condición, como sostiene Rojas (2006, p. 57), ha hechoque primen las visiones estadounidenses sobre la naturaleza de los actoresarmados, que tienden a ser vistos como sujetos criminales y apolíticos, lo queha conducido a errores en la implementación las estrategias de búsqueda de lapaz y a procesos fallidos de negociación.
A partir de lo anterior, se hace necesario advertir que, si bien en algunosaspectos -como las condicionessocioestructuralesdel país o la dinámica globaldel narcotráfico-los márgenes de maniobra del Estado son más limitados,en otros asuntos -como la desvinculación del conflicto frente a la interven-
ción estadounidense o como la búsqueda alternativa de opciones internacio-nales para lograr nuevas formas de intervención, cooperacióny mediación- elEstado y los órdenes locales cuentan, en cambio, con un mayor margen deacción.
Conclusión
Una perspectiva multinivel para la resolución del conflicto colombiano debetener en cuenta que elcontextode la globalizaciónproveeun sinnúmerode actores
Conflictoy pazenColombiaentiemposdeglobalización 237
y herramientas que pueden ser aprovechadas de manera constructiva paralograr una solución más integral al conflicto, tanto desde el punto de vista es-tructural como desde el diplomático.Entre dichas herramientas, se encuentran,por ejemplo, el flujo de recursos derivados de la cooperación internacional, queincluyen los aportes económicos de otros Estados u organismos internaciona-les, así como los recursos derivados de las ONG,que pueden ser canalizadospara lograr una política económica de prevención con enfoque estructural. Seencuentran también las alianzas multilaterales y con países cooperantes que,llegado el caso de una negociación, pueden ejercer procesos de mediación yresolución del conflicto a partir de herramientas diplomáticas, políticas y eco-nómicas derivadas de instituciones intergubernamentales tales como la ONU,subregionales como la OEAy la Unasur, y de integración supranacional como laUnión Europea, entre otros organismos.
Por otro lado, las múltiples iniciativas de paz desarrolladas en los últimosaños desde lo local también deben ser aprovechadas en función de la estrate-gia multinivel. Ello se ha manifestado en el surgimiento de diversos proyectosdesde los entes departamentales que han realizado consejos, cabildos, foros yprogramas de educación para la paz, desarrollados a través de las organizacio-nes ciudadanas. Actualmente, por ejemplo, casitodos los departamentos tienenconsejeros de paz que desarrollan estas actividades en torno a cuatro ejes fun-damentales: 1) Baseproductiva; 2) fortalecimiento institucional; 3) acompaña-miento internacional, y 4) educación para la paz20(Torrijos, 2009, p. 50). Sehan dado también diversas iniciativas locales encaminadas a buscar apoyos yrecursos en el sistema internacional, como sucedió, por ejemplo en el caso delos gobernadores de los departamentos del sur del país que viajaron a Europaya Estados Unidos para presionar por una modificación en la política de fu-migaciones aéreas; o por ejemplo, con el llamado hecho por el exalcalde de laciudad de Bogotá,Antanas Mockus, a la Alta Comisionada de Naciones Unidaspara los Derechos Humanos con el fin de impedir ataques de las FARCa lapoblación local (Ramírez, 2004,p. 207).
Se necesita, por tanto, de un esfuerzo institucional para definir con mayorprecisión un proyecto que permita canalizar las diversas solicitudes, herra-mientas y propuestas de paz que ofrecen el contexto local y el global,pues hastael momento, como afirma Ramírez (2004),no se ha hecho a nivel gubernamen-tal un análisis real de los riesgos y costos de la articulación de los problemasnacionales con el contexto global, ni un examen de las mejores opciones y losmomentos más propicios para dicho acompañamiento (p. 205).
20 Una de las experiencias más representativas es la del "Acuerdo de Puerto Asís'; suscrito re-
cientemente por los departamentos de Putumayo, Nariño, Valle,Cundinamarca y Bogotá (To-
rrijos, 2009, p. 50).
238 SilviaMantilla
Muchos son, ent~nces, los retos que se desprenden del modelo de paz mul-tinivel que ha querido dejarse apenas esbozado en estas páginas. Por ello, es
necesario continuar en la construcción de un enfoque mucho más complejo
y comprehensivo, a partir del cual sea posible desarrollar una arquitectura
moderna de la paz. Con este artículo se espera haber dejado las puertas abiertas
a este nuevo propósito y haber contribuido con un paso pequeño, pero certero, ala búsqueda de un mejor entendimiento del conflicto armado colombiano en
estos álgidos tiempos de globalización.
Bibliografía
Aguilera, M. (2002). Palma africana en la costa Caribe: un semillero de empresas soli-darias. Documentos de trabajo sobre economía regional del Banco de la República, 30
Amparao, M. y González, G. (1990). Proceso de toma de decisiones y política exterioren México: El ingreso al GATT. En R. Rusell, (ed.), Política Exterior y Toma de De-
cisiones en América Latina (pp.). Buenos Aires: GEL.Arnson, C. y Zartman, W. (2006). Economías de guerra: la intersección de necesidad,
credo y codicia. En M. Mesa y M. Gonzáles, (coords.), Poder y democracia. Los retos
del multilateralismo: Anuario CIP 2006 (pp. 121-144). Barcelona: Icaria.Baquero, J. (2009). Globalización económica y conflicto armado: un análisis macro-
cuantitativo. En F. Gutiérrez, y R. Peñaranda, (eds.), Mercados y armas. Conflictos
armados y paz en el período neoliberal. América Latina, una evaluación (pp. 80-105). Bogotá: La Carreta Editores.
Bejarano, A. y Pizarro, E. (2010). Colombia: el colapso parcial del Estado y la emergen-cia de los protoestados. En L. Orjuela (Comp.), El Estado en Colombia (pp. 481-513). Bogotá, Uniandes.
Castells, M. y Laserna, R. (2003). ¿Es sostenible la globalización en América Latina?México: Fondo de Cultura Económica.
Duncan, G. (2008). El dinero no lo es todo: acercadel narcotráficoen la persistencia delconflicto colombiano (Documentos CESO153). Bogotá: Uniandes.
Fedesarrollo. (2008). La minería en Colombia: impacto socioeconómico y fiscal. Bogotá.Forero, J. (2001 agosto 8). Ranchers in Colombia Bankroll Their Own Militia. The New
York Times.
García, C. (2005, enero 19). Las FARCperdieron 6.000 hombres en 2 años. El Heraldo,citado Ejército Colombiano. Recuperado de http://www.emol.com/noticias/inter-nacional/2005/0 1/ 18/ 170162/1as-farc -perdieron -6000-hombres-en -dos-anos.html
Goebertus, J. (2008). Palma de aceite y desplazamiento forzado en zona Bananera: "Tra-yectorias" entre recursos naturales y conflicto. Colombia Internacional, 67, 152-175.
Granada, S; Restrepo, J. y Vargas, A. (2009). El agotamiento de la política de seguridad:evolución y transformaciones recientes eh el conflicto armado colombiano. En J.
Restrepo y D. Aponte (Eds.), Guerra y violenciasen Colombia Herramientas e inter-pretaciones (pp. 27-124). Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana-cEREc.
Gutiérrez, F.y Barón, M. (2006). Notas para una economía política deÍparamilitarismo.En F. Gutiérrez, M. E. Wills y G. Sánchez, (coords.), Nuestra guerra sin nombre:Transformaciones del conflicto en Colombia (pp. 267-309). Bogotá: Grupo EditorialNorma- IEPRl, Universidad Nacional de Colombia.
.--
Conflictoy pazen Colombiaen tiempos de globalización 239
Huntington,S.(1994).La terceraOla: la democratización afinales del siglo xx. Barcelo-na: Paidós Ibérica.
Instituto Worldwatch. (2005). Informe Vital Sings. Disponible en: www.worldwatch.org/bookstore/publication/vital-signs- 200 5
Kaldor, M. (2003). Haz la ley y no la guerra: la aparición de la sociedad civil global. EnM. Castells y N. Serra (eds.), Guerra y paz en el siglo XXI una perspectiva europea.Barcelona: Tusquets.
Leiteritz, R. Nasi, C. y Rettberg, A. (2009). Para desvincular los recursos naturales delconflicto annado en Colombia. Colombia Internacional, 70, 215-229.
López, A. (2006). Narcotráfico, ilegalidad y conflicto en Colombia. En Gutiérrez, F.Wills, M. E. Y Sánchez, G. (coords.). En F. Gutiérrez, M. E. Wills y G. Sánchez,(coords.), Nuestra guerra sin nombre: transformacionesdel conflicto en Colombia(pp. 405-440). Bogotá: Grupo Editorial Norma- IEPRI, Universidad Nacional deColombia.
Nadelmann, E. (1990). Global Prohibition Regimes: The Evolution ofNorms in Interna-tionational Society.International Organization, 44 (4), 479-526.
Qcampo, S. (2009). Agroindustria y conflicto armado. El caso de la palma de aceite.Colombia Internacional, 70,169-190.
Otero, D. (2010). El papel de Estados Unidos en el conflicto armado colombiano. De ladoctrina Monroe a la cesiónde sietebasesmilitares. Colombia: Ediciones Aurora.
Pearce, J.(2005). Policy Failure and Petroleum Predation: The Economics of Civil WarDebate Viewed 'From the War-Zone: Governmentand Opposition, 4 (2),152-180.
Perfetti, J. J. (2009). Crisis y pobreza rural en Colombia. Centro Latinoamericano para elDesarrollo Rural. Disponible en: www.rimisp.org/dtr/documentos
Ramírez, S. (2004). Intervención en conflictos internos El caso colombiano 1994-2003.
Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.Rangel,A. (2001). Guerra insurgente.Bogotá:Intermedio.Revista Semana. (2008, agosto 9). El testamento de Carlos Castaño. Disponible en: www.
semana.com/nacion/testamento-carlos-castano/ 114334-3.aspxRevista Semana. (2011, agosto 23). Así sacó el gobierno de Lula da Silva a 28 millones de
brasileros de la pobreza. Disponible en: www.semana.com/mundo/saco-gobierno-lula -da -silva - 28 -millones- brasileros- pobreza/ 161848- 3 .aspx
Reychler, 1. (2007). "Researching Violence Prevention and Peace Building" .En F.Ferrándiz, yA. Robben (Eds.), Multidisciplinary Perspectives on Peace and Conjlicts
Research A View from Europe (pp. 147-196). Bilbao: Humanitarian Net.Reyes, A. (1987) La violencia y el problema agrario en Colombia. Análisis Político,2.
P.p30-46Reyes, A. (1999). La cuestión agraria en la guerra y la paz. En A. Camacho y F.LEAL
(Coomps.), Armar la paz es desarmar la guerra. IEPRI-FESCOL- CEREC pp205-
226. Bogotá: Giro Editores.Reyes, 1. C. (2006). El campo en Colombia: crisis y alternativas de solución. En A. Ge-
raiges, M. Arroyo y M. Silveira, América Latina: Cidade, campo e turismo. Sao Pau-lo: CLACSO. Disponible en: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/edicion/
lemos/llreyes.pdf
Richmond, O. y Franks, J. (2009). Íiberal Peace Transitions Between Statebuilding and
Peacebuilding. Edinburgh: Edinburgh University Press.Rivera, G. (2005). Cultivos de coca, conflicto y deslegitimación del Estado en el Putumayo.
Bogotá: Universidad Externado de Colombia.
I
'"
/240 SilviaMantilla
Rojas, D. (2006). La internacionalización de la guerra. En F.Gutiérrez, M. E. Wills y G.Sánchez, G. (coords.), Nuestra guerra sin nombre: transformaciones del conflicto enColombia (pp. 37-70). Bogotá: Grupo Editorial Norma- IEPRI, Universidad Nacio-
nal de Colombia. Romero, M. (2006). Paramilitares, narcotráfico y contrainsurgen-cia: una experiencia para no repetir. En F. Leal (ed.), En la encrucijada Colombia enel siglo XXI. Bogotá: Editorial Norma.
Sánchez, F. y Chacón, M. (2006). Conflicto, Estado y Descentralización: del progresosocial a la disputa armada por el control local 1974-2002. En F. Gutiérrez, M. E.
Wills y G. Sánchez, G. (Coords.), Nuestra guerra sin nombre: Transformaciones delconflictoen Colombia (pp. 347-404). Bogotá: Grupo Editorial Norma- IEPRI, Uni-versidad Nacional de Colombia
Serra, N. (2002). Globalización, fuerzas armadas y democracia en América Latina.Fasoc,17 (4), 5-20. Disponible en: www.fasoc.cl/files/articulo/ART40ed6abda857e.pdf.
Thoumi, F. (2003). Illegal Drugs, Economy and Society in Ihe Andes. Washington: Wood-row Wilson Center Press.
Thoumi, F. (2002). El imperio de la droga. Narcotráfico, economía y sociedad en los Andes.Bogotá: Planeta.
Toffler, A. (1995). La Tercera Ola. Barcelona: Plaza y Janés.Torrijos, V. (2009). Crisis, paz y conflicto. Bogotá: Universidad del Rosario.United Nations Office on Drugs and Crime. (2005). Colombia: Censo de Cultivos de
coca. Disponible en: www.unodc.org/pdf/andean/Colombia_coca_survey_es.pdfVergara, O. 2004. Conflicto y ordenamiento territorial en regiones con potencial minero
en Colombia. En Dimensiones territoriales de la guerra y la paz. Bogotá: Universi-dad Nacional de Colombia-Red de Estudios de Espacio y Territorio.