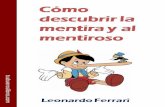Cómo trabaja un psicoanalista
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Cómo trabaja un psicoanalista
)
L
Juan David Nasio
,I'
COMO TRABAJA UN PSICOANALISTA
Texto traducido y establecido
por Ana María Gómez
~11~ PAIDÓS Buenos Aires
Barcelona México
ÍNDICE
?rólogo, Ana María Gómez .. . . . . . . . .. . . ... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
? LUNIONES DEL SEMINARIO
l . ......................................... ........... ........... .......... 13 II.
lll. IV . V .
VI .
43 73
.................................. ........................... ............ 101
................................ ......................................... 129
... .... ..... ................... ............. .. ... ........................ 155 \"II .......................................................................... 181
\111 ...................... .................................................... 207
PRÓLOGO
Prologar un libro es una tarea peculiar. En relación .::on éste, en particular, realicé las tareas de traducirlo :- establecer su texto. Dos formas distintas, quizá, de aquello que Lacan llamó "un caso particular de la sus::itución", o sea la traducción. En el primer caso se trató :le sustituir los t érminos franceses por términos caste~anos. En el otro, mucho más complejo, "traducir" un :iecir coloquial al cuño de la letra escrita, tratando de ::iantener en vigencia dos decires de las lenguas: cuiiar el espíritu, que es lo que vivifica, y procurar que las ;>alabras no quedaran encerradas en ningún enclave iiferente del que su autor quiso procurarles - como es el caso del último capítulo, que fue reescrito por Juan :::>avid Nasio-.
Cómo trabaja un psicoanalista no califica dentro de :as colecciones de máximas, axiomas, dogmas o aforis:::ios del imperativo del "deber ser". Considero que tiene, fundamentalmente, dos vertientes: una, la de poner ~n interrogación nuestra práctica, y otra, la de participar en la transmisión de la teoría que surge de esa ;:ráctica y, al mismo tiempo, de la teoría que la posibi-~ta.
Juan David Nasio se ocupó de este seminario duran-
9
1
te ocho reuniones, en París y en lengua francesa. Y consideramos que allí su brújula pudo haber sido una frase que él mismo enunció en una de esas clases: "Si este año de seminario sobre la técnica tiene una idea fundamental que quisiera transmitirles es ésta: la apuesta de la técnica analítica se decide en la posición que el analista ocupa, en el estado en el cual se encuentra cuando actúa, y no en la forma como actúa".
Entonces, Cómo trabaja un psicoanalista es sobre todo una reflexión sobre el trabajo que el analista hace consigo mismo para poder hacer con el analizante. El trabajo que el analista realiza con él mismo para poder ocupar el buen lugar desde donde llevar adelante el "saber lo que hace" en relación con "no saber lo que dice".
Como decíamos, no es un manual del deber o el no deber ser o hacer, sino que, como todo lo que se refiere a la transmisión, el lector se encontrará en él , también, con ciertos matices de lo inefable, o sea lo que no entra en el campo de la palabra, lo que no puede ser dicho.
Sin embargo, "aún ... ", he aquí la propuesta y la apuesta a la transmisión, al aporte de aquello que hace a la formación de los analistas.
Cómo trabaja un psicoanalista no pretende trasladar conocimientos; es un decir cuyo "punto de mira" apunta a la posible producción de saber. Si los analistas nos ubicamos en la buena posición, propiciaremos el saber producido en el seno de la relación analítica. Dos saberes están aquí comprometidos: el saber-hacer del analista y el saber inconsciente que vendrá a producirse por impacto del acto y del significante.
Si este libro hace letra y testimonio de un decir, de un dicere, no está lejos de la docencia [docere] ni de un camino por el cual conducirse [ducere]. Las acciones enunciadas por los verbos latinos hacen cierta conso-
10
nancia y nudo en el texto que hoy tenemos el privilegio de presentar.
La transmisión no es cuestión de los intercambios conscientes; es cuestión del deseo que circula. Del deseo que circula y se pone a correr en términos de significantes, de palabras, letras, que pueden o no hacer eco en los lectores , en este caso. Es, parafraseando a Lacan, como esa antigua moneda que corre de mano en mano hasta que alguien se deti.ene a corroborar su valor, a considerar qué dice su acuñación. Ese instante de detención, ese momento propicio, ese kaírós, esa oportunidad, se pone en clave deseante.
Botella lanzada al mar que encierra su contenido de palabras, hoy hechas letras, este libro seguramente querrá arribar a muchas playas para encontrar su tiempo de reposo fecundo y proseguir su viaje llevado por las corrientes del deseo que no es otro, ni más ni menos, que el deseo de los analistas.
No dudamos, porque así está dicho por su mismo autor, que la máxima pretensión que aquí se sostiene es que algo de su lectura produzca no pruebas sino "trazas que hacen soñar".
ANA MARÍA GóMEZ
11
I
Retomo mi seminario en su décimo año. Hace ya una década inauguré esta enseñanza destinfida a los analistas, en la Escuela Freudiana de París -en 1977 y 1978-. En aquella época estaba preocupado por demostrar y justificar una tesis que era la siguiente: creía, y lo creo aún, que la posición del psicoanalista es tal que se aproxima en sumo grado a una posición femenina y en esa época la llamé posición femenina del analista. Hoy damos un paso más y hablaremos del analista, pero para la ocasión, del analista que está instalado en el lugar desde donde dirigir una cura.
El título que había pensado para este seminario -"La dirección de la cura"- retoma el título de un texto de Lacan que se encuentra en los Escritos y que se llama "La dirección de la cura y los principios de su poder". La elección de ese título - "La dirección de la cura"- es totalmente intencional.
En el transcurso de estas reuniones es mi intención llegar hasta los resortes íntimos de la labor del analista en su propio campo, y así demostrar que el psicoanalista trabaja, ante todo, con su inconsciente.
La caricatura del analista eternamente silencioso, que deja que el análisis se despliegue según la voluntad de la palabra, es una mala posición; es una caricatura
13
errónea de nuestro trabajo de analistas. Lo que quisiera demostrar este año es que l_os analistas trabajamos activamente, que trabajamos de otro modo que el de dejar, simplemente, uefa alabra actúe. Quiero decir que tenemos expectativj!_s, fines, decepciones, porque estamos en J.lna _12Q_sición muy precisa, e~na posición que puede llamarse - como lo dice Lacan en ese textopolítica, de estrategia y táctica. ---El analista dirige la cura. En lugar de un retorno a
Freud, como Lacan lo proclamó en su época, hoy nuestra consigna sería la de retornar a la afirmación que expresa que la cura se conduce y se dirige.
Me parece necesario en la actualidad retomar los principios de nuestra acción y ver cómo esos principios han evolucionado desde Freud hasta nuestros días, y considerarlos en esa actualidad.
En los siguientes seminarios trataré de retomar diferentes capítulos y cuestiones. Esta noche, a su tiempo, vamos a abordar la cuestión muy general de los momentos del desarrollo de la cura, las fases de una cura. E inmediatamente comenzaré por recordar los orígenes de la técnica psicoanalítica, es decir, los orígenes a nivel del método catártico.
Antes de comenzar quisiera plantear unas preguntas que quizá muchos de ustedes ya están imaginando y concibiendo: ¿cómo puede decirse que el analista dirige la cura?, ¿cómo puede hablarse de política, de estrategia, de táctica?, ¿no resuena todo eso de modo diferente de los términos y conceptos con los cuales estamos habituados a pensar y reflexionar?
Si definimos la técnica, en general, como el conjunto de medios aplicados a una materia con el propósito de lograr un fin, debemos inmediatamente decir y concluir que esta concepción tradicional de la técnica no es aplicable al psicoanálisis por dos razones: en primer lugar porque, ¿cuál es la materia sobre la que se apli-
14
carían los medios de la técnica? Precisamente, en el caso del psicoanálisis esta materia es~ el deseo del analizante, y para el psicoanálisis, esta materia - deseo del analizante- es idéntica al deseo del operador. Como si el operador, en la técnica psicoanalítica, debiera operar sobre sí mismo. La segunda razón que hace que no podamos aplicar esta definición tradicional de la técnica es que los medios téc~i~os no son, como habitualmente en otras disciplinas, exteriores a los procesos sóbre los cuales esos medios operan. Esos medios - por ~ ejemplo, una intervención analítica- no son exteriores: son la expresión del proi;~sQ.. La intervención de tiñ psicoanalista en el curso de una sesión no es un medio que viene del exterior a operar sobre el proceso analítico, sino que d~l?e ser considerada como la manifestación de lo que ucurre en esa relación.
No podemos pensar la técnica psicoanalítica sosteniendo una concepción instrumental de ella.
Sin embargo, existe una técnica de dirección de la cura. Pero no debe ser considerada como un instrumento maniobrable. Lo repito. Mientras imaginemos la técnica analítica como un medio para operar, permaneceremos capturados en la voluntad de dominarla y dejaremos de lado la esencia de esa técnica.
¿Cuál es esa esencia? La esencia de la técnica analítica es eJ fondo establ~~e _§e decanta en el psicoana-: lista en la medida en que e.aaJécnica instrumental se aplica. La obtención de ese fondG-e_!3table signjficija creación, en el -psicoanalista, d~ un estado particular de esperq; de una espera elegida, de una disposición orientada, poiarizada, por la realización de una e xperiencia smgÜlar. - - - .
Todo analista está dispuesto hacia algo; ese algo es una experiencia singular: la ae saber percibir fuera de él mismo -percibir de modo inconsciente- e1 inconsciente en el análisis. Esto quiere decir que la .. es~cia <!e l~.
15
técni~_i:eside en el deseo del 02erador, en el deseo que subyace -en nosotroscuando practicamos nuestra labor.
Estamos aquí frente a una aparente contradicción. Por una parte digo, con tono de urgencia, que es nece-
--.::.
sarioyirigir la cura_. Bien. Y por otra parte digo que es_ necesario_ no c~_r el_"! el domLnip. La contradicción puede resolverse, diría, con una actitud lúdica, humorística. Como si fuera necesario jugar con nosotros mismos
, Y decir esto: simu)ar ocuQa_Inos y ~studiar seriamente ¡ !ª-técnica, los preceptos técnicos, esperando secretamen-
J ' te que l~ verdad en el análisis haga inupción en noso-j .
' tros, nos trastorne, nos sorprenda y ponga un límite al supuesto dominio de nuestra acción. Es allí, entonces, donde y cuando la verdad aparecerá eñ el ·analizante.
En una palabra: ser el más aplicado de los técnicos, el mejor conocedor de los preceptos de la técnica, para tener sobre todo la libertad de ser el más inconsciente_de los sujetos, el más inocente, el más desarmado, el más expuesto a los efectos del inconsciente. Pues es allí, en una sorpreSa puntual, en ~ trastorno, en un aturdimiento, donde tenemos una posibilidad de hacer la experiencia del análisis -nosotros como analistas-y conducir al analizante a hacer esa experiencia; es decir -lo veremos 1Üego- llegar a ese momento de la experiencia y ocupar un lugar: el del objeto que causa esa experiencia.
Es necesario dirigir la cura, es necesario asumir enteramente ese rol, y al n:ismo tiem_po saber ~e_el fin
¡ q~e queremos filcanzaL"no lo obtenifremos dirigiendo la cura. Lo alcanzaremos fue@ de esa dirección; fuera de esa técnica. En los términos de Lacan eso sería: ocupar el lugar del semblante del dominio, es decir, ocupar el lugar del semblante de ladirección, el semblante de ser el amo). s in olviaar tjue no es más_qúe _wi ...5fil,Ilblante. - Es allí donde existiría una posibilidad de ser tocados por una verdad, que es, al mismo tiempo, una verdad para el analizante.
16
Siendo así, me falta aún completar la definición de la esencia de la técnica. Ésta no es sólo un fondo estable que se decanta en cada analista cada día. La esencia de la técnica es un fondo estable que se decanta históricamente desde hace ochenta años, es decir desde el nacimiento del psicoanálisis.
El diván, el sillón, la regla fundamental, etc., es decir :odos los elementos característicos del procedimiento analítico, han llegado a ser con el tiempo una especie de constante invariable con la cual se ha identificado el psicoanalista.
La técnica psicoanalítica es hoy uno de los trazos distintivos, un ideal del yo, en el cual reconocemos nues:ra identidad de analistas. Es un ideal del yo que es :iecesario preservar cuidadosamente y hacer que dure más allá de nosotros, si verdaderamente tendemos a :¡ue la experiencia, que es la nuestra, perdure también.
Es en ese sentido que he elegido hacer este seminario sobre la técnica, para que pueda percibirse hasta qué punto l~écnica es un j deal del yo, hasta qué punto la técnica es un elemento con el cual reencontramos nuestra identidad. Es -el pens-;_r que cualquier gesto :ée'ñico,_ por ejemplo el enunciado de la regla fundamental, que un analista puede hacer a su paciente luego de las primeras entrevistas, p~nsar que por ese gesto, :>0r esa formulación, el analista vehiculiza el ideal del ~álisis, vehiculiza el psicoan-áliaj.s como_un id~ ::Jscribe él mismo e inscribe a s:u..paciente ep una filia-<5llsimbólica. Dirigir la cura significa orientarla hacia
.ffi punto particular de ruptura radical que nosotros ~·,..__. & •
__ amamos experiencia. Distingo la cura de la experiencia analítica. Existe la cura analítica: es el camino que transitan
el analista ye l analiZa.nte. Además háy momentos ae ~..lptura, momentos radicale.s, -a-ros que llamamos expe,:. ::encia. Entonces, la dirección de la cura está conduci-- - - -
17
da haciE- ese unto de experiencia. Ése es el punto de experiencia al que Lacan llama "secuencia transfergnCial"J "secuencia de la transfere.nG.W.". Entonces: es nece sario ozdenar de cierto modo el proceso del análisis en función de un fin siguiendo un índic"é;[email protected]" u""i:lfin y- siguiendo llila localizació.JJ.. El fin más inmediato es hacer s~rgi~la secuencia_ge l~ transferencia. YeITndice es el ofrecido por diferentes modalidades de la palabra del analizante. Con más exactitud: el índice que nos permite co_gd~ esa cur~ está constfiui$.µOr__dife_rentes modalidades delas_demanda§_del analizaEte; Digamos en seguida que en ese punto de ruptura que llamamos la "secuencia transferencia}", el momento de la transferen~ia, elañalista abandona la-posición de conducir la cura, aban ona la posición de d<?.ffi..iniQ_ ª-... partir de la cual dingl.ría esa cura. Y allí, en ese momento, ocupa otro lugar: ~l lugar_4el o~to de transfe-
- -- t.' ----rencia. v ~ Es decir que la conducción de un análisis puede orien
tarse si~i~ndo dif~reqtes momentos .o difere!!tes fases de la cura, diferentes fases o momentos que van a estq.r separados, divididos,. según un criterio que es el criterio del tipo de relación qu~ el analizante tiene cori- Sü palabra. VolveremÜseii detalle sobre cada una de estas fases.
Sabemos que las fases, tal como las presentaré ahora, representan un esquema muy reducido, muy simplificado, que me permite abordar las cosas en este seminario a modo de introducción.
Esquemáticamente podemos despejar e~ en el desarrollo te~ral de una cura. El interés -insistode--aespejar esas cuatro fases, el verdadero interés, es reconocer el lugar central de cada una de ellas.
La primera fase es la que podemos llamar l_g,_fase ~ ~la rectificació¡i subjetiva.
Esta fase tiene lugar en el curso de la primera entre-. ---18
lecJ,~.<UJ-.~- \In.~ -~~ . - l\ • . ~ - r t. - --!>2 ~ ~J ~ .o-JI
~ -<.¿ .¡ . -V rLJV;. -\ - ~~OU> - ' J.. ·' \
...t.. ....o O\J.:- ~ -..l ( .;- L 1 1
~ o digamos, desde las primeras entrevistªs, y~ encuadre del cara a _cara con el . ..filiciente. !:::. particuiar,al -final de la primera entrevista y en ~!guiente introaucimos al paciente en una primera a:ización de su posición en la realidad que él nos
zi:.5enta. Es decir que él puede hablarnos de su reali...¡:i inscrita en una familia, en una pareja, en una s ::iación profesional. Poco importa cómo nos presente
_ !"ealidad. Lo que sí nos importa, sobre todo -y es en ~ punto que va a intervenir lo qué llamamos la REC
~CACióN SUBJETIVA-, concierne a la relación que la_per--\ .¡ :...;:1a que viene a hacer esta demanda de consulta t_iene -' :c:i. sus síntomas.
Esa relación con sus síntomas es una relación de ~:itido, es decir que él le da un sentido a cada uno de - ---- . - ----~..:.5 sufrimientos, a cada uno de sus trastornos. Y es en e-5e nivel, el nivel del sentido, en el que tenemos_ que ~cer ñüestra primera intervención a la que llamamos, ~gún la ex resión de Lacan, RECTIFICACIÓN SUBJ ETIVA. -
"lQué quiere decir "RECTIFICACIÓN SUBJETIVA"? Q?e in~rvenimos a nivel de la relación del yo del sujeto con rus síntomas. Es por ello que desde la primera entre·;ista -y en particular en las entrevistas siguientes- me parece esencial, e insisto mucho en ese punto, despejar :nuy bien el motivo de consulta, la razón por la cual el pacienteha dec1diao llamar-; un psicoanalista. Hasta n.o debería decir "llamar a un psicoanalista" sino "llamar a un terapeuta". Porque si el paciente demanda una consulta y él ya ha visto, por ejemplo, a un psiquiatra, a otro analista o hasta si cuando era pequeño sus padres lo han llevado al médico, lo que importa es el primer momento en el cual él ha venido a consultar o ha sido traído a consultar.
En otros términos, el sentido -es decir, la relación del yo con el síntoma-:. se decide sobre todo eií relación con lo primero, con el primer gesto) la primera decisión de
. -19
\~ Vwt~~ ~ ~lA... \' ( "1.-~ti1..X.V..(U(.... a}) f~ Jw.. ~ "lR.Q. ~ ~'\. ~' ~
. ~ 'VV· 'IAR.r/ ";i-~;,,.. ch.~~ .. ) .
( apelar a un otro. y es a e~e nivel que vamos a .producir, que vamos a hacer intervenir, a introducir, esa RECTIFI
CACIÓN SUBJETIVA.
Siempre digo que luego de la primera entrevista hay una demanda masiva de parte del paciente . Y es al final de esa primera entrevista que tengo el hábito de manifestarle: "Bien, vamos a detener aquí nuestra entrevista, pero antes quisiera darle mi impresión con todos los riesgos que eso comporta, en tanto no lo co-nozco". ·
¿Qué quiere decir "mi impresión"? "Mi impresión" quiere decir dar una respuesta que consistirá en_resituar al paciente de otro- modo en relación con su sufrí
-miento. Es decir, intervenir en el punto mismo en el ' cual él explica, y tener en cuenta cómo lo hace, cuál es Ja teoría que él se da de por qué sufre y cómo sufre.
Puede ocurrir, por ejemplo, que esa intervención lleve, en particular, hacia el problema del deseo parricida en el caso de los hombres. Esto no es sólo un automatismo del pensamiento: es , simplemente, que a la luz de intervenciones de este tipo existe siempre ese elemento presente, basal, fundamental en la teoría analítica, q~e es el deseo de matar al padre. Esto ocurre en particular en los hombres y todo lo que de allí prosigue en tanto sentimiento inconsciente de culpabilidad. Volveré a ello, con certeza, en los próximos seminarios. Me propongo, en el transcurso del año, hacer una exposición sobre la interpretación y, eventualmente, sobre las entrevistas preliminares, el problema de la cura, el problema de la reconstrucción. En fin, todas las diferentes cuestiones mayores de la técnica analítica.
Volviendo a esta primera fase de rectificación subjetiva: lo que está claro es que nos ~s necesario distinguir el motivo por el cual el paciente consulta en esas primeras entrevistas de la demanda implícita presente en el_ análisis. Esa demanda implícita, precisamente, ja-
c""" ÁAV:t.. \~ <i)~c. 6.t, ~et.~~ ~ Ci.) ~tw C\.~.LL.rL- .tt /V..AÁ) ~ 0 ~ ~ ~ ~ h) + dk.. ~ ~a..u...~ vv.;...~ ~ -~\...\)"
-r .• ' está explicitada. Y esa demanda implícita puede ser ieseo -la demanda- de cura. Puede ser, también, la
=r:::anda de mostrarse, de revelarse a sí mismo lo que - ::::llsmo es. Puede ser una demanda de calificarse como s=.a.lista, de llegar a ser analista y que ese análisis sea ~a él su modo de consagrarse como tal. Hay muchas .:.-=:nandas implícitas de ese tipo que no sólo están pre~=tes en ese momento, en esta fase, de rectificación ~bjetiva, sino que, además, van a estar presentes a -:roo lo largo del análisis. Ellas van a variar en funcón del desarrollo, del despliegue de la cura. Debe=.os distinguir muy bien esta demanda implícita de -=-;; otras demandas de las cuales vamos a hablar en ~momento.
Segunda fase: es la fase del comienzo. Diría que es hifase que está COJ?.Stltuida por dos
.:..~ .. os p~ic_oanalíticos fundamentales, los dos actos psi__ analíticos mayores entre todos los que un analista ~"J.ede cumplir: en primer lugar, el acto -y digo bien ·acto" - de ac~tar -ª!!_aliza_r__aLp__acient~, y _ s~gundo: el ~~to ae enunciar la regla fundamental. A través de esos i s actos el analista transmite a7u' p~ciente, en ese ;runer momento, su propia rclación -simbólica con el :sicoanálisis sin que é sea perciba. Él transmite con ~sos actos, y a través de ellos, la ~lación que tiene con " :.a historia del psicoanálisis, con los escritos analíticos, :-cm los ideales y hasta con la colectividad analítica.
Pero sobre todo, con esos dos actos se vehiculiza la ~xperiencia que él mismo ha ter_üdo en su propio anái..sis yJ cuando es el caso, particularmeñte, la experiencia de haber terminado ese análisis. Esto es esencial para poner en su lugar ese cuadro transferencia!.
Esto no es la tra~encia_sino lo que podemos lla:nar el "cuadro transferencia}" o la "sugestión". Esa relacióI!_del analista con er¡filcoanálisfs sostenido po; ese gesto, por esos dos gestos, s.erá el primer objeto ae:-
21
transferencia con el cual el analizante tendrá _gy.e ~nfrentarsé. Digo füen: el primer objeto de transferencia con el cual el analizante tendrá que enfrentarse, y esto se d~ne pQI.-llu:.elación del¿ nalista ~on el psic9_!nális~sta relación va a concretarse a través del simple gesto de decirle: "Sí, me interesa, quiero tomarlo en análisis, quiero trabajar con usted, quiero que trabajemos juntos, quiero que estemos juntos durante un tiempo".
El segundo gesto es el de enunciar la regla fundamental. Decir: "A_p~rtir de la próxim~z, prefiero - o preferiría- que usted se recueste en el diván y que, una vez recostado hable, sin retener nada y hasta sin interrupción, acerca de todo lo que se le ocurra". Esta frase es dicha en un momento de las entrevistas preliminares -en general, en mi caso, lo digo al final de una entrevista preliminar en vistas a una próxima vez en la cual el paciente comenzará su primera sesión recostado-.
A propósito de esta frase: si ustedes me preguntaran cómo decirla les respondería que consulten los modos y los tipos de relación que tiene cada uno con el análisis, con la comunidad analítica, con sus colegas, con los textos, con los ideales, y hablarán, entonces, en función de esa relación. Y _tl-analizante_percibirá gerfectam~nte-ese_tiµ_u._d~ión. Eso es lo que quise decir cuando hace un momento hablaba de fondo estable d~~ ~eª. La esencia de la t écnica se juega allí, por ejemplo. Según la relación que cada uno tenga con el psicoanálisis, intervendrá de un modo u otro. Hasta en la inflexión, en el tono de voz, en la manera de decirlo, en el modo de estar sentado para hacerlo. Esto es perfectamente detectable por el analizante, y se convertirá en su primer objeto transferencia!, porque, ¿cuál es el primer objeto transferenciaJ.7 No es el ..analista sino la relación del psicoanalista con el psicoanálisis. Y -----· ----- ·--· --- --
22
bien, este objeto transferencia! tendrá un efecto determinante en -relación con la aparición de lossíñtoma8. ~ muy frecuente -muchos -de entre ustedes que
practican el análisis lo saben-, ocurre muy a menudo que al caho de algunos meses, hasta de algunas sema::ias, el paciente venga a decirnos: "Es extraordinario, me siento muy bien. Muchas de las razones por las cuales he venido a consultarlo han desaparecido". Y hasta hay pacientes que deciden abandonar el análisis a causa de esa desaparición de los síntomas. Y esto es a lo que llamaríamos objeto de sugestión. En lugar de llamarlo "objeto de transferencia" deberíamos decir "objeto de sugestión". Y ese "objeto de sugestión" tendrá un efecto sobre los síntomas,_§obre lo real de la vida del análisis.
Cuando hable de transferencias, veremos la diferencia entre la transferencia y la sugestión.
Este o!?.i_eto de su ión es un objeto inconsciente, es deél'r que ese objeto interviene sin que el analizante y el analista l.o _perciban. Esta es una fase en fa cual, efectivamente, domina la
espera de part'ª--delanalizanj;e. Es una espera abierta; es una fase de las primeras sesiones, los primeros tiempos, del comienzo, es el tiempo de la demanda de amor. Es una demanda de amor abierta y suscitada por el cñadro ransferenCiar, el cuaaro del análisis, es decir el carácter ritual de las sesione~ por Ta reg1a que ustedes_ !'iañenunciado, por el silencio y _la presencia discreta que er analista tiene dura-nte ese período, y por ese ob]eto de sugestión que acabo de señalar hace un mo: :n~
Todos esos elementos -marcQ.. re~a) siLen~I obieto de sugestión- suscitan y sostienen la ~clelgaciente como una palabra en espera, como si él hablase e~erando. Y esto es perléctamente visible y localiza::-le. Es lo que Lacan llama la demanda de amor. No es - --------- .... -.-:- .-~
23
una demanda de amor al analista, como a veces se cree:-Es Üria demanda de amor porque es una demanda en el sentido que es una ~labra de proIJlesa, Se está en el m™ nto de la filOmesa_. El amor -ustedes conocen la definición de Lacan -es dar lo gue _no _se t iene. Dar lo que no se tiene, quiere decir , simplemente, prome~~~-Doy lo que no tengo en tanto que prometo. Durante es'teperloao, -el anaffzante vive en la espera de esta promesa abierta, de este amor abierto que signi:5ca el análisis. No es una demanda de amor al analista; el analista no es el objeto de amor en ese momento. E s demanda de amor - repito- en el sentido de palabra en espera . Esta demanda de amor se mantendrá en tanto el analizante no descubra que, finalment€, -es unademanda inadmisible. Durante ese tiempo la sugestión ocupa su lugar. Esta segunda fase.. de la cual hablamos hace un instante, es la fªs~ 9-~a-~gestión, o si ustedes prefieren, la fase de la demanda de amoi:. Lacan en un
~~---~ ~ --momento retoma esto de otro autor - de Fenichel- que decía: "El analizante, durante este período, habla sin hablarles", pensando en el analista. Sí, el analizante habla sin hablarles, pero agregaría: esperando la promesa que significa el análisis.
La tArcP.ra fase -tenemos primera fase de RECTIFICA
CIÓN subjetiva y segunda fase de SUGESTIÓN- es el momento más fecundo de la cura analítica. Es el momento más fecundo, el momento más doloroso, el momento que, en general , los analistas también se resisten a abordar o a experimentar.
Hay allí como una especie de complicidad entre el paciente y el analista para no llegar a ese tercer momento, que es el MOMENTO DE LA TRANSFERENCIA. En ese momento, la demañda de añ'iorsufre la decepción. Es una demanda que va a descubrir su carencia, su carác-' ter inadmisible - como decía hace un momento- y se va a transformar en otra demanda, una demanda más rara,
24
.:na palabra más pura pero, sobre todo, una palabra. ?asional. Es el momento fecundo, doloroso y pasional iel análisi~ Pasional pero no sólo de-amQr pasional. ~.§__ .:n momento de violencia, de agresividad, de odio y de ;refunda ignorancia pasional~ .
Ustedes saben que Lacan define y clasifica la pasión ~egún una concepción hindú: tres especies de pasión, o .5ea el _amor1 el odio y l_a ignorancia. En ese momento ·ecundo del análisis, en ese momento doloroso y pasio::ial, el amor que está allí no es el amor de la demanda ie amor. Es un amor que hace daño. Es el amor de la .:ecepción; es el amor que hasta pue'de devenir eroJQ:. -:lanía. Ese momento fecundo - sobre el cual volveremos -~pliamente la próxima vez o en los próximos semina-:-:os cuando hable de transferencia-, ese momento, de-j ~a, se caracteriz.a por la emergencia, por el retorno de t/ v · reprimido de los significantes ligados a las pulsione~ . .:.>te es un primer modo de decirlo. Hay allí una con-.:nción entre dos elementos. Es como si ese momento
.::e transferencia fuera elmoillento más próximo al co-:uón del yo, el. más central.
En esta tercera fase la demanda de amor deviene .-:-.. a d~manda más pura. ¿Qué quiere decir demanda =ás pura? Es la aparición, en ese momento, de repre...-:itaciones, de significantes, ·a los cuales algunas p~
~nes est4n Ügadas. Es decir es la aparición de l ª-~ ~manda con "D" mayúscul'l, si ustedes quieren. Freud, hablando de resistencia, decía: "Cuanto uno
:-as se aproxima al núcleo patógeno, más fuerte es la ""':~tencia". El núcleo patógeno; retomemos esta iinaz-::~ el núcleo patógeno sería el corazón del yo. Se con:::be aÍ_.YQ..J::omo unajnstancia compuesta de múltiples
;;:genes .. de múltiples imágenes proaucidas,de idefr . ::.caciones ímag!narias. Y en el centro del yo, algo-que-'
- · es el yo: es lo que sería 'el goce habitando el yo._ El _ ew, el verdadero objeto de goce, situado en el centro
25
del yo. La transferencia, el momento de la transferencia se juega cuando todas esas ca.12.as imaginarias han desaparecido y sólo queda la última capa, la más})róxima a ese obi§.ta.'"AI decir la últim-;-ca~más prox1ma
· al obJeto también podría decir la demanda más _2ura, la más representativa de la pul;rón reprimida-:-Es allí . donde aparece la demanda más pu~~ donde aparece la imagen más próxima al objeto en el centro del yo, cuando -diría- no existe más yo. Es allí donde surgen los elementos p;sjonales del amor,' el odio y la ignoranci~ Y esos momentos son los más dolorosos para el paciente y el momento más doloroso para el analista. No es fácil aceptar esa vía y comprometernos con ella. Es mucho más aceptable, mucho más fácil para nuestro trabajo, por ejemplo, mantenernos en esta etapa de la fase que yo llamaba de "sugestión de la demanda de amor", evitando abordar esa experiencia particular de la transferencia.
Justamente en el texto que citaba -"La dirección de la cura" que apareció en los Escritos- Lacan critica a los analistas de la época, es decir alrededor de 1958, a los analistas que él llama "del Instituto", diciendo que su teoría de la cura y su teoría del sujeto -del sujeto del inconsciente- sirven para que ellos eviten el momento doloroso de la secuencia transferencia!. Pero ésta no es una crítica -según mi opinión- destinada sólo a esos analistas. No es una cuestión de polémica. Es una cuestión que se plantea a cada uno de nosotros en tanto la conducción, en tanto la relación con cada uno de nuestros analizantes. En esos mo..,mentos fecundos de tx:a.nsferencia dolorosa -la expresión "transferencia dolorosa" es una expresión de Freud cuando habla del Hombre de las ratas- el analista va a ocupar el lugar de objeto. d~ e~e núcleo en el corazón del yo. ~l analista, ante esa experíenciª-... del momento transferencial, abandona .el lugar de intérprete -yo lo llamaría así- , abandona el
26
.igar de tener que asumir el rol de dirigir la cura y se -:-·wenta con el hecho de estar en el lugar asignado por ~: paciente, que es el lugar del objeto en el corazón ---:úcleo del yo.
Este momento es tan trascendental que ese esquema :ie las cuatro fases de la cura sólo tiene valor por venir a situar esa secuencia transferencial.
Un tema relevante en relación con este momento :ransferencial es la cuestión de las resistencias.
Ese concepto de resistencia ha sido esencial en la ~volución de la teoría de la técnica analítica. Ha sido :.:.n concepto clave. ¿Qué es la resistencia en ese mo::n.ento? Es una resist encia que Lacan la enuncia en :aiitü'resi~a de los analistas o diciendo que la re::-5istenc1a es la re'filstenc1a del analista. La resistencia ié1 analista es la resistencia a no lle ara momento ?asion de a secuencia transferencial. Primera acep:ión de la palabra "resistencia": la resistencia del ana:ista. Hay una segunda acepción: la resistencia del yo.
La palabra "resistenci~' estaría siempre en relación .:on la resistencia del yo,_ es decir que es un fenómeno i nivel de las capas imaginarias. La resistencia del yo~~la resistencia que el mismo opone para que no exista esa experiencia de apertura del objeto de goce que yac'2.. -:-n su corazón, en su centro. En ese momenfo, en tanto .:::aomento fecundQz es el tiempo en el cual el analizante :endría uria posibilidad de "ser privado de" -esto en :anto, por ejempl~os analistas lacamanos son aque:..;.os que frustrarían a sus pacientes-. De hecho, Freud :nantuvo claramente a todo lo largo de su obra -y lo -eiteró muchas veces- la idea de que el análisis se :.esarrolla en una atmósfera de privació..!!.:_ Y bien, esta ~tmósfera de privación, de frustración, no tiene nada ~ae ver con el dolor de ese momento de secueñ:Cía trans-~rencial. Uña cosa es gue la demanda de amor- sea ..a3ceptable. Otra cosa es experimentarlo, hacer expe-
27
rimentar, hacer la experiencia de tener que revelar el punto central, el núcleo del yo, es decir el punto en el cual el objetQ. e~, aparecería en s_~erfü:~ie.
Es eso que, en la teoría lacaniana, puede llamarse la "falta en ser"; el sujeto -el analizante- está confrontado, no sólo con la inacept.ahiljdad de la demanda de amor sino que está confrontado con la falta en ser. Es decir ..__ ._... ........__ que su ser es una falta; que su verdadero ser ~IL_el análisis no es él, su yo: es lo qua.yace en el yo. Lo que
v'./yace en el centro~ yo es una falta. Es un -puntofundamental, enigmático. Es un j)Uñto central que es aquel que llamamos habífualmente, en la terminología lacaniana, ogjeto "a" .E objeto de goce. En ese momento de secuencia transferencia!, en ese momento fecundo,
-~el analista debe hacer silencio. Debe hacer silencio y, -----vcomo ustedes saben, hay muéhas formas de silencio. El
analista debe hacer silencio en sí para hacer surgir al QkQ.. Es en ese momento que eI anrul"Sta hace que s~a el Otro. Para que surja el Otro del paciente es necesario que er analista haga silencio en sí. ~i el anaITS.ta hace l\'.ctivamente jSilencio en sí, él es quien dirige la cüra. Si no lo hace ignora quién conduce la.cura en..ese momento._
Retomamos aquí -bajo otra formulación- lo que se dijo al inicio de este seminario: preocuparse de conducir la cura sabiendo que lo que importa no es dirigirla, lo que importa es nuestro propio deseo y esa capacidad que tenemos de hacer silencio en nosotro~ misII1.Qs.
La última fase es la fase de la INTERPRETACIÓN. Podríamos decir que la transferencia - la fase de la transferencia- es el análisis; la aparición de ese momento transferencia! SÍ[Ilifica ya el análisis en acto. En otros -terminas: el asa· e la demanda de amor a la demand.a más 11ura sigpifica~ hasta sin a intervenc10n del analista, que se ha practicado el análisis de la sugestión y la transformación en la transferencia.
28
La transferencia es el análisis de la sugefil,.iQn y, por ::de, }ª--transferencia es el análisi~r:ansferencia,_
5: ustedes quieren, tenemos tres momentos:
sugestión - momento transferencial - interpretación del momento transferencial
La interpretación del momento transferencial se cumple a condición -insisto- de hacer en nosotros ese s11en:io que nace surgir el Qtro-para el paciente. Ese gran )tro que puede surgir para er paciente y que - puede :ornar hasta la forma de una interpretación.
Tenemos, entonces, las cuatro fases que pueden :narcar el desarrollo de una cura. Entendamos que no ~on cuatro fases que se puedan descubrir a lo largo de ma cura; no separan cuatro momentos históricos de ella: son cuatro fases ue se superponen entre sí y habrá otra
1 la última, de la cual no hablaré hoy, que es la
def FIN DE LA CURA.
Falta agregarlffi aspecto que está muy ligado a lo que vamos a tratar ahora, que es la institució~, en un momento, de lo que se ha convenidoeñ llamar "la neurosis de transferencia": en el momento fecundo del ~álisis van a aparecer síntomas nuevos, propios de la relación analítica. y Ffeud dirá: una nueva neurosis artificiar va a sustituir a la antigua neurosis original parla cual el paciente ha venido a demandar el aná-lisis. ·
Pero, en este momento, y dado que deberemos abordar más adelante el tema de la transferencia, debemos ir a la cuestión del método catártico porque considero que al estudiar la transferencia desde sus comienzos se puede comenzar por allí. El método catártico constituye -como ustedes saben- el método preanalítico y estáeil el origen del nacimiento del sicoanálisis. -
La historia del método catártico 8's verdaderamente
29
apasionante. Y no sólo es apasionante sino que, además, se ve hasta qué punto cuestiones que se afirmaban, pensaban, reflexionaban y eran constatadas en 1890, están muy presentes en el modo como hoy concebimos el análisis.
Por ejemplo, ignoraba que en 1890, en la época en que Freud practicaba el hipnotismo, el método catártico era practicado por diferentes tipos de sugestión, entre ellos, la sugestión hipnótica. Freud se decía un muy - --- -- ' mal hipnotiza or, pero lo decía desde su modo de estar sentado en un sillón detrás de su paciente recostado. Entonces surge la pregunta: ¿cómo es esto posible, en tanto Freud nos dice en sus escritos sobre técnica que él había decidido el uso del diván porque, efectivamente, no soportaba bien tener enfrente a sus pacientes durante ocho horas al día y le era necesario, consecuentemente, pedir al analizante que se recostara? De hecho, me acerqué a personas que conocían bien la historia del hipnotismo: efectivamente, en 1890 se practicaba el hipnotismo, en primer lugar, en consultorios privados y no sólo en la Salpetriere. Y cuando se lo practica en consultorios privados, una de las modalidades -no era la única- era la -de hacer sugestiones verbales al paciente, estando sentado detrás de él y el paciente recostado. Entonces, cuando Freud nos dice en sus escritos sobre técnica que había pedido al paciente que se acostara porque no soportaba su visión durante ocho horas al día, de hecho no hacía otra cosa, en realidad, que retomar un dispositivo ya muy antiguo que él mismo había practicado siendo hipnotizador. Esto sirve en tanto anécdota.
Lo que me parece mucho más interesante es la manera que se tenía de concebir el método catártico.
Sabemos que el método catártico fue inventado por Breuer. Algunos dicen que fue J anet y otros reconocen también que hubo dos médicos franceses interviniendo
30
~la época -por ejemplo, Burot-. La cuestión es que en =~ª época estaban todos comprometidos en esta cues:ión. Había congresos sobre el tema, por ejemplo, en ?3.ris, en 1881. Hubo congresos no sólo de psiquiatría; =.:mo congresos psicológicos en los cuales estaba en boga ...;.::a idea que consistía en lo siguiente: el método catár:::o explicaba, o partía de esa hipótesis, que los sínto- as en el histérico son la expresión manifiesta de la =-~esencia en el espíritu, en la psique, de un cuerpo -nraño, encastrado en los sujetos, en la psique del sujeto .: la manera de un parásito. Este elemento era una idea : :m grupo de ideas penetradas en el espíritu fuera de L..S. conciencia; es decir que se consideraba que el sujeto 't.abía percibido inconscientemente un acontecimiento ::articular que se había transformado - la percepción se -_abía transformado- en una idea o en un grupo de .:ieas que permanecían en la psique como un elemento
s..:..slado. Y era ese elemento aislado, esa idea, ese grupo ::i¿ ideas, los que iban a tener una activa presencia ;;.atógena. La enfermedad se explicaba por el hecho de ~'!le, en el interior de la psique del histérico reinaba, i:iminaba, un cuerpo extraño.
En la época, Charcot utilizaba la hipnosis para crear . :is mismos síntomas por los cuales era afectado el :.aciente histérico. Es decir que utilizaba la hipnosis =ara recrear los síntomas padecidos. Y Charcot llama,:.a a esa nueva creación "una neurosis artificial". Es el -:smo término que Freud va a utilizar diez o quince ::ios más tarde para designar la neurosis de transfe:-encia. Pero es entonces cuando Breuer tiene otra idea: ~ de servirse de la hipnosis o de la sugestión verbal, o ie otro tipo de sugestión, no para reproducir el síntoma :ie la enfermedad sino para extraer, hacer salir, extirpar, el cuerpo extraño. Y la idea que tuvo Breuer fue la ~e utilizar el hipnotismo para hacer que el paciente • Jlviera al momento en el cual había tenido la expe-
31
riencia perceptual de un acontecimiento que se había tornado patógeno. Lo que es interesante es que Breuer pensaba, a veces, que esto se podía hacer por hipnosis y otras que, simplemente, pidiendo hablar al paciente se lograba provocar esta reminiscencia del momento patógeno. Hasta allí, hasta el punto de creer que en el origen de la enfermedad de la histeria existía ese grupo de ideas aisladas, todo el mundo estaba de acuerdo. La diferencia estaba en la explicación de cómo ese grupo patógeno se había instalado en el espíritu del sujeto. Breuer pensaba que ese grupo patógeno se había instalado en un momento en el que el histérico estaba en lo que él llamaba "estado hipnoide". Decía que en algunos momentos, siendo joven, en un momento del pasado, el paciente había tenido un estado hipnoide, una especie de obnubilación, de aturdimiento, que había creado las condiciones para dejar penetrar en él acontecimientos que iban a inscribirse en su inconsciente. J anet tenía otra idea: decía que de hecho no era porque el paciente estuviera en un estado hipnoide, sino porque había tenido una mala síntesis de parte del yo. Es decir que el yo no era capaz de integrar correctamente ese grupo de ideas y a esto lo llamaba "labilidad psíquica de síntesis".
Freud tenía una tercera hipótesis: pensaba que, de hecho y en realidad, esos grupos de ideas estaban aislados y eran patógenos porque eran el resultado de la percepción de un acontecimiento sexual. Y eso va a distinguir a Freud netamente de lo que pensaban todos los otros teóricos de la época: el carácter violento, pero además sexual, del acontecimiento traumático. ·
Al respecto surgen muchos comentarios. Primero: ustedes ven que la teoría que ellos tenían en boga es de Charcot. Fue Charcot quien tuvo la idea de que el origen de la histeria se debía a un grupo de ideas parásitas no conscientes en el espíritu del sujeto. Y bien,
32
_ :..?.Illos en presencia de una teoría que considera que - :raumatismo releva de la singularidad. Es decir, ~
...:.-;: lo que hacía mal era un afecto en exceso, debido -hock emocional de la percepción del acontecimien:raumático. Luego, la teoría en boga en ese momento
.;:~ doble: la enfermedad se produce por un elemento
.;-~ gular y por un exceso de afectos. El uno es el exceso. En este punto les pido a los lacanianos que se inte
-:-~guen: ¿no reconocen allí el 81 y el objeto a? ¿No -~:ünocemos allí la cadena de significantes 82? ¿El ele--:€nto singular, el Sl y el exceso de afecto, el objeto a?
Pero podría surgir la pregunta acerca de un reduc_.unismo entre Lacan y Charcot. No es un reduccionis:::io, es toda la teoría analítica que va a mantener siem;:!'e esa especie de estructura del conjunto que se llama ~}yo; el elemento uno, elemento distinguido, distintivo, ~gular, que está en el origen de la enfermedad, de la :..e'..l.Tosis. Y además el carácter de exceso de afectos que - "' s..otros podemos reconocer bajo diferentes términos, a :.::-do lo largo de la evolución de la historia del psicoa::..á!.isis, a partir del término de afecto en Freud, en "El _acimiento del psicoanálisis", pasando por la libido, las ;ulsiones, etcétera.
¿Estaríamos en condiciones de afirmar que todo es:aba dicho en la época de Charcot? No, en absoluto. 5.:mplemente, y es esto lo que me parece importante, lo ~ue tiene interés, lo que querría t ransmitirles, es que .::..os situemos en un continuo simbólico, que nos situe::::os en una filiación, que reconozcamos que lo que pen.52.IIlOS y practicamos hoy no ha nacido ex nihilo, que :'°:lllllamos parte de una historia y que la historia va a =:nntinuar después de nosotros. Y lo que me parece im?Qrtante en el hecho de volver al método catártico es el ::-econocer ciertos puntos que reaparecen hoy en nues:ra práctica más actual y cotidiana.
Otra cuestión: el concepto de Janet de "labilidad del
33
psiquismo para integrar y sintetizar las percepciones traumáticas" está muy próximo a lo que los norteamericanos, la psicología del yo, va a llamar en la época de los años sesenta, el "yo débil". El "yo débil" era un yo impotente para sintetizar, para integrar. Y además - último comentario al margen y volvemos al método catártico- ¿qué es lo más interesante? Que el método catártico consistía, finalmente, en producir en el sujeto una reminiscencia del acontecimiento traumático. ¿Para qué hacer esto? Para que se integrase en la conciencia, a través de la palabra, lo que estaba aislado en el inconsciente. Se le demandaba al paciente volver hacia atrás y hablar. Era el modo de disolver, de borrar, de agotar la fuerza traumática del elemento o del grupo de ideas que estaban allí, parásitas, en el espíritu del sujeto. Y hasta decía -tal como se puede leer en el texto- que se trataba de que el paciente, recordando, volviendo a esos antiguos momentos, pudiese percibir de otro modo lo que había percibido en un momento y percibido inconscientemente. Se trataba, entonces, de que volviese a ver, pero esta vez conscientemente, eso que antes había percibido inconscientemente.
Esta idea de lle_yar...al pacien_te aL.momento original de la perc;pción inconsciente para hacerlo percibir cons-
.-. ---..... cientemente ~n la actualidad de la catarsis, nos servi-da para hablar del analista hoy y. decir que. éste d__ée proceder a la invm:~. El analista debe _hacer que lo
_--;, p~rcibido sea- elinconsciente del sujeto. En el método catártico Ta percepción inconsciente era llevada para ser retomada en una percepción consciente. El analista debe abandonar la percepción consciente, cambÍar de registro, y po er percibir .=-como si debiera volver a traumatismo~ a la experie~cia raumática- en eseestado obnubiTado,' el inconscfente en juego del sujeto.-- Cuando hablamos de percepción inconsciente cabría
la pregunta de si estamos hablando con una expresión
34
:ie hoy o es una expresión de Freud. A propósito encon:ré un texto de 1899, de Onanoff, que se llama, precisa~ente, ('De la percepción inconsciente". Lo sorprendente €-5 que ya en 1899 se hablase así. No es seguro que en ~sa época Freud hubiese empleado estos términos.
Retornemos. ¿Qué era el método catártico? Breve:::iente: consistía en hacer retroceder al paciente, llevar¿º al punto traumático y hacérselo reproducir, fuera en ;:alabras, fuera en imágenes, fuera en actos. Es decir ya fuese hacerlo hablar, hacerlo sentir o alucinar. Y la -::eta era - Breuer utilizaba esa expresión- amplificar €'1 campo de la conciencia. En otros términos: integrar . : grupo de ideas aisladas en la conciencia. Es decir :;ue el método catártico era un método terapéutico por ~s razones: en primer lugar, curaba porque inte_g:ra:: ca: en segundo lugar, curaba porque permitía la des:arga del afecto ligad.o a la antigua percepción traumá:;.ca, y en tercer lugar -esto es muy importante- curaba :• rque producía una neurosis nueva. Es decir que se :nsideraba que el método catártico no sólo era efectivo
;:•:rque era un retorno hacia atrás en el acontecimiento :raumático, sino porque el sujeto vivía, en el momem_o_Q.e · ~ reminiscencia catártica, una crisis de histeria. Y la :""E::n.iniscencia catártica era llamada '(crisis histérica".
Reencontramos allí, nuevamente, erconcepto de neu!"")5is de transferencia. Reencontramos allí aquello de lo :;¡;_e hablábamos: el momento fecundo del análisis, el -:omento fecundo de la transferencia. No hablamos de _a misma cosa; hay resonancia entre ese momento fe.::.mdo de la transferencia y el hecho de conducir al ;aciente al momento catártico. El método catártico ha :aiido una vida más larga en el seno de la teoría psi-)analítica de lo que se querría creer. Imaginamos, cada ·;t:z que se habla de catarsis, que ello se circunscribe a :os años 1890-1892, a lo sumo 1897, y luego no se habla ~ás.
35
He podido constatar que Rank y Ferenczi hicieron un libro en conjunto -creo que el único que hicieron juntos- que se llama El desarrollo del psicoanálisis, que apareció en 1923. Y allí se dice textualmente: "A despecho de nuestro saber analítico, es necesario decir que la descarga de afecto en el método catártico es el factor primordial de la terapéutica analítica". Es decir que Ferenczi y Rank consideraban que en el psicoanálisis había una parte de catarsis absolutamente reconocible y con un efecto terapéutico. Theodor Reik, pocos años después, sostenía una concepción análoga, pretendiendo que el elemento de sorpresa, es decir la sorpresa evocadora del carácter repentino, sorprendente y violento de la reminiscencia catártica era el factor primordial de la terapéutica analítica. O sea que la catarsis no era sólo una reminiscencia lenta y progresiva; era repentina, violenta y sorprendente. Y Reik extrae la idea de la sorpresa y lo piensa al nivel de la experiencia analítica: no sólo al nivel del paciente, sino hasta el nivel del analista. Ustedes conocen quizás ese texto -es uno de los textos célebres de Reik- sobre la sorpresa, en el cual él considera que ésta es el trazo del efecto terapéutico de una interpretación psicoanalítica. Una interpretación psicoanalítica es corroborada no tanto por el sentimiento o la convicción del paciente ante esta interpretación, sino por el hecho de que la interpretación sorprenda.
Finalmente, Strachey, y otros psicoanalistas como Nunberg, reconocen todos, sin dudar, la eficacia terapéutica de la catarsis y hablan de abordarla o considerarla en el interior de la experiencia del análisis, de la cura analítica.
Terminaremos esta primera etapa recordando la evolución de la técnica en Freud. Freud ·cambia a partir de 1892 o 1893; abandona la catarsis y la hipnosis y emplea lo que se ha convenido en llamar "la coerción aso-
36
::a::va", tratando de alentar y hasta de exigir el re~:tlo, sin hipnosis ya, de los acontecimientos olvida'!!:~. de los acontecimientos traumáticos y sexuales ol-~dos. U no de esos métodos era el de hacer presión
la mano sobre la frente del paciente, sugiriéndole ~-= eso le haría pensar en algo. Es, en tanto Freud .:t:5eubre que Elizabeth no quiere recordar, que inventa -:-: =oncepto de resistencia. Y es por eso que ~blo de _-:.erción asociativa: el concepto de resistencia va a nacer -=:: el mismo momento de la coerción asociativa.
Ese concepto de resistencia cambia relativamente la-, :~·oría de las neurosis, y Freud, en lugar de hablar a ~ir de allí de cuerpo extraño y descarga, va a trans- r ~·:.rmar eso en un conflicto entre las representaciones ::-aumáticas sexuales intolerables y la conciencia repre-J sora que no quiere saber nada de ello.
La teoría de la resistencia tendrá una serie de reper.:usiones al nivel de la técnica.
Y terminaríamos sobre este punto donde se perciben .::uatro consecuencias importantes: primero, Freud se ... -e obligado a cambiar de táctica_,~es decir a buscar otras producciones pSíquicas en lugar del recuerdo preciso del acontecimiento traumático. Es allí donde Freud propone la asociación libre y el precepto técnico que la concreta, -o sea la regla fundamental. Segundo: toaas las otras formaciones psíquicas, y en particular lª-..S asociaciones libres, van a estar ~argadas de significación inconsciente. Es decir que la coerción asociativa, el recfiazo:-Ja resistencia de Elizabeth a querer recordar, van a conducir a Freud a considerar otras formas de expresión de la representación traumática intolerable e inconsciente. La tercera consecuencia es a nivel de la interpretación: a partir de ese momento, Freud inventa la idea de hacer intervenciones al paciente, no sólo para significarle el sentido de un sueño o de las asociaciones libres, sigo pará interpretar la resistencia, es decir para
37
~ 0-Lc,' "-'f.'1 .. \.l_v. 1 }-o- ,,. ~<.;. ~ f,' ~ ~ ·j .) dJ. t . \ ('\ J ' .
~ ~ d-'-<--~"-'~0- ~.e-- ~""t ..x, ... q. ,o.._~~,....,'"""-~» =-'?- ~ • 1\ • . l ~ /'\
l\.,Q..Q. C ~: ).N A ·./...J~-~. f ~ l\ ,·: ~ i ,- ·-\ 1~· 1 ~ ¿¡ í ·S \ ('. 1 e_-{',C, \ !A.. •
~°'"' ,..,o~ _.c.,Q o-Q~,V:O....J~-~r~ ~~ e;;\.. . "- ,, 'l ~ u0 0•-~~ ¡;¡,-f.<:\" ~c..R.u-~. u:·~ - ·
disminuir la ~sistencia del yg. Y, finalmente, y en particlllar, es entonces, con la localización de ese concepto de resistencia, cuando va a aparecer por primera vez la noción de "resistencia a la transferencia". No de "resistencia de transferencia" sino de "resistencia a la transferencia'' y, correlativamente, el descubrimie'ii.to de la relación transferencial, el descubrimiento de la transferencia. Y el reconocimiento -es sólo allí donde Freud lo enuncia- de la aparición de nuevos síntomas ligados al operador con- el cua1 el paciente establece la asociación libre. Es decir que van a aparecer nuevos síntomas ligados al terapeuta; eso que hemos llamado "~eurosis de transferencia".
La resistencia, entonces, está hecha de la asociación, de a regla fundamental, de la elección de otra formación psíquica_para descubrir el sentido de la significacTOnínconsciente. Luego la interpretación, para interpretar la resistencia y para concluir la aparición como resistencia a la intervención del terapeuta y, por consiguiente, el descubrimiento de la transferencia.
En ese momento, en lo que concierne al descubrimiento de la transferencia, aparece en particular la neurosis de traIJ.s~rencia y, podemos decirlo ya, el reconocimiento que el analista va a estar no sólo en el origen de la relación consu paciente -la transferenciasíno que va a estar- en el origen de toda la experiencia. Es decir que él va a ser el objeto fantasmático subyacente a los nuevos síntoma~ que aparecerán en la rela-',
CIOn.
Última cuestión importante para subrayar en la evolución de la técnic!l: en ese momento se produce un cambio. La consjgna técnica era hacer consciente lo_ inconsciente. A partir del descubrimiento de la resistencia aparecerá la consigna de analizar las resistencias. La primera es una fórmula_tópica, topográfica; ¡;ge:-gunda es una fórmula dinámica, diría Freud. Lo que
' ·~·C' _ h_~ CC.· \C ( ~ . .
, , . \.:.. '*s:.' ;._. c:-_c, '- v-w:t. l~ - ,.,. <:) ~.
r::: t. !')"l'>.r.> ~ ...... ~ ·{ ,.
z..<::
; .rrece interesante de esta fórmula para analizar las ::3Ístencias es que era una formulación que, en tanto · ..:. ~esistencia es un elemento del yo, estuvo en el origen := la célebre -célebre para nosotros, quiero decir- es=--~ela de la psicología del yo, del análisis del yo, de los .:..:rteamericanos. Esta escuela -con Kris, Lowenstein y ~;;.rtmann, se fundó a partir de esos conceptos de resis:.c:icia como resistencias del yo. Y en consecuencia, del -=-~ecepto técnico de analizar las resistencias.
Querría terminar con una especie de "abstractus" -lo llamo así siguiendo a un maestro que se llama Pi:.::on-Riviere- . Es interesante conocer a Pichon-Riviere. :..-n analista inglés - Edward Glover- tuvo la iniciativa, ~= los años cincuenta, viendo las dificultades que exis:: ~n sobre las diferentes concepciones de la técnica ana:::tiea, de hacer un cuestionario abierto a diferentes .=...:.alistas de diversos países sobre distintas cuestiones __ rrcernientes al modo como ellos trabajaban. El resul:.ado de ese cuestionario, que se pretendía un elemento :ara obtener una teoría común de la técnica analítica, ~J.e decepcionante para Glover. El único punto en el :u.al todos los analistas respondieron en coincidencia :':le con relación a que la transfer~ncia era el elemento :¿:rapéutico del análisis. Todos reconocieron la impor:ancia de Ta -transferencia como factor terapéutico. Era ~a única cuestión. Todo el resto -cómo interpretar, cuál €::3 la modalidad, sobre qué intervenía la interpretación, _:rál era su origen, la duración de un análisis, la dura.:ión de las sesiones, el "número de sesiones, etc.- sobre :odo el resto de los puntos, no hubo acuerdo, aunque el :esacuerdo fuese, en algunos casos, ínfimo. A partir de 2se cuestionario un analista argentino - mitad francés, :n.itad argentino- que se llamó Pichon-Riviere, hoy fa~~ecido, tuvo la idea de hacer un "abstractus" y lo llamó así: "abstractus". Era una abstracción de lo que habían iieho los analistas en función del cuestionario de Glover.
39
Entonces a mí se me ocurrió este término -"abstractus"para hacer una abstracción de los pacientes según las épocas, e hice un "abstractus" del paciente de la época de Freud, de 1910, es decir de la época del "Hombre de las ratas", y a partir de allí del paciente de hoy.
El paciente de Freud de la época era un adulto, de unos cincuenta años, neurótico, que superó la prueba. Freud hacía dos semanas o dos meses de ensayo con un paciente para saber si podía ser analizado o no. Entonces, el analizante de Freud es un adulto de no más de cincuenta años, no niño -Freud pensaba que los niños y las personas de más de cincuenta años no eran analizables. No es que el análisis estuviese prohibido, pero Freud no estaba seguro de poder afirmar, en esos casos, el carácter benéfico de la experiencia analítica-.
El "Hombre de las ratas" era alguien que había superado la prueba de un tratamiento de dos semanas para saber si era analizable. Freud recibía a ese paciente seis veces por semana, en sesiones de una hora, durante seis meses en un año. Los análisis no duraban mucho. Freud utilizaba el diván. En ocasiones había una mesita con té, arenques y pequeños sándwiches, pues Freud invitaba a sus pacientes a comer con él. El paciente, a veces, se levantaba del diván y caminaba por la habitación. Freud interpretaba al "Hombre de las ratas" diciendo: "Sí, usted se mueve así porque se siente culpable y no puede quedarse en su lugar en el diván. Es por eso que camina por la habitación". Porque el paciente era un hombre que no se quedaba encima del diván, se movía. Las int~pretaciones de Freud en la época eran interpretaciones._ transferenciales sólo en tanto que la transferencia hacía resistencia. La transferencia se disolvía en seguida. Freud mantenía con sus pacientes no sólo buenas relaciones de convivalidad, sino que hablaba de su teoría, de libros y hasta los adoctrinaba y explicaba la teoría psicoanalítica. A me-
40
- le ocurría, con algunos, verse en otros sitios que :_ consultorio, por ejemplo, en reuniones científicas. ::: aquella época el analizante sólo lo era en el con
·rio privado. El paciente de hoy, el nuestro, es de ~~uier edad, se presentan todas las patologías -no
:a neurosis- . Ciertamente, hay neurosis, pero tam-:::. momentos de perversión, y algunas veces pacien
;;sicóticos, aunque hoy los pacientes psicóticos son ~'"!!.:!dos en otras partes, cuestión que para la Escuela -: =sa es diferente que para nosotros. Toda la escuela
~.iana mantuvo la importancia de sostener el aná~-5 de pacientes psicóticos, sobre todo esquizofrénicos,
:-dz de su propio modo de concebir el inconsciente y :;:ulsión. Entre nosotros los pacientes psicóticos son
• ..1 seguidos en los consultorios privados. En general, -:..:.estros pacientes se los ve dos veces por semana, no
-e:s. La duración del tratamiento es alternativa y mucho - = s larga que en la época de Freud. El paciente no sólo ~a el diván sino que muchas veces se mantiene el --:.:u.adre analítico del "cara a cara", en particular con : :..~ientes que hacen reanálisis, es decir que hacen un ...-:gundo análisis. En mi caso mantengo con ellos largos =~.ses de entrevistas preliminares que se llaman "en-::-evistas preliminares cara a cara". Tengo muchas re--=~as acerca del tiempo de hacer la proposición de -~..ostarse en el diván, y hay muchas razones para esa -=serva.
El paciente de hoy no sólo se encuentra en el consul:orio privado; se habla de psicoanálisis, de psicoterapia ie inspiración analítica, en los dispensarios, hospitales, _entras de salud, etcétera.
Y ese paciente recibe interpretaciones -a mi enten-3er, erróneas-, interpretaciones transferenciales, cre:.-endo que la transferencia está constituida simplemen:e por las referencias, las alusiones que el paciente hace a su analista, e~ tanto_ que la verdaderaintergretació.D
41
~ansferencial sólo puede jugarse -tal como lo dijimos ~ :}-- } antes- en los momentos fecundos, pasionales, violentos
-A( y dolorosos de la cura. L Reservaremos para nuestra próxima reunión la cues
tión del "abstractus" del analista -es decir cómo actúa el analista, cuáles son sus problemáticas en una y otra época- , y abordaremos el concepto de transferencia a partir de los primeros tiempos de ~reud hasta hoy.
42
11
Hoy quisiera rendir homenaje a un escritor reciente;::::ente desaparecido, un escritor que me es muy queri~o. y quiero aprovechar este seminario para referirme ;. él, a René Char.
Su voz siempre me inspira; la vivo a menudo a la =.anera de una fuente y, algunas veces, bebo de ella.
Ésta es una de sus voces; escribe esto:
"Un poeta debe dejar trazas de su paso, no pruebas. Sólo las trazas hacen soñar".
¿Por qué no decir que esto está muy cercano a lo ~ejor que los analistas podemos alcanzar cuando tra:amos de transmitir lo que hacemos y que promueve :;:.ie hagamos lo que hacemos? Es mi caso en relación : ::m este seminario, es el caso de tantos analistas que -:an tenido esa voluntad de enseñar, de transmitir, -::uchos analistas que están aquí y junto a los cuales :rabajo, y también de otros.
Sé que muchos colegas tienen algo claro, que es que mejor que puede ocurrir cuando se enseña no es el
r:.rcho de vehiculizar un saber, no es el informar sobre :al o cual concepto, sino de aprender a encontrar la
43
,. verdad. Lo mejor que puede ocurrir es que una enseñanza favorezca el ejercicio de la verdad, que haga
· saborear la experiencia de la verdad. Brevemente, en tanto fuera posible, tendríamos la
esperanza de qu.JLUlla enseña~ de análisi~ deje trazas - como dice Char- q®-.11~- ~-- --
Hoy vamos a abordar el tema de la transferencia, pero vamos a abordarlo desde el ángulo de un problema que es muy preciso: el de la indicación del análisis.
Es necesario subrayar que, ciertamente, no todo el ' mundo es analizable. Pero, ¿con qué criterios decidimos quién es analizable y quién no lo es? De hecho existe, en la teoría y en la práctica, un solo criterio de analizabilidad: sólo es Q.nalizable quien es capaz de transferencia. Es decir, capaz de desarrollar, con el analista, una neurosis llamada de transferencia y, a la inversa, la condición para que se mantenga y acabe una cura analítica es que el analizante sea o haya sido un neurótico.
Éste ha sido un criterio planteado claramente por Freud desde el comienzo y lo condujo a distinguir dos clases de entidades gnosográficas: las que él llama las neurosis, capaces de análisis, o sea las neurosis de transferencia, que son aquellas en las cuales la transferencia es posible - esto comprendía la histeria, la fobia y la obsesión-, y las neurosis no capaces de análisis, en tanto refractarias al tratamiento analítico, las que tienen un gran número de entidades clínicas que pertenecían, fundamentalmente, al campo de la psiquiatría -en tanto estamos hablando de la época de Freud, por ejemplo la melancolía, la paranoia, la esquizofrenia, etcétera-.
Llamó a las primeras -aquellas neurosis capaces de análisis- "neurosis de transferencia" y a las segundas, las no capaces de análisis, "neurosis narcisistas". Hoy se diría neurosis y psicosis.
Este criterio y esta distinción entre neurosis de trans-
44
:-:-rencia y neurosis narcisistas fue objeto de muchos :ebates a lo largo de estos ochenta años de historia ~alítica. Y sobre todo, un debate sostenido, en parti:-o.tlar, por la escuela anglosajona. Los norteamericanos :- los ingleses se mostraban muy deseosos y pensaban, ::?"acticaban y estaban preocupados por demostrar, con-..ariamente a Freud, que la psicosis -es decir la neu:-osis narcisista- era capaz de análisis. Hubo, así, una ~poca muy importante, y también trabajos y autores ~uy importantes que es necesario mencionar y conocer: ~osenfeld, Searles, Frieda van Reichmann, Bion y :íanna SegaL Éstos son autores que constantemente tu-:eron el anhelo de tratar a pacientes psicóticos en consul:orio privado, y de afirmar que eran capaces de análisis.
Personalmente, acuerdo con esta posición porque me ;>arece teórica y prácticamente justa. En Francia, mu:hos otros analistas piensan como yo.
En particular, acuerdo con esa posición, sobre todo :iespués de los trabajos hechos sobre lo que llamo "la :orclusión local", es decir la realidad psíquica local en el paciente psicótico. Si se concibe que un paciente lla:nado psicótico experimenta y construye realidades lo~ales, puede haber una realidad psíquica local transfe!'encial y una realidad psíquica local que rehúsa la transferencia. Entonces, un paciente que está en análisis puede, en el curso de una cura, pasar por momentos en los cuales entra en una relación transferencia! con el analista. Digo esto para expresar que, efectivamente, mi tendencia es la de ir en esa corriente de inscribirse, digamos, en contra de Freud - y no soy el único en pensar esto- y decir que las neurosis narcisistas pueden, pese a todo, ser capaces de transferencia.
Sin embargo, hay que reconocer dos cosas: primero, que Freud nunca fue verdaderamente tajante y no dijo que no hubiera que analizar las psicosis. Dijo que estuviésemos atentos, y hay expresiones precisas entre las
45
cuales utilizó una muy interesante: "Es necesario establecer un plan terapéutico muy particular para la psicosis". Eso me hace pensar en el texto de Lacan acerca de los preliminares para un tratamiento posible de las psicosis; es decir que es necesario establecer un plan terapéutico muy particular.
En segundo lugar, Freud no impedía ni interdecía el tratamiento de las psicosis. Decía que, en principio, la teoría y la práctica nos conducen a una cierta prudencia .
• Ochenta años transcurrieron tras esas afirmaciones. Creo que esa prudencia tiene actualidad y es de rigor. Si tenemos un paciente esquizofrénico que viene a consultarnos a nuestro consultorio privado, no lo recibiremos en las primeras entrevistas con la misma disposición a trabajar con él en análisis como si fuera un paciente neurótico. Lo mismo vale para un paciente con actuaciones perversas, o un toxicómano, o un melancólico -sobre todo en su fase aguda-. O sea que, pese a todo, la posición de Freud me parece muy justa, tiene algo de buen sentido.
Al decir ''buen sentido" -y en tanto esta expresión parece que no perteneciera a los analistas- recuerdo una oportunidad en la que Lacan estaba en un seminario y dijo: .''Vengo de un jurado en el cual fue necesario elegir, seleccionar, a los analistas de la Escuela Freudiana, que pudieran ser designados como analistas Miembros de la Escuela, llamados A. M. E., Analistas Miembros de la Escuela". Y agregaba: "Ustedes saben que en el jurado se me demandaron algunos criterios, ¿con qué criterios elegiríamos a esos analistas?". En esa época la cuestión era totalmente distinta para los analistas de la Escuela, éstos lo eran en función de un jurado y de un procedimiento llamado "del pase". En cambio, los analistas miembros de la Escuela eran elegidos en relación con sus méritos, es decir cómo habían trabajado en el control, el tiempo del análisis, su prác-
46
~"'a, etc. Y Lacan respondió ese día: "No hay otro cri~rio que el buen sentido. No hay nada más que el buen ~ntido". Es decir, llega un punto en el cual es necesa~o que el analista se concentre sobre ese punto del :UJ.en sentido.
Diría, para jugar con la palabra, que hay una ética ~l buen sentido tanto como hay una ética del buen !ecir. Ustedes saben que Lacan decía que hay una éti.:a del buen decir; yo diría que hay una ética del buen ~ntido.
La ética del buen decir no es la ética de la elocuen:ia. Es el decir de un dicho que significa algo reprimi:io, es el decir de un dicho que significa el silencio de :a represión. Yo diría que la ética del buen sentido es la ética por la cual un analista implica un senfiao,el único sentido válido en análisis y permitámonos esfá" calificación un tanto brusca: el sentido fálico. :Ca étiCa del buen sentido es la ética del sentido fálico, del decir de la represión.
Y retorno a otro problema. Decía, entonces, que finalmente esa distinción establecida por Freud entre neurosis narcisista y neurosis de transferencia es, pese a todo, válida teóricamente. Es una suerte de principio y es bueno que todos nosotros continuemos teniéndola muy presente cuando tenemos pacientes que vienen a consultarnos en primeras entrevistas. Pero, además, esta distinción entre neurosis de transferencia capaces de análisis y neurosis narcisistas me parece una distinción muy instructiva, muy intersante, para examinar hoy aquello que hemos convenido en llamar "la capacidad de transferencia". Ésta es la cuestión que vamos a plantear hoy: ¿qué es ser apto para la transferencia?, ¿qué es la analizabilidad? Traduzco la pregunta: ¿por qué las neurosis de transferencia son analizables y por qué las neurosis narcisistas no lo son? Comencemos por las neurosis de transferencia.
47
--
Comencemos por estudiar las estructuras y las manifestaciones de la neurosis de transferencia. Y digo inmediatamente que la neurosis de transferencia -en particular las manifestaciones de esas neurosis de transferencia- tiene lugar en la fase de apertura de la cura. Se produce muy rápidamente. Desde las primeras entrevistas ya ha hecho su aparición la neurosis de transferencia y esas manifestaciones -lo digo al pasar, y luego se podrá discutir- serán importantes para localizar ciertos signos, como por ejemplo, en qué momento indicar al analizante el diván.
¿Qué es la neurosis de transferencia? Ustedes ven que hay allí una ambigüedad. Digo: la neurosis de transferencia y en seguida digo: las neurosis de transferencia. De hecho, en Freud esta ambigüedad sigue siendo actual por una razón muy simple, que consiste en que decir "neurosis de transferencia" es, de hecho, avanzar un concepto técnico. Neurosis de transferencia es una entidad gnosográfica, definida en función de una terapia: la terapia analítica. Es como si tomásemos un medicamento, por ejemplo, la aspirina, y dijéramos que hay enfermedades que son "aspirinables" y otras que no lo son.
La neurosis de transferencia es un concepto técnico y, sin embargo, Freud ha hecho de ella también un uso gnosográfico. Pero lo que ha dominado en la obra de Freud en lo concerniente al sentido y la acepción de neurosis de transferencia es el concepto técnico. Hay un solo texto en el cual hace un uso gnosográfico: es ese texto recientemente descubierto que se llama "Visión de conjunto de las neurosis de transferencia".
Hay cuatro textos en los cuales Freud habla de neurosis de transferencia como concepto técnico. Les doy las referencias: primero, en 1914, "Recordar, repetir, elaborar"; más tarde, en 1916/17 en la "Introducción al psicoanálisis", en la conferencia XXVI. .. sobre la
48
-,.ansferencia, precisamente. Luego, en 1920, en Más 'lá del principio del placer y después en ese texto,
-~\'isión de las síntesis de las neurosis de transferena", donde el concepto de neurosis de transferencia es
;nosográfico. Me falta agregar otro texto a los tres primeros en los
_u.a.les el sentido de neurosis de transferencia es técni- : "Introducción al narcisismo". Allí Freud está preeupado por definir lo que son las neurosis narcisistas.
Quisiera hacer una aclaración antes de pasar al pro_lema mismo: la mayor parte de los textos analíticos ; ue estudian el problema de la neurosis de transferen.ia lo consideran como una clase particular de la trans~erencia, en particular los anglosajones. Como ellos ::.staban preocupados por demostrar que las psicosis eran .iptas para la transferencia, habían hecho la distinción .:iiciendo: "Sí, están las psicosis de transferencia y las :ieurosis de transferencia" y, por consiguiente, expresa-an: ''Existe la transferencía y a partir de ello hay diver:;as clases: psicosis de transferencia, neurosis de trans:erencia"; hubo autores que inventaron la perversión de :ransferencia o la transferencia pervertida, etcétera.
Desde allí podemos imaginar todas las diferentes cla:::ificaciones de transferencia. De hecho, no estoy de acuerdo con esta posición. Creo que tenemos un gran mterés práctico, en relación con la escucha de nuestros pacientes, en precisar el concepto aparentemente más general de transferencia y el concepto más estricto de :ieurosis de transferencia.
Cuando un arialista enuncia la palabra mil veces mal empleada de "transferencia", la connota espontáneamen-e -sin pensarlo- con tres acepciones clásicas que, se~in mi opinión, son tres modos de pensar el concepto i e "transferencia" que lo alejan de la experiencia. ¿Qué -!.'.liere decir "que lo alejan de la experiencia"? Que no 1ejan interrogar, consultar, aprehender esa experien-
49
cia. Esas tres acepciones son: primero, la transferencia es la relación con el analista; segunda acepción, más vaga, general, espontánea: la transferencia son los afectos y las palabras alusivas, vividas o no, en relación con el analista. Tercera connotación vaga: la transferencia es la repetición en lo actual, con el analista, de las experiencias sexuales infantiles vividas en el pasado. He aquí los tres sentidos habituales que se han dado a la palabra "transferencia". ·
Esos tres sentidos tienen una parte de verdad; quiero decir que Freud, de una manera u otra, los ha enunciado. Pero encuentro que, justamente, si nos aproximamos, si identificamos, transferencia en general con neurosis de transferencia, ganamos en precisar mucho mejor lo que es ese concepto de transferencia y en quitarle ese carácter de acepción ambigua que antes comentaba. Le damos una riqueza al concepto de transferencia mucho más grande que no tendría si lo separamos de la neurosis de transferencia.
¿Qué es lo que dice Freud en esos textos? Voy a resumirlo muy rápidamente. Quisiera llegar a lo que es mi preocupación.
Paso muy rápida y esquemáticamente, pero me detengo al menos en los aspectos que definen, según Freud en ese texto, a la neurosis de transferencia. En primer lugar: Freud, de hecho, no dijo que la relación del terapeuta con el paciente se juegue en una neurosis; esta idea de neurosis de transferencia -ya lo he dicho antes- no era enteramente una idea freudiana, es previa a Freud, es una idea de Charcot retomada por J anet. Y es una idea muy en boga en la época, es decir en 1890. Pues, se los he recordado y es muy interesante, los hipnotizadores y, en particular, los que practicaban el método catártico, consideraban que en el momento en el cual el paciente hacía la descarga, es decir alucinaba el acontecimiento traumático y hablaba, en ese momen-
50
se producía una cns1s histérica. Y se decía en la :><>ca anterior a Freud, que para tratar la histeria era -:-cesario recrear una crisis histérica. Es decir que la :iea ya estaba presente.
Recordado esto, veamos ahora lo que dijo Freud. Enunciaré esquemáticamente los puntos. Primero: la
-.eurosis de transferencia es un producto psíquico, -:1Órbido, espontáneo y fundamentalmente inconscien-·e. Esto es muy importante: la neurosis de transferen_1a es inconsciente, es decir que el sujeto la vive sin :ercibirla. Segundo: ese producto -son casi sus palabras -n tanto dice "estado de transferencia"- es una crea-:ón nueva. Con relación a la afección, a la enfermedad
por la cual el paciente ha venido a consultar, la neuro::is de transferencia es una neoformación, como un cán.:er, como un tejido viviente. Ésos son los términos de Freud: "tejido viviente".
Ustedes percibirán que estamos lejos de hablar de la :ransferencia como de la relación con el analista, los afectos, las palabras que están en relación con él.
Freud nos dice que es inconsciente, es un tejido viviente que crece -sobre todo en la fase de apertura del tratamiento- y se multiplica insidiosamente (éstas son palabras mías) en la medida en que se desarrolla la cura. Es como lava volcánica, como un laminilla, habría dicho Lacan, como una laminilla que invade el lazo analítico y lo hace subrepticia e insidiosamente, sin que los partenaires lo perciban, y se concentra y se reabsorbe en un solo punto opaco, una especie de ombligo, que es el analista.
Entonces es necesario imaginarlo como un tejido con un punto umbilica l, como el ombligo del sueño. Aquí sería el ombligo de la transferencia.
Primera característica: es un producto psíquico mórbido e inconsciente. Segunda característica: es una creación nueva en crecimiento y en extensión viviente, con
51
un punto opaco. Tercera característica: Freud dice que "esta estructura mental -son sus palabras- es una estructura artificial". Antes había dicho "espontánea"; es verdad: espontánea en tanto su emergencia, pero al mismo tiempo expresa que es "artificial".
"Artificial" quiere decir maniobrable, manejable por un operador que, ocupando él mismo el centro de esta estructura, está en condiciones de desmontarla, es decir de interpretarla.
"Artificial" no sólo quiere decir "provocar, desmontar, provisorio, interpretable" si ustedes quieren, sino que también responde a tres fines: a la voluntad del terapeuta que se fija tres metas con esas neurosis de transferencia, con esa creación artificial. Hay tres expectativas del practicante: una terapéutica, una de investigación y una ética.
El fin terapéutico es el mismo -el principio tambiénque tenía el método catártico en la época de Freud, es decir reproducir la enfermedad para poder alimentarla en vivo. Rehacer la enfermedad para tratarla mejor. Es verdad, reconocía Freud, que ese medio terapéutico es arriesgado; es arriesgado porque redobla la enfermedad hasta un grado a veces tan intenso que deviene un obstáculo para la prosecución de la cura, y a veces -por qué no decirlo- está en el origen de graves pasajes al acto de parte de algunos pacientes. Esto es raro, pero es necesario saber que cuando un analista trabaja con un paciente, como dice Freud, trabaja con materiales explosivos. Es decir que él crea una situación que puede llegar a ser intensa y arriesgada. Primer fin, el terapéutico.
Segundo fin, de investigación: en la "Metapsicología" encontré una frase que me pareció luminosa. Freud dice: "Los procesos inconscientes sólo nos son cognoscibles bajo las condiciones de las neurosis, es decir, en
52
--:-.mstancias en las cuales todos los procesos precons--~::. :es han sido despreciados". 1,
:orno siempre Freud insistió en decir que el análisis sólo era terapéutico, como lo anticipaba hace un
~::::nento, sino también un medio de investigación para .:nnocimiento del inconsciente, se percibe que las pala
:r2.S que utilizo son palabras, tonos y atmósfera de los -..:-nos freudianos.
Y además hay un fin ético. Freud dice al respecto, en -....a técnica del psicoanálisis": "Lo que el paciente ha ;:·.ido bajo la forma de transferencia, nunca jamás lo _.-idará". Ésta me parece una frase que sería necesario
:•:ner como epígrafe a un texto que quisiera hablar del :.a.saje de analizante a analista. Allí retomamos la pos.ción de Lacan.
Ustedes saben que Lacan consideraba que el psicoa-:álisis - para él no había diferencia entre psicoanálisis i:dáctico y psicoanálisis personal- era siempre psicoa::.álisis puro. Es decir que, en última instancia, todo ;sicoanálisis conducía teóricamente, en principio, a crear -.m analista del analizante. Poco importa por qué al~en consultaba. Ésta era la posición de Lacan. Lacan jecía: "Si ustedes quieren comprender lo que es el psi:oanálisis didáctico, es necesario que comiencen por presuponer algo: todo análisis conduce, o debería conducir, a producir un analista".
Éste es un fin ético de psicoanálisis puro, próximo de lo que hoy llamaríamos sublimación.
En ese caso, con relación a la transferencia -en lo que se vive en la transferencia y no se olvida jamáshay una transformación. El goce -permítanme introducir mis propias palabras- experimentado en la transferencia se transforma en acto, en una traza significante: 1a de abrir un nuevo análisis. Para el analizante, ahora devenido analista, el goce experimentado en la transferencia se transforma en el acto de abrir un nuevo aná-
53
lisis. Éste es el que señalaríamos como el fin ético de esa neurosis de transferencia artificial.
Pero volvamos a Freud y a nuestro modo de leer y comprender la neurosis de transferencia. En primer lugar, creo que es necesario distinguir dos niveles para comprender esa neurosis de transferencia: un nivel de matriz y un nivel de significación.
Para el nivel de significación nos vamos a servir mucho de los términos y de la teoría lacaniana. .
Para el nivel matricial diría que es una especie de fórmula esencial, de apertura, masiva.
Freud pensaba que la neurosis de transferencia era, como lo he comentado, la actualización en el presente, con el analista, de antiguos deseos eróticos. Preferiría decir hoy que la neurosis de transferencia es uno de los destinos posibles de la pulsión.
Sabemos que la pulsión tiene cuatro destinos posibles establecidos por Freud en la "Metapsicología": la sublimación, la represión, el retorno sobre la propia persona y la reversión de fin activo en pasivo.
Y bien: la neurosis de transferencia sería el destino analítico de la pulsión. Es decir que cuando nos interrogamos sobre la analizabilidad de un paciente, en función de una primera entrevista, debiéramos escucharlo pensando que su capacidad de transferencia se decide esencialmente -digo bien "esencialmente", porque hay otros factores- en la potencia de la pulsión.
Estaríamos de acuerdo en que cuando se escucha a un paciente en una primera entrevista uno no piensa en esas cosas. No se pensaría en eso pero hagámonos a la idea poco a poco de que no pensaremos en eso pero nuestra escucha estará -como lo decía en la última reunión- orientada, en una posición orientada.
La posición orientada en la entrevista preliminar es la de pensar que este analizante, futuro analizante, candidato al análisis, tendría capacidad de analizabi-
54
:dad, capacidad de transferencia, aptitud para trans·aenciar, como si eso se jugara en la potencia de su ulsión, en la potencia de su pulsión para abandonar
.. ..i fuente, ir hacia el analista como objeto, girar alreiedor de él y retornar al fin, a su punto de partida.
De la misma manera que calificamos como invocante ..a pulsión que gira alrededor del objeto voz, calificaría::.nos de analítica la pulsión que engloba al analista y E-Obre la cual se organiza una neurosis llamada de transf'erencia.
Podríamos decir que la pulsión va hacia el analista, sira alrededor de él y vuelve al punto de partida.
Es necesario, entonces, entender el término general ie t ransferencia como una actividad pulsional, como .m trazado pulsional que abre surcos en una tierra iesierta, una tierra que llegará a ser progresivamente :.m lugar, un lazo: el lazo del análisis. Podría resumir diciendo: la transferencia es, finalmente, la historia :Tagmentaria de una pulsión particular.
Freud dice que la transferencia es la repetición en el ¡:regente de las experiencias pulsionales vividas en el pas:ado. Sería preferible que la palabra "repetición" no la ·.ornemos como el puente que liga lo antiguo a lo actual, :orno si fuese posible que una pulsión fuera reactivada. :onsidero que las pulsiones no son jamás reactivadas. Toda pulsión es siempre nueva. No existen viejas pul.siones reactivadas en el presente. La pulsión es nueva, .siempre nueva. Y pienso -digo "pienso", pero Lacan me ::ia precedido en esta posición- que no debería dársele a la palabra "repetición", con relación a la transferencia, ese sentido habitual, literal, que expresa que la transferencia es la repetición del pasado en el presente.
Avanzamos y decimos que es mejor pensar el término "repetición" como una fuerza, una potencia, algo que puja, que sostiene, que persevera, que persiste; pensar que es la fuerza que en lo actual lleva a la pulsión a
55
crear un lazo entre dos personas: el analista y el analizante.
Freud pensaba que la repetición es entre el pasado y el presente, pero reconocía que existía esa fuerza, y a esa fuerza él la llamaba "compulsión a la repetición".
Pues la palabra "repetición" tiene ese doble sentido: existe la idea habitual de repetición de algo antiguo que se repite en el presente, y está la otra idea, que parece más sabrosa e interesante, más rica, que es la que dice que la repetición es lo que impulsa a que la cosa persevere, a que la pulsión sea potente.
Lacan no llamó a esa fuerza compulsión a la repetición, él la llamó goce y no cualquier goce sino "goce fálico".
El goce fálico es el nombre que damos a la potencia de perseverancia, de persistencia, de la pulsión. Esto es lo que Freu d, en la "Metapsicología" llamó la fuerza. A esa fuerza podría dársele esa connotación de fálica.
Podría decirse que esa compulsión a la repetición, ese goce fálico, ese impulso que es indominable y que habita en todos los seres parlantes, en fin, esa pulsión, está presente en cualquier lazo humano; está presente en el lazo con el cónyuge, con el hijo, con el jefe, etc.
Entonces, ¿qué es lo específico en un análisis?, ¿qué es lo que hace a esa especificidad?
Vamos a responder lentamente. Volvamos a la pregunta anterior: ¿en qué consiste la capacidad de transferir? ¿En qué consiste la capacidad, la aptitud de transferencia del futuro analizante?
Diría, inspirándome en el filósofo $pinoza, que la aptitud para la transferencia analítica es el poder ser afectado por la pulsión. No todos son afectados del mismo modo, no todo el mundo sufre por sus pulsiones. Hay seres que se arreglan a su modo para no sufrir.
Ésta es una primera respuesta. Y allí vamos a una cita de Freud - es muy interesante ver que para Freud
56
a al mismo tiempo muy presente el nivel de la '":3. y la <'.Onnotación práctica- : "La terapia analítica
-e- sus límites. Sólo puede curar la neurosis en la a!"::da en que se la sufre". Y agrega que cuando no se
~:..fre la teoría no tiene efecto. Como lo hemos señalado, Freud distingue las neuro
.s d.e transferencia, capaces de análisis, de las neuro~ narcisísticas, no capaces de análisis. Ahora tenemos allí un tercer elemento, algo total
=.o::nte diferente, pues hay neurosis de transferencia, .:r~osis narcisísticas y seres que no sufren. Y esos ~res son constatados, muy a menudo al cabo de algu::. :·5 meses de análisis; son pacientes que detienen la :-..:..ra. Que detienen la cura y veremos que la explicac:)n de la neurosis de transferencia a nivel de las sig=...:ñcaciones puede, a su vez, aportar explicaciones.
Este no sufrimiento está presente también en algunos ~·1.alizantes que hacen las entrevistas preliminares; ellos _0mienzan una primera sesión, los primeros meses se ~espliegan y al cabo de un cierto tiempo deciden dete-.erse. Y el analista tiene la impresión de que no ha :tabido neurosis de transferencia en el nivel que vamos a definir como el de la significación, es decir que no ha iabido neurosis de transferencia propiamente dicha.
Nuestra cuestión es ésta: ¿en qué consiste la capacidad de transferencia?, ¿cómo definir la aptitud a la transferencia? Di una primera respuesta, sirviéndome de Spinoza, al decir que la capacidad de transferencia es la aptitud a la transferencia analítica y es el poder ser afectado por la pulsión. Es' la primera respuesta. Pero nos quedan muchas otras preguntas alrededor de ese problema de la aptitud de transferencia. Nos resta definirla con un poco más de precisión. Y terminaremos nuestra exposición y les anticipo que no la habremos definido plenamente. Pero nos aproximaremos.
Por ejemplo, se podría decir que lo que estamos afir-
57
mando es que la neurosis de transferencia es un destino, el destino analítico de la pulsión, y esto sería así porque es pensar la transferencia como una actividad pulsional y no como los sentimientos que se tienen por el analista. De acuerdo. Pero también cabría la pregunta acerca de cuáles son las especificidades de ese destino y cómo definirlo.
Otra pregunta que puede surgir es que, así como existe la pulsión oral, la anal, la escópica, la invocante, ¿habría una pulsión analítica que se expresara en la neurosis de transferencia? Sí, tendríamos que decir que sí, que se podría pensar como una pulsión más. Pero este "sí" es un poco incierto.
Tenemos entonces las preguntas que se acercan a definir la aptitud para la transferencia, pero para responder en ese sentido es necesario que vayamos a abordar en conjunto el nivel de la significación, el segundo nivel que es el de la significación de la neurosis de transferencia.
Freud en sus textos nos dice: "En tanto la neurosis de transferencia se instaura en el comienzo de una fase del tratamiento, ocurre un fenómeno muy particular: muchas veces los síntomas por los cuales el paciente está allí, desaparecen". Y si hay algunos síntomas que permanecen, esos síntomas van a connotar, a vehiculizar, una nueva significación que Freud llama -son sus palabras- "una significación transf erencial". Sólo existen, en ese momento, esos síntomas que van a ser significados por la transferencia, que van a llevar la significación de la transferencia. Y además, agrega Freud, "no sólo los antiguos síntomas desaparecen y aquellos que permanecen van a ser connotados por la transferencia, sino que va a ocurrir que van a aparecer nuevos síntomas, específicos de la relación analítica". Y ellos, bien entendido, llevan también el sello de la significación transferencial.
58
E nivel de significación de la neurosis de transferen~ .:oncierne, justamente, a lo que Freud llama la sig~:ación transferencia} de esos nuevos síntomas, o de
antiguos que permanecen y que tienen una nueva -rnificación, y esa significación es una significación 11:.;,ca.
_Qué queremos expresar cuando decimos que la sig=:'::ación transferencia! de esos síntomas será una signi..;'"2ción fálica? Quiere decir que esos síntomas van a ~~ connotados por un sentido sexual; transferencia} y !i:r.ial. En lugar de decir "transferencia} y sexual" de.::=os con Lacan, con más precisión: una significación 1.:ca.
La palabra "fálico" viene a denotar lo que llamamos esencia sexual. Cna digresión: podríamos decir que la diferencia entre
2.5 neurosis de t ransferencia y las neurosis narcisistas •:. a jugarse no sólo en el nivel matricial sino en el :::\·el de la significación. A nivel de las neurosis narcis:.stas -es decir melancolía, paranoia, esquizofrenias'::. :i hay significación fálica.
Yayamos ahora a nuestro tema puntual, que es el !:...:Yel de significación de las neurosis de transferencia, ~: nivel de significación fálica.
¿Qué quiere decir la significación transferencia!? Es t:t:cesario comenzar por comprender que la significa::ón transferencial de un nuevo síntoma, o de uno an:iguo, es aproximadamente como la significación de un =.ensaje, como si el síntoma fuera un mensaje destinado a la práctica, instituida ahora como interlocutor. : uando Freud dice que en la neurosis de transferencia _Js síntomas llevan una significación transferencia!, esto -luiere decir que los síntomas se dirigen al analista. No ~s sólo transferencia sexual sino que se dirigen al anaJ..sta, el analista es el interlocutor. Pero los síntomas 5-0lo se dirigen al analista en una condición muy preci-
59
sa. Todo lo que importa de lo que estamos diciendo es el hecho de que hay una condición muy precisa para que los nuevos síntomas aparezcan y para que los antiguos lleven una significación transferencia!, que va a dar lo esencial del nivel de significación de las neurosis de transferencia. Ésta es una condición muy precisa que no sólo va a permitir ese surgimiento de las significaciones transferenciales, sino que además va a demarcar la terapia analítica como aparte de todo otro método terapéutico, lo que va a diferenciar a la psicoterapia del psicoanálisis.
Hablar de diferenciar la psicoterapia del psicoanálisis es decirlo rápidamente; es necesario ser prudente y decir que éste es un criterio importante para distinguir la psicoterapia del psicoanálisis. Y esta condición especifica la transferencia analítica de toda otra transferencia incluida en las relaciones humanas habituales.
¿Cuál es esta condición? La siguiente: que el analista encarne por sus actitudes o por su comportamiento, por el tono de la voz, por la manera de dar la mano, por todas sus manifestaciones, encarne - decíamos- , desde muy cerca, la expresión imaginaria del objeto no satisfactorio de la pulsión.
Es decir que el analista encarne o tienda a encarnar la figura imaginaria del paradigma de todo objeto, es decir del falo. En otras palabras, rápidamente dichas: el analista encarna el falo imaginario.
Entonces, la condición para que los síntomas del analizante sean un mensaje destinado al analista es que éste no se ponga en posición de destinatario de ese mensaje. Es algo del orden de la astucia. Y para que los síntomas del analizante lleven, vehiculicen, una significación transferencia!, es decir para que se dirijan al analista, es necesario que éste ocupe el lugar, se aproxime lo más posible a la expresión imagi-
60
naria del objeto de la pulsión, y ese objeto es un objeto msatisfactorio. \
No puedo hacer toda la teoría de la pulsión, pero sabemos que la pulsión permanece, por naturaleza, insatisfecha. No existe objeto que satisfaga a la pulsión. La pulsión quiere siempre satisfacerse, pero no lo logra jamás. Y bien, es necesario que el analista ocupe, se aproxime a dar la expresión imaginaria, el velo imaginario de ese objeto. Si el analista llega a aproximarse lo más posible a ese objeto, a la expresión imaginaria de ese objeto, automáticamente instituye, casi ignorándolo, sin buscarlo, la dimensión muy importante de un gran Otro interlocutor de los mensajes que el analizante le dirige. El analista se instituirá como un gran Otro interlocutor hacia quien van a dirigirse las demandas, los mensajes del analizante.
Deberíamos decir que ese falo imaginario, la expresión imaginaria de ese objeto, se presenta bajo una forma de luz no restallante, bajo la forma no de estallido radiante, sino más bien bajo su forma más opaca, más enigmática, más desconocida: la equis del analista. Lacan la llama la "x" del analista, la "x" desconocida del analista, y muchas veces la nomina con esa expresión tan dificil de captar en los textos lacanianos: deseo del analista.
¿Qué es el deseo del analista? Es el lugar del objeto recubierto por el velo de un falo imaginario, opaco y enigmático. Esto es el deseo del analista.
La expresión "deseo del analista" no quiere decir el deseo de la persona del analista, no es el deseo de llegar a ser analista; la expresión "deseo del analista" es una expresión estructural. O sea , el lugar del objeto recubierto por el velo de un enigma. Es el objeto presentado bajo su forma enigmática. Es casi con esta condición que el analista viene a ocupar este lugar, es decir que todo su comportamiento -cómo hace en trar al
61
paciente, cómo le habla, cuántas palabras utiliza para hacer sus intervenciones, si éstas son cortas, el tono de voz, etc.- contribuye a que vaya a ocupar ese lugar. Y es al ocupar ese lugar cuando, automáticamente, instituye, sin que lo sepa y sin que lo perciba, al gran Otro, el referente, el interlocutor de los nuevos síntomas que van a aparecer y que van a llevar la significación transferencia!. El analista viste al objeto con el misterio de su silencio y de su rechazo, para hacer sentir, y recordar, que el objeto es siempre insatisfactorio.
Hagamos silencio en nosotros, aproximémonos al objeto insatisfactorio de la pulsión, aproximémonos a su imagen enigmática y haremos aparecer al Otro, el gran Otro; haremos surgir la autoridad -utilizo la expresión lacaniana-, haremos aparecer, instituir, la autoridad del sujeto supuesto saber. Esa autoridad existe en cualquier terapia. Un psicoterapeuta es una autoridad para su paciente y, como decíamos, esa autoridad existe en cualquier terapia, pero es sólo en el análisis donde esa autoridad -es decir esa dimensión del gran Otro interlocutor y del síntoma que tiene significación transferencial- nace gracias al comportamiento técnico del operador, de un practicante que sabe evocar la naturaleza opaca del objeto.
Entonces, el analista asume ese lugar y como primer efecto se produce la institución del Otro, del sujeto supuesto saber, de la autoridad. Segundo efecto importante, esta vez sobre el analizante: si el analista se pone en este lugar de enigma, de hacer silencio en él, va a ejercer sobre el analizante cierta seducción. El analista seducirá pero de una manera diferente de la de la histérica: él va a seducir, y sobre el analizante va a suscitar la aparición de nuevos síntomas que llevan la marca de la transferencia. Y va a provocar demandas de amor de parte del analizante. Provocará demandas que, es necesario aclarar, incluyen, dentro de ellas,
62
demandas de saber, demandas de reconocimiento, momentos silenciosos, hasta una detención del analizante en tanto si habla o se detiene. Teóricamente hablando, esto es una demanda de amor al nivel de la significación de la cual estamos hablando: una detención, detención repentina de la cual Freud ya ha hablado, y también nosotros alguna vez. Se incluyen también fallas en el enunciado que sorprenden al analizante y que están marcadas por la fórmula: "Jamás pensé en eso". Todo esto constituye las diferentes formas de lo que podemos llamar, en general, demandas de amor suscitadas por el hecho de que el analista ocupa este lugar.
No todo el material de un paciente en análisis es transfer encial, no todo lo que un paciente dice son demandas de amor. Pero algunas, como acabo de decir -demandas de reconocimiento, de saber, etc.- , sí lo son. Esto alean.za también al síntoma como una demanda de amor. Son manifestaciones en el analizante suscitadas por el lugar enigmático del analista, en posición de deseo de analista.
¿Por qué se llama a esas demandas, demandas de amor?
Porque reclaman al analista en posición de gran Otro, reclaman al analista que dé lo que posee, que dé lo que el analizante le atribuye y supone que él posee.
Primer tiempo de la demanda de amor: el analizante quiere que el Otro le dé. Si el analista no ocupa ese lugar imaginario que recubre al objeto, entonces la transferencia se convierte en pura pulsión. Si el analista no ocupa ese lugar, no habrá gran Otro referente, no habrá demandas, palabras, manifestaciones, síntomas. ¿Y qué habrá? Puestas en acción, pasajes al acto, una especie de puesta al desnudo del objeto.
Es lo que Lacan dice en una frase que siempre es objeto de discusiones entre los lectores lacanianos.
63
La can dice en Los cuatro conceptos ... , hablando de la transferencia y la pulsión: "Si la transferencia es lo que de la pulsión separa la demanda, el deseo del analista es lo que la devuelve allf'.
Lacan dice esto y los lacanianos se rompen la cabeza. No se comprende. Hago esta lectura: si la transferencia es lo que de la pulsión separa la demanda -es decir si la transferencia se manifiesta, tiende a manifestarse como pulsión, tiende a llegar en tanto que pulsión, tiende a darse abiertamente en las pulsiones-, el deseo del analista, es decir la ocupación del analista en tanto que viniendo a cubrir de un velo al objeto, es lo que vuelve a traer la demanda.
Sería necesario decir: si se deja a la transferencia manifestarse en tanto que pulsión, no habría palabras, habría actos. Pero por el contrario, si el analista, a partir del deseo del analista, va a cubrir el objeto con ese velo enigmático, suscitará la palabra y ésta reaparecerá.
Es por eso que el origen de la palabra, la condición para que el analizante hable y se equivoque, la condición para que haya nuevos síntomas, la condición para que haya demandas de amor, es que el analista venga a ocupar el lugar de este falo imaginario que cubre al objeto de la pulsión.
Concluyamos: si la transferencia es lo que separa la pulsión de la demanda, el deseo del analista es lo que la vuelve a traer, y agregamos: vuelve a traer la demanda, la extrae, la suscita, la provoca y la orienta. No sólo la provoca sino que la orienta. ¿La orienta hacia dónde? Hacia el gran Otro. Hace que sea un interlocutor privilegiado para los síntomas. La posición del analista en el lugar del falo imaginario hace de suerte que el analizante espere recibir de él ese objeto.
Lo más importante que tenemos que señalar hoy, la cuestión esencial, la condición importante del nivel de significación en la neurosis de transferencia es que el
64
malista vaya a encarnar el velo imaginario que cubre el objeto de la pulsión. Esta condición tiene dos efectos: primer efecto, la institución de un gran Otro simbólico, podemos decir de un sujeto supuesto saber, o del inter:ocutor, como lo llamábamos. Segundo efecto fundamen:al: suscita en el analizante el formular demandas de amor, el producir nuevos síntomas, el equivocarse ha!llando, el demandar ser reconocido, etc. Esas demandas de amor -son el tercer paso- están dirigidas al gran Otro para que éste entregue el objeto que le está tlllputado poseer. "Quiero que me lo dé". La demanda de amor es una demanda de tener el falo del Otro, del gran Otro.
Ésta es una cuestión interesante porque muchas veces cabe la pregunta acerca de la proveniencia de la autoridad del analista: de dónde proviene la autoridad que el analista tiene sobre el paciente.
Hay una respuesta rápida: desde que se llama por :eléfono para pedir una entrevista, ya la transferencia hacia el analista está bien instaurada.
Freud lo dijo y Lacan lo repitió, y se lo reitera siempre: la transferencia está ya allí antes, aún, de la llamada telefónica. De acuerdo. Pero ¿basta esa transferencia hacia el análisis?
En nuestra primera reunión destacaba que el primer objeto transferencia! del analizante es la relación del analista con el análisis y cuando el analizante llega -el futuro analizante, el paciente- a consultar a ese analista, de hecho lleva consigo una pretransferencia o una :ransferencia. Esto ocurre hasta cuando no se demande :m análisis. Hay personas que llamaa por teléfono y no es porque necesariamente crean que van a ver a un analista; creen que van a ver a un terapeuta, no saben muy bien a quién van a consultar. Pero hay allí algo del orden de la transferencia previa que ya está y es muy importante. No necesariamente bajo la forma
65
"transferencia al analista"; es la transferencia de alguien que está para oír, para escuchar. Entonces precisaba en nuestra reunión anterior que es necesario puntualizar que eso va a jugarse en la relación del operador, del práctico, con la disciplina que él cumple, con su trabajo, con relación a la comunidad, a los ideales, etcétera.
Ahora, hoy, preciso más y digo: no, no basta la transferencia ya, antes, no basta la relación del terapeuta con el análisis; para que haya institución de la autoridad del analista hacia su paciente, es necesario que el analista haga silencio enigmático, que hable poco porque cuanto más se habla más nos alejamos del menos phi.
Más hablamos, más nos alejamos; menos hablamos, más nos aproximamos.
La autoridad del analista, la institución del gran Otro, proviene del hecho de que el analista se aproxime más y más a ese lugar.
RESPUESTAS A PREGUNTAS
Quisiera que abriésemos el diálogo y, a propósito, señor Gérard, hemos discutido con usted la distinción entre la psicoterapia y el psicoanálisis. Hoy he tratado de responder a eso, ¿suscita algún eco en usted?
Señor Gérard: Usted ha abordado el tema muy rápidamente en el curso de una frase . Es verdad que pienso que las psicoterapias utilizan la teorización del análisis, pero en lo que usted desarrolla hoy se marca de modo muy singular un punto entre una posición en psicoanálisis y la manera como en el seno de una psicoterapia se utilizan las referencias del análisis. ¿Sería para usted la única marca de distinción, la que mejor caracterizaría la separación o habría que completarlo?
Juan David Nasio: Por ejemplo, los psiquiatras de
66
~y, o los psicoterapeutas de hoy, no están preocupados ;.: !' pensar, por reflexionar sobre el hecho de que se ~ st.aure con su paciente una neurosis de transferencia. :Esta ya es una respuesta general, mucho más precisa . .
La primera respuesta general es que lo primero que .Llí se juega como diferencia entre la psicoterapia y el ;,-sicoanálisis es que los analistas pensamos que es ::.ecesario redoblar la enfermedad. Un psicoterapeuta, y ~n particular un psiquiatra, no estarían de acuerdo con e5-0, con rehacer la enfermedad.
Pero lo olvidamos, creemos, tenemos prejuicios. Pienso siempre que existen prejuicios fecundos e
_.=..fecundos. Los prejuicios fecundos son aquellos que ::os interrogan sobre lo imposible. Los infecundos son _05 que nos interrogan sobre nuestra impotencia, para -:ablar en términos lacanianos.
Y bien, un prejuicio infecundo, que nos hace pensar -e-n el problema de la potencia, es el de decir, por ejemplo, que la diferencia entre la psicoterapia y el psicoa::álisis es que nosotros no interpretamos la transferen~a. Eso me parece muy pobre; es muy pobre. Es justo, pero es pobre. Si, por el contrario, le digo a un terapeu:a o a un analista que cuando tomo a un analizante en :málisis me presto a crear un estado mórbido, dicho así, !'epentinamente, esto nos detiene, nos propone una cierta ~serva, nos llama la atención. Y no siempre tenemos ¿.5a reserva y esa prudencia; olvidamos, creemos en ::mestro prejuicio infecundo que diría que el analista está allí para escuchar e interpretar. Es falso. El ana.ista está para participar de una neoformación, de la :reación mórbida de un tejido viviente.
Entonces, ¿qué diferencia hay entre psicoterapia y :>sicoanálisis?
Primera respuesta: un psicoterapeuta no aceptaría el riesgo, la actitud, de formar parte de un nuevo estad.o mórbido, por ejemplo. Además, la posición que él
67
adopta es como si ese psicoterapeuta se pusiera ya en Otro, en tanto que el analista no se pone en Otro, no comienzo por allí; en primer lugar se vela, se reduce, se reserva, se empequeñece. No dice: "¡Hábleme!", dice: "Sí, le oigo, le escucho", en el comienzo de una sesión. De hecho "le escucho" es el único fragmento objeto a que existe para que inmediatamente él se convierta en velo de ese objeto.
Precisemos algo: el velo del objeto no es sólo ~l silencio. Hacer silencio es la manera más simple que ha adoptado ese velo. Pero hay otros modos que sólo se adquieren con la experiencia para que un analista pueda tener un tratamiento particular con su analizante, guardando ese lugar de velo del objeto. Esto forma parte de la experiencia y de la práctica.
Decimos que seguramente el paradigma de ese velo es el silencio. Pero el silencio es la manera más simple, también la más prudente, la más justa, pero sigue siendo la más simple. Hay otras mucho más activas, y mucho más delicadas de manejar, pero que también existen.
Por ejemplo, como decía antes, el tono de la voz, el cómo decir una interpretación en tanto, por ejemplo, al hacer una interpretación explicativa y larga nos alejamos de ese lugar.
Pero puede ocurrir que un analista, con una cierta historia de confrontación con ese lugar, pueda hablar con el analizante una vez que él se levanta del diván y, sin embargo, no perder ese carácter de enigma del deseo del analista.
¿Cómo se explica esto? No puedo ir más lejos y es necesario apelar al poeta, es necesario apelar a René Char. Sabe decir las cosas mejor que nosotros, quizá: por ejemplo decir: "Las trazas hacen soñar".
Decía que la neurosis de transferencia nos interesa por múltiples razones. Una de las razones, por ejemplo. es que hay manifestaciones de esta neurosis de trans-
68
~rencia no sólo en su nivel matricial sino en el nivel de 3. significación en las entrevistas preliminares o, mejor :amadas, en las entrevistas iniciales. Las manifesta:iones de la neurosis de transferencia en las entrevis:as iniciales son una suerte de indicación, de signo -no son una regla-, que señala que, efectivamente, es el :nomento adecuado, oportuno, para que a un a nalizan:e o un consultante - llamémoslo así- en su tercera, cuarta, quinta entrevista preliminar, le sea propuesto recostarse en el diván.
Una de las manifestaciones que se presentan a menudo en las entrevistas iniciales -en tanto acordamos con Freud en que la neurosis de t ransferencia ya se instaura en la fase de apertura- es que ocurra que la institución, la incitación de la demanda de amor se produzca en ese momento, o en la tercera o cuarta entrevista inicial. Y que esa demanda de amor no sea, necesaria ni manifiestamente, una demanda de amor al analista.
Me ocurre que, en el transcurso de las entrevistas iniciales, en particular en las tres primeras, pregunto al paciente, en cualquier momento de la entrevista, cómo partió después de la primera o segunda entrevista. Es decir, qué es lo que ocurrió durante. Y ocurre que él relata experiencias, recuerdos o efectos tales que me hacen pensar, deducir, que son equivalentes a esa demanda de amor . Por ejemplo, que sueñe con su analista en tanto todavía no es analizante, en tanto aún no está en el diván. El caso de alguien que ha venido a consultar y en una tercera entrevista expresa que "es extraño, pero anoche" --0 hace dos días- ha soñado con el analista. Eso no ocurre siempre. He ahí un signo -pero un signo muy importante- , una indicación, una sugerencia para el analista que, efectivamente, a ese paciente puede proponérsele el diván. O también , ya hablando del contexto de la entrevista, que el paciente se sorprenda de palabras que pronuncia o de cualquiera otra manifes-
69
tación que englobamos bajo el término de "demanda de amor".
Pero lo que quería decir al comienzo de mi exposición y retomo ahora, es que hay dos cosas importantes para la neurosis de transferencia: una es que se instituye al comienzo, y la segunda es que se manifiesta por medio de signos de conducta, si me atrevo a decirlo así, por manifestaciones del tipo de demandas particulares que ya son índices para que sea utilizado el diván.
U na precisión que viene al caso con relación a una pregunta: yo no digo que el analista deba ser silencioso. Digo que el silencio es la mejor forma, la más simple, la más segura, la más prudente para velar el objeto. Pero, de hecho, hay otros modos más activos que antes comentaba en los cuales se puede recordar el objeto sin, necesariamente, hacer silencio: la manera de dar la mano, de mirar, de hablar, etcétera.
Recuerdo una anécdota general de la época lacaniana de los años setenta. Recuerdo cómo he visto actuar a colegas del dispensario. Allí iba la madre con el niño enviados por la escuela. No era en consultorio privado. R\ tera-peuta en. c.uesti.ón. -perman.eda mudo durante toda la entrevista preliminar; en realidad él no decía nada durante las entrevistas preliminares ni a la madre n: al niño. Bien entendido, la escuela, al cabo de tres. d:: diez meses con ese terapeuta en el dispensario, :::. enviaba a nadie más. Y fue así, y esto es serio, como -un momento hubo una crisis a nivel de los dispen::: rios. Creo que las cosas han cambiado mucho porque _ no es cuestión que allí el silencio sea una regla.
Digo bien: es un resguardo para el analista, per un resguardo en últ ima instancia.
Por ejemplo, nuestro error es creer que cuand _ can dice "hacerse el muerto" esto signifique q~ analista deba hacer silencio. Para nada. Esto es ; so, léanlo en "La dirección de la cura ... ": "hacer el-:--
70
~ significa que el analista haga silencio en él, en el -:erior de él, para suscitar al gran Otro del analizan-
-¿_ Es eso lo que decimos. Hacer el muerto no es callar--=-- es un callar muy particular que es muy dificil de :dinir bien. Mejor decir una expresión diferente, que =.5 "hacer silencio en sí", expresión que no plantea pro::emas.
Retomo una cuestión con relación a la adolescencia, ~ ue se preguntaba.
Ha habido discusiones, debates, entre los analistas a - ropósito de la aptitud para la transferencia de los niños, ::or ejemplo.
En ese punto, alguien que ha sostenido la transfe:-encia en los niños a cualquier precio fue Melanie Klein. :!ubo un famoso simposio en el cual ella discutió el -ema con Anna Freud.
Con relación al adolescente yo diría que no son re~actarios a la transferencia. Sin embargo, es verdad ~ue cuando recibimos a adolescentes hay en ellos una 3.ctitud, sobre todo en las primeras entrevistas, que no es la misma que cuando llega un neurótico que viene a :onsultarnos porque sufre. Y esto según mi opinión es ?Qrque hay una razón que está dada por el sobreinves:.imiento en el cuerpo, a nivel de las representaciones del cuerpo, del adolescente que recuerda el tipo de sobreinvestimiento narcisista de las neurosis narcisistas, del tipo paranoia o melancolía. Seguramente, no son estados mórbidos. Pero los adolescentes están ocupados por su cuerpo y en su cuerpo. La libido, diría Freud, está sobreocupada en ciertas partes del cuerpo. Además, es un momento en el cual no sólo existe ese sobrein vestimiento del cuerpo sino que también hay una modificación del Otro en vías de producirse. Hay transformaciones a nivel de la relación simbólica, con sus referentes.
Simple, y demasiado rápidamente, quisiera decir que los adolescentes no son refractarios al análisis, pero es
71
verdad que exigen una cierta posición, una cierta actitud por parte del analista que no es la misma que con un neurótico que viene a consultar.
ELEMENTOS DE APRECIACIÓN PARA LA INDICACIÓN DEL DIVÁN
1) Disposición del terapeuta:
Éste debe disponerse a múltiples entrevistas iniciales sin preocuparse del diván.
2) Diferentes manifestaciones objetivas que deben aparecer en el relato del paciente:
-Referencias a hechos íntimos de carácter sexual. - Referencias a acontecimientos muy precisos de su infancia.
- Referencias a la relación con el analista. - Referencias ligadas a dolores en el cuerpo. -Sueños. -Lapsus.
Todos esos signos son dirigidos desde el paciente hacia el analista en tanto que interlocutor. Pero, al mismo tiempo, el analista tiene la sensación de que su imagen, su presencia visual, está de más, que molesta, embaraza al paciente.
3) Es necesario recostar al paciente en tanto el analista tiene la impresión de que su presencia perturba el relato del paciente.
72
III
El fin de esta enseñanza es formar psicoanalistas. Es decir, poder intervenir en el camino que conduce a un practicante a convertirse en analista y dar la ocasión a aquel que ya lo es de poner a prueba su propio compromiso con relación al psicoanálisis.
Pero, ¿qué es lo que se forma? ¿Cuál es, como diría Heidegger, el ser de la forma
ción del psicoanalista? Nuestra mayor preocupación no es la de proveer
conocimientos ni la de proponer un saber-hacer. Esta enseñanza apunta, sobre todo y esencialmente, a formar, fabricar, orientar lo que yo llamo "el yo del psicoanalista". No su yo consciente, sino el yo comprendido como una superficie de percepción.
Sabemos que Freud utiliza la expresión "prueba de realidad" para comprender la selección que el yo opera cuando debe distinguir las excitaciones que vienen del exterior de las que provienen del interior. A esa selección Freud la llama "prueba de realidad".
Pienso, y les propongo pensar, que el yo del analista es, en primer lugar, una superficie de percepción para la cual las excitaciones no se diferencian entre endo- y exopsíquicas. Para el yo del analista, las excitaciones
73
no son internas o externas. Diríamos que para el yo del analista toda percepción se mide con un solo patrón: el patrón del falo. Es decir, generalizando, que él sólo per('.ibe deseos sexuales allí donde aparentemente sólo existen manifestaciones desprovistas de sexualidad.
Formar psicoanalistas es favorecer en ellos la percepción del deseo sexual, allí donde éste se prueba aparentemente .inexistente. Hacer de suerte que el ojo, la. oreja, el sentido, se habitúen· poco a poco a percibir las.fuer2fris pulsionales a través de las manifestaciones · concretas en el ' análisis.
Les .voy a leer una pequeña frase de Freud donde nos da una indicad~n muy próxima a lo que acabo de decir. Está en el texto,.;_sobre "La dinámica de la transferencia~' al cual volveremos varias veces esta noche.
Freud dice lo "~iguiente: "Concluimos que todas las relaciones de orden sentimental utilizables en la vida, t ales como la simpatía, la amistad, la confianza, etc., todas esas relaciones emanan de deseos verdaderamente sexuales". Y agrega: "El psicoanálisis nos muestra que personas a las que creemos sólo respetar y estimar pueden continuar siendo para nuestro inconsciente, objetos sexuales".
Corregiría la frase diciendo: "El psicoanálisis nos muestra que personas que creemos sólo respetar y estimar, pueden, por nuestra percepción inconsciente -es decir para la percepción inconsciente del analista- continuar siendo objetos sexuales".
Es decir que el trabajo que hacemos en este seminario, los esquemas, las referencias a nuestra práctica, sólo son, finalmente, medios indirectos para llegar a cambiar el modo habitual de percepción operado por el yo del analista, como si el ser de la formación analítica fuera el viraje, el cambio lento y continuo, de la orientación de la superficie perceptiva del yo. Como si el psicoanalista debiera .aprender a abandonar en un cier-
74
to momento de la escucha, las orientaciones espacial y temporal usuales, acostumbrarse progresivamente a una nueva orientación y sumergirse en otra realidad que es la realidad sexual, es decir una realidad regida por el falo.
No se trata de una propuesta general la que transmito; es algo que percibo vivamente en mi propia práctica y que trato, por medios enteramente diversos e indirectos, de transmitirles sabiendo, al mismo tiempo, que es muy difícil, precisamente, de transmitir y hacerlo sentir.
Algunas veces esta realidad sexual regida por el falo se manifiesta netamente. No permanece oculta tras manifestaciones desprovistas de sensualidad. Por el contrario, son manifestaciones muy intensas, excesivas, fuertes, como sí la pulsión fuera puesta al desnudo. Allí est á eso que habitualmente en psicoanálisis se llama el momento, la secuencia dolorosa de la transferencia.
La transferencia, la neurosis de transferencia, Be manifiesta por ese estado intenso, excesivo, en la relación entre el analista y el analizante.
Estábamos preocupados en nuestra última reunión por responder a una pregunta: cómo comprender la analizabilidad de un paciente?
Para establecer ese criterio de analizabilidad retomamos la clasificación freudiana clásica de neurosis de transferencia y neurosis narcisista. Esta distinción es criticable desde el punto de vista práctico, porque hoy todos sabemos que hasta las llamadas neurosis narcisistas -es decir, las psicosis- son también susceptibles de transferencia.
Sin embargo, esta distinción me parece útil para trabajar teóricamente y comprender la dinámica de ese momento esencial de una cura que es el momento de la transferencia o la neurosis de transferencia.
75
~-.
Quisiera hoy detallar mejor la naturaleza de ese momento, y considerar una hipótesis que expresa que la neurosis de transferencia corresponde al destino de una pulsión específica del análisis que yo llamo "pulsión fálica". Veremos que no se trata de una nueva pulsión agregada a la lista de pulsiones parciales ya establecidas -en general se las reduce a cuatro (oral, anal, invocante y escópica) y ni siquiera se incluye la pulsión sadomasoquista-. Diríamos que hay una infinidad de objetos pulsionales y que existen muchas pulsiones parciales. Pero yo no agrego allí una nueva pulsión. Creo que esta pulsión fálica da cuenta muy bien de la estructura de la transferencia tal como hoy la encaramos.
Habíamos distinguido en la última reunión dos niveles: el nivel matricial de la neurosis de transferencia y el nivel de significación. Son dos niveles de la neurosis de transferencia, dos niveles de causación.
En el nivel matricial, la causa de la neurosis de transferencia, la causa de la aparición de ese momento, de esa secuencia de transferencia, es el objeto de la pulsión. Ese objeto atrae la pulsión y la hace girar a su alrededor.
En el segundo nivel, el de la significación, encontramos que la causa de la neurosis de transferencia no es el objeto sino el velo que cubría al objeto. Y encarnamos ese velo que cubre al objeto por medio de la manifestación, por medio de la reserva, de la actitud reservada, silenciosa, del analista. Precisamos luego que cubrir el objeto de la pulsión con el silencio no significa estar constantemente, y de manera rígida, en silencio. Es éste u n silencio matizado, es un silencio en sí. Er. esa segunda causa estamos en el nivel de lo reprimido. considerando que ese velo que se manifiesta por el comportamiento del analista era, desde el punto de vista estructural, dinámico, aquello que desde la teoría lacaniana llamamos el "falo imaginario".
76
· bíamos, entonces, comenzado a hacer esa distin:· a elaborar la dinámica de ese momento de la ' Ierencia. Hoy quisiera destacar de nuevo los dos
_~es pero con una aproximación diferente. Es la -~a distinción, pero hay más precisiones. 'riste un corto texto de Freud en el cual él trata de ·car cómo una persona sucumbe frente a la neurosis .
. .id quiere comprender cómo, por qué circunstancias, ;.:istala en alguien la neurosis. El título de ese texto -Sobre los tipos de entrada en la neurosis". Es un ..:eño texto de 1912 que verán que hace alusión a . casi del mismo año que es "La disposición a la -osis obsesiva".
~on dos textos cortos donde Freud hace pequeños :>anees sobre cuestiones que se le planteaban como,
- ejemplo, el desarrollo de la libido, el problema del etcétera.
1..a propuesta es releer el primero de esos textos - "Soi-::: los tipos de entrada en la neurosis"- cambiando su
ulo por "Sobre los tipos de entrada en la neurosis de ansferencia", y verán que esto es perfectamente legí
o. Y además se reconocerá allí, sin dificultades, lo -:-mo que hemos dicho de otro modo.
Freud dice: "Efectivamente hay dos factores que causan una neurosis, uno: el factor desencadenante; dos: el
.ctor disposicional o la predisposición o disposición". Recordemos que es un texto de 1912 y que estamos
.!J. una época en la cual el problema de la causa, de la ttiología, se plantea constantemente. Y Freud utiliza el érmino "disposición" para dar cuenta del problema de a constitución.
Habría, entonces, según Freud dos factores: el desencadenante y el disposicional. Para nosotros, el factor desencadenante correspondería a la causa a nivel de la -ignificación, y el factor disposicional correspondería a la causa a nivel matricial. Es decir que el factor dispo-
77
sicional corresponde al régimen de la pulsión. El factor desencadenante, que corresponde al nivel, al régimen, de la significación, es llamado por Freud "frustración".
Hablemos del primer nivel, del factor disposición o, si ustedes quieren, retomemos nuestra expresión: nivel matricial de la causación de una neurosis de transferencia.
En el texto que citábamos, Freud está preocupado por decir: "Sí, se puede frustrar a alguien y hacerlo entrar en una neurosis, pero eso no basta. Es necesaria una disposición previa". Ésta es un poco nuestra propia cuestión.
Antes de comenzar un análisis, en el momento de las entrevistas iniciales o antes, pero estando ya comprometidos en una cura, antes de entrar en el momento que llamamos "secuencia dolorosa de la transferencia", es necesario que el analizante esté en un estado previo; es lo que Freud llama la disposición.
¿Cómo describe Freud ese estado previo? Vuelvo para ello al texto de "La dinámica de la trans
ferencia": "Todo individuo al cual la realidad no aporta entera satisfacción de su necesidad de amor -entonces, todo individuo insatisfecho- gira, inevitablemente, hacia una cierta esperanza libidinal dirigida a todo nuevo personaje que entra en su vida". Y agrega: "Es entonces enteramente normal y comprensible el ver [ésta es la frase que más nos interesa] el investimiento libidinal en estado de espera y presto a dirigirse hacia la persona del médico".
Éste es un buen modo de caracterizar en qué estado se encuentra el paciente que está en el punto de llegar a comprometerse con un análisis, y nos servirá cuandc vean10s el tema de las entrevistas iniciales; el investimiento libidinal en estado de espera está presto a dirigirse sobre la persona del médico.
Así se describiría la predisposición o la disposición a
78
- neurosis de transferencia, y a toda neurosis si reto-- amos el texto -el otro texto de Freud- "Sobre los ~;:<>s de entrada en la neurosis".
En una perspectiva ligeramente diferente, la última - -e-z avanzamos una concepción semejante. No hablamos :~ investimiento libidinal; no hablamos de "presto a di:-_girse sobre la persona del médico". Pero queriendo dar .::-.a fórmula para definir el estado de analizabilidad de -::: paciente dijimos, inspirándonos en el concepto de ;;c:encia de Spinoza, que la aptitud para la transferen::a analítica se decide, esencialmente, en poder ser afectad.o en acto por la pulsión. Es decir que es analizable ;.:o(io individuo que pueda sufrir de su pulsión.
¿Qué queremos decir con esta expresión, con esta .: rmula "sufrir por su pulsión"? Para responder, reto- emos la teoría freudiana del desarrollo de las pulsio::.-::s del yo y de la libido con relación a la pulsión sexual ·· a la pulsión del yo.
Recordando que estamos siempre a nivel de la dispo~ción, recuperé el otro texto de 1912, "La disposición a :a neurosis obsesiva". Allí Freud sugiere que la disposción a la neurosis, a la neurosis en general y a la ::.eurosis obsesiva en particular, y, para nosotros, a la ::.eurosis de transferencia, depende de ese estado de o:-5pera sostenido firmemente sobre el investimiento li: 1dinal presto a saltar sobre la persona del médico, y :omenta que ese estado "es el resultado de una altera::ón temporal sobrevenida en la infancia del paciente". Cna alteración temporal muy particular, porque no se :rata de una alteración temporal del pasado. Esa expresión, "alteración temporal", Freud la reconoce como iebiéndola precisamente a Fliess.
Fliess pensaba que había problemas psíquicos deri·•ados de conflictos, desacuerdo;:;, en el nivel del tiempo, -.;na relación entre diferentes movimientos de las íns:a.ncias psíquicas.
79
\
En efecto; según Freud existiría un desacuerdo, una discordancia entre la línea de la evolución progresiva y relativamente uniforme del yo, por un lado, y el avance fragmentario, disperso, en oleadas sucesivas, en ligaduras sucesivas, de las pulsiones sexuales pa rciales.
Siguiendo esa teorización, Freud nos hace comprender que, en tanto un paciente se presenta a una consulta de análisis, o bien se encuentra en el umbral de una secuencia transferencia!, deberíamos suponer una falla temporal, un contra-tiempo, un desajuste en el tiempo, entre el yo y la libido. El yo iría más rápido que la libido.
La cita de Freud en "La disposición a la neurosis obsesiva" es ésta: "El desarrollo del yo supera en el tiempo al de la libido". Y agrega: "Las pulsiones del yo anticipan la elección de objeto antes que la función sexual -es decir, la pulsión- haya alcanzado su configuración definitiva".
Esta noción de anticipación temporal del yo sobre la libido es fundamental para nosotros, pues ella encuentra, exactamente, aquello de lo cual Lacan hace el pivote del estadio del espejo. Es como sí Lacan hubiera leído ese texto de Freud pensando en el estadio del espejo, pues es el mismo esquema que él propone.
Esa anticipación tempora l de las pulsiones del yo sobre las pulsiones sexuales corresponde, en el vocabulario lacaniano, al desfase, al desvío que existe entre la imagen integrada y unitaria del yo, por una parte, y por la otra, el real disperso de los goces parciales.
Recuerden que Lacan decía que estando el niño frente al espejo es capturado por la imagen global de su persona. Es muy importante destacar que esto ocurre una sola vez: el estadio del espejo es un caso excepcional, una situación de excepción y hasta diríamos casi mítica. Y esa imagen global, esa identificación imaginaria en la cual él se precipita, contrasta con la vida
80
interna de su cuerpo, con las sensaciones perceptivas de su cuerpo, con las pulsiones en el interior del cuerpo. Las pulsiones en el interior del cuerpo son la vida que pulula y, contrastando, una imagen integrada, unitaria, unida, total en el espejo.
Es muy interesante lo que Lacan dice: "Esos contrastes entre la imagen en el espejo y lo r eal del cuerpo son la matriz de la formación no del yo [moi] sino del yo lie ]".
Al decir esto recuerdo una anécdota del tiempo en que tuve la ocasión de revisar la traducción al español de los Escritos de Lacan. Eso me permitió, para mi gran suerte, verlo muy a menudo, estar muy cerca, discutir varias veces con él sobre los puntos que dificultaban la traducción. A veces había verdaderos problemas de mi comprensión del texto, y aprovechaba para plantearle preguntas.
En esa época no siempre comprendía los textos de los Escritos. Sigo hoy a veces sin comprenderlos.
Y bien, había un serio problema porque en español no se puede traducir diferenciando yo [moi] y yo lje l.
Hoy está presente el señor Braunstein, que nos visita desde México, y él conoce bien esta cuestión.
Estábamos entonces con Lacan, cenábamos juntos, era una comida de trabajo y le comenté que en el título se había puesto: "El estadio del espejo como formador del yo [moi]". Saltó en su silla diciendo: "¡Pero no es el yo [moi], es el yo UeJ!".
Esto es difícil porque cuando se lee el texto todo conduce a pensar que se trata del yo [moi] pues el yo Ue] aparece poco. Es curioso pero es así. Existe siempre ese hábito de anticipar promesas en el título; ese título era un mensaje, era ya un concepto aunque no esté desarrollado en el texto.
Hay que comprender al yo [je] no como estando fundado en la imagen del sujeto. No es que él se identifi-
81
\
que con la imagen que está en el yo [je]. Esto se produce más bien del lado del yo [moi]. El yo (je] es el descarte temporal, se funda en el descarte temporal entre la imagen y el cuerpo que va más rápido. Con más exactitud aún: el yo (je], su matriz que más tarde será el sujeto del inconsciente - porque pienso que el yo [je] simbólico en ese texto anuncia el concepto del sujeto del inconsciente que aparecerá mucho más tarde- es el esbozo, la línea, el contorno de la imagen total que aparece en el espejo.
Tenemos, entonces: el yo [moi], que es la identificación con la imagen total, el carácter reflexivo, reflejante de esa imagen, lo real que es eso que el niño siente en el cuerpo, y además el yo [je], que es el contorno, la línea de contorno de la imagen ligada al problema de la anticipación temporal, del descarte, del desfase temporal.
Retornemos a Freud y a nuestro hilo conductor. La disposición a la transferencia consiste en una alteración de la relación entre la imagen del yo [moi] -diría Lacan- y el objeto goce. Para utilizar un término laca-· niano muy oído o conocido: el objeto a. O sea: la relación entre la imagen del yo y el objeto a. Como si la imagen cubriera imperfectamente al objeto.
Sufrir de la pulsión podría entonces traducir el hecho de que ésta está insuficientemente velada, está presta a saltar, a ir a la busca de un puerto que la amarre, de un analista que la fije.
Retomemos la fórmula de Freud: para que una persona sucumba a la neurosis, le es necesario un factor desencadenante - del cual aún no hemos hablado-, pero también le es necesaria una disposición que consiste en que su pulsión no esté correctamente velada por una imagen. Hay, entonces, un desfase en el nivel de la cobertura de la imagen sobre el objeto de la pulsión.
U na vez dada esta disposición -como si situásemos
82
la disposición a nivel de la fuente- esta tensión libidinal presta a saltar sobre el analista lo hace, pero no permanece sobre el analista sino que vuelve sobre sí misma. Éste es un aspecto muy importante.
La neurosis de transferencia -dijimos la última vezes una neoformación, un tejido viviente desarrollado alrededor de ese pivote central que es el analista, pero su fin es el de cerrarse circularmente, contornear al objeto analista. Es necesario que ella lo contornee para que retorne. Es decir que la expresión de Freud "el investimiento libidinal presto a saltar sobre la persona del médico" podría completarse: presta a saltar sobre la persona del médico para retornar sobre la fuente, sobre el punto de partida.
Antes de considerar el nivel de la significación quisiera detenerme un momento sobre este punto, y que nos planteemos una cuestión que ya ha surgido otra vez y que surgirá aún otras en tanto es necesario verla desde diferentes puntos de vista: ¿cuál es ese objeto analista que la pulsión rodea? ¿Es la persona misma del terapeuta, su cuerpo físico, sus sueños, su vida, su teoría, su pensamiento?
Ese objeto no es la persona en tanto ese objeto que llamamos analista -tal como Lacan nos lo enseña-; es sólo un agujero sin nombre, sin naturaleza, sin trazo característico. Baste decir agujero. Hasta sería necesario no poner "analista".
¿Entonces, es la persona, es el agujero, es el Otro que hemos puesto a nivel de la significación, el Otro interlocutor al cual se dirigen las demandas, es la imagen, el velo opaco del objeto definido por la actitud reservada, silenciosa, del analista que atrae, suscita, las demandas, es decir que atrae y suscita los tejidos, la neoformación, es un representante psíquico?
Freud, por ejemplo, lo dice en ese mismo texto de "La dinámica de la transferencia": "El investimiento libidi-
83
\
nal va a llevarse sobre el médico -es una muy bella cita- considerado como formando parte de una serie, de una de las series psíquicas, es decir de una cadena de representaciones que el paciente ya ha establecido en su psiquismo". Es decir que el ana1ista sería un representante psíquico singular, lo que Lacan habría llamado un "significante".
Entonces, ¿qué es ese objeto alrededor del cual la pulsión gira para volver a su punto de partida?
Lacan es tajante y daría una respuesta bien precisa que expresaría que el objeto alrededor del cual la pulsión gira es ante todo un agujero. El objeto analista alrededor del cual la pulsión gira es ante todo el agujero cubierto del velo del falo imaginario.
La ecuación agujero + velo se llama, en la teoría lacaniana, según mi lectura: deseo del analista. El deseo del analista = agujero + velo; agujero + máscara del velo, máscara del agujero.
Todas las otras posiciones de las cuales hemos hablado - la persona, el Otro, el agujero en tanto que tal, el representante psíquico- son reconocidas como determinantes de parte del analista para constituir un elemento que atraiga hacia él la transferencia, que atraiga hacia él la pulsión, haciéndose rodear por esa pulsión y d.ejándola volver sobre su punto de partida. Todas esas posiciones son determinantes pero para Lacan la dominancia, la primacía, es la del deseo del analista.
Volveremos a hablar del deseo del analista en tanto abordemos el nivel de la significación.
Me importa que encaremos ahora ese aspecto del analista que permanece siempre en la oscuridad, pues es muy difícil darle un sentido preciso. Me refiero a la persona real del analista.
Cuando hablemos de la contratransferencia volveremos sobre ese problema, pero querría, por el momento, destacar que la dificultad de reflexionar sobre cuál es
84
la naturaleza, sobre qué es la persona real del analista, radica en que esto releva de la misma paradoja relativa a todo elemento perteneciente a la dimensión de lo real. Y la paradoja consiste en que inmediatamente después que se muerde lo real, éste deviene fantasmático. Inmediatamente después que el cuerpo fisico real del analista, del terapeuta, es perturbado por una experiencia con su paciente, ese cuerpo no es más real, es fantasmático.
Por ejemplo, recientemente, un analista en control comentaba: ''Estaba comprometido activamente en mi escucha del paciente, y en el momento en que oí a mi analizante decir: 'Tengo ganas de mutilar mi sesión', en ese momento, sentí inmediatamente un dolor agudo, fuerte, intenso, en mi vientre".
Eso es muy destacable, es muy destacable que el analista fuera sensible a eso porque responde a lo que se decía al comienzo: formar al yo como una superficie de percepción siguiendo el criterio del falo.
Es muy destacable porque mil veces, en vías de escuchar, tenemos sensaciones en el cuerpo y otras mil veces no les prestamos atención o las consideramos insignificantes.
Que el analista haya comentado que cuando escuchó "Tengo ganas de mutilar mi sesión" sintió un fuerte dolor en su vientre, es una buena apreciación que va en el sentido de que se reconozca como el objeto de una pulsión que lo envuelve.
Otro ejemplo más general que no toca el cuerpo sino, a veces, la vida del analista. Es el caso muy difícil, en general de pacientes mujeres, que están más allá del amor de transferencia, que están en la erotomanía de transferencia, es decir que persiguen al analista. Esperan que éste haya terminado sus consultas, lo esperan en la calle para ver el auto que toma, etc. Éste es un sufrimiento que no pueden imaginar quienes no lo han
85
vivido. Es muy difícil, es insoportable y Lacan lo llama "erotomanía mortificante". No es mortificante para quien vive la erotomanía sino para quien es objeto de ella.
¿Cómo concebir la molestia que ese analista tiene al tiempo de llegar a su auto? Él sale de su consultorio, va a buscar el auto y, repentinamente, ve pasar delante de él, cinco horas después de su sesión, a la paciente que lo ha esperado después de muchas horas, para seguirlo. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo ubicarla?
Bien entendido, se la pensará dentro del cuadro de la transferencia. Pero también se la puede imaginar como un pasaje al acto, como un acting out de parte de la paciente. ¿Pero cómo concebir la molestia, el sufrimiento del analista, el sentimiento de mortificación? ¿Cómo pensarlo? ""
Considero que un dolor en el cuerpo expresa, una vez que el cuerpo es mordido, que el cuerpo real es mordido por la experiencia de la transferencia, la experiencia del análisis, que ese pedazo de cuerpo, ese poco de cuerpo, esa tajada de cuerpo, ese vientre del analista, no es ya un vientre real sino fantasmático. Pero cada vez que oigo esto me parece insuficiente y quisiera que agregásemos la consideración de las diferentes posiciones del analista, el pensar cómo nos acomodamos de modo diferente a distintos lugares según como los analizantes nos asignen esas diferentes posiciones.
Se tiene la impresión de que son posiciones donde permaneceríamos intactos, como si fuesen sillas que ocupamos, pero no: no permanecemos intactos.
Para abordar este problema del cuerpo real del analista, eminentemente difícil y que no ha sido resuelto hasta hoy, quisiera retomar la alegoría lacaniana de la libido imaginada como una laminilla.
Sabemos que Lacan construyó esa alegoría de una laminilla que sale del cuerpo, va al espacio y vuelve a su punto de partida. Se ve que estamos describiendo
86
1 xactamente el movimiento de la pulsión. Agreguemos H esta alegoría de la laminilla de Lacan una ficción t=omplementaria.
Diremos que la laminilla puja y crece, se extiende en el espacio con múltiples capas, porque esa laminilla no C'stá constituida por una sola superficie. Es necesario imaginarla como compuesta de múltiples capas, estratificada. ¿Por qué estratificada? Porque hay múltiples pulsiones: oral , anal, etc., y las pulsiones parciales jamás van solas. Es necesario imaginar la pulsión en múltiples capas sucesivas, superpuestas.
Entonces, la laminilla avanza, se extiende en el espacio, rodea al objeto analista y vuelve a su punto de partida. Sería necesario imaginar ese impulso como capas pujando irregularmente.
Agregamos ahora la ficción, la idea, el complemento ficticio de que esta laminilla sólo puede hacer su trabajo de avanzada, su actividad de avance y retorno si puede nutrirse de un fragmento orgánico totalmente vivo y real al que llamaríamos trasfondo, o sea un injerto. Como si el cuerpo real del analista fuera un reservorio también real para sostener el deseo del analista, para nutrir el deseo del analista. En otros términos, es como si el cuerpo real del analista fuera una especie de reservorio real que permitiese a éste ocupar el lugar de deseo, de velo imaginario que cubre al objeto, como si pudiéramos imaginar que el cuerpo del analista fuese suministrado, provisto, constantemente dado y ofrecido a esa posibilidad de venir a ocupar el lugar del velo. Pero al mismo tiempo, imaginemos que ese cuerpo fuera como un injerto que nut re y del cual se nutre la libido que sale del paciente.
Es una ficción; no es tan plena corno quisiera, pero ganaremos mucho si aceptarnos dinamizar el concepto de deseo del analista dramatizándolo gracias a esa
87
\
intuición kantiana -es una intuición en el sentido de Kant- de un cuerpo del analista injerto.
Vemos que se hace jugar la complementariedad alternativa entre deseo del analista -es decir agujero más velo que lo cubre- y cuerpo injerto del analista.
Creo que ganaremos en un saber-hacer porque si llegamos a tener esa intuición en ciertos momentos de la cura, la intuición de ser el objeto de los plegamientos pulsionales, de invaginaciones diversas, de estiramientos y retracciones de los bordes orificiales , ganaremos también una gran flexibilidad para identificarnos con el objeto de la pulsión, es decir una gran flexibilidad para ir a ocupar el lugar de velo del objeto de la pulsión. Es decir que encarnaremos mejor la figura, el velo, del falo imaginario.
Si trabajamos con esta imagen de ser un injerto de la libido entonces estaremos sentados, escucharemos hablar, pensaremos, y esto es totalmente distinto del clisé del analista que escucha y está presto a interpretar el sentido de las palabras que oye. Son dos analistas completamente diferentes. Si nos sentamos en nuestro sillón a escuchar lo que se nos dice para interpretarlo es totalmente diferente de si nos sentamos en nuestro sillón para sentir y prestarnos a imaginar que somos el objeto de una invaginación laminar de la libido. Escuchamos de un modo totalmente distinto y tendremos una percepción totalmente diferente de lo que dice el paciente y de lo que nos ocurra a nosotros. Y lo que trato con este seminario es provocar, suscitar, ese tipo de reflexión.
Volvamos ahora al nivel de la significación. En Lacan la causalidad de un nivel matricial nunca
se sitúa, como para Freud, en el punto de partida sino al nivel del objeto. El objeto es el atractor, el que es c·apnz rle atraer. El objeto de la pulsión, al nivel matri-1·1111, c•H un ntractor, un polarizador de la pulsión. Allí se
88
ubica el nivel matricial, el plano de la pulsión o bien disposición, estado inicial, objeto atractor. La causa aquí es una cau sa matricial.
Vayamos ahora al nivel de la significación. Tenemos en ese nivel los puntos que ya hemos tratado: el analista encarnando la expresión imaginaria del objeto insatisfactorio de la pulsión, velo opaco de la represión, y hemos dicho que, en la medida en que podía ir a ese lugar , él instituía -sin que lo percibiese- el lugar, esta vez simbólico, de la autoridad del sujeto supuesto saber. Éste me parece un matiz muy importante. En ese punto aprovechamos para diferenciar al psicoanálisis de cualquiera otro método. La autoridad del sujeto supuesto saber existe en toda transferencia: tr ansferencia de enseñ.anza, psicoterápica, psiquiátrica; en suma, en cualquier transferencia. Pero lo que es propio del analista es que el sujeto supuesto saber en el análisis es un efecto del hecho de que el analista ocupe el lugar del objeto. Es necesario que el analista esté en ese lugar de sujeto supuesto saber para crear su autoridad de tal.
Encontremos en nosotros el pensar en términos de objeto de la pulsión, vayamos a ese lugar de velo fálico imaginario y la autoridad vendrá a instaurarse automáticamente sin que se la busque.
A la inversa: si se la busca no se la obtendrá. Es, justamente, lo que ocurre al comienzo, con cierta rigidez de los analistas que debutan. Esa rigidez es el modo de t ratar de encontrar la plaza de interlocutor. Y lo que ocurre es que para el analizante la rigidez se transforma no en una represión que suscita sino en una represión que excluye. Es así como el paciente se va.
Al ocupar el lugar de velo del objeto de la pulsión automáticamente se instituye esa otra instancia simbólica que es la autoridad del sujeto supuesto saber. Éste sería el primer efecto. El segundo efecto, esta vez sobre el analizante, sería el de suscitar en é] demandas de
89
amor dirigidas a la autoridad, dirigidas al gran Otro. Es ocupando ese lugar que el analista suscita demandas dirigidas no a él sino al Otro que él instituye. Esas demandas de amor reúnen el conjunto de síntomas, mensajes, demandas de saber y palabras dirigidas al Otro que el analista representa.
Hasta allí no estamos aún en el momento de la secuencia dolorosa de la transferencia. En la secuencia dolorosa de la transferencia no se trata de demandas de amor, se trata simplemente de amor de la transferencia. Y más que de amor se trata de odio de transferencia, se trata de dolor de transferencia, se trata de angustia de t ransferencia. No son demandas.
Vayamos lentamente. Llegaremos a ese momento que describo como una dinámica de movimientos y elementos polarizadores.
Para llegar a ese momento doloroso de la secuencia transferencia! es necesario en primer lugar que el paciente hable; la palabra del paciente no es siempre una demanda. Es necesario distinguir bien el hablar del demandar. Desde el comienzo de nuestro trabajo es necesario diferenciar el hablar del demandar. Y entre las demandas está el conjunto de las demandas dirigidas al Otro, que son demandas de reconocimiento, dem~ndas de amor.
Pero esas demandas de amor no son el amor mismo. Para que arribemos al amor mismo es necesario que existan esas demandas de amor suscitadas por la actitud reservada del analista, es necesario que el yo [moi] encuentre un rechazo a esas demandas de amor. Es un primer rechazo.
Pienso en el ejemplo de un paciente reciente; tiene seis meses de análisis, está recostado y dice al analista al comienzo de una sesión: "¿Usted cree que vale la pena el dinero que gasto viniendo aquí?". Esta expresión, estos términos, están mezclados con ironía y al
90
mismo t iempo con compromiso. Es una muestra del compromiso del analizante con su análisis. Esta frase, estas palabras, no constituyen aún transferencia. Son una demanda de amor suscitada por la actitud del ana1ista y por el marco del análisis - el diván, el ritual, el carácter uniforme de los lugares, el carácter repetitivo del tiempo, etc.- . Es decir que es el marco, y no sólo ese aspecto de rechazo dado por el silencio del analista, sino también todo el marco del análisis el que produce un efecto frustrante, rechazante.
El analizante dirige sus demandas de amor al Otro y encuentra un primer rechazo. Éste retorna sobre el yo. Y en este retorno se producirá un cambio de registro. Es allí donde se producirá el cambio de registro que nos hará pasar de la demanda de amor al amor de transferencia, al odio de transferencia.
Muchas veces se cree que el silencio del analista - sobre todo los profanos piensan en eso- favorece en el paciente el hecho de encontrar él mismo las respuestas a sus preguntas o bien el dejarlo trabajar, cumplir con su tarea de analizar, o estimular la autonomía de su pensamiento, respetar la asociación libre y la independencia afectiva.
Esto es absolutamente falso. El silencio del analista provoca la mayor ~ependen
cia, una intensa ligazón, una ruptura de asociación justamente, y la irrupción de fantasmas fundamentales en los cuales el paciente se transforma -lo veremos en seguida- en el objeto sexual del analista considerado como un gran Otro. Es allí, en el retorno al yo, después del primer rechazo, donde va a producirse un otro ir y retornar. El segundo ir y retornar, y eso constituirá el amor de transferencia. Decimos el amor de transferencia en tanto es la expresión conocida, pero eso puede ser , y lo es muy a menudo, el odio de transferencia, la angustia de transferencia.
91
\
Quisiera dar algunas localizaciones clínicas de cómo se presenta el analizante en ese momento en el cual soporta ese primer rechazo, cuando éste retorna sobre él. En ese momento se produce un cambio de registro, y ese movimiento se manifiesta por el hecho de que el analizante cesa de referirse al pasado y se preocupa más y más por el presente de la sesión, por el aquí y ahora. Y es más, en momentos excesivos, no quiere oír hablar de otra cosa que de la relación actual con su analista.
Los silencios son entonces frecuentes, mucho más frecuentes que antes. Esos silencios son interrumpidos, puntuados, por ejemplo, por pequeñas toses nerviosas. El modo de hablar es hesitante, como si. el analizante tuviera seca la garganta.
Edward Glover, en un libro que es un clásico que se llama La técnica del psicoanálisis, consagra dos capítulos al problema de la neurosis de transferencia que él describe de un modo muy elocuente.
Existen signos típicos para la neurosis de transferencia: los músculos se endurecen 1igeramente, la posición del paciente en el diván se torna rígida y alerta, aparecen crisis de ansiedad y finalmente, cuando el paciente habla, declara que no tiene nada que decir y que es e~ analista el que tiene que hablar.
Freud también hace algunas veces descripciones muy cautivantes de ese momento. Por ejemplo, la célebre fase que conocemos, al hablar del Hombre de las ratas: la cara del sujeto expresaba el horror del goce ignorado. Para Freud es la cara porque él miraba al paciente, lo veía y consideraba que esa cara expresaba el horror del goce ignorado, era el signo manifiesto, preciso, de una secuencia transferencia} dolorosa.
Freud diría que en ese momento se actualizaba en acto, se hacía presencia en acto, la pulsión sádico-anal. Freud comenta ese comportamiento del analizante, tal
92
como acabamos de describirlo, como una tendencia de la pulsión a manifestarse en acto, y más que en acto, en acción alucinada.
En "La dinámica de la transferencia" Freud dice: "Recordemos que nada puede ser matado ni en absentia ni en effigie". Ésa es una frase que repiten la mayor parte de los textos que se consagran a la transferencia. Pero diez líneas más arriba, según mi opinión, hay una frase mil veces más apasionante, más cercana a lo que nos ocurre, que es ésta: "Las emociones inconscientes -es decir las pulsiones- buscan reproducirse despreciando el tiempo y siguiendo la facultad de alucinación propia del inconsciente. Como en los sueños, el paciente atribuye a lo que resulta de esas emociones inconscientes o despiertas, un carácter de actualidad y de realidad. Pone en acto sus pasiones sin tener en cuenta la situación real".
Freud no duda en escribir que, en el momento culminante de la neurosis de transferencia, el analizante alucina y vive ]a relación transferencia! con el mismo sentimiento de realidad que tenemos en tan.to soñamos, es decir en tanto alucinamos -porque un sueño es una alucinación, ¿por qué no decirlo?-.
El amor, el odio de transferencia, toda pasión de transferencia puede reducirse, de hecho, a una modalidad de la alucinación. Quizás exagere al decir eso, pero es para acentuar ese carácter excesivo, intenso, de la pulsión en el momento de la transferencia.
¿Cómo interpretar ese momento de pulsión excesiva, ese momento de la secuencia transferencia!?
Una vez experimentado el primer rechazo, el yo se polariza exclusivamente sobre el falo imaginario, excluyendo totalmente la presencia del gran Otro. El amor no está dirigido a la autoridad del gran Otro sino, directamente, de manera concentrada, polarizada, al falo imaginario.
93
Lacan lo dice así: "El amor se dirige al semblante del ser". Traduciría: el amor se dirige al semblante del objeto, o el amor se dirige al velo que cubre al objeto.
Allí es donde se encuentra el segundo rechazo y hay un nuevo retorno, pero esta vez el retorno se verifica hasta la identificación con el falo. Deviene el falo que le es rehusado. El yo se identifica con la cosa que se le rehúsa.
Comenzó por demandar amor, por tener el falo, por demandar al Otro tener el falo. Ahora, después de esos dos rechazos, deviene ese falo , y se identifica con el falo.
En ese momento puede decirse que el yo se constituye como el falo, el objeto del deseo del Otro. Es decfr -y es lo difícil en Ja dinámica que establecemos- que una vez que el yo se identifica con el falo imaginario que antes le demandaba al Otro, ahora, al identificarse con el falo, reaparece la autoridad del gran Otro, pero no ya como autoridad sino como un Otro que desea y del cual el yo, al identificarse con el falo, va a ser su objeto. O sea que esta secuencia transferencial de amor, odio o angustia es interpretada por el psicoanálisis como producto de la identificación del yo con el falo y haciéndose el falo del Otro deseante, representado por el analista.
En ese momento de la secuencia dolorosa de la transferencia, el analista es vivido -esto es curioso- como alguien absolutamente diferente del paciente. Es decir que -esto es lo difícil de captar- el yo se identifica con el falo y se hace falo del Otro, gran Otro deseante, representado por el analista; pero el paciente, a nivel de un sentimiento consciente, vive al analista como una presencia aguda, con un sentimiento agudo de que es alguien diferente de él. Allí tendría que justificar mi hipótesis de la existencia de una pulsión fálica.
94
Quizá tengan ustedes intervenciones que hacer, preguntas que plantearme.
RESPUESTAS A PREGUNTAS
Algunos de ustedes quizás hayan tenido la oportunidad de seguir otros seminarios donde utilizamos la topología en particular.
El término "agujero", instituido por Lacan, introducido por él, gracias a la topología, tiene diferentes connotaciones. Daré la que me parece la más justa.
La palabra "agujero" significa que el objeto de la pulsión es variable, es decir indiferente a la naturaleza de la pulsión. Por consiguiente, una pulsión oral, por ejemplo, puede servirse de cualquier objeto para obtener su fin. Puede utilizar un pulgar, un seno, un chicle, mil objetos diferentes.
Lacan, en lugar de decir, como Freud, que el objeto de la pulsión es variable e indeterminado por ésta, dice que de hecho este lugar es un lugar vacío al cual puede venir cualquier cosa que haga función de objeto para esa pulsión. Decir que el objeto de la pulsión es un agujero es lo mismo que decir que el objeto de la pulsión es una función o un lugar.
Percibo, al responderles, que habría mil otras formas, o múltiples modos de abordar la cuestión, en particular gracias a la topología. .
Vayamos a la cuestión de la identificación con el analista.
Sabemos que Lacan habló mucho del problema de la identificación con el analista.
Él nunca recusó que un analizante pudiera identificarse imaginariamente con su analista. No sólo nunca lo recusó sino que consideró que es habitual para muchos que, durante un cierto tiempo -y en particular con
95
\
analizantes que prosiguen desde hace mucho tiempo una cura- tomen algunos trazos de sus analistas y más si este analizante ha llegado a ser analista. Son imitaciones, identificaciones de tipo imaginario, parciales, que ocurren y que no son recusadas; es un hecho.
Lo que Lacan recusó, y esto tiene un peso teórico importante , fue concebir el fin de la cura como una identificación con el analista. Y esto es otra cosa.
Efectivamente, algunos analistas anticiparon que el fin de la cura era la identificación con el yo del analista. Esto regía sobre todo para la psicología del yo. Pero si se retoma la historia del pensamiento analítico, y dentro de ella la concepción de la psicología del yo, y en particular a Hartmann o Rappaport, se puede ver que se consideraba que el fin de una cura era la identificación con el yo del analista; el yo normal, adaptativo, sano, del analista.
Pero antes que Hartmann y Rappaport hubo toda una serie de analistas que tenían un pensamiento apasionante, entre ellos, por ejemplo, alguien que no se cita nunca y que es Sandor Rado.
Cito en particular a Rada porque lo encuentro muy próximo a cuestiones que aquí hemos trabajado y porque, por ejemplo, fue el primero que hizo una aproximación económica a la transferencia. Escribió un texto en 1927, siete años después de Más allá del principio del placer, que se llama "La aproximación económica al problema de la transferencia". Y fue el primero que tuvo la idea, que parece totalmente luminosa para la época, de pensar que el analista ocupaba diferentes instancias psíquicas del paciente. Por ejemplo, que el analista ocupaba el lugar de superyó psíquico del paciente.
Después de él, Strachey retomará casi la misma posición bajo otra forma, pero para sostener ese trabajo de identificación.
96
En ese momento se hablaba de identificación del u na lista con el lugar de una instancia psíquica.
Ahora bien; en lugar de decir que el niño se identillca con el falo que le falta a la madre, he modificado los Lérminos, diciendo que el yo del analizante se identifica con el falo, en tanto ha sido rehusado y allí se constiLuye en el objeto fálico del Otro deseante. Se plantea inmediatamente la pregunta acerca de cómo salir de esa posición, y es lo que plantearemos la próxima vez.
En general, querría que reflexionásemos sobre un punto: cuesta mucho pensar que la neurosis de transferencia es una enfermedad instituida por nosotros, que somos nosotros quienes instituimos esa situación mórbida y no sólo esto sino que es una situación mórbida, de la cual somos el injerto, lo cual quiere decir que una vez desarrollada la situación mórbida se desca rta el injerto. Una vez bien instituida esa situación, el injerto se rechaza y se disuelve ese trabajo de tejido neo formado. ·
Porque, finalmente, se puede considerar el problema del fin de la cura, que es muy difícil y que plantea muchas perspectivas, un corte, una separación, un trabajo de escisión a nivel de ese tejido viviente que se desarrolló.
Pero teniendo en cuenta algo que se preguntaba acerca del término de "regresión infantil", que fue utilizado por distintos autores con relación a la transferencia, digamos que sí, que la neurosis de transferencia es un stado mórbido que infantiliza al paciente.
Hablábamos de injerto, pero bien puede servir otro término, "carozo", un elemento-carozo que absorbe la onergía del otro. Porque es una absorción. Veamos a un unalista después de ocho horas de consulta: él ha abHOrbido, y se ve muy nítidamente aunque no se lo teorice lo suficiente. Es, por ejemplo, la cuestión del trabajo con pacientes psicóticos. Esto está claro y es
97
\
bien conocido por todos aquellos que trabajan en el hospital con pacientes psicóticos. Ese tr abajo provoca ganas de dormir. Hay algo que ocurre en la transferencia con pacientes psicóticos que hace que tengamos la necesidad de ir a dormir.
Quiero decir que la idea de injerto no es sólo porque suscite el investimiento libidinal, sino que el analista también recibe cosas de ese tejido que se ha creado. Se lo podría llamar placenta porque, por otra parte, es uno de los ejemplos de objeto a que justamente da Lacan: la placenta.
Cuando Lacan dice que la transferencia se juega en esas vacilaciones, en esa contracción y dilatación, apertura y cie1Te de los bordes orificiales, es necesario situarla a nivel matricial y, en particular en el punto de partida, en la fuente de la pulsión.
En lugar de decir que la transferencia es la actividad de la pulsión que rodea al objeto y vuelve al punto de partida, traduciríamos por los bordes palpitan, se cierran y abren. Decir que los bordes orificiales de la zona erógena se abren y cierran quiere decir, exactamente, que la pulsión se desplaza, va y viene. Es la misma cosa. Decir que los orificios palpitan y que la pulsión se desplaza a lrededor de un objeto son dos
, expresiones que quieren decir, exactamente, la misma cosa.
Vayamos a la cuestión del rechazo. Este término corresponde a lo que Freud, en ese texto sobre "Los tipos de entrada en la neuros is", llama frustración.
Ha habido problemas con la traducción del t érmino alemán y algunos autores traducen "frustración" mientras otros, como Lacan o Nacht, se oponen a esa traducción y consideran que lo correcto es "rechazo".
El rechazo está constituido, en primer lugar, por toda la situación analítica, por el dispositivo analítico. No es sólo la reserva, la acción del analista, no es sólo el
98
silencio matizado del analista; es el diván, la regla fundamental, etcétera.
El rechazo no es tanto que el analista sea él silencio, la no respuesta a las demandas de amor, sino que sería como si dijera: no hay relación sexual posible.
El rechazo es la abstinencia más extrema en el caso de la experiencia analítica. Es decir: "Yo no soy objeto HCxual". Y aquí se ha dicho que el rechazo comenzaba por lo que el analista rechaza. No hay rechazo más que a partir de lo que se rechaza en uno mismo. Y esto no corresponde a una interdicción: se rechaza en uno porque vuelve sobre uno, y ese volver sobre uno es pensar el campo de la experiencia analítica como un campo 8cxual, como un campo pulsional.
Si el analista percibe la experiencia de la transferencia como una experiencia pulsional, hace una aproximación económica, como diría Rado, y a] hacerla tiene posibilidades de encontrar ese rechazo en él, lo cual le permitirá adoptar una posición apropiada para la experiencia de la cura.
99
IV
\. La estructura simbólica de la relación analítica está
:!"esente, implícitamente, a todo lo largo de la cura, ;:-ero sólo se actualiza en ciertas ocasiones y a través de .:ertas formaciones psíquicas llamadas "formaciones J5íquicas del inconsciente".
El analizante que se equivoca de camino viniendo a "Csión, o el analista que olvida la cita con su paciente, 5on ejemplos frecuentes, casi banales, que manifiestan .Js desplazamientos inconscientes de significantes reprimidos. Significantes reprimidos tanto en uno como -=n otro de los partenaires analíticos.
Acerca de esas transferencias simbólicas me he ex;>licado ampliamente en uno de los capítulos de un li~ro que se llama Los ojos de Laura.
Además existe esa otra transferencia que tratamos de dilucidar ahora y que nos ocupa desde hace tres seminarios, esa otra transferencia que corresponde a la superación de un umbral. La superación de un umbral en el medio de la cura. Un umbral generalmente único que, sin embargo, para algunos pacientes puede reproducirse dos o tres veces en un análisis. Durante ese momento, ese momento límite, durante esa transferencia momentánea, el mundo del paciente se cierra ente-
101
\
ra y únicamente sobre el analista. La transferencia toma, entonces, tal intensidad afectiva que se justifica que deduzcamos, en esta fase, el objeto de la pulsión. Si ustedes quieren, el objeto a, o también el plus de goce, el plus de energía, aflorando en ese momento casi desnudo en el seno de la relación analítica.
Esa transferencia, ese momento transferencial, ese umbral, esa etapa particular, muy diferente de la t ransferencia simbólica, es lo que llamamos "la secuencia transferencia! dolorosa" o neurosis de transferencia, y que podemos hacer ingresar en la cuenta de la intitulada ((formación de objeto a".
Esa transferencia actualizada a tr avés de la neurosis de transferencia, ese momento doloroso, esa formación de objeto a, no va a ser llamada transferencia imaginaria, en tanto no lo es; tampoco la llamaremos, siguiendo la tríada lacaniana, transferencia real porque no es una transferencia real; a esa transferencia la llamaremos "tr ansferencia fantasmática".
Entre la transferencia simbólica, actualizada por las diferentes formaciones psíquicas del inconsciente, y la transferencia fantasmática actualizada exclusivamente por esta única formación del objeto, que es la secuencia transferencial dolorosa, entre estas dos clases de transferencia doy prioridad absoluta a esta última.
¿Por qué? Por tres razones. En primer lugar, porque esa transferencia fantasmática que se expresa en ese momento de dolor revela la verdadera apuesta de la relación analista-paciente. Se dice habitualmente que la apuesta de la relación analítica es la palabra. No es verdad; no es la palabra. La verdadera apuesta de la relación analítica no es la palabra, es la pulsión que centra, polariza la relación analista-paciente. La palabra está allí como efecto, y al mismo tiempo como viniendo a determinar el campo de esta relación. Pero la apuesta es el objeto de la pulsión.
102
Segunda razón: doy prioridad a la transferencia fantasmática y a esta secuencia que la actualiza, porque esto h ace comprender al analista, sobre todo a l analista debutante, que su rol principal en un análisis no es el de escuchar e interpretar , sino el de prestarse, prestar su propio cuerpo pulsional. Lacan habría dicho: "prestar su persona". Prestarse a la actividad de la laminilla libidinal de la cual hemos hablado la última vez. Si el analista comprende que él está allí, en su sillón para dejarse tomar, rodear, enlazar por la actividad pulsional, tendrá todas las posibilidades de interpretar o intervenir de manera oportuna.
Tercera r azón que me hace dar prioridad absoluta a esa segunda transferencia, transferencia fantasmática: es porque la salida de ese momento transferencial doloroso decidirá, también, la salida misma del análisis. Freud lo escribió con todas las letras. Él dijo: "Sobrellevar esa nueva neurosis artificial (es decir la neurosis de transferencia) es suprimir la enfermedad engendrada por el tratamiento". Esos dos resultados, es decir la enfermedad por la cual el paciente h a venido y el hecho de que haga su análisis, esos dos resultados van a la par, y cuando se han obtenido, nuestra tarea terapéutica ha terminado. Freud expresa aquí -no podría haberlo hecho de modo más claro y categórico- el hecho de que el fin de la cura, su logro, depende de la posibilidad de r esolver la neurosis de transferencia. Si tras el atravesamiento de ese umbral la cura se interrumpe, diremos que el analizante y también el analista han chocado contra un escollo que se llama, de modo ya famoso, bien conocido, "la roca de la castración". Si, por el contra rio, la relación analítica no alcanza, no ha nlcanzado ese momento de prueba, ese momento umbral, ese momento límite, diremos que el análisis se l'mpantana. En fin, si el obstáculo es superado, si el umbral es franqueado y el análisis continúa hasta su
103
\
fase terminal, diremos entonces que un acting out, el paradigma de los acting out, ha sido resuelto. O, para hablar en términos a la moda, que según mi opinión no son totalmente justos, se dirá -si el obstáculo ha sido superado- que ha habido atravesamiento del fantasma. Ya sea un límite que se evita alcanzar - el caso en el que el análisis se empantana-, un límite contra· el cual se choca -la roca de la castración- o que sea un límite que se franquea con éxito -y ello constituir un acting out-, la secuencia dolorosa de transferencia sigue siendo, indudablemente, la experiencia -según mi opiniónmás importante de una cura de análisis. Es la experiencia más importante· que exige al practicante un conocimiento y un manejo técnico muy precisos.
Me detengo aquí para hacer dos correcciones. En primer lugar, he dicho que es la experiencia más importante y la que exige el mayor de los tactos y conocimientos. Tenemos aquí una cita de Freud que me fue recordada por alguien en un control, y su señalamiento es totalmente pertinente -esto quiere decir que leyó, justamente, según me parece, de entre todos los textos de Freud, "Observaciones sobre el amor de transferencia"; lo releí, y efectivamente, coincido con él en que el primer párrafo es el más importante de todo el texto.
Dice: "Todo psicoanalista debutante comienza, sin duda, por temer las dificultades que le ofrecen la interpretación de las asociaciones del paciente y la necesidad de encontrar los materiales reprimidos".
Es verdad. Se lo escucha muy a menudo en el control; la preocupación de los analistas en control es la de decirse: "¿Cuándo acuesto al paciente?, ¿cómo ubico el fantasma?, ¿en qué momento debo detener la sesión?, ¿actúo correctamente?, ¿le parece a usted esta manera de abordarlo?, ¿cuál es el hilo conductor con el cual debemos orientar nuestra escucha?". Son todos interro-
104
gantes justos, pero también son las dificultades que más a menudo polarizan al analista.
He aquí lo que dice Freud -pero esto no es lo más importante- : "Todo analista debutante comienza por temer las dificultades que le ofrece la interpretación [ ... ]'1 y agrega: "Pero rápidamente aprende a atribuir menos importancia a esas dificultades y a convencerse de que los únicos obstáculos verdaderamente serios se encuentran en el manejo de la transferencia".
Tenemos otra cita, no de Freud pero en el mismo sentido; es de un psicoanalista inglés al cual he hecho referencia aquí: Glover.
Glover ha incluido dos largos capítulos sobre la neurosis de transferencia en su clásico sobre la técnica -es más fuerte aún que Freud- y dice: "Nos arriesgamos a equivocarnos si afirmamos que en ningún estadio del análisis, las reacciones del analista o sus convicciones en lo que concierne a los postulados fundamentales del psicoanálisis son puestas a más dura prueba que durante ese estadio de la neurosis de transferencia. Durante éste, y en el curso del cual el terreno conflictual del paciente se desplaza de las situaciones externas o de las inadaptaciones internas de naturaleza sintomática, todo ello se desplaza a la situación analítica misma".
Glover ha dicho exactamente Jo mismo que Freud con otras palabras.
Otros autores también lo han dicho. Leía recientemente una traducción, que fue hecha por una colega belga, de Ella Sharpe, que dio cuatro conferencias sobre la técnica analítica. La conferencia consagrada a la transferencia comienza de la misma manera. Dice: "El problema principal no es cómo hacer, sino dónde estamos cuando hay transferencia, es decir cuando hay neurosis de transferencia", o sea, cuando hay un momento transferencial doloroso.
105
Digo que ésta es la experiencia más importante de la cura y que exige del practicante un conocimiento y un manejo técnico precisos. Acabo de citar esta frase y al mismo tiempo voy a tratar de abordarla con ustedes, de tomarla lo más seriamente posible; de disecarla, de descomponer ese momento aunque ustedes no recuerden todos los detalles. Lo importante es situarlo, captarlo, verificarlo en nuestra práctica, si se lo encuentra.
Hay una frase de Lacan en la cual lo que prima, en cierto modo, es la ética, que dice que hay una sola cosa que el analista debe saber: ignorar lo que sabe. Esto lo hemos dicho en nuestro primer seminario aunque de otra manera. Dijimos lo siguiente: seamos estudiosos, seamos serios, seamos precisos, estudiemos bien la técnica, leamos casi como si fuéramos amantes de la técnica, seamos técnicos muy, muy fuertes, y al mismo tiempo olvidémoslo totalmente, sabiendo que no es allí donde va a jugarse, verdaderamente, la relación analítica. Es necesario ser muy claro sobre la técnica y sae her, al mismo tiempo, que no es en la técnica, no es en el manejo técnico donde va a decidirse la resolución de los diferentes momentos de la cura analítica .
Retornemos a nuestro hilo conductor. Ustedes ven la importancia que doy a ese momento transferencia! doloroso, a esa neurosis de transferencia. Y ustedes comprenden ahora por qué hemos comenzado nuestro seminario sobre la cuestión de la analizabilidad, sobre los criterios de la analizabilidad. Algunos de ellos los aplicamos al comienzo, desde las entrevistas preliminares. Más o menos se sabe que tal o cual paciente hará una cura clásica, más o menos tal como la pensamos. Si es un paciente que, por el contrario, presenta síntomas psicóticos o delirantes, diremos, ya lo he expresado aquí, que es necesario ser prudentes; es necesario establecer un plan terapéutico previo. Estos criterios no son, verdaderamente, de analizabilidad. El único criterio de
106
analizabilidad sólo puede decirse a posteriori. Seguramente, sólo sabré si alguien ha sido analizable o no a posteriori de que haya pasado la experiencia del análisis.
¿Es alguien capaz de análisis? Sólo podrá responderse después de haber finalizado su análisis o después de haber atravesado ese momento de transferencia doloroso. El único criterio que sólo se puede verificar a posteriori, después de la experiencia de haber atravesado ese umbral, consiste en la capacidad del analizante de confrontarse con ella. Diremos, entonces, que es analizable todo individuo que puede sufrir de su pulsión puesta en acto, en tanto la prueba dolorosa de transferencia. ¿Cómo se presenta clínicamente ese momento transferencia}? ¿Cuál es su estructura y en qué condiciones se instala?
Hemos respondido descomponiendo paso a paso la dinámica de las demandas y los rechazos entre analizante y analista. Lo retomaremos, y vamos a justificar la hipótesis que expresa que, desde el punto de vista económico, es decir desde el punto de vista pulsional, la secuencia neurótica de transferencia constituye un destino específico de una pulsión particular que yo llamo "pulsión fálica".
Dije la última vez que agregaba una nueva pulsión a las diferentes pulsiones parciales ya conocidas, pero que me parecía que el trabajo que hago con relación a la alucinación de la neurosis de transferencia me había conducido naturalmente a concebir la presencia, la existencia, de una pulsión fálica particular, cuyo destino no es la sublimación sino, justamente, la neurosis de transferencia.
Pero antes de abordar esta cuestión, antes de entrar en el corazón de la cosa, describamos, rápidamente, la clínica de la neurosis de transferencia, ese momento Lransferencial doloroso, esa secuencia de transferencia
107
que aparece en el medio de la cura en general, que comporta todos los rasgos manifiestos del acting out.
En la mayoría de los casos, ese fenómeno se destaca por un cambio, en primer lugar, casi imperceptible en la atmósfera del análisis. Hasta allí el primer impulso de entusiasmo de los dos partenaires de la relación analítica, el entusiasmo debido a la atenuación, hasta la desaparición de las perturbaciones sintomáticas iniciales, por las cuales el paciente ha venido a consultar. Y bien, ese impulso de entusiasmo que existe - les pido prestar atención, se verifica muy frecuentemente- ante la disminución de los síntomas, nos torna entusiastas, nos da coraje para continuar; el paciente está sorprendido por los efectos de ese trabajo que ya ha hecho. Y bien, ese impulso en ese moment0rcomienza a declinar. Los contenidos de asociaciones del analizante, que hasta aquí alcanzaban su vida actual y pasada, ceden lentamente el lugar a referencias más inmediatas: a la situación analítica, a la relación con el analista, y hasta a detalles del consultorio analítico. Es como si el paciente, repentinamente, se diera cuenta de dónde estaba. Poco a poco todo lo que ocurre sólo tiene interés y realidad en la medida en que puede ser referido al practicante. Todo está, entonces, centrado alrededor de :?U persona. El analista ocupa el universo entero del analizante. Él es este universo. Se instala, progresivamente, un clima de tensión aguda, tenaz y al mismo tiempo precario. U na tensión que revela el carácter pasional que toma, entonces, la relación analítica.
¿Cuáles son los signos típicos que nos permiten calificar ese momento transferencia! de acting out? Hay cuatro signos típicos: el silencio, la mostración, la petrificación y la angustia.
El silencio se manifiesta por una detención de las asociaciones. El analizante se calla más frecuentemente que antes y dice no saber de qué hablar. Son las
108
sesiones en las cuales el analizante comienza diciendo: ''No tengo nada que decir. No sé. Tengo la impresión de que todo ha sido dicho".
La mostración se reconoce por la puesta en escena de conflictos leves con el practicante, conflictos que desembocan, en general, en interpelaciones por parte del analizante, reclamando que el analista hable. Y en ciertos momentos más agudos, constriñéndolo a hablar y a responder: "¡Es usted quien tiene que decirme pero no me dice nada! ¿Qué piensa? Hace tiempo que usted no habla", etcétera.
Finalmente, la petrificación y la angustia. Petrificación y angustia que designan, sobre todo, un rasgo de las estructuras. Pero designan, también, un aspecto observable. El analizante, y muy a menudo el analista, tiene la sensación de estar fijado, inmovilizado, paralizado, en su lugar. Me ocurre, por ejemplo en controles, oír con frecuencia a los practicantes declarar: "No sé ya qué hacer; tengo la impresión de que si me muevo en mi sillón o hasta si respiro de una forma audible, el paciente se angustia". Y así tenemos al analista permaneciendo muy fijo en su sillón, sin moverse para no suscitar la angustia del paciente.
Todos ésos son rasgos clínicos que sirven para localizar ese momento transferencia] doloroso. ¿Pero cómo explicar teóricamente la dinámica de la instalación de la neurosis de transferencia?
Vamos ahora a nuestro esquema de la última vez. Recuerden que hemos hablado del nivel matricial y del nivel de la significación. En el nivel matricial hemos designado el desplazamiento de la pulsión y hemos situado el objeto de la pulsión. En el nivel de la significación hemos marcado que el objeto de la pulsión estaba recubierto por el velo que hemos situado como el velo imaginarjo. Eso desde el punto de vista clínico se manifiesta por el silencio en sí, el callarse interno del
109
\.
analista. Dijimos que ese silencio, ese velo que recubre el objeto, ese silencio que es la mejor forma de representar, de evocar el agujero del objeto de la pulsión, ese silencio tenía dos efectos: un efecto sobre el analizante y un efecto en el mismo lugar del analista, de instituir por añadidura, el lugar , la instancia del gran Otro interlocutor. Es en la medida en que el analista hace silencio en sí que, sin buscarlo, instituye la instancia de un gran Otro, de un gran Otro interlocutor al cual el analizante va a dirigir sus demandas. Tenemos entonces dos efectos: un primer efecto que es la institución de un gran Otro interlocutor. Decimos gran Otro interlocutor o autoridad, y en la teoría lacaniana podemos llamarlo sujeto supuesto saber . Me parece muy importante destacar que esta instancia del gran Otro, sujeto supuesto saber, no es un lugar que el analista ocupe. No es que el analista ocupe el lugar de la autoridad; el analista, en primer término, tiene que hacer con el objeto, tiene que hacer con la reserva en sí mismo. Y en la medida en que se enfrente con la reserva en sí mismo, va a suscitar, sin buscarlo, fuera de él, casi pese a su ignoranc1a, esta instancia del gran Otro interlocutor. Y hemos destacado, por referencia al analizante, el hecho de que esta reserva suscita, crea, demandas de amor y de reconocimiento diversas. Demandas· que -digo bien- se dirigen, entonces, hacia el gran Otro. Son demandas que se dirigen hacia el Otro interlocutor. Son demandas de amor, pero esto no es el amor. Son demandas de reconocimiento. Es en ese nivel, en el nivel de las demandas de amor, de esas demandas de reconocimiento dirigidas al Otro, donde podemos situar justamente el plano de la sugestión. Es allí donde va a situarse, en general, la transferencia imaginaria. Les he dicho que distinguimos dos transferencias: la transferencia simbólica, como una estructura de la relación, y la transferencia fantasmática como momento - um-
110
bral en el medio de la relación analítica, en el medio de la cura. Allí introduzco una tercera forma de transferencia -no he querido hablar de ella al comienzo para no dispersarnos- pero es, justamente, en esas demandas de amor dirigidas al gran Otro donde va a situarse el nivel - digámoslo entre paréntesis- de la transferencia imaginaria o de la sugestión.
Lo soslayamos porque no es el propósito de este momento hablar de la sugestión ni de la transferencia imaginaria. Pero estamos obligados a decir que es allí donde van a dirigirse las demandas del gran Otro. Pero el rechazo -es decir, el silencio- continúa manifestándose, y eso hace que haya un retorno al analizante.
Primer rechazo entonces, silencio del analista que suscita las demandas en el analizante, demandas dirigidas al gran Otro; rechazo y vuelta sobre sí. Es allí, en tanto primer rechazo, que se va a abrir, que va a comenzar la secuencia dolorosa de la transferencia, es decir que es ese primer rechazo el que va a constituir el factor desencadenante de la neurosis de transferencia.
Esas demandas de reconocimiento, en definitiva, ¿qué demandan? Son demandas del falo. El analizante demanda que se le dé, que se le reconozca. Pero demandar ser reconocido es demandar al Otro que le dé su poder, el poder que el analizante le atribuye. Es demandar el falo. El falo imaginario.
Se comprende que cuando decimos "primer rechazo" no se trata de un solo rechazo, de una sola vez. Ese silencio es toda una posición del analista. Y hemos tenido la ocasión de decir que el silencio del analista no era un silencio sistemático, no era sólo un silencio verbal. No era simplemente no decir nada con la boca; que también el silencio podía jugarse hablando, hacer 8enlir esa dimensión de reserva del velo que cubre el objeto de la pulsión. He dicho que es aquí donde comienza a
111
\
abrirse la secuencia dolorosa de la transferencia, pues el analizante, en ese momento, comienza a cesar de referirse a sí mismo y comienza a ser progresivamente llevado ,por· la pasión, por un afecto excesivo. En ese momento -él se dirige no ya al gran Otro: se dirige al analista convertido él mismo en el falo.
Esquematicemos: se dirige, entonces, primeramente al gran Otro, el interlocutor; demanda de reconocimiento, rechazo. El rechazo hace que el analizante dirija nuevamente demandas, pero estas demandas no son de reconocimiento. Esos momentos son momentos de silencio, son momentos que acabo de describir como de inquietud y de angustia. Son momentos en los cuales él dice: "Es usted quien debe hablar". Son momentos en los cuales reclama e interpela al analista. Y a no son demandas. Y hay un nuevo rechazo.
Lo decíamos la última vez y lo había llamado segundo rechazo. Y con este segundo rechazo ocurre que el analizante, el yo del analizante por así decir, se identifica con el falo jmaginario. Él demanda el falo, y al demandarlo y no recibirlo, y no obteniendo más que un rechazo, se identifica con el falo. Demandaba el falo, y ahora, tras el rechazo, el doble rechazo, él es el falo. Deviene, entonces, el falo que le es rechazado; el yo se identifica con la cosa que se le rehúsa. Y ocurre esto: al mismo tiempo se hace falo imaginario y se h ace falo imaginario del Otro no ya como un interlocutor sujetosupuesto-saber , sino del Otro como sujeto-supuestodesear. Se hace el falo imaginario que pretende colmar el supuesto-desear del analista. Se hace el falo imagi.nario que pretende colmar el supuesto desear del Otro o del analista.
¿Cómo teorizar esta identificación del yo del analizante con el falo imaginario? Allí está, según mi opinión, el elemento mayor desde el punto de vista metapsicológico, que explica la instalación de la neurosis de
112
transferencia. Metapsicológicarnente, en el momento de la neurosis de transferencia el analizante está identificado con el falo imagina rio que pretende colmar el desear, supuesto-desear del analista. ¿Cómo concebir esta identificación? Podemos concebirla según dife rentes niveles. A nivel de la relación analítica misma se establece un pasaje singular que la expresión lacaniana "histerización del discurso analítico" designa particularmente bien. Lacan decía "histerización del discurso analítico"; es decir, consideraba que en todo análisis hay un fenómeno de histerización. Se favorece la histeria. Esta expresión es hoy a menudo utilizada no siempre, según mi opinión, de modo feliz.
La identificación del yo del analizante con el falo imaginario implica un pasaje del analista al ana]jzante, implica el pasaje de la máscara de la falta en el analista, a la máscara del ser en el analizante. La máscara de la falta en el analista es el velo, fa]o imaginario que recubre el agujero de la pulsión. En lugar de decir: velo que cubre el agujero de la pulsión, digo: máscara que cubre la falta a nivel del analista.
La máscara que cubre la falta es esa reserva interna difícil de definir de parte del analista. Esta reserva, y al mismo tiempo, esa disponibilidad. El ana}jsta está en ese lugar de velo que enmascara la falta, y a] mismo tiempo está disociado. Es decir que existe una barra del analista, él está en reserva, como decía , se calla en sí, permanece disociado él mismo. Y bien; ese velo, esa máscara de la falta se desplaza en nosotros. Es como si el analizante le dijera: "En tanto usted no me da el falo, yo Jo torno". Y lo que él toma de hecho es esa misma máscara, es ese mismo velo. Pero hay una diferencia. En el analista el velo cubre sólo la falta, en tanto que cuando ésta vuelve al yo, cubre todo su ser. El analista aquí no es un falo imaginario, no es un ser identificado con el falo imaginario. Él posee esa reserva
113
\
que evoca el agujero de la pulsión, pero no está enteramente todo su ser falicizado, en tanto que, con relación a la neurosis de transferencia, el analizante se identifica -identifica su ser- con el falo, con la máscara falo imaginaria que cubría la falta en el analista.
Tenemos la máscara del analista que cubre la falta. El resto del analista es la disociación. Quiero decir que es la parte disociada. Y el pasaje después del doble rechazo; en otras palabras, en la neurosis de transferencia se produce una falicización del ser. Pero una falicización del ser quiere decir ser falo para todo. Cuando el o la analizante dicen -más bien cuando la analizante dice- : "¿Por qué usted no me dice nada?" o bien cuando golpea la puerta, o todas las manifestaciones típicas de esos momentos de pasión, el analizante en ese momento está enteramente identificado con el falo, salvo una falta, salvo un agujero. Esta falicización es exactamente el mismo fenómeno que se produce en la histeria. Es por eso que podemos hablar de una histerización del discurso analítico. La histerización del discurso analítico es el momento en el cual se instaura la neurosis de transferencia.
Digo que esta identificación con el velo fálico, con el falo imaginario, esta falicización del yo del analizante, comporta un goce. Un goce fálico. El goce fálico en Lacan se entiende como el goce de identificarse con el falo imaginario, con todo el ser, salvo una falta. En otros términos, lo que es silencio y reserva en el analista deviene angustia, dolor y pasión en el analizante. Se dice habitualmente que el analista está en el lugar del objeto. En general, diría que el analista no está nunca en el lugar del objeto. El analista, como máximo, encarna, representa un semblante, un velo, una máscara de lo que sería el objeto de la pulsión, es decir la insatisfacción. Ésa es la función del analista, la de evocar al paciente, por su silencio, el hecho de que él representa
114
el dolor. "Yo represento lo indecible del dolor." Es como si le dijera eso, y justamente él lo dice; no se calla, habla, puede hablar. Pero puede hablar y en el tono de la voz, en la manera de expresarse, en el modo de abordar al analizante, deja persistir, deja sentir que continúa representando lo indecible de la voz, lo indecible del dolor.
Por otra parte, si una vez terminado el análisis, el analizante se va - hagamos una suerte de imagen como la de Epinal- y alguien le pregunta si su análisis está terminado, si está enteramente analizado, respondería que no enteramente analizado, que eso no existe.
No existe el análisis totalmente terminado. Hay siempre una parte de inanalizable. Y bien, la parte de inanalizable en un análisis es, justamente, el lugar del analista. Entonces, el analista no está en el lugar del objeto; él encarna, evoca, representa por una serie de hábitos, de disposiciones, de presencias dificiles de adquirir, de reconocer en sí, a las que comienza a habitar y por las que es habitado, y que evocan lo indecible del dolor.
Hoy lo llamamos así, me parece lo más justo: lo indecible del dolor. Pero al mismo tiempo, simultáneamente, no estamos enteramente en esta representación del dolor; no estamos enteramente reducidos a eso. Seguimos sabiendo, hasta reconociendo en ciertos momentos, cuál es el lugar que ocupamos, pero estamos efectivamente separados, divididos, disociados. Esta disociación es muy importante en el nivel mismo de la ética del secreto profesional.
Algunas veces me ha ocurrido decir que llega un momento, un cierto momento de la evolución del analista, en el que tiene que escuchar a pacientes que son ellos mismos analistas, y que le hablan de cosas que conciernen a una comunidad analítica de la cual el analista y el analizante forman parte. Y a veces el
115
\
analizante se dice que va a decir algo de lo cual el analista se va a enterar. De hecho, el analizante no sabe que el analista escucha y olvida. Está disociado. Quiero decir que él está en la sesión, puede oír referencias concernientes a fenómenos que han tenido lugar o a circunstancias o detalles que han sucedido en la comunidad analítica, y al mismo tiempo no recordarlas, como si no lo supiera. No sé si ustedes han podido hacer esta experiencia; yo la hago muy a menudo. Y me ha ocurrido decirle a un colega que me preguntaba al respecto, le he dicho que si me acordara de todo lo que se me relata y tuviera además que analizar todos los fenómenos de contenido referidos a la comunidad en la cual vivimos, ese trabajo sería imposible. Yo mismo estaría, como muchos otros analistas, completamente errático. Es imposible, y eso es debido, justamente, a la disociación.
Por otra parte esto me recuerda a Lacan y creo que él mismo lo dijo muchas veces. Imaginen a Lacan; todas las personas que pasaban por su diván. Eso no era "algunos de la comunidad analítica", era la mitad de la comunidad analítica que pasaba por su diván. ¿Ustedes imaginan todo lo que Lacan "sabía"? Y sin embargo él seguía trabajando como si no lo supiera.
Pienso "como si no lo supiera"; esto no es porque él hiciera como si no lo supiera, sino porque verdaderamente había una parte de él que sabía y otra que no sabía. Quiero decir con esto que la incidencia de la disociación no alcanza sólo el nivel de la evolución de una cura, sino hasta el nivel de una ética presente en la comunidad que habitamos nosotros, los analistas.
Respondiendo a una pregunta acerca de la temporalidad, diríamos que sí, que efectivamente la neurosis de transferencia, en la mitad de los casos, se presenta al cabo de dos años de análisis; no se presenta en el primer año, se presenta al cabo de dos años.
Dijimos en el primer seminario que la neurosis de
116
transferencia estaba ya instalada desde las primeras entrevistas. Es verdad. Pero el modo de manifestarse no tiene la intensidad pasional de ese momento. Ese momento, en la mayoría de los casos, en mi experiencia -quizás otros analistas tengan otra- comienza a manifestarse entre el segundo y tercer año de análisis. No excluyo que alguien diga que ha tenido esa experiencia después de algunos meses. Lo reconozco, yo también la he tenido, pero me parece que se puede decir que esta fase es media, con relación a cuatro etapas que hemos designado como las entrevistas preliminares con la rectificación subjetiva, la etapa del comienzo del análisis, la etapa justamente que trabajamos, la secuencia dolorosa de la transferencia y la fase terminal. Esto para situar el nivel de la cura. Y además, el tiempo que dura. Habría dicho en este punto tres salidas posibles: la salida por la cual eso se cronifica, y se prosigue durante muchos meses y hasta más; las veces que eso es evitado, pues no aparece y es verdad que hay algunos analistas para los cuales ese umbral no es tan nítido como lo describe Freud y muchos otros analistas, y como podemos verlo nosotros en la mayoría de los análisis. Después está el hecho de la ruptura del análisis, es decir de la roca de la castración.
Según las salidas, tendrá duraciones diferentes. En principio, en esta apertura están las demandas dirigidas al Otro, demandas de reconocimiento, demanda del falo imaginario, rechazo, primer rechazo: es aquí donde el analizante comienza a entrar en esta etapa que es cuando él ya no dirige una demanda de reconocimiento, comienza a reclamar el amor sin rodeos, a amar, a manifestar su amor por el analista. Es así como había dicho que eso se dirige directamente a la máscara de la falta. Segundo rechazo, y entonces se instala plenamente la identificación del analizante con el falo imaginario. Ese movimiento que yo hago esquemáticamen-
117
te en téoría, está claro en la práctica; éstas son fluctuaciones. Es decir que hay sesiones que son muy agudas, y según como interviene el analista, según el modo de responder a esta pasión tenaz, a esta pasión a veces obstinada y difícil de desenraizar va a producir fluctuaciones, momentos de altos y bajos; es muy difícil de precisar su temporalidad cronológica.
Retomamos. Esta identificación del yo en tanto falo imaginario, se ve desde diferentes niveles.
Un primer nivel: el de la transferencia. Y allí hemos reconocido la histerización del discurso. Se puede dar a ese concepto de Lacan de histerización otro sentido. Creo que el que se ha dado aquí es el más justo, es decir el de la falicización del yo.
Hay entonces un nivel de transferencia, un nivel libidinal y un nivel pulsional. En el nivel libidinal, el yo -es una cita de Freud- "busca atraer sobre él esta libido orientada hacia los objetos, y a imponerse al ello como objeto de amor". El yo busca atraer hacia él, sobre él, esa libido que estaba en los objetos, y a imponerse al ello como objeto de amor. "Es así como el narcisismo del yo -escribe Freud- es un narcisismo secundario retirado de los objetos." Es una cita de Esquema del psicoanálisis. Es decir que el yo se apodera de la libido de las investiduras de objetos, y se impone como sólo y único objeto de amor. Estamos hablando en términos de amor, de narcisismo y de libido para decir acerca de ese fenómeno que hemos llamado falicización.
Cuando decimos a nivel de la transferencia, a nivel libidinal y a nivel pulsional, son diferentes formas de abordar el mismo fenómeno, pero cada vez que se lo aborda de un modo diferente encontramos también perspectivas diferentes. Brevemente, en ese nivel libidinal, esta identificación del yo con el falo imaginario se llama, simplemente, "narcisismo secundario". Pero narcisismo secundario no es sólo amarse a sí mismo,
118
sino que el yo se ama a sí mismo como él ama al falo imaginario del Otro. En otros términos, el yo se ama a sí mismo como él ama el sexo. El narcisismo no es amarse a sí mismo; el narcisismo es amarse a sí mismo como se ama el sexo del Otro. El yo se toma por ser el sexo del Otro, y es allí donde él se ama. Éste es el narcisismo secundario, y es un fenómeno que podemos describir, perfectamente a nivel de la neurosis de transferencia.
Entonces, dos aproximaciones perfectamente compatibles con la neurosis de transferencia: la identificación con el falo im.aginario es una histerización y es narcisismo secundario.
A nivel pulsional el yo - agrega Freud- "quiere también ser objeto de amor del ello; es decir quiere ser objeto del reino de las pulsiones". He aquí la cita de Freud - es una muy bella cita porque él compara al yo con el analista- y dice: "El yo se comporta verdaderamente como el médico en una cura analítica (es decir como el analista), recomendándose a sí mismo al ello como objeto de libido, y tratando de derivar sobre él su libido". Es decir la libido del ello. En otros términos, el yo no sólo se identifica con el falo imaginario, sino que quiere ser también el objeto de toda la libido pulsional que en ese momento está en juego en la relación analítica. Freud lo compara exactamente como lo hacíamos antes, con el lugar del analista en tanto velo, en tanto máscara de la falta.
Es decir que, según el punto de vista de las relaciones transferenciales, tendremos: histerización y pasaje de la máscara de la falta a la máscara del ser. Desde el punto de vista libidinal: narcisismo secundario. Y desde el punto de vista pulsional, el yo que se identifica con el falo imaginario y se hace objeto de la pulsión.
Hay aquí -esto es perfectamente válido- un retorno sobre la propia persona y una inversión del fin activo en pasivo. Esas dos cosas son dos destinos que explican
119
\
o que hacen comprender la identificación del yo con el falo imaginario.
El yo se hace objeto de la pulsión. ¿De qué pulsión? De una pulsión que podemos calificar de pulsión fálica, precisamente porque el objeto de esta pulsión es el falo imaginario. Permanecemos en el nivel de la pulsión.
Decir que el yo identificado con el falo imaginario se hace objeto de la pulsión, equivale a afirmar tres cosas.
Primero: que esta identificación narcisista del yo con la imagen del fa]o es un recurso, el último recurso del yo para cumplir dos miras: por una parte, sostener la actividad de la pulsión, y por la otra, evitar el desborde, la nadificación, es decir evitar la locura de un goce desmesurado.
Cuando un paciente es tomado, llevado por esa pasión en la neurosis de transferencia, hay allí una identificación narcisista. Pero hay también dos miras fundamentales, un recurso. El analizante se identifica con el falo imaginario como un recurso para dos situaciones: un recurso para evitar volverse loco y un recurso para sostener la pulsión.
Es como si se dijera: "En tanto usted no quiere ser el objeto de mi amor, es necesario que yo me entretenga a mí mismo con todo mi ser". Es decir que el objeto de la pulsión fálica es el yo que se da todo entero como pasto a la pulsión para mantenerla viva y candente a fuego bajo, y al mjsmo tiempo evitar lo peor.
Como si el yo se masturbase no con el pene o el clítoris, sino con todo su ser.
Esto es la falicización. Es decir que el yo objeto de la pulsión fálica equivale a que la pulsión goza del ser. Pero no está bien dicho, no goza del ser, goza de algo más preciso. Afirmábamos tres cosas. Primeramente, entretener la actividad de la pulsión y evitar el desborde; es una cita de Freud en el Esquema del psicoanálisis y es exactamente la definición de goce del Otro en
120
Lacan. Freud escribe una de sus más bellas frases para definir el goce desmesurado del Otro: "No se podría precisar lo que el yo teme del peligro exterior y del peligro libidinal en el ello". Él dice: "Nosotros no sabemos". Por el contrario, sabemos que es el desborde, la nadificación. Pero uno no puede concebirlo analíticamente. En otros términos, Freud es consciente de que el yo teme el desborde, teme el goce desbordante, desmesurado del ello. Entonces, sostener la actividad de la pulsión y evitar el desborde. Sostener la actividad de la pulsión con un goce parcial y evitar el goce loco, desmesurado. Segundo: ¿cuál es el goce de esta singular masturbación del yo?; ¿con qué goce parcial se contenta la pulsión fálica? La pulsión oral se contenta con el goce parcial de succionar. La pulsión anal se contenta con el goce parcial de cerrar o abrir el orificio anal, de retener y de expulsar. La pulsión escópica se contenta con el goce parcial de la visión, el goce de la mirada que significa abrir y cerrar los párpados, y el goce de la audición está ligado, también, a la apertura y el cierre de la glotis. Y bien, ¿cuál es el goce parcial con el cual se contenta la pulsión fálica? Es el goce parcial de todo eso: de lo oral, lo anal, la vista, la audición; de todo eso en conjunto y mucho más. El goce parcial de la pulsión fálica es el goce, no de ser, sino de hacer semblante de ser. No es gozar de ser, sino gozar de exhibir el ser, de ornamentarse de ser, como dice Lacan.
En una palabra, gozar de mostrarse fuerte, mostrarse entero, mostrarse fálico. Es eso lo que con Lacan llamamos el goce fálico. ¿Qué es el goce fálico? Es el hecho de investir todo mi ser, de falicizar todo mi ser a excepción de un agujero. ¿Pero qué quiere· decir falicizar todo mi ser? Falicizar mi ser quiere decir darme a ver, mostrarme, exhibirme, semblante de ser, jugar a ser. Es la niñita de cinco años que juega a ser muchacho. Pero no es ni mujer ni hombre. Juega a ser. Y
121
\
es en el juego donde reside el goce parcial de esta pulsión que yo llamo pulsión fálica. Es en ese momento de la pulsión fálica, en el cual el objeto está identificado con el falo imaginario -es el lugar mismo donde se concentra-, cuando todas las otras pulsiones se reúnen como en un haz alrededor de ese yo identificado con el falo.
La última distinción que hacemos corresponde a la identificación narcisista del yo, que no es sólo narcisismo secundario, histerización, objeto de la pulsión; es también un fantasma. Es decir que la neurosis de transferencia responde exactamente a la estructura del fantasma, del fantasma comprendido como puesta en escena de la pulsión: o, si se quiere, a la puesta en escena del deseo. La neurosis de transferencia es el fantasma, la puesta en escena de la pulsión fálica.
La sensación a] decir todo esto es como leer un catálogo de diferentes aproximaciones. Es como si frente a la neurosis de transferencia la abordáramos desde diferentes perspectivas, diferentes terminologías, sea la perspectiva libidinal, narcisista, pulsional, la perspectiva del fantasma, la perspectiva de la histerización. Pero siempre reencontramos el elemento esencia] que es la identificación del analizante con ese falo imaginario que pretende colmar la falta del supuesto-desear del Otro.
La prosecución natural de lo que hemos estado diciendo es la cuestión del manejo técnico de esos momentos transferenciales. Y ya en la lectura del texto de Glover que hemos hecho esto se percibe. Glover dice: "En tanto se produce la neurosis de transferencia, sentimos repentinamente que el suelo se sustrae bajo nuestros pies, que no sabemos ya claramente dónde estamos, y a qué estadio de la cura hemos arribado". Glover define la manera de sentirse el analista en el momento de la secuencia transferencia!, como un resquebrajamiento de sus convicciones. Él hablaba de las
122
convicciones, de los postulados del análisis y hasta dice: "El suelo se sustrae bajo nuestros pies".
Quisiera decir, en primer lugar, que es necesario partir del h echo de que la neurosis de transferencia no es simplemente un fenómeno que se concentra sobre el analizante, e1lo comporta repercusiones absolutamente precisas por parte del analista. Repercusiones que consisten en que en ese momento de instalación del analizante en el lugar del falo imaginario, el analista ya no sabe si debe abandonar esa reserva de silencio, cesar de ser silencioso o si, por el contrario, debe serlo más que nunca o, hasta si es necesario, que interprete.
Sabemos lo que se dice habitualmente: la interpretación es la de la tr ansferencia. Debería decirse: la primera intervención correcta ante ese momento es la de interpretar. Pero lo que ocurre más h abitualmente es que el analista es el primero que por un silencio demasiado instalado, o por intervenciones demasiado directamente ligadas a la relación transferencia!, nutre, cristaliza, petrifica, aún más, ese momento de la secuencia neurótica de la transferencia.
Si ustedes leen a Glover, ver án que éste tiene todo un capítulo que se llama "Las resistencias del analista". Después se lee en Lacan, en "La cosa freudiana", "la resistencia es del analista".
Glover en 1925 ya había dicho que el problema fundamental , justamente, para la neurosis de transferencia era lo que él llama "las contrarresistencias del analista". Y considera que es la posición inoportuna del analista la que conduce al analizante a instalarse allí. Y esto no es evitable en tanto fenómeno. Diría que es un fenómeno inherente a la estructura misma de la relación analítica y al cuadro mismo del análisis. Pero es verdad que ciertas intervenciones del analista -un silencio demasiado persistente y tenaz o intervenciones que van directamente al problema o al plano de la trans-
123
\
ferencia, para hablar en términos antiguos- en lugar de romper las resistencias van a hacer que sea él quien resista más, clavando al paciente, petrificándolo, congelándolo en ese momento y en ese lugar. Éste es un ejemplo de las resistencias del analista. Creo que si hay una resistencia del analista, ella se ve nítidamente con relación a esta fase de la neurosis de transferencia.
Refirámonos ahora a la cuestión de la falta. Ese punto representa la falta, ese agujero representa la falta en dos sentidos: en primer lugar, un sentido clínico, muy importante para las intervenciones del analista. Es que cuando el paciente se halla en ese estado, en verdad, hay un profundo dolor. El paciente está identificado con el falo imaginario, y manifiesta odio, cólera y amor. De hecho, es muy diferente de acuerdo con el lugar que se nos asigna: no es lo mismo ser amado apasionadamente que ser odiado apasionadamente. Desde un cierto punto de vista imaginario son pasiones, de acuerdo; pero el analista tiene dos lugares diferentes.
En el caso del amor, el analista está en el lugar de un gran Otro relativo al deseo. En el caso del odio, el analista está en el lugar de un gran Otro gozante y persecutorio. Es muy diferente, aunque hablemos de "odioarnoración", de odio y amor. Es verdad que desde un cierto punto de vista es la ambivalencia la que juega, pero desde el punto de vista del trabajo en el momento de esas sesiones, el analista no está en el mismo lugar.
Cuando hay odio, en tanto el odio es, de las dos pasiones, la que más se aproxima a la falta, es lo que más lo paraliza en el trabajo. Quiero decir que la frase de intervención que algunas veces me viene es: "Usted no quiere que yo lo escuche". Es como si dijera: ''Usted no quiere que yo vaya a ese otro lugar". "Usted no quiere que yo lo escuche; es el odio ciego y usted quiere enceguecerme con ese odio. Pero detrás del odio, pese a
124
su pretensión de enceguecerme, constato, sé, que lo que hay es dolor". Es decir que detrás de la falicización, en el interior de esta identificación del yo con el falo. imaginario, hay un nudo de falta -Lacan lo habría llamado objeto a-, pero me parece que aquí toma nítidamente la figura del dolor.
Los analistas de algunas escuelas, por ejemplo los kleinianos, hablan de depresión, de tristeza o hasta de melancolía. Yo hablaría de un dolor que no es necesariamente un dolor melancólico, pero sí hay allí algo del orden del dolor. Se puede pensar esta identificación no sólo como el objeto yo identificado con el falo, objeto de la pu]sión que llamo fálica, sino que, desde el punto de vista del dolor, allí está la pulsión sadomasoquista. Es decir que hay allí un masoquismo del analizante por el hecho de identificarse.
Aprovechamos para agregar esto que me parece muy importante: la neurosis de transferencia en una cura es un refugio; ¿contra qué? Contra el hecho de diluirse. Un analizante comienza su análisis y dice: "Estoy presto a darme, estoy presto a pensar". En otros términos: "Estoy presto a diluirme en el inconsciente". Y después, eso deviene intolerable. El "Yo pienso allí donde no soy, pienso allí en el inconsciente, pienso allí a través de la palabra, pienso allí en las asociaciones, pienso allí donde no soy, pienso allí donde me disuelvo" es intolerable. Y ocurre ese momento de secuencia transferencia} que recordamos como acting out, que podría a justo título, siguiendo la enseñanza de Lacan, remarcarse como lo inverso. Es "Y o soy allí donde no pienso". Porque en ese momento de la neurosis de transferencia el sujeto es, pero no piensa.
Entonces, comienzo del análisis: "Yo pienso allí donde no soy". Eso deviene intolerable. Detención. "Yo soy allí donde no pienso." Y es ese umbral el que es necesario atravesar.
125
\
¿Por qué decimos esto? Porque es para mostrar que la neurosis de transferencia es un fenómeno de goce. Es eso lo que es necesario comprender. No es un fenómeno de pasión: es un fenómeno de goce y este goce es un goce parcial, es un goce corto, es un goce local, es un goce del mostrarse, ser: ''Yo soy allí". Es como si el paciente dijese: "Escuche, hasta hoy he renunciado a ser, he renunciado a identificarme con lo que digo, ya no soy, ya no soporto más, quiero que usted vea que yo soy. Quiero que usted me vea, quiero mostrarme. Quiero ser para usted. Quiero ser para alguien".
Es verdad que el análisis tiene esa expresión que Lacan toma de Sartre: "El análisis tiene ese dolor de existir". El dolor de existir se detiene, justamente, con esta identificación con el falo imaginario. El dolor de existir es el dolor de "yo pienso allí donde no soy", y se detiene en "yo soy allí donde no pienso". Y en ese "yo soy allí donde no pienso" está también el dolor como falta.
Refirámonos al término "pulsión fálica". Quiero que ustedes sepan que cuando se enuncian
los términos, lo que ocurre, en primer lugar, es que se tiene la reticencia, la reserva de no avanzarlos gratuitamente, sólo porque ellos advienen. Me parece importante confirmarlos una y otra vez desde diferentes perspectivas, hasta que parece haber madurez para poder avanzarlos, por ejemplo en un seminario. De la misma manera que aquí avanzamos "pulsión fálica", hay muchos otros términos que no avanzamos pero que dejamos en espera en los cajones.
"Pulsión fálica" me parece justo. ¿Por qué? En primer lugar, hay un problema: teóricamente hablando, el lector de Lacan y de Freud se enfrenta a textos difíciles. Freud no distingue nítidamente, ni siempre, el amor de la pulsión, el narcisismo de la pulsión. Algunas veces lo distingue y algunas veces no. En la "Metapsicología", por ejemplo, se percibe esa dificultad de no distinguir-
126
los . Más tarde cambia, y muchas corrientes que han seguido después, han querido marca r , efectivamente, la diferencia entre narcisismo -es decir el amor- y la pulsión, y han querido decir que son dos n iveles diferentes. Esto es totalmente justo. Pero parece que hay un punto donde narcisismo y pulsión convergen, coinciden, y es justamente y en primer lugar en ese momento del análisis. Sólo ocurre en el momento de la neurosis de transferencia, en el cual el yo del paciente se identifica con el falo y se hace -siguiendo el texto de Freud- objeto de una pulsión. Él dice "objeto del ello", no dice objeto de una pulsión. Habría luego allí un goce ligado al juego de exhibirse, de mostrarse ser .
Est o es muy particular y muy importante, justamente, con relación a los niños. En realidad, esta expresión me ha sido de cierto modo confirmada por el trabajo con los niños, cuando se ve al niño en el estadio llamado fálico. El fenómeno típico de ese estadio fálico no es la masturbación, no es manipular el sexo o el pene, o para la niña considerar que el pene del niño es más grande y mirarse su cuerpo a nivel del clítoris . Lo que me parece interesante de ese estadio fá lico es todo el goce que tienen los niños en jugar a ser el fuerte, el débil, la mujer o el hombre. Es decir que hay una exhibición del ser. Ser falo es mostrarse ser. Y es eso lo que me parece justificar un goce particularmente llamado fálico.
El goce del dolor como falta está detrás de esta dimensión de la neurosis de transferencia. Y además, está el goce mismo de la identificación que no es ya imaginaria. Si no fuera más que sólo la imagen, estaría de acuerdo en no llamarlo pulsión, n i llamar al yo objeto pulsional. Pero dado que el yo tiene una coalescencia íntima con esta imagen última que es la imagen fálica, me parece legítimo llamar a eso "pulsión fálica", donde el objeto es el yo identificado con el falo imaginario.
127
\
Son aproximaciones que, para algunos de ustedes, pueden parecer abstractas; corresponden a a lgunos modos de concebir ciertas articulaciones de la teoría.
Lo que ocurre es que el yo-falo imaginario quiere ser el objeto del supuesto-desear del analista. Y la intervención del analista en el manejo de ese momento es justamente a ese nivel. Es decir a dos niveles: 1) para separar la identificación del yo con el falo imaginario, y 2) intervenir como corte entre el hecho de considerarse como el objeto del deseo del analista. Lo digo de un modo teórico, es fácil de decir. Sería necesario ser más preciso sobre las formas prácticas de intervenir .
. ..,.
128
V
Esta noche vamos a abordar el problema técnico de la contratransferencia y querría dar una visión de conjunto de ese concepto técnico.
El año pasado habíamos criticado la acepción vulgar de] término "transferencia", comprendido, simplemente, como la relación del paciente con su terapeuta. Para poner en cuestión esta acepción general, habíamos considerado que la transferencia era, ante todo, una neurosis de transferencia. También el año pasado habíamos situado el momento de su emergencia en la cura, al mismo tiempo situamos esa fase en una cura, demostramos el proceso de esta neurosis de transferencia e indicamos, parcialmente, su manejo técnico, es decir, qué es lo que debe hacer el analista cuando está frente a este período, a esta fase de neurosis de transferencia. Volveré sobre la cuestión del manejo técnico de la neurosis de transferencia.
Pero esta noche, querría hablar de la contratransferenc1a.
Con la palabra "contratransferencia" ocurre algo similar a lo que pasa con la palabra "transferencia". Aquélla también es, a menudo, empleada en un sentido demasiado general para describir el conjunto de los
129
sentimientos y hábitos del analista según la perspectiva de su paciente. Esto es lo que se entiende habitualmente por "contratransferencia". Ese uso del término es muy diferente del que se hallaba en el origen del movimiento analítico. Y de allí resulta una confusión sobre el sentido preciso de esta noción. Entonces, voy a ocuparme esta noche de examinar con ustedes el concepto de contratransferencia a la luz de las primeras formulaciones freudianas, y a tratar, con Lacan, de darle una significación más justa.
En primer lugar, para situar mejor históricamente esta cuestión de la contratransferencia, dividamos esquemáticamente la evolución de la técnica psicoanalítica, desde Freud hasta nuestros días, en cuatro períodos. Cuatro períodos que se difer~ncian según cuatro tipo de acciones del terapeuta. Es esquemático, pero eso nos va a mostrar un salto fundamental.
Primer p eríodo: cuando la acción del terapeuta era la de extraer, extirpar.
Segundo período: la acción del terapeuta era la de concienciar, interpretar; para hacer consciente.
Tercer período: la acción del terapeuta es interpretar. Cuarto período: el de nuestros días, el actual, que es
el de ocupar el lugar.
· Primer período: era el de la catarsis. El terapeuta debía extirpar, retirar un cuerpo extraño enclavado en el inconsciente del analizante, o más bien del enfermo -en esa época se trataba del enfermo-. La acción del terapeuta consistía en provocar la descarga, verdad patógena, inconsciente, en el origen de los afectos. Y la descarga consistía en ir por la vía de un recuerdo alucinado.
Si ustedes quieren, podemos hacer un esquema de estos cuatro períodos: primer período, extraer. Y podemos hacer un simple esquema: el objetivo patógeno está
130
en el centro, la catarsis era el modo de descargarlo. Entonces, objetivo: hacer descargar lo patógeno por catarsis. Es muy simple.
Segundo período: interpretar para hacer consciente. Freud, en ese momento, concebía -eso no duró mucho, algunos años, dos o tres- la interpretación como una proposición hecha al analizante de una idea semejante, análoga a la idea patógena que él suponía enterrada en la psique del paciente. Esta proposición, esta especie de interpretación-proposición, permitiría -decía Freudencontrar por afinidad la idea patógena verdadera y atraerla hacia el consciente, no ya alucinada, sino como rememoración consciente. Era la época de la célebre consigna -y hoy todavía se cree válida- de hacer conscíente lo inconsciente. El postulado de este segundo período era simple: la conciencia del mal suprime el mal. Hagamos nuestro segundo período: concienciar la idea patógena; ir al inconsciente por atracción, por afinidad con una idea patógena semejante, propuesta por el analista.
Tercer período: es el período de la interpretación propiamente dicha. Freud dice algo que es muy interesante: finalmente, la toma de conciencia no sorprende por los resultados, por los efectos. Se puede hacer tomar conciencia a un paciente de su mal y no es por esa vía que su mal se disolverá. Y Freud comenta en algunas líneas algo importante para nuestro trabajo: "Existe una extraña posibilidad de la cual disponen estos enfermos, de llegar a conciliar una toma consciente de conocimiento de su mal con la ignorancia de ese mal". En otros términos, Freud decía: "Ustedes pueden dar toda clase de conferencias, darle todas las explicaciones para hacer consciente su mal, explicarle, y sin embargo la represión resiste. Desdichadamente, es coriáceo, con-
131
tinúa ignorando el origen, continúa reprimiendo su idea patógena".
Antes de explicar el tercer período, es necesario que les diga que Freud en esta época ya no llama más al núcleo patógeno "idea patógena", sino que lo va a llamar "placer patógeno", o con más exactitud "fantasma patógeno", término con el cual nos manejamos y que hoy utilizamos. Deseo o fantasma reprimido, entonces, inaccesible para la conciencia en razón de las resistencias opuestas por el yo. ¿Pero resistencias a qué? ¿Contra qué resiste el yo? Resiste a experimentar el displacer, el profundo displacer que significa la emergencia de lo reprimido inconsciente. La resistencia es siempre resistencia contra el dolor. Les voy a pedir que retengan esto: resistir es resistir contra el dolor. Ésta es una cuestión esencial de la contratransferencia.
En esta época había para Freud una serie de resistencias. En la medida en que la teoría analítica evolucionaba, Freud proponía un conjWlto de tipos de resistencia. Así, a todo lo largo de su obra habló de la resistencia de lo reprimido, o más exactamente de resistencias producidas por contrainvestidura. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que el yo invistió fuertemente, excesivamente, otras representaciones inconscientes; invistió en. otra parte para desviar la energía psíquica; contrainvistió, invistió fuertemente en otro sitio, a fin de desplazar la energía llevada sobre la representación patógena. Segunda fase de la resistencia: la resistencia del beneficio primario y secundario de la enfermedad. El paciente se liga a su enfermedad y lucha contra su restablecimiento. Tercer tipo de resistencia: la resistencia del ello comprendida como la compulsión a repetir, es decir a persistir. Es el mismo producto mórbido que existía antes y que va a existir durante toda la vida del sujeto. La resistencia del superyó, en su forma más expresiva, es decir el sentimiento inconsciente de
132
culpabilidad manifestado por la necesidad del paciente de sufrir y permanecer enfermo a fin de expiar una falta. Brevemente: todas las series de resistencias destinadas a eliminar el surgimiento doloroso del inconsciente.
Pero en esta enumeración, falta la más importante de las resistencias: falta la resistencia de transferencia. La transferencia es una resistencia en tanto neurosis de transferencia; es decir, la transferencia es resistencia en tanto que la cura atraviesa ese momento que el año pasado calificamos como secuencia dolorosa de la transferencia y que era, para nosotros, la expresión más esencial de la neurosis de transferencia. Habíamos dado cuenta de esta secuencia dolorosa de la transferencia a través de la identificación - habíamos explicado que hay allí una identificación del yo del analizante con el falo imaginario-. La resistencia de la transferencia podría traducir se por la siguiente declaración que haría el analizante, o el yo del analizante, hasta el yo inconsciente; diría esto: "Prefiero vivir el dolor de la pasión transferencial, prefiero experimentar esta insoportable pasión que me liga a usted, analista, prefiero eso, antes que experimentar el dolor de la emergencia imprevista del deseo inconsciente". Si hiciéramos un esquema, diríamos: tercer período: deseo patógeno y después denegación de las resistencias que la interpretación debe levantar -las líneas de resjstencia que la interpretación debe levantar para acceder al deseo inconsciente- .
Ahora llegamos al período actual. Es el período que vivimos actualmente en la evolución de la técnica analítica. Y es en este período donde vamos a encontrar la cuestión de la contratransferencia.
Éste es un período que yo caracterizaría por dos postulados fundamentales que rigen la teoría y la técnica que practicamos.
133
· Primer postulado: el núcleo patógeno que ustedes llamarían deseo, o fantasma, ese núcleo enterrado en el inconsciente y que era necesario extirpar del paciente en la época catártica, ahora lo encontramos en el exterior, fuera del analizante, y lo llamamos con Lacan "objeto del deseo", "objeto a" o también "objeto de la pulsión", si pensamos en nuestra exposición del año pasado acerca del objeto en tanto que atractor de la libido.
Segundo postulado: este lugar, este objeto excéntrico al sujeto, funciona como un atractor. Es lo que decía hace un momento. Funciona como un atractor que atrae a la libido hacia él, alrededor de él, crea la transferencia, o más exactamente, el nivel matricial, la matriz de la neurosis de transferencia.
Y bien, este objeto exterior, fuera del analizante, que constituye el 1 ugar que reservamos al psicoanalista, le permite a éste, desde allí, definir su acción en una sola consigna que no es ya la de extirpar, extraer -la consigna del primer período- ni tampoco concienciar, ni siquiera interpretar: es la consigna de ocupar su lugar. El objeto del deseo está en el exterior, y este lugar exterior es el que debe ocupar el analista. Entonces, lo primero, interpretar la resistencia, y luego: ocupar su lugar. La acción del analista es la de ocupar su lugar,
. de tomar su lugar, de asumir su función. Debemos precisar que otros autores, en particular
autores anglosajones, sostienen, a su modo, una posición semejante a la del tono y las palabras de la teoría lacaniana. Para ellos también el lugar del analista es un objeto situado fuera del sujeto. Es decir que la evolución de la técnica analítica podría resumirse en un cambio radical del interés del psicoanalista, en el salto en el curso de cincuenta años -yo diría entre 1900 y 1950-. Ese salto podría consistir en que en el comienzo el interés alcanzaba al paciente y al cuerpo extraño que era necesano extraerle; hoy el interés alcanza al psi-
134
coanalista y a las modalidades operadas para asumir esa función.
Destaco la fecha de 1950 porque en esa época distintos autores en Inglaterra, Estados Unidos y la Argentina publican los primeros trabajos concernientes a la contratransferencia. Es en 1950 cuando aparece una serie de artículos sorprendentes; el primero es de Winnicott - 1948/49- y hasta 1960 hay toda una serie de ellos. Esos primeros artículos -entre 1948 y 1953-, concernientes a la contratransferencia, marcan una fecha. Pero sobre todo, es en esta época cuando Lacan comienza a plantear las bases de su teoría de la técnica que puede resumirse en su célebre broma. En esa época, se le habría dicho: "Háblenos de todas las variedades posibles del psicoanálisis". Y Lacan llamó a su artículo: "Las variantes de la cura tipo" y lo que él dice, su broma, en respuesta, entonces, a las demandas, es lo siguiente -que según los propósitos de esta noche, yo parafrasearía-: un psicoanálisis, tipo o no, es la cura que se organiza dependiendo de que el psicoanalista ocupe o no su lugar.
Este artículo de 1955 -"Las variantes de la cura tipo"- está enteramente consagrado al psicoanalista. A partir de a llí, ubicada así la relación analista-lugar como el elemento decisivo en una cura practicada hoy, surge de inmediato una pregunta: ¿cuál es el orden de subjetividad que el analista debe revisar en sí mismo para lograr sostener su lugar? En otros términos, ¿qué es lo que se revisa de la persona del psicoanalista para asumir su función? Es una pregunta que implica que no todo el mundo puede ejercer ese trabajo. ¿Por qué no todo el mundo puede ejercer ese trabajo? Porque puede haber revisiones que no están cumplidas como par a asumir esas funciones. Es aquí, en respuesta a esta interrogación, donde surge, entre otras, la necesidad de dos conceptos: un concepto mayor y uno menor, subsidiario, secundario.
135
\
El concepto mayor que responde a esta pregunta es el concepto de deseo del psicoanalista. El concepto lacaniano de deseo del psicoanalista se puede definir como el hecho de que el analista ocupe efectivamente, y según diferentes modalidades, pero que ocupe efectivamente, su lugar de objeto atractor. Entonces, el deseo del analista sería el concepto mayor que define la situación en la cual el analista efectivamente ocupa su lugar. Y además hay un concepto menor, un concepto subsidiario, un concepto creativo: es el concepto de contratransferencia.
El concepto de contratransferencia define el conjunto de obstáculos imaginarios que se oponen a esta ocupación. Entonces, el deseo del analista designa el hecho de ocupar efectivamente su lugar;· la contra transferencia designa todo lo que se opone. Al primer concepto, deseo del analista, lo voy a dejar de lado esta noche, al menos en las formulaciones explícitas, y me voy a ocupar, solamente, del segundo concepto, menos importante -insisto- de contratransferencia.
Antes de estudiar a fondo, con más precisión, el sentido de ese término de "contratransferencia", ya se ve a través de lo poco que hemos dicho que, contrariamente al uso habitual, el término "contratransferencia" se define no en el interior de la relación del psicoanalista con su paciente, sino en el interior de la relación del psicoanalista con su lugar. Entonces, la contratransferencia no se sitúa entre el analista y el paciente, sino entre el analista y su lugar, entre el analista y el lugar del objeto.
Acabo de plantear una interrogación: ¿qué es lo que debe hacer la persona del analista para asegurar su función, su lugar? Hace un momento dije una frase fuerte; la dije como al pasar, pero es fuerte: no todo el mundo puede ser analista. Pero es una frase que surge, es necesario decirlo, en la medida en que abordamos la
136
práctica del análisis y su teoría, y en particular la técnica, con el máximo rigor. Es una cuestión amplísima; toca el campo ético, el campo de la formación; toca diferentes cuestiones. Existe un autor que ustedes conocen -Sandor Ferenczi- que antes de 1950, es decir antes, por ejemplo, que Winnicott o Lacan, reflexionaba ya sobre esta cuestión. Me gustaría recordarles un pasaje célebre de un artículo suyo que fue publicado en 1928. Aquí tenemos lo que dice Ferenczi: "Un problema hasta aquí no planteado sobre el cua l yo llamo la atención es el de una metapsicología - que falta hacer- de los procesos psíquicos del analista durante el análisis". Una metapsicología de los procesos psíquicos del analista durante su trabajo. "Su balance libidinal -decía Ferenczi- muestra un movimiento pendular que lo hace ir y venir entre una identificación y un control ejercido sobre sí." Digo exactamente lo mismo que él: su balance libidina l muestra un movimiento pendular que lo hace ir y venir entre una identificación -amor del objeto en el análisis- y un control ejercido sobre sí. Entonces, identificarse y al mismo tiempo confrontarse. J?urante el trabajo prolongado de cada día, el analista no puede abandonarse por completo al placer de agotar lfüremente su narcisismo y su egoísmo. No puede agotarlos como si lo hiciera en la realidad en general. Sólo puede agotarlos en la imaginación y por cortos momentos.
Ferenczi termina diciendo: "No dudo de que una carga tan excesiva que difícilmente encontraría su paralelo en la vida, no exija tarde o temprano la puesta a punto de una higiene especial en el analista".
Desde esa época -1928- Lacan fue el primero, uno de los primeros, que hizo un extraordinario esfuerzo para responder a esta demanda de Ferenczi de establecer una metapsicología de los procesos psíquicos del analista. Y justamente, el concepto de deseo del analis-
137
ta viene a dar, entonces, una continuidad a ese texto de Ferenczi. Ha habido muchos progresos, no sólo a nivel de la teoría sino también a nivel de la metapsicología de los procesos del analista -muchos progresos y también muchas dificultades- en lo concerniente a esa higiene especial del analista.
Precisamente, es con el mismo anhelo que mostraba Ferenczi, que en 1910 -dieciocho años antes- en ocasión de la apertura del Segundo Congreso Psicoanalítico, Freud habla por primera vez de contratransferencía, hace allí mención. Esos textos en los cuales él menciona la palabra "contratransferencia" se cuentan con los dedos de una mano, y todos, en efecto, se sitúan en el año 1910. Hubo cartas, voy a citar algunas; hubo ese texto que se llama "El porvenir del psicoanálisis". Si se lee ese texto, que es muy bello, muy breve, se ve bien que hay seguridad sobre el progreso cumplido efectivamente. Muchas cosas dichas o presentadas por Freud fueron confirmadas. Para confirmar, justamente, los progresos realizados por el psicoanálisis, Freud menciona, por ejemplo, el avance obtenido con la teoría de lo simbólico. Y a nivel técnico, Freud habla de una innovación técnica que él llama "contratransferencia". Esta innovación, esta novedad técnica, no era un hallazgo de la teoría de la técnica, sino más bien la localización de un obstáculo hasta allí desapercibido. Es decir que el progreso consistía en descubrir una falla, una dificultad allí donde no se había percibido hasta ese momento. Y, por consiguiente, Freud propone la localización de las medidas adecuadas para superar el obstáculo.
Él describe la contratransferencia como el resultado -verán que la última definición plantea muchos problemas- de las influencias ejercidas por el paciente sobre los sentimientos inconscientes del analista. Repito: la contratransferencia es el resultado de las influencias
138
ejercidas por el paciente sobre los sentimientos inconscientes del analista.
Esta primera definición es el origen de numerosas acepciones confusas, de numerosos sentidos confusos del término técnico de contratransferencia. Si encuadramos, si situamos esta definición -esta única definición de Freud en el contexto de esas conferencias, del Congreso de Nuremberg de 1910- no hay duda de que la contratransferencia es un obstáculo, más rigurosamente: es una resistencia, una resistencia del analista. Sobre este punto no hay que dudar: la definición es perfectamente clara. Algunas líneas más abajo, si uno quiere atenerse a las palabras del texto, encontrarán la palabra "resistencia". Pero no sólo Freud reconocía que la contratransferencia es una resistencia, sino que, además, reconocía dos clases, dos tipos, o expresiones, de resistencia. Es decir que Freud reconoció dos manifestaciones típicas de contratransferencia.
En una carta de 1910 a Binswanger, que en esa época estaba próximo a Freud y más tarde se convirtió en fenomenólogo, el analista fenomenólogo que todos ustedes conocen, en esa carta, como también en una intervención que Freud hace en el mismo año en un debate de la Sociedad Psicoanalítica de Viena -que entonces se llamaba "la Sociedad de los Miércoles", porque las reuniones se hacían ese día-, en esos dos textos -en la carta y en su intervención- Freud emplea la palabra "contratransferencia" para poner en guardia al analista ante el hecho de ligarse afectivamente a su paciente. Contratransferencia quería decir para Freud, en ese momento, un modo de amar al analizante.
Aquí tenemos lo que escribe en la carta: "Lo que opera con relación al paciente -le dice a Binswangernunca debe ser un afecto inmediato, jamás un afecto inmediato sino, siempre, un afecto conscientemente acordado. Y ello según las necesidades del momento.
139
\
En ciertas circunstancias, agrega, "se puede acordar mucho, pero jamás presionando en el propio inconsciente. Es necesario, entonces -termina su carta- reconocer la contratransferencia y superarla".
También en 1910 -en esas reuniones de la Sociedad de los miércoles-, en un debate a propósito de un caso de un niño, Freud dice: "En tanto que el paciente se liga al médico, el médico está sujeto a un proceso similar, el de la cont ratransferencia". Esa contratransferencia, dice él, debe ser completamente superada por el médico. Sólo eso lo hace dueño de la situación. Y agrega: "Eso -la contratransferencia- hace de él (del médico, del analista, quien se hace dueño de la situación) el objeto perfectamente frío que la otra persona (el analizante) debe cortejar con amor". .d
Lo interesante es que -el seminario sobre la transferencia se llama "La transferencia y la disparidad subjetiva"- el seminario de Lacan de 1960 es en gran parte el desarrollo de una frase como ésta. Y dicho de ese modo nos sorprende, pero es la posición que Freud tenía en esa época.
Si este amor inapropiado, este mal modo de amar al analizante, está en las dos contratransferencias características, la otra forma típica de contratransferencia, para Freud, ya en esta época, es el saber. El saber, o mejor dicho, el saber preconcebido. El saber que conduce al analista a elegir un material que él va a interpretar, en tanto que ha pedido al paciente, a partir de la regla fundamental, renunciar a la censura. Él le ha dicho al paciente: "Deje arribar todos los pensamientos que pasen por su cabeza. No elija". "El analista - dice Freud- tampoco debe elegir el material que interpretará."
Un comentario para retornar a nuestra época actual; no es exactamente el modo como, por ejemplo, yo trabajo. :Say textos de Freud que son los de un médico.
140
Hay un texto de Freud que es importante leer y cono<'Pr, en el cual insiste siempre -y en eso es necesario destacar bien las diferencias porque no concuerda con la práctica de algunos analistas- en decir que el analista no debe tener un plan preconcebido de formación, el analista debe estar abierto a lo inesperado, el analista debe estar listo para sorprenderse. Está claro que <'Sas palabras son también las mías: estar presto a la HOrpresa, a lo imprevisto, no tener plan preconcebido; esto es justo. Pero, al contrario -y me apoyo en otros textos de Freud-, por ejemplo él dice a Abraham: "¡Atención! Esté atento a todo lo que aparece en la superficie psíquica de su paciente. Esté atento a los complejos, atento a las resistencias. ¡Atención! ¡Atención!". Es decir que hay una contradicción aparente en Freud; por un lado él dice al analista que no elija, por el otro hay un analista atento, alerta y presto a saltar sobre un material.
La buena posición no es ni la una ni la otra. Creo que el analista -sería necesario verlo en un trabajo concreto, en un trabajo práctico en la perspectiva de una sesión de análisis-, creo que el analista debe -no sé si sería conveniente pero, en todo caso, es preferible- tener lo que llamo una hipótesis de bolsillo. Es necesario que, durante un período de la cura, durante ciertas sesiones, parta a la escucha de su analizante con una hipótesis relativa, parcial, provisoria, de lo que está en vías de ocurrir o de lo que él piensa que debe pasar. Él sabe desde hace mucho tiempo que debe escuchar. Eso no le impedirá estar dispuesto a ser sorprendido, estar abierto a lo imprevisto y poder detenerse e interrogarse con relación a una emergencia de tal o cual incidencia inconsciente.
Volvamos a Freud. Vayamos a la época anterior. Efectivamente para Freud, entonces, hay dos formas
141
\
típicas de la contratransferencia: el amor mal acordado y el saber traumático.
Desde la época del comienzo del psicoanálisis -todos los autores que se han inclinado sobre la noción de contratransferencia, desde Winnicott hasta un artículo aparecido en el International Journal de 1986, titulado "La reelaboración del concepto de contratransferencia"diría que, desde la época del comienzo, hay una er0rme distancia hasta hoy y la cuestión sigue siendo actual. Pero todos los autores están de acuerdo en considerar que la contratransferencia es una resistencia, es un obstáculo. El problema comienza cuando se trata de definir la naturaleza de este obstáculo, cuando se trata de comprender obstáculo contra qué, cuál es el e]emento que la contratransferencia querría evitar. Y el problema comienza en tanto uno se preocupa, por ejemplo, por distinguir la resistencia de transferencia de la de contra transferencia.
Entonces, tenemos aquí las tres preguntas que nos vamos a plantear.
Primera pregunta: ¿cuál es la naturaleza de la resistencia de contratransferencia?
Segunda pregunta: ¿cuál es la diferencia entre la resistencia de transferencia y la de contratransferencia?
Tercera pregunta: ¿cuál es el elemento que la resistencia de contratransferencia querría evitar?
Pero antes de abordar estas preguntas, veamos bajo qué forma concreta se presenta hoy la contratransferenc1a.
Yo querría que ustedes percibiesen de una manera más viva cuáles son los hechos, cuáles son los aspectos prácticos, bajo los cuales se presenta la contratransferencia.
Justamente, a partir de la primera reflexión de Freud de 1910, van a ordenarse dos líneas, dos corrientes teóricas: la primera identifica la contratrans-
142
f'erencia con el conjunto de toda la personalidad del p1;icoanalista que apunta al conjunto de las reacciones, los sentimientos, los pensamientos, el acto, los actos relativos a la persona del analista frente al paciente. ltsta es una primera línea, es la que reúne la idea general, demasiado general, una idea usual, vulgar, que tenemos de la contratransferencia. Todo lo que le ocurre al analista frente a su paciente. Esta corriente está representada, en particular, por Paula Friedman y por Winnicott, porque fueron los primeros que abordaron la cuestión de esta forma. Esa corriente propone, ya en esa época, considerar cada una de las versiones de la personalidad del analista frente a su paciente como una eventual fuente de interpretación, destinada al analizante. Ellos llaman a eso "instrumentalizar la contratr ansferencia", es decir, transformar las sensaciones, los pensamientos , los actos del analista en un instrumento destinado a la cura. Seguramente, siguen en eso lo que Freud había hecho con la contratransferencia. Freud había hecho lo mismo con la transferencia; él había dicho al comienzo: "La transferencia es una resistencia, un obstáculo. La pasión transferencia! detiene al analizante en el flujo de sus asociaciones, en su trabajo, en sus posibilidades de hacer emerger el inconsciente". Y además, agrega en el célebre texto "La dinámica de la transferencia": "Pero de hecho, la transferencia es también el motor de la cura porque es sólo en condiciones de transferencia que una interpretación tiene una posibilidad de ser recibida y que el analizante tiene la posibilidad de estar efectivamente convencido del valor de la intervención del analista".
Entonces, la transferencia era resistencia al comienzo, y luego el motor. Versión negativa, versión positiva de la transferencia.
Esos autores aplicaron lo mismo frente a la contra-
143
\
transferencia. EJ.los dicen: la contratransferencia es una resistencia, pero es también un instrumento positivo, una eventual acción aportada en el interior de la cura; es necesario decir al paciente, durante ese momento, lo que se siente, lo que se vive, con relación a uno mismo.
El ejemplo que la mayor parte de los autores dan de la contratransferencia es que consiste en sentimientos excesivos de amor o de odio hacia el paciente, ensoñaciones eróticas frente a los pacientes; atolladeros experimentados por el analista que lo hacen completamente refractario con relación al decir del paciente, conductas de omnipotencia narcisista, cierta atTogancia, cierta suficiencia, demasiada seguridad, actitudes pedagógicas.
Además, pueden verse como formas de contratransferencia - justamente el artículo publicado en el International Journal , de 1986, habla de eso-, según las consideraciones de esos autores, todos los errores técnicos que se podrían tomar como expresiones contratransferenciales.
¿Qué errores t écnicos? Errores técnicos conocidos independientemente de la formación del psicoanalista: por ejemplo, una palabra que era inesperada. O, por el contrario, una palabra proferida en un tono inoportuno, silencios inapropiados, excesivos, mal ubicados, inte'rvenciones comunicadas al analizante en un lenguaje demasiado técnico o intelectual, etc. O sea, el conjunto de las manifestaciones típicamente contratransferenciales -diría que la mayor parte de los autores reconocen eso, perfectamente, como expresiones contratransferenciales-. El problema, en primer lugar, es cómo explicarlos, cómo situarlos, con relación a qué eje teórico, con relación a qué problemática. Allí comienzan las diferencias. Y, además, el hecho de que es necesario hacer distinciones en el interior de esos fenómenos que acabo de mencionar.
144
La otra corriente, representada por autores como Margaret Little - no en particular, pero Margaret Little es una buena exponente de esta línea; hay otros autores menos conocidos en Francia, como por ejemplo, Isaac Power-, revisa, por el contrario, el campo de la contralransferencia en función de las manifestaciones exclus ivamente inconscientes del analista, como puede ser un sueño en el cual interviene el paciente. Si un analista su eña con su paciente, ellos dirán que allí hay una manifestación contratransferencial. O hasta raros momentos, pero importantes, de percepciones de parte del analista que pueden ser consideradas -y éstas son palabras mías- percepciones inconscientes en el analista del inconsciente del paciente. Digo que son palabras mías, pero de hecho existe un artículo que fue comentado, en el cual Margaret Little dice: "Mi inconsciente ha percibido inconscientemente el inconsciente del paciente".
Entonces, t enemos allí dos líneas: o bien la contratransferencia es el conjunto de toda reacción del analista frente a su paciente, o bien la contratransferencia es sólo las manifestaciones directas de las emergencias del inconsciente en el analista.
¿Cuál es nuestra posición? Para responder y proponerlo ante ustedes diría, al comienzo, que ésta es una proposición que se hace con Lacan. Prefiero explicarme abordando el problema por otra vía. Es la vía de las preguntas que nos hemos planteado hace un momento, es decir, ¿cuál es la naturaleza de la resistencia de la contratransferencia?, ¿qué diferencia existe entre la resistencia de la transferencia y la resistencia de la contratransferencia? y ¿contra qué fuerza lucha esta resistencia?
La transferencia es ocasionalmente una resistencia que se manifiesta, por ejemplo, con relación a un silencio que detiene inopinadamente el fluj o de las asocia-
145
\
ciones del paciente -es un momento típico de la transferencia, de resistencia de transferencia, relativo a cuando el paciente detiene sus asociaciones, y Freud dice: "En ese momento, pueden estar seguros de que el paciente piensa en ustedes, y si no piensa mentalmente en ustedes es a ustedes a quien se refiere ese silencio. Ése es un silencio de transferencia", lo que Freud llama "resistencia", o bien, de modo más general, todo un período de resistencias de la transferencia que hemos designado con la expresión "la secuencia de la transferencia dolorosa", en la cual el paciente preferiría no hablar de él-; esto no es una detención mentalmente destinada a la asociación, pero es todo un período, una fase que hemos explicado por la identificación del analizante con el falo imaginario supuesto al analista. Fórmula que habíamos dado: "No hablo, no pienso allí donde soy el falo imaginario".
De la misma manera, la contratransferencia es también una resistencia, un obstáculo que trastorna y perturba el trabajo de la escucha del analista.
Volveremos en seguida a la contratransferencia y el obstáculo.
Sin embargo, las dos resistencias, la de la contratransferencia y la de transferencia, son radicalmente distintas y heterogéneas. Aparentemente, esos dos trastornos -el de la transferencia y el de la contratransferencia; ejemplos: el silencio en el paciente en el momento en que él habla y un sentimiento de amor o de odio excesivo del analista hacia aquél-, esas dos resistencias, poseen un trazo común: que ellas surgen en el analizante o en el analista con ignorancia del sujeto. Es decir que ese silencio se presenta más allá de toda intención, y ese sentimiento excesivo se presenta también más allá de lo que el analista pueda comprender. Pero en un caso se trata de una resistencia que forma parte del inconsciente, en tanto que en el otro caso se
146
trata de un derivado deformado e indirecto del inconsciente. En el caso de la resistencia de transferencia, estamos en presencia de una resistencia que forma parte del inconsciente; quiero decir de una resistencia que es una verdad o más bien una media verdad.
¿Por qué es una verdad? Porque esta resistencia significa la existencia, en ese momento -por ejemplo, el silencio- en el que el paciente se detiene, detiene el flujo de sus asociaciones, en ese momento de silencio, ese silencio es una verdad. ¿Por qué lo es? Porque ese silencio viene a significar el nacimiento, la génesis, la constitución del sujeto del inconsciente. Es decir que hay m ás que un silencio, hay una emergencia del inconsciente. Es en el mismo momento de la resistencia de transferencia que el sujeto se constituye; es decir que el inconsciente se produce y se estructura . En tanto que, en el caso que nos ocupa, la resistencia de la contratransferencia no es una verdad, ni siquiera una media verdad, sino simplemente un error. Si retomamos nuestro vocabulario habitual, diríamos que en un caso esta resistencia -la resistencia de la transferencia- que forma parte del inconsciente, que es una verdad, es un significante. Y en el otro caso, el de la resistencia de la contratransferencia , donde no forma parte del inconsciente, diríamos que es una imagen.
La r esistencia de la transferencia es un significante; la resistencia de la contratransferencia es una imagen, y como toda imagen es una falsa imagen.
Pero, ¿sobre qué criterios establecer esta distinción? ¿Por qué decir que una cosa es significante y la otra imagen? ¿Sobre qué criterios decir que una cosa es verdad y la otra error?
Sobre un solo criterio: desde el instante en que el ana1izante está comprometido en su análisis, bajo la égida de la regla fundamental -hablar o "lo escucho"- , es decir está sometido a la escucha del analist a, toda
147
'·
manifestación que lo supere como sujeto podrá ser considerada un significante que representa a su inconsciente frente a ese otro significante comprometido por el campo abierto de la escucha del analista. O con más exactitud: por el campo abierto del conjunto infinito de las interpretaciones posibles.
La resistencia de transferencia es significante porque, simplemente, es interpretable. La resistencia de transferencia es sensible, susceptible a la interpretación. Por el contrario, la resistencia de la contratransferencia es una imagen, una representación preconsciente; no es un significante, no es una verdad, no está ofertada al análisis, no representa al sujeto - como diría Lacan- para otro significante. Representa algo para alguien: el propio analista. Es decir que soy yo, analista, quien tendré una posibilidad eventual de autoanalizarme, decirme: "Tengo sentimientos excesivos hacia mi paciente". Y esas manifestaciones que superan, no están ofertadas a la eventualidad de la interpretación.
Brevemente, el analista está solo, fundamentalmente solo, ante sus propias reacciones contratransferenciales. Y es aquí donde interviene la acción del auto-análisis. Freud decía: "Para suprimir, atemperar la contratransferencia, autoanalícense. Analicen sus sueños. Ejerzan el .Pensar en sus sueños". Inmediatamente dice: ''No es suficiente sólo autoanalizarse, es necesario, además, que los analistas hagan un análisis". Es decir que los analistas, también ellos, hagan una experiencia analítica, aunque no padezcan.
Fue la escuela de Zurich la que propuso a Freud el análisis didáctico como medio de proceder a esta higiene especial de la que hablaba Ferenczi.
Pero cuando digo que el analista está solo ante esas reacciones contratransferenciales, no existe sólo el autoanálisis, es decir el ejercicio de pensar en sus sueños y en sus manifestaciones inconscientes, no existe sólo
148
el análisis didáctico: también existe la acción de la supervisiór.
Creo que allí hay un punto por trabajar en lo que concierne al problema del control. Creo que es necesario retomar el problema de .la supervisión, por el sesgo de la contratransferencia. El trabajo de supervisión, el material de la supervisión, no se refiere sólo al paciente del cual el analista habla; son, también, las reacciones contratransferenciales del analista. Digamos que son los tres medios: autoanálisis, análisis didáctico y supervisión; tres medios no para suprimir la contra~ transferencia, sino para orientarla en vista de favorecer el acceso del analista a su lugar de objeto.
Quisiera terminar fijando nuestra posición. Nuestra posición no es la de esa corriente que consi
dera la contratransferencia el conjunto de reacciones de la persona del analista; tampoco es la de llamar contratransferencia a las manifestaciones específicamente inconscientes. Creo, con Lacan, que se t rata de una cuestión que es del orden de la ética. Entonces, les propongo lo siguiente: estaríamos de acuerdo con el primer grupo de autores en incluir bajo el término de contratransferencia todas las reacciones del analista en el curso de una cura y, aparentemente -digo bien, aparentemente- referidas al paciente, pero con una condición: en primer lugar, considerar las reacciones del analista como reacciones imaginarias frente a sí mismo y, esencialmente, yoicas, y no frente a su paciente. Inmediatamente, reacciones que es preferible callar y no institucionalizar, comunicando su contenido al paciente. Es decir que en esos dos puntos nos oponemos a esa posición, a esa corriente que dice "todas las reacciones del analista más su institucionalización".
Nuestra posición es: ciertas reacciones narcisistas, imaginarias, yoicas, y no institucionalizarlas.
149
\
Diría que de toda la lista que hemos hecho de las manifestaciones contratransferenciales, privilegiamos una que está en la base de todas las reacciones, de todas las resistencias de la contratransferencia: es la angustia del analista. La angustia no siempre consciente, que al mismo tiempo es la marca, el signo, de un inmenso peligro para el analista.
Ese peligro es doble: el primero es el peligro que significa para un analista el miedo que tiene, el temor que experimenta, de impulsar y conducir al analizante, acompañarlo a experimentar, atravesar, la secuencia dolorosa de la transferencia.
Él tiene miedo y se angustia, porque esta experiencia es dolorosa para el analista, y no tiene nada que garantice que esta experiencia va a tener una salida favorable. Es lo que Freud llama "la roca de la castración". Y uno jamás está seguro de contornear esa roca, de atravesarla y de pasar a otra etapa. Entonces, la angustia surge ante la posibilidad de conducir a un analizante a atravesar esta prueba. Y además, otro peligro que suscita en él esta angustia es que significa para él ocupar efectivamente el lugar de objeto.
Hace un momento, al comienzo, hice una primera definición de la contratransferencia. Decía: "La contratransferencia es el conjunto de los obstáculos imaginarios que se oponen al acceso del analista a su lugar". Y bien; ocupar su lugar de objeto. Se lo puede ocupar de diferentes modos. Diría que hay tres modalidades de ocupar su lugar: una es ocupar el lugar del objeto, haciendo como el objeto, recordando el objeto, haciendo mimesis del objeto -lo que Lacan llama "semblante del objeto"- . Esto es hacer silencio. Es el primer modo de ocupar el lugar del objeto. Y había dicho: hacer silencio en sí. Si uno ocupa este lugar de objeto, hay una posiblidad de interpretación correcta -digamos de in-
150
l.t>rpretación, correcta o no es otra cuestión- . Toda inLcrpretación es inexacta o incompleta.
Digamos esto: ocupar el lugar del objeto quiere decir primera variante- venir a levantar el velo del objeto
a través del silencio, el silencio en sí de suerte de estar en condición de intervenir a través de una interpretación.
El segundo modo de ocupar el lugar del objeto es lo que significa, a partir de nuestra práctica, de nuestro saber, de nuestra teoría, ocupar el lugar del objeto, alucinándolo. Es decir, ocupar el lugar del objeto no viniendo a hacer silencio en sí, sino percibirlo inconscientemente a través de una percepción alucinatoria de éste. Es decir percibir alucinatoriamente, mentalmente, con el silencio en sí, el dolor psíquico del paciente, del otro.
Esas experiencias son a las que Freud se refería como un contacto inmediato del inconsciente del analista con el inconsciente del paciente. No se trata de la comunicación de inconsciente a inconsciente, aunque esto tenga algún valor. No reniego totalmente de esta fórmula, Lacan tampoco, aunque por otra parte, por momentos, la critica pero siguiéndola. Uno encuentra, por ejemplo, una frase curiosa en la cual Lacan reconocía el valor de una fórmula como la comunicación de inconscientes. Pero yo no digo "comunicación de inconscientes". Digo: es la experiencia de la alucinación como una percepción inconsciente alucjnada del dolor psíquico del paciente. Esto es, según mi opinión, una manifestación inmediata del deseo del inconsciente. Y bien; es eso a lo que el analista teme. Es eso, ese peligro, lo que lo angustia. Es ése el peligro que el analista siente, que percibe como un presentimiento.
Tengo la imagen de la contratransferencia pensando en e] analista como un jugador de tenis. Es simple. Ustedes tienen a su paciente y al analista; los dos jue-
151
gan al tenis. La pelota es el objeto. En un momento el analizante envía la pelota al analista. Como una broma, pero es una verdad. Si yo tengo ese lugar, me vuelvo loco, me desintegro, me deshago, y hasta desde el punto de vista psíquico, caigo enfermo. No quiero eso. La práctica del análisis, trabajar como analista, implica conducir al paciente hasta donde podamos, pero no más allá, hasta donde toque, exponga mi posibilidad, mi integridad mental y psíquica. Es el miedo de volverse loco, sea por el trabajo, sea por el paciente. Les hablo así y no sé si pueden oírlo. Ciertamente pueden oír con la oreja, pero no sé si me oyen - ¿me entienden?- desde el punto de vista de vuestro trabajo. Eso quiere decir que para que oigan -entiendan- es necesario que lo que yo digo se lo hayan dicho ya a ustedes mismos. Si no se han dicho eso, no lo entenderán. Eso es escuchar a alguien, no es escuchar a alguien que me habla sino que es escuchar a alguien que me dice lo que ya me he dicho. Lo que el otro dice sólo viene a repetir, a poner en relieve, lo que ya he oíd~ decir.
De todos modos, éste es un seminario sobre la técnica analítica; corresponde a mi lugar hacer ese trabajo de enseñanza -la transmisión del psicoanálisis- y debo ir hasta el fin con muchas precauciones. No digo todo lo que pienso, sépanlo, no digo todo Jo que pjenso o todo lo que hago. Hay cosas que tendría que decir pero no sé qué efectos pueden provocar. Pero entiendo que hay que decir, que formular explícitamente esta problemát ica contratransferencial del analista.
En este punto me detengo. Hay otras cuestiones que quedan en suspenso y que retomaré la próxima vez.
152
RESPUESTAS A PREGUNTAS
Efectivamente, hay también autores que consideran que una versión contratransferencial típica, no sólo es, simplemente, cometer errores técnicos sino hacer intervenciones de tipo sugestivo, o de orden sugestivo. Entendemos la sugestión con relación a las conductas de omnipotencia o narcisistas por parte del analista. Por ejemplo, lo sugestivo cuando el analista toma el lugar ejerce el poder que la conciencia y la autoridad acordadas por el analizante le confieren. Y, efectivamente, puede considerarse que las intervenciones de tipo sugestión son reacciones contratransferenciales, a condición de que se las haga, que se proceda, sin saber lo que se hace. Porque allí está la cuestión: resistencia quiere decir no saber lo que se hace. La resistencia comporta siempre una ignorancia, más exactamente hay resistencia de contratransferencia cuando se trata de una resistencia de tipo preconsciente. En tanto que la resistencia de la transferencia es fundamentalmente una resistencia inconsciente. Entonces, una resistencia preconsciente - la contratransferencia- sería una sugestión que el analista hace sin saber que está operando.
Hay cuestiones interesantes para poder distinguir, a través de la sugestión, para poder practicar la diferencia entre psicoterapia y psicoanálisis.
153
VI
" Esta noche concluiremos el estudio del problema de la contratransferencia, abordando más directamente la cuestión del lugar del analista, cuestión que nos conducirá naturalmente hacia el tema de la interpretación.
Preparando el seminario para esta noche -sobre todo la segunda parte- tuve la impresión de preguntarme, constantemente, si llegaba a transmitir, a expresar, de forma más cercano a mi práctica y de modo que ustedes pudieran hacerla propia, la cuestión del lugar del analista.
Al reflexionar con relación a ese anhelo, encontré una cita de Heidegger que expresa muy bien ese sentimiento: "Y sin embargo, el que enseña debe algunas veces hablar fuerte, hasta gritar, y aun gritar, hasta cuando se trata de enseñar una cosa tan silenciosa como el pensamiento. Nietzsche, uno de los hombres más tranquilos y de los más cercanos a la timidez, conocía bien esta necesidad. Él experimentó todo el sufrimiento de estar obligado a gritar".
Y Heidegger termina diciendo: "Por un lado es necesario gritar si se quiere que los hombres [diría, que los analistas] se despierten. Por el otro [y era mi anhelo
155
"
esta tarde] no es gritando que el pensamiento pueda decir lo que él mismo piensa".
Encuentro formidable esta frase de Heidegger, y dice bien acerca de mi sentimiento al preparar el seminario de esta noche. Ustedes van a comprender por qué tenía esa preocupación.
La última vez, habíamos marcado nuestra divergencia de algunos teóricos, en particular los teóricos anglosajones, que conceptualizan la contratransferencia como un conjunto muy general en el cual incluyen la totalidad de las actitudes, los comportamientos, conscientes e inconscien tes del analista con relación a su paciente.
Son también los teóricos -algunos de ellos- que aconsejan la utilización de esas manifestaciones contratransferendales como un material para comunicar al analizante a la manera de una interpretación.
Nuestra posición es muy diferente. En primer lugar, no encaramos la contratransferen
cia en el eje de la relación analista-analizante sino que seguimos otro eje: el de la relación mucho más problemática del analista con su lugar.
Luego, consideramos que esas manifestaciones contratransferenciales no eran globales sino netamente específicas y determinadas, y no eran ya necesariamente la fuente de donde podía nacer una interpretación o una intervención psicoanalítica.
Definimos la contratransferencia como el conjunto de las producciones imaginarias del analista que le impiden ocupar su lugar de objeto. Y dijimos: ''de objeto atractor en la transferencia". Digo "lugar de objeto atractor", pero quiero decir en seguida que Lacan habría pronunciado el sintagma, la expresión "lugar del deseo del analista". En cambio de decir "lugar del objeto atractor", Lacan habría dicho "deseo del analista",
156
expresión que utiliza constantemente a todo lo largo de su obra después de veinte años, y que nunca a')andonó.
Deseo del analista; insisto siempre sobre esto: no comprendido en el sentido de un deseo experimentado por e] psicoanalista, sino en el sentido de un lugar, de una región, de un punto singular e impersonal en el seno de la estructura de la relación analítica.
El deseo del analista es un punto singular, es un lugar, un punto que nosotros calificaremos de atractor. Y si pensamos en su función de atractor, es un punto que causa, que atrae, que suscita, que provoca, el desarrollo de la transferencia. Punto que calificaremos, entonces, hoy como punto de mira.
El punto de mira, si lo pensamos como el lugar del analista, debe situarse como si fuera lo mismo que operar como analista. Decimos bien: el lugar del analista es objeto atractor, si es necesario que se lo piense como una causa de transferencia.
"Deseo del analista" -retomando la expresión de Lacan- o punto de mira, si queremos pensarlo como el lugar donde el analista debe situarse, el ángulo en el cual debe situarse, si él está allí donde está para operar.
¿Qué es operar? Es interpretar, percibir y causar el inconsciente.
Pero, ¿de qué naturaleza es este lugar del analista, que su acceso despierta en él las reacciones contratransferenciales? ¿Por qué existe la contratransferencia? ¿Por qué el lugar del analista está presentificado como un peligro cuya proximidad hace erigir obstáculos?
Antes de responder, querría -esquemáticamenterecordar los tres ti pos de manifestaciones contratransferenciales.
Habíamos dicho que había, a grandes trazos, tres clases de manifestaciones contratransferenciales.
157
Primero: el saber. El saber considerado como comprensión del sentido de las manifestaciones del analizante; captación de un sentido siguiendo ciertos fines que el analista se da; fines teóricos, fines de curación, de cura, y siguiendo esos fines aplica elecciones, elige, clasifica el material, escucha algunas pa labras y desecha otras, ello siguiendo un cierto saber.
La segunda de las manifestaciones contratransferenciales es la pasión. Es decir el amor o el odio, la atracción erótica, por ejemplo, o la aversión sensual, por ejemplo, el olor. Hay analizantes a quienes no amamos por su olor, por su prestancia, por su presencia. Hay reacciones sensibles, sensuales del analista que consideramos como parte de las reacciones contratransfe-renciales. ~
Y, finalmente, la angustia, la angustia que he privilegiado la última vez como la expresión más franca, más dura, diría la más sana, la más madura de la contratransferencia del analista.
Poco importa cuál de estas tres manifestaciones contratransferenciales aparezca, ya sea que se trate del saber, de la pasión o de la angustia; no sólo son obstáculos para el lugar del analista, para el acceso al lugar del analista, sino que son también anuncios, signos que indican su proximidad.
La errancia contratransferencial - puede decirse que la contratransferencia es una errancia-, ¿es el signo cierto de la inminencia del peligro, o más bien del posicionamiento inminente del analista en su lugar? Y digo 1'signo" para explicar que el analista puede presentir que está en el umbral de un acontecimiento. Por ejemplo, si él percibe que está angustiado: algunas veces él no percibe que está angustiado sino que percibe que el analizante lo está y, de hecho, la angustia del analizante es su angustia, que le es transmitida. Es más frecuente reconocer la propia angustia en el otro que
158
reconocerla en uno mismo, pese a que se cree habitualmente que la angustia es lo que nosotros sentimos. Muchas veces, la angustia del analizante es la angustia del analista ubicada, puesta, proyectada en el analizante. Si el analista reconoce en él su angustia o la reconoce en su analizante -y no digo que toda angustia del analizante sea su angustia sino que digo que, ya sea que reconozca su angustia o que la reconozca en su analizante- puede, en ese caso, considerar que esta angustia es el anuncio más preciso de la obturación de su lugar, y al mismo tiempo de la apertura de este lugar.
O sea que, si el psicoanalista, cuando está angustiado, se da cuenta de ello, significa que está en camino de ocupar su lugar. En otros términos: doy a la contratransferencia no sólo la función de ser un obstáculo, sino de ser también el signo de la proximidad del acceso a su lugar.
Estas tres manifestaciones contratransferenciales son distintas de otras manifestaciones posibles en el analista, tales como sentimientos, ideas, imágenes o impresiones experimentadas conscientemente. Quiero decir que si vamos a clasificar todo lo que un analista experimenta o vi ve en el curso de una cura, diremos que hay tres suertes de manifestaciones: manifestaciones conscientes, manifestaciones contratransferenciales y manifestaciones específicas, el estado específico y muy particular por el cual el analista reconoce que está efectivamente posicionado. Es de ese estado particular, en tanto que el analista está efectivamente en posición de analista, del que voy a ocuparme ahora.
Antes querría agregar: las manifestaciones contratransferenciales se caracterizan por dos cosas. Hasta ahora hemos dicho que son obstáculos, y son obstáculos que al mismo tiempo anuncian la proximidad del lugar o de la ocupación del lugar. Pero esas reacciones se
159
\
caracterizan aun por dos elementos. Primero, se trata de manifestaciones preconscientes en el sentido de que el practicante puede, en principio, develarlas por sí mismo, sin la intervención de ninguna interpretación. Lo hemos dicho la última vez: ante la contratransferencia el analista está irremediablemente solo. Segundo: el trazo específico de las manifestaciones contratransferenciales consiste en su cualidad imaginaria. Cuando se trata de la angustia, del saber o de la pasión, la contratransferencia es la expresión de una sobreinvestidura libidinal de la imagen narcisista, o más exactamente una sobreinvestidura de la imagen especular constitutiva del yo del analista. Es lo que Lacan escribe con la fórmula, el signo algebraico i(a); "i" es la imagen que rodea al objeto a. Ésta es la imagen que está sobreinvestida en el caso de las manifestaciones contratransferenciales, se trate de la angustia, de la pasión o del saber .
Ahora entramos en la cuestión que me parece la más importante, y lo hacemos con esta interrogación: ¿por qué la contratransferencia consiste en esta sobrecarga de libido llevada sobre la imagen? ¿Por qué el saber, el amor o la angustia están falicizados, libidinizados? ¿Por qué están sobreinvestidos? ¿Por qué la contratransferencia es la sobreinvestidura de i(a)? Aquí reencontramos la interrogación de hace un momento: ¿por qué ocupar su lugar para el analista es tan raro y difícil? ¿Por qué este lugar es sentido consciente o inconscientemente como un peligro? ¿Qué t iene este lugar, en qué consiste que hace que dudemos, que nos cueste tanto llegar allí?
Advierto que no haremos en este momento las distinciones que se han hecho en otras instancias, como por ejemplo, no nos ocuparemos específicamente de hacer la diferencia entre inconsciente y goce. En todo caso, lo retomaremos en el debate.
Tratando de responder a estas cuestiones que les
160
acabo de plantear hace un momento, quisiera avanzar una tesis que necesita ser verificada en nuestra práctica y corroborada teóricamente. Es una proposición general que muchos de ustedes conocen y que llamo "formación de objeto a". He aquí mi respuesta a esta cuestión: ¿por qué el lugar del analista es raro, difícil en tanto acceso?, ¿por qué es sentido como un peligro? He aquí mi respuesta: las reacciones contratransferenciales -es decir la sobreinvestidura del yo- aparecen cuando el psicoanalista está al borde de producir un salto, de cumplir un desplazamiento brusco y fugaz entre una realidad psíquica de dominancia imaginaria, organizada alrededor del yo, y bajo la égida de la referencia fálica, y salta a otra realidad psíquica fuera del yo, una realidad de dominancia pulsional, es decir de dominancia de goce, de dominancia del objeto a. Es por ello que yo la sitúo como una formación del objeto a. Se trata de una realidad psíquica organizada de otro modo que la realidad de dominancia imaginaria, una nueva realidad psíquica organizada alrededor de la ausencia de la referencia fálica. El mecanismo productor de esta nueva realidad es la forclusión. Así, cuando el psicoanalista ocupa su lugar, su realidad psíquica cambia y se estructura como otra realidad, sin componentes yoicos. Una realidad al costado del yo, una realidad paralela al yo, una realidad para-yo, y para jugar con la palabra, cosa que no hago habitualmente, en lugar de llamarla una "realidad paranoica", la llamaría una realidad "parayoica".
¿Qué queremos decir? Queremos formular, del modo más riguroso, esa conjunción particular que se ordena en tanto el psicoanalista se sostiene como analista; es decir, ¿cuáles son las condiciones subjetivas, particulares, necesarias, para que el psicoanalista logre ubicarse en el punto de mira, desde donde pueda escuchar y percibir el inconsciente del analizante? Mi pregunta es
161
ésta: ¿en qué condiciones subjetivas estamos para poder ubicarnos en el ángulo que hace que podamos alojarnos en la posición para escuchar, percibir y causar el inconsciente del analizante? ¿En qué punto de mira, en qué ángulo, en qué eje , debemos situarnos? Diremos que el punto de mira en el cual el analista debe situarse para operar es idéntico a su nueva realidad producida por forclusión. Para destacar bien esta identidad entre el punto de mira y el cambio que debe tener luga r en él, habrá una doble modificación: en primer lugar un desplazamiento de los lugares y un cambio de estructuras. El cambio de estructuras subjetivas es idéntico al desplazamiento a un nuevo punto de mira, o un solo punto de mira donde situarnos para tratar las manifestaciones del inconsciente de mi analizante. A ese punto, que es idéntico a la nueva realidad en el analista, es decir a esta realidad que yo llamo "parayoica", lo llamo, a su vez, "punto de mira parayoico". ·
Digamos, entonces, que el analista no está verdaderamente disponible para la escucha. Quiero decir que el analista no alcanza verdaderamente a transformar los derivados inconscientes de su paciente, a tra nsformarlos en una interpretación o en una percepción alucinada, más que a condición de abandonar, de separarse, de abandonar su yo, de hacer callar en él -como diría Lacan- las ambigüedades, las equivocaciones y los errores del discurso intermediario, para abrirse al fin a la cadena de las verdaderas palabras. Esto se encuentra en el texto que les he pedido que lean, "Las variantes de la cura tipo".
El año pasado empleé un t érmino que tuvo cierto eco, al menos entre algunos de ustedes, fue "hacer silencio en sí". No encontré mejor forma para decir lo que tenía que decir y hoy lo retomo bajo otra forma.
¿Qué significa "hacer silencio en sí"? ¿Qué significa-
162
ría "hacer silencio en sí" sino en primer lugar negar, abolir el sí-mismo, dejar disolver la imagen especular, la i(a)? La manifestación contratransferencial era una sobrecarga, "hacer silencio en sí" es una supresión, un debilitamiento, un dejar disolver la imagen especular i(a). Esto es "hacer silencio en sí": negar el sí-mismo, dejar disolver la i(a) y suprimir sólo durante un instante los diversos soportes constructivos de nuestro yo, a saber: el tiempo, el espacio, los otros, y en particular todo alcance del ideal, todo objetivo en el horizonte, todo sujeto supuesto saber que habitualmente garantiza la elección por la cual procedemos en tanto el psicoanalista está sentado en su sillón y cree escuchar a su anahzante.
El tiempo, el espacio, y todo lo que apunte al ideal, son los componentes constitutivos del yo que es necesario suprimir, abandonar durante un instante: el instante de hacer silencio en sí. Hacer silencio en sí significa que, espacialmente, estamos fuera de nosotros, exiliados del yo, o -para retomar el bello título de un libro reciente escrito por una amiga- somos extraños a nosotros mismos. Somos extraños a nosotros mismos sin, no obstante, estar con el otro -mi semejante, es decir mi analizante-. Ni tampoco con el Otro, el gran Otro, garante de la verdad. No estamos ni solos ni con los otros, estamos sin nadie más. Y al estar sin nadie más, somos objeto. Estoy allí donde no hay yo; estoy allí donde no pienso; estoy allí donde no hay Otro, ni el pequeño otro ni el gran Otro. Eso espacialmente. Temporalmente, no tenemos conciencia de la duración; el lugar del analista -al hacer silencio en sí- sólo lo ocupamos en la brevedad fulgurante de un relámpago.
Acabo de definir el silencio en sí por la negativa. Acabo de decir lo que es necesario suprimir, como si el silencio en sí, el lugar del analista, el punto de mira fuesen una comarca despoblada de imágenes y ruidos,
163
\
\
una región casi desértica y vacía. Como s~ hacer silencio en sí fuera el vacío, en tanto que, al contrario, se trata de un lugar inédito, poblado, rico en producciones psíquicas nuevas y condensador de una gran carga libidinal que llamamos en psicoanálisis "goce" u "objeto". Un lugar, un condensador de una gran carga libidinal, que tiene el poder de atraer, de concentrar alrededor de él, el desarrollo de la transferencia.
Algunas cuestiones, diferentes cuestiones que hemos abordado, diferentes aspectos, me han planteado: ¿existe una diferencia entre ocupar el lugar del objeto y el ser del psicoanalista?
Esto me recuerda una frase de N acht, psicoanalista francés ya fallecido, que pertenecía a la Sociedad Psicoanalítica de París, alguien que hizo mucho por el psicoanálisis y que, al mismo tiempo, tenía tamb_ién una posición crítica, mutuamente crítica, con relación a Lacan. Muchas afirmaciones de Nacht fueron objeto de críticas severas por parte de Lacan, y críticas sin mencionar que se trataba de Nacht. Lacan, en general, cuando criticaba, no nombraba a quien criticaba. Nacht tenía una fórmula que era simple y que había hecho época: "El psicoanalista no actúa por lo que piensa o por lo que hace o por lo que dice; actúa por lo que es"; es decir que actúa por su ser. Un mal lector de Lacan habría
· dicho que éste estaba enteramente contra esta fórmula, que la rechazaba completamente, etc. Si ustedes observan lenta, minuciosamente, el modo como Lacan hace el comentario de esta fórmula, en particular en el seminario sobre la transferencia, verán que la critica severamente, pero al mismo tiempo dice: "Esta formula dice algo justo; dice algo justo pero lo dice mal, de mal modo". Tengo, de alguna manera, la misma impresión que Lacan, creo que hay algo justo pero mal dicho. ¿Por qué mal dicho? Porque si el analista actúa por su ser, es decir por lo que él es, perdemos toda la riqueza de las
164
variaciones y de las particularidades inherent~s, intrínsecas a la experiencia analítica misma. Se llegaría a posiciones tales que habría analistas que están destinados a ser analistas y otros que no lo están. Yo también creo eso, lo dije la última vez; creo que, efectivamente, hay analistas que son más aptos para el trabajo de análisis que otros. Pero no es una cuestión de ser, no es una cuestión de lo que es; es una cuestión de si él llega, con lo que es, a ubicarse en el eje, en el ángulo al cual debe llegar si puede, para percibir, pensar y tratar los derivados inconscientes de su paciente. No es una cuestión de lo que soy, es una cuestión de si lo que soy me permite abandonar mi yo, por un instante, y arribar a ese lugar. Lo que se juega en el análisis no es el ser del analista, es el lugar en el cual es necesario que se instale. Si se instala, escucha, percibe y causa la cura.
Alguien me dijo hace un momento: "Hacer silencio en sí, ¿es también impedir la voz?". Si uno llega a desembarazarse de la impresión del espacio - la que, por ejemplo, tengo ahora al hablarles-, si llega a desembarazarse de las imágenes de los otros, si llega a desembarazarse del hecho de buscar cosas, de decirse que está allí para algo particular, para lograr fines, objetivos, si llega a no pensar en los colegas que están allí -mientras estoy sentado en mi sillón ellos están en su consultorio, la comunidad de los analistas-, si uno llega a desembarazarse de sus ideales analíticos, de sus fines, de sus garantías, de esta teoría analítica que en sayamos, pese a todo, construir y corroborar, hacerla rigurosa, si uno llega, entonces, a esa etapa particular de escucha que yo llamo "hacer s1lencio en sí", entonces dejamos venir una voz. Y creo que la voz que vendrá es una buena voz, será una voz presta a transformarse en interpretación.
Otra cuestión es el problema del punto de mira -al-
165
\
guíen me hacía destacar que la expresión "mira" evoca la mirada y, en consecuencia, las imágenes. Convengo en que el punto de mira puede evocar eso; tomo esta expresión "punto de mira" de la teoria de la perspectiva, por la cual me incliné, relativamente, durante mi seminario sobre la mirada hace tres años. Hemos trabajado el problema de la perspectiva y efectivamente hay un ángulo de perspectiva, hay un punto donde el sujeto debe ubicarse para que la perspectiva, el punto de fuga, aparezca en el horizonte. Si yo me ubico a la izquierda, no hay punto de horizonte; si me ubico a la derecha no hay punto de horizonte. Si me ubico en un cierto punto muy preciso, en ese ángulo habrá punto de fuga en el horizonte. De otro modo no lo habría. Y fue pensando eso que utilicé la expresión '<punto de mira"; respondí a esa persona y de hecho es por eso que se me ocurrió la expresión que me parece más agradable, más justa también, de "el punto parayoico", para recordar que si ustedes están instalados en ese punto hay una connotación paranoica, psicótica.
Se me ha preguntado también a propósito de la intuición. Se me dijo: <'Lo que usted dice evoca la intuición". Dejo la respuesta a esta cuestión para el final de mi exposición, en tanto que, efectivamente, el problema de la intuición puede plantearse de manera más cercana.
Hace un momento, definía el silencio en sí por la negativa, como si fuera una comarca despoblada, un desierto. Y les digo que no; es un lugar rico, es un lugar pleno, es un lugar condensador de una alta carga libidinal. Y al hablarles como lo he hecho hasta aquí, he debido dejar deslizar un malentendido que ahora me es necesario corregir. Ustedes han comprendido - porque yo lo planteaba así- que están el analizante y el Analista - con "A" mayúscula-. Está el analizante, está el Analista, y tenemos aquí en ese entrecruzamiento,
166
el lugar del analista. Habr4n comprendido que estaba de un lado el psicoanalista, su persona, su yo, y del otro, el lugar al cual está asignado, lugar que hemos nombrado de diversos modos. Tenemos: lugar del objeto atractor -que es la expresión que utilizamos el año pasado-, lugar del objeto a -es una expresión consagrada en la teoría lacaniana-, lugar del deseo del analista -también un modo lacaniano de nombrarlo-. Y además, hoy, para remarcar muy bien el desplazamiento que se produce, lo hemos llamado "punto de mira parayoico desde donde puede operar". Lugar, entonces, que el analista puede ocupar o no y desde donde está en condiciones de recibir el inconsciente o el goce de su analizante. He aquí el esquema, la lógica implícita en mis propósitos hasta ese punto. Pero de hecho es falso, o por lo menos no es totalmente de ese modo.
Con mayor precisión: ese lugar no es un lugar. Ese lugar del analista no es un lugar ya, allí, a la espera de recibir un ocupante. Este lugar se produce en tanto un analizante dice y en tanto un analista hace silencio en sí para escucharlo. Es decir que e] lugar del analista es un producto común al analizante y al analista, es un producto común que se desprende, que emerge, que surge en tanto el paciente habla, porque es necesario que él hable de un cierto modo, y surge cuando el paciente habla, entonces, con una cierta palabra, y en tanto el analista lo oye haciendo silencio en sí. Con esas dos condiciones se crea el lugar del analista. Estoy obligado a distinguir: está el analista, está el lugar, para que ustedes acepten la idea de que es necesario un cambio de lugar y un cambio de las estructuras subjetivas psíquicas. Pero de hecho, hacer silencio en sí, es decir cambiar esta estructura subjetiva, significa desplazarse. Si escuchamos las palabras del analizante como la expresión de alguien que nos habla, entonces no escuchamos, no oímos absolutamente nada.
167
\
Entonces, ¿cuándo escuchamos? Escuchamos cuando formamos parte del goce vehiculizado, producido, implícito en el dicho del ana]izante. El analista no puede oír y percibir el inconsciente más que en la medida en que, de alguna manera, él ya forma parte de aquél. Esto es lo que importa decir hoy. En una palabra, y allí quería llegar: es necesario pertenecer momentáneamente al inconsciente para escuchar el inconsciente, es decir para interpretm:Jo.
Repito: es necesario pertenecer momentáneamente al inconsciente para escuchar el inconsciente. Y es necesario crear el goce, formar parte del goce, percibir el goce, es decir alucinarlo.
Freud -y otros autores después que él- hablaron de ese encuentro íntimo entre el dicho y la escucha del dicho tal como acabo de mencionarla hace un instante. Lo teorizaron con la expresión que también hizo época: comunicación entre inconscientes. En primer lugar, la utilizaba Freud; muchos autores también la utilizaron - por ejemplo, Melanie Klein-: comunicación entre el inconsciente del paciente y el del analista. No recuso esta fórmula.
He aquí donde encontramos a Lacan y me dirijo a sus lectores. Si ustedes preguntan al lacaniano que lee mal a Lacan, qué opina de esta fórmula, dirá: "Lacan está completamente en desacuerdo". Les digo nuevamente, como hace un momento para la fórmula de N acht, que Lacan es mucho más matizado, mucho más fino, mucho más elegante y preciso; él djjo: "Esta fórmula es justa en ciertas perspectivas y es falsa en otras". Siendo así, repito: esta experiencia de escuchar el dicho y formar parte del goce vehiculizado por ese· dicho, escuchar el dicho haciendo silencio en sí, podría ser formulada con la expresión ya consagrada de "comunicación entre inconscientes". Hoy admitirán conmigo que, en lugar de decir "comunicación entre inconscientes",
168
puede muy bien admitirse que no hay tránsito sino más bien producción común de un solo inconsciente y de un solo goce en juego en la relación analítica. Eso ya lo he afirmado, desarrollado, demostrado en otros textos. No vuelvo allí. Algunos de ustedes conocen la tesis que sostengo: que no hay dos inconscientes en un análisis; no hay más que uno solo, que es un inconsciente del acontecimiento, en tanto se produce a partir de un acontecimiento; es un inconsciente idéntico a la relación transferencia!. Preciso hoy que este inconsciente único se pr9duce en tanto el analizante dice, crea el 1 ugar de] goce, el analista hace silencio en sí, se ubica en el lugar que le está asignado, se pone en el punto de mira parayoico, crea también ese lugar y forma parte de él. En vez de decir "tránsito, comunicación entre inconscientes", prefiero enunciar una fórmula, para mí la frase más importante para decir hoy: "Es necesario pertenecer momentáneamente al inconsciente para escuchar el inconsciente; es necesario crear y formar parte del goce para percibir el goce". Quiero decir escuchar el inconsciente= interpretar; percibir el goce= alucinarlo. Acabo de distinguir: escuchar el inconsciente y percibir el goce. Acabo de decir eso: percibir. el goce, escuchar el inconsciente . Pero de hecho, si existiera, verdaderamente, esta pertenencia del analista al jnconsciente o, al goce, el hecho de haber escuchado, de haber percibido, haber oído y haber visto, son allí una sola cosa. Escuchar y mirar en esas condiciones precisas, en ese momento preciso, son cosas idénticas. No hay diferencia.
Esta pertenencia del analista a la dimensión del inconsciente o a la dimensión del goce implica varias cosas.
En primer lugar un dolor y un duelo. Un dolor y un duelo que la contratransferencia tiende a evitar como el peligro presentido por el analista bajo la forma de un saber , de una pasión o de la angustia. ¿Qué dolor y qué
169
\
duelo? El dolor, no siempre vivido ni sentido, provocado por la violencia de un cambio forclusivo de la realidad psíquica. Ese cambio de punto de mira hace mal porque implica un cambio de la realidad psíquica, una violencia ejercida a mi realidad. Y además el duelo, ¿qué duelo? El duelo por perder momentáneamente su imagen especular constitutiva de su yo; es decir, el duelo de olvidar su yo. Lacan, y otros autores también, ha aproximado, a menudo, el deseo del analista -es decir el lugar del analista- y el duelo. Diría que esta aproximación es justa a condición de comprenderla, al menos hoy, como el duelo del yo. El deseo del analista puede ser centrado alrededor del duelo del yo. Esa aproximación también puede plantearse en términos de límite. Quiero decir que cuando el analista se instala en ese punto de mira parayoico, en ese lugar de la disponibilidad, de la ~isposición, de la buena posición, se impone una relación diferente con el límite. Ya no hay límite fuera/dentro, interior/exterior, antes/después, pero hay otro límite: hay un límite entre el nosotros y lo real. Está el nosotros y el enigma de lo real. En una palabra: hacer silencio en sí significa que el psicoanalista se pliega, acepta, admite, verdadera, dócilmente y convencido -no mentalmente, no racionalmente, sino psíquicamente- que el límite de la experiencia analítica es realmente un misterio, es realmente un enigma con el cual debe contar si quiere trabajar como tal.
Quisiera terminar, pero antes querría explici~ar e insistir sobre algunos aspectos que pude dejar en la sombra en mis propósitos y llegar a dos ejemplos.
Dijimos bien: este lugar del analista no se excava , no se hace, no se produce más que bajo la condición de que haya una emisión, un dicho de parte del analizante y un h acer silencio en sí del analista. Pero ocurre algunas veces que ese hacer silencio en sí es el resultado de una concentración - quiero decir de una consolidación
170
voluntaria por parte del analista para llegar allí- . Y otras, por el contrario, es espontáneo.
Si hay una consolidación voluntaria por parte del analista, quisiera que ustedes entendieran ese silencio en sí como un lugar de espera activa, el lugar de la espera; una espera que es necesario no confundir con la idea de una esperanza en el sentido de buscar una promesa, de alcanzar un fin. Una espera que es necesario no confundir con la del temor en el sentido de tener miedo de una amenaza que se dirige hacia nosotros. Ni tampoco confundirla con una espera pasiva, nihilista. Esperar, ser , hacer silencio en sí y esperar, quiere decir buscar el objeto en todos lados, buscar con la mirada Jo que aún no fue percibido. Buscar lo no percibido que aún se oculta. O bien, si se piensa en la audición: buscar en el dicho del analizante la materia-1idad erógena de la voz que sostiene su decir . Ese lugar de espera, ese lugar de hacer silencio en sí como una consolidación voluntaria -insisto- ocurre y es posible.
Eso depende de muchos factores: depende de la formación que el analista ha tenido, depende de su análisis, depende mucho de su control, y depende de su ejercicio -quiero decir de ejercitarse en trabajar con este espíritu, con esta visión de las cosas, con este modo de concebir la escucha del inconsciente.
Algunas veces el analista está forzado, propulsado, literalmente propulsado, forzado pese a él o violentamente conducido, a ocupar este lugar. En e.se caso, el analista se oye decir al analizante una palabra que va más allá, que supera el contexto del relato explícito del analizante. O también se ve experimentando una percepción visual errática, lo que podría llamarse un a intuición visual. Pero allí está claro que él está profundamente sorprendido. No es la sorpresa de una emergencia de una formación del inconsciente, no es la sorpresa de un lapsus; es más que una sorpresa. Está desarma-
171
\
do y entonces puede ser que se esfuerce por llegar a ese estado, a ese punto de mira de hacer silencio en sí, a ese punto de mira parayoico, o bien que sea impulsado.
Tengo dos ejemplos: el de un caso en el cual el analista debe esforzarse, o donde el analista debería esforzarse, y otro ejemplo, esta vez extraído de la literatura - y es con él que voy a concluir-, donde Rilke describe una experiencia que se le impone, una experiencia visual.
Tomemos el caso de un analista; me habla en control. Se trata de una madre, de una paciente que era una madre, que lo consulta a raíz del drama de haber perdido a su hijo algunos meses después de su nacimiento por lo que se llama muerte súbita de un lactante. Esta· mujer está en análisis desde hace tres años. Bien entendido, aparece con frecuencia el problema de la culpabilidad. Estamos en un período de su cura en el cual ella anl:i.ela tener un segundo hijo. Y duda acerca de tener ese segundo hijo o no. Si eJla tuviera otro hijo, él - ese segundo hijo- mataría una segunda vez al niño ya muerto. Y si ese niño nace, no sólo va a matar al niño muerto, sino que ella misma va a matarlo por segunda vez también.
El analista me hace conocer una sesión y, en el decurso de esas sesiones, él le enuncia una interpretación que ambos admitimos que fue una interpretación inapropiada. Fue un error; fue una interpretación inapropiada que la paciente rehúsa o ante la cual muestra una profunda indiferencia.
Pensando en los fantasmas de la paciente, de querer tener un segundo hijo que no debería existir para no borrar el recuerdo del primer bebé muerto, del lactante, el analista le dice que, finalmente, su deseo ante esta alternativa es querer permanecer eternamente encinta, es decir guardar un niño en su vientre, pero no darlo a luz, no hacerlo nacer. En el control el analista
172
dice: "Pero tengo la sensación de que eso no tenía lugar, no correspondía, que mi palabra se deslizó". Y se convino en que esta interpretación era una interpretación enchapada. Y al discutir con el analista, se me ocurrió que estaría enchapada porque el analista no sabía --no sabía en el sentido del punto de mira parayoico- no sabía qué es para una mujer tener un niño en su vientre. Bien entendido, se trata de un analista hombre.
Pregunta: un analista hombre, ¿puede saber lo que siente una mujer cuando ella tiene un niño en su vientre? Es posible que él pueda sentirlo, que pueda saberlo. No es seguro. Yo diría que él podría saberlo si le ocurre, escuchando a su paciente -quizá no necesariamente en esa sesión- hacer silencio en sí y sentir el útero pleno de una mujer, pero sentirlo no en el cuerpo, sentirlo en la cabeza, en los ojos, en las orejas, como si fuera la cabeza que experimenta psíquicamente la sensación corporal de estar encinta, y de estarlo para la eternidad.
Digo que esto es posible, no es seguro. En todo caso, le sugerí -y lo trabajamos juntos- ejercitarse, entrenarse, ponerse a ensayar y colocarse en ese lugar en el cual intentaría hacer trabajar su realidad psíquica hasta tener esta percepción visual, sonora, mental, poco importa, de lo que es la sensación física de una mujer encinta. Podría ocurrir que si el analista hombre llegase a eso, no fuera ésa la interpretación que haría. Si ustedes me preguntasen qué interpretación haría, no lo sé. Sería necesario para que les respondiese que yo escuchase a esa paciente y que me ejercitase en estar en ese estado, en esas condiciones de las que les he hablado hoy.
Último ejemplo; es un ejemplo evocador, no clínico, pero lo encuentro muy bello, sobre todo, muy bien escrito. Se trata de Rilke, quien relata -es el diario que él lleva- que está en París, se pasea por . la calle y
173
\
escribe lo que le ocurre. Habla de un rostro, habla de ese rostro de un modo formidable; hay autores que hablan del rostro como no conozco otros; está Levinas -es estupendo cómo habla del rostro- y el rostro es esencial -lo digo algunas veces- para ir a la búsqueda del paciente a la sala de espera. El rostro, en ese momento, cuando ustedes van a buscar a su paciente a la sala de espera, equivale a toda una sesión.
Hablando de los rostros, Rilke dice que hay rostros que se conservan y hay rostros que cambian. Dice: "Ocurre también que el perro haga rostros. ¿Por qué no?". Un rostro es un rostro. Y dice: "Hay otras personas que cambian de rostro con una rapidez inquietante; ensayan uno después del otro y los usan. Parece que debieran tenerlos para siempre, pero apenas alcanzan la cuarentena - es su idea- he allí el último. Este descubrimiento comporta claramente su tragedia. No están habituados a dominar los rostros. El último es usado después de ocho días, agujereado en algunos lugares, delgado como un papel. Y después poco a poco, aparece el doblez, el no-rostro y salen con él". La escena de la cual quería hablarles es ésta: "La mujer estaba enteramente doblada sobre sí misma, sobre sus manos. Era en el ángulo de la calle Notre Dame des Champs. Desde que la vi, me puse a caminar suavemente. Cuando la gente pobre reflexiona, no se los debe molestar; quizá terminen por encontrar lo que buscan. La calle Notre Dame des Champs estaba vacía. Su vacío perturbaba, retraía mi paso por debajo de mis pies y repercutía con él al otro lado de la calle, como un zueco. La mujer se aterró, se arrancó de sí misma demasiado rápido, demasiado violentamente, de suerte que su rostro permaneció entre sus dos manos. Podía verlo allí y ver su forma horadada. Me costó un esfuerzo inusitado permanecer en esas manos, no mirar lo que de ellas se había despegado. Temblaba por ver así un rostro del
174
adentro", y termina: "Pero tenía aún más miedo de la cabeza desnuda, descarnada, sin rostro".
No sé si me han seguido, pero es extraordinario ver la percepción de este hombre. Hace un esfuerzo, se violenta para percibir eso. No está loco, es u n arte escribir como él lo hace, y sobre todo pienso, no se trata allí del arte de haber escrito, ni del estilo para escribir: es el arte de h aber percibido. Diría que él escribe así porque puede percibir así. Ahí tienen el ejemplo de lo que es una percepción por la cual el analista sería propulsado, conducido, impulsado a recibir, a acoger, a tratar el inconsciente y el goce del analizante. Eso es lo que tenía que decirles hoy.
RESPUESTAS A PREGUNTAS
Es justo lo que usted dice, y es uno de mis constantes anhelos -y lo digo constantemente cuando puedo- es el constante anhelo de los efectos que puede tener lo que decimos aquí. Pero no sólo en mi seminario, sino en toda palabra relativamente pública . Y cuando decía que esta tarde me sentía muy mal al buscar constantemente el modo más apropiado, el más justo para transmitir, mi dificultad no era la de poder decir lo que tenía en la cabeza, era la de ponerme en el lugar de mi interlocutor para atemperar los efectos que pudiera tener esta palabra. Eso es, en primer lugar , para que sepa que, efectivamente, era mi anhelo. Segunda distinción: ocurre un fenómeno muy extraordinario -en todo caso puede ser una dificultad-, que es cuando se quiere definir lo más exactamente posible, lo más rigurosamente posible, el no contentarse, como yo mismo lo he hecho en otros t iempos con la tonalidad lacaniana. Lacan lo dijo mil veces: el analista debe ocupar el lugar del semblante del objeto a. Y yo mismo, en una época en la
175
'·
cual eso no era aún escuchado, lo decía. Ahora está entendido, archientendido, y no se sabe qué quiere decir "estar en el lugar del objeto a". Y mi anhelo hoy -y justamente todo el desarrollo de la contratransferencia va en ese sentido- era precisar lo más rigurosamente posible en qué consiste, exactamente, ese "ponerse en el lugar del objeto". Y ocurre que, por el anhelo, por el tono, por el impulso de mi explicación, o de mi posición, de mi exposición, ocurre que, a veces, hay un tono un poco imperativo. Uno debe ponerse en el lugar; lo comprendo, es quizá no demasiado bueno. Seguro. Pero se me hace difícil, de otro modo, hablar para poder ser muy preciso. Es, quizás, una elegancia en la exposición que aún no he alcanzado, pero pienso que se tornará posible. Si, quizás, escribiera este texto,·sería más atemperado; quizá. No pondría el "debe"; pero está bien su intervención porque permite excluir algo; por otra parte lo había borrado la última vez al decir: "Tengo cosas que decir, las digo; gracia s a Dios no todo el mundo las escucha. Aquellos que las escuchan son quienes ya han oído lo que yo decía. Aquel que escucha ya ha entendido lo que digo". ¿Lo ha entendido cómo? Lo ha entendido aproxima tivamente, lo ha experimentado frágilmente, lo ha experimentado fugazmente; es aproximativo. Algo ha ocurrido que hace que mi palabra lo nombre. Finalmente, lo que hace una palabra como la de un seminario, és nombrar lo que ya existe. Es una enorme dificultad. Es también -¿por qué no pronunciar la palabra?- es una enorme responsabilidad y al mismo tiemp9, hay una profunda modestia al hacerlo. Es una mezcla difícil, un equilibrio difícil entre esas tres cosas, en tanto nombrar hace existir lo que ya existía. E s por eso que la última vez dije: continúo, es necesario que avance; aque11os que oyen mal , es quizá su momento. Espero que llegarán a entender de otro modo. Y aquellos que
176
oyen bien, es porque ya han entendido lo que les es dicho.
Eso ocurre, por otr a parte, como con el analizante. El analizante no está presto a entender una interpretación, salvo si ha oído ya la otra que está en vías de decirse. El analista no hace más que materializar con sonidos y con una palabra lo que el otro, en silencio, sin saber, ya se había dicho.
Esto acerca del término "interpretación" que será el . tema de los dos próximos seminarios .
[. .. ] Existe -voy a utilizar la expresión que considero la
mejor- una consolidación voluntaria de hacer silencio en sí. Quiero decir que sé que en esta consolidación voluntaria, esta instalación voluntaria esforzada para ponerse en el punto parayoico, paranoico, es como si el analista crease ese estado, como si forzase ese mecanismo forclusivo. No puedo ir más lejos. El hablar de mecanismo forclusivo implica que algo se produce por el resultado de un desencadenante, en tanto que, como 10 hemos dicho, la psicosis, y en particular la forclusión, no son más que la respuesta a un llamado. Puede decirse que el analizante habla de tal modo que llama. Pero eso sería espontáneo; creo que es el caso de Rilke. Ri1ke camina por la calle de N6tre Dame des Champs en silencio, oye el resonar, y para él el llamado es el hecho de que la mujer actúe violentamente. Es ese gesto de levantar la cabeza lo que constituye el llamado, lo que hace que Rilke, en un momento, perciba lo que percibe. El caso es diferente cuando le digo a ese analista: "Esfuércese en concebir, en alucinar, en percibir la sensacíón física de un útero pleno". Allí es como si se dijera que se fuerza la constitución de una realidad producida por la forclusión. Quizá sea la palabra del ana]izante, quizá sea una palabra en él que se fuerza a entender, que lo conduce eventualmente a esa posi-
177
ción. Insisto en que no es necesario que se constituya un superyó a la inversa, es necesario que sea una puesta en guardia atemperada- insisto: eso de lo que hablamos, esa instalación en ese lugar, sólo es posible raras veces, es muy difícil-. Y para los analistas es necesaria una cierta práctica, una cierta madurez en la experiencia, para conocer y experimentar este modo de tratar el inconsciente. ¿Es la única manera? ¿Es el mejor modo superyoicamente hablando? Yo diría que si retoman el conjunto de los textos de los analistas -el conjunto- y por otra parte, un excelente texto que hemos trabajado en el marco de los seminarios restringidos que algunos colegas han presentado y que es el texto de Annie Reich, donde ella hace toda una revisión del concepto de contratransferencia, verán que muchos analistas hablan e insisten sobre ese tipo de percepción; lo que ellos llaman la "comunicación de inconscientes", la "empatía", el "insight". Cada uno le da un nombre diferente; encuentro que todos conservan esa vertiente anglosajona, norteamericana, que hace que se sienta un poco frío, técnico. No se ve funcionar al analista. Pero quiero decir que es una experiencia rara, difícil. Es necesario que ella advenga, pero también es necesario un ejercicio, un entrenamiento, una práctica. Y, en particular , encuentro que es una práctica saludable de la escucha de los pa:cientes, tener que transformar las palabras, ejercitarse en transformar las palabras poniéndose en ese estado que yo llamo "hacer silencio en sí", a falta de un término mejor.
Ésta sería la representación figurada del goce común a los dos. El goce es, en buen lacaniano, excéntrico como todo objeto. El objeto a es excéntrico; es exterior a la relación. Es a ese lugar donde el analista debe llegar para poder interpretar y percibir. Eso quiere decir que si el analista hace silencio en sí, crea el lugar del objeto. Digamos que si el analizante dice, se "crea el
178
Jugar del objeto", y si e! analista dice, oye, escucha -como lo hemos definido- haciendo silencio en sí, él constituye de modo compartido el lugar de un objeto común. Hasta allí está bien. El problema es que, si e] analista interpreta o percibe como acabo de decirlo, interpreta y percibe el goce que es su propio lugar. Eso quiere decir que sería necesario que haga un bucle que parte de su Jugar y vuelve a él, como ya se ha expresado.
179
Hoy vamos a proseguir nuestro recorrido, y vamos a proseguirlo a partir de las hipótesis sostenidas luego del último seminario, a fin de abordar con más precisión el problema de la interpretación psicoanalítica.
Digamos en primer lugar que, entre todas las modalidades de acción del psicoanalista, la interpretación es la única intervención capaz de provocar un cambio estructural en la vida del analizante, y bien entendido, en la vida misma de la relación analítica.
La interpretación, tal como la entendemos en la prolongación de la concepción lacaniana, no se confunde con las intervenciones del tipo de los señalamientos o precisiones que el psicoanalista puede hacer al paciente, y que son relativos al procedimiento psicoanalítico o al cuadro analítico. No se confunde con las llamadas construcciones o reconstrucciones de los aspectos de la historia del analizante. La interpretación no se confunde con las preguntas que el analista pueda plantear al analizante, apuntando a elucidar el material. La interpretación de la cual hablamos no se confunde ya con las confrontaciones, las deducciones, las conclusiones extraídas por el analista, que muestran al paciente las secuencias repetitivas de su vida. La interpretación ya
181
\
no se confunde -continúo- con la detención de una sesión, ni con la puntuación del relato del analízante, y menos aún con los juegos homofónicos de las palabras, contrariamente a lo que muchas personas creen, ya que los lacanianos consideran la interpretación como un juego homofónico de palabras.
La interpretación psicoanalítica no se confunde con ninguna de todas esas intervenciones verbales y hasta no verbales, y sin embargo puede, en un extremo, adoptar la figura de cualquiera de estos valores. Quiero decir que una interpretación puede también ser una detención de sesión, puede ser una puntuación, puede ser una pregunta, puede ser un esclarecimiento, puede ser una palabra -no importa cuál-, puede ser el gesto del analista -cualquiera de ellos- ; porque lo que importa para definir una interpretación no es su forma. Lo que define una interpretación no es su presentación, no es la función instrumental que cumple, no es el sentido que vehiculiza. Lo que define una interpretación es su efectuación. Quiero decir: en qué condiciones se produce en el analista y qué efectos produce en el analizante.
Repito: lo que define una interpretación es su efectuación, es decir cómo se engendra y qué es lo que engendra. De qué es efecto y cuáles son esos efectos. Visto desde este ángulo, el valor semántico -quiero decir el sentido que vehiculiza-, el valor expresivo -la figura que adopta- y el valor instrumental, el fin que quiere alcanzar, esclarecer, explicar, etc., son todos valores que cuentan, es verdad, para numerosos analistas; numerosos analistas corrientes que actualmente consideran, unos y otros, al referirse a la idea de la interpretación, el punto de vista del sentido, el punto de vista de la forma, etc. Esos valores, a nuestros ojos, ceden el paso al valor significante de la interpretación.
¿Qué quiere decir valor significante? Quiere decir muchas cosas, pero ante todo destaca el hecho de que
182
la interpretación sólo cuenta en un análisis como un elemento en una estructura, a la manera de una partícula atómica en el seno de un medio físico, una partícula desprendida de una conjunción de engendramiento que tiene una trayectoria, que tiene un punto de impacto y que es capaz de provocar un efecto de cambio radical en la consistencia de red. Tomemos la concepción de la interpretación en tanto que significante: esta concepción no la elegimos; no elegimos la teoría que nos conviene. Si nos conviene, es porque tenemos un compromiso con la teoría que es -o no- un compromiso de pensamiento. La teoría de la interpretación en tanto que significante no sólo se corrobora en las pruebas de la práctica cotidiana, no sólo está en nosotros, sino que determina una cierta manera de trabajar con nuestros pacientes y un cierto modo de interpretar a ese paciente.
Vamos a verlo con un corto ejemplo clínico que voy a relatar en un momento, pero en esta perspectiva quiero considerar con ustedes tres aspectos esenciales, particulares, de la interpretación significante: ¿cómo se engendra una interpretación en el analista?, ¿por medio de qué mecanismos opera?, ¿qué es lo que engendra en el analizante? He aquí los tres temas, los tres capítulos que, si podemos, vamos a abordar después, en la segunda parte, porque previamente querría proponerles este ejemplo clínico precedido de algunos señalamientos. Helos aquí: hemos rehusado definir la interpretación por su contenido. Hemos rehusado definirla por su presentación o por su función, pero no deja de ser cierto que la interpretación en tanto que significante reviste ciertos trazos bien localizables que le son característicos. Esos rasgos son más bien indicadores descriptivos que dejan presumir que tal intervención del analista tiene todas las chances - pero todavía no es seguro- de ser una interpretación. Son indicadores concernientes
183
\
a la aparición de la interpretación en el analista y al momento de recepción por el analizante. Entonces, hay dos clases de rasgos: los que marcan la aparición de la interpretación en el analista y los que acogen la recepción por el analizante. Utilizo la palabra "indicador" para no inducir en ustedes el malentendido de pensar que esos trazos definen la interpretación. No la definen, repito, sólo la caracterizan. Para definir una interpretación -insisto una vez más- tenemos un solo criterio claro: verificar, saber, cómo se produce y qué efecto ha producido.
Veamos los indicadores de la aparición de la interpretación en el analista. ¿Cuándo se diría que una palabra o una intervención del analista tiene una resonancia de interpretación? En primer· lugar son enunciados cortos, nunca largos, siempre cortos con muy pocas palabras; cinco, seis, diez palabras como máximo. Son enunciados bien delimitados, son casi frases enteras, concretas, que no comportan términos abstractos. Pero siendo esos enunciados interpretativos muy concretos en su forma, recelan, sin embargo, una ambigüedad que suscita el equívoco en el analizante. Esos enunciados son desencadenados, la mayor parte de las veces, en el analista, y son desencadenados por un significante localizable en las manifestaciones del paciente y otras veces, mucho más raras -es el caso de mi próximo ejemplo-, esos enunciados que llamamos interpretación son pronunciados por el analista sin conexión aparente con el material del analizante. Y hasta, a veces, pueden ser desencadenados por lo que yo llamo microhipótesis; es decir que el analista tiene algunas hipótesis, una o dos hipótesis de bolsillo, una microhipótesis que ha trabajado en el control, que ha trabajado él mismo con relación a su paciente y que, cargado con esas hipótesis, está como en un estado de alerta, de sensibilidad. Vamos a volver a esto.
184
Continúo caracterizando esos enunciados. No comportan en general pronombre personal. Es decir que uno no dice "yo". Vean si entre ustedes hay algunos -como yo mismo- que hayan podido, en cierta época, conocer las experiencias de los analistas kleinianos. Ellos utilizan mucho el "yo", por ejemplo, para enunciar la interpretación: "Yo pienso", "Yo le indico", ''Y o le digo", etc. La interpretación de la cual hablo no tiene "yo", es impersonal. Estos enunciados no están precedidos por ninguna intención calculada por parte del analista de provocar una reacción particular en el paciente. Al contrario, son palabras dichas a partir de la ignorancia del analista. En un momento tuve esta fórmula: en tanto el analista interpreta, no sabe lo que dice. Y hay que agregar: puede no saber lo que dice, a condición de que sepa lo que hace. Son palabras que hacen irrupción repentina en el practicante, que éste pronuncia sin saber. Es superado por su enunciado y, sin embargo, parecen palabras esperadas, esperadas en el contexto de la secuencia, de la sesión, en el momento en que el analista habla y, sobre todo, esperadas - se tiene la impresión- por el analizante mismo. Es decir que el analizante sabe ya, inconscientemente, lo que el analista le va a interpretar. Quiero decir que esas palabras, que son esperadas, operan allí donde son esperadas, en el momento en que son esperadas y porque eran esperadas. ¿Esperadas por quién? Digo que por el analizante; de hecho debería decir: esas palabras pronunciadas por el analista eran esperadas por otra palabra reprimida en el analizante.
Si debiéramos resumir estas características en términos lacanjanos, diríamos muy simplemente: la interpretación es una palabra del orden de un dicho por el Otro, esperado por el gran Otro, no siendo el analista más que el portapalabra, el vehículo. Abandona el gran
185
'
Otro, pasa a través del canal del analista y se dirige al gran Otro. Entonces, son palabras esperadas.
Jamás existe interpretación, si lo que dice el analista con ella no estuviera ya por la mitad -como habría dicho Lacan "medio-dicho"-, si no estuviera ya a medias, por mitades, conocido, sabido por el analizante. Éste no es un ejemplo de interpretación, pero se asemeja mucho.
Tuve una situación en control recientemente, donde el terapeuta me habla del caso de un niño cuya madre le había prohibido saludar, ver, encontrarse, cruzarse con su abuelo, es decir el padre de la madre, el abuelo materno. Y la madre explica al terapeuta que ella había prohibido eso al niño porque el abuelo había tenido una relación sexual incestuosa con el-primo del niño, es decir el hijo de la hermana de la madre. Entonces, la madre escandalizada dice al niño: "No verás nunca, jamás a tu abuelo, no te cruzarás con él, no le telefonearás, y si viene a decirte '¡Buen día!', no lo saludarás". Entonces el terapeuta ve a esta mujer y le dice: "¿Pero, usted le explicó por qué le ha prohibido al niño no cruzarse con su abuelo?". Y la madre le dice: "No, no le expliqué, no le dije nada". "¿Pero, por qué no le dice?" "Pero, señor, ¿cómo voy a decirle al niño la verdad de estos hechos?" El terapeuta en el control pregunta cómo se procede en ese caso. "La madre nrn demanda a mí; ¿cómo debo, cómo puedo aconsejarla para abordar esta cuestión? ¿Cómo proceder?" Eso plantea una cuestión general conocida -Dolto habló mucho de eso-; es el problema de decir simplemente esta frase: "decir la verdad a los niños". ¿Es necesario decir la verdad a ]os niños? El problema no es decir la verdad a los niños, el problema es: ¿cómo decir la verdad a los niños? Y en ese momento le propuse a ese terapeuta considerar cuaw tro características de la verdad o de maneras de decir la verdad que, finalmente -aunque no se trate allí de
186
una ciencia del analista ni se trate de la interpretación- están próximas a la interpretación. Le propuse esto que es lo que les propongo a ustedes: que la verdad a este niño debe serle dicha por la madre si esa verdad es esperada por el niño; es decir que el niño ya sepa un algo de ella. En otros términos, para decir la verdad a alguien es necesario que ella le concierna efectivamente. ¿Qué quiere decir que le concierna efectivamente? Quiere decir que el sujeto conozca esta verdad, forme parte del acontecimiento del que se trata. En el caso de este niño, no es totalmente seguro, en tanto no se trataba de él sino de un primo, y un primo lejano por otra parte. Ciertamente, ese problema concernía no al niño sino a la madre.
Segunda característica: primero, la verdad debe ser dicha si es esperada. Segundo, en tanto sabemos que la verdad por naturaleza -como lo dice Lacan y como ya lo han dicho otros desde hace tiempo- es medio -no hay más que la mitad de una verdad-, entonces, en tanto la verdad es por naturaleza medio-dicha, ensayemos copiarla, decirla también con esta ambigüedad que le es esencial. La verdad no puede ser dicha por entero; es necesario que ella sea dicha con esa hesitación, esa reserva, esa moderación ante el hecho de ¿qué es lo verdadero?
Tercero: la verdad no sólo debe ser medio-dicha, a condición de que sea esperada por el sujeto; además es necesario que sea medio-dicha en Ul). cierto momento, y en un cierto contexto, y en cierta oportunidad. No es lo mismo si la madre dice al niño esta verdad en la calle, en la casa, en un contexto determinado: la verdad es necesario que sea dicha en un lugar y un tono precisos, oportunos.
Cuarto: es necesario que esta verdad sea medio-dicha, dicha a tiempo, allí donde es esperada, pero además ensayando decir "nosotros" o "uno". No es lo mis-
187
\,
mo si la madre dice: "Tengo algo que decirte", que si dice: "Escucha, hemos hablado con tu padre y pensamos que ... ". No es un ejemplo muy preciso por referencia a la interpretación, pero da una connotación del lugar, de la reserva, de la actitud del analista ante la interpretación. Volveré sobre esto.
Pero termino la anécdota acerca de lo que le dije a ese terapeuta. Finalmente el problema había sido que la madre había cometido un error: había prohibido al niño, h abía implementado todas esas medidas de alejamiento del abuelo sin haber hablado ella en primer lugar, por lo que la concernía a sí misma. Habría habido otros mil modos de hacer sentir e] peso de este acontecimiento incestuoso para el niño, otros modos que los que ella había utilizado. Si ustedes quieren, podemos volver a este ejemplo después, pero para mí es un ejemplo completamente colateral de lo que tengo que decir esta noche.
Volvamos a los indicadores , no de la emergencia de la intel·pretación en el analista, sino a los indicadores de la recepción de la interpretación por el analizante. El signo infalible del impacto de la interpretación en el analista es, a no dudar - sobre ese punto están de acuerdo la mayor parte de los practicantes, de los teóricos- , el silencio. Un silencio que marca la sorpresa y algunas veces, como lo afirma Theodor Reik, un trastorno, un verdadero shock. El término "shock" es de Reik. Un shock que expresa una violenta repulsión ante lo desconocido, mezclado con un profundo placer de encontrar lo conocido; lo desconocido, ·siendo esta palabra exterior, extranjera, que viene inoportunamente a decirnos lo que ya sabíamos: lo más conocido e íntimo a nosotros mismos. La sorpresa ante la interpretación no es la de reencontrar lo nuevo o encontrar lo nuevo, sino reencontrar lo antiguo en lo nuevo. La sorpresa es reencontrar lo antiguo, que ya sabíamos que nos pertenece
188
y que ahora nos vuelve desde afuera, en un momento inesperado y a través de la vía exterior de un otro, el analista. Silencio, entonces, trastorno, shock, sorpresa. Y además Freud localiza otro hecho inmediato de la interpretación que tuvimos la ocasión de discutir en la primera Jornada. de Módulos, cuando se hizo una mesa redonda sobre los problemas de las construcciones en análisis: es la convicción con la que el ana lizante acoge la palabra del analista. Es una suerte de convicción ciega que no quiere decir aceptación; no es que esté convencido porque acepte el sentido de lo que el analista le dice. Pero es una especie de convicción, una suerte de reconocimiento en acto, de que en la palabra y en la voz de] analista hay una parte reprimida de uno mismo. Una certeza tal se t raduce a menudo por una frase pronunciada inmediatamente después del silencio; es más bien una fórmula que Freud ubica en ese texto de "Construcciones en análisis", y es una fórmula que se repite casi idéntica en la mayor parte de los pacientes que están bajo el impacto de una interpretación, la fórmula conocida: "Nunca había pensado en eso". Otras veces, esta convicción que Freud ubica en los analizantes a continuación de una interpretación se traduce por el hecho de sobrevenir una alucinación o, como él dice, una visión muy neta, ultraclara.
He aquí los indicadores de los cuales quería hablarles. Es decir, indicadores porque se dice así sólo de algo que responde a las descripciones dadas. Uno no dice: "¡Ah, es una interpretación!". Esos indicadores son lo que más se acerca a las características de una interpretación concebida como interpretación-elemento, interpretación-partícula.
Vamos ahora a l ejemplo. Es un ejemplo muy cor to. Pensé que no era posible hacer un seminario sobre la interpretación sin dar una ilustración. Es corto pero
189
tiene la ventaja de que nos va a conducir directamente a lo que nos interesa.
Se trata de una madre soltera de un niñito de seis años, un niñito enurético. El problema con este niño era uno de los motivos por los cuales me había consultado. Las otras razones eran su decisión de casarse con un extranjero y abandonar Francia para partir al país de su marido. Acepto, entonces, tomarla en análisis por un tiempo limitado. Por otra parte, también querría decir que me interesa mucho esta perspectiva de límite temporal - este límite temporal que me ocurre practicar a menudo con pacientes que han seguido en otro tiempo otras curas. Son pacientes a los cuales, cuando los recibo, les digo: "Lo tomo, seguro, pero con una condición: vamos a detenernos imperativamente, de todos modos, de aquí a tal plazo, a tal fecha, tal número de meses"-; en general son siempre meses, pero nunca supera un año. Es una cuestión que me ocurre practicar, tengo razones para sostenerla y justificarla; no es la cuestión que abordamos esta noche, pero está bien que ustedes sepan que cuando la paciente vino a decirme: "Bien, es necesario que abandone Francia de aquí a un año y medio", finalmente era un año y medio, eso me interesó; suscitaba en mí el anhelo de comprometer esta experiencia con ese mandato del tiempo. La secuencia de la cual vamos a hablar tuvo lugar en una de las últimas sesiones, y poco tiempo antes que la paciente partiera hacia el extranjero. Ella se casa. Durante ese tiempo, su madre, que habitaba en la provincia, la visita por una semana en París, justamente antes que ella parta de modo definitivo. Y la paciente comenta su disgusto por no poder, finalmente, gozar de la compañía de su madre pues no la soporta. He aquí cómo me lo dice: "Mi madre llegó a mi casa y al cabo de algunas horas, yo me enervo y acabamos por discutir todo el tiempo. Después ella se va decepcionada y yo me quedo
190
apenada y culpable. Es necesario decir - termina ella su frase- que me es insoportable". Se instala, entonces, un corto silencio e inmediatamente, como guiado por una pulsión ciega, le respondo con un matiz de comprensión en la voz: "No es ella a quien usted no soporta, es su olor".
Se hace un silencio durante el cual veo -esto es importante- la cabeza de la paciente que h ace un movimiento en el respaldo del diván , es decir que bascula. Yo estaba como desarmado, sorprendido de haberme escuchado decir esta frase. Tengo el sentimiento de retroceder y de esperar , preguntándome si eso había sido oportuno. Dudaba de la verdad del contenido, es decir que no dudaba del contenido de la palabra con relación al olor, dudaba de la oportunidad. Paréntesis: una verdad no es verdad más que en un tiempo oportuno. Entonces, no dudaba de la verdad del contenido, sino que dudaba de la verdad de la oportunidad. En ese momento, la oigo decir: "No es posible. Es verdad, absolutamente cierto, siempre lo he sabido, pero no lo percibía, no llegaba a decirlo. ¿Pero usted, cómo lo sabía?". Lo había dicho sin dudar de lo que iba a decir. Pero, ¿por qué decirlo? Como me ocurre en esos casos, tenía la impresión de que no era yo sino algo en mí que hablaba. Refiriéndome al conjunto de la historia de la paciente, puedo darme cuenta ahora, con ustedes y al trabajar para este seminario, de lo que habría podido pr ovocar mi interpretación. Había debido de percibir de manera inconsciente que la relación particularmente incestuosa con su niño enurético estaba sostenida, entre otras cosas, por el olor de la orina desprendido de sus pantalones; ella misma había sido enurética hasta la edad de 12 años. Había debido desplazar , inconscientemente, lo que yo sabía del lazo olfativo erótico con su hijo, al lazo con su propia madre. Puedo seguir ahora el hilo subterráneo que culminó en mi interpretación.
191
\
Por ejempk, el hilo sería éste: paciente enurética - traza mnémica de su propio placer de sentir su olor a orina - relación incestuosa con la enuresis de su hijo - fijación del síntoma del niño, síntoma sobre el cual habíamos hablado mucho durante la cura, último eslabón: formación reactiva de disgusto por el olor de su madre y, finalmente, disgusto por el deseo femenino de su madre. Todo esto, ustedes ven, es lo que hice esta tarde; ese encadenamiento tiene un aire muy correcto, o al menos medianamente correcto. Pero subrayen bien que hasta que lo dije en voz alta -ésa es la cuestión- no tenía conciencia de ninguna operación lógica, cualquiera que fuera, ni de supuestos teóricos tampoco. Esta reconstrucción la hago ahora con ustedes, o más bien esta tarde al preparar el seminario. Si he seguido con buena lógica el encadenamiento de ese significante, hubiera "quizá" - digo bien quizá- llegado a las mismas conclusiones. Pero entonces, estoy seguro de que no hubiera in terpretado, al menos no habría interpretado como he podido hacerlo. De todos modos, hasta si hubiera hecho ese encadenamiento mental, y si hubiera querido seguir ese razonamiento, no habría llegado al momento de Ja secuencia, pues una deducción tal no puede tener lugar en los pocos segundos en los cuales este acontecimiento, esta secuencia, se despliega como proceso psíquico.
A fin de abordar ahora la primera pregunta -¿cómo se entiende la interpretación en el analista?-, querría ir nuevamente a esta secuencia. ¿Qué pudo pasar conmigo? En primer lugar , al igual que la paciente, sólo encontré en mí el silencio. Me refiero al silencio, a ese corto silencio que había seguido a la palabra "insoportable", cuando ella dice: "De todos modos, ella me es insoportable". Hubo un corto silencio que siguió. Pero ese silencio siguió, al menos en lo que me concierne, a ese fondo de ese otro estado de silencio en sí del cual hemos ya hablado. Después, en ese silencio, el suspen-
192
so. Traten de ver como si pusiéramos el microscopio en esos segundos, y lo que vemos es el suspenso. Se produce una especie de espera como si algo fuera a ocurrir. Al escuchar sus palabras, se había dibujado en mí una imagen, una escena de dos mujeres semejantes, una más joven, la otra más vieja. Y las dos en vías de discutir. Tuve esa imagen en ese momento. Y después, nuevo suspenso, un nuevo eco de sus palabras y otra representación visual se forma, pero esta vez es la imagen de la cara de la paciente. Es necesario decir que la paciente es una joven mujer muy grande, de una bella estampa. Se siente la libido desbordar de su cara. Es un cuerpo de gran talla y hasta un poco exuberante; cuando ella entra en el consultorio, se siente que alguien ocupa el espacio. Esto es importante porque por otra parte un día le había hecho ese señalamiento -se hablaba del problema en la relación con los hombresY le hice ese señalamiento con relá.ción a que ella ocupaba todo el lugar, todo el espacio. Y ella decía que no podía moderarse, no podía limitarse, que era algo que la desbordaba. Y al mismo tiempo, una profunda fragilidad. Pero no es de eso de lo que quiero hablar. Lo que me importa es dar , al menos, un cierto fundamento al hecho de que tuve esa imagen de su cara, es decir una cara importante. Es necesario que encuentre otras palabras. Como ustedes ven, ella continúa operando en mí en este momento, con relación a la imagen de su cara; hay un instante de confusión, de eclipse, de ausencia, de donde nace una voz, esa voz que yo llamo "la voz de la mirada", y que se hace oír bajo la forma de esa otra voz, la voz sonora que ustedes oyen ahora cuando yo hablo. Repito: yo no pensaba en ninguna teoría psicoanalítica; me había contentado con decir lo que había hablado en mí, al revés y contra toda lógica, y había tenido razón.
Termino por decirles que no es habitual que un ana-
193
1 1
\
lista relate el camino que lo condujo a una interpretación dada del material que se le ha presentado en el curso de una sesión. Es muy difícil; hice mucho esfuerzo para escribir, para descubrir los diferentes momentos. Hasta he tenido que reconstruir cómo soy en el momento en que reconstruyo; pues, como lo dijimos una vez, el paciente del cual hablamos no tiene nada que ver con el paciente que está sobre el diván. Traté de hacer ese camino - algunos entre ustedes lo saben- con el texto Los ojos de Laura. Traté otra vez esta noche, pero evidentemente, son siempre tentativas. Tentativas más o menos logradas, pues se trata de captar al vuelo ese momento fugitivo de emergencia en el analista de una palabra interpretativa, es decir de un retorno de lo reprimido. Y agregaría que está muy bien que sea tan difícil, porque eso nos obliga a teorizar, a forma1izar y a tratar de comprender teóricamente cuál es ese proceso de engendramiento.
RESPUESTAS A PREGUNTAS
Ésa es una pregunta que se me ha planteado en otras ocasiones y se formula de este modo: "De acuerdo, el analista no sabe lo que dice. Puede usted explicar lo que quiere decir con: 'No sabe lo que hace'. ¡Perdón! 'Él sabe lo que hace'." Es su propio lapsus, él hizo el mismo lapsus que yo. En fin, copié su error. Él sabe lo que hace, ¿cómo puede saberlo? Debe allí tener la intuición, pero inconsciente.
Sí, el analista no sabe lo que dice en el momento de la interpretación; es decir si ustedes han admitido -en el ejemplo y desde el punto de vista teórico- o al menos me han seguido en el camino de considerarla una interpretación significante. Yo decía: parte del otro y llega al Otro - el gran Otro- siendo el analista sólo un porta-
194
voz, un vehículo. En consecuencia, esa palabra "interpretativa" es una palabra que lo atraviesa, y que él dice sin saber lo que dice. Es decir que no tiene noción del alcance, del lugar, del destino de esa palabra.
Lacan tiene una frase resonante que se encuentra en los "Cahiers pour l'analyse" número 1, en respuesta a los estudiantes de Filosofía. Los estudiant es de Filosofía le plantean la pregunta sobre la interpretación y él dice: "Si ustedes comprenden los efectos de una interpretación, entonces es seguro que no es una interpretación psicoanalítica". Lacan repitió en diferentes ocasiones esta misma idea, pero allí, verdaderamente, en ese texto, es muy resonante el modo como lo dice.
Entonces, el analista no sabe lo que dice. Pero que no sepa lo que dice no quiere decir que no sepa en qué posición se sitúa, en qué momento de la cura se encuentra la sesión en la cual ha hablado.
Lacan define el "saber lo que hace" por "saber lo que domina en el discurso". En otros términos: "saber lo que domina en ese momento en el lazo analítico". Es decir: saber en qué posición está situado el analista. Está claro que para Lacan eran cuatro las posiciones conocidas: amo, universidad, histeria, analítica. Aquí yo habría dicho: el analista sabe lo que hace, es decir que él reconoce cuáles son los movimientos, las variantes, los desplazamientos que produce en su posición. Volveremos a esto.
Se plantea otra vez la pregunta que a menudo se enuncia acerca de que no puede haber allí cambio de estructura-imagino que con la interpretación-. Lo digo, lo afirmo: creo que la interpretación, en tanto que significante - y vamos a verlo-, cambia la consistencia de la estructura. Es en todo caso la hipótesis que formulo y que voy a tratar, si no de demostrar, al menos de aproximar. Y además, se me pregunta también -es un caso un poco particular- cómo actúa la interpretación
195
en un paciente cuya dimensión narcisista es tal que él no la soportaría. Que no reconocería esa parte de desconocido que le vuelve del lado del analista, o con el analista. ¿Se puede reemplazar por razonamientos y por el encadenamiento lógico, por explicaciones? Esto plantea un caso muy particular. Entramos en la consideración de los diferentes tipos de interpretación siguiendo los casos o siguiendo los diferentes momentos de una cura en un so]o caso. Pienso que no existe regla fija para saber cómo funciona la interpretación para cada uno de los pacientes o de las estructuras de los pacientes, aunque haya aproximaciones ya hechas en ciertos momentos o que se podrían hacer. ¿Cuáles son las actitudes del analista que se delinean en general, con pacientes fóbjcos, con pacientes en posición subjetiva histérica, con pacientes en posición subjetiva obsesiva y pacientes en posición narcisista? Quería más bien destacar lo esencial de la interpretación y mostrarles -como lo hice con ese ejemplo- cómo se engendra la interpretación en el analista.
No hablé en ese caso de cuáles fueron los efectos que produjo. Los efectos fueron sólo los inmediatos, los indicadores inmediatos de cómo la paciente había recibido la interpretación. Eso lo dije. Pero no habJé de los otros efectos; esos otros efectos nunca los sabré. No sólo porque la paciente partió; si hubiera proseguido su análisis, habría podido reconocer efectivamente otros momentos en la cura ligados a esos momentos de la interpretación. Pero decir exactamente cuáles son los efectos de esta interpretación o precisar exactamente dónde hubo un cambio de consistencia de las estructuras , es imposible de modo pre-ciso y exacto. ·
Pasamos ahora al proceso de engendramiento. Cuando planteo la pregunta ¿cómo se engendra la
interpretación en el analista?, hay una afirmación implí-
196
cita: no se preocupen por cómo interpretar , no busquen encontrar la buena interpretación, más bien busquen encontrar el estado, la posición en la cual la interpretación es posible.
Si este año de seminario sobre la técnica tiene una idea fundamental que quisiera transmitirles es ésta: la apuesta de la técnica analítica se decide en la posición que el analista ocupa, en el estado en el cual se encuentra cuando actúa, y no en la forma como actúa. Si uno quiere interpretar, entonces, es necesario encontrar el estado particular en el cual una interpretación deviene posible. Encontrar ese estado es incomparablemente más importante que llegar a hacer acto de interpretación. El problema de la interpretación reside no tanto en lo que el analista dice, cómo lo dice y en qué momento lo dice, aunque todo eso es muy importante y lo he caracterizado hace un momento. Lo esencial está en lo que nos hace interpretar, el estado en el cual estamos cuando una interpretación emerge. Eso es lo esencial.
¿Cuál es ese estado? Retomo las formulaciones del seminario anterior. Les dije, formulé, propuse, que había un doble desplazamiento de parte del analista a la posición, al punto que llamé "parayoico". Pueden concebirlo de dos modos: ya sea un desplazamiento espacial a la posición parayoica o bien un cambio, una permutacjón de realidad, es decir de una realidad producida por represión a la instalación de una realidad producida por forclusión. Allí está el elemento fundamental, y agregué también para ustedes que, en esta instalación en una realidad producida por forclusión, en ese momento, el analista pertenece momentáneamente al inconsciente para poder escuchar el inconsciente, forma parte del goce para percibir el goce.
He aquí la formulación que me sobrevino la última vez en el seminario de febrero. Hasta les dije que ese estado, la instalación en ese estado, la permutación de
197
\
las dos realidades, de una realidad por otra, podía obtenerse, sea en respuesta a un elemento de parte del analizante que provocaba esta permutación, sea por cvnsolidación voluntaria, una concentración voluntaria del analista para llegar allí. A ese estado en el cual él interpreta, creo que puede caracterizárselo como un estado de conciencia muy particular. Pues por un lado hay forclusión, es decir -ésta es una expresión de Freudhay abolición de lo reprimido, hay un enceguecimiento, un eclipse, una oscuridad temporal, y correlativamente hay un pasaje a un acrecentamiento agudo de la conciencia. Yo lo diría así: el sistema percepción-conciencia, normal, ordinariamente dirigido hacia el exterior, está anulado en provecho de un sistema percepciónendopsíquico, es decir que ha girado, está dirigido hacia el interior. Entonces: estado de conciencia agudo y al mismo tiempo oscuridad. Y es allí, en ese estado, donde se producen varias cosas: hay estado de conciencia, estado de las estructuras, estado libidinal, estado de percepción escópica, estado invocante.
Repito para que se comprenda: al estado en el cual una interpretación es posible, que hemos caracterizado por el silencio en sí, podría llamárselo:
1) estado de conciencia agudo y al mismo tiempo estado oscuro;
2) estado de las estructuras; 3) estado libidinal; 4) estado de percepción escópica visual; 5) estado invocante.
Estado de las estructuras quiere decir que ha ocurrido esa modificación de la consistencia de la realidad, o sea que ha habido un desplazamiento del significante que asegura esa consistencia . Ese significante que asegura esa consistencia es el significante 81 en la teoría
198
lacaniana. Es como si el Sl, en ese estado, se hubiera liberado, se hubiera desplazado libremente. Estado del gozar libidinal; en ese momento hay una convergencia del campo libidinal del analista con el campo libidinal del analizante. Y es Sl, el significante, quien asegura la consistencia. Las laminillas libidinales del uno y el otro de los partenaires, sus laminillas, decíamos, sus pseudópodos libidinales, se alienan y se cruzan. O sea, estoy diciendo que se produce el objeto a. Una precisión: utilizo la distinción analista-analizante como si hubiera dos parte naires, en tanto que ustedes conocen bien mi posición de que "no hay más que un solo inconsciente, el inconsciente del acontecimiento en la cura". Pero lo hago por la necesidad de demostración. Hay un estado de percepción escópica, visual, y es que en esas condiciones de cruzamiento de los campos libidinales es posible para el analista percibir el goce, es decir que el analista percibe las emanaciones, las laminillas libidinales cuando ellas se suspenden, se acuerdan, se desplazan, convergen y producen el objeto. Y es en ese momento, en ese estado de los campos libidinales de uno y otro partenaire en el acuerdo, que el analista oye esa voz, la voz de la mirada analítica, la voz -como dice Lacan hablando de la paranoia- "la voz que sonoriza la mirada". Y es entonces, finalmente, cuando se traducen en interpretación, es decir sonidos, palabras oídas que sonorizan las palabras dichas por la voz de la mirada.
¿Por qué mecanismos opera la interpretación? Yo diría que la interpretación, en tanto que significante, opera por intrusión, intromisión. La interpretación tiene un punto de impacto, lleva sobre un lugar preciso, que es el lugar, precisamente, de ese significante 81 que asegura la consistencia de la realidad. La interpretación hace intrusión en el conjunto de los significantes de la realidad, ocupa el lugar de Sl, es decir que desaloja al
199
antiguo significante que se encontraba allí y determina, entonces, una nueva consistencia de la realidad. Es decir. que provoca un desalojo y por el hecho de venir a ocupar este lugar, provoca una permutación de realidad.
Estoy tratando de decir que con la interpretación el analista provoca en el analizante la misma permutación de realidad que él ha soportado por poder decirla. Es decir que llegamos a la siguiente conclusión: ¿qué es lo que la interpretación engendra en el analizante? Respondo: lo que la interpretación engendra en el ana·lizante es la institución en él, del mismo estado, de las mismas condiciones, que han engendrado la interpretación en el analista.
No dudaría en afirmar que interpretar a un analizante equivale, en definitiva, a intentar transmitirle nuestra propia capacidad de interpretar; o mejor dicho: intent ar enseñarle a encontrar en él el silencio, ese silencio necesario para que una palabra tan pertinente como una interpretación, tenga una posibilidad de llegar. Se ve porque todo análisis es un análisis didáctico, y porque Lacan consideraba, en principio y por pfincipio, que una cura de análisis terminada debía producir necesariamente un analista, fuera de que él practicase o no ese trabajo.
Si cambiásemos entonces los términos, avanzaríamos esto: ¿qué es lo que engendra una interpretación en el analizan te?
Enseña al analizante a abolir lo reprimido, a entrenarse en suprimir la acción de lo reprimido. Y al igual que para el analista, le enseña a entrenarse en el ejer-
. cicio de permutar las realidades, pasar de una rea1idad producida por represión a una realidad producida por forclusión. A través de la interpretación, tal como la concebimos, participamos del entrenamiento del analizante para saber bascular, permutar realidades psíqui-
200
cas, desplazar su punto de consistencia e instalarse, él también, en el punto parayoico del cual hemos hablado la última vez. Brevemente, enseñarle, sin darnos cuenta nosotros mismos, sin ningún fin didáctico, a ejercitarse en abandonar una realidad y a instalarse en otra.
En fin -y con esto me detengo-, enseñarle a aceptar la permutación varias veces del nivel de realidad psíquica. Cada permutación implica una abolición de lo reprimido y consecuentemente, una sobreinvestidura de la conciencia como conciencia aguda.
Tendría muchas más cosas para decir, pero prefiero que nos detengamos aquí y que ustedes intervengan, que me planteen preguntas, ya sea sobre el ejemplo o sobre lo que acabo de decir hace un momento.
RESPUESTAS A PREGUNTAS
Esperaba con temor una pregunta así, pero uno no tiene más que las preguntas que merece, y me parece bien porque me permite aclarar.
Conocen, y la otra noche alguien lo había destacado, la cuestión del problema superyoico.
Es muy difícil, es una cuerda muy tensa, el poder estar muy cercano a una fidelidad a sí mismo, estar muy cercano a una fidelidad al código, a la teoría de nuestra comunidad, y el estar muy cerca de la experiencia . m1sma.
He aquí esos tres superyoes: mi propia fidelidad a mí mismo, a mi teoría o la teoría que es la nuestra -cada uno a su modo la hace suya- y a la prueba de la práctica.
Cuando se prepara un seminario, cuando se escribe un texto, uno está constantemente - al menos yo- sometido a esas tres fuertes presiones. Y cada paso nuevo en la lengua -punto parayoico, formación del objeto a, silencio en sí, el inconsciente uno solo, el inconsciente
201
\
del acontecimiento, el inconsciente igual a la transferencia, etc.-, es un paso que se da porque es necesario darlo. Por ejemplo, ha habido algunos textos que han sido abordados sobre la cuestión de la formación del objeto a, pero aún no están fundados en tanto conceptos teóricos habiendo pasado la prueba del tiempo. Ocurre lo mismo con la expresión "silencio en sí". Lacan no utilizó la expresión "silencio en sí", .es verdad; pero él dice: "hacer callar en sí el diálogo, el discurso intermediario". Utilizó otra expresión. Bien entendido, si tuviera a mi lado a un lacaniano, él me diría: "Pero señor, ¡eso no tiene nada que ver con el silencio en sí!". Convengo, aunque ese texto de "La dirección de la cura" fue escrito en plena época heideggeriana de Lacan. Entonces, no creo que esté demasiado lejos de esa expresión de "hacer silencio en sí". Pero es verdad que desde el momento en que se dice "hacer silencio en sí", se abre el vasto campo de todas las connotaciones de esta expresión que, efectivamente - no soy incauto- sé que existe más o menos igual, en diferentes dominios, hasta religiosos, dominios orientales, etc. Es como la palabra "significante". En Lacan la palabra "significante" no tiene nada que ver con su sentido en lingüística. Sin embargo, Lacan se lanzó con esta expresión, la utiliza, la hace suya, y hoy es nuestra.
La expresión "silencio en sí" es el mejor modo, por el momento, que encontré para decir o describir el hecho de que el analista se desembarace, durante un momento, durante una etapa, durante un momento en la sesión de su trabajo, y puede ser también en otras partes, · de ese diálogo interior, de esas constricciones del yo, de esos componentes constitutivos del yo, de ese espacio, de esos ideales, del tiempo, de las imágenes. Bien entendido, nadie se desembaraza enteramente, pero quiero decir que ese silencio en sí es un estado preparato-
202
rio, un estado de engendramiento posible para una palabra pertinente. Comprendo y le agradezco haberme planteado la pregunta, porque eso me permite, justamente, separarme de toda otra interpretación, conservando la expresión que, por el momento, es la que me conviene.
[ ... ] Usted quiere decir que puede haber una interpreta
ción que no sea enunciada por la voz. Si ésa es la cuestión, digo: sí, puede haber interpretaciones que pueden no estar enunciadas por la voz. Si, por el contrario, la pregunta es: ¿toda interpretación debe tener su fuente en el analista?, respondo sin dudar que sí. Es eso lo que marca, por otra parte, la asimetría del lazo analítico.
[. .. ] Hay que considerar que la idea de que la interpre
tación es una interpretación sobre la transferencia o de la transferencia o una interpretación que tiene por objeto la transferencia está de acuerdo con los autores kleinianos, que tienen esto particularmente en cuenta en tanto que para ellos, y en particular para Strachey, en su texto célebre sobre la interpretación mutativa, es la transferencia el objeto sobre el cual lleva la interpretación. Strachey hace dos textos, dos versiones del mismo texto que se llaman "Efectos y naturaleza de la acción terapéutica del analista", de los cuales en el primero no habla de la interpretación que lleva sobre la transferencia, en tanto que en el segundo, efectivamente, avanza el hecho de que la interpretación mutativa es una interpretación que tiene por objeto la transferencia. Entonces, tenemos a Melanie Klein y esos textos de Strachey, y toda la escuela inglesa que va a sostener, y muchas corrientes después, la idea adquirida hoy de que la interpretación lleva sobre la transferencia. Sería necesario un seminario para hablar de ello; pero a lo que quería llegar es que me parece más importante - y es
203
en todo caso lo que está implícito en el modo de abordar la interpretación esta: noche-, la interpretación no es una interpretación sobre la transferencia, sino una puesta en acto de la transferencia.
Es decir que la interpretación es la expresión más pura, la más directa, la más inmediata, la más desnuda, del hecho de que, efectivamente, hay un lazo transferencia!.
Ésta es una primera distinción. La segunda: es verdad que se puede utilizar la palabra "interpretación" en diferentes sentidos y abrir de tal modo el sentido que llega un momento en que ya no se sabe qué es la interpretación, y también ocurre que pueda creerse que, por ejemplo, el analizante hace una interpretación.
Yo diría que, cada vez que un analizante hace un sueño, él hace una interpretación. Un sueño es una interpretación del deseo. Es por eso que Lacan dice: "El deseo es su interpretación", en tanto que, efectivamente, el deseo se expresa a través de un sueño, se realiza a través de un sueño, el sueño es la interpretación del deseo.
Entonces, cada vez que el analizante hace una formación, deja venir en él una formación del inconsciente, un derivado del inconsciente, hay allí una interpretación.
· Pero cuando yo hablo de interpretación, hoy, es ·otra cosa. Yo le doy una mayor dignidad, una altura más importante. Creo que la interpretación, la acción de
· interpretar, el hecho de que el analista sea el portavoz de la interpretación, es lo que lo distingue esencialmente -quiero decir esencialmente en el sentido de distinguir del modo más localizable- del analizante. .
Si hay algo que marca la asimetría entre el analista y el analizante, algo de lo más importante, es la interpretación. Entonces, prefiero reservar la palabra "interpretación" para toda intervención del analista que
204
sea capaz de provocar - que esté engendrada de un cierto modo en él- en el analizante, las mismas condiciones que la han engendrado en el analista. Quiero decir que, desde ese punto de vista, permanezco en una especificidad más grande para el término "interpretación" remitiéndola al analista.
[ ... ] Voy a aprovechar esta idea diciendo esto: si el ana
lizante llega a producir formaciones del inconsciente, diría que son los mejores efectos que pueda provocar una interpretación del analista. Esto es seguro. Salvo que yo no llamaría - hay quizás una cuestión de terminología- a esto interpretación.
Pero, por el contrario, aprovecho la ocasión para hablar de la cura. Qui.zá -no he abordado la cuestiónsería necesario pensar en los efectos mediatos de la interpretación; cómo la interpretación, en el curso de un proceso de cura, conduce no sólo a un camqio de estructura, no sólo a enseñarle, como decía, a transmitirle una cierta flexibilidad para permutar realidades, sino que el hecho de permutar realidades conduce al analizante a terminar la cura.
205
VIII
La cura tiene siempre un carácter de bienestar por añadidura -como lo he dicho para escándalo de algunas orejas-, pero el mecanismo del análisis no está orientado hacia la cura como fin. Nada digo allí que Freud no haya articulado poderosamente en ta nto todo desvío del análisis hacia la cura como fin - haciendo del análisis un puro y simple medio hacia un fin preciso- da como resultado algo que estaría ligado al medio más corto, y que no podría más que falsear el análisis.*
El psicoanálisis ha sido desde sus comienzos un procedimiento terapéutico y nunca dejó de serlo. La afirmación de Freud en 1932, en las Nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis, según la cual "el psicoanálisis es la más poderosa de todas las terapias'', 1
* J. Lacan, Intervención en la sesión del 5 de febrero de 1952, en la Sociedad Francesa de Psicoanálisis: "La entrevista con el psicoanalista", en La Psychanalyse, nº 4, PUF, 1958, pág. 309.
· l. S. Freud, XXXI Conferencia: "Esclarecimientos, aplicaciones, orientaciones", en Nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis: (1932) "Comparado con otros procedimientos de psicoterapia, el psicoanálisis es, sin ninguna duda, el más potente".
207
\
sigue siendo, según mi opinión, válida aún en 1991. Es innegable que el análisis produce efectos curativos; dicho de otro modo: efectos de disminución o desaparición del sufrimiento del paciente. Efectos que se producen en momentos variables de la cura: a veces demasiado rápidamente, ya en las primeras entrevistas, a veces tardíamente, bastante después de la terminación de la cura y, finalmente, raras veces -al menos es lo que me dicta mi experiencia- en el momento de las últimas sesiones. Debo entonces admitir, desde el inicio, que tales efectos existen y que ellos son uno de los mayores resultados que podemos esperar de un análisis. Hasta agregaría: todo analista, cualesquiera que sean su formación y sus orientaciones, tiene - lo creo firmementeuna responsabilidad, hasta un deber al cual no puede sustraerse: el de esperar - digo bien "esperar"- una mejoría en las posiciones subjetiva y objetiva de su analizan te.
Y sin embargo ... , aunque el alcance terapéutico del análisis nos parezca incontestable, nosotros no podemos decir que la cura así comprendida, como disminución o desaparición del sufrimiento ligado a los síntomas, sea un concepto psicoanalítico. Tampoco podemos decir que sea un objetivo hacia el cual debe tender el tratamiento, ni un criterio que nos permita evaluar sus progresos, como fue subrayadamente el caso en el pasado. En Londres, por ejemplo, alrededor de 1930, le ocurrió a Edward Glover2 preguntar cuáles eran los
. criterios por medio de los cuales el analista medía, estimaba, evaluaba, los progresos del análisis. Algunos analistas decían: "El estado de estos pacientes ha mejorado, el del tal otro se ha agravado, otro se ha curado en tal o cual momento de la cura". Creo, por mi parte,
2. Cf. E. Glover, Técnica del psicoanálisis, París, PUF, 1958.
208
que no podemos hacer de la curación ni un concepto ni un objetivo ni un criterio, lo que equivale a no ceder ante la influencia del modelo médico, que tiende a hipostasiar esa curación, a darle un estatuto, a elevarla a la dignidad de un concepto.
En lo que nos concierne, en tanto que no pretendamos formalizar los efectos terapéu ticos del ·análisis, la curación no suscita dificultades particula res. Las dificultades comienzan cuando la misma palabra "curación", que tiene un encanto particular , uná fuerza, una especie de atracción en su sonoridad misma, se impone al analista y exige de él que haga teoría. Pues salta rápidamente a los ojos que no hay concepto psicoanalítico de la curación y que la curación no puede ser un fin que el analista deba perseguir en su práctica, como es el caso en la medicina. Veremos por qué. Pero antes, quisiera plantear la siguiente pregunta: ¿qué es entonces la curación? Respondo: la curación es un valor imaginario, una opinión, un prejuicio, ún preconcepto, como también lo son la naturaleza, la felicidad, la justicia. En mis propios términos calificaría a la curación como idea infecunda o, más exactamente, como au tomatismo men-. tal infecundo. Pero ese preconcepto, este automatismo imaginario, tiene, pese a todo, sus efectos, positivoR o negativos, en el campo psicoanalítico. Efectos positivos que se revelan en el analizante, y efectos negativos que se manifiestan, sobre todo, en el analista. Exa~inemos, en primer lugar, los positivos.
LA CURACIÓN EN EL ANALIZANTE
Es cierto que la idea de la curación, el preconcepto de curación encarado como eliminación del sufrimiento ligado a Jos síntomas, está en el corazón de la decisión de un paciente al ir a consultar a un psicoanalista, y de
209
\
la demanda que le formula de ser desembarazado de su sufrimiento. Como lo dice Lacan: "La curación es una demanda que parte de la voz del sufriente, de alguien que sufre por su cuerpo o por su pensamiento".3
La curación es, en efecto, ante todo, una demanda de quien consulta. Pero esta demanda se alimenta de una imagen falsa de la curación; ella se apoya sobre un malentendido completo, radical. ¿Por qué malentendido? Simplemente porque el sufriente demanda la curación a alguien -el analista- para quien la curación está lejos de tener el valor de un ideal en sí, a alguien que está naturalmente llevado a reservar la respuesta que le concierne, a alguien que no se la ofrece. Sin embargo, aunque esté en el malentendido, esta demanda de curación es un factor indispensable para el compromiso del proceso analítico. Para comenzar un análisis y sostener el esfuerzo que exige la empresa analítica, es necesario -digo bien, "es necesario"- que quien consulta se queje de sus síntomas y aspire a la curación. ¿Por qué? Porque esta demanda de curación, que es una mezcla de quejas y anhelos, demanda que no siempre es formulada de modo explícito y que el practicante no siempre sabe incorporar al trabajo - volveré sobre ello-, esta demanda, digo, ya está preñada de transferencia: ella es el primum movens del análisis. El solo hecho de que un consultante se encuentre frente al analista constituye la prueba en acto de su anhelo y de su espera de ser curado, o mejor, como lo decía Freud en sus primeros textos, de su "espera creyente".4 El consultante demanda, y haciendo eso él cree. Él cree en el poder curativo y transformador que atribuye al procedimiento del análisis, del mismo modo que cree en los poderes de la ciencia, del saber y del deseo del analista. Hay allí -lo
3. J. Lacan, Télévision, París, Seuil, 1974. 4. S. Freud, "Tratamiento psíquico, tratamiento del alma", 1890.
210
han reconocido- una primera apertura hacia eso que se ha convenido en llamar en la terminología lacaniana, "el sujeto supuesto saber".5
LA RECTIFICACIÓN SUBJETIVA
Entonces, el paciente demanda y cree. Cuando yo decía que el practicante no siempre sabe incorporar al trabajo la demanda del sufriente, quería introducir la idea , que reencontramos aquí, de un trabajo inicial de desobstaculización de la demanda. Lo que llamamos, con Lacan: "rectificación subjetiva".6
¿Qué significa esta fórmula? La "rectificación subjetiva" traduce la necesidad de modificar la relación del sufriente con la demanda. Freud no utiliza esta expresión que, por otra parte, Lacan tomó de Ida Macalpine. 7
Él encontró en uno de sus textos sobre la transferencia la idea de "rectificación" a la cual agregó "subjetiva". Si Freud no empleó exactamente esas palabras, no dejó de tener la intuición de su significación. Y quiero citarlo porque es siempre interesante reencontrar en él la impronta original de enunciados muy actuales:
A partir del momento en que los médicos reconocieron claramente la importancia del estado psíquico en la cura-
5. J. Lacan, cf. por ejemplo: "Desde que existe en a lguna parte el sujeto supuesto saber -que les resumí hoy en lo alto del pizarrón por medio de la fórmula S. s. S.- hay transferencia", en Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis. Cf. también: "[. . .] esa transferencia yo la articulo al 'sujeto supuesto saber'," en Téléuision, ob. cit.
6. J. Lacan, "La dirección de la cura", en Escritos, México, Siglo XXI, 1974.
7. l . Macalpine, "La evolución de la transferencia", en Revue franqaise de psychanalyse, n2 3, tomo XXXIV, mayo de 1972.
211
ción, les sobrevino la idea de no dejar librado al paciente el cuidado de decidir el grado de su disponibilidad psíquica, sino por el contrario, arrancarle deliberadamente, el estado psíquico favorable gracias a medios apropiados. Es con esta tentativa que comienza el tratamiento psíquico moderno".8
Destaquemos en el pasaje la fuerza de los términos freudianos: "arrancar al paciente". Según mi opinión, eso es lo que Lacan entiende como la fórmula de "rectificación subjetiva", que yo retomo por mi cuenta. Me explico. Cuando el paciente, desde las primeras entrevistas, en general desde la primera entrevista, expone su sufrimiento, le ocurre a menudo hacerlo de manera alusiva: "Me siento mal conmigo mismo", "Estoy deprimido", "Esto no marcha", "Soy agresivo", etc. Entonces, depende de nuestro modo de escucharlo, de nuestro modo de intervenir o plantearle nuestras preguntas, que él· comience a entrever otro modo de vivir su sufrimiento, otra manera de manifestar su demanda de curación, y que se comprometa de otra forma, más vigorosa, con la transferencia por venir.
Insisto siempre con los practicantes en control sobre la necesidad de cernir del mejor modo, desde las primeras entrevistas, los lugares de sufrimiento; insisto en la obligación de localizar corporalmente el dolor - digo bien: "corporalmente"- y sobre todo, en hacer surgir otro tipo de queja que la queja inicial, a menudo demasiado elaborada conscientemente por el consultante antes de venir a vernos. Este otro tipo de queja se manifiesta en mí, bien entendido, pero también pese a mí, contra mí, a partir de mi ignorancia. Por ejemplo, según mi opinión, es más importante oír a un sujeto hablar de su
8. S. Freud, "Tratamiento psíquico, tratamiento del alma'', ob. cit. ("arrancar'', subrayado por el doctor Nasio; "tratamiento psíquico", subrayado por el autor).
212
llanto, hasta de sus lágrimas inmotivadas, de los rituales que acompañan esos momentos de tristeza, que oírlo hablar de su "fatiga".
Voy a tratar de ser más preciso. Hay pacientes que vienen la primera vez diciendo que están fatigados, que a veces eso marcha y a veces no, y se explayan acerca de su estado de depresión. En ese caso, hay una pregunta que no dudo en plantear: "¿Le ocurre a usted llorar?". En general responden: "Solos". Y además agrego: "¿En qué cuarto de su casa?". Buen número de ellos me responde: "En el baño". A mis ojos es esencial que precisen: "En el baño". Les diré por qué con ayuda de otros ejemplos.
Escuchemos, por ejemplo, a una bulímica. Es más importante incitarla a hablar de las circunstancias en las cuales ella está sujeta a la impulsión incontrolada de provocar sus vómitos, que oírla hablar de la historia conflictiva con su madre ... Quiero decir que, desde las primeras entrevistas, tenemos, por nuestras intervenciones, por nuestras preguntas, que introducir de algún modo una cuña en la relación del sujeto con su demanda, para permitirle rectificar su posición subjetiva a la vista de su sufrimiento, para modificar el modo como él tiene de interpretar su sufrimiento, de experimentarlo y vivirlo. Quiero, sobre todo, hacer sentir aquí la importancia, para el analista, de estar presto con este tipo de pacientes y con los pacientes en general -con los neuróticos en general- a no contentarse con la historia familiar ni con alusiones a estados vagos e inciertos. En ese caso, es el yo el que habla. Por el contrario, ¡partan a la búsqueda del sujeto del inconsciente! Partan a la búsqueda de todos los actos sintomáticos en'los cuales el sujeto está superado por su acto. Hasta si tjenen que hacer frente a pacientes que no esperan nada de nadie, queda una posibilidad que, de ser sostenida, puede suscitar una sorpresa. En suma: hacer
213
\
trabajar la demanda del sufriente, es decir proceder a la rectificación de su posición subjetiva a la vista de su demanda, consiste en una puesta en palabras de los momentos y las experiencias en las cuales el sujeto es superado por su acto.
Seguramente que un lector podría interrogarse: ¿es necesario para proceder a una rectificación tal el conocer tantos detalles? ¿Por qué no contentarse con las no seleccionadas evocaciones de vuestro ·paciente?
La ganancia no concierne en nada al saber ni a la información; no se trata para el psicoanalista de una manifestación del deseo de saber, ni a fortiori de un interrogatorio policial. Mu ch os analistas no hacemos preguntas porque hemos aprendido - he aquí otro ejemplo de automatismo mental infecundo- que en ocasión de la primera entrevista no conviene hacer preguntas. Analistas, en particular anglosajones, han sostenido y sostienen aún que el analista no debe ni plantear preguntas ni hablar, hasta en ocasión de varias de las primeras entrevistas. Algunos llegan hasta decir que el analista no debe intervenir en absoluto durante los tres o cuatro primeros meses de la cura. No es mi posición. Podría ser que yo quisiera acelerar las cosas, ir más rápido, según mi estilo que es, quizá, particular, pero no es eso lo que determina la frecuencia de mis intervenciones. En general, no intervengo demasiado y no se oye mi voz todo el tiempo. Lo que me importa es captar la ocasión, como lo decía, de acentuar las líneas de fractura que sólo se entrevén en el relato de la demanda inicial.
¿Pero con qué fin intervenir así con el analizante? No para informarme sino porque procediendo de ese modo, efectuando esta rectificación subjetiva, se produce un fenómeno curioso: manifestaciones sintomáticas puntuales y bien delimitadas, que quedarían fuera de campo s1 no planteásemos preguntas, se encuentran
214
llevadas al interior del campo del análisis. Haciendo eso, comienza poco a poco a instaurarse, a establecerse, una conexión de naturaleza transferencia!. Una conexión tipo transferencia entre esos síntomas y nosotros como analistas, hasta llegar a que formemos parte del síntoma. Ese género de conexión es el índice mayor de la transferencia.
La transferencia supone comenzar a inmiscuirnos, a introducirnos, poco a poco en el sufrimiento del otro. Y ustedes sólo podrán hacerlo si entran en la escena, en el escenario, en los detalles, en las puntuaciones del discurso. Es lo que Lacan llama el "semblante", es decir lo que desencadena, lo que abre, lo que modula el discurso del analista, lo que instituye e inaugura, verdaderamente, el discurso analítico. Así, a la demanda de curación planteada en el comienzo del análisis van sucediéndose lenta y progresivamente manifestaciones transferenciales. Freud lo dice en estos términos: "Esta relación que se llama, para ser breve, transferencia, toma a menudo en el paciente, el lugar del deseo de
[ ],, 9 curarse ....
De hecho, poco a poco, el paciente hace lugar al amor de transferencia, que al principio se traduce por una relación muy positiva, plena de cordialidad, donde la relación con el analista es excelente. Todo ocurre extraordinariamente bien; el sujeto viene a las sesiones con mucho ritmo, entusiasmo e interés. Relata sus sueños, h abla de su pasado, de los avatares de su destino. Y después, llega a otro escalón que yo llamo la secuencia dolorosa de la transferencia.
Así, demanda de curación, amor de tr ansferencia, secuencia dolorosa de la transferencia, representan el encadenarnienlo de las etapas que hacen progresiva-
9. S. Freud, Ma vie et la psychanalyse, París, Gallimard, 1984.
215
mente olvidar el interés inicial que el sujeto llevaba a la cura y a la curación. Verifíquenlo por ustedes mismos, reflexionen, escuchen a vuestros pacientes; verán que aquellos que ya están después de un año, un año y medio sobre vuestro diván, ya no están a la espera tan particular de la curación en .la que estaban al comienzo. La situación ha variado. Ellos ya no están en la misma posición subjetiva.
Debemos, entonces, preguntarnos cómo la demanda de curación se ha transformado en transferencia, más exactamente en neurosis de transferencia, en enfermedad de la transferencia. La característica esencial de la transferencia, lo sabemos, es, en efecto, el hecho de ser la reproducción de un nuevo estado neurótico. Lo cual nos lleva a planteamos una segunda pregunta: ¿cómo ocurre que aquel que quiere curarse acepta entrar en ese lazo enfermizo, mórbido en algunos aspectos, que nosotros llamamos transferencia?
He elegido a propósito términos acentuados, para hacerles sentir que esas relaciones transferenciales, enfermizas y mórbidas, están siempre disponibles en las personas con quienes nosotros trabajamos. No hay que tener temor de pensarlo ni de decirlo, porque no disimular este modo de nuestra práctica nos permite proceder de modo más justo y, en todo caso, menos falso. Repito mi pregunta: ¿cómo ocurre que alguien que quiere curarse se comprometa en una relación psicoanalítica que comporta una · nueva enfermedad? Es que aquel que· quiere curarse también quiere no curarse. No sólo no quiere curarse sino que busca instaurar condiciones favorables para el mantenimiento de su enfermedad. La demanda de curación es, entonces, equívoca: no ocurre sin la fuerza de creer en e] análisis o en lo que puede resultar de él -aun si esta espera sigue siendo indeterminada- , fuerza que calificaremos de positiva. Pero la demanda de curación recela tam-
216
bién el deseo de no curarse, por consiguiente de no separarse de los síntomas y continuar refugiándose en la enfermedad. Dos citas de Freud pueden venir a apoyarnos. En primer lugar: "Hemos constatado que los síntomas mórbidos son una parte de la actividad amorosa del individuo, o hasta su vida amorosa toda entera". 10 Esta visión de Freud parece esencial en tanto que hace equivaler síntomas neuróticos y modo de amar. Sufrir en sus síntomas y por ellos sigue siendo un modo de amar y en primer lugar de amar sus síntomas. Ustedes conocen, sin duda, esa famosa distinción de Freud en uno de sus manuscritos a Fliess donde se · trata de las psicosis: "Esos enfermos aman su delirio como se aman a sí mismos".11 Esta cita puede aplicarse muy bien a los s~ntomas neuróticos, a los síntomas mórbidos, que son, entonces, una parte importante de la actividad amorosa de un individuo. Y Freud agrega a la primera cita referida: "[ .. . ] los instintos sexuales mismos no tienden de ningún modo a renunciar a la satisfacción que les procura el sustituto fabricado por la enfermedad"12. Por sustitución es necesario entender el síntoma. Cuando se quiere el sufrimiento, cuando no se desea curar, se es incurable. A menos que la terapéutica trate por una vía indirecta. Dicho de otro modo, en la medida en que el deseo de no curarse es un obstáculo muy importante y muy fuerte, imposible de tomar de frente en una cura, en un trabajo de análisis, el único modo que tenemos de contornear este obstácu~ lo es optar por una vía indirecta.
¿Cuál es esta vía indirecta? Precisamente la creación
10. S. Freud, Cinco conferencias sobre el psicoanálisis, 1909. 11. S. Freud, "Manuscrito H", carta a Fliess del 24/1/1895. 12. S. Freud, Cinco conferencias sobre el psicoanálisis, ob. cit.
217
\
de una nueva neurosis, la neurosis de transferencia destinada a retomar, en primera instancia, el deseo de enfermedad del analizante, a fin de llegar , en un segundo tiempo, a liberarlo de ese deseo.
LA RELACIÓN DEL PSICOANALISTA CON LA CURACIÓN
Volvamos a nuestro punto de partida y abordemos ahora la relación del analista con la curación. Dijimos que la curación no era un concepto psicoanalítico ni un fin en sí misma para el psicoanalista. Pero aún no hemos justificado ese propósito. Debemos, entonces, franquear un paso y explicar por qué la idea de curación no es un concepto. Para que exista concepto, para que un término acceda a esta dignidad, una condición mínima y requerida es que ese término se integre de modo riguroso y lógico al conjunto de los conceptos de un cuerpo teórico. Ése es un criterio simple, robusto, pero muy justo. Pues el término de curación, la idea de curación, el preconcepto de curación, entra en la más neta contradicción con la concepción psicoanalítica que nosotros tenemos de la neurosis - y muy particularmente con el concepto de sufrimiento-.
Digamos esquemáticamente que en la neurosis habitan dos especies de sufrimiento: el que es vivido bajo la forma del síntoma y otro sufrimiento, no vivido, inconsciente, invisible, imperceptible, que los síntomas tratan de atemperar en el límite de la resolución, hasta de la curación. Es decir que los síntomas son una tentativa de autocuración del yo. O mejor, para ser más rigurosos, los síntomas son la expresión de la tentativa de autocuración del yo. Una tentativa desdichada, ciertamente ineficaz del yo, pero por otra parte una tentativa inscripta en línea recta con una resolución del intolerable sufrimiento inconsciente. Si caemos enfermos de
218
neurosis, si tenemos miedos, dolores corporales, si tenemos accesos de cólera inesperados, imprevistos, breves, si somos asaltados por tal o cual figura del espectro de los síntomas llamados neuróticos, es necesario saber que son la expresión de una lucha en el interior del yo, de una lucha invisible llevada a cabo por el yo que trata de hacer más tolerable un dolor inconsciente. Los síntomas, entonces, son la expresión de una batalla. Constituyen la parte visible de un combate inconsciente del yo contra un sufrimiento inconsciente y apuntan a hacerlo más aceptable. Eso explica, en parte, la frase de Freud citada antes, a propósito del neurótico que ama a sus síntomas como a sí mismo. Él ama a sus síntomas porque son la expresión de una defensa, de esa tentativa de resolver un dolor penoso e inconsciente.
Nuestra concepción psicoanalítica de los síntomas es, entonces, para así decirlo, una concepción positiva: ellos expresan un movimiento positivo del yo para desembarazarse de un sufrimiento intolerable. Entonces, a diferencia del médico que quiere suprimir el síntoma, nosotros, por el contrario, vamos a servirnos de él como vía de entrada indirecta a fin de trabajar y disipar el dolor penoso e inconsciente. Bien entendido , esta tentativa indirecta, a través del síntoma, no responde a un proceso estratégico ni apunta a un blanco definido y preciso. Se comprende ahora por qué no podemos hacer nuestra e integrar en nuestra teoría la idea de curación en tanto que eliminación de los síntomas. Pretender eliminar los síntomas sería como querer hacer desaparecer los sueños, hacer callar las voces del inconsciente. 13
13. Cf. "Psicoanálisis y curación'', documento de la jornada de estudio de octubre de 1987 de la Escuela Propedéutica del Conocimiento del Inconsciente. (Publicación interna.)
219
Si la curación no es un concepto, tampoco es un fin. Y esto sigue siendo válido aunque se la conciba como un cambio, una modificación estructural del psiquismo o, aún más, según Freud, una "reorganización del yo". En efecto, Freud habla de ampliación del yo y define la curación en tanto que producción de un nuevo ser psíquico. Hasta así concebida, la curación sigue siendo -insisto- una idea, un vago ideal, que finalmente entorpece el análisis y entorpece al psicoanalista.
Escuchemos dos frases de Freud sobre el lugar que la curación ocupa en el espíritu del practicante. En 1927 escribe esto:"[ ... ] el enfermo no obtiene gran ventaja en que, en el médico, el interés terapéutico sea de predominancia afectiva. Lo mejor para él es que el médico trabaje con sangre fría y lo más correctamente posible". 14
Y mucho antes, en 1912, confesaba: "Me digo a menudo para apaciguar la conciencia: ¡sobre todo no querer curar, aprender y ganar dinero! Ésas son las representaciones de fines conscientes, que son más utiJizables".15
En efecto, si el analista instituye una meta curativa del análisis, si conscientemente se dice "Es necesario que lleguemos a eso", arriesga no sólo asignar límites artificiales al trabajo analítico y orientar confusamente su participación en el nivel de la escucha, sino también seguir la tendencia afectiva más peUgrosa de la contratransferencia, la que amenaza más al analista, a saber: el orgullo terapéutico. Una tal suficiencia se expresa bajo la forma más conocida del narcisismo del terapeuta: "Si la curación es un fin, el logro o el fracaso en
14. S. Freud, "Posfacio" (1927), en "La cuestión del análisis profano".
15. S. Freud, C. G. Jung, Carta del 25-1-09, en "Correspondencia", I.
220
obtenerla sólo depende de mí". Entonces, la idea de meta sitúa inmediatamente al terapeuta en una posición de suficiencia y de falsa responsabilidad.
A fin de recordar al analista la humildad necesaria para cun1plir con su función, Freud y Lacan han tenido, cada uno a su modo, fórmulas muy inspiradas. Freud retoma el aforismo de ese médico anatomista extraordinario que fue Ambroise Paré. Para señalar los límites de su arte, y pensando en el enfermo que él acababa de tratar, Ambroise Paré enuncia: "Yo lo vendo, Dios lo cura".16 Aforismo que traduciríamos: "Yo lo escucho, me presto al juego de las fuerzas pulsionales, el psicoanálisis lo cura". Lacan habria completado la fórmula diciendo: "Yo lo escucho y el psicoanálisis lo cura . .. además".
Lacan repitió a menudo esta fórmula de la curación comprendida como la supresión del sufrimiento de los síntomas y limitada a ser un efecto producido por un plus.
Para terminar con mi propósito, quisiera recordar varias formulaciones de Lacan:
[ .. . ] la curación es un beneficio en plus de la cura psicoanalítica, el analista se preserva de todo abuso del deseo de curar.17
Recuerdo haber provocado indignación [ ... ] al decir que, en el análisis, la curación venía, de algún modo, por añadidura. Se ha visto allí no só qué desprecio por alguien a quien tenemos a cargo, por aquel que sufre. Hablaba desde un punto de vista metodológico. Es cierto que nuestra justificación, como nuestro deber es el de mejorar la posición del sujeto. Y pretendQ que nada es más vacilante en el campo en el que estamos, que el concepto de curación. iR
16. Cf. S. Freud, "Consejos a los médicos sobre el tratamiento psicoanalítico".
17. J. Lacan , "Variante de la cura tipo", en Escritos, ob. cit. 18. J. Lacan, "La angustia", 1962/3, inédito, seminario del 12 de
diciembre de 1962.
221
En una intervención, poco conocida por otra parte, del 5 de febrero de 1957, publicada en La psychanalyse, n~ 4, 19 Lacan habla de la curación como de un "bienestar en plus". Retoma a menudo esta expresión "en plus" para destacar, precisamente, un plus, un "más allá". Más allá de algo que ya estaría adquirido. "Adquirido" que es necesario entender como la relación analítica misma, el compromiso transferencial entre el analizante y el analista. Es verdad ·que la expresión "en plus" encuentra un antecedente en una destacable frase de Freud:
La eliminación de los síntomas de sufrimiento no es una búsqueda (del practicante) como un fin particular, pero a condición de una conducta rigurosa del análisis, se produce, por así decirlo, como un beneficio anexo.
Freud no utiliza la expresión "en plus" pero emplea el vocablo "anexo". ¿Anexo a qué? Anexo a este efecto principal que es la reorganización del yo en beneficio del ello.
En cuanto a mí, diría para concluir, siempre teniendo en la mira el atenuar esta suficiencia, este orgullo terapéutico del analista: la curación no es un fin que el analista debe alcanzar, sino un efecto secundario del análisis, que el analista puede esperar.
19. Cf. supra, el exergo de ese artículo.
222