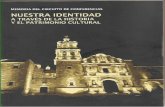MIGRACIONES, MERCADO DE TRABAJO Y POBREZA EN LOS ÚLTIMOS 25 AÑOS: CONTINUIDAD O CAMBIO
Carthago Nova en los dos últimos siglos de la República: una aproximación desde el registro...
Transcript of Carthago Nova en los dos últimos siglos de la República: una aproximación desde el registro...
IBERIA E ITALIA: MODELOS ROMANOS DE INTEGRACIÓN TERRITORIAL. Actas del IV congreso internacionalhispano-italiano histórico-arqueológico celebrado en el Centro Cultural de Caja Mediterráneo en Murcia del 26al 29 de abril de 2006.
Organizan:
Colaboran:
Editores científicosJosé UrozJosé Miguel NogueraFilippo Coarelli
Comité científicoJosé UrozUniversidad de AlicanteJosé Miguel NogueraUniversidad de MurciaFilippo CoarelliUniversità di Perugia
Coordinación generalMaravillas Pérez Moya Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, Región de Murcia
El libro Iberia e Italia: modelos romanos de integración territorial se enmarca en el proyecto de investigaciónBHA 2002-03795, financiado por la Dirección General de Investigación del Ministerio de Ciencia y Tecnología,cofinanciado con fondos FEDER.
Imagen de cubierta: asa y vaso de bronce tipo Piatra Neamt de Libisosa; inscripción musiva de Iuppiter Statorde Cartagena.Diseño de cubierta: Héctor Uroz Rodríguez
© De los textos y las ilustraciones: sus autores© De esta edición:TABVLARIVMC/ Manfredi, 6, entlo.; 30001 Murcia (España)Tlf.: 868 940 [email protected]
ISBN: 978-84-95815-12-5Depósito Legal: MU-2008-2008
Reservados todos los derechos. Queda prohibido reproducir, almacenar en sistemas de recuperación de lainformación y transmitir alguna parte de esta publicación, cualquiera que sea el medio empleado (electrónico,mecánico, fotocopia, grabación…) sin el permiso previo de los titulares de la propiedad intelectual.
Impreso en España / Printed in Spain
ÍNDICE
PRESENTACIÓN, Director General de Bellas Artes y Bienes Culturales de la Región de Murcia ............9
INTRODUCCIÓN, José Uroz, José Miguel Noguera, Filippo Coarelli ......................................................11
LA ROMANIZZAZIONE DELLA SABINA, Filippo Coarelli ................................................................................15
LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL NORDESTE DE LA HISPANIA CITERIOR, Alberto Prieto ............................25
POLLENTIA Y LAS BALEARES EN ÉPOCA REPUBLICANA, Margarita Orfila, Miguel Ángel Cau yMaría Esther Chávez ..........................................................................................................................43
EL COMERCIO PÚNICO EN OCCIDENTE EN ÉPOCA TARDORREPUBLICANA (SIGLOS -II/-I). UNA PERSPECTIVA
ACTUAL SEGÚN EL TRÁFICO DE PRODUCTOS ENVASADOS EN ÁNFORAS, Joan Ramon ....................................67
ROMANIZZAZIONE E LATINIZZAZIONE: LINEE-GUIDA DEI FENOMENI DI ACCULTURAZIONE LINGUISTICA IN AREA
ETRUSCO-ITALICA, Simone Sisani ........................................................................................................101
CONTINUIDAD Y CAMBIO EN EL PROCESO DE ROMANIZACIÓN DEL ÁMBITO CELTIBÉRICO MERIDIONAL Y CARPETANO,Rebeca Rubio Rivera ......................................................................................................................127
MODELOS ROMANOS DE INTEGRACIÓN TERRITORIAL EN EL SUR DE HISPANIA CITERIOR, José Uroz Sáezy Antonio M. Poveda Navarro ..........................................................................................................143
VALENTIA (HISPANIA CITERIOR), UNA FUNDACIÓN ITÁLICA DE MEDIADOS DEL SIGLO II A.C. NOVEDADES
Y COMPLEMENTOS, Albert Ribera i Lacomba ......................................................................................169
NUEVOS TESTIMONIOS ROMANO-REPUBLICANOS EN VILLAJOYOSA: UN CAMPAMENTO MILITAR DEL SIGLO I A.C.,Antonio Espinosa Ruiz, Diego Ruiz Alcalde, Amanda Marcos González y Pedro Peña Domínguez ....199
POMPEI NEL III SECOLO A.C.: LE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE E MONUMENTALI, Fabrizio Pesando ........221
MONETA STRANIERA A POMPEI IN ETÀ REPUBBLICANA: NUOVE ACQUISIZIONI, Samuele Ranucci ..................247
CATONE E LA VITICOLTURA INTENSIVA, Paolo Braconi..............................................................................259
LAS VILLAS IMPERIALES EN CAMPANIA, Umberto Pappalardo ................................................................275
EL MODELO BALNEAR REPUBLICANO ENTRE ITALIA E HISPANIA, Vasilis Tsiolis..............................................285
LA TAPPA ROMANO-REPUBBLICANA NELL’AMBITO DELLA BAIA DI ALGECIRAS. I DATI DI CARTEIA (SAN ROQUE,CADICE), Manuel Bendala Galán, Lourdes Roldán Gómez y Juan Blánquez Pérez ........................307
UNA PERSPECTIVA DE LA ECONOMÍA EN EL SUR DE HISPANIA DURANTE LA REPÚBLICA ROMANA,Genaro Chic García..........................................................................................................................325
MONEDA LOCAL EN HISPANIA: ¿AUTOAFIRMACIÓN O INTEGRACIÓN?, Francisca Chaves Tristán..................353
SCULTURA ISPÀNICA IN EPOCA REPUBBLICANA: NOTE SU GENERI, ICONOGRAFIA, USI E CRONOLOGIA, JoséMiguel Noguera Celdrán y Pedro Rodríguez Oliva ..........................................................................379
LA TASA REPUBLICANA SOBRE LOS PASTOS PÚBLICOS (SCRIPTURA) Y LOS TERRITORIOS PROVINCIALES:REFLEXIONES PRELIMINARES, Toni Ñaco del Hoyo ................................................................................455
RELIGIÓN EN TIEMPOS DE TRANSICIÓN: DE IBERIA A HISPANIA. PODER, CONTROL Y AUTOAFIRMACIÓN,Héctor Uroz Rodríguez ....................................................................................................................465
ROMANIZACIÓN DE LOS CULTOS INDÍGENAS DEL ALTO GUADALQUIVIR, Carmen Rueda Galán ....................493
UNA PROPUESTA SOBRE LOS “CIUDADANOS” DE LAS CIUDADES ESTADO CELTIBÉRICAS DE SEGEDA Y
NUMANCIA A PARTIR DE LA BATALLA DE LA VULCANALIA, AÑO 153 A.C., Francisco Burillo Mozota ............509
POBLAMIENTO IBÉRICO Y ROMANIZACIÓN. EL CASO DE MURCIA, José Miguel García Cano ......................521
APORTACIÓN AL ESTUDIO DE LORCA DURANTE LOS SIGLOS III AL I A.C., Andrés Martínez Rodríguez ........529
CONTEXTOS CERÁMICOS DE ÉPOCA REPUBLICANA PROCEDENTES DE ENCLAVES MILITARES UBICADOS EN LA
CUENCA DEL ARGOS-QUÍPAR EN EL NOROESTE DE LA REGIÓN DE MURCIA (ESPAÑA), Antonio Javier MurciaMuñoz, Francisco Brotóns Yagüe y Juan García Sandoval ............................................................545
MATERIALES DE ÉPOCA TARDORREPUBLICANA DE LA VEREDA DEL PUERTO DEL GARRUCHAL, Rafael EsteveTébar, Jesús Peidro Blanes, Elena Sellés Ibáñez ............................................................................561
CARTHAGO NOVA EN LOS DOS ÚLTIMOS SIGLOS DE LA REPÚBLICA: UNA APROXIMACIÓN DESDE EL REGISTRO
ARQUEOLÓGICO, Sebastián F. Ramallo Asensio, Alicia Fernández Díaz, María José MadridBalanza y Elena Ruiz Valderas ........................................................................................................573
POBLAMIENTO Y EXPLOTACIÓN INTENSIVA DURANTE ÉPOCA REPUBLICANA EN LA SIERRA MINERA DE
CARTAGENA-LA UNIÓN. UN MODELO DE OCUPACIÓN INICIAL, María del Carmen Berrocal Caparrós ........603
LA EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS MINERALES EN EL ENTORNO DE CARTHAGO NOUA, Juan AntonioAntolinos Marín ................................................................................................................................619
VAJILLA, GUSTO Y CONSUMO EN LA CARTHAGO NOVA REPUBLICANA, José Pérez Ballester ........................633
MONEDA Y TERRITORIO EN EL ENTORNO DE CARTHAGO NOVA (SIGLOS II-I A.C.), Manuel Lechuga Galindo ......659
LA CERÁMICA DE BARNIZ NEGRO EN EL REGISTRO ESTRATIGRÁFICO DE CARTHAGO NOVA: DE LA FUNDACIÓN
BÁRQUIDA A LA CONQUISTA ROMANA, Elena Ruiz Valderas ....................................................................669
CONSIDERACIONES SOBRE EPIGRAFÍA REPUBLICANA DE LA CITERIOR: EL CASO DE CARTHAGO NOVA,María José Pena ..............................................................................................................................687
MARMORA DE IMPORTACIÓN Y OTROS MATERIALES PÉTREOS DE ORIGEN LOCAL EN CARTHAGO NOVA.EXPLOTACIÓN, COMERCIO Y FUNCIÓN DURANTE LOS PERÍODOS TARDORREPUBLICANO Y AUGUSTEO,Begoña Soler Huertas ......................................................................................................................711
IBERIA E ITALIA: MODELOS ROMANOS DE INTEGRACIÓN TERRITORIAL. Actas del IV congreso internacionalhispano-italiano histórico-arqueológico celebrado en el Centro Cultural de Caja Mediterráneo en Murcia del 26al 29 de abril de 2006.
Organizan:
Colaboran:
Editores científicosJosé UrozJosé Miguel NogueraFilippo Coarelli
Comité científicoJosé UrozUniversidad de AlicanteJosé Miguel NogueraUniversidad de MurciaFilippo CoarelliUniversità di Perugia
Coordinación generalMaravillas Pérez Moya Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, Región de Murcia
El libro Iberia e Italia: modelos romanos de integración territorial se enmarca en el proyecto de investigaciónBHA 2002-03795, financiado por la Dirección General de Investigación del Ministerio de Ciencia y Tecnología,cofinanciado con fondos FEDER.
Imagen de cubierta: asa y vaso de bronce tipo Piatra Neamt de Libisosa; inscripción musiva de Iuppiter Statorde Cartagena.Diseño de cubierta: Héctor Uroz Rodríguez
© De los textos y las ilustraciones: sus autores© De esta edición:TABVLARIVMC/ Manfredi, 6, entlo.; 30001 Murcia (España)Tlf.: 868 940 [email protected]
ISBN: 978-84-95815-12-5Depósito Legal: MU-2008-2008
Reservados todos los derechos. Queda prohibido reproducir, almacenar en sistemas de recuperación de lainformación y transmitir alguna parte de esta publicación, cualquiera que sea el medio empleado (electrónico,mecánico, fotocopia, grabación…) sin el permiso previo de los titulares de la propiedad intelectual.
Impreso en España / Printed in Spain
ÍNDICE
PRESENTACIÓN, Director General de Bellas Artes y Bienes Culturales de la Región de Murcia ............9
INTRODUCCIÓN, José Uroz, José Miguel Noguera, Filippo Coarelli ......................................................11
LA ROMANIZZAZIONE DELLA SABINA, Filippo Coarelli ................................................................................15
LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL NORDESTE DE LA HISPANIA CITERIOR, Alberto Prieto ............................25
POLLENTIA Y LAS BALEARES EN ÉPOCA REPUBLICANA, Margarita Orfila, Miguel Ángel Cau yMaría Esther Chávez ..........................................................................................................................43
EL COMERCIO PÚNICO EN OCCIDENTE EN ÉPOCA TARDORREPUBLICANA (SIGLOS -II/-I). UNA PERSPECTIVA
ACTUAL SEGÚN EL TRÁFICO DE PRODUCTOS ENVASADOS EN ÁNFORAS, Joan Ramon ....................................67
ROMANIZZAZIONE E LATINIZZAZIONE: LINEE-GUIDA DEI FENOMENI DI ACCULTURAZIONE LINGUISTICA IN AREA
ETRUSCO-ITALICA, Simone Sisani ........................................................................................................101
CONTINUIDAD Y CAMBIO EN EL PROCESO DE ROMANIZACIÓN DEL ÁMBITO CELTIBÉRICO MERIDIONAL Y CARPETANO,Rebeca Rubio Rivera ......................................................................................................................127
MODELOS ROMANOS DE INTEGRACIÓN TERRITORIAL EN EL SUR DE HISPANIA CITERIOR, José Uroz Sáezy Antonio M. Poveda Navarro ..........................................................................................................143
VALENTIA (HISPANIA CITERIOR), UNA FUNDACIÓN ITÁLICA DE MEDIADOS DEL SIGLO II A.C. NOVEDADES
Y COMPLEMENTOS, Albert Ribera i Lacomba ......................................................................................169
NUEVOS TESTIMONIOS ROMANO-REPUBLICANOS EN VILLAJOYOSA: UN CAMPAMENTO MILITAR DEL SIGLO I A.C.,Antonio Espinosa Ruiz, Diego Ruiz Alcalde, Amanda Marcos González y Pedro Peña Domínguez ....199
POMPEI NEL III SECOLO A.C.: LE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE E MONUMENTALI, Fabrizio Pesando ........221
MONETA STRANIERA A POMPEI IN ETÀ REPUBBLICANA: NUOVE ACQUISIZIONI, Samuele Ranucci ..................247
CATONE E LA VITICOLTURA INTENSIVA, Paolo Braconi..............................................................................259
LAS VILLAS IMPERIALES EN CAMPANIA, Umberto Pappalardo ................................................................275
EL MODELO BALNEAR REPUBLICANO ENTRE ITALIA E HISPANIA, Vasilis Tsiolis..............................................285
LA TAPPA ROMANO-REPUBBLICANA NELL’AMBITO DELLA BAIA DI ALGECIRAS. I DATI DI CARTEIA (SAN ROQUE,CADICE), Manuel Bendala Galán, Lourdes Roldán Gómez y Juan Blánquez Pérez ........................307
UNA PERSPECTIVA DE LA ECONOMÍA EN EL SUR DE HISPANIA DURANTE LA REPÚBLICA ROMANA,Genaro Chic García..........................................................................................................................325
MONEDA LOCAL EN HISPANIA: ¿AUTOAFIRMACIÓN O INTEGRACIÓN?, Francisca Chaves Tristán..................353
SCULTURA ISPÀNICA IN EPOCA REPUBBLICANA: NOTE SU GENERI, ICONOGRAFIA, USI E CRONOLOGIA, JoséMiguel Noguera Celdrán y Pedro Rodríguez Oliva ..........................................................................379
LA TASA REPUBLICANA SOBRE LOS PASTOS PÚBLICOS (SCRIPTURA) Y LOS TERRITORIOS PROVINCIALES:REFLEXIONES PRELIMINARES, Toni Ñaco del Hoyo ................................................................................455
RELIGIÓN EN TIEMPOS DE TRANSICIÓN: DE IBERIA A HISPANIA. PODER, CONTROL Y AUTOAFIRMACIÓN,Héctor Uroz Rodríguez ....................................................................................................................465
ROMANIZACIÓN DE LOS CULTOS INDÍGENAS DEL ALTO GUADALQUIVIR, Carmen Rueda Galán ....................493
UNA PROPUESTA SOBRE LOS “CIUDADANOS” DE LAS CIUDADES ESTADO CELTIBÉRICAS DE SEGEDA Y
NUMANCIA A PARTIR DE LA BATALLA DE LA VULCANALIA, AÑO 153 A.C., Francisco Burillo Mozota ............509
POBLAMIENTO IBÉRICO Y ROMANIZACIÓN. EL CASO DE MURCIA, José Miguel García Cano ......................521
APORTACIÓN AL ESTUDIO DE LORCA DURANTE LOS SIGLOS III AL I A.C., Andrés Martínez Rodríguez ........529
CONTEXTOS CERÁMICOS DE ÉPOCA REPUBLICANA PROCEDENTES DE ENCLAVES MILITARES UBICADOS EN LA
CUENCA DEL ARGOS-QUÍPAR EN EL NOROESTE DE LA REGIÓN DE MURCIA (ESPAÑA), Antonio Javier MurciaMuñoz, Francisco Brotóns Yagüe y Juan García Sandoval ............................................................545
MATERIALES DE ÉPOCA TARDORREPUBLICANA DE LA VEREDA DEL PUERTO DEL GARRUCHAL, Rafael EsteveTébar, Jesús Peidro Blanes, Elena Sellés Ibáñez ............................................................................561
CARTHAGO NOVA EN LOS DOS ÚLTIMOS SIGLOS DE LA REPÚBLICA: UNA APROXIMACIÓN DESDE EL REGISTRO
ARQUEOLÓGICO, Sebastián F. Ramallo Asensio, Alicia Fernández Díaz, María José MadridBalanza y Elena Ruiz Valderas ........................................................................................................573
POBLAMIENTO Y EXPLOTACIÓN INTENSIVA DURANTE ÉPOCA REPUBLICANA EN LA SIERRA MINERA DE
CARTAGENA-LA UNIÓN. UN MODELO DE OCUPACIÓN INICIAL, María del Carmen Berrocal Caparrós ........603
LA EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS MINERALES EN EL ENTORNO DE CARTHAGO NOUA, Juan AntonioAntolinos Marín ................................................................................................................................619
VAJILLA, GUSTO Y CONSUMO EN LA CARTHAGO NOVA REPUBLICANA, José Pérez Ballester ........................633
MONEDA Y TERRITORIO EN EL ENTORNO DE CARTHAGO NOVA (SIGLOS II-I A.C.), Manuel Lechuga Galindo ......659
LA CERÁMICA DE BARNIZ NEGRO EN EL REGISTRO ESTRATIGRÁFICO DE CARTHAGO NOVA: DE LA FUNDACIÓN
BÁRQUIDA A LA CONQUISTA ROMANA, Elena Ruiz Valderas ....................................................................669
CONSIDERACIONES SOBRE EPIGRAFÍA REPUBLICANA DE LA CITERIOR: EL CASO DE CARTHAGO NOVA,María José Pena ..............................................................................................................................687
MARMORA DE IMPORTACIÓN Y OTROS MATERIALES PÉTREOS DE ORIGEN LOCAL EN CARTHAGO NOVA.EXPLOTACIÓN, COMERCIO Y FUNCIÓN DURANTE LOS PERÍODOS TARDORREPUBLICANO Y AUGUSTEO,Begoña Soler Huertas ......................................................................................................................711
En la dilatada e intensa historia de Car -thago Nova, los dos últimos siglos de laRepública constituyen un período deespecial trascendencia durante el cual sevan configurando muchos de los rasgosque definirán su singularidad en el con-junto de ciudades hispanas. Las fuentesescritas son suficientemente explícitas alrespecto y han sido repetidas veces rec -o piladas y analizadas en detalle (Ra -banal, 1985; Conde, 2004); en ellas serei teran las excepcionales condicionesde su puerto, la abundancia de los recur-sos mineros y la riqueza del territorio,especialmente en esparto, así como eldesarrollo de una próspera industria rela-cionada con la salazón de pescado. Alamparo de una inmigración masiva deitálicos, atraídos por la abundancia yvariedad de recursos, e intensificada enel último cuarto del siglo II a.C. tras elfinal de las guerras celtibéricas, que seentremezclan con una población vario-pinta, su puerto se convierte en el princi-
pal centro receptor de mercancías detoda la fachada levantina a la vez que enla vía de salida de una ingente produc-ción metalúrgica, cuyo reflejo en la ciu-dad portuaria se manifiesta en un notabledesarrollo urbano sustentado en la pre-coz introducción de técnicas edilicias ypatrones arquitectónicos de raigambreitá lica, que conviven con otros de marca-da tradición púnica. La temprana adop-ción de los órdenes toscano y jónico en laincipiente arquitectura monumental, jun toal empleo del opus caementicium, son elmejor testimonio de la prematura activi-dad de talleres itálicos, mientras que lapervivencia del opus africanum lo es dela herencia bárquida. Este proceso con-lleva la construcción de áreas porticadasy otras infraestructuras en la zona por-tuaria, así como de los primeros edificiosde culto relacionados con divinidadesdel panteón itálico.
Pero no es solamente en los edificiosde carácter cultual y público donde ob -
IBERIA E ITALIA, PÁGS. 573-604
CARTHAGO NOVA EN LOS DOS ÚLTIMOSSIGLOS DE LA REPÚBLICA: UNA
APROXIMACIÓN DESDE EL REGISTROARQUEOLÓGICO*
Sebastián F. Ramallo AsensioAlicia Fernández Díaz
María José Madrid BalanzaElena Ruiz Valderas
Universidad de Murcia
* Este trabajo se inserta en el proyecto de investigación aprobado por la DGICYT “Modelos edilicios y prototipos en lamonumentalización de las ciudades de Hispania: Corduba, Carthago Nova, Caesaraugusta y Bilbilis” (HUM2005-04903-C03-03/HIST), parcialmente subvencionado con Fondos FEDER.
574 IBERIA E ITALIA
ser vamos la impronta romana con ante-rioridad al cambio de era, sino que essobre todo en la arquitectura doméstica yde carácter privado donde la adopción demodelos de la Urbs es más evidente. Aeste respecto, contamos con viviendas deesquema típicamente itálico que, aunqueadaptadas, en algunos casos, a la topo-grafía irregular del terreno, siguen los cá -nones constructivos y modas decorativasestablecidas en época tardorrepublicanaen las ciudades más importantes de Italia,donde la casa se presenta como un espa-cio de representación en el que sus pro-pietarios exhiben a través de la arquitec-tura y de su espléndida ornamentacióninterna –musiva, pictórica y escultórica–,su posición social y económica, ademásde su adhesión a la moda romana.
TOPOGRAFÍA Y DESARROLLO URBANO TRAS LA
CONQUISTA ROMANA
Las especiales condiciones del marcofísico sobre el que se han sucedido lasdistintas etapas históricas que han confi-gurado a lo largo del tiempo la historia deCartagena, enunciadas de forma magis-tral por Polibio (X, 10, 1), han proporcio-nado ventajas a sus habitantes, al refor-zar el recinto fortificado y contribuir a suinexpugnabilidad, pero también numero-sos inconvenientes, siendo entre ellos elmás evidente la constricción del espaciohabitado intramuros a los estrechos lími-tes impuestos por las aguas del Me -diterráneo, que circundaban la Penínsulapor el sur y el oeste, y por un amplioestero situado al norte que cercenabacualquier intento de expansión hacia elseptentrión. Las estrechas lenguas detierra que confinaban los accesos haciael interior se hallaban flanqueadas por lasnecrópolis cuyas sepulturas bordeabanlas principales calzadas.
A pesar de las adversidades delmedio natural, los testimonios materialesmás antiguos hallados en el casco urba-no de Cartagena se pueden remontar a laprimera mitad del siglo IV a.C. –inclusoun poco antes– y se esparcen por loscin co cerros que configuran el “cascocón cavo” que, como lo describe el histo-riador de Megalópolis, conformaba laciu dad púnico-romana. Aunque no per-miten aún recomponer una imagen cohe-rente de este primer asentamiento, rela-cionados entre sí y con otros indicioscercanos, parecen sugerir la existenciade un hábitat nuclear, acorde con la pro-pia topografía original del lugar, plena-mente integrado en los círculos de inter-cambio y en las corrientes comercialesde ese momento. El incremento progresi-vo de materiales de origen centromedite-rráneo a lo largo del siglo III a.C. delatauna injerencia cada vez mayor y directade la propia Cartago sobre el primitivoasentamiento, que, a la postre, debiófacilitar la “fundación” de Asdrúbal haciael 230-228 a.C. En las dos décadas quesiguen al teórico acto fundacional (Po li -bio, II, 13, 1-2; Diodoro, XXV, 12) se pro-duce un intenso proceso de urbanizaciónque se inicia con la construcción de larobusta muralla que protege, especial-mente, los puntos más débiles, pero que,sin duda, cercaba todo el perímetro sus-ceptible de ocupación, incorporando ensu recorrido los accidentes naturales, yse trazan los principales ejes viarios delinterior, para lo cual se llevan a caboimportantes obras de adecuación de lasladeras mediante recortes en el terreno yla construcción de potentes muros decontención, enfatizando un urbanismode calles y construcciones aterrazadasde marcada impronta helenística (Ra ma -llo y Ruiz, e.p.), que condicionará el dise-
575CARTHAGO NOVA EN LOS DOS ÚLTIMOS SIGLOS DE LA REPÚBLICA
ño urbano de la ciudad romana, ya nosólo de época republicana sino inclusoimperial, a pesar de la intensa reestructu-ración urbanística que se llevará a caboen la segunda mitad del siglo I a.C. trasla promoción jurídica de la población alrango de colonia.
EVOLUCIÓN URBANA Y DESARROLLO EDILI-CIO DURANTE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO
II A.C.Es difícil evaluar las consecuencias
que tuvo el asalto a Qart Hadast por lossoldados de Escipión en el año 209 a.C.,aunque si nos atenemos a la narraciónde Polibio (X, 15, 4-6) debieron ser dra-máticas, ya que el general romano “en -vió, según la costumbre de los romanos,a la mayoría contra los de la ciudad, conla orden de matar a todo el mundo queencontraran, sin perdonar a nadie; [y] nopodían lanzarse a recoger botín hasta oírla señal correspondiente” (Balasch,1981, 369).
A tenor de lo dicho, la evidencia ar -queológica muestra un contexto claro dedestrucción e incendio en algunos secto-res del núcleo urbano y, en particular, enel interior de ciertas habitaciones que, ajuzgar por los materiales cerámicos quecontienen, se fecharían hacia finales delsiglo III a.C., en clara correspondenciacon el momento del asalto, siendo abun-dantes las producciones de procedenciacartaginesa o norteafricana y del ámbitopúnico-ebusitano, que conviven conotras formas de barniz negro originariasde la península Itálica fabricadas porestos años (Martín y Roldán, 1997a). Noobstante, y a pesar de estos indicios, aúnno podemos concretar el alcance total delos daños y si éstos fueron generalizados,afectando a la totalidad de la urbe, o sóloa una parte. Según Polibio (X, 20, 8),
“cuando [Escipión] consideró que todo elmundo se había entrenado de modo sufi-ciente con vistas a la prosecución de lasoperaciones, aseguró la ciudad con unaguarnición y con diversas reparacionesen los muros”, lo que induce a pensar enun proceso de continuidad, favorecidopor la misma heterogeneidad cultural,que se manifiesta también en el registroarqueológico asociado al tramo de mura-lla bárquida descubierto en la laderameridional del cerro de San José (Figura1.1), que se prolonga hasta finales del ter-cer cuarto del siglo II a.C. La diversidadde los habitantes se deduce con claridadde las mismas fuentes que narran el epi-sodio de la conquista y, en parte, debíaser resultado de la asimilación, pacífica oforzada, del hábitat anterior. CuentaPolibio (X, 8, 5) cómo informaron (aEscipión) “de que allí había un grannúmero de hombres, pero eran artesa-nos, obreros o marineros, sin ningunaexperiencia bélica”; además, al describirel botín diferencia entre los bagajes de lossoldados cartagineses, los ajuares de losciudadanos y de los obreros, que fueronamontonados en el ágora (X, 16, 1), e in -siste más adelante (X, 17), cuando señalacómo el general romano mandó concen-trar a los prisioneros, que eran muchos,casi diez mil, y puso aparte a los habitan-tes de la ciudad, con sus mujeres e hijos,e hizo un grupo también con los artesa-nos. “A los primeros les exhortó a ser ami-gos de Roma, a que no olvidaran aquelbeneficio, y los despachó a sus casas. Alos artesanos, les dijo que de momentoeran esclavos públicos de Roma, peroprometió la libertad a todos los que evi-denciaran prácticamente su adhesión einterés para con los romanos, esto si laguerra contra los cartagineses se des-arrollaba según sus designios”.
576 IBERIA E ITALIA
No hay dudas de que los principalesejes urbanos establecidos por los bárqui-das y las infraestructuras asociadas aellos se mantuvieron en uso durante épo -ca republicana, e incluso el viario deépoca imperial fosiliza, al menos en par -te, tramos del trazado precedente, comohan demostrado los hallazgos de la plazade San Ginés (Martín y Roldán, 1997b)(Figura 1.2). Sin embargo, también en al -gunos puntos concretos del núcleo urba-no se ha querido detectar un cierto pro-ceso de reestructuración de los espa-cios, divergente respecto a la trama an -terior. Al parecer, en la plaza del Hospital(Figura 1.3), junto a los restos del anfite-atro situado en la ladera oriental del cerrode la Concepción, se detecta, según elequipo que ha realizado las excavacio-nes, un conjunto de “estructuras urbanasortogonales” con niveles de habitaciónque se fechan entre los inicios del siglo IIa.C. y el 150/130 a.C. (fase 2a), sobre losque se deposita un potente vertederocon niveles de relleno que se dilatanhasta la época augustea, momento enque se produce la explanación de estazona para integrarla de nuevo en la tramaurbana (Berrocal, 1995, 338). Sin embar-go, los estrechos límites del espacioexcavado imponen cautela a la hora deadscribir cultural y cronológicamente es -tas estructuras más profundas, y so bretodo establecer el momento de cons-trucción. A este respecto, es interesantereseñar la estrecha similitud que existeentre la concepción urbanística de estosrestos y sus fábricas con las estructuraspúnicas de la Serreta (Figura 1.4), próxi-mas al borde septentrional de la ciudad,y sobre todo con un conjunto de habita-ciones excavadas al pie de la ladera nor-oriental del cerro de la Concepción, cuyacronología bárquida parece indudable
(Figura 1.5). En este último caso, unacalle de orientación NE-SO, adaptada ala topografía del terreno y pavimentadacon una fina capa de barro de tonalidadgrisácea, que regulariza la roca natural, ycon un pozo artesiano de planta rectan-gular, sirve para ordenar la circulación enesta zona. Al oeste y asociado al eje via-rio se localiza un edificio levantado conzócalos de mampostería trabada con ba -rro y alzados de adobe, con pavimentosde barro apisonado perforados por va -rios agujeros para postes que ayudabana la sustentación de la cubierta que, pro-bablemente, sería vegetal. Formabanpar te de este conjunto nueve habitacio-nes comunicadas entre sí, de las cuales,algunas debieron funcionar como zonasde paso o distribuidor y otras como es -pa cios de habitación o de trabajo, dadala presencia de varios hogares, así comode un basamento con planta de cuartode círculo en el ángulo de una de ellas.Por último, la habitación emplazada en elextremo NE del edificio (n.º 1) conserva-ba parte de una estructura que hemosinterpretado como un altar; se trata dedos gradas adosadas a la parte centraldel muro meridional, a uno de cuyos la -dos permanecía in situ, una esculturacon pebetero colocada de forma vertical,sobre una base ligeramente más eleva-da. Todo este espacio estaba recubiertocon una fina capa de enlucido de colorblanco (Figura 2).
La escultura está realizada en piedraarenisca y, por sus características, debióllegar a la ciudad procedente de un taller,por ahora indeterminado, del Medi te rrá -neo central, ya que imágenes similares aésta se han localizado en áreas de domi-nio púnico como Cerdeña, y en las ciu-dades sicilianas de Mothia y Selinunteentre otras. Responde a un esquema
Figu
ra 1
. P
lano
del
cas
co a
ntig
uo d
e C
arta
gena
con
situ
ació
n d
e ha
llazg
os m
enci
onad
os e
n el
tex
to.
578 IBERIA E ITALIA
similar al de una estela tipo betilo dotadode figuración esquemática, con cazoletaen la parte superior para ofrendas, dondeno se observan restos de combustión.Se representa una figura de frente, con lacara de tendencia circular, aunque elmentón está claramente marcado, en laque en altorrelieve se marca la frente,una faja lisa de varios centímetros, queenlaza en un solo trazo, con la narizrecta, de grandes dimensiones y ligera-mente desplazada hacia la izquierda; alos lados apenas se observan unassuaves incisiones de trazo curvocorrespondientes a los ojos, y la bocaestá marcada por una fina línea recta ensentido horizontal. A ambos lados de lacara surgen los brazos flexionados enla base de la escultura y con las dosmanos entrelazadas en la parte delan-tera.
Al otro lado de la calle se dispone unconjunto de estructuras que conformanun edificio de similares características alanterior, tanto en las técnicas constructi-vas empleadas, como en la distribucióninterior de espacios. En este caso, sedocumentaron cinco compartimentosentre los que se distinguen un pequeñopasillo o distribuidor y tres zonas dehabitación o trabajo, dado que en dos deellas hay sendos hogares y en la tercera,un rebanco adosado al muro occidental.Los contextos cerámicos –aún en fasede estudio– asociados a los dos edificiosy la calle que los separa apuntan a unmomento de construcción de hacia elúltimo cuarto del siglo III a.C.; por el con-trario, más difícil es determinar si estasestructuras se abandonaron tras la con-quista romana o si bien perduran, conalgunas reformas, durante la primeramitad del siglo II a.C. A este respecto,tan sólo el estudio minucioso de los con-
textos de abandono de este barrio púni-co podrá resolver el interesante proble-ma de la posible continuidad de ampliossectores de la ciudad tras la conquista ysu abandono posterior en un momentoavanzado de la segunda centuria antesdel cambio de era. Precisamente, la des-a parición de estos sectores periféricos yla concentración de la ciudad en la zonamás baja, una vez completadas lasinfraestructuras necesarias para terminarde sanear el centro del valle, justificaría laimpresión de una reducción del perímetrourbano que tuvo Polibio (X, 11, 4) cuandovisitó la ciudad, hacia el tercer cuarto delsiglo II a.C. Paradójicamente, a estemismo momento corresponde la interrup-ción de la deposición estratigráfica en lashabitaciones interiores y en el exterior deltramo de muralla excavado en la laderadel cerro de San José, lo que se podríaquizá relacionar con un primer procesode reestructuración urbana.
Durante este primer período, la activi-dad edilicia debió estar abocada a la res-tauración y adaptación de viejas estruc-turas y a la construcción de nuevas in -fraestructuras destinadas a la adecua-ción de espacios y a completar el sanea-miento de las zonas más bajas intramu-ros. Entre estas obras habría que con-templar el cauce artificial que, segúnPolibio (X, 10, 11), se ha abierto “entre elestanque y las aguas más próximas,para facilitar el trabajo a los que se ocu-pan en cosas de la mar”, y por encimadel cual “se ha tendido un puente paraque carros y acémilas puedan pasar poraquí, desde el interior del país, los sumi-nistros necesarios” (Balasch, 1981, 363).Hasta la fecha no se ha localizado elemplazamiento exacto de dicho puente,aunque no han faltado las propuestas;sin embargo, el hallazgo en un solar de la
579CARTHAGO NOVA EN LOS DOS ÚLTIMOS SIGLOS DE LA REPÚBLICA
calle Florentina nº 8 (Figura 1.6), al pie dela ladera occidental del cerro delMolinete, de un muro de ¿opus quadra-tum? en dirección norte-sur que separa-ba dos contextos ergológicos de natura-leza completamente distinta: al este, unnivel de origen y composición marino,asociado en sus estratos superiores amaterial cerámico fechado en el siglo IIa.C., y en el lado opuesto un estrato detierra firme asociado a materiales cerá-micos pero en menor cuantía (Antolinos ySoler, 2000, 47) podría corroborar la afir-mación del historiador megalopolitano, sibien la escasa superficie excavada y laprofundidad y dificultad de una correctalectura e interpretación del registroarqueológico imponen cautela a la horade explicar estos restos y la anomalíaestratigráfica observada, bien que la cro-nología parece situarse en el siglo II a.C.
Precisamente, las estructuras que conclaridad se pueden asociar a la primera
fase de la ciudad romana son muy esca-sas. En el arco que cierra la mitad meri-dional de la ciudad, y concretamente enla vaguada que traba los cerros de laConcepción y de Despeñaperros, seobserva a comienzos del siglo II a.C. unaadecuación del terreno siguiendo laorien tación de las curvas de nivel delmonte, recortadas, determinando un sis-tema de terrazas escalonadas, que si -guen la pendiente de la ladera, sobre dosejes de orientación aproximada noreste-suroeste en el trazado longitudinal y nor-oeste-sureste en el transversal (Figura1.7). Corresponde a esta fase un conjun-to de habitaciones, excavadas parcial-mente en el estrato natural y construidascon zócalos de mampostería trabadacon barro y alzados de adobe, que sos-tienen la cubierta plana de láguena.Hacia el interior, los muros están a vecesenlucidos con una fina capa de argama-sa y los suelos son, únicamente, la roca
Figura 2. Habitaciones púnicas halladas en la ladera nororiental del cerro de la Concepción(foto: M. J. Madrid).
580 IBERIA E ITALIA
natural alisada y regularizada con unafina capa de barro sobre el que apoya elhogar, que coincide aproximadamentecon la parte central de la habitación yque se reduce, simplemente, a una con-centración de carbones y cenizas. Enuna de estas habitaciones se localizaronlos enseres familiares que debía albergarun armario del que sólo se conservabanlos herrajes metálicos y en cuyo interiorse almacenaba parte del ajuar doméstico–en fase de estudio– con varias jarras,ollas, un mortero, un ungüentario, algu-nas tabas y varias monedas (Madrid,2004, 38).
Por el contrario, en la mitad septen-trional del núcleo urbano, aunque la in -for mación arqueológica es más limitada,ya que carecemos de estructuras quecon claridad se puedan asociar a esteperíodo, el elevado porcentaje de ánfo-ras greco-itálicas halladas durante lasexcavaciones de 1977-1978 en el cerrodel Molinete permite contemplar estacolina como una pieza destacada en elurbanismo de la ciudad de la primeramitad del siglo II a.C., al tiempo quecorrobora el papel desempeñado por supuerto como uno de los principales ejesde vertebración de la actividad comercialitálica en la Península Ibérica, en la que ladistribución del vino suritálico constituye,desde los primeros momentos, uno delos pilares básicos. Junto al vino secomercializa una enorme cantidad devasos de barniz negro, demandados poruna población que con el paso de losaños está constituida cada vez más porelementos itálicos muy romanizados. Elregistro ceramológico de la vajilla fina secaracteriza por un predominio casi absolu-to de los productos de la campaniense A,siendo los tipos mejor representados lacopa L.27Bc y el plato L.36, formas que
parecen constituir el servicio de mesabásico en la vida cotidiana de la ciudaden estos momentos. La segunda produc-ción mejor representada en la ciudad esla cerámica calena, aunque siempre enmenores proporciones, cuyo apogeo pa -rece coincidir con el inicio de las expor-taciones de vino caleno y, con él, de lavajilla de barniz negro, tras la fundacióndel puerto de Volturnum en el 184 a.C.cerca de la colonia latina de Cales (Pe -droni, 2001, 347).
Este registro cerámico, bien conocidoen las estratigrafías de la ciudad, ha veni-do a refrendarse con el hallazgo en laentrada del puerto de Cartagena del pecioEscombreras I, con un cargamento bas-tante homogéneo de más de 500 ánforasde vino campano, junto a cerámicas debarniz negro calenas, vasos de campa-niense A y cerámica de cocina itálica(Pinedo y Alonso, 2004, 140). El recuentode ánforas realizado permite pensar enuna embarcación de 200 tm como míni-mo, lo que confirma la importancia delpuerto de Cartagena en estas fechas y susituación privilegiada en el tráfico comer-cial como centro receptor y redistribuidorde estas mercancías hacia mediados delsiglo II a.C., un momento que coincidecon el definitivo avance y consolidaciónde las fronteras romanas en el interiorpeninsular, lo que se traducirá en las cam-pañas contra celtíberos y lusitanos, quemovilizarán un importante contingente deefectivos humanos. Para canalizar y ges-tionar esta actividad comercial, en partedestinada a garantizar el abastecimientodel ejército, pero muy pronto también asatisfacer las necesidades de una pobla-ción inmigrada cada vez mayor, se debióarticular un complejo sistema administra-tivo y comercial en el que las corporacio-nes de carácter profesional desempeña-
581CARTHAGO NOVA EN LOS DOS ÚLTIMOS SIGLOS DE LA REPÚBLICA
ron un papel fundamental. Almacenes yedificaciones de carácter utilitario debie-ron ocupar amplios sectores de la mitadoccidental de la ciudad abocada haciaunas instalaciones portuarias, probable-mente en parte herederas de las primerasobras de adecuación bárquidas.
Pero también, durante la primera mi -tad del siglo II a.C. e incluso, probable-mente, hasta el tercer cuarto, construc-ciones de carácter artesanal e industrialdebieron ocupar el cinturón periférico delcasco urbano y las zonas suburbiales. Laproducción alfarera está representadapor un horno de cerámica de planta cua-drangular descubierto en el solar de laantigua fábrica de La Luz (en la actuali-dad ocupado por El Corte Inglés) y muypróximo a la necrópolis de San Antón(Figura 1.8), por tanto en un espacioextramuros emergido junto al borde occi-dental del Almarjal y junto a la vía decomunicación con el interior (Figura 3).Amortizado entre la segunda mitad delsiglo II a.C. y la primera mitad del siglo Ia.C., muy cerca del horno, en el que sepudieron diferenciar dos fases construc-tivas, se identificaron dos inhumacionesde época tardorromana (Guillermo, 2003,79). Otro importante complejo alfarero,aunque de cronología algo más avanza-da y, en este caso, intramuros, en unsector periférico del espacio de ocupa-ción doméstica, se ha excavado en laladera nororiental del cerro de Des pe ña -perros (Figura 1.9). Consiste en una seriede departamentos de notables dimensio-nes, estructurados en dos terrazas conti-guas, a los que se asocian dos hornosce rámicos de grandes dimensiones, ex -cavados en el terreno, de planta cua-drangular, pilar central y doble cámara(Figura 4). En un tercer horno, algo aleja-do de los dos anteriores y de menores
dimensiones, con la parrilla sustentadapor pilares monolíticos, se conservabancuatro exvotos anatómicos en forma depierna izquierda, con un pequeño orificiode sujeción en el extremo superior(Madrid, 2004, 47-48). Estos testimoniosconfirman la existencia de una tradiciónartesanal que complementaría con susproducciones la vajilla de uso cotidiano yprocuraría el material de construcciónimprescindible para el primer desarrollourbano.
Durante este primer período, la super-ficie del núcleo urbanizado no debió dife-rir mucho de la ocupada en época bár-quida, a pesar de que Polibio (X, 11, 4)sugiere una posible reducción.
El entramado viario y la arquitecturadoméstica de esta primera fase debió, enconsecuencia, mantener el diseño de lafase precedente. En este sentido, en unaparcela de la calle Serreta, 3-7 (SanVicente, 8-12) (Figura 1.10) se han identi-ficado restos de una calle de finales delsiglo III a.C. pavimentada con cantos ro -dados y guijarros de pequeño tamaño,que debió ser restaurada en época repu-blicana con la adición de algunas placasde caliza, y sobre la que se superponenlas típicas losas poligonales de la calza-da augustea, que reproduce la mismaorientación y dimensiones que la subya-cente; asociado al tramo viario más anti-guo se constatan los restos de una habi-tación con paramento de opus africanumy pavimento de opus signinum decoradocon teselas, reflejo, tal vez, de dos fasesconstructivas diferentes. Bajo la callediscurre un complejo sistema de canali-zaciones, con una posible cloaca recor-tada en sillares de arenisca y revestidade mortero hidráulico, colmatada por unnivel con abundante material cerámicodel siglo II a.C. (Fernández-Henarejos,
582 IBERIA E ITALIA
López, Berrocal, 2003, 65), que guardauna estrecha similitud con la canaliza-ción descubierta bajo la calle púnica dela plaza de San Ginés (Figura 1.2). Otrosposibles restos de esta canalización sedetectaron en la excavación del Centrode Salud, junto a la calle San Vicente(Figura 1.11), donde las estructuras repu-blicanas y altoimperiales estaban des-truidas y tan sólo se conservaba un sis-tema de drenaje realizado con sillares dearenisca, asociado a un nivel con abun-dante material de finales del siglo III a.C.
En un solar ubicado entre las callesBeatas, San Cristóbal y Ciprés (Figura1.12), las estructuras de época augusteaparecen fosilizar la trama de época tar-dorrepublicana, aunque el reducidoespacio sobre el que se ha podido reali-zar esta comprobación no permite unamayor concreción (Murcia, 2004, 57). Noobstante, esta superposición se puedehacer extensiva a la mayor parte del
espacio intramuros y, al menos en algu-nos casos, podría remontar a la planifica-ción de época bárquida. Más difícil esinterpretar un enorme paramento demam postería con dirección noroeste-sureste y paralelo a la actual calle Mayor,frente a la antigua línea de costa (Figura1.13), al cual se adosan posteriormenteconstrucciones de época augustea. Porla entidad de la fábrica podría correspon-der a un posible lienzo de muralla deépoca republicana, aunque la parquedady limitación de la intervención arqueoló-gica nos lleva a ser cautelosos en tantono se realicen nuevas excavaciones eneste sector.
REORDENACIÓN URBANA Y TRANSFORMACIO-NES EN LA EDILICIA PÚBLICA Y PRIVADA A
FINALES DEL SIGLO II A.C.-INICIOS DEL SIGLO
I A.C.Entre finales del siglo II a.C. y comien-
zos del siguiente se manifiesta un fenó-
Figura 3. Horno de época republicana hallado junto a la necrópolis tardorromana de San Antón (foto: M.Guillermo).
583CARTHAGO NOVA EN LOS DOS ÚLTIMOS SIGLOS DE LA REPÚBLICA
meno de revitalización urbana sustenta-do, en gran parte, en la intensificación dela explotación minera y en las activida-des comerciales e impulsado por la lle-gada masiva de inmigrantes itálicos,cuyos gentilicios y procedencia conoce-mos por las cartelas de los lingotes(Domergue, 1966; 1985) y cuyos descen-dientes ocuparán, en parte, las principa-les magistraturas de la colonia tras lapromoción jurídica (Koch, 1993). En estesentido, es interesante destacar la grancantidad de asentamientos romanosrepublicanos con cerámicas de barniznegro localizados en el Campo de Car ta -gena y que se extienden tanto por la lla-nura litoral como por la sierra minera(Ore jas y Ramallo, 2004). Se pueden vin-cular a un primer proceso de coloniza-ción del territorio, aunque sin que existaaún un proceso de reparto y parcelaciónclaro del ager, ya que sabemos porCicerón que aún en el año 63 a.C. elEstado romano conservaba la propiedadde “los terrenos cercanos a la ciudad deCarthago Nova (apud Carthaginem no -vam) en Hispania, adquiridos por el valorextraordinario de los dos Esci piones”(Cic. De lege agr., I, 2, 5).
En este contexto, parece que se aco-meten obras de infraestructura destina-das a mejorar las instalaciones portua-rias, como la construcción de un dique,promovida por los magistri de un colle-gium de naturaleza desconocida, al queparecen aludir las pilae et fundamentarecordadas en una inscripción reutilizadade antiguo en la fortaleza medieval delcastillo de la Concepción, por lo quedesconocemos su lugar de origen(Abascal y Ramallo, 1997, n. 1); todos losindividuos mencionados son libertos yesclavos, citados con el nombre de suspatroni y domini (Figura 5). Es probable
que se acometa también, paralelamente,un proceso de reordenación urbana ade-cuando nuevos espacios mediante laconstrucción de terrazas y reforzando losejes viarios, condicionados en su desa -rrollo por la irregular orografía del terre-no. Se detecta también en este momen-to, hacia el tercer cuarto del siglo II a.C.,el cese de la deposición estratigráficaasociada a las estructuras defensivaspúnicas al tiempo que se abandonan ycolmatan las construcciones preceden-tes, en cuyo registro se detectan ciertoscambios en la composición de la vajillade barniz negro: la campaniense A conti-núa siendo la producción mayoritaria-mente importada pero reduce sus por-centajes, mientras que crecen paulatina-mente los vasos de la campaniense B yB calena y, en menor proporción, los pro-ductos de la campaniense C. En cuantoal comportamiento de los tipos formalesdestaca, en especial, la sustitución pro-gresiva del plato L.36, característico dela fase anterior, por platos L.5 y L.6 tantode la campaniense A como de la B y Bcalena, mientras que las copas típicas deeste período son las variantes tardías delos vasos L.31, 27 y 33b que, junto alcuenco L.1, de producción calena, confi-guran el servicio de mesa usual en la ciu-dad en este período. La elección deestos tipos es bastante semejante alresto de ciudades republicanas peninsu-lares como Ampurias, Baetulo, Valentia yPollentia.
En este nuevo proceso de reordena-ción urbana debemos situar también laurbanización de la ladera occidental delcerro del Molinete, con el trazado de uneje paralelo a la línea portuaria, donde seconstruyen distintas estancias de carác-ter industrial y artesanal, de difícil inter-pretación funcional por la superposición
584 IBERIA E ITALIA
de las construcciones posteriores deépo ca augustea, que conservan la mis -ma orientación de las fábricas preceden-tes, articulándose a partir de este mo -mento mediante una calzada enlosadacu yo trazado discurre paralelo al del anti-guo, cerrando la trama urbana por elsec tor noroccidental de la ciudad (Egeaet alii, 2006, 19).
No obstante, es en los espacios deculto donde mejor se aprecia la dinámicade cambios y se descubre la imagen dela ciudad durante estos años. La hetero-geneidad cultural y la variada proceden-cia de sus habitantes durante los dosúltimos siglos de la República se reflejaen las manifestaciones religiosas y en ladiversidad tipológica de los espaciosdes tinados a albergarlas. Hasta el mo -mento no se ha identificado ningún edifi-cio de carácter público y planta canónicaque se pueda asociar a alguna de lasdivinidades tradicionales del panteón
romano. Bien es cierto que conocemosla advocación de dos de las colinas aCronos (Monte Sacro) y Vulcano (Des -peñaperros), pero no existe traza algunade posibles espacios de culto, si es querealmente los hubo, como tampoco hayindicios del santuario de Escu lapio, divi-nidad bajo la que se esconde con todaprobabilidad el Eshmun cartaginés, quesegún Polibio (X, 10, 7) estaba emplaza-do “en la colina oriental” –que co rres -ponde al actual cerro de la Con cepción,una vez corregido el error de orientacióndel historiador griego–, que debió seruna de las divinidades más importantesde la ciudad, –como sucedía en la metró-polis africana–, a juzgar por algunos tes-timonios escultóricos e iconográficos. Enla misma línea de pervivencia o devociónpor cultos de origen semita habría quesituar una inscripción dedicada a Hér -cules Gaditano (CIL, II, 3409; Abascal yRamallo, 1997, 35), divinidad que se gún
Figura 4. Complejo alfarero de época republicana descubierto en la ladera nororiental delcerro de Despeñaperros (foto: M. J. Madrid).
585CARTHAGO NOVA EN LOS DOS ÚLTIMOS SIGLOS DE LA REPÚBLICA
nos cuenta Apiano (Iber., 2) era ve neradaen el santuario principal de Gades enplena época imperial siguiendo prácticasreligiosas al modo fenicio, ya que “sudios no era el tebano, sino el de lostirios”. No podemos afirmar, aunque esbastante probable, si existe alguna rela-ción entre la divinidad mencionada en lainscripción y la isla de Heracles, “a la quellaman también Skombraria, de losescombros, que sirve para obtener elmejor garum” (Estrabón, III, 4, 6), ya queno se han hallado evidencias sobre elislote que cierra la bocana del puerto deCartagena, bien que en sus alrededoresse haya excavado un elevado número depecios. En cualquier caso, inscripción ytestimonio literario abogarían por un
culto que se remontaría sin duda y, almenos, a época republicana, aunquecarecemos de elementos seguros paraestablecer una datación de la inscrip-ción.
Un especial interés reviste un frag-mento de inscripción dibujado con tese-las blancas sobre un pavimento de opussigninum, donde sólo se puede leer –]CRO.+ [- colocada delante de un posiblemeandro de esvásticas y cuadrados quedebía enmarcar el motivo central. Lacomparación de la previsible composi-ción ornamental con otros pavimentosde la misma Cartagena permite sugeriruna disposición del epígrafe frente alumbral de acceso a la estancia. SegúnJiménez de Cisneros fue hallado “al rea-lizar la Casa de Correos en la plaza deValarino Togores” (hoy plaza de SanFrancisco), en alguna de las parcelas delfrente oriental delimitado por las callesCaballero y Arco de la Caridad. La extre-ma fragmentación del pavimento, y enconsecuencia del texto, da pie a múlti-ples propuestas (Ramallo, 1991-1992,199 ss.). En líneas generales, y restrin-giéndonos al ámbito del sureste, dondeeste tipo de pavimento es muy abundan-te, las inscripciones, sobre todo las másantiguas, suelen reproducir fórmulas decarácter propiciatorio o de salutación,cuando se trata de ambientes domésti-cos, pero también dedicaciones decarácter religioso, en escenarios tantopúblicos como privados. Acorde con laprimera propuesta, y por paralelos en elárea campana, ya Jiménez de Cisneros(1928, 266) interpretó la inscripcióncomo alusión al dios [Lu]cro, paralelizan-do la leyenda con otra de la “Casa deSirico” de Pompeya donde se puedeleer Salve Lucrum, a la que se podríaañadir otro epígrafe con el texto Lucrum
Figura 5. Inscripción con relación de magistri deun posible collegium con alusión a obras de in -fraes tructura portuaria.
586 IBERIA E ITALIA
Gaudium, de la casa VI, 14, 39 de la ciu-dad campana. En este caso, el texto seinsertaría en la serie de textos propiciato-rios y relacionados con la buena fortuna–la tuxh¯ griega– y la ganancia, cuyaexpresión más evidente, en la propiaCarthago Nova, sería el epígrafe sobre unpavimento de opus signinum de épocaaugustea de una posible domus o sedede corporación con la leyenda Fortunapropitia. No obstante, el emplazamientodel pavimento y la estancia que lo debíaalbergar junto al foro de época imperial,probable reestructuración de la plazarepublicana, permitiría sugerir una advo-cación de carácter religioso; en estecaso habría que restituir [sa]cro +, y falta-rían, por tanto, la divinidad a la que esta-ba reservado el ambiente y el nombre deldedicante al que pertenecería el trazocurvo que parece corresponder a unacuarta letra tras la interpunción, tal vezuna C o Q que formaría el praenomen deun hipotético dedicante. No obstante, lafragmentación del texto y la imposibili-dad de comprobación directa y de esta-blecer una cronología más precisa condi-cionan las propuestas, que no dejan deser meras conjeturas. Por otra parte, laescasa información sobre las circunstan-cias del hallazgo y del contexto asociadoimpide relacionar con absoluta certezaeste fragmento con inscripción a otrolocalizado en 2005 en las excavacionesdel Centro de Salud del Molinete, junto alactual edificio de Correos (Figura 1.14),asociado a una estancia desmanteladapara la construcción del foro de épocaimperial. Corresponde a un pavimento deopus signinum, con motivo central desalpicado de teselas blancas enmarcadoen una cartela rectangular; tanto el moti-vo como la ejecución y factura delatanuna cronología bastante antigua. La ubi-
cación de estos dos pavimentos en elespacio que posteriormente ocupará elforo colonial permite al menos sugeriruna urbanización, quizá de carácterpúblico, en época republicana.
En cualquier caso, cada vez es másevidente la existencia de espacios deculto de carácter privado y doméstico,relacionados, probablemente, con cor-poraciones profesionales, formadas enparte por itálicos, aunque no de formaexclusiva, atestiguadas en la ciudad porinscripciones de época tardorrepublica-na que muestran un estrecho paralelismocon epígrafes de Capua y Minturnae,fechados en el primer cuarto del siglo Ia.C. Precisamente, a uno de estos ámbi-tos cultuales de carácter privado ocolectivo debe aludir la ofrenda de T(itus)Hermes a Isis y Serapis, hallada en elcerro del Molinete (Koch, 1982, 350;Abascal y Ramallo, 1997, n. 38) pese aque la alusión in suo ma[ns](ionem) de lasegunda línea podría aludir también alpropio santuario de las divinidades(Figura 6). El reconocimiento oficial delculto a la divinidad egipcia a finales delsiglo I a.C. se manifiesta en la introduc-ción de sus símbolos en las acuñacionesmonetales de los IIviros quinquenalesIuba II y su hijo Ptolomeo.
El mismo cerro del Molinete –el arxAsdrubalis de Polibio– es el que nos pro-porciona el mejor testimonio de estosespacios de carácter corporativo en unaaedicula consagrada a la diosa siriaAtargatis, más conocida entre los roma-nos como Dea Syria (Ramallo y Ruiz,1994) (Figura 1.15). Adopta la forma deuna estancia rectangular de 4,50 m delongitud y 5,57 m de anchura tapizadacon un opus signinum; en el centro y encartela rectangular colocada frente alingreso –emplazado en el frente orien-
587CARTHAGO NOVA EN LOS DOS ÚLTIMOS SIGLOS DE LA REPÚBLICA
tal– se inscribe la inscripción con teselasblancas A[t]ar[g]ate / a[---] / sa[lut]e et /eo melius (Abascal y Ramallo, 1997, n.205). Al fondo de la sala se halla unespacio libre de pavimento de 2,30 m deancho y 2,50 m de largo, destinado, pro-bablemente, a un altar para sacrificios o,tal vez, un pedestal con la imagen de ladivinidad. En el flanco occidental y direc-tamente comunicado con la estanciaprincipal se ubica un segundo espaciosin pavimentar, de 1,70 m de ancho y 2m de largo, donde podemos emplazaruna po sible cubeta que recogiera y cana-lizara los restos del sacrificio realizadojunto al altar, o bien una banqueta adosa-da al muro de cierre oeste de la capilla.Atar ga tis era la diosa más importante delpanteón sirio, y, salvo en Delos, dondeaparece con el nombre original en carac-teres griegos, en ambientes suritálicos yromanos se le conoce con el nombre deDea Syria. Fue venerada en Pozzuoli,Baia, Brindisi, Gnatia y Amiterno, locali-dades muy vinculadas comercialmenteal puerto surestino, a juzgar por la abun-dancia de materiales que de esta proce-dencia aparecen en sus contextosmateriales; en Roma el culto se debióintroducir en el siglo II a.C., si bien noestá atestiguado hasta época de Nerón.Su presencia en Carthago Nova es untestimonio más de la existencia enépoca tardorrepublicana de una impor-tante comunidad oriental, probablemen-te siria, en parte dedicada a actividadesde carácter artesanal como la fabrica-ción de púrpura y tintes. Precisamente,junto al edículo del Molinete existe unconjunto de instalaciones hidráulicas,cubetas, conducciones y depósitos quedebieron estar relacionados con tareasde este tipo, y es también muy significa-tivo el hallazgo en esta zona de abun-
dantes conchas marinas utilizadas paraestas actividades.
Al sureste de este complejo, y en unasuperficie amesetada de la colina, seubica el basamento de un posible tem-plo, de 16,75 m de longitud y 11,20 m deancho, orientado sobre un eje SE-NO–perpendicular al edículo de Atargatis–,construido sobre una plataforma de nive-lación de sillares de arenisca, sobre laque se levanta el podium que engloba ensu interior parte de la roca del monte,recortada y revestida por adoquines debasalto. Molduras de remate y basedebieron estar realizadas con estuco,una terminación que también debió re -ves tir las paredes, en línea con la tradi-ción republicana. Aunque los restosestán muy arrasados, proporción y di -men siones permiten restituir una fachadatetrástila precedida por una escalinatafrontal de la que sólo se ha conservado larampa de apoyo, parcialmente perforadapor un pozo-vertedero del siglo VI d.C.Nada sabemos de la advocación del edi-ficio ni de su relación con el edículo con-tiguo. Tampoco podemos precisar la cro-nología, si bien por las técnicas ediliciasy materiales constructivos utilizados asícomo por la dinámica evolutiva del cerrose puede proponer la primera mitad delsiglo I a.C. La diosa siria aparece a vecesasociada a la Magna Mater, divinidadintroducida en Roma en el año 204 a.C.,si bien en Oriente se atestigua tambiénsu vinculación a Asclepios e Hygiae,enfatizando sus atribuciones como divi-nidad salutífera. Sabemos que las dosdivinidades griegas gozaron de ampliadevoción en Carthago Nova, bajo lasadvocaciones de Aesculapio y Salus, eincluso que a la primera estaba dedicadouno de los templos más importantes dela ciudad republicana que, según Polibio,
588 IBERIA E ITALIA
se levantaba sobre el actual cerro de laConcepción, situado frente a la colina delMolinete. Por tanto, una dedicación a ladiosa frigia parecería más apropiadapara el edificio que estamos analizando,sin que existan argumentos concluyen-tes; no obstante, es muy significativa ladedicación Phrygia numina que encon-tramos en el santuario de las aguas de lacueva Negra de Fortuna, instalación muyrelacionada con la metrópolis surestina(Mayer, 1993).
Ahora bien, si los testimonios delcerro del Molinete inciden en la importan-cia que las divinidades de origen orientaladquieren en la ciudad durante épocatardorrepublicana, otro sacellum de plan-ta atípica, descubierto en las afue ras dela ciudad, sobre una de las colinas –elCabezo Gallufo– que bordean el puertopor el oriente, se vincula a la más arraiga-da tradición romana. En este caso, ladedicación no ofrece dudas ya que sobreel pavimento de opus signinum que tapi-za una de las dos estancias contiguasque configuran el edificio se despliega,con teselas blancas, la inscripciónM(arcus) Aquini(us) M(arci) l(ibertus)Andro / Ioui Statori de sua p(ecunia)qur(auit) / l(ibens) m(erito) (Abascal yRamallo, 1997, n. 204), tras la cual sedisponen, completando el mobiliario de
la sala, tres pedestales o basamentos ali-neados y paralelos a los muros laterales(Figura 7). La habitación situada a laizquierda presenta en el centro un altarcuadrangular enlucido de blanco y reban-cos adosados a las paredes, mientrasque al fondo, y separado por un muretemás estrecho, existe un espacio reserva-do de menores dimensiones con unacubeta de signinum comunicada con elexterior a través de un canal que atravie-sa longitudinalmente la habitación ante-rior. Todo el conjunto se inscribe en unrecinto rectangular de 10,45 x 5,79 m,con un ingreso único en el medio orien-tado hacia el noroeste. No es posibleestablecer relación alguna con cualquie-ra de los dos templos que, dedicados aesta divinidad, existían en Roma. El másantiguo se hallaba junto a la PortaMugonia, y según la tradición habría sidofundado por Rómulo para conmemorarla victoria sobre los Sabinos, aunquehabría sido reedificado por M. AtiliusRegullus; desconocemos su planta eincluso hay dudas sobre su ubicaciónprecisa. El segundo templo, segúnVitruvio un períptero canónico, fue cons-truido por Hermodoros de Salamina porencargo de Q. Cecilio Metello Mace -dónico en el 146 a.C. y se hallaba situa-do, junto al de Iuno Regina, en el interior
Figura 6. Inscripción con dedicatoria a Isis y Serapis hallada en el Molinete.
589CARTHAGO NOVA EN LOS DOS ÚLTIMOS SIGLOS DE LA REPÚBLICA
de la porticus Metelli, en la zona meridio-nal del Campo Marzio. La monumentali-dad de este último nada tiene que vercon la planta y pobreza del sacellum his-pano. Por otra parte, sorprende en estecaso el origen oriental del dedicante,según parecen evidenciar el cognomen,un antiguo esclavo de la familia de losAquinii dedicada a la explotación de laplata y el plomo, cuyos lingotes han sidohallados en las aguas del puerto deCartagena, y la planta, para la cual no esfácil encontrar paralelos precisos en lacontemporánea arquitectura templar itá-lica, lo que redunda en el carácter priva-do del edificio o de uso limitado. Debidoal estado de las estructuras, no se puedecomprobar la continuidad de los muroslaterales hacia el frontal –como pareceríasugerir la pared oriental– lo que habríadeterminado una pronaos o fachada detipo canónico, que precedería a la celladoble; no obstante, el sencillo aparejocon el que está realizada la obra, murosde mampostería trabados con barro, noshace cuestionar ahora la propuesta quehicimos en otro trabajo (Ramallo, 1997,265). Por otra parte, el equipo que reali-zó la excavación sugiere la existencia deuna primera fase donde sólo existiría elaltar inscrito en un recinto rectangulardelimitado por muros en tres de suslados y completamente abierto por elfrente noroeste; tan sólo en la últimafase, y después de sucesivas restaura-ciones y adiciones a la primera estancia,se añadiría la cella pavimentada con sig-ninum y la inscripción de Júpiter Stator(Amante et alii, 1995, 547-549). De sercorrecta esta seriación, se introduciríannuevas variantes en la interpretación deledificio, destacando las concomitanciasexistentes entre la construcción inicial(rebancos, altar y cubeta anexa) con los
elementos que configuran la capilla deAtargatis, antes descrita, y otros santua-rios de inspiración fenicio-púnica(Ramallo, 2000, 196). Tampoco podemosafirmar si existe alguna intencionalidaden la ubicación del edificio y la proximi-dad de un manantial de agua potable.
En conjunto, los datos aportados, enmuchos casos aún incompletos e impre-cisos, son un reflejo del rico y complejopanorama religioso de la Carthago Novade los dos últimos siglos de la República,donde conviven y coexisten cultos muyarraigados en la tradición romana conotros de clara procedencia oriental, a losque se añaden sin duda aquéllos de he -rencia púnica. Entre estos últimos, y almargen de los sincretismos ya mencio-nados, es interesante reseñar un com-plejo de carácter sacro situado al airelibre y articulado en torno a un pequeñoantro, emplazado en la ladera occidentaldel cerro de la Concepción, a espaldasdel muro anular de sillares que cierra lacavea del teatro romano. Aunque el re -cinto se halla muy alterado por las cons-trucciones posteriores, se puede intuir laexistencia ante la gruta de una platafor-ma o terraza de grandes dimensiones–unos 16 m de longitud por 3,5 m deanchura máxima conservada– en parteexplanada sobre la roca natural, recorri-da en el lado occidental por un canal,asimismo excavado en el terreno, conuna pendiente de sur a norte, y con dosaltares de adobe revestidos por un finomortero de cal, colocados a ambos ladosde la entrada a la cueva, orientada haciael norte y, a la vez, hacia el interior de laciudad (Figura 1.16). El ara situada aloeste conserva parte de los pulvinos,con la superficie quemada, realizadostambién con un fino mortero hidráulico.Al oeste se conservan los restos de otro
590 IBERIA E ITALIA
posible altar de menores dimensionesrealizado con la misma técnica. Unpotente depósito de gravas, fundamen-talmente filitas trituradas de tamaño uni-forme, servía para ampliar la superficieaterrazada. Entre el escaso materialrecuperado en este relleno –aún sin estu-diar en detalle– destacan algunos frag-mentos de campaniense A y B calena,ánforas púnico-ebusitanas y un borde deánfora del tipo “Campamentos Numan -tinos” que nos permiten concretar lafecha de formación del estrato hacia eltercer cuarto del siglo II a.C. Por otraparte, canal y ara central son anuladospor la construcción de sendos muros depiedras trabadas con barro, que se rela-cionan con un nivel caracterizado porpresencia de cerámicas de cocina itálica,y campanienses B y C, entre las que des-tacan las pateras de la forma L.5, tantoen campaniense C como en barniz negrode Cales, propias del primer tercio delsiglo I a.C. Todo el conjunto aparececubierto por un potente estrato de col-matación con materiales muy similares alos descritos anteriormente, a los que seañaden algunos fragmentos de terra sigi-llata itálica que delatan una cronología delos últimos años del siglo I a.C., fecha deconstrucción del teatro y de la articula-ción de todos los espacios circundantes,
lo que supuso una profunda remodela-ción de su entorno y la desaparición delas estructuras precedentes, englobadasen un sistema de grandes terrazas queencuadraban la parte alta del monumen-tal complejo augusteo.
La actividad comercial durante estosaños debió ser ingente, a juzgar por lagran cantidad de embarcaciones hundi-das frente a las costas de Cartagena eincluso ante la propia bocana del puerto,destacando, entre otros muchos, lospecios de Punta de Algas –donde se harecuperado un cargamento mínimo deentre 500 y 700 ánforas del tipo Lamb. 2,fabricadas en la región de Apulia, junto avasos de campaniense B calena–, el deSan Ferreol –con ánforas Dressel I B ycampaniense B calena–, y el barco 2 deEscombreras, con un cargamento similar(Pinedo, 1996). No obstante, el predomi-nio de manufacturas y productos suritáli-cos, patente en las ánforas vinariasDressel 1A y 1C y en las cerámicas decocina, preponderantes en todos loscontextos materiales de este momento,no cierra la puerta a manufacturas y pro-ductos de otras regiones, como las ebu-sitanas PE18, que confirman la continui-dad de unas estrechas y dilatadas rela-ciones comerciales entre la isla y el puer-to surestino, o la Mañá C2b procedente
Figura 7. Inscripción sobre pavimento de opus signinum con dedicación a Iupiter Stator descubierta en elCabezo Gallufo (foto: A. López).
591CARTHAGO NOVA EN LOS DOS ÚLTIMOS SIGLOS DE LA REPÚBLICA
del denominado “Círculo del Estrecho”(Martín y Roldán, 1991-1992, 160). Enesta diversidad de intercambios comer-ciales destaca también la variedad devajilla de lujo fabricada en el Medi -terráneo oriental y el área microasiática,procedente, quizá, de un comercio direc-to con la isla de Delos, representada porlos lagynoi, cerámicas helenísticas derelieves del tipo tradicionalmente co -nocido como “de Megara” (Pérez Balles -ter, 1983), acompañadas de las tradicio-nales ánforas vinarias rodias, presentesen el registro arqueológico de Cartagenaya desde finales del siglo III a.C. (PérezBallester, 1994, 335).
Paralelamente, en gran parte comoconsecuencia del continuo flujo de mer-cancías y personas, se intensifica y ace-lera la transposición fiel de los hábitos ymo das itálicas a la ciudad portuaria, co -mo refleja la tipología edilicia, sobre todoen las edificaciones de carácter domésti-co, los programas decorativos, entre losque pintura y pavimento ad quieren unpapel protagonista, y los re pertorios ce -rámicos, que traducen hábitos culinariospropios de ambientes itálicos. DesdeItalia se desplazan a la ciudad talleres deartesanos que reproducen las técnicas,patrones y estilos desa rrollados y aplica-dos ampliamente en las poblacionescam panas. Un conjunto de pinturas delprimer estilo pompeyano (Fernández,1999), recuperado en los rellenos augus-teos sobre los que se erige el anfiteatro(Pérez y Berrocal, 1995, 293), y fechadaspor criterios estilísticos hacia finales delsiglo II a.C. o inicios de la centuriasiguiente (Figura 1.3), constituye uno delos testimonios pictóricos de este perío-do más interesante hallados en laPenínsula Ibérica y sirve para corroborarla temprana traslación al ámbito provin-
cial de las corrientes artísticas urbanas.A pesar de su fragmentación (Figura 8),tiene una enorme importancia tanto porsu singularidad como por su decoracióny antigüedad, y se suma a los restos lo -ca lizados en la zona noroeste de la Pe -nínsula, concretamente en Aragón, enlos conjuntos murales de Contrebia Be -laisca (Botorrita, Zaragoza), de Caminreal(Mostalac y Guiral, 1993, 368-370),Secaisa (Belmonte de Calatayud) (AA.VV., 1992, figs. 234, 272, inédita) y deAzaila en la provincia de Teruel (Mostalacy Guiral, 1992); así como en Cataluña,con el conjunto de la villa romana de CanMartín en el Vallés Oriental (Aquilúe yPardo i Rodríguez, 1990) y el encontradoen el castellum del yacimiento romano deCan Tacó más recientemente. La decora-ción de este primer período se inspira enuna arquitectura real ejecutada en relievemediante estucos policromos que imitanpiedras marmóreas de distintos tipos:lisos o veteados y en relieve real, con laforma de sillares almohadillados a fin desimular una arquitectura en lugar de cons -truirla, o en un intento de trasladar ladecoración de la arquitectura monumen-tal a la decoración interior de un ambien-te doméstico (Laidlaw, 1992, 228). Lascir cunstancias del hallazgo de Car ta -gena, en un nivel de relleno o basurerocon materiales de distintas épocas, impi-den precisar el momento de realizaciónde las pinturas así como el carácter yfunción de la estancia que recubrían. Noobstante, es muy interesante reseñar laausencia de piqueteado en la superficiede los fragmentos así como de cualquierotro sistema de preparación para unaposterior decoración pictórica, lo queunido al hallazgo de toscos trozos depavimento de abundante cal y cerámicamachacada nos inclina a pensar en una
592 IBERIA E ITALIA
amortización integral o reforma total dela vivienda, con motivo de la gran rees-tructuración urbanística iniciada en épo -ca augustea y que conlleva, como se haconstatado en otros puntos del barrio delanfiteatro, la desaparición de las viejasdomus republicanas y su sustitución porotras de mayores dimensiones y lujosas,en las que predominan las pinturas deltercer estilo y los pavimentos de opussigninum adornados con una decoracióncompleja o de opus tessellatum.
Un conjunto de domus emplazado enel cuadrante suroriental de la ciudad,entre los cerros de Despeñaperros y dela Concepción, nos permite seguir conmayor precisión este proceso de trans-formación urbana en el último siglo de laRepública. Destaca en este barrio ladenominada Casa de los Delfines, arra-sada a finales del siglo I a.C. para cons-truir una nueva vivienda, ya en épocaaltoimperial, inserta en un trazado urba-no que apenas varía del documentado enla etapa anterior (Figura 1.17). Conservavarias habitaciones delimitadas por mu -ros con zócalo de mampostería y al za -dos de adobe (Madrid, 2004, 50). Uno deestos espacios corresponde al atrio,tapizado con un opus signinum y cuyoimpluvium aparece decorado con un es -pacio cuadrangular enmarcado por doshi leras de teselas a partir de las cuales seextiende un meandro de esvásticas enla-zadas y cuadrados decorados con unatesela central y una retícula de rombosenmarcada por una doble hilera de tese-las blancas (Figura 9); esta estancia daacceso al tablinum, pavimentado con unopus signinum decorado en el centro porun disco relleno por un reticulado derombos que convergen hacia el centro,donde se determina una estrella de ochorombos, enmarcado por un meandro
continuo de esvásticas y cuadradosdecorados con una tesela en el medio ycuatro delfines hechos también conteselas blancas –negra para señalar elojo–, colocados en los ángulos que que-dan entre el motivo central. Esta mismacomposición, aunque sin los delfines–que sí se reproducen en otros pavimen-tos de Herculano, Velilla del Ebro yGlanum–, se repite sobre el solado deuna habitación conservada en la criptade la iglesia de Santa María la Vieja deCartagena (Ramallo, 1985, 22) (Figura1.18). Junto a esta estancia, y sin comu-nicación aparente entre ambas, seencuentra otra sala que conservaba elderrumbe de una de sus paredes conpinturas del primer estilo pompeyano, loque nos ayuda a datar el momento inicialde la vivienda hacia finales del siglo IIa.C. aunque, sin embargo, debido a laescasez de fragmentos únicamente po -demos mencionar su posible pertenenciaa un bloque de aparejo isódomo en relie-ve de color rojo Burdeos. Por su parte, ladomus es destruida hacia el cambio deera, para construir posteriormente otracasa ya de época altoimperial (Madrid,2004, 50), inserta en un trazado urbanoque apenas varía del documentado en laetapa anterior.
Las pinturas de la plaza del Hospital yde la domus de los Delfines, fechadasambas hacia finales del siglo II a.C. o, alo sumo, en los primeros años de la cen-turia siguiente, refrendan la introducciónen España de esquemas itálicos pertene-cientes al primer estilo en fechas tempra-nas, no siendo el valle del Ebro el únicolugar de referencia; la ciudad de Car -thago Nova, como parece lógico por otraparte, se convierte también en puntodes tacado de penetración de este tipode pintura en el sureste peninsular. Sería
593CARTHAGO NOVA EN LOS DOS ÚLTIMOS SIGLOS DE LA REPÚBLICA
una de las fechas más antiguas de lasconocidas hasta el momento de la llega-da y difusión del primer estilo pompeya-no en las provincias occidentales del Im-perio junto con las decoraciones de Ga-llia (Barbet, 1987, 7-27). Igualmente, todoello nos permite detectar la presencia deartesanos o talleres de origen suritálicoque conocen perfectamente el método aseguir y los esquemas compositivos, ycuya producción es de influencia clara-mente pompeyana, como puede obser-varse del estudio del sistema compositi-vo y del repertorio ornamental de estosfragmentos exhumados (Fernández,1999 y 2001), hecho del que ya teníamosconstancia a través de la epigrafía princi-palmente y que ahora queda completa-mente justificado.
Hemos de destacar no obstante que,aunque la representación del primer esti-lo en las viviendas de la plaza delHospital y de la Casa de los Delfines per-mite constatar la precoz introducción de
las pautas decorativas itálicas en la ciu-dad, no es hasta la segunda mitad delsiglo I a.C. cuando se inicia el procesodefinitivo de monumentalización urbana,tras su promoción jurídica como coloniade derecho romano, cuando encontra-mos las decoraciones más elaboradas ycomplejas, asociadas a unas lujosasdomus emplazadas en la ladera occiden-tal del cerro de la Concepción, que, pa-radójicamente, serán destruidas deforma intencionada para la construccióndel teatro y las dependencias anejas. Enla tradicional seriación de la pinturaromana, este período coincide, aproxi-madamente, con la transición del segun-do al tercer estilo pompeyano, denomi-nado también por algunos autores tercerestilo precoz, documentado en Carta-gena en la habitación de una domus des-truida y colmatada por los rellenos cons-tructivos de la porticus post scaenam delteatro augusteo. La vivienda, que repro-duce un posible modelo de esquema
Figura 8. Fragmento de pintura con decoración del primer estilo pompeyano hallada en los rellenos pre-augusteos de la plaza del Hospital (foto: A. Fernández).
594 IBERIA E ITALIA
centralizado con acceso directo desde lacalle al atrio, debido a la falta de espaciopara plantear un desarrollo lineal (Soler,2001, 80), se organiza en dos alturas dis-tintas comunicadas a través de unaescalera, realizada con peldaños de are-nisca, junto a la cual hay excavada en elterreno una cisterna de planta oval(Figura 1.19). Los límites de la parcelaexcavada y los muros de cimentación delbrazo occidental del pórtico condicio-nan, no obstante, la lectura e interpreta-ción de la planta. El atrio o espacio derecepción, de forma rectangular alargaday grandes dimensiones, se halla tapizadocon un opus signinum decorado con hile-ras de crucetas dispuestas a intervalosregulares que rodean el motivo centralformado por un rectángulo donde se ins-cribe un rombo que a su vez encierra unnuevo rectángulo, que sirve de encuadrea un ancho sumidero que ocupa el cen-
tro de la habitación; los triángulos mayo-res, que determinan la tangencia de lasfiguras geométricas, se hallan ocupadospor delfines de teselas blancas, mientrasque en los menores se incrusta una placade mármol de color de forma triangular;líneas alternas de teselas blancas y blan-cas y negras delimitan los motivos de lacomposición central que aparece a suvez contorneada por una banda de case-tones alineados yuxtapuestos, con cua-drados en el centro que inscriben plaqui-tas de distintos colores, entre las que sereconocen marmora de Luni –en susvariedades blanca y bardiglio–, gialloantico, cipollino, pavonazzetto, africano,alabastro, esquistos verdosos y, muyprobablemente, portasanta (Soler, 2005,31), y que constituyen uno de los mástempranos ejemplos de introducción enla ciudad de las rocas ornamentales queformarán parte de los programas augus-
Figura 9. Pavimento de opus signinum del tablinum de la Casa de los Delfines (foto: M. J.Madrid).
595CARTHAGO NOVA EN LOS DOS ÚLTIMOS SIGLOS DE LA REPÚBLICA
teos más emblemáticos. La utilización deestos materiales se encuentra estrecha-mente vinculada a la idea de renovacióncultural de la ciudad y su uso se genera-liza pronto en el ámbito privado, convir-tiéndose a la vez en un símbolo de pres-tigio y poniendo de manifiesto el rangosocial alcanzado por las élites de la ciu-dad que lo adquieren como exponentede lujo y riqueza (Ramallo, 1999, 97-98).La aplicación de estos marmora sobrelos pavimentos de Cartagena coincideademás, cronológicamente, con elmomento de introducción y difusión deestas rocas en Hispania, en una fechaque no debió ser muy anterior al últimocuarto del siglo I a.C. (Soler, 2003, 157),si bien el hábito de incrustar piezas irre-gulares de mármol u otras piedras loca-les en el solado se remontaría a fechasanteriores, como parecen corroborar lospavimentos de mortero blanco del Cas -tillet –asentamiento costero de épocarepublicana situado al este de Car ta ge -na– o en el mismo núcleo urbano dondeel piso que sirve de ingreso al tablinumde la vivienda conservada en la cripta dela iglesia de Santa María la Vieja aparecesalpicado con incrustaciones pétreas endisposición irregular.
A época protoaugustea remite tam-bién la decoración pictórica de la habita-ción situada al sureste del atrio y en par-ticular el motivo de la flor de loto queocupa el interpanel en la pared (Fer nán -dez, 2002, 89-94). Se trata de un cande-labro de fuste nerviado y delgado del queúnicamente conservamos 20 cm, deco-rado con distintas tonalidades de color–degradaciones de blanco y azul que leofrecen un aspecto metálico– y con estefamoso motivo egipcio (Figura 10). Enconcreto, los capullos de loto aparecenen la primera fase del segundo estilo
junto con la representación de rosetas. Alllegar a la fase IIb, estas flores de lotoexperimentan una gran esquematización,convirtiéndose en simples pétalos ar -queados que se unen entre sí, aunque noacaban de desnaturalizarse, ya quetodavía presentan elementos que ofre-cen cierto realismo, como las cintas querecorren el tallo y que hacen las veces denervaduras. Con el nacimiento del tercerestilo, estas representaciones continúandentro del repertorio ornamental que seejecuta en esos momentos, aunque conligeras variantes respecto al estilo ante-rior. Si nos apoyamos en los criteriosarqueológicos y estilísticos, debemosremontar estas pinturas aproximada-mente al año 25-20 a.C., en esa fase detransición hacia el tercer estilo, ya quecomo indicamos más arriba, el edificioque revestían fue amortizado por el tea-tro romano en los últimos años del sigloI a.C. o inicios del siglo siguiente. Asípues, al parecer, la egiptomanía llegótambién a la clase dirigente de CarthagoNova, como refleja este conjunto pictóri-co que constituye, por su originalidad,un unicum, y a cuyo repertorio decorati-vo se suma, sobre todo, el efecto cro-mático de tintas bellas y su armoniosacombinación; el uso de colores como elnegro, blanco, el rojo cinabrio, el verdeagua marina, el violeta y el amarillo, así loconfirman. En la Península Ibérica, yespecialmente en este sector meridional-levantino, la difusión de estos temas decomienzos de la época proto-augusteano muestra retraso alguno respecto a lapropia Italia, lo cual debe interpretarsecomo fruto de una romanización y de unaurbanización aceleradas tras la promo-ción jurídica (Fernández, 2002).
El pavimento de esta estancia repro-duce la misma técnica del opus scutulla-
596 IBERIA E ITALIA
tum, decorado, en este caso, por untapiz rectangular con retícula de cuadra-dos apuntados con crucetas en el centroy teselas negras en los puntos de inter-sección, una guirnalda blanca con hojasde hiedra opuestas y cordiformes y pla-quitas de mármol incrustadas a uno yotro lado del tallo, y un rectángulo condoble fila de casetones y placas de már-mol en el centro de cada cuadrado,situado frente al ingreso. Una orla dearcadas cierra la composición.
En definitiva, el programa ornamentalde esta vivienda, al igual que el de ladomus de los delfines, incide en la tem-prana introducción de las pautas decora-tivas itálicas en la ciudad y, lo que esmás importante, en la comercializaciónde los modelos y materiales necesariospara su ejecución; de todo lo cual sededuce la existencia de una demandapor parte de determinados estratossociales que, evidentemente, conocíandichas modas decorativas, así como laexistencia de artesanos encargados dellevar a cabo los trabajos.
Vivienda y decoración ornamentalpreludian, a finales de la República o yaen los inicios del Principado, la enverga-dura y monumentalidad de las grandesdomus del siglo I d.C., caracterizadaspor la aplicación sistemática de pinturasdel tercer y cuarto estilo pompeyano ypor ricos pavimentos de opus tessella-tum y, especialmente, de opus sectile,donde el peristilo se convierte en unapieza esencial de la casa. Las mansionesde la calle del Ángel (Madrid, 2000),Gisbert, Monroy (Abad, 1982; Mostalac,1999; Fernández, 2001), Saura y Jara(Figura 1.20-24) sirven para ilustrar bienesta evolución que, en el plano público yoficial, se plasma en la construcción delos componentes esenciales de la ciudad
de época altoimperial: foro, teatro y anfi-teatro, curia, sedes colegiales y espaciosde culto.
En algunos casos, la excavación ar -queológica ha permitido estudiar, aun-que de forma parcial, estas transforma-ciones en el ámbito de la arquitecturadoméstica. Así, en la calle San Francisconº 8 (Figura 1.25), sobre los restos de unaedificación de época tardorrepublicanase construye una domus con pavimentosde opus signinum decorados con moti-vos geométricos datada en la segundamitad del siglo I a.C. (López y Berrocal,2002, 52), si bien en la mayoría de loscasos es difícil establecer una transiciónclara entre ambos períodos.
Lo mismo sucede en el ámbito fune-rario, donde es aún complicado rastrearla fase republicana, y sólo algunos epita-fios permiten remontarnos a los decenioscentrales del siglo I a.C. Las necrópolisse ubicaron, como es habitual, junto a lasvías de acceso a la ciudad, y constituyenuna marca de referencia para determinarel contorno del almarjal y la topografíaemergida del perímetro del casco urba-no. La mejor documentada es la tardo-rromana de San Antón, ubicada al nortede la ciudad, junto a la vía que conducíahacia el interior del Conuentus –siguien-do en parte el trazado de la actual 301–por las poblaciones de Ilunum (¿Tolmode Minateda?), Saltigi, Segobriga yComplutum (Figura 1.26). Su trazado seha podido reconstruir a través de losmiliarios que flanqueaban el camino(Sillières, 1982). Las excavaciones reali-zadas en 1967 permitieron concretar unadatación para las sepulturas de inhuma-ción entre los siglos IV y VI d.C., si bienalgunos epígrafes de cronología anterior,reempleados en tumbas más tardías,delatarían la existencia de un cementerio
597CARTHAGO NOVA EN LOS DOS ÚLTIMOS SIGLOS DE LA REPÚBLICA
más antiguo, probablemente más próxi-mo a la ciudad, que progresivamente sehabría ido desarrollando hacia el norte; aesta fase inicial pudieron haber corres-pondido una serie de testimonios funera-rios descubiertos a lo largo de la alame-da de San Antón y, sobre todo, una urnade incineración hallada en 1954 a 3,50 mde profundidad en el sector NO de laplaza de España (San Martín, 1985, n. 1)(Figura 1.27), si bien no hay que descar-tar una relación de esta última con lanecrópolis del barrio de la Concepción,situada al oeste de la ciudad y al pie de
la vía que conducía hacia la Bética. Esprecisamente esta necrópolis, arqueoló-gicamente mal definida, la que ha procu-rado hasta la fecha los testimonios decronología claramente republicana (Figu -ra 1.28). Entre cenizas y astillas de huesoy carbón se recogieron los restos de unaurna ibérica con decoración pintada zoo-morfa y de bandas junto a fragmentos deánfora Dressel 1A, cerámica campanien-se A y B calena, helenística de relieves,paredes finas y un fragmento de ungüen-tario (Martínez Andreu, 1997, 259), con-firmando la información transmitida por
Figura 10. Pintura de la domus de la calle Soledad, amortizada por los muros de la porticus post scaenamdel teatro augusteo (foto: A. Fernández).
598 IBERIA E ITALIA
F. Casal (1972) del hallazgo en una par-cela cercana de “gran cantidad de pie-dras cuadradas, cónicas, exactamenteiguales en calidad y tamaño a las queforman los paramentos reticulares de laTorre Ciega” (Casal, 1972, 43). Y es jus-tamente este monumento funerario,icono de la arqueología de Cartagenadesde el siglo XVI, el que da nombre aotra de las necrópolis de la ciudad, situa-da, en este caso, en el extremo oriental,junto a la Vía Augusta que, procedentede Tarraco y el Pirineo, bordeaba lasaguas del Almarjal antes de penetrar enCarthago Nova (Figura 1.29). Aunque noha sido sometida a excavaciones siste-máticas y continuadas, los hallazgoscasuales, el conjunto epigráfico y algu-nas intervenciones puntuales permitenestablecer una cronología aproximadapara este conjunto entre la segundamitad del siglo I a.C. y la primera mitadde la centuria siguiente. La sepulturamás emblemática es la mencionadaTorre Ciega, un sepulcro de forma turri-forme formado por dos cuerpos super-puestos: el inferior, prisma cuadrangularde opus caementicium recubierto por unaparejo en opus reticullatum, apoyadosobre un zócalo de tres peldaños, quepresenta, incrustado en el frente orientalante el que discurre la calzada, el epita-fio; mientras que el superior, perdido porcompleto, de sección circular y formatroncopiramidal, estaba rematado, siaten demos a los dibujos antiguos delmo numento, por un casquete hemisféri-co. Aunque con varias particularidades,el monumento se puede paralelizar asepulcros turriformes del área centroitáli-ca y campana fechados en el siglo I a.C.,si bien el cuidado aparejo en reticullatumllevaría a concretar la datación del ejem-plar hispano en el último tercio de dicha
centuria, cronología también de las sigi-llatas aretinas recogidas en superficie(Mas y Ros, 1997, 254). Constituye unode los escasos ejemplos de fiel transpo-sición de esta técnica edilicia, muycaracterística y casi exclusiva del ámbitocentroitálico y zonas limítrofes, a laPenínsula Ibérica, y su presencia en laciudad hispana implica la existencia detalleres especializados desplazadosdirectamente desde la Península Itálica(Torelli, 1980). La cronología del monu-mento coincide, además, con la que pro-porcionan los ajuares de las escasassepulturas excavadas con metodologíaarqueológica (Ramallo, 1989, 122 ss.),sin que se pueda descartar una prolonga-ción tanto hacia atrás como hacia delan-te, si bien la ausencia de cerámicas debarniz negro impide, por el momento,mayores precisiones, para la fase tardo-rrepublicana. Por último, la tercera necró-polis que arranca, probablemente, delsiglo I a.C. a juzgar por los arcaísmos yfórmulas utilizadas en algunos de sus epí-grafes, es la de Santa Lucía, situada aloriente de la ciudad, bajo el actual barriode pescadores (Figura 1.30). En este casola información es aún más imprecisa, yaque la documentación se restringe a unnumeroso lote de epitafios, entre los quedestacan las placas de panteón familiar, yalgunas descripciones de autores de lossiglos XVIII y XIX. Preci samente, una deellas describe el hallazgo de una sepultu-ra con dos inhumaciones, al parecerexcavada en el terreno, formada por lacámara funeraria de planta cuadrada a laque se accede a través de un corredormás estrecho y de cubierta abovedada(Lumiares, 1781, figs. 1-3). La inscripciónasociada al monumento (CIC I3, 349ª; CILII 3444; Abascal y Ramallo, 1997, 84)muestra rasgos paleográficos y arcaísmos
599CARTHAGO NOVA EN LOS DOS ÚLTIMOS SIGLOS DE LA REPÚBLICA
característicos de finales de la Repúblicao de comienzos del Principado (Pena,1997); no obstante, la lucerna con posiblerepresentación de la “loba y los gemelos”–probablemente de volutas– podría indu-cir a una datación ya augustea.
Los cambios en la fisonomía urbana seaceleran en el último tercio del siglo I a.C.,aunque comienzan, tal vez unos pocosaños antes, con la reconstrucción o cons-trucción a fundamenteis de parte de lamuralla y la planificación de una nuevatrama viaria intra moenia, que se super-pone en gran parte a la malla republica-na, si bien separada por un estrato decolmatación y relleno que presentamateriales fechados entre los años 50-30a.C. En los dos últimos decenios antesdel cambio de era, la ciudad, ahora colo-nia Urbs Iulia Nova Carthago, se vincula adestacados personajes de la vida públicadel momento, honrados como patronos oduunviros quinquenales, y amplía el pro-grama de monumentalización que desem-boca en la construcción del teatro en losúltimos años del siglo y la definitiva confi-guración de la plaza forense, a la que pron-to se añadirán la curia y otros edificios decarácter civil y religioso. En pocas décadasla ciudad rompe con su pasado púnico,aunque el recuerdo de su fundador y ori-gen se conservará en las fuentes escritasdurante toda su historia (Mela, II, 5, 94).
BIBLIOGRAFÍA
ABAD CASAL, L., 1982: Pintura romanaen España, Alicante-Sevilla.
ABASCAL PALAZÓN, J. M. y RAMALLOASENSIO, S. F., 1997: La ciudad deCartha go Nova: la documentaciónepigráfica, Murcia.
AMANTE, M., MARTÍN, M., PÉREZ, Mª A.,GONZÁLEZ, R. y MARTÍNEZ, Mª A.,1995: “El sacellum dedicado Iuppiter
Stator en Cartagena”, Len gua e His -toria. Homenaje al Prof. Dr. D. AntonioYelo Templado al cumplir 65 años.(Antigüedad y Cristianismo, 12), Mur -cia, 533-562.
ANTOLINOS, J. A. y SOLER, B., 2000: “C/Santa Florentina, 8”, XI JPHA, 47-48.
AQUILÚE, X. y PARDO I RODRÍGUEZ, J.,1990: “La vil-la romana de Can Martí(Samalús, Vallès Oriental”, CypselaVIII, 87-100.
BALASCH RECORT, M., 1981: Polibio.Historias. Libros V-XV. Traducción ynotas de Manuel Balasch Recort, Ed.Gredos, Madrid.
BARBET, A., 1987: “La diffusion des I, II etIII styles pompéiens en Gaule”, Pictoresper Provincias, Cahiers d’Ar chéologieRomande, 43, Aven ches, 7-27.
BERROCAL CAPARRÓS, M. C., 1995:“Intervención arqueológica en el pro-ceso de rehabilitación del Real Hos -pital de Marina en Cartagena”, Mem -ArqMurcia 10, 1995, (Murcia, 2002),336-365.
CASAL, F., 1972: Cartagena durante ladominación romana (Colección Al mar -jal, 36), Cartagena.
CONDE GUERRI, E., 2004: La ciudad deCartago Nova: la documentación lite-raria (inicios-Julio-Claudios), Murcia.
DOMERGUE, C., 1966: “Les lingots deplomb romains du Musée archéologi-que de Carthagène et du Musée Navalde Madrid”, AEspA 39, 41-72.
DOMERGUE, C., 1985: “L’exploitationdes mines d’argent de Carthago No -va. Son impact sur la structure socia-le de la cité et sur les dépensées loca-les á la fin de la Republique et audébut du Haut-Empire”, L’origine desrichesses dépensées dans le ville anti-que. Aix-en-Provence 1984, Aix-en-Provence, 197-217.
600 IBERIA E ITALIA
EGEA VIVANCOS, A. et alii, 2006: “Evo -lución urbana de la zona Morería. Laderaoccidental del Cerro del Molinete (Car -tagena)”, Mastia 5, 11-59.
FERNÁNDEZ DÍAZ, A., 1999: “Pinturasmurales del I Estilo pompeyano enCartagena”, AEspA 72, 259-263.
FERNÁNDEZ DÍAZ, A., 2001: El progra-ma pictórico de los edificios públicosy privados del área de Carthago Novay su entorno, Tesis doctoral leída en laUniversidad de Murcia.
FERNÁNDEZ DÍAZ, A., 2002: “Evoluciónde la pintura mural en CarthagoNova”, Mastia 1, 77-166.
FERNÁNDEZ-HENAREJOS, D., LÓPEZ,C. y BERROCAL, M. C., 2003: “Ex ca -va ciones arqueológicas de urgenciaen el solar situado en la C/ Serreta nº3-7 y C/ San Vicente, nº 8-12, en Car -tagena”, XIV JPHA, 64-66.
GUILLERMO, M., 2003: “Antigua Fábricade La Luz”, XIV JPHA, 79-81.
JIMÉNEZ DE CISNEROS, D., 1928:“Noticia de algunas antigüedadesencontradas en Cartagena”, RevistaIbérica 720, 265-270.
KOCH, M., 1982: “Isis und Serapis inCarthago Nova”, MDAI(M) 23, 347-352.
KOCH, M., 1993: “Die römische Ge -sellschaft von Carthago Nova nachden epigraphischen Quellen”, F. Hei -der mann y E. Seebold, Festschrift fürJürgen Untermann zum 65. Ge bur ts -tag, Innsbruck, 191-242.
LAIDLAW, A., 1992: La peinture enPompei: Le I stile pompeienne I, París.
LÓPEZ, M. C. y BERROCAL, M. C.,2002: “Excavaciones arqueológicasde urgencia en C/ San Francisco, 8,esquina callejón de Zorrilla (Carta ge -na)”, XIII JPHA, 51-52.
LUMIARES CONDE DE, 1781: Carta queescribe el Excmo. Sr. D. Antonio Val car -
cel Pio de Saboya y Moura, conde deLumiares Ad. F. X. R. sobre los monu-mentos antiguos descubiertos última-mente en el Barrio de Santa Lucia en laciudad de Cartagena, Valencia (trascrip-ción en Col. Almarjal, n.º 12, 1968).
MADRID BALANZA, M. J., 2004: “Prime -ros avances sobre la evolución urbanadel sector oriental de Carthago Nova.Peri CA-4 Barrio Universitario”, Mas tia3, 31-70.
MARTÍN CAMINO, M. y ROLDÁN BER -NAL, B., 1997a: “Calle Serreta, núme-ros 8-10-12”, MemArq Carta gena 1982-1987 (Murcia, 1997), 73-94.
MARTÍN CAMINO, M. y ROLDÁN BER -NAL, B., 1997b: “Plaza de San Ginés,número 1, esquina calle del Duque”,MemArqCartagena 1982-1987 (Mur -cia, 1997), 125-128.
MARTÍN CAMINO, M. y ROLDÁN BER -NAL, B., 1991-1992: “Nota sobre elcomercio marítimo en Cartagena du -rante época púnica a través de algu-nos hallazgos subacuáticos”, An Mur -cia 7-8, 151-162.
MARTÍNEZ ANDREU, M., 1997: “Solar dela asociación de Vecinos del Barrio dela Concepción”, MemArq Carta gena1982-1987 (Murcia, 1997), 259-260.
MAS, J. y ROS SALA, M. M., 1997: “Pri -mera campaña de excavaciones en lanecrópolis romana de la Torre Ciega(Cartagena)”, MemArqCarta ge na 1982-1987 (Murcia, 1997), 253-254.
MAYER, M., 1992: “¿Rito o literatura enla Cueva Negra?”, Religio deorum,Sabadell, 347-357.
MOSTALAC, A. y GUIRAL, C., 1992: “De -co raciones pictóricas y cornisas deestuco del Cabezo de Alcalá de Azaila(Teruel)”, RAPonent 2, 123-153.
MOSTALAC, A. y GUIRAL, P., 1993: “In -fluen cias itálicas en los programas
601CARTHAGO NOVA EN LOS DOS ÚLTIMOS SIGLOS DE LA REPÚBLICA
decorativos de cubicula y triclinia deépoca republicana y altoimperial enEspaña. Algunos ejemplos represen-tativos”, Espacio, Tiempo y Forma,serie I, 365-392.
MURCIA MUÑOZ, A. J., 2004: “Exca -vación arqueológica de urgencia en elsolar ubicado entre las calles Beatas,San Cristóbal y Ciprés de Cartagena”,XV JPHA, 57-58.
OREJAS, A. y RAMALLO, S. F., 2004:“Car thago Nova: la ville et le territoire.Recherches recentes”, De la terre auciel. Paisaje et cadastres antiques II,Comté, 87-120.
PEDRONI, L., 2001: Ceramica calena avernice nera. Produzione e difusione,Città di Castello.
PENA GIMENO, M. J., 1997: “Algunasconsideraciones sobre la epigrafíafuneraria de Carthago Nova”, XICongresso internazionale di Epigrafiagreca e latina, Roma, 465-475.
PÉREZ BALLESTER, J., 1983: “Testi mo -nio de tráfico marítimo con el Medite -rráneo Oriental en Cartagena”, Cerá -micas grecques i helenistiques à laPeninsula Iberica, Ampurias, 143-150.
PÉREZ BALLESTER, J., 1994: “Aso -ciaciones de laginos, boles helenísti-cos de relieves y ánforas rodias encontextos mediterráneos (siglos II y Ia.C.)”, Iberos y griegos: lecturasdesde la diversidad, Huelva Ar queo -lógica XIII 2, 345-365.
PÉREZ BALLESTER, J. y BERROCALCAPARRÓS, M. C., 1995: “Informe delas excavaciones en la explanada delHospital de Marina”, MemArqMurcia6, 1991 (Murcia, 1995), 288-293.
PINEDO REYES, J., 1996: “Inventario deyacimientos arqueológicos submari-nos del litoral murciano”, CArqMa -rítima 4, 57-90.
PINEDO REYES, J. y ALONSO CAMPOY,D., 2004: “El yacimiento submarino dela isla de Escombreras”, Scombraria.La historia oculta bajo el mar, Catá logode la exposición, Murcia, 128-151.
RABANAL ALONSO, M. A., 1985: “Fuen -tes literarias del País Valenciano en laAntigüedad”, Arqueología del PaísValenciano: panorama y perspectivas,Alicante, 201-225.
RAMALLO ASENSIO, S. F., 1985: Mosai -cos romanos de Carthago Nova(Hispania Citerior), Murcia.
RAMALLO ASENSIO, S. F., 1989: “Nue -vos mosaicos en el área de Car -tagena”, Mosaicos romanos. In me -mo riam M. Fernández Galiano, Ma -drid, 67-83.
RAMALLO ASENSIO, S. F., 1991-1992:“Pavimentos republicanos en Carta -gena”, AnMurcia 7-8, 199-206.
RAMALLO ASENSIO, S. F., 2000: “Larealidad arqueológica de la “influen-cia” púnica en el desarrollo de lossantuarios ibéricos del Sureste de laPenínsula Ibérica”, Santuarios fenicio-púnicos en Iberia y su influencia en loscultos indígenas, XIV Jornadas de Ar -queología Fenicio-púnica (Eivissa,1999), Ibiza, 185-217.
RAMALLO ASENSIO, S. F., 2001: “Sis te -mas, diseños y motivos en los mosai-cos romanos de Carthago Nova: a pro -pósito de los pavimentos de la ca lle delDuque”, La casa romana en Car thagoNova. Arquitectura privada y progra-mas decorativos, Murcia, 167-204.
RAMALLO ASENSIO, S. F. y RUIZ VAL -DERAS, E., 2007: “El diseño urbanode una gran ciudad del SE de Iberia:Qart Hadash”, Phönizisches undpunisches Städtewesen, Roma, (e.p.).
SAN MARTÍN MORO, P., 1985: “Nuevasaportaciones al plano arqueológico de
602 IBERIA E ITALIA
Cartagena”, Museo de Zaragoza.Boletín 4, 131-149.
SILLIÈRES, P., 1982: “Une grand routeromaine menant à Carthagéne: lavoie Saltigis-Carthago Nova”, MM23, 247-257.
SOLER HUERTAS, B., 2001: “La arqui-tectura doméstica en Carthago Nova.El modelo tipológico de una domusurbana”, La casa romana en CarthagoNova. Arquitectura privada y progra-mas decorativos, 53-82.
SOLER HUERTAS, B., 2003: “Algunasconsideraciones sobre el empleo pri-vado del mármol en Carthago Nova”,Mastia 2, 149-188.
SOLER HUERTAS, B., 2005: “Hacia una sis-tematización cronológica sobre elempleo del marmor y su comercializa-ción en Carthago Nova”, Mastia 4, 29-64.
TORELLI, M., 1980: “Innovazioni nellatecniche edilizie romane tra il I sec.a.C. e il I sec. d.C.”, Tecnologia, eco-nomia e società nel mondo romano(Como, 1979), Como, 139-161.