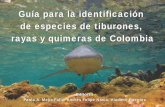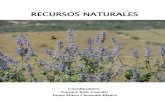Caracterización y usos de las especies de agave en Tamaulipas
Transcript of Caracterización y usos de las especies de agave en Tamaulipas
Congreso NacionalXIIIde Biotecnología y Bioingeniería
21 a 26 de junio, 2009 · Acapulco, GuerreroH o t e l F a i r m o n t A c a p u l c o P r i n c e s s
VII Simposio Internacional de Producción deAlcoholes y Levaduras
www.smbb.com.mx
portada.indd 1 04/02/2009 10:07:49 a.m.
forros.indd 1 03/02/2009 08:10:01 p.m.
CONOCIMIENTOEL MARAVILLOSO MUNDO VEGETAL120
A personajes nuestros en fitoquímica y biotecnología Juan Roberto [email protected]
Doctora Elsa María Guajardo Touché
Con una larga trayectoria en investigación en el área de química, especialmente en productos naturales (fitoquímica), Elsa María Guajardo Touché es autora de numerosos artículos publicados en revistas especializadas, como “Effects of Chaparrin Nordyhidroguayaretic Acid and
their Structural Analogues on Entoamoeba histolytica Cultures” en Proc. West. Pharmacol y “Neolignans of Krameria parviflora” en Phytochemistry. En 1990, el ITESM le otorgó el Premio Rómulo Garza a la Investigación, por la “Obtención de variedades más resistentes de frijol al daño de la conchuela para el Estado de Durango”.
Es licenciada en Química por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, y tiene una Maestría en Química Orgánica, ambos grados académicos de la misma institución. Su Doctorado en Química Orgánica es de la Universidad de Sao Pablo, en Brasil. Desde 1974 es profesora investigadora en el ITESM.
Doctor Ricardo Salazar ArandaEspecialista e investigador de la actividad biológica de productos herbolarios de la región noreste del país, Ricardo Salazar Aranda ha investigado las actividades antimicrobianas, antioxidantes e insecticidas de plantas como el pirul, papiro, damiana, nogalillo, ruda, tomillo, etcétera, habiendo obtenido magníficos resultados como
la potente actividad larvicida del aceite esencial de ruda y la actividad antimicrobiana y antioxidante de la raíz de la planta conchinchilla.
Es químico clínico biólogo por la Universidad de Montemorelos. Tiene una Maestría en Ciencias, con especialidad en Química Biomédica y un Doctorado en Ciencias con especialidad en Química Biomédica, ambos grados académicos de la UANL. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y profesor en la Facultad de Medicina de la UANL
Doctora Azucena Oranday Cárdenas
Profesora en el Doctorado de Productos Naturales, de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Azucena Oranday Cárdenas realiza actualmente investigación en plantas del noreste de México, muy especialmente en el Agave Lechuguilla y Lophanta,
donde ha encontrado sustancias activas contra células tumorales, contra amebas, contra guiardia lamblia y contra mosquitos Aedes Aegypti. Es de mencionar su búsqueda de sustancias con actividad antioxidante en palo azul y poleo.
Es química farmacobióloga, egresada de la Universidad Autónoma de Coahuila, y tiene una Maestría en Química Orgánica y un Doctorado en Ciencias, con especialidad en Química Biomédica, ambos grados de la UANL. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y autora de artículos en revistas indexadas y de divulgación. Actualmente es profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UANL
Doctora Janet Alejandra Gutiérrez UribeDedicada a la extracción, identificación y medición de bioactividad de fitocomponentes de alimentos con potencial actividad anticancerígena, Janet Alejandra Gutiérrez Uribe ha optimizado técnicas de tamizaje in vitro de moléculas bioactivas obtenidas principalmente por
métodos cromatográficos, como HPLC o CPC, habiendo logrado aplicarlas exitosamente utilizando diferentes fuentes de nutracéuticos. Derivado de lo anterior, es autora de tres solicitudes de patente en el área de nutracéuticos y actividad anticancerígena.
Es ingeniera en Industrias Alimentarias y tiene una Maestría en Biotecnología por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Su Doctorado en Ciencias, con especialidad en Biotecnología, es de la misma institución. Actualmente es coordinadora de investigación en la Cátedra de Alimentos y Fármacos del ITESM.
Doctora María Julia Verde StarDestacada Investigadora en las áreas de fitoquímica, productos naturales marinos y aprovechamiento de recursos vegetales, María Julia Verde Star es miembro del Sistema Nacional de Investigadores; autora de numerosos artículos científicos, publicados en revistas especializadas nacionales y extranjeras, y ha recibido numerosos premios
y distinciones, como: en 1998, la Sociedad Química de México le otorgó el Premio Regional “Dr. Xorge A. Domínguez” y los años 2002, 2003 y 2004 obtuvo los primeros lugares del Premio Estatal de Salud, que otorga la Secretaría Estatal de Salud.
Es licenciada en Ciencias Químicas, y tiene una Maestría en Química Orgánica, ambos grados académicos por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Su Doctorado en Química es de la misma institución. A partir de 1977 ha sido maestra en la Facultad de Ciencias Biológicas en la UANL.
Doctora Noemí Waksman MinskyCon importantes investigaciones en las áreas de aislamiento de productos naturales, con actividad farmacológica; desarrollo, validación y aplicación de métodos analíticos, Noemí Waksman Minsky es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y autora de artículos científicos publicados en revistas especializadas. Ha recibido diversos premios,
como en 1989 y 1995 el “Premio al mejor trabajo de Investigación” en las áreas de Salud y Ciencias Naturales, que otorga la Universidad Autónoma de Nuevo León, y en 2002, la Sociedad Química de México le otorgó el Premio “Dr. Xorge A. Domínguez”.
Es maestra normalista egresada de la Escuela Normal Número 4, de la ciudad de Buenos Aires. Tiene una Licenciatura y un Doctorado en Ciencias Químicas, ambos grados académicos de la Universidad de Buenos Aires. Realizó un Posdoctorado en la Universidad de Freiburg, en Alemania. Ha sido presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias, Capítulo Nuevo León
El ex rector de la UANL, doctor
Alfredo Piñeyro López analiza
lo que es herbolaria, y destaca
la importancia de ésta en la
elaboración de fármacos, pági-
na 4; el maestro Rodrigo Soto
se remonta, en este aspecto, a
los orígenes de la humanidad,
página 6; el doctor José Aldo
Díaz Prado destaca la impor-
tancia del proyecto Badia-
noS21, orientado a preservar
las conocimientos ancestrales
y nacionales de la herbolaria
mexicana, página 9
CONTENIDO
Director GeneralDoctor Luis Eugenio ToddSubdirectorLicenciado Juan Roberto ZavalaDirector EditorialFélix Ramos GamiñoEducaciónProfesor Ismael Vidales DelgadoCiencias Básicas y del AmbienteDoctor Juan Lauro AguirreDesarrollo Urbano y SocialIngeniero Gabriel ToddCiencias MédicasDoctor David Gómez AlmaguerCiencias Políticas y / o de Administración PúblicaContador Público José Cárdenas CavazosCiencias de la ComunicaciónDoctora Patricia Liliana Cerda Pérez
Consejo Editorial
Directorio
Presidente del Consejo de Ciencia y Tecnología de Nuevo LeónIngeniero Juan Antonio González AréchigaN. L. Gob.Licenciado Omar Cervantes RodríguezDirector del Programa Ciudad Internacional del ConocimientoIngeniero Jaime Parada ÁvilaCAINTRAIngeniero Xavier Lozano MartínezITESMM. C. Silvia Patricia Mora CastroUANLDoctor Mario César Salinas Carmona
Doctora Diana Reséndez PérezDoctor Alan Castillo RodríguezIngeniero Jorge Mercado Salas
Editorial
Farmacología y Terapéutica3
Los fitofármacos, productos
medicinales obtenidos de
plantas, requieren también de
un control de calidad, y éste
es el tema que aborda la doc-
tora Noemí Waksman, página
17; una familia química de
productos naturales derivados
de plantas, los terpenos, son
objeto de análisis por parte
del doctor Edmundo Lozoya
Gloria, página 24; en tanto que
el doctor José Waizel Bucay es-
cribe sobre las plantas de zo-
nas áridas útiles en la terapéu-
tica homeopática página 29.
El maravilloso mundo vegetal
4
6
9
13
17
24
29
40
46
52
62
65
69
73
HERBOLARIADoctor Alfredo Piñeyro López
Del Ardipithecus ramidus al Homo sapiens sapiensMaestro Rodrigo Soto
Badiano S21 Doctor José Aldo Díaz Prado
Análisis metabolómico de plantas medicinalesDoctor Alejandro Cardoso Taketa
Doctora María Luisa Villarreal
Control de calidad de fitofármacos Doctora Noemí Waksman de Torres
Licenciado Juan López de Silanes
Terpenos de plantas mexicanasDoctor Edmundo Lozoya Gloria
Plantas de zonas áridas empleadasen la terapéutica homeopáticaDoctor José Waizel-Bucay
Farmacias verdesDoctor José Alejandro Almaguer et alii
La herbolaria, como fuente de fármacos Doctor Sergio O. Serna Saldívar
La herbolaria mexicana en el tratamiento de la diabetesDoctora Abigail Aguilar Contreras
Doctor Santiago Xolalpa Molina
Avances en el uso de la herbolaria en el cáncer Doctora María Julia Verde Star
Doctor Fulvio Calise
Damiana, planta medicinal mexicana de gran uso popularDoctor Jonathan Pérez Meseguer
Doctora Aurora de Jesús Garza Juárez
El huizache: fuente de productos útiles Doctora Alejandra Mandujano Sánchez
Plantas medicinales yucatecas, un saber subvalorado Doctora Martha Méndez
Doctor Rafael Durán
El m
arav
illos
o m
undo
veg
etal
120y1.indd 1 03/02/2009 08:10:23 p.m.
CONOCIMIENTO EL MARAVILLOSO MUNDO VEGETAL 119
Nuevo León representa un área de oportunidad para concretar acuerdos de colaboración en materia de nanotecnología y biotecnología con Alberta, Ca-
nadá, afirmó Doug Horner, ministro de Educación Avan-zada y Tecnología de la provincia canadiense, durante su visita a Monterrey el pasado 30 de enero.
Luego de sostener una reunión con el doctor Luis
Eugenio Todd, director de la Coordinación de Cien-
cia y Tecnología de Nuevo León, Horner dijo que a
pesar de aún no tener acuerdos concretos de trabajo
con el Estado, se espera que muy pronto se afinen los
detalles para iniciar la colaboración en áreas como
manejo de agua, medio ambiente, biotecnología, na-
notecnología, salud y tecnologías de la información y
comunicación.
“La administración de aguas residuales –indicó- es un área fuerte donde podríamos enfocarnos; otro aspec-to seguramente será en el área de nanotecnología y bio-
tecnología, pues ambas áreas tienen fuerza considerable: en Monterrey es la biotecnología, y la nanotecnología tiene mucha fuerza en Edmonton, y pienso que nos podríamos ayudar mutuamente”.
Destacó la importancia del medio ambiente en ambas jurisdicciones, y dijo que es algo que ha escuchado y visto en sus viajes por México, por lo que en el futuro será un área “donde podamos trabajar juntos y colaborar más”.
PRODUCTOR DE HIDROCARBUROS
La provincia de Alberta, en Canadá, es un importante pro-ductor de hidrocarburos, y es por ello que entienden la im-portancia de buscar nuevas fuentes de energía alternativa con miras al mejoramiento del medio ambiente, comentó Horner.
Esta situación los ha impulsado a realizar importantes inversiones en infraestructura de ciencia y tecnología du-rante la última década, pero reconocen que no pueden resolver todos los problemas solos, y por ello están bus-cando la colaboración con otras entidades, en este caso en México, “El propósito de nuestro viaje es reconocer que
no podemos solucionar todos nuestros problemas solos,
y Alberta tiene una historia larga de cooperación y amis-
tad con México”, agregó el funcionario canadiense.Destacó que durante su visita a México, firmó un
acuerdo con CONACYT, que ayudara a fomentar el inter-cambio de estudiantes de maestría y doctorado. También firmaron un acuerdo con el estado de Jalisco para la co-laboración en ciencia y tecnología.
En Monterrey, Horner y sus acompañantes sostuvie-ron reuniones con funcionarios del proyecto de la Ciudad Internacional del Conocimiento, y de la Coordinación de Ciencia y Tecnología, además de visitar el Centro de Bio-tecnología del Tec de Monterrey y el Parque de Investi-gación e Innovación Tecnológica, entre otros lugares.
Busca Alberta, Canadá, colaboración conNuevo León
En biotecnología y nanotecnología
Visita la ciudad comitiva encabeza-da por el ministro de Educación Avanzada
El modelo de farmacias verdes,
que incluye el aprovechamiento
de la herbolaria tradicional, es
objeto de análisis por parte del
doctor José Alejandro Almaguer
y colaboradores, página 40; el uso
de las hierbas y plantas medicina-
les ha estado presente a lo largo
de la historia del ser humano, y
desde la más remota antigüedad
eran ya conocidas muchas de sus
cualidades, dice el doctor Sergio
O. Serna Saldívar, página 46;
CONTENIDO
La Ciencia es CulturaLicenciado Jorge PedrazaIngeniera Claudia OrdazEducación Física y DeporteDoctor Óscar Salas FraireLas Universidades y la CienciaDoctor Mario César Salinas CarmonaRedacciónLicenciado Carlos JoloyDiseñoLindsay Jiménez EspinosaJavier Estrada CejaArte GráficoArquitecto Rafael Adame DoriaCirculación y AdministraciónProfesor Oliverio Anaya Rodríguez
“CIENCIA CONOCIMIENTO TECNOLOGIA”, revista quincenal. Editor responsable: Dr. Luis Eugenio Todd Pérez. Número de Certificado de Reserva otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor: 04-2008-052311205700-102. Número de Certificado de Licitud de Título: No. 14158 Número de Certificado de Licitud de Contenido: No. 11731. Domicilio de la Publicación: Andes No. 2722 Col. Jardín Obispado, Monterrey, Nuevo León.Imprenta: Milenio Diario de Monterrey, S.A. de C.V., con domicilio en Ave. Avena No. 17 Col. Granja Sanitaria Ixtapalapa, Estado de México. Distribuidor: Milenio Diario de Monterrey, S.A. de C.V. con domicilio en Ave. Eugenio Garza Sada Sur No. 2245 Monterrey, Nuevo León.”
Teléfonos en la redacción: 8346 7351 y 8346 7499
Las opiniones expresadas en los artículos son responsabilidad exclusiva de sus autores.
Directorio
Portada
91
101
103
106
111
113
117
118
119
120
Caracterización y usos de las especias de agave en TamaulipasMaestro Cuauhtémoc Jacques Hernández
Técnico Ángel Salazar Bravo
Herbolaria y medicina en MéxicoLicenciado Héctor González García
Documentación electrónica de la riqueza farmacológica de nuestras plantasDoctor Mario Moisés Álvarez
Maestra Naty Gabriela Ramírez
Hacia una herbolaria informática en MéxicoLicenciado David Adán Velázquez
109 La herbolaria, aliada ancestral del ser humanoDoctora Patricia Liliana Cerda Pérez
Hierbas para la depresiónIngeniera Claudia Ordaz
A ver, pruebe estoKeith Raniere
Arranca en el Tec Seminario de Colaboración UT-Nuevo León
Inaugura el Hospital Oca su Laboratorio Buenas Prácticas de Manufactura Clínica
Busca Alberta, Canadá, colaboración con Nuevo León
ReconocimientoLicenciado Juan Roberto Zavala
76
80
84
El chile habanero de Yucatán: ciencia y denominación de origenDoctor José Juan Zúñiga Aguilar et alii
Plantas medicinales de La Laguna Doctor Héctor Madinaveitia Ríos
Estudio de las flores de La Laguna para problemas emocionalesMaestro Edgardo Cervantes Álvarez
Diversas plantas mexicanas son
altamente benéficas en el trata-
miento de enfermedades diversas,
como es el caso de la diabetes,
tema de la doctora Abigail Aguilar
y del doctor Santiago Xolalpa, pá-
gina 52; o del cáncer, según señala
la doctora María Julia Verde Star,
página 62; en tanto que otros au-
tores se refieren a plantas en par-
ticular, como la damiana, página
65; el huizache, página 69, y plan-
tas medicinales particulares de
Yucatán o la Comarca Lagunera,
páginas 73 y 80.
El m
arav
illos
o m
undo
veg
etal
2y119.indd 1 03/02/2009 08:25:38 p.m.
CONOCIMIENTOEL MARAVILLOSO MUNDO VEGETAL30 CONOCIMIENTO EL MARAVILLOSO MUNDO VEGETAL 91
canos, 1998), como de la americana (American Institute of Homeopathy, 1979), así como de la información referida por Guajardo (1998), Guermonprez, et al. (1989), Waizel, (2005), Müntz (2009), y otras fuentes que se mencionan en la bibliografía.
PRECURSOR DEL MÉTODO EXPERIMENTAL
Hahnemann fue el precursor del método experimental para la investigación de las propiedades de un fármaco, empleando como modelo biológico al hombre, y en el año 1796 publicó su obra –en su denominación en cas-tellano, Ensayo sobre un nuevo método para descubrir las propiedades curativas de las sustancias medicinales y co-mentarios sobre los métodos seguidos hasta hoy, en cuyas páginas expone los resultados de sus primeras experimen-taciones con la utilización de recursos herbolarios, como la “quina” (Cinchona officinalis), “manzanilla” (Matricaria chamomilla), “árnica europea” (Arnica montana), “bella-dona” (Atropa belladona), “acónito” (Aconitum napellus), “anémona” (Anemone pratensis o Pulsatilla nigricans), “nuez moscada” (Nux moschata), “digital” (Digitalis pur-purea), “ipecacuana” (Cephaelis ipecacuanha), “zumaque o hiedra venenosa” (Rhus toxicodendron) y “opio” (Papaver somniferum).
Posteriormente experimentó otras especies vegetales y productos animales, y los médicos que continuaron su
obra hasta la fecha ensayaron otras especies, principal-
mente de origen europeo y asiático, aunque hay algunas que crecen en nuestro continente, fundamentalmente en regiones de Norte América. Es conveniente aclarar ahora que la mayoría de dicho material también es utilizado por la herbolaria.
Por otra parte, más de una tercera parte de nuestro planeta es considerado como árido o semiárido. De esta superficie, menos de la mitad es naturalmente tan seco que no permite la vida del hombre. Un 14 por ciento de la población mundial, alrededor de 630 millones de per-sonas, viven en el mundo en tierras áridas o semiáridas (Johnson y Terhune, 1979).
DIVERSIDAD VEGETAL
Dichas zonas del mundo son regiones que pocas personas conciben como ricas en diversidad vegetal; esto es un e-rror, ya que aunque no lo son en forma tan diversa como un bosque tropical perennifolio, los hombres que las habi-tan desde tiempo inmemorial han sabido aprovechar para diversos fines los recursos que la naturaleza puso a su al-cance. Sobre todo de muchos de ellos, el hombre obtiene, además de su alimento y agua, materias primas que la in-dustria utiliza, como las fibras duras y la cera, por sólo mencionar algunas. Asimismo, diferentes culturas han utilizado numerosas plantas como recurso terapéutico (Flores y Valdés, 1990).
Las plantas de las zonas áridas y semiáridas tienen
adaptaciones especiales, relacionadas con la disponibi-
lidad de agua en el suelo, la que se alcanza mediante
el desarrollo de raíces horizontales de hasta 30 metros
de longitud, y raíces verticales que alcanzan, en algunos casos, hasta más de 15 metros de profundidad, lo que les
facilita el acceso al vital líquido. Una de estas plantas es el “mezquite” o Prosopis juliflora (Sw.) DC.
Otras plantas poseen raíces tuberosas como el nabo (Brassica napus L.) o la pitaya (Acanthocereus spp.), las que les permiten tener la capacidad de almacenar agua y nutrien-tes. Al mismo tiempo, estas y otras plantas propias de estas zonas han desarrollado tallos crasos o “carnosos”, para almacenar gran cantidad de líquidos, por lo que tam-bién se llaman plantas crasas, mientras que las cactáceas han transformado sus hojas en espinas, con la finalidad de disminuir la superficie de transpiración, y, en algunos de sus géneros, ellas funcionan como órganos que ayudan a la captación del agua contenida en la atmósfera.
MEDIO AMBIENTE HOSTIL
En resumen: los vegetales, en el largo proceso de la evolu-ción, han logrado su supervivencia en los medios ambien-tes hostiles, como son los de las zonas áridas y semiári-das, en virtud de las adaptaciones antes mencionadas, así como de otras muy específicas, como son la rapidez de concluir un ciclo vital en poco tiempo, como se presenta en las plantas conocidas como efímeras.
Por otra parte, los diferentes grupos étnicos que habi-taron o que aún sobreviven en dichas áreas, han tenido una considerable dependencia de sus recursos naturales, para lograr su supervivencia en esas condiciones de medio tan poco favorables, por lo que la etnobotánica de estas
regiones es rica en plantas usadas como fuente de ma-
teriales para la construcción; forrajeras; para la obten-
ción de alimentos, gomas, ceras, medicamentos, alcohol,
combustibles, y colorantes, entre otras (Mathes, 1979). Numerosas plantas propias de zonas áridas o semiáridas
Achillea millefolium
En el Estado de Tamaulipas
Caracterización y usos de las especies de agave
Carl von Linné o Carolus Linnaeus o simplemente Car-los Linneo, médico sueco conocido como el Padre de la Taxonomía, estableció, en el año 1748, en Hortus
Upsalensis el género Agave. Linneo tomó el vocablo griego Agavos, que significa “Algo grande, ilustre, noble o admirable” para la designación de este genero, quizá basándose en la morfología de esta planta cuando ocurre su reproducción sexual. Sin embargo, es difícil creer que para la elección de este vocablo Linneo ignorase los múltiples usos que esta plan-ta tenía en su lugar de origen, México.
Es más fácil imaginar que Linneo se sorprendió de la enorme utilidad que estas plantas tenían en el nuevo mundo antes de la conquista española, y más aún, de su aprovechamiento como octli o pulque, bebida alcohólica que con fines religiosos y sociales era consumida en la época precolombina. Se puede considerar que relacionó lo anterior con los vocablos griegos –tan de moda en su tiempo– de manera tal que asignó el término Agave en honor a Ágave, que en la mitología griega fue una mé-nade o seguidora de Dioniso, el dios Tracio del vino (Baco para los romanos).
CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA
La primera especie del género fue descrita por Linneo en 1753: la especie Agave americana. (Granados, 1993). A pesar de que la clasificación taxonómica del género Agave ha sido sujeta a continuas revisiones y propuestas de clasificación, debido a su alta variación fenotípica y genotípica, no hay duda de que pertenece a la familia Agavaceae, ya que cuando Endlicher, en 1841, propuso esta familia, tomó como tipo nomenclatural precisamente al género Agave, que incluyó en esa familia, además del género Furcraea. Desde entonces se han propuesto diversos arreglos taxo-nómicos para la familia Agavaceae, además de otras familias, como Liliaceae y Amarylliceae con las se han intercambiado los géneros Agave y Dasylirion y que ha sido motivo de múltiples confusiones o controversias en las publicaciones sobre los mezcales y el sotol. En referencias bibliográficas, como Granados (1993), Gar-
Cuauhtémoc Jacques-Hernández Ángel Salazar Bravo
Maestro Cuauhtémoc Jacques-Hernández Investigador y Jefe del Departamento de Transferencia de tecnología.
Técnico Ángel Salazar BravoResponsable del área de cultivo de tejidosInstituto Politécnico Nacional Centro de Biotecnología [email protected]
cía-Mendoza y Galván (1995), Eguiarte (1995) y Solano (1998), se describe de manera amplia la evolución que el ordenamiento botánico relativo a la familia Agavaceae ha sufrido en el curso de los años.
En el Cuadro 1 se muestran las propuestas de la cla-sificación taxonómica que los principales autores han hecho para el género Agave y la familia Agavaceae.
En 1934, Hutchinson en The families of flowering plants. Vol. II, Monocotyledons, creó el orden Agavales bajo el principio de que el tipo de inflorescencia y el hábito de crecimiento reflejan mejor las relaciones entre los géneros, e hizo una propuesta clasificatoria de la fa-milia Agavaceae, dividiéndola en seis tribus que incluían 19 géneros; Agaveae (Agave, Furcraea, Beschorneria, Doryanthes), Dracaenae (Cordyline, Cohnia, Dracaena, Sansevieria), Nolineae (Nolina, Calibanus, Dasylirion), Phormieae (Phormium), Polyantheae (Polyanthes, Proch-nyanthes, Pseudobravoa), Yucceae (Hesperaloe, Clis-toyucca, Yucca, Samuela).
Cronquist, en sus publicaciones de 1981 y 1988 (Sistema de Clasificación de Cronquist), dividió las an-giospermas en dos clases Magnoliopsida y Liliopsida, esta última con cinco subclases: Alismatidae, Arecidae, Commelinidae, Zingiberidae y Liliidae. En la subclase Li-liidae, reconoce dos órdenes: Orchidales y Liliales. Orchi-dales con cuatro familias, y Liliales con quince familias: Agavaceae, Aloaceae, Cyanastraceae, Dioscoreaceae, Haemodoraceae, Hanguanaceae, Iridaceae, Liliaceae, Philydraceae, Pontederiaceae, Smilacaceae, Stemona-ceae, Taccaceae, Velloziaceae, Xanthorrhoeaceae donde ubicó a la familia Agavaceae.
Este autor ya no subdivide la familia en tribus o sub-familias, sino sólo en nueve géneros: Agave, Doryanthes, Cordyline, Dracaena, Sansevieria, Nolina, Dasylirion, Phormium, Yucca (Solano, 1998)1.
Actualmente, se han empleado diversas técnicas para confirmar los límites de las familias taxonómicas y los géneros, pero además para establecer la historia de la diversificación y las relaciones evolutivas entre los integrantes de los diferentes estratos de la organización taxonómica (filogenia).
30y91.indd 1 03/02/2009 08:22:21 p.m.
CONOCIMIENTOEL MARAVILLOSO MUNDO VEGETAL92 CONOCIMIENTO EL MARAVILLOSO MUNDO VEGETAL 29
INTRODUCCIÓN
La homeopatía es una terapéutica médica redescubierta y experimentada en forma moderna por el médico Samuel C. Hahnemann (1755-1843), la que emplea,
para la elaboración de los fármacos que utiliza –también denominados remedios homeopáticos– materias primas obtenidas a partir de plantas y animales (enteros o de alguna(s) de su(s) partes o de sus secreciones), así como
Plantas de zonas áridas empleadas en la Terapéutica HomeopáticaJosé Waizel-Bucay
minerales y sustancias químicas aisladas y purificadas, tanto de naturaleza inorgánica como orgánica.
El mayor número de materias primas procede del
reino vegetal, con una cifra variable, de acuerdo a las
diferentes farmacopeas y materias médicas, que fluctúa
entre las 390 y las mil o más, cifras obtenidas a partir de la revisión del número de especies reportadas en las far-macopeas, tanto de los Estados Unidos Mexicanos (Comi-sión Editora de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexi
Biólogo José Waizel-BucayDoctor en Ciencias Biológicas Profesor Investigador Escuela Nacional de Medicina y HomeopatíaInstituto Politécnico NacionalBecario COFAA-EDD; [email protected]
Cuadro 1. Ubicación taxonómica del género Agave en la Familia Agavaceae
Hutchinson (1959) Dahlgreen et. al. (1985)
Cronquist, (1981 y 1998)
Conabio (2006)
Reino Plantae Plantae Plantae Plantae
Subreino Tracheobionta
División Angiospermae Magnoliophyta Magnoliophyta
Clase
Monocotiledoneae Liliopsida Liliopsida Liliopsida
Subclase Liliidae Liliidae
Orden Agavales Asparagales Liliales Liliales
Familia Agavaceae Agavaceae Agavaceae Agavaceae
Subfamilia (tribus)
Agaveae 1 Dracaenae 2
Nolineae 3
Phormieae 4 Polyantheae 5
Yucceae 6
Agavoideae A
Yuccoideae B
Género Agave 1
Beschorneria 1 Furcraea 1
Doryanthes 1
Cordyline 2 Cohnia 2
Dracaena 2 Sansevieria 2
Nolina 3 Calibanus 3 Dasylirion 3
Phormium 4 Polyanthes 5
Prochnyanthes 5 Pseudobravoa 5
Hesperaloë 6
Clistoyucca 6 Yucca 6
Samuela 6
Agave ABeschomeria A
Furcraea A
Polianthes AProchnyanthes A
Hesperaloë B
Yucca B
Manfreda A
Agave
DoryanthesCordyline
DracaenaSansevieria
Nolina
DasylirionPhormium
Yucca
Agave
Furcraea
PhormiumPolyanthes
Hesperaloë
Yucca
Manfreda
Subgénero LittaeaAgave
SEGMENTOS DE ADN
Estos métodos están basados en el ácido desoxirribonucleico (ADN) y hacen uso de su secuencia nucleotídica, ya sea por la traducción de la información de sus genes, que se manifiesta en forma de proteínas o enzimas, o simplemente de las secuencias de dichos genes, e inclusive y de manera muy recurrente se emplean las secuencias de segmentos de ADN no codificantes.
Estos métodos han sido empleados para determinar las relaciones entre fa-milias y géneros, empleando tanto el ADN nuclear como el ADN de los cloroplas-tos, haciendo uso de marcadores moleculares como el polimorfismo de longitud de fragmentos de restricción (RFLP) y la secuenciación completa de segmentos de ADN (un locus
2 ). También, y de manera ya muy amplia, los métodos mo-
leculares han sido empleados para determinar las relaciones inter (entre) e intra (dentro de) especies, empleando marcadores moleculares como el polimorfismo de ADN amplificado al azar (RAPD), microsatélites o secuencias simples repeti-das (SSR), las repeticiones de secuencias inversas marcadas (Inverse Sequense-Tagged Repeat o ISTR) y el polimorfismo de longitud de fragmentos amplifica-dos (AFLP).
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y DESCRIPCIÓN
La familia Agaváceae es endémica de América. Se distribuye en el sur de Ca-nadá, en México, Centroamérica, norte de Sudamérica (siguiendo principalmente
la cadena montañosa de los Andes hasta Bolivia y Para-guay) e islas Caribe. El género Agave, igual que la familia Agavaceae es endémico de América y, como se muestra en el Cuadro 2, México es el centro de mayor riqueza y diversidad de este género, con 75 por ciento de las espe-cies identificadas en el país, aunque también es el género (junto con Yucca) con mayor diferencia en el número de especies descritas (García-Mendoza y Galván, 1995).
Géneros Total En México Endemismo en México
Especies(1) Especies(2) Especies(1) Especies(2) Especies(1) Especies(2)
Agave L. 166 200 125 150 NR 104
Beschorneria Kunth
7 7 7 7 NR 6
Furcraea Vent.
25 25 11 13 NR 8
Hesperaloë Englem.
5 5 5 5 NR 4
Hesperoyucca (Engelm.) Baker
1 1 1 1 NR 0
Manfreda Salisb.
28 29 27 28 NR 22
Polianthes L.
13 15 13 15 NR 15
Prochnyanthes S. Watson
1 2 1 2 NR 2
Yucca L. 49 46 29 30 NR 16
TOTAL 295 330 219 251 167
Cuadro 2. Número de especies y taxas infraespecíficos de Agavaceae en México y el Mundo.Cuadro modificado y corregido de; (1) Rocha et al. (2006) y (2) García-Mendoza (2004). NR, datos no reportados
Biogeográficamente, la característica principal del gé-nero Agave, es la forma de subsistir en condiciones adver-sas. En el Cuadro 3 se puede observar que el mayor núme-ro de especies de este género se localiza en las provincias fitogeográficas con climas extremos, secos y cálidos. De manera similar, en el Cuadro 4, donde se muestra la dis-tribución de las especies del género Agave en la República Mexicana, se puede observar que éstas han sido localiza-das en los estados que tienen climas inclementes, ya sea por sus altas temperaturas o por sus extremas condicio-nes de secano, entre los que destacan Oaxaca con más de cincuenta especies; Durango, Puebla, Sonora y Jalisco, con más de cuarenta, y siete entidades, entre las que se en-cuentran Coahuila, San Luís Potosí, Nuevo León, Zacatecas, México y Tamaulipas, con más de 25 especies (García-Men-doza y Galván, 1995; García-Mendoza, 2002), aunque son más las especies de agave por entidad, ya que aún existen especies nativas no descritas.
Botánicamente, las especies de Agave son plantas pe-rennes o multianuales, con hojas dispuestas en forma de roseta
3, de tallos generalmente acaule
4, que se encuentran
en la base de las hojas, y su meristemo apical o punto de crecimiento se ubica en la parte más alta del tallo, justo debajo del cogollo de donde se desprenden las hojas nue-vas. Las rosetas tienen un tamaño muy variable: puede ser muy pequeño (algunos centímetros) o muy grande (más de dos metros, hasta cuatro metros).
Las hojas son fibrosas, suculentas o carnosas, si bien Gentry, en su excelente libro
5 resume las típicas formas de
92y29.indd 1 03/02/2009 08:13:35 p.m.
CONOCIMIENTOEL MARAVILLOSO MUNDO VEGETAL28 CONOCIMIENTO EL MARAVILLOSO MUNDO VEGETAL 93
REFERENCIAS1. CHAPPELL, J., Biochemistry and molecular biology of the isoprenoid biosynthetic pathway in plants., Annu. Rev. Plant Physiol. Plant Mol. Biol., 1995, 46, 521-547.
2. HEINRICH, M., ROBLES, M., WEST, J.E., ORTIZ DE MONTELLANO, B.R., RODRIGUEZ, E., Ethnopharmacology of Mexican Asteraceae (Compositae)., Annu. Rev. Pharmacol. Toxicol., 1998, 38, 539-565.
3. HAUSEN, B.M., Occupational contact allergy to feverfew Tanacetum parthenium (L.) Schultz-Bip.; Asteraceae., Derm. Beruf. Umwelt., 1981, 29, 18-21.
4. REIDER, N., KOMERICKI, P., HAUSEN, B.M., FRITSCH, P., ABERER, W., The seamy side of natural medicines: Contact sensitization to arnica (Arnica montana L.) and marigold (Calendula officinalis L.)., Contact Dermatitis, 2001, 45, 269-272.
5. COMPADRE, C.M., PEZZUTO, J.M., KINGHORN, A.D., KAMATH, S.K., Hernandulcin: An intensely sweet compound discovered by review of ancient literature., Science, 1985, 227, 417-419.
6. CABALLERO, Y., WALLS, F., Productos naturales del zoapatle (Montanoa tomentosa Cerv.), Bol. Inst. Quím. Univ. Nac. Autóm. Méx., 1970, 22, 79.
7. GALLEGOS, A.J., The zoapatle I – a traditional remedy from México emerges to modern times. Contraception, 1983, 27, 211-225.
8. VALDES, L.J., Salvia divinorum and the unique diterpene hallucinogen, Salvinorin (divinorin) A., J. Psychoactive Drugs, 1994, 26, 277-283.
9. Salvia divinorum: an hallucinogenic mint which might become a new recreational drug in Switzerland., Forensic Sci. Int., 2000, 112, 143150.
10. GRIESHABER, A.F., MOORE, K.A., LEVINE, B.J., The detection of psilocin in human urine., J. Forensic Sci. 2001, 46, 627-630.
11. LYTTLE, T., Misuse and legend in the “toad licking” phenomenon., Int. J. Addict., 1993, 28, 521-538
12. CLOUD, J., Recreational pharmaceuticals., Time, 2001, 157, 100.
13. NORTON, S.A., Useful plants of dermatology. III. Corticosteroids, Strophanthus, and Dioscorea., J. Am. Acad. Dermatol., 1998, 38, 256-259.
14. DJERASSI, C., Drugs from Third World plants: The future., Science, 1992, 258, 203-204.
15. LOZOYA, X., Los Señores de las Plantas: Medicina y Herbolaria en Mesoamérica., Pangea Ed., 1990, 58 p.
carbonos giren, creando así una varilla rígida de carbonos que sólo dejan los extremos libres, los cuales sí pueden formar anillos.
A estas estructuras lineales de 40 carbonos con ani-
llos en los extremos se les conoce como carotenoides,
y son los compuestos coloridos presentes en muchas
plantas. Le dan el color rojo al jitomate (Solanum lycop-ersicum, antes Lycopersicon esculentum) y el anaranjado a la zanahoria (Daucus carota), de donde deriva su nombre, por su vocablo en inglés de carrot. Son vitales para las plantas, porque forman parte de la maquinaria del cloro-plasto y le ayudan a captar la energía del sol para conver-tirla en energía química.
En los animales son muy importantes, porque son in-termediarios de la vitamina A o retinol, que es fundamen-tal para la vista. Uno de los carotenoides interesantes en México es la bixina, que es el carotenoide que le da el color rojo intenso al achiote (Bixa orellana), utilizado en la pre-paración de la comida yucateca llamada cochinita pibil.
OTROS CAROTENOIDES
Otros carotenoides interesantes son los que se encuentran en el chile (Capsicum annuum) y que le dan el color rojo-anaranjado a algunas variedades, como la capsantina y la capsorrubina. Los principios picantes o capsaicinoides se derivan de otra familia química diferente de los terpenos. A los carotenoides se les atribuyen propiedades preventi-vas de ciertos tipos de cáncer asociados a esas moléculas reactivas, por su capacidad antioxidante, que es la facul-tad de absorber moléculas altamente reactivas de oxígeno en sus dobles enlaces.
Conforme la biosíntesis de terpenos se alarga por la
adición posterior de moléculas de IPP a las cadenas cre-
cientes de terpenos, se llegan a generar los politerpenos
como el hule, el chicle o la guta, ya mencionados como derivados del guayule (Parthenium argentatum). Así, los terpenos son simplemente cadenas de isopreno dobladas o no y que tienen una enorme diversidad de estructuras y propiedades útiles al ser humano, desde los aromáticos aceites esenciales hasta el hule y sus derivados (15).
RUTA METABÓLICA
Ésta es una ruta biosintética común a todas las plantas, y presente, por lo menos en algunas de sus partes, en algas azul-verdes, ya que requieren de terpenos para la foto-síntesis. Por ello, se presume que es una de las primeras rutas metabólicas que permitieron un sistema fisiológico organizado para la construcción de compuestos más com-plejos y para la interacción con el medio ambiente y el ecosistema circundante.
Considerando que las plantas no se pueden mover, deben perpetuar la especie, sobreviviendo en el sitio en donde germinaron, a pesar de las inclemencias biológicas y físicas que puedan presentarse. La comunicación, la de-
fensa y la adaptación químicas son entonces las mejores
herramientas que tienen para mantener la descendencia
y evolucionar para adaptarse, y si durante ese proceso se pueden obtener casualmente algunos productos con utili-dad para el ser humano, ¡qué mejor!
Si tratáramos de ver la fisiología de las plantas des-de un punto de vista menos egocéntrico y egoísta, y más ecológico y natural; podríamos entonces encontrar pro-ductos útiles para muchas otras especies, que de alguna manera podrán sernos útiles también. De aquí la impor-tancia de preservar las especies en peligro de extinción y de asumir la enorme responsabilidad de cuidar de las especies que tenemos en nuestro país, que tiene una de las mayores biodiversidades del planeta.
las hojas de los agaves, coloquialmente conocidas como pencas, y las clasifica e ilustra de acuerdo a la forma del limbo: Linear, Lanceolada (en forma de lanza), Espatulada (en forma de espátula), Deltoide (en forma de delta), Ob-longa (más larga que ancha) y Ovada (con la base y el ápice redondeado). Las hojas siempre tienen sólo una espina Terminal, y, aunque en algunas especies están ausentes, en la mayoría de ellas, las hojas tienen en su margen mu-chas espinas6
. Gentry (1982) considera que los caracteres de las hojas, como forma, tamaño, color y tipo de armadu-ra, están muy diversificados y proveen los caracteres taxo-nómicos suficientes para diferenciar a los taxa
7.
FLORESCENCIA
Los agaves emiten una inflorescencia, conformada por un escapo
8 alto, semileñoso y una terminal en forma en es-
piga o panoja donde se encuentran las flores (Figura 1). Al ser monocárpicos, la florescencia acontece sólo una vez en su existencia, que, dependiendo de la especie, sucede entre los 5 y los 20 años. La forma de la inflorescencia es tan distintiva, que inclusive ha sido empleada para sepa-rar el género en dos subgéneros; Littaea con forma de es-piga densa (espiciforme) o racimo (recemosa), y Agave con forma de panícula, donde las flores están en agregados umbelados o pedúnculos florales de tamaño regular y de longitud decreciente.
Provincias Agave Beschorneria Furcraea Herperaloë Manfreda Polianthes Prochnyantes Yucca TOTAL
California 5 (0) 4 (0) 9 (0)
Baja California
22 (16) 4 (0) 26 (16)
Planicie Costera del Noreste
13 (9) 1 (1) 2 (0) 16 (10)
Sierra Madre Occidental
31 (18) 7 (5) 9 (6) 1 (0) 2 (2) 50 (31)
Altiplanicie 23 (5) 2 (0) 4 (2) 17 (8) 46 (15)
Planicie Costera del Noroeste
2 (0) 4 (0) 1 (0) 7 (0)
Costa Pacifica
11 (7) 3 (1) 1 (1) 1 (0) 16 (9)
Sierra Madre Oriental
18 (9) 5 (4) 2 (0) 25 (13)
Serranías Meridionales
34 (13) 3 (1) 4 (3) 12 (10) 8 (5) 1 (0) 2 (2) 64 (34)
Valle de Tehuacan-Cuicatlán
15 (5) 2 (0) 1 (0) 1 (0) 1 (1) 20 (6)
Depresión de Balsas
9 (4) 1 (0) 10 (4)
Costa del Golfo de México
4 (1) 1 (0) 2 (1) 7 (2)
Serranías Transístmicas
9 (5) 1 (0) 3 (0) 1 (0) 14 (5)
Península de Yucatán
1 (0) 1 (1) 2 (1)
Islas de Revillagigedo
1 (0) 1 (0)
Cuadro 3. Distribución de Agavaceae por provincia florística (endémicas a la provincia).
Entidad Especies, # Entidad Especies, # Entidad Especies, #
Oaxaca 52 Tamaulipas 26 Querétaro 14
Durango 43 Michoacán 24 Baja California 13
Puebla 43 Veracruz 24 Aguascalientes 11
Sonora 41 Guerrero 23 Distrito Federal 11
Jalisco 40 Chiapas 22 Yucatán 7
Chihuahua 35 Hidalgo 22 Colima 6
Coahuila 35 Nayarit 22 Tlaxcala 5
San Luís Potosí 34 Baja California Sur
19 Campeche 3
Nuevo León 29 Guanajuato 19 Quintana Roo 2
Zacatecas 29 Sinaloa 18 Tabasco 2
Edo. De México 27 Morelos 16
Ambos subgéneros están divididos en grupos (o series). Así, el subgénero Littaea está dividido en los grupos Amolae, Choritepalae, Filiferae, Marginatae, Parviflorae, Polycephalae, Striatae y Urceolatae; mientras el subgénero Agave está dividido en los grupos Americanae, Campaniflorae, Crenatae, Deserticolae, Ditepalae, Hiemiflorae, Marmoratae, Parryanae, Rigidae, Salmianae, Sisalanae y Umbelliflorae.
El tamaño de las inflorescencias es también tan variable como especies ex-isten, y generalmente guarda proporción con el tamaño de la roseta, y aunque se ha especificado que la división de los subgéneros es por la forma de la inflo-rescencia, realmente en muchas especies del subgénero Littaea y algunas del subgénero Agave, tienen una forma intermedia definida taxonómicamente como recemo-paniculada (Gentry, 1982:36-39).
La desertificación de Norteamérica fue un factor crítico en la radiación de las especies género Agave, lo que puede en gran medida explicar su afinidad por ecosistemas extremos, concluyendo que la elevada diversificación del gé-nero y su habilidad de subsistencia se debe a las adaptaciones manifiestas de manera clara en su morfología, su amplia y superficial raíz y su armadura, que les permite protegerse de herbívoros mayores); su fisiología (fotosíntesis MAC y
Figura 1. Ilustración de una Agave típico del subgénero Agave (izquierda),
ilustrando la inflorescencia en forma de panícula y sus tres formas de
reproducción, sexual (semilla) y asexual (súrculos o hijuelos de rizoma e hijuelos apomícticos) y otro Agave del subgénero Littaea (derecha) con su inflorescencia en
forma de espiga.
Imagen del Póster Agave, Mezcales ydiversidad (CONABIO 2006)
Cuadro 4. Distribución de especies de Agave en México. Ordenado de acuerdo a número de especies presentes cada entidad federativa.
28y93.indd 1 03/02/2009 08:22:33 p.m.
CONOCIMIENTOEL MARAVILLOSO MUNDO VEGETAL94 CONOCIMIENTO EL MARAVILLOSO MUNDO VEGETAL 27
la Nueva España, de Francisco Hernández, escrita entre 1570 y 1576.
La hernandulcina de la “Yerba dulce” o Lippia dulcis
Trev., aislada por el mexicano César M. Compadre en la
Universidad de Illinois, Chicago, se determinó que era
mil veces más dulce que la sacarosa, por un panel de degustación. La estructura de este sesquiterpeno se de-terminó y confirmó mediante síntesis química (5). Por no ser un carbohidrato, no engorda ni afecta a los diabéticos, pero mantiene el sabor dulce.
PARTOS DIFÍCILES
Otro ejemplo interesante de referencia pre-hispánica es el zoapatle (Montanoa tomentosa), que es el vocablo his-panizado de la planta originalmente llamada “cihuapahtli” (medicina de la mujer) encontrado en el Códice Badiano, y que se utiliza para ayudar en partos difíciles, por sus efec-tos de contracción del útero, causados por las sustancias activas diterpénicas, como el ácido kaurenoico y el ácido grandiflorénico (6, 7).
Las plantas también fueron utilizadas por culturas
precolombinas para ceremonias religiosas. Esta práctica
estaba estrechamente unida a la cura y atención de la
salud. Un ejemplo es el grupo Mazateca de Oaxaca, que logra la inducción de visiones y alucinaciones con una planta del tipo de la menta, la María Pastora (Salvia divi-norum) que contiene el diterpeno neoclerodano divinorina A o salvinorina A.
Éste fue el primer diterpeno alucinógeno no alcaloi-dal documentado. Es inactivado por el sistema gastroin-testinal, si se ingiere por vía oral, y el efecto se produce después de la absorción a través de la mucosa oral, y no hay reportes de que sea adictiva. La principal consecuen-cia de la utilización de materiales etnobotánicos por cul-turas diferentes de la original, es el uso indebido de este material.
La Salvia divinorum se utiliza como sustituto de la
marihuana ahumada en Oaxaca para las festividades
religiosas (8). Sin embargo, especimenes de S. divinorum se han incautado en Suiza en plantaciones a gran escala, dentro o fuera de las casas, y encubiertas por otras plan-tas. Incluso se han descubierto plantas en invernaderos hortícolas. Esto se debe a que ni la menta mágica ni sus compuestos activos son sustancias prohibidas, por la aus-encia de adicción, y su uso es recreativo como drogas le-gales, aunque puede incrementarse con las consecuencias respectivas (9).
Otros ejemplos de drogas recreativas provenientes de plantas mexicanas son el ácido lisérgico o LSD (del alemán, Lysergsäure Diethylamid), proveniente de la flor conocida como “Gloria de la Mañana” u “ololouqui” (Turbina cor-ymbosa), para los aztecas, y la psilocina en los hongos
alucinógenos “teonanácatl (Psilocybe aztecorum), uti-
lizados por María Sabina, la famosa chamana mexicana
de Oaxaca (10,11,12).FORMACIÓN DE OTROS COMPUESTOS
Continuando con la biosíntesis de terpenos, si el FPF y el GGPF no se cierran para formar anillos, entonces pu-eden unirse dos moléculas de cada intermediario para for-
mar otros compuestos. Así, dos FPF unidos forman los in-termediarios triterpenos de treinta carbonos, que pueden cerrarse sobre sí mismos, formando los precursores de los esteroles, de donde se derivan todas las hormonas esteroi-dales, que tienen efectos tan profundos en el metabolismo de casi cualquier organismo.
De ahí vienen las hormonas que definen las carac-
terísticas sexuales de los animales (estrógenos y testos-
terona), y las saponinas, que son jabonosas. Entre los mejores ejemplos se encuentran las saponinas del ñame silvestre, también llamado barbasco o cabeza de negro (Dioscorea composita). Ésta era una planta ampliamente distribuída en México, y sus saponinas eran la base para la producción de hormonas esteroides, utilizadas posterior-mente como anticonceptivos orales (13, 14).
Otros compuestos esferoidales son los glicósidos cardíacos con efecto en el corazón, como la digoxina y la digitoxina, derivados de la digital (Digitalis purpurea), que es la planta que está en el logotipo del Instituto Nacional de Cardiología (Fig. 3), y los ecdisteroides que se acumulan en las cortezas de los árboles, como los oyameles (Abies religiosa) de donde se alimentan las mariposas Monarca en los bosques de Michoacán y que les sirven para completar su ciclo de desarrollo y reproducción.
Por su parte, dos moléculas de GGPF pueden unirse para formar una cadena de cuarenta carbonos que, a dife-rencia de los anteriores, no se cierra para formar anillos, sino que las plantas evitan eso por introducir dobles en-laces en la parte interna de la molécula, evitando que los
suculencia de sus hojas); su biología reproductiva (sexual y asexual) e inclusive su ecología.
La suculencia de sus hojas se debe a que éstas con-tienen células grandes de paredes delgadas, con la capa-cidad de almacenar agua. Las hojas actúan como canales para concentrar la escasa agua en su base, de forma que facilita que las raíces la absorban.
Las plantas fijan un máximo de CO2 en la noche (cuan-
do el potencial hídrico de pérdida es bajo); esto les permite respirar e intercambiar con el ambiente oxígeno, bióxido de carbono y vapor de agua. Este proceso ocurre en la noche, en lugar de realizarlo en el día, como la mayoría de las plantas. La importancia ecológica de la fijación noc-turna del CO
2 radica en su contribución a la sobrevivencia de las mismas plantas, al proveer un mecanismo de recir-culación interna de CO
2 en condiciones de sequía severa, que evita la inhibición del aparato fotosintético, cuando el cierre de los estomas impide la absorción del CO
2 externo. Además, la vía MAC contribuye a la producción de materia orgánica y crecimiento de la planta. (Granados, 1993).
REPRODUCCIÓN DE LAS PLANTAS
DEL GÉNERO AGAVE
Las especies de agave, en su mayoría, se pueden clasificar como plantas monocárpicas9 (Good-Avila et al., 2006). Esto es, acumulan energía a lo largo de su vida no reproductiva. Esta energía es acumulada a manera de polisacáridos con-ocidos como fructanos, y es consumida con una extraordi-naria rapidez en el breve tiempo que dura el proceso para perpetuar su especie y enriquecer su diversidad genética a través de la reproducción sexual. Este gran cúmulo de e-nergía es empleado como una prerrogativa de sobreviven-cia por las especies de este género, las cuales, al iniciar su reproducción sexual, efectúan una rápida elongación del meristemo apical, desplegado como escapo floral o inflo-rescencia, que sobrepasa la altura del resto de las especies vegetales asociadas ellas, con las que coexiste. Conforme alcanza su máxima cota, emergen sus flores directamente del escapo o de los múltiples pedúnculos florales, que través de hidrólisis enzimática transforman al polisacári-do de reserva en los azúcares simples que conforman el néctar, el cual atrae a un amplio número de especies de insectos, aves y mamíferos nectarívoros para lleven a cabo la polinización, no obstante que ello signifique el fin de su vida, pues este enorme esfuerzo reproductivo les causa la muerte.
La mayoría de las especies del género Agave son sur-culosas. Esto implica que cuentan con dos mecanismos biológicos de reproducción: sexual y asexual (Figura 1). En la reproducción sexual se realiza un intercambio genético donde el resultado es la formación de semillas. De éstas se generan nuevas plantas individuales con características de variación genética o segregación de las plantas hijas.
Para el establecimiento comercial del plantaciones de maguey, este método de reproducción, mediante la ger-minación de las semillas es altamente recomendado, si bien depende en mucho de la fenología floral, de la polini-zación y fructificación que se traducen en la capacidad de producción de semillas, así como de la capacidad de
Figura 2. Imágenes donde se muestran los tres mecanismos naturales de reproducción de las especies de Agave inclusive en una única planta. Reproducción sexual en una planta adulta (A), súrculos o hijuelos de rizoma de la misma planta (B), mientras a través de algunos súrculos que aun estaban unidos la misma planta se multiplicó sexualmente formando semillas (C) e hijuelos apomícticos (D). Las imágenes son del autor tomadas en el Agaveto del Centro de Biotecnología Genómica del IPN.
la germinación y de la sobrevivencia de las plántulas, as-pectos característicos de las especies y que requieren de un adecuado conocimiento, como ya lo están haciendo en el caso particular del maguey mezcalero de Guerrero, el Agave cupreata (IIlsley Granich, 2004).
REPRODUCCIÓN VEGETATIVA
En la reproducción asexual o reproducción vegetativa, los individuos generados son técnicamente clones, ya que genéticamente son idénticos a la planta madre. Son varios los mecanismos de reproducción vegetativa, pero los más importantes en el género Agave son la propagación por súrculos o vástagos (mejor conocidos como hijuelos de rizoma) y la formación de bulbilos apomícticos (hijuelos de apomixis), hijuelos que son producidos en lugar de los frutos, cuando la polinización no se realiza. Estos méto-dos de reproducción son los más empleados de manera común para propagar especies de agave con el fin estable-cer parcelas con algún uso agroindustrial, como la fibra (henequén), bebidas fermentadas (pulque) y bebidas fer-mentadas y destiladas (mezcales).
La reproducción por apomixis da origen a nuevas plán-tulas de maguey conocidas también como bulbilos apomíc-ticos, que emergen a la respuesta a la no fecundación de las flores. Las células femeninas reproductivas contienen todos los genes necesarios para formar una planta adulta, y durante la reproducción apomíctica no se dividen por meiosis, evitando así perder la mitad de sus cromosomas, así que las plántulas formadas por este mecanismo re-productivo tienen la misma información genética que la planta madre.
94y27.indd 1 03/02/2009 08:13:18 p.m.
CONOCIMIENTOEL MARAVILLOSO MUNDO VEGETAL26 CONOCIMIENTO EL MARAVILLOSO MUNDO VEGETAL 95
microbios dañinos y funcionan como antibióticos. Por otro lado, existen sesquiterpen lactosas, que pueden producir reacciones alérgicas y toxicidad en humanos. Entre las plantas medicinales más estudiadas de México están las Asteraceae (Compositae) (2). Estas plantas producen un gran número de compuestos útiles conocidos principal-mente por sus efectos antiinflamatorios y de contracción muscular. Los productos naturales predominantemente responsables son sesquiterpenlactonas y diterpenos. Es-tos compuestos también son citotóxicos y anti-tumorales, como la eupatoriopicrina y la parthenina.
MÚLTIPLES PRODUCTGOS NATURALES
Se da un especial énfasis al género Parthenium, que pro-duce múltiples derivados naturales, como el látex hipoa-lergénico del guayule (Parthenium argentatum), que es un producto terpenoide polimerizado que también da lugar al hule, al chicle y productos similares. El parthenolido del Tanacetum parthenium, también conocido como altamisa, santa maría, chapote, matasano, iztactzapótl, cochitzapótl (náhuatl), hierba santa, hierba de altamira o manzanilló; tiene actividad anti-inflamatoria y permite su uso como agente anti-migraña y para aliviar la inflamación en la ar-tritis (3).
Sin embargo, las sesquiterpen lactonas constitutivas
de una variedad particular de Tanacetum, pueden pro-
ducir dermatitis alérgica de contacto. La parthenina de P. hysterophorus también es un alérgeno que causa dermati-tis, rinitis, e hipotensión.
Achillea millefolium (cientoenrama, maquilea, espuma
de la leche, hierba del carpintero, hierba de Aquiles, col-
chón de pobre, milefolio), ha sido utilizada para aliviar algunos malestares, como tos en exceso, dolor en todo el cuerpo, y como un diurético y emético. Aplicada local-mente, es eficaz para la sarna y la picazón. El estafiate (Artemisa ludoviciana) ssp todavía se usa
como vermífugo y como estimulante en las molestias
de la menstruación, y tiene sesquiterpenos específicos, como los germacranolides, eudesmanolides, y guaiano-lides. Los sesquiterpenos santonina y artemisina de Artemisia
tridentata, se usan también contra los gusanos intesti-
nales. La Tithonia diversifolia se utiliza ampliamente en Méxi-
co y a menudo ha sido identificada erróneamente como
Arnica montana (4). Debido a esta confusión se utiliza como árnica europea para el tratamiento de hematomas y calambres musculares. El género es rico en sesquiterpen lactonas.
Los alcaloides sesquiterpénicos hippocrateina I, hip-
pocrateina II, y emarginatina se identificaron en la can-
cerina (Hippocratea excelsa) y han sido utilizados en la medicina tradicional mexicana.
El sesquiterpeno hernandulcina fue el primer pro-
ducto natural terpénico descrito y purificado química-
mente a partir de plantas mexicanas localizadas en base a las descripciones de documentos pre-hispánicos y de antiguas tradiciones contenidas en la Historia Natural de
Los tres mecanismos naturales de reproducción se pue-den manifestar incluso en una planta al mismo tiempo como se demuestra en la Figura 2.
Un mecanismo artificial para reproducir plantas es el cultivo de tejidos vegetales in vitro. Ésta es una técnica de producción de plantas en condiciones asépticas, que, empleando medios de cultivo con concentraciones de nu-trientes y hormonas adecuados y variables físicas, a par-tir de una pequeña fracción de diversos tipos de tejido (incluyendo semillas), permite promover la regeneración completa de la planta, así como su micropropagación o multiplicación masiva in vitro en cientos a miles de plantas equivalentes genéticamente o clones, que está fundamen-tada en la teoría de la totipotencialidad celular, que pos-tula que las células poseen toda la información genética necesaria para regenerarse, son autosuficientes y que en principio son capaces de regenerar una planta completa.
La micropropagación se practica con éxito en espe-cies hortícolas, ornamentales y leñosas, ya que esta me-todología tiene importantes ventajas en relación con los mecanismos naturales y artificiales de propagación.
INVESTIGACIÓN
La investigación sobre cultivo de tejidos y micropropa-gación de agave data de principios de la década de los ochenta del siglo pasado, y las primeras especies de agave que se emplearon en estudios de cultivo de tejido fueron; Agave sisalana y Agave fourcroydes (ambas fibreras), Aga-ve tequilana (tequilera) y Agave atrovirens (pulquera); sin embargo, el valor económico de las cadenas productivas que hacen uso de estas plantas, por esas fechas era bajo.
Con la crisis de la industria tequilera a finales de la década próxima pasada y principios de esta, cuando la ma-teria prima escaseó, los tequileros recurrieron a múltiples opciones para abastecerse de material. Entonces se pre-
sentó un nuevo interés por la micropropagación, ya que
la demanda de plántulas de Agave tequilana superó por
mucho la oferta, lo que provocó un súbito incremento en los precios por plántula.
Quizá el factor que más impactó en el desabasto del agave fueron enfermedades causadas por bacterias, hon-gos e insectos que afectaron considerablemente las plan-taciones, aunque ahora estos causales han sido plenamente identificados (Garrido y Rodríguez, 2004). Esto motivó que empresas como Tequila Cuervo y Herradura, entre otras, iniciaran programas de investigación y/o invirtieran en la producción o compra de plántulas por cultivo de tejidos, ya que los altos costos de los súrculos hicieron competiti-vos los precios de las plántulas in vitro.
LAS GRANDES EMPRESAS
Sin embargo, la perspectiva de éxito de la sustitución par-cial de los súrculos por plántulas in vitro, estuvo reservada casi exclusivamente a los esquemas agrícolas operados por las grandes empresas tequileras, pues sólo ellas pueden invertir en gran escala para que las cadenas de costos de las plántulas in vitro, la adaptación y el manejo en planta-ciones comerciales, permitan un balance costo-beneficio favorable para esta técnica de reproducción de agave por
sobre el uso generalizado de los súrculos o hijuelos (Valen-zuela, 2003). En esta década, el interés en la investigación con las especies de agave ha aumentado, principalmente con el incremento en el interés mundial de los mezcales -liderado por el tequila- y el reconocimiento de las denomi-naciones de origen como Mezcal y Bacanora.
USOS DEL GÉNERO AGAVE
De los nueve géneros de Agaváceas (Agave, Beschorneria, Furcraea, Hesperaloë, Hesperoyucca, Manfreda, Polian-thes, Prochnyanthes y Yucca), sin duda el más notable por su diversidad de especies y usos que el ser humano le ha encontrado, es el género Agave.
Las diversas culturas americanas, y sobre todo las me-soamericanas, encontraron una amplia variedad de usos a las múltiples especies que naturalmente se desarrollaron en su territorio. El aprovechamiento de la planta fue casi total, y la emplearon como cerca viva y objeto ornamen-tal; el tallo, como alimento; las hojas, como material para construcción, forraje, medicamento y fuente de fibra; el escapo floral, como alimento y material de construcción, y las flores y frutos como alimento. Económicamente subsisten cuatro aplicaciones impor-tantes en la actualidad: 1. El aprovechamiento de las fibras. Un importante núme-ro de personas viven aún de esta actividad, ya sea produ-ciendo la fibra del henequén, el sisal o la lechuguilla. 2. La venta de plantas de agave con fines de ornato, activi-dad que en lo económico es difícil de cuantificar, pero no difícil de imaginar, ya que por doquier se pueden ver un amplio número de especies comercializadas, que van de las especies de gran tamaño, como Agave salmiana y Aga-ve americana principalmente en su variedad marginata, a pequeñas, como Agave striatae.3. La extracción y aprovechamiento del aguamiel o tecuátl en náhuatl, que quizá sea el uso más antiguo, junto con la elaboración y consumo del aguamiel fermentado, cono-cido como pulque u octli en nahuatl, bebida ligada a la espiritualidad en el México prehispánico. 4. En la época colonial, el pulque perdió su noción reli-giosa y la alta demanda dio origen a las haciendas pul-queras, que en una cultura opuesta al origen de la bebida, fomentaron el consumo, hasta que fue desplazada por la cerveza. Recientemente el aprovechamiento del aguamiel y del pulque se está modernizando, y empieza a ser una alternativa inclusive de exportación.
APLICACIÓN MÉDICA
La aplicación médica de las especies de agave, si bien tiene un origen precolombino, recientemente ha tomado un par-ticular interés entre los investigadores, y es que se han en-contrado fundamentos científicos a múltiples aplicaciones médicas de los principios activos y extractos obtenidos de especies de agave, los cuales son empleados como diuré-ticos, antiinflamatorios, antimicrobianos, antiedematosos, anticonceptivos y presumiblemente, hasta anticanceríge-nos (Sánchez et al. 2005; Martínez-Hernández et al., 2007), con resultados que permiten suponer que en un futuro cercano ésta sea una alternativa real de uso industrial.
26y95.indd 1 03/02/2009 08:22:46 p.m.
CONOCIMIENTOEL MARAVILLOSO MUNDO VEGETAL96 CONOCIMIENTO EL MARAVILLOSO MUNDO VEGETAL 25
MOLÉCULA MAESTRA
La biosíntesis de los terpenos inicia con la unión de moléculas de tres carbonos (ác. pirúvico o acetil coenzima A), ya sea en el cloroplasto verde que les ayuda a las plan-tas a tomar el CO
2 por la luz del sol o en el fluido interno de las células, conocido como citoplasma. Por cualquiera de estas rutas se forma una molécula de cinco carbonos, el isopentenil pirofosfato (IPP). Ésta es la molécula maes-tra o ladrillo para la construcción de todos los terpenos (Figura 1).
Una vez formado el IPP, éste puede torcerse ligera-mente para dar un dimetilalil pirofosfato (DMAPF) tam-bién de cinco carbonos, que se une a otro IPP y forma una cadena de diez carbonos, el geranil pirofosfato (GPF). Tan-to el IPP como el DMAPF pueden producir isopreno, que es uno de los gases más abundantes en el aire (1).
A partir del GPF, se inicia formalmente la biosínte-
sis de los terpenos, ya que puede doblarse sobre sí mis-
mo y cerrarse para formar anillos que, por ser de bajo
peso molecular, son volátiles y constituyen parte de los
aceites esenciales que dan el aroma al limón, al pino,
etcétera, y a las plantas les sirven principalmente como mensajes químicos para comunicarse con otras plantas o con organismos del medio circundante.
Si la planta requiere de otros terpenos, entonces al GPF se le une otra molécula de IPP para dar una nueva de quince carbonos, conocida como farnesil pirofosfato
(FPF), y si al FPF se le añade otra de IPP, se obtendrá una molécula de veinte carbonos, conocida como gera-nilgeranil pirofosfato (GGPF).
Tanto el FPF como el GGPF pueden tener dos al-ternativas biosintéticas que dan gran plasticidad a la formación de terpenos. Una es el doblamiento sobre sí mismos para formar anillos, que, en el caso del FPF, formará sesquiterpenos (Figura 2), y en el caso del GGPF se formarán diterpenos. El conjunto de produc-tos naturales derivados de sesquiterpenos y diterpe-nos es uno de los más grandes conocido actualmente entre las plantas.
ACEITES ESENCIALES
Ejemplos de sesquiterpenos son los que están presen-tes en el cassie o aceite esencial de la flor del huizache (Acacia farnesiana), que se describe con mayor am-plitud en otro artículo de esta revista y que contiene algunos aceites esenciales terpénicos como farnesol, geraniol, y nerolidol, que son sesquiterpenos lineales, y terpineol que es un monoterpeno cíclico y que son parte del aroma característico y comercial del cassie.
Están también las sustancias de defensa química
de las solanáceas, como el chile (Capsicum annuum),
la papa (Solanum tuberosum) y el tabaco (Nicotiana
tabacum), conocidas como fitoalexinas (del Griego
“protección vegetal”) que las protegen de ataques de
EL GÉNERO AGAVE EN TAMAULIPAS
Debemos reconocer que el aprovechamiento de las di-versas especies de agave en Tamaulipas, en términos económicos, no ha tenido una importancia de la magni-tud que en el pasado tuvieron el aguamiel y el pulque en los estados del centro del país, como Hidalgo, Tlaxcala, etcétera, o el henequén en Yucatán, y menos como en la actualidad sucede con los mezcales en Oaxaca o el tequila en Jalisco.
Literalmente, todo el mundo refiere el consumo de aguamiel y pulque al centro de la república, aun cuando es una práctica que se realiza en muchos estados, como Durango y Coahuila, aunque en menor escala.
Recientemente, el mezcal ha sido referencia de Oa-xaca, aun cuando es bien conocido que es un producto elaborado en pequeñas o grandes regiones de más de la mitad de los estados de la república. No obstante la baja importancia económica que en Tamaulipas representa el aprovechamiento de las especies de agave, hay aplicacio-nes que si bien de importancia conocida sólo localmente, existen casos como el de la lechuguilla en el cuarto distrito (Jaumave); el tequila, en el sur del estado (González), y
el mezcal, en la región de la sierra de San Carlos, cuya
notoriedad ha rebasado la frontera tamaulipeca.
En el Cuadro 4 se registra la existencia de 26 especies de agave en territorio tamaulipeco; sin embargo, en una compilación de la información bibliográfica, hemos po-dido documentar la existencia de 31 especies, que se enu-meran en el Cuadro 5 (Jacques-Hernández et al. 2007). En este cuadro incluimos dos especies que han sido introdu-cidas en fechas recientes por su interés económico, Agave fourcroydes Lem. y Agave tequilana Weber var. azul, y tres especies descritas recientemente, Agave tenuifolia Zamu-dio et E. Sánchez sp. nov, Agave montana Villarreal, am-bas localizadas en la Sierra Madre Oriental y una especie nativa de la región de la Sierra de San Carlos, descrita por nuestro grupo y el Dr. Abisaí García Mendoza, Agave mon-tium-sancticaroli García-Mend. sp. nov. (Figura 9).
El cultivo es mayormente de traspatio o de deslinde
de propiedades (Figura 3), aunque existen algunas parce-
las donde se cultiva el agave o simplemente es cortado
para favorecer el desarrollo del agave nativo (Figura 4). La producción de fibra en el Estado, a partir de especies de agave, se realiza cultivando henequén (Agave fourcroydes Lem.) del cual se cortan sus hojas y mediante desfibra-doras electromecánicas se obtiene la fibra, o bien, medi-ante la extracción del primordio floral del grupo de agaves conocidos como lechuguillas entre las que se encuentran las especies Agave lechuguilla Torrey y Agave funkiana K. Koch & Bouche, este último conocido como ixtle de Jau-mave (Figura 5) y después mediante tallado, generalmente manual se obtiene la fibra o ixtle.
DENOMINACIÓN DE ORIGEN
Tamaulipas es uno de los dos estados (el otro es Guanajua-to) que cuentan en parte de su territorio con dos denomi-naciones de origen para las bebidas destiladas de agave más conocidas: tequila y mezcal. La zona con denomi-nación de origen tequila, con excepción de los minúsculos municipios de Ciudad Madero y Tampico, abarca todo el territorio meridional del Estado. Los once municipios con DOT son Aldama, Altamira, Antiguo Morelos, El Mante, Gómez Farías, González, Llera, Nuevo Morelos, Ocampo, Tula y Xicoténcatl.
Tan sólo en el último lustro, y hasta 2003, se habían sembrado ocho mil 200 hectáreas de maguey azul (Bena-vides, 2004); para 2006 se estimó la existencia de más de nueve mil hectáreas sólo en los once municipios con DOT, y más de dos mil en municipios fuera de la DOT, algu-nos tan distantes como Güemez y Miguel Alemán. En San Carlos y bajo el cerro de la bufa del Diente -símbolo del municipio- existen más de mil hectáreas sembradas con el llamado “maguey azul”.
La actividad mezcalera también se ha visto favoreci-
da en los últimos años. Tamaulipas también cuenta con
once municipios con vocación mezcalera, incluidas en la
denominación de origen mezcal (DOM).
En la Sierra de San Carlos, la elaboración de vino-mez-cal (Mezcal San Carlos) tiene más de 220 años de historia, y permanece activa, aunque en mucha menor medida que antaño, y para ello se emplean los agaves (materia prima) que se sustraen de sus áreas de desarrollo natural. Para tal propósito se destinan prácticamente todas las espe-
Figura 3. Especies de Agave semicultivadas que son empleadas para la producción de aguamiel en Miquihuana, Tamps.
96y25.indd 1 03/02/2009 08:13:03 p.m.
CONOCIMIENTOEL MARAVILLOSO MUNDO VEGETAL24 CONOCIMIENTO EL MARAVILLOSO MUNDO VEGETAL 97
Los terpenos son una familia química de pro-ductos naturales derivados de las plantas. Se encuentran entre los más abundantes com-
puestos químicos vegetales, y tienen muchas fun-ciones en la fisiología de las mismas. A pesar de sus estructuras complejas, las características gene-rales de su biosíntesis son relativamente simples y flexibles. Entre sus múltiples funciones están el ser parte de la regulación del crecimiento de las plan-tas (giberelinas) y de la defensa química de algunas de ellas (fitoalexinas).
Algunos juegan papeles específicos en pro-
cesos importantes de la fisiología animal y de in-
sectos, y se han utilizado durante mucho tiempo
para las necesidades de la salud humana (hormo-
nas esteroidales). Sus propiedades han estimulado la búsqueda de más terpenos como medicamentos y para otros usos.
Terpenos de plantas mexicanas
Doctor Edmundo Lozoya Gloria
Investigador Titular Departamento. de
Ingeniería Genética Centro de
Investigación y de Estudios
Avanzados del I.P.N. (CINVESTAV-
IPN) Campus Guanajuato.
Miembro del SNI II.elozoya@
cinvestav.mx
Edmundo Lozoya Gloria
cies de agave presentes en la región, aunque los mez-caleros de la sierra de San Carlos, para referirse a la mate-ria prima que emplean para la elaboración de su mezcal, no diferencian claramente las especies de agave, pues ellos solo emplean tres tipos, los cuales llaman: maguey, lechu-guilla, y entre mezclado de ellos. Eventualmente utilizan la jarcia (Figura 7). En el Cuadro 6, se han documentado nueve especies de agave en la región de la Sierra de San Carlos, y de estas: Agave lechuguilla, Agave xylonacantha y Agave striata, por su forma y tamaño, no se emplean para la elaboración de mezcal. De acuerdo a ese listado, las expresiones locales de lechuguilla y amole se aplican por lo tanto a las especies Agave funkiana y A. lophantha (Figura 8), mientras que la Jarcia corresponde a la espe-cie Agave montium-sancticaroli (Figura 9), y de manera análoga la locución de maguey o mezcal corresponde a las especies Agave americana (Figura 10), A. americana ssp. protoamericana (Figura 11) y Agave scabra (Figura 12).
SIERRA DE SAN CARLOS
La sierra de San Carlos (Figura 13) es una región rica en endemismos, debido a que topográficamente es una isla de montaña10 (Ezcurra y Peters, 2004) de origen ígneo y sedimentario con ecosistemas templados en la parte ser-rana y matorral submontano en el piedemonte, aislada bi-ológicamente por la llanura costera del Golfo.
Subgénero Grupo Especie Nombre común Referencia
Littaea
Marginatae
Agave albomarginata Gentry Espejo, 1993Agave difformis Berger (A)Agave ensifera Jacobi Bravo, 1998
Agave funkiana K. Koch & Bouche Ixtle de Jaumave Amole Martínez, 1999Agave kerchovei Lem Bravo, 1998
Agave lechugilla Torrey Lechuguilla, Amole Briones, 1991Agave lophantha Schiede (1)* Maguey mezortillo Martínez, 1995
Agave montium-sancticaroli García-Mend. sp. nov. Jarcia García, 2007 trabajo
Agave obscura Schiede García-M., 1995Agave xylonacantha Salm-Dyck M. diente de tiburón Martínez, 1995
PolycephaleAgave celsii Hook. var. celsii (2)* Hernández, 2005
Agave polycantha Haw. Maguey de la niebla Espejo, 1993
StriataeAgave striata Zucc., spp striata M. espadín, guapilla Briones, 1991
Agave striata Zucc., spp falcata (Englem) Gentry Gentry, 1982Agave tenuifolia Zamudio et E. Sánchez sp. nov. Zamudio, 1995
Agave
Americanae
Agave americana L. M. americano, Mezcal Briones, 1991Agave americana L. var. americana Maguey americano, Mezcal Briones, 1991
Agave americana L. spp. protamericana Gentry Maguey americano Gentry, 1982Agave cf. scabra(3)* M. áspero o cenizo Martínez, 1995
Agave scabra Salm, ssp. potosiensis Gentry (4)* Gentry, 1982Hiemiflorae Agave atrovirens Karw, var. mirabilis (Trel) Gentry Maguey blanco García-M., 1998
Rigidae
Agave angustifolia Haw var. angustifolia Maguey espadilla Espejo, 1993Agave angustifolia Haw var. dewayana (Trel)
Gentry Zapupe verde Gentry, 1982
Agave fourcroydes Lem Maguey henequén Bravo, 1998Agave tequilana Weber var. azul Mezcal tequila Bravo, 1998
Salmianae
Agave macroculmis Tódaro (5)* Maguey verde Gentry, 1982Agave mapisaga Trel. var. mapisaga Maguey manso Gentry, 1982
Agave montana Villarreal Villarreal, 1996Agave salmiana Otto ex Salm, var. salmiana Maguey de peña Medellin 1997
Sisalanae
Agave desmettiana Jacobi Maguey semati Gentry, 1982
Agave weberi Cels ex Poisson Maguey liso Gentry, 1982
Cuadro 5. Especies de Agave reportadas para Tamaulipas
* Se mantiene el nombre de la especie de acuerdo a la referencia bibliográfica.(1) Agave univitatta Haw. (2) Agave mitis var. mitis Martius (Hort. Monac. ex Salm-Dyck)
(3) Agave asperrima ssp. asperrima Jacobi
(4) Agave asperrima Jacobi ssp. potosiensis (Gentry) Ullrich, comb. nov.
(5) Agave gentryi Ullrich (A) Espécimen en Herbario del Instituto de Ecología de la UAT
Figura 4. Terrenos donde se favorece el desarrollo del Agave nativo mediante la limpieza del matorral (A) con fines de extracción de aguamiel (B), en Bustamante, Tamps.
Figura 5. Poblaciones nativas de Agave funkiana K. Koch & Bouche o Ixtle de Jaumave (A), especie de Agave que mediante la extracción del primordio floral (B) es aprovechada para producción de fibra en el altiplano Tamaulipeco.
24y97.indd 1 03/02/2009 08:23:03 p.m.
CONOCIMIENTOEL MARAVILLOSO MUNDO VEGETAL98 CONOCIMIENTO EL MARAVILLOSO MUNDO VEGETAL 23
REFERENCIASAvula B., Wang Y., Pawar, R., Yukla, Y., Schaneberg, B., Khan, I., JAOAC, 89, 606-611 (2006)Betz, J., Fisher, K., Saldabha, L. Coates, P. Anal Bioanal. Chem. (2007) 389. 19-25Blumenthal and Busse. The Complete German Commission E Monographs. 1998Farmacopea Herbolaria de los Estados Unidos Mexicanos, SSA. México (2001).Firenzuoli F. and Gori L., eCAM, 4(S1),37–40 (2007) Heinrich, M., Barnes J., Gibbons, S. and Williamson E., Fundamentals of Pharmacognoscy and Phytoterapy, Elsevier Science Limited, 2004Koll, K., Reich, E., Blatter, A., & Veit, M. JAOAC, 86, 909–915 (2003)Salazar-Aranda, R., Garza-Juarez, A., Ceniceros-Almaguer, L. Caballero- Quintero, A., Ramirez- Duron, R., Enrique Alcorta-Garza, E., Maria De La Luz Salazar-Cavazos, M., Veronica Rivas-Galindo, V. y Noemi Waksman, N., Medicina Universitaria, 6, 248-254 (2004).Ramírez-Durón, R., Ceniceros-Almaguer, L., Salazar-Aranda, R., Salazar-Cavazos, Ma., Waksman de Torres, N., JAOAC, 90, 920-924 (2007).Ramírez-Durón, R., Ceniceros-Almaguer, R., Salazar-Cavazos, Ma., Waksman de Torres, Acta Chromatographica, en prensaRamírez-Durón, R., Ceniceros Almaguer, L., Cavazos-Rocha, N., Silva-Flores, P., Noemí Waksman De Torres, N., JAOAC, 91,1265-1270 (2008) Saldanha, G.L., Betz, J.M., & Coates, M.P. JAOAC. 87, 162–165 (2004).Wolsko MP.,solondz D., Phillips R., SchachterS.,eisenberg D. The American journal of Medicine, 118, 1087 (2005)
1) es distinto del que presenta el extracto estandarizado (carril 2). Algunos productos (tercer y cuarto carril) co-rresponden al perfil de la planta nativa, por lo que se trata de Passiflora incarnata. Los extractos de los carriles 5 al 7 presentan patrones diferentes, por lo que es posible que se trate de productos hechos con otra especie del género.
Cabe aclarar que hay reportes en la literatura de la fal-ta de coincidencia en los resultados de la actividad biológica de diversos productos comerciales de P. incarnata. Hay que tener en cuenta que la especie incarnata se puede con-fundir fácilmente con otras, como la edulis, siendo que la primera es la aceptada para uso clínico. Esta confusión podría ser intencional, al sustituir una especie por otra, o no intencional, por dificultades en la clasificación.
EL ENGAÑO, FRECUENTE
Los casos anteriores sugieren que el producto comercial no contiene la planta que dice contener en su etiqueta, o bien, en el caso de productos en donde sólo se contó con la información proporcionada por el vendedor, se demues-tra que es frecuente el engaño o la falta de conocimiento del vendedor para reconocer la especie correcta. Además, no se descarta la posibilidad de que los productos analiza-dos fueran muy viejos o su almacenamiento inadecuado, lo cual puede provocar la degradación del producto.
En otros casos se llegó a detectar la presencia de plan-tas de especie diferente a la terapéutica, observándose cierta similitud en el patrón cromatográfico; y, para ha-cerla similar a la especie correcta, fue evidente la presencia de compuestos agregados externamente. Como resultado
de este estudio, se concluyó que los productos de origen
herbolario que se expenden en nuestro medio no tienen
la calidad requerida en cuanto a su contenido, se observa que hay una alta proporción de productos etiquetados que no cumplen con lo que se expresa en el envase y, además, algunos extractos estandarizados no corresponden con el perfil cromatográfico de la planta en cuestión.
Este problema es común en otros ámbitos, sobre todo en aquellos sectores en los cuales el mercado de los pro-ductos de origen herbolario ha crecido rápidamente, sin una legislación adecuada para los mismos. Un rastreo rea-lizado en USA para analizar los productos en base a la hierba de San Juan (St John’s Wort, Hypericum perforatum), a-rrojó que un 30 por ciento de los productos tenían menos de la mitad de la cantidad de hipericina (biomarcador de la planta) reportada en la etiqueta; resultados similares se reportan para el contenido de ginsenósidos en muestras de ginseng (Betz, J., 2007).
ADULTERACIÓN MEDIANTE OTRAS PLANTAS
Se reporta el análisis de extractos herbales adquiridos en USA, que dicen contener Hoodia gordonii, una planta a-fricana que se usa como supresor del apetito; esta planta tiene como biomarcador un glicósido esferoidal, y en el 60 por ciento de los productos analizados no se encontró el biomarcador, por lo que se sospecha que están adultera-dos con extractos de otras plantas (Avula, B., 2006).
También comprobamos que la CCF es un excelente método de rastreo de la calidad de un producto herbal;
su valor predictivo puede ser semejante al del HPLC, si se usan condiciones perfectamente controladas en su desa-rrollo, como demostramos en un estudio con productos de áloe (Ramírez-Durón, 2008).
Estos resultados sugieren la necesidad, por un lado,
de intensificar la investigación con plantas autóctonas,
para aislar sus componentes bioactivos, y con ellos de-
sarrollar métodos de control de calidad del contenido
de los productos comerciales y, por otro lado, de revisar la legislación de los productos herbolarios que se están comercializando actualmente, así como garantizar su cumplimiento.
La metodología desarrollada en el presente trabajo se puede utilizar para un rastreo preliminar de los productos comerciales en los laboratorios de salud, ya que permite, sin lugar a dudas, discriminar aquellos productos que no tienen ninguna relación con el material vegetal que dicen representar. Sin embargo es necesario desarrollar me-todologías más sensibles y específicas para establecer las huellas dactilares de las plantas que podrían ser utiliza-das en un control de calidad más robusto, así como para permitir el desarrollo de ensayos clínicos que ratifiquen la eficacia de los productos herbales.
Figura 6. Magueyes empleados en
elaboración de mezcal en
el altiplano tamaulipeco. (A),
Agave gentryi Ullrich y (B) Agave montana Villarreal
localizados en altitudes superiores
a los 1700 msnm.
Figura 7. Especies de Agave
empleadas en la fabricación de vino-mezcal en la región de la Sierra de San
Carlos, Tamps. A la izquierda en la imagen superior se muestran los
tallos o piñas del maguey y jarcia,
nótese que la piñas de esta última (la
única diferente) son más pequeñas
que las del maguey y tienen la forma
típica de las muy conocidas piñas de Agave
tequilana, mientras que la piñas de las lechuguillas
(imagen izquierda inferior) son
muy pequeñas requiriendo muchas
unidades por cada cocida o lote. En las imágenes de
la derecha, de arriba hacia abajo
se muestran el corte o desvire de lechuguilla (Agave lophantha), jarcia (Agave montium-
sancticaroli García-Mend. sp. nov.) y
maguey (Agave americana).
Figura 8. Especies de Agave conocidas localmente como amole o lechuguilla. (A) Agave lophantha o A. univitatta, y (B) Donde se muestra claramente la forma de las espinas marginales bicúspides o dobles, características de Agave lophantha, (C) Agave funkiana y (D) Agave lechuguilla. De estas solo las dos primeras son utilizadas para la elaboración de mezcal, constituyendo una materia prima indispensable para la elaboración de un buen mezcal San Carlos.
Figura 7
Figura 6
Figura 9. Especie de Agave conocida localmente como Jarcia y recientemente
descrita como Agave montium-sancticaroli (A), cuya área de distribución
está muy limitada y afectada por el desmonte y se hibridiza comúnmente con
todas la especies y formas de Agave de su zona como Agave americana (B), Agave
lophantha o A. univitatta (C) y Agave funkiana (D), lo que manifiesta de manera
clara en las espinas marginales. Figura 9
98y23.indd 1 03/02/2009 08:12:52 p.m.
CONOCIMIENTOEL MARAVILLOSO MUNDO VEGETAL22 CONOCIMIENTO EL MARAVILLOSO MUNDO VEGETAL 99
esto, diversos grupos de trabajo, entre ellos la Secretaría de Salud, han visto la necesidad de fomentar la regulación sanitaria y la investigación de la medicina herbolaria en México.
En este sentido, surgió en 2001 la Farmacopea Herbo-
laria de los Estados Unidos Mexicanos (FEUM), que tiene como objetivo “establecer los métodos de análisis y es-pecificaciones técnicas que deberán cumplir las plantas y los derivados de ellas que se utilicen en la elaboración de medicamentos y remedios herbolarios, con el propósito de contribuir al mejoramiento de la calidad de este tipo de productos y su uso adecuado”.
La venta de productos herbales en nuestro país se re-aliza libremente, sin exigir que el producto se someta a al-gún tipo de análisis que, como mínimo, aseguren la auten-ticidad de la planta. Por otro lado, en FEUM se encuentran un gran número de monografías de plantas europeas, pero son escasas las monografías de plantas autóctonas. Debido a esta problemática, surgió el interés en nuestro grupo de trabajo de investigar cuáles son los productos herbolarios que se consumen más en nuestra región, y por desarrollar procedimientos analíticos para evaluar su calidad.
PRODUCTOS DE MAYOR CONSUMO
El primer objetivo de este proyecto fue determinar cuáles eran los productos de mayor consumo en Nuevo León, lo cual se realizó mediante la aplicación de encuestas a la población y visitas a establecimientos que comercializan productos herbales, registrados ante la Secretaría de Salud en el Estado (Salazar, R., 2004). Observamos, además, que aun en los establecimientos comerciales autorizados para vender preparados de herbolaria, se percibe una gran diferencia entre los productos, algunos perfectamente etiquetados, donde se informa sobre contenido, valor nutricional, control de calidad, usos y contraindicacio-nes; otros, con referencia sólo al vegetal de origen, pero sin nada que indique el contenido en principios activos, y otros que vienen en bolsas, de los que sólo se menciona que son extractos o partes de una planta, sin especificar nada adicional.
Para este estudio se eligió como método analítico la CCF, la cual es recomendada ampliamente para el análi-sis cualitativo, semicuantitativo o incluso cuantitativo de productos herbales, como una alternativa económica. Me-diante esta técnica, se puede evaluar la calidad de los
productos, visualizando el patrón completo de com-
puestos presentes (huella dactilar) comparándolo con-
tra la huella dactilar de un extracto estandarizado de la
planta en cuestión, o bien determinando el contenido de algunos componentes activos o marcadores de la planta.
POSIBILIDAD DE CONFUSIONES
Se eligieron para este trabajo 20 plantas que se encuentran como único componente entre los productos herbolarios que más se consumen en nuestra región. En la tabla 2 apa-rece el nombre científico, el nombre vulgar, y si se usaron marcadores o extractos estandarizados para su análisis. Un problema que se presentó es que en algunos casos sólo el nombre vulgar de la planta aparecía en el producto, lo
cual puede conducir a confusiones.Por ejemplo, en la FEUM aparece árnica, referida a Árnica montana, mientras que la planta que en México se conoce como árnica es Heteroteca inuloides; la tila europea se ob-tiene de las flores de Tila occidentalis, mientras que la tila mexicana se refiere a las flores de Ternstroemia pringlei. En el caso de los productos comerciales, la mayoría no tiene el nombre científico, por lo que no hay una identifi-cación real del producto.
Para cada uno de los casos se optimizaron los métodos cromatográficos, y posteriormente se validaron, evaluan-do: límite de detección, selectividad, precisión y robustez. La precisión se evaluó en base a la distancia recorrida (R
F) y se calculó el coeficiente de variación. De acuerdo con las directrices internacionales, los métodos cualitativos de cromatografía planar sólo deben ser validados con respecto a la selectividad; sin embargo, los datos relativos a la repro-ducibilidad y robustez son también necesarios (Saldanha, G.L., 2004, Koll, K., 2003). Se analizaron 107 productos comerciales que contenían alguna de las plantas mencionadas en la Tabla 2. Los pro-
ductos se adquirieron en establecimientos variados,
como yerberías, mercados, supermercados, farmacias,
etcétera. Sólo el 31 por ciento cumplió con los criterios
de calidad cromatográfica. En los productos en donde no se cumplieron los criterios de calidad, se observaron algu-nas de las siguientes situaciones:a) El patrón cromatográfico en los productos comercia-
les, no correspondía con el del extracto estandarizado
de la planta en cuestión; por ejemplo, podemos ver en la Figura 1 el caso de los productos de Castaño de Indias. El Castaño de Indias debe tener una cantidad de alrededor del tres por ciento de una saponina, llamada aescina. En la figura se ve (carriles 1-3) como una mancha que se revela de color azul. Los productos de los carriles 5, 7 y 8 tienen semejanza con el perfil cromatográfico del extracto estan-darizado, y además la cantidad de aescina es la que señala la literatura. El extracto del carril 6 parece corresponder en su perfil al de castaño de Indias, pero está en una concentración muy baja, por lo que es posible que sea la planta correcta con el agregado de otros compuestos. Los perfiles cromatográficos de los extractos de los carriles 4 y 9 son diferentes a los del extracto estandarizado y no se detecta la aescina. Estos dos últimos productos, es posible que contengan extractos de otro material vegetal distinto al del que aparece en la etiqueta.b) No se observó el compuesto marcador específico de la
planta en el producto comercial; esto sucedió, por ejem-plo, en todos los productos analizados de boldo, en los cuales, no se observaba el marcador boldina (Figura 2).c) Se detectó la presencia de adulterantes. Tal fue el caso de agregados de flavonoides exógenos en los extractos de tila.d) Los extractos estandarizados no corresponden al
patrón cromatográfico de la planta nativa. Esto se vio en el caso de Turnera diffusa, así como de Passiflora incar-nata (Figura 3).
Como puede verse en la figura, el perfil cromatográ-fico del extracto de una planta nativa autenticada (carril
Figura 10. Especimenes silvestres representativos de Agave americana L. de la sierra de San Carlos, en el municipio de San Carlos (A) y de San Nicolás (B) con las características hojas caídas. En el recuadro de esquina inferior izquierda y derecha se muestra la forma de las espinas marginales.
Figura 11. Especímenes silvestres de Agave sp. de la Sierra de San Carlos en el municipio de San Carlos (A) y de San Nicolás (B) con un menor número de hojas y de menor longitud con respecto a A. americana en su forma más similar a los caracteres morfológicos descritos por Gentry para Agave americana L. ssp. protoamericana Gentry. En el recuadro de esquina inferior izquierda se muestra la forma de las espinas marginales, que difieren la magnitud del crenado, en el tamaño y orientación al mostrado en la figura 10. Figura 11
Subgénero Grupo Especie Nombre común Referencia
LittaeaMarginatae
Agave funkiana K. Koch & Bouche Lechuguilla, Amole Martínez, 1999Agave lechugilla Torrey Lechuguilla, Amole Briones, 1991Agave lophantha Schiede (1)* Maguey mezortillo Martínez, 1995Agave montium-sancticaroli García-Mend. sp. nov. Jarcia García, 2007 2007 Agave xylonacantha Salm-Dyck Maguey diente de tiburón Martínez, 1995
Striatae Agave striata Zucc.spp striata Maguey espadín, guapilla Briones, 1991
Agave AmericanaeAgave americana L., var. americana M. americano, Mezcal Briones, 1991Agave americana L., spp. protamericana Gentry M. americano, Mezcal Gentry, 1982Agave cf. scabra (2)* M. áspero o cenizo Martínez, 1995
Cuadro 6. Especies de Agave reportadas para la Sierra de San Carlos, Tamps.* Se mantiene el nombre de la especie de acuerdo a la referencia bibliográfica.(1) Agave univitatta Haw.(2) Agave asperrima ssp. asperrima Jacobi
Figura 12. Agave sp. Referido como Agave scabra o Agave asperrima. En la sierra de San Carlos. (A) Ejemplar silvestre del municipio de San Nicolás y (B) Ejemplar cultivado en el municipio de San Carlos .
Figura 13. Mapa topográfico del estado de los Estados de Nuevo León y Tamaulipas donde notoriamente se observa el aislamiento de las Islas de Montaña en la llanura costera del golfo de México, donde el ecosistema dominante es el matorral espinoso tamaulipeco: La Sierra Picachos, la Sierra de Tamaulipas y la Sierra de San Carlos.
Figura 13
Figura 12
22y99.indd 1 03/02/2009 08:23:15 p.m.
CONOCIMIENTOEL MARAVILLOSO MUNDO VEGETAL100 CONOCIMIENTO EL MARAVILLOSO MUNDO VEGETAL 21
No. Nombre común Nombre científico Referencia utilizada
1 Castaño de Indias Aesculus hippocas-tanum
Extracto estandarizado
2 Damiana Turnera diffusa Extracto estandarizado
3 Manzanilla Matricaria recutita Extracto estandarizado
4 Pasiflora Pasiflora incarnata Extracto estandarizado
5 Tila Tilia occidentalis Extracto estandarizado
6 Árnica Heteroteca inuloides Ácido clorogénico, kaempferol y ácido cafeico
7 Azahar Citrus aurantium Acetato de linalilo, linalol. y geraniol
8 Boldo Peumus boldus Boldina
9 Cola de caballo Equisetum arvense Rutina, ác. clorogénico, kaempferol y ác. cafeico
10 Eucalipto Eucalyptus globulus Cineol
11 Ginkgo biloba Ginkgo biloba Ginkólido B
12 Menta Mentha piperita Mentol, mentona y cineol
13 Sábila Aloe vera Aloína
14 Salvia Salvia oficcinalis Tuyona y cineol15 Sen Cassia senna Senósido B
16 Ginseng Panax ginseng Ginsenósidos, arbutina
17 Cáscara sagrada Rhamnus purshiana Aloína
18 Ajo Allium ursinum Aliína
19 Toronjil Agastache mexicana Cíneol, mentona
20 Sauco Sambucus mexicana Quercetina, rutina, ácido clorogénico
Tabla 2. Control de calidad por CCF de los productos herbalesArizaga, S., Ezcurra, E. Peters, E. Ramírez de Arellano, F. and Vega, E. 2000. Pollination ecology of agave macroacantha (Agavaceae) in a mexican tropical desert. I. Floral biology and pollination mechanisms. American Journal of Botany 87(7): 1004–1010.Bravo, M. C. 1998. Inventario nacional de especies vegetales y animales de uso artesanal. Informe Técnico. Proyecto CONABIO J002, Julio 1998. México, D.F., 110 p. Briones, V. O. 1991. Sobre la flora, vegetación y fitogeografía de la Sierra de San Carlos, Tamaulipas. Acta Botánica Mexicana 16: 15-43. Bogler, D.J. and Simpson B.B. 1995. A chloroplast DNA study of the Agavaceae. Systematic Botany 20: 191-205.Bogler, D.J. and Simpson B.B. 1996. Phylogeny of Agavaceae based on ITS rDNA sequence variation. American Journal of Botany 83:1225-1235.Bogler, D., J. C. Pires, and J. Francisco-Ortega. 2005. Phylogeny of Agavaceae based on ndhF, and ITS sequences: implications of molecular data for classification, pp. xx–xx. In J. T. Columbus, E. A. Friar, J. M. Porter, L. M. Prince, and M. G. Simpson [eds.], Monocots: comparative biology and evolution, 2 vols. RanchoSanta Ana Botanic Garden, Claremont, California, USA.Cronquist, A. 1981. An integrated system of classification of flowering plants. New York. Columbia University Press.Cronquist, A. 1988. The evolution and classification of flowering plants. Second Edition. New York: The New York Botanical Garden.Dahlgren, R.M.T., Clifford H.T. and Yeo, P.F. 1985. The families of monocotyledons. Structure, Evolution and Taxonomy. Berlin: Springer Verlang. Da Silva Bernadete P., De Ssousa Allyne C. , Silva Graziela M., Mendes Tatiana P., Parente José P. 2002. A new bioactive steroidal saponin from Agave attenuata. Zeitschrift für Naturforschung. C. A journal of biosciences. 57 (5-6) 423-428.Da Silva Bernadete P. and Parente José P. 2005. A new bioactive steroidal saponin from Agave shrevei. Zeitschrift für Naturforschung. C. A journal of biosciences. 60(1-2): 57-62. Diario Oficial de la Federación. 2003. Modificación a la declaración general de protección de la denominación de origen mezcal, publicada el 28 de noviembre de 1994. Publicado el 3 de marzo del 2003. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.Espejo S. A. y López A. R. 1993. Las Monocotiledóneas Mexicanas una Sinopsis Florística, Parte I Agavaceae, Alismaceae, Alliaceae, Alstroemeriaceae y Amaryllidaceae. Consejo Nacional de la Flora de México, A.C. UAM-I, México, D.F. Eguiarte L.E., Duvall M.R., Learn, Jr. G.H., Clegg M.T. 1994. The systematic status of the Agavaceae and Nolinaceae and related Asparagales in the Monocotyledons: An analysis based on the rbcL gene sequence. Boletín de la Sociedad Botánica de México 54: 35-56.Eguiarte LE. 1995. Hutchinson (Agavales) vs. Huber y Dahlgren: análisis moleculares sobre la filogenia y evolución de la familia Agavaceae sensu Hutchinson dentro de la monocotiledóneas. Boletín de la Sociedad Botánica de México 56:45-56.Eguiarte, L.E., Souza, V.S. y Silva-Montellano A. 2000. Evolución de la familia Agavaceae: Filogenia, biología reproductiva y genética de poblaciones. Bol. Soc. Bot. México 66:131-150Ezcurra E. y Peters E. (2004). Islas de montaña: Archipiélago de Biodiversidad. p. 143-156. En: La gran provincia natural Tamailipeca. Robles G. P. Ezcurra E. Peters E. Pallares E. Ezcurra A. (Comp.). 1ra Ed. Gobierno del Estado de Tamaulipas. Cd. Victoria, Tamps.Granados, S. D. 1993. Los Agaves en México. Universidad Autónoma Chapingo. Chapingo, MéxicoGarcía-Mendoza A., y Galván R. 1995. Riqueza de las familias Agavaceae y Nolinaceae en México. Boletín de la Sociedad Botánica de México 56:7-24. García-Mendoza, A. 1998. Con sabor a maguey: Guía de la colección nacional de agaváceas y nolináceas del jardín botánico. Instituto de Biología UNAM, México.García-Mendoza, A.J. 2002. Distribution of Agave (Agavaceae) in Mexico. Cactus and Succulent Journal 74 (4): 177–186.García-Mendoza, A.J. 2004. Agaváceas. En: A.J. García-Mendoza, M.J. Ordóñez y M. Briones-Salas (eds.), Biodiversidad de Oaxaca. Instituto de Biología, UNAM-Fondo Oaxaqueño para la Conservación de la Naturaleza-World Wildlife Fund, México, pp. 159-169. García-Mendoza, A., Salazar, A., Jacques-Hernández, C. 2007. Una nueva especie de Agave, subgénero Littaea (Agavaceae) de Tamaulipas, México. J. Bot. Res. Inst. Texas 2007, 1(1):79-84.Gentry, H. S. 1982. Agaves of Continental North America. Library of Congress Catalog in Publication Data, The University of Arizona Press, Tucson, Arizona. 670 pp.Good-Avila, S.V., Souza, V., Brandon S. Gaut, B.S., and Eguiarte, L.E. 2006. Timing and rate of speciation in Agave (Agavaceae). PNAS, 103: 9124 - 9129. Hutchinson, J. 1934. The families of flowering plants. Vol. II. Monocotyledons. London: The Macmillan Co. Hutchinson, J. 1959. The families of flowering plants. Vol. II. Monocotyledons. 2a. Ed. Oxford: Clarendon Press. IIlsley Granich, C. (2004). Manejo campesino sustentable del maguey papalote de Chilapa. Informe Técnico. Proyecto CONABIO BS002, Diciembre 2004. México, D.F., 54 p. Jacques-Hernández C. Herrera P. O. and Ramírez De L. J. A. (2004). El maguey mezcalero y la agroindustria del mezcal en Tamaulipas. IV Simposium Internacional sobre Agavaceae y Nolinaceae, AMC-CICY-CONAGAVE-UNAM-Tequila Herradura, Mérida, Yuc., 3-5 de Marzo. Martínez y Díaz Salas, M. 1995. Inventario florístico de la Sierra de San Carlos, Tamaulipas. Informe Técnico. Proyecto CONABIO P024, Julio 1995. México, D.F., 54 p. Martínez y Díaz Salas, M. 1999. Flora y vegetación de la Sierra de San Carlos
en el municipio de San Nicolás, Tamaulipas. Informe Técnico. Proyecto CONABIO L029, Julio 1999. México, D.F., 22 p. Martínez-Hernández, A., Pastrana-Chávez, J., Sánchez-Villarreal, A., Lara-Reyna, J., Herrera-Estrella, L., Herrera-Estrella, A., Martínez de la Vega, O., Simpson-Williamson, J. 2007. Genómica de agave tequilana: Identificación de genes útiles para la industria tequilera y el desarrollo de usos alternativos del agave. Memoria II Reunión Nacional de Innovación Agrícola y Forestal, Guadalajara, Jal. Sep. 2007. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. México, D.F. ISBN: 978-607-425-027-5. (Memorias de congreso).Martínez-Palacios, A., Ortega-Larrocea, P. Chávez, V. M. and Bye, R. 2003. Somatic embryogenesis and organogenesis of Agave victoriae- reginae: Considerations for its conservation. Plant Cell, Tissue and Organ Culture. 74: 135–142.Medellín-Morales (Coord.). 1997. Una aventura en el reino de los cielos. Terra Nostra A.C. y Asociación de Promotores Campesinos de la Reserva de la Biosfera El Cielo. Cd. Victoria, Tamps. 21 p..Méndez H. L. 2002. Multiplicación de Agave mezcalero en la sierra sur de Oax. II Foro de la Agroindustria del Mezcal. CIIDIR-IPN-Oaxaca.Mireles, M.M. 2003. Establecimiento in Vitro de Agave americana mediante la técnica de cultivo de tejidos. Tesis de Licenciatura. Universidad Autónoma de Tamaulipas. Reynosa, Tamps. México. Salazar Bravo, Á., J. L. Hernández Mendoza, C. Jacques-Hernández. 2006. Micropropagación de las cuatro especies de Agave Mezcaleros de Tamaulipas. V Encuentro Nacional de Biotecnología del IPN. Red de Biotecnología del IPN. México, D.F. 28 Nov. al 1 Dic. del 2006.Salazar Bravo, Á., J. L. Hernández Mendoza, L. Méndez Hernández y C. Jacques-Hernández. 2004. Micropropagación in vitro de Agave potatorum Zucc. IV Encuentro Nacional de Biotecnología – IPN, Red de Biotecnología del IPN, Santa Cruz, Tlaxcala, 10-12 de Noviembre del 2004. (Ponencia).Sánchez, E., Heredia, N and García, S. 2005. Inhibition of growth and mycotoxin production of Aspergillus flavus and Aspergillus parasiticus by extracts of Agave species. International Journal of Food Microbiology. 98:271– 279.Sánchez-Urbina, A., Ventura-Canseco, L.M.C., Ayora-Talavera, T., Abud-Archila, M., Peez-Farrera, M.A., Dendooven L. and Gutierrez Miceli, F.A. 2008. Seed Germination and in vitro Propagation of Agave grijalvensis an Endemic Endangered Mexican Species. Asian Journal of Plant Sciences. 7(8) 752-756.Solano C. E. 1998. Sistemática del género Polianthes L. (Agavaceae). Informe Técnico. Proyecto CONABIO H230, Diciembre 1998. México, D.F., 73 p. Ramírez-Malagón, R., Borodanenko, A., Pérez-Moreno, L.Salas-Araiza, M.D., Nuñez-Palenius, H.G. Ochoa-Alejo, N. 2008. In vitro propagation of three Agave species used for liquor distillation and three for landscape. Plant Cell, Tissue and Organ Culture. 94 (2):201-207 Rocha M., Good-Ávila, S., Molina-Freaner, F., Arita, H., Castillo, A., García-Mendoza, A., Silva-Montellano, A., Gaut, B., Souza, V. y L. Eguiarte. 2006. Pollination biology and adaptive radiation of Agavaceae, with special emphasis in the genus Agave. Aliso 22:327-342.Valenzuela-Zapata, A.G. 2003. El agave tequilero: Cultivo e industria de México. 3ª Edición. Ediciones Mundi-Prensa. México. 215 p.Villarreal Q. J. A. 1996. Una nueva especie de agave subgénero Agave (Agavaceae) de México. Sida 17(1): 191-195.Zamudio R. S y Sánchez M. E. (1995). Una nueva especie de Agave del subgénero Littaea (Agavaceae) de la Sierra Madre Oriental, México. Acta Botánica Mexicana. 37: 47-52.
REFERENCIAS
100y21.indd 1 03/02/2009 08:12:40 p.m.