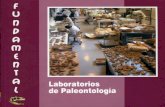Tierra Bucho (Huesca): aproximación al análisis microespacial de sus yacimientos prehistóricos.
Can Roqueta II y Mas d’en Boixos-1, dos yacimientos del Bronce inicial situados en la depresión...
Transcript of Can Roqueta II y Mas d’en Boixos-1, dos yacimientos del Bronce inicial situados en la depresión...
Can Roqueta II y Mas d’en Boixos-1, dos yacimientos del Bronce inicial situados en la Depresión Prelitoral catalana
Mònica Bouso1, Xavier Esteve2, Jordi Farré3, Josep M. Feliu3, Josep Mestres3, Antoni Palomo4, Alba Rodríguez1, M. Rosa Senabre3.
1 Arqueóloga
2 Becario FI (SERP, UB). HUM04-600, SGR2001-0007 3 Sección de Arqueología del Museu de Vilafranca-Museu del Vi
4 MAC-CASC
RESUMEN El objetivo de este trabajo es obtener una aproximación al Bronce inicial del prelitoral catalán a partir del estudio comparativo de dos yacimientos que a priori presentan unas características morfológicas, geográficas y geológicas comunes: Mas d’en Boixos-1 (Pacs del Penedès, Alt Penedès) y Can Roqueta II (Sabadell, Vallès Occidental). Estos dos asentamientos se desmarcan de los demás yacimientos del Bronce inicial de esta región por su elevado número de estructuras así como por la cantidad de información que éstas aportan. El análisis del registro permite realizar un ensayo comparativo de los datos que estos dos yacimientos aportan para plantear si existe una cierta homogeneidad cultural en la Depresión Prelitoral durante la primera mitad del segundo milenio cal. BC.
PALABRAS CLAVE:
Bronce inicial, Catalunya, Depresión Prelitoral, II milenio cal BC, Can Roqueta II, Mas d’en Boixos-1.
ABSTRACT The aim of this study is to obtain an overview of the early bronze period of the Catalan pre-littoral region. It is accomplished with the study of two specific sites which presented originally common morphological, geographical and geological characteristics: Mas d’en Boixos-1 (Pacs del Penedès, Alt Penedès) and Can Roqueta II (Sabadell, Vallès Occidental). These sites belong to two prehistoric habitats which differ from the rest of early bronze period sites of the pre-littoral region, according to the number of structures and the amount of information yielded. The analysis of the findings will allow a comparative assay, based upon the data now obtained, and also will bring about the possibility of a certain cultural homogeneity in the pre-littoral depression during the first half of the II millennium cal BC.
KEY WORDS:
Early Bronze Age, Catalonia, Pre-littoral Region, II millennium cal BC, Can Roqueta II, Mas d’en Boixos-1
1. PRESENTACIÓN Los yacimientos objeto de este estudio, Can
Roqueta II –CRII– (Sabadell, Vallès Occidental) y Mas d’en Boixos-1 –MB1– (Pacs del Penedès, Alt Penedès), son asentamientos al aire libre ocupados desde el neolítico hasta la actualidad que se caracterizan por conservar exclusivamente estructuras excavadas en el subsuelo. Ambos yacimientos se hallan en la Depresión Prelitoral catalana –una región que tradicionalmente ha sido considerada unidad biológica y cultural–, en suaves ondulaciones del terreno próximas a cursos fluviales permanentes. Distan entre sí unos 41 km en línea recta.
Ambos asentamientos presentan una ocupación importante durante la primera mitad del II milenio cal BC, quedando incluidos dentro del concepto ecléctico del Bronce inicial catalán. Esta etapa cronocultural fue desarrollada a principios de los años 90 (Maya 1992; Maya y Petit 1994), como recurso frente a la imposibilidad de utilizar la división tripartita de la Edad
del Bronce definida por J. Guilaine (1972) para el sureste francés. Las diversas dataciones radiocarbónicas efectuadas en ambos yacimientos nos sitúan aproximadamente entre al 1800 y el 1400 cal BC.
Can Roqueta Ii (Sabadell, Vallès Occidental)
CRII forma parte de un complejo arqueológico
denominado de forma genérica Can Roqueta, situado al este de la ciudad de Sabadell (Vallès Occidental). El yacimiento fue descubierto a principios del siglo XX (Vila i Cinca 1913) y ampliado en los años 30 y 40 por Vicenç Renom. El crecimiento urbanístico de los años 80 provocó una dinámica de excavaciones arqueológicas que dio lugar a una de las zonas de Catalunya con más densidad de hallazgos arqueológicos (Boquer et al. 1990; González et al. 1999; Carlús et al. 2004; Palomo y Rodríguez 2004; Carlús et al. e.p.).
Las diferentes intervenciones arqueológicas se distribuyen en un área de unos 2,5 km2, actualmente construida, delimitada por la Serra de Sant Iscle / Salut al este y por el río Ripoll al oeste. Las características físicas hacen del territorio de Can Roqueta una zona fértil y con diferentes recursos naturales para ser explotados. Topográficamente el sector de Can Roqueta II ocupa unas 30ha que se extienden básicamente por la cresta y la ladera occidental de una elevación (166-183 mSNM). Las estructuras se excavan mayoritariamente en arcillas de origen cuaternario, a menudo con nódulos de carbonatos, pero también en niveles miocénicos con arcillas y limos carbonatados, que a veces aparecen erosionados por paleocanales rellenos de rocas de diferentes granulometrías.
Se han documentado en este sector 747 estructuras arqueológicas de diversos períodos y tipologías. Cronológicamente abarcan desde el neolítico antiguo hasta el período bajo medieval de forma interrumpida, siendo los mejor representados el Bronce inicial y final, y la 1ª Edad del hierro (Palomo y Rodríguez 2003a, 2003b).
Esta amplia representación cronológica es análoga a la documentada en todo el paraje de Can Roqueta (Boquer et al. 1990, 1991; González et al. 1999; Carlús et al. e.p.; Oliva y Tarrats 2003) y también se evidencia en otros yacimientos de la zona que parecen compartir unas condiciones favorables con las estrategias de las comunidades establecidas.
Mas d’en Boixos-1 (Pacs del Penedès, Alt Penedès)
El yacimiento de MB1 se ubica en una suave
ondulación del terreno (217 mSNM) al lado del río Foix, en el centro de la llanura del Penedès, en terrenos actualmente ocupados por la empresa Bodegas Miguel Torres SA. El suelo tiene una composición geológica cuaternaria –principalmente arcillas y gravas–, aunque en el sector de levante también afloran arcillas miocénicas. El área intervenida hasta ahora es de unas 3ha, si bien los restos arqueológicos se extenderían por los sectores limítrofes. Pere Giró (Comisario Local de Excavaciones Arqueológicas de Vilafranca del Penedès) y alguno de sus colaboradores practicaron la primera intervención arqueológica en el año 1955 (Giró 1957-1958). Con este precedente, a partir del año 1997, se fueron sucediendo las excavaciones de urgencia a causa de las ampliaciones de las instalaciones de la empresa ubicada en el lugar del yacimiento, o debido a las replantaciones de viñedos.
Hasta el momento han sido documentadas un total de 280 estructuras excavadas en el subsuelo que evidencian la reocupación del mismo espacio desde el neolítico antiguo cardial hasta el ibérico antiguo (Farré et al. 2002; Esteve 2000; Bouso y Esteve 2003). Del conjunto de estructuras, un 53% del total pertenecen al período del Bronce inicial y sólo una pequeña parte no
tiene una clara adscripción cronológica. Estos datos ponen de manifiesto que MB1 es,
hasta el momento, el yacimiento prehistórico al aire libre más importante de la zona del Penedès, tanto por la cantidad de estructuras, por la amplitud cronológica que representan, como por la variedad tipológica y funcional de las mismas.
2. OBJETIVOS DEL TRABAJO Y
MÉTODO DE ANÁLISIS
El objetivo del presente trabajo es comparar los dos yacimientos para constatar o refutar la hipótesis inicial de que durante la primera mitad del II milenio cal BC los dos asentamientos formaban parte de un mismo grupo cultural que ocuparía, posiblemente, buena parte de la Depresión Prelitoral catalana.
Los dos yacimientos constituyen grandes asentamientos que se desmarcan del resto de yacimientos del Bronce inicial del prelitoral catalán, tanto por el número y variedad de estructuras, como por la gran cantidad de datos que éstas aportan.
El método de contrastación elegido ha sido el análisis comparativo de los dos yacimientos en base a los datos de que en estos momentos disponemos los dos equipos de investigación. Este ejercicio se ve condicionado por la diferente metodología de registro utilizada en el campo por sendos equipos, así como por el distinto nivel de desarrollo de los estudios en cada uno de los yacimientos. A pesar de ello, la base del registro permite cruzar algunos de los datos, extrapolando los rasgos característicos de las dos ocupaciones a partir de la estadística descriptiva. Se analizarán el tipo de estructuras y sus procesos de reutilización, los materiales arqueológicos exhumados y las prácticas funerarias.
3. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS DOS
YACIMIENTOS 3.1 Las estructuras
El análisis de las estructuras nos define el
comportamiento de la actividad que se desarrolló en su entorno más próximo. Si bien la forma y dimensiones de las estructuras nos indican la funcionalidad para la que fueron excavadas, su relleno nos ilustrará sobre su función secundaria después de su amortización.
En los dos yacimientos encontramos un número similar de estructuras del Bronce inicial (119 en CRII / 105 en MB1) ubicadas así mismo en la parte alta de la ladera de solana, evitando generalmente las zonas con el subsuelo gravoso. La erosión de las estructuras será diferente según la ubicación y el grado de afectación del terreno.
Podemos diferenciar tipológica y funcionalmente los siguientes tipos de estructuras:
1. Fosas tipo silo. Estructuras excavadas en el
subsuelo con una función primaria destinada al almacenaje de productos agrícolas. Una vez amortizadas se utilizan como basurero y, de forma ocasional, como contenedor funerario modificando o no su morfología original (101 en MB1 / 97 en CRII). También hemos incluido en este grupo unas fosas morfológicamente similares pero más pequeñas (3 en MB1 / 1 en CRII).
2. Los hipogeos. Estructuras subterráneas, con acceso a través de un pozo vertical, formadas por una o varias cavidades excavadas en las paredes del pozo. Tienen un uso exclusivamente funerario: enterramientos colectivos sucesivos (3 en CRII / 2 en MB1).
3. Los grandes recortes. Fosas de grandes dimensiones y de profundidades variables: 4 en CRII. Según sus características algunas pueden corresponder a lo que la bibliografía actual define como fondos de cabaña (Pons 1994: 9), si bien hay otras que no pueden ser considerarlas como lugares de habitación (Palomo et al. 2003a).
4. Las cubetas. Fosas de poca profundidad y paredes divergentes, con una morfología no siempre regular (6 en CRII). Funcionalidad por determinar.
5. Soportes de contenedor. Recortes practicados en el subsuelo donde se encajan recipientes cerámicos (2 en CRII).
6. Estructuras indeterminadas. De funcionalidad desconocida y que por su morfología no podemos incluir en los grupos anteriores (7 en CRII / 2 en MB1).
Ya que las fosas tipo silo son las más representadas en los dos yacimientos (96% en MB1 y 81% en CRII), el análisis comparativo entre estas será una de las variables que nos dejará entrever la existencia o no de similitudes entre los dos sitios arqueológicos. En base a los trabajos de Palomo y Rodríguez (2003a, 2004), hemos establecido una tipología a partir de la forma geométrica de su sección:
1. Silos de sección elipsoidal. Fondo cóncavo y diámetro máximo a media altura de la fosa: 43 en CRII y 34 en MB1.
2. Silos de sección cilíndrica. Paredes verticales, fondo plano o cóncavo y generalmente de perfil estrecho: 34 en MB1 y 32 en CRII.
3. Silos de sección de tendencia esférica. Diámetro muy grande en relación a su profundidad, con la base ligeramente abombada o aguzada: 17 a MB1 y 5 a CRII.
4. Silos de sección troncocónica. Base generalmente plana, de diámetro mayor al de la boca y con las paredes convergentes desde la inflexión pared-base: 14 en CRII y 5 en MB1.
5. Indeterminadas. Demasiado irregulares o erosionadas para definirlas en un grupo: 3 en CRII y 11 en MB1.
Las dos tipologías más representadas en ambos yacimientos son las elipsoidales y las cilíndricas, que conjuntamente representan un 77,3% en CRII y un
67,3% en MB1. En cambio, se documentan un 14,4% de troncocónicas en CRII y un 5% en MB1, y un 5,2% en CRII y un 16,8% en MB1 de tendencia esférica.
El análisis comparativo de las siguientes variables ha sido realizado a partir de una muestra de 36 fosas tipo silo de cada yacimiento escogidas entre las mejor conservadas y con representación de todas las tipologías de sección. Debe remarcarse que la erosión ha sido poco importante en ambos yacimientos (40cm como máximo en MB1).
En cuanto a la profundidad, en CRII las fosas tipo silo oscilan entre los 76cm y los 285cm. Un 54,3%, miden entre 132 y 192cm; un 20% están entre los 76/90cm y los 120cm; otro 20% entre los 206 y los 234cm; y por último, un 5,7% (2 estructuras) miden poco más de 280cm. En MB1 las profundidades son inferiores, entre los 61cm y los 196cm. El 74,3% miden entre 126 y 173cm, mientras que el resto se reparte en porcentajes iguales. De esta forma, en los dos yacimientos las profundidades más representadas se sitúan entre los 126 y los 177cm, siendo la media de 169cm en CRII y 145cm en MB1.
En cuanto a los diámetros de boca, la mayoría de las fosas tipo silo que hemos considerado enteras o casi, median entre los 40 y los 65cm. De esta manera, en el momento de reconstruir las estructuras hemos utilizado un diámetro ideal de boca de 50cm. Los diámetros máximos de las estructuras analizadas tienden a ser de 100 a 150cm (80% en MB1 y 74,3% en CRII), aunque también las hay más estrechas: entre 50 y 100cm (8,6% en CRII y 7,1% en MB1). Un 17,1% en CRII tiene unos diámetros máximos de 150-200cm, inexistentes en MB1, donde en vez de estos encontramos un único ejemplar que llega a los 224cm. Si tenemos en cuenta el promedio de los diámetros máximos, los dos yacimientos proporcionan resultados similares (120cm en MB1 y 117 en CRII).
La capacidad de almacenaje de estas fosas tipo silo es uno de los datos que más directamente nos relaciona con su función primaria. En CRII las capacidades van desde los 475 a los 4127 litros mientras que en MB1 oscilan entre los 396 y los 3742 litros. En ambos yacimientos encontramos algún ejemplar mucho más pequeño (298 litros en CRII y 200 litros en MB1) que se separa del resto de estructuras, indicando posibles diferencias funcionales. En CRII el 82% de las estructuras tienen entre 500 y 2000 litros, en cambio en MB1 el 51% tiene unas capacidades entre 1000 y 1500 litros. Además, en CRII se asocia las estructuras de mayor capacidad a los perfiles elipsoidales y troncocónicos, mientras que las de menor capacidad tienden a un perfil cilíndrico, mientras que en MB1 no se observan estas asociaciones. La media de litros de capacidad de las 36 estructuras es ligeramente superior en CRII (1428 litros) que en MB1 (1248 litros) y ambas resultan superiores a las documentadas en otros yacimientos similares (Equip Minferri 1997), donde encontramos una media de 1000
litros de capacidad. La incógnita es poder llegar a saber cuantas de estas estructuras funcionarían de forma sincrónica para poder establecer parámetros de capacidad real de almacenaje de estas comunidades.
Por último, nos referimos a la dinámica de colmatación de las fosas tipo silo, ya que su análisis nos proporciona información de la actividad que tuvo lugar alrededor de las estructuras una vez amortizadas (Mestres et al. 1998). En líneas generales parecen escasas las estructuras de los dos yacimientos que hayan sido clausuradas rápidamente. Caso de existir esta intención la fosa se llenaría de tierra y piedras, con un bajo índice de materiales arqueológicos. A pesar de esto, en algunos casos se han documentado rellenos estériles de arcillas carbonatadas del subsuelo, seguramente como resultado de los trabajos de apertura de una nueva estructura ubicada al lado.
Si observamos las diferentes acciones que se suceden en el colmatado de las estructuras encontramos diferencias entre los dos yacimientos. Por una parte, en los niveles del fondo de MB1 hay mayoritariamente uno o varios niveles de tierras de textura fina que habrían entrado en la estructura por acción natural. Estos niveles se alternan con las caídas de la boca o pared, alguna piedra que podría ser la tapa de la estructura, algún molino y escasos materiales arqueológicos. En cambio, en CRII aparecen niveles de arcillas quemadas, adobes, cenizas, caídas de la boca o pared, molinos, piedras y materiales arqueológicos. Esto indicaría una intencionalidad de utilizar la estructura como basurero tan pronto ésta deja ser utilizada para su fin primario, mientras que en la mayoría de estructuras de MB1 existiría un espacio de tiempo antes de iniciar su reutilización. En cuanto al relleno de la estructura hasta la boca de entrada, en la mayor parte de estructuras de MB1 se alternan los niveles antrópicos intencionados, que registran una actividad humana en el entorno más próximo de la estructura, con los naturales o antrópicos accidentales, que denotan una escasa o nula actividad. En CRII la tendencia es que la mayoría de niveles sean antrópicos intencionados y alguna vez se alternen con los naturales o los accidentales, demostrando así una importante actividad a su alrededor (Bouso et al. 2004).
3.2 Los materiales arqueológicos
La comparación de los materiales localizados en
las estructuras de los dos yacimientos nos debería señalar semejanzas y diferencias en el comportamiento socioeconómico de las dos comunidades.
Así pues, hemos procedido a realizar una comparación a dos niveles: el primero cuantitativo y el segundo de tipo cualitativo (sólo desarrollados hasta donde nos permite el estado actual de los estudios).
Las categorías de materiales utilizadas son: cerámica, industria lítica, industria ósea, metalurgia,
arcillas endurecidas, fauna terrestre y malacología marina. Los restos antropológicos se tratan a parte, donde se tendrán en cuenta el número de individuos y no la cantidad de restos.
En líneas generales podemos decir que en CRII se han documentado un 44% más de restos, y que en ambos casos el 90% del total de los materiales está formado por la cerámica y los restos faunísticos.
La cerámica
Es el elemento más representado en el registro.
Mediante el recuento de los bordes recuperados podemos realizar una primera estimación de la cantidad aproximada de vasos presentes en los dos asentamientos, concluyendo que su número sería similar en ambos casos. También se asemejan en cuanto a las formas cerámicas, que hemos clasificado en función de la obertura de las paredes de los recipientes: formas abiertas y formas cerradas. Los vasos de perfil abierto pueden ser pequeños, principalmente hemisféricos, medianos y grandes, vasos troncocónicos con las paredes rectas o ligeramente cóncavas.
Entre los vasos de perfil cerrado podemos establecer ciertas subdivisiones:
1. Carenados de pequeño o mediano tamaño y sólo excepcionalmente de gran tamaño. La variabilidad de la posición de la inflexión es muy alta, dominando la inflexión en el tercio inferior o mitad de la pieza, sobretodo en MB1. Este hecho es un posible marcador cronológico si tenemos en cuenta la asociación de los vasos carenados al apéndice de botón: segunda mitad del II milenio BC calibrado (Maya 1992).
2. De perfil en “S”: vasos globulares de gran tamaño. La divergencia entre los dos yacimientos es el elemento de prensión en la parte baja del diámetro máximo de la pieza, que mientras en MB1 son asas de cinta horizontales, en CRII se trata de lengüetas.
3. Recipientes alargados. Grandes contenedores ligeramente acampanados. Minoritarios en los dos asentamientos.
4. Vasos cilíndricos. Recipientes de tendencia cilíndrica u ovoidal, de tamaño mediano o grande. Decorados normalmente con mamelones aplicados. Sólo en MB1.
Encontramos diversidad de acabados: pulidos, alisados, rugosos y engrutado (con grumos de arcilla aplicada) propio de este período. Las decoraciones suelen ser: impresiones en cordones o bordes; incisiones sobre toda la superficie del vaso o únicamente en crestas y cordones aplicados; así como aplicaciones de botones cónicos y mamelones. Un elemento que diferencia el registro cerámico de ambos yacimientos es la presencia en CRII de unos fragmentos informes con decoraciones que pueden atribuirse al grupo del nordeste, de tradición
campaniforme (Maya y Petit 1986; Martín et al. 2002). Además de los vasos “tipo” encontramos piezas
singulares como los vasos colador y la ficha perforada de MB1 y la bandeja oval de CRII.
La industria lítica
Este tipo de material representa entre el 3-4% de los materiales recuperados en ambos yacimientos. Sin embargo hay que tener en cuenta que en CRII se han hallado 1272 piezas y en MB1 la mitad (592).
Por lo que se refiere a los molinos, en ambos yacimientos se recuperan mayormente las partes pasivas y los diferencia el origen de las materias primas. Mientras que en CRII se utilizan materias primas locales (conglomerados y areniscas), en MB1 a parte de las piedras locales (calcáreas y conglomerados) destaca el uso importante del granito, que tiene su fuente de aprovisionamiento más cercana a más de 20 Km.
Las medidas de los molinos son variables, entre 40-50cm de longitud máxima en MB1 y entre 30-60cm en CRII. Hay que tener en cuenta que existen ejemplares singulares por sus grandes dimensiones (hasta 75cm) en los dos yacimientos.
En el grupo de la industria lítica tallada encontramos básicamente lascas y fragmentos, siendo muy bajo el componente laminar. En cuanto a las materias primas en CRII se utilizaron sílex y cuarzo, ambos materiales presentes en el subsuelo local. En MB1 el sílex es la materia prima más utilizada, si bien ésta no se encuentra en el entorno geológico más inmediato.
Un elemento de diferenciación son los percutores: mucho más presentes en CRII (327) que en MB1 (6).
En líneas generales podemos observar una pérdida de tradición técnica en la industria lítica tallada, que se hace evidente en contextos de hábitat en las cronologías que abarcan desde finales del III milenio cal BC hasta la segunda mitad del II milenio cal BC (Palomo 2002).
Por lo que se refiere a industria lítica pulida es más abundante en MB1 que en CRII, si bien, tanto en un como en otro yacimiento está escasamente representado en el registro arqueológico. El soporte más utilizado es la corneana, trabajada mediante el repiqueteado y el pulido.
La industria ósea
En ambos yacimientos el uso de huesos de
animales para la confección de útiles u objetos de adorno es escaso. En MB1 se documentan punzones, alguna espátula y dos placas de hueso perforadas y dentadas en su perímetro. Mientras en CRII, a parte de punzones, se han hallado botones y separadores de sección triangular y perforación en “V”, además de algún otro útil de función indefinida.
La metalurgia El contexto historiográfico y la insuficiencia de la
periodización tradicional hacen que el grado de desarrollo de la industria metalúrgica sea un factor importante a la hora de situar culturalmente los yacimientos (GIP 2001).
Si utilizamos este criterio como factor de diferencia cultural, mientras que en CRII se han localizado pocos pero diversos útiles de bronce, moldes de fundición, crisoles y restos de fundición, en MB1 los objetos de bronce también aparecen, pero sólo existe un ejemplar de molde, sin otra prueba de fabricación o refundición. Esto plantea la posibilidad de una diferencia cultural o bien de distinta estacionalidad o especialización en el territorio.
Las arcillas endurecidas
En los dos yacimientos está presente este tipo de
material, aunque en CRII el número de fragmentos supera el millar y en MB1 no llega a los doscientos fragmentos. Este tipo de restos normalmente se asocia a elementos constructivos, más si presentan marcas de vegetales, hecho frecuente en CRII. Este dato nos podría indicar una presencia de estructuras domésticas más estables y/o numerosas en CRII que en MB1.
La fauna terrestre
La fauna terrestre es cuantitativamente el elemento
que diferencia con más claridad los dos yacimientos en la cronología que nos ocupa. Los análisis preliminares de los restos faunísticos nos indican que las especies representadas en los dos yacimientos son las mismas: ovicápridos, bóvidos, súidos y cánidos, todos ellos a priori domésticos.
La presencia en el registro de porcentajes elevados de súidos podría indicar un cierto grado de sedentarismo (Alonso y López 2000; Jordi Nadal comunicación personal).
Al igual que en el yacimiento de Minferri, los restos de fauna con trazas de haber sido quemados son escasos, hecho que podría asociarse a la cocina hervida (GIP 2001). También el hecho de aparecer en MB1 restos de un recipiente tipo colador, que frecuentemente se ha asociado a la elaboración de productos lácteos, podría indicar un aprovechamiento de los recursos secundarios producidos por los animales domésticos.
En ambos yacimientos se documentan animales domésticos enteros en conexión anatómica, o partes enteras de los mismos en fosas tipo silo, ocasionalmente asociados a inhumaciones humanas. Este hecho, que en CRII es recurrente y en MB1 más esporádico, es susceptible de ser interpretado como un depósito ritual. Sin poder, por el momento, profundizar más en su interpretación, lo que parece claro es que la presencia de las mismas especies domésticas en los
dos yacimientos nos permite hablar de cierta similitud en la explotación de los recursos ganaderos.
La malacología marina
Estos elementos están escasamente representados
en los dos yacimientos. En ambos lugares parecen haber sido recolectados con finalidades ornamentales, si bien a veces no presentan transformación alguna (Oliva 2002). Además de cuentas discoidales perforadas de concha, las especies representadas son: glycimeris, cardium, gasterópodos marinos y dentalium (este último exclusivamente en CRII).
3.3 Las prácticas funerarias
3.3.1 Introducción al tema funerario desde una perspectiva histórica
Las prácticas funerarias de las comunidades de
finales del III y primera mitad del II milenio en Catalunya muestran, según el estado actual de la investigación, un panorama heterogéneo. En este período conviven tradiciones documentadas ya en el Neolítico final y Calcolítico –como los enterramientos múltiples en megalitos y en cuevas (Petit 1990; Agustí y Mercadal 2003)–, con inhumaciones en fosas de tipologías diversas.
Este fenómeno adquiere una especial significación en el Bronce inicial, momento en el que se documentan cada vez más evidencias de reutilización de fosas tipo silo para realizar inhumaciones. Dichas estructuras con restos antropológicos, ya sean restos aislados o en conexión, se documentan especialmente en la Depresión Prelitoral catalana, concentrándose en diferentes municipios del Vallès Occidental y en algunos puntos del Alt Penedès (Bouso et al. 2004).
A pesar de que pensamos que la concentración de este tipo de evidencias en la zona central prelitoral puede responder a una realidad histórica, no puede obviarse su relación con la dinámica urbanística que en estos últimos años se ha dado en ciertos municipios de esta zona, la cual ha generado la prospección sistemática de centenares de hectáreas.
Morfológicamente, las estructuras funerarias en fosa no se diferencian de las fosas interpretadas como silos amortizados. El hecho de que a menudo no aparezcan materiales asociados, o que éstos no sean representativos, así como la falta de dataciones absolutas, dificulta su adscripción cronocultural.
Los hipogeos, estructuras cuya función primaria sería la funeraria, representarían una excepción. Se trata, en definitiva, de tumbas de inhumación múltiple sucesiva con un pozo de acceso, a veces clausuradas con una losa. Hasta el momento en Catalunya, únicamente se han documentado este tipo de estructuras en la zona central de la Depresión Prelitoral. La amortización de fosas como contenedor
funerario en convivencia con otras prácticas funerarias también es un hecho recurrente en diferentes grupos del III y II milenio cal BC en la Península. Así, aparecen inhumaciones en amplios yacimientos llamados de “hoyos” o de “silos”, como los conocidos en Catalunya y Aragón: la Senda de Robres I (Leciñena, Zaragoza), La Balsa de Tamariz (Tauste, Zaragoza), Moncín (Borja, Zaragoza). También en Navarra: La Cuesta de la Iglesia A, Monte Águila (Bardenas Reales, Navarra) y Aparrea (Biurrún, Navarra) (Blasco 1997 y López 2000). Y en la Meseta: El Caserío de Perales (Getafe, Madrid) y La Loma de Lomo (Cogolludo, Guadalajara) (Valiente 1987a, 1987b). Asimismo se han documentado fosas con un pequeño nicho lateral con una inhumación en pithos, o sin contenedor cerámico, como en la Loma del Lomo, el Caserío de Perales y en Carrelasvegas (Santillana de Campos, Palencia) (Blasco 1997).
En suma, la amortización de silos como espacio funerario y su adecuación parcial excavando pequeños nichos se encuentra en diversas zonas de la Península en donde, al igual que en Catalunya, estas prácticas funerarias conviven con otras fórmulas como el uso de cuevas, paradólmenes y megalitos, describiendo así un complejo mundo funerario.
3.3.2 Análisis de los datos procedentes de CRII y MB1
El primer aspecto que llama la atención en ambos
yacimientos es el importante número de estructuras del Bronce inicial que contienen restos antropológicos. El segundo aspecto que se manifiesta de inmediato es la gran variabilidad tipológica de los contenedores funerarios, así como de las prácticas funerarias documentadas.
Ni en CRII ni en MB-1 se ha observado una separación física entre las estructuras funerarias y las de otra índole, sin embargo, se encuentran algunas agrupaciones significativas. De este modo, tanto en CRII como en MB1 se observa que las fosas con nicho se localizan muy próximas entre sí. Igualmente, los dos hipogeos de MB1 estos se encuentran a escasos 20m de distancia el uno del otro.
Para clasificar las estructuras se han seguido las clasificaciones tipológicas utilizadas para las estructuras de Can Roqueta II (Rodríguez et al. 2003), resultando los siguientes grupos:
Fosas simples
Estructuras interpretadas en su función primaria
como silos y en su función secundaria como contenedores funerarios, sin que su morfología haya sido transformada.
Tanto en la disposición de los inhumados como en su posición y orientación se observa una gran variabilidad. De ese modo, podemos encontrar los
restos antropológicos a cualquier altura de la fosa y habitualmente presentan posiciones recogidas, hecho sin duda condicionado por las dimensiones de la fosa. En algunos casos, para explicar posiciones excesivamente recogidas de las extremidades, se ha planteando la hipótesis de que podrían haber sido atados o amortajados dentro de un saco en el momento de ser depositados en la estructura.
La mayoría son enterramientos primarios. En algunas ocasiones se observan movimientos postdeposicionales, los cuales denotarían que los cuerpos no fueron cubiertos por tierra hasta un tiempo después de su deposición. En ambos yacimientos hallamos ejemplos de enterramientos secundarios que podrían representar una selección intencional de los huesos del difunto. Asimismo se han documentado restos aislados craneales y postcraneales.
Tanto en CRII como en MB1 encontramos principalmente individuos adultos o juveniles. En CRII, las inhumaciones aparecen depositadas sobre una superficie horizontal, a veces preparada mediante la nivelación con bloques de piedra y en un caso con fragmentos cerámicos. Por el contrario, esta práctica no es tan generalizada en MB1. Los niveles que cubren el depósito funerario, tanto en CRII como en MB1, no suelen ser diferentes de los que se encuentran en otras fosas amortizadas como vertederos de escombros, por tanto, no abundan los niveles de acumulación de bloques a modo de clausura cubriendo la inhumación.
En el conjunto de las estructuras no es frecuente la presencia de elementos de ornamentación personal, sí que lo es, en cambio, en CRII la documentación de restos de fauna –cánidos, ovicaprinos y suidos jóvenes– asociados a los inhumados, que podrían ser interpretados como ofrendas.
En CRII se han excavado 19 fosas simples con 62 inhumaciones y 9 que contienen exclusivamente restos aislados. El número de individuos depositados varía en cada fosa oscilando entre 1 y 9. Generalmente los inhumados no presentan una disposición en decúbito lateral. En MB1, son 12 las estructuras de este tipo con restos antropológicos, sumando un total de 18 inhumados. Una de las estructuras, no contabilizada entre las anteriores, contenía únicamente una mandíbula. Se trata principalmente de inhumaciones individuales y, aunque también hay enterramientos dobles y triples, en ningún caso se han documentado enterramientos múltiples. En este yacimiento se han documentado tanto inhumados depositados en decúbito lateral, como otros que fueron lanzados desde el exterior de la estructura.
Fosas con nicho
Este grupo está formado por aquellas estructuras
definidas como fosas tipo silo, que presentan la particularidad de tener excavado un nicho lateral de pequeñas dimensiones. En este espacio, a menudo
clausurado por bloques y losas de piedra, se ubicarían las inhumaciones, aunque en algunos casos también se encuentran en la fosa. Los nichos de estas estructuras contienen habitualmente inhumaciones individuales o dobles, mayoritariamente infantiles.
De nuevo, al igual que ocurre con las fosas simples, las estructuras de secciones elipsoidales y cilíndricas son las más numerosas. Estas pequeñas cavidades acostumbran a estar siempre excavadas a media altura de la fosa, mientras que su orientación no parece responder a un criterio preestablecido.
En CRII se han excavado un total de 13 fosas con nicho. Sólo existe un caso en el que el nicho, destinado a un individuo adulto, está excavado en el fondo de una fosa de sección cilíndrica. No se han documentado restos de ornamentos personales, pero sí se han reconocido algunas asociaciones con animales jóvenes.
En MB1 se han excavado hasta el momento 2 estructuras de estas características. En la primera se documentó un enterramiento infantil doble, ambos en posición de decúbito lateral. La segunda contenía una inhumación individual infantil en el nicho y uno doble en la fosa, probablemente de dos adultos.
Hipogeos
Están compuestos de una fosa, cuya función sería
la de pozo de acceso, y una o más cámaras excavadas en sus paredes. En estas cámaras se realizaron inhumaciones múltiples sucesivas, aunque en algunos casos también las encontramos en el pozo de acceso.
En CRII se han documentado tres estructuras que responden a esta tipología, aunque cada una posee unas características propias. La primera presentaba un pozo de acceso relleno de piedras, que también contenía restos antropológicos, y una cámara donde se documentaron niveles diferenciados con restos óseos humanos, resultado de las sucesivas limpiezas y/o reorganizaciones del espacio sepulcral, y el último inhumado en posición primaria. La segunda, con un número mínimo de 28 individuos, se diferencia de la anterior por la abertura de dos cámaras, una a cada lado del pozo, la mayor posiblemente destinada albergar las inhumaciones primarias, mientras que la menor serviría para ubicar los restos procedentes de la limpieza del primer espacio. La tercera es una estructura funeraria muy compleja, con tipologías de inhumación diferentes y superpuestas estratigráficamente; en el fondo del pozo se excavaron 5 esqueletos y, a media altura de la fosa, se abrían dos grandes cámaras que contenían las inhumaciones de 18 individuos en conexión anatómica (7 en una cámara y 11 en la otra); el sedimento de colmatación de estas inhumaciones, así como el del relleno de la parte superior del pozo, contenía una cantidad importante e inconexa de restos humanos y de fauna; finalmente, en la parte superior de la estructura se documentó un
pequeño nicho excavado en uno de los laterales de la fosa, con restos de una inhumación infantil y de la clausura de este nicho.
En MB1, a diferencia de CRII, los dos hipogeos localizados siguen el mismo patrón: pozo de acceso relleno de piedras con una losa que sella la cámara sepulcral. En la primera estructura se contabilizaron 24 individuos enterrados, la mayoría desplazados de su posición original, mientras que el último estaba colocado en decúbito lateral en la entrada de la cámara. En el otro hipogeo, aún en proceso de estudio, se localizaron 14 individuos.
Debemos destacar, que en estas estructuras los elementos que podrían ser considerados como parte del ajuar son muy escasos, habiéndose documentado únicamente algunos vasos cerámicos.
El fondo de cabaña de CRII
Este tipo de estructura tan sólo se ha localizado en
CRII. Se trata de un recorte en el subsuelo de grandes dimensiones que ha sido interpretado como un fondo de cabaña debido a la presencia de evidencias indirectas de estructuras de cubierta y una estructura de combustión. En la base tenía excavada una fosa de boca muy estrecha que contenía una inhumación de cuatro individuos (dos infantiles y dos adultos). Posteriormente, este gran recorte fue amortizado y rellenado con sedimentos que contenían restos antropológicos, tanto en conexión anatómica como inconexos, y una gran cantidad de material arqueológico, formando parte así de un gran cono generado por su amortización voluntaria. Finalmente, se documentó una pequeña estructura positiva, perteneciente a uno de los últimos momentos de utilización de la estructura, realizada con bloques de caliza que recubrían un cráneo humano que parece jerarquizar espacialmente la estructura de hábitat.
4. CONCLUSIONES
En el inicio del trabajo se planteaba el interrogante
de si los dos yacimientos analizados podían formar parte o no de un mismo grupo cultural. Tal posibilidad se fundamenta en una serie de consideraciones previas como son la situación geográfica, el tipo de asentamiento, la concordancia cronológica y las similitudes aparentes del registro arqueológico. En el análisis que se ha realizado de todos aquellos aspectos susceptibles de ser comparados de ambos yacimientos no se reconocen características que permitan señalar diferencias significativas. A pesar de esto, se observan matices respecto a ciertas manifestaciones, comportamientos o artefactos que varían en grado y/o número.
Los dos yacimientos ocupan un entorno geográfico y geológico similar, en suaves elevaciones del terreno cercanas a cursos fluviales permanentes.
Cronológicamente, los dos se sitúan en una horquilla cronológica que comprende desde 1800 a 1400 cal BC, aunque en MB1 también existe una datación que nos sitúa claramente en la segunda mitad del segundo milenio cal BC.
Dejando de lado las estructuras exclusivamente funerarias, en los dos yacimientos se documentan principalmente fosas tipo silo. Si bien en MB1 encontramos únicamente esta tipología, en CRII encontramos también alguna cubeta, soportes de contenedores y grandes recortes, alguno de los cuales es interpretado como fondo de cabaña.
En el caso de las fosas tipo silo no se han apreciado divergencias ni en su tipología ni en su representación porcentual, en la que en ambos yacimientos dominan, como ya hemos visto, las de sección elipsoidal y las cilíndricas. Éstas son prácticamente inexistentes en momentos anteriores o posteriores al Bronce inicial. En cuanto a la comparación de los volúmenes, los datos expresan unas capacidades potenciales de almacenaje similares, aunque en CRII la media es superior en poco más de 200 litros. Esto también se observa al cotejar las ratios del diámetro máximo/altura, pues son ligeramente inferiores en el yacimiento del Penedès.
En lo que se refiere al contenido de las estructuras una vez éstas son amortizadas, observamos que en los dos yacimientos son pocas las estructuras colmatadas en un solo momento (relleno homogéneo de piedras y/o de tierra), tratándose generalmente de un proceso lento en el que se alternan los niveles naturales –lo cual indica la falta de voluntad de llenar el silo o el abandono temporal del espacio–, con los antrópicos, ya sean éstos accidentales, primarios o secundarios (Bouso et al. 2004).
El análisis de los materiales arqueológicos evidencia, en primer lugar, diferencias significativas en la documentación de dos tipos de restos: los de fauna y los de arcillas endurecidas o cocidas accidentalmente utilizadas seguramente en algún tipo de construcción. En ambos tipos de restos su presencia es menor en MB1, por lo que, en lo que respecta a las arcillas, este hecho puede ser interpretado como una menor intensidad constructiva de estructuras aéreas en este yacimiento. Respecto a la fauna, la diferencia cuantitativa podría estar relacionada con diferentes orientaciones económicas, si bien podrían haber influido también otros elementos, ya sea la mala conservación de la fauna en el yacimiento del Penedès o porque en CRII parece que se documentan un mayor número de animales depositados enteros. A pesar de todo, cabe resaltar que las especies de fauna doméstica representadas son las mismas, así que la explotación de los recursos ganaderos sería similar en los dos yacimientos.
Otro elemento discordante es la mayor presencia de herramientas de percusión en CRII, aunque desgraciadamente este dato no puede ser sopesado
económicamente, ya que no contamos con una determinación funcional para ese tipo de artefactos.
En lo que atañe a la industria macrolítica de molienda, está representada numéricamente de forma similar en los dos yacimientos, hecho que corrobora, junto a los mismos silos, una intensa utilización de los utensilios de procesamiento de cereales en ambos asentamientos.
El análisis del material cerámico no permite observar una distinción cultural a partir de la tipología, al contrario, presentan unas características comunes con algunas diferencias puntuales en contadas formas y algunos objetos singulares. Esta homogeneidad no difiere de la documentada desde inicios del segundo milenio hasta los campos de urnas en el nordeste de la Península Ibérica, en arreglo a la cual se ha definido el Bronce inicial catalán (Maya y Petit 1986).
En resumen, en base a los datos disponibles en este momento, no podemos hablar de dos grupos culturales diferenciados, sino de dos asentamientos en los que las divergencias parecen determinadas más bien por el grado de intensidad de la ocupación y, consecuentemente, en las actividades en ellos desarrolladas. El grado de intensidad de la ocupación se manifiesta en la presencia y/o ausencia de ciertos tipos de estructuras, tales como los fondos de cabaña o algunos dispositivos productivos especializados como los grandes recortes. Una de las actividades resultado de una ocupación intensa es la metalurgia, poco documentada hasta ahora en MB1, mientras que en CRII se presenta como un proceso tecnológico incipiente representado por una fundición de aleaciones binarias de bronce de buena calidad.
En conclusión, nos encontramos ante dos asentamientos que ocupan nichos ecológicos similares, en los que se desarrolla una economía basada en la agricultura y la ganadería. Como hemos visto, el análisis de la cultura material, en general, y de la cerámica en particular, no son decisivos para establecer grandes disimilitudes.
Por último, el estudio comparativo de las estructuras funerarias pone de manifiesto, en primer lugar, que pese a que el número de estructuras de este período es similar, el porcentaje de éstas, así como el del número mínimo de individuos, es más elevado en CRII. En ambos yacimientos encontramos representadas las mismas tipologías de contenedores funerarios, a excepción del fondo de cabaña documentado en CRII. Es en este yacimiento en el que las prácticas funerarias son también más complejas y diversas. Esto queda patente, por un lado, por el uso de las fosas simples como espacio en el que se realizan inhumaciones múltiples y sucesivas –hecho que en MB1 únicamente se observa en los hipogeos–, y por otro, en el uso de los hipogeos, donde también se detectan particularidades significativas, ya que mientras en MB1 el espacio funerario permanece restringido a la cámara sepulcral, en CRII aparecen
variantes como la duplicidad de cámaras y la utilización del pozo de acceso para inhumar y como depósito secundario de restos seleccionados.
A modo de conclusión, puede decirse que la mayor variabilidad e intensidad de las prácticas funerarias en CRII, más que indicar diferencias de base con MB1, parece explicarse por los grados de uso y de reutilización de los espacios de inhumación, probablemente vinculados a un modelo de poblamiento más intenso y/o de mayor duración.
BIBLIOGRAFÍA
AGUSTÍ, B. & MERCADAL, O. 2003. Rituals funeraris i antropologia entre el neolític final i l’edat del bronze inicial en el marc català i els territoris veïns, XII Col·loqui Internacional d’Arqueologia de Puigcerdà. Puigcerdà. p.591-643. ALONSO, N. & LÓPEZ, J.B. 2000. Minferri (Juneda, Garrigues): un nou tipus d’assentament a l’aire lliure a la plana occidental catalana, durant la primera meitat del segon mil·lenni cal. BC, Tribuna d’Arqueologia, 1997-1998: 279-306. BLASCO, C. 1997 Manifestaciones funerarias de la Edat del Bronze en la Meseta, Saguntum, 30: 173-190. BOQUER, S., GONZÁLVEZ, L., MERCADAL, O., RODÓN, T. & SÁENZ, L. 1990. Les estructures del bronze antic - bronze mitjà al jaciment arqueològic de Can Roqueta (Sabadell, Vallès Occidental), Arrahona, 7. Sabadell. BOQUER, S., GONZÁLVEZ, L., MERCADAL, O., RODÓN, T. & SÁENZ, L. 1991 El jaciment arqueològic de Can Roqueta: dades sobre la transició del segle VII al VI aC al Vallès, Limes, 1. Cerdanyola. BOUSO, M. & ESTEVE, X. 2003. Mas d’en Boixos-1. Pacs del Penedès (Alt Penedès, Barcelona) Memòria de l’excavació d’urgència. Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya. Inédita. BOUSO, M., ESTEVE, X., FARRÉ, J., FELIU, JM., MESTRES, J., PALOMO, A., RODRÍGUEZ, A. & SENABRE, MR. 2004. Anàlisi comparatiu de dos assentaments del bronze inicial a la depressió prelitoral catalana: Can Roqueta II (Sabadell, Vallès Oriental) i Mas d’en Boixos-1 (Pacs del Penedès, Alt Penedès). Cypsela, 15: 73-101. CARLÚS, X. & LARA, C.
2004. La necròpolis de Camps d’Urnes de Can Piteu-Can Roqueta (Sabadell, Vallès Occidental), Tribuna d’Arqueologia, 2000-2001: 49-75. CARLÚS, X., LARA, C., LÓPEZ, J., OLIVA, M., PALOMO, A., RODRÍGUEZ, A., TERRATS, N. & VILLENA, N. en prensa. El paraje arqueológico de Can Roqueta (Sabadell, Vallès Occidental): diacronia y tipología de las ocupaciones, en premsa XXVII Congreso Nacional de Arqueología, Huesca 6-8 de mayo 2003. EQUIP MINFERRI 1997. Noves dades per a la caracterització dels assentaments a l’aire lliure durant la primera meitat del II mil·leni cal. BC: primers resultats de les excavacions en el jaciment de Minferri (Juneda, les Garrigues), Revista d’Arqueologia de Ponent, 7. ESTEVE, X. 2000. Mas d’en Boixos-1. Pacs del Penedès (Alt Penedès, Barcelona) Memòria de l’excavació d’urgència. Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya. Inédita. FARRÉ, J., MESTRES, J., SENABRE, Ma.R. & FELIU, J.Ma. 2002. El jaciment de Mas d’en Boixos (Pacs del Penedès, Alt Penedès). Un espai utilitzat des del Neolític fins a l’època ibèrica, Tribuna d’Arqueologia 1998-1999: 113-134. Barcelona. GIP 2001. Colors de Terra. La vida i la mort en una aldea d’ara fa 4000 anys. Minferri (Juneda), Quaderns de la Sala d’Arqueologia, 1. Lleida: Institut d’Estudis Ilerdencs. GIRÓ, P. 1957-1958. Un sepulcro almeriense en el término de Pachs, Ampurias, XIX-XX: 260-263. GONZÁLEZ, P., MARTÍN, A. & MORA, R. 1999. Can Roqueta. Un establiment pagès prehistòric i medieval. Excavacions arqueològiques de Catalunya, núm. 16. Barcelona. GUILAINE, J. 1972. L’Age du Bronze en Languedoc Occidental, Rousillon, Ariège, Mémoires de la Société Préhistorique Française, 9, Paris. MAYA, J.L. 1992. Calcolítico y Edad del Bronce en Cataluña. Aragon/Litoral mediterráneo. Intercambios culturales durante la Prehistoria. En homenaje a J. Maluquer de Motes. Zaragoza, Institución Fernando el Católico. p.515-554.
MAYA, J.L. & PETIT, M.A. 1986 El Grupo del Nordeste. Un nuevo grupo de cerámicas con boquique en la Península Ibérica, Anales de Prehistoria y Arqueología, 2. p.49-71. 1994 L’edat del Bronze a Catalunya. Problemàtica i perspectives de futur, X Col·loqui Internacional d’Arqueologia de Puigcerdà. p.327-342. MESTRES, J., FARRÉ, J. & SENABRE, Ma.R. 1998. Anàlisi microespacial de les estructures enfonsades del neolític a l’edat del Ferro a la plana del Penedès, Cypsela, 12: 11-29. OLIVA, M. 2002. Els ornaments personals del jaciment prehistòric de Can Roqueta II (est) (Sabadell-Vallès Occidental). De la fi del Vè mil·lenni a inicis del IIon cal. ANE. Treball de recerca de tercer Cicle, UAB. Inédito. OLIVA, M. & TERRATS, N. 2003. Informe excavació arqueològica. Can Roqueta-Torre Romeu 2002-2003 (Sabadell-Vallès Occidental). Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya. Inédito. PALOMO, A. 2002. Les puntes de fletxa de l’hipogeu de la Costa de Can Martorell (Dosrius-el Maresme). Proposta d’anàlisi tecnològica, funcional i experimental. Tesina de Licenciatura, U.A.B. Inédita. PALOMO, A., RODRÍGUEZ, A. 2003a. Can Roqueta II: un jaciment excepcional de l’edat del bronze, Actes del XII Col·loqui Internacional d’Arqueologia de Puigcerdà. Puigcerdà. p.275-285. 2003b. Memòria dels treballs arqueològics duts a terme a Can Roqueta II (Sabadell-Vallès Occidental). Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya. Inédita. 2004. Can Roqueta II (Sabadell-Vallès Occidental), Tribuna d’Arqueologia, 2000-2001: 77-98. Barcelona. PETIT, M.A. 1990. Les primeres etapes de l’edat del bronze al Vallès, Limes, 0: 22-30. PONS, E. 1994 L’hàbitat a Catalunya durant el primer mil.leni aC: Els precedents de l’habitació consolidada. COTA ZERO núm. 10. Hàbitat i habitació a la protohistòria de la mediterrània nord-occidental. EUMO Editorial. p.9-18. VALIENTE, J. 1987a.Enterramientos de rito argárico en la meseta. El poblado de la Loma del Lomo (Cogolludo, Guadalajara), Revista de Arqueología, 73: 34-43. 1987b.La Loma del Lomo II, Cogoludo, Guadalajara,
Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha, Arqueología 5. Guadalajara. VILA I CINCA, J.,
1913. Memoria de los trabajos realizados en las excavaciones de las cercanías del real Santuario de Nuestra Señora de la Salut de Sabadell. Memòria de les activitats del Museu, Sabadell.
Figura 1. Mapa de situación de los yacimientos. 1: Mas d’en Boixos-1, 2: Can Roqueta II.
Figura 2. Tipología de las fosas tipo silo a partir de su sección.
Figura 3. Gráfico de representación de los rangos de volúmenes (en litros).
Figura 4. Comparativa de los enterramientos practicados en fosas simples en función de su tipología. Aparece el número total de estructuras y cuantas de ellas contienen inhumaciones.