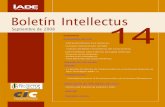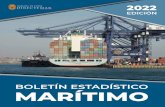Boletín Oficial del Estado num 59 de 1958. Boletín Ordinario
(Boletín) Informe del Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre Chile, 2007, pp. 6.
Transcript of (Boletín) Informe del Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre Chile, 2007, pp. 6.
Pueblos Indígenas y Derechos Humanos
O b s e r v a t o r i o d e D e r e c h o s d e l o s P u e b l o s I n d í g e n a s
Bol
etín
Nº 4
, prim
er s
emes
tre d
e 20
07. P
ublic
ació
n de
ent
rega
gra
tuita
. © T
odos
los
dere
chos
rese
rva-
2
Una vez más la ONU, esta vez a través de su Comité de Derechos Humanos, manifiesta su preocupación por la situación de los derechos de los pueblos indígenas en Chile.
Dicho Comité, al examinar el informe presentado – con cuatro años de retraso- por el Estado chileno sobre el progreso en el goce de los derechos reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU de que es signatario, da cuenta de los principales problemas de derechos humanos existentes en Chile. En sus observaciones al informe el Comité, junto con valorar algunos cambios legislativos e instituciona-les llevados a cabo por el Estado chileno dando seguimiento a las recomendaciones que le formulara en 1999, identifica 14 materias en que persiste el déficit en el cumplimiento de este Pacto de normas vinculantes para quienes lo han ratificado. De estas materias, cinco atañen directa o indirectamente a los pueblos indígenas y a sus derechos.
Así el Comité expresa su preocupación ante “la definición amplia de terrorismo comprendida en la Ley Antiterrorista 18.314, lo que ha permitido que miembros de la comunidad Mapuche hayan sido acusados de terrorismo por actos de protesta o demanda social, relacionados con la defensa de los derechos sobre sus tierras”. En relación a la misma Ley el Comité observa que “las garantías procesales, conforme al 14 del Pacto, se ven limitadas bajo la aplicación de esta ley”.
Para abordar esta situación recomienda al Estado “adoptar una definición más precisa de los delitos de terrorismo de tal manera que se asegure que individuos no sean señalados por motivos políticos, religiosos o ideológicos”. Agrega que “tal definición debe limitarse a crímenes que ameriten ser equiparados a las consecuencias graves asociadas con el terrorismo y asegurar que las garantías procesales establecidas en el Pacto sean respectadas”.
En otro ámbito, aunque observa la intención del Estado chileno de dar un reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas, manifiesta su preocupación por cuanto “… las reivindicaciones de los pueblos indígenas, principalmente del pueblo Mapuche, no han sido atendidas y ante la lentitud de la demarcación de
las tierras indígenas, lo que ha provocado tensiones sociales”. En el mismo ámbito el Comité “lamenta la información de que las “tierras antiguas” continúan el peligro debido a la expansión forestal y megaproyectos de infraestructura y energía”.
En esta materia recomienda a Chile “realizar todos los esfuerzos posibles para que sus negociaciones con las comunidades indígenas lleve efectivamente a encontrar una solución que respete los derechos sobre las tierras de estas comunidades” así como “…agilizar los trámites con el fin de que queden reconocidas tales tierras ancestrales”.
También recomienda “modificar la ley 18.314 (Ley Antiterroris-ta), ajustándola al artículo 27 del Pacto y revisar la legislación sectorial cuyo contenido pueda entrar en contradicción con los derechos enunciados en el Pacto”. Finalmente propone “…consultar con las comunidades indígenas antes de conceder licencias para la explotación económica de las tierras objeto de controversia y garantizar que en ningún caso la explotación de que se trate atente contra los derechos reconocidos en el Pacto.”
Cabe señalar que estas realidades habían sido representadas al Estado chileno por el Relator Especial de la ONU para los derechos indígenas Rodolfo Stavenhagen, en su informe de misión a Chile el 2003, y por el Comité del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la misma entidad el 2004, instancias que entonces formularon recomendaciones para poner término con las situaciones violatorias de derechos a que ellas daban lugar. Más recientemente, en enero de este año, el Comité de derechos del Niño de la ONU, había también representado a Chile la necesidad de fortalecer el reconocimiento de derechos de pueblos indígenas a través del reconocimiento constitucional de los mismos y de la ratificación del Convenio 169 de la OIT, iniciativas en trámite en el parlamento desde hace 15 años.
Lo novedoso de las observaciones del Comité de Derechos Humanos es que ahora hace extensiva su preocupación a la situación de las “tierras antiguas” o “tierras ancestrales” de los pueblos indígenas, tierras en las que hoy se impulsan - con el aval del Estado chileno- grandes proyectos de inversión mineros,
Chile nuevamente en la mira de la ONUpor no respetar los derechos indígenasJosé Aylwin Oyarzún, Co-director del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas
3
forestales, entre otros, y cuya propiedad es reclamada por los pueblos indígenas. La recomendación que hace el Comité en este sentido es consistente con los lineamientos establecidos por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a nivel regional, y por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas aprobada por su Consejo de Derechos Humanos el 2006, en que se reconocen a los pueblos indígenas el derecho a utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos naturales en razón de la propiedad ancestral que tienen sobre los mismos.
Aunque sin referirse explícitamente a los pueblos indígenas, el Comité además manifiesta su preocupación sobre diversas problemáticas que les afectan de manera especial. Así observa que “…continúan dándose casos de malos tratos por parte de las fuerzas del orden, principalmente al momento de efectuar la detención y, en contra de las personas más vulnerables, incluyendo a las más pobres”.
Al respecto cabe señalar que solo el 2006 el Observatorio de Derechos de Pueblos Indígenas constató la existencia de un total de 20 casos de malos tratos en contra de personas y de comunidades mapuche por parte de las fuerzas policiales del Estado, verificados en allanamientos, desalojos, incursiones de vehículos policiales no autorizadas en comunidades mapuche, y otros, con graves consecuencias para la integridad física y síquica de sus integrantes. Es el caso, por ejemplo, de la comunidad de Temucuicui en Malleco, la que fue allanada en ocho oportunidades en el curso del año pasado. A ello cabe agregar el incidente que costo la vida al lonko Juan Collihuin de 72 años, como consecuencia de un allanamiento a su morada sin orden judicial por funcionarios de carabineros en la comuna de Imperial en agosto de 2006.
Frente a esta realidad el Comité pide al Estado “…tomar medidas inmediatas y eficaces para poner fin a esos abusos, vigilar, investigar y cuando proceda, enjuiciar y sancionar a los funcionarios de la policía que cometan actos de malos tratos en contra de grupos vulnerables. El Estado parte debería hacer extensivos los cursos de derechos humanos a todos los integrantes de las fuerzas del orden”.
Cabe señalar que esta preocupación había sido manifestada a las autoridades de gobierno por Human Rights Watch en el año 2004, sin que hasta la fecha se hubiesen adoptado medidas al respecto. Igualmente estas situaciones fueron representadas por el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas al Ministro del Interior, Belisario Velasco, en diciembre de 2006, comprometiéndose dicha autoridad en la oportunidad a investigar las situaciones denunciadas y a poner termino a ellas. Más recientemente, en enero pasado, el Comité de Derechos del Niño de la ONU manifestó su preocupación por los abusos policiales que afectan a la juventud indígena, recomendando tomar medidas preventivas y correctivas frente a tales situaciones.
Otra materia representada por el Comité en su informe es la “persistencia de la jurisdicción de los tribunales militares chilenos para procesar a civiles por cuestiones civiles, que no es compatible con el artículo 14 del Pacto”. Al respecto el Comité recomienda “…agilizar la adopción de la ley que modifique el Código de Justicia Militar, limitando la jurisdicción de los tribunales militares únicamente al enjuiciamiento de personal militar acusado de delitos de carácter militar exclusivamente”.
Dicha realidad había sido denunciada también por los informes antes mencionados, así como por la Federación Internacional de Derechos Humanos (2006). En todos estos informes se había solicitado al Estado poner término a esta situación anómala desde la perspectiva de los derechos humanos, que ha resultado hasta la fecha en la impunidad de los delitos cometidos por la policía uniformada en contra de los mapuche, como el que costó la vida al niño mapuche Alex Lemún el 2002. Cabe señalar que la propuesta parlamentaria presentada el año pasado por el Senador Alejandro Navarro para con este objetivo no ha encontrado hasta ahora acogida en el Congreso.
Finalmente, el Comité manifiesta su preocupación por el hecho que una “institución nacional de derechos humanos aún no ha sido establecida en Chile”, recomendando su establecimiento “cuanto antes”, y “en conformidad con los Principios relativos al Estatuto de las Instituciones Nacionales de Promoción y Protección de los Derechos Humanos
Chile nuevamente en la mira de la ONUpor no respetar los derechos indígenas
4
(Principios de París), anexos a la resolución 48/134 de la Asamblea General”, realizando para estos efectos “consultas con la sociedad civil”.
Debe recordarse que el establecimiento de un defensor del pueblo u Ombudsman fue propuesto por el Relator Stavenhagen en su informe de misión a Chile, como un mecanismo para la protección y promoción de los derechos de pueblos indígenas en el país. Iniciativas de reforma constitucional para la creación del Defensor del Pueblo han sido presentadas por el ejecutivo al Congreso Nacional desde 1991, sin que hasta la fecha se hayan dado pasos significativos para su aprobación. Esta situación convierte a Chile, junto a Uruguay, en los únicos dos estados de la región que no cuentan con una institución de esta naturaleza, que podría jugar un rol gravitante en la promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas, como ocurre, por ejemplo, en los países andinos.
Cabe señalar al respecto que, el Instituto Nacional de Derechos Humanos cuya creación fue propuesta por el ejecutivo al Congreso el 2006 como respuesta al Informe de la Comisión Valech, si bien valorable, no reúne los requisitos mínimos de imparcialidad exigidos por los Principios de París de la ONU para garantizar su autonomía frente al Estado, dada la injerencia del ejecutivo en su integración y las competencias que se le asignan.
El informe del Comité deja en evidencia el déficit que tiene el Estado chileno en el reconocimiento y respeto de los derechos de los pueblos indígenas y de quienes los integran, identificando esta situación como una de las más críticas en materia de derechos humanos en el país.
Se trata de una cuestión grave, ya que el Estado chileno viene siendo advertido desde hace años por diversos órganos de tratado de la ONU, cuyas recomendaciones son vinculantes, así como también por diversas instancias nacionales e internaciona-les de derechos humanos, de este déficit y de la necesidad de revertirlo a través de reformas legislativas y de políticas públicas específicas, sin que ello haya ocurrido hasta la fecha.
Esta situación se hace más grave teniendo presente lo dispuesto por el artículo 5to de la carta fundamental, el que otorga rango constitucional a los derechos humanos garantizados en los tratados internacionales ratificados por Chile, entre ellos en Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU que se informa.
Cabe tener presente que el informe y sus recomendaciones van dirigidos al Estado chileno en su conjunto. Por ello, este obliga no tan solo al ejecutivo - el que, aunque de manera insatisfactoria para los estándares internacionales de derechos humanos y para las demandas de los pueblos indígenas, ha presentado algunas iniciativas de reforma constitucional y legal en la materia - sino también al legislativo, el que hasta la fecha ha claramente obstaculizado las reformas institucionales recomendadas por el Comité en la materia. Lo mismo puede señalarse en relación con el poder judicial, que es el encargado de interpretar la legislación para casos específicos que involucran a los indígenas, y que, en múltiples ocasiones en los últimos años, lo ha hecho en detrimento de los derechos de los indígenas.
Se debe precisar, de todos modos, que el ejecutivo no puede exculpar su responsabilidad en este ámbito en el comportamien-to de los otros órganos del Estado, dado que varias de las situaciones violatorias a los derechos de pueblos indígenas observadas por el Comité en su informe, como la falta de atención a las demandas de tierras antiguas indígenas, o el aval a la expansión de megaproyectos productivos en las mismas tierras, o el no poner atajo a los malos tratos reiterado de la policía en contra de los indígenas, son consecuencia directa de su acción u omisión.
A la interpelación del Comité de Derechos Humanos se agrega la que han hecho durante el año pasado las organizaciones de pueblos indígenas al gobierno de Bachelet en el marco de diálogos convocados por la propia Presidenta, siendo ella candidata, con miras definir una nueva política pública en la materia. Dichas propuestas, entre las que destacan las presentadas a la Presidenta hace algunos meses atrás por las Organizaciones Territoriales Mapuche, que, en lo medular, son coincidentes con las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos, siguen a la fecha, iniciado ya el segundo año de su administración, sin una respuesta de La Moneda.
En su informe el Comité solicita al Estado chileno en el plazo de un año, la información pertinente sobre la evaluación de la situación y el cumplimiento de las recomendaciones en él contenidas.
Es de esperar que las recomendaciones del Comité sean consideradas y atendidas por los distintos órganos del Estado en el plazo señalado. De no hacerlo, es previsible que se mantenga la situación de conflictividad étnica y social en los territorios indígenas a lo largo del país, correspondiéndole al Estado en este caso la principal responsabilidad en ello.
El ObservadorObservatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas
Co directores Observatorio:José Aylwin y Nancy Yáñez
Editora:Paulina Acevedo
Diseño:Rodrigo Collado
Contacto:[email protected]
Temuco:Antonio Varas Nº 428(56-45) 213 963 / 214 202 / 218 353
Este boletín ha sido realizado con el aporte deFundación FORD y de AVINA
5
Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos de la ONU al Estado chileno
89º Período de sesiones, 26 de marzo de 2007
7. El Comité expresa su preocupación ante la definición de terrorismo comprendida en la Ley Antiterroris-ta 18.314, que podría resultar demasiado amplia. Preocupa también al Comité que esta definición ha permitido que miembros de la comunidad Mapuche hayan sido acusados de terrorismo por actos de protesta o demanda social, relacionados con la defensa de los derechos sobre sus tierras. El Comité observa también que las garantías procesales, conforme al 14 del Pacto, se ven limitadas bajo la aplicación de esta ley. (art. 2, 14 y 27 del Pacto)
El Estado parte debería adoptar una definición mas precisa de los delitos de terrorismo de tal manera que se asegure que individuos no sean señalados por motivos políticos, religiosos o ideológicos. Tal definición debe limitarse a crímenes que ameriten ser equiparados a las consecuencias graves asociadas con el terrorismo y asegurar que las garantías procesales establecidas en el Pacto sean respectadas.
10. El Comité observa con preocupación que continúan dándose casos de malos tratos por parte de las fuerzas del orden, principalmente al momento de efectuar la detención y, en contra de las personas más vulnerables, incluyendo a las más pobres. (Artículo 7 y 26 del Pacto)
El Estado parte debería tomar medidas inmediatas y eficaces para poner fin a esos abusos, vigilar, investigar y cuando procesa, enjuiciar y sancionar a los funcionarios de la policía que cometan actos de malos tratos en contra de grupos vulnerables. El Estado parte debería hacer extensivos los cursos de derechos humanos a todos los integrantes de las fuerzas del orden.
12. El Comité observa con preocupación la persistencia de la jurisdicción de los tribunales militares chilenos para procesar a civiles por cuestiones civiles, que no es compatible con el artículo 14 del Pacto. Al Comité le preocupa también la redacción del artículo 330 del Código de Justicia Militar que podría conducir a una interpretación que permitiera el empleo de “violencias innecesarias”. (Artículos 7 y 14 del Pacto)
El Estado parte debería agilizar la adopción de la ley que modifique el Código de Justicia Militar, limitando la jurisdicción de los tribunales militares únicamente al enjuiciamiento de personal militar acusado de delitos de carácter militar exclusivamente; verificando que esta ley no contenga ningún precepto que pueda permitir violaciones de los derechos establecidos en el Pacto.
19. Aunque observa la intención expresada por el Estado parte, de dar un reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas, el Comité manifiesta su preocupación ante las varias y concordantes informaciones recibidas en el sentido de que algunas de las reivindicaciones de los pueblos indígenas, principalmente del pueblo Mapuche, no han sido atendidas y ante la lentitud de la demarcación de las tierras indígenas, lo que ha provocado tensiones sociales. El Comité lamenta la información de que las “tierras antiguas” continúan el peligro debido a la expansión forestal y megaproyectos de infraestructu-ra y energía. (Artículos 1 y 27)
El Estado parte debería:
a) Realizar todos los esfuerzos posibles para que sus negociaciones con las comunidades indígenas lleve efectivamente a encontrar una solución que respete los derechos sobre las tierras de estas comunidades de conformidad con los artículos 1 (párrafo 2) y 27 del Pacto. El Estado parte debería agilizar los trámites con el fin de que queden reconocidas tales tierras ancestrales.
b) Modificar la ley 18.314, ajustándola al artículo 27 del Pacto y revisar la legislación sectorial cuyo contenido pueda entrar en contradicción con los derechos enunciados en el Pacto.
c) Consultar con las comunidades indígenas antes de conceder licencias para la explotación económica de las tierras objeto de controversia y garantizar que en ningún caso la explotación de que se trate atente contra los derechos reconocidos en el Pacto.
6
Informe del Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre ChilePantel Blaise, Sociólogo / Universidad Toulouse-le-Mirail, Francia
El Comité de Derechos Humanos (CDH) aprobó el 26 de marzo de 2007 un conjunto de observaciones y recomendacio-nes finales sobre la situación de los Derechos Humanos en Chile. Constituido por expertos independientes, el Comité es el órgano que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuyo instrumento vinculante hace parte de la Carta de las Naciones Unidas.
Sobre varios puntos que analizan la situación de los Derechos Humanos en Chile, el Comité lamentó y se preocupa de que el Estado de Chile, miembro de las Naciones Unidas y obligado a conformar su legislación nacional a la luz de los instrumentos internacionales como el señalado Pacto, no cumpliera con un conjunto de requisitos y estándares vigentes al nivel internacional.
Obligaciones estatales
De nuevo y como varios otros organismos internaciona-les lo han señalado antes, Chile debe adecuar su legislación para conformarse al Pacto que firmó como miembro de las Naciones Unidas.
El punto 7 del Informe señala la preocupación del Comité de que “la definición de terrorismo comprendida en la Ley Antiterrorista 18.314 podría resultar demasiado amplia y que esta definición ha permitió que miembros del pueblo mapuche hayan sido acusados de terrorismo por actos de protesta o demanda social, relacionados con la defensa de los derechos sobre sus tierras”. Como lo señaló el Informe del Relator Rodolfo Stavenhagen, el uso y abuso de la Ley Antiterrorista para juzgar a comuneros mapuches no está conforme a los estándares internacionales, al igual que el Pacto, y debilita la situación de los derechos del pueblo mapuche. El Comité pide a Chile “adoptar una definición más precisa de los delitos de terrorismo, de tal manera que se asegure que individuos no sean señalados por motivos políticos, religiosos o ideológicos”. El Comité concluye que “tal definición debe limitarse a crímenes que ameriten ser equiparados a las consecuencias graves asociadas con el terrorismo y asegurar que las garantías procesales establecidas en el Pacto sean respectadas”.
Además, y lo novedoso del Informe, es el punto 19 que señala que “las Tierras Antiguas del pueblo mapuche continúan en peligro debido a la expansión forestal y megaproyectos de infraestructura y energía”. El Comité señala que la lentitud de la demarcación de las Tierras Ancestrales está en contradicción
con los Derechos protegidos en el Pacto comprendidos en el Artículo 1 (todos los pueblos tienen derechos a la auto-determinación) y en el Artículo 27 que protege los derechos de los pueblos indígenas. El Comité concluye que Chile “debería agilizar los trámites con el fin de que queden reconocidas tales Tierras Ancestrales”.
Exigir el cumplimiento de las recomendaciones del Comité
Por primera vez, y en la continuidad de las recomendacio-nes del Relator Rodolfo Stavenhagen, el órgano encargado de supervisar la aplicación del Pacto de Derechos Civiles y Políticos se preocupa de la situación del pueblo mapuche poniendo en cuestionamiento las políticas estatales sobre las tierras indígenas. Si la cuestión de la criminalización de las demandas mapuches está señalado en el Informe, el Comité recoge la idea de que en Chile no se demarcó de manera eficiente y adecuada las Tierras Antiguas o las Tierras Ancestrales del pueblo mapuche. Frente a este último punto, el Estado chileno tiene un año de plazo para dar la información pertinente sobre la evaluación de la situación y el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en este párrafo 19. Este plazo se cumple el 26 de marzo del 2008.
El desafió para las comunidades y las organizaciones mapuches debería ser exigir el cumplimiento de esas recomendaciones que tienen un carácter mucho más vinculante que las del Relator, en el sentido de que se trata de Derechos protegidos en la Carta de las Naciones Unidades y más precisamente en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que firmó el Estado chileno. Los mapuches deberían hacer llegar al Comité de Derechos Humanos de la ONU documentos paralelos para dar antecedentes y informaciones de lo que son las Tierras Antiguas y para complementar o contra-restar lo que podrían responder las autoridades. Además, cabe señalar que el Artículo Quinto de la Constitución chilena menciona que es deber del Estado y de sus órganos respetar y promover los derechos garantizados en los tratados internaciona-les ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Esta Agenda Internacional da un año a las autoridades estatales para cumplir con el punto 19 que señala el problema del no-reconocimiento de las Tierras Antiguas o Tierras Ancestrales del pueblo mapuche. El Informe del Comité da un respaldo importante a las demandas mapuche sobre su territorio. Aun las autoridades no se han pronunciado sobre esas recomendaciones.
7
Las comunidades del norte de ChilePor Raúl Molina Otárola
El reconocimiento de sus territorios es una antigua demanda de los pueblos indígenas de Chile. Primero impulsada por los mapuches y luego por los aymaras, atacameños, collas y quechuas, ello a medida que se producían los procesos de reetnificación a finales de la década de los ochenta. En esos momentos la cuestión territorial fue la piedra angular que acompañó la demanda de reconocimiento de los pueblos indígenas del norte del país.
En 1995, la ley Nº 19.253 recogió en parte la reivindicación indígena, pues el texto legal disminuyó la potencia de los postulados efectuados por las organizaciones de los pueblos originarios, reemplazándose territorios por tierras indígenas y pueblo indígenas por etnia, entre otras modificaciones. Aun así, en los primeros años de aplicación de la ley, ésta brindó varias sorpresas al Estado de Chile en relación al inmenso tamaño de la propiedad de las tierras indígenas y de las demarcaciones territoriales comunitarias. Sin embargo, el impulso al reconocimiento de las tierras y los territorios indígenas decayó a pocos años de su aplicación, sin que se terminaran las tareas encomendadas por la propia legislación, siendo reemplazadas estas responsabilidades por el activismo de los “proyectos de desarrollo”, pequeñas inversiones que han ayudado a disipar las voluntades de las comunidades indígenas y a fracturar en muchos casos su unidad interna.
A los proyectos de desarrollo del sector público, se han sumado las empresas mineras, que entienden la política de “buen vecino” o la responsabilidad social, como la destinación de recursos para elaborar pequeños proyectos en las comunidades, cuyo efecto visible es la coaptación de voluntades y la inhabilitación anímica para la defensa de sus derechos territoriales.
Este binomio formado por empresas mineras y el estado, ha llevado a los pueblos indígenas a ser objeto de la colocación de “micro proyectos”, y a la vez testigos de la declinación de la política de tierras por parte del Estado. Las razones de este ocaso territorial, entre otros motivos, se debe a que el proceso de reconocimiento concitó la unidad de las comunidades en relación a sus territorios, favoreciendo la valoración de los espacios económicos, naturales, sociales, culturales y rituales como legado de su patrimonio ancestral, lo que incomodó la geopolítica del Estado, que con el pasar de los años solo estuvo dispuesto a reconocer una pequeña parte de estas tierras, a pesar de la legitimidad y los fundamentos de la demanda indígena.
¿A qué se debe la inconclusa política de tierras para los pueblos indígenas del norte de Chile, como lo hace notar el informe del Comité de Derechos Humanos del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas en su 89º período de sesiones de marzo de 2007?
El catastro de tierras aymara arrojó un total de 2,2 millones de hectáreas, la mayoría propiedad indígena heredada de títulos coloniales, constituida bajo el periodo de la República del Perú y resguardada por el Tratado Internacional de Ancón de 1883, y vuelta a inscribir en los Conservadores de Bienes Raíces durante la República de Chile. Esta constatación echó por tierra el mito que el altiplano y los valles de las regiones de Arica-Parinacota y Tarapacá correspondían a propiedad del Estado, resultando entonces que el Fisco de Chile había realizado varias acciones de disposición y dominio sobre tierras de sucesiones aymaras, como la construcción de caminos sin pago de expropiación y la constitución de los Parques Nacionales Lauca e Isluga, entre otros muchos actos discrecionales. Debido a estas constataciones y al alumbramiento de conflictos territoriales entre comunidades, a fines de la década de 1990 el Fisco y las instituciones públicas comenzaron a disminuir su trabajo de saneamiento y regularización de los títulos indígenas, prefiriendo dejar en status quo la situación de las tierras aymaras para no reconocer los derechos de las comunidades indígenas sobre las tierras del altiplano, valles y pampas que van entre el límite con Perú hasta el río Loa. De esta forma, se hace posible conservar la integridad del Parque Nacional Lauca y del Parque Nacional Isluga, no indemnizar a los indígenas afectados por la construcción de obras de infraestructura y facilitar el accionar de empresas mineras y de aquellas que exploran o extraen aguas en el altiplano y la pampa del Tamarugal, ya que como es sabido las autorizaciones de la Dirección General de Aguas no se pueden brindar sobre propiedad indígena o particular.
Entre los atacameños y quechuas, la demarcación territorial adquirió durante la década del noventa mucha fuerza, logrando dibujarse mapas de cada comunidad que formaban un solo paño, desde Ollagüe por el norte hasta más al sur del volcán Llullailaco, incorporándose últimamente el territorio de Quillagua, todo lo que incluye la cuenca del río Loa, del Salar de Atacama y el altiplano. Casi un millón de hectáreas fue el resultado de la demarcación de las tierras atacameñas y quechuas, que incluían pequeñas propiedades otorgadas por el Ministerio de Tierras y Colonización en los ayllus de San Pedro y los títulos de propiedad de las comunidades de Machuca, Río Grande y Ayquina. Las tierras atacameñas en poder del Fisco
Volver a las tierras y el territorio:
8
desde la ocupación de posguerra de 1879, no fueron entregadas, ni reconocidas como un solo paño a las comunidades. El Ministerio de Bienes Nacionales y la CONADI, convinieron en otorgar el territorio de modo fragmentado y constituir cientos de títulos comunitarios sobre pequeños retazos de tierras aislados unos de otros, cuyo orden de transferencia debió ser decidido por las comunidades, so pena de quedar marginados del proceso de regularización territorial. Este orden de regularización tampoco fue respetado por las instituciones del Estado, primó el criterio político inhibiéndose el Estado de otorgar tierras a los indígenas donde existen o se prevé la existencia de Reserva Naturales, la instalación de proyectos de infraestructura, mineros y/o de exploración de aguas subterráneas. Así, el reconocimiento de tierras se hizo lento y perdió interés en las instituciones del Estado. Dos ejemplos para ilustrar; el Estado evitó otorgar títulos de propiedad a las comunidades atacameñas sobre el Salar de Atacama lo que favoreció la aprobación de explotación de salmueras de la Sociedad Química y Minera de Chile, SQM, y tampoco otorgó títulos sobre los campos de pastoreo de las comunidades de Sociare y Peine, denominados Pampa Colorada, Monturaqui y el Salar de Punta Negra, lugares donde la Compañía Minera Escondida de BHP Billiton tiene sus zonas de bombeo de aguas subterráneas o pretende alumbrarlas para sus procesos mineros. Así, el Estado a través del enfriamiento de la política de tierras indígenas ha favorecido sus propios intereses y los del capital minero por sobre los derechos ancestrales indígenas. No bastando lo señalado, ahora el Estado les cambió las reglas de transferencia a las comunidades atacameñas, ya que solo se les ofrece la concesión de tierras por 25 años y no la titulación de éstas como fue el mandato inicial.
En el caso de las comunidades collas de Copiapó el reconocimiento de tierras se redujo al mínimo, se obró a favor de los intereses mineros y en la política de asignación de tierras primó el prejuicio contra los collas, ya que en vez de aplicarse los mandatos de la ley indígena, el Ministerio de Bienes Nacionales prefirió encoger la demanda con sus propios criterios. La demarcación de los territorios de pastoreo realizada entre 1996 y 1997 alcanzó a más de un millón de hectáreas, pero la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena instruyó a las comunidades collas a que sólo solicitaran los fondos de valles, cifra que rebajó la demanda a 57 mil hectáreas. Luego el Ministerio de Bienes Nacionales redujo la petición a un 16% del total solicitado, otorgando 8.600 hectáreas, cerrando con ello el programa de transferencia de tierras collas. Una de las muchas preguntas no respondida en aquella época, fue: ¿Por qué no se había entregado a la Comunidad Colla de Río Jorquera los fondos de valle de las veranadas de los ríos Nevado y la Gallina? Ahora es fácil responder. El lugar fue reservado por el Fisco para la instalación de las faenas del proyecto minero Cerro Casale o Aldebarán de la transnacional Falconbridge, ahora propiedad de Barrick Gold. Lo mismo ocurrió en la concesión minera entregada a Codelco- División El Salvador. Sobre dicha concesión, a pesar que jurídicamente nada lo impedía, no se entregó a la comunidad colla de
Potrerillos una hectárea de tierra. Tampoco se reconocieron los campos de pastoreo, concluyéndose con la entrega de una porción mínima del territorio.
En el caso de la comunidad diaguita de los huascoaltinos, en el año 2006, sus miembros solicitaron a la CONADI el reconocimiento de la calidad indígenas de sus tierras y la correspondiente inscripción en el registro para que quedasen protegidas por la ley indígena. La CONADI negó este derecho con el cual la comunidad buscaba tener más herramientas para la enfrentar la instalación de proyecto Pascua Lama sobre sus tierras y quedar en mejor posición ante el proyecto El Morro de propiedad de la Minera Xstrata, que se pretende instalar en las nacientes del río Casadero, formativo del Huasco y sobre las tierras indígenas ancestrales. La desestimación de la CONADI ha favorecido el desamparo de los diaguitas huascoaltinos ante la inversión minera.
En buenas cuentas las disposiciones de reconocimiento, regularización y saneamiento de las tierras de las comunidades indígenas del norte de Chile contendidas en la Ley Indígena 19.253 fue aplicada de modo parcial y últimamente reducida a su mínima expresión, perjudicando el interés de los pueblos indígenas, soslayando el mandato legal de fomentar, proteger y ampliar las tierras indígenas y las especiales disposiciones de reconocimientos y regularización para las comunidades aymaras, collas, atacameñas, quechuas y diaguitas. De allí que el informe de las Naciones Unidas, en orden a recomendar al Estado de Chile agilizar los trámites con el fin de que queden reconocidas tales tierras ancestrales, tenga plena validez y urgencia, y a la vez la recomendación de consultar con las comunidades indígenas antes de conceder licencias para la explotación económica de las tierras objeto de controversia, garantizando que en ningún caso la explotación de que se trate atente contra los derechos reconocidos en el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos. Esta es una cuestión que hoy no se efectúa y que el Estado de Chile deber hacer cumplir.
Las comunidades indígenas del norte del país tienen una misión fundamental, cual es volver a retomar la práctica de gobernabilidad de sus territorios y reconstruir la conciencia que hasta hace poco tiempo atrás les permitió la mancomunión de intereses y el inicio del reconocimiento de sus territorios. Estos avances ahora vapuleados por el prejuicio étnico, los cálculos geopolíticos, los intereses corporativos del Estado, y el apoyo al desarrollo de los proyectos mineros, han sido factores del estancamiento del reconocimiento y ampliación de las tierras indígenas. A cambio, malamente han intentado distraer a las comunidades indígenas de la demanda territorial ancestral con la oferta pública y privada de “micro proyectos de desarrollo”. Es necesario que el Estado de Chile cumpla con el reconocimiento de los derechos civiles y políticos, entre estos, los derechos territoriales, políticos y económicos de los pueblos indígenas del norte del país, y lo más relevante, es que las comunidades indígenas los hagan cumplir, recuperando su conciencia territorial.
9
Los Derechos Humanos y la Política de Tierras Indígenas del Estado de ChilePor Matías Meza-Lopehandía G.1
A fines de marzo, el Comité de Derechos Humanos de la ONU entregó sus observaciones al Quinto Informe Periódico presentado por el Estado de Chile cumpliendo así con la obligación establecida en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Chile. Ahí expuso los principales obstáculos para el pleno goce de los derechos humanos en nuestro país y he hizo recomendaciones para superarlos.
De todas las preocupaciones expresadas por el Comité – entre ellas la vigencia de la Ley de Amnistía, la jurisdicción militar para juzgar a civiles, la insuficiencia de los derechos sindicales y la persistencia del excluyente sistema electoral binominal- llama la atención aquella que se refiere a los pueblos originarios, en especial a los mapuche y a su territorio ancestral.
Desde que el Ejército chileno invadió y anexó los territorios mapuche al sur del Bío Bío a finales del siglo XIX, reduciendo a dicho pueblo al 5% de su territorio, sus habitantes originarios han buscado a través de diferentes estrategias recuperar sus tierras ancestrales.
Este ha sido un sinuoso camino que ha ido desde la recuperación acelerada de tierras durante el gobierno popular de Salvador Allende, hasta la abolición de la propiedad comunal y la extinción legal de los indígenas, decretada por Pinochet.
A partir de 1990, con el fin de la dictadura, comenzó la discusión de una nueva institucionalidad que revirtiera la situación heredada del gobierno militar. En Octubre de 1993 se dictó la Ley de Desarrollo Indígena, que instituyó el Fondo de Tierras y Aguas, que permitiría adquirir tierras para comunidades o personas indígenas que carecieran de ella y resolver conflictos de tierras.
Este mecanismo basado en el mercado desató la especulación y las tierras se encarecieron artificialmente, dando origen al llamado precio hectárea en conflicto. Las compras se estancaron y resurgió un clima de tensión entre las comunidades mapuche y la poderosa industria forestal en plena consolidación. El Estado –viendo amenazado uno de los pilares del modelo económico– tomó abiertamente partido por las forestales, respaldando la aplicando de la legislación antiterrorista a los mapuche involucrados en actos de protesta social en el marco de la reivindicación territorial.
Esto significó reiteradas denuncias y llamados de atención al Estado chileno. La ONU a través de su Relator Espacial calificó la situación como una criminalización de la legítima
protesta social mapuche 2, lo que fue recogido por diferentes organizaciones internacionales de derechos humanos3, y por las propias comunidades y organizaciones mapuche afectadas.
Sobre este punto, el documento en comento denuncia que:
[p]reocupa también al Comité que esta definición [de terrorismo] ha permitido que miembros de la comunidad Mapuche hayan sido acusados de terrorismo por actos de protesta o demanda social, relacionados con la defensa de los derechos sobre sus tierras. El Comité observa también que las garantías procesales, conforme al 14 del Pacto, se ven limitadas bajo la aplicación de esta ley. (art. 2, 14 y 27 del Pacto).
La Comisión recomienda acotar la definición de los delitos de terrorismo “de tal manera que se asegure que individuos no sean señalados por motivos políticos, religiosos o ideológicos” (párr. 7).
Junto a lo anterior, el Comité se muestra preocupado por “la lentitud de la demarcación de las tierras indígenas, lo que ha provocado tensiones sociales”, lamenta que “tierras antiguas continúan en peligro debido a la expansión forestal y megaproyectos de infraestructura y energía” (párr. 19), y más aun, establece que las comunidades tienen derechos sobre ellas en virtud del derecho de todos los pueblos a disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales y a tener su propia vida cultural.
Al hacerlos sujeto de derechos colectivos, la ONU pone fin a la discusión en torno a si los mapuche son o no un pueblo, y de paso pone en tela de juicio el modelo forestal desplegado sobre las tierras antiguas mapuche, destruyendo su entorno natural, sus sitios y plantas sagradas e impidiendo su acceso a la tierra y al agua. En cambio postula para garantizar los derechos reconocidos en el Pacto, el reconocimiento de las tierras ancestrales y la consulta a las comunidades indígenas respecto de proyectos e inversiones en su territorio (párr. 19).
Si bien en Chile existen las herramientas jurídicas para llevar a cabo un proceso de demarcación y restitución de las tierras ancestrales -ya sea mediante la Ley Indígena o a través de la expropiación de las mismas- las políticas de tierras del Estado apuntan en otra dirección, según se desprende del documento titulado “La Política de Tierras de la Corporación Nacional Indígena”, evacuado por la misma institución y en el que califica como un error “la idea de que los límites
10
de la restitución de tierras […] estaban dados hasta donde alcanzara la memoria de los ancianos de las comunidades […]”, agregando que “la experiencia ha mostrado que no se puede reconstituir un territorio ancestral por la vía de compras de tierras a precios de mercado”.
A la luz de las Observaciones del Comité, la postura oficial es inaceptable, porque desestima el camino establecido por
la propia ley para la reconstrucción territorial mapuche y, peor aún, porque en la práctica, la CONADI ha utilizado el Fondo de Tierras y Aguas para comprar tierras ancestrales a comunidades de otros territorios, lo que ha desencadenado conflictos entre mapuche, evidenciando en su accionar la arbitrariedad de CONADI en aplicar criterios que más parecen destinados a la destrucción del territorio ancestral y de las propias comunidades que a su reconstrucción3.
1.- Matías Meza-Lopehandía es egresado de derecho de la Universidad de Chile e investigador del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas.
2.- Ver Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Sr. Rodolfo Stavenhagen, presentado de conformidad con la resolución 2001/57 de la Comisión, Adición MISIÓN A CHILE, E/CN.4/2004/80/Add.3 17 de noviembre de 2003.
3.- Ver La otra Transición chilena: derechos del pueblo Mapuche, política penal y protesta social en un Estado Democrático, Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), n° 445/3 Abril 2006. También El Indebido Proceso: los juicios antiterroristas, los Tribunales y los Mapuche en el sur de Chile, Human Rights Watch y Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, octubre 2004, Vol. 16, No. 5(B).
4.- Tal es el caso de Pucatrihue en San José de la Costa, donde la entrega de 4 mil hectáreas de territorio ancestral a una comunidad foránea, derivó en un enfrentamiento que dejó 5 muertos y 20 heridos. Actualmente los casos de la Comunidad Cariman Sánchez de Huilio y Reducción Contreras de Traiguén parecen demostrar que la política gubernamental no ha sido modificada en este punto.
El pasado 20 de junio el werken de la Comunidad de Temucuicui, Jorge Huenchullan, se trasladaba por el camino público que une Santa Luisa con Temucuicui cuando sufrió un intento de atropello que podría haber ocasionado graves consecuencias por parte de Héctor Urban, quien era acompañado por un funcionario de Carabineros. Frente a estos graves hechos Hunchullan interpuso una denuncia ante el Ministerio Público de Collipulli y luego una querella criminal con el patrocinio del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas. Cabe señalar que esta situación no es nueva, y que tanto comuneros de Temucuicui como de las comunidades de Ankapi Ñancucheo y Tricauco han denunciado en reiteradas oportunidades a la familia Urban, quienes transitan por los caminos rurales de Ercilla a alta velocidad “hechándole” la camioneta encima a cualquier mapuche que consideren su enemigo. Esta situación fue denunciada en el mes mayo ante el alcalde de Ercilla y el prefecto de carabineros de Malleco, comprometiéndose este último a redoblar la vigilancia de la velocidad en los caminos rurales, aunque paradójicamente para el caso los Urban siempre están en compañía de un funcionario policial. Hasta el día de hoy no se han tomados las medidas necesarias.
Comunidad Temucuicui denuncia que latifundista intentó atropellar a Werken
11
La violencia policial frente a los movimientos Sociales Por Eduardo Mella Seguel1
Si bien Chile vive ya hace bastante tiempo bajo un gobierno democrático, aún no se ha conseguido adecuar el funcionamiento policial a los estándares de legalidad y eficiencia que se exigen, tanto y principalmente para el respeto de los derechos humanos, así como para la preservación del orden público.
Lamentablemente el “modus operandi” de la agencia policial, es decir, sus prácticas rutinizadas que configuran modos estandarizados de tecnologías represivas extralegales o paralegales que dan lugar a la cotidianidad del ejercicio y organización de la violencia, ha sido una constante en la historia.
Desde los albores del cuerpo de policía, que se remonta a la creación del cuerpo de gendarmes para las colonias en 1896 a cargo de Hernán Trizano Avezzana, éste tenía como mandato “la vigilancia de la frontera (…)”, así “el cuerpo de gendarmes de las colonias (…) obedecía a la misión (…) de velar por la vida y la hacienda de los primeros colonos (...)3., hasta la creación de Carabineros de Chile y de sus temidas unidades móviles - antecesoras de los grupos de Fuerzas Especiales-, el actuar policial a nivel institucional se ha caracterizado por una formación militar de castas (de allí la división entre suboficiales y oficialidad) y por ser una suerte de persecutores del enemigo interno, sean estos estudiantes,
obreros, movimientos sociales, así como los pueblos indigenas4 que reclaman sus derechos ancestrales. Y que al igual que el mandato de Trizano, siguen protegiendo la vida y la hacienda de quienes las poseen, es decir los poderosos de Chile.
Desde el retorno a la democracia cada año la prensa da cuenta de procedimientos en los cuales la policía militarizada chilena termina ultimando a algún subvertor del orden público. Estas muertes son justificadas y justificables, como excesos apegados a reglamento. Lo anterior, apoyado y garantizado por todo el aparataje del estado que sin asco justifica las muertes, torturas y agresiones a la población civil, pues se enmarca dentro del estado de derecho.
En este escenario las muertes de Daniel Menco (estudiante universitario asesinado en el marco de una protesta en Arica), Alex Lemun (joven comunero mapuche asesinado de un balazo en la cabeza por el mayor Marco Aurelio Treurer en el fundo Santa Elisa en Collipulli) y recientemente Rodrigo Cisternas (trabajador forestal acribillado por carabineros en una protesta que exigía el sueldo mínimo y trabajar ocho horas diarias) son muertes legales, lo mismo que las torturas y baleos a personas mapuche que amenazan la seguridad de las forestales y latifundistas.
La Muerte como forma de hacer política:
Excesos en el uso de la fuerza pública de Carabineros y de la Policía de Investigaciones en allanamientos en comunidades mapuche, afectando de manera especial a mujeres, ancianos y niños; Uso de armas letales por agentes policiales, en ocasiones no identificados, en contra de los mapuche, sin que exista proporcionalidad frente a los medios de defensa por ellos utilizados; Restricción al derecho a la libre circulación de integrantes de comunidades mapuche; Interrogación a niños en situación de aislamiento de su entorno familiar; Presencia permanente de efectivos policiales y personas de civil armadas no identificadas en comunidades mapuche en conflicto, atemorizando a sus integrantes; Destrozo y apropiación indebida de bienes y documentación histórico-cultural relevada por las comunidades para fundamentar sus derechos ancestrales; Uso de expresiones racistas (indios de …, mapuchones, negros, etc.) por parte de agentes del estado en allanamientos a comunidades mapuche; Trato discriminatorio a los mapuche en los servicios públicos de salud cuando concurren para ser atendidos por lesiones causadas en allanamiento u otras situaciones de violencia en contra de sus comunidades (...) 2.
12
Carabineros institucionalmente defiende su actuar. Los excesos son parte del oficio, sino remítanse a la historia. Las autoridades políticas con una desfatachez y frialdad propios de jerarcas de las peores dictaduras justifican también el proceder de la fuerza pública, validando la muerte de los disidentes al orden establecido como una forma de hacer política.
Lo antes dicho, da renovado sentido a la tesis de Rousseau consistente en plantear que se precisan dioses para dar leyes a los hombres. Sin embargo, “también se precisan hombres para inventar dioses armados y vigilantes” (Moreira: 2001: 23). Es decir, si bien la violencia policial como práctica
es condenable, es a su vez penalmente imperseguible, ya que las policías se rigen por el Código de Justicia Militar que les garantiza impunidad. También lo es la complicidad de la clase política chilena. Las autoridades de gobierno aparte de no hacer nada para modificar estas prácticas y perseguir a los responsables, hacen todo lo contrario. Frente a escenarios de protesta social, los gobiernos “democráticos” y sus autoridades políticas redoblan el contingente policial, y cada vez más dan instrucciones directas a los jefes policiales para que se reprima sin miramientos. Lo importante es la seguridad en el orden público, que desplazó a la seguridad social en pos de garantizar el dinero de los inversores.
1.- Trabajador Social, Investigador del Observatorio de derechos de los Pueblos Indígenas.
2.- Constataciones de la Misión Internacional acerca de la violencia institucional en contra del pueblo mapuche: el caso de Temucuicui. Julio del 2007.
3.- Lara Carmona, Sergio; “Trizano, el búfalo Hill Chileno, precursor del cuerpo de carabineros de chile”, Talleres Gráficos de la Nación, santiago 1938: paginas 13, 26, 49.
4.- Al respecto, en las primeras décadas del siglo XX “Fuera de la ‘violencia institucionalizada’ vía lanzamientos, desalojos, usurpación, tramitación e injusticia en los Juzgados de indígenas, otra violencia se deslizaba subterránea pero constantemente. El huinca la denominó ‘cuatrerismo’ y a veces ‘sublevación’: se trató de los ‘robos’ y acciones ‘delictuales’, y del enfrentamiento de algunos mapuche con carabineros. Algunos indígenas contra respondieron a la situación de precariedad vivida. Esto llevó a que muchas veces las autoridades policiales, imputando a cualquier mapuche el nombre de ‘cuatrero’ cometieran abusos y salvajismos, ultimando a víctimas inocentes”. Lo anterior trajo como consecuencia que los ejecutores de dicha violencia, o mas bien la cara visible del estado -los carabineros- comenzaran a ser percibidos por cierta población como emblemas de la injusticia y representantes de los ricos a los cuales habría que oponerse a través de la agresión (Foester y Montecino, 1988).
Una demanda de reparación por los graves daños ambientales ocasionados al ecosistema y el hábitat de variadas especies de la cuenca y humedal de Lagunillas, así como a la subsistencia de los miembros de la Comunidad Aymara de Cancosa, fue interpuesta por dicha comunidad en contra de la Compañía Minera Cerro Colorado, de propiedad de la empresa transnacional BHP Billiton.
Estos daños han sido constatados, entre otros, por la propia Dirección General de Aguas (DGA) a
comienzos de año tras visita inspectiva al lugar, con el propósito de conocer en terreno el estado hídrico del bofedal de Lagunillas y el grado de cumplimiento de los compromisos ambientales de la demandada Compañía Minera Cerro Colorado. De acuerdo a la DGA, existe “un manifiesto daño ambiental sobre casi la totalidad del bofedal de Lagunillas”, siendo el “estado de degradación del ecosistema de tal magnitud, que estimamos que su autorecuperación o recuperación natural ya no es posible”.
Demandan por daño ambiental a BHP Billinton
13
Justicia MilitarPor Pablo Ortega
Es relevante preguntarse por qué, a tantos años de la llegada de la Concertación al poder, no ha habido una modificación al Código de Justicia Militar o al menos una iniciativa creíble que permita terminar con la jurisdicción militar sobre los civiles. Es curioso que esta pretensión atraviese transversalmente a los distintos operadores de la judicatura, incluyendo, ciertamente, la judicatura militar, pero nada suceda aún.
Se suele abordar el tema desde una óptima del derecho liberal, poniendo énfasis en que esta situación atenta contra el derecho a la igualdad ante la ley y la imparcialidad de los tribunales. Desde este punto de vista la trasgresión es tan evidente, que incluso ha significado una preocupación permanente de los órganos de DDHH de la ONU, quienes “observa(n) con preocupación la persistencia de la jurisdicción de los tribunales militares chilenos para procesar a civiles por cuestiones civiles, que no es compatible con el artículo 14 del Pacto”1. Igualmente el Estado ha sido condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, en el caso “Palamara v/s Chile”, donde ésta señaló en su parte resolutiva que: “El Estado debe adecuar, en un plazo razonable, el ordenamiento jurídico interno a los estándares internacionales sobre jurisdicción penal militar, de forma tal que en caso de que considere necesaria la existencia de una jurisdicción penal militar, ésta debe limitarse solamente al conocimiento de delitos de función cometidos por militares en servicio activo”2.
Esta sentencia expresó también su preocupación porque se garantice el debido proceso, limitando la competencia de estos tribunales y “la protección judicial respecto de las actuaciones de las autoridades militares”3.
Desde esta sentencia, vinculante para el Estado, no existen excusas para retardar la modificación a la legislación Militar, es más, se puede afirmar que existe un notable abandono de deberes de las instituciones que no han dado cumplimiento a las disposiciones de la sentencia referida. Igualmente pone énfasis en que estos tribunales se han transformado en garantía de impunidad para los excesos cometidos por la Militarizada Policía chilena. Los casos de Alex Lemun y, recientemente, de Rodrigo Cisternas, nos lo recuerdan cada tanto tiempo.
Por qué si todos coinciden en la necesidad de modificar esta legislación nadie lo hace. Más allá de esta reflexión, quisiera
poner el énfasis en otra arista. Es sabido que la principal función del derecho penal es de carácter simbólico, como dijera el profesor Zaffaroni, la principal función no es la prevención de delitos, sino el proyectar una imagen hacia la ciudadanía, mediante esta “función simbólica” 4.
Pues bien, la permanencia de la judicatura militar sobre civiles es un modo muy efectivo de recordarles a los habitantes de este país que existe un poder militar que es “garante de la institucionalidad”5 y que, históricamente, ha intervenido los conflictos sociales, sirviendo de brazo armado a la oligarquía nacional y a los inversores extranjeros, cuando éstos ven sus intereses amagados. Es precisamente en este año 2007, a 100 años de la matanza de la escuela Santa María de Iquique, que me recuerdo lo señalado por Weber, en torno a la noción de “certeza de la muerte”, certeza que cobra mayor relevancia en un país como el nuestro, que aún no supera la fractura provocada por la última intervención militar en conflictos civiles.
Es decir, una hipótesis posible es que se mantiene la actual legislación militar por la funcionalidad que dicha “certeza” representa en la imposición de un determinado modelo económico, en el marco de una sociedad marcada por las desigualdades sociales y una brutal concentración de la riqueza. Esta certeza permite desmovilizar a los distintos actores sociales que se ven afectados por la articulación del modelo neoliberal.
Esta judicatura, junto con la Legislación Antiterrorista y la decisión política de criminalizar la protesta Mapuche, a través de los operadores de la Reforma Procesal Penal, constituyen los principales constructos legales utilizados para reprimir a las comunidades mapuches que se oponen a la imposición del modelo hegemónico y levantan sus derechos territoriales, que el derecho internacional les reconoce.
La permanencia de la Judicatura Militar representa simplemente un recordatorio a los ciudadanos de que, aún a pesar del propio interés de los operadores jurídicos y al margen igualmente de sus resoluciones, en muchos casos, interesantes y que sirven de freno al interés del Estado por criminalizar la protesta mapuche, detrás del Estado de Derecho está la Fuerza. No nos olvidemos, Por la Razón o la Fuerza.
1.- Comité derechos Humanos, 2007, 89º período de sesiones.
2.- Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Palamara Iribarne v/s Chile. Sentencia de 22 de noviembre de 2005.
3.- Ibid sentencia citada.
4.- Zaffaroni, Raúl. Manuel de derecho Penal. 2002.
5.- CPE, 1980.
14
Otro compromiso pendiente del Estado chilenoPor José Aylwin1
Defensor del pueblo:
Como ha sido señalado en el artículo introductorio de este ejemplar del Observador, el Comité de Derechos Humanos de la ONU en sus recientes observaciones (marzo de 2007) al informe del Estado chileno relativo a la aplicación por éste del PIDCP de la ONU, además de dar cuenta de situaciones específicas que atañen al ejercicio de estos derechos por parte de los pueblos indígenas – la vulneración de las garantías procesales de sus integrantes por la aplicación de la ley antiterrorista, y de sus derechos sobre sus tierras antiguas afectadas por proyectos de inversión - aborda, sin referirse explícitamente a ellos, algunas situaciones que les afectan de manera especial dada su situación de vulnerabilidad.
Una de estas situaciones es la inexistencia en el país de un Ombudsman o defensor del pueblo. Así el Comité manifiesta su preocupación por el hecho que una “institución nacional de derechos humanos aún no ha sido establecida en Chile”. Para abordar esta situación recomienda al Estado chileno su establecimiento “cuanto antes” y “en conformidad con los Principios relativos al Estatuto de las Instituciones Nacionales de Promoción y Protección de los Derechos Humanos (Principios de París), anexos a la resolución 48/134 de la Asamblea General”, realizando para estos efectos “consultas con la sociedad civil”.(parág. 6).
La misma recomendación había sido hecha con anterioridad al Estado chileno por diversos órganos de tratado de la ONU, entre ellos el Comité de Derechos del Niño (2002) y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (2004). El Relator de la ONU para los derechos indígenas, Rodolfo Stavenhagen, también propuso en su informe de misión a Chile (2003) la creación de un Defensor del Pueblo como un mecanismo para la protección y promoción de los derechos de pueblos indígenas en el país.
La recomendación del Relator Stavenhagen no fue sin fundamento, ya que es bien conocido el importantísimo rol que estas instituciones (defensorías del pueblo, comisiones o procuradurías de derechos humanos o ciudadanos, entre otras) han jugado a nivel latinoamericano en la visibilización de la crítica realidad que viven los pueblos indígenas desde la perspectiva de los derechos humanos, en la promoción del reconocimiento de sus derechos, y en su defensa frente a situaciones de violación o amenazas de vulneración de que son objeto sus derechos.
Los Ombudsman existentes en la región, muchos de los cuales cuentan con instancias especializadas en materia de pueblos indígenas (defensorías indígenas), han desarrollado desde su creación hace casi una década diversas funciones de gran relevancia para la protección de sus derechos. Así, en países como Colombia, Perú y Nicaragua han investigado las denuncias de comunidades indígenas frente a la violación de sus derechos por órganos estatales o por entes privados que administran servicios públicos, emitiendo resoluciones con recomendaciones que en muchos casos ha permitido poner término a dichas situaciones. En otros contextos, como Ecuador y Costa Rica, los Ombudsman han intervenido como mediadores, en particular en casos que afectan los derechos territoriales de los pueblos indígenas como consecuencia de grandes proyectos de inversión, logrando acuerdos en que sus tierras, territorios y recursos naturales han sido resguardados. La acción de promoción de derechos indígenas a funcionarios estatales, jueces, defensores públicos, llevada a cabo por estas entidades en países como Bolivia, Colombia y Guatemala ha tenido gran incidencia en las políticas públicas de esos países, y en la aceptación progresiva por sus instancias jurisdiccionales del derecho propio de los pueblos indígenas en la administración de justicia. En varios países andinos y en Centroamérica los Ombudsman han impulsado también acciones orientadas a obtener el reconocimiento jurídico de los derechos indígenas, lo que ha resultado en reformas constitucionales y legales y ratificación de tratados internacionales. Finalmente, en los casos de Colombia y de Costa Rica, los Ombudsman han impulsado acciones judiciales a fin de lograr la materialización por los estados de las recomendaciones que ellos han formulado, cuando estas han quedado incumplidas.
Como sabemos, iniciativas de reforma constitucional para la creación del Defensor del Pueblo han sido presentadas por el ejecutivo al Congreso Nacional desde 1991, sin que hasta la fecha se hayan dado pasos significativos para su aprobación. Esta situación convierte a Chile, junto a Uruguay, en los únicos dos estados de la región que no cuentan con una institución de esta naturaleza, que sería fundamental para la promoción y protección de los derechos no tan solo de los pueblos indígenas, sino en general de los ciudadanos.
Cabe señalar que el Instituto Nacional de Derechos Humanos cuya creación fue propuesta por el ejecutivo al Congreso el 2006 como respuesta al Informe de la Comisión Valech, si
15
bien valorable, no reúne los requisitos establecidos en los Principios de París aprobados por la Asamblea General de la ONU en 1993 para las instituciones nacionales de derechos humanos promovidas por esta instancia internacional. En efecto, tal como en julio del presente año lo señalara el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en carta dirigida al Presidente del Senado chileno, la ley del Instituto Nacional de Derechos Humanos que conoce el Congreso Nacional adolece de entre otras limitaciones, de falta de independencia del ejecutivo al contemplarse la nominación de dos de los siete integrantes de su Consejo por el Presidente de la República, sin especificarse en el proyecto si tendrán o no derecho a voto; la ausencia de independencia financiera del organismo propuesto, al no garantizarse con certeza la suficiencia de recursos públicos para su funcionamiento; y la
carencia del Instituto que se propone de la facultad de recibir y tramitar quejas que resulta consustancial a las funciones cuasi jurisdiccionales de los Ombudsman. El Instituto que se propone tampoco cuenta con rango constitucional como lo propone para las instituciones nacionales de derechos humanos los Principios de Paris.
Nuevamente el Estado chileno, que es citado como modelo de democracia por algunos, muestra sus debilidades en materia de derechos humanos y ciudadanos. En el caso de los pueblos indígenas tal debilidad u omisión es particularmente grave, ya que como sabemos los derechos que internaciona-lmente les han sido reconocidos, no han sido incorporados explícitamente al ordenamiento jurídico interno aún. Otro compromiso pendiente para el Estado chileno.
1.- Abogado, Co Director del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas.
Interrogatorios a niños mapuche serán investigados por la justicia
El pasado 29 de julio el abogado y co director del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, José Aylwin, en compañía de Rodrigo Curipan, werken de la Comunidad Mapuche de Ranquilco Bajo (Collipulli), interpusieron un recurso de protección en contra de Carabineros de Chile, Prefectura de Malleco para que los tribunales investiguen y sancionen estos graves e irregulares hechos, decretando además medidas para que Carabineros de Chile se abstenga de interrogar a menores mapuche e ingresar a las escuelas donde éstos estudian.
El procedimiento policial denunciado ante la justicia se efectuó al interior de la escuela pública Villa Chiguaigue, a la que asisten los tres niños por quienes se presentó la acción judicial de protección, quienes de acuerdo al recurso fueron conminados a entregar información acerca de “si hay armas en las comunidades. Igualmente, se les interrogó acerca de quiénes estaban peleando tierras y si los menores eran parientes de quienes peleaban la tierra. Señalando que Carabineros allanaría la comunidad. Además se le pregunto si ellos también andaban en las tomas que se realizaron durante el año 2006”.
Carabineros señaló además a los menores “que sus padres estaban realizando ‘robos’ y por eso estaban siendo vigilados, agregando que “ellos no tenían que ser igual a sus padres”. Y que si alguno de ellos “hablaba” sus padres y sus hermanos estarán bien y no serían detenidos. Señalando que ellos (Carabineros) estarían cuidando los predios vecinos.
El recurso da cuenta que “esta situación, de suyo gravísima, lamentablemente no constituye un hecho aislado sino es una constante que afecta a menores de diversos colegios de la zona”. De hecho, los propios docentes confirmaron que no es la primera vez que este irregular hecho acontece en el establecimiento,
causando temor en los niños y en muchos padres que temen represalias contra los menores.
De acuerdo al recurso “en su actuar Carabineros ha procedido, no solo con total desprecio hacia nuestra cultura y formas de vida, sino sobretodo atentando contra la integridad psíquica de nuestros niños. Generando temor e incertidumbre, los niños no solo le temen a Carabineros sino que no quieren ir al Colegio, luego de cada uno de estos incidentes, lo que sin duda tiene implicancias en el normal desarrollo de los niños y en su proceso de aprendizaje. Ante este escenario, claro es, se configuran actos de Carabineros que perturban y amenazan las garantías constitucionales de los menores”.
Declaración comunidad
Según denunció la propia comunidad afectada a través de un comunicado, estos irregulares procedimientos policiales se habrían iniciado cuando la empresa Forestal Mininco comenzó a realizar faenas de plantación de pino insigne en el predio el Retiro Tres, el cual es demandado por la comunidad desde hace más de cuarenta años.
“Cada vez que esta empresa realizar trabajo en ese lugar, comienzan los interrogatorios clandestinos y arbitrarios. Esto demuestra que el gobierno sigue practicando su política de persecución en contra de los mapuches que mantenemos nuestra posición, por la restitución de las tierras. Consideramos que esta situación es irregular e improcedente y de absoluta responsabili-dad de la empresa Forestal Mininco, el Tribunal Garantía de la ciudad de Collipulli y del gobierno de turno. No se puede continuar aceptando este tipo de atropello racista y discriminador”, señala la declaración.
La Corte de Apelaciones de Temuco declaró admisible el recurso de protección en favor de tres menores de la comunidad mapuche de Ranquilco Bajo, quienes el pasado 18 de junio fueron interrogados por personal de SIP de Carabineros de Collipulli.
16
Chile: Capítulo en el Informe 2007 de Amnistía Internacional(En Español)Chile: República de Chile
Jefa del Estado y del Gobierno: Michelle Bachelet (sustituyó a Ricardo Lagos en marzo)
Pena de muerte: abolicionista para los delitos comunes
Estatuto de la Corte Penal Internacional: firmado
La policía hostigó y maltrató a miembros del grupo indígena mapuche. Las fuerzas de seguridad dispersaron manifestaciones estudiantiles, haciendo al parecer uso excesivo de la fuerza. Se recibieron informes sobre
la existencia de condiciones muy duras en las cárceles y malos tratos a detenidos. En una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se puso de relieve la necesidad de anular la Ley de Amnistía.
Información general
En enero, Michelle Bachelet se convirtió en la primera mujer presidenta de Chile. Al asumir la presidencia en marzo, prometió avanzar en la igualdad social y en la promoción y protección de los derechos fundamentales, promover un Programa Nacional de Derechos Humanos y adoptar las medidas jurídicas y judiciales necesarias para garantizar la verdad y la justicia en relación con las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado.
En mayo, la Corte Suprema de Chile decretó la puesta en libertad bajo fianza del ex presidente peruano Alberto Fujimori, en espera de la adopción de una decisión sobre su extradición a Perú, donde estaba acusado de corrupción y de violaciones de derechos humanos. Al finalizar el año, no se había tomado todavía ninguna decisión y el ex presidente permanecía en Chile con orden de arraigo, lo que le impedía abandonar el país.
En diciembre falleció en Santiago de Chile Augusto Pinochet, que gobernó el país entre 1973 y 1990 después de un golpe de Estado. Durante su gobierno se perpetraron flagrantes violaciones de derechos humanos consideradas crímenes de lesa humanidad. En el momento de su fallecimiento, estaba acusado de varios delitos en los tribunales chilenos
relacionados con una investigación sobre su patrimonio (el caso Riggs) y cuatro casos de derechos humanos –el caso Prats, el caso de Villa Grimaldi, la Operación Colombo y la Caravana de la Muerte–, en los que miles de personas fueron objeto de torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. No llegó a comparecer en ninguna vista judicial ante ningún tribunal chileno.
Pueblos indígenas
Se recibieron informes de malos tratos a miembros del grupo indígena mapuche. En mayo, varios mapuche detenidos se declararon en huelga de hambre para protestar por la aplicación injusta de las leyes antiterroristas.
* En julio, los carabineros allanaron la comunidad indígena mapuche de Temucuicui, en Ercilla, provincia de Malleco. La policía afirmó que buscaba animales robados, pero la comunidad negó que hubiera animales robados en sus tierras. Según los informes, la policía disparó gas lacrimógeno, balas de goma y fuego real contra miembros de la comunidad, que iban desarmados. Varias personas resultaron heridas y algunas casas, destruidas. El gas lacrimógeno afectó a algunos menores, y varios huyeron a los montes colindantes. Mujeres y menores fueron víctimas de malos tratos. La comunidad ya había sido objeto de acciones policiales similares durante el año. Al finalizar el año no se tenía noticia de que se hubiera iniciado ninguna investigación sobre el allanamiento efectuado en julio.
* En diciembre, según los informes, la policía disparó contra varios mapuche de Temucuicui que se encontraban cobrando sus salarios en la ciudad de Ercilla, en la IX Región. Al parecer resultaron heridos hasta seis civiles, incluidos algunos menores.
Manifestaciones
Estudiantes de secundaria se manifestaron y se declararon en huelga en mayo, junio y octubre en demanda de una reforma total del sistema educativo y del fin de las disparidades entre la escuela pública y la privada. Se registraron enfrentamien-tos con la policía y centenares de personas fueron detenidas brevemente.
Fuente: Amnistía Internacional / web: www.amnistiainternacional.org
17
Se recibieron informes de uso excesivo de la fuerza policial contra manifestantes estudiantiles y periodistas.
Condiciones penitenciarias
Se recibieron informes sobre la existencia de condiciones muy duras en las cárceles, hacinamiento, falta de atención médica, malos tratos y corrupción entre los guardias de prisiones. En junio, la Corte de Apelaciones de Santiago examinó el caso de 80 reclusos de la Ex-Penitenciaria de Santiago a quienes se había obligado a dormir a la intemperie. Unos abogados de la ONG Fundación Paternitas presentaron un recurso de protección en nombre de los afectados.
Ley de Amnistía
En septiembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió que no era admisible la aplicación de las disposiciones de la Ley de Amnistía de 1978 y que dichas disposiciones no podían aplicarse a los crímenes de lesa humanidad. La sentencia guardaba relación con el caso de Luis Alfredo Almonacid Arellano, al que la policía había detenido y disparado en septiembre de 1973. Al finalizar el año, la presidenta Bachelet no había decidido todavía si la Ley de Amnistía debía anularse, revocarse o modificarse mediante una nueva legislación que limitase su aplicación.
Chile: República de Chile
Fütamapu Chile pingelu Ñidolküleu chi ngünepeyümmew: Michelle Bachelet. (welu konlu Ricardo Lagos marzuküyenmeu)
L’apeyümdungu: ngewenuam l’andungu chi wedatun chi mülendungumeu
Estatutu korte Penal Internasional: chillkangey
Chi pu soltau weychaontufi pu mapunche, ka tachi pu newen kechatufi ta pengelüwlu tachi pu chillkatufe, ta rumelu femngey tañi wedatufiel tachi puche, kimngey tañi rume weda feleyen tachi pu karselmeu müleyelu ka tañi kewakewayengen tachi pu püresulelu. Kiñe dungu nentuy chi Corte Interamericana de Derechos Humanos pingelu meu fey ta feypingey ñi duamngewenuael chi Amnistia ley.
Kimel dungun
Eneru küyenmeu, Michelle Bachelet pingelu doyfi kom pu domo, presidente konlu, anükonlu marsu küyenmeu, feypi ñi kiñentrür kom pu che ñi kiñeuküleael, ka ñi ekungeael kom pu che ñi kuñültungeael ñi mongenmeu, Ñi nentuael dungu chumngechi ta chi kom chi nasionmeu ñi che trokineael kom puche ka ñi netuael ñi chungechi yengeael ta pu kuesmeu ta chumngechi ñi wedatrokitungen ta puche rupalewe chi mongenmeu.
Mayu küyenmeu. Chi Corte Seprema nentuy dungu ñi naytungeael ñi llangkañpewünmeu tachi chi Peru mapumeu püresientengeuma Alberto Fujimori, lliwatuley ta chumngechi tañi nentungetuael tañi Peru mapumeu, ta dalluley ñi wedamongenngen ka tañi wedatufiel ta che.
Deu wechunmeu tachi tripantu, petu nentungelay chem dungurume tachi presidentengeuma petu mülenagküley Chile mapumeu ka katrütuñingey ñi triparumenuel, Feymeu pepi tripalay tüfachi mapumeu.-
Isiempre küyenmeu l’ay Santiau waria Chilemapumeu Santiau warimeu chilemapu ta Augusto Pinochet, ta ngünefi tachi mapu ta chi tripantu1973 ka 1990, Malokontufi ta kangelu presiente. Petu tañi presientekonkülen wedatufi ta che tañi che trokinufiel ta che. Ta feychi ta l’alu dalluntukulefuy fentren yafkanmeu ta chi Chile pu kuesmeu ta chumngelumeu tañi fütra ül’menrumefel (Riggs pinge chi dungumeu) ka meli weda trokingenmeu tache –fey ta Prats dungu, Villa Grimaldi, Operación Colombo ka Caravana de la Muerte pingelu–, feymeu fentren warangka che ta awükangey, ka furilangümngey ka ñamümrumengey. Cheurume ñi mütrümngefelmeu amulay chem kuesmeunurume Chile mapumeu müleyelu.
Une müleye chi pu mapunche (indígena)
Lloungey tañi wedatungeyen ta pu mapunche. Mayu küyenmeu, alün mapunche nürüftukulelu karselmeu ta entrilüwiengün ta kimngeam ta ñi kimenun tañi dalluntukungen tachi wingka ley “leyes antiterroristas” pingelumeu.
* Kulio küyenmeu, chi pu soltaw weychankontufi Temukuykuy lof, Ersilla Malleko trokin mapumeu. Chi pu soltau feypi kintupen ta weñen kulliñ, welu tachi lof pilay tañi mülen weñen kulliñ ñi lofmeu. Fey ta ñi kimngen, pu soltau pifkeñmafi ngümapeyüm fitrun, ka tralkautfi oma ka kütralngelu chi falameu tachi lofmeu müleyelu chi pu che, fey ñienulu chem newennurume ñi wiñolnewenafum.- Alün che allfülngey ka kiñeke ruka, wecharkangey.
(En Mapudungun)
18
Chi ngümalpeyüfitrun ngañkolfi kiñeke püchüke che, ka alün püchüke che lefkonyeyengün mawidameu. Pu domo ka püchüke che ta wedatuyengey. Chi lof dew ta ka fengechi pu soltaw weychankontuwmangeeyeu tüfachi tripantumeu. Deu wechunmeu tachi tripantu, petu nentungelay chem dungurume tañi tuwülngen tañi inatungen ta weychankontungen kulio küyenmeu.
* Isiempre küyenmeu. Kimgechi dungumeu, tralkatufi Temukuykuy pu mapunche petu ñi kulliumeken ñi küdaumeu ta Ersilla wariameu. Kimfalngelay tañi alfün kayu che, ka püchükeche kütu.
Pengelüwün
Chi pu rangiñ amun pu Chillkatufe pengelüwiengün ka piwelay ñi chillkatuelengü Mayu, Kunio ka oktuwre küyenmeu kom ñi wiño deumangetuael kom ta chumngechi ñi adkülen chem ñikimeltungeafel chi estau ka ta chi pu kakelu ñieyelu eskuela. Müleumangey ta awkan ta pu soltaw ka fentren pataka che presuyengeyengün. Ka kimyengey ta ñi rume awükachen tachi pu soltau pu chillkatufe ka tachi pu amuldungupelu.
Ñi chumlen chi presulepeyüm
Lloungey dungu tañi rumewedamongen mülen tachi karselmeu, rume fentrelen che, ngelay l’auntuchealu wedatrokingen ka weda ad nentun tachi pu peñiepresupe-lu. Kunio küyenmeu, chi korte suprema malüy pura mari chi pu presuleuma chi Ex-Penitenciaria de Santiago meu ta wekuntu ruka umalngekeürkefuyengün. Kiñeke augau ONG “Fundación Paternitas” pingelu tukudunguyengün tañi dunguñpengeam tachi pu wedafeleyelu.
Tachi Amnistia ley
Setiempüre küyemmeu, Chi korte Iinteramericana de Derechos humanos feypi ta feychi dungu ñi koneltuael ta chi Ley Amnistia 1978 tripantu meu mülelu ka ta feychi dungu ñi koneltuael tachi pu kom küme mongen wedatufilu. Chi nentun dungu fey ta Luis Alfredo Almonacid Arellano meu, chi pu soltau ñi nüel ka tralkatuel setiempüre 1973 tripantumeu. Deu wechunmeu tachi tripantu, presidenta Bachelet petu norlay ñi rakiduam chi Amnistia ley ñi amungewenuael kam ñi kalekünungeael kiñe we nentun ley meu tañi kimeelkünungeael ñi dapingeam.
1.- Comité derechos Humanos, 2007, 89º período de sesiones.2.- Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Palamara Iribarne v/s Chile. Sentencia de 22 de noviembre de 2005.3.- Ibid sentencia citada.4.- Zaffaroni, Raúl. Manuel de derecho Penal. 2002.5.- CPE, 1980.
Defensor público comparte preocupación de AI por situación de los mapuches Organismo podría ampliar Defensoría Mapuche a la Región Metropolitana, especialmente a las comunas de La Pintana, Cerro Navia y Maipú, donde hay un importante número de población indígena.
El defensor público nacional, Eduardo Sepúlveda, afirmó que comparte el diagnóstico de Amnistía Internacional (AI) respecto a que la situación judicial de los mapuches, que según el organismo están siendo claramente discriminados por los tribunales del país.
Sepúlveda recordó que la Defensoría, desde el inicio de la Reforma Procesal Penal en la Región de la Araucanía, mantiene una división especializada dedicada a la atención de la etnia originaria, que luego se amplió a la región del Bío Bío y que también se replicó en la regiones de la zona norte, atendiendo a la etnia aymara.
“A veces nos preocupan las sentencias contradictorias en torno al enfrentamiento de este tema. Debo señalar que a algunas personas se les ha aplicado el concepto de Ley Antiterrorista, a otros se les aplicado la legislación común y, otros, incluso han sido absueltos por los mismos hechos. Esto genera
incertidumbre y como Estado necesitamos abordar el tema de la mejor manera posible”, dijo el abogado.
El defensor nacional agregó que se debe terminar con las visiones que implican discriminación y pérdidas de derechos, para “personas que merecen tener una incorporación plena al Estado”.
Defensoría mapuche en Santiago
En ese sentido, Sepúlveda no descartó ampliar la labor de la Defensoría Mapuche a la Región Metropolitana -donde hay un alto porcentaje de población indígena que ha migrado desde el sur- para otorgar una mejor atención a los imputados de esta etnia acusados presuntos delitos.
“Hacia el futuro no descartamos que existiendo una población originaria en Santiago, especialmente en La Pintana, Cerro Navia y Maipú podamos brindarle a ellos una atención especializada para que puedan acceder a la justicia, así cumplimos un rol social importante. Estudiaremos no sólo cómo ir dando cobertura, sino que también dar orientación de calidad en este tema”, afirmó.
Por fallos contradictorios de tribunales
19
Máxima preocupación en Suiza por Situación de Pueblos Indígenas
Por segunda vez en lo que va de su mandato le representan en el exterior a la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, preocupación por la grave situación de los pueblos indígenas en Chile, incluida la criminalización de sus legítimas demandas territoriales. El año 2006, también en el marco de una gira a la mandataria a Europa, el Premio Nobel de Literatura, José Saramago, le pidió “mirar a los mapuches”, precisamente en momentos en que presos mapuches mantenía una huelga de hambre por más de 50 días para visibilizar su encarcelación con faltas al debido proceso, aplicación de ley antiterrorista y el uso de testigos sin rostro, sin que hasta entonces el gobierno hubiera emitido pronunciamiento o realizado acción alguna al respecto.
En esta ocasión fue el Comité Internacional para los Indios de las Américas (INCOMINDIOS Suiza) la que hizo el llamado a la presidenta, con una carta donde, entre otras cosas, recuerda que “Chile es el único país latinoamericano, con importante presencia de pueblos indígenas, que no reconoce, constitucionalmente, la existencia física y cultural de dichos pueblos”.
La misiva hace también referencia a la ratificación del Convenio N°169 de la Organización Internacional del Trabajo / OIT, una promesa hecha a los pueblos indígenas de Chile desde 1989 y de acuerdo al organismo “utilizada como consigna política para elecciones presidenciales, parlamentarias e incluso municipales (…) también cada vez que hay movilizaciones o reclamos de o a propósito de indígenas”. INCOMINDIOS Suiza denuncia, a partir de una acuciosa revisión de la prensa chilena, que la promesa de ratificación de este importante instrumento de derechos humanos se hace con una regularidad media de cada 68 días, mientras que diplomáticos chilenos la han, formalmente, comprometido en 11 ocasiones ante organismos internacionales desde el año 1992. La última promesa en este sentido la hizo la propia presidenta, cuando anunció en acto público en La Moneda el pasado 31 de marzo los cinco ejes de su política indígena, donde se considera dar urgencia al proyecto de ratificación que se encuentra en el Congreso. Sin que hasta ahora existan resultados positivos.
INCOMINDIOS Suiza da cuenta también del sostenido incumplimiento a l as recomendaciones del Informe de
visita a Chile del Relator Especial de la Comisión de derechos humanos de la ONU sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas (2003), Rodolfo Stavenhagen; del Comité de derechos económicos, sociales y culturales (2006), y recientemente del Comité de derechos humanos de la ONU (marzo 2007), el que “ manifiesta su preocupación ante las varias y concordantes informaciones recibidas en el sentido de que algunas de las reivindicaciones de los pueblos indígenas, principalmente del pueblo Mapuche, no han sido atendidas y ante la lentitud de la demarcación de las tierras indígenas, lo que ha provocado tensiones sociales. Recordando además que dicho Comité lamentó la información de que las “tierras antiguas” continúan el peligro debido a la expansión forestal y megaproyectos de infraestructura y energía.
Las irregularidades en los procesos seguidos en contra de personas mapuche y la invocación y aplicación de disposiciones antiterroristas en el marco de sus legítimas reivindicaciones territoriales, fueron otros de los aspectos abordados, así como los constantes allanamientos a sus comunidades, donde la violencia desplegada por los efectivos policiales es especialmente sensible en el caso de los niños y ancianos.
Frente a estas demandas territoriales, el organismo suizo resalta el hecho de que la “ división, parcelación y usurpación de tierras a las comunidades mapuches, para favorecer la industria forestal durante la era de Pinochet, no sólo trajo consigo graves problemas medioambiental-es (monocultivos, pérdida de diversidad biológica, daños –catastróficos al medio ambiente) sino que, además, les arrebataron la base de subsistencia (cultural, social y económica)”.
Finalmente, se hace ver la ineficiencia de los órganos del estado para acabar con las altas tazas de pobreza y extrema pobreza se mantienen entre la población indígenas y en indicadores de alfabetización, nutrición, salud elemental y mortalidad infantil, los que muestran, con la cruda realidad de las cifras, “el rostro discriminatorio de la sociedad chilena”.
Mediante carta dirigida a la mandataria, con copia a los embajadores de Chile ante la ONU y en Berna, así como a los parlamentarios chilenos, el Comité Internacional para losIndios de las Américas (INCOMINDIOS) argumentó los motivos de esta preocupación y solicitó a Bachelet “ hacer todo lo necesario para cumplir las, repetidas, promesas hechas a los pueblos indígenas sobre el reconocimiento constitucional y la ratificación del Convenio N°169 de la OIT; adoptar las medidas oportunas, adecuadas y eficaces para poner fin a la situación que hoy viven los pueblos indígenas de Chile; y, como primera medida concreta, la liberación de los presos mapuches que luchan por sus derecho”.
La misiva fue remitida también a Micheline Calmy-Rey, Ministra de los Asuntos Exteriores en Suiza y Louise Harbour, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra, con quienes Bachelet se reunirá mañana en Berna.
INCOMINDIOS emplazó a Bachelet a cumplir promesas
Por Paulina Acevedo