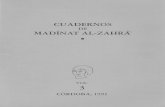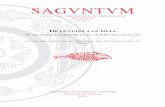Blanco-González, A., Cancelo, C. & Esparza Arroyo, A. (eds.) (2005): Bronce Final y Edad del Hierro...
Transcript of Blanco-González, A., Cancelo, C. & Esparza Arroyo, A. (eds.) (2005): Bronce Final y Edad del Hierro...
Antonio Blanco, Carlos Cancelo y Ángel Esparza (Eds.)
BRONCE FINAL Y EDAD DEL HIERRO
EN LA PENÍNSULA IBÉRICA
ENCUENTRO DE JÓVENES INVESTIGADORES
AQUILAFUENTE 86 © Ediciones Universidad de Salamanca y los autores I.ª edición: Agosto, 2005 I.S.B.N.: 84-7800-526-9 Depósito Legal: S. 1129-2005 Ediciones Universidad de Salamanca; Plaza de San Benito, s/n 37002 Salamanca (España) Correo-e: [email protected] Impreso en España-Printed in Spain Todos los derechos reservados Ni la totalidad ni parte de este libro Puede reproducirse ni transmitirse Sin permiso escrito de Ediciones Universidad de Salamanca Nuestro más sincero agradecimento a la colaboración de Caja Duero
3
Í N D I C E
Página
PRESENTACIÓN.................................................................................................... César PARCERO OUBIÑA: Variaciones en la función y el sentido de la fortifica-
ción a lo largo de la Edad del Hierro en el NO de la Península Ibérica…………… Xurxo M. AYÁN VILA: Arquitectura doméstica y construcción del espacio social en la Edad del Hierro del NW………………………………………………..………………. Pastor FÁBREGA ÁLVAREZ: Poblamiento castreño en el norte de Galicia .......... Alfonso FANJUL PERAZA: Nuevos datos sobre el poblamiento castreño en los
valles de alta montaña cantábrica………………..……………………………. Lois LADRA: Análisis territorial de la distribución de hallazgos de torques áureos
de la II Edad del Hierro en el noroeste peninsular…………...………………... Dulcineia Bernardo PINTO: Os artefactos metálicos do Crasto de Palheiros
(Murça, Trás-os-Montes) e suas relações com a Proto-história peninsular……….……………………………………………………...………
Elisa GUERRA DOCE: Reflexiones sobre el consumo de drogas en Europa
durante la Edad del Bronce y la Edad del Hierro ………….………………… Juan María GONZÁLEZ GONZÁLEZ: Estudio de las transformaciones del
hábitat en los yacimientos de la Edad del Bronce de Salamanca ….………… Manuel Sabino Gomes PERESTRELO y André Tomás SANTOS: Estruturas em
fossa no sítio do Picoto (Guarda, Portugal) ………………….......................… Asunción MARTÍN BAÑÓN y Lidia VÍRSEDA SANZ: Espacios domésticos y
de almacenaje en la confluencia de los ríos Jarama y Manzanares ……..…….. Jesús Carlos MISIEGO TEJEDA, Gregorio MARCOS CONTRERAS, Miguel
Ángel MARTÍN CARBAJO, Fco. Javier SANZ GARCÍA y Luis A. VILLANUEVA MARTÍN: Guaya (Berrocalejo de Aragona, Ávila): reconstrucción de la vida y economía de un poblado en los albores de la Edad del Hierro………………………………………………………………………
José Antonio LÓPEZ SÁEZ y Antonio BLANCO GONZÁLEZ: La mutación
Bronce Final/Primer Hierro en el sector suroccidental de la Cuenca del Duero: ¿cambio ecológico y social?...................................................................
Lucía PÉREZ ORTIZ: Nuevas aportaciones al estudio de la Primera Edad del
Hierro en la Meseta Leonesa…………………………………………………...
6- 10 11-33 34-54 55-76 77-93 94-110 111-130 131-141 142-155 156-180 181-206 207-228 229-250 251-275
4
Alexandre VALINHO y Sílvia Loureiro MENDES: O Alto Paiva na transição
Bronze Final/Ferro………………………………………………….................. Pilar RAMOS FRAILE: Poblamiento de Cogotas I y la Edad del Hierro en la
comarca de Sayago (Zamora)…………………………………………….……. Alexandre CANHA: Canedotes (Vila Nova de Paiva): uma aproximação à
ocupação do povoado………………………………………………………….. Óscar LÓPEZ JIMÉNEZ: Paisajes y estructura social en la Protohistoria del área
sudoccidental de la Meseta Norte……………………………………………... Ana Sofia Tamissa ANTUNES: A Idade do Ferro na Serra de Portel: entre o
litoral atlântico e o interior peninsular………………………………………… Vítor Fernandes PEREIRA: O Povoamento no I milénio a. C. na bacia
hidrográfica do Alto Mondego (Guarda) …………………………………….. Constança Guimarães Dos SANTOS y Marcos Daniel OSÓRIO: Cerâmica
decorada da Idade do Ferro do Sabugal…………………………….................. Carlos CANCELO MIELGO: El primer milenio a.C. en Vizcaya………………… Jorge SANTIAGO PARDO y María MOLINA MÍNGUEZ: Vacceos y celtíberos
en el corazón de la Tierra de Campos ……………………………… José Manuel A.B. FREIRE: A Epistemologia Arqueológica e o Estabelecimento
de Padrões-Modelo na Etnogénese dos Povos Peninsulares: um contributo à caracterização dos “territórios lusitanos”…………………................................
Aarón ALZOLA ROMERO: ¿Colonizadores Colonizados? Acercamientos
teóricos recientes al papel fenicio en el Sur de la Península Ibérica ………….. Antonio SÁEZ ROMERO y Ana Isabel MONTERO FERNÁNDEZ: La
producción alfarera de época púnica en Gadir (ss. VI-IV a.n.e.) …………..…. Ermengol GASSIOT BALLBÈ, Joaquim OLTRA PUIGDOMÈNECH y Jorge
JIMÉNEZ ZAMORA: Prospecciones arqueológicas en alta montaña. La zona media y alta del Pallars Sobirà (Lleida, Catalunya) y su relación con manifestaciones arqueológicas más amplias.………………………………………………………………………...
David GARCIA I RUBERT: El yacimiento de Sant Jaume/Mas d'en Serrà
(Alcanar, Montsià, Tarragona) y la transición al mundo cultural ibérico en el curso bajo del río Senia ……………………………………. …………………
Jordi CHORÉN TOSAR: Evolución del poblamiento ibérico en la Catalunya
Central…………………………………………………………………… ……
276-292 293-313 314-335 336-355 356-377 378-398 399-411 412-431 432-446 447-468 469-478 479-501 205-518 519-543 544-564
5
Xavier BERMÚDEZ LÓPEZ: Formas de poblamiento en el territorio ilergete
oriental: elementos y criterios para una definición preliminar de fronteras…… A. MANYANÓS PONS, Guillermo MOLINA BURGUERA, Jaime NADAL
BOYERO, Tomás PEDRAZ PEÑALBAy Sara PERNAS GARCÍA : Bases para el estudio del poblamiento de la Edad del Hierro en la franja noroccidental de la comarca de Requena - Utiel y la zona meridional de la baja serranía conquense: la explotación de recursos naturales..............................................................................................................
Antonio URIARTE GONZÁLEZ: Arqueología del paisaje y Sistemas de
Información Geográfica: Una aplicación en el estudio de las sociedades protohistóricas de la cuenca del Guadiana Menor (Andalucía oriental)...........
Alejandro ROS MATEOS: El período Ibérico Tardío en la Cessetania................. Guillem TEJERO i GARCÍA: El utillaje agrícola ibérico como elemento de
aproximación al estudio de la agricultura en la Iberia Septentrional.................. Marta PORTILLO RAMÍREZ: Estudio tipológico y funcional del instrumental de
molienda y triturado de alimentos vegetales de la Layetania ibérica ................. Transcripción de los debates.1ª Sesión............................................................................... Transcripción de los debates. 2ª Sesión........................................................................... Transcripción de los debates. 3ª Sesión.......................................................................... Listado de Participantes..................................................................................................
565-585 586-602 603-621 622-641 642-661 662-679 680-692 693-713 714-728 729-731
7
Los editores de estas Actas tenemos bien fresco el recuerdo de los momentos
iniciales del proceso. Hace ya algún tiempo, los dos más jóvenes, becarios predoctorales, plantearon al tercero, su director de tesis, la posibilidad de organizar unas Jornadas, Coloquio, o como pudiese llamarse, dirigidas específicamente a jóvenes investigadores. Tuvieron que convencerle, no tanto de la oportunidad, la conveniencia o el interés de tal reunión, como de su viabilidad. No parecía oponer inconvenientes organizativos o económicos, sino una cierta desconfianza —una ceja enarcada— respecto a que hubiese un mínimo de personas comprometidas, dispuestas o simplemente interesadas. Pero ese era, precisamente, el punto de partida: en repetidas ocasiones, no pocos becarios de distintas Universidades y de otras instituciones, y, en general, jóvenes licenciados, venían coincidiendo en distintos lugares —en ese habitual peregrinar de excavación en excavación, de congreso en congreso—, y había expresado la conveniencia de organizar un foro propio, algo más igualitario, o menos jerárquico; sobre todo, que pudiese servir para intercambiar experiencias, o dicho de manera menos convencional, para conocer las inquietudes investigadoras, los caminos teórico-metodológicos transitados, y también las situaciones institucionales, las perspectivas de futuro, las vicisitudes laborales. Hasta se llegaba a pensar la posibilidad de que esa reunión fuese un embrión de alguna posible Asociación.
No tardamos mucho en tantear, con lápiz y papel, cuántos eran los interesados,
qué zonas geográficas y Centros estarían cubiertos, qué temas permitirían articular una reunión de tales características. Dadas nuestras orientaciones, convinimos pronto en la temática, y en posibles fechas, duración, etc. Y, en vista de que aquella idea podría ser factible, hubo que descender al terreno, llamado realista, de la financiación. Mucho más convencidos de que habría numerosas entidades dispuestas a ello, los becarios se encargaron de las primeras gestiones, y también de cosechar las primeras decepciones.
Pronto se vio la conveniencia de ajustar las pretensiones iniciales al marco
académico y, gracias a la orientación decisiva del Prof. D. Germán Delibes de Castro, expusimos el proyecto a la Fundación Duques de Soria, cuyo Patronato terminaría aprobando incluirlo en la programación del año 2003, bajo el formato de Encuentro, dentro de las actividades de la Cátedra Conde de Barcelona, tras haber recibido los apoyos de nuestro Departamento y del entonces Rector de nuestra Universidad, Prof. D. Ignacio Berdugo. En esta parte del recorrido, los imperativos institucionales situaron al profesor como responsable de las tareas, quedando los becarios en un segundo plano. No dejó, sin embargo, de mantenerse el espíritu inicial de las Jornadas, pues fueron los becarios quienes siguieron llevando todo el peso de los contactos y la organización científica del evento. Afortunadamente, el generoso patrocinio de la Fundación Duques de Soria nos relevó a los tres de tantas y tantas labores administrativas, hosteleras, etc. como conlleva siempre una actividad de esta índole.
8
Como suele suceder, alguno de los interesados no pudo acudir, mientras que varias solicitudes no pudieron ser aceptadas por haberse agotado todos los plazos. Con todo, se alcanzó el número de treinta y cinco comunicaciones, más allá del cual habría sido complicado organizar el calendario de las sesiones. Muchas de las comunicaciones eran de autoría compartida, ascendiendo a cincuenta y dos el total de autores. No sería difícil, a partir de la radiografía que constituye el grupo participante, hacer un diagnóstico de la actual situación de la arqueología en lo que se refiere a la inserción de quienes se han licenciado con una orientación arqueológica. Así, una buena parte de los comunicantes eran, como puede suponerse, dada la gestación del Encuentro, becarios predoctorales de Universidades o de centros del CSIC, algunos en el momento inicial, y unos pocos, tres, con la tesis recién terminada. A este “núcleo duro” de jóvenes investigadores con una dedicación total amparada por las becas, se añadía, en segundo lugar, un conjunto de comunicantes en otra posición menos privilegiada, con pequeñas becas de otras entidades, o que estaban, sencillamente, cursando estudios de postgrado (tercer ciclo, Mestrado, etc.), así como un par de profesores de Enseñanza Secundaria que mantienen la inquietud arqueológica. Finalmente, pudimos contar con la notable presencia de seis colectivos que representaban una actividad, la del ejercicio profesional de la arqueología, que va camino de ser mayoritaria: las empresas y cooperativas son, en efecto, muy numerosas, pero dadas las condiciones en que se desarrolla esta actividad, su labor investigadora es reducida, o escasamente conocida, por no trascender el marco de los informes preceptivos —muchas veces demasiado formularios— que deben entregarse a las administraciones correspondientes; de ahí el interés de esta participación suya en jornadas investigadoras. En el conjunto de los participantes, ha habido posteriormente cambios en su situación. Si algunos han alcanzado contratos de investigación (Ramón y Cajal o similares) o becas postdoctorales en el extranjero que permiten consolidar una formación de alto nivel, y dos se han incorporado a la docencia universitaria, otros han comenzado a trabajar como arqueólogos municipales en Portugal, y de algunos más sabemos que han ido engrosando las filas de los profesionales, donde habrán de luchar por mantener su demostrada vocación investigadora.
Finalizado el verano de 2003, tuvimos —de acuerdo con las condiciones de
partida— los textos completos de todas las comunicaciones, que serían reunidos en dos volúmenes distribuidos a todos los participantes desde el comienzo mismo de la reunión. De esa forma, libres de la sujeción a los datos más concretos, los comunicantes podrían dedicar el breve tiempo asignado —veinte minutos— a exponer, con apoyo audiovisual, lo verdaderamente esencial de sus investigaciones. Los textos fotocopiados, a modo de pre-actas, permitirían a los interesados entrar en detalles, o buscar, meses más tarde, los contactos oportunos. Con esas pre-actas recién salidas de la encuadernación, llegamos al comienzo de la reunión, que tuvo sus sesiones en el salón de actos “Ángel Rodríguez” de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Salamanca.
El Encuentro tuvo, ya desde su concepción, un ámbito ibérico. No podía ser de
otra forma, dado el objeto de investigación, de carácter peninsular, pero también por la confluencia de elementos personales o institucionales no menos importantes. En primer lugar, los lazos efectivos de relación entre jóvenes investigadores de uno y otro país, que han compartido muchas veces los trabajos de campo en excavaciones, o las
9
amistosas jornadas que rodean a congresos y coloquios, en las que, como ya se dijo, hay tantas ocasiones de compartir inquietudes y problemas; de ahí arrancó la importante representación portuguesa, que llega casi a un tercio del total de comunicaciones. En segundo lugar, porque esa relación con Portugal es una vieja tradición en la Universidad de Salamanca: la posición —en tantos aspectos marginal— de Salamanca, tiene al menos este saludable efecto. Por último, no puede olvidarse que en la propia decisión de patrocinar las Jornadas tomada por la Fundación Duques de Soria pesó también ese carácter hispano portugués, o luso español, que es precisamente una de las señas de identidad de la Cátedra Conde de Barcelona.
En la ceremonia inaugural pudimos contar con las palabras de bienvenida y
aliento, en primer lugar, de los representantes de nuestras instituciones de acogida directa, la Profª Dª Mª Soledad Corchón Rodríguez, directora del Departamento de Prehistoria, Hª Antigua y Arqueología, y el Prof. D. Dionisio Pérez Sánchez, Decano de la Facultad de Geografía e Historia. Cerraron el acto el Secretario General de a Fundación Duques de Soria, D. José Mª Rodríguez-Ponga, y el Rector Magnífico de la Universidad de Salamanca, Prof. D. Enrique Battaner Arias, que quisieron expresar personalmente su respaldo a esta iniciativa, y volvieron a hacerlo en la sesión celebrada en el Palacio de los Águila, sede de la Fundación en Ciudad Rodrigo.
El Encuentro se celebró los días 20 al 22 de octubre de 2003. La mayoría de los
asistentes permaneció a lo largo de todas las sesiones, pudiendo disfrutar del alojamiento en el Colegio Arzobispo Fonseca y de varias noches salmantinas donde convivieron jóvenes venidos de todas partes. No, de todas no, porque las relaciones que cristalizaron en la convocatoria de estas jornadas tenían un ámbito algo más limitado, y no llegaron a cubrirse todas las regiones peninsulares, todas las Universidades o todos los ámbitos geográficos de estudio. En efecto, además de los participantes portugueses, ligados a las Universidades de Coimbra , Lisboa y Porto, vinieron investigadores vinculados a las Universidades de Alicante, Autónoma de Barcelona, Barcelona, Cádiz, Complutense de Madrid, León, Salamanca, Santiago de Compostela y Valladolid, y del CSIC (Instituto de Historia e Instituto Padre Sarmiento), además de las mencionadas empresas, que aportaron trabajos cuyo ámbito territorial alcanza a zonas de Alentejo, Andalucía, Asturias, Beira, Cataluña, Galicia, País Vasco, Tras-os-Montes y diferentes sectores de la Meseta, tanto de la cuenca del Duero como de la del Tajo
Los participantes en el Encuentro fueron ochenta y dos. Además de los
cincuenta y dos firmantes de las comunicaciones, presentes en su mayoría, nos acompañó un pequeño grupo de treinta oyentes, algunos sin atreverse todavía a intervenir en los debates, otros muy activos, y todos con permanente dedicación a unas Jornadas en las que, dicho sea de paso, no había reconocimiento de créditos. Gracias a ellos, otras Universidades, regiones y temas estuvieron también representados. Tuvimos así mismo la grata compañía, la amistosa conversación y las autorizadas opiniones de algunos investigadores consagrados que no vacilaron en inscribirse como oyentes en el Encuentro, como los Dres. Gonzalo Ruiz Zapatero (Univ. Complutense de Madrid), Mª de Jesus Sanches (Universidade do Porto) y Raquel Vilaça (Universidade de Coimbra), el Arqueólogo de la Diputación Foral de Vizcaya, D. Mikel Unzueta Portilla, o el Dr. Luis Menéndez Bueyes, y también nos acompañaron en distintos momentos los profesores de nuestro Departamento.
10
No nos cumple a nosotros hacer balance del Encuentro. En parte, se hizo en el
proceso de autoevaluación que, por encargo de la Fundación, llevamos a cabo al terminar las jornadas, y los propios participantes expresaron también sus opiniones. Una amplia reseña, documentada y generosa, publicada por el Prof. Ruiz Zapatero en el volumen 15 de la revista Complutum, serviría sin duda a tal efecto, pero dejamos la última palabra a los lectores, que podrán juzgar las aportaciones de los jóvenes investigadores, e incluso ponerse en situación gracias a los textos que transcriben fielmente las grabaciones efectuadas durante los largos debates cotidianos. Para esta valoración añadiremos un dato reciente: se han presentado en sendos Congresos Internacionales tres comunicaciones realizadas en coautoría precisamente por investigadores que entraron en contacto en este Encuentro (E. Guerra Doce y O. López Jiménez en Cambridge; A.Blanco González y O. López Jiménez en Faro; L. Pérez Ortiz y A. Blanco González en Mérida); además, ha entrado en prensa otra colaboración (E. Guerra Doce y J.A. López Sáez).
Cerramos esta presentación con el apartado de agradecimientos, en el que
reiteramos la gratitud de todos los participantes a la Fundación Duques de Soria —que, confiando en ellos, se arriesgó a patrocinar una incierta aventura—, y que debe también recoger expresamente los nombres de algunas personas, como el de D. José Mª García Hernández, Director de la Sede de la Fundación en Soria, que organizó con su equipo todo lo necesario para el desarrollo del encuentro, en todas sus fases y detalles, así como los de Carola García Laso , David Peñas Pedrero y Teresa Arroyo de la Cruz , voluntarios entusiastas que nos hicieron olvidar que en estas Jornadas no había secretaría, azafatas, técnicos de sonido, etc. Nuestros amigos Dulcineia Pinto y Miguel Correia nos brindaron su inestimable ayuda en la transcripción de las grabaciones.
Vaya, por último, nuestro agradecimiento a las instituciones que han hecho
posible la publicación de estas Actas: Caja Duero y la Fundación Duques de Soria han corrido a cargo de la edición, y la Universidad de Salamanca la ha acogido en su colección Aquilafuente. Se hace posible así la máxima difusión de lo que se expuso durante el Encuentro y, en definitiva, del trabajo de los investigadores que convirtieron en realidad lo que empezó siendo un sueño juvenil.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
11
Variaciones en la función y el sentido de la fortificación a lo largo de la Edad del Hierro en el
NO de la Península Ibérica
César Parcero Oubiña *
Resumen: Se realiza una revisión de las distintas formas que la fortificación adquiere a lo largo del amplio período de vigencia de la Cultura Castrexa en el noroeste ibérico. En concreto se parte de la premisa de considerar el carácter cambiante de los procesos sociales y culturales en este amplio período para, a partir de ello, plantear la posibilidad de que uno de sus rasgos más característicos, el asentamiento fortificado, pueda haber estado sometido a procesos de transformación y reformulación. Más concretamente se trata de superar un análisis meramente formal de estas transformaciones para acceder a los patrones de racionalidad que están detrás de las distintas formas de fortificación entendida como el principal modo de construcción de la monumentalidad en este período.
Palabras clave: Edad del Hierro. Fortificación. Monumentalidad. Castros.
1. PRESENTACIÓN
A partir de posiciones y perspectivas diferentes, uno de los objetivos predilectos de la investigación arqueológica relativa al mundo castreño del noroeste ha sido siempre el establecimiento de secuencias evolutivas, generalmente basadas en el análisis tipológico de diferentes aspectos de la cultura material mueble (p.e. los conocidos trabajos de Fariña et al., 1984 o Rey, 1990-91), complementadas más adelante con propuestas de contenido histórico (como Alarçâo, 1992 o Peña y Vázquez, 1996). En esta línea hay algunas aportaciones centradas más específicamente en el análisis de los patrones de emplazamiento y localización de los asentamientos y en sus variaciones a lo largo del período castrexo (tal vez la más conocida es la de X. Carballo, quien a inicios de los años 90 determinó una secuencia de modelos de emplazamiento de los castros que marcó la pauta para posteriores trabajos sobre esta temática, Carballo, 1990). A partir de esta serie de análisis se han ido reconociendo una serie de cambios formales en los patrones de emplazamiento de los poblados castrexos, sus morfologías, complejidad constructiva, estructura interna, etc., que en el caso de trabajos de síntesis general, se
* Laboratorio de Arqueoloxía. Instituto de Estudios Galegos “Padre Sarmiento”. Rúa San Roque, 2. 15702 Santiago de Compostela. [email protected]
12
han ido poniendo en relación con las diferentes dinámicas históricas propuestas para el período (p.e. Martins, 1990).
Paralelamente otro de los asuntos más debatidos en la bibliografía sobre el mundo
castrexo ha sido y es la interpretación de la función y el sentido de la fortificación de los poblados. En este caso se han planteado una serie de propuestas interpretativas que básicamente oscilan entre las que inciden en un carácter eminentemente defensivo, más directamente funcional y relacionado necesariamente con una visión “belicista” del conjunto del período (Silva, 1986) y las que, a partir de un rechazo más o menos explícito de esa visión general, postulan lecturas funcionales menos directas y por tanto más simbólicas, que conciben las “defensas” de los castros como elementos de prestigio (Peña, 1992b), de delimitación del asentamiento y/o de expresión masiva de la cohesión interna de las comunidades locales (Fernández-Posse y Sánchez Palencia, 1998).
En este trabajo mi intención es enlazar este conjunto de líneas argumentales y tratar
de explorar hasta qué punto las modificaciones reconocidas en diferentes ámbitos del registro arqueológico castrexo –y especialmente en lo relativo a los espacios de asentamiento- pueden ser tenidas en cuenta como relevantes a la hora de plantear una lectura amplia de la función y el sentido de la fortificación de los poblados castrexos. Se trata de comprobar si es posible matizar o enriquecer el debate sobre este último asunto a partir de la determinación de variaciones en las formas de construcción de la fortificación a lo largo del período, que a su vez puedan relacionarse con la dinámica histórica global de la Edad del Hierro y época indígeno-romana. Asimismo se trata de profundizar en la propuesta de concebir a los poblados castrexos como una forma específica de construcción de la monumentalidad, a través de la fortificación, que por otro lado es parte de un proceso muy amplio que tiene lugar en diferentes partes del mundo y en contextos históricos dispares.
2. LA FORTIFICACIÓN COMO FORMA DE MONUMENTALIDAD
El proceso de fortificación de los asentamientos que se produce en un número considerable de formaciones sociales en distintas partes del mundo representa sin duda uno de los más relevantes modos de desarrollo de la monumentalidad, y desde luego uno de los más evidentes para la arqueología. Evidentemente las formas concretas de esta fortificación varían mucho en el espacio y el tiempo, y representan formulaciones muy variadas, asociadas con contextos socio-culturales igualmente diversos y a veces muy remotamente relacionables. Sin embargo no es muy habitual el considerar a este tipo de elementos como monumentos. La monumentalidad se asocia por lo general con realizaciones materiales relativas a esferas funcionales distintas a la del asentamiento, a elementos inmuebles conspicuos y carentes de un matiz funcional evidente, o bien a aquellos que, respondiendo inicialmente a una determinada funcionalidad práctica, adquieren unas características formales y/o estéticas que exceden los requerimientos de dicha necesidad funcional. Los ejemplos respectivos más típicos desde una perspectiva arqueológica pueden ser una estatua y un túmulo funerario, aunque en relación con esta segunda acepción del término es también habitual que se hable de, por ejemplo, unas murallas monumentales, precisamente en los casos en los que su tamaño o apariencia formal son notables o excepcionales.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
13
Ahora bien, esta concepción deriva más bien de un empleo adjetivo del concepto de
lo monumental, asociado a su vez a los significados más comunes de monumento, antes que a una definición arqueológica estricta de la monumentalidad. Sin embargo si adoptamos la propuesta enunciada al respecto por F. Criado (1993a y b) podremos tal vez realizar una aproximación más sistemática al tema. En los trabajos citados Criado propone caracterizar la monumentalidad como una estrategia de construcción social del paisaje fundamentada en la imposición de un determinado orden construido sobre el espacio. La monumentalidad representa la plasmación material de determinadas formas de ser y estar en el mundo por parte de grupos humanos que se hacen presentes en el espacio de modo intencional, conspicuo y más o menos perdurable. El primer proceso de construcción de esta monumentalidad es el que se produce durante el Neolítico través de la monumentalización de los enterramientos, y es quizá el único episodio de creación monumental que ha recibido como tal una adecuada atención desde el discurso arqueológico, a través esencialmente de planteamientos basados en la Arqueología del Paisaje.
A partir de este planteamiento la monumentalidad deja de ser una categoría
funcional y unidimensional del registro arqueológico y pasa a ser definida a partir de dos criterios esenciales: la visibilidad espacial y la visibilidad temporal. La primera es definida de modo bastante evidente, como el grado de resalte visual de un elemento sobre su entorno. La visibilidad temporal a su vez se define como la perdurabilidad de la anterior a lo largo del tiempo, y se relaciona con aspectos como el empleo de materiales más o menos perecederos para la construcción de un monumento. La diferente combinación de ambos permite caracterizar diferentes formas de construcción de la monumentalidad, algunas de las cuales son planteadas en el propio trabajo de F. Criado (1993a).
Una concepción de la monumentalidad basada en criterios formales como los
anteriores supone desvincular el concepto de monumento de un carácter funcional intrínseco, lo cual permite incluir a determinadas formas de asentamiento como formas de monumentos. Y este constituye el planteamiento teórico-metodológico sobre el que se asienta este trabajo: analizar formalmente diferentes variantes de lo que en principio es un mismo tipo de forma de asentamiento fortificado (poblados de la Edad del Hierro en el NW de la Península Ibérica), tratando de examinar los modos a través de los cuales se construye la monumentalidad en cada uno de ellos. Esta perspectiva de análisis parece especialmente relevante en un contexto arqueológico como éste, para el que el asentamiento es la única forma de construcción monumental existente, o al menos la principal. Como es bien conocido, se trata de un período en el que el castro (asentamiento fortificado) es la única forma de monumentalidad posible, ya que no existen formas monumentales de enterramiento (de hecho no hay evidencias arqueológicas de estructuras funerarias hasta entrado el período de dominación romana, e incluso en esta época son pocas las que se pueden vincular a contextos castrexos, no urbanos, p.e. Gomes et al., 1999) y tampoco se conocen formas de asentamiento no fortificadas (de nuevo hasta época de dominio romano, y de nuevo escasas fuera de contextos urbanos hasta al menos mediados del s. I d.C.). Tampoco se conocen, al menos hasta la fecha, otros elementos como espacios agrarios complejos (pese a que hay algunos indicios al respecto, éstos se localizan por ahora integrados en la periferia de los poblados, Parcero, 1999), edificios de uso ritual o sagrado (al menos fuera de los poblados). Sí es posible que quepa tomar en cuenta la existencia de un episodio de arte
14
rupestre grabado sobre afloramientos rocosos en el paisaje, cuya pertenencia a la Edad del Hierro ha empezado a ser defendida recientemente (Santos, 2000, García Quintela y Santos, 2001) y que no obstante no constituye un tipo de elemento monumental comparable a los poblados. 3. CONDICIONES PARA EL ANÁLISIS FORMAL DE LA FORTIFICACIÓN EN CASTROS COMO MODO DE MONUMENTALIDAD
Trataré a continuación de aproximar un análisis formal de los modos a través de los cuales se ha ido construyendo la monumentalidad de los asentamientos castrexos a lo largo de la Edad del Hierro y en época indígeno-romana. Esto significa, según lo expuesto anteriormente, analizar los diferentes modos de fortificación del asentamiento en este amplio período. Para ello recurriré a la caracterización de tres factores esenciales: las estructuras artificiales de que se dotan los poblados, sus modelos de emplazamiento y la vinculación con elementos naturales.
1. Estructuras artificiales. Evidentemente la fortificación monumental es ante todo
una dimensión artificial del registro arqueológico, una dimensión construida. En el caso de los castros uno de los elementos más característicos son siempre sus estructuras defensivas (asumamos aunque sea de forma convencional esta definición), que de hecho son las que les confieren su reconocimiento físico en el terreno. Estas estructuras pueden ser de tipos diferentes, básicamente murallas, parapetos y fosos, aunque no únicamente. Pero además son de diferente entidad y volumen, de distintas densidades y de variada morfología y ubicación en relación con el espacio de asentamiento. La conjunción de estos factores permitirá detectar diferentes niveles de monumentalidad en estas estructuras, así como distintos grados de fortificación efectiva de los poblados. Por otro lado las formas concretas de estas construcciones suponen un punto importante a la hora de valorar la visibilidad temporal, ya que los tipos de materiales empleados son determinantes al respecto.
2. Emplazamiento fisiográfico. Asumiendo que la visibilidad espacial es una de las
dimensiones esenciales de la monumentalidad, parece evidente que la selección de los lugares de emplazamiento puede jugar un papel importante en la construcción de esa monumentalidad. De hecho otro de los rasgos más característicos de los poblados castreños es su ubicación en posiciones elevadas y dominantes. Sin embargo dentro de este patrón general de emplazamiento se ocultan importantes diferencias en la prominencia y visibilidad de los castros, que ya han sido apuntadas desde diferentes perspectivas analíticas en trabajos anteriores (p.e. Carballo, 1990, Parcero, 2000b). Así pues parece también posible reconocer diferentes grados de monumentalización del asentamiento a partir de un examen de sus factores locacionales. Para abordar este aspecto recurriré a los resultados derivados de una estrategia analítica expuesta en un trabajo anterior (Parcero, 2000b) y desarrollada en detalle en este mismo volumen (trabajo de P. Fábrega Álvarez) y que consiste en síntesis en examinar las formas de visibilidad, accesibilidad al entorno, altitud relativa y relación con la capacidad productiva potencial del suelo de asentamientos castreños ubicados en diferentes áreas de Galicia. En concreto emplearé datos procedentes de las
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
15
zonas de Campo Lameiro, Friol, A Coruña (Parcero, e.p.) y Ortegal (Fábrega Álvarez, en este volumen)
3. Elementos naturales. Todavía hay un tercer factor que puede influir en la
monumentalización de los espacios de asentamiento castreños, y es su relación con determinados elementos naturales de carácter “monumental”. El propio trabajo de F. Criado introduce un concepto como el de monumento natural para referirse a elementos como afloramientos rocosos que, dotados naturalmente de visibilidad espacial y temporal, pueden convertirse en elementos propiamente monumentales mediante su asociación con elementos del registro arqueológico. Esta apropiación puede revestir formas poco evidentes (por ejemplo por medio de grabados rupestres), indirectas (como en el caso de la vinculación locacional entre túmulos megalíticos y afloramientos rocosos, ver p.e. Villoch, 1995) o más obvias (monumentalización de elementos naturales por medio de su integración en complejos arquitectónicos, pensemos por ejemplo en la construcción de santuarios en el mundo clásico alrededor de determinados hitos como montes, peñas o árboles).
Teniendo en cuenta los diferentes grados y formas en que estos tres factores aparezcan combinados será posible examinar las variaciones en las formas de fortificación de los asentamientos a lo largo del período, así como las distintas formas de construcción de la monumentalidad en los yacimientos considerados. Además de este modo trataremos de poner en relación esas diferentes formas de monumentalidad con los distintos tipos de contextos socio-culturales que las han generado, pasando del examen formal de los asentamientos a la propuesta de las condiciones socio-culturales que permitan comprenderlas. Para ello procederé a examinar las formas y grados de la visibilidad espacial y temporal de una serie de castros representativos de las distintas fases en las que habitualmente se viene dividiendo el registro arqueológico castreño a las que, siguiendo lo que proponía en un trabajo anterior (Parcero, 2000b), me referiré como Hierro I, Hierro II y época indígeno-romana.
4. ANÁLISIS DEL REGISTRO: LOS ASENTAMIENTOS CASTREXOS A LO LARGO DE LA EDAD DEL HIERRO
La Primera Edad del Hierro
El primer rasgo que caracteriza al paisaje del Hierro I es que el lugar del asentamiento se hace permanente. La progresiva disminución en la movilidad de las comunidades que parece ir percibiéndose según avanza la Edad del Bronce (Méndez, 1994, 1998) llega a un punto de inflexión ahora, cuando desaparece por completo. Los castros de ocupación más antigua indican que los grupos humanos han optado por establecerse de forma definitiva en determinadas localizaciones. La vinculación permanente a un lugar de asentamiento indica necesariamente la vinculación también estable a un conjunto de tierras que garanticen la supervivencia del grupo. Es más, la desaparición del cierto grado de movilidad social precedente habría supuesto la necesidad de incrementar esa vinculación y de definirla más claramente.
16
El hecho de que el asentamiento se haga estable va acompañado por una novedad importante en el registro arqueológico: aparece delimitado. Por vez primera parece existir una fuerte inversión de trabajo social en la construcción de estructuras comunitarias de asentamiento. Los escasos castros de ocupación temprana excavados con cierta extensión en Galicia muestran que uno de los rasgos más recurrentes es la aparición de obras artificiales destinadas a marcar los límites del área ocupada. Lo más habitual es que se trate de fosos, como los que aparecen en Torroso (Peña, 1992a) o Alto do Castro (Parcero, 2000a), por citar dos casos en los que el trabajo arqueológico permitió documentar de forma directa su existencia y sus posibles dimensiones (figuras 1 y 2). Además de fosos, aparecen estructuras ‘en positivo’, como parapetos generalmente de tierra, a veces reforzados en alguna de sus caras o las dos con empalizadas de madera; de esta forma se ha interpretado el parapeto del yacimiento de Alto do Castro (Parcero, 2000a). Sin embargo estas estructuras ‘positivas’ parecen ser menos frecuentes y más puntuales; sin ir más lejos, el propio parapeto de Alto do Castro abarca sólo una parte del perímetro del poblado. Lo usual parece ser que los fosos se complementen con aterrazamientos, a veces muy voluminosos, que sirven para preparar las zonas de asentamiento. El ejemplo mejor documentado es el del castro de Torroso, donde el excavador registró y fechó la secuencia constructiva del importante aterraza-miento situado al sur del castro, detectando la existencia de estructuras de ocupación fu-gaces (hogueras, cabañas de material vegetal, etc.) que irían constituyendo áreas domésticas provisionales durante el proceso de construcción del poblado (Peña, 1992a). Este caso ilustra perfectamente cómo la preparación del área de asentamiento es una operación compleja en planificación y ejecución, en la cual hay dos actividades que se convierten en prioritarias: habilitar una superficie nivelada para la ocupación definitiva y excavar un profundo foso que, entre otras finalidades posibles, delimite la extensión del poblado. Otros casos similares son los de Chao Sanmartín (Villa, 2002, figura 3), As Croas (Pontevedra, Peña, 2000) o Penalba (Campo Lameiro, Pontevedra, Álvarez, 1986, 1987); en el último el excavador habla de una muralla pétrea aunque lo único que se parece documentar es la existencia de aterrazamientos delimitados por muros-talud de grandes bloques de piedra -en la misma línea parece estar el castro de Penido do Medio (Cariño, A Coruña, Ramil, 1999). Para el caso de As Croas la argumentación es más completa pues Peña propone que el muro documentado sería el basamento de una muralla que no llega a concluirse ya que el castro registraría una ocupación muy episódica e incompleta, truncada incluso antes de finalizar el propio proceso de construcción del poblado (Peña, 2000). Sin embargo en la parte central del mismo, pese a estar muy arrasada en época moderna, se documentó al menos parte de una vivienda de zócalo pétreo, lo cual parece apuntar a la existencia de al menos cierto grado de estabilidad en el poblado y de una ocupación de cierta duración, sobre todo si se asume, como se desprende del bien documentado caso de Torroso, que la construcción de estructuras de habitación estables sólo ocurre una vez que la estructura general del poblado ha sido establecida (otro ejemplo en la misma línea, aunque ya para la Segunda Edad del Hierro, sería el castro de Borrenes en El Bierzo, Fernández-Posse y Sánchez Palencia, 2000).
La construcción de los poblados del Hierro I parece regirse, pues, por el principio
elemental de la delimitación, materializada a través de estructuras que implican una apreciable inversión de trabajo cooperativo. En gran medida puede afirmarse que las co-munidades humanas imponen su presencia a través de la modificación del espacio y de su conversión en asentamiento. Pero esto puede ser matizado a través del análisis locacional. Según se desprende del mismo (resumo a continuación resultados de
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
17
Parcero, 2000b, e.p., Fábrega Álvarez en este mismo volumen) los castros del Hierro I se ubican en términos generales en entornos similares a los que caracterizan el poblamiento de Edad del Bronce (Méndez, 1994, 1998), aunque en posiciones abiertas a una mayor variedad de ambientes a media distancia. Podría decirse que lo que se privilegia es la proximidad a un elenco de ambientes lo más variado posible, pero no todavía la vinculación con un determinado tipo de terrenos, especialmente no hay una vinculación obvia con los suelos adecuados a una estrategia productiva plenamente intensiva. Por el contrario son otros los criterios locacionales que parecen más determinantes. En primer lugar la selección de puntos muy prominentes, que permiten disponer de un dominio visual muy amplio a larga distancia, aunque paradójicamente no tanto sobre las áreas más cercanas. Las condiciones de acceso al entorno son desiguales, con un sector fácilmente accesible y zonas de difícil movilidad. Además hay una regularidad en los tipos de suelos que ocupan estos sectores más accesibles: terrenos difícilmente aptos para un modelo de explotación intensiva (según se define en Parcero, 2000b, e.p.). Este énfasis en la amplia visibilidad a larga distancia y la inaccesibilidad supone que se logren condiciones de buena defensibilidad natural, los poblados están rodeados por fuertes pendientes salvo en las partes en las que se dispone el acceso. Se trata además de formas fisiográficas restrictivas, habitualmente pequeñas cimas que son poco adecuadas para la habitación y han de ser adaptadas por medio de obra artificial.
Finalmente se trata de emplazamientos muy prominentes y visibles,
orográficamente destacados y dominantes sobre el entorno especialmente a media y larga distancia. Podría pensarse, pues, que el grado de monumentalización del asentamiento alcanza su punto más elevado en este momento. Sin embargo la combinación del examen locacional con los procesos de construcción material de los poblados permite relativizar esta afirmación. Como acabo de exponer, las obras de artificialización del asentamiento son importantes, pero otra cosa es el efecto que éstas hayan tenido en la modificación perceptual del espacio. Un sistema de preparación y delimitación del espacio doméstico basado en la erección de aterrazamientos y en la excavación de fosos supone una modificación sólo relativa del espacio preexistente: lo que las obras artificiales hacen es adaptar y parcelar un espacio que es de por sí prominente, y el resultado final es un producto en el cual los elementos naturales siguen actuando como puntos más destacados y como estructuradores de la percepción y resalte del lugar. En efecto, la selección locacional implica escoger puntos naturalmente muy prominentes que además, como ya apuntaba X. Carballo al sintetizar los modelos de emplazamiento castrexos (Carballo, 1990), suelen contar con afloramientos rocosos resaltados en sus partes centrales, lo cual acentúa todavía más la visibilidad espacial de estos lugares. Esto se observa también muy claramente en la figura 4, que muestra el perfil actual del castro de Penalba, desde corta distancia. Las terrazas simplemente matizan la apariencia original del cerro, pero el elemento de referencia siguen siendo los afloramientos situados en su centro. En cuanto a los fosos, son de por sí elementos delimitadores velados, muy relevantes a corta distancia pero más allá prácticamente invisibles.
Además de esta modificación relativa, hay otro rasgo que incide en la misma línea:
se produce una plena coincidencia entre la extensión del asentamiento y la superficie de la forma orográfica sobre la que éste se sitúa. Como ya apunté antes, los castros del Hierro I se caracterizan por su sencillez formal. Uno de los aspectos importantes de esta sencillez es que se corresponde con la adaptación a una unidad orográfica natural. En casi todos los casos se registra la ubicación de estos poblados sobre cerros de pequeñas
18
dimensiones, que marcan no sólo la base para su situación sino también los límites de su extensión. Lo que luego ocurre es que estos límites son explicitados, reforzados y materializados a través de las obras artificiales señaladas, pero éstas no subvierten las precondiciones planteadas por la naturaleza. En otras palabras, lo que existe es una adaptación de los poblados al lugar seleccionado para el emplazamiento, y no una adaptación de éste a aquellos. Un buen ejemplo de ello se obtiene al examinar los perfiles actuales de dos castros ya conocidos: Torroso y Penalba (figura 5). Más claramente puede apreciarse lo mismo en el caso de Alto do Castro (figura 1), donde la primera ocupación, perteneciente al Hierro I, se limita a extenderse por la parte superior del cerro, delimitado en buena medida por desniveles naturales y complementado con un sistema de foso y un pequeño parapeto de tierra y (seguramente) madera, que más bien habría que definir como empalizada. Sólo a partir del Hierro II el yacimiento se amplia y pasa a modificar sustancialmente la apariencia del cerro para adaptarlo a las necesidades de la ocupación.
La adaptación al terreno y la escasa alteración perceptual del espacio del
asentamiento se confirma a través del examen de las pautas de visibilidad desde dentro de los poblados. La ausencia generalizada de estructuras verticales, como parapetos o murallas, y la elección de posiciones prominentes en cerros destacados hace que la visibilidad desde el interior sea siempre posible. En lugar de estar dentro de un castro, más propiamente se está encima de él. No existe ningún tipo de estructura artificial que limite la perspectiva visual, al menos de forma importante. Salvo en el interior de las cabañas, cualquiera puede mirar y ver afuera desde cualquier punto del poblado. No existe sensación visual de encierro, de delimitación. La visibilidad más amplia se obtiene situándose en la parte central de los poblados, que suele ser el punto más alto de los mismos. No hay ningún horizonte artificial que limite el alcance de la visibilidad, los castros son espacios predominantemente abiertos.
La Segunda Edad del Hierro
La inversión de trabajo social en la preparación del asentamiento sigue siendo una característica clave en este momento. Pero a diferencia del Hierro I, este trabajo se concreta en productos diferentes e implica un esfuerzo también distinto. En el Hierro II los castros ya no se adaptan de forma estricta a las condiciones del emplazamiento ele-gido, sino que más bien éste es manipulado en función de las necesidades del grupo que lo va a ocupar. Dentro de la misma apariencia de estabilidad y fortificación que los anteriores, los poblados se ubican ahora en entornos de mayor aprovechamiento potencial. De hecho se detecta una inversión en el peso y el signo de los criterios locacionales y la vinculación con determinados tipos de terrenos pasa a ser el criterio esencial (resumo de nuevo Parcero, 2000b, e.p., Fábrega Álvarez en este mismo volumen). En concreto se produce una clara asociación de los castros con suelos potencialmente aptos para un aprovechamiento agrario intensivo, lo cual significa no sólo proximidad física sino también accesibilidad y control visual sobre ellos. La visibilidad deja de ser muy amplia a larga distancia, pero a cambio se hace más intensa y homogénea en las zonas más cercanas al poblado, y especialmente sobre los tipos de terrenos mencionados. También parece importante disponer de unas buenas condiciones de acceso al entorno, que deja de estar dominado por pendientes sumamente fuertes y escarpadas. Podríamos decir que se produce el cambio de una relación “negativa” a otra “positiva” con el entorno.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
19
Esta modificación en el peso de los distintos criterios locacionales supone que, si bien las posiciones de los asentamientos siguen siendo prominentes, ya lo son menos. La mejora de la accesibilidad al entorno y la disminución de la visibilidad a larga distancia suponen que las condiciones de defensa natural de los emplazamientos no son tan buenas, aunque dentro de las áreas que cumplen los requisitos anteriores se siguen seleccionando los puntos más elevados y rodeados de pendientes naturales.
La parcelación y delimitación del espacio doméstico sigue siendo un rasgo
estructural elemental, pero se materializa de forma diferente. La selección locacional, como hemos visto, modifica sus criterios, y en función de ello las posiciones que se ocupan son orográficamente menos obvias. Ahora los límites del área ocupada ya no están claramente marcados por el terreno, sino que más bien ocurre que es el terreno el que se modifica significativamente. Una buena prueba de ello procede de la comprobación del alcance cuantitativo de los movimientos de tierra que se involucran en la erección de estructuras delimitadoras del asentamiento (p.e. figura 6). Otra prueba son las propias preferencias formales de estas estructuras. Frente al predominio de sistemas de foso y terraza, los elementos más característicos de los castros del Hierro II son los parapetos o murallas. Frente a una delimitación fundamentada en estructuras negativas, ahora se crean en todos los casos cuerpos arquitectónicos positivos, emergentes. Esto significa que la creación de un poblado altera de modo evidente y permanente la apariencia formal del espacio, introduciendo nuevos volúmenes visibles a larga distancia. Pero también significa que los límites del espacio propio de cada comunidad se hacen mucho más tangibles. El límite ya no lo es sólo para el desplazamiento sino también para la percepción. Así, por ejemplo, cabe suponer que el interior de los castros se convierte en un reducto oculto a la visión general, defendido visualmente del exterior. Pero también ocurre lo inverso: los poblados son ahora espacios constreñidos, cerrados sobre sí mismos, con una posibilidad de escape visual muy limitada, en los que por lo general la única opción de visibilidad amplia desde dentro es encaramarse al parapeto delimitador; esto es así incluso obviando la importante merma en la altitud original de estas estructuras, pocas veces cuantificada pero siempre importante.
No sólo hay un cambio en la forma en que se delimitan los asentamientos, sino
también en la intensidad con que se hace. Ahora se multiplican las estructuras de cierre, siendo infrecuente que existan complejos inferiores a un parapeto y un foso; se generalizan los antefosos y se complican sobre todo las zonas de acceso a los poblados. Un buen ejemplo de esta complejidad es el castro de Fozara (Ponteareas, Pontevedra), esquematizado en la figura 6 y ocupado aproximadamente entre el s. IV a.C. y el cambio de era (Hidalgo y Rodríguez, 1987). Todo ello sin tener en cuenta la posibilidad de que existan otras estructuras significativas no visibles hoy día en superficie, como los conjuntos de fosos, zanjas lineales, etc. localizados en el entorno de varios yacimientos por cuya periferia discurren obras públicas como la Red de Gasificación de Galicia o el Oleoducto Coruña-Vigo (Parcero, 1999). Aunque los datos disponibles son todavía pocos, parece posible extender esta parcelación intencional, visible y arquitecturizada al propio espacio productivo, según muestran las estructuras descubiertas en el entorno del castro de Follente (Caldas de Reis, Pontevedra, Parcero, 1999). A pesar de que el interior del poblado no ha sido excavado, se trata de un yacimiento formalmente característico del Hierro II (y ocupado sin duda en época indígeno-romana en función de los materiales recuperados) en cuya periferia se documentó un buen número de estructuras artificiales (entre ellas un posible bancal) intencionalmente construidas para,
20
a partir de la alteración del espacio precedente, posibilitar el desarrollo de parcelas de cultivo inmediatas a las zonas de ocupación (figura 7).
El cambio en el alcance de la alteración del espacio que se produce en esta Segunda
Edad del Hierro queda claramente de manifiesto en aquellos casos en los que estas ocupaciones se superponen a otras de la fase anterior. La modificación en estos poblados es tal que, según se ha documentado a menudo, las evidencias de las ocupaciones precedentes aparecen de forma muy fragmentaria e inconexa, ocultas y alteradas por importantes obras de adaptación del terreno que pueden llegar a impedir la conservación de estructuras de esas fases anteriores; buenos ejemplos son los casos de Alto do Castro (Parcero, 2000a), Castrovite (González y Carballo, 2001), Troña (Hidalgo, 1988-9), Chao de Sanmartín (Villa, 2002).
Época indígeno-romana
A partir de la conquista romana, especialmente desde mediados del s. I d.C., la evolución del modelo de asentamiento castreño registra modificaciones que concluirán con el abandono definitivo de este modelo de asentamiento. En primer lugar dejarán de ser el único tipo de asentamiento existente, primero por la aparición de ocupaciones urbanas y progresivamente por la generalización de las ocupaciones rurales abiertas (Pérez Losada, 2000). No obstante las primeras no parecen representar un modelo de ocupación conflictivo con el fortificado, pues parece claro que no hay trasvases relevantes de población indígena a los núcleos urbanos. El segundo sí entra plenamente en conflicto con el modelo de asentamiento del castro y de hecho es la forma de poblamiento que lo va a reemplazar a partir de finales del siglo I d.C. y sobre todo desde el II d.C., constituyendo el final definitivo del poblamiento fortificado y, por extensión, de la monumentalización del espacio de asentamiento. Pero hasta ese momento, durante más o menos un siglo, el castro continúa siendo la forma de ocupación del territorio de las comunidades indígenas.
Ahora bien, no se trata ya de un modelo más o menos uniforme y homogéneo sino
que se somete a ciertos cambios importantes. En algunas áreas no parecen variar demasiado los criterios locacionales y siguen pesando los mismos factores, que de hecho redundan en el mantenimiento de la ocupación de la mayor parte de los poblados del Hierro II, que sin embargo son reformados y en algunos casos ampliados. En otras zonas el mantenimiento de los castros pasa a ser una cuestión formal ya que sí hay una fuerte reestructuración del poblamiento relacionada con el desarrollo de sistemas de explotación del entorno a gran escala diseñados por el estado romano que suponen la alteración radical de los modelos de implantación territorial indígenas (Sánchez Palencia et al., 2002). Además, en cualquiera de los casos, es ahora cuando se materializan con total claridad diferencias de tamaño entre asentamientos, con la aparición de algunos poblados extensos del estilo de los oppida del conjunto del occidente europeo 1. Estamos, pues, ante una estructura de poblamiento más compleja y además cambiante, que en el lapso de un siglo acarreará modificaciones radicales a las
1 Es motivo de amplia discusión la cuestión de si esta estructura de poblamiento compleja, con “lugares centrales” mayores y pequeños castros se desarrolla plenamente tras la conquista romana y por efecto de la misma o se inicia anteriormente. Asimismo se discute si ese proceso, al margen de su datación, es fruto de una dinámica propia “interna” de las comunidades castrexas o es inducido “externamente” y ocurre sólo en algunas áreas del cuadrante NO.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
21
formas de ocupación del espacio en el NO. De esta forma los criterios locacionales de los asentamientos son ahora diversos y, frente a un conjunto de pequeños poblados que mantienen en términos generales un patrón locacional como el del Hierro II 2, se desarrollan grandes castros que van a romper ese modelo locacional para ocupar posiciones más próximas al modelo que caracterizaba a la Primera Edad del Hierro, esto es, puntos en los que priman los criterios de visibilidad, defensibilidad y dominio visual sobre el entorno, especialmente a media y larga distancia. En algunos casos se trata de fundaciones ex novo (p.e. San Cibrán de Lás, Rodríguez Cao et al., 1993) aunque es relativamente habitual que estos grandes poblados se levanten sobre ocupaciones anteriores que, significativamente, se pueden remontar hasta el Hierro I: p.e. Castromao, Troña, Terroso, Sâo Juliâo,.. o con posibles ocupaciones menos antiguas Sta. Tegra o Elviña).
La estructura de los castros también se modifica y en muchos casos es en esta fase
cuando se documentan los sistemas defensivos más vistosos y mejor acabados. En este sentido destacan también los poblados mayores, que adoptan estructuras internas complejas y orgánicas, en ocasiones casi urbanísticas (figura 8) y sistemas de delimitación amplios y bien acabados, con proliferación de paramentos murarios de mampostería o sillería, sistemas de acceso complejos con torreones y bastiones, escaleras, etc. (figura 9). No obstante este tipo de mejoras arquitectónicas no se limitan a los asentamientos de gran tamaño, sino que ocurren también en algunos poblados menores, a veces con acabados similares a aquellos (caso de las bien aparejadas murallas de Baroña, Calo y Soeiro, 1986, o del sistema de acceso al castro de A Graña, Acuña, 1996) y otras con mejoras mucho más modestas (caso de Alto do Castro, Parcero, 2000a), donde el parapeto de tierra prerromano es ligeramente reformado con la adición de un pequeño lienzo de muro en su cara interna que no modifica las dimensiones ni la funcionalidad del elemento sino sólo su apariencia). No obstante se trata casi siempre de mejoras más bien estéticas, que engrandecen la aparatosidad y el aspecto exterior de muchos de estos elementos pero que no se realizan en función de requerimientos funcionales evidentes. Esto resulta especialmente claro en el caso de los castros mayores, que se rodean de cinturones concéntricos de murallas pétreas que ya no parecen mostrar una especial concentración o aparatosidad en los puntos naturalmente más accesibles sino que se reparten más o menos por igual en todo el perímetro de los poblados (cf. los casos de Sanfins, Briteiros, Castromao, San Cibrán de Lás, Elviña, Sta. Tegra,...). Pero además se trata de estructuras poco sólidas, carentes incluso de cimentación, como es claro en el caso de Sta. Tecla (A Guarda, Pontevedra), donde una de las murallas de cantería del primer tercio del siglo I d.C. cubrió un pequeño conjunto de grabados de la Edad del Bronce sin destruirlos, lo cual indica que para su construcción ni siquiera se rebajó la roca en que se asienta (imagen en Peña, 1985-6). Otro buen ejemplo de estructura “poco funcional” es la de San Cibrán de Lás (San Amaro-Punxín, Ourense, figura 10, Rodríguez Cao et al, 1993), uno de cuyos perímetros amurallados no cierra una cima, como cabría esperar, sino que se dispone desde la divisoria de la misma hacia una de sus vertientes, creando una barrera visual artificial muy efectiva 3. El caso extremo de enriquecimiento formal y aparente de las
2 Me refiero a las áreas no afectadas por el desarrollo a gran escala de la minería del oro, pues en éstas el cambio es claro (Sánchez Palencia et al., 2002). 3 Esta particularidad de las murallas de San Cibrán me fue inicialmente señalada por F. Criado y posteriormente corroborada sobre el terreno por L.F. López González y Y. Álvarez González., quienes en la actualidad dirigen los trabajos de excavación y consolidación del castro en el marco de la creación del Parque Arqueolóxico da Cultura Castrexa en dicho yacimiento, promovido por la Xunta de Galicia.
22
defensas de estos poblados sería la ubicación sobre ellas de elementos accesorios como las estatuas de guerreros, cuya ubicación en estas posiciones parece desprenderse del ejemplar documentado en la Citânia de Sanfins y replicado en esa posición (Silva, 1986, figura 11).
Este engrandecimiento formal de los elementos defensivos es todavía más claro y
paradójico en los casos en los que, gracias a las posibilidades tecnológicas brindadas por la tecnología romana, se crean castros de nueva planta alejados de los parámetros de implantación territorial propios de época prerromana (como en el caso de las regiones mineras) en los que la desproporción entre los elementos defensivos y las superficies de ocupación es especialmente acusada; entre otros, un buen ejemplo de ello recientemente publicado es el castro leonés de El Chano (Celis, 2002, figura 12).
5. FUNCIÓN Y SENTIDO DE LA MONUMENTALIDAD EN CADA MOMENTO
Hemos visto, pues, cómo a lo largo del amplio período de vigencia del
asentamiento fortificado en el NO las formas de materialización de esa fortificación son diferentes y reposan en distinto grado sobre los tres grandes factores examinados. Si, como apuntamos al principio, asumimos la posibilidad de aproximarnos al asentamiento fortificado como el principal modo de construcción de la monumentalidad en este tiempo, esas diferencias pueden ser leídas también como modificaciones en las formas de construcción de la monumentalidad en cada uno de los momentos.
Sintetizando el contenido de los apartados anteriores, la Primera Edad del Hierro
habría sido el primer episodio de fortificación del asentamiento en el NO, así como la primera forma de monumentalización del mismo. Esta fortificación se basa ante todo en una alteración sólo relativa del espacio natural y reposa en mayor medida en la selección de emplazamientos naturalmente “monumentales”, dotados de una amplia e intensa visibilidad y prominencia espaciales. Las formas de apropiación de esos espacios naturales son visibles y permanentes, pero se fundamentan en la adaptación de las estructuras artificiales a las condiciones previas del terreno antes que en una alteración radical de éstas. Se trata, pues, de una monumentalización que puede definirse en cierto modo como “ambigua” o “difusa” (Criado, 1993a). En otras coordenadas, es posible asimilarlo, salvando las lógicas distancias, al proceso de constitución formal de los primeros monumentos megalíticos. Según se ha planteado para el estudio de la monumentalidad megalítica (Criado y Vaquero, 1993, Villoch, 1999), existe una lógica locacional que trata de aprovechar la proximidad a hitos naturales, como afloramientos, para facilitar la prominencia a larga distancia de los lugares de construcción de necrópolis tumulares. Según esta misma lógica (Richards, 1996) los primeros monumentos megalíticos habrían tomado sus rasgos aparentes de la reproducción de formas naturales asociadas, como los propios afloramientos rocosos. Similarmente, estos primeros castros aprovechan la coherencia natural de determinadas formas orográficas para fundamentar la unidad de las comunidades ocupantes de un poblado cuyos límites se constituyen a partir de la monumentalización efectiva de los propios límites del espacio natural previo.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
23
Pero tampoco conviene minimizar en exceso el alcance de esta monumentalización ya que, a pesar de que se basa sobre todo en elementos que hemos descrito como de tipo “negativo” (fosos) o “neutro” (aterrazamientos), constituye una forma efectiva y definitiva de presencia humana en el espacio. Además se trata de una fortificación eminentemente funcional, ya que no busca erigir estructuras visualmente imponentes sino prioritariamente eficaces. Es en este momento cuando el peso de los factores defensivos en la selección de los emplazamientos de los poblados se hace más acusado, hasta el punto de sacrificar a su costa la proximidad a terrenos de potencialidad productiva alta o media, en un momento en el que el registro muestra con claridad la vigencia de un sistema de base fundamentalmente agraria (Rodríguez López et al., 1993). Es ahora más que nunca cuando parece pertinente apelar a la relación entre fortificación y defensibilidad del asentamiento; el castro parece surgir como respuesta a una dinámica social que termina por generalizar el conflicto como la forma más importante de relación inter-comunitaria (puede verse un planteamiento detallado de este proceso en Parcero, e.p.).
La Segunda Edad del Hierro muestra la transformación de esta forma esencialmente
natural y funcionalmente defensiva de la fortificación en otra que reposa ahora ante todo en elementos construidos. Los cambios en los criterios locacionales de los poblados muestran que la búsqueda de posiciones ante todo prominentes, inaccesibles y dominantes ya no es la prioridad en este momento, sino la vinculación con determinados tipos de terrenos. Dentro de estas nuevas zonas se mantiene la preferencia por emplazamientos elevados y dominantes, pero de forma menos acusada que en el primer Hierro. A cambio la fortificación del asentamiento pasa a reposar ante todo en la obra artificial, en la construcción de estructuras que además se hacen mucho más conspicuas, ya que se generaliza la construcción de elementos emergentes como parapetos y murallas. Se produce ahora una alteración mucho más radical del espacio, ya no hay una adaptación del asentamiento al solar sino más bien una modificación sustancial de éste, incluido el cambio perceptual que supone la creación de volúmenes artificiales que generan espacios de habitación mucho más cerrados. A pesar de que la inversión de trabajo necesaria para todo ello parece considerablemente mayor que la puesta en juego para la construcción de los castros del Hierro I, lo cierto es que la eficacia funcional defensiva de los nuevos poblados decrece, pues la proliferación de estructuras artificiales no parece suficiente para contrarrestar la pérdida de inaccesibilidad ocasionada por los cambios de emplazamientos, y en todo caso no compensa la pérdida de los dominios visuales a larga distancia. Se trata, pues, de una forma de monumentalidad mucho más directa, más evidente, ya que apenas reposa sobre elementos naturales y es además temporalmente más visible (es a partir del Hierro II cuando se generaliza la petrificación de los asentamientos castrexos). Y es una forma de monumentalidad que tiene que ver casi exclusivamente con la fortificación, pues las estructuras defensivas son los principales hitos visuales de los poblados del Hierro II, tanto desde el exterior como desde el interior, donde se registra una fuerte homogeneidad constructiva.
A diferencia del Hierro I, la fortificación de los castros del Hierro II supone la
imposición de una forma de monumentalidad directa y masiva, espacial y temporalmente muy visible. Al mismo tiempo se convierte en una fortificación funcionalmente menos efectiva hacia el exterior, como tal fortificación, y tal vez más dirigida hacia el interior, hacia la creación de espacios artificiales masivos y cerrados, en la misma línea en la que cabe entender la extrema atomización del espacio interior de
24
los poblados. A partir de una propuesta de lectura histórica en la que la Segunda Edad del Hierro podría representar un estadio de avance hacia una forma de sociedad plenamente dividida (Parcero, e.p.), la deviene ahora un recurso monumental plenamente intencional relacionado con un sistema de relaciones socio-políticas en las que el papel del conflicto y la guerra se convierte en más discursivo, ideológico que concreto.
En época indígeno-romana la diversificación en las formas de asentamiento supone
una cierta variabilidad en los modos de construcción de la monumentalidad. Sin embargo lo más notable es ahora el desarrollo de estructuras de fortificación más estéticas que funcionales, especialmente en los castros mayores. Se recupera en cierta medida el apoyo de los elementos naturales para la construcción de esta monumentalidad, con la selección de emplazamientos de nuevo prominentes y destacados, aunque parece claro que ya no existe una búsqueda de factores funcionales defensivos directos sino más bien la acentuación de la posición dominante de estos grandes poblados. Esto es muy claro cuando se examinan los rasgos formales de las estructuras artificiales que los caracterizan y que pasan a ser elementos ante todo estéticos e impresionantes pero escasamente funcionales. No sólo dejan de seguir una lógica de distribución adaptada a las condiciones de accesibilidad del espacio que ocupan sino que se construyen pensando sobre todo en su apariencia externa, especialmente en el caso de los sistemas de acceso. Siempre ha resultado llamativo que sea precisamente en este momento cuando la monumentalización de los castros, por medio de sus elementos defensivos, se hace más patente, en un período en el que se supone que el dominio romano garantizaría la existencia de una estructura socio-política indígena escasamente conflictiva, un período “de paz generalizada” (Peña, 1992b). Igualmente es en este período cuando se desarrollan otras formas de monumentalidad relevantes, como es el caso de las estatuas de guerreros, que de nuevo son elementos escasamente funcionales pero que están directamente relacionados con la evocación del conflicto y la guerra.
Tal vez puedan comprenderse mejor estos desarrollos materiales si los integramos
en nuestro discurso de transformación progresiva de las formas de fortificación y monumentalidad. Desde este punto de vista en este momento se alcanzaría la forma de creación monumental más directa, lo cual quiere decir que es una monumentalidad cuantitativamente masiva pero sobre todo que es una forma de creación monumental mucho más pura, mucho más desvinculada de necesidades o contenidos funcionales directos. Se trataría de una monumentalidad entendida como tradición, como la perpetuación y magnificación de determinadas formas culturales precedentes, que además en casi todos los casos tienen relación con la esfera del conflicto y la guerra. Se viene incidiendo recientemente en la necesidad de comprender a las sociedades indígeno-romanas como fruto de una importante transformación acaecida tras la conquista e integración en la estructura del imperio romano (p.e. Fernández Ochoa y Morillo, 2002), concretada en la consolidación de una estructura socio-política indígena de orden tributario promovida por el propio interés de Roma y articulada sobre una base territorial esencialmente rural (p.e. Sastre, 2001). Desde la perspectiva que vengo proponiendo, este proceso puede entenderse como el que ocasiona la aparición de esta nueva forma de monumentalidad, que se convierte en un modo de construcción de la tradición (en el sentido empleado p.e. en Parcero et al., 1998). Las formas culturales y los sistemas de valores prerromanos, entre ellos destacadamente la fortificación, son mantenidos, magnificados e insertados en un nuevo patrón de racionalidad que, sin
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
25
embargo, va a tener una escasa vigencia ya que a partir de finales del siglo I y sobre todo desde el II d.C. el asentamiento fortificado dejará de ser la forma esencial de ocupación del territorio.
IMÁGENES
Fig. 1: Perfiles de las diferentes fases del poblado d e Alto do Castro (Cuntis, Pontevedra).
Fig. 2: Corte del terraplén Sur de Torroso (Mos, Pontevedra). Adaptado de Peña, 1992a.
26
Fig. 3: Basamento de la empalizada que delimita la ocupación del Hierro I de Chao Sanmartín (tomado de Villa, 2002).
Fig. 4: Castro de Penalba (Campo Lameiro, Pontevedra). Tomada de Álvarez, 1986.
Fig. 5: Perfiles de los castros de Penalba y Torroso, según Álvarez, 1986 y Peña, 1992a.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
27
Fig. 6: Croquis del castro de Fozara (Ponteareas, Pontevedra) según Hidalgo y Rodríguez, 1987.
Fig. 7: Croquis del castro de Follente (Caldas de Reis, Pontevedra) mostrando las estructuras visibles en superficie y las documentadas en su periferia en el seguimiento de obra de la Red de Gasificación de Galicia.
28
Fig. 8: Estructura interna de la Citânia de Sanfins (adaptado de Romero, 1976).
Fig. 9: Vista parcial del emplazamiento y estructuras arquitectónicas de la Citânia de Briteiros (Guimaraes, Portugal).
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
29
Fig. 10: Vista aerea del castro de San Cibrán de Lás.
Fig. 11: Estatua de guerrero sobre las murallas de la Citânia de Sanfins.
30
Fig. 12: Planta del castro de El Chano (León), según Celis, 2002.
BIBLIOGRAFÍA
Acuña Castroviejo, F. (1996): “Urbanismo castrexo en el noroeste peninsular”. En C. Fernández Ochoa (coord.): Los Finisterres Atlánticos en la Antigüedad: época prerromana y romana. Madrid, Electa: 45-8.
Alarçâo, J. DE (1992): “A evoluçâo da Cultura Castreja”. Conimbriga XXXI: 39-71. Álvarez Núñez, A. (1986): Castro de Penalba. Campaña 1983. Xunta de Galicia.
Santiago de Compostela (Col. Arqueoloxía/Memorias, 4). --- (1987): “Castro de Penalba (Campolameiro) y Castro dos Mouros (Moraña).
Campaña de excavaciones 1987”. El Museo de Pontevedra 41: 97-111. Calo Lourido, F. y Soeiro, T. (1986): Castro de Baroña. Campañas 1980-84. Xunta de
Galicia. Santiago de Compostela (Col. Arqueoloxía/Memorias, 6) Carballo Arceo, L.X. (1987): Castro da Forca. Campaña 1984. Xunta de Galicia.
Santiago de Compostela (Col. Arqueoloxía/Memorias, 8). --- (1990): “Los castros de la cuenca media del río Ulla y sus relaciones con el medio
físico”, Trabajos de Prehistoria 47: 161-199. --- (1996): “Os castros galegos: espacio e arquitectura”, Gallaecia 14-15: 309-58. Cardesín Díaz, J.M. (1992): Tierra, trabajo y reproducción social en una aldea gallega
(s. XVIII-XX): Muerte de unos, vida de otros. Madrid, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
31
Celis Sánchez, J. (2002): “La ocupación castreña en el alto valle del río Cúa: “El Castro” de Chano (Leon)”. En M. A. de Blas y A. Villa (eds.): Los poblados fortificados del noroeste de la Península Ibérica: formación y desarrollo de la cultura castreña. Actas de los Coloquios de Arqueología en la cuenca del Navia (Navia, 2002). Navia, Ayto. de Navia, Parque histórico del Navia: 189-210.
Cobas Fernández, I. (e.p.): “Introducción a la cerámica de la Prehistoria de Galicia II: La cerámica de la Edad del Hierro del NW Peninsular”. En I. Cobas Fernández y P. Prieto Martínez: Introducción a la cerámica Prehistórica y Protohistórica de Galicia. Santiago de Compostela, Grupo de Investigación en Arqueología del Paisaje. (Col. Trabajos en Arqueología del Paisaje, nº 17).
Cobas Fernández, I. y Prieto Martínez, P. (1998). “Regularidades espaciales en la cultura material: la cerámica de la Edad del Bronce y la Edad del Hierro en Galicia.”, Gallaecia 17: 151-75.
Criado Boado, F. (1993a): “Visibilidad e interpretación del registro arqueológico”, Trabajos de Prehistoria 50: 39-65.
--- (1993b): “Límites y posibilidades de la Arqueología del Paisaje”, Spal 2: 9-55. Criado Boado, F. y Vaquero Lastres, J. (1993): “Monumentos, nudos en el pañuelo.
Megalitos, nudos en el espacio”, Espacio, tiempo y forma, serie I Prehistoria 6: 205-48.
Fariña Busto, F. (1991): “Dos notas a propósito de Castromao”, Cuadernos de Estudios Gallegos XXXIX.104: 57-71.
Fariña Busto, F.; Arias Vilas, F. y Romero Masiá, A. (1983): “Panorámica general sobre la cultura castreña”. En G. Pereira Menaut (ed.): Estudos de Cultura Castrexa e de Historia Antiga de Galicia. Santiago de Compostela, Universidade de Santiago: 87-127.
Fernández Ochoa, C. y Morillo Cerdán, A. (2002) : “Romanización y asimilación cultural en el Norte Peninsular. Algunas reflexiones sobre un topos historiográfico desde una perspectiva arqueológica”. En M.A. de Blas y A. Villa (eds.): Los poblados fortificados del noroeste de la Península Ibérica: formación y desarrollo de la cultura castreña. Actas de los Coloquios de Arqueología en la cuenca del Navia (Navia, 2002). Navia, Ayto. de Navia, Parque histórico del Navia: 261-78.
Fernández-Posse, M.D. y Sánchez Palencia, F.J. (1998): “Las comunidades campesinas en la cultura castreña”, Trabajos de Prehistoria 55.2: 127-150.
García Quintela, M.V. Y Santos Estévez, M. (2001): “Petroglifos podomorfos e investiduras reales célticas: estudio comparativo”. Archivo Español de Arqueología LXXIII.
Gomes, J.M. Flores Y Carneiro, D.M. Veloso (1999): Cividade de Terroso. Póvoa de Varzim, Câmara Municipal.
González Ruibal, A. y Carballo Arceo, X. (2001): “Cerámicas de Castrovite (A Estrada, Pontevedra)”, Boletín auriense 31: 35-82.
Hidalgo Cuñarro, J.M. (1988-89): “Excavaciones arqueológicas en Troña (Ponteareas, Pontevedra). Campañas 1984-86”, Castrelos 1-2: 81-108.
Hidalgo Cuñarro, J.M. y Rodríguez Puentes, E. (1987): Castro de Fozara. Campaña 1984. Santiago de Compostela, Xunta de Galicia (Col. Arqueoloxía/Memorias, 9).
Martins, M. (1988). “A arqueología dos castros no Norte de Portugal: balanço e perspectivas de investigaçâo”. Trabalhos de Antropologia e Etnología 28.3-4: 11-35.
32
--- (1990): O Povoamento Proto-histórico e a Romanizaçâo da bacia do curso medio do Cávado. Col. Cadernos de Arqueologia, Monografías, 5. Braga, Universidade do Minho.
Méndez Fernández, F. (1994). “La domesticación del paisaje durante la Edad del Bronce gallego”, Trabajos de Prehistoria 51.1: 77-94.
--- (1998). “Definición y análisis de poblados de la Edad del Bronce en Galicia”. En R. Fábregas Valcárce (ed.): A Idade do Bronce en Galicia: novas perspectivas. Sada, Ediciós do Castro (Col. Cadernos do Seminario de Sargadelos, 77): 153-90.
Parcero Oubiña, C. (1995): “Elementos para el estudio de los paisajes castreños del Noroeste Peninsular”, Trabajos de Prehistoria 52, 1: 127-44.
--- (1999): La arqueología en la gasificación de Galicia, 7. Hacia una arqueología agraria de la cultura castreña. Santiago de Compostela, Grupo de Investigación en Arqueología del Paisaje (Col. Trabajos en Arqueología del Paisaje, 9).
--- (2000a): “Síntesis de los trabajos de excavación en el yacimiento castreño de Alto do Castro (Cuntis, Pontevedra)”, Brigantium 12: 161-74.
--- (2000b): “Tres para dos. Las formas del poblamiento en la Edad del Hierro del Noroeste”, Trabajos de Prehistoria 57-1: 75-95.
--- (e.p.): La construcción del paisaje social en la Edad del Hierro del noroeste ibérico. Santiago, Fundación Federico Maciñeira e Instituto de Estudios Galegos “Padre Sarmiento” (Col. Monografías Ortegalia, 1).
Parcero Oubiña, C., Criado Boado, F. y Santos Estévez, M. (1998): “Rewriting Landscape: Incorporating Sacred Landscapes into Cultural Traditions”, World Archaeology 30.1: 159-76.
Peña Santos, A. de la (1985-86): “Tres años de excavaciones arqueológicas en el yacimiento galaico-romano de Sta. Tecla (A Guarda, Pontevedra): 1983-85”, Pontevedra Arqueológica II: 157-189.
--- (1992a): Castro de Torroso. Síntesis de las memorias de las campañas de excavación 1984-1990. Santiago de Compostela, Xunta de Galicia (Col. Arqueoloxía/Memorias,11).
--- (1992b). “El primer milenio a.C. en el área gallega: Génesis y desarrollo del mundo castreño a la luz de la arqueología”. En M. Almagro Gorbea y G. Ruiz Zapatero (eds.): Paleoetnología de la Península Ibérica. Actas del Coloquio sobre Etnogénesis de la Península Ibérica (Madrid, 1989) (Complutum Extra 2-3): 373-94.
--- (2000): “Castro de As Croas (Salcedo, Pontevedra)”, Brigantium 12: 153-160. Peña Santos, A. de la y Vázquez Varela, J.M (1996): “Aspectos de la génesis y
evolución de la cultura Castreña de Galicia”. En M. A. Querol y T. Chapa (eds.): Homenaje al Prof. Manuel Fernández-Miranda (Complutum Extra 6.I): 255-263.
Pérez Losada, F. (2000): Poboamento e ocupación rural romana no noroeste peninsular (núcleos agrupados romanos secundarios en Galicia). Tesis Doctoral disponible en CD. Universidade de Santiago de Compostela: Disco 2 (Humanidades e ciencias sociais).
Ramil González, E. (1999): “Ortigueira entre a cultura dos castros e a etapa altomedieval”. En E. Ramil, J.C. Breixo y E. Grandío: Historia de Ortigueira. A Coruña, Vía Láctea: 31-74.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
33
Rey Castiñeira, J. (1990-91): “Cerámica indígena de los castros costeros de la Galicia occidental: Rías Bajas. Valoración dentro del contexto general de la Cultura Castreña”. Castrelos 3-4: 141-163.
Richards, C. (1996): “Creating a world of stone – an elemental approach to megaliths and the landscape in the Danish Neolithic”. Comunicación presentada al 2nd Annual Meeting of the European Association of Archaeologists (Riga, 1996).
Rodríguez Cao, C.; Xusto Rodriguez, M. y Fariña Busto, F. (1993): A Cidade de San Cibrán de Lás. Ourense, Grupo Marcelo Macías de colaboradores do Museo Arqueológico (Col. Guías do Patrimonio Cultural, 4).
Rodríguez López, C., Fernández Rodríguez, C. y Ramil Rego, P. (1993): “Aprovechamiento económico del medio natural en los yacimientos castreños del Noroeste peninsular”, Trabalhos de Antropologia e Etnología XXXIII.1-2: 285-305.
Romero Masiá, A. (1976): El hábitat castreño. Santiago, Colegio de Arquitectos de Galicia.
Sánchez Palencia, F.J., Orejas, A, y Sastre, I. (2002) : “Los castros y la ocupación romana en las zonas mineras del Noroeste de la Península Ibérica”. En M.A. de Blas y A. Villa (eds.): Los poblados fortificados del noroeste de la Península Ibérica: formación y desarrollo de la cultura castreña. Actas de los Coloquios de Arqueología en la cuenca del Navia (Navia, 2002). Navia, Ayto. de Navia, Parque histórico del Navia: 241-60.
Santos Estévez, M. (2000): “Arte rupestre y paisaje de la Prehistoria en Galicia”. En D. Seglie (ed.): De Petroglyphis Gallaeciae. Pinerolo, Centro Studi e Museo d’Arte Preistorica.
Sastre Prats, I. (2001): Las formaciones sociales rurales de la Asturia romana. Madrid, Ediciones Clásicas.
Silva, A. C. Ferreira da (1986): A cultura castreja no Noroeste de Portugal. Paços de Ferreira, Museu Arqueológico da Citânia de Sanfins..
Villa Valdés, A. (2002) : “Periodización y registro arqueológico en los castros del occidente de Asturias”. En M.A. de Blas y A. Villa (eds.): Los poblados fortificados del noroeste de la Península Ibérica: formación y desarrollo de la cultura castreña. Actas de los Coloquios de Arqueología en la cuenca del Navia (Navia, 2002). Navia, Ayto. de Navia, Parque histórico del Navia: 159-88.
Villoch Vázquez, V. (1995): “Monumentos y petroglifos: la construcción del espacio en las sociedades constructoras de túmulos del Noroeste peninsular”, Trabajos de Prehistoria 52.1: 39-56.
--- (1999): La configuración social del espacio entre las sociedades constructoras de túmulos en Galicia: Estudios de emplazamiento tumular. Tesis doctoral, inédita. Santiago, Universidad de Santiago, Departamento de Historia I.
Xusto Rodríguez, M. (1992): “La concepción territorial en la cultura castreña de Galicia”, Revista de Arqueología 137: 28-37.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
34
Arquitectura doméstica y construcción del espacio social en la Edad del Hierro del NW
Xurxo M. Ayán Vila*
Resumen: En el presente texto se aborda la problemática de la arquitectura doméstica y el patrón de espacialidad definido por los poblados fortificados de la Edad del Hierro del NW. Adoptamos como punto de partida una revisión crítica del modelo historigráfico vigente para desarrollar posteriormente un nuevo marco teórico metodológico con el objetivo de alcanzar una Arqueología del Espacio Construido castreño que permita esbozar un modelo hipotético general y muestre la existencia de un estilo arquitectónico castreño.
Palabras clave : Edad del Hierro, espacio doméstico, arquitectura castreña, Arqueología de la Arquitectura.
Moral para los constructores de casas: Una vez construida la casa, hay que quitar los andamios. Nietzsche (El viajero y su sombra)
La vida probablemente sea circular. Vincent Van Gogh
1. LA ARQUITECTURA CASTREÑA COMO OBJETO DE ESTUDIO
El marco que ha utilizado la investigación protohistórica para definir el patrón de espacialidad configurado por la arquitectura doméstica castreña parte de una aproximación histórico-cultural de carácter formalista- aderezada en las últimas décadas con un cierto determinismo funcionalista- que ha consolidado inconscientemente un notable conservadurismo teórico-metodológico a la hora de plantear nuevas aproximaciones al registro constructivo castreño
Esta trayectoria1 explica la concepción predominante en la actualidad sobre el hábitat castreño. De acuerdo con este enfoque clásico la cultura castreña sería el producto de un desarrollo endógeno de las poblaciones de la Edad del Bronce, sobre las que influirían de manera significativa elementos culturales mediterráneos y algunos * Becario predoctoral del CSIC. Programa I3P financiado por el Fondo Social Europeo. Laboratorio de Arqueoloxía, Instituto de Estudios Galegos Padre Sarmiento, Centro Mixto CSIC-XuGa. Ruda de San Roque, nº 2. 15704. Santiago de Compostela. [email protected] 1 Para una crítica historiográfica de la investigación sobre la aquitectura véanse los trabajos de Almagro-Gorbea (1994), Fernández-Posse (1998) y Ayán (2002).
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
35
elementos culturales mediterráneos y algunos rasgos culturales célticos (Calo y Sierra 1983, Fariña et al. 1983, de la Peña 1992, 1996). Debido a su carácter periférico y al decaimiento generalizado del comercio y los contactos que habían caracterizado al anterior período del Bronce Atlántico, el NW evolucionaría de manera autónoma dando lugar a una cultura arcaizante con una marcada idiosincrasia, reflejada en todas y cada una de sus manifestaciones materiales, sobre todo la arquitectura (predominio de la forma circular y de las construcciones en piedra).
Las comunidades castreñas presentarían una escasa jerarquización y
complejización social, como así parece manifestarse en la enorme dispersión del poblamiento en el territorio, la aparente homogeneidad del registro arquitectónico o en la nula articulación interna de los poblados (Romero Masiá 1976, Acuña Castroviejo 1996, Carballo 1996, Padín 1999). Sólo la llegada de Roma al NW conllevaría la urbanización de unos poblados caóticos carentes de lógica espacial. El impacto romanizador configura esencialmente el paisaje doméstico castreño, sobre todo en la mitad sur del territorio galaico (Conventus Bracarense) con el desarrollo de un urbanismo de planta ortogonal, la introducción de la planta cuadrada y rectangular, la presencia de motivos decorativos en las viviendas, la complejización de los sistemas defensivos, la construcción de infraestructuras y espacios de uso público, o la mejora de las técnicas constructivas en piedra (Blanco 1960, Balil 1971, Maluquer 1975, Romero 1976, Acuña 1977, 1996, Ferreira de Almeida 1984).
Estos postulados conforman a grandes rasgos el modelo interpretativo vigente
actualmente sobre la cultura castreña. Como alternativa a este modelo, se ha venido desarrollando en los últimos años una línea de investigación que propone otra imagen de las comunidades de la Edad del Hierro del NW partiendo de su contextualización en el marco histórico y cultural de las sociedades protohistóricas de su contorno, esto es de la Hispania céltica (Bermejo 1978, García Fernández-Albalat 1990, Almagro-Gorbea 1994, Brañas 1995, 1999, García Quintela 1999). Partiendo del análisis de las fuentes clásicas y del comparatismo antropológico se elabora una interpretación sobre la estructura sociopolítica castreña concibiéndose ésta una sociedad de jefaturas, campesina y guerrera, con un predominio absoluto de las relaciones de parentesco y en la que jugarían un rol social relevante una élite aristocrática organizada en las cofradías de guerreros, cuya presencia se confirma en todo el ámbito indoeuropeo.
Aunque la aplicación y contrastación empírica de este modelo a través del registro arqueológico presenta enormes inconvenientes (de ahí que todavía no contemos con trabajos que analicen la arquitectura de los castros a partir de estos parámetros), hay que reconocer que esta perspectiva abre una sugerente vía para el conocimiento de las comunidades prerromanas del NW, ya que intenta definir las características sociales, políticas e ideológicas propias de la cultura castreña antes del contacto con Roma. Con ello se intenta combatir una de las mayores paradojas de la investigación sobre la Edad del Hierro gallega, como es el amplio desconocimiento que se tiene sobre los períodos indígenas, en contraste con el denodado énfasis que se ha puesto en su fase final, considerada tradicionalmente como el período en el que la cultura castreña alcanza su esplendor y se desarrolla plenamente bajo los auspicios y el impulso romano.
El problema planteado por estos modelos contrapuestos impulsa actualmente un
debate que ha generado un interesante proceso de revisión e impulso en la interpretación del fenómeno castreño. No obstante se impone en la actualidad la necesidad de aplicar
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
36
nuevos enfoques que permitan maximizar la información generada por el registro arquitectónico castreño y superar las carencias de una tradición investigadora que remarcó la imposibilidad de profundizar en el estudio del espacio doméstico (Fernández Posse 1998, Ayán 2002).
Desde nuestra óptica creemos que esta visión se encuentra directamente
condicionada por una práctica arqueológica que ha repetido sus limitaciones durante décadas. Es necesario establecer las bases de una relectura de un registro, eso sí, sesgado2, pero que mantiene un potencial informativo capaz de ampliar el conocimiento arqueológico.
Con el objetivo de maximizarlo hemos planteado desde la Arqueología del Paisaje
un marco teórico-metodológico que bajo la denominación genérica de Arqueotectura3 intenta definir una Arqueología del Espacio Construido castreño que permita avanzar desde un objeto de estudio (la forma arquitectónica castreña) sancionado por la citada tradición investigadora a la definición del estilo arquitectónico de la Edad del Hierro del NW (Ayán 2001).
2. HACIA UNA ARQUEOLOGÍA DEL ESPACIO CONSTRUIDO CASTREÑO
El punto de partida de nuestra propuesta se asienta en un planteamiento teórico
que permita conceptualizar desde nuevos parámetros el ámbito fenoménico de la arquitectura como elemento material de la formación sociocultural castreña. Desde nuestro punto de vista la arquitectura es una tecnología y herramienta básica para la reproducción social, un catalizador y a la vez producto de la acción social, una herramienta cultural que construye el paisaje social.
La arquitectura castreña como herramienta para la acción social
Se pretender establecer un nuevo marco conceptual que supere la consideración formalista del espacio como algo que ya viene dado, como una realidad estática de orden físico y ambiental. El espacio es una construcción social, imaginaria, en movimiento continuo y enraizada en la cultura, existiendo una estrecha relación estructural en las estrategias de apropiación del espacio entre pensamiento, organización social, subsistencia y concepción-utilización del medio ambiente. El paisaje, concebido como la objetivización de prácticas sociales de carácter material e imaginario, se encuentra constituido por tres dimensiones o niveles distintos: el paisaje como entorno físico, entorno social y entorno simbólico (Criado 1993, 1999).
2 Entre las limitaciones del registro arqueológico castreño cabe destacar la inexistencia de una secuencia o periodización convencionalmente aceptada, la visión tipológica y formalista de las construcciones que apenas ha incidido en aspectos como la funcionalidad de las estancias, así como el análisis separado de construcciones y ajuares que dificulta la contextualización de los espacios domésticos. 3 Este programa de investigación de carácter integral aboga por una perspectiva diacrónica en el tratamiento de la información arquitectónica, aplicable tanto a la Prehistoria Reciente, como a la Arquitectura protohistórica e histórica (Mañana, Blanco y Ayán 2002; Ayán, Blanco y Mañana 2002).
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
37
Del mismo modo, el espacio arquitectónico es esencialmente un espacio social que se construye culturalmente, un paisaje cultural que participa de lleno en la construcción del aparato simbólico, el imaginario colectivo y las prácticas rituales de la comunidad que lo construye y habita. La forma arquitectónica puede ser definida como un producto humano que emplea una realidad dada (o espacio físico) para crear una realidad nueva: el espacio habitacional y, por consiguiente, social, al que se confiere un significado simbólico. Dicho producto se compone de diferentes entidades formales, que se proyectan espacialmente, configurando una estructura espacial que responde a una determinada lógica social (Hillier y Hanson 1984, Sanz 1993). Esa estructura espacial es el producto de una sociedad concreta que por medio de unas determinadas tecnologías espaciales y arquitectónicas reproduce el patrón de racionalidad imperante.
Como ha demostrado la investigación antropológica, la casa se presenta como el
artefacto material más importante para reconstruir el patrón de racionalidad de una sociedad. A pesar de su importancia, el estudio de la arquitectura doméstica tradicionalmente se ha llevado a cabo desde un enfoque formalista y tipológico propio de la Historia del Arte.
De este modo, desde una Arqueología social de la vivienda, cabe plantear la
hipótesis de que la vivienda castreña prerromana, como los demás elementos de la cultura material, es un producto cultural destinado a comunicar una información que es manejada, consciente e inconscientemente, por el colectivo residente en el poblado; se trata de un espacio físico en el que se desarrolla, reproduciéndola a la vez, la acción social prehistórica (Shanks y Tilley, 1987). La forma de la vivienda aporta un medio perdurable para imponer esquemas de organización social, es tanto un reflejo como un generador activo de conducta social, de ahí que no sólo deba ser interpretada únicamente en términos funcionales, sino también en términos sociales (Locock 1994). La casa existe en numerosos niveles de percepción y puede tener diferentes significados, que varían según el género, la edad, el status, la actividad diaria, etc... (Allison 1999).
En este sentido la arquitectura castreña no se reduce a un mero objeto
arquitectónico, condicionado por un contexto material; por el contrario, debe ser analizada como una entidad viva que desempeña un rol activo en la constitución social de la realidad arqueológica. Desde esta perspectiva puede ser abordado el trasfondo social y simbólico que se esconde tras el modelo de espacialidad reflejado en el interior de los recintos amurallados. Si se plantea maximizar la información que la vivienda puede aportar para la comprensión de una formación social del pasado, la Arqueología debe desarrollar una aproximación que maneje la analítica espacial como metodología (Kent 1990) y la teoría social como marco interpretativo (Samson 1990, Vela 1995).
El paisaje castreño como espacio construido
La arquitectura de los castros como tal herramienta de construcción de la realidad social se presenta como una manifestación material multidimensional y polisémica ya que define, acota y construye el espacio de la comunidad. A este respecto creemos que se ha manejado una falsa escala microespacial a la hora de percibir y abordar el objeto de estudio en el discurso arqueográfico gallego, entendiéndose por arquitectura únicamente los restos documentados intramuros. No hay que olvidar que una de las características más reseñables del registro arqueológico del NW, en comparación con
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
38
otros ámbitos peninsulares es su marcada invisibilidad en lo referido a su manifestación material en el paisaje. De hecho únicamente los túmulos funerarios megalíticos y los poblados fortificados de la Edad del Hierro, se presentan como hitos, referentes espaciales y formas arquitectónicas de carácter monumental y visible.
Esta variable incrementa su importancia en períodos concretos como es la
Protohistoria, de la que, ante el vacío arqueológico producto de la aparente ausencia de un registro funerario, sólo se conoce el espacio habitacional a nivel de asentamiento. En consecuencia los esfuerzos de la investigación tradicional sobre la escala microespacial de la formación sociocultural castreña asumió el castro en sí mismo como objeto de estudio privilegiado, como fósil director dentro de una perspectiva histórico-cultural.
La perduración de este enfoque en la configuración del discurso arqueológico
trajo como consecuencia la consolidación de una imagen de la territorialidad y la arquitectura castreña que obedece más a un a priori teórico-metodológico que a una parquedad real de un registro especialmente esquivo. A este respecto el trabajo arqueológico de campo se basó en una estrategia que adoptaba la excavación en área como herramienta básica para aportar una caracterización sobre la morfología y secuencia ocupacional de los asentamientos. Las consecutivas campañas procuraban exhumar la arquitectura doméstica, identificar la estructura interna de las murallas y el acceso al poblado. En este sentido los sondeos en el parapeto de la croa de un castro, con sus perfiles estratigráficos, creemos que es la mejor metáfora de la investigación sobre el mundo castreño en el NW hasta almenos bien entrada la década de 1980.
La confluencia de esta doble casuística, discursiva y arqueográfica, explica en
parte el hecho de no haber localizado casi evidencias arqueológicas en la periferia de los yacimientos castreños, exteriores a sus estructuras superficiales y visibles. Esta carencia asentó los cimientos de una concepción ya esbozada a grandes rasgos por Cuevillas, de los poblados castreños como aldeas autárquicas y autosuficientes, con una economía de subsistencia que desarrollaba actividades complementarias en las terrazas y antecastros que conformaban el espacio inmediato.
A lo largo de la pasada década el desarrollo de la Arqueología del Paisaje como
estrategia de investigación y su implicación práctica en proyectos de control arqueológico de grandes infraestructuras lineales aportó datos interesantes sobre la presencia de estructuras en el entorno de yacimientos castreños (Parcero 1998). Este registro (delimitación espacial de áreas de cultivo y sistemas de terrazgo) contrastaba la hipótesis de trabajo que remarcaba el papel activo de la arquitectura como herramienta de construcción del paisaje cultural de la realidad social de las comunidades de la Edad del Hierro del NW. La artificialización paisajística que conlleva la consolidación de una sociedad campesina deja evidencias en el registro arqueológico con la presencia de recintos aterraplenados, drenajes, vías de tránsito, caminos encajados y terrazas de cultivo, que, no obstante,imprimen una huella endeble en un paisaje humanizado como el el paisaje rural tradicional gallego.
Este proceso de arquitecturización del entorno de los castros constituye la base empírica para abogar por la utilización práctica de un concepto más amplio de la arquitectura castreña. En este sentido no hablamos únicamente de una forma
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
39
arquitectónica, tipologizable y definida a escala microespacial, sino de todo un espacio construido que articula un paisaje cultural.
Esta consideración holística de la arquitectura castreña conlleva una serie de implicaciones al estudio propuesto sobre la realidad histórica de los poblados fortificados del NW.
3. MODELO HIPOTÉTICO GENÉRICO DE LA ARQUITECTURA DOMÉSTICA CASTREÑA
Hemos esbozado a lo largo de las páginas precedentes los presupuestos que sirven de base para una nueva conceptualización de la arquitectura castreña como objeto de estudio. Desde este marco teórico nuestro programa de trabajo se concibe con la finalidad primordial de dilucidar el patrón de espacialidad desarrollado por la formación sociocultural castreña y llegar a aprehender la lógica social que reproduce el registro arquitectónico de los poblados fortificados.
A este respecto la investigación desarrollada se integra en un proyecto de investigación sobre la Edad del Hierro del NW que, desde la Arqueología del Paisaje, aborda y contrasta diferentes ámbitos fenoménicos del período castreño. Tanto la territorialidad y la configuración del paisaje castreño (Parcero 2001), como la producción cerámica (Cobas 1997, 1999) o la arquitectura son manifestaciones materiales de una misma sociedad de ahí que tenga que existir un patrón de regularidad y una cierta compatibilidad entre todos ellos.
Mediante la utilización de herramientas analíticas como el análisis formal (Criado 1999, Mañana, Blanco y Ayán 2002) se define un modelo hipotético de cada una de estas manifestaciones o códigos de la cultura material castreña que, tras su contrastación empírica, sirve para modelizar a su vez el conjunto de la cultura castreña y contrastarlo con otras formaciones socioulturales protohistóricas coetáneas.
Dentro de este contexto la finalidad última para nuestro caso es elaborar un modelo hipotético del estilo arquitectónico de la Edad del Hierro en el NW peninsular, entendiendo por estilo un patrón de regularidad formal (existente entre distintos códigos de cultura material que los hace coherentes entre sí y con un patrón de racionalidad concreto) que es lo que al fin y al cabo define y diferencia a un poblado castreño de una ciudadela ibérica o de un hillfort de las Islas Británicas.
La herramienta metodológica empleada será la cadena técnico-operativa (Cobas y Prieto 2003) como instrumento de reconstrucción de todo el proceso de gestación del producto arquitectónico desde la extracción de materia prima hasta la generación de la forma arquitectónica. Esta secuencia es el resultado de una serie de decisiones colectivas que responden a una serie de variables como los condicionantes medioambientales, económicos, la lógica social imperante o las pautas culturales que conforman la cosmovisión de la comunidad que genera ese espacio construido.
Este instrumento permitirá abordar una aproximación diacrónica a la arquitectura castreña, ya que se aborda una caracterización formal o modelo hipotético concreto de cada fase de la Edad del Hierro lo que favorece la identificación de rupturas y continuidades y definir el patrón de regularidad formal presente en época prerromana.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
40
Aunque disponemos de una información parcial para intentar reconstruir con un mínimo de certeza el desarrollo de la arquitectura doméstica castreña, desde sus orígenes hasta su abandono definitivo como tradición cultural, podemos esbozar un análisis diacrónico a partir de los yacimientos de los que se conoce mejor su secuencia ocupacional.
Modelo hipotético concreto de la Edad del Hierro I
Durante la primera fase del período castreño existe un predominio claro de asentamientos fortificados de pequeñas dimensiones (menos de 1 Ha), con un único recinto que suele aprovechar las condiciones naturales de su emplazamiento como dispositivo de formalización y monumentalización arquitectónica. Dentro del espacio doméstico se constata un predominio claro de cabañas de planta circular con hogar central, erigidas con materiales perecederos que definen su planta curva mediante un zócalo irregular de piedra sobre el que se levanta un paramento de pallabarro (castros de Penalba, O Castro Pequeno de O Neixón, A Graña o Pena Redonda, p.e.).
A nivel constructivo se observa una clara homogeneidad de la forma
arquitectónica no existiendo diferencias de rango tamaño entre las edificaciones, mientras que el espacio habitacional se caracteriza por una gran permeabilidad interna, por el bajo índice de espacio construido, por el libre recorrido circulatorio dentro del asentamiento, la disponibilidad de espacio libre entre viviendas y la inexistencia de un esquema jerárquico de ordenación espacial en el poblado.
El castro, como hito monumental y referente visual en el paisaje remarca
arquitectónicamente el espacio habitacional conjunto, reforzando la identidad de la comunidad. El interior del recinto es el área de actividad de las unidades familiares que apenas se segregan espacialmente sin que aparezca existir una necesidad de autoafirmación de los diferentes espacios domésticos, ante la ausencia de una jerarquización dentro del espacio construido. Así mismo, la configuración espacial interna señala una escasa presión demográfica, una baja competitividad social y un predominio absoluto de la colectividad sobre los núcleos familiares.
Por otro lado, el castro es un asentamiento estable en el que se monumentaliza
simbólicamente la vinculación de la comunidad al espacio habitacional se monumentaliza. No obstante, las viviendas parecen responder a la tradición constructiva4 desarrollada por las poblaciones nómadas de la Edad del Bronce.
Modelo hipotético concreto de la Edad del Hierro II
En la segunda fase del período castreño, cuyo inicio convencionalmente se ubica entre los siglos V-IV a.C. se consolida definitivamente el modelo de articulación de los poblados con la denominada petrificación de las construcciones domésticas (Ferreira de Almeida 1984). Resulta destacable el proceso documentado en yacimientos significativos como Troña o Castromao en los que se amplían notablemente los recintos habitacionales; este fenómeno lleva parejo un mayor índice de espacio construido y una reducción de las áreas colectivas de carácter público.
4 Esta manifiesta continuidad con respecto al final de la Edad del Bronce se aprecia en el patrón de emplazamiento de los primeros castros, en zonas de amplia visibilidad muy próximas a las áreas habitacionales del período precedente (Parcero 2001) o en la propia producción cerámica (Cobas 1999).
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
41
A su vez se aprecia una clara segmentación espacial de las unidades domésticas, concebidas como espacios habitacionales aislados que generan un mayor control del recorrido circulatorio y del acceso a las viviendas que presentan ya una compartimentación interna con espacios de diferente funcionalidad (casas patio del área meridional galaica). El control del acceso de refuerza con la aparición de vestíbulos y la decoración arquitectónica de umbrales, dinteles y jambas (eso sí, en casos excepcionales); a su vez la visibilidad de la casa se remarca con un tratamiento más cuidado de la cara externa de los paramentos murarios. Ambos fenómenos parecen iniciarse en la fase final de la Edad del Hierro II.
Desde nuestro punto de vista este período supone la sanción social definitiva de
una tradición constructiva, de una arquitectura que no sufre modificaciones técnicas sustanciales hasta la llegada de Roma. Esta tradición arquitectónica sirve de herramienta para configuar una estructura espacial que responde a una lógica socioeconómica definida por un proceso concreto: la intensificación de la explotación agrícola en este período, causa y consecuencia de la consolidación de una economía y una sociedad campesina. El éxito de estas comunidades conlleva una mayor presión demográfica y competitividad por los recursos; el incremento poblacional da lugar a esa imagen de los recintos castreños como un entramado caótico de casas apiñadas. La necesidad de consolidar la identidad colectiva se enfrenta a un claro proceso de autoafirmación de las unidades familiares, unidades de producción y consumo dentro de esta economía. En este contexto se entiende el control del acceso, la monumentalización de la vivienda y la necesidad de crear espacios anexos (vestíbulos) como áreas donde desarrollar las actividades domésticas propias, ante la carencia de espacios colectivos.
El hipotético proceso de jerarquización social y el surgimiento de una sociedad germánica contrasta con la uniformización y homogeneidad de las viviendas. No obstante, ello no es indicio de un igualitarismo social; la ostentación de rango y clase se puede manifestar a partir de la cultura mueble, como así ocurre en el mundo céltico (Brañas 1999, Váquez y García Quintela 1998).
A su vez, determinados yacimientos del área meridional y del litoral, ubicados en
zonas poco a poco integradas en circuitos comerciales, comienzan a experimentar un importante desarrollo económico (debido en parte al paulatino desarrollo de relaciones comerciales) y un notable incremento demográfico. Parece atisbarse un incipiente proceso de protourbanización en estos castros, que pasan a funcionar como lugares centrales de amplios territorios (Almagro, 1994). La confluencia de estos factores quizá explique la morfología compleja que presenta la mayoría de yacimientos; ahora bien, cabe destacar que un amplio sector de la investigación considera este proceso de desarrollo como propio del cambio de era, incentivado y promovido por la estabilidad aportada por Roma al NW.
4. EL ESTILO ARQUITECTÓNICO CASTREÑO
Dentro de la formación sociocultural castreña la principal ruptura que se evidencia en su manifestaciones materiales se registra en la transición entre el Hierro I y II. No obstante se define un patrón de regularidad formal que se materializa en la continuidad estructural de una serie de ítems que se mantienen en ambos períodos.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
42
Patrón de regularidad formal Existe una clara planificación arquitectónica a la hora de abordar la construcción
de los poblados como ha mostrado la excavación del castro pontevedrés de As Croas (de la Peña 2000) y el castro berciano de Borrenes en el Bierzo (Fernández Posse 1998) abandonados durante su fase de construcción. Este registro evidencia como la delimitación espacial del asentamiento venía dado por el sistema defensivo, iniciándose la construcción del foso, del que se extraía la materia prima empleada en el levantamiento de parapetos y murallas. Posteriormente la arquitectura doméstica utilizaba como referente espacial la cara interna del recinto amurallado.
Las comunidades castreñas explotaban los recursos petrológicos ubicados en el
área próxima a los asentamientos. La técnica empleada para el alzado de los muros fue siempre el opus incertum, el aparejo de mampostería, trabajándose siempre con más cuidado el exterior que el interior de los paramentos. La disposición de los mampuestos depende de las propias características de la piedra local empleada: lajas de pizarras formando hiladas horizontales en los yacimientos ubicados en zonas de sustrato esquistoso, aparejo helicoidal en algunas áreas graníticas, etc...
El hábitat aparece definido por la presencia generalizada de construcciones de
planta circular, de dimensiones reducidas (entre 3 y 5 m de diámetro), en las que la puerta de entrada se presenta como el único vano que canaliza la iluminación y ventilación de la estructura. El sistema de cubrición consiste en un tejado cónico de paja, adoptado como solución más rentable para adaptar la vivienda al régimen de pluviosidad tan acusado del Noroeste.
El hogar o “lareira” se ubica generalmente en el centro de las viviendas, por lo que se constata una disposición radial en torno a la lareira de los diversos espacios en los que se llevaban a cabo las diferentes actividades domésticas.
Los conjuntos de construcciones que configuran los poblados muestran una clara
adaptación a la morfología del terreno, aunque en algunos yacimientos también se modifica éste mediante trabajos de aterrazamiento. Dentro de los recintos amurallados se da una distribución aparentemente arbitraria de las construcciones, en función de la topografía del poblado; así las viviendas parecen aprovechar individualmente el terreno, se esparcen o agrupan aprovechando rellanos, repechos, etc...
Por lo tanto, una característica fundamental de los asentamientos castreños es el
marcado individualismo de las viviendas, que nunca comparten muros unos con otras. Este aislacionismo, para el caso de las estructuras circulares, vendría dado por la utilización de la cubierta cónica; este sistema de cubrición impide la existencia de paredes medianeras, ya que imposibilitarían la evacuación normal del agua, realizada alrededor de todo el perímetro de la vivienda. A su vez, junto a las condiciones climáticas y topográficas, el predominio de la forma circular impide una distribución de las construcciones según una red más o menos ortogonal. Lo que se da es un apiñamiento anárquico de estructuras, con numerosos espacios muertos entre ellas y unos pasos tan estrechos que dificultan la libre circulación. Los escasos espacios libres destinados al tránsito se definen más por la ausencia de construcciones que por ser verdaderos espacios de articulación o unión de varios edificios. No parece existir un plan preconcebido, sino más bien un urbanismo espontáneo que surge como
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
43
consecuencia de una adecuación a la topografía del terreno y a las condiciones climáticas.
La evolución del espacio construido se materializa en el cambio paulatino de la forma de las plantas de las viviendas; de la forma circular se pasaría a construcciones ovaladas con las esquinas redondeadas, hasta llegar a estructuras de planta mixta. Finalmente, la conquista romana da lugar a la aparición sistemática de viviendas de planta cuadrada con esquinas vivas y/o redondeadas, coexistiendo con las construcciones circulares indígenas tradicionales.
Pautas socioculturales y espacio construido
La interpretación sociológica de este patrón espacial se ha centrado únicamente en remarcar todo ese conjunto de soluciones arquitectónicas asumidas para buscar un aislamiento e independencia de las unidades domésticas de carácter familiar. La ausencia de muros medianeros y la presencia constante de espacios vacíos entre las construcciones implica una nula maximización del espacio habitacional, ya que se evitan prácticas que, como los adosamientos, supondrían un ahorro y comodidad a la hora de construir. A este respecto, el modelo castreño contrasta con el ordenamiento espacial imperante en otros espacios geográficos de la Edad del Hierro, como es el caso de la cultura ibérica.
A grandes rasgos, este modelo pudo haber funcionado realmente, como así
parecen mostrar los planos de la ingente mayoría de castros excavados. No obstante, se pueden apuntar algunas cuestiones sobre la posible lógica social que sustenta ese supuesto ordenamiento espacial.
Las reducidas dimensiones de las viviendas circulares parecen indicar un grupo
cohabitacional integrado por no demasiados individuos y que, según el análisis de las fuentes clásicas, se correspondería con el modelo antropológico de la familia nuclear o con la familia extensa simple.
La ausencia de paredes medianeras dentro de la casa hace que no exista una
diferenciación de espacios compartimentados; este uso uniforme del interior refleja un alto grado de cohesión interna dentro de la unidad parental, y una nula consideración de la privacidad de sus integrantes. A su vez, la existencia de un espacio único en el que se desarrollan todas las actividades cotidianas indica una escasa complejización socioeconómica. La vivienda se presenta como una unidad habitacional, de producción y de consumo; la mayor parte de los trabajos cotidianos tienen lugar en ella o en su marco inmediato.
Las posibles áreas de actividad (preparación de alimentos, elaboración de útiles
domésticos, almacenamiento, zona para dormir...) se ubican siguiendo una disposición radial en torno al hogar. La “lareira” constituye el punto central en la vivienda y en la vida de sus habitantes, actúa como un punto de referencia básico en función del cual se emplazan y orientan los objetos y la personas; el fuego del hogar aporta la iluminación y el calor vitales para el desarrollo de la vida doméstica.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
44
En las sociedades preindustriales la lumbre del hogar, siempre encendido, se asocia con la unidad, la salvaguarda de los bienes, el recuerdo de los antepasados y el bienestar de sus habitantes, por lo que posee una carga simbólica importante, hasta el punto de adquirir un significado sobrenatural y mitológico. Todo parece apuntar que las comunidades protohistóricas como la castreña compartirían creencias y desarrollarían rituales encaminados a mantener el poder benefactor del hogar. Aunque no disponemos de datos que permitan confirmar esta hipótesis, lo que sí es cierto es el papel que juega como elemento primario en la construcción de la casa; se han registrado reconstrucciones en viviendas, tras las cuales el hogar tiende a permanecer en la misma posición, lo que puede ser un indicio de su carácter de símbolo doméstico.
Las pautas de movimiento en el interior de la vivienda estarían condicionadas por
el área iluminada tanto por el vano de la entrada como por la “lareira” central. Al aproximarse a la puerta abierta, el individuo ve primeramente el hogar central; una vez cruzado el umbral, la organización interna del espacio se haría parcialmente visible, debido a la humareda. El ángulo de visibilidad desde el umbral de la entrada, así como la iluminación artificial establecen, desde el punto de vista perceptivo, una división en dos áreas:
• Una zona central, alrededor del hogar, mejor iluminada y visible desde el exterior, que podría interpretarse como un área pública, en la que se desarrollan las principales actividades.
• Un área en semioscuridad, no visible desde fuera, que podría definirse como un espacio con un alto grado de privacidad (con respecto al exterior), donde se duerme y almacena el ajuar doméstico.
Esta estructuración espacial o esquema topológico se ha documentado en viviendas circulares de la Prehistoria Reciente y de Edad del Hierro en diferentes áreas de Gran Bretaña (Richards 1990, Hingley 1990) que presentan las mismas características formales que las casas circulares castreñas. Esta división del espacio interno doméstico ha dado pie, en los contextos citados, a una interpretación en clave estructuralista que profundiza en el reflejo espacial de las relaciones de género y de la organización social dentro de la unidad familiar; así, esa topología concreta definiría a su vez una segmentación conceptual del espacio, delimitando un área concreta para las mujeres, opuesta a otra predominantemente masculina.
Para el caso que nos ocupa, las limitaciones del registro impiden una
aproximación de este estilo sobre la organización espacial impuesta en la sociedad castreña a los individuos en función del género. A este respecto, la investigación sobre la mujer en la Edad del Hierro del NW, simplemente, todavía no se ha planteado. No obstante sí se pueden aportar algunos datos sobre la relación entre mujer y espacio doméstico, como así se está haciendo en otros contextos como el mundo ibérico (Guérin,1999) y celtibérico (Ortega 1999). Así pues el análisis antropológico ha demostrado la existencia de dos constantes en las sociedades primitivas y tradicionales:
• El espacio del hogar constituye el núcleo básico o punto de convergencia de la unidad familiar (sin lar el espacio doméstico no existe).
• Las tareas domésticas realizadas en esta área son llevadas a cabo siempre por los miembros femeninos del grupo cohabitacional.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
45
De hecho en el interior de la viviendas castreñas se documentan sistemáticamente restos arqueológicos (cerámica de cocina, “fusaiolas”) que nos remiten a todo el proceso de preparación/cocinado de alimentos y a otras actividades domésticas como la elaboración de tejidos mediante telares. En este sentido, cabe plantearse el papel preponderante de la mujer dentro del ámbito doméstico y de la economía de subsistencia de estas comunidades. A su vez, las fuentes clásicas remarcan el peso femenino en el proceso de producción económica y señalan la importancia de la mujer en la transmisión de los bienes y en la articulación del sistema de propiedad de la tierra.
Con ello no estamos negando la existencia de una posible diferenciación de
espacios, en función del género, dentro del recinto habitacional; aunque el registro arqueológico no lo muestre así, eso no quiere decir que no diese una distinción simbólica del espacio, el cual englobaría diferentes significados para cada grupo de sexo y de edad. Lo que resulta más factible defender, por ahora, es la posición importante de la mujer en la casa por lo menos en la IIª Edad del Hierro; en esta etapa no se constata una segregación espacial entre hombres y mujeres, ya que lo dos sexos viven juntos y trabajan dentro del núcleo familiar, dándose, relativamente, un alto grado de igualdad entre ambos grupos. En este sentido, se puede plantear un hipotético proceso evolutivo desde la Edad del Bronce, donde se podría haber dado una separación espacial/social y una mayor sujección de la mujer. La posterior consolidación de una sociedad plenamente campesina, como la caracterizada por las fuentes escritas (con un sistema de residencia uxorilocal) daría lugar a un notable incremento del poder de las mujeres dentro del ámbito doméstico, y en consecuencia, dentro de la infraestructura económica de esas comunidades de la IIª Edad del Hierro.
Como hemos apuntado anteriormente, la investigación antropológica ha
remarcado el hecho de que la casa, en las sociedades premodernas/preindustriales, es de gran significación simbólica para quienes viven en ella; no se reduce a un mero techo sino que expresa y representa, como si de un microcosmos se tratase, la visión que la comunidad habitacional tiene de la organización de su sociedad y de su mundo. A este respecto, la investigación arqueológica ha desentrañado algunos de estos aspectos simbólicos y cosmológicos en diferentes contextos prehistóricos, reflejados en la orientación ritual de las viviendas y los hogares, o en la localización de un patrón de espacialidad definido mediante un esquema binario que reproduce temas cosmológicos.
Por lo que se refiere a la arquitectura doméstica castreña, existe una problemática
empírica importante para intentar llegar a interpretaciones cosmológicas de este estilo; sin embargo, la forma arquitectónica que reproduce la casa circular, fruto de una fuerte tradición cultural, sí que puede plantearse como un reflejo a escala microespacial del espacio social castreño. De este modo se podría dar una correspondencia entre los diferentes ámbitos espaciales que configuran el paisaje castreño:
• El espacio de la vivienda. • El modelo de espacialidad que se manifiesta en el interior del poblado • El modelo de territorio económico que conforma y articula el asentamiento. • El espacio simbólico.
La casa redonda actuaría como un microcosmos, como una representación
metafórica de la organización espacial del territorio de la comunidad, articulada en el modelo de paisaje cóncavo, propuesto desde la línea de investigación en Arqueología
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
46
del Paisaje que compartimos (Criado 1993, Parcero 1995). La planta redonda de la vivienda comparte la forma redondeada de los recintos castreños amurallados, que a su vez coincide con la del territorio explotado directamente por la comunidad, en el que se desarrollan las actividades económicas de subsistencia: tierras trabajadas, pastos para el ganado, zonas de extracción de materias primas, etc... El castro, hito monumental -construido para ver y ser visto- ocupa el punto central en torno al cual se disponen radialmente las diferentes esferas espaciales de acción económica que integran el territorio controlado directamente por el asentamiento. Este modelo de paisaje define, por lo tanto, dos áreas espaciales: un área central conformada por el asentamiento, las tierras de labor y de pasto, y un área periférica de terrenos baldíos que actúa como límite con el territorio de otras comunidades.
Así pues, creemos que la sociedad castreña genera un proceso de territorialización
y de domesticación del paisaje, a partir del cual comenzaría a dibujar un modelo espacial circular para estructurar la realidad material y que pudo ser un principio estructural básico dentro de la sociedad. Este modelo conceptual podría ser aplicado en la organización espacial del territorio definiendo una serie de oposiciones relevantes: asentamiento-comunidad [nosotros]-área central-cultura-vida vs periferia-comunidades limítrofes [ellos]-naturaleza-muerte. De este modo el espacio social castreño se articula mediante estrategias conducentes a remarcar la identidad y cohesión de la comunidad con respecto al exterior: visibilización y monumentalidad del asentamiento, acceso restringido al mismo con el amurallamiento del poblado que, a su vez, oculta y aisla el espacio habitacional interno con respecto al exterior, etc...
Este modelo se reproduciría en las unidades que conforman el espacio doméstico;
la vivienda circular actúa como un microcosmos (igual que el castro funciona como una imago mundi), como un negativo del espacio social, aunque la dicotomía que se refleja ahora es la oposición entre la unidad familiar y la comunidad. De ahí que las soluciones arquitectónicas adoptadas, independientemente de los condicionantes medioambientales, tengan como objetivo alcanzar un total aislamiento de la vivienda. La casa castreña es la encarnación física de un ambiente ideal: el ideal campesino de subsistencia, de autarquía, que preside la vida de una unidad familiar concebida como una entidad de producción y consumo. Por su parte, el castro, es la expresión física de ese mismo ideal: el asentamiento como marco identitario de una comunidad campesina cerrada sobre sí misma. Ambos sirven de dispositivo para perpetuar y facilitar ese ideal, reflejando la cosmovisión y el modo de vida que lo sustenta. Esto es lo que, por el momento, nos permite hablar de la naturaleza simbólica de la arquitectura castreña.
Una arquitectura primitiva
El marco interpretativo que manejamos pretende poner de manifiesto las pautas soicales y culturales que inciden en el proceso de construcción del producto arquitectónico, como manifestación material de una cultura determinada. estamos lejos de definir un modelo conceptual para el espacio doméstico de la Edad del Hierro del NW; no obstante se pueden esbozar algunas hipotésis.
En primer lugar, es destacable la enorme estabilidad del esquema de ordenación
interna de los poblados castreños, que se mantiene inmutable a lo largo de la Edad del Hierro II y que probablemente remonte sus orígenes a los inicios del primer milenio a. C. Se constata una repetición constante de un plan habitacional marcado
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
47
sistemáticamente por la presencia de un tipo bien definido de vivienda circular; las remodelaciones que se documentan en los poblados en esta etapa dan lugar a una ampliación del espacio habitado y una reconstrucción de las casas, ahora en piedra, pero siempre reproduciendo el mismo esquema constructivo. Lo que parece darse es un proceso de consolidación y estabilidad de un modelo de poblamiento -el castro o asentamiento permanente- que responde perfectamente a las necesidades socioeconómicas de una comunidad campesina en crecimiento, fijada definitivamente al territorio que explota.
Así pues, durante este período se atisba un notable aumento demográfico que pudo conllevar un incremento en el nivel de competición por la tierra, generando un paulatino proceso de segmentación social. Este proceso se caracteriza por una dinámica que define a toda sociedad campesina (Shanin 1979; Wolf, 1982): el ideal de autarquía que fundamenta la unidad familiar (unidad de producción y consumo) se enfrenta al imperativo de cohesión social dentro del asentamiento impuesto por unas necesidades defensivas y los trabajos colectivos propios de una economía de subsistencia.
Dentro de este contexto, la estabilidad del modelo podría explicitar la necesidad
de legitimar esa continuidad en el asentamiento; la repetición del tipo de vivienda sería una de las herramientas arquitectónicas utilizadas para legitimar una continuidad habitacional en un momento caracterizado por el incremento de la competitividad social. De este modo, la individualización de las unidades familiares contrasta, en aparente paradoja, con el papel que desempeña el propio poblado como hito referencial generador de identidad social. Así se puede explicar la enorme regularidad que se observa en la articulación del espacio construido, del que se infiere un alto grado de integración cultural y armonía a la hora de respetar las normas y valores de la vida cotidiana de la comunidad.
De este modo, en la cultura castreña existe un modelo arquitectónico evidente,
aceptado por el colectivo, un estilo que es fruto de una tradición cultural respetada por la comunidad. En relación con esto, la arquitectura doméstica castreña presenta las características definitorias de lo que en Antropología se ha dado en llamar arquitectura primitiva (Guidoni 1989, Rapoport 1972). En este tipo de formaciones socioculturales -muy orientadas hacia las tradiciones- el proceso de diseño arquitectónico se basa en unos conocimientos técnicos que están al alcance de todos los integrantes de la comunidad, de ahí que cualquier miembro del grupo sea capaz de construir su propia vivienda. No obstante existe siempre un modelo preescrito que permite hacer o no hacer ciertas cosas, y que se ajusta a la mayor parte de las exigencias culturales, físicas y de mantenimiento. Este modelo es completamente uniforme, presenta muy pocas innovaciones y da lugar a una fuerte persistencia de la forma. Siguiendo a A. Rapoport (1972: 15-6) este patrón constructivo se caracteriza por:
• Una total ausencia de pretensiones teóricas o estéticas. • Un trabajo de naturaleza no especializada y abierta, que se centra en la
adaptación a las condiciones impuestas por el lugar de emplazamiento y el microclima. • Un respeto absoluto hacia el resto de construcciones • La existencia de una herencia común dada y una jerarquía de valores a las que
se amolda punto por punto la actividad constructiva.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
48
De este modo, en las sociedades primitivas -e incluso en las campesinas tradicionales- la tradición cultural impone una disciplina o férreo control a la hora de construir la vivienda, configurando un modelo conocido por todos, lo que explica la ausencia de diseñadores o especialistas. Así mismo en estas comunidades no existe una diferenciación entre la magia y el trabajo, lo religioso y lo secular, el ritual y el uso del espacio; todas las manifestaciones de la cultura material reflejan de un modo u otro la cosmovisión aceptada y compartida por el colectivo. La arquitectura doméstica, la forma edificada, es una encarnación física de ese patrón de racionalidad, de esa tradición; la vivienda, y las actividades cotidianas desarrolladas en su interior, expresan simbólicamente las bases ontológicas y metafóricas que articulan la particular cosmovisión de sus habitantes (Parker y Richards, 1994).
Así pues, creemos que la configuración arquitectónica del tipo de vivienda
castreña de planta circular y con hogar central, estaría determinada fundamentalmente por factores socioculturales. Su amplia vigencia sólo puede comprenderse por el peso de una fuerte tradición cultural que perpetuó esa forma arquitectónica al responder perfectamente a las necesidades sociales y simbólicas de la sociedad castreña. Sólo así se explica la perduración de este tipo de edificación hasta época tardía; la llegada de la romanización y el paulatino abandono de la tradición indígena que sustentaba ese modelo, conllevaría la sustitución (no del todo definitiva) de ese tipo constructivo por otro diferente.
El componente simbólico de esta tradición constructiva se nos escapa por el
momento; no obstante, hay algunos rasgos en la vivienda castreña que dan pie a una interpretación sociocultural en ese sentido.
5. ROMANIZACIÓN, ARQUITECTURA Y ESPACIO DOMÉSTICO
Hemos visto cómo la arquitectura doméstica de la Edad del Hierro del NW, y la organización espacial que genera, es el resultado de una tradición cultural que establece un modelo constructivo muy uniforme. Se trata de una arquitectura construida por todos, con un tipo casi único de vivienda, sin cabida para la originalidad o la innovación; este marcado conservadurismo hace que las casas castreñas sean prácticamente idénticas unas a otras, y que aparentemente, la arquitectura de la IIª Edad del Hierro tenga una naturaleza no-cronológica. Este modelo arquitectónico sólo comenzará a experimentar transformaciones significativas con el inicio del proceso de aculturación que experimentan las comunidades castreñas bajo el dominio romano.
En este sentido, los castros considerados clásicos dentro de la investigación
muestran a la perfección los cambios más notables experimentados a partir del cambio de era por la arquitectura castreña del área N galaica. En primer lugar, comienza a extenderse paulatinamente la planta cuadrada o rectangular en las construcciones domésticas; los trazos curvos se sustituyen por esquinas vivas perfectamente escuadradas. Se rompe así el predominio de la forma circular dentro de los poblados, aunque se dará una convivencia de ambos tipos de construcciones hasta época tardía, como lo demuestra el poblado galaicorromano de Viladonga.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
49
Se mejoran notablemente las técnicas constructivas; así por ejemplo, se constata la generalización del uso de instrumental de hierro en las labores de cantería (sustituyendo al uso común del bronce), y un importante desarrollo del trabajo de carpintería. El aparejo de mampostería de los muros es objeto de mayor cuidado, utilizándose en algunos casos argamasa de mortero en las juntas; la cara interna de las paredes recibe también un mejor tratamiento, extendiéndose la práctica decorativa del enlucido. Así mismo data de esta época la introducción de nuevas soluciones arquitectónicas, como es el empleo de la teja para la cubierta de las construcciones rectangulares (el tejado va haciéndose un hueco al lado de la tradicional cubierta de colmo).
Estos cambios en la arquitectura van acompañados a su vez de novedades en el ajuar doméstico de las viviendas: la introducción del molino circular giratorio, la generalización de la cerámica de mesa romana (común y terra sigillata) o la presencia de ánforas de almacenamiento en el interior de las casas, son todos ellos indicios claros de tendencias nuevas en los hábitos domésticos cotidianos.
Sin embargo, lo más llamativo de este proceso de cambio, es la paulatina
modificación del esquema de organización espacial definido por la arquitectura doméstica prerromana. En este sentido se registran una serie de variaciones significativas:
• La utilización de la planta cuadrangular supone una maximización del espacio interior de la vivienda; no olvidemos que la construcción circular constituye una solución arquitectónica poco rentable en lo que se refiere al aprovechamiento de la superficie habitacional. Así mismo la línea recta permite una distribución más ordenada de las edificaciones, haciendo posible la práctica del adosamiento de estructuras mediante el empleo de paredes medianeras. Todo ello revierte en una mayor racionalización del espacio construido en la línea del modelo urbanístico mediterráneo.
• La forma rectangular favorece igualmente la aparición de divisiones internas dentro de las construcciones domésticas. La compartimentación del espacio interno implica la delimitación de diferentes áreas, la presencia de límites espaciales físicos y, en consecuencia, un mayor grado de privacidad, preservado por un control acusado del acceso a esas estancias. La segmentanción del espacio doméstico indica una complejización socioespacial notable con respecto al espacio único de la vivienda circular.
• A su vez, no se da un acceso tan directo desde el exterior al interior del espacio doméstico; aparecen ahora estructuras arquitectónicas que mediatizan y limitan la libre circulación, actuando como mecanismos de control del espacio de la entrada. Esta función es ejercida por diferentes elementos constructivos como puede ser la presencia de atrios, vestíbulos, escalones de piedra o machones salientes precediendo y delimitando la puerta de entrada.
• Otro aspecto novedoso a tener en cuenta es la ruptura de la disposición radial de las áreas de actividad en torno a un punto marcado por el hogar central. La lareira comienza a ubicarse de manera sistemática junto a la pared, ya sea en un lateral al lado de la puerta o enfrente de ella.
• En los poblados se incrementan las labores de aterrazamiento y preparación del terreno, y se favorece la circulación en el interior del recinto con rebajes, escaleras y pequeños viales pavimentados. Así mismo se registran edificios de carácter público, diferenciados claramente del restos de edificaciones.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
50
Estas discontinuidades señalan la incipiente configuración de un nuevo modelo de espacialidad en los asentamientos castreños que siguen siendo utilizados como lugar de habitación durante el proceso de conformación de la sociedad galaicorromana. Son, por lo tanto, claros signos de aculturación de una sociedad indígena sobre la que actúa la política socioeconómica promovida por Roma. No obstante este proceso de aculturación presenta desarrollos diferentes en función del área geográfica; así pues, la zona meridional galaica y los asentamientos del litoral, muestran una honda transformación urbanística y arquitectónica, mientras que otras áreas del conventus lucensis mantendrían la tradición indígena, aunque incorporando las innovaciones aportadas por la romanización.
En este sentido se percibe un proceso de continuidad y ruptura en el cambio de era; por un lado, la arquitectura de los poblados galaicorromanos de este período (Elviña, Santa Trega, etc...) comienza a mostrar la transformación que se está produciendo en el patrón de racionalidad y en la estructura social de estas comunidades; por otro lado, reflejan también la persistencia de la fuerte tradición arquitectónica indígena. La interpretación de este fenómeno debe abordarse por lo tanto en una doble dirección.
Cabe plantearse la posibilidad de que en este período se mantuviese todavía a
grandes rasgos el modelo conceptual de espacio doméstico prerromano. Los cambios debidos al contacto con Roma afectan de hecho a la arquitectura doméstica y a las técnicas constructivas; sin embargo, la casa circular castreña, la forma de la vivienda y del asentamiento, continúan siendo utilizados a pesar de que la cultura que los utilizó y dotó de sentido esté cambiando paulatinamente. Así se explicaría la coexistencia, en este momento, del tipo de vivienda tradicional con otras casas que recogen las nuevas aportaciones; el reemplazo de las formas arquitectónicas antiguas se debería en muchos casos al valor prestigioso y a la calidad constructiva de la nueva arquitectura, más que a una inutilidad o falta total de adecuación a un modo de vida que se continuaba practicando.
Por otro lado, esta coexistencia habitacional pone de manifiesto a su vez -en unos
yacimientos de forma más clara que en otros una incipiente ruptura con el modelo tradicional. Las comunidades campesinas entran a formar parte de un nuevo marco económico, caracterizado por la extensión de la actividad agrícola de base cerealística, un incremento de la actividad artesanal y la articulación de redes comerciales que se benefician de las nuevas vías de comunicación construidas por Roma en el territorio galaico. Pero también se integran en un nuevo contexto institucional, religioso e ideológico; a este respecto, la romanización supone una transformación o remodelación profunda en la cosmovisión y en la estructura familiar de la sociedad castreña.
Como ya apuntamos anteriormente, la organización familiar de la Edad del Hierro
del NW, según las fuentes clásicas, tendería a la consolidación de la familia de tipo extenso y a la matrilocalidad; de acuerdo con Estrabón, los hijos casados se marchaban de la casa petrucial y recibían la dote (bienes muebles) de sus hermanas, que eran quienes poseían el derecho de usufructo de los campos. El papel preponderante de la mujer se correspondería con la ausencia de una segmentación del espacio doméstico en función del género. En detrimento de este sistema de relaciones de parentesco, la romanización acentuó el poder de la línea masculina en el seno de las unidades familiares (de acuerdo con el modelo patrilineal y patrilocal latino), siendo la que
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
51
detenta ahora la propiedad de los medios de producción, dentro de un proceso de privatización de la tierra. Se establece así un nuevo modelo que prefigura la familia campesina altomedieval, sancionado ideológicamente por la doctrina cristiana desde el s. IV d. C.
De este modo, creemos que los cambios en la organización interna del espacio
doméstico obedecen a una transformación en la estructura económica y familiar; la ruptura de un espacio doméstico único, colectivo, quizás ponga de manifiesto una concepción diferente del individuo. La compartimentación del espacio, organizado en diferentes estancias, reflejaría una mayor especialización económica (diferentes áreas de actividad) y una segmentación en el interior de la unidad familiar (espacios con un alto grado de privacidad). La casa, más integrada dentro de la organización urbanística del poblado, se define todavía más como núcleo identitario, con un control y una restricción más acusada del acceso a la misma.
Se trata de cambios paulatinos, pero sustanciales, producto de un proceso de aculturación que va minando la legitimidad y estabilidad de la inamovible, hasta el momento, tradición arquitectónica prerromana. La consolidación definitiva del nuevo modelo espacial se producirá con la política integradora desarrollada por la dinastía flavia, que se convierte en un verdadero factor de cambio social al promover medidas como la concesión del Ius Latii, la imposición de una nueva política de tributación (censo) o la privatización de la tierra. La configuración de este nuevo marco socio-político-económico llevaría pareja la articulación del poblamiento rural a partir de las villae y el consecuente abandono del castro -y su organización espacial- como principal modelo de asentamiento (fines s. I d. C.- comienzos del s. II d. C.).
En este contexto, la tradición arquitectónica ha perdido su peso y su legitimidad;
la sociedad y el modo de vida castreño ha cambiado definitivamente, hasta el punto de que su forma arquitectónica, su modelo de espacialidad ya no tiene sentido en una realidad social, política y económica distinta, como es la Gallaecia romana.
BIBLIOGRAFÍA
Acuña Castroviejo, F. (1977): “Panorama de la Cultura Castrexa en el NO de la Península Ibérica”, Bracara Augusta XXXI: 235-53.
--- (1996): “Urbanismo castrexo en el Noroeste peninsular”, En Fernández Ochoa, C. (coord.). Los Finisterres Atlánticos en la Antigüedad. Época prerromana y romana. Madrid, Electa: 45-7.
Allison, P. M. (Ed.) (1999): The Archaeology of Household Activities. London, Routledge.
Almagro-Gorbea, M. (1994): “Urbanismo de la Hispania céltica. Castros y oppida del Centro y Occidente de la Península Ibérica. Castros y Oppida en Extremadura”. En Almagro-Gorbea, M. y Martín, A. Mª. (eds.). Castros y Oppida en Extremadura, Complutum Extra 4 : 13-75.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
52
ayán vila, X. M. (2001): Arqueotectura 2: La vivienda castreña. Propuesta de reconstrucción en el castro de Elviña (A Coruña). TAPA (Traballos en Arqueoloxía da Paisaxe) 23. Santiago de Compostela, LAFC.
--- (2002): “O estudo da arquitectura doméstica da Idade do Ferro do NW: achega historiográfica”, Gallaecia 21: 137-57.
--- (2003): The circular house in the culture of castros: function and sense of an arquitectural form. Comunicación presentada en el 9th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists (10 th-14 th September 2003, St. Petersburg, Russia).
Ayán Vila, X. M., Blanco Rotea, R. y Mañana Borrazás, P. (2003): “Archaeotecture: seeking a new archaeological vision of Architecture”. En X. M. Ayán Vila, R. Blanco Rotea y Mañana Borrazás, P. (eds.), Archaeotecture: Archaeology of Architecture. Oxford, BAR International Series: 1-15.
Balil, A. (1971): “Casa y Urbanismo en la España Antigua II”. Boletín del Seminario de Estudios de Arqueología y Arte 37: 5-83.
Bermejo Barrera, J. C. 1(978): La sociedad en la Galicia castreña. Santiago, Follas Novas.
Brañas Abad, R.(1995): Indíxenas e romanos na Gallaecia céltica. Santiago, Follas Novas.
---(1999): A Organización Socio-Política do Mundo Castrexo. (Tesis Doctoral). Departamento de Historia I, Facultade de Xeografía e Historia, USC. Santiago de Compostela. Inédito.
Calo Lourido, F. y Sierra Rodríguez, X. C. (1983): “As oríxenes do castrexo no Bronce Final”. En Pereira Menaut, G. (ed.): Estudos de Cultura Castrexa e de Historia Antiga de Galicia. Santiago, Universidade de Santiago de Compostela: 19-85.
Cobas Fernández, I. (1997): Estudio de la cerámica castreña del yacimiento de Alto do Castro (Cuntis, Pontevedra). Tesis de Licenciatura. Departamento de Historia I. Facultade de Xeografía e Historia. Universidade de Santiago de Compostela.
--- (1999): “Introducción a la cerámica protohistórica en Galicia”. En Cobas Fernández, I. y Prieto Martínez, Mª P. Introducción a la cerámica prehistórica y protohistórica en Galicia. TAPA (Traballos en Arqueoloxía da Paisaxe), 17: 37-92. Santiago de Compostela: LAFC.
Cobas Fernández, I. y Prieto Martínez, M. P. (2003): “The technological chain as a methodological and theoretical tool from Archaeology”. En Acts of the XIVth UISPP Congress (University of Liège, Belgium, 2-8 September 2001).Theory and methods. General Sessions and Posters. BAR International Series 1145.
Criado Boado, F. (1993): “Límites y posibilidades de la arqueología del paisaje”, Spal 2: 9-55.
---(1999): Del Terreno al Espacio: Planteamientos y Perspectivas para la Arqueología del Paisaje. CAPA (Criterios y Convenciones en Arqueología del Paisaje), 6. Santiago, Grupo de Investigación en Arqueoloxía da Paisaxe.
Fariña Busto, F. L., Arias Vilas, F. y Romero Masiá, A. Mª. (1983): “Panorámica general sobre la cultura castrexa”. En Pereira Menaut, G. (ed.): Estudos de Cultura Castrexa e de Historia Antiga de Galicia. Santiago, Universidade de Santiago de Compostela: 87-127.
Fernández-Posse, Mª D. (1998): La investigación protohistórica en la Meseta y Galicia. Madrid, Síntesis.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
53
Ferreira de Almeida, C. A. (1984): “A Casa Castreja”, Memorias de Historia Antigua VI: 35-42.
García Fernández-Albalat, B. (1990): Guerra y religión en la Gallaecia y Lusitania antiguas. Sada, Ediciós do Castro.
García Quintela, M. V. (1999): Mitología y mitos de la Hispania Prerromana, III. Madrid, Akal.
Guérin, P. (1999): “Hogares, Molinos, Telares... El Castellet de Bernabé y sus ocupantes”, Arqueología Espacial 21: 85-99.
Guidoni, E. (1989): Arquitectura primitiva. Madrid, Aguilar. Hillier, B. Y Hanson, J. (1984): The social logic of space. Cambridge, Cambridge
University Press. Hingley, R. (1990): “Domestic Organization and Gender Relations in Iron Age and
Roman-British Households”. En Samson, R. (ed.): The Archaeology of houses. Cambridge, Cambridge University Press: 125-47.
--- (1995): “The Iron Age in Atlantic Scotland: Scarching for the meaning of the substantial house”. En Hill, J. D. and Cumberpatch, C. G. (ed.): Different Iron Ages. Studies on the Iron Age in Temperatre Europe. Oxford, BAR international Series 602: 185-194.
Kent, S. (Ed.) (1990): Domestic Architecture and the use of Space. Cambridge, Cambridge University Press.
Locock, M. (1994): “Meaningful Architecture”. En Locock, M. (ed.): Meaningful Architecture: social interpretations of buildings. Avebury, Aldershot,: 1-13.
Mañana Borrazás, P., Blanco Rotea, R. y Ayán Vila, X. M. (2002): Arqueotectura 1: Bases teórico-metodológicas para una Arqueología de la Arquitectura. TAPA (Traballos de Arqueoloxía e Patrimonio), 25. Santiago: IEGPS.
Ortega, J. (1999): “Microespacio y Microhistoria. La Arqueología del espacio doméstico”, Arqueología Espacial 21: 101-15.
Padín Nogueira, F.J. (1999): “Urbanismo e sociedade na cultura castrexa”. En Rodríguez Colmenero, A. (coord.): Los orígenes de la ciudad en el noroeste hispánico. Actas del Congreso Internacional (Lugo 15-18 de mayo de 1996, Facultade de Humanidades).Lugo, Deputación Provincial: 715-27.
Parcero Oubiña, C. (1995): “Elementos para el estudio de los paisajes castreños del Noroeste peninsular”, Trabajos de Prehistoria 52.1: 127-144.
--- (1998): La Arqueología en la Gasificación de Galicia 7: Hacia una Arqueología Agraria de la Cultura Castreña. Col. Trabajos en Arqueología del Paisaje, 9. Santiago de Compostela, Laboratorio de Arqueoloxía e Formas Culturais.
--- (2000): “Tres para dos. Las formas de poblamiento en la Edad del Hierro del Noroeste Ibérico”, Trabajos de Prehistoria 57.1: 75-95.
--- (2001): La construcción del paisaje social en la Edad del Hierro del noroeste. Tesis Doctoral en CD-Rom. Santiago, Universidade deSantiago de Compostela.
Parker Pearson, M. y Richards, S. C. (1994): “Ordering the world: perceptions of Architecture, Space and Time”. En Parker Pearson, M. y Richards, C. (eds.): Architecture and Order. Approaches to Social Space. London, Routledge: 1-37.
Peña Santos, A. de la (1992): “El primer milenio a. C. en el área gallega. Génesis y desarrollo del mundo castreño a la luz de la Arqueología”. En Actas del
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
54
Congreso de Paleoetnología de la Península Ibérica (Madrid, 1989). Complutum, 2-3: 373-94.
--- (2000): ”Castro de As Croas (Salcedo, Pontevedra)”, Brigantium 12: 153-60. Rapoport, A. (1972): Vivienda y cultura. Barcelona, Gustavo Gili. Romero Masiá, A. Mª. (1976): El hábitat castreño. Asentamientos y Arquitectura de los
castros del N.O. Peninsular. Santiago, Publicaciós do Colexio de Arquitectos de Galicia.
Samson, R. (ed.). (1990): The social Archaeology of houses. Edinburgh, Edinburgh University Press.
Sanz Gallego, N. (1993): “Para una lógica social del espacio en Prehistoria”, Complutum 4: 239-52.
Shanin, T. (coord.) (1979): Campesinos y sociedades campesinas. México, FCE. Shanks, M. Y Tilley, C. 1987. Social Theory and Archaeology. Cambridge, Polity
Press. Vázquez Varela, J. M. y García Quintela, M. V. 1998. A vida cotiá na Galicia castrexa.
Santiago, Servicio de Publicacións da USC. Vela Cossío, F. 1995. “Para una prehistoria de la vivienda. Aproximación
historiográfica y metodológica al estudio del espacio doméstico prehistórico”, Complutum 6: 257-76.
Wolf, E. R. 1982. Los campesinos. Barcelona, Labor.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
55
Poblamiento castreño en el norte de Galicia
Pastor Fábrega Álvarez* Resumen: El trabajo que a continuación se presenta muestra la variabilidad de la localización del poblado castreño en el NW, tradicionalmente caracterizado por su homogeneidad. A partir de la aplicación de metodología basada en Sistemas de Información Geográfica (SIG) ha sido posible el establecimiento de distintos modelos locacionales. Siguiendo la linea de otros trabajos se discutirá la posibilidad de relacionar tendencias locacionales y cronología a partir del registro de intervención. Palabras clave : Arqueología del Paisaje, Edad del Hierro, Poblamiento, Análisis locacional, SIG, Modelos Generales. 1. PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS
El trabajo que aquí se presenta sigue los presupuestos teóricos del marco interpretativo o patrón de racionalidad de la llamada Arqueología del Paisaje. Algunos trabajos relacionados con el estudio del espacio han sido criticados por su indeterminación temporal. Con el fin de superar este posible distanciamiento entre espacio y tiempo, se propone a continuación un modo analítico que pretende a partir del estudio del espacio analizar las relaciones entre éste y los procesos socio-culturales a lo largo de la Edad del Hierro, estableciendo para ello una secuencia de base cronológica. En este sentido y como se verá en adelante, trataremos de comparar los resultados con otros trabajos que como éste han intentado aproximar espacio y tiempo en el poblamiento de las sociedades del Hierro en Galicia, en primer lugar el trabajo de L. X. Carballo (1990) y en segundo lugar el de C. Parcero (2000) para distintas zonas gallegas. Éste último similar al que nos ocupa en aspectos teórico-metodológicos lo cual nos permitirá hacer un balance más significativo de la cuestión, es decir, se discutirá la posibilidad de formular en términos locacionales con referencia cronológica el poblamiento de las sociedades del Hierro en el NW peninsular.
Con las pretensiones anteriormente descritas se ha delimitado un área de estudio situada en la parte más septentrional de la comunidad gallega entre las provincias de A Coruña y Lugo y que se corresponde con la actual comarca de Ortegal. La zona ocupa una superficie de más de 850 km2 que se caraceriza por un fuerte contraste entre los espacios abruptos montañosos, formados por las Sierras Faladora-Coriscada y Capelada y las tierras bajas situadas en torno a la Ría de Ortigueira y en algunos valles interiores
* Laboratorio de Arqueoloxía IEGPS-CSIC c/ San Roque 2- 15704. Santiago de Compostela. [email protected]
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
56
de la parte occidental. En dicha zona se localizan un total de 41 castros de los que tres han quedado excluidos del análisis debido a que ocupan una posición marginal en el área de estudio, su exclusión obedece a criterios metodológicos ya que como se verá en adelante el estudio propuesto parte de la relación entre poblado y entorno.
Fig. 1. Situación del área de estudio con respecto a Galicia y municipios que la componen.
2. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICOS; ANÁLISIS Y HERRAMIENTAS
Como se ha dicho, pretendemos realizar un análisis locacional de los poblados
fortificados en el área de estudio. Ésta comprende una región cuya extensión plantea problemas para un análisis directo sobre el terreno, siendo éstos de tipo económico, temporal etc. En este sentido cualquier análisis espacial a la escala propuesta necesita elaborar a partir del sistema real un modelo que por definición será simplificado1. En este caso un modelo lógico y digital elaborado y analizado a partir de un Sistema de Información Geográfica (Idrisi 32), el empleo de éste permite el manejo rápido de un gran volumen de información, características muy apropiadas para su uso en este caso.
La selección de las variables para la elaboración del modelo ha sido realizada
con dos criterios diferentes; el primero de ellos relacionado con la propia caracterización de la tradición historiográfica de estas sociedades, es decir, un lugar de asentamiento cuyo carácter fortificado es en primera instancia electivo y punto de referencia de las actividades productivas de base agrícola, por lo dicho responde este criterio de elección a factores defensivos-productivos. En base a lo anterior han sido elegidas aquellas variables que pueden ser analizadas a partir del sistema real actual, es decir cuya variación no haya sido significativa a la escala referida desde la Edad del Hierro hasta la actualidad. 1 Un modelo es por definición simplificado ya que es imposible modelizar todas las partes de un sistema tan complejo como el real (ver Ariza et al. 2001)
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
57
Partiendo de las anteriores condiciones las variables seleccionadas para la construcción del modelo han sido la accesibilidad, potencialidad productiva, visibilidad y altitud relativa. Éstas variables serán analizadas en relación a la posición de cada poblado con su entorno.
De este modo a partir de las variables intentaremos hacer una valoración de la
potencialidad locacional defensiva y productiva de cada poblado. Sin embargo dichas variables no responden exclusivamente a un elemento del binomio (defensivo-productivo). Por ejemplo, la accesibilidad entre un poblado y su entorno esta relacionado con sus condiciones defensivas de igual forma que estará relacionado con las actividades productivas en las cuales el acceso a las tierras de cultivo constituye un factor determinante. Por tanto y como se mostrará en adelante, el análisis se realizará valorando las variables de forma independiente y de forma entrecruzada, es decir valorando una en función de otra, por ejemplo analizando el acceso o visibilidad a las tierras según su capacidad productiva. El modelo tendrá una resolución2 de 25 metros lo que quiere decir que todas las variables que lo constituyen mantendrán esta resolución.
A/ Accesibilidad
Variable utilizada para valorar las condiciones potenciales defensivas de cada
poblado así como las aptitudes de acceso entre el poblado y su entorno productivo. Para su elaboración se han tenido en cuenta dos factores; por una parte la pendiente que ha sido calculada a partir del MDE (modelo digital de elevaciones) y por otra parte los cursos de agua clasificados según su caudal. Otros factores que podrían influir en el desplazamiento como la vegetación no han sido tenidos en cuenta debido a que su modificación es rápida por lo que desconocemos su estado en el contexto de estudio. Para facilitar su comprensión hemos puesto la accesibilidad en función del tiempo, de forma que la referencias se ha establecido a partir del espacio recorrido por una persona a pie que hemos calculado en 5 km/h.
Por tanto hemos establecido tres intervalos de referencia en torno a cada
poblado, definidos por isocronas o líneas que unen puntos situados a la misma distancia temporal con respecto al castro. De esta forma han sido trazadas las isocronas de 15 (entorno inmediato), 30 (entorno medio) y 45 (larga distancia) minutos, a priori ninguno de los intervalos es significativo ya que lo verdaderamente relevante es la posibilidad de compararlos en cada uno de los poblados.
2 La resolución en los modelos digitales está constituida por el tamaño del píxel y se refiere a la medida de sus lados.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
58
Fig. 2. Los castros con más superficie accesible en su entorno tendrán peores condiciones potenciales defensivas ya que en el mismo intervalo temporal se accede a más superficie, lo que quiere decir que las pendientes en su entorno son más suaves y/o los cursos de agua menos caudalosos.
B/ Potencialidad productiva
Para valorar la capacidad productiva de los suelos se han seguido los criterios
elaborados por Díaz-Fierros Viqueira y Gil Sotres en Capacidad Productiva de los Suelos de Galicia en el año 1984, obra que cuenta con cartografía temática.
Para valorar la potencialidad productiva de cada tipo de suelo hemos utilizado
como indicador el cultivo del maíz por ser éste el más exigente y apropiado para el estudio de la producción de una sociedad basada en el cultivo cerealero (Vázquez 1993-4). Sin embargo cabe señalar que empleamos el maíz no por suponer rendimientos similares para los cultivos de estas sociedades sino por que es un indicador válido para establecer las diferencias entre terrenos aptos y no aptos para el cultivo intensivo. De esta forma hemos clasificado los suelos en tres categorías según su rendimientos.
1. Terrenos óptimos para el cultivo intensivo. Formados por suelos
con rendimientos potenciales de más del 80% (categoría A1 o “prime land”), se trata de suelos profundos óptimos para el desarrollo de un cultivo intensivo.
2. Terrenos potencialmente aptos para el cultivo intensivo. Formados por suelos de profundidad intermedia, pendiente moderada y que han sido modificados (aterrazados) debido a que ofrecen rendimientos potenciales para el cultivo intensivo que varían entre el 40 y 80 % (categorías A2 y A3).
3. Terrenos para un cultivo extensivo. Suelos no aptos para el cultivo intensivo o de categoría N, se trata de suelos muy ligeros con pendientes fuertes, riesgo de erosión y únicamente válidos para el cultivo extensivo.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
59
La potencialidad de cada yacimiento para el desarrollo del cultivo será analizada
por la accesibilidad a cada tipo de terreno, desde el castro a los entornos de 15, 30 y 45 minutos.
Fig. 3. Situación de los poblados en relación con terrenos óptimos para el cultivo intensivo (A1), terrenos potencialmente aptos para el cultivo intensivo (A2 y A3) y terrenos de cultivo extensivo (N).
C/ Visibilidad y Altitud relativa
La primera utilizada para valorar el control visual del poblado sobre su entorno
en dos sentidos, el primero de ellos relacionado con sus condiciones defensivas y el segundo en relación con el control establecido sobre las tierras de cultivo. Los entornos de referencia han sido trazados a partir de las distancias de 800, 2000 y 20000 metros de radio con respecto al yacimiento.
La altitud relativa ha sido una de las variables más utilizadas para caracterizar el
emplazamiento de los poblados del Hierro, a partir de ésta trataremos de valorar la prominencia de cada poblado sobre su entorno tomando como referencia un radio de 800, 2000 y 20000 metros. Para calcular la altitud relativa hemos utilizado distintas fórmulas estadísticas, cada una de ellas constituye una forma distinta de representar la relación entre castro y entorno.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
60
Fig. 4. Superficie visible terrestre en el entorno de 20 km desde cada uno de los poblados.
3. MODELIZACIÓN A partir de este proceso pretendemos agrupar el conjunto de castros analizados
en diferentes modelos según sus tendencias locacionales. Para su definición se han analizado las variables en cada uno de los poblados de forma independiente, ya que como ha sido señalado por F. Méndez (1998) tomar los objetos de trabajo de una forma conjunta produce la uniformidad de los mismos.
Este modo nos ha permitido agrupar cada uno de los castros en tres modelos
característicos. He tratado de analizar las diferentes tendencias que derivan de cada modelo locacional en la zona de estudio o, lo que es lo mismo, analizar las posibilidades de cada modelo en relación con las variables. Previamente a la presentación de los modelos me ha parecido apropiado incluir el análisis en un caso concreto. Por tanto a continuación se ejemplifica el análisis de la información manejada para cada uno de los poblados en el castro de Montoán que pertenece al modelo tres como se verá en adelante.
El castro de Montoán
El castro de Montoán se caracteriza por presentar buenas condiciones de acceso entre castro y entorno inmediato lo cual se manifiesta en la cantidad de superficie accesible (fig. 4) que abarca la isocrona de 15 minutos (1.7 km2). Sin embargo a medida que nos alejamos del poblado (isocrona de 45 minutos) la proporción de superficie
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
61
accesible disminuye3 considerablemente (4.8 km2) lo que nos indica que el castro se ubica en un punto con buena accesibilidad con respecto a un entorno más amplio (45 minutos).
Fig. 5. Imagen rectificada en la que se muestra la situación del castro de Montoán en relación con la dedicación actual de las tierras de su entorno para el cultivo.
Montoán se sitúa en posición central con respecto al suelo-tipo AL64 que
constituye el 66% de las tierras que forman su entorno inmediato (isocrona de 15 minutos) y que forman parte de las llamadas “prime land”, estas tierras son preferentes en su acceso como demuestra la comparativa porcentual entre el entorno de 15 minutos (AL64-66%) y de 800 metros (AL64-52%). A medida que nos alejamos del castro (entorno de 2 km), las tierras de mejor calidad para el cultivo intensivo disminuyen porcentualmente (AL-64-14%). Además las “prime land” son las tierras más visibles en su entorno inmediato. Esto se atestigua en la diferencia porcentual en el entorno de 800 metros, en el cual el 52% de las tierras pertenecen al grupo de las “prime land” mientras las “prime land” visibles en dicho entorno constituyen un 76%. Por tanto la localización del poblado prima las condiciones de acceso y visibilidad sobre la tierra de mejor calidad para el cultivo intensivo.
En cuanto a la visibilidad sobre la superficie terrestre, cabe señalar que su
entorno visible inmediato (800 m) es muy reducido (0.6 km2) en comparación con el resto de los poblados. A medida que se amplía el entorno los valores de superficie visible se recuperan moderadamente debido en parte a la situación del yacimiento,
3 Disminuye la proporción ya que tendría que aumentar cuadráticamente, es decir en el caso de los intervalos de 15 y 45 minutos el aumento proporcional sería de nueve veces (factor 9) de uno con respecto al otro. En este caso la diferencia no llega a multiplicarse por cuatro.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
62
emplazado en las proximidades de la ría (fig. 3) que le permite controlar parte de las tierras que la rodean.
El castro está situado a 26 metros sobre el nivel del mar, la altitud media en su
entorno inmediato (800 m) es ligeramente inferior (17 m), a medida que ampliamos su entorno (2000 m) el valor de la altitud media aumenta (44 m) superando claramente la altitud del castro.
La escasa prominencia del castro y las buenas condiciones de accesibilidad
entre éste y su entorno inmediato que se manifiesta en la gran cantidad de superficie que abarca la isocrona de 15 minutos, unido a las discretas condiciones de control visual del poblado, nos hace pensar que la potencialidad defensiva del castro es limitada.
Por otra parte, no podemos olvidar la relación entre el yacimiento y el mar que
se manifiesta en la existencia de una distancia temporal de 15 minutos que separa el poblado y dos espacios, situados al N y S del poblado, sedimentarios intermareales. La pendiente media del terreno que separa el castro y el mar es muy suave (aproximadamente del 3% de media) lo que favorece el acceso entre ambas entidades. La superficie marítima visible es escasa (5.8 km2) y se localiza en aquellas zonas de la ría más próximas al castro y más concretamente en la parte N.
Señalar por tanto que la localización del castro de Montoán es óptima para el
desarrollo de un cultivo intensivo debido a la existencia de “prime land” en su entorno inmediato (isocrona de 15 minutos) siendo estas tierras preferentes en acceso y visibilidad. Sin embargo la potencialidad defensiva del poblado es muy limitada debido a dos razones fundamentales: las buenas condiciones de accesibilidad entre poblado y entorno inmediato (terrestre y marítimo) y la inexistencia de un control visual destacado a larga distancia como muestran los valores de superficie visible (fig. 4).
Una vez mostrado el análisis realizado en cada uno de los poblados y
ejemplificado en el castro de Montoán, se expone la caracterización de los modelos resultantes.
En los siguientes apartados se presentan en este orden cada uno los modelos:
uno, tres y dos (o mixto). Adviértase la intención de explicar a continuación del uno el tres con la intención de mostrar el contraste entre ambos, manteniendo la numeración (uno, dos o mixto y tres) que sigue el criterio de semejanza.
4. MODELOS GENERALES
A/ Modelo uno Está formado por aquellos castros que tienen menos cantidad de tierra accesible
en su entorno inmediato (isocrona de 15 min) además este espacio está formado por tierras cuya calidad potencial no permite la práctica de cultivo intensivo y únicamente aptas parta el cultivo extensivo.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
63
Destacan en este modelo las condiciones de inaccesibilidad entre el yacimiento y su entorno inmediato, que se ve reflejado en la escasa superficie que abarca la isocrona de 15 minutos en los poblados pertenecientes a este grupo. Además la altitud relativa en muchos de estos castros (Torre, Penido, Maior y Frades) nos indica una destacada prominencia del castro sobre la superficie inmediata.
Fig. 6. En el primer mapa se muestra la visibilidad sobre la superficie terrestre desde el castro de Penido (modelo uno) que se extiende considerablemente sobre la zona de estudio. El segundo mapa muestra los entornos de 15, 30 y 45 minutos del castro de Penido (modelo uno) en relación a la potencialidad productiva de los suelos. Destaca la irregularidad de las isocronas de 15 y 30 minutos y la inaccesibilidad a las tierras óptimas o potencialmente aptas para el cultivo intensivo (A).
Los valores de pendiente media de los “castros costeros” que pertenecen a este
grupo, en la superficie que separa el mar del yacimiento son altos en las inmediaciones del poblado (isocrona 15 minutos): castros de Tallo, Moura y Frades. Esto parece reafirmar la potencialidad de las condiciones defensivas de los poblados de este modelo.
Una vez argumentada la inaccesibilidad de estos poblados con respecto a sus
inmediaciones, cabe preguntarse lo que ocurre con los terrenos que se extienden más allá de sus proximidades. Referido a lo anterior, se observa un aumento proporcional de superficie accesible a larga distancia (45 minutos) lo que indica que estos castros se sitúan en puntos inaccesibles con respecto a sus proximidades mejorando las condiciones de accesibilidad a medida que nos alejamos de los terrenos inmediatos.
Otra de las características de los castros pertenecientes a este modelo se
establece en relación con las direcciones de desplazamiento entre castro y entorno. Las formas que dibujan las isocronas de 30 y sobre todo de 15 minutos muestran grandes irregularidades alejándose de la forma circular. La situación periférica del castro en dichas isocronas nos indica que el desplazamiento entre el castro y superficie inmediata se realiza con diferente dificultad dependiendo de la dirección en la que se produzca(fig. 6).
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
64
Otro de los indicadores que caracteriza a los castros de este modelo está en relación con el control que desde éstos se establece sobre el medio. A este respecto cabe mencionar que en general desde estos castros se visualiza gran cantidad de superficie a larga distancia (20 km), pudiendo establecer varios grupos en función de la naturaleza de ésta. Por una parte aquellos castros con buen control visual de superficie marítima (Tallo, Frades, Moura) por otra, castros que destacan por su control visual tanto de superficie terrestre como marítima (Penido, Maior), por último castros con gran control visual de superficie terrestre (Torre).
En cuanto a la prominencia (altitud relativa) de este modelo, cabe señalar la
existencia de notables contrastes. Si bien en algunos castros se manifiesta la gran calidad de su altitud relativa (Penido, Maior, Torre) en otros ésta no se advierte (Pedra, Carrusco), mientras en los costeros (Tallo, Frades, Moura) es difícil de evaluar debido a la proximidad del mar.
En definitiva, este modelo agrupa aquellos castros cuyo entorno inmediato no
permite la práctica de cultivo intensivo y las posibilidades de mejora de los rendimientos son remotas ya que pasan por la inversión de grandes cantidades de trabajo. Las condiciones de accesibilidad de estos poblados, indican que tienden al aislamiento, esto en algunos casos unido a un amplio control visual confiere a este modelo grandes posibilidades defensivas.
B/ Modelo tres
Está formado por aquellos castros que tienen más cantidad de tierra accesible en
su entorno inmediato (en la isocrona de 15 minutos), este espacio en estos yacimientos está formado por suelos-tipo pertenecientes al grupo de las “prime land. A medida que nos alejamos del castro disminuye el porcentaje de estas tierras, aumentando el de tierras no aptas para el cultivo intensivo.
Fig. 7. En el primer mapa se muestra la visibilidad sobre la superficie terrestre desde el castro de O Castriño (modelo tres) que se concentra sobre su entorno. El segundo mapa muestra los entornos de 15, 30 y 45 minutos del castro de Xestal (modelo tres) en relación con la potencialidad productiva de los suelos. Destaca la regularidad de las isocronas de 15 y 30 minutos y la accesibilidad a las tierras óptimas para el desarrollo de un cultivo intensivo (A1 o prime land).
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
65
Estos yacimientos se localizan en dos posiciones: central con respecto a las tierras de mejor calidad, como es el caso de Os Castros, Montoán y O Castriño que están situados en la parte central de suelos-tipo pertenecientes al grupo de las “prime land”, o poblados en posición de intersección con respecto a las tierras de mejor calidad; como los castros de Xestal (fig. 7), Saa, Labacengos, Casablanca y Abade todos ellos situados en las inmediaciones (a menos de 50 metros) de suelos-tipo pertenecientes al grupo de “prime land”, lo que podría interpretarse como una manifestación clara de la intencionalidad de ubicación del poblado en relación con la práctica de cultivo intensivo. Este grupo de castros no destaca por su control visual a larga distancia, sin embargo si parece haber un marcado control visual de las tierras situadas en su entorno inmediato, registrándose valores altos de superficie visible en el entorno de 800 metros.
Cabe señalar que en aquellos casos en los que no se registran valores altos de
visibilidad en el entorno, sino más bien valores medios, parece producirse una selección exigente de la superficie visible. Este fenómeno ha sido detectado en los poblados de Montoán, Casablanca, Labacengos y Os Castros, todos ellos con porcentajes muy altos de visibilidad de las tierras de mejor calidad para el cultivo intensivo con respecto a las restantes en su entorno. En los casos que ocupan los valores más altos de superficie visible en el entorno de 15 minutos, existe también preferencia visual por las tierras de mejor calidad, siendo ésta menos acusada que en los casos anteriores.
La accesibilidad al espacio inmediato en los castros que pertenecen a este
modelo configura una línea regular tendente a la circunferencia en torno al yacimiento que se sitúa en el centro. Esto nos indica que el acceso a las proximidades se produce en todas las direcciones con similar facilidad. Sin embargo y a pesar de la regularidad en la accesibilidad a la superficie inmediata, existe una ligera preferencia por aquellas tierras de mayor calidad. Éstas ocupan las superficies con mejor accesibilidad con respecto al castro. Por tanto, en general se puede decir que las tierras de mejor calidad son preferentes en acceso y en dominio visual en el entorno inmediato de estos poblados.
A medida que ampliamos la distancia temporal de la isocrona, los castros
pertenecientes a este grupo siguen manteniendo valores altos de superficie accesible. Sin embargo los valores se van igualando hasta intercalarse con respecto a los castros restantes, algunos yacimientos pertenecientes a este grupo pasan a ocupar valores intermedios de accesibilidad a larga distancia, son los casos de O Castriño, Xestal o Montoán. Atendiendo al incremento de superficie accesible entre 15 y 45 minutos, se observa que los poblados pertenecientes a este grupo ocupan valores muy bajos. Por tanto, los castros pertenecientes a este modelo se sitúan en lugares con buena accesibilidad entre castro e inmediaciones, sin embargo no ocurre lo mismo a larga distancia, sino más bien todo lo contrario, ya que la situación de estos yacimientos no favorece el acceso a la superficie situada más allá de sus proximidades.
En definitiva, este modelo agrupa a aquellos castros en los que existe una
relación entre la situación del castro y su entorno inmediato caracterizada por las siguientes manifestaciones.
Por una parte condiciones potenciales para el aprovechamiento intensivo de la
tierra para el cultivo. La proximidad a las mejores tierras para el cultivo así como la buena accesibilidad a los terrenos inmediatos, y en especial a las tierras de mejor calidad, favorece el desarrollo agrícola intensivo en estas superficies.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
66
Por otra parte el control visual se concentra en el espacio inmediato lo cual reafirma la prioridad sobre estas tierras. Sin embargo las condiciones que potencian un aprovechamiento de mayor intensidad de la tierra están en detrimento, en este caso, de las condiciones defensivas del poblado. Con esto me refiero a que la facilidad de acceso entre el castro y las tierras inmediatas desvirtúa sus aptitudes defensivas. Lo cual no quiere decir que el entorno inmediato de los poblados de este modelo carezca de potencialidad defensiva, sino que ésta es inferior en comparación con los castros pertenecientes a los modelos restantes (uno y dos)
C/ Modelo dos o mixto
Está formado por aquellos castros que presentan valores medios de accesibilidad
en su entorno inmediato y su potencialidad para el cultivo intensivo es moderada, es por tanto un modelo mixto. Se caracteriza por la existencia en su entorno inmediato de suelos aterrazados que presentan rendimientos de categoría A2 y A3, es decir, terrenos potencialmente aptos para el cultivo intensivo. Sin embargo, los rendimientos de estos suelos en su estado original, no aterrazado, descenderían notablemente. Por otra parte la posibilidad de la práctica en las sociedades estudiadas de la construcción de aterrazamientos para el cultivo es una idea mencionada por Bouhier y Vázquez Varela y posteriormente tratada en profundidad por Parcero (1995), Criado y Parcero (1996) y Parcero (1998).
Fig. 8. En el primer mapa se muestra la visibilidad sobre la superficie terrestre desde el castro de Cerdido (modelo dos) que se dispersa sobre su entorno. El segundo mapa muestra los entornos de 15, 30 y 45 minutos del castro de Carracedo (modelo dos) en relación a la potencialidad productiva de los suelos. Destaca la predominancia de tierras potencialmente aptas para el cultivo intensivo (A2 y A3) en su entorno inmediato (15 minuos) y la aparición de tierras óptimas para el cultivo intensivo (A1 o prime land) a medida que ampliamos dicho entorno.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
67
Además de estos terrenos un grupo de castros del modelo mixto cuenta con tierras de primera (“prime land”) en su entorno (Cancela, Fornelos, Mera, Cerdido, Felgosas, A Volta, Riba, Cheda, Carracedo, C.Torre, Caleira), a diferencia del modelo tres éstas no constituyen su entorno más inmediato (isocrona de 15 minutos) y por lo tanto no existe prioridad de acceso sobre ellas sin embargo éstas se localizan en su entorno medio, es decir a menos de 30 minutos desde el poblado (fig. 8).
La accesibilidad en el entorno inmediato presenta valores medios, con un
empeoramiento de accesibilidad muy acusado en comparación con los castros del modelo tres que prácticamente doblan en superficie accesible en 15 minutos a los castros que forman parte del modelo mixto. En cuanto a la dirección en la que se produce el desplazamiento, señalar que las isocronas de accesibilidad en 15 y 30 minutos son en general irregulares, situándose el castro alejado del centro. Esto quiere decir que el desplazamiento no se realiza con la misma facilidad en todas las direcciones.
Visibilidad y altitud relativa constituyen dos variables difíciles de valorar en este
modelo ya que existen bastantes variaciones entre unos poblados y otros. En general los castros de este modelo presentan valores medios de superficie visible y la calidad de su altitud relativa es moderada.
En síntesis, este modelo agrupa a aquellos castros que debido a su
emplazamiento presentan valores medios de accesibilidad, los tierras que forman su entorno inmediato son potencialmente aptas para el cultivo intensivo. Además algunos de ellos cuentan con tierras óptimas para el cultivo intensivo en su entorno de 30 minutos. Estos poblados se caracterizan por presentar buenas condiciones potenciales defensivas derivadas de sus valores medios de accesibilidad y en algunos casos, reafirmadas por su control visual a larga distancia.
5. EL REGISTRO ARQUEOLÓGICO DE INTERVENCIÓN EN EL ÁREA DE ESTUDIO
Cabe señalar que para el conjunto de los castros ubicados en la zona de estudio
contamos con un registro de escavación que muestra ciertas deficiencias. Las intervenciones directas han sido llevadas a cabo en cinco castros de los 38 analizados. Además de estos datos contamos con las “exploraciones”4 de Federico Maciñeira en el castro de Ladrido y con el material procedente de excavaciones clandestinas en el castro de Penido do Medio. En general podemos afirmar que la información procedente del registro arqueológico es escasa; cinco intervenciones, y parcial; las intervenciones realizadas han consistido en la apertura de sondeos en una pequeña parte de la superficie total del poblado, no existe por tanto ningún registro de excavación de superficies significativas de los yacimientos que puedan dar visiones completas de las secuencias de ocupación. Por otra parte carecemos de dataciones de C-14, por lo que toda aproximación cronológica se ha hecho a partir del estudio tipológico de los materiales lo cual relativiza su precisión. Por todas estas razones he considerado que los datos del
4 Denominadas de esta forma por el propio F. Maciñeira en 1934, se trata de excavaciones cuyo registro es propio de la época en la que fue realizado y que no permite un análisis ulterior a la intervención.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
68
registro arqueológico han de manejarse con precaución sin sacar conclusiones precipitadas y mucho menos definitivas.
A/ Los castros del modelo uno
Las intervenciones arqueológicas llevadas a cabo en el castro de Tallo (Ramil
1989a: 58-63), planteadas a partir de la realización de sondeos en tres áreas diferentes, revelaron un único nivel de ocupación asentado sobre la roca base. Entre las estructuras exhumadas, destacan la muralla y muro de contención, además de tres agujeros de poste, dos de sección rectangular hechos en piedra y uno de sección circular excavado en la roca. Por tanto, no parece que existan estructuras de habitación en piedra así que es posible que éstas fueran de materiales perecederos. Forman parte de los materiales encontrados fragmentos de cerámica castreña, hecha a mano, de pasta gruesa, desgrasante de gran tamaño compuesto de mica, pizarra y cuarzo. Los bordes son esvasados oblicuos y las bases planas, la decoración es incisa. También fueron encontrados fragmentos de bronce así como cantos rodados y un alisador en piedra. E. Ramil le otorga al yacimiento, a partir del examen tipológico, una cronología en torno a los siglos VI o V a. de C.
Los materiales arqueológicos procedentes de excavaciones clandestinas en el
castro de Coucepenide (Ramil 1999b) fueron analizados con el fin de establecer una adscripción cronológica para este yacimiento. La escasez de la muestra y la inexistencia de contexto dificultó la tarea. Los materiales estudiados fueron fragmentos de cerámica de pasta muy basta, con mala cocción, desgrasante micáceo de grano grueso; las piezas son lisas y carentes de decoración. Ramil señala que nos encontramos con un tipo de producción local. Destaca una rodela de esteatita decorada con perforaciones y señala que ésta es semejante a la aparecida en el castro de Penalba-Campo Lameiro, al que Antonio Álvarez después de varias campañas le otorga una cronología en torno al S. VII a.C. Parecida también a la encontrada en el castro de Torroso-Mos, al que Antonio de la Peña después de las intervenciones realizadas le otorga la misma cronología (S.VII a.C.). Tanto en Penalba (Carballo y Fábregas 1991) como en Torroso (Peña 1992: 45) contamos con abundancia de dataciones de C-14 que confirman la antigüedad mencionada. Después del análisis tipológico realizado E. Ramil (1999b) concluye que si bien no se puede precisar, todo indica que el castro de Coucepenide se puede adscribir a una fase inicial de la cultura castreña.
B/ Los castros del modelo dos
Las intervenciones arqueológicas en el castro de Prados (Ramil 1998, 1989a,
1989b, 1991, 1999, Parcero 2002) son sin duda las que cuentan con mayor tradición en la comarca, una de las razones se debe a la ubicación en el foso del monumento con forno. Se han llevado a cabo campañas de excavación y consolidación con el fin de estudiarlo y revalorizarlo. Por tanto, la mayoría de los trabajos se centraron en el foso en el que se encuentra el monumento a pesar de que en la primera campaña fueron excavados algunos sectores en el lugar de habitación. En éstos fueron localizadas dos estructuras en ángulo sobre otras dos circulares, recuperándose tres tipos de materiales; cerámica, metales y líticos. Los fragmentos cerámicos encontrados fueron clasificados como cerámica de tradición indígena, hecha a mano, de pastas bastas, bordes esvasados oblicuos y bases planas, y cerámica común, con desgrasante de grano fino y bordes rectos, además de un fragmento de sigillata (drag 37) otro de ánfora y dos fusayolas. El
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
69
conjunto de materiales líticos está formado por molinos circulares y naviformes, alisadores, pesas y fusayolas. Entre los metales destaca un As de bronce de Augusto, una fíbula de bronce de cinturón y una pesa de plomo.
El castro tiene al menos dos momentos de ocupación perteneciendo el material
mencionado al segundo momento. E. Ramil relaciona este segundo nivel con una cronología en torno a los siglos I y II d.C. La cronología del primer nivel es difícil de determinar debido a la ausencia de material, sin embargo E. Ramil (1995-6) menciona la posibilidad de que se trate de un momento prerromano en torno al S. I a.C. relación que establece a partir de las formas circulares de habitación documentadas en el primer nivel.
El monumento con forno se ubica en el interior del primer foso del castro, las
campañas de excavación pusieron de manifiesto la estructura del mismo que E. Ramil lo divide en cuatro recintos: vestíbulo, antecámara, cámara y horno. Además de estas estructuras fueron exhumadas otras como el canal de desagüe, algunos muros de contención y un supuesto empedrado. Desde un primer momento fue establecida su relación con los monumentos portugueses norteños y las llamadas pedras formosas, atribuyéndole una funcionalidad similar a la de las saunas o baños de vapor. En el interior del monumento no fue documentado material, sin embargo en la parte externa de uno de sus muros aparecieron fragmentos de cerámica indígena y común, fragmentos de moldes y crisoles, una fíbula de largo travesaño, abundante escoria, conchas de diferentes especies y huesos de vaca, cerdo y ovicápridos. Este material fue asociado a un basurero del castro ubicado en el foso. E. Ramil relaciona el monumento con la segunda fase de ocupación del castro.
La última campaña de excavaciones en la zona del monumento (Parcero 2002)
fue llevada a cabo con los objetivos de aclarar la zona de ubicación de entrada al castro así como esclarecer las fases constructivas del monumento. Entre los materiales encontrados destacan una moneda de bronce de la época de Augusto acuñada en Caesaraugusta (Zaragoza) en el año 3 a. C. y una arracada de oro similar a la de Cances, Irixo y A Graña todas ellas tradicionalmente asignadas al S.II a.C. Además se documentaron restos cerámicos muy fragmentados unos a torno y otros a mano, dos fragmentos de tégula y una cuenta de collar de pasta vítrea. Las diferencias constructivas y de orientación de las estancias del monumento ya señaladas por E. Ramil podrían indicar distintas fases constructivas, que según C. Parcero podrían ser al menos dos para el edificio del monumento y quizá no menos de tres para el conjunto del área circundante. Por tanto, la adscripción cronológica del monumento y de estos monumentos en general es una cuestión controvertida, a pesar de que en este caso parece bastante probable una fase de utilización en época romana si bien pudiera tener un origen prerromano que, por otra parte, ya no parece tan improbable como hace unos años, según muestra el conjunto recientemente excavado y fechado en Pendia y Chao de Sanmartín (Villa 2002: 171-3).
Las intervenciones arqueológicas realizadas en el castro de Ladrido por E.
Ramil (1999b, Botella y Ramil 1987) permitieron abordar la posible sincronía entre este castro y el de Prados. La excavación fue planteada abriendo varios sondeos en dos zonas diferenciadas; croa y antecastro. Parece demostrada la sincronía de ambas estructuras debido a que los materiales encontrados son muy similares. Los fragmentos cerámicos, son por una parte; cerámica indígena hecha a mano y a torno lento, muy
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
70
basta con desgrasante de grano medio, y por otra; cerámica común romana y fragmentos de tégula. Entre el material lítico destacan los molinos circulares, una fusayola y un machacador de cuarzo. Entre el material metálico destaca una fíbula de largo travesaño en mal estado de conservación. Las estructuras exhumadas fueron una muralla de piedra y tierra y habitaciones cuadradas de esquinas redondeadas.
E. Ramil (1999b) señala que el castro de Ladrido tiene un solo nivel de
ocupación en torno a los siglos I a.C y I d.C. Sin embargo Federico Maciñeira llevó a cabo lo que él mismo denominó como
“someras exploraciones” de las que dice: “He excavado en un solo punto del recinto superior; habiendo descubierto parte
de los restos de una reducidísima habitación rectangular; fabricada con muretes de piedra menuda, y en ellas residuos de un hogar con cenizas y trozos de diversas vasijas de barro, además de un pulidor de mano de piedra arenisca. La cerámica, de pastas groseras y técnica deficiente, carbonosa alguna y ahumada otra, fue confeccionada a mano y a torno; presentando varias piezas superficies ásperas, mientras que en otras aparece ligeramente alisada, y ninguna de ellas con indicios de ornamentación. Diferentes de estos tiestos, relativamente finos, son notables por mostrar exteriormente bien empastada de materia blanca (de tono hueso), alisada su negra masa. Correspondiendo el conjunto de trozos exhumados a vasos de distintas formas, globular alguno, con los bordes de la boca recurvados para fuera; entre los cuales el más completo e interesante es uno campaniforme, de 11 centímetros de alto, hecho a torno, de superficie exhumada y algo alisada, con amplia base plana (F. Maciñeira, 1934, 10) Señala E. Ramil (1999b) quien tuvo la oportunidad de estudiar parte de esta cerámica que “las pastas son toscas y gruesas, siendo un material escaso pero que permitió pensar en una cronología antigua para el yacimiento”
Por tanto a pesar de que las conclusiones de la campaña de 1987 parecen
contundentes, podríamos plantearnos la cuestión de si existe al menos un momento de ocupación anterior.
Las excavaciones llevadas a cabo en el castro de Cancela por E. Ramil (1999a),
en las que fueron exhumados algunos fragmentos de cerámica indígena hecha a mano además de fragmentos con influencias romanas, tégulas, fusayolas y dos molinos circulares, confirman un único momento de ocupación del yacimiento cuya adscripción cronológica estaría en torno al S. I a.C., de nuevo a partir únicamente del análisis tipológico de los materiales y de intervenciones reducidas a sondeos muy localizados.
C/ Los castros del modelo tres
En las excavaciones en el castro de Montoán dirigidas por E. Ramil (1990,
1999a, 1999b), fueron exhumados fragmentos de cerámica indígena, hecha a mano, buena cocción, desgrasante de grano fino y medio siendo la mayoría pastas compactas y arenosas. Destaca la aparición de cerámica estampillada que permite establecer una relación cronológica entre el yacimiento y la II Edad del Hierro (Rodríguez 1995). Además fueron documentados varios fragmentos de moldes de fundición así como una canica de barro, una fusayola y varios clavos de hierro. Por otra parte llama la atención la aparente inexistencia de estructuras de habitación en los sectores excavados que sin embargo confirmaron la existencia de estructuras defensivas: muralla y foso.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
71
6. OTROS ANÁLISIS SOBRE ESPACIO Y TIEMPO EN EL POBLAMIENTO DEL HIERRO EN EL NW
En este apartado, se ha pretendido relacionar dos trabajos que han precedido a éste y que se complementan entre sí. Me refiero a los trabajos de C. Parcero (2000) y L.X. Carballo (1990), cuyos resultados sintetizo a continuación, con el fin de presentar un argumento más de contraste para la interpretación de los modelos.
La Tesis doctoral de C. Parcero (2002) plantea un análisis del paisaje social de las sociedades del Hierro a partir de tres zonas diferentes. Éste constituye el precedente metodológico del que está siendo leído, entre otras razones por utilizar como herramienta un Sistema de Información Geográfica para la construcción y comprensión del modelo, así como por la similitud del factor de escala y por las variables empleadas para el estudio. Tras definir dos modelos locacionales, se plantea su interpretación en el contexto de las sociedades del Hierro, C. Parcero se decanta por la interpretación diacrónica de los modelos a partir del examen de diferentes indicadores, entre los que destaca el registro de intervención de algunos de los castros de las zonas de trabajo, relacionando el modelo uno (I) con la I Edad del Hierro y el dos (II) con la segunda. Cabe señalar la similitud locacional entre el modelo uno (en Parcero) y el modelo uno (en éste), al igual que entre el dos (en Parcero) y el dos (en éste), siendo el tres (en éste) más próximo al dos (en Parcero).
Esta analogía, no ha de entenderse como una coincidencia en la manifestación
de las variables que creo diferente de cada zona de estudio, sino más bien como una tendencia semejante. Es decir, no se puede esperar que castros del mismo modelo en zonas diferentes se emplacen en suelos con la misma capacidad productiva, sin embargo lo verdaderamente significativo es que la capacidad productiva de estos suelos sea la mejor en las zonas respectivas. Por tanto se puede decir que si bien cada modelo no se manifiesta de igual forma en áreas distintas, las tendencias son análogas en zonas diferentes.
El trabajo de L.X. Carballo (1990) sobre el fenómeno castreño en la cuenca
media del río Ulla es sustancialmente diferente a éste y al anterior en el ámbito metodológico. En primer lugar porque en él se hace fundamentalmente un análisis formal del emplazamiento, en segundo lugar porque la variable utilizada es la topografía y en tercer lugar porque se hace uso de un factor de escala de detalle. Sin embargo y a pesar de las diferencias es posible relacionar los emplazamientos determinados por L.X. Carballo y los modelos presentados en este trabajo y por tanto aportar más argumentos para interpretar estos modelos en el marco de las sociedades del Hierro. Atendiendo al emplazamiento topográfico de 15 de los yacimientos estudiados, que conocemos con mayor profundidad y por tanto utilizamos como referencia. Señalar que de todos, dos de los yacimientos ocupan un emplazamiento tipo C, es decir, “en cerro rodeado al menos por tres de sus lados por pendientes fuertes, dominando el espacio circundante a media distancia y por tanto con buenas condiciones defensivas” (Carballo 1990). Los yacimientos a los que me refiero son Maior y Penido, ambos forman parte de los tres castros del modelo uno, situándose el tercero en una punta de mar. Además el castro de Ladrido, perteneciente al modelo dos, también se caracteriza por presentar un emplazamiento tipo C, único en este modelo. L.X. Carballo relaciona este emplazamiento con una fase antigua de la cultura castreña, entre los siglos IX y VI a.C. Con respecto a los tipos restantes, localizamos en el municipio castros con
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
72
emplazamiento tipo A, ocupando la cumbre de un otero o loma rodeado de pendientes suaves o medias, pertenecientes al modelo dos (Céltigos, Campo da Torre) y al tres en “posición de intersección” (Xestal, Saa). Los castros pertenecientes al tipo B, se engloban en el modelo dos (Porteiro, A Volta, Mera), se trata de castros situados en ladera con pendiente suave o moderada. Tanto a los emplazamientos tipo A como B, se le atribuyen fases de ocupación tardías entre el siglo IV a.C. y el I d.C. Por último señalar la localización del castro de Montoán y O Castriño (“posición central” del modelo tres) en emplazamiento tipo E, es decir en llanura, “no por ello con escasa visibilidad, con defensas artificiales sin mayor complejidad que otros, a pesar de que por su situación presenta escasa potencialidad defensiva”. Caracterización que establece L.X. Carballo para este tipo de emplazamientos y representativa para los castros de Montoán y O Castriño, no estableciendo para este tipo ninguna relación cronológica. Por último señalar que los castros de Fornelos, Tallo, Prados, Castelos y Mourama no tienen correspondencia tipológica debido a que se trata de castros costeros cuya clasificación no establece L. X. Carballo, ya que su trabajo se centra en un área de interior.
7. UN TIEMPO PARA EL ESPACIO En este apartado se relaciona modelo y cronología a partir de un registro de
intervención que como se ha dicho presenta muchas deficiencias. Por tanto las relaciones establecidas se apoyan además en los trabajos de C. Parcero y L.X. Arceo cuyos análisis espaciales fueron contrastados con registros de intervención para las zonas respectivas. Si bien estos registros de intervención son en general deficientes en todo el NW (Fernández-Posse 1998) se trata de superar estas carencias por medio del análisis del mayor número de intervenciones posibles con el fin de mostrar una tendencia generalizada. Abordamos a continuación los resultados para la zona que nos ocupa.
Los castros del modelo uno se adscriben a una etapa antigua de la cultura
castreña que podemos identificar con el llamado Hierro I o Fase I (Fariña, Coelho), situada en un horizonte cronológico entre los siglos VIII y VI a.C. Así lo indica el registro de excavación en el castro de Tallo y los materiales estudiados en el castro de Penido. Los castros localizados en emplazamiento tipo C pertenecen a este modelo que L.X. adscribe a una etapa antigua (Fase I). Además existe correspondencia locacional entre este modelo y el I identificado en C. Parcero (2000), que identifica también con una fase antigua de ocupación (Hierro I).
Los castros del modelo dos se adscribirían a una fase reciente de la cultura
castreña, relacionada con el periodo de influencia romana y una posible fase prerromana. Lo anterior se documenta en el registro de excavación de los castros de Prados, Ladrido y Cancela, situados cronológicamente entre los siglos I a.C y II d.C. Es posible señalar la existencia de una fase prerromana, muy probable en el castro de Prados en el que se identifican, al menos, dos niveles de ocupación, el primero sin correspondencia cronológica, e incierta en el castro de Ladrido apoyada en el material aportado por Maciñeira. El estudio de este material podría modificar la propuesta de un único momento de ocupación planteado por Ramil. Atendiendo a los tipos de emplazamiento propuestos por L. X. Carballo, se localizan en el área de estudio castros
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
73
pertenecientes a este modelo con emplazamiento tipo A (Céltigos, Campo da Torre), B (Porteiro, A Volta, Mera), C (Ladrido). Tal y como se ha dicho anteriormente tanto los amplazamientos tipo A como B, se relacionan con una segunda fase de la cultura castreña (IV a.C.-I d.C.). El modelo dos (en Parcero) con análoga tendencia que el dos (en éste) se relaciona en las zonas estudiadas con la II Edad del Hierro. La localización de Ladrido en emplazamiento tipo C y la adscripción de este tipo a una primera fase parece descartada por las intervenciones de Ramil en este yacimiento. Por tanto parece viable el planteamiento de una hipótesis de una ocupación tardía en los castros pertenecientes a este modelo.
Los castros del modelo tres, como se ha dicho, presentan diversos problemas
para su ascripción cronológica debido a la escasez del registro solamente conocido en el castro de Montoán.
Entre los castros del modelo tres, se localizan en la zona de estudio yacimientos
en emplazamiento tipo A (Xestal, Saa) y tipo E (Montoán, O Castriño). Tal y como se ha mencionado con anterioridad, se adscribe el emplazamiento tipo A a una segunda fase de ocupación (S. IV- I d.C.). Sin embargo los emplazamientos tipo E, carecen de correspondencia cronológica, a pesar de ello, la aparición de cerámica estampillada en el castro de Montoán nos hace pensar en su posible adscripción a la II Edad del Hierro. Por tanto a pesar de las carencias del registro, podemos plantear la relación entre este modelo y un momento de ocupación tardío (Fase II o Hierro II).
8. RECAPITULACIÓN Con todos los problemas que entraña una interpretación cronológica de los
modelos a partir de un registro de intervención que como hemos dicho presenta deficiencias importantes, cabe formular algunas apreciaciones provisionales sobre tiempo y tendencias locacionales de los poblados fortificados de la Edad del Hierro en el NW.
Parece bastante claro que existen diferencias significativas en relación a los
criterios locacionales manejados entre los poblados de la I y la II Edad del Hierro. En este sentido los poblados de la I Edad del Hierro presentan una destacada
potencialidad de sus condiciones defensivas mientras su tendencia de producción agrícola parece decantarse por el desarrollo de cultivos extensivos. Los poblados de la II Edad del Hierro presentan buenas condiciones para la práctica de cultivos de mayor intensidad, sin embargo su potencialidad defensiva disminuye considerablemente en relación a los anteriores.
Lo anterior podría indicarnos un cambio importante en la producción que se
manifiesta en un cambio en el emplazamiento de los poblados en estas sociedades que abandonan los terrenos ligeros y abruptos de la I Edad del Hierro para aproximarse en la II Edad del Hierro a terrenos más profundos y suaves situados en los valles. La pérdida de potencialidad defensiva de los poblados podría ser la causa de este cambio productivo, no obstante, ésta podría ser contrarrestada con el empleo de sistemas
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
74
defensivos artificiales más complejos, algo que por otra parte parece confirmarse en la II Edad del Hierro (Parcero 2000 b).
BIBLIOGRAFÍA
Aldenderfer, M., Maschner, H. (1996): Anthropology, Space, and Geographic
Information Systems. New Cork, Oxford University Press. Ariza, F. J.; Pinilla, C., López, R. y Caridad, J. M. (2001): “Uso de la simulación en
cartografía”, URL: http://www.mappinginteractivo.com/plantilla.asp?id_articulo=69
Bouhier, A. (1979): La Galice. Essai geographique d’analyse et d’interpretation d’un vieux complexe agraire. La Roche-sur-Yon, Imprimerie Yonnaise. (2 vols.).
Carballo Arceo, L. X. (1990): “Los castros de la cuenca media del río Ulla y sus relaciones con el medio físico”, Trabajos de Prehistoria 47: 161-199.
Carballo Arceo, L. X. y Fábregas Valcarce, R. (1991):”Dataciones de C-14 para castros del noroeste peninsular”, Archivo Español de Arqueología 64,163-164: 244-264.
Carneiro Rey, J. A., Serrano Otero, J. (1999): I Congreso do Patrimonio da Diócese de Mondoñedo, (Ferrol, 16 al 18 de setembro de 1999). A Coruña. Universidad de A Coruña.
Criado Boado, F. y Parcero Oubiña, C. (1996): “Arqueología de las formas de parcelación del espacio en la prehistoria de Galicia”. En L. Guitian Rivera y R. Lois González (coords): Actividad humana y cambios recientes en el paisaje. Santiago, Xunta de Galicia.
Comas, D. y Ruiz, E. (1993): Fundamentos de los Sistemas de Información Geográfica. Barcelona, Ariel Geografía.
Díaz-Fierros Viqueira, F. y Gil Sotres F. (1984): Capacidad productiva de los suelos de Galicia. Santiago de Compostela, Universidade de Santiago.
Eastman, J.R. (1999): Guide to GIS and Image Processing. Worcester: Clark Labs.
Felicísimo, A.M. (s/f): Conceptos básicos, modelos y simulación. Dirección URL: http://www.satunsat.com/Satunsat/Documentos/D2002134006.pdf
Fernández-Posse, M.D. (1998): La investigación protohistórica en la Meseta y Galicia.. Madrid, Síntesis (Col. Arqueología Prehistórica, 1).
Gaffney, V.; Stancic, Z. (1991): GIS approaches to regional analysis: A Case study of the island of Hvar. Ljubljana, Research institute of the Faculty of Arts and Sciencie University of Ljubljana.
Maciñeira y Pardo de Lama, F. (1934): “Los castros prehistóricos del Norte de Galicia”, Anuario del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos I: 129-147.
Méndez Fernández, F. (1998). “Definición y análisis de poblados de la Edad del Bronce en Galicia”. En R. Fábregas Valcarce (ed.): A Idade do Bronce en Galicia: novas perspectivas. Sada, Ediciós do Castro: 153-90. (Cadernos do Seminario de Sargadelos, 77).
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
75
Parcero Oubiña, C. (1995): Estructuras en el entorno de castros. Elementos para el estudio de los paisajes castreños. Trabajo de Investigación de Tercer Ciclo, Inédito. Facultade de Xeografía e Historia, Universidade de Santiago.
--- (1998): La Arqueología en la Gasificación de Galicia 7: Hacia una Arqueología Agraria de la Cultura Castreña. Santiago de Compostela, Laboratorio de Arqueoloxía e Formas Culturais (Col. Trabajos en Arqueología del Paisaje, 9).
--- (2000): “Tres para dos. Las formas de poblamiento en la Edad del Hierro del Noroeste Ibérico”, Trabajos de Prehistoria 57.1: 75-95.
--- (2002): La construcción del paisaje social en la Edad del Hierro del noroeste ibérico. Santiago, Fundación Federico Maciñeira - (Monografías Ortegalia, 1).
- (2002): Excavación arqueolóxica no Castro dos Prados. Informe valorativo. Informe depositado na DXPHD. Inédito.
Peña Santos, A. (1992): Castro de Torroso. Síntesis de las memorias de las campañas de excavación 1984-1990.. Santiago de Compostela, Xunta de Galicia. (Col. Arqueoloxía/Memorias, 11).
Ramil González, E. (1990): Informe preliminar da III Campaña de excavaciones arqueolóxicas na comarca de Ortegal. Informe depositado en la DXPHD. Inédito.
- (1991a): “Castro de Punta dos Prados (Espasante, Ortigueira, A Coruña)”. Arqueoloxía/ Informes 2: 63-66.
- (1991b): “Consolidación do castro dos Prados (Espasante, Ortigueira, A Coruña)”. Arqueoloxía/ Informes 2: 271-273.
- (1992): Excavación arqueolóxica no Castro dos Prados. Informe preliminar. Informe depositado na DXPHD. Inédito.
- (1989a): “Castros do concello de Ortigueira (Ortigueira, A Coruña)”. Arqueoloxía/ Informes 1: 58-63.
- (1989b): “Excavación e consolidación no castro de Punta dos Prados (Espasante, Ortigueira, A Coruña)”. Arqueoloxía/ Informes 1: 64-69.
- (1999a): Historia de Cariño. Da prehistoria a etapa altomedieval: excavacións arqueolóxicas na comarca de Ortegal. Cariño: Concello de Cariño.
- (1995): “Consolidación do Castro dos Prados, Espasante (Ortigueira, A Coruña)”, Arqueoloxía/ Informes 3: 217-219.
- (1995-6): “O monumento con forno do castro de Prados-Espasante (Ortigueira, A Coruña). Memoria de Investigación”, Brigantium 9: 13-60.
- (1999b): “Ortigueira entre a Cultura dos Castros e a Etapa Altomedieval”. En Ramil González, E; Breixo Rodríguez, J.C; Grandío Seoane, E.: Historia de Ortigueira. A Coruña, Vía Láctea Editorial: 31-74.
Rodríguez López, C. (1993): “Unha aproximación ao estudio da explotación do mar na Galicia romana”. En Galicia, da romanidade á xermanización: problemas históricos e culturais. Actas do encontro científico en homenaxe a Fermín Bouza Brey. Santiago de Compostela 1992. Santiago de Compostela, Museo do Pobo Galego: 113-118.
- (1996): “Una aproximación al estudio de los yacimientos castreños del litoral galaico, dimensiones ambientales y económicas”. En P. Ramil Rego, C. Fernández Rodríguez y M. Rodríguez Guitián (coord.): Biogeografía pleistocena –
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
76
holocena de la Península Ibérica. Santiago de Compostela, Consellería de Cultura: 363-375.
Rodríguez Puentes, E. (1995): “Aportaciones al estudio de la cerámica estampillada en la cultura castreña”, Boletín del Instituto de Estudios Vigueses 1, 1: 97-113.
Romero Masiá, A. Mª . (1980): “Asentamentos castrexos costeiros do Norde de Galicia”, Gallaecia 6: 68-110.
Tomás Botella, V. y Ramil González, E. (1987): Informe preliminar das excavacións arqueolóxicas en castros do Concello de Ortigueira. Informe depositado en la DXPHD. Inédito.
Orejas, A. (1996): Estructura Social y Territorio. El impacto romano en la cuenca noroccidental del Duero. Madrid. CSIC (Anejos de AEspA XV)
Vázquez Varela, J.M. (1993-4): “Cultivo del mijo (Panicum Miliaceum L.) en la cultura castreña del noroeste de la Península Ibérica”, Cuadernos de Estudios Gallegos 41-106: 65-74.
--- (1994): “Cultivo tradicional do “mijo”, millo miudo (Panicum Miliaceum L.) en Galicia”. En A. Fraguas Fraguas y X. A. Fidalgo Santamariña: Actas do Simposio Internacional in memoriam Xaquín Lorenzo (Ourense, 1994). Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega: 117-126.
Villa Valdés, A. (1992): “Periodización y registro arqueológico en los castros del occidente de Asturias”. En Los poblados fortificados del Noroeste de la Península Ibérica: Formación y Desarrollo de la Cultura Castreña. Coloquios de Arqueología en la cuenca del Navia. Navia, Ayuntamiento de Navia: 159-88.
Wheatley, D. y Guillings, M. (2002): Spatial Technology and Archaelogy. The Archaelogical Applications of GIS. London, Taylor and Francis.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
77
Nuevos datos sobre el poblamiento castreño en los valles de alta montaña cantabrica.
Alfonso Fanjul Peraza*
Resumen: La inexistencia de elementos de interés vital para la romanización, en la mayor parte de los valles de alta montaña del sur de Asturias, parece ser la base de la falta de cambios sustanciales en el poblamiento desde los tiempos prerromanos, hasta comienzos de la Edad Media. Se muestran varios ejemplos de las áreas estudiadas, así como un panorama general de los datos sobre el poblamiento castreño de la región. Palabras clave: Castro, Edad del Hierro, poblamiento, Asturias, Romanización. 1. EL DEBATE SOBRE EL POBLAMIENTO CASTREÑO EN ASTURIAS 1.
Desde los comienzos de la arqueología castreña en Asturias, los investigadores han intentado dar respuesta a los diferentes modelos de ubicación en el territorio, de los poblados fortificados.
Podriamos calificar de primera propuesta interpretativa, los reconocimientos de
castros realizados por los autores del inacabado diccionario geográfico-histórico , dirigido por el ilustrado Martínez Marina (Pérez-Campoamor Miraved 2000) entre finales del siglo XVIII y comienzos del XIX. La clasificación de estos yacimientos como “castillos romanos” , implicaba una supuesta funcionalidad militar de los castros, explicación que se repetiría de forma permanente en la bibliografía arqueológica regional, y así , un siglo más tarde, el erudito Aurelio de Llano, excavador del Picu del Castru en Caravia, poblado con una ocupación exclusiva durante la Edad del Hierro, en base a la presencia de murallas, enorme control visual de la comarca y ubicación en forma de corona, propone de nuevo la funcionalidad militar del yacimiento bajo la siguiente afirmación:
“...y por medio de hogueras, podían hacer señales a los habitantes de los castros del concejo de Colunga, en caso de que las tribus que vivían al otro lado del monte del Fitu , trataran de invadir el territorio de la costa. El Picu del castro era el centinela guardián de los terminos de Caravia y Colunga” (Llano Roza 1919 , 41).
* Doctorando en Arqueología , Universidad de Salamanca. c/Vallin 49 , Limanes. 33199. Oviedo. Correo electrónico: [email protected] 1 Desde aquí desearíamos denunciar las últimas destrucciónes de castros que se están produciendo en estos últimos meses , como el reciente caso de Castrovaselle , en el concejo de Tapia de Casariego , o la anterior desaparición total , del poblado del Castiechu de Cabezón , en Lena (Lámina II).
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
78
Desde los años 40 , se incrementan las excavaciones en castros del Occidente de la región, donde se concentran los restos de una fuerte actividad minera aurífera de época romana. Los resultados ofrecen, en los casos excavados, una inequívoca presencia de numerosos elementos materiales propios de la romanización, lo que supuso la creación de una hipótesis, según la cual, muchos de los aspectos de la cultura castreña asturiana, tenían un origen en época romana, incluyendo la misma ubicación de los poblados, siempre en relación con las cercanas minas de oro.
Como ejemplo destacan en este sentido las ideas de Jordá: “...Estas sociedades pastoriles se agrupan comunalmente por primera vez en los castros, organización urbana de tipo defensivo, basados sin duda en las nuevas condiciones de vida impuestas por la minería del oro”. (Jordá Cerdá 1984 , 12) .
Durante las últimas décadas, y negando estudios regionales que daban buena
prueba de restos de prerromanidad en la cultura castreña asturiana (Maya González 1987/88) , así como los obvios resultados cronológicos de las regiones limítrofes con el occidente astur, asistimos a la continuidad de esa hipótesis por parte de algún investigador (Carrocera Fernández 1995) , que queda cerrada con la apertura de nuevas excavaciones en este sector occidental de la región (Villa Valdés 2002) , donde se demostraba la existencia de niveles de ocupación anteriores a la presencia romana.
Al igual que en otros sectores del continente (Bocquet 1991), las fuentes clásicas
se mostraban completamente insuficientes para explicar, entre otros muchos aspectos, aquellos relacionados con el poblamiento, y la ciencia arqueológica comenzaba a aportar valiosos datos, de las excavaciones efectuadas en diferentes yacimientos de la Edad del Hierro, en la década de los 80-90.
El debate entraba duramente, desde este periodo, en la contextualización
cronológica de las excavaciones efectuadas hasta el momento (Maya y Cuesta 1995) (Camino Mayor 2000) , quedando al margen muchas de las cuestiones relacionadas con las características de ubicación de los poblados.
El sector que desde hace años está en una dinámica continua de especulaciones,
es el oriental de la región, área en el que la problemática arqueológica es la falta de yacimientos. Las primeras interpretaciones al respecto, vienen del catalogador por excelencia de los castros asturianos, el profesor González (González 1978) , que atribuye esa falta de yacimientos, al factor económico, dado el carácter itinerante de los pueblos pastores de ese sector, que permanecerían en un estadio previo a la difusión de la cultura urbana fortificada, proveniente del Occidente, y cuya llegada, habría coincidido con la romanización, proceso transformador de las estructuras de poblamiento, y donde el castro ya no iba a ser el hábitat por excelencia. Esos pueblos pastores, coincidirían, en base a las pruebas epigráficas, con los Vadinienses.
Jóse Luis Maya, apuesta igualmente por esta hipótesis: “...Lo que obliga a pensar en un hábitat poco estable, quizás con algún poblado
de mayor entidad con funciones concretas en relación con minas o con una jerarquización frente a otros núcleos de población. Los hábitats normales o bien estuvieron en el llano y se componen de chozas que dejan escasos restos, o bien a pequeñas comunidades que practiquen la itinerancia” (Maya González 1989 , 101).
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
79
A esta explicación suma muy acertadamente, la cuestión de la menor calidad de tierras y mayor dificultad de explotación agrícola de este sector de la región respecto al resto.
Las últimas interpretaciones arqueológicas para esta área, repiten los argumentos
anteriores de división fronteriza cultural, entre pueblos Cántabros y Astures, en base a esas diferencias de poblamiento (Camino Mayor 2003).
Para la montaña cantábrica en general, se planteaba la hipótesis de un progresivo
despoblamiento, a partir de la romanización, durante la cual, las poblaciones de los castros más alejados de las zonas llanas y fértiles del centro de Asturias, habrían ido trasladándose a estas y abandonando los antiguos poblados de los valles de montaña (Bobes 1960). Esta hipótesis, atribuía a las nuevas estructuras de hábitat en forma de villa, el papel de principales centros de explotación agrícola regional, ignorando la autosuficiencia en este sector, que debieron de tener la mayoría de los poblados de los valles estudiados.
2. LA DIVERSIDAD GEOGRÁFICA DE LOS VALLES DE ALTA MONTAÑA CANTÁBRICA, BASE PARA LA COMPRENSIÓN DE LAS DIFERENCIAS DEL POBLAMIENTO.
Pese a que los diversos valles estudiados (figura 1), se encuentran todos ellos en
el mismo eje este-oeste de la vertiente norte de la cordillera cantábrica, se observan un número de claras diferencias geográficas, que hacen que podamos hablar de tres conjuntos bien diferenciados. El primero de ellos sería el del Pigüeña-Somiedo, en el sector más occidental, con abundantes restos de minería aurífera, abundancia de pizarras y areniscas sobre las calizas, y escasez de tierras cultivables, un área tradicionalmente dedicado a la ganadería. El segundo tramo correspondería a los valles de la montaña central asturiana y al alto Nalón, con espacios más abiertos, abundancia de tierras agrícolas de calidad para la producción de cereales como la escanda, y con alturas máximas en el límite sur todas ellas, junto a la provincia de León. Finalmente, tendríamos los valles del sector oriental, con mayores pendientes medias sobre las diferentes cuencas, grandes espacios ocupados por roca caliza, escasez generalizada de espacios de calidad agrícola y con importantes altitudes en el interior del sector, no solo en el límite con Castilla, siendo las sierras del Cuera y los Picos de Europa, los máximos exponentes del relieve local.
Las diferentes disposiciones del relieve según el valle, afectan igualmente a las
características climáticas de cada sector, y así en el oriental, hemos comprobado la existencia de menores índices de pluviosidad media anual y una mayor diversidad de temperaturas en apenas 20 kilómetros de norte a sur que mide ese espacio, siendo dichas temperaturas más extremas tanto en invierno como en verano, respecto a cualquier otro sector de la región (Muñoz Jiménez 1982). Igualmente, en esta zona, mucho menos habitada mediante castros, comprobamos tanto por los diferentes mapas de usos del suelo, mapas geológicos, documentación bibliográfica y tradición oral, como la rentabilidad agrícola del espacio es mucho menor que en cualquier otro sector de la cordillera en Asturias.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
80
Hemos de destacar como debido al tipo de relieve, la tradicional especie faunistica que ocupa este espacio oriental como es el rebeco, es la que no aparece en los registros castreños (Fernández Rodríguez 1996) (Adán Álvarez 2001), respecto a los otros valles, donde especies como el ciervo y jabalí , son más abundantes y de más fácil caza que las citadas anteriormente.
Las condiciones geográficas del medio montañoso, no solo implican una
particular forma de vida en lo que se refiere a la explotación económica, sino también han significado, para las poblaciones que allí habitan, la absorción de una serie de elementos de tipo mental, social y antropológico diferentes a las de otros sectores geográficos, sirva como ejemplo, para las épocas de la Edad del Bronce y Hierro, las analogías de los depósitos y hallazgos votivos en los pasos de comunicaciones y relieves de especial significación, que aparecen documentados en numerosos valles de alta montaña europeos (Pauli 1984).
3. OBSERVACIONES EN TORNO AL POBLAMIENTO DE LOS VALLES:
3.1. La cercanía a tierras de calidad agrícola como base del poblamiento castreño prerromano.
La historiografía tradicional, basándose en las fuentes antiguas sobre los
astures, y las características orográficas de la región, ha supuesto desde hace décadas una escasa presencia del sector agrícola, en la economía castreña astur:
“...El sector agrícola en el ámbito de la economía castreña no pudo ser nunca mayoritario ni predominante, incluso durante los años en que los indígenas sentirían más cercana la presencia de los romanos y la posible anexión a su territorio” (Santos Yanguas 1984, 60).
En la década de los ochenta, Maya adelantaba sus dudas a este respecto y
advertía de una realidad arqueológica muy diferente (Maya González 1989) , algo que se vería confirmado en las excavaciones de la Campa Torres (Maya y Cuesta 2001) y en los castros de la ría de Villaviciosa (Camino Mayor 1996).
En nuestro trabajo de campo, hemos observado una inequívoca relación de
cercanía entre los grandes poblados, y las zonas con mejores tierras de cultivo, mediante una proximidad que se presenta con mayor claridad en los sectores de montaña.
Los primeros ejemplos venían de la cuenca central, donde en el valle del río
Aller, tres de los cuatro únicos poblados existentes (Fanjul y Menéndez 2004) (Les Mueles, Los Castiellos y El Castiechu) , en esta cuenca de unos 35 kilómetros de extensión, se concentraban en apenas 5 de distancia, en el tramo medio-inicial del curso fluvia, coincidiendo con el espacio del valle con mejores espacios de cultivo, vertientes montañosas de menor inclinación y terrazas más amplias (figura 2) . Esta ubicación de los poblados del Aller, se apoyaba además en el factor defensivo, que proporcionaba la presencia de estrechos pasos de acceso a ese sector, reutilizado alguno de ellos en época medieval mediante la construcción de torres (El Pico Ronderos).
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
81
Posteriormente, nos fijamos en concentraciones de poblados en valles fuera de la montaña, caso del valle de Colunga en la costa centro-oriental de la región, donde no solo se encuentra una cercanía de los castros de mayores dimensiones en torno al conjunto de tierras del valle de mayor calidad agrícola, sino que además, se observa una gradación de los tamaños de los poblados, según su cercanía a esas tierras.
El poblado de mayor extensión y que en esta zona podía haber hecho de poblado
principal, si tenemos en cuenta sus dimensiones (La Riera) , es el que se ubica junto a las zonas cultivables, el segundo de los castros, de tamaño medio (El Castiello de Villeda) , se localiza a un par de kilómetros de esas tierras, mientras que el más pequeño de la zona (El Picu el Castru), se sitúa a mayor distancia todavía entre los 3,5 y los 4 kilómetros (figura 2).
Tanto estos yacimientos, como los del vecino valle de Villaviciosa, aportan en
su totalidad, pruebas de ocupación durante la Edad del Hierro (Llano Roza 1919) (Camino Mayor 1996).
En el poblamiento aislado de valles como el Trubia, en la montaña central,
existe igualmente una disposición de los grandes poblados, en las cercanías inmediatas de áreas de calidad agrícola, en este caso representados por los poblados del Castiello de Perlín en Oviedo, Peña Constancio en Santo Adriano y Cochao castro (Lámina I) , los cuales aprovechan como zonas de cultivo, valles interiores de una longitud media de 1,5 kilómetros de longitud (figura 3) , siempre situados a una altura muy próxima a la del propio poblado, las cuales llegan a superar los 1200 metros en el caso del Cochao.
Casos parecidos, son los del alto Nalón, valle de Ponga y alguno de los valles
orientales, donde igualmente, dentro de un aislamiento generalizado de los poblados, éstos parecen haber tenido junto a sus tradicionales bases de ubicación, como la visibilidad y el factor defensivo natural, la ya mencionada cercanía esencial a las mejores tierras de cultivo de cada zona (figura 4).
Estas observaciones nos obligan a replantearnos la escasa importancia atribuida
al sector agrícola , ya no en las comarcas llanas de la región, sino en las de montaña, donde los escasos intentos de interpretación de los modelos de poblamiento planteados hasta el momento, repetían la idea de la importancia del sector minero como respuesta principal a la hora de explicar la existencia de grandes poblados o concentraciones de los mismos.
Al mismo tiempo, nos vemos obligados a resaltar las posibilidades de la
cuestión agrícola y edafológica para acercarnos a la escasa realidad arqueológica castreña en los valles del oriente asturiano (figura 3), base geográfica diferenciada de los otros valles no solo en el importante aspecto de la calidad de tierras, sino más allá , con la existencia en ese sector que dispone de menor número de poblados, de mayor inclinación media de las pendientes, mayor espacio ocupado por relieves rocosos, mayor número de días de escarcha en la media anual regional (junto al alto Nalón) , menores índices de pluviosidad media, y mayor radicalidad de los índices termométricos, respecto a otros sectores de la montaña cantábrica.
Los recientes estados de la cuestión sobre paleoclima para algunas de las
regiones del arco atlántico (Dark 2000), certifican la existencia de unos cambios en el
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
82
aumento de la pluviosidad y descenso generalizado de la temperatura desde el bronce final, coincidiendo con el origen de los poblados fortificados, siendo evidentes la relación clima-poblamiento, que se desprende de esas investigaciones.
La cuestión cultural, sería secundaria para explicar esa falta de castros en los
valles orientales de la región, y en nuestra opinión, una particular realidad geográfica, habría determinado la realidad arqueológica que debatimos, siendo demasiado aventurado el adentrarnos en definir espacios de frontera étnicas, cuando el fenómeno del asilamiento de los poblados fortificados en amplios espacios de territorio, no sólo se reduce a la vertiente oriental del río Sella, sino que también es un fenómeno propio de sectores como el alto Nalón, donde en el extenso concejo de Caso, tan solo nos encontramos con un poblado fortificado (El Picu los Castiellos de Campo) , perteneciendo el resto de los lugares fortificados catalogados, a elementos propios de la amplia red de torres de control vial y pequeñas fortalezas del mundo medieval , sin negar el posible origen romano de alguna de las mismas.
En este aspecto debemos resaltar por una parte, las dificultades propias del
registro arqueológico cantábrico, para desvelar elementos propios del mundo social, y más cuando carecemos de documentación arqueológica (por ejemplo numismática) que en otras regiones si permite el aventurarse en estas cuestiones (Creighton 2000) , a la vez que comprobamos, como la montaña cantábrica, por su ubicación geográfica, se presenta como una franja arqueológica clave, para comprender todo lo relacionado con intercambios materiales, posibles analogías culturales, etc... en un amplio sector del norte peninsular de unión entre sectores geográficos y arqueológicos diversos.
Por las diferencias de modelos de ubicación de los poblados, así como por la
amplia gama de sistemas defensivos observados, nos inclinamos a reafirmar las observaciones de otros investigadores europeos, en el sentido de que los variados sistemas de organización del espacio, dependen por encima de todo, del condicionante orográfico y geográfico, más que de posibles diferencias de organización política (Ralston 1992).
3.2. Diferente intensidad de los cambios del poblamiento con la romanización. Tan solo en dos de los valles estudiados, el Pigüeña-Somiedo y el Lena, destaca
la presencia , a partir de época romana, de otras formas de poblamiento, como villas, espacios de hábitat escasamente fortificados y otros al aire libre, comprobando, que la aparición de estas estructuras, se produce en zonas que disponen de intereses vitales para la estructura económica del imperio, como son las minas de oro en el valle del Pigüeña, y de minas de cinabrio, y con menor presencia, de hierro y cobre, en el valle del Lena. Coincide en los dos casos citados, la existencia de vías de comunicación de importancia que atraviesan los valles, como la Mesa en Somiedo-Pigüeña, y la Carisa-Pajares en el Lena,ambas procedentes de Castilla, y que sin duda, debieron de implicar un factor de importancia en la diversificación del poblamiento (Santos Yanguas 1992)(Fernández y Morillo 1999) , fuera de la tradicional estructura castreña.
Destacan en el valle de Somiedo, estructuras de hábitat al aire libre que parecen
estar en relación con las explotaciones mineras (Fernández Mier 1999) , mientras que en el Lena, nos encontramos con la villa de Memorana, en la zona más abierta del valle,
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
83
seguramente para aprovechar el espacio agrícola, y que coincide con una gran concentración de poblados de diferentes dimensiones, posiblemente la mayor concentración de castros de la cuenca central. Este factor, sumado a la existencia de restos prerromanicos (Santa Cristina de Lena) en sus inmediaciones, podría reflejar la presencia de una importancia no solo demográfica y económica, sino también política, para el altomedievo asturiano (Menéndez Bueyes 2001).
El resto de valles estudiados en la montaña cantábrica, carecen de cualquier
estructura no fortificada de hábitat , a excepción de algún hallazgo suelto en cuevas, que por su condición de material de lujo (Maya González 1989) y por los crecientes paralelismos con otros casos cantábricos (Gil Zubillaga 1997) y atlánticos (Branigan y Dearne 1992) (Gruel 1989) , parece indicar la existencia en esas cuevas de antiguas actividades votivas y religiosas, más que productos procedentes de antiguos suelos de hábitat.
En los escasos yacimientos que aportan algún dato material, que nos informa de
una ocupación de época romana, constatamos una fuerte presencia de defensas monumentales y de diseño complejo (sistema de fosos-contrafosos) , un fenómeno quizás similar a los de otras regiones europeas, donde entre las transformaciones que lleva la romanización, si bien suponen el despoblamiento de algunos castros, implican la continuidad del hábitat en otros, que además aumentan el tamaño y número de sus defensas (Davies y Lynch 2000).
3.3. Destacada presencia de reocupaciones de época medieval. El comienzo de este estudio requería desde un comienzo, una redefinición del
panorama castreño. El resultado del trabajo de campo, nos ofreció datos interesantes a este respecto, eliminando de la categoría de castros, numerosos lugares catalogados como tales por sus excesivas dudas, o por ser en realidad torres viales de época medieval.
La fuerte relación del poblamiento medieval, con las áreas ocupadas por
antiguos castros era un hecho demostrado en los estudios realizados en los 90 en el valle del Pigueña (Fernández Mier 1999) , al igual que la presencia de una extensa red de fortificaciones viales, en el vecino valle del Trubia, pero un análisis de la superficie de cada uno de los yacimientos castreños en esa zona , nos proporcionó la posibilidad de comprobar, la gran cantidad de reocupaciones medievales de algún tipo, que se habían efectuado en esa época, sobre los viejos poblados.
El carácter defensivo y militar es el que más resalta en los restos medievales
hallados en los castros, pero igualmente se constatan reocupaciones habitacionales (San Juan de Quirós, El Cantu el Arbeyal de Proaza y Peña Constancio de Santo Adriano).
Nuestra duda se centra en la posibilidad de que otros yacimientos castreños, con restos de alguna torre medieval, nos estén señalando la presencia de despoblados a sus pies, tal como hemos comprobado en El Cantu el arbeyal de Proaza.
Pese a que los datos obtenidos hasta el momento en excavaciones, muestran
reocupaciones temporales de escasa potencia, en los valles de montaña que carecen de grandes transformaciones en el poblamiento durante la época antigua, el castro debió ser
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
84
la estructura de hábitat por excelencia hasta la Edad media y por lo tanto, no extraña el localizar un porcentaje tan alto de poblados en cada valle, con restos de hábitat medieval, un fenómeno también constatado en algunos sectores del norte castellano (Martín Viso 2000).
Como hipótesis podríamos afirmar, que la coincidencia de proximidad entre
castros y hábitat medieval en otros valles como el alto Nalón o el Pigüeña-Somiedo, puede venir más, de una misma política de aprovechamiento de las mejores zonas de cultivos, que por una tradicional fijación del hábitat o histórica pervivencia poblacional.
3.4. Algunos aspectos de interés en las tipologías de los poblados y sus estructuras. Parece que la presencia de castros-torre, recintos de muy pequeño tamaño, unos
10-15 metros de largo por 10 de ancho aproximadamente y que disponen en su sistema defensivo en la mayoría de los casos, de dos pequeños fosos y contrafoso intermedio , se circunscribe a sectores de fuertes cambios en el poblamiento en época romana, como son los valles del Lena-Caudal y del de Somiedo, donde mantenemos algunas dudas sobre la posible cronología romana de varios emplazamientos, y que posiblemente sean de época medieval. Esas dudas se trasladan en el alto Nalón, con menor número de casos, al poblado del Corón de la Aldea (Laviana) , donde no podemos definir si estamos ante un castro-torre, o un poblado de pequeñas dimensiones y cronología desconocida (Lámina II).
Aparte de la posible funcionalidad como poblados especializados en la
explotación minera, es patente la relación y proximidad de algunos de estos castros torre (Peña Tayá de Mieres y la Cogollina en Teverga) , con poblados de cierta categoría, que utilizarían estas torres, como único medio de defender los accesos a los poblados, que se sitúan en alturas superiores al mismo.
Existe en cuanto a las tipologías del hábitat , una gran diversidad de modelos,
dentro de otros dos más amplios que podríamos denominar en corona y en ladera, siendo muy escasos los castros ubicados en el fondo del valle (La Picona de Quirós). Los poblados de mayores dimensiones, y aquellos que parecen haber sido los únicos lugares de hábitat fortificado en comarcas de considerables distancias (valle de Ponga, alto Nalón y otros del oriente) , suelen coincidir con la tipología de castro en ladera, siempre ubicados a una altura media o alta de las sierras donde se ubican, lo que les facilita un buen control visual, del valle principal al que están orientados.
Observamos una gran cantidad de poblados con defensas complejas, a modo de
sistema de fosos-contrafosos, que en la totalidad de los casos, se localizan en la vertiente de acceso a poblados ubicados en ladera. Entre estos poblados destacan los dos ubicados en el valle de Teverga, como son la Garba de Berrueño y La Cogolla de Castro, ambos con unos sistemas defensivos de dimensiones monumentales.
Volvemos a resaltar la importancia que debió tener la minería de hierro en la
economía castreña local, dada la proximidad de casi todos los poblados a “veneros” o filones de mineral, apareciendo en unos sectores de la montaña, en forma de bolsadas dentro de la caliza, como mezclado con areniscas y pizarras en otros.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
85
Comparando nuestros datos con los de las vecina vertiente leonesa de la cordillera (Gutiérrez González 1985), observamos que existen unas tipologías muy similares de lo que pudieron ser los poblados principales, e igualmente, una proximidad generalizada de los poblados a las zonas mineras, con algunos casos que podrían corresponder a yacimientos especializados en esta actividad.
Entre los problemas de la investigación nos encontramos con la posibilidad de
que algunos de los yacimientos, sobre todo los escasamente fortificados, pudieran corresponder a yacimientos medievales, situación similar a otros sectores del norte peninsular (Esparza 1986). Igualmente, la realidad geográfica implica a veces la imposibilidad de definir con total seguridad alguno de los yacimientos, que sobre todo en los valles más orientales, hemos decidido calificarlos de dudosos, a lo que se suma la falta de datos procedentes de excavaciones y la indefinición cronológica de algunos de los ya excavados (Picu el Castru de Caravia), con los problemas interpretativos consecuentes, que producen estas situaciones (Colin 1998).
En líneas generales, comprobamos la existencia de una gran diversidad de
posibles modelos de ocupación del territorio, donde es evidente el determinismo de la geografía sobre los grupos castreños, sin que se muestre con claridad un límite étnico en la realidad arqueológica estudiada del oriente asturiano. Se evidencian igualmente, las enormes posibilidades científicas que ofrecerían estos valles, mediante la excavación arqueológica, esperando que éstas se realicen antes, de que el actual ritmo de destrucciones del patrimonio castreño, peligrosamente incrementado en estos últimos años con casos escandalosos, afecte aún más al territorio en estudio.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
86
IMÁGENES
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
92
BIBLIOGRAFÍA
Adán Álvarez, G. E. (2001): “La dieta y l´artesanía ósea nel pobláu de Cellagú (Llatores, Uviéu): Un castru de los sieglos V e. C. al II d. C.”, Asturies 11: 22-37.
Bobes, M. C. (1960): Toponímia romana de Asturias. Oviedo. Bocquet , A. (1991): “L´Archeologie de L´âge du Fer dans les Alpes Occidentales
Françaises”. En Les Alpes a l´Age du Fer. Paris: 91-155 (Revue Archaeologique de Narbonnaise. Suplement 22).
Branigan, K. y Dearne, M. J. (Ed) (1992): Romano-British cavemen. Cave use in roman Britain. Oxford.
Camino Mayor, J. (1996): “Excavaciones en los castros de la ría de Villaviciosa”. Estudios del poblamiento prerromano de la ría de Villaviciosa. Cuadernos de Cubera 9: 43-86.
--- (2000): “Un yacimiento en la encrucijada. Revisión cronológica de la muralla del castro de Campa Torres (Gijón)” , Revista de Arqueología 228: 6-12.
--- (2003): “Los castros de la ría de Villaviciosa: Contribución a la interpretación de la Edad del Hierro en Asturias” , Trabajos de Prehistoria 60.1: 159-171.
Carrocera Fernández , E. (1995): El territorio de los astures: los castros”. En Astures. Pueblos y culturas en la frontera del Imperio Romano. Gijón: 52-65.
Colin, A. (1998): Chronologie des Oppida de la Gaule non Méditerranéenne. Paris, Maison des sciences de l’homme (Documents d´Archaeologie Française 71).
Creighton, J. (2000): Coins and power in late Iron age Britain. Cambridge. Dark , P. (2000): The enviroment of Britain in the first milenium A. D. London. Davies, J. L. Y Lynch , F. (2000): Prehistoric Wales . The late Bronze Age and Iron
age. Somerset. Esparza Arroyo, A. (1984): Los castros de la Edad del Hierro del Noroeste de Zamora.
Zamora. Fanjul Peraza, A. y Menéndez Bueyes, L. R. (2004): El complejo castreño de los
astures transmontanos: El poblamiento fortificado en la cuenca central de Asturias. Salamanca.
Fernández Mier, M. (1999): Génesis del territorio en la Edad Media. Arqueología del paisaje y evolución histórica en la montaña asturiana. Oviedo.
Fernández Ochoa, C. y Morillo Cerdán, A. (1998): La tierra de los astures. Nuevas perspectivas sobre la implantación romana en la antigua Asturia. Gijón.
Fernández Rodríguez , C. (1996): “La ganadería y caza desde la Edad del Hierro hasta los inicios de la Edad Media en el Noroeste”, Fervedes 3 :201-216.
Gil Zubillaga, L. (1997): “Hábitat tardorromano en cuevas de la Rioja Alavesa: los casos de Peña Parda y Los Husos I (Laguardia, Alava)”. Isturitz 8: 137-149.
González , J. M. (1978): Asturias Protohistórica. Salinas. Gruel, K. (1989): La monnaie chez les Gaulois. Paris. Gutiérrez González , J. A. (1985): Poblamiento antiguo y medieval en la montaña
central leonesa. León. Jordá Cerdá , F. (1984): “Notas sobre la cultura castreña en el Norte Peninsular” ,
Memorias de Historia Antigua VI: 7-14. Llano Roza, A. de (1919): El libro de Caravia. Oviedo. Martín Viso, I. (2000): Poblamiento y estructuras sociales en el norte de la Península
Ibérica. Siglos VI-XIII. Salamanca.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
93
Maya González , J. L. (1987-1988): La cultura material de los castros asturianos. Monográfico de estudios de la Antigüedad, 4/5. Bellaterra.
--- (1989): Los castros en Asturias. Gijón. Maya González , J. L. y Cuesta Toribio, F. (1995): “Estratigrafía e interpretación
histórica de la Campa Torres (1991-1994)”. En Excavaciones Arqueológicas en Asturias 3. Oviedo: 105-116.
--- (Eds.) (2001): El castro de la Campa Torres. Periodo Prerromano. Gijón. Menéndez Bueyes, L. R. (2001): Reflexiones críticas sobre el origen del reino de
Asturias. Salamanca. Muñoz Jiménez , J. (1982): Geografía física. El relieve, el clima y las aguas. Geografía
de Asturias, Tomo 1. Oviedo. Pauli, L. (1984): The Alps. Archaeology and Early History. London. Pérez-Campoamor Miraved, E. (2000): “El diccionario geográfico-histórico de Asturias
(1800-1818). Los yacimientos arqueológicos y sus materiales en la etapa castreña y romana. Primeras conclusiones”, Archaia 1: 73-87.
Ralston, I. B. M. (1992): Les enceintes fortifiées du Limousin. Les habitats protohistóriques de la France non Mediterranéenne. Paris (Documents d´Archaeologie Française 36).
Santos Yanguas, N. (1984): “La arqueología castreña y el sector económico agropecuario”, Memorias de História Antigua VI: 43-66.
Santos Yanguas, N. (1992): La romanización de Asturias. Madrid. Villa Valdés, A. (2002): “Periodización y registro arqueológico en los castros del
Occidente de Asturias”. Los poblados fortificados del Noroeste de la Península Ibérica: formación y desarrollo de la cultura castreña. Navia.:159-188.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
94
Análisis territorial de la distribución de hallazgos de torques áureos de la II Edad del Hierro en el NO.
peninsular
Lois Ladra*
Resumen: Los torques áureos cronotipológicamente adscritos a la Segunda Edad del Hierro del Noroeste constituyen la más singular manifestación de la llamada orfebrería castreña, tanto por su abundancia cuantitativa como por su representatividad cualitativa. A partir de la revisión previa de una serie de estudios sobre la distribución territorial de los hallazgos de los mismos se presenta una síntesis de los resultados obtenidos, apuntándose dos propuestas diferentes con diversas posibilidades den lecturas interpretativas contrapuestas en relación con la supuesta significación cultural de los torques. Palabras Clave: Cultura Castrexa, Segunda Edad del Hierro, Análisis Territorial, Orfebrería, Torques.
1. INTRODUCCIÓN
De todos es bien conocido que la llamada Cultura Castrexa se desarrolla aproximadamente a lo largo del primer milenio a.C., hundiendo sus raíces en un momento avanzado del Bronce Final Atlántico y presentando importantes pervivencias estructurales, materiales y formales con posterioridad a la conquista del Noroeste por parte del Imperio Romano.
Bajo un punto de vista arqueológico, la cultura material de los castros noroccidentales
se manifiesta como una realidad diversa y compleja, atendiendo a una serie de pautas generales no exentas de significativas variedades formales, claramente determinadas por diferencias cronológicas y geográficas dentro del marco general del fenómeno castreño.
De entre todos los aspectos materiales de la Cultura Castrexa, siempre ha llamado
poderosamente la atención de los estudiosos el manifiesto contraste que se observa entre la mayor parte de su ergología, técnicamente muy limitada, y una impresionante orfebrería, caracterizada por la elevada calidad de sus recursos materiales, formales, tecnológicos y ornamentales.
* Rúa de Nosa Señora de Fátima, n.º 33, 2.º A CORUÑA - 15.007 - [email protected]
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
95
Entre las que podríamos denominar producciones clásicas de la orfebrería castreña, destacan especialmente torques y arracadas. Ambas categorías formales pasan por ser las manifestaciones más numerosas y representativas del ámbito tecnológico castreño (Armbruster y Perea 2000). El cómputo más reciente para los primeros indica que las noticias de hallazgos documentadas bibliográficamente suman dos centenares de ejemplares1, mientras que las segundas superarían escasamente la cuarentena (Pérez Outeiriño 1982: 96, actualizado con hallazgos posteriores a esta publicación).
Para estas producciones clásicas, si bien es cierto que todavía hoy se discute
parcialmente su adscripción cronológica (Peña 1992: 384; Calo 1993: 133), la mayoría de los autores defienden una filiación cultural indígena y prerromana, con raíces vinculables a momentos tardíos del Bronce Final y pervivencias diacrónicas residuales en momentos iniciales e incluso avanzados de la romanización del Noroeste (Pérez Outeiriño 1982: 183; Silva 1986: 230-244; Castro 1990: 151-155; Balseiro 1994: 26-27; Armbruster y Perea 2000: 112; Carballo 2000: 45; Reboredo 2000: 86-90; Ladra 2002: 185-188).
Sea como fuere, en esta ocasión nos centraremos en el análisis territorial de la
distribución de hallazgos de torques áureos castreños cronotipológicamente adscribibles a la Segunda Edad del Hierro. Para ello nos basaremos principalmente en uno de nuestros trabajos más recientes (cfr. nota 1), en el que abordamos con amplitud y detenimiento esta cuestión.
De cualquier manera, consideramos interesante realizar un breve repaso a la tradición
bibliográfica que este tema ha suscitado aproximadamente a lo largo de los últimos cien años, incidiendo especialmente sobre determinados aspectos de corte metodológico e interpretativo que nos servirán para realizar una primera aproximación historiográfica a esta cuestión. Atención especial merecerán aquellos estudios en los que se haya planteado la existencia de grupos de torques con distribuciones territoriales restringidas, adscripciones etnológicas entre morfotipos, territorios y populi, etcétera.
2. REVISANDO LA HISTORIOGRAFÍA2
A finales del siglo XIX aparecen las primeras noticias mínimamente completas sobre hallazgos de torques (Fernández-Guerra 1872). Sin embargo, hasta la centuria siguiente no se producirá la primera reflexión teórica sobre la posible existencia de unos pocos talleres o escuelas de orfebres que habrían elaborado la ya nada despreciable cantidad de joyas
1 Ladra, L. 2003: Ourivesaria, Arqueologia e Paleoetnologia: A distribuição territorial dos torques áureos da Segunda Idade do Ferro do noroeste peninsular e a sua relação com as unidades étnicas indígenas. “Dissertação de Mestrado” presentada en el Departamento de Ciências e Técnicas do Património de la Universidade do Porto. Con actualizaciones posteriores. 2 Este tema fue, junto con otros, ampliamente desarrollado en Ladra, L. (1999): Contribuciones para un estudio historiográfico y ponderal de los torques castreños del Noroeste. Memoria de licenciatura inédita, presentada en el Departamento de Prehistoria de la Universidad Complutense de Madrid.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
96
conocidas en aquel momento para todo el Noroeste. En efecto, será un autor portugués el primero en considerar una hipótesis que sugiera prudentemente la presencia de diversas “producções da mesma officina ou do mesmo aurifex” (Severo 1905-08: 12), si bien en este caso se referirá exclusivamente a los diferentes materiales que integran un único depósito recuperado, el llamado Tesouro de Lebução, compuesto por diversos fragmentos correspondientes a un brazalete gallonado y varios torques.
Casi al mismo tiempo, otro investigador lusitano defenderá la existencia de una “Escola d’ourivesaria de Laundos” (Fortes 1905-08: 617), de la cual habrían salido diversas producciones localizadas en hallazgos diferentes, recuperados en la zona más septentrional y litoral de Portugal: Afife, Laundos, Estela... De esta escuela se conocerían al menos varios pares de arracadas y un collar articulado.
Apenas diez años más tarde encontraremos otro trabajo en el que se facilitarán datos suficientes como “para establecer, por vez primera, un grupo de tipo idéntico, que supone la existencia de un taller común y de una escuela caracterizada de orfebrería galaica anterromana” (Oviedo 1915: 50). Curiosamente, la distribución de los hallazgos que integrarían esta escuela no será estudiada por Oviedo, sobreentendiéndose que su ámbito territorial sería “galaico” y su cronología anterior a la romanización.
A comienzos de la década de 1920, Federico Maciñeira publicará un interesante artículo en el que, entre otras cuestiones, planteará la existencia de un tipo específico de torques al que bautizará como Grupo ortegalés (Maciñeira 1923: 352). Una vez más, ningún análisis de tipo territorial o distributivo acompañará a la citada propuesta.
La primera plasmación gráfica del reparto geográfico de hallazgos de joyas protohistóricas castreñas (Fig. 1) se debe al investigador portugués Mário Cardozo, quien publicará en la revista gallega Nós su famoso trabajo “Jóias arcaicas encontradas em Portugal” (Cardozo 1929-30). Si bien nos encontramos, sin duda alguna, ante un claro hito historiográfico, debemos señalar que el citado mapa presenta numerosas deficiencias, entre las cuales destacaremos las siguientes:
Ø Se trata de una representación parcial del ámbito castreño, pues únicamente refleja el área portuguesa, faltando Galiza y la franja occidental de Asturies, León y Zamora, incluídas en esta cultura.
Ø Al mismo tiempo, el territorio presentado responde a unos límites administrativos ajenos al período estudiado, ya que la conformación política del estado portugués no se producirá hasta bien entrada la Edad Media.
Ø Por otra parte, estamos frente a una plasmación diacrónica de hallazgos, pues bajo el adjetivo arcaicas se engloban producciones correspondientes a diversas fases culturales de la prehistoria lusitana (Calcolítico, Idade do Bronze, Cultura Castreja, Romanização...).
Ø Además, en este mapa pluritipológico se representan simultáneamente hallazgos de diferentes tipos de joyas: collares, brazaletes, lúnulas, diademas, arracadas, anillos, fíbulas...
Nos encontramos, pues, en fechas tan tempranas, con algunos de los males que aún
hoy en día afectan a numerosos trabajos de investigación, inclusivamente no pocas tesis
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
97
doctorales en las que, de manera reiterada y poco reflexiva, se insiste en ofrecer mapas completamente incoherentes con el tema analizado, usando como marco geográfico para el estudio de la Prehistoria límites administrativos de épocas claramente posteriores, históricas o incluso actuales. De esta manera, se coarta sensiblemente las posibilidades interpretativas del registro arqueológico, ensanchando o reduciendo desmesuradamente sus límites culturales, en función de realidades históricas y administrativas ajenas al proceso cultural analizado.
Cuando, apenas unos pocos años más tarde, el padre de los estudios prehistóricos galaicos Florentino López Cuevillas publique su conocida obra Os torques do Noroeste hispánico (Cuevillas 1932), muchos de los errores cometidos por Cardozo serán subsanados adecuadamente, mientras otros, novedosos, harán su aparición en escena. Así, por ejemplo, en el mapa correspondiente a la figura 10 de su ya citada obra (Fig. 2), encontraremos únicamente representados torques castreños, sin presencia de otro tipo de joyas ni de otro tipo de elementos correspondientes a otros períodos culturales, en un marco geográfico real (el Noroeste), claramente relacionado con el fenómeno arqueológico estudiado. Sin embargo, en este mapa no aparecerán los hallazgos de torques, sino los torques en sí mismos, independientemente de que un único hallazgo pueda contener varios ejemplares depositados in situ en un mismo momento. Con ello se obtiene un efecto marcadamente distorsionador de la realidad analizada, pues cinco depósitos múltiples suman entre sí más torques (o sea, más puntos de distribución) que trece hallazgos individuales. Además de lo ya señalado, si estudiamos con atención este mapa, observaremos que el autor no plasmó la totalidad de hallazgos que previamente había catalogado (a treinta y seis torques inventariados se corresponden treinta y tres puntos distributivos), con ausencias tan destacadas como los hallazgos de Casa Vella, Serra da Capelada o Lebução. Sin embargo, algunos hallazgos de procedencia dudosa o no suficientemente bien contrastada (por ejemplo, los dos torques de la Colección Arteaga), aparecen alegremente reflejados en el mapa sin ningún tipo de indicación al respecto y sobredimensionados, cualitativa y cuantitativamente, al corresponderse con tres puntos diferente, con lo cual también se distorsiona la correcta lectura e interpretación del registro.
Las conclusiones a las que llega el autor a partir del análisis de “su” mapa de distribución son las siguientes:
1. Cuevillas (1932: 115) destaca el contraste cuantitativo existente entre los torques hallados en la región al norte del Ulla y al oeste del Navia (veintiséis), frente a los que aparecieron fuera de esta área geográfica (diez);
2. Además, también llama la atención sobre el hecho de que el Conventus Lucensis albergaría más ejemplares que el Conventus Asturicensis, en el que, frente a una destacada importancia de la minería aurífera en época romana, apenas contamos con tres o cuatro torques localizados –y no sin bastantes problemas– en el valle del Sil (Cuevillas 1932: 115);
3. Finalmente, sus principales conclusiones se pueden resumir en la siguiente cita: “parece deducirse do esposto que era no norleste galego onde traballaban os talleres máis importantes e ainda podería postularse a eisistencia de dúas escolas ourivesáricas; emprazada unha no norte e caracterizada pol-o uso moi estendido das filigranas apricadas e dos aramios enrolados e localizada
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
98
a segunda no sul e individualizada pol-o emprego preferente dos grabados e dos estampados” (Cuevillas 1932: 117).
Al otro lado del Miño será Mário Cardozo quien, a comienzos de la década de 1940
y después de haber analizado las semejanzas formales, técnicas y decorativas de varios torques hallados en la zona de Chaves, propondrá la hipótesis de que todos ellos “tivessem saído da oficina do mesmo aurifex” (Cardozo 1942: 95). Esta escuela será conocida a partir de entonces como Escola flaviense. Este mismo autor, apenas un año más tarde y cuando dé a conocer el hallazgo del remate de torques encontrado en los alrededores de Tourém, sentará un claro precedente en la investigación paleoetnológica de la orfebrería castreña, al asociar dicho hallazgo con el territorio que habría ocupado en su día la “tribu” de los Equésios (Cardozo 1943: 111-112).
Continuando en tierras lusitanas, será Eugénio Jalhay quien, al publicar el hallazgo de los restos de un terminal de torques recuperado en las excavaciones de la Citânia de Sanfins, formulará una propuesta que defienda la existencia de un grupo de piezas homólogas que él mismo bautizará como Tipo de Santa Tecla (sic), caracterizado por presentar remates en forma de capullo de adormidera (Jalhay 1950: 49).
Volviendo a Galiza, las intensas y demoradas investigaciones de Florentino Cuevillas terminarán por dar a luz una de sus obras más singulares: Las joyas castreñas. En ella, apoyándose en el estudio sistemático de un corpus de torques más completo y extenso que el que ya había publicado en 1931, llegará a enunciar la siguiente teoría: “En este conjunto puede distinguirse ya la existencia de varios talleres o escuelas locales, que ofrecen caracteres distintivos y que se sitúan en determinadas regiones geográficas” (Cuevillas 1951: 49). Frente a su anterior formulación (Cuevillas 1932), en la que proponía al menos dos escuelas de orfebrería relacionadas con la eleboración de torques, ahora serán cuantificadas claramente cuatro: una “escuela asturiana”, otra “cuya área abarca el norte de Galicia”, un “taller flaviense” y otra escuela “en el norte de Portugal y en el sudoeste de Galicia” (Cuevillas 1951: 50-51). Repárese principalmente en el hecho de que dichas “escuelas” reciben nomenclaturas básicamente geográficas y no étnicas. Como novedad cartográfica relacionada con el tema que nos ocupa, conviene destacar que en este trabajo se publica el primer mapa de distribución de torques en el que simultáneamente se distinguen ejemplares elaborados en diferentes bases metálicas y se plasman específicamente como tales aquellos que fueron recuperados conformando “tesoros” (Fig. 3).
El gran salto cualitativo que se producirá en el análisis de la distribución territorial de torques castreños lo efectuará Luís Monteagudo, quien, además de proponer el cambio de nomenclatura de la Escuela Asturiana de Cuevillas por la de Tipo astur-norcalaico, subdividirá la Escuela del Norte de Galicia del mismo autor (con alambres enrollados) en dos grupos: el Tipo Ártabro (de remates en perillas) y el Tipo Norteño (de terminales en dobles escocias). Esta mudanza sería poco menos que tipológica y terminológica, si no tuviésemos en cuenta que, para el citado autor, estos dos últimos grupos serían “encuadrables en sendas regiones geográficas y probablemente étnicas” (Monteagudo 1952: 289), pues “etnográficamente el tipo de perillas, de situación noroccidental, corresponde con bastante aproximación a la tribu de los Artabri de Estrabón, Mela y Ptolomeo” (1952: 289-290), mientras que “el tipo de doble escocia, de situación
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
99
simplemente norteña (...) corresponde a las tribus del Norte de Lugo y Asturias citadas por Plinio (Eguiarri, Cabarci, Albiones) y epigrafía (Albiones)” (Monteagudo 1952: 290).
La polémica estaba servida, pues, por segunda vez en apenas diez años, se
identificaban diferentes tipos de torques con diferentes unidades étnicas prerromanas, forzando una equivalencia de marcado cariz histórico-culturalista entre diversos elementos de la cultura material y diferentes unidades étnicas.
Por si ésto ya fuera de por sí poco arriesgado, además, en el mapa de distribución
elaborado por el citado autor (Fig. 4) se representan simultáneamente hallazgos de torques, localidades actuales, zonas auríferas y territorios adscritos a las diferentes tribus prerromanas (Monteagudo 1952: 290, fig. 3). Por otra parte, a pesar de las mencionadas críticas, conviene destacar el hecho claramente positivo de que Luís Monteagudo es el primer investigador que introduce diferentes iconos para representar cartográficamente distintas tipologías de torques, identificando cada uno de ellos con un número que se corresponde en nota textual a pie de mapa con su lugar de procedencia.
Apenas un par de años más tarde, será José Trapero Pardo quien, al dar a conocer el
hallazgo de Chao do Castro, más conocido como torques de Burela, defienda su vinculación, junto con la de otros ejemplares análogos, a una “orfebrería lucense” con diversos “talleres” emplazados en diversos castros de la zona litoral de la citada provincia (Trapero 1954-55: 56-57). Este autor no llegará a hablar propiamente de una “escuela” como tal, ni tampoco recurrirá al estudio de la misma a través de la dispersión de hallazgos que la conformarían.
Entrados ya en la década de 1960, el ilustre polígrafo Fermín Bouza retomará el tema que nos ocupa, al proponer la existencia de un morfotipo específico de torques que él mismo bautizará como “tipo nordoriental-galaico”, dotado de características formales y ornamentales concretas, circunscribiéndose los hallazgos que lo definen a un área geográfica específica (Bouza 1965: 10). Sobre esta cuestión, conviene no olvidar que su “tipo nordoriental-galaico” equivale con total exactitud al “Grupo ortegalés” que Maciñeira ya había definido más de cuarenta años antes (Maciñeira 1923).
Así las cosas, en la década de los ochenta verá la luz un pormenorizado estudio sobre la totalidad de arracadas castreñas conocidas hasta aquel momento (Pérez Outeiriño 1982), en el que se formula la hipótesis de que las joyas castreñas habrían asumido en su día el papel de “identificación de grupo social ou étnico” (Pérez Outeiriño 1982: 179). Analizando las particularidades distributivas de los diferentes tipos de arracadas en el conjunto del área castreña, el autor constata la existencia de una dicotomía entre la región septentrional (conventus lucensis) y la meridional (conventus bracarensis) por lo que se refiere al reparto geográfico de distintos elementos materiales, ya señalada anteriormente por Ferreira de Almeida (1974) y que se aplicaría a los casos de la orfebrería, cerámica, escultura, espadas y puñales de antenas (Pérez Outeiriño 1982: 180).
En relación con los estudios específicos de orfebrería castreña, tampoco debemos
dejar pasar desapercibida la opinión de Ladislao Castro, para quien “la reiterada aparición
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
100
de ciertos motivos, por ejemplo el trisquel en el Castro de Sta. Trega, debe comportar una identificación grupal de aquellas gentes con sus emblemas” (Castro 1987: 137).
Circunscribiéndonos ya al caso concreto de los torques áureos castreños, una de las
aportaciones recientes de mayor interés será la de Bieito Pérez Outeiriño, en la que, a partir del estudio morfotipológico y territorial de los ejemplares documentados en el norte de Portugal, propondrá la existencia de tres grupos claramente diferenciados sobre la base de su estudio formal, tecnológico y ornamental, con distribuciones geográficas acusadamente regionalizadas y parcialmente excluyentes entre sí (Pérez Outeiriño 1991). En cuanto al aparato cartográfico de este trabajo (Fig. 5), los torques serán representados por su número de muestras y no por el de hallazgos, además de plasmarse gráficamente elementos de adscripciones cronotipológicas probablemente diferentes, pues frente a la coetaneidad de los grupos 2 y 3 nos encontraremos con los ejemplares más arcaizantes y de distribución más meridional del grupo 1.
Las cuestiones de tipo territorial también fueron abordadas de manera conjunta y
sobre una base material politética por Josefa Rey. Sin embargo, la aproximación que esta autora efectuó en relación con la orfebrería (Rey 1995: 167 y mapas 6 y 7) no deja de ser claramente insuficiente y metodológicamente poco acertada. Así, además de recurrir a unas bases bibliográficas poco actualizadas para el momento en que fue efectuado el citado estudio, éstas no fueron revisadas por la autora y, al presentar numerosos problemas relativos a la procedencia geográfica concreta de diversos hallazgos antiguos, se obtiene una visión cartográfica bastante sesgada para el problema planteado. Así, se recurre al facilmente manipulable concepto de manchas distributivas que, al no disponer de un soporte gráfico adecuado, provoca ciertos desajustes parciales en tres de las cuatro áreas presentadas para los tipos de torques castreños analizados, algo que podría haberse evitado si el análisis territorial previo hubiera sido más exhaustivo (Fig. 6). Por otra parte, la plasmación gráfica simultánea de ciertos tipos concretos y no de todos los propuestos para los torques castreños, junto a la totalidad de los celtibéricos, sin subdivisiones tipológicas internas, sobre un mapa en el que aparecen representados los tres conventos jurídicos romanos del Noroeste se nos presenta como una manifiesta incoherencia dotada de escaso rigor metodológico.
Hace apenas unos pocos años se publicó un trabajo de catalogación y estudio global
sobre los torques castreños, con un espíritu marcadamente revisionista y de base documental exclusivamente bibliográfica (Prieto 1996). En este estudio se planteó nuevamente, entre otras cuestiones de gran interés, un análisis de la distribución geográfica de los torques. Esta profunda labor se realizó con diversas analíticas distributivas centradas en las siguientes variables propuestas por la autora: tipos de torques, tipos de varillas, tipos de remates y motivos decorativos. Además, el citado estudio se completó con un breve acercamiento a similares aspectos observables en las arracadas castreñas.
En cuanto a las representaciones cartográficas reproducidas en este trabajo, conviene
destacar un mapa titulado “Distribución de los torques castreños” (Prieto 1996: 196, fig. 1) y otro identificado como “Distribución de los torques según sus tipos” (Prieto 1996: 201, fig. 3). Del primero de ellos (Fig. 7) señalaríamos como elementos positivos la ausencia de límites político-administrativos contemporáneos, la referenciación geográfica al conjunto peninsular
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
101
de la zona representada, la plasmación de hallazgos y no del número total de ejemplares localizados, así como la correlación numérico-textual de cada punto distributivo con su local de procedencia. Por el contrario, consideramos negativos los siguientes detalles: inclusión de hallazgos de proveniencia no suficientemente concretizada (“Asturias”, “Provincia de Lugo”, “Provincia de Orense (sic)”, “La (sic) Coruña”, “Norte de Portugal”...), representación de hallazgos de procedencia controvertida (“Cangas de Onís”, “Terra de Mélide (sic)...), duplicaciones numéricas para hallazgos diferentes (“31: Ribadeo” / “(31): San Vicente de Agrade”, “39: Cercanías de Pontevedra” / “(39): Procedencia desconocida”) y, lo que creemos aún más grave todavía: plasmación gráfica simultánea en un único mapa de hallazgos correspondientes a morfotipos considerados cronotipológicamente como propios de momentos históricos diferentes (torques “arcaicos” como los de Viseu, Gondeiro o Soalhães aparecen al lado de torques “clásicos” como los de Vilas Boas, Cú do Castro o Castrelo). Sobre el segundo de los mapas citados (Fig. 8), pensamos que, además de producirse una reiteración prácticamente mimética de los errores que acabamos de citar, si observamos detenidamente la “realidad” arqueológica plasmada en esta carta distributiva, muy dificilmente se pueden sostener las tesis que su autora más adelante propone.
La principal conclusión relativa a esta cuestión y a la que llegaría la citada
investigadora podría expresarse a través de la siguiente cita textual: “La asociación de un tipo determinado de torques con otro de arracadas en una determinada área sólo puede estar reforzando la tesis de la utilización de estas joyas como distintivo étnico entre los diversos pueblos que habitaban estas áreas peninsulares” (Prieto 1996: 207). Insistimos: una observación detallada del mapa que figura con el número 3 en este mismo trabajo poco menos que contradice de manera muy gráfica y ostensible esta particular afirmación.
Sería poco honesto por nuestra parte no citar aquí uno de nuestros trabajos aún hoy
infelizmente inédito y que fue presentado como comunicación independiente al Coloquio Internacional de Homenaxe a Carlos Alberto Ferreira de Almeida: Castrexos e Romanos no Noroeste (Santiago de Compostela: 2, 3 y 4 de Octubre de 1997). El citado estudio3 abordaba la cuestión que aquí nos ocupa a partir del análisis distributivo de los hallazgos de cuatro morfotipos concretos de torques, sobre la base común de ofrecer todos ellos una más que presumible coetaneidad de uso sistémico, en función de una amplia serie de variables formales, tecnológicas y ornamentales que concurrían simultáneamente en todos los ejemplares analizados. Las conclusiones obtenidas en su momento apuntaban en una dirección similar a la planteada en el trabajo ya citado de Susana Prieto (1996), aunque con una base cartográfica claramente diferente.
Hasta aquí nuestro exhaustivo repaso de la tradición historiográfica relativa al estudio de la distribución territorial de los torques castreños. A continuación, intentaremos analizar cuáles han sido los errores metodológicos detectados con mayor frecuencia en los trabajos analizados, sus negativas consecuencias de cara a una lectura verosímil del registro
3 Ladra, L. (1997): “Torques e territorialidade na ourivesaría castrexa: os grupos de aramios enrolados”. En F. Acuña (coord.): Castrexos e romanos no Noroeste. Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
102
arqueológico y cuáles serán las estrategias y procedimientos que adoptaremos para formular nuestras propuestas. 4. CUESTIONES TEÓRICAS Y METODOLÓGICAS
Como acabamos de comprobar, en numerosas ocasiones a lo largo de la historia de las investigaciones sobre los torques áureos de la Cultura Castrexa la aparición de diversos ejemplares con características formales, técnicas y ornamentales análogas, llevó a diversos autores a proponer la existencia de talleres, escuelas o tradiciones regionales particulares dentro del Noroeste. En más de una ocasión y al comprobar que el reparto geográfico de un grupo determinado de torques se circunscribía a un área geográfica concreta, la lectura histórica y cultural de este particular fenómeno arqueológico se centró en la defensa de una adscripción paleoetnológica para el mismo, forzando con ello una correspondencia unívoca entre cultura material y etnia.
A nuestro modo de ver, esta equivalencia debería ser matizada, pues en función del posicionamiento teórico del investigador, de la base analítica empleada y del método de trabajo adoptado las lecturas derivadas del registro arqueológico pueden variar de forma muy sensible. Sobre este particular, cabría formularse, entre otros, los siguientes interrogantes: ¿En función de qué criterios establecemos la existencia de un grupo tipológico claramente definido? ¿Cuándo podremos hablar de una distribución acusadamente regionalizada? ¿Qué tipos de torques analizaremos simultáneamente?
A la primera de estas cuestiones no debemos poner demasiados peros, pues, en principio, la concurrencia de claras similitudes formales, tecnológicas y ornamentales de forma simultánea en una determinada serie de ejemplares bastaría para aceptar la propuesta de existencia de un grupo definido. Así, por ejemplo, si contamos con varios hallazgos diferentes en los que detectamos la presencia de torques áureos, con el mismo tipo de terminales, la misma sección de varilla, la misma estructuración ornamental en módulos, las mismas técnicas decorativas y motivos ornamentales semejantes, no dudaremos demasiado a la hora de defender la existencia de un grupo concreto con una serie de características comunes bien determinadas. Ésto, evidentemente, no excluye la posibilidad de que algunos ejemplares muestren ciertas particularidades puntuales que deberemos explicar en función de la presencia de variantes concretas dentro del conjunto detectado, sin tener por ello que invalidar necesariamente su existencia como tal grupo.
Con relación a las distribuciones regionalizadas, evidentemente resulta innecesario, por obvio, defender un imprescindible estudio cartográfico de la repartición de hallazgos que integran y conforman un mismo tipo. Sin embargo, aquí entramos de lleno en numerosos problemas que debemos analizar detenidamente.
En primer lugar, deberemos proceder a confeccionar una base de datos que recoja y manifieste, de manera individualizada y expresa, la totalidad de ejemplares considerados como
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
103
pertenecientes a un mismo grupo. A continuación, examinaremos con el mayor detalle posible todas las referencias que aporten, en mayor o menor medida, información sobre el momento, el lugar y las circunstancias en que cada torques fue descubierto. Ello resulta fundamental, pues no pocas veces, para una misma pieza, diferentes fuentes consultadas atribuyen procedencias distintas. Tampoco debemos olvidar que en la mayoría de las ocasiones los hallazgos de torques castreños se produjeron en fechas antiguas y de manera totalmente casual, circulando posteriormente de forma ilegal por el mercado de antigüedades hasta que se produjo su adquisición formal; en muchas ocasiones los vendedores de los mismos alteraron conscientemente la procedencia original de las piezas, con lo cual deberemos estar atentos ante este tipo de eventualidades y contrastar el mayor número de informaciones posibles hasta estar completamente seguros de la procedencia geográfica original de cada hallazgo. En caso contrario, estaremos desvirtuando sensiblemente las bases de nuestro posterior análisis territorial y ésta ha sido, sin duda alguna, la equivocación más frecuente de gran parte de los estudios efectuados hasta el momento presente.
Por otra parte, entendemos que no es lo mismo analizar “mapas de distribución de torques” que analizar “mapas de distribución de hallazgos de torques”. Ello es así porque ambos conceptos presuponen e implican realidades cualitativa y cuantitativamente bien diferentes entre sí. Así, por ejemplo, consideramos que un solo hallazgo, compuesto por tres torques correspondientes a un mismo morfotipo, debería ser considerado como un único elemento de cómputo y análisis en una carta distributiva de hallazgos, y no como tres datos independientes, cartográficamente representados como tales. Esta reflexión no resulta intrascendente en absoluto, pues partimos del supuesto teórico de que un hallazgo “individual” (reducido a un único ejemplar) y un hallazgo “múltiple” (compuesto por varios individuos) esconden tras de sí realidades fenomenológicas y deposicionales posiblemente muy diferentes. Evidentemente, a nadie escapa el hecho de que un mapa con varios puntos distributivos claramente yuxtapuestos en un espacio geográfico reducido transmite una lectura territorial diferente a la que deduciríamos en caso de encontrarnos con un único punto en ese mismo espacio. La interpretación histórica derivada de la plasmación gráfica de esta “realidad”, una vez más, no deja de ser, en absoluto, inocente.
El hallazgo de un torques aislado podría interpretarse de varias maneras, en función de su contexto espacial o estratigráfico, de los materiales a él asociados y de su estado de conservación en el momento de su descubrimiento. Si tenemos en cuenta que la práctica totalidad de los investigadores consideran que este objeto está dotado per se de una especial significación simbólica y que su morfología no es aleatoria, sino fruto de un largo proceso de conceptualización mental previa, el hallazgo de un fragmento o de una pieza fragmentada nos puede llevar a pensar que en el momento de su deposición ya habría perdido gran parte de su importancia simbólica original, conservando apenas su valor crematístico o material, al estar elaborado normalmente con materias primas metálicas de carácter precioso y preciado. Por el contrario, la recuperación de un torques completo y en buen estado de conservación deposicional podría sugerirnos una serie de valores culturales y simbólicos en plena vigencia o singularmente residuales durante el momento en que pasó a formar parte de un depósito retirado intencionalmente o no de su esfera de circulación habitual.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
104
El hallazgo de un conjunto de torques depositados simultáneamente en un mismo lugar puede frecuentemente implicar otro tipo de interpretaciones culturales. Así, por ejemplo, si la totalidad de los ejemplares recuperados se encuentran enteros, posiblemente estaremos frente a una deposición ritual en un local dotado de especial significación simbólica para su comunidad. Si, en cambio, algunos de ellos o todos aparecen fragmentados, resulta muy probable que nos encontremos ante un depósito de fundidor, con materiales a la espera de ser reciclados.
Finalmente, una cuestión crucial a la hora de abordar el análisis territorial de la
distribución de hallazgos correspondientes a diferentes tipos de torques castreños, será la de la representación gráfica de varios grupos identificados sobre un mismo mapa. Aquí entendemos que reside una de las claves interpretativas de cualquier trabajo realizado sobre este particular.
En primer lugar, nos encontramos con una problemática metodológica específicamente
cronológica, pues la secuencia temporal atribuída por los diferentes autores a los diversos grupos de torques conocidos todavía hoy no está suficientemente bien establecida. A pesar de ello, partimos de la base de que los torques áureos castreños de remates volumétricamente expandidos y soldados a los extremos del cuerpo principal de la pieza responden a una fabricación abrumadoramente indígena y presentan una adscripción cronotipológica vinculada a la Segunda Edad del Hierro del Noroeste; esta hipótesis temporal está avalada por una realidad arqueológica claramente observable en contextos bien definidos para otras regiones europeas, donde, a partir del conocido hallazgo de la Tumba de Vix, datada hacia el año 500 a.C., encontraremos numerosos torques áureos de terminales expandidos, elaborados en diferentes zonas del occidente continental desde este momento y principalmente hasta la Romanización.
Una vez establecido con carácter provisional el marco genérico y temporal para este
tipo de producciones materiales, nuestro desconocimiento pormenorizado de la correcta secuenciación cronotipológica de los torques áureos castreños se manifiesta como una realidad por el momento insalvable, si bien todavía podemos realizar una serie de apreciaciones que, eventualmente, nos ayudarán a matizar esta situación. La mayoría de los autores que han estudiado la orfebrería castreña, en mayor o menor medida, han admitido que, teóricamente, a una mayor complejidad tecnológica del ejemplar examinado, se correspondería una propuesta de datación más reciente. Esta reflexión bien podría ser considerada como correcta, aunque no debemos olvidar que el conocimiento tecnológico es siempre necesariamente acumulativo y que en momentos tardíos se puede recurrir a formas y técnicas propias de momentos anteriores.
Otras realidades no menos importantes también deben ser tenidas en consideración
por el investigador. Así, por ejemplo, ciertos autores han manifestado reiteradamente la presencia de un manifiesto conservadurismo formal en la orfebrería castreña (Castro 1995: 127). Por otra parte, los contextos de aparición de diversos elementos materiales como los torques o las arracadas pueden ser claramente muy posteriores al de su uso sistémico original, sin descartarse en absoluto la posibilidad de su transmisibilidad intergeneracional por
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
105
vía hereditaria u otro mecanismo cualquiera que escape actualmente a la comprensión del arqueólogo (Castro 1987: 139 y 1995: 126; Ladra 1999: 72-73 y 2002: 186-187).
De cualquier forma, lo que pretendemos demostrar es que el estudio distributivo y
territorial de los hallazgos de varios tipos de torques representados simultáneamente en un mismo mapa, puede llevarnos a consideraciones teóricas muy diferentes e, incluso, opuestas. Para ello, plantearemos dos ejemplos diferentes en los que comprobaremos el profundo sesgo que podemos imprimir, de manera consciente o involuntaria, a nuestra lectura interpretativa.
5. PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS
En primer lugar, confeccionamos una base de datos suficientemente amplia, completa y actualizada, en la que se recogieron y analizaron la totalidad de torques castreños tipológicamente adscritos a la Segunda Edad del Hierro del Noroeste, tanto aquellos que habían sido publicados, como otros menos que aún permanecen inéditos. Esta labor ofreció un cómputo de al menos ciento treinta y cinco posibles hallazgos, que suman un número mínimo de doscientos ejemplares registrados4.
A continuación, descartamos todos aquellos hallazgos cuya procedencia geográfica no
pudo ser contrastada y garantizada con una aproximación menor o equivalente a 10 km. de radio de su lugar exacto de aparición original. Este nuevo cómputo arrojó un total de cuarenta y cuatro referencias locacionales que contabilizan ochenta ejemplares.
Básicamente, descartamos todos aquellos hallazgos de los que carecíamos de
información suficientemente segura como para poder caracterizar satisfactoriamente las siguientes variables: procedencia (yacimiento / lugar / parroquia / ayuntamiento / comarca), composición (número de ejemplares recuperados y estado de conservación inicial de los mismos), tipología (adscripción formal completa a un morfotipo determinado), tecnología (presencia de soldadura entre el cuerpo principal y los terminales), cronología (adscripción cronotipológica vinculable a la Segunda Edad del Hierro) y materia prima (aspecto exterior claramente áureo).
Nuestras dos propuestas se centran en la selección de unos determinados morfotipos
de torques áureos castreños tipológicamente adscribibles a la Segunda Edad del Hierro del Noroeste, en la plasmación gráfica simultánea del reparto distributivo de los diferentes hallazgos que los conforman y en las posibles lecturas-interpretaciones culturales claramente opuestas y excluyentes de los fenómenos arqueológicos planteados. Para el primer supuesto, seleccionamos aquellos ejemplares que presentaban, como característica formal, tecnológica y ornamental común, una estructuración modular ternaria de su cuerpo principal, conformada a base de sendos enrollamientos laterales de lo que frecuentemente aparece descrito en la bibliografía consultada como hilos, alambres o cintas de sección plano-convexa. 4 Este cómputo se refiere a una actualización efectuada 1 de Septiembre de 2003.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
106
Identificamos tres grupos o morfotipos diferentes5, que denominaremos, respetando
parcialmente las nomenclaturas “tradicionales”, como Ártabro, Bracarense Litoral y Asturnorcalaico. En nuestro cómputo numérico y análisis cartográfico no se incluyen los ejemplares de procedencia desconocida. Si nos fijamos en el correspondiente mapa de distribución de hallazgos, observaremos que su reparto geográfico acusa una marcada regionalización (Fig. 9). Veamos esta cuestión con cierto pormenor:
Ø El Grupo 1 o Tipo Ártabro (morfotipo C1b) estaría formado por los siguientes hallazgos: Castro de Bardaos (un ejemplar), Castrelo (un ejemplar), Castro do Cruceiro da Coruña (dos ejemplares), Flores (un ejemplar), San Martiño do Porto (un ejemplar), Orbellido (un ejemplar), Castro de San Lourenzo do Pastor (dos ejemplares6), Castelo de Foxados (dos ejemplares), Croa de Riotorto (un ejemplar), Valadouro (un ejemplar), Croa de Viladonga (dos ejemplares), Viveiro (un ejemplar), Castro de Troña (un ejemplar), Castro de Xanceda (un ejemplar) y Xunqueira de Portochao (un ejemplar). En total, suman quince hallazgos con un total de diecinueve ejemplares. Su ámbito territorial sería muy amplio, superando el de la zona arrotreba, con hallazgos de procedencia costera e interior. Sus límites geográficos estarían comprendidos grosso modo entre los cursos fluviales correspondientes a los ríos Ulla-Eo y el litoral oceánico atlántico-cantábrico, con la excepción del ejemplar procedente del Castro de Troña, sensiblemente desplazado al sur.
Ø El Grupo 2 o Tipo Bracarense Litoral (morfotipo D1b) estaría integrado por los siguientes hallazgos: Castro de Santa Tegra (un ejemplar), Inmediaciones de Tourém (un ejemplar), Castro de Lanhoso (tres ejemplares) y Citânia de Sanfins (un ejemplar). En total, suman cuatro hallazgos con un total de seis ejemplares. Su ámbito territorial sería relativamente reducido, con hallazgos de procedencia litoral e interior. Sus límites geográficos estarían comprendidos grosso modo entre los cursos fluviales correspondientes a los ríos Duero-Miño-Támega y el litoral oceánico atlántico, con la salvedad del ejemplar procedente del Castro de Santa Tegra, localizado al norte del gran río gallego, pero inmediato a su desembocadura.
Ø El Grupo 3 o Tipo Asturnorcalaico (morfotipo E1b) estaría formado por los siguientes hallazgos: Punta do Cú do Castro (un ejemplar), Couto da Recadeira (un ejemplar), Chao do Castro (un ejemplar), Valadouro-Foz (un ejemplar), Llangreu (un ejemplar) y Valentín (un ejemplar). En total, suman seis hallazgos con otros tantos ejemplares7. Su ámbito territorial sería relativamente reducido y con claro predominio de hallazgos de procedencia costera. Sus límites geográficos estarían comprendidos grosso modo entre los cursos fluviales correspondientes a los ríos Covo-Navia y el litoral oceánico cantábrico, con la salvedad del ejemplar procedente de Llangreu, localizado en un área sensiblemente alejada hacia el este de la zona indicada.
5 Para la confección de morfotipos seguimos básicamente la propuesta de B. Pérez Outeiriño (1991). 6 Uno de ellos presenta la peculiaridad de ofrecer unos terminales diferentes a las canónicas “perillas”. 7 A pesar de corresponder al morfotipo E1b, no incluímos en este cómputo el ejemplar de As Tamancas. por carecer de alambres en los módulos distales.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
107
A la hora de abordar el estudio territorial del mapa relativo a los hallazgos de
ejemplares correspondientes a los grupos-tipos-morfotipos citados, observaremos que se manifiesta una clara regionalización distributiva, con áreas de influencia muy marcadas y prácticamente excluyentes entre sí. A partir de aquí, las interpretaciones podrían, en principio, defender la existencia de “escuelas” o “etnias” asociadas a grupos de torques.
Para el segundo supuesto, decidimos representar la totalidad de grupos-tipos-morfotipos significativos conocidos para la Segunda Edad del Hierro del Noroeste, independientemente de las particularidades formales, tecnológicas y ornamentales de cada uno de ellos.
Identificamos un total de cinco grupos o morfotipos diferentes, que denominaremos nuevamente, respetando parcialmente las nomenclaturas “tradicionales”, como Ártabro, Nordoriental-galaico, Bracarense Litoral, Asturnorcalaico y Flaviense. En nuestro cómputo numérico y análisis cartográfico, una vez más, no incluiremos los ejemplares de procedencia desconocida o muy dudosa. Si nos fijamos en el correspondiente mapa de distribución de hallazgos (Fig. 10), observaremos que su reparto geográfico acusa una cierta regionalización, aunque también se aprecia una clara superposición de áreas distributivas. Analicemos este tema con mayor detenimiento, evitando repetir lo ya expuesto para los grupos anteriormente estudiados:
Ø El Grupo 1 o Tipo Ártabro (morfotipo C1b) presentaría idénticas características a las ya vistas para el mismo Grupo 1 de la propuesta anterior.
Ø El Grupo 2 o Tipo Nordoriental-galaico (morfotipo C2a) estaría formado por los siguientes hallazgos: Serra da Capelada (un ejemplar), Croa de Riotorto (dos ejemplares), Monte do Lago (un ejemplar), O Castelo de Foxados (dos ejemplares), Fisteus (un ejemplar), San Vicente de Curtis (un ejemplar), Agro da Matanza (un ejemplar), O Incio (un ejemplar) y Verdillo (un ejemplar). En total, suman nueve hallazgos con once ejemplares. Su ámbito territorial sería relativamente amplio, superando el de su propia nomenclatura y con predominio de hallazgos de procedencia interior. Sus límites geográficos estarían comprendidos grosso modo entre los cursos fluviales correspondientes a los ríos Ulla-Masma y el litoral oceánico atlántico-cantábrico, con la salvedad del ejemplar procedente de O Incio, localizado en un área sensiblemente alejada hacia el sur de la zona indicada.
Ø El Grupo 3 o Tipo Bracarense Litoral (morfotipo D1b) presentaría idénticas características a las ya vistas para el Grupo 2 de la propuesta anterior.
Ø El Grupo 4 o Tipo Asturnorcalaico (morfotipo E1b) presentaría idénticas características a las ya vistas para el Grupo 3 de la propuesta anterior.
Ø El Grupo 5 o Tipo Flaviense (morfotipo E2a) estaría formado por los siguientes hallazgos: Melide (un ejemplar), Lebução (un ejemplar), Castro de San Lourenzo do Pastor (un ejemplar), Codeçais (un ejemplar), Paradela do Rio (un ejemplar) y Campu de Villabona (dos ejemplares). En total, suman seis hallazgos con siete ejemplares. Su ámbito territorial es muy amplio, superando con mucho el de su propia nomenclatura, con claro predominio de hallazgos de procedencia interior. Sus límites geográficos estarían comprendidos grosso modo entre los cursos fluviales correspondientes a los ríos Tua-Duero-Tambre y el litoral oceánico
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
108
atlántico, con la excepción de los dos ejemplares del hallazgo del Campu de Villabona, localizado en un área sensiblemente alejada hacia el nordeste de la zona indicada.
Si procedemos a analizar el mapa relativo a los hallazgos que integran los grupos-
tipos-morfotipos citados (Fig. 10), repararemos en el hecho claramente notorio de que, frente a una aparente regionalización distributiva, las áreas de influencia de diversos grupos se superponen sensiblemente en no pocas ocasiones, especialmente en el sector más septentrional del área castreña. A partir de aquí, las lecturas interpretativas podrían, en principio, alejarse significativamente de cualquier idea de asociación tipo-etnia-territorio para la totalidad del Noroeste.
6. CONCLUSIONES
Creemos firmemente que cualquier intento de aproximación al estudio distributivo de elementos que integran la cultura material de los castros del Noroeste, a la luz de lo que acabamos de ver, debe ser realizado con rigurosa prudencia y cautela, especialmente en todo aquello que implique propuestas de adscripción paleoetnológica. En este trabajo apenas pretendimos llamar la atención de la comunidad científica para prevenirnos en salud de cara a ciertas consideraciones interpretativas, a menudo realizadas con cierta alegría, demasiado riesgo y poco contraste.
Sin embargo, resulta enormemente tentador para cualquier arqueólogo no intentar al menos responder a la siguiente pregunta: ¿Cómo explicar, entonces, en términos culturales o históricos, la “realidad” arqueológica tan diferente que plantean ambas representaciones cartográficas para el estudio de los torques castreños? Si descartamos las adscripciones paleoetnológicas (áreas distributivas – territorios indígenas) y administrativas (regiones tipológicas – conventus romanos), apenas podemos intuír la existencia de algunos “talleres” o de ciertas tradiciones formales de carácter localizado y con amplia proyección dispersiva, más allá de su restringida zona de influencia original. Esta idea, como hemos visto, no es nueva y ya fue formulada en varias ocasiones por distintos autores.
Por nuestra parte, tan sólo queremos apuntar dos observaciones que quizá puedan
servir de reflexión y debate para futuros trabajos: 1. En primer lugar, nos llama poderosamente la atención que los hallazgos localizados
de manera sensiblemente periférica al área castreña tradicionalmente considerada como nuclear se produjeron en circunstancias poco precisas, presentando adscripciones de procedencias muy dudosas (Campu de Villabona, Cangues d’Onís, Llangreu, cercanías de Astorga...). Si descartáramos su validez analítica a efectos territoriales, prácticamente dejaríamos de contar de forma automática con ejemplares localizados al sur del Duero y al este de los ríos Navia y Tua.
2. Si nos basamos en criterios formales, tecnológicos y ornamentales, y elaboramos sendos mapas distributivos correspondientes a los morfotipos anteriormente analizados, incluyendo en uno de ellos los hallazgos de torques con alambres enrollados en los módulos distales y decoraciones de filigrana aplicada (morfotipos
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
109
C1b- D1b-E1b) y en otro los que presenten un cuerpo formalmente unimodular y carezcan de filigrana (morfotipos C2a-E2a), nuevamente apreciaríamos la presencia de una marcada regionalización distributiva. Alguna razón, quizá de índole cronológica, se esconda detrás de ello, sin olvidar que ya Florentino Cuevillas en su día había insistido sobre esta marcada dicotomía dispersiva.
Como punto final quiero destacar la idea de que un profundo análisis de los hallazgos
múltiples, con especial énfasis en aspectos como las características topográficas y geográficas del lugar donde apareció cada uno de ellos, las circunstancias en que se produjo cada descubrimiento, el número de ejemplares que lo integran, las características formales, tecnológicas y decorativas de cada pieza y el estado de conservación original de las mismas, muy probablemente podrían arrojar nueva luz sobre el tipo de “depósitos” que predomina en la orfebrería castreña y sobre las posibles motivaciones históricas o culturales que se esconden detrás de cada uno de ellos.
A Coruña – Santiago – Rodeiro, Septiembre de 2003 BIBLIOGRAFÍA Almeida, C. A. F. (1974): “Cerâmica castreja”. Revista de Guimarães LXXXIV: 172-197. Armbruster, B. R. y Perea, A. (2000): “Macizo/hueco, soldado/fundido,
morfología/tecnología. El ámbito tecnológico castreño a través de los torques con remates en doble escocia”, Trabajos de Prehistoria 57 (1): 97-114.
Balseiro, A. (1994): El oro prerromano en la provincia de Lugo. Servicio de Publicacións da Excelentísima Deputación Provincial de Lugo. Lugo.
Bouza, F. (1965): “Tres torques áureos de Galicia”, Cuadernos de Estudios Gallegos XX (60): 5-11.
Calo, F. (1993): A Cultura Castrexa. Vigo, Edicións A Nosa Terra. (Colección “Historia de Galiza”, 3)
Carballo, L. X. (2000): Os castros galegos. Vigo, Edicións A Nosa Terra – Promocións Culturais Galegas.
Cardozo, M. (1929-30): “Jóias arcaicas encontradas em Portugal”, Nós 72: 207-218 y 75: 43-63.
--- (1942): “Uma notável peça de joalharia primitiva”, Anais da Faculdade de Ciências do Porto XXVII: 89-100.
--- (1943): “Antiguidades trasmontanas”, Revista de Guimarães LIII: 109-116. Castro, L. 1987: “Antiguos collares gallegos”, Castrelos. Revista do Museo Municipal
“Quiñones de León” 0: 135-141. Castro, L. (1990): Os torques prehistóricos. Santiago de Compostela, Servicio de
Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
110
--- (1995): “Una interpretación de la orfebrería castreña”. En F. Pérez Losada y L. Castro (Coord.): Arqueoloxía e arte na Galicia prehistórica e romana. (Monografías do Museu Arqueolóxico e Histórico de A Coruña 7): 123-145.
Cuevillas, F. (1932): “Os torques do Noroeste hispánico”, Arquivos do Seminario de Estudos Galegos IV: 97-130.
--- (1951): Las joyas castreñas. Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Fernández-Guerra, A. (1872): “El collar de oro de Mellid. Las voces torques y torce.
Militares premios de egipcios, griegos y romanos”. La Ilustración Española y Americana, 24-01-1872.
Fortes, J. (1905-08): “Ouros protohistóricos da Estella”, Portugália. Materiaes para o estudo do povo português II . 4: 605-618.
Jalhay, E. (1950): “Uma jóia de oiro na Citânia de Sanfins”, Brotéria. Revista Contemporânea de Cultura L. 1: 38-49.
Ladra, L. (1999): “Algunhas consideracións sobre un fragmento de torques inédito recentemente aparecido no Castro de Troña”, Castrelos. Revista do Museo Municipal “Quiñones de León” 12: 67-80.
--- (2002): “Achega ao estudo contextual da ourivería castrexa”. Gallaecia 21: 177-191. Maciñeira, F. (1923): “Un nuevo torques gallego, de oro”, Boletín de la Real Academia
Gallega 154: 347-393. Monteagudo, L. (1952): “Torques castreños de alambres enrollados”, Archivo Español de
Arqueología XXV. 86: 287-296. Oviedo, E. (1915): “Dos nuevos torques de oro”. Boletín de la Real Academia Gallega IX.
99: 49-55. Peña, A. (1992): “El primer milenio a.C. en el área gallega: génesis y desarrollo del mundo
castreño a la luz de la Arqueología”. En M. Almagro y G. Ruíz-Zapatero (eds.): Paleoetnología de la Península Ibérica. Madrid, Editorial Complutense. (Complutum Extra 2-3): 373-394.
Pérez Outeiriño, B. (1982): De ourivesaria castrexa I. Arracadas. Ourense Museo Arqueolóxico Provincial. (Boletín Auriense, Anexo 1).
--- (1991): “Achega tipolóxica para o estudio dos torques áureos do Noroeste”, Gallaecia 12: 139-151.
Prieto, S. (1996): “Los torques castreños del Noroeste de la Península Ibérica”, Complutum 7: 195-223.
Reboredo, N. (2000): “Evolución tecnológica de la metalurgia del oro, desde el Calcolítico a la Edad del Hierro”, Gallaecia 19: 73-91.
Rey, J. (1995): “Cuestiones de tipo territorial en la Cultura Castreña”. Actas del XXII Congreso Nacional de Arqueología (Vigo, 1993) vol. II, Vigo: 165-171.
Severo, R. (1905-08): “O Thesouro de Lebução”, Portugália. Materiaes para o estudo do povo português II. 1: 1-14.
Silva, A. C. F. (1986): A Cultura Castreja no Noroeste de Portugal. Paços de Ferreira, Museu Arqueológico da Citânia de Sanfins.
Trapero, J. (1954-55): “Una joya de la orfebrería prehistórica lucense. El torques de Burela”, Boletín de la Comisión de Monumentos de Lugo VI (41-44): 55-59.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
111
Os artefactos metálicos do Crasto de Palheiros (Murça, Trás-os-Montes) e suas relações com a Proto-história
peninsular
Dulcineia Cândida Bernardo Pinto* Resumo: Este breve estudo visa compreender a produção metalúrgica da Idade do Ferro presente na plataforma inferior leste e na plataforma superior de Crasto de Palheiros. Através de um estudo integrado dos fragmentos metálicos e de seus contextos pretende-se chegar a conjuntos “funcionais” de artefactos por áreas do espaço ocupado. O objectivo desta metodologia é o de que estes documentos permitam uma possibilidade de interpretação relativa às relações espaciais, socio-económicas, funcionais e simbólicas das diferentes unidades habitacionais identificadas durante as escavações. O estabelecimento de relações com o exterior será procurado nas analogias formais e conceptuais dos artefactos. Palavras chave : Idade do Ferro, Organização socio-espacial, Igualdade e desigualdade social. 1. INTRODUÇÃO
Este trabalho tem como objectivo principal a divulgação dos objectos e fragmentos metálicos da Idade do Ferro de Crasto de Palheiros. Para tal, realizamos uma identificação morfológica e funcional dos fragmentos metálicos em articulação com o seu contexto de achado. Tentamos compreender a relação entre objectos e o espaço funcional, de forma a podermos perceber melhor a área habitacional do povoado na plataforma inferior leste e na cabana isolada construída na plataforma superior ou “acropóle”.
O estudo dos metais permitiu-nos colocar hipóteses interpretativas sobre as vivências sociais internas da comunidade, mas também sobre as suas relações externas. Realizamos um primeiro ensaio da contextualização dos objectos a nível peninsular com o objectivo de percebermos as relações de influência, proximidade e de distância, que se fizeram sentir entre a comunidade deste povoado e as comunidades coetâneas exteriores. Pretendia-se conseguir uma imagem do espólio metálico de forma a que ele nos revelasse a sua originalidade ou a sua filiação noutros “mundos” dentro do mesmo período histórico.
* Licenciada em Arqueologia pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto; residente em Rua do Monte de Tadeu, 35 / 2º andar, 4000-342 Porto, Portugal. E-mail: [email protected] . Este trabalho é uma forma resumida do trabalho de seminário de fim de curso em Arqueologia.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
112
O espólio metálico do Crasto encontra-se à guarda provisória do Museu
Regional D. Diogo de Sousa-Braga1, depois de aí ter sofrido as adequadas medidas de estabilização e conservação. A documentação utilizada foi aquela que tem sido publicada relativa ao Crasto de Palheiros. Contámos ainda com o acesso aos Relatórios apresentados à tutela em 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000, bem como com outra documentação de campo relevante fornecida pela responsável científica da escavação, Professora Doutora Maria de Jesus Sanches, a quem agradecemos. 2. METODOLOGIA
O estudo aplicado aos artefactos e fragmentos metálicos de Crasto de Palheiros é, na sua base, um estudo morfológico que visa a identificação e a comparação com peças similares do mesmo período. Começou por se realizar um estudo individual de cada peça, organizando-se fichas - que foram sintetizadas em dois quadros apresentados no final - que serão o alicerce de uma base de dados sobre os metais de Crasto de Palheiros.
Optamos por uma metodologia de trabalho em que os fragmentos estão
agrupados por contexto de uso porque pensamos que a área em que este foi manipulado é importante. O objecto cumpre uma função que está ligada ao tempo e ao espaço. O elevado grau de fragmentação levou-nos a agrupar os fragmentos, que isolados não eram identificáveis, criando conjuntos que por vezes corresponderam a artefactos articulados com as Unidades Habitacionais (U. Hab) Para além da identificação de artefactos tentamos criar conjuntos coerentes, ligados à cultura material do próprio povoado.
O registo arqueológico de Crasto de Palheiros começou por ser feito utilizando o termo camada, mas a complexidade dos estratos e estruturas, levou a utilização do termo complexo: Lx. Um complexo, indicado sempre por um número árabe, refere-se tanto a uma unidade estratigráfica individualizável, como uma estrutura em positivo ou em negativo. (Sanches, 2001: 11) Assim os conjuntos de fragmentos e artefactos foram agrupados dentro de um mesmo Lx, ou conjuntos de Lxs que corresponderiam a uma U: Hab., ou a um mesmo nível de ocupação. Ao organizarmos os materiais por U. Hab., tentamos definir não só o espólio como as áreas em si, articulando os objectos com espaço e, por sua vez, os espaços uns com os outros. 3. CONTEXTUALIZAÇÃO DO CRASTO DE PALHEIROS
O povoado Crasto de Palheiros fica situado no Nordeste Português, na província de Trás-os-Montes, distrito de Vila Real, concelho de Murça e freguesia de Palheiros. A estação, num dos seus pontos centrais, tem como coordenadas: latitude 41º 24’ 09” N,
1 Foi também neste museu que se realizaram os desenhos do objecto 6 da fig. 3 e o 1 e 2 da fig. 4.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
113
longitude 7º 22’ 45” W, a uma altitude absoluta de 590 metros2. A estação conta já com várias campanhas de escavação de 1995 a 2000, 2002 e 2003 sob a direcção da Professora Doutora Maria de Jesus Sanches. O sítio possui duas ocupações, uma no Calcolítico que ocupa todo o 3º milénio e uma na Idade do Ferro, que vai genericamente do séc. IV a. C. ao séc. I / II d. C. ambas marcando arquitectonicamente a fisionomia deste morro já de si tão peculiar. 3.1 Subfases e cronologias da ocupação da Idade do Ferro
A ocupação da I. do Ferro de Crasto de Palheiros dura cerca de 400 a 500 anos sendo divisível em 3 subfases. A 1ª subfase, Crasto III-1, corresponde a uma ocupação doméstica, vestigial e de difícil definição, caracterizada por restritos pisos de argila simples ou pré-lajeados, estruturas pétreas em arco (possíveis anteparos habitacionais) e zonas de combustão ou mesmo lareiras estruturadas (Sanches, 2001: 18).
Este primeiro nível habitacional é dado por 3 datas de C14 cuja probabilidade maior – 94,4 % –, vai para 410 - 200 cal BC3. Deste modo, podemos partir do pressuposto (ainda que provisório devido ao grande desvio dos dados), de que a cronologia de Crasto III-1 se situará entre os finais do séc. Vº e os finais do séc. IIIº / inícios do IIº a. C. Esta ocupação localiza-se na plataforma que integra uma encosta, só tendo sido encontrada na zona mais baixa e plana, junto ao limite leste da plataforma.
Nesta mesma área leste da plataforma e em quase toda a restante área útil da encosta, integrando zonas a cotas diferentes identificaram-se as unidades estratigráficas (complexos) correspondentes à subfase III-2. Na zona mais plana da plataforma não se registaram hiatos estratigráficos entre a subfase III-1 e a seguinte, III-2, pois, como já foi referido, na área inclinada da plataforma não foram encontrados vestígios do nível ocupacional mais antigo da Idade do Ferro.
A ocupação III-2 é aquela em que o registo arqueológico transformou em subfase discreta pelas condições especiais de destruição e de conservação. Esta nova subfase ocupacional corresponde (na plataforma em estudo – P.I.L) à vigência de cinco unidades habitacionais (U. Hab.) que se implantaram na zona oriental e central da plataforma – onde destruíram parte das ocupações calcolíticas – e que foram destruídas por um grande incêndio que preservou in situ todos os dejectos da destruição destas cabanas. Da subfase III-2 apenas possuímos a cronologia do seu terminus, dada por várias datas relacionadas com algumas das U. Hab. incendiadas.
As datas na sua generalidade colocam a ocorrência do incêndio entre as últimas décadas do séc. I cal BC e o final do séc. I cal AD. Assim, tendo em conta que o intervalo de maior probabilidade de 8 datas é de 84,1 % e vai para 1 cal BC – 80 cal AD, colocaríamos o incêndio na 1ª metade do séc. I AD.
Compreendendo que apenas estamos a datar o final da ocupação da subfase III-2 apenas podemos referir que é possível que tenha havido continuidade ocupacional entre a subfase III-1 e III-2, o que colocaria esta subfase entre cerca de 200 AC e 100 DC.
2 Segundo a carta militar de Portugal, na escala 1 : 25000, série M 888, folha 89, edição 3 – IGE – 1997. 3 Calibração para 2 sigma.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
114
Mas também existe a possibilidade de não ter havido continuidade ocupacional no sentido literal do termo, que criaria um hiato de cerca de 2 séculos no povoado.
Na generalidade, a subfase III-2 é a melhor caracterizada em todo o povoado. As U. Hab. implantaram-se na zona leste - talude e plataforma – e norte – talude e plataforma. O conjunto habitacional da I. do Ferro foi construído sobre as construções monumentais do 3º milénio, moldando-se nelas, inserindo-se dentro do espaço formado pelos taludes calcolíticos.
As Unidades Habitacionais são conjuntos formados por um piso, buracos de
poste não muito estruturados, lareiras ou estruturas de combustão e, por vezes, anteparos pétreos. Os pisos apresentam-se sob várias formas, em argila quase cozida, de dureza considerável, em argila pouco compacta assemelhando-se a um piso de terra batida (de grande fragilidade) e empedrado, do qual só temos um exemplo, a U. Hab. 4 As U. Hab. na P.I.L articulavam-se entre si, formando conjuntos funcionais, e estruturavam-se em função do espaço de implantação, este caracterizado por uma plataforma aberta delimitada pelo talude calcolítico4, pela ausência de muralha e pela presença, inconfundível e centralizadora, da U. Hab. 4 com lajeado5, de lajes em xisto, de aspecto muito cuidado.
Crasto III-3 é a última subfase de ocupação que funcionou a partir do grande incêndio que aparentemente devastou todo o povoado. Para esta subfase não possuímos datas e assim propomos que esta esteja contida no intervalo conseguido pelas datas de C14, grosso modo durante o séc. I AD. Esta subfase é, principalmente, caracterizada pela construção das imponentes muralhas (duas linhas genericamente concêntricas) que delimitam várias plataformas, tanto a norte como a leste. Desta ocupação de curta duração e de novas características defensivas fazem parte as camadas correspondentes aos níveis ocupacionais de construção e vigência da muralha e as camadas da área habitacional diversificada 6 – desfasada espacialmente da área habitacional da subfase III-2. Incluímos também nesta subfase uma cabana construída no espaço desabrigado da acrópole e um enterramento estruturado que destrói parte da muralha, continuando a ocupação doméstica sobre ele (Nunes, 2000: 28)
A mudança estrutural do povoado da Idade do Ferro está na transição da subfase III-2 para a III-3 porque esta corresponde a um povoado “fechado”, delimitado por espessas muralhas – que chegam a atingir 4 m de largura – e a subfase anterior corresponde a um povoado “aberto”. A problemática está na existência ou não de continuidade ocupacional por uma mesma comunidade, que aqui é traduzida arqueologicamente na construção de muralhas que, simultaneamente permitem distinguir as subfases III-2 (pré-muralha) da subfase III-3.
Estratigraficamente a subfase III-2 parece incluir a camada que passa sob a muralha (lx 45); dizemos “parece” porque fora da área das U. Hab. incendiadas não se regista a mesma acumulação de carvão e outros dejectos similares característicos desta subfase. O sedimento que passa sob a muralha e que se articula com esta numa ocupação ao longo da sua construção e vigência, poderá ser, na sua base,
4 Ver planta em Amorim 1999, 28. 5 Ver fotografia do piso lajeado Unidade Habitacional 4 em Sanches 2001, 39.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
115
contemporâneo do incêndio da subfase III-2 porque ocupa a mesma posição estratigráfica na sequência que aquela dos estratos correspondentes ao incêndio.
Junto à muralha os sedimentos não mostram descontinuidade ocupacional entre a subfase pré-muralha e a contemporânea daquela (lx 43), parecendo uma área continuamente ocupada, com permanente reformulação do espaço habitacional. Assim, a população que construiu a muralha parece ter estado a habitar esta área tanto imediatamente antes de a construir como após a sua construção.
Em conclusão, podemos delinear duas hipóteses interpretativas, a primeira é a de que não existe hiato ocupacional entre as subfases III-2 e III-3, sendo a mesma população que, após o incêndio, procedeu à reformulação arquitectónica do povoado. A segunda é a de que pode ter havido um abandono literal do povoado após o incêndio, e, num curto espaço de tempo, este terá sido novamente ocupado por uma população quiçá diferente. 3. 2. Os artefactos metálicos, seus contextos e relações estratigráficas, no interior do povoado proto-histórico.
A ocupação de Crasto III-1 é, como já foi referido, vestigial e os fragmentos metálicos a ela associados encontram-se em camadas de ocupação de difícil caracterização e que, portanto, não possuem estruturas habitacionais precisas. Devido aos materiais se encontrarem muito fragmentados (ver quadro 1) não pudemos reconstituir artefactos. Apenas devemos referir que o rebite desta fase é claramente diferente em termos estéticos e manufacturais dos rebites da fase seguinte (fig. 3 – comparar rebites da subfase III-2; 4 e 5 com o rebite da subfase III-1, 6). Esta diferença pode ter várias origens, ou o objecto a que esta rebitagem corresponderia tinha uma função diferente dos rebites da fase III-2 ou o conceito estético das populações divergia. De qualquer das formas esta divergência não prova nem refuta continuidade ou descontinuidade ocupacional entre a subfase III-1 e III-2. Em relação ao vaso cerâmico com incrustação em ferro vale a pena referir que o tipo de pasta e decoração se afasta, na generalidade, das pastas proto-históricas do Crasto de Palheiros e que cerâmicas com incrustações metálicas não aparecem nas fases posteriores6 o que nos leva a colocar a hipótese de este vaso ser fruto de intercâmbio.
Na subfase III-2 é possível encontrar artefactos metálicos que se articulam com algumas das U. Hab. Assim, as U. Hab. 1 e 3 não possuem espólio metálico, a 2 possuiu uma pulseira e um espólio extremamente fragmentado e deteriorado mas que indicia, tal como a U. Hab. 4 a existência de caldeiros e, por fim, a 5 possui um espólio variado mas mal caracterizado (ver quadro 1). A U. Hab. 1 teria como possível função o armazenamento de produtos agrícolas (devido ao seu espólio cerâmico); e dos instrumentos a ele associados e seria complementar da U. Hab. 2. Assim as U. Hab. 1 e 3 estariam mais relacionadas com o armazenamento de cereais e teriam uma actividade doméstica mais reduzida.
6 Apesar de que na escavação de 2003 apareceu na plataforma inferior norte uma cerâmica com um gato em ferro da subfase III-2. No entanto a incrustação na cerâmica da P.I.L era provavelmente decorativa.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
116
Os caldeiros foram identificados por inúmeros fragmentos que se articularam entre si (ver quadro 1) e que estavam contidos em duas U. Hab. contíguas mas distintas e assim, colocamos duas hipóteses: a 1ª é a de que existiria apenas um caldeiro – na U. Hab. 4 -, constituído pelos fragmentos que encontramos nas duas unidades. Assim, os fragmentos da U. Hab. 2 seriam fruto de escorrimento e deposição de sedimentos, devido ao facto da U. hab. 4 se apresentar numa cota mais elevada e a norte da U. Hab. 2.
A 2ª hipótese nega o escorrimento, admite que ambas as U Hab. teriam caldeiros, cada uma o “seu”, e com características ligeiramente diferentes entre si. O caldeiro a U. 4 seria mais cuidado em termos estéticos do que a U. Hab. 2. (fig. 3, objecto 1 – bordo do caldeiro)
Dentro da 2ª hipótese e devido às características morfológicas dos fragmentos e das U. Hab 2 e 4 pensamos que os caldeiros terão tido funções distintas, como justificaremos adiante. O da Unidade 2 estaria relacionado com actividades domésticas, como a culinária ou transporte de líquidos, normalmente associada a estes tipo de objectos (Manzano, 1986: 123); o outro da Unidade 4 provavelmente estaria relacionado com actividades religiosas ou rituais. Esta é uma função também muito atribuída a este tipo de objectos, pois que eles aparecem em necrópoles associados a enterramentos de elite, nomeadamente masculinos, como é o caso de Las Ruedas. (Mínguez, 1998: 410)
Pensamos que o caldeiro da U. Hab. 4 é um objecto cerimonial porque esta U Hab. é caracterizada por um fino lajeado e por um numeroso e variado espólio cerâmico, com vasos pequenos e delicados, mas também com alguns grandes, sobretudo taças de largo bordo horizontal, um vaso carenado interpretado como urna, um globular, uma taça, e um vaso de dimensões pequenas. (Amorim, 1999: 130 a 134) Pode-se colocar a hipótese de esta ser uma área em que se realizariam outro tipo de actividades que não somente as domésticas. Esta área podia ser de posse comunitária ou privada, mas, sem dúvida, conceptualizada pela comunidade como uma área de importância, pois as habitações aparentam circundá-la, abrindo-se para ela, organizando-se em torno deste lugar que nos parece central7. A apoiar esta hipótese estariam o vaso cerâmico de forma aproximada a urna, pequenas taças e finalmente o caldeiro metálico de aparência extremamente delicada (em comparação com o da Unidade Habitacional 2).
No entanto apesar da importância da U. Hab. 4 e do “seu” caldeiro temos que reflectir na ocorrência da existência de dois caldeiros. Podemos colocar a hipótese de que duas famílias teriam acesso a um bem de prestígio, como é o caldeiro metálico. As U. Hab., corresponderiam, no mínimo, cada uma a uma família, ou então, organizavam-se duas a duas, cada grupo correspondendo a um núcleo familiar reduzido. Nota-se ainda que o espólio metálico ao estar distribuído por três unidades habitacionais pode apontar para uma comunidade constituída por famílias autónomas, não claramente hierarquizadas, com um modo de produção doméstico e escala artesanal, onde a hierarquia pode estar baseada na dignidade ou honra e não na base económica ( Férnandez-Posse, 1994).
Então a “diferenciação” patente na U. Hab. 4 - que tem um espólio similar às restantes, mas mais variado - não pressuporia maior riqueza, mas sem dúvida maior
7 Ver planta em Amorim 1999, 28 e ver fotografias em Sanches 2001, 38 e 39.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
117
prestigio ou valor social atribuído às actividades ou grupos sociais que a frequentariam. Assim a U. Hab. 4 poderia ter sido um centro polarizador de actividades religiosas e rituais, com funções de coesão social tendo em conta a ausência de muralha e de essa função a ela ser normalmente associada.
Nesta subfase (III-2) a organização espacial interna das U. Hab. inscreve-se num espaço plano, aberto, que é a plataforma criada pelo talude calcolítico. Esta plataforma não é delimitada por nenhuma muralha, esta só é construída na subfase III-3. Assim, ao não existir muralha, que é vista como um elemento estruturador da construção das habitações proto-históricas (Férnandez-Posse, 1998: 129) estas tinham que se estruturar de forma diferente, com base noutros conceitos que não o de defesa, protecção ou coesão social que a muralha permite.
Relacionados com esta subfase estão ainda a pulseira completa, da qual falaremos no capítulo seguinte devido à sua complexidade inerente, e, em hipótese, os objectos contidos no lx 45. Como já foi referido o lx 45 é de difícil manipulação estratigráfica então através do estudo dos metais tentamos perceber se o lx 45 faria parte da subfase III-2 ou da subfase III-3. Neste complexo encontramos um pendente com decoração estampilhada e banho em prata, do qual falaremos, igualmente no capítulo seguinte.
Os materiais metálicos da subfase III-3 não apresentam diferenças significativas em relação à subfase anterior. Na P.I.L existe nesta última ocupação uma presença significativa de materiais metálicos em ferro, possivelmente relacionados com processos de transformação de materiais metálicos e vítreos. Existem também uma maior presença de objectos de adorno, como o brinco, o anel, a pulseira e finalmente as fíbulas relacionadas com o processo de aculturação romano8.
Desta subfase é importante referir a pulseira que se encontra partida num dos seus extremos e para a qual colocamos a possibilidade de ter sido envolvida num processo de refundição. 3.3. Os artefactos e suas relações com a proto-história peninsular
Um dos principais objectivos do estudo dos materiais metálicos de Crasto de Palheiros era obter uma primeira imagem das relações de carácter sócio-económico e simbólico que esta comunidade teria mantido com comunidades exteriores ao longo da sua vivência no povoado. Para tal comparamos a morfotipologia de alguns dos objectos da subfase III-2 e III-3 com outros objectos similares de áreas adjacentes ao povoado, nomeadamente da Meseta Espanhola e da área correspondente a denominada “Cultura Castreja” do Litoral.
8 As escavações de 2002 e 2003 revelaram que na P.I.N, a subfase III-2 é muito mais em rica e variada em materiais metálicos, que na P.I.L. Aqui encontramos um fragmento de caldeiro, uma faca, vários objectos de adorno e vários materiais metálicos em ferro que estarão possivelmente relacionados com um forno de fundição localizado nesta área Norte. Assim as diferenças encontradas entre as subfases III-2 e III-3 na P.I.L poderão ser fruto de um estudo ainda incompleto do povoado em todas as suas plataformas habitacionais e subfases construtivas.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
118
Em relação aos caldeiros da subfase III-2 temos a referir que a sua morfotipologia não foi bem definida pois, tal como, por exemplo, nos exemplares mesetenhos – Las Ruedas –, o elevado grau de fragmentação não permite uma cabal reconstituição da forma. No entanto um aspecto tem que ser referido. Parece existir um carácter regional na forma típica rectangular dos rebites, pois estes são normalmente circulares (Coffyn, 1985) e aqui são rectangulares. Este facto, juntamente com as características próprias da produção destes objectos, do conhecimento profundo do chapeamento, da solda, da forja, da fundição por molde, um conhecimento variado das particularidades da produção metalúrgica (Manzano, 1986: 123-124) pode ser indicador de que a produção era local e obedecia a conceitos estilísticos próprios desta comunidade.
No entanto existem exemplares inteiros de caldeiros na Meseta Espanhola dos quais os de Lois, de Huerta de Arriba, de Monte Bernorio, de Sanchorreja e Villaceid, são apenas exemplos (escassos) e com cronologias que recuam ao Bronze Final e I. Idade de Ferro (Manzano, 1986: 124-125). Em relação à cronologia, os caldeiros de Crasto de Palheiros estão num contexto datado (pelo incêndio e já referido) de entre os fins do século I BC às últimas décadas do século I AD, portanto adentro duma cronologia tardia para este tipo de objectos. Estes recipientes estão normalmente ligados à Idade do Bronze e I. Idade do Ferro, no entanto Almagro e Schubart citados por Manzano (1986), afirmam que o uso de caldeiros metálicos (excluindo as sítulas) perdura até à época histórica o que parece poder ser o caso de Crasto de Palheiros.
Em conclusão, o uso de caldeiros metálicos parece ter sido corrente ao longo do período Proto-Histórico peninsular, no entanto um estudo mais pormenorizado destes objectos poderá vir a revelar particularidades acerca das comunidades que os produziram, permitindo perceber melhor a sua cultura material.
Ainda da subfase III-2 temos uma peça, a pulseira completa 9(fig. 3, objecto 7) que é o verdadeiro paradigma do estudo dos materiais metálicos do Crasto de Palheiros. Ela revela várias características comuns à restante produção metalúrgica de Crasto de Palheiros: uma possível manufactura local de grande originalidade, um interesse pelo aspecto volumétrico, um acentuado barroquismo, uma clara propensão ao sincretismo (pois reúne conhecimentos técnicos mas sobretudo tendências estéticas) o que a torna numa peça de mestiçagem, característica que compartilha com o “mundo” da produção metalúrgica da Meseta Norte ( Delibes de Castro et alli)
De cronologia avançada, relacionada com a subfase III-2, esta pulseira relaciona-se tipologicamente com os torques mesetenhos, e, com uma pulseira descontextualizada10, muito similar às pulseiras do Crasto de Palheiros, que provém do Castro de Nogueira em Chaves referida por Armando Coelho na sua tese (Silva, 1986). Este autor relaciona a pulseira de Chaves com o mundo céltico de La Téne I, eventualmente por intermédio do Sudoeste Francês, atribuindo-lhe portanto uma cronologia genérica entre o século V e o século I a. C. De facto, no Sudoeste Francês podem-se encontrar torques e braceletes similares à de Crasto de Palheiros mas de
9 Ver fotografia 18 em Sanches; 2001, 39. 10 Esta pulseira tem aro maciço, internamente liso, externamente estriado, com três nervuras longitudinais (a do centro tem um encordoado), secção triangular e com remates em botões esferoidais elípticos.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
119
cronologia muito recuada - século VII a. C. (Mohen, 1980) – mas é arriscado paralelizar artefactos tão distantes não só no espaço, mas sobretudo no tempo.
No entanto as similitudes com a pulseira de Chaves não são de desprezar, dada a proximidade no espaço. Talvez a questão esteja no facto de a pulseira de Chaves, cujo contexto específico é desconhecido (sabendo-se só que provém do Crasto de Nogueira) poder ter eventualmente uma cronologia mais tardia e assim poder estar relacionada com outros mundos e portanto mais próxima cronológica e culturalmente da de Crasto de Palheiros.
A relação morfotipológica da pulseira de Crasto de Palheiros com o mundo da Meseta Norte é notória a vários níveis. Em primeiro lugar há durante o Bronze Final II exemplares de braceletes com decorações profusas, acaneladas, das quais Astorga é apenas um exemplo (Manzano, 1986: 90) Mas, não querendo recuar demasiado no tempo, a pulseira aproxima-se tipologicamente dos torques mesetenhos zamoranos, porque possui dois remates “ligados” à haste por dois anéis largos decorados que estrangulam tanto os botões esferóidais como a haste na sua extremidade. Assim esta aproximação é morfotipologica tendo em conta que os torques zamoranos também possuem estas características (Delibes de Castro et alli).Contudo ao nível de técnica de produção esta pulseira não se pode relacionar com os torques. Os torques são peças compostas constituídas por três elementos soldados e a pulseira é fundida. Assim, o artesão de Crasto de Palheiros, o da comunidade que a produziu e intercambiou, terá assimilado da Meseta a estética mas não a técnica. Haverá assim lugar a podermos dizer que se trata de uma imitação formal/estética.
Esta não utilização da soldagem de vários elementos para a produção da peça pode possuir várias origens. Pode ser uma questão cultural, em que o artesão tem como tradição a realização de peças por molde, uma tradição considerada indígena (Prieto Molina, 1996: 198) e que terá aplicado à pulseira, ou ser uma questão de facilidade técnica. De facto, a fabricação de peças por molde, pela técnica de cera perdida, permite a realização de formas e decorações complexas e ricas, como filigrana, granulados ou encordoados ( Armbruster e Perea, 2000: 102). Assim a pulseira de Crasto de Palheiros pode ter sido fundida pelo método da cera perdida porque assim o exigia a sua extensa e profusa decoração. No entanto, se a peça é fundida não tem maleabilidade e ductibilidade suficientes para ser usada no quotidiano, propriedades que possuiria se fosse feita por técnicas de deformação plástica - forjado ou martelado- ( Armbruster e Perea, 2000: 103). Contudo a maleabilidade pode-lhe ser conferida pela a adição de um outro metal, o chumbo, também aqui presente o que torna a peça mais mole e utilizável.
Aparentemente a decoração da pulseira só encontra paralelos num outro tipo de objecto metálico, que são as fíbulas de apêndice caudal em torre. Estas fíbulas são uma produção típica da Meseta e é aí que ela se regista de modo exclusivo e possuem uma cronologia genérica que vai dos meados do século IV até aos meados/ final do século II a. C. (Oliver, 1994: 93) Caracterizam-se pelo seu típico apêndice caudal em torre, mas também pelo seu arco onde se desenvolve uma decoração obtida a frio, cinzelada ou impressa (Ponte 2001, 335) muito característica, de uma grande riqueza ornamental e variedade de tipos. Estas fíbulas surgem por toda a Meseta Norte e Oriental - La Osera (Avila) , El Berrueco (Salamanca), Castillo de Henayo e La Hoya (Alava) La Mercadera
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
120
e Carratiermes (Soria) -, destacando-te Numância com um elevado número destas fíbulas. (Oliver, 1994: 91).
Existem dois exemplares deste tipo de fíbulas em Portugal, um de Vinhais, em ouro, outro de Aldeia Nova – Miranda do Douro, em bronze e com uma decoração pontilhada que forma pequenos arcos ao longo do arco da fíbula (Ponte, 1984: 141). Assim sendo a fíbula de apêndice caudal em torre de Aldeia Nova é muito similar, na forma, à decoração da pulseira, mas não o é no tratamento. A decoração da pulseira é sempre muito volumétrica, e a decoração destas fíbulas é quase sempre pontilhada, cinzelada e muito raramente nervurada, apesar de existirem alguns exemplares nervurados volumétricos (Ponte, 2001: 336). Assim, o desenho decorativo da pulseira (nomeadamente dos arcos) é similar aos desenhos decorativos destas fíbulas. No entanto, a forma técnica como estes foram tratados (volumétricamente, em alto e baixo relevo) não é usual na decoração das fíbulas de apêndice caudal em torre.
Em conclusão, a produção decorativa desta pulseira embora se tenha inspirado na das fíbulas não se situa no mesmo mundo decorativo. Com efeito a decoração interna da pulseira trata o espaço como se de um arco de fíbula se tratasse, a decoração em arcos desenvolve-se ao longo da curvatura elíptica da pulseira e virada para o lado interno tal como na fíbula. (ver fig.3, objecto 7). A secção é triangular mostrando que a haste tem um veio central, uma nervura longitudinal que percorre toda a peça relembrando a moldura nervurada do arco . Em síntese a haste da pulseira é tratada como um arco, mas a sua decoração é reinventada, torna-se volumétrica e barroca.
Em relação à produção as fíbulas eram fundidas em molde bivalve (Ponte, 2001: 337). Esta pulseira foi provavelmente fundida em molde inteiriço, sendo portanto uma peça incomparável, pois é, a nosso ver, única. A pulseira inspira-se num objecto que provavelmente foi “lido” por estas populações, a nível regional, como um objecto de prestígio, comprovado pela fíbula de Vinhais em ouro. Os dois exemplares que possuímos em Portugal, um deles num metal precioso, são profusamente decorados, o que demonstra a sua importância.
Assim, os objectos metálicos da subfase III-2 apesar de distribuídos por várias unidades habitacionais não deixam de ser considerados um bem de prestígio carregado de simbologias culturais e estéticas por esta comunidade do Crasto de Palheiros.
Podemos ainda incorporar na subfase III-2 os objectos contidos no Lx 45. O objecto metálico principal do Lx 45 foi identificado por nós como sendo um brinco. Este objecto é tipológicamente um brinco ou “pendente” pela sua forma característica trapezoidal, com um furo na parte superior e três na inferior onde estão suspensas argolas, aproximando-se dos brincos antropomórficos recolhidos na necrópole de Las Ruedas (Mínguez, 1998: 405) apesar de estes não terem elementos de suspensão.
A decoração estampilhada do brinco de Crasto de Palheiros aproxima-se morfologicamente , por um lado, das decorações estampilhadas das cerâmicas da Idade do Ferro Peninsular. Possuímos exemplos próximos no Castro de Coto da Pena, Caminha, no Castro de Romariz, Vila da Feira e na Citânia de Briteiros, Guimarães. No entanto a decoração do brinco está cronologicamente afastada da decoração das cerâmicas tendo em conta que nestes sítios esta se desenvolve entre o século V e o II a.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
121
C. (Silva, 1986) Por outro lado, a estampagem do brinco assemelha-se à estampagem presente nos braceletes espiraliformes Mesetenhos - depositados nos anos turbulentos do século I a. C., relacionados com as guerras Sertorianas (80 e 72 a. C.) ou com as guerras de Augusto (29 a 19 a. C.) ( Delibes de Castro, 1982) – portanto com uma cronologia mais próxima da de Palheiros.
Este brinco possui um banho em prata (do qual só restam vestígios na sua superfície) uma característica que também se pode relacionar com a joalharia que se denominou de “celtibérica”, e da qual fazem parte os tesouros Arrabaldinos, essencialmente em prata, e que se demarca dos castros galegos onde é predominantemente áurea (Delibes de Castro et alli).
Assim, aparentemente o brinco insere-se no mundo decorativo dos braceletes porque possui uma decoração e cronologia similares a estes, e também porque possui um banho em prata, destacando-se então da ourivesaria do Noroeste. No entanto, a decoração foi aplicada num objecto novo, por isso não possuímos paralelos totais com a ourivesaria da Meseta Norte.
Em conclusão a subfase III-2 caracteriza-se por um espólio metálico de características muito próprias, muito regionais, ainda não caracterizadas a nível local. O estudo das áreas de influência na joalharia de Trás-os–Montes está ainda por realizar porque esta área geográfica encontra-se mal caracterizada na I. do Ferro, e portanto não possuímos elementos suficientes para falarmos em filiações estéticas ou culturais. No entanto as jóias de Palheiros indiciam influências vindas da Meseta Espanhola, mas também dos castros Galegos, assim têm que ser estudadas dentro de um contexto de um profundo intercâmbio, de uma zona atravessada por populações ou influências culturalmente muito diferentes que criaram um estilo próprio ao conjugarem concepções heterogéneas (Delibes de Castro et alli, 1993).
Em relação à subfase III-3 seleccionamos 4 objectos de adorno, o brinco relacionado com o enterramento, as duas fíbulas e a pulseira incompleta.
Esta pulseira (ver descrição no Quadro 2 e na fig. 4, o objecto 4) está tipologicamente próxima da pulseira da subfase III-2, apesar de não possuir uma decoração tão profusa, e está muito próxima da de Nogueira (Chaves). Esta pulseira de Palheiros, da subfase III-3 tem a particularidade de possuir um volume informe colado á haste, cuja presença pode dever-se, a nosso ver, a várias razões. Na primeira hipótese o volume informe não é um elemento decorativo, portanto proporíamos que ele seja um pedaço de bronze de outra peça que foi refundida. Deste modo, esta pulseira esteve, a nosso ver, envolvida num processo de refundição. Nessa acção incompleta, ter-lhe-á ficado colado à haste aquele pedaço informe. Nessa mesma acção o artesão exerceu uma força (considerável) na pulseira, que teve como consequência a fractura de uma das suas extremidades. Então, a fractura e o volume informe seriam consequência directa do processo de refundição. Por alguma razão que não conseguimos explicar o processo de refundição não se concluiu tendo ficado a pulseira provavelmente para nova refundição, não tendo, contudo, chegado a realizar-se.
Na segunda hipótese, o volume no centro da pulseira era um elemento decorativo, tendo adquirido o actual carácter informe numa possível acção de
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
122
refundição ou mesmo no processo pós-deposicional. A corroborar esta hipótese temos o facto de o volume estar estrategicamente posicionado no centro da haste e de, aparentemente (através da observação empírica que realizamos), a haste revelar ter recebido uma preparação da superfície onde se soldou o elemento decorativo. Deste modo, a fractura de uma das extremidades pode ter acontecido durante a sua utilização, no processo pós-deposicional ou mesmo numa acção de refundição. Apontamos nesta segunda hipótese para que esta fractura tenha ocorrido durante a utilização do objecto e que esta fosse a razão para a tentativa de refundir a peça, que teria então destruído o elemento decorativo volumétrico central. No entanto também se coloca a hipótese de a fractura ter sido realizada em um processo de refundição apesar de o volume informe já não ser produto desta mesma acção e sim esta acção ter como consequência a sua deformação.
Os vestígios de uma área de transformação metalúrgica encontram-se, aparentemente, no Lx 43 onde esta pulseira foi recolhida, correspondente à ocupação da área diversificada 6, onde encontramos fragmentos em ferro e outros não identificados em bronze. Pomos a possibilidade de estes fragmentos em ferro serem pedaços de um cadinho em ferro.
Porém, apesar do interesse arqueológico que uma área de transformação metalúrgica poderá ter, não podemos deixar de reflectir no facto de se estar a tentar refundir uma pulseira e, portanto, a destrui-la, o que demonstra que esta pulseira já não teria valor para esta população. A pulseira poderia ter-se partido e por isso estava a ser refundida ou, numa hipótese igualmente aceitável, estava a ser refundida porque tinha perdido o seu valor estético e simbólico. Tendo em conta que nos encontramos numa nova subfase do povoado, III-3, e que esta subfase pode corresponder a perturbações na ordem social, certos gostos estéticos podem também ter-se alterado. Esta alteração do valor estético e simbólico parece ser também indiciada pela presença de duas fíbulas não exentas de certas conotações sociais, que são os objectos metálicos 1 e 2 da fig. 4.
O fragmento 1 presente na figura 4 foi identificado como sendo o eixo de uma fíbula de apêndice caudal anelado correspondente ao modelo 7 A.I de Oliver e ao modelo 32a de Salete da Ponte. Este fragmento é um eixo de características excessivamente robustas e remates discoidais característicos da área de produção “celtibérica” e do território da denominada “Cultura do Douro” (Ponte, 2001: 326). A produção deste tipo de fíbula começa muito cedo, no século V e IV a. C e atinge o seu apogeu no século III (Ponte, 2001: 327). No entanto o fragmento de Crasto de Palheiros pertence à subfase III-3, portanto numa cronologia já adentro do século I AD. Contudo referimos que na Península Ibérica existem algumas destas fíbulas também em contextos tardios, já relacionados com a romanização, e que são, por exemplo Conimbriga, Monte Mozinho -Penafiel, Castelo da Lousa -Mourão, Numantia e no acampamento de Cacéres El Viejo. (Ponte, 2001: 327)
As fíbulas de apêndice caudal anelado, também denominadas de “transmontanas”, devido à sua larga vigência, vão possuir vários significados simbólicos e étnicos porque tanto aparecem em contextos proto-históricos como em contextos já de plena romanização. As fíbulas de cronologia mais tardia são classificadas como produções locais e derivadas do tipo originário de Lá Téne I (Oliver:
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
123
1994, 93). São também associadas à indumentária militar dos corpos auxiliares indígenas integrados nos destacamentos militares romanos, possuindo uma função e significado socio-cultural e ideológico especifícos, ligados à identidade dos povos pré-romanos. (Ponte, 2001: 329)
A população de Crasto de Palheiros já relacionada com a Meseta na subfase III-2 continua essa ligação em III-3, porque escolheu produzir ou adquirir um modelo que possui uma longa história na Península Ibérica. No entanto a natureza dessa ligação pode ser já diferente. Este modelo de fíbula é usado por uma população de mestiçagem, que apesar de indígena está já integrada numa nova política, pois esta população pode estar a viver em acampamentos militares ou de algum modo relacionada com a actividade militar, tanto de defesa em relação aos romanos como de ataque contra populações que não desejam a romanização. Assim subentende-se em Crasto III-3 uma ligação cultural com a Meseta mas a natureza dessa ligação, ou o modo como se define especificamente já no século I, está fora do nosso alcance.
A fíbula de aro aberto, de forma em ómega, corresponde ao tipo B51, 1b de Salete da Ponte, de cronologia apontada entre o século I a. C. e I d. C. Esta autora relaciona o tipo B51 com o avanço da conquista romana pois este aparece em sítios romanos e romanizados, e o subtipo 1b, aponta, morfologicamente, para um certo arcaísmo, uma técnica de fabrico de cariz peninsular. De cronologia tardia e do subtipo 1b existem exemplares no Castro de Sabroso, Guimarães, Conimbriga, Citânia de Sanfins, Penafiel, Marco de Canaveses, mas também Numancia e Renieblas – Soria (Ponte; 2001, 463). Para os modelos precoces em ómega, de cariz arcaizante, do qual o nosso exemplar faz parte, o veículo de difusão peninsular foi o exército romano e as tropas auxiliares indígenas. Para Salete da Ponte a circulação destes objectos de adorno poderá indiciar a maior ou menor intensidade dos fenómenos de ocupação e estabilização dos povoados romanizados. As vias para a absorção ou assimilação de novos objectos de adorno poderia utilizar antigas vias de intercâmbio entre as populações pré-romanas. (Ponte, 2001: 467)
Ora, em Crasto de Palheiros, o aparecimento de uma fíbula de apêndice caudal e de uma fíbula em ómega (esta na cabana da acrópole) na subfase III-3, pode indiciar uma população, não completamente romanizada, mas em contacto e intercâmbio com populações romanizadas e principalmente motivadas para uma integração total numa nova política administrativa. O Crasto de Palheiros não apresenta na subfase III-3 grandes indícios de romanização, mas também não apresenta vestígios de destruição final do povoado, como por exemplo um incêndio. Aparentemente após a construção das muralhas e da curta ocupação que decorreu no espaço por elas delimitado, o povoado foi pacificamente abandonado.
Em suma, o aparecimento destes novos objectos de adorno, a destruição da pulseira, e o brinco (ver fig. 4, objecto 3) com possível nova técnica de fabrico leva-nos a pensar que algo mudou nesta comunidade. De facto, a forma deste brinco foi realizada com um carimbo (uma espécie de âncora). Este carimbo é usado como lápis, ele não é meramente decorativo é sobretudo funcional, serviu para definir a forma externa do brinco e os espaços onde depois foram realizados os orifícios de pender as argolas. Aparentemente a marcação do carimbo foi feita de forma aleatória, isto é, por vezes a âncora está virada para um lado outras vezes está para outro. O objectivo era desenhar o
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
124
brinco e não decorá-lo. Como o objecto foi cortado depois da marcação e provavelmente foi “desenhado” numa chapa de maiores dimensões, há a possibilidade de terem sido desenhados outros. Assim parece haver um indício de uma certa “industrialização” e portanto de um novo conceito de produção, menos local e particular.
Assim indicia-se uma mudança na subfase III-3, que apesar de não ser total , aparentemente se revela nos gostos, no simbólico, enfim no conceito de valor. Há a possibilidade de existir um novo simbolismo, mas será que esse novo simbolismo corresponde a uma nova identidade?
Este pequeno estudo indiciou que a população de Crasto de Palheiros tinha uma forte relação com a Submeseta Norte durante toda a ocupação da I. do Ferro – fase III -, uma relação ou integração no vasto território da “Cultura do Douro” mas só um estudo mais alargado dos materiais poderá aclarar a natureza das relações e, quem sabe, revelar outras, nomeadamente com os povos pré-romanos do Noroeste e com a Cultura Romana. 4. ALGUMAS NOTAS FINAIS
Neste estudo dos objectos metálicos de Crasto de Palheiros apercebemo-nos de que há uma necessidade premente de estudos integrados contextualmente que permitam delinear um quadro da distribuição espacial, cronológia e “funcional” das peças metálicas. A contextualização específica dos objectos é uma necessidade pois só ela nos pode definir com segurança a cronologia, e a cronologia nos definirá que populações estamos a estudar.
Em Crasto de Palheiros encontramos objectos de filiação recuada em cronologias tardias fornecidas pelo C14. Se os objectos não estivessem contextualizados a sua cronologia teria sido recuada e a leitura e estudo desta comunidade teria sido diferente. Questionamos qual o significado destas tipologias em contexto recente e sobretudo a ausência de outras neste mesmo contexto, em suma o que quer dizer a presença destes objectos nesta comunidade.
Os metais de Crasto de Palheiros caracterizam-se pelo seu particularismo, pela sua originalidade e pelas suas relações com a ourivesaria da Meseta Espanhola. A população de Crasto de Palheiros se produziu a pulseira mostrou originalidade, e capacidade criativa, ao, na sua criação e decoração, partir da conceptualização que realizou depois do contacto com outros vários objectos metálicos, alguns deles de ourivesaria. Se a adquiriu a comunidades vizinhas, serão estas aquelas das quais se aplica esta análise e então a população do Crasto partilha com esta os mesmos padrões simbólicos e estéticos.
De facto, populações de regiões distantes poderiam estar em contacto umas com outras sem que isso significasse uma assimilação ou filiação cultural, mas antes partilha.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
125
Partilha essa proporcionada pela transmissão de ideias, de gostos estéticos, não, propriamente, uma “colagem” social ou cultural. É importante referir que apesar de uma clara filiação ao mundo da Meseta Espanhola a produção metalúrgica do Castro de Palheiros é sobretudo caracterizada pela sua originalidade e regionalismo. Assim a natureza das relações com a Meseta não é totalmente perceptível, nem na subfase III-2 nem na subfase III-3.
A grande destruição do incêndio e o amuralhamento posterior são um grande momento na vida da comunidade. Sobretudo, questionamo-nos sobre o que terá permanecido da comunidade antes do incêndio e do amuralhamento o que terá mudado. Qual a motivação para a romanização, para a integração numa nova política?
Em suma, todas estas questões são levantadas mas não respondidas. Este pequeno estudo sobre o material metálico não poderia responder a estas questões sobretudo porque o registo arqueológico nem sempre nos revela aquilo que mais desejamos compreender, mas também porque este estudo é parcelar, logo muito informação não foi estudada. Concluindo, só a continuação de escavações e estudo de materiais de Crasto de Palheiros poderá ilucidar a história da sua ocupação.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
126
IMÁGENES
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
127
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
128
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
129
BIBLIOGRAFIA Armbruster, B., Perea, A. (2000): “Macizo/Hueco, Soldado/Fundido,
morfología/Tecnología. El ámbito tecnológico castreño a través de los torques con remates en doble escocia” Trabajos de Prehistoria 57.1: 97-114.
Bettencourt, A. I. (1999) : Crasto de Palheiros (Murça) As ocupações da Pré-História e da Proto-História da Plataforma Inferior, tese de dissertação de mestrado em Arqueologia Pré-Histórica, Porto.
Coffyn, A. (1985): Le Bronze Final Atlantique dans la Péninsule Ibérique, Publications du Centre Pierre Paris 11. (Collection de la Maison des Pays Iberiques 20).
Delibes de Castro, G., Esparza Arroyo, A., Martín Valls, R.,: Los tesoros Prerromanos de Arrabalde (Zamora) y la Joyería Celtibérica, Fundación Rei Afonso Henriques, (Serie Monografías y Estudios).
Delibes de Castro, G., Martín Valls, R. (1982): El Tesoro de Arrabalde y su entorno histórico. Dirección General de Bellas Artes y Bibliotecas, Subdirección general de Arqueología e Etnografia, Museo Provincial de Zamora.
Delibes de Castro, G., Esparza Arroyo, A., Martín Valls, R., Sanz Mínguez, C. (1993): “Tesoros celtibéricos de Padilla de Duero” Arqueología Vaccea, Estudios sobre el mundo prerromano en la cuenca media del Duero. Junta de castilla e Léon, Consejería de Cultura y Turismo.
Fernàndez-Posse, M. D., Sánchez-Palencia, F. J., Fernandez Manzano, J. y Orejas, A. (1994): “Estructura social y territorio en la cultura castreña prerromana”, 1º Congresso de Arqueología Peninsular, Vol. IV Porto, S.P.A.E, (Trabalhos de Antropologia e Etnologia vol. 34.3-4): 191-212.
Fernàndez-Posse, M. D., Sánchez-Palencia, F. J. (1998): “Las comunidades campesinas en la cultura castreña”, Trabajos de Prehistoria 55.2: 127-150.
Gamito, Teresa Júdice, (1996) : “A cerâmica estampilhada” De Ulisses a Viriato–O primeiro milénio a. C., Museu Nacional de Arqueologia:112-117.
Manzano Fernandez, J. (1986): Bronce Final en la Meseta Norte Española : El utillaje metalico. Junta de castilla y Leon, Consejaria de Educaciona y Cultura.
Sanz Minguez, C. (1998): Los Vacceos: cultura y ritos funerarios de un pueblo prerromano del valle medio del Duero. La necrópolis de Las Ruedas, padilla del Duero (Valladolid). Junta de Castilla y León, Conserjería de Educación y cultura (Arqueología en Castilla y León, 6).
Mohen, J. P, (1980): L’Age du Fer en Aquitaine du VIII au III siècle avant Jésus-Christ. (Mémoires de la Société Préhistorique française, 14).
Nunes, S. A. e Avila Ribeiro, R. (2000) : “Uma estrutura funerária da Idade do Ferro em contexto habitacional no Crasto de Palheiros–Murça (NE de Portugal)”, Actas do 3º Congresso de Arqueologia Peninsular V: 23–42.
Argente Oliver, J. L. (1994): Las fíbulas de la Edad del Hierro en la Meseta Oriental: valoración tipológica, cronológica y cultural. “Madrid, Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales.
Ponte, Salete da, (1984): “Fíbulas de sítios a Norte do rio Douro, ‘Lucerna’”, Homenagem a D. Domingos de Pinho Brandão. Porto, Centro de Estudos Humanísticos.
Ponte, Salete da, (2001): Corpus Signorum das fíbulas proto-históricas e romanas : Portugal (dissertação de doutoramento em Arqueologia apresentada à Faculdade de Letras do Porto), Porto.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
130
Prieto Molina, Susana, (1996): “Los torques castreños del Noroeste de la Península Ibérica”, Complutum 7: 195-223.
Sanches, M. J., (2001) : “O Crasto de Palheiros (Murça) do Calcolítico á Idade do Ferro”, Portugália, Nova Série, XXI-XXII: 5-40.
Sanches, M. J. : Relatórios de progresso do Crasto de Palheiros, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, apresentados ao Instituto Português de Arqueologia (IPA) e ao Instituto Português do Património Arquitectónico ( IPPAR).
Silva, A.C.F. da, (1986) : A cultura castreja no Noroeste de Portugal, Câmara Municipal de Paços de Ferreira, Museu arqueológico da Citânia de Sanfins.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
131
Reflexiones sobre el consumo de drogas en Europa durante la Edad del Bronce y la Edad del Hierro
Elisa Guerra Doce∗
Resumen: A través del análisis de los restos arqueobotánicos de vegetales psicoactivos, los alcaloides de drogas presentes en artefactos prehistóricos y sus metabolitos en huesos humanos, fundamentalmente, pero también de objetos que pudieron servir para el transporte, preparación y/o consumo de este tipo de sustancias, se plantean una serie de hipótesis acerca de los contextos en los que éstas se emplearon y la extracción social de sus usuarios durante la Edad del Bronce y la Edad del Hierro. Palabras clave : Drogas, Ceremonial, Elites, Comercio, Edad del Bronce, Edad del Hierro 1. INTRODUCCIÓN
La investigación sobre las drogas tiene una larga tradición en disciplinas como la
Farmacología, la Química o la Botánica, las cuales se han dedicado al análisis de los más variados aspectos de estas sustancias, mientras que, por el contrario, esta tarea apenas ha sido iniciada por las ramas de Humanidades. Únicamente la Antropología se desmarca de esta tónica debido a la importancia de los alucinógenos en el seno de un gran número de pueblos primitivos actuales, y por lo que respecta a la Historia, la bibliografía al respecto se reduce a unos pocos, aunque magníficos, trabajos de conjunto (Escohotado 1998; Ott 1996; Schultes y Hofmann 1993) en los que las alusiones a momentos previos al mundo grecolatino son meramente testimoniales.
Aunque desde hace tiempo los prehistoriadores barruntaban la existencia de un consumo de drogas por parte de los más antiguos pobladores del continente europeo, según permitían deducir ciertos hallazgos arqueobotánicos de inequívoca lectura —las cápsulas de adormidera en la estación neolítica de la Cueva de los Murciélagos (Albuñol, Granada) (Góngora 1868)— o algunos textos clásicos, caso del célebre pasaje de Herodoto (IV, 74-75) sobre el consumo de marihuana entre los escitas, lo cierto es que esta sospecha no se traducía en un intento serio de ahondar en ella. Desde hace algunos años, en cambio, la situación ha cambiado sensiblemente y un número
∗ Plaza de la Universidad 8, 4º B 47003 Valladolid e -mail: [email protected]
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
132
cada vez mayor de investigadores, siguiendo las pioneras propuestas de Sherratt (1987; 1991; 1995), ha comenzado a interesarse por el papel de las drogas en la Prehistoria, cobrando un gran auge los estudios que plantean la relación de estas sustancias con ciertas manifestaciones artísticas (Arte Rupestre Paleolítico, Arte Megalítico, Arte Esquemático o los Petroglifos de la fachada atlántica). Sumándonos a esta corriente, el propósito de este trabajo es reunir una serie de evidencias que ilustren esta hipótesis durante la Edad del Bronce y la Edad del Hierro, marco temporal de esta reunión. 2. LOS ORÍGENES DEL CONSUMO DE DROGAS EN EUROPA
Antes de la implantación de la economía de producción, el hombre basó su
subsistencia en la recolección de frutos silvestres, el carroñeo y la caza, lo que le obligó a establecer un estrecho contacto con la naturaleza por lo que no es de extrañar que pronto descubriera las propiedades de la flora y fauna de su entorno. Parece probable, entonces, que el primer contacto con las drogas se remonte a los albores de la humanidad aunque, por el momento, no se dispongan de evidencias probatorias de esta práctica entre las gentes del Pleistoceno. A partir del Neolítico, en cambio, no sólo los hallazgos de vegetales con propiedades psicoactivas comienzan a proliferar en el registro arqueológico sino que se puede documentar, incluso, la domesticación de algunas de estas especies, caso de la amapola del opio (Papaver somniferum) y la marihuana (Cannabis sp.) difundiéndose ambas por gran parte del continente europeo (Guerra 2002b).
La mera presencia de estas u otras plantas psicotrópicas (ciertas solanáceas,
cornezuelo de centeno) en contextos arqueológicos no implica automáticamente un consumo de drogas pero en algunos casos sus contextos no ofrecen dudas al respecto aunque, quizás, el testimonio más sólido en este sentido provenga de los resultados de ciertas analíticas que han revelado la existencia de alcaloides y metabolitos de drogas en utensilios prehistóricos y restos óseos de aquellas poblaciones, respectivamente. El solar hispano resulta especialmente generoso en cuanto a este tipo de documentos (Juan-Tresserras 2000) ya que se ha detectado el empleo de opiáceos por parte de dos individuos inhumados en las minas neolíticas de Can Tintorer (Juan-Tresserras y Villalba 1999); restos de hiosciamina, un potente alcaloide presente en algunas especies de la familia de las solanáceas, caso del beleño negro (Hyoscyamus niger), han sido hallados en varias piletas del abrigo de Pedra Cavada (Pontevedra) y también junto con cerveza en uno de los vasos campaniformes del Calvari d´Amposta (Tarragona) (Fábregas 2001: 64).
Pero al margen del respaldo a la hipótesis que defiende un temprano consumo de drogas entre las poblaciones prehistóricas europeas, las evidencias permiten situar esta práctica en un marco de ritualidad a juzgar por sus contextos de procedencia. Entre las comunidades primitivas actuales, los enteógenos vegetales gozan de un aura sagrada —a menudo extensible a la parafernalia destinada a su preparación e ingesta— ya que se trata de plantas que los dioses han regalado y revelado a los hombres para que les sirvan de intermediarios, de ahí que se conviertan en elementos indispensables de
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
133
cualquier ceremonia religiosa. A nuestro modo de ver, algo similar pudo ocurrir en la Europa prehistórica. No es infrecuente la aparición de adormidera en hábitats neolíticos y muy especialmente en los palafitos de Centroeuropa (Schultze-Motel 1979), hecho que puede ponerse en relación con su explotación como planta oleaginosa; o, de forma similar, en algunos casos la presencia de Cannabis se reduce a fibras textiles, argumentos de peso para desestimar la ecuación “vegetales psicoactivos = consumo de drogas”. Sin embargo, no es menos cierto que otras veces han sido tumbas y lugares ceremoniales del Neolítico y la Edad del Cobre los que han deparado este tipo de hallazgos cuya presencia allí resulta totalmente intencionada (Guerra, e.p.): nuevamente, las adormideras de Albuñol y, quizás, las del abrigo del Buraco da Pala que, siguiendo a su excavadora habría que interpretar como un espacio ritual más que de almacenamiento (Sanches 1997) o la marihuana del kurgan rumano de Gurbaneºti (Sherratt 1991: 53), ¿no se trataría de viáticos, de vehículos empleados para la consecución del trance extático con fines religiosos?
Pronto se hizo evidente el enorme poder que suponía el control de estas sustancias, de ahí que en momentos avanzados del Calcolítico, coincidiendo con el afianzamiento del estatus individual del que toda Europa es testigo durante el tercer milenio, las élites emergentes se apropien de alcohol y drogas como formas de enajenación mental, incorporándolas a sus rituales exclusivos de exaltación masculina. Algunas de las analíticas de residuos efectuadas sobre vasos campaniformes apuntan en este sentido, la mezcla de cerveza y beleño del Calvari d´Amposta o el hidromiel de la cista de Ashgrove (Dickson 1978). Al tratarse de productos cuyo suministro no está asegurado, se convierten en artículos suntuarios con una carga simbólica de tal forma que, en último término su distribución en esas reuniones sirve para subrayar la posición encumbrada de los anfitriones, de ahí su importancia en la formación de las primeras sociedades complejas (Joffe 1998) y en la construcción del poder social (Sherratt 1991: 58). La proliferación de juegos de bebida que se produce en Europa a partir del cuarto milenio (TRB, Ánfora Globular, cerámica cordada, vasos campaniformes) sería, entonces, la manifestación arqueológica más evidente de este fenómeno. 3. TESTIMONIOS DEL CONSUMO DE DROGAS DURANTE LA EDAD DEL BRONCE Y LA EDAD DEL HIERRO A partir de la Edad del Bronce, el recurso a la celebración de banquetes rituales con fines sociopolíticos, como los descritos en las obras homéricas, se hace más patente en el registro arqueológico gracias a la aparición de piezas relacionadas con los rituales de fuego e ingestión de carne (calderos, ganchos, asadores, etc.) (Delibes, Fernández Manzano y Celis 1992-1993) y de una rica vajilla en oro y plata destinada al consumo de vino (Renfrew 1972), cuyo fin último sería la creación de lazos de patronazgo y clientela (Mederos y Harrison 1996), primordiales en esas sociedades patriarcales fuertemente jerarquizadas. De este modo, esos festines se convierten en el mejor mecanismo para hacer ostentación de estatus y riqueza, por lo que junto a estos objetos de indudable prestigio, presumiblemente, también tendrían cabida muchos otros productos suntuarios (bebidas alcohólicas, aceites, perfumes, especias, materiales
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
134
exóticos, drogas, entre otros) cuya demanda pudo acuciar el establecimiento de redes de intercambio para asegurarse su suministro, llegando incluso a influir en el florecimiento de las primeras economías urbanas (Sherratt y Sherratt 1991). No es de extrañar, por tanto, el auge que experimenta el cultivo de la adormidera durante el II milenio a.C. Si en etapas previas se había difundido desde el Mediterráneo Occidental, cuna de su domesticación, hasta alcanzar el territorio polaco en tiempos de la LBK, y Rumania en la fase Cucuteni, ahora se extiende a otras regiones como las Islas Británicas y el Egeo, y sólo el norte de Europa (Bélgica, Holanda, Luxemburgo, norte de Francia) y la zona oriental carecen de hallazgos arqueobotánicos atribuibles a esta época (Guerra 2002b). A pesar de su tardía domesticación en el Mediterráneo Oriental, la explotación del opio no se hace esperar, siendo tal su demanda que se establece un próspero comercio de esta droga desde Chipre sirviéndose para ello de unas características jarritas pertenecientes al estilo Base-Ring Ware, en cuya forma se ha querido ver una imitación de las cápsulas de adormidera (Merrillees 1962). Algunas analíticas han permitido demostrar la presencia de opio en estos recipientes (Evans y Card 1986; Merrillees 1968) pero, por el momento no se puede afirmar nada concluyente ya que otras han resultado infructuosas (Symons y Learmonth 1984). De lo que no cabe duda, en ningún caso, es de que cualquiera que fuera su contenido se trataba de una sustancia líquida de gran valor —son recipientes de reducido volumen y estrecho cuello— a la vista de su amplia dispersión durante el Bronce Final por Chipre, su centro productor, el Levante y Egipto. Es tal la importancia que adquiere la adormidera y su látex que no exageramos al afirmar que se trata de la droga por excelencia para las comunidades de la Edad del Bronce. Disponemos de un nutrido grupo de evidencias acerca de su empleo en el transcurso de ceremonias religiosas y rituales funerarios (Kritikos y Papadaki 1967a y 1976b), entre las cuales sobresale por derecho propio el santuario cretense de Gazi. Allí, en un recinto cerrado carente de puertas y ventanas y junto a una concentración de carbones, apareció un conjunto de figuras femeninas con los brazos levantados, como suele ser habitual en la plástica minoica a la hora de representar divinidades, y coronadas por tocados diferentes. Una de ellas remata su tiara con tres cápsulas de adormidera en las que claramente se aprecian las incisiones practicadas para la extracción del opio, de ahí que su excavador la bautizara como “Diosa de las adormideras” (Marinatos 1937). La propia expresión de esta imponente figura de 80 cm de altura (ojos cerrados y sonrisa esbozada) recuerda a la que se adopta bajo los efectos del opio, por lo que quizá esta imagen presidiera una inhalación ritual de la droga en esta estancia, muy en consonancia con las teorías que defienden la existencia de estas prácticas como parte de determinadas ceremonias religiosas del MR III (Kritikos 1960). De hecho, otros muchos testimonios refrendan este tipo de rituales. Uno de los más ilustrativos procede del templo de Togolok 21, en Turkmenistán, fechado a finales del II milenio a.C., que ha deparado restos de adormidera y efedra (una anfetamina natural) en el interior de pithoi y tubos óseos procedentes de la parte privada del complejo (Sarianidi 1994); este hallazgo, además, respalda la hipótesis de interpretar como una pipa para fumar opio, la pieza ebúrnea, recuperada en el santuario 4 de Kition, en Chipre, con trazas de fuego (Karageorghis 1976). El oeste del continente
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
135
europeo cuenta asimismo con hallazgos de esta papaverácea no tan concluyentes pero bastante ilustrativos sobre el supuesto valor simbólico a ella atribuido, de ahí su presencia en el Rincón de Almendricos, Murcia, donde forma parte de las ofrendas vegetales depositadas en un pithos de esta estación argárica (Ayala 1991) o en el pozo ritual de Wilsford, en Gran Bretaña (Miller, Dickson y Dixon 1998), testimonios de una práctica que se remonta al Neolítico y que perdurará, incluso, en el mundo clásico (Guerra 2002a). En esta misma línea cabría interpretar la representación de la amapola del opio en el anillo-sello áureo descubierto por Schliemann en la acrópolis de Micenas. Se trata de una escena religiosa en la que una diosa recibe de manos de tres personajes femeninos diversas ofrendas florales, entre las que se distinguen tres cápsulas de nuestra planta, todo ello en un marco rotundamente ceremonial marcado por la presencia de la doble hacha, el palladium o los cráneos alineados a la izquierda de la composición en alusión a un sacrificio de animales (Persson 1942: 70-74). De temática muy similar es el anillo recuperado en una tumba del enclave micénico de Tisbe formando parte del Tesoro de los Sellos, donde nuevamente se ofrecen cabezas de adormidera a una divinidad femenina (Nilsson 1927: 301, 304). Pero aparte de éste, otros vegetales psicoactivos fueron empleados con idéntico fin. En el templo de Gonur Sur, muy próximo al de Togolok 21 aunque anterior a él ya que data de la primera mitad del II milenio a.C., se ha encontrado una gran cantidad de marihuana, en ocasiones junto a efedra, en el interior de varios recipientes cerámicos repartidos por el sector privado de esta construcción, posiblemente un santuario interno para el sacerdocio (Sarianidi 1994). La presencia de Cannabis en un enterramiento del Bronce Antiguo del Cáucaso se concreta en varias semillas alojadas en un cuenco, que Sherratt (1991: 53) pone en relación con la explotación de las propiedades estupefacientes de la planta. Igualmente elocuente resulta el hallazgo del alcaloide hiosciamina en el interior de un recipiente recuperado en una fosa ritual de Prats, en Andorra (Fábregas 2001: 64), lo cual podría responder al empleo de una solanácea alucinógena como ingrediente de una bebida que se habría consumido en algún tipo de ceremonial desarrollado en ese escenario religioso, donde asimismo se depositaron otras ofrendas alimenticias (Juan-Tresserras, com. per.). Y no podemos olvidar el vaso de hidromiel depositado en el túmulo danés de Egtved (Dickson 1978) junto al resto de artículos que componen el ajuar funerario de la difunta. No se trata en ningún caso de prácticas aisladas, a juzgar por los resultados obtenidos en la necrópolis austríaca de Franzhausen donde casi la mitad de las muestras analizadas tomadas de restos óseos de individuos allí inhumados, contenían restos de nicotina (Balanova y Teschler-Nicola 1994), un alcaloide presente no sólo en el tabaco sino en otras especies de su misma familia que por aquel entonces crecían libremente en Europa, caso de la belladona. El panorama que hemos presentado para la Edad del Bronce con relación a las drogas se perpetúa en el I milenio a.C. pero ahora, junto a la estrecha vinculación de estas sustancias a la esfera ritual, se hace más evidente su apropiación por parte de los grupos aristocráticos quienes las consumen durante la celebración de ceremonias religiosas exclusivas. A diferencia de etapas previas, la presencia de adormidera se reduce considerablemente en las colecciones botánicas de los yacimientos del Hierro
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
136
(Guerra 2002b) lo que, en nuestra opinión, no implica que se abandone el consumo de opio, como atestigua una referencia de Plinio en la que se alude al empleo de esta droga por parte del padre del pretor Publio Licinio Cecina, habitante de la ciudad hispana de Bavilum, quien se sirve de ella para suicidarse (Plinio, HN, XX, 199) o el hecho de que en el mundo ibérico la amapola no sea un motivo infrecuente en su iconografía (Izquierdo 1997). Ello no impide rastrear el consumo de drogas durante la Protohistoria, gracias a los sugestivos hallazgos de otras especies vegetales con propiedades alucinógenas. Así, el número de evidencias de Cannabis se incrementa de forma considerable para esta época, tanto por lo que se refiere a fibras textiles como restos arqueobotánicos (Dörfler 1990) pero entre todos ellos sobresale el túmulo 2 de Pazyryk, en los Montes Altai de Siberia, fechado a comienzos del siglo IV a.C. Entre los artículos que integraban el ajuar funerario de la pareja escita allí inhumada se descubrieron dos pequeños braseros de cobre con semillas de marihuana en su interior, asimismo almacenadas en una bolsita de cuero, y dos grupos de varillas que conformaban el armazón de sendas cabañas (Rudenko 1970) de cuya función no queda duda alguna a la vista de cierto pasaje de Herodoto acerca de las prácticas funerarias de este pueblo, en el que puede leerse: Los escitas toman la semilla del susodicho cáñamo, se deslizan bajo los toldos de lana y, acto seguido, arrojan la semilla sobre piedras candentes. A medida que la van arrojando, la semilla exhala un perfume y produce tanto vapor que ningún brasero griego podría superar semejante cantidad de humo. Entonces los escitas, encantados con el baño de vapor, prorrumpen en gritos de alegría. Esto les sirve de baño, pues resulta que jamás se lavan el cuerpo con agua (IV, 75, 1-2). El ámbito hallstáttico cuenta con evidencias similares, caso de la tumba de incineración húngara de Keszthely-Vadaskert con restos carbonizados de Cannabis (Dörfler 1990), que sugieren el destacado papel jugado por esta droga en el transcurso de los ritos fúnebres de las comunidades indígenas del I milenio a.C. y, seguramente también en sus banquetes, como hacen sospechar ciertas alusiones a una planta de efectos euforizantes que menciona Herodoto (I, 202, 2) con relación a los masagetas, y Pomponio Mela (II, 21) en un pasaje sobre los getas. Se ha llegado, incluso, a barajar su inclusión en los intercambios comerciales de bienes de prestigio, exportándose desde la Europa Templada a Grecia y Etruria (Nicholson 1989). Y en escenarios más cercanos, entre los muchos usos con los que se las ha relacionado, se ha planteado la función de las cajitas celtibéricas como pebeteros para la combustión de esta droga (Wattenberg 1964: 318; 1965: 8-10), dada su similitud formal con esos braseros siberianos. Otro elocuente documento a favor del empleo de alcohol y drogas en el transcurso de las ceremonias sepulcrales de los pueblos prerromanos procede de la necrópolis de Las Ruedas, en el oppidum vacceo de Pintia (Padilla de Duero, Valladolid). La tumba 50, una de las más ricas del cementerio, fechada en un momento de plenitud del siglo II a.C., albergaba dos cremaciones correspondientes a dos individuos masculinos adultos, de 40-50 años de edad uno, y 30-40 años el otro.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
137
Precisamente entre las piezas de ajuar de este último, se encontró un kernos en el que las analíticas de residuos han revelado la presencia de hiosciamina y cerveza, dato doblemente interesante para nuestro argumento ya que no sólo apoya el consumo de psicotrópicos sino que procede de la tumba de un personaje socialmente destacado: “(…) un conjunto correspondiente a una elite guerrera que hace uso restringido, de manera acorde a su rango, de cierta droga que, habida cuenta el contexto funerario en el que comparece, podría estar dotada de una clara intencionalidad vehicular para el allende” (Sanz Mínguez et alii 2003: 157).
Con una intención similar pudo, entonces, incluirse un gigantesco caldero (350 litros de capacidad) lleno de hidromiel en la tumba principesca de Hochdorf, del siglo VI a.C. (Körber-Grohne 1985), no en vano si ya desde hacía milenios el alcohol era indispensable para el establecimiento y fortalecimiento de las relaciones sociopolíticas, durante la Edad del Hierro juega un destacado papel en las estrategias legitimadoras de los grupos aristocráticos (Dietler 1990). Esta es una de las razones que explican la atracción que ejerce el vino y los recipientes asociados a su servicio y consumo entre las jefaturas hallstátticas, más que como bebida de lujo, como un símbolo de estatus, de ahí la recurrente presencia de ricos envases metálicos para almacenar los caldos en las tumbas principescas, caso de la crátera monumental de Vix, entre otros muchos ejemplos. También el mundo ibérico cuenta con testimonios del consumo de alucinógenos. En el santuario dedicado a Deméter de Mas Castelar en Pontós, Gerona, se ha descubierto una mezcla de cerveza y cornezuelo de centeno (Claviceps purpurea), un hongo parasitario de los cereales, con potentes componentes psicotrópicos —la L.S.D. es un derivado semisintético suyo— dando pie a barajar la hipótesis de que esta poción sea el kykeon eleusino (Juan-Tresserras 2002), una bebida compuesta por agua, cebada y poleo, a decir de Homero (h. Cer., II, 206-211), que se consumía durante la celebración de los Misterios Eleusinos en honor a Deméter y Perséfone, de cuyos efectos alucinógenos se ha hecho responsable a ese parásito fúngico (Wasson, Hofmann y Ruck 1980). Otra bebida psicoactiva, en este caso con propiedades estimulantes gracias a la presencia de efedra entre sus ingredientes, pudo haberse preparado en el departamento 1 del fortín del Puntal dels Llops, en Olocau, Valencia, como indican los análisis llevados a cabo sobre muestras tomadas del fondo de algunas ánforas, que han detectado pólenes de esta especie depositados intencionadamente (Dupré 1988: 78). Nuevamente nos encontramos frente a un espacio cultual, ya que se trata de la estancia principal del yacimiento en la que se ha documentado la celebración de ceremonias religiosas, a juzgar por las piezas de carácter litúrgico allí exhumadas, que habrían sido oficiadas por la clase dirigente (Bonet y Mata 1997: 138). 4. CONSIDERACIONES FINALES La relación del hombre con las drogas se remonta a la Prehistoria y, a la vista de los elocuentes documentos expuestos, nos inclinamos por situar esta práctica en un marco de ritualidad, como parece indicar el contexto de los hallazgos (espacios rituales,
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
138
sepulturas). Ciertos indicios nos hacen pensar que los psicoactivos pudieron actuar a modo de viáticos en el transcurso de ceremonias exclusivas, por su capacidad de transportar al usuario a la esfera sobrenatural. No parece fortuito que, a partir de la Edad del Bronce o incluso ya desde momentos anteriores, sean las tumbas de individuos socialmente destacados las que alberguen este tipo de evidencias, lo que podría estar indicando que las drogas, al igual que ocurría con el alcohol, estaban bajo el control de las clases dominantes, posiblemente por el enorme poder que ello confería. Desde una perspectiva similar habría que entender la presencia de psicoactivos vegetales en recintos cultuales y, más concretamente, en lugares de acceso restringido, lo que lleva a preguntarse sobre la finalidad de su empleo en estos santuarios. ¿Serían sustancias únicamente destinadas a los oficiantes de estas ceremonias o también se haría partícipes al grueso de la comunidad? y, en este último caso, ¿sabrían los fieles que se les estaban suministrando drogas o, quizás, atribuirían sus efectos al poder de los celebrantes? Por el momento estos interrogantes permanecen abiertos, pero el creciente interés en esta línea de investigación que desde hace algunos años se observa en la Península Ibérica (Vázquez Varela, 1993; 1995), sin duda contribuirá a resolver estas y otras muchas cuestiones acerca de las drogas prehistóricas. AGRADECIMIENTOS
Este trabajo se ha podido llevar a cabo gracias a la ayuda de la Fundación Caja
Madrid, mediante la concesión de una Beca Predoctoral y otra Doctoral, por lo que aprovechamos para expresar nuestra gratitud a esta entidad.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
139
BIBLIOGRAFÍA Ayala Juan, Mª . M. (1991): El poblamiento argárico en Lorca. Estado de la cuestión.
Murcia, Real Academia Alfonso X el Sabio. Balanova, S. y Teschler-Nicola, M. (1994): “Was nicotine used as a medicinal agent in
ancient populations?”, Homo 45/suppl.: 15. Bonet Rosado, H. y Mata Parreño, C. (1997): “Lugares de culto edetanos. Propuesta de
definición”, Quaderns de Prehistòria i Arqueologia de Castellò, 18: 115-146. Delibes de Castro, G., Fernández Manzano, J. y Celis Sánchez, J. 1992-1993: “Nuevos
“ganchos de carne” protohistóricos”, Tabona VIII, 2: 417-434. Dickson, J. H. (1978): “Bronze Age Mead”, Antiquity 52: 108-113. Dietler, M. (1990): “Driven by drink: The role of drinking in the political economy and
the case of Early Iron Age France”, Journal of Anthropological Archaeology, 9: 352-406.
Dörfler, W. (1990): “Die Geschichte des Hanfanbaus in Mitteleuropa aufgrund palynologischer Untersuchungen und von Groârestnachweisen”, Praehistorische Zeitschrift, 65. 2: 218-244.
Dupré Ollivier, M. (1988): Palinología y Paleoambiente. Nuevos datos españoles. Referencias, Valencia, S.I.P (Serie de Trabajos Varios, 84).
Escohotado, A. (1998): Historia general de las drogas incluyendo el apéndice Fenomenología de las drogas, Madrid, Espasa Calpe.
Evans , J. y Card, M. D. (1986): “Opium in the Mycenean period”, Abstracts of the 25th Symposium on Archeaometry, Athens: 51.
Fábregas, R. (2001): Los petroglifos y su contexto: un ejemplo de la Galicia meridional, Vigo, Instituto de Estudios Vigueses.
Góngora y Martínez, M. de (1868): Antigüedades Prehistóricas de Andalucía, monumentos, inscripciones, armas, utensilios y otros importantes objetos pertenecientes a los tiempos más remotos de su población, Madrid.
Guerra Doce, E. (2002a): “Sobre el papel de la adormidera como posible viático en el ritual funerario de la Prehistoria Reciente peninsular”, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología LXVIII: 49-75.
--- (2002b): Consumo de alucinógenos y otras sustancias alteradoras de consciencia durante la Prehistoria Reciente europea, Tesis Doctoral inédita, Universidad de Valladolid.
--- (e.p.): “Drogas y rituales funerarios en el Neolítico europeo”, Actas del III Congreso del Neolítico en la Península Ibérica (Santander, del 5 al 8 de octubre de 2003).
Izquierdo Peraile, Mª . I. (1997): “Granadas y adormideras en la cultura ibérica y el contexto del Mediterráneo antiguo” Pyrenae, 28: 65-98.
Joffe, A. H. (1998): “Alcohol and Social Complexity in Ancient Western Asia” Current Anthropology 39. 3: 297-322.
Juan-Tresserras, J. (2000): “La arqueología de las drogas en la Península Ibérica. Una síntesis de las recientes investigaciones arqueobotánicas” Complutum, 11: 261-274.
--- (2002): “Estudi dels residus orgànics per a la identificació de possibles ritus i ofrenes”. En E. Pons y A. Vargas: “Religió y creences”, en E. Pons (dir.) (2000): Mas Castellar de Pontós (Alt Empordà). Un complex arqueològic d´època ibèrica (Excavacions 1990-1998). Girona, Museu d´Arqueologia de Catalunya, (Sèrie
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
140
monogràfica): 548-556. Juan-Tresserras, J. y Villalba, Mª . J. (1999): “Consumo de adormidera (Papaver
somniferum L.) en el Neolítico Peninsular: El enterramiento M28 del complejo minero de Can Tintorer”, Actes del II Congrés del Neolític a la Península Ibèrica, (Saguntum-PLAV, Extra-2): 397-404.
Karageorghis, V. (1976): “A twelfth-century BC opium pipe from Kition”, Antiquity L. 198: 125-129.
Körber-Grohne, U. (1985): “Die biologischen Reste aus dem hallstattzeitlichen Fürstengrab von Hochdorf, Gemeinde Eberdingen (Kreis Ludwigsburg)”, Forschungen und Berichte zur Vor- und Frühgeschichte in Baden-Württemberg, 19: 87-265.
Kritikos, P. G. (1960): “Der Mohn, das Opium und ihr Gebrauch im Spätminoicum III. Bermerkungen zu dem gefundenen Idol der minoischen Gottheit des Mohns”, Praktika tçs Akadçmias Athçnon, 35. I: 54-73.
Kritikos, P. G. y Papadaki, S. P. (1967a): “The history of the poppy and of opium and their expansion in Antiquity in the Eastern Mediterranean area”, Bulletin on Narcotics, XIX. 3: 17-38.
--- (1967b): “The history of the poppy and of opium and their expansion in Antiquity in the Eastern Mediterranean area (part II)”, Bulletin on Narcotics, XIX. 4: 5-10.
Marinatos, S. (1937): “Ai Minoikai theai tou Gadsi”, Archaiologike Ephemeris, 1937. I: 278-291.
Mederos Martín, A. y Harrison, R. J. 1996: “Patronazgo y clientela. Honor, guerra y festines en las relaciones sociales de dependencia del Bronce Final Atlántico en la Península Ibérica”, Pyrenae 27: 31-52.
Merrillees, R. S. (1962): “Opium Trade in the Bronze Age Levant”, Antiquity, XXXVI, 144: 287-292.
--- (1968): The Cypriote Bronze Age Pottery found in Egypt, S.I.M.A., 18, Paul Åströms Förlag, Lund.
Miller, J. J., Dickson, J. H. y Dixon, T. N. (1998): “Unusual food plants from Oakbank Crannog, Loch Tay, Scottish Highlands: cloudberry, opium poppy and spelt wheat”, Antiquity, 72. 278: 805-811.
Nicholson, P. T. (1989): Iron Age Pottery Production in the Hunsruck-Eifer Kultur of Germany: A World-System Perspective, B.A.R. International Series, 501.
Nilsson, M. P. 1927: The Minoan-Mycenaean Religion and its Survival in Greek Religion, Lund-Berlin.
Ott, J. (1996): Pharmacoteon. Drogas enteógenas, sus fuentes vegetales y su historia, Los Libros de la Liebre de Marzo, Barcelona.
Persson, A. W. (1942): The Religion of Greece in Prehistoric Times, University of California Press, Berkeley y Los Angeles.
Renfrew, C. (1972): The Emergence of Civilisation. The Cyclades and the Aegean in the Third Millenium B. C., Methuen and Co., London.
Rudenko, S. I. (1970): Frozen Tombs of Siberia. The Pazyryk Burials of Iron Age Horsemen, Dent, London.
Sanches, M. J. (1997): Pré-História Recente de Trás-os-Montes e Alto Douro. O Abrigo do Buraco da Pala (Mirandela) no contexto regional, Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia, Porto.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
141
Sanz Mínguez, C., Velasco Vázquez, J., Centeno Cea, I., Juan-Tresserras, J. y Matamala, J. C. (2003): “Escatología vaccea: nuevos datos para su comprensión a través de la analítica de residuos”. En C. Sanz Mínguez y J. Velasco Vázquez (eds.): Pintia. Un oppidum en los confines orientales de la región vaccea, Valladolid, Universidad de Valladolid: 145-171.
Sarianidi, V. (1994): “Temples of Bronze Age Margiana: Traditions of ritual architecture”, Antiquity 68. 259: 388-397.
Schultes, R. E. y Hofmann, A. (1993): Plantas de los dioses. Orígenes del uso de los alucinógenos, México, F. C. E.
Schultze-Motel, J. (1979): “Die urgeschichtlichen Reste des Schlafmohns (Papaver somniferum L.) und die Entstehung der Art”, Kulturpflanze, XXVII: 207-215.
Sherratt, A. G. (1987): “Cups that cheered”, en W. H. Waldren y R. C. Kennard (eds.): Bell Beakers of the Western Mediterranean. Definition, Interpretation, Theory and New Site Data, The Oxford International Conference, 1986, B.A.R. International Series, 331: 81-114.
--- (1991): “Sacred and Profane Substances: the Ritual Use of Narcotics in Later Neolithic Europe”, en P. Garwood, D. Jennings, R. Skeates y J. Toms (eds.): Sacred and Profane. Proceedings of a Conference on Archaeology, Ritual and Religion, Oxford, 1989, Oxford, University Committee for Archaeology, (Monograph 32): 50-64.
--- (1995): “Alcohol and its Alternatives: Symbol and substance in pre-industrial cultures”, en J. Goodman, P. E. Lovejoy y A. Sherratt (eds.): Consuming Habits: Drugs in History and Anthropology, London and New York, Routledge: 11-46.
Sherratt, A. G. y Sherratt, E. S. (1991): “From Luxuries to Commodities: the Nature of Mediterranean Bronze Age Trading Systems”, en N. H. Gale (ed.): Bronze Age Trade in the Mediterranean. Papers Presented at the Conference held at Rewley House, Oxford, in December 1989, S.I.M.A., XC, Jonsered, Paul Åströms Förlag: 351-386.
Symons, D. y Learmonth, G. (1984): “Some Cypriots Exports to Egypt?”, Report of the Department of Antiquities, Cyprus, 1984, Cyprus, Nicosia. Department of Antiquities,: 92-95.
Vázquez Varela, J. M. (1993): “Alucinaciones y Arte Prehistórico: Teoría y realidad en el Noroeste Peninsular”, Pyrenae 26: 87-91.
--- (1995): Antepasados, guerreros y visiones. Análisis antropológico del Arte Prehistórico de Galicia. Pontevedra, Excma. Diputación Provincial de Pontevedra.
Wasson, R. G., Hofmann, A. y Ruck, C. A. P. (1980): El camino a Eleusis. Una solución al enigma de los misterios. México, F.C.E.
Wattenberg, F. (1964): “Una nueva cajita celtibérica”, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología XXX: 318-320.
--- (1965): “Algunas notas sobre formas y características de la cerámica vaccea”, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología XXXI: 5-14.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
142
Estudio de las transformaciones del hábitat en los yacimientos de la Edad del Bronce de Salamanca
Juan María González González* Resumen: La Edad del Bronce en la Meseta Norte, así como la provincia de Salamanca que forma parte de ella, presenta algunos interrogantes sobre los patrones de asentamientos en las primeras etapas – Inicial y Media – de dicho período. Tomando como referencia los yacimientos de la Edad del Bronce en un tramo del río Tormes, desde la presa de Sta. Teresa hasta Salamanca, se han estudiado algunas variables como la distancia a cursos de agua, extensión y visibilidad utilizando para dicho análisis un SIG, como herramienta básica de trabajo, de formato vectorial : ARCVIEW. Palabras clave: Río Tormes, yacimientos arqueológicos salmantinos, Edad del Bronce 1. INTRODUCCIÓN La bibliografía tradicional ha venido ofreciendo varias sistematizaciones cronológicas para la Edad del Bronce en toda Europa, siendo en ocasiones difícil acoplar dichas periodizaciones al marco de la Península Ibérica, y ni que decir tiene si aún se pretende focalizar el espacio de estudio a un nivel regional y geográfico más pequeño. A la vista de los últimos trabajos, las dos primeras fases – Bronce Antiguo y Medio – están algo vacías de contenido cultural, no sólo de yacimientos arqueológicos, sino de evidencias antrópicas en los mismos. Ambos períodos tendrían como denominador común un carácter cronológico, pudiéndose defender la hipótesis que desde el mundo Ciempozuelos hasta Cogotas I el panorama arqueológico es de una “relativa y diáfana homogeneidad”; por lo que dicho autor define dos etapas: Etapa Anterior, en la que predominaría un fuerte carácter del indigenismo sobre todo en las producciones alfareras, con nexos del mundo de Ciempozuelos (decoración en el interior de los bordes, incrustar pasta blanca, incisiones, etc); y una Etapa de Apogeo, en la que se desarrollarían las técnicas decorativas del boquique y de la excisión como fósiles guía del mundo de Cogotas I (Delibes et. al. 1985 ).
* C/ Nueva 25, 37691 Aldeanueva de la Sierra (Salamanca). Correo electrónico: [email protected] Colaborador del Dep. Prehistoria, Hª Antigua y Arqueología de la Universidad de Salamanca.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
143
Las razones por las que estos formatos se han convertido en el estandarte del Bronce Final apuntan, por un lado, al carácter innovador; y por otro, paupérrima entidad del resto de los documentos arqueológicos que hubieran debido servir para la definición de este grupo, caso de los poblados y de las tumbas (Delibes et al. 1995:50).
Por otro lado, las evidencias documentadas para la provincia de Salamanca corresponden en su gran mayoría, a material recogido en superficie como consecuencia de los trabajos del Inventario Arqueológico llevados a cabo por la Junta de Castilla y León1 en los años noventa. Al no tener excavaciones con sus estratigrafías, es difícil profundizar en el conocimiento de los lugares habitados desde antes, teniendo que conformarnos con el nivel superficial de ocupación, siendo muy aventurado establecer diversas fases de asentamientos. La existencia de yacimientos Calcolíticos y su continuidad en el tiempo como lugares de habitat, con escasas transformaciones desde el punto de vista tecnológico, llevarían al horizonte de “Proto-Cogotas I”. Con probabilidad muchos lugares dejaron de ser ocupados, surgiendo nuevos núcleos, en ocasiones cercanos a los anteriores, como es el ejemplo del Cerro del Berrueco en las cercanías del río Tormes: La Mariselava (Calcolítico) y Cancho Enamorado (Bronce Final). Nos encontramos con algunas limitaciones a la hora de afrontar una aproximación a la dimensión espacial, como por ejemplo el escaso conocimiento que tenemos de las primeras fases, los trabajos que podemos realizar para obtener información sobre éstas y la herramientas y técnicas a utilizar. Por lo que se refiere al primer aspecto, hay que señalar que casi toda la información manejada sobre los yacimientos y sus materiales son producto de prospecciones arqueológicas de tipo selectivo cuyos objetivos han sido definidos por la institución que encargó dichos trabajos: Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Castilla y León. La prioridad de la Administración es recoger la documentación suficiente para la realización del inventario arqueológico, con la premisa de llegar a una evaluación objetiva de los bienes del Patrimonio para poder protegerlos. El criterio de trabajo ha sido el de ir cubriendo, durante unos años, todos los términos municipales de la provincia de Salamanca, con una media aproximada entre 15 y 20 visitas cada 25 km2. La prospección selectiva sistemática es una fórmula que permite a la Administración Autonómica aunar estas necesidades de catalogación de recursos arqueológicos con los medios humanos y económicos disponibles. Se acuñó el término de jornada como una unidad económica de intervención equipo/día. Bien es verdad, que en ocasiones existen factores, en algunas zonas, que condicionan el tipo de prospección, como puede ser el caso de los problemas generados por la geografía del lugar (topografía, exuberancia vegetativa, etc, que limitan la accesibilidad y la visibilidad); y el grado de conocimiento arqueológico de determinados territorios. En cualquier caso, esta metodología debería considerarse como un paso previo en el camino hacia un nivel superior de cobertura total, con una prospección intensiva que tienda a reducir y a acotar las posibles desviaciones de la muestra selectiva.
1 La colaboración de Nicolás Benet para facilitar la consulta de las fichas del Inventario Arqueológico de Salamanca ha sido fundamental para la realización de este trabajo.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
144
2. TRANSFORMACIONES EN EL HABITAT El ámbito geográfico que se ha elegido para este estudio ha sido el río Tormes como arteria hidrográfica principal que recorre la provincia de Salamanca, en su primer tramo, de sur a norte; para después girar con una dirección este-oeste, hasta desembocar en el Duero, en la comarca de los Arribes. Concretamente, los yacimientos seleccionados para abordar este trabajo se ubican en la primera parte y en los inicios de la segunda; teniendo el límite septentrional en la ciudad de Salamanca y el meridional en el presa de Santa Teresa. En total son unos 58 Km de recorrido lineal. El curso fluvial discurre en esta zona por terrenos aluviales y terciarios, con terrazas de poca altura con respecto al cauce. Las amplias terrazas y vegas pueden apuntar hacia la hipótesis que el Tormes ha evolucionado divagando sobre amplias superficies a lo largo del tiempo, dejando valles abiertos y en forma de artesas disimétricas con vegas más o menos amplias, que en los momentos de grandes crecidas pueden ser fácilmente inundadas (Cabero 1985: 30). La elección de esta zona obedece a que se trata de uno de los lugares con especial concentración de yacimientos arqueológicos de la Edad del Bronce en la provincia de Salamanca. No hay que obviar que un cauce fluvial de estas características tuvo que ser una de las principales vías de comunicación en las sociedades indígenas de aquella época. En este sentido, Uriol (1990) defiende el rol fundamental que juega la geografía del terreno en estadios de primitivismo social con una paupérrima organización política. En esta línea, sin la existencia de ciertas garantías de seguridad para los desplazamientos, los principales caminos han de transcurrir por los terrenos más accesibles y fáciles de transitar. Una vía de comunicación importante en cualquier momento es el cauce de un río, como referencia segura de ida y vuelta. El seguimiento de los cursos de agua puede plantear algún inconveniente como puede ser el salvar el propio cauce, surgiendo la necesidad de buscar soluciones, como por ejemplo, utilizando vados en épocas estivales, o bien, utilizando algún tipo de barca. El río, como elemento geológico antiguo con respecto a las vías naturales de comunicación, fue sin lugar a dudas uno de los principales criterios a la hora de decidir la ubicación y el emplazamiento de los núcleos de habitat en la Edad del Bronce. Salamanca forma parte del área nuclear del mundo Protocogotas y Cogotas I. En este horizonte los poblados se disponen, en un altísimo porcentaje, en función de los cauces de los principales ríos, tanto en la Submeseta Superior como en la Inferior, por lo que debieron ser estas vías las utilizadas para las comunicaciones interiores entre las distintas comunidades (Abarquero 1999: 114, fig.1). La base que se ha planteado para abordar las posibles transformaciones de los núcleos de habitat es acercarnos a un análisis espacial de la ocupación del territorio, a través de un SIG. Hay que tener en cuenta las posibilidades de esta herramienta y el alcance del análisis de cada variable. Es innegable la potencialidad de cálculo del SIG, frente a las operaciones manuales; si bien, existen limitaciones que vienen determinadas por la capacidad de procesamiento de los ordenadores, por la oferta de los programas y por la disponibilidad de la cartografía digital.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
145
2.1. SIG Sin pretender en este trabajo entrar en profundidad sobre el estudio de estos sistemas, ya que excede de los objetivos de este artículo y además, existe una amplísima bibliografía al respecto; tan sólo reseñaremos de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) que son herramientas de captación, almacenamiento, análisis y edición de información georreferenciada, estructuradas internamente como sistemas gestores de bases de datos espaciales. Permiten gestionar y analizar la información espacial, por lo que han venido a constituirse en la alta tecnología de los geógrafos y otros profesionales que trabajan sobre el territorio, con variedad de campos de uso; desde la planificación urbana, la gestión catastral, la ordenación del territorio, el medio ambiente, la planificación del transporte, el mantenimiento y la gestión de redes públicas, el análisis de mercados, y un largo etcétera. La arqueología, como no podía ser de otra manera, no ha escapado a esta influencia, y es notoria su progresiva implantación desde los años ochenta hasta nuestros días. Existe una larga experiencia en la informatización de bases de datos arqueológicas utilizando programas de aplicación diversos que permitían almacenamientos eficientes y búsquedas selectivas con lenguajes específicos (SQL). A raíz de la aplicación de los postulados de Harris (1991) a la Arqueología, con su famosa Matrix Harris, surgieron varios proyectos arqueológicos informatizados como por ejemplo, las bases de datos del Taller Escola d´Archeología (TED´A) de Tarragona o el Sistema ArchéoDATA del CNRS de París. Con posterioridad, darían paso a proyectos sistemáticos de índole territorial, que en España fueron realizados en las comunidades autónomas de Aragón (Burillo et al. 1995), Galicia (Infante y Fernández 1991), Andalucía (Molina et al. 1991, 1996) y Madrid (Blasco y Baena, 1993). En los últimos años se ha observado un mayor incremento de su utilización en varios proyectos de investigación (Baena et al. 1999), (Bermúdez y Martín de la Cruz 2000). En los SIG existe dos aproximaciones básicas a la cuestión de cómo modelizar el espacio, de las que resultan dos modelos de datos: vectorial y raster. La base de datos espacial de un SIG no es más que un modelo del mundo real, una representación digital en base a objetos discretos. Una base de datos espacial es, en definitiva una colección de datos referenciados en el espacio que actúa como un modelo de la realidad (NCGIA 1990). Las reglas según las cuales se modeliza el mundo real por medio de objetos discretos constituyen el modelo de datos. Para modelizar los datos se pueden tener en cuenta las propiedades (aproximación vectorial) o la localización (aproximación raster). El modelo vectorial, representa los objetos espaciales mediante puntos, líneas y polígonos; mientras que el modelo raster propone una aproximación basada en objetos elementales (celda o píxel) que contienen una información del terreno que se clasifica en capas y se superpone en una retícula regular y continua. Ante la pregunta de por cuál decantarse, es difícil ofrecer una respuesta categórica o excluyente, ya que en los dos casos existen ventajas e inconvenientes (Aronoff 1989). De esta manera el modelo vectorial tiene las ventajas de ser una estructura de datos muy compacta, genera una codificación eficiente de la tipología y genera salidas gráficas de gran calidad. Como desventajas, se podría enumerar la estructura compleja de los datos y la dificultad en las operaciones de superposición. Por lo que respecta al modelo raster, las principales ventajas serían su estructura de datos simples y las
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
146
operaciones de superposición de mapas que se implementan de forma rápida y eficiente; señalando como aspectos negativos la dificultad de representar ciertas relaciones topológicas y la salida de gráficos que es menos estética. Los principales elementos que forma un SIG son el software, el hardware y los datos, que se interrelacionan entre si de forma complementaria. Por lo que se refiere al primero, existe una gran cantidad de programas comerciales en el mercado, tanto para sistemas vectoriales (ARCINFO, ARCVIEW, etc) como para sistemas raster (IDRISI, entre otros). Para este trabajo se ha utilizado ARCVIEW 3.2 para realizar operaciones de distancias a cauces fluviales y calcular la visibilidad de los yacimientos. El hardware, o soporte físico, lo constituye los ordenadores personales, con una gran implantación usuaria debido a su menor coste, y las estaciones de trabajo (workstation) bajo sistema operativo UNIX, con una mayor capacidad de cálculo, si bien con un mayor precio en el mercado. En este caso, la herramienta usada ha sido un PC Pentium-IV a 2,55 Mhzs, 256 Mb de RAM y 80 Gg de HD. Finalmente, los datos constituyen una representación simplificada de la realidad. Cuando se habla de datos en el contexto SIG se alude directamente a cartografía en formato digital. Hoy en día este aspecto es el “talón de Aquiles”, porque tan sólo se ofrecen dos soluciones: realizar uno mismo las operaciones de captura de información a través de los periféricos correspondientes (digitalizando en tabletas); o bien, adquirir la información necesaria en el mercado. La primera opción es larga y laboriosa; en cuanto a la segunda, plantea un elevado coste económico, si bien, hay que destacar que distintos organismos oficiales de las administraciones públicas vienen elaborando cartografía digital desde hace muy pocos años. El objetivos de estos es optimizar la gestión de determinados recursos y planificar mejor determinadas políticas. En nuestro caso, hay que agradecer al Servicio Transfronterizo de Información Geográfica de la Universidad de Salamanca2, la posibilidad de trabajar con la cartografía digital en lo que se refiere a las series 1:200.000 y 1:25.000 de la zona de estudio de este trabajo. Otra posibilidad es la que facilita la DCW (Digital Chart of the World), que con una escala de 1:1.000.000 ofrece un modelo digital del terreno (MDT) de todo el mundo : GTOPO30, que puede ser consultado y descargado a través de la red (http://edcdaac.usgs.gov/gtopo30/gtopo30.html) Este mapa está elaborado por el US Geological Survey´s Eros Data Center, tiene una definición de 30´ ́ de arco (aproximadamente 1 Km.) y se distribuye en 33 secciones, cada una de las cuales ofrece un MDT con coordenadas X , Y , Z (lat., long., altura). Se distribuye en archivos de 16 bit de formato integral-binario simple y una cabecera en formato ASCII. 2.2. OCUPACIÓN DEL TERRITORIO Son variados y complejos los factores que determinan la elección de los lugares de asentamiento, y no tienen que ser únicamente de índole medioambietal, sino también social, político o económico. Por tanto, para poder reconocer cuáles son estos factores y en qué medida determinaron la localización de los yacimientos de un grupo concreto, debemos tener en cuenta el mayor número de factores posibles; y a partir de ellos, intentar establecer modelos generales de comportamiento.
2 Quiero agradecer a Santiago Martín Alfageme las facilidades dadas para la obtención del ARCVIEW y las cartografías digitales.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
147
Primero habría que intentar establecer el tipo general de ocupación, definiendo si existe una estructura jerarquizada o no de asentamientos; averiguando los diversos tipos de yacimientos que puedan existir (talleres, yacimientos funerarios, asentamientos de carácter agrícola, defensivo, centros organizadores, etc); determinando si existen unos yacimientos estables y otros temporales, y el grado de temporalidad. Una vez realizado todo esto, estaremos en disposición de analizar la distribución espacial y los criterios de localización de yacimientos en cada fase o momento. Nos encontramos con una serie de limitaciones para analizar la dimensión espacial, como son el escaso grado de conocimiento que poseemos de las culturas del Bronce Inicial y Medio para toda esta zona; el tipo de trabajos que podemos realizar para obtener información sobre ellas y las herramientas y técnicas que podemos utilizar. Sin embargo, hay que ser conscientes de las posibilidades que tenemos de avanzar con los datos con los que hoy contamos, sin caer en el error de proponer visiones globales e inmutables. Es necesario plantear trabajos de investigación que puedan aportar soluciones a las lagunas encontradas en cada investigación y que faciliten un conocimiento progresivo3 . La muestra para este artículo, como ya se ha señalado anteriormente, ha salido del Inventario Arqueológico de Salamanca. Se han localizado (fig.1) los yacimientos adscritos a la Edad del Bronce que jalonan el discurrir del río Tormes por la provincia charra. De éstos, se han utilizado un total de 14 que se delimitan entre la presa de Santa Teresa y la ciudad de Salamanca: La Iglesia (La Maya), Bercimuelle (Galisancho), El Torrejón (Alba de Tormes), Bejarano (Martinamor), Las Ollas (Garcihernández), Mesa del Carpio, Castillo del Carpio, Castañeda-Matacán (los tres de Villagonzalo de Tormes), La Aceña (Huerta), Teso de la Hojita (San Morales), El Palomar (Aldealengua), La Flecha, Cementerio (ambos en Cabrerizos) y Los Claudios (Salamanca). Si bien, hay que hacer constar que algunos de ellos presentan la posibilidad de varias ocupaciones en períodos distintos, con lo que el total de yacimientos se incrementa a 17 teóricos. La ficha del inventario de la Junta de Castilla y León ha servido de base para la realización de una base de datos en la que se han seleccionado e introducido nuevos campos tendentes a favorecer los objetivos de este trabajo. De esta forma se han renovado los datos de la cartografía, se han transformado las coordenadas geográficas a UTM (X,Y) con el objetivo de georreferenciar cartesianamente la ubicación de los yacimientos en la cartografía digital, y se ha elaborado un cuadro con la cronología que la Junta establece para la Carta Arqueológica.
3 Las conversaciones con Jesús Bermúdez me han permitido conocer y optimizar los rendimientos del SIG en los estudios espaciales arqueológicos.
Bronce Inicial Seguro Bronce Inicial Posible Bronce Medio Seguro Bronce Medio Posible BronceFinal/CogotasI Seguro BronceFinal/CogotasI Posible
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
148
Una cuestión a considerar es la precisión cronológica que se puede atribuir a un yacimiento a partir de datos superficiales. Si bien para períodos amplios de tiempo las diferencias formales de materiales son manifiestas, en el caso de fases de ocupación más concretas –como éstas que nos ocupan- las diferencias son básicamente porcentuales y sólo la presencia o ausencia de determinados fósiles-guía pueden orientarnos. En cualquier caso, podemos encontrarnos con un mismo conjunto material que puede pertenecer a las tres fases de la Edad del Bronce, y que sin una excavación no se pueda concretar mejor su adscripción cronológica. Fernández-Posse (1986) diferenció tres fases dentro del mundo de Cogotas I. La primera de ellas que Delibes y Fernández (1981) identificaron como “Horizonte Protocogotas” en el Yacimiento de Cogeces del Monte (Valladolid). En este período el porcentaje de cerámicas decoradas con técnicas de boquique y excisión son escasas o nulas, predominando las técnicas incisas e impresas. En una segunda fase éstos porcentajes irían cambiando paulatinamente para, en la fase avanzada producirse la ruptura de la unidad que caracterizaba a las producciones cerámicas de Cogotas I en su fase media. La excisión adquiere una importancia relativa frente al boquique y la incisión, que pasan, en muchos casos a representar roles auxiliares (Abarquero 1999: 114). A raíz de la publicación de las fechas radiocarbónicas corregidas y calibradas (González et al. 1992), se ha establecido un envejecimiento del horizonte de la excisión y el boquique, que obliga a fijar sus orígenes hacia 1700-1600. De esta manera se comprende el arcaísmo formal de la mayor parte de las manufacturas metálicas incluso en los yacimientos de la plenitud de Cogotas I. De esta forma dicha cultura se asoma como un fenómeno arqueológico de larga duración (casi siete siglos) cuyo desarrollo se acopla groso modo a la Edad del Bronce, pero sin apurar la trayectoria completa de dicha edad (Delibes 1995: 59).
2.2.A. EMPLAZAMIENTO La ubicación geográfica de los yacimientos no obedece a una tendencia clara en la muestra de los yacimientos aledaños al río Tormes. De los 17 estaciones arqueológicas, el 58,82 %, se localizan en zonas elevadas, como pueden ser escarpes, terrenos amesetados, laderas con una cierta pendiente, lomas, pequeños tesos o cerros testigos cuya cota superior se extiende en varias hectáreas, proporcionando unas condiciones naturales defensivas con respecto del territorio circundante. Si analizamos por períodos cronológiocos, observamos que el 50% se adscriben al Bronce Final-Cogotas I Seguro. Esta circunstancia abriría la hipótesis de poder plantear la existencia de unas jerarquías entre estos lugares y los que se circunscriben a zonas de vega de río o llanura de inundación, donde los criterios defensivos ha desaparecido. 2.2.B. EXTENSIÓN
Al no tener información concreta en las fichas del inventario sobre las orientaciones de los asentamientos y no existir datos precisos sobre ejes cartesianos, no se ha podido conocer este dato utilizando ARCVIEW. El programa hubiera permitido calcularla a través del “script” “Calculate Area Perimeter Length”. Sin embargo, hay que considerar que la
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
149
extensión de la dispersión de los materiales de superficie en un yacimiento puede no ser representativa de la extensión o potencia de la ocupación a causa de los fenómenos de superposición de ocupaciones, destrucción y ocultación producidos por procesos erosivos y alteraciones antrópicas (labores agrícolas anuales que hoy se siguen realizando). En este sentido, casi el 100% de los yacimientos están dañados según recoge la ficha de la Junta. Estas limitaciones no tienen que ser un obstáculo para acercarnos a un primer análisis de la variable; de tal forma que los valores más elevados se encuentran en Cogotas I, con una media de superficie de 1,5 hectáreas, frente al 0,9 has. del Bronce Medio y 1 ha. Del Bronce Inicial. Ante estos datos, parece evidente que los núcleos habitacionales del Bronce Final-Cogotas I tendieron a ser más grandes que en etapas anteriores, con la hipótesis que ello supone de un posible incremento demográfico para estos grupos poblacionales.
2.2.C. DISTANCIA AL AGUA
Se han establecido tres parámetros en este apartado: D1, distancia del yacimiento al río Tormes; D2, distancia del yacimiento a afluentes del anterior, arroyos o regatos en un entorno próximo; y D3, distancia a recurso hídricos estancados del tipo de lagunas, charcas o manantiales. La cartografía digital que se ha utilizado es la serie 1:200.000 de Salamanca, junto con los ficheros de las hojas 1:25.000 (478-II-IV, 479-I-III y 503-II-IV). Del primero se han seleccionado los ficheros de los ríos de la provincia, junto con el de “aguas encerradas”; y de los segundos toda la información geográfica disponible que abarcan los ficheros. El siguiente paso ha sido importar desde ARCVIEW la base de datos de los yacimientos arqueológicos elaborada en Access, convirtiéndola en formato Dbase para que el programa pueda leerla e incorporarla. A continuación se han georreferenciado éstos sobre la cartografía, iniciándose entonces las operaciones de cálculo de distancias a los distintos cursos de agua. Finalmente, se hizo una media con todos los valores obtenidos para los distintos períodos cronológicos, cuyos resultados se ofrecen en la siguiente tabla:
A la vista de estos datos, y si unificamos las seis categorías cronológicas en tres, observamos que en el Bronce Medio son menores las distancias a cursos de agua secundarios (1.225 mts) que al río Tormes (2.044 mts.); tendencia que cambia significativamente en el horizonte de Cogotas I ya que los valores se invierten, pasando ahora a ser menor la distancia al Tormes (853 mts.) que la de los cursos menores (2.095
PERIODO D1(m) D2(m) D3(m) BronceInicial Seguro BronceInicial Posible 66 391 1.265 BronceMedio Seguro 2.439 251 762 BronceMedio Posible 1.649 2.200 699 BF-Cogotas-I Seguro 1.420 1.536 1.022 BF-Cogotas-I Posible 286 2.654 279
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
150
mts.). No se ha valorado el período del Bronce Inicial debido a que tan sólo pertenece al mismo un yacimiento, que además es dudoso en cuanto a su encuadre temporal. Hay que ser cautos con los valores de la D3 debido a que la información de la cartografía digital no concretiza exactamente su naturaleza, con lo que podría presentar una desviación estadística en su cuantificación y medida. Al no existir estudios monográficos sobre las condiciones medioambientales prehistóricas de la zona de estudio, es difícil aseverar que toda la información que analiza el SIG correspondiente a lagunas, manantiales o charcas fueran reales en los momentos del asentamiento. La falta de excavaciones arqueológicas sobre dichos yacimientos, no han permitido recoger distintas muestras para que hubiera sido posible realizar análisis palinológicos, antracológicos o paleoetnobotánicos con el objetivo de conocer mejor el clima, el paisaje y los recursos de la zona. Algunas de las charcas o lagunas que hoy existen en la zona han sido hechas por el hombre, junto con canales de riego para una mejor optimización de los recursos de agua en la actividad agrícola y ganadera.
El cambio de esta tendencia, en cuanto que se prioriza la proximidad al Tormes en el Bronce Final, hace pensar en la posibilidad de un cambio de estrategia en los asentamientos de los grupos poblacionales. La cercanía a una importante vía de comunicación podría estar relacionada con intereses de control del territorio con diversos fines, desde los militares – aunque no se han descubierto estructuras defensivas antrópicas, si existen condiciones naturales de defensa-, hasta los comerciales: pequeños desplazamientos ganaderos, intercambio de productos agrícolas, objetos metálicos, suntuarios, etc. Los flujos y reflujos, tanto de personas y mercancías, a través de esta arteria natural de comunicación aluden a un cambio de mentalidad que la insuficiencia de datos de los poblados y del ritual funerario no han permitido aún corroborar. Una posibilidad de análisis para futuros trabajos, en los que se abordaran una mayor base de datos de yacimientos arqueológicos, sería trabajar con los SIG – ARCVIEW, ARCINFO, IDRISI- en el establecimiento de visibilidades acumuladas y en el estudio de redes de comunicación a través de establecer rutas óptimas (Carreras 1994; Roldán et. al. 1999). El cálculo de las rutas óptimas entre todos los yacimientos entre si y su superposición permitirían observar cuáles son los trazados hipotéticamente más utilizados. Sobre estos trazados se podría analizar si existe un control visual del conjunto o de parte de los yacimientos, y en consecuencia, si la localización de éstos está determinada por esta red. Estudios de este tipo ayudarían a conocer mejor los modelos de ocupación y explotación del territorio. 2.2.D. VISIBILIDAD En las operaciones que se realizan para el cálculo de visibilidades debemos saber que influyen diferentes factores que hay que considerar, por lo que se podrían tomar como orientativas y no como operaciones exactas. Por un lado, habrá de tenerse en cuenta la resolución del modelo digital del terreno (MDT) sobre el que se efectúan los cálculos; además hay que considerar otros parámetros como la altura del observador, el alcance de la misma; o si por el contrario, la observación se realiza desde un único punto o desde un área de observación que bien podría coincidir con la extensión del propio yacimiento.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
151
Para este trabajo se ha dispuesto de los mapas digitales 1:25.000 (479-I, 503-II-IV) en los que la base de datos adjunta a los mismos tenía información altimétrica de cotas. Desgraciadamente, en el resto de cartografía estos datos no estaban disponibles, con lo que la muestra de estudio se ha reducido a 6 yacimientos: La Iglesia (La Maya), Bercimuelle (Galisancho), El Torrejón (Alba de Tormes), Bejarano (Martinamor), La Aceña (Huerta) y El Teso de la Hojita (San Morales). Una vez cargados los mapas en ARCVIEW, se ubicaban los yacimientos. De la base de datos cartográfica, se selecciona el campo de la entidad cuyos elementos aporten datos altimétricos, quedándose marcados de un determinado color que se puede elegir. A continuación, se abre el comando SURFACE, seleccionando la orden TIN de triangulación del terreno que generará el modelo digital del terreno (MDT) de la hoja topográfica. La leyenda de este nuevo mapa da intervalos de valores de cotas con distintos colores. La salida gráfica también se puede realizar en 3D. Para realizar la operación del cálculo de la visibilidad hay que seleccionar el MDT y los yacimientos arqueológicos, para de nuevo abrir el comando SURFACE y utilizando CALCULATE VIEWSHED el sistema produce un nuevo mapa con dos colores que llevan asociado valores numéricos: 0 área no visible, 1 área visible. Finalmente se calculó la superficie visible, dando los siguientes resultados: YACIMIENTO CRONOLOGIA VISIBILIDAD
(KM 2) EMPLAZAMIENTO
Teso de la Hojita
BF-Cogotas-I Seguro 13,05 Teso
Bejarano BMP-BF-Cogotas-I S 11,67 Teso La Aceña BF-Cogotas-I Seguro 40,62 Vega El Torrejón BAntiguo P-Bmedio
P 11,08 Vega
Bercimuelle BF-Cogotas-I Seguro 18,22 Vega La Iglesia BF-Cogotas-I Seguro 35,43 Vega Como se puede observar, cinco de los yacimientos analizados presentan cronología del horizonte Cogotas I Seguro, con lo que dejan huérfana la posibilidad de cotejar superficies del resto de los períodos. Si buscamos la variable emplazamiento, podemos ver, que al tomar como centro de referencia el punto de las coordenadas UTM de los yacimientos estamos condicionando los resultados; de tal forma que las ubicaciones en teso son los valores más bajos; mientras los asentamientos en las zonas llanas, próximas al río, presentan los valores más elevados. Dentro de los emplazamientos de vega, se puede ver que las visibilidades de los asentamientos de Cogotas I son superiores que el valor del núcleo habitacional de períodos anteriores: ¿necesidad de abarcar una mayor superficie de control por causas económicas o comerciales, como en el caso de la distancia al río Tormes?. Otra limitación que se ha detectado es que la visibilidad se calcula en el estricto marco de la hoja cartográfica digital, con lo que es probable que pudiera tener una prolongación en las hojas contiguas. A pesar de la poca solidez de los resultados por la
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
152
merma de datos digitales, no queremos renunciar a su valor iniciador y orientativo para futuros trabajos, en los que con mayor peso de la información de partida se planifique y contraste la visibilidad con el formato raster de IDRISI en los que se pueda fijar determinados radios de distancia. 3. CONCLUSIONES El tramo del río Tormes que ha servido de marco geográfico para este trabajo se enmarca dentro del área nuclear del horizonte de Cogotas I. Este hecho queda corroborado, en el sentido que de los yacimientos que han formado parte de la muestra, el 70% se adscriben a este período cronológico, el 24% al Bronce Medio y el 6% al Bronce Inicial. Es evidente que éstos últimos se han registrado con pírricos resultados hasta ahora en Salamanca. Aunque los poblados del valle del Tormes no aportan elementos que ayuden a enlazar la Edad del Cobre y Proto-Cogotas, en varios dólmenes, concretamente en La Ermita, La Veguilla-I y Coto Alto, se registraron fragmentos de cerámica característica del Bronce meseteño. Estos materiales no serían suficientes para hablar de una utilización habitual de los dólmenes por las gentes de la Edad del Bronce, pero si prueban un uso esporádico, menos intenso (Santonja 1997: 115). Como ya se ha apuntado con anterioridad, parece que desde la finalización del mundo del Megalitismo, los escasos restos de habitat que hasta ahora se conocen son a través de cultura material cerámica, principalmente, en la cual dominan las técnicas de incisión con motivos lineales y la impresión con digitaciones en los bordes de los recipientes; quedando otras técnicas como el boquique y la excisión casi totalmente ausentes en los yacimientos analizados. ¿Qué ocurre en este período de tiempo?, ¿un vacío ocupacional en esta zona?, o bien ¿los últimos coletazos del Megalitismo enlazarían con las gentes de Proto-Cogotas en el inicio del Bronce Final en la Meseta, siendo artificiosa la división de los períodos del Bronce Antiguo y Medio?. A pesar de contar con múltiples yacimientos arqueológicos de Cogotas I, los contextos habitacionales siguen siendo una auténtica incógnita, lo que nos lleva a definirlos como precarios. Los materiales constructivos debieron ser de naturaleza muy endeble (madera, barro y ramaje) y por consiguiente de escasa duración. Las únicas estructuras que son bien conocidas son los “hoyos”, fosas, basureros o fondos de cabaña. Los distintos estudios parecen coincidir en que en un primer momento su utilización fue de almacenamiento o silo, para finalmente sellarse como lugar de detritus doméstico (Bellido 1996; González 1994; Rodríguez y Abarquero 1994). Se da un contraste con respecto a los poblados estables, plenos de entidad arquitectónica y proyección urbana de otras zonas de la Península, con lo que hace suponer la existencia entre los pobladores de la cuenca del Duero de un grado de complejidad social inferior al atestiguado entre las comunidades de aquellas zonas (Delibes et al. 1995: 53). Este régimen de establecimientos semipermanentes y de itinerancias más o menos cíclicas explicaría la altísima densidad de yacimientos de este horizonte que han llegado a documentarse en algunas de las zonas que han sido objeto de una prospección más intensa,
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
153
como es el caso del Bajo Manzanares, pero hasta el momento no existe ningún estudio dedicado a las pautas de distribución de los asentamientos de este horizonte ni a sus posibles áreas de captación o las claves que facilitan la comprensión de los desplazamientos (Baena y Blasco 1999: 196). La aplicación de un SIG ha servido de iniciación y aproximación al conocimiento de la dimensión territorial de los yacimientos de la Edad del Bronce del río Tormes. La posibilidad de interrelacionar bases de datos con información espacial manejando grandes cantidades de información y realizando complejas operaciones con ellas, otorgan al SIG la categoría de una herramienta imprescindible para relacionar grandes bases de datos de yacimientos arqueológicos con la dimensión espacial. La automatización de estos procesos plantea la posibilidad de comparar modelos de ocupación de distintas áreas (Bermúdez y Martín 2000: 87); a la vez que manejar un mayor número de variables: centros de gravedad, orientaciones, capacidad de usos de suelo, geología y edafología (entre otras). Finalmente, cabe hacer una reflexión al hilo de la naturaleza de los datos obtenidos en los inventarios arqueológicos de las administraciones autonómicas. La coincidencia o disparidad entre la Arqueología de Gestión vs. Arqueología de Investigación (Delibes et al. 1993) es un debate que viene de lejos, pero dejando las posturas acastilladas en defensa de una u otra; hay que decir que el objetivo principal de ambas es la misma ciencia: Arqueología. Las peculiaridades de las dos no deben de ser excluyentes, y más teniendo en cuenta las limitaciones de los recursos de equipos humanos y económicos que aquejan a esta disciplina. Un punto de partida para ambas, podría ser lo que los investigadores americanos vienen realizando desde hace años: los modelos predictivos aplicados a las áreas no prospectadas, o prospectadas de forma selectiva. Por supuesto que cualquiera de estas predicciones tendría que ser contrastada con el trabajo de campo, pero podrían ser valiosas en aquellos casos relacionados con la prospección y la estrategia de excavación en un área determinada (Hodder y Orton 1990: 267). BIBLIOGRAFÍA Abarquero Moras, F. J. (1999): “Rasgos de identificación de la cerámica de tipo Cogotas I
fuera de la Meseta”. En R. de Balbín y P. Bueno (eds.): Actas II Congreso de Arqueología Peninsular (Zamora 1998), Tomo III, Primer Milenio y Metodología: 113-127
Aronoff, S. (1989): Geographic information systems: a management perspective. Otawa. WDL Publications.
Baena, J. y Blasco, C. (1999): “Cambios en los patrones de asentamiento y visibilidad. El bronce fianl y la primera edad del hierro en el bajo Manzanares“Los SIG y el análisis espacial en Arqueología. Madrid, UAM: 195-211 (Colección de Estudios 51)
Baena, J.; Blasco, C.; Quesada, F. (1999): Los SIG y el análisis espacial en Arqueología. Madrid, UAM. (Colección de Estudios 51).
Bellido Blanco, A. (1996): Los campos de hoyos. Indicios de la economía agrícola en la Submeseta Norte. Valladolid, Universidad de Vallladolid. (Studia Archaeologica, 85)
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
154
Bermúdez, J.; Martín de la Cruz, J. (2000): “Aplicaciones de SIG al estudio de los modelos de ocupación del territorio en la Prehistoria de la campiña cordobesa”, 3º Congreso de Arqueología Penisular. Vol. X, Sistemas de Informaçao Arqueologica da Peninsula Iberica, Porto, ADECAP: 63-87.
Blasco, C.; Baena, J. (1993): “Tratamiento de la información gráfica espacial”. En A. Jimeno, J. del Val y V. Fernández (eds): Actas Inventarios y Cartas Arqueológicas. Homenaje a Blas Taracena. Valladolid, Junta de Castilla y León: 179-189.
Burillo, F., Jimeno, E., Ibáñez, E. y Polo, C. (1993): “Un modelo de gestión integral del Patrimonio Arqueológico” Aplicaciones Informáticas en Arqueología, 2. Teorías y Sistemas, Bilbao: 23-39.
Cabero Diéguez, V. (1985): El Espacio Geográfico Castellano-Leonés. Valladolid, Ed. Ámbito.
Carreras, L. (1994): “Una reconstrucción del comercio en cerámicas: la red de transporte en Britania. Aplicaciones en Pascal y SPANS” Cuadernos de Arqueología 7: 28-42.
Delibes, G., Fernández, J. (1981): “El castro protohistórico de “La Plaza” en Cogeces del Monte (Valladolid). Reflexiones sobre el origen de Cogotas I”, BSAA XLVII: 51-70.
Delibes, G, Fernández, J., Romero, F. y Martín, R. 1985: La Prehistoria en el Valle del Duero. Valladolid Ed. Ámbito.
Delibes, G., Fernández-Posse, Mª. D., Antona, V., Ruiz-Zapatero, G. y Keay, S. (1993): “Mesa redonda: los Inventarios al servicio de la Gestión o la Investigación Arqueológicas” en A. Jimeno, J. del Val y V. Fernández (eds): Actas, Inventarios y Cartas Arqueológicas. Homenaje a Blas Taracena. Valladolid, Junta de Castilla y León: 251-262.
Delibes, G., Romero, F. y Morales, A. (eds.) (1995): Arqueología y Medio Ambiente. El primer milenio a.C. en el Duero Medio. Valladolid, Junta de Castilla y León.
Fernández-Posse, Mª. D. (1986): “La cultura de Cogotas I” en Homenaje a Luis Siret (1934-1984). Cuevas de Almanzora, Madrid: 475-485.
González González, J. Mª. (1994): “Interpretación arqueológica de un “campo de hoyos” en Forfoleda (Salamanca)”, Zephyrus XLVI: 309-314.
González, P., Lull, V. y Risch, R. (1992): Arqueología de Europa (2250-1200 a.C.). Una introducción a la Edad del Bronce. Madrid, Síntesis.
Harris, E. C. (1991): Principios de Estratigrafía Arqueológica. Barcelona, Ed. Crítica. Hodder, I. y Orton, C. (1990): Análisis espacial en Arqueología. Barcelona, Ed. Crítica. Infante, F. y Fernández, G. (1991): “ABPS: La información del proyecto sobre Arqueología
del Paisaje (Bucelo-Furelos, La Coruña)”, Complutum 1: 221-223. Molina, F., Esquivel, J. A. y Contreras, F. (1991): “Sistemas integrados de catalogación y
análisis de la información arqueológica” Complutum 1: 243-246. --- (1996): “Un sistema de información arqueológica para Andalucía” Cuadernos VI: 76-
85. NCGIA (1990): NCGIA Core Curriculum. Santa Bárbara. Universidad de California. Rodríguez, J. A. y Abarquero, F. J. (1994): “Intervención arqueológica en el yacimiento de
la Edad del Bronce de “El Cementario-El Prado” Quintanilla de Onésimo (Valladolid)” Numantia 5: 33-57.
Roldán, L., Baena, J., Blasco, C., Bermúdez, J. y García, E. (1999): “SIG y arqueología romana. Restitución del trazado del acueducto de Cádiz”. En Los SIG y el análisis espacial en Arqueología. Madrid, UAM. (Colección de Estudios 51): 255-272.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
155
Santonja, M. (1997): “Los tiempos prehistóricos” en J. L. Martín (dir.): Historia de Salamanca. Vol-I Prehistoria y Edad Antigua, Centro de Estudios Salmantinos. Salamanca: 19-122
Uriol Salcelo, J. I. (1990): Historia de los caminos de España I. Hasta el s.XIX . Madrid (Colección de Ciencias, Humanidades e Ingeniería, nº 33).
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
156
Estruturas em fossa no sítio do Picoto (Guarda, Portugal)
Manuel Sabino Perestrelo* André Tomás Santos**
Marcos Osório*** Resumo: Apresentam-se neste trabalho os resultados advindos dos trabalhos arqueológicos de emergência realizados no lugar do Picoto (Guarda, Portugal). Trata-se de um sítio em que as únicas estruturas identificadas se resumem a fossa abertas no saibro. Tratando-se de um fenómeno muito recorrente desde o Calcolítico, sobretudo na Meseta, este povoado reverte-se de particular importância seja porque se trata do primeiro do género a ser identificado na Beira Interior, seja porque três datações carbónicas nos permitem situá-lo nos começos da II Idade do Ferro. Palavras chave: Beira Interior. Povoados de Fossas. II Idade do Ferro. 1. INTRODUÇÃO
A identificação do sítio em causa deve-se aos trabalhos de acompanhamento arqueológico realizados por Marcos Osório durante o corte da vegetação e remoção de terras superficiais no âmbito da construção do troço da IP2 (Itinerário Principal 2) entre o nó de Guarda Sul e a rotunda dos Galegos.
Ali, aquele arqueólogo observou algumas manchas de terra castanha escura e negra no meio do saibro de base. Nessa terra encontrava-se, também, alguma cerâmica grosseira de fabrico manual, de pastas bastante friáveis e superfícies negras ou castanho alaranjadas. Nenhum dos fragmentos então identificados apresentava decoração. Também não se identificaram estruturas construtivas ou materiais líticos associados às manchas de terra escura ou aos materiais cerâmicos.
Tendo-se manifestado a inegável importância científica do sítio e após terem sido
feitos os contactos necessários e tratado o processo burocrático, iniciámos a intervenção de emergência em Abril de 20011. * ARA – Associação de Desenvolvimento, Estudo e Defesa do Património da Beira Interior. Rua Dr. Mário Canotilho, Lt. 9, Bl. 1, 3º Dir., 6400-337 Pinhel. [email protected] ** Centro de Estudos Pré-históricos da Beira Alta. Rua Carolina Michaëlis, 73 C, 1º, 3030-324, Coimbra. E-mail: [email protected]. *** Câmara Municipal do Sabugal. Praça do Município. 6320, Sagubal. 1 Expressamos o nosso agradecimento à Doutora Raquel Vilaça pelas sugestões para a elaboração deste texto. Agradecemos, também, a Filipe Pina, Bruno Santos e Paulo Andrade toda a colaboração dispensada durante a
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
157
2. LOCALIZAÇÃO E DESCRIÇÃO DO SÍTIO
O local intervencionado pertence à freguesia de S. Vicente, Concelho e Distrito da Guarda. As coordenadas do sítio, segundo a Carta Militar de Portugal na escala de 1: 25 000 (folha 203- Guarda), são as seguintes: PE 448 774 UTM (Fig. 1 e 2).
O sítio arqueológico identificado como Picoto localizava-se num planalto
ligeiramente voltado a nordeste, encaixado entre o rio Diz, o rio Noéme e a ribeira de Corte de Cavalo. Os vestígios apareceram nos terrenos removidos à direita da estrada que liga a Guarda à povoação da Gata, e junto ao caminho de terra batida que liga a estrada à Quinta do Silva. Este planalto, com uma altitude média de cerca de 820 m, está sobranceiro ao vale do rio Diz, permitindo o domínio visual da paisagem envolvente (Fig. 2A e 2B). O sítio encontra-se equidistante das duas linhas de água mais importantes (rio Diz e rio Noéme).
Geomorfologicamente, o sítio encontra-se no limite da Meseta, já próximo dos
relevos que fazem parte da serra da Estrela. Aqui, aquela ampla superfície de aplanamento “encontra-se bastante degradada pelo feixe de vales afluentes da margem esquerda do Côa. No entanto ela pode ser restituída com relativa facilidade […] sobretudo a norte do Noeime, entre Pessolta e Vila Fernando, e também no sopé da cumeada em que assenta aquela cidade [Guarda] ” (Ferreira, 1978, 84-85).
A zona onde se encontra o local é granítica com algumas intrusões de quartzito
que formam pequenas manchas. Mineralogicamente é de tipo monzonítico de duas micas, com predomínio da biotite. Apresenta um carácter alcalino. Como elementos essenciais encontramos o quartzo, a oligoclase ou oligoclase-andesina, a microclina, a microclina-pertite, a micropertite, a albite ou albite-oligoclase, a biotite e a moscovite. Entre os elementos acessórios encontramos a apatite, o zincão, a magnetite, a turmalina, etc. Finalmente, os elementos secundários são, entre outros, a caulinite, a sericite, a clorite, o rútilo acículas e a esfena (Teixeira, et alii, 1963, 8). A nível da textura, trata-se de um granito porfiróide de grão médio a grosseiro (Teixeira et alii, 1963, 13). O subsolo da área intervencionada é constituído, maioritariamente, por granito degradado. O solo é, em geral, muito arenoso e solto.
Actualmente, a cobertura vegetal dos arredores é pobre, reduzindo-se a algumas
giestas, a herbáceas e a alguns castanheiros, carvalhos e pinheiros. Neste troço da estrada a vegetação era idêntica, pois no decorrer da escavação detectámos alguns negativos de raízes de pinheiros e de giestas. Apesar do terreno ter sido cultivado ao longo dos anos, só se detectaram vestígios arqueológicos com a remoção de terras superficiais pelas máquinas que manobravam na abertura do troço de ligação do IP2 à Guarda. 3. METODOLOGIA E ESTRATÉGIAS ADOPTADAS
Na primeira fase procedeu-se à abertura de sondagens que incidiram, preferencialmente, nas zonas onde apareciam as manchas escuras e se encontrava escavação e no tratamento dos materiais. Ao Doutor Domingos Cruz temos a agradecer o seu auxílio em relação obtenção da data de C14 e às respectivas calibrações.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
158
material cerâmico de modo a confirmar a potencialidade arqueológica dessas manchas e o seu interesse científico.
Assim, optou-se por traçar um eixo principal de sentido Norte / Sul que
atravessasse o sítio arqueológico a partir de um ponto zero marcado na base de um posto de média tensão localizado a Norte do eixo da estrada e junto ao caminho de terra batida que dá ligação à Quinta do Silva. A partir deste ponto traçou-se uma linha com a orientação Norte / Sul tendo sido marcados, ao longo da mesma, três pontos à distância de 20, 40 e 54 metros. Este último ponto encontrava-se já no limite Sul da berma da via e da área limpa e alterada pelas máquinas.
A partir deste eixo, traçaram-se quadrículas de 4 metros de lado para Oeste e para
Este de modo a abranger as manchas de terra escura e os vestígios cerâmicos. Delimitou-se um primeiro sector (S.I.) e uma primeira sondagem (S.I.1) localizada a Oeste do eixo central que abrangia uma vasta mancha de terra escura com cerâmica. Posteriormente, com o decorrer dos trabalhos e com o propósito de escavar toda a área com manchas de terra escura ou com material cerâmico, decidimos alargar a S.I.1, abrindo novas sondagens com apenas dois metros de largura e quatro de comprimento, identificando-se as novas quadrículas como S.I.1A (para este), S.I.1B (para sul), S.I.1C (para nordeste) e S.I.1D (para oeste; esta com apenas um metro de largura, pois não era certo que a mancha se prolongasse nesta direcção), respectivamente. Com efeito, viemos a confirmar no decurso da escavação que nesta última sondagem a área dos vestígios apenas se prolongava em cerca de 20 cm. Por seu turno, a S.I.1C – mais afastada das outras sondagens deste sector - foi aberta com 4 metros de cada lado de modo a abranger uma superfície com vestígios arqueológicos a nordeste da S.I.1 (Fig. 16).
A Nordeste deste S.I, delimitou-se uma outra área que foi identificada como
Sector II (S.II) e marcaram-se quatro sondagens (S.II.1, S.II.2, S.II.3 e S.II.3A), com 4 metros de cada lado de modo a abranger as manchas de terra escura que eram visíveis e as zonas com materiais cerâmicos. Apenas a S.II.3A foi delimitada com 2 metros de largura e quatro metros de comprimento pois não se justificava a abertura de uma área mais extensa.
Posteriormente, tendo-se detectado outra zona com terra castanha que se distinguia
ligeiramente do saibro de base, abriu-se outra sondagem no sector II, identificada como a S.II.4. Esta segunda fase dos trabalhos decorreu no mês de Julho.
Verificou-se que este sector II, nomeadamente a zona da S.II.3, S.II.3A e S.II.4,
estava muito perturbado pelas máquinas, observando-se alguns rodados muito profundos preenchidos com terra, saibro e alguns materiais modernos (tijolos e telhas). Com o decorrer da escavação veio a confirmar-se a constatação inicial ao depararmo-nos com níveis de terra e saibro muito revolvida e muito compacta. No entanto, na S.II.3 recolheram-se alguns materiais cerâmicos grosseiros de recipientes de grandes dimensões.
Em toda a área, os níveis superficiais de terra vegetal tinham sido removidos
restando, apenas, os níveis arqueológicos à altura do saibro de base. Em alguns casos, pareceu-nos que o saibro foi cortado pelas máquinas numa espessura ainda considerável, nomeadamente na zona da S.II.4 e nos sectores III e IV. Nestes dois
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
159
últimos sectores apenas ficou uma pequena mancha de terra mais escura muito superficial e bastante perturbada pelos rodados das máquinas. Todavia, recolheram-se nestas manchas superficiais alguns fragmentos de cerâmica.
Na segunda fase dos trabalhos (Julho de 2001) optou-se por abrir os dois sectores
(sector III e sector IV) localizados a Sudeste dos sectores anteriores pois tinham-se detectado algumas manchas de terra escura e algum material cerâmico, embora em pequena quantidade. No sector III e IV delimitou-se a sondagem com dois metros de largura e quatro de comprimento, de modo a abranger a totalidade da mancha de terra escura e o material cerâmico. Ao iniciarmos a escavação verificámos que nestas duas sondagens a terra escura era muito superficial (entre 5 a 10 cm de espessura) e o material cerâmico muito escasso. Não se recolheu material lítico.
Cada sector foi demarcado por um sistema de números (no sentido Este / Oeste) e
de letras (no sentido Norte / Sul) à distância de um metro, estabelecendo-se assim um sistema de coordenadas que permitia identificar de forma mais precisa a posição dos materiais dentro das sondagens.
Os trabalhos iniciais passaram por uma delimitação das manchas de terra escura
com algum material cerâmico de modo a distingui-las do saibro de base. Em toda as sondagens, excepto na S.II.4, se identificou uma Unidade Estratigráfica de espessura muito variável e muito perturbada com alguma cerâmica, terra escura e saibro, que ficou registada como a u. e. 1. Verificou-se que a cerâmica se concentrava preferencialmente nas proximidades das manchas de terra escura. Optou-se por deixar uma banquete em algumas sondagens ou um corte estratigráfico noutras, de modo a ficarmos com o registo vertical da estratigrafia que descreveremos em seguida. 4. DESCRIÇÃO DE ESTRUTURAS E ESTRATIGRAFIA Sector 1
Iniciámos a escavação deste sector após identificação da zona onde existia uma ampla mancha de terra escura com alguns materiais cerâmicos de fabrico manual. Limpou-se a primeira camada (u. e. 1) composta por alguma terra escura com saibro à mistura resultante dos trabalhos de remoção de terras levado a cabo pelas máquinas. Sob esta camada, individualizámos quatro manchas de terra de cor castanha escura com materiais cerâmicos e alguns carvões. Na mancha principal e de maior dimensão ocupando a quase totalidade da sondagem 1, abundavam os carvões e os fragmentos de cerâmica. Encontravam-se, também, algumas sementes carbonizadas e pequenos fragmentos de elementos de metal. Sensivelmente no centro da mancha de maiores dimensões, encontrava-se uma pedra de formato sub-rectangular com algumas “covinhas” na face inferior, virada para baixo. A pedra encontrava-se “semi-tombada” e fracturada, partindo-se quando a tentámos levantar (Fig. 3). É possível que, originalmente, ela se encontrasse na vertical pois possui a base plana.
Na mancha escura de maiores dimensões individualizou-se outra mancha mais
escura (u.e.6) que “cortava” a unidade 7 e preenchia uma outra fossa aberta num dos lados da mancha/fossa de maiores dimensões (Fig. 4 e 5).
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
160
Quanto ás manchas de menores dimensões localizadas a Nordeste da fossa grande, estas tinham pouca profundidade e forneceram algumas sementes e pequenos fragmentos de cerâmica.
No alargamento da sondagem 1 (1A, 1B, 1C e 1B) deparámo-nos com outras
manchas que preenchiam fossas, mais ou menos individualizadas, localizadas a Sul e a Nordeste. Assim, definiu-se nas sondagens do sector I, oito fossas abertas no saibro ligadas umas às outras e mais duas fossas individualizadas, localizadas a nordeste. Algumas fossas da sondagem 1 foram abertas no interior de outras já preenchidas com terra e material cerâmico. Ao lado destas fossas e a alguma distância identificámos pequenos buracos no granito (buraco 1, buraco 2 e buraco 3) que estavam definidos pelas manchas anteriormente referidas. No buraco 1 recolheram-se algumas sementes carbonizadas, uma das quais foi mandada analisar (vide quadro 1). A mancha da sondagem 1A parece relacionar-se com estes buracos pois estão muito próximos e, inclusivamente, o buraco 1 estava ligado à fossa escavada nesta sondagem 1A. Esta fossa foi preenchida com terra misturada com algumas pedras, em que se inclui dois fragmentos de moinhos de vaivém, fragmentos de cerâmica, carvões e sementes carbonizadas. Parece ter sido preenchida num único momento.
Quanto à sondagem 1C, escavou-se aqui o recheio de uma fossa localizada a
alguma distância das outras fossas do sector I. Pela análise da estratigrafia, a fossa parece ter sido preenchida em diversos momentos pois apresenta, além da unidade superficial, mais duas unidades estratigráficas; uma de terra castanha escura, muito compacta, com algum carvão e pouca cerâmica e outra de terra castanha amarelada, arenosa e muito compacta, preenchendo todo o fundo da fossa sem material. Estratigrafia S.I.1
As quadrículas abrangidas foram a F, G, H e I, 9, 10, 11 e 12. U. E. 1 – Terra solta, pouco compacta, composta por saibro amarelado e alguma
terra castanha escura à mistura, alguma cerâmica e pequenas pedras de granito e de quartzo. Esta unidade corresponde à terra remexida pelas máquinas nos trabalhos de remoção das terras superficiais. Encontraram-se diversos fragmentos de cerâmica manual grosseira.
U. E. 2 – Terra castanha mais ou menos compacta com algum material cerâmico e pequenas pedras de granito e quartzo. Detectou-se algumas partículas de carvão, misturado com a cerâmica. Esta unidade cobria a mancha 1 mas parecia prolongar-se para fora da mesma cobrindo também a mancha 4 e 5 que estavam próximas.
U. E. 3 – Terra castanha clara muito compacta com cerâmica em abundância, carvões e sementes carbonizadas que se limitavam à mancha 2. Recolheram-se as amostras 1, 2, 3 e 4 de carvões e sementes. Pela disposição de cerâmica e de algumas pedras de pequena dimensão e pela presença de barro e de carvões e sementes carbonizadas, admite-se a funcionalidade desta estrutura como uma provável lareira escavada no saibro de base.
U. E. 4 – Terra castanha clara, arenosa e muito compacta, com alguma cerâmica muito fragmentada de pastas friáveis. Não se recolheu carvão nem sementes. Corresponde ao enchimento de um buraco de contorno sub-oval denominado mancha 3.
U. E. 5 – Terra castanha clara muito compacta, idêntica à da u. e. 3, com escassos fragmentos cerâmicos, a maioria muito pequenos. Corresponde à mancha 4 que preenchia uma cavidade também de contorno sub-oval.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
161
U. E. 6 – Terra castanha escura, pouco compacta e de textura fina, com carvão, cerâmica, pequenas pedras de granito e quartzo e elementos de metal, incluindo um provável botão. Esta u. e. prolongava-se para oriente da banquete, estendendo-se por uma grande parte da sondagem. Nesta u. e. recolheram-se inúmeras amostras de carvão e cerâmica.
U. E. 6a – Bolsa de terra castanha clara, saibrosa e compacta sem material cerâmico. Parece corresponder a uma intrusão de saibro compactado.
U. E. 7 – Terra castanha clara, arenosa, muito compacta, com alguma cerâmica muito fracturada, carvões e pequenas pedras de granito e quartzo. Nesta unidade recolhemos também algumas amostras de carvão. Esta u. e. prolongava-se para a S.I.1b. Esta unidade foi cortada pela fossa preenchida pela terra da u. e. 6.
U. E. 8 – Terra castanha de textura arenosa e de cor menos escura que a da U. E. 6 que contorna a fossa n.º 3. É pouco compacta, com alguma cerâmica e carvões. Nesta u.e. recolheu-se um fragmento cerâmico com bordo e com uma aplicação plástica em banda sobre o colo.
U. E. 9 – Terra de textura arenosa, mais ou menos solta, de cor castanha acinzentada com carvões. Corresponde à camada que cobria o fundo da fossa 1, encontrando-se entre a u.e. 8 e o saibro. Recolheram-se inúmeros fragmentos de cerâmica, incluindo fragmentos de bordos.
U. E. 10 – Terra castanha clara muito compacta sem materiais que se prolongava para a S.I.1b. A U. E. 10 preenchia a fossa 4 da S.I.1b. S.I.1A
Esta sondagem é abrangida pelas seguintes quadrículas: F, G, H e I 7, e 8. U. E. 1- Terra solta, pouco compacta, composta por saibro amarelado e alguma
terra castanha escura à mistura, cerâmica, pequenas pedras de granito e quartzo e algumas sementes carbonizadas.
U. E. 2- Terra de cor castanha com muitas pedras, algumas de média e grande dimensão. Nesta u. e. recolheram-se dois fragmentos de moinhos manuais de vaivém, um de grandes dimensões e com a face polida virada para baixo. Detectou-se também alguns negativos de raízes, sementes, algum carvão e muita cerâmica. S.I.1B
Esta sondagem é abrangida pelas quadrículas D e E, 9, 10, 11 e 12. U. E. 1 – Terra solta, pouco compacta, composta por saibro amarelado e alguma
terra castanha escura à mistura, cerâmica e pequenas pedras de granito e quartzo. U. E. 2 – Terra castanha mais ou menos compacta com algum material cerâmico e
pequenas pedras de granito e quartzo. Detectou-se algumas partículas de carvão, misturado com a cerâmica. Esta unidade cobria também a mancha 1 (S.I.1).
U. E. 7 – Terra castanha clara, arenosa, muito compacta, com alguma cerâmica muito fracturada, carvões e pequenas pedras.
U. E. 10 – Terra castanha clara muito compacta com poucos materiais que se prolongava para a S.I.1. Esta terra corresponde ao enchimento da fossa 4 desta sondagem.
U. E. 11 – Terra de cor castanha escura, muito compacta, com algum material cerâmico. Esta u. e. limitava-se ao enchimento da fossa 7.
U. E. 12 – Terra de cor castanha escura, que formava uma pequena mancha de contorno semi-circular, com alguma cinza e alguns pequenos carvões que assentava sobre a u. e. 13.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
162
U. E. 13 – Terra de cor castanha pouco compacta, sem pedras, com alguns carvões que preenchia a fossa 8. S.I.1C
Esta sondagem é abrangida pelas quadrículas J, K, L e M 3, 4, 5 e 6. U. E. 1 – Terra solta, pouco compacta, composta por saibro amarelado e alguma
terra castanha escura à mistura e cerâmica. Tratava -se da mesma u. e. que cobria todo o sector I.
U. E. 2 – Terra castanha escura, muito compacta, com algum carvão e escassa cerâmica. Estas unidades foram alteradas pelas máquinas, aparecendo algumas intrusões de saibro.
U. E. 3 – Terra castanha amarelada, arenosa e muito compacta que preenchia todo o fundo da fossa. Não deu qualquer material. S.I.1D
Esta sondagem tem as quadrículas F, G, H e I, 13. U. E. 1 – Tratava-se da mesma u. e. que cobria todo o sector I. U. E. 2 – A mesma u. e. da S.I.1 que se prolongava apenas cerca de 20 cm para
esta sondagem. Sector II
No sector II abriram-se quatro sondagens. A sondagem 1 (S.II.1), depois de limpa a terra superficial, começou a dar alguns carvões e fragmentos de cerâmica delimitando-se, depois, outras duas manchas de terra de cor e textura distintas. Numa posição marginal da mancha, mais precisamente no canto Oeste da mesma, identificaram-se os restos de um recipiente fragmentado e sem fundo colocado em posição invertida (Fig. 7, 8 e 12). No centro da fossa escavou-se uma mancha de terra escura com algum material cerâmico, com pedras de quartzo, seixos polidos do rio e carvões. Na base identificou-se algum barro endurecido de aspecto amarelado róseo e algumas pequenas pedras de quartzo (u.e.2). Recolheu-se uma asa de secção rectangular e um fragmento de bordo de um recipiente de grande dimensões. Sob esta camada e sensivelmente no centro da fossa abriu-se um buraco circular que estava preenchido com o mesmo tipo de terra da u. e. 2 mas sem quaisquer fragmentos de cerâmica. Desconhece-se a sua utilidade.
Ao lado da fossa circular abriu-se uma outra fossa de contorno sub-rectangular
que, por sua vez, cortou parte da fossa subcircular. Essa fossa rectangular estava preenchida com terra castanha amarelada (u.e. 4), com escasso espólio cerâmico e apenas um seixo polido do rio (Fig. 9).
Na sondagem 2 do mesmo sector (S.II.2) escavou-se outra fossa circular
preenchida com terra escura, quase acinzentada, com muitos carvões e algumas pedras de pequena dimensão que poderiam fazer parte de uma lareira. Esta u. e. (2) assentava sobre uma terra castanha escura com muitos elementos pétreos de granito e quartzo de pequena e média dimensão, podendo corresponder à base da provável lareira (u.e. 3). Por sua vez, esta unidade assentava sobre a u. e. 4 composta por terra acastanhada compacta.
Na sondagem 3 e 3A, profundamente alterada pelo movimento de terras e pelos
rodados das máquinas, apenas se detectou pequena mancha que preenchia uma fossa subcircular com terra castanha e alguns fragmentos cerâmicos. Estas terras foram
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
163
identificadas como duas unidades distintas. Refira-se, no entanto, que esta diferenciação se deve essencialmente ao grau de adulteração das mesmas por parte das máquinas. A fossa identificava-se no canto sudeste da S.II.3, prolongando-se ligeiramente para a S.II.3A.
Na sondagem 4 (S.II.4) não se detectaram quaisquer vestígios arqueológicos. Estratigrafia S.II.1(Fig. 10)
Esta sondagem, localizada a Este do Eixo central Norte / Sul, tem os quadrados C, D, E e F, 15, 16, 17 e 18.
U. E. 1 – Terra saibrosa, de cor amarelada com misturas de terra de cor castanha pouco compacta e com alguma cerâmica. Esta u. e. estava muito alterada devido ao trabalho de remoção de terras pelas máquinas da obra.
U. E. 2 – Terra castanha muito escura com carvão, muita cerâmica, incluindo uma asa de secção sub-rectangular e um fragmento de bordo de grandes dimensões. Parece constituir o enchimento de uma possível lareira. Não se identificaram sementes nem carvões que pudessem ser recolhidos para análise. Parecia delimitada por pequenas pedras de pequena dimensão, com cerâmica e carvões. A base desta u.e. era composta por barro cozido de aspecto amarelo-avermelhado, com algumas pedras de granito e de quartzo de pequenas dimensões.
U. E. 3 – Terra de cor castanha mais ou menos compacta e ligeiramente arenosa, com algum material cerâmico e pedras de pequena dimensão. Esta unidade contornava toda a mancha de formato circular e assentava, em parte, sobre o saibro e em parte sobre a u. e. 5. Nesta u. e. encontrou-se um vaso fragmentado de grandes dimensões, uma semente (amostra 32) e alguns carvões. Num dos lados desta fossa de contorno circular foi aberta uma outra fossa de formato sub-rectangular cujo recheio foi denominado como u.e. 4.
U. E. 3b – Preenchimento da fossa pequena localizada no centro da fossa maior, com o mesmo tipo de terra mas com algumas intrusões de saibro amarelado e sem material cerâmico. Apenas se recolheu uma amostra de carvão (n.º 34). A terra era castanha amarelada, muito solta e com pequenas pedras de quartzo. Esta u. e. não ficou registada no corte estratigráfico.
U. E. 4 – Camada de terra castanha amarelada muito compacta e ligeiramente arenosa, com pouca cerâmica e poucas pedras (apenas um seixo polido do rio em quartzo). Corresponde ao enchimento da fossa sub-rectangular localizada a sudeste da fossa sub-circular.
U. E. 5 – Camada de terra saibrosa muito fina, pouco compacta de cor amarelada ou róseo-avermelhado que se reduzia a uma pequena mancha no centro da fossa subcircular e sob as u. e`s 2 e 3, a norte da pequena fossa central. Não tinha materiais e poderia corresponder à deposição de terra retirada desta mesma fossa. S.II.2 (Fig. 11)
Esta sondagem, localizada a sudeste da S.II.1, era abrangida pelos quadrados G, H, I e J 19, 20, 21 e 22. As unidades estratigráficas detectadas foram as seguintes:
U. E. 1 – Terra saibrosa superficial muito alterada, de cor amarelada com misturas de terra de cor castanha pouco compacta e com alguma cerâmica.
U. E. 2 – Camada pouco espessa de cor cinzenta, com muitos carvões e com algumas pedras de pequena dimensão dispostas anarquicamente em toda a mancha acinzentada. Poderia, eventualmente delimitar uma pequena lareira. Recolheram-se muitos fragmentos de cerâmica e abundantes carvões.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
164
U. E. 3 – Terra castanha escura com muita pedra de granito e quartzo de pequena e média dimensão. Parece corresponder à base da provável lareira.
U. E. 4 – Terra castanha amarelada, compacta e textura arenosa com algum barro à mistura e muitas pedras e seixos do rio de granito e quartzo de pequena e média dimensão. Esta u. e. contornava a fossa escavada no saibro e estava sob a u.e. 2 e 3. Nesta unidade recolheu-se um fragmento de movente de granito de grão médio depositado em posição invertida na orla da fossa. S.II.3 e S.II.3A
U. E. 1 – Terra castanha, compacta, com algumas pedras de granito de média dimensão e alguma cerâmica. Esta camada estava bastante alterada pelas máquinas.
U. E. 2 – Trata-se da mesma terra castanha, compacta, com pedras de granito de média dimensão e alguma cerâmica mas encontrava-se menos adulterada. Recolheu-se um pequeno fragmento de moinho de vaivém e alguns carvões. Sectores III e IV
Toda a zona dos sectores III e IV estava profundamente alterada pelo movimento de terras e pelos rodados das máquinas. Apenas foi detectada pela presença de alguns fragmentos cerâmicos superficiais junto de alguma terra mais escura, também superficial. Estes materiais podem ter sido arrastados pelas máquinas para esta zona a partir das outras manchas das proximidades ou poderiam ter existido outras fossas que desapareceram com a remoção de terras.
Além dos escassos fragmentos cerâmico, não se recolheram outros materiais nestes sectores. Estratigrafia S.III.1
U. E. 1 – Camada superficial de terra castanha com saibro, de textura arenosa, pouco compacta, com alguma cerâmica. Esta camada estava bastante alterada pelas máquinas. Além dos escassos fragmentos cerâmico, não se recolheram outros materiais. S.IV.1
U. E. 1 – Camada superficial de terra castanha com saibro, de textura arenosa, pouco compacta, com alguma cerâmica. Esta camada estava bastante alterada pelas máquinas. Além dos escassos fragmentos cerâmico, não se recolheram outros materiais. 5. ESPÓLIO
Nesta intervenção foram recolhidos inúmeros fragmentos de cerâmica manual, de pastas grosseiras e superfícies lisas, sem decoração. No total recolhemos cerca de 35 bordos, 4 asas e 6 fundos bastante fragmentados. A nível de material lítico, foram recolhidos cerca de 4 fragmentos de prováveis moinhos (ou polidores?). Pelo menos um seixo do rio polido pode ter sido utilizado como peso de pesca ou de tear. De material metálico, recolhemos 3 fragmentos de objectos em bronze ou cobre bastante deteriorados (Fig. 15).
Como se verifica, a maioria do material recolhido nesta intervenção de emergência
corresponde a fragmentos cerâmicos de fabrico manual e pastas, em geral grosseiras,
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
165
com abundantes desengordurantes de médio calibre. Visto que se trata, provavelmente, de material de enchimento após o abandono das fossas, as cerâmicas estão muito fracturadas e apresentam as superfícies alisadas ou degradadas. São escassas as superfícies polidas. O material cerâmico do sector I e do sector II é, em geral, de pastas escuras (castanhas e acinzentadas) ou alaranjadas em geral com muito desengordurante (elementos de mica, quartzo e feldspato), pastas pouco compactas ou medianamente compactas e superfícies simplesmente alisadas ou pouco cuidadas sem decoração. Poucos fragmentos apresentam pasta compacta e superfícies polidas. Diversos fragmentos apresentam cores distintas para o interior e para o exterior do recipiente, normalmente de cor cinzenta escura no interior e alaranjada no exterior. Algumas superfícies foram alisadas com um objecto tipo espátula deixando uma espécie de ténues sulcos brunidos, quer no exterior quer no interior. Esses sulcos apresentam uma disposição horizontal ou são oblíquas. A espessura das paredes varia muito desde os 3 cm até aos 10 cm. No S.I.1 recolheram-se diversos seixos polidos do rio, um dos quais poderá ser um peso de pesca pois apresenta pequenos entalhes laterais bem como uma pedra fragmentada com uma face polida que poderá corresponder a um movente.
Quanto ao S.II.2 e 3, recolheram-se alguns fragmentos de moventes juntamente
com diversos seixos polidos do rio. Há uma grande variedade de lábios e bordos: desde os lábios almendrados, aos
lábios planos ou extrovertidos. Os bordos são rectos, revirados para o exterior, espessados, etc. As asas apresentam secção sub-rectangular ou subcircular, podendo ser em fita. Os fundos encontrados são planos.
Embora não se possam reconstituir muitas formas devido à dimensão reduzida dos
fragmentos, verifica-se que existem formas bojudas com os bordos revirados para o exterior, de colo apertado (Fig. 12 e 13). 6. DATAÇÕES CARBÓNICAS2 Foram datadas três amostras provenientes de três contextos distintos da estação. Esta situação permitia-nos avaliar eventuais sincronias entre os diversos testemunhos antrópicos individualizados em campo.
Uma primeira amostra (GrN-27129) era composta por restos de bolotas provenientes da u. e. 3 do S.I.1 (mancha 2 do buraco 1). Na escolha daquela pesaram duas razões: por um lado tratava-se de uma amostra de vida curta e por outro era proveniente de um contexto seguro uma vez que encaramos a u. e. 3 como um depósito primário.
A segunda amostra (GrA-24721) correspondia a grãos de trigo3. Foi exumada na
base da u. e. 6 do S.I.1. Correspondia esta à camada de enchimento da fossa escavada na
2 Quando da apresentação pública deste trabalho apenas dispúnhamos de uma data radiocarbónica. Uma vez que os result ados das datações de outras duas amostras estão já disponíveis, serão já discutidos em conjunto no capítulo presente. Agradecemos a Domingos Jesus da Cruz, Sílvia Loureiro Mendes e Alexandre Valinho, investigadores que possibilitaram a obtenção destas datas . 3 Agradecemos à Doutora Isabel Figueiral a identificação da amostra.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
166
u. e. 7. A pertinência desta recolha advém do facto de, de igual modo, se tratar de uma amostra de vida curta. Por outro lado data um momento em que uma das fossas ainda se encontra aberta e consequentemente um terminus ant quem da escavação daquela.
A última recolha (GrA-24606) tratava-se de carvão vegetal proveniente da u. e. 3 do S.II.2 (base de uma provável lareira). Com esta análise obteríamos assim uma data de um sector distinto, o que poderia ajudar-nos na altura de estabelecermos eventuais sincronias ou diacronias.
A primeira amostra foi datada com o método tradicional e as duas últimas por AMS (espectometria de massa de iões acelerados). Os resultados encontram-se discriminados no quadro seguinte4.
Método A (a. C.) Método B (a. C.) Ref. Lab. Data B. P.
1 sigma 2 sigma 1 sigma % 2 sigma % GrN-27129 2375+20 407 - 400 481 – 468
449 – 442 412 – 396
481 – 468 448 – 442 412 – 396
20 8 72
515 – 460 453 – 437 430 – 417 414 – 394
32 10 4 54
GrA-24721 2490+50 782 – 517 460 – 452 438 – 431 418 – 414
796 – 405 764 – 738 724 – 537 531 – 521
10 86 4
787 – 482 467 – 448 442 – 412
90 4 6
GrA-24606 2435+45 759 – 683 661 – 643 587 – 583 544 – 406
765 – 399 757 – 696 655 – 655 541 – 408
29 0 71
761 – 679 669 – 612 594 – 402
26 12 62
Quadro 1: Datações radiocarbónicas do Picoto (Guarda, Portugal). Lamentavelmente, as duas últimas duas amostras, embora estatisticamente semelhantes à primeira5, apresentam intervalos muito dilatados após a calibração. No entanto, algumas considerações deverão ser tidas em conta. A primeira data corresponde grosso modo a um momento indeterminado do século V a. C. A segunda tem 90% de probabilidades (método B) de se situar num período localizado entre os inícios do século VIII e os princípios do século V a. C. Finalmente, a terceira tem 62% de possibilidades de se situar entre os inícios do século VI e os finais do século V a. C. Tendo em conta estes dados, se bem que possamos admitir uma diacronia mais ampla (arrancando algures no século VIII a. C), somos impelidos a valorizar um período que cubra apenas os séculos VI e V a. C. A própria estrutura do sítio impede-nos de pensar num longo período de ocupação. Esta última observação em conjunto com o facto das três datas serem estatisticamente semelhantes levou-nos a calcular a média ponderada das mesmas. No quadro 2 apresentam-se os resultados obtidos.
4 As datas foram calibradas com o programa Radiocarbon Calibration Program, ver. 4.3 , fornecido pelo Quaternary Isotope Laboratory, University of Washington, baseado em Stuiver e Reimer (1993). Intervalos de confiança de + 1 sigma (68,26%) e + 2 sigma (95,46%). O método A resulta da intercepção simples com a curva de calibração. O método B da distribuição de probabilidades. Ver Stuiver et alii, 1998. 5 A um nível de 95%.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
167
Método A Método B Data B. P.
1 sigma 2 sigma 1 sigma % 2 sigma %
Média ponderada
2400+20 481 – 468 448 – 442 412 – 404
706 – 705 535 – 534 412 – 404
504 – 487 485 – 463 451 – 439 428 – 421 413 – 403
20 36 16 7 21
517 – 456 455 – 435 434 – 401
55 16 29
Teste estatístico T’ – 4.59
Xi2 (0.5) – 5.99
Quadro 2: Média ponderada das datações do Picoto. Os resultados estão à vista. A média ponderada leva-nos a valorizar uma cronologia situável apenas no século V e no primeiro quartel do século VI. Vai portanto ao encontro do que dissemos anteriormente em relação à análise individual de cada data. 7. DISCUSSÃO A grande generalidade dos sítios em que as fossas são a estrutura mais representativa do registo arqueológico, datam, na Península Ibérica, de um período compreendido entre o Neolítico e os começos da Idade do Ferro, variando muito a sua funcionalidade (Bellido Blanco, 1996). Na Beira Interior, este foi, até ao momento, o primeiro sítio deste tipo a ser identificado. Como acontece não poucas vezes, a localização do mesmo só se tornou possível quando se removeram as camadas superficiais que cobriam as fossas e se tornou patente o contraste entre estas e o substrato rochoso onde foram abertas. Na vizinha Meseta, estes sítios situam-se cronologicamente entre o Calcolítico e os finais da Idade do Bronze, embora se encontrem casos esporádicos deste tipo de estruturas que se podem adscrever à Idade do Ferro, como se passa em Medina do Campo, no nível Mota 2 (700/650-550 a. C.) (Garcia e Urteaga, 1985, citados em Bellido Blanco, 1996, 11). Nesta região é, no entanto, notória a relação de um grande número destes sítios com a designada “Cultura de Cogotas I”, genericamente atribuível à Idade do Bronze, não passando do século X a. C. (Castro Martínez et alii, 1995). Aparentemente os povoados de fossas que estariam associados àquela cultura “van a ser sustituidas, desde seguramente el siglo VIII, por verdaderos habitats nuclearizados, por poblados estables constituídos por casas auténticas de piedra o adobe que reflejan el carácter duradero, permanente, de la ocupación.” (Delibes de Castro e Romero Carnicero, 1992, 243). A norte, na serra da Aboboreira, a escavação deste tipo de sítios apenas veio confirmar estas constatações. A sua relação com o mundo de Cogotas I, a plurinfucionalidade das fossas e a sua adscrição à Idade do Bronze. Assim acontece na Bouça do Frade onde, a par de outros materiais, se identificaram cerâmicas de tipo Cogotas I (Gonçalves et alii, 1978, 5-10; Jorge et alii, 1980, 12-17; Jorge, 1988a; 1988b.), Monte Calvo (Gonçalves et alii, 1979, 4-13 e 22-28; Gonçalves, 1981), Vale de Quintela (Gonçalves et alii, 1979, 13- 22), Fossa do Curro de S. João do Ovil (Jorge et alii, 1980, 7-11), Lavra (Jorge et alii, 1980, 17-24;
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
168
Sanches, 1988; 1995). A estes sítios há ainda que juntar, já no concelho de Castelo de Paiva, as fossas de Fontelo (Cunha, 1991). Por outro lado, se até aqui não se encontraram outros sítios com fossas na Beira Interior, elementos materiais que nos remetem para a Meseta têm, no entanto, vindo a ser identificados em toda a região. Entre estes, deve-se destacar a própria cerâmica de tipo Cogotas I. Verifica-se esta situação, por exemplo, no sítio do Caldeirão, localizado no concelho da Guarda tal como o sítio do Picoto (Perestrelo, 2000) ou no povoado do Castelo dos Mouros de Cidadelhe, situado já na bacia do Côa, no concelho de Pinhel (Perestrelo, 2001; 2003). Ainda no distrito da Guarda, convém relevar o povoado de Castelo Mau, em Almeida (Perestrelo, 2001, 138), o Castro de S. Romão, em Seia (Fabião e Guerra, 1988-1989, 79) e mais para sul os sítio de Monte do Frade, em Penamacor e da Moreirinha, em Idanha-a-Nova (já no distrito de Castelo Branco) (Vilaça, 1995, 304). Ainda na Beira Alta, refira-se o aparecimento deste tipo de cerâmicas em Baiões, concelho de S. Pedro do Sul (distrito de Viseu) (Silva, 1986, 121). Se bem que os materiais exumados no sítio do Picoto não ajudassem a propor uma cronologia segura e não tendo ainda chegado os resultados das datações carbónicas, o contexto do povoado fez com que supuséssemos que nos encontraríamos num sítio integrável na Idade do Bronze. Na verdade, os materiais, por si só, não fornecem índices cronológicos seguros, podendo abarcar cronologias que vão dos finais da Idade do Bronze à II Idade do Ferro. Os materiais cerâmicos que, na região, aparecem inseridos em contextos dos finais da Idade do Bronze, como as formas carenadas, estão igualmente ausentes. Por outro lado, se bem que elementos de ferro possam aparecer em sítios adscritos ao Bronze Final (como na Moreirinha ou no Monte do Frade) (Vilaça, 1995, 348-350), o contexto em que aparece o fragmento do Picoto não nos permite uma explicação similar às que se propõem para os casos do Bronze Final. Na verdade, tal como refere Raquel Vilaça, os artefactos de ferro dos finais da Idade do Bronze devem ser encarados “como mais um item de natureza sócio-simbólica […], que trazia prestígio e status” (Vilaça, 1995, 352). Ora, esta interpretação não se poderá aplicar a um elemento que é exumado no seio de uma camada que interpretamos como de enchimento, de natureza essencialmente detrítica. O “desprezo” com que é tratado este artefacto só poderá indicar a sua vulgaridade na época em que as fossas foram colmatadas.
Julgamos que as datações disponíveis não permitem grandes dúvidas quanto à cronologia do sítio. Como já havíamos referido na apresentação oral, momento em que só dispúnhamos de uma amostra analisada, as características desta já remetiam para a prática comum da torrefacção (de forma a extrair-se o tanino e permitir a farinação) em períodos proto-históricos (Oliveira et alii, 1991, 258-259), encontrando-se portanto em perfeita conformidade com os contextos esperados em estações deste tipo. As duas últimas datações apenas vieram consolidar a cronologia já proposta – dentro do século V a. C. – ao mesmo tempo que permitem supor um arranque da ocupação numa fase mais antiga (com segurança, dentro do século VI) (ver quadros 1 e 2).
Mas existirão razões para que possamos supor a existência da prática da abertura de covachos no saibro em épocas tão recentes? Se nas regiões limítrofes da Beira Interior não foram até agora identificados sítios deste tipo em épocas tão recentes, a
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
169
verdade é que no Noroeste peninsular, em particular na zona entre Douro e Minho, existem alguns dados que nos permitem afirmar que ali, até períodos já próximos da romanização, essa prática se manteve. Por exemplo, no castro de Santo Ovídio, em Fafe (Martins, 1981; 1991), foram identificadas cinco fossas que a investigadora responsável pela sua escavação atribui a um período compreendido entre os séculos V e II a. C (Martins, 1991, 87). As restantes teriam sido abertas entre os finais do século I a. C. e o século I da nossa era (Martins, 1991, 89-90). A mesma investigadora identificou no povoado do Lago (Amares) 24 fossas (Martins, 1988). Pelo menos parte destas terão sido abertas ao longo da segunda fase de ocupação do povoado (Lago IB) atribuível aos finais do século II a. C. (Martins, 1988, 61). As restantes teriam sido utilizadas entre os inícios do século I a. C. e meados do seguinte (Lago IIA e IIB) (Martins, 1988, 61-62). No sítio das Carvalheiras, em Braga, foram também identificadas várias fossas escavadas no substrato rochoso. Segundo os investigadores que escavaram este local encontrar-se-iam “sob os enchimentos da época romana, ou mesmo cortadas por muros” (Delgado e Lemos, 1985, 161). Os autores compararam estas fossas com as do Castro de Santo Ovídio e com as do Lago. Consideram-nas um “vestígio estrutural de um horizonte primitivo, atestado […] pela presença de cerâmica indígena inserta nas camadas posteriores, por revolvimento dos níveis mais antigos” (Delgado e Lemos, 1985, 161). De igual forma, no Castro do Crastoeiro (Celorico de Basto) foi identificada uma fossa cuja datação pelo radiocarbono permite situar entre meados do século IV e inícios do século III a. C. (Dinis, 1993-1994). No sítio de Monte Castro, em S. João de Rei (Póvoa de Lanhoso), também foram identificadas 3 fossas (Bettencourt, 1999, 581-607). Com base na cultura material e em datações radiocarbónicas, a investigadora responsável pelo seu estudo considera existirem duas fases de ocupação do sítio, revelando cada uma dessas fases a existência de fossas. A camada de enchimento mais profunda da fossa 1 do corte 1 foi datada pelo radiocarbono permitindo assim perceber-se que terá começado a ser colmatada entre meados do século IV a. C. e os inícios do século II a. C. Esta datação é estatisticamente semelhante a uma outra obtida para a camada 6 daquela sondagem, camada essa que cobre a fossa (Bettencourt, 1999, 592). É esta a cronologia proposta pela autora para a ocupação da fase que denomina S. João de Rei II (Bettencourt, 1999, 604). Uma amostra de bolotas do interior da fossa 2 do corte 2 foi também datada. A média ponderada entre esta data, uma segunda a partir de uma amostra proveniente da camada por cima de uma das fossas (camada 3) e uma terceira a partir de um conjunto de bolotas retirado da mesma camada permitem situar a ocupação desta fase do povoado (e logo a utilização das fossas) entre os finais do século VI e os finais do século V a. C (Bettencourt, 1999, 599-600). Neste período deverá ser colocado S. João de Rei I (Bettencourt, 1999, 603).
Esta última fase reveste-se de particular importância na medida em que, tendo em conta as datações disponíveis, se poderá considerar contemporânea do sítio sobre o qual nos debruçamos. Mas, sobretudo, os exemplos que apontámos servem para demonstrar a permanência da prática da abertura de covachos no solo até períodos próximos da romanização, pelo menos no noroeste peninsular. Uma das razões que
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
170
poderá ajudar a explicar esta permanência será a própria funcionalidade das fossas, assunto que passaremos a discutir.
Desde já se refira que praticamente toda a estratigrafia e possíveis estruturas que
possam ter existido sobre as fossas foram destruídas pelos trabalhos de remoção de terras. Este facto, para além de dificultar o estabelecimento de relações estratigráficas seguras entre as sondagens abertas no sítio, torna muito problemática a interpretação das fossas. De qualquer forma, podemos estar seguros que em determinada altura foram pura e simplesmente entulhadas. Baseia-se a nossa interpretação no carácter dos próprios sedimentos e do material que aí se encontra. Muitos fragmentos cerâmicos que não colam, abundância de carvões dispersos, elementos metálicos incompletos, etc. Mas este “entulhar” não deve ser tomado à letra. Na verdade, um processo tão corriqueiro nas nossas sociedades consumistas como é o do ver-nos livres dos desperdícios não deveria ser tão simples entre as comunidades que nos precederam (Thomas, 1999, 63). Falamos do monólito com covinhas identificado ao centro da fossa 1 da sondagem SI.1. A importância simbólica deste local do povoado em particular pode, aliás, ajudar a explicar o porquê da profusão de fossas que se cortam umas às outras nesta área do povoado, como se a história das fossas anteriores pudesse contribuir para o êxito das que se vão construindo. Este valor simbólico das fossas e do seu colmatar pode ajudar a explicar porque em várias destas, no seu topo e sensivelmente ao centro, foram identificadas unidades estratigráficas que foram por nós identificadas como lareiras. Referimo-nos às u. e’s 2 das sondagens S.I.1, S.I.1B, S.II.1 e S.II.2.
De qualquer modo, temos razões para suspeitar que antes desta última
funcionalidade, as fossas poderão ter sido utilizadas para outro tipo de actividades, em concreto, de armazenagem de cereais e/ou bolotas. Não só o aparecimento destes itens a isso nos impele, como as próprias características das fossas que são bastante adequadas para o armazenamento destes ecofactos. Na verdade, o armazenamento em estruturas subterrâneas tem vantagens consideráveis. Em relação à bolota, sabemos que esta deve ser conservada em ambientes anaeróbicos, devendo-se isto à tendência que esta glande tem para se oxidar (Oliveira et alii, 1991, 256). Em relação aos cereais, sabe-se que quando conservados no solo e em ambientes com um grau de humidade controlado potenciam a sua conservação e futura geminação (Reynolds, 1974; 1979 referidos em Oliveira et alii, 256).
Julgamos, aliás, que este sítio deve ser compreendido enquanto local
vocacionado para actividades de natureza produtiva: recolecção, cultivo, pesca (se valorizarmos o seixo com entalhes), farinação (se atendermos à quantidade de elementos de mós identificadas) e armazenamento. Por outro lado, a sua posição geográfica, entre dois importantes cursos de água e não revelando qualquer tipo de preocupações defensivas permite-nos esta interpretação. A “pobreza” revelada pela cultura material favorece, de igual modo, a nossa proposta.
A II Idade do Ferro, sobretudo na sua fase mais antiga não é muito conhecida na
Beira Interior. A existência de sítios abertos vocacionados para as práticas produtivas a par de outros mais “clássicos” não nos repugna. A existência de vários tipos de sítio integrados numa determinada estratégia de exploração de um território é uma proposta que não só nos parece racional como se adequa perfeitamente aos dados fornecidos pela escavação que agora divulgamos.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
171
A não identificação destes sítios deve-se essencialmente à sua não visibilidade no terreno. Julgamos, no entanto, que o tempo acabará por permitir a descoberta de novos locais que possam ajudar a clarificar alguns aspectos mais, tanto deste tipo de sítios como destas comunidades.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
172
IMAGENS
Fig. 1: Localização do sítio do Picoto na Península Ibérica.
Fig. 2: Localização do sítio do Picoto nas Cartas Militares de Portugal 1: 250 000 e 1: 25 000
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
173
Fig. 2A: Perfil Norte/Sul do sítio do Picoto
Fig. 2B: Perfil Oeste / Este do sítio do Picoto
Fig. 3 : Aspecto da sondagem 1 do sector I. Ao centro vê-se a pedra com “covinhas”.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
174
Fig. 4: Aspecto do corte da sondagem 1 do sector I.
Fig. 5: Corte leste da banquete da sondagem 1 do sector I.
Fig. 6: Aspecto das fossas depois de escavadas no sector I.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
175
Fig. 7: Recipiente “in situ” na sondagem 1 do sector II.
Fig. 8: Recipiente restaurado da sondagem 1 do sector II.
Fig. 9: Aspecto das fossas da sondagem 1 do sector II.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
176
Fig. 10: Corte norte e perfil Este/Oeste da fossa da sondagem 1 do sector II.
Fig. 11: Corte norte da sondagem 2 do sector II.
Fig. 12: Vaso de cerâmica manual da sondagem 1 do sector II.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
177
Fig. 13: Cerâmica manual da sondagem 1 do sector I.
Fig. 14: Fragmento de lâmina de ferro da sondagem 1 do sector II.
Fig. 15A e 15B: Botão e haste em bronze da sondagem 1 do sector I.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
178
Fig. 16: Planta geral da intervenção e das fossas no sítio do Picoto
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
179
BIBLIOGRAFIA Bellido Blanco, A. (1996): “Los campos de hoyos. Inicio de la economía agrícola en la
submeseta norte”. Studia Archaeologica, 85. Bettencourt, A. M. Dos S. (1999): A paisagem e o Homem na bacia do Cavado durante
o II e o I milénio AC. Braga, (Dissertação de Doutoramento apresentada ao Departamento de História do Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho – policopiada).
Castro Martínez, P. V., Mico Pérez, R e Sanahuja Yll, M. E. (1995): “Genealogia y cronologias de la “Cultura de Cogotas I”, Boletín del Seminário de Arte y Arqueologia, LXI: 51-118.
Cunha, A. L. (1991): “Intervenção de emergência efectuada no lugar de Fontelo de Figueirido, Sardoura, Castelo de Paiva (relatório de 1988/1989)”. Homenagem a Ernesto Veiga de Oliveira. Porto (Trabalhos de Antropologia e Etnologia, 31.1-4): 199-206.
Delgado, M. e Lemos, F. S. (1985): “Zona das Carvalheiras: notícia das campanhas de escavação de 1984 e 1985”. Cadernos de Arqueologia, nova série, 2: 159-164
Delibes de Castro, G. e Romero Carnicero, F. (1992): “El último milenio a.C. en la Cuenca del Duero. Reflexiones sobre la secuencia cultural”. Paleoetnologia de la Península Ibérica. (Complutum 2-3): 233-258.
Dinis, A. P. (1993-1994): “Contribuição para o estudo da Idade do Ferro em Basto: o Castro de Crastoeiro”. Cadernos de Arqueologia, série II.10-11: 261-268.
Fabião, C. e Guerra, A. (1988-1989): “A IV campanha de escavações no Cabeço do Crasto de S. Romão (Seia) – Alguns resultados preliminares”. Portugália, nova série, 9-10: 73-80.
Ferreira, A. B. (1978): Planaltos e Montanhas do Norte da Beira – Estudos de Geomorfologia. Lisboa (Memórias do Centro de Estudos Geográficos, n.º 4).
Gonçalves, A. H. B. (1981): “A estação pré-histórica de Monte Calvo – Baião – Notícia preliminar”, Arqueologia, 3: 77-87.
Gonçalves, A. H. B.; Jorge, S. O. e Jorge, V. O. (1978): “Fossas abertas no saibro, do concelho de Baião I – Bouça do Frade e Tapado da Caldeira”. Trabalhos do Instituto de Antropologia “Dr. Mendes Corrêa” 34.
--- (1979): “Fossas abertas no saibro, do concelho de Baião II – Monte Calvo e Vale Quintela”. Trabalhos do Instituto de Antropologia “Dr. Mendes Corrêa”37.
Jorge, S. O. (1988a): “O povoado da Bouça do Frade (Baião) – breve apontamento”, Arqueologia, 17: 134-137.
--- (1988b): O povoado da Bouça do Frade (Baião) no quadro do Bronze Final do Norte de Portugal . Porto (Monografias Arqueológicas, 2). Jorge, V. O., Sanches, M. J., Gonçalves, A. H. B., Cruz, D. J. e Correia, S. H. (1980):
“Novas fossas abertas no saibro da área da serra da Aboboreira”. Trabalhos do Grupo de Estudos Arqueológicos do Porto 5.
Martins, M. M. (1981): “O povoado fortificado de Santo Ovídio”. Arqueologia, 3: 103-110.
--- (1988): O povoado fortificado do Lago, em Amares (Cadernos de Arqueologia – Monografias, 1). Braga.
--- (1991): O povoado de Santo Ovídio, Fafe, Braga. Braga, (Cadernos de Arqueologia – Monografias, 6).
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
180
Oliveira, F.; Queiroga, F. e Dinis, A. P. (1991): “O pão de bolota na cultura castreja”. In Queiroga, F. e Dinis, A. P. (eds.). Paleoecologia e Arqueologia II. Vila Nova de Famalicão:251-268.
Perestrelo, M. S. G. (2000): “O povoado do Bronze Final do Caldeirão ( Guarda)”. In Ferreira, M. DA C.; Perestrelo, M. S. G.; Osório, M. e Marques, A. A. (Eds.). Beira Interior: História e Património. Actas das I Jornadas do Património da Beira Interior. Guarda, 1-3 de Outubro de 1998: 51-96 .
Perestrelo, M. S. (2001): “A Idade do Bronze no Castelo dos Mouros de Cidadelhe (Pinhel)”. Estudos Pré-históricos, 9: 133-142 .
Perestrelo, M. S. (2003): “Um povoado proto-histórico romanizado em Cidadelhe (Pinhel)”. Livro de Actas. I Congresso Internacional de Arqueologia Iconográfica e Simbólica: 218-223.
Sanches, M. J. (1988): “O povoado da Lavra”. Arqueologia, 17: 125-133. Sanches, M. J. (1995): “ O povoado da Lavra, serra da Aboboreira”. A Idade do Bronze
em Portugal. Discursos de Poder: 116. Stuiver, M. e Reimer, P. J. (1993): “Extended 14C database and revised CALIB
radiocarbon calibration program”. Radiocarbon, 35: 215-230. Stuiver, M. e Reimer, P. J., Bard, E., Beck, J. W., Burr, G. S., Hughen, K. A., Kromer,
B., McCormac, F. J., van der Plicht, J. e Spurk, M (1998): “INTCAL98 Radiocarbon age calibration 24,000 – 0 cal BP”. Radiocarbon, 40: 1041-1083.
Teixeira, C., Martins, J. A., Medeiros, A. C., Pilar, L., Mesquita, L. P., Ferro, M. N., Fernandes, A. P. e Rocha, A. (1963): Carta geológica de Portugal na escala 1: 50000: notícia explicativa da folha 18-C, Guarda. Lisboa.
Thomas, J. (1999): Understanding the Neolithic, Londres e Nova Iorque. Vilaça, R. (1995): Aspectos do povoamento da Beira Interior (Centro e Sul) nos finais
da Idade do Bronze, Trabalhos de Arqueologia, 9.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
Espacios domésticos y de almacenaje en la confluencia de los ríos Jarama y Manzanares
Asunción Martín Bañón*
Lidia Vírseda Sanz**
Resumen: A través de dos excavaciones arqueológicas de urgencia presentamos la evolución de dos asentamientos que nos acercan al panorama arqueológico madrileño durante los períodos de Cogotas I y la Primera Edad del Hierro. En estos hábitats se observan pautas parecidas de comportamiento, caracterizados por ser ocupaciones no muy prolongadas pero estables, localizadas sobre el mismo territorio y aprovechando supuestamente los mismos recursos ecológicos. Palabras clave: Cogotas I. Bronce Final-Hierro I. Submeseta Sur. Cabañas. Silos. Almacenaje. 1. INTRODUCCIÓN La siguiente comunicación tiene como objetivo contribuir al estudio de las diferentes formas de habitación y almacenaje durante el Bronce Final y el Hierro I en la región de Madrid, a partir de la presentación de dos yacimientos arqueológicos descubiertos con motivo de diferentes obras de infraestructura llevadas a cabo en el término municipal de Rivas-Vaciamadrid. Ambos yacimientos se situaban en la margen izquierda del río Manzanares y estaban separados entre sí apenas un kilómetro (Figura 1, nº 6 y 7). La metodología de trabajo empleada en los dos yacimientos fue similar. En primer lugar se procedió a la limpieza exhaustiva de toda el área de excavación, desbrozando el terreno mediante una máquina excavadora con pala limpiadora, para posteriormente limpiar manualmente la superficie resultante con azadas. De esta manera, se obtuvo una visión completa de la superficie a intervenir y se documentó el mayor número posible de estructuras, que fueron reflejadas en sus correspondientes planimetrías. Una vez delimitadas las estructuras, se procedió a la excavación estratigráfica y manual de cada una de ellas o en su caso de los estratos horizontales. Los yacimientos de Capanegra y La Deseada se corresponden con el tipo de registro
* C/ Gerardo Diego, 14, 5 A. Alcalá de Henares, 28006, Madrid. Correo electrónico: [email protected]** Area Sociedad Cooperativa. C/Aristóteles, 10 Bajo B. 28027 Madrid. Correo electrónico: lidiareascm@telefónica.net
181
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
arqueológico común en la Meseta durante toda la Prehistoria, conocido como de "fondos de cabaña". Este tipo de yacimiento aglutina un nutrido número de fosas que se identifican en el mejor de los casos con cabañas, silos, cubetas, agujeros de poste y hogares. Las características del registro conllevan ciertos condicionantes que dificultan considerablemente la interpretación de los mismos. En primer lugar, las evidencias materiales suelen ser muy débiles, derivadas del empleo de materiales perecederos en la construcción de las estructuras. A esta circunstancia negativa se une la fuerte erosión a la que están sometidos estos yacimientos, ya que se localizan preferentemente en los valles fluviales y zonas de paso continuo del arado, lo que contribuye a la destrucción y dispersión de los materiales, mientras que aquellos situados en zonas de ladera o sobre pequeños cerretes han sufrido también una erosión importante. Estos factores, unido al escaso margen temporal que suelen presentar las ocupaciones, dan lugar a un tipo de yacimiento rara vez estratificado, en el que de forma general se documentan tan solo aquellas estructuras que fueron excavadas en el subsuelo, siendo escasas o inexistentes las evidencias de las estructuras aéreas del yacimiento o incluso la presencia de estratos horizontales que relacionen las diferentes estructuras. Por las circunstancias aludidas anteriormente y por el efecto de la conservación diferencial de los materiales, la diversidad de los residuos no suele ser tampoco muy elevada, siendo la cerámica el material más abundante, seguido de la industria lítica y, dependiendo del terreno, de los restos óseos. 2. ESTADO DE LA CUESTIÓN La etapa correspondiente al Bronce Final en la región de Madrid está representada por la cultura de Cogotas I. Esta cultura arqueológica se definió a principios de los años 80 y está bien representada en la Prehistoria madrileña, ya que la expansión urbana a la que está sometida la región ha permitido la documentación de numerosos establecimientos en los que se detectan las formas de vida y los elementos materiales propios del período. Aunque los estudios efectuados están lejos de ser definitivos, hoy en día se aceptan algunos conceptos como que su origen está en la cuenca del Duero, su alta y dilatada cronología dentro de la Edad del Bronce y su carácter indígena (Fernández-Posse, 1998: 93). La periodización de Cogotas I fue establecida por Fernández-Posse en 1986 y con ligeras variaciones se mantiene hasta el momento (Quintana y Cruz, 1996: 12). Esta secuencia está basada, según reconoce la propia autora, en una seriación de los materiales arqueológicos, principalmente las cerámicas decoradas, convertidas así en auténticos fósiles directores del período (Fernández-Posse, 1998: 95). En los últimos años, la calibración de las dataciones radiocarbónicas han rebajado las cronologías propuestas inicialmente: a grandes rasgos existe un momento inicial o formativo en torno a los siglos XVI o XV a.n.e., un momento pleno y un momento final, que apenas alcanzaría el cambio de milenio, aunque de forma común se lleva hasta el siglo VIII a.C. para explicar la transición entre el
182
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
Bronce y el Hierro (Fernández-Posse, 1998: 94). Además de esta periodización existen otras como la propuesta por la Universidad de Valladolid, en la que se reconoce una fase previa o período formativo denominado Protocogotas (Delibes y Fernández, 1981). Esta fase se establece en el Bronce Medio y en el caso concreto de Madrid se conoce como “horizonte Cogeces” u “horizonte Los Vascos”. Los asentamientos de Cogotas I están caracterizados por la profusión de estructuras excavadas en el subsuelo, únicos restos visibles de antiguas ocupaciones que no siempre se pueden relacionar satisfactoriamente con espacios domésticos. Cuando las fosas se pueden identificar con cabañas, éstas siempre aparecen en número reducido, con planta circular u oval. Según la terminología empleada por los investigadores del período, estamos ante una arquitectura de “cañas y barro”, caracterizada por la construcción de cabañas mediante el empleo de materiales perecederos y, en definitiva, por la ausencia de una arquitectura en duro (Blasco Bosqued, 1992; 2000). También según estos datos, la extensión de los yacimientos apenas sobrepasa una hectárea, ocupados por pequeños grupos familiares que practican una economía de subsistencia, situados cerca de las áreas de inundación de los principales ríos, sin defensas ni límites visibles. Frente a este tipo de asentamiento en llano existen en los alrededores de Madrid otros enclaves en altura como son el Ecce Homo en Alcalá de Henares o la Muela de Alarilla en Guadalajara (Figura 1, nº 1). Las características constructivas y la escasa superposición detectada en los asentamientos han llevado a algunos autores a considerar estos enclaves como hábitats sin voluntad de permanencia (Quintana y Cruz, 1996: 52; Fernández-Posse, 1998: 113). La economía de Cogotas I se ha supuesto tradicionalmente ganadera, de ahí su carácter seminómada y su extensión por amplias áreas peninsulares entre las que se encuentran Andalucía, Portugal o el Levante. El desarrollo de la Arqueología de Gestión, con la documentación de nuevos yacimientos y la aparición de amplios campos de silos relacionados con el almacenamiento de grano, llevaron a la aceptación de una base económica también agrícola o al menos mixta. Según Fernández-Posse, es posible que las poblaciones de Cogotas I fueran tanto pastores como agricultores, desarrollando ambas actividades dependiendo de las características ecológicas del entorno, pero nunca de forma exclusiva (Fernández-Posse, 1998: 116-117). En cualquier caso, la forma de gestionar los recursos naturales parece ser común para todo el ámbito geográfico en el que se desarrolla la cultura de Cogotas I, así como su situación cercana a los principales valles fluviales, ya que la existencia de recursos naturales abundantes confiere a los valles de los ríos el suficiente atractivo como para justificar la existencia de asentamientos (Quintana y Cruz, 1996: 43). La transición entre el Bronce Final y el Hierro I es un tema de debate en la investigación prehistórica actual, es decir, establecer cómo se produjo el paso entre ambos períodos y si los grupos de Cogotas I participaron en la transición hacia el Primer Hierro o bien fueron desplazados previamente. Hoy día se han abandonado las antiguas tendencias invasionistas que abogaban por una sustitución de las formas de vida y las poblaciones de Cogotas I por nuevos grupos humanos, aunque se sigue hablando preferentemente de ruptura entre ambos períodos.
183
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
En la región de Madrid la tesis más defendida es la de la ruptura con el Horizonte Cogotas I, ante la llegada de nuevas influencias procedentes del mediodía peninsular, del valle del Ebro y del Levante (Blasco Bosqued, 1992; 2000: 178). Siguiendo a esta autora, a finales del siglo VIII a. C. nuevos asentamientos vienen a definir el Primer Hierro en la zona, representados entre otros por el Cerro de San Antonio, El Sector III de Getafe o Puente de la Aldehuela (Figura 1, nº 8 y 10), con un repertorio vascular diferente al tradicional de Cogotas I, en el que sobresalen técnicas cerámicas como son la pintura postcocción, la almagra, el cepillado o el grafitado. Desde otra perspectiva, Fernández-Posse (1998: 139-140) propone la posibilidad de que en ciertas áreas del interior de la Meseta los grupos de Cogotas I avanzado participaran en la transición hacia el Primer Hierro, sin producirse la liquidación tradicionalmente supuesta. Este planteamiento está basado en la existencia de yacimientos como Ecce Homo o La Muela de Alarilla, ambos cerros testigo, en los que se recogen materiales pertenecientes a los dos períodos y en el caso del Ecce Homo se produce la asociación dentro del mismo contexto de materiales de Cogotas I avanzado y del Primer Hierro (Figura 1).
Fig. 1. Mapa de situación de algunos de los yacimientos del Bronce Final-Hierro I de Madrid, incluidos los yacimientos de La Deseada y Capanegra (Rivas-Vaciamadrid, Madrid).
Según los resultados del Inventario Arqueológico de Valladolid, hay yacimientos en
184
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
los que se recogen materiales arqueológicos pertenecientes a ambos períodos, circunstancia que podría implicar la coincidencia de estos grupos en el tiempo y en el espacio, aunque este punto no ha podido confirmarse en los lugares excavados de forma sistemática (Quintana y Cruz, 1996). En este trabajo se apunta cómo Cogotas I y Soto I muestran preferencia por determinados espacios de la provincia, produciéndose sobre el mismo solar ambas ocupaciones. La coincidencia en la forma de apropiarse del paisaje se interpreta como un reflejo de las semejanzas sociales, económicas e incluso ideológicas entre ambos grupos culturales (Quintana y Cruz, 1996: 43-44). Los nuevos asentamientos del Hierro I se sitúan algo más alejados de las áreas de inundación de los principales ríos y se caracterizan por su pequeño tamaño, entre una y tres hectáreas, por una arquitectura endeble formada por un reducido número de cabañas excavadas en el subsuelo, de plantas circulares u ovales y de una superficie aproximada de 15-20 m2 (Blasco, 1992; 2000: 180). Según esta autora, todos los ejemplos son de nueva planta, ya que en ningún caso se reocupan los antiguos espacios de Cogotas I en el valle, mientras que en altura sí se produce la continuidad de habitación, aunque no la superposición estratigráfica (Ecce Homo y La Muela de Alarilla). Aunque estos asentamientos reflejan el mismo aspecto ocasional que los precedentes, se ha propuesto una mayor estabilidad para los mismos y una dedicación preferentemente agrícola frente a la ganadera de Cogotas. 3. HABITACIÓN Y ALMACENAJE EN EL VALLE DEL MANZANARES A través de dos yacimientos diferentes, situados muy próximos entre sí, presentamos diferentes formas de uso del espacio desde momentos imprecisos del período de Cogotas I hasta la Primera Edad del Hierro. 3. 1. El yacimiento de Capanegra El yacimiento de Capanegra se localiza en la margen izquierda del barranco del mismo nombre, tributario del río Manzanares. La excavación arqueológica de urgencia se llevó a cabo durante los meses de agosto y septiembre del 20011, ya que la zona quedaba afectada por el Plan General de Urbanización del Sector 8 del P.G.O.U. El área de intervención tenía una extensión de 4865,90 m2 y se dividió en dos zonas, en las que se reparten de forma diferenciada las estructuras de habitación y almacenaje. La zona A está localizada en las cotas altas y medias del área de intervención y en ella se detectaron cinco estructuras de gran tamaño de las cuales tres se corresponden con posibles cabañas y, de las dos restantes, una está arrasada por el arado y la otra es de difícil interpretación. También en esta zona se documentó un estrato de ocupación de gran
1 La excavación arqueológica fue dirigida por Dña. Lidia Vírseda Sanz y D. Manuel María Presas Vías, a quien agradecemos su inestimable aportación de ideas y su ayuda en la redacción final del texto.
185
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
extensión, localizado en la zona noreste, junto a 18 fosas, de las cuales se han identificado ocho con cubetas de uso indeterminado y tres con agujeros de poste. La zona B se localiza en las cotas bajas del área de intervención y en ella se documentaron 33 fosas de las que 14 podrían corresponderse con silos o almacenes subterráneos y 19 con cubetas de uso indeterminado (Figura 2).
Figura 2. Plano del yacimiento de Capanegra (Rivas-Vaciamadrid, Madrid) y de las estructuras de almacenaje.
A grandes rasgos, el yacimiento de Capanegra ofrece una secuencia de ocupación a lo largo de dos momentos diferentes de Cogotas I. La secuencia está formada por al menos dos ocupaciones estables que ha sido posible documentar en una estructura de gran tamaño y profundidad en la que se produce la superposición estratigráfica. La estructura presenta cuatro momentos diferentes de uso. El momento más antiguo está formado por dos ocupaciones sucesivas que se corresponden con el período de Cogotas I. Con posterioridad,
186
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
se produce una segunda fase en la que se excava otra gran estructura que destruye en parte los depósitos que estaban amortizando a la primera. Esta segunda fase está menos definida que la anterior y de ella tan sólo podemos decir que se trata de un momento intermedio entre la primera y segunda ocupación, aunque el repertorio cerámico presenta mayores rasgos de identidad con los materiales más modernos del yacimiento. Por último, sobre los depósitos que amortizan la fase intermedia se detectaron los restos de un pavimento que se corresponde con la última ocupación del Bronce Final-Hierro I. Además de la confirmación estratigráfica, se puede determinar la existencia de dos fases a partir de la evolución morfológica que presentan las estructuras y el uso diferente del espacio, corroborado todo ello por las diferencias que presenta el material arqueológico. Por el momento, no podemos ofrecer una datación absoluta, por lo que la cronología que presentamos está basada en las periodizaciones relativas basadas en los repertorios cerámicos2. 3. 1. 1. La fase Cogotas I Durante la primera fase de ocupación del yacimiento se aprecia una cierta organización del espacio, con la separación física entre las áreas de habitación y las de almacenaje. De este modo, la posible cabaña de habitación se localiza en la zona mas alta de la ladera, mientras que en la zona más baja o Zona B se desarrolla un área de almacenaje basado en el silo como estructura de almacenamiento (Figura 2). 3. 1. 1. 1. Los espacios de habitación La estructura número 3, localizada en la zona A, se interpreta a partir de la estratigrafía que presenta como una posible cabaña o estructura en la que se llevaron a cabo actividades domésticas. Se corresponde con una fosa de forma irregular, aunque de tendencia ovalada, que presenta grandes dimensiones: 8,75 m de largo por 7,30 m. de ancho y 1,90 m de profundidad máxima. Durante la fase más antigua se detecta en el interior de la fosa una subestructura excavada de planta rectangular y con las esquinas redondeadas, relacionada posiblemente con otras fosas menores o cubetas de funcionalidad desconocida. En el interior de esta estructura rectangular se documentó un posible suelo de uso y los restos de un hogar, elementos que marcarían la primera ocupación detectada en el yacimiento. Tras esta primera ocupación de la fosa, el espacio se rellenó posiblemente de forma intencionada y, por encima de estos rellenos, se desarrolló un segundo momento de uso, caracterizado por una nueva preparación del suelo y una estructura interpretada como un horno. Este segundo momento de uso estaría relacionado con cubetas y otros depósitos que se sitúan en el interior de la fosa.
2 Actualmente se está llevando a cabo la datación radiocarbónica de los restos faunísticos hallados entre los rellenos de una fosa, por lo que esperamos que en un futuro podamos contrastar estos resultados.
187
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
3. 1. 1. 2. Los espacios de almacenaje En la parte más baja de la ladera, al sur de la anterior estructura, se localizaron 33 fosas de diversos usos y morfologías. De éstas, 27 se pueden relacionar a partir del material cerámico con la primera fase de ocupación del yacimiento, siendo 14 de ellas interpretadas como silos (figura 2, B). El resto de las estructuras no han podido identificarse con una funcionalidad concreta. Una de estas fosas tiene una profundidad de 2,70 m y una capacidad de 22,8 hl. Su profundidad no permite identificarla satisfactoriamente con un silo, siendo también difícil relacionarla con un posible pozo, ya que no contiene pates ni otras evidencias (figura 2, C). A partir de la morfología de los silos se pueden distinguir dos tipos: uno de boca circular, paredes rectas y fondo plano y, otro, con el diámetro de la boca más pequeño que el de la base, paredes en forma de embudo invertido y fondo también plano. Ambos tipos son muy similares en sus dimensiones, la profundidad varia entre 1,60m y 0,52 m, siendo la profundidad media de 1, 05 m. La capacidad de contención se establece entre 5 hl y 20,3 hl. 3. 1. 1. 3. El material arqueológico Los materiales asociados a la primera fase de ocupación están formados principalmente por cerámicas y restos óseos, aunque también se recuperaron dos punzones de hueso e industria lítica (Figura 3). La cerámica se caracteriza por ser de pastas reductoras con las superficies bruñidas o espatuladas. El repertorio cerámico está formado por cerámica común y cerámica fina. En cuanto al primer tipo está representado principalmente por ollas de tamaño grande y mediano y otros contenedores de gran capacidad que apenas presentan tratamiento de la superficie. Las decoraciones se sitúan principalmente en el borde: digitaciones, incisiones o ungulaciones, aunque también hay apliques digitados y mamelones que se sitúan en el borde, hombro o en la panza, ocupando en ocasiones toda la pieza. Dentro de la cerámica fina el recipiente más representado es la cazuela carenada, con diámetros que oscilan entre 0,15-0,44 m. Son piezas de buena calidad, con acabados bruñidos y frecuentemente decoradas en el hombro o en la carena mediante incisiones o impresiones. Los motivos decorativos son espigas, zig-zags y series de círculos. En segundo lugar la pieza más representada es el cuenco, de tendencia esférica y sin decoración. Por último, existe un tercer grupo de recipientes con paredes rectas y tendencia troncocónica. Todas las bases recuperadas son planas. El repertorio cerámico nos sitúa en un momento indeterminado de Cogotas I. El elemento más representado es la cazuela carenada, la cual presenta características morfológicas y decorativas similares con el período formativo y el momento de apogeo de esta cultura. La ausencia de ciertos elementos que tradicionalmente se consideran diagnósticos, como son la técnica decorativa de Boquique3, junto a la ausencia de tipos
3 Entre todos los materiales cerámicos del yacimiento tan solo se recuperó un fragmento decorado con esta técnica.
188
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
cerámicos tales como cazuelas de carena alta y cuencos carenados, abundantes en los yacimientos fechados en el cambio de era, como el Negralejo (Rivas-Vaciamadrid) o el Arenero de Soto, podría indicar que la primera ocupación de Capanegra podría situarse en un momento cronológico anterior al apogeo de Cogotas I.
Figura 3. Recipientes más característicos del período y tabla de formas de la cerámica de Cogotas I del yacimiento de Capanegra (Rivas-Vaciamadrid). (Fotografía: Gonzalo Presas Vías).
3. 1. 2. La fase Cogotas I Avanzado Esta fase se detecta tan solo en la Zona A y está representada por un estrato de ocupación, por los restos de un pavimento que se documenta en la estructura número 3, por las estructuras números 1, 2 y 5 y por nueve fosas o cubetas de uso indeterminado. En esta fase se documenta un mayor número de cabañas, frente a la ausencia de silos (Figura 2).
189
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
190
3. 1. 2. 1. Los espacios de habitación En la zona noreste del área de intervención se sitúa la estructura número 1, identificada como una cabaña ovalada de la que tan solo se conservaba la mitad norte. Las medidas que presentamos son por tanto parciales: 3,6 m de largo por 3,8 m de anchura máxima. En el interior de la cabaña se conservaban los restos de un hogar asociados a un pavimento de buena calidad, formado por una capa de arcilla endurecida por efecto del fuego. En el hipotético centro de la estructura aparece un agujero de poste que sustentaría la techumbre. De ser esto así, la cabaña pudo tener una longitud aproximada de 6 m, lo que proporcionaría un espacio útil en torno a 20 m2. Es posible que de forma sincrónica a esta cabaña se lleve a cabo la última ocupación de la primitiva estructura número 3, formada por los restos de un pavimento que presentaba fuertes similitudes con el pavimento explicado anteriormente. Estos restos podrían estar indicando la presencia de otra cabaña, destruida por el arado. Además de estas cabañas existe otro tipo del que no podemos establecer su cronología con seguridad, ya que el material arqueológico es muy reducido y poco significativo, aunque por su morfología podría situarse con este momento cronológico. Nos referimos a la estructura número 5, localizada en la zona suroeste del yacimiento y por encima de la concentración de silos. Se trata de una cabaña rectangular con las esquinas redondeadas, de reducidas dimensiones: 3,3 m de largo, 1,7 m de ancho y 0,40 m de profundidad máxima. En su interior se documentaron los restos de un pavimento y el arranque del revestimiento de una de las paredes, realizados ambos con arcilla cocida. En el exterior se localizaron tres agujeros de poste que podrían indicar la existencia de la estructura aérea. Por último, existe una estructura de gran tamaño y complejidad estratigráfica que no podemos interpretar de forma satisfactoria como un área de habitación, aunque presenta cierta actividad de carácter doméstico. La estructura número 2 es de forma irregular alargada y mide 10,3 m de largo por 3,8 m de anchura máxima. El interior se subdivide en tres ambientes, conteniendo el ambiente central 8 cubetas, de las que una de ellas es un horno. Este horno es de pequeño tamaño y presenta las paredes rubefactadas. Entre los elementos del relleno se aprecian fragmentos de la que podía haber sido la bóveda del mismo. En esta estructura se concentran principalmente los recipientes cerámicos decorados mediante la técnica de la excisión, además de haberse recuperado un fragmento de una figura zoomorfa de arcilla que podría representar quizá a un bóvido (Figura 4). Al noreste de esta estructura se disponen cinco cubetas que presentan el mismo material arqueológico y que podrían estar asociadas a su funcionamiento, siendo posiblemente una de ellas un hogar. Al sureste de la estructura 3 se localiza una fosa de forma oval de 1m x 0,72 m y una profundidad de 0,38 m, donde se localiza en una pequeña depresión tres fragmentos de un molino de granito. Es posible que por su morfología y por los restos encontrados tenga una funcionalidad relacionada con el procesado de productos agrícolas.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
Por último, el estrato horizontal se dispone en el centro de la zona A, con una potencia máxima de 0,40 m. Aparece cubriendo a las estructuras 2 y 3, así como a una serie de cubetas de la última fase. Se trata del estrato de ocupación de la zona de habitación. 3. 1. 2. 2. El material arqueológico Como en el período anterior, el material más abundante es la cerámica, seguida de los restos óseos y la industria lítica. En cuanto a la cerámica, conserva los modos de producción manual y de cocción reductora, aunque se introducen nuevas morfologías y formas de decoración (Figura 4). El repertorio cerámico se caracteriza por un aumento cuantitativo de los cuencos y platos de paredes rectas y tendencia troncocónica. En este tipo es común la aparición de mamelones perforados o pequeñas asas, que se disponen tanto en el labio como en la panza. Están representados también los cuencos carenados y las pequeñas ollas con carena en resalte, produciéndose un descenso significativo de las antiguas cazuelas carenadas, que ahora presentan diámetros no superiores a 0,15 m. El acabado de las cerámicas sigue siendo espatulado o bruñido, presente tan solo en los recipientes más finos, como son los cuencos y platos. En cuanto a la cerámica común aparecen recipientes contenedores con cuello vuelto, decorados en ocasiones con ungulaciones o incisiones en el borde y también mediante cordones aplicados, mientras que se abandona el uso de mamelones, tan frecuente en la fase anterior.
Figura 4. Recipientes más característicos del período y tabla de formas de la cerámica del Bronce Final-Hierro I del yacimiento de Capanegra (Rivas-Vaciamadrid). (Fotografía Gonzalo Presas Vías). En cuanto a las técnicas decorativas, aparece por primera vez la excisión, presente en recipientes abiertos, tales como cuencos y platos, pero también en las ollas. Esta técnica aparece sola o combinada en el mismo recipiente con la incisión y desarrolla complicados
191
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
motivos geométricos. La técnica de la incisión sigue presente en el yacimiento, dándose un tipo de olla o cuenco carenado en el que se dispone la decoración con motivos geométricos. Este tipo cerámico es común en los yacimientos datados en la transición entre el Bronce y el Hierro, con ejemplos similares en el vaso nº 1 de Reillo (Maderuelo y Pastor, 1981: fig. 1). El predominio de la excisión sobre las otras técnicas decorativas, junto a la profusión de ollas con carenas en resalte, cuencos y platos de paredes troncocónicas, decorados con mamelones perforados y asas, nos sitúa en un momento cronológico que de forma común se lleva hasta el siglo VIII a. C., es decir, en un momento de transición entre el Bronce Final-Hierro I o Cogotas I avanzado. 3. 1. 3. Conclusiones En el yacimiento de Capanegra se ha podido constatar la utilización del espacio durante dos momentos diferentes de Cogotas I, siendo imposible, por el contrario, detectar un estrato de abandono entre ambos, excepto en la estructura número 3, donde la segunda ocupación destruye los depósitos que amortizaban a la primera. Es indudable que el lugar reunió buenas condiciones para el asentamiento humano, ya sea por la proximidad del barranco de Capanegra, que proporcionaría agua suficiente o por la fertilidad de las tierras circundantes. En cualquier caso, se vuelve al mismo sitio tras un período de tiempo indefinido, ocupando exactamente el mismo emplazamiento. La primera fase se corresponde con un pequeño asentamiento de Cogotas I, formado por tan solo un ámbito doméstico o estructura de habitación que presentaba gran profundidad. A esta primera fase se asocian dos momentos sucesivos de uso, representados por dos suelos de ocupación relacionados con un hogar y un horno. En la zona sur del yacimiento se situaban una serie de fosas, relacionadas a partir del material arqueológico con esta primera fase. De éstas, 14 podrían ser almacenes subterráneos tipo silo. La última fase de uso, correspondiente al Bronce Final-Hierro I está representada por una serie de cabañas de diferentes morfologías a la de la fase anterior. Los nuevos ámbitos domésticos presentan plantas rectangulares u ovales y en ellos se localizan agujeros de poste que indican la existencia de estructuras aéreas. Junto a esto, los pavimentos son más elaborados, realizados a partir de suelos apisonados de arcilla que fueron posteriormente quemados para contribuir a la impermeabilización. También ha sido posible documentar la existencia de revestimiento en las paredes. El elemento más característico de la nueva ocupación está representado no sólo por un repertorio vascular nuevo o por las diferencias constructivas que se aprecian en las cabañas, sino también por la ausencia de las antiguas estructuras de almacenaje. Esta característica es común en los yacimientos de esta cronología, sin poderse hasta el momento explicar las causas o las prácticas alternativas que sustituirían a los antiguos silos. En el caso concreto de Capanegra, aparecen en esta nueva fase grandes recipientes contenedores que pudieron ser utilizados como receptáculos para guardar grano o leguminosas, quizá encajados en las cubetas que se desarrollan en torno a los ambientes domésticos.
192
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
193
3. 2. El yacimiento de La Deseada El asentamiento de La Deseada se situaba en el paraje del mismo nombre, al norte del río Manzanares. La excavación arqueológica de urgencia se llevó a cabo durante los años de 1997 y 1998 y estuvo motivada por el proyecto de ampliación de la línea 9 de Metro de Madrid4. La superficie de actuación fue aproximadamente de 1 Ha., con la presencia de una estratigrafía sencilla, ya que tan solo se conservaban las estructuras que fueron excavadas en el subsuelo, con ausencia de muros o de estratos horizontales que relacionaran las fosas. En total se documentaron 118 estructuras negativas (Figura 5, A). El lugar presentaba estructuras de habitación y almacenaje desde la Prehistoria reciente a época visigoda, aunque no están representados todos los períodos de la Prehistoria y tan solo en el caso de la cabaña visigoda se produjo la superposición estratigráfica. Las estructuras más antiguas son una cabaña de postes de planta circular y una serie de fosas de cronología Neolítica, entre las que se encontraba un silo subterráneo (Díaz-del-Río y Consuegra, 1999). De cronología posterior se documentó un silo amortizado con abundante material arqueológico, con cerámica decorada de tipo campaniforme. Este silo se situaba dentro de un área en la que se disponen otras cubetas y agujeros de poste de cronología prehistórica, pero que no presentan material campaniforme. A lo largo del Bronce Antiguo y Pleno no se evidencia el uso del espacio, mientras que a partir de momentos avanzados de Cogotas I se detecta la frecuentación de la zona, con materiales de esta época que se recuperan mayoritariamente en los rellenos de las fosas más modernas. La ocupación más extensa y significativa está representada por las estructuras de la Edad del Hierro, con dos áreas diferenciadas: la zona central, donde se situaron las cabañas de postes del Hierro I y el extremo oriental del yacimiento, donde se excavaron siete fosas de similares características y difícil interpretación, con 5 m de diámetro y 5 m de profundidad (Figura 5). El material arqueológico que se recuperó en estas grandes fosas era básicamente de la primera y segunda Edad del Hierro, aunque también había fragmentos cerámicos de cronología romana5. 3. 2. 1. La unidad doméstica de La Deseada De todas las fosas identificadas como del Primer Hierro, vamos a presentar sólo aquellas que podrían responder a una misma unidad doméstica, situada en el área central de la intervención y con una extensión aproximada de 700 m2 (Figura 5, B).
4 Proyecto de Arqueología dirigido por S. Consuegra, de TAR, S.L. Memoria inédita depositada en la Dirección General de Patrimonio Histórico-Artístico (Consuegra, S.; Martín, A.; Díaz-del-Río, P.; Márquez, B. y Contreras, M.: 2001). 5 Además de las medidas inusuales de estas fosas, en sus rellenos se documentó la presencia de nueve individuos adultos y uno juvenil, que habrían sido vertidos a las fosas junto a abundantes residuos domésticos y restos de al menos dos caballos.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
Figura 5. Plano del yacimiento de La Deseada (Rivas-Vaciamadrid, Madrid) y de la unidad doméstica del Primer Hierro. La interpretación de las cabañas de La Deseada como espacios de habitación o almacenaje está basada principalmente en la superficie útil que presentan y en algunas
194
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
características constructivas, ya que la escasez de material arqueológico o de otras evidencias de uso, tales como hogares o bancos corridos, no han permitido atribuirles una funcionalidad específica. Así, las cabañas que presentan una superficie entre 20-25 m2 las interpretamos como espacios de habitación, mientras que aquéllas que tienen una superficie útil en torno a 10 m2 las relacionamos con posibles graneros o almacenes. La escasez de materiales arqueológicos, de los que no poseemos cronologías absolutas, y la ausencia de estratigrafía no permiten asegurar que todas las estructuras que presentamos sean sincrónicas o, por el contrario, sean el resultado de la propia evolución del asentamiento. Además de las medidas inusuales de estas fosas, en sus rellenos se documentó la presencia de nueve individuos adultos y uno juvenil, que habrían sido vertidos a las fosas junto a abundantes residuos domésticos y restos de al menos dos caballos. 3. 2. 1. 1. Características constructivas Las cabañas de La Deseada se construyeron a partir de un número variable de postes de madera, que presentaban las siguientes características: planta circular u oval, sección cilíndrica o cónica, diámetro entre 0,20-0,90 m y profundidad media de 0,30 m (Figura 5, C). Los postes fueron reforzados en escasas ocasiones con calzos de piedra, por lo que se emplearían otras técnicas alternativas para asegurar el anclaje de los maderos. Entre estas técnicas pudieron encontrarse los rehundimientos efectuados sobre la base de la fosa, para apoyar el madero, o la existencia de travesaños en las paredes, ambas técnicas presentes en el conjunto. También es posible que los postes se reforzaran sobre la superficie misma del terreno, ya fuera mediante piedras hincadas o apoyadas directamente contra los postes. Las cabañas presentan los postes separados entre uno y cinco metros, por lo que es posible que en determinados casos se combinaran otras técnicas que no han dejado huella en el registro arqueológico. Ante la falta de indicios para explicar cómo se solucionaría la cubrición del espacio entre postes, optamos por considerar el empleo de una técnica común en otras construcciones contemporáneas, consistente en la fabricación de entramados tupidos de cañas y ramas flexibles, que se amarraría a los postes principales mediante cuerdas (Figura 6). Una vez construido el armazón principal de las cabañas es posible que se recubrieran las paredes con un enlucido de barro, aunque en este sentido se han encontrado escasos indicios entre el registro arqueológico, y nunca dentro de las fosas interpretadas como agujeros de poste. Sin embargo, sí es posible que se utilizaran adobes de forma ocasional, ya que en los rellenos de las fosas se han localizado algunos ladrillos completos. Tampoco poseemos datos suficientes para determinar cómo serían los techos, pero debido al escaso número de postes utilizados, así como a su escaso anclaje, es posible que no fueran a doble vertiente, sino a un agua, formados por entramados similares a los de las paredes y recubiertos finalmente con retamas y ramajes (Figura 6). No tenemos constancia de cómo sería el suelo de la cabañas, aunque posiblemente estuvo formado por una pequeña capa de tierra apelmazada dispuesta sobre el sustrato calizo, que se presentaba especialmente horizontal en el área de intervención.
195
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
3. 2. 1. 2. Descripción de las estructuras Las dos cabañas interpretadas como lugares de habitación se situaban en los extremos noreste y suroeste de la unidad doméstica, separadas entre sí por un espacio cercano a 200 m2, en los que no se detecta ninguna actividad. Esta área coincide con la zona interpretada como el acceso meridional al conjunto (Figura 5, B).
Figura 6. Propuesta de reconstrucción de las cabañas de La Deseada (Rivas-Vaciamadrid, Madrid). (Dibujo Pía Rodríguez Frade) La cabaña número 1 es la que presenta mayores dimensiones e independencia dentro del conjunto, además de ser la única que tiene planta cuadrada. Está formada por tan sólo cinco agujeros de poste, por lo que sin duda se debieron utilizar otros sistemas constructivos para solucionar la cubrición de estos amplios espacios. El espacio útil de la
196
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
cabaña es de 25 m2, configurado, según el registro arqueológico, en un solo ambiente. La fachada y la puerta de acceso se situarían en el tramo sureste, zona protegida de los vientos del norte y en donde se disponen las fosas de mayor tamaño y profundidad. La segunda cabaña de habitación o cabaña número 4 está formada por cinco agujeros de poste que conforman una construcción de una sola nave y planta rectangular. Tiene unas medidas aproximadas de 5,80 x 3,30 metros, con una superficie útil de 19,25 m2. No sabemos con seguridad donde se situaría la entrada, ya que la presencia de tres postes en el flanco meridional podría indicar, como en la cabaña 1, la existencia de una fachada y, por consiguiente, el área de acceso. De ser esto así, la cabaña no abriría a la unidad doméstica, sino al exterior, zona en la que hay otras fosas contemporáneas de difícil atribución. Por otro lado, la presencia de dos pequeñas construcciones situadas al norte de esta cabaña podría indicar una relación directa con ellas, siendo en este caso normal que la entrada se situase en el flanco norte de la cabaña, quizá protegida por un pequeño porche de 1,50 x 1,30 m. Al norte de la cabaña número 4 aparecen dos construcciones de dimensiones más reducidas. La primera de ellas o cabaña 2 está formada por nueve agujeros de poste que conforman una habitación de planta rectangular y una sola nave. Las medidas externas son de 5 m de largo por 2,5 m de ancho y la superficie útil es de 12,50 m2. No poseemos datos acerca de dónde se situaría la puerta de acceso pero, por la orientación general de las estructuras dentro del conjunto, podría situarse en el flanco sureste, protegida quizá por un porche de entrada. A un metro en dirección oeste se situaba la cabaña número 3, formada por seis agujeros de poste que dibujan también una cabaña de una sola nave y planta rectangular. Presenta unas medidas de 3,60 m de largo por 2,5 m de ancho, con una superficie útil de 9 m2 y, como en la anterior, se accedería quizá por la zona oriental.
Las pequeñas dimensiones que presentan y su posible relación con la cabaña de habitación número 4, las asemeja a otras estructuras contemporáneas documentadas en yacimientos del área septentrional y meridional francesa, e interpretadas como graneros o talleres anexos a un lugar de habitación (Villes, 1981). En estas cabañas se observa la existencia de un mayor número de postes, así como de una mayor proximidad entre los mismos, circunstancia que reduciría los espacios intermedios y que quizá contribuyó a proporcionar un mayor aislamiento e impermeabilización de las estructuras, indispensable para la posible funcionalidad que les atribuimos de graneros. Existe un tercer tipo constructivo formado por una estructura triangular de 1,5 m de lado, del cual a penas poseemos datos para inferir una utilidad concreta (Estructura 5). En los yacimientos anteriormente referidos se documentan plantas similares, interpretadas como graneros aéreos de alzados piramidales6, siendo posible también su uso como secadero.
6 Existen ejemplos de construcciones triangulares en el hábitat protohistórico de Villeneuve d’Asq (Leman-Delerive, 1984) y en los Conjuntos 4 y 5 del yacimiento de la Edad del Hierro de Saint Nicolás La Chapelle (Aube) (C. y M. Lenoble et. Villes, 1981).
197
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
Además de las cabañas descritas se documentó la existencia de un posible silo situado a cinco metros al sureste de la cabaña de habitación número 1. Las medidas que presenta son algo reducidas: 0,70 m de profundidad y capacidad de contención de 1, 225 m3. Sin embargo, la presencia de depósitos que contenían grandes cantidades de arcilla podría indicar, quizá, los restos degradados del recubrimiento de las paredes o de la tapadera. Así, este silo podría ser el único ejemplo de almacén subterráneo perteneciente al Hierro I, tanto en el interior de la unidad doméstica, como en el resto de estructuras diseminadas en el exterior. El conjunto de las estructuras estuvo protegido en su flanco meridional por una posible empalizada o valla de postes, que podría presentar alguna reparación posterior. Esta valla se presentaba en dos tramos diferentes, formado el primero de ellos por una alineación de cinco postes separados dos metros entre sí. Tras una interrupción cercana a 7 m, coincidente posiblemente con el acceso a la unidad doméstica, la empalizada continuaba en dirección oeste uniéndose posiblemente al costado meridional de la cabaña número 4. Junto a las estructuras descritas existe un número relativamente bajo de fosas que podrían ser de cronología contemporánea, pero de difícil atribución. Entre éstas, destaca la U.E. 890 (Figura 5, B) en la que se encontraron tres de los cuatro fragmentos de molino que se recuperaron en la unidad doméstica. Las características morfológicas de la fosa y el material arqueológico que contiene podría indicar una funcionalidad relacionada con el procesado de productos agrarios, es decir, sobre la base de la fosa pudo colocarse el molino de granito para llevar a cabo la transformación del grano o fruto seco en harina. La escasa profundidad de esta fosa implicaría que el trabajo se realizaría de rodillas sobre el terreno. 3. 2. 1. 3. Los materiales arqueológicos El material arqueológico recuperado en la unidad doméstica de La Deseada se caracteriza por su escasez, poca diversidad y excesiva fragmentación (Figura 7). La escasa capacidad de contención de las fosas que caracterizan el conjunto, y su uso como agujeros de poste, no propicia la acumulación de volúmenes importantes de residuos. Por el contrario, en los rellenos de las siete grandes fosas de la 2ª Edad del Hierro aparecen abundantes muestras del repertorio cerámico característico del Primer Hierro: mamelones perforados, cuencos troncocónicos, superficies escobilladas, etc., así como algunos ejemplos cerámicos de los momentos inmediatamente anteriores correspondientes a Cogotas I avanzado. Por lo que respecta al material de las cabañas, contamos con una reducida muestra formada por fragmentos cerámicos de superficies oxidantes o negras (Figura 7, A). Los elementos más significativos son pequeñas ollas y cuencos de pastas negras y bruñidas, cuencos troncocónicos pintados a la almagra, fragmentos de galbos decorados con retículas incisas y ollas con decoración ungulada en el borde. Este material nos sitúa a grandes rasgos entre los siglos VII-V a. C. y se corresponde con las cerámicas típicas de la región para este período (Blasco; Sánchez y Calle: 1988). Junto a la cerámica se recuperaron
198
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
también restos muy degradados de cuatro molinos de granito y una moledera de cuarcita (Figura 7, C). El material arqueológico más abundante dentro de la unidad doméstica se recuperó en el interior del silo, formado por un conjunto homogéneo de cerámicas que pueden encuadrarse dentro del Primer Hierro de la región: recipiente de contención con apliques, cuencos con decoración acanalada, fragmentos con pintura roja a la almagra y un fragmento de galbo decorado con impresiones (Figura 7, B).
Figura 7. Materiales arqueológicos de la unidad doméstica de La Deseada (Rivas-Vaciamadrid, Madrid).
3. 2. 2. Conclusiones La unidad doméstica de La Deseada podría responder al modelo de hábitat propuesto comúnmente para la Meseta, caracterizado por su dispersión, pequeño tamaño y escasa duración temporal. Estaríamos ante un yacimiento formado por un área doméstica o caserío, habitado por un grupo familiar reducido y con los recursos ambientales y ecológicos necesarios para conseguir la autoreproducción del grupo. A pesar de su carácter
199
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
temporal, reflejado en las escasas reparaciones de las estructuras y en la ausencia de estratigrafía horizontal, se observa cómo se produce una inversión considerable de trabajo. En primer lugar, de ser todas las estructuras sincrónicas, estaríamos ante un asentamiento planificado, con la separación física y simbólica de las actividades habitacionales y productivas mediante una empalizada o valla. Dentro de los límites de la propia unidad, las dos cabañas de habitación están separadas por un espacio amplio en el que no se detectan nuevas estructuras y que coincide con el acceso al conjunto, siendo posible que este espacio fuera un área de actividad indefinida pero de uso común. Es posible también que la cabaña número 4 tenga una serie de construcciones asociadas en las que se llevaran a cabo actividades subsidiarias, circunstancia que no se produce en la cabaña número 1, aunque sí se documenta en los alrededores el único silo atribuible al Hierro I. Las características constructivas de las cabañas de La Deseada son hasta el momento novedosas en el área madrileña donde, si bien se documentan cabañas de postes, éstas siempre presentan el perímetro sobreexcavado en el terreno y la planta circular u oval, como es el caso de las cabañas del Sector III de Getafe (Blasco y Barrio, 1986) o de Los Pinos (Muñoz y Ortega, 1996). Quizá el ejemplo más cercano de cabañas de postes lo tenemos en el Cerro del Ecce Homo (Alcalá de Henares), donde se documentó una cabaña de planta rectangular, pero con el perímetro excavado en el terreno y un banco corrido a lo largo del mismo (Almagro y Dávila, 1988). En los yacimientos de la Meseta se produce a partir del Hierro I un descenso significativo de las fosas interpretadas como silos, hecho que se constata también en La Deseada, en donde a pesar de haberse actuado sobre un área aproximada de 1 Ha. tan solo se ha documentado un ejemplo que podría ser atribuido al almacenamiento subterráneo. De ser efectivamente las cabañas menores almacenes para productos agrícolas, estaríamos ante un sistema alternativo de almacenaje que podría suplir en parte la reducción de silos durante el período7. Es posible que en estos graneros o almacenes se conservaran distintos productos aparte del grano, como pudieron ser las leguminosas o forraje para la ganadería, circunstancia que implicaría una doble actividad económica en el poblado y la existencia de ganado estabulado (Figura 6). Las características económicas que se podrían inferir a partir del registro estarían relacionadas con una economía de tipo doméstico, en la que el grupo almacena y procesa los recursos dentro del área de habitación. En este sentido podría entenderse la U.E. 890, interpretada como una fosa en la que se llevó a cabo la molienda de grano o quizá de algún fruto seco como bellotas.
7 Memoria de excavación depositada en la Dirección General de Patrimonio Histórico-Artístico (Consuegra, S.; Martín, A.; Díaz-del-Río, P.; Márquez, B. y Contreras, M.: 2001). (Inédita).
200
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
191
4. DISCUSIÓN A lo largo de toda la Prehistoria el registro arqueológico de nuestra región se presenta bastante exiguo, siendo pocas las ocasiones en las que nos encontramos yacimientos estratificados. En la introducción de este trabajo apuntábamos diferentes factores que contribuyen negativamente a la formación de estratigrafía arqueológica y la dificultad que esto representa para poder relacionar las diferentes estructuras o establecer las secuencias de ocupación. El tipo de yacimiento conocido como de “fondos de cabaña” nos ofrece a priori una información parcial, ya que hasta nosotros suelen llegar solamente las estructuras que fueron excavadas en el subsuelo, aún cuando existe constancia arqueológica de la configuración de cabañas con zócalos de piedra al menos desde el período Calcolítico8. La ausencia de estratigrafía que relacione las diferentes fosas, dificulta la asociación funcional o cronológica de las mismas, relegándose esta asociación en la mayoría de los casos a los análisis comparativos efectuados a los artefactos, principalmente a las cerámicas. Los yacimientos de Capanegra y La Deseada nos presentan lugares de habitación prehistórica estable, aunque es difícil estimar el tiempo que se mantuvieron en uso durante sus diferentes fases. En el primero de ellos se puede estudiar la evolución entre un lugar habitado por un grupo de Cogotas I y un grupo posterior que, a juzgar por sus materiales arqueológicos, se situó en ese momento difícil de definir que es la transición entre el Bronce Final y el Hierro I. Durante la ocupación de Cogotas I se documenta una estructura de carácter doméstico, posiblemente una cabaña, en la que se detectaron dos momentos de uso dentro del mismo período cronológico. En la zona sur del yacimiento se excavaron treinta y cinco fosas de diferentes morfologías que, en catorce casos, han podido ser identificadas claramente con almacenes subterráneos o silos. Según los materiales arqueológicos, una gran parte de estas fosas pudieron ser coetáneas a la estructura doméstica, ya que en ellas se produce la asociación de materiales que caracterizan a los depósitos de la cabaña y, por el contrario, no se recoge ningún elemento perteneciente a la última ocupación. De esta manera, según el registro arqueológico, tenemos un yacimiento de reducidas dimensiones en el que tan solo ha podido documentarse un ámbito doméstico y una serie de silos y cubetas de pudieron albergar múltiples funciones, pero que desgraciadamente éstas nos son desconocidas. La ocupación de Cogotas I responde a un tipo de yacimiento en el que se puede deducir cierta planificación, con la instalación de la cabaña de habitación en la zona más elevada y la localización de las áreas de almacén en la zona más baja del entorno. La situación de los silos en el territorio inmediato al lugar de habitación, así como de fosas que podrían relacionarse con el procesado de los productos agrícolas nos está indicando el propio carácter doméstico de la economía del grupo. El barranco de Capanegra fue abandonado por el grupo de Cogotas I por causas desconocidas. La imprecisión que tenemos acerca de la cronología de esta ocupación no
8 En el yacimiento de Gozquez (San Martín de la Vega, Madrid), se ha documentado recientemente una cabaña circular con el cimiento de piedra (Díaz-del-Río, 2001: 290).
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
192
nos permite conocer durante cuanto tiempo el lugar no vuelve a ocuparse, pero cuando un grupo humano vuelve al sitio la antigua estructura doméstica se encontraba intencionadamente amortizada. La fase intermedia plantea ciertos interrogantes, ya que la nueva estructura no puede relacionarse con ninguna actividad en concreto. Así mismo, la cronología es incierta, aunque el material arqueológico presenta rasgos similares con el último momento de ocupación. La última fase está formada por al menos tres cabañas que presentan distintas morfologías, no sólo entre sí, sino con respecto a la fase anterior. Estas cabañas son de planta ovalada y rectangular, excavadas en el terreno y relacionadas por primera vez con agujeros de poste, que quizá contribuyeron a soportar los elementos de la cubierta. Las características constructivas de las cabañas hacen suponer una fisonomía distinta para este nuevo establecimiento, mientras que en el interior se detectan pavimentos más elaborados realizados con capas de arcilla quemada y restos del revestimiento de las paredes. Estas cabañas se relacionan con una serie de fosas, en su mayoría cubetas sin funcionalidad detectada. Entre estas se ha documentado la presencia de una fosa relacionada con la transformación del cereal. Uno de los aspectos más significativos de esta nueva fase es el uso por primera vez de la planta rectangular, que convive con otro de los aspectos que van a caracterizar comúnmente los nuevos asentamientos del Hierro I, esto es, la ausencia de almacenes subterráneos. En este sentido, la proliferación durante esta fase de recipientes contenedores de gran tamaño pudo sustituir a los antiguos silos. A tan solo un kilómetro del barranco de Capanegra se produce la ocupación posterior de La Deseada fechada, a partir de su escaso material arqueológico, en un momento indeterminado del Hierro I. En este nuevo establecimiento está ya generalizada la práctica de construir cabañas con planta rectangular e incluso cuadrada, produciéndose una evolución morfológica importante con respecto a las primeras. Este nuevo yacimiento se asienta sobre el mismo territorio que los anteriores de Cogotas I y del Bronce Final-Hierro I, y a pesar de las diferencias que se aprecian en la planta de las cabañas, éstas tendrían el mismo carácter perecedero, al estar construidas con técnicas similares a las utilizadas durante toda la Prehistoria, es decir, postes, ramajes, manteados, etc. Debido a la escasez de material arqueológico y a la falta de estratigrafía, no podemos estar seguros de que todas las estructuras sean coetáneas, aunque la existencia de una posible empalizada relaciona espacialmente a las mismas. El yacimiento de La Deseada parece responder a un lugar de habitación planificado, con la delimitación de un espacio privado mediante la empalizada que, además, separa física y simbólicamente las actividades habitacionales y productivas del exterior. El lugar presenta todas las características de un hábitat estable, con la presencia de estructuras interpretadas como lugares de habitación y de otras cabañas menores y estructuras indeterminadas que pudieron ser graneros, cobertizos o secaderos, además de la presencia de una fosa en la que se pudo llevar a cabo la transformación de los productos agrarios. Sin embargo, a pesar de la estabilidad que proponemos para el yacimiento, es posible que su ocupación no fuera muy extensa, ya que no se han detectado apenas reparaciones en las estructuras. Este hecho
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
193
contrasta significativamente con la planificación e inversión de trabajo que se llevó a cabo en el asentamiento. Dentro de los límites de la unidad doméstica de La Deseada se ha localizado tan solo una fosa que podría ser relacionada con un posible silo. En el exterior, donde se localizan otras fosas y cubetas de carácter indeterminado, no ha sido posible tampoco documentar una estructura que pudiera relacionarse con un almacén subterráneo de este período. Es un hecho constatado la reducción o ausencia de silos a lo largo del Bronce Final-Hierro I, sin que hasta el momento se hayan analizado detenidamente las causas o las posibles implicaciones que esto supondría en la economía de estas poblaciones. En principio, su ausencia o reducción no se relaciona con un descenso de las prácticas agrícolas, siendo incluso normal hablar durante este período de hábitats más estables debido a la progresiva sedentarización al practicar una agricultura más rentable, con la rotación de cultivos o mejoras gracias al empleo de estiércol (Blasco, 2000: 180, Ruiz-Gálvez, 1998). El éxito de este sistema de almacenaje, presente durante milenios en estos pequeños asentamientos, tuvo que ser reemplazado por la práctica de otros sistemas que son más difíciles de inferir a partir del registro arqueológico, como podrían ser los recipientes contenedores encajados en fosas, ya fueran cestos o cerámicas, de los que existen ejemplos desde la Prehistoria9 o los graneros aéreos (Celestino y Martín, 1999: 357), relacionados ambos con la conservación de productos agrícolas a corto plazo. Las cabañas de la unidad doméstica de La Deseada recuerdan a las estructuras que se documentan en yacimientos sincrónicos del área septentrional y meridional francesa, en donde en las inmediaciones de las áreas de habitación se disponen cabañas de dimensiones más pequeñas que se interpretan como graneros o talleres. En estos yacimientos se produce también la asociación con otras estructuras de planta triangular, que son interpretadas como graneros de alzado piramidal. La similitud con estos yacimientos franceses, y la falta de evidencias de estructuras de almacén, a pesar de documentarse indicios de actividades agrícolas, nos animan a proponer que quizá las cabañas menores sean los graneros en los que se almacenaban los productos agrarios de la comunidad. Según algunos autores, este tipo de almacén presenta una ventaja sobre los silos, y es el hecho de que en ellos se puede guardar el grano en espigas y no tiene por qué estar seco o desgranado, como sería necesario en un silo subterráneo, aunque la conservación del mismo no estaría asegurada a largo plazo (C. et M. Lenoble et. A Villes, 1981: 33-48). Recientemente se ha señalado cómo los patrones de asentamiento prehistórico en los fondos de valle apenas variaron a lo largo de dos milenios, ocupando los mismos territorios y aprovechando supuestamente los mismos recursos (Díaz-del-Río, 2001: 293). El patrón de poblamiento que se propone en este trabajo podría ser perfectamente extensible al patrón de poblamiento del Primer Hierro de la región, con asentamientos que se distribuyen en los mismos valles fluviales, situados cercanos a los antiguos asentamientos de Cogotas I o, como en el caso de La Deseada, sobre terrenos frecuentados por estos grupos y utilizando en principio los mismos recursos
9 En el abrigo de Buraco da Pala (Mirandela) se documentan varios niveles de ocupación, desde el neolítico hasta el Bronce Final. Los niveles I y II del yacimiento se interpretan como un área de almacenaje con posible carácter ritual. El suelo de ocupación estaba jalonado por pequeñas cubetas rellenas de material carbonizado en las que se insertaban recipientes cerámicos para contener principalmente habas y cebada.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
194
ecológicos que proporcionaría el entorno. Como en los anteriores hábitats prehistóricos, los asentamientos del Primer Hierro fueron ocupados por períodos de tiempo no muy extenso, ofreciendo el mismo carácter temporal que los precedentes, aunque en nuestra opinión ambos se corresponden con asentamientos estables, en los que se invierte un tiempo y un esfuerzo considerable en su configuración. Los ejemplos conocidos relacionados con esta cronología presentan yacimientos de reducidas dimensiones, posiblemente pequeñas granjas o caseríos en los que se establecerían unas cuantas familias, que ejercerían escasa presión sobre el paisaje. Siguiendo al autor anterior, la movilidad de los grupos prehistóricos se explica por las propias características técnicas de las construcciones y por la ausencia de restricciones espaciales que permiten la libre movilidad por el territorio (Díaz-del-Río, 2001: 288). En efecto, es posible que el propio tipo de asentamiento provocara el agotamiento del territorio inmediato. Tal y como se presenta el registro arqueológico, podría pensarse que una proporción muy alta de las actividades de estos grupos se llevaron a cabo perforando el subsuelo: hornos y hogares protegidos en cubetas, silos, cabañas excavadas en el terreno, agujeros de poste, etc. Esta práctica de excavar en el terreno pudo provocar, tras unos años de uso, la dificultad de encontrar suelo firme en las inmediaciones del área habitada, siendo más fácil plantearse un nuevo desplazamiento que horadar los rellenos de antiguas estructuras, que contribuirían negativamente a la estabilidad de las nuevas. La existencia de recursos similares en todo el territorio de Cogotas (Fernández-Posse, 1998) pudo suponer que estos desplazamientos no se efectuaran a grandes distancias, sino que simplemente se fueran extendiendo por el territorio hasta volver de nuevo a los lugares ocupados con anterioridad. Desde nuestro punto de vista, la diferencia más notable en los yacimientos del Primer Hierro es el uso de la planta rectangular, la cual no es raro verla convivir con otras plantas de uso más tradicional como son la planta ovalada o circular. Sin embargo, sigue siendo habitual el uso de materiales perecederos en la construcción de estas cabañas, así como el empleo de técnicas constructivas conocidas desde el Neolítico. La generalización de los zócalos de piedra será una práctica de cronología ya tardía, aunque existen ejemplos también dentro del período en Puente Largo del Jarama (Muñoz y Ortega, 1997). Junto a esta novedad arquitectónica, se producen cambios en los antiguos sistemas de almacenaje, que se debieron reemplazar por otros sistemas alternativos, como podrían ser los graneros anteriormente explicados y los grandes recipientes contenedores, que ahora presentan mayor tamaño que los datados en el Bronce Final, circunstancia que podría ser un indicio de novedades en las formas de almacenaje (Blasco, 2000: 178). Por todo lo anterior, dentro de los límites en los que se desarrolla el Primer Hierro de Madrid no se produce aparentemente una ruptura importante con respecto al período de Cogotas I, ya que en nuestra opinión podrían existir mayores puntos de conexión que de discordancia. Los hábitats reflejan el mismo carácter temporal, ocupados posiblemente por grupos familiares reducidos que van periódicamente desplazándose por el territorio, desarrollando una economía de carácter doméstico y con una arquitectura que, aunque ha asimilado nuevos tipos, sigue expresándose mediante el empleo de los mismos recursos arquitectónicos conocidos desde la Prehistoria reciente. En definitiva, los asentamientos del
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
195
Primer Hierro madrileño reflejan las mismas pautas de comportamiento que los precedentes, incluso cuando ahora puede hablarse de una mayor planificación de los espacios habitacionales y productivos. Las diferencias que demuestra el repertorio cerámico no dejan de aludir a la entrada de nuevas influencias y a la asimilación de las mismas por parte de unos grupos que han demostrado cierta permeabilidad desde momentos antiguos, aún cuando las diferencias en los repertorios vasculares pueda estar indicando cambios o incorporaciones en las prácticas alimenticias (Blasco, 2000: 178). Con respecto al resto de materiales arqueológicos, en los yacimientos del Primer Hierro continúa la significativa ausencia de objetos de “prestigio” o de aquellos que puedan indicar cierta acumulación de poder, por lo que en principio estaríamos ante unas poblaciones en las que no se observan grandes desigualdades sociales y que en líneas generales no presentan grandes diferencias con las sociedades precedentes de Cogotas I. BIBLIOGRAFÍA Almagro, M. y Dávila, A. (1988) : “Estructura y reconstrucción de la cabaña Ecce Homo
86/6”; Espacio, Tiempo y Forma, I: 361-374. Blasco, Mª . C. (1983): "Un nuevo yacimiento del Bronce madrileño: El Negralejo (Rivas-
Vaciamadrid. Madrid)", Noticiario Arqueológico Hispánico, 17: 43-150. --- (1992): "Etnogénesis de la Meseta Sur". En M. Almagro Gorbea y G. Ruíz Zapatero
(eds.): Paleoetnología de la Península Ibérica.. Complutum, 2-3: 281-297. --- (2000): "El Horizonte Campaniforme y la Edad del Bronce en Madrid". La Arqueología
Madrileña en el final del siglo XX: Desde la Prehistoria hasta el año 2000. Boletín de la Asociación Española de Amigos de la Arqueología.: 147-166.
--- (2000): "La Edad del Hierro en la región de Madrid". La Arqueología Madrileña en el final del siglo XX: Desde la Prehistoria hasta el año 2000. Boletín de la Asociación Española de Amigos de la Arqueología.: 177-196.
Blasco, Mª . C. y Barrio, J. (1986): “Excavaciones de dos nuevos asentamientos prehistóricos en Getafe (Madrid)”, Noticiario Arqueológico Hispánico 27: 75-142.
Blasco, Mª . C.; Sánchez, Mª . L. y Calle Pardo, J. (1988): "Madrid en el marco de la Primera Edad del Hierro en la Península Ibérica", Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Madrileña 15: 139-180.
Celestino Pérez, S. y Martín Bañón, A. (1999): "Las relaciones culturales entre Cogotas y el mediodía peninsular: el yacimiento de Pajares (Villanueva de la Vera, Cáceres)". IIº Congreso de Arqueología Peninsular, Zamora 1996: 357-363.
Delibes de Castro, G. y Fernández-Miranda, M (1986-1987): “Aproximación a la cronología del grupo Cogotas I”, Zephyrus XXXIX-XL: 17-30.
Díaz-del-Río Español, P. (2001): La formación del Paisaje Agrario. Madrid en el III y II milenios BC. Arqueología, Paleontología y Etnografía, 9. Comunidad de Madrid.
Díaz-del-Río, P. y Consuegra, S. (1999): “Primeras evidencias de estructuras de habitación y almacenaje neolíticas en el entorno de la Campiña madrileña: el yacimiento de “La
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
196
Deseada” (Rivas Vaciamadrid, Madrid)”. II Congrés del Neolític a la Península Ibérica. Saguntum-PLAV: 251-257.
Fernández-Posse, Mª . D. (1998): La Investigación Protohistórica en la Meseta y Galicia. Editorial Síntesis, Madrid.
Leman-Delerive, G. (1984): «L’hábitat protohistórique de Villenueve d’Asq (Nord) ». En Les celtes en Bélgique et dans le nord de la France. Les fortifications de l’Age du Fer. Revue du Nord.
Lenoble, C. et M. et Villes, A. (1981): « Sauvetage sur des graniers de L’age du Fer a Saint Nicolás la Chapelle (Aube) lieu-dit ‘LeBuisson Laillot’», en L’Age du Fer en France Septentrionale. Memoires de la Societé Archaeologique Campenoise, 2.
Maderuelo Ortega, M. y Pastor Cerezo, Mª . J. (1981): "Excavaciones en Reillo. Cuenca"; Noticiario Arqueológico Hispánico, 12: 161-185.
Martínez Navarrete, Mª . I. y Méndez Madariaga, A. (1983): "Arenero de Soto. Yacimiento de 'Fondos de Cabaña' del Horizonte Cogotas I". Estudios de Prehistoria y Arqueología Madrileña: 185-249.
Muñoz, K. y Ortega, J. (1996): “La transición Primera-Segunda Edad del Hierro en el Bajo Henares: las cabañas de ‘Los Pinos’ (Alcalá de Henares, Madrid)”. Actas del V Encuentro de Historiadores del Valle del Henares. Guadalajara: 31-43.
Muñoz, K. y Ortega, J. (1997): “Elementos de inspiración Orientalizante en la cuenca media del río Tajo: El yacimiento de 'Puente Largo del Jarama' (Aranjuez, Madrid)”. Actas del V Encuentro de Historiadores del Valle del Henares. Guadalajara: 31-43.
Quintana López, J. y Cruz Sánchez, P. J. (1996): "Del Bronce al Hierro en el Centro de la Submeseta Norte. (Consideraciones desde el Inventario Arqueológico de Valladolid)", Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología LXII: 9-78.
Ruiz-Gálvez, Mª . L. (1998): La Europa Atlántica en la Edad del Bronce. Crítica. Barcelona.
Sanches, Mª J. (1987): "O Buraco da Pala. Um abrigo pre-historico no concelho de Mirandela (noticia preliminar das Escavacôes de 1987)", Arqueología (GEAP) 16: 58-77.
Villes, A. (1981): «Les bâtiments domestiques hallstatiens de la Chaussée-sur-Marne et le probleme de la maison a L’Age du Fer en France septentrionale». En L’Age du fer en France septentrionale. Memoires de la Societé Archaeologique Campenoise, 2.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
207
Guaya (Berrocalejo de Aragona, Avila): Reconstrucción de la vida y economia de un poblado en
los albores de la Edad del Hierro
Jesús Carlos Misiego Tejeda* Gregorio José Marcos Contreras*
Miguel Ángel Martín Carbajo* Francisco Javier Sanz García*
Luis Alberto Villanueva Martín*
Resumen: Las excavaciones arqueológicas en extensión efectuadas en el yacimiento abulense de Guaya durante el año 2001 han permitido reconocer la ocupación de un poblado en los comienzos de la Edad del Hierro, constatándose aspectos de su urbanismo, de su arquitectura doméstica y de su cultura material. Gracias al estudio microespacial de esta intervención se puede efectuar una aproximación a la reconstrucción de lo que fue el modo de vida y la economía de las gentes que habitaron el enclave a comienzos del Ier milenio B. C. Palabras clave: Edad del Hierro, organización espacial, arquitectura doméstica, estudio medioambiental. 1. El YACIMIENTO Y SU AFECCIÓN POR LA AUTOPISTA ÁVILA-VILLACASTÍN
El yacimiento de Guaya se localiza unos 850 metros al sur del pueblo de Berrocalejo de Aragona, al oeste de Ávila capital. Se extiende por una superficie aproximada de 5,8 hectáreas y se asienta sobre dos zonas amesetadas superpuestas, que se encuentran circundadas por afloramientos graníticos, en la margen derecha del arroyo de la Nava o de Berrocalejo, curso fluvial que delimita el asentamiento por el poniente.
Este enclave era conocido gracias al Inventario Arqueológico de la provincia de
Ávila, estando elaborada la correspondiente ficha en la campaña 1990-1991. El lugar es visitado, desde entonces, por diferentes investigadores, especialmente por J. Francisco Fabián quien recoge una serie de materiales arqueológicos en superficie y los incluye en un estudio de síntesis sobre el poblamiento protohistórico de esta zona de Ávila en la
* Strato Gabinete de Estudios sobre Patrimonio Histórico y Arqueológico. [email protected]
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
208
transición entre el Bronce Final y el Hierro I. Guaya es señalado como uno de los yacimientos adscribibles al Soto inicial, dentro de la Primera Edad del Hierro, en el que ya no se reconocen piezas del horizonte Cogotas I (Fabián 1999: 168-173).
El trazado de la Autopista de Conexión de la A-6 con la ciudad de Ávila (A-51,
Ávila-Villacastín) iba a afectar directamente al yacimiento, al proyectarse su paso por una amplia franja de la parte llana del mismo, aproximadamente sobre unos 300 metros lineales, lo que motivó, tras la realización del pertinente estudio de impacto ambiental, que se estableciese la necesidad de acometer una excavación arqueológica en extensión que cubriera el área de alteración, con el fin de documentar las características de este, siempre con anterioridad a su soterramiento.
La actuación arqueológica se desarrolló en la parte afectada por la autopista,
correspondiente con una banda en el extremo septentrional del enclave1. Se estableció un planteamiento progresivo, con una primera fase en la que se excavaron 14 sondeos preliminares dispuestos a lo largo de la franja de ocupación, pasándose seguidamente a una segunda, de excavación en área de la totalidad del espacio afectado, con la limpieza mecánica de la cobertera superficial del yacimiento, en una superficie de unos 11.500 m2, que permitiera definir espacialmente las zonas de intervención y, por último, una 3ª fase de excavación arqueológica sobre la extensión finalmente establecida, de 8.650 m2, que se estructuraba en dos núcleos del asentamiento de Guaya, y que se encuentran distanciados un centenar de metros. El sector I tenía 3.873 m2, mientras que el II se extendía por otros 4.777 m2.
A pesar de la vasta superficie de la intervención, no se ha detectado una
estratigrafía vertical en este yacimiento, constatándose, por el contrario, una única ocupación en todo el espacio de actuación, que ha permitido conocer las características de un poblado protohistórico, aportando un buen número de informaciones relativas a la evolución del poblamiento, la configuración urbanística y doméstica del núcleo o las diferentes áreas de actividad, aspectos de los que se extraen algunos de los modos de vida y de la economía de las gentes que habitaron este lugar. 2. LA ORGANIZACIÓN INTERNA DEL POBLADO
La ocupación de Guaya se extiende, muy probablemente, por toda la superficie del yacimiento, reconociéndose excepcionalmente alguna estructura en la que se han llevado a cabo remodelaciones internas. La excavación ha puesto de manifiesto la contemporaneidad de todas las construcciones exhumadas, tal y como demuestran las características de las mismas así como los materiales asociados, con una clara homogeneidad. Sin embargo, se detecta una ausencia total de planteamientos defensivos, reflejada tanto en la elección del lugar de asentamiento, donde las cabañas llegan hasta la
1 La actuación fue ejecutada por el gabinete arqueológico STRATO, entre los meses de enero y mayo de 2001, por encargo de la empresa Castellana de Autopistas, S. A., perteneciente al grupo Iberpistas, S. A., concesionaria de esta infraestructura por parte del Ministerio de Fomento. Se contó con los pertinentes permisos de la Junta de Castilla y León.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
209
misma orilla del arroyo de Las Navas, como en la ausencia de murallas, fosos u otros artificios de defensa. La única preocupación viene determinada por la protección de las inclemencias metereológicas, aspecto resuelto con la propia situación de las cabañas, orientadas de norte a sur y con el flanco septentrional a cubierto. La amplia visión horizontal obtenida en Guaya ha permitido reconocer aspectos tan singulares como la disposición urbanística (si es que se puede definir en esos términos) o la distribución espacial de las diferentes actividades. Quizás, la afirmación de la existencia de un auténtico trazado urbano pueda resultar en cierto modo precipitada, por cuanto parece tratarse mejor de una adaptación del entramado viario a los espacios libres existentes entre las diferentes agrupaciones de viviendas y edificios anexos. De cualquier forma, la concentración de buena parte de las construcciones comienza a dar forma a una incipiente regularización general del espacio, cuya evolución y mejora se debió producir a lo largo de la vida del poblado. Existen algunos indicios de esta renovación paulatina, como es el caso de la reestructuración de la cabaña VIII, que pasará de tener un uso exclusivamente artesanal a convertirse en espacio habitacional.
La disposición superficial que adopta el poblado y las diferentes construcciones que lo conforman, información que aporta el área en el que se ha actuado y que puede bien extrapolarse al resto del yacimiento permite tener una visión microespacial de Guaya de forma más o menos completa que, por otro lado, se aleja, afortunadamente, de la que habitualmente se posee de una gran mayoría de los enclaves protohistóricos en los que se interviene arqueológicamente mediante sondeos y cortes de menores dimensiones. Este estudio del microespacio de Guaya faculta, además de reflejar las propias relaciones estratigráficas, para obtener un adecuado registro de las relaciones horizontales entre las estructuras habitacionales del poblado.
Si bien en Guaya resulta complicado establecer algún tipo de organización interna, es posible pensar en calles o zonas de paso, que constituyen ejes longitudinales, dispuestos con dirección N-S, y que aprovechan los espacios intermedios localizados entre las construcciones. Este incipiente entramado urbano se ve interrumpido en dos áreas concretas; el primero se encuentra en el ámbito de tres de las cabañas (I, II y III), unidas mediante sendos paramentos definidos por alineaciones de hoyos de poste configurando recintos exteriores anexos a las viviendas, que pudieran estar destinados a la estabulación del ganado, mientras que el segundo grupo (cabañas XII, XIII, XIV y XV) tendría como finalidad también la obtención de espacios exteriores con las mismas características, aunque para ello las estructuras adoptan una disposición radial, donde las cabeceras de tres de las estructuras prácticamente llegan a converger. Otro indicio que marca la incipiente regularización urbana es la existencia de espacios diferenciados del área de poblado, destinados a basureros o vertederos, ubicados y adaptados a los espacios inhábiles, tal y como ocurre con los berrocales graníticos existentes en el sector I, donde se detectó un lecho de coloración oscura que colmata el espacio y que fue fruto de vertidos continuados en un breve lapso temporal, tanto de elementos orgánicos como inorgánicos. En esta misma línea, aunque con una orientación sustancialmente diferente, se reconoce el desarrollo de actividades industriales en lugares específicos, tal y como acontece en alguna cabaña, si bien no aparece diferenciada espacialmente del resto.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
210
En relación con la importancia de la actividad ganadera cabe señalar la existencia
de espacios cercados adosados al exterior de las viviendas, con la suficiente amplitud para establecer el ganado. En este sentido, se puede explicar el hallazgo de un buen número de hoyos de poste en los entornos inmediatos de las cabañas, como se aprecia en las numeradas I, II y III y entre las estructuras XII y XIII. Por ello, pudiera pensarse en áreas concretas de estabulamiento, encontrándose el ganado suelto por el poblado o bien agrupado en las propias inmediaciones de las viviendas.
Son escasos los enclaves de las etapas protohistóricas y con similares tipos constructivos en los que se puede reconocer una superficie excavada lo suficientemente amplia como para obtener un patrón de poblamiento bien definido; quizás el más destacado, aunque sustancialmente distinto en cuanto a la tipología, es el yacimiento leonés del Castro de Sacaojos (Misiego et al. 1999: 43-66). Muy parecida a los hallazgos de Guaya, en cuanto a dimensiones aunque no tanto en la cronología, es la cabaña exhumada en el enclave de Ecce Homo, en Alcalá de Henares (Almagro y Dávila 1989: 29-38). Otros ejemplos destacables son la estructura habitacional documentada en el Cerro de San Pelayo, en Martinamor, Salamanca (Benet 1990: 77-94), o la cabaña, con una planta prácticamente idéntica a las de Guaya, exhumada en el enclave del Bronce Final del Teso del Cuerno, en Forfoleda, Salamanca (Martín Benito y Jiménez 1988-89). Estos paralelos son clarificadores para establecer unos patrones del modelo de vivienda utilizado, como analizaremos en los párrafos siguientes, pero adolecen de visiones de conjunto que reflejen indicios de un urbanismo equiparable al del enclave abulense. Por su parte, en la mayor parte de los asentamientos adscribibles al horizonte Soto Pleno sucede algo similar, tal y como ejemplifica el propio yacimiento del Soto de Medinilla (Delibes et al. 1995a: 159-169). Sin embargo, en los últimos años se han incrementado las grandes actuaciones en área sobre yacimientos incluidos en el Primer Hierro Meseteño, como son los casos de Manganeses de la Polvorosa (Misiego et al. 1997) y Osorno (Misiego et al. e.p.), que aunque se circunscriben a ámbitos más recientes que los del enclave que nos ocupa y con una estructura más evolucionada, reflejan, sin duda, una incipiente sociedad protourbana.
De acuerdo con estas premisas, Guaya presenta un inicial “urbanismo”, caracterizado tanto por la distribución de los elementos que lo componen como por el comienzo de la adecuación del espacio al medio físico en el que se sitúa y en función de las actividades que se desarrollan en su interior, eso sí, sin ningún tipo de preocupación defensiva. Podríamos referirnos, muy probablemente, a un poblamiento semiestable, caracterizado por una arquitectura poco consistente, que ha sido definida por diferentes investigadores como de “cañas y barro” (Ramírez 1999: 78-79), y que se encuadraría en un momento de tránsito entre los asentamientos estacionales de la Edad del Bronce y la sedentarización y el dominio de las técnicas constructivas de la Edad del Hierro. 3. LA ARQUITECTURA DOMÉSTICA
Uno de los aspectos mejor representados en Guaya es su arquitectura doméstica, de la cual se puede efectuar un completo estudio que nos aproxima al conocimiento de
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
211
las cabañas de estas gentes, y que incluso llegan a permitir reconstrucciones totales de sus alzados. Como materiales básicos se emplearon la madera y el barro. Con la madera se configura la estructura, las paredes y las cubiertas (cabe señalar que los alzados documentados en la excavación son nulos, por lo que la información aportada por las cabañas procede de las diferentes estructuras negativas que delimitan su perímetro). Las paredes, por ejemplo, se levantarían mediante un entramado que, posteriormente, se revestiría con barro y que serviría tanto de paramento como de protector de las inclemencias del tiempo. El barro, por su parte, se emplearía para los recubrimientos, para trabar los pies derechos con piedras y cerámicas o para realizar elementos secundarios, como hogares u hornos.
El perímetro de estas cabañas está definido por hoyos de poste excavados en el
subsuelo geológico. La unión de estos hoyos, mediante líneas hipotéticas, ha permitido definir un patrón básico para este tipo de construcción, conformado por una planta rectangular con cabecera semicircular, teniendo una orientación predominante de norte a sur. En la mayor parte de los casos es posible apreciar una división interna, con dos zonas claramente diferenciadas; un área de vivienda, posiblemente con planta circular u ovalada, que habitualmente se localiza al norte de la cabaña (con unos diámetros que oscilan entre los 6 y 10 m, y unas superficies de entre 25 y 70 m2) y un área para el almacenaje y el desarrollo de otras actividades en el ámbito rectangular que, en ocasiones, sobrepasa los 100-120 m2 (almacenamiento de víveres o transformación de materia prima, tareas relacionadas con las actividades agrícolas y ganaderas). Del esquema general se deben exceptuar dos cabañas plenamente circulares (I y II) y otras dos (VIII y XII) que no tendrían división interna, aunque sí poseen cabecera semicircular.
El acceso al interior parece llevarse a cabo por el extremo meridional, entrándo en primer término al recinto de planta rectangular. Las paredes, realizadas mediante entramados apoyados en los postes derechos, serían normalmente sencillas, si bien hay algunos casos donde se atestigua una doble alineación de hoyos (cabaña VIII), circunstancia que pudo deberse a la necesidad de obtener una estancia diáfana de gran tamaño que requeriría de una construcción perimetral más consistente.
Otro elemento característico de las viviendas es el hogar. Tradicionalmente se ha
identificado la zona de fuego bajo con el área de habitación y cocina, en cuyo entorno se realizarían las actividades domésticas. El hogar se ubica generalmente sobre la zona central de la cabaña, con el fin de repartir la luz y el calor por todo el interior del espacio ocupacional. Aparte de hogares sencillos, de placa dispuesta por encima de la base geológica, también aparecen representados los denominados hoyos-cubetas, realizados a partir de un pequeño hoyo revestido, que posteriormente sería colmatado, entre otros, por los fragmentos de revestimiento que en su momento impermeabilizaron el propio agujero. Además, también se reconocen en el interior de las cabañas algunos retazos de sencillos suelos de arcilla compactada, que cubrieron algunas de sus estancias.
Por otro lado, cabría señalar el hallazgo de una serie de estructuras de idénticas características pero que no parecen responder a cabañas de hábitat, sino que más bien estarían destinadas a actividades secundarias, principalmente fundición metalúrgica y cocción de cerámica, tal y como pone de manifiesto la presencia en su interior de diferentes hornos destinados a esas funciones. Sería el caso de las cabañas V, VIII, y XII.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
212
Estas tareas no se realizan en zonas marginales del poblado, sino que se llevan a cabo dentro del mismo, aunque en espacios diferenciados, alguno de los cuales (VIII y XII) parece dedicarse exclusivamente a la realización de estos trabajos en algún momento de la evolución del pueblo.
Los paralelos más próximos para las cabañas de Guaya se encuentran tanto en la Edad del Bronce como en los primeros compases de la Edad del Hierro, en contextos de poblados constituidos por edificaciones levantadas mediante madera y ramaje, por tanto estructuras aún bastante endebles (Ramírez 1999: 78-80). Los poblados encuadrables en el Bronce se caracterizan, fundamentalmente, por ser extensos campos de hoyos, en los que se desarrolló una forma de vida y un poblamiento estacional e intermitente, que determina amplias superficies de ocupación del territorio (Pérez Rodríguez et al. 1994). Alineaciones de hoyos de poste, delimitando estructuras domésticas, se han localizado en varias estaciones arqueológicas de esta amplia etapa de la Prehistoria, como son los casos de Los Tolmos de Caracena (Soria), donde se exhumaron cabañas de planta oval excavadas en la roca y con hogares externos (Jimeno y Fernández Moreno 1991), del Teso del Cuerno, en Forfoleda (Salamanca), un campo de hoyos en el que se localizó una estructura de planta semielíptica, conformada por más de 30 hoyos de poste (Martín Benito y Jiménez 1988-89: 266-267) o del Castro de los Baraones, en Valdegama (Palencia), donde en su zona 2 apareció una alineación curva de hoyos de poste, con restos de hogares (Barril 1995). Más distantes de la Submeseta Norte encontraríamos, por citar algunos ejemplos, las viviendas con hoyos de poste delimitando espacios rectangulares del yacimiento del Bronce Final de La Fonollera, en Cataluña, o las estructuras conformadas por hoyos reconocidas en La Loma del Lomo de Cogolludo, en Guadalajara.
También, en enclaves de la Primera Edad del Hierro se documentan paralelismos
para las cabañas exhumadas en Guaya (Delibes et al. 1995b: 59-65; Ramírez 1999: 69 y 86-87). Con cabañas definidas a partir de hoyos de poste, y superficie con plantas circulares o rectangulares, se constatan en un buen número de yacimientos. Es el caso de los ejemplos reconocidos en los niveles inferiores de La Mota, en Medina del Campo, en concreto en la fase La Mota 1, fechada en los siglos VIII-VII a.C.; en la cata 2 de La Aldehuela (Zamora); en el primer nivel habitacional de El Castillejo, en Fuensaúco (Soria), fechado en el siglo VII a.C.; en la fase I de Los Cuestos de la Estación, en Benavente, datada entre los siglos VIII y VII a. C. o en el Cerro de San Pelayo, en Martinamor (Salamanca), concretamente en un nivel entre los siglos XII y VIII a.C. (todas estas referencias, procedentes de diferentes actuaciones, quedan recogidas en un trabajo de síntesis sobre la casa circular en la Edad del Hierro (Ramírez 1999: 86-87). Otros ejemplos de este tipo de viviendas de hoyos de poste los encontramos en los niveles soteños del leonés Castro de Sacaojos (Misiego et al. 1999) y, especialmente, en los niveles inferiores del yacimiento vallisoletano de El Soto de Medinilla (Delibes et al. 1995a; Ramírez 1999). En este yacimiento, Palol en sus excavaciones de la década de los 60 detectó viviendas con estas características en su nivel Soto I, etapa que en las últimas investigaciones se incluye en un momento de transición entre el Soto inicial y el Soto Pleno (Ramírez 1999: 79). De igual forma, en este yacimiento se recuperó una interesante secuencia estratigráfica durante los trabajos efectuados en los años 1989-90, siendo dignas de consideración para la presente ocasión las cabañas de los tres primeros niveles poblacionales, todas ellas de hoyos de poste, y
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
213
que se ubican cronológicamente entre mediados del siglo IX y el siglo VIII a.C. (Delibes et al. 1995b; Ramírez 1999). Por último, quedaría reseñar la vivienda ovalada, también perimetrada con hoyos de poste, del yacimiento madrileño de Ecce Homo, adscrita a la Primera Edad del Hierro, si bien en este poblado también se evidencian niveles de Cogotas I (Almagro y Dávila 1989: 31-36). Todas estas cabañas se vienen a incluir dentro de una fase inicial o formativa del mundo soteño, aproximadamente en los niveles iniciales de la Edad del Hierro, más o menos en el intervalo comprendido entre los siglos IX a VII a.C., y parecen relacionarse con un afianzamiento de la sedentarización de las poblaciones del centro de la Meseta. 4. LA CULTURA MATERIAL
Entre el bagaje material recuperado en Guaya la cerámica es el elemento más numeroso y destacado. En líneas generales se caracteriza como una vajilla elaborada con pastas tamizadas, cocida en fuegos reductores y reductores-oxidantes, y que al exterior presenta unos acabados alisados, espatulados y, en menor medida, toscos. Entre las formas cerámicas se documentan ejemplares de perfil simple, como son los cuencos o los vasos troncocónicos, que cuentan con un escaso valor como elementos cronológicos. En cambio, sí se observa un predominio significativo de vasos carenados, que aparecen con o sin mamelón perforado adosado a la línea de carena. Se trata de formas muy abundantes y habituales en toda la Península a lo largo del Bronce Final (Romero 1991: 253-260). En yacimientos situados cronológicamente a caballo entre el Bronce Final y el Hierro más temprano se costatan ejemplares carenados, entre los que son un buen modelo algunos enclaves del centro de la Submeseta Norte (Quintana y Cruz 1996: 22-27). También se encuentran en Pico Buitre, Guadalajara, fechado entre los siglos X y IX a. C. (Valiente et al. 1986), en el yacimiento madrileño de Camino de las Cárcavas, para el que se propone una cronología entre finales del siglo VIII a.C. y finales del VII a. C. (López et al. 1999: 144), o en el Valle Medio del Ebro, en El Redal, de Partelapeña, cuyas fechas calibradas llegan al siglo IX (Álvarez y Pérez 1988: 113). De igual modo, en yacimientos meseteños con niveles del Hierro se atestigua su presencia, caso del poblado primitivo de Almenara de Adaja (Balado 1989: 75-76), de las fases más antiguas de Los Cuestos de la Estación (Celis 1993: 116) o de los niveles inferiores del Soto de Medinilla (Delibes et al. 1995a: 171). Finalmente, cabe señalar como en la propia provincia de Ávila, en yacimientos como Los Arenalones (Guareña), El Pradillo (Gemenuño) y en el mismo enclave de Guaya, ya se había advertido la presencia de materiales correspondientes al Soto inicial, con un predominio de cerámicas finas, carenadas y decoraciones de incisiones, sin que apareciesen elementos de Cogotas I (Fabián 1999: 73). Otras formas de la vajilla cerámica constatadas en Guaya son las tapaderas, de perfil muy tendido y sin un borde diferenciado, que las distingue de las denominadas fuentes-tapaderas de borde almendrado propias de la etapa de plenitud del Hierro I. Estos tipos se han localizado, igualmente, en algunas estaciones vallisoletanas, datadas cronológicamente entre el Bronce Final y el Hierro temprano, y entre los materiales del Hierro I del yacimiento de Almenara de Adaja (Quintana y Cruz 1996: 27).
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
214
Completarían el elenco los vasos globulares de borde exvasado, que están presente en diferentes enclaves de las fases iniciales del mundo del Soto (Celis 1993: 116; Delibes et al. 1995a: 171; Quintana y Cruz 1996: 27). Las decoraciones atestiguadas en la cerámica de Guaya son otro buen referente crono-cultural. La técnica predominante es la impresión, si bien también se encuentran algunas decoraciones incisas que muestran grupos de triángulos rellenos de líneas paralelas oblicuas, localizados sobre los característicos vasos de carena resaltada. Este motivo resulta bastante común en enclaves del mediodía peninsular, presentándose en yacimientos de la transición del Bronce–Hierro, como es el caso de Pico Buitre (Valiente 1999), o del este de la Submeseta Sur (Arroyo Culebro, Sector III de Getafe o La Capellanía en Madrid), en el levante meridional (Peña Negra) o en el sevillano de Montemolín (Quintana y Cruz 1996: 36). También son característicos de las cerámicas de Campos de Urnas recientes del Bajo Aragón, Medio y Alto Ebro y Medio Tajo, fechables entre los siglos VIII-VII a. C. (López et al. 1999: 144). Los motivos incisos de triángulos rayados o líneas de zig-zag se vinculan a los niveles formativos del Soto, tal y como acontece en el yacimiento epónimo (Delibes et al. 1995a: 172), en el castro de Sacaojos (Misiego et al. 1999: 61) o en el benaventano de Los Cuestos de la Estación (Celis 1993: 116). Por su parte los dameros incisos, que tambien se reproducen en Guaya, los encontramos en Pico Buitre (Valiente et al. 1986: 52-53), mientras que los ajedrezados de cuadrados rellenos de líneas contrapuestas formando un motivo de cestería son semejantes a los del yacimiento de La Monja, en Aguasal, aproximándose a diseños documentados tanto en el Valle del Ebro como en el mediodía peninsular (Quintana y Cruz 1996: 38). Por otro lado, en Guaya se ha reconocido una composición de triángulos excisos y una serie de puntos impresos. Los motivos excisos se hallan de forma similar en enclaves del Valle del Ebro, como el Castillo de Henayo o El Redal (Álvarez y Pérez 1988: 113), en los poblados alcarreños de ribera, de tipo Pico Buitre (Valiente et al. 1986: 52-58) o en el centro peninsular, caso del madrileño del Camino de las Cárcavas (López et al. 1999: 145). Para finalizar debemos hacer una referencia a la aparición de pintura, en tonos rojos o blancos, en algunas de las cerámicas de Guaya. En la Meseta es frecuente la aparición de esta técnica desde Cogotas I, si bien su proliferación se produce en la Primera Edad del Hierro, tanto en la Submeseta Norte, caso de ejemplares que portan pintura en esos tonos y se vinculan a los niveles inferiores del Soto de Medinilla (Delibes et al. 1995b: 72) y del mundo castreño soriano (Romero 1999), como en la Submeseta Sur, apareciendo bien en asentamientos de la facies Riosalido, caso del Cerro Almudejo, en Sotodosos (Valiente y Velasco, 1986: 78-79), bien de los yacimientos de la ribera del Henares, ejemplificados en La Dehesa de Alovera (Valiente et al. 1986: 62-63). En el interior peninsular este tipo de cerámica pintada se viene fechando desde la segunda mitad del siglo VIII al VI, aunque se dan pervivencias hasta, al menos, el s. V (Casas y Valbuena 1985: 453). En definitiva, el estudio de la producción cerámica del yacimiento abulense de Guaya refleja su reiterada similitud, en cuanto a formas y decoraciones, a los ejemplares
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
215
cerámicos datados entre los siglos X-VIII a. C. y dentro de los contextos de la etapa de transición entre el Bronce Final y el Hierro I de la Submeseta meridional, con numerosos paralelismos tanto en el Valle del Ebro como en el mediodía peninsular.
Completan el bagaje material de Guaya una serie de piezas que reflejan la importancia de la práctica de la actividad metalúrgica, caso de crisoles y moldes, y que queda reflejada también por la presencia de hornos en alguna cabaña. Este tipo de crisoles se constatan en un buen número de yacimientos de la cultura del Soto (Delibes et al. 1995b: 70), especialmente en las fases más antiguas de los poblados de la Primera Edad del Hierro, como son los casos de Sacaojos, Los Cuestos de la Estación o el propio Soto de Medinilla. 5. MEDIOAMBIENTE Y ECONOMÍA
La realidad medioambiental y ciertos aspectos de la economía de los pobladores de Guaya se han podido reconocer gracias a los resultados obtenidos en diversos análisis efectuados (antracológicos, palinológicos y faunísticos) con muestras procedentes de la intervención arqueológica2.
De este modo, el paisaje existente en este territorio durante la ocupación protohistórica del yacimiento tenía un carácter abierto, en el que se registra una cobertera arbórea relativamente baja, como consecuencia, probablemente, de la destacada influencia antrópica sobre el entorno, consecuencia de procesos de deforestación. Esa actividad queda atestigua desde un punto de vista estratigráfico, puesto que las muestras procedentes de los niveles fundacionales del asentamiento, representados por los hoyos de poste de las cabañas, poseen un mayor porcentaje de cobertera arbórea que las que se han tomado en los niveles de destrucción y abandono del poblado. Las especies más representadas en esas muestras son los Quercus perennifolios (encina, alcornoque y coscoja) y el pino (Pinus), apareciendo también el acebuche-aladierna (Olea-Phillyrea), el roble (Quercus caducifolios) y algunas especies típicas de bosques de ribera, como el sauce (Salix) y el avellano (Corylus cf. avellana). La vegetación de monte bajo y arbustiva es, por su parte, escasa, identificándose brezos (Erica sp.), jaras (Cistaceae) y aulagas (Fabaceae). Resulta relevante, igualmente, el alto porcentaje de plantas herbáceas, entre las que se documentan un buen número de gramíneas silvestres (Poáceas), plantas ruderales (Asteráceas y Plantago) y gramíneas cultivadas (Cerealia).
Los análisis antracológicos completan ese estudio de las especies arbóreas, constatándose ejemplares de pino albar y/o pino negro (Pinus sylvestris/uncinata), de gran abundancia por toda la geografía peninsular, y que sin duda refleja el aprovechamiento forestal por estas gentes de la Protohistoria. Ambos tipos de pino poseen una excelente madera tanto para leña como para la construcción, empleándose tradicionalmente para la fabricación de muebles, vigas, etc., debido a su gran resistencia. Esas dos utilidades parecen haber estado representadas en Guaya, por cuanto se reconoce su empleo para uno
2 Estudios específicos efectuados por diferentes investigadores: D. Francesc Burjachs para la palinología, Dña. Ethel Allue para la antracología y D. Juan Bellver para la fauna. A todos ellos nuestros más sinceros agradecimientos por las labores prestadas.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
216
de los postes de sustentación de la cubierta de una de las cabañas así como formando parte del combustible empleado en las cámaras de combustión de los hornos localizados en la excavación.
La ocupación de Guaya se desarrolló durante un periodo más cálido que el actual, coincidiendo su abandono probablemente con un momento de recesión térmica. Esta última característica ha podido reflejarse gracias a la existencia de formas algales y hepáticas en un nivel de destrucción del yacimiento, especies que señalan como el poblado se llegó a encharcar o inundar de forma periódica tras su abandono. Por ello puede presuponerse que el empeoramiento de las condiciones climáticas obligaría a abandonar el asentamiento ante las constantes inundaciones de los cercanos cursos fluviales, aunque se desconoce si fue de forma estacional o de manera completa.
Por otro lado, gracias a las informaciones palinológicas puede deducirse una
significativa importancia de las actividades agropecuarias, determinada por la presencia en los análisis de cereales cultivados y de plantas ruderales, claros acompañantes de las actividades antrópicas. Además, la abundancia de gramíneas silvestres reflejaría la existencia de prados para apacentar el ganado. Por su parte, la importancia de la agricultura, como motor de la economía de las gentes que habitaron Guaya, estaría atestiguada por los altos valores del taxón Cerealia. Sin embargo, los suelos del territorio en el que se localiza el poblado se enmarcan en las denominadas tierras pardas meridionales, desarrolladas sobre los granitos. Este tipo de suelos no son aconsejables para los cultivos agrícolas debido a su pobreza en humus, siendo por el contrario muy aptos para la vegetación de pinar o encinar. En las riberas de los arroyos aparecen pequeñas manchas de suelos aluviales, formados sobre los sedimentos terciarios y cuaternarios de origen detrítico, que alternan con grandes superficies de tierras pardas degradadas, pobres en nutrientes y fácilmente erosionables, pero que sin embargo sirven perfectamente para los cultivos agrarios, siendo este tipo de tierras las que se observan en los alrededores del yacimiento, y que aún en la actualidad continúan cultivándose. De este modo, los altos valores de Cerealia permiten deducir, de forma simple, que los campos de cultivo se encontrarían cercanos al poblado, ocupando probablemente las zonas próximas a los arroyos inmediatos al enclave, circunstancia que explicaría también la relativa baja proporción de las especies propias de bosques de ribera (sauce, avellano,...), que habrían sido sustituidas por los cultivos.
Otro importante grupo de restos recuperados en Guaya es el correspondiente a la fauna asociada a los estratos de ocupación del enclave, que permiten aproximarnos a otro de los elementos clave de la economía de sus habitantes, como era la ganadería. La fauna hallada ha sido relativamente escasa en cuanto a número de restos óseos, circunstancia que pudiera reflejar (no sabemos en que proporción) una menor importancia de la ganadería para estas personas, hipótesis que podría estar confirmada por la abundante presencia de conejo (Oryctolagus cuniculus), mayoritario tanto desde el punto de vista del número de restos como del número mínimo de individuos; esta especie se ha considerado tradicionalmente como silvestre durante la Edad del Hierro.
Sin embargo, la mencionada escasez de restos óseos podría estar determinada por la propia naturaleza del terreno, ya que los suelos desarrollados sobre granitos son muy ácidos, característica que provoca la descomposición de la materia ósea. Además, todos los
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
217
restos aparecieron muy fragmentados y en avanzado estado de deterioro. Corroborando esta segunda opción, y por tanto valorando en su medida la importancia del aprovechamiento ganadero por estas sociedades protohistóricas, cabría señalar la presencia, gracias al estudio del polen, de gramíneas silvestres, de poáceas y de llantenes (Plantago ssp.), plantas que reflejan la presencia de prados en los que bien podría apacentarse el ganado.
La actividad y el aprovechamiento ganadero estarían representados por las especies típicas reconocidas en muchos yacimientos de la Primera Edad del Hierro, como son la oveja (Ovis aries), la cabra (Capra hircus), el bóvido (Bos taurus), el caballo (Equus caballus) y el cerdo (Sus). Buena parte de los huesos presentan huellas de su consumo, incluido el caso de los équidos. De forma testimonial se documenta la presencia de perro doméstico (Canis familiaris), probablemente relacionado con las tareas de pastoreo, y de ciervo (Cervus elaphus), en este caso vinculado a la caza.
La importancia de esta ganadería y su integración en una economía de claras
características agropecuarias (con peso especifico del cultivo del cereal), aunque complementada con el aprovechamiento del entorno forestal y cinegético próximo, estaría refrendada gracias a la presencia de cercas anexas y exteriores a las propias cabañas del poblado, tal y como ha demostrado la excavación en área, y que muy posiblemente estuvieran destinadas a detener el ganado. 6. APROXIMACIÓN CRONOLÓGICA A LA OCUPACIÓN PROTOHISTÓRICA DE GUAYA
El último aspecto que abordaremos en este estudio del yacimiento abulense de
Guaya es el de su cronología, al cual se ha venido aludiendo de forma más o menos explícita en los párrafos anteriores. Tres son los elementos básicos para esta datación, como son el estudio comparativo de las construcciones, los paralelismos de la cultura material y los resultados de las dataciones químicas llevadas a cabo con muestras del enclave.
El poblamiento reconocido debería catalogarse de semiestable, definido a partir
de una arquitectura poco consistente, que diferentes investigadores definen como de “cañas y barro”; presenta construcciones sencillas cimentadas a partir de hoyos de poste excavados en el subsuelo, que sirven tanto de sujeción del entramado de paredes y techos como de delimitación del espacio doméstico. La tipología constructiva de las cabañas, generalmente de planta rectangular con cabecera semicircular, tiene como paralelos más cercanos algunos asentamientos que, en principio, parecen ser más antiguos cronológicamente, mayoritariamente encuadrables en ámbitos del Bronce Final-Cogotas I, como es el caso del Teso del Cuerno de Forfoleda (Martín Benito y Jiménez 1988) o Ecce Homo (Almagro y Dávila 1989). Sin embargo, la cabaña de hoyos de poste, aunque generalmente de planta circular, se reconoce en la mayor parte de los enclaves con niveles adscribibles al Hierro Antiguo o Primer Hierro en la Meseta Norte, caso por ejemplo del salmantino de San Pelayo, en Martinamor, o del propio Soto de Medinilla, en Valladolid (Ramírez 1999).
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
218
Por otro lado, si se analiza la vajilla cerámica asociada a la ocupación del
yacimiento cabría reflejar su reiterada similitud, en cuanto a formas (vasos de carena resaltada, tapaderas, vasos globulares) y decoraciones (importancia de la incisión, en juegos de triángulos rellenos, líneas de zig-zag o dameros, junto a impresión, pintura y algún ejemplo de excisión, en forma de triángulos), que permite encuadrarla entre los siglos X-VIII a. C. y ubicarla secuencialmente en la etapa de transición entre el Bronce Final y el Hierro I, con unos claros paralelismos con poblados del norte de la Submeseta meridional (Madrid, Guadalajara), que a su vez reflejan claras influencias tanto de los Campos de Urnas del Valle del Ebro como del mediodía peninsular (Álvarez y Pérez 1988; Valiente y Velasco 1986; Valiente et al. 1986; Delibes et al. 1995b; Quintana y Cruz 1996; Valiente 1999).
Un tercer argumento cronológico para Guaya estaría representado por las
dataciones absolutas obtenidas a través de varias muestras analizadas por los métodos del C-14 y de la termoluminiscencia. Para el primer sistema se emplearon restos procedentes de troncos de madera hallados en el interior de los hoyos de poste de Guaya. Por esto, pudiera pensarse en ellas para datar las etapas fundacionales de las cabañas de procedencia (en el caso de la muestras CSIC-1707, las excesivas fechas aportadas por su análisis y el descuadre existente con las restantes obligan a pensar que se trate de una madera fósil, que debió ser reaprovehada durante la ocupación humana del yacimiento). Por su parte, la muestra analizada por termoluminiscencia alude a la última cocción de un hogar ubicado en el interior de una cabaña, refiriendo por tanto uno de los últimos momentos de ocupación de Guaya. La relación de muestras y sus resultados se reflejan en las siguientes tablas. Carbono 14
Intervalos de edad calibrada y probabilidad asociada
1ó (prob. 68,3%) 2ó (prob. 95,4%)
Ref. de muestra
Edad C14 BP
Edad Calibrada
Material
Intervalos (cal BC)
Intervalos (cal BC)
CSIC-1707 5037 ± 48 3891 2882 3798
Carbón 3939-3841 3820-3772
3952-3752 3750-3712
CSIC-1708 2969 ± 40 1211, 1199, 1192, 1139,
1132
Madera 1259-1128
1370-1359 1314-1044
CSIC-1709 3068 ± 40 1373 1338 1319
Madera 1395-1295
1426-1256 1239-1215
Termoluminiscencia
Ref. de muestra
Edad BP
Edad Calibrada
Material Intervalos BC
Mad-2449 2729 ± 215 730 Hogar 975-515
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
219
Aunque las fechas absolutas obtenidas en Guaya (especialmente CSIC-1708 y CSIC-1709) parecen en principio muy viejas, cronológicamente hablando, e inicialmente no se encuadrarían en la Edad del Hierro, si se comparan con otras de yacimientos con idénticas circunstancias (Pico Buitre, Cerro de San Pelayo), y calibradas correctamente, se puede observar una mayor homogeneidad del grupo, como analizaremos a continuación.
Un primer ejemplo paralelo es el yacimiento alcarreño de Pico Buitre (Arenas
1999: 194), del que proceden dos muestras de C-14 (I-14: 2990±90, cal 1238 BC; I-15: 2900±90, cal 1112 BC). La cultura material de este enclave es muy similar a la de Guaya, tratándose en ambos casos de poblados de ribera que cuentan con una importante influencia de los Campos de Urnas, con presencia de cerámica fina ornamentada con temas incisos y pintados.
En esta misma línea se pueden comparar las fechas con las del yacimiento de
Fuente Estaca, en Embid (Guadalajara) (2750±90, cal 919 BC), con el que Guaya posee incluso más paralelismos que con Pico Buitre. En este caso deberíamos aproximarnos casi dos siglos, alcanzando los momentos finales del siglo XI en el caso de la desviación más pronunciada de las curvas de calibración, con fechas que oscilarían, al 95% de probabilidades, entre el 1014 y el 824 a. C. (Jimeno y Martínez 1999: 172; Arenas 1999: 194), que parecen en principio algo más lógicas para el ámbito cultural en el que nos encontramos. Igualmente podrían encuadrase aquí dos de las fechas procedentes del yacimiento salmantino del Cerro de San Pelayo (San Pelayo 2, GrN13970, 2715±30, cal 807; San Pelayo 3, GrN13971, 2660±30, cal 807 BC), asociadas al nivel inferior del enclave, caracterizado por la presencia de cabañas de hoyos de poste y una cultura material en la que destacan dos cuencos pintados en rojo con motivos geométricos (Benet 1990: 84-85), así como las dataciones radiocarbónicas de los niveles inferiores de la última intervención llevada a cabo en el yacimiento del Soto de Medinilla, asociados a cabañas con hoyos de poste y encuadrables en el Soto inicial (GrN19051, 2795±50, cal 919 BC; GrN19052, 2765±35, cal 904 BC), que llevan a situar este horizonte en fechas antiguas, alcanzando el siglo X a. C. (Delibes et al. 1995c: 154).
Igualmente, debemos señalar otros dos yacimientos que completan esta comparativa. Del cerro de Ecce Homo, en Madrid, proceden cuatro muestras de C-14, sin calibrar, procedentes de las fases plenas tardías del yacimiento (1150±70, 1070±70, 1070±100 y 1040±70) (Almagro y Dávila 1988). Si bien los contextos materiales y las fechas radiocarbónicas refieren a una ocupación de Cogotas I, la estructura de cabaña reconocida, paralelable claramente con las exhumadas en Guaya, es situada en los contextos iniciales de la Edad del Hierro. Otra fecha para tener en cuenta es la propuesta para el yacimiento de Partelapeña, en El Redal (La Rioja), donde asociado a un nivel en el que se reconocen vasos carenados y pequeños cuencos con incisiones se obtuvo una fecha de abandono de 680±50 (Álvarez y Pérez 1988: 113), fecha que convenientemente calibrada se situaría en un intervalo centrado entre los siglos X y VII.
En el lado contrario del intervalo cronológico de Guaya habría que ubicar la
fecha obtenida por termoluminiscencia (2729 ± 215 B.C.; cal. 728 ± 215 B.P.), que debe reflejar, muy probablemente, los últimos momentos de ocupación del poblado, al estar relacionada con el último proceso térmico importante al que se vio sometido el
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
220
hogar de procedencia. Esta fecha puede compararse con los resultados obtenidos por el mismo método y procedentes del yacimiento madrileño del Cerro de San Antonio (Rubio y Blanco 2000: 226-228), un enclave que al igual que Guaya se sitúa en la fase de transición entre el Bronce y el Hierro.
De acuerdo con todos estos datos e informaciones podemos encuadrar Guaya en
un intervalo cronológico, más o menos preciso, comprendido entre los siglos X y VIII a. C., ubicándose en un momento de transición entre el final de la Edad del Bronce y la Edad del Hierro, e integrándose en un grupo de enclaves que espacialmente se distribuyen a un lado y otro del Sistema Central, como son el propio Guaya y otros yacimientos abulenses, los poblados de ribera de Guadalajara (Pico Buitre, Fuente Estaca) o algunos madrileños (Cerro de San Antonio, Camino de las Cárcavas o el cerro de Ecce Homo, en este caso sus niveles más recientes). Este horizonte se imbrica, por otro lado, de forma más o menos precisa, con la fase inicial o formativa de la cultura del Soto, distribuida espacialmente en la Cuenca del Duero, aunque tiene claras prolongaciones hacia las zonas de piedemonte de Salamanca (Cerro de San Pelayo) y Ávila, siendo especialmente significativa la homogeneidad de la cultura material, si bien se observa una clara disimetría en lo que concierne a la arquitectura de sus poblados (si bien cabe recordar que no hay ningún ejemplo de yacimientos de ese horizonte con un porcentaje amplio de espacio excavado, al contrario de lo que acontece en Guaya). Por otro lado, podemos determinar que Guaya, y los yacimientos emparentados culturalmente con esta estación, conforman un antecedente de la cultura de los castros, ubicándose en un lapso temporal a caballo entre los asentamientos estacionales de la Edad del Bronce y la plena sedentarización y el dominio de las técnicas constructivas de la Edad del Hierro.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
221
IMAGENES
Fig. 1: Situación del yacimiento de Guaya en el mapa provincial de Ávila y en la hoja del M.T.N.E., nº 506-IV, “Mediana de Voltoya”. Planta de los dos sectores de la excavación arqueológica en extensión.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
222
Fig. 2: Plantas y reconstrucciones de las cabañas I, II, VIII, XI y XII.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
223
Fig. 3: La vajilla cerámica de Guaya. Formas y decoraciones.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
224
Fig. 4: Aproximación a la flora y la fauna del yacimiento de Guaya.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
225
Lám. I: 1.- Vista aérea de la excavación arqueológica; 2.- Fotografía de la cabaña I; 3.- Guaya y su entorno medioambiental, durante el transcurso de la intervención; 4.- Cabaña XI; 5.- Cabaña VIII; 6.- Vasija de almacenamiento recuperada en la abaña XVI; 7.- Hornos cerámicos documentados en la Cabaña VIII.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
226
BIBLIOGRAFÍA Almagro Gorbea, M. y Dávila, A. F. (1988): “Estructura y reconstrucción de la cabaña
Ecce Homo 86/6”. Espacio, Tiempo y Forma 1: 361-374. --- (1989): “Ecce Homo. Una cabaña de la Primera Edad del Hierro”. Revista de
Arqueología 98: 31-36. Álvarez Clavijo, P. y Pérez Arrondo, C. L. (1988): “Notas sobre la transición de la Edad
del Bronce a la Edad del Hierro en la Rioja”. Brocar. Cuadernos de Investigación Histórica 14: 103-118.
Arenas Esteban, J. A. (1999): “El inicio de la Edad del Hierro en el sector central del Sistema Ibérico”. En J. Arenas Esteban y M. V. Palacios Tamayo (coords.): El origen del mundo celtibérico. Guadalajara: 191-211.
Balado Pachón, A. (1989): Excavaciones de Almenara de Abajo: el poblamiento prehistórico. Valladolid.
Barril Vicente, M. (1995): “El castro de ‘Los Baraones’ (Valdegama, Palencia): un poblado en el Alto Valle del Pisuerga”. En F. Burillo Mozota (coord.): III Simposio sobre los celtíberos. Poblamiento celtibérico (Daroca 1991) Zaragoza: 399-408.
Benet Jordana, N. (1990): “Un vaso pintado y tres dataciones de C-14 procedentes del Cerro de San Pelayo (Martinamor, Salamanca)”. Nvmantia III: 77-93.
Casas, V. y Valbuena, A. (1985): “Un vaso pintado de la Edad de Hierro de la provincia de Madrid”, En Actas del XVII Congreso Nacional de Arqueología. (Logroño 1983) Zaragoza: 451-462.
Celis Sánchez, J. (1993): “La secuencia del poblado de la Primera Edad del Hierro de Los Cuestos de la Estación, Benavente (Zamora)”. En F. Romero Carnicero, C. Sanz Mínguez y Z. Escudero Navarro (eds.): Arqueología Vaccea. Estudios sobre el mundo prerromano en la Cuenca Media del Duero. Valladolid: 93-132.
Delibes de Castro, G., Romero Carnicero, F. y Ramírez Ramírez, M. L. (1995): “El poblado céltico de El Soto de Medinilla (Valladolid). Sondeo estratigráfico de 1989-90”. En G. Delibes de Castro, F. Romero Carnicero y A. Morales Muñiz (eds.): Arqueología y Medio Ambiente. El Primer Milenio a. C. en el Duero Medio. Valladolid: 149-178.
Delibes de Castro, G., Romero Carnicero, F., Sanz Mínguez, C., Escudero Navarro, Z. y San Miguel Maté, L. C. (1995): “Panorama arqueológico de la Edad del Hierro en el Duero Medio”. En G. Delibes de Castro, F. Romero Carnicero y A. Morales Muñiz (eds.): Arqueología y Medio Ambiente. El Primer Milenio a. C. en el Duero Medio. Valladolid: 49-146.
Delibes de Castro, G., Romero Carnicero, F., Fernández Manzano, J., Ramírez Ramírez, M. L., Misiego Tejeda, J. C. y Marcos Contreras, G. J. (1995): “El tránsito Bronce Final-Primer Hierro en el Duero Medio. A propósito de las nuevas excavaciones en el Soto de Medinilla”. Verdolay 7: 145-158.
Fabián García, J. F. (1999): “La transición del Bronce Final al Hierro I en el sur de la Meseta norte. Nuevos datos para su sistematización”. Trabajos de Prehistoria 56: 161-180.
Jimeno Martínez, A. y Fernández Moreno, J. J. (1991): Los Tolmos de Caracena (Soria) (Campañas de 1981 y 1982). Aportación al Bronce Medio de la Meseta. Madrid: Ministerio de Cultura (Excavaciones Arqueológicas en España 161)
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
227
Jimeno Martínez, A. y Martínez Naranjo, J. P. (1999): “El inicio de la Edad del Hierro en el nudo hidrográfico Alto Jalón–Alto Ebro”. En J. Arenas Esteban. y M. V. Palacios Tamayo (coord.): El origen del mundo celtibérico. Guadalajara: 165-189.
López Covacho, L., Madrigal Belichón, A., Muñoz López-Astilleros, K. y Ortiz del Cueto, J. R. (1999): “La transición Bronce Final-Edad del Hierro en la cuenca media del Tajo: el yacimiento de Camino de las Cárcavas (Aranjuez, Madrid)”. En R. Balbín Behrmann y P. Bueno Ramírez (eds.): II Congreso de Arqueología Peninsular Tomo III (Zamora 1996) Zamora: 141-152.
Martín Benito, J. I. y Jiménez González, M. C. (1989): “En torno a una estructura constructiva en el campo de hoyos de la Edad de Bronce de la Submeseta española (Forfoleda, Salamanca)”. Zephirus XLI-XLII: 263-281.
Misiego Tejeda, J. C.; Martín Carbajo, M. A.; Marcos Contreras, G. J. y Sanz García, F. J. (1997): “Excavaciones arqueológicas en el yacimiento de La Corona/El Pesadero en Manganeses de la Polvorosa (Zamora)”. Zamora, Anuario 1997 del Instituto de Estudios Zamoranos Florián de Ocampo: 17-41.
Misiego Tejeda, J. C.; Sanz García, F. J.; Marcos Contreras, G. J. y Martín Carbajo, M. A. (1999): “Excavaciones arqueológicas en el castro de Sacaojos (Santiago de la Valduerna, León)”. Nvmantia 7: 43-66.
Misiego Tejeda, J. C.; Marcos Contreras, G. J.; Martín Carbajo, M. A.; Sanz García, F. J.; Redondo Martínez, R.; Doval Martínez, M. y García Rivero, P. F. (e. p.): “Excavación arqueológica en el poblado protohistórico de Dessobiga (Osorno/Melgar de Fernamental)”. En J. C. Misiego Tejeda y C. Etxeberría Zarranz (coord.): Actuaciones arqueológicas en la Autovía León-Burgos (A-51, del Camino de Santiago), Provincia de Burgos.
Pérez Rodríguez, F. J.; Misiego Tejeda, J. C., Marcos Contreras, G. J.; Martín Carbajo, M. A. y Sanz García, F. J. (1994): “La Huelga. Un interesante yacimiento de la Edad del Bronce en el centro de la Cuenca del Duero (Dueñas, Palencia)”. Nvmantia 5: 11-32.
Quintana López, J. y Cruz Sánchez, P. J., (1996): “Del Bronce al Hierro en el centro de la Submeseta Norte”, BSAA LXII: 9-78.
Ramírez Ramírez, M. L. (1999): “La casa circular durante la primera Edad del Hierro en el Valle del Duero”, Nvmantia 7: 67-94.
Romero Carnicero, F. (1991): Los castros de la Edad del Hierro en el norte de la provincia de Soria. Valladolid. Studia Archaeologica 80.
--- (1999): “Orígenes y evolución del grupo castreño de la Sierra norte de Soria”. En J. Arenas Esteban y M. V. Palacios Tamayo (coord.): El origen del mundo celtibérico. Guadalajara: 143-164.
Rubio de Miguel, I. y Blanco Bosqued, M. C. (2000): “La cronología del Hierro Antiguo en el área de Madrid a partir de los datos obtenidos por análisis de Termoluminiscencia”. En Actas del 3er Congreso de Arqueología Peninsular, Vol. 5, (Vila Real 1999) Oporto: 225-240.
Valiente Malla, J. (1999): “La facies Riosalido y los Campos de Urnas en el Tajo Superior”. En J. Arenas Esteban y M. V. Palacios Tamayo (coord.): El origen del mundo celtibérico. Guadalajara: 81-95.
Valiente Malla, J. y Velasco Colas, M. (1986): “El Cerro Almudejo (Sotodosos, Guadalajara). Un asentamiento de transición del bronce al hierro”. Wad-Al-Hayara 13: 71-90.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
228
Valiente Malla, J., Crespo Cano, M. L. y Espinosa Gimeno, C. (1986): “Un aspecto de la celtización en el alto y medio Henares. Los poblados de ribera”. Wad-Al-Hayara 13: 47-70.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
229
La mutación Bronce Final/Primer Hierro en el suroeste de la Cuenca del Duero (provincia de Ávila):
¿cambio ecológico y social?
José Antonio López Sáez∗ Antonio Blanco González**
Resumen: Se presenta un avance de lectura histórica integrando los registros arqueológico y palinológico afectados por la problemática del tránsito entre la Edad del Bronce y la Edad del Hierro, conceptualizada como mutación social Bronce Final/Primer Hierro y como cambio climático Subboreal/Subatlántico. El estudio se centra en el Valle Amblés (Ávila), donde trata de contrastarse la incidencia de un evento de crisis ecológica planetaria ca. 850-760 cal BC. Se plantea la hipótesis de que este fenómeno pudo actuar como un acontecimiento de significativa incidencia en el proceso histórico regional. Palabras clave: Cambio climático, mutación social, Bronce Final, Primer Hierro, Palinología, Valle Amblés, Ávila. 1. INTRODUCCIÓN El proceso histórico de las comunidades de la Prehistoria reciente en la Cuenca del Duero se caracteriza por una marcada continuidad. Si hemos de señalar una clara ruptura, aceptada de forma consensuada por los investigadores y significativa a todos los niveles de la realidad, ésta ocurrió sin duda a comienzos del primer milenio BC. Su resultado histórico fue la conformación de las sociedades del Primer Hierro en la región (Delibes y Fernández Manzano 2000; Delibes 2000-2001). Este trabajo se sustenta sobre un programa de investigación que trata de caracterizar ese momento de cambio (Blanco González 2004). Sus resultados preliminares permiten intuir un complejo fenómeno multiescalar, en el que factores externos a la dinámica socioestructural pudieron tener una gran importancia. El protocolo de análisis empleado requiere algunas explicaciones para hacer inteligible el argumento. La periodización histórico-cultural aceptada para esta problemática, establecida sobre criterios morfotipológicos, resulta inadecuada y poco flexible para representar la complejidad de fenómenos interrelacionados en juego. Debe señalarse, en primer lugar, que las taxonomías culturales dificultan la explicación
∗ Laboratorio de Arqueobotánica, Dpto. Prehistoria, Instituto de Historia, CSIC, Duque de Medinaceli 6, 28014 Madrid. Correo electrónico: [email protected] ** Departamento de Prehistoria, Hª Antigua y Arqueología, Universidad de Salamanca, Facultad de Geografía e Historia, C/ Cervantes s/n, 37002 Salamanca. Correo electrónico: [email protected]
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
230
histórica. Para evitar el uso de los corsés histórico-culturales hemos recurrido a un marco conceptual alternativo, con una teoría del tiempo que permite integrar la permanencia y el cambio (Aróstegui 1995). En este esquema conceptual alternativo, un estado social remite a una configuración permanente de las estructuras sociales durante un intervalo cronológico y en un escenario geográfico concretos. Un acontecimiento es la manifestación del cambio social a través de la dinamización del movimiento transformador. El concepto mutación social significa un momento extraordinario de mayor cantidad de cambio social, de reestructuración de los estados sociales, como el que aquí nos ocupa. Con estas herramientas heurísticas se pretende evitar las entidades culturalistas y plantear nuestra problemática como dos estados sociohistóricos consecutivos y acumulativos: el Bronce Final y el Primer Hierro. El tránsito de uno a otro fluye a través de un impacto discontinuo, un acontecimiento irreversible. Esta interpretación adopta pues un enfoque histórico de la Prehistoria como realidad social marcada por eventos (Esparza 2001), frente a quienes defienden su naturaleza meramente episódica y recurrente. Esta comunicación pretende caracterizar y delimitar en lo posible ese acontecimiento a partir de la información paleoecológica y arqueológica disponible para un sector del suroeste de la Cuenca del Duero en la provincia de Ávila (Fig. 1). Como se expondrá a continuación, la concurrencia de factores de inestabilidad social, en grupos sociales que arrastraban contradicciones estructurales en el tiempo largo, aliñados con circunstancias ecológicas adversas, pudieron constituir el tablero de juego sobre el que se decidió la conservación de unas relaciones sociales tradicionales que mediante su reestructuración dieron lugar a un nuevo estado social.
Fig. 1 : Situación de la zona de estudio al sur de la Cuenca del Duero. El Valle Amblés o cuenca alta del río Adaja y los sitios mencionados en el texto. Yacimientos arqueológicos (círculos): 1 . Gravera de Puente Viejo (Mingorría); 2. Guaya (Berrocalejo de Aragona); 3 . La Viña (Ávila); 4 . Los Castillejos (Sanchorreja); 5 . El Picuezo (Sotalvo).
Turberas (triángulos negros): 6 . Narrillos del Rebollar; 7 . Baterna; 8 . Riatas.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
231
2. LA HIPÓTESIS PALEOCLIMÁTICA: EL EVENTO CA. 850-760 cal BC.
Los estudios paleoecológicos resultan imprescindibles para comprender las potenciales repercusiones que los cambios ambientales hayan podido tener sobre la esfera socioeconómica de las sociedades prehistóricas, obligadas posiblemente a desarrollar estrategias adaptativas frente a las nuevas condiciones naturales y climáticas establecidas (Behre 1988; Latalowa 1992; Hicks 1993; Wilkinson 1997; O’Neill et al. 2001). Muy particularmente, esta interacción entre los sistemas económicos y ambientales debe realizarse desde la integración del hombre en el ecosistema, concediendo al cambio ambiental una dimensión humana (McDonell y Pickett 1993), en la que a menudo resulta muy difícil discernir entre el componente de espontaneidad local respecto a un comportamiento o pauta de evolución global (von Storch et al. 1993). La fisionomía del paisaje vegetal depende no sólo de las condiciones específicas del medio natural, sino también del conjunto de sistemas de utilización del espacio que se han sucedido a través del tiempo (Guitián Rivera 1993; Galop 1998). Por tal razón, la incorporación de una perspectiva diacrónica, ecológica y social al análisis del paisaje permite percibir y comprender muchos de los aspectos de su dinámica que los enfoques geográficos o fitosociológicos tradicionales han pasado por alto.
Las investigaciones paleoecológicas están permitiendo situar marcados eventos
climáticos en la secuencia del Holoceno, gracias al extendido empleo del radiocarbono como método de datación. Sin embargo, en el estado actual de los trabajos, su utilización presenta ciertas restricciones. Las variaciones naturales del contenido en 14C atmosférico, que quedan reflejadas mediante numerosos picos y valles en la curva de calibración dendrocronológica (Stuiver et al. 1993) limitan muy severamente las posibilidades de una resolución fina a la hora de datar los cambios acontecidos en la vegetación y el clima, recogidos a partir de diversos estudios paleoambientales en depósitos lacustres o turbosos (van Geel et al. 1996: 451). Debido a ello, van Geel y Mook (1989) insistieron en la importancia de diseñar una estrategia, conocida como WMD (14C wiggle-match dating), que aumentara el grado de precisión de las dataciones, reduciendo notablemente el efecto reservorio y estimando su magnitud. Este tipo de metodología se ha mostrado sumamente eficiente, revelando las relaciones entre las variaciones de 14C de la atmósfera y las fluctuaciones climáticas de corta duración causadas por alteraciones solares y/o geomagnéticas. Gracias a la WMD ha podido definirse una repentina y aguda elevación del contenido en 14C atmosférico entre ca. 850 y 760 cal BC (ca. 2750-2450 BP), coetánea de un cambio climático abrupto, el cual implicó el trasvase desde unas condiciones climáticas cálidas y continentales a otras más oceánicas. Como consecuencia de ello, el nivel freático se elevó considerablemente, siendo la causa -desde un punto de vista arqueológico y para el noroeste de Europa- del abandono de las áreas tradicionalmente ocupadas por el hombre, ya que éstas se convirtieron en zonas pantanosas o higroturbosas no habitables. En efecto, la confrontación entre los registros arqueológico y paleoecológico en yacimientos holandeses inmersos en esta problemática, ha venido a demostrar una verdadera migración de los grupos del Bronce Final desde sus territorios, anegados por el agua y convertidos en pantanales o turberas, hacia otros recientemente emergidos de marisma salada en fechas ligeramente posteriores, toda vez que las adaptaciones a la humedad creciente en sus áreas ancestrales no superaron las limitaciones impuestas por su bajo nivel tecnológico y su organización socioeconómica. De hecho, dichas áreas
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
232
fueron abandonadas sobre el 2650 BP, no siendo reocupadas hasta época medieval (van Geel et al. 1996: 451; 1998; van Geel y Renssen 1998).
El origen de este evento climático repentino debe encontrarse en una variación
significativa de la actividad solar, la cual disminuyó sensiblemente (van Geel et al. 1998, 1999; Speranza et al. 2002), con el consiguiente deterioro del clima hacia condiciones de mayor pluviosidad y disminución de la temperatura.
En términos históricos, esta alteración climática aconteció entre 850 y 760 cal
BC, un periodo de aproximadamente 300 años BP sin calibrar (ca. 2750-2450 BP) pero que en realidad tuvo lugar durante un intervalo de tiempo muy corto, inferior a 100 años de calendario (850-760 cal BC). En cambio, durante los 300 años solares siguientes (ca. 760-450 cal BC), como consecuencia del declive en la concentración de 14C atmosférico, la edad en años BP sin calibrar permaneció más o menos estable en torno a 2450 BP (Fig. 2), constituyendo el llamado Hallstatt plateau en la curva de calibración (Magny 1993). Estos datos vienen a corroborar la necesidad de lograr metodologías de datación radiocarbónica de alta precisión, que nos permitan discernir la existencia de variaciones reseñables en el contenido en 14C de la atmósfera que puedan ser correlacionadas con cambios climáticos y bióticos, implicando estos últimos a las sociedades humanas (Chambers et al. 1999; van Geel et al. 1999).
1000CalBC900CalBC800CalBC700CalBC600CalBCCalibrated date 2450BP 2500BP 2550BP 2600BP 2650BP 2700BP 2750BP 2800BP 2850BP
Fig. 2 : Zona relevante de la curva de calibración 14C con las correspondientes fluctuaciones del ä14C (Stuiver et al. 1993). El periodo de considerable aumento en el contenido en 14C atmosférico, entre ca. 850 y 760 cal BC, queda perfectamente delimitado y se corresponde con un cambio c limático abrupto.
Este cambio climático no fue exclusivo del noroeste de Europa, sino que afectó por igual, de manera sincrónica, a todo el planeta, alrededor de 2650 BP (ca. 850-760 cal BC), estando bien acotado dendrocronológicamente en la curva de calibración del 14C (Fig. 2). Desde un punto de vista paleoclimático, este cambio abrupto coincide con la transición Subboreal-Subatlántico, y representa una de las manifestaciones climáticas mejor definidas acontecidas durante el Holoceno, habiendo sido ya usada por Blytt y Sernander en su división clásica del Holoceno (Sernander 1910). El Subboreal ha sido
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
233
interpretado normalmente como un periodo relativamente cálido y seco, mientras que el Subatlántico fue un episodio húmedo -especialmente al principio- y frío.
Un cambio climático a escala planetaria como el descrito, tuvo que dejar evidencias de su incidencia semejantes a las detectadas en las regiones europeas donde se ha estudiado (van Geel et al. 1998; 1999). Estos cambios fueron particularmente pronunciados en aquellas áreas marginales desde un punto de vista hidrológico. Aparte de cambios en la composición de la vegetación, los efectos del deterioro climático han sido igualmente reconocidos en los registros dendrocronológicos regionales y en estudios geomorfológicos, pues el aumento de la pluviosidad desencadenó fenómenos como las avalanchas, deslizamientos de tierra en zonas montañosas, aumento del nivel de lagos y transgresión de éstos, expansión de glaciares, etc (van Geel et al. 1996: 455-456).
Estudios arqueológicos distribuidos a lo largo y ancho del planeta han venido a
demostrar multitud de ejemplos de sociedades que florecieron en un momento dado y que colapsaron más tarde. En ciertos casos, los registros arqueológicos mostraron que tales eventos podían relacionarse con cambios medioambientales repentinos, incluso inesperados, lo que ha llevado a ciertos autores a establecer relaciones de causalidad entre ambos hechos (Lamb 1995; Berglund 2001).
El objetivo de nuestro trabajo será intentar aportar posibles evidencias del evento climático acontecido entre ca. 850 y 760 cal BC a escala regional, a partir del estudio palinológico de registros turbosos naturales en el Valle Amblés (Ávila), combinando tal evidencia con una lectura del registro arqueológico existente para la zona de estudio entre el Bronce Final y el Primer Hierro, teniendo también en cuenta análisis arqueopalinológicos puntuales de ciertos yacimientos adscritos a tales estados sociales. La problemática concreta será encuadrada en una visión diacrónica más amplia, que permitirá observar las grandes tendencias evolutivas tanto a nivel ecológico como social en la zona de estudio. Este tipo de cambios trascendentales distan en todo caso de ser fenómenos mecánicos y monocausales, por lo que rechazamos de partida todo enfoque reduccionista que pretenda operar desde el determinismo climático para explicar las dinámicas de cambio social manifiestas en el registro arqueológico. 3. LA EVIDENCIA ARQUEOLÓGICA Hagamos un muy sintético recorrido por el tramo 1250-350 cal BC, en el cual queda inmersa la transformación que tratamos de aprehender. Comencemos por el oscuro Bronce Final. Y es que hablar de Bronce Final en el interior peninsular para hacer interpretación histórica ofrece gran confusión, ya que en demasiadas ocasiones, gracias a unas entidades histórico-culturales vacías de contenido social, no queda claro de qué se habla, más allá de los repertorios cerámicos (dos ejemplos recientes: Barroso 2002; González-Tablas y Domínguez 2002). El trasfondo histórico de tal entidad se va construyendo poco a poco, a partir de trabajos regionales que rehuyen las generalizaciones y ayudan a caracterizarlo (Fernández-Posse 1998). Una lectura diferente del registro arqueológico, disponible para la región objeto de este estudio, dota de contenido factual al estado sociohistórico del Bronce Final
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
234
(1250-800 cal BC) a partir de una conocida y recurrente dicotomía en el poblamiento, con unos pocos poblados en altura, como Los Castillejos (Sanchorreja, Ávila) (Fig. 1, nº 4) y una multitud de almarchas en el llano, como la de Guaya (Berrocalejo de Aragona, Ávila) (Fig. 1, nº 2), dada a conocer en este volumen (ver Misiego et. al.). Respecto al Primer Hierro regional (800-350 cal BC), aparece protagonizado por comunidades aldeanas cuyas variaciones culturales han dado lugar a diversas entidades arqueográficas, llámense Soto Pleno, Sanchorreja II o Cogotas IIa. En la región de este estudio, el comportamiento de estas comunidades ofrece un marcado contraste respecto al panorama de las sociedades precedentes. Se asiste a un cambio a distintos niveles de la evidencia, y las huellas de estas gentes en la región se reconocen casi exclusivamente en los niveles IV, III y II de Los Castillejos de Sanchorreja (González-Tablas y Domínguez 2002). De un lado el Bronce Final, a continuación un anodino Primer Hierro. Entre ambos reiteradamente se ha interpuesto una imagen de ruptura. ¿A qué responde el abismo que los separa?. Y sobre todo ¿cómo esquivar la tentación de interesarnos exclusivamente en los llamativos cambios de la cultura material?. La hipótesis que guía nuestra línea de trabajo sigue la metodología de la ecología cultural, y lleva a correlacionar la información sobre los registros paleoecológicos disponibles con el comportamiento prehistórico a escala territorial, pues es en las tendencias espaciales donde podremos atisbar cambios significativos en los intereses locacionales entre las comunidades de ambas situaciones en estudio, como criterio significativo que informe del cambio sociohistórico a nivel estructural. Y para ello precisamos una panorámica más amplia en el tiempo, que permita valorar la mutación. Esta historia arranca bajo las condiciones ecológicas del Subboreal y está protagonizada por grupos agrarios con una economía de subsistencia de bajo nivel tecnológico, siempre atentos a los peligrosos contrastes climáticos propios de la región biogeográfica mediterránea. Los asentamientos desarrollados durante el estadio paleoclimático Subboreal pudieron verse condicionados por un nivel freático lo suficientemente bajo como para precisar la búsqueda de lugares donde la capa saturada estuviera más cercana a la superficie (Esparza 1995: 139-140). Ello se traduciría en una necesidad de establecerse muy cerca de los cursos fluviales y humedales, ya que a lo largo del Subboreal la aridez se agudizó progresivamente, de forma que especialmente durante el Bronce Final debieron de sucederse coyunturas de aridez y sequía estival extremas. Contamos con una información espacial sustantiva para los grupos agrarios más antiguos en este sector, adscritos al Calcolítico. En sus estrategias de asentamiento encontramos esa íntima dependencia de los cursos de agua menores -además del río Adaja- y los humedales, en el Valle Amblés y la Moraña (Fabián 1997, López Sáez 2002). Sus descendientes, las comunidades Parpantique o del Bronce Antiguo, pudieron responder a un momento de especial déficit hídrico mediante un marcado emplazamiento en las alturas serranas (Fabián 1993; 1997), tal vez en relación con el evento paleoclimático de enorme aridez acaecido hacia 4100 BP (Fabián et al. e.p.). La historia nos lleva hasta los grupos Cogotas I, que siguen una lógica locacional similar a la del Calcolítico, interpretada en ocasiones como reocupación sobre los mismos emplazamientos. Mediante el uso de tecnología SIG en el valle del Manzanares, se ha caracterizado bien esta estrecha dependencia de los emplazamientos de Cogotas I
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
235
respecto a los cursos fluviales y las zonas potencialmente más húmedas, como prioridad por encima del supuesto interés de estas sociedades por las ‘mejores’ tierras (Recuero et al. 1996: 64). Esta tendencia de los grupos Protocogotas y Cogotas I parece verse confirmada en el sector concreto fruto de esta investigación (Fabián 1997; Blanco González 2004). Y llegamos al Bronce Final para rastrear los posibles indicios sobre la mutación marcados en el ámbito macroespacial. Resulta significativo cómo en el citado trabajo sobre la evidencia de un tramo del Manzanares (Recuero et al. 1996) se indica que las últimas manifestaciones de Cogotas I (ha de entenderse como Bronce Final) ponen punto final a esa tendencia que podríamos llamar “modelo de dependencia hídrica”. En este punto hemos de referirnos a la dicotomía del poblamiento esbozada arriba. En las campiñas meridionales del Duero se ha señalado una repetida coincidencia de ocupaciones adscritas a los repertorios Cogotas I Avanzado y Soto Inicial sobre el mismo emplazamiento (Quintana y Cruz 1996: 43-44), tendencia que parece prolongarse a la provincia de Ávila (Fabián 1999; Blanco González 2004) y que se relaciona muy estrechamente con el uso de los humedales como privilegiados ecotopos. Por otra parte están los asentamientos en imponentes elevaciones, como Los Castillejos de Sanchorreja (1.553 m) o Cancho Enamorado (El Tejado, Salamanca), en la cima del Cerro del Berrueco (1.354 m). Resulta pues lícito preguntarse: ¿Qué buscaban las gentes del Bronce Final en tan peculiares topografías?. Ambos comportamientos tal vez puedan comprenderse mejor a partir de la hipótesis aquí planteada, como adaptaciones a circunstancias ecológicas adversas. Al final del proceso, en el espacio que ocupa la provincia de Ávila, la frecuencia de asentamientos correspondientes al Primer Hierro cae de forma brusca. La tendencia general del poblamiento durante la Prehistoria reciente en el Valle Amblés y la Moraña había consistido en un patrón disperso y lineal siguiendo los cursos fluviales, configurando pequeños núcleos domésticos. El Primer Hierro implica, por el contrario, la reunión de las poblaciones en aldeas de mayor tamaño y entidad, con una marcada territorialización, junto al progresivo abandono de los paisajes agrarios tradicionales (Blanco González 2004). Entre las comunidades del Primer Hierro, reagrupadas en sedes como Los Castillejos de Sanchorreja (Ávila) o el Cerro de San Vicente (Salamanca), otros son los factores de localización, que reflejan tanto intereses estratégicos y simbólicos como estrictamente subsistenciales. Entre los primeros, se ha interpretado la distribución de estos centros en el paisaje conformando ya un sistema territorial bien ordenado (Álvarez-Sanchís 1999) y a la vez como hitos manifiestos en las rutas de intercambio de productos, funcionando según el modelo de las ‘comunidades de paso’ (López Jiménez 2002). Respecto al segundo grupo de posibles intereses locacionales, se ha avanzado como tendencia general un significativo alejamiento de los cauces fluviales (Esparza 1995: 140; Recuero et al. 1996: 64), y un acercamiento a tierras de mayor capacidad edafológica, aunque de laboreo más dificultoso. Este último aspecto se relaciona a su vez con la llegada de conocimientos y novedades técnicas a través de las interacciones con grupos meridionales (Quintana y Cruz 1996: 54). A escala macrorregional, las comunidades del Primer Hierro muestran predilección precisamente por aquellos entornos, como las campiñas de Tierra de Campos o los páramos calizos vallisoletanos, que durante la Prehistoria reciente habían permanecido prácticamente yermos hasta el
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
236
momento (Quintana y Cruz 1996: 48; Santiago 2001: 50). Sin duda, algo que no refleja el registro espacial se está escapando a nuestra mirada. 4. LA EVIDENCIA PALEOBOTÁNICA
Nuestra observación de la dinámica paleoecológica de la región estudiada desde una perspectiva diacrónica ha de apoyarse en retazos discontinuos de información. Desafortunadamente no son muchas las secuencias palinológicas de las que disponemos en la zona de estudio para rastrear el evento paleoclimático acontecido en la transición Subboreal-Subatlántico. Una lectura atenta de los espectros palinológicos disponibles, procedentes tanto de depósitos higroturbosos naturales como de sedimentos arqueológicos, aporta sin embargo una valiosa información al respecto. Ello permite una visión que, aunque sesgada e incompleta, permite intuir las principales tendencias paisajísticas y significativos contrastes en el proceso histórico.
Consideramos pues tanto las secuencias turbosas del Valle Amblés o de la
Sierra de Ávila que comprendan el intervalo cronológico 3000-300 cal BC, como los estudios arqueopalinológicos sobre lugares de habitación de momentos sucesivos de la Prehistoria reciente regional. La carencia de dataciones radiocarbónicas en tales secuencias supone una dificultad añadida, especialmente en las secuencias de turberas, pues además de escasas, en su mayor parte datan la base del sondeo, por lo que nuestra aproximación al intervalo 850-760 cal BC debe efectuarse desde una evaluación cronométrica a partir de las dataciones disponibles. Por ello, decidimos utilizar el modelo matemático propuesto por Maher Jr. (1992) para una estimación de edades en los depósitos higroturbosos, de sedimentación regular y homogénea, que relaciona los distintos niveles sedimentarios en referencia a su profundidad con una edad 14C estimada, a partir de las disponibles, mediante una interpolación linear que considera además las desviaciones estándar de las dataciones aportadas.
Observemos en primer lugar las imágenes estáticas que nos muestra el registro
arqueopalinológico en contextos domésticos distribuidos en el tiempo. Entre ca. 3000 y 2000 cal BC (ca. 4400-3800 BP), el estudio palinológico de diez yacimientos calcolíticos en el Valle Amblés (López Sáez 2002; López Sáez & Burjachs 2002; Burjachs & López Sáez 2003; López Sáez & López García 2003), así como de las turberas de Baterna, Riatas y Narrillos del Rebollar (Dorado 1993), demuestra que el paisaje, en este periodo, estuvo dominado por pastizales graminoides de carácter antropozoógeno, dedicados al ganado, así como por comunidades nitrófilas (antrópicas y zoógenas), mientras que el bosque (encinar, melojar) quedó relegado a una posición testimonial. Tanto en los yacimientos citados como en las turberas los porcentajes de Quercus ilex tipo son por lo general inferiores al 20%, por lo que cabe pensar en un encinar muy abierto y degradado, con cierto carácter adehesado. Esta imagen, en su conjunto, no difieren mucho de lo aportado en Baterna o Riatas para momentos algo más antiguos, por lo que cabría pensar que el paisaje explotado por los grupos Calcolíticos del Valle Amblés se conformó incluso en un estadio previo.
La palinología de los poblados calcolíticos antes citados demuestra que se trataba
de una población de agricultores y ganaderos, que dieron lugar a un paisaje agrario no muy diferente del actual. Se practicaba la agricultura, sobre todo en las zonas de fondo
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
237
de valle aluvial, y la ganadería en los bosques mixtos adehesados de fresnos y melojos así como en las inmediaciones de los rebordes montañosos. Igualmente importante tuvo que ser la recolección de frutos silvestres, especialmente de bellotas, pues este árbol (Quercus ilex) aparece de manera preponderante en los espectros polínicos, y en los escasos estudios carpológicos realizados es también el elemento fundamental, si no el único.
Durante el Calcolítico (ca. 3000-2300 cal BC) el estadio Subboreal fue
eminentemente seco y térmico, dando lugar a la preponderancia de pastizales xerófilos y a la ocurrencia continua de acebuche en los espectros polínicos. No obstante, en este intervalo los vientos fríos de componente norte fueron relativamente importantes, delimitando un modelo de ocupación del territorio por los poblados calcolíticos que mayoritariamente aparecen en la vertiente meridional de la Sierra de Ávila, donde la protección de los berrocales graníticos les permitía soportar estas duras condiciones, a la vez que controlar a una distancia prudencial las zonas de cultivo y pasto del fondo de valle (López Sáez 2002).
Del Bronce Antiguo contamos con escasos datos palinológicos, procedentes de
intervenciones puntuales en ciertos yacimientos, y en concreto con el espectro polínico de El Picuezo (Sotalvo) (Fig. 1, nº 5), emplazado en las estribaciones montañosas de La Paramera (Fabián et al. e.p.). Esta situación habría permitido que en los espectros polínicos de este yacimiento domine el bosque caducifolio (melojar) y el pinar sobre el encinar. Podríamos suponer entonces que esta ubicación en altura les habría permitido disfrutar de unas condiciones de mayor humedad ambiental, con amplia disponibilidad de recursos forestales, en el seno, eso sí, de unas condiciones generales para este periodo de clima seco y térmico, que se verían atemperadas con la altitud. La existencia de pastos húmedos es relativamente importante, pues podría haber supuesto algún tipo de estrategia ocupacional por los pobladores de este yacimiento, en el sentido de buscar aquellas zonas más húmedas y mejores cualidades para el desarrollo de actividades agrícolas. No obstante, no ha podido identificarse ningún polen de cereal.
El Subboreal reciente en la zona de estudio ha quedado caracterizado a partir del
estudio palinológico del campo de hoyos de la Gravera de Puente Viejo (Mingorría, Ávila) (Fig. 1, nº 1) (López Sáez y Blanco González 2004), en un ambiente ribereño del tramo medio del río Adaja. Fueron muestreadas varias fosas de este asentamiento, adscrito a la fase más antigua de Cogotas I o Protocogotas. El estudio arqueopalinológico de este yacimiento muestra cómo el clima era aún seco y térmico, según testimonia el promedio de pastizales xerófilos. En los alrededores del poblado se presentaba un paisaje abierto, altamente deforestado, dominado por formaciones herbáceas en amplias praderas de gramíneas, con algunos robledales de melojos y pequeños reductos de acebuche u olivo silvestre dispersos en un radio mayor desde el poblado. En el entorno inmediato al espacio doméstico se cultivó cereal, documentando su cercanía en una de las fosas. Ciertos palinoformos indican la presencia de zonas húmedas donde posiblemente se produciría el cereal.
La fase final del periodo Subboreal (ca. 1200-800 cal BC), de especial interés
aquí, ha sido estudiada palinológicamente a partir de tres yacimientos con ocupaciones del Bronce Final y algunas secuencias turbosas. Respecto a los primeros, contamos con los resultados obtenidos en el poblado de Guaya (Berrocalejo de Aragona, Ávila) estudiado por Burjachs (2001), así como los análisis arqueopalinológicos emprendidos
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
238
en el yacimiento de La Viña (Ávila de los Caballeros) (Fig. 1, nº 3), del cual se examinaron 15 muestras procedentes de tres catas colindantes entre sí, que aquí se presentan por primera vez (Fig. 3). En tercer lugar hemos de referirnos al estudio palinológico realizado en Los Castillejos (Sanchorreja, Ávila).
En el yacimiento arqueológico de Guaya (Berrocalejo de Aragona), en un
entorno de ribera, con una cultura material de Soto Inicial, fueron analizadas 4 muestras de sedimento para la determinación de polen (Burjachs 2001). Este yacimiento fue objeto de una amplia excavación arqueológica en extensión (8.600 m2) en 2001, que permitió documentar un área doméstica con cabañas, estructuras anexas y un vertedero, con un amplio repertorio material adscrito al grupo Soto Inicial y una prolongada ocupación desde ca. 1200 cal BC hasta su abandono en el siglo VIII a.C. (STRATO 2001). Los resultados de aquella intervención son presentados en este mismo Encuentro por sus excavadores (ver Misiego et al.), por lo que nos centraremos en la interpretación del espectro paleopalinológico obtenido (Burjachs 2001).
Según la información obtenida en Guaya, el paleopaisaje inmediato al poblado es de carácter abierto, pues presenta una cobertura arbórea (AP) no muy elevada (21,3%) fundamentalmente de quercíneas de hoja perenne (encinas) y pino, seguida de otras taxones minoritarios como acebuche (Olea), enebro (Juniperus), avellano (Corylus) y sauces (Salix). El estrato arbustivo se compone de brezos (Erica sp) y jaras (Cistaceae). El resto del espectro se compone de herbáceas, con valores significativos de gramíneas silvestres (41%) que indican la presencia de prados, plantas ruderales que informan de actividad antrópica, y un 9% de polen de cereal que indica la presencia de los cercanos campos de cultivo. El paisaje presenta pues un mosaico de vegetación con prados ganaderos, hojas de cultivo de cereal, monte bajo junto a bosquetes de encinar y pinar y formaciones de ribera, con avellanedas y saucedas al lado de los cursos de agua o en el seno del bosque caducifolio. Se documentan tanto prácticas de ceralicultura como de pastoreo.
Es de interés señalar cierta secuencia interna en los resultados polínicos. De esta forma, a pesar de la práctica contemporaneidad de las 4 muestras, dos de ellas fueron tomadas de agujeros de poste para sustentar la estructura lígnea de las cabañas, por lo que deben corresponderse con el momento de fundación del poblado, que se ha datado por 14C en ca. 1250 cal BC (STRATO 2001: 207), mientras que las otras dos muestras fueron tomadas en niveles de ocupación, datadas en un intervalo amplio entre ca. 1200-700 cal BC. Durante la fase fundacional se detecta así una relativa mayor cobertura vegetal (24,2% de AP) que en las muestras de los niveles de ocupación (18% de AP), aunque sin otros cambios paisajísticos significativos.
De gran valor es la información aportada por las palinofacies, pues la
proliferación de algas zygnematáceas indica la existencia junto al poblado de remansos de agua, posiblemente estancada y eutrofizada, aunque en todo caso significativas de cierta humedad edáfica. También es importante este punto pues, como veremos a continuación, los grupos humanos buscaban sistemáticamente este tipo de zonas más húmedas a la hora de elegir ciertos emplazamientos para establecer sus espacios domésticos.
El yacimiento de La Viña (Ávila de los Caballeros, Ávila) constituye una
extensa zona de dispersión de material arqueológico que muestra una ocupación
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
239
prolongada, desde una fase Protocogotas hasta el Bronce Final, con elementos Cogotas I Avanzado y un núcleo con material cerámico de tradición Soto Inicial. La destrucción de la pequeña plataforma amesetada donde se concentraban los restos materiales del Bronce Final, en torno a un pequeño afloramiento de rocas filonianas, motivó la realización de una excavación de urgencia. Ésta se llevó a cabo en 2002 y permitió abrir en extensión una franja de 480 m2 en la zona periférica del área doméstica, que había sido arrasada (Castellum 2003). Los trabajos arqueológicos documentaron un conjunto de ‘fosas’, agujeros de poste y derrumbes de paramento, estructuras todas muy arrasadas correspondientes a una cabaña circular, así como una gran cantidad de hallazgos cerámicos, cuya adscripción cronocultural, a falta de dataciones radiocarbónicas, es similar a la del asentamiento de Guaya. En el transcurso de esos trabajos realizamos un muestreo del sedimento para su análisis paleopalinológico.
El análisis conjunto de los espectros polínicos de La Viña (Fig. 3) demuestra que
el paisaje circundante se presentaba muy deforestado, ya que la relación entre el polen arbóreo (AP) y el no arbóreo (NAP) es aproximadamente constante de un 25:75. Entre los taxones arbóreos principales destaca la presencia de encina (Quercus ilex tipo), cuyos porcentajes oscilan entre el 9-14%, dando cuenta por tanto de un paisaje de encinar ralo, muy abierto y, fundamentalmente más degradado que lo documentado en momentos previos de la Prehistoria reciente.
En La Viña deben destacarse los altos porcentajes con que aparecen taxones
característicos de pastos xerófilos, indicativos de un clima térmico y árido, como Helianthemum tipo (2%), Artemisia (3-6%) y Chenopodiaceae/Amaranthaceae (2-4%). Estos datos se confrontan, en el lado contrario, con la ausencia total de palinomorfos propios de pastos higrófilos o de elementos arbóreos del bosque ripario, e incluso con el porcentaje mínimo con que aparece Quercus pyrenaica tipo (1-3%), especie característica del bosque caducifolio regional que apenas aparece representada.
La abundancia de Glomus cf. fasciculatum (7-24%) podría obedecer al desarrollo de procesos erosivos derivados tanto de la presión antrópica (roturaciones) como de la aridez climática. Por su parte, la presencia de ascosporas fúngicas de Chaetomium sp. (5-29%), un hongo de ecología carbonícola, podría ser puesta en relación con fenómenos de deforestación que implicaran el uso del fuego (aclareos agrícolas) así como con incendios de carácter local o regional que afectaran al bosque del Valle Amblés como consecuencia de la aridez y termicidad climática y la mayor probabilidad de su ocurrencia ante tales condiciones climáticas.
Durante el Bronce Final, en el entorno de La Viña, el paisaje quedaría dominado
por extensas praderas antropozoógenas de vocación fundamentalmente ganadera, pobladas copiosamente por gramíneas (37-49%). La constatación de actividades ganaderas a escala comarcal alrededor del yacimiento queda constatada por la presencia en los espectros polínicos de palinomorfos indicativos de tal tipo de actividad, particularmente de Plantago lanceolata tipo (4-7%) y Urtica dioica tipo (5-7%), así como de microfósiles no polínicos de ecología coprófila (tipo 55). A parte de la ganadería han podido constatarse actividades de cerealicultura, ya que el polen de cereal aparece en casi todas las muestras estudiadas, y en porcentajes suficiente (> 3%) para poder admitir el desarrollo local de la agricultura.
Aunque la antropización del medio se demuestra en los espectros polínicos por
la aparición de taxones nitrófilos (Cichorioideae, Aster tipo), no es menos cierto que
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
240
éstos no son especialmente abundantes. Más significativa aún es la ausencia de Cardueae (cardales), frecuente en cambio durante el Calcolítico, elemento propio de zonas abandonadas o barbechos, cuya no identificación en La Viña nos permitiría admitir un intenso uso del territorio en los aledaños del yacimiento tanto por la agricultura como por la ganadería.
MuestrasJuniperus tipoPinus sylvestris tipoQuercus ilex tipoQuercus pyrenaica tipoHelianthemum tipoCerealiaArtemisiaAster tipoBrassicaceaeCaryophyllaceaeChenopodiaceae/AmaranthaceaeCichorioideaeFabaceaePlantago lanceolata tipoPoaceaeUrtica dioica tipoChaetomium sp (tipo 7A)tipo 55Glomus cf. fasciculatum (tipo 207)tipo 351APNAP287207267267296334269288289299297321312326290S.B.P.Cata/Cuadro1/P51/Q52/K53/H5
Fig. 3 : Diagrama palinológico del yacimiento del Bronce Final de La Viña (Ávila de los Caballeros).
En el poblado de Los Castillejos (Sanchorreja, Ávila), se realizaron análisis paleopalinológicos sobre los niveles III, IV, V y VI, a partir de las excavaciones de los años 80. Sin embargo, en la reciente monografía sobre el lugar sólo se ha utilizado la información procedente del nivel III, adscrito a momentos avanzados del Subatlántico, y datado por argumentos arqueológicos entre finales del siglo VI a.C. y principios del IV a.C. (González-Tablas y Domínguez 2002: 240). La interpretación diacrónica del diagrama polínico fue realizada por González-Tablas en 1983 para su Tesis Doctoral, y los análisis realizados sobre el nivel III fueron utilizados por Domínguez en 1993 para su Memoria de Licenciatura. Este último texto, en su misma forma, ha sido recientemente publicado (González-Tablas y Domínguez 2002: 194-197). Los numerosos problemas que presenta esta información, tanto por la metodología empleada como por su interpretación, hacen que la aportación de la misma sea poco significativa, más allá de meras generalidades. Entre los problemas que ofrecen estos análisis, de los que no se cita su autoría, podemos destacar la ausencia total de referencias sobre la recogida de las muestras (número de ellas, contexto arqueológico del que procede cada una), procesamiento de las mismas (metodología empleada en el tratamiento y contabilización de palinomorfos, identificación errónea de géneros de imposible presencia en la Sierra de Ávila) y presentación estadística del diagrama, de dudoso rigor. En cuanto a la interpretación, tan sólo se indica el hecho positivo de la constatación de polen de cereal además de especulaciones sobre una posible reconstrucción paleoambiental, sin referencias al diagrama ni a la representatividad
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
241
porcentual de cada género. En resumen, desafortunadamente tal estudio palinológico no es válido desde un punto de vista estadístico por no cumplir los requisitos necesarios a tales fines propios de los estudios arqueopalinológicos, por lo que toda interpretación paleoecológica o paleoeconómica que se pueda derivar de él no tiene validez alguna.
La información obtenida en los contextos domésticos, con entornos altamente
antropizados, ha de ser contrastada con las imágenes que nos ofrecen las columnas turbosas, para tratar de captar los distintos paisajes que caracterizaron el estadio final del Suboreal en la región.
De los análisis polínicos realizados en contextos turbosos contamos con la
datación de 2953 ± 68.5 BP (1382-974 cal BC) procedente de la turbera de Narrillos del Rebollar (Fig. 1, nº 6) (Dorado 1993), que nos permitiría realizar una comparativa entre los datos aportados por este contexto natural respecto a los procedentes de los dos contextos arqueológicos del Bronce Final antes citados (La Viña y Guaya). Los datos de Narrillos del Rebollar (Fig. 4), al final de Subboreal, demuestran un paisaje muy similar al detectado en torno a los yacimientos arqueológicos, esto es, un encinar degradado semiadehesado, con preponderancia de pastos de gramíneas y ciertas variedades antrópicas, aunque la ubicación de esta turbera en la zona alta de la Sierra de Ávila no permite advertir un proceso de antropización y deforestación tan intenso como el constatado en el fondo del Valle Amblés, a la vez que permite mayor representación del bosque montano de pinar albar y melojo. Un hecho, sin embargo, bien significativa es la reducción de todos los palinormofos indicativos de humedad en este nivel (Dorado 1993: 146), atestiguando un clima fundamentalmente seco en la época.
En la tubera de Baterna, en su biozona IVb, adscribible a este mismo momento
(Dorado, 1993: 154), el paisaje no difiere en nada de lo apuntado para la turbera anterior (Fig. 5), aunque al estar esta turbera emplazada en el seno del Valle Amblés (Fig. 1, nº 7) se aprecia mucho mejor un desarrollo notable de los pastizales graminoides y de la antropización del entorno. El clima se muestra extremadamente seco, con preponderancia de matorrales xerotermófilos de acebuche y cistáceas.
En la secuencia turbosa de Riatas (Fig. 1, nº 8), durante su biozona III (Dorado
1993: 161) el paisaje se asemeja completamente a lo apuntado para las dos turberas anteriores, mostrándose la continua presencia de acebuche y de un encinar semiadehesado con síntomas evidentes de antropización.
Es precisamente a través del estudio detallado de estas secuencias turbosas citadas de donde obtenemos ciertos indicios que parecen reforzar la hipótesis de un abrupto cambio climático, relacionable con el evento ca. 850-760 cal BC en el Valle Amblés y serranías aledañas. En la turbera de Narrillos del Rebollar, a partir de los 200 cm de profundidad una serie de cambios parecen caracterizar el comienzo del Subatlántico (Fig. 4). La composición de la estratificación en la secuencia cambia bruscamente desde sedimentos de carácter turboso a otros detríticos orgánicos. Este aumento del detritismo, que provoca un cambio sedimentario tan evidente, podríamos ponerlo en relación precisamente con un abrupto cambio de las condiciones climáticas, ya que un mayor régimen de pluviosidad provocaría mayor erosión de las cuencas (van Geel et al. 1996). Este mismo momento coincide, en cuanto a la paleovegetación, con la desaparición en
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
242
este intervalo del diagrama polínico de la encina y con un máximo del roble melojo, indicando por tanto condiciones de mayor humedad ambiental. A su vez, en esta coyuntura comienza el declive de la curva de pino, indicando el lento final de la fase marcadamente seca anterior, y posiblemente un desplazamiento de la línea de bosque caducifolio (melojar) hacia altitudes superiores (Bridge et al. 1990). Refrendando que nos encontramos frente a una tendencia de marcado carácter húmedo, en el diagrama de Narrillos del Rebollar se detecta por primera vez la presencia de sauce y la recuperación de aliso, elementos del bosque ripario necesitados de mayor humedad edáfica, así como un máximo de los pastos húmedos indicados en el diagrama por Cyperaceae. Muy significativo además, en esta secuencia, es el hecho de que la curva de microcarbones experimente un máximo justo antes de los 200 cm de profundidad (220-200 cm) para a partir de ésta desaparecer. Este hecho ha sido bien reflejado en otros estudios paleoambientales como el de Meyer et al. (1992), quienes refieren que el abrupto cambio climático habría provocado una disminución sensible del régimen de incendios. En último término, el acontecimiento de este brusco evento, a nivel de antropización, se ve reflejado en el diagrama de polen por la desaparición sobre los 200 cm de todo palinoformo indicativo de actividad antrópica (Cichorioideae, Aster tipo y Plantago). En la secuencia turbosa de Riatas es más difícil precisar la ubicación del cambio climático, pues no se posee datación radiocarbónica alguna. Sin embargo, siguiendo la periodización cronológica propuesta por Dorado (1993) para esta secuencia, tal evento tuvo que ocurrir durante la biozona III en su tramo medio. La turbera de Riatas, como la de Baterna, se localiza en el centro mismo del Valle Amblés en la margen derecha del río Adaja. Durante la biozona III puede advertirse un intervalo mínimo de mayor humedad (30 cm), que habría provocado el retroceso del pinar y el progreso del roble melojo, así como de ciertos elementos propios del bosque de ribera como el álamo. Muy significativo es el descenso manifiesto que experimentan en este momento los pastos xerófilos, especialmente Artemisia, así como el mínimo que muestra la curva de microcarbones indicando la escasa incidencia de los incendios. En la turbera de Baterna, la transición entre el periodo Subboreal y el Subatlántico tuvo que acontecer justamente en el tránsito entre las biozonas IVb y V (Fig. 5). Si la biozona IVb, como ya se dijo, mostraba un paisaje de encinar deforestado en un clima seco y térmico, la biozona V ofrece, en cambio, elementos suficientes para poder afirmar un aumento considerable de la humedad, tanto ambiental como edáfica. En la biozona V se produce el descenso brusco de la curva de pino, encina y acebuche, así como de elementos propios de pastos xéricos, a la vez que se estabiliza la de roble melojo (Dorado 1993: 154).
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
243
150160170180190200210220230240250260270280290300Prof. (cm)Quercus ilex tipo20Quercus pyrenaica tipo204060Pinus sylvestris tipoOlea europaeaSalixAlnus2040GramineaeCichorioideaeAster tipoCerealia20ArtemisiaChenopodiaceae/AmaranthaceaePlantago20CyperaceaeSub-AtlánticoSub-Boreal2953 ± 68,5 BP
Fig. 4 : Diagrama palinológico parcial de la secuencia turbosa de Narrillos del Rebollar, modificado de Dorado (1993).
5102030405060708090100110120130135Prof. (cm)AlnusBetula20Olea europaea2040Pinus sylvestris type20Quercus ilex type20Quercus pyrenaica typeSalixErica20Cistaceae20ArtemisiaAster typeChenopodiaceae/Amaranthaceae20Cichorioideae20GramineaePapaver rhoeas typePlantago lanceolata typeRumex acetosa typeUrtica dioica type20Cyperaceae5930 ± 100 BPSub-AtlánticoSub-Boreal
Fig. 5 : Diagrama palinológico parcial de la secuencia turbosa de Baterna, modificado de Dorado (1993). 5. INTERPRETACIÓN Tras la exposición de estas evidencias pasemos a esbozar algunas claves de lectura sobre la transición Bronce Final/Primer Hierro en la zona de estudio, como
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
244
hipótesis de trabajo que trate de integrar los registros paleoecológico y arqueológico. El eje del planteamiento aquí esbozado constituye el argumento de atinados acercamientos al tema, que a pesar de la exigua evidencia con que contaban en el momento de formular sus hipótesis, diseñaron las líneas maestras de las pesquisas y pronosticaron algunas de las consecuencias que se derivan de un trabajo como el que aquí se presenta (Esparza 1990: 121-123; Fernández-Posse 1998: 118). Nuestra aportación, a pesar del alto grado de abstracción y tal vez de indefinición que presenta aquí, se sustenta en el modelo teórico y en los resultados preliminares que se coligen de un programa de investigación en curso (Blanco González 2004). En la zona de estudio parece detectarse la configuración de unos paisajes agrarios relativamente antiguos, sin duda más viejos de lo que hace sólo unos años hubiéremos pensado, producto de unas comunidades que se adaptaron de forma, al parecer, eficaz y duradera a las condiciones secas y términas del Subboreal. Los grupos agrarios prehistóricos del suroeste de la Cuenca del Duero, de los que tenemos información rigurosa desde el Calcolítico, se organizaron en pequeñas unidades familiares dispersas, situadas próximas a los cursos fluviales y a los entornos de humedales, donde practicaron la cerealicultura y el pastoreo. Su bajo nivel tecnológico y las duras condiciones ecológicas condicionaron una estrategia de explotación de los recursos muy ajustada a las potencialidades del medio, de carácter agresivo a medio plazo, que en el Valle Amblés configuró unos paisajes caracterizados por los pastizales antropozoógenos con rodales de melojo y fresno y encinares adehesados. La información paleopalinológica informa de la intensa antropización de los entornos de los contextos domésticos, como también de la probable utilización sistemática del fuego para aclarar el bosque. Por todo ello, parece confirmarse la valoración de Esparza sobre el impacto desproporcionado que en términos históricos supusieron para el medioambiente las elementales prácticas pastoriles y agroforestales de estas gentes, llegando estos paisajes muy degradados al filo del primer milenio BC (Esparza 1995: 111; Fernández-Posse 1998: 240). Este conjunto de prácticas agrarias, integrado en una organización de los grupos en comunidades segmentarias constituyó un verdadero esquema estructural, mediante el cual, prácticas socioeconómicas similares se reprodujeron durante gran parte de la Prehistoria reciente regional. La manifestación de este esquema organizativo a escala macroespacial ha de relacionarse de forma íntima con lo que hemos denominado “modelo de dependencia hídrica”. El modelo se mantuvo perpetuado en el tiempo largo, generando los principios de organización de sucesivos estados sociales de la Prehistoria reciente regional. Como se indicó al comienzo de este trabajo, y como se acepta entre los distintos investigadores, la continuidad en los distintos niveles de la realidad es la nota característica del proceso histórico de la Prehistoria reciente de la Cuenca del Duero, tanto en los modos de organización social, como en los repertorios cerámicos, las evidencias de asentamiento (con los conocidos campos de hoyos como protagonistas) o los modelos de comportamiento espacial. La baja densidad demográfica estimada, y la amplia disponibilidad y diversidad de recursos habrían permitido mantener durante gran parte del Subboreal un modelo extensivo de explotación del territorio, como ha acertado a definir Fernández-Posse (1998: 117-120) para las comunidades de Cogotas I. Sin embargo, las implicaciones históricas y las consecuencias ecológicas de tales ciclos de larga duración comienzan a perfilarse ahora. En el Valle Amblés este esquema
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
245
socioeconómico conservador supuso la progresiva degradación de unos paisajes agrarios antiguos y tal vez ciertas dificultades de regeneración cuando las condiciones ambientales cambiaron drásticamente.
A nivel climático, el Subboreal experimentó un aumento gradual de la aridez y posiblemente también de la termicidad, siendo ésta especialmente intensa al final de este periodo, caracterizando el momento previo al abrupto cambio climático acontecido entre ca. 850 y 760 cal BC. Esta tendencia pudo acentuarse desde ca. 1200 cal BC y nos planteamos su coincidencia con posibles desajustes en el ordenamiento social. El delicado equilibrio entre población y recursos pudo alterarse debido a la secular sobreexplotación de los paisajes agrarios y a un paulatino crecimiento demográfico, de modo que cualquier variación climática extrema pudo suponer crisis de subsistencia.
El efecto combinado de una marcada aridez, junto a un incremento significativo de la termicidad, provocaron la extensión de pastos xerófilos y la desaparición tanto de los higrófilos como de los bosques de ribera. Los análisis palinológicos presentados, tanto de yacimientos arqueológicos (La Viña, Guaya) como de secuencias turbosas del Valle Amblés (Riatas, Narrillos del Rebollar, Baterna), muestran un paisaje de encinar muy deforestado y antropizado, así como una escalonada sequedad ambiental y edáfica en esta coyuntura, hacia finales del Subboreal (ca. 2750 BP / 850 cal BC).
El continuo descenso del nivel freático y la degradación del bosque, convertido
en praderas de herbáceas, junto a las dificultades del déficit hídrico y la sequedad y dureza del suelo obligaron a una significativa reestructuración del sistema social, y a la búsqueda de nuevas tierras en aquellos entornos privilegiados: los fértiles ecotopos de humedales y las zonas boscosas serranas, con potenciales recursos cinegéticos y agroforestales. Esta configuración de factores podría explicar el comportamiento espacial de los grupos de Cogotas I Avanzado, con anodinos asentamientos en altura como Cancho Enamorado (El Tejado, Salamanca) o Los Castillejos de Sanchorreja, o la necesidad de situarse junto a los entornos lagunares de las campiñas, en zonas menos sensibles al agotamiento del suelo por el aporte continuado de nutrientes, y con mayor disponibilidad de pastos para el ganado.
El resultado histórico de este orden de cosas es lo que en este espacio
geográfico conocemos como Bronce Final, un estado social que supone la reestructuración eficaz de los viejos modos de vida adaptados a las condiciones ecológicas del final del Subboreal. Esta configuración de factores permanece articulada durante unos cinco siglos, hasta que el largo ciclo de prácticas subsistenciales que ha modelado los paisajes agrarios al sur del Duero durante la Prehistoria reciente toca a su fin, hacia 800 cal BC.
Esta radical ruptura estuvo motivada por la confluencia de múltiples factores
interrelacionados de forma dialéctica. Aquí se ha esbozado su manifestación como mutación social (Bronce Final/Primer Hierro) y se ha expuesto la evidencia para plantearla como un proceso de cambio climático (Subboreal/Subatlántico) con un importante factor causal en la crisis ecológica (evento ca. 850-760 cal BC).
El repentino y abrupto cambio climático trasformó las condiciones xéricas y térmicas del periodo precedente en otras más húmedas y frías, lo que desencadenó un evento de crisis ecológica con una duración aproximada de un siglo (ca. 850-760 cal BC). Este evento ha quedado claramente registrado en los análisis de polen de las
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
246
secuencias turbosas de Riatas, Narrillos del Rebollar y Baterna por cambios sedimentarios y de las formaciones vegetales. El aumento de la pluviosidad provocó una mayor humedad ambiental y edáfica, produciéndose el retroceso del pinar, del encinar, de la maquía de acebuche y de los pastos xerófilos, a la vez que progresó el bosque caducifolio de melojo y el bosque ripario, y una reducción muy sensible de la frecuencia de los incendios. Al mismo tiempo, este mayor régimen de lluvias dio lugar a una mayor erosión en las cuencas y un mayor aporte detrítico a los sedimentos de las zonas turbosas (Fig. 4 y 5).
Las consecuencias del evento tuvieron un intenso impacto paisajístico. El nivel freático ascendió, de manera que las zonas de fondo aluvial de la cuenca alta del río Adaja, el Valle Amblés, pudieron verse posiblemente inundadas, haciéndose inviables a la explotación agrícola (por imposibilidad de drenaje) y ganadera. A ello se añadió un alto grado de degradación edáfica. Tras el estadio de aridez del final del Subboreal y su alta frecuencia de incendios -como indica el contenido de microcarbones en los sondeos polínicos-, un marcado régimen de lluvias habría facilitado el lavado superficial de los nutrientes del suelo (Meyer et al. 1992), ya por entonces críticos, dificultando aún más el cultivo del terrazgo. Estudios similares al nuestro, emprendidos en el área de Halne, al sur de Noruega (Moe et al. 1988), han mostrado igualmente cómo este abrupto cambio climático redujo considerablemente la actividad ganadera en la zona. Es probable, además, como ocurrió en muchas otras regiones de Europa, que estas zonas adquirieran cierto carácter pantanoso, siendo por tanto inhabitables e intransitables para el hombre. En el caso de la turbera de Narrillos del Rebollar (Dorado 1993), en el momento en que acontece el cambio climático, puede observarse la desaparición de todo indicio de actividad antrópica, aunque no debemos obviar que nos encontramos en un medio altimontano (Fig. 4). Ello sería coherente con el vacío documental que presenciamos en amplios sectores de la zona estudiada durante el Primer Hierro. Hay que empezar a pensar que una parte del contingente humano pudo verse obligada a emigrar, abandonando las comarcas de tradicional ocupación durante la Prehistoria reciente. Los que se quedaron se pudieron reunir en núcleos mayores y se dedicaron a una explotación más intensiva de los recursos, circunscribiendo el acceso a los mismos dentro de unos territorios.
Este modelo sería complementario de las variadas propuestas que ven en el
origen de los grupos del Primer Hierro de la Cuenca del Duero fenómenos de colonización, de organización de las comunidades en macro-aldeas castreñas asentadas sobre parajes poco frecuentados por los grupos agrarios precedentes (p.e. Esparza 1995; Quintana y Cruz 1996; Santiago 2001).
El evento paleoclimático del 850-760 cal BC pudo actuar pues como un
acontecimiento en un clima de competencia por unos recursos críticos y una creciente territorialidad. Incidió negativamente en las estrategias de subsistencia de las comunidades del Bronce Final y pudo obligar a los distintos agentes a reordenar de forma perentoria sus formas de vida para tratar de mantener las estructuras heredadas. En tal coyuntura, la confluencia de múltiples e importantes factores de inestabilidad complicó de forma extrema la capacidad de reestructuración de estas formaciones sociales. Sin desearlo, el resultado inconsciente de su adaptación social fue la constitución según el modelo organizativo que conocemos como Edad del Hierro.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
247
BIBLIOGRAFÍA Aróstegui, J. (1995): La investigación histórica: teoría y método. Crítica, Barcelona. Álvarez-Sanchís, J. R. (1999): Los Vettones. Madrid, Real Academia de la Historia. Barroso Bermejo, R. M. (2002): El Bronce Final y los comienzos de la Edad del Hierro
en el Tajo superior (Prehistoria I), Madrid, Universidad de Alcalá y Diputación de Guadalajara.
Behre, K.E. (1988): “The role of man in Europe vegetation history”, en Huntley, B. & Webb, T. (Eds.), Vegetation History, Dordrecht, Kluwer: 633-672.
Berglund, B.E. (2001): “Cultural landscapes in NW Europe. Is there a link to climate changes?”. Terra Nostra, 2001/3: 68-75.
Blanco González, A. (2004): Estudio arqueológico sobre el final de la Prehistoria reciente en un sector del sur de la Cuenca del Duero: el Valle Amblés y la Moraña ca. 1800-300 AC, Trabajo de Grado inédito, Universidad de Salamanca.
Bridge, M.C., Haggart, B.A. y Lowe, J.J. (1990): “The history and palaeoclimatic significance of subfossil remains of Pinus sylvestris in blanket peats from Scotland”, Journal of Ecology, 78: 77-99.
Burjachs, F. (2001): "Análisis palinológico del yacimiento de 'Guaya', en Berrocalejo de Aragona (Ávila)", en STRATO: Excavación Arqueológica en el yacimiento de Guaya, en Berrocalejo de Aragona (Avila) afectado por el trazado de la Autopista de Peaje Conexión A-6 (Villacastín) a Ávila. Informe Final, vol. II: Análisis Específicos, Valladolid: 21-32.
Burjachs, F. y López Sáez, J.A. (2003): “Análisis paleopalinológico del yacimiento arqueológico de Fuente Lirio (Muñopepe, Ávila)”, Numantia, 8: 51-54.
Castellum, Soc. Coop. (2003): Memoria Técnica de la excavación arqueológica de urgencia en el yacimiento de La Viña (Ávila de los Caballeros, Ávila), Informe inédito depositado en el Servicio Territorial de Cultura de Ávila.
Chambers, F.M., Ogle, M.I. y Blackford, J.J. (1999): “Palaeoenvironmental evidence for solar forcing of Holocene climate: linkages to solar science”. Progress in Physical Geography, 23: 181-204.
Delibes, G. (2000-2001): "Del Bronce al Hierro en el valle medio del Duero: una valoración del límite Cogotas I-Soto de Medinilla a partir de las manifestaciones de culto", Zephyrus, LIII-LIV: 293-309.
Delibes, G. y Fernández Manzano, J. (2000): “La trayectoria cultural de la Prehistoria Reciente (6400-2500 BP) en la Submeseta Norte española: principales hitos de un proceso”. En Jorge, V. (coord.): Actas 3º Congresso de Arqueologia Peninsular, vol IV, Pré-História Recente da Península Ibérica. Porto: 95-122.
Dorado, M. (1993): Evolución de la vegetación durante el Holoceno en el Valle de Amblés (Ávila). Estudio palinológico, Tesis Doctoral inédita. Universidad de Alcalá de Henares.
Esparza Arroyo, A. (1990): "La Edad del Hierro en Zamora". En Actas del Primer Congreso de Historia de Zamora. Tomo 2 Prehistoria-Mundo Antiguo, 101-26.
--- (1995): "La Primera Edad del Hierro". En Historia de Zamora. Tomo I. De los Orígenes al final del Medievo, Zamora: 101-49.
--- (2001): "Pre-historic prehistory?: a response to Martin Kuna", Prehistoria 2000, I. 1: 115-37.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
248
Fabián, J. F. (1993): “La secuencia cultural durante la Prehistoria reciente en el sur de la Meseta Norte española", Actas 1º Congresso De Arqueologia Peninsular. Trabalhos De Antropologia e Etnologia, Vol. XXXIII, Fasc. 1-2: 145-176.
--- (1997): El dolmen del Prado de las Cruces (Bernuy-Salinero. Ávila). Memorias. Arqueología en Castilla y León, 5. Zamora.
--- (1999): “La transición del Bronce Final al Hierro I en el sur de la Meseta Norte. Nuevos datos para su sistematización.”, Trabajos de Prehistoria, 56. 2: 161-80.
Fabián García, J. F.; Blanco González, A. y López Sáez, J.A. (e.p.): "La transición Calcolítico-Bronce Antiguo desde una perspectiva arqueológica y ambiental: el Valle Amblés (Ávila) como referencia", Arqueología Espacial, Paisajes Agrarios, 26.
Fernández-Posse, M. D. (1998): La investigación protohistórica en la Meseta y Galicia. Madrid, Síntesis.
Galop, D. (1998): La forêt, l’homme et le troupeau dans les Pyrénées. 6000 ans d’histoire de l’environnement entre Garonne et Méditerranée. Geode, Laboratoire d’Ecologie Terrestre, Toulouse.
González-Tablas, F. J. y Domínguez, A. (2002): Los Castillejos de Sanchorreja (Ávila): Campañas de 1981, 1982 y 1985. Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca (Acta Salmanticensia. Estudios Históricos y Geográficos, 117).
Guitián Rivera, L. (1993): “Sistemas de utilización del espacio y evolución del paisaje vegetal en las Sierras Orientales de Lugo”. En Pérez Alberti, A., Guitián Rivera, L. & Ramil Rego, P. (eds.): La evolución del paisaje en las montañas del entorno de los caminos jacobeos, A Coruña, Xunta de Galicia: 211-224.
Hicks, S. (1993): “Pollen evidence of localized impact on the vegetation of northernost Finland by hunter-gatherers”, Vegetation History and Archaeobotany, 2: 137-144.
Lamb, H.H. (1995): Climate History and the modern world. London & New York, Routledge.
Latalowa, M. (1992): “Man and vegetation in the pollen diagrams from Wolin island (NW Poland)”, Acta Palaeobotanica, 32: 123-249.
López Jiménez, O. (2002): Protohistoria del Occidente de la Meseta Norte: Estructura social y territorio. Tesis Doctoral inédita, Universidad Complutense de Madrid.
López Sáez, J.A. (2002): Paleoambiente y paleoeconomía durante la Prehistoria en el Valle Amblés (Ávila): el Calcolítico como modelo. Trabajo de Doctorado D.E.A. (inédito). Facultad de Geografía e Historia, Madrid, Universidad Complutense.
López Sáez, J.A. y Burjachs, F. (2002): “Análisis palinológico de la Fosa de Valdeprados. Una contribución al conocimiento del paisaje calcolítico en el Valle Amblés (Ávila)”, Cuadernos Abulenses, 31: 11-23.
López Sáez, J.A. y López García, P. (2003): “Análisis palinológico del poblado calcolítico de Los Itueros (Santa María del Arroyo, Valle Amblés, Ávila, España)”. Trabalhos de Antropologia e Etnologia, 43. 1-2: 171-180.
López Sáez, J.A. y Blanco González, A. (2004): “El paisaje de una comunidad agraria en el borde de la Cuenca del Duero: análisis paleopalinológico del yacimiento Protocogotas de la Gravera de Puente Viejo (Mingorría, Ávila)”, Zephyrus, LVII: 191-215.
Magny, M. (1993): “Solar influences on Holocene climatic changes illustrated by correlations between past lake-level fluctuations and the atmospheric 14C record.” Quaternary Research, 40: 1-9.
Maher Jr., L.J. (1992): “Depth-Age conversion of pollen data”. INQUA-Commission for the study of the Holocene, Working Group on Data-Handling Methods
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
249
Newsletter, 5: 13-17. McDonnell, M.J. y Pickett, S.T.A. (1993): Humans as components of ecosystems: the
ecology of subtle human effects and populated areas. New York, Springer Verlag.
Meyer, G.A., Wells, S.G., Balling, R.C. y Jull, A.J.T. (1992): “Response of alluvial systems to fire and climate change in Yellowstone National Park”. Nature, 357: 147-150.
Moe, D., Indrelid, S. y Fasteland, A. (1988): “The Halne area, Hardangervidda. Use of a high mountain area during 5000 years –an interdisciplinary case study”. En Birks, H.H., Birks, H.J.B., Kaland, P.E. & Moe, D. (Eds.): The Cultural Landscape – Past, Present and Future, Cambrigde, Cambridge University Press: 431-444.
O’Neill, B., MacKeller, L. y Lutz, W. (2001): Population and Climate Change. Cambrigde, Cambrigde University Press.
Quintana, J. y Cruz, P. J. (1996): "Del Bronce al Hierro en el centro de la Submeseta Norte. (Consideraciones desde el Inventario Arqueológico de Valladolid)", Boletín del Seminario de Arte y Arqueología, LXII: 9-78.
Recuero, V.; Blasco, M. C. y Baena, F. J. (1996): "Estudio espacial del Bronce Final-Hierro I en el Bajo Manzanares apoyado en los SIG", Arqueología Espacial, 15: 51-65.
Santiago, J. (2002): "De la Prehistoria tardía a la Alta Edad Media a través de la Arqueología", en P. Martínez Sopena (Coord.): Aguilar de Campos. Tres mil años de Historia. Valladolid. Diputación de Valladolid: 39-83.
Sernander, R. (1910): “Die schwedischen Torfmoore als Zeugen postglazialer Klimaschwankungen”. En Die Veränderungen des Klimas seit dem Maximum der Letzten Eiszeit. Herausgegeben von dem Exekutivkomitee des 11. Internationalen Geologenkongresses, Stockholm: 197-246.
Speranza, A., van Geel, B. y van der Plicht, J. (2002): “Evidence for solar forcing of climate change at ca. 850 cal BC from a Czech peat sequence”, Global and Planetary Change, 35: 51-65.
STRATO (2001): Excavación Arqueológica en el yacimiento de Guaya, en Berrocalejo de Aragona (Ávila) afectado por el trazado de la Autopista de Peaje Conexión A-6 (Villacastín) a Ávila. Informe Final, vol. I: Informe Técnico, Informe inédito depositado en el S.T. de Educación y Cultura de Ávila, Valladolid.
Stuiver, M., Long, A. y Kra, R.S. (1993): ‘Calibration 1993’, Radiocarbon 35: 215-230. van Geel, B., Buurman, J. y Waterbolk, H.T. 1996: “Archaeological and
palaeoecological indications of an abrupt climate change in The Netherlands, and evidence for climatological teleconnections around 2650 BP”, Journal of Quaternary Science, 11 (6): 451-460.
van Geel, B. y Mook, W.G. (1989): “High-resolution 14C dating of organic deposits using natural atmospheric 14C variations”. Radiocarbon, 31: 151-156.
van Geel, B., Raspopov, O,M., Renssen, H., van der Plicht, J., Dergachev, V.A. y Meijer, H.A.J. (1999): “The role of solar forcing uppon climate change”, Quaternary Science Reviews, 18: 331-338.
van Geel, B. y Renssen, H. (1998): “Abrupt climatic change around 2650 BP in North-West Europe: evidence for climatic teleconnections and a tentative explanation”. En: Issar, A. y Brown, N. (Eds.): Water, Environments and Society in Times of Climatic Change. Dordrecht, Kluwer Academic Publications: 21-41.
van Geel, B., van der Plicht, J., Kilian, M.R., Klaver, E.R., Kouwenberg, J.H.M., Renssen, H., Reynaud-Farrera, I. y Waterbolk, H.T. (1998): “The sharp rise of Ä
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
250
14C ca. 800 cal BC: possible causes, related climatic teleconnections and the impact on human environments”, Radiocarbon 40: 535-550.
von Storch, H., Zorita, E. y Cubash, U. (1993): “Downscaling of global change estimates to regional scales: An application to Iberian rainfall in wintertime”, Journal of Climate, 6: 1161-1171.
Wilkinson, T.J. (1997): “Environmental fluctuations, agricultural production and collapse: a view from Bronze Age Upper Mesopotamia”. En Nüzhet, D., Kukla, G. y Weiss, H. (Eds.): Thrid Millenium BC, Climate change and old World collapse, NATO ASI Series, Serie I, vol. 49: 67-106
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
251
Nuevas aportaciones al estudio de la Primera Edad del Hierro en la meseta leonesa
Lucía Pérez Ortiz∗
Resumen: La Primera Edad del Hierro en la meseta leonesa se aborda en este trabajo a partir de los datos aportados por una prospección de carácter intensivo realizada por la Universidad de León en la campaña de 2002. Los nuevos yacimientos localizados en la zona permiten llenar el vacío existente hasta el momento en el interfluvio Esla -Cea y abren nuevas perspectivas para el estudio de la Prehistoria Reciente en la zona.
Palabras Clave: Cultura de El Soto; Bronce Final; Primera Edad del Hierro; Prospección intensiva; Meseta leonesa.
1. INTRODUCCIÓN El final de la Prehistoria, la Edad del Hierro, es un periodo desigualmente conocido en
la provincia de León. Mientras que la zona occidental berciana ha sido desde hace años objeto de un gran proyecto de investigación, centrado en el entorno de “Las Médulas” (Sánchez Palencia y Fernández Posse, 1985 y 1988; Orejas, 1996), que ha ampliado en gran medida nuestros conocimientos sobre el final de la Edad del Hierro y la implantación romana de esta zona, otras partes de la provincia adolecen de una clara falta de información. Esta situación se agrava en el caso de la Primera Edad del Hierro, ya que es muy poco lo que conocemos de este período, especialmente en la orla montañosa de la provincia. Sin embargo en la zona sedimentaria, aunque los estudios han sido más frecuentes, se carece de trabajos específicos acerca de las excavaciones realizadas, muchas de ellas conocidas simplemente por pequeñas referencias en obras de síntesis sobre la Edad del Hierro en la provincia (Celis, 1996 y 2002).
En el siguiente trabajo se presentan los resultados obtenidos durante la campaña de
prospección realizada por la Universidad de León bajo el proyecto “Prospección Intensiva de la Primera Edad del Hierro en la comarca de los Oteros (León)”, financiado por la Junta de Castilla y León, realizado en el 2002. Con ello se pretende abrir una pequeña “ventana” que nos permita acercarnos a la Primera Edad del Hierro en la provincia leonesa con datos nuevos basados en un exhaustivo trabajo de campo, que ha de ser el punto de partida para el estudio de este momento de la Prehistoria reciente en la zona.
∗ Área de Prehistoria. Departamento de Estudios Clásicos. Facultad de Filosofía y Letras. CP24071 Universidad de León, Campus de Vegazana. León (España). E-mail: [email protected]
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
252
2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
La situación actual de la Primera Edad del Hierro leonesa ofrece unos 40 yacimientos
conocidos, localizados fundamentalmente en territorio meseteño a lo largo de los tres ríos principales que atraviesan estas tierras: el Cea, el Esla y el Órbigo, y de algunos de sus afluentes, ocupando sólo ocasionalmente valles colaterales regados por pequeños arroyos. El mapa de dispersión de estos emplazamientos muestra una disposición lineal a intervalos más o menos regulares a lo largo de estos ríos, sin existir apenas poblamiento en los interfluvios, siendo el emplazamiento más característico el de los cerros aislados o espolones, generalmente sobre lugares destacados en el curso de los ríos, con una disposición que se señala a la vez estratégica y defensiva (Celis, 1996: 44-46).
La situación de la investigación de la Primera Edad del Hierro en territorio leonés hacía
necesario un estudio en profundidad de las características y localización de los asentamientos en la zona, que además de tener en cuenta los yacimientos catalogados, incorporara nuevos datos que permitieran corroborar o matizar el modelo de emplazamiento establecido por los mismos. Desde esta perspectiva se decidió llevar a cabo una prospección de carácter intensivo en una zona del territorio leonés, ya que un trabajo de estas características resultaba impensable a nivel provincial.
La determinación del área objeto de estudio y los criterios de delimitación de la misma
fue el primer problema que hubo que afrontar. La utilización de límites administrativos como los territorios comarcales o los mismos de los términos municipales no nos pareció un criterio adecuado, considerando que han sido establecidos recientemente en función de unos intereses político-administrativos y económicos diferentes y cambiantes a lo largo del tiempo, además de resultar difícilmente reconocibles sobre el terreno. Cabía la posibilidad de delimitar el área de estudio en función de clasificaciones de carácter geográfico, utilizando unidades morfoestructurales, unidades naturales homogéneas o unidades ambientales para desarrollar sobre ellas el trabajo arqueológico. Sin embargo estas categorías entrañan numerosos problemas a la hora de fijar sobre el terreno los límites precisos de las mismas, admitiéndose que en la mayoría de las unidades establecidas en el territorio leonés se ha tenido que acudir a los límites provinciales o municipales para cerrarlas por alguno de sus puntos, como ocurre en el caso de la unidad morfoestructural de la Montaña (Cordillera Cantábrica) (Cabero, 1988: 61) o en la de la Tierra de Campos leonesa (Cabero, 1988: 66). La utilización de los factores físicos del paisaje, especialmente el relieve, como punto de referencia, entraña otro tipo de problemas, como los cambios que han sufrido a lo largo del tiempo debido a causas naturales o humanas o la discusión acerca de su auténtico papel como límites o fronteras para las poblaciones prehistóricas, por poner unos ejemplos. Estos aspectos sólo pueden tratarse, desde nuestro punto de vista, sobre la base de los asentamientos primitivos y sus características, ya que como señalara Vicent “el paisaje primitivo no puede ser descrito en sentido estricto, puesto que sus componentes (sean elementos o factores) no pueden ser observados más que parcialmente” (Vicent, 1991: 47). De este modo “la localización de los asentamientos prehistóricos, con las limitaciones correspondientes a los niveles de información accesibles, es el único elemento
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
253
fósil del paisaje agrario primitivo (…)” (Vicent, 1991: 48). Es ese elemento fósil el que se pretende sondear mediante este trabajo, entendiendo además que las sociedades soteñas ocupan un amplio y diverso territorio, como es la submeseta norte, en un momento determinado, la Primera Edad del Hierro.
Con la intención de desvincular el área objeto de estudio de cualquier presupuesto
preconcebido con criterios actualistas, se planteó la delimitación del mismo mediante una figura geométrica, una cuadrícula cuyos límites serían los establecidos por una hoja del M.T.N. E. 1:50.000. De las 45 cuadrículas en las que se divide la provincia de León, 19 de las cuales comparten territorio con otras provincias o comunidades autónomas, se eligió una como unidad de muestreo, la delimitada por la Hoja 195 (Mansilla de las Mulas), en la cual se llevaría a cabo una prospección de carácter intensivo. Aunque el uso de la superficie delimitada por esta hoja puede parecer extraño, presenta la ventaja de constituir una división arbitraria, pero aleatoria, del espacio en la que se incluyen toda una serie de regiones naturales o paisajes que pueden ser utilizados como elementos de contraste y comparación. El uso de esta unidad, que abarca distintas zonas geográficas, evita que impongamos nuestra visión actualista del espacio y su uso al pasado, lo que podría sesgar las interpretaciones sobre el mismo. Por otro lado el empleo de parcelas geométricas, cuadrículas o transectos, es un sistema ampliamente utilizado en la investigación arqueológica, formado parte tanto de la metodología de excavación como de prospección. Con respecto a esta última podemos recordar el trabajo realizado en la isla de Melos (Cherry, 1983), planteado como un muestreo aleatorio sistemático, en el cual la superficie de la isla se dividió en transectos que abarcaban bandas de 1km de ancho, el primero de ellos elegido al azar y el resto a intervalos de 5 km a partir de él. Mucho más cerca de nosotros, en el norte de la provincia de Valladolid, para ampliar la visión arqueológica de la zona estudiada, centrada en el municipio de Aguilar de Campos, se marcó un cuadro de 15x20 km tratando “de ofrecer en su contexto cultural y arqueológico documentos que por naturaleza resultan muy fragmentarios” (Santiago, 2002: 42). En este caso la parcela delimitada es igualmente artificial, sólo que los límites de la misma no han sido establecidos por nosotros, sino que se encuentran fijados por el M.T.N. E. 1:50.000. 3. METODOLOGÍA Y RESULTADOS DE LA PROSPECCIÓN
De acuerdo con los criterios planteados en el proyecto presentado a la Dirección General de Patrimonio y Promoción Cultural de la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Castilla y León, durante los meses de agosto, septiembre, octubre y primera mitad de noviembre de 2002 se procedió a realizar una prospección intensiva de la Hoja 195 del M.T.N. E. 1:50.000 (Mansilla de las Mulas).
Primeramente se realizó un vaciado bibliográfico de toda la información arqueológica
conocida sobre la zona, tanto publicada como inédita, consultándose las fichas de la Carta Arqueológica, así como las Memorias e Informes de los trabajos arqueológicos desarrollados en la misma por diferentes investigadores y empresas. El director del Museo
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
254
de León, Sr. D. L. Grau Lobo, y el personal del mismo nos facilitaron el acceso a los materiales depositados en esta institución como fruto de los trabajos anteriores o procedentes de aportaciones particulares. Esta labor de documentación incluía además la recopilación de fuentes cartográficas de diferentes características, así como el estudio de la toponimia, geografía e historia de la zona a través de las obras publicadas. La consulta directa con las gentes del lugar, en especial con los pastores, también resultó de gran ayuda a la hora de localizar topónimos e incluso áreas con material arqueológico, aunque en la mayoría de los casos de época medieval.
La prospección realizada por la Universidad de León en la Hoja 195 planteaba la
documentación de todos los yacimientos y materiales arqueológicos visibles, incluyendo los hallazgos aislados, independientemente de su adscripción cronológica, intentando aprovechar así la visión diacrónica que este tipo de trabajos genera (Cherry, 1983: 385-386). Aunque la prospección iba encaminada a la localización de nuevos asentamientos del Bronce Final y la Primera Edad del Hierro, se planteó desvinculada de patrones de localización preestablecidos, de modo que no se discriminó ninguna parcela de terreno por sus características, lo que nos proporcionó más de una sorpresa.
Los trabajos de campo se realizaron estableciendo cuatro grupos encabezados cada uno
de ellos por uno de los directores del proyecto. El carácter intensivo de la misma nos llevó a recorrer a pie todos los terrenos a intervalos de 10 m, recogiéndose todo el material arqueológico visible, excepto el constructivo, independientemente de que constituyeran un yacimiento o se tratara de hallazgos dispersos. Mediante GPS se referenciaron tanto los yacimientos documentados como los hallazgos aislados.
No podemos obviar sin embargo las dificultades surgidas en el transcurso de los
trabajos de prospección, especialmente los impedimentos de carácter visual. Las tierras no labradas con cierta densidad de vegetación dificultaron en algunos casos su prospección, al igual que las tierras de secano cultivadas de cereales, ya que dependiendo de los métodos mecánicos utilizados en la cosecha encontramos una alta densidad de rastrojos y paja que impedían la visión del suelo. Sin embargo en las tierras de barbecho reciente, en las recién aradas y en las cultivadas con girasoles, legumbres, alfalfa y vides la visibilidad fue muy aceptable. Por otro lado la imposibilidad de acceso a las tierras de regadío ha impedido la prospección de las mismas durante la campaña de 2002. Aunque en nuestro proyecto planteamos un muestreo probabilístico para solventar esta incidencia, las características de los nuevos yacimientos descubiertos y la concentración en zonas muy concretas de los regadíos, que afectan fundamentalmente a toda la parte noroeste de la Hoja, hacen poco aconsejable esta forma de prospección, debido a la alta probabilidad de obviar un número importante de yacimientos y al sesgo que se introduce por la concentración espacial del área con cultivos de riego. Como consecuencia de esta última dificultad y de la densidad de hallazgos localizados en las zonas prospectadas, no fue posible completar la prospección de todo el mapa topográfico, de manera que los resultados que se presentan en este trabajo corresponden a los obtenidos durante la campaña de prospección de 2002, centrada en el sector meridional de la Hoja 195. Se trata por tanto de datos preliminares, que se unirán a los de la reciente campaña de prospección de 2003, pero que han aportado muchos datos
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
255
inéditos en lo referente a la localización de nuevos yacimientos. Los trabajos de campo realizados en el verano de 2002 han permitido aumentar en más de un 15% el número de yacimientos de la zona, mientras que las estaciones prehistóricas se han visto incrementadas en más de un 25% y los yacimientos de la Primera Edad del Hierro han sido duplicados. En cuanto a las etapas históricas (mundos romano, medieval y moderno) el número de nuevos enclaves está en torno al 12% con respecto al total documentado previamente.
Por lo que se refiere a la recogida de materiales, ésta ha sido lo más concienzuda
posible, de manera que se han recuperado todos los hallazgos superficiales encontrados sin discriminación, excepto determinados restos constructivos, lo que nos ha permitido realizar numerosas precisiones sobre los yacimientos ya catalogados, así como apreciar aspectos cronológicos y/o culturales de los inéditos. Hay que anotar igualmente que dicha recogida se ha realizado por zonas delimitadas, con la intención de determinar áreas diferenciadas dentro de los yacimientos. 4. LA HOJA 195 EN LA MESETA LEONESA
La Hoja 195 del M.T.N. E. 1:50.000 (Mansilla de las Mulas, León) está comprendida entre las coordenadas geográficas 5º 11’ 10’’ Long W y 42º 20’ 4’’ de Lat N, con una extensión total de 50.796 Has. Situada en el sector suroriental de la provincia de León, en el interfluvio Esla-Cea, forma parte de la comarca agraria Esla-Campos y comparte los rasgos más característicos de la meseta leonesa, la zona más noroccidental de la gran cuenca sedimentaria del Duero (Fig. 1 ).
Se trata de una superficie llana, excepto en la parte suroccidental de la Hoja,
correspondiente a la comarca de los Oteros y en las laderas de los arroyos. Las altitudes oscilan entre los 750 y 920 m, aunque sólo el 9,9% del territorio supera los 880 m, ubicándose más del 50% del mismo entre los 750 y 800 m, con la cota máxima situada en Villamuñío (909 m). La crudeza y la largura invernal, al mismo tiempo que las escasas precipitaciones constituyen los rasgos más sobresalientes de las condiciones bioclimáticas de la zona, siendo el clima predominante el Mediterráneo templado fresco, que en este caso presenta una Tª media anual de 10 a 12º C y una precipitación media anual de 450 a 550 mm (Cabero y López, 1988: 333).
La mayor parte del territorio comprendido en la Hoja 195 pertenece a los ciclos
sedimentarios del Terciario (Mioceno y Plioceno), de manera que sólo el relleno de los valles y arroyos corresponden al Cuaternario. Al oeste existen facies litológicas del Vindoboniense S.I., caracterizados por la presencia de abundantes arcillas margosas-sabulosas ocres, que son más amarillentas y algo arenosas hacia el este. Gran parte de los terrenos situados principalmente en las zonas norte y este de la Hoja se corresponden con depósitos de rañas del Plioceno, graveras silíceas de cantos de cuarcita redondeados con arcillas sabulosas rojizas y arenas. Como ya se ha comentado anteriormente las
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
256
formaciones cuaternarias sólo incluirían los arroyos, las terrazas de los ríos así como el aluvial reciente de los mismos, cuya litología es variada. Desde el punto de vista edafológico dominan los Alfisoles, tipo Xeralf, aunque existe una gran mancha de Inceptisoles ócricos en la parte centro-oriental. Se documentan igualmente dos concentraciones de Inceptisoles-Alfisoles, una de pequeñas dimensiones en la zona suroriental y otra algo mayor que se extiende de norte a sur en la parte occidental siguiendo el cauce del río Esla. En cuanto a la textura de los suelos, los francos ocupan prácticamente todo el centro de la Hoja, aunque hacia los bordes de la misma se va transformando en franco-arenoso (V.V.A.A, 1977).
El territorio comprendido en los límites de la prospección aparece regado por multitud
de pequeños cursos fluviales, arroyos, que vierten sus aguas bien al Esla bien al Cea, río afluente del primero. Los arroyos de la cuenca del Esla transcurren de oeste a este por la zona occidental, mientras que los afluentes del Cea se encuentran en la mitad oriental de la Hoja y su curso sigue una dirección norte-sur. Las zonas húmedas ocupadas por lagunas y riberas de los arroyos forman también praderas permanentes de secano, que unas veces son pastadas y otras segadas, aprovechadas hasta hace poco tiempo por las reses de vacuno y cercanas a muchos de los yacimientos documentados. (V.V.A.A, 1977: 17).
La vegetación natural apenas tiene representatividad en esta zona incluida en la denominada Región Mediterránea, de fuerte tradición agrícola, y donde la actividad humana ha influido profundamente en el paisaje natural. La clímax teórica de esta región es la general del interior de la cuenca del Duero: la encina. A pesar de las intensas labores agrícolas, carrascales y encinares cubren todavía los taludes de los páramos. En estas formaciones encontramos también brezos, situados en los espacios de mayor humedad y jaras, en las solanas más secas, así como tomillos y numerosas plantas aromáticas (Cabero, 1988: 58-60; Cabero y López, 1988: 331-332).
Los yacimientos correspondientes al Bronce Final y la Primera Edad del Hierro que se
localizan en los límites marcados por la Hoja 195 son 7, incluyendo en este cómputo tanto los ya catalogados como los descubiertos en la prospección. Entre los primeros se encuentran El Castro de Villacelama en la ribera del Esla, El Castro de Gusendos, en la comarca de los Oteros y El castro de Castrotierra de Valmadrigal, en la cuenca del Cea. Son tres los yacimientos inéditos, Los Palomares (Fontanil de los Oteros) y La Monja (Fontanil de los Oteros) en la Comarca de Los Oteros y Santa Cristina de Valmadrigal en el Cea, éste último con muchas dudas al respecto. Existe también un yacimiento recatalogado, Los Castillos de Vallecillo, igualmente en la cuenca del Cea, para el que proponemos una ocupación dentro de la Primera Edad del Hierro, aunque trabajos anteriores lo situaban en la Edad del Bronce (Sánchez y Prado, 1994). En el mapa correspondiente a la figura 2 se señala la localización de los yacimientos incluidos en este trabajo, en rojo los que han aportado material arqueológico del Bronce Final-Primera Edad del Hierro y en amarillo el único yacimiento al parecer de nueva planta correspondiente a la Segunda Edad del Hierro, con material de tipo celtibérico (Los Castros de Corbillos de los Oteros), aunque algunos de los anteriores presenten indicios de continuidad, en concreto El Castro de Villacelama y posiblemente El Castro de Gusendos de los Oteros.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
257
5. LA PRIMERA EDAD DEL HIERRO EN LA HOJA 195 1) El Sector Noroccidental: La Ribera del Esla La esquina más noroccidental del área objeto de estudio se encuentra enmarcada por
dos cursos de agua, el río Esla por el norte y el arroyo de Valdearcos por el sur, que desemboca en el Esla poco antes de Fresno de la Vega. En esta zona, correspondiente a las terrazas más bajas y al lecho de inundación del río Esla, se localiza El Castro de Villacelama (Villanueva de las Manzanas), que coincide con las coordenadas 42º 28’ 57’’ Lat N y 5º 27’ 37’’ Long W. El yacimiento, enclavado en plena vega del Esla, se encuentra actualmente sobre la última terraza del río, pero en el límite con su lecho de inundación, apareciendo como una especie de tell o pequeña elevación artificial que no supera los 3 m, de forma circular y superficie aplanada. El lugar está muy deteriorado, ya que ha sido sometido a importantes desmontes debidos a la nivelación de tierras que han motivado un expolio continuado. En la actualidad la carretera local que conduce de Mansilla de las Mulas a Palanquinos lo atraviesa de noroeste a suroeste, dividiéndolo en dos partes.
El yacimiento lo da a conocer en los años 60 J. Rodríguez, quien hace referencia al
castro de Villacelama en su trabajo sobre “La Cantabria Leonesa”, el cual le lleva a recorrer la zona y a anotar los materiales arqueológicos y restos constructivos que observa en superficie, señalando que el origen del lugar estaría en un asentamiento de cántabros de la época de Augusto (Rodríguez, 1969:120-125). J.L Alonso (1981:92-93), además de anotar los restos de estructuras que observa, recoge materiales de superficie, molinos barquiformes y cerámica a mano que sitúa en el Soto II. El mismo autor adscribe el castro de Villacelama al Hierro I, situándolo entre los siglos VIII y V a.C, tesis apoyada por T. Mañanes (1983-84). Posteriormente J. Celis incluirá el Castro de Villacelama en su memoria de licenciatura aportando materiales arqueológicos procedentes del lugar y documentando la existencia de parapetos terreros, ya apuntados por J.L. Alonso (1981), así como un posible foso, estructuras enormemente deterioradas (Celis, 1985) .
La constante destrucción del yacimiento determinó la realización de una excavación de
urgencia en 1990, dirigida por J. Celis. Sin embargo los resultados de la misma permanecen inéditos, y únicamente encontramos referencias a los mismos en publicaciones de síntesis sobre la Edad del Hierro en la provincia elaboradas por el mismo autor (Celis, 1996; 2002). Los trabajos de excavación determinaron según J. Celis 5 fases de ocupación, la primera de las cuales presentaba restos de estructuras de postes, que podrían pertenecer a un momento inicial del Soto. A este nivel se superponen otros de viviendas circulares en dos de los sondeos realizados, en uno de los cuales se pudo documentar una cabaña de adobe circular con banco corrido, revocado y pintado de color rojo. Las defensas o estructuras de delimitación del poblado incorporarían según este autor una empalizada y un foso, realizados a modo de parapeto, levantado con cantos rodados y planchas también de adobe.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
258
Parece que el lugar continúa ocupado durante la Segunda Edad del Hierro, aunque los datos referentes a este momento son igualmente muy escasos (Celis, 1996).
2) El Sector Suroccidental: La Comarca de Los Oteros El sector suroccidental de la Hoja 195 constituye la parte más occidental de la conocida
como comarca de Los Oteros, cuya prospección fue realizada en su totalidad durante la campaña de 2002. En esta zona el relieve característico viene determinado por la presencia de suaves ondulaciones y lomas de escasa altura, conocidas como oteros, que constituyen los restos de las terrazas desmanteladas poco a poco por los numerosos arroyos afluentes del Esla. Estos cerros aislados alternan con pequeños valles en artesa, regados por abundantes arroyos que discurren en dirección este-oeste para terminar vertiendo sus aguas al Esla. La zona de los oteros es un área de fuerte endorreísmo donde buena parte de las precipitaciones se acumulan en lagunas y navas, debido tanto a la horizontalidad del relieve como al carácter impermeable del predominante componente arcilloso, que impide la infiltración de las aguas de escorrentía (Cabero, 1988).
La localización de los asentamientos de la Primera Edad del Hierro del sector
suroccidental de la Hoja 195 jalonando el curso de uno de estos arroyos, el del Valle de Abajo, casi desde su nacimiento, determina la importancia de este pequeño valle principal, regado por arroyos subsidiaros que también parecen influir en el emplazamiento de los poblados, al igual que la cercanía a los terrenos de prados naturales y humedales. Tres son los asentamientos situados a orillas del arroyo del Valle de Abajo: Los Palomares, en las cercanías del arroyo de Santa María, una de las cabeceras del arroyo del Valle; La Monja, en el curso medio, y por último el castro de Gusendos de los Oteros, en la vega más amplia del mismo, antes de su confluencia para formar el arroyo de la Vega. Los dos primeros yacimientos se localizan en llano, aprovechando no sólo las aguas del curso principal, sino también otros recursos, como humedales y sus zonas de prados naturales en el caso de Los Palomares o arroyos subsidiarios como el Ataraudillo en La Monja. El Castro de Gusendos se sitúa al pie de un único curso de agua, el mismo arroyo del Valle, aunque en la parte correspondiente a la vega más amplia del mismo, cuando ya ha recogido las aguas de sus afluentes, y disponiendo además de una fuente localizada a los pies del yacimiento.
La importancia de este pequeño valle queda reflejada no sólo en la localización actual
de los pueblos, sino que ha podido comprobarse a través de la documentación de numerosos yacimientos arqueológicos a lo largo del mismo, desde el Calcolítico hasta la Edad Moderna, pasando por asentamientos de época romana y medieval, la mayoría de ellos inéditos.
Los Palomares (Fontanil de los Oteros) En las cercanías del arroyo de Santa María, a la salida de la localidad de Fontanil de
Los Oteros, se localiza el pequeño yacimiento de Los Palomares, así denominado por la abundancia de este tipo de construcciones localizadas en sus alrededores. El asentamiento se corresponde con las coordenadas 42º 21’56’’ Lat N y 5º 22’ 52’’ Long W, las cuales determinan una zona llana, a 825 m de altitud, aunque formando una pequeña ladera poco
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
259
destacada entre dos zonas húmedas cuyas huellas son todavía visibles sobre el terreno como superficies de prados naturales, que parecen delimitarlo por el norte y por el sur. El arroyo de Santa María de Los Oteros discurre muy cerca del lugar, marcando a su vez la ruta de acceso más fácil hacia los emplazamientos cercanos de La Monja y El Castro de Gusendos de los Oteros situados curso arriba. La visibilidad del yacimiento es escasa, pero orientada hacia el oeste, esto es hacia la vega del arroyo del Valle de Abajo, ya que el emplazamiento aparece totalmente aislado de la planicie del Valmadrigal, situada al este, y en consecuencia de la cuenca del Cea, por la terraza más alta de Las Infanzonas.
La prospección intensiva del yacimiento nos ha permitido localizar áreas diferenciadas
dentro del mismo. El material arqueológico aparece disperso por una superficie de casi 1 Ha. entre los humedales del norte y del sur. A lo largo de todo el yacimiento se documentan abundantes fragmentos cerámicos, así como restos de molinos de mano, pero la mayor concentración de material arqueológico aparece en una mancha oscura de 30x60 m y forma ligeramente oval, situada en el límite sur del yacimiento, y perfectamente visible desde la carretera de Santa María de los Oteros a Fontanil, así como desde los caminos situados en frente del yacimiento. Sin embargo, la industria lítica, compuesta por medio centenar de piezas, se concentra en las cercanías del humedal sur, lo que puede hacer pensar en un área especializada más que en la existencia de una ocupación anterior, ya que las características de la misma son semejantes a las de otros conjuntos procedentes de yacimientos cercanos como La Monja, aunque no podemos descartar el primer supuesto.
En las cercanías de Los Palomares los trabajos de prospección constataron la existencia
de un yacimiento de época romana, el cual no parece afectar al emplazamiento concreto del asentamiento prehistórico, no documentándose en el mismo más que pequeños fragmentos de vidrio y cerámica en número muy reducido. Más abundantes son los restos correspondientes a época moderna, principalmente fragmentos cerámicos y restos constructivos, lo que se explica tanto por la cercanía del pueblo como por la presencia de palomares.
La Monja (Fontanil de los Oteros) A 1 km de la localidad de Fontanil de los Oteros siguiendo el camino que discurre junto
al arroyo del Valle de Abajo se encuentra el yacimiento de La Monja, coincidiendo con las coordenadas 42º 21’ 55’’ Lat N y 5º 24’ 0’’ Long W. La Monja se sitúa en un emplazamiento privilegiado entre el arroyo del Valle de Abajo a su izquierda, del que aprovecha sus prados naturales y el Ataraudillo a su derecha, sobre un terreno llano a 812 m de altitud, formando una pequeña plataforma desde la cual la visibilidad es muy buena. El lugar ocupa una posición intermedia entre los yacimientos cercanos de Los Palomares a 1,5 km y El Castro de Gusendos, a 4 km, teniendo una fácil conexión con ambos a través del curso del arroyo del Valle. El material arqueológico se extiende por una superficie de 1,8 Has., lo que sitúa nuevamente a La Monja en valores intermedios, esta vez en cuanto al tamaño, aproximadamente el doble con respecto a Los Palomares y algo menos de la mitad en función de la superficie del Castro de Gusendos, como se verá. La delimitación del yacimiento se ve facilitada por un cambio de coloración en el terreno, algo más oscuro que el de los alrededores, pero no se perciben a simple vista, ni tras el análisis de la fotografía
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
260
aérea, restos de estructuras, a lo que contribuye el deterioro del lugar, sometido a continuas labores agrícolas.
El Castro de Gusendos de los Oteros En el curso bajo del arroyo del Valle de Abajo a 4 km de La Monja y a 5,5 de Los
Palomares siguiendo la misma línea del arroyo se localiza el Castro de Gusendos de los Oteros, coincidiendo con las coordenadas 42º 23´ 3´´ Lat N y 5º 26´ 19´ ́ Long W. El Castro se sitúa sobre una loma exenta de forma arriñonada de unas 4 Has. de superficie, delimitada por dos torrenteras en el lado este y oeste, y por una profunda vaguada en el lado norte que lo separa de las terrazas un poco más altas de Fuentes de Saludes. Hacia el sur el yacimiento se abre a la vega del arroyo del Valle, estando separado del mismo por una distancia lineal de 200 m.
El Castro de Gusendos es dado a conocer por T. Mañanes (1977), aunque será J.L Alonso (1981) quien lo describa más detalladamente, aceptando la cronología del Bronce Final propuesta por el primero, pero prolongándola hasta la Primera Edad del Hierro y señalando la raigambre soteña de los materiales arqueológicos por él documentados. El hallazgo de un molde para fundir hachas de apéndices laterales publicado por M.A de Blas (1984-85) da a conocer el yacimiento a la comunidad científica, y especialmente el taller metalúrgico, algunos de sus materiales estudiados recientemente (Gómez, 1999).
La prospección realizada en el verano de 2002 por la Universidad de León incluía entre
sus principales objetivos el estudio del Castro de Gusendos de los Oteros, planteando en primer lugar una documentación de los hallazgos de superficie según áreas diferenciadas, algunas de ellas reconocidas desde antiguo (Alonso, 1981; Celis, 1985). Así se pudo comprobar que el cenizal situado en la ladera del castro rodeaba todo su perímetro por el sur y por el sureste de forma casi continua, encontrándose en el mismo material arqueológico semejante al documentado en la superficie, en parte debido al arrastre de los mismos hacia el sur, que es la ladera más erosionada. Ya en el alto, en la zona noroccidental, se distingue una superficie que presenta un alto grado de concentración de material relacionado con la actividad metalúrgica: crisoles, escorificaciones, posibles fragmentos o restos de hornos, huesos verdes muy abundantes, etc., materiales que están siendo analizados por el Dr. Ignacio Montero y por el Laboratorio de Técnicas Instrumentales de la Universidad de León. Por último cabe independizar la zona más suroccidental del castro por la especificidad del material arqueológico allí documentado, entre el que destacamos un característico conjunto cerámico posiblemente fabricado a torno y un colgante sobre canino de suido, así como la presencia de restos humanos.
3) El Sector oriental: la cuenca del Cea y el Valmadrigal La divisoria de aguas entre el Esla y el Cea marca paisajes diferenciados al oeste y este
de la Hoja 195, pero sin constituir cambios bruscos. De hecho la delimitación de las unidades naturales homogéneas de Los Oteros, al oeste, y de Campos y Sahagún, al este, resulta complicada, dada la continuidad observada en cuanto a litología, suelos, etc. Sólo el relieve, más ondulado en el oeste y más llano en el sector oriental, parece marcar leves diferencias, situación determinada por la disminución del endorreísmo y por un sustrato
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
261
geológico en el que las arcillas arenosas del Mioceno características en el sector occidental afloran más esporádicamente (Cabero, 1988). De este modo las terrazas se encuentran menos desmanteladas, predominando las terrazas medias y altas, donde se localizan los yacimientos. La red hidrográfica nace en los montes del Payuelo, siendo el arroyo Utielga después arroyo de La Vega, afluente del Cea, el más importante no tanto por su caudal, sino por su longitud de más de 40 km y por la extensión de la superficie drenada gracias a la multitud de arroyos y arroyuelos que en él confluyen. El fondo de los arroyos constituye el lugar donde se ha acumulado la arcilla y el limo de aluviones (Cuaternario), por lo que son espacios fértiles en los que se apuntan las zonas verdes correspondientes a prados naturales, aprovechados en la localización de los asentamientos humanos. Los yacimientos que han aportado materiales relacionados con el Bronce Final Primera Edad del Hierro se localizan en el área meridional del sector correspondiente a la cuenca del Cea, distribución que ha de ser considerada como provisional, ya que la zona norte de la misma no pudo prospectarse durante la campaña de 2002.
El Castillo o El Castillín de Castrotierra de Valmadrigal El yacimiento de Castrotierra de Valmadrigal, que coincide con las coordenadas 42º 20’
56’’ Lat N y 5º 14’ 53’’ Long W, se encuentra sobre dos pequeños cerretes, el mayor conocido como “El Castillo” y el menor como “El Castillín”, a orillas del arroyo Valdemuriol, formando un fuerte escarpe por la ladera norte. El hallazgo de materiales prehistóricos en la zona es dado a conocer por C. Morán (1949), quien documenta “hachas neolíticas”, pero sin hacer precisiones al respecto. El lugar se encuentra muy deteriorado, debido sobre todo a la construcción de bodegas, que tienen minado el interior del cerro, pero según algunos aut ores los derrumbes de las mismas dejan ver cortes verticales, en los que aparte de materiales de época medieval, se observan niveles de tierra grisácea con abundantes cenizas, material óseo y cerámico de la Primera Edad del Hierro (Gutiérrez, 1995: 214). Sin embargo los materiales arqueológicos depositados en el Museo de León procedentes de Castrotierra consultados por nosotros son de época medieval, momento en el que se construiría una edificación de carácter defensivo. Sin embargo en frente de las bodegas de Castrotierra, en el lugar conocido como Los Pajuelos, hemos documentado algunos fragmentos de cerámica a mano de tipo soteño, junto a materiales medievales y modernos, todos ellos muy escasos, que posiblemente provengan del yacimiento de la Edad del Hierro cercano.
Los Castillos (Vallecillo) A medio camino entre las localidades de Vallecillo y Las Grañeras y a 4 km en línea
recta de El Castillo de Castrotierra de Valmadrigal se localiza el yacimiento de Los Castillos, sobre un espolón a 863 m de altitud formado por la confluencia de dos arroyos, a la derecha el arroyo Espejosa, que nace unos metros más arriba, y a la izquierda el arroyo del Huerto, que al confluir con el anterior toma el nombre de arroyo del Valle. El lugar, que coincide con las coordenadas 42º 22’ 18´´ Lat N y 5º 12´8´´ Long W, aprovecha no sólo los cursos estacionales de ambos arroyos, sino también los prados naturales sin arbolado que éstos forman.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
262
El yacimiento fue localizado en 1994 en las campañas de prospección realizadas para completar el Inventario Arqueológico de la provincia de León por Mª.L. Sánchez y J. Calle (1994), documentándose, además de una ocupación medieval, la presencia de materiales prehistóricos, fundamentalmente cerámicas, que se adscribieron al Bronce Final. La prospección realizada por la Universidad de León ha permitido matizar algunos de los datos señalados en 1994, en lo referente a la ocupación prehistórica. La exhaustiva recogida de materiales realizada en el lugar, más de trescientas piezas, y el análisis de los que se recuperaron en los trabajos anteriores, que apenas superaban la docena, nos han llevado a proponer la ocupación del lugar durante la Primera Edad del Hierro, relacionada con el grupo Soto de Medinilla. El yacimiento medieval se superpone al anterior, y posiblemente esté relacionado con algún tipo de construcción de carácter defensivo.
La dispersión de los hallazgos de superficie parece situar la ocupación prehistórica tanto
en el alto como en las laderas más cercanas a los arroyos que lo delimitan por el este y por el oeste. En estas zonas se localizan hasta tres áreas cenicientas diferenciadas con abundante material arqueológico, más escaso en el alto, que además se encuentra más deteriorado por la ocupación medieval
Santa Cristina de Valmadrigal Este yacimiento, documentado en los recientes trabajos de prospección, se localiza a la
salida del pueblo de Santa Cristina de Valmadrigal, sobre un escarpe de terraza en la margen izquierda del arroyo Valmadrigal a 812 m de altitud, coincidiendo con las coordenadas 42º 21’ 40’’ Lat N y 5º 18’ 15’’ Long W. El material arqueológico se encuentra muy disperso, a lo largo de una superficie aproximada de 5 Has., presentando un elevado grado de fragmentación y erosión. Sin embargo, aunque la mayor parte de la industria lítica y del conjunto cerámico recuperado parecen corresponder a una ocupación calcolítica, cabe diferenciar algunos fragmentos cerámicos semejantes a los documentados en yacimientos como La Monja y Los Palomares. A pesar de esto preferimos tomar con cautela los datos aportados por este yacimiento a la espera de poder contar con más indicadores que aclaren la existencia de varias fases de ocupación, por lo que hemos preferido, por el momento, no incluirlo en las consideraciones generales.
6. EL MATERIAL ARQUEOLÓGICO
El material arqueológico aportado por estos lugares anteriormente descritos es muy abundante, superando en todos ellos el millar de piezas. Aunque no se pretende una descripción exhaustiva del mismo, sí vamos a señalar sus características más definitorias, que parecen determinar la existencia de dos grupos de yacimientos:
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
263
- El primero está formado por Gusendos de los Oteros, Villacelama y Los Castillos, que han proporcionado una cultura material homogénea y característica de la Primera Edad del Hierro en la zona, relacionada con el grupo Soto de Medinilla. Dentro de este mismo apartado parece incluirse el castro de Castrotierra de Valmadrigal, aunque el material arqueológico del mismo no resulta muy significativo al respecto. Cabe destacar que es en este conjunto en el que se documentan los yacimientos que parecen presentar continuidad durante la Segunda Edad del Hierro.
- El segundo grupo lo integran los yacimientos en llano y de pequeñas dimensiones localizados en La Monja y Los Palomares (Fontanil de Los Oteros), con una cultura material más difícil de caracterizar, en la que se documentan tanto rasgos propios como puntos en común con respecto al grupo anterior.
1) La Cerámica Los yacimientos de Gusendos de los Oteros, Villacelma y Los Castillos aportan
conjuntos cerámicos homogéneos y característicos del grupo Soto de la Primera Edad del Hierro en la cuenca del Duero. Se trata de un material elaborado a mano cocido irregularmente, con partes oxidantes y reductoras, aunque predominando los ambientes de cocción sin oxígeno libre. Los tratamientos superficiales son igualmente variados, desde los alisados más toscos a los espatulados y bruñidos, pasando por los alisados medios y finos, predominantes al interior. La variedad formal que suelen presentar estos yacimientos, y la amplitud de la muestra recuperada contrasta con la homogeneidad observada en las características de las pastas, que en la mayoría de los casos incluyen mica, arenas y abundantes fragmentos cerámicos entre sus desgrasantes, en tamaños y frecuencias también homogéneas, aunque más decantados en los vasos más finos y de menor tamaño. El análisis al microscopio de las muestras nos ha permitido establecer diferentes categorías, pero siempre dentro de los parámetros anteriormente señalados. En los conjuntos cerámicos procedentes de estos yacimientos se encuentran representadas la mayor parte de las formas que han definido al grupo Soto de la Primera Edad del Hierro en su fase plena o de madurez. A pesar del elevado grado de fragmentación se documentan grandes vasijas del tipo de las orzas y las tinajas reforzadas al exterior con baquetones, como las de los yacimientos zamoranos estudiados por Esparza (1986); cuencos, desde los tipos más simples semiesféricos, hasta aquellos achatados de borde saliente o los que presentan un ligero perfil en S. Encontramos igualmente tapaderas-plato, vasitos de paredes finas y de pequeño tamaño, generalmente con tratamientos superficiales muy cuidados, así como piezas discoides y fragmentos de pies realzados, algunos moldurados. Los recipientes decorados constituyen un pequeño porcentaje del total, pero sus características se enmarcan en la tradición soteña, siendo los vasos de superficies más toscas aquellos que se incluyen en esta categoría. Predominan los motivos lineales impresos dispuestos en el labio formando una hilera, combinados en muchos casos con incisiones en el cuerpo a base de composiciones reticuladas o de triángulos rellenos. Las acanaladuras y molduras horizontales se reservan para los pies realzados, mientras que los motivos pintados son muy escasos, recuperados únicamente en las excavaciones llevadas a cabo en el Castro de Villacelama (Celis, 1996).
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
264
La presencia de cerámicas a torno de tipo celtibérico se documenta, según Celis (1985 y 1996) en dos yacimientos, Villacelama y Gusendos de los Oteros, aunque en este último, al igual que en Los Castillos de Vallecillo, no hemos constado su existencia a partir de los hallazgos de superficie. Sin embargo, los recientes trabajos de prospección llevados a cabo en Gusendos de los Oteros han podido distinguir un pequeño conjunto cerámico localizado en el sector suroccidental del yacimiento, en el que aparecían los restos humanos y el colgante óseo, con unas características que lo diferencian del grupo mayoritario. Se trata de vasijas de gran tamaño (más de 40 cm de diámetro de boca), de borde exvasado y pequeño cuello cilíndrico del tipo de las orzas, mayoritariamente de cocción oxidante, cuya elaboración utilizando un torno tal vez lento o bajo nos parece bastante probable, a pesar de que el espatulado de las superficies impide distinguir con claridad las marcas dejadas por el mismo. Estos ejemplares se decoran mediante dos cordones horizontales o resaltes sacados de la misma pasta y dispuestos a la altura del hombro (Fig. 3.16: 20 ). Este tipo de recipientes no parecen documentarse en los yacimientos soteños de la zona, sin embargo sí hemos observado semejanzas con las orzas y las ollas procedentes de los poblados prerromanos más tardíos de La Corona y El Castro de Corporales, situados en el sector occidental leonés (Fernández Posse y Sánchez Palencia, 1985 y 1988).
El conjunto cerámico procedente de los pequeños yacimientos ribereños de Los
Palomares y La Monja aporta características que permiten diferenciarlo de los anteriores. La muestra recuperada presenta un grado de fragmentación y erosión elevado lo que dificulta su caracterización. En La Monja y Los Palomares parecen predominar los recipientes abiertos de pequeño y mediano tamaño, que en todo caso no superarían los 25-30 cm de diámetro de boca, de paredes medias y finas (entre 1,1 y 0,2 cm) y superficies generalmente cuidadas, aunque esto resulta difícil de determinar. Las bases son planas y también de pequeñas dimensiones, con diámetros comprendidos entre los 10 y los 15 cm en el caso de las conservadas, estando presentes en La Monja los pies “realzados”, muy poco elevados y en número muy escaso (Fig. 3.3: 20). Resulta complicado establecer categorías formales para estos conjuntos, sin embargo los fragmentos recuperados indican la presencia de perfiles carenados, algunos de ellos resaltados al exterior. Los fragmentos decorados son escasos, predominando los motivos impresos localizados en el labio, en especial las series de impresiones realizadas con instrumento, en ocasiones combinadas con motivos incisos formando retículas, composición que parece estar presente en otros fragmentos de cuerpo documentados. En los recipientes de mayores dimensiones y superficies poco cuidadas predominan las digitaciones sobre el labio, que en algunos casos parecen haber ocupado también parte del cuerpo, mientras que sobre la línea de la carena se localizan los motivos incisos formando líneas paralelas verticales u oblicuas, con composiciones que desconocemos, ya que no conservamos ningún recipiente completo (Fig 3.1-2: 20).
2) La actividad metalúrgica Los hallazgos relacionados con la actividad metalúrgica sólo se documentan en dos de
los yacimientos de la Hoja 195, El Castro de Gusendos de los Oteros y El Castro de Villacelma (Celis, 1996). El taller metalúrgico del primero de ellos, localizado en el sector noroccidental del yacimiento, se da a conocer principalmente gracias al hallazgo de un
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
265
molde para fundir hachas de apéndices laterales (Blas, 1984-85). Sin embargo del mismo lugar proceden numerosos materiales, tanto objetos metálicos como relacionados con el proceso de fabricación de los mismos (Gómez, 1999), señalándose la presencia de puntas de flecha de enmangue tubular y también de útiles de hierro, en concreto un hacha de pequeñas dimensiones (Celis, 2002). En el Castro de Villacelama la actividad metalúrgica queda constatada por la presencia de diferentes objetos, como lingotes en forma de varilla de sección cuadrada, que Celis hace arrancar del Soto I, alfileres de cabeza enrollada o brazaletes acorazonados. Los objetos de hierro más antiguos del yacimiento, y en concreto un pequeño cuchillo, podrían datar de mediados del VI o principios del V a.C, según el mismo autor (Celis, 1996).
3) Otros elementos de la cultura material La industria ósea documentada en los yacimientos de la Hoja 195 procede del castro de
Gusendos y de Villacelama, en el que se localizan punzones, fusayolas sobre cóndilo, mangos de asta y “psalias“ de atalaje del caballo (Celis, 1996). En el castro de Gusendos los recientes trabajos de prospección permiten hablar de una importante industria ósea realizada sobre asta de ciervo, constatada a través de las marcas de serrado presentes en alguno de los fragmentos documentados, así como de la presencia de un punzón y de una posible maza. Además del asta se utilizan otro tipo de huesos, como se pone de manifiesto en el hallazgo de una pieza semiesférica perforada, realizada a partir de una cabeza de fémur de vacuno, y que tradicionalmente se han venido identificando como fusayolas. El empleo de dientes queda registrado en un colgante realizado en un canino de suido decorado con acanaladuras, documentado en el sector suroccidental del castro.
La industria lítica de los yacimientos localizados en la Hoja 195 presenta una gran
variedad en cuanto a tipologías y materias primas, además de encontrarse representada en todos los yacimientos de la zona.
Los molinos de mano se fabrican en rocas duras, generalmente granitos y
microconglomerados, procedentes de litologías consolidadas (Precámbrico, Paleozoico, Mesozoico), ausentes en los terrenos del Terciario y el Cuaternario (con litologías poco consolidadas o sin consolidar) que caracterizan la zona y en general la meseta leonesa, donde es común encontrarlos no sólo en yacimientos de la Primera Edad del Hierro sino en épocas anteriores, como en el Bronce Antiguo del yacimiento de Entambrín (Calzada del Coto) (Vigil-Escalera, 1999). Su origen concreto resulta más difícil de determinar, pero no parece probable que se localice en la cordillera Cantábrica, como se ha señalado recientemente (Celis, 2002), dado que las rocas graníticas son muy escasas en esta zona, situándose el único afloramiento importante en Peña Prieta, en el límite con Cantabria y Palencia, con una accesibilidad muy complicada. La presencia de granitoides en la montaña astur-occidental leonesa tampoco es muy abundante, localizándose en Los Ancares, Campo del Agua y Ponferrada (Rodríguez et alii, 1994: 133-139). Tal vez sea más lógico pensar en una procedencia meridional para los granitos de la meseta leonesa, en el Sistema Central o en el occidente de Zamora, una zona con la que parecen mantenerse contactos desde antiguo como podrían evidenciarlo las puntas de flecha tipo Pedroso de La Estepa en
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
266
Ardón, las hachas pulimentadas de anfibolita del mismo yacimiento (Bernaldo de Quirós y Neira, 1999) o la cuenta de collar de variscita de Reguero Seco en Vidanes (Bernaldo de Quirós y Neira, 1999).
Se han documentado en yacimientos como Gusendos de los Oteros, Villacelama y Los
Castillos, restos de cantos de cuarcita con signos de pulimento y marcas que parecen indicar su utilización en labores de molienda y machacado de productos diversos, algunos de ellos posiblemente relacionados con la actividad metalúrgica, como en el castro de Gusendos.
El resto de la industria lítica se compone de dientes de hoz, tanto en cuarcita como en
sílex, presentes en todos los yacimientos, hojas con lustre de cereal y puntas retocadas en La Monja, pequeños raspadores en Los Palomares o puntas de flecha en Villacelama (Celis, 1996) además de restos de núcleo, lascas, etc. Estos objetos se fabrican tanto en materias primas locales como foráneas, entre las que se encuentra representado en Los Palomares un sílex muy característico de la localidad vallisoletana de Mucientes (Delibes et alii, 1995b). En este último yacimiento la industria lítica, compuesta por medio centenar de piezas, se concentra en las cercanías del humedal sur y al igual que en el caso de La Monja, el conjunto recuperado destaca por la variedad de materias primas utilizadas, ausente en Gusendos de los Oteros, donde los instrumentos se realizan casi exclusivamente en cuarcita.
Por último cabe destacar el hallazgo de hachas pulimentadas en muchos de estos
yacimientos. C. Morán (1949) las documenta en Castrotierra de Valmadrigal, mientras que se sabe del hallazgo de un hacha pulimentada, al parecer de sillimanita, encontrada en el castro de Gusendos (Alonso, 1981), a la que se debe sumar otra recuperada durante los trabajos de prospección de 2002. También se registran en el castro de Villacelma, aunque desconocemos tanto su contexto especifico como la materia prima en la que se realizaron (Celis, 1996). Los recientes trabajos de prospección documentan también este tipo de instrumentos pulimentados en La Monja y Los Castillos, el primero de ellos realizado en sillimanita y el segundo en una materia prima de procedencia igualmente alóctona. La presencia de este tipo de instrumentos en yacimientos de la Primera Edad del Hierro es muy abundante, aunque se piensa que muchas de ellas fueron recogidas por estas gentes y conservadas en los poblados por diferentes razones (Esparza, 1986). Sin embargo no debemos olvidar la “cotidianeidad” de estos materiales en los yacimientos de la Primera Edad del Hierro y en el caso de las documentadas en la zona estudiada la materia prima en la que se realizan, siempre de origen foráneo, característica que consideramos esencial para abordar cualquier estudio detallado acerca de los mismos.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
267
7. CONCLUSIONES
Los trabajos realizados desde este proyecto de investigación pensamos han sido muy favorables en lo que respecta al estudio de la Prehistoria leonesa en general y de la Primera Edad del Hierro en particular.
El carácter intensivo de la prospección llevada a cabo permite aprovechar la visión
diacrónica que este tipo de trabajos genera, lo que en la práctica podría facilitar el análisis de fenómenos a largo plazo, difíciles de distinguir en estudios de carácter más extensivo y con unos objetivos muy estrictos. Aunque la prospección se centraba en un período de nuestra Prehistoria reciente muy concreto, la Primera Edad del Hierro, el trabajo de campo se desvinculó de patrones de localización preestablecidos, ya que lo que se trataba era de contrastar el modelo de emplazamiento consensuado para este momento en el territorio leonés. Las características del trabajo de prospección desarrollado han deparado además un volumen muy elevado de material arqueológico, procedente tanto de los yacimientos como de los hallazgos aislados. Los primeros nos han permitido contar con un completo registro material compuesto por cerámicas, industria lítica, restos faunísticos, metales, etc., lo que aumenta nuestras posibilidades a la hora de estudiar estos conjuntos y de afinar la interpretación de los mismos. En los yacimientos inéditos esta labor resulta fundamental, pero también aporta datos novedosos en los ya conocidos, permitiendo la recatalogación de algunos de ellos, la documentación de fases de ocupación desconocidas en otros, caso del yacimiento romano y medieval de Las Lentejeras-Monasteruelo (Velilla de los Oteros), que ha aportado además indicios de una ocupación durante el Calcolítico, o la documentación de áreas diferenciadas en el caso de Gusendos de los Oteros. Respecto a los hallazgos aislados, a pesar de la problemática que este tipo de materiales implica y más en un área fuertemente antropizada como la que nos ocupa, se ha puesto especial interés tanto en su recogida como en su localización geográfica. Esto nos ha llevado, por ejemplo, a señalar la concentración de determinados materiales calcolíticos dispersos a lo largo de bandas situadas en áreas muy concretas de la zona prospectada.
En lo que respecta al estudio de la Primera Edad del Hierro los trabajos de campo
han documentado nuevos yacimientos, constatándose la diversidad en cuanto a emplazamientos concretos, en cerros testigo (Gusendos de los Oteros), espigones fluviales (Los Castillos), escarpes de terraza (Castrotierra de Valmadrigal) o en llano, bien sea en las terrazas más bajas de un río como el Esla (Villacelama) bien junto a pequeños arroyos (La Monja y Los Palomares). El aprovechamiento de los pequeños valles colaterales, como puede ser el arroyo del Valle de Abajo en la comarca de los Oteros, llena el vacío existente en el interfluvio Esla-Cea, constatando, al menos en la zona estudiada, que los pobladores de la Primera Edad del Hierro leoneses no se circunscriben a los valles de los grandes ríos, sino que aprovechan estos cursos menores y sus confluencias, así como las praderas naturales que éstos generan. Se introducen además otras variables, entre las que podemos destacar la extensión de los asentamientos. Este aspecto resulta sumamente interesante en el conjunto formado por los tres yacimientos del arroyo del Valle de Abajo, donde Gusendos de los Oteros, situado en posición dominante sobre la vega tiene una superficie mayor que La Monja y Los Palomares, ubicados en el fondo del valle con una visibilidad muy reducida, pero a menos de 6 km del primero y siguiendo un mismo eje de comunicación.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
268
El estudio de la cultura material también permite hacer diferenciaciones dentro de los yacimientos de la Hoja 195. Junto a los registros materiales típicos del grupo Soto, semejantes a los documentados en los lugares ya conocidos de la meseta leonesa o de la cuenca del Duero, presentes en Gusendos, Los Castillos o Villacelama, se encuentran otros en La Monja y los Palomares con características que permiten individualizarlos, a veces más por la presencia de determinadas ausencias que por marcadas diferencias.
El registro cerámico de estos dos yacimientos leoneses, definido en páginas anteriores,
no parece del todo ajeno al registrado en otros de la meseta norte, generalmente adscritos a los momentos iniciales del Soto. Los estudios llevados a cabo en Almenara de Adaja (Romero, 1980; Balado, 1989) documentaron conjuntos cerámicos caracterizados principalmente por la presencia de vasitos de carena resaltada, vasos ovoides de cuerpo globular y cuello abierto y cerámicas pintadas, además de por la ausencia de los tipos más definidores del Soto en su fase de madurez, rasgos que llevaron a ambos autores a situar la ocupación del lugar durante un momento inicial del Soto. En la casa XV del nivel fundacional del poblado de El Soto de Medinilla el hallazgo de un conjunto cerámico compuesto por tres vasos ovoides de cuello cilíndrico, dos vasitos carenados y otro troncocónico provisto de un pie anular, se ha considerado definidor del Soto Inicial o Formativo (Delibes et alii, 1995a). También al sur del Duero, en Martinamor (Salamanca) parece distinguirse un horizonte de ocupación antiguo del Soto, con cerámicas pintadas y un único momento de ocupación que podría iniciarse a principios del siglo VIII a.C, según las dataciones obtenidas (Benet, 1990). En el abulense valle del Amblés se localizan yacimientos con una cultura material muy semejante a la documentada en la cuenca del Duero que según Fabián marcarían la transición entre Cogotas I y los inicios de la Edad del Hierro, siendo los vasitos carenados y las decoraciones incisas los marcadores de este cambio en gran parte de la Península Ibérica (Fabián, 1999:178). Los trabajos realizados en la Tierra de Pinares vallisoletana señalaron igualmente la presencia de un grupo de asentamientos en los que parecía distinguirse esta vajilla del Soto inicial, en algunos casos formando parte de “ambientes cerámicos híbridos” en los que también aparecían características relacionadas con Cogotas I avanzado (Quintana y Cruz, 1996). Para estos autores la escasez de yacimientos del Soto Inicial en la Tierra de Campos estricta podría explicarse por un movimiento migratorio que coincidiendo con el inicio de la fase de madurez del Soto “poblara” las tierras situadas más al norte, así como las regiones periféricas. Sin embargo conjuntos cerámicos similares a los descritos para estos yacimientos se observan en Los Cuestos de La Estación (Benavente) (Celis, 1993), donde los vasitos de carena resaltada, los pies poco elevados o las decoraciones incisas muy finas también parecen caracterizar las fases más antiguas del poblado. El registro material aportado por otros yacimientos zamoranos, como Pinilla de Toro (Martín y Delibes, 1974-75) y el castro de La Mazada (Esparza y Larrazábal, 2002), aunque corresponde en su mayoría a los momentos de plenitud de El Soto, podría indicar su origen en fechas anteriores, llegando incluso a plantear su papel en la configuración del grupo Soto desde momentos muy antiguos (Esparza y Larrázabal, 2002: 460). En la provincia de León los datos con los que se cuenta para estos momentos son muy escasos y únicamente para el castro de Sacaojos se había propuesto una ocupación que podría remontarse al Soto Formativo (Misiego et alii, 1999).
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
269
El origen de estos asentamientos se ha relacionado con influjos meridionales que se
evidenciarían no sólo en el registro material, sino en otros aspectos, como las técnicas constructivas o la llegada de nuevas especies de fauna (Esparza, 1995). Así, el conjunto cerámico se pone en relación con ejemplares meridionales del sureste andaluz, baja Andalucía y Levante (Quintana y Cruz, 1996: 33), pero también con el Sistema Ibérico, donde el Bronce Final de la zona, definido por los denominados “Horizonte Fuente Estaca” primero y “Horizonte Locón” después, presenta conjuntos cerámicos paralelos a los yacimientos de la cuenca del Duero (Arenas, 1999). Cercanos a esta zona se encuentran también los poblados de Pico Buitre (Valiente, 1984) y El Cerro de San Antonio (Blasco et alii, 1991).
Sin embargo hemos de recordar la problemática que este tipo de conjuntos entraña, al
menos en nuestra zona, ya que siguen siendo muy escasos los yacimientos excavados en los que se haya podido documentar esta fase formativa. Muchos de los datos provienen de hallazgos de superficie, como ocurre también en nuestro caso, y se centran en la distinción de un registro cerámico que todavía sigue siendo difuso, ya que muchas de las características observadas continúan en los yacimientos del Soto Pleno, como parece ocurrir con los vasos ovoides de cuerpo globular y cuello abierto o las cerámicas pintadas, que en un principio se habían considerado típicas de los momentos más antiguos de El Soto (Balado, 1989).
Yacimientos como los leoneses de La Monja y Los Palomares (Fontanil de los Oteros)
podrían introducir nuevos elementos de análisis, por ejemplo en lo que respecta a la industria lítica, donde se observa una mayor variedad de materias primas utilizadas, que disminuye en Gusendos de los Oteros o Los Castillos de Vallecillo, aunque sin llegar a desaparecer. Del estudio preliminar de los restos de fauna asociados a estos asentamientos, realizado por el Dr. Carlos Fernández Rodríguez (Universidad de León), también parecen deducirse algunas novedades como la baja representatividad del caballo en Los Palomares y La Monja frente a una mayor importancia del mismo en Gusendos o la ausencia de restos de ciervo en los primeros yacimientos, por el contrario muy abundantes en Gusendos. Se trata sin embargo de aspectos que todavía necesitamos evaluar de forma más precisa.
Los trabajos realizados recientemente en territorio leonés plantean la existencia de
asentamientos cuya ocupación podría remontarse a los momentos iniciales del Soto, cuando es posible que estuvieran vigentes poblados como Los Palomares y La Monja. En El Castro de Gusendos de los Oteros o en Los Castillos de Vallecillo el registro material nos remite a los momentos de plenitud de El Soto, pero no podemos descartar un origen más antiguo para los mismos y a este respecto cabe recordar el hallazgo de un molde para fundir hachas de apéndices laterales en El Castro de Gusendos, que podría remontar la ocupación del mismo a mediados del siglo VIII a.C (Delibes et alii, 1999:83). La determinación de fases antiguas en este asentamiento permitiría abrir nuevos interrogantes, relacionados con el posible carácter principal de este yacimiento, tal vez organizando el poblamiento del valle a través del establecimiento de pequeñas aldeas ribereñas y acaparando la producción metalúrgica. Podría volver a plantearse igualmente el papel de las llamadas “regiones
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
270
periféricas” en la configuración del grupo Soto, cuyos poblados no estarían tan alejados cronológicamente de la cuenca media del Duero, como parecen indicar algunos yacimientos zamoranos (Esparza y Larrazábal, 2002) y leoneses (Misiego et alii, 1999). Debe valorarse igualmente el carácter “abierto y dinámico” de estas comunidades, ya que los intercambios de medio-largo alcance parecen afectar a gran parte de las actividades llevadas a cabo en los poblados, desde las labores de molienda realizadas sobre rocas de origen foráneo, hasta la llegada de moluscos marinos a lugares tan alejados de la costa como El Castro de Gusendos o la Monja, en los que se han documentado dos restos de berberecho macho (Acanthocardia sp.). Por otro lado, la actividad metalúrgica implicaría el establecimiento de relaciones con la orla montañosa cantábrica, rica en mineralizaciones de cobre y cinabrio, en la que se han estudiado minas como La Profunda, que pudo estar en explotación en estos momentos (Matías et alii, 2002).
Tal vez la gran homogeneidad que en determinados aspectos muestra la Primera Edad
del Hierro en la meseta norte deba entenderse como el resultado de un largo proceso favorecido por el desarrollo de las relaciones entre los habitantes de este variado territorio con las comunidades vecinas, que aunque parecen arrancar del Calcolítico muestran un gran desarrollo a partir del Bronce Final, (Fábregas y Ruiz Gálvez, 1997). Estas relaciones implicarían la existencia de redes de intercambio desarrolladas en distintas direcciones, con productos también muy variados, entre los que no sólo se deben valorar los objetos de prestigio, sino también aquellos más directamente relacionados con la actividad cotidiana de los poblados (Blanco y Pérez, e.p).
La ausencia de yacimientos con materiales tipo Cogotas I en la zona estudiada, escasos
en el territorio leonés a pesar de los hallazgos recientes (Celis, 2002), plantea problemas a la hora de definir el tránsito entre el último Bronce y los inicios de lo que hemos venido a denominar Primera Edad del Hierro, teniendo en cuenta las últimas aportaciones, que sitúan los comienzos del Soto entre la IX centuria y el 700 a.C., incluyendo así el clásico Bronce Final IIIb en la Edad del Hierro (Delibes et alii, 2001). Esperamos que la localización y el estudio de nuevos yacimientos, como los documentados en los recientes trabajos de prospección, permita abrir nuevos caminos en la investigación de este momento de la Prehistoria reciente en el área leonesa.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
271
IMÁGENES
Fig.1 Localización de la hoja 195 estudiada del MTN (E.1:50.000)
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
272
1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16 cm 17 18
Fig.3. La Monja (1-10); Los Palomares (11-15 ); Gusendos (16-17 ); Los Castillos ( 18 )
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
273
BIBLIOGRAFÍA Alonso Ponga, J.L. (1981): Historia antigua y medieval de la Comarca de los Oteros.
Celarayn Editorial. Arenas Esteban, J.A. (1999): La Edad del Hierro en el Sistema Ibérico Central, España.
Oxford, (BAR International Series, 780) Balado Pachón, A. (1989): Excavaciones en Almenara de Adaja. El poblamiento
prehistórico. Valladolid, Diputación Provincial de Valladolid. Bénet, N. (1990): “Un vaso pintado y tres dataciones de C-14 procedentes de El Cerro de
San Pelayo (Martinamor, Salamanca)”, Numantia III. Arqueología en Castilla y León: 77-94.
Bernaldo de Quirós Guidotti, F. y Neira Campos, A. (1999): Historia de León.I. Prehistoria y Edad Antigua. Diario de León. Universidad de León: 17-113
Blanco González, A. y Pérez Ortiz, L. (e.p.):“El fenómeno Orientalizante entre las comunidades del Primer Hierro del Occidente de la Cuenca del Duero”. III Simposio Internacional de Arqueología de Mérida. Congreso Internacional de Protohistoria del Mediterráneo Occidental . El Período Orientalizante, (Mérida, 2003).
Blas Cortina, M.A. (1984-85): “El molde del castro leonés de Gusendos de los Oteros y las hachas de apéndices laterales curvos peninsulares”, Zephyrus XXXVII-XXXVIII: 277-296.
Blasco, C., Lucas, R. y Alonso, A. (1991): Excavaciones en el poblado de la Primera Edad del Hierro del Cerro de San Antonio (Madrid). Comunidad de Madrid, (Arqueología, Paleoetnología y Etnografía, 2).
Cabero, V. (coord.) (1988): Análisis del medio físico. León. Valladolid, Ámbito. Cabero, V. y López, L. (1988): La provincia de León y sus comarcas. Diario de León.
Universidad de León. Celis Sánchez, J. (1985): El Poblamiento prehistórico y protohistórico del valle medio del
río Esla (Carta Arqueológica). Memoria de Licenciatura Inédita. Universidad de León.
--- (1993): “La secuencia del poblado de la Primera Edad del Hierro de "Los Cuestos de la Estación", Benavente (Zamora)”. En Romero, F., Sanz C. y Escudero Z. (coords.): Arqueología Vaccea. Estudios sobre el mundo prerromano en la cuenca media del Duero. Valladolid, Junta de Castilla y León: 93-132.
--- (1996): ”Origen, desarrollo y cambio en la Edad del Hierro de las tierras leonesas”. Arqueoleón. Historia de León a través de la Arqueología: 41-67.
--- (2002): “El Bronce Final y la Primera Edad del Hierro en el noroeste de la Meseta”. En Blas Cortina, M.A. y Villa Valdés, A. (eds.): Los poblados fortificados del Noroeste de la Península Ibérica: formación y desarrollo de la Cultura Castreña. Coloquios de Arqueología en la cuenca del Navia. Homenaje al Profesor Dr. D. José Manuel González y Fernández-Valles. Ayuntamiento de Navia; Parque Histórico del Navia. Navia: 97-126.
Cherry, J.F. (1983):“Frogs round the pond: perspectives on current archaelogical survey projects in the Mediterranean region”. En Keller, D.R. y Rupp, D.W. (eds.):
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
274
Archaelogical Survey in the mediterranean area. Oxford, (BAR International Series,155): 375-416.
Delibes de Castro, G., Romero Carnicero, F., Fernández Manzano, J., Ramírez Ramírez, Mª.L., Misiego Tejeda, J.C. y Marcos Contreras, G.J. (1995a):“El tránsito Bronce Final-Primer Hierro en el Duero medio. A propósito de las nuevas excavaciones en El Soto de Medinilla (Valladolid)”, Verdolay, 7: 145-158.
Delibes de Castro, G., Herrán Martínez, J.I., Santiago Pardo, J. y Val Recio, J. (1995b): “Evidence for social complexity in teh Copper Age of the Northen Meseta”. En Lillios, K.T. (ed.): The origins of complex societies in the Late Prehistoric Iberia. Michigan, (International Monographs in Prehistory, 8): 44-63
Delibes de Castro, G., Fernández Manzano, J., Fontaneda Pérez, E. y Rovira Llorens, S. (1999): Metalurgia de la Edad del Bronce en el piedemonte meridional de la
Cordillera Cantábrica. La colección Fontaneda. Zamora, Junta de Castilla y León. (Arqueología en Castilla y León, 3).
Delibes de Castro, G., Fernández Manzano, J., Romero Carnicero, F., Herrán Martínez, J.I. y Ramírez Ramírez, Mª .L. (2001): “Metal production at the end of the late Bronze Age in the Central Iberian península”, Journal of Iberian Archaeology, 3: 73-95.
Esparza Arroyo, A. (1986): Los castros del Noroeste de la provincia de Zamora. Zamora, Instituto de Estudios Zamoranos Florian Ocampo.
Esparza Arroyo, A. (1995): “La Primera Edad del Hierro”. En J. C. Alba (coord.): Historia de Zamora, I. De los orígenes al final del medievo: 101-149.
Esparza Arroyo, A. y Larrazábal Galarza, J. (2000): “El castro de La Mazada (Zamora): elementos metálicos y contexto peninsular”. Actas do 3º Congresso de arqueologia peninsular. Vol V. Proto-História da Península Ibérica (Vila Real, 1999): 433-474.
Fabián García, J.F. (1999): “La transición del Bronce Final al Hierro en el sur de la Meseta Norte. Nuevos datos para su sistematización”, Trabajos de Prehistoria 2: 161-180.
Fábregas Valcarce, R. y Ruiz-Gálvez, M. (1997): “El Noroeste de la Península Ibérica en el IIIer y II milenios: propuestas para una síntesis”, Saguntum 30: 191-216.
Fernández-Posse, Mª .D. y Sánchez-Palencia, F.J. (1985): La Corona y El Castro de Corporales (León). Campañas de 1978 a 1981. Madrid, (Excavaciones Arqueológicas en España, 141).
--- (1988): La Corona y El Castro de Corporales II. Camapaña de 1983 y prospecciones en La Valdería y La Cabrera (León). Madrid, (Excavaciones Arqueológicas en España, 153).
Gómez Ramos, P. (1999): Obtención de metales en la Prehistoria de la Península Ibérica. Oxford, (BAR International Series, 753).
Gutiérrez, J.A. (1995): Fortificaciones y feudalismo en el origen y la formación del Reino Leonés (S. IX-XIII). Instituto Fray Bernardino de Sahagún. León.
Martín Valls, R. y Delibes de Castro, G. (1974-75): “Hallazgos arqueológicos en la provincia de Zamora II. El poblado de la Primera Edad del Hierro en Pinilla de Toro”, Boletín del Seminario de Arte y Arqueología XL-XLI: 460-61.
Matías Rodríguez, R., Neira Campos, A. y Alonso Herrero, E. (2002): “Explotación prehistórica del yacimiento de cobre de la mina “La Profunda” (Cármenes, León-España)”. Actas del Primer Simposio sobre la minería y la metalurgia antigua en el sudoeste europeo (Serós, 2000): 117-131.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
275
Mañanes, T. (1977): “Contribución a la Carta Arqueológica de la provincia de León”. León y su Historia, IV. Fuentes y Estudios de Historia leonesa: 319-364.
--- (1983-84): “Protohistoria y romanización de la provincia de León: hábitats y cronologías”, Portugalia IV-V: 151-173
Misiego Tejeda, J.C., Sanz García. J., Marcos Contreras, G.J. y Martín Carbajo, M.A. (1999): “Excavaciones arqueológicas en el castro de Sacaojos (Santiago de la Valduerna, León)”, Numantia, 7. Arqueología en Castilla y León 1995/1996: 43-65.
Morán, C. (1949): “Excursiones arqueológicas por tierras de León”, Archivos Leoneses, 6: 5-95.
Orejas Saco del Valle, A. (1996): Estructura social y territorio. El impacto romano en la cuenca noroccidental del Duero. Madrid, CSIC (Anejos de A.Espa, XV. Archivo Español de Arqueología).
Quintana López, J. y Cruz Sánchez, P. J. (1996): “Del Bronce al Hierro en el centro de la Submeseta Norte. Consideraciones desde el Inventario Arqueológico de Valladolid”, Boletín del Seminario de Arte y Arqueología LXII: 9-79.
Rodríguez Fernández, J. (1969): “La Cantabria Leonesa”, Archivos Leoneses 45-46: 109-132.
Rodríguez , L.R. y Heredia, N.(coords.) (1994): Mapa Geológico de la Provincia de León.. Escala 1:200.000. Memoria Explicativa. Instituto Tecnológico Geominero de España , Diputación de León.
Romero Carnicero, F. (1980): “Notas sobre la cerámica de la Primera Edad del Hierro de la cuenca media del Duero”, Boletín del Seminario de Arte y Arqueología XLVI: 137-153.
Sánchez Capilla, M.L. y Calle Prado, J. (1995): Inventario Arqueológico de la Provincia de León. Prospección arqueológica programada. Campaña 1994. Junta de Castilla y León.. Dirección General de Patrimonio y Promoción Cultural.
Santiago Pardo, J. (2002): “De la Prehistoria tardía a la Alta Edad Media a través de la arqueología”. En Martínez, P. (coord.): Aguilar de Campos. Tres mil años de historia. Valladolid, Diputación de Valladolid.: 41-97.
Valiente Malla, J. (1982): “Pico Buitre (Espinosa de Henares, Guadalajara). La transición del Bronce al Hierro en el Alto Henares”, Wad-Al-Hayyara 11: 9-58.
Vicent, J. M. (1991): “Fundamentos teórico-metodológicos para un programa de investigación arqueo-geográfica”. En López, P. (ed.): El cambio Cultural del IV al II milenios a.C. en la Comarca Noroeste de Murcia, I. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid: 23-117.
Vigil-Escalera, A. (1999): “Intervenciones arqueológicas relacionadas con la construcción de la Autopista León-Burgos. Tramos Sahagún- El Burgo Ranero, El Burgo Ranero-Santas Martas (N.601) y Santas Martas-Onzonilla (N.630)”. En Vidal Encinas, J. (Ed.): Protección del Patrimonio Cultural y obras públicas. Actuaciones arqueológicas en la Autopista Camino de Santiago (1994-97). Junta de Castilla y León: 19-47.
V.V.A.A.(1977): Evaluación de recursos agrarios. Mapa de Cultivos y Aprovechamientos. Escala 1:50.000. Mansilla de las Mulas (León). Dirección General de la Producción Agraria. Madrid.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
276
O Alto Paiva na transição Bronze Final/Ferro
Alexandre Valinho* Sílvia Loureiro*
Resumo: No presente texto procura-se reunir sinteticamente as informações disponíveis sobre o povoamento na região do Alto Paiva, no período de transição Bronze Final / Idade do Ferro. Estas são provenientes de trabalhos de prospecção e escavação em sítios considerados de habitat, como monumentos funerários e rituais. Palavras chave: Alto Paiva. Transição Bronze Final / Ferro.
1. INTRODUÇÃO
O presente texto procura resumir uma grande quantidade de informação proveniente de trabalhos de escavação, prospecção, bem como resultados laboratoriais consequentes dos mesmos. Procuramos desta forma dar o quadro o mais completo possível, sobre os vestígios materiais e imateriais da ocupação humana na região do Alto Paiva, no período de transição Bronze Final /Ferro.
Os trabalhos arqueológicos aqui expostos tiveram início em dois projectos
distintos1, sendo que actualmente se encontra um outro em desenvolvimento2. Procura-se sobretudo conhecer o povoamento ao longo do I Milénio a. C. nesta região, estudando sítios de habitat, completando a carta arqueológica da região, através dos vestígios materiais exumados em prospecção, bem como outras informações de carácter paleoambiental.
* Membros do Centro de Estudos Pré-históricos da Beira Alta. Casa do Miradouro. 3600 – 000 VISEU 1 O Alto Paiva - sociedade e estratégias de povoamento desde a Pré-história Recente à Idade Média – coordenado pelo Doutor Domingos Jesus da Cruz – e Práticas Cultuais e Rituais durante a Idade do Bronze – coordenado pelo Doutor Domingos Jesus da Cruz e Doutora Raquel Vilaça. Projectos apoiados pelo Instituto Português de Arqueologia, no âmbito do Plano Nacional de Trabalhos Arqueológicos e com o apoio logístico da Câmara Municipal de Vila Nova de Paiva. 2 A ocupação humana do Alto Paiva durante o Iº milénio a. C., aprovado pelo Instituto Português de Arqueologia, no âmbito do Plano Nacional de Trabalhos Arqueológicos. Conta com o apoio logístico das câmaras municipais de Vila Nova de Paiva e Moimenta da Beira.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
277
Os locais intervencionados são, no entanto, uma pequena percentagem do conjunto de sítios inventariados, pelo que as considerações aqui tomadas se reportam às poucas generalidades que se podem estabelecer pelo cruzamento de informações. Tratam-se de dois locais de habitat e cerca de duas dezenas de monumentos funerários ou rituais, sendo que nem todos datam dos finais da Idade do Bronze.
Iniciaremos a nossa exposição caracterizando a região natural, alvo de estudo,
para uma melhor compreensão desta escolha, entendendo a características geomorfológicas e climáticas. De seguida, descreveremos o quadro das informações disponíveis para os sítios de habitat e sítios rituais e / ou funerários. Por fim, exporemos algumas propostas interpretativas à luz das informações provenientes de regiões limítrofes.
2. ENQUADRAMENTO GEOGRÁFICO O Alto Paiva compreende a bacia superior do rio Paiva, circunscrita a uma área
planáltica, de topografia pouco acidentada, com orientação descendente para SO. Delimitada a norte pelos contrafortes da serra de Montemuro, a este pelo rio Távora e serra da Lapa, a sul pelo rio Vouga e a oeste pelas bacias do rio Mel e do rio Sul que a separam do Maciço da Gralheira. Tem como pontos mais altos Leomil (1008 m) e Nave (1016 m) e atinge as cotas de 600 m junto ao rio Vouga (Ferreira 1978: 87-89).
Identificam-se três superfícies de aplanamento nesta região. A primeira comporta os pontos mais elevados e é conhecida por serra da Nave, desenvolvendo-se numa extensão de 15 Km entre as povoações de Alvite e Caria. Nesta serra nascem as principais linhas de água da região: o rio Paiva, que segue um curso pouco acidentado ainda na segunda superfície de aplanamento, e os rios Mau, Touro e Paivô, que se desenvolvem na terceira superfície de aplanamento, de características topográficas mais acidentadas (Ferreira 1978: 89-100).
A região é dominada pelos granitos de época hercínica, ocorrendo também xistos e
litologias variadas associadas a processos de metamorfismo de contacto (Ferreira 1978: 89-100).
Fig. 1: Localização do Alto Paiva na Península Ibérica.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
278
Em termos climáticos, a região integra-se na área de influência atlântica, mas com um clima de influência continental nas depressões menos expostas aos ventos litorais (Daveau 1988: 456).
A cobertura vegetal é dominada por espécies arbustivas nos locais mais altos, tais como giesta, tojo, urze e sargaço. Nos vales torna-se mais densamente arborizada, dominando o pinheiro bravo, o carvalho roble e negral (Girão 1940: 54). Mineralogicamente, o Alto Paiva é rico em volfrâmio, estanho, identificando-se ouro de aluvião na bacia hidrográfica do rio Vouga. Os solos são pouco espessos, de forma que a erosão marca profundamente esta região. Este facto deve-se à cobertura vegetal pouco densa, à acção antrópica e ao elevado índice de pluviosidade.
3. O POVOAMENTO
Na região considerada foram identificados, até ao momento, cerca de uma
dezena de sítios de habitat com vestígios materiais da Idade do Bronze, dos finais da Idade do Bronze e da Idade do Ferro (Loureiro e Valinho, 2000; Cruz, 2001; Canha, 2002). Estes poderão dividir-se em:
a) sítios abertos e em encostas suaves, sem delimitação antrópica
visível, podendo a sua ocupação datar do Bronze Médio e / ou Final, tais como Carvalhais (Vila Nova de Paiva) e Cova do Sol (Moimenta da Beira) (Canha 2002: 27; Cruz 2001: 57-60). Podemos ainda incluir o sítio do Alto das Orquinhas (Vila Nova de Paiva), onde se registou a ocorrência de dois espetos articulados em bronze, não sendo possível determinar o seu contexto (ritual, funerário, depósito associado a habitat) (Cortez 1945: 121, 1945-46: 352; Cruz, 2001: 60; Canha 2002: 29).
b) sítios naturalmente defensíveis, com amplo domínio visual sobre
a área envolvente, com ou sem reforço de estruturas delimitadoras / defensivas, podendo ter ocupações datadas do Calcolítico e Bronze Final. Este grupo compreende os sítios de Canedotes em Vila Nova de Paiva (Vilaça e Cruz, 1995: 225-261; Cruz, 2001; Canha, 1998-99: 113, 114; 1999: 281-291; 2002), Surrinha, S. Jorge, Santo Antão, Castelo de Ariz e Muro de Peravelha em Moimenta da Beira (Loureiro e Valinho, 2000: 495-501; Cruz, 2001: 57), Castro Daire (Vaz, 1995: 95; Cruz, 2001: 57) e Outeiro da Maga, no concelho de Castro Daire (Azevedo, 1954: 3-40; Cortez, 1951: 164-165,181).
c) sítios naturalmente defensíveis, com reforço de estrutura
amuralhada, com domínio visual restrito e limitado ao leito de um
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
279
rio, datado do período de transição Bronze Final / Idade do Ferro e que tem exemplo apenas no Castro de Vila Cova-à-Coelheira (Vila Nova de Paiva) (Valinho e Loureiro, 1999: 293-300; Loureiro e Valinho; 2000: 495-501).
No entanto, devemos salientar algumas diferenças entre os vestígios de
povoamento nestes locais, bem como a sua aproximação pelas características topográficas em que se enquadram. Assim, os povoados do Outeiro da Maga e Castelo de Ariz apontam para inícios de ocupação desde o Calcolítico, detectando-se em ambos estruturas de delimitação dos recintos, cuja cronologia ainda não é possível definir. Os restantes vestígios materiais recolhidos nestes locais apontam para uma ocupação dos finais da Idade do Bronze (Cruz, 2001: 58).
Por outro lado, existem diferenças nítidas de implantação dos locais alcantilados, na medida em que alguns sítios dominam visualmente diferentes acidentes topográficos, tais como Canedotes, Surrinha, Santo Antão, Castelo de Ariz, Muro de Peravelha e Outeiro da Maga. Enquanto outros, pese embora a sua ampla visibilidade, estão voltados para o domínio do curso dos rios, como é o caso de S. Jorge, Castro Daire e Castro de Vila Cova-à-Coelheira. Os povoados de Surrinha e S. Jorge encontram-se implantados no mesmo relevo, podendo tratar-se do mesmo complexo habitacional, fruto do alargamento do povoado inicial ou de deslocações no terreno, face a imperativos de diversa ordem3. Dos locais acima referidos e para o período de transição Bronze Final / Idade do Ferro, apenas dispomos dos resultados dos dois únicos povoados intervencionados até à data, Canedotes e o Castro de Vila Cova-à-Coelheira4. A análise comparativa destas estações, ainda que muito preliminar, permite-nos, no entanto, tecer algumas considerações e lançar algumas hipóteses sobre o povoamento durante esta fase de transição.
3 Não nos parece possível, dado o estado actual dos conhecimentos, tecer quaisquer considerações sobre a sequência cronológica e dinâmicas sociais, económicas ou ideológicas, que expliquem a proximidade dos dois sítios. 4 O povoado de Canedotes foi identificado pelo Doutor Domingos Jesus da Cruz (Vilaça e Cruz; 1995: X) e alvo de quatro campanhas arqueológicas desde 1997, sob coordenação de Alexandre Canha (Canha, 1998-99: 103-114; 1999: 281-291; 2002). O Castro de Vila Cova-à-Coelheira é conhecido desde 1940 (Gama, 1940) e foi alvo de escavações arqueológicas desde 1998, sob coordenação dos signatários (Valinho e Loureiro, 1999: 293-300; Loureiro e Valinho; 2000: 495-501).
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
280
Fig. 2: Planta Geral do Povoado de Canedotes (Canha, 1999:284).
O conjunto de dados recolhidos nas escavações arqueológicas empreendidas nos
locais permitem-nos esboçar um primeiro quadro cronológico e cultural sobre os sítios.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
281
Fig. 3: Planta Geral do Castro de Vila Cova-à-Coelheira.
De uma forma geral, o povoado de Canedotes enquadra-se cronologicamente nos finais da Idade do Bronze, entre o séc. X e IX a. C., quer pela sua cultura material, quer pelo tipo de implantação. O espólio cerâmico e metálico integra-se no grupo cultural Santa Luzia / Baiões (Kalb 1980: 113-120; Senna-Martinez, 1989, 1993: 93-123; Canha, 1998-99: 103-114; 1999: 281-291; 2002: 188-218), manifestando contactos culturais e, provavelmente comerciais, com as regiões da Estremadura, Alentejo, Beira Interior e Norte de Portugal, assim como com a Estremadura espanhola.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
282
Fig. 4: Materiais cerâmicos do povoado de Canedotes (Canha, 1999 :288).
O Castro de Vila Cova-à-Coelheira revela uma ocupação em torno do século VIII a.C., ou seja, no período de transição Bronze Final / Idade do Ferro, partindo dos
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
283
quadros cronológicos definidos para o Iº milénio a. C. no Noroeste Peninsular por Armando Coelho Ferreira da Silva (1986) e Jorge Alarcão (1992)5.
Todavia, embora os dados radiocarbónicos apontem para este período, os dados
da cultura material do sítio parecem aproximar-se mais da primeira fase da Idade do Ferro quando comparados com os materiais do povoado de Canedotes e de outras estações do NO Peninsular, datáveis do Bronze Final. Poderemos realmente estar diante de um período de transição, mas que no entanto não podemos definir e caracterizar com clareza pela escassez de estudos para esta fase nesta região do Alto Paiva e da Beira Alta.
Fig. 5: Materiais cerâmicos do Castro de Vila Cova-à-Coelheira.
De facto, ainda que o machado de alvado de duas argolas, exumado no Castro de
Vila Cova-à-Coelheira, se conjugue com as datações radiocarbónicas6, os materiais cerâmicos – quer em termos morfológicos, quer em termos decorativos – não apresentam as características típicas do Bronze Final registadas nos outros povoados da Beira Alta.
No Castro de Vila Cova-à-Coelheira foram recolhidos alguns fragmentos de
carenas de superfícies polidas, mas representam uma ínfima percentagem quando comparada com o conjunto total dos fragmentos. De uma forma geral, tanto em termos morfológicos como tecnológicos (de cozedura redutora e de pastas grosseiras e micáceas) ou mesmo decorativos (incisões em espinha), a cerâmica apresenta características que a aproximam mais da primeira fase da Idade do Ferro. Ao passo que o espólio cerâmico de Canedotes revela características morfológicas muito distintas do Castro de Vila Cova-à-Coelheira (com o predomínio de formas carenadas) associadas a uma variedade decorativa ausente no segundo povoado. Também a nível tecnológico as
5 Nas imediações do Castro de Vila Cova-à-Coelheira são visíveis as ruínas de uma aldeia medieval, cuja população terá utilizado o recinto do povoado, a julgar pelos materiais medievais recolhidos nas camadas superficiais. No entanto, não existem evidencias seguras de uma ocupação efectiva neste período, no interior do recinto do povoado. 6 A cronologia do machado de alvado foi definida de acordo com as propostas de A. Coffyn (1985) para o período do Bronze Final III.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
284
cerâmicas dos dois sítios diferem quer pela origem das matérias-primas, quer pelo seu tratamento7.
Por outro lado, e embora admitindo o polimorfismo das estruturas defensivas
neste período registado em diferentes povoados, como S. Julião (Vila Verde) (Martins, 1988; Martins, 1990) ou Coto da Pena (Caminha) (Silva, 1986), também a muralha do Castro de Vila Cova-à-Coelheira (de pedra e de estrutura pouco cuidada com um muro de reforço) se enquadra nas tipologias definidas para os inícios da Idade do Ferro. Por sua vez, em Canedotes, embora não tenham sido identificadas com clareza estruturas defensivas ou delimitativas do espaço, a terem existido, estas reforçariam apenas o carácter defensivo natural dos rochedos que afloram no local.
Na organização do espaço interno, também se verificam diferenças entre os sítios.
Se no caso de Canedotes as estruturas detectadas (alinhamentos circulares de pedras associados a buracos de poste) apontam para “um carácter aparentemente multifuncional, em que podem ter decorrido actividades de armazenagem, moagem e consumo” (Canha, 2002: 257); no caso de Vila Cova-à-Coelheira não se verificou a construção de estruturas habitacionais em pedra, pelo que supomos que seriam feitas em materiais perecíveis, possivelmente com o aproveitamento dos afloramentos e dos seus entalhes para assentar os postes que suportariam as cabanas. No nosso caso apesar de não dispormos, até à data, de áreas habitacionais bem definidas, os restantes testemunhos da cultura material – sejam os materiais cerâmicos, líticos e metálicos, sejam as lareiras com áreas de utilização bem definidas ou a muralha de pedra, cuja construção seguramente implicou um grande esforço humano – atestam o carácter habitacional do sítio.
Os dados palinológicos apontam para um quadro evolutivo ambiental
semelhante aos dois povoados, embora o tipo de vegetação apresente algumas diferenças, certamente relacionadas com as características geográficas dos locais, pelo que também, por isso, a forma de exploração dos recursos possa diferir. De uma forma geral verifica-se uma forte antropização de um ambiente aparentemente original, que conduziu a processos de erosão dos solos e a uma degradação significativa do bosque climácico primitivo. Seriam comunidades que recorriam às actividades agrícolas, à pastorícia e à recolecção, actividades que seguramente terão desempenhado um papel fundamental na sua subsistência (López Sáez et alii, 2000: 161-185; 2001: 47-72; 2002 [no prelo]).
4. O MUNDO FUNERÁRIO E RITUAL
No Alto Paiva estão identificados cerca de uma centena de monumentos funerários e/ou rituais datados da Idade do Bronze. Esta cronologia é atribuída pelas características arquitectónicas dos monumentos, pela sua implantação no terreno, pelas cronologias absolutas e cronologias relativas pelos materiais exumados.
7 Informações recolhidas por Lília Basílio no âmbito da tese de mestrado em Lythics and Ceramics.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
285
O Doutor Domingos Jesus da Cruz, tendo por base a volumetria dos tumuli, integra-os nos grupos 1 e 2, fazendo menção à longa diacronia de construção deste tipo de monumentos (Cruz, 2001: 62-67). Contudo, a sua divisão engloba todos os monumentos datados da Pré-história Recente, incluindo nestes grupos algumas soluções arquitectónicas mais antigas.
A divisão que propomos tem por base a cronologia conhecida de alguns
monumentos, as suas características arquitectónicas e os paralelismos extensíveis a outros monumentos não intervencionados, baseado na arquitectura. Também optámos por não mencionar os casos de reutilização / violação dos monumentos mais antigos, remetendo essas informações para um ponto mais adiantado do texto.
Os monumentos funerários desta região e para os finais da Idade do Bronze
caracterizam-se pela pequena volumetria dos seus tumuli ou ausência destes. A fraca visibilidade destes monumentos é, no entanto, compensada pela utilização de matérias-primas contrastantes com o terreno envolvente, tal como quartzo leitoso, que lhes confere uma maior visibilidade. As soluções tumulares que encerram poderão ser estruturadas (cistas) ou não (fossas), registando-se também um monumento raso – cujo o espaço é delimitado por lajes fincadas, com uma cista no interior8 – e cistas sem tumuli, como são os casos do monumento de Labiada de Touças (Moimenta da Beira), Cista dos Juncais (Vila Nova de Paiva) e Sra. da Ouvida 29 (Castro Daire) (Cruz, 2001: 60-67).
A heterogeneidade arquitectónica destes monumentos também se reflecte a nível
da implantação no terreno. Tendencialmente, localizam-se em linhas de cumeada mais diferenciadas relativamente à topografia envolvente na área dos xistos; em plataformas baixas e na proximidade de linhas de água (Cruz e Vilaça, 1999: 129-161; Vilaça e Cruz, 1999: 73-99; Cruz, 2001: 75, 76).
Os tumuli, quando existem, são geralmente construídos em pedra (“cairn”). Uma
grande maioria apresenta uma profusão de blocos de quartzo na sua couraça, não sendo no entanto possível determinar uma cronologia mais precisa para esta característica de toda a Idade do Bronze.
No entanto, se analisarmos os monumentos com datações absolutas, constatamos
a tendência para a existência de tumuli muito baixos (< 50 cm), bem como as estruturas que estes encerram; contrastando estes dados com as cistas mais monumentais de cronologia mais antiga9. As datações absolutas mais tardias dos monumentos escavados nesta região e noutras limítrofes remontam ao séc. IX / VIII a. C.. Alguns núcleos, como o da Sra. da Ouvida (Cruz e Vilaça, 1999: 129-161), parecem circunscrever a sua utilização entre os séculos XI e IX a. C.
8 O monumento tem por paralelo mais próximo, quer em termos geográficos quer tipológicos, a necrópole do Paranho, no concelho de Tondela (CRUZ 1997: 85-109; 1999: 263-270). 9 O trabalho do Doutor Domingos J. Cruz não permitiu aferir a cronologia deste tipo de monumentos, podendo alguns remontar aos inícios do IIIº milénio a. C. e outros ao Calcolítico Final / Bronze Inicial.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
286
Desta época datam ainda algumas deposições em monumentos funerários mais antigos, como será o caso da Orca do Picoto do Vasco e Rapadouro 2, ambos em Vila Nova de Paiva (Cruz, 2001).
Nos poucos casos em que se consegue identificar o tipo de enterramento,
verifica-se que possivelmente se generalizava a incineração (Cruz e Vilaça, 1999: 129-161), sendo esta uma prática comum durante a Idade do Bronze. 5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O conjunto de informações expostas nos pontos anteriores permite tecer algumas
considerações para o povoamento do Alto Paiva: 1. Por volta do século IX a. C. começa a registar-se alterações significativas no
espólio exumado nos povoados, no seu tipo de implantação e no tipo de estruturas arquitectónicas.
2. Os dados palinológicos apontam para o carácter sedentário das comunidades que aqui habitaram neste período, testemunhado na exploração intensiva dos recursos naturais em torno dos povoados, através da agricultura, ainda que incipiente, da pastorícia e da recolecção.
3. o carácter sedentário que atribuímos a estas comunidades não é, a nosso ver, contrastante com o facto dos povoados terem ocupações curtas. A continuidade de ocupação dos povoados pressupõem o envolvimento de algumas gerações ao longo do tempo, sendo este aspecto atestado, por exemplo, pela construção da imponente muralha do povoado de Vila Cova-à-Coelheira.
4. O abandono do povoados poderá relacionar-se mais directamente com a exploração e consequente esgotamento dos recursos existentes nas proximidades dos mesmos e não a factores exógenos que o registo arqueológico não revela.
5. Do mesmo período parecem datar as estruturas funerárias e rituais, não havendo até à data vestígios de quaisquer estruturas com esta funcionalidade para épocas mais recentes, nomeadamente para a idade do Ferro.
6. Algumas necrópoles indiciam uma utilização comum a diversas comunidades possivelmente unidas por laços familiares.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
287
IMÁGENES
1. Povoado de Canedotes.
2. Povoado de Surrinha.
Est. I
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
288
1. Monumento 2 do Rapadouro.
2. Monumento de Travessa Lameira de Lobos.
Est. II
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
289
1. Monumento de Labiada de Toucas.
2. Machado de alvado exumado no Castro de Vila Cova-à-Coelheira.
Est. III
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
290
Localização dos povoados (vermelho/rojo), necrópoles e monumentos rituais (azul).
Est. IV
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
291
BIBLIOGRAFIA Alarcão, J. de (1992): “A evolução da Cultura Castreja”, Conimbriga XXXI: 39-71. Azevedo, R. (1954): “A inscrição de Lamas de Moledo (Castro Daire) – Documento
musical único na Europa (Elementos para a sua interpretação)”, Beira Alta XIII.1-2: 3-40.
Canha, A. J. (1998-99): “Povoado de Canedotes (Vila Nova de Paiva, Viseu). Notícia preliminar das 1º e 2ª campanhas”, Portugalia XIX/XX: 103-114.
Canha, , A. J. (1999): “Canedotes (Vila Nova de Paiva), povoado do Bronze Final. Notícia preliminar das escavações do Sector II”, Estudos Pré-históricos 7: 281-291.
Canha, A. J. (2002): Canedotes – Povoado do Bronze Final do Alto Paiva, dissertação de Mestrado apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Policopiado, Porto.
Coffyn, A. (1985) : Le Bronze Final Atlantique dans la Peninsule Iberique, Paris, Diffusion du Boccard, Paris, Centre Pierre Paris (Maison Pays Iberiques, 20)
Cortez, F. R. (1945): “Peça de ourivesaria visigótica de Vila Nova de Paiva”, Beira Alta IV.2: 120-125.
Cortez, F. R. (1945-46): “Ponteira de um punhal visigótico de Vila Nova de Paiva”, Ampurias VII-VIII: 351-354.
Cortez, F. R. (1951): “Das populações pré-celtas do Norte de Portugal”, Boletim da Associação de Filosofia Natural II.21: 159-184.
Cruz, D. J. (1997): “A Necrópole do Bronze Final do “Paranho” (Molelos, Tondela, Viseu)”, Estudos Pré-históricos 5: 85-109.
Cruz, D. J. (1999): “A Necrópole do Bronze Final do “Paranho” (Molelos, Tondela, Viseu). Resultados das datações radiocarbónicas”, Estudos Pré-históricos 7: 263-270.
Cruz, D. J. (2001): O Alto Paiva: Megalitismo, diversidade tumular e práticas rituais durante a Pré-história Recente, dissertação de Doutoramento apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, Policopiado, Coimbra.
Cruz, D. J. e Vilaça, R. (1999): “O grupo de tumuli da Sra. da Ouvida (Monteiras, Moura Morta, Castro Daire, Viseu). Resultados dos trabalhos arqueológicos.”, Estudos Pré-históricos 7: 129-161.
Daveu, S. (1988): Portugal Geográfico, Edições João Sá da Costa, Lisboa. Ferreira, A. de Brum (1978): Planaltos e montanhas do Norte da Beira – Estudos de
Geomorfologia, Lisboa (Memórias do Centro de Estudos Geográficos, 4) Gama, G. M. Fonseca da (1940): Terras do Alto Paiva. Memória histórico-geográfica e
etnográfica do concelho de Vila Nova de Paiva, Lamego. Girão, A. A. (1940): Montemuro. A mais desconhecida Serra de Portugal. Coimbra,
Coimbra Editora. Kalb, P.(1980): “O Bronze Atlântico em Portugal”, Actas do seminário de Arqueologia
do Noroeste Peninsular, I, Sociedade Martins Sarmento, Guimarães: 113-120.
López Sáez, J. A.; López Garcia, P.; Cruz, D. J.; Canha, A. J. (2000): “Paleovegetação e impacto humano durante a Pré-história Recente na Região do Alto Paiva: palinologia do povoado do Bronze Final de Canedotes (Vila Nova de Paiva, Viseu)”, Estudos Pré-históricos 8: 161-185.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
292
López Sáez, J. A.; López Garcia, P.; Cruz, D. J.; Canha, A.J. (2001): “Palaeovegetation and human impact in the Upper Paiva region: palynology of the Late Bronze Age settlement of Canedotes (Vila Nova de Paiva, Viseu, Portugal)”. Journal of Iberian Archeology, 3: 47-72.
López Sáez, J. A.; Valinho, A.; Loureiro, S. (2002): Paleovegetação na transição Bronze Final/Ferro no Alto Paiva: palinologia do Castro de Vila Cova-à-Coelheira (Vila Nova de Paiva, Viseu), Estudos Pré-históricos 10.
Loureiro, S. e Valinho, A. (2000): “O Castro de Vila Cova-à-Coelheira na Idade do Ferro do Alto Paiva – resultados preliminares”, Actas do 3º Congresso de Arqueologia Peninsular, vol. V., “Proto-história da Península Ibérica”. Porto, ADECAP: 495-505.
Martins, M. (1988): A citânia de S. Julião, Braga (Cadernos de Arqueologia – monografias, 2).
Martins, M. (1990): O povoamento Proto-histórico e a romanização da bacia do curso médio do Cávado, Braga (Cadernos de Arqueologia. Monografias 5).
Senna-Martinez, J. C. (1989): Pré-história Recente da Bacia do médio e alto Mondego: algumas contribuições para um modelo sociocultural, Dissertação de Doutoramento apresentada à Faculdade de Letras de Lisboa, 3 vols., policopiado.
Silva, A. C. F. da (1986): A cultura Castreja no Noroeste de Portugal, Paços de Ferreira, Museu Arqueológico da Citânia de Sanfins.
Valinho, A. e Loureiro, S. (1999): “O Castro de Vila Cova-à-Coelheira (Vila Nova de Paiva, Viseu)”, Estudos Pré-históricos 7: 293-300.
Vaz, J. L. I. (1995): “Arqueologia”, in Correia, Alves e Vaz, Castro Daire: 85-129. Vilaça, R. e Cruz, D. J. (1995): “Canedotes (Vila Nova de Paiva, Viseu). Povoado pré-
histórico do Bronze Final”, Estudos Pré-históricos 3: 225-261. Vilaça, R. e Cruz, D. J. (1999): “Práticas funerárias e cultuais dos finais da Idade do Bronze na Beira Alta” Arqueologia 24: 74-99.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
293
Poblamiento de Cogotas I y de la Edad del Hierro en la
comarca de Sayago (Zamora)
Pilar Ramos Fraile*
Resumen: Se presenta un avance de resultados de las prospecciones realizadas para el Trabajo de Grado “Aproximación al poblamiento de la Edad del Hierro de la comarca de Sayago”. Planteamos un primer análisis de esta marginal área zamorana que abarca desde los momentos de plenitud de la Edad del Bronce hasta el proceso de celtiberización. Palabras clave : Prospección, Cogotas I, Edad del Hierro, Poblamiento, Sayago, Zamora. 1. PRESENTACIÓN La realización del Inventario Arqueológico de la Provincia de Zamora por la Junta de Castilla y León, deparó en la comarca de Sayago el conocimiento de una serie de yacimientos pertenecientes a la Prehistoria Reciente, que venían a situarse en la periferia, quedando en el centro de la zona un llamativo vacío. En nuestra investigación nos hemos planteado si tal vacío debe entenderse como una característica real del poblamiento prehistórico o si responde simplemente al sesgo en la investigación, ya que el Inventario no fue concluido. Para ello venimos realizando una campaña de prospección selectiva en Sayago, revisando las localidades ya prospectadas y visitando indicios en las localidades no inventariadas. Cuando concluyan estas prospecciones, con las que hasta el momento no se ha conseguido detectar ningún yacimiento nuevo, se procederá a una evaluación estadística y a la aplicación de los métodos de análisis espacial. En este momento, adelantamos algunas consideraciones a manera de primeras pinceladas acerca del poblamiento de la comarca.
La zona objeto de estudio (mapa 1), con una extensión aproximada de 1450 km², se sitúa al suroeste de Zamora, mas allá de las llanuras sedimentarias que terminan en la vecina comarca de la Tierra del Vino, que la delimita por el Este, siendo su límites septentrional y occidental el Duero (desde que comienza el encajamiento que constituye Los Arribes hasta que recibe las aguas del Tormes), y el meridional este último río. La marcada personalidad del Sayago viene dada en buena medida por las condiciones geomorfológicas y edafológicas. La penillanura granítica sobre la que se asienta posee unas oscilaciones que se resuelven entre los 750 y 800 m, aunque en Los Arribes se
* Este trabajo se hizo en parte con una Beca del Instituto de Estudios Zamoranos “Florián de Ocampo”, en el Departamento de Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología. Facultad de Geografía e Historia C/ Cervantes, s/n 37002 Salamanca. (España). e -mail: [email protected]
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
294
llega a cotas muy inferiores. La acidez y escasísima potencia de los suelos han limitado extraordinariamente la vida económica, aunque la zona arribeña presenta un microclima que favorece determinados cultivos.
Mapa 1: Localización de la comarca de Sayago. No son muchas las noticias arqueológicas que tenemos del Sayago, comarca que
ha sido dejada de lado en la investigación arqueológica hasta hace bien poco. Las primeras noticias, poco aprovechables, van surgiendo a lo largo del siglo XIX, en las obras de Miñano (1826-1828), Madoz (1845-1850), Garnacho (1878), Riera y Sans (1881-1887) y Zataraín Fernández (1898), y ya entrado el siglo XX, las de Olmedo y Rodríguez (1905), Calvo Madroño (1914), Ballesteros Escalero (1924), siendo especialmente relevante la de Gómez Moreno (1927) Entre las publicaciones recientes hay que citar, por recoger algunas noticias de interés, los trabajos de Benito del Rey y Grande del Brío (1987, 1990, 1992 y 1994), así como los de carácter etnográfico de Carnero Felipe (1980, 1984, 1988 y 1991) En lo que concierne a excavaciones arqueológicas, apenas contamos con las memorias efectuadas por el padre Morán (1934) y los informes de las realizadas en el casco de Fermoselle (Puertas y Treceno, 1990) y en el castro de Villardiegua de la Ribera (Martín Carbajo et alii 2001). Un tratamiento, sin dejar de ser somero pero ya más cercano, lo realizan Delibes y del Val, en relación a la Edad del Bronce, y Esparza, en lo referente a la Edad del Hierro, en el I Congreso de Historia de Zamora (1989). Asimismo Esparza y Martín Valls incrementan nuestro conocimiento de la Edad del Hierro en el área sayaguesa en la Historia de Zamora (1995); aunque el único trabajo que reúne los datos disponibles y organiza una visión de conjunto es el de Flor González (2000), que plantea ya una primera impresión sobre la Prehistoria Reciente, comenzando desde el mundo de Cogotas I hasta alcanzar la romanización.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
295
2. LAS BASES ARQUEOLÓGICAS El conocimiento de la zona es, si duda, muy limitado, y debido a la casi completa ausencia de excavaciones, se reduce a los datos recogidos en superficie. La caracterización de las etapas de la Prehistoria Reciente, la cronología de éstas, etc., se sustentan así en una evidencia discutible y provisional, pero que sirve como base para ir estableciendo algunos hechos de interés. Debe hacerse hincapié en la escasez y pobreza del material de superficie, que no siempre permite un diagnóstico mínimamente seguro. Hay, por ejemplo, ocho yacimientos que, a pesar de los repetidos esfuerzos, apenas han proporcionado sino unos cuantos fragmentos de cerámica a mano, lo que hace imposible, o imprudente, incluirlos en algún período concreto de la Prehistoria Reciente. Con todo, hay que decir también que aunque atribuyésemos estos yacimientos a algún momento, los mapas de dispersión apenas experimentarían cambios. 2.1. Cogotas I Nos referiremos en primer lugar a la etapa de Cogotas I, tomada en su sentido más amplio, Bronce Pleno/Tardío, pues no es posible entrar en demasiadas precisiones cronológicas. Se han documentado cinco yacimientos �La Modorra (Mogátar), Teso Montico (Abelón), Las Fraguas (Cozcurrita), Los Castrilluzos (Fariza) y el dolmen del Casal del Gato, en Almeida(1)�, a los que podemos a ñadir el Teso de Castro, en el barrio de la capital zamorana que hay al sur del Duero, yacimiento que situándose junto al borde de la comarca constituye para ésta un punto de referencia. Tales estaciones han sido reconocidas esencialmente a partir de las cerámicas características (fig. 1). Abundan las de aspecto tosco, realizadas en barros locales con desgrasantes de gran tamaño, y con tratamientos escobillados, espatulados, engobados, alguna vez bruñidos. Menos abundantes, pero concluyentes, son los fragmentos carenados y de vasos troncocónicos, pero sobre todo, los decorados, entre los que destacan algunos que nos llevan al Protocogotas, como las incisiones en espiga y las impresiones circulares realizadas con cañas que se recogieron en Teso Montico (Abelón). Espigas hay también en Los Castrilluzos, aunque en este caso se acompañarían ya de impresiones de Boquique, indicando quizás una más duradera ocupación del sitio. Ondas de Boquique se han visto también en Almeida y Mogátar, y en esta última localidad hay también filas horizontales de incisiones, retícula incisa, etc., documentándose la línea cosida en Cozcurrita, además de frecuentes ornamentaciones impresas presentes tanto en el interior como en el exterior de los bordes hallados en Mogátar.
1 Delibes (1978: 238) reconoció entre los materiales de excavación publicados por el P. Morán un fragmento con decoración de Boquique, que indicaría una intrusión, reutilización, etc. del viejo megalito.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
296
Fig. 1: Cerámica de Protocogotas y Cogotas I. La Modorra , Mogátar (1-5 y 12); Teso Montico, Abelón (3, 6-11, 14 y 15); y Las Fraguas, Cozcurrita (13). La presencia de utillaje lítico —lascas de cuarcita y sílex, molinos barquiformes— es también reseñable; en cambio, lo desconocemos todo respecto a los metales, capítulo en el que únicamente se podría mencionar la existencia de escorias en Las Fraguas de Cozcurrita, pero el material de este yacimiento parece indicar que lo esencial de su ocupación es más reciente. 2.2 La Edad del Hierro. Dada la naturaleza de la información que manejamos, afinar en la subdivisión de esta Edad es también harto difícil. Desconocemos, por ejemplo, el alcance de la metalurgia del hierro, uno de los criterios que deberían emplearse, puesto que apenas podemos mencionar algún objeto fabricado en hierro. Además, hay que renunciar a extraer algún valor cronológico a las escorias que la bibliografía tradicional mencionan como abundantes en Fariza o Villardiegua, e incluso las que hemos visto en Carrascal, por haber en estos yacimiento una dilatada ocupación. Por otra parte, todas ellas, e incluso algunas como las citadas de Cozcurrita, que quizá pudieran atribuirse al Hierro Antiguo, no han sido objeto de análisis especializados, por lo que no pueden ser consideradas, sin más, como evidencias de una activa siderurgia, pues podrían corresponder a la reducción del estaño, a metalurgia broncista, etc. Queda en el aire la presencia de un “lingote de hierro” que Gómez Moreno (1927: 27-29) señala en El Castro de Villardiegua, que bien pudo ser un tocho o lupia de reducción directa del hierro, pero, como en el yacimiento hay también materiales romanos, ese elemento no
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
297
puede ser tenido en cuenta a la hora de fundamentar la Segunda Edad del Hierro de esta comarca. Otro tanto habría de decirse de la arquitectura militar, que hace años era considerada, para estas zonas del occidente de la Meseta, como elemento característico de esa última fase. En tal sentido, se ha considerado que la muralla del castro de Fariza, por su talud, se relacionaría con las de los grandes castros de los comienzos de la Segunda Edad del Hierro de Salamanca y Ávila (Martín Valls 1995: 156). Lo cierto es que los restos visibles en el yacimiento son de muy difícil interpretación y, para complicar las cosas, se han detectado materiales que indican una ocupación del yacimiento desde la etapa del Soto, por lo que la argumentación cronológica acerca de la muralla se hace bastante más difícil. Por todo ello, esbozamos en nuestro estudio una diferencia entre dos momentos, denominados Hierro Antiguo e Hierro Avanzado (u otras formas equivalentes), a los que remitirían los escasos materiales reconocibles —cerámicas del Soto o celtibéricas, alguna fíbula, etc.— que han deparado las prospecciones y hallazgos ocasionales.
2.2.1. Los comienzos de la Edad del Hierro.
Este apartado podría haberse titulado con una referencia al grupo del Soto de Medinilla o bien aludiendo a la aparición de castros, pues se registran ambos hechos. Pero la confrontación entre estas dos realidades parece que debe ser descartada, pues si bien no todos los yacimientos son castros, por haberlos también abiertos, lo cierto es que los materiales hallados en unos y otros parecen similares, y cuando se conservan suficientemente, pertenecen a ese importante grupo cultural, bien caracterizado ya en las zonas sedimentarias de la cuenca del Duero (Delibes et alii 1995), incluyendo el propio ámbito zamorano. Si en el desarrollo de este grupo se han deslindado dos momentos, uno del Bronce Final, el del Soto Formativo, y otro del Hierro Antiguo, que sería la etapa de plenitud, en el caso concreto de Sayago no es posible afinar tanto, pudiéndose únicamente mencionar la presencia de algunas cerámicas carenadas a las que luego nos referiremos.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
298
Fig. 2. El Castro , Carrascal (1-3, 8 y 15); El Castillo, Peñausende (4); Las Fraguas, Cozcurrita (5-7, 12, 13 y 16); y El Castillo, Fariza (9-11 y 14).
El material que permite el reconocimiento de este mundo es, obviamente, la cerámica (fig. 2). Se han detectado cerámicas del grupo sotense en siete yacimientos(2), siendo destacable su aspecto más o menos micáceo, debido a la utilización de los barros 2 A juzgar por algunos fragmentos cerámicos -por desgracia no concluyentes- el catálogo pudiera ser más amplio, abarcando también El Castillo, Los Barrocales y Los Castrilluzos, en Pinilla de Fermoselle; Los Barrocales, en Palazuelo de Sayago; El Barrocal del Molino en Tamame; el casco viejo de Fermoselle; y Peña Casal y Peña el Moro, en Fresnadillo. En alguna ocasión se ha alu dido a Castillo Romero y Castillo Montalbán, en Fermoselle, pero las características de los sitios invitarían a suponer más bien ocupaciones del Bronce Antiguo.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
299
locales. Las formas y decoraciones, en cambio, son perfectamente parangonables con las de las estaciones del Soto de otras comarcas de Zamora o del centro de la cuenca del Duero. Así, los vasos de cocina y almacenaje, que a menudo presentan un acabado mediante enérgico escobillado, y también otros recipientes más finos, engobados, espatulados y a veces bruñidos. Destacan los bordes con el labio decorado mediante finas impresiones y digitaciones, los delgados fragmentos bruñidos de carenas que hicieron sospechar que correspondían a un momento inicial del Soto (Romero 1980), y que hoy sabemos que abundan en el Soto Formativo, aunque persisten también en momentos más avanzados (Delibes, Romero y Ramírez 1995: 171). A estas controvertibles carenas, presentes en Carrascal y Peñausende, se añaden en el primer sitio y también en Cozcurrita los pies realzados decorados con fuertes molduras, tan característicos de la plenitud del Soto. No faltan otros elementos del mismo ámbito, como las decoraciones de triángulos incisos, que hemos visto en Peñausende y Cozcurrita, o ciertos bordes exvasados con labio redondeado, en Fariza, o los bordes en ceja, recogidos en Carrascal y Cozcurrita, sin que falten los bordes (¿de tapadera?) con engrosamiento al interior, como el recogido en Cozcurrita. Respecto a los hallazgos metálicos, que debieran haber contribuido a la caracterización de la etapa, apenas podríamos mencionar en Las Fraguas de Cozcurrita un fragmento de lámina de hierro con dorso y filo y con un roblón remachado del mismo material, que parece uno de los cuchillos tan frecuentes en los ambientes del Soto (Romero y Ramírez 1996: 318). Como ya se ha dicho, no todos los yacimientos coinciden en cuanto a la existencia de defensas artificiales, ya que solamente hay tres que cuentan con una línea de muralla, mientras que los restantes no parecen haber tenido arquitectura defensiva. En los primeros (Las Fraguas de Cozcurrita, El Castillo de Fariza y El Castro de Fornillos de Fermoselle) se observa que la muralla —de mampostería de granito aparejada en seco— no los rodea por completo, limitándose más bien a cerrar un sector más vulnerable, hecho que se ha visto con frecuencia en otras comarcas zamoranas, bastando con recordar los castros de Fradellos (Esparza 1986: 68-70 y 2003: 161) y Manzanal de Abajo (Escribano 1990; Esparza 2003: 161). En un primer momento, podría decirse que los yacimientos amurallados son precisamente los que se ubican en el extremo más occidental de la comarca, en plenos arribes del Duero, mientras que los de la parte más oriental de Sayago (La Tuda, Las Enillas, Peñausende y Carrascal) parecen desprovistos de muralla, pero tal cosa no debe afirmarse rotundamente, ya que esta ausencia podría deberse al desmantelamiento de la defensa para usar la piedra en construcciones posteriores, en especial las cortinas, es decir, las cercas que caracterizan el paisaje sayagués de los últimos siglos. El caso de Peñausende es ilustrativo de las dificultades: aquí, la existencia de una imponente fortificación medieval, hoy arruinada, hace imposible afirmar, sin complejas excavaciones, si el lugar tenía o no una muralla en la Edad del Hierro. En el de Carrascal, por contra, no sería difícil realizar sondeos dirigidos a verificar algunos indicios de cierre, que se intuyen sobre el terreno y en fotografías aéreas. 2.2.2. La Plenitud de la Edad del Hierro De nuevo es la cerámica el elemento que permite colocar un hito cronológico, indicando la existencia de un momento más avanzado de la Edad del Hierro. Cabe reseñar, en primer lugar, una exigua representación de la cerámica con decoración a
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
300
peine, integrada por escasos fragmentos hallados en Carrascal, La Tuda, que podrían estar indicando la existencia de un horizonte transicional a la Segunda Edad del Hierro, pero �tal vez mejor, si se tienen en cuenta los lugares de aparición y lo que se ha ido desvelando en otras zonas de la región� quizá constituyan simplemente otra muestra más del repertorio decorativo del mundo del Soto. Menos discutible resultaría, al menos desde el punto de vista cronológico, la cerámica celtibérica (fig. 3), con temas de semicírculos concéntricos, ondas, etc. pintados en negro, cuya presencia se ha detectado en cuatro yacimientos, los tres anteriormente citados y el Castro de Villardiegua, que vienen a prolongar hacia el oeste un mapa que, en la Zamora al sur del Duero apenas cuenta con puntos en el Teso de Castro, Bamba y Villalazán. Probablemente coetánea de estas cerámicas sería la fíbula de Villardiegua (Gómez Moreno 1927: 27), en paradero desconocido, pero que Sangmeister (1960: 100) y Schüle (1969: 241) llegaron a ver, catalogándola entre las fíbulas con doble pie simétrico (Lenerz de Wilde1991: nº 833). Éstas, aunque pueden arrancar en el siglo V a.C., llegan hasta fechas mucho más tardías, y son un elemento indefectible en los yacimientos que se consideran alcanzados por el proceso de celtiberización (Martín Valls y Esparza 1992: 265).
Fig. 3: Cerámicas con decoración peinada y celtibérica pintada. El Castro, Carrascal (1 y 2); El Castillo, Fariza (3); y Los Castillos, La Tuda (4-6).
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
301
Hay que insistir en lo dicho respecto a las murallas: es posible que en este momento se haya procedido a construir defensas artificiales nuevas, como ya se ha argumentado en el caso de la presunta muralla con talud de Fariza; también pudo ser el caso del castro de Villardiegua, pero los datos son endebles: la muralla que debió de cerrar sólo una parte del yacimiento se paralelizaría mejor con las de los múltiples castros zamoranos que remontan al Hierro Antiguo, pero en este yacimiento no se conocen por el momento materiales tan antiguos, por lo que no es definitivo el encaje de este sitio en uno u otro apartado. Otro elemento que debe tomarse en consideración en esta fase son las esculturas zoomorfas conocidas comúnmente como verracos, tan abundantes en el “área vettona”. Han aparecido en cinco localidades de Sayago (Abelón, Fariza, Fermoselle, Moral y Villardiegua), no menos de nueve esculturas (vid. catálogo, mapas y bibliografía en Álvarez-Sanchís 1999: 324 y 371-373), en su mayoría desaparecidas, destacando en el conjunto “La Mula” de Villardiegua. Algunas parecen por su tipología (o por la descripción) corresponder a pequeños cerdos o toros (los tipos 4 y 5 de Álvarez-Sanchís), debiendo tratarse de esculturas funerarias romanas. Igualmente, una cabeza zoomorfa del castro de Villardiegua destinada a ser embutida en la pared de una vivienda, claramente relacionable con algunas de la Cultura Castreña del NW, sería, como éstas, también de época romana (Martín Valls 1974-75; Álvarez-Sanchís 1999: 276). Así pues, solamente deberíamos referirnos aquí, como posibles esculturas prerromanas, acaso situadas en los poblados, a “La Mula” de Villardiegua —realmente es un toro del tipo 1— y tal vez, teniendo en cuenta su tamaño, al presunto verraco de Fermoselle (Puertas y Treceño 1990: 182). El del castro de Villardiegua es un verraco bastante próximo, desde el punto de vista tipológico, a otros dos del occidente salmantino (Martín Valls (1995: 161-162), zona con la que parece haber más afinidad en esta época. Otro elemento notable pondría también de manifiesto una relación con esas tierras que bajo Roma serán territorio vettón: se trata del considerado santuario del castro de San Mamede, en Villardiegua, con su plataforma rocosa con escaleras talladas (Gómez Moreno 1927: 27-29). Tal vez no fuese el único de la zona, pues se han publicado otros —de muy difícil fechación— en Peñausende, Fariza, Almaraz, etc. (Benito y Grande 1992; 1994), pero éste de Villardiegua al menos admitiría la comparación con el de Ulaca (Martín Valls 1995: 167-8; Almagro-Gorbea y Álvarez-Sanchís 1993: 187) 3. EL POBLAMIENTO Sobre la base de esa catalogación de yacimientos y su distribución en grandes bloques cronológicos, se ha comenzado el análisis de los rasgos del poblamiento, con la pretensión de reconocer posibles pautas características de cada etapa y también las variaciones que pudieran resultar significativas, fenómenos que deberán guiar las siguientes fases de nuestra investigación.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
302
3.1. Patrones de asentamiento
La ocupación de Cogotas I debió de caracterizarse por una bajísima densidad de población, a juzgar por el escasísimo número de yacimientos, cuatro (mapa 2) —por su carácter funerario dejamos fuera el dolmen de Almeida— para una superficie de 1450 kilómetros cuadrados. Además, tales yacimientos no parecen de gran tamaño, pues la dispersión de los restos de superficie no alcanza las 2 Has.
El hábitat, muy disperso, muestra un agrupamiento vinculado al curso del Duero, salvo la Modorra de Mogátar, más al interior, que constituye un caso excepcional en todas las épocas aquí estudiadas. Atendiendo a la altitud sobre el nivel del mar, hay clara diferencia entre dos grupos: Abelón y Mogátar están a 790 y 795 metros, mientras que Fariza y Cozcurrita se hallan a 550 y 560, pero estas cifras absolutas son engañosas, siendo más importante la altitud en relación al terreno circundante. En este sentido, esas dos parejas se corresponden con dos tipos de emplazamiento, uno en suave ladera y otro en cerro destacado: Los primeros (Abelón y Mogátar) están junto a pequeños cursos de agua, en espacios abiertos, que nada destacan en la llanura. En cambio, Los Castrilluzos y Las Fraguas —igual que el Teso del Castro, en la capital, que nos sirve como referencia exterior—, podrían tener una preocupación defensiva, o cuando menos un interés por el control visual de, pues se asoman como elevados balcones sobre el Duero; se explica su menor altitud absoluta porque se hallan en plenos arribes, es decir en la zona donde el río ha tajado profundamente la penillanura.
Mapa 2: Dispersión de yacimientos de Cogotas I: 1.- Los Barrocales (Pinilla de Fermoselle); 2.- El Castillo (Pinilla de Fermoselle); 3.- Los Castrilluzos (Pinilla de Fermoselle); 4.- Las Fraguas (Cozcurrita); 5.- Los Castrilluzos (Fariza); 6.- Abelón; 7.- El Casal del Gato (Almeida); 8.- La Modorra (Mogátar); 9.- El Castillo (Peñausende); 10.- Teso de Castro (Zamora)
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
303
Pasando ya a la Primera Edad del Hierro, el poblamiento de la comarca puede caracterizarse, trasladando lo señalado para otras zonas de la provincia, como “disperso, irregular y poco denso” (Esparza 1995: 119). Eso sí, podría haber una población algo más numerosa que en la etapa precedente, pues ahora se registran siete estaciones, u ocho si se confirmara la de Fermoselle (mapa 3). También podría ser significativo el mayor tamaño de algunos yacimientos: aunque la mayoría siguen siendo tan pequeños como los anteriores, los de Carrascal y La Tuda y, sobre todo Fariza, podrían rebasar ya las 4 Has. Respecto a la distribución del poblamiento, persiste su carácter periférico, que es incluso más acentuado que en la etapa anterior: ahora hay un agrupamiento relacionado con los arribes del Duero (Cozcurrita, Fariza y Fornillos, tal vez Fermoselle), y otro en el borde oriental de la comarca (Carrascal, La Tuda y Las Enillas), lindando con la Tierra del Vino, sin que haya ni la más mínima excepción en todo el centro de la comarca. Tales poblados se sitúan junto a cursos de agua, en alturas de cierta importancia con relación a su entorno inmediato. Todos tienen, por ello, un dominio visual, y algunos podrían también estar en relación con puntos de paso del Duero, como sucede con todos los de los arribes. Especialmente destacado es el yacimiento de Peñausende, emplazado en un cerro de 905 m de altitud, cuya magnífica posición justificará, muchos siglos más tarde la construcción de una fortaleza, avanzada del Reino de León. Como antes se dijo, algunos de los yacimientos de esta fase (Cozcurrita, Fariza y Fornillos), además de un emplazamiento bien elegido para facilitar la defensa, tienen una línea de muralla, mientras que los restantes no parecen haber tenido arquitectura defensiva. Podría parecer significativo el hecho de que los amurallados sean los que están en los arribes del Duero, mientras que los carentes de defensas son los de la parte más oriental de la comarca (Carrascal, La Tuda, Las Enillas y Peñausende). Teniendo en cuenta lo anterior, no resulta sencillo encontrar una explicación para todo lo observado: yacimientos aparentemente no amurallados, bastante próximo entre sí en un borde de la comarca; después, una enorme zona vacía y, por último, castros también muy cercanos, especialmente los de Cozcurrita y Fariza –Las Fraguas y El Castillo-, frente a frente, separados solamente por el Arroyo Pisón, fuertemente encajado. Más tarde se intentará justificar este tipo de poblamiento.
En la fase más avanzada de la Edad del Hierro no hay muchas novedades que comentar, pues el número y distribución de los yacimientos experimentan solamente pequeñas variaciones con respecto a la fase anterior (mapa 3): parecen continuar cinco (además de los de Fermoselle, no seguros), y desaparecen los de Las Enillas, Cozcurrita y Fornillos, siendo probablemente de nueva planta el Castro de Villardiegua. Es interesante señalar una vez más el yacimiento de referencia situado frente a la capital zamorana, el Teso de Castro, porque éste, ya ocupado en el Bronce Medio-Tardío, también lo será a finales del Hierro, a juzgar por las cerámicas celtibéricas halladas en él. Ambos se ubican en solares aledaños al Duero, sobre el que destacan de forma muy marcada, lo que facilita su dominio visual. Estos dos son bastante grandes —más de cinco Has—, y coinciden también en tener fácil acceso por la parte opuesta al río, sin
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
304
que pueda asegurarse todavía si contaban o no con muralla, aunque hay algún indicio en ambos casos.
Mapa 3: Dispersión de yacimientos de la Edad del Hierro y verracos. 1.- Teso de Castro (Zamora); 2.- El Castro (Carrascal); 3.- Los Castillos (Las Enillas); 4.- Los Castillos (La Tuda); 5.- Barrocal del Molino (Tamame); 6.- El Castillo (Peñausende); 7.- Peña el Casal (Fresnadillo de Sayago); 8.- Peña el Moro (Fresnadillo de Sayago); 9.- Abelón; 10.- Moral de Sayago; 11.- San Mamede/Peña Redonda (Villardiegua de la Ribera); 12.- El Modorro (Cozcurrita); 13.- El Castillo (Fariza); 14.- Las Fraguas (Cozcurrita); 15.- Los Barrocales (Palazuelo de Sayago); 16.- El Castillo (Pinilla de Fermoselle); 17.- El Castro (Formillos de Fermoselle); 18.- Los Barrocales (Pinilla de Fermoselle); 19.- Los Castrilluzos (Pinilla de Fermoselle); 20.- Fermoselle; 21.- Castillo Romero (Fermoselle); 22.- Castillo Montalbán (Fermoselle).
De todas formas, por encima de estas variaciones concretas, permanece la
distribución de yacimientos, únicamente en la periferia y dejando vacío el gran espacio interior. 3.2. Rasgos permanentes En una consideración de conjunto podrían señalarse algunos rasgos que parecen permanentes, constituyendo fenómenos de larga duración. Así, en primer lugar, la bajísima densidad de población: a lo largo de unos quince siglos hay, en una comarca de 1450 km², once solares distintos, cuyas superficies ocupadas, sumadas, arrojarían como máximo una cifra de unas 40 Has En segundo lugar, parece consolidarse la observación recogida al comienzo de este trabajo: el poblamiento se limita a la periferia de la comarca, y no parece que se hiciese una transformación profunda en el interior de la
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
305
misma, en la que se produjeron escasísimas penetraciones, como el establecimiento de Mogátar y la reutilización de un viejo megalito, el dolmen de Almeida, ambos vinculados a Cogotas I. No es fácil comprender ese persistente vacío en el centro de la comarca, combinado con la proximidad de los yacimientos de algunos de los agrupamientos detectados. Intentando buscar argumentos, hemos revisado ciertos factores naturales, como el agua, los indicios mineralógicos o el tipo de suelos, por si pudieran haber condicionado de esa forma la distribución del poblamiento. Se ha revisado primeramente la ubicación de los yacimientos, que está indudablemente relacionada con la red hidrográfica (mapa 4), pero se ven con igual claridad que no se han aprovechado los afluentes, del Duero o del Tormes, que existen también en el interior. Es verdad que estos arroyos son de escasa entidad, especialmente en sus cabeceras, que están situadas en esa parte central de la comarca, que por su altitud ligeramente mayor sirve como divisoria de aguas; y que tales arroyos pierden su caudal en la estación estival, pero en ésta se observa también la persistencia de remansos de agua sumamente útiles para abrevar el ganado. Es posible que inicialmente, en el período Sub-boreal que sería el marco climático de Cogotas I, la sequía fuese muy acentuada, no pudiéndose penetrar en el interior de la comarca, pero este argumento no serviría para la Edad del Hierro, que se supone relacionada con el período Subatlántico, caracterizado por mayores precipitaciones(3).
3 Al no disponer todavía para esta zona de perfiles polínicos datados, nos remitimos a un estudio recientemente realizado en la ría de Vigo que parece confirmar la aplicabilidad de esta periodización basada en los registros del Atlántico Norte a las tierras del Noroeste Peninsular (Desprat, Sánchez-Goñi y Loutre 2003 )
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
306
Descartadas la altitud (mapa 5) o particularidades del sustrato, por no haber correlación entre yacimientos y formación geológica alguna —apenas puede señalarse que no hay establecimientos sobre los terrenos de granito leucocrático—, se ha procedido a examinar la posibilidad de que fuesen los minerales metálicos los que atrajeron el poblamiento hacia zonas muy concretas. Pero, examinando el mapa metalogenético (mapa 6a), se observa que en contraste con otras comarcas vecinas como Alba, Aliste, Sanabria o los arribes salmantinos, por ejemplo, apenas hay veneros metalíferos:
Mapa 6a: indicios mineralógicos en las comarcas españolas del Oeste
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
307
En Sayago abunda, ciertamente, el estaño en los alrededores de Villadepera, donde además hay un afloramiento de mineral de cobre; también hay estaño en Pereruela y Fermoselle, y en Villar del Buey, el wolframio lleva algún acompañamiento de cobre, pero los yacimientos arqueológicos están claramente disociados de los veneros, salvo el caso de Fermoselle (mapa 6b). De este modo, el poblamiento no puede justificarse basándose en los veneros; por ello, hay que suponer que las actividades metalúrgicas documentadas en Las Fraguas de Cozcurrita o en el Castro de Villardiegua de la Ribera se harían a base de minerales traídos desde una cierta distancia.
Mapa 6b: Yacimientos arqueológicos ( �� ) e indicios metalogenéticos
Al no disponer de información directa acerca de las características del medio ambiente ni de las actividades económicas —no hay perfiles polínicos ni restos de arqueofauna bien datados en alguna de las fases estudiadas—, hemos realizado una aproximación indirecta, tomando en consideración el mapa de clases agrológicas de la zona. Aunque la aplicación de una fuente actual a la investigación de la Prehistoria Reciente es discutible, lo cierto es que, dadas las características del sustrato geológico, la geomorfología y la climatología del área, es muy probable que la “aptitud” de los suelos de la zona no se haya modificado sustancialmente, siendo las clases agrológicas un indicador de lo que pudo atraer el poblamiento prehistórico. En Sayago faltan las
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
308
tierras más aptas para una agricultura intensiva (clases I y II), aunque no los terrenos arables de interés para una agricultura cerealista (III y IV), resultando predominantes las clases VI y VII, es decir, los delgados suelos que habrían servido sólo para pastos o para aprovechamientos forestales, respectivamente, y la clase VIII, de terrenos improductivos por su carácter pedregoso. A falta de un análisis detallado, la ubicación de los yacimientos parece ofrecer una doble modalidad: los de la zona más occidental, situados en los arribes, únicamente tienen en su inmediaciones terrenos de las clase VI, VII y VIII, por lo que sus posibilidades agrícolas no eran muchas; en cambio, los de la banda oriental tienen en su entorno suelos de las clases IV (en algún caso, la III) y VI, lo que constituye una base favorable para una economía agropecuaria. Volviendo al enigma que nos preocupa, se observa que en el centro de la comarca, aunque domina la clase VI hay muchas manchas correspondientes a la clase IV, lo que habría permitido un aprovechamiento análogo al del borde oriental. No había, en definitiva, un inconveniente absoluto para la ocupación completa del territorio.
Mapa 7: yacimientos y clases agrológicas
Así pues, los factores examinados ni eran suficientemente atractivos ni tampoco repulsivos para explicar el vacío del interior de Sayago. Probablemente la clave esté en la propia demografía, ya que, siendo muy escasa la población, no debió de existir una necesidad de modificar esa zona del interior. Tanto los poblados establecidos en la parte Este para aprovechar sus posibilidades agrícolas y pastoriles, como los fundados en la zona de los arribes, seguramente más orientados hacia el pastoreo y tal vez hacia la búsqueda de minerales y el control de los pasos del río, debieron de realizar una explotación del territorio caracterizada por disponer de amplias zonas de pastizales y bosques, que no tuvieron necesidad de roturar por no haber presión demográfica.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
309
Esperamos realizar próximamente análisis espaciales más detallados y que pueda disponerse ya de la imprescindible información palinológica (4). 3.3. Variaciones importantes Si, como se ha visto, son muchos los aspectos en los que podría hablarse de estabilidad, no puede olvidarse, por el contrario, algunas manifestaciones de cambio que parecen tener un trasfondo importante. Nos referimos, en primer lugar, a un leve crecimiento demográfico, pero sobre todo a ciertos indicios de reorganización del hábitat. Aunque se ha señalado que la densidad de población fue siempre bajísima, puede mencionarse un paulatino incremento de la población: en efecto, si para todo Cogotas I contábamos con cuatro yacimientos (y al parecer solamente dos vienen desde la fase Protocogotas), en el Hierro Antiguo son ya siete (o tal vez ocho), todos nuevos excepto uno, reduciéndose la cifra a cuatro en el Hierro Pleno, de los cuales podría haber uno nuevo. Estas variaciones en el número de establecimientos parecen acompañadas además por el crecimiento de la superficie de los solares. Insistiendo, cómo no, en la provisionalidad de las mediciones de las superficies de los yacimientos(5), tendríamos que anotar que la suma de las áreas de los yacimientos va subiendo desde unas 4 Has (como mínimo) en Cogotas I, hasta aprox. 21 Has en el Hierro Inicial, alcanzándose unas 20 Has en el Hierro Pleno. Eso nos daría, como valor medio aproximado para la superficie por cada periodo, las cifras de 1 ha, 3 Has y 5 Has. Tras estas cifras, en especial las relativas al Hierro avanzado, que invitarían a pensar en un proceso de concentración, hay seguramente cambios más profundos que el meramente cuantitativo. En efecto, debe tenerse en cuenta también la creciente importancia de los elementos perdurables, muy claros desde la primera Edad del Hierro: a falta de datos sobre la arquitectura doméstica, nos referiremos sobre todo a las murallas, pero también a los molinos de mano o los vestigios de actividades metalúrgicas. Frente al mundo de Cogotas I, podemos estar ahora ante un poblamiento más estable. Ciertamente, no hay que olvidar la presunta desaparición de alguno de los núcleos del Hierro Antiguo(6), pero debe ser matizada por la persistencia y mayor importancia de los restantes. Crecimiento poblacional, cierta estabilidad en el hábitat, reorganización del poblamiento: tales parecen ser los rasgos que caracterizan la Edad del Hierro, indicando seguramente complejas modificaciones en las estructuras socioeconómicas. Dada la importante continuidad del Hierro Pleno respecto al Antiguo, no sería imprescindible
4 Se llevarán a cabo próximamente en el marco del Trabajo de Grado y del proyecto ‘Zamora: análisis de la humanización de un espacio a través de los registros arqueológico y paleoecológico’ (DGESIC 1FD97-1645-C02, dirigido por A. Esparza. 5 Como es lógico en una aproximación tan grosera, despreciamos los decimales, debiendo conformarnos con estimar el orden de magnitud de los asentamientos de unos y otros momentos. 6 Las Fraguas de Cozcurrita no parece haber llegado al final de la Edad del Hierro. ¿Quiere ello decir que su desaparición se hizo en beneficio del Castillo de Fariza, situado exactamente enfrente? Parecería así que de dos núcleos vecinos en el Primer Hierro se pasó a uno solo, aunque mayor, en el Hierro Pleno.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
310
recurrir a elementos externos para justificar esas modificaciones, que podrían deberse más bien a un proceso evolutivo interno (mayor nivel de vida, mayor población, relacionados acaso con un mejor aprovechamiento agrícola favorecido por el clima Subatlántico), pero esa es también una cuestión abierta. Este proceso también afectó, como no podía ser de otra manera, a la mentalidad, a juzgar por algunos elementos, como son los verracos y los santuarios,. cuya problemática datación nos impide entrar demasiado en detalles. Si, como se señaló en páginas anteriores, algunos de los verracos hallados en Sayago eran obras prerromanas, constituirían un buen indicador de esa nueva mentalidad. La interpretación de estas esculturas zoomorfas es todavía objeto de debate (Álvarez-Sanchís 1999: 278-298), pero tanto en el caso que se tratase de marcadores de derechos de propiedad sobre los terrenos de pasto como en el de que fuesen imágenes protectoras situadas en las inmediaciones de los poblados —¿caso de Villardiegua y Fermoselle?—, estaríamos ante manifestaciones de una sociedad que llena de simbolismo el paisaje, monumentalizándolo. De esta nueva mentalidad que se proyecta en la naturaleza a través de monumentos pétreos cargados de enigmático significado tendríamos otro indicio, el controvertido “santuario” del castro de San Mamede, en Villardiegua, que ha sido paralelizado con el de Ulaca. Sea como fuere, lo que no parece haberse producido en Sayago es un proceso tan maduro como para haber desembocado en la formación de oppida, esos pujantes núcleos que han ido reconociéndose en otras zonas de la región (ibid 1999: 111 y ss.). Como ha podido verse, nuestro conocimiento del poblamiento prehistórico de Sayago es aún muy superficial y problemático; sin embargo, los resultados obtenidos parecen confirmar la validez de estos trabajos de ámbito comarcal para asentar sobre bases mínimamente sólidas el avance de la investigación. Piénsese, por ejemplo, en la repercusión de nuevos mapas de dispersión como los que presentamos en las discusiones acerca de procesos de largo alcance (Esparza 1999: mapa 1; Álvarez-Sanchís 1999: 47 y 63, figs. 9 y 14); o en relación con el aparente aislamiento del poblado de Ledesma, respecto a los del grupo del Soto de Medinilla ( Benet et alii 1991: 133; Martín Valls 1998: fig 1) AGRADECIMIENTOS Mi gratitud a María Vinuesa por los dibujos y a José Carlos García por la asistencia informática prestada. Gracias a Ana I. Viñé y Mónica Salvador por toda esa ayuda que siempre están dispuestas a proporcionar. Mi agradecimiento a Ángel Esparza por sus sugerencias, orientaciones y diverso material gráfico. Finalmente, mi reconocimiento al Instituto de Estudios Zamoranos “Florián de Ocampo”por la Ayuda a la Investigación concedida.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
311
BIBLIOGRAFÍA Almagro-Gorbea, M. y Álvarez-Sanchís, J. R. (1993): “La sauna de Ulaca: saunas y
baños iniciáticos en el mundo céltico”, Cuaderno de Arqueología de la Universidad de Navarra: 177- 253.
Álvarez-Sanchís, J. R. (1999): Los vettones. Madrid. Ballesteros Escalero, R. (1924): Alma sayaguesa. Zamora. Benet, N., Jiménez, M. C. y Rodríguez, Mª B. (1991): “Arqueología en Ledesma, una
primera aproximación: La excavación en la Plaza de San Martín”, en Del Paleolítico a la Historia. Salamanca: 117-136.
Benito, L., Grande, R, Martín, R., García, A. J. y Lera, J. C. (1987): “El castro de San Mamede, en Villardiegua de la Ribera (Zamora): nuevos descubrimientos arqueológicos, Studia Zamorensia VIII: 41- 51.
Benito del Rey, L. y Grande del Brío, R. (1990): “San Pelayo, santuario rupestre de Almaraz de Duero (Zamora)”, Studia Zamorensia XI: 9- 15.
--- (1992): Santuarios rupestres prehistóricos en las provincias de Zamora y Salamanca. Zamora- Salamanca.
--- (1994): “Nuevos santuarios rupestres prehistóricos en las provincias de Zamora y Salamanca”, Zephyrus XLVII: 113- 131.
Calvo Madroño, I. (1914): Descripción Geográfica, Histórica y Estadística de la provincia de Zamora. Madrid.
Carnero Felipe, R. M. (1980): Leyendas y costumbres de Pereruela de Sayago. Zamora. --- (1984): Pereruela de Sayago. La parroquia, la desamortización y los Docampo.
Salamanca. --- (1988): La otra historia de Sayago. Zamora. --- (1991): La otra historia de Sayago 2. Zamora. Delibes de Castro, G.(1978) “Una inhumación triple de facies Cogotas I en San Román
de la Hornija (Valladolid)”, Trabajos de Prehistoria 35: 225-250. Delibes de Castro, G, y del Val Recio, J. (1990): “Prehistoria reciente zamorana: del
Megalitismo al Bronce”, en Primer Congreso de Historia de Zamora. Tomo II. Prehistoria e Historia Antigua. Zamora: 53-99.
Delibes de Castro, G, Romero Carnicero, F., Sanz Mínguez, C., Escudero Navarro, Z. y San Miguel Maté, L. C. (1995): “Panorama arqueológico de la Edad del Hierro en el Duero Medio”, en Delibes, G., Romero, F., Escudero, Z., Sanz, C., San Miguel, L. C., Mariscal, B., Cubero, C., Uzquiano, P., Morales, A., Liesau, C. y Calonge, G. (Eds.): Arqueología y Medio Ambiente. El Primer Milenio a. C. En el Duero Medio. Valladolid: 49-146.
Delibes de Castro, G, Romero Carnicero, F., y Ramírez Ramírez, Mª L. (1995): “El poblado céltico del Soto de Medinilla (Valladolid). Sondeo Estratigráfico de 1989-90.”, en Delibes, G., Romero, F., Escudero, Z., Sanz, C., San Miguel, L. C., Mariscal, B., Cubero, C., Uzquiano, P., Morales, A., Liesau, C. y Calonge, G. (Eds.): Arqueología y Medio Ambiente. El Primer Milenio a. C. En el Duero Medio. Valladolid: 149-178.
Desprat, S., Sánchez-Goñi, Mª F. y Loutre, M-F. (2003): “Revealing climatic variability of the last three millennia in northwestern Iberia using pollen influx data”, Earth and Planetary Science Letters 213: 63-78.
Escribano Velasco, M. C. (1990) “Contribución al estudio de la Edad del Hierro en el occidente de Zamora y su relación con el horizonte del Soto de Medinilla: El Castillo, Manzanal de Abajo (Zamora)”, Anuario del Instituto de Estudios Zamorano Florián Ocampo 1990: 211- 263.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
312
Esparza Arroyo, A. (1986): Los castros de la Edad del Hierro en el Noroeste de Zamora. Zamora.
--- (1990): “La Edad del Hierro en Zamora”, en Primer Congreso de Historia de Zamora, Tomo II, Prehistoria e Historia Antigua. Zamora: 101-126.
--- (1995): “La Primera Edad del Hierro”, en Historia de Zamora. Tomo I. De los orígenes al final del Medievo. Zamora: 101-149.
--- (2003): “Castros con piedras hincadas del oeste de la Meseta y sus aledaños”, en Alonso, N.; Junyent, E.; Lafuente, A. y López, J. B. (Coords.), Chevaux-de-frise i fortificació en la primera edat del ferro europea. Lérida: 155- 178.
Garnacho, T. M. (1878): Breve noticia de algunas antigüedades de la ciudad y provincia de Zamora. Zamora.
Gómez Moreno, M. (1927): Catálogo monumental de España. Provincia de Zamora. Madrid: 27- 29.
González Gómez, F. (2000): La Edad del Hierro y la romanización de Sayago. Zamora. Lenerz-de Wilde, M. (1991): Iberia Celtica. Archäologische Zeugnisse Keltischer
Kultur auf der Pyrenäenhalbinsel . Stuttgart. Madoz, P. (1845-1850): Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus
posesiones de Ultramar. Zamora. Madrid. Martín, M. A.; Sanz, F. J.; Marcos, G. J.; Misiego, J.C., del Caño, L. A.; Redondo, R. y
Martín, M. E. (2001): “Actuación arqueológica en el castro de San Mamede o Peña Redonda en Villardiegua de la Ribera. Zamora”, Anuario del Instituto de Estudios Zamorano Florián Ocampo 2001: 28-39.
Martín Valls, R. (1974-75): “Una escultura zoomorfa de la cultura castreña del Noroeste en la provincia de Zamora”, Cuadernos de Estudios Gallegos XXIX: 281-287.
--- (1995): “La Segunda Edad del Hierro”, en Historia de Zamora. Tomo I. De los orígenes al final del Medievo. Zamora: 151- 189.
--- (1998): “La Edad del Hierro”, en Salinas de Frías, M. (coord): Historia de Salamanca. I. Prehistoria y Edad Antigua. Salamanca (2ª ed): 123-217
Martín Valls, R. y Esparza Arroyo, A. (1992): “Génesis y evolución de la cultura celtibérica”, en Almagro-Gorbea, M. y Ruiz Zapatero, G. (Eds.), Paleoetnología de la Península Ibérica. Madrid (Complutum, 2-3): 259- 279.
Miñano, S. de (1826-1828): Diccionario Geográfico-Estadístico de España y Portugal. Madrid. (10 Tomos).
Morán Bardón, C. (1934): Excavaciones en dólmenes de Salamanca y Zamora. Madrid (Memoria de la Junta Superior del Tesoro Artístico, nº 135).
Olmedo y Rodríguez, F. (1905): La provincia de Zamora. Guía Geográfica, Histórica y Estadística de la misma. Valladolid.
Puertas Gutiérrez, F. y Treceño Losada, F. J. (1990): “Excavaciones arqueológicas en Fermoselle”, Anuario del Instituto de Estudios Zamorano Florián de Ocampo. Zamora: 179-190.
Riera y Sans, P. (1881-1887): Diccionario Geográfico, Estadístico, Histórico, Biográfico, Postal, Municipal, Militar, Marítimo y Eclesiástico de España y sus posesiones de Ultramar. Barcelona (12 tomos).
Romero Carnicero, F. (1980): “Notas sobre la cerámica de la Primera Edad del Hierro en la cuenca del Duero”, BSAA XLVI: 173- 153.
Romero Carnicero, F. y Ramírez Ramírez, M. L. (1996): “La cultura del Soto. Reflexiones sobre los contactos entre el Duero medio y las tierras del sur peninsular durante la Primera Edad del Hierro”, en Querol, Mª A. y Chapa, T. (Eds.), Homenaje al Profesor Manuel Fernández-Miranda. Madrid (Complutum Extra, 6. I.): 313- 326.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
313
Sangmeister, E. (1960): “Die Kelten in Spanien”, Madrider Mitteilungen, 1: 75- 100. Schüle, W. (1969): Die Meseta-Kulturen der Iberischen Halbinsel, Madrider
Forschungen 3. Berlin. Zataraín Fernández, M. (1898): Apuntes y noticias curiosas para formalizar la Historia
Eclesiástica de Zamora y su Diócesis. Zamora.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
314
Canedotes (Vila Nova de Paiva – Viseu): Uma aproximação à ocupação do povoado
Alexandre Canha*
Resumo: O povoado de Canedotes foi alvo de intervenções arqueológicas no âmbito de um projecto de investigação que abrangia várias cronologias, incluindo o Bronze Final. Apresentam-se alguns dos resultados obtidos através do estudo do material exumado, nomeadamente no referente à organização interna do povoado.
Palavras chave: Povoado. Bronze Final. Espaço ocupado/utilizado.
1. INTRODUÇÃO. Neste trabalho efectua-se um breve estudo da organização interna do povoado do
Bronze Final de Canedotes1. Sem dúvida que estamos cientes que o tema apresentado sofre o constrangimento de ser uma abordagem um pouco fechada, pois a comunidade que habitou a estação naturalmente interagia com todo um quadro envolvente, bastante diversificado. No qual o espaço desempenharia um papel primordial2.
A explicação para a ocupação do espaço passa por factores difíceis de determinar,
talvez integrados numa complexa rede de necessidades e objectivos, num sistema de apropriação do espaço que se deve não só a uma visão económico-funcional do território, mas também conceptual. A nossa abordagem centra-se essencialmente na vertente funcional. Isto porque para o Alto Paiva (a nossa região de estudo), no estado actual da investigação, consideramos prudente realizar, apenas, uma abordagem ao espaço directamente ocupado/utilizado pela comunidade do povoado de Canedotes, sendo prematuro tentar uma aproximação ao seu espaço vivido (espaço envolvente) dado que, nesta região natural para o período do Bronze Final, apenas foi escavada uma
* Centro de Estudos Pré-históricos da Beira Alta. R. Manuel Mendes, 39 r/c Dto., 3810-131 Aveiro, Portugal. [email protected] 1 Entre 1998 e 2002 decorreu um projecto arqueológico de âmbito regional intitulado Alto Paiva – estratégias de povoamento da Pré-história Recente à Alta Idade Média, dirigido por D. J. Cruz. Com este projecto pretendia-se estudar o povoamento do Bronze Final, entre outros períodos, na região natural do Alto Paiva, trabalhos estes levados a cabo pelo signatário e que consistiram na realização de prospecções arqueológicas e na escavação arqueológica de Canedotes (Figura 1) (Canha, 1998-99; 1999; 2002). 2 O espaço, mais do que uma entidade física, pode ser uma entidade conceptual e social. Se no primeiro caso essa definição resulta de uma visão "formalista", no segundo resulta de uma visão "relacional" e sem dúvida muito mais abrangente "...entiende que el espacio se construye cuando se anda por él o se utiliza." (Criado, 1991: 28). Dentro de um espaço formal podem-se encontrar espaços diferentes consoante os conceitos de cada sociedade, podendo dizer-se que são determinados culturalmente "El espacio no és sólo materia, sino también imaginación..." (Criado, 1991: 29).
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
315
estação (Canedotes) e os restantes dados resultam, sobretudo, de trabalhos de prospecção.
Portanto, devido ao limitado conhecimento do registo arqueológico e suas
limitações inerentes, considera-se prematuro desenvolver modelos de ocupação do Bronze Final nesta região. Aliás, a comparação entre diferentes estações, hipoteticamente do Bronze Final (de momento faltam cronologias absolutas), parece apontar nuances que poderão afastar-se do modelo que o estudo de Canedotes poderia preconizar. Podendo-se de momento aplicar múltiplos modelos, mas qualquer um deles de fundamento frágil devido à dificuldade de comprovação, no ainda, restrito conhecimento arqueológico. Se consideramos limitado realizar um estudo de espacialidade interna de um povoado, não abarcando todas as realidades espacio-temporais envolventes, consideramos que é ainda mais redutor construir um modelo regional com base em apenas uma estação.
Esperamos ter, nestas breves palavras, justificado a opção por um tema que pode
ser considerado portador de alguma estanquicidade, mas que consideramos importante para uma futura modelização territorial do Alto Paiva ao longo do Bronze Final.
2. LOCALIZAÇÃO E ENQUADRAMENTO GEOGRÁFICO
Canedotes encontra-se no concelho de Vila Nova de Paiva, distrito de Viseu. A sua altitude máxima é de 846 metros. As coordenadas UTM, datum Europeu de 1950, são: 0604546 / 45254963. Este sítio insere-se no vale superior do rio Paiva, afluente do rio Douro que nasce na serra da Lapa, um dos limites da região natural em apreço (Figura 1).
O acesso ao topo do monte faz-se por um estradão localizado no lado esquerdo da
estrada municipal 225, sensivelmente ao km 86,5, no sentido Castro Daire - Vila Nova de Paiva. Aquando da sua identificação recolheram-se abundantes fragmentos cerâmicos e um punho de espeto articulado (Vilaça e Cruz, 1995).
A estação apresenta uma silhueta algo cónica que se destaca na paisagem, não só
pela sua forma, mas também pela sua nudez, que faz sobressair os blocos de rocha que afloram e coroam o topo. Esta configuração permite um controlo visual amplo em quase todas as direções, no que se integram alguns pequenos vales onde se implantam alguns linhas de água perenes e pouco vigorosas, bem como outras temporárias (Figura 2).
Canedotes apresenta uma implantação comum nas estações do Bronze Final, da
Beira Alta e do noroeste peninsular: em ponto alto, com um domínio visual sobre vias naturais e/ou pontos de passagem. No caso deste sítio, controla uma das principais passagens naturais no Alto Paiva, que se desenha sensivelmente no eixo sul/norte, passando próximo desta estação. Esta encontra-se também relativamente próxima do
3 Carta Militar de Portugal, na escala de 1/25.000", fl. 157 (Castro Daire), 2.ª ed., Lisboa, Serviço
Cartográfico do Exército, 1987.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
316
vale do Paiva, outra via de passagem (Senna-Martínez, 1995: 64) da região, estas duas vias entroncam sensivelmente numa área de controlo visual de Canedotes.
É no topo do monte que se registam algumas plataformas com condições de
habitabilidade. Destas destacam-se duas na área interior do monte (denominadas sector I e II), que se unem numa só plataforma um pouco inferior e bastante regular orientada no sentido sudeste/noroeste. Estas duas plataformas foram as áreas até agora intervencionadas no povoado (Figura 2).
O material à superfície reduz-se à presença de fragmentos cerâmicos dispersos por
alguns abrigos e pelos sectores I e II, em especial pelo sector II, zona que foi rasgada pela abertura de um estradão, o qual conduziu à descoberta do sítio arqueológico. 3. BREVE DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS
O sector I corresponde a uma longa plataforma no topo do povoado, ensivelmente orientada no sentido nor-nordeste/sul-sudoeste. Este sector tem cerca de 1400 m2 e um declive que oscila entre os 12% e os 14%. O seu comprimento aproximado é de 70 m e a sua largura oscila entre os 10 e os 25 m. No extremo sudoeste foi colmatado um espaço entre afloramentos graníticos por um "muro" de médias dimensões, que impede o deslizamento das terras. Não foi possível averiguar se este "muro" resultou de fenómenos naturais ou acção humana.
No sector I foi intervencionada uma área de 156 m2. A estratigrafia deste sector
revelou apenas uma camada de ocupação, integrável no Bronze Final4. Ao nível das estruturas destaca-se uma estrutura complexa composta por quatro
compartimentos, que parece articular-se com outras estruturas simples, nomeadamente buracos de poste e fossas. Esta é aberta a poente e acompanha longitudinalmente o eixo maior da plataforma, seguindo a linha de afloramentos que delimitam a nascente aquela plataforma. Esta construção complexa compreenderia quatro "compartimentos" em conexão, ainda que, com menor probabilidade, possa tratar-se de áreas formalmente individualizáveis talvez com funções diversificadas.
Esta estrutura é formada por um quarto de circulo com pedras de tamanho médio,
este tem uma continuidade de pequenas pedras e fragmentos cerâmicos designado por Leroi-Gourhan como effet de paroi (Leroi-Gourhan, 1988: 330)5. Este conjunto forma um semicírculo denominado compartimento 1 (Figura 3). A meio deste compartimento surge um "murete", composto por pequenas pedras, que forma um “raio de círculo” que divide o compartimento internamente em duas partes: A e B. O murete é rematado por
4 Para este sector obtiveram-se cinco datas de 14C: GrN-24051: 2720±60 BP; GrN-24052:
2870±170 BP; GrN-24843: 2860±140 BP; GrN-24844: 2660±60 BP; GrN-24845: 2750±100 BP. Apesar das datas não serem estatisticamente semelhantes, efectuou-se uma média ponderada destas, realizada com o programa Calib 4.1.2, cujo resultado foi 2719±38 BP (teste estatístico T' 2.78 Xi2 (0.5) 9.49) a calibração, com curva Intcal 98, resultou a 2 sigma (95,46%), no método A (intercepção simples com a curva de calibração) e método B (distribuição de probabilidades), nos valores 968-804 A.C. e 925-805 A.C. respectivamente (Canha, 2002).
5 Referido por Sanches, 1997: 51
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
317
um lajeado (l.1) composto por lajes de pequenas dimensões que se desenvolve a uma cota ligeiramente superior à estrutura.
O (l.1) apresentava uma forma subovalada com 100 cm x 80 cm. O
seccionamento deste lajeado revelou a existência de alguns fragmentos cerâmicos e uma mancha de terra amarelada, que pensamos poder relacionar-se com a alteração das lajes de granito, esta alteração pode eventualmente resultar da acção de calor. Adossado a este lajeado surge um outro (l.2) mais imperfeito de contorno subcircular com 70cm x 60cm.
Esta estrutura tem continuidade para sul com mais dois semi-círculos
(compartimentos 2 e 3), no seguimento destes surge uma nova divisão (comp. 4), formada por um alinhamento que confere uma forma subrecta a este compartimento. No interior desta divisão recolheram-se alguns fragmentos de argila com negativos de ramagens, provável vestígio da forma de isolamento utilizada neste compartimento e que talvez fosse comum aos restantes. Na parte sul deste compartimento a estrutura faz uma inflexão para o interior de forma algo abrupta, cerca de 45º, interrompendo-se quase de seguida.
Sob a estrutura surgem também fragmentos cerâmicos que, não só pela sua
disposição, mas também pelas suas dimensões, não resultam de infiltrações, sendo anteriores à sua edificação.
A presença de cerâmica por baixo da estrutura, bem como o facto de um dos
estratos da camada arqueológica (que cremos poderia ser resultado da abertura de um eventual buraco de poste) se localizar a meio da camada, e também a presença de elementos de moinho na estrutura, são indicadores estruturais e estratigráficos de que a construção ou reformulação desta aconteceu já durante uma fase de ocupação e/ou utilização, se não do sector I, pelo menos do povoado.
A parte traseira da estrutura localizada numa zona de afloramentos e num dos
limites da plataforma, apresenta-se como uma “área morta” em termos de circulação e utilização. Interpretamos esta zona como um local de despejo.
Um aspecto interessante verificado neste sector é a ausência de estruturas de
combustão na área escavada. As lareiras seriam pólos aglutinadores em volta dos quais se organizaria a vida doméstica (Vilaça, 1995: 264) e a sua inexistência sugere que na área estudada não se desenrolariam actividades domésticas directamente relacionadas com o fogo.
À semelhança do sector I, o sector II revelou apenas uma camada de ocupação,
integrável no Bronze Final (GrN-25827: 2745±45 BP). A calibração desta data a 2 sigma pelo método A é 999-806 A.C., pelo método B é 992-813 A.C.
Na única camada arqueológica identificou-se uma "estrutura pétrea", trata-se de
uma concentração de pedras e lajes de granito, onde o quartzito e quartzo, também abundam.
As lajes e pedras da estrutura apresentavam-se sobrepostas, mas soltas; em
nenhum local se definiu um verdadeiro imbricamento que indicasse uma clara intenção
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
318
construtiva. Não podemos afirmar inequivocamente que se trata de uma "estrutura" enquanto construção intencional, pois este agregado pétreo pode resultar de uma acumulação, eventualmente relacionada limpezas da área durante a ocupação desta plataforma, sem que estivesse subjacente a intenção de uma construção (no sentido arquitectónico). Esta acumulação pode, em algum momento, ter pertencido a uma construção intencional "desactivada" à época, ou então, ter sido destruída por fenómenos erosivos. Como a área escavada é reduzida não temos mais que uma visão parcelar, o que dificulta a nossa interpretação. Contudo, a presença de uma pequena estela, gravada com um motivo "reticulado", inclusa no conjunto pétreo parece conferir-lhe algum significado, mais que uma mera acumulação de pedra.
O espólio exumado encontrava-se por cima, no meio e por baixo desta “estrutura
pétrea”, o que consideramos ser um claro indicio da área ser utilizada e/ou ocupada antes da existência da “estrutura”.
4. ARTICULAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO ARQUEOLÓGICA
Com os resultados obtidos em Canedotes é possível entrecruzar a diferente informação obtida em cada um dos sectores ao nível material, espacial, construtivo e funcional, na tentativa de compreender o papel desempenhado por cada um deles na vida da comunidade e com a análise de conjunto abrir uma pequena janela para o seu quotidiano.
A tentativa de definir como terá funcionado o sector I depara-se com um
problema, que de alguma forma limita o nível de interpretação possível. A definição da funcionalidade deste sector passa fundamentalmente pela articulação dos registos observados (essencialmente espólio e estruturas). Como a estrutura terá sido edificada já durante a ocupação de Canedotes, este sector terá tido dois momentos definidos por uma remodelação do espaço (construção da estrutura). Do ponto de vista estratigráfico não foi possível distingui-los e a cultura material é homogénea em toda a camada arqueológica, não indiciando qualquer diferenciação entre os dois momentos. Apesar de existir a possibilidade de, durante os dois momentos, a funcionalidade ter sido diferente, mediante os indícios recolhidos (elevado grau de fragmentação da cerâmica, menor quantidade de material arqueológico, indícios de nivelamento da área, assentamento da estrutura quase no nível de base da camada de ocupação) consideramos que o primeiro momento poderá corresponder mais a uma utilização que a uma ocupação efectiva do sector. Assim, consideramos que a quase totalidade da cultura material exumada se relaciona com o momento de construção e de utilização da estrutura, ou seja, com o momento que caracterizamos como sendo de ocupação do sector.
O estudo da cerâmica do povoado, mais precisamente das formas reconstituíveis,
apesar de escassas, permitiu uma aproximação à sua funcionalidade, ainda que limitada. Para tal foi adoptada a divisão dos recipientes em três categorias funcionais: armazenagem, manipulação e transporte (Rice, 1987: 208-209)6.
6 Citado por Orton et alii, 1997: 246.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
319
Tentou-se efectuar uma aproximação à funcionalidade que os materiais cerâmicos terão desempenhado neste sector7 através do estudo e localização dos diâmetros dos recipientes. A nossa opção por este "método" (e não num baseado na localização dos recipientes resultantes de uma tabela formal), apoia-se na observação de que algumas das formas da tabela tipológica, que foi possível elaborar, apresentarem uma grande heterogeneidade de dimensões que poderiam resultar numa grande variabilidade funcional dentro do mesmo grupo formal, a que se junta o elevado grau de fragmentação das formas (os recipientes são na sua grande maioria reconstituíveis apenas no seu terço superior), impedindo-nos de as localizar correctamente a nível espacial, o que reduzia em muito o número de formas cuja dispersão se poderia estudar. Assim, optámos por realizar, um estudo do índice de abertura. Este é, dos três índices referidos por M. Smith (1988)8, aquele que disponibilizava um maior número de recipientes para estudo (o máximo de amostragem possível corresponde ao número mínimo de recipientes a que foi possível definir o índice de abertura). Além do diâmetro de abertura, recorremos também aos diâmetros da base. Atribuiu-se algum realce a este componente dos recipientes, porque uma maior superfície de sustentação do recipiente é normalmente indicadora de um recipiente de grandes dimensões, logo de mais difícil deslocação ou manipulação, sendo normalmente associados à armazenagem.
Pelas razões apresentadas, os exercícios apresentados de seguida, devem ser
encarados como provisórios, porque o índice de abertura não representa a totalidade do conjunto, mas antes, encontra-se reduzido a uma pequena amostragem de recipientes −aqueles em que foi possível definir o diâmetro de abertura (ou de base)− de um conjunto muito maior. Uma outra limitação do estudo é o facto de a partir das dimensões da abertura se pressupor sobretudo uma (armazenagem) de outras funcionalidades definidas (manipulação e transporte) e mesmo esta resulta de uma visão “simplista”9. Na ausência de formas completas e de estudos laboratoriais consideramos que este "método" será dos menos incorrectos para definição de áreas funcionais.
Nos 91 recipientes em que foi possível definir o diâmetro de abertura, verifica-se
que os recipientes de tamanho pequeno (0-15 cm) correspondem a vinte e sete, os recipientes de tamanho mediano (16-25 cm) são trinta, enquanto que os diâmetros de abertura grandes (26 a + 46cm) correspondem a trinta e quatro recipientes. Se considerarmos que um recipiente com uma abertura de 26 cm tem um diâmetro suficientemente grande para se aceder sem dificuldade ao seu interior10, teríamos 34 recipientes que poderiam perfeitamente servir para aprovisionamento. Isto, é claro,
7 A definição da funcionalidade da cerâmica, é muito limitada porque um estudo desta natureza
envolve muitas questões, entre elas a de que a interpretação funcional dos recipientes "deveria apoiar-se, em primeiro lugar, em análises laboratoriais dos resíduos eventualmente aderentes às paredes, ou mesmo do estudo do desgaste daquelas. Além disso, essas análises indicam, na maioria dos casos, somente a última utilização dada ao recipiente (Skibo, 1992)" (Sanches, 1997: 81), o que não foi realizado no caso da cerâmica de Canedotes. Pelo que foi necessário optar por outra metodologia para ter uma primeira aproximação à funcionalidade da cerâmica.
8 Os outros índices são: a abertura do perfil e o volume do recipiente. 9 Considera-mos que os diâmetros de abertura grandes, correspondem a recipientes de grandes
dimensões dificilmente deslocáveis e portanto dificilmente de transporte ou manipulação, muito provavelmente seriam de armazenagem. No entanto, recipientes com diâmetros de abertura pequenos que não permitem o acesso ao seu interior podem também ser de armazenamento, em que o seu interior poderia ser vertido (Sanches, 1997: 91). Este último tipo de recipientes é impossível de determinar através do método que utilizamos (índice de abertura).
10 Esta categorização resulta de uma observação meramente empírica.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
320
dependendo do tipo de provisões e da função que em cada momento os recipientes poderão ter tido.
Assim, os recipientes que poderiam ser de armazenagem atingem um máximo de
aproximadamente 1/3 do total, enquanto os restantes se distribuem pelo transporte e/ou manipulação. Não se pode concretizar mais relativamente a estes recipientes porque, ao contrário dos recipientes de grandes diâmetros, a sua função é menos óbvia, não se podendo definir apenas pelo diâmetro do bordo.
Nos 52 fundos em que foi possível determinar o seu diâmetro, um é muito
pequeno (0-4cm), dezasseis são pequenos (5-9 cm), quinze medianos (10-14 cm), dezasseis grandes (15-19 cm) e quatro muito grandes (20-24 cm). O equilíbrio evidente entre as diferentes categorias, só é desfeito quando somamos as duas categorias de maiores dimensões, atingindo-se neste caso 20 recipientes. Supondo que as bases de sustentação de maiores dimensões resultam de uma necessidade de estabilidade dos recipientes, podemos considerar que estas corresponderiam a recipientes de grandes dimensões, provavelmente de armazenamento. Assim, à semelhança do que se passa com os bordos, um pouco mais de 1/3 dos recipientes poderiam ser de armazenagem e os restantes a recipientes de transporte e/ou manipulação.
Paralelamente elaborou-se uma planta com a distribuição dos bordos, cujo
diâmetro foi encontrado, de forma a efectuar a sua localização relativamente às estruturas (Figura 4). Esta planta de dispersão é meramente aproximativa, pois baseia-se apenas nos diâmetros que foram possíveis definir. Nos casos em que os bordos correspondentes a um recipiente se dispersavam por uma grande área da escavação não foram localizados graficamente. A representação só se efectuou com bordos cujos fragmentos se encontrava relativamente próximos entre si. Nestes casos localizou-se o(s) fragmento(s) maior(es) ou uma área de acção teórica do conjunto. Quando não existem coordenadas de referenciação recorreu-se também à delimitação de uma área de acção teórica, considerando que o recipiente se situava no centro na quadrícula a que se reporta o fragmento de maiores dimensões. Desta forma foi possível representar 83 bordos dos 91. O facto de muitos fragmentos se poderem ter deslocado da sua posição inicial devido a movimentos pós-deposicionais limita ainda mais este exercício.
A representação gráfica dos bordos parece indicar uma tendência de concentração
dos diâmetros pequenos na área fronteira ao compartimento 4. Os bordos com diâmetros medianos encontram-se um pouco por toda a área escavada, mas parecem definir, de forma muito ténue, algumas concentrações: uma na zona externa sul da estrutura, outra na área contígua ao compartimento 4 e, finalmente, uma que se distribui por todo o compartimento 1. Os bordos de categoria grande, que com maior grau de probabilidade podem ter servido para armazenagem, encontram-se sobretudo no compartimento 1 e nos compartimentos de dimensões mais reduzidas (comp. 2 e 3).
Quanto à dispersão de fundos, foi possível representar graficamente 43 recipientes
(Figura 5). Verifica-se a tendência registada nos bordos, com os fundos de pequenas dimensões a concentrarem-se sobretudo na zona sul do sector, quer no interior do compartimento 4, quer na sua área contígua. Os fundos com dimensões medianas, ainda que pouco representados, encontram-se disseminados por todo o sector. Quanto às bases de grandes dimensões, bastante abundantes, regista-se um conjunto significativo no compartimento 1 e encontramo-los igualmente no compartimento 3.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
321
Complementarmente fez-se uma distribuição gráfica dos tipos cerâmicos que apresentam maior homogeneidade (sem grande variabilidade funcional) e verificou-se que os recipientes de fabricos mais cuidados se concentravam na parte sul da estrutura. Verificou-se igualmente que as formas que apresentavam fuligem se concentravam na área sul da estrutura (compartimentos 3 e 4), o facto de não se terem registado lareiras neste sector (que não significa que elas tenham existido) faz pensar que estes recipientes terão sido para ali deslocados conferindo-lhe uma segunda função que seria a de transporte.
Ao nível dos metais, recolheram-se 36 peças ou fragmentos e a representação
gráfica evidencia uma clara concentração na zona sul do sector, em especial na área fronteira ao compartimento 4 (Fig. 6).
Efectuou-se ainda uma distribuição gráfica dos líticos. O resultado aponta para
uma relação espacial com a estrutura (Figura 7). Um facto interessante é a ocorrência de um número assinalável de seixos, em muitos casos fragmentados e com vestígios de fogo, cuja distribuição parece concentrar-se na área central da estrutura. Esta ocorrência leva-nos a encarar a possibilidade destes seixos poderem ter sido utilizados como substitutos de lareiras na função de aquecimento. O procedimento seria simples. Os seixos seriam colocados no fogo e posteriormente transportados para a zona que se pretendia aquecer. Isto só deveria efectuar-se em situações ou zonas excepcionais, uma vez que não seriam tão eficazes como as lareiras. Nesta situação os lajeados identificados poderiam servir de suporte aos seixos aquecidos.
Entre outros materiais recolheram-se pesos, na sua quase totalidade em xisto.
Encontravam-se dispersos um pouco por toda a área escavada. Nalguns casos encontravam-se nas zonas de despejo (área traseira da estrutura), o que nos leva a considerar que em determinado momento da sua "vida" podem ter perdido a utilidade na função para a qual terão sido criados, não havendo lugar a qualquer reutlização, indiciando uma especificidade funcional. O facto da matéria-prima ser sempre a mesma (excepto alguns em cerâmica) pode resultar dessa aparente especificidade11. Para estas peças apresentam-se explicações funcionais distintas, nalguns casos com funções ambivalentes. No caso de Canedotes a sua distribuição, principalmente dentro da área da estrutura, leva-nos a colocar a possibilidade de que estes poderiam estar de alguma forma relacionados com a cobertura da estrutura, talvez servindo como esticadores. Não pretendemos, de forma alguma, colocar em causa que estes artefactos não possam ter servido como pesos de rede ou como pesos de tear12; pretendemos apenas alertar para o facto de em Canedotes poderem ter sido utilizados para outras funções.
Os elementos de moinho, moventes e dormentes, todos em granito, apresentam
uma dispersão interessante. Parecem concentrar-se na área central deste sector, numa zona contígua/fronteira à estrutura. Curiosamente, coincide aproximadamente com uma área de concentração de bolota.
11 A zona mais próxima em que se encontra este tipo de rocha é a cerca de 3 km que demonstra que
o particular interesse nesta matéria-prima no fabrico destes objectos. 12 Acreditamos que eles possam ter sido utilizados de forma diferente consoante os povoados,
ambivalência esta, defendida por A. Coelho (Silva, 1986: 35 nota 185) e R. Vilaça (1995: 321), mas os autores consideram esta ambivalência apenas entre as funções de rede e de tear.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
322
A estrutura pode também ela ser de alguma forma indicadora da funcionalidade deste sector. Esta estrutura de planta mista, é composta por quatro compartimentos de tamanho e formas diversas, três destes compartimentos apresentam uma disposição semicircular e o quarto uma forma angular, numa solução mista entre estruturas de planta circular e de planta angular. O facto de existirem vários compartimentos de planta circular na estrutura, pode ser interpretado de um ponto de vista puramente funcionalista pois, como diz Ruiz Zapatero e outros (1986: 83-84), "examinando los contenidos en relación con los contenedores en funciones de almacenage se destaca la idea de recipientes esféricos (planta circular) es la forma más económica para contenidos homogéneos dado el alto índice de volumen en relación al área superficial mientras que la idea de recipientes paralelepipédicos (planta rectangular) responde a la ventaja de mayor facilidad de compartimentación de formas cúbicas que de formas curvilíneas...". Dado que os recipientes apresentam uma forma circular podemos pensar que a planta ideal para conter recipientes de aprovisionamento seria a circular13. No entanto, na construção desta estrutura poderão ter estado também presentes outros critérios, nomeadamente de ordem simbólica e provavelmente cosmológica, ainda que por vezes seja difícil encarar simbolismo e funcionalismo conjuntamente (Pearson e Richards, 1994: 6) porque a percepção moderna faz uma clara distinção entre o símbolo e a função (Idem, 1994a: 55).
A articulação da documentação recolhida neste sector permite-nos apontar
algumas possibilidades funcionais. Em primeiro lugar, podemos estar perante uma estrutura doméstica multifuncional da qual estava ausente a função de habitat (entenda-se, de descanso).
O estudo da dispersão da cerâmica parece indicar que, para além da existência de
diferenças formais na estrutura, poderão existir diferenças funcionais entre os compartimentos 1, 2 e 3 e o compartimento 4.
O registo dos diâmetros de abertura e das bases dos recipientes é algo coerente,
com 1/3 dos recipientes podendo ter servido para armazenagem, indicando que a armazenagem pode ter sido uma das vocações deste sector. Os recipientes que possivelmente se poderiam relacionar com actividades de armazenagem, parecem concentrar-se nos compartimentos 1, 2 e 3, ainda que em alguns casos estas concentrações sejam ténues. Enquanto os recipientes de menores dimensões e de fabrico mais cuidado parecem concentrar-se no interior ou área contígua ao comp. 4.
O compartimento 1 poderá ter servido como área de aprovisionamento. Os
compartimentos 2 e 3, pelas suas reduzidas dimensões, assemelham-se a "nichos", podem ter desempenhado funções específicas de aprovisionamento. Isto não significa, no entanto, que não possam ter decorrido outras actividades nestes três compartimentos, ainda que a armazenagem talvez pudesse ser a primordial. Consideramos a possibilidade da zona contígua/fronteira aos compartimentos 2 e 3 ter igualmente servido de preparação de alimentos, mais especificamente moagem, dada a presença de algumas mós ou fragmentos delas associados a grande quantidade de bolota ali encontrada.
13 Na Zona Arqueológica de Las Médulas (Leão) relativamente à Idade do Ferro as únicas
estruturas circulares existentes são precisamente utilizadas para armazenamento. Cfr. Fernández-Posse e Sánchez-Palencia, 1998.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
323
A ausência de lareiras nesta área escavada parece de alguma forma corroborar a possibilidade de parte da estrutura, nomeadamente os compartimentos 1, 2 e 3, serem de armazenamento, reduzindo-se assim o risco de incêndio. Quando fosse necessário o aquecimento, poder-se-ia eventualmente recorrer a seixos previamente aquecidos noutro local e para ali transportados e eventualmente colocados sobre os lajeados.
O compartimento 4 e a sua área contígua/fronteira parece ter desempenhado
outras funções, talvez de preparação e de consumo. Esta aparenta ser a zona mais nobre da área escavada, uma vez que é nessa zona que se localiza a quase totalidade dos recipientes de fabrico fino, nomeadamente os pequenos recipientes com carena, mas também outros pequenos recipientes, com acabamentos cuidados. Parecendo corroborar esta possibilidade está a dispersão do espólio metálico, nitidamente concentrada nessa zona. Esta hipótese é ainda reforçada pelo facto de se registar naquela zona uma grande parte dos fragmentos cerâmicos com vestígios de fogo podendo indicar que se pode ter procedido a algum tipo de consumo, ainda que, provavelmente, os recipientes tenham sido levados ao fogo noutro local e posteriormente para aqui transportados.
O sector II foi uma área pouco intervencionada, sendo de momento difícil definir
uma funcionalidade para o local. Para além da estrutura identificada merece registo que, à semelhança do sector I, 1/3 dos recipientes em que foi possível definir o diâmetro poderão ser de armazenagem. Outro facto notório é a presença de abundantes sementes de trigo entre os macrorrestos identificados. Não existem no entanto indícios claros de se tratar de alimentos armazenados ou em fase de preparação para consumo, nem mesmo de se tratar de um local de pré-armazenamento (eira).
A planta de distribuição de bordos (Figura 8) não é conclusiva. O facto da estrutura pétrea incorporar uma laje gravada parece ser por si só um
indicador que esta estrutura seria importante, podendo ter um valor predominantemente simbólico. E isto leva-nos a não colocar de parte a eventualidade de corresponder a uma sepultura, pois, apesar de revelar uma configuração algo irregular, apresenta a volumetria de monumentos desta época. 5. ORGANIZAÇÃO INTERNA
Canedotes, apesar de não se encontrar amuralhado, apresenta declives que
dificultam o acesso ao topo do povoado, conferindo ao sítio algumas condições de defesa natural, que se pode caracterizar como sendo um modelo defensivo básico (nível defensivo primário) (González-Tablas Sastre et alii, 1986: 117 e 123). A ausência de um evidnte sistema de defesa14, e o natural existente não ser muito eficaz, parece indicar que a defensibilidade do lugar não terá sido decisivo na escolha do povoado, nem esta seria uma necessidade premente da comunidade. Esta aparente ausência em Canedotes, pode ser um indicador não só da organização interna do povoado como da sua integração a nível local. A sua implantação num ponto alto parece indicar um acto
14 Referimo-nos apenas a sistemas defensivos estáticos, uma vez que os dinâmicos são de difícil
comprovação arqueológica. Isto não implica que não tivesse recorrido a um sistema estático perecível como de paliçada em madeira, cuja identificação é difícil.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
324
de comunicação com outros grupos e/ou simultaneamente uma afirmação da sua autonomia em relação a outros.
O cruzamento de diversos métodos de cálculos de demográfia (Vilaça, 1995: 252;
Bettencourt, 1999: 1143; Hassan 1981: 73; Senna-Martínez, 2000: 121 e nota 3; Narroll, 1962; Wiessner, 1974: 343; Hassan, 1981: 73) aplicados ao povoado permitiu chegar a um número de habitantes que, com alguma razoabilidade, se cifra entre 164 e 368 habitantes (acreditamos que a ocupação do sítio possa ter sido feita por um número médio um pouco menor, entre 50-150 habitantes).
Ao nível da organização interna encontramos em Canedotes, na área escavada,
zonas que parecem ter um cunho colectivo, mas não encontramos áreas que se possam classificar inequivocamente como de carácter habitacional (entenda-se de cariz doméstico).
O facto de se terem identificado somente estruturas de aparência colectiva é por si
só um importante indicador que esta comunidade seria aberta e provavelmente solidária, e que a colectivização se sobrepunha à individualização. Poderíamos ver aqui a antítese do que se verifica nas comunidades da Idade do Ferro em que cada casa é uma unidade espacial, social e económica independente, é uma unidade básica de ocupação e de produção do povoado, na qual se realiza a armazenagem e produções mais especializadas (Fernández-Posse e Sánchez-Palencia, 1998: 128, 135). Isto não implica que em Canedotes não se realizasse armazenagem em unidades habitacionais de cariz familiar. Bernbeck considera que a distância social é maior numa comunidade fortificada com casas familiares onde se realiza a armazenagem do que naquelas não fortificadas em que o armazenamento é comunal (Bernbeck, 1995)15.
A realização de uma coluna palinológica veio mostrar a existência de produção de cerealia na envolvente do povoado, bem como a criação de gado, também ele guardado nas imediações do povoado.
O cruzamento dos dados obtidos da análise palinológica, com a articulação das
estruturas e da cultura material, parece apontar para uma comunidade com uma vocação fundamentalmente agro-pastoril. A recolecção poderia desempenhar um papel com algum significado encontrando-se atestada pela presença de bolota. A caça e a pesca poderiam ser outros complementos económicas, ainda que, provavelmente, com significado menor.
A agricultura e a criação de gado seriam os pilares económicos da comunidade. A
presença de sementes de trigo em Canedotes confirma os dados revelados pela palinologia que apontam para uma produção de cereal. Ainda que não tenham sido detectados vestígios de leguminosas, acreditamos que também estas tenham sido cultivadas, talvez em rotatividade com cereais. O consumo de leguminosas está documentado no povoado da Sr.ª da Guia, com a presença de ervilha e fava, para além de cereal (trigo, cevada e milho miúdo) (Silva, 1979).
As principais actividades de subsistência seriam por um lado a agricultura, muito
provavelmente num sistema de policultura, em zonas distintas do território, segundo os dados da palinologia, com a utilização do fogo para conquista de novos terrenos e para
15 Referido por Fernández-Posse e Sánchez-Palencia, 1998.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
325
fertilização dos terrenos e por outro e criação de gado auxiliada pela utilização regular de queimada para conquista de melhores pastos, talvez com um efectivo de gado bovino nas imediações do povoado e sendo o gado ovino e caprino apascentado em áreas mais afastadas do povoado, ou em zonas próximas que se revelassam pouco propicias para o gado bovino. Estas actividades seriam complementadas pela recolecção, exploração da floresta e eventualmente por uma actividade cinegética esporádica. A comunidade estaria assim num regime de autosubsistência (com uma produção excedentária não muito elevada), que pode reflectir a existência de uma estabilidade de produção suficiente para garantir a continuidade da comunidade.
Até ao momento, não há em Canedotes indicadores de riqueza evidentes (jóias,
metais preciosos, materiais de luxo, ou outros) e a própria produção agrícola não parece revelar-se excedentária. Assim pensamos que a riqueza e consequentemente o poder passaria pela posse do território.
A ausência de um grande número de armas no registo arqueológico de Canedotes
associado à limitada defensibilidade do local e a ausência de grandes concentrações de população num mesmo habitat, tendência natural quando existe um estado de conflito, parece apontar para uma sociedade pouco belicista.
Acreditamos que a ocupação de locais altos seria principalmente uma forma de
controlar o território de exploração da comunidade e afirmar a sua posse perante outras comunidades16, sendo "complementar" o controlo de vias de passagem. Estas comunidades possivelmente manteriam uma grande independência entre si, existindo provavelmente relações horizontais entre si17. Haveria, assim, a necessidade de uma afirmação de posse, que passaria pelo controlo do território, o principal gerador de riqueza − por via da agricultura e criação de gado−, numa área cuja ausência de materiais de origem vincadamente exógena parece afastar das grandes rotas e redes de comércio. De qualquer forma, o facto de estar na confluência das duas vias é um dado bastante significativo que não pretendemos de forma alguma relativizar.
A ausência de contactos regulares, ou pelo menos evidentes, com outras regiões,
(exceptuando a região de Viseu, com a qual existem sinais de contactos) não significa que esta comunidade, não sendo membro activo dos circuitos comerciais, não poderia estar integrada neles.
Estes factos levam-nos a considerar a forte possibilidade de estarmos perante uma
comunidade pouco rica e talvez mesmo com uma clivagem social não muito profunda (o que não implica inexistência de um sistema de hierarquização complexa e de afirmação de poder, que parece estar reflectido na presença de um punho de espeto, objecto de excepção associado a elites), em que o poder residiria em “elites agrárias” e não em “elites guerreiras”.
16 A necessidade de controlo visual do espaço produtivo é uma das características das comunidades
campesinas Cfr. Fernández-Posse e Sánchez-Palencia, 1998: 140. 17 Os dados disponíveis correspondem apenas a Canedotes, pelo que são escassos para se
generalizarem a todo o Alto Paiva, futuros trabalhos poderão clarificar a situação.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
326
6. CONCLUSÃO
Canedotes seria, eventualmente, um povoado ocupado por uma pequena comunidade pouco belicista, organizada por uma “elite agrária”.
Esta comunidade teria uma economia que assentaria fundamentalmente em actividades agricolo-pastoris e de recolecção, em que as forças produtivas não parecem "querer" gerar uma grande quantidade de excedente, apenas o necessário para cobrir eventuais carências que pudessem surgir. Esta necessidade de segurança integra-se perfeitamente no conceito "racionalidade campesina", na qual não se concebe uma a maximização da produção para fins que ultrapassam a sobrevivência e o normal funcionamento de uma comunidade pré-capitalista.
Este texto foi redigido durante trabalhos de escavação arqueológica numa estação da Idade do bronze, cuja proximidade com Canedotes (cerca de 2 km), poderá dar um contributo significativo para o entendimento da ocupação do espaço pelas comunidades do Bronze Final no Alto Paiva.
Vila Nova de Paiva, 5 de Setembro de 2003 BIBLIOGRAFIA Bernbeck, R. (1995): “Lasting alliances and emerging competition: economic
developments in early Mesopotamia”, Journal of Anthropological Archaeology 14: 1-25.
Bettencourt, A.(1999): A paisagem e o homem na bacia do Cávado durante o II e o i milénio AC, Dissertação de Doutoramento apresentada ao Departamento de História do Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho, Braga.
Canha, A. (1998-99): “Povoado de Canedotes (Vila Nova de Paiva, Viseu)- noticia preiminar da 1ª e 2ª campnhas”, Portugalia n.s. XIX-XX: 103-114.
--- (1999): “Canedotes (Vila Nova de Paiva), povoado do Bronze Final. Notícia preliminar das escavações no sector II”, Estudos Pré-históricos 7: 281-291.
--- (2002): Canedotes Povoado do Bronze Final no Alto Paiva, Dissertação de Mestrado apresentada à Faculdade de Letras da Unive rsidade do Porto, Porto.
Criado Boado, F. (Dir.) (1991): Arqueologia del paisaje. El área de Bocelo-Furelos entre los tiempos paleolíticos y medievales, A Coruña, Xunta da Galicia (Arqueloxía/Investigación 6).
Fernández-Posse, M. y Sánchez-Palencia, F. (1998): “Las comunidades campesinas en la cultura castreña”, Trabajos de Prehistoria 55.2: 127-150.
González-Tablas Sastre, F., Arias González, L. y Benito Alvarez, J. (1986): “Estudio de la relación relieve/sistema defensivo en los castros abulenses (fines de la Edad del Bronce - Edad de Hierro)”, Arqueologia Espacial 9: 113-126.
Hassan, F. (1981): Demographic Archaeology . London, Academic Press,.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
327
Narrol, R. (1962): “ Floor area and settlement population”, American Antiquity 27.4: 587-589.
Orton, C., Tyers, P. y Vince, A. (1997): La cerámica en arqueología, Barcelona, Crítica.
Pearson, M. P. y Richards, C. (1994): “Ordering the World: perceptions of architecture, space and time”. En Pearson, M.P. y Richards, C.(eds.): Architecture and order. Approaches to social space. Londres, Routledge:1-37.
--- (1994a): “Architecture and order: Spatial representation and archaeology” . En Pearson, M.P. y Richards, C(eds.).: Architecture and order . Approaches to social space. Londres, Routledge: 38-72.
Rice, P. (1987): Pottery analysis: a sourceboock. Chicago, University of Chicago Press, Ruiz Zapatero, G., Lorrio Alvarado, A. y Martín Hernandez, M. (1986): “Casas
redondas y rectangulares de la Edad del Hierro: aproximación a un análisis comparativo del espacio doméstico”, Arqueologia Espacial 9: 79-102.
Sanches, M de J. (1997): A Pré-história recente de Trás-os-Montes e Alto Douro. Porto, Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia.
Senna-Martinez, J.C. de (1995): “Entre o Atlântico e o Mediterrâneo: algumas reflexões sobre o grupo Baiões/Santa Luzia e o desenvolvimento do Bronze Final peninsular)”. En A Idade do Bronze em Portugal - discursos de poder -, Lisboa, SEC, IPM, MNA:118-122.
--- (2000): “O "grupo de Baiões/Stª .Luzia" no quadro do Bronze Final do centro de Portugal”. En Por terras de Viriato. Arqueologia da região de Viseu. Viseu, Governo Civil:119-131.
Silva, C. T. (1979): “O Castro de Baiões (S. Pedro do Sul)”, Beira Alta 38.3: 511-531 Silva, A.C.F. da (1986): A cultura castreja no Noroeste. Paços de Ferreira, Museu
Monográfico da Citânia de Sanfins. Vilaça, R. (1995): Aspectos do Povoamento da Beira Interior (Centro e Sul) nos Finais
da Idade do Bronze. Lisboa, IPPAR (Trabalhos de Arqueologia 9).
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
328
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
329
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
330
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
331
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
332
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
333
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
334
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
335
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
336
Paisajes y estructura social en la Protohistoria del área sudoccidental de la Meseta Norte.
Oscar López Jiménez* Resumen: El registro arqueológico documentado entre los cursos del Tormes y el Côa sirve de base a este trabajo para reflexionar sobre la organización social y la formación de los paisajes antiguos en las llamadas “sociedades intermedias”. El estudio se aborda desde la perspectiva de la interacción, apoyada en modelos antropológicos, con un especial interés en la reconstrucción de los paisajes, las secuencias históricas y los procesos de complejidad social. El registro documentado aporta una interesante perspectiva sobre ciertos aspectos de la organización de la estructura y sistema social de estas comunidades. Palabras clave: Modelos antropológicos, sociedades segmentarias, interacción, identidad, Arqueología del Paisaje. 1. EL CONTEXTO GEOHISTÓRICO. El espacio delimitado en este trabajo, que comprende el área entre las cuencas de los ríos Côa y Tormes, supone una unidad de coherencia geohistórica (Fig. 1). Esto significa que la zona definida muestra un contexto geográfico y temporal que presentara suficientes factores de coherencia para que sus dinámicas sociales puedan ser estudiadas como un conjunto estructural. O lo que es lo mismo, encontrar un área donde los grupos analizados, pese a ser estudiados como unidades independientes, tuvieran mayor coincidencia que divergencia en sus estrategias sociales, económicas y de representación
* Department of Archaeology, University of Reading, Whiteknights Campus, box 227, RG6-6AB, Reading, UK.e-mail: [email protected].
Este trabajo se ha desarrollado dentro de los proyectos: AGER. La Formación de los Paisajes Antiguos en el Occidente Peninsular. Estructuras Sociales y Territorio del Ministerio de Ciencia y Tecnología (Programa Sectorial de Promoción General del Conocimiento - BHA 2001-1680-C02-01) y METALA. Geoarqueología y organización del territorio en las zonas mineras del occidente de la Meseta Norte, (Junta de Castilla y León, CSI07/03).
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
337
en el paisaje. Esto es lo que se puede denominar como una “zona de coherencia estructural geohistórica”, cuya homogeneidad permite realizar un estudio de las características actuales, con una presencia bastante reducida de sitios. El área de estudio presenta una unidad básica en el paisaje muy clara, que es el propio poblado, sin signos de ninguna otra estructura de articulación superior hasta época romana. Su estructuración no puede ser homogénea en un espacio tan grande, pero gracias a las características específicas del espacio habitable y a la interacción estructural establecida en diferentes ámbitos del entorno de cada zona, es posible, dentro de su especificidad, distinguir lo general de ciertas estrategias sociales y espaciales a escalas mayores. No es posible hablar, por lo tanto, de un territorio o una región caracterizada étnicamente, u otra forma de etnicidad dentro de la zona de estudio. Los paisajes antiguos se construyen, por encima de la propia entidad de los grupos, por las dinámicas a las que se ven expuestas las diferentes comunidades. La ubicación de estas, su historia específica o las condiciones de su propia estructura interna, hacen que dentro de los procesos históricos generales, cada parte tenga una fuerte personalidad. Las distintas áreas se ven afectadas por influjos y relaciones en momentos diferentes pese a que, en general, son finalmente absorbidos en mayor o menor medida por la generalidad de los grupos. Los estudios realizados hasta el momento definen una cierta coherencia de esta zona en sus formas de ocupación y explotación del territorio que claramente se establece en el Bronce Final. Momento en el cual los yacimientos se ciñen claramente a dos franjas muy marcadas a lo largo de los cursos del Côa y Tormes, con ciertas diferencias significativas en ambos contextos y un registro muy atípico y escaso en las zonas intermedias como luego se verá en mayor detalle. La historia de la investigación en la zona, en muchos casos supeditada a modelos de corte historicista generados para otras zonas de la Meseta, ha producido una imagen poco realista de esta evidencia hasta ahora. Las estructuras territoriales usadas para explicar la formación de estos espacios sociales provienen, por una parte, de los modelos generados desde los estudios de la zona oriental de la Meseta Norte, principalmente los modelos celtibérico y vetón abulense, y por otra, del aparato teórico desarrollado sobre la base de la estructura del territorio “céltico”. En ambos casos se produce la búsqueda de una ordenación piramidal del territorio, de formas de conflicto y dominación supralocales y de “optimización” del trabajo y los recursos mediante la distribución sectorial. Estos rasgos son inherentes al propio desarrollo del “sistema céltico” al que pertenecería esta zona en dichos modelos. La refutación de este modelo viene dada por el análisis pormenorizado del poblamiento y la representación espacial del registro que indican formas muy diferentes de estructuración del paisaje y la sociedad. Las comunidades del Bronce Final, como grupo genérico, han sido usadas como base para la articulación de los modelos “étnico-culturales” (López Jiménez, 2001) aplicados a los grupos de la Edad del Hierro dentro de la interpretación celtista de sus estructuras sociales (Orejas et alii, 2002).
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
338
6º 30'7º 30'
7º 30'
40 3040º 30'
LEYENDA
41º 00'
6º 30'
41º 00'
R í o
Tormes
R í o
Tormes
R í o
Duero
Côa
Rí
o
R í o
Agueda
Rí o
Huebra
Rí
o
Yeltes
R í o
Alag
ón
Sier
rade
Cande
lario
Sierra de
Gredos
Serra da MalcataSierra de Gata
Serra d
a Estr
ella Sierra de la Peña de Francia
Sierra de las Quilamas
Bronce Final y
Las Uces
Picón de la Mora
Pozos de Hinojo
Castelo dos Mouros
Figueira de C.Rodrigo
Castelo Rodrigo
Almofala
Pinhel
Bogalhal
C. dos Prados Almeida
Alvendre
Tintinolho
Castelos Velhos
Castelo Mendo
Lerilla
El Castillo
Los Castillejos
Irueña
Vilar Maior
Caria Talaia
Las Fraguas
O Castellejo
Sabugal
Ledesma
Salamanca
Cerro de S. Pelayo
Castillo de Navagallega
Los Huelmos
Las Fraguas
Cerro del BerruecoLa Corvera
Caelionico
Jarmelo
Puerto de T
ornavacas
Cañad
a de B
ejar
Valle
del A
lagó
n
Puerto de
Perales
Cova d
a Beir
a
C. de Freixial
Castelo de Cogula
Alto dos Sobreiros
Monforte
Castelos de Ozendo
Castelo Mau
Los Castillos de Gema
Castelo Bom
La Ermita del Castillo
Castil de Cabras
Teso de Utrera
tránsito al Hierro.Hierro Antiguo.
Adscripción dudosa o
poco definida.
Teso del Cuerno
La Aceña
Mesa y Castillo del Carpio
Bejarano
Herrezuelo
La Maya
Figura 1: Mapa de distribución de los asentamientos correspondientes al Bronce Final y tránsito al Hierro en el área de estudio. El espacio representado esta marcado por accidentes geográficos muy destacados. Los cursos de los ríos Tormes, Côa y Duero, así como las formaciones de las sierras al sur, como continuación de las formaciones del Sistema Central.
La identificación étnica de los pueblos prerromanos sigue basándose actualmente, en muchos casos, en la sistematización material, el uso de fósiles guía, y la ejecución del concepto de “etnogénesis”. La generación de estudios del territorio sobre estos planteamientos se basa en la asunción de que las noticias de las fuentes tienen de por sí validez como referentes étnicos (García Moreno, 1993: 335-336) y a estas se les suma la información lingüística y arqueológica (Almagro Gorbea y Ruiz Zapatero, 1992: 490). Desde este punto se procede a retrotraerse hasta momentos donde no existe una referencia “étnica” (como la Edad del Bronce) para asimilar sus “rasgos culturales” como génesis de lo posterior. Este sistema de inversión histórica presenta dos rasgos fundamentales. Por una lado, como explica Fernández-Posse (1998:37-38), una sensación de encontrarse en un mundo próximo y conocido, y por otro una interpretación “cónica” de la formación de las etnias que está peor definida y es menos generalista cuanto más cerca de la fuente original estamos. Este sistema se sirve de un
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
339
concepto que continua con un sistema explicativo que podemos llamar de “etnicidad acumulativa” sucesivo a la etnogénesis que tiene como punto de partida el resultado “étnico” final (Fig. 2). Esta se basa en la progresiva construcción de una identidad cuyos rasgos culturales están intrínsecos en los grupos humanos estudiados y un sentido evolutivo del desarrollo histórico.
La evidencia del Bronce Final y I Hierro es variada, su homogeneidad, cuando es
reconocible, tan solo existe en lo referente a sistemas sociales de explotación y producción, y por lo tanto a la creación de ciertos paisajes similares. El error esta en asimilar ciertos rasgos de cultura material a “etnicidad” y la distribución o concentración de estos directamente con grupos y fronteras sociales. El estudio de estos grupos se ha de articular en varias escalas de análisis, en procesos de tiempo largos y centrando la atención en la definición de la “comunidad” que forma la base del sistema. 2. EL ESTUDIO DE LOS PAISAJES ANTIGUOS La Arqueología del Paisaje es ya una línea de trabajo bien conocida en España desde mediados de los años 80 (Burillo, 1984, 1986). Dentro de la amplia gama de enfoques que ésta encierra, la consideración más sencilla pero acertada de paisaje es, a mi parecer, la expresada por Sánchez-Palencia y Orejas (1991: 43) como: “... la realidad compleja que forman la integración de un medio físico y de la acción del hombre sobre él, planteando la dinámica entre ambos componentes que va creando la historia de los paisajes”. La Arqueología del Paisaje provee de unos métodos de análisis que permiten un nuevo acercamiento conceptual pero también técnico al registro arqueológico. La construcción de la moderna Landscape Archaeology pasa inevitablemente por asimilar aportaciones instrumentales procedentes de la Arqueología Espacial, la Paleoecología o la Paleoeconomía, pero desde una perspectiva sintética y de una concepción social de los procesos históricos que es imprescindible para su comprensión. Sin embargo, la implementación de los sistemas de análisis basados en modelos antropológicos y económicos, estudiados desde la Interacción (a todos los niveles hasta llegar a esta que produce el Paisaje en la Historia), permite la caracterización de estos grupos estudiados como comunidades. El concepto de comunidad es un elemento básico de articulación del discurso interpretativo sobre la organización social de estos grupos. Comunidad, más allá de la definición clásica que vincula grupo-yacimiento (Murdock, J. 1949: 78-80), es entendida en este trabajo como: “... a dynamic socially constituted institution that is contingent upon human agency for its creation and continued existence (...) We see the community in its simplest description as the conjunction of people, place and premise” (Canuto, M. A., y J. Yaeger. 2000: 5). Por lo tanto se puede establecer, sobre los datos de que se dispone, una determinación de “comunidad” para cada uno de estos grupos asentados en cada yacimiento estable del interfluvio Tormes-Côa en el Bronce Reciente-Final hasta el Hierro Inicial. Esto permite, también, traspasar la barrera
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
340
del sitio arqueológico sin pasar a definir grupos “étnicos” a gran escala que no corresponderían a la realidad arqueológica documentada en este estudio.
HIERRO II Asimilación del concepto
"ETNICO"
HIERRO I Proyección al "PROTO" PUEBLO
Inicio de la generalización
ETNICA-CULTURAL
BRONCE FINAL Zona GENERICA
Coherencia sobre un
"Fosil Guía" común
TERRITORIO DE "ETNOGENESIS"
TERRITORIO POLITICO ROMANO
TERRITORIO ETNICO
ETNICIDAD
ET
NIC
IDA
D "
AC
UM
UL
AT
IVA
"(J
ustif
icac
ión
de la
Reg
resi
ón H
istó
rica)
INT
ER
PR
ET
AC
IÓN
PR
OC
ES
O E
TN
OG
EN
ES
IS
Reg
resi
ón h
istó
rica
CONCEPTO RACIAL
TE
RR
ITO
RIO
Figura 2: Los sistemas clásicos para determinar la identidad de los grupos “pre-romanos” se basan en conceptos de “etnogénesis” y “etnicidad acumulativa”, cuyo argumento que parte, la mayor parte de las veces, del estudio de estas sociedades del Bronce Final en las que aparecen ciertos elementos materiales que las identifica más fácilmente con “jefaturas” de tipo “céltico”. El esquema presenta la formación de estas “etnicidades” marcadas por la acumulación de elementos “distintivos”, rasgos de carácter y un gran inmovilismo de la identidad social.
3. UNA INTERPRETACIÓN PARA LA ZONA DE ESTUDIO.
Los grupos típicos de la Meseta Central se documentan con claridad hasta el límite del Río Tormes (López Jiménez 2001b), desde el cual desaparecen prácticamente por completo hacia el occidente. Este es el caso de los asentamientos de la llamada “cultura” de Cogotas I, que se encuentra bien representada hasta las vegas de dicho río y que, una vez sobrepasado éste, tan sólo aparece esporádicamente en hallazgos casuales sin poblamiento documentable. Esta ruptura del patrón de poblamiento coincide con otra también muy fuerte en la base geológica y geográfica, que se produce justo sobre el cauce del Tormes. De la misma manera sucede con los grupos de la llamada “Cultura de Soto”, cuyos últimos asentamientos son Ledesma o Salamanca, y sin que aparezca, prácticamente, la cerámica típica al occidente del Tormes. De esta forma sucede también con ciertos elementos de tipo beirano en la parte occidental. En esa área, las sierras de Estrella o Malcata parecen ser el límite de los tipos Carambolo o Lapa do Fumo, de los elementos claramente sudoccidentales o de las estelas del Sudoeste (de las que Foios y Baraçal –Sabugal- son las más septentrionales), así como de la entrada de cerámicas tipo
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
341
Baiões. En esta zona portuguesa, los elementos materiales asumidos como “típicos” parecen romper su línea de distribución y desaparecen igualmente los patrones de asentamiento reconocibles para el Bronce Final Atlántico, como los documentados en Cáceres. La coincidencia, en ambos casos, de un cambio en el patrón de asentamiento, visible y fuertemente estructurado, hacia otro de muy leve rastro y escasa visibilidad, permite definir y demarcar una zona con tanta coherencia como las colindantes. En este mismo sentido apunta la desarticulación de la dispersión de los materiales asociados a este poblamiento en otras áreas. La fijación de otros dos límites claros, en el curso del Duero por el Norte, y en las sierras de Malcata, Gata, Francia, Lagunilla y Candelario, como línea contínua al Sur, cierran el círculo trazado para englobar estos grupos dentro de un sistema de ocupación homogénea.
Sin embargo, el trabajo de caracterización de estos registros se produce mediante
la definición de diversas escalas de poblamiento. Éstas están determinadas por la profundidad del análisis aplicado, partiendo de la base de que el registro es, en un área tan extensa, bastante poco denso. Sin embargo, y asumiendo que en el futuro pudieran aparecer nuevos asentamientos, no parece que estos pudieran ser muchos más, pese a realizarse un trabajo más intensivo. Por lo tanto, ha de asumirse que esta gran capacidad de asimilación y potencial explotación del territorio ocupado es actor y parte de la propia estructura social y de las posibilidades reales de desarrollo de los grupos que lo habitan.
En un caso ideal, el análisis comienza en el propio yacimiento y en su entorno
inmediato, con los aspectos de morfología interna, núcleos de habitación, producción y almacenaje, morfología de las zonas habitables y relaciones entre los núcleos de habitación. Tras esto, es la relación con el entorno inmediato la que pasa a ser estudiada, en función de las posibilidades del emplazamiento, situación, movilidad, referentes visuales y de visualización, medios de explotación y áreas explotables. De aquí se pasa a contextualizar el asentamiento en el entorno y en relación con otros lugares, formando un paisaje comarcal que queda definido por las relaciones establecidas entre los vecinos. Tras ello existe una región que está integrada por ciertos conjuntos de asentamientos que se agrupan entre sí mediante el establecimiento de similares dinámicas y formas de relación. En todos los casos existen grados de análisis de las formas de movilidad, explotación o interacción que ya, en muchas ocasiones, no son directas. Sobre estos se encuentra la “zona de estudio” que representa el último escalón de coherencia estructural en las dinámicas sufridas por estos grupos.
En esta cadena es tan importante el propio ámbito de estudio en el que se produce
el paisaje como las relaciones de interacción que permiten a estos grupos articularse. Su estructura se mantiene en un lento proceso de cambio que solo se puede determinar en los estadios más definidos y rupturistas del proceso y siempre en largos periodos de tiempo. Las escalas de análisis han de articularse, por lo tanto, mediante la utilización de modelos antropológicos que permiten la discriminación de ciertos elementos que indican las formas de interacción en el paisaje. Estos modelos, centrados en la interpretación de la estructura social apoyándose en modelos etnológicos conocidos, tienen una larga tradición de estudios (Earle, 2002; Sahlins, 1972, 1985) en el mundo anglosajón. Es, por
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
342
lo tanto, necesaria la identificación de las estrategias de economía política y de subsistencia, así como de los elementos simbólicos generados por estas (Bradley, 1998, 2002; Kristiansen, 1984), a través de la articulación de estrategias de aplicación específicas para estos registros.
Por una parte, es necesario un análisis más detallado de las características de los
paisajes producidos por los grupos estudiados en la zona sudoccidental de la Meseta Norte, y por otra, la búsqueda de sistemas similares con los que poder estructurar, mediante la aplicación de estos modelos, formas de interpretación del registro adecuadas a sus características específicas. Para ello es necesaria una perspectiva analítica que evite caer en modelos universalistas y que, por el contrario, permita interpretaciones aplicadas a sistemas concretos.
Los puntos utilizados como indicadores de las relaciones que articulan el vínculo
entre paisaje y estructura social en este estudio se resumen en los siguientes: • Análisis de la unidad básica de articulación del grupo, sistema social y
estructura social (Shanks y Tilley, 1987: 51-55). • Morfología de los asentamientos. • Patrones y modelos de las estrategias locacionales. • Formas de explotación del medio. • Sistemas de marcación del paisaje y formación de los rangos del paisaje
(en relación con la antropización y la “posesión” del entorno). • Formas de movilidad, sistemas de comunicaciones y su vinculación a
estructuras económicas y sociales. Condicionantes de las relaciones intergrupales.
Éstas son más visibles y forman contrastes suficientemente claros contemplados desde estos largos procesos. La construcción de estas secuencias se constituye en uno de los más interesantes elementos de apoyo al análisis en la determinación de las formas de transformación de los paisajes. Los procesos producidos en esta secuencia, desde la Edad del Bronce a la romanización, se centran principalmente en los indicadores de la sedentarización y fijación al suelo, las formas de representación del poblamiento en el paisaje, las formas de explotación del entorno y las evidencias de interacción estructural entre los grupos. La sedentarización se presenta en esta zona como un lento proceso de apropiación del entorno y fijación al suelo y por lo tanto de transformación del paisaje en el que cambian también las formas y medios de explotación del territorio. Dentro de la definición de las diferentes escalas de estudio se encuentra la identificación de ciertos elementos que suponen cambios en las estructuras sociales o formas de representación social. Estos deben ser visibles a primera escala (yacimiento), pero sólo cuando se contemplan en su dispersión y representación en las escalas siguientes, toman su verdadera dimensión. Su aparición, distribución y volumen son la base de la interpretación necesaria para establecer su validez como indicador, como es el caso de la aparición de los primeros “paquetes” materiales con elementos de consumo
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
343
individual diferenciado (vasitos) junto con elementos abiertos (cazuelas o platos tipo orientalizante en algunos casos), para consumo común (generalizado o restringido), asociado a grupos pequeños en pleno proceso de sedentarización. Su vinculación a procesos de competición y representación social está claramente relacionada con la fuerte influencia del área sudoccidental cuyo mejor exponente es el túmulo del Cerro de San Pelayo A (Benet 1990) fechado por Radiocarbono en el siglo IX BC. Estos elementos parecen estar asociados entre sí a una influencia del mundo orientalizante que prepara la aparición de verdaderos objetos de distinción de ciertos individuos y que coinciden con la sedentarización definitiva y la fijación al terreno de los grupos. Sin embargo, esta última se realiza en unas condiciones que permiten el control de las posiciones de jerarquización mediante la segmentarización, en un contexto sin presión social ni de competencia por los recursos. Esto lleva a la aparición de heterarquías (Crumley 1979, 1995) en las que los individuos, que ostentan cierta posición o disposición de privilegio, están igualmente sometidos a la vinculación a la tierra, de forma que se impide el desarrollo de una jerarquización real (Fernández-Posse 1998, 209). Por otra parte, este proceso se alimenta con objetos de prestigio de uso claramente individual que comienzan entrando probablemente en la zona hacia el siglo VII a. C. Aparecen pulseras tipo “La Joya”, pendientes, fíbulas, cuentas de collar de pasta vítrea, agujas y pasadores, que refuerzan una imagen de poder y de capacidad de gestión de ciertos recursos por parte de algunos individuos dentro del grupo. Esta situación se reafirma con la aparición de los poblados del Hierro Pleno y la creación de importantes espacios internos en los que se reproduce a escala el sistema de explotación del entorno. Los elementos de producción social son comunes todavía y, tan solo en casos muy contados y en otros territorios (Ávila y Cáceres), aparecen las necrópolis como evidencia de un paso más en la jerarquización social y la posible aparición de una sociedad de clases. Sin embargo, en la inmensa mayoría del espacio del occidente, y en todo el terreno delimitado en este estudio, no hay evidencia de una sola necrópolis de la Segunda Edad del Hierro. Los mecanismos de reproducción social, que tanta importancia tienen en la representación funeraria, no dejan huella en el occidente. Por otra parte, se observa también una estabilización del paisaje articulado bajo líneas claramente basadas en los cursos fluviales y el control de ciertos recursos de movilidad y comunicación. Se ralentiza, sin embargo, la aportación de elementos materiales de prestigio, y en concreto las importaciones, cuyos paralelos ahora siguen proviniendo del sudoeste, como los vasos tulipiformes de Sabugal (Portugal) (Silva 2000), o ciertos elementos de torno oxidante que en un principio parecen venir de la Meseta Central, Norte y Sur. 4. PAISAJES Y ESTRATEGIAS DE EXPLOTACIÓN DE RECURSOS
La determinación de una secuencia para la Edad del Bronce en el área que nos ocupa es algo todavía sin resolver debido a la falta de información arqueológica para
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
344
este momento. Las posibles secuencias, muy poco paralelizables a tipos vecinos, dejan grandes vacíos al ser articuladas como las series de la Meseta Sur o el oriente de la Meseta Norte. Las divisiones entre, al menos tres fases del Bronce, junto con fases formativas y finales no solo no son reconocibles, sino que no existe registro sobre el que buscarlas.
En el Bronce Inicial, tras la desaparición de los numerosos asentamientos con
tipos calcolíticos tan solo podemos ver, por contraste ante un Bronce Final muy localizado, un momento de escasez de hábitat, con materiales poco definitorios y muy escasas referencias arqueológicas. Esta indefinición parece mover a pensar en una solución en dos periodos para este Bronce occidental. Un bronce Inicial, que se caracterizaría por lo que algunos autores llaman “continuidad funcional” (Ruiz-Gálvez Priego, 1998: 17-18). Éste mantendría básicamente los modos de subsistencia del mundo calcolítico, pese a los posibles cambios articulados en su estructura social que habrían llevado a abandonar ciertos rasgos materiales o estrategias de reproducción social. Por el contrario, otro gran cambio en este sentido sería la aparición de nuevas formas de relación con el entorno, el comienzo de una sedentarización, la generalización del uso del metal y la metalurgia, producidos durante el Bronce Final. Esta división en dos fases (Inicial-Final) parece, por el momento, más adecuada debido a la falta de definición general para este periodo, centrándose no en materiales cerámicos o tipos sino en formas de ocupación del espacio y estrategias de subsistencia que reflejan diferentes tipos de estructuras sociales.
Para el Bronce Final nos enfrentamos a una distribución bastante localizada del
registro, más conocido y fácilmente identificable, como es el de Cogotas I, que se extiende hasta el área del Tormes y zona de la Cañada de Béjar. El área oriental, centrada muy claramente alrededor del Tormes, se localizan los yacimientos pertenecientes al llamado grupo de Cogotas I. Dentro de este podemos aun distinguir por sus características dos momentos, una primera fase de poblados en llano, todavía muy poco estables pero de ocupación recurrente, y otros, de mayor tamaño, mejor estructurados y ubicados en altos o incluso lugares muy bien destacados, que parecen ser estables y transformar mas claramente el medio creando un importante cambio en el paisaje. Esta presencia se interrumpe en la orilla contraria, donde hay que buscar otro tipo de evidencias menos familiares.
Los elementos pertenecientes al Bronce Final en esta parte occidental son
verdaderamente difíciles de reconocer. Las evidencias más claras con que se puede contar son unos pocos yacimientos y una más importante evidencia metálica. 4.1. POBLAMIENTO DE TIPO COGOTAS I.
Los grupos prehistóricos asimilados a las evidencias de materiales de Cogotas I, presentan un aspecto claramente deformado por una importante carga de modelos
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
345
apriorísticos actualmente en revisión (Fernández-Posse, 1998: 91-100). Si eliminamos la categoría de las cerámicas de Cogotas I como “fósil guía” y nos ceñimos a sistemas de análisis de estrategias de subsistencia y formas de ocupación del territorio acompañados de un registro material contextualizado, la “cultura de Cogotas I” muestra una cierta entidad cultural en el área de la cuenca del Duero y ciertos límites que son reconocibles solo si buscamos tras la presencia de los manidos “fósiles guía”. Los grupos que observamos bajo esta denominación tienen una presencia larga en el tiempo y ciertas estrategias sociales que no son fácilmente reconocibles por los investigadores que hoy trabajamos sobre ello, pero que debió de ir mucho más allá de la impresión de homogeneidad superficial falsamente producida por las “cerámicas de Cogotas I” (Fernández-Posse, 1998:37-38). La contextualización de estos registros pasa por reconocer la especificidad de los procesos y establecer la mayor cantidad de “mapas” posibles para su discriminación. Desde la investigación de la Edad del Hierro para la zona Sudoccidental de la Meseta Norte la tendencia ha sido la de producir visiones homogeneizadoras que coloquen a la “cultura de Cogotas I” como germen de las estructuras jerarquizadas que producen, bajo los influjos del Noreste, los grupos de jefaturas del territorio vetón (Álvarez-Sanchís, 1999: 58-60). Este mapa del panorama del Bronce Final aglutina elementos variados que, colocados en su contexto y circunstancias desdibujan, como veremos, la buscada homogeneidad de este registro (Álvarez-Sanchís, 1999: 49).
Otra importante cuestión es la de su adscripción cronológica, y el finalmente
aceptado límite del siglo X a. C. (Fernández-Posse, 1998: 97-99; Ruiz-Gálvez Priego, 1995: 82-83, 1998: 230; Fabián, 1999: 178-179) para estos grupos que en esas fechas han comenzado a transformarse influenciados por una reestructuración de los contactos activados desde al Mediterráneo y la costa atlántica. Por lo tanto, nos enfrentamos a un modelo cuya definición arqueológica es “inadecuada” (Fernández-Posse, 1998: 92) y que, aunque su reformulación no corresponde a este trabajo, en lo tocante al área que le afecta pretende ser algo más ajustada a una visión mejor contextualizada desde la Arqueología del Paisaje.
En la diferenciación tradicional entre ciertas fases de los grupos de Cogotas I
juega un papel muy importante la ejecución, distribución y patrones decorativos de la cerámica “lujosa” que representa su identificación. Tradicionalmente han sido asimilados a los grupos proto-Cogotas ciertos yacimientos que presentan motivos ejecutados por incisión, más “simples” y que se asocian a poblamiento poco estable, asociado a los campos de hoyos, en vegas fértiles o elevaciones suaves y donde se documenta una economía de aprovechamiento integral del medio. Estos patrones decorativos parecen complicarse con el tiempo y, aunque sin dataciones (por ahora) para los más modernos yacimientos, parecen estar en relación con una sedentarización progresiva cristalizada en la presencia de hábitats más estables. Si tenemos como cierta la secuencia basada en estos datos la evidencia presentada por el registro en el área de estudio muestra una clara coincidencia con los patrones que parecen observarse en el interior de la Meseta.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
346
Esto no parece mantenerse para lo que podemos entender como los momentos finales de este fenómeno, representados en yacimientos de gran singularidad como La Mesa y El Castillo de Carpio Bernardo y, principalmente El Cancho Enamorado en el Cerro del Berrueco. De los dos primeros, pese a que existen posteriores trabajos aun inéditos sobre ellos, poco sabemos, con el agravante de que el segundo se encuentra en parte destruido. Sin embargo, los recientes trabajos sobre El Cancho Enamorado revelan importantes características del hábitat que los distancian de los asentamientos tradicionales de Cogotas I. En este caso existen estructuras de gran porte levantadas para delimitar, acondicionar y proteger el poblado. Ciertas zonas son especialmente remarcadas por muros realizados sin cantería pero de gran anchura, a modo de tosca muralla sin carácter defensivo. Todo ello, integrado en un horizonte muy homogéneo perteneciente a lo que se conoce como Cogotas I Final, supone un claro cambio con respecto a evidencias anteriores.
Aparece un sistema que, a juzgar por la estructura del poblamiento, ya es capaz
de una total sedentarización, con control directo de un entorno del que explota todos los recursos necesarios para la autosubsistencia pero que necesita igualmente el establecimiento de alianzas y contactos externos. En este sentido las situaciones de estos yacimientos son especialmente significativas, en el caso del Cerro del Berrueco, cuya monumentalidad es manifiesta y su situación dentro de una logística social muy a tener en cuenta.
4.2. UN BRONCE FINAL PARA LA ZONA OCCIDENTAL. Los grupos del área de la Meseta Norte parecen extenderse por las zonas de vegas fértiles, amesetadas y con fondos de arenas y rellenos cuaternarios, cuya marca más occidental está precisamente, como ya se ha visto anteriormente, en el Tormes. Sin embargo, la diferencia en la ocupación del territorio solo se observa a raíz de la definición de los grupos del Bronce Final de tipo Cogotas I. Anteriormente, los grupos calcolíticos han ocupado de forma integral este territorio, marcando claramente el paisaje con elementos muy diversos y mesurando esos espacios de acuerdo a esquemas de gran movilidad y complementariedad del uso de los recursos. Ya con el relativo “vacío” del Bronce Inicial se puede comenzar a intuir una diferenciación en el hábitat de las diversas áreas de explotación, en las que aparece un primer interés por la perduración en el terreno, la significación en el paisaje y el control de los puntos estratégicos para la movilidad. Mientras tanto, esto no va ha suceder en el sector oriental, ya que no será hasta el final de Cogotas I que los primeros hábitat de características estables que se proponen una relación directa con el control de puntos estratégicos en estas zonas de difícil movilidad. En este sector occidental la mayor parte de las evidencias de las que tenemos constancia se reducen a hallazgos o elementos arqueológicos aislados, con una ausencia importante de información sobre el tipo de hábitat y los elementos materiales que pudieran distinguir estos asentamientos. Esta situación se debe en gran parte a la
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
347
ausencia de “horizontes” culturales claros que poder usar como referencia. La falta de tipos de poblamiento asimilables a Cogotas I o de elementos relacionables con los tipos Baiões-Santa Luzia hace que la destrucción o enterramiento de los escasos sitios presentes en esta zona y su poca evidencia en superficie sea de muy difícil reconocimiento. Es posible que, como parece apuntar Fabián (1999: 177-179), exista una fase de transición, todavía con modos de vida del Bronce Final, anterior a que se produzca el paso a las sociedades típicas del Hierro con una estabilidad en el paisaje bien clara. Esta fase, caracterizada por la aparición de vasitos de pequeño tamaño, carenados en su mayoría y la documentación por primera vez de mamelones con perforación vertical, supondría un primer paso en la reestructuración de los paisajes que van a significar los contactos con el mundo del Sudoeste y la costa atlántica. Lo cierto es que la evidencia clara de poblamiento, tras el “vacío” del Bronce, es este momento del tránsito Bronce Final – Hierro. En cualquier caso, la presencia de ciertos elementos datables de forma relativa, parece hablarnos de cierta presencia de grupos que explotaban este entorno, realizaban su propia metalurgia al modo “atlántico” y, aunque prácticamente no dejaron huellas de sus formas de ocupación del territorio, sabemos que estuvieron presentes.
La mayoría de los elementos que nos pueden remitir a un poblamiento de este momento son hallazgos metálicos y, en algún caso de su producción. Una de las primeras cuestiones que parecen relacionar poblamiento y evidencias metálicas es la relación estrecha entre una metalurgia más simple, formada por la producción de hachas planas, varillas y otros elementos sencillos a los yacimientos de Cogotas I, mientras que los tipos pertenecientes a la metalurgia más “compleja” (con moldes más elaborados, hachas de talón, de cubo, espadas, etc.), no aparecen relacionados con estos lugares sino con ciertos hallazgos casuales en lugares sin aparente vinculación a yacimientos, salvo posibles excepciones, como es el caso de Las Fraguas (Linares de Riofrío) o el posible taller de Vilar Maior (Fig. 3).
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
348
RÍO
DUE
RO
RÍO TORMES
RÍO
CÔ
A
RÍO HUEBRA
RÍO
ÁGU
EDA
RÍO YELTES
RÍO
ALA
GÓ
N
Figura 3: Distribución de los elementos metálicos, yacimientos y hallazgos aislados con elementos de Cogotas y Soto.
Así encontramos una clara división también con respecto a los lugares donde
documentamos esta primera metalurgia como El Cancho Enamorado, donde se recuperaron un hacha plana, varias agujas y el puñal de la cabaña Be 6 (Maluquer, 1958), pero también, muy recientemente, otros elementos de bronce y algunos fragmentos de crisol. De La Mesa (Carpio Bernardo) conservamos también un hacha plana, así como de La Hoya y una cuarta sin localización exacta de los alrededores del Cerro del Berrueco. También de bronce y de esta tipología, aunque mucho más basta en su elaboración y terminación conservamos la del dolmen de Rábida II. En cualquier caso parece que los sitios de Cogotas I no llegan a sobrepasar, en esta área, los tipos de metalurgia del bronce más sencillos, llegando a relacionarse solo en los casos de mayor perduración con tipos de Bronce Final I o incluso II (si vinculamos a estos grupos depósitos como Huerta de Arriba o Padilla de Abajo). Cuestión aparte merecería en este caso el yacimiento de San Roman de Hornija en el que se podría relacionar una fíbula de codo tipo Bronce Final III a elementos de Cogotas I, pero la excepcionalidad del sitio y la falta de fechas radiocarbónicas más ajustadas mantienen esta asociación todavía como objeto de reflexión por parte de sus investigadores. La existencia de ciertos útiles que podemos llamar de “reinterpretación” de los tipos atlánticos a los modelos Cogotas I parece apoyar esta hipótesis, concretados en la existencia de las hachas planas con anillas (Fernández-Posse, 1998: 199).
Las evidencias del occidente son, sin embargo, algo más prolijas en elementos
metálicos pero mucho menos en lugares claros de habitación y casi nulos en la relación
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
349
entre los primeros y los segundos. La única evidencia que posiblemente relacione un poblamiento a la elaboración de útiles metálicos es, como anteriormente adelantaba, el yacimiento de Las Fraguas y el probable lugar de laboreo del metal en Las Macollas, ambos en el término salmantino de Linares de Riofrío (Morán, 1919: 94; 1946: 53).
Siguiendo hacia el Sudeste la sierra encontramos el hallazgo de Los Santos,
donde apareció un hacha de talón y una anilla hoy depositada en el Museo de Salamanca junto a la que perteneció a la colección de Juan Muñoz y que proviene de Santibáñez de Béjar (Santonja, 1998: 115-116; Maluquer, 1956: 110) de las mismas características. También un hacha de talón, aunque fracturada y en mal estado tras haber servido de cuña para partir leña, procede del término de Peñaparda. Siguiendo con este tipo de hachas hacia el occidente será en el curso alto del Côa donde encontremos los otros ejemplares conocidos hasta ahora. Siguiendo el río nos encontramos los ejemplares de Lajeosa, Souto, Rapoula do Côa y Vila do Touro. Pero quizá el más interesante de los hallazgos realizados en esta zona sea la espada pistiliforme de Vilar Maior (Coffyn, 1985: 120-122). Esta espada apareció en un terraplén de la ladera del Castillo de Vilar Maior (Rodrigues, 1961: 11) donde se documento junto a cerámicas y escorias de fundición. Esto nos podría estar refiriendo a un posible depósito de fundidor, ya que, como bien dice Vilaça (2000: 41) no es común encontrar estos elementos en hábitat, y parece que pierde fuerza la hipótesis de Rodrigues (1961) de una sepultura.
En este caso, gracias a los recientes trabajos de Marcos D. Osorio da Silva,
muchos de ellos aún inéditos, podemos comenzar a justificar una relación entre ciertos lugares clave para la articulación de la movilidad en esta zona y la presencia de estos elementos. Igualmente significativos es la presencia de un hacha de apéndices proveniente de Fuenteliante, de cronología más reciente. Otros hallazgos metálicos, vinculados a yacimientos más concretos y con contextos cronológicos más específicos, como el de Porto da Vide (Perestrelo, 2000: 52-53) sobre un hacha de cubo (Coffyn, 1985: 221) y otra de talón (Coffyn, 1985: 195) merecen ser tratadas en especial dentro de estos yacimientos.
Pero, sabiendo que efectivamente no se puede decir que estos grupos tan poco visibles se comporten como aquellos que representan los de tipo Cogotas I, cabe preguntarse si nos encontramos con un sistema más similar al documentado en la zona portuguesa y que conocemos bien por yacimientos de la Beira como tipo o “grupo” Baiões-Santa Luzia. Este tipo de poblamiento, que comienza a desarrollarse en un área de paso obligado entre el Centro-Sur y el Norte de Portugal por un lado y la meseta española por otro, goza de una cierta buena cantidad de fechas radiocarbónicas que lo sitúan entre XIV e inicios del IX A. C. (Senna-Martinez, 1995: 118-119). Estos grupos ocupan claramente la zona central de la Beira Alta y Litoral buscando lugares altos donde construir con visos de permanencia estructuras de habitación como las documentadas en Cabeço do Castro (Senna-Martinez, 1989) o el pequeño emplazamiento de Buraco da Moura de São Romão (Senna-Martinez, 1995). Estos emplazamientos están probadamente vinculados a producción de la metalurgia “atlántica” que se acaba de describir para el área de estudio de este trabajo. Como
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
350
elementos típicos de este grupo se destacan las asociaciones de hachas de talón bifaciales y una anilla, de dos anillas, alabardas y fíbulas de arco gallonado (Senna-Martinez, 1995: 119). Pero hasta ahora, sin embargo, la definición de “tipo” Baiões-Santa Luzia ha venido dado por las cerámicas y sus decoraciones. Son los primeros trabajos de Tavares da Silva (1977) los que definen estas producciones y reiteran una sistemática presencia en un área determinada. Estos yacimientos se caracterizan por la importante presencia de ciertos tipos cerámicos y principalmente por una decoración muy específica. Estas más significativas de estas cerámicas serán las tazas carenadas y geminadas (Silva, 1978, 1979), acompañadas de decoraciones hasta el momento completamente ausentes. Aparecen algunos elementos peinados generalmente sobre engobe aunque estos son los más escasos. Junto a ellos existe una importante cantidad de cerámicas con decoración incisa post-cocción no muy profunda, con motivos de triángulos, rombos, zigzag, dientes de sierra, espigas finas, etc. En ocasiones esta decoración se complementa con elementos puntillados, formando barras, triángulos u otras formas geométricas. Estas decoraciones vienen siempre marcando la zona superior del cacharro o, en algunos casos, la unión de la parte superior con la inferior por la carena. Todos estos elementos son muy comunes a los castros de esta zona y están bien documentados en todos los sitios independientemente de su morfología o tamaño (Silva, 1978: 189; Senna-Martinez, 1995). Esta aparición de elementos de prestigio, nuevas formas de expresión decorativa y producción artesanal han llevado a uno de los principales investigadores del tema a plantearse no solo una importante sedentarización y el desarrollo de un sistema jerárquico sino incluso la posibilidad de una estructuración de jerarquías de orden territorial (Senna-Martinez, 1995: 119). Esta postura se apoya en una fuerte diferenciación en los patrones de asentamiento y la distribución de estos. En los yacimiento asociados a estos momentos se documenta una gran diferencia de tamaño del asentamiento en dos grupos grandes, los que tienen importantes cantidades de espacio para el hábitat (todos ellos entre ½ Ha. y 1, ½ Ha.) como Santa Luzia, Sª. da Guia, S Romão, Sª do B. Sucesso, C. São Cosme o Castelos Beijós. Por el contrario, junto con estos y replicando el registro material de los grandes castros aparecen establecimientos de muy reducidas dimensiones (entre 30 y 50 m²) como Moura S. Romão, Cabeço do Cucão o Malcata. Entre estos sitios Senna plantea una relación de control estructural y la gestión de una jerarquización territorial que denomina de “lugar central” (Senna-Martinez, 1995:119) basándose en la posible función de atalayas o estaciones para la gestión de recursos estratégicos (como el control de rutas o puntos destacados en el paisaje).
Sin embargo, el registro documentado en la zona sudoccidental de la Meseta Norte es diferente y la presencia de elementos de tipo Baiões es casi testimonial. Tan solo algún fragmento encontrado en Castelo dos Mouros o Castelo de Ervedosa podría estar en relación con este mundo (Perestrelo, 2000: 93; Senna-Martinez, 1993b: 107). Tampoco los elementos metálicos aparecen con la centralización ni profusión con que lo hacen en esta zona y la distribución de los yacimientos hace pensar más bien en un modelo similar al planteado por Vilaça para la zona de la Beira Interior (Vilaça, 1995,
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
351
2000b: 177-178) en el que la articulación básica en el paisaje es el propio yacimiento, sin existir aparentemente jerarquización alguna fuera de este.
5. CONCLUSIONES.
Los estudios realizados hasta ahora han permitido determinar una secuencia de poblamiento más o menos clara para esta zona. Esta ha de incluir, necesariamente, diversos ritmos de adaptación al cambio, permeabilidad de ciertas zonas y una importante variabilidad en las características de cada grupo y zona (Fig. 4). Esto no altera, sin embargo, el que toda el área se comporte de forma relativamente similar en cuanto a estrategias de subsistencia, estructura social, mecanismos de reproducción social, estructuración de la movilidad y, por lo tanto, construcción de un paisaje similar.
El análisis del registro, de las formas de ocupación del espacio y de explotación
asociadas, presentan una estructura de asentamientos basados en su propia coherencia como grupo autárquico y relacionado con otros de su entorno mediante formas de parentesco, indicando por tanto, estrategias de reciprocidad positiva o equilibrada. La contrastación de la evidencia representada, definida básicamente por pequeños asentamientos, ninguna presión sobre los recursos, baja densidad de población sin jerarquización en el territorio y procesos de cambio lentos, con estrategias sociales documentadas mediante modelos antropológicos, lleva a descartar la organización del espacio a escala supralocal así como la creación de estructuras organizativas que superen el ámbito grupal. Su forma social, tras analizar la morfología, relaciones en el paisaje y formas de aprovechamiento del medio, con ayuda de los primeros análisis paleoecológicos y paleoeconómicos en la zona, permiten hablar de estos grupos como sociedades segmentarias que se van a convertir, paulatinamente, cada vez en más complejas, pero solo llegarán a transformarse en sociedades redistributivas (en este caso tributarias mas apropiadamente) con la conquista romana. Esto nos coloca ante una zona formada por un cúmulo de unidades que se relacionan entre sí pero cuya estructura única y básica sigue siendo el propio grupo, la comunidad tal y como ya se definió anteriormente.
Cada una de estas unidades estaría sustentada por el llamado “modo doméstico
de producción” (Sahlins, 1972) en el que cada núcleo familiar es una unidad productiva y sostiene un entramado de relaciones económicas, sociales e ideológicas que permite el sostenimiento de una estructura que muy bien podemos llamar heterárquica.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
352
Figura 4: Secuencia del Bronce Final-Hierro en la zona.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
353
BIBLIOGRAFÍA Almagro Gorbea, M., y G. Ruiz Zapatero (1992): "Paleoetnología de la Península
Ibérica. Reflexiones y perspectivas de futuro". En M. Almagro Gorbea y G. Ruiz Zapatero (eds.): Paleoetnología de la Península Ibérica. Madrid (Complutum 2-3): 469-499.
Álvarez-Sanchís, J. (1999): Los Vettones. Madrid. Ed. Real Academia de la Historia. Benet, N. (1990): "Un vaso pintado y tres dataciones de C14 procedentes del Cerro de
San Pelayo (Martinamor, Salamanca)". Nvmantia III: 77-94. Bradley, R. J. (1998): The significance of monuments: on the shaping of human
experience in Neolithic and Bronze Age Europe. London. Ed. Routledge. —. 2000. An Archaeology of Natural Places. Londres. Ed. Routledge. Burillo Mozota, F. (Ed.) (1984): Arqueología Espacial. Coloquio sobre distribución y
relación entre los asentamientos. Teruel, Seminario de Arqueología y Etnología Turolense.
— (Ed.) (1986): Arqueología Espacial. Coloquio Sobre el Microespacio. Teruel, Seminario de Arqueología y Etnología Turolense.
Canuto, M. A., y J. Yaeger. ( 2000): The Archaeology of Communities: a New World perspective. Londres. Ed. Routledge.
Crumley, C. L. (1979): "Three Locational Models: an Epistemological Assessment of Anthropology and Archaeology", Advances in Archaeological Method and Theory 2: 141-173.
— (1995): "Heterarchy and the Analysis of Complex Societies." En R. H. Ehrenreich, C. L. Crumley, y J. E. Levy (eds.): Heterarchy and the Analysis of Complex Societies. Arlington, (Archaeological Papers of the American Anthropological Association., vol. 6): 1-5.
Earle, T. (2002): Bronze Age Economics: The beginning of political economies. Oxford. Ed. Westviews Press.
Fabián, F. (1987): "El Bronce Final y la Edad del Hierro en el Cerro del Berrueco (Ávila- Salamanca)". Zephyrus XXXIX-XL: 273-ss.
— (1999): "La transición del Bronce Final al Hierro en el Sur de la Meseta Norte. Nuevos datos para la sistematización". Trabajos de Prehistoria 56. 2: 161-180.
Fernández-Posse, M. D. (1998): La investigación protohistórica en la Meseta y Galicia. Vol. 1. Arqueología Prehistórica. Madrid. Ed. Síntesis.
García Moreno, L. A. (1993): "Organización sociopolítica de los Celtas en la Península Ibérica." Los Celtas Hispania y Europa, Madrid, 1993: 327-355.
Kristiansen, K. (1984): "Ideology and Material Culture: an Archaeological Perspective." En Marxist Perspectives in Archaeology. Cambridge. Cambridge University Press.
López Jiménez, O. (2001): "Europa y la creación de los modelos "célticos". El origen del paradigma étnico-cultural". Trabajos de Prehistoria 58. 2: 69-88.
— (2001b): "Territorios, fronteras y vías de comunicación en el Sudoeste de la Meseta Norte durante el Bronce Final." II Jornadas de Arqueología de Molina de Aragón., Molina de Aragón (Guadalajara), 2001.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
354
Maluquer de Motes, J. (1956): Carta Arqueológica de España. Salamanca. Salamanca. Ed. JSEA.
— (1958): Excavaciones Arqueológicas en El Cerro del Berrueco (Salamanca). (Acta Salmanticensia XIV.)
Morán Bardón, C. (1919): Investigaciones acerca de Arqueología y Prehistoria de la región salmantina. Salamanca.
— (1940): Mapa Histórico de la Provincia de Salamanca. Salamanca. — (1946): Reseña Histórico Artística de la Provincia de Salamanca. (Acta
Salmanticenia II). Murdock, J. (1949): Social Structure. Nueva York. Ed. Macmillan. Orejas, A., M. Ruiz del Árbol, y O. López Jiménez (2002): "Los registros del paisaje en
la investigación arqueológica". Archivo Español de Arqueología 75: 287-311. Perestrelo, M. S. (2000): O povoamento romano na bacia média do Rio Côa e na bacia
da Ribeira de Massueime. 2 Vol. Coimbra. Memoria de Licenciatura, Universidade de Coimbra.
Rodrigues, A. V. (1961): "Contributo para o estudo da Idade do Bronze em Portugal. Prospecções na região de Riba Côa". Beira Alta XX (1): 3-13.
Ruiz-Gálvez Priego, M. L. (ed.) (1995): Ritos de Paso y Puntos de Paso. La Ría de Huelva en el mundo del Bronce Final europeo. Madrid (Complutum Extra Vol. 5).
— (1998): La Europa Atlántica en la Edad del Bronce. Un viaje a las raíces de la Europa occidental. Crítica/Arqueología. Barcelona. Ed. Crítica.
Sahlins, M. (1972): Stone Age Economics. Chicago. Ed. Aldine. — (1985): Islands of History. Chicago. University Press. Sánchez-Palencia, F. J., y A. Orejas (1991): "Fotointerpretación arqueológica: el estudio
del territorio en A. Vila (ed.): Arqueología". Nuevas tendencias. Madrid. CSIC. Santonja, M. (1998): "Los tiempos prehistóricos," en M. Salinas de Frías (ed.): Historia
de Salamanca. Prehistoria y Edad Antigua. Salamanca. Centro de Estudios Salmantinos: 19-122.
Senna-Martinez, J. C. (1995): "Entre Atlântico e Mediterrâneo: algumas reflexôes sobre o grupo Baiões/Santa Luzia e o desenvolvimento do Bronze Final Peninsular," en A Idade do Bronze em Portugal – discursos de poder. Lisboa. Instituto Portugues dos Museus: 118-122.
Shanks, M., y C. Tilley (1987): Social Theory and Archaeology. Cambridge. Ed. Cambridge University Press.
Silva, C. T. d. (1978): "A cerâmica típica da Beira Alta." Actas das III Jornadas Arqueológicas, 1978, I: 187-196.
— (1979): "O Castro de Baiões (S. Pedro do Sul)". Beira Alta 38 (3): 509-531. Silva, M. D. d. (2000): O povoamento romano do Alto Côa, Universidad de Coimbra. Vilaça, R. (1995): Aspectos do povoamento na Beira Interior (Centro e Sul) nos finais
da Idade do Bronze. (Trabalhos de Arqueologia Monografía 9). — (2000): "Notas soltas sobre o Património Arqueológico do Bronze Final da Beira
Interior." Beira Interior. Historia e Patrimonio. Actas, 2000: 31-50.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
355
— (2000b): "Registros e leituras da pré-história recente e da proto-história antiga da Beira Interior." Actas do 3 Congresso de Arqueologia Peninsular, 2000 IV: 161-182.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
356
A Idade do Ferro na Serra de Portel: entre o litoral atlântico e o interior peninsular.
Ana Sofia Tamissa Ganhão Antunes* Resumo: A localização da Serra de Portel (Portugal) no limite entre o Alto e o Baixo Alentejo e entre as bacias hidrográficas do Sado (litoral atlântico) e do Guadiana (interior) confere-lhe um papel priveligiado como corredor de circulação e como ponte de contactos entre distintas realidades arqueológicas peninsulares durante a Idade do Ferro. Constitui esta uma problemática que emerge da análise conjunta dos povoados da Serra e de uma revisão dos seus atributos crono-funcionais, sendo alvo de discussão neste trabalho. Palavras chave : Serra de Portel, Alentejo, Idade do Ferro, Povoamento. 1. BREVE HISTORIAL DA INVESTIGAÇÃO ARQUEOLÓGICA NA SERRA DE PORTEL
Apesar de constituir uma vasta área geográfica e de registar uma concentração considerável de sítios arqueológicos, nomeadamente de povoados enquadrados na Idade do Ferro, a Serra de Portel tem constituido um território esquecido para a arqueologia portuguesa. Ainda que tenha sido elaborada uma Carta de Património (Lima 1992), que encetou uma sistematização da realidade patrimonial do município de Portel, os dados conhecidos sobre os sítios da Idade do Ferro da Serra não têm conhecido uma problematização alargada, sendo quase inexistentes as leituras que procurem interpretá-los, tanto no tempo como no espaço (Berrocal-Rangel 1992; Beirão e Correia 1995).
O período que teve início na década de 40 do século XX foi pródigo na identificação
e estudo preliminar de sítios arqueológicos proto-históricos no interior alentejano, destacando-se os trabalhos efectuados por Manuel Heleno e José Fragoso de Lima no Castro da Azougada, em Moura (Lima 1981 [1943 e 1944]: 176-196 e 308-311; e imp. 1988: 59-60) ou por Afonso do Paço e José Pires Gonçalves no Castelo Velho do Degebe, em Reguengos de Monsaraz (Paço e Gonçalves 1962). No entanto, este fulgor contagiou de modo pouco intenso a Serra de Portel, onde José António Pombinho Júnior, delegado
* Bolseira da Fundação para a Ciência e a Tecnologia. Rua da Indústria, nº. 34 – 3º. dto., 1300-306 Lisboa. Endereço eletrónico: [email protected]
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
357
concelhio da Junta Nacional de Educação a partir de 1943 (Sousa 1997: 142), se limitou a recolher apontamentos (inéditos) e artefactos, actualmente desaparecidos.
Na década de 80, Gustavo Marques, acompanhando o interesse generalizado sobre a
arqueologia “dos Celtas”, que o conduziu a procurar definir a “Cultura de Alpiarça” para a Extremadura portuguesa (Marques 1972; Marques e Andrade 1974), inicia na Serra de Portel uma prospecção de sítios arqueológicos com enquadramento na Idade do Ferro, no que será acompanhado e posteriormente seguido por Paulo Lima. Os trabalhos de prospecção efectuados no território afectado pela albufeira de Alqueva (Edia 1996 e Silva 1999) não alteraram o quadro proporcionado pela pesquisa anterior.
Revela-se, assim, imperativo proceder a uma revisão dos dados publicados e
procurar, por um lado, delimitar com maior segurança a diacronia de ocupação dos sítios e, por outro, reflectir sobre a sua funcionalidade específica e inter-relação, objectivo que enquadrou um projecto de investigação que apresentámos no âmbito do Plano Nacional de Trabalhos Arqueológicos, aprovado pelo Instituto Português de Arqueologia para o biénio de 2001-2002. Esta tarefa conhece algumas limitações, na medida em que o conjunto artefactual existente se confina sobretudo a materiais oriundos de recolhas de superfície, efectuadas por Gustavo Marques e Paulo Lima, na década de 80 do século passado. Ocorrem ainda peças provenientes de intervenções arqueológicas realizadas por Paulo Lima nos povoados de São Bartolomeu do Outeiro, do Cabeço Alto e do Castro do Peso, mas a ausência de um registo de campo conclusivo (Lima 1986) impede a sua devida contextualização estratigráfica. 2. ENQUADRAMENTO GEOGRÁFICO
A Serra de Portel conhece uma orientação Este-Oeste, apresentando um comprimento de 50 km e uma largura de 20 km. Com uma altitude máxima de 420 m, divide dois segmentos da peneplanície do Sul de Portugal, a Norte a planície de Évora e, a Sul, a de Beja e separa, deste modo, o Alto e o Baixo Alentejo. «Mas a serra não interrompe completamente a superfície geral; de um lado e do outro dela, a oeste de um corredor estreito, apertado entre o relevo e a bacia detrítica do Sado, a leste das terras de além Guadiana, há continuidade entre os compartimentos da peneplanície situados ao norte e ao sul» (Feio 1951: 57).
A Serra de Portel constitui assim uma das principais elevações do Sul de Portugal,
traduzindo um importante corredor de circulação de sentido Oeste-Este entre o litoral atlântico e o interior extremenho.
Dos diversos elementos geomorfológicos de distinta idade que a compõem destaca-se
a cadeia estreita a norte, de orientação este-oeste, que define a sua parte ocidental, que se estende de São Pedro a São Bartolomeu (Feio 1951: 58), precisamente porque ao longo dela se implanta a maioria dos sítios arqueológicos identificados até ao momento com indícios de ocupação na Idade do Ferro, articulando a estratégia de implantação com o relevo dominante. De facto, o Cabeço Alto localiza-se próximo de São Bartolomeu do
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
358
Outeiro, para além do sítio epónimo e o Outeirão da Murada localiza-se no cabeço imediatamente a Este do de São Pedro.
Entre esta e a outra cadeia que se insere na parte ocidental do maciço, desta feita a
sul, mas igualmente com uma orientação este-oeste (Vila Alva - Vila Ruiva), desenvolve-se um largo nível de erosão (designado por “nível interior”), deformado, com ligação a WNW com a peneplanície de Évora (entre Viana do Alentejo e São Bartolomeu do Outeiro). O contacto entre este “nível interior” e a cadeia de São Pedro – São Bartolomeu encontra-se.
#
#
#
#
Beja
ÉvoraLisboa
Alcácerdo Sal
Portugal
Lim ite Bacia Sado/G uadiana
Hidrografia
251 - 300m
301 - 350m
351 - 400m
401 - 425m
70 - 100m
101 - 150m
151 - 200m
201 - 250m
Lege nda
0 20 40 60 80 100K m
LLooccaalliizzaaççããoo ddaaSS eerrrraa ddee PP oorrtteell
Fig. 1 .
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
359
desmantelado pela erosão, sugerindo uma antiga escarpa de falha cujas características originais terão sido quase totalmente apagadas (Feio 1951: 58). Viana do Alentejo constitui outro pólo de implantação de arqueosítios da Proto-História, nomeadamente São Vicente, o Cabeço de Aguiar e Nossa Senhora da Esperança (embora esta já próxima de Alcáçovas).
Fig. 2: Visualização da face Norte da cadeia Norte da Serra de Portel. Foto de Paulo Marques.
Hidrográficamente, embora beneficie mais directamente da bacia do Guadiana, a Este, tanto por contacto com aquele, como com o Degebe, seu afluente, a Serra de Portel bebe também na bacia do Sado, imbricando-se o seu limite Oeste com o Rio Xarrama e a Ribeira de Odivelas, afluentes daquele. Encontra-se, desse modo, encaixada entre duas bacias hidrográficas de extrema importância no Sul do território peninsular: a do Sado e a do Guadiana.
Interessante será inquirir até que ponto a Serra de Portel, que configura um limite
geomorfológico e geológico entre o Alto e o Baixo Alentejo e hidrográfico entre o litoral atlântico e o interior transporta para a realidade arqueológica e histórica essa circunstância de ordem natural.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
360
3. A IDADE DO FERRO NA SERRA DE PORTEL 3.1. As evidências arqueológicas
#
#
##
#
#
#
C abeço deA guiar
C ab eçodo R uivo
S ão V icente
C astanheiro 2
O uteirão da M uradaC abeço Alto
S . B artolom eu do O uteiro
390m
300m
350m
322m
339m
385m
216m
Rio G uadiana
Rio D
e geb eR
ib . de Odivelas
R ioArdila
Lim ite Bacia Sado/G uadiana
Hidrografia
251 - 300m
301 - 350m351 - 400m
401 - 425m
70 - 100m
101 - 150m
151 - 200m
201 - 250m
Leg enda
# Im plantação em cum eada
# Im plantação em planície
LL ooccaa lliizzaaççãã oo dd oo ss pp oovvoo aadd ooss ddaaIIdd aadd ee ddoo FF eerrrroo nnaa SS eerrrraa ddee PP oorrtteell
0 5 10 15 20 25 30 35K m
Fig. 3.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
361
Outeirão da Murada Castanheiro 2 S. Bartolomeu Outeiro Cabeço Alto
Município Portel Portel Portel Portel CMP 481 481 480 480 Coordenadas x= 237.3 x= 234.3 x= 219.6 x= 219.8 Gauss y= 152.3 y= 151.3 y= 154.1 y= 153.4 Altitude 390 m 300 m 350 m 322 m Implantação cumeada Planície cumeada cumeada Dimensão 4 ha. pequena 4,5 ha. 1,5 ha. Defesa 2 linhas de muralha inexistente 1 linha de muralha 1 lin. muralha agro-pecuários; metalí- agro-pecuários agro-pecuários; metalí- agro-pecuá- Recursos feros; aquíferos metalíferos; feros; aquíferos rios; metalífe aquíferos ros; aquífer.
Grau visib. muito bom fraco muito bom muito bom Outeirão Murada; Cabe- S. Bart. Out.; Visibilidade Castro do Peso Outeirão da ço Alto; Cabeço Ruivo; S. Vicente; para Murada São Vicente; Cabeço de C. Aguiar; S. Aguiar Esperança
Origem dados prospecção prospecção prospecção e escavação prosp. e esc. cerâmica manual; cer. cer. manual; comum de bordo esvasa- cerâmica manual; cer. torno bordo do e colo estrangulado; comum de bordo esva- esvasado; cer. comum romana e de não sado e colo estrangula- romana co-
Cultura importação (ânfora itáli- observável à do; cer. estampilhada; mum e imp. material ca e campaniense B- superfície cer. comum romana e de (Dressel 1 e Morel- 1413/ 1416); importação (Dressel 1) camp. B- For- tegulae; mós de roda; ma 1; denário escória de ferro P.Crepusius (82 a.C.)
Bronze Final Bronze Final Bronze Final II Idade do Ferro (a II Idade do Ferro (a II Idade do Ferro (sécs Diacronia de partir sécs. IV-III a.C.) Idade do Ferro partir sécs. IV-III a.C.) IV-III a.C.) ocupação Tardo-republicano Tardo-republicano Tardo-rep. (sécs. II-I a.C.) (séc. I a.C.) (séc. I a.C.) Moderno Moderno Lima, 1992: 36-37, 480.5: Lima, 1992: Berrocal-Rangel, 1992: 02; no prelo, 480.5:02; 36-37, 480.5.
319, n.º 68.b; Lima,
1992: Lima, 1992: 54- Berrocal-Rangel, 1992: 3; Calado e Referências 56-57, 481.6.4; Beirão e 55, 481.5.9; 319, n.º 74.b; Beirão e Rocha, 1997: bibliográficas Correia, 1995: 918 -919, Antunes, no Correia, 1995: 918 -919, 105, n.º 34.; n.º 36 e 921-924; prelo n.º 31 e 923-925; Calado Antunes, no Antunes, no prelo e Rocha, 1997: 105, n.º prelo 35 e 107; Antunes, prelo
Figura 4.1: Quadro-síntese dos povoados da Idade do Ferro da Serra de Portel.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
362
Cabeço do Ruivo São Vicente Cabeço de Aguiar Nossa Senhora da
Esperança
Município Portel Viana do Alentejo Viana do Alentejo Viana do Alentejo CMP 480 479 479 478 Coordenadas x= 219.6 x= 211.1 x= 213.5 x= 194.7 Gauss y= 154.8 y= 150.6 y= 157.1 y= 159.5 Altitude 342 m 385 m 216 m 270 m
Implantação planície cumeada planície cumeada Dimensão pequena 6 ha. 0,5 ha. 9 ha. Defesa inexistente 1 linha de muralha inexistente 1 linha de muralha agro -pecuários; agro-pecuários; agro -pecuários; agro-pecuários; Recursos metalíferos; metalíferos; metalíferos; metalíferos; aquíferos aquíferos aquíferos aquíferos Grau visib. médio muito bom muito bom muito bom São Bartolomeu São Bartolomeu do São Vicente; São Visibilidade São Bartolomeu do Outeiro; Cab. Outeiro; Cabeço Bartolomeu do Para do Outeiro Alto; Senhora Alto; São Vicente; Outeiro; Cabeço Esperança; Aguiar Senhora Esperança Alto Origem dados prospecção prospecção prospecção prospecção cer. comum; bor- cer. manual; cer. 2 contas de colar do esvasado de comum bordo es - cerâmica comum oculadas de pasta Cultura recipiente de vasado e colo es - vítrea Material armazenagem trangulado Bronze Final? II Idade do Ferro Diacronia de Idade do Ferro (a partir sécs. IV- Idade do Ferro I Idade do Ferro? Ocupação III a.C.) Moderno Lima, 1992: 36-37; Lima e Sousa, Lima e Sousa, Lima e Sousa, 1992- Referências Calado e Rocha, 1992-1993, polico- 1992-1993, 1993, policopiado; bibliográficas 1997: 105, n.º 36; piado; policopiado; Antunes, no prelo Antunes, no prelo Antunes, no prelo Antunes, no prelo
Figura 4.2: Quadro-síntese dos povoados da Idade do Ferro da Serra de Portel (cont.).
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
363
3.2. Discussão Procurar traçar um quadro da ocupação antrópica durante a Idade do Ferro na Serra
de Portel revela-se, à partida, tarefa limitada pelas cartacterísticas dos dados disponíveis. Por um lado, desconhecem-se por completo os vestígios relacionados com os espaços da morte das comunidades, que permitiriam documentar os seus rituais funerários e encetar uma aproximação ao ambiente mental em que viviam. Por outro lado, a análise do povoamento efectuada é necessariamente lacunar, na medida em que os sítios conhecidos se integram maioritariamente na designada II Idade do Ferro e os dados neles recolhidos se encontram desprovidos de uma integração contextual que possibilite discutir com maior segurança eventuais faseamentos de ocupação.
Não é possível determinar com exactidão o momento em que se iniciou a Idade do
Ferro na Serra de Portel e seus vales adjacentes, o que se relaciona com o conhecimento parcelar que detemos do Bronze Final no território, apesar da aparente coincidência de implantação entre as duas épocas, demonstrando os povoados ocupados no Bronze Final testemunhos da presença humana a partir do século IV a.C, desconhecendo-se, no entanto, o que acontece na primeira metade do milénio.
A causa desta problemática reside sobretudo no facto de a cultura material do Bronze
Final não se encontrar suficientemente definida na região, o que deriva de um número limitado de intervenções arqueológicas, publicadas de modo pouco aprofundado, o que não permitiu uma sólida integração contextual dos achados e impossibilitou a proposta de uma evolução tipo-cronológica comparativa.
Os povoados do Bronze Final do Alentejo interior alvo de escavações arqueológicas
resumem-se, no que se reporta a sítios de altura, ao Castro do Peso, a São Bartolomeu do Outeiro/ Cabeço Alto (Portel), à Rocha do Vigio 2 (Reguengos de Monsaraz), à Corôa do Frade, ao Castelo do Giraldo (Évora), todos na margem direita do Guadiana, e ao Cerro dos Castelos de São Brás (Serpa), na margem oposta daquele rio e, no que respeita a pequenos povoados de planície, a Neves (Castro Verde), a Outeiro 2 e a Cocos 12, na margem direita do Guadiana.
Relativamente aos povoados da Serra de Portel (Castro do Peso e São Bartolomeu do
Outeiro/ Cabeço Alto), a inexistência de um registo de campo detalhado inviabiliza uma adequada integração estratigráfica dos achados, pelo que não é possível procurar limitar a sua cronologia, podendo eventualmente a cerâmica manual recolhida perdurar ao longo da primeira metade do I milénio a.C. (Antunes no prelo).
A Rocha do Vigio 2 (Reguengos de Monsaraz) constitui o povoado onde se escavou a
maior área entre os conhecidos até ao momento, mas lamentavelmente ficará submerso sob as águas da albufeira de Alqueva. Os dados já publicados sobre o sítio não avançam ainda o estudo da cultura material, mas o autor integra-o numa fase avançada do Bronze Final, em que se fazem sentir já os primeiros influxos sidéricos, devido à coexistência entre compartimentos de planta rectangular com outros de planta ovalada e à presença da metalurgia do ferro (Calado 2002: 124), o que acresce a sua importância na percepção da transição entre o Bronze Final e a Idade do Ferro na região.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
364
O povoado da Corôa do Frade (Évora) foi intervencionado em 1971 e 1972 e proporcionou um conjunto de informação importante, documentando-se estruturas e artefactos contextualizados (Arnaud 1979). Situação idêntica é a do Cerro dos Castelos de São Brás (Serpa), alvo de intervenções arqueológicas em 1979 e 1980, mas das quais apenas se conhecem os resultados preliminares (Parreira 1983), os quais são inconclusivos quanto à natureza da ocupação do Bronze Final. O Castelo do Giraldo (Évora) foi alvo de uma primeira intervenção em 1960 (Paço e Ventura 1961) e foi posteriormente re-escavado em 1971-1972 (Arnaud 1979: 87), sem que se tenham publicado os resultados destas últimas campanhas, nas quais a ocupação do Bronze Final ficou registada. É comum a estes sítios a inexistência de datações de radiocarbono que permitam realizar uma análise conjunta com o espólio recolhido.
Relativamente ao Outeiro do Circo (Beja), a ocupação do Bronze Final é intuída por
recolhas de superfície (Parreira 1971-1975; Parreira e Soares 1980), aguardando-se uma escavação arqueológica que fundamente uma interpretação mais alargada sobre o sítio, aplicando-se a mesma situação ao Castro dos Ratinhos (Moura), o qual tem sido analisado através do estudo da cerâmica de retícula brunida aí recolhida à superfície (Lima 1960; Gamito 1992).
Também submersos sob a albufeira de Alqueva, Outeiro 2 e a Cocos 12 permitem
documentar um tipo de implantação no território pouco conhecido para o Bronze Final, nomeadamente em planície e sem preocupações defensivas. O estudo de materiais foi, no entanto, reservado para a monografia que publicará os resultados do conjunto de intervenções no Bloco de trabalhos em que se inserem (Calado 2002: 124). No pequeno sítio de Neves foram identificadas duas cabanas de planta oval, mas a ausência de datações de radiocarbono não permite limitar a sua cronologia (AAVV [Alarcão] 1996: 15).
A ocupação antrópica do território entre o Bronze Final e a Idade do Ferro encontra-
se documentada no interior do Alentejo em estruturas de pequena dimensão, possivelmente familiares e de vocação agro-pecuária ou metalúrgica, com implantação nos vales e sem preocupações defensivas, usualmente designadas por casais. Foi esta a situação detectada nos trabalhos de emergência recentes efectuados em ambas as margens do Guadiana, em sítios actualmente submersos sob a albufeira de Alqueva, que vieram confirmar o padrão detectado desde a década de 80 do século passado no Baixo Alentejo (Beirão 1986; Beirão e Correia 1991 e 1994; Arruda 2001b).
Os casais rurais das áreas de Ourique e do couto mineiro de Neves-Corvo foram
recentemente alvo de reflexão, questionando-se pontualmente os parâmetros cronológicos em que haviam sido inseridos por anteriores investigadores (Arruda 2001a: cap. 8 e 2001b).
No caso do Porto das Lages, situado pelo seu escavador na transição entre a I e a II Idade do Ferro, em torno aos séculos VI-V a.C. (Correia 1988-89), Ana Margarida Arruda prefere enquadrar os materiais publicados na II Idade do Ferro, numa data que poderá centrar-se entre os séculos IV e III a.C.. Também o sítio do Cortadouro terá uma datação tardia e não localizada na I Idade do Ferro (Arruda 2001b: 212, 222-223 e 235).
Relativamente a Fernão Vaz, a proposta de datação entre o início do século VII e os
meados do século V a.C., apresentada pelos investigadores que inicialmente se debruçaram
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
365
sobre o arqueosítio (Beirão 1986; Beirão e Correia 1991) revela-se incoerente para aquela autora, por traduzir um intervalo de tempo demasiado longo para as precárias estruturas habitacionais registadas, baseadas em construções de taipa sobre soco pétreo, para além de o espólio recolhido não poder ser recuado para o século VII a.C.. Revela-se fulcral, neste âmbito, a presença de cerâmica ática do século V a.C., propondo a autora uma ocupação entre meados ou mesmo finais do século VI a.C. e meados do século V a.C. (Arruda 2001b: 220).
Num cômputo geral, embora o povoamento da Idade do Ferro da região de Ourique
seja tradicionalmente enquadrado entre os séculos VII e V a.C., a análise dos espólios recolhidos conduziu aquela investigadora a rever essa cronologia, inserindo-o preferencialmente entre a segunda metade do século VI a.C e o século III a.C. (Arruda 2001b: 227).
Na margem direita do Guadiana, o conjunto de sítios escavado insere-se em
cronologias que oscilam entre os séculos VII-VI a.C. e finais da centúria seguinte e que, individualmente, ocupam áreas que variam entre 200 e 2000 m2 (Calado 2002: 125). Embora se revele um modelo de povoamento coerente, a dinâmica patente nos diversos sítios foi distinta, tendo alguns dos pequenos povoados conhecido períodos mais curtos de vigência, como é o caso do Moinho da Cinza 1, ao passo que outros se mantiveram florescendo, alguns dos quais atingindo cronologias mais avançadas e sendo abandonados num momento em que começa a desenvolver-se o povoamento de altura da II Idade do Ferro, como a Malhada dos Gagos 13 (Reguengos de Monsaraz) ou a Casa da Moinhola 3 (Calado et al. 1999; Calado 2002: 125).
Ainda na margem direita do Guadiana e igualmente submersos sob as águas da
albufeira de Alqueva, sítios como Monte Roncanito 2A, Monte Roncanito 4 e Espinhaço 9, enquadrados na I Idade do Ferro, permitem confirmar o modelo de povoamento detectado (Marques 2002).
Na margem esquerda, na área de Moura, foram escavadas diversas estruturas agrárias
do tipo referido, de curta duração e com uma implantação semelhante, tomando destaque a implantação na proximidade de linhas de água, dando forma a uma rede de povoamento situada de um modo geral entre as Ribeiras do Zebro e do Alcarrache. A sua cronologia de ocupação centra-se em meados do primeiro milénio a.C., mas prolonga-se algumas vezes pela segunda metade do mesmo, podendo nomear-se Serros Verdes 4, Monte do Judeu 6, Estrela 1, Monte das Candeias 3 ou Monte da Pata 1 (Albergaria e Melro 2002).
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
366
Figura 5: Cabeço de Aguiar. Foto de Ana Sofia Antunes. Na Serra de Portel, alguns dos povoados identificados poderão enquadrar-se neste
tipo de sítios na Idade do Ferro. Contituem, de facto, sítios de habitat de pequena dimensão, sem preocupações defensivas nem destaque na paisagem, implantados na planície, em áreas de terrenos com boa aptidão agrícola (Cabeço do Ruivo 1 e Cabeço de Aguiar) ou metalúrgica (Castanheiro 2), a qual não está, todavia, ausente no caso dos dois primeiros. Não obstante, a sua definição cronológica encontra-se dificultada por um conjunto artefactual cerâmico incaracterístico e que pode apenas integrar-se de modo genérico na Idade do Ferro.
Apesar da importância destes trabalhos para a investigação, a problemática da
transição entre o Bronze Final e a Idade do Ferro não se encontra solucionada, na medida em que perdura o desconhecimento sobre a realidade arqueológica presente entre o Bronze Final (cujo terminus não se encontra definido) e um momento avançado da primeira metade do I milénio a.C. (que talvez não recue do século VI a.C.). Em face dos dados existentes emerge a hipótese de perduração do Bronze Final até aos séculos VII-VI a.C., uma vez que não parece ser possível recuar a datação dos sítios conhecidos na Idade do Ferro do interior alentejano para um momento anterior ao século VI a.C.. Caso paradigmático neste âmbito parece ser também o do Castro da Azougada (Moura), sítio que denota influências de origem orientalizante aparentemente a partir apenas do século VI a.C., encontrando-se estas, no entanto, mescladas com a olaria manual de tradição indígena, o que testemunha a sua perduração.
A partir dos séculos IV-III, denota-se uma ocupação intensa da Serra de Portel, em
povoados de média dimensão (rondando os 4-5 ha), os quais priveligiam uma implantação em locais elevados, com boas condições de visibilidade e de defesa, embora a sua vasta diacronia de ocupação não permita estabelecer com segurança, sem o recurso a intervenções arqueológicas, o momento de edificação das possíveis estruturas defensivas que se evidenciam nos taludes que circundam os sítios.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
367
É o caso de São Bartolomeu do Outeiro/ Cabeço Alto (sítios cuja proximidade e identidade de diacronia de ocupação remetem para uma complementaridade funcional), do Outeirão da Murada e de São Vicente, que aproveitam certamente a riqueza agro-pastorial da Serra, sem esquecer o potencial mineiro (cobre e ferro), que pode ter dinamizado a circulação e o comércio, ocorrendo cortes de mineração nas proximidades do Outeirão da Murada e de São Bartolomeu do Outeiro/ Cabeço Alto, embora não seja possível atribuir-lhes uma época concreta de exploração.
Figura 6: São Vicente observado desde o Cabeço de Aguiar. Foto de Ana Sofia Antunes.
Figura 7: São Bartolomeu do Outeiro observado desde São Vicente.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
368
A intervisibilidade entre povoados, aliada à grande amplitude de domínio visual de que todos beneficiam consagra uma estratégia de controlo do território e das vias naturais de circulação, sublinhando-se a peneplanície de Évora e no seu extremo Norte, a Serra d’Ossa, para além da própria Serra de Portel, que, desse modo, assume um importante papel como corredor de orientação e circulação entre as bacias do Sado e do Guadiana, duas das principais vias de entrada no interior alentejano, assumindo um papel de destaque na compreensão dos contactos de duplo sentido interior alentejano-litoral atântico durante a Idade do Ferro. A intervisibilidade entre todos os povoados de altura da Serra de Portel consagra a manutenção de uma relação de coordenação, traduzida no domínio visual em cadeia de um território comum, em detrimento de uma relação de subordinação (Berrocal-Rangel 1994: 230).
Nestes povoados de altura, os vestígios de contactos com o mundo orientalizante
peninsular ou mesmo com a realidade mediterrânica são nulos, com excepção de Nossa Senhora da Esperança. Por esse motivo, bem como pela presença de cerâmica estampilhada, admitiu-se uma ocupação a partir dos séculos IV-III a.C.., para o que contribuiu também a ausência de cerâmicas áticas.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
369
##
###
#
#
#
#
#
#
#
S . Bartolom eu do O uteiro
Na . S ra . da
Esperança Cabeçode A guiar
São Vicente Castanheiro 2O uteirão da M urada
Évora
Beja
Alcácerdo Sal
Lisboa
Rio Guadiana
Rio Sado
#
Cabeço Alto
#
Cabeço do R uivo
P ortugal
# Im plantaçã o em cum eada
# Im plantaçã o em pla nície
H idrografia
0 10 20 30Km
IImm pp llaann ttaaççããoo dd ooss ppoo vvoo aaddoo ssdd aa IIdd aaddee ddoo FF eerrrroodd aa SS eerrrraa dd ee PP oo rrtteell
Lege nda
Fig. 8: Localização dos povoados da Serra de Portel entre as bacias hidrográficas do Sado e do Guadiana
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
370
O povoado de Nossa Senhora da Esperança destaca-se assim dos restantes sítios de habitat da Serra de Portel, não só pela sua maior dimensão (com cerca de 9 ha), como também pela cultura material, que aparentemente recua a sua ocupação relativamente aos restantes povoados de altura. Neste há informação da recolha de duas contas de colar oculadas de pasta vítrea, actualmente desaparecidas (cujas diacronias de fabrico e utilização são vastas, embora centradas preferencialmente na primeira metade do primeiro milénio a.C., mas podendo extravazá-la), desconhecendo-se o restante conjunto da cultura material, rara à superfície, porventura pela boa conservação do sítio arqueológico.
A importância de Nossa Senhora da Esperança mede-se ainda pela sua relativa
proximidade ao litoral atlântico (cerca de 35 km em linha recta), onde são abundantes os casos da influência oriental e orientalizante e que poderão porventura explicar a presença das contas de colar oculadas neste sítio de habitat. Neste contexto adquire destaque Alcácer do Sal, na foz do Sado, onde se estabeleceu um importante povoado de matriz mediterrânea ao longo da sua diacronia de ocupação, - mas em cuja necrópole se mesclam influências orientalizantes e celtizantes - (Arruda 2001a: 5-36 e b) e ao qual o acesso seria facilitado pela peneplanicie que se estende entre os dois sítios, cruzada por afluentes do rio Sado (o rio Xarrama e a Ribeira das Alcáçovas) que poderiam ter funcionado como orientadores de circulação.
Como mera hipótese de trabalho podemos indagar se a maior dimensão de Nossa
Senhora da Esperança relativamente aos restantes sítios de altura da Serra de Portel poderá eventualmente ter por base um fenómeno de concentração populacional, porventura relacionado com a suspeitada “crise de 400 a.C.” (Fabião 1998, 2: 525), em que poderíamos postular o progressivo abandono dos pequenos sítios de habitat abertos, incapazes de manter o abastecimento aos povoados maiores e/ ou a auto-suficiência (tanto em termos económicos como defensivos).
Este aspecto talvez explicasse a ausência de artefactos de origem orientalizante nos
restantes povoados de altura da Serra de Portel, na medida em que, porventura por um declínio dos contactos com o litoral, em simultâneo com uma maior intensidade de contactos de origem continental ou celtizante oriundos do interior mesetanho e extremenho peninsular, patente nas cerâmicas estampilhadas, Nossa Senhora da Esperança teria sido abandonada antes do século IV a.C. e a população tenderia a concentrar-se em locais que tivessem já começado a absorver e a beneficiar da nova tendência, florescendo, concretamente nos restantes povoados de altura da Serra.
A existência de um povoado como Nossa Senhora da Esperança, que detém um
potencial papel de ponte entre o litoral atlântico e o interior alentejano, auxiliaria talvez a explicar, por outro lado, a presença de artefactos de influência celtizante na necrópole do Olival do Senhor dos Mártires.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
371
Figura 9: Nossa Senhora da Esperança observada desde São Vicente. Foto de Ana Sofia Antunes. A dimensão dos povoados de altura da Serra de Portel tem semelhanças com a
registada nos oppida, segundo a definição do conceito de Martín Almagro-Gorbea, edificados a partir do século IV a.C. na bacia do rio Ardila, afluente da margem esquerda do Guadiana, ou na planície de Cáceres, onde se verifica o predomínio de oppida cuja dimensão oscila entre 5 e 8 ha. Estes encontram-se, no entanto, rodeados por castros e, posteriormente, por torres para protecção do território (Almagro-Gorbea 1994: 37).
Nenhum dos povoados de altura da Serra de Portel se destaca do ponto de vista da
área ocupada, rondando todos os 4 -5 ha, pelo que temos dificuldade em adscrever-lhes a categoria de oppida. Apenas Nossa Senhora da Esperança alcança os 9 ha, mas este povoado não conhecerá uma ocupação coeva dos restantes, como foi referido supra, nem conhece uma implantação central relativamente àqueles, localizando-se, pelo contrário, num dos estremos da Serra, concretamente no limite Oeste. A distribuição dos sítios de habitat de altura da Serra de Portel não permite igualmente antever a supremacia de um relativamente aos outros, na medida em que não existe um sítio central, mas uma implantação sucessiva dos povoados ao longo da face Sul da cadeia Norte da Serra, formando uma linha imaginária que atravessa o Alentejo num sentido Oeste-Este até ao Guadiana (Antunes, no prelo).
De certo modo, pode encontrar-se patente na Serra de Portel a tendência verificada na
área que Luis Berrocal-Rangel designou por Baeturia Celtica para uma oscilação entre a promoção de uma ocupação mais centralizadora e ampla, testemunhada naquele caso pelas relações com a foz do Guadiana durante o período Orientalizante e possivelmente na Serra de Portel pelas relações com o litoral atlântico e, em particular, com a foz do Sado, através de Nossa Senhora da Esperança e uma ocupação de teor mais localista «[...] donde la explotación se realiza bajo el control de núcleos indígenas, oppida coordinados y faltos de un evidente protagonismo que les permita mantener relaciones interregionales y, más allá, con el Mediterráneo», que se localiza cronologicamente a partir do século IV a.C., no seu período Pré-Romano (Berrocal-Rangel 1994: 237, negrito no original) e que tem tradução na Serra de Portel nos restantes povoados de altura cuja ocupação se (re)inicia no século IV a.C. (Antunes, no prelo).
Não se pode afirmar uma completa substituição do padrão de implantação no
território a partir do século IV a.C. no Alentejo, na medida em que, apesar de se constatar uma grande intensidade do povoamento de altura, o povoamento de planície perdura, pelo
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
372
menos até ao século III a. C. (Arruda 2001b), tendo-se documentado cerâmicas estampilhadas em sítios abertos, como na Malhada dos Gagos 13 - Reguengos de Monsaraz (Calado et al. 1999).
Na Serra de Portel é talvez sintomática neste âmbito a proximidade entre os pequenos
sítios de habitat e os povoados de altura. O Cabeço de Aguiar localiza-se próximo de São Vicente, o Cabeço do Ruivo 1 de São Bartolomeu do Outeiro/ Cabeço Alto e o Castanheiro 2 do Outeirão da Murada, percorrendo portanto esta coincidência a Serra ao longo do seu comprimento.
Aliás, o padrão de implantação em planície com vista à exploração de recursos será
retomado em época romana, embora certamente com uma outra complexidade e dimensão, mas a sua disseminação poderá ter também radicado numa tradição anterior, sendo importante referir, neste contexto, os sítios fundiários da Horta da Apariça e de Courela das Antas (Vidigueira), datáveis do século I a.C., localizados no sopé Sul da Serra de Portel (Mantas 1986: 204-206).
O facto de muitos dos pequenos povoados da área de Moura, na margem esquerda do
Guadiana, perdurarem até ao período romano é sintomático e levanta a possibilidade de as explorações rurais romanas dissimularem ocupações anteriores, que se tornam invisíveis à superfície pela maior quantidade de artefactos de época romana e pela possibilidade de remodelações arquitectónicas que transformem vestígios de ocupações anteriores em indícios residuais. Esta premissa conduz a avaliar de modo menos linear, embora como mera hipótese de trabalho, a intensa ocupação rural romana que foi detectada no vale a Sul de São Bartolomeu do Outeiro, em torno a Oriola, próxima do Cabeço do Ruivo 1 (Antunes no prelo).
Figura 10: Outeirão da Murada. Foto de Ana Sofia Antunes.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
373
Os sítios de cumeada demonstram indícios de contacto com o elemento romano, desconhecendo-se, não obstante, o momento exacto a partir do qual se inicia esse contacto. Os intervalos de datação obtidos com base no conjunto cerâmico de importação analisado fazem oscilar o contacto entre a segunda metade do século II a.C., com base num fragmento de cerâmica campaniense de tipo B recolhido no Outeirão da Murada e a última década do século I a.C., datação proporcionada por dois fragmentos de ânfora de tipo Dressel 1 recolhidos no Cabeço Alto.
Esta data funciona como terminus post quem para a ocupação destes povoados, sendo
menos aceitável que perdurasse a presença indígena nesses locais sem um enquadramento da estrutura romana, que, para mais, se desenvolve de modo cada vez mais institucional a partir de Augusto, para além de que nada no espólio recolhido indica uma presença antrópica posterior, voltando os sítios a ser reocupados apenas em época moderna.
Uma tentativa de associar os dados disponíveis ao faseamento sequencial proposto
por Luis Berrocal-Rangel para o processo de romanização do Sudoeste revela grandes dificuldades pela escassez daqueles. Constitui, de imediato, tarefa impossível, reconhecer a totalidade dos quatro momentos delineados pelo autor, não sendo também fácil distinguir até que ponto se detectou uma fase sincrética, durante a qual se verifica uma adopção dos novos modelos culturais por parte da população indígena, ou se se trata simplesmente de uma fase aditiva, em que os elementos exógenos se limitam a ser somados à cultura indígena, sem que isso determine alteração nesta (Berrocal-Rangel 1989-1990; Antunes no prelo).
De facto, não é possível caracterizar o tipo de presença romana nos povoados de
altura da Serra de Portel e, em consequência, compreender plenamente a sua interacção com a população indígena, para além de que a presença de espólio arqueológico romano de importação aponta sobretudo para a correspondência das necessidades da comunidade romana. Desse modo, somos obrigados a questionar até que ponto terá efectivamente ocorrido uma absorção dos hábitos e da cultura (pelo menos material) romana por parte da população indígena que habitava em São Bartolomeu do Outeiro ou no Outeirão da Murada (Antunes no prelo).
Por outro lado, se aceitarmos a inexistência de um momento de verdadeira
assimilação cultural, não podemos também reconhecer uma fase desculturativa, durante a qual se implementam de forma definitiva os parâmetros culturais romanos e se destrutura o modus vivendi indígena (Berrocal-Rangel 1989-1990), embora, na verdade, e por paradoxal que possa ser, esta constitui a única fase que com alguma certeza se evidencia, traduzida na alteração do padrão de povoamento, sendo abandonados os sítios de habitat fortificados de altura.
Não dispomos, de facto, de dados que permitam discutir de modo profícuo a questão
da assimilação ou resistência à cultura romana por parte da população indígena. No entanto, parece-nos importante tomar em consideração o facto de Pax Iulia (Beja) ser, nas palavras de Estrabão, uma “cidade mista”, ou seja, uma cidade onde possivelmente existiriam duas assembleias locais, uma de cidadãos e outra de indígenas (Alarcão 1992: 60).
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
374
Este artifício administrativo facilitaria a integração da população indígena no novo modelo de povoamento urbano de planície instaurado pelos romanos e acabaria por ditar seguramente, pela convivência quotidiana, uma implantação mais facilitada do processo de romanização, ou assimilação cultural. A estar correcto, este aspecto auxiliaria a explicar o aparentemente rápido abandono dos povoados de altura da Serra de Portel, uma vez que encontrariam representação e enquadramento, não só legal como social, na estrutura em edificação. Significativo pode ser também considerar a ocorrência de vestígios da II Idade do Ferro em Beja, na Rua do Sembrano (Correia e Oliveira 1994; Lopes 1996: 65), indiciando a presença de uma comunidade que poderá ter facilitado o processo de assimilação.
O que foi dito conduz a colocar duas hipóteses para a compreensão do fenómeno de
romanização na Serra de Portel e vales adjacentes. Por um lado, talvez não se tenha verificado um fenómeno de aculturação generalizada nos povoados pré-romanos da Serra de Portel, testemunhando o espólio recolhido a presença de população romana, particularmente de guarnições militares, em momentos esporádicos, sendo a interacção com as comunidades locais nula ou limitada às elites.
Por outro lado, o processo de assimiliação ter-se-ia realizado de modo extremamente
rápido, não dando lugar à sua presença no registo arqueológico, uma vez que a transladação da população indígena para as novas realidades de povoamento criadas pela estrutura romana se teria efectuado num período curto de tempo, sendo aqui relevante evocar novamente os sítios fundiários romanos de cronologia fundacional antiga (Courela das Antas e Herdade da Apariça). Na verdade, resulta sintomático que o intervalo de datação obtido para o espólio de importação romano dos povoados fortificados da Serra de Portel termine na última década do século I a.C., quando a datação da fundação de Pax Iulia oscila entre 31 e 27 a.C., o que indicaria que a reestruturação do território e, consequentemente, o abandono dos núcleos indígenas teria decorrido no espaço de duas décadas.
Constitui este o ponto da situação possível no actual momento da investigação sobre
o povoamento da Idade do Ferro na Serra de Portel e seus vales adjacentes, o qual apenas poderá ser ultrapassado mediante o recurso a intervenções arqueológicas nos sítios conhecidos, com o objectivo de recuperar estratigrafias que permitam propor com maior segurança faseamentos de ocupação e através de uma pesquisa intensiva do território, que possibilite documentar de modo mais completo a realidade histórica que caracteriza a Idade do Ferro nas suas distintas formas de expressão.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
375
BIBLIOGRAFIA. A.A.V.V. (1996): De Ulisses a Viriato. O primeiro milénio a.C.. Lisboa, Museu Nacional
de Arqueologia. Alarcão, J. (1992): “A cidade romana em Portugal. A formação de «Lugares Centrais» em
Portugal, da Idade do Ferro à Romanização”. En Cidades e História. Lisboa: 35-70. Albergaria, J.y Melro, S. (2002): “Trabalhos arqueológicos realizados no âmbito do Bloco
9. Plano de minimização de impacte ambiental da barragem de Alqueva”, Al-Madan Série II, 11: 128-133.
Almagro-Gorbea, M. (1994): “Urbanismo de la Hispania ‘celtica’. Castros y oppida del centro y occidente de la Peninsula Iberica”. En Castros y Oppida en Extremadura. Complutum extra 4. Madrid, Ed. Complutense: 13-75.
Arnaud, J. M. (1979): “Corôa do Frade. Fortificação do Bronze Final dos arredores de Évora- escavações de 1971/1972”, Madrider Mitteilungen 20: 56-100.
Antunes, A. (no prelo): A Serra de Portel da Proto-História à Romanização. Rupturas e continuidades. Portel, Câmara Municipal de Portel.
Arruda, A. M. (2001a): Fenícios e Mundo Indígena no Centro e Sul de Portugal.(Séculos VIII-VI a.C.). Em torno às Histórias Possíveis. Dissertação de Doutoramento em Arqueologia apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa sob direcção do Professor DoutorJorge Alarcão. Lisboa. Exemplar policopiado.
--- (2001b): “A Idade do Ferro pós-orientalizante no Baixo Alentejo”, Revista Portuguesa de Arqueologia 4.2: 207-291.
Beirão, C. M. (1986): Une civilisation protohistorique du Sud du Portugal (1er Âge du Fer). Paris, De Boccard.
Beirão, C. M. y Correia, V. H. 1991: “A cronologia do povoado de Fernão Vaz (Ourique , Beja)”, Conímbriga XXX: 5-11.
--- (1995): “A IIª Idade do Ferro no Sul de Portugal: o estado actual dos nossos conhecimentos”. En Actas del XXI Congreso Nacional de Arqueología III. Zaragoza, Diputación General de Aragón: 915-929.
Berrocal Rangel, L. (1989-1990): “Cambio cultural y romanización en el Suroeste Peninsular”, Anas 2-3: 103-122.
--- (1992): Los Pueblos Celticos del Suroeste de la Península Iberica. Madrid, Ed. Complutense.
--- (1994): “Oppida y castros en la Beturia celtica”. En Castros y Oppida en Extremadura. Complutum extra 4. Madrid, Ed. Complutense: 189-241.
Calado, M. (2002): “Povoamento Pré- e Proto-histórico da margem direita do Guadiana. Blocos 2 e 8”, Al-Madan. Série II, 11: 122-127.
Calado, M.; Barradas, M. P.; Mataloto, R. (1999): “Povoamento Proto-Histórico no Alentejo Central”. Revista de Guimarães - vol. especial, Actas do Congresso de Proto-História Europeia. Centenário da morte de Martins Sarmento I.. Guimarães, Sociedade Martins Sarmento: 363-386.
Correia, S.; Oliveira, J. C. (1994): “Intervenção arqueológica na Rua do Sembrano- área urbana de Beja. Campanhas de 1988 a 1990”. En Actas das V Jornadas Arqueológicas (Lisboa, 1993). Lisboa, Associação dos Arqueólogos Portugueses: 195-202.
Correia, V. H. 1988/89: “A estação da Idade do Ferro do Porto das Lages (Ourique, Beja)”, Portugália Nova Série IX-X: 81-99.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
376
EDIA (1996)- Património Arqueológico no Regolfo de Alqueva. Quadro Geral de Referência. Relatórios. Beja, EDIA.
Fabião, C. (1998): O Mundo Indígena e a sua Romanização na área céltica do território hoje português. Dissertação de Doutoramento apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Lisboa. Exemplar policopiado.
Feio, M. 1951: “A Serra de Portel”. Notas Geomorfológicas I. Instituto para a Alta Cultura. Lisboa, Centro de Estudos Geográficos.
Gamito, T. J. 1990-1992: “A cerâmica de retícula brunida do Castro dos Ratinhos (Moura)”, O Arqueólogo Português Série IV, 8-10: 277-297.
Lima, J. F. [1942] (1988): Monografia arqueológica do concelho de Moura. Câmara Municipal. Moura.
--- [1943a] (198): “O Castro da Azougada. História da sua descoberta e explorações” e “Da arqueologia. Influência Grega no castro da Azougada”. Jornal de Moura, nos. 810 e 811 de 18 e 25/9/1943. En Elementos Históricos e Arqueológicos do Concelho de Moura. 2ª. ed. Biblioteca Municipal. Moura: 176-196 e 308-311.
--- (1960): “Castro de Ratinhos (Moura, Baixo-Alentejo, Portugal)”, Zephyrus XI: 233-237.
Lima, P.(1986): Cabeço Alto. Caderno de Campo. Exemplar policopiado. --- (1992): Património de Portel. Recenseamento preliminar (áreas rurais). I . Portel. Câmara Municipal de Portel. Idem (no prelo): Carta de património de Portel (recenseamento das áreas rurais). Portel,
Câmara Municipal de Portel. Lima, P. y Sousa, A. (1992-1993): Carta de Património do Município de Viana do Alentejo
.Viana do Alentejo, Exemplar policopiado. Mantas, V. (1986): “Implantação rural romana em torno da villa de São Cucufate
(Vidigueira)”, Arquivo de Beja II. 2ª . Série: 199-214. Marques, G.(1972): “Arqueologia de Alpiarça. As estações representadas no Museu do
Instituto de Antropologia do Porto”, sep. de Trabalhos do Instituto de Antropologia Dr. Mendes Corrêa 13: 3-51.
Marques, G. y Andrade, M. (1974): “Aspectos da Proto-História do território português. 1- Definição e distribuição geográfica da cultura de Alpiarça (Idade do Ferro)”.En Actas do III Congresso Nacional de Arqueologia, 1973, Porto, Ministério da Educação Nacional: 125-148.
Marques, J. (2002): “Panorâmica dos trabalhos arqueológicos efectuados no Bloco 14. Medieval/ moderno, bacia do Degebe e Reguengos a Sul do Álamo”. Al-Madan Série II, 11: 145-151.
Paço, A. (1962): “O Castelo do Giraldo (Évora) e os novos horizontes do neolítico alentejano”, sep. de VII Congreso Nacional de Arqueologia. Barcelona 1961. Zaragoza: 3-7.
Paço, A. y Ventura, J. F. (1961): “Castelo do Giraldo (Évora)”, Revista de Guimarães LXXI, 1-2: 3-25.
Parreira, R. (1971-1975): “O povoado da Idade do Bronze do Outeiro do Circo (Beringel/ Beja)”, Arquivo de Beja XXVIII-XXXII: 31-45.
Idem (1983): “O Cerro dos Castelos de São Brás (Serpa). Relatório preliminar dos trabalhos arqueológicos de 1979 e 1980”, O Arqueólogo Português Série IV, 1: 149-168.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
377
Parreira, R.; Soares, A. M. (1980): “Zu einigen Bronzezeitlichen Höhensiedlungen in Südportugal”, Madrider Mitteilungen 21: 109-130.
Silva, A.C. (1999): Salvamento Arqueológico no Guadiana. Do inventário patrimonial à minimização dos impactes. Beja, EDIA.
Sousa, A. (1997): “Vida, obra e espólio de J. A. Pombimho Júnior. Notas acerca de um trabalho em curso”. En Artes da fala. Colóquio de Portel. Oeiras, Celta Editora.: 141-157.
Agradecimentos Este trabalho deve a Paulo Marques a concretização dos mapas. Agradeço também a Consuelo Gómez Granel a tradução do texto da comunicação.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
378
O povoamento no I Milénio a.C. na bacia hidrográfica do Alto Mondego (Guarda)
Vitor Manuel Fernandes Pereira* Resumen: O artigo que apresentamos corresponde ao estudo de uma área, o alto Mondego, no local de passagem pela área administrativa do Concelho da Guarda, visando a definição de um modelo interpretativo da rede de povoamento no I milénio a.C.
Neste sentido, iremos analisar as características de cada povoado e tentar definir estratégias comuns de ocupação do espaço, critérios de implantação. Esperamos estabelecer algumas hipóteses de trabalho que consideramos essenciais na compreensão deste território. Palavras chave: Rio Mondego, intervisibilidade, trocas comerciais, estanho. 1. NOTA INTRODUTÓRIA
O estudo que agora apresentamos corresponde a um inventário de povoados com ocupações atribuíveis ao I milénio a.C. Procura-se esboçar as linhas gerais do povoamento, de forma a integrarmos os sítios de habitat conhecidos numa malha, expressão de um todo cultural, unido pelo espaço físico.1
Uma primeira análise do território evidencia uma grande concentração de povoados
num espaço restrito, destacando-se nove estações arqueológicas distribuídas ao longo de 100km2. Todavia, teremos de salientar que os povoados não foram todos ocupados no mesmo período de tempo, tendo em conta os vestígios arqueológicos.
Uma vez que nunca foram realizadas escavações arqueológicas em nenhuma das
estações agora abordadas, a análise que iremos realizar reporta-se exclusivamente a materiais recolhidos em prospecção. Neste sentido, optámos por efectuar uma divisão cronológica seguindo os critérios definidos por VILAÇA, de uma Proto História Antiga, que abarca o período do Bronze Final ao Ferro Inicial, ou seja desde o século X ao VI a.C., e uma Proto História Recente que abrange o Ferro Pleno até à romanização (Vilaça et Alii, 2000a: 210).
* Câmara Municipal da Guarda, Praça do Município, 6300 Guarda. E-mail: [email protected] 1 Gostaríamos de agradecer à Doutora Raquel Vilaça todo o apoio prestado ao longo da realização deste trabalho.
379
Dos povoados analisados apenas sobre um deles foi realizado um estudo aprofundado, por Perestrelo (2000), baseado no espólio arqueológico do Caldeirão, recolhido em prospecção. Sobre as outras estações arqueológicas nunca foi efectuado um estudo específico que pudesse trazer ao nosso conhecimento a natureza de ocupação destes espaços.
A área em questão corresponde à bacia hidrográfica do alto Mondego, possuindo como
elementos dominantes o curso do rio Mondego e a ribeira do Caldeirão, ambos com orientação Sul / Norte (neste espaço de análise), destacando-se uma complexa rede de afluentes, com grande abundância de linhas de água, e nascentes nas proximidades dos povoados. Entre estes salientam-se pequenas linhas de água de caudal inferior, como a ribeira da Cabeça Alta e a ribeira de Cavadoude, mas que por si só moldam a paisagem. A primeira corresponde também ela a um marco espacial, tendo em conta que percorre um vale muito encaixado, paralelo ao rio Mondego.
A área de estudo localiza-se entre os concelhos da Guarda e o de Celorico da Beira
(Distrito da Guarda), passando a linha divisória dos concelhos por alguns povoados. O território apresenta duas áreas distintas. A primeira, mais a Sul, é caracterizada por
terras altas, relacionadas com o relevo da Serra da Estrela, encontrando-se alguns povoados nos contrafortes. Por outro lado, a zona mais a Norte fica na área de charneira com aquela que é designada como a depressão de Celorico da Beira, com uma geomorfologia regular e relevos que não ultrapassam, por norma, os 800m de altitude.
Na área Sul o rio Mondego circunda diversas elevações, com um vale muito encaixado
nas proximidades de Videmonte, verificando-se um alargamento apenas a partir de Aldeia Viçosa, junto à bacia de Celorico, onde a altimetria dos terrenos calcorreados pela linha de água diminui.
Teremos ainda de referir o vale
da ribeira do Caldeirão, tendo em conta que será uma área analisada com algum pormenor neste breve estudo, sobretudo pelas suas características geomorfológicas, com um percurso paralelo ao rio Mondego, surgindo como um corredor natural de passagem.
Apesar da abundância de linhas de água, os solos não seriam dos mais apropriados para a actividade agrícola, tendo em conta tratar-se de uma área montanhosa, com solos esqueléticos. Assim, pela tipologia dos solos e do relevo, é possível que as comunidades do I milénio a.C. desenvolvessem a prática da pastorícia, sendo uma das actividades principais, como ainda hoje acontece nas comunidades rurais desta área.
Fig. 1: Localização da área de estudo (imagem extraída de Fabião, 1992: 114).
380
Do ponto de vista litológico a maior parte da área analisada é de natureza granítica, com algumas intercepções de filões de quartzo. A área a Sudoeste integra-se no complexo xisto-grauváquico da Serra da Estrela, nomeadamente junto a Videmonte.
2. DESCRIÇÃO DOS POVOADOS
Tendo em conta a área em questão, com cerca de 100km2, existe um número elevado de sítios de habitat, evidenciando uma rede de povoamento algo cerrada, com especial destaque em torno do rio Mondego e do corredor de passagem que se forma com este. Aldeia Viçosa, Guarda/Celorico [Folha 192, 40º35’49’’,6N; 7º19’26’’,31W; 872m] Bibliografia: Almeida (1945), Alarcão (1993), Valera (1994) Pereira (2003). Localiza-se na área Norte da área de estudo, próximo da depressão de Celorico, na margem esquerda do rio Mondego. O povoado foi implantado na crista de uma elevação, a 872m de altitude, exibindo no topo uma zona aplanada, correspondente a aproximadamente 2ha. Esta elevação, sobre uma plataforma regular, poderá ter tido aproveitamento agrícola.
Com a subida ao cabeço torna-se perceptível a existência de uma linha de muralha, construída entre afloramentos rochosos, com pedras de pequena/média dimensão, formando um acentuado talude. Esta muralha encontra-se na área W/SW, onde o acesso é mais fácil. Todavia, a vertente Este apresenta também derrube de muros, que poderão ter sido uma linha defensiva, apesar da vertente ser mais íngreme. As vertentes a Norte e a Sul são muito íngremes, constituídas por thor granítico.
Fig. 2: Materiais de Pedra Aguda: cerâmica tipo Baiões/Santa Luzia; materiais da Proto História Recente (Pereira, 2003: 32, 34).
PEDRA AGUDA
381
Embora tenhamos encontrado alguns fragmentos cerâmicos, estes não permitem qualquer tipo de identificação segura. Todavia, Oliveira (1939) menciona que foram descobertos dois machados de cobre e cerâmica no “Monte Verão”.2 Conseguimos localizar os materiais cerâmicos no Museu Municipal Santos Rocha, na Figueira da Foz, entre os quais se destacam materiais do Calcolítico /Bronze Inicial, Bronze Final, com decoração de Baiões/Santa Luzia, e materiais da Proto História Recente.
Desta forma, estes materiais vêm comprovar uma ocupação humana entre o Calcolítico e o período romano (apesar do fragmento de terra sigillata representar um débil índice de ocupação, o facto de ser pouco comum nesta área poderá corresponder a um registo a considerar), evidenciando um povoado com uma longa diacronia de ocupação. Não obstante, consideramos que, tendo em conta que todos os materiais analisados são resultantes de prospecção, não podemos confirmar se durante esta longa sequência ocupacional não tenha havido momentos de interregno.
Aldeia Viçosa, Guarda/Celorico [Folha 192, 40º34’32’’N; 7º20’00’’W; 955m] Bibliografia: Oliveira (1939), Lobão (2002). Implantada no esporão de uma cadeia montanhosa, a mesma onde se localiza o povoado da Pedra Aguda, a cerca de 3km deste, na margem esquerda do rio Mondego, a 955m de altitude.
Eleva-se aproximadamente 400m sobre o rio Mondego.
Corresponde a um povoado que se destaca na paisagem, com vertentes muito íngremes, de difícil acesso, exibindo uma ampla plataforma no topo. Segundo um estudo efectuado nesta área, o povoado teve ocupação na Proto História Recente, tendo sido identificados materiais arqueológicos desse período (Lobão, Marques, Neves, 2000).
2 Existem diversos autores que referem Monte Verão, todavia tendo em conta a plataforma de reduzidas dimensões deste, bem como as dificuldades de defesa, certamente referiam-se à Pedra Aguda.
2. SOIDA
Fig. 3 : Machados de cobre (Monteagudo, 1977: tafel 14; tafel 4)
382
Cavadoude, Guarda (Folha 192, 40º34’28’’,3N; 7º17’11’’,5W, 929m) Bibliografia: Sarmento (1889). Localizado na margem direita do rio Mondego, a Noroeste dos Castelos Velhos, o povoado do Tintinolho3 implanta-se num cabeço, que faz parte de uma cadeia montanhosa, embora independente, resultando num cerro isolado. Relativamente ao rio Mondego, este povoado eleva-se a 420m de altitude.
De facto, este sítio não se localiza no ponto mais elevado do sistema montanhoso, mas sim numa área com uma defensabilidade natural extraordinária, sendo considerado como um sítio inexpugnável, a 920m de altitude. As vertentes apresentam elevado grau de inclinação, verificando-se que a vertente Oeste corresponde à mais íngreme e as Sul e Norte acentuadas, sendo a vertente Este a menos íngreme, e por onde é efectuado o acesso ao povoado. A área onde surgem os vestígios arqueológicos é muito extensa, com 10ha, verificando-se a existência de uma ampla plataforma. Exibe uma linha de muralhas a contornar o povoado, de cronologia incerta, demarcando as curvas de nível. Sarmento refere a existência de três ordens de muralhas (Sarmento, 1883: 11), todavia, actualmente apenas se pode observar uma cerca. A existência de tegulae à superfície indica tratar-se de um povoado romanizado. A zona envolvente é extremamente abundante em linhas de água, sendo local de nascente de um dos afluentes do rio Mondego, a ribeira de Cavadoude. Pela implantação topográfica, bem como pela existência de um sistema de fortificação e área de dispersão dos vestígios, admitimos que o povoado possa ter sido ocupado na Proto História Recente. S. Vicente, Guarda (Folha 203, 40º32’44’’,5N; 7º15’31’’,3W; 937m) Bibliografia: Almeida (1945), Rodrigues (1999), Ponte (2001). Povoado localizado nos contrafortes setentrionais da Serra da Estrela, num cabeço que se eleva abaixo do actual local ocupado pelo centro histórico da Guarda (o ponto mais elevado desta cadeia montanhosa). Uma vez mais, temos o caso de um povoado que não ocupou o ponto mais elevado, mas sim uma vertente mais abrigada, a uma altitude de 937m. A parte superior do povoado teria uma área plana, com certa dimensão, possuindo vertentes abruptas, principalmente a Sul e Este. A estação arqueológica foi praticamente destruída pela construção de uma urbanização no local, que data de 1990, não tendo sido efectuado o devido acompanhamento arqueológico dos trabalhos. Não obstante, actualmente, é possível observar vestígios do período romano no
3 Classificado como Monumento Nacional, decreto de 16/06/1910.
3. TINTINOLHO
4. CASTELOS VELHOS
383
sopé, não só na estação arqueológica da Póvoa do Mileu, mas também a meia encosta da elevação. Fernando de Almeida e Afonso do Paço referem a existência de três ordens de muralhas castrejas e, na parte superior do cabeço, uma área aplanada. Os autores evidenciam ainda a existência de cerâmica castreja e tegulae. Por outro lado, Rodrigues (1977) evidencia o facto de ter encontrado na porta da Capela do Mileu um bracele lusitano que remete para a II Idade do Ferro. Refere ainda a descoberta, no Mileu, de fíbulas, uma das quais com paralelos do século V/IV a.C. Tendo em conta as características topográficas do sítio, bem como as descrições de materiais e do sistema defensivo poderemos classificar o povoado como pertencente à Proto História Recente. Fig. 4: Fíbula encontrada na Póvoa do Mileu (Ponte, 2001: 153).
Trinta, Guarda (Folha 203, 40º31’33’’N; 7º19’58’’W; 843m) Bibliografia: Almeida (1945), Alarcão (1993), Perestrelo (2000). Localiza-se num esporão, correspondente ao extremo Norte de uma cadeia montanhosa, recortada pelo rio Mondego, no local de confluência deste com a ribeira do Caldeirão.
Possui um domínio visual excelente da paisagem envolvente, localizando-se 270m acima do nível do Mondego, visualizando não só o vale da ribeira do Caldeirão, mas também uma boa parte do vale do Mondego, especialmente para Norte, onde as vertentes do vale não são tão íngremes. Reúne excelentes condições de defesa, destacando-se os declives acentuados, sobretudo o Norte e o Oeste. O acesso é feito por um pequeno caminho na vertente Este. Refira-se que o sistema montanhoso no qual o Caldeirão foi implantado não é o mais elevado, pois não ocupou o ponto mais destacado (que correspondia às proximidades da Quinta da Lameira) mas sim uma área que possuía, talvez melhores condições de assentamento, ou que respeitasse as condições exigidas por este tipo de padrão de assentamento. Apresenta uma pequena plataforma no ponto mais elevado, onde PERESTRELO descreve o derrube de uma estrutura em pedra, que parece delimitar um espaço de contorno subcircular e que o autor questiona sobre a
5. CALDEIRÃO
Fig. 5: materiais do Caldeirão (Perestrelo, 2000: 79).
384
possibilidade de tratar-se de uma estrutura defensiva. Todavia, a deslocação ao local permitiu verificar que a maior parte dos vestígios arqueológicos concentra-se na área Este do cabeço, por entre as plataformas. Refira-se que a estação foi amplamente destruída pela plantação arbórea. PERESTRELO data este sítio de habitat do século X/IX a.C. ao VII a.C., ou seja faz parte da Proto História Antiga. Todavia, é possível que se tenha verificado uma ocupação na fase seguinte, bem como em período romano (PERESTRELO, 2000: 52). Trinta, Guarda (Folha 203, 40º31’19’’,4N; 7º20’23’’,1W; 923m) Bibliografia: Almeida, (1945), Alarcão (1993), Perestrelo (2000).
Fazendo parte do mesmo sistema montanhoso do Caldeirão, a Quinta da Lameira localiza-se a Sul deste, numa cota superior.
Os vestígios são indicados não no ponto mais elevado, que forma uma plataforma de reduzidas dimensões, mas sim na plataforma inferior, com uma diferença de 30 metros, mais ampla e mais aberta. Dado que se localiza a uma cota superior que o Caldeirão, o seu controle visual é mais abrangente, sendo possível observar outros povoados como o Tintinolho e a Pedra Aguda. Apresenta vestígios de cerâmica do Bronze Final, todavia em número mais reduzido que no Caldeirão. Foi esta questão da dispersão dos vestígios que levou Perestrelo a considerar este um local secundário face ao Caldeirão, funcionando possivelmente como uma atalaia. Também este sítio data da Proto História Antiga, tendo por base os materiais arqueológicos. Trinta, Guarda (Folha 203, 40º31’4’’N; 7º20’29’’,4W; 939m) Bibliografia: Perestrelo (2000). Esta estação arqueológica surge referenciada por Perestrelo (2000: 70), cuja informação seria proveniente de um estudo efectuado pelo IPPAR, havendo referências a um castro e a um abrigo. A deslocação ao local permitiu verificar a existência de uma plataforma que se eleva sobre terrenos com aproveitamento agrícola. Todavia, apresenta vertentes de fácil acesso, principalmente as viradas a Sul e Norte, ao longo da crista da elevação. Foi possível confirmar a existência de uma plataforma de reduzidas dimensões na coroa da elevação, com diversos blocos graníticos e pequenos muros entre estes, possivelmente de sustentação de terras.
6. QUINTA DA LAMEIRA
7. FUNDO DA URGUEIRA / URQUEIRAL
385
Apesar de integrarmos este sítio neste estudo, possuímos algumas reservas quanto à sua real existência. Videmonte, Guarda (Folha 202, 40º31’23’’,5N; 7º23’12’’,6W; 1050m) Bibliografia: Alarcão (1993). O povoado de Santo Antão localiza-se a Norte da povoação de Videmonte, nas proximidade de uma capela.
Ocupa um cabeço que se destaca na paisagem, possuindo na parte superior uma plataforma, com vertentes muito escarpadas, nomeadamente as viradas a Norte e Este. O acesso faz-se pela vertente menos íngreme, virada a Oeste. O sítio encontra-se já no sistema montanhoso da Serra da Estrela, a uma cota elevada, nomeadamente a 1050m, possuindo 200m de diferença de altimetria desde o topo à ribeira dos Barrocais. O local é percorrido por diversas linhas de água. O primeiro a localizar um povoado neste local foi Almeida, referindo que nele foram encontradas diversas moedas, entre as quais algumas de período romano e, nas proximidades do povoado, duas argolas em ouro (Almeida, 1945: 124). Actualmente, o povoado não apresenta vestígios arqueológicos visíveis. Todavia, calculámos a área do planalto, com um total de 2ha, aproximadamente. Nas suas proximidades localizam-se algumas jazidas de estanho, o que por si só poderia ter sido uma das razões para assentamento de uma comunidade. Videmonte, Guarda (Folha 202, 40º28’42’’,2N; 7º26’00’’W; 855m) Bibliografia: Sarmento (1883), Almeida (1945), Alarcão(1993). O primeiro investigador a referir o povoado de Serra de Bois foi Martins Sarmento na Expedição à Serra da Estrela. Almeida refere-o também como povoado e Faria evidencia que nele teria sido encontrada uma moeda de Augusto.
Pelo facto de ter sido referenciado por outros autores e pelas características excepcionais de implantação, optámos por considerá-lo neste trabalho, embora com algumas reservas. A implantação topográfica deste sítio é curiosa, pois é diferente dos outros casos agora analisados. Localiza-se num espigão escarpado, nos meandros do rio Mondego. Apresenta uma defensabilidade natural extrema, dado que o próprio rio formou uma península, protegida por todos os lados, com excepção de um, por onde é feito o acesso ao plateau. O ponto mais elevado apresenta cerca de 55m acima da linha do Mondego e demonstra uma plataforma regular. Embora não tenhamos organizado os territórios de exploração deste povoado, torna-se evidente que assentou nas proximidades de duas jazidas de estanho. As terras não seriam apropriadas para a agricultura, pois o vale do rio Mondego é muito encaixado, com altitudes
8. S. ANTÃO
9. SERRA DE BOIS
386
elevadas e solos esqueléticos. A economia desta comunidade teria de se apoiar na exploração das jazidas.
3. IMPLANTAÇÃO
Quando abordamos a implantação destes povoados verificamos que existem situações distintas.
Os povoados da Proto-História Antiga parecem apontar para uma ocupação em sítios de
montanha, destacados na paisagem, com um excelente domínio visual do território envolvente, a grande distância, controlando a portela do vale do Mondego, do vale do Caldeirão e o da ribeira da Cabeça Alta, bem como a plataforma agrícola e a bacia de Celorico. Estes povoados evidenciam uma estratégia de ocupação, onde a intervisibilidade era fundamental. A implantação dos povoados da Proto-História Antiga articula-se com o controlo de portelas/vias de passagem e territórios. É o caso da Pedra Aguda e do Caldeirão.
Com a Proto-História Recente surgem novos padrões de assentamento, destacando-se
três tipos de implantação: em serras, em cerros isolados e em raquettes do rio. O primeiro, apesar de apresentar características semelhantes às do período anterior, não
ocupa as áreas mais elevadas, verificando-se a escolha de locais aplanados, com melhores condições de habitabilidade e, de certa forma, “disfarçados” na paisagem. É o caso de S. Antão e dos Castelos Velhos, não tendo sido escolhidos os pontos mais elevados.
Em cerros isolados os povoados vão implantar-se em pontos elevados e destacados, que
fazem parte de uma cadeia montanhosa, todavia, independente, unida por uma passagem. Uma vez mais não são escolhidos os locais mais elevados, mas sim aqueles que apresentam as melhores condições para a implantação do povoado. É o caso do Tintinolho, exibindo uma extensa plataforma.
Locais junto a rios, em Raquettes, demarcados pela curva do rio Mondego, localizados
em pontos destacados na paisagem, em espigões, com uma implantação em área que forma uma península, protegido pelas escarpas da elevação e pela linha de água, com excepção de um istmo por onde é efectuada a ligação. A visibilidade destes não é o mais importante. Este tipo de povoados é conhecido ao longo de todo o I milénio a.C. É o caso de Serra de Bois.
Desta forma, vemos que ao longo do I milénio a.C. a implantação dos povoados obedeceu a determinadas e distintas condicionantes. Saliente-se que a implantação de um povoado era um investimento considerável, onde certos recursos como as pastagens, as terras de cultivo, a caça e a pesca foram certamente elementos importantes na escolha de um sítio. As pastagens e os recursos minerais (principalmente na Proto-História Antiga) terão sido dois elementos fundamentais. A malha de povoamento parece dar maior relevância à área Norte, sendo preterida a zona da Serra da Estrela onde se verificam altitudes mais elevadas. Aí apenas se registam apenas dois povoados, embora no início dos contrafortes.
387
Existe uma característica comum a praticamente todos os povoados, nomeadamente o assentamento em locais de defensabilidade natural e controle visual de longo alcance, com excepção da Serra de Bois. São povoados de altitude encontrando-se entre os 840m e os 1050m, ocupando por norma locais 400m acima da linha de água. Todavia, algumas questões parecem marcar esta rede de povoados.
Nas proximidades dos territórios de exploração dos povoados de grandes dimensões existem povoados mais pequenos, que teriam uma implantação específica. Este parece ser o caso da Quinta da Lameira, que poderia ter uma função de atalaia. Por outro lado, o povoado Castelos Velhos possui uma funcionalidade muito distinta das restantes estações arqueológicas descritas neste trabalho, tendo em conta que teria como função controlar uma área distinta dos outros, nomeadamente o Planalto Beirão, sem dúvida um dos grandes eixos Norte/Sul deste território. Correspondia a um excelente corredor de passagem, directamente correlacionado com a área abordada, possibilitando o acesso a três rotas distintas: para ocidente, em direcção à área Atlântica, para Este, a área da Meseta Ibérica e para Sul.
Se tivermos em consideração a hipótese de Vilaça et Alii (1998) que evidencia dois
percursos com orientação Norte/Sul, sendo que um deles se dirige para a zona de Gonçalo e o segundo para o Planalto Beirão, teríamos uma malha de povoamento cuja função seria vigiar o território mais abrangente, mas também os grandes corredores de passagem, vindos sobretudo da área Sul e Nordeste.
Por outro lado, a questão da intervisibilidade é complexa, pois no caso do Caldeirão, o
sítio da Quinta da Lameira poderá remeter para uma atalaia, donde se pode observar o local de implantação actual da cidade da Guarda.
Verificámos que os Castelos Velhos não se localizam no ponto mais elevado desta
cadeia montanhosa, o que não lhe permite observar os outros povoados, verificando-se uma posição de isolamento. Ou, talvez não, pois segundo Silva (2001:73) foi descoberto um fragmento de bordo deste período num ponto elevado, no planalto da Guarda, com visibilidade para vários povoados, nomeadamente o Caldeirão e o Jarmelo3. Desta forma, poderíamos ter um assentamento na Guarda, que teria funções de atalaia, com contacto visual com outros povoados desta rede, um assentamento satélite dos Castelos Velhos.
Ao longo de todo o I milénio a.C. as preocupações defensivas foram fundamentais, embora escolhendo diferentes padrões de assentamento, quer ocupando pontos elevados, quer mediante a construção de muralhas. Este modelo de ocupação parece realçar a importância que teria o controle dos territórios envolventes e a visibilidade de grande alcance, controlando corredores de passagem relevantes. De facto, pela análise da implantação dos povoados, verificamos que mesmo com o fim das redes de comércio inter-regionais, na Proto História Recente, continua a ser relevante o controle das zonas de passagem. Embora não sejam preocupações de controle das rotas comerciais, certamente ter-se-á verificado uma necessidade de controle/posse do território, sendo relevante controlar as vias de passagem e áreas produtivas.
O controle das vias de comunicação era fundamental desde a Proto-História Antiga, pois eram os locais onde passavam mercadores, os metais e a transumância a caminho das peneplanícies e das montanhas. Como refere Vilaça o “[...]poder passaria, então, pelo domínio dessas vias de passagem, não só percorridas pelos indígenas, de povoado a povoado, mas
3 Este povoado não foi inserido nesta área agora analisada, pois pertence já à bacia hidrográfica do rio Côa, mas teria um papel fundamental, juntamente com estes povoados, de controle do território, da bacia de Celorico da Beira e, no fundo, o acesso à área Atlântica.
388
também por outros, de fora, que levavam e traziam, entre outros bens, o metal.” (Vilaça, 2000a: 214).
Pela análise do território compreende-se a importância da bacia de Celorico, corredor
natural, no qual vai confluir um outro, defendido ao longo das margens do rio Mondego, abrangendo toda a área que agora é analisada. Seria por este corredor natural que se fazia o acesso desde a depressão de Celorico à zona da Covilhã? É possível que esta travessia fosse feita até Vila Soeiro4 pelo vale do Mondego (no sentido Norte/Sul) e daí, utilizando o corredor natural que se forma com o Rio Zêzere, ter acesso à área de Gonçalo, da Covilhã e territórios a Sul, com ligação a percursos já evidenciados por Vilaça et Alii (1998). Não podemos deixar de referir que a área de Gonçalo, por onde passa o Rio Zêzere, é uma área de grande concentração de minas de estanho, como se pode observar na carta geológica.
Outro caso distinto corresponde ao povoado de Serra de Bois. A ocupação deste sítio tem de ser vista, possivelmente em associação com o povoado de Santo Antão, pois o facto de apresentar escassos vestígios arqueológicos poderá significar que teria uma ocupação sazonal, possivelmente relacionada com a exploração das duas jazidas de estanho que se localizam nas proximidades. Efectivamente, são conhecidos diversos sítios que tinham como objectivo explorar recursos naturais de um determinado local, justificando para tal a implantação de uma comunidade, num determinado período. Gostaríamos contudo de salientar que este tipo de ocupação corresponde a um padrão de assentamento que parece ser característico da fase de passagem do Ferro Inicial para o Pleno. De facto, o controle do território não será o mais relevante neste tipo de implantação, o que, associado a escassos vestígios arqueológicos, bem como às dimensões do plateau parecem evidenciar uma ocupação temporária, talvez sazonal. Representa uma tipologia de povoado distinto na qual a intervisibilidade deixa de ser relevante. É possível que o interesse deste povoado advenha da exploração das jazidas de estanho. Como refere Martin Bravo é “[...]possible, incluso, que ello responda a una nueva táctica de defesa[...]” (Martin Bravo, 1999: 204). Sem dúvida, corresponde à escolha de um sítio cuja ocupação se justifica pelas necessidades particulares destas comunidades. De facto, pensamos que a ocupação deste sítio, se é que de facto se verificou, terá razões mais directamente relacionadas com a exploração das jazidas locais e em associação com o povoado mais próximo, Santo Antão.
4. CARACTERIZAÇÃO DA REDE DE POVOAMENTO A realização de análises palinológicas na Serra da Estrela permitiram verificar que no
Bronze Final verificou-se um grande impacto no meio natural, relacionado com um incremento da transumância e da actividade agrícola, sobretudo cereais e hortícolas, com especial destaque na plataforma do Mondego (Janssen e Woldringh 1981). Saliente-se ainda que os melhores terrenos para o cultivo de cereais, não seriam as zonas de vale, mas sim nas encostas dos montes, com terrenos de classe C e D, mais leves. Os terrenos dos vales não eram os mais propícios a estas comunidades, pois exigiam tecnologia, mais trabalho e não seriam apropriados aos cereais. Neste sentido, os primeiros 4 Local onde foi encontrada uma ponta de lança do Bronze Final (Perestrelo, 2000: 95).
389
seriam preteridos em relação aos terrenos mais elevados, mais secos e menos pesados. Todavia, pela sua natureza, esgotavam-se muito facilmente, revelando uma agricultura muito incipiente, com importância pouco significativa para estas comunidades, que teriam como economia dominante a pastorícia, a recolecção e a caça. A abundância de linhas de água levaria a uma irrigação das terras, com boas pastagens. Com territórios vastos poderiam suportar uma actividade pastoril relevante.
Para além das actividades mencionadas, temos de salientar a importância da exploração mineira, que por si só poderá ter justificado a implantação de povoados, embora secundários e com vestígios ténues de uma possível ocupação sazonal. A área é extremamente abundante em estanho, verificando-se dois casos, Santo Antão e Serra de Bois, cuja implantação poderá estar relacionada com esta actividade. Mas, tendo em conta que na elaboração do bronze era necessário cobre, inexistente na área, poderá implicar o estabelecimento de trocas a nível inter-regional.
Esta é uma questão fundamental, pois uma rede de povoados poderia implicar a
existência de inter-ajuda, tendo em conta que estes poderiam efectuar a exploração das jazidas, sendo o produto escoado posteriormente pelo vale do Mondego / ribeira do Caldeirão, quer para a área Norte, quer para Sul.
A participação destes povoados numa rede de intercâmbio regional e inter-regional de
metal parece atestada pela implantação visando o controle de corredores, as evidências de exploração mineira e os materiais arqueológicos importados (Cogotas I, Baiões/Santa Luzia e um machado de talão). Desta forma, pelos materiais e características mineiras da área, parece lícito concluirmos que estaria no centro de uma área de trânsito/circulação entre o Sul, o Oeste e a Meseta Norte.
As rotas que se estabeleceram com a exploração das jazidas de estanho terão levado à
inserção deste espaço em rotas regionais e inter-regionais, destacando-se a área atlântica, apesar do mundo mediterrânico e “Cogotas I” também estarem representados no Caldeirão. Como refere Martins, a “[...]parte central das beiras corresponde a uma excelente área de trânsito quase obrigatório entre o Centro/Sul e o Norte de Portugal/Meseta Norte espanhola. Corresponde a uma região de charneira.”(Martins, 1990: 118).
A inserção destes povoados numa complexa rede de trocas comerciais parece evidente,
atestada não só pelos materiais encontrados no Caldeirão (Perestrelo, 2000), mas também pelos machados possivelmente provenientes do povoado da Pedra Aguda. De facto, as relações com a Meseta Ibérica (comprovado pela cerâmica Cogotas I), bem como materiais de tipo Baiões/Santa Luzia, evidenciam uma rede de trocas comerciais na qual a região agora analisada fica no seu percurso, participando, possivelmente com o estanho. Todavia, Pedra Aguda não possui nas suas proximidades jazidas de estanho. Seria este um povoado central (de que as muralhas são importante indicio) responsável pela exploração das jazidas a Sul e o seu comércio?
De facto, os machados encontrados na Pedra Aguda, cuja função seria de prestígio, parecem dar resposta a esta questão, tendo este povoado um papel preponderante no controle das rotas o seu detentor poderia ser aquilo que Alarcão refere como um agente de circulação do metal (Vilaça, 1995b: 420), pertença de uma elite local responsável pelo controle da circulação dos metais.
390
Como refere Vilaça esta rede de povoados só é possível face à “[...]absoluta necessidade de controle visual e estratégico dos recursos regionais críticos e das vias de circulação do metal ou que a ele conduziam.” (Vilaça, 1995b: 422).
Gostaríamos ainda de referir que face à análise dos territórios de exploração parece não
haver indícios de uma hierarquia implícita. Não obstante, existem, possivelmente, povoados centrais, como o Tintinolho e Pedra Aguda, com outros povoados nas suas áreas de influência, que teriam funções específicas, nomeadamente de vigia, como parece ter sido o caso da Quinta da Lameira e da Guarda ou ocupações sazonais com funções de exploração de determinados recursos, como a Serra de Bois.
Com a perda de importância do comércio do estanho, os povoados tiveram de alterar a sua economia, para a exploração dos recursos naturais dos terrenos envolventes, desempenhando, uma vez mais, o controle da terra um papel preponderante na economia/desenvolvimento destas comunidades, levando certamente a um elevado grau de competição pela posse da terra, caracterizado pela construção de muralhas. Estas poderiam não significar uma reacção face a invasões exteriores, mas na defesa do território. Neste ponto considerámos ainda relevante analisar os territórios de exploração dos povoados. Assim, optámos por estabelecer os territórios e analisá-los directamente anotando observações da paisagem e tecendo alguns comentários, tendo sempre presente as profundas alterações que terão ocorrido e que a topografia é um dos elementos mais consistentes da paisagem.
Calculámos os territórios de 30 e 60 minutos. Parece-nos que a definição de uma marcha de 90 minutos não se aplica neste caso específico, pois a proximidade dos povoados parece implicar que as deslocações seriam direccionadas para os espaços livres. Davidson e Bailey (1984: 28) defendem também o pressuposto de uma maior relevância dos territórios de 60 minutos. De facto, deveremos considerar que a implantação primitiva destes povoados teve também como principal intuito os recursos existentes nas proximidades, com especial importância daqueles que se encontravam a menor distância.
Efectuámos os territórios de exploração apenas dos povoados que consideramos principais nesta rede de povoamento. Para os restantes considerámos que os assentamentos possuíam uma lógica de exploração de recursos locais ou com uma função específica, sempre associados ao povoado.
Primeiro, torna-se evidente que a proximidade dos povoados faz com que os territórios de exploração se interceptem, sendo evidente que aproveitavam os mesmos recursos. Todavia, podemos considerar que no caso da Soida e da Pedra Aguda, se aceitarmos uma subalternização da primeira, tendo por base a linha de muralhas e os materiais importados encontrados na Pedra Aguda, então poderemos estar em presença de um povoado e uma área de ocupação que poderá representar a Soida como povoado secundário.
No caso da sobreposição de territórios de exploração do Tintinolho e dos Castelos
Velhos a situação parece-nos mais complexa, tratando-se possivelmente de dois povoados centrais. Torna-se evidente que os territórios de 60 minutos interceptam-se, o que levanta a possibilidade de alteração na metodologia destes territórios, tendo a área do Tintinolho maior aplicação na zona Oeste e Norte, abrangendo o vale do Mondego, enquanto que os Castelos Velhos fariam a exploração dos territórios mais para Este (vale do rio Diz) e para Sul. Saliente-
391
se ainda que entre estes territórios existe um vale profundo, representando uma barreira geográfica.
Verificámos ainda uma proximidade dos territórios de exploração do Caldeirão e de
Santo Antão. Também aqui a ligação é algo dúbia. Uma vez mais poderemos estar em presença de territórios, no caso de Santo Antão de uma exploração da área envolvente até ao rio Mondego e o Caldeirão faria a exploração de territórios entre o rio Mondego e a ribeira do Caldeirão, com especial destaque para a área Sul. De facto, parece-nos que o rio Mondego surge aqui como uma barreira de território, um marco na paisagem.
Relativamente à área de exploração dos povoados poderemos tirar algumas conclusões,
nomeadamente que os territórios de 30 minutos incluem sobretudo áreas de montanha, propícias ao cultivo de cereais e à pastorícia. Por outro lado, os territórios de 60 minutos englobam ecossistemas mais generalizados, desde as áreas de montanha a zonas de vale. De facto, um elemento comum aos territórios de exploração da quase exclusividade dos povoados diz respeito ao rio Mondego, tendo as suas margens desempenhado um papel preponderante na vivência e economia destas sociedades, através da pesca, da caça e da recolecção. Possivelmente a pesca deverá ter tido alguma relevância na economia destas comunidades, pois o Mondego possui um certo caudal, mesmo de verão.
Os Castelos Velhos não se localizam nas proximidades do rio Mondego, pois como já
afirmámos corresponde a um modelo de implantação distinto, pela área geográfica, pois corresponde à área de exploração do rio Diz, afluente do rio Côa.
Mesmo povoados como o de Santo Antão, íngreme e a uma cota elevada, usufrui no seu território de 60 minutos dos benefícios do rio Mondego. Verificamos ainda que os territórios deste povoado, essencialmente os de 60 minutos, abrangem áreas de montanha acima dos 1200m, propícios, na época de verão, a pastagens para os animais. Corresponde aquele que é definido como o Planalto de Videmonte.
Por fim, não podemos deixar de referir a existência de minas de estanho nos territórios
de exploração de Santão Antão, incluídas no de 30 minutos. Estas terão sido uma das razões deste assentamento. Não conseguimos contudo explicar a escassez de materiais arqueológicos, pois seria, sem dúvida, um povoado com uma certa relevância dentro desta rede de povoados.
Assim, com excepção deste último e do povoado de Serra de Bois, os restantes apresentam afinidades relativamente aos territórios de exploração.
5. RELAÇÕES ENTRE HABITATS
A análise agora realizada corresponde a um modelo estruturado, em parte tendo por base as relações que se desenvolveram em alguns povoados, destacando-se uns pelas suas grandes dimensões, outros, mais pequenos, que poderiam corresponder a povoados secundários.
Tendo em conta que há uma vocação de certos povoados para a actividade metalúrgica,
coincidindo com os terrenos piores para a actividade agrícola, poderá estar implícita a existência de trocas comerciais, indiciando uma rede de povoamento. Poderiam ser locais de habitação secundária, possivelmente sazonais, inseridos em territórios de exploração de lugares
392
centrais. Estes locais seriam lugares que serviriam para explorar as jazidas, restando escassos vestígios arqueológicos.
Tendo em conta certas características, parece que o Tintinolho seria um lugar central,
centro político-económico, com uma superioridade estratégica, capacidades defensivas naturais, uma área muito extensa e domínio visual amplo de dois corredores: Zêzere/Mondego (pela Ribeira do Caldeirão) e do eixo Este/Oeste, pela depressão de Celorico.
Todavia, também Castelos Velhos seria um lugar central controlando o mesmo eixo
Este/Oeste e o Planalto Beirão. Como refere Vilaça “[...]na Proto-História Antiga as populações viviam mais
espartilhadas pelos cabeços e que, depois, se foram agrupando e concentrando em aglomerados de maior dimensão[...]” (Vilaça, 2000a: 213). O abandono dos povoados da Proto-História Antiga e a instalação de novos habitat de grandes dimensões tem de ser visto como uma nova organização da sociedade, resultante de novas relações económicas e sociais.
Todavia, será que os povoados desta área foram mesmo abandonados? Para tal,
salientamos que alguns povoados do NO peninsular apresentam uma continuidade de ocupação desde o Bronze Final (Martins, 1990: 137). Não será possível que nos povoados principais do alto Mondego se tenha verificado a mesma situação? Veja-se o Caldeirão que apresenta uma ocupação do Bronze Final, da Idade do Ferro Recente e do período romano (Perestrelo, 2000: 52). Ou o caso da Pedra Aguda, com ocupação no Calcolítico, Bronze Final e Ferro. Segundo Arruda (2001: 238) a importância que alguns povoados têm na II Idade do Ferro só poderiam ter origem num período anterior.
Não será possível que devido ao desaparecimento da cerâmica supra-regional, o fim do
comércio e a diminuição da metalurgia deixem de ser evidentes indícios de ocupação dos povoados?
Pelo menos na área em questão, parece-nos plausível uma ocupação contínua de alguns
povoados, mais do que alterações na malha de povoamento, pelo menos no que se refere aos povoados de maiores dimensões.
Esta questão parece tornar implícita que uma ocupação ao longo de períodos temporais
amplos significa que as comunidades encontravam-se bem adaptadas ao meio. Por outro lado, a existência de uma hierarquia de povoados parece evidente, tendo em
conta que locais como o Tintinolho, Caldeirão, Pedra Aguda e Castelos Velhos deveriam ocupar um lugar privilegiado, possuindo ao seu redor pequenos povoados satélite, com funções de exploração temporária ou com funções específicas, como parece ser o caso da Quinta da Lameira, Serra de Bois e Guarda. Soida é uma incógnita, mas pelo fraco índice de vestígios poderá ser inserido neste grupo, sendo um local representativo de uma economia subsidiária de Pedra Aguda, quem sabe até se a sua ocupação deveu-se à necessidade de Pedra Aguda controlar os territórios a Sul, ou seja, a passagem Sul deste vale e a entrada na bacia de Celorico.
Consideramos que os povoados mais importantes são passíveis de identificação devido
a certas características que apresentam, nomeadamente a sua implantação e a existência de
393
sistemas defensivos. O fenómeno de amuralhamento parece apontar para um processo de centralização do poder.
Neste sentido, penso que será correcto considerarmos dois tipos de povoados, de acordo
com a sua hierarquia. O grupo A, povoados mais relevantes dentro desta malha, cujos territórios de exploração de 60 minutos não interferem, encontrando-se distribuídos no terreno de forma semelhante, ocupando áreas elevadas, mas possuindo nos seus territórios vários tipos de ecossistemas. Neste grupo incluímos Pedra Aguda, Tintinolho, Castelos Velhos, Santo Antão e Caldeirão.
O grupo B engloba povoados satélite dos primeiros, inseridos nos seus territórios de
exploração, ocupando cabeços de menores dimensões. Nestes locais encontram-se menos vestígios, evidenciando uma ocupação temporária, talvez sazonal, com carácter distinto, quer fosse para controle territorial ou exploração de jazidas. Neste grupo inserimos a Soida, Quinta da Lameira, Serra de Bois e a Guarda. O Monte Verão, a existir, deverá também ele inserir-se neste grupo, bem como o Fundo da Urgueira.
Como acontece na área NO peninsular, verificamos que o espaço é estruturado pelos
povoados do grupo A. Mas, no primeiro caso esta malha remete para uma ocupação pelo menos desde o Bronze Final (Martins, 1990: 216). Será que não estamos perante uma situação semelhante, tendo em conta os materiais do Caldeirão e Pedra Aguda?
Relativamente às distancias entre povoados salientamos que esta rede apresenta-se
muito densa, encontrando-se, aproximadamente, entre os 4 / 10km. O único povoado que não se adequa nesta lógica é Serra de Bois, encontrando-se afastado da maioria dos povoados, com excepção do de Santo Antão, possuíndo distâncias que rondam os 16km, em linha recta. Uma grande percentagem de povoados encontra-se a distâncias entre os 4/7km.
Esta ideia pressupõe a intervisibilidade entre povoados, directa ou através de pequenos
assentamentos. De facto, a análise desta malha de povoamento faz-nos supor que a visibilidade directa entre povoados teria extrema relevância.
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS O mapa da área permite verificar a existência de uma rede de povoados algo densa, em
torno do rio Mondego, em ambas as margens. De facto o número de povoados num espaço reduzido, bem como a sua proximidade faz-nos recordar a rede de povoados do noroeste peninsular. Mas, coloca-se-nos a dúvida se realmente existe apenas nesta área um número elevado de povoados ou é uma constante noutros vales, como a bacia de Gonçalo e entre Valhelhas e Famalição (rio Zêzere)?
Ainda é cedo para dar esta resposta, pois só um estudo mais aprofundado e alargando a
área de intervenção permite maiores ilações. Podemos apenas concluir que trata-se de uma rede de povoados, correspondendo
maioritariamente a sítios de altura, com intuito de defesa/controle do espaço. Como refere Vilaça “[...]a circulação entre o Planalto Beirão, de grande riqueza estanhífera, e o Sul da
394
Península, onde se encontram as grandes jazidas de cobre e o acesso ao mundo mediterrânico, encontraria aqui um palco privilegiado de passagem”(Vilaça, 1995a: 127).
Essa relevância do controle territorial do vale parece ter perdurado ao longo de todo o I
milénio a.C. Não nos parece haver dúvidas que, tal como na Alta Estremadura espanhola, estes
povoados representam um “[...]poblamiento agrupado en torno a los principales rios y sierras que dio lugar a la aparición de áreas com un patrón muy concentrado [...]” (Martin Bravo, 1999: 209).
Torna-se evidente, pela análise da planta, que há uma proximidade/intercepção dos
territórios de exploração, indiciando uma rede de povoamento interactivo, que se desenvolve em torno do rio Mondego: quer na exploração dos solos e mineira, quer na passagem que se desenvolve nas margens do rio. Verifica-se ainda que a área é extremamente abundante em linhas de água, cujas nascentes partem das proximidades dos povoados, confluindo no rio Mondego (e noutros casos no Zêzere), permitindo a irrigação das terras, mesmo as de montanha, favorecendo áreas de plantio de cereais e pastagens para animais.
Embora de uma forma sistematizada, tentámos reunir nesta breve análise as
informações existentes sobre os sítios de habitat conhecidos. Todavia, muitas questões ficam em aberto, nomeadamente se os povoados da Proto História Recente tiveram uma ocupação num período anterior.
Não obstante, a ideia fulcral deste estudo é a constatação de que este corredor natural
não perdeu a sua relevância ao longo de todo o I milénio a.C. e nos momentos posteriores, sendo ocupado desde o Calcolítico até à Idade do Ferro e, em alguns casos, no período romano e altomedieval, evidenciando a importância deste espaço.
395
IMAGENES
Fot. 1: vale do Mondego em Videmonte.
Fot. 2:vale do Mondego no Caldeirão, à direita.
Fot. 3: vale do Mondego na Pedra Aguda.
397
BIBLIOGRAFIA Alarcão, Jorge de (1993): Arqueologia na Serra da Estrela. Manteigas, Parque Natural da
Serra da Estrela. --- (2001): “Novas perspectivas sobre os lusitanos (e outros mundos)”, Revista Portuguesa de
Arqueologia 4: 293-350. Almeida, João de (1945): Roteiro dos Monumentos de Arquitectura Militar. Lisboa, Editorial
Império. Davidson, Ian, Bailey, G.N. (1984): “Los Yacimentos, sus territórios de explotacion y la
topografia” Boletín del Museo arqueológico Nacional [s.l.]. II: 1: 25-46. Fabião, Carlos (1992): “O passado Proto-Histórico e romano” História de Portugal. Lisboa,
Círculo de Leitores 2: 79-301. Faria, António (1985): “Subsídios para um inventário dos achados monetários no distrito da
Guarda”. Bibliotecas, Arquivos e Museus 1.2: 685. Ippar (1993): Património Arquitectónico e Arqueológico classificado. Lisboa. Janssen, C. R., Woldringh (1981): A preliminary radiocarbon dated pollen sequence from de
Serra da Estrela, Portugal. Finisterra 32: 299-309. Lobão, J. C., Marques, A. C.; Neves, D. M. (2002): Prospecção arqueológica no concelho de
Celorico da Beira. Coimbra, Instituto de Arqueologia (policopiado). Lopes, António B. (1993): A cerâmica do Castro da Senhora da Guia (Baiões). Tecnologia e
Morfologia. Porto, Dissertação de Mestrado (policopiado). Martins, Manuela (1990): O povoamento proto-histórico e a romanização da bacia do curso
médio do Cávado. Braga, Universidade do Minho. Martín Bravo, Ana M. (1999): Los orígenes de Lusitania: El I milénio a.C. en la Alta
Extremadura. Madrid, Real Academia de la Historia. Medina, João (1993): História de Portugal. Alfragide, Ediclube. 1/2. Monteagudo, L. (1977): Die Beile auf der Iberischen Halbinsel. München. IX. Oliveira, Manuel R. (1939): Celorico da Beira e o seu concelho. Através da História e da
tradição. Celorico da Beira: [s.n.]. --- (1972): Celorico da Beira e o seu Concelho. Celorico da Beira, Câmara Municipal de
Celorico da Beira. Pereira, José F. (1995): Guarda. Lisboa, Editorial Presença. (Col. Cidades e Vilas de Portugal). Pereira, Vitor M. Fernandes (2003): “O Povoado Pedra Aguda (Aldeia Viçosa, Guarda)
Subsídios para o seu conhecimento” Praça Velha 14: 21-34. Perestrelo, Manuel S. G. (2000): “O Povoado do Caldeirão – Subsídios para o estudo do
Bronze Final na região da Guarda. Beira Interior.” História e Património: Actas das primeiras jornadas de Património da Beira Interior. Guarda, Ferreira: 51-96.
Ponte, Salete da (2001): Corpus signorum das fíbulas Proto-históricas e romanas. Portugal. Dissertação de Doutoramento em Arqueologia apresentada à Faculdade de Letras do Porto (policopiado).
Rodrigues, Adriano V. (1972): Monografia Artística da Guarda. Guarda, [s. n.]. --- (1992): Celorico da Beira e Linhares: monografia Histórica e Artística. [s.l.], Câmara
Municipal de Celorico da Beira. --- (1997): “Warda, Uarda, Guarda: as raízes” Praça Velha 5: 5-14. Sarmento, F. Martins (1883): Expedição scientifica à Serra da Estrella em 1881. Lisboa,
Secção de Archeologia. Senna-Martinez, João C. (1993): “O Grupo Baiões Santa Luzia: Contribuições para uma
tipologia da olaria” Trabalhos de Arqueologia da EAM 1: 93-123.
398
--- (1995a): “Entre o Atlântico e o Mediterrâneo: algumas reflexões sobre o grupo Baiões / Santa Luzia e o desenvolvimento de Bronze Final Peninsular”. A Idade do Bronze em Portugal: Discursos de poder. Lisboa, Instituto Português de Museus: 118-122.
--- (1995b): “O povoado do Cabeço do Castro de S. Romão” A Idade do Bronze em Portugal: Discursos de poder. Lisboa, Instituto Português de Museus: 61-67.
--- (1995c): “O povoamento Calcolítico da Bacia do Médio e Alto Mondego – algumas reflexões” Trabalhos de Arqueologia 7: 83-100.
Senna-Martinez, João C., Nunes, Teresa S. (1993): “A ocupação do Bronze Final do Outeiro dos Castelos (Beijós): uma primeira análise” Trabalhos de Arqueologia da EAM. 1: 137-141.
Senna-Martinez, João C. et alli (1993a): “A ocupação do Bronze Final da “sala 20” do Buraco da Moura de São Romão”, Trabalhos de Arqueologia da EAM. 1: 125-135.
--- (1993b): “O sítio do Bronze Final da Malcata (Carregal do Sal): uma primeira análise”, Trabalhos de Arqueologia da EAM.1: 149-154.
--- (1993c): “O sítio do Bronze Final do Cabeço do Cucão, Pedra Cavaleira (Silgueiros, Viseu): uma primeira análise”, Trabalhos de Arqueologia da EAM. 1: 143-147.
Silva, Marcos O. D. (2001): “Notas Históricas em torno da casa do alpendre (largo Espírito Santo, Guarda)”, Praça Velha 10: 73-84.
Valera, António C. (1997): O Castro de Santiago (Fornos de Algodres, Guarda). Aspectos da Calcolitização da bacia do alto Mondego. Lisboa, Câmara Municipal de Fornos de Algodres.
Valera, António C.; Martins, Ana M. (1994): “Levantamento arqueológico do Concelho de Celorico da Beira. Relatório do trabalho de campo”, Trabalhos de arqueologia da EAM. 2: 273-282.
Vilaça, Raquel (1995a): “A Idade do Bronze na Beira Baixa” A Idade do Bronze em Portugal: Discursos de poder. Lisboa, Instituto Português de Museus: 127-129.
--- (1995b): “Aspectos do Povoamento da Beira Interior (Centro e Sul) nos Finais da Idade do Bronze” Trabalhos de Arqueologia 9.
--- (2000a): “O Povoamento do I milénio a.C. na área do Concelho do Fundão: Pistas de aproximação ao seu conhecimento” Estudos Pré-Históricos VIII: 187-219.
--- (2000b): “Notas soltas sobre o património arqueológico do Bronze Final da Beira Interior” Beira Interior. História e Património: Actas das primeiras jornadas de Património da Beira Interior. Guarda, Ferreira: 31-51.
Vilaça et alli (1998): “Lugares e caminhos no mundo pré-romano da Beira Interior” Cadernos de Geografia 17: 35-42.
CARTOGRAFIA CARTA GEOLÓGICA DE PORTUGAL (1963) – Folha 18-C. esc. 1: 50 000. Lisboa: Instituto Geográfico e Cadastral. Direcção Geral de Minas e Serviços Geológicos – Serviços Geológicos. CARTA MILITAR DE PORTUGAL (1994) – Folha 193. esc. 1: 25 000. Lisboa: Instituto Geográfico e Cadastral. DIRECÇÃO GERAL DE MINAS E SERVIÇOS GEOLÓGICOS (1963) – Carta Geológica de Portugal na escala 1 / 50000. Notícia Explicativa da folha 18-C. Guarda. Lisboa: Serviços Geológicos de Portugal.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
399
Cerâmica decorada da Idade do Ferro do Sabugal
Marcos Daniel Osório Constança Guimarães dos Santos*
Resumen: A intervenção arqueológica realizada no Sabugal, Guarda, forneceu um importante lote de cerâmica decorada (brunida, incisa, penteada e estampilhada), que trouxe interessantes dados sobre a Idade do Ferro nesta região.
Palabra clave: Cerâmica decorada, Idade do Ferro, Sabugal
1. INTRODUÇÃO
A área em que se efectuou a intervenção arqueológica situa-se na vila do Sabugal, distrito da Guarda, e localiza-se na Carta Militar de Portugal folha 226, escala 1/25 000 com as coordenadas UTM 29 TPE 662,09/4469,78. Encontra-se na vertente nascente da parte mais alta e antiga do Sabugal, próximo do centro do aglomerado urbano, no ponto por onde passa a cintura defensiva da antiga vila, a 760 metros de altitude.
O promontório, não sendo muito elevado, ocupa um lugar destacado na veiga desta região, sendo circundado pelo rio Côa praticamente por todos os lados, menos pela encosta nascente, precisamente onde se situa a área da intervenção arqueológica. O outeiro domina uma das zonas de maior importância na travessia do Côa desde a sua nascente até perto de Castelo Mendo, a norte. O solo é de constituição xistosa, com características barrentas.
Foram abertas duas sondagens a nascente da muralha. A sondagem 1 foi definida em função do corte deixado pela abertura da vala de desmonte de uma escada. Obtiveram-se 9 estratos, tendo os estratos 6 e 9 fornecido fragmentos de cerâmica decorada com estampilhas.
* Lad. Alpenduradas 115, 2º dto. 3030-167 Coimbra. E-Mail: [email protected]
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
400
Fig.1: Área de intervenção no Centro Histórico do Sabugal (C. M. P. 1/25 000, folha 226)
Fig. 2: Excerto da planta topográfica do Centro Histórico com localização da área de intervenção
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
401
A sondagem 2 definiu uma área com grande potencial estratigráfico (21 u.e.).
Contudo, até à unidade estratigráfica. 15 os estratos sofreram algumas alterações em consequência, principalmente, da abertura de valas para a construção da muralha medieval, além de outros trabalhos posteriores. Os quatro primeiros estratos são constituídos praticamente por entulho, os restantes estratos foram bastante remexidos até à unidade estratigráfica 15, como já referimos, mas foi nestes que se recolheu o material que iremos analisar. A unidade estratigráfica 14 marca os trabalhos de abertura da vala de fundação do alicerce da muralha medieval e é composta maioritariamente pelo solo xistoso e barrento desfeito, misturado com alguns materiais dos níveis preexistentes à época de construção, esta unidade estratigráfica acaba por selar os estratos seguintes. Na unidade estratigráfica 16 encontramos uma estrutura de lareira de provável cronologia proto-histórica, a unidade estratigráfica 19 é composta por um pavimento ou base de lareira e a unidade estratigráfica 20 trata-se de um nível de ocupação ou de enchimento anterior à ocupação testemunhada pelo piso e lareira, este estrato é datado do período calcolítico pelos materiais, encontra-se parcialmente assente pelo afloramento xistoso que constitui o ultimo estrato (u.e. 21).
Fig. 3: Esquema de localização dos principais materiais identificados nos respectivos estratos da sondagem, apresentados no corte vertical norte
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
402
2. ANÁLISE DOS MATERIAIS CERÂMICOS
O material cerâmico agora estudado consiste, como já foi referido, na cerâmica decorada da Idade do Ferro do Sabugal, recolhida durante a intervenção arqueológica realizada num logradouro das traseiras do edifício camarário, junto a um troço da muralha medieval.
Optámos por dividir a cerâmica em grupos consoante a técnica decorativa que
apresenta, tendo sido constituídos quatro grupos: brunida, incisa, penteada e estampilhada.
Decoração brunida
Dentro deste grupo integramos duas peças com características diferentes. Uma trata-se de um pote de bordo plano, pasta compacta de cor cinzenta muito micácea, fabrico manual, cozedura redutora, superfície alisada de cor castanha, apresentando leves sulcos brunidos, verticais e largos, feitos sobre a superfície externa da peça, depois da secagem e antes da cozedura, com um instrumento de ponta romba.
Os paralelos que encontramos para esta peça, tanto a nível formal como
estilístico, remetem-nos para o Bronze Final, como o comprova uma peça com forma semelhante, datada deste mesmo período, proveniente da Gruta da Ponte da Lage (Oeiras). Relativamente à decoração, encontramos paralelos, entre outros, na Gruta do Correio Mor (Loures), Lapa do Fumo (Sesimbra) (Cardoso 2000: 64, est. IX e X), nos povoados da Idade do Bronze da Beira Interior e, já mais perto do Sabugal, no povoado do Caldeirão (Guarda) (Sabino 2000: 62). Contudo, esta forma bem como este tipo de decoração, é igualmente comum na Idade do Ferro.
Sabino (2000: 62), referindo Susana Oliveira Jorge e Raquel Vilaça, salienta que
os sulcos brunidos podem-se considerar uma variante regional da cerâmica brunida de outras regiões mais meridionais podendo adquirir formas próprias e particularismos diversos. Estes motivos são frequentes e encontram-se também disseminados numa vasta área do Centro-Sul da península.
A outra peça pode-se integrar no grupo que Carlos Sanz Minguez (1997: 312)
denomina cerâmica torneada negra de decoração brunida. Esta cerâmica caracteriza-se pela grande qualidade técnica. As peças possuem paredes finas muito homogéneas na sua espessura, intenso brunido de base, tanto externo como interno (por vezes apenas externo), sobre o qual, nalguns recipientes, se traçaram caneluras ou incisões de ponta romba muito leves (por vezes difíceis de ver). A cozedura é forte e homogénea, redutora, proporcionando colorações escuras que vão do pardo ao negro intenso. Não existe uniformidade quanto à cor das pastas que podem ser desde acinzentadas ou negras até acastanhadas. Quanto à peça em questão, possui um corpo de perfil globular ligeiramente carenado, colo curto e bordo esvasado, com lábio arredondado e fundo umbilicado. Apresenta leve decoração brunida principalmente no colo e uma canelura no bojo.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
403
Sanz Minguez (1997: 313-314) propõe como cronologia provisória para estas peças, os inícios/meados do século II a.C., e uma possível inspiração na zona norocidental da Península (norte de Zamora, Leão, Astúrias ou Galiza).
Como paralelos, podemos apontar a necrópole de Las Ruedas/Padilla de Duero
(Valladolid), e a necrópole de Las Erijulas (Cuéllar) (Sanz Minguez 1997: 313).
Fig. 4: Cerâmica Brunida
Decoração incisa
Englobamos neste grupo as cerâmicas com decoração incisa não penteada. São quatro os fragmentos que se enquadram nesta categoria, nenhum fornecendo forma.
A decoração do primeiro fragmento é composta por rectículas oblíquas,
formando um triângulo ou talvez um zig-zag, cobertas por pasta branca, o que é típico da Meseta, da chamada cultura de “Cogotas I”, embora neste caso o processo de cobertura seja um pouco diferente do habitual o que nos leva a classificar este fragmento como sendo “Tipo Cogotas”.
No actual território português encontramos alguns exemplos da influência de
“Cogotas I”, tanto nas Beiras Alta e Baixa, como sucede na Moreirinha e Monte do Frade (Idanha-a-Nova), Baiões (São Pedro do Sul), Castro de São Romão (Seia), Cidadelhe (Pinhel), Povoado do Caldeirão (Guarda), como na região Norte, Tapada da Caldeira, Monte Padrão (Santo Tirso), Bouça do Frade, e em Trás-os-Montes, Castelo de Adeganhe, Castelo de Anciães, Lorga de Dirne e Castelo de Urros (Sabino 2000: 58).
Segundo Raquel Vilaça (1995: 304), estas cerâmicas poderão corresponder a
uma intrusão fugaz da cultura de “Cogotas I” na Beira. Já Sabino (2000: 58), propõe a hipótese de contactos, mais ou menos frequentes, entre a Beira Alta e a Meseta Norte, pois os achados desta cerâmica na região têm-se vindo a avolumar, esta hipótese está de acordo com o que é defendido por um grupo de arqueólogos da Universidade de Valladolid, em oposição à ideia de isolamento e de desenvolvimento num “recipiente” fechado, põem a alternativa do contacto e da interacção (Delibes et alli 1995: 50).
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
404
Cronologicamente, Cogotas I integra-se no Bronze Final da Meseta. Contudo, Fernández-Posse (1998: 94) considera que um dos aspectos que mais mudou no decorrer dos estudos realizados sobre Cogotas I foi a sua cronologia, até aos anos oitenta era considerada como pertencendo à Idade do Ferro convertendo-se, nessa altura, numa cultura da Idade do Bronze, que para alguns autores se prolonga até à Idade do Ferro, o que é considerado por Fernández-Posse (1998: 94) como uma forma de preencher alguns vazios na sua articulação com o Ferro Inicial da meseta.
O segundo fragmento apresenta como tema decorativo um triângulo inscrito de
base comum, com paralelos em El Raso de Candeleda, Roa de Duero, Las Ruedas/Padilla de Duero (Sanz Minguez 1997: 274), datados da II Idade do Ferro. No entanto, como refere Sanz Minguez (1997: 274), algumas destas peças têm decorações semelhantes às observadas em cerâmica de C.U.. mas de igual modo podem procurar-se remotos antecedentes na Idade do Bronze, em temáticas campaniformes ou de Cogotas I.
A decoração do terceiro fragmento consiste em caneluras verticais. Tem paralelos, na II Idade do Ferro, em sítios como o povoado de El Soto de Medinilla e na necrópole de Las Ruedas/Padilla de Duero (Sanz Minguez 1997: 275) (estampa VI).
O último fragmento (nº4) é muito pequeno, não permitindo a identificação do
tema decorativo.
Fig. 5: Cerâmica Incisa
Decoração a pente
A cerâmica penteada é uma presença constante na Bacia do Douro durante a Idade do Ferro. Aparece no Douro Médio cerca da segunda metade do século VII
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
405
a.C./século VI a.C., sendo a sua presença tradicionalmente interpretada como fruto da irradiação de influências desde o território vetão. Contudo, a análise pormenorizada destas cerâmicas permite distinguir estilos diferentes, tanto no que se refere aos motivos utilizados, quer quanto ao tipo de recipientes mais utilizados (Delibes et alii 1995: 112). Sanz Mínguez (1999: 267) considera parecer mais lógico pensar na transmissão cultural de uma técnica decorativa e esquecer de certa maneira as ideias expansionistas que têm acompanhado estas produções.
Podemos dizer que a cerâmica com decoração a pente se encontra,
fundamentalmente, no território vaceu, vetão e celtibérico, documentando-se também noutros pontos mais afastados e esporádicos (Alvarez-Sanchís 1999: 202).
Álvarez-Sanchís (1999: 202), propõe uma cronologia em torno da primeira
metade do século II a.C. para o ocaso destas cerâmicas, ainda que nalguns sítios possa ter perdurado até datas mais avançadas.
No Sabugal foram recolhidos três fragmentos de cerâmica decorada a pente,
apenas um corresponde a um bordo permitindo-nos conhecer a sua forma. É uma tigela de fabrico manual, de excelente qualidade, pasta compacta acastanhada, as paredes são também castanhas, muito brunidas o que lhes confere um brilho quase metálico. A decoração, feita com um pente de três puas, consiste num friso de arcos de circulo enfrentados pela sua convexidade, alternando este motivo entre horizontal e vertical, separados por linhas verticais, o friso inicia na sua parte superior com um grupo de linhas horizontais.
Embora tratando-se de uma forma comum e que se enquadra perfeitamente neste
tipo de decoração, no que se refere à pasta, ao brunido extremamente cuidado que lhe confere um brilho metálico e mesmo ao motivo decorativo, não conseguimos encontrar nenhum paralelo para esta peça, apenas algumas semelhanças na decoração de uma tigela da estação de Coca (Cauca) na Meseta (Romero Carnicero 1993: 235), também encontramos um motivo com algumas afinidades em La Mota (Medina del Campo, Valladolid) (Seco Villar 1993: 143) e Sieteiglesias (Matapozuelos, Valladolid) (Bellido Blanco 1993: 270), embora em todos estes casos o motivo seja sempre horizontal.
Os outros dois fragmentos apresentam uma decoração muito semelhante:
recticulas oblíquas, utilizando um pente de três puas, formando barras horizontais em zig-zag. Este motivo é muito utilizado, encontrando-se em quase todas as estações em que existe este tipo de cerâmica.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
406
Fig. 6: Cerâmica Penteada
Decoração estampilhada
Tendo surgido na I Idade do Ferro, a cerâmica estampilhada vai-se manter até ao século III a.C.. Verificamos que se encontra disseminada por praticamente toda a Península, embora se destaquem dois grupos principais, o sudeste peninsular e o noroeste. É também de referir um pequeno núcleo no Alentejo e na zona da Meseta.
Bellido Blanco e Cruz Sánchez (1993:269) referem a classificação que Martín
Valls faz relativamente a esta cerâmica, este autor considera existir um grupo de “estampilhas antigas”, sobre cerâmica manual, com temas característicos, tais como os patos tipo “Simancas”; e um grupo de “estampilhas modernas”, já a torno.
Em Portugal, é no Noroeste e no Alto Alentejo Oriental que encontramos mais
testemunhos de cerâmica estampilhada, o que não significa que não exista noutras zonas do país onde, por não terem sido tão intervencionadas a nível de estudos arqueológicos ou por esta cerâmica não ser aí tão frequente, ainda não foi detectada, exemplo deste facto é precisamente o Sabugal, onde apareceram sete fragmentos de cerâmica estampilhada, sendo também de referir um outro fragmento deste tipo de cerâmica nas escavações do Sabugal Velho (Aldeia Velha, Sabugal).
O conjunto do Sabugal, é composto essencialmente por fragmentos de bojo não
nos fornecendo, por isso, a forma das peças. As pastas são na sua maioria homogéneas, de cor cinzenta, denunciando uma cozedura redutora, de fabrico manual, sendo as superfícies, onde predominam os castanhos, alisadas ou brunidas. Optámos por dividir este conjunto em três grupos, baseando-nos nos motivos das estampilhas utilizadas.
Num primeiro grupo englobámos os fragmentos cujo tema decorativo são os
círculos concêntricos. Este é um dos temas mais utilizados, encontra-se praticamente em todos os sítios que possuem cerâmica estampilhada. Podemos apontar paralelos no
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
407
Alentejo: Cabeço de Vaiamonte (Monforte, Portalegre), Cerro Furado (Baleizão, Beja), Mesa dos Castelinhos (Santa Clara a Nova, Almodôvar) ( Arnaud e Gamito 1974-1977); no Noroeste: Castro de Sendim (Felgueiras); na zona centro: Cabeço do Couço, Campia, Vouzela; na Meseta: Las Ruedas/Padilla de Duero (Valladolid), Soto de Medinilla.
Neste grupo é de referir um fragmento onde se conjuga a decoração
estampilhada com a decoração a pente. Álvarez-Sanchís (1999: 202), considera que esta técnica mista não foi muito utilizada num momento inicial, o seu maior desenvolvimento corresponderia já a um estádio avançado sendo sincrónica do Ferro II em sentido estrito. Em Las Quintanas, Padilla de Duero (Valladolid) encontrámos um paralelo, um fragmento onde também se utilizaram os estampilhados de círculos concêntricos conjugados com linhas a pente (Gómez Pérez e Sanz Mínguez 1993: 351).
O segundo grupo é constituído apenas por um fragmento, igualmente de bojo, cujo motivo decorativo se caracteriza por não ser muito frequente entre a cerâmica estampilhada, trata-se de semicírculos concêntricos, motivo frequente na cerâmica a torno pintada, celtibérica, com uma cronologia do Ferro Final.
Fig. 7: Cerâmica Estampilhada 1
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
408
Fig. 8: Cerâmica Estampilhada 2
Do último grupo fazem parte dois fragmentos com estampilhas de ornitomorfos. Apenas encontramos paralelos para este motivo na Meseta: Soto de Medinilla, Simancas, Coca, Sieteiglesias e Padilla de Duero, aliás, a presença de ornitomorfos nestas últimas estações veio ampliar para oriente e sul o marco de distribuição deste motivo, que se restringia a Simancas e Soto de Medinilla (Sanz Mínguez 1999: 259). Podemos agora dizer, devido à presença de ornitomorfos no Sabugal, que o seu marco de distribuição foi ampliado para ocidente, o que poderá significar a existência de contactos entre esta região da Beira e a Meseta Ocidental.
Fig. 9: Cerâmica Estampilhada 3
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
409
3. CONCLUINDO
Como conclusão, apresentamos alguns pontos que considerámos ser importante salientar.
• Tendo como ponto de partida os materiais recolhidos, podemos concluir que o Sabugal teve ocupação durante o Calcolítico e Idade do Ferro.
• Em que moldes se deu essa ocupação, apenas trabalhos futuros, ou já a decorrer, como é o caso da escavação no castelo (que já forneceu material do Bronze), nos poderão trazer respostas.
• Consideramos que o Sabugal terá sido um povoado importante durante a Idade do Ferro, pela qualidade da sua cerâmica e diversidade da decoração que apresenta, pouco comum nesta região – talvez apenas pelo pouco conhecimento que ainda temos deste período nas Beiras, pois sabemos que apareceu um fragmento de cerâmica penteada na Cachouça (Idanha-a-Nova).
• Os paralelos com a Meseta são evidentes, o que nos leva a acreditar ter havido contactos frequentes entre estas duas regiões da Península durante um certo período de tempo, que podemos remeter com alguma segurança para a Idade do Ferro, mas que poderiam já vir a ocorrer anteriormente.
• A que se deveram esses contactos? A um sistema de trocas existente? À transumância? Álvarez-Sanchís (1999: 92), refere que os comerciantes procuravam nesta região três produtos básicos: gado, metal e homens.
• Terminamos questionando-nos quanto ao papel que terá desempenhado o Sabugal, neste período, relativamente ao seu meio envolvente. Desempenharia o papel de um lugar central? Ou de um povoado de charneira? Qual a sua relação com os povoados que lhe estavam mais próximos, considerando, em primeiro lugar, o Sabugal Velho?
BIBLIOGRÁFIA
Álvarez- Sanchís, J. (1999): Los Vettones. Madrid, Real Academia de la Historia. Arnaud, J. M. e Gamito, T. J. (1974–1977): “Cerâmicas estampilhadas da Idade do
Ferro do Sul de Portugal. Cabeço de Vaiamonte–Monforte” O Arqueólogo Português, série III, 7–9: 65-202.
Barrio Martín, J. (1993): “Estratigrafia y desarrollo poblacional en el yacimiento prerromano de la Plaza del Castillo (Cuéllar, Segovia)” En Arqueología Vaccea. Estudios sobre el mundo prerromano en la cuenca media del Duero: 174-212.
Bellido Blanco, A. e Cruz Sánchez, P. J. (1993): “Notas sobre el yacimiento protohistórico de Sieteiglesias (Matapozuelos, Valladolid)” En Arqueología Vaccea. Estudios sobre el mundo prerromano en la cuenca media del Duero: 263-277.
Beirão, C. de Melo e Gomes, M. V. (1983): “A necrópole da Idade do Ferro do Galeado (Vila Nova de Milfontes)” O Arqueólogo Português, série IV: 207-266.
Bettencourt, A. M. S. (2000): “O mundo funerário da Idade do Ferro do Norte da Portugal: algumas questões” 3º Congresso de Arqueologia Peninsular, vol. V, Porto: 43-53.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
410
Celis Sánchez, J. (1993): “La secuencia del poblado de la Primera Edad del Hierro de “Los Cuestos de la Estación”, Benavente (Zamora)” En Arqueología Vaccea. Estudios sobre el mundo prerromano en la cuenca media del Duero: 93-132.
Delibes de Castro, G. e Romero, F. (1992): “Último milenio a.C. en la cuenca del Duero. Reflexiones sobre la sequencia cultural” Paleoetnologia de la Peninsula Iberica, Complutum 2-3: 233-258.
Delibes de Castro, G. Et alli (1995): “Panorama arqueológico de la Edad del Hierro en el Duero Medio” En Arqueología y Medio Ambiente: el Primer Milenio a.C. en el Duero Medio: 49-146.
Escudero Navarro, Z. (1995): “Nuevos estudios sobre el poblado vacceo de “El Soto de Medinilla” (Valladolid)” En Arqueología y medio ambiente: el primer milenio a.C. en el Duero Medio, Valladolid: 179-217.
Escudero Navarro, Z. (1999): Datos sobre la cerámica común a torno de época Vaccea, II Cong. Arq. Peninsular, tomo III: 275-288.
Fernández Posse, M. D. (1998): La investigatión protohistorica en la Meseta y Galicia. Madrid, Ed. Sintesis.
Gamito, T. J. (1996): “A cerâmica estampilhada” De Ulisses a Viriato – O primeiro milénio a.C.:112-117.
Gómez Pérez e Sanz Mínguez, C. (1993): “El poblado vacceo de Las Quintanas, Padilla de Duero (Valladolid): Aproximación a su secuencia estratigráfica” En Arqueología Vaccea. Estudios sobre el mundo prerromano en la cuenca media del Duero: 335-370.
Martín Valls, R. e Esparza Arroyo, A. (1992): “Génesis y evolución de la Cultura Celtibérica” Paleoetnologia de la Peninsula Iberica, Complutum 2-3: 259-279.
Nolen, J. U. S. (1985): Cerâmica comum de necrópoles do Alto Alentejo, Lisboa. Parreira, R. e Berrocal, L. (1990): O Povoado da II Idade do Ferro da Herdade do Pomar
(Ervidel, Aljustrel), Conimbriga 29: 39-57. Perestelo, M. S. G. (2000): “O povoado do Caldeirão – subsídios para o estudo do
Bronze Final na região da Guarda” Actas das I Jornadas da Beira Interior: Beira Interior História e Património, Guarda: 51-96.
Quintana López, J. (1993): “Sobre la secuencia de la Edad del Hierro en Simancas” En Arqueología Vaccea. Estudios sobre el mundo prerromano en la cuenca media del Duero: 67-91.
Rey Castiñeira, P. (2000): “Apuntes para un enquadre de la Cultura Castreña en el marco peninsular” 3º Congresso de Arqueologia Peninsular, vol. V, Porto: 359-368.
Romero Carnicero, M. V., Romero Carnicero, F. e Marcos Contreras, G. J. (1993): “Cauca en la Edad del Hierro. Consideraciones sobre la secuencia estratigráfica” En Arqueología Vaccea. Estudios sobre el mundo prerromano en la cuenca media del Duero: 223-261.
Sánchez Moreno, E. (2000): Vetones: historia y arqueología de un pueblo prerromano. Madrid, Univ. Autónoma de Madrid.
Sanz Mínguez, C. (1997): Los Vacceos: cultura y ritos funerarios de un pueblo prerromano del valle medio del Duero. La necrópolis de Las Ruedas, Padilla de Duero (Valladolid). Valladolid, Junta de Castilla y León. (Arqueología en Castilla y León 6)
Sanz Mínguez, C. (1999): La cerâmica a peine, nuevos datos para la definición de un estilo impreso en el Grupo Vacceo, II Cong. Arq. Peninsular, tomo III: 249-273.
Seco Villar, M. e Treceño Losada, F. J. (1993): “La temprana “iberización” de las tierras del sur del Duero a través de la secuencia de “ La Mota”, Medina del
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
411
Campo (Valladolid)” En Arqueología Vaccea. Estudios sobre el mundo prerromano en la cuenca media del Duero: 133-171.
Seco Villar, M. (1993): “Cerámicas “a peine” de Olivares de Duero (Valladolid)” En Arqueología Vaccea. Estudios sobre el mundo prerromano en la cuenca media del Duero: 213-222.
Vilaça, R. (1995): Aspectos do povoamento da Beira Interior (Centro e Sul) nos finais da Idade do Bronze, Trabalhos de Arqueologia 9, Lisboa, IPA.
Wattenberg, F. (1978): Estratigrafía de los Cenizales de Simancas (Valladolid), Monografias del Museo Arqueológico de Valladolid, 2.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
412
El Primer Milenio a.C. en Vizcaya
Carlos Cancelo Mielgo*
Resumen: Con esta contribución se pretende recopilar la escasa y fragmentaria información existente sobre el Bronce Final y la Edad del Hierro en la actual provincia de Vizcaya. Así mismo se procura marcar unas pautas de estudio que basadas en la arqueología comparada ayuden a establecer un primer intento de deslinde entre el Bronce Final y la Edad del Hierro en dicho territorio. Palabras-Clave: Historiografía, Bronce Final, Edad del Hierro, Vizcaya. 1. INTRODUCCIÓN Esta comunicación es un extracto del Trabajo de Grado titulado: Del Bronce Final a la Edad del Hierro en el área vasca atlántica: estado de la cuestión, que forma parte de un proyecto de Tesis que aborda la Protohistoria del Cantábrico Oriental y que está financiado por el Programa de Formación de Investigadores del Departamento de Universidades y Política Científica del Gobierno Vasco.
Con la realización de esta tesis doctoral se pretende reactivar los trabajos de la Prehistoria reciente en la vertiente atlántica vasca que han estado durante muchas décadas relegados a un segundo plano, en buena parte por la preferencia claramente mostrada por toda una tradición investigadora hacia el estudio de las etapas más antiguas de la Prehistoria. De ahí la gran cantidad de temas pendientes, que no afectan sólo a las cuestiones más profundas —las referidas a las sociedades, a los procesos de constitución de los pueblos antiguos— sino también a los propios fundamentos de la investigación: la definición cultural, la periodización, etc., que todavía necesitan despejar muchas incertidumbres. 2. BREVE HISTORIA DE LAS INVESTIGACIONES
A la hora de recopilar los datos que puedan aportar algo de luz en la tarea de caracterizar el primer milenio a.C. en la Vizcaya, es conveniente remontarse a la bibliografía que, de forma más o menos directa, se ha referido al tema de nuestra investigación y que permitirá hacerse una idea de la situación de partida y de los condicionamientos que pesan sobre el presente. Para este trabajo presentaremos la * Departamento de Prehistoria, Facultad de Geografía e Historia, C/ Cervantes s/n, 37002 Salamanca. Correo electrónico: [email protected]
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
413
información en dos bloques: en primer lugar los datos anteriores al s. XX, donde se extrae la fragmentada información que distintos eruditos han ido recogiendo a lo largo de los siglos; y por último un breve extracto de las diferentes aportaciones que algunos arqueólogos han realizado a lo largo del s. XX.
Datos anteriores al s. XX: La mayoría de los hallazgos y “cosas curiosas”, como solían denominarse en los
textos de los eruditos anteriores al s. XX, son apenas breves menciones a los escasos vestigios entroncables con el tema de nuestra investigación.
Así, la primera noticia que tenemos en cuanto a este tipo de vestigios,
corresponde a 1366 año de redacción de la Carta Puebla de Gernika, que en la delimitación de la villa menciona “las cabas de Gastiburu”, que Taracena (1945: 34) entenderá como una clara alusión al castro de Arrola, situado en el cordal montañoso denominado Gastiburu.
Avanzando en el tiempo, la siguiente mención de la que tenemos referencias
bibliográficas será el famoso ídolo de “Mikeldi”, que ha sido objeto de controversia desde que en 1634 Gonzalo de Otalora lo diera a conocer en su obra “Micrología geográfica de la noble merindad de Durango”. Se trata de una escultura zoomorfa que representa un verraco con un disco entre sus patas delanteras y traseras, por lo que podría ser puesto en relación con los característicos verracos de la Edad del Hierro de la Meseta, como lo hiciera Taracena (1945: 20). Sin embargo, teniendo en cuenta que el mencionado disco contenía según Otalora “caracteres no entendidos ”, sería más lógico pensar que estamos, no ante un verraco prerromano, sino ,como mucho, ante una escultura zoomorfa funeraria de época romana. Las interpretaciones que se han venido dando al “Mikeldi”, varían según los planteamientos de los diferentes eruditos que se han encargado de su estudio, siendo una de las primeras y más curiosas explicaciones la de J. H. de Ozaeta (1779) que lo considera el bosquejo de un blasón, y no lejos se situará Trueba (1864), para quien sería “una de esas esculturas extravagantes que adornaban algunos edificios de la Edad Media”. En cambio otros acudían a tiempos más remotos: así, el Padre Flórez (1768:125-128) lo consideró como un monumento cartaginés, mientras que Ceán Bermúdez en su “Sumario de las antigüedades romanas que hay en España” (1832:170), lo pone en relación con los “...monstruos de piedra y de gran tamaño..” que se dan en Segovia y otros pueblos de Castilla.
La siguiente nota destacable que aparece en la bibliografía, y que puede ser
interesante para el estudio de los pueblos prerromanos, sería la inscripción de Axpolueta, hoy desaparecida, y citada por primera vez en 1689 en las “Averiguaciones sobre las antigüedades de Cantabria” de Gabriel de Henao. Se trata en realidad de un epígrafe romano, que recoge la siguiente inscripción: Vecunienses hoc munierunt (Labayru 1895/1968: 54). Dicho epígrafe tiene para nosotros el interés de mencionar una Gentilitas, la de los Vecvnienses , indígenas localizables en torno al actual barrio bilbaíno de Begoña, otrora municipio, en cuyo topónimo se conservaría el eco de la antigua denominación (Unzueta y Fernández Palacios, 2001).
Ya en el s. XVIII podemos consignar la importante crónica del hallazgo de un
tesoro prerromano en el monte de Lejarza, junto a la localidad vizcaína de Larrabezúa, que parece haber sido uno de los característicos conjuntos celtibéricos integrados por
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
414
joyas argénteas, más o menos completas, y denarios ibéricos (Delibes, Esparza, Martín Valls y Sanz Mínguez, 1993: 442-451). Solamente se conoce de este conjunto un pequeño lote integrado por ocho denarios que hoy en día se encuentran depositadas en el Museo Arqueológico de Bilbao, donde fueron identificadas por A. Aguirre (1955:144-150 ).
Durante el s. XIX, continuando con la tónica iniciada en el siglo anterior, los
hallazgos arqueológicos despiertan el interés de eruditos, como vemos en el castro de Arrola. Aquí, al hacer una construcción en 1814, un aldeano encuentra en “las trincheras de Gastiburu” una figurita de 8 o 10 pulgadas de tamaño que representaba a Juno o Venus, algunas piedras con inscripciones y otras de molino de mano que reaprovechó en las cercas y paredes de la nueva casa. El interés de estos hallazgos estimula una intervención de la Diputación de Vizcaya, que envía en 1827 para esclarecer el contexto del hallazgo a D. Martín Novia de Salcedo y a D. Antonio Echevarria. Éstos emprendieron una intervención, en la que excavaron con 8 ó 10 peones y realizaron un levantamiento topográfico, en los restos de lo que por aquel entonces se interpretó como un “campamento romano”. La excavación resultó infructuosa, sin que los comisionados consiguiesen detectar las piedras con inscripciones, aunque pudieron trasladar a Bilbao la mencionada figurita. (Taracena 1945: 34-35).
En el último tercio del s. XIX, algunos autores se hicieron eco de observaciones
y hallazgos que hoy sabemos muy importantes y que en aquellos años apenas tuvieron repercusión científica. Tales referencias quedaron recogidas en interesantes obras de conjunto como los de Hormaeche (1846) y Delmás (1864/1965). Hormaeche, en su Viaje pintoresco por las Provincias Vascongadas , nombra el castro de Arrola (Navarniz) y publica el croquis que realiza Novia de Salcedo en 1827, el castro de Illuntzar y el yacimiento de Bastazarri, “obra circular de unos 100 pies de diámetro al SW del cordal de Gastiburu”, que hoy entendemos como la posible necrópolis del castro de Arrola. En cuanto a Delmás, menciona en su Guía del Señorío de Vizcaya el campamento romano de Gastiburu (Delmás 1864/1965: 320-321) y los castros de Pico Moro y de Lujar.
Investigaciones durante el s. XX: La investigación arqueológica cobra en Vizcaya un notable auge, en relación
con el problema de los orígenes de lo vasco. Investigadores encuadrados en Universidades —no del País Vasco, que carecerá de ella hasta hace no mucho tiempo— o vinculados a otras instituciones, especialmente Museos, van a llevar a cabo una serie de excavaciones arqueológicas que generan memorias y estudios con arreglo a los nuevos estándares. Estamos pues, en una etapa de la investigación arqueológica caracterizada por un novedoso estatus científico.
Un pormenorizado análisis de la producción bibliográfica del s. XX en el
territorio nos ofrece los siguientes datos de la provincia de Vizcaya: Aunque parece haber cierto interés durante las décadas de los 40 y 50, en
realidad se reduce a trabajos muy concretos como la excavación efectuada en 1943 en el castro de Nabarniz por B. Taracena y A. Fernández Avilés, que se traslada durante un breve lapso de tiempo a Vizcaya desde Navarra, donde se ubicaba su zona de investigación. A partir de ese momento la investigación se paraliza, seguramente por no
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
415
conocerse yacimientos de estos períodos. En la década de los 60 comienza a producirse un despegue de la mano de uno de los discípulos de J. M. de Barandiarán, J. M. Apellaniz, investigador ligado a la Universidad de Deusto y al Museo Arqueológico de Bilbao y alrededor del cual irá surgiendo un equipo de colaboradores y alumnos cuya producción bibliográfica va en aumento entre los años 80 y comienzos de los 90, con arqueólogos como L. Valdés o M. Unzueta, pero la línea se vuelve claramente descendente a finales de los 90 y hoy en día parece haberse producido un claro estancamiento en las investigaciones.
Un acercamiento a la acción investigadora de estos tres investigadores puede
ayudarnos a comprender nuestra situación de partida a la hora de abordar el estudio del Bronce Final y la Edad del Hierro en Vizcaya.
En primer lugar hemos de señalar al profesor J. M. Apellaniz como el primer
autor en organizar la Prehistoria vasca a partir de las dos grandes vertientes hidrográficas. La más interesante para nuestro estudio, la vertiente atlántica, la caracteriza como el Grupo de Santimamiñe, tendría como base física el territorio de Vizcaya aunque también se incluye en él algunas zonas de las actuales provincias de Burgos, Cantabria, así como el País Vasco francés, se trata de un grupo cuyo hábitat estaría caracterizado por lo abrupto de sus pequeños valles y por un clima oceánico suave y húmedo, en el que habita una población, poco o nada mestizada, de tipo pirenaico occidental, que practica una economía eminentemente pastoril.
La mayor aportación de este autor a los períodos más recientes de la Prehistoria
de Vizcaya fue la teoría del “vascorromanismo” que presuponía la pervivencia de hábitat en cueva del Bronce Final hasta la llegada de los romanos (Apellaniz 1975:82, 1981b). Como es evidente, los castros de Intxur y Arrola, o el ídolo Mikeldi, vendrían a chocar con su interpretación. Apellaniz salva este obstáculo considerándolos como restos aislados de pueblos alóctonos, de habla indoeuropea, totalmente minoritarios en un contexto dominado por una población cavernícola que persistió secularmente en su vida pastoril tradicional, al margen de esos pocos “recién llegados”, de los que apenas hay alguna influencia, como algunas cerámicas de la cueva de Santimamiñe.
Otro investigador que ha intentado trazar una síntesis de interés para nuestro
estudio, es Luis Valdés. Tras sus excavaciones en los castros de Arrola y Kosnoaga, trazó una visión de conjunto (Valdés, 1984), en la que destacamos dos elementos: por vez primera se critica el “vacío” que la investigación anterior había dejado en el territorio vizcaíno en lo relativo a la Edad del Hierro; además, se afana en paralelizar las cerámicas de Kosnoaga y Arrola, concretamente con especies cerámicas del valle del Ebro publicadas por A. Castiella (1977). En ambos yacimientos hay cerámicas a mano, escobilladas en el primero y pulidas en el segundo; la presencia en Arrola de cerámicas torneadas celtibéricas le lleva a proponer una cronología en el s. II a.C. Valdés termina haciendo una interpretación del poblamiento de la Edad del Hierro en la cuenca del río Oca apuntando la idea de que el castro de Arrola sería la cabeza o capital del que dependerían asentamientos vasallos de menor tamaño como el de Kosnoaga.
Por último hemos de mencionar a Mikel Unzueta, que ha excavado, durante
finales de la década de los 80 y comienzos de los 90, en el castro de Berreaga y sondeó su necrópolis así como el castro de Kosnoaga, trazando un estado de la cuestión en el
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
416
artículo Indigenismo Prerromano en la vertiente Cantábrica del País Vasco: Fuentes Documentales y Contexto Arqueológico (Unzueta, 1993).
Este autor ha venido centrando sus trabajos en la transición entre el mundo
indígena y el mundo romano, orientando, así pues, sus investigaciones a los períodos más recientes de la Edad del Hierro. También realiza estudios epigráficos e iconográficos de las estelas funerarias de tradición indígena (Unzueta, 1989 y 1995). Dicho autor ha analizado los hábitats domésticos y ha apuntado un estudio de tipo territorial. De sus afirmaciones podemos extraer, que los castros parecen responder a un tipo de asentamiento que valora en gran medida el control estratégico de zonas de paso y los recursos y como las defensas de los castros buscan una economía de medios, usando en lo posible materiales cercanos y construyendo fosos. En cuanto a estructuras de habitación, apunta un condicionamiento por el entorno geológico, por lo cual las plantas de las cabañas son irregulares, a veces semi-excavadas en la roca, y con alzados a base de postes de madera recubiertos de manteado de barro .
Desde el punto de vista socioeconómico señala para los castros una economía
básicamente ganadera aunque con una evidente actividad agrícola como demuestran para este autor elementos como la reja de arado de Berreaga o la hoz de Intxur (Unzueta, 1993: 110).
En cuanto a la caracterización cultural del período final de la Edad del Hierro,
sostiene la posible existencia de una facies local celtibérica, aunque posteriormente y basándose en un primer estudio de los materiales cerámicos de los castros, propuso una perduración de formas de vida del Bronce Final de los Campos de Urnas con elementos de ajuar celtibéricos.
3. LOS YACIMIENTOS DE NUESTRO ESTUDIO
Los yacimientos que incluimos en este trabajo son de cuatro tipos diferentes: atesoramientos, cuevas de habitación, poblados fortificados y las evidencias funerarias.
Atesoramientos como el ya mencionado tesoro ibérico de Lejarza, hallado en el
municipio de Larrabetzu. De las cuevas con ocupación se conocen en la actualidad tres ejemplares,
aunque hay que apuntar, el inconveniente que ha supuesto el desinterés con el que estos niveles superiores de las cuevas fueron acometidos por los excavadores, cuyo foco de atención lo constituían las ocupaciones más antiguas, paleolíticas. Así se explica el que, apenas haya publicaciones específicas acerca dela Prehistoria Reciente con datos de cuevas que han sido sometidas a largas campañas de excavación, caso de Arenaza (Galdames) , Goikolau (Berriatua) y Lumentxa (Lekeitio).
El mayor número de los yacimientos analizados lo componen los poblados
fortificados de Arrola (Arrazua/ Mendata/ Nabarniz), Berreaga (Munguia/ Zamudio/ Gamiz-Fika), Illunzar (Nabarniz), Kosnoaga (Gernika-Lumo), Lujar (Gueñes), Malmasín (Arrigorriaga), Pico Moro (Galdames) y Tromoitio (Garay).
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
417
Por último, las evidencias funerarias están compuestas por la posible necrópolis tumular del castro de Arrola, conocida como Bastazarri (o Gastiburu) y cuyos datos definitivos están aún por publicarse y la necrópolis del castro de Berreaga de la que conocemos su existencia por sondeos y recogida superficial de materiales.
En esta somera aproximación a los yacimientos, se presenta en primer lugar un
breve estudio en lo relativo al poblamiento, distinguiendo los yacimientos rupestres y los castros, para realizar después unas consideraciones acerca de lo que se conoce del fenómeno castreño en cuanto a su arquitectura defensiva y doméstica.
La ocupación de Cuevas.
A falta de un análisis especializado, puede decirse ya que se observa una distribución organizada de este tipo de yacimientos. En efecto, hay en todo el área de estudio condiciones geológicas, climáticas y orográficas para la existencia de cuevas, que aparecen por doquier; y, sin embargo, de todo el amplio catálogo de cavidades naturales existentes en la zona, únicamente en tres de ellas se han documentado restos arqueológicos correspondientes a Bronce Final /Edad del Hierro; además, dos tercios de las inventariadas se sitúan muy cerca de la línea de costa, lo que parece indicar ya una preferencia en el poblamiento, quizás en relación con la explotación de recursos marítimos. También se advierte a simple vista que en la mayoría de los casos, las cuevas no se hallan emplazadas a gran altitud, sino todo lo contrario: las cuevas vizcaínas no superan los 175 m. de altitud. Los Poblados Fortificados:
Las sociedades del primer milenio a.C. que se desarrollaron en la actual Vizcaya tuvieron casi con seguridad el mismo patrón de asentamiento que sus vecinos de las áreas colindantes ocupando tanto zonas de llano como es el caso del poblado Alavés de la Hoya, como las zonas elevadas aprovechando las cimas de los montes.
Como es obvio, una investigación que avanza a base de prospectar en busca de
castros condiciona los resultados, de forma que la Edad del Hierro se caracteriza precisamente por un poblamiento castreño, sin que hoy por hoy se tenga indicios de otro tipo. En el siguiente gráfico podemos observar un rasgo interesante, como es el de las altitudes de los poblados estudiados, en el que se advierte que nunca superan los 1000m de altitud s.n.m, y ni siquiera los 900 m.; también parece haber dos series claras, con siete yacimientos que se hallan por debajo de los 600 m., y siendo el rango de entre 250 m. y 400 m. el más significativo.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
418
Altimetría de los poblados
0
200
400
600
800
Alt
itu
d e
n m
etr
os
Ubicados en valles fluviales y en esas altitudes poco elevadas, aunque sí dominantes en los cordales, los castros configuran un hábitat muy característico de la Edad del Hierro, en cuya localización parecen jugar un papel fundamental la cercanía al agua, bien por el posible interés en la explotación agrícola de los valles fluviales o por el control de las vías de comunicación naturales; el control visual de amplias zonas y también la seguridad del poblado; sospechamos también la búsqueda de la intervisibilidad de los yacimientos dentro de un mismo valle o entre los más próximos, pero todos estos aspectos están siendo objeto de un análisis específico por medio del empleo de un Sistema de Información Geográfico.
La arquitectura defensiva de los poblados:
En la mayoría de los casos los elementos que debieron de constituir los sistemas defensivos se encuentran soterrados u ocultos por la vegetación y no han sido objeto de ningún tipo de intervención. Por ello, apenas podremos ir más allá de unas impresiones extraídas de la inspección ocular de los poblados y del examen de las fotografías aéreas. Predomina en nuestros castros el modelo más sencillo de arquitectura defensiva, compuesta por una única línea de muralla, a veces acompañada de un foso. Esta situación se da en el 75% de los casos, mientras que en los restantes se ha podido observar una mayor complejidad, a base de dos líneas de muralla y otros tantos (o más) fosos. Por lo general, la línea (o líneas) defensivas conforman un espacio único, que suponemos recinto destinado a la habitación humana. Sin embargo, también hay un
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
419
caso algo más complejo, pues se observan nítidamente dos recintos: como es el caso del dudoso poblado de Tromoitio (Vizcaya), por subdivisión del recinto mediante un muro central.
La defensa principal, como se ha dicho, es la muralla, construida habitualmente a base de mampostería colocada a hueso. En los casos que se han podido documentar por haberse realizado excavaciones, limpiezas, etc, la muralla cuenta con un doble paramento y un relleno de cascotes y tierra. Para realizar la muralla se recurre habitualmente a la piedra local, arenisca o caliza.
Otra característica de las fortificaciones es la economía constructiva: de los 8
poblados estudiados, solamente en un 50 % la muralla circunda completamente al poblado, por el contrario, en el 50 % restante, la muralla aparece únicamente cerrando las zonas de fácil acceso, de forma que la protección de buena parte del poblado queda asegurada más bien por las fuertes pendientes o defensas naturales como farallones rocosos.
Sobre estos castros, apenas conocemos un caso en el que pueda hablarse del tipo de puerta que tiene. Se trata de la puerta en esviaje del castro de Arrola, construida mediante la prolongación de las dos ramas de la muralla que, alejándose una de otra forman un estrecho pasillo de acceso.
La arquitectura domestica de los poblados: La información sobre arquitectura domestica es muy parca, y procede
únicamente de un yacimiento, el castro de Berreaga, del que parece colegirse, en primer lugar, que no hay en él ordenación urbana. Este es un detalle interesante, ya que contrasta con lo observado en los poblados del Valle del Ebro ejemplificados en Cortes de Navarra, ámbito con el que, más adelante, efectuaremos repetidas comparaciones. También es diferente el tipo concreto de vivienda empleado, que parece de tendencia circular, contrastando igualmente con Cortes, aunque no con otros poblados del Alto Ebro como Henayo o Peñas de Oro (Ruiz Zapatero 1985).
A la hora de construir estas cabañas se aprovechó el sustrato geológico local
retocándolo para acomodar mejor la vivienda, de forma que las dos cabañas conocidas en nuestro castro son semirrupestres. Los suelos parecen ser de tierra batida y apisonada y se dispuso sobre lajas de arenisca horizontales que salvaban las irregularidades del subsuelo.
Los alzados conocidos han sido construidos a base de postes de madera, cerrados
mediante ramas entrelazadas, y revestidos después por un manteado de barro que se deja secar. De hecho, fragmentos de este manteado con impronta de palos es un elemento frecuente tanto en las excavaciones como en las prospecciones superficiales.
Se desconoce por completo el tipo de cubierta empleado que, a juzgar
precisamente por la falta de evidencias, debió de ser de material perecedero, habiéndose supuesto el empleo de hierba o paja. De la misma forma, tampoco sabemos hacía donde se orientaba la puerta de estas cabañas (Unzueta 1993).
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
420
La evidencia funeraria: Dentro de este apartado no pueden soslayarse, los problemas que plantea el
mundo de las necrópolis, del que no abundan precisamente los testimonios seguros. El propio descubrimiento es ya problemático, porque la dificultad de detectar los vestigios funerarios es muy superior a la de las estructuras castreñas, mucho más perceptibles y que, como se ha visto, han ido apareciendo con cuentagotas. De esta forma, pasaremos revista a los indicios de cementerios de incineración que comienzan a aparecer así como a las estelas funerarias.
Las necrópolis de incineración: Dentro de este tipo yacimientos, solamente hay dos ejemplos en Vizcaya,
Bastazarri (también conocida como Gastiburu), que posiblemente se trate de la necrópolis del castro de Arrola, y la necrópolis del castro de Berreaga. Además, habrá que seguir de cerca las excavaciones del yacimiento de Tribisburu en Bermeo, que comenzaron en el año 2000 (Unzueta, M. y Cantón, D. 2001): no se incluye en este inventario porque los materiales aparecidos, al menos hasta el momento, son únicamente fragmentos de vidrio de cronología romana (Unzueta, 2000: 277-278), pero hay algunos indicios que apuntan hacia un origen prerromano, como podrían ser el ritual incinerador y, sobre todo, la presencia de cistas rectangulares ordenadas, que ya se conoce en Bastazarri, probablemente en Berreaga, y también en la vertiente mediterránea en la necrópolis alavesa de cronología altoimperial conocida del yacimiento de Carasta (Filloy, 1998).
Aunque todavía es prematuro, no podemos dejar de mencionar la posibilidad de
una nueva necrópolis en el poblado de Kosnoaga (Unzueta, com. pers.): a las noticias antiguas de hallazgos de cenizas y armas, vendría a sumarse el reciente hallazgo, en la pared de un caserío próximo a este yacimiento, de una estela de similares características a las aparecidas en el castro de Berreaga y a las que Unzueta (1991a) otorga una cronología en torno al cambio de era.
Finalmente, presentaremos otros elementos funerarios de interés, como son las estelas. La mayoría de las que se conocen son de cronología romana, pero la iconografía parece claramente expresiva de una tradición indígena (Unzueta 1991, 1994, 1995). Dichas estelas, cuya dispersión coincide casi exactamente con el territorio de Vizcaya, aparecen casi siempre fuera de contexto, reaprovechadas en ermitas u otras construcciones, aunque también se han detectado en contextos arqueológicos, como sucede con las de la necrópolis de incineración del castro de Berreaga o las aparecidas en Bastazarri, en lo que podría ser una necrópolis mejor que un santuario. Las estelas funerarias:
El problemático mundo funerario prerromano de esta zona ha conocido en los últimos años un importante avance con los trabajos que sobre estos elementos ha llevado a cabo M. Unzueta (1991, 1993, 1994, 1995, 1997), quien atribuye la mayoría de estas estelas a la época romana, aunque con una iconografía de claro ascendente indígena compuesto por discos solares, cruces incisas, etc.
Del conjunto conocido, debemos destacar aquí un pequeño lote integrado por
nueve estelas que parecen corresponder a un momento inmediatamente anterior, prerromano, y por ello de gran interés para nuestro estudio. Las características que han
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
421
llevado al autor antes mencionado a propugnar una datación prerromana son las siguientes: el soporte no está preparado, y ostentan una decoración incisa con temas de damero o de espina de pez, que tienen paralelos en la necrópolis celtibérica de la Hoya. Es posible, además, que hubiese otras totalmente carentes de decoración, pero tales estelas lisas y sin desbastar serían de muy difícil reconocimiento.
Los ejemplares de posible cronología de la Edad del Hierro encontradas en
Vizcaya son las de Bastazarri, donde se ha recuperado 1 ejemplar con decoración en espina de pez y cuatro con decoración en damero (éstos han sido considerados por su excavador, L. Valdés, como posibles tableros de juegos). Alguna de la piezas aparecieron reutilizadas en la construcción de los túmulos por lo que podrían tratarse de elementos más antiguos. Dos ejemplares de la necrópolis del castro de Berreaga, con decoración en damero y hallados en superficie. Y por último un ejemplar aparecido en la pared de la ermita de S. Lorenzo de Mesterika con una decoración en espina de pez (Unzueta 1995).
4. ANÁLISIS ARQUEOGRÁFICO DE LOS MATERIALES
En este apartado realizamos un primer análisis de los materiales arqueológicos aparecidos en la zona de estudio y materiales de regiones colindantes. Este tipo de análisis comparado, que supone una exhaustiva búsqueda de paralelos, nos llevará a establecer algunas relaciones especiales con áreas cercanas a la provincia de Vizcaya. En este análisis de los materiales presentamos en primer lugar las cerámicas y en segundo lugar algunos objetos metálicos de adorno personal.
Análisis de los materiales cerámicos: En este momento del desarrollo de nuestro proyecto de investigación, se dispone
de materiales escasos y fragmentarios; ello se debe a la falta de publicación y aún de estudios de una buena parte de los materiales de las excavaciones realizadas. Las observaciones basadas en las cerámicas nos llevarán en determinada dirección: por ejemplo, no se han detectado elementos del ámbito de Cogotas I, que sí han llegado con claridad hasta yacimientos de la vertiente mediterránea del País Vasco, y más adelante tampoco se advertirán la presencia de las características cerámicas del mundo del Soto, aunque en este caso serían más difíciles de reconocer. Por el contrario, en los momentos más avanzados de la Edad del Hierro, Vizcaya no ha debido de permanecer ajena al proceso celtiberizador que se da en la Submeseta Norte y sus aledaños, pudiéndose detectar lo que parece un horizonte celtibérico.
Así pues, en este momento hemos de limitarnos a esbozar unas consideraciones generales basadas en materiales publicados y que presentan suficientes detalles como para permitir comparaciones en el ámbito vasco o en áreas vecinas, de las que se tratará de extraer conclusiones culturales y cronológicas y, en su caso, una periodización. La cerámica modelada a mano: Uno de los materiales más abundantes de los que se dispone, procedente tanto de las cuevas como de los poblados, son las cerámicas modeladas a mano, que presentaremos por separado, por sus características particulares.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
422
a) La cerámica hallada en las cuevas: La cerámica a mano que aparece en las cuevas de habitación de nuestro estudio,
tiene una riqueza de tipos decorativos y de formas mayor que la cerámica de los poblados. En este sentido, tenemos que aclarar que no tenemos una buena datación de los niveles con cerámica de las cuevas por lo que éstas pueden corresponder a diversas épocas de la Prehistoria Reciente; no obstante, algunas formas muy características podrían encerrar un valor cronológico, como veremos a continuación.
En general, puede señalarse el predominio de los tipos globulares o de boca
amplia y los fondos planos. El abanico de decoraciones es amplio, presentando digitaciones, ungulaciones en el borde y cordones digitados en bandas horizontales o formando guirnaldas.
A modo de ejemplo de los paralelos de la cerámica hallada en las cuevas,
exponemos a continuación un vaso de la cueva de Lumentxa, que nos remite al ámbito navarro relacionado con los Campos de Urnas:
1 Echauri, Navarra (según Castiella 1977).2 Lumentxa, (s/ Apellaniz 1973)
b) La cerámica hallada en poblados: La cerámica realizada a mano es de momento el material más abundante que se
ha documentado en los poblados de Vizcaya. Por desgracia, su estado de conservación supone un gravísimo problema para el estudio: en estas cerámicas hay un componente, la calcita, que termina disolviéndose por los procesos postdeposicionales, de forma que la pasta pierde su armazón principal, apareciendo las cerámicas de los castros en un lamentable estado, con aspecto de corcho. De ahí el gran valor de la tesis doctoral de C. Olaetxea (2000), que se ha suplido tales deficiencias con una aproximación tecnológica, llegando a diferenciar así las cerámicas de los poblados de Vizcaya y Guipúzcoa frente a los de la cuenca de Pamplona por otro lado.
Se trata de una producción que difiere también de la encontrada en las cuevas en
varios aspectos, formales y sobre todo técnicos. En los castros parece registrarse una
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
423
uniformización en cuanto a recipientes de perfiles en “S” y algunos fuertemente carenados, con bordes exvasados de labios aplanados y que presentan siempre fondos planos. Los acabados no se han conservado bien, aunque hemos podido observar cerámicas peinadas y alisadas en los poblados de Berreaga y Kosnoaga, sin descartar también el posible bruñido de algunas cerámicas. La mayoría de estos vasos a mano son lisos, pero como luego veremos hay algunos que presentan interesantes decoraciones.
Pasando a los pocos fragmentos decorados con que contamos en las cerámicas
de los poblados, podemos destacar que al igual de lo sucedido con las cuevas, el marco de referencia parece ser el valle del Ebro, concretamente los poblados de la Edad del Hierro de Navarra y La Rioja:
La decoración a base de acanaladuras, tan característica de los poblados de Campos de Urnas, también se ha podido documentar en un poblado vizcaíno, el castro de Kosnoaga:
1.Kosnoaga (S/Olatxea 2000).2. P IIIB (s/Maluquer, Gracia y Munilla 1990) y PIIB (s/Ruiz Zapatero 1985)
Y hasta los más sencillos vasos, de perfiles en “S” y que no suelen llevar decoración, aunque pudieron tener superficies alisadas o bruñidas, encuentra analogías en recipientes de poblados de Navarra (La Custodia) o Álava (Atxa , La Hoya):
1.Atxa, Alava (s/Gil 1996), 2. La Custodia, Navarra (s/Castiella 1977) 3. Kosnoaga (s/Valdés 1984)
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
424
La cerámica fabricada a torno: La aparición de este tipo de cerámica se produce con dos rasgos notables: en
primer lugar, solamente afecta a contextos al aire libre, sin que se conozca ningún caso en cueva; además, es minoritaria en el conjunto de los materiales cerámicos, aunque se ha recogido en todos los castros vizcaínos en los que se han realizado intervenciones en extensión como es el caso de los poblados de Arrola, Berreaga, Kosnoaga.
Al igual de lo que sucede con las cerámicas a mano, este tipo de arcillas ha
sufrido fuertes procesos postdeposicionales, aunque en este caso no aparecen con aquel aspecto acorchado, se han borrado los acabados de las vasijas.
Dado que el análisis de las formas de la cerámica a mano nos llevaba hacia la
zona del valle del Ebro, hemos orientado también la búsqueda de referentes para la cerámica a torno hacia esta misma zona, donde fueron sistematizadas por Castiella (1977), y cuya nomenclatura seguiremos.
Una de las formas más representadas en nuestros poblados es la nº 20 de
Castiella, que engloba grandes tinajas de almacenamiento globulares con el borde preparado para una tapadera, y cuya cronología según la autora iría desde el s. IV-III a.C. hasta época romana:
1.La Custodia, Navarra (s/ Labeaga 2001), 2.Atxa, Álava (s/ Gil 1996), 3. Santacara, Navarra (s/ Mezquiriz 1977), 4.Libia , La Rioja (s /Marcos Pous 1979), 5.Murumendi, Guipúzcoa (s/ Olaetxea 2000), 6.Berreaga, Vizcaya (s/ Unzueta 1991a).
Otra de las formas que hemos podido reconocer son las copas -forma 17 de
Castiella-, que se fecharían entre el s. IV a.C. y la época romana :
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
425
1.Berreaga (s/ Unzueta 1991a), 2. Cantabria y Las Pasadas, La Rioja (s/ Castiella 1977)
Conclusiones sobre la cerámica: El exiguo catálogo de cerámicas que han aportado las intervenciones tanto en las
cuevas como en los poblados de habitación de nuestra zona de estudio, permiten solamente apuntar algunas consideraciones, en lugar de conclusiones (desde luego no definitivas), y que expondremos a continuación:
En las cuevas hay cerámicas a mano que atestiguan su utilización durante el Bronce Final o mejor la I Edad del Hierro bien representada en Cortes de Navarra. Al no haberse documentado en estas cavidades la cerámica a torno de tipo celtibérico, hemos de suponer que debió de producirse un abandono paulatino de este tipo de hábitat en favor de los poblados fortificados, proceso que sería definitivo ya en la segunda Edad del Hierro.
Las cerámicas a mano halladas en los poblados remiten, como sucedía con las de
las cuevas, al ámbito del valle del Ebro. En este caso, no parece haber cerámicas del Bronce Final, sino más bien de la Edad del Hierro, sin demasiada precisión, aunque algunas cerámicas como la acanalada de Kosnoaga, podría indicar la existencia de un Hierro I local.
En algunos de los poblados excavados (Kosnoaga, Berreaga y Arrola) llama la
atención la presencia de cerámicas tanto a mano como a torno de aspecto celtibérico. Las cerámicas torneadas aparecen junto a las modeladas a mano de perfil en “S”; ese gusto por los recipientes con perfil en “S” y fondo plano podría indicar que ambos tipos de vajilla son contemporáneos. Esta suposición se vería avalada por la presencia conjunta de producciones análogas �tanto las manuales de perfiles sinuosos como las celtibéricas torneadas� en yacimientos alaveses como Atxa y La Hoya.
En cuanto al contexto de las cerámicas a mano, Olaetxea (2000) en su tesis
doctoral propugna una producción doméstica, ya que los desgrasantes utilizados parecen provenir de una zona no muy alejada de los poblados. Sin embargo, la composición, desgrasantes, cocción, etc., son idénticas en las muestras de los poblados guipuzcoanos y vizcaínos, y también pueden señalarse formas comunes a tales poblados e incluso a los alaveses, y estas observaciones pudieran estar indicando una realidad de alcance mayor, talleres comarcales por ejemplo, mejor que la mera producción doméstica.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
426
Análisis de los materiales metálicos: En este apartado nos referiremos por su importancia cronológica y cultural, nos
referimos en primer lugar a los objetos de adorno, concretamente fíbulas, de las que se cuenta con dos ejemplares.
Ambas fíbulas pertenecen a la excavación del castro de Berreaga y una de ellas
está inédita1. El único ejemplar publicado, se trata de una fíbula simétrica , fundida y modelada en una sola pieza de bronce. Carece de la aguja de sujeción y del resorte, tiene el puente peraltado de sección ovalada y remata en dos apéndices simétricos, caudal y cefálico, ambos en forma de bellota. Este tipo de broches se encuadran dentro de las fíbulas de esquema de la Téne, concretamente el modelo 8A1 de Argente (1994). (Vid. también Lenerz 1991, Sanz 1997). A falta de un paralelo auténtico, cabe señalar el parecido de esta fíbula con algunas de la Meseta y Rioja, recogidas en la siguiente lámina:
Fíbulas simétricas, en bronce. 1: Berreaga (Vizcaya), (S/Unzueta 1991a); 2: Monasterio de Silos (Burgos), (S/Esparza 1988); 3: Padilla de Duero (Valladolid), (S/Sanz Mínguez 1997); 4: Castejoncillo (Logroño), (S/Castiella 1977)
Los números 2 y 4, de la colección del P. Saturio en el monasterio de Silos
(Esparza 1988) y del Castejoncillo de Logroño (Castiella 1977), respectivamente, tienen en sus extremos representaciones zoomorfas, mientras que la nº 3, de la necrópolis padillense de las Ruedas, en Valladolid (Sanz Mínguez 1977), tiene remates moldurados, más parecidos a los del ejemplar de Berreaga.
De todas formas, no debe pasar por alto el parecido de los remates de esta fíbula
de Berreaga con respecto a otras dos, en este caso de oro, integrantes de los tesoros de
1 Desde aquí queremos agradecer a su excavador M. Unzueta la deferencia que ha tenido al dejarnos hacer uso de este material para su estudio.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
427
Arrabalde (Zamora) y del convento de las Filipenses (Palencia) que por su condición de joyas, probablemente desencadenaron imitaciones menos costosas.
La datación de este tipo abarca desde el s. V a.C. hasta finales de la Edad del
Hierro, y Unzueta (1995: 990) situaba más concretamente el ejemplar de Berreaga entre los siglos III a.C y I d.C. Por su parecido con las fíbulas de Padilla y de Palencia, nos inclinaríamos por momentos avanzados de la Edad del Hierro, no necesariamente tan tardíos como las fechas de la ocultación de los tesoros palentino y zamorano, que se corresponden, respectivamente, con las guerras sertorianas y cántabras. En todo caso, este tipo de fíbulas que van apareciendo en Vizcaya, podrían relacionarse con el fenómeno de la celtiberización.
En cuanto a la pieza inédita de Berreaga, se trata de una pieza acintada, de
sección plana, con el puente rectilíneo y apéndice caudal zoomorfo, con un alojamiento para un cabujón de coral o pasta vítrea. Corresponde, pues, al tipo 8A3 (Fíbula de pato) de la citada sistematización de Argente, y podemos señalar paralelos en la zona de la meseta, más concretamente en la necrópolis de Alpanseque (Guadalajara), donde hay al menos dos ejemplares de fíbulas con puente recto, cabeza de pato y base para engarzar algún tipo de cabujón, que se fechan en torno al s. IV a.C. (Lenerz 1991: Taf. 177 y 179). De todas formas, el paralelo más interesante seguramente es un ejemplar del yacimiento alavés de Atxa (Gil 1996:138). Aunque esta fíbula no debió de tener cabujón y no se ve claro el remate ornitomorfo, ambas son análogas técnicamente, resultando de la torsión en caliente de la lámina de bronce hasta conseguir ese aspecto quebrado tan característico. Además, ambas fíbulas iban decoradas con unas cadenitas sujetas en el resorte, que es simétrico a ambos lados del puente. Las cadenitas aparecen también en los ejemplares alcarreños, por lo que tal vez se trate de una característica propia de un taller, o al menos de un área relativamente restringida dentro del mundo celtibérico.
1. Fíbula de Berreaga. 2. Fíbula de Atxa, Álava (s/ Gil 1996)
Conclusiones sobre el ajuar metálico: El escaso y a todas luces insuficiente elenco de materiales no cerámicos que se han ido recuperando tanto en hallazgos aislados como en excavaciones arqueológicas, apenas permiten apuntar una serie de ideas básicas sobre el tipo de ajuares, tanto de prestigio como domésticos, de los pobladores Vizcaya durante la Prehistoria reciente.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
428
En el caso de los materiales relativos al Bronce Final, la parquedad de los hallazgos y el carácter especialmente inseguro de la información contextual hacen difícil extraer alguna conclusión. Si acaso, se podría decir que no parece haber, cuantitativamente hablando, una base suficiente para explicar el poblamiento posterior, castreño. Además, hay que insistir en que, frente a la inclusión un tanto tópica de nuestra zona en el Bronce Atlántico, los análisis de la composición de algunos bronces parecen indicar, a juzgar por el contenido en níquel, que se trataría de producciones metalúrgicas de carácter local (Fernández Manzano y Montero 2001:17 ).
En cuanto a los materiales de la Edad del Hierro hemos de destacar en primer
lugar la falta de materiales atribuibles con toda seguridad a la Iª Edad del Hierro. Solamente algunas cuentas de collar, como las aparecidas en Berreaga, cuyos contextos precisos desconocemos, podrían pertenecer a esa fase, al menos en teoría. Por contra, los materiales metálicos significativos apuntan hacia la Segunda Edad del Hierro, e incluso a un momento avanzado de la misma, en el que la aplicación del hierro alcanza a los aspectos más humildes de la vida cotidiana, como indicarían el regatón y el cuchillo afalcatado del castro de Berreaga.
La fuerte vinculación celtibérica de estos materiales, puesta de manifiesto en las
fíbulas de Berreaga, es innegable; con menos seguridad puede afirmarse, en cambio, que marcan la aparición de un horizonte celtibérico. Ciertamente, tales objetos de prestigio procedentes del valle del Duero o del Ebro van a parar a manos de personajes destacados del área atlántica vasca, lo que pudiera entenderse en ese sentido, y lo corroborarían los denarios que acabarán atesorados, y que en el caso de Larrabetzu acompañaban a joyas de plata. Sería posible relacionar estos fenómenos con el proceso celtiberizador que se está produciendo desde el s. IV/III a.C. en zonas como Álava, La Rioja y Navarra.
5. CONCLUSIÓNES: EL PRIMER MILENIO a.C. EN VIZCAYA
Tradicionalmente, uno de los criterios más empleados en las ineludibles periodizaciones es el de la cerámica. A. Castiella (1977), por ejemplo, subdivide la Edad del Hierro de Navarra y Rioja en dos partes, I y II, que se caracterizan respectivamente por la cerámica a mano y la cerámica a torno. Tal criterio no es válido, creemos, en nuestro ámbito, pues la cerámica a mano parece haber continuado en uso durante mucho tiempo, incluso más allá de los tiempos prehistóricos. Para hablar de II Edad del Hierro parece más seguro otro criterio, como es el de la generalización del nuevo metal, en el que se hacen las herramientas u otros objetos no precisamente suntuarios. Tal vez sea posible más adelante añadir otros, como el de la aparición de la arquitectura defensiva, que actualmente no se halla bien datada. No hay duda de que la Edad del Hierro es reconocible, frente a lo anterior, por una nueva concepción del espacio de habitación, con sus poblados ubicados en alturas bien escogidas; en cambio, no sabemos si el cierre de los poblados tras líneas de murallas y fosos se dio desde el primer momento o si es característico de la Segunda Edad del Hierro. Sobre estas bases, hemos tanteado una ordenación de los datos que quedaría de la siguiente forma:
El punto de partida sería el Bronce Final, muy poco conocido, pero del que parece poderse afirmar, aunque sea precisamente un rasgo negativo, que no está
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
429
presente en los poblados que estudiamos. Relacionado de forma general con el Bronce Atlántico, aunque su metalurgia evidencia ciertos matices locales, se trataría de un fenómeno esencialmente vinculado a cuevas de habitación. El ritual funerario es totalmente desconocido, aunque podría aventurarse un argumento a favor de la persistencia del ancestral rito de inhumación en cuevas sepulcrales: efectivamente, en la cueva de Gastelu Arro, con materiales que podrían pertenecer a la I Edad del Hierro, se han visto huesos humanos, lo que da pie a esa suposición. Tras este período, en la Edad del Hierro se irá produciendo una clara multiplicación del número de yacimientos y, sobre todo, la aparición de nuevos patrones de ocupación del territorio, que ahora quedará vertebrado a partir de unos núcleos de habitación totalmente diferentes.
Durante la Primera Edad del Hierro, la provincia de Vizcaya presenta un
comportamiento diferente a su vecina vasca del Sur (Álava), mucho mejor conocida: si ésta se halla integrada en la órbita cultural de Campos de Urnas y también abierta a los contactos con la Meseta, en la vertiente cantábrica de la actual Comunidad Autónoma Vasca y en especial en Vizcaya, únicamente parece advertirse una influencia, precisamente la del mundo de Campos de Urnas de Navarra y Álava, patente en las decoraciones cerámicas (las acanaladuras o los cordones aplicados con digitaciones y ungulaciones). Puede suponerse que las vías de entrada de tal influencia fueron los pasos que comunican a Vizcaya con Guipúzcoa o Burgos con occidente de Vizcaya por el valle de Mena.
En este período el recurso a la habitación en cuevas parece ser ya totalmente
residual, mientras que sería el comienzo de los poblados en altura -no sabemos si ya con defensas artificiales-, a juzgar por los materiales cerámicos (como la decoración acanalada de Kosnoaga) y por la datación radiocarbónica obtenida en el foso del poblado vizcaíno de Kosnoaga (GrN.20777: 2570 ± 160 BP).
Debemos insistir, sin embargo, en que las excavaciones no han permitido
detectar un nivel diferenciado de la Primera Edad del Hierro -aunque tal cosa no es demasiado sorprendente en zonas de pequeña potencia edáfica y sometidas a complejos procesos postdeposicionales y de antropización-, y este período es más una entidad conceptual que una realidad documentada estratigráficamente.
A ese período de la Primera Edad del Hierro le sucede otro caracterizado por
innovaciones tecnológicas como la aparición de la cerámica a torno o la generalización del utillaje de hierro, que justificarían el empleo de la tradicional expresión Segunda Edad del Hierro. Hecha de nuevo la salvedad de la falta de una separación estratigráfica, cabría mencionar este período como el más característico del desarrollo de los poblados fortificados con potentes murallas y fosos, a juzgar por el porcentaje de castros en los que se han hallado cerámicas torneadas. Otros materiales, como las fíbulas, el broche de Cambó o los denarios ibéricos, deben de ir en la misma línea, y el panorama se completaría con la aparición de las complejas necrópolis de incineración. Sin duda se trata de indicios de una clara apertura de estos castros de la vertiente atlántica a los procesos que están teniendo lugar un poco más al sur, en la zona alavesa, donde puede hablarse sin rodeos de poblados celtibéricos en casos como La Hoya o Atxa. En nuestros castros, en cambio, no sabemos si puede hablarse con propiedad de una fase celtibérica o de un mero horizonte celtibérico que los alcanza en mayor o
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
430
menor medida en un momento de su desarrollo, tal vez en relación con procesos de intercambio entre minorías sociales. Como es lógico, debatir acerca de los procesos de fondo, en términos de evolución interna, de nuevas aportaciones humanas, etc., resulta en estos momentos totalmente prematuro. Hacia esos objetivos se encaminarán, en última instancia, las siguientes fases de nuestro proyecto investigador.
BIBLIOGRAFIA. Aguirre, A. (1955): Materiales Arqueológicos de Vizcaya. Bilbao, Escuelas gráficas de
la Santa Casa de Misericordia. Apellaniz, J. M. (1975): “El Grupo de Santimamiñe durante la Prehistoria con
cerámica”, Munibe 27: 1-136. --- (1981): “Organización del territorio, arquitectura y concepto de espacio en la
población prehistórica de cavernas del País Vasco”. En El hábitat en la historia de Euskadi. Bilbao, Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro: 31-45.
Argente Oliver, J. L. (1994): Las fíbulas de la Edad del Hierro en la Meseta Oriental. Valoración tipológica, cronológica y cultural. Madrid: Ministerio de Cultura (Excavaciones Arqueológicas en España 168).
Castiella, A. (1977): La Edad del Hierro en Navarra y La Rioja. Pamplona (Excavaciones Arqueológicas en Navarra 8).
Ceán-Bermúdez, J. A (1832): Sumario de las Antigüedades romanas que hay en España, en especial las pertenecientes a las Bellas Artes. Madrid, Miguel de Burgos
Delibes, G, Esparza, A. Martín Valls, R. y Sanz Mínguez (1993): “Tesoros celtibéricos de Padilla de Duero”. En Arqueología Vaccea. Valladolid, Junta de Castilla y León: 397-470.
Delmás, J. E. (1864/1965): Guía histórico descriptiva del viajero en el Señorío de Vizcaya. Bilbao. Lib. Villar.
Esparza Arroyo, A. (1988): “Materiales de la Edad del Hierro”. En La colección arqueológica del P. Saturio González en Santo Domingo de Silos. Burgos, Diputación Provincial: 115-158.
Fernández Manzano, J. y Montero Ruiz, I. (2001): “El estudio de la metalurgia: una historia de frustraciones y aciertos”.En Ruiz-Gálvez, M.(coord): La Edad del Bronce ¿Primera Edad de Oro de España?. Sociedad, Economía e Ideología. Barcelona, Crítica: 31-55.
Filloy, I. (1998): “Rituales funerarios prerromanos en Álava y su perduración”, Euskonews & Media (Semanario Electrónico) 4.
http://www.euskonews.com/0067zbk/gaia6705es.html Flórez, E. (1768): La Cantabria. Disertación sobre el sitio y extensión que tuvo en
tiempos de los romanos la región de los cántabros, con noticia de las Regiones confinantes y de varias poblaciones antiguas. Madrid, Antonio Marín.
Gil, E. (1996): Atxa. Poblado indígena y campamento militar romano. Memoria de las excavaciones arqueológicas 1982-1988. Vitoria, Diputación Foral de Álava (Memorias de yacimientos alaveses 1).
Hormaeche, F de. (1846): Viaje pintoresco por las Provincias Vascongadas. Bilbao.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
431
Iturriza, J. R. (1785/1967): Historia General de Vizcaya y Epítome de las Encartaciones. Bilbao, Lib.Arturo.
Labayru de, E. J. (1895/1968): Historia General del Señorío de Vizcaya. Vol I. Bilbao, Gran Enciclopedia Vasca.
Labeaga, J. C. (2001): “La Custodia, Viana, Vareia de los Berones”, Príncipe de Viana 14: 5-127.
Lenerz De Wilde, M. (1991): Iberia Celtica, Archäologische Zeugnisse Keltische Kultur auf der Pyrenäenhanbinsel. Stuttgart, Franz Steiner.
Marcos Pous, A. (1979): Trabajos arqueológicos en la Libia de los Berones (Herramélluri, Logroño). Logroño, Diputación Provincial.
Mezquiriz, M. A. (1977): “Excavaciones en Santacara (Pamplona)”. En XIV Congreso Nacional de Arqueología (Vitoria 1975), Zaragoza: 599-610.
Olaetxea, C. (2000): La tecnología cerámica en la protohistoria vasca. San Sebastián, Soc. Aranzadi (Munibe Suplemento 12).
Peñalver, X. (2001a): El hábitat en la vertiente atlántica de Euskal Herria. El Bronce Final y la Edad del Hierro. Bilbao: Kobie.
--- (2001b): “El Bronce Final y la Edad del Hierro en la Euskal Herria atlántica: Cromlechs y castros”, Complutum 12: 51-71.
Ruiz Zapatero, G.(1985): Los Campos de Urnas del NE de la Península Ibérica. Madrid, Universidad Complutense (col. Tesis Doctorales 83/85).
Sanz Mínguez, C. (1997): Los Vacceos: Cultura y Ritos funerarios de un pueblo prerromano del valle medio del Duero. Valladolid, Junta de Castilla y León. (Arqueología en Castilla y León 6).
Taracena, B. y Fernández Avilés, A. (1945): Memoria sobre la excavaciones en el Castro de Navarniz (Vizcaya). Bilbao, Junta de Cultura de Vizcaya.
Unzueta, M. (1991): “Bizkaia prerromana: Ultimas investigaciones e interpretación arqueológica”, Kobie 19: 55-73.
--- (1993): “Indigenismo prerromano en la vertiente cantábrica del País Vasco: Fuentes documentales y contexto arqueológico”, Illuntzar/94 : 101-112.
--- (1994): “La estela prerromana en Vizcaya: nuevas aportaciones y ensayo de interpretación histórica”, Cuadernos de Sección. Antropología-Etnografía 10: 19-38.
--- (1995): “La II Edad del Hierro en Bizkaia: últimas investigaciones y nuevos datos para su estudio”. En XXI Congreso Nacional de Arqueología, Zaragoza: 987-996.
Unzueta, M. y Cantón, D. (2001): “Yacimiento romano de Tribisburu (Bermeo-Busturia)”, Arkeoikuska 00: 277-279.
Unzueta, M. y Fernandez, F. (2003) “Vecvnienses hoc mvniervnt”, Bidebarrieta. Revista de Humanidades y Ciencias Sociales de Bilbao 12: 109-124.
Valdés, L. (1984): “Avance a la III campaña de excavaciones del castro de Marueleza (Navarniz, Vizcaya), 1984, y excavación de urgencia en el castro de Kosmoaga (Luno, Vizcaya)”, Kobie 14: 181-193.
--- (1993): “Santuario de Gastiburu (Arrazua”, Arkeoikuska 92 : 137-141. --- (1994): “Santuario de Gastiburu (Arrazua). XI Campaña de excavaciones”,
Arkeoikuska 93 : 111-117.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro de la Península Ibérica
432
Vacceos y Celtíberos en el corazón de la Tierra de Campos
Jorge Santiago Pardo* María Molina Mínguez*
Resumen: Se abordan cuestiones de poblamiento protohistórico en una comarca de la Meseta Norte ibérica, a través de datos de prospección. Apoyados en informaciones de valor demográfico, se explora la posibilidad de que en el periodo objeto de interés, la Edad del Hierro, se produjera no una sustitución de la cultura del Soto por la celtibérica -ni una conversión de aquella en esta-, sino una coexistencia entre ambas cuando menos hasta la entrada en escena de los romanos.
Palabras clave: Poblamiento. Vacceos. Celtíberos. Tierra de Campos vallisoletana. Prospección arqueológica.
1. ASUNTO
Desde que F. Wattenberg publicara en 1959 su obra cumbre, La región vaccea, subtitulada significativamente Celtiberismo y romanización en la cuenca media del Duero, ha ido cobrando cuerpo la idea de que a los vacceos, el pueblo que a la conquista romana de Hispania habitaba las tierras más interiores de la Meseta Norte, ocupando toda la actual provincia de Valladolid y en mayor o menor medida las circunvecinas, corresponde la cultura arqueológica más visible y vistosa de las que conforman el registro protohistórico de esa región. A tal cultura, adjetivada alternativamente de celtibérica (Martín Valls y Esparza 1992) o de vaccea (Romero, Sanz y Escudero 1993; Delibes et alii 1995), atribuyen los estudiosos un sistema de poblamiento concentrado -a cargo de muy contados núcleos, casi todos de gran tamaño y a considerable distancia unos de otros (Sacristán 1989; San Miguel 1993; Sacristán et alii 1995)-, unas costumbres funerarias sancionadas por la incineración del cadáver y la disposición de un viático al que se otorga valor social (Sanz 1997) y una economía más opulenta que pobre, de arraigada vocación agropecuaria (Delibes, Romero y Morales 1995; Esparza 1999) y pertrechada con unas artesanías -alfarería, siderurgia, toréutica y orfebrería entre las más sobresalientes- de depurada técnica y en algún caso, como el de la cerámica, torneada y pintada profusamente con motivos geométricos, imbuidas de estandarización.
* Arqueólogo. Correo electrónico: [email protected]
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro de la Península Ibérica
433
Esa cultura habría sucedido con inusitada celeridad -en el curso de cien o doscientos años, que los arqueólogos propenden a fijar entre los siglos IV y II a. C- a otra cuyo nombre responde a su primer yacimiento conocido, El Soto de Medinilla, y que se considera cubre por entero la Primera Edad del Hierro regional, fechándose su origen hacia el siglo IX a. C. (Delibes et alii 1999), momento acaso bastante anterior al de penetración y generalización del nuevo metal (Romero y Ramírez 1996; Esparza y Larrazábal 2000). La Segunda Edad del Hierro abarcaría desde el siglo IV a. C. hasta la colonización romana del territorio, que se formaliza y consolida a lo largo de la primera centuria de la Era.
El proceso de conversión de una cultura en otra o, para expresarlo de un modo
más preciso, ya que el tránsito en ningún caso se percibe como una ruptura o discontinuidad demográfica, la gestación de lo vacceo en el ámbito del Soto, se ha descrito en sus efectos, pero apenas si se ha hecho reflexión sobre los agentes que pudieron provocarlos. Un ejemplo lo constituyen aquellas cerámicas llamadas vacceas, o celtibéricas, cuya repentina aparición, con una fuerza impropia de una innovación asimilada, se acredita en una parte de los poblados sotenos que durante siglos habían estado fabricando y utilizando vasijas de barro exclusivamente hechas a mano, hasta tal punto diferentes de aquellas en tecnología y estilo que no es posible vislumbrar a su través anticipo alguno de esa irrupción. El único dato aducido en pro de que fueron los propios alcalleres del Soto quienes abrazaron el torno, dejando de lado viejos trebejos y modos, lo constituyen unos cuantos fragmentos de cerámica torneada, préstamo turdetano o ibérico que hace acto de presencia en La Mota de Medina del Campo hacia el siglo VI a. C. (Escudero y Sanz 1999). Lo verdaderamente extraño es que ninguna otra huella arqueológica haya persistido de ese proceso de experimentación, que debió revelarse largo y plagado de retos.
Otra inexplicada consecuencia de la cristalización de la cultura vaccea habría
estribado, según el paradigma tradicional, en el cambio de domicilio protagonizado por buena parte de las gentes del Soto. Según se admite, muchas de sus aldeas se despoblaron, en tanto que otras crecieron hasta cotas nunca antes alcanzadas. Ese fenómeno de sinecismo supuestamente habría culminado, en vísperas ya de la colonización romana, en la formación de los oppida y ciuitates (San Miguel 1995), términos empleados corrientemente por los historiadores grecolatinos testigos de aquella expansión imperialista para referirse a las formas de poblamiento vacceo.
Es en particular esta última propuesta, sustentada sobre datos de prospección obtenidos a fines de los años 80, la que nos disponemos a revisar en este trabajo, el cual, aprovechando el carácter del Encuentro en que se presenta, quemamos dedicar a tanta gente joven que puso ilusión y entrega en la confección del Inventario Arqueológico de Valladolid. Justo es reconocer que a ellos se debe cualquier investigación inspirada en aquellas prospecciones.
2. DATOS
Las exploraciones de superficie efectuadas a lo largo de la década de los 90 en el ámbito del citado proyecto1 se han distinguido por su carácter abierto y extensivo. Se
1 El proyecto, auspiciado en un inicio desde la Universidad y el Museo de Valladolid, se benefició enseguida del decidido empeño del entonces arqueólogo territorial de esa provincia, Jesús Ma
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro de la Península Ibérica
434
trataba de catalogar los vestigios arqueológicos de cualquier clase y edad y se trataba de hacerlo escogidamente, visitando sólo los yacimientos conocidos de antiguo o aquellos parajes que se ofrecían con más posibilidades. Salvo algún que otro alarde de intensidad (Becilla de Valderaduey, Villalón de Campos), los municipios de la comarca en la que centraremos ahora nuestra atención, la Tierra de Campos en su parte más interior, precisamente la comprendida por el solar vallisoletano (aprox. 1775 km2), fueron batidos de forma selectiva, con una cobertura del territorio cifrable aproximadamente en un 15%. Bien puede decirse, por tanto, que la labor, en especial en lo que atañe a las zonas que se han mostrado más fructíferas, no ha hecho más que empezar.
La tabla que acompaña a este texto representa un extracto de los datos relativos al
poblamiento protohistórico del área. Éstos se ofrecen en estado bruto, sin otra elaboración que el agrupamiento de aquellas estaciones que, vecinas entre sí, se asignan a un mismo horizonte cronocultural. Por lo general, las atribuciones de esta índole no son otras que las que se defienden en las correspondientes fichas de inventario, casi siempre tras minucioso examen de la colección cerámica recuperada. Se ha prescindido de cualquier hallazgo ambiguo o problemático, bien por una falta de señas distintivas, bien por una posición primaria cuestionable. Los elementos carentes de asociación contextual, útiles de cara a una posible intensificación de las prospecciones, no han sido tenidos en cuenta. Resta decir que las atribuciones que se dan como probables, marcadas en la tabla mediante signos de interrogación, lo son con altos visos de verosimilitud, pese a que falte la pieza de fortuna -una cerámica tipológicamente expresiva- que les haga formar parte de la nómina de absoluta confianza.
POBLAMIENTO PROTOHISTÓRICO EN LA TIERRA DE CAMPOS VALLISOLETANA
Número
Nombre del yacimiento
y clave en el IACyL
Municipio
Atribuciones
crono-culturales
Dispersión de restos
(en ha)
Autoría y fecha de la prospección
(Publicación)
Valle del Sequillo
1
La Coronilla 47.019.0001.01
Berrueces
Romano altoimperial Tardorromano
44.6
Molina y Santiago, 1998/99
2
Teso el Palo 47.019.0001.02
Hierro I 12.1 Molina, Santiago y Cruz, 1998/99
3
Trascortes I 47.019.0001.04
Romano altoimperial
2
4
Teso de las Bodegas 47.019.0001.05
Hierro I
0.8
Molina y Santiago, 1998/99
5
Los Villares 47.042.0001.01
Castromembibre
Hierro I Romano altoimperial Tardorromano
>3.8 11
Centeno y Conde, 1995
6
Hustillejos 47.058.0001.04
Cuenca de Campos
Hierro I
3.5
Santiago y Anta, 1992/93
del Val Recio, por atraer y concertar los intereses de Diputación de Valladolid, Junta de Castilla y León y Universidad. Las dos primeras instituciones sufragaron su coste entre 1989 y 1995, y la segunda, en solitario, de 1986 a 1988 y de 1996 a 2000. El Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Valladolid, en la persona de su Catedrático de Prehistoria, Germán Delibes de Castro, asumió de principio a fin su ejecución.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro de la Península Ibérica
435
7
El Conjuradero 47.058.0001.07
Hierro I Hierro II
5-10
San Miguel, 1988/89 (San Miguel, 1993)
8
Teso del Cementerio 47.058.0001.08
Hierro I Hierro II
> 10 5.7
Misiego y San Miguel, 1988/89 (San Miguel 1993)
9
Catón de Campos 47.070.0001.01
Catón de Campos
Hierro I Romano altoimperial Tardorromano
3
3.3
Molina y Santiago, 1996/97
10
El Torrejón 47.070.0001.04
Hierro I
5.5
11
Herrín de Campos 47.073.0001.03
Herrín de Campos
Hierro I
>6
Molina y Cruz, 1996
12
Medina de Rioseco 47.086.0001.11
Medina de Rioseco
Hierro I Hierro II
5-10
San Miguel, 1988/89 (San Miguel 1993)
13
Cerro de San Andrés 47.086.0001.12
Hierro I Hierro II
3.6
14
El Bosque IV / Sangradera I 47.086.0001.16 y 23
¿Hierro I?
0.2 + 0.3
Santiago, 1989/90 San Miguel, 1989/90
15
Pradico Baltasar 47.086.0001.21
Romano altoimperial Tardorromano
0.5
Moratinos, 1989/90
16
Las Quintanas 47.086.0001.22
Romano altoimperial Tardorromano
36
Hoyas, 1990
17
Senda Toresana I 47.186.0001.26
Romano altoimperial
0,5
Quintana, 1990
18
Teso de las Cabanas 47.086.0001.28
Hierro I
11
San Miguel, 1989/90
19
Cobalto 47.086.0003.02
Medina de Rioseco: Palacios de Campos
Hierro I
17.2
Centeno y Rodríguez, 1994
20
San Pedro 47.086.0003.04
Romano altoimperial Tardorromano
9,3
21
Cerro del Pueblo / Fuente Lluvier / Las Quintanas-Picón de la Horca 47.092.000 1.0 1.04 y 07
Montealegre
Hierro I Hierro II Romano altoimperial Tardorromano
49 Sin datos
San Miguel y Arranz Mínguez, 1988 (San Miguel 1993)
22
La Estrella 47.092.0001.05
Hierro I Romano altoimperial Tardorromano
3.9
25,8
Molina, 1996/97
23
Valdecanales 47.092.0001.09
Romano altoimperial
5,9
Cruz y Centeno, 1996/97
24
Trasdevellón 47.094.0001.01
Moral de la Reina
Hierro I
17,6
Santiago, Cruz y Molina, 1998/99
25
Teso Buenavista I 47.094.0001.03
Hierro I
0.6
26
Santa Cristina I 47.094.0001.06
Hierro I
2.3
27
Fuente del Botal 47.109.0001.01
Palazuelo de Vedija
Hierro I
19.7
Centeno y Conde, 1995
28
Trasdelafuente 47.109.0001.02
Hierro I
2.2
Santiago, Molina y Cruz, 1998/99
29
La Josa 47.109.0001.07
Hierro I
11
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro de la Península Ibérica
436
30
Ermita de la Virgen del Castillo 47.162.0001.01
Tamariz de Campos
Romano altoimperial Tardorromano
20
Molina, Santiago y Centeno. 1996/97
31
Alduenza 47.162.0001.05
Hierro I
11,4
32
Hoyos 47.162.0001.06
Hierro I
17,8
Molina y Santiago, 1996/ 1997
33
Botella 47.162.0001.07
¿Hierro I?
8
34
El Castillo 47.164.0001.03
Tordehumos
¿Hierro I? Hierro II
1.3
San Miguel, 1988/89 (San Miguel 1993) Santiago y Reyero, 1992/93
35
El Tejar Viejo 47.164.0001.04
Hierro II
0.4
Santiago y Reyero, 1992/93
36
La Zamorana -El Arco 47.164.0001.06
Romano altoimperial Tardorromano
9.4
Santiago, Reyero y del Caño, 1992/93
37
Las Tudas 47.164.0001.08
Romano altoimperial Tardorromano
12.9
Santiago, Calleja y Anta. 1992/1993
38
Villancontín 47.164.0001.12
Romano altoimperial
<3
Santiago y Calleja, 1991/92
39
Camino de la Vega / Cercado de Costilla / Toninos / Laderas de Santa Marina 47.181.0001.01.02. 07 y 08
Valdenebro de los Valles
Romano altoimperial Tardorromano
14,1 + 8,8 + 1.7 + 0,2
Molina, 1996/97 Molina, Santiago y Centeno, 1996/97
40
La Magdalena 47.181.0001.03
Romano altoimperial
2.1
Molina y Santiago, 1996/97
41
Valparaíso 47.196.0001.01
Villabaruz de Campos
Romano altoimperial Tardorromano
12.8
Molina, Santiago y Centeno, 1996/97
42
Las Quintanas 47.196.0001.03
Hierro I
8,1
Molina y Santiago, 1996/97
43
Las Estacas 47.197.0001.04
Villabrágima
Romano altoimperial
2.6
Santiago y Calleja, 199 1 /92
44
Los Tejares 47.203.0001.04
Villafrades de Campos
Hierro I
7,2
Molina y Cruz, 1996
45
Teso Mimbre I 47.207.0001.01
Villagarcia de Campos
Hierro I Hierro II
12.3 3.6
San Miguel, 1988/89 (San Miguel 1993) Centeno y Reyero. 1994
46
Los Villares I 47.207.0001.02
Romano altoimperial Tardorromano
14.3
Centeno y Molina, 1994
47
La Serna 47.207.0001.05
Romano altoimperial
1.8
48
El Castañal 47.214.0001.04
Villalón de Campos
Hierro I
7
Arranz Martín, 1990/91
POBLAMIENTO PROTOHISTÓRICO EN LA TIERRA DE CAMPOS VALLISOLETANA
Número
Nombre del yacimiento
y clave en el lACyL
Municipio
Atribuciones
crono-culturales
Dispersión de restos
(en ha)
Autoría y fecha de la prospección
(Publicación)
49
Fuentes I 47.214.0001.10
Villalón de Campos
Hierro I
11.3
Arranz Martín, 1990/91
50
Huerta Abajo I 47.214.0001.12
Hierro I Romano altoimperial Tardorromano
5.3 5
Santiago, 1990/91
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro de la Península Ibérica
437
51
La Gacha 47.214.0001.17
Romano altoimperial
10.4
Arranz Martín, 1990/91
52
Saelices 47.214.0001.26
Romano altoimperial Tardorromano
5.5
53
Teso Pelón 47.220.0001.04
Villanueva de los Caballeros
Romano altoimperial
0.4
Centeno y Rodríguez, 1994
54
San Claudio 47.222.0001.02
Villanueva de San Mancio
Hierro I
1.9
Molina y Santiago, 1997
55
Los Silos 47.223.0001.02
Villardefrades
Romano altoimperial Tardorromano
38
Cruz y Santiago, 1997
56
Los Tejones 47.227.0001.01
Villavellid
Romano altoimperial Tardorromano
22
Centeno y Conde, 1995
Valle del Ahogaborricos
57
Vega del Ahogaburros 47.003.0001.04
Aguilar de Campos
Romano altoimperial
1.2
Centeno, 1996 Santiago y Molina. 2001 (Santiago, 2002)
58
El Convento 47.003.0001.08
Hierro I Romano altoimperial Tardorromano
3.7
13.3
59
Aguilar de Campos 47.003.0001.12
Hierro I Hierro II
5.5 10
60
El Tejar 47.026.0001.01
Bustillo de Chaves
Romano altoimperial
5.4
Centeno, 1996
61
Fuente de Santiago-Corte Chica 47.048.0001.01
Ceinos
Hierro I Romano altoimperial Tardorromano
3.5 35
Centeno y Quintana, 1996
62
Los Villares / El Melonar 47.048.0001. 02 y 03
Romano altoimperial Tardorromano
4,3 + 3
3
63
El Egido I / Ceinos 47.048.0001. 05 y 08
Hierro I
3.7 + 2.2
64
Senda Pajares 47.048.0001.06
Romano altoimperial Tardorromano
1.1 3.6
Centeno, 1996
65
El Tejar I 47.152.0001.04
Santa Eufemia del Arroyo
Romano altoimperial
6.6
Cruz, Santiago y Molina, 1998/99
66
Molino de Viento 47.152.0001.06
Romano altoimperial
4.8
67
San Miguel I 47.152.0001.07
Romano altoimperial
10.7
68
Los Hornos 47.152.0001.08
Romano altoimperial Tardorromano
4,8
69
VÜlagonzalo I 47.152.0001.09
Hierro I
9,8
70
Las Quintanas 47.152.0001.10
Hierro I
8.6
71
Las Quintanas 47.199.0001.02
Villacid de Campos
Romano altoimperial Tardorromano
11,8
Santiago, 1990/91
72
La Hojica-Las Quintanas 47.199.0001.03
Hierro I
22
Arranz Martín, 1990/91
73
Rotos del Redondal 47.205.0001.06
Villafrechós
Romano altoimperial
1,2
Centeno y Villadangos, 1995
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro de la Península Ibérica
438
74
Rotos del Busüllo I 47.205.0001.12
Romano altoimperial
0.5
Centeno y Conde, 1995
75
El Prado del Redondal 47.215.0001.01
Villamuriel de Campos
Romano altoimperial Tardorromano
10.5
Centeno, 1996
76
Fuente del Niño / El Morondo 47.215.0001.07 47.003.0001.11
Villamuriel / Aguilar de Campos
Hierro I Romano altoimperial
6,2
2.7 + 0.7
Centeno, 1996 Santiago y Molina, 2001 (Santiago, 2002)
77
La Salve 47.219.0001.02
Villanueva de la Condesa
Hierro I
0.5
Molina y Santiago, 1998/99
78
Villanueva de la Condesa 47.219.0001.03
Hierro I
>3.3
Valderaduey
79
Las Huelgas 47.013.0001.01
Barcial de la Loma
Romano altoimperial
1.6
Cruz, Santiago y Molina, 1998/99
80
Cerralbo 47.015.0001.01
Hierro I
7.3
Santiago y Crespo, 1991/92
POBLAMIENTO PROTOHISTÓRICO EN LA TIERRA DE CAMPOS VALLISOLETANA
Número
Nombre del yacimiento
y clave en el lACyL
Municipio
Atribuciones
crono-culturales
Dispersión de restos
(en ha)
Autoría y fecha de la prospección
(Publicación)
81
El Chapazal / Tesico las Monjas 47.015. 0001. 02 y 40
Becilla de Valderaduey
Romano altoimperial Tardorromano
2.1 + 1.5
Santiago y Molina, 1991/92
82
El Plantío / Huerta de San Martin 47.015.0001.03 y 06
Romano altoimperial Tardorromano
5.2 + 18.8
Santiago, Molina y Crespo, 1991/92
83
Gonzalín I y II 47.015.0001.04 y 14
Hierro I
3,1 1-2.2
Santiago y Reyero, 1991/92 Serrano, Heredero y Saquero, 1988/89
84
Tejadillos II 47.015.0001.13
Hierro I
5.5
Santiago, García y Reyero, 1991/92
85
San Salvador 47.015.0001.19
¿Hierro I?
>1.2
Centeno y Rodríguez, 1994 (Quintana y Cruz. 1996)
86
Pedradilla II 47.015.0001.23
Hierro I
2,5
Serrano, Heredero y Saquero, 1988/89
87
Becilla de Valderaduey 47.015.0001.26
Romano altoimperial Tardorromano
Sin datos
88
Antanillas 47.024.0001.01
Solanos de Campos
Hierro I Romano altoimperial Tardorromano
27.6 35
Centeno, Molina y Cruz, 1994
89
El Llano I 47.024.0001.05
¿Hierro I?
<7,6
Centeno y Rodríguez, 1994
90
El Silo-El Redondal 47.026.0001.02
Bustillo de Chaves
Romano altoimperial Tardorromano
15,1
Centeno, 1996
91
El Culebrero 47.026.0001.04
Hierro I
2.8
92
Castroponce 47.046.0001.0 1
Castroponce
Hierro I
8
Molina y Santiago, 1996/97
93
El Caño 47.046.0001.02
Romano altoimperial Tardorromano
3,3
Molina, 1996/97
94
Santa María 47.084.0001.26
Mayorga
Hierro I
8.1
Centeno, 1996/97
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro de la Península Ibérica
439
95
El Escorial 47.153.0001.01
Santervás de Campos
Romano altoimperial
3
Molina, 1994
96
El Horno I 47.153.0001.02
Romano altoimperial
0,3
97
Los Huesos 47.153.0001.13
¿Hierro I? Romano altoimperial Tardorromano
7.5
San Miguel, 1990
98
Alto de los Villares 47.177.0001.02
Urones de Castroponce
¿Hierro I?
9.5
Centeno, 1996/97
99
Villalbín 47.187.0001.02
Vega de Ruiponce
Hierro I
6.7
Molina y Santiago, 1998/99
100
La Mota / Carrovegas 47. 198.0001.01 y 02
Villacarralón
Hierro I Romano altoimperial Tardorromano
5,7 + 1,2
11.7
Centeno, 1996/97
101
El Picón del Tejar I 47.198.0001.10
¿Hierro I?
2,7
Santiago y Molina, 2000
102
La Sapera 47.198.0001.12
Romano altoimperial
0,7
103
Villarín 47.211.0001.02
Villalba de la Loma
Hierro I Romano altoimperial
1.5 4.9
Molina y Santiago, 1998/99
104
Las Quintanas 47.211.0001.04
Hierro I
4,5
105
Villazarzo 47.229.0001.01
Villavicencio de los Caballeros
¿Hierro I?
2.8
Centeno y Rodríguez, 1994
106
El Tejadillo I 47.229.0001.02
Romano altoimperial Tardorromano
3.5
Centeno y Conde, 1995
107
El Castro 47.229.0001.03
Romano altoimperial Tardorromano
8.9
108
Las Quintanas 47.229.0001.04
Hierro I
5
Centeno y Villadangos, 1995
109
Molino de Arriba I 47.229.0001.05
Hierro I Romano altoimperial Tardorromano
3.4
14.8
Centeno y Conde, 1995
110
Las Peñicas 47.229.0001.09
Romano altoimperial
1.8
Centeno y Villadangos, 1995
Valle del Cea
111
Las Quintanas I 47.040.0001.01
Castrobol
Romano altoimperial Tardorromano
8,3
Centeno y Molina, 1994
112
Las Unaceras 47.040.0001.05
Romano altoimperial
2,2
113
Castrobol 47.040.0001.07
Hierro I
2,9
Centeno y Reyero, 1994
114
Castilleja 47.084.0001.01
Mayorga de Campos
Romano altoimperial Tardorromano
20
Centeno, 1996/97
POBLAMIENTO PROTOHISTÓRICO EN LA TIERRA DE CAMPOS VALLISOLETANA
Número
Nombre del yacimiento
y clave en el lACyL
Municipio
Atribuciones crono-culturales
Dispersión de restos
(en ha)
Autoría y fecha de la prospección
(Publicación)
115
Teso Miravete 47.084.0001.06
Mayorga de Campos
Hierro I
3.3
Centeno, 1996/97
116
La Berraca I 47.084.0001.22
¿Hierro I?
5.9
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro de la Península Ibérica
440
117
Granja de Béjar 47.084.0001.29
Romano altoimperial Tardorromano
4.2
118
La Berraca III 47.084.0001.30
Romano altoimperial Tardorromano
1.1
119
Los Vadillos I 47.088.000 1,02
Melgar de Abajo
Romano altoimperial
0,8
Quintana y Calleja, 1994
120
Melgar de Abajo 47.088.0001.06
Hierro I Hierro II
34
Misiego y San Miguel, 1988/89 (San Miguel, 1993)
121
Godos 47.089.0001.04
Melgar de Arriba
¿Hierro I?
6,6
Molina y Santiago, 1996
122
El Castro / Melgar de Arriba 47.089.000 1.06 y 07
Hierro I
9.8 + 8
123
Santa Cruz 47.140.0001.02
Saelices de Mayorga
Hierro I
0.9
124
Saelices de Mayorga 47.140.0001.03
Romano altoimperial Tardorromano
17
Molina, Santiago y Centeno, 1996
NOTAS A LA TABLA:
1. Dos ejemplos clarificarán la lectura del dato que aparece en la quinta columna. De los dos yacimientos que componen el n° 76, uno tiene restos del Soto (Hierro I) que se reparten por una extensión de 6,2 ha y, además, una ocupación romana altoimperial que afecta a 2,7 ha; mientras que el otro, asimismo romano altoimperial, alcanza una superficie de 0,7 ha. El n° 97 tiene una atribución posible Hierro I, además de otra romana altoimperial y tardía; la extensión de todos esos restos, sin discriminar unos de otros, alcanza un total de 7,5 ha.
2. Con la cita bibliográfica no se pretende dar noticia del carácter publicado o inédito del yacimiento, sino tan solo señalar la procedencia de las estimaciones sobre la extensión de sus restos y, en un caso -San Salvador, de Becilla- la autoría de una atribución crono-cultural que suscribimos.
Particular atención prestamos a la superficie que alcanza la dispersión de restos, que orienta sobre el tamaño y la función de los asentamientos, haciéndose posible además la comparación entre ellos, pues casi todos se disponen sobre suelos arcillosos de modelado suave y gran estabilidad que vienen arándose desde hace siglos. Una importante interferencia en la obtención de ese dato la supone la coincidencia espacial con otras ocupaciones2 y, de una forma estacional y pasajera, los cultivos.
Aun libre de esas máscaras, y pese a su indiscutible interés demográfico, el dato
de la extensión de los restos no es de fácil lectura. Son muchas las incógnitas que se abaten sobre él. Las más graves, una vez evitadas o conjuradas las dudas acerca del grado de representatividad -¿cuántos yacimientos todavía por descubrir?- o de la clasificación funcional -¿cabe admitir, por ejemplo para los del Soto, y dado que sus necrópolis no se espera vayan a aparecer nunca, que estamos en la mayoría de los casos ante los poblados de esa cultura?-, residen en el absoluto desconocimiento existente sobre la trayectoria temporal y la organización interna de los yacimientos, tomados uno por uno o en su conjunto. ¿Hasta qué punto puede asegurarse que son contemporáneos entre sí los de una misma cultura, y hasta qué punto que no lo son los de culturas distintas? ¿Qué puede significar, frente a otra menor, una superficie de por ejemplo 10
2 La entidad de la ocupación altoimperial resulta casi siempre indiscernible si ésta ha conocido continuidad en época tardía. Por esa razón se indica la presencia de restos tardorromanos, pues ahí la extensión, como en los casos en los que el Segundo Hierro se concatena al Primero, se predica del horizonte más moderno, a no ser que se anoten dos cifras distintas, una debajo de la otra. El uso de las expresiones «mayor que» y «menor que» reflejan ese mismo problema respecto de horizontes de ocupación no recogidos en la tabla.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro de la Península Ibérica
441
ha: una categoría mayor de población, una mayor perduración en el tiempo o acaso, como resulta especialmente creíble tratándose de yacimientos de distinto signo cultural, unas estrategias de ocupación del espacio diferenciadas?
Estos y otros interrogantes -que en opinión de J. Chapman (1999) se reducen a un
único y gran problema, medular de cara a la interpretación de los datos de superficie, el fenómeno del palimpsesto- giran sin cesar en la cabeza de quien prospecta y, en lo que atañe a los datos que nos ocupan, prometen seguir haciéndolo durante mucho tiempo. Pues tan numerosas y acuciantes como las preguntas son las tareas precisas para solventarlas -intensificación de las prospecciones tanto en los yacimientos peor conocidos como en las zonas carentes de exploración, control de las variaciones estacionales o anuales de las distribuciones de restos, excavaciones en extensión, cotejo de las imágenes de superficie con las del subsuelo, obtención de cronologías finas por C14 y termoluminiscencia...-, pendientes todas y, lo que sin duda es más desalentador, sin visos de que vayan a emprenderse a corto o medio plazo. 3. HIPÓTESIS
Otros cometidos se muestran más asequibles, y acaso no sean tan específicos como los hasta aquí enumerados, pero sí pueden tener, nos parece, honda repercusión en el rumbo a seguir por las investigaciones. Hablamos del planteamiento de hipótesis acerca de la evolución del poblamiento a lo largo del lapso de tiempo considerado, pues ese es el propósito de estas líneas, lanzar una propuesta de ese cariz. Una propuesta que nace de la insatisfacción por el modelo tradicional y, al mismo tiempo, de la confianza en los datos de prospección para generar explicaciones sobre el pasado, considerado éste en el magma de la larga duración. Y en lo que se refiere al contenido de la misma, en esencia, y como enseguida se ha de comprobar, se encierra en un aforismo del filósofo Spinoza: Cada cual se esfuerza, cuanto está a su alcance, por perseverar en su ser.
Para una primera aproximación, bastará con que consideremos en bloque cada uno
de esos tres horizontes que -estrictamente sucesivos en el tiempo, según se cree-llenan mil años de historia terracampina: el del Soto o Hierro I, el vacceo o celtibérico (Hierro u) y el romano altoimperial. Con independencia de la duración de cada uno de ellos, al margen también de sus requisitos en superficie habitable y de la materialización espacial de su gestión de residuos, las cifras muestran de forma inequívoca el peso demográfico del primero (una nómina de 70 yacimientos, que suman alrededor de 430 ha, lo que hace una media de 6 ha por yacimiento) y, como reverso, una red de poblamiento acusadamente laxa en el segundo (10 yacimientos, bastante diferentes entre sí, y con un total de no más de 130 ha). En cuanto al tercero, no es posible decir gran cosa si no es ligándolo a su desarrollo tardío: entonces sí, entonces se percibe con nitidez una estampa (66 yacimientos, con una extensión, por elevación, de 630 ha) equiparable en ubicuidad y vigor a la del Soto y que vuelve a poner en evidencia la tibia representación del Segundo Hierro.
Se objetará, con no poco fundamento, que esas cifras están sujetas a variación.
Variarán, sí, cuando se perfeccionen los métodos de agrimensura arqueológica, poco
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro de la Península Ibérica
442
finos aún3. Variarán además cuando nuevos descubrimientos vengan a añadirse a los ya cosechados. Pero previsiblemente, y en definitiva, lo harán sin dar un vuelco al orden que ya se atisba. Si acaso, y a tenor de la progresión de las investigaciones en la última década, cabe pronosticar un incremento del número de yacimientos tipo Soto que subraye aún más el contraste con el Segundo Hierro. De los 51 ejemplos sotenos examinados por San Miguel (1993), 28 caen dentro de nuestra unidad de observación, mientras que este número asciende a 40 en las reflexiones que Quintana y Cruz (1996) avanzan sobre las novedades que en ese momento estaba produciendo el Inventario. Entre las estaciones del Segundo Hierro, solo una ha venido a añadirse a las reconocidas por San Miguel -El Tejar Nuevo, un alfar celtibérico a relacionar con la cercana furris de El Castillo de Tordehumos-, lo cual, en efecto, solo puede verse como señal del notable grado de acierto alcanzado en las búsquedas de este tipo de yacimientos.
Una inmediata consecuencia se extrae de lo ya dicho: en el espacio de estudio que
nos hemos dado, los yacimientos del Hierro El fueron incapaces de absorber el volumen poblacional de los del Soto, cuya superficie triplica en conjunto -y lleva camino de cuadruplicar- la de aquellos4. El postulado tradicional de que lo vacceo (= lo celtibérico) dejó definitivamente atrás el pasado soteno se demuestra por tanto inconsistente. La única alternativa al mismo -una vez descartadas medidas tiránicas (deportaciones en masa, levas rigurosas) o sucesos catastróficos (hecatombes), para una época además que las trazas arqueológicas permiten presumir próspera- es admitir la continuidad de una parte de los poblados Soto. A nadie se le oculta que este reconocimiento trae consigo algo difícil de asumir para los arqueólogos que se vienen ocupando del mundo vacceo, mas no, curiosamente, para quienes vienen ocupándose de sus vecinos los astures (Esparza 1986), y es que la alfarería del Soto tuviera vida propia en el tiempo en que se fabrican y popularizan las refinadas cerámicas celtibéricas.
En cuanto a las disparidades en el tamaño de las dispersiones de restos que
decíamos antes, se convendrá que lo provechoso ahora no es hacer presagios sobre las que con toda certeza se van a producir en el futuro, sino levantar acta de las ya existentes entre nosotros. Constatar, por ejemplo, cómo aquellos yacimientos sotenos que San Miguel tildaba, por sus grandes dimensiones, de problemáticos (1993: 30), no son precisamente pocos, conforme delata la más leve ojeada a nuestra tabla. O cómo los del Hierro E, salvando los dos mayores (Montealegre y Melgar de Abajo), y al margen ahora de algunas contradicciones en las dimensiones facilitadas por San Miguel (Teso del Cementerio y Conjuradero de Cuenca, Aguilar de Campos), se muestran
3 Hagamos constar que la definición de los yacimientos en el Inventario Arqueológico de Valladolid, a fuerza de talonear su superficie y con la precisión que admiten planos catastrales de escala 1: 10.000 o inferior, ha atendido aproximadamente desde 1990 a la delimitación de zonas de frecuencia relativa de hallazgos (alta, media, baja), discriminando estos, siempre que ha sido posible, en función de la franja crono-cultural a la que se adscriben. La que llamamos dispersión de restos resulta así de la suma de esas zonas, dispuestas por lo común de forma concéntrica. Los vacíos que pudieran darse dentro de un mismo yacimiento, entre dos o más áreas de distribución de restos, no se han computado. 4 El paso de 70 a 10 yacimientos no merece mayor comentario, pues como nos recuerda Sbonias (1999) no existe una relación directa entre la densidad de popamiento y el tamaño de una población. Ahora bien, el modelo de poblamiento para el que se acuñó la expresión vacíos vacceos (Sacristán 1989), y que pasa por admitir la existencia de enormes distancias, del orden de 20 km, entre la cincuentena de núcleos habitados de la cuenca media del Duero (circa 20.000 km2), además de una disponibilidad teórica de 400 km2 para cada uno de ellos (Sacristán et alii 1995), no puede dejar de causar extrañeza para un tiempo como aquel, que no conoció nada parecido en el ámbito peninsular (Fernández-Posse 1998: 177).
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro de la Península Ibérica
443
decididamente mediocres, y no ya solo en tamaño, sino además algunos de ellos en la cantidad de evidencia que arrojan las propias cerámicas celtibéricas5.
Puestos simplemente en un mapa, sin ánimo de ordenarlos por rangos, limitándonos a señalar su adscripción cultural y el número con que figuran en la tabla, los datos del poblamiento protohistórico terracampino adquieren la capacidad de comunicarse. Ahí se ve cómo prácticamente todos los asentamientos del Hierro n secundan en su emplazamiento a otros del Soto, los únicos que, según la hipótesis tradicional, habrían sobrevivido a las transformaciones que traía aparejadas la celtiberización. Ahí puede verse asimismo cómo la colonización romana de primera hora, con fundaciones ex novo, parece eludir la proximidad de los yacimientos del Segundo Hierro: con una sola excepción, la del oppidum de Montealegre, una ciuitas a juzgar por sus dimensiones y por la conurbación existente en sus aledaños (Valdenebro de los Valles).
En el mapa se ve, final e insospechadamente, cómo esas mismas estaciones
romanas parecen buscar el arrimo de las del Soto. De hecho, pocas veces las pierden de vista. Las tres cuartas partes de los establecimientos altoimperiales se sitúan a menos de 2 km de uno indígena y la mitad a menos de 1 km, en tanto que no son nada infrecuentes los casos en los que se da una contigüidad estricta. Con todo, lo más notable es el hecho de que, pese a la envergadura de las respectivas dispersiones de restos, las contadísimas ocasiones en las que se atestigua entre ellas solapamiento, este sea a cargo de los vestigios tardorromanos, no de los altoimperiales.
Así como una mayoría de los autores defiende que el Soto se celtiberizó, pocos se
opondrían a la afirmación de que la presencia romana truncó el proceso de celtiberización6. Con esta sucinta fórmula rupturista, hasta cierto punto válida para explicar el dispar impacto de lo celtibérico en los yacimientos soteños de la Tierra de Campos, podría despacharse la aparente desconexión de lo romano respecto del Segundo Hierro. Y, en cambio, aquella tenida por certeza inamovible -el Soto se celtiberizó o, dicho de otra forma, devino en vacceo- ha impedido que se prestara atención a la conexión de lo romano, que a nuestro juicio podría guardar la clave de cuántos de entre los yacimientos Soto, celtiberizados o no, traspasaron el umbral de la nueva era. O, en otras palabras, cuántos de los vacceos aborígenes -los usuarios, desde inmemorial, de las cerámicas soteñas- y cuántos de los vacceos llamémosles de adopción -los portadores de las cerámicas celtibéricas, acaso en un inicio arévacos llegados de la Celtiberia que terminaron por fijar su residencia en Campos (Santiago 2002: 63-65)- asistirían impávidos al trajín de los primeros colonizadores romanos.
5 Así, Tejadillos, de Becilla de Valderaduey, que, contrariamente a San Miguel, no recogemos entre los del Hierro II, es un típico yacimiento Soto en el que las cerámicas torneadas que se le atribuyen son del todo esporádicas. Esta situación de unas pocas especies celtibéricas en un contexto netamente soteno, acaso la misma que se da en el Cerro de San Andrés de Rioseco y El Conjuradero de Cuenca, desluce un tanto la imagen que se ha querido transmitir de unos poblados rendidos a las innovaciones de la cultura celtibérica. Por otro lado, la explicación de que son estos los que, de entre los yacimientos que sobrevivieron a la etapa anterior, más pronto sufren despoblación (San Miguel 1993: 28 y 40), acarrea, en el esquema tradicional, nuevos sustraendos al ya de por sí flaco potencial demográfico de los yacimientos del Segundo Hierro. 6 En ocasiones, el lenguaje usado por la investigación tradicional permite silogismos como el siguiente: si la conquista romana trunca la celtiberización, esto es, el proceso por el que lo soteño pasa a ser celtibérico, eso solo puede significar que lo soteño no acabó nunca de fraguar en celtibérico, puesto que el proceso se vio interrumpido. El Soto persistió, en consecuencia, pese a la celtiberización.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro de la Península Ibérica
444
Fig.1. Distribución de yacimientos vacceos, celtiberos y romanos en la Tierra de Campos vallisoletana
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro de la Península Ibérica
445
AGRADECIMIENTOS
A Manolo Serrano, Belén Saquero, Rafael Heredero, Manu Moratinos Luis Carlos San Miguel, José Luis Hoyas, Quique Santamaría, Andrés Arranz, Ruth Dorado, Laura Ruiz, Javier Quintana, Ma Eugenia Martín Maeso, Charo Reyero, Begoña del Río, Mamen Rodríguez Moran, Luis del Caño, Rosa San José, Manuel Crespo, Pedro J. Cruz, Mariví Calleja, Ceferino Domínguez, Inés Centeno, Francis Anta, Federico Conde, Luismi Villadangos y tantos otros compañeros, consumados rastreadores en las soleadas o neblinosas jornadas de Campos.
Y a Vera, que sin leer nada de lo que escribimos, nos da continuo motivo para hacerlo.
BIBLIOGRAFÍA Chapman, J. (1999): "Archaeological Proxy-data for Demographic Reconstructions:
Facts, Factoids or Fiction?". En J. Bintliff y K. Sbonias (eds.): Reconstructing Past Population Trends in Mediterranean Europe (3000 BC - AD 1800). En G. Baerker y D. Mattingly (eds.): The Archaeology of Mediterranean Landscapes 1. Oxford, Oxbow Books: 65-76.
Delibes, G., Romero, F., Fernández, J., Ramírez, M. L., Herrán, J. I. y Abarquero, J. (1999): "Datations au radiocarbone concernant la transition entre L'Áge du Bronze et L'Áge du Fer dans la péninsule Ibérique". En J. Evin, C. Oberlin, J.-P. Daugas y J.-F. Salles (dirs.): 14C et Archéologie / 14C and Archaeology. 3éme Congrés International (Lyon 1998). Rennes: 193-197.
Delibes, G., Romero, F., Sanz, C., Escudero, Z. y San Miguel, L. C. (1995): "Panorama arqueológico de la Edad del Hierro en el Duero medio". En G. Delibes, F. Romero y A. Morales (eds.): Arqueología y Medio Ambiente. El primer milenio a. C. en el Duero medio. Valladolid, Junta de Castilla y León.: 49-146, especialmente pp. 88-91.
Delibes, G., Romero, F. y Morales, A. (eds.) (1995): Arqueología y Medio Ambiente. El primer milenio a. C. en el Duero medio. Valladolid, Junta de Castilla y León.
Escudero Navarro, Z. y Sanz Mínguez, C. (1999): "Algunas reflexiones a propósito de la llegada del torno cerámico al valle medio del Duero". En F. Bnrillo Mozota (coord.): IV Simposio sobre los Celtíberos. Economía. Zaragoza, Institución "Fernando El Católico": 323-339.
Esparza Arroyo, Á. (1986): Los castros de la Edad del Hierro del Noroeste de Zamora. Zamora, Instituto de Estudios Zamoranos "Florián de Ocampo".
— 1999: "Economía de la meseta prerromana". Stvdia Histórica. Historia Antigua 17: 87-123.
Esparza Arroyo, Á. y Larrazábal Galarza, J. (2000): "El castro de La Mazada (Zamora): elementos metálicos y contexto peninsular". En V. Oliveira Jorge (coord.): P roto-historia da Península Ibérica. 3.° Congresso de Arqueología Peninsular (Vila Real 1999). Vol. 5. Porto: 433-475.
Fernández-Posse, M. D. (1998): La investigación protohistórica en la Meseta y Galicia. Madrid, Ed. Síntesis.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro de la Península Ibérica
446
Martín Valls, R. y Esparza Arroyo, Á. (1992): "Génesis y evolución de la Cultura Celtibérica". En M. Almagro Gorbea y G. Ruiz Zapatero (eds.): Paleoetnología de la Península Ibérica. (Complutum 2-3) Madrid: 259-279.
Quintana López, J. y Cruz Sánchez, P. J. (1996): "Del Bronce al Hierro en el centro de la Submeseta Norte. (Consideraciones desde el Inventario Arqueológico de Valladolid)", Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología LVII: 9-78.
Romero Carnicero, F. y Ramírez Ramírez, M. L. (1996): "La cultura del Soto. Reflexiones sobre los contactos entre el Duero medio y las tierras del Sur peninsular durante la primera Edad del Hierro". Homenaje a Manuel Fernández Miranda. (Complutum Extra 6) vol. I. Madrid: 313-326.
Romero, F., Sanz, C. y Escudero, Z. (eds.) (1993): Arqueología vaccea. Estudios sobre el mundo prerromano en la cuenca media del Duero. Valladolid, Junta de Castilla y León.
Sacristán de Lama, J. D. (1989): "Vacíos vacceos". En F. Burillo Mozota (ed.): Fronteras. (Arqueología Espacial 13). Teruel: 77-88.
Sacristán, J. D., San Miguel, L. C., Barrio J. y Celis, J. (1995): "El poblamiento de época celtibérica en la cuenca media del Duero". En F. Burillo Mozota (coord.): Poblamiento celtibérico. III Simposio sobre los celtíberos (Daroca 1991). Institución "Fernando El Católico". Zaragoza: 337-367.
San Miguel Maté, L. C. (1993): "El poblamiento de la Edad del Hierro al occidente del valle medio del Duero". En F. Romero, C. Sanz y Z. Escudero (eds.): Arqueología vaccea. Estudios sobre el mundo prerromano en la cuenca media del Duero. Valladolid, Junta de Castilla y León: 21-65.
— 1995: "Civitas y secundarización de la producción: ¿las dos claves de interpretación del modelo de poblamiento vacceo?". En F. Burillo Mozota (coord.): Poblamiento celtibérico. III Simposio sobre los celtíberos (Daroca 1991). Institución "Fernando El Católico". Zaragoza: 373-380.
Santiago Pardo, J. (2002): "De la prehistoria tardía a la alta Edad Media a través de la arqueología". En P. Martínez Sopeña (coord.): Aguilar de Campos. Tres mil años de historia. Salamanca, Diputación Provincial de Valladolid: 39-97.
Sanz Mínguez, C. (1997): Los vacceos: cultura y ritos funerarios de un pueblo prerromano del valle medio del Duero. La necrópolis de Las Ruedas, Padilla de Duero (Valladolid). (Arqueología en Castilla y León. Memorias 6). Salamanca. Junta de Castilla y León.
Sbonias, K. (1999): "Introduction to Issues in Demography and Survey". En J. Bintliff y K. Sbonias (eds.): Reconstructing Past Population Trends in Mediterranean Europe (3000 BC - AD 1800). En G. Baerker y D. Mattingly (eds.): The Archaeology of Mediterranean Landscapes 1. Oxford, Oxbow Books: 1-20.
Wattenberg Sanpere, F. (1959): La región vaccea. Celtiberismo y romanización en la cuenca media del Duero. (Bibliotheca Praehistorica Hispana II). Madrid.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
447
A Epistemologia Arqueológica e o Estabelecimento de Padrões-Modelo na Etnogénese dos Povos
Peninsulares: um contributo à caracterização dos “territórios lusitanos”
José Manuel de Amaral Branco Freire* Resumo: A definição dos complexos “Processos de Formação de Etnogénese” existentes nos vários ‘territórios lusitanos’ pode e deve ser baseada e interpretada por intermédio do auxílio da Arqueologia Teórica. Os argumentos da compreensão do estatuto claro de etnos podem ainda ser entendidos através da pesquisa plena das diatribes culturais e filológicas. Palabras chave: ‘territórios lusitanos’ – Processos de Formação de Etnogénese – Etnicidades nas landes peninsulares – ‘Orquestração das chefaturas’ – Definição das diatribes culturais e filológicas 1. PROCESSOS DE FORMAÇÃO DE ETNOGÉNESE – “TERRITÓRIOS LUSITANOS” 1.1. Ideias, orientações e metodologias A difusão de ideias antropológicas na Arqueologia Teórica permite uma análise do Processo de Formação de Etnogénese, ou seja de todos os meios sócio-culturais empregues para a construção de determinadas características singulares, tornando o seu estudo um verdadeiro exemplo de inter-disciplinaridade efectiva. A evolução do Individual (indivíduo) para o Colectivo (sociedade) denota um complexo processamento de ideologias e de teorias consentâneas com a elaboração própria de padrões de habitat. A distinção teórica entre povos e culturas autoriza pelo menos dois factores de criação possíveis, um pela existência separada de um povoado dotado de uma imensa distância entre populi, e o outro na concretização de reais padrões de vizinhança. O primeiro torna-se singular pela completa inexistência de padrões de comparação, enquanto o segundo óbvia um verdadeiro confronto entre culturas em busca de afirmação. À situação de isolamento sócio-ideológico correspondente a um povo em processo de separação secular, motivado este por um efectivo distanciamento físico (causas de insularidade, longos períodos de exploração ou de guerra, etc.); * Adro da Igreja, 7 – 1ºE – 1500-026 Lisboa, Portugal. E-mail: [email protected]
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
448
contrapôr-se-ia a visão algo standard de duas sociedades em franca competição política ou territorial. O caminho que leva uma sociedade a emergir de uma situação de invisibilidade étnica para a efectivação de um polo distinto de etnicidade, não é nem fácil nem evidente de ser reperado de maneira clara e elusiva. A própria distribuição social entre tribo, clan ou povo, apresenta um sem número de dificuldades electivas e tácitas no panorama antropológico. De facto, a evolução desde caçadores-recolectores coloca o homem numa via complexa francamente direccionada para o estabelecimento devido de padronizações de matriz socializante. Complexização e evolução são então duas palavras-chave no decorrer do longo Processo de Formação de Etnogénese. A complexização das sociedades, sendo algo em si contraditório e de difícil caracterização, autoriza no entanto a compreensão da complementaridade dos factores culturais; enquanto a dita evolução de cariz social, depreende a existência tácita de uma busca quiçá constante de formas de relacionamento inter-individual e inter-grupos aparentemente melhoradas. O combate entre os dois focos de criação social, acrescenta em si mesmo, os meios próprios e diversos da evolução de determinado grupo para a etnicidade; via aliás nem sempre prosseguida por todos os grupos humanos, o que revela que a existência de padrões étnicos tem como base social um efectivo desejo da vontade, individual ou colectiva. É possível então idealizar-se um padrão consentâneo com essa mesma vontade de etnicidade singularizada. Construido por intermédio de teses e ideias do foro da Antropologia Cultural e Social, esse padrão permite relacionar e distinguir o próprio nascimento das sociedades em via de etnogénese, seja esta de forma mais clássica ou puramente original. Esse nascimento pode ser compreendido no próprio conceito de ‘dois homens, duas ideias’, uma vez que e por vezes, as sociedades apresentam modelos evolutivos claramente opostos; não só na sua formação como ao longo de todo o Processo de Formação de Etnogénese. Etnicidade então, terá obrigatoriamente de resultar numa real construção de singularidade, i.e. será um modelo de diferenciação social entre indivíduos ou sociedades, que objectivamente apresentam características distintas entre si. Características essas aliás que podem variar ora numericamente ora por uma efectiva originalidade, tanto processual como na fase final de caracterização. Assim, a composição de um basic social anthropological model of ethnicity (Jenkins, 1998), pondera uma efectiva e possível compreensão de todo o Processo de Formação de Etnogénese. Este encontra-se orientado por intermédio de factores composicionais como a existência de uma efectiva distinção cultural. Esta distinção assume um claro posicionamento teórico conducente à construção de um foco de identidade social, encontrando-se assim a presença elusiva de uma dialética entre similitudes e desigualdades. A realização do diferenciamento cultural, como base tanto da identidade como das idiossincrasias sociais, repõe em vigor o conceito evidente de interacção entre povos ou grupos em fase de distinção efectiva. Etnicidade ainda, permanece ligada à evolução ou involução próprias aos padrões culturais, sendo por vezes uma consequência tácita de todo o processo. Finalmente, e com relação à identidade social, os factores de etnicidade movem-se entre o individual e o colectivo, ou seja por forma a modificarem
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
449
os diversos comportamentos da sociedade, aglomerantes ou individualizantes, permitindo deste modo uma clara existência de equilíbrio entre o todo e conceitos prementes de self identity 1 . Assim, e com o mote de imiscuir todos estes conceitos antropológicos no panorama das diatríbes culturais da Idade do Ferro Peninsular, particularmente nas regiões da Lusitânia, torna-se no entanto necessário elaborar uma outra síntese teórica mais explícita e apropriada aos complexos sistemas sócio-culturais em questão. Partindo de conceptualizações claramente ligadas aos diversos Processos de Formação de Etnogénese, encontram-se deste modo a eles associados ideias-base como as de Macro-Etnos e, em contraposição, a de Micro-Etnos. A primeira revela a existência formal e largamente exteriorizada de uma espécie de grupo-mãe, grupo este aglutinador de outros menores (os segundos), e que será sobejamente utilizado durante o período cronológico clássico; terá além do mais focos de relevância primogénita na nomeação das futuras divisões administrativas romanas, principalmente as provinciais (Lvsitania), não obstante permanecerem algumas das classificações regionais (Celtibéria, Galécia, Vettónia, etc.). Os elementos formadores desses macro grupos podem inclusivé existir e serem reconhecidos pelo poder marcial, legal e administrativo imperial; obtendo-se de igual modo a sua inclusão total ou não, ao longo do complexo processo de romanização peninsular. Esta distinção, aparentemente contraditória, autoriza a imposição clara de uma efectiva obrigatoriedade do foro fiscal. A recolha de impostos foi de igual modo, um meio garantido tanto da fluência dos mesmos como de algum tipo de preservação de grupo ou cultura singular. O pagamento realizado pelos indígenas, poderia assim ser repartido e caracterizado caso a caso, urbe a urbe ou mesmo, indivíduo a indivíduo; o que possibilita a existência de autênticos focos de identidade social ou própria. A menção de Micro-Etnos abrange também casos como da realização e suborno de obras regionais (aquedutos, estradas, pontes, etc.), ou ainda na sua expressão mais sintomática, a epigráfica (pactos, lápides, oferendas rituais, etc.) e a literária (obras clássicas). A organização social à volta de um sistema de chefaturas, ou de qualquer outro tipo de processo autocrático, oligárquico ou monárquico de enfoque centralizante, parece idealmente unida a estas épocas do percurso histórico pré-romano. Aos evidentes factores de coesão social, serão então adjuntas as potencialidades devidas aos processos de individualização humana, essencialmente intra-muros. O conceito de individualidade, se bem que aplicado a uma elevada condição social, não permite no entanto a sua plena exclusão do agrupamento a que pertence (Shanks & Tilley, 1996). Povo ou Etnos é assim considerado como uma entidade possuidora de várias características singulares ou próprias de determinado agrupamento humano. Os elementos distintivos de um conjunto social não são, por si só, factores de coesão ou de mobilidade do grupo. Estando a este tão intrinsecamente ligados, eles servem claramente os interesses globais da unidade em si, se bem que de forma elitista e na expressão de mando e poder aplicados.
1 O que autoriza a classificação de todo o processo, como uma evolução hierárquica e crescente entre identidade própria e as suas posteriores consequências sociais .
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
450
À distinção máxima de um conjunto de indivíduos refere-se como Nome, sendo este geralmente organizado em torno de conceitos geográficos como território, ou ainda de singularidade artefactual e artística como Cultura. Arqueologicamente, as culturas podem ser classificadas e divididas de várias formas e feitios, o que as tenta tornar mais perceptíveis e cognoscíveis. Neste conjunto de conceptualizações inserem-se denominações como orientalizante ou regionalizante, etc. O que tende a transformar o registo artefactual num grupo de ‘pacotes culturais’ aparentemente estruturados e conscientes, i.e. emergentes de determinado agrupamento social ou tendência cultural vigentes em assinaladas épocas e lugares. Caso oposto, reside no usufruto de um nome como possuidor de uma identidade própria, tanto a nível social como regional, e muito para além disso. Relevantemente, a consciência de Etnos realiza-se apenas quando esta é assumida como característica-base particularmente distinta e diferente inter popvli. Antropologicamente aliás, alia-se esta percepção a fenómenos mais vastos como o ambiente cultural, a diferenciação linguística, e outros. O Nome, sendo assim efectivamente percepcionado, apresenta-se não só como factor de inclusão social mas, e distintamente, como um elemento inflacionador da coesão e das vontades do grupo. O mesmo conceito visto à luz das diferentes integridades socializantes, permite inferir o estabelecimento devido de povos/nações como entidades possuidoras de uma realidade cultural efectiva; o que se denota mais facilmente nas épocas subsequentes aos séculos V-I a.C., tanto no registo arqueológico como epigráfico, ou ainda nos périplos de geógrafos e de diversos autores clássicos.
• Identidade: Nomina singular (Micro-Etnos) + Coligação (Aliança >< Clientelagem >< Confederação Macro-Etnos
• Território: demarcação e controlo
• Língua: caracterização – instalação + difusão (Língua Franca, etc.)
• Cultura: tipologias e seriações Micro-Etnos >< Macro-Etnos (material & ideologias)
Esquema I: Factores de Formação de Etnogénese
Finalmente, e de âmbito normativo, o complexo Processo de Formação de Etnogénese, pode realmente existir sem alguns dos níveis de caracterização sintomáticos; ou seja que, a singular realidade de um povo não advêm tão somente pela soma dos diferentes processos de evolução social por ele apreendidos. Evidentemente, que algures no caminho esses elementos tanto podem ser conciliares ou divergentes, mas importa compreender que o que torna as sociedades humanas tão características e singulares, é precisamente a exaustão dos intríncados processos culturais; se bem que por vezes idênticos mas, e no entanto, nunca de forma germana e absolutamente igual.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
451
2. ETNICIDADES DAS ÁREAS CENTRO-ORIENTAIS: AS REGIÕES LESTE LUSITANAS 2. 1 O ambiente local nas realidades das Idades do Bronze e do Ferro O panorama geográfico do leste da província da Lusitânia Romana realiza a divisão da mesma numa área assaz consentânea e tripartidamente repartida. Desde logo e a sul, as margens do Guadiana obviam o lesto contacto civilizacional clássico por intermédio da sua relação de proximidade geográfica com o reino de Tartessos, assim como através da posterior construção de sua importante urbe e capital provincial latina, Augusta Emerita, no decorrer do ano 25 a.C. Além disso, é de evidenciar a inclusão de intercâmbios a vários níveis com os Celtici, esse aglomerado de povos que habitava as terras do Alto Alentejo e parte da Bética. A norte surge uma parcela da vindoura estruturação romana, sendo habitada pelo conjunto de povos apelidados de Vettones, i.e. um outro agrupamento aliado dos Lusitani contra as legiões. Finalmente, a zona oriental faz fronteira contra a região conhecida como celtibérica, possuindo esta e em conluio com a área vetã, um tradicional apego às artes marciais, contribuindo de igual modo como região de povos inimigos de Roma. O horizonte da Idade do Bronze mesetenha apresenta uma evidência clara de transição cultural, particularmente no que concerne as respectivas cronologias arqueológicas de transição. In loco, a evolução dos diferentes ambientes desta metalurgia contribuiu sobremaneira para um efectivo câmbio de povoados e estruturas outras de habitat, assim como para o desaparecer e o subsequente surgir de novas tipologias cerâmicas (Álvarez-Sanchís, 1999). A provável passagem entre estabelecimentos quiçá temporários e outros de carácter definitivo, encontra o seu balizamento próprio na transição para a Idade do Ferro; onde e significativamente se perpetuam povoados caracteristicamente fortificados e de cariz mais duradouro. A excelência local das actividades metalúrgicas tanto da periodização do bronze como do ferro, admitem a sua relevante preponderância na estabilização própria de gentes e culturas. Aqui, e de um modo perfeitamente conciliar, é plausível aceitar-se a existência de possíveis migrações de povos exógenos entre regiões. Ou pelo contrário, podem-se também valorizar em crescendo a situação e a presença dos diversos agrupamentos indígenas da Idade do Bronze. As transferências sócio-políticas e culturais teriam então, e caso a caso, um relevo local ou exterior (Romero & Jimeno, 1993), consoante as regiões e as apetências singulares das elites dirigentes. Um caso particular permite inclusive caracterizar a Idade do Ferro I do centro e ocidente mesetenho como padecente de uma efectiva inferência exógena, tanto a nível da cultura material como da própria distribuição de habitat e sua organização na paisagem real. De facto, o habitat de Sotto de Medinilla surge como uma importante estação arqueológica que afirma sobremaneira uma ligação cultural de largo espectro, e de posicionamento anacrónico regional. A sua organização territorial e espacial permanece idêntica a contextos outros, como os dos povoados situados mais no norte peninsular, tanto da zona de Navarra como dos espaços do sul do País Basco (Álvarez-Sanchís, 1999). A percepção arqueológica permite entrever a realização de um quase processo de difusão childeana (Childe 1950) , contribuindo desta maneira à aceitação do sempre reticente ideal das migrações humanas ou culturais, neste contexto específico.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
452
O célebre contexto de Cogotas I, essencialmente na sua ligação cronológica ao Bronze Pleno e Final, representa outro dos territórios posteriormente inseridos na Lusitânia romana. O quadro da sua integração no padrão peninsular atlântico-mediterrânico pode ser depreendido pela ambivalência própria de seus elementos de cultura material. Embora os achados contemplém um conjunto de tipologias caracteristicamente arcaicas e as inferências do Bronze Atlântico (cf. Brun & Kristiansen, 1996)se encontrem dispersas entre vários sítios especifícos da paisagem cultural, a fluência entre os dois mundos em disputa acaba por ser a questão-chave da organização mercantil regional. Após um constante aperfeiçoamento das vivências culturais e tecnológicas durante todo o 2º milénio europeu, o crescimento demográfico e a estabilização das sociedades locais contribuiu sobremaneira para um aumento efectivo da procura e oferta mercantil dos panoramas melhor posicionados. Insipientemente, surgem desde logo alguns focos de possíveis estruturas integradas em pristinos sistemas de valorização hierárquica (Kristiansen, 1994), ou seja todos aqueles cuja moldagem social apresenta sinais de utilização dos mecanismos devidos à constituição e confirmação do poder das elites dirigentes. Precisamente e durante todo este tempo, opondo-se claramente as fases de crescimento e estabilização às fases de ruptura, os contextos melhor organizados vão prosseguir e demarcar-se, usufruindo da constante e insistente procura de comércios locais. Esta procura teve como base a ligação de certas e determinadas áreas, por vezes contribuindo à confirmação ou à reabertura de específicas rotas mercantis. As elites regionais aderentes a este sistema quase pan-europeu, irão contribuir quer para a sua riqueza e dominância territorial, quer para a instalação e o advento das estruturas de trocas entre povos e culturas distintas. A presença de objectos de prestígio (armas e joalharia) no horizonte de Cogotas I, influi condignamente na possível presença dessas elites dominantes. O controlo das vias de comunicação de acesso ao interior da Meseta, admite explicar o rápido incremento de estabelecimentos e, consequentemente as riquezas características dos contextos arqueológicos in sitv. A par da exploração dos recursos agrícolas e ganadeiros, estas regiões obviaram de igual modo um constante melhoramento das estruturas técnico-metalúrgicas, não só através da produção e venda de matéria-prima mas, e crescentemente pela manufactura de artefactos singulares. Todo este aparente progresso sociológico, terá determinado os factores próprios de fixação de habitats e culturas humanas, de tal modo e caracteristicamente, que dará azo aos diversos fenómenos de constância cultural adstritos aos diversos conjuntos e regiões que se perpetuaram ao longo de todo o 1º milénio a.C. A transição entre o Bronze Final e o Ferro Pleno na Meseta vai assim assistir à expansão de duas grandes realidades, a da difusão dos estabelecimentos de tipo Sotto e a presença constante da cultura orientalizante extremenha (Álvarez-Sanchís, 1999). A primeira situando-se com preponderância nas áreas geográficas da bacia inferior do Douro, e a segunda seguindo as paisagens mais solarengas do vale médio do Guadiana. A expansão dos apports de cariz orientalizante, que entra em decrescendo tácito rumo às terras do interior, basta-se com maior insidência nas regiões entre Tejo e Guadiana. A menor difusão nas zonas do hinterland, possibilita que a sua parca realidade se encontre ligada às necessidades de statvs das elites locais. Esta importação de contextos
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
453
mediterrânicos, originais ou recopiados, possuiu ainda assim uma presença de largo espectro cronológico, pois que a sua efectividade já se vinha realizando desde a Idade do Bronze Final. A valorização do fenómeno orientalizante contribuiu sobremaneira para a devida caracterização regional das gentes locais, sobretudo no que concerne os diversos impactos culturais submetidos aos autóctenes(Almagro-Gorbea, 1993), o que demonstrará inequivocamente o surgir de uma nova ambivalência cultural de longa duração. A validação da demarcação territorial destas áreas extremas do futuro panorama lusitano predicta de um modo geral e consentâneo, a mobilidade cultural existente em situações de fronteira e entre povos. De facto e região a região, as falsas fronteiras (rios, montanhas, vales e outros acidentes geográficos) obviam a constância de um intenso intercâmbio cultural. Exemplo disso e localmente, os modelos de inter-acção cultural colocam em rota de colisão os povoados orientalizantes da zona baixa da Extremadura, mormente entre La Aliseda e os contextos tartéssicos (colónias fenícias) a sul (Martín Bravo, 1996). Enquanto isso e a norte, as divulgações artefactuais mistas entrevêm as respectivas influências entre os estabelecimentos do grupo Soto de Medinilla (El Berrueco, Sanchorreja, etc.), e os seus vizinhos geográficos dos castros sorianos e mesmo, a própria formação dos contextos do grupo do Médio Ebro (Ruiz Zapatero, 1995). A organização territorial com a exploração agrícola e ganadeira, metalífera e de gentes, autoriza considerarem-se as populações indígenas e suas culturas, como a base própria dos Processos de Formação da Etnogénese dos vindouros contextos vetãos. Assim, a construção do ambiente regional e cultural das áreas leste da Lusitânia durante a periodização do Ferro I, teve por base uma inserção multi-cultural tripartida: atlântica, continental e tartéssica. No entanto, estas difusões exógenas não podem de modo algum funcionar como leit motiv das características empreendidas pelos núcleos locais (Almagro-Gorbea, 1992), pelo que a existência de uma real estrutura ideológica e um posicionamento territorial concebidos a priori, autorizam a compreensão devida das respostas aos influxos externos e sobretudo, a sua adequação e adaptação aos diversos contextos de matriz regional. Em conclusão, pode-se percepcionar que a evolução entre as realidades dos séculos IX e VIII a.C. não é senão claramente cronológica. Subentendendo-se que o crescente aumento dos povoados fortificados, se bem que não exclusivos, se denota desde os horizontes finais da metalurgia do bronze, organizando-se as sociedades locais por um sistema adequado às reais necessidades de gentes e de suas elites. Conjuntamente com o advento e a melhoria dos processos sócio-económicos, o pleno desenvolvimento das hierarquias regionais obteve deste modo um ambiente próprio e conducente à sua própria evolução e sucesso. A confirmação de um processo local de continuidade, isto é sem a percepção de uma clara ruptura das sociedades previamente existentes, confirma de modo tácito o papel das entidades regionais, sobrevalorizando desta maneira a ligação devida entre o desenvolvimento regional e o substracto indígena (Álvarez-Sanchís, 1999).
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
454
2.2. Evolução e complexificação entre os séculos VI e I AC Os longos anos da 2ª Idade do Ferro Peninsular assistem ao estabelecimento e à evolução específica de Macro-Etnos de características singulares. Particularmente significativos, os século IV e III a.C. acham-se inscritos num processo de maturação e de expansão efectiva das comunidades indígenas. O aumento das componentes de coesão sociais e do número de habitantes é comprovado pela maior área de habitat e pelo crescendo da construção de povoados fortificados. Todo este ambiente de crescendo demográfico e cultural, geo-estrategicamente inserido nas zonas proto-vetâs de Ávila, Salamanca e do vale médio do Tejo, presupõe uma real antevisão da malha de povoamento característica da ocupação castreja pré-romana local. A sua continuidade e evolução próprias, podem ainda ser conciliadas com a devida organização territorial que, orientada e centralizada pelos oppida, vai constituir a articulação ideal entre territórios e as entidades políticas que as habitam, e isto até ao advento da conquista romana (Álvarez-Sanchís, 1999). No que concerne a premência da cultura material, os ambientes evolucionados de Cogotas II atestam a expansão cultural de artefactos locais entre regiões de larga distância, se bem que contíguas. É o caso das tipologias e diversas seriações das cerâmicas, tanto penteadas como as feitas à mão ou a torno. A sua difusão máxima chega mesmo a alcançar áreas distantes das zonas de León (Ardón) e de Burgos (Ubierna), ou seja a vários quilómetros de seu núcleo original. Enquanto isso, a contrafacção de modelos específicos do sudoeste coloca em destaque tanto exemplares tartéssicos como os ditos célticos, particularmente aqueles designados por «cerâmica estampilhada». A comunhão trans-fronteiriça de achados pode ser interpretada através da análise dos registos arqueológicos de ambos os lados da fronteira. Assim, e por exemplo, a uniformidade das sequências tecnológicas entre povoados díspares, como Garvão e Capote (Berrocal-Rangel, 1992), autoriza a contextualização de regiões culturais de grande amplitude. Na organização contemporânea dos artefactos originários de tais áreas e estações, é admitida a conceptualização de um ‘fóssil-director’ polifórmico, ou colocado em conjunto próprio e sendo sinónimo de região, povo ou cultura. As zonas do sudeste lusitano, se bem que pejadas de exemplares de contextos orientalizantes e greco-romanos, registam a significativa e consolidada permanência das decorações estampilhadas. As cronologias das fases regionais situam as suas inserções tipológicas entre meados do século V e o final do 1º milénio a.C. Inicialmente estigmatizadas com os constantes apports de proveniência orientalizante, as sociedades locais registam ainda a existência de pervivências anacrónicas do velho horizonte do Bronze Final (Parreira & Soares, 1980). A inclusão dos estampilhados, compartimentada como oriunda de cronologias entre os séculos V (Gamito, 1988) ou IV a.C. (Berrocal-Rangel, 1992), insere um novo enfoque cultural alienígena nessas regiões; sendo mesmo considerado como prova evidente de imíscuamento étnico-cultural singular. A dispersão trans-regional da cerâmica estampilhada acusa no entanto um vasto percurso nos diversos horizontes peninsulares. Desde o sul da Lusitânia romana, passando pelos núcleos das zonas médias do rio Douro (Las Cogotas, etc.), até alcançar o seu magno-estabelecimento em territórios dos povoados indígenas do noroeste. Este
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
455
conjunto de tipologias e de gramáticas decorativas ocasiona uma assaz forte união em certos modelos de sociedades locais, prevendo desde logo e entretanto, a sua provável vinculação a especificas formas de habitat e de ideologias antrópicas locais. Nestes contextos solarengos e em amplo conluio com a fluência de realidades culturais anteriormente descritas, a deslocação de cerâmicas de decoração incisa a pente, tais como as referidas nas realidades vetãs, encontra-se embutida na produção particular de «cerâmicas cinzentas»; geralmente localizadas em ambientes tipícos dos finais do século I a.C. Uma vez mais toda a mesclagem existente nas socialmente complexas paisagens culturais das áreas da futura Lusitânia, se entrevê pejada de características heterogéneas próprias. Misturas e câmbios aliás de grande pervivência anacrónica e cronológica, porquanto é possível de seguir o seu rasto pelo menos até aos pristinos horizontes da Idade do Bronze Final mesetenha. Se bem que movimentando-se entre sociedades de grande vivência cultural, os objectos de cultura material são o claro reflexo de gostos, modas e contactos locais e trans-regionais, que irão ajudar a moldar o ambiente devido aos diversos e exaustivos Processos de Formação de Etnogénese. 2.3. A linguagem e a dispersão de Micro-Etnos A caracterização das linguagens escritas e faladas dos ‘territórios lusitanos’ pode ser depreendida através de um estudo combinado entre as provas epigráficas, as ordenações toponímicas e os documentos literários. As áreas indagadas aparentam possuir um panorama tripartido no que diz respeito aos falares dessas gentes de antanho. Primo, a devida existência de elementos de uma linguagem autóctene que, na sua evolução regionaliza sobremaneira vários aspectos dos códigos alienígenas. Secundo, a inclusão em ambiente pré-histórico (!) do Indo-Europeu, que irá permanecer sediado e plenamente unido a quase todas as franges e lugares da Península. Tertio, o surgir de uma componente derivada do Céltico Comum, que estabelecerá regionalmente, dois padrões linguísticos assaz distintos nas zonas indo-europeias: o Lusitano-Galaico e o Celtibérico, provavelmente motivados por avanços culturais da parte do antigo falar Gaulês. Estando afastada a priori a hipótese de permanência de algum tipo de área pura lusitana, e isto a nível geral de qualquer género de ‘Padrão de Cultura’ (Benedict 1989), tanto as zonas ocidentais portuguesas como as orientais espanholas assumem um claro compromisso entre fronteiras e entre povos. Verdade absoluta aplicada, as regiões em questão usurpam e fundem-se amíude com as congéneres culturas locais; recebendo ainda por cima os devidos apports de terras geograficamente mais distantes. É o caso mesmo das regiões luso-vetãs do leste lusitano. Estas, quase padecendo de uma ‘política de intercâmbios comum’, enviam e recebem parâmetros e modelos culturais bem no au delà fronteiriço. Assim se reproduzem factores de assimilação e aculturação mútuas, tanto a norte com os Vaccei, como a oriente com os Celtiberos e a sul com os ambientes ‘célticos’ e tartéssicos. A complexização das diversas e diferentes aculturações regionais, ficaram de igual modo adstritas aos modelos internos de difusão e de perpetuidade linguística. A dualidade dos falares regionais pode assim ser entendida por entre zonas de menor ou maior actividade social, tanto cultural como mercantil; sendo que tão somente será
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
456
ensaiada uma solução óbvia de homogenidade social durante o vindouro processo de romanização, e mesmo aì nem sempre integralmente conseguida. A existência de apenas alguns poucos documentos epigráficos na língua Lusitano-Galaica em território luso (Cabeço das Fráguas-1; Lamas de Moledo-1; Freixo de Numão-1; Filgueiras-1; Mosteiro de Ribeira, Orense-1; Cáceres-2; ), implica que a caracterização da magna região seja empreendida com o auxílio devido aos modelos toponímicos, onomásticos e às posteriores acerções literárias dos Autores Antigos; se bem que nem sempre conciliáveis ou evidentes. As zonas orientais apresentam assim um panorama consentâneo com os padrões aferidos às suas congéneres ocidentais, incluindo-se sobremaneira numa vasta área de inferências linguísticas indo-europeias (Untermann, 2000), mormente sobre o abraço cultural das expressões Lusitano-Galaicas. A juntar-se a toda esta inquestionável complexidade há que referir os exemplares epigráficos em celtibérico (castro de Botija, Extremadura) e em latim (castro de Las Merchanas, Salamanca), o que corrobora tacitamente a mescla realizada nos vários domínios dos agrupamentos e culturas locais. Celta Comum Lusitano-Galaico Celtibérico Lepontico Gaulês Goidélico Britónico SO Galês Cambriano Irlandês Erse Bretão Córnico Manx
Tabela I - A Família Linguística Céltica (Cf. Le Duc, 1997 & Branco Freire, 1998).
A língua dita lusitana é por vários autores considerada como uma prova de efectiva existência de um modelo cultural bem arcaico, plenamente inserido desde a meseta ocidental até aos territórios mais atlânticos do conjunto peninsular (Tovar, 1987; Villar, 1991). Se bem que nem sempre considerada como derivada do pristino Céltico Comum, ela apresenta contudo a real premência de elementos célticos característicos, de amplo conluio com a sua posição filológica indo-europeia (Gorrochategui, 1993). Em oposição clara, Untermann(2000) considera-a como similarmente pejada de arcaísmos, mas não radicalmente diferente das moldagens célticas posteriores; o que pode simbolizar a possível demarcação de uma difusão cultural bem antiga e consentânea com as referências literárias e mitológicas conectadas a estas áreas específicas peninsulares. A análise dos elementos toponímicos e antroponímicos revela que a presença de zonas de grande inter-ligação cultural e social, se assemelham em muito ao posicionamento de certos grupos étnicos, nomeadamente lusitanos e vetões. Esta possível ‘consanguinidade’, imagem clara de modelos de aculturação crono-diacrónicos, basta-se por intermédio da visibilidade local de padrões de assentamento na paisagem,
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
457
reportando-se estes e a posteriori com idênticas realidades de âmbito social, nomeadamente do género de relações de parentesco (Domínguez, 1995). A ambivalência dos testemunhos linguístos pode de facto, achar-se ligada ou não ao estabelecimento in loco de populações alienígenas em migração; caso que os novos elementos de matriz cultural exógena poderiam obviar. No entanto, existe um sem número de possibilidades para a inserção num território, ainda que vasto, de singulares componentes, quer estes provenham da cultura material como de ideologias estabelecidas. Neste âmbito, as opiniões extremadas afirmam a plena dificuldade de união entre os dados arqueológicos e os linguísticos. Dentre elas, enquanto se infere a possibilidade da chegada de grupos migratórios indo-europeus em cronologias muito antigas(!), sendo estes a base própria do estabelecimento cultural das várias regiões peninsulares (Untermann, 1962); outros radicalizam o seu conteúdo através da provável chegada da língua lusitana por proveniência marítima, ou seja propagando-se por entre os contactos comerciais do Bronze Atlântico (Ruiz-Galvez, 1991). Este conflito de ideias simboliza a eterna questionabilidade da permanência de um falar arcaico entre terras abaixo dos Pirinéus (Martín Bravo, 1999), sendo por conseguinte prova de aparente dificuldade de inserção no panorama destas regiões ditas da ‘Hispânia Céltica’ (Álvarez-Sanchíz, 1999). Para este último autor é de particular importância o significado extraído das teonomías da Meseta Ocidental, nelas é possível adequar-se a formação ‘céltica’ (!) desta área peninsular. Cultura e língua podem assim ser uma prova simbiótica de etnicidade, embora e no entanto esta aculturação característica se reporte essencialmente aos alvores da época romana – séculos III a.C. – III d.C. As divindades lusitano-vetãs das regiões orientais permanecem assim posicionadas em grande parte das zonas centro-oeste da Vettonia, confluindo deste modo uma característica situação trans-fronteiriça. A teonímia é uma fonte documental que se encontra representada em exemplares epigráficos (aras votivas, pedras tumulares, etc.) ou literários, com respeito às referências feitas pelos autores clássicos. Destes últimos destacam-se os testemunhos de Estrabão2, pelos quais se matizam as diferenças entre deuses indígenas e greco-latinos, usurpando-se os seus nomes por intermédio dos idênticos atributos divinos clássicos. As assimilações enfatizam propriamente o carácter divino dos elementos de tradição alienígena, tornando-os trans-regionais e, a bem dizer, como que universais. São prova disso as comparações referentes a Dis Pater (Júpiter / Zeus) ou ao conjunto Ares-Marte, formulando a sua omnipresença fora de seus contextos originais. As divindades locais, mais facilmente encontradas por entre os documentos epigráficos pétreos, espalham-se insistentemente por territórios vizinhos e distantes, alcançando mesmo alguns o estatuto máximo de possuirem um autêntico centro de peregrinação ou iniciação trans-regional, e isto no âmbito próprio das actividades religiosas imperiais. Dentre eles destacam-se nomenclaturas como Ataecina, Bandua, Cossus, Endovelico, Nabia e Reua, como sendo dos mais importantes no panorama lusitano-vetão. A consagração destes elementos ideológicos, plenamente associados à expansão de castros e dos rituais de incineração, incluso ligados a um advento regional de conotações indo-europeias antigas, aparentam a formação de um melting pot regional específico. No qual a dita ‘celtização’ das sociedades vetãs, ocorrida a partir da segunda
2 In Geographia III, 3, 7 – III, 4, 16.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
458
metade do 1º milénio a.C. (Álvarez-Sanchís, 1999), parece dorenavante cingir-se influindo deste modo e inclusive na caracterização dos diversos Processos de Formação de Etnogénese locais. A expressão childeana que caracteriza a concepção de ‘Cultura’ define-a como um aglomerado repetitivo de artefactos, estando no entanto limitada aos conceitos próprios ao registo arqueológico. A sua abrangência vis à vis um potencial extravasamento em direcção às inferências linguísticas e poli-culturais, lactv sensv, composicionam um real imiscuir de ideias e nomenclaturas relativas ao campo de conhecimento antropológico. Esta ligação entre factores exógenos (cultura material e habitats) e elementos internos (língua e ideologias), aparece corporizada no conceito de ‘povo’, i.e. de um ‘grupo étnico’. A esse conjunto, geralmente local e raramente regional, de sínteses culturais reunidas num mesmo ensemble antrópico, pode-se ainda caracterizar como sendo parte integrante de uma polity, ou seja uma comunidade de gentes que para ademais de se auto-governar, possui uma delimitação clara de demarcação territorial (Renfrew, 1990). A questão essencial no que concerne os espaços adstritos aos horizontes orientais dos ‘territórios lusitanos’, revela que a nível da percepção de assentamentos, da cultura material ou da linguística, todas as conotações de reprodutividade cultural se encontram geralmente presentes nos espaços geograficamente designados. Um pequeno senão reside no facto de que, e por ora, as designações próprias ao universo dos Micro-Etnos se encontram ausentes do panorama caracterizador de etnicidade. Não significando que a ausência de prova seja, efectivamente, prova de ausência, não deixa entretanto de afectar a completa imagem dos Processos de Formação de Etnogénese locais. A necessidade da sua evidência precisa-se pelo facto de haver uma quase constância dessas divisões sociais, por entre as realidades das zonas indo-europeias peninsulares. Assim é que, a possibilidade de originalidade efectiva das terras orientais lusitanas está completamente fora de questão; inclusivé pelo facto de as suas organizações sócio-políticas locais permanecerem por dentro do ambiente próprio das unidades de coesão humana de grande parte da Península Ibérica proto-histórica. A menção da sua existência encontra-se mesmo parcialmente visível nos escritos de Estrabão 3 que concernem o posicionamento e a aculturação territorial romanas dos territórios. Refere-se então que na caracterização dos limites leste da Lusitânia se posicionam povos como os Carpetanos e os Vetões, adendando ainda que: «para não citar mais que os mais conhecidos. Os demais povos não são dignos de menção pela sua pequenez e pouca importância, mesmo que alguns autores modernos chamam também a estes lusitanos». Sem todavia esquecer ainda que do lado sul se registavam inferências importantes da parte dos Celtici e dos ambientes de aferição orientalizante-mediterrânica. A própria configuração da paisagem étnica extremenha permite uma constante valorização de distintos Macro-Etnos, sendo que e a par com a possível existência de uma etnicidade de origem no termo Lusitani, se encontre de igual modo firmada a dos Vettones na zona oriental dos territórios posteriormente definidos como Lusitânia. A única presença por ora referida em contextos literários ou epigráficos, é a do deditio de
3 In Geographia III, 3, 3.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
459
El Castillejo – finais do século II a.C. – que menciona o nome do povo dos Seano[ ], não aludindo por demais a qualquer outro tipo de informação, seja cultural ou étnica (Martín Bravo, 1999). Esta falha na composição devida dos diversos factores formativos dos padrões de etnogénese, pode no entanto ser colmatada pelas outras inferências e matrizes do panorama regional próprio. A fluência das terras da Vettonia, que literariamente se movimentam entre os rios Douro e o Guadiana, sedimentam-se no entanto por dentro do conjunto administrativo romano apelado de Lusitânia. A localização das urbes vetãs, essencialmente a respeitante aos registos arqueológicos, afirma que por entre os três rios se situavam habitats de característica importância política e cultural. Nas paisagens consentâneas ao Douro existiam Bletisama, Salmantica, Mirobriga, Sentice e Obila. Nas zonas adstritas ao Tejo surgiam Urunia, Capara, Caesarobriga, Augustobriga e Turgalium; enquanto e que finalmente na região do Guadiana, Alea e Lacimurga. Poderia esta ambivalência entre Macro-Etnos, Lusitani e Vettoni, significar um posicionamento considerado de algum modo superior por parte dos romanos vis à vis dos primeiros em detrimento dos outros? O que é verdade é que o nome designado para caracterizar as terras provinciais foi o de Lusitânia e não o de Vettonia. Daí que se possa considerar existir algum ambiente pré-romano consentâneo com esta realidade e, possivelmente colocando-o em posição cimeira nestes mesmos panoramas territoriais, sobretudo à margem de qualquer possível conflituidade inter-popvli. Estas globalizações étnicas permitem no entanto serem percepcionadas formas menores de identidade cultural, como as relativas aos Micro-Etnos, principalmente revistas nos registos arqueológicos. É precisamente por intermédio destes que é possível distinguir marcos culturais por entre tão vastas regiões, o que é de todo o modo imperceptível através da análise de escritos e comentários de Autores Antigos sobre o conjunto das regiões (Álvarez-Sanchís, 1999). Os Vettones apresentam, enquanto grupo cultural provavelmente poli-étnico, uma capacidade própria de resistência face aos avanços marciais dos últimos séculos do 1º milénio a.C. 4 , o que os coloca de mote próprio em posição de destaque no panorama dos povos peninsulares, especialmente de todos aqueles que souberam contrariar os projectos de conquista romana. Assim e concluindo, a instalação territorial do Macro-Etnos dos Vettones encontra-se cingida a um conjunto de diatríbes sócio-políticas e culturais próprias. A sua conexão com os registos da cultura material de largo espectro cronológico predispõe uma ligação efectiva aos grupos locais dos substratos indígenas, essencialmente desde os alvores da Idade do Bronze Final. À evolução entre castros e oppida fortificados, junta-se-lhes a caracterização local de elementos vários tais como necrópoles, cerâmica «incisa a pente» ou a distribuição de esculturas zoomorfas (verracos). As sociedades adstritas a esta magna região vão receber vários influxos de moldagem cultural, como os referidos pelos documentos literários antigos e plenamente inseridos no panorama de expansão dos ritos funerários. Assim, a correspondência entre necrópoles e acervo é inserida na movimentação trans-regional de povos hispano-célticos que, oriundos do sudoeste peninsular, se vão fixar em algumas partes ocidentais
4 Referidos justamente em autores como Livio (35,7,8; 35,22,8), Apiano (Iber. 10,56; 10,58; 12,70), Júlio César (B.C. 1,38, 1-4) ou Lucano (4,4-10).
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
460
da Meseta. Impulsionando deste modo o desenvolvimento do pujante agrupamento da Cultura de Cogotas II, impondo-lhe ainda uma renovada dinâmica, a qual se verá contextualizada entre as cronologias dos séculos V e III a.C. (Álvarez-Sanchís, 1999). As fontes linguísticas e arqueológicas permitem ainda inferir o impacto assaz tardio da celtização regional, ou seja durante os séculos III-II a.C. Uma das referências congénitas é a de Plínio, que refere a origem das movimentações étnicas dos finais da Idade do Ferro Peninsular, como originárias do oeste celtibérico (N.H. 3, 13-14). A flutuabilidade dos territórios ditos vetões, permite inferir uma evolução em processo ad continvvm, evolução essa que recebe a caracterização devida de vettónica au fur et à mesure dos avanços púnicos e, sobretudo com o desenvolvimento intrínseco da conquista republicana romana. A área original vetã, geralmente posicionada entre as bacias dos rios Tormes-Douro e Tejo, será por demais alargada, quer culturalmente quer pelo extravasamento dos genitivos de plural, até alcançar mesmo zonas do sul peninsular, mormente áreas abrangentes ao rio Guadiana. A sua junção administrativa à província romana da Lusitânia, permite localizá -la como um dos importantes conjuntos étnico-territoriais de todo o âmbito peninsular. A força própria dos seus oppida e dos seus contextos sócio-culturais, autorizam a adjectivação condigna de demarcação financeira da grande província em si, por parte dos meios administrativos imperiais 5. A identidade original do conjunto regional, se bem que metamorfoseada por vários apports diacrónicos significativos, permitiu às suas gentes e culturas a realização de um quase oxímoro político, i.e. a permanência de grande parte de seus núcleos de habitat por entre o complexo processo de romanização. A consolidação destas estruturas sócio-culturais, existente pelo menos desde meados do século III a.C., será um claro foco de singularidade cultural e pode mesmo afirmar-se como uma das condições sine qva non para a formação de um modelo etnogenético específico e bem inserido no panorama proto-histórico peninsular. 3. ETNICIDADES DAS LANDES OCIDENTAIS 3.1. Etnicidades e Língua: características da Idade do Ferro oeste-lusitana A justaposição do mapa de distribuição dos Macro-Etnos (Alarcão, 1990:265) e a carta das divisões administrativas romanas da Hispânia (Idem 1988), resulta num claro extravasar das fronteiras entre os povos pré-romanos e, a subsequente orientação geo-política imperial. De facto, o ordenamento territorial romano pode seguir uma de duas indicações, ou o confronto com as legiões obrigou as etnias regionais a reagruparem-se de modo arbitrário e conciliável apenas com os interesses dos vencedores, ou de outro modo, a conotação etno-cultural local conseguiu efectivamente manter-se debaixo do domínio imperial. Assim sendo, é notório que as duas opções foram factualmente utilizadas durante a expansão e a conciliação das terras conquistadas. Sintomaticamente, os povos que haviam auxiliado as legiões no processo de conquista, depressa se viram outorgados ao classificativo tradicional de ‘amigos do
5 In CIL II, 484, 1178, 1267; CIL VI, 31856: «…procvrator Lusitaniae et Vettoniae…» ou ainda, CIL II, 485: «...tabularivs provinciae Lusitaniae et Vettoniae...».
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
461
povo romano’, sendo posteriormente e de igual modo considerados como cidadãos de pleno direito do império. No seu oposto, todos aqueles que houvessem combatido e impedido a instalação do poder cesário e augustino, viam-se confrontados ora com a aniquilação de sua identidade etno-cultural (dissolução de chefatura, redemarcação territorial, inserção final noutro povo, etc.), ora com uma efectiva inclusão no extenso mercado de escravos imperial. Esta visão punitiva de gentes e regiões singulares, permitiam ao poder romano governar quer com mão-de-ferro, quer por intermédio de uma efectiva valorização fraterna e ‘pan-civilizacional clássica’. Povos houve, inclusivé, cujo comportamento demasiado belicista face ao desejo imperial obviou um forte desejo de completa erradicação do mapa europeu. Foi o caso do popvlvs dos Eburones, que ao combater J. César com tanto afinco e insistência, recebeu da parte deste e após a sua derrota, a maior e totalizante vontade do seu completo desmembramento étnico e cultural efectivo, encontrando-se mesmo tal comando expresso em lei do senado romano de então. O que significa que a pervivência da existência de tanto Macro-Etnos como o contínuo mencionar de Micro-Etnos, nomeadamente por intermédio de algum tipo de participação na feitura de obras peninsulares (ponte de Alcântara, etc.), permite concluir que a administração e o poder romanos souberam relegar a institucionalização do processo de romanização, bem no interior dos povos conquistados e com o seu efectivo auxílio e préstimo regional. Banienses; Celtici; Cempsi; Kynetes(!); Lusitani; Oestrimnici(!); Ovettones; Paesuri; Saefes; Turduli.
Esquema II: Popvli pré-romanos da Lusitânia 6 A par com a presença de uma self identity 7, os povos dos territórios lusitanos obviaram o seu claro interesse de domínio e prestígio social por intermédio de um efectivo controlo de terras e gentes proto-históricas. Um dos métodos de estudo da expansão e da inserção de singularidades pan-étnicas, reside na compreensão devida da localização e da ligação aos nomes das urbes locais, tanto no panorama pré-romano como posteriormente. Normativamente, o topónimo dos castella e das gentilitates existia com referência a um determinado povo ou língua, fossem estes pristinos ou contemporâneos da época em questão. Deste modo, muitas das vezes um topónimo serve de etnónimo e vice-versa, ocasionando alguma confusão à sua origem primeira. A conciliação entre nomes de povos e cidades, conjuntamente com a sua inserção numa linguagem distinta e
6 In Alarcão, 1990. Aos quais se podem adicionar elementos de micro-etnos conhecidos da época romana, como os referidos na ponte de Alcântara: Arabrigenses, Aravi, Banienses, Coilarni, Igaeditani, Interannienses, Lancienses, Meidobrigenses, Paesuri, Tapori, Transcudani, entre outros; encontrando-se no entanto alguns geograficamente relacionados com um topónimo urbano. 7 Aproximando-se da concepção de Shennan (1989), mas introduzindo-lhe igual e preponderantemente os infoques de cultura material e de linguística, sem no entanto olvidar uma base pragmática de que: «Ethnicity must be distinguished from mere spacial variation and should refer to self-conscious identification with a particular social group at least partly based on a specific locality or origin.».
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
462
característica, influi em muito na composição experimental das divisões territoriais proto-urbanas. Em conluio com um estudo linguístico aplicado, J. Untermann (1965) realizou um trabalho de efectiva separação de áreas culturais peninsulares, particularmente no que concerne as distinções do foro antroponímico. A Península Ibérica encontrar-se-ía assim dividida em duas regiões magnas essenciais, uma de composição linguística indo-europeia efectiva, e outra claramente de falares e topónimos não indo-europeus. Esta definição originou mesma a separação provisória entre as regiões ditas lusitanas e as galaicas, entre centro e norte do oeste peninsular. À conjugação de áreas culturais de base indo-europeia como as referidas em epígrafe e em conjunto com as zonas asturiana e celtibérica, sucede-se uma caracterização dos núcleos de formação filológica distintamente não indo-europeus, como são o caso das regiões meridionais mediterrânicas e dos espaços a norte ocupados pelo povo Basco. Àparte as complexas aculturações e difusões culturais passíveis de reconhecimento filológico ou arqueológico, a Ibéria da Idade do Ferro permanece deste modo inserida em territórios magnos e com uma identidade cultural bem definida. Assim, entre singularidades e tendências centralistas de poder político-social, os popvli de antanho revêm certamente e amíude as respectivas posições a nível peninsular. Consagrando-se e tão sómente com o advento da era imperial, a plena integração no conjunto próprio do ambiente cultural e político da Pax Romana; cujo desenlace no entanto não aniquilará de forma totalizante a existência de certas e particulares realidades do foro cultural proto-histórico, mormente as evidentes em ambientes do âmbito regional. A aparente unidade entre demarcação territorial e identidade linguística pode no entanto ser quebrada pelos constantes apports culturais alienígenos. As próprias movimentações de povos, tão difíceis de reperar no registo arqueológico, oferecem algo de um aspecto compreensivo em relação a esta polémica. Doutro modo, a sua menção nos escritos dos autores clássicos esbarra sobremaneira com igual percepção na análise artefactual e ideológica. Assim, tão somente os resquícios linguísticos podem obviar alguma percepção ao complexo panorama das realidades paleo-etnológicas locais. Inclusivé, a adesão da Língua Lusitana ao universo do Céltico Comum (Untermann, 2000 & Guerra, 1999 & Branco Freire, 1999), ou a sua única filiação aos meandros do Indo-Europeu (Bernardo, 2000), não explanam de modo razoável a utilização quer ideológica quer prática, dos territórios em questão. A miscigenação cultural peninsular apresenta grandes focos de complexidade, complexidade essa inerente ora aos povos indígenas ora aos alienígenas. De facto, mesmo se determinado popvlvs possuía uma determinada origem, esta teve realmente processos de evolução ou de involução, consoante a natureza própria dos desafios naturais e humanos por ele subidos. É possível então e no âmbito penínsular, encontrar agrupamentos cuja mescla de cariz cultural, largo sensv, apresenta nódulos de anacronismo crónico. Os próprios Celtiberos utilizam o suporte gráfico ibérico para expressar uma língua céltica; ou ainda a constante pressão dos produtos mediterrânicos, que busca quase constantemente a alterar o gosto e as tipologias dos objectos de prestígio preferidos pelas elites governantes, ultrapassando assim os artefactos tradicionais de matriz regionalizante.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
463
Deste modo, o estudo da linguística nos territórios lusitanos, portugueses ou espanhóis, não deve ser considerado como o leit motiv das expressões etno-culturais, uma vez que o mesmo se encontra inserido num ambiente de complexas e variadas relações inter-popvli. Serve sim, para entender e classificar o amontoado de padrões culturais existentes, e não para detrair um em relação ao outro. As classificações étnicas do passado, outrora consideradas sintomáticas de uma mesma linguagem, quer falada quer cultural, apresentam aqui uma complexidade muito própria e peculiar, permitindo então, mas de um modo algo incerto, a padronização de realidades culturais na sua extrema e fluída relação com o meio pré-romano. Povos – Regiões Portuguesas Espanholas Lanciences: Calontienses Ocelences Caluros Transcudani Coerenses Oppidani Palantienses Elbocori Seano (...) Igaeditani Tapori Tabela II - Etnos dos “territórios lusitanos” (Cf.: Povos portugueses – Alarcão, 2001; povos espanhóis – Tovar, 1976.)
3.2. Cultura Material e a sua ligação à Etnogénese A difícil inclusão da relação entre a cultura material e os diferentes Processos de Formação de Etnogénese, prende-se essencialmente com o facto de a existência de mentalidades culturais a nível regional, poder ser abalada com a vinda a posteriori de novos infoques de efectiva matriz alienígena. A cultura material afirma no entanto, a representação exterior de uma espécie de mentalidade social cuja expressão máxima é realizada com a sua própria transmissão a longa distãncia. É o pleno caso de certos artefactos ditos de prestígio, originários de vários ãmbitos geográficos bem distintos. A dialética que transforma essa ‘entidade cultural’ das sociedades proto-históricas, em objectos do foro real, nem sempre clarividente, flui no entanto entre um amontoado de práticas sociais e os condicionalismos particulares dessas mesmas realidades humanas. Hodder (1986) sublinha que toda a cultura material é proveniente de um conjunto de tradições, tradições essas que emergem quer da história do indívíduo quer do próprio grupo em si . Esta simbiose inter-activa permite supôr-se viável que a caracterização de uma etnicidade multidimensional (Jones, 1997) não pode então ser apreendida sem um número minímo de todos os constituintes possíveis da construção etnogenética, tanto a nível local como trans-regional. É precisamente por isso que o estudo e análise artefactual é uma das condições sine qva non para a compreensão do estabelecimento de padrões locais. Não sendo todavia um referente ideal de caracterização e de determinação de um etnos, autoriza e facilita no entanto a provável correspondência entre o ambiente social, tanto no que respeita aos objectos singulares em si, como à própria constituição territorial vigente.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
464
A estratégia de aprivisionamento de artefactos do foro elitista, pode assim ser originária de uma diatríbe entre os ambientes sociais locais e o necessário advento das mercancias de longa duração; as quais ocorrem em profusão durante grande parte do 1º milénio a.C. A mensagem que permite decifrar o estabelecimento de objectos e de ideologias exógenas, como é o caso das existentes na Lusitãnia, é então consequência de uma ambivalente vontade da dignificação das chefaturas, ao mesmo tempo que o comércio autoriza estas a adquirir os tais e indispensáveis ‘elementos de prestígio’; os quais permitem afirmar a sua categorização e hierarquia, tanto localmente como inter pares. De facto, cultura material e ideologia provêm amíude de uma mesma intenção de realidade partilhada. Esta estabelece-se à medida das vicissitudes regionais e do evidente apêgo aos diversos e complexos padrões de mentalidades e de posse de objectos reais de distantes realidades histórico-geográficas. As diferentes opções artefactuais dos ‘territórios lusitanos’, se bem que provenientes de uma mesma paisagem cultural que se repete quase ad eternum ao longo do milénio, intentam a diversificar consoante as diversas mentalidades locais. Em pleno consentâneo, o simples facto de existirem certas e concretas ambiguidades económicas, completa a construção dos distintos horizontes culturais. A separação entre materiais práticos, marciais ou de prestígio, obvia ainda e de igual modo as constantes diferenças entre sitíos e escolhas artefactuais, particularmente no que concerne o nível trans-regional. As aparentemente opostas tipologias entre os diversos focos de cultura material, aparentam assim quedar-se mais ligadas aos complexos processos económicos, do que à evidente vontade de chieftains e governantes. Evidentemente, até a simples localização geo-estratégica pode e representa um papel fulcral e determinante no desenvolvimento das chefaturas locais. São precisamente estas as razões da existência de notórios lugares-centrais, de entre os quais se destacam precisamente aqueles cuja localização autoriza não só um excelente controlo paisagístico mas, e singularmente que se posicionam em efectivas e recheadas rotas de comércio trans-regional. É o caso pleno do Castelo de Alcácer do Sul, de Lisboa ou Santarém, entre tantos outros de necessária e concreta liaison inter-cultural ou mercantil. A questão da Cultura Material, sendo assim outra impossibilidade cognitiva, representa um óbvio corte nas pretendidas uniformidades, ora tipológicas ora seriais. À sempre presente produção, ou reprodução, de cariz mediterrânico, a análise dos objectos do quotidiano ou de prestígio, revela de igual modo, uma sintomática valorização de mesclagem cultural. Tanto povoado a povoado, como região a região, os paralelismos existem em amplo conjunto com as idiosíncrasias. Como exemplo característico da época de ouro da Idade do Ferro II peninsular, o usufruto de concepções estilísticas, quer tipológicas quer decorativas, em diferentes ambientes e sociedades locais, autoriza a inferir o constante entralaçar de percursos culturais. A difusão das célebres espadas e punhais de antenas a nível peninsular, doutro modo raros em solo do resto da Europa, deve assim ser considerada como um objecto de divulgação cultural distinta, ou apenas como um bem de prestígio das chefaturas regionais? A sua expansão, geralmente ligada a focos de língua indo-europeia (Lusitânia, Galécia, Celtibéria), permitirá uma qualquer razoável clarificação entre arqueologia e linguagem? Será de facto um objecto prontamente relacionado com uma expressão pura de etnicidade? Se sim, qual? Este tipo de objectos é um claro exemplo de um artefacto de contexto elitista, até porque era privilégio da lança ser a arma
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
465
guerreira por excelência dessas zonas; no entanto eles poderiam da mesma maneira ser um resultado de idênticas ideologias e mentalidades por parte dessas elites. A sua ligação efectiva a determinada etnicidade é um claro oxímoro, podendo no entanto e mesmo assim, ser considerada pertença de certo ambiente cultural ou ideológico. A expansão deste modelo tipológico será tal, que inclusivé será possível denotar a sua relação com a evolução própria da concepção de espadas e de modos de guerrear patentes no universo europeu. Considerados e apreciados desde a sua actuação no palco das Guerras Púnicas peninsulares (264-198 AC), estes modelos, quiçá ligados à patente da kleze hispano-céltica, irão influir na concepção e realização da própria espada futura das legiões romanas, o gladivs hispaniensis. 4. EPÍLOGO A abordagem metodológica ideal, permitiria a plena leitura dos dados obtidos através das práticas arqueológicas. No entanto, essa mesma percepção antrópica das realidades do Passado é demonstravelmente passiva de opções e erros humanos, os quais se encontram por vezes sediados em base histórico-ideológica consequente. A interpretação dos dados pode então ser considerada como uma hermenêutica, existente esta entre as realidades passadas e presentes (Hodder, 1998). O contributo das diferentes teorizações arqueológicas, autoriza um constante e dialético câmbio entre as inúmeras possibilidades interpretativas das ocorrências político-sociais e económicas do 1º milénio a.C. A descoberta de novas informações retiradas por intermédio do amplo trabalho arqueológico contemporâneo, nem sempre visíveis ou necessárias, possibilitam sobremaneira o esforço interpretativo na análise dos ambientes pré-históricos. Não se obviando uma constante redescoberta de novos items padecentes de cognição, no entanto a visão de conjunto por vezes carece de renovadas avaliações do património arqueológico já existente. A interpretação dos dados referentes às imensas cronologias proto-históricas peninsulares, pode assim ser considerada algo complexa e premente de individualidades várias, quer cognitivas quer circunstanciais. À radical simplicidade do estudo histórico-cultural, deve-se de facto acrescer um grande e eficaz número de apports científicos auxiliares, nomeadamente os concernantes às novas opções da Teoria Arqueológica. Essas novas metodologias científicas, permitem deste modo uma visão mais geral dos prováveis ambientes e paisagens culturais das pristinas regiões lusitanas. O cada vez maior acervo tecnológico, possibilita também uma crescente quantidade informativa no respeitante às vivências do Passado. Assim, às percepções tradicionalistas de outrora (Arqueologia, História, Filologia, Estudos Clássicos, etc.), adicionam-se as novas metodologias informativas e interpretativas: Teoria Arqueológica, Ciências Humanas e Naturais, Novas Tecnologias, etc.). Este amplo e particular conluio científico, possibilita não só a crescente catalogação de informações histórico-arqueológicas, como a formação de uma imagem em vias de finalização, de todos os prováveis meios sociais e naturais existentes num passado distante. *
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
466
A simbiose de todos os meios que permitiram a realização dos vários Processos de Formação de Etnogénese, encontra-se de pronto sediada ao longo de todo o 1º milénio a.C. peninsular. A exigência crescente de um poder cesário estabelecido e terratenente, autorizou por certo um grande domínio de lugares e gentes. Esta provável expansão das elites locais, de início em muito ligada ao pleno usufruto do poder político regional, depressa se viu obrigada à exteriorização do seu estatuto social. Esta procura e oferta, realizou-se em amplo conluio com os diversos sistemas de trocas estabelecidos pelo menos desde meados da Idade do Bronze Final. Quer devido à regiona l extinção ou prossecução da mercancia do Bronze Atlântico, segundo diferentes locais e diversos impulsores económicos, quer mesmo ao advento sequencial dos comércios fenício, grego, cartaginez e itálico; todas estas origens alternadas de câmbio artefactual, souberam potenciar a concretização de um alto e dignificado statvs por entre as chefaturas de então. Em conjunto com as tradicionais trocas de âmbito centro-europeu ou de cariz mais regional, os movimentos de produtos do foro mediterrânico, contribuiram não só para o devido crescimento sócio-político das culturas locais, mas também e sobremaneira para a constituição de um autêntico melting pot a nível ideológico e mesmo religioso. A evidente vinculação de artefactos e de ideologias de matrizes alienígenas, geograficamente próximas ou distantes, contribuiu de igual modo para a consolidação de uma real apetência para as modas extra-regionais, mormente aquelas que se encontravam mais em voga em determinado período proto-histórico. A identificação de chieftains e de povos a eles agregados, passa por isso bem dentro de um sistema de relações e de exteriorizações de poder, que se achavam em vias de complexização na diacronia das fronteiras culturais flutuantes, quer no que respeitava as cronologias mais antigas da Idade do Ferro ou mesmo, à aproximação insistente das vontades imperiais romanas. A ligação entre presente e futuro (pristinos), nem sempre se orientou para uma resolução típica de palimpsesto cultural. Bien au contraire, muitas destas sociedades residiram por sobre as obras de seus antepassados mais prestigiosos. A opção, aparentemente contraditória, de uma preferente mesclagem artefactual, grosso modo atlântica ou mediterrânica, havia desde cedo sido preferida à completa exploração de realidades culturais locais. A profunda continuidade de usufruto de ligações comerciais há muito estabelecidas, mesmo por vezes quebradas por razões político-sociais distantes, motivaram a ampla abertura do carácter algo cosmopolita das mentalidades lusitanas de outrora. A sua plena inserção num panorama imperial, não só foi facilitada pela prévia existência de vastos contactos trans-regionais, de média e longa distância, como também pela constante e pristina apetência pelos mais variegados objectos de prestígio originários de zonas remotas. A consolidação dos hábitos marciais e comerciais romanos, teve assim um rápido assentamento em grande parte dos reorganizados “territórios lusitanos”; e isto devido em grande parte a todo o percurso efectuado durante o 1º milénio a.C. A emersão de características culturais específicas, como a língua ou as ideologias, contribuiu de igual modo para o estabelecimento de uma paisagem cultural bem consolidada. As definições filológicas corporativizam a existência de uma fusão entre falares locais indo-europeus e renovados apports originários das línguas célticas mais antigas. Neste contexto situam-se as influências meridionais indo-europeias e as setentrionais celtibéricas. A par com a linguagem, a expressão de ideologias e/ou rituais
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
467
de índole religiosa aparenta outra particular dificuldade interpretativa. Bastando-se tão sómente na evidência de uns parcos locais de culto possíveis, ou ainda na recuperação devida de artefactos ritualmente arruinados, para além dos indispensáveis e preciosos elementos epigráficos. A nem sempre clara identificação de linguagens ou de hábitos antrópicos, essencialmente referente aos escritos de autores clássicos, mergulha por vezes por entre as propagandas tipificadas dos elementos greco-latinos. A sua utilização como base de dados informativos, pode no entanto auxiliar uma melhor compreensão dos acontecimentos ocorridos entre comerciantes ou legionários clássicos e indígenas do foro regional. A completa construção de um Processo de Formação de Etnogénese, nem sempre evidente ou de fácil identificação, reescreve-se au fur et à mesure das descobertas e das novas teorizações arqueológicas. À constatação da existência de um território comum e razoavelmente delimitado, seguem-se-lhe a marcada influência de condicionantes locais do tipo de chefaturas possuidoras de tipícos e tradicionais objectos de prestígio. A inclusão de provas provadas de âmbito regional que localizam e consagram geograficamente uma determinada linguagem ou dialecto, como é o caso do Lusitano em ambos os lados das fronteiras portuguesa e espanhola, permite creditar um razoável conjunto de realidades culturais específicas e particularizadas. Este conjunto de realidades culturais não deve, de modo algum, ser contabilizado como se de um só povo se tratasse. As complexas e profundas diatríbes culturais dos territórios aglomerados pelos romanos em Lusitânia, muito devem à sua completa heterogeneidade étnica. A multiplicidade de etnias sómente chegaria a consolidar-se em região política e social estável, por intermédio da pressão administrativa e marcial latinas. As vicissitudes políticas ocorridas ao longo das diacronias do 1º milénio a.C., tão pouco alcançaram qualquer tipo de plataforma de entendimento entre etnias ou povos; precisamente, as constantes idiossincrasias culturais foram por certo uma das várias razões sine qva non para as suas características e eternas divisões e disputas. O forçar de uma simbiose surgido após o século II a.C., contribuirá sobremaneira para uma imagem algo errónea de Macro-Etnos consolidado e territorialmente localizado. Enquanto que o verdadeiro leit motiv de suas existências se encontrará por certo e devidamente a séculos de distância. Coube assim, aos diversos Micro-Etnos posicionados nestas regiões luso-espanholas, uma calibração cultural singular, a qual seria seguidamente englobada nas exigências e demandas centralizadoras fomentadas pela Roma imperial. BIBLIOGRAFIA. Alarcão, J. (1988): Portugal Romano. Lisboa, Verbo --- (1990): Nova História de Portugal. Lisboa, Presença. --- (2001): «Novas perspectivas sobre os Lusitanos (e outros mundos)», in Revista Portuguesa de Arqueologia IV , 2. Almagro-Gorbea, M. (2000): «La Aportación Cultural del Mediterraneo en la Península
Iberica», in Curso de Arqueologia – Numancia y el Mundo Celtibérico. Paisaje social y simbólico en la Europa Céltica, Fundación Duques de Soria.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
468
Álvarez-Sanchís, J. (1999): Los Vettones. Madrid, Real Academia de la Historia (Bibliotheca Archaeologica Hispana).
Benedict, R. (1989): Padrões de Cultura, Lisboa, Livros do Brasil. Berrocal Rangel, L. (1992): Los Pueblos Celticos del Suroeste de la Peninsula Iberica,
Madrid, Ed. Complutense. Branco Freire, J. M. A. (2000): «A brief epistemology of the interpretative models
belonging to the western Iron Age Iberia: an essay of Theoretical Archaeology», in 6th Annual Meeting - European Association of Archaeologists.
Burillo Mozota, F. (1998): Los Celtíberos-Etnias y estados. Barcelona, Crítica. Childe, V.G. (1950) Prehistoric Migrations in Europe. Oslo, ISFK Collis, J. (2000): “Celts in Temperate Europe”. En Curso de Arqueologia – Numancia y
el Mundo Celtibérico. ‘Paisaje social y simbólico en la Europa Céltica’, Fundación Duques de Soria.
Dark, K. R. (1995): Theoretical Archaeology, London, Duckwoth. Guerra, A. R. (1998-2000): Nomes Pré-Romanos de Povos e Lugares do Ocidente
Peninsular, Tese de Doutoramento – Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.
Hodder, I (1986): Reading the Past. Cambridge, Cambridge University Press. Jenkins, R. (1998): Rethinking Ethnicity. Arguments and Explorations. London, Sage
Publications. Johnson, M. (2000): Archaeological Theory, London, Blackwell Publishers. Jones, S. (1997): The Archaeology of Ethnicity – Constructing identities in the past and
present. London, Routledge. Kristiansen, K. (1998): Europe Before Histor . Cambridge, Cambridge University Press. Lorrio, A. J. (1997): Los Celtíberos, Madrid, Ed.Complutense-Universidad de Alicante. Martín Bravo, A M.ª (1999): Los Orígenes de Lusitania. El I Milenio A.C. en la Alta
Extremadura. Madrid, Real Academia de la Historia (Bibliotheca Archaeologica Hispana 2).
Morris, I. (2000): Archaeology as Cultural History, London, Blackwell. Renfrew, C. (1990): Arqueología y Lenguaje. Barcelona, Crítica. Shanks, M. y Tilley, C. (1996): Social Theory and Archaeology. Cambridge, Polity
Press. Shennan, S.J. (1989): Archaeological Approaches to Cultural Identity. London, Unwin
Hyman. Silva, A. C. F. da y Gomes, M. V. (1994): Proto-História de Portugal. Lisboa,
Universidade Aberta. Stempel, Patricia de Bernardo (2000): “Las Lenguas Célticas en la Península Ibérica”,
in Curso de Arqueologia – Numancia y el Mundo Celtibérico<<Paisaje social y simbólico en la Europa Céltica>>, Fundación Duques de Soria.
Untermann, J. (1965): Atlas Antroponímico de la Hispania Antigua. Madrid, CSIC. --- (2000): “La Lengua Celta en la Europa Antigua”. En Curso de Arqueologia –
Numancia y el Mundo Celtibérico. Paisaje social y simbólico en la Europa Céltica, Fundación Duques de Soria.
Vasconcelos, J. L. de (reed. 1998): Religiões da Lusitânia. Vol.s I-II-III. Lisboa, Ed. Imprensa Nacional.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
469
¿Colonizadores colonizados? Acercamientos teóricos recientes al papel fenicio en el Sur de la
Península Ibérica
Aarón Alzola Romero* Resumen: A pesar de su profundo impacto, gran parte de la naturaleza y efectos de la colonización fenicia en la Península Ibérica a lo largo del primer milenio a.C. permanece en la oscuridad. Como claves básicas para el mejor entendimiento de cómo se llevó a cabo el proceso de colonización y con qué consecuencias para aquellos involucrados, apoyamos una visión de la cultura como fenómeno mutable y permeable y una redefinición de los conceptos tradicionales de ‘valor’ y ‘poder’ en las relaciones coloniales. Palabras clave : Fenicios, Colonialismo, Poder, Valor
Debido a cuestiones tanto políticas como estéticas e historiográficas, a lo largo de la primera mitad del siglo XX los esfuerzos de los arqueólogos académicos españoles se han centrado principalmente en los efectos del colonialismo helénico, en detrimento por lo general del estudio de los fenicios y sus interacciones con las gentes del Mediterráneo (Aubet 1997: 5). El mundo fenicio no constituía una prioridad en la agenda arqueológica de la época, y por lo tanto ha acarreado hasta recientemente importantes incógnitas y puntos pendientes.
Los relativamente escasos estudios que se llevaron a cabo en este campo durante
el siglo pasado se fijaron como metas generales el establecimiento de cronologías (especialmente mediante el estudio de las menciones de asentamientos fenicios en textos clásicos [Tuñón de Lara et al. 1980: 116]) y la documentación esquemática—frecuentemente bajo influencias difusionistas e histórico-culturales—de cambios en los procesos sociales marcados por migraciones, variaciones tipológicas en la cultura material e intereses económicos en torno a las actividades comerciales de los asentamientos (López Castro 1995: 25).
Esta tradición, que ya en los últimos años se viene revisando críticamente desde
un marco teórico, nos ha legado un revoltillo de términos, tipologías, cronologías controvertidas (Aubet 2001: 194) y grupos de identidad colectiva ambiguos (ibid. 12-13) que desembocan en una comprensión empobrecida del cómo se llevó a cabo el proceso de colonización y con qué efectos para todos aquellos que jugaron un papel en
* St Peter’s College, University of Oxford, Oxford OX1 2DL, Reino Unido. [email protected]
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
470
él. Efectivamente, el encuadre del estudio arqueológico en un marco cronológico que sirva de referente constituye una necesidad real, y, como afirma Aubet (2002b: 100) tal vez resulte demasiado fácil criticar desde la actualidad los acercamientos teóricos predecesores contando ya con los datos que produjeron sus rigurosos métodos positivistas. En cualquier caso, lo que viene dejando cada vez menos lugar a dudas es que el mero establecimiento de cronologías o la esquematización de etapas y procesos serán incapaces por sí solos de ofrecer visiones lo suficientemente introspectivas de las relaciones coloniales y de sus repercusiones.
Para obtener una mejor comprensión de los efectos y características de la
presencia fenicia en el Sur de la Península Ibérica sugerimos en este artículo ir más allá de la mera búsqueda del dato objetivista, plantearse una reformulación de los modelos tradicionales de colonialismo y de sus apriorismos, así como establecerse como meta el estudio de las negociaciones y re-negociaciones sociales que afectaron durante el proceso de colonización tanto a colonizadores como a colonizados. Afirma Rowlands que la arqueología viene prestando demasiada atención a los procesos de colonización per se y demasiado poca a las maneras en que sociedades complejas fueron capaces de penetrar y afectar circuitos internos de intercambio en distintas sociedades (1998a: 228).
El largo y complejo proceso de colonización fenicia en la Península Ibérica dista
de ser un fenómeno espontáneo o intranscendente. Elementos como la búsqueda de nuevos mercados, la ambición por los recursos de Occidente, la escasez de alimentos o la expansión debido a limitaciones geográficas no ofrecen por sí solos visiones satisfactorias de la naturaleza y efectos de la relación colonial (López Castro 1995: 26). Asimismo, incluso dentro de una relación de carácter eminentemente económico, lo que la gente produce, consume, compra y cambia se nos muestra íntimamente ligado a aspectos sociales de más amplia repercusión como pueden ser la regulación del poder, el establecimiento de relaciones personales a través de la inalienabilidad de los objetos, la fabricación conjunta de la noción del valor y la reconstrucción mutua de elementos culturales. Como ya defendió Meillassoux, el estudio del intercambio no se puede restringir al análisis de una sola característica, aislada y extrapolada del resto de sus estructuras políticas y sociales. Debemos pues abandonar nociones y prejuicios decimonónicos en torno al concepto del colonialismo (Van Dommelen 1997: 307) y reconsiderar aspectos básicos como el de ‘valor’, ‘poder’ y ‘propiedad’, entendiendo asimismo la cultura como un fenómeno dinámico y permeable—o ‘turbio’, en palabras de Van Dommelen (1997)—en lugar de un ente estático y monolítico.
Los estudios arqueológicos de los contactos coloniales entre fenicios e indígenas
a lo largo del primer milenio a.C. se han basado en su mayor parte en relaciones de poder concebidas a través de modelos tradicionales dicótomos como los de ‘centro-periferia’, ‘dominación-resistencia’ y ‘colonizadores-colonizados’, cuyas resonancias inmediatas son de intrusiones, conquistas, explotación económica y dominación (Rowlands 1998b: 327). La agencia e influencias socio-culturales se nos suelen mostrar en estos estudios como imposiciones directas e incontestadas por parte de los colonizadores a los colonizados. Los colonizados, por otro lado, se representan como elementos pasivos, receptores y subyugados. De hecho, como afirma Van Dommelen (1997: 308), en el caso de los estudios de las colonizaciones fenicias, la perspectiva del colonizado a duras penas se ha tan siquiera considerado.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
471
Según Weber (1947: 152), el poder es, desde un enfoque sociológico, la habilidad de una persona para imponer su deseo sobre otros a pesar de la resistencia que ello pudiera generar. A esta definición tradicional, sin embargo, se le escapan la subjetividad y mutabilidad que entrañan las relaciones de poder. El concepto de poder que aquí queremos proponer es, más que el de una imposición unilateral, el de un fenómeno en continua creación y modificación a través de las relaciones y negociaciones sociales de todos aquellos involucrados en los contactos coloniales. Este poder, distribuido de manera desigual, recibiendo tensiones desde varios puntos y redistribuido a lo largo de distintas etapas y contextos de interacción, contribuye a crear las estructuras sociales que albergan la propia interacción y no al contrario. Es decir—la naturaleza de la interacción no viene predeterminada por una fuente única e inmutable de poder, sino que las negociaciones que llevan a la repartición de distintas formas de poder contribuyen a crear las estructuras que albergan y moldean la interacción en sí. De este modo, la naturaleza y efectos de las relaciones coloniales no parecen conllevar tanto imposiciones unilaterales sino relaciones mutuas e influencias recíprocas a largo plazo.
Este concepto de poder no implica necesariamente violencia, imposición o
dominación, ni se restringe al control sobre los bienes materiales. Para Marx, las relaciones de dominación tienen lugar en torno a distintas formas de propiedad. Por ejemplo, dentro de los modos de producción comunal, la dominación se ejercita sobre los no miembros al poseerlos como bienes, mientras que mujeres y niños son dominados a través de su dependencia irremediable a un sistema de propiedad usualmente masculino. Sin embargo, una forma de poder manifestada a través de la propiedad que es quizás más influyente que la del control directo sobre pertenencias o bienes físicos es la de la propiedad del conocimiento.
Dentro de unas relaciones de intercambio, el conocimiento, la información y lo
que se ignora no se limitan a los polos de la producción y el consumo, sino que caracterizan también las reglas del propio proceso de circulación e intercambio (Appadurai 1986: 43). El control de ciertos conocimientos puede ser mucho más efectivo que el control directo sobre los bienes. A largo plazo puede conllevar el control sobre bienes y personas además de influir drásticamente sobre las relaciones de poder entre dos—o más—partidos.
Las formas de conocimiento en torno al intercambio de bienes son, grosso
modo, de dos tipos: el conocimiento técnico, social, estético etc. que acompaña a la producción de un bien por un lado, y el conocimiento concerniente al valor, consumo y uso particulares de ese bien por otro lado (ibid.: 41). Cuando dos culturas intercambian bienes también intercambian —o retienen— conocimientos y costumbres sobre el uso, valor y significados de estos bienes. Esta circulación de conocimientos implica —a través de lo que se transmite, no se transmite, se acepta y se modifica— una negociación de poderes, una serie de limitaciones y concesiones recíproca que desemboca en la creación de un nuevo medio social —o ‘campo de discurso’ (Barrett 1988)— sincrético, distinto pero dimanante de las nociones de poder y conocimiento originales de los partidos que intervienen en la relación.
Según las fuentes clásicas, el objetivo principal del las incursiones fenicias en
Occidente fue el mercado de la plata (Aubet 2001: 257; idem 2002b: 97). La evidencia arqueológica de yacimientos como San Bartolomé y Peñalosa muestra que, en la región
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
472
tartésica, por ejemplo, la tradición metalúrgica indígena se remontaba ya a la Edad del Bronce (Aubet 2001: 283-284). Sin embargo, es innegable que la llegada fenicia y la consiguiente introducción de nuevas técnicas de extracción de minerales dio lugar a cambios drásticos en relación a la cantidad y la calidad del material extraído, repercutiendo en un aumento y estabilización de las actividades mineras a partir del siglo VIII a.C. en zonas como la de Huelva y Málaga (Schubart y Arteaga 1984: 509). El conocimiento del proceso metalúrgico de los tartésicos podría haber sido de bastante profundidad, pero no así el del proceso minero (Fernández Jurado 2002: 244).
Las actividades y conocimientos mineros del pasado son difíciles de estudiar y
cuantificar debido a la destrucción de la evidencia arqueológica por parte de las extracciones continuadas (ibid. 241, 246). Sin embargo, la arqueología parece sugerir en este caso que las nuevas técnicas introducidas en torno al siglo VIII a.C. no se extendieron por las esferas indígenas hasta más avanzada la presencia fenicia. De hecho, existe suficiente evidencia como para afirmar que, en la región de Sierra Morena, los propios habitantes indígenas participaban de la extracción del mineral de hierro a cambio de vino, aceite y productos de artesanía fenicios (Aubet 2001: 281) aún sin adquirir el conocimiento que permaneció en poder de los fenicios (Blázquez 1986: 170). El hecho de que la población fenicia retuviera el poder sobre esta forma de conocimiento durante su interacción con las comunidades indígenas podría ser debido a dos razones. Por un lado, es posible que las poblaciones peninsulares no estuvieran interesadas en la depuración de unas técnicas que dieran como resultado productos que, en sus círculos internos de relaciones e intercambio, carecieran de valor intrínseco o valor de cambio. Bastaría para ellos con extraer el mineral e intercambiarlo con los fenicios por bienes que sí gozaban de valor predefinido en su sistema. De este modo, la comunidad indígena estaría limitando sus concesiones a la influencia socio-cultural de los fenicios, reteniendo sus percepciones de valor y poder y no incorporando sistemas de intercambio y valor externos.
Por otro lado—y sin que ambas posibilidades sean mutuamente excluyentes—
los fenicios podrían haber retenido conscientemente la propiedad de este conocimiento y limitado el acceso de las comunidades indígenas a él. De este modo, mantendrían una situación de ventaja en las relaciones de poder e intercambio. En el mundo antiguo, afirma Aubet (2001: 80), el metal era indispensable para garantizarse la autosuficiencia económica, pues implicaba la disponibilidad de materia prima para la agricultura, la artesanía o la industria militar. Además constituía un bien de prestigio que podía adoptar, entre otras formas, las de copas, vasijas o trípodes.
En cualquier caso, es innegable que la retención de este conocimiento tuviera—
mientras duró—importantes repercusiones tanto para los fenicios colonizadores como para las comunidades indígenas, contribuyendo a moldear la naturaleza de la interacción entre ambos partidos y los distintos papeles adoptados dentro de la relación. Cuando el conocimiento técnico se extendió finalmente entre los pueblos de la Península, las relaciones entre fenicios y las comunidades indígenas experimentaron profundos cambios. Según Schubart y Arteaga (1984: 509), fue de hecho este tipo de cambios en las relaciones coloniales, añadidos a la subsiguiente influencia de las colonizaciones griega y romana, los que produjeron las transformaciones necesarias para que la cultura ibérica surgiera en la Península como ente socio-cultural definido.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
473
Los motivos eminentemente económicos que impulsaron la creación de los sistemas y estructuras que a su vez propiciaron las relaciones coloniales entre fenicios y otros pueblos del Mediterráneo son bien conocidos y difícilmente refutables. Ya Revere, Arnold y Chapman introdujeron en la obra de Karl Polanyi el término port of trade (Polanyi 1969) para describir el tipo de asentamiento sobre el que se basaba el sistema de intercambio fenicio. Asimismo, en la Península Ibérica son muchos los yacimientos que, como Trayamar, Chorreras o Toscanos, corroboran por su material, estructuras y situación estratégica la predominancia de las actividades de intercambio y el complejo sistema económico del que formaban parte (García Alonso 1989: 40; Aubet 2002: 86-87). Sin embargo, el estudio exclusivo de esta estructura económica nos ofrece una visión de un aspecto muy limitado y poco introspectivo de los intercambios culturales que tuvieron lugar. Es común, además, que estos estudios vengan acompañados de la noción—aún muy extendida—de que los fenicios intercambiaban metales por baratijas en lo que se nos muestra como un engaño de proporciones gigantescas (López Castro 1995: 50)1.
Los estudiosos de las sociedades antiguas no suelen estar versados en cuestiones
de economía, afirma Aubet (2001: 98), y por lo tanto se tiende a situar las actividades económicas del pasado dentro de los parámetros de un análisis económico moderno, extrapolando sin sentido crítico nociones como ‘dinero’, ‘mercado’, ‘beneficio’ y ‘valor’. El concepto de valor, sin embargo (y sobre todo en relación a los intercambios culturales), tal vez se debiera entender mejor como una construcción contextual, mutable y negociable. Desde una perspectiva occidental contemporánea, los bienes materiales se suelen representar como producciones de valor predeterminado en un mercado homogeneizado que obedece mecánicamente a un régimen de oferta y demanda. No obstante, según Appadurai (1986: 3), es el intercambio económico el que crea el valor y no al contrario. El valor nunca es una propiedad inherente a los bienes, sino un producto del contexto de uso y cambio.
Durante un intercambio, el interés de un partido por un bien se paga con el
sacrificio de otro bien, que a su vez puede ser el objeto de deseo de otro partido. El valor de uso de estos bienes diferirá entre los partidos (en caso contrario, no habría intereses, disposiciones para sacrificar bienes, ni se producirían intercambios). Por lo tanto, desde una perspectiva social, el intercambio económico no consiste tanto en el intercambio de objetos de valor, sino en el intercambio del valor de los objetos a través de contextos sociales y culturales concretos. Para las poblaciones indígenas de la Península Ibérica, el valor de las cosas se construía en torno a procesos y relaciones sociales que diferían en gran medida de aquellas de los fenicios. A lo largo de las relaciones entre colonizadores y comunidades locales, estas dos visiones del valor de los bienes se readaptaron a la naturaleza de un nuevo contexto social.
Los pueblos de la Península Ibérica no hicieron uso por lo general del concepto
de dinero durante la mayor parte del primer milenio a.C. Los bienes que eran trocados entre la gente local, así como con los fenicios, tenían un valor negociado específico al contexto del intercambio, que después se disolvería para volver a construirse y negociarse en otras relaciones y esferas de intercambio. Con respecto a los fenicios y a otros pueblos del Mediterráneo, no obstante, el dinero sí circulaba en forma de metal,
1 Ver la sección ‘Trade with the Tartessian hinterland—an example of unfair exchange’ (Aubet 2001: 285-291) como ejemplo de este acercamiento.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
474
que tenía valores de cambio preestablecidos según la naturaleza y cantidad del metal en sí (López Castro 1995: 52).
Así pues, las percepciones y usos del valor de los fenicios y las comunidades de
la Península Ibérica diferían en tal grado que cada partido perseguía—y conseguía—beneficios muy distintos del mismo intercambio. Desde un punto medio consensual, unos objetos de artesanía importados del Este se podrían convertir—extrapolados (o ‘recontextualizados’ [Thomas 1991]) a un nuevo entorno social—en objetos exóticos de lujo, al igual que lo que son minerales para unos se convertiría en dinero para otros. A largo plazo, ese punto medio consensual en el que se realizan los intercambios crece, contribuyendo a que se fundan, en mayor o menor medida, las distintas nociones de valor, y junto a ellas, valores y repercusiones socio-culturales que conllevan a distintos grados de simbiosis o hibridaciones (Van Dommelen 1997: 309). En este sentido, las visiones de las relaciones coloniales entre fenicios y comunidades indígenas como una explotación económica o engaño parecen superficiales y excesivamente influidas por las nociones económicas del mundo occidental actual.
Así pues, la reconsideración de las nociones tradicionales de valor y poder nos
ha mostrado las limitaciones que ofrecen para la mejor comprensión de las relaciones coloniales modelos y conceptos como los de ‘metrópolis-colonia’, ‘dominador-dominado’, y ‘colonizador-colonizado’. El proceso de fusión de dos culturas en una relación colonial se caracteriza por la reconstrucción mutua de ciertas estructuras originales y su adaptación a nuevos medios sociales a través de constantes negociaciones en las relaciones de poder. Más que una cultura distante explotando a gran escala desde el ‘centro’ (Tiro) los recursos de la ‘periferia’ (sus colonias occidentales), los fenicios en la Península Ibérica parecen haber estado, no sólo influyendo sobre las negociaciones políticas y sociales de los indígenas ante la situación colonial, sino impregnándose también ellos mismos a largo plazo de unas estructuras socio-culturales que diferían en gran medida de las de sus antepasados canaanitas.
En este sentido, más que de ‘colonizadores y colonizados’, podríamos hablar
casi de ‘colonizadores colonizados’, entendiendo la colonización no como el proceso de indefectible dominación, imposición y explotación unilateral, sino como el campo de discurso mediante el cual dos o más culturas reconstruyen recíprocamente sus estructuras socio-culturales desde un punto medio de relaciones, intercambios y negociaciones de poder.
La arqueología ha constatado que a partir del siglo VIII a.C. y a medida que las
relaciones entre fenicios e indígenas se intensificaban, los fenicios comenzaron a establecer varios asentamientos cerca de ciudades indígenas como las de Almuñécar o Salobreña, las cuales terminaron actuando en ciertos casos incluso como partes adyacentes del mismo complejo urbano (Aubet 1997: 9). Igualmente, un número de asentamientos indígenas se establecieron en torno a ciudades fenicias a lo largo de la costa (donde los recursos naturales y la situación estratégica sí habían atraído antes a fenicios pero no a comunidades indígenas) (ibid. 246). La interacción que tuvo lugar en este tipo de asentamientos casi híbridos propició el que los fenicios pudieran establecer contactos más cercanos con otros asentamientos del hinterland, accediendo a sus esferas socio-culturales e influyéndolos de manera similar a la que los indígenas influyeron a las esferas socio-culturales de los fenicios en sus ciudades costeras.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
475
Los efectos de estos contactos repercutieron en la cultura material indígena de manera evidente. Los fenicios importaron técnicas y objetos al mundo occidental como el texto escrito (De Hoz 1986: 73), la metalurgia, el torno, el aceite de oliva, el vino, y nuevas formas de vestido (Blázquez 1986: 163). Asimismo, el uso generalizado de joyería decorada con motivos típicamente fenicios se extendió rápidamente por la Península, y varias construcciones como las murallas de Cabezo de San Pedro o la readaptación de la planta cuadrangular de las casas fenicias demuestran la influencia también sobre las técnicas de arquitectura local (ibid. 170).
Indudablemente, más influyentes que las importaciones de bienes per se o los
cambios formales en la cultura material indígena son las repercusiones que estas manifestaciones físicas tuvieron sobre la cultura y sociedad de la que pasaron a formar parte. Los efectos de la recontextualización de objetos fenicios a las esferas socio-culturales de los pueblos indígenas se hicieron patentes a partir del siglo VIII a.C. (Schubart y Arteaga 1984: 504) no sólo a través de los asentamientos costeros sino también en el hinterland peninsular (Niemeyer 1997: 79). Gran parte de estos cambios sociales y culturales se medió a través de los nuevos elementos de cultura material. En su mayoría, los objetos importados por los fenicios no se trataban de productos de subsistencia desechables para un consumo inmediato, sino objetos a los que se le otorgaba un alto valor, como joyería, productos de artesanía exóticos, etc. Una vez reapropiados por los indígenas, estos bienes pasaron a circular a través de distintos miembros y niveles de la sociedad, imbuidos de nuevos valores, mediando relaciones y creando enlaces basados en la inalienabilidad (López Castro 1995: 52)2.
Asimismo, la introducción de dioses fenicios, amuletos, mitos, ritos de
enterramiento, estructuras de templos y tradiciones como el uso del incensario dio lugar a un gradual amalgamamiento de creencias y prácticas, muchas de las cuales permanecerían siglos más tarde como elementos distintivos de la cultura ibérica (Blázquez 1986: 165). Un gran número de figurillas representando deidades de inspiración u origen fenicio han sido descubiertas a lo largo de la Península (en ocasiones a considerable distancia de la costa, como es el caso de Medina de las Torres). Entre ellas se incluyen representaciones de Reshef y Hadad, una imagen de Astarte que probablemente fue venerada en El Carambolo y una diosa de la fertilidad hallada en Cerro del Berrueco (ibid. 166).
Con respecto a los fenicios, como ya hemos ilustrado, lo que en un principio se nos mostró como una relación distante caracterizada por la explotación económica conllevó en realidad repercusiones mucho más profundas sobre su propia esfera social y cultural. Como señala Aubet (2001: 103), los port of trade, por ejemplo, por muy centrados que estuvieran en el comercio, requerirían cuando menos unas relaciones y un entendimiento previo con la población indígena basado en tratados regulativos, facilidades para el transporte así como la carga y descarga de la mercancía.
López Castro (1995: 48) va más allá y sostiene que muchas de las colonias fenicias en la costa peninsular no estaban de hecho destinadas al amasamiento y exportación de un gran capital, sino a producciones de baja escala para su propia subsistencia. Otros asentamientos fenicios, afirma, ni tan siquiera parecen haber
2 Aubet (2001: 137, 289) adopta un enfoque ligeramente distinto al intercambio de objetos, y defiende la hipótesis de que, al introducir bienes de prestigio destinados a príncipes y aristócratas, los fenicios crearían demanda en áreas en las que previamente no existía y se asegurarían asimismo el acceso a minerales y productos agrícolas a través de las capas sociales de mayor poder.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
476
participado en actividades de comercio. Recientes estudios sobre la geomorfología de la provincia de Málaga han demostrado que no existieron depósitos minerales significativos en los alrededores ni hay evidencias de que los fenicios hayan intentado llevar a cabo un proceso sistemático de control territorial como fue el caso de Sardinia (Aubet 2002a: 85). En el hinterland de las colonias de Málaga y Granada se ha constatado asimismo la presencia de mercaderes y artesanos fenicios desde épocas tempranas en regiones principalmente agricultoras y ganaderas de recursos naturales limitados (Aubet 2002b: 98). Estos datos adquieren especial significación a la hora de analizar el papel de estas ciudades y las relaciones de sus habitantes con las comunidades locales.
Los primeros fenicios en llegar al área durante el período de contactos iniciales
probablemente lo hicieron como comerciantes. Sin embargo, los incentivos y organización social de éstos diferirían considerablemente de los de sus nietos y bisnietos que permanecieron en la Península Ibérica, afirman Schubart y Arteaga (1984: 499). Estos descendientes se verían pronto en la necesidad de asegurarse fuentes de ingreso alternativas y recursos sostenibles. En consecuencia, las poblaciones de varios asentamientos fenicios—especialmente a partir del siglo VII a.C.—lejos de estar interesados en el mercadeo a gran escala, posiblemente se vieran envueltos en la producción agrícola local para el consumo propio (Alvar y Wagner 1988: 170)3. En ciertos casos, ciudades agricultoras y autosuficientes de este tipo pudieran haberse sincretizado con asentamientos de poblaciones eminentemente indígenas (por ejemplo Cruz del Negro), resultando en una combinación de gente indígena y descendientes fenicios con elementos e influencias de ambas tradiciones culturales (Blázquez 1986: 165). Esto implicaría indudablemente una presencia continuada de los descendientes fenicios dentro del marco socio-cultural de la Península Ibérica, y, no sólo una exposición a sus influencias, sino su inmersión en él como elemento constitutivo.
Evidencia arqueológica como el uso prolongado de necrópolis (García Alfonso
1989: 35; Blázquez 1986: 173; Bunnens 1986: 191) y una organización estable de las prácticas agrícolas (Alvar y Wagner 1988: 171; López Castro 1995: 55; García Alfonso 1989: 34; Bunnens 1986: 190) confirman que los colonizadores fenicios no estaban meramente entrando y saliendo de la Península en episodios interrumpidos, sino establecidos definitivamente en un territorio que con los siglos se convertiría tan suyo como de las comunidades indígenas. A lo largo de este extenso período de presencia colonial, los asentamientos fenicios desarrollarían estructuras muy distintas a las de sus predecesores, dando lugar a renovaciones, adaptaciones y en muchos casos sincretismos con los pueblos de la Península.
Este artículo ha pretendido alejarse de las representaciones dicótomas
tradicionales de las relaciones coloniales basadas en nociones de dominadores y dominados con el fin de defender una visión de las colonizaciones como medios a través de los cuales las relaciones de poder y las reconstrucciones de estructuras socio-culturales llegan a afectar tanto a colonizadores como a colonizados. Durante la interacción entre fenicios e indígenas, la exploración de las diferencias en las formas de sociabilidad y las creaciones de valor y poder resultaron en adaptaciones y cambios substanciales para ambos partidos. Estas relaciones eran mediadas a través del constante intercambio de objetos, lo cual fortalecía unas relaciones de naturaleza esencialmente 3 N.B. Aubet (2002b: 99) discrepa de la hipótesis de las actividades agrícolas de los fenicios en las colonias, a la que califica de simplista y distorsionada.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
477
política y social en el marco de un sistema económico a gran escala (López Castro 1995: 48).
Gran parte de la oscuridad en torno a la naturaleza y efectos de la presencia
fenicia en la Península Ibérica a lo largo del primer milenio a.C. surge como resultado de los acercamientos tradicionales—anticuados y superficiales—al estudio de las colonizaciones. Estas visiones tienden a concebir la cultura como ente monolítico y estable y las relaciones coloniales como imposiciones unilaterales e incontestadas. En respuesta a esta situación, hemos mantenido que la conciencia de las características ‘turbias’ (cf. Van Dommelen 1997) de las situaciones coloniales basadas en la interacción y re-negociaciones constantes por parte de las distintas culturas contribuirá a que la arqueología descarte modelos dicótomos e ineficaces y los sustituya por visiones más profundas y abarcadoras de las relaciones sociales que tuvieron lugar en el marco de estos procesos de colonización.
BIBLIOGRAFÍA:
Alvar, J. y Wagner, C. G. (1998): “La actividad agrícola en la economía fenicia de la Península Ibérica”, Gerión 6: 169-186.
Appadurai, A. (1986): “Introduction: Commodities and the Politics of Value”. En A. Appadurai (ed.) The Social Life of Things. Cambridge, Cambridge University Press: 3-63.
Aubet, M. E. (1997): “Introducción: Los fenicios en Málaga”. En M. E. Aubet (ed.) Los fenicios en Málaga. Málaga, Thema..
--- (2002a): “Notes on the Economy of the Phoenician Settlements in Southern Spain”. En M. R. Bierling (ed.) The Phoenicians in Spain. Winona Lake, Eisenbrauns: 79-95.
--- (2002b): “Phoenician Trade in the West: Balance and Perspectives”. En M. R. Bierling (ed.) The Phoenicians in Spain. Winona Lake, Eisenbrauns: 97-110.
--- (2001): The Phoenicians and the West. Cambridge University Press. Cambridge, Cambridge University Press (2ª ed)
--- (1995): Tiro y las colonias fenicias de Occidente. Barcelona, Crítica. Barrett, J. (1988): “Fields of Discourse: Reconstituting a Social Archaeology”, Critique
of Anthropology 7: 5-16. Blázquez, J. M. (1986): “El influjo de la cultura semita (fenicios y cartagineses) en la
formación de la cultura ibérica”. En G. del Olmo Lete y M. E. Aubet (eds.) Los fenicios en la Península Ibérica. Barcelona, Ausa, vol. 2: 163-178.
BunnenS, G. (1986) : “Le rôle de Gadès dans l’implantation phénicienne en Espagne.” En G. del Olmo Lete y M. E. Aubet (eds.) Los fenicios en la Península Ibérica. Barcelona, Ausa, vol. 2: 163-178.
Fernández Jurado, J. (2002): “The Tartessian Economy: Mining and Metallurgy”. En M. R. Bierling (ed.) The Phoenicians in Spain. Eisenbrauns. Indiana: 241-262.
García Alfonso, E. M. (1989): “Fenicios en la costa de Málaga”, Revista de Arqueología 103: 34-42.
Georg Niemeyer, H. (1997): “El yacimiento de Toscanos: Urbanística y función”. En M. E. Aubet (ed.) Los fenicios en Málaga. Málaga, Thema.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
478
López Castro, J. L. (1995): Hispania Poena: Los fenicios en la Hispania romana. Barcelona, Crítica.
Polanyi, M. (1969): Knowing and Being. Chicago: University of Chicago Press. Rowlands, M. (1998a): “Centre and Periphery: A Review of a Concept”. En K.
Kristiansen y M. Rowlands (eds.) Social Transformations in Archaeology. Londres-Nueva York, Routledge: 219-242.
--- (1998b): “The Archeology of Colonialism”. En K. Kristiansen y M. Rowlands (eds.) Social Transformations in Archaeology. Londres-Nueva York, Routledge: 327-333.
Schubart, H. y Arteaga, O. (1984): “El mundo de las colonias fenicias occidentales”. En F. Olmedo (ed.) Homenaje a Luis Siret. Sevilla, Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía: 499-523.
Thomas, N. (1991): Entangled Objects. Cambridge, Harvard University Press. Tuñón De Lara, M. et al. (1980): Historia de España. Labor. Barcelona. Van Dommelen, P. (1997): “Colonial Constructs: Colonialism and Archaeology in the
Mediterranean”,World Archaeology 28(3): 305-323. Vélaz Ciaurriz, D. (1998): “La ‘precolonización fenicia’ ¿Tiempo de oscuridad?”. En
Revista de Arqueología 212: 6-12. Weber, M. (1947): The Theory of Social and Economic Organization. Nueva York, Free
Press.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
479
La producción alfarera de época púnica en Gadir (ss. VI-IV A.N.E.).
Antonio M. Sáez Romero* Ana I. Montero Fernández **
José J. Díaz Rodríguez* Resumen: En este trabajo analizamos la manufactura cerámica en la ciudad fenicia occidental de Gadir en relación al abastecimiento de envases a los propios ciudadanos, así como industria principal para el funcionamiento del comercio de esta activa polis marítima. Realizaremos una breve revisión del estado de la cuestión acerca de los talleres hasta el momento conocidos y las producciones propias de la época púnica plena, basándonos en estos resultados para el planteamiento de tesis históricas más generales acerca del esplendor (s. V) y “crisis” (s. IV) de la exportación de salazones gadiritas y la relaciones con Cartago. Palabras Clave: Gadir, alfares, salazones, comercio, ánforas. “Los fenicios que habitaban como colonos la ciudad de Gadir, navegando fuera de las Columnas de Heracles con viento del este durante cuatro días, llegaron de improviso a unos lugares desiertos, y llenos de junco y algas, que cuando había marea baja no estaban sumergidos (y) cuando había marea alta estaban cubiertos de agua, en los cuales se encontraban una multitud exagerada de atunes e increíble por los grandes tamaños y grosores, siempre que llegan a la costa; salándolos y metiéndolos en vasijas los transportaban a Cartago” (Timeo apud. Ps. Arist., Mir., 136, datado en la segunda mitad del s. IV o inicios del s. III a.n.e.). 1. INTRODUCCIÓN. Al contrario de los sucedido acerca de la manufactura de las salazones y salsas saladas de pescado ampliamente comercializadas en la Antigüedad en el sur hispano y en muchos otros rincones del Mediterráneo (un repaso historiográfico en García, 2001), la investigación de los talleres alfareros complementarios de los saladeros no ha tenido apenas desarrollo hasta los últimos años del s. XX, durante los cuales se comenzaron a excavar algunas instalaciones y se han elaborado nuevos trabajos sobre los modos de producción y la tipología de sus cerámicas (una síntesis en Sáez et alii, 2003a). Para el caso de Gadir, los textos de los comediógrafos áticos y de autores romanos y la
* Universidad de Cádiz. Grupo de Investigación HUM-671 del III PAI. Facultad de Filosofía y Letras. Dpto. de Historia, Geografía y Filosofía. Avda. Gómez Ulla, s/n. 11002. Cádiz. Correo electrónico: [email protected] y [email protected] ** Museo Histórico Municipal de San Fernando. C/ Real, 63. 11100-San Fernando (Cádiz). Correo electrónico: [email protected]
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
480
arqueología de la capital gaditana y de la costa continental adyacente (Muñoz et alii, 1988; Ruiz Gil, 1991; De Frutos y Muñoz, 1996; Vallejo et alii, 1999; Gutiérrez, 2000), aseguraban la existencia de una industria de procesamiento de la pesca y fabricación de salazones con un comercio desarrollado a escala internacional desde al menos del s. V a.n.e. Sin embargo, no fue hasta 1988 con la excavación del alfar tardopúnico de Torre Alta en San Fernando (Perdigones y Muñoz, 1990; De Frutos y Muñoz, 1994) cuando comenzaron a sentarse las bases de la hasta ese momento menos conocida de las vertientes de la industria conservera, la alfarería. A estos hallazgos han seguido otros muchos en estos quince años fruto de las actividades de urgencia realizadas en el término y del estudio de los fondos antiguos depositados en el Museo Histórico Municipal, los cuales han contribuido a dibujar un nutrido mapa de localizaciones y a caracterizar ya de una forma contundente las características de la producción cerámica gadirita durante los ss. VI-II a.n.e. (Sáez y Díaz, 2002; Díaz et alii, 2003; Sáez et alii, 2003). En estas páginas intentaremos exponer las novedades aportadas por el desarrollo de las actividades arqueológicas isleñas en relación con el periodo denominado época púnica plena (ss. VI-IV a.n.e.), insertando éstas dentro del mecanismo de funcionamiento general de la industria salazonera prerromana y de la propia historia de la ciudad, al ser esta actividad uno de los pilares económicos sobre los que basó su existencia en estas centurias. 1.1. EL CAMINO HACIA EL COMERCIO DE LAS SALAZONES PISCÍCOLAS GADIRITAS. La pesca y la manufactura de salazones de pescado (Carrera et alii, 2000; García, 2001), la fabricación-recolección de sal (Alonso et alii, 2001 y e.p.; Fernández, 2000) o el aprovechamiento de los recursos malacológicos (para consumo alimenticio o fabricación de tintes, entre otros usos) son actividades que debieron realizarse ya desde los primeros compases de la presencia fenicia en Gadir, si bien parece que durante los ss. VIII-VII esta actividad no debió pasar del ámbito de la subsistencia del propio asentamiento y sólo tímidamente debieron introducirse paulatinamente como productos comerciales (García y Ferrer, 2002). La falta de infraestructuras necesarias para realizar una producción en serie (alfares, factorías costeras...) para época arcaica apoya aparentemente esta afirmación anterior, en claro contraste con lo mostrado por el registro arqueológico de la bahía gaditana para centurias posteriores. Se ha especulado bastante sobre el papel de Gadir como intermediario principal del Extremo Occidente con Tiro en época arcaica y como redistribuidor no sólo de los “impuestos” y productos hacia la metrópolis oriental sino también entre las propias colonias occidentales (Aubet, 1994; López, 1995). Asimismo, se ha establecido una primacía del abastecimiento de metales a la urbe tiria y del comercio sistemático con las comunidades tartésicas de objetos de prestigio sobre otros productos y mercados para esta época inicial. Esta orientación comercial, aún suponiendo un superior desarrollo de los intercambios intercoloniales (especialmente entre las áreas geopolíticas de Cartago y Gadir, ya perceptibles desde el s. VII a.n.e.), cambió de forma bastante acentuada tras las transformaciones socio-políticas y económicas acaecidas desde fines del s. VII y durante el siglo siguiente, especialmente tras la definitiva pérdida de control de las colonias por parte de Tiro hacia el segundo cuarto del s. VI a.n.e. debido a sus
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
481
problemas con el Imperio Asirio y a la decisiva toma de conciencia de las propias colonias de su entidad como poleis independientes (Arteaga, 1994; 2001). La desaparición de la “urgencia” del comercio de los metales (plata, estaño...) y la propia crisis extractiva sufrida por esta actividad en el s. VI conllevó el desarrollo de la producción de otros productos que ayudasen a equilibrar la nueva balanza de intercambios creada, volcándose las nuevas ciudades independientes a la explotación de los recursos agropecuarios, lo que en Gadir y otras ciudades costeras se tradujo en la explotación pesquera y conservera intensiva (Arteaga, 1994). Si para fines del s. VII o la primera mitad del s. VI los restos de factorías pesqueras-conserveras o alfares son prácticamente inexistentes (sólo se conocen, sin perjuicio de futuras novedades, algunos posibles talleres en San Fernando: Residencial La Ermita, Sector III Camposoto, Campo del Gayro, Cerro de la Batería, Pago de Retamarillo –Sáez et alii, e.p.-; sobre las factorías, estas no comienzan a funcionar con estructuras fijas hasta al menos fines del s. VI según los datos aportados por Las Redes –Muñoz et alii, 1988- o Puerto 19 –Gutiérrez, 2000-), a fines de la centuria las infraestructuras de la industria se hallarán plenamente consolidadas ya. Con la sustitución de las estructuras de poder de la ciudad propias del estatuto colonial -basadas en la perpetuación del sistema aristocrático tirio y en la supremacía de la metrópolis- por un nuevo poder de tipo oligárquico basado en la fortaleza comercial representada por una casta dirigente y la garantía ideológica ofrecida por los templos (en especial los de Melqart y su paredra Astarté) se sentaron las bases imprescindibles a nivel social para el correcto funcionamiento de la industria. Sin embargo, también fue clave el establecimiento de un complejo y amplio sistema de factorías, pesquerías, explotaciones salineras, astilleros, alfares y otras infraestructuras propias de la manufactura conservera perfectamente estructuradas dentro del modo de producción “ciudadano” producto del nuevo orden, con un planeamiento espacial dentro del marco de la bahía planificado desde el comienzo (factorías en Cádiz y costa continental, alfares en San Fernando...)1. Las numerosas muestras arqueológicas de factorías y alfares disponibles actualmente en el entorno de la bahía gaditana señalan el alto grado de desarrollo y planificación de la industria alcanzado en los ss. V-IV a.n.e. Durante esta primera centuria, en un contexto internacional más “abierto” y con menores interferencias de otras potencias mejor situadas, el comercio gadirita alcanzó su floruit llegando a casi todos los rincones del Mediterráneo. Pero ya a fines del siglo y sobre todo desde mediados del s. IV la presión político-económica cartaginesa y un contexto internacional menos favorable desembocaron en un retraimiento de la industria y en un acusado descenso de la producción. Desde fines del s. V la competencia comercial de la propia Cartago y de otras zonas como Ibiza o ciertas metrópolis sicilianas o norteafricanas (en suma, de la nueva área geopolítica cartaginesa en expansión hacia Occidente) y las interferencias de la metrópolis fundada por Dido en la política internacional del “Círculo del Estrecho” (enfrentamiento con los griegos del Golfo de León, tratados romano-cartagineses, etc... vid. González-Wagner, 1994) provocaron la
1 En otro sentido se han manifestado autores como G. De Frutos y A. Muñoz (1994 y 1996) que proponen la existencia ya para época prerromana de conjuntos industriales integrales que agruparían “factorías de salazón, alfares, almacenes y oficinas para la gestión y el control administrativo de las producciones”, algo que el progreso de la arqueología en la bahía no ha mostrado aún. Este modelo de explotación integral parece, según los datos hoy disponibles, más ligado a la intensa romanización de la industria salazonera gaditana a partir de mediados del s. I a.n.e. y a la introducción de las explotaciones “rurales” tipo villa (García, 2001 y e.p.; Lagóstena, 1996 y 2002).
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
482
crisis gadirita, si bien sin embargo se conservó en el ámbito extremo-occidental y sobre todo en Gadir un sustrato cultural diferenciador. Enunciados ya los sucesos históricos que afectaron a la industria y condicionaron su génesis y desarrollo, nos centraremos en el análisis pormenorizado de los propios alfares localizados hasta el momento en el entorno de Gadir datados en época púnica plena (tabla 1). En primer lugar expondremos las características del registro arqueológico relacionado con la industria alfarera gadirita actualmente disponible (cronología, rasgos tecnológicos, planeamiento espacial, producciones, etc...) para pasar en el apartado de conclusiones a exponer las líneas maestras observadas a través de la actividad arqueológica e intentar contextualizar estos restos dentro del discurso histórico acerca de la Gadir púnica de los ss. VI-IV a.n.e. 2. LA ÉPOCA DEL ESPLENDOR COMERCIAL: LAS ÚLTIMAS DÉCADAS DEL S. VI Y EL S. V A.N.E.
Los datos arqueológicos de que disponemos para esta etapa son notablemente superiores a los disponibles para época tardo-arcaica, sobre todo tras la excavación en 1998 del taller de Sector III Camposoto-Residencial David (en adelante, SIIIC-RD; vid. Gago et alii, 2000; Sáez y Díaz, 2002; Clavaín y Sáez, 2003). En el apartado anterior se ha esbozado como desde la segunda mitad del s. VI y sobre todo en el s. V se produjo el momento de mayor expansión comercial de la ciudad basándose ésta principalmente en la exportación de salazones de pescado, por lo que la lógica impone que tanto las factorías pesqueras-conserveras como las alfarerías tuvieron que ver incrementado su número y mejoradas sus instalaciones a fin de satisfacer estas necesidades crecientes. La arqueología, en cuanto a la industria alfarera se refiere, ha sido generosa en los últimos años, durante los cuales han podido documentarse restos dispersos de varios talleres y sobre todo por la excavación de un área de taller casi completa en SIIIC-RD, pudiendo diferenciarse funcionalmente las actividades documentadas en las islas de San Fernando (industria salazonera) y de Cádiz (manufactura de elementos cultuales-rituales).
Sólo conocemos indicios de “alfares” de época púnica fuera de San Fernando en
la C/ Juan Ramón Jiménez de Cádiz, en plena necrópolis gaditana, donde fueron halladas cinco terracotas con claros signos de haber sido desechadas por un mal proceso de vaciado interno y/o secado-cocción (Álvarez y Corzo, 1994). El depósito arqueológico donde se hallaron estos restos parece ser que fue sellado por una duna de formación eólica cuya datación, en base a la presencia de cerámica griega, mostró que la producción cerámica debió desarrollarse en un periodo anterior al s. IV a.n.e. (Sibón, 1994). La producción local de estas terracotas ha sido confirmada por análisis químicos realizados sobre estas (Giles y Sampietro, 1994), comparando la composición de su arcilla con la de las arcillas rojas localizadas en el yacimiento (incluso un sector del área intervenida parecía mostrar la falta de estos depósitos extraídos de forma intencional y sistemática). Estas terracotas (lám. I), cuya iconografía conduce de forma clara a la introducción de modelos centromediterráneos de inspiración helénica (parecen representar a Astarté/Tanit bajo la asimilación de las representaciones iconográficas magnogrecas y sicilianas de Deméter muy al uso en estos momentos en Cartago y su zona de influencia) parecen mostrar la existencia de un núcleo de producción alfarera en la isla gaditana centrado en el suministro de las necesidades cultuales de la ciudad. De
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
483
cualquier forma, la poca extensión de la excavación hace que esta hipótesis no pueda ser confirmada aún, si bien los datos suministrados por otra intervención en la necrópolis de Puertas de Tierra (Blanco, 1999; Sáez et alii, e.p.) parecen apuntar en el mismo sentido para época bárcida y/o tardopúnica.
Dejando a un lado la fabricación de terracotas en Cádiz, ligada probablemente a otras necesidades de la ciudad más próximas a la cuestión cultual que a la economía, debemos resaltar que las instalaciones alfareras volcadas a solventar las necesidades materiales comerciales y cotidianas se situaron en la vecina isla de San Fernando (Sáez y Díaz 2002; Díaz et alii, 2003). Los talleres excavados en este entorno rural cercano a la ciudad y al templo de Melqart serían los encargados de la fabricación masiva de ánforas de transporte (T-11.2.1.3 de Ramon –1995-, esencialmente) y de vajilla y otros elementos cerámicos de uso diario, sin olvidar también la manufactura de elementos de tipo figurados (terracotas y vasos plásticos con fines cultuales-rituales). Ha sido sobre todo la zona central de la isla la que ha revelado en los últimos años un registro arqueológico más completo, siendo paradigmático el yacimiento de SIIIC-RD cuya descripción general puede servirnos de guía para entender el modelo básico de establecimiento alfarero gadirita de la época. El taller de SIIIC-RD es hasta el momento el complejo alfarero más destacado que se ha excavado en San Fernando si atendemos al número de hornos exhumados, a la calidad y cantidad del material cerámico, a su cronología y a la excepcional conservación de los restos. El descubrimiento de esta área alfarera comenzó en 1997 con la excavación previa a la edificación de nueva planta del solar hoy ocupado por el Residencial David Fase II (fig. 1, 4) dirigida por I. Clavaín. En el curso de dicha intervención, además de algunas cerámicas y pulimentados del Bronce pleno y algunos restos romanos dispersos, fueron localizados los restos de un horno (lám. II) y una escombrera parcialmente destruida por las labores de desbroce (Clavaín y Sáez, 2003). La escombrera, formada durante los ss. V-IV a.n.e., contenía además de diversas formas de cerámicas comunes y pintadas un abundante número de T-11.2.1.3, ánforas turdetanas Florido V-2 y un ánfora de Quíos de forma evolucionada. El horno, del que solo se conservaba la huella térmica y las cenizas del fondo del corredor de acceso y de la cámara de combustión, estaba amortizado por depósitos secundarios con cerámicas de los ss. V-III mezcladas por remociones del terreno recientes. Entre las cenizas se encontraban un borde de T-8.2.1.1, un borde atípico de una forma aparentemente transicional entre los últimos individuos de T-11.2.1.3 y las primeras T-12.1.1.1, un borde de urna, dos fragmentos de cuencos, una base de cerámica común de pie anular, un asa anfórica de las series 11 o 12 y un asa probablemente de una jarra, registro arqueológico insuficiente para poder definir cronológicamente el periodo de uso de la estructura; de cualquier forma, parece suficiente para situar la actividad del horno casi con seguridad en el s. IV o ¿comienzos del s. III a.n.e.? (Clavaín y Sáez, 2003). Los descubrimientos de esta intervención confirmaron los indicios dados a conocer en 1996 por los trabajos de prospección de toda la zona realizados por F. J. Alarcón, siendo ambas intervenciones claves para que ya a comienzos de 1998 pudiese ser excavada la parte principal del taller alfarero. La iniciativa del consistorio isleño de urbanizar la zona previamente a la edificación de varios bloques de pisos con la construcción de todos los viales y el alcantarillado motivó la excavación del yacimiento denominado propiamente como SIIIC (fig. 1, 5), desarrollada en varias fases durante casi todo el año 1998. El control
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
484
arqueológico del alcantarillado puso al descubierto, además de un campo de silos de época almohade y diversos testimonios de ocupación romana imperial (enterramientos, una alberca de opus signinum de grandes dimensiones, etc...), varios sectores de lo que parece un mismo taller cerámico prerromano. En el vial más cercano al solar del Residencial David fueron hallados tres conjuntos de hornos (n°s I-V, II-III y IV, VI-VII) formando tres grupos funcionales diferentes pero cronológicamente poco o nada diferenciados sobre cuyos restos se dispusieron varias fosas correspondientes a enterramientos de los ss. II-I a.n.e. En otra zona, alejada unos 50 mts. al sureste de los hornos mencionados, fue hallada una escombrera de material cerámico desechado en la que destacan varias T-8.2.1.1 de morfología bárcida casi completas pero sin embargo no fueron documentadas los hornos correspondientes a dicho testar. La construcción de cada uno de los conjuntos de hornos se basó en primer lugar en la excavación de una fosa de grandes dimensiones en el terreno, colocándose las estructuras en los bordes de las fosas en posiciones diversas: enfrentados o juntos con los corredores de acceso orientados hacia un mismo punto. Las ánforas eran almacenadas en número considerable junto a los hornos (destaca el conjunto de varias decenas de T-11.2.1.3 hallado junto a los hornos II-III) y algunas de ellas han sido documentadas junto a las estructuras con claras muestras de haber sido usadas por los propios alfareros (lám. III). Los conjuntos documentados agrupaban a un horno de mayores dimensiones y otro más pequeño, delatando así la especialización de algunas estructuras para la cocción de formas de tamaño considerable (ánforas y pithoi, por ejemplo) mientras que los más pequeños se centraron en otras categorías vasculares más reducidas o delicadas (piezas barnizadas, pintadas o terracotas, junto a diversas formas comunes y de fuego). Es difícil precisar la cronología de la actividad de estos tres conjuntos alfareros, si bien esta no debió exceder el periodo 525-400 a.n.e. o quizá algo más, aunque por el momento es muy difícil precisar si los conjuntos se sucedieron en el tiempo o funcionaron de forma sincrónica. La escombrera situada al sureste parece por el contrario corresponder a la actividad de otro conjunto de hornos, probablemente del s. III a.n.e. La producción de esta alfarería fue, al contrario de lo que pudiéramos suponer, bastante diversificada aunque la fabricación de ánforas de salazones T-11.2.1.3 fue sin duda la piedra angular de su actividad. Además de este tipo anfórico se manufacturaron otros tales como imitaciones de perfiles jonio-massaliotas y corintios y diversas clases de jarras o pithoi de dimensiones considerables con frecuentes decoraciones pintadas a bandas en rojo-negro. Se realizaron imitaciones de cerámicas de barniz negro áticas y se produjeron cerámicas de engobe rojo, especialmente platos de tradición fenicia, junto a numerosas formas de jarros, jarras, vasos, cuencos diversos, morteros, lebrillos, tapaderas, pesas, lucernas y terracotas. Este taller, articulado en al menos tres conjuntos de hornos que funcionaron de manera más o menos sincrónica (lám. IV), puede ser tomado como ejemplo paradigmático de este tipo de instalaciones para los ss. V-IV a.n.e. ya que tanto la distribución espacial de las estructuras y las técnicas empleadas en la construcción de los hornos (de tipo Omega) como la estructura y características de la producción parecen corresponder a un momento concreto ya que en el s. III a.n.e. la morfología de los alfares cambiará sustancialmente.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
485
Las muestras de alfarería más septentrionales en la isla han sido las proporcionadas por el yacimiento de Pery Junquera (fig. 1, 25), en el que pudo excavarse un amplio sector en el que se localizaron una docena de hornos, estancias, pavimentos y piletas de opus signinum y algunos pozos (González et alii, 2002). Las estructuras, con variada cronología y problemas estratigráficos dada la continuidad de poblamiento del solar, se encuentran aún inéditas en su mayor parte excepto un horno de cronología republicana cuya morfología y secuencia estratigráfica ha sido objeto de un trabajo específico (González et alii, 2002). En relación con la actividad de época púnica debemos resaltar que los propios autores han asociado algunas de las estructuras con un taller alfarero prerromano, si bien debido al estado incipiente del estudio del yacimiento no podemos pronunciarnos al respecto. De cualquier forma, la alfarería debió comenzar a funcionar al menos en el s. V a.n.e. si atendemos a la T-11.2.1.3 hallada bajo la estructura del horno republicano y a otro ejemplar expuesto en el Museo Histórico Municipal (González et alii, 2002), aunque no es posible definir aspectos como el tamaño del taller o sus producciones. Es actualmente la única zona del noroeste de San Fernando que presenta una ocupación anterior a época bárcida, en una situación costera en la base de la elevación donde posteriormente se situó el taller de Torre Alta. Algo más al sur han sido recientemente localizadas otras zonas con actividad alfarera de época púnica, a medio camino entre los talleres del noroeste de la ciudad y la zona central de SIIIC. El taller de C/ Batallones de Marina (fig. 1, 1) ha podido ser localizado en la realización de unas obras de ampliación de dicha vía, documentándose en un talud los restos de una escombrera con adobes, piedras y desechos de cocción sellada por un estrato de ocupación romana altoimperial. Los hallazgos cerámicos no son numerosos pero la presencia de T-11.2.1.3 muestra de forma inequívoca la actividad desarrollada en este yacimiento en época púnica. El siguiente yacimiento situado al sur del anterior es el de Avda. Constitución-Huerta del Contrabandista (fig. 1, 6-7), ubicación de un asentamiento rural tipo villa de época imperial con alfar y ¿factoría de salazones?. En octubre de 2000 se realizó una intervención de urgencia en la pars urbana de la villa situada al final de la Avda. Constitución y como complemento a dicha excavación se procedió a la revisión de los fondos del Museo Histórico Municipal en busca de materiales procedentes del yacimiento producto de actividades anteriores. El fruto de esta búsqueda ha sido el hallazgo de las muestras recogidas en mayo de 1985 dentro de las actividades de prospección superficial de grupos de aficionados locales realizadas para la delimitación de yacimientos en el término municipal. Además de algunas cerámicas comunes romanas y T.S.A. clara A, se documentaron restos púnicos tales como ánforas T-11.2.1.3 y T-8.2.1.1. junto a cerámicas comunes diversas, correspondiendo el grueso del material siglos posteriores. Cercano a SIIIC, el taller de Campo del Gayro (fig. 1, 21) fue localizado a raíz de los controles previos a la urbanización del Plan Parcial 3 de Camposoto realizados por la Delegación Provincial de Cultura de Cádiz y el Museo Histórico Municipal en 1998. Entre otros, fueron documentados materiales de época púnica (T-11.2.1.3 y T-12.1.1.1 junto a posibles T-8.2.1.1, pithoi y cerámicas pintadas y comunes) que denotan la existencia de actividad para estos momentos, sin poder definir el desarrollo cronología-producciones para este alfar.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
486
El Cerro de la Batería (fig. 1, 8) ha deparado también materiales y enterramientos de época púnica desde las campañas de P. Quintero en los años 30. En las memorias de éstas podemos encontrar cerámicas calificadas de “fenicias” por el autor que podemos identificar sin duda como fragmentos de T-10.1.2.1 tardías, T-11.2.1.3, pithoi, jarras, vasos de perfil en S, etc... que podemos datar en época púnica plena (Quintero, 1933). Asimismo, las campañas de Quintero pusieron al descubierto una estructura interpretada como hipogeo funerario (Quintero, 1932) y posible horno cerámico: una de las estancias subterráneas tenía forma circular con abundantes restos de combustión y pilar central, siendo hallada en su interior una máscara de rasgos negroides datable en los ss. V-IV a.n.e. (lám. V). Los dos enterramientos documentados en este yacimiento, en cista de sillares de buena labra, corresponden al tipo denominado comúnmente “hipogeos” en la necrópolis gaditana y pueden ser datados posiblemente en el s. V a.n.e. Las tumbas fueron halladas en 1974 debido a las extracciones de una cantera de áridos ya activa en época de Quintero y que no ha cesado su labor hasta los años 70, algo que debe ser tenido en cuenta a la hora de interpretar los restos. A este respecto, la conservación de las estructuras de época prerromana ha sido muy difícil además de por la cantera por el hecho de que sobre ellos se edificó una villa en época romana tardorrepublicana y un alfar de época imperial, restos que además fueron alterados por la construcción de una batería de tierra de forma hexagonal con motivo de la Guerra de Independencia a comienzos del s. XIX (esta necesitó de la construcción de galerías subterráneas destinadas al almacenamiento de la pólvora y las municiones y de un gran foso en V alrededor de la estructura). Es junto al foso de la batería donde se ha localizado en 2002 una estructura siliforme en la cual también se han exhumado materiales de época púnica como una T-11.2.1.3 y platos de engobe rojo de borde ancho de los ss. V-IV a.n.e. Todos los datos extraídos de las intervenciones de 1932-33, 1974 y 2002 apuntan a la existencia de un taller alfarero prerromano de importancia, algo que muestran los diversos materiales cerámicos documentados, si bien la adscripción a estos momentos de la estructura excavada por Quintero no puede asegurarse por el momento sin nuevas intervenciones arqueológicas sobre el yacimiento. Sólo a unos 200 mts. al oeste del anterior yacimiento encontramos la escombrera localizada en el Pago de Retamarillo (fig. 1, 9), donde en una reciente prospección, junto a los posibles restos arcaicos fueron halladas dos T-11.2.1.3 con el recubrimiento calcáreo típico de los desechos alfareros de esta época. Más al sur del Cerro de la Batería, también situado en la antigua ribera del actual Caño de Sancti Petri y en la ladera de una pequeña elevación, el taller de Residencial La Ermita (fig. 1, 16) debió continuar activo al menos durante el s. V a.n.e., a tenor de las T-11.2.1.3 documentadas junto a diversos materiales cronológicamente anteriores. De los talleres localizados en esta zona sureste de San Fernando destacan sin duda los restos documentados hasta el momento en Gallineras (fig. 1, 18), donde se ha constatado la existencia de actividades industriales de tipo alfarero asociada a la producción de ánforas T-11.2.1.3, T-8.2.1.1, T-12.1.1.1 y diversas formas de cerámica común datables en los ss. V-III a.n.e. Los materiales han sido recuperados en varias prospecciones realizadas sobre el lugar y el vecino alfar de Cerro de los Mártires, destacando sobre todo los datos aportados por la intervención de urgencia realizada por el Museo Histórico Municipal en 1999 debido a la construcción de un parque y un tramo de acerado (Sáez et alii, 2003), documentándose en Gallineras una bolsada de cerámicas probablemente relacionada con la actividad de algún horno muy próximo. Por otro lado, el estudio de fondos antiguos depositados en el museo municipal procedentes de las actividades de los aficionados locales en los años 70-80 en el yacimiento del
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
487
Cerro de los Mártires (fig. 1, 17) ha permitido identificar la presencia de ánforas T-11.2.1.3 que si bien confirman un poblamiento en el s. V para este altozano no permiten por el momento asegurar la existencia de un taller cerámico. Dejando a un lado el extremo sur de la isla, vacío arqueológico que podemos entender dada la pertenencia desde el s. XVIII de dichos terrenos al Ejército de Tierra (habiendo estado por tanto ajenos a prospecciones arqueológicas), en la zona suroeste de la isla encontramos el posible taller ubicado frente al actual Cuartel de Camposoto (fig. 1, 12). Esta área alfarera fue localizada gracias a la excavación en 1993 en la zona denominada Eucaliptos de una tumba de cista con sillares afectada parcialmente por la realización de una zanja. Los restos aportados por el entorno inmediato de la tumba y la posterior prospección de otros sectores de Eucaliptos dio como resultado la localización de ánforas T-11.2.1.3, T-12.1.1.1 y probables T-8.2.1.1 cuyas pastas denotan la existencia de un taller activo en el entorno inmediato (tanto su composición como el proceso de cocción delatan diferencias significativas con los restantes talleres enunciados, implicando un origen local pero distinto de estas ánforas). Posteriores estudios sobre restos depositados en el museo municipal por diversos particulares han confirmado la existencia de restos de época púnica, bárcida y tardopúnica en el lugar (Sáez y Díaz, 2002). 3. EL FIN DE LA OPULENCIA: LAS TRANSFORMACIONES DE FINES DEL S. V Y LA APARENTE “CRISIS” DEL S. IV AVANZADO. A partir de estos momentos el análisis de la problemática político-comercial de Gadir se complica acentuadamente debido principalmente a dos factores: la falta de fuentes textuales o epigráficas directas (constante habitual en la historia del ámbito cultual fenicio-púnico) que dificulta la interpretación del papel de la ciudad y su “zona de influencia” en el Estrecho frente al creciente poder imperialista cartaginés; en segundo lugar, la mayor dificultad planteada por esta centuria era hasta el momento la indefinición del registro arqueológico: hasta el presente resultaba casi imposible atribuir un contexto gadirita al s. IV a excepción de los que encuentran entre sus restos cerámicas griegas u otros fósiles directores de importación con cronologías aquilatadas.
Respecto al segundo de estos factores cabe destacar que las ánforas, bien definidas para otros periodos -ya hemos visto que paradójicamente son bien conocidos los envases del s. V a.n.e.-, no han podido ser caracterizadas para esta centuria y los comienzos de la siguiente; el fin de la producción de la serie 11 de Ramon y su transición a los del tipo T-12.1.1.1 no han podido ser documentados satisfactoriamente y no contamos con perfiles bien datados que apoyen el estudio de otros contextos menos definidos. En resumen, el s. IV a.n.e. es actualmente una “edad oscura” (al menos en cuanto a ceramología se refiere) en la historia de Gadir, lo que se ha reflejado en los alfares en un conocimiento deficiente del desarrollo de la industria en estos momentos y en que sólo muy recientemente halla podido atribuirse a este siglo con plena seguridad la producción de un taller insular.
El primero de estos factores, expuesta ya la vertiente estrictamente arqueológica del vacío de conocimientos, se centra en la ya conocida conflictividad histórica de esta centuria, con Cartago e Ibiza en una dinámica creciente y un papel de Gadir en el
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
488
extremo occidente aún discutido. Es un hecho a tener en cuenta la importancia decisiva de la metrópolis cartaginesa ya en todo el norte de África y su radio de acción del Mediterráneo Central ya en estos momentos, algo indisoluble a la destacable firma de un tratado con Roma en 348 a.n.e. En dicho tratado se da por hecho cierta preeminencia de Cartago sobre los territorios “aliados” del Estrecho; se ha defendido incluso un “cierre” del acceso de romanos y griegos al comercio más allá de las Columnas de Hércules tras este tratado. Lo cierto es que durante el s. IV se dio un impulso del comercio ibicenco evidenciado por una nueva vitalidad de su producción anfórica y a la vez una mayor atención político-económica de Cartago por los destinos peninsulares, algo que también ha evidenciado una mayor presencia de productos cartagineses en el registro arqueológico de la época (esta ciudad debió funcionar también como redistribuidor en buena parte de estos territorios de productos greco-romanos). La influencia de Cartago sobre Gadir y su zona de influencia en este siglo no cabe duda de que debió ser creciente tanto a nivel político-administrativo como comercial pero por ahora el registro arqueológico no permite definir de forma clara la intensidad de esta influencia y su materialización en la evidencia arqueológica. En relación con la actividad conservera-alfarera cabe señalar que en Gadir, las factorías conserveras permanecieron en funcionamiento en el s. IV a.n.e., si bien se ha especulado con que la actividad decreció en esta centuria para volver a prosperar en época bárcida (Muñoz 1997; De Frutos y Muñoz 1996), algo que los recientes hallazgos alfareros de San Fernando parece corroborar. Sin embargo, la arqueología de urgencia realizada en el término isleño va liberando poco a poco nuevas bases con las que llenar los huecos históricos advertidos para esta conflictiva etapa de la historia gadirita. La aparente inexistencia de talleres activos durante el s. IV enunciada en anteriores trabajos parece que como apuntábamos debe tratarse de una cuestión de “casuística arqueológica” pues una reciente intervención en el yacimiento de Villa Maruja ha deparado el hallazgo de un sector de escombreras propias de un alfar gadirita cuyo periodo de actividad podemos situar principalmente en las últimas décadas del s. V y el s. IV a.n.e. (Bernal et alii, 2003). El yacimiento de Villa Maruja se define por la presencia de un total de siete escombreras cerámicas, así como de una estructura constituida por una alineación de ánforas, correspondientes todas ellas al área de vertidos de un taller alfarero cuyos hornos cerámicos -que sin duda alguna se situaron en las inmediaciones- no han podido ser localizados durante la intervención. En Villa Maruja, como en los talleres ya enunciados correspondientes a la fase anterior, no solo se manufacturaron contenedores anfóricos de grandes dimensiones (series 11 y 12 de J. Ramon y T-8.2.1.1), sino que también se modelaron distintos envases de almacenaje (con decoración pintada), cerámicas comunes, de vajilla doméstica, así como otra serie de formas más delicadas, tal y como demuestra el hallazgo de lucernas de engobe rojo, platos con engobe rojo al interior, fragmentos de máscaras e incluso varios fragmentos de moldes de máscaras o prótomos y terracotas, respondiendo así a la continuidad del modelo de talleres no especializados ya conocido desde el s. VI a.n.e. Respecto a la continuidad de la industria a fines del s. V y durante la centuria siguiente, son especialmente interesantes las escombreras de los PP.KK. 219, 220-229, 243-246, 260-267 y el conjunto anfórico del P.K. 232 (Bernal et alii, 2003). El estudio preliminar de estos depósitos ha venido a llenar el vacío arqueológico antes expuesto, denotando a su vez que si bien el descenso de la producción salazonera parece notable durante el s. IV, algunas instalaciones continuaron surtiendo de envases a la disminuida industria, mostrando por vez primera de forma clara la transición desde las formas del s. V pleno (T-11.2.1.3) hasta las propias del IV
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
489
(T-12.1.1.1) a través de la constatación del origen gadirita de los tipos T-11.2.1.4 y T-11.2.1.5, característicos del último tercio del s. V a.n.e., y asimismo ha ayudado a caracterizar el comienzo de la manufactura de las T-8.2.1.1 alrededor del cambio de centuria. Los indicios aportados anteriormente por los talleres de Sector III Camposoto (Gago et alii, 2000) y Residencial David (Clavaín y Sáez, 2003) han sido plenamente confirmados por el abundante registro de Villa Maruja (Bernal et alii, 2003), que por el momento se configura como punto clave para la comprensión del proceso evolutivo de la economía salazonera gadirita en los ss. V-IV a.n.e. y para la identificación de los repertorios cerámicos locales correspondientes a esta etapa, ya esbozados por los datos del Castillo de Doña Blanca dados a conocer (Ruiz y Pérez, 1995). 4. CONCLUSIONES La producción de los alfares gadiritas presenta rasgos homogéneos durante toda la etapa analizada en este trabajo, prevaleciendo la manufactura de ánforas (T-11.2.1.3 y derivadas junto a perfiles griegos y tardíamente T-8.2.1.1) dedicadas a la exportación de salazones y ¿otros productos alimentarios? sobre el modelado de otras categorías vasculares de uso doméstico o cultual, que sin embargo también se llevó a cabo habitualmente en los talleres isleños. Es ésta una de las principales características de la industria alfarera gadirita en época púnica y tardopúnica (al menos), la vocación comercial de las producciones y la convivencia de éstas con clases cerámicas de uso común (vajilla, vasos de almacenaje...), cultual (piezas singulares de vajilla, quemaperfumes, ungüentarios o terracotas diversas) o con la imitación incluso de cerámicas griegas o centromediterráneas. Esto evidencia la nula especialización de los alfares en una categoría cerámica concreta y parece indicar la utilización de artesanos libres (algo que también evidencian los sectores de necrópolis asociados a estos talleres, cuestión debatida ampliamente en Bernal et alii, 2003).
Podemos señalar otras características menos principales del registro aportado por los talleres: en primer lugar, la constatación de una baja pero continua presencia de importaciones griegas (ánforas corintias, quiotas o cerámica de barniz negro ática) durante buena parte de los ss. V y IV a.n.e., sirviendo en ocasiones de vajilla de uso común de los alfareros pero también de modelo a imitar, en especial en el caso de las ánforas. Asimismo, en conexión con lo anterior, también debemos resaltar la creciente importancia de las importaciones anfóricas ibero-turdetanas detectadas en los alfares (y saladeros) de estas centurias. Se trata en su mayor parte de ánforas de tendencia cilíndrica propias de ambientes indígenas de los valles del Guadalete y Guadalquivir y que es posible que encuentren la justificación de la presencia en estos alfares con una función dual parecida a la de las importaciones griegas: alimentos con destino a la manutención de los artesanos y envases vacíos reutilizables con fines diversos (la imitación de los mismos parece que no fue uno de ellos). Esta presencia de envases indígenas indica las fluidas relaciones comerciales establecidas entre ambas zonas ya en estos momentos tempranos. Un ejemplo de esta continuidad de las relaciones parecen ejemplificarlo las ánforas T-8.1.1.2 (Tiñosa) durante el s. III, cuya presencia en los alfares y saladeros de esta centuria y en la necrópolis gaditana, si bien no masiva, es
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
490
suficientemente significativa2. En contraposición a estos elementos foráneos comunes en el registro de las instalaciones industriales conserveras, destaca la baja presencia (ausencia en el caso de los alfares) de importaciones centromediterráneas en los niveles de los ss. V-IV, lo que denota que el declive comercial gadirita del s. IV debió ser paulatino y conservando siempre un margen amplio de autonomía respecto al “aluvión” exportador centromediterráneo.
Por otro lado, nos parece importante recalcar la orientación principalmente
comercial (entiéndase, salazonera, como producto esencialmente exportado) de los alfares y sus producciones. Si bien junto a ingentes cantidades de ánforas se tornearon piezas de vajilla común o barnizada y otros elementos «singulares» como terracotas denotando una falta de especialización integral de los alfares, es muy significativa la ausencia de otro tipo de producciones como terracotas arquitectónicas y materiales de construcción (ladrillos o similares) de los que la ciudad debió hacer uso en estas centurias. Cabe preguntarse si estos materiales serían manufacturados en enclaves más cercanos a los núcleos poblacionales (algo parecido a lo que muestra el posible centro productor de objetos de culto de C/ J. R. Jiménez en plena necrópolis gaditana), si bien no existen razones de peso en función de las posibilidades de transporte o cualificación técnica de los alfareros para que estos elementos no hubiesen sido fabricados en los alfares ya conocidos. Podríamos plantear el fenómeno contrario a tenor de los datos que actualmente manejamos: que estos elementos constructivos comunes en el mundo griego, itálico y menos acentuadamente cartaginés no hubiesen encontrado aceptación por parte de la sociedad gadirita.
Otro aspecto a comentar de forma breve para estos momentos es la cuestión de
la relación espacial entre los talleres y la posible estacionalidad de los mismos. Respecto a la primera cuestión hay que señalar que los alfares se situaron separados unos centenares de metros -cuando más- con objeto probablemente de optimizar la extracción de recursos (arcilla, agua, desgrasantes, madera, etc...). La evolución temporal hará que una vez en desuso un sector de hornos la actividad se traslade unas decenas de metros en el entorno, soterrando las instalaciones abandonadas, siempre manteniendo una aparente conexión con la ubicación anteriormente explotada y una cierta distancia con los otros talleres (por lo que debemos hablar de un «grupo de talleres»). Respecto a la estacionalidad en el uso de los alfares, la diversificación de la producción y el uso de otras especies además de los túnidos migradores para la realización de las salsas y conservas parecen indicar que ésta no debió darse más que en épocas de climatología especialmente adversa (periodos de lluvias, por ejemplo). En cualquier caso, al igual que para el caso de los saladeros, los indicios disponibles no nos permiten decantarnos definitivamente en uno u otro sentido.
Insistir, de nuevo, en el extraordinario planeamiento espacial del la Gadir
púnica, evidenciado por la instalación de las industrias alfareras y saladeros en la periferia de la ciudad en lugares diferenciados (San Fernando y El Puerto de Santa
2 Este tipo anfórico, en principio considerado como fenicio-púnico y datado en los ss. IV-III a.n.e. puede ser hoy descartado con seguridad de entre el elenco anfórico gadirita. Asimismo, su ausencia en los niveles de s. IV pleno y su relativa abundancia en los ss. III-II a.n.e. parece abogar por rebajar la cronología principal de este tipo a estas centurias. Además, su característico perfil, parece indicar hoy a la luz de estas nuevas interpretaciones que se trata de una imitación turdetana no de perfiles ibicencos sino de las ánforas «gadiritas» de la serie 12 de J. Ramon (1995), fruto de la llegada de productos costeros al interior en cantidades importantes.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
491
María/Cádiz, respectivamente)3, algo que permanecerá en vigor hasta comienzos del s. I a.n.e. cuando los efectos de la romanización se dejan sentir y la introducción de nuevos modos de producción de origen itálico hizo que el sistema industrial gadirita tradicional quedase obsoleto, diseminándose ahora los asentamientos rurales con alfares y saladeros por la campiña litoral y el ámbito insular, abandonándose los antiguos asentamientos. En estrecha relación con esta cuestión crono-espacial, nos hemos hecho eco en trabajos anteriores del debate suscitado entorno al modo de explotación de cada una de estas facetas de la industria conservera, la existencia de un control “estatal” o religioso. El papel de la oligarquía (de la “ciudad”, en sentido amplio) y de los templos (Melqart-Astarté esencialmente) no está aún claro al respecto, ya que es difícil dilucidar si se trata de medios de producción públicos arrendados a particulares o explotaciones directas de la ciudad-templos4. La realidad es que pese a los paralelos del mundo griego planteados por otros autores (García, 2001; García y Ferrer, 2002), el status quaestionis actual se resume en la falta de evidencias contundentes hacia uno u otro lado. En cualquier caso, parece claro que un despliegue industrial como el realizado especialmente en el s. V (con el desarrollo a alto nivel de astilleros, salinas, alfares y saladeros y la formación de un circuito productivo interno coherente y rentable para las élites cívicas-religiosas) apunta a considerar la fabricación de salazones piscícolas como una «industria de la ciudad», con explotación directa o indirecta de ella. Como ya se ha señalado anteriormente (De Frutos y Muñoz, 1994 y 1996; García, 2001; García y Ferrer, 2002; Sáez, e.p.), ya para los ss. III-II a.n.e. contamos con muestras claras de la injerencia de las instituciones cultuales en la explotación industrial, al menos en cuanto a la alfarería se refiere, con sellos anfóricos con alusiones a Melqart, Astarté y Tanit (Sáez, e.p.) que bien podrían sugerir una cobertura ideológica de la actividad a cambio de la cesión a los templos de una parte de los beneficios5.
A nivel histórico y en líneas generales, a través del estudio de los talleres
alfareros y de sus producciones y de la dispersión comercial de los productos contenidos en ellas, podemos definir la evolución de las actividades de intercambio desarrolladas por Gadir dentro del contexto internacional del momento. Tras un inicio de la actividad pesquera-conservera-alfarera a fines del s. VI, años en que se instituyen las infraestructuras básicas del engranaje industrial, la maquinaria gadirita funcionaría a pleno rendimiento durante los dos primeros tercios del s. V con aparente autonomía internacional y fluidas relaciones con el mundo griego colonial y del Este mediterráneo (especialmente con el eje Emporion-Magna Grecia-Atenas) y copando los mercados de 3 Según muestra el registro arqueológico disponible, esta instalación de alfares debió ir pareja a la formación de la “conciencia ciudadana” en Gadir y a la institución de un régimen económico autónomo ajeno al anterior sistema colonial. Según las últimas hipótesis (Arteaga, 2001), éstos cambios comenzaron a gestarse a fines del s. VII y cristalizaron en el último tercio de la centuria siguiente, al menos para el caso gadirita o extremo-occidental, lo que parece corroborar la cronología de las alfarerías descubiertas hasta el momento en suelo isleño. Es probable que ante el menor volumen comercial y menores necesidades de abastecimiento interno, para época arcaica plena la ciudad pudiese subsistir en lo referente a recipientes cerámicos con objetos importados y con la actividad de un número reducido de instalaciones. 4 Es posible que en el mundo púnico sudpeninsular se diese el fenómeno de las prestaciones de trabajo obligatorias debidas a la ciudad o a las deidades patronas de ella, lo que podría haber sido aprovechado por estas instituciones para la industria salazonera. Sin embargo, la alta cualificación y especialización requerida por oficios como la alfarería, la pesca de altura o la propia manufactura de las conservas parecen desechar esta opción, ya que no parece probable que amplios sectores de la población gadirita estuviesen cualificados para asumir estas distintas facetas de la industria, incluso constriñendo la prestación de estos servicios a la época de migración de los túnidos (mayo-septiembre). 5 Sin embargo, la cronología tardía de estos sellos, ya dentro del s. II muy probablemente, hacen que halla que valorar seriamente otras posibilidades como la adopción de estos símbolos religiosos por parte de la oligarquía como parte de un plan diseñado para mostrar su condición de liderazgo (García, 2001) o el estatuto de aliada (federada) de Gadir respecto a Roma.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
492
gran parte del Mare Nostrum con sus salazones y salsas saladas piscícolas. Una buena muestra de esta prosperidad y de la existencia de una clase dirigente diferenciada son los tipos de enterramiento documentados en la necrópolis gaditana: por un lado, los conocidos sarcófagos antropoides sidonios; por otro, la convivencia de agrupaciones de “hipogeos” pétreos de gran tamaño con otros mucho más modestos en dimensiones y ajuares (Perdigones et alii, 1990).
A fines del s. V (hacia la encrucijada del –400), la pujanza comercial-política de
Cartago, la intromisión de otras ascendientes ciudades marítimas como Ibiza y las modificaciones en las relaciones con el mundo griego peninsular y extra-peninsular6, entre otros factores menos definidos, debieron llevar a una desestabilización del comercio salazonero gadirita. La retracción de algunos mercados y la desaparición de otros muchos (especialmente en el Mediterráneo Centro-oriental) y la entrada en la actividad exportadora de otros puntos del Estrecho (como parecen atestiguar la diversificación de tipos anfóricos, sobre todo entre las T-11.2.1.0, y los propios textos de los comediógrafos áticos) parece que contribuyeron de forma definitiva al inicio de un declive de la industria de la propia Gadir que se irá acentuando durante la primera mitad del s. IV7. La tendencia hacia la “crisis” comercial8 apuntada en la primera mitad del s. IV no hizo más que acentuarse bajo las condiciones del tratado romano-cartaginés del 348 a.n.e., en el que Gadir (de buen grado o no) se vio arrastrada junto con el resto de su zona de influencia tradicional a un enfrentamiento con la nueva potencia itálica emergente que se tradujo en la delimitación precisa de un estrecho mapa de posibles mercados para las manufacturas gadiritas, ya mermadas. El decaimiento debió ser importante ya que el silencio mostrado tanto por las fuentes textuales como por la arqueología parecen apuntar a que los productos cartagineses terminaron definitivamente de sustituir a los gadiritas en muchos de los puntos de destino habituales para éstos. Sin embargo, y de forma paradójica, los datos arqueológicos parecen indicar que esta situación no se enderezó hasta entrado el s. III a.n.e., aprovechando la industria salazonera gadirita el contexto bélico romano-cartaginés para abrir de nuevo sus mercados y relanzar todas las infraestructuras, siendo partícipes los gadiritas de las necesidades de abastecimiento cartaginesas y del decrecimiento en la llegada de sus productos a Extremo Occidente al tener que concentrarse en las propias necesidades generadas por el conflicto (264-249 a.n.e.) en su entorno inmediato. La presencia bárcida y la situación generada por la II Guerra Púnica, en la que Gadir jugó un sabio papel de “aliado” en retaguardia, favorecieron aún más los intereses comerciales de la ciudad9, consolidando de forma definitiva la industria de nuevo (las
6 Parece bastante plausible que la evidente progresiva preponderancia cartaginesa a nivel económico-político detectada sobre la zona del “círculo del Estrecho” desde estos momentos afectase a la continuidad del tráfico comercial ampuritano-gadirita, ya que es probable que los cartagineses apoyados en la fortaleza industrial ibicenca y de su propio entorno norteafricano intentasen copar los mercados al sur de la línea Ibiza-Ebro, además de interferir en los contactos con Oriente dada su enorme ventaja geoestratégica y su intervensionismo en Sicilia. 7 El cambio en el tipo de enterramiento en la necrópolis gaditana que se dio en estos momentos, desde hipogeos de buena factura a fosas simples normalmente recubiertas de lajas regularmente trabajadas, y el empobrecimiento de los ajuares (Perdigones et alii, 1990; Bernal et alii, 2003) parecen apoyar el inicio de esta “crisis” en estos momentos. 8 Además del empobrecimiento de los rituales funerarios y ajuares de su necrópolis, parece que se dio un descenso en la actividad de las factorías pesqueras-conserveras y la casi inexistencia de talleres alfareros que fabricasen ánforas comerciales. 9 El aprovechamiento de los contextos internacionales de tipo bélico no debe entenderse como la intensificación puntual de la producción con objeto del abastecimiento de los mercados durante estos años. Más bien, el repunte del segundo cuarto del s. III y los años de “entreguerras” de la misma centuria debieron servir como un punto de apoyo a un despegue que la ciudad debía buscar ya con anterioridad, regenerándose entonces las infraestructuras necesarias (astilleros, flota pesquera, factorías pesqueras-conserveras, alfarerías, obtención de sal,
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
493
factorías pesqueras-conserveras alcanzan ahora cotas de producción muy altas, se multiplican los alfares y se introducen mejoras técnicas, la necrópolis refleja una reactivación con nuevos rituales, etc...).
Hasta el momento, la densidad de yacimientos alfareros documentada para época
prerromana sólo es comparable al “barrio” alfarero de Ibiza (Ramon, 1991, 1995 y 1997; Duarte, 2000) y quizá a los tímidos descubrimientos de Cartago (Ramon, 1995; Vegas, 2002), por lo que las instalaciones industriales gadiritas deben ser actualmente (de igual forma que lo fueron en la Antigüedad) un referente en la cuestión de la manufactura cerámica para el resto del ámbito colonial fenicio del Mediterráneo centro-occidental.
etc...) para el innegable crecimiento económico documentado para el último tercio del s. III y buena parte del siglo siguiente. Se trataría de un oportunismo gadirita saldado con un retorno de la prosperidad comercial más que con un enfoque centrado en la manufactura de “pertrechos de guerra” (García y Ferrer, 2002: 38-40).
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
494
IMÁGENES
Figura 1.- Plano de situación de los yacimientos gadiritas con hallazgos de época fenicio-púnica y tardopúnica: 1. C/ Batallones de Marina, 2. Luis Milena, 3. Centro Atlántida, 4. Residencial David, 5. Sector III Camposoto, 6. Avda. Constitución, 7. Huerta del Contrabandista, 8. Cerro de la Batería, 9. Pago de Retamarillo, 10. Salina Tres Amigos, 11. Huerta de la Compañía, 12. Cuartel de Camposoto, 13. Residencial Las Indianas, 14. Huerta de Sopranis, 15. C/ Mercurio, 16. Residencial La Ermita, 17. Cerro de los Mártires, 18. Gallineras, 19. Río Arillo, 20. Almadraba, 21. Campo del Gayro, 22. Villa Maruja, 23. La Milagrosa, 24. Club La Salina, 25. Pery Junquera, 26. Torre Alta, 27. C/ Antonio López, 28. Castillo de San Romualdo, 29. El Canal, 30. Templo de Melqart, 31. Cádiz. (según Sáez et alii, e.p.).
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
495
Figura 2.- Tipología anfórica producida por los alfares de Gadir durante los ss. V-IV a.n.e.: T-11.2.1.3, T-11.2.1.4, T-11.2.1.5, T-12.1.1.1, T-8.2.1.1 e imitación de jonio-massaliota Py 1/2 (de izquierda a derecha y de arriba abajo), según Bernal et alii, 2003.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
496
ALFARERÍAS Fin s. VI-s. V Fin s. V-s. IV Siglo III Época Tardopúnica
Avda. Constitución ?
Batallones de Marina ?
Campo del Gayro ?
Centro Atlántida ?
Cerro de la Batería
Cerro de los Mártires
Cuartel de Camposoto ?
Gallineras ?
Juan Ramón Jiménez
Pago de Retamarillo
Pery Junquera ? ? ?
Res. La Ermita
SIIIC-RD ?
Villa Maruja Tabla 1.- Alfarerías activas durante los ss. V-IV a.n.e. Pueden apreciarse claramente las dificultades ofrecidas por el registro de fines del s. V y del s. IV a.n.e.
Lámina I.- Terracota representando a Astarté/Tanit hallada en 1993 en la C/ Juan Ramón Jiménez de Cádiz.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
497
Lámina II.- Cenizas y huella térmica de rubefacción del horno localizado en el yacimiento de Residencial David (foto: I. Clavaín).
Lámina III.- Aglomeración de ánforas T-11.2.1.3 junto a los hornos 2 y 3 del taller de Sector III Camposoto (foto: A. Sáez Espligares).
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
498
Lámina IV.- Proceso de excavación del horno 1 del taller de Sector III Camposoto (foto: A. Sáez Espligares).
Lámina V.- Máscara de tipología negroide, de probable manufactura local, hallada por P. Quintero en el Cerro de la Batería en los años 30 en el interior de un “hipogeo” (foto: A. Sáez Espligares).
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
499
BIBLIOGRAFÍA Alonso, C., Gracia, F. J., y Benavente, J. (e.p.): “Las marismas, alfares y salinas como
indicadores para la restitución paleotopográfica de la Bahía de Cádiz durante la Antigüedad”, Actas de los XVI Encuentros de Historia y Arqueología de San Fernando, San Fernando, Fundación Municipal de Cultura.
Alonso, C., Menanteau, L., Navarro, M., Mille, S., Gracia, F. J. (2001): “Antropización histórica de un espacio natural. Las salinas de la Bahía de Cádiz”, Boletín del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, 35: 172-185.
Álvarez, A., y Corzo, R. (1994): “Cinco nuevas terracotas gaditanas”, Boletín del Museo de Cádiz, VI (1993-94): 67-82.
Arteaga, O. (1994): “La Liga Púnica Gaditana. Aproximación a una visión histórica occidental, para su contrastación con el desarrollo de la hegemonía cartaginesa en el mundo mediterráneo”, VIII Jornadas de Arqueología Fenicio-Púnica (1993), Ibiza, (TMAI, 33): 25-58.
--- (2001): “La emergencia de la «polis» en el mundo púnico occidental”, en M. Almagro et alii, Protohistoria de la Península Ibérica, Madrid, Ed. Ariel.
Aubet, M. E. (1994): Tiro y las colonias fenicas de Occidente, Barcelona, Ed. Crítica. Bernal, D., Díaz, J. J., Expósito, J. A., Sáez, A. M, Lorenzo, L. y Sáez, A. (2003):
Arqueología y urbanismo en la carretera de Camposoto (San Fernando, Cádiz). Un avance de los hallazgos de época púnica y romana. San Fernando, Cajasur.
Blanco, F. J. (1999): “Informe arqueológico de la intervención arqueológica realizada en la calle Troilo n° 5. Cádiz-Febrero 1999", Informe inédito depositado en la Delegación Provincial de Cultura de Cádiz.
Carrera, J. C., de Madaria, J. L. y Vives-Ferrándiz, J. (2000): “La pesca, la sal y el comercio en el Círculo del Estrecho. Estado de la cuestión”, Gerión, 18: 43-76.
Clavaín, I., y Sáez, A. M. (2003): “La intervención arqueológica de urgencia en el Residencial David Fase II (UE 55) de El Pedroso (San Fernando, Cádiz)”, Anuario Arqueológico de Andalucía/2000, III: 174-182.
de Frutos, G. y Muñoz, A. (1994): “Hornos Púnicos de Torre Alta (San Fernando, Cádiz)”, Arqueología en el entorno del Bajo Guadiana, Encuentro de Arqueología del Suroeste, Huelva-Niebla: 396-398.
--- (1996): “La industria pesquera y conservera púnico-gaditana: balance de la investigación. Nuevas perspectivas”, Spal, 5.
Díaz, J. J., Sáez, A. M., Toboso, E. J., Montero, A. I., y Montero, R. (2003): “Las producciones cerámicas en las bahías de Algeciras y Cádiz en la Antigüedad. Análisis comparativo de sus trayectorias alfareras”, Almoraima 29: 123-136.
Duarte I Martínez, F. X. (2000): “Aproximació a la ubicació dels tallers terrissers de tradició fenício-púnica. El cas d´Ibosim”, Quaderns Prehistoria i Arqueología de Castellón, 21: 109-120.
Fernández Uriel, P., (2000): “La industria de la sal”, Actas del IV Congreso Internacional de Estudios Fenicios y Púnicos, (Cádiz 1995) vol. II: 345-351.
Gago, Mª . H., Clavaín, I., Muñoz, A., Perdigones, L. y Frutos, G. (2000): “El complejo industrial de salazones gaditano de Camposoto, San Fernando (Cádiz): Estudio preliminar”, Habis 31: 37-61.
García Vargas, E. (2001): “Pesca, sal y salazones en las ciudades fenicio-púnicas del sur de Iberia”, XV Jornadas de Arqueología Fenicio-Púnica (Ibiza, 2000): 9-66.
--- (e.p.): “La romanización de la «industria» púnica de las salazones en el sur de Hispania”, Actas de los XVI Encuentros de Historia y Arqueología (diciembre de 2000). San Fernando, Fundación Municipal de Cultura.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
500
García Vargas, E., y Ferrer Albelda, E. (2002): “Las salazones de pescado de la Gadir púnica. Estructuras de producción”, Laverna, 12.
Giles, F., y Sampietro, D. (1994): “Análisis de las terracotas púnicas y sedimentos vírgenes de ´paleosuelos rojos´ hallados en la excavación arqueológica de la calle Juan Ramón Jiménez de Cádiz”, Boletín del Museo de Cádiz, VI: 89-91.
González, B.; Torres, J.; Lagóstena, L. y Prieto, O. (2002): “Los inicios de la producción anfórica en la bahía gaditana en época republicana: la intervención de urgencia en Avda. Pery Junquera (San Fernando, Cádiz)”, Congreso Internacional Ex Baetica Amphorae, (Sevilla-Écija, 1998).
González-Wagner, C. (1994): “El auge de Cartago (s. VI-IV) y su manifestación en la Península Ibérica”, VIII Jornadas de Arqueología Fenicio-Púnica, Ibiza (TMAI, 33): 7-22.
Gutiérrez, J. M. (2000): “Aportaciones a la producción de salazones de Gadir: la factoría púnico-gaditana Puerto 19", Revista de Historia de El Puerto, 24: 11-46.
Lagóstena, L., (1996): Alfarería romana en la Bahía de Cádiz, Cádiz, Universidad de Cádiz.
--- (2002): La producción de salsas y conservas de pescado en la Hispania Romana (II a.C.-VI d.C.), Barcelona, Publicaciones de la UB. (Colección Instrumenta, 11).
López Castro, J. L. (1995): Hispania Poena. Los fenicios en la Hispania romana, Barcelona, Ed. Crítica.
Muñoz Vicente, A. (1997): “Secuencia histórica del asentamiento fenicio-púnico de Cádiz: un análisis crono-espacial tras quince años de investigación arqueológica”, Boletín del Museo de Cádiz, VII, (1995-1996): 77-105.
Muñoz, A., de Frutos, G., y Berriatua, N. (1988): “Contribución a los orígenes y difusión comercial de la industria pesquera y conservera gaditana a través de las recientes aportaciones de las factorías de salazones de la Bahía de Cádiz”, Congreso Internacional El Estrecho de Gibraltar, (Ceuta 1987), tomo I, Madrid.
Perdigones, L., y Muñoz, A. (1990): “Excavaciones arqueológicas de urgencia en los hornos de Torre Alta. San Fernando, Cádiz”, Anuario Arqueológico de Andalucía/1988, Vol. III: 106-112.
Perdigones Moreno, L., Muñoz Vicente, A., y Pisano, G. (1990): “La necrópolis fenicio-púnica de Cádiz”, Studia Punica, 7.
Quintero Atauri, P. (1932): “Excavaciones en Cádiz”, Memorias de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, 117, Madrid.
--- (1933): “Excavaciones en Cádiz”, Memorias de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, 122, Madrid.
Ramón Torres, J. (1991): Las ánforas púnicas de Ibiza, Ibiza, Govern Balear. (TMAI, 23).
--- (1995): Las ánforas fenicio-púnicas del Mediterráneo Central y Occidental. Barcelona, Universitat de Barcelona, (Colección Instrumenta, 2).
--- (1997): FE-13. Un taller alfarero de época púnica en Ses Figueretes (Eivissa). Ibiza (Trabajos del Museo Arqueológico de Ibiza, nº 39).
Ruiz Gil, J. A. (1991): “Cronología de las factorías de salazones púnicas de Cádiz”, IIº Congreso Internacional de Estudios Fenicios y Púnicos, Roma.
Ruiz, D. y Pérez, C. (1995): El poblado fenicio del Castillo de Doña Blanca (El Puerto de Santa María, Cádiz). El Puerto de Santa María (Colección de Temas Portuenses, 5).
Sáez Romero, A. M. (e.p.): “Epigrafía anfórica de Gadir (siglos III-II a.n.e.)”, Caetaria, 4.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
501
Sáez, A. M., y Díaz, J. J. (2002): “La industria alfarera de Gadir”, Revista de Arqueología, 252: 50-55.
Sáez, A. M., Bernal, D., Sáez, A., y Díaz, J. J. (2003a): “San Fernando en época fenicia, púnica y tardopúnica (ss. VIII-II a.n.e.)”, en Carta Arqueológica de San Fernando, Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.
Sáez, A. M., Montero, R., Toboso, E. J., y Díaz, J. J. (2003b): “Control arqueológico en el yacimiento púnico-romano de Gallineras (San Fernando, Cádiz)”, Anuario Arqueológico de Andalucía/2000, III: 166-173.
Sáez, A. M., Montero, R., Montero, A. I., Díaz, J. J. (e.p.): “Novedades acerca de los talleres cerámicos de Gadir”, Rivista di Studi Punici, 3.
Sibón Olano, J. F. (1994): “Informe de la excavación del solar de la calle J. R. Jiménez”, Boletín del Museo de Cádiz, VI: 83-88.
Vallejo, J. I., Córdoba, I., y Niveau, A. M. (1999): “Factorías de salazones en la bahía gaditana: economía y organización espacial”, XXIV Congreso Nacional de Arqueología, (Cartagena 1997), vol. 3: 107-114.
Vegas, M. (2002): “Alfares arcaicos en Cartago”, Cartago Fenicio-Púnica. Las excavaciones alemanas en Cartago 1975-1997, (Cuadernos de Arqueología Mediterránea, 4): 147-164.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
502
Prospecciones arqueológicas en alta montaña. La zona media y alta del Pallars Sobirà (Lleida, Catalunya) y su relación con manifestaciones arqueológicas más amplias
Ermengol Gassiot Ballbè* Jordi Jiménez Zamora**
Joaquim Oltra Puigdomènech*** Resumen: La investigación en las zonas pirenaicas catalanas ha sido un tema obviado desde principios de siglo. Las labores de prospección arqueológica llevadas a cabo los años 2001 y 2002 nos permiten hablar de un registro rico y de una amplia cronología a múltiples altitudes. La interpretación clásica, la inexistencia de población prehistórica, es claramente errónea a la luz de los trabajos de los últimos años. En este sentido destaca la evidencia obtenida de cromlechs y túmulos que ilustran la continuidad en los Pirineos catalanes occidentales de patrones normativos documentados en los Pirineos centrales y occidentales para la Edad del Hierro. La localización de estos cromlechs y túmulos y su relación con otros yacimientos abre importantes perspectivas para la investigación de la Prehistoria final en estas zonas. Palabras clave : Prospección, Pirineos, Cromlechs, Campos de túmulos, Edad del Hierro, Bronce Final. 1. INTRODUCCIÓN
El trabajo que presentamos recoge datos procedentes de las campañas de prospección (años 2001 y 2002) y la campaña de excavación arqueológica (año 2003) en diferentes zonas del Alto y Medio Pallars. Estas intervenciones se enmarcan dentro del proyecto De la cacera a la transhumància: el poblament prehistòric de l'alta muntanya del Pallars Sobirà, (de la caza a la trashumancia: la población prehistórica de alta montaña del Pallars Sobirà), llevado a cabo por el Consejo Comarcal del Pallars Sobirà conjuntamente con la División de Prehistoria de la Universidad Autónoma de Barcelona desde el año 2000. Desde sus inicios, además, han colaborado el Ecomuseo de las Valles de Àneu, de Esterri de Àneu, y la Asociación Pirineo Vivo. La realización de este proyecto ha sido posible gracias a la concesión de diferentes ayudas económicas por parte del Institut d’Estudis Ilerdencs para la campaña de trabajo del año 2002, y tres ayudas del Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya para las intervenciones de los años 2001, 2002 y 2003.
El proyecto de investigación fue diseñado para obtener un primer conocimiento sobre el patrimonio arqueológico de las zonas altas del Pallars Sobirà, una de las comarcas catalanas
* Departament d’Antropologia Social i Prehistòria, Universitat Autònoma de Barcelona / Department of Anthropology, State University of New York at Binghamton). E-mail: [email protected] ** (Departament d’Antropologia Social i Prehistòria, Universitat Autònoma de Barcelona). E-mail: jorge.jimé[email protected] *** Departament d’Antropologia Social i Prehistòria, Universitat Autònoma de Barcelona). E-mail: [email protected]
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
503
con menor número de yacimientos conocidos hasta ese momento. Tras esta intención estaba la voluntad de definir las pautas de población de esta parte de los Pirineos desde su ocupación por comunidades de cazadores-recolectores, desde finales del Pleistoceno, hasta la aparición de las primeras fuentes escritas alrededor del siglo X d.C. Como premisa de partida se contemplaba la montaña como un medio con un potencial para el asentamiento humano, a diferencia del relativo abandono actual, que a lo largo de la Prehistoria fue siendo aprovechado de diversas maneras y donde la explotación de la biomasa animal habría jugado un papel decisivo. En este sentido, la localización de yacimientos arqueológicos había de ser el primer paso para posteriores estudios más intensivos de sitios y periodos más concretos. También en este sentido, habíamos previsto que un gran número de los yacimientos arqueológicos que encontraríamos tendrían relación con aspectos vinculados a esta biomasa animal: localización de sitios de paso de ganadería o de cabañas silvestres, estructuras de estabulación, etc. 2. LA VIDA EN EL MARGEN QUE NO EN LA MARGINALIDAD
Cuando alguien se molesta en ver las acepciones que el diccionario da de la palabra margen, descubre que una de ellas designa al espacio que queda en blanco a los lados de una pagina impresa o manuscrita. La imagen es perfecta para acercarnos las relaciones que el actual territorio del Pallars Sobirà ha mantenido con los diferentes modelos sociales que a lo largo del tiempo han contactado con los pobladores de esta tierra calificada como montañosa y áspera.
La comarca, durante el siglo XIX y XX, sufrió uno de los procesos más importantes de despoblación rural como efecto de la desectructuración de los modelos socioeconómicos propios, fruto de la implantación en Cataluña de los procesos de industrialización y urbanización. Con ello se concretó la plasmación del Pallars Sobirà como un espacio inhóspito, deshabitado y marginal dentro de una nueva sociedad, la industrial y urbana, que desde sus centros de decisión no solo configuró una imagen de los espacios de montaña sino que, al no favorecer su integración, provocó las condiciones estructurales para que esa imagen de marginalidad fuese efectiva. Ahora la comarca depende en exceso de los sectores de servicios y en particular del "monocultivo" del esquí y el rafting.
Si nos acercamos, en un salto cronológico amplio, a las imágenes que las sociedades mediterráneas, griegas y latinas, tenían de los Pirineos, y no sólo del Pallars Sobirà, comprobaremos que hay cierto paralelismo en el proceso de aquello que denominamos "marginación". Nos detendremos ahora en hacer un somero acercamiento a los conceptos e imágenes que el "mundo clásico" vertió sobre los espacios pirenáicos y sus habitantes y señalaremos algunos de los problemas que éstas han comportado. 2.1. Los Pirineos en las fuentes clásicas
El conocimiento de la cordillera en la Antigüedad fue realmente segmentado. Se tenía una visión errónea de su figura como resultado de la marginación que el territorio sufría por no ofrecer expectativas logísticas, estratégicas o económicas (Fatás, 1993) o por la apreciación desde posiciones litorales sin acceder a un conocimiento primario del terreno (Rodríguez Duque, 1978). El macizo fue visto ya desde un principio como un espacio de frontera y barrera donde no se concreta ningún plan, durante el periodo de control romano, de
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
504
actuación integral y coordinada entre las vertientes galas e hispánicas. De esta manera no se aprovechan las rutas y pasos longitudinales de larga tradición local o regional. De ello se derivó una escasa mención de los pobladores pirenaicos en las fuentes escritas.
Esa apreciación desde posiciones litorales condujo a configurar una imagen geográfica del macizo escuálida y, muchas veces, errónea. No es necesario incidir en los sucesivos comentarios de aquellos "clásicos" que mencionan que en las montañas pirenaicas nacen los ríos Tartessos e Istro (Herodoto y Aristoteles) y aquellos que posicionaron de manera errónea la orientación de los montes, dándoles una orientación N - S y opinando que son paralelos al río Rhin (Polibio, Posidonio, Estrabon). De igual manera se ofreció una imagen errónea de su longitud (Pompeyo Trogo ya en época augustea incluía a los Montes Cantábricos dentro de la cordillera pirenaica), de su altura, de su anchura....
La imagen más amplia de los Pirineos y sus habitantes la ofreció Estrabon en su obra Geografia, sobre todo en el libro tercero. En él se nos presenta a todos los pobladores del norte peninsular como una formación homogénea por lo que respecta a sus elementos culturales, sociales y políticos (“son sobrios, rudos, vestidos siempre de negro, practican el intercambio con otros grupos, aplican con dureza una justicia ejemplar, son poco comunicativos y poco sociables y viven en territorios con un rigor climático y una alta aspereza” – 3,3,7- ).
Evidentemente esta visión generalizada de los pobladores y los parajes donde habitan sólo pueden ser reflejo de una mirada sesgada y pobre. Todo ello coincide con la concepción que Roma tenía de los Pirineos: para ella el macizo era una Provincia Abierta. Este concepto designa a aquellos espacios que no presentaban para la metrópolis latina ningún interés económico o estratégico. Aunque el ejercito de Aníbal, que amenazó el poder romano, pasó por los Pirineos, las primeras acciones republicanas, en forma de comisiones de reconocimiento durante los tiempos de Catón, se centraron en reconocer los territorios cercanos al río Ebro (sentido y dimensiones), los caminos que conectaban éste con la Meseta Central y el Duero y el mayor conocimiento de los ríos que lo unían con los Pirineos (Segre, Cinca, Gállego). El objetivo final (Fatás, 1993) de todo ello era aumentar el conocimiento también de los pueblos hispanos, de sus límites, y defender la zona de interés principal, la Cuenca del Ebro y sus conexiones comunicativas con la costa, de cualquier amenaza militar. Para ello controló todos los territorios entre el Ebro y la Serra del Cadí, por oriente, y la Canal de Berdún por occidente, pareciendo según se deriva de las fuentes que no fue necesario ir más allá. Después de estas primeras acciones la mirada se dirigió hacia el Sur y hacia Occidente y los Pirineos dejan de ser un objetivo principal para los romanos.
El control definitivo de los espacios pirenaicos se cercioró ya en tiempos augusteos, al mismo tiempo que otros espacios considerados marginales como las zonas cantábricas, alpinas y de Iliria (Padró, 1986). De esta manera vemos que el conocimiento de los grupos sociales de los Pirineos, sobre todo por lo que concierne al lado más oriental de éstos, es escaso y poco pródigo en lo que se refiere a los datos documentales, sobre todo si lo comparamos con otros espacios, como el Sur de la Península, de los cuales tenemos un gran volumen de información.
Todo ello nos ha conducido a configurar una imagen errónea y deficiente de la cordillera. La marginalidad “clásica” acompañada de la más moderna y contemporánea ha provocado que estos espacios de montaña se nos muestren en la actualidad como lugares ahistóricos, donde los procesos sociales presentan un escaso interés para el mundo académico.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
505
¿Es esto cierto? ¿Cuál es la realidad de estos grupos? ¿Son marginales realmente o nos están ofreciendo unos desarrollos diferentes?
Entre la imagen de la Provincia Abierta y la imagen errónea, procedente de la erudicción moderna, que otorgaba a estos grupos rurales de montaña una independencia total y plácida (Rico, 1997) hay un abismo: el desconocimiento. Romper las barreras de este desconocimiento supone cambiar las piezas de su ubicación tradicional. Supone pasar a los grupos sociales que habitaron y que habitan las zonas de montaña de la marginalidad otorgada desde los centros de decisión y poder a la centralidad de sus propios designios y desarrollos. Vivir en el margen no significa ser marginal. Nuestro esfuerzo debe estar destinado a reconocer y definir grupos sociales que, frente a los poderes globalizadores, ofrecen modelos alternativos y propios.
El esfuerzo científico continuado en los espacios de montaña, como es el caso del Pallars Sobirà, nos está ofreciendo la posibilidad de observar como ciertos grupos sociales, por supuesto también para la Edad del Hierro, están en el centro de una historia donde no es posible hablar de aislacionismo, marginalidad, independencia plácida y subdesarrollo. Los resultados nos están ofreciendo la imagen de unos grupos con unos desarrollos tecnológicos, económicos y sociales propios donde el contacto con otros modelos no está ausente y por supuesto donde el conflicto tampoco lo está (Pons, 1978).
Estamos entonces frente a una realidad más coherente y compleja, cuando menos dual, donde entidades diferentes entran en contacto y conducen a nuevas situaciones sociales. Conocer esa nueva realidad sólo es posible si entendemos todas las piezas del puzzle. Si los desarrollos de la zona oriental de los Pirineos durante la latinización fueron diferentes de los procesos observados en la Cuenca del Guadalquivir, ello debió ser resultado de las diferencias en las piezas que entran en juego. Conceder a ciertas piezas una marginalidad es un truco fácil y barato para eludir el esfuerzo de reconocer otras realidades que nos permitan entender la heterogeneidad, y la riqueza, de los desarrollos sociales presentes durante los periodos de la Edad del Hierro y la latinización de la Península Ibérica. Cuando estos grupos que viven en el margen sean también objeto de nuestras investigaciones su realidad histórica abandonará esa marginalidad impuesta. 3. RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS (2000-2003)
En 2001 y 2002 se realizaron prospecciones arqueológicas empleando una combinación de estrategias dirigidas y una revisión exhaustiva de determinadas áreas de manera intensiva. Esta prospección intensiva ha sido realizada mediante el peinado de transectos a los largo del territorio seleccionado. La distancia entre los transectos ha oscilado entre 20 y los 40 metros. Dada la imposibilidad material de peinar todo el territorio con el tiempo y los recursos economicos y humanos disponibles, hemos seleccionado y transectado diferentes zonas de los valles de Son, Esterri d'Àneu y el valle de la Noguera a la altura de La Guingeta d'Àneu, el valle de Baiasca, Ribalera y la vertiente norte del valle de Romadriu-Santa Magdalena, la vertiente sur del Noguera de Vallferrera (especialmente, la umbría del Pico de Màniga) y algunos tramos de la mit ad oriental del Valle de Cardós.
Las dos campañas de un mes de prospección arqueológica han permitido localizar y documentar cerca de 50 yacimientos arqueológicos inéditos de diferente cronología y tipología (Imagen 1). A pesar de la dificultad de asignarles significación histórica y funcional
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
506
previa a un análisis más exhaustivo; podemos hablar con fiabilidad de la localización de un yacimiento con cistas y una galería cubierta (Lo Colomer, en la Guingueta d’Àneu. Imagen 2), de un dolmen asociado a un menhir (en la Font del Coms de Baiasca) y otro posible dolmen (el dolmen del Clot de la Coma, en Valéncia d’Àneu) , de otro menhir aislado (la Roca del Jou, en el Jou), de varios paneles con gravados (los de la Guineu en Esterri d’Àneu o el Gravats del Gavatxo, en Vallferrera entre otros), de una cueva con material lítico tallado (el Forat del Pa, de Son), de diferentes campos de túmulos (el Gos Mort – El Faro, en Vallferrera) y de uno o dos conjuntos de cromlechs en un mismo lugar (los cromlechs del Pic de Màniga, también en Vallferrera). A banda de estructuras más o menos aisladas y de difícil asignación cronológica, de hallazgos en superficie de materiales muebles (percutores, cerámica a mano, etc.) y de tres despoblados medievales. Los yacimientos mencionados presentan un amplio abanico cronológico que podría arrancar en el Neolítico y perdurar hasta el siglo VIII de nuestra era. Completan el listado múltiples estructuras agroganaderas de cronología moderna, probablemente hasta mediados del siglo XIX de nuestra era.
A continuación presentamos una breve relación y explicación de los vestigios prehistóricos vinculados con el Hierro hallados en los años de prospección arqueológica. Mencionar que ya que no se dispone de documentación escrita alguna para el Pallars Sobirà, entendemos que la protohistoria de esta comarca podría perdurarse hasta los documentos de fundaciones monásticas de origen carolingio del siglo IX d.n.e.
Fig. 1: Mapa del Pallars Sobirà con la ubicación de los principales yacimientos documentados a lo largo de las diferentes campañas de prospección.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
507
Fig. 1: Detalle de las cistas de la Guingeta d’Àneu.
3.1. Yacimientos atribuibles al Primer Milenio ane.
Cromlechs : Con el nombre de Pic de Màniga, denominamos al conjunto de cromlechs encontrados entre 2.540 y 2.520 m.s.n.m., en el término municipal de Vallferrera. Este pico domina la separación de aguas entre los valles de Ferrera, de Vallferrera y el valle de las Bordas de Conflent, ya en la Cuneca del Segre.
Los cromlechs se disponen en dos conjuntos claramente diferenciados (en la imagen 3 podemos ver uno de los del primer conjunto). El primero situado al norte del pico, está formado por los dos círculos más claros, con un diámetro longitudinal de 6 metros. Estos están conformados por bloques de mediano tamaño hundidos en el suelo, presentando una sola hilera de estos. Junto a estos dos, se encuentran también un tercer círculo más pequeño y alterado de unos 4 metros de diámetro y un posible cuarto cromlech de unos 4,5 metros de diámetro. El segundo conjunto está conformado por los círculos que se encuentran a una cota inferior, siguiendo la carena en dirección sur. Este segundo conjunto se conforma por cuatro estructuras que presentan un estado de conservación muy malo. Los círculos se componen de varias hiladas que se levantan hasta 20 cm. en algunos sitios, y su diámetro es inferior que los anteriores, de entre 5 y 5,5 m. Cabe destacar la ausencia de materiales en los dos conjuntos de cromlechs.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
508
Fig. 2: Crómlechs del Pic de Mániga.
Túmulos: Los yacimientos del Gos Mort - El Faro, y la Costa dels Meners, situados
en el bosque de Virós, y dentro de los términos municipales de Vallferrera y Tírvia; y a unas cotas que oscilan entre los 1.490 y los 1.800 m.s.n.m. se conforman por un conjunto de más de 300 túmulos, aunque la maleza y la gran presencia de musgo dificultan la apreciación de algunos amontonamientos que no hemos incluido en este recuento. Los túmulos aparecen de forma agregada y se distribuyen de forma desigual en el espacio, generalmente en grupos de 15 – 25.
Estos están conformados por amontonamientos irregulares de bloques medianos de pizarras, de forma circular u ovalada, sin matriz sedimentaria alguna (a parte del humus de formación tafonómica). Los tamaños oscilan entre los 3,2 y 3,6 m. en su eje longitudinal, 3 y 3,4 m. en su eje transversal, y entre 0,6 y 0,8 m. de altura media. Algunos túmulos presentan un claro anillo circular que los delimita. También encontramos túmulos con una laja hincada en el centro. No se encuentra material alguno en superficie. El yacimiento del Gos Mort – El Faro cubre un eje longitudinal de casi 2 kilómetros siguiendo la carena, y contiene cerca de 300 túmulos. En algunos puntos se aprecian vestigios arquitectónicos de diferentes cronologías.
El yacimiento Costa dels Meners, a 1.650 m.s.n.m., se encuentra claramente diferenciado en el espacio del anterior. Se trata de un conjunto de estructuras tumulares (12 muy claras) que no se asocian a otros elementos estructurales ni a materiales en superficie. Los diferentes túmulos se reparten en un área de unos 50 metros de radio, a una equidistancia de unos 15 metros.
Minas y Metalurgia: La presencia de estructuras y/o evidencias vinculadas a la actividad metalúrgica: minas, hornos de tostado y concentraciones de escorias; ha sido una constante a lo largo del territorio y de las cotas, desde 1.300 m.s.n.m. hasta 2.100 m.s.n.m. hemos podido documentar restos de estas actividades.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
509
Las minas las hemos localizado en diferentes zonas: a lo largo de todo el bosque de
Virós, en la vertiente norte del Pic de Màniga, en la carena que domina el valle de Baisca, en el valle de Son y en el valle del Romadriu – Santa Magdalena. Si bien en algunas zonas la presencia de minas de carácter prehistórico se mezcla con elementos más modernos (como en el bosque de Virós donde conviven múltiples tipologías o en Farrera, donde documentamos rasas mineras junto con estructuras medievales), en otras, como Baiasca, aparecen agrupaciones aisladas de origen prehistórico. Todas estas minas se caracterizan por tratarse de rasas abiertas colmatadas en muchos casos de rocas y mineral. Siguen el recorrido de los filones, si bien existen extracciones en zonas donde el mineral es de baja calidad, por lo que la supeditación al filón se diluye. La de mayor extensión documentada hasta el momento presenta una longitud de 15 m. y una anchura de 3 m, en Biasca.
Por otro lado documentamos múltiples hornos de tostado. En el valle de Baiasca documentamos tres fosas circulares en las que se encuentra restos del tostado del mineral y carbones. El diámetro de las fosas oscila entre 2 y 5 metros y sus profundidades en superficie entre 30 y 70 cm. No aparecen otras estructuras asociadas. También en Baiasca, el yacimiento del Pinflorit, a 2.037 m.s.n.m. se localiza a partir de un corte realizado por la pista forestal que deja a la vista un pavimento de losas de pizarra asociadas a tierra quemada, cerámica, restos de tostado y carbones. La extensión del enlosado en el corte se extiende hasta 3 metros, siendo inapreciable en superficie. Después de la limpieza del corte, se tomaron muestras para datación que han arrojado una fecha de 2.100 +/- 20 B.P.1 (KIA-20468), 180 – 50 cal A.N.E. realizada sobre carbón asociado al nivel de tierra quemada. Otra evidencia de horno de tostado la encontramos en el dolmen de la Font dels Coms, que desarrollamos a continuación.
Las concentraciones de escoria de hierro, evidencias de la fundición por reducción directa han aparecido en el valle del Romadriu – Santa Magdalena y en la Vallferrera, siendo el bosque de Virós el lugar de mayor concentración. Se trata de grandes acumulaciones que dan lugar a verdaderos montículos compuestos de escoria y carbón. Muchas de las escorias presentan marcas de elementos vegetales o aristas y algunos trozos presentan, adosados, trozos de barro cocido. Interpretamos estas improntas como restos de elementos vegetales de combustión y estructurales del horno (el aspecto de los restos de paredes encontrados nos remitiría a los hornos romanos, según C. Domerge, Com. Pers, 2002). Disponemos de dataciones para dos concentraciones de este tipo, una en el bosque de Virós, en el yacimiento del Gall Fer, con un resultado de 1265 +/- 20 a.p. (KIA-20465) 680 – 800 D.N.E.; y por otra el yacimiento del Planell de Castenàs, en el valle del Romadriu – Santa Magdalena, con una fecha de 1620 +/- 25 a.p. (KIA-20467) 380 – 540 cal D.N.E. Paralelamente, para concentraciones de escoria junto con carbones tenemos también dataciones que nos enmarcarían la actividad minera, nuevamente en el bosque de Virós entre los siglos III y VI d.n.e. (Pelachs et al. e.p.)
El Dolmen de la Font dels Coms : un ejemplo de reutilización de un mismo espacio a lo largo del tiempo.
El dolmen de la Font dels Coms se encuentra situado dentro del municipio de Baisaca, perteneciente al de Llavorsí, en el Pallars Sobirà. Su cota es de 1.850 m.s.n.m., y fue localizado mediante las labores de prospección que realizamos en el verano del 2001. Cabe mencionar que este yacimiento se compone de un dolmen con túmulo y de un menhir, con
1 Calibrada según la curva INCAL 98 (Stuivert et al. 1998). Los resultados de esta y las otras dataciones realizadas por nosotros los ofrecemos a 2 sigmas.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
510
una separación entre ambos de 100 metros. A mayor distancia del túmulo, ya en el bosque, encontramos una gran cantidad de estructuras de diferentes cronologías y vinculadas todas ellas a actividades ganaderas, cabañas de pastor de diferentes tamaños, corrales y “orris” (estructuras para ordenar ovejas).
El dolmen ha sido excavado en extensión durante el agosto de 2003, en el extremo Norte hemos abierto una trinchera para poder documentar los niveles del relleno del túmulo y la posibilidad de la existencia de un preparado previo a la construcción. En total hemos abierto una superficie de 68 m2. La actividad arqueológica se ha concentrado en las mitades frontal y posterior del túmulo, y en la cámara. Se han encontrando materiales adscribibles a inicios de siglo pasado, de cronología romano – republicana y periodos comprendidos entre el Neolítico Final y el Bronce Antiguo.
El túmulo tiene una extensión de 8,5 metros de diámetro, con un cromlech compuesto de grandes bloques. De la cámara se conservan dos grandes losas laterales de pizarra de entre 2,5 y 2,7m. de largo y 1,2 y 1,4 m. de ancho, con un grosor de entre 16 y 24 cm. La separación actual entre las losas oscila entre los 60 y los 80 cm. La posición inicial de las losas ha variado por lo que en la actualidad se encuentran con una inclinación de entre 53º y 56º dirección Norte. Las losas que en su momento cubrieron la cámara se encuentran esparcidas alrededor, siendo difícil precisar por el momento si estaba compuesto por una gran losa que se partió en diversos fragmentos o por diferentes losas. Los dos grandes ortostatos presentan hendiduras a ambos lados que indican claramente la intención de sostener dos vigas. Por la forma de las hendiduras, y la inclinación de estas (paralela a la inclinación de las losas) se aprecia que fueron realizadas cuando las losas se encontraban en posición vertical. El interior de la cámara presenta una fosa excavada de unos 35 cm. de profundidad, con un relleno de rocas en el que aparecen los materiales de apariencia romana. En la superficie del túmulo se han encontrado una lámina de sílex, un hacha pulida y un raspador de cuarzo, que nos remiten a restos de la violación de la cámara.
El cromlech del túmulo lo componen grandes bloques, que se encuentran a una distancia aproximada de 3,80 m. desde el centro de la cámara. En la trinchera practicada hemos podido documentar diversas lajas de piedra que falcan los grandes bloques.
La segunda fase de ocupación del yacimiento, que tentativamente situamos en los siglos II – I a.n.e, modificó el aspecto interior de la cámara, rellenando la fosa interior de piedras y sedimento con materiales cerámicos varios y usándose como refugio, como nos indican los restos de un hogar. Destacar las dos transformaciones más importantes, la construcción de un pequeño muro en la parte posterior de la cámara, y la construcción de un horno en la parte frontal de túmulo. El muro construido es recto y corre perpendicular a las losas de la cámara, descansa sobre el derrumbe de elementos constructivos de la cámara y cierra a esta de manera clara. El horno presenta siete niveles compuestos por losas pequeñas o grandes según los pavimentos. A lo largo de los diferentes niveles encontramos losas de pizarra que mostraban señales evidentes de haber estado sometidas a altas temperaturas, hasta el extremo de que se deshacían con el tacto. También a lo largo de los diferentes niveles encontramos restos de mineral de hierro, y algunas pizarras que parecían talmente deshechas, como si su componente mineral hubiera cedido al calor manteniendo la plasticidad de su contenido férreo. En la primera capa excavada, el último momento de uso, encontramos múltiples fragmentos de tierra apelmazada y quemada justo por encima del nivel de losas. Esto nos lleva a pensar que los niveles originales de horno se componían de un enlosado recubierto por la tierra quemada y apelmazada, y que este último fue siendo limpiado a medida que se reestructuraba el espacio construyendo un nuevo nivel de horno. Fuera de los
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
511
límites del horno, en la parte externa al cromlech modificado, documentamos dos grandes concentraciones de carbones y cenizas, a derecha e izquierda de lo que hemos interpretado como la puerta u obertura del horno, ya que no aparece muro o estructura delimitadora por ese lado y que las cenizas y carbones se concentran a lado y lado, dejando libre un paso de acceso.
El último momento de ocupación lo remitiríamos al pasado siglo. Producto de ocupaciones más o menos puntuales por parte de pastores. En esta ocupación se alzó otro muro que descansaba sobre el derrumbe y el muro de la fase previa. Este muro se apoyaba en las losas de la cámara y cerraba esta por el Oeste, tomando un aspecto de herradura. El conocimiento de este yacimiento se verá ampliado con los resultados de las analíticas y excavaciones venideras. 4. A MODO DE CONCLUSIÓN: LA INCLUSIÓN DE LAS ZONAS ALTAS DEL PALLARS SOBIRÀ EN REALIDADES HISTÓRICAS AMPLIAS.
Las recientes investigaciones arqueológicas en las zonas altas del Pallars Sobirà han proporcionado una serie de datos sumamente sugerentes en torno a la Prehistoria reciente y final del Pirineo. Primero, el incremento de yacimientos arqueológicos conocidos con cronología prefeudal ha sido espectacular. Segundo, algunos de estos yacimientos permiten vislumbrar una solución al problema que suponía el desconocimiento en términos arqueológicos de las zonas altas del Pirineo occidental catalán para la comprensión de algunos procesos y dinámicas de poblamiento durante la Prehistoria y la Protohistoria. Finalmente, el registro arqueológico facilita una mejor comprensión de unas formas de vida en la zona que, durante la Prehistoria Reciente y Protohistoria, generalmente se han asimilado a actividades ganaderas con continuidad en el tiempo y un cierto aislamiento con respecto a los diferentes focos de “desarrollo cultural” desde la Edad del Bronce. Los dos últimos aspectos aquí mencionados se abordan en las páginas siguientes. 4. 1. Campos de túmulos y cromlechs.... El final de la Prehistoria en el norte del Pallars Sobirà dentro del contexto del arco pirenaico.
La realización de prospecciones arqueológicas sistemáticas en diferentes valles y carenas del Pallars Sobirà ha permitido cierta actualización de un registro arqueológico que, en sus aspectos esenciales, ya había sido formulado a principios de siglo XX. Así, por ejemplo, los tres únicos sepulcros megalíticos conocidos en el año 20002, habían sido reportados y estudiados a mediados de la década de 1920 (entre otros, Serra Ràfols 1923, Serra i Vilaró 1927). Sobre la base de los ajuares recuperados y de la tipología del sepulcro, todos ellos han sido asignados al Bronce Medio (Cura 1987, Maya 1977, Pericot 1950, Vilardell 1987), aunque únicamente en la Cabana de Perauba se ha realizado una excavación moderna (Clop y Faura, 1995) y no se dispone de ninguna datación absoluta. Esta realidad permite concluir que la concepción del megalitismo en el curso alto de la Noguera Pallaresa como el resultado de un proceso de difusión paulatina de los enterramientos en cista neolíticos
2 Dolmen de la Mosquera en Pujol, el Dolmen de Castellar d’En Pey o Puy (en Peracalç) y la Cabana de Parauba (en Preacalç), todos ellos si511tuados en el municipio de Baix Pallars, fuera del ámbito de Pirineo axial que define el relieve en el centro y norte de la comarca. Únicamente la identificación de un posible dolmen en Olp (municipio de Sort) puede atribuirse a una investigación reciente, en este caso vinculada a la elaboración de la carta arqueológica de la comarca por parte del Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya a principios de los 1990s.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
512
de la Catalunya central (Cura 1987, Vilardell 1987) requiere de apoyos más sólidos que los existentes en la actualidad, máxime después de los hallazgos y datación de los entierros neolíticos de la Feixa del Moro de Juverri, en Andorra y de la situación inversa que defienden algunos investigadores/as aragonesas (Baldellou et al. 1987). El hallazgo de las cistas y galería cubierta en Lo Colomer y del Dolmen de la Font dels Coms de Baiasca y la excavación de éste último han de proporcionar en breve la posibilidad de una reformulación de la explicación del fenómeno megalítico en contextos de alta montaña.
Para los periodos posteriores de la Prehistoria y hasta el proceso de fundación de monasterios bajo la protección carolíngia del s. IX d.C., cuando aparece la primera documentación escrita en el Pallars, el panorama de las investigaciones no es, en absoluto, más halagüeño. Hasta hace pocos años, el depósito de bronces de Llavorsí constituía el único “yacimiento” en todo el Pallars Sobirà con una cronología entre en Bronce Medio y el s. IX dne. El hallazgo de este conjunto, el más importante por número de piezas del noreste de la Península, fue producto del azar cuando un coleccionista privado reseguía con un detector de metales las líneas de defensa republicanas de 1938 en una zona de montaña muy abrupta. Los estudios tipológicos realizados han permitido asignar al conjunto una cronología del Bonze Final III– Hierro Inicial y vincularlo estilísticamente a depósitos del centro-oeste de Francia, como los de Laurnaud y Petit Village (Gallart 1991). Más allá de la explicación que se otorgue al propio depósito, su existencia permite plantear la presencia de alguna suerte de relaciones de un alcance geográfico amplio que entre los s. VIII y VI ane abarcaron el Pirineo occidental catalán. No obstante, este hecho contrasta con la escasa atención prestada al Pirineo en general y al Pallars en particular en la comprensión de los fenómenos que afectaron a Europa sud-occidental en el primer milenio a.n.e. fuera de la búsqueda de líneas de paso de pueblos y influencias culturales de norte a sur durante el Bronce Final y Hierro Inicial. Cabe pensar que este reducido interés procede tanto de la lejanía de la comarca de los principales centros académicos así como de la visión que los propios investigadores/as tenemos de este territorio como hostil en contraposición con otras zonas con relieves menos marcados y más propensas a la implantación de economías con excedente basadas en cultivos cerealícolas, la vid y el olivo.
A finales de la década de 1990 en las afueras de Sort se realizó la excavación de urgencia del yacimiento de Santa Eulàlia localizado durante la construcción de un bloque de apartamentos. En él, subyaciendo a una necrópolis altomedieval y a niveles de habitación tardorromanos, se documentaron habitaciones rectangulares con cerámica de la Primera Edad de Hierro (Gallart com. pers. 2003). Por desgracia, la excavación no ha llegado a concluirse y su memoria todavía no se ha realizado. Este hallazgo, junto a los ya mencionados campos de túmulos de la entrada de Vallferrera y de cromlechs del Pic de Mániga plantean la necesidad de revisar las explicaciones del poblamiento durante el Primer Milenio a.n.e. e, incluso, hasta el proceso de feudalización. Para empezar, el concepto de territorio vacío o de área abierta empieza a mostrarse equívoco para la descripción de las realidades sociales de este periodo. Su arraigo en nuestra disciplina procede por una parte de la falta de yacimientos en algunos territorios pirenaicos que, como el Pallars Sobirà, han recibido poca atención desde la academia. En un segundo término ha encontrado apoyo también en las descripciones facilitadas por algunos autores latinos, como Estrabón y Polibio, de territorios que en época romano-republicana apenas si habían sido objeto de una conquista más o menos efectiva. Ya hemos expuesto algunas razones por las que éstas últimas deberían entenderse desde un prisma más amplio que el propio contenido de sus descripciones.
Al igual que para el megalitismo precedente, los campos de túmulos y cromlechs descritos abren la posibilidad a plantear un poblamiento de las zonas altas pirenaicas de una
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
513
intensidad mucho mayor de la que los datos conocidos hasta la fecha llevaban a pensar. También para este periodo los rasgos formales del registro presentan evidentes similitudes con la norma arqueológica que caracteriza áreas geográficas más amplias. Las necrópolis tumulares están ampliamente documentadas para la cuenca baja y media del Segre (Castro 1994, Maya 1977, Maya 1978, Pita y Díez-Coronel 1968), en las dos vertientes de los Pirineos, especialmente en el central y oriental (López y Pons 1995, Pons 2000) y en el Bajo Aragón y Sur del Sistema Ibérico (Almagro Gorbea 1973), por mencionar algunos ejemplos. Aunque la datación de estos conjuntos presenta algunos problemas, parece sólida su asignación a un amplio periodo de tiempo que se expande desde el Bonce final hasta el inicio de la Segunda Edad del Hierro y, en algunos casos, la romanización.
La generalidad del fenómeno coexiste con cierta diversidad interna de las técnicas y soluciones empleadas en las sepulturas. Así, mientras en la necrópolis del Puig Alt (en el Alt Empurdà) los túmulos están delimitados por un círculo de losas incadas (Pons 2000), en los grupos mencionados de Gos Mort-El Faro y Costa dels Meners se definen únicamente por un anillo de piedras de mayor tamaño que las del relleno interior que cierra la práctica totalidad del perímetro del montículo. La variabilidad en los sistemas constructivos de los túmulos se aprecia también dentro de las diferentes necrópolis tumulares de la cuenca baja del Segre (Castro 1994, Maya 1977, Maya 1978, Pita y Díez-Coronel 1968) y se hace más evidente si en el estudio se incluyen las conocidas en el arco pirenaico (López y Pons 1995). La escasa uniformidad interna del fenómeno se manifiesta también el variable tamaño de las necrópolis en número de sepulturas, en las dimensiones de los propios túmulos (aunque parece que en las zonas pirenaicas la norma ronda lo 3 m. de diámetro) y en la forma del entierro en sí. Aunque la incineración define un patrón general, la deposición de las cenizas o huesos quemados puede darse dentro de urnas, cistas o directamente en la base del túmulo. Este hecho aconseja cierta cautela a la hora de establecer una marcada diferenciación en términos histórico-culturales entre los “campos de urnas” y los “campos de túmulos”. Próximas excavaciones en las necrópolis del Pallars Sobirà habrán de permitir una mejor definición de los conjuntos de las zonas altas del Pirineo catalán y su comparación tanto con los yacimientos de la vecina Cuenca del Segre como con los conjuntos más cercanos a eje de la cordillera.
Los cromlechs de la cima del Pic de Màniga aportan también datos nuevos sobre la conformación de un paisaje social en las zonas altas del Pirineo durante el Primer Milenio antes de nuestra era. Su descubrimiento extiende hacia el Este los límites geográficos del espacio en que se presenta este fenómeno arqueológico. Por otra parte, este conjunto se encuentra a una cota notablemente superior a los círculos de piedras del Pla de Beret, en la Val d’Aran (Estany y García 1998, Gourdon 1879) y al conocido en la vertiente francesa del Coll de Salat (Bahn 1983). Este hecho parece confirmar la tendencia ya apuntada por Peñalver (2001) de un incremento en la altitud de estas manifestaciones arqueológicas en la parte oriental del territorio en que se presentan.
Las características de los círculos de piedras del Pic de Mániga reproducen aspectos normativos de esta clase de fenómenos (Andrés 1978, Peñalver 2001): se encuentran de forma agrupada, los diámetros de los círculos rondan los 4-6 m. y la mayoría están constituidos por una única hilada, se observa una práctica ausencia de restos artefactuales asociados y se localizan en lugares elevados visibles desde una amplia porción del territorio. Si el emplazamiento en lugares altos define uno de los aspectos de los cromlechs en el Pirineo central y oriental, queda entonces sobradamente justificada la necesidad de realizar nuevas e intensas prospecciones antes de caracterizar definitivamente el alcance geográfico del fenómeno. En este sentido, es significativo el hecho de que de los tres conjuntos de cromlechs conocidos para el Pirineo catalán, únicamente el del Pla de Beret se conocía hace 30 años
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
514
(Gourdon 1879) y los dos restantes (en la cordillera del Montsec y en El Pic de Màniga) se localizaron como resultado de las escasas prospecciones sistemáticas realizadas recientemente en el Pallars Jussà y Pallars Sobirà (Gassiot et al. e.p.). 4.2. El territorio arqueológico del Primer Milenio cal. ANE.
La construcción sistemática de un registro arqueológico para las zonas altas del Pallars Sobirà está arrojando datos de notable importancia sobre las poblaciones del Primer Milenio cal ANE que, en cierta forma, corrigen algunas de las insinuaciones de las fuentes clásicas o, por lo menos, de sus lecturas más habituales. En primer lugar, la existencia de un considerable número de evidencias (tomando en cuenta la porción de territorio prospectado, la intensidad de esta revisión y la ausencia de otro tipo de intervenciones arqueológicas programadas) de diferentes periodos de la Prehistoria debe prevenir a investigadores/as ante la tentación de concebir los medios de alta montaña como inhóspitos a un poblamiento humano denso, especialmente con anterioridad a la extensión de las herramientas de hierro (Bahn 1983). En definitiva, a pesar del carácter incipiente del registro de yacimientos actualmente existente, éste muestra la presencia en la zona de estudio de manifestaciones arqueológicas con una extensión geográfica amplia, cuyos límites se encuentran en muchas ocasiones más allá de los confines del Pirineo. En esta dirección habría que revisar, en un futuro no muy lejano, concepciones tales como el que en las áreas de montaña las manifestaciones “culturales” prehistóricas tienen periodos de vigencia mucho más extendidos en el tiempo que los territorios de la depresión del Ebro, mucho más “dinámicos culturalmente”. Como ya se ha señalado, la visión de los valles del Pirineo como cerrados socialmente y reacios al cambio tiene más que ver con el carácter de las fuentes y de la colonización romana y carolingia que con una realidad histórica de las poblaciones que lo habitaron. Contrariamente, el registro arqueológico sugiere más bien cierta actualidad de las manifestaciones en el Pirineo en relación con los territorios adyacentes.
Bien es cierto que, por otra parte, ciertos aspectos del registro arqueológico muestran recurrencias y continuidades a lo largo de periodos cronológicos muy amplios. Tales son los casos de la presencia de cerámicas prehistóricas y molinos barquiformes en rellenos y paredes de algunos poblados alto-medievales de altura3. Sin embargo, estas continuidades son indicativas de los atractivos de determinados emplazamientos para cumplir unas funciones concretas más que de pervivencias “culturales” en el sentido estricto. Continuando con esta argumentación, cabe buscar la razón de algunas recurrencias diacrónicas en los espacios arqueológicos en las formas de explotación del entorno y organización económica de las propias comunidades o poblaciones de montaña. En este sentido, la distribución de yacimientos prehistóricos y protohistóricos parece coherente con la presencia de actividades ganaderas de altura. Acto seguido revisamos muy brevemente algunos ejemplos.
El emplazamiento del dolmen y el menhir de la Font dels Coms coincide con una de las principales rutas de trashumancia del Pallars Sobirà, que comunica la zona de Espot con Sort y la Cuenca de Tremp, permite acceder de la Noguera Pallaresa a la Vall Fosca (en
3 Durante la excavación de los rellenos de algunas habitaciones medievales del Despoblat de la Santa Creu de Llagunes (municipio de Soriguera) se encontraron varios fragmentos de cerámica prehistórica, presumiblemente del Bronce. Nosotros mismos, en 2002, encontramos un molino barquiforme en la muralla de Castell Serret, un “castrum” altomedieval en el valle del rio Romadriu abandonado a en la segunda mitad del s. XII. También en Sant Vicenç d’Enclar, en Andorra, se encontraron cerámicas prehistóricas en contextos alterados por las sucesivas fases tardorromanas, visigodas y altomedievales (AA. VV. 1997)
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
515
sentido transversal) y a los pastos del macizo del Montseny de Pallars (Ros 2001). Ambos monumentos megalítcos se encuentran en una zona actual de pastos, con poca pendiente, cerca de una fuente y unos 150 m. por debajo de la carena y a resguardo de los vientos dominantes del oeste y noroeste. En los últimos siglos el lugar ha sido empleado para guardar ganado, ordeñar y como refugio de pastores, tal y como ilustran las múltiples construcciones de diferentes épocas halladas en este sitio. El propio dolmen y su túmulo correspondiente son testigos de una amplia diacronía en la ocupación del lugar. A la construcción y uso del sepulcro le siguen al menos dos fases de ocupación posterior y ambas implicaron cierta remodelación arquitectónica. La primera fue la vinculada a la construcción de un horno de tostado de hierro en torno a los siglos II-I ANE, por los paralelismos con el vecino horno adyacente a las minas del Piflorit fechado mediante AMS y por la cerámica fina romana asociada. El horno, circular con un diámetro de casi 2 m., abierto y sin paredes que lo cerraran de forma efectiva, es similar a estructuras documentadas que sirvieron para tostar hierro en Europa al final de la Prehistoria e, incluso, hasta época altomedieval (Pleiner 2000). En ese momento la cámara del dolmen fue vaciada y se adaptó mediante algún pequeño muro absidal para que fungiera como refugio. La última ocupación, de periodo etnográfico y con cerámica de producción local de la comarca, estuvo vinculada a una segunda cabaña en esta ocasión usada con toda seguridad por un pastor. En definitiva, parece como si las características del lugar como espacio ganadero de altura vehicularan la sucesión de ocupaciones arqueológicas.
En el mismo valle se documenta una explotación minera de cierta intensidad. Siguiendo la carena que cierra el valle de Baiasca, en menos de 6 Km. localizamos una pequeña rasa minera en el Pic de l’Àliga, dos cerca del Pic de la Riuposa y al menos cinco más en La Piqueta-Piflorit. A escasos 100 m. de estas últimas, la datación de un horno abierto definido por un pavimento de losas pequeñas de pizarra, revestido por tierra cocida y con gran cantidad de carbones ha proporcionado una fecha de 180-50 cal ANE. Las cubetas localizadas en el Coll del Cantó también corresponden, probablemente, a hornos de tostado. En todos los casos, los afloramientos explotados son fundamentalmente de hematites de baja densidad y con un alto contenido de Carbono (J. Mª . Mata com. pers. 2002). Su productividad debió ser baja. Este hecho, junto al tamaño de las minas y explotaciones documentadas, hace pensar en una producción descentralizada en pequeños talleres ubicados cerca de los puntos de extracción del mineral. Por otra parte, las características del mineral empleado hicieron necesario una primera quema del hierro en estado mineral, a temperaturas de entre 400 y 800 ºC con la finalidad de eliminar el carbono y oxidar la hematites, hecho éste último que habría de permitir un posterior proceso de reducción del metal a menor temperatura (Pleiner 2000). Los datos disponibles para esta zona ilustran que al final del Primer Milenio cal ANE después del tostado del mineral, el resto del proceso productivo del hierro (reducción y forja) se llevaba a cabo en otros lugares, puesto que no se han localizado en ninguno de los casos escorias de reducción ni restos de hornos cerrados.
La asociación entre yacimientos del Primer Milenio cal ANE, espacios ganaderos (al menos en periodos recientes) y mineralizaciones de hierro en superficie introduce una nueva variable en el análisis de los patrones de ocupación y el territorio en ese periodo al final de la Prehistoria. Tanto los campos de túmulos de Gos Mort-El Faro como los cromlechs del Pic de Mániga se encuentran en un área donde en 2002 conjuntamente con un equipo de la Escola de Mines de la Universitat Politècnica de Catalunya localizamos cerca de 200 antiguas minas siguiendo al menos 4 grandes vetas de mineral de hierro (Castellarnau y Mata 2002, Gassiot et al. e.p.). Aunque muchas de ellas estuvieron vinculadas a las fragua catalanas de época moderna, también se documentó una producción siderúrgica intensa fechada radiocarbónicamente entre el 350 y el 800 cal DNE.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
516
Al igual que en la ocupación protohistórica del Dolmen de la Font dels Coms (en términos de la secuencia del Pallars Sobirà), los cromlechs del Pic de Mániga se localizan en un lugar de confluencia entre afloramientos superficiales de mineral de hierro y una ruta que, a través del coll de Mániga, históricamente sirvió como via de circulación de rebaños entre el valle del Segre y Andorra y, a través de la Vallferrera, la cuenca del Noguera Pallaresa (Roigé 1995). Otro indicio de la confluencia, al menos sobre el papel, de espacios ganaderos de altura y ámbitos de explotación minera lo encontramos en los restos de escoria de reducción primaria de hierro del Planell de Castenás, a 2100 m. de altura. Este yacimiento fue datado en 380-540 calDNE y se sitúa en una zona de pastos empleada actualmente durante el verano por ganado ovino y bovino. La elevada cota del yacimiento hace pensar que los trabajos siderúrgicos se realizaron en verano. En el plano hipotético, nos podemos estar encontrando ante actividades de producción de hierro que coexistieron con una ganadería estacional, ya fuera una trashumancia con desplazamientos fuera del área pirenaica o, simplemente, con un movimiento altitudinal de las carenas a los fondos de valle.
* * *
En definitiva, al menos para el momento inicial de la romanización es necesario ampliar nuestra concepción previa de las sociedades pirenaicas. La tradicional visión de grupos ganaderos debe ampliarse para introducir en ella un conjunto de actividades que sin duda fueron relevantes en su economía. Una de ellas fue la producción metalúrgica que, al menos en torno a los siglos II-I cal ANE fue lo suficientemente intensa para conformar el espacio central de las evidencias arqueológicas conocidas de este periodo. Alcanzado este punto, la revisión de la noción de territorio “abierto” de las fuentes latinas es necesaria. Ante la concepción de un territorio con poca población y una explotación poco intensa de ciertos recursos, el norte y centro del Pallars Sobirà parece configurarse como un espacio fuertemente antropizado, definido a partir de la realidad social de las colectividades que lo habitaron. En este sentido, la presencia de pequeños centros productivos de metal, que contrasta con las gigantescas acumulaciones de residuos de más de 50.000 Tm. de escoria de reducción de hierro de la Bahía de Baratti, cerca de Populonia (Italia) del periodo republicano romano (Pleiner 2000), es fundamentalmente indicativa de la organización de la producción y, en consecuencia, debe ser entendida como tal.
Diversos elementos previenen contra la idea de las áreas de montaña (en este caso del Pirineo) como espacios aislados del resto del mundo y regidos por una combinación de caracteres del medio físico con un tradicionalismo congénito de sus poblaciones (cf. Bahn 1983). La evolución del conocimiento del Neolítico en lugares como Andorra, por ejemplo, refuta la concepción de que la mayoría de fenómenos arqueológicos aquí son necesariamente el resultado de largos procesos de difusión desde la Catalunya central, la depresión del Ebro o el sur de Francia. Las evidencias recientes sugieren otro tanto para el Pallars en diferentes periodos. Así, el depósito de bronces de Llavorsí señala para el primer tercio del Primer Milenio cal. ANE la circulación de objetos a larga distancia. Igualmente, la presencia en el registro arqueológico de patrones normativos con una amplia dimensión geográfica, como los campos de túmulos, los cromlechs o cierta tecnología en la producción de hierro, nos lleva a concebir el Pirineo occidental catalán dentro de las territoriales amplias que definieron el norte de la Península antes de la romanización. La cerámica fina romana hallada en el Dolmen de la Font dels Coms ilustra claramente este hecho. Aún considerando que el norte del Pallars no fue objeto de una presencia efectiva romana y sus poblaciones mantuvieron cierta autonomía, no por ello estas comunidades dejaron de participar de la misma realidad histórica que los/las habitantes de la cercana Aesso, con los que quizás los articulaba el conflicto.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
517
5. AGRADECIMIENTOS.
Este trabajo no habría sido posible sin las diferentes personas que han participado, directa e indirectamente, en las campañas de prospección y excavación realizadas. También queremos mencionar las aportaciones de Xavier Català, Josep Mª . Mata, el Ecomuseu de les Valls d’Àneu y la Associació Pirineu Viu, sin las cuales los trabajos llevados a cabo difícilmente habrían visto la luz. BIBLIOGRAFÍA AA.VV. (1997): Roc d’Enclar. Transformacions d’un espai dominant (segles IV-XIX).
Andorra la Vella, Ministeri de Cultura d’Andorra. (Monografies del Patrimoni Cultural d’Andorra,4).
Almagro Gorbea, M. (1973): Los campos de túmulos de Pajaroncillo (Cuenca). Aportación al estudio de los túmulos de la Península Ibérica. Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia. Madrid. (Excavaciones arqueológicas en España).
Andres, T. (1978): Los “cromlech” pirenaicos. II Col· loqui Internacional d’Arqueologia de Puigcerdà. Els pobles pre-romans del Pirineu. Puigcerdà, Institut d’Estudis Ceretans: 109-117.
Bahn, P. G. (1983): Pirynean Prehistory: a palaeoconomic survey of french sites. Aris & Phillips. Warminster.
Baldellou, V., Calvo, M. J. y Andrés, T. (1987): “El fenòmen megalític a l’Alt Aragó”. Cota Zero 3: 26-35.
Castellarnau, A. y Mata, J. Mª . (2002): Estudi sobre les farges i les mineralitzacions de ferro de la Vallferrera (Pallars Sobirà). Trabajo de investigación inédito. Manresa, EUPM.
Castro, P. V. (1994): La sociedad de los campos de urnas en el nordeste de la Península Ibérica. La necrópolis de El Calvari (El Molar, Priorat, Tarragona). Oxford (BAR-International Series 592).
Clop, X. y Faura, J. M.: (1995): “La cabana de Perauba (Pallars Sobirà) i el megalitisme al Pallars”. Revista d’Arqueologia de Ponent, 5: 127-142.
Cura M. (1987): “Origen i evolució del megalitisme a les comarques centrals i occidentals de Catalunya: I. Del Neolític Mitjà a l’Edat de Bronze”, Cota Zero 3: 76-83.
Estany, I. y García, G. Mª . (1998): “Vies de comuniació al Pirineu Central en el periode del Bronze Final. Estructures tumulars al Pla de Verte. Val d’Aran”. XI Col· loqui Internacional d’Arqueologia de Puigcerdà. Comerç i vies de comuinicació (1000aC- 700 dC). Puigcerdà, Institut d’Estudis Ceretans: 93-100.
Estrabon (1952): Geografía de Iberia. Traducción y comentarios de A. Shulten y L. Pericot. Barcelona, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Barcelona.
Fatas, G. (1993): “Los Pirineos Meridionales y la conquista romana”. En J. Uterman y F. Villar (eds.): Lengua y cultura en la Hispania prerromana. Salamanca, Ed. Universidad de Salamanca.
Gallart, J. (1991): El dipòsit de bronzes de llavorsí /El Pallars Sobirà) . Barcelona, Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya (Excavacions Arqueològiques a Catalunya 10).
Gassiot, E., Forés, A. i Oltra, J. (e.p.): “Mes enllà de la transhumància: mineria i metal· lúrgia antiga a l’alta muntanya del Pallars Sobirà”. Actas del I Simposio Latino de Historia de la Minería, Bellmunt 2002. Barcelona.
Gourdon, M. (1879): “Les sépulcres du Val d’Aran”. Bulletin de la Société Ramond: 79-83.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
518
López, J. y Pons, E. (1995): “Les necropolis d’incineració tumulària de la zona pirinenca”. Muntanyes i població. El passat dels Pirineus des d’una perspectiva multidisciplinària. I Simposi de Poblament dels Pirineus, Andorra la Vella: 107-126.
Maya, J. L. (1977): Lérida prehistórica. Lérida, Dilagro S.A. Maya, J. L. (1978): “Las necrópolis tumulares ilerdenses”. II Col· loqui Internacional
d’Arqueologia de Puigcerdà. Els pobles pre-romans del Pirineu. Puigcerdà, Institut d’Estudis Ceretans: 83-96
Padró, J. (1986): “Els pobles indigenes de l’interior de Catalunya durant la Protohistoria”. VI Col· loqui Internacional d’Arqueologia de Puigcerdà. Protohistoria Catalana. Puigcerdà, Institut d’Estudis Ceretans.
Peñalver, X. (2001): “El Bronce Final y la Edad de Hierro en la Euskal Herria atlántica: cromlechs y castros”, Complutum, 12: 51-71.
Pericot, L. (1950): Los Sepulcros Megalíticos Catalanes y la Cultura Pirenaica. Barcelona, Instituto de Estudios Pirenaicos-Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Pita, R. y Díez-Coronel, L. (1968): La necrópolis de “Roques de San Formatge” en Serós (Lérida). Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia. (Excavaciones arqueológicas en España).
Pleiner, R. (2000): Iron in Archaeology. The European Bloomery Smelters. Archeologicky Ústav Av Cr. Praha.
Pons, E. (2000): Pobles de muntanya, pobles d’aigua al Pirineu oriental (1100-650 aC). Roses, Brau Edicions (Col· lecció Papers de Recerca, 5).
Pons, J. (1978): “Propiedad privada de la tierra y comunidades campesinas pirenaicas. Análisis de una sentencia judicial del año 193”. Memorias de Historia Antigua, III: 111-124.
Rico, C. (1997): Pyrenées Romaines. Madrid, Casa Velásquez. Rodríguez, Duque, J. I. (1978): “Els Pirineus a les fonts clàssiques”. II Col· loqui
Internacional d’Arqueologia de Puigcerdà. Els pobles pre-romans del Pirineu. Puigcerdà, Institut d’Estudis Ceretans: 315-317
Roigé, X. (1995): Cuadernos de la trashumancia –Nº. 13. Pirineo Catalán. Madrid, ICONA. Ros, I. (2001): “El món pastoral i transhumant pallarés d’abans i después de l’obra de Violant
i Simorra”. En R. Violant (Ed. I. Ros): La vida pastoral al Pallars. Tremp, Garsineu Edicions.: 378-409.
Serra i Vilaró, J. (1927): La Civilització Megalítica a Catalunya. Contribució al seu estudi. Solsona, Musaeum Archaeologicum Diocesanum.
Serra Ràfols, J. de C. (1923): “Exploració arqueològica al Pallars”. Butlletí de l’Associació Catalana d’Antropologia, Etnologia i Prehistoria, I: 69-84.
Vilardell, R. (1987): “Origen i evolució del megalitisme a les comarques centrals i occidentals de Catalunya: II. L’Edat de Bronze”, Cota Zero 3: 84-91.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
519
El yacimiento de la Primera Edad del Hierro de Sant Jaume-Mas d’en Serrà (Alcanar, Montsià, Catalunya) y el proceso de iberización en el curso del río Senia y
áreas limítrofes
David Garcia i Rubert* Con la colaboración de Isabel Moreno Martínez**
Resumen: Los trabajos realizados hasta el momento en el yacimiento catalán de Sant Jaume-Mas d’en Serrà (Alcanar, Montsià, Tarragona) están permitiendo estudiar profundamente los procesos de cambio socioeconómico que desembocaron en la formación de la Cultura Ibérica en las tierras situadas alrededor de los ríos Sénia i Ebre. Asimismo, la riqueza del registro arqueológico permite albergar grandes esperanzas por lo que respecta al conocimiento de la formas que adoptaron, alrededor del 600 a.C., los intercambios comerciales entre las comunidades indígenas y los comerciantes fenicios. Palabras clave: Primer Hierro, Comercio fenicio, Fortificaciones, Cerámica fenicia. 1. INTRODUCCIÓN Los trabajos de excavación e investigación en el yacimiento preibérico de Sant Jaume-Mas d’en Serrà (Alcanar, Montsià, Catalunya) se han desarrollado hasta el momento a lo largo de un total de siete campañas de excavación arqueológica, entre los años 1997 y 2003. Aunque la intensidad de los trabajos ha sido irregular e intermitente, los resultados obtenidos hasta el momento han sido realmente espectaculares. Efectivamente, se trata de poblado de la Primera Edad del Hierro, fechado grosso modo entre mediados del siglo VII a.C. y el primer cuarto del siglo VI a.C. el cual, destruido en su momento por un pavoroso incendio, ha llegado hasta nuestros das en un perfecto estado de conservación, con una calidad del registro arqueológico muy alejada, tanto por la densidad del número de restos recuperados como por la integridad de las estructuras documentadas, de lo que estamos acostumbrados a documentar en Catalunya. Presentamos en este trabajo una visión de conjunto del volumen de información que hasta el momento ha proporcionado el estudio de este importante asentamiento de la comarca meridional catalana del Montsià. * Arqueólogo. GRAP (Grup de Recerques en Arqueologia Protohistòrica. Universitat de Barcelona). Profesor del Graduat Superior en Arqueologia del Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia de la Universitat de Barcelona. Dirección postal: C/ Calvo Sotelo 37, esc. izq., entl. 2ª, 08107 Martorelles (Barcelona). E-mail: [email protected] ** Restauradora. GRAP. E-mail: [email protected]
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
520
2. SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO
El poblado de Sant Jaume, situado de forma genérica en el cuadrante nordeste de la Península Ibérica, se encuentra localizado de forma más precisa en la comarca del Montsià, la más meridional de las comarcas catalanas, conformada básicamente por las tierras situadas justamente al sur de la zona de la desembocadura del río Ebre. La comarca se encuentra delimitada al norte por el curso bajo del río Ebre, su desembocadura y su Delta, al este por la costa mediterránea, al oeste por el macizo de los Ports de Tortosa-Beseit y al sur por el río Sénia. El asentamiento de Sant Jaume-Mas d’en Serrà se encuentra situado en el extremo sudeste de esta comarca, en una de las últimas estribaciones de la sierra del Montsià, encima de una pequeña elevación (224 m.s.n.m.) de fuertes pendientes, orientado hacia el sur. Gracias a su situación privilegiada, cerca de la costa y de la desembocadura del río Sénia, domina visualmente a la perfección, en dirección nordeste, este y sudeste, todo el sector de costa comprendido entre el puerto de los Alfacs-Punta de la Banya del Delta del Ebre al norte, y los contrafuertes marítimos de la Sierra de Irta-Peníscola en el extremo sur. Por lo que respecta al sector norte/noroeste, el yacimiento controla también visualmente los pasos naturales que, por medio de barrancos de suaves pendientes, comunican este sector de la costa con la depresión de Ulldecona, vías de comunicación conformadas por la red hidrográfica de los barrancos de Mas de Libori, les Cases, Fondo y Roca Roja. Justamente en el punto final, por su extremo norte, de esta red de comunicaciones, en la vertiente oeste de la Sierra del Montsià, se encuentra situado el poblado coetáneo de la Ferradura-Els Castellets (Ulldecona, Montsià), con el cual el yacimiento canarevo no mantiene, no obstante, un contacto visual directo. Si que lo tiene en cambio con otros asentamientos cercanos igualmente coetáneos, como la Cogula (Ulldecona, Montsià), la Moleta del Remei (Alcanar, Montsià), el Puig de la Nau (Benicarló, Baix Maestrat, País Valencià) y el Puig de la Misericòrdia (Vinaròs, Baix Maestrat, País Valencià).
Se trata de un asentamiento en altura (224 m. s.n.m.) sin denominación específica aunque figure en la cartografía 1:25.000 y 1:50.000 del IGN con la denominación de “El Rajolar”1. El yacimiento se encuentra ubicado en el término municipal de Alcanar, entre las partidas territoriales conocidas como "Bassa de Sant Jaume" y "Mas d’en Serrà". Lo encontramos situado encima de un promontorio de perfil cónico rematado en una plataforma amesetada de contorno pseudoovalado y 80 x 40 m. de longitud en sus ejes máximos, y con una muy ligera pendiente en dirección sur/sudeste. El yacimiento propiamente dicho ocupa aproximadamente unos 570 m2.
En la actualidad, la cima de la elevación donde se ubica el yacimiento no se
encuentra cultivada, no existiendo tampoco evidencias de trabajos agrícolas pretéritos. La parte más elevada del asentamiento de Sant Jaume presentaba en el momento del descubrimiento una masa extraordinariamente densa de vegetación formada por una diversidad de especies de la flora de matorral más propiamente mediterránea, entre las cuales destaca especialmente el margalló o palmito (Chamaerops humilis), una variedad de palmera enana. En la parte baja de la falda de la montaña el gran desarrollo actual de los
1 1/50.000: Mapa Comarcal de Catalunya-22/Montsià. Institut Cartogràfic de la Generalitat de Catalunya. 1/25.000: Mapa Topográfico Nacional de España-547-III/Alcanar del Instituto Geográfico Nacional de España. 1/5.000: Mapa Topogràfic de Catalunya 547-2-5 y 547-1-5. Institut Cartogràfic de la Generalitat de Catalunya. Coordenadas UTM: 289762 4494265.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
521
plantíos de cítricos (mandarineros y naranjos) y de los viveros ha ido substituyendo en los últimos años las antiguas explotaciones de olivos, sin que estas remociones de tierras hayan proporcionado noticias de la existencia de restos arqueológicos relacionados con el yacimiento, al menos hasta donde tenemos conocimiento. 3. HISTORIA DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN
Las primeras noticias sobre la existencia de un yacimiento en esta cima de la partida de los Sant Jaumes fueron proporcionadas por el Sr. Ramón Esteban, aficionado a la arqueología y vecino de Alcanar, el cual, interesado desde siempre por los vestigios arqueológicos de su municipio, recogió, a principios de la década de los setenta, diversos materiales procedentes del yacimiento. Estos materiales fueron estudiados y valorados, tiempo después, por nuestro equipo, previa y posteriormente a la realización de la primera campaña de excavación (campaña 1/1997) (Gracia, Munilla, 1997) (Garcia, Gracia, Munilla, 1998) (Garcia, Gracia, 1998b) (Garcia, Gracia, 1999).
El hábitat de Sant Jaume no había sido objeto de ningún trabajo de investigación
arqueológica programada hasta el año 1997, cuando nuestro equipo de investigación inició los trabajos. El hecho de restar inédito ha permitido así mismo su preservación de actuaciones incontroladas. En el momento de iniciarse los trabajos arqueológicos presentaba, por tanto, una superficie prácticamente virgen, sin que se pudiera observar ningún movimiento de tierras o trabajos de excavación por parte de clandestinos, a excepción de la actuación puntual del Sr. Esteban que antes hemos comentado.
Los trabajos han sido muy desiguales durante estos años, y así, mientras que las dos primeras campañas (1/1997 y 2/1998) consistieron básicamente en la excavación integral de lo que convenimos en denominar Ámbito 1 o A1 (Gracia, Munilla, 1997) (Garcia, Gracia, 1998) (Garcia, Gracia, Munilla, 1998) (Garcia, Gracia, 1999) (Garcia, Gracia, 1999b) (Garcia, Gracia, 2000b), la tercera campaña (3/1999) (Garcia, Gracia, 1999c) (Garcia, Gracia, Munilla, 1999) (Garcia, Gracia, 2001b) tuvo que centrarse tan solo en la limpieza de la masa vegetal del yacimiento y la definición del paramento exterior de algunos sectores de la muralla y la torre 1 (T1). Durante el año 2000 (4/2000) se iniciaron los trabajos de excavación de los Ámbitos 3 y 4 (Garcia, Gracia, 2000) (Garcia, Gracia, 2000c), trabajos que continuaron durante la quinta campaña (5/2001), a lo largo de la cual también se pudo iniciar el estudio del Calle nº 1 (Garcia, Gracia, 2001) (Garcia, Gracia, 2002b). Los trabajos de excavación de A3 y A4 finalizaron durante la sexta campaña (6/2002), a lo largo de la cual se iniciaron también los trabajos de excavación de los ámbitos 5 y 8, así como de la zona de acceso al poblado (Garcia, Gracia, 2002). Finalmente, la campaña 7/2003 fue conceptualizada desde la perspectiva de la conservación y consolidación de las estructuras descubiertas, y por tanto los esfuerzos se concentraron en trabajos de consolidación y restauración, completados por la excavación puntual de algún sector exterior liberando parcialmente algunos tramos de la muralla del yacimiento.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
522
4. LAS ESTRUCTURAS ARQUITECTÓNICAS Y LA TRAMA URBANA. EL BARRIO NORTE O BARRIO 1
El poblado, con una planta que recuerda levemente la forma de un corazón humano, está rodeado de una muralla construida a partir de la edificación de dos muros paralelos adosados el uno al otro, con una anchura aproximada de unos 0’50 m. cada uno. En definitiva, el ancho total de la muralla de Sant Jaume es de aproximadamente un metro. Hasta el momento tan solo han sido descubiertos 25 m. lineales del total de la muralla, correspondientes de forma íntegra al sector norte del yacimiento. Se trata del fragmento de la muralla que, a parte del carácter intrínsecamente defensivo del lienzo, cumple también las funciones de pared de fondo del conjunto de ámbitos que constituyen el Barrio Norte o Barrio 1. La técnica constructiva escogida para su realización utilizó piedras de tamaño medio ligadas con una arcilla amarillenta, posiblemente mezclada con una baja proporción de cal. De forma excepcional, en las partes inferiores del lienzo las dimensiones de las piedras son necesariamente mayores para poder soportar el peso total de la estructura. Con todo, se ha podido apreciar también como de forma esporádica se ajustan algunas de estas piedras con otras más pequeñas, y como eventualmente determinadas piedras especialmente grandes se recortan con más detalle y cuidado, sobretodo aquellas situadas en puntos claves de la construcción como son los enlaces entre T1 y la muralla norte o lo que parece ser la esquina de este gran muro en su extremo este.
El elemento más significativo descubierto hasta el momento del tramo de
muralla estudiado es una torre localizada en el extremo este del sector norte de este muro defensivo. La excavación de la misma ha permitido sacar a la luz una imponente torre de unos 4 m. de ancho, un extremo ovalado que se proyecta hacia el exterior más de cuatro metros, y una altura conservada de unos tres metros. La altura original debía rondar los 5 o 6 metros, a juzgar, entre otros indicios, por los muros de la misma, de un metro de ancho. El interior aparece absolutamente relleno de piedra mediana y pequeña, y por lo tanto cabe considerarla como una torre de tipo macizo y acceso superior. La función de la Torre 1 (T1) aparentemente es doble: por un lado, proteger la puerta controlando el camino de acceso natural al poblado desde el norte, por el Barranc dels Sant Jaumes, y por otro lado servir de punto de observación desde donde realizar los contactos visuales y acústicos con el resto de poblados coetáneos de la zona. Campañas posteriores tendrán que venir a confirmar si se trata de una torre única o bien si el sistema defensivo incluye la existencia de un mayor número de estos elementos defensivos.
Hasta ahora los trabajos de excavación propiamente arqueológicos han afectado parcialmente el tercio norte del yacimiento. En esta área ha sido posible identificar un par de sectores o Barrios: el que hemos denominado Barrio 1 o Norte y el Barrio 2 o Central. Del Barrio Central disponemos en estos momentos de muy pocos elementos estructurales documentados y ninguno de ellos ha sido excavado. De hecho, el Barrio 2, situado más al sur que el Barrio 1, fue documentado tan solo como una consecuencia secundaria de la excavación de la Calle 1 (C1). Efectivamente, C1 es una calle de forma longitudinal, que discurre en sentido este-oeste, de la cual tan solo ha sido posible excavar de momento 9 m. lineales. C1 separa y actúa a la vez de vía de comunicación común para el conjunto de ámbitos documentados en el Barrio Norte y el Barrio Central, vertebrándolos. Hemos podido constatar como a este C1 se abre al menos uno
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
523
de los dos ámbitos documentados en el Barrio Central, el ámbito nº 7 (A7). Por lo que respecta al otro ámbito (A6), situado más hacia el este, nos es imposible todavía afirmar lo mismo ya que hasta ahora conocemos poca cosa más que su existencia. Con la excepción de C1, el resto de estructuras y ámbitos documentados y excavados corresponden íntegramente al Barrio Norte. En total disponemos en este Barrio de seis ámbitos individualizados: de oeste a este, el ámbito 1 (A1), el ámbito 2 (A2) (no excavado), el ámbito 3 (A3), el 4 (A4), el 5 (A5) (excavado parcialmente) y el 8 (A8) (no excavado). Todos ellos responden a unas determinadas características estructurales comunes: se trata de edificios construidos de forma seriada, y que por tanto comparten paredes medianeras comunes. Estos muros están íntegramente realizados a partir de un paramento irregular de piedras de tamaño mediano ligadas con arcilla amarilla sin diferenciación clara de hiladas, disponiendo de un ancho medio de unos 0,50 m. Las paredes aparecen a menudo con evidencias claras de haber dispuesto originalmente de un revestimiento grueso, superior en algunos casos a los 0,10 m., hecho a partir de arcilla fina y depurada, mezclada con algo de cal y de color amarillento, la cual también acaba constituyendo el elemento básico de los pavimentos, en forma de tierra batida. La transición entre el revestimiento de las paredes y los pavimentos se realiza sin solución de continuidad, adoptando forma de medio caña a la altura del punto de contacto entre el muro y el pavimento. Los rebozados de algunas paredes presentaban decoración pintada, ya que ha sido posible recuperar unos pequeños fragmentos pintados con colores rojos y blancos. Como pared de fondo todos los ámbitos de este sector comparten, como ya hemos dicho, la muralla del poblado. Todos los ámbitos del Barrio Norte abren sus puertas a C1.
Otra característica que comparten los ámbitos que hemos podido excavar hasta el momento es la existencia en todos los casos de un segundo piso, hecho confirmado a partir del estudio detallado de la secuencia estratigráfica. Este segundo piso, que de forma general aparece absolutamente colmatado de materiales muebles, cubría gran parte, probablemente la totalidad, de la superficie de las habitaciones. Por último, las cubiertas han podido ser afortunadamente estudiadas con detenimiento debido al grave incendio que destruyó la totalidad del poblado, el cual contribuyó a aumentar la consistencia y la dureza de los materiales peribles que la formaban, preservándose así sus restos posteriormente al proceso de derribo de las estructuras. En este sentido, observamos a partir de las marcas dejadas en los fragmentos de barro endurecidos el hecho de que, sobre un envigado general de troncos gruesos dispuestos de forma paralela que utilizaban como apoyo los muros laterales de los ámbitos, se disponían diversas capas de haces de cañas y materia vegetal superpuestas, unidas por cuerdas hechas con elementos vegetales. Sobre estas capas de materia vegetal se disponía una gruesa capa de arcilla, posiblemente mezclada con cal (y también con guijarros en algunos casos), que impermeabilizaba la superficie. A partir de algunos de los elementos estructurales documentados no se puede descartar que en la fabricación de estas cubiertas se utilizaran, ni que fuera de manera esporádica, elementos modulares de forma cuadrangular. A parte de estas características comunes, cada uno de los diversos ámbitos que han sido objeto de actuación presenta aspectos igualmente bien diferenciados. A1, situado en el extremo noroeste del yacimiento, tiene una planta cuadrangular, adaptada con toda seguridad a la posición extrema que ocupa, en una esquina de la trama
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
524
urbanística del asentamiento, en un punto de vértice donde la muralla prácticamente realiza un ángulo de noventa grados y en un sector donde posiblemente C1 acabe realizando una inflexión muy similar. También las características orográficas del mismo altozano ayudan a explicar la forma de esta habitación. Su superficie interior es de 22,5 metros2 (4,5 x 5 m). Todos los aspectos registrados durante el proceso de excavación de este espacio apunten la posibilidad que no estemos ante un ámbito de habitación propiamente dicho sino de algo similar a un almacén: un elemento significativo en este sentido es que teniendo en cuenta el grado de conservación excepcional de las estructuras no se han localizado en su interior ningún tipo de hoguera, aspecto que habitualmente ha sido considerado un elemento sine qua non para la definición conceptual de lo que entendemos propiamente como un ámbito de habitación, y tampoco se ha documentado una excesiva presencia de restos faunísticos. Lo que sí que encontramos en A1 es una estructura de tipo vasar, una especie de banco corrido de 5 m. de longitud por 0,50 m de ancho, adosado a la parte interior de la muralla o muro norte, y que fue construido a partir de una técnica mixta: en el extremo este se aprovecha el afloramiento de la roca natural, la cual es trabajada y desbastada para darle la forma pseudo-paralelepípeda que el constructor busca, y por el extremo oeste, donde esta roca natural baja de cota repentinamente, el banco se completa colocando unas losas de forma paralela a la muralla y a continuación de la roca anteriormente desbastada, y rellenando el espacio dejado con tierra y piedras pequeñas. Por último, el banco se recubre con la misma arcilla amarillenta con la que se realiza el revestimiento de las paredes y el pavimento de la habitación.
Otra de las estructuras específicas de A1 son unas escaleras, formadas por dos escalones (radio máximo del último escalón: 1,5 m.) y dispuestas en la esquina sudeste del ámbito. Con una planta general en forma de sección de arco, estas escaleras son de una importancia capital ya que nos sirven para entender la adaptación de la arquitectura de este poblado a la orografía del terreno sobre el cual se asienta: estas escaleras permiten el acceso al interior de A1 desde C1, y son un elemento que se convierte en imprescindible debido a que A1 se construyó no en la cima más o menos llana del altozano si no justo en el punto de inicio de la vertiente, buscando evidentemente de esta forma ampliar al máximo la superficie útil interna total del asentamiento. En consecuencia, los constructores tuvieron que buscar recursos, como es el caso de estas escaleras, para poder salvar la diferencia de cota (aproximadamente un metro) existente entre el nivel de circulación de la red viaria, más alta, y el interior de este ámbito.
Por último, en el centro mismo de A1 localizamos un gran bloque calcáreo
único, desbastado aunque no escuadrado y de forma pseudo-prismática, que cumplía las funciones de base de una columna de madera, la cual evidentemente soportaba el piso superior y la cubierta general de la estructura. Este hecho tiene que ver necesariamente con el tipo de planta de A1, prácticamente cuadrangular y de grandes dimensiones, lo cual hace necesario la construcción de una gran cubierta que, muy probablemente, no se podría mantener sin la existencia de esta columna central. La secuencia estratigráfica de A1, excavado a lo largo de las campañas 1/1997 y 2/1998, permitió constatar que la estructura dispuso originalmente, como el resto de ámbitos, de un segundo piso, o gran altillo, dividido internamente con un pequeño muro construido a partir de bloques de pequeño tamaño, paralelepípedos y muy bien escuadrados. En este segundo piso se encontraban una gran cantidad de materiales, entre
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
525
los cuales destacan un buen conjunto de vasos cerámicos hechos a mano de factura local, así como otros realizados a torno con un origen foráneo, conjunto que se completaba con un total de 67 pesos de telar (pondera) enteros más 72 fragmentos de tamaño diverso. El número mínimo de individuos de vasos cerámicos en este A1 giraría aproximadamente alrededor de 40 vasos hechos a mano de tamaños diversos, 2 grandes contenedores realizados con barro mezclado con paja sin cocción posterior, material con el cual también se realizaría una gran bandeja, 1 mortero trípode fenicio, 1 vaso tipo Cruz del Negro, 1 pithos fenicio y 1 ánfora fenicia tipo Ramon T.10.1.2.1. Contrariamente a esta riqueza de materiales documentada en los estratos correspondientes al piso superior, la superficie del pavimento del piso inferior restaba prácticamente vacía de contenido, destacando tan solo un par de molinos de vaivén que, de forma muy evidente a juzgar por su disposición, habían caído desde su lugar original, situado encima del banco corrido. A3 se excavó durante las campañas 4/2000, 5/2001 y 6/2002. Se trata de un espacio de forma rectangular, orientado en sentido noroeste/sudeste, las dimensiones interiores del cual son de 4 por 2,10 m., con una superficie total de unos 8,40 m2. Se adosa por el lado norte a la muralla, que le sirve por tanto de muro de fondo, y por el sur dispone de una fachada formada por un muro estrecho, de 0,25 m. de ancho y 1,10 m. de largo. Consecuentemente, la luz de la puerta de este espacio, que se abre a C1 y que dispone de un pequeño muro bajo para impedir el acceso de las aguas al interior del ámbito, resulta a príori anormalmente ancho, ya que mide justamente la mitad exacta del ancho total del ámbito. Con todo, las características peculiares de esta fachada quizás se entienden mejor cuando se relacionan con las consecuencias del estudio de la secuencia estratigráfica.
Efectivamente, A3 es similar a A1 en cuanto a la existencia originalmente dentro de este ámbito de un gran espacio superior, un segundo piso, el cual se encontraba igualmente relleno de elementos vasculares así como de otros objetos. Destaca de nuevo, como ya sucedía en el caso de A1, la localización de algunos pondera o pesos de telar (en concreto, 15 ejemplares enteros y 26 fragmentos de tamaños diversos), omnipresentes en todos los espacios excavados, los cuales iban acompañados de una gran cantidad de objetos de una variedad tipológica excepcional: disponemos por ejemplo de diversos objetos realizados a partir de una pasta base mezcla de arcilla muy humedecida con barro mezclado con elementos vegetales y secados simplemente al sol, como es el caso de unes piezas que tenemos que denominar necesariamente como cajas o bandejas2 y de diversos discos planos de uso indeterminado (en algunos casos parece tratarse de tapadoras). Estos mismos discos los documentamos también, en la misma habitación, mucho más endurecidos. Al contrario de lo que se podría pensar, la causa de este endurecimiento tiene que ver con el mismo proceso de incendio del ámbito:
2 En el poblado de la Ferradura-Els Castellets (Ulldecona, Montsià) disponemos de dos fragmentos de esta misma tipología cerámica realizados igualmente con una arcilla mezclada con elementos vegetales y secada aparentemente al sol, pertenecientes a una misma pieza, recuperados en la habitación 4 (Garcia i Rubert, 1999, 34, fig. 4, a, b). Elementos estructuralmente similares (bandejas planas) han sido localizados igualmente en otros poblados relativamente cercanos como por ejemplo el Barranc de Gàfols (Ginestar, Ribera d’Ebre, Catalunya) (Belarte et alii, 1991, 231-245) (Sanmartí et alii, 2000, 140-142), el Barranc de Sant Antoni (Ginestar, Ribera d’Ebre, Catalunya) (Asensio et alii 1994-1996, 239-245) y, últimamente, también se ha documentado alguna pieza similar en la revisión de los fondo de la Moleta del Remei depositado en el Museu Comarcal del Montsià (Alcanar, Montsià) (Garcia i Rubert, 1999, fig. 17, a, b).
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
526
determinadas piezas estuvieron en contacto directo con el fuego y consecuentemente se cocieron parcialmente, mientras que otras no.
A parte de estos elementos se constata también la localización de objetos
realizados con la más típica técnica indígena de la cerámica a mano, no torneada, propia del momento. Han sido recuperados así diversos vasos de tamaños grandes, medianos y pequeños, que van desde los contenedores de perfiles en S con decoración de cordones digitados aplicados (de tamaños diversos), a los pequeños vasos de labio exvasado, cuello troncocònico, panza globular y pie anular y a las tazas con asa y decoración de pezones aplicados. Además, el repertorio de los tipos cerámicos se complementa con una extraordinariamente numerosa representación de ánforas fenicias arcaicas occidentales, de los tipos englobables dentro de la denominación del grupo Ramon T.10.1. (con una gran representación específicamente de las T.10.1.2.1), de las cuales hasta ahora hemos podido determinar la existencia de 10 individuos enteros a parte de diversos fragmentos que permiten ampliar el número mínimo de individuos hasta 133, así como un pithos también fenicio. El contenido de este piso superior nos daba, en definitiva, la posible explicación a la gran anchura del punto de acceso al interior de A3: el objetivo inicial podría haber sido permitir la introducción en el interior del ámbito de grandes contenedores i/o otros objetos voluminosos, y por tanto cabe concluir que este espacio fue conceptualizado y diseñado, previamente a su construcción, como almacén, y destinado desde buen principio por encima de cualquier otra posibilidad a contener grandes vasos, muy posiblemente de forma preferente las ánforas que han sido recuperadas en su interior. Aunque no excesivamente numerosos, también constatamos la localización en el interior de este ámbito de algunos elementos de metal, siempre muy fragmentados, de pequeño tamaño y en no muy buen estado de conservación, reduciéndose a menudo a fragmentos de objetos, como por ejemplo puede ser el caso de una pequeña esfera de bronce, o bien fragmentos de escoria de bronce y de plomo. Con todo, destaca con luz propia la localización en este ámbito de la aguja de una gran fíbula tipo Agullana-Sanchorreja, una fíbula de pivote de la cual como hemos dicho anteriormente se ha recuperado tan solo la aguja, rematada con una esfera decorada con profundas impresiones circulares. Paralelos de esta pieza serían las localizadas por ejemplo en la sepultura 69 de la Necrópolis de Agullana (Girona) (Maluquer de Motes, 1944, 115) (Navarro, 1970, 41-42, fig. 8,2), datada por P. de Palol alrededor del 550 a.C. (Palol, 1958), o en el Poblado de Sanchorreja (Ávila) (Maluquer de Motes, 1958, làm. XII) (Navarro, 1970, 44). Como ya pasaba en el caso de A1, la superficie del pavimento de A3 aparecía sorprendentemente vacía de elementos de cultura material mueble. Tan solo fue posible
3 Con todo, debido al altísimo grado de conservación de las estructuras cabe pensar que, al menos en el caso de A3 y A4, los elementos que hemos documentado a lo largo de la secuencia estratigráfica son un reflejo prácticamente literal del contenido de los diversos ámbitos en el preciso momento del desastre que destruyó el asentamiento, sin perdidas significativas de elementos del registro debido a los posibles procesos post-deposicionales. En este sentido, este número mínimo de individuos por lo que se refiere al número de ánforas de filiación fenicia hay que analizarlo a la luz de la entidad real de los restos: a nuestro entender, no estamos delante de un conjunto formado por 13 ánforas almacenadas en el piso superior de A3 en el momento de la destrucción del poblado, sino de un total de 10 ánforas, conservadas de forma íntegra, mientras que el resto de fragmentos, la mayoría de los cuales son labios, han de relacionarse posiblemente con la voluntad de conservar fragmentos de estos vasos para un posible uso alternativo, por ejemplo a manera de embudos o como soportes inferiores de otros vasos e incluso de otras ánforas.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
527
documentar una gran cantidad de troncos carbonizados de diferentes medidas, que se distribuían aquí y allá a lo largo de toda la habitación y que nos han hecho valorar la posibilidad que se pudiera tratar de los restos quemados de una especie de escalera de acceso al piso superior. Con todo, y aunque todavía restan pendientes de estudio al haber sido recuperados recientemente, no se puede descartar que hayan formado parte de alguna especie de estructura o mueble de madera situado originalmente encima del pavimento, carbonizado igualmente como consecuencia del incendio. El ámbito 4 (A4) tiene unes dimensiones, en sentido norte-sur, similares a las de la mayoría de ámbitos del Barrio Norte, en concreto 3,80 m., pero en sentido est-oeste estas dimensiones se amplían de los aproximadamente dos metros que miden A2 y A3 hasta casi los 5 m., proporcionando un espacio aproximadamente cuadrangular que ocuparía una superficie aproximada de unos 20 metros cuadrados. Todo el espacio parece haber sido conceptualizado desde su inicio con una funcionalidad mixta: por una parte, la de almacén, con un piso superior que, como pasaba en los casos anteriores, aparece extraordinariamente relleno de materiales y elementos diversos, y por otra parte como un espacio donde se realizaban, en el piso inferior, unos procesos probablemente de tipo pseudo-industriales muy concretos, aunque están todavía por determinar. Efectivamente, en el ángulo sudoeste del piso inferior de A4 destaca con fuerza una estructura con planta de cuarto de círculo (CIS1001), realizada con piedras de dimensiones medianas ligadas con barro y dispuestas en hiladas bastante uniformes. Está conservada de forma íntegra, su altura es de 0,82 m., y su radio de 1,35 m. Toda la superficie exterior se encuentra rebozada de la misma arcilla amarillenta que recubre las paredes y que constituye los pavimentos. Su interior contenía una serie de niveles sucesivos de arcillas y piedras producto del proceso de incendio y derribo de las estructuras. A lo largo de esta secuencia estratigráfica interior de CIS1001 apareció un vaso muy peculiar, de dimensiones relativamente pequeñas, cuerpo de forma hemisférica, cuello cilíndrico y boca estrecha, con una pequeña asa que va desde el borde a la espalda del vaso y finalmente con una base plana atravesada por una gran cantidad de orificios. Valoramos la posibilidad que estos dos elementos, estructura y vaso, mantengan una relación de funcionalidad que por ahora, pendientes como estamos todavía de los resultados de las analíticas de sedimentos, no se pueden precisar. Cabe añadir finalmente que en relación íntimamente funcional también con esta estructura documentamos, por el exterior y depositadas encima del pavimento de A4, un par de grandes losas planas que servirían como escalones para facilitar los trabajos a realizar en su interior. El resto de A4, es decir, la superficie del pavimento de este ámbito, aparecía nuevamente, y como ya comienza a ser norma, sin restos destacables de elementos de cultura material mueble. Las unidades estratigráficas que confirman la existencia de un piso superior nos presentan para esta segunda planta un panorama muy diferente: otra vez estamos ante un piso repleto de elementos. Entre estos destaca, por encima de todo, un conjunto de 178 pondera enteros y 61 fragmentos más de tamaños diversos4, junto a
4 Hasta al momento Sant Jaume ha proporcionado un conjunto inusual de pondera, en un número total por ahora de 357 ejemplares enteros y 173 fragmentos de tamaños diversos (tenemos que considerar por tanto que el número de pondera en el conjunto de los ámbitos 1, 3, 4 y 5 debía ser originalmente de unos 400). Otros asentamientos contemporáneos cercanos han proporcionado en general un número mucho menor de estos elementos: 25 en el caso de la Ferradura-Els Castellets (Ulldecona, Montsià) (Garcia, Gracia, 1998c), unos 37 en el Tossal Montanyés (Valdetormo, Teruel) (Moret, Gorgues, Lavialle, e.p.) o 15 en el Barranc de Gàfols (Ginestar, Ribera
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
528
los cuales se documentó también una gran cantidad de guijarros que parecían haber sido almacenados dentro de una especie de saco o gran cesto, diversos vasos de cerámica a mano de factura indígena y de perfil en S, de vasos globulares y jarritas carenadas igualmente de factura local, más ejemplares de discos planos similar a los documentados en A3 así como diversos morillos de barro. Por lo que respecta a los metales, se han recuperado los restos de lo que debía haber sido el mango y la funda de una herramienta, quizás un cuchillo, un conjunto de restos formado en concreto por un par de remaches de bronce de un posible mango y cuatro grapas, también de bronce, de lo que podría haber sido originalmente la funda. También se han recuperado diversos fragmentos de anillitas de bronce, y un total de 35 ejemplares completos de unos pequeños colgantes de forma cónica, alargados y con un orificio superior realizados a partir de lámina fina de bronce, tipo 2 de Rafel, similares a los documentados en otros yacimientos cercanos como por ejemplo la necrópolis de Milmanda (Vimbodí, Tarragona), la necrópolis de Can Canyís (Banyeres, Barcelona), el Túmulo del Coll del Moro de Serra d’Almors (Tivissa, Ribera d’Ebre, Tarragona), la necrópolis de Mas de Mussols (L’Aldea, Baix Ebre, Tarragona), la necrópolis de Mianes (Santa Bàrbara, Montsià, Tarragona), la necrópolis del Bovalar (Benicarló, Baix Maestrat, País Valencià), o la Necrópolis de la Solivella (Alcalà de Xivert, Castelló, País Valencià) (Rafel, 1997, 101-104), entre otros. La puerta de acceso al interior de A4 se encuentra situada en el extremo este de su fachada, a tocar del muro divisorio entre A4 y A5. Como pasaba en el caso de A3, también en este acceso documentamos un pequeño muro bajo que imposibilita la entrada del agua de lluvia desde la calle al interior del ámbito. Por lo respecta al sistema de cubiertas de A4, sus grandes dimensiones aconsejaron la construcción de un par de pilares hechos con losas de medianas dimensiones, situados uno en el piso superior y el otro encima del pavimento inferior. Dispuestos uno encima del otro, separados tan solo por el grueso del piso superior, permitían soportar con plena seguridad el enorme peso del material almacenado en el piso superior y de la cubierta superior general de este edificio. A5 presenta una disposición y unas proporciones prácticamente idénticas a las de A4. Hasta al momento tan solo hemos podido excavar algunos de los estratos superiores, correspondientes a los niveles superiores del derribo del segundo piso de este ámbito. Con todo, la excavación de estos niveles ha proporcionado, como elementos más destacables, un nuevo conjunto de pesos de telar, concretamente 77 individuos enteros. Además, pudimos apreciar los primeros indicios de lo que puede ser un pilar central, similar a los documentados anteriormente en A4 i en A1. Contrariamente a lo que pasaba con A4, la puerta de acceso se encuentra situada mucho más centrada en el conjunto de la fachada. Por lo que respecta a A8, este espacio, de forma cuadrada y unas dimensiones de 4 x 4 m., completa el conjunto del Barrio Norte por su extremo este. Los trabajos de excavación no han afectado todavía el interior de este ámbito. Se ha podido constatar,
d’Ebre, Catalunya) (Sanmartí et alii, 2000, 166). Por lo que respecta al resto de poblados y yacimientos catalanes de otras cronologías antiguas, tan solo el poblado ibérico del Coll del Moro (Gandesa, Terra Alta, Catalunya), por lo que respecta a los niveles fechados en la segunda mitad del siglo III a.C., se acerca al número de pondera de Sant Jaume, con un total de 107 ejemplares (Blasco, Rafel, Sales, 1994) (Blasco, Rafel, 1993-94).
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
529
con todo, que su acceso se encuentra situado en el punto central de su fachada, abriéndose directamente a C1.
El último espacio excavado hasta ahora son los 9 metros lineales correspondientes a la calle que separa el Barrio Norte del Barrio Central. La excavación de C1 permitió documentar en primer lugar toda una serie de niveles estratigráficos correspondientes, por la orientación que presentan los diversos niveles de la secuencia estratigráfica y sus características, al derribo general de las estructuras del Barrio Norte o Barrio 1. La excavación permitió demostrar que el nivel de circulación original de C1 se corresponde con el nivel de roca madre, constatándose la inexistencia absoluta de niveles claros de pavimentos realizados a partir, por ejemplo, del uso de tierra batida. También hay que destacar la localización de diversos vasos caídos justamente encima de la roca madre, entre ellos una gran ánfora fenicia (tipo Ramon T.10.1.2.1) y un vaso indígena realizado a mano de perfil en S, elementos que han ayudado a definir de forma mucho más clara el uso como nivel de circulación viaria de la superficie, groseramente condicionada, de la roca madre natural. Delante de la fachada de A3, y formando parte de los niveles de derribo y destrucción, se recuperaron un total de 20 pondera enteros más 14 fragmentos5.
El ancho de la calle, 1,35 m. sorprendentemente constante a lo largo de los 9 m. descubiertos hasta al momento, es ciertamente inusual. Sobretodo si este dato lo comparamos con las dimensiones de las calles de otros poblados cercanos coetáneos, como el de la Ferradura-Els Castellets o el de la Moleta del Remei. Continuando con los esquemas explicativos propuestos para el conjunto del Barrio Norte en general y para determinados ámbitos como por ejemplo A3 en particular, la explicación de este hecho relativamente sorprendente ha de venir dada por la voluntad de crear un espacio de circulación suficientemente ancho como para que puedan circular por él grandes volúmenes, como por ejemplo un animal cargado con mercancías, bultos de materias primas, ánforas, o incluso un carro pequeño y estrecho. Resulta interesante comprobar como, desde este punto de vista, la planificación urbanística previa a la construcción de este sector del yacimiento ya contemplaba seguramente la necesidad y la voluntad que este Barrio Norte fuese depositario de las funciones de almacenaje de grandes volúmenes necesarios para el funcionamiento cotidiano de las actividades del poblado. 5. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LA TIPOLOGÍA MATERIAL La tipología material cerámica de Sant Jaume se divide de forma clara en una dualidad básica de producciones: por una parte la cerámica de producción local, técnicamente realizada de forma íntegra a mano, y por otra la cerámica de producción exógena, de la cual hasta al momento tan solo hemos documentado ejemplares
5 No resulta extraño el descubrimiento de este conjunto de pondera a lo largo de la secuencia estratigráfica de C1, una vía de circulación. El hecho de estar localizados todos ellos delante de A3, en los niveles de derribo y destrucción de las estructuras del Barrio Norte, conjuntamente con el extremadamente frágil muro de fachada de este ámbito, la relativamente escasa localización de pondera en su interior, y la inclinación de los estratos de este ámbito, en dirección sur, es decir, hacia la calle, permiten establecer que el conjunto de pesos de telar de la calle procede, de hecho, del piso superior de A3. En resumidas cuentas, el conjunto de pondera almacenado en el piso superior de A3 originalmente fue aproximadamente de una treintena.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
530
realizados a torno. Grosso modo la proporción entre una y otra producción se sitúa, por lo que respecta al número de fragmentos, aproximadamente en un 75% de cerámica a mano por un 25 % de cerámica a torno. Esta cifra se parece mucho, aunque la supera, a la documentada en los yacimientos coetáneos y cercanos de la Moleta del Remei (Alcanar) y la Ferradura (Ulldecona), y se aleja en cambio del relativamente bajo volumen de materiales importados documentados en otros yacimientos coetáneos de la zona del curso bajo del río Ebre y el río Sénia como por ejemplo el Barranc de Gàfols 6 (Ginestar, Ribera d’Ebre, Catalunya). Es evidente, con todo, que el porcentaje de cerámica fenicia recuperado en Sant Jaume no admite comparación con el 57% documentado en el enclave de Aldovesta (Benifallet, Ribera d’Ebre, Catalunya), aunque hay que valorar en este caso la excepcionalidad propia de este yacimiento ebrenco7 (Mascort, Sanmartí, Santacana, 1989) (Mascort, Sanmartí, Santacana, 1991). El conjunto de vasos a torno recuperados en Sant Jaume se engloban, mayoritariamente, en las producciones fenicias del área de las colonias del Círculo del Estrecho de Gibraltar. En concreto, las características macrovisuales permiten adscribir la mayoría de estos vasos en el grupo constituido por lo que Joan Ramon define como confeccionados con pastas tipo Malaga8 (Ramon, 1995). Por lo que respecta a los grupos formales, estos están constituidos básicamente por grandes contenedores, entre los cuales encontramos ánforas del tipo Ramon T.10.1.2.1 (Ramon, 1995) y los vasos pithoi del tipo González 14a de la clasificación de la Penya Negra de Crevillent (González, 1986), vasos trípodes del tipo Schubart XVIII, González C1, Ros VIII 1/H2, y finalmente vasos de tamaño medio como los vasos binansados de asas geminadas clasificados habitualmente como Formas 1 de Schubart, PN 11 de González, IV J2 de Ros y 11 2 b 2 1 de Belén Pereira (Belén Pereira, 1985, 319-320), y conocidos también como vasos tipo Cruz del Negro. En conjunto la cronología que proporcionan estos diversos elementos permiten datar su momento de utilización entre mediados del siglo VII a.C. y los primeros decenios del siglo VI a.C. Las producciones cerámicas indígenas presentan una dualidad derivada de la técnica utilizada en su factura. Efectivamente, el grupo mayoritario lo forman los vasos realizados a partir de una pasta hecha con un desgrasante de origen calcáreo, con la cual se realizarán, por ejemplo, vasos de almacenaje de perfil en S de diversas medidas, con decoración aplicada de cordones de barro con incisiones y digitaciones, colocados preferentemente en el cuello de la pieza aunque a veces también a lo largo de la pared del vaso. En algunos casos estos cordones se ven enriquecidos con otras aplicaciones más elaboradas, como representaciones estilizadas de cabezas de animales rodeadas de 6 En el caso de este yacimiento de la Ribera d’Ebre, por lo que respecta al conjunto de la cerámica a torno disponemos de un 3% del total de fragmentos, 1% de los individuos en cálculo no ponderado y 6% de los individuos en cálculo ponderado por 1, para la primera fase, y de un 13% del total de fragmentos, 9% de los individuos en cálculo no ponderado y 14 % de los individuos en cálculo ponderado por 1 para la segunda fase (Sanmartí et alii, 2000, 151-152, fig. 7.1) 7 Recordemos que en el caso de Aldovesta (Benifallet, Ribera d’Ebre, Catalunya) se trata en principio de un solo edificio multicompartimentado en el cual se considera que vivía solamente una familia, o bien un grupo de personas muy reducido. La función principal de este enclave, situado en un morro sobre el río Ebre, relativamente cercano a su desembocadura, sería presuntamente la de llevar a cabo las transacciones comerciales directas con el elemento comercial fenicio. 8 Con todo, algunos de los vasos a torno recuperados presentan unas pastas no relacionables en principio con esta producción y, en consecuencia, tampoco con esta procedencia, aunque los perfiles sean plenamente fenicios. Se trata de unas pastas mucho más depuradas, con poca o ninguna presencia de desgrasante, y unas tonalidades más anaranjadas y rojizas.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
531
pequeños cordones digitados. También fabricaran grandes platos abiertos, con pies anulares muy altos los cuales, a menudo, presenten una decoración en forma de grandes triángulos calados. Por lo que respecta a los vasos de menores dimensiones, disponemos de un amplio repertorio donde destacan las tazas, que podrían pasar perfectamente, en cuanto a la forma, por las que utilizamos hoy en día para nuestros desayunos: cuerpo cilíndrico o levemente tronco-cónico con una asa de sección pseudo-rectangular que va del cuerpo al borde del vaso. También son numerosos los ejemplos de vasos de cuerpo globular, cuello troncocónico, borde alto y exvasado, pie anular con orificios para poder colgar el vaso, superficie pulida, y con decoración aplicada en forma de pequeños pezones equidistantes dispuestos a lo largo de la carena del vaso, que en conjunto presentan un aspecto fino y delicado. A todo esto cabe añadir todavía más ejemplos de este repertorio tan numeroso y variado, formado por boles, páteras umbilicadas ansadas, pequeños vasos globulares con la base multiperforada a manera de colador, etc. Las superficies exteriores generalmente son alisadas, y muy excepcionalmente, en aquellos vasos de factura más delicada y menores dimensiones, aparecen algunas superficies bruñidas. El otro grupo por lo que respecta a las producciones cerámicas indígenas lo constituyen aquellos vasos y objetos realizados básicamente con arcilla mezclada con elementos vegetales, generalmente sin cocción. Resulta difícil considerar propiamente como cerámica esta variante. Con esta pasta, muy maleable, se realizan una gran diversidad de objetos. Así, por ejemplo, encontramos contenedores de gran tamaño, perfil globular, cuello recto y labio recto, sin decoración pero si con una superficie totalmente irregular debido a la aplicación de emplastes de barro que facilitan la prensión. También se realizan grandes bandejas de fondo plano, poca profundidad y cuerpo recto o levemente exvasado, con forma rectangular o incluso ovalada, de grandes dimensiones. A esto se añade todavía una gran diversidad de elementos, entre los cuales podemos destacar los discos hechos con barro sin cocción utilizados como tapadoras, grandes platos-tapadoras, grandes contenedores, etc. 6. CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA
En el periodo que media entre los últimos decenios del Bronce Final y el Primer
Hierro documentamos un poblamiento estable alrededor de la desembocadura del río Sénia, el primero del que tenemos constancia en el área9. El tipo de poblamiento sigue en todos los casos una misma tónica, basada en la edificación en alturas no excesivamente elevadas de unos enclaves de dimensiones medianas o pequeñas (a excepción de la Moleta del Remei, que parece arrancar ya desde buen principio con una gran fuerza), con una estructura general de casas adosadas que comparten un mismo muro de fondo que, a su vez, cumple las funciones de muro de cierre del poblado. Las unidades de habitación se edifican, de manera general, a partir de lienzos de pared realizados íntegramente con piedra de dimensiones medias ligadas con barro, hecho que
9 En este sentido el panorama es diferente al que encontramos por ejemplo en territorios cercanos como la Depresión catalana de Mora (Ribera d’Ebre, Catalunya), donde lo que se constata en este momento es precisamente el hecho contrario, es decir, una continuidad del poblamiento en relación al que ya existía durante el Bronce Final, con la única diferencia de un aumento en el número de asentamientos documentados (Noguera, 1997, 74).
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
532
no descarta la posible utilización, muy esporádica, de otros técnicas edilicias como la construcción con tapial o adobe (Pallarès, Gracia, Munilla, 1986a).
Culturalmente hay que enmarcar estas comunidades en lo que se ha convenido
en denominar la Primera Edad del Hierro, el Hierro Antiguo o los Campos de Urnas del Hierro. Esta última denominación, además, hace ostensibles los lazos culturales entre estas comunidades y aquellas otras cronológicamente anteriores, enmarcables en los Campos de Urnas del Bronce. Estos yacimientos del curso del río Sénia muestran, tanto por lo que respecta a su arquitectura como a su registro material mueble, una tradición que hunde sus raíces en el último periodo de la Edad del Bronce. En último extremo, muy probablemente será necesario buscar los orígenes de estos pueblos que colonizan el curso de este río en las tierras de más hacia el interior, en las comarcas bajo-aragonesas situadas alrededor del curso del río Matarranya, donde en los periodos justamente anteriores documentamos un poblamiento rico e intenso.
A nuestro entender la concentración de poblamiento en la zona meridional de la sierra del Montsià, y más estrictamente en las proximidades del río Sénia responde a los mismos condicionantes que, durante el Bronce Final, provocan procesos similares a lo largo de gran parte de la costa este de la Península Ibérica. Se puede suponer que este proceso puede tener relación con la lenta sedentarización y asentamiento en estas tierras costeras de unes comunidades con una base económica principalmente (aunque no exclusivamente) ganadera, tradicional de los últimos momentos del Edad del Bronce que, poco a poco, van adoptando una economía basada principalmente en la agricultura. Los asentamientos se sitúan preventivamente en altura, controlando tanto las tierras de alrededor, que con toda seguridad se aprovecharían agrícolamente10, como las vías de comunicación principales, conocidas y usadas de forma tradicional por estas comunidades. No se puede descartar con todo una cierta continuidad del pastoreo tradicional, que seguiría realizando la trashumancia hacia las tierras altas durante los meses cálidos, en nuestro caso remontando el Sénia hacia las montañas de los Ports de Beseit.
Son estas comunidades, con toda seguridad ya establecidas también en la zona norte de la provincia de Castelló, las que recibirán la visita de los comerciantes fenicios, a la búsqueda posiblemente, y entre otras materias primas, de metales, y con los cuales con toda seguridad se establecerá alguna especie de acuerdo, pacto o similar, para el aprovisionamiento esporádico pero continuado de productos del entorno cultural semita a cambio lo que estos venían a buscar. En todo caso, la cristalización de toda esta problemática en un conjunto de poblamiento en el cual parece intuirse tanto una cierta división de funciones como una incipiente jerarquización territorial, en la cual muy posiblemente la Moleta ya asumiría un determinado peso específico, conducirá al inicio de nuevos mecanismos y procesos evolutivos internos que desembocarán, posteriormente, en una progresiva complejidad socio-económica.
10 Los primeros resultados ofrecidos por el estudio carpológico en proceso de realización señalan la existencia en Sant Jaume de semillas carbonizadas de guija (Lathyrus sativus), guisante, numerosos restos de cereales diversos (básicamente Triticum dicoccum i Hordeum vulgare), lenteja (Lens culinaris), uva (Vitis sp.), y piña piñonera (Pinus sp.).
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
533
Como resumen de todo lo que hemos explicado, y aceptando una incipiente jerarquización, proponemos como explicación específica de la organización del sistema de poblamiento del sector norte de la desembocadura del río Sénia el siguiente esquema: todo hace pensar en la existencia de un asentamiento principal, la Moleta del Remei, (principal y quizás también inicial), el cual desconocemos todavía si ya desde buen principio va acompañado del resto de asentamientos o bien si estos aparecen con posterioridad. Una opción explicativa podría venir dada, por ejemplo, por la construcción, en un momento posterior pero siempre dentro de este mismo periodo, del asentamiento de Sant Jaume-Mas d’en Serrà, dependiente del poblado principal. Sant Jaume podría estar realizando una función específica de control de la costa, y muy posiblemente podría ser también el responsable primero del contacto directo y periódico con el elemento comercial fenicio11, en una relación de plena dependencia con el supuesto poblado-madre, la Moleta, gracias a su proximidad a los paleo-fondeadores existentes en la zona (Garcia, Gracia, 1999). Además, las fáciles comunicaciones con la zona de la Ferradura a través de los barrancos donde, recordamos, se sitúa una de las poquísimas zonas con una mínima presencia de metal, y la orientación de la única torre de este asentamiento podría indicar que la situación de Sant Jaume habría sido también pensada para controlar este paso. En este sentido, de confirmarse este esquema interpretativo, la Ferradura se habría edificado para poder ”explotar” el escaso mineral de hierro existente y canalizarlo posteriormente hacia la costa a través de los pasos naturales, en dirección a Sant Jaume. Vendrían a apoyar esta propuesta las pequeñas dimensiones de la Ferradura y su dificultosa localización, así como los restos recuperados de ítems relacionados con el trabajo del metal que en él se han documentado. En último término se podría proponer igualmente que la Cogula, una auténtica atalaya que gracias a su altura controla prácticamente toda la Depresión de Ulldecona, con intervisibilidad con la Moleta del Remei, Sant Jaume, y el Castell de Ulldecona, pudiera formar parte de este organigrama como punto de vigilancia de este sector oeste. Este esquema se repite de forma muy similar en la comarca del Baix Maestrat, en el País Valencià12, y estamos bastante de acuerdo con la propuesta ya expresada anteriormente por otros autores (Oliver, 1996, 1010-102) de una organización social y política de la zona (provincia de Castelló en el País Valencià - zona sur de la comarca del Montsià) mucho más complejas de lo que suponíamos hasta hace relativamente poco tiempo. Esta complejidad socioeconómica que propugnamos para el área estricta de la zona de la desembocadura del río Sénia no parece, con todo, un panorama aislado en relación con su entorno. A lo largo del cauce del río constatamos la existencia de otros enclaves, como por ejemplo el Castell (Ulldecona, Montsià) o Le s Senioles (La Sénia, Montsià), ocupados igualmente durante este mismo periodo. Este conjunto de poblamiento del Senia, complementado con otras ocupaciones igualmente significativas
11 Resulta extremadamente sugerente la inclusión dentro de esta propuesta de las estructuras de almacén documentadas en Sant Jaume. 12 A. Oliver (Oliver, 1996, 101-102) propone que durante la segunda mitad del siglo VII a.C. se constata en la zona un nuevo patrón de asentamiento con poblados que presenten diferentes funcionalidades: asentamientos mineros (ubicados en zonas próximas a los puntos de extracción de hierro, como por ejemplo el Mas Nou o el Mas de Vito, los dos en Rossell (Baix Maestrat, País Valencià), y en un medio muy complicado para el cultivo), asentamientos ganaderos (situados en relación con las vías de comunicación y de trashumancia, con zonas de pasto en los alrededores, como por ejemplo el Puig de la Nau de Benicarló) y asentamientos de vigilancia (de pequeña extensión, dependientes directamente de asentamientos más grandes, con potentes construcciones defensivas de muralla y torre, como el Polsegué de Rossell, el cual se encuentra en relación con el Coll del Moro de la misma localidad)
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
534
aunque un poco más distantes de lo que es el cauce estricto del río, como el Puig de la Misericòrdia (Vinaròs, Baix Maestrat, País Valencià), el Puig de la Nau (Benicarló, Baix Maestrat, País Valencià), o Els Barrancs (Peniscola, Baix Maestrat, País Valencià) culmina con la formidable acumulación de poblamiento en la zona del nacimiento del río, con diversos ejemplos como los poblados de les Carrasquetes, el Polsegué, el Mas de Vito, el Mas Nou, la Font de l’Argent y el Coll del Moro, en el termino municipal del pueblo castellonense de Rossell. En definitiva, la densidad de poblamiento estable y complejo alrededor de todo el cauce del Sénia durante la Primera Edad del Hierro es ciertamente muy alta. Por esa razón sorprende todavía más el panorama general durante el periodo inmediatamente posterior, los primeros años del Ibérico Antiguo. A un periodo de cierta densidad del poblamiento a lo largo del territorio, sucede un momento de un despoblamiento casi absoluto. El paso de uno a otro periodo viene marcado, en la práctica totalidad de los poblados de la zona por un episodio intenso de destrucción. Efectivamente, en el caso concreto del complejo poblacional formado por los asentamientos de la zona de la desembocadura del río Sénia (Moleta del Remei, Ferradura, Cogula y Sant Jaume) todos ellos presentan niveles evidentes potentes de incendio y destrucción que se puede fechar a partir de los materiales muebles recuperados en los momentos finales de la Primera Edad del Hierro, alrededor del primer cuarto del siglo VI a.C. Estos niveles de destrucción han sido documentados en la práctica totalidad de las habitaciones de estos asentamientos, y consecuentemente podemos afirmar que la destrucción es de carácter general tanto desde un punto de vista territorial como desde una perspectiva más puntual de los propios asentamientos. Otros asentamientos de la zona, como por ejemplo les Senioles, inciden en un panorama similar. La crisis que se constata en esta zona y en este momento es de difícil valoración ya que hasta el momento los yacimientos excavados no han proporcionado evidencias claras respecto a las causas de los incendios. Parece, con todo, que una serie de acciones cruentas, posiblemente coordinadas y llevada a cabo de forma sistemática y global por un grupo de origen indeterminado, comportó la destrucción de todos estos núcleos de población. La población de los mismos, en general, los abandonó, ya sea de forma voluntaria o obligada, y aparentemente renunció a la recuperación posterior de cualquier elemento mueble que hubiera quedado en ellos, o bien alguien se lo impidió. Sea como sea, cuando ha sido posible excavar algunos de estos yacimientos se ha constatado de forma sistemática que las estructuras y los materiales muebles correspondientes a este horizonte aparecen con un grado de integridad muy alto, y los repertorios de cada uno de los ámbitos presentan un número de ítems que parece insinuar la posibilidad que dispongamos de forma invariable de la práctica totalidad de los conjuntos que originalmente estos ámbitos contenían. Entre los yacimientos abandonados destacan la Moleta del Remei, la Ferradura, la Cogula, Sant Jaume, les Senioles, posiblemente el Castell d’Ulldecona y diversos de los yacimientos de la zona de Rossell, en la zona del nacimiento del Sénia. Otros asentamientos, en cambio, como el Puig de la Nau de Benicarló, muestran aparentemente una continuidad en la ocupación. En todo caso, resulta evidente el cambio global producido en la zona, que en ultimo término provocó la desaparición de complejos poblacionales formados por diversos yacimientos vertebrados políticamente entre ellos así como redes de relación y de intercambios entre diversos núcleos y
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
535
complejos poblacionales, como les que parecen apuntarse en el caso del curso íntegro del rio Sénia. Los cambios comportarán, en definitiva, la desaparición del status quo geopolítico propio de la Primera Edad del hierro en la zona y la aparición de un nuevo panorama general el cual parece, al menos durante el periodo Ibérico Antiguo, territorial, poblacional y socialmente bastante menos complejo que lo que constatábamos durante el momento inmediatamente anterior. 7. CONCLUSIONES Les siete primeras campañas de excavación en el poblado de Sant Jaume de Alcanar han permitido tan sólo comenzar a intuir el enorme potencial científico y patrimonial que puede proporcionar un yacimiento como este, fechado grosso modo entre mediados del siglo VII a.C. y el primer cuarto del siglo VI a.C., destruido por un incendio y con un grado de conservación excelente. El altísimo grado de calidad de la secuencia estratigráfica, con una potencia que en algunos puntos llega a más de dos metros de altura, conjuntamente con las técnicas de excavación y de recuperación utilizadas en la actualidad han de permitir llenar los grandes vacíos de información así como las grandes dudas que sobre este período nos han legado excavaciones antiguas en yacimientos cercanos, como por ejemplo los trabajos realizados por el Dr. J. Maluquer de Motes en la Ferradura de Ulldecona durante la primera mitad de los años sesenta del siglo XX.. Con una superficie de unos 570 metros cuadrados13, y ámbitos seriados con características individuales muy específicas, el poblado de Sant Jaume ha proporcionado hasta el momento un conjunto de habitaciones que cabe considerar básicamente como espacios de almacenaje, y que plantean interesantes interrogantes sobre la funcionalidad del yacimiento y, en consecuencia, también sobre la organización socio-política y económica del territorio que tiene como eje vertebrador el río Sénia. Gran parte de los yacimientos situados alrededor del río Sénia presentan niveles de incendio que hacen pensar en una destrucción cruenta de los mismos por parte de grupos de origen indeterminado. Como resultado de esta crisis, la gran mayoría de estos yacimientos son abandonados, documentándose una continuidad de poblamiento tan solo en casos puntuales como el Puig de la Nau de Benicarló. El paso de la Primera del Hierro al Ibérico Antiguo presenta pues en esta zona características peculiares, ya que a un período geopolíticamente bastante complejo y un momento de crisis puntual, suceden unos primeros momentos de la cultura ibérica aparentemente más sencillos desde el punto de vista poblacional, territorial y económico.
13 Hasta el momento han sido descubiertos 99,50 metros cuadrados del yacimiento, de los cuales se han excavado 82,80 metros cuadrados, un 14,50% del total del asentamiento. Restan por tanto todavía por excavar el 85,50% del yacimiento.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
536
IMÁGENES
Fig. 1: Situación de los principales yacimientos de las tierras del río Sénia, con ocupación durante la Primera Edad del Hierro, mencionados en el texto.
Fig. 2: Planimetria general del yacimiento.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
537
Fig. 3: Ánforas fenicias y de tipo fenicio, T.10.1.2.1 de Ramon y similares, recuperadas en el interior de A3.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
538
Fig. 4: a) Gran contenedor indígena realizado con barro mezclado con elementos vegetales sin cocción posterior. b) Gran vaso contenedor indígena de perfil en S. c) Vaso a torno tipo Cruz del Negro recuperado en A3. d) Pequeño pithos a torno recuperado en A1. e) Trípode fenicio recuperado en el ámbito 1 (A1).
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
539
Fig. 5: a) Gran pithos fenicio recuperado en el interior de A3. b) Dos grandes vasos contenedores hechos a mano recuperados en el interior de A4. c) Una muestra de los pequeños vasos globulares y de labio exvasado recuperados en diversos ámbitos del Barrio Norte. d) Pequeño bol hecho a mano con decoración aplicada de cordón digitado, cerca del borde, y pequeños tetones dispuestos a intervalos regulares. e) Pequeña hacha o hazuela de hierro que conserva el enmangue y los dos remaches correspondientes, recuperada en la calle 1 (C1). f) Conjunto de colgantes cónicos confeccionados con lámina de bronce.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
540
Fig. 6: a) Vista general del ámbito 1 (A1). b) Conjunto de 77 pondera recuperado en el interior de A5 en los niveles estratigráficos correspondientes al piso superior del ámbito. c) Perspectiva zenital del nivel de pavimento de A3 con el conjunto de troncos carbonizados documentados sobre su superficie. d) Vista general del ámbito 3 (A3). e) Perspectiva general del Barrio Norte centrada en A4 y la calle C1.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
541
BIBLIOGRAFÍA Asensio, D., Belarte, M. C., Ferrer, C., Noguera, J., Sanmartí, J., Santacana, J. (1994-
96): “El jaciment del Barranc de Sant Antoni (Ginestar, Ribera d’Ebre)”, a Actes: Models d’ocupació i explotació del territori entre el 1600 y el 500 a.n.e. a la Catalunya meridional y zones limítrofes de la depressió de l’Ebre, Taules Rodones d’Arqueologia de Sant Feliu de Codines (Gala 3-5): 231-246
Belarte, C., Sanmartí, J., Santacana, J. (1991): “El asentamiento protohistórico de Barranco de Gàfols (Ginestar, Ribera d’Ebre, Tarragona)”, en Actas del Primer Congreso de Arqueología Peninsular, Porto, Octubre de 1993. (Trabalhos de Arqueología e Etnologia, 34.1-2): 231-247.
Belarte, M. C. (1999-2000): “Sobre el uso del barro en la protohistoria del Bajo Aragón: estudio de materiales conservados en el Museu d’Arqueologia de Catalunya-Barcelona”, Kalathos, 18-19: 65-93.
Belarte, M. C., Pou, J., Sanmartí, J., Santacana, J. (2001): “Tecniques constructives d’època Ibèrica i experimentació arquitectònica a la Mediterrània”, a Actes de la I Reunió Internacional d’Arqueologia de Calafell. Calafell, 20,21 y 22 de Enero del 2000 (Arqueomediterrània, 6).
Belén, M., Pereira, J. (1985): “Cerámicas a torno con decoración pintada en Andalucia”, Huelva Arqueológica, VII: 307-360.
Blasco, M., Rafel, N. (1993-94): “El taller tèxtil del Coll del Moro de Gandesa (Terra Alta)”, Tribuna d’Arqueologia, 1993-1994: 37-50.
Blasco, M., Rafel, N., Sales, J. (1994): “Un taller de tratamiento de lino en el Coll del Moro de Gandesa (Tarragona)”, Trabajos de Prehistoria, 51: 121-136.
Garcia i Rubert, D. (1999): Evolució del poblament a la comarca del Montsià. SS. VII a.C.-III d.C. Tesi de Llicenciatura. 2 volúmenes. (inédita)
Garcia i Rubert, D., Gracia, F. (1998): “Sant Jaume-Mas d’en Serrà (Alcanar, Montsià). Campanya 2/1998”. Informe preliminar inédito
--- (1998b): “Prospecció a la Depressió d’Ulldecona (Montsià). Campanya 1/1998”. Informe Preliminar inédito.
--- (1998c): “Un conjunto de pondera procedentes del yacimiento preibérico de la Ferradura (Ulldecona, Montsià)”, a Pyrenae, 29, pp. 205-225.
--- (1999): “Sant Jaume/Mas d’en Serrà (Alcanar, Montsià). Campanya 1/1997”. Memoria inédita.
--- (1999b): “Sant Jaume/Mas d’en Serrà (Alcanar, Montsià). Campanya 3/1999”. Informe preliminar inédito.
--- (2000a): “Sant Jaume/Mas d’en Serrà (Alcanar, Montsià). Campanya 2/1998”. Memoria inédita.
--- (2000b): “Sant Jaume/Mas d’en Serrà (Alcanar, Montsià). Campanya 4/2000”. Informe preliminar inédito
--- (2001): “Sant Jaume/Mas d’en Serrà (Alcanar, Montsià). Campanya 5/2001”. Informe preliminar inédito.
--- (2001b): “Sant Jaume/Mas d’en Serrà (Alcanar, Montsià). Campanya 3/1999”. Memoria inédita.
--- (2002): “Sant Jaume/Mas d’en Serrà (Alcanar, Montsià). Campanya 6/2002”. Informe preliminar inédito.
--- (2002b): “El jaciment preibèric de Sant Jaume-Mas d’en Serrà (Alcanar, Montsià). Campanyes d’excavació 1997-2001”, Actes de las Ieres. Jornades
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
542
d’Arqueologia Ibers a l’Ebre. Investigació i interpretació. Tivissa, 23 y 24 de Noviembre de 2001. Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre (Ilercavònia, 3): 37-50
--- (2003): “El poblament d’època ibèrica al terme municipal d’Alcanar i àrees limítrofes. Una proposta de dinamització turístico-cultural, entre el passat i el futur”, a Actes del II Congrés d’Història d’Alcanar, realitzat els dies 1, 2 i 3 de desembre de 2000. Ajuntament d’Alcanar
--- (2003b): “Sant Jaume/Mas d’en Serrà (Alcanar, Montsià). Campanya 7/2003”. Informe preliminar inédito.
Garcia i Rubert, D., Gracia, F., Munilla, G. (1999): “El poblat fortificat de la Primera Edat del Ferro de Sant Jaume-Mas d’en Serrà (Alcanar, Montsià), campanyes 1997-1999”, en Jornades d’Arqueología 1999. Prehistòria, Protohistòria i època medieval a les comarques de Tarragona (1993-1999), Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya (en prensa).
Garcia i Rubert, D., Villalbí Prades, Mª . M. (2001): “Les Senioles (la Sénia, Montsià). Un nou assentament del Bronze Final-Primer Ferro a la comarca del Montsià”, Nous Col· loquis, V: 7-20.
González, A. (1986): “Las importaciones y la presencia fenicias en la Sierra de Crevillente (Alicante)”, Aula Orientalis, 4: 279-301.
Gracia, F. (2002): Las cerámicas áticas del palacio-Santuario de Cancho Roano (Zalamea de la Serena, Badajoz).
Gracia, F., Garcia i Rubert, D.; (1999b): “La primera fase del poblamiento protohistórico en el área sur de la desembocadura del Ebro. El poblado fortificado de Sant Jaume-Mas d’en Serrà (Alcanar). Campañas 1997-1998”, Revista d’Arqueologia de Ponent, 9: 115-137.
Gracia, F., Garcia i Rubert, D., Munilla, G. (1998): “Sant Jaume-Mas d’en Serrà (Alcanar, Tarragona). Un asentamiento de transición entre los siglos VII y VI en el área de la desembocadura del Ebro. Primeros Resultados”, Revista de Estudios Ibéricos: 223-244.
Gracia, F., Munilla, G. (1993): "Estructuración cronocupacional del poblamiento ibérico en las comarcas del Ebro", Laietania, 8.
Gracia, F., Munilla, G. (1997): “Sant Jaume Mas de en Sierra (Alcanar, Montsià). Campaña 1/1997”. Informe preliminar inédito.
Maluquer de Motes, J. (1944): “Avance de los bronces de la necrópolis de Agullana (Gerona)”, Empúries, VI.
Maluquer de Motes, J. (1958): El Castro de los Castillejos en Sanchorreja. Salamanca, Universidad de Salamanca. Seminario de Arqueología.
--- (1983): “El poblado paleoibérico de La Ferradura, Ulldecona, Tarragona”, PIP, VII: 32.
Mascort, M., Sanmartí, J., Santacana, J. (1989): “El jaciment protohistòric d’Aldovesta i el comerç fenici al curs inferior del riu Ebre”, Acta Arqueològica de Tarragona, II: 21-28.
--- (1991): “El jaciment protohistòric d’Aldovesta (Benifallet) i el comerç fenici arcàic a la Catalunya meridional”, Tarragona
Moret, P., Gorues, A., Lavialle, A. (e.p.): “Un métier à tisser du Vie siècle av.J.C. dans le Bas Aragon (Espagne)”, dentro M. Fuegère (ed.), Archéologie des textiles (Lattes, Octubre 1999).
Navarro, R. (1970): Las fíbulas en Cataluña. Barcelona, Publicaciones Eventuales, nº 16, Instituto de Arqueología y Prehistoria. Universitat de Barcelona.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
543
Noguera, J. (1997): Evolució del poblament de la Foia de Mora des del Bronce Final a l’Antiguitat Tardana: Anàlisi i evolució del territori, Tesis de Licenciatura inédita, 2 volúmenes, Barcelona.
Obiol, E. M. (1989): La ganadería en el norte del País Valenciano, Castelló. Oliver, A. (1990-91): “Las importaciones griegas en la costa ilercavona”, CPAC, 15:
173-188. Oliver, A. (1996): Poblamiento y territorio protohistóricos en el llano litoral del Baix
Maestrat (Castelló). S.C.C. Castelló. Otegui, R. (1985-86): “Ir a extremar. Algunas prácticas de trashumancia y pastoreo en
la comarca del Maestrazgo turolense”, Kalathos, 5-6. Palol, P. de (1958): La Necrópolis de Agullana, Madrid Pajarés, R., Gracia, F., Munilla, G. (1986a): “El poblado ibérico de La Moleta del
Remei (Tarragona)”, Revista de Arqueología, 59: 27-35. Rafel, N. (1997): “Colgantes de bronce paleoibéricos en el N.E. de la Península Ibérica.
Algunas reflexiones sobre las relaciones mediterráneas”, Pyrenae, 28: 99-117. Ramon, J. (1995): Las ánforas fenicio-púnicas del Mediterráneo Central y Occidental,
Barcelona, Publicacions de la Universitat de Barcelona, (Col· lecció Instrumenta, 2): 661.
Sanmartí Grego, E. (1976): “Cerámicas de importación ática de El Puig (Benicarló,Castellón)”, CPAC, 3.1976: 210-228.
Sanmartí, J., Belarte, M.C. Santacana, J., Asensio, D., Noguera, J. (2000): “L’asentament del Bronze Final i Primera Edat del Ferro del Barranc de Gàfols (Ginestar, Ribera d’Ebre)” , Arqueomediterrània, 5: 244.
Sparkes, B. A., Talcott, L. (1970): “Black and Plain Pottery of the VIth,Vth and IV centuries B.C.” , The Athenian Agora , XII.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
544
Evolución del poblamiento ibérico en la Catalunya central
Jordi Chorén Tosar∗
Resumen: Mediante la creación de una base de datos y la utilización de un programa de SIG (Sistemas de Información Geográfica) para vincularla a la cartografía digital, se presenta una primera aproximación a la distribución de los puntos de hábitat en época ibérica así como las hipótesis explicativas actuales de lo que parece haber sido su evolución cultural y organizativa a través de la iberización y la romanización, en la zona comprendida por la cuenca del Llobregat y las áreas que la rodean, prestando especial interés a su desarrollo interno y a las posibles causas que lo motivaron en una u otra dirección. Palabras clave : arqueología espacial, poblamiento, SIG, Catalunya central, cultura ibérica. 1. INTRODUCCIÓN
A pesar de que en los últimos años la investigación entorno al mundo ibérico de
la zona catalana ha experimentado un gran avance, aún nos quedan muchos puntos por aclarar sobre su organización social, política y económica, por ejemplo. Y esta falta de datos se acentúa conforme nos vamos alejando de la costa, debido a la mayor tradición investigadora en la zona litoral, causada por diversos factores como el mayor desarrollo urbanístico, la gran densidad de población que se da en ella y también por la inercia de los orígenes de las investigaciones siguiendo las descripciones que proporcionaban los textos clásicos, los cuales se basaban en su mayor parte en itinerarios marítimos.
Así, comparativamente hablando, el conocimiento actual del mundo ibérico
catalán del interior es muy deficiente. A pesar de ello, esta zona no ha sido totalmente olvidada por la investigación arqueológica, sobretodo en los últimos seis años, creándose nuevos proyectos de excavación y prospección que poco a poco van contribuyendo a equilibrar el conocimiento desigual de algunas zonas intensamente prospectadas como la comarca de l’Anoia (aunque hay que decir que prácticamente sólo la conocemos a través de datos de carácter superficial con las deficiencias que esto supone), con otras poco o nulamente estudiadas (como las comarcas del Berguedà, Alt Urgell o Ripollès, por ejemplo), situación que hemos tenido en cuenta a la hora de valorar globalmente los datos recogidos, en el sentido de no crear la falsa idea de unas
∗ Universitat de Barcelona. Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia. Baldiri Reixac s/n, C.P.: 08028 Barcelona. E-mail: [email protected]
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
545
zonas densamente habitadas respecto a áreas prácticamente abandonadas, a partir de un conocimiento científico desigual.
2. DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA Y CRONOLÓGICA
Para la realización de nuestro Trabajo Tutelado de Investigación (como fase previa para el desarrollo de nuestra Tesis Doctoral) del cual parte el presente escrito, hemos intentado realizar una aproximación a la evolución del poblamiento durante la época ibérica en la zona comprendida por las comarcas del Bages, Anoia, Solsonès y Berguedà como núcleo central, así como las zonas que las rodean, comprendiendo las comarcas de Segarra, Alt Urgell, Ripollès, Osona, Cerdanya y partes de las de La Noguera, el Vallès Occidental y el Vallès Oriental (figura 1), con el fin de alcanzar y sobrepasar los límites de cada una de las áreas geográficas que en ellas se comprenden, y así poder obtener una visión global tanto de la distribución de los yacimientos como de su posible relación con las zonas vecinas.
Nuestro ámbito de estudio comprende básicamente la cuenca hidrográfica del
Llobregat y sus principales afluentes, Cardener y Anoia, así como las de los ríos Ter y Segre en sus cursos medio y alto. Esta región presenta unas grandes diferencias orográficas, generándose la aparición de valles o depresiones (Pla de Bages, Plana de Vic, Plana ceretana, Ribera d’Urgell, Alt Ter, Corredor prelitoral, Conca d’Òdena, Plana de Lleida, Baix Solsonès y Baix Berguedà) rodeadas por sistemas montañosos y altiplanos, entre los cuales destacaría el sistema prepirenaico y pirenaico al norte, la Cordillera Prelitoral al sur, la Cordillera Transversal al este y el conjunto formado por el Altiplano Central y la Sierra de Pinós al oeste, así como los altiplanos del Lluçanès y Moià separando las cuencas del Llobregat y del Ter (Figura 2).
Por otra parte, en el presente estudio nos limitaremos a exponer los análisis de
los datos y las hipótesis explicativas que se pueden derivar de ellos, que disponemos para el arco cronológico comprendido entre los siglos VI y I aC, subdividido en las tres fases teóricas de la cultura ibérica: Ibérico Antiguo (VI-V aC), Ibérico Pleno (IV-III aC) y periodo Iberoromano (II-I aC), también denominado por otros autores como Ibérico Final/ Reciente o periodo romano republicano, prefiriendo la nomenclatura de Iberoromano debido a que en esos momentos se produce una coexistencia de los últimos momentos de la cultura ibérica con la nueva organización política y económica romana, siendo así un período de evolución y mezcla de culturas que nos impide decantarnos por cualquiera de las otras denominaciones.
Si bien en nuestro Trabajo Tutelado de Investigación también abarcamos el
periodo comprendido entre la transición del Bronce Final/ Primera Edad del Hierro, hasta los inicios del Alto Imperio romano, en el presente estudio no los trataremos en profundidad (debido a las lógicas limitaciones de espacio de la presente comunicación), aunque sí las comentaremos brevemente para poder tener una visión de conjunto más uniforme.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
546
Fig. 1: Situación dentro de Catalunya
2. OBJETIVOS A través de la recogida de datos de los yacimientos conocidos (en un inventario
informatizado) se intentan observar los cambios en la distribución y jerarquización que se puedan dar a lo largo del período ibérico, gracias a la plasmación de dicha base de datos, mediante el uso de un programa de SIG, en la cartografía digital disponible.
Mediante el estudio de la orografía y la red hidrográfica se intentará identificar
patrones de asentamiento (y su relación con posibles diferencias en la explotación del medio y con las vías de comunicación), que eventualmente se podrían llegar a identificar con los etnónimos conocidos a través de las fuentes clásicas.
En cuanto al estudio de los materiales y de los yacimientos in situ, para
profundizar en el conocimiento de cada zona, se dejará para la futura Tesis Doctoral, sirviendo ésta primera aproximación como una guía para reducir el ámbito geográfico de estudio y así también poder realizar prospecciones arqueológicas en zonas concretas.
Debido a la poca precisión de algunos datos o la falta de actualización de los
registros consultados, a corto plazo se iniciarán campañas de prospección en la comarca del Solsonès (de conocimiento deficitario), así como se visitarán los yacimientos para asegurar sus localizaciones y obtener una información precisa de su entorno y control visual.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
547
Fig. 2: Esquema geográfico del área
3. METODOLOGÍA
Para poder realizar un estudio de los patrones de asentamiento así como de la
evolución de las estructuras socioeconómicas de las diferentes áreas que abarcamos, es imprescindible la creación de una base de datos que contenga los campos necesarios para llevar a cabo una clasificación tipológica y cronológica de cada uno de los yacimientos, así como de su ubicación exacta. Para la realización de dicho inventario hemos seguido básicamente los datos contenidos en las Cartas Arqueológicas Comarcales del Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya. Pero debido a la antigüedad de su realización (en algunos casos más de diez años) y su lenta actualización, hemos tenido que corregir algunos datos y añadir otros (mediante la publicación de sus campañas de excavación o a partir de información proporcionada por
P R E P I R I N E U S
ALTIPLÀCENTRAL
PLANA CERETANA
RIBERAD'URGELL
PLANADE VIC
LLUÇANÈS
PLA DEBAGES
CONCAD'Ò DENA
PLANA DELLEIDA
BAIX SOLSONÈS
BAIXBERGUEDÀ
S E G R EM I T J À
PR E PI R IN EU S : S I ST EM A S OR OG R ÁF I CO SVA L L E S Y A LT I P L A N O S
L L A N O S Q U E C ON TI N U A NFU E R A D E L Á M B I T O D E E S TU D I O
L l o b r e g a t : C U RS OS F L U V IA L ES
Sió
Riera de Pinell
Riera de RajadellRiera de Calders
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
548
sus equipos de investigación) para intentar conseguir un inventario de yacimientos lo más completo posible.
Nuestra base de datos, realizada mediante el programa MS Acces 2000, ha
utilizado la ficha base que diseñó nuestro compañero Xavier Bermúdez, para facilitar el intercambio de datos a nivel departamental en caso de ser necesario. A pesar de ello, durante la realización de nuestro estudio hemos observado la necesidad de crear algunos campos nuevos, que nos permitan valorar la perduración del hábitat en cuevas y abrigos a lo largo del período comprendido entre los siglos VII y I aC, por ejemplo.
Una vez realizado este inventario se integraron los resultados en su contexto
geográfico mediante un programa informático de SIG (Sistemas de Información Geográfica), en nuestro caso el Map Info 4.5 Professional, que nos ayudó a plasmar los datos sobre una base cartográfica digitalizada a una escala 1:250000 (aunque hubiese sido preferible una a 1:50000, por diferentes circunstancias de tipo práctico no hemos podido acceder a ella, aunque sí lo haremos para la realización de nuestra tesis).
A partir de aquí, se realizaron diferentes mapas sincrónicos que nos permitirán
observar la evolución de los patrones de asentamiento, durante las tres fases de la cultura ibérica (para el trabajo de investigación también se crearon para los periodos anterior y posterior), es decir: Ibérico Antiguo, Ibérico Pleno y período Ibero-romano.
Aún así, se ha de aclarar que no sólo estaremos hablando del poblamiento
estrictamente ibérico ya que, como veremos, hay algunas zonas que presentan una iberización muy tardía, si es que se puede hablar de ella, pero que igualmente son tratadas para obtener la visión más realista posible del momento.
Así pues, en las siguientes líneas intentaremos ofrecer una síntesis de los
resultados que hemos obtenido, ofreciendo las pautas básicas de la evolución organizativa a nivel socioeconómico de la Catalunya central durante lo que podría venirse a llamar Segunda Edad del Hierro o Protohistoria.
En total contamos con 529 yacimientos recogidos en nuestra base de datos, de
los cuales tan sólo analizaremos en el presente escrito los 36 que presentan rastros de uso durante el Ibérico Antiguo, los 70 del Ibérico Pleno y los 244 del período Ibero-romano. Es decir, un máximo de 350, siendo la cifra total inferior debido a la continuidad en la ocupación de algunos de ellos.
Del resto de los 529 yacimientos, 117 presentan ocupación durante el Bronce
Final, 66 durante la Primera Edad del Hierro, 92 durante el Alto Imperio y 174 muestran una cronología perteneciente a algún momento dentro del mundo ibérico.
3. LOS PUEBLOS IBÉRICOS SEGÚN LAS FUENTES ESCRITAS Y NUMISMÁTICAS
No sólo hemos estudiado los datos estrictamente arqueológicos, sino que también hemos realizado un vaciado de los escasos fragmentos que nos transmiten las
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
549
fuentes escritas y en cierta manera la numismática (aunque pretendemos estudiarla con más detenimiento en la futura Tesis Doctoral). Gracias a estos datos conocemos la existencia en esta zona de interior de diferentes agrupaciones de carácter indefinido (¿étnicas, tribales, políticas, económicas…?), bajo los etnónimos siguientes:
- Ilergetes: ocuparían la zona de la Plana de Lleida y de Huesca básicamente. Acuñaron las emisiones con las leyendas ILTIRTA (Lleida), ARKETURKI, ESO (puede que fuese Aeso/Isona) y USEKERTE/OSICERDA en la zona catalana. Es uno de los pueblos de los que más referencias disponemos gracias a su resistencia a la conquista romana. - Ausetanos: Diferenciándose de unos probables Ausetanos del valle del Ebre, éstos parece que habitaban en la Plana de Vic (la Ausa romana). Serian suyas las emisiones de AUSESKEN (Ausa/Vic), ORE y EUSTIBAIKULA-EUSTI. - Lacetanos: Confundidos a menudo por la historiografía e incluso por las mismas fuentes, que los citan con determinados errores gráficos que han dado pie a numerosos debates sobre su ubicación, parece que se situarían hacia la zona comprendida por el Bages y Solsonès básicamente, y que habrían emitido las monedas con la leyenda de ILTIRKESKEN. Aunque hay que puntualizar que algunos estudios apuntan que se podría tratar de otra producción de Iltirta (Lleida) o incluso localizarse en la zona del valle del Ebro, temas que tendremos que tratar en futuros estudios. También encontramos otros pueblos que no emitieron moneda como los
Airenosios (zona pirenaica, posiblemente tendiendo hacia la Vall d’Aran), Andosinos (posiblemente ocuparían la zona de Andorra y el valle de la Valira), Ceretes/Cerretanos/Ausoceretes (en el sistema pirenaico que comprende la Alta y Baixa Cerdanya, así como sus alrededores), Castellani (de ubicación imprecisa, algunos los sitúan hacia la vecina zona de la Garrotxa), Bergistanos/Bargusios (parece que ocuparían parte del Berguedà), Iessonenses (se los relaciona con la ciudad de Iesso, Guissona, en la comarca de la Segarra).
Pero, debido a la escasez de datos que nos proporcionan los textos clásicos y a
las diferentes lecturas que se les ha dado, así como al hecho de no haber encontrado evidencias arqueológicas precisas de la situación las diferentes cecas, es muy difícil poder ir más allá en cuanto a la ubicación exacta de estos pueblos a través de la investigación tradicional de los textos. Por ello y aunque los tenemos en cuenta, nos centraremos en el estudio de las organizaciones territoriales para intentar ver en un futuro si se pueden llegar a dar equivalencias entre los datos que nos proporciona la arqueología y la numismática con los de las fuentes clásicas.
4. EVOLUCIÓN DEL POBLAMIENTO
Debido a la escasez de datos y a la hipotética situación geográfica de fondo de
saco, se ha considerado desde siempre que la Catalunya interior presentaba un aislamiento retardatario en cuanto a la llegada de las nuevas influencias iberizadoras.
Así, para justificar las dataciones antiguas (del siglo VII y VI aC) aportadas por
Mosén Serra Vilaró en los años 20 del siglo pasado (basadas en un lógico
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
550
desconocimiento de los materiales de origen fenicio, identificándose como producciones de barniz rojo fenicias del sur de la península, lo que en realidad eran rechazos de cocción, y por tanto autóctonos), de los yacimientos del Solsonès que ya presentaban un urbanismo en piedra en lo que parecía un momento previo a la iberización de Catalunya, como Castellvell y Anseresa (ambos en Olius). De esta manera la datación de los materiales asociados a ellos se atrasó, afectando a los yacimientos de la zona del interior como Sant Miquel de Sorba (Montmajor, Berguedà) o El Cogulló (Sallent, Bages).
A partir de aquí surgió la idea de la existencia de una fase preibérica (desarrollo
de un urbanismo en piedra con sistemas de recogida de aguas, que coexistían con agrupaciones de cabañas perecederas en el llano, y la aparición del torno cerámico a través de contactos con el mundo fenicio, supuestamente siguiendo el curso de los ríos Ebre y Segre.
Y es con estos datos y con la existencia de niveles ibéricos claros (para los que
se les daba una cronología mucho más reciente de la que en realidad les pertenecía), que Pere Bosch Gimpera propuso la hipótesis (aceptada y repetida por los estudiosos de la zona) que hablaba de una iberización tardía en las áreas interiores, que se llevaría a cabo a través del llamado grupo lacetano, el cual se impondría sobre un substrato no íbero, al cual denominaba “post-hallstáttico”, representado por los ausetanos/ bergistanos, siempre usando los componentes étnicos diferenciados por los textos clásicos (Cura, 2002).
Actualmente, como podremos ver, se ha avanzado bastante en este punto, y
aunque todavía se mantienen dataciones antiguas para la zona, ya no lo son tanto (en algunos casos se ha bajado hasta el siglo V aC) y se relacionan con un fenómeno iberizador prácticamente coetáneo al costero, haciendo que desaparezca en gran parte la idea de la marginalidad de este territorio (sobretodo para el eje Cardener/ Llobregat, aunque se mantiene para algunas zonas vecinas según los datos que nos ofrece la investigación actual).
Así, durante la Primera Edad del Hierro (siglo VIII-VII aC) se continúan
utilizando las cuevas y los abrigos naturales como lugar de habitación, pero se constata un aumento significativo de los asentamientos al aire libre, documentándose agrupaciones de cabañas hechas con materiales perecederos relacionadas con la presencia de silos.
Estos indicios nos parecen mostrar un alto nivel de sedentarismo y una relativa
complejidad socioeconómica (basada cada vez más en la agricultura), siendo difícil de precisar debido a los pocos yacimientos excavados usando metodología científica.
Es también en estos momentos cuando parecen darse los primeros pasos hacia la
construcción de poblados construidos con materiales perecederos (piedra y tierra), como podría ser el caso del yacimiento de Sant Pau de Pinós (Santa Maria de Merlès, Berguedà), en el cual también se documentó por primera vez la producción cerámica a mano conocida como “Cultura de Merlès”, la cual se localiza por la zona del Pla de Bages, el Berguedà y el Solsonès.
Precisamente en el Solsonès, en el yacimiento de Sant Bartomeu (Olius), se
localizan fragmentos de cerámica a torno (puede que a torno lento), sin mostrar
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
551
evidencias de llegar a iberizarse, es decir, que ya en fechas tempranas se documenta en esta zona de interior la llegada de las innovaciones culturales del momento: el torno y la metalurgia del hierro (en el yacimiento de explotación y transformación del hierro de La Codina en Pinell de Solsonès), que posteriormente desencadenarán la aparición de la cultura ibérica.
Sin embargo, la zona prepirenaica no muestra indicios de la llegada de las
nuevas técnicas, continuando con un régimen de vida pastoril trashumante a tenor de las escasas evidencias. Es en estos momentos cuando se desarrolla un tipo cerámico original, la denominada cerámica a mano de “decoración cerdana”, con origen en la Cerdanya, donde se continuará dando como principal producción hasta la conquista romana.
En estos momentos el ámbito de estudio parece que se convirtió en un lugar
donde confluirían las diferentes culturas materiales del momento: Campos de Urnas; Campos de Túmulos y las primeras influencias indirectas de los comerciantes mediterráneos, con diferentes intensidades según la región.
Ibérico Antiguo (siglos VI-V aC):
En total, como ya hemos comentado antes, en este periodo nos encontramos con 36 yacimientos, de los cuales 14 presentan una continuidad de ocupación respecto a la Primera Edad del Hierro, y ya se definen las diferentes agrupaciones que nos seguirán durante todo el estudio: el eje del Llobregat, con un centro importante en el Pla de Bages; el Cardener a su paso por el Baix Solsonès; el grupo del Corredor Prelitoral; el de la Plana de Vic; el de la de Lleida y el de la zona suroeste de l’Anoia, más relacionada con el área del Alt Penedès (que no se incluye en este trabajo). Finalmente, la zona prepirenaica nos muestra una gran escasez de asentamientos, fruto en gran parte de la inexistencia de investigación arqueológica en esa área.
En esta fase nos encontramos con el proceso de formación de lo que será la
cultura ibérica. En gran parte éste fue debido al estímulo que supuso la llegada de las influencias mediterráneas (fenicias y griegas), las cuales hicieron evolucionar rápidamente la civilización material de los indígenas, conduciéndolos hacia el proceso conocido como iberización.
Sin embargo en nuestro ámbito de estudio la aparición de las características que
definen el iberismo (cerámica a torno, difusión de la metalurgia del hierro, urbanismo desarrollado...) no se produce al unísono. De hecho, nos encontramos con grandes diferencias entre áreas relativamente próximas entre si:
- Las áreas de la Plana de Vic y de la Conca d’Òdena no muestran indicios de iberizarse hasta finales de esta fase, comenzando a aparecer poblados en piedra y materiales de importación hacia finales del siglo V o inicios del IV aC. - La zona de la Plana de Lleida presenta una evolución autóctona particular, en la que el urbanismo en piedra ya se producía en la fase anterior. La iberización también parece ser rápida, debido al elevado desarrollo de la zona. - El área prepirenaica y pirenaica parece continuar con la tradición anterior sin mostrar evidencias de la llegada de los estímulos mediterráneos, manteniéndose el hábitat troglodítico y los asentamientos al aire libre perecederos.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
552
- Finalmente, en el eje del Cardener-Llobregat nos encontramos con una evolución similar a la de las áreas próximas a la costa (como la del Corredor Prelitoral), aún a pesar de encontrarse a más de 100km de la costa en algunos puntos. Aparecen los primeros poblados elevados y amurallados realizados en piedra, del tipo de calle central (como el de Anseresa, Olius), así como importaciones áticas y materiales fenicios ya en el siglo VI aC. Así mismo, también parece comenzar a desarrollarse una incipiente organización territorial, en base a la aparición de núcleos de población que controlan las zonas aptas para el cultivo, donde localizamos pequeñas granjas unifamiliares, como por ejemplo la de Can Bonells (Santa Maria de Merlès, Berguedà).
Fig. 3: Yacimientos de la fase del Ibérico Antiguo
El hecho de la aparición tan temprana en una zona de interior de los rasgos propios del mundo Ibérico Antiguo, mientras las zonas vecinas no muestran signos ni de iniciar el proceso de transición, unido a que precisamente el siglo VI aC es un momento que, por norma general se caracteriza por ser un periodo de muy baja intensidad comercial (reactivándose los circuitos comerciales hacia el siglo IV aC) ha hecho pensar a algunos autores (Asensio et al. 2001b) que el fenómeno fuese generado por otros mecanismos, proponiendo dos alternativas contrapuestas: la existencia de un proceso evolutivo interno (generado por el control de algún recurso que el resto de áreas no disponía, como podrían ser las minas de sal de Cardona) ya
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
553
iniciado en el periodo anterior, o tal vez por la llegada de gentes procedentes de zonas con desarrollos urbanísticos anteriores (como podría ser la Plana de Lleida).
Ibérico Pleno (siglos IV-III aC):
En este período se mantienen las áreas de concentración de población que ya se perfilaban en la fase anterior, produciéndose un notable aumento en el número de yacimientos, ya que de los 36 anteriores pasamos a contar con 69, de los cuales 21 ya eran ocupados durante el Ibérico Antiguo.
Fig. 4: Yacimientos del período Ibérico Pleno
Sin embargo, lo que caracteriza a esta etapa son los grandes cambios que se dan dentro de las comunidades ibéricas.
Ahora ya podemos decir que nos encontramos con que todas las zonas (excepto
la Cerdanya, el Alt Urgell, el Ripollès y posiblemente las zonas montañosas del Berguedà y del Solsonès, que se mantendrán en los niveles evolutivos típicos del Bronce Final) ya muestran signos evidentes de iberización, aunque ya hacia finales del siglo III aC aparecen en la Cerdanya las primeras evidencias materiales que muestran contactos comerciales con el mundo ibérico (y galo) pero ya también con el romano, solapándose el proceso de iberización con el de romanización.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
554
Además dentro de este periodo, pero sobretodo hacia el siglo III aC, se documenta una elevada estructuración interna a nivel político y económico.
Así, nos encontramos con la aparición de diferentes tipos de asentamientos, los
cuales se articulan para controlar, gestionar y explotar el territorio. En la cima organizativa nos encontramos con poblados fortificados en altura
(localizados en todas las áreas iberizadas), algunos de gran tamaño como el de El Cogulló (Sallent, Bages), con unos 4000m2, o el de El Castellvell (Olius, Solsonès), entre 5500 y 8000m2, ya ocupados en la etapa anterior o algunos nuevos como el de El Vilar del Met (Vilanova del Camí, Anoia) con unas 3,6 Ha o el de Antona (Artesa de Segre, La Noguera), con unas 6Ha ocupadas aproximadamente. Estos poblados, además de proteger y controlar el territorio desde un punto de vista militar, también debían ejercer funciones administrativas, siendo puntos de concentración de riqueza, como demuestran las grandes cantidades de materiales de importación que se localizan en ellos.
Como una de las novedades del momento nos encontraríamos con las primeras
evidencias de posibles puntos de vigilancia o atalayas. Se trata de pequeños asentamientos en altura, seguramente con estructuras defensivas, situados en puntos estratégicos, controlando las vías de paso. Así podemos observar su aparición alrededor de la Plana de Vic, sobretodo hacia la zona oriental, vigilando el acceso desde la Garrotxa a través del paso del Ter; en la zona del valle del Llobregós, delimitando el fin de la Plana de Lleida y vigilando las rieras que comunican con el Solsonès; o en la zona del paso del Llobregat a través del macizo de Montserrat, al sur del Bages.
Otra de las novedades se produce en la aparición de un nuevo tipo de
yacimiento, los denominados “asentamientos de actividades económicas especializadas” (Asensio et al. 2001b), los cuales a pesar de sus diferencias, tienen en común el predominio de las evidencias relacionables con la realización de una o diversas actividades de ámbito económico, ocupando la mayor parte de su superficie las estructuras necesarias para el desarrollo de dichas actividades, como pueden ser los trabajos artesanales (producción cerámica, textil o metalúrgica, por ejemplo), o de almacenamiento de grandes cantidades de excedente agrícola, los llamados campos de silos, siendo éstos últimos los que más nos interesan en este momento.
Y este interés se debe a que en la zona del Cardener-Llobregat nos encontramos
con los únicos campos de silos de interior de Catalunya. A parte de que la motivación comercial inicial pudiese haber sido la obtención de la sal, parece que el estímulo inicial bastó para buscar nuevas formas de producción con las que aumentar los intercambios comerciales (que favorecerían sobretodo a las clases dirigentes, permitiéndoles así aumentar su poder y prestigio). Pero lo que aún es más importante es que la localización de estos yacimientos, así como el tamaño medio de sus silos parece hacerlos encajar dentro de una posible red económica sin parangón hasta el momento en la zona, ya que conectaría la zona del Solsonès/Berguedà con la costa.
Así, primero nos encontramos con el yacimiento de Sant Esteve d’Olius (Olius,
Solsonès) el cual situado sobre el Cardener, en sus 6700m2 parece albergar unos 200 silos de medidas que se sitúan alrededor de 1,70m de profundidad por 1,20m de diámetro máximo, pasando al cercano Sant Miquel de Sorba (Montmajor, Berguedà), de
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
555
unos 2200m2 y que parece que contenía un163 silos (de los cuales es imposible saber cuáles pertenecen a este periodo debido a la antigüedad de su excavación), se sitúa en la confluencia de las aguas del Cardener con su afluente el Aigua d’Ora. El siguiente posible campo de silos lo encontraríamos en un gran meandro delante de la confluencia del Cardener con el Llobregat, se trata del yacimiento de Boades (Castellgalí, Bages), situado en el centro del Pla de Bages. Otro posible eslabón de esta cadena lo encontraríamos en el recientemente excavado (aunque parcialmente) yacimiento del C/ de l’Hostal del Pi (Abrera, Baix Llobregat), situado al igual que el de Sant Esteve en una península rodeada en parte por un afluente secundario y por el río principal, en este caso el Llobregat, muy cerca de su unión con el río Anoia (Bermúdez/Sales, 2001). Una vez en el Corredor Prelitoral, la propia estructuración interna de la zona hace que el excedente agrícola se concentre en los asentamientos que controlan el territorio, ocasionando la aparición de campos de silos delante de ellos (Asensio/Francès/Ferrer/Guàrdia/Sala, 2001). Dicho excedente se trasladaría siguiendo las vías fluviales principales (el Besós y el Llobregat), llegando a la costa. En el caso del Llobregat, en su misma desembocadura, nos encontramos con la posible ciudad ibérica de Montjuï c (Barcelona), donde se encontrarían los agentes comerciales mediterráneos y donde también apareció un gran campo de silos junto a las instalaciones portuarias, de grandes dimensiones, superando los 5 metros de diámetro. Dichos silos no tienen paralelo con cualquier otro campo de silos conocido en el área catalana, teniendo la capacidad necesaria para la recogida y almacenamiento de los excedentes procedentes no sólo de los yacimientos de las explotaciones agrícolas de su entorno sino también de los procedentes de las cuencas del Llobregat y del Cardener. Además, no hay que olvidar que todos los yacimientos citados parecen experimentar su momento de auge durante los siglos III y II aC.
Mientras tanto, se mantendrían los establecimientos tipo granja que ya
conocemos de la etapa anterior, los cuales son los productores de dicho excedente agrícola de tipo cerealístico, el cual parece haberse convertido en la base de la economía de la zona.
Posiblemente, hacia finales de este periodo se pudo haber añadido a dicha
cadena económica la zona de la Conca d’Òdena, ya que a partir de finales del siglo III aC nos encontramos con los posibles campos de silos de La Joncosa (Jorba), con 20 silos localizados, y el del Pla de les Sitges del Camaró (La Torre de Claramunt), con 15, así como otras evidencias menos consistentes.
Según el equipo de arqueólogos del Centre d’Estudi Lacetans (C.E.L.), si se
acepta que al menos durante este periodo la zona costera vertebrada alrededor del núcleo de Montjuï c y la zona de interior Cardener-Llobregat formaban pare de una misma estructura económica, seguramente también estarían integradas dentro de una misma formación socio-política (Asensio et al., 2001b), la cual no nos quedaría reflejada por las fuentes escritas directamente, aunque tal vez sí lo hicieron con la posible confusión de los términos “lacetanos” y “layetanos”, para la que E. Sánchez propone una solución: que los diferentes términos harían referencia en realidad a una misma “tribu” ibérica (Sánchez, 1987).
En definitiva, nos encontramos en el momento álgido de la cultura ibérica,
durante el cual alcanzó su mayor grado de organización interna. A pesar de ello, la
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
556
confrontación bélica de la Segunda Guerra Púnica frenó este proceso interno y a la larga la presencia romana en el territorio acabó con la llamada cultura ibérica.
Período iberoromano (siglos II-I aC):
La presencia militar romana en el territorio a causa de la Segunda Guerra Púnica (218-201 aC) marca esta fase, ya que al margen de provocar frecuentes insurrecciones durante los primeros años de la conquista romana, fue el inicio del proceso conocido como romanización, consistente en la asimilación por parte de los indígenas de la lengua, costumbres y organización social romanas en detrimento de las suyas, ya sea por libre voluntad (por intentar mejorar en la escala social o las condiciones de vida) o por la fuerza.
Pero a finales del siglo II aC la ocupación romana se vuelve más activa como lo
demuestra la fundación de nuevas ciudades por toda Catalunya y la creación de explotaciones agrarias de tipo romano. También es el momento en el cual se establece sólidamente la red viaria que permitirá vertebrar todo el territorio de una manera rápida y eficaz.
Si bien esto es cierto, también lo es que durante este periodo el poder romano
procuró mantener hasta cierto punto las agrupaciones geopolíticas anteriores, para poder conservar a su favor a las élites indígenas y facilitar así la recaudación de las nuevas exacciones económicas que imponían.
Es durante esta primera fase de la ocupación romana cuando las diferentes
estructuras ibéricas de tipo político emiten sus propias monedas, en parte para pagar a las tropas, en parte para pagar los botines de guerra y los nuevos tributos y en parte para facilitar las cada vez mayores transacciones comerciales.
Si bien este esquema es aplicable a todo el territorio, nos encontramos con una
excepción, la zona ocupada por los ceretanos. Ésta, a pesar de ser un lugar de paso, debido al fuerte tradicionalismo que parecen tener las gentes del lugar, se había ido manteniendo su forma de vida (Campmajó/ Padró, 1978). No hicieron más que continuar con sus contactos como pastores trashumantes, sobretodo con las zonas del sur, tal y como habían hecho desde el Bronce Final. Así, entre los siglos III y I aC se da una cierta penetración comercial romana (seguramente fruto del uso de los pasos pirenaicos por las tropas romanas), apareciendo también como objetos de comercio importados, los primeros materiales ibéricos (las únicas muestras de la débil “iberización” de la zona), pero manteniéndose igualmente el uso de la cerámica a mano y de la “decoración cerdana” tradicional. Esta situación de relativa independencia se debió mantener hasta la Guerra Civil romana, cuando las tropas cesarianas ocuparon militarmente los puertos de montaña pirenaicos para ir a luchar contra los pompeyanos en Ilerda el 49 aC. Tal vez fue en estos momentos cuando se fundó Iulia Libica, como un intento de romanización pacífica que fracasó, ya que el 39 aC los ceretanos se sublevaron y tuvieron que ser reprimidos por la fuerza, siendo anexionados definitivamente al Imperio Romano.
Aún en estos momentos parece que continuaban viviendo en la entrada de las
cuevas, en abrigos al aire libre y en pequeños poblados de cabañas más o menos dispersas.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
557
Al principio el control romano se limitó a aprovechar las estructuras jerárquicas preexistentes, desviando una parte de los excedentes de la producción en su beneficio, mientras inundaba los mercados con productos importados de la Península Itálica.
A finales del siglo II aC, sin embargo, tal y como nos indica nuestro compañero
Alejandro Ros la ocupación romana es más activa (Ros, 2000), produciéndose la aparición de explotaciones agrarias de tipo romano, pero sin poderse hablar aún de las características vilas alto imperiales, sino de explotaciones agrarias que siguen el sistema productivo propio de la vila pero sin seguir el esquema constructivo tradicional (debido al proceso de adaptación necesario del nuevo sistema a la región) para las cuales À. Ros nos propone la denominación de “protovila”, la cual explicará con detalle en este mismo congreso.
Es precisamente en este momento cuando se produce el mayor cambio en cuanto
a estructura de poblamiento se refiere, ya que, si bien se habían ido introduciendo ligeros cambios a nivel de explotación agraria y administrativo, se habían mantenido las antiguas estructuras de control y gestión del territorio.
Pero a partir de finales del siglo II aC se dan una serie de cambios en los tipos de
asentamientos. En esta fase, a pesar del evidente aumento en el número de yacimientos (de los 69 anteriores se pasa a los 244, manifestando continuidad 49), no se tiene ninguna evidencia que muestre una ruptura con la situación anterior a nivel de poblamiento, más bien al revés, ya que nos encontramos con que gran parte de los asentamientos del periodo anterior continúan en funcionamiento, como mínimo hasta llegar a inicios o mediados del siglo I aC, momento en el que se detecta un abandono gradual de los poblados principales de la fase del Ibérico Pleno, de los cuales algunos parecen evidenciar un traslado al llano, debido a que las motivaciones defensivas de su posición elevada y fortificada habían desaparecido con la estabilidad que proporcionaba el control romano, buscándose un aumento de la rentabilidad agraria mediante la situación de los asentamientos en las zonas fértiles para ahorrar tiempo y esfuerzos. Así, por ejemplo vemos cómo el anteriormente importante núcleo de Castellvell (Olius, Solsonès) presenta restos de una débil ocupación romana siendo abandonado a la vez que se va ocupando la franja de tierra situada a los pies de la elevación, entre la riera de Lladurs y el río Negre, en el yacimiento llamado Can Sotaterra (Solsona, Solsonès) y que algunos autores han considerado tradicionalmente como la Setelsis de Ptolomeo. El mismo caso se produciría entre el pequeño poblado ibérico dedicado al control del territorio del Tossal del Barcelonés (Vilanova de l’Aguda, La Noguera), que una vez perdida su función es abandonado a mediados del siglo I aC, a la vez que a unos 350 metros al noreste, pero en el fondo del valle del Llobregós, se crea la Vila de la Jove (Vilanova de l’Aguda, La Noguera). El hecho de que la vila se construya a los pies del poblado ibérico nos muestra una intención clara de continuar explotando y controlando el mismo territorio, siguiendo la estrategia de poblamiento establecida.
Pero éste no es el único modelo de cambio en los yacimientos del momento, ya
que también se documenta el abandono de antiguos núcleos de poblamiento, como sería el caso de El Cogulló (Sallent, Bages), el cual tal vez se debió al aumento de la importancia del núcleo ibérico de Puig Cardener (Manresa, tal vez la Bacasis romana), situado en un cruce de caminos en el centro del Pla de Bages.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
558
De la misma manera también encontramos la fundación de ciudades romanas respondiendo a estos dos modelos. Es decir, o cerca de antiguos centros de control (y relacionados con una continuación de la estrategia administrativa del territorio) como podría ser el caso de la ciudad de Ausa (Vic), de la cual su precedente podría ser el poblado de El Clascar (Malla, Osona), o el ya comentado caso Castellvell-Can Sotaterra/ Setelsis. O, siguiendo el otro patrón, edificándolas sobre los anteriores centros de control, como sería el caso de Guissona, la Iesso romana.
Por otro lado, también nos encontramos con la creación de ciudades en lugares
estratégicos desde el punto de vista romano, para poder administrar territorios que antes no parecieron mostrar ningún lugar de control preferente, como podría ser el caso de Castellciutat (La Seu d’Urgell, Alt Urgell), seguramente la Orgia de Ptolomeo, o Iulia Libica (Llívia, Cerdanya), de las cuales algunas podían ser resultado de la transformación de los campamentos militares romanos (como se da en el caso de Barcino por ejemplo). Estas ciudades comenzarán a crearse por toda Catalunya a partir del tercer cuarto del siglo II aC, aunque para algunas, como Ausa, no tenemos ninguna evidencia arqueológica que nos la sitúe antes del cambio de era.
En resumidas cuentas, el cambio económico que comportó la romanización,
trajo con él una administración de tipo urbano, siendo los territorios de las antiguas organizaciones políticas ibéricas aprovechados como base de las áreas de influencia de los nuevos mercados y administraciones urbanas.
Y este cambio económico y productivo tampoco fue impuesto ni aplicado con
prisas. Es decir, que durante más de un siglo se fueron creando nuevos establecimientos agrícolas en los llanos, pero tanto del modo productivo romano como del ibérico, siendo éste mayoritario durante el siglo II aC, para ser paulatinamente substituido por el nuevo sistema.
Pero este nuevo sistema de administración política y explotación económica
necesitaba de un sistema de comunicaciones rápido y eficaz. Y es por ello que otro de los hechos importantes del momento es la construcción de la red viaria romana, seguramente siguiendo las vías tradicionales de paso.
Sin embargo en nuestra zona no encontramos vías que presenten obras de
ingeniería, con excepción del ramal secundario de la vía del Capsacosta, siendo ésta a su vez una vía secundaria de la Vía Augusta que uniría las llanuras del Empordà con la montaña (Garrotxa y Ripollès), la cual al llegar a Sant Pau de Segúries se bifurcaba, yendo un tramo en dirección a Ripio y el otro hacia Camprodon y Coll d’Ares, atravesando el Vallespir hasta unirse de nuevo con la Vía Augusta (Busquets/Freixa, 1998). Parece ser que la razón básica para su creación fue de carácter económico, ya que permitía acceder con facilidad a las explotaciones mineras y forestales.
El resto de nuestra área de estudio presenta restos de vías secundarias, a penas
caminos locales, que permitían la circulación norte-sur y este-oeste. En sentido norte-sur aprovechaban básicamente los ríos principales para penetrar
desde la costa hacia el interior, a la manera tradicional. Así, desde la Vía Augusta en Martorell surgiría una vía que subiría por el Llobregat hasta Berga, pasando por Manresa (la posible Bacasis romana), donde habría una bifurcación hacia Cardona y
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
559
Solsona (identificada con la Setelsis de Ptolomeo), siguiendo un probable camino de la sal siguiendo el Cardener.
No se ha de olvidar la importancia del Segre, el cual comunicaría con los
diferentes caminos de montaña que permitían atravesar los Pirineos siguiendo tanto La Valira desde La Seu d’Urgell (Orgia seguramente) como por los pasos de la Cerdanya.
Transversalmente nos encontramos con la denominada en época medieval Strata
Francisca, la cual provendría de Olot (La Garrotxa), subiría por Collsuspina y atravesaría la Plana de Vic hasta llegar cerca de Moià, donde se bifurcaría. El brazo principal iría hacia Aquae Calidae (Caldes de Montbui) y de aquí hacia el Corredor Prelitoral y la costa. El otro ramal atravesaría el Pla de Bages a la altura de Manresa (que se convertiría así en cruce de caminos), desde donde seguiría la Riera de Rajadell en dirección al Municipium Sigarrensis (Els Prats de Rei), desde donde enlazaría con la posible vía que atravesaría la Conca d’Òdena siguiendo el río Anoia, hasta llegar a Martorell y que en la otra dirección, desde Prats de Rei seguiría el curso del Llobregós hasta llegar a Ponts (La Noguera), donde se encontraría con el Segre, tal y como parece indicar la alineación de los yacimientos en esta zona.
Y, siguiendo el mismo criterio, no sería de extrañar la existencia de un camino
que comunicase la zona del Baix Berguedà con el Segre, atravesando el Solsonès por su centro.
Fig. 5: Yacimientos del período Iberoromano
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
560
A partir del cambio de era se dará una gran reducción en el número de
yacimientos (de los 244 se pasará a 92 para el Alto Imperio, presentando continuidad entre ambos 85 de ellos), seguramente debido a que el sistema de explotación agrario del tipo vila ya se encuentra a pleno rendimiento y, por tanto los pequeños núcleos de explotación ibéricos (en los que nos encontramos con una igualdad material con las primeras explotaciones romanas, como mínimo en superficie, lo que los hace muy difíciles de caracterizar) ya habían dejado de existir absorbidos por las vilas.
Nos encontramos en un momento en que la pervivencia de las características
ibéricas como la lengua o la cerámica no son más que simples vestigios tradicionalistas. Y en el cual de la organización territorial y económica ibérica ya sólo queda la sombra, ya que se ha llevado a cabo la centuriación del territorio y se han creado divisiones administrativas nuevas como las provincias, divididas en conventus los cuales hasta cierto punto se debían basar en las antiguas divisiones entre los diferentes pueblos íberos de la zona.
Ahora se evidencia un claro centralismo alrededor de los núcleos urbanos (Ausa,
Municipium Sigarrensis o Sigarra, Igualada o puede que aún El Vilar del Met, Manresa, Artès o Guissona). El área prepirenaica continúa pareciendo despoblada (más que en el periodo anterior, debido a la desaparición de los yacimientos del Ripollès y del Alt Urgell nacidos en la fase anterior, una evidencia más de la falta de investigación de la zona).
En la Cerdanya ya desde los últimos años antes del cambio de Era se encuentran
establecimientos plenamente coloniales desde el primer momento, sin ninguna influencia del elemento indígena, que debía seguir habitando durante algún tiempo sus poblados tradicionales.
Aún así, parece que la mayor parte de la zona de estudio se trató más te un
territorio rural, el cual tenía como base la vila, que fue el principal modelo de asentamiento durante todo el periodo imperial y, probablemente hasta el visigótico. Estas vilas se articularían alrededor de los pequeños centros comerciales y puede que también administrativos que hemos mencionado más arriba.
Es entonces durante el inicio del Alto Imperio cuando podemos considerar que
la integración de los indígenas dentro de las nuevas estructuras económicas, sociales y políticas no tan solo formalmente sino también cultural, es total, desapareciendo así en el olvido una cultura que ahora intentamos reconstruir.
5. PRIMEROS RESULTADOS
En el presente estudio presentamos un reducido esbozo del estudio realizado durante nuestro Trabajo tutelado de investigación, del cual gran parte se ha basado en la recogida de la información mediante una base de datos informatizada que ha permitido la utilización de programas de SIG con los que utilizar una cartografía digital. Este método de trabajo una vez consigamos aportar nuevas informaciones a través de la realización de campañas de prospección, nos permitirá la realización de mapas de
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
561
organización territorial de fiabilidad contrastada, mediante el uso de los denominados polígonos de Thiessen, así como otros modelos ensayados por diversos autores.
Por el momento podemos desterrar la idea de la marginalidad de nuestra zona de
estudio, demostrando la existencia de una iberización coetánea a la costera para el área del Cardener-Llobregat, la cual ya partía de un substrato diferenciador y que seguirá con una evolución político-económica particular hasta ser absorbida por el mundo romano, habiendo alcanzado un nivel de organización de explotación económico y distribución comercial sin parangón en las regiones interiores de Catalunya.
Sin embargo si que nos encontramos con que una región prepirenaica se muestra
cerrada a la adopción de las innovaciones tecnológicas que sin embargo atraviesan sus valles y pasos de montaña, mostrando una iberización prácticamente inexistente que se mezcla con la romanización, mientras se mantiene la forma de vida tradicional que partía del Bronce Final.
Por lo que respecta a las áreas de la Plana de Vic y la Conca d’Òdena, parecen
experimentar una evolución similar a nivel cronológico, iberizándose a inicios del siglo IV aC, pero generando diferentes modelos de ocupación del territorio. Así, mientras la primera fortifica los puntos de acceso, rodeando el valle fértil, la segunda parece convertirse una zona de paso, de cruce de caminos, en los que destacan algunos núcleos que debieron tener un papel de peso a nivel económico y político.
Finalmente, nos encontramos con dos áreas periféricas, la zona de la Plana de
Lleida, que también parte de una evolución autóctona particular, convirtiéndose a tenor de las fuentes en una de las zonas políticamente más desarrolladas, y la zona del Corredor Prelitoral o depresión del Vallès, donde se da una evolución paralela a la costera, siendo incluida en los ámbitos de control de las ciudades de Montjuï c y Burriac (Cabrera de Mar, Maresme).
Lamentablemente en el estado actual de la investigación es muy difícil ir más
allá conservando un rigor científico, de tal manera que nos es imposible por el momento intentar discernir las posibles relaciones entre los pueblos que citan las fuentes con cada área incluida en el estudio, así como ahondar en los motivos económicos, sociales y políticos que causaron los diferentes sistemas de ocupación y explotación del territorio. BIBLIOGRAFÍA Aliaga, S.; Campillo, J.; Campmajó, P.; Mercadal, O. y Rancoule, G. (1998): “Les vies
de penetració humana a la Cerdanya entre la fi de l’edat del bronze i l’època romana”. En: Actes del XI Col· loqui Internacional d’Arqueologia de Puigcerdà: Comerç i vies de comunicació. 1000 a. C.- 700 d. C. (Puigcerdà 31 d’octubre i 1 de novembre de 1997). Puigcerdà, Institut d’Estudis Ceretans; Patronat Francesc Eiximenis; Govern d’Andorra: 209-222.
Arteaga, O. (1978): “Los Pirineos y el problema de las invasiones indoeuropeas. Aproximación a la valoración de los elementos autóctonos”. En: 2n Col· loqui
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
562
Internacional d’Arqueologia de Puigcerdà, “Els pobles pre-romans del Pirineu”. Puigcerdà, Institut d’Estudis Ceretans: 13-30
Asensio, D.; Cardona, R.; Ferrer, C.; Morer, J.y Pou, J. (2000): “El conjunt del castell i l’hàbitat fortificat del Camp dels Moros de La Codina (Pinell, Solsonès)”. En: Actes del 1r Congrès d’Arqueologia Medieval i Moderna de Catalunya (Igualada 1998). Igualada: 338-350
--- (2001ª ): ”Les excavacions arqueològiques en el jaciment iberoromà i medieval de La Codina (Pinell, Solsonès)”, Oppidum 1. Solsona: 83-110
--- (2001b): ”Tipus d’assentaments i evolució del poblament ibèric a la Catalunya Central (eix Llobregat-Cardener)”. En Actes de la Taula Rodona celebrada a Ullastret del 25 al 27 de maig de 2000: ‘Territori polític i territori rural durant l’edat del ferro a la mediterrània occidental’. Girona , Museu d’Arqueologia de Catalunya: 183-201 (Monografies d’Ullastret 2).
--- (2002a): “El jaciment de la Codina (Pinell, Solsonès): un assentament d’època ibèrica, romana i medieval”. Oppidum 2: 81-94
--- (2002b): “El jaciment ibèric de Sant Esteve d’Olius (Olius, Solsonès): un centre d’acumulació d’excedent agrícola del segle III aC a la Lacetània”, Oppidum 2: 95-104
Asensio, D.; Francès, J.; Ferrer, C.; Guàrdia, M. y Sala, O. (2001): “Formes d’ocupació del territori i estructuració econòmica al sud de la Laietània”. En Actes de la Taula Rodona celebrada a Ullastret del 25 al 27 de maig de 2000: ‘Territori polític i territori rural durant l’edat del ferro a la mediterrània occidental’. Girona, Museu d’Arqueologia de Catalunya: 227-251 (Monografies d’Ullastret 2).
Asensio, D. y Sanmartí, J. (1998): “Consideracions metodològiques en relació a l’estudi de les activitats comercials en època protohistòrica”. En Actes del XI Col· loqui Internacional d’Arqueologia de Puigcerdà: Comerç i vies de comunicació. 1000 a. C.- 700 d. C., 31 d’octubre i 1 de novembre de 1997. Puigcerdà, Institut d’Estudis Ceretans; Patronat Francesc Eiximenis; Govern d’Andorra.: 17-32
Aymamí, G. y Pallarès, J. (1997): “Una aproximació a l’aprofitament troglodític a la comarca del Bages”. En XXXIX Assemblea Intercomarcal d’Estudiosos. Cardona 1994. Vol. I. Barcelona, Foment Cardoní-Patronat Municipal de Museus: 93-100
Bartlett, X., Puche, J.M. y Sorribes, E.(1990): “La romanització a la vall del Llobregòs: el cas de la Vil· la de la Jove i del poblat del Tossal del Barcelonès”. En 8è Col· loqui Internacional d’Arqueologia de Puigcerdà, 1988. Puigcerdà, Institut d’Estudis Ceretans: 27-34
Bermúdez, X.(1999): Un assentament agrícola dins la dinàmica de la romanització. Estudi del jaciment iberoromà del Vilar del Met (Vilanova del Camí, Anoia). Premi d’Investigació Vilanova del Camí Xavi Roca. Vilanova del Camí, Ajuntament. de Vilanova del Camí / Diputació de Barcelona.
Bermúdez, X. y Sales, J. (2001): “El jaciment ibèric del Carrer de l’Hostal del Pi (Abrera): un possible camp de sitges a la riba del Llobregat”. Memòria d’excavacions dipositada al Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya.
Busquets, C. y Freixa, M. (1998): “La via romana del Capsacosta (Sant Pau de Segúries, El Ripollès- La Vall de Bianya, La Garrotxa). Història d’un camí”. En Actes del XI Col· loqui Internacional d’Arqueologia de Puigcerdà: Comerç i vies de comunicació. 1000 a. C.- 700 d. C., 31 d’octubre i 1 de novembre de 1997.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
563
Puigcerdà, Institut d’Estudis Ceretans; Patronat Francesc Eiximenis; Govern d’Andorra: 183-190.
Campmajó, P.; Padró, J. (1978): “Els Ceretans”. En 2n Col· loqui Internacional d’Arqueologia de Puigcerdà. Puigcerdà, Institut d’Estudis Ceretans: 189-210
Campo, M. (1998): “Les primeres monedes dels ibers: El cas de les imitacions d’Emporion”. En La moneda en la societat ibèrica. II Curs d’Història monetària d’Hispània.Barcelona, Gabinet Numismàtic de Catalunya: 27-47
Castany, J.; Sánchez, E.; Guerrero, Ll.A.; Carreras, J.; Mora, R. y Vila, G. (1990): El Berguedà: de la prehistòria a l’antiguitat. Berga, Àmbit de recerques del Berguedà.
Cura, M. (1971-1972): “El poblament prerromà de les comarques centrals de Catalunya”. Boletín Arqueológico Tarraconense, época IV,113-120: 55-67.
--- (1976-1978): “Aportaciones al conocimiento del proceso de iberización en el interior de Catalunya”. En Simposi Internacional: Orígens del Món Ibèric. Barcelona-Empúries 1977. Barcelona: 331-343 (Empuries 38-40).
--- (1978): “Contribució a l’estudi de les poblacions pre-romanes de l’interior de Catalunya”. En: 2n Col· loqui Internacional d’Arqueologia de Puigcerdà. Puigcerdà, Institut d’Estudis Ceretans: 177-178.
--- (2002) (póstumo): “A propòsit dels poblats preromans de la comarca del Solsonès: una autorevisió crítica i noves propostes teòriques”, Oppidum 2: 7-14.
Cura, M. y Ferran, A. M. (1969): “El poblado prerromano de “El Cogulló” (Sallent)”, Pyrenae 5: 115-130.
Cura, M. y Rovira, J. (1976): “Consideracions sobre el poblat del Bronze Final de Merlès (Sant Pau de Pinòs, Barcelona)”, Cypsela 1: 101-104
Daura, A., Galobart, J. y Piñero, J. (1995): L’arqueologia al Bages. Monografies de la Miscel· lània d’Estudis Bagencs 15. Centre d’Estudis del Bages. Manresa.
Enrich, J. y Enrich, J. (1989): “Evolució dels models d’assentament i pautes econòmico-culturals del poblament ibèric i romà a la conca d’Òdena”, Estrat 1: 67-76
Fàbregas, L. (1999): Prehistòria, protohistòria i món antic a la comarca del Berguedà. Estat de la qüestió. Treball fi de carrera dirigit per Miquel Molist i Jaume Bernades, Universitat Autònoma de Barcelona.
Fernández i Redondo, R. (1989): “Els lacetans: interpretació a través de les fonts clàssiques, arqueològiques i numismàtiques. Estat de la qüestió”, Estrat 1: 25-21
Junyent, E. ( 1976-78): “Problemática general de la iberización en la Cataluña interior”. En Actes del Simposi Internacional: Orígens del Món Ibèric, Barcelona-Empúries, 1977. Barcelona: 177-186 (Empuries 38-40).
Otero, P. (1998): “Uso y función de las monedas ibéricas”. En: La moneda en la societat ibèrica. II Curs d’Història monetària d’Hispània. Barcelona, Gabinet Numismàtic de Catalunya: 119-140.
Padró, J. (1976): “L’edat del ferro i la romanització a les comarques septentrionals de l’interior de Catalunya”, Cypsela 1: 111-114.
--- (1986): “Els pobles indígenes de l’interior de Catalunya durant la protohistòria”. En Actes del 6è Col· loqui Internacional d’Arqueologia de Puigcerdà: “Protohistòria Catalana”. Puigcerdà: 291-316.
Rocafiguera i Espona, M. de (1995): Osona ibèrica. El territori dels antics ausetans. Vic, Patronat d’Estudis Osonencs.
Ros Mateos, À. (2000): El poblament ibèric tardà i la romanització del Penedès. Memòria de llicenciatura presentada l’any 2000. Universitat de Barcelona.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
564
Sánchez, E. (1987). El poblament pre-romà al Bages. El poblament pre-romà a les valls mitjanes del Llobregat i del Cardener. Manresa, Caixa d’Estalvis de Manresa.
Sanmartí, J. (2001): “Territoris i escales d’integració política a la costa de Catalunya durant el període ibèric ple (segles IV-III aC)”. En Actes de la Taula Rodona celebrada a Ullastret del 25 al 27 de maig de 2000: ‘Territori polític i territori rural durant l’edat del ferro a la mediterrània occidental’. Girona, Museu d’Arqueologia de Catalunya-Ullastret: 23-38 (Monografies d’Ullastret 2)
Serra Vilaró, J. (1920): Excavaciones en el poblado ibérico de Castellvell. Solsona. Memoria de los trabajos realizados en dichas excavaciones en el año 1918. Madrid (Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, 27).
--- (1921): Poblado ibérico de Anseresa, Olius. Memoria de las excavaciones realizadas en 1919-1920. Madrid. (Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, 35).
--- (1922): Poblado ibérico de San Miguel de Sorba. Memoria de las excavaciones realizadas en 1920-1921. Madrid. (Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, 44).
Villaronga, L. ( 1978): “La influència de les monedes ibèriques de Iltirkesken i de Iltirta en el Llenguadoc Occidental”. En: 2n Col· loqui Internacional d’Arqueologia de Puigcerdà. Institut d’Estudis Ceretans. Puigcerdà: 257-263
--- (1982): “Les seques ibèriques catalanes: una síntesi”. Fonaments 3: 135-183
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
565
Formas de poblamiento en el territorio ilergete oriental: Elementos y criterios para una definición
preliminar de fronteras
Xavier Bermúdez López∗∗ Resumen: A pesar de la información proporcionada por las fuentes escritas de época antigua, la definición del territorio ilergete y su organización interna aún resultan poco conocidas. Partiendo de una síntesis del estado de la cuestión, en el presente estudio se expone un análisis espacial de los yacimientos ibéricos de la Catalunya occidental. Entre los resultados obtenidos, haremos especial hincapié en los puntos de contacto entre el foco propiamente ilergete y otros grupos colindantes, que nos permiten plantear una hipótesis sobre la existencia de una línea fronteriza. Palabras clave: Mundo ibérico, Catalunya, poblamiento, Ilergecia oriental, fronteras, SIG. 1. INTRODUCCIÓN
A juzgar por las fuentes escritas, el pueblo de los ilergetes fue uno de los más poderosos del mundo ibero septentrional: bajo la égida de una monarquía guerrera controlaron vastos territorios, encabezaron grandes alianzas entre pueblos y plantearon serios problemas a las tropas romanas y cartaginesas. A pesar de contar con estas referencias, los textos resultan insuficientes para conocer la realidad sociopolítica ilergete, e incluso en algún caso resulta imprescindible aplicar una gran prudencia en su lectura. Esto se debe principalmente a que en ninguno de los casos las fuentes escritas son obra de autores coetáneos a los hechos que relatan, y sobre todo a que se limitan cronológicamente a la fase entre finales del s. III a.C. y el cambio de Era.
No obstante, la investigación arqueológica —y concretamente el análisis
espacial– pueden contribuir notablemente al conocimiento de la sociedad ilergete. A pesar de la larga tradición con que cuenta la investigación en la zona, los estudios realizados hasta el momento suelen centrarse en un ámbito micro o mesoespacial. De este modo, no disponemos todavía de una visión global del territorio que permita la percepción de conjunto de su estructuración social, política y económica.
∗ Becario de Investigación y Docencia de la Universitat de Barcelona. Departament de Prehistoria, Història Antiga i Arqueología; Facultat de Geografia i Història. C/Baldiri Reixac s/n. 28028 Barcelona. E-Mail: [email protected]
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
566
Para alcanzar el objetivo del presente estudio, centrado en la caracterización de las formas de poblamiento del área ilergete y su trascendencia socioeconómica, hemos de partir de la definición precisa del territorio ilergete. Tradicionalmente se han considerado bajo su control las llanuras de las actuales provincias de Lleida y Huesca, debido a la coherencia geográfica de la zona y su concordancia aproximada con las indicaciones de Claudio Ptolomeo. A fin de evitar apriorismos, hemos optado por sobrepasar estos límites convencionales, incluyendo zonas montañosas y llanos periféricos. Aún así, por motivos meramente prácticos, nos centramos en el estudio del territorio ilergete oriental, comprendido en la actual Catalunya (fig. 1). En el ámbito cronológico, abarcaremos toda la época ibérica —desde el 550 a.C. hasta el cambio de Era—, si bien creemos necesario exponer brevemente la evolución del territorio a lo largo de períodos anteriores.
Fig. 1: Ubicación del área de estudio —sombreada—, con indicación de las comarcas y ríos principales.
La base de datos informatizada sobre la cual se sustenta este trabajo, ha sido elaborada esencialmente a partir de la información recogida en la carta arqueológica de la Generalitat de Catalunya. De los 451 yacimientos enmarcados por localización y cronología en el ámbito de nuestro estudio, es necesario advertir que 143 carecen de una cronología precisa dentro del mundo ibérico, ya que en muchos casos apenas son conocidos por el hallazgo de material disperso en superficie. Exceptuando estos yacimientos mal datados —que no incluimos en las estadísticas ni en las representaciones cartográficas sincrónicas—, hemos utilizado el Sistema de Información Geográfica ArcGis para gestionar la información. Gracias a las
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
567
posibilidades de cruzado de datos —y su posterior plasmación cartográfica— que proporciona el programa, el proceso de análisis se ha visto agilizado y enriquecido. En esta fase, y con la metodología propia de la arqueología espacial —siempre desde un nivel macro—, ofrecemos una primera aproximación a los patrones de poblamiento del territorio y su relación con los ejes naturales de comunicación. Más allá de este enfoque, hemos acudido al empleo como herramienta de algunas líneas de análisis propias de la antropología social, que nos permiten definir el objeto último del presente estudio: la definición del pueblo ilergete en el plano cultural. 2. ESTADO DE LA CUESTIÓN
El nivel de conocimiento actual de nuestra área de estudio es fruto de los intensos trabajos de prospección desarrollados a lo largo del s. XX. Estas iniciativas –llevadas a cabo de forma intermitente desde las primeras décadas de siglo— se consolidaron a partir de la fundación el año 1943 del Instituto de Estudios Ilerdenses –IEI—, que contaba desde sus inicios con la Sección de Investigaciones Arqueológicas. El IEI emprendió desde entonces campañas sistemáticas de prospección y excavación, que aún estar centradas especialmente en la comarca del Segrià, increme ntaron considerablemente el conocimiento del poblamiento ilergete. Partiendo de esta base, el año 1975 Rodrigo Pita Mercé, miembro del IEI, publicó su obra Lérida Ilergete. A pesar de la base arqueológica son la que contaba, en dicha obra el autor propuso una definición de los límites del territorio ilergete basándose exclusivamente en la lectura acrítica de las fuentes escritas —especialmente la Geografía de Claudio Ptolomeo. Dichos límites –dentro del área que nos ocupa, fig. 2— se concretan en una línea que comienza al norte en el macizo del Montsec hasta el puerto de Comiols, descendiendo acto seguido en línea recta hacia la zona de las montañas de Prades y el Montsant, límite montañoso entre las actuales provincias de Lleida y Tarragona. El límite meridional coincidiría con el curso del río Ebro entre Flix y Mequinensa, aunque existiría una cabeza de puente más allá del río en torno a Faió. Así pues, los límites propuestos por Pita corresponden en su mayoría a los accidentes geográficos que delimitan la depresión occidental catalana –también conocida como la plana de Lleida—, aunque en algún tramo no siguen este condicionante. Así sucede en el extremo oriental de nuestra área de estudio, de la que el autor excluyó la mitad de las comarcas de la Noguera y el Urgell, además de la Segarra por completo.
La tarea desarrollada desde el IEI –que sigue en plena actividad actualmente—
se vio acrecentada a partir de los años setenta y ochenta gracias al inicio de la investigación en la zona por parte de las universidades, con Joan Maluquer de Motes –Universitat de Barcelona— y José Luis Maya –Universitat Autònoma de Barcelona— a la cabeza. La principal contribución de estos proyectos a la investigación, más allá del descubrimiento de nuevos yacimientos, fue la excavación de varios de ellos siguiendo una metodología científica. Gracias a ello se dieron a conocer los primeros conjuntos cerámicos con un contexto estratigráfico fiable, lo que permitió datar las estructuras —y por extensión las tramas urbanas— de los escasos poblados ilergetes excavados hasta el momento.
Emili Junyent –Universitat de Lleida— recogió el relevo de la investigación
universitaria de las décadas anteriores. Entre las líneas de investigación que ha
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
568
desarrollado, hemos de destacar la individualización de la producción cerámica de barniz rojo denominada ilergete. De estos estudios nos atañe el hecho de que el autor pone en estrecha relación el área de distribución de esta producción cerámica –junto con los datos cuantitativos de su representatividad en los diversos yacimientos— con el territorio ilergete. Más allá de que resulta cuestionable la validez del concepto de “cultura material” como elemento definidor de áreas culturales, consideramos que dicha identificación no se sostiene en cuanto la producción en cuestión no está representada en todos los yacimientos que presumiblemente pertenecen al área ilergete; a la vez que sí aparece en yacimientos que el propio Junyent excluye del área ilergete. El criterio que parece utilizar el autor para discernir entre yacimientos ilergetes y no ilergetes, se reduce a la identificación –por su coherencia geográfica y las indicaciones de las fuentes escritas— de la plana de Lleida con el territorio del pueblo que nos ocupa. Los límites orientales que establece para el mundo ilergete –en el sentido de las agujas del reloj— son el Montsec —al norte—, el Urgell, la Conca de Barberà y el río Ebro –fig. 2. Por otro lado, hay que tener en cuenta que la cronología de la cerámica de barniz rojo abarca tan solo los siglos III y II a.C., con lo que cualquier interpretación que se haga en torno a dicha producción no es extrapolable a otras fases de la época ibérica.
Fig. 2: Representación del área ilergete según diversos autores.
Más allá de las teorías de Pita o Junyent, otros autores han dedicado trabajos de carácter propiamente espacial a territorios reducidos comprendidos en nuestra área de estudio. Es buena muestra de ellos el estudio elaborado por Jordi Rovira y Joan Santacana en torno a la zona del Baix Segre (Rovira/Santacana, 1984), en el que se tenían en cuenta aspectos como el aprovisionamiento de alimentos o el control visual de vías de las comunicación y su evolución a lo largo del tiempo.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
569
De nuevo con todo el área ilergete como marco, cabe destacar la tesis doctoral
de Ignasi Garcés (Garcés, 1992). Dicha tesis se centra en el estudio del proceso de romanización desde un enfoque económico, social y cultural, tomando como base fuentes escritas y arqueológicas. Aún así, el autor necesita definir el ámbito de estudio, para lo que se vale en esencia –una vez más— de los límites naturales de la plana de Lleida: el Montsec actúa de nuevo como límite septentrional, mientras en el flanco oriental se ajusta a los valles de los afluentes por la izquierda del Segre–Llobregós, Sió, Ondara, Corb y Set. En el sur, las montañas de Prades y el Montsant acabarían de cerrar el perímetro —fig. 2. A pesar de la relativa homogeneidad de este territorio, el autor propone la definición de unas sub-áreas acordes a las principales agrupaciones de yacimientos, generalmente vinculadas a valles. Igual que en el caso de Junyent, hay que tener en cuenta que los límites propuestos por Garcés son solo aplicables a la fase tardía de la cultura ibérica.
Como última muestra de la aplicación de otro sistema para definir el área
ilergete –en este caso durante el período Ibérico Pleno—, debemos citar el estudio realizado por Joan Samartí (Sanmartí, 2002). A pesar que el autor se centra en los territorios correspondientes a la actual costa de Catalunya, define –mediante la aplicación de polígonos de Thiessen en base a los núcleos principales— el límite oriental del territorio ilergete. A pesar del escaso nivel de refinación de este método, los límites propuestos coinciden aproximadamente con el contorno natural de la plana de Lleida, ofreciendo un resultado muy próximo a la propuesta de Garcés. 3. LA EVOLUCIÓN DEL POBLAMIENTO EN LA ILERGECIA ORIENTAL
3· 1. Los precedentes. A mediados del segundo milenio a.C. –justo en el momento de transición entre
la Edad del Bronce Antiguo y el Medio—, en la depresión occidental catalana se produjeron una serie de cambios que la individualizaron frente a las zonas costeras. La orografía eminentemente llana de la zona favoreció la implantación de un sistema agrícola basado en el cultivo extensivo de cereales —complementado por las leguminosas—, cambio que se ha relacionado con el uso de determinadas herramientas líticas y de bronce. El incremento de la producción agrícola motivó la aparición de los primeros asentamientos estables al aire libre. El elemento de originalidad de este proceso yace en que, además de los hábitats de cabañas edificadas con material vegetal –frecuentes en las zonas costeras—, se empieza a desarrollar la construcción con materiales duraderos. En cuanto al urbanismo de los poblados —que ocupan pequeñas elevaciones—, se implanta un modelo prefijado denominado también protourbano. En torno a un espacio central abierto –bien sea una plaza o una calle—, se disponía un cordón de edificios adosados en batería, cuya parte trasera se adosaba a un muro perimetral. La construcción de estructuras comunitarias como cisternas o elementos defensivos –tales como los propios muros perimetrales, torres o fosos— evidencia la práctica de una planificación urbanística.
Entre el 1200 y el 1000 a.C., los poblados muestran una notable tendencia a
asentarse en las laderas de las elevaciones que rompen esporádicamente la continuidad
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
570
de las llanuras, especialmente de aquellas más cercanas a los ríos. Desde estos emplazamientos resulta más sencillo el control de las vías de comunicación y las tierras de cultivo. Como complemento a la explotación agrícola del entorno, se practica la ganadería, la caza y la recolección de frutos silvestres –estas últimas actividades con un carácter más secundario.
Si bien en esta fase ya se documenta la presencia de materiales de importación
norpirenaicos, a lo largo de los dos siglos siguientes éstos empezaron a ser fabricados en nuestra área de estudio, como demuestra el hallazgo de moldes para la elaboración de herramientas de bronce. Junto a estos nuevos elementos tecnológicos, cabe destacar el pleno desarrollo y expansión que experimenta el modelo protourbano.
Esta dinámica se acentuó entre el 800 y el 650 a.C. con el aumento del número
de poblados, que en este momento colonizan nuevas zonas a lo largo de los principales cursos fluviales –probablemente como consecuencia de un crecimiento demográfico. Ante la plena consolidación del sistema de construcción con materiales duraderos y del urbanismo prefijado en nuestra área –que se remontaba ya a ocho siglos atrás—, no es hasta este momento cuando aparecen los primeros asentamientos protourbanos en la Catalunya litoral y pre-litoral. Como nueva muestra de originalidad de este territorio del interior, ha de destacarse la implantación –de nuevo por influencia norpirenaica— del rito funerario de la incineración, en que los restos eran depositados en una urna posteriormente cubierta por un túmulo.
A pesar de la irrupción de la tecnología del hierro en el s. VII a.C. –cuya
transmisión debe atribuirse a la órbita del comercio fenicio occidental, con base en el sur peninsular y la isla de Eivissa—, no se produce una ruptura respecto a las fases anteriores, como demuestra la pervivencia de poblados y necrópolis. Así pues, nuestra área de estudio entra en la Edad del Hierro con una personalidad propia, cimentada en su particular evolución en campos como la arquitectura, el urbanismo, el rito funerario o la definición de redes comerciales. Estos rasgos distintivos del substrato cultural del área ilergete, que durante siglos se mostró claramente diferenciada de las zonas aledañas, tuvieron también eco en época ibérica.
3· 2. El período Ibérico Antiguo. El momento en el cual las comunidades autóctonas de la primera Edad del
Hierro devinieron propiamente iberas, resulta una cuestión difícil de dirimir; no tan solo por disquisiciones meramente cronológicas, sino fundamentalmente por la dificultad de aislar los rasgos definitorios de la cultura ibérica. Este hecho resulta especialmente problemático en el área que estudiamos, ya que algunas de las características que en otras zonas son definitorias de su iberismo están aquí, como hemos comentado, presentes desde la Edad del Bronce.
En la historia de la investigación del mundo ilergete —igual que en otras
zonas—, se ha acudido repetidamente a la dicotomía entre la evolución interna de las comunidades autóctonas y los estímulos externos como elementos determinantes para el desarrollo de la cultura ibérica. Aún así, es generalmente aceptada la relevancia que tuvieron los contactos comerciales en el proceso de Iberización, a pesar de que eran aún reducidos en esta etapa.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
571
Las primeras importaciones de procedencia mediterránea documentadas, concretamente producciones fenicias occidentales, llegaron entre el 650 y el 600/575 a.C. —según las dataciones propuestas en Gailledrat, 1997— a algunos poblados de la Ribera d’Ebre y del Solsonès. Los yacimientos situados en el curso del Ebro aportan las primeras evidencias del comercio de larga distancia a través del valle del río. Sin embargo, a juzgar por la información obtenida de yacimientos como Aldovesta (Mascort/Sanmartí/Santacana, 1991), la difusión de los productos fenicios desde la zona costera corrió a cargo de redes de redistribución autóctonas. Respecto a la Zona del Solsonès, también forma parte de un eje fluvial de primer orden, constituido por el Llobregat y su principal afluente, el Cardener. Esta arteria de comunicación entre la Catalunya central y la costa tomó una especial importancia a finales del período Ibérico Pleno. Entre el 550 y el 450 a.C. se documenta la llegada de las primeras cerámicas áticas de figuras negras en las comarcas del Urgell, la Noguera y la Segarra. El acceso preferencial a estas zonas desde la costa, una vez más, se realiza siguiendo cursos fluviales. Los ejes idóneos para cada caso son, respectivamente, el Francolí—Corb, el Ebro—Segre y el Llobregat—Anoia—Llobregós. También en el período 550—450 a.C. llegan –aunque de forma escasa— las primeras cerámicas pseudo—jonias a la zona del Solsonès y el curso bajo del Segre.
Al margen de estas importaciones, el material mueble autóctono no muestra
cambios notables respecto a la primera Edad del Hierro. Asimismo sucede en el caso del poblamiento —fig. 3—, ya que de los 55 yacimientos del período Ibérico Antiguo que conocemos, el 58,1% ya habían sido ocupados durante la fase anterior. Además de la pervivencia directa de algunos de los núcleos de etapas anteriores, en los poblados de nueva planta se refleja también la perduración de los sistemas arquitectónicos y urbanísticos tradicionales.
Fig. 3: El período Ibérico Antiguo.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
572
En este momento la población se concentra en un número menor de asentamientos, que ocupan las cimas y laderas de las pequeñas elevaciones cercanas a ríos y caminos. El territorio que mejor ilustra esta dinámica es el de la Ribera d’Ebre, ya que a ambos lados de un tramo de río de aproximadamente 18 Km. se aglutinan un total de doce yacimientos. Desde su emplazamiento –pequeñas elevaciones en la misma ribera— controlan el paso del Ebro, atenazándolo en un tramo en que éste y los caminos adyacentes se angostan. Cabe también destacar las agrupaciones de yacimientos en torno a ríos de menor entidad, como el Francolí, el Corb y el Ondara. La mayoría del poblamiento restante se concentra a lo largo del Segre, en el que hemos de diferenciar dos zonas que en esta y otras fases muestran una personalidad diferenciada: la zona del sur del Segrià –o Baix Segre— y la comarca de la Noguera. En este segundo caso se produce una situación similar a la del Ebro, ya que los yacimientos ocupan sistemáticamente posiciones geoestratégicas que garantizan el control visual de los pasos montañosos del río y el dominio de las tierras de cultivo.
Teniendo en cuenta los datos brevemente esbozados, la fase del Ibérico Antiguo se revela como una continuación no traumática de la línea trazada en la primera Edad del Hierro. Aún así, el marcado interés por controlar zonas de cultivo y especialmente lugares de paso, denota una orientación económica volcada hacia la producción agrícola y el comercio. En esta época se documenta la producción de cereal y leguminosas, complementada por la ganadería de ovicápridos, bóvidos y súidos. En cambio, la caza y la recolección de frutos silvestres ocuparían un papel secundario. La demanda externa de productos agrícolas y la introducción de mejoras tecnológicas –especialmente el uso de aperos de hierro—, propiciaron probablemente la generación de un excedente destinado al comercio. Aún así, la escasez en esta fase de materiales de importación plantea la posibilidad de que el mercado receptor de la producción agrícola fuera esencialmente de ámbito regional.
3· 3. El período Ibérico Pleno. Tras el establecimiento de los primeros contactos a lo largo de la fase anterior,
en el período Ibérico Pleno las importaciones de productos de origen mediterráneo experimentan un salto cuantitativo –tanto en el número de elementos hallados como el número de yacimientos con representación. En este momento de auge irrumpen en el mercado las producciones áticas de figuras rojas y de barniz negro con palmetas impresas, que se distribuyen en un amplio radio de yacimientos –en las comarcas del Segrià, Urgell, Pla d’Urgell, la Noguera y la Segarra. Entre estas zonas hay que destacar la del Baix Segre —al sur del Segrià—, que debido a su densidad de poblamiento y a la perdurabilidad de sus asentamientos —que en muchos casos se remontan hasta la primera Edad del Hierro o incluso la Edad del Bronce— es considerada como el núcleo originario del mundo ilergete. A lo largo del s. III a.C. llegan a nuestra área cerámicas de barniz negro de origen centro—mediterráneo y occidental –tres palmetas radiales y pequeñas estampillas, entre otras producciones—, la distribución de las cuales es la misma que en el caso de las producciones áticas. Junto a los barnices negros, en el s. III a.C. tiene su apogeo una producción indígena propia del área ilergete: el llamado barniz rojo ilergete. Esta producción, caracterizada por su barniz de gran calidad —que oscila entre tonos naranjas y rosados—, corresponde a vajilla fina de mesa, con los platos y las jarras como formas más comunes (Junyent, 1974 y Junyent/Alastuey, 1991).
El crecimiento observado en el volumen de importación de productos también se produce en el campo del poblamiento desde las últimas décadas del s. V a.C.: de los 55
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
573
yacimientos documentados en el Ibérico Antiguo pasamos a 114 en el Pleno –fig. 4. A pesar del notable incremento del número total de yacimientos, el hecho que mejor ilustra el cambio es que el 80,8 % de ellos son fundados ex novo durante este período, fenómeno que sin duda responde a un momento de cambios profundos a nivel socioeconómico y político. Más allá del crecimiento cuantitativo, en este momento se produce un cambio cualitativo: se desarrolla una arquitectura y un urbanismo complejos que se desmarcan de la tradición arraigada en la zona, que se remontaba a cerca de un milenio atrás. Las viviendas, la planta de las cuales es cada vez más tendiente al cuadrado, presentan una compartimentación interna relacionada con la segregación de las actividades en diferentes ámbitos. Los nuevos poblados —que se inclinan cada vez más a ocupar las elevaciones— adoptan nuevos criterios urbanísticos, entre los cuales cabe destacar la neta diferenciación de los espacios privados y los públicos. Se impone el modelo denominado “hipodámico”, en el que las calles –que en algunos casos son empedradas e incluyen sistemas de desagüe— se cruzan en ángulo recto, definiendo manzanas de casas y plazas exentas de construcciones. A partir de este momento aparecen los primeros edificios públicos, con funciones definidas desvinculadas de las de (Junyent, 1987 y 2002). El único yacimiento que incorpora todas estas innovaciones es el Molí d’Espígol —Tornabous, Urgell—, cuya extensión se aproxima a una hectárea. A pesar de ser el único asentamiento del Ibérico Pleno al que por sus características podemos llamar ciudad, el Molí d’Espígol refleja un fenómeno que se produce simultáneamente en otras zonas: la aparición de núcleos que, por sus dimensiones, complejidad urbanística y definición de espacios y edificios públicos y riqueza de elementos muebles, pueden ser considerados centros de poder. Así pues, en esta fase se rompe con la aparente falta de jerarquía entre los yacimientos del Ibérico Antiguo.
A lo largo del período Ibérico Pleno se densifica la ocupación de algunas zonas que ya mostraban un cierto auge en la fase anterior, y se pueblan nuevos territorios. Aún así, en este momento los yacimientos se acotan casi exclusivamente a la zona de llanura –aunque es posible que la información se vea limitada por la falta de prospecciones en el área montañosa. Enlazando con los párrafos anteriores, la zona del Urgell es una buena muestra de poblamiento en torno a un lugar central: el Molí d’Espígol, un núcleo claramente de primer rango, destaca ante los pequeños asentamientos de los alrededores. Si bien este foco poblacional se acota esencialmente entre los ríos Sió y Corb, la capitalidad del Molí d’Espígol podría afectar a un territorio mayor. Joan Maluquer de Motes (Maluquer de Motes, 1977), seguido posteriormente por otros investigadores, propuso la identificación del yacimiento con la Athanagia —o Athanagrum— que las fuentes clásicas nombran en calidad de capital de los ilergetes. Al margen de esta hipótesis, el Molí d’Espígol es sin duda el núcleo más destacado que conocemos por ahora del área ilergete. A sus dimensiones, las potentes estructuras defensivas de que dispone, la complejidad de su trama urbanística y la presencia de un edificio público interpretado como un templo (Cura/Principal, 1993), hay que añadir el reciente hallazgo de un barrio artesanal extramuros, del que por ahora se conocen un taller metalúrgico y un campo de silos. Su condición de núcleo central debía garantizar la existencia de buenas comunicaciones con otras áreas. A juzgar por la alineación de los yacimientos, el valle del río Corb parece ser una vía de penetración importante hacia el Segrià, mientras que el valle del Sió lo sería hacia la Noguera.
La zona del Baix Segre sigue estando densamente poblada en esta época: en los
últimos 16 Km. del río —antes de la confluencia con el Cinca) hay 13 yacimientos. El
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
574
gran problema esta zona yace en el profundo desconocimiento de la Lleida ibérica. Tradicionalmente se ha sostenido –como en Pérez, 1996— que la capital ilergete se encontraba en el monte donde hoy se alza la Seu Vella, dada su fácil defensa, su extensa superficie y el control visual que ejerce sobre un amplio territorio. Además, se halla a la altura de un vado del río —nombrado por Cesar en De bello Civile I, 52, 1—, por lo que constituye un lugar idóneo para cruzarlo.. A pesar de la idoneidad del emplazamiento, arqueológicamente no se han documentado restos estructurales de época ibérica en la misma ciudad, aunque se han encontrado materiales cerámicos datables incluso a finales del s. V a.C. (Payà et alii, 1996). Hoy en día, el argumento que se esgrime con más fuerza es la acuñación desde finales del s. III a.C. de moneda de plata por parte de la ceca de Iltirda. Aunque resulta inequívoca su continuidad con las emisiones de Ilerda, no es posible afirmar con seguridad que la primera tuviera origen en el mismo lugar donde posteriormente se fundaría la ciudad romana. Ni siquiera es posible asegurar hasta qué punto las monedas con inscripción ibérica fueron emitidas por parte de los indígenas o bien responden a una iniciativa de uno de los dos contendientes en la Segunda Guerra Púnico—romana que toma el nombre que se da al lugar donde tienen instaladas sus bases. Como argumento en contra de la identificación tradicional Iltirda-Ilerda, encontramos el hecho que ninguna de las fuentes escritas inmediatamente posteriores al desarrollo del conflicto bélico nombra la ciudad de Ilerda, sino a la ya citada Athanagrum. El nombre de Ilerda es interpolado a partir del s. I a.C., cuando los acontecimientos de la Guerra Sertoriana y la Guerra Civil dieron a conocer la ciudad. A pesar de estos argumentos contrarios, hemos contemplado en este trabajo algunos yacimientos de la ciudad de Lleida que presentan materiales del s. III a.C. Además de la zona del Baix Segre, durante el Ibérico Pleno cobran especial importancia algunas áreas cercanas al río Segre. Es el caso del valle de la Femosa —al sur de la actual ciudad de Lleida— y de la confluencia del Segre y la Noguera Ribagorçana, donde 15 de los 16 yacimientos existentes corresponden a fundaciones ex novo del período Ibérico Pleno.
A diferencia del momento de auge que viven otras zonas, la Ribera d’Ebre
muestra un cierto estancamiento: ambas riberas del río siguen estando densamente pobladas, pero el número de yacimientos baja de 12 a 9. Muestra de la falta de dinamismo en esta zona es el hecho de que 5 de estos 9 yacimientos ya tenían su origen en la fase anterior. La comarca de les Garrigues, entre los ríos Corb y Set, experimenta en este momento un incremento en el número de poblados. Igual que en los otros casos, los valles de ambos ríos ejercen el papel de vías de comunicación: el Corb une el Urgell con el Segrià, y el Set constituye una vía idónea de acceso al Francolí. El valle del Francolí también incrementa su número de asentamientos, el más importante de los cuales –a pesar de ser poco conocido arqueológicamente— parece ser el Vilar de Valls.
El área del Solsonès es la única de esta época en la que se documenta la
presencia de núcleos de hábitat en un entorno de tipo montañoso. A pesar de no incrementarse apenas el número de yacimientos –se pasa de un solo yacimiento en el Ibérico Antiguo a dos—, hay que destacar el caso específico de Sant Esteve d’Olius –cercano al río Cardener. El yacimiento está especializado en la concentración del excedente agrícola de la zona en un campo de silos. Su actividad estaba vinculada a la de otros asentamientos situados aguas abajo del Cardener y el Llobregat, que presentan un mayor número de silos –también con mayor capacidad— a medida que se acercan a la costa. Este fenómeno, que se desarrolla entre los siglos III y II a.C., pone de manifiesto la existencia de un comercio de larga distancia destinado a la exportación
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
575
masiva del excedente cerealístico hacia la costa, tomando el Llobregat como eje vertebrador (Asensio et al., 2001).
Al suroeste del Solsonès se produce la eclosión de un nuevo foco de
poblamiento: el del valle del Llobregós. Los yacimientos, que ocupan las pequeñas elevaciones que salpican el valle, han sido categorizados como lugares de control del territorio en unos casos y centros de explotación agraria en los otros. A la ciudad de Iesso –Guissona— se le otorga la función de capital (Sorribes et alii, 1988), aunque su esplendor se produjo en época Ibero-romana y no conocemos nada de su posible fase correspondiente al Ibérico Pleno, por lo que creemos muy arriesgada la atribución de la capitalidad en esta época. El eje trazado por el Llobregós tiene continuidad en el valle del Anoia. A diferencia de Guissona, sí conocemos la fase ibérica de Prats de Rei –pueblo situado en las proximidades del valle—, que alcanzó la categoría de municipium en el Alto Imperio. En la confluencia de las comarcas del Anoia, la Segarra y la Conca de Barberà se origina un nuevo foco de poblamiento, que parece ser encabezado por el poblado de el Castellot -Pontils, Conca de Barberà-(Principal/Hernández/Belarte, 1997).
Hemos dejado para el final el comentario referente a la zona septentrional de la
comarca de la Noguera. Los yacimientos ocupan las primeras estribaciones montañosas, con lo que resultan puntos inmejorables para el control del territorio y del curso del Segre. A la cabeza de esta zona se sitúa el poblado de Antona —Artesa de Segre, la Noguera—, de grandes dimensiones y fortificado con unas potentes murallas.
El notable incremento del número de yacimientos y la expansión hacia nuevas
zonas, es atribuido por algunos investigadores a una reorientación económica basada en la apuesta por un modelo agrario de carácter excedentario, orientado al mercado mediterráneo (Alonso el alii, 1998). La producción se centra en los cereales de invierno, si bien los campos entrarían en un ciclo rotativo de cultivo de leguminosas y de barbecho para garantizar su regeneración. Se introducen nuevos cultivos –mijos, alfalfa, centeno, hortalizas y frutales—, y el cultivo del olivo y la vid toma más importancia (Junyent, 2002). En cuanto a la ganadería, se sigue centrando en la cría de ovicápridos, seguida por los súidos y bóvidos. La abundancia de restos faunísticos, junto a la definición de vías pecuarias entre los pastos de invierno y verano, hizo plantear en su momento (Cura/Principal, 1993) la posibilidad de la práctica de una ganadería de tipo transhumante como actividad económica preponderante del área ilergete, que también daría lugar a excedentes de cara al intercambio –carne, leche, quesos, lana, cuero, etc.
A diferencia del aparente equilibrio de poder entre los yacimientos del período
Ibérico Antiguo, en esta fase quedan claramente definidos unos centros que ejercen el control de sus territorios circundantes. Los núcleos que podemos identificar claramente como tales son els Vilars —Arbeca, les Garrigues—, el Molí d’Espígol —Tornabous, l’Urgell—, el Castellot —Pontils, Conca de Barberà—, el Vilar —Valls, Alt Camp—, el Puig del Convent —Sanaüja, la Segarra— y el poblado de Santa Madrona I —Riba—Roja d’Ebre. A pesar de los problemas que presenta, hemos incluido la ciudad de Lleida, dado que es probable la existencia de algún núcleo en las cercanías que actuase como centro del foco del denso poblamiento de la zona. El otro punto problemático por su limitado conocimiento es el yacimiento de Antona —Artesa de Segre, la Noguera. Aún así, se le ha incluido en el grupo por su emplazamiento estratégico, la potencia de sus estructuras defensivas y la extensión que a priori se le supone (Ros/Solanes, 2000).
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
576
Fig. 4: El período Ibérico Pleno.
3· 4. El período Ibero-romano. El establecimiento directo de tropas romanas sobre nuestro territorio supuso la
inundación del mercado con los productos de la nueva metrópolis: la vajilla de mesa campaniense y las ánforas vinarias greco—itálicas llegaron masivamente en el s. II a.C. A pesar del gran volumen de importaciones, los materiales indígenas mantuvieron una cota de mercado elevada hasta una cronología muy avanzada. Según la caracterización de las cerámicas ibéricas tardías del área ilergete elaborada por Ignasi Garcés (Garcés, 1992), éstas pasan por tres etapas: a lo largo del s. II a.C. se mantiene plenamente la rica diversidad de formas y decoraciones fruto de la larga evolución autóctona. A partir del segundo cuarto del s. I a.C. se producen los primeros indicios de estandarización de la producción, que conlleva una reducción en la diversidad de formas cerámicas y decoraciones, así como la adopción de formas nuevas como los cálatos. A lo largo del s. I d.C. se acentuó la tendencia del momento anterior, ya que la producción se estandarizó totalmente, respondiendo a unos criterios industriales. En este momento ya no se puede hablar de cerámica ibérica propiamente, sino a producciones romanas —a nivel tecnológico— que muestran la pervivencia de algunos elementos propios de la tradición indígena (Garcés, 2001).
A nivel de poblamiento, en esta fase se produce un incremento sensible en el
número de yacimientos —se pasa de 114 a 266— que afecta a todo el territorio –fig. 5. A pesar del brusco aumento, la sensación de ruptura es engañosa, ya que el 75,4% de los yacimientos ocupados durante el período anterior, perviven a lo largo de la fase Ibero-romana. La desocupación de los núcleos de origen indígena se produce de forma
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
577
gradual a partir del s. I a.C., a pesar de que algunos de ellos no son abandonados hasta el s. I d.C. (Garcés, 1992). La percepción de un proceso rupturista respecto a la fase anterior se atenúa más todavía cuando se analiza la repercusión real a nivel poblacional: buena parte de los nuevos asentamientos corresponden a pequeños enclaves de tipo agrícola, mientras que entre los poblados que son abandonados tras la conquista romana, se cuentan aquellos que habían alcanzado una mayor relevancia durante el Ibérico Pleno. Entre ellos debemos destacar núcleos como Molí d’Espígol, el Puig del Convent, el Castellot, Castellons y el Vilar —Vilars d’Arbeca había desaparecido con anterioridad—, de manera que hay que medir el impacto que supuso la conquista desde una perspectiva diferente: mientras que a nivel poblacional se produce simplemente una distribución de la población entre asentamientos menores, el quid está precisamente en la desestructuración –creemos que intencionada— del territorio mediante la decapitación de sus centros de poder.
Tan solo sigue siendo habitada de forma ininterrumpida —si aceptamos la
existencia de la ciudad ilergete en el mismo emplazamiento— la ciudad de Lleida, refundada como ciudad romana en las últimas décadas del s. II a.C. En torno a la década de los ochenta del s. I a.C. se fundan dos nuevas ciudades en nuestro territorio: Iesso —Guissona, la Segarra— y Aeso —Isona, Pallars Jussà—, dentro de un plan generalizado de fundaciones coetáneas que incluye, entre otras, a Baetulo, Iluro, la ciudad romana de Empúries y Gerunda. Aunque Iesso tiene como antecedente un asentamiento de los siglos. VII y VI a.C. (Guitart/Pera, 1994), tanto ésta como Aeso nacen bajo una nueva concepción totalmente romana: ambas tienen muralla poligonal —que en el caso de Iesso delimita un recinto de entre 18 y 20 Has— y están organizadas en su interior mediante el modelo de cardines y decumani. Según Josep Guitart (Guitart, 1994), estas ciudades fueron fundadas para reemplazar a los antiguos centros de poder en su función de control del territorio, dando cabida entre sus habitantes a romanos, latinos, itálicos y las elites locales. Para afianzar el dominio del territorio y de las vías de comunicación, se fundó en las proximidades de Iesso el llamado Municipium Sigarrensis —Prats de Rei, Anoia—, que controla el eje Llobregós-Anoia-Llobregat.
Como parte fundamental de la nueva estructuración del territorio trazada por
Roma, hay que destacar la función desempeñada desde finales del s. II a.C. por dos yacimientos de la Noguera: Monteró –Camarasa— y Antona —Artesa de Segre. Su ubicación estratégica –atenazando en sendos puntos el curso del Segre y con un gran dominio visual de las llanuras— les proporciona una situación de privilegio para el control del territorio. Aunque en su día Joan Ramon González consideró estos dos yacimientos como integrantes del límite septentrional del territorio ilergete (González, 1987), a tenor de los resultados proporcionados por las recientes excavaciones llevadas a cabo en Monteró parece que hay que atribuir estos centros de control a una iniciativa romana. El yacimiento de Sant Miquel —Vinebre, Ribera d’Ebre—, con la misma cronología, muestra algunos puntos de paralelismo con Monteró: a su emplazamiento estratégico sobre el Ebro hay que añadir la abundancia de elementos metálicos —tal vez asociados a una actividad metalúrgica llevada a cabo en el mismo yacimiento— y la presencia de un número mayor al habitual nombre major de l’habitual de monedes. También en esta línea, pero con una fisonomía diferente, hay que aludir al yacimiento de Tentellatge I —Navès, Solsonès—, un verdadero fortín romano destinado a garantizar la seguridad de las posiciones entonces recientemente conquistadas.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
578
Fig. 5: El período Ibero-romano. Así pues, la implantación del poder de Roma sobre el territorio se tradujo en la
substitución de los antiguos centros de poder por nuevas ciudades, así como en el control de puntos geoestratégicos. Tras la desestructuración sociopolítica del mundo ilergete, los poblados indígenas simplemente se adaptaron al nuevo marco, hasta que la introducción de nuevas estrategias económicas hizo inviable su modelo de poblamiento. Aún así, el mundo indígena supo integrarse en el modo de producción romano. Retomando una cuestión ya abordada, tenemos un buen ejemplo de esta adaptación en la producción cerámica con criterios industriales que se lleva a cabo en hornos como los de Fontscaldes —Valls, Alt Camp. En cuanto a la producción agrícola, en este momento se incentiva la producción excedentaria para abastecer a la nueva metrópolis —especialmente a las tropas que siguen avanzando posiciones en la península ibérica. Los campos de silos del Solsonès siguen en funcionamiento, e incluso se expande este sistema de almacenamiento a otras zonas en las que no es frecuente, como ejemplifica el yacimiento de els Missatges de Claravalls –Tàrrega, Urgell— (Garcés/Saula, 1996).
Aunque tradicionalmente se ha leído el proceso de Romanización en términos de
imposición, poco a poco se va introduciendo la perspectiva que hemos presentado, que contempla las vías de integración –incluso deseada— de los indígenas en el nuevo marco económico, sociopolítico e ideológico. La tesis doctoral de Ignasi Garcés (Garcés, 1992) apunta en este sentido, y define las tres etapas en las que se debió desarrollar el proceso de Romanización en el territorio ilergete. La primera de ellas, comprendida entre el 218 y el 205 a.C., corresponde a los primeros contactos dentro del contexto bélico que enfrontó a ambos pueblos. Después de la derrota comenzó la fase de
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
579
aculturación, que tuvo calado especialmente a lo largo del s. I a.C. Este siglo vivió el abandono gradual —pero cada vez más generalizado— de los asentamientos puramente indígenas y la caída en desuso de la escritura ibérica, especialmente por influencia de Sertorio, Pompeyo y César, interesados en atraer a sus respectivas causas a las elites indígenas. La última etapa coincidiría con el principado de Augusto, que se plasma en la buena acogida por parte de los indígenas del proceso municipalizador. El acceso a responsabilidades dentro de las instituciones administrativas y religiosas municipales supuso una puerta abierta a la promoción social.
La integración ideológica de los indígenas en el seno de las nuevas estructuras políticas, sociales y económicas, así como su integración física en núcleos –urbanos o rurales— netamente romanos, supuso a medio término la pérdida de una tradición y unas costumbres profundamente arraigadas, de la propia lengua y, en definitiva, de la identidad. 4. CONCLUSIONES.
4· 1. Estructuración del poblamiento y relación con las estructuras de poder. El mero análisis cuantitativo de la evolución del poblamiento en el área ilergete,
refleja claramente las líneas de continuidad y los momentos de ruptura. En primer lugar, se percibe la escasa repercusión que tuvo la entrada en la época ibérica, ya que el 58,2% de los yacimientos del período Ibérico Antiguo ya habían sido ocupados durante la primera Edad del Hierro, es más, el 50,9% tenía sus orígenes en la Edad del Bronce Final. Los núcleos que perduran desde las fases anteriores son los beneficiarios del proceso de concentración de la población en las cercanías de los ejes de comunicación. A pesar de la dificultad de establecer una jerarquización entre los poblados de esta fase –debido a sus dimensiones homogéneas y a la escasez de yacimientos excavados—, se ha propuesto que en este clima se darían los primeros pasos en pro de una jerarquización social que habría de culminar en la aparición de un estamento aristocrático de tipo gentilicio, vinculado al pueblo mediante redes clientelares (Garcés, 2002), que ostentaría el poder en virtud de una organización político—social de tipo jefatura. Esta hipótesis se sustenta en la aparición en este momento de elementos singulares en las necrópolis, como las panoplias guerreras de la Pedrera —Vallfogona de Balaguer—Térmens, la Noguera— o la estela de Preixana —la Segarra—. Asimismo, la escasez de necrópolis ha planteado la posibilidad de que este ritual funerario estuviera limitado a las elites como elemento de autoafirmación de clase (Rafel, 2002), o tal vez en virtud de una ideología que vinculaba a la aristocracia con la divinidad (Sanmartí, 2002). Este nuevo estamento poseería, mediante el poder de las armas, el control de los recursos y el monopolio del comercio. La erección de núcleos fuertemente fortificados es interpretada como un elemento propagandístico orientado a afirmar el poder ejercido sobre el territorio circundante –como en el caso de els Vilars, en Arbeca, les Garrigues. Els Vilars es a su vez un claro reflejo de los lazos de continuidad con fases anteriores por la perduración del modelo protourbano.
A diferencia de la suave transición entre la primera Edad del Hierro y el período
Ibérico Antiguo, la entrada al Ibérico Pleno supuso un punto de inflexión en la evolución del poblamiento, ya que tan solo subsistió el 15,2% de los yacimientos de la
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
580
fase anterior. El desarrollo de una organización sociopolítica más compleja dejó obsoleto el antiguo modelo de poblamiento basado en la multiplicidad de pequeños asentamientos, en pro del surgimiento de núcleos urbanos de cierta entidad, siendo el Molí d’Espígol el ejemplo más ilustrativo. Este momento de cambio –que se concentra especialmente en las últimas décadas del s. V a.C.— supuso la primera ruptura verdadera con la tradición de la Edad del Bronce Medio. Emili Junyent describe este momento como el de pleno desarrollo del mundo ibérico en nuestra área de estudio, que constituye la “eclosión pujante del mundo ilergete” (Junyent, 1976). El mismo autor, ha expresado más adelante (Junyent, 2002) que esta eclosión se materializó en la aparición de un estado ilergete. Junyent da especial trascendencia al factor simbólico del fenómeno urbano: durante este período, las ciudades son la imagen visible el centro de poder de los nuevos estados, a la vez que centro religioso que aglutina el ethnos. La tríada civitas—ethnos—regulus son para Junyent los tres pilares sobre los que se alza el mundo ilergete. En base al dynamic model desarrollado por Joyce Marcus (Marcus, 1998), Joan Sanmartí ha sugerido la escasa probabilidad de que el mundo ibérico pasase directamente de un sistema de jefatura al estatal, motivo por el cual es necesario plantear la posibilidad de la existencia de un estadio intermedio. Durante esta fase, uno o más de estos jefes ampliarían sus territorios a expensas de sus vecinos, generando unidades de una extensión superior a la de los estados que conocemos en el s. III (Sanmartí, 2002). El territorio de los estados correspondería, pues, a porciones menores resultantes de la desintegración de estas unidades.
La fase que iniciada con la conquista romana no supuso ninguna ruptura brusca
con respecto a la fase anterior. La pervivencia de un número notable de asentamientos del Ibérico Pleno —el 32,3% lo son— a lo largo del s. II a.C. refleja esta dinámica, que no empezó a truncarse paulatinamente hasta el s. I a.C. Como argumenta Ignasi Garcés (Garcés, 1992), la república romana no forzó a los indígenas ni puso especial empeño en integrarlos al nuevo orden, sino que fue la propia voluntad de éstos de promocionarse socialmente la que les impelió a trasladarse a los nuevos núcleos romanos. Este proceso de progresivo abandono de los núcleos propios tuvo como momento álgido el proceso de municipalización de época augustea, que tiene en la ciudad de Iesso un claro referente. Una vez se consiguió el pleno derecho a acceder a las magistraturas civiles y religiosas –partiendo del ámbito local—, el antiguo y belicoso –a ojos de los romanos— pueblo de los ilergetes quedó definitivamente diluido en el crisol de culturas que integraba el imperio romano.
La evolución de la estructuración del territorio a lo largo de la época ibérica,
pasa así por tres estadios fundamentales. En el período antiguo, el asentamiento sobre el territorio responde a necesidades básicas como la propia protección –ocupación de puntos elevados— y el aprovechamiento del incipiente comercio –acercamiento a los principales ejes fluviales—, en una línea de continuidad respecto a la primera Edad del Hierro. Durante la fase plena, se consolida la jerarquización de la sociedad y de los yacimientos, plasmada en la aparición de núcleos que actúan como capitales de pequeños territorios; se trata de la primera estructuración del territorio propiamente ibérica, que debemos enmarcar dentro de un orden propio de una jefatura compleja –salvando el artificioso término de protoestado. Finalmente, la llegada de Roma supone el fin de la estructuración indígena del territorio, plasmada en el abandono –tal vez obligado— de los núcleos principales. Este proceso se consuma a principios del s. I a.C. –tal vez en relación con el conflicto sertoriano— con la fundación de ciudades
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
581
propiamente romanas que ocuparán la cúspide de la nueva estructura. Con la municipalización augustea, el proceso se puede dar por concluido.
4· 2. Estrategias de control de las vías de comunicación. Los cursos fluviales son los ejes preferentes de comunicación entre la plana de
Lleida y los territorios circundantes, por lo que el interés por controlarlos visualmente es una constante. Este control constituía un elemento clave para garantizar el flujo comercial e incluso la defensa del territorio. En la fase formativa del mundo ilergete, el valle alto del Segre tiene especial relevancia como vía de comunicación. Así lo constata la constante llegada de materiales de importación de origen norpirenaico a lo largo de la Edad del Bronce y la primera Edad del Hierro, que señala los valles concatenados del Têt y del Segre como a vía preferencial para cruzar la cordillera.
En el período Ibérico Antiguo se consolida la presencia de un comercio de larga
distancia mediante el cual son redistribuidos hacia el interior productos de origen fenicio y griego. El eje principal de comunicación hacia el interior es el eje Ebro—Segre, a juzgar no tan solo por la densidad de poblamiento a lo largo del río, sino especialmente por la pronta llegada —respecto a otras zonas— de los primeros productos importados a la zona del Baix Segre. Totalmente al margen de esta vía de penetración, verdadera vertebradora del territorio, en la zona del Solsonès también llegan importaciones en fechas tempranas, que han de atribuirse en este caso a la importancia del eje Llobregat—Cardener.
La ruptura que se produce a inicios del período Ibérico Pleno redunda también
en las relaciones de nuestra zona con el exterior. El número de asentamientos situados a lo largo del Ebro desciende, a la vez que muestra un nivel de continuidad altísimo respecto a la fase anterior: el 55,5% de los yacimientos ya habían sido ocupados durante el Ibérico Antiguo, mientras que el porcentaje medio de perduración de nuestro ámbito de estudio es de tan solo el 15,2. Esta falta de dinamismo en la zona del Ebro contrasta con el auge que se produce en el Francolí. Este territorio, cuya densidad de poblamiento se incrementa en este momento, se perfila claramente como nuevo canalizador del comercio costero. Así se constata en la tesis doctoral de Jordi Principal (Principal, 1995), que en base a la distribución de los stocks cerámicos de procedencia mediterránea ha podido establecer que ésta se producía siguiendo la ruta que desde Kese –la Tarragona ibérica— remontaba el curso del Francolí para después virar el Urgell, desde donde continuaba siguiendo el Sió hasta la Noguera para acabar accediendo al Segrià desde el norte. Así pues, ante la decadencia de los contactos con la zona del Ebro, la Cesetania irrumpe en escena con fuerza para asumir el rol que ésta había jugado.
En el período Ibero—romano no se produce un cambio substancial en cuanto a
los ejes de comunicación. La vía del Francolí sigue siendo la principal arteria de acceso al interior, si bien el trazado se hace más directo entre la Tarraco ya romana e Ilerda, como parte de la ruta de penetración hacia la Celtiberia.
En época Ibero—romana se intensifica la importancia que en otros momentos
había tenido la ruta del Llobregat—Cardener. Entre los siglos III y II a.C. se desarrolla a lo largo de este eje un comercio de larga distancia destinado a la exportación masiva del excedente agrario hacia la costa. Para el mantenimiento de esta actividad, y debido a los diferentes territorios que atraviesa –que según las fuentes escritas corresponden a la
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
582
Lacetania en los cursos altos y la Layetania en las proximidades de la costa—, resulta necesario plantear la existencia de algún tipo de pactos de colaboración entre ellos. A partir de los años ochenta del s. I a.C. también está en auge la vía del Llobregós, que unía tres enclaves fundamentales de cara a la nueva estructuración del territorio trazada desde Roma: el Municipium Sigarrensis, Iesso y Aeso.
4· 3. Definición de zonas fronterizas. A pesar de que hoy en día no podemos ofrecer resultados que hagan justicia al
enunciado, disponemos de algunos elementos que pueden acercarnos a la definición del marco de acción del pueblo ilergete. De hecho, las fuentes escritas no citan en ninguna ocasión a la Ilergecia como tal, sino que únicamente se alude al ethnos de los ilergetes. El concepto de etnicidad se puede definir como la conciencia y sentimiento de pertinencia a un grupo humano concreto, que en base a semejanzas lingüísticas, económicas, de hábitos o de organización social y política –entre otras—, desarrolla la creencia de compartir unos orígenes y un destino comunes (Burillo, 1992).
La definición de los grupos étnicos del pasado plantea muchos problemas,
especialmente en casos como el que nos ocupa, carente de documentos escritos –que podamos traducir— en primera persona que nos revelen los elementos definitorios del pueblo ilergete. Los elementos distintivos recuperables arqueológicamente se reducen a productos singulares cuyo uso queda restringido a los miembros –o determinados miembros— del ethnos, características propias de los inmuebles o una pauta concreta de asentamiento y explotación del territorio. Respecto al material inmueble, tan solo reconocemos como elemento propio del mundo ilergete la producción de cerámica de barniz rojo a la que ya hemos aludido. Aún así, se trata de un producto que carece de toda interpretación ajena a su simple uso como vajilla de mesa, que a juzgar por su difusión y su relativa abundancia no parecen pertenecer a un grupo restringido de usuarios. En lo referente a las evidencias inmuebles, tanto la arquitectura como el urbanismo de la plana de Lleida muestran desde antiguo –con la zona del Segre como foco irradiador— las particularidades que hemos comentado largamente. Si bien un estudio pormenorizado de la cuestión podría permitirnos un acercamiento al ámbito del pueblo ilergete, en consonancia con el cuerpo central del trabajo nos centraremos en el análisis del poblamiento.
Dado que el periodo Ibérico Pleno es el único –por los motivos expresados— en
que podemos considerar la estructuración del territorio como propiamente ibérica, creemos que es en la realidad de este momento donde debemos buscar los indicios que nos permitan detectar la presencia de límites. Sin lugar a dudas, la evidencia más palpable es la existencia de una franja de territorio —con una media de 20 Km. de anchura— totalmente deshabitada, que podemos calificar como una auténtica “tierra de nadie” –fig. 6. Esta franja separa los territorios occidentales respecto a los del valle del Ebro, el del Francolí, la Conca de Barberà, el suroeste de la Anoia e incluso el valle del Llobregat. Si seguimos la descripción que hacen las fuentes escritas del mundo ibérico septentrional, podríamos identificar los pobladores de nuestro tramo del Ebro como ilercavones, los del Francolí, Conca de Barberà y suroeste de la Anoia como cesetanos y el resto como lacetanos. Dejando al margen esta posible identificación con los etnónimos antiguos –que al fin y al cabo no aportan gran cosa para el conocimiento de los pueblos a los que pertenecen—, hemos de resaltar el hecho que la franja desocupada coincide en buen grado con los límites naturales de la Plana. Aunque en ningún caso constituyen obstáculos insalvables, dichos límites pueden cumplir la función de
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
583
elemento de nítida definición cuyo carácter de hito es aceptado por las comunidades dispuestas a ambos lados. Como claro referente en este sentido, hemos de destacar la amplia zona deshabitada al sureste de Lleida, que según estudios paleoambientales correspondía a un paisaje árido colonizado por arbustos y pino blanco (Ros, 1994—96). Este paisaje árido y poco adecuado para el cultivo podría haber sido relegado, pues, a la categoría de tierra de nadie entre los territorios ilergete e ilercavón.
Fig. 6: Definición de límites durante el período Ibérico Pleno.
Con la intención de esclarecer un poco más la organización de este territorio,
hemos trazado unos polígonos de Thiessen en base a los centros de poder. Las zonas de influencia definidas se acotan en esencia a los focos que rodean a dichos núcleos, mientras que la división entre los polígonos pertenecientes a la zona de las llanuras y los focos periféricos coincide en buena medida con la franja no poblada.
Al margen de esta posible tierra de nadie, creemos necesario contemplar la
posibilidad de que existan “territorios cojín”, es decir, espacios independientes emplazados en las zonas limítrofes entre dos o más territorios de cierta envergadura. Este podría ser el caso de la Conca de Barberà —a caballo entre la Ilergecia y la Cesetania— o de la Conca d’Òdena –en la confluencia de ilergetes, lacetanos, cesetanos y layetanos.
La interpretación de las evidencias expuestas como una frontera propiamente
dicha, implicaría el reconocimiento de la existencia de un estado plenamente formado, con rasgos como una administración centralizada, un grado elevado de jerarquización en
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
584
su administración y entre los asentamientos, la existencia de una religión de estado o un ejército regular que controle el orden interno y haga respetar los límites del propio territorio ante grupos competidores. Dado que el limitado conocimiento que tenemos del mundo ilergete no revela con claridad ninguno de estos elementos, creemos que tanto el apelativo de estado como el de frontera no son aplicables en este caso. Es probable que durante el Ibérico Pleno la etnia ilergete no tuviera una correspondencia política unitaria, sino que tal vez habría que pensar en diversos territorios autónomos con sus respectivos centros de poder. La conciencia de pertenencia a un mismo ethnos, probablemente reforzada por actividades de agregación como ciertos rituales comunes o alianzas de tipo militar. En este caso, las conocidas tropas ilergetes comandadas por Indibil no corresponderían al ejército estatal reclutado por un monarca, sino a las tropas enviadas en representación de cada territorio bajo el mando de un general designado por el grupo imperante, si no por elección de un consejo entre iguales.
Estas y otras incógnitas en cuanto a la estructura interna y la delimitación del
mundo ilergete plantean todavía hoy en día serios problemas de cara al conocimiento de este vasto territorio, a la vez que suponen un atractivo estímulo para afrontar su estudio.
BIBLIOGRAFÍA.
Alonso, N. et alii (1998): “Poder, símbolo y territorio: el caso de la fortaleza de Arbeca”. En Actas del Congreso Internacional Los Iberos, Príncipes de Occidente (Barcelona, 1998). Barcelona: 355-372.
Asensio I Vilaró, D. et alii (2001): “Tipus d’assentaments i evolució del poblament ibèric a la Catalunya Central (eix Llobregat - Cardener)”. En AA.VV.: Territori polític i territori rural durant l’edat del Ferro a la Mediterrània Occidental. Actes de la taula rodona celebrada a Ullastret (2000). Girona, Museu d'Arqueologia de Catalunya..
Burillo Mozota, F. (1992): “Substrato de las etnias prerromanas en el Valle del Ebro y Pirineos”. En Almagro-Gorbea, M.; Ruiz Zapatero, G. (eds.): Paletnología de la península ibérica. Complutum 2-3: 195-207.
Cura i Morera, M.; Principal i Ponce, J. (1994): “El Molí d’Espígol (Tornabous): noves constatacions arqueològiques i noves propostes interpretatives en el món pre-romà”. En AA.VV.: El poblament ibèric a Catalunya (1993). Actes. Laietània 8: 61-83.
Garcés i Estalló, I. (1992): Assimilació, resistència i canvi a la romanització en el món ilerget: aproximació al període ibèric tardà. Tesis doctoral inédita. Barcelona.
--- (2001): “Les ceràmiques ibèriques pintades tardanes i romanes de tradició indígena a les valls del Segre i Cinca”. Revista d’Arqueologia de Ponent 10: 11-64.
--- (2002): “La societat a l’època ibèrica”. En RIBES FOGUET, J.L. (ed.): Sala d'Arqueologia: catàleg. Quaderns de la Sala d'Arqueologia, 2. Lleida.: 181-190.
Garcés, I., Saula, O. (1996): "La sitja tardo-ibèrica dels Missatges, Tàrrega (l'Urgell). Estudi dels materials arqueològics", URTX, 9: 7-66. Tàrrega.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
585
González i Pérez, J. R. (1987): “El poblament ibèric al nord de la ciutat de Lleida”. En Protohistòria Catalana. 6è. Col· loqui Internacional d’Arqueologia de Puigcerdà (1986). Puigcerdà: 275-279.
Guitart, J. 1994: “Un programa de fundacions urbanes a la Hispania Citerior del principi del segle I a.C.”. En La ciutat en el món romà. Actes del XIV Congrés Internacional d’Arqueologia Clàssica, Tarragona, vol. 2: 105-115.
Guitart i Duran, J.; Pera Isern, J. (1994): “La ciutat romana de Iesso (Guissona, la Segarra)”. En La ciutat en el món romà. Actes del XIV Congrés Internacional d’Arqueologia Clàssica, Tarragona, vol. 2: 186-188.
Junyent, E. (1974): "Acerca de la cerámica de barniz rojo aparecida en el área ilergete",
Pyrenae X: 109-133. --- (1976): La filiación cultural del horizonte ibérico antiguo en tierras catalanas. Tesis
doctoral inédita. --- (1987): "El poblament ibèric a l’àrea Ilergeta". En Protohistòria Catalana. 6è.
Col· loqui Internacional d’Arqueologia de Puigcerdà (1986). Puigcerdà): 257-263.
Junyent, E. y Alastuey, A. (1991): “La vaixella ilergeta de vernís roig”. Revista d’Arqueologia de Ponent, 1: 9-50. Lleida.
Maluquer, J. (1977):"¿Tornabous es Athanagia?". Historia 16, 18: 126-127. Marcus, J. (1998): “The Peaks and Valleys of Ancient States. An Extension of the
Dynamic Model”. En Feinman, G..M.; Marcus, J. (eds.): Archaic States . Santa Fe: 59-94.
Mascort, M.T. , Sanmartí, J. y Santacana, J. (1991): El jaciment protohistòric d'Aldovesta (Benifallet) i el comerç fenici arcàic a la Catalunya meridional. Tarragona.
Payà, X. et alii (1996): “Evolució espacial i cronològica de l’antiga ciutat d’Ilerda”. Revista d’Arqueologia de Ponent 16: 119-149.
Principal Ponce, J.( 1995): Les importacions de vaixella fina de vernís negre a la Catalunya sud i occidental durant el segle III a.n.e.: comerç i dinàmica d’adquisició en les societats indígenes. Tesis doctoral inédita.
Principal, J.; Hernández, J.; Belarte, C. (1997): Memòria dels treballs de prospecció desenvolupats a les conques altes dels rius Gaià i Foix. Campanyes de 1996 i 1997. Memoria depositada en el Servei d’Arqueologia.
Sorribes, E. et alii (1988): "El poblament ibèric a la vall del Llobregós". En Congrès Internacional d'Història dels Pirineus (1988). Cervera.
Rafel i Fontanals, N. (2002): “L’espiritualitat a l’època ibèrica”. En Ribes Foguet, J.L. (ed.): Sala d'Arqueologia: catàleg. Quaderns de la Sala d'Arqueologia, 2. Lleida.
Ros, M.T. (1994-1996): “La vegetació de la Catalunya meridional i dels teritoris propers de la Depressió de l’Ebre, en la Prehistòria recent i Protohistòria, a partir dels estudis antracològics” Gala 3-5: 19-32.
Ros, J. y Solanes, E. (2000): II Campanya d'excavació del jaciment d'Antona (Artesa de Segre). Memoria depositada en el Servei d’Arqueologia.
Rovira I Port, J. y Santacana Mestre, J. 1984: “El modelo de despoblación/ concentración en la zona de el Baix Segre (Depresión del Ebro)”, Arqueología Espacial 2.2: 75-92.
Sanmartí Grego, J. 2002: “Territoris i escales d’integració política a la costa de Catalunya durant el període ibèric ple (segles IV-III aC)”, Cypsela 12: 23-38.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
586
Bases para el estudio del poblamiento de la Edad del Hierro en la franja noroccidental de la comarca de
Requena-Utiel y la zona meridional de la baja Serranía Conquense: la explotación de recursos naturales
Manyanós Pons, A.*
Molina-Burguera, G.** Nadal-Boyero, J.***
Pedraz Penalva, T.**** Pernas García, S.*****
Resumen: Se pretende analizar el estado de las investigaciones paleoambientales y paleoeconómicas en la Meseta de Requena-Utiel y su contacto con la Baja Serranía conquense, a fin de poder es tablecer hipótesis de trabajo sobre las estrategias económicas y ambientales de las comunidades que habitaron la zona durante la Edad del Hierro. Palabras clave: Edad del Hierro, estudios paleoambientales, paleoeconomía, recursos, vías de comunicación.
1. INTRODUCCIÓN.
1.1. Planteamiento del trabajo y objetivos.
El trabajo que aquí presentamos parte de la necesidad de conocer el territorio de influencia del yacimiento arqueológico de El Molón (Camporrobles, Valencia), donde desde 1995 se está llevando a cabo un proyecto de excavación e investigación sistemático
* C/ Mare de Déu del Lledó, 7 (C.P. 12550) Almassora, Castelló. E-mail: [email protected] ** Avda. Aguilera, 14 3ª E, 03006-Alicante. E-mail: [email protected] *** C/ Murillo, 10, 03802-Alcoy, Alicante. E-mail: [email protected] **** Paseo de las Acacias, 8 Dcha., 16330-Landete (Cuenca). E-mail: [email protected] ***** Área de Prehistoria, Universidad de Alicante, 03080-Alicante. E-mail: [email protected]
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
587
dirigido por Martín Almagro Gorbea, Alberto Lorrio Alvarado, Teresa Moneo y Mª Dolores Sánchez de Prado (Almagro et alii, 1996: 8-17; Lorrio, 2001 a: 151-171)1.
Así mismo se desarrolla un programa de investigación encaminado a la
individualización y el estudio del hinterland de El Molón, a partir de una prospección selectiva (orientada fundamentalmente hacia zonas altas), combinada con muestreo aleatorio en algunas zonas concretas como valles y llanuras2.
Consecuentemente, desde la aproximación al territorio más inmediato del
yacimiento en proceso de excavación, se pretende el establecimiento de una secuencia cronocultural que arranca desde mediados del II milenio a.C. y termina en época Paleoandalusí.
Uno de los objetivos finales es conocer el poblamiento de la Edad del Hierro en la
franja noroccidental de la comarca valenciana de Requena-Utiel (municipios de Fuenterrobles, Camporrobles y Villargordo del Cabriel) y la zona meridional de la Baja Serranía Conquense (municipios de Mira y Aliaguilla). Como paso previo, en este escrito pretendemos establecer una primera valoración de las bases subsistenciales de este área, así como distinguir las principales características de los diversos subsistemas de interacción dinámica entre los grupos sociales de la Edad del Hierro y sus medioambientes biofísicos (Butzer, 1989: 203). De este modo, desde los presupuestos teóricos de la Arqueología del Paisaje, se perseguirá individualizar los modelos socioecológicos que estructuran el territorio de análisis, y que se encaminan hacia la reconstrucción de los sistemas de asentamiento de los grupos sociales de la Edad del Hierro en la franja noroccidental de la comarca de Requena-Utiel y la zona meridional de la Baja Serranía Conquense.
1 Agradecemos al Dr. Alberto Lorrio los comentarios sobre diferentes aspectos de este artículo. También a las autoridades municipales de Camporrobles, Fuenterrobles, Villargordo del Cabriel, Mira y Aliaguilla, gracias a cuyo apoyo se han podido realizar los trabajos de prospección, y en especial a D. Raúl Gómez y D. Fernando Moya, cronistas de Camporrobles y Fuenterrobles, respectivamente, así como a D. Enrique Sánchez, vecino de Aliaguilla, y D. Eugenio Sahuquillo, Teniente de Alcalde de Villargordo del Cabriel por su colaboración desinteresada. Finalmente, a los Dres. Ignacio Grau y Jesús Moratalla, del Área de Arqueología de la Universidad de Alicante, por sus apuntes y comentarios, Deseamos enviar un saludo con mucho cariño a los pastores, agricultores y paisanos de aquellas tierras que nos han ayudado en nuestro trabajo. 2 Esta prospección se encuadra dentro del proyecto de investigación sobre “El poblamiento de la zona oriental de la Baja Serranía Conquense y el Noroeste de la comarca de Utiel-Requena desde la Prehistoria a la Edad Media”, dirigido por Alberto J. Lorrio y cuyo equipo está integrado por Antoni Manyanós, Guillermo Molina-Burguera, Jaime Nadal, Tomás Pedraz, Sara Pernas y Mª Dolores Sánchez de Prado. Este proyecto incluye la prospección arqueológica de los términos municipales de Mira, Aliaguilla (Cuenca), Camporrobles, Fuenterrobles y Villargordo del Cabriel (Valencia).
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
588
Fig. 1: Mapa de la situación de la zona de estudio
1.2. Bases epistemológicas.
Mediante la presentación de los rasgos principales del territorio de estudio se establecen parte de las bases que asientan nuestra investigación y determinan un corpus metodológico planteado para la comprensión de las dimensiones sociales, subsistenciales y simbólicas de la espacialidad humana. Se debe partir de un análisis que va más allá del estudio aislado de los yacimientos arqueológicos y del estudio de los materiales hallados en ellos. Consecuentemente, las pautas de esta aproximación irán encaminadas al estudio de ámbitos territoriales amplios, la zona que conecta la Meseta de Requena-Utiel y la Baja Serranía Conquense, y otros más concretos, el sector occidental de dicha área, puesto que el estudio de las estrategias de ocupación y explotación del territorio en concreto, no puede mantenerse al margen del estudio de los recursos económicos ni de la realidad medioambiental. De este modo, se articula una relación dialéctica entre medio y comunidad a partir de la interacción con dos factores fundamentales: la trama topográfica y la trama biótica. Ciertamente, ambos factores resultan de suma importancia cuando nos aproximamos a la realidad de la ocupación y explotación del territorio, aunque no hemos de caer en el error de considerarlos como factores limitantes. En cierto modo, deben ser leídos en clave de perceptibilidad de los recursos integrados en el seno de la dinámica socioeconómica de los diferentes grupos sociales. Consecuentemente, junto a estos dos factores anteriores, hemos de introducir la dimensión cultural, transformada en un factor determinante en la relación última que se establece entre el grupo social y el paisaje donde se asienta. El factor cultural se articula, de este modo, como el medio utilizado por las comunidades humanas para relacionarse de modo dialéctico con el paisaje. De ello se desprende que el ser humano no sólo vive en el entorno, sino que construye su propio
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
589
medio socio-cultural, puesto que la dependencia entre grupo social y medio se produce de manera recíproca. Desde este punto de vista, se hace necesario un análisis de la realidad cultural –entendida como la respuesta al medio en función de la capacidad tecnológica y socioeconómica de las comunidades que se establecen en un determinado paisaje. Efectivamente, se parte de la igualdad entre la cultura y las estrategias de adaptación de los grupos sociales, para resaltar las condiciones materiales de subsistencia de éstos. Se pretende en última instancia reconstruir e interpretar los paisajes arqueológicos a partir de los objetos que los concretan. Así, desde la dinámica integradora entre medio natural y paisaje social, se analiza el territorio desde una perspectiva de macroescala. En la base de todo este proceso se observa la interacción del grupo humano con los factores anteriores, procedentes del propio territorio (Butzer, 1989: 13- 30).
Se establecen así las bases metodológicas que definen nuestro proyecto de estudio.
Por un lado, el análisis del territorio descansa sobre la observación de los componentes geomorfológicos, biológicos que vertebran el territorio de estudio y que permiten una caracterización geoarqueológica y biótica del área. Posteriormente, se introduce la definición del conjunto arqueológico a partir de la jerarquización del territorio estableciendo diferentes categorías estructurales. Esto implica entender el territorio como producto social asociado a tres dimensiones básicas (Criado, 1993: 11-12):
1. Espacio entendido como entorno físico o matriz medioambiental de la acción. 2. Espacio entendido como entorno social o medio construido por el ser humano,
sobre el que se producen relaciones entre individuos y grupos. 3. Espacio entendido como medio simbólico, base para la comprensión de la
apropiación humana del medio natural. De este modo se pretende la individualización de grupos culturales a partir de la
correlación con su territorio natural y el establecimiento de las bases subsistenciales del territorio de influencia de El Molón durante el I milenio a.C.
1.3. Planteamiento de la investigación: de la prospección al medio físico antiguo.
Concretamos en este apartado las líneas de investigación a seguir: A) El desarrollo y profundización en el conocimiento arqueométrico de los yacimientos
conocidos en el área de estudio, que se ha plasmado en la realización de trabajos de prospección, que han permitido aumentar la información arqueológica sobre la zona y la catalogación de un número importante de enclaves nuevos pertenecientes a la Edad del Hierro.
En la organización y metodología empleadas para la realización de la prospección
arqueológica, se han intentado plasmar un registro lo más exhaustivo posible de los yacimientos localizados y de su medio físico, con los problemas materiales, de infraestructura y las limitaciones de un trabajo llevado a cabo sin la financiación necesaria3.
3 La fase de preparación de la prospección se centró en dos diferentes aspectos: 1) Partir de una buena base cartográfica, combinando diferentes escalas, que van desde el 1:200.000 (mapa provincial de Valencia y Cuenca), al 1:10.000 y 1:25.000.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
590
Con esta fase de estudio que engloba las intervenciones arqueológicas de campo en la zona se pretende ahondar en la caracterización morfológica y funcional de los asentamientos a nivel macro y microespacial a través de:
- la prospección visual de los enclaves no excavados (fruto de la prospección) - excavación de algunos núcleos4 - el análisis de la cultura material recuperada Con ello podríamos iniciar la identificación más clara de algunos rasgos culturales
específicos de estas poblaciones de la Edad del Hierro de la zona de contacto entre el mundo serrano y el llano interior frente a otras áreas limítrofes.
B) Profundización en el conocimiento del medio físico, soporte de las actividades
humanas, partiendo, inicialmente de aproximaciones actualistas, e incluyendo las investigaciones que se vienen realizando sobre paleoambiente en la comarca de Requena-Utiel (Grau et alii. 2001: 89-104) o en plena Serranía Conquense y la Alcarria (López, P., 1983: 211-213).
2) Revisar las noticias existentes sobre yacimientos, siguiendo varias fuentes de información: publicaciones
anteriores, fichas publicadas de las áreas de estudio por la Consellería de Cultura de la Generalitat Valenciana y por la Consejería de Cultura de Cuenca; acudir en cada municipio a informantes, sobre todo, vinculados a labores de promoción cultural, histórica y municipal de cada núcleo: cronistas, agentes de medioambiente, vecinos aficionados a la Arqueología, que venían desde hace años recopilando información sobre algunos yacimientos conocidos antes de nuestra prospección, aficionados que habían ido recogiendo hallazgos aislados en las localidades, etc. Parte de la zona prospectada está siendo objeto, igualmente, de estudio por un equipo de la Universidad de Valencia dirigido por C. Mata, de cuyos trabajos se han publicado algunos avances (Mata et alii, 2001: 75-88; Mata et alii, 2002: 309-326). A continuación el trabajo de campo se organizó en varias esferas. Hemos intentado subsanar las imprecisiones que puede conllevar la delimitación del área de prospección siguiendo criterios arbitrarios, como las demarcaciones municipales (nacidas de necesidades administrativas y exclusivamente prácticas), que aglutinaban varios municipios imbricados dentro de espacios naturales distintos, escogiendo dos criterios alternativos para el estudio de cada territorio municipal en concreto (Aliaguilla, Fuenterrobles, Villargordo del Cabriel, Camporrobles y Mira): distinguir las diferentes áreas naturales que componían cada municipio a fin de organizar las labores de prospección sistemática (zonas de vegas fluviales o antiguos cauces de ríos, vías naturales de comunicación, etc.). El siguiente paso fue elegir criterios que guiasen la prospección del terreno, siguiendo un orden preferente: primero con un muestreo dirigido o intencional centrado en la inspección de las zonas altas, para una vez analizadas, realizar un muestreo estratificado mediante transets en las zonas llanas o los fondos de valle, con el fin de completar la inspección de cada unidad natural prefijada anteriormente dentro de cada término.
Una vez realizada la localización de los yacimientos se procedió a efectuar una labor preferente de medición de las dimensiones aproximadas, bien teniendo en cuenta la dispersión de materiales mueble hallados; o, en el caso de localizar estructuras y/o emplazamientos delimitados por accidentes naturales como cerros, teniendo en cuenta además los límites que establecían las estructuras murales tanto a nivel general (perímetro total del asentamiento), como por zonas (divisiones en diferentes recintos, etc.).
Toda la información recogida fue detalladamente organizada en un registro de fichas de yacimiento y en mapas de localización a escala 1:25.000 (con un menor error de localización de los puntos que otras escalas). En las fichas se intentó combinar la plasmación de varios elementos: información sobre yacimiento: planimetría, dimensiones, morfología, tipos de yacimiento, material arqueológico recogido en cada uno, etc., con una serie de informaciones de carácter medioambiental, así como el análisis del estado de conservación y las causas de su degradación (en muchos casos debido a la acción antrópica moderna), a fin de poder establecer el estudio de los rasgos de superficie de cada asentamiento y generar posteriormente una hipótesis de trabajo sobre la funcionalidad de cada yacimiento, en los casos en los que no existen excavaciones arqueológicas antiguas ni en curso.
En lo referente a los criterios de recogida de material mueble, se realizó una recogida selectiva y muestreo aleatorio con una subdivisión circular de los yacimientos en los que las estancias no se diferenciaban a simple vista. Con ello se podría establecer en muchos casos la densidad de hallazgos de material mueble, y por tanto, ubicar mejor cronológicamente el yacimiento, así como definir con criterios estadísticos las dimensiones generales de éste. 4 Tan sólo se cuenta, para la Edad del Hierro, con las excavaciones realizadas en El Molón (Camporrobles).
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
591
Con ello intentaríamos establecer el nivel de impacto antrópico que ha potenciado el proceso de degradación medioambiental, haciendo hincapié en los procesos ocurridos durante el II-I milenio a.C. La lectura inversa de este proceso nos informaría de las motivaciones estratégicas de la explotación económica y de las actividades humanas en la Edad del Hierro que incidieron en el medio. Para averiguarlo debemos establecer dos métodos de aproximación:
o Primero, analizar el medio actual que viene siendo estudiado por la Geografía actual y distinguir qué procesos han sido originados por la acción contemporánea.
o Segundo, el estudio de la reconstrucción paleoambiental, que no goza de mucho desarrollo, exceptuando núcleos donde se han desarrollado trabajos de análisis polínicos y antracológicos, como el yacimiento de la Edad del Hierro de Los Villares (Caudete de las Fuentes) (Pérez et alii, 1999: 151-167; Grau et alii, 2001: 89-104), o los estudios faunísticos de poblados de la Edad del Bronce del Recuenco (Cervera del Llano, Cuenca), o de poblados de la Edad del Hierro de la zona de la Alcarria como Bonilla (Bonilla, Cuenca), así como zonas de contactos con la Serranía como el poblado del Hierro II de Fuente de la Mota (Barchín del Hoyo, Cuenca), o de la Baja Serranía Conquense como el Pico de la Muela (Valera de Abajo, Cuenca) (Rubio De Miguel y Valiente, 1985: 97-127; De Miguel Agueda y Morales, 1985: 129-148). Por tanto es un panorama limitado, a la espera de nuevos análisis carpológicos, palinológicos o faunísticos que próximamente se publicarán sobre el yacimiento de El Molón.
C) Con ambas líneas de estudio, obtendremos las bases documentales necesarias para analizar la siguiente esfera de estudio, la explotación de los recursos.
Así pues, se pretende revisar el grado de información que poseemos actualmente
referido a la explotación de los recursos por las comunidades de la Edad del Hierro en la zona de contacto entre la Llanura de Requena-Utiel y la Baja Serranía Conquense, analizando las carencias del registro actual, formalizando hipótesis de trabajo a contrastar en los posteriores trabajos y realizando una aproximación al tema según los datos actuales.
Con estos resultados intentaremos dar una visión preliminar de conjunto respecto a la
interacción de las poblaciones y su medio, entre poblamiento y la explotación de sus recursos, ofreciendo unas primeras reflexiones sobre los datos aportados por las recientes prospecciones. Desde aquí remitimos a la publicación monográfica sobre estos aspectos en la que se desarrollarán profusamente las premisas que ahora planteamos.
2. EL TERRITORIO
Dentro del concepto de medio ambiente distinguimos varios aspectos tales como el relieve, la hidrografía, la vegetación, la fauna, el clima, etc. A continuación, hablaremos de todos estos hitos a fin de dar una visión sintética de las características físicas, medioambientales y climáticas de nuestra área (Yeves Ochando, 2002: 19). Posteriormente haremos mención de los principales recursos naturales de la zona.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
592
2.1. Geomorfología, red hidrográfica y vías de comunicación
La zona de estudio circunscribe dos áreas geográficas bien delimitadas: la Baja Serranía de Cuenca y la Meseta de Requena-Utiel, divididas a su vez en unidades estructurales más pequeñas. Son áreas de contacto directo con la Meseta, que presentan un clima de tipo continental. En la altiplanicie de Requena-Utiel, los rasgos continentales y contrastes térmicos son más acusados, desde temperaturas bajo cero en invierno, hasta los 22-25º C de máxima en verano (Yeves Ochando, A, 2002: 10). La lejanía con respecto al mar y la altitud, la no presencia de relieves muy agudos, así como el grado de degradación de sus formaciones vegetales, implican un grado de sequedad ambiental bastante marcado. Por el contrario, la zona noroccidental, en contacto con la Baja Serranía Conquense, presenta mayor grado de humedad ambiental, que se traduce en una media pluviométrica superior de unos 500 mm, que aumenta según la altitud (Estébanez, 1974: 40-42).
La Baja Serranía de Cuenca es una meseta de componentes calizos cretácicos que ha
desarrollado una particular y accidentada orografía (Estébanez, 1974: 15), en cuya parte suroriental se encuentra la Sierra de Mira, principal divisoria de las cuencas de los ríos Cabriel —al W— y Guadalaviar-Turia —al E— (Estébanez, 1974: 19). Una ramificación de esta es la Sierra de Aliaguilla, que conforma un valle cerrado que tiene tres accesos naturales: uno por el sur, accediendo desde la meseta de Requena-Utiel a través de un pequeño puerto de montaña; por el este, desde los llanos y la antigua laguna de Sinarcas, bordeando el monte de la Plaza de Sobrarias; y por el oeste, que comunica con el tramo medio del río de los Ojos de Moya.
-
- -
Fig. 2: Paisaje de la Meseta de Requena -Utiel: Llanos de Camporrobles desde El Molón (Camporrobles, Valencia)
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
593
Frente a este destacado relieve, se sitúan los llanos de La Cañada de Mira que conectan con la parte septentrional de los llanos valencianos de la Meseta de Requena-Utiel, que están jalonados por algunas sierras también de componente calizo, como la Sierra de la Bicuerca, la Sierra de las Hoyas y la Sierra del Rubial (Yeves, 2002: 19).
Los Llanos de Camporrobles junto a la Llanura de Sinarcas presentan un suave
relieve que determina la existencia de zonas endorreicas interiores, que han dado lugar a un paisaje de complejos lagunares actualmente desecados por la acción humana. Las zonas más idóneas para la circulación por tierra son los márgenes de la cuenca fluvial del río Magro y de su cabecera, el río Madre, que vertebran las comunicaciones este-oeste hacia la Cañada de Mira, y norte-sur, junto con la Rambla de la Torre hacia la Llanura de Sinarcas.
Por último, la Cuenca del río Cabriel es el accidente geográfico más destacado. La
acción erosiva encaja el río en una profunda garganta. En sus márgenes forma meandros cuyos arrastres y sedimentos, de tipo dentrítico carbonatado (Bielza de Ory, 1989: 186-187) crean pequeñas vegas cuaternarias. Este río cierra la región por el oeste y el sur, junto con sus tributarios, el río Henares y el río Ojos de Moya-Mira, constituyendo el eje vertebrador en la zona serrana. Elemento importante en ella es la abundancia de corrientes subterráneas (Estébanez, 1974: 35) en forma de acuíferos y nacimientos de agua. El entorno de la Hoya de Contreras es la principal zona de transito del entorno. En dirección NE comunica con el amplio valle del Moluengo, mientras que atravesando los llanos de Villargordo, se conecta con el paraje de Casillas del Cura y el vado de la Ponseca y Vadocañas (Martínez y Castellano, 2001: 146-150).
2.2. Fuentes de recursos y edafología
Respecto a los tipos de recursos minerales y el potencial de los suelos, los estudios geográficos enfatizan el carácter deficitario de los primeros, exceptuando una presencia reseñable de sal continental, así como de arcillas del keuper, que normalmente se encuentran mezcladas con yesos, siendo aptas para la producción cerámica, caso de los depósitos de Garaballa, Talayuelas, Enguídanos y la Sierra del Negrete en Utiel (Díaz-Andreu y Montero, 1998: 13-24).
Destaca así mismo el notable potencial agrícola cerealístico de sus suelos. En este
sentido, la existencia de suelos pardos calizos con rendsinas y litosuelos, y otros pardos calizos de sedimentos areno, implican un aprovechamiento desigual de éstos, dejando las zonas abruptas al bosque y las tierras más suaves a labores agropecuarias, permitiendo una mínima irrigación en zonas próximas a los ríos (Estébanez, 1974: 74-76).
Se ha documentado presencia de hierro al Norte de Narboneta, de hierro y de cobre
mezclado con arenisca, al Norte de Aliaguilla, al igual que existen afloramientos dispersos de cobre, plomo y oro mezclados con calizas al Noreste de Garaballa (Díaz-Andreu y Montero, 1998: 13-24). Estas localizaciones, todas en la Serranía Conquense, se relacionan directamente con el Valle de Aliaguilla a través de distintas vías naturales.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
594
Estos datos vienen a confirmar una tendencia ya denunciada por algunos autores en la región valenciana (Simón, 1998: 191): la actividad minera, y por extensión metalúrgica, no goza de unas óptimas condiciones naturales, ya que los escasos filones naturales son muy secundarios, las noticias imprecisas y las prospecciones dan escasos resultados. Sólo en la zona serrana conquense parece cambiar algo esa tendencia (Diáz-Andreu y Montero, 1998: 13).
Hay numerosos afloramientos de sodio en Minglanilla, Talayuelas, Enguídanos,
Cardenete y Víllora. Ya en el área encontramos salinas continentales en Villargordo del Cabriel y una mina de sal en Fuenterrobles (Yeves Ochando, 2002: 34; Díaz-Andreu y Montero, 1998: 13-24). La sal era utilizada por las poblaciones ganaderas para la alimentación y el engorde del ganado, como condimento alimenticio en la conserva de alimentos, en el curtido de las pieles así como el proceso de elaboración metalúrgica (Lorrio, 1997: 302).
Fig. 3: Ejemplo de entorno lagunar: Lagunas de Ranera (Talayuelas, Cuenca)
2.3. Datos sobre el medioambiente del I milenio a.C.
Si bien es cierto que en nuestro área de estudio, los intentos de reconstrucción paleoambiental sobre el Holoceno Reciente, en concreto el I milenio a.C., se reducen a las analíticas y estudios realizados en el yacimiento de Los Villares, Caudete de las Fuentes (Pérez et alii, 1999: 151-167; Grau et alii, 2001: 89-104), existen entornos próximos, como el Valle del Túria, donde han sido analizados varios yacimientos como Sant Miquel de Llíria, Castellet de Bernabé (Llíria) o el Puntal dels Llops (Olocau) (Pérez et alii, 1999: 151-167; Grau et alii, 2001: 89-104; Grau, 2002: 169-171; Grau, 2003: 345-352). Si tenemos en cuenta la proximidad geográfica de ambas áreas, así como la existencia de numerosos rasgos bioclimáticos similares, podemos indicar unas primeras hipótesis de
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
595
reconstrucción paleoambiental en el área más occidental de la Meseta Requena-Utiel, teniendo en cuenta, que su proximidad a la Baja Serranía Conquense aumenta sus rasgos climáticos de continentalidad y humedad, lo que implica la existencia de formaciones boscosas tipo Quercetum-lentiscetum de mayor densidad o incluso bosques de carrascales continentales.
Los datos aportados por el análisis antracológico realizado en Los Villares, muestra
la presencia de vegetación propia de un piso bioclimático meso o supramediterráneo, con formaciones boscosas tipo Querquetum rotundifoliae, por presencia de pino negral (Pinus nigra), Quercion valentiae, por la presencia de quejigos (Quercus faginea) junto a pino negral, acompañados por formaciones tipo Violo-Querquetum fagineae donde aparecen las carrascas continentales (Quercus ilex rotundifoliae). Estas formaciones documentadas actualmente se desarrollan en altitudes superiores a los 800-1000 m s.n.m., lo que indica la existencia de un clima más húmedo que el actual, con unas mejores condiciones hídricas, lo que facilitaría la aparición de estas masas boscosas. Sin embargo también se documentan especies arbustivas tipo madroño (Arbutus unedo) y leguminosas (Leguminoseae) que son indicativas de una importante degradación de los bosques de Quercus, fruto de la antropización (Pérez et alii, 1999: 151-167). Así entenderíamos en nuestra área la existencia de densos bosques de encinares que en el transcurso del primer milenio a.C. serían relegados progresivamente a las áreas montañosas y de piedemonte, debido a una intensificación de la explotación agrícola de los llanos, sobre todo a partir de época ibérica final en contacto con los romanos, y que serían sustituidos progresivamente por una presencia más relevante del pino (Pinus Halepensis) (Grau et alii, 2001: Fig. 1, 92). A pesar de no contar con los datos de los análisis antracológicos del yacimiento de El Molón, todavía en estudio, podemos plantear que sería esta área occidental, la que por condicionantes geográficas, mayor continentalidad, mayor altitud y proximidad a la Serranía de Cuenca, pueda presentar variaciones respecto a este esquema, conservando mayor componente arbóreo en sus zonas montañosas, no así en las llanuras próximas a las lagunas interiores, donde se concentraría la ocupación y explotación agrícola.
3. LA EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS EN LA EDAD DEL HIERRO EN LA ZONA DE CONTACTO ENTRE LA SERRANÍA Y EL LLANO.
En el estado actual de las investigaciones, las aproximaciones a cuestiones
subsistenciales de la Edad del Hierro en la zona de estudio presentan grandes lagunas de información, debido en gran medida a la escasez de proyectos de excavación de asentamientos de la Edad del Hierro, que prácticamente se reducen a los ya mencionados de Los Villares en Caudete y El Molón en Camporrobles. No obstante las investigaciones llevadas a cabo desde la Universidad de Valencia, están paliando este vacío (Pérez et alii, 1999: 151-167; Grau et alii, 2001: 89-104; Mata et alii, 2000: 389-397; Mata et alii, 1997). Si bien los datos paleobotánicos que pueden permitir la reconstrucción de los ciclos agrarios se limitan actualmente a los resultados de los análisis carpológicos de Los Villares (Grau et alii, 2001; Mata et alii, 1997), donde se localizaría la ceca de Kelin (Ripollés, 1980 y 2001), existen algunas publicaciones referidas al papel de la ganadería y la caza (Mata et
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
596
alii, 1997; Iborra, 2004) así como estudios sobre hornos cerámicos (Martínez y Castellano, 1997: 61-69; Duarte et alii, 2000: 231-339; Martínez y Castellano, 2001: 137- 150; Martínez et alii, 2000: 225- 229) y el valor de la cerámica como objeto de intercambio (Mata et alii, 2000: 389-397).
Por ello podemos señalar para el caso de Kelin que su agricultura sería
principalmente cerealística, basada sobre todo en el cultivo de cereales de invierno como la cebada, el trigo desnudo o la escanda en menor grado, cultivos alternados con leguminosas a fin de realizar un ciclo agrícola que reinstaure los nutrientes al suelo, de valor edáfico medio. Esta producción vendría completada con el huerto, así como los cultivos arbóreos de secano como la vid y el olivo (Grau et alii, 2001: 101).
Los recientes estudios sobre paleofauna localizada en el yacimiento de Los Villares,
han permitido mostrar una ganadería de fuerte importancia económica para estas poblaciones ibéricas, representada por pequeñas cabañas de ovicápridos principalmente que proporcionan lana, carne y productos lácteos para el consumo humano y el comercio de excedentes entre otras áreas (Grau et alii, 2001: 90- 103; Grau Almero et alii, 2004: 386-389). Estos rebaños poseerían unos ciclos de movilidad anual conocidos como trasterminancia. No obstante, la documentación de restos faunísticos en toda la secuencia de ocupación del yacimiento ha permitido plantear una evolución diacrónica en el uso y consumo de los recursos ganaderos por parte de los habitantes de dicho poblado (Grau et alii, 2001: 90-103). Los resultados pueden servir de punto de partida, a contrastar con los estudios de fauna de otros enclaves, como El Molón.
Así pues, predomina la cabaña ovicáprida como base ganadera fundamental, seguida de
una presencia del cerdo que se irá incrementando a lo largo de la secuencia, debido quizá a un cambio de gusto culinario, o según apunta Iborra (2004: 388) en relación con el desarrollo de prácticas agrícolas extensivas predominantes. En cuanto a los bóvidos tienen un papel destacado como fuerza de tiro, como se evidencia en época plena (Iborra, 2004: 389), o en el aprovisionamiento de recursos cárnicos, destacando el vacuno como segundo grupo destinado al consumo cárnico durante el Ibérico Final (Iborra, 2004: 389). La caza, dominada por el ciervo, el conejo, la liebre y la perdiz, tiene escasa presencia a partir del Ibérico Antiguo y no aparece con papel destacado hasta momentos finales de ocupación del poblado. Este rasgo distintivo se ha interpretado como consecuencia del desarrollo del núcleo como centro de entidad urbana (Iborra, 2004: 388-389).
La ganadería por tanto, mostraría un alto grado de especialización, ya desde el
principio destacaría la cabaña ovina, enfocada a la obtención de productos secundarios como lana, leche, derivados, más que como consumo cárnico, desarrollándose la utilización de la cabaña porcina para estos fines, en época avanzada; mientras que, la alta edad de sacrificio entre los bóvidos, indicaría su utilización como fuerza de tiro en las tareas agrícolas (Grau et alii, 2001: 98; Iborra, 2004: 217 ss.).
Este esquema se puede trasladar al área de estudio, si bien, los resultados de los
estudios antracológicos y faunísticos de El Molón, posibilitarán incrementar los datos referidos a esta área, a fin de poder confirmar o matizar estos planteamientos, y comprobar si existe algún rasgo diferencial. Elementos a tener en cuenta a priori son,
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
597
fundamentalmente la existencia de amplias zonas lagunares interiores, en las proximidades del cerro de El Molón, que plantearía el abastecimiento de otros recursos complementarios como caza y pesca; o la proximidad a las masas forestales de la Serranía, rasgos todos ellos que incidirían en una caracterización de este extremo occidental de la Meseta. Sin embargo aún sabiendo el peligro que entrañan las generalizaciones, debido a la proximidad a la zona de estudio, partimos de tomar los resultados de dichos estudios como la base a priori a contrastar posteriormente.
Analizando la ubicación del asentamiento, aspectos físicos como la cubierta vegetal,
la edafología o potencial agrícola de los terrenos adyacentes al asentamiento, la alt itud absoluta y relativa, etc., hemos distinguido una cierta orientación económica entre las diferentes subáreas de estudio, a pesar de que en general las comunidades de la Edad del Hierro desarrollan una economía mixta agrícola-ganadera, que es más permeable a posibles desajustes:
- vegas de cultivo - vinculación a zonas o entornos lagunares - recursos forestales y minerales - producción o manufactura
La cubeta de Requena-Utiel está rellena por materiales cuaternarios de
sedimentación potencialmente aptos para el cultivo cerealístico, representados por los llanos de Camporrobles, Mira, Sinarcas o la zona de comunicación entre el valle de Aliaguilla y los llanos de La Loberuela. Sin embargo no son suelos de potencial agrícola muy alto (Yeves, 2002: 10). Ello vendría a ser corroborado por los datos aportados por los análisis de Kelin, que defienden una mayor presencia del cultivo de la Cebada vestida que del Trigo desnudo (Grau et alii, 2001: 93) debido a las cualidades de la primera para aguantar las condiciones climáticas (dadas por un clima mediterráneo semiseco-continentalizado más suave que el actual) o la posibilidad de obtener una aceptable productividad en suelos de no muy buenas condiciones (Buxó, 1997: 97). Por tanto vemos cómo se limita la zona de cultivo cerealístico a las vegas de los ríos o la proximidad a acuiferos o zonas lagunares como las que existían en los llanos de Camporrobles y Sinarcas, desecadas a mediados del s. XX. Podemos establecer que serían estas funciones agrícolas las que desarrollarían los yacimientos localizados en cercanías de tales parajes, por ejemplo caseríos como Los Villares (Camporrobles), cercano al límite topográfico de la antigua laguna (De la Pinta et alii, 1990: 308-310). Destaca, no obstante, la proximidad al río Magro como principal zona dedicada a dichas tareas, dada la numerosa concentración de pequeños asentamientos en llano en la vega de Fuenterrobles, recientemente localizados en los trabajos de prospección5.
Destaca no obstante la proximidad a entornos lagunares como las Balsas y
lagunillas de Camporrobles, de las que existe información documental desde época bajomedieval, como un ecosistema que ampliaría las posibilidades alimenticias de las poblaciones, mediante actividades de pesca y caza, además de la obtención de recursos como cañizos y juncos útiles para la fabricación de cestería, etc. La importancia de la
5 Estos trabajos han incrementado el número de yacimientos conocidos (Mata et alii, 2001: 81-85; Mata et alii, 2002: Tabla Final), que hasta la fecha eran de 12 para Fuenterrobles, y de 4 para Camporrobles.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
598
actividad pesquera en la dieta alimenticia de las poblaciones de la Edad del Hierro es conocida por los resultados de los análisis de paleodietas efectuados sobre restos humanos de la necrópolis de El Molón (Trancho y Robledo 2002). En la zona de Sinarcas también existía una laguna, lo que quizá explique la existencia de poblamiento ibérico en el área, del que es evidencia la conocida estela de Sinarcas y los poblados del Cerro Carpio y Cerro de San Cristóbal (Beltrán Villagrasa, 1947: 245; Lorrio, 2001b: 21,26; Martínez García, 1986: 103-116; Iranzo, 1995: 25-28; 2004: 69 ss., 171 ss.).
Fig. 4: Segunda Edad del Hierro en la zona de estudio, con los yacimientos citados en el texto. (1) El Molón (Camporrobles); (2) Necrópolis de El Molón (Camporrobles); (3) Los Villares, (Camporrobles); (4) Los Villares/Kelin (Caudete de las Fuentes); (5) El Moluengo (Villargordo del Cabriel).
Si bien la Meseta de Requena-Utiel es deficitaria en cuanto a recursos de origen mineral, exceptuando escasos afloramientos de cobre o impregnaciones de hierro (Yeves, 2002: 105), la zona de la Baja Serranía, como el Valle de Aliaguilla, presenta filones de hierro y cobre así como inmejorables condiciones geoestratégicas de comunicación con la Serranía interior o Alta Serranía, que le permitirían proveerse de hierro de Narboneta, cobre, arsénico y plomo de Garaballa y Talayuelas (Simón, 1998: 191, 193; Díaz-Andreu y Montero, 1998: 133; Estébanez, 1974: 390), sin descartar como proveedora, la zona aragonesa por el valle del río Turia. Las poblaciones de la Edad del Hierro, podrían tener un espectro de producción local (Hunt, 1996) por lo que no debemos descartar el uso residual de pequeños filones, caso del filón de hierro existente en representación floriana en el paraje de La Mina de Camporrobles, donde hasta la actualidad se ha estado extrayendo
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
599
mineral ferroso en escasas cantidades (Simón, 1998). El Valle de Aliaguilla, con numerosos asentamientos en pequeños cabezos, se configura obligatoriamente como un área no sólo de explotación agrícola de pequeñas propiedades, debido a condicionantes del relieve que crea pequeñas zonas de vega o llano en el interior de la Hoya, sino con un destacado papel como proveedor de materias deficitarias desde la Serranía de Cuenca. Este valle combinaría con la agricultura los recursos ganaderos, cinegéticos así como el intercambio de materias deficitarias en el área como los metales, venidos desde la Serranía de Cuenca a través de los pasos intermontanos.
La morfología montañosa predominante en la zona más occidental del área de
estudio, así como su proximidad al área del Cabriel, viene a señalar otra de las destacadas actividades económicas, la ganadería, como lo demuestra la documentación que, a través de los llanos de Mira, Camporrobles y el Valle de Aliaguilla, transcurrieran durante época medieval y moderna, las tradicionales Cañadas Reales (Martínez y Castellano, 2001: 146-148).
El área próxima a la Cuenca del Cabriel, además de una explotación agrícola de
pequeños campos y el pastoreo en laderas y colinas presenta un elemento diferenciador respecto al resto de áreas. En el centro del Valle diversos trabajos de prospección y estudio han localizado el yacimiento de El Moluengo, un gran asentamiento en llano, interpretado como centro redistribuidor de las producciones cerámicas del yacimiento de las Casillas del Cura (Venta del Moro, Valencia), en el área occidental de la Meseta Requena-Utiel (Martínez y Castellano, 2001: 146), donde además se documenta la presencia de hornos y testares cerámicos, lo que nos evidencia que se trata de un importante centro no sólo redistribuidor sino también productor de cerámica, vinculado con el mencionado alfar de Casillas del Cura (Venta del Moro, Valencia) (Martínez Valle, 1994: 59-66). La producción cerámica de este último centro ha sido relacionada con áreas situadas en la otra ribera del río Cabriel (Martínez y Castellano, 2001: 140).
4. CONCLUSIONES
Posteriores estudios podrán ir aclarando este panorama que evidencia la existencia de una incipiente red macroeconómica muy potente, que organiza, vincula y diseña un modelo económico estable, que puede hacerse cargo a nivel local, de las desigualdades en recursos que presenta el área, e incluso suponer a nivel regional o interregional una vital encrucijada entre la Meseta y la costa, como proveedora de materias deficitarias de tipo forestal (maderas, frutos de montaña) y mineral (minerales como hierro, cobre, etc.) de vital importancia para el desarrollo de la metalurgia en el área levantina, debido a la carencia de filones mineralógicos en su territorio.
Con este artículo se ha intentado realizar una primera aproximación al estudio de la
organización económica del extremo occidental de la Meseta Requena-Utiel durante la Edad del Hierro, consiguiendo adelantar algunas líneas de trabajo a seguir posteriormente. Hemos podido documentar posibles modelos de poblamiento polinuclear que muestran siempre un rasgo dominante: el patrón de asentamiento jerarquizado plenamente arraigado
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
600
en la Segunda Edad del Hierro en estas tierras interiores, complementado con redes de asentamientos agrícolas estables y otros dispersos. De ello se deriva la posible parcelación en pequeños territorios todavía por matizar. El poblamiento que caracteriza a la zona se vertebra en diversos núcleos que vienen a coincidir con las regiones naturales. Además en cuanto a su evolución diacrónica destaca la progresiva implantación de estrategias de ocupación y explotación económica muy vinculadas con una agricultura extensiva, quizás motivada por las nuevas necesidades de las poblaciones que coinciden con la llegada romana.
Entre los objetivos a alcanzar ahora, pretendemos ahondar en dos líneas de estudio, por
un lado la valoración de las posibilidades económicas de dichas subáreas y la vinculación de cada grupo con su entorno (lo que lleva consigo la necesidad de documentar los paleotipos de flora y fauna para intentar hacer un estudio con sus bases naturales antiguas y contrastarlas con los datos contemporáneos). Por otro, el estudio de cada área de poblamiento y de su problemática, con futuros trabajos de excavación que permitan definir mejor el carácter y cronología de los núcleos hallados. Con ello se podrá comenzar a realizar una propuesta de inserción histórica de la zona de estudio en la región con mayores bases que los preliminares ahora expuestos.
BIBLIOGRAFÍA
Aguiló Alonso, M. (2000): Guía para la elaboración de estudios del medio físico. Contenido y metodología. Madrid, Ministerio de Medio Ambiente.
Almagro Gorbea, M, Moneo, T., Gomez, R. y Lorrio A. (1996): “El poblado ibérico de El Molón”. Revista de Arqueología, 181: 8-17.
Beltrán Villagrasa, P. (1947): “La estela ibérica de Sinarcas. Historia del hallazgo”. Boletín de la Real Academia de la Historia, XXVI: 245.
Bielza de Ory, V. (1989): Territorio y sociedad en España L, Geografia fisica. Madrid, Taurus.
Butzer, (1989): Arqueología, una ecología del hombre. Barcelona, Bellaterra. Buxó, R. (1997): Arqueología de las Plantas. La explotación económica de las semillas y
los frutos en el marco mediterráneo de la P. Ibérica. Barcelona, Crítica. Criado, F. (1993): “Límites y posibilidades de la Arqueología del Paisaje”, SPAL, 2: 9-55. De la Pinta, J. L., Rovira i Port, J. y Gómez, R. (1990): “Yacimientos arqueológicos de
Camporrobles (Plana de Utiel-Requena) y áreas cercanas: una zona de contacto entre la meseta y las áreas costeras”. Quaderns de Prehistòria i Arqueología de Castelló, 13: 291–332.
De Miguel Águeda, F. J., Morales Muñiz, A. (1985): “Informe sobre los restos faunísticos recuperados del Pico de la Muela (Valera de Abajo, Cuenca)”, Trabajos de Prehistoria, 42: 129-148.
Díaz-Andreu García, M. y Montero Ruiz, I. (1998): Arqueología metalúrgica de la Provincia de Cuenca. Cuenca, Diputación Provincial de Cuenca.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
601
Duarte Martínez, F., Garibo Bodí, J., Mata Parreño, C., Valor Abad, J. P. y Vidal Ferrus, X. (2000): “Tres centres de producció terrisera al territori de Kelin”, Saguntum, Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia, extra 3: 231-339.
Estébanez Álvarez, J. (1974): Cuenca. Estudio geográfico. Madrid, Instituto de Geografía Aplicada, Patronato “Alonso de Herrera”, CSIC.
Grau Almero, E. (2002): “Paleoambiente y gestión del bosque”. En Bonet y Mata (eds.): El Puntal del Llops un fortín edetano. Valencia, (Trabajos Varios del SIP, 99): 169-171.
Grau Almero, E. (2003): “Antracoanálisis del Castellet de Bernabé”. En Guerin et alii: El Castellet de Bernabé y el horizonte ibérico pleno edetano. Valencia, (Trabajos Varios del SIP, 101): 345- 352.
Grau Almero, E., Perez Jordá, G., Iborra Eres, P. y Haro Pozo, S. (2001): “Medio ambiente, agricultura y ganadería en el territorio de Kelin en época Ibérica”. En A. J. Lorrio, (ed): Los Íberos en la Comarca de Requena-Utiel (Valencia). Alicante, (Anejo a la revista Lucentum, 4, Serie Arqueología): 90-103.
Hunt Ortiz, M. A.: (1996) “Prospección arqueológica de carácter minero y metalúrgico: fuentes y retos”. Acontia, 2: 19-28.
IGME (1974): Mapa metalogenético de España, hoja 55 (7-7), E/ 1:200.000. IGME (1983): Mapa de uso de suelos, hojas 26-27 (693), serie L. E/ 1:50.000. Iranzo, P. (1995): “Colección de Don Rafael Frechoso de fragmentos cerámicos ibéricos
con decoración impresa, estampillada e incisa”, La Voz de Sinarcas, 30: 25-28. Iranzo, P. (2004): Arqueología e Historia de Sinarcas”, Sinarcas. ITGE (1998): Mapa de rocas y minerales industriales, hoja 55 (7-7), E/ 1:200.000. López, P. (1983): “Análisis polínico del Cerro del Castillarejo (La Parra de las Vegas)”. En
Martínez Navarrete y Valiente Cánovas, S.: “El Cerro del Castillarejo (La Parra de las Vegas, Cuenca)” .Madrid, (Noticiario Hispánico, 16): 211-213.
Lorrio, A. J. (1997): Los Celtíberos. Alicante (Complutum Extra 7). Lorrio, A. J. (2001a): “El poblado y la necrópolis de El Molón (Camporrobles, Valencia)”
En A. J. Lorrio (ed): Los Íberos en la Comarca de Requena-Utiel (Valencia). Alicante (Anejo a la revista Lucentum, 4. Serie Arqueología): 151 –171.
Lorrio, A. J. (2001b): “La Arqueología Ibérica en la comarca de Utiel-Requena: Análisis historiográfico”. En A. J. Lorrio, (ed): Los Íberos en la Comarca de Requena-Utiel (Valencia). Alicante, (Anejo Lucentum, 4, Serie Arqueología): 15-32.
Martí Bonafé, M. A. (1990): “Las cuevas del Puntal del horno ciego. Villargordo del Cabriel. Valencia”, Saguntum, Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia: 141-182.
Martínez García, J. M. (1986): “Una cajita con decoración incisa del Cerro de San Cristóbal (Sinarcas, Valencia), Saguntum, Papeles del laboratorio de Arqueología de Valencia, 20: 103-116.
Martínez Valle, A. (1994): “En torno a la localización de la ceca de Ikalesken” IX Congreso Nacional de Numismática, Elche, pp. 59-66.
Martínez Valle, A. y Castellano, J. J. (1997): “Los hornos ibéricos de Las Casillas del Cura (Venta del Moro)”, Recerques del Museu d’Alcoi, 6: 61-69.
Martínez Valle, A. y Castellano J. J. (2001): “Los hornos Ibéricos de Casillas del Cura (Venta del Moro, Valencia)”. En A. J. Lorrio, (ed.): Los Íberos en la Comarca de Requena-Utiel (Valencia). Alicante (Anejo a la revista Lucentum 4, Serie Arqueología): 135-150.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
602
Martínez Valle, A., Castellano, J. J., Sáez Landete, A. (2000): “La producción de ánforas en el alfar ibérico de Las Casillas del Cura”, III Reunió sobre Economía en el Món Ibèric. València, (Saguntum, Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia, extra 3): 225-229.
Mata, C., Martí Bonafé, Mº A., Vidal Ferrús, X. (1997): El vino de Kevin. Introducción a las prácticas agrícolas y ganaderas de época ibérica en la comarca de Requena-Utiel, Utiel.
Mata, C., Duarte, F. X., Garibo, J., Valor, J., Vidal, X, (2000): “Las cerámicas ibéricas como objeto de intercambio”. III Reunió sobre Economía en el Món Ibèric (València, 1999). València, (Saguntum. Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia, extra 3): 389-397.
Mata, C., Duarte, F.X., Ferrer, M. A., Garibo, J. y Valor, J. P. (2001): “Kelin (Caudete de las Fuentes, València) y su territorio”, En A. J. Lorrio, (ed.): Los iberos en la comarca de Requena-Utiel (Valencia). Alicante (Anejo a la revista Lucentum 4, Serie Arqueología): 75-88.
Mata, C., Vidal, F. X., Duarte, F. X., Ferrer, M. A., Garibo, J. y Valor, J.P. (2002): “Aproximació a l’organició del territori de Kelin” Territori politic y territori rural durant l’Edat del Ferro a la Mediterránea Occidental. (Monografies d’Ullastret, 2): 309-326.
Moneo, T. (2001): “La posible cueva- santuario de El Molón (Camporrobles, Valencia)”. En A. J. Lorrio, (ed.): Los Íberos en la Comarca de Requena-Utiel (Valencia), Alicante, (Anejo a la revista Lucentum 4, Serie Arqueología): 171-182.
Perez, G., Iborra, M. P., Grau, E., Bonet, H., Mata, C (1999): “Explotación agraria del territorio en época ibérica: los casos de Edeta y Kelin”, XXII Col.loquis Internacional per l’Estudi de l’Edat del Ferro, “Els productes alimentaria d’origen vegetal a l’Edat del Ferro de l’Europa Occidental: de la producció al consum” (Girona, 1998). Girona (Serie Monográfica, 18/2000): 151-167.
Ripollés, P. P. (1980): “La ceca de Celin. Su posible localización en relación con los hallazgos numismáticos”, Saguntum, Papeles del Laboratorio e Arqueología de Valencia, 14: 127- 134.
Ripollés, P. P. (2001): “Historia monetaria de la ciudad ibérica de Kelin”. En A. J. Lorrio, (ed.): Los Íberos en la Comarca de Requena-Utiel (Valencia) Alicante, (anejo a la revista lucentum 4, serie arqueología): 105–115.
Rubio de Miguel, I., Valiente Cánovas, S. (1985): “Aproximación al estudio económico de la Prehistoria de Cuenca a través de algunos yacimientos”, Trabajos de Prehistoria, 42: 97-127.
Servicio Geográfico del Ejército (1996): Cartografía militar de España, hojas 25-26 (664), 26-26 (665), 25-27 (692), 26-27 (693), serie L. E/ 1:50.000.
Simón García, J. L. (1998): La Metalurgia en el País Valenciano. Valencia, (Trabajos Varios del SIP, 93)
Trancho, G. J. y Robredo, B. (2002): Reconstrucción paleonutricional de la población de la Edad del Hierro de El Molón, inédito.
Yeves Ochando, A (2002): Aspectos geológicos de la Comarca Requena-Utiel y zonas cercanas del sector levantino de la rama castellana de la Cordillera Ibérica, Centro de Estudios Requenenses, Requena.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
603
Arqueología del Paisaje y Sistemas de Información Geográfica: una aplicación en el estudio de las
sociedades protohistóricas de la cuenca del Guadiana Menor (Andalucía oriental)
Antonio Uriarte GonzálezTP
*PT
Resumen: Se presentan las líneas teóricas y metodológicas de una investigación de arqueología del paisaje dirigida al estudio de la evolución de las sociedades protohistóricas y la formación de la cultura ibérica en la cuenca del Guadiana Menor (Andalucía oriental). La arqueología del paisaje parte de la idea de que el paisaje, como producto de la acción humana sobre el medio, es fuente de conocimiento histórico susceptible de análisis arqueológico. Una herramienta fundamental en dicha tarea ha sido la tecnología de Sistemas de Información Geográfica. Palabras clave: Arqueología del Paisaje. Sistemas de Información Geográfica. Protohistoria. Cultura Ibérica. Andalucía Oriental. Guadiana Menor. 1. INTRODUCCIÓN En este trabajo presento las bases teóricas y metodológicas de mi investigaciónTP
1PT
sobre la evolución de las sociedades protohistóricas en el valle del Guadiana Menor (Andalucía oriental) desde la arqueología del paisaje. Este trabajo se integra dentro de sucesivos proyectos de arqueología del paisaje llevados a cabo desde el Departamento de Prehistoria de la UCM, el Departamento de Prehistoria del Instituto de Historia del CSIC y el Área de Prehistoria de la Universidad de Castilla – La Mancha (ver Chapa et al. 1998b, 1999)TP
2PT.
El río Guadiana Menor drena la Hoya de Guadix-Baza, en el Sistema Bético, hacia el Alto Guadalquivir. Según Chapa y otros (1984), el valle del Guadiana Menor
TP
*PT Dpto. Prehistoria UCM. Facultad de Geografía e Historia. Edificio B. C/ Profesor Aranguren s/n. 28040
Madrid. [email protected]. TP
1PT Esta investigación forma parte de la realización de la tesis doctoral El sendero y la morada. La evolución de
las sociedades protohistóricas en la cuenca del Guadiana Menor (Andalucía oriental), dirigida por la Prof. Teresa
Chapa Brunet, del Departamento de Prehistoria de la Universidad Complutense de Madrid. TP
2PT Proyecto DGICYT PB95-0375 “La sociedad ibérica en el sureste peninsular: Una perspectiva espacial”.
Proyecto DGES PB98-0775 “Estudio del poblamiento ibérico del valle del Guadiana Menor desde la perspectiva de la arqueología del paisaje”. Proyecto Junta de Andalucía “Prospección arqueológica en el valle del Guadiana Menor” (2001-2003). Dentro de estos proyectos figura la realización de otra tesis doctoral basada en presupuestos teóricos y metodológicos similares y centrada en la transición del mundo ibérico al romano en Andalucía oriental: TConflicto social y paisajes agrarios en Andalucía Oriental durante el período ibérico tardíoT. Dicha tesis fue escrita por Victorino Mayoral Herrera y dirigida por la Prof. Teresa Chapa Brunet y fue leída en el Departamento de Prehistoria de la UCM en el año 2001.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
604
formaría parte de la ruta de intercambio que unía el Alto Guadalquivir y la zona minera de Cástulo, en Sierra Morena oriental, con las altiplanicies granadinas y la colonia púnica de Baria (Villaricos, Almería), en la costa mediterránea. En un punto estratégico de dicha ruta se situaría el poblado ibérico de Los Castellones de Céal (Hinojares, Jaén) (Chapa et al. 1998a; Mayoral 1996) (Fig. 1). El esquema metodológico de mi investigación parte de una postura refutacionista o falsacionista, definida por Karl Popper y defendida por Bell (1994) para la disciplina arqueológica (ver también Bate 1998: cap. 4). Dicha postura sostiene que el método científico consiste en la contrastación empírica de hipótesis para su corroboración o refutación. La arqueología del paisajeTP
3PT se basa en la idea de que el paisaje, al ser el
resultado de la acción humana sobre el medio, puede ser considerado como registro arqueológico y, por tanto, analizado con método arqueológico (Vicent 1998a: 165). No es, ni más ni menos, que la trasposición del método arqueológico de la escala del yacimiento a la escala del paisaje. Dicho cambio de escala implica un enfoque arqueo-geográfico (Vicent 1991), en el que información y procedimientos arqueológicos y geográficos se combinan en un análisis del paisaje con perspectiva histórica. Parto de una arqueología del paisaje de tipo sintético, en oposición a otra de tipo reconstructivista o morfologista (Orejas 1998). La diferencia entre ambas estriba en el papel que el paisaje ocupa dentro del proceso de investigación. Según la perspectiva reconstructivista o morfologista, el paisaje es el objeto último de estudio. Pretende la reconstrucción de los paisajes del pasado a partir del estudio arqueológico del paisaje actual. No es más que la traslación del descriptivismo propio de la arqueología tradicional desde el registro arqueológico convencionalTP
4PT (RAC) al paisaje. La visión
sintética, por el contrario, considera el paisaje estrictamente como fuente de información, mientras que su objetivo final es la generación de conocimiento sobre las sociedades del pasado. Su propósito es el estudio de éstas a partir del análisis arqueológico del paisaje actual. El enfoque sintético de la arqueología del paisaje no descarta la aplicación de procedimientos reconstructivos, siempre que estén supeditados a la producción de conocimiento histórico sobre las sociedades pretéritas. La postura refutacionista y la perspectiva sintética dan lugar a un enfoque experimental (Gilman y Thornes 1985; Vicent 1991). Éste exige un alto grado de sistematización de la información. Una forma de lograrlo es mediante la aplicación del modelo factorial del paisaje (Vicent 1991: 40-47, basado en Díaz 1984). Éste se basa en dos tipos de entidades: elementos y factores. Los elementos son “los componentes externos de un paisaje agrario, es decir aquellos rasgos directamente observables que permiten describirlo” (Vicent 1991: 41). Los factores “por oposición al carácter descriptivo de los elementos del paisaje, [...] son conceptuados como los componentes explicativos del mismo: cada una de las circunstancias o condiciones que determinan una configuración concreta de los elementos de un paisaje” (Vicent 1991: 42). Los elementos son, por tanto, las entidades físicas distinguibles dentro del paisaje
TP
3PT Sobre arqueología del paisaje, ver Ashmore y Knapp (1999); Burillo (1998); Criado (1993); Nash (1997);
Ucko y Layton (1999); Vicent (1991). TP
4PT Empleo la expresión registro arqueológico convencional para referirme a lo que la arqueología ha
considerado normalmente como material de estudio arqueológico y ha documentado en las excavaciones y prospecciones arqueológicas (ver una reflexión sobre el concepto en Chapa et al. 2003: 13).
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
605
(asentamientos, caminos, cursos de agua, espacios de producción, etc.), mientras que los factores son las variables que caracterizan los elementos. El modelo factorial del paisaje se concreta en una matriz en la que cada elemento recibe un valor para cada uno de los factores. La investigación se divide en tres fases: una teórica, otra empírica y una última de valoración de los resultados.
La parte teórica está dirigida a la formulación de hipótesis contrastables desde la arqueología del paisaje. Dichas hipótesis derivan de modelos teóricos referidos a las sociedades estudiadas y elaborados a partir de bibliografía pertinente a la cuestión. Al tratarse de una investigación de arqueología del paisaje, las hipótesis han de tener una dimensión geográfica, es decir, han de referirse a aspectos observables en el paisaje.
La parte empírica consiste en el conjunto de procedimientos de documentación y análisis de la información arqueo-geográfica para la contrastación de las hipótesis. La valoración de los resultados supone la aceptación o el rechazo de cada una de las hipótesis y la consiguiente producción de conocimiento histórico. A partir de este punto, el proceso de investigación puede retroalimentarse mediante la formulación de nuevas hipótesis a partir de las conclusiones alcanzadas. 2. PARTE TEÓRICA: MODELOS E HIPÓTESIS La parte teórica consiste en la formulación de hipótesis a partir de la asunción y/o elaboración de modelos aplicables a las sociedades estudiadas. El investigador extrae dicho material teórico de fuentes bibliográficas de diversa índole. Dichas fuentes remiten, al menos, a uno de estos campos:
• Teórico general: Es el relativo a los modelos antropológicos y sociológicos transculturales. Su utilización responde a la idea de que existen rasgos estructurales comunes a sociedades diversas, independientemente del contexto geográfico y cronológico. Implica el riesgo de la generalización y la extrapolación abusivas.
• Histórico: Es el relativo a las sociedades objeto de estudio y a otras contemporáneas y próximas geográficamente. En el caso que nos ocupa, son las sociedades ibéricas, en concreto, y las protohistóricas, en general. Su uso parte de la idea de que la vecindad favorece la interacción y que ésta propicia las semejanzas entre las sociedades. Supone el riesgo de la argumentación difusionista.
• Geográfico: Es el relativo a las sociedades que ocupan paisajes ecológicamente similares al estudiado. En el caso que nos ocupa, son los paisajes mediterráneos tradicionales. Su uso se basa en la idea de que el medio es un fuerte condicionante en la organización de las sociedades. Comporta el riesgo del determinismo ecológico.
Vemos, por tanto, cómo la utilización de modelos, que es necesaria dentro de un
enfoque refutacionista, puede conducir a simplificaciones si no se lleva a cabo con una mirada crítica y abierta.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
606
El marco teórico de mi investigación es el materialismo histórico (ver, por ejemplo, Bate 1998). Su asunción adopta un postura flexible, en gran medida heterodoxa, abierta a las aportaciones de otras corrientes teóricas y desde la convicción de que no es paradigma cerrado ni acabado (Bate 1998: 51; Haldon 1993: 21). En mi opinión, el materialismo histórico ofrece una visión integrada, coherente y plástica de los diferentes aspectos estructurales de la vida social.
Un concepto central de la teoría marxiana es el de formación social, que se
define como el “sistema de relaciones generales y fundamentales de la estructura y causalidad social, entendido como totalidad” (Bate 1998: 57), y, dentro de él, el de modo de producción, que es “la unidad de los procesos económicos básicos de la sociedad: producción, distribución, cambio y consumo, siendo esenciales en la determinación de la estructura social las relaciones que se establecen en torno al proceso de producción” (Bate 1998: 58).
La hipótesis básica de mi investigación es que, durante la protohistoria, en la
cuenca del Guadiana Menor, en concreto, y en Andalucía oriental, en general, se produce el tránsito de sociedades tribales, basadas en el modo de producción doméstico (Sahlins 1983), a sociedades estatales basadas en el modo de producción tributario (Haldon 1993). Éste no es un planteamiento nuevo, ya que se ajusta en líneas generales al panorama que ofrece, desde diferentes perspectivas y de forma más o menos explícita, la vasta investigación existente sobre el mundo ibérico y su formación. A ello ha contribuido de manera notable, en los últimos veinte años, la aplicación de nuevos modelos teóricos, como el materialismo histórico y el funcionalismo, y de la arqueología del paisaje. Cabe destacar el programa de investigación, de corte materialista histórico, desarrollado desde la Universidad de Jaén (Molinos, Ruiz y Nocete 1988; Molinos et al. 1994; Ruiz 1988, 1998; Ruiz y Molinos 1984, 1989, 1993; Ruiz, Molinos y Rísquez 1998; Ruiz et al. 1986).
Las sociedades tribales (ver Bate 1998: 85-88), estructuradas según el modo de
producción doméstico (MPD) (Sahlins 1983), son de tipo no clasista. Esto no significa que sean igualitarias, ya que la propiedad de los medios de producción –básicamente, la tierra- no corresponde a la comunidad en su conjunto –como en el modo de producción comunitario o comunismo primitivo (Bate 1998: 83-85; Vicent 1998b: 829)-, sino a cada una de las unidades domésticas que la constituyen. Esto propicia diferencias de riqueza entre las diferentes unidades domésticas, debidas al éxito diferencial en la explotación de su patrimonio. Como contrapartida, existen mecanismos de reciprocidad destinados a mantener la solidaridad dentro de la comunidad. Este sistema se articula mediante el parentesco, a través del cual se define la comunidad como un todo integrado y, a la vez, segmentado.
Dos son los elementos básicos de los paisajes propios de las sociedades tribales:
la aldea (ver Fernández Posse y Sánchez Palencia 1998: 140-142) y el territorio segmentario o territorio de producción (ver Molinos, Ruiz y Nocete 1988: 80; Ruiz, Molinos y Rísquez 1998: 23-26; Ruiz et al. 1986: 74-76). La aldea es la manifestación en el hábitat de la comunidad tribal, mientras que su territorio es la expresión de las actividades productivas de sus habitantes en el paisaje. El territorio de producción “caracterizaría el espacio económico exclusivo de una unidad de asentamiento; en él se dan las condiciones de exclusividad que caracterizan la identidad del grupo que se apropia de su tierra y que construye su identidad como grupo local definiendo en el
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
607
tiempo su relación con este espacio a través de las relaciones de parentesco y caracterizando al propio núcleo gracias a las relaciones cotidianas de vecindad” (Ruiz, Molinos y Rísquez 1998: 24). La explotación del paisaje se rige por una lógica económica basada en dos principios: la subproducción (Sahlins 1983: cap. 2) y la diversificación (Díaz del Río 1995; Fernández Posse y Sánchez Palencia 1998: 142 y ss.). Respecto a la primera, las sociedades tribales no buscan maximizar la producción, sino que ajustan ésta al objetivo de la subsistencia y reproducción de la unidad doméstica y de la comunidad. Siguen la denominada regla de Chayanov (Sahlins 1983: 107), según la cual “la intensidad del trabajo en un sistema de producción doméstica para el consumo varía inversamente a la capacidad de trabajo de la unidad de producción”. En cuanto a la diversificación, tienden a explotar la gama más amplia posible de recursos, a fin de minimizar el riesgo.
El modo de producción tributario (MPT), definido por Haldon (1993), aglutina todos los modos de producción clasistas distintos al capitalista y al esclavista. En él, una clase campesina (Wolf 1978) mayoritaria tributa parte de su producción a una clase dominante minoritaria. El armazón político de dicho sistema es el estado, que es el conjunto de instituciones de que la élite dispone para ejercer su dominio. Dentro del MPT cabe incluir las denominadas sociedades de jefaturas, definibles como sociedades de clase sin estado, en las que las relaciones políticas se articulan según la organización parental tribal.
La lógica económica del MPT y de las sociedades campesinas en él insertas está fuertemente condicionada por la práctica del tributo. Que parte de la producción esté destinada a satisfacer un tributo o fondo de renta (Wolf 1978: 18-20) exige que se produzca más (intensificación) y que se tienda a primar determinados productos que interesan a la élite (especialización).
Las sociedades tributarias se manifiestan en el paisaje a través de territorios políticos (ver Molinos, Ruiz y Nocete 1988; Ruiz, Molinos y Rísquez 1998; Ruiz et al. 1986), centrados en torno a un nuevo tipo de asentamiento: la ciudad. La ciudad es el asentamiento en el que la clase dominante reside y desde el que ejerce su poder. Dentro del territorio político pueden existir otros tipos de asentamiento. Por ejemplo, establecimientos agrícolas fundados para poner en explotación nuevas tierras. Asimismo, puede haber asentamientos que complementen a la ciudad en las funciones de control, bien defensivas y coercitivas (fortines), bien de canalización del intercambio, como es el caso de las comunidades de paso (Hirth 1978). Pasemos al marco histórico. En el Bronce Final (ss. XIII-VIII a.C.) (ver Molina 1978), en mi opinión, las sociedades del sur de la Península Ibérica son de tipo tribal. Ello es más palpable si lo comparamos con el panorama precedente del Bronce Pleno, en el que aparecen rasgos propios de una sociedad de clases, incipiente según algunos autores (Gilman 1987) y plenamente desarrollada, con organización estatal, según otros (Arteaga 1992; Lull y Risch 1996). Sea como sea, el Bronce Final parece mostrar una relajación de los indicadores de desigualdad social. El poblamiento es de tipo aldeano, consistente en agrupaciones de casas de planta redonda, con zócalo de piedra, alzado de adobes y techumbre de ramaje (Contreras 1982). En cuanto al espacio de producción, el estudio de De Amores y Temiño (1984) en la región de Carmona muestra territorios de tipo segmentario, en los que se busca la diversidad ecológica y la proximidad a fuentes de agua.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
608
En los siglos VII y VI a.C. (períodos orientalizante e ibérico antiguo), se advierten cambios notables en el registro arqueológico, relacionados, de una forma u otra, con la presencia fenicia y la integración de las sociedades indígenas en las redes comerciales mediterráneas. Cómo se valoran sociológicamente dichas transformaciones es objeto de debate entre quienes defienden una organización netamente estatal (Almagro 1996: cap. III) y quienes ven una perduración de las estructuras tribales (González Wagner, Plácido y Alvar 1996). En lo que al paisaje respecta, la cuestión se centra en el reconocimiento de asentamientos urbanos (oppida) y de territorios políticos centrados en ellos. El estudio de De Amores y Temiño (1984) sostiene la perduración del modelo de poblamiento del Bronce Final durante el período orientalizante. Molinos y otros (1994) proponen la emergencia en la segunda mitad del siglo VII a.C. de un territorio político en el valle medio del Guadalquivir consistente en la colonización de las tierras de vega mediante pequeños asentamientos agrícolas cuya fundación se promueve desde el oppidum de Torreparedones. Ello, a su vez, induce la formación en la campiña jiennense a finales del siglo VII y principios del VI a.C. de una frontera formada por asentamientos fortificados en altura. Se ha propuesto un modelo de colonización agrícola semejante para la cuenca de los ríos Galera y Huéscar, en la Hoya de Guadix-Baza, promovida desde el oppidum del Cerro del Real (Rodríguez, López y Peña 1997). Asimismo, se ha sugerido una primera apertura de la ruta de intercambio entre el Alto Guadalquivir y la costa mediterránea a través del corredor del Guadiana Menor con la fundación del asentamiento de Castellones de Céal (Chapa et al. 1998a: 174). En la economía de producción no se perciben cambios en la tecnología, aún basada en el utillaje lítico, como sucede en el asentamiento agrícola de Las Calañas de Marmolejo (1994: cap. 4).
En el período ibérico pleno (desde finales del siglo V al III a.C.) parece consolidada la organización estatal tributaria. Son abundantes los ejemplos conocidos de territorios políticos centrados en torno a oppida. Éstos responden a diferentes modelos. Uno es el de la campiña de Jaén (Molinos et alii 1994: 156-157; Ruiz y Molinos 1989: 131), en el que diversos territorios políticos organizados en torno a su respectivo oppidum como único asentamiento, se disponen reticularmente. En las Sierras Béticas de Jaén y Granada los territorios políticos se articulan longitudinalmente, ajustándose a los valles fluviales que surcan las sierras. Es el caso del valle del Guadiana Menor (Chapa y Mayoral 1998: 65-67) y del Jandulilla (Molinos et al. 1998). En diferentes áreas del Sureste y Levante (Bernabeu, Bonet y Mata 1987; Grau 2002; Santos 1989), los territorios políticos presentan, además del oppidum, asentamientos agrícolas en llano y poblados defensivos en altura. La economía de producción sí experimenta ahora cambios en la tecnología encaminados a la intensificación (González Wagner, Plácido y Alvar 1996: 142-143), con la introducción del utillaje de hierro y el arado. 3. PARTE EMPÍRICA: DOCUMENTACIÓN Y ANÁLISIS La parte empírica, como señalé antes, consiste en la documentación y análisis de la información arqueo-geográfica para la contrastación de las hipótesis.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
609
Una herramienta muy potente para el tratamiento de la información son los Sistemas de Información Geográfica (SIG)TP
5PT. Un SIG se define como un conjunto de
aplicaciones informáticas destinadas a la gestión y análisis de bases de datos espacialmente referenciadasTP
6PT. En esta definición hay dos conceptos clave: bases de
datos y referenciación espacial. Respecto al primero, un SIG maneja información temática, la cual se organiza en tablas o matrices en soporte digital susceptibles de consulta y manipulación. En cuanto al segundo concepto, la información temática va acompañada de información espacial, relativa a la posición, tamaño y forma de los elementos. Por ejemplo, una parcela agrícola tendrá como atributos temáticos, por ejemplo, el tipo de suelo y el tipo de cultivo, mientras que los espaciales serán su localización, superficie y forma. Del mismo modo, un camino se caracterizará por atributos temáticos como el tipo de vía y espaciales como la longitud y el trazado. Un SIG organiza la información en capas, cada una de las cuales representa una categoría de datos (asentamientos, ríos, caminos, altitudes, productividad del suelo, etc.). La información contenida en cada capa se estructura según un modelo de datos. Hay dos tipos básicos de modelo de datos: ráster y vectorial. En el modelo ráster, los datos se distribuyen espacialmente en una matriz, la cual está formada por filas y columnas cuya intersección genera celdas. La matriz representa un sistema cartesiano de referenciación espacial en el que la ubicación de cada celda tiene una coordenada X, que le viene dada por la columna, y una coordenada Y, que le viene dada por la fila. La apariencia visual es la de una malla. La información temática, por su parte, se limita a un único atributo o variable, la cual adquiere un valor determinado en cada celda. El modelo ráster es, por tanto, idóneo para representar la distribución de los valores de una variable a lo largo y ancho de una superficie continua, como puede ser el caso de las altitudes, los usos del suelo o la densidad del registro arqueológico. Un concepto clave dentro del modelo ráster es el de resolución espacial. La resolución espacial viene dada por la longitud del lado de la celda y expresa la precisión con que la capa ráster representa el comportamiento de la variable. Cuanto menor es la longitud del lado, mayor es la resolución espacial, y viceversa.
En el modelo vectorial las entidades se definen espacialmente mediante formas geométricas definidas por puntos con pares de coordenadas. Dichas formas son de tres tipos: puntos, líneas y polígonos. Los atributos espaciales van acompañados de otros temáticos que residen en tablas. A cada entidad geométrica le corresponde un registro en la tabla, registro que está caracterizado mediante una serie de atributos o variables temáticas, también denominadas campos. El modelo vectorial es idóneo para la representación de entidades discretas, bien delimitadas y diferenciadas del espacio circundante. Un ejemplo de capa vectorial de puntos sería una de yacimientos, la cual llevaría asociada una tabla en la que se describirían atributos como el topónimo o la asignación cronológica. Una capa vectorial de líneas sería una de cursos de agua, con atributos temáticos como la denominación o la estacionalidad. Por último, una capa
TP
5PT En los últimos años han proliferado los trabajos sobre la aplicación de los SIG en arqueología (ver, por
ejemplo, Baena, Blasco y Quesada 1997; Kvamme 1999; Lock y Stancic 1995; Maschner 1996; Mattingly y Gillings 1999; Wheatley y Gillings 2002). Para conceptos generales de SIG, ver Gutiérrez Puebla y Gould (1994) y Moldes (1995). TP
6PT El tratamiento informático de los datos tiene lugar en el Laboratorio de Teledetección y Proceso Digital de
Imagen (Labtel) del Departamento de Prehistoria del IH-CSIC, dirigido por Juan Vicent García. Utilizo dos programas de SIG, uno dedicado a la gestión de la información (ArcView) y otro a su análisis (GRASS). En la gestión utilizo también, en conexión con ArcView, un sistema de gestión de bases de datos (Microsoft Access).
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
610
vectorial de polígonos sería una de parcelas, con atributos temáticos como el uso del suelo o la potencialidad agrícola. 3.1. La documentación del paisaje La documentación del paisaje se centra en dos aspectos: el poblamiento y los entornos. El poblamiento y el registro arqueológico convencional La documentación del poblamiento se refiere a los lugares de actividad. Por lugar de actividad entiendo “cualquier localización que, durante un determinado rango de tiempo y de forma más o menos continuada o intensa, ha sido escenario de actividad humana” (Chapa et al. 2003: 14). El lugar de actividad por antonomasia es el asentamiento, esto es, el sitio donde una comunidad tiene su residencia. Otra clase de lugares de actividad son, por ejemplo, los sitios rituales, como las necrópolis o los santuarios. La documentación del poblamiento se aborda mediante las dos prácticas habituales de documentación del RAC: la excavación y la prospección. La prospección, por su carácter extensivo, está estrechamente ligada a la arqueología del paisaje. Comúnmente, la prospección tiene como objetivo la documentación de lugares de actividad, la cual se lleva a cabo mediante el reconocimiento de concentraciones de RAC (yacimientos). En otras palabras, se buscan yacimientos y se decide para cada uno si es interpretable o no como un lugar de actividad. La prospección centrada en el yacimiento presenta diversos inconvenientes, en los que ahora no entraréTP
7PT. Tan sólo citaré uno que viene al hilo de mi exposición: el
énfasis exclusivo en lo puntual. El RAC no sólo es el resultado de actividades intensivas en lugares puntuales del paisaje, sino que también lo es de actividades extensivas, como, por ejemplo, las labores agrícolas (Wilkinson 1989). La prospección arqueológica puede, por tanto, no sólo documentar los asentamientos, sino las actividades extensivas que acontecen fuera de ellos.
A fin de abordar en nuestra investigación esta doble dimensión del registro arqueológico de superficie, hemos planteado dos estrategias de prospección diferentesTP
8PT.
Desde un primer momento se vienen realizando campañas de prospección selectiva (Chapa et al. 1997, 1999)TP
9PT, destinadas a descubrir o revisar lugares de actividad
mediante la selección e inspección de segmentos de la superficie del paisaje denominados polígonos de prospección (Fig. 2). La selección de los polígonos atiende a diversos criterios, como la presencia de rasgos paisajísticos significativos o la existencia de referencias bibliográficas, toponímicas u orales. La documentación de los yacimientos incluye la toma de sus coordenadas mediante GPS y la realización de una
TP
7PT Ver una crítica al concepto de yacimiento en Chapa y otros (2003: 14), así como la bibliografía citada en
dicho trabajo. TP
8PT Además, se ha realizado la microprospección del asentamiento ibérico tardío del Castellón de Larva (Jaén).
TP
9PT Además de las prospecciones programadas desde los proyectos, se realizó otra de urgencia en 1999, dirigida
por Antonio Madrigal Belinchón y cuyo objetivo era la inspección del trazado del tramo de la carretera C-323 entre Céal (Hinojares, Jaén) y Pozo Alcón (Jaén).
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
611
panorámica o semipanorámica fotográfica destinada a registrar de forma cualitativa la visibilidad existente desde el lugar.
Posteriormente, hemos ensayado un método de prospección sistemática (Chapa
et al. 2003) que permita analizar las pautas de distribución del RAC en superficie. Dicho método tiene particular interés para la documentación y estudio del RAC disperso. Se basa en la aplicación de técnicas de muestreo probabilístico y en el control de los diferentes parámetros que intervienen en la aparición del RAC en superficie y en su documentación. La entidad básica de documentación no es el yacimiento, sino el ítem, en consonancia con una concepción del RAC como un continuo en el que se producen variaciones de densidad. La estrategia de prospección sistemática se ha concretado de la siguiente manera. Se ha trabajado en áreas cuadradas de 510 metros situadas en diversos estratos paisajísticos. Cada área se divide en 289 (17x17) cuadros de 30 metros de lado, dentro cada uno de los cuales se inscribe un círculo. Cada círculo constituye una unidad de documentación o unidad de muestreo, destinada a su inspección y a la recogida de los ítems arqueológicos presentes en ella. Del total de 289 unidades se seleccionan, mediante muestreo aleatorio, 30 para ser prospectadas (Fig. 3). Cada una de ellas es localizada mediante navegación GPS, tras lo cual se procede a su trazado, inspección y descripción. Esta estrategia ha dado resultados en la documentación de pequeños asentamientos y de posibles evidencias de labores agrícolas de época ibérica y/o romana. Los entornos Por entorno entiendo el conjunto de elementos que conforman el espacio externo a los lugares de habitación. El entorno es abordable desde dos perspectivas complementarias. En primer lugar, la documentación del paisaje actual. En segundo lugar, la documentación de información que permita evaluar la dinámica histórica del paisaje pretérito. Aquí entran en juego los métodos conocidos como de reconstrucción paleoambiental (ver una reflexión en Vicent 1998a). La dimensión actual del paisaje suscita la cuestión del actualismo, del peligro de la extrapolación de los rasgos actuales del paisaje al pasado. Este riesgo se controla de dos maneras. Una es seleccionar aspectos del paisaje lo suficientemente estables a lo largo del tiempo que permitan su proyección a épocas pasadas. Otra forma consiste en recurrir al segundo tipo de información citada, esto es, la relativa a la dinámica histórica del paisaje. Ello permite estimar de qué forma se ha modificado el entorno TP
10PT.
En mi investigación me he centrado en explorar las posibilidades que ofrece la información del paisaje actual por sí sola. He considerado los siguientes aspectos, concretados en diferentes capas en el SIG:
• La topografía: Es uno de los aspectos más estables del paisaje. Presenta una serie de factores (altitud, pendiente, orientación, escorrentía, etc.) que condicionan notablemente el hábitat y la actividad humana en el paisaje. En el SIG la información topográfica se concreta en lo que se denomina modelo
TP
10PT Un ejemplo de aplicación no reconstructiva de información histórica sobre el paisaje lo tenemos en la
utilización que Gilman y Thornes (1985: 41-47) hacen del Catastro de Ensenada para evaluar qué usos actuales del suelo se pueden extrapolar al paisaje tradicional y cuáles no. Otro ejemplo no reconstructivo es la integración de información paleoambiental (palinológica) y geográfica en un modelo factorial del paisaje diseñado para evaluar los cambios en la vegetación (Vicent et al. 2000).
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
612
digital del terreno (MDT). Las tres capas elementales del MDT son la de altitudes o modelo digital de elevaciones (MDE), la de pendientes y la de aspectos u orientaciones. La base para elaborar el MDT han sido las curvas de nivel del Mapa Digital de Andalucía 1:100.000, a partir de las cuales, mediante interpolación, se ha obtenido el MDE, del cual a su vez se han calculado la capa de pendientes y la de aspectos:
• La cobertura vegetal y los usos del suelo: Es un aspecto menos estable, aunque a nivel general puede dar idea de las potencialidades básicas del paisaje para su explotación. En la caracterización de este aspecto juega un papel central el empleo de la teledetección espacialTP
11PT. Ésta consiste en la lectura de la energía
procedente de la superficie terrestre mediante sensores emplazados en satélites. La información radiométrica registrada es transformada en imágenes compuestas por una o más bandas, cada una de las cuales abarca un rango específico de valores de longitud de onda del espectro electromagnético. En el proyecto trabajamos con la imagen del sensor Thematic Mapper del satélite Landsat 5 (Landsat 5 TM), formada por 7 bandas, 3 pertenecientes al espectro visible (azul, verde y rojo) y 4 al infrarrojo. El análisis combinado de dichas bandas mediante proceso digital de imagen (combinaciones de bandas, cálculo de índices, métodos de clasificación, etc.) permite obtener información sobre la superficie terrestre (vegetación, suelos, litología, etc.).
• Información climática: Es un aspecto cambiante a largo plazo. Se estima que los paisajes mediterráneos han evolucionado hacia un clima más seco y cálido en los últimos milenios. No obstante, se puede asumir que dicho cambio, en líneas generales, se ha producido al mismo ritmo para los diferentes pisos altitudinales y regiones, de forma que la información climática actual es válida para análisis comparativos. Las capas de información climática han sido elaboradas a partir de los datos registrados por las estaciones termopluviométricas del INMTP
12PT.
• Red hidrográfica y puntos de agua naturales: Es un aspecto cambiante a largo plazo en cuanto al caudal, aunque estable en su estructura básica. La información hidrográfica procede del Mapa Digital de Andalucía 1:100.000. Los puntos de agua, de las bases de datos del ITGE.
• Red viaria tradicional: Es un aspecto que ha mostrado estabilidad en los últimos siglos. No obstante, al estar estrechamente vinculada a la organización territorial, puede ser sensible a los cambios que se producen en ésta, por lo que su extrapolación a períodos anteriores es discutible. Su utilización en arqueología del paisaje requiere tener en cuenta si la lógica económica y política a la que responde encaja en algún sentido en la lógica económica y política que postulamos para la sociedad estudiada. La información procede de la digitalización de los croquis de vías pecuarias de ICONA.
A partir de lo visto se deduce que la información relativa a la dimensión actual de los entornos es útil en arqueología del paisaje siempre que se utilice con fines comparativos, nunca para una estimación realista de sus características.
TP
11PT Sobre la aplicación de la teledetección espacial en arqueología, ver Clark, Garrod y Parker Pearson (1998);
Montufo (1997); Rodríguez Alcalde (1996, 1998). TP
12PT Modelos y cartografía climática en el área de Pozo Alcón (Jaén) para estudios de erosión, proyecto de fin
de carrera escrito por Gema Trucado, Fátima Rodríguez y Ana López San Román, dirigido por Santiago Ormeño Villajos, Juan M. Vicent García y Teresa Chapa Brunet y leída en la E.U.I.T. Topográfica de la Universidad Politécnica de Madrid en el año 2000.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
613
3.2. El análisis El tipo de análisis aquí expuesto se centra en el estudio de la lógica locacional de los lugares de actividad. La lógica locacional (ver Vicent 1991) es el conjunto de pautas sociales que explican la localización de un asentamiento. A continuación se presentan diversos procedimientos destinados a cruzar, mediante el SIG, la información del poblamiento con la de los entornos y a incluirla en la matriz factorial del paisaje, para su posterior análisis estadísticoTP
13PT.
Análisis SIG a) Análisis del entorno Consiste en el estudio del área próxima a cada asentamiento. Parte del análisis de captación económica (ACE), desarrollado en el seno de la arqueología procesual (Vita-Finzi y Higgs 1970; Jarman, Vita-Finzi y Higgs 1972) y adoptado como herramienta de análisis, previa crítica a su trasfondo teórico funcionalista, por la arqueología del paisaje marxista (Gilman y Thornes 1985; Molinos et al. 1994: cap. 4; Ruiz y Molinos 1984; Vicent 1991: 53-65). El ACE no está pensado para reconstruir la morfología del espacio de producción, sino como un dispositivo muestral (Vicent 1991: 68-72), como una “plantilla” que recoge la información necesaria para definir las características estructurales de aquél. La forma más sencilla de definir el área de captación es mediante el trazado, en torno a las coordenadas del asentamiento, de un círculo cuyo radio represente la distancia máxima que los miembros de la comunidad se desplazan dentro del día. Se ha concretado dicho radio en 5 kilómetros (equivalentes a 1 hora) para las comunidades agrícolas y en 10 kilómetros (equivalentes a 2 horas) para las cazadoras-recolectoras. De esta forma se realizaron las primeras aplicaciones del análisis de captación al estudio del mundo ibérico en Andalucía oriental (Chapa et al. 1984; Molinos et al. 1994: cap. 4; Ruiz y Molinos 1984). Existen diversos factores que condicionan el desplazamiento por el paisaje y que se pueden tener en cuenta a la hora de definir el entorno. A partir de ellos se puede evaluar el coste –en tiempo- que supone realizar un determinado recorrido (ver una discusión de este tema en Bell, Wilson y Wickham 2002). Uno de estos factores es la pendiente. La conversión en el SIG de la capa de pendientes en otra de costes ya ha sido abordada por otro miembro del equipo (Mayoral 1998: 424-425). Aquí expongo una aproximación diferente a la misma cuestión, mediante la aplicación de una fórmula que he elaborado a partir de los datos que Gilman y Thornes (1985: 36-38) utilizaron para definir las áreas de captación en su estudio TP
14PT:
RRPT 6115,00277,0 +=
TP
13PT Ver una aplicación SIG semejante en Mayoral (1998), Parcero (2002).
TP
14PT En el desarrollo de esta idea jugaron un papel fundamental las discusiones con Juan M. Vicent García.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
614
Siendo T el coste (en segundos), P la pendiente (en porcentaje) y R la resolución espacial (en metros) de la capa ráster (ver supra). El resultado es una capa ráster en la que el valor de cada celda es el tiempo que se tarda en atravesarla. A partir de la capa de costes he definido el entorno de cada asentamiento. He establecido cuatro rangos temporales: 15, 30, 60 y 120 minutos. El rango de 60 minutos se corresponde con el propuesto como límite del espacio de producción de un asentamiento agrícola (ver supra). Los de 15 y 30 minutos se definieron para ver si el entorno más próximo presenta diferencias con el conjunto. El de 120 minutos se estableció para comparar las características del entorno de captación con las del espacio que queda fuera de él. Una vez definido el entorno de cada asentamiento, es caracterizado con los diferentes factores de interés. Ello se consigue mediante herramientas de superposición de capas en el SIG (Fig. 4). De este modo, los entornos quedan definidos en la matriz factorial por una serie de variables relevantes para la comprensión de la lógica locacional y, por tanto, de la estructura social y económica de las sociedades estudiadas. A continuación expongo las variables y el significado histórico o antropológico de cada una (ver también Molinos et al. 1994: 107-118):
• Altitud relativa (del asentamiento respecto al entorno): Expresa las posibilidades defensivas y de control del emplazamiento.
• Pendiente media: Expresa la dificultad que el entorno ofrece para el tránsito y para la explotación agrícola.
• Escorrentía media: Expresa la idoneidad del entorno para el regadío. La capa de escorrentía se elabora a partir del MDE y representa, para cada celda, la cantidad de celdas de las que recibe agua.
• Variables agrológicas (usos del suelo, índices de vegetación, potencialidad agrícola, etc.): Sirven para estimar la idoneidad del entorno para los diversos usos agrícolas, ganaderos y silvícolas.
• Presencia de cursos de agua: Expresa la disponibilidad de agua, tanto para consumo humano como para riego.
• Presencia de vías tradicionales: Expresa la posible vinculación del asentamiento a rutas de comunicación.
b) Análisis de visibilidad
Complementa el análisis de captación y sirve para evaluar la capacidad de control de cada asentamiento sobre su entorno. Al igual que el análisis del entorno, es un método no reconstructivo, ya que no se dedica a definir la visibilidad concreta de cada asentamiento, sino a dar una idea aproximada de las posibilidades que ofrece para el control (Molinos et al. 1994: 114).
Mediante el análisis de visibilidad se establecen, para un determinado radio, las celdas visibles desde una localización. Se efectúa a partir del MDE. Se ha aplicado a radios de 1, 2, 5 y 10 kilómetros (Fig. 5). Una vez realizado, se calcula la superficie que cada visibilidad representa y dicho valor pasa a formar parte de la matriz factorial.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
615
Análisis estadístico Una vez elaborada la matriz factorial se procede a su análisis mediante la combinación de diversos métodos estadísticos (ver su exposición teórica en Shennan 1992 y una aplicación práctica en Molinos et al. 1994: 119-147) (Fig. 6):
• Métodos de estadística descriptiva univariante, tanto numéricos como gráficos, para examinar el comportamiento de cada variable.
• Métodos de estadística bivariante, para examinar el grado de relación entre dos variables.
• Métodos de estadística multivariante, para examinar cómo se relacionan todas las variables entre sí. Incluyen métodos de taxonomía numérica –para agrupar los casos en clases- y métodos de reducción de datos –para establecer las pautas básicas de variabilidad de la información.
• Métodos de estadística inferencial (pruebas de significación), para evaluar si las diferencias observadas en los datos pueden ser consideradas como significativas o no.
El análisis estadístico se aplica tanto a la comparación entre casos (asentamientos), a fin de comprobar si existen diferencias entre épocas históricas o áreas geográficas, como a la comparación de la matriz factorial de asentamientos con otra constituida por una muestra aleatoria de localizaciones, para ver qué aspectos del paisaje prima el poblamiento protohistórico. IMÁGENES
Fig. 1. Cuenca del Guadiana Menor. Yacimientos protohistóricos: 1. Úbeda la Vieja. 2. Tugia (Toya). 3. El Pajarillo.
4. Castellones de Céal. 5. Tútugi (Galera). 6. Basti (Baza). 7. Acci (Guadix).
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
616
Fig. 2. Prospección selectiva, con los polígonos de prospección y los yacimientos documentados.
Fig. 3. Estrategia de prospección sistemática. En la imagen aparecen dos áreas de 510 metros de lado con sus
correspondientes 30 unidades de documentación seleccionadas aleatoriamente.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
617
#S
#S #S
#S
#S
1 0 1 2 3 4 5 km s
11 2200 mm iinn uu ttoo ss
66 00 mm iinn uu ttoo ss
33 00 mm iinn uu ttoo ss
11 55 mm iinn uu ttoo ss
MDE
Pendientes
Usos del suelo
Hidrografía
1 2
3a 3b
3c 3d
Fig. 4. Análisis del entorno. 1. Definición del entorno. 2. Superposición del entorno con diversas capas. 3a. Altitudes (MDE). 3b. Pendientes. 3c. Usos del suelo. 3d. Hidrografía.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
618
BIBLIOGRAFÍA Almagro Gorbea, M. (1996): Ideología y poder en Tartessos y el mundo ibérico.
Madrid, Real Academia de la Historia. Arteaga, O. (1992): “Tribalización, jerarquización y estado en el territorio de El Argar”.
Spal 1: 179-208. Ashmore, W. y Knapp, A. B. (eds.) (1999): Archaeologies of landscape. Contemporary
perspectives. Oxford, Blackwell. Baena Preysler, J.; Blasco Bosqued, C. y Quesada Sanz, F. (eds.) (1997): Los S.I.G. y el
análisis espacial en arqueología. Madrid, Universidad Autónoma de Madrid. Bate, L. F. (1998): El proceso de investigación en arqueología. Barcelona, Crítica. Bell, J. A. (1994): Reconstructing prehistory. Scientific method in archaeology.
Philadelphia, Temple University Press. Bell, T., Wilson, A. y Wickham, A. (2002): “Tracking the Samnites: Landscape and
communications routes in the Sangro valley, Italy”. American Journal of Archaeology 106: 169-186.
Bernabeu Aubán, J., Bonet Rosado, H. y Mata Parreño, C. (1987): “Hipótesis sobre la organización del territorio edetano en época ibérica plena: El ejemplo del territorio de Edeta/Lliria”. En A. Ruiz Rodríguez y M. Molinos Molinos (coords.): Iberos. I Jornadas arqueológicas sobre el mundo ibérico (Jaén 1985). Jaén, Junta de Andalucía: 137-156.
Burillo Mozota, F. (ed.) (1998): Arqueología del Paisaje. 5º Coloquio Internacional de Arqueología Espacial (Teruel 1998). Teruel, Seminario de Arqueología y Etnología Turolense.
Chapa Brunet, T.; Fernández, M.; Pereira Sieso, J. y Ruiz Rodríguez, A. (1984): “Análisis económico y territorial de los Castellones de Ceal”. Arqueología Espacial 4: 223-240.
Chapa Brunet, T. y Mayoral Herrera, V. (1998): “Explotación económica y fronteras políticas: Diferencias entre el modelo ibérico y el romano en el límite entre la Alta Andalucía y el Sureste”. Archivo Español de Arqueología 71: 63- 77. Chapa Brunet, T., Pereira Sieso, J., Madrigal Belinchón, A. y Mayoral Herrera, V.
(1998a): La necrópolis ibérica de Los Castellones de Céal (Hinojares, Jaén). Junta de Andalucía, Centro Andaluz de Arqueología Ibérica, Universidad de Jaén. Jaén.
Chapa Brunet, T., Uriarte González, A., Vicent García, J. M., Mayoral Herrera, V. y Pereira Sieso, J. (2003): “Propuesta metodológica para una prospección arqueológica sistemática: El caso del Guadiana Menor (Jaén, España)”. Trabajos de Prehistoria 60. 1: 11-34.
Chapa Brunet, T., Vicent García, J. M., Rodríguez Alcalde, A. L. y Uriarte González, A. (1998b): “Métodos y técnicas para un enfoque regional integrado en Arqueología: El proyecto sobre el poblamiento ibérico en el área del Guadiana Menor (Jaén)”. Arqueología Espacial 19-20: 105-120.
Chapa Brunet, T., Vicent García, J. M., Rodríguez Alcalde, A. L. y Uriarte González, A., (1999): “Aplicaciones de la teledetección y de los sistemas de información geográfica al estudio del poblamiento ibérico en el Guadiana Menor”. XXIV Congreso Nacional de Arqueología. Vol. 3: Impacto colonial y sureste ibérico (Cartagena 1997) Murcia: 275-281(.
Chapa Brunet, T., Vicent García, J. M., Rodríguez Alcalde, A. L., Uriarte González, A., Mayoral Herrera, V. Madrigal Belinchón, A. y Pereira Sieso, J. (1997):
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
619
“Prospección arqueológica en el valle del Guadiana Menor. Campaña de 1997”. Anuario Arqueológico de Andalucía 1997 (II): 129-134.
Clark, C. D., Garrod, S. M. y Parker Pearson, M. (1998): “Landscape archaeology and remote sensing in southern Madagascar”. International Journal of Remote Sensing 19. 8: 1461-1477.
Contreras Cortés, F. (1982): “Una aproximación a la urbanística del Bronce Final en la Alta Andalucía. El Cerro de Cabezuelos (Úbeda, Jaén)”. Cuadernos de Prehistoria de la Universidad de Granada 7: 307-329.
Criado Boado, F. (1993): “Límites y posibilidades de la arqueología del paisaje”. Spal 2: 9-55.
de Amores, F. y Temiño, I. R. (1984): “La implantación durante el Bronce Final y el período orientalizante en la región de Carmona”. Arqueología Espacial 4: 97-113.
Díaz-del-Río Español, P. (1995): “Campesinado y gestión pluriactiva del ecosistema: un marco teórico para el análisis del III y II milenios A.C. en la Meseta peninsular”. Trabajos de Prehistoria 52. 2: 99-109.
Fernández Posse, M. D. y Sánchez Palencia, F. J. (1998): “Las comunidades campesinas en la cultura castreña”. Trabajos de Prehistoria 55. 2: 127-150.
Gilman, A. (1987): “El análisis de clase en la prehistoria del Sureste”. Trabajos de Prehistoria 44: 27-34.
Gilman, A. y Thornes, J. B. (1985): Land-use and prehistory in south-east Spain. Allen & Unwin. Londres.
González Wagner, C., Plácido Suárez, D. y Alvar Ezquerra, J. (1996): “Consideraciones sobre los procesos de estatalización en la Península Ibérica”. En M. A. Querol y T. Chapa (eds.): Homenaje al Profesor Manuel Fernández Miranda. Vol. II. Madrid (Complutum Extra 6): 139-150.
Grau Mira, I. (2002): La organización del territorio en el área central de la ‘Contestania’ ibérica. Alicante, Universidad de Alicante.
Gutiérrez Puebla, J. y Gould, M. (1994): SIG: Sistemas de Información Geográfica. Síntesis. Madrid.
Haldon, J. (1993): The state and the tributary mode of production. Verso. Londres. Hirth, K. G. (1978): “Interregional trade and the formation of prehistoric gateway
communities”. American Antiquity 43. 1: 35-45. Jarman, M.R., Vita-Finzi, C. y Higgs, E. S. (1972): “Site catchment analysis in
archaeology”. En P. S. Ucko, R. Tringham y G. W. Dimbleby, G.W. (eds.): Man, settlement and urbanism. Londres, Duckworth: 61-66.
Lake, M. W., Woodman, P .E. y Mithen, S. J. (1998): “Tailoring GIS software for archaeological applications: An example concerning viewshed analysis”. Journal of Archaeological Science 25. 1: 27-38.
Lock, G. R. y Stancic, Z. (eds.) (1995): GIS in Archaeology: A European perspective. Londres, Taylor & Francis.
Lull, V. y Risch, R. (1996): “El estado argárico”. Verdolay 7: 97-109. Kvamme, K. L. (1999): “Recent directions and developments in Geographical
Information Systems”. Journal of Archaeological Research 7. 2: 153-201. Maschner, H. D. G. (ed.) (1996): New methods, old problems: Geographic Information
Systems in modern archaeological research. Carbondale, Southern Illinois University.
Mattingly, D. y Gillings, M. (eds.) (1999): Geographical Information Systems and landscape archaeology. Oxbow. Oxford.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
620
Mayoral Herrera, V. (1998): “El estudio del paisaje agrario del período ibérico tardío en el Guadiana Menor (Jaén)”. Arqueología Espacial 19-20: 415-428.
Moldes Teo, F. J. (1995): Tecnología de los Sistemas de Información Geográfica. RA-MA. Madrid.
Molina González, F. (1978): “Definición y sistematización del Bronce Tardío y Final en el sudeste de la Península Ibérica”. Cuadernos de Prehistoria de la Universidad de Granada 3: 159-232.
Molinos Molinos, M., Chapa Brunet, T., Ruiz Rodríguez, A., Pereira Siesa, J., Rísquez Cuenca, C., Madrigal Belinchón, A., Esteban Marfil, A., Mayoral Herrera, V. y Llorente López, M. (1998): El santuario heroico de ‘El Pajarillo’ (Huelma, Jaén). Jaén, Universidad de Jaén.
Molinos Molinos, M., Rísquez Cuenca, C., Serrano Peña, J. L. y Montilla Pérez, S. (1994): Un problema de fronteras en la periferia de Tartessos: Las Calañas de Marmolejo (Jaén). Jaén, Universidad de Jaén.
Molinos Molinos, M.; Ruiz Rodríguez, A. y Nocete Calvo, F. (1988): “El poblamiento ibérico de la campiña del Alto Guadalquivir: Proceso de formación y desarrollo de la servidumbre territorial”. I Congreso Peninsular de Historia Antigua. Vol. I: 79-88. Santiago de Compostela.
Montufo Martín, A. M. (1997): “The use of satellite imagery and digital image processing in landscape archaeology: A case study from the island of Mallorca, Spain”. Geoarchaeology 12. 1: 71-85.
Nash, G. (ed.) (1997): Semiotics of landscape: Archaeology of mind. Oxford (BAR International Series 661).
Orejas, A. (1998): “El estudio del paisaje: Visiones desde la arqueología”. Arqueología Espacial 19-20: 9-19.
Parcero Oubiña, C. (2002): La construcción del paisaje social en la Edad del Hierro del Noroeste ibérico. Ortigueira, Fundación F. M. Ortegalia.
Rodríguez Alcalde, A. L. (1996): “Integración de la teledetección espacial en un programa arqueogeográfico”. En M. A. Querol y T. Chapa (eds.): Homenaje al Profesor Manuel Fernández Miranda. Vol. II. Madrid (Complutum Extra 6): 65-75.
--- (1998): “Teledetección espacial y arqueología del paisaje”. Arqueología Espacial 19-20: 53-70.
Rodríguez Ariza, M. O., López López, M. y Peña Rodríguez, J. M. (1997): “Excavación arqueológica de urgencia en la Granja de Fuencaliente (Huéscar, Granada)”. Anuario Arqueológico de Andalucía 1997 (III): 299-308.
Ruiz Rodríguez, A. (1988): “Reflexiones sobre algunos conceptos de la arqueología espacial a partir de una experiencia: Iberos en el Alto Guadalquivir”. Arqueología Espacial 12: 157-172.
--- (1998): “Los príncipes iberos: Procesos económicos y sociales”. Los iberos. Príncipes de Occidente (Barcelona 1998). 289-300. Barcelona.
Ruiz Rodríguez, A. y Molinos Molinos, M. (1984: “Elementos para un estudio del patrón de asentamiento en las campiñas del Alto Guadalquivir durante el horizonte pleno ibérico (un caso de sociedad agrícola con estado)”. Arqueología Espacial 4: 187-206.
Ruiz Rodríguez, A. y Molinos Molinos, M. (1989): “Fronteras: Un caso del siglo VI a.n.e.”. Arqueología Espacial 13: 121-135.
Ruiz Rodríguez, A. y Molinos Molinos, M. (1993): Los iberos. Análisis arqueológico de un proceso histórico. Barcelona. Crítica.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
621
Ruiz Rodríguez, A. y Molinos Molinos, M., Nocete Calvo, F. y Castro López, M. (1986): “Concepto de producto en arqueología”. Arqueología Espacial 7: 63-80.
Ruiz Rodríguez, A. y Molinos Molinos, M. y Rísquez Cuenca, C. (1998): “Paisaje y territorio mundo: Dos dimensiones de una misma teoría arqueológica”. Arqueología Espacial 19-20: 21-32.
Sahlins, M. (1983 [1974]): Economía de la Edad de Piedra. Madrid. Akal. Santos Velasco, J. A. (1989): “Análisis sobre la transición a una sociedad estatal en la
cuenca media del Segura en época ibérica (s. VI-III a.C.)”. Trabajos de Prehistoria 46: 129-147.
Shennan, S. (1992 [1988]): Arqueología cuantitativa. Barcelona. Crítica. Ucko, P. J. y Layton, R. (eds.) (1999): The archaeology and anthropology of landscape.
Shaping your landscape. Londres y Nueva York. Routledge. Vicent García, J. M. (1991): “Fundamentos teórico-metodológicos para un programa de
investigación arqueo-geográfica”. En P. López García (ed.): El cambio cultural del IV al II milenios a.C. en la comarca noroeste de Murcia. CSIC. Madrid: 29-117.
Vicent García, J. M. (1998a): “Entornos”. Arqueología Espacial 19-20: 165-168. Vicent García, J. M. (1998b): “La prehistoria del modo tributario de producción”.
Hispania 58. 3: 823-839. Vicent García, J. M., Rodríguez Alcalde, A. L., López Sáez, J. A., de Zavala Morencos,
I., López García, P. y Martínez Navarrete, M. I. (2002): “¿Catastrofes ecológicas en la Estepa? Arqueología del paisaje en el complejo minero-metalúrgico de Kargaly (región de Orenburg, Rusia)”. Trabajos de Prehistoria 57. 1: 29-74.
Vita Finzi, C. y Higgs, E. S. (1970): “Prehistoric economy in the Mount Carmel area of Palestine. Site catchment analysis”. Proceedings of the Prehistoric Society 36: 1-37.
Wheatley, D. W. (1995): “Cumulative viewshed analysis: A GIS-based method for investigating intervisibility, and its archaeological application”. En G. Lock y Z. Stancic (eds.): GIS in Archaeology: A European perspective. Londres. Taylor & Francis: 171-186.
Wheatley D. W. y Gillings, M. (2002): Spatial technology and archaeology. The archaeological applications of GIS. Londres. Taylor & Francis.
Wilkinson, T. J. (1989): “Extensive sherd scatters and land-use intesivity: some recent results”. Journal of Field Archaeology 16. 1: 31-46.
Wolf, E. R. (1978 [1966]): Los campesinos. Barcelona. Labor.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
622
El período Ibérico Tardío en la Cessetania
Alejandro Ros Mateos*
Resumen: El objetivo de nuestra comunicación es esbozar una visión general sobre el período ibérico tardío en la Cessetania. Después de la conquista romana del NE peninsular se inicia un período que durante dos siglos llevará a la disolución de las estructuras ibéricas dentro del mundo romano. Se observan durante este período dos etapas claramente diferenciadas: la primera, que abarca aproximadamente el siglo II aC, se caracteriza por la pasividad de la actuación romana en la zona y por el dinamismo de las actuaciones ibéricas. Durante la segunda, que abarcaría grosso modo el siglo I aC, se muestra una tendencia contraria con una participación más activa del estado romano en detrimento de las estructuras ibéricas que paulatinamente pierden importancia. Palabras clave: Ibérico tardío, Cessetania, poblamiento 1. INTRODUCCIÓN 1
Grosso modo, el período ibérico tardío y la romanización en la Cessetania 2 puede dividirse en dos fases. La primera fase, ya a partir de la ocupación romana ocupa la mayor parte del siglo II aC y no supondrá cambios a nivel de poblamiento a través de la acción directa de Roma. No responde a un control intensivo del territorio por parte del poder romano, que se limitara a desviar una parte de la producción indígena para su beneficio, pero sin intervenir directamente en el proceso productivo. La ocupación romana del territorio se circunscribe a establecimientos militares gestionados como pequeñas ciudades que no inciden ni protagonizan directamente los cambios que se están desarrollando en la región. La segunda fase comienza a finales del siglo II aC con la organización del territorio por parte de los romanos. Durante este período se establece la red viaria del Nordeste peninsular. A diferencia del momento anterior, la acción romana en la Cessetania deja de ser pasiva y pasa a ser activa, con la creación de construcciones propias, de las cuales no tenemos noticia antes. Se produce una política de fundación de ciudades y de explotaciones agrarias de tipo romano.
* Becario FI de la Generalitat de Catalunya, Universitat de Barcelona. Miembro del Grup de Recerca de Arqueologia Clássica, Protohistórica y Egípcia de la UB, 2001-SGR-09 C/ Les Torres, 15, esc B, 3º 2ª, Sant Joan Despí, 08970 E-Mail : [email protected] 1 El trabajo aquí presentado es en parte un estado de la cuestión del trabajo que estamos realizando para la elaboración de nuestra tesis doctoral. Para ampliar el tema remitimos a Ros, en prensa a y c. Otros aspectos interesantes que no hemos desarrollado en esta comunicación, como los religiosos y cultuales se pueden encontrar en Ros 2004 y Ros en prensa c. 2 Sobre la conveniencia de la utilización del término Cessetania en lugar de Cossetania, Ros (2003-2004: nota 5)
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
623
2. LA CESSETANIA ANTES Y DURANTE LA SEGUNDA GUERRA PÚNICA
Antes de la llegada de los romanos existía en la zona de la Cessetania (Mapa II) un poblamiento altamente jerarquizado (Asensio et al. 1998: 378; Asensio et al. 2001), característico de un proto-estado o de un estado arcaico (Sanmartí 2001: 33). En la cúspide de la estructura territorial se encontraba la ciudad ibérica documentada en Tarragona (Adseries et al. 1994 y Otiña-Ruiz De Arbulo 2000: 131) que, con unas 9 ha de extensión, seria la capital de la Cessetania. Por debajo de la capital encontramos una serie de ciudades de segundo orden y menor extensión: el Vilar (Valls), les Masies de Sant Miquel (Banyeres del Penedès), Darró (Vilanova i la Geltrú), Olèrdola (Olèrdola) y probablemente l'Alzinar Gran de la Massana (Font-rubí) (mapa I y fig. 1). Las ciudades de segundo orden canalizan los recursos de una subzona a través de pequeños núcleos agrarios de hábitat disperso (l'Argilera, l'Albonar) o núcleos de actividades económicas especializadas (Les Guárdies, Vinya d’en Pau, Mas Castellar). Una función similar a esta se realizará desde las ciudadelas, como l’Alorda Park. El poblamiento cessetano parece ordenarse en dos sectores: el sector occidental se estructura a través del río Francolí y el Camp de Tarragona, en torno a los núcleos de Tarraco y El Vilar; el núcleo oriental se estructura alrededor de la cuenca del Foix y la plana penedesenca, en torno a Les Masies de Sant Miquel, Olèrdola, Darró y l’Alzinar. Se observan diferencias de poblamiento entre la Cessetania Oriental y la Occidental (marcadas en el mapa I por una línea discontínua). Tras la aplicación de los polígonos de Thiessen a los grandes núcleos de hábitat se advierte que la Cessetania Oriental cuenta con más núcleos pero de un tamaño más reducido, mientras que la Cessetania Occidental cuenta con sólo dos pero de mayor tamaño 3. Entre ambos sectores, en la cuenca del Gaia, no se han encontrado hasta ahora indicios que permitan suponer una ocupación importante durante este período.
La sociedad que acompaña a este tipo de poblamiento será necesariamente muy jerarquizada y polarizada. Las fuentes no nos hablan de las formas de gobierno de la Cessetania, a pesar de hacerlo sobre otras zonas. El gobierno debería estar en manos de una aristocracia, como la representada en l'Alorda Park y que seguramente también residiría en las ciudades. En la base del sistema se encontraría el campesinado residente en los pequeños núcleos agrarios que producirían el excedente sobre el que se basaría la prosperidad de la sociedad, pero que beneficiaria especialmente a la elite de la población. Entre ambos grupos es imprescindible un grupo de productores especializados (herreros, ceramistas… ), indispensables para garantizar el sistema y que por tanto disfrutarían de un nivel de vida superior al del campesinado. La aristocracia mantenía el sistema gracias a la posición preeminente que tiene en la sociedad, que además le facilita la continuidad, ya que son los máximos beneficiarios, reciben los mejores productos y disponen de la capacidad de redistribución, con el poder que de ello se deriva. Como último recurso siempre les queda la coerción, para la cual están mejor preparados.
La acción de los romanos a partir de la Segunda Guerra Púnica es importante en la Cessetania y provoca cambios que van más allá de los propios de la situación bélica (según las fuentes se produjo en una batalla cerca de la ciudad ibérica de Tarragona 4)
3 Considerando además que uno de estos núcleos, Tarraco, ejercía también las funciones de capital protoestatal. Otra posibilidad explicativa a la disparidad de resultados pueda ser el hecho que en ambas regiones se han desarrollado líneas de investigación muy diferentes y de mayor intensidad en la Cessetania Oriental. 4 Polibio (III, 76, 8-11) y Livio (21, 61)
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
624
porque los romanos construyeron un praesidium en la ciudad de Tarragona. La proximidad de una guarnición romana quizás ayuda a explicar la escasa belicosidad que se intuye en la zona de la Cessetania (no explicitada en las fuentes, y hasta ahora tampoco por la arqueología), durante y con posterioridad a la Segunda Guerra Púnica. Recordemos que la zona cessetana había estado sometida, especialmente en algunos puntos del litoral, a una fuerte influencia púnica, constatándose incluso la producción de ánforas púnico-ebusitanas en Darró (López 1986-89: 65), con todas las implicaciones que se derivan: supervisión, sino mantenimiento de población, por parte de los ebusitanos a el asentamiento de Darró. Otro factor explicativo del desarrollo de la Segunda Guerra Púnica en la Cessetania es que la Península no significa en un primer momento más que un campo de batalla que se estableció para debilitar a Cartago, pero no es un territorio que pretendan conquistar y si un territorio se ha aliado a Roma no es necesaria una dominación militar 5. La conquista de la Península no es el motivo de la guerra, aunque finalizada esta, en el 202 aC, Roma había alcanzado el Mediodía y el Levante peninsular y decidirá mantener la dominación. Es a partir de ahora que el Nordeste peninsular se integrara administrativamente en el estado romano. La situación anterior respondía a una interinidad que podría haber resultado transitoria. Es a partir de este momento en que los cambios empiezan a ser más profundos. A nivel político las formaciones proto-estatales indígenas se substituyen por el estado romano y no se tienen en cuenta legalmente aunque es posible que algunas se mantuvieran de facto en función de la colaboración de las élites indígenas a lo largo del siglo II aC. Si consideramos el beneficio que obtenían los gobernadores romanos enviados a la Península en los conflictos: una victoria militar proporciona el derecho al saqueo y a imponer condiciones más gravosas que no un pacto, creemos que la ausencia de enfrentamientos puede considerarse sinónimo de colaboración y aceptación del nuevo sistema por parte de la aristocracia dirigentes de los cessetanos 6. 3. EL SIGLO II AC: INICIATIVA IBÉRICA 3.1. Los abandonos: l'Alorda Park, Mas Castellar, Sant Miquel de Banyeres y el Vilar
A lo largo del siglo II aC la mayoría de ciudades y núcleos ibéricos de poblamiento disperso se mantienen, sino aumentan. No sucede lo mismo con los núcleos de poblamiento concentrado. Son escasos los ejemplos de abandonos motivados por la presencia romana. El caso más claro y paradigmático es el de l'Alorda Park (Calafell), que amortiza sus murallas y se abandona a principios del siglo II aC, a pesar que durante el siglo II y I aC continua una ocupación residual (Pou et al. 1993, 193). La obliteración de las murallas y la amortización se ha relacionado con la acción de Catón en la Península. Es una explicación factible, pero no la única. Quizás los romanos consideraron la Ciudadela un peligro potencial del que era mejor deshacerse, a la vez que se ejemplificaba respecto al resto de población, anulando el que había sido un
5 Seguramente los generales romanos, igual que los cartagineses, descubrieron que cuando fuera posible era más eficaz la colaboración voluntaria de los indígenas que no la forzada. 6 Pero no así con otros, como ilergetas, suessetanos, lacetanos o ausetanos. La ausencia de enfrentamientos en la Cessetania es uno de los motivos de la escasa presencia de la región en las fuentes ya que, para los historiadores romanos, cuando una región estaba pacificada dejaba va de tener interés (Sanmartí-Grego 1994: 357).
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
625
importante núcleo de prestigio. No olvidemos que mientras que Alorda Park se abandona, se mantiene durante el siglo II aC la ocupación en otros asentamientos amurallados como Olèrdola pero que, al contrario que Alorda Park, no era una ciudadela.
Otro núcleo que parece no perdurar durante el siglo II aC es el poblado y campo de silos de Mas Castellar (Santa Margarida i els Monjos). Las excavaciones de Pere Giró i Romeu (Giró 1960-61) no han proporcionado cerámica Campaniana A tardía y la cerámica Campaniana B es mínima y no aparece en las amortizaciones de los silos. Todo ello nos hace decantarnos por una cronología de abandono de la primera mitad del siglo II aC, a pesar de la presencia de cerámica campaniana B (8%) que nos puede indicar la pervivencia de poblamiento residual (no hay ningún silo amortizado durante este momento) en la segunda mitad del siglo II y el siglo I aC 7. La revisión del material nos indica que una parte importante del material esta constituido por cerámica de barniz negro de los Talleres de Roses que nos sitúa en una cronología del siglo III aC. Jordi Principal ya había apuntado la idea que parte del material fuera vajilla de los talleres de Roses a partir de las formas detalladas en la publicación del establecimiento (Principal, 1998: 31 El análisis de las formas cerámicas aparecidas nos hace suponer un abandono del establecimiento durante la primera mitad del siglo II aC (Ros 2000: 82-88) 8.
El asentamiento ibérico de les Masies de Sant Miquel (Banyeres del Penedès) es, a pesar de su entidad (una superficie aproximada de unas 4 ha), poco conocido. Se han realizado campañas de excavación durante los años 80, y ya en los 90 se ha delimitado el perímetro potencial de la ciudad y se ha limpiado el agujero resultante del intento, por parte de los propietarios del terreno, de construir una piscina. El yacimiento ha sufrido, además, las actividades agrícolas y la construcción de una casa. En el momento de realizar las prospecciones del inventario del Patrimonio Arqueológico se constató un campo de silos (Carrasco et al. 1990b: 171). Durante la campaña de 1987 se excavó delante de la vivienda construida por los actuales propietarios, donde una rasa abierta en 1986 permitía apreciar una compleja estratigrafía de unos dos metros de potencia. Los trabajos de excavación permitieron individualizar una serie de fases de ocupación (cuatro en total) que van desde el siglo VI aC hasta el siglo II aC. La extensión de la excavación pero, que intentaba establecer una secuencia estratigráfica y por tanto no se realizó de forma extensiva, no permite conocer la topografía y urbanística del yacimiento (Carrasco et al. 1995: 8). A lo largo de la cuarta fase se reconoce el mismo tipo de intervenciones que caracteriza las fases anteriores: construcción de nuevas paredes, eliminación de varias estructuras y reutilización de algunos elementos antiguos. La escasez de cerámica campaniana A (formas Lamboglia 26 y 27) hacen proponer una cronología de la primera mitad del siglo II aC, al datar la última reforma. A partir de este momento no se constatan otras estructuras. Por otro lado se han recuperado superficialmente fragmentos de cerámica campaniana B y cerámicas comunes itálicas que nos sitúan en el siglo I aC, aunque la falta de más conocimientos extensivos dificultan la interpretación para la ocupación de esta fase
7 La cronología inicialmente establecida para el yacimiento es bastante tardía, entre los años 175 y 100 aC, al considerarse que la mayor parte del barniz negro procede de un taller provincial (GIRÓ 1960-61: 172). 8 Entre las formas de cerámica campaniana A representadas hay que se corresponden con la Campaniana A antiga y media: Lamboglia 45, Lamboglia 23, Lamboglia 36, Lamboglia 33, Morel 2157 a1. La forma Lamboglia 45 no sobrepasa el 200 aC; la forma Lamboglia 23 desaparece en el segundo cuarto del siglo II aC; las formas Lamboglia 36 y 33 es rarifiquen a partir de finales del siglo II aC. La forma más tardía que se identifica es el plato de la forma Lamboglia 27 B/ Morel 2820. Hay una ausencia evidente de las formas características de cerámica campanina A tardía (las formas Lamboglia 55, 5/7 ó 6).
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
626
(Ros 2000: 55). Durante los trabajos de limpieza de 1998 se documentó un muro de unos dos metros de anchura que podría corresponder a la muralla del poblado y restos de muros más pequeños de anchos variables. Los materiales recogidos durante la intervención muestran una ausencia significativa de cerámica campaniana B (Cela et al. 2003) que indica que durante el siglo I aC la ocupación del yacimiento se redujo considerablemente y, a pesar de no desaparecer, habría perdido importancia.
También parece abandonarse la ciudad ibérica del Vilar (Valls). La ciudad ibérica del Vilar se sitúa debajo del actual núcleo de Valls lo que provoca que las informaciones que se ha podido acumular desde su descubrimiento en 1923 sean muy parciales (Fabra, Burguete 1986). Los restos conocidos en la actualidad se distribuyen en un área de 6 ha, pero el hecho que las excavaciones se hayan limitado a actuaciones puntuales de urgencia no nos permite avanzar más datos sobre la urbanística del establecimiento. El Vilar se ubica en la vía natural de penetración de Tarraco hasta el interior, a través del río Francolí, entre los pasos naturales que comunican el Camp de Tarragona y las llanuras interiores de Lleida. Esta ruta se apoyaría durante el período ibérico pleno en la existencia de diversos asentamientos que controlarían el paso por esta: Punta Coroneta (Mont-ral) o Els Garrafols (Vallmoll) (Ros en prensa c). Parece ser que la ciudad se abandona alrededor de la segunda mitad del siglo II aC aunque antes, a finales del siglo III y inicios del siglo II aC, la estratigrafía refleja un nivel de incendio (Curulla et al. 1997: 304). De momento, en la zona ocupada por el Vilar no han aparecido estructuras con niveles de ocupación de fecha posterior. 3.2. Cambios en las ciudades ibéricas y los núcleos de poblamiento concentrado
Conocemos poco las ciudades ibéricas y los núcleos de poblamiento concentrado de la Cessetania: Sobre Tarakon-Cesse sólo disponemos parcialmente de información a partir de sondeos (Adseries et al. 1994) y les Masies de Sant Miquel (de la que hemos tratado con anterioridad) o l’Alzinar Gran de la Massana tampoco han sido objeto de un programa de excavaciones sistemáticas. Únicamente en Olèrdola y Darró hay una continuidad en la investigación que permite tener más información. Parece que la mayoría de estos núcleos de población concentrado se mantienen y se reforman, llegando a ser puntos de apoyo de la dominación romana (Olesti 2000: 63-64 y Coarelli: 1996: 65). Darró (Vilanova i la Geltrú)
A principios del siglo II aC se produce en Darró una importante remodelación urbanística de la cual se conocen hasta ahora cuatro casas y parte de la trama urbana (López et al. 1996: 221). El establecimiento podría ocupar durante este período una superficie de unas 8 ha. Darró aumentó la importancia en este momento porque se convierte en centro redistribuidor y mercado. Seguramente la suma de diversos factores como la buena situación costera, la difícil defensa del asentamiento, un comportamiento amistoso con los conquistadores romanos y la desaparición de algunos núcleos como l'Alorda Park, explican el esplendor que experimentó Darró durante este período. Las viviendas del período ibérico tardío tienen una planta cuadrangular alrededor de los 50 m2 y están bastante compartimentados, con paredes medianeras y estancias claramente definidas y con diversas utilizaciones. Algunas de ellas han sufrido diferentes procesos de remodelación (López/Fierro 1987-88: 53-60), hecho que indica una actividad muy intensa. La casa 3, por ejemplo, experimentó incesantes cambios en la distribución
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
627
interior que van desde su fundación en 180 aC hasta su abandono entre 80-70 aC. Se han localizado enterramientos infantiles bajo los pavimentos de algunas habitaciones, que corresponden a inhumaciones de fetos terminales o recién nacidos. Los enterramientos se encuentran en las zonas de la casa destinados al uso doméstico y aparecen después de un cambio en la compartimentación. No se trataría de sacrificios humanos de fundación, sino de alguna práctica religiosa propiciatoria que consistiría en enterrar el primer hijo que naciera muerto o muriera 9. Esta práctica, documentada en otros establecimientos ibéricos, resulta particularmente interesante porque la cronología en que se produce es muy tardía y demuestra que, a pesar de la influencia romana, se mantienen las creencias religiosas ibéricas. Durante esta fase el urbanismo es bastante evolucionado, con calles tiradas a cuerda y cruzadas en ángulo recto, habilitados para la circulación rodada, de un ancho de siete metros. De momento se conocen dos calles, una de ellas porticada y la otra con alcantarillado, aunque seguramente habría más. Muestran una influencia romana bastante gran. La última remodelación urbana documentada a la parte ibérica del asentamiento de Darró se produce hacia 80-70 aC. Además de estas estructuras se han documentado dos hornos (Ferrer 1978 y López et al. 1992: 16) y seis silos de este período (López et alii 1992 a: 17).
El abandono de la parte ibérica de Darró se ha precisado gracias a los materiales aportados por la amortización de unos aljibes-cisternas hacia el 50 aC (López/Fierro 1992: 148). El abandono no es violento, sino lento y pacífico. El hecho que este relleno, que se efectuó desde la nueva villa, contenga un gran nombre de piezas ibéricas hace pensar que los habitantes de esta villa deberían ser mayoritariamente los antiguos habitantes del núcleo ibérico de Darró. Así no obstante, parece que el propietario de la villa seguramente era un verdadero romano 10. La explicación aportada por Albert López al abandono de la parte ibérica del yacimiento es que se produjo un desplazamiento del papel de centro comarcal que Darró tenia en beneficio de la ciudad de Tarraco (López/Fierro 1991: 148), en un momento en que es produce una reestructuración en las formas de explotación. El sistema ibérico deja de tener sentido y se transforma plenamente en romano. Olèrdola (Olèrdola) 11
En Olèrdola se ha documentado una fase de ocupación datada en los siglos II y I aC. El hecho que el sector adyacente a la muralla se excavara inicialmente siguiendo el método Wheeler dificulta la interpretación urbanística, aún en estudio. En dos de los ámbitos excavados en esta zona se ha encontrado una capa del mortero de cal por encima del suelo rocoso. También se localizan fragmentos de tegula y ímbrex en los estratos correspondientes a este período, lo que nos indica como podría funcionar la cubierta, con un sistema de impermeabilización propio del mundo romano. En la zona de la cisterna se han identificado con claridad tres ámbitos de planta rectangular hacia los siglos II y I aC: los tres ámbitos son anteriores a la construcción de la cisterna romana, ya que uno de los canales que abastece la cisterna los atraviesa amortizándolos. Las casas, parcialmente excavadas en la roca y parcialmente levantadas en piedra, parecen delimitadas por dos calles al este y al oeste. Posiblemente los ámbitos ibéricos continuarían al norte y al sur, pero no ha quedado nada debido a la explotación de la
9 El fenómeno de las inhumaciones infantiles es más complejo que esta rápida explicación y merece ser tratado con mucho cuidado (Barrial 1989: 9-17). 10 Así lo era en el siglo II dC según la epigrafía estudiada por Anna Castellano (López et alii 1992 a: 76 ss): Clodio Emiliano, a partir de una ara votiva romana conservada al Turó de Sant Gervasi (Ferrer 1944: 335). 11 Una bibliografía actualizada de Olérdola en Molist 1999 y 2000 y Bosch et alii 2003.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
628
pedrera romana. En el extremo norte del sector 03 se localizó parte de un ámbito que correspondería al último momento de ocupación, del siglo I aC. De este ámbito sólo se conoce la cara externa de dos muros, asentados sobre un estrato de nivelación con campaniana B-oïde. La cronología de abandono propuesta para las viviendas de Olèrdola se sitúa entre el segundo cuarto y el tercer cuarto del siglo I aC (Bosch et al. 2003) 12.
Algunos autores (Asensio et al. 1998: 379) dudan si considerar con toda certeza Olèrdola como un centro urbano que merezca el nombre de ciudad ya que, por ejemplo, se desconoce su densidad interna de población. Tal vez Olèrdola podría funcionar de manera similar al Turó del Montgrós del Brull, donde la muralla cierra una superficie muy grande (en torno a 9 ha) pero no parece probable que todo el espacio fuera ocupado, y se supone que podría tratarse de un lugar de refugio para la población dispersa. Nosotros defendemos que Olèrdola podría funcionar como un núcleo de poblamiento agrupado de cierta entidad: es hasta ahora el núcleo de mayor tamaño documentado en la zona de l'Alt Penedès. Seria necesario, pero, matizar la extensión del establecimiento que se situaría alrededor de las 2 ha en vez de las 3,5 ha que ocupa el espacio delimitado por la muralla. La matización responde al hecho que no se han encontrado hasta ahora estructuras (excepto la talaya romana) en la parte superior de la plataforma 13. La orografía de la plataforma indica que la parte meridional no es la más apropiada por el hábitat y que se debería utilizar para otras finalidades. L'Alzinar Gran de la Massana (Font-rubí)
La ocupación de l'Alzinar Gran de la Massana se define como un asentamiento ibérico en una situación geográfica estratégica: un pequeño promontorio entre dos corrientes de agua cuya confluencia provocan el cierre del terreno en forma de espolón, delimitando una superficie de 2,4 ha (Ros 2000: 94). Se conocen pocos datos de los trabajos de prospección y excavación que se han realizado en el yacimiento, por eso se desconoce con exactitud las estructuras que se localizaron. Sólo se describe la existencia de muros, pavimentos de casas, calles y silos, sin que se detallen sus características ni su situación sobre el terreno (Giró 1979). A pesar de ello podemos hablar de un asentamiento realmente importante, las estructuras del cual han sido destruidas por las diferentes trabajos agrícolas que se han efectuado desde los años 60. Por otro lado, la gran cantidad y variedad de materiales arqueológicos conservados nos perfila la actividad económica del asentamiento, inscrito dentro de las rutas de comercio existentes y de carácter básicamente agrícola. El hecho de no conocer mejor la urbanística del poblado impide establecer con claridad su tipología. Por su situación geográfica proponemos que cumpliría, dentro de la dinámica ocupacional ibérica, un
12 El material importado de barniz negro de Olèrdola se reparte en los siguientes porcentajes: cerámica ática de barniz negro, 8%; cerámica de barniz negro del siglo III (básicamente taller de Roses), 12%; cerámica campaniana A, 28%; cerámica campaniana B, 52%. En cerámica campaniana A no hay muchas formas de la variante antigua y media del repertorio: alguna copa con ansas (formes Lamboglia 48-49) y la parte superior de una botellita de la forma Lamboglia 59. De la variante más tardía sólo se han individualizado fondos decorados de la forma 5/7. Entre la cerámica campaniana B, que es la producción más representada, se encuentran las formas Lamboglia 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 10, siendo más numerosos los boles de la forma Lamboglia 1, las copitas de la forma Lamboglia 3 y 4 y las pateras. También es necesario considerar la aparición de otras producciones como la cerámica campaniana C de la forma Morel 2284a1, representada por un borde y una base de una patera de grandes dimensiones; la cerámica aretina de barniz negro de la forma Lamboglia 7/Morel 2287 a1; y la terra sigillata oriental de la forma 9 de la clasificación de Hayes (Hayes, 1985: lám I). Entre la cerámica de paredes fines son abundantes los cubiletes de las formas II y III y un cubilete de la forma X, 9b. Por lo que respecta a la terra sigillata sólo hay 18 fragmentos (11 de terra sigillata aretina, 3 de terra sigillata sudgálica y 2 de terra sigillata hispánica) que pueden indicar una frecuentación posterior. 13 Hasta ahora esta ha sido la zona donde, también, se han realizado menos intervenciones.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
629
papel simétrico al de Olèrdola, controlando la mitad septentrional de la plana penedesenca (mapa I). Joan Sanmartí (1996-97: 280) estableció una cronología inicial para este yacimiento de segunda mitad del siglo V aC, sin excluir una datación inicial más antigua. Desde este momento la ocupación es ininterrumpida durante los siglos IV-II aC hasta principios del siglo I aC. Algunas de las piezas que se han estudiado (una parte de las campanianas de tipos B, las ánforas Dressel 1A y una posible ánfora púnica del tipo Ramon 7.4.3.3.) se podría datar hasta mediados del siglo I aC, pero el reducido número de campanianas A fechable en esta centuria (sólo un pequeño bol de forma Morel 113) y la importancia evidente de la forma 8A entre las campanianas B hacen concluir que el lugar no estaba habitado en el segundo cuarto del siglo I aC.
La dispar evolución de los núcleos ibéricos de poblamiento concentrado a lo largo del siglo II-I aC se puede relacionar con la proximidad de la guarnición de Tarraco (mapa I). Así se observa como los núcleos más cercanos a Tarraco (El Vilar de Valls, Sant Miquel de Banyeres y l'Alorda Park) registren niveles de destrucción y abandono, mientras que en Olèrdola y Darró, más alejados de Tarraco, sucede lo contrario y se registren reformas y continuidad en la ocupación. 3.3. Los núcleos de hábitat disperso y de actividad económica especializada
El control romano de la región se traducirá en la aparición de tasas, destinadas a mantener ejército estacionado en la Península y beneficiar Roma. Desconocemos la cuantía de estos tributos, así como el método utilizado para la recaudación, pero a partir de lo que se concluye de las fuentes serian suficientemente gravosos para obligar a la población a aumentar la productividad. También parece evidente que las encuñaciones ibéricas están relacionadas con la introducción del nuevo impuesto y que agravarán la desestructuración interna ibérica.
La necesidad de incrementar la producción se manifiesta en la gran cantidad de nuevos yacimientos, sobretodo de tipo agrario, que tienen los niveles fundacionales en el siglo II aC. Responden a una auténtica expansión agraria llevada a cabo por el mundo ibérico.
En el Baix Penedès y el Garraf este fenómeno de expansión es claro. Así, por ejemplo, en la zona de la parada de l'Artur (Calafell), a partir del yacimiento preexistente de l'Argilera (Sanmartí et al. 1984: 21) se desarrollaran a lo largo del siglo II aC un conjunto importante de pequeñas explotaciones agrarias, no muy alejadas y muy modestas (Carrasco et al. 1990a). En l'Albonar se conoce un fenómeno similar (Macias et al. 1992 y Benet et alii, 1992). En la misma dinámica se podrían incluir los núcleos de poblamiento disperso de las Albardes (El Vendrell), más de en Bassa (El Vendrell) (Morer et alii, 1996-1997), Can Masarelles (Sant Pere de Ribes) (Morer/Rigo 1998). El Barranc del Prat (La Juncosa de Montmell) se ha interpretado como un pequeño asentamiento con una sola fase de ocupación estacional, que se abandonaría durante la segunda mitad del siglo II y principios del siglo I aC (Bures et al. 1992, 130).
Durante el siglo II aC se observa en l’Alt Penedès una proliferación de silos aislados 14 o campos de silos que se sumen a los ya existentes como Vinya d’en Pau
14 No debe descartarse que muchos de estos silos aislados sean campos de silos.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
630
(Giró 1947, Ros 2003), que continuara en funcionamiento hasta el siglo I aC (Ros 2000: 92 y Ros 2003); dos silos de La Bassa (Santa Margarida y els Monjos) (Giró 1944 y Ros en prensa d) amortizadas durante la primera mitad del siglo I aC (Ros 2000: 73); el silo del Bellester (Santa Margarida y els Monjos) amortizada entre los siglos II-I aC (Ros 2000: 75); Can Bas (Lavern, Subirats); el silo de Vinya d’en Ticó (Olèrdola), amortizada entre el 140 y el 120 aC (Garcia 1991: 208) y Moja (Olèrdola) (Giró 1964-65: 272) 15. Consideramos que la proliferación de silos y campos de silos nos puede indicar, a pesar que no se hayan excavado hasta ahora, establecimientos agrarios contemporáneos y un aumento de la producción agraria similar al registrado en el Baix Penedès y el Garraf (Ros en prensa b).
En el Baix Camp también hay indicios que permiten intuir un proceso similar. Se han encontrado silos aislados amortizados durante este período: Plaça Isabel Besora (Reus), Mas de l’Inspector (Reus) (Ramón 1988-89: 56-57), Mas de Valls (Reus) (Ros en prensa c). Por otra parte el yacimiento de Santa Anna (Castellvell del Camp), un pequeño núcleo de hábitat, refleja una importante reestructuración durante la primera mitad del siglo II aC (Ramón/Massó 1994: 25).
El proceso de expansión agraria del territorio se produjo dentro del marco de la agricultura campesina ibérica, ya que los asentamientos responden a plantas y estructuras constructivas indígenas. Corresponderían a explotaciones agrarias de tipo pequeño y rendimientos más bien bajos. Los objetivos de estas explotaciones debían ser asegurar la propia subsistencia y generar el excedente imprescindible para que la comunidad hiciera frente a las cargas impuestas por Roma y el nuevo mercado que suponía la ciudad de Tarraco. Es comprensible la necesidad de poner en cultivo más tierras, ya que es la única posibilidad de aumentar la producción dentro del tipo de agricultura campesina. Algunos elementos indican la introducción de nuevos cultivos, como las prensas aparecidas en l'Argilera (Calafell) (Sanmartí et al. 1984: 21) o Les Guàrdies (El Vendrell) (Morer et al. 1997: 85) que indican la transformación de aceite o vino. 3.4. Hipótesis explicativa: cambios y expansión agraria
Seguramente conquistadores romanos y elite indígena establecieron lazos de conexión, supeditándose políticamente esta a aquella, pero, por debajo de este nivel de relaciones, las elites indígenas continuarían manteniendo una segunda esfera de relaciones con el resto de la masa indígena. Esta segunda esfera de relaciones reproduciría parte del sistema de relaciones anterior a la conquista, si bien con algunas modificaciones. El aparato coercitivo que garantizaría la continuidad del sistema ya no se ejercería por parte de la elite indígena sino por parte de los romanos, sólo cuando fuera necesario, pocas veces. En esta segunda esfera de relaciones se producirían las relaciones de producción, que no serán substituidas plenamente hasta la segunda mitad del siglo I aC por formas de explotación típicamente romanas de villa (Miret et al. 1988). Los núcleos indígenas que, como Darró, se potencian realizarán la función de intermediarios entre Roma y las comunidades indígenas. También es posible que frente a la nueva situación una parte de la población ibérica viera la probabilidad de
15 El silo ibérico de la Era del Po Ros (Canyelles), de cronología de siglo II-I aC (Miret 1991: 144) podría funcionar de manera similar.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
631
promoción económica y social (o tal vez el mantenimiento del status adquirido), en un momento de cambio social (cuadro I).
La acción de Roma durante gran parte del siglo II aC es parasitaria de la economía ibérica, ya que no existen indicios suficientemente evidentes que indiquen una actuación que responda una política económica prefijada, sino al contrario, la mayoría de gobernadores se limitan a exprimir el máximo posible el territorio (Principal 1996: 214). Es cierto que Roma incentivará indirectamente un aumento de la producción agraria, pero este hecho no responde a ninguna voluntariedad. Únicamente es el resultado de ejercer el lamentablemente famoso derecho de conquista sobre los territorios peninsulares, que obligará a los indígenas a aumentar la producción. El dominio romano tendrá el beneplácito y la colaboración de la aristocracia indígena, que hasta entonces había controlado de forma exclusiva la sociedad. Durante el siglo II aC esta preeminencia será respetada por parte de Roma, ya que le es necesaria para mantener el control sobre la totalidad de la población. El pacto con la cúspide de la sociedad ibérica le permitirá a esta mantener su status preeminente, sin olvidar que ha dejado de ser un status adquirido y a partir de ahora será un status tolerado por un estamento superior. Roma, por su parte, se beneficiará de este pacto ya que le ahorrará crear costosos mecanismos de control del territorio en un momento demasiado inicial para aprovecharse de la red de relaciones preexistentes en el mundo ibérico. Durante el siglo II aC la irrupción del estado romano en la Península supondrá el establecimiento de una nueva esfera de relaciones que abarcara el estado romano y el núcleo dirigente ibérico. Dentro de esta nueva esfera de poder se reproducirán las relaciones de poder que se deriven de la conquista, pero debajo de esta continuaran existiendo las relaciones que ordenaban el mundo ibérico antes de la Segunda Guerra Púnica. Roma no entrará en contacto con la base productiva del sistema sino indirectamente a través del drenaje que se producirá hacia la cúspide del sistema gracias a la relación con la aristocracia ibérica (cuadro I).
Sabemos que los romanos impusieron tributos a la población indígena, pero desconocemos como eran recaudados en la Cessetania (sobretodo en lo que respecta a los núcleos de hábitat disperso). ¿El impuesto se fijaba sobre un territorio que tributaba globalmente o era individual?. ¿Era recaudado por los propios romanos o al contrario eren los propios indígenas los que realizaban la recaudación?. ¿Se pagaba en numerario o en especie?. Creemos que seria más factible la tributación colectiva. En cualquier caso la aparición de esta nueva exacción ha de motivar un incremento de la productividad agraria y la orientación de esta hacia el mercado (para así obtener numerario). Pere Pau Ripollés (2000: 338-339) cree que se ha sobrevalorado la recaudación en monedas y que se debería considerar la recaudación de productos en natura. La introducción del numerario, al convertirse en un nuevo medio individual de acumular riqueza, diferente a los tradicionales colectivos (posesión de la tierra, ganados…) contribuirá a la descomposición de la estructura social indígena (Pou et al. 1993: 194 y nota 7). Seguramente permitirán un cambio en el nivel de diferenciación social en favor de aquellos que se adaptaran mejor a las nuevas condiciones. La utilización de la moneda permitirá una economía más dinámica, facilitando los contactos y la difusión del trabajo asalariado.
El control romano de la región favorecerá los contactos comerciales, más fluidos a partir de ahora, cuando parte de la Península esta incluida en el estado romano. El aprovisionamiento de la población romana y itálica localizada en la Península (no
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
632
mayoritaria pero cada vez mayor) motivará el incremento de la presencia comercial itálica. La documentación disponible parece indicar que hay un aumento importante del volumen relativo (y probablemente también absoluto) de las importaciones (Sanmartí 2000: 316). Las importaciones de ánfora itálica no serán mayoritarias hasta la segunda mitad del siglo II aC, substituyendo la importancia que había tenido en el momento anterior el ánfora púnico-ebusitana que a pesar de todo continua llegando (Asensio et al. 1998: 69). Un fenómeno similar se documenta en Olèrdola, donde las aportaciones de la numismática indican que entre el 125 y el 75 aC continua recibiendo emisiones ebusitanas, incluso en una proporción mayor que la moneda republicana (Bosch et al. 2003: lámina 4). 4. EL SIGLO I AC: INICIATIVA ROMANA 4.1. Estructuración del territorio: creación de la red viaria y fundación de ciudades
A partir de finales del siglo II aC comienza la organización del territorio por parte de los romanos. Durante este período se establece la red viaria en el Nordeste peninsular. Marc Mayer y Isabel Rodá (1986: 164) consideran, en función de la información epigráfica que han proporcionado diversos miliarios, que la organización viaria de la zona Nordeste se produjo en una cronología alrededor de los años 118-114 aC y respondería a las mismas causas que el desarrollo de la red viaria de la Ulterior, en el año114 aC. Creen que el proceso de construcción de caminos no se debe relacionar con las guerras numantinas o lusitanas, ya que es necesario un período de relativa tranquilidad para la construcción. La reorganización debería basarse principalmente en las vías que se habían utilizado hasta entonces, básicamente costeras, desde la llegada de los romanos a la Península. Jordi Pons (1994: 40) defiende la misma postura, a partir de la lectura de Polibio 16.
La construcción de la muralla republicana de Olèrdola, datada entre finales del siglo II y principios del siglo I aC (Molist 1996: 298 y Ros et alii en prensa), se relaciona con esta regulación de la red viaria, en un punto que controla gran parte de la Vía Heraclea al su paso por el Penedès y la comunicación de esta con la costa por la riera de Canyelles.
El destacamento militar romano de Tarraco se transforma en la ciudad de Tarraco, fundada ex novo hacia el 125 aC (Aquilué 1993; Aquilué/Dupré 1986). En torno al año 100 se fundaría la ciudad romana de Empúries y, poco después, Gerunda 17, Blandae, Iluro 18 y quizás Baetulo (Sanmartí-Grego 1994: 359-360). Durante este período de reestructuración se fundaran también las ciudades del interior como Iesso (Guissona) y Ilerda (Lleida) (Guitart 1994: 206). Las nuevas fundaciones y la potenciación de los núcleos romanos comportaran la decadencia de los núcleos ibéricos que a lo largo del siglo II aC habían funcionado como núcleos urbanos. Darró es un
16 Polibio (III, 39). 17 Fundada durante la primera mitad del siglo I aC (80-70 aC) (Burch et alii 2000: 11). 18 La cronología más antigua para la ciudad de Iluro se sitúa hacia el año 100 aC. pero las primeras estructures documentadas se daten hacia el 80-70 aC (García et alii 2000: 41).
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
633
ejemplo, ya que se abandona en la Segunda mitad del siglo I aC, desplazado en el papel de núcleo comarcal por Tarraco (López/Fierro 1991: 148).
Se debe considerar el conjunto de fundación de ciudades y reestructuración de la red viaria de forma unitaria, ya que ambos procesos se complementan. Las nuevas ciudades se sitúan en la costa y al pie de la Vía Heraclea, estableciendo etapas y puntos de control de esta. Francisco Pina Polo (1993: 94) cree que en la zona del Nordeste peninsular la política de urbanización fue planificada y no laissez faire. En la Citerior, Roma descubre a finales del siglo II aC que romanización, pacificación y ciudad van ligadas. Por eso, según Francisco Pina Polo, fomentaron la urbanización de la forma que les era más conveniente. Así consiguieron una red de ciudades, en parte indígenas, que estaban planificadas y organizadas a la romana. Después se integraran los emigrantes y veteranos romanos e itálicos. Las provincias de Hispania podían producir mucho más si se aplicaba el modelo de explotación romano, además de consolidar la pacificación del territorio y dar salida a los excedentes poblacionales, fuente de conflicto que había en la Península itálica. 4.2. La introducción del modelo agrario romano. Propuesta explicativa: el problema de las villas o la conveniencia de las proto-villas
S. Keay considera que a finales del siglo II aC aparecen las primeras villas agrarias en el hinterland de Tarraco (Keay et al. 1988-89: 126), un ejemplo de las cuáles sería la villa del Moro en Torredembarra (Terré 1993) e incluso la villa de Centcelles (Constantí) (Haustchild et al. 1993: 29-30). Es posible que, dada la influencia de la ciudad romana, la aparición de las villas en esta zona fuera anterior a su aparición en el Penedès, donde las primeras villas documentadas (Darró, el Vilarenc, Tomoví, Cubelles...) se remontan a época augustal (Revilla/Miret 1994). En l'Alorda Park se ha excavado un núcleo posiblemente romano de época republicana que se sitúa sobre les restos de la ciudadela ibérica abandonada y podría tratarse de un establecimiento subsidiario del Vilarenc. Su cronología inicial oscila entre la segunda mitad y principios del siglo I aC. La estructura arquitectónica exhumada durante la excavación se ha relacionada con modelos itálicos (Devenat 1996: 26) 19.
Creemos que se puede concluir la implantación de un modelo de explotación itálico en un momento bastante anterior al cambio de Era. La implantación del nuevo modelo debe ligarse a la presencia de núcleos poblacionales itálicos en la Cessetania que, a pesar de ser pequeños, como mínimo ejercerán la propiedad y dirección del establecimiento, mientras que la mano de obra la constituirá la población indígena reasentada. El promotor intelectual de este proceso no puede ser ibérico, pues utiliza un modelo que es propio del mundo romano: serán ciudadanos romanos o itálicos que no residirían necesariamente sobre el territorio explotado. A pesar de matizar la excesiva importancia que se ha dado tradicionalmente a esta inmigración itálica, ahora no es necesario negarla (Olesti 1997: 83); en un primer momento esta emigración, reflejada en la epigrafía republicana de Tarraco, se ha de relacionar con la llegada de tropas y estamentos administrativos a la Península (Revilla/Miret 1995: 194).
19 A pesar que la estructura arquitectónica romana no sea completamente clara ya que podría corresponder a los condicionamientos de los propios muros de la ciutadela ibérica.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
634
Desconocemos qué mecanismos se utilizaron para adquirir la propiedad sobre un territorio como el que tratamos, pero quizás se aplicó el derecho territorial de conquista por introducir la distorsión que supuso el cambio de propietarios. Resulta difícil creer que la apropiación del territorio por parte de itálicos y romanos se produjera después de la adquisición económica a sus anteriores propietarios.
Es posible que entre finales del siglo I aC y principios del siglo I dC se produjeran más fundaciones del tipo de l'Alorda Park que, no correspondan a la planta que tradicionalmente se ha considerado propia de una villa (Olesti 1995: 216) pero que desarrollará un marco de producción diferente a la tradicional agricultura campesina, la agricultura de villa, definida también como agricultura de plantación (Miret et al. 1988: 79). El modelo de agricultura de plantación requerirá un aumento del tamaño de las explotaciones agrarias (y por tanto una reducción de su número) y la ubicación en zonas llanas que frecuentemente precisan trabajos previos de deforestación o desecación (con la inversión económica que estos trabajos comporten). Ante la posibilidad que la palabra villa no plenamente correcta para definir estos establecimientos romanos del siglo I aC, como se ha cuestionado (Sanmartí 1998: 17), proponemos, la utilización del termino proto-villa para referirnos. Creemos que estas estructuras económicas aunque no muestre las características formales de la villa clásica evidentemente la anticipan y participan de las mismas relaciones de producción, claramente diferenciadas de las relaciones indígenas que substituirán.
La aparición de nuevos asentamientos agrarios romanos a partir de principios del siglo I aC va unida a la paulatina desaparición de los núcleos ibéricos que se produjo a lo largo de este siglo. Los núcleos ibéricos desaparecieron porque el sistema económico que representan, de agricultura campesina, es substituida por el sistema económico romano, pero el fenómeno no es rápido sino que se alarga aproximadamente hasta mediados del siglo I aC.
La introducción del nuevo sistema de explotación agrario romano requerirá un tiempo de adaptación durante el cual se servirá del sistema de explotación ibérico para suplir sus carencias, propias del momento inicial: producción reducida, falta de mano de obra, imposibilidad de conseguir el ideal de autosuficiencia. Se ha reprochado a este planteamiento el hecho que no se documentan villas a la zona hasta el cambio de era (el Vilarenc, Darró) (Olesti 1997: 74) 20. La ausencia de villas está motivada por la utilización de parámetros meramente arquitectónicos para definir este tipo de explotación, pero no se tienen presente el carácter económico de las estructuras de producción. Nosotros, al contrario, creemos que en casos como los de Darró y el Vilarenc, donde se han documentado hornos cerámicos destinados a la producción anfórica de envases vinarios alrededor del 30 aC, se puede hablar abiertamente de un sistema productivo propio de villa, a pesar que los restos de estas no se hayan encontrado hasta ahora, por los motivos que sea (superposición de estructuras posteriores, desarrollo de la investigación…). También se debe considerar que la aparición de hornos anfóricos en una determinada cronología implica que se produjo una intervención para alcanzar la producción vinaria (o oleícola si este fuera el caso) unos cuantos decenios antes de lo que evidencian los hornos cerámicos (Sanmartí 1998:
20 A pesar de esto, Ramón Járrega no tiene inconveniente al afirmar que las primeres villas se fundan en el área costanera de la Cataluña Oriental a partir los últimos años del siglo II aC (Járrega 2000: 297).
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
635
17) ya que la viña y el olivo necesitan esta inversión de tiempo para ser plenamente productivos.
La transformación del mundo agrario siguiendo este esquema no ha de comportar la marginación del mundo ibérico. Es evidente que el proceso cuenta con una participación muy importante del elemento autóctono indígena: innegablemente constituirán la mano de obra fundamental del proceso y en muchos casos pueden ser parte impulsora del mismo (Olesti 1998: 253-254). La condición de ibéricos no los excluye del proceso siempre y cuando dispongan de la iniciativa y del capital necesario para llevarlo a cabo, imitando el modelo romano. Creemos que cuando esto se produce podemos hablar de una elite plenamente aculturizada y romanizada que a pesar de tener un origen ibérico se puede asimilar al comportamiento del mundo romano. 5. CONCLUSIONES
En resumen, a pesar que algunos de los datos que hemos utilizado al elaborar este estudio provienen de excavaciones antiguas y hay aspectos para los que faltan informaciones arqueológicas, queremos proponer una hipótesis explicativa del proceso de disolución del mundo ibérico y la romanización de la Cessetania (Cuadro II). Creemos que este proceso se puede dividir en dos etapas diferenciadas según quienes sean los promotores del cambio: 1. En una primera etapa, que va desde la irrupción de Roma en la Península hasta el
tercer cuarto del siglo II aC, el principal promotor de los cambios que se producen es el mundo indígena. Por ello lo hemos denominado etapa de transición ibérica.
2. La segunda etapa se inicia en el último cuarto del siglo II aC y, a diferencia de la primera, el mundo romano es el principal impulsor del cambio. Este es el motivo por el que lo denominamos etapa de transición romana. Seguramente Roma descubrió que las tierras que antes explotaba a partir de la tributación podían ser más productivas a partir de la explotación directa.
Durante cada etapa se producen una serie de características: 1. Etapa de transición ibérica (hasta al tercer cuarto del siglo II aC): 1. Establecimiento de guarniciones militares romanes selectivas (praesidium de
Tarraco). 2. Imposición de tasas a la población indígena. 3. Desaparición de algunos núcleos de población cualitativa (p.ej. Alorda Park). 4. Transformación de la función de algunos establecimientos (p.ej. las Guárdies). 5. Crecimiento de algunos núcleos de poblamiento concentrado ibérico (p.ex Darró). 6. Colonización agraria del territorio con la fundación de nuevos establecimientos
agrarios ibéricos (p.ej. L'Albonar, Parada de l'Artur). 7. Aumento de los intercambios comerciales. 2. Etapa de transición romana (a partir del tercer cuarto del siglo II aC): 1. Consolidación de la red viaria del Nordeste. 2. Transformación en ciudad de los núcleos militares romanos. 3. Creación de ciudades romanas ex novo.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
636
4. Aparición de núcleos agrarios romanos de planta arquitectónica itálica (en cualquier caso no ibérica), proto-villa, que responden a un sistema de producción romano de villa.
5. Paulatina disolución del sistema agrario ibérico ya que no puede competir con el sistema agrario romano. No obstante existe la cohabitación entre ambos sistemas hasta mediados del siglo I aC, cuando se produce el definitivo abandono de los establecimientos ibéricos.
6. Aparición de estructuras consolidadas de villa, constatadas a partir del último tercio del siglo I aC.
El proceso desembocara en la aparición de un tipo de poblamiento dividido en
poblamiento rural y urbano, claramente romano, ya en época imperial. En la esfera económica, la Península dejará de ser exclusivamente un mercado donde colocar excedentes y comenzará a producir artículos que hasta entonces sólo importaba (vino, aceite…). Así se puede observar, por ejemplo, con el aceite bético o el vino layetano (Aquilué 1984: 108-109). Mientras en época republicana Roma se limitaba a explotar sistemáticamente las provincias y estas servían como mercados donde situar las producciones itálicas (vino, aceite, manufacturas, cerámicas…) al final el proceso se invirtió: Italia deja de ser el gran centro productor y las provincias más romanizadas como la Tarraconense o la Bética, integradas dentro de los circuitos comerciales, exportan productos al mercado italiano. Culminan así dos siglos de cambios profundos protagonizados principalmente por el mundo ibérico que le llevaran a transformarse en una sociedad distinta. Una sociedad distinta donde lo indígena pasó a ser romano y lo ibérico, quizás, un recuerdo. Sant Joan Despí-Barcelona, septiembre de 2003 BIBLIOGRAFIA Adserias, M., Burés, L., Miró, M., Ramon, E. (1994): “El poblat pre-romà de
Tarragona”, Revista d’Arqueologia de Ponent 3: 177-227. Almagro, M., Serra Ràfols, J. de C., Colominas, J. (1945): Carta arqueológica de
España. Barcelona, Madrid. Aquilué, X. (1984): “Las reformas augústeas y su repercusión en los asentamientos
urbanos del nordeste peninsular”, Arqueología Espacial 5. --- (1993): “Un conjunt ceràmic d'època tardo-republicana procedent de la part alta de
Tarragona” Homenatge a Miquel Tarradell, Barcelona: 587-501. Aquilué, X., Dupré, X (1986): “Reflexions entorn de Tàrraco en època tardo-
republicana”, Forum, 1. Asensio, D., Belarte, C., Sanmartí, J., Santacana, J. (1998): “Paisatges ibèrics. Tipus
d’assentament i formes d’ocupació del territori a la costa Central de Catalunya durant el període de l’ibèric plé”, Actas del Congreso Internacional Los iberos, principes de occidente. Las estructuras de poder en la sociedad ibérica, Barcelona: 373-397.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
637
Asensio, D., Devenat, L., Sanmartí, J. (1999): “Les importacions amforals d'orígen púnic a la costa de Catalunya en època tardorepublicana", II Col· loqui Internacional d'Arqueologia Romana. El vi a l'antiguitat. Economia, producció i comerç al Mediterrani Occidental, Badalona: 66-73.
Asensio, D., Morer, J., Rigo, A., Sanmartí, J. (2001): “Les formes d’organització social i econòmica a la Cossetània Ibèrica: noves dades sobre l’evolució i tipologia dels assentaments entre els segles VII-I a.C.”, Territori polític i territori rural durant l’edat del Ferro a la Mediterrània Occidental. Actes de la Taula Rodona celebrada a Ullastret, (Monografies d’Ullastret, 2): 253-271.
Barrial, O. (1989): “El paradigma de les inhumacions infantils i la necessitat d’un nou enfocament teòric”, Inhumaciones Infantiles en el ámbito mediterráneo español (Siglos VII a.E al II d.C), (Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonenses, 14): 9-17.
Bejarano, V. (ed) (1987): Fontes Hispaniae Antiquae, VII. Hispania Antigua según Pomponio Mela, Plinio el Viejo y Claudio Ptolomeo, Barcelona.
Benet, C., Bures, L., Carreté, J.M., Fabregas, X., Macias, J.M., Remola, J.A. (1992): “La intervenció arqueològica en el circuit de proves de L'Albonar. Baix Penedès”, Revista d'Arqueologia de Ponent 2: 155-175.
Bosch, J.M., Mestres, J.M., Molist, N., Ros, A., Senabre, M.R., Socias, J. (2003): “Olèrdola i el seu territori en els segles II i I aC”, Simposi Internacional d'Arqueologia del Baix Penedès (El Vendrell, 2001).
Bosch Gimpera, P. (1932): Etnologia de la Península Ibèrica, Barcelona. Burch. J. et al. (2000): “La fundació de Gerunda. Dades noves sobre un procés complex
de reorganització de un territori”, Empúries 52: 11-28. Bures, L., Macias, J.M., Ramon, E. (1993): “El jaciment ibèric del Barranc del Prat (La
Juncosa de Montmell)”, Miscel· lània Penedesenca XVII: 113-136. Carrasco, P., Pallejà, L., Revilla, V. (1990a): "Ca l'Artur, Calafell (Baix Penedès)",
Butlletí Arqueològic 12.V: 154-159. --- (1990b): "Poblat ibèric de les masies de Sant Miquel, Banyeres del Penedès, (Baix
Penedès)", Butlletí Arqueològic 12. V: 166-172. --- (1995): "Excavacions en el poblado ibérico de les Masies de Sant Miquel (Banyeres
del Penedès, Baix Penedès)", Butlletí Arqueològic 17.V: 5-35. Cebrià, A ., Ribé, G ., Senabre, M.R. (1991): “L'Arqueologia a l'Alt Penedès: estat de la
qüestió als anys 90”, Miscel· lanea Penedesenca 1991: 37-135. Coarelli, F. (1996): “La romanización de Umbría”, Blázquez-Alvar (eds), La romanización
en Occidente, Madrid: 57-78. Cela, X ., Adserias, M ., Revilla, V. (2003): “Poblat ibèric de les Masies de Sant
Miquel”, Simposi Internacional d'Arqueologia del Baix Penedès (El Vendrell, 2001).
Costa, B. (2000): "Ybsm (Ibiza) en la Segunda Guerra Púnica", La segunda guerra púnica en Iberia. XIII Jornadas de Arqueología Fenicio-púnica (Eivissa, 1998) (Treballs del Museu d'Arqueologia d'Eivissa i Formentera, 44): 63-115.
Curulla, O., Molera, S ., Otiña, P., Vergès, J.M. (1997): “El yacimiento ibérico de 'El Vilar' (Valls, Tarragona)”, Actas del XXIV Congreso Nacional de Arqueologia, Murcia: 301-306.
Devenat i López, L. (1998): La fase tardana del poblat ibèric d'Alorda Park. Els segles II i I aC, Memòria de llicenciatura inèdita. Universitat de Barcelona.
Dupré, X ., Revilla, V. (1991): “Lastras campanas en Tarraco (Hispania Citerior) y su territorio”, Madrider Mitteilungen 32: 117-140.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
638
Fabra, M.E., Burguete, S. (1986): “Introducció a l’estudi del jaciment ibèric de ‘El Vilar’”, Quaderns de Vilaniu 9: 55-78.
Ferrer i Martí, A. (1978): “El poblat ibero-romà de Darró, de nou al descobert”, Informació Arqueològica, 26: 24-28.
Ferrer Soler, A. (1944): “Restos de una villa romana en Villanueva y Geltrú”, Ampurias VI: 334-336.
Ferrer Soler, A ., Giró Romeu, P. (1943): “La colección prehistórica del Museo de Vilafranca del Penedès”, Ampurias V: 185-210.
Garcia i Targa, J. (1991): “Una sitja ibèrica a la Vinya del Ticó, Olèrdola”, Miscel· lània Penedesenca: 199-212.
García, J ., Martín, A ., Cela, X. (2000): “Nuevas aportaciones sobre la romanización en el territorio de Iluro (Hispania Tarraconensis)”, Empúries 52: 29-54.
Giró Romeu, P. (1944): “Una estación ibérica en Els Monjos”, Ampurias VI: 330-333. --- (1947): "La cerámica ibérica de la ‘Viña del Pau’, en el Panadès. Notas para su
estudio", Archivo Español de Arqueología: 200-209. --- (1960-61): "El poblado prerromano de Mas Castellà, Monjos, Villafranca del
Panadés”, Ampurias XXII-XXIIII: 159-182. --- (1964-1965): "Notas de Arqueología", Ampurias XXVI-XXVII: 272. --- (1979): "Esteve Reixach y el poblado prerromano de l’Alzinar Gran de La Masana",
Olerdulae, 6. Guitart, J. (1994): “Un programa de fundacions urbanes a la Hispania Citerior del
principi idel segle I aC”, La ciutat en el món romà. Actes del XIV Congrés Internacional d’Arqueologia Clássica. II (Tarragona, 5-11 de setembre de 1993), Tarragona, 205-213.
Hauschild, T., Arbeiter, A. (1993): La vil· la romana de Centcelles, Tarragona. Hayes, J. W. (1985): “Sigillata Orientale”, Atlante delle forme ceramiche. II. Ceramica
fine Romana nel Bacino Mediterraneo (Tardo Ellenismo e Primo Impero), Roma.
Jàrrega, J. (2000): “El poblament rural i l’origen de les villae al nord-est d’Hispania durant l’època romana republicana (segles II-I aC)”, Quaderns de Prehistoria i Arqueologia de Castelló 21: 271-301.
Keay, S. J. (1990): “Processes in the Development of the Coastal Communities of Hispania Citerior in the Republican Period, BLAGG-MILLET, The early Roman Empire in the West Oxford: 120-150.
--- (1993): "Towns in the roman world: Economic centres or cultural symbols?", XIV Congreso Internacional de Arqueología Clásica, Tarragona: 253-259.
Keay, S. J ., Carreté, J.M ., Millett, M. (1988-89): “Ciutat i camp en el món romà: les prospeccions a l’Ager Tarraconensis”, Tribuna d’arqueologia:121-129.
Lamboglia, N. (1952): “Per una classificazione preliminare della ceramica campana”, Atti del I Congresso Internazionale di Studi Liguri Monaco-Bordighera-Génova, 10-17 abril 1950, Bordighera: 139-206.
López Mullor, A.: (1986-89): “Los talleres anfóricos de Darró (Vilanova i la Geltrú, Barcelona). Noticia de su hallazgo”, Empúries 48-50. II: 64-77.
López Mullor, A. et alii: 1992 a: La primera Vilanova, Barcelona. --- (1992b): Arqueologia, història i art de l'esglèsia de Sant Valentí de les Cabanyes,
Barcelona. López Mullor, A ., Fierro, X. (1987-1988): Darreres intervencions a l'assentament ibèric
i la vil· la romana de Darró Vilanova i la Geltrú, Garraf, Tribuna d'Arqueologia: 53-68.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
639
--- (1992): “Un conjunt ceràmic d’època baix-republicana trobat a l’establiment ibèric de Darró, Vilanova i la Geltrú”, Miscel· lània Penedesenca XV: 137-182.
--- (1994): “La evolución arquitectónica de la villa romana de Darró, Vilanova i la Geltrú (Barcelona)”, La ciutat en el món romà. Actes del XIV Congrés Internacional d’Arqueologia Clássica, Vol. II (Tarragona, 5-11 de setembre de 1993), Tarragona: 245-246.
--- (1996): “Resultats de les darreres campanyes d’excavacions a l’establiment ibèric i la vil· la romana de Darró (Vilanova i la Geltrú, Garraf)”, Miscel· lània Penedesenca XXIV: 217-267.
López Mullor, A ., Fierro, X ., Caixal, A. (1995): “Ceràmica trobada a l'excavació de la vil· la romana de Cubelles”, Miscel· lània Penedesenca XXIII: 9-34.
--- (1996-1997): "Un nou jaciment a l'Ager de Tarraco: la vil· la romana del castell de Cubelles", Annals de l'Institut d'Estudis Gironins XXXVI : 853-872.
Macias, J.M ., Remola, J.A. (1999): “Anàlisi de l'hàbitat d'època ibero-romana a la zona de l'Albonar Santa Oliva, Baix Penedès”, Miscel· lània Penedesenca: 137-162.
Mayer, M ., Rodà, I. (1986): “La romanització de Catalunya. Algunes qüestions”, 6é Col· loqui Internacional d’Arqueologia de Puigcerdà: 339-351.
Miret, J. (1991): “El jaciment ibèric de l’Era del Po Ros Canyelles”, Olerdulae:139-145.
Miret, M. (1999): “El jaciment del Montgròs: lloc de guaita o santuari d'època ibèrica?”, Miscel· lània Penedesenca XXIV: 269-289.
Miret, M ., Miró, M. (1999): “Intervenciones arqueológicas en el tramo Sitges/El Vendrell de la autopista Pau Casals A-16 (Barcelona/Comarruga)”, XXV Congreso Nacional de Arqueologia, Valencia: 420-424.
Miret, M ., Sanmartí, J ., Santacana, J. (1988): “La evolución y el cambio de modelo de poblamiento ibérico ante la romanización: un ejemplo”, Los asentamientos ibéricos ante la romanización, Madrid: 79-88.
Molist, N. (1996): “Arquitectura domèstica d'època ibèrica a Olèrdola: estat actual dels coneixements”, Miscel· lània Penedesenca XXIV: 293-330.
--- (1999): Olèrdola. Guies del Museu d’Arqueologia de Catalunya, Tarragona. --- (2000): "L’oppidum cossetà d’Olèrdola. L’etapa ibèrica d’un assentament d’ocupació
continuada", L’habitat protohistòric a Catalunya, Rosselló i Llenguadoc Occidental. Actualitat de l’arqueologia de l’edat del Ferro. Actes del XXII Col· loqui Internacional per a l’Estudi de l’Edat del Ferro (Girona, 21-24 de maig de 1998), (Sèrie monogràfica 19), Girona: 91-105.
Morel, J. P. (1981): La céramique campanienne, vols. I i II, Roma. Morer, J.; Rigo, A. (1998): “Noves dades per a l’estudi del poblament en època ibèrica a
la costa oriental de la Cossetània”, Citerior, Revista d’arqueologia i ciències de l’antiguitat 2: 129-152.
Morer, J., Rigo, A., Barrasetas, E. (1996): “Les intervencions arqueològiques a l'Autopista A-16: valoració de conjunt”, Tribuna d'Arqueologia: 129-152.
Olesti, O. (1995): El territori del Maresme en època republicana (s. III-I aC). Estudi d’Arqueomorfologia i Història, (Premi Iluro 1994) Mataró.
--- (1997): "El origen de las villae romanas en Cataluña", Archivo Español de Arqueología 70: 71-90.
--- (1999): "Els inicis de la producció vinícola a Catalunya: el paper del món indígena", II Col· loqui Internacional d'Arqueologia Romana. El vi a l'antiguitat. Economia, producció i comerç al Mediterrani Occidental, Badalona: 246-257.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
640
--- (2000): “Integració i transformació de les comunitats ibèriques del Maresme durant el s. II-I aC: un model de romanització per la Catalunya Litoral i Prelitoral”, Empúries 52: 55-86.
Otiña, P., Ruiz de Arbulo, J. (2000): “De Cese a Tárraco. Evidencias y reflexiones sobre la Tarragona ibérica y el proceso de romanización”, La formació d'una societat provincial. La component ibèrica a les fundacions romanes del nord-est de la Hispania Citerior. (Empúries 52). 107-136.
Pagès i Paretas, M. (1988): "Una torre romana a Castellví de Rosanes dominant la Via Augusta sobre el pas del Llobregat", Fonaments 7: 163-169.
Pina Polo, F. (1993): "Existió una política romana de urbanización en el Noreste”, Habis 24: 77-94.
Pons i Sala, J. (1994): Territori i societat a Catalunya. Dels inicis als Baix Imperi, Edicions 62, Barcelona.
Pou, J ., Sanmartí, J ., Santacana, J. (1993): “El poblament ibèrica a la Cessetània”, Laietània 8: 183-206.
Prevosti, M. (1981a): Cronologia i poblament de l’àrea rural d’Iluro (Premi Iluro 1980), Mataró.
--- (1981b): Cronologia i poblament de l’àrea rural de Baetulo, Badalona. --- (1984): “L’estudi del món rural romà. Un programa metodològic”, Fonaments 4:
161-211. Principal-Ponce, J. (1998): Las importaciones de vajilla fina de barniz negro en la
Cataluña Sur y occidental durante el siglo III aC. Oxford (BAR International Series 729).
Principal-Ponce, J .; Rovira, J .; Santacana, J. (1996): “Sobre alguns elements cultuals d’època iberorromana: el cas concret de les arulae penedesenques”, Miscel· lània penedesenca XXIV: 333-348.
Ramón, E. (1988-89): “El poblament d’època ibérica a la comarca del Baix Camp: estat de la qüestió”, Acta Arqueológica de Tarragona II: 55-77.
Ramón, E., Massó, J. (1994): El poblat ibèric de Santa Anna (Castellvell del Camp, Baix Camp), (Col· lecció Memòries d’Intervencions Arqueològiques a Catalunya, núm. 11).
Revilla Calvo, V. (1994): “El alfar romano de Tomoví. Producción anfórica y agricultura en el área de Tarraco", Butlletí Arqueològic:111-128.
Revilla Calvo, V ., Miret Mestre, M. (1994): “El poblament romá al litoral central de Catalunya”, Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonenses 16: 189-210.
Rivet, A.L.F. (1957): “Social and economic aspects”, The Roman Villa in Britain, Londres: 173-216.
RIPOLLÈS, P.P. (2000): “La monetización del mundo ibérico”, III Reunió sobre Economia en el Món Ibèri. (Saguntum-PLAV, Extra 3): 329-344.
Rodà de Llanza, I. (1998): “La difícil frontera entre escultura ibérica y escultura romana”, Actas del Congreso Internacional Los iberos, principes de occidente. Las estructuras de poder en la sociedad ibérica, Barcelona: 265-273.
Ros Mateos, A. (2000): El poblament ibèric tardà i la romanització del Penedès. Memòria de llicenciatura inèdita. Universitat de Barcelona.
--- (2002): El Penedès entre Ibers i Romans. Aproximació al període ibèric tardà i la romanització al Nord de la Cessetània, XXXI Premi Sant Ramon de Penyafort, categoria Penedès, dipositat al Museu de Vilafranca.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
641
--- Ros, A. (2003): “El camp de sitges de Vinya d’en Pau (Vilafranca del Penedès). Revalorització dels materials dipositats al Museu de Vilafranca”, Revista d’Arqueologia de Ponent 13: 191-209.
--- Ros, A. (2003-2004): El món ibèric tardà i la romanització al Penedès, Fonaments 10-11: 213-244.
--- Ros, A. (2004): “L’ús de coves-santuari al massís del Garraf durant el període ibèric”, IV Trobada d’Estudiosos del Garraf, Vilanova i la Geltrú, 2002: 181-185.
--- (e. p.): “L’ibèric tardà a la Cessetània: canvis i continuïtats en el món ibèric”, XIII Col· loqui Internacional d’Arqueologia de Puigcerdà, Món Ibèric als Països Catalans.
--- (e. p.): “El treball agrícola al Penedès: canvis i continuïtat (segles III-I aC)”, III Seminari d’Història del Penedès. Els treballs i el món del treball al Penedès Històric, (tardor de 2004).
--- (e. p.): “El dipòsit de Tillans (Prades). Elements rituals al món ibèric”, 1eres Jornades sobre el Bosc de Poblet. Del Règim Senyorial a la Gestió Pública, Poblet, 12-13 de novembre de 2004.
--- (e. p.): “Les sitges ibèriques de la Bassa (Santa Margarida i els Monjos): aproximació al període ibèric tardà a la conca del Foix”, I Trobada d’Estudiosos del Foix, Santa Margarida i els Monjos.
Ros, A., Molist, N., Bosch, J.M., Mestres, J, Senabre, M.R (e. p.): “La fortificación romana-republicana de Olèrdola: aspectos militares y de abastecimiento”, II Congreso de Arqueología Militar Romana en Hispania. Producción y abastecimiento en el ámbito Militar, 20, 21 y 22 de octubre de 2004, León.
Sabaté, G. (1987): “Algunes troballes arqueològiques al voltant de la vila del Vendrell", Miscel· lanea Penedesenca, 1987: 323-30.
Sanmartí, J. (1996-97): “Els materials d'importació del poblat de l'Alzinar Gran de la Massana (Guardiola de Font-Rubí, Alt Penedès, Barcelona”, Annals de l'Institut d'Estudis Gironins XXXVI: 269-286.
--- (2000): “Les relacions comercials en el món ibèric”, III Reunió sobre Economia en el Món Ibèric, (Saguntum-PLAV, Extra 3): 307-328.
--- (2001): “Territoris i escales d’integració política a la costa de Catalunya durant el període ibèric ple (segles IV-III aC)”, Territori polític i territori rural durant l’edat del Ferro a la Mediterrània Occidental. Actes de la Taula Rodona celebrada a Ullastret, (Monografies d’Ullastret, 2): 23-38.
Sanmartí, J ., Santacana, J . y Serra, R. (1984): El jaciment ibèric de l'Argilera i el poblament protohistòric al Baix Penedès, Barcelona (Quaderns de Treball 6).
Sanmartí-Grego, E. (1994): “Urbanización y configuración territorial del noroeste de la citerior durante la época romano-republicana”, La ciutat en el món romà. Actes del XIV Congrés Internacional d’Arqueologia Clássica II (Tarragona, 5-11 de setembre de 1993), Tarragona: 357-361.
Terré, E. (1993): "El Moro, Torredembarra", Anuari d'Intervencions Arqueològiques a Catalunya. Època romana-Antiguitat tardana. Campanyes 1982-1989, Barcelona, 266.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
642
El utillaje agrícola ibérico como elemento de aproximación al estudio de la agricultura en la Iberia
Septentrional1
Guillem Tejero i García* Resumen: El estudio de la agricultura protohistórica en la Iberia Septentrional ha sido destacado protagonista de la investigación arqueológica de los últimos años. El presente trabajo, actualmente en curso, pretende establecer una visión de esta disciplina, en este caso desde el utillaje agrícola, como paso previo a futuros análisis conjuntos, que engloben los datos paleocarpológicos, los elementos de almacenaje y las aportaciones que puedan realizar las fuentes clásicas y la Etnografía.
Palabras Clave: Iberos, Noreste, Agricultura, Herramientas. 1. INTRODUCCIÓN
El estudio de la agricultura protohistórica2 se ve condicionado por múltiples factores que de alguna manera al mismo tiempo la caracterizan. La ausencia prácticamente absoluta de fuentes escritas antiguas, sean estas, griegas, romanas y en mayor medida fenicias, que expliquen y desarrollen aspectos sociales y económicos, sin limitarse a aspectos bélicos. Así como la inexistencia de fuentes escritas indígenas que nos permitan conocer a cerca de estos.
En todo caso y a pesar de dichos condicionantes sí podemos contar con un gran
volumen de informaciones, directas e indirectas, documentales y arqueológicas. En cuanto a las documentales, existe una gran cantidad de autores clásicos que nos hablan de los territorios de Iberia, especialmente desde finales del Ibérico Pleno (mitad del s. V- finales del III a.C.) y el Ibérico Tardío (s. II-I), dentro del marco, primero, de la Segunda Guerra Púnica (218-201 a.C.) y posteriormente, del proceso definitivo de conquista peninsular. Desde el campo de las arqueológicas, el corpus de datos disponible es muy importante. Los estudios de centenares de yacimientos desde inicios de siglo pasado, nos han proporcionado ingentes cantidades de materiales de todo tipo, especialmente cerámicos, pero también escultóricos, epigráficos, metálicos, numismáticos y así con un largo etcétera. Al mismo 1 “Amb el suport del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya” * Dpt. Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia, Universitat de Barcelona . c/ Baldiri i Reixac s/n 08028 Barcelona. Correo electrónico: [email protected] 2 El presente trabajo es un extracto de TEJERO i GARCÍA, G. 2002: Evolució diacrònica de l’utillatge agrícola de ferro protohistòric a la Ibèria Septentrional. DEA (Inédito).
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
643
tiempo que se han desarrollado análisis más o menos profundos de tipo territorial, arquitectónico, social, político, económico, etc.
A pesar de este gran y valioso corpus, todavía hoy es problemático plantear
estudios de ámbito general en el mundo ibérico. Precisamente, porque se trata de un mundo nada homogéneo y la propia definición de cultura ibérica plantea muchos problemas.
Trabajar en aspectos agrarios dentro del mundo ibérico supone tratar de reconstruir
los procesos económicos, marcados por una amplia variedad de elementos relacionados con el mundo campesino: sistemas de cultivo, especies cultivadas, su procesado, sistemas de almacenaje y el tema que nos ocupa el utillaje agrícola, entre muchos otros temas. Es precisamente, unos de estos hechos de distinción respecto a momentos anteriores, la aparición de instrumentos de hierro en cantidades apreciables en los yacimientos ibéricos, el que será más profusamente analizado en el presente trabajo. No como un hecho singular, sino como el primer punto de partida hacia planteamientos mucho más ambiciosos, que pasan por una comprensión clara de los sistemas agrícolas imperantes en el mundo ibérico septentrional3.
Nuestro trabajo se centra en un ámbito geográfico y cronológico concreto. El
ámbito geográfico nos vendrá definido por el espacio que conocemos como el noreste peninsular, en concreto nos referimos a los territorios situados al norte de Sagunto, Cataluña, el Bajo Aragón y los territorios del Languedoc occidental, al menos hasta el límite del Herault y que habitualmente denominamos como Iberia Septentrional. En segundo lugar, a nivel cronológico nos ceñiremos al marco que proporciona la Protohistoria, desde los últimos coletazos del Bronce Final, pasando por los prolegómenos de la Edad del Hierro y la época ibérica hasta su desaparición con la irrupción romana en la Península Ibérica.
2. EVOLUCIÓN DIACRÓNICA DEL UTILLAJE AGRÍCOLA DE HIERRO EN LA IBERIA SEPTENTRIONAL
Al realizar un estudio de estas características hemos de tener en cuenta una serie de limitaciones importantes. En primer lugar, en la mayoría de los casos tan solo podemos estudiar la parte metálica de las herramientas y por lo tanto difícilmente nos llegan útiles realizados en materiales perecederos, especialmente de madera, siéndonos difícil conocer su verdadera incidencia en el conjunto. Al mismo tiempo, la más que constatada reutilización de los materiales metálicos en el mundo antiguo y por lo tanto su desaparición física para convertirse en otro tipo de útiles.
Por las propias circunstancias de esta reunión científica no vamos a hablar en este
trabajo de elementos morfológicos que se puedan derivar de cada una de las diferentes categorías de herramientas, ni de las diferentes evoluciones que sufran estas a lo largo del tiempo. Para poder analizar mejor en su conjunto los materiales hemos realizado su distinción según las diferentes funciones que realizan estas herramientas en su ámbito de trabajo, es decir en un ambiente agrícola y trataremos de llegar a conclusiones partiendo de
3 El presente trabajo forma parte de una Tesis Doctoral actualmente en curso, que esperamos llegue a buen puerto, con el título provisional de “Economia agropecuària a la Ibèria Septentrional. Anàlisi diacrònica”.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
644
estos datos e interrelacionándolas con el resto de elementos arqueológicos documentados en nuestra área de estudio.
El procedimiento que utilizaremos, será el de realizar una aproximación a cada una
de les categorías de trabajo, para pasar finalmente a un estudio global de los datos. En cuanto a estas categorías de trabajo, hemos de tener en cuenta que no dejan de ser más o menos artificiales, ya que a menudo una herramienta podría ser incluida en más de una de ellas. Aún así, creemos que este estudio nos puede aproximar a las prácticas agrícolas en nuestro ámbito de trabajo.
En conjunto hemos trabajado con 18 tipos de herramientas, con un total de 173
individuos y divididas en cuatro categorías específicas de trabajo: preparación y labrado; mantenimiento; recolección y herramientas complementarias.
3. HERRAMIENTAS PARA LA PREPARACIÓN Y LABRADO DE LA TIERRA
Nos referimos al tipo de herramienta utilizada para abrir, labrar la tierra, removerla, airearla, acabar con las malas hierbas y hacer penetrar la humedad. Consideramos herramientas de esta categoría la laya, el arado, el plantador, la azada, el azadón, el legón y el pico. Así mismo la reja de arado la consideramos como elemento representativo de la existencia del arado, de manera parecida a la documentación de la aguijada4.
Al hablar de los elementos de cava hemos de hacerlo inicialmente del arado como
herramienta característica de este tipo de actividades. Cuando analizamos el tipo de arado utilizado en nuestra área de estudio parece que sería el llamado de cama curva o mediterránea de tipo dental (Aitken 1935; Caro Baroja 1985: 497; Rovira 1999: 271). En todo caso para documentar este tipo de piezas nos hemos de basar exclusivamente en la iconografía, puesto que su existencia física se ve limitada por su composición parcial, e incluso en ocasiones total en madera.
Es bastante curioso constatar que, contrariamente a lo que es habitual en otras áreas
no tenemos ninguna constancia de pinturas rupestres de tipo esquemático en nuestra área de estudio o en zonas cercanas, que nos permitan documentar la existencia del arado en cronologías más antiguas (Pla Ballester 1950-1951: 24; Arribas 1968: 49). Así, para Arribas, en los momentos anteriores a la Primera Edad del Hierro, los trabajos de cava serían realizados por azadas de piedra y no por aradas. Indudablemente la no documentación física del arado en estas cronologías es un elemento importante a tener en cuenta, pero consideramos extraño, si más no, esta ausencia teniendo presente su documentación en ámbitos del Norte de Europa en cronologías del IIIer milenio a.C. En todo caso nos inclinaríamos hacia su existencia en materiales perecederos, probablemente madera y por tanto atribuiremos a este hecho su ausencia en el registro arqueológico y no a una falta de conocimiento tecnológico.
4 En este caso concreto, arqueológicamente solamente podemos documentar el extremo metálico utilizado para limpiar la reja del arado de tierra y que llamamos paleta.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
645
A diferencia de otros tipos de herramientas de uso agrícola, el arado, debido a su gran importancia en el mundo campesino, fue representado en el mundo ibérico (Oliver 2000; Rovira 1999: 271). Disponemos de algunas representaciones iconográficas sobre kalathos, como la del Cabezo de Alcalá (Azaila, Teruel) y la del Cabezo de la Guardia (Alcorisa, Teruel)5, en fechas situadas entre el 125 el 50 a.C. (Mata 1997: 95), en el pequeño arado y la pequeña yunta de bueyes de hierro de Covalta (Valencia) y en la yunta realizada en bronce del Castellet de Banyoles (Tivissa, Ribera d’Ebre)6. En la totalidad del territorio ibero contamos también con otros elementos de juicio como por ejemplo la ficha cerámica en campaniana A del Castillejo de la Romana (Puebla de Híjar, Teruel) y que parece ser un arado de tipo dental (Barril 1997: 90), o la reja votiva de Collado de los Jardines (Santa Elena, Jaén) (Barril 1997: 90).
Al mismo tiempo tenemos un gran número de documentos numismáticos que nos
muestran el tipo de arado utilizado. Así, las monedas iberas de Ibolka, identificada como Obulco, (Porcuna, Jaén)7 muestran un arado de tipo dental, de esteva muy baja y que parece equivaler al tipo criticado por Columela (R.R., I, 9,3)8 y del cual también habla Plinio (H. N., XVIII,19,49,179) (Caro Baroja 1985: 68) en cronologías de inicios del siglo II a.C.9. También disponemos de otras encuñaciones monetarias con representaciones de arados dentales en Ilipa (Alcalá del Río, Sevilla) y en Abra (cerca de Porcuna)10 o las encuñaciones en la Sedetania (seteisken) de inicios del siglo II a.C. (Barril 1993: 11; Barril 1997: 91; Barril 1999: 299). De igual manera, conocemos una cantidad importante de monedas análogas en el área celtibérica con representaciones de arados dentales como los de Arsaos, Baskunes y Uxamus (Barril 1993; Barril 1997; Barril 1999), ya en momentos muy recientes de siglo II o mediados del siglo I a.C. Algunas de ellas como las de Calagurris (Calahorra, Logroño), Caesaraugusta (Zaragoza) o las de Emérita (Mérida, Badajoz) son de época romana y representan escenas parecidas a las vistas en el Cabezo de Alcalá y en el Cabezo de la Guardia.
En todos los casos siempre estaríamos hablando de monedas como muy antiguas de
finales del siglo III a.C., hasta el siglo I a.C. o I d.C., por tanto no pueden documentar los tipos de arados más arcaicos. Hemos de tener en cuenta que la encuñación de moneda en el mundo ibero es un elemento que se inicia aproximadamente durante la mitad del siglo III a.C. (García Bellido y Ripollés et al. 1998: 205-206), por lo tanto la existencia de una iconografía agrícola ibera en elementos numismáticos en fechas anteriores es poco más que imposible.
Por las propias características de los arados observamos como la única pieza
representativa que habitualmente se nos conserva es la parte que conocemos como “reja de arado” por estar realizada en hierro. Todo y que parece claro que en los momentos iniciales
5 Todo y que para Olmos (Olmos et al. 1992), la imagen no representaría un campesino labrando sino a un antepasado mítico, este hecho no afecta nuestra interpretación sobre el útil representado en sí. 6 Estas tres piezas han hecho correr grandes cantidades de tinta sobre si estamos delante de elementos de carácter votivo o contrariamente estaríamos hablando de juguetes. En todo caso y a efectos del presente trabajo el que es más importante es que son reflejo de una realidad tecnológica de un momento determinado. 7 El reverso de un as de bronce de Obulco presenta el arado, pero también una yunta de bueyes y una espiga de cereal (Caro Baroja 1985). 8 De hecho lo que hace Columela es recomendar que la persona que vaya a arar sea alta. 9 Se trata de unas acuñaciones con una cronología situada entre finales del siglo III e inicios del II a.C. (Barril, 1997; Gracia y Munilla 2001). 10 Algunas de estas series ya presentan grafías latinas.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
646
de desarrollo tecnológico fue utilizada la madera11, así como muy probablemente en ciertos momentos de carencia de hierro. En esta línea, podemos ver la pieza recuperada en el yacimiento de la Draga (Banyoles, Girona), en momentos del Neolítico Antiguo, interpretada con reservas por sus excavadores como reja o quizás laya, pero que en todo caso nos documentan una tradición clara de trabajo en madera (Bosch et al. 2002: 51). Al mismo tiempo, los arados en madera documentados durante el Neolítico final europeo o ya durante el Bronce antiguo en la península italiana, momento en el que a menudo se marca el inicio de su verdadero desarrollo, apoyan este planteamiento (Chardenon 1999).
Contemplamos como probable el hecho que durante un cierto tiempo los dos
elementos convivieran, quizás en mayor proporción de lo que hoy nos parece intuir. Es interesante observar la no constatación de rejas de arado en cobre o bronce. Esta ausencia parece debida a la incapacidad de ambas tecnologías para dar respuesta a las necesidades específicas de los trabajos sobre suelos (Chardenon 1999: 286)12.
A un nivel puramente arqueológico constatamos dentro de la categoría de
Preparación y Labrado de la tierra (Gráfica 1), un mayor índice de rejas de arado, con un 30 % sobre un total de 60 herramientas. Este dato, nos hace pensar en el desarrollo de una agricultura que hace del arado, su medio más característico.
Todo y ser conscientes que hablamos en todo momento de herramientas realizadas
en hierro, consideramos estas cifras bastante reveladoras. Es cierto que no podemos conocer el grado de desarrollo de otros sistemas tradicionales en madera, por ejemplo el de plantadores, y probablemente el ínfimo grado de presencia de ejemplares metálicos de estos (3%), sea debido a este hecho, pero en todo caso, cuando hablamos de agricultura protohistórica en hierro, estamos haciéndolo de una agricultura cada vez más avanzada tecnológicamente. Si sumamos los valores de rejas y paletas, podemos hablar de un 38% de herramientas de hierro directamente relacionadas con el arado. Por otra parte, les rejas presentan una variada tipología, con presencia de rejas de pala ovaladas, de tipo plano con roblones y cónicas. La presencia del tipo plano con roblones, sistema característico en la zona oriental de la península ibérica, se limita a una única pieza documentada en un nivel de derrumbe en la ciudadela ibera de Alorda Park (Calafell, Tarragona) (Masoliver 1996) de finales del siglo III a.C.; por tanto, este sistema parece, originario de la zona del País Valenciano. En cuanto a las otros dos sistemas, el tipo de pala ovalada que utiliza un sistema de fijación al dental por dos repliegues o orejeras laterales se manifiesta de forma clara en momentos de siglo III a.C., particularmente en la zona de Girona y el Languedoc, sugiriendo una especialización regional con ejemplos característicos en la Creueta (Quart, Girona) (Sanahuja 1971: Fig. 9,3), en el Puig de Sant Andreu (Ullastret, Girona) (Sanahuja 1971: Fig. 9,4), en el Mas Castellar de Pontós (Girona) sin contexto arqueológico claro (Rovira, 1999: 273), o en el oppidum de Cayla (Mailhac, Aude) (Chardenon 1999: 286, Fig.2. Soc1. y 287); mientras que la de tipo cónico, de forma muy heterogénea, la documentamos más tardíamente, a inicios del siglo II a.C. en lugares como el Molí d’Espígol en Tornabous (Lleida) (Rovira 1996a: 72-73) entre otros ejemplos.
Al mismo tiempo, del resto de valores se pueden desprender diversas conclusiones: 11 Probablemente estaríamos hablando de dentales o rejas convenientemente tratados con la acción endurecedora del fuego (Barril 1997: 96). 12 Se remite al trabajo de Ferdière, A. 1988: Les campagnes en Gaule romaine, Tome I: Les hommes et l’environnement en Gaule rurale (52 av.-486 ap.). Tome II: Les techniques et les productions rurales en Gaule (52 av.-486 ap.).
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
647
La presencia todavía importante de azadas (23%) y layas (22%) con las consecuencias agrícolas que este hecho tiene en el sentido de menor capacitad de explotación de grandes superficies de terreno. La azada se muestra como un útil de tradición muy antigua, ya presente durante el siglo V a.C. al norte de Cataluña, en concreto nos referimos a la pieza localizada en Sant Martí d'Empúries (L'Escala, Girona) (Almagro 1953: 72, Fig. 8)13. Al mismo tiempo conocemos su uso en el Languedoc, aunque en este caso desconocemos la existencia de piezas antiguas, conocemos algunas en yacimientos como Ensérune, Entremont, Teste-nègre, Ouveillan, y Nages (Tendille 1982: 43; Chardenon 1999: 285), todo y que en líneas generales se trata de piezas de fases tardías de Segunda Edad del Hierro.
Por otra parte la laya, que se nos presenta con cierta indefinición cronológica, no la
hemos de considerar como un elemento excluyente del uso del arado, sino que puede llegar a tratarse de herramientas complementarias. Aunque a menudo se la ha considerado uno de los instrumentos agrícolas más antiguos (Pla Ballester 1968a: 147; Pla Ballester 1969: 310; Sanahuja 1971: 89; Junyent y Baldellou 1972: 61; Rovira 1999: 271), tenemos ciertos problemas para situarlas en dichas cronologías. Las documentadas en la Iberia septentrional son siempre del tipo laya de pala, las de cronologías más altas las documentamos en yacimientos del Languedoc oriental, en concreto en los oppida de Comps (Gard), Mont Cavalier (Nîmes, Gard) y en Plan de la Tour (Gailhan, Gard) (Tendille 1982: 41,42,43) entre la segunda mitad del siglo V a.C. y la primera mitad del siglo IV a.C. (Tendille 1982: 41,42,43; Sanmartí 1986: 2212)14. En cuanto al área estrictamente catalana observamos como no tenemos ninguna documentada antes del siglo IV a.C. y siempre con una cronología muy poco fiable, hasta aparecer algunas piezas perfectamente datadas como las del Mas Boscà (Badalona, Barcelona) (Sanahuja 1971; Sanmartí 1986: lám. 289, núms.1 y 2), ya de finales del III o inicios del II a.C. (Junyent y Baldellou 1972; Sanmartí, 1986: 2212) o la localizada en Missatges (Tàrrega, Urgell) de finales del II a.C. o primer tercio del I a.C. (Badias et al. 2002)15, entre otras.
Tal y como hemos puesto de relieve anteriormente se considera a la laya como uno
de los instrumentos de tradición más antigua. En este sentido, Maluquer de Motes (1972) hablaba, todo y la falta de evidencias arqueológicas, de la introducción de este útil durante la 1ª Edad del Hierro. Este hecho, no parece demostrable arqueológicamente para la Ibèria septentrional, al menos y con reservas, hasta la segunda mitad del siglo V a.C. o la primera del IV a.C., debido a las localizadas en la Galia meridional. Mientras que para la zona catalana, hasta el siglo III a.C. o quizás el IV a.C., si hicieramos caso de algunas dataciones poco precisas. Al mismo tiempo su presencia en contextos valencianos hacia el 340-330 a.C. en la Bastida de les Alcuses (Moixent, Valencia), hace que no nos parezca demasiado arriesgado situar esta herramienta en nuestra área de estudio alrededor de la segunda mitat del siglo V a.C., de forma poco numerosa para, documentar una mayor consolidación a finales del IV a.C. o inicios del siglo III a.C.
13 Curiosamente ausente en el yacimiento valenciano de la Bastida de les Alcuses (Moixent, Valencia) muy rico en materiales agrícolas de hierro en momentos del siglo IV a.C. 14 Aunque hemos de reconocer que se trata de una identificación problemática, ya que Catherine Tendille las consideró houe-pic y posteriormente Catherine Chardenon (Chardenon 1999) las catalogó como rejas de arado. Por nuestra parte todo y ser conscientes que no las hemos estudiado de forma directa, de su observación se desprende su pertenencia al grupo de las layas, todo y que esta es una adscripción que realizamos con las lógicas reservas. 15 BADIAS, J.; GARCÉS, I.; SAULA, O.; SOLANES, E. 2002: “El camp de sitges ibèric de Missatges (Tàrrega, Urgell)”. Tribuna d’Arqueologia 2002 (en prensa). Barcelona.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
648
En cuanto a la presencia discreta de picos (10%), probablemente es debida a un
papel secundario, quizás más ligado a determinados trabajos no específicos del labrado. En todo caso observamos una difusión geográficamente amplia, pero cuantitativamente escasa. Al mismo tiempo que, cronológicamente tenemos muchos problemas para situarlos dentro de contextos bien datados. Disponemos de un total de 6 picos claramente identificables: dos en Sant Miquel de Sorba (Montmajor, Barcelona) (Sanahuja 1971), tres en la Cayla (Mailhac, Aude)(Chardenon, 1999) y uno en la Riba (Sant Just Desvern, Barcelona) (Solias 1990: 844)16.
Testimonial presencia de azadones (2%) y legones (2%), que probablemente
deberíamos considerar simplemente dentro del grupo de las azadas, aumentando por lo tanto su representación. La presencia de azadones es muy limitada, ya que de hecho sólo tenemos documentada una pieza en Porqueras (Banyoles, Girona) parece que del siglo III a.C. (Sanahuja 1971: 68). Probablemente esta ausencia venga dada por la dificultad de distinción con la azada, o quizás sea producto de una inexistencia real17. En referencia al legón, está muy presente en los yacimientos iberos valencianos ya en cronologías de siglo IV a.C.18, sugiriendo una mayor especialización hortícola, una situación que en nuestra área parece no darse, puesto que únicamente hemos documentado la pieza publicada en su dia por Mª Encarna Sanahuja (Sanahuja 1971: 63, 67 y 87) en Burriac (Cabrera de Mar) sin cronología clara, situada ambiguamente entre el V y I a.C.
4. HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS CULTIVOS
Dentro de esta categoría de trabajo (Gráfica 2), observamos claramente una gran mayoría de podones (43%), respecto de un total de 35 piezas. Se trata de una de las herramientas agrícolas más numerosas en la zona catalana donde hemos documentado 15 ejemplares, dos tipos morfológicamente diferenciados, el podón de hoja plana, curva y muy afilada con enmangue tubular, espigón o ocasionalmente con roblones, como ejemplo valga citar la pieza documentada en Alorda Park (Calafell, Tarragona) de siglo IV a.C. (Masoliver 1996: lám. III, 2), las de Burriac (Cabrera de Mar, Barcelona) (Sanahuja 1971: Fig. 14,1), sin contexto claro, o los peculiares ejemplares del asentamiento agrícola del Mas Castellar (Pontós, Girona) del primer cuarto del siglo II a.C., donde dos de ellos presentan una pequeña variación tipológica con la inclusión, en el extremo de la hoja, de un pequeño apéndice cúbico que los remata (Rovira y Teixidor 1997). Al mismo tiempo tenemos atestiguada la existencia de un segundo tipo, parecido a los de época romana, de hoja curva y afilada con hacha dorsal en la hoja, del que tan solo conocemos dos piezas en el yacimiento de Costa de la Vila (Santpedor, Barcelona) (Cura y Ferran 1977-1978: 189-
16 SOLIAS I ARÍS, Josep Maria. 1990: El poblament del curs inferior del Llobregat en època Ibèrica i romana. Tesis Doctoral inédita, Barcelona. Dir. Miquell Tarradell i Mateu. 17 Existe otra pieza catalogada por Sanahuja como a “azadón de dos palas” en Empúries (L'Escala, Girona) (Sanahuja 1971: 80), pero que no compartimos, puesto que a nuestro juicio no presenta las características habituales respecto a morfología y a dimensiones. 18 Útiles documentados en el asentamiento de Villares de Caudete de la Fuentes (Valencia) y en la Bastida de las Alcuses (Moixent, Valencia) en fechas situadas entre el 340/330 a.C. (Pla Ballester 1968 a: 148 y 171; Pla Ballester1969: 311 y 312).
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
649
190) con una cronología al entorno del 300 a.C.19. Por otra parte, encontramos interesante su ausencia en el Languedoc occidental, al menos en la medida de nuestros conocimientos, probablemente debida a una decantación absoluta hacia las podaderas, de tamaño sensiblemente inferior, pero con posibilidades funcionales similares.
La importante diferencia porcentual existente entre podones y el resto de útiles de esta
categoría (Gráfica 2), creemos que es debida a su destacado papel en el acondicionamiento de nuevos terrenos para al cultivo, tanto en la limpieza de la cubierta vegetal como para la poda de la viña. El resto de piezas tienen una función más bien relacionada con la cava poco profunda. Dentro de estas, se observa la supremacía de las alcotanas mochas (26%), ya documentadas a lo largo del siglo III a.C., y entre las que destacan los cinco ejemplares documentados en el oppidum del Puig Castellar de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), cuatro de ellos estudiados previamente por Sanahuja (Sanahuja 1971: 65 y 69; Sanmartí et al. 1992, 85, 205, 207) del tercer cuarto del siglo II a.C. y la última de ellas obtenida del campo de silos próximo al poblado con una cronología al entorno del 100 a.C. (Ibañez y Martínez 1991).
Esta supremacía se acentúa especialmente si las comparamos con los porcentajes de
piquetas (11%) y escardillos (9%). Por otra parte, la pequeña presencia de alcotanas (11%), la interpretamos en la medida que como herramienta compuesta tiene uno de sus usos plenamente cubierta por la presencia muy elevada de hachas. Todo y esta preeminencia de alcotanas mochas, alcotanas y piquetas se manifiestan de forma clara en cronologías muy altas, segunda mitad del siglo VI o finales del V a.C., para las primeras20 y durante la segunda mitad del siglo V a.C. para los segundas21, probablemente porque se trata de herramientas más adecuadas para la obertura de nuevos campos de cultivo, tarea sin duda muy desarrollada durante estos momentos más antiguos.
En todo caso, si agrupamos los diferentes tipos, excluyendo los podones claramente
de un uso diferenciado, obtenemos un porcentaje del 57% de útiles dedicados a estas actividades de cava poco profunda, limpieza de los campos con la extracción de raíces y malas hierbas, etc. Estos índices porcentuales, sólo se pueden interpretar en clave agrícola, estableciendo la importancia de los cultivos protohistóricos y valorando esta presencia, reflejo del grado de desarrollo de su agricultura.
19 Todo y las reticencias mostradas por Sánchez que las considera medievales (Sánchez 1984: 139) 20 Esta antigüedad viene marcada por la recuperada en Vilars d'Arbeca (Lleida) (Rovira 1999). 21 Esta cronología nos viene dada por la pieza documentada en la Cayla de Mailhac (Aude) (Chardenon 1999: 290- 291).
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
650
5. HERRAMIENTAS DEDICADAS A LA RECOLECCIÓN DE LOS CULTIVOS
Dentro del grupo de herramientas dedicadas a la recolección de los cultivos (Gráfica 3), incluimos únicamente a podaderas22 y hoces. Este hecho, nos viene dado por la propia naturaleza del trabajo que desarrollan, puesto que a menudo este tipo de tareas relacionadas con la recolección pueden ser realizadas por útiles tipo cuchillo, con la particular dificultad que presentan estos en cuanto a conservación, identificación y determinación de uso, pero también pueden ser desarrolladas por medio de herramientas huérfanas de hierro o incluso con las manos.
La mayor presencia de podaderas (60%), respecto de las hoces (40%), sobre un
total de 50 piezas, nos empuja a extraer por lo menos algunas conclusiones. La más obvia de todas sería extrapolar estos datos y, partiendo de dos apriorismos, podadera-viña y hoz-cereal, estableciendo una supremacía de la viña por sobre el cultivo cerealístico. Esta idea, válida o no, la hemos de contemplar con ciertas precauciones puesto que las diferencias de grado de conservación entre ambos útiles son importantes al presentar las hoces un mayor índice de fragmentación, pero al mismo tiempo es necesario tener en cuenta que el uso de podaderas puede estar también relacionado con el olivo, por tanto, una herramienta para dos usos claramente diferenciados.
Muestra de esta importancia, observamos la presencia en cronologías muy altas,
hacia el 575 o 550 a.C., para el área del Languedoc, sirva como ejemplo la recuperada en la Liquière (Calvisson, Gard) (Tendille 1982), y de finales del siglo V a.C. para la zona catalana, con las documentadas en el Puig de Sant Andreu (Ullastret, Girona) (Sanahuja 1971). Por contra la hoz, nos indica claramente y sin dudas, su uso para la siega. Es cierto que no nos indica el tipo de gramínea en concreto, pero si que nos aporta una clara connotación cerealística. En todo caso, este punto ha de ser abordado desde otras perspectivas arqueológicas y científicas, especialmente desde aquellas que hacen del análisis paleocarpológico su modus operandi23.
El problema con las hoces estriba en la datación, ya que todo y ser una herramienta
de tradición neolítica, la tenemos muy mal situada en contextos protohistóricos. Los ejemplares probablemente más antiguos, los tenemos en el área del Languedoc occidental, en concreto nos referimos a las seis piezas de la Cayla de Mailhac (Aude) (Chardenon 1999) datadas entre los siglos VI y II a.C.. Al mismo tiempo en los territorios situados al sur, una de las más antiguas es la localizada en el Puig de Sant Andreu (Ullastret, Girona) (Sanahuja 1971) entre el V y el III a.C., probablemente junto con la de Santa Creu d'Olorda (Molins de Rei, Baix Llobregat) (Solias 1990) de finales del IV o inicios del III a.C. En Todo caso parece que es durante la Segunda Edad del Hierro el momento de expansión y difusión de este útil.
22 Hemos de recalcar los importantes problemas de discriminación entre podones y podaderas debido a que tan solo contemplan diferencias de tamaño. De esta manera consideramos podaderas las piezas con una longitud inferior a los 20 cm (Sanmartí 1986: 2222). 23 No es que descartemos este tipo de análisis en nuestro trabajo sino que esperamos realizarlos en un futuro cercano.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
651
6. HERRAMIENTAS DEDICADAS A ALGUNAS TAREAS COMPLEMENTARIAS Si alguna de las diferentes categorías que hemos analizado se presenta más heterogénea, esta es sin ningún tipo de duda, la que contemplamos en última instancia. Nos referimos a la que agrupa a las herramientas complementarias o auxiliares (Gráfica 4). En este caso, tan solo hemos incluido tres tipos de herramientas, el hacha, la horca y la rastrillo. De las tres, la más representativa es el hacha con un 82%, sobre un total de 28 piezas. Se trata de una de las piezas más numerosas en el registro arqueológico, testimoniando la, por otra parte, lógica importancia del trabajo en madera en el mundo protohistórico. No enumeraremos aquí la gran cantidad de hachas documentadas en nuestra zona de estudio, pero en todo caso una de las más antiguas es la recuperada en Sant Jaume Mas d’en Serrà (Alcanar, Tarragona) de algún momento situado entre la mitad del siglo VII y la del VI a.C. (Gracia y García 2002; Gracia y García 1999)24.
Las otras piezas están presentes de una manera prácticamente testimonial, nos referimos a horcas y a rastrillos con un 4 y un 14% respectivamente. Estas cifras se deben, sin ningún tipo de duda a un uso generalizado de instrumentos de madera, que hacen esta presencia en hierro prácticamente anecdótica. En todo caso hemos de relacionar horcas y rastrillos con el traslado de la mies o de adobes. Así únicamente conocemos una única horca, nos referimos a la originaria del Puig Castellar (Santa Coloma de Gramenet, Barcelona) (Sanahuja 1971: 69), en bastante mal estado y por tanto presentando dudas de clasificación , datada entre el siglo V a.C. y el 200 a.C. En referencias al uso de rastrillos, conocemos tan sólo un número limitado de ejemplares, siendo el de mayor antigüedad la presente en el Puig Castellar de Santa Coloma de Gramenet, con una fluctuante cronología (V a.C. - 200 a.C.) (Sanahuja 1971: 69, 71; Sanmartí 1986; Sanmartí, 1992: 85, 177)25.
7. CONCLUSIONES
Al contemplar los datos en su conjunto (Gráfica 5) podemos observar como el elemento más remarcable es la elevada presencia de herramientas destinadas directamente al cultivo de los campos, con un 35%, seguido por un 29% de aquellas utilizadas en la recolección. Los otros dos porcentajes, herramientas complementarias o auxiliares (16%) y las destinadas al mantenimiento (20%), no hacen sino reforzar esta visión agrícola del mundo ibero septentrional.
Agrupando las 173 herramientas de tipo agrícola estudiadas, de forma que se pueda
observar el peso específico de cada una de ellas, sin las limitaciones que representan les categorías de trabajo establecidas a priori podemos extraer una serie de valoraciones (Gráfica 6). En primer lugar, es sumamente destacable el hecho que la herramienta más numerosa en el registro arqueológico, es la podadera, con un 17%, que acompañada por la
24 Gracia Alonso, F.; Garcia, D.( 2002): “El poblat de la primera Edat del Hierro de Sant Jaume-Mas d'en Serra (Alcanar, Montsià). Resultats de les intervencions 1997-2000”. Tribuna d'Arqueologia 2002 (en prensa). Barcelona. 25 De hecho la interpretación de Sanahuja no era esta, considerando dicha pieza como laya de tres púas.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
652
hoz, en tercer lugar, con un 12%, permite constatar una mayor presencia de herramientas destinadas no al cultivo, sino a la recogida. Por contra, el uso de la reja de arado, elemento paradigmático de la agricultura tradicional, se nos muestra en un discreto 10%. Hecho que forzosamente nos vuelve a remitir al uso de la madera para la fabricación de este tipo de elemento, o permite pensar en otras posibilidades en el labrado, ya sea por medio de plantadores, evidentemente en madera, ya sea con el uso generalizado de layas (8%) o azadas (8%). Igualmente, se puede observar como las herramientas destinadas al mantenimiento no tienen un peso específico demasiado importante; en este sentido, los podones, que eran mayoritarios en su categoría de trabajo (43%), ven relativizada su importancia en la gráfica general, con un discreto 9%. En esta misma categoría, el único tipo que mantiene cierto nivel son las alcotanas mochas, con un 5% del total. Por otra parte, la presencia de hachas (13%) se mantiene dentro de unos parámetros importantes, mostrándose como el segundo tipo de herramienta más habitual. El resto de útiles presenta unos niveles porcentuales por debajo del 3%, por tanto los consideramos secundarios en cuanto a su importancia global.
Valorando la cantidad de la información obtenida, observemos como la mayor parte
de los útiles estudiados pertenecen a un número limitado de yacimientos (una cincuentena) y a unas áreas más o menos definidas con importantes lagunas, quizás en parte por posibles diferencias en los patrones de asentamiento y a probables defectos de investigación arqueológica.
En líneas generales, podemos hablar de una verdadera generalización del utillaje
agrícola en hierro en la Iberia septentrional, durante el Ibérico Pleno. Todo y que no creemos en una difusión centralizada desde los núcleos comerciales coloniales, por la gran heterogeneidad del utillaje, esta generalización, a menudo se contempla como un elemento relacionado con la presencia colonial y a las transformaciones socioeconómicas que este comercio implicaría. Estas transformaciones, pasarían por la adopción de una agricultura de tipo intensivo con el objetivo de obtener importantes cantidades de excedente agrícola, preferentemente cerealístico, como producto de intercambio comercial.
En esta línea y tal como hemos comentado anteriormente, la presencia mayoritaria
de rejas de arado (30%), dentro del grupo de las herramientas destinadas al labrado, nos remite a un sistema de producción de cereales donde la fuerza de tiro de los animales ha de tener un papel preponderante y donde el cultivo extensivo puede ser realizado con menos mano de obra, obteniendo un mayor rendimiento. En cuanto a la fuerza de tiro animal, iconográficamente atestiguada, permite plantear sistemas de cultivo donde el uso de adobes para aumentar su fertilidad sea una práctica común. En todo caso, este es un hecho difícilmente demostrable a nivel arqueológico.
Si tratamos de analizar la evolución de la agricultura protohistórica en la Iberia
septentrional, podemos considerar que el paso inmediatamente anterior a esta agricultura avanzada sería una agricultura de tipo itinerante, probablemente de rozas.
En esta línea, y tan sólo a modo de ejemplo, el registro arqueológico de algunos yacimientos iberos, como Barranc de Gàfols y Barranc de Sant Antoni (Ginestar, Tarragona), nos documentan en fechas anteriores al siglo VI a.C., una situación de gran dispersión de yacimientos, de indicios de escasez demográfica, de escaso desarrollo urbanístico, de importancia de la ganadería de ovicápridos y, lo más importante, de
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
653
reocupación y abandono periódico de los mismos asentamientos, al mismo tiempo que observamos una ausencia casi absoluta de materiales férricos y de sistemas de almacenaje, características también observables para otras zonas costeras catalanas y en algunas áreas de montaña (Sanmartí et al. 2000: 180).
Estas circunstancias llevarían a pensar en un sistema agrícola de rozas, que utilizase
el fuego y la tala para la puesta en uso de nuevas tierras, madera para la construcción, leña, carbón vegetal, etc. En esta línea, vemos como las primeras herramientas en hierro documentadas en nuestra área de estudio, son precisamente hachas. Este sistema, complementado con una importante actividad de recolección y sin duda, con la ganadería, por otra parte, limitaría la concentración de la población y el establecimiento de un poder jerarquizado (Wolf 1975: 38). Así, podríamos hablar de un abandono progresivo durante la Primera Edad del Hierro del modo de producción doméstico, o familiar, caracterizado por una economía de subsistencia (Sanmartí 1986: 2590).
Este estado de cosas se vería profundamente modificado durante la Segunda Edad
del Hierro por el gran desarrollo del comercio mediterráneo, momento en que el utillaje agrícola va conformando su estado definitivo y la base económica se canaliza hacia la producción excedentaria de cereales, probablemente a través de los enclaves coloniales fenicios y griegos (Gracia, 1995: 99). Esta nueva situación, tan solo puede darse con la jerarquización creciente de los asentamientos y la centralización de los recursos excedentários, por tanto en base a profundos cambios socioeconómicos. Plateándose una explicación lógica a las grandes concentraciones de silos que documentamos en algunas zonas catalanas en esta época.
Otro dato que no podemos dejar de lado es la importante presencia de podaderas
(17%) y, por tanto, podemos suponer un papel destacado, en este sistema económico, del cultivo de la viña y probablemente de la arboricultura en general. Igualmente la presencia de azadas, azadones y legones, parece justificar la existencia de tierras de regadío, probablemente en las proximidades de los ríos, donde se realizarían trabajos hortícolas.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
654
IMÁGENES
Rejas30%
Azadas23%
Azadones2%
Layas22%
Picos10%
Rastillos8%
Plantadores3%
Llegons2%
Gráfica 1: Herramientas para el preparado y cultivo.
Alcotanas
mochas
26%
Escardillo
9%
Piquetas
11%
Podones
43%
Alcotanas
11%
Gráfica 2: Herramientas destinadas al mantenimiento de los cultivos.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
655
PodadorasHoces
60%
40%
0
5
10
15
20
25
30
Gráfica 3: Herramientas utilizadas en la recolección de los cultivos.
HachasHorcas
Rastrillos
82%
4%14%
0
5
10
15
20
25
Gráfica 4: Herramientas de uso complementario.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
656
Recolecci—n29%
Mantenimiento20%
Labrado35%
Auxiliares16%
Gráfica 5: Relación porcentual entre las diferentes categorías de trabajo
Layas8%
Rejas10%
Plantadores1%
Azadas8%
Podadoras17%
Hoces12%
Alcotanas2%
Podones9%
Escardillos2%
Hachas13%
Horcas1%
Piquetas2%
Alcotanas mochas
5%
Legones1%
Picos3%
Azadones1%
Paletas3%
Rastillos2%
Gráfica 6: Relación porcentual entre las diferentes herramientas agrícolas
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
657
BIBLIOGRAFÍA Aitken, R.; Aitken, B. (1935): “El arado castellano. Estudio preliminar”. Anales del Museo
del Pueblo Español I , Madrid: 109-138. Almagro, M. (1953): “Las necrópolis de Ampurias”. Monografias Emporitanas II, vol. I,
Barcelona: 399. Alonso Martínez, N. (1997): La agricultura a la Plana Occidental Catalana durant la
protohistòria, Tesis Doctoral, Universitat de Lleida. --- (2000): “Cultivos y producción agrícola en época ibérica “. III Reunió sobre Economia
en el Món Ibèric, (SAGVTUM-PLAV, Extra-3): 25-46. Anònim. (1915-1920): “El Tossal de les Tenalles de Sidamunt”, Anuari I.E.C.:607-616. --- (1907): “Excavaciones a Puig Castellar”, Anuari I.E.C.: 461-473. Arribas, A. (1968): “Las bases económicas del Neolítico al Bronce”. En M. Tarradell (dir.).
Estudios de Economía Antigua de la Península Ibérica. Ponencias presentadas a la 1ª Reunión de Historia de la economía antigua de la Península Ibérica. Barcelona, Ed. Vicens-Vives: 33-60.
Alaudell i Marqués, J. (1993): “Metal· lúrgia i útils fèrrics agrícoles/ ramaders prerromans a l'àrea laietana”, Gala, 2: 227-236.
Barberà, J., Pascual, R. (1969-1970): “El poblado prerromano de Sant Miquel, en Vallromanes-Montornès (Barcelona)”. Ampurias XXXI-XXXII: 273-283.
Barril Vicente, M. (1992): “Instrumentos de hierro procedentes de yacimientos celtibéricos de la provincia de Soria en el Museo Arqueológico Nacional”. Boletín del Museo Arqueológico Nacional X: 5-24.
--- (1993): “¿Tumba de labrador? celtibérico procedente de Turmiel (Guadalajara) en el M.A.N.” Boletín del Museo Arqueológico Nacional XI: 5-16.
--- (1997): “Arados prerromanos de la Península Ibérica: Las rejas y su distribución zonal en el interior peninsular”. En F. Burillo Mozota (coord.): IV Simposio sobre celtíberos. Economía. Daroca (Zaragoza): 89-101.
--- (1999): “Arados prerromanos del interior de la península ibérica: tipos, rejas y elementos de unión” Els productes alimentaris d'origen vegetal a l'Edat del Ferro de l'Europa occidental: de la producció al consum. Actes del XXII Col· loqui Internacional per a l'Estudi de l'Edat del Ferro.. Girona, Museu d'Arqueologia de Catalunya, (Sèrie Monogràfica 18): 297-307.
Bosch Gimpera, P. (1915-1920): “El donatiu de Puig Castellar per Ferran de Sagarra a l'I.E.C”, Anuari I.E.C., VI: 593-597.
Bosch, À.; Chinchilla, J.; Tarrús, J.; Nieto, X.; Palomo, A.; Raurich, X. (2002): “Les campanyes dels anys 2000 i 2001 al jaciment del Neolític Antic de la Draga (Banyoles)”. En A. Martín, M. Mataró, J. Mª Nolla (org): Sisenes jornades d’Arqueologia de les comarques gironines. Sant Joan de les Abadesses: 45-51.
Bouso García, M.; Fernández Hidalgo, Mª J.; Gago Muñoz, N.; Pons I Brun, E. (2000): “La producción agrícola y la transformación y conservación de cereales en Mas Castellar-Pontós”. III Reunió sobre Economia en el Món Ibèric, (SAGVTUM-PLAV, Extra-3): 115-123.
Brunhes Delamarre, M. J. (1985): La vie agricole et pastorale dans le monde: techniques et outils traditionnels: 216.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
658
Buxó, R.; Pons, E.; (dirs). (1999): Els productes alimentaris d'origen vegetal a l'Edat del Hierro de l'Europa occidental: de la producció al consum. Actes del XXII Col· loqui Internacional per a l'Estudi de l'Edat del Hierro. Girona, Museu d'Arqueologia de Catalunya, (Sèrie Monogràfica 18): 408.
Calvo, I.; Cabré, J. (1917): “Excavaciones en la Cueva y Collado de los Jardínes (Santa Elena, Jaén)”, Memorias de la J.S.E.A. 8: 34 y 41.
Caro Baroja, J. (1985): “Los arados españoles. Sus tipos y repartición”. Tecnología popular española. Galaxia Gutenberg, Círculo de Lectores, 1996: 491-576.
--- (1949): “Los arados españoles: Sus tipos y repartición”. Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, Tom. I: 3-96.
--- (1985): “La vida agraria tradicional, reflejada en el arte español”. Tecnología popular española. Galaxia Gutenberg, Círculo de Lectores, 1996: 29-106.
Chardenon, N. (1999): “Agriculture à l’Âge du fer et outillage à Mailhac (Aude)”. Els productes alimentaris d'origen vegetal a l'Edat del Ferro de l'Europa occidental: de la producció al consum. Actes del XXII Col· loqui Internacional per a l'Estudi de l'Edat del Ferro. Girona, Museu d'arqueologia de Catalunya, (Sèrie Monogràfica 18): 281-295.
Coll i Monteagudo, R. (1987): El poblat ibèric de la Cadira del Bisbe (Premià de Dalt, El Maresme): història de la investigació i estat de la qüestió. Premià de Mar: 270.
Cubero Corpas, C. (1994): La agricultura en la Edad del Hierro en el nor-nordeste de la Península Ibérica a partir del análisis paleocarpológico. Tesis Doctoral. Universitat de Barcelona.
--- (1998): La agricultura durante la Edad del Hierro en Cataluña a partir de las semillas y los frutos. Ed. SERP. Universitat de Barcelona: 138.
Cura, M., Ferran, A. M. (1977-1978): “El poblat pre-romà de la Costa de la Vila (Santpedor-comarca Bages-)”, Pyrenae, 13: 181-192.
Feugère, M. (1990): “Les petits objets de l’îlot 3”. Lattara 3. Foilles dans la ville antique de Lattes (les îlots 1,3 et 4-nord du quartier Saint- Sauveur). Lattes: 191-203.
García Bellido, M. P.; Ripollés, P.P. (1998): “La moneda ibèrica: prestigi i espai econòmic dels ibers”. Els Ibers Prínceps d’Occident, Barcelona, Ed. Fundació Caixa de Pensions: 205-215.
Gonzalo, C.; López, A.; Pons, E.; Vargas, A. (2000): “Producción y almacenamiento de cereal en la zona emporitana: Mas castellar de Pontós (Girona, España)”. Els productes alimentaris d'origen vegetal a l'Edat del Hierro de l'Europa occidental: de la producció al consum. Actes del XXII Col· loqui Internacional per a l'Estudi de l'Edat del Hierro. Girona, Museu d'Arqueologia de Catalunya, (Sèrie Monogràfica 18): 311-323.
Gracia Alonso, F. (1995): “Producción y comercio de cereal en el n.e. de la península ibérica entre los siglos VI-II a.c.”, Pyrenae, 26: 91-113.
Gracia Alonso, F.; Garcia, D. (2002): “El poblat de la primera Edat del Hierro de Sant Jaume-Mas d'en Serra (Alcanar, Montsià). Resultats de les intervencions 1997-2000”. Tribuna d'Arqueologia 2002 (en prensa).
--- (1999): “La primera fase del poblamiento protohistórico en el área sur de la desembocadura del Ebro. El poblado fortificado de Sant Jaume-Mas d'en Serra (Alcanar). Campañas 1997-1998”. RAP 9: 131- 155.
Gracia Alonso, F.; Munilla Cabrillana, G. (2001): Cultura ibérica. Hipertexto multimedia. Barcelona, Ed. Universitat de Barcelona.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
659
Ibáñez i Berruezo, G.; Martínez i Hualde, A. (1991): Sitges ibero-romanes a la base oriental del poblat ibèric de Puig Castellar (Santa Coloma de Gramenet, Barcelonès) els anys 1972 al 1979, Santa Coloma de Gramenet: 121.
Iriarte, M. J. (2000): “Antropización del paisaje y economía de producción en Euskal-Herria durante el primer milenio”. Els productes alimentaris d'origen vegetal a l'Edat del Hierro de l'Europa occidental: de la producció al consum. Actes del XXII Col· loqui Internacional per a l'Estudi de l'Edat del Hierro. Girona, Museu d'Arqueologia de Catalunya (Sèrie Monogràfica 18): 117-126.
Jimeno, A.; de la Torre, J. I.; Berzosa, R.; Granda, R. (1997): “El utillaje de hierro en Numancia y su información económica”. En F. Burillo Mozota (coord.): IV Simposio sobre celtíberos. Economía. Daroca, Zaragoza: 103-113.
Junyent, E., Baldellou, V. (1972): “Estudio de una vivienda layetana del poblado de Mas Boscà”. Revista Príncipe de Viana núm. 126-127.
Lucas Pellicer, M.ª R. (1990): “Transcendencia del tema de labrador en la ceràmica ibérica de la Provincia de Teruel”. Zephyrus XLIII: 293-303.
Maluquer de Motes, J. (1968): “Panorama económico de la primera Edad del Hierro”. M. Tarradell (dir.): Estudios de Economía Antigua de la Península Ibérica. Ponencias presentadas a la 1ª Reunión de Historia de la economía antigua de la Península Ibérica. Barcelona, Ed. Vicens-Vives.
--- (1972): Proceso histórico-económico de la primitiva población peninsular, Instituto de Arqueología y Prehistoria, Universidad de Barcelona. (Publicaciones Eventuales 20).
Martí Jumet, F. (1969-1970): “Las hachas de bronce en Cataluña”, Ampurias XXXI-XXXII: 105-151.
Masoliver i Callado, M. (1996): Mobiliari metàl· lic del jaciment d'Alorda Park o de les Toixoneres (Calafell, Baix Penedès). Miscel· lània Penedesenca, XXIV:145-160.
Mata Parreño, C. (1997): “Les activités de production dans le monde ibèrique”. Les Ibères. Barcelona, Ed. Fundació Caixa de Pensions,: 95-101
Mata Parreño, C.; Pérez Jordà, G (eds) (2000): “Ibers. Agricultors, artesans i comerciants”. III Reunió sobre Economia en el Món Ibèric, València (SAGVTUM-PLAV, Extra-3): 439.
Mingote Calderón, J.L. (1990): Catálogo de aperos agrícolas del Museo del Pueblo Español. Madrid, Ministerio de Cultura, 273.
--- (1996): Tecnología Agrícola Medieval en España. Una relación entre la etnología y la arqueología a través de los aperos agrícolas. Ministerio de Agricultura, Madrid, 204.
Munilla Cabrillana, G. (2000): “El profesor Juan Maluquer de Motes y la investigación en el poblado de Alto de la Cruz (Cortes, Navarra)”. Pyrenae núm. 20-23: 37-40.
Oliva, M. (1958): Excavaciones arqueológicas en la ciudad ibérica de Ullastret (Gerona). Octava y novena campañas de trabajo. Actividades del Servicio Provincial de Investigaciones Arqueológicas, conservación y Catalogación de Monumentos de la Excma Dip. De Gerona y de la Delegación de excavaciones en 1957-1958, Anales del Instituto de Estudios Gerundenses, 12: 319-337.
Oliver Foix, A. (2000): La cultura de la alimentación en el mundo ibérico. Geografia i Història. Col· lecció Universitària. Diputació de Castelló.
Olmos, R.; Tortosa, T.; Iguacel, P. (1992): Catálogo. La sociedad ibérica a través de la imagen. Madrid Ministerio de Cultura, 279.
Pérez Jordà, G. (2000): “La conservación y la transformación de los productos agrícolas en
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
660
el mundo ibérico”. Ibers. Agricultors, artesans i comerciants. III Reunió sobre Economia en el Món Ibèric. Valencia (SAGVTUM-PLAV, Extra-3): 47-68.
Pla Ballester, E. (1950-1951): “Un arado ibérico votivo. Notas sobre los arados antiguos”. Saitabi, VIII: 12-27.
--- (1968a): “Instrumentos de trabajo ibéricos en la región valenciana”. En M. Tarradell (dir.): Estudios de Economía Antigua de la Península Ibérica. Ponencias presentadas a la 1ª Reunión de Historia de la economía antigua de la Península Ibérica. Barcelona. Ed. Vicens-Vives: 142-190.
--- (1968b): “Aportaciones al conocimiento de la agricultura antigua en la región de Valencia”, R.S.L. XXXV, Ommagio a Fernand Benoit: 319-354.
--- (1969): “Notas sobre economía antigua del País Valenciano. El instrumental metálico de los obreros ibéricos”. X Congreso Nacional de Arqueología (Mahó 1967). Zaragoza, Seminario de Arqueología de la Universidad de Zaragoza,: 306-337.
Pons i Brun, E.; Rovira i Hortalà, M. C. (1997): “El dipòsit d’ofrenes de la fossa 101 de Mas Castellar de Pontós: Un estudi interdisciplinar”, Estudis Arqueològics 4.
Pons, E., Fernández, M.J., González, H., Gago, N., Bouso, M. (2000): “El establecimiento agrario de Mas Castellar de Pontós (s.III-II a. C.)”. L’hàbitat protohistòric a Catalunya, Roselló i Llenguadoc occidental. Actualitat de l’arqueologia de l’Edat del Hierro. Actes del XXII col· loqui internacional per a l'estudi de l'Edat del Hierro. Girona MAC, (Sèrie monogràfica 19): 147-159.
Prevostí, M. (coord). (1995): Autopistas i Arqueologia. Memòria de les excavacions en la prolongació de l’autopista A-19. Autopistas C.E.S.A. Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura. L’Hospitalet de Llobregat.
Rees, Sian E. (1979): Agricultural implements in Prehistorian and Roman Britain Oxford, 2 vols. (B.A.R. British Series, 69).
--- (1981): “Ancient Agricultural Implements”. Shire Archaeology 15. Ribas i Bertrán, M. (1964a): Els orígens de Mataró, Mataró, 208. --- (1964b): “El poblado ibérico de Ilduro”. Madrid (Excavaciones Arqueológicas en
España, nº 30). Rovira Hortalà, M. C. (1996a): “Materials metàl· lics ibèrics del museu comarcal de
l’Urgell”, Tàrrega, Urtx 9: 67-80. --- (1996b): Objectes metàl· lics i activitat metal· lúrgica al jaciment del Mas
Castellar de Pontós (Alt Empordà). Memòria 1993-1996, inèdita. --- (1999): “Aproximación a la agricultura protohistórica del noroeste de la península ibérica
mediante el utillaje metálico”. Els productes alimentaris d'origen vegetal a l'Edat del Ferro de l'Europa occidental: de la producció al consum. Actes del XXII Col· loqui Internacional per a l'Estudi de l'Edat del Ferro. Girona, Museu d'Arqueologia de Catalunya, (Sèrie Monogràfica 18): 269-280.
Rovira Hortalà, M. C., Teixidor, E. (1997): “Els objectes metàl· lics”. En Pons i Brun, E.; Rovira i Hortalà, M. Carme: El dipòsit d’ofrenes de la fossa 101 de Mas Castellar de Pontós: Un estudi interdisciplinar. Univ. de Girona. Depart. de Geografia, Història i Història de l’Art. Girona. (Estudis Arqueològics 4).
Rovira i Port, J. (1993): “Un motlle de hacha plana a Guissona (La Segarra, Lleida)”. Gala, 2: 65 a 67.
Ruiz Rodríguez, A., Molinos Molinos, M. (1993): Los Iberos. Análisis arqueológico de un proceso histórico. Jaén.
Sanahuja Yll, Mª E. (1971): “Instrumental de hierro agrícola e industrial de la época ibero-romana en Cataluña”. Pyrenae, 7: 62-110.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
661
Sánchez i Campoy, E. (1984): El poblament pre-romà al Bagès. El poblament pre-romà a les valls mitjanes del Llobregat i del Cardener. Manresa, 241.
Sancho i Planas, M. (1992): “Utillaje agrario en la Cataluña medieval (s. X-XV)”. Primeras Jornadas Internacionales sobre Tecnología agraria tradicional. Ministerio de Cultura. Dirección general de Bellas Artes y Archivos: 109-118.
Sanmartí Grego, J. (1986): “La Laietània ibèrica. Estudi d'Arqueologia i d'Història”. Tesis Doctoral inédita dirigida per Miquel Tarradell i Mateu . Barcelona.
--- (1993): “Els jaciments ibèrics de la vall mitjana de la Riera de Caldes”. Gala, 2: 159-208.
--- (2000): “Les relacions comercials en el món ibèric”. III Reunió sobre Economia en el Món Ibèric, (SAGVTUM-PLAV, Extra-3): 307-328.
Sanmartí, J., Santacana, J., Serra, R. (1984): “El Jaciment ibèric de l’Argilera i el poblament protohistòric al Baix Penedès”. Quaderns de Treball, 6. Barcelona: 107.
Sanmartí, J., Gili, E., Rigo, A., de la Pinta, J. LL. (1992): “Els primers pobladors de Santa Coloma de Gramanet. Dels orígens al món Romà”. Història de Santa Coloma de Gramanet, 1. Santa Coloma de Gramanet: 241.
Sanmartí, J., Belarte, M. C., Santacana, J., Asensio, D., Noguera, J. (2000): “L'assentament del Bronze Final i Primera Edat del Hierro del Barranc de Gàfols (Ginestar, Ribera d'Ebre)”. Arqueomediterrànea 5/2000: 244.
Solé i Casanoves, M. (1994): Feines i eines del camp de la Segarra, Edició a cura de Mercè Viladrosa i de Tuya. (Cervera Quaderns del Centre, 1): 75.
Serra i Vilaró, J. (1921): Poblado ibérico de Anseresa (Olius). Junta Superior de Excavaciones i Antigüedades nº 35. Madrid: 25.
--- (1922): “Poblado ibérico de San Miguel de Sorba”. Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades nº 44. Madrid: 46.
Tendille, C. (1982): “Mobilieres métalliques protohistoriques de la région nîmoise: instruments et outils divers (V)”. Documents d’Archéologie Méridionale 5: 33-52.
Verdin, F.; Brien-Poitevin, F.; Chabal,L.; Marinval, P.; Provansal, M. (1996-1997): “Coudounèu ( Lançon-de-Provence, Bouches-du-Rhône): une ferme-grenier et son terroir au Ve s. av. J-C”. DAM , 19-20 Lattes, France: 165-198.
Vilaseca Anguera, S. (1953): Coll del Moro poblado y túmulo posthallstáticos en Serra de Almors, término de Tivissa Bajo Priorato. Instituto de Estudios ibéricos y Etnología valenciana. Estudios ibéricos, núm. 1, València.
Violant y Simorra, R. (1953): “Un arado y otros aperos ibéricos hallados en Valencia y su supervivencia en la cultura popular española”. Zephyrus IV: 119-130.
--- (1950): “El arado tradicional de la comarca de Jaca y el esculpido en el claustro de San Juan de la Peña. Contribución al estudio de los arados radiales de la península ibérica y el Atlas Etnográfico del Pirineo”. Pirineos, 15-16: 187-212.
--- (1958): “El arado y el yugo tradicionales en Cataluña” Revista de Dialectologia y tradiciones populares, XIV, Cuadernos 1 i 2: 306-353, 441- 497.
Wolf, E. (1975): Los campesinos. Barcelona, Ed. Labor.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
662
Estudio tipológico y funcional del instrumental de molienda y triturado de alimentos vegetales de la
Layetania ibérica1
Marta Portillo Ramírez*
Resumen: Los procesos de molienda y triturado de productos vegetales se encuentran bien documentados arqueológicamente en los yacimientos Layetanos estudiados, por la presencia de un utillaje lítico ciertamente diversificado, representado principalmente por molinos y morteros. En este trabajo pretendemos revalorizar la existencia de un instrumental especializado en el procesado de productos alimentarios para el consumo humano, que presenta usos concretos y diversos que pueden ser identificados a partir del análisis tipológico. Palabras clave: sistemas de molienda, molinos a vaivén, molinos rotativos, Edad de Hierro, Cultura Ibérica, Layetania. 1. INTRODUCCIÓN
La transformación y procesado de los productos vegetales es una actividad básica para la alimentación de las comunidades humanas. Este procesado de alimentos de origen vegetal se realiza principalmente con la finalidad de eliminar las substancias indigestas o componentes que pueden resultar tóxicos. Sin duda alguna, entre los procesos de transformación de alimentos, la molienda y el triturado constituyen una de las actividades fundamentales. Los objetivos del proceso pueden ser complejos y diversos: separar la parte deseable de la indeseable, despojar el grano de la cascarilla, o alterar la forma física del alimento, como es el caso de la harina, la sémola y otros productos (Alonso 1999: 232). En definitiva, la molienda y el triturado permiten la reducción del tamaño de las partículas, con la cual cosa el alimento resulta más fácilmente asimilable y digerible para el consumo humano.
La transformación del grano en un producto harinoso, es una actividad
fundamental para la alimentación de una comunidad. Se trata de un trabajo laborioso y 1 Esta comunicación es un resumen de la memoria de Licenciatura inédita presentada en la Universitat de Barcelona en septiembre de 2000 con el título La mòlta i triturat d’aliments vegetals a la Laietània ibèrica, dirigida por el Dr. Joan Sanmartí Grego. Cabe señalar que los datos presentados en este trabajo preliminar han sido ampliados, lo que nos ha permitido profundizar en la temática en cuestión, siendo incluidos algunos yacimientos Layetanos que no habían sido estudiados y con la actualización de los materiales aportados por recientes intervenciones arqueológicas y nuevas publicaciones aparecidas desde la presentación de la citada memoria de Licenciatura. * Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia, Facultat de Geografia i Història - Universitat de Barcelona. Baldiri Reixac s/n, 08028 Barcelona. Correo electrónico: [email protected]
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
663
cotidiano, habitualmente de ámbito doméstico, pero que muy probablemente en sociedades protohistóricas se podría haber desarrollado de una manera más compleja y especializada de lo que tradicionalmente ha considerado.
Las actividades relacionadas con la molienda y triturado de alimentos son fácilmente observables en los yacimientos arqueológicos por la presencia de un instrumental lítico formado básicamente por molinos y morteros, que son los más frecuentemente identificados. Las técnicas de molienda determinan la calidad final del producto: el triturado del grano se realiza en un mortero de piedra u otro instrumento, dando lugar a un producto grosero; en cambio, para la transformación del grano en un producto más fino y harinoso se utiliza el molino (Buxó 1997: 303). En función del tipo de acción realizada para utilizar el instrumento, hablaremos de morteros, molinos a vaivén y molinos rotativos. Por lo que se refiere a los morteros, la acción realizada es la percusión; en el caso de los molinos es la fricción. El molino a vaivén es el más antiguo, denominado en ocasiones “de tipo prehistórico”; el molino rotativo aparece en contextos protohistóricos entre finales del siglo VI aC e inicios del siglo V aC (Alonso 1996a, Alonso 1996b, Alonso 1999, Alonso 2002a). La introducción del molino rotativo supone una innovación importante en relación a los procesos de la molienda. Sin duda alguna, implica una notable mejora en la calidad del trabajo, ya que resulta una actividad ciertamente dura a nivel físico, cosa que genera a su vez un aumento de la productividad.
Por otra parte, cabe señalar que este tipo de material ha tenido siempre un reducido interés en los trabajos arqueológicos. En primer lugar porque se les interpretaba directamente la funcionalidad, elaborar harinas de cereales, y después debido a su tamaño y peso, que muchas veces ha determinado que no fueran ni siquiera recuperados de la excavación, imposibilitando de esta manera su estudio y conservación. Por lo tanto, resulta ciertamente problemático el estudio de los sistemas de molienda por la falta de información en gran parte de las publicaciones y memorias de excavación arqueológicas, ya que muchas veces las referencias son incompletas, e incluso inexistentes. Tan sólo en los últimos años se ha empezado a actualizar los datos sobre los instrumentos de molienda, principalmente los molinos y morteros, y este tipo de utillaje empieza a tener su peso real en los estudios monográficos sobre yacimientos arqueológicos (Martín et al. 1999; Sanmartí et al. 2000; Pons 2002; Alonso 2002b; Portillo 2002; Portillo en prensa).
En los últimos años, las aportaciones de nuevas técnicas de análisis, como son los estudios petrográficos (láminas delgadas y análisis químicos), de trazas de uso (traceología), de microrestos vegetales (fitolitos) y otros residuos (química orgánica), evidencian que la funcionalidad y las implicaciones tecnológicas en relación a estos materiales, son mucho más complejas de lo que tradicionalmente se consideraba. En definitiva, resulta evidente que el estudio de los sistemas de molienda y triturado de productos vegetales puede resultar una aportación significativa al conocimiento de las actividades económicas y la alimentación de estas sociedades.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
664
2. ANÁLISIS TIPOLÓGICO El presente trabajo consiste, básicamente, en el análisis tipológico del instrumental de molienda y triturado procedente de diversos yacimientos de la Layetania ibérica (fig. 1). Se trata de yacimientos, poblados, lugares de hábitat y campos de silos que se encuentran en la costa central catalana, concretamente en las actuales comarcas del Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Oriental y Vallès Occidental (provincia de Barcelona), zona que se corresponde con lo que se cita en las fuentes antiguas como Layetania. En total, se ha procedido al estudio de un conjunto formado por unas 300 piezas procedentes de una quincena de yacimientos ibéricos.
Los procesos de molienda y triturado se encuentran bien documentados en los yacimientos arqueológicos estudiados, por la presencia de un utillaje lítico ciertamente diversificado, que está constituido principalmente por molinos y morteros. Se conocen dos clases de instrumentos de molienda de cereales en el Mediterráneo, en función del movimiento que los acciona: molinos a vaivén (movimiento lineal) y molinos rotativos (movimiento rotativo o alternativo de semirotación).
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
665
2.1. Molinos a vaivén En este grupo se encuentran los tipos más antiguos, por ello han sido denominados también “molinos de tipo prehistórico”. Están formados por una parte pasiva más o menos plana o trabajada, y una pieza activa de menor tamaño, conocida generalmente con el nombre de “mano de molino”. En ocasiones pueden ser barquiformes, como veremos más adelante, dependiendo de la tipología y del desgaste producido por su utilización. Como acabamos de ver en el apartado anterior, el movimiento que se realiza es rectilíneo, y puede ser en un sentido o en dos, produciéndose de esta manera un movimiento de vaivén.
En el caso de los molinos a vaivén, no existe por el momento una tipología general para una descripción de los tipos de época protohistórica. Sin embargo, en los últimos años se han realizado estudios tipológicos en diversos yacimientos. Este es el caso del estudio de M.T. Genís en los yacimientos de Puig de Sant Andreu (Ullastret, Baix Empordà) y el Puig Castellet (Lloret de Mar, La Selva) (Genís 1985; Genís 1986); M. Py para los materiales de Lattes (Hérault, Francia) (PY 1992); y los trabajos del equipo de Barranc de Gàfols (Ginestar, Ribera d’Ebre) (Asensio et al. 2002). La tipología que hemos utilizado para el análisis de los molinos a vaivén es la propuesta por N. Alonso para el estudio del material procedente de diversos yacimientos protohistóricos de Catalunya Occidental (Alonso 1999), ya que no se fundamenta en un único yacimiento y permite ser aplicada a una región más amplia. En la citada tipología, se han establecido 5 grupos básicos que pueden ser resumidos en la siguiente tabla (fig. 2):
Tipo: descripción V-P1: piezas pasivas, generalmente de planta ovalada y sección de la superficie exterior
redondeada. La superficie de fricción puede presentarse cóncava (molinos de tipo barquiforme)
V-P2: piezas pasivas retocadas que presentan una morfología pseudorectangular y superficie de fricción que puede presentarse también cóncava. El grosor de estas piezas es inferior que en el grupo anterior.
V-P3: piezas pasivas que han sido retocadas para obtener una concavidad importante de la superficie laboral. En este caso se realiza un movimiento rotativo o semirotativo, pero también permite realizar la percusión.
V-A: parte activa (mano de molino)
V-P/A: piezas en las que las características morfológicas no nos permiten atribuirlas como pasivas o activas. Posible ambivalencia funcional.
Fig. 2: Tabla tipológica de los molinos a vaivén (a partir de Alonso 1999).
Entre los materiales layetanos estudiados, han podido ser identificados los cinco
grupos tipológicos que acabamos de describir; entre las pasivas los tipos V-P1, V-P2 y en menor grado V-P3, de la misma manera que las piezas activas (V-A) y el grupo de las pasivas/activas (V-P/A) (fig. 2, fig. 6). En un grupo V general se han clasificado aquellas piezas en las que la atribución tipológica ha resultado difícil de determinar. Cabe destacar que en esta zona no se ha identificado ningún ejemplar de molino de tolva (a propósito de este tipo de molino véase en la bibliografía Moritz 1958: 42-52; White 1963: 202; Amouretti 1986: 140-144; PY 1992: 185), que se encuentra muy extendido en el Mediterráneo oriental en las mismas cronologías. En el noreste peninsular se conoce un único fragmento en la colonia griega de Rhode (Genís 1986:
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
666
113), con una datación aproximada de siglo IV aC, así pues, una pieza estrechamente vinculada a la existencia de las relaciones comerciales griegas.
Como se puede apreciar en el gráfico correspondiente a la tipología de molinos a vaivén (fig. 3) entre las piezas pasivas, destaca claramente el tipo correspondiente a la morfología barquiforme (tipo V-P1, 41 piezas, 39% de los molinos a vaivén). Los tipos V-P2 y V-P3 se encuentran también representados, pero en menor grado (5 piezas, 5% y 3 piezas, 3%, respectivamente). Las partes activas han podido ser estudiadas, en algunos casos y no siempre en todos los yacimientos, dado que resulta más difícil su identificación y recuperación (16 piezas, 16%). Por otra parte, podemos observar que una parte significativa del material puede caracterizarse por una ambivalencia funcional, ya que por sus características morfológicas, podrían haber sido utilizadas tanto como partes activas como por pasivas (tipo V-P/A, 33 piezas, 32%). Para acabar, se ha incluido un grupo general (V), en el que se encuentran los ejemplares de difícil determinación, en gran parte constituido por material fragmentario (5 piezas, 5%).
Para esta ordenación tipológica de los ejemplares layetanos, hemos seguido
criterios puramente morfológicos. En primer lugar, la forma de la planta, la superficie de fricción y la superficie de reposo, teniendo en cuenta asimismo las secciones longitudinales y transversales. De la misma manera, se han tenido en cuenta las dimensiones de las piezas: longitud (l, cm), anchura (a, cm), grosor (g, cm) y superficie de fricción (s, cm2). Pero hay que tener presente que éstas pueden variar bastante de un yacimiento a otro, y que pueden estar condicionadas también por el uso de diferentes materias primeras en la elaboración de las piezas.
Fig. 3: Tipos de molinos a vaivén identificados en los yacimientos estudiados.
La materia prima utilizada en la fabricación de los molinos a vaivén es ciertamente diversa, y cabe señalar que puede variar de un yacimiento a otro, ya que hemos observado que generalmente se utilizan los materiales líticos locales o muy próximos al propio yacimiento. En el caso de la Layetania, hemos podido constatar que el soporte lítico utilizado son principalmente el granito (44 piezas, 42% de los molinos a vaivén) y las rocas sedimentarias, gres en gran parte (47 piezas, 45%) pero también microconglomerados (7 piezas, 7%). En general, se trata de materiales que se encuentran de manera natural en la zona central de la costa catalana. Por otra parte, se ha identificado también un reducido número de ejemplares de roca basáltica (6 piezas, 6%). En este caso, no hay duda de que se trata de un material de importación, ya que no
0
10
20
30
40
50
V V-P1 V-P2 V-P3 V-A V-P/A
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
667
se encuentra en la geomorfología de la zona. Por el momento, se desconoce la procedencia de esta materia, ya que no se han realizado análisis petrográficos que puedan revelar su origen. En este sentido, es preciso señalar que para la determinación de la primera materia nos hemos basado únicamente en observaciones de tipo visual. 2.2. Molinos rotativos En la Layetania ibérica únicamente se conoce el molino rotativo bajo o cilíndrico manual, que se corresponde con la mola hispaniensis de Catón (De Agr., 10.4). Está compuesto por dos piezas circulares (conocidas popularmente como ruedas de molino), unidas por un eje central, generalmente de madera, de manera que la parte activa y la parte pasiva permiten realizar un movimiento rotativo completo o un movimiento alternativo de semirotación. Se trata de instrumentos que no superan normalmente los 40 cm de diámetro, por la cual cosa tienen un carácter manual y son accionados por una sola persona. Ambas piezas pueden presentar múltiples variantes morfológicas, en función de la inclinación de la superficie de fricción, la relación existente entre el grueso de la pieza y su diámetro, la forma de la superficie exterior o de reposo y muy especialmente, el sistema de enmangue, ya que está relacionado directamente con el tipo de movimiento que permite realizar. Sin duda alguna, la introducción del molino rotativo supone una gran innovación tecnológica en la evolución de los sistemas de molienda. La utilización del movimiento de rotación que permite realizar este tipo de molinos, proporciona una mejora en la calidad del trabajo (el grado de fatiga producido por el trabajo de molienda es mucho menor que en el caso de los molinos a vaivén), así como un indudable aumento de la productividad en la obtención de las harinas, alimento indispensable para la mayor parte de las comunidades humanas. La temática referente al origen y expansión del molino rotativo bajo en el Mediterráneo Occidental, ha sido ampliamente tratada por N. Alonso en diversos trabajos de la autora (Alonso 1996a; Alonso 1996b; Alonso 1999; Alonso 2002a). Por el momento, no existe una tipología general para la descripción de los tipos rotativos, como acabamos de ver también en el caso de los molinos a vaivén. Entre los estudios tipológicos realizados en el Mediterráneo Occidental, podemos citar el de M.T. Genís sobre el yacimiento ibérico del Puig de Sant Andreu (Ullastret, Baix Empordà) (Genís 1985; Genís 1986); el trabajo de M. Py sobre Lattes (Hérault, Francia) (PY 1992); el análisis tipológico realizado por el equipo de Alorda Park (Calafell, Baix Penedès) para este mismo yacimiento (Equipo de Alorda Park 2002); y finalmente el de Borges para el yacimiento de Conimbriga (Borges 1978). Para clasificar los molinos rotativos de la Layetania ibérica, hemos utilizado la tipología propuesta para los materiales de Alorda Park, que demos señalar, se basa en el trabajo ya citado de M. Py para Lattes. Es la tipología más completa para el estudio de molinos protohistóricos, y es la que ha sido también utilizada, con pequeñas variantes, por N. Alonso en su estudio de los sistemas de molienda en los yacimientos protohistóricos de Catalunya Occidental. La tabla tipológica que ofrecemos a continuación es la que presentan sus autores en la citada publicación como resumen de los subtipos y variantes (fig. 4):
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
668
Fig. 4: Tabla tipológica de los molinos rotativos de Alorda Park (Calafell, Baix Penedès) (a partir de EQUIPO de Alorda Park, 2002).
Los criterios morfotécnicos y las variables que se han tenido presentes en el estudio de los molinos rotativos son los siguientes: 1.- la inclinación de la superficie de fricción (an, º), determina la calidad final de las harinas; 2.- la relación entre el grosor (g, cm) de la pieza y su diámetro (d, cm), expresado con la fórmula g/d*10 (pieza delgada, mediana o gruesa); 3.- en el caso de la partes pasivas, si el orificio es perforante o no (puede indicar si una pieza activa ha sido reutilizada como pasiva, o bien que la pasiva ha podido ser fijada al suelo para obtener mayor estabilidad); 4.- la forma de la cara superior, en el caso de las activas (plana, inclinada, con anillo); 5.- finalmente, el número y tipología de los mangos (vertical, horizontal, perforación lateral, perforados, tallados en la misma piedra y tallados con mango vertical). Como se puede observar, en esta tipología son múltiples las variantes a tener en cuenta. Nuestro trabajo ha consistido en el análisis de un conjunto formado por 88 ejemplares procedentes de diversos yacimientos layetanos, lo que supone que el 41% del material de molienda estudiado pertenece al grupo de los molinos rotativos. Entre ellos, ha sido posible distinguir un predominio de las partes activas (50 piezas), el resto pertenece a piezas pasivas (38 piezas). Hay que tener presente que prácticamente no se conocen molinos completos, es decir, ejemplares en los que dispongamos de ambas partes, pasiva y activa, ya que muy excepcionalmente se conservan asociadas y no nos han llegado hasta nosotros. Se puede añadir también, que en ocasiones nos hemos visto obligados a analizar materiales muy fragmentarios, en los que nos ha resultado dificultoso su estudio a nivel tipológico. Estas piezas que presentan mal estado de conservación, han sido incluidas en los grupos genéricos R-A (para las piezas activas) y R-P (piezas pasivas).
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
669
En primer lugar, podemos decir que entre los molinos rotativos se constata una gran diversidad a nivel tipológico. En cuanto a la inclinación de la superficie de fricción, como acabamos de comentar, un criterio fundamental para la clasificación de este material, podemos establecer 6 tipos básicos que encontramos representados en el gráfico (fig. 5). Entre las partes activas, destaca el grupo genérico R-A (25 piezas, 30% de los molinos rotativos), donde se ha incluido todo el material fragmentario. Luego se encuentran las piezas con un ángulo de la superficie de fricción superior a 10º (tipo R2-A, 18 ejemplares, 22%), y por último las que presentan una inclinación de la superficie laboral inferior (tipo R1-A, 5 ejemplares, 6%). Por lo que respecta a las pasivas, en el grupo general R-P, sólo encontramos 5 piezas (6% de los molinos rotativos), y en este caso también se constata el predominio de la piezas con un importante grado de inclinación de la superficie de fricción (tipo R2-P, 24 piezas, 29%) sobre el tipo R1-P (6 piezas, 7%) (fig. 6).
Fig. 5: Tipos de molinos rotativos identificados en los yacimientos estudiados.
Por otra parte, la diversidad tipológica es mucho mayor si se tiene en cuenta el resto de variables con la que cuenta la tipología adoptada, como hemos visto, la morfología de la superficie exterior o de reposo, si el orificio central es o no perforante, si presenta anillo exterior, el número de mangos y la morfología de estos. Teniendo en cuenta estos criterios, se ha comprobado que entre los materiales layetanos, destacan como los más representados los siguientes tipos de piezas activas (Portillo 2000): R2-A-1, R2-A-3, R2-A-31c, y R2-A3-12a. Entre las piezas pasivas, los tipos más representados son R1-P-1, R1-P3-2, R2-P1-2, R2-P2-2, y R2-P3-2.
El estudio de las materias primas revela que entre las materias utilizadas en la fabricación de molinos rotativos, se encuentran principalmente las rocas de origen sedimentario. A nivel visual, podemos reconocer entre los soportes líticos el gres (21 piezas, 25% de los molinos rotativos), el microconglomerado (15 piezas, 18%) y en menor grado, las calcáreas (7 piezas, 8%). El resto de materiales se encuentran representados por las ígneas, básicamente el granito (28 piezas, 35%) pero también el basalto (12 piezas, 14%). Como hemos comentado en el caso de los molinos a vaivén, tampoco para estas piezas disponemos de resultados de análisis petrográficos que nos permitan caracterizar las materias líticas, y muy especialmente la procedencia de las rocas basálticas, que no se encuentran de manera natural en la costa central catalana. Resulta evidente la existencia de un comercio de molinos en el ámbito ibérico por la
0
5
10
15
20
25
30
R-A R1-A R2-A R-P R1-P R2-P
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
670
presencia de estos materiales importados, pero por el momento no podemos precisar más.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
671
2.3. Morteros Podemos definir el mortero como un vaso en el que se pueden triturar diferentes substancias. La pieza puede presentar diversas dimensiones y estar elaborada en diversas materias: piedra, cerámica y madera son las más habituales. Si en el caso de los molinos a vaivén el tipo de acción realizada es la fricción, para los morteros es la percusión. En nuestro estudio de los materiales de molienda y triturado sólo se han analizado los ejemplares elaborados sobre soporte lítico, que son los que se encuentran más representados en la mayor parte de yacimientos ibéricos estudiados. En primer lugar, hay que tener en cuenta que no existe ningún estudio tipológico por lo que se refiere a los morteros líticos. Por lo tanto, y limitados también por el hecho de que en la zona de estudio no contamos con un conjunto importante de materiales, nos limitaremos a ofrecer una descripción generalizada sin entrar en una detallada caracterización tipológica. Entre los materiales recuperados en los yacimientos layetanos, se han estudiado un conjunto de 22 morteros líticos, esto es el 10% del total de materiales relacionados con la molienda y el triturado. Los morteros estudiados presentan características morfológicas diversas; las plantas pueden ser subcuadrangulares, de tendencia elipsoidal o circular y la sección cóncava o cóncava-convexa. En ocasiones pueden presentar los bordes muy bien trabajados, así como mangos tallados. Una característica común a todos ellos es que se trata en general de piezas de pequeñas o medianas dimensiones, que en ningún caso supera los 40 cm de longitud y los 20 cm de grosor. En cuanto al soporte lítico de los morteros estudiados, reconocemos a nivel visual sobretodo el gres (15 piezas, 79% de los morteros estudiados), el granito (3 piezas, 16%) y la calcárea (1 pieza, 5%). Estas características morfológicas pueden hacer pensar que este tipo de utillaje podría haber sido utilizado más bien para preparados relacionados con usos culinarios, que no con el triturado de productos vegetales, como son por ejemplo las funciones de descascarillado de los cereales. 3. CRONOLOGÍA Un aspecto muy importante que debemos tener en cuenta es que una parte significativa de los materiales procedentes de los yacimientos estudiados carece de contexto arqueológico conocido. Por lo tanto, resulta inevitablemente problemática la aproximación cronológica de los tipos definidos en los apartados anteriores. Como veremos, sólo en el caso de algunos yacimientos disponemos de dataciones fiables para este tipo de materiales. Sin duda alguna, los molinos a vaivén son los tipos de molinos más antiguos que se documentan de manera exclusiva hasta casi la mitad del primer milenio aC, momento a partir del que no desaparecerá pero se verá obligado a convivir con otros tipos de instrumentos. Esta larga perduración puede ser debida a una posible utilización específica para productos que no implican una producción doméstica de cantidades
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
672
importantes, como por ejemplo la sal o la molienda de bellotas y otros productos vegetales (Alonso 1996: 184). Entre los molinos a vaivén más antiguos documentados en la Layetania ibérica, podemos citar los ejemplares recuperados en el yacimiento protohistórico de Can Xercavins (Cerdanyola del Vallès, Vallès Occidental), con dataciones de 475-425 aC para los tipos V-A, V-P/A y V-P1. En el poblado ibérico de Ca n’Olivé (Cerdanyola del Vallès, Vallès Occidental), también se conocen piezas pasivas de tipo V-P1 con cronologías de 425-375 aC. Por otra parte, el conjunto de molinos a vaivén recuperado en el poblado de la Penya del Moro (Sant Just Desvern, Baix Llobregat) presenta cronologías de finales de s. V-IV aC. Unas dataciones más recientes tenemos para los yacimientos de Castellruf (Martorelles, Vallès Oriental), de finales del s. III aC-inicios del II aC y el Turó del Vent (Llinars del Vallès, Vallès Oriental), de primera mitad del s. III aC. La introducción del molino rotativo supone una auténtica revolución en los sistemas de molienda. Los molinos rotativos se documentan en contextos arqueológicos claros de principios del s. V e incluso de finales del VI aC en diversos yacimientos de la Península Ibérica. Como ya se ha comentado, esta temática ha sido ampliamente publicada por N. Alonso en diversos trabajos (Alonso 1996a; Alonso 1996b; Alonso 1999; Alonso 2002a).
En la Layetania nos encontramos que gran parte de los molinos rotativos no han sido recuperados en contextos arqueológicos; aun así, para algunos de los yacimientos contamos con dataciones fiables (fig. 7). Los ejemplares más antiguos han podido ser documentados en los poblados de Ca n’Olivé, una pieza pasiva de la primera mitad de siglo V aC (tipo R2-P) y de la Penya del Moro, con dataciones de siglo V aC (una pieza activa tipo R2-A3-32a, datada de 450-325 aC, y una pasiva tipo R1-P3-2, 430-325 aC). También conocemos un fragmento de pieza activa (tipo R-A) en Burriac, que podría presentar una datación de finales de s. V-primera mitad de s. IV aC. Así pues, podemos afirmar que en la costa central catalana se documentan en contextos arqueológicos claros algunos de los ejemplares más antiguos de molinos rotativos de la Península Ibérica.
Yacimiento tipo dimensiones materia contexto cronología
Ca n'Olivé R2-P d:30cm, g:9cm basalto preparación de suelo de
habitación 500-400 Penya del Moro
R2-A3-32a
d:43,9cm, g:16,5cm gres reutilización en una habitación 450-325
R1-P3-2 d:38,5cm, g:20,1cm gres amortizada en un muro 430-325
Burriac R-A r:16cm, g:8,2 granito derrumbe fi V-1/2 IV Fig. 7: Cronología de los molinos rotativos más antiguos documentados en los yacimientos layetanos.
En el caso de los morteros líticos, podemos decir que se constata su presencia en todas las cronologías. Por otra parte, los morteros más antiguos se documentan estratigráficamente en Can Xercavins, con dataciones de 475-425 aC. Su perdurabilidad en el tiempo puede deberse también a una funcionalidad específica de procesado de determinados productos, que no entraría en competencia con la mejora tecnológica que supone la introducción del molino rotativo en las técnicas de molienda.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
673
4. ANÁLISIS ESPACIAL Y FUNCIONAL Como ya se ha mencionado en el apartado anterior, una parte importante del material estudiado carece de contexto arqueológico fiable. En efecto, son muy pocos los ejemplares recuperados en estratigrafía que han podido ser documentados en el emplazamiento donde habían podido ser utilizados. Por otra parte, a partir de los ejemplos que nos aporta el estudio de los materiales de algunos de los yacimientos, se pueden establecer las líneas generales que se observan en este territorio.
La distribución del instrumental lítico de molienda en los yacimientos estudiados presenta algunos rasgos interesantes. De forma habitual, se documentan en los niveles superficiales en los asentamientos ibéricos de la zona. Se puede comentar al respecto, que en la Penya del Moro (Sant Just Desvern, Baix Llobregat), algo más de la mitad del material fue recuperado en superficie durante diversas intervenciones arqueológicas en el poblado (Barberà 2000). A veces, se trata de material recuperado y depositado en los museos locales por parte de aficionados y excursionistas de la zona. Un caso evidente tenemos con el importante conjunto de utillaje lítico del poblado ibérico de Puig Castellar (Santa Coloma de Gramenet), representado por casi un centenar de piezas, la mayor parte de las que desconocemos su procedencia precisa, dado que son donaciones del Centro Excursionista Puig Castellar de Santa Coloma de Gramenet. En algunas ocasiones, se ha observado una concentración de instrumentos en zonas específicas del yacimiento. La concentración de materiales en determinados ámbitos, puede sugerir que existe una cierta especialización en los procesos de transformación de productos vegetales. De ello se puede deducir que durante el período cronológico estudiado, la molienda se desarrolla en recintos específicos dotados de un instrumental técnicamente desarrollado, nos referimos a los molinos de rotación, sobrepasando de esta manera en ámbito exclusivamente doméstico de escala familiar. La distribución de los materiales en los niveles de hábitat ha podido ser estudiada en algunos yacimientos layetanos. Entre otros, podemos citar los materiales documentados en estratigrafía de los poblados de la Penya del Moro (Sant Just Desvern, Baix Llobregat), el Puig Castellar (Santa Coloma de Gramenet, Barcelonès), Turó d’en Boscà (Badalona, Barcelonès), Ca n’Olivé (Cerdanyola del Vallès, Vallès Occidental) y Castellruf (Martorelles, Vallès Oriental). En estos asentamientos ha sido posible situar en planta almenos una parte del material recuperado, cosa que permite apreciar la existencia de espacios dedicados a esta actividad. En la mayor parte de los yacimientos estudiados, se ha observado la utilización de molinos como material de construcción, generalmente reutilizados en los muros y otros elementos constructivos de los espacios de hábitat. La reutilización de las piezas como piedras para la construcción de muros, pavimentos y banquetas es un aspecto interesante, ya que en ocasiones se encuentran amortizadas en un buen estado conservación, es decir, cuando todavía podrían haber sido utilizadas para su función primaria, la molienda. Este hecho también se constata entre el material recuperado en el interior de silos y fosas, formando parte del relleno de estas estructuras, o incluso como piedra de cubierta de alguna de ellas, como se constata en un silo del poblado de Turó d’en Boscà (Junyent, Baldellou 1972:59) y en los silos de la calle de Extremadura de Santa Coloma de Gramenet (Ibáñez et al. 1991:11). En este sentido, resulta difícil
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
674
discernir las causas que determinaban considerar que una pieza ya no resultaba de utilidad. En relación a la actividad de molienda en el espacio de hábitat, podemos comentar la presencia de estructuras que muy probablemente habrían funcionado como soportes de molino. En esta zona se constata que los molinos podían utilizarse sobre banquetas o estructuras de piedra y barro situadas en uno de los ángulos de las habitaciones, ya que en ocasiones se encuentran asociadas a molinos a vaivén o rotativos. Este tipo de estructuras se han identificado con toda seguridad en los poblados de la Penya del Moro (Barberà, Sanmartí 1982; Ballbé et al. 1986; Belarte, Barberà 1994; Barberà 2000) y de Ca n’Olivé (Maluquer et al. 1986; Barrial, Francès 1991). Desde el punto de vista funcional, debemos señalar que no disponemos de análisis de microrestos para los materiales de los yacimientos layetanos, por la cual cosa desconocemos los productos que han podido ser procesados en estos ejemplares. Por otra parte, en los últimos años se ha procedido a la recogida de muestras de sedimento para el estudio arqueobotánico de la semillas y los frutos. En el yacimiento de Puig Castellar, los resultados preliminares (Ferrer, Rigo 2003) han dado hasta el momento la presencia de una especie cultivada, el trigo desnudo (Triticum aestivum/durum), que es precisamente una de las más explotadas durante la protohistoria en el nordeste peninsular (Buxó 1997, Alonso 2000). El muestreo arqueobotánico en el municipio de Cerdanyola del Vallès es muy sistemático y ha permitido disponer de datos interesantes sobre los cultivos de la Edad de Hierro. En los silos de la UAB (Universitat Autònoma de Barcelona), Can Xercavins y Turó de Ca n’Olivé, las especies más representadas son la cebada vestida (Hordeum vulgare) y el trigo desnudo (Triticum aestivum/durum), con un predominio muy superior de la primera (Alonso 2002b:136). Otros cereales como los mijos (Panicum miliaceum) o la cebada desnuda (Hordeum var.nudum) y las leguminosas como la lenteja (Lens culinaris), el guisante (Pisum sativum) y la haba (Vicia faba), ocupan un lugar secundario. La utilización de los molinos puede ser variada, como se puede observar en experiencias etnográficas; básicamente se utilizan para la transformación de alimentos vegetales, la producción de harinas de cereales, de leguminosas y otros productos, el descascarillado del grano vestido y el triturado de arcillas o minerales. Los análisis de residuos pueden demostrar que su utilización es más diversa y compleja de lo que tradicionalmente se consideraba (Asensio et al. 2002; Equipo de Alorda Park 2002; Juan inédito; Juan 2000; Juan 2002; Albert informe interno inédito; Albert, Portillo informe interno inédito). Por el momento se han realizado este tipo de analíticas en molinos y morteros de diversos yacimientos protohistóricos de la costa catalana, pero ninguno de ellos sobre materiales de la Layetania. Sin embargo, podemos comentar que en los análisis de los molinos rotativos de Alorda Park (Calafell, Baix Penedès, Equipo de Alorda Park 2002) se encontraron restos de cereales, probablemente trigo y cebada, y también leguminosas como la haba. Por otra parte, en el asentamiento de la primera Edad de Hierro de Barranc de Gàfols (Ginestar, Ribera d’Ebre) se observa una mayor diversidad, en las muestras de los molinos a vaivén se encontraron evidencias del procesado de cereales, cebada vestida, bellotas, raíces y rizomas, así como óxidos de hierro (Juan 2002; Asensio et al. 2002). Finalmente, los estudios preliminares de fitolitos de molinos de diversos yacimientos ibéricos de la costa catalana, Mas Castellar (Pontós, Alt Empordà), Alorda Park (Calafell, Baix Penedès), Turó de la Font de la Canya (Avinyonet del Penedès, Alt Penedès), Castellet de Banyoles (Tivissa, Ribera
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
675
d’Ebre) y Castellot de la Roca Roja (Benifallet, Baix Ebre) han dado como resultado el predominio de las partes de la inflorescencia de plantas gramíneas de la subfamilia festucoid, que es muy común en nuestra zona geográfica y está representada por cereales tan importantes como el trigo, la cebada, la avena, entre otros (Albert, Portillo informe interno inédito). Por supuesto, estas observaciones tienen tan sólo un carácter preliminar y deben ser tomadas con la máxima prudencia, dado que la investigación en este campo se encuentra todavía en un estadio incipiente. 5. CONSIDERACIONES FINALES
En definitiva, los sistemas de molienda y triturado se encuentran bien documentados arqueológicamente en los yacimientos ibéricos de la costa central catalana, por la presencia de un instrumental lítico ciertamente diversificado, especializado para la transformación de productos alimentarios, con usos concretos y diversos que pueden ser reconocidos a partir de análisis tipológicos y de otros tipos. El material de molienda recuperado en los yacimientos layetanos estudiados se caracteriza, en primer lugar, por una considerable diversidad formal. Esta se traduce en una diversidad tipológica del material que se ha constatado también en otros estudios recientes sobre el utillaje de molienda de algunos yacimientos protohistóricos (Genís 1985, PY 1992, Alonso inédito, Alonso 1999, Asensio et al. 2002, Equipo de Alorda Park 2002, Portillo 2002). Sin duda alguna, esta diversidad tipológica no puede ser entendida en función de la diacronía, ya que se trata de un instrumental que se documenta en uso contemporáneamente. En algunos de los asentamientos estudiados, se ha observado una clara concentración de algunos de los tipos de instrumentos identificados en zonas específicas del yacimiento. Esta concentración de materiales en determinados ámbitos y la constatación de una enorme diversidad formal de las piezas, pueden sugerir una cierta especialización en los sistemas de molienda. Este proceso de especialización culminará durante la segunda Edad de Hierro, momento en que la molienda de cereales pasa a desarrollarse en espacios específicos dotados de un utillaje técnicamente más desarrollado y eficiente, los molinos de rotación, y no únicamente en el interior de las unidades de hábitat (Equipo de Alorda Park 2002). Sin embargo, los resultados de esta investigación así como las observaciones realizadas, tienen tan sólo un carácter preliminar, y deben ser tomadas con la máxima prudencia, dado que una parte significativa de los materiales documentados en la Layetania ibérica procede de excavaciones antiguas o son hallazgos superficiales que carecen de contexto arqueológico. En este sentido, el análisis de materiales procedentes de excavaciones recientes en yacimientos en los que las intervenciones se mantienen en curso actualmente, pensemos en asentamientos de primer orden en la zona como son Puig Castellar (Santa Coloma de Gramenet) o Ca n’Olivé (Cerdanyola del Vallès), así como las aportaciones de los resultados de otras analíticas, nos permitirán profundizar en el estudio de los procesos de transformación de productos alimentarios para consumo humano.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
676
BIBLIOGRAFÍA Albert, R.M. (2003): Análisis de fitolitos de restos de molinos recuperados del
yacimiento de Biniparraxet Petit (Sant Lluís, Menorca), SERP-ICREA Universitat de Barcelona, informe interno inédito.
Albert, R.M., Portillo, M. (2003): Resultados de los análisis de fitolitos de restos de molinos procedentes de los yacimientos ibéricos de Mas Castellar (Pontós, Alt Empordà), Alorda Park (Calafell, Baix Penedès), Turó de la Font de la Canya (Avinyonet del Penedès, Alt Penedès), Castellet de Banyoles (Tivissa, Ribera d’Ebre), Castellot de la Roca Roja (Benifallet, Baix Ebre) y Sant Jaume-Mas d’en Serrà (Alcanar, Montsià), SERP-ICREA Universitat de Barcelona, informe interno inédito
--- (e. p.) Análisis de fitòlits de ceràmiques i molins del jaciment protohistòric de Sant Jaume-Mas d’en Serrà (Alcanar, Montsià)
Alonso, N. (1992): Paleoecologia i paleoeconomia a la plana occidental catalana durant la protohistòria. Aportacions de l'arqueobotànica. Tesis de licenciatura. Universitat de Lleida
--- (1996a): “Els molins rotatius: origen i expansió en la Mediterrània occidental”, Revista d'Arqueologia de Ponent 6: 183-198.
--- (1996b): “Origen y expansión del molino rotativo bajo en el Mediterráneo Occidental”, Techniques et économie antiques et médiévales: le temps de l'innovation, Colloque international CNRS (Aix-en-Provence 21-23 mayo 1996), Aix-en-Provence: 15-19.
--- (1999): De la llavor a la farina. Els processos agrícoles protohistòrics a la Catalunya Occidental. Lattes (Monographies d'Archéologie Méditerranéenne, 4).
--- (2000): “Cultivos y producción agrícola en época ibérica”, Ibers. Agricultors, artesans i comerciants. III Reunió sobre Economia en el Món Ibèric (Valencia, 24-27 noviembre de 1999). Valencia, Universitat de Valencia (Saguntum-PLAU Extra-3): 25-46.
--- (2002a ): "Le moulin rotatif manuel au nord-est de la Péninsule ibérique: une innovation technique dans le contexte domestique de la mouture des céréales", Moudre et broyer. L' interprétation fonctionnellle de l'outillage de mouture et de broyage dans la Préhistoire et l'Antiquité, Actes de la Table Ronde internationale (Clermont-Ferrand, 30 noviembre-2 diciembre 1995), Université Blaise-Pascal, CNRS, Université Paris I, CTHS, vol. II, París: 111-127.
--- (2002b): “Els molins”, L’assentament ibèric de la Facultat de Medicina de la UAB (Cerdanyola del Vallès). Cerdanyola del Vallès (Limes, 8): 113-120.
Amouretti, M. C. (1986): Le pain et l'huile dans la Grèce antique. De l'araire au moulin, Centre de Recherche d'Histoire Ancienne, vol. 67, París
Asensio, D., Belarte, M. C., Ferrer, C., Juan, J., Sanmartí, J., Santacana, J. (2002): “Análisis funcional y espacial de los molinos a vaivén de la edad del hierro del Barranc de Gàfols (Ginestar, Ribera d’Ebre, Cataluña)”, Moudre et broyer. L' interprétation fonctionnellle de l'outillage de mouture et de broyage dans la Préhistoire et l'Antiquité, Actes de la Table Ronde internationale (Clermont-Ferrand, 30 noviembre-2 diciembre 1995), Université Blaise-Pascal, CNRS, Université Paris I, CTHS, vol. II, París: 129-143
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
677
Asensio, D., Francès, J., Ferrer, C., Guàrdia, M., Sala, O. (2001): “Resultats de la campanya de 1998/1999 i estat de la qüestió sobre el nucli laietà del Turó de Ca n'Olivé (Cerdanyola, Vallès Occidental)”, Pyrenae 31-32: 163-199.
Ball, T., Gardner, J. S., Brotherson, J. D. (1996): “Identifying phytoliths produced by the inflorescence bracts of three species of wheat (Triticum monococcum L., T. dicoccon Schrank., and T. aestivum L.) Using computer-assisted image and statiscal analyses”, Journal of Archaeological Science 23: 619-632.
Ballbé, X., Barberà, J., Barrial, O., Folch, J., Menéndez, X., Miró, C., Miró, M. T., Miró, N., Molist, N., Solias, J. M. (1986): “Distribución del espacio en el poblado ibérico de la Penya del Moro de Sant Just Desvern (Baix Llobregat)”, Arqueología Espacial 9: 303-320.
Barberà, J.; Sanmartí, E. (1982): Excavacions al poblat ibèric de la Penya del Moro. Sant Just Desvern. 1974-1975-1977-1981. Barcelona, Diputació de Barcelona, Institut de Prehistòria i Arqueologia (Monografies Arqueològiques, 1).
Barberà, J. (2000): El poblat ibèric de la Penya del Moro de Sant Just Desvern (Baix Llobregat). Les excavacions realitzades desde el 12 d'abril de 1972 fins al 31 de desembre de 1990, Barcelona, Editorial Winterthur.
Barrial, O., Francès, J. (1991): “Noves excavacions al poblat ibèric del Turó de Ca n'Olivé (Cerdanyola del Vallès, Vallès Occidental)”, Arraona 9: 9-33.
Belarte, M. C. (1997): Arquitectura domèstica i estructura social a la Catalunya protohistòrica. Barcelona, Universitat de Barcelona (Arqueomediterrània, 1).
Belarte, M. C., Barberà, J. (1994): “La casa ibèrica a la Catalunya litoral: els elements i la distribució”, Cota Zero 10: 38-48.
Borges, N. (1978): "Mós manuais de Conimbriga", Conimbriga, XVII: 113-132. Buxó, R. 1997: Arqueología de las plantas. Barcelona, Crítica. Cubero, C. (1998): La agricultura durante la Edad del Hierro en Cataluña a partir del
estudio de las semillas y los frutos. Barcelona (Monografies del SERP, 2). EQUIPO de Alorda Park 2002: “Les meules rotatives du site ibérique d’Alorda Park
(Calafell, Baix Penedès, Tarragone)”, Moudre et broyer. L' interprétation fonctionnellle de l'outillage de mouture et de broyage dans la Préhistoire et l'Antiquité, Actes de la Table Ronde internationale (Clermont-Ferrand, 30 noviembre-2 diciembre 1995), Université Blaise-Pascal, CNRS, Université Paris I, CTHS, vol. II, París: 155-175.
Ferrer, C., Rigo, A. (2003): Puig Castellar. Els ibers a Santa Coloma de Gramenet. 5 anys d'intervenció arqueològica (1998-2002). Santa Coloma de Gramenet, Museu Torre Balldovina, (Monografies Locals, 2).
Genís, M.T. 1981: Els objectes lítics ibèrics. Tesis de licenciatura inédita. Universitat Autònoma de Barcelona
--- (1984): “Estudio técnico de los objetos líticos en el mundo ibérico basado en los poblados de Puig de Sant Andreu (Ullastret) y Puig Castellet (Lloret de Mar), Provincia de Gerona”, Primeras Jornadas de Metodología de Investigación Protohistórica (Soria, 1981), Madrid: 147-156.
--- (1985): "Els objectes lítics ibèrics d'Ullastret i Puig Castellet", Cypsela, V: 107-123 --- (1986): “Cap a una tipologia dels molins d'època ibèrica a Ullastret”, Faventia 8.2:
99-113. --- (1999): “Els útils lítics i la seva utilització domèstica i artesanal”, Excavacions
arqueològiques a l'Illa d'en Reixac (1987-1999). Girona, Museu d'Arqueologia Catalunya-Ullastret (Monografies d'Ullastret, 1): 205-214.
Ibáñez Berruezo, G.; Martínez Hualde, A. (1991): Sitges ibero-romanes a la base oriental del poblat ibèric de Puig Castellar (Santa Coloma de Gramenet,
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
678
Barcelonès). Els anys 1972 a 1979. Santa Coloma de Gramenet, Centre Excursionista Puig Castellar, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet (Col· lecció Fites i documents, 1).
Juan, J. (1995): Procesado y preparación de alimentos vegetales para consumo humano. Aportaciones del estudio de fitolitos, almidones y lípidos en yacimientos arqueológicos prehistóricos y protohistóricos del cuadrante NE de la Península Ibérica. Tesis doctoral inédita. Universitat de Barcelona.
--- (2000): “Estudio de residuos vegetales conservados en recipientes asociados a material de molienda en yacimientos de le edad del Hierro del NE de la Península Ibérica”, Els productes alimentaris d'origen vegetal a l'edat del Ferro de l'Europa Occidental: de la producció al consum, Actas del XXII Col· loqui Internacional per a l'estudi de l'edat del Ferro (Girona, 21-24 maig 1998), Association française pour l'étude de l'Âge du Fer. Girona (Sèrie Monogràfica, 18, Museu d'arqueologia de Catalunya-Girona): 371-377.
--- (2002): “Resultados de los análisis de residuos”, Moudre et broyer. L' interprétation fonctionnellle de l'outillage de mouture et de broyage dans la Préhistoire et l'Antiquité, Actes de la Table Ronde internationale (Clermont-Ferrand, 30 noviembre-2 diciembre 1995), Université Blaise-Pascal, CNRS, Université Paris I, CTHS, vol. II, París: 145-154.
Junyent, E.; Baldellou, V. (1972): “Estudio de una casa ibérica en el poblado de "mas Boscá", Badalona (provincia de Barcelona)”, Príncipe de Viana 126-127: 5-67.
Maluquer de Motes, J.; Huntingford, E.; Martín, R.; Rauret, A. M.; Pallarés, R.; del Vilà, M. 1986: Arquitectura i urbanisme ibèrics a Catalunya. Barcelona, Institut d'Arqueologia i Prehistòria, Programa d'Investigacions Protohistòriques-Universitat de Barcelona,
Martín, M.A.; Buxó, R.; López, J.B.; Mataró, M. (dirs.) (1999): Excavacions arqueològiques a l'Illa d'en Reixac (1987-1999). Girona, Museu d'Arqueologia Catalunya-Ullastret (Monografies d'Ullastret, 1).
Moritz, L.A. (1958): Grain-mills and flour in classical Antiquity. Oxford, Oxford at the Clarendon Press.
Pons, E. (dir.) (2002): Mas Castellar de Pontós (Alt Empordà). Un complex arqueològic d'època ibèrica (excavacions 1990-1998). Girona, Museu d'Arqueologia de Catalunya-Girona (Sèrie Monogràfica, 21).
Portillo, M. (2000): La mòlta i triturat d’aliments vegetals a la Laietània ibèrica. Memoria de licenciatura inédita. Universitat de Barcelona.
--- (2002): "Les meules de Pech Maho (Sigean, Aude): étude typologique", Projet Collectif de Recherche Étude et mise en valeur du site archéologique de Pech Maho (Sigean, Aude), SRA, informe interno inédito, Montpellier : 6-23.
--- (e. p.): “Els molins del Camp de les Lloses”, L’assentament íberoromà del Camp de les Lloses (Tona, Osona), Tarragona (Monografies de l’ICAC, 1).
Procopiou, H.; Anderson, P.; Formenti, F.; Juan, J. (2002): "Étude des matières transformées sur les outils de mouture: identification des résidus et des traces d'usure par analyse chimique et par observations en microscopie optique et électronique", Moudre et broyer. L' interprétation fonctionnellle de l'outillage de mouture et de broyage dans la Préhistoire et l'Antiquité, Actes de la Table Ronde internationale (Clermont-Ferrand, 30 noviembre-2 desembre 1995), Université Blaise-Pascal, CNRS, Université Paris I, CTHS, vol. I, París :111-127
PY, M. 1992: "Meules d'époque protohistorique et romaine provenant de Lattes", Lattara 5 : 183-232.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
679
Sanmartí, J.; Belarte, M.-C.; Santacana, J.; Asensio, D.; Noguera, J. (2000): L'assentament del bronze final i primera edat del ferro del Barranc de Gàfols (Ginestar, Ribera d'Ebre) Barcelona. Universitat de Barcelona, (Arqueo Mediterrània, 5).
Sanmartí, J.; Santacana, J. (1992): El poblat ibèric d'Alorda Park (Calafell, Baix Penedès). Campanyes 1983-1988. Barcelona, Generalitat de Catalunya Departament de Cultura (Excavacions Arqueològiques a Catalunya, 11).
White (1963): “A survey of millstones from Morgantina”, American Journal of Archaeology 67.2: 199-206.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
680
Sesión 1ª , Lunes 20 de Octubre
Debate Mañana Alfonso Fanjul: Quería hacer una pregunta, básicamente a mis compañeros de Galicia. Nosotros en Asturias no vemos nada claro la diferencia como se presenta en la Meseta de Hierro I y Hierro II, lo vemos todo como más...más complicado que eso. Podrían ser unas subdivisiones diferentes o una división cronológica diferente a la que se propone en la Meseta. No sé cómo lo veis vosotros en Galicia, si se pueden diferenciar tan claramente las diferentes fases de ocupación de los poblados en esa división tan sencilla, ¿no?, como en el Hierro. César Parcero: Yo la verdad, como respuesta a la pregunta diría que sí, pero evidentemente toda subdivisión de este estilo, básicamente lo que es, es una especie de resumen de diferentes elementos del sustrato arqueológico que se van mostrando distintos, ¿no?. De lo que se trata es de evidentemente seleccionar elementos que parezcan significativos en términos más o menos históricos, para tratar de evitar cuestiones que pueden ser muy de detalle o de matiz, e irse un poco a buscar tendencias generales en el registro. Desde ese punto de vista, yo creo que sí, que en términos generales la diferencia que hay entre la Primera y la Segunda Edad del Hierro a mí me parece bastante manifiesta en el registro arqueológico. Además me parece relevante porque se producen cambios en diferentes niveles del registro y cambios más o menos convergentes tanto a nivel de asentamiento, a nivel de cultura material, etc. Yo te respondería más o menos de forma rápida que sí, pero siempre es importante en estos casos tratar de buscar tendencias generales y convergencias que puedan ser relevantes. Evidentemente siempre puede haber excepciones por el estilo, pero desde mi punto de vista debemos verlas como tales. Evidentemente lo que puede suceder en Asturias puede ser distinto. No tenemos por qué estar pensando en procesos históricos sin cambios, que se estén dando simultáneamente en todas las partes. De hecho un poco por lo que tú has comentado esta mañana, dentro de la misma Asturias se podría hablar de diferentes periodizaciones -por decirlo de forma rápida- en diferentes zonas. También de manifestaciones más o menos claras de esos cambios del registro arqueológico de las que hemos hablado. Maria de Jesus Sanches: Quería hacer un comentario y también una pregunta principalmente a César [Parcero] y Xurxo [Ayán], porque hicieron dos comunicaciones muy interesantes por la mañana: uno sobre las fortificaciones y las conclusiones que se pueden hacer sobre las diferentes confecciones urbanas o del espacio, y también sobre la arquitectura doméstica. A mí me ha gustado bastante y ahora, como es normal, pongo algunos problemas, porque me parece que hay interpretar con nuevas perspectivas más actuales datos que son antiguos y que no responden nuestras cuestiones. Me parece que bueno, los quince minutos que tenían realmente no daban para exponer esas cuestiones... mas la pregunta mía es la siguiente: cuando intentan clasificar los suelos en torno de los poblados y los dividen en agricultura intensiva, extensiva, o que casi no
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
681
sirve para nada, es una clasificación que sólo sirve para el pastoreo. Estamos hablando de que estos modelos se aplican desde el Paleolítico a la época contemporánea, por eso me parece que sería tal vez mas útil el relacionar los suelos actuales con procesos de erosión que conozco y también con las técnicas y las formaciones sociales características. Es decir, para mí no basta decir explotación intensiva, explotación extensiva o algo así, porque eso para mí no dice nada, porque hoy en día con tractores yo hago una explotación en suelos que en la Edad del Hierro servirían únicamente para la recolección, la caza y el pastoreo. Me parece que muchas veces esos modelos carecen de una caracterización mas precisa para los medios arqueológicos y para las formaciones sociales y por tanto creo que aquí precisasen más crítica vuestras clasificaciones. César Parcero: Vamos a ver, el tema es que la clasificación de suelos que se mostró en estos trabajos no es una clasificación basada en el uso actual de ese suelo, o en la potencialidad de uso del suelo para la cronología de hoy en día, sino que es una clasificación que está basada en un trabajo del año 1984 de Díaz-Fierro y Gil Sotres que en realidad lo que hacían era una tipificación de los suelos de toda Galicia a una escala bastante amplia, a una escala de 1:25.000, caracterizándolos en principio no en su utilidad, digamos para un aprovechamiento actual, sino a partir de cuatro indicadores fundamentales de su profundidad, espesor y demás, de su régimen térmico y de su régimen hídrico. Básicamente se trata de esos tres indicadores, y a partir de ellos se hace una caracterización de los diferentes tipos de suelos. La conclusión de este trabajo lo que hacía era clasificarlos en función de utilidad del suelo hoy en día, y nosotros lo que hicimos fue tratar de extraer esa información, tomar la base de los datos y -a partir de la consideración de la tecnología agraria propia de la Edad del Hierro de la que estamos hablando- tratar de definir más o menos la posibilidad o la potencialidad productiva que podrían tener en esa época esos suelos. Pero en función sobre todo tanto de la tecnología agraria de la Edad del Hierro, como del tipo de especies que se cultivaban en ese momento y demás. Tampoco se trata de todas formas de hacer una identificación directa entre esta potencialidad productiva y usos del suelo en el pasado, ni se quiere decir que estos suelos se explotasen de forma intensiva, sino que de lo que se trataba era de comparar todo un conjunto de yacimientos de una zona determinada y ver las diferentes relaciones que tienen -en este caso con la potencialidad productiva del suelo-, para tratar de sacar patrones diferentes de relación entre los asentamientos y la potencialidad productiva del suelo. Otra cosa es que se pueda suponer que esa relación quiere estar diciendo si una explotación era intensiva, extensivo o no. Pero en principio lo interesante era ver las diferentes relaciones de los poblados; cómo hay unos que tienen una relación prioritaria con determinados tipos de suelos y otros con otros tipos concretos de suelos, y cómo eso a su vez se relaciona con otros indicadores locacionales, como son la accesibilidad del entorno, la visibilidad y demás. Se trata un poco no de hacer una correlación directa, sino de buscar una información más indirecta por así decirlo. No sé si me expliqué bien. Ángel Esparza: Yo estaba intentando no intervenir, pero me ha resultado tan interesante la cuestión que por lo menos quiero decir alguna cosa, porque estoy también trabajando en esa línea. Entonces, me parece que hay un aspecto interesante que es un poco donde iba la respuesta de César. Quizá lo interesante sea que busquemos algún método de contraste, que es la línea que propuso si mal no recuerdo Gilman. Es decir, establecer un modelo que pueda comprender tres clases y tal vez, -a lo mejor es una propuesta excesivamente ‘timorata’ más propia de alguien que ya no es un joven
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
682
investigador-, yo a lo mejor habría puesto la categoría de los suelos naranjas, la de los suelos amarillos y la de los suelos blancos y si evitásemos las expresiones de agricultura intensiva y extensiva, tendríamos un modelo digamos empírico que lo que trata es de llevarnos hacia un tipo de contrastación. Ciertos poblados parecen estar interesados especialmente en los suelos amarillos y otros en cambio van buscando mucho más los suelos naranjas. Esto es un poco lo que propone Gilman, ¿no?. Estudiar las variaciones de algo mínimamente objetivable. Y luego en relación con eso también otra cosa que yo creo que es interesante, y que seguramente bastantes de los presentes habrán sufrido por lo que he podido ver en las comunicaciones. Hay muchos que están utilizando cartografía para hacer análisis de suelos, de clases, etc. En España el mapa de clases agrológicas era una empresa extraordinaria, planteaba un estudio, por parte de agrónomos, de una subdivisión no relacionada con las tecnologías actuales, -con el abono químico, la utilización de los tractores de los desmontes de tierras para allanar, etc.- sino pensando más bien como era la clasificación norteamericana el sistema USDA originario, con clasificaciones que podían ser válidas para una agricultura llamada primitiva y en su defecto para pastoreo etc. Bueno, ese mapa que era importantísimo para nosotros ha sido abandonado, no se va a completar el mapa de toda España, precisamente porque no es interesante desde el punto de vista actual, porque los técnicos consideran que es una información que no tiene sentido para el mundo actual. Podría tener sentido para nuestro mundo y desgraciadamente no se va a terminar, no vamos a disponer de una fuente cartográfica que seguramente muchos ya estamos por ahí tratando de reemplazar. Antonio Uriarte: Quería hacer dos comentarios, uno primero como una apostilla a lo que se ha dicho sobre la cuestión del uso de datos etnográficos actuales para el estudio del pasado. Bueno yo lo comentaré el miércoles, cuando presento mi comunicación, pero aprovecho para avanzarlo. Yo creo también que hay que plantearse este tipo de estudios desde una postura no reconstructiva. En la arqueología tenemos habitualmente una especie de veneración por el objeto, y dejamos un poco de lado lo que es la estructura o la pauta, y muchas veces no hay que preocuparse tanto de buscar una reconstrucción del entorno del asentamiento o de pretender conocer cómo funciona exactamente, sino de ver las pautas generales. Y creo que eso por ejemplo se busca en el tipo de estudios que lleva el equipo de Santiago de Compostela, ¿no?, en el sentido que también Esparza acaba de comentar, que cuando hablamos de monte y de secano, no estamos pensando precisamente en que pretendamos reconstruir los usos efectivos del espacio en el pasado -todo lo contrario-, sino ver las potencialidades. Creo que quería incidir en ese aspecto ¿no?, cambiar un poco de la filosofía reconstructiva que suele primar bastante en la arqueología y pasar un poco más a la arqueología que busca la pauta, que no busca la cosa, sino que busca la estructura que hay detrás de la cosa. Bueno, en segundo lugar -ya que estamos hablando de lo castreño, de lo que apenas tengo idea-, me interesa mucho todo el debate sociológico que ha abierto. Quizás sea uno de los contextos de la protohistoria de la Península Ibérica sobre los que más se ha debatido en torno a la estructuración social de las comunidades del Bronce Final y del Hierro, ¿no?; si son sociedades jerarquizadas, si son sociedades segmentarias, si se puede hablar de clases, si no se puede hablar de ellas, etc. No tengo una pregunta concreta, pero a partir un poco las connotaciones que he estado viendo en las comunicaciones, hoy he visto que hay una diversidad -ya no sólo en Galicia sino también en la Meseta- que merecería la pena abordar un poco desde ese punto de vista, ¿no?. Ver un poco cuál es la significación social de cada uno de esos elementos. Bueno gracias, espero no haberme liado mucho. [risas]
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
683
Dulcineia Pinto: Chamo-me Dulcineia, o que eu queria referir diz respeito à última intervençao, tendo em conta que a minha comunicaçao é sobre um tema muito restrito, baseada na informaçao da escavaçao. Eu só queria referir que eu acho que antes de procurarmos palcos gerais, temos que escavar primeiro. Temos que obter mais informaçao sobre os sítios que estamos a escavar e sobre as áreas que estamos a escavar para podermos teorizar sobre elas. Se estamos a teorizar sem termos dados novos, dados que somos nós próprios a conceptualizar e a interpretar, entao estamos a cair sempre no cículo recorrente e nao me parece que seja uma soluçao viável para o futuro. Portanto, penso que o trabalho de escavaçao é muito útil porque é básico e que o tipo de informaçao que dá é muito restrita, mas no futuro dá grandes frutos, mesmo que nao sejamos nós a interpretá-lo, podem ser outros, mas já vao interpretar com base naquilo que nós escavamos. Luis Fatás: Yo, únicamente quería sugerir la posibilidad de hacer análisis palinológicos de los castros a los que se han referido antes. Porque quizás una vez aplicado este supuesto modelo, con un resultado fiel, igual pueden confirmar una agricultura más intensiva en un tipo de poblados y otra más extensiva en otro tipo de poblados, porque al fin y al cabo las especies que cultivan son diferentes. Simplemente quería preguntar si han pensado en esa posibilidad, o si lo han hecho en algún sitio. César Parcero: Bueno, en relación con esta cuestión, y como ha comentado antes Antonio Uriarte, yo no creo que sea necesario optar por una de las dos aproximaciones. Yo creo simplemente que son cuestiones perfectamente complementarias, que es perfectamente legítimo e interesante y enriquecedor tratar de buscar cuestiones desde una escala muy amplia y de detalle, buscando tendencias en general y tal, pero es que eso efectivamente necesita ser completado a través de un trabajo de análisis de más detalle, que evidentemente es un trabajo diferente, que hay que abordar con una metodología diferente y que puede constituir una fase de trabajo no necesariamente anterior ni posterior sino complementaria. Evidentemente es otro tipo de aproximación que es necesario realizar para profundizar en este tipo de cuestiones desde luego. A través de análisis palinológicos, como análisis edafológicos, análisis sedimentológicos y demás, se puede llegar a reconstruir de forma digamos mucho más positiva el entorno concreto de un asentamiento, el tipo de explotación de ese entorno que esa gente ha manejado y demás, pero evidentemente eso hay que hacerlo a una escala de trabajo de mucho más detalle, de un asentamiento concreto o un conjunto escogido de ellos, y no es posible plantearlo para el tipo de trabajo que nosotros estamos haciendo. Por ejemplo de una zona de 800 km2 o treinta y cinco o cuarenta y pico yacimientos de los que estamos hablando. Simplemente son trabajos de tipo complementario que evidentemente es necesario llevarlos a cabo, pero que tampoco se puede hacer todo al mismo tiempo. Ángel Esparza: Más abiertamente, digamos que lo que se planteaba en la sesión de esta mañana era tal vez un tipo de trabajos que producen unas periodizaciones generales, que han resultado muy convincentes porque están argumentadas con una gran solidez, se han utilizado muchos más argumentos que en las tradicionales, con ciertas periodizaciones basadas casi en la cerámica y poco más. Pero también la impresión que hemos tenido es -a partir de la intervención de Dulcineia- que tenemos por ejemplo ante los ojos un yacimiento, un castro, que durante una buena parte de su trayectoria, de su vida no tiene murallas y sólo las tiene en un último momento. Es decir, que nos está
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
684
enseñando que hay una historia de un yacimiento que se escapa un poco del modelo. Por supuesto que no habéis propuesto la extensión de esos modelos fuera de la zona concreta donde estáis trabajando, pero digamos que para un observador más alejado, podría producir un poco esa tensión, ¿no?, esa dialéctica entre -la subraya Dulcineia-, entre la visión general y el trabajo de campo, que produce un resultado empírico con unas estratigrafías, con unas fases, etc., que tienen otra información. No sé si sobre ésto hace falta otra pregunta, entrar un poco más.
Esta cuestión evidentemente requiere ir a la versión escrita, donde se hila mucho más fino sobre los argumentos, pero aquí tampoco tenemos que tener miedo al debate. Por ver si alguien se anima un poco más, yo diría que incluso quizás no sean totalmente incompatibles los caminos que tienen probablemente los dos, y desde luego el de los estudios territoriales. Yo creo que tienen un valor heurístico importante, es decir, que nos proporcionan una especie de fuente de conocimiento sobre la que inmediatamente después hay que seguir trabajando, tal vez para deshacer algunas de las cosas y decir que nos hemos equivocado. Pero quizá así se moviliza el estado de la investigación. Por otro lado lo que se nos dice es que quizás haya que moverse en una dirección más correcta, que es la de la excavación. Pero respecto a esa tensión no sé qué es lo que se opina... Carlos Cancelo: Me gustaría hacerles una pregunta a los compañeros gallegos: la arquitectura de los castros, concebida como registro arqueológico en sí misma, ¿podría ayudarnos por ejemplo a periodizar la Edad del Hierro?. Por diferencias en los tipos de construcción, en los tipos de fortificaciones... ¿se podría decir si ésto es Hierro I o Hierro II, sin conocer el registro material clásico, basado en los ajuares domésticos?. Xurxo Ayán: Para contestarte a tu pregunta, lo que realmente estamos analizando a la hora de valorar la arquitectura como un elemento más del registro material -y quizás el definitorio porque es el que va a definir el modelo de asentamiento-, obviamente lo hemos querido establecer desde una perspectiva económica, y en ese sentido hemos valorado incluso la aplicación de analíticas bastante novedosas en lo que es la metodología de la arqueología de la arquitectura. En este sentido, se ha intentado y estamos empezando a aplicar incluso análisis estratigráfico de paramentos a construcciones, ¿no?, lo que pasa es que ahí entran varios condicionantes de limitación del registro, como el estado de conservación del alzado de los muros, etc. Pero en este contexto estamos revisando el registro antiguo y se están excavando nuevas áreas en yacimientos, y vemos que está dando bastante resultado a nivel de corta ocupación, a niveles de ocupación de una estancia de a lo mejor pongamos unos 50-60 años. A nivel de asentamiento incluso las ampliaciones de los parapetos o de las murallas están dando bastantes datos en ese sentido. Bueno, César podría contar después, cómo se van dando cambios en las estructuras defensivas desde el Hierro I hasta el Hierro II y hasta el contacto con Roma. Una de las características fundamentales del registro a nivel de años de actividad o de encontrar una cronología ha partido de los materiales relacionados con los paramentos, y puedo decir que esa revisión es muy complicada a nivel del registro antiguo, porque es un registro incluso no tridimensional. Por eso hemos comentado la paradoja de tener muchísimos castros excavados en extensión que, por eso quizás, no ofrecen buena información -yo soy de la opinión de que eso de que ‘cuanto más se excava más se sabe’ tampoco es cierto, por lo menos en el contexto galaico-. Pero en las intervenciones que se están desarrollando en la actualidad, incluso las que se han venido haciendo en los años 90, sí que permiten una diferenciación de áreas funcionales en las estancias, con una buena cronología de los niveles de ocupación, de los pavimentos y de
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
685
los cambios estructurales dentro de los asentamientos. Y sobre todo el registro que ha generado, incluso lo que se ha denominado la ‘arqueología de urgencia’, yo creo que el mejor registro para análisis microespaciales en Galicia, viene dado por esas intervenciones hechas en ese contexto, ¿no?. Más que incluso esas intervenciones de excavación en área de los años 60, 70, 80 de grandes castros, que bueno han seguido una metodología de seguir un poco el muro, sin registro tridimensional, etc. No es una crítica ni mucho menos gratuita, pero yo creo que sí que va a ser posible conseguir una base empírica mayor, porque en este sentido nosotros a lo mejor estamos manejando un cierto marco conceptual demasiado teórico pero bueno, lo tenemos contrastado empíricamente. Lo que pasa es que haciendo trabajos generales, tampoco vamos a sacar la batería de perfiles estratigráficos de yacimientos castreños gallegos, pero no sé si te he contestado a la pregunta un poco en esta línea, y a lo mejor tú tienes que comentar algo en este respecto. [risas] Lois Ladra: Quería hacer una pregunta en relación a una de las intervenciones por la mañana. Si no entendí mal, creo que se utilizaba el cultivo del maíz para analizar la capacidad de los suelos o algo por el estilo. No sé si es una confusión o yo lo entendí mal, y quería saber por qué el maíz y no otros cultivos, qué particularidades presenta el cultivo del maíz que no tengan otros cultivos, ya que no hay maíz en la protohistoria, según tengo entendido. César Parcero: El tema del maíz va un poco en la línea de la respuesta que antes comentaba. El maíz, la particularidad que tiene, es que entre los cultivos tradicionales digamos gallegos, es el más exigente en varias cuestiones; el suelo, el clima y tal. La referencia al seleccionar los suelos dedicados al cultivo del maíz es porque se supone que los suelos que son aptos para el cultivo del maíz son aquellos suelos que presentan las condiciones más óptimas para el desarrollo de una agricultura de uso intensivo. De hecho el desarrollo fue una propuesta que hizo Felipe Criado, de correlacionar la distribución a escala muy general, de toda Galicia prácticamente, del poblamiento castreño con la distribución del cultivo del maíz que se introdujo a partir del siglo XVII y se detectó que había una convergencia más que significativa. Eso no significa que la distribución del cultivo del maíz sea un criterio locacional fundamental para la distribución de los castros. Lo que significa es que suponen una relación indirecta, que una esos dos factores y por ahí es un poco por donde queríamos apuntar, sin ninguna otra pretensión atemporal. Jesús Torres: Yo, es que me gustaría saber que cuando se habla del suelo apto para la agricultura intensiva, me gustaría saber ¿la agricultura intensiva de qué?. [risas] César Parcero: Por agricultura intensiva lo que definimos nosotros es que sean unos suelos potencialmente aptos para el desarrollo de una agricultura de rendimientos constantes, una agricultura de doble cosecha anual, con ciclos de rotación cortos que pueda estar en un régimen de laboreo permanente si necesidad ser una agricultura más de tipo extensivo, desarrollada a través de un sistema de rozas. Básicamente ése es el concepto. Jesús Torres: Luego, ¿agricultura de cereal?. César Parcero: Sí, sí.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
686
Jesús Torres: La cuestión es... -vamos a ver cómo lo explico para que lo puedas entender rápidamente-...no, yo no me río... es por lo de la agricultura, que normalmente la gente con la agricultura da por supuesto que es la agricultura de cereal y bueno, la agricultura también podría ser de otros recursos. Pero bueno, en relación a la introducción del maíz en la cornisa cantábrica, -por lo que yo sé y es una cuestión histórica y fuera de mi ámbito-, puede ser que yo me esté equivocando, pero por las investigaciones que he hecho en otras partes de la cornisa cantábrica el maíz se introduce para conseguir cosechas más rentables de lo que se está obteniendo con el cereal porque el cereal en el clima de la cornisa cantábrica no consigue unos buenos rendimientos, en ninguna de las variedades. Buenos rendimientos quiero decir, no sólo enfocado como agricultura industrial, sino ni siquiera para subsistencia, por el equilibrio entre el cultivo del cereal, pastizales para mantener las cabañas y tal. Por lo producido en los valles, la cantidad de mineral que tienen los suelos y tal, entonces yo creo que si utilizáis el maíz como indicador, a lo mejor no es la mejor idea, aunque el suelo sí podría ser indicativo de una agricultura intensiva. Pero el resto de las condiciones que generan las cosechas no tenemos que olvidar que sobre todo dependen del ecosistema, y no del suelo, ahí sería un problema grave, ¿no?. César Parcero: Es que como te decía antes, la clasificación ésta de suelos que nosotros manejamos, no sólo tiene en cuenta las condiciones físicas del suelo, sino que también tiene en cuenta el régimen hídrico y régimen térmico, que son factores fundamentales a la hora de poder desarrollar o no una doble cosecha anual. El tema del maíz es que básicamente en el sistema tradicional gallego -por lo menos en los primeros momentos de su introducción, ya que ahora el desarrollo tiene características de una agricultura industrial o pseudo-industrial-, fue para sustituir el papel que jugaba el mijo como cereal de verano. Entonces el maíz se trataba como cereal de verano en terrenos que después se volvían a cultivar en invierno con otro tipo de cereales, es indicativo de esas posibilidades de aprovechamiento bianual en los terrenos y en las zonas de Galicia aptas -sobre todo climáticamente- para el desarrollo de una agricultura intensiva. Ángel Esparza: Si no hay intervenciones sobre este ciclo sobre el Noroeste peninsular, que se ha visto en primer lugar, podemos pasar a intervenciones sobre otras cuestiones. Quizás por seguir el orden, podría debatirse sobre ese capítulo que quedaba un poco intermedio, de la intervención sobre el uso de las drogas en la Prehistoria, a ver si ha suscitado también interés. Yo creo que sí, ¿no? [risas]. Maria de Jesus Sanches: Yo quería preguntar a Elisa Guerra si también ha hecho investigaciones del cultivo, esto es, no sólo del uso que ha repasado un poco de varios periodos prehistóricos. ¿Y en la Edad del Hierro?, me gustaría preguntar si ha hecho también investigaciones de cultivos, si se cultivaban en la Edad del Hierro especies alucinógenas ¿ha hecho algún trabajo sobre esto?, me interesaría saberlo. Elisa Guerra: Bueno yo directamente no he hecho ningún estudio paleobotánico, yo me he basado en las investigaciones de otros investigadores, pero con respecto a su pregunta de la existencia de plantas cultivadas en la Edad del Hierro, eh..¿en la Península Ibérica? Maria de Jesus Sanches: Sí.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
687
Elisa Guerra: En la Península Ibérica, se cultiva en la Edad del Hierro adormidera aunque no hay muchos restos arquebotánicos de esta planta, pero contamos por ejemplo con una referencia que aparece en Plinio en la que alude al consumo de opio con la cual con esa droga el padre de un pretor se suicida, con lo cual nos hace pensar que las poblaciones hispanas ya conocían esta droga y hacían uso de ella. Además la Península Ibérica parece ser que es la zona de su domesticación, porque como planta silvestre aparece en el arco mediterráneo, desde la Península Ibérica hasta Chipre, pero es en la Península Ibérica donde se han documentado los restos más antiguos de la adormidera cultivada, y parece ser que fue en esta zona donde se domesticó en el Calcolítico. Contamos con varios yacimientos con restos arqueobotánicos de adormidera y ya para la Edad del Hierro son mucho más escasos, pero a la vista de esta tradición en su cultivo y de la explotación de sus propiedades narcóticas sí de puede afirmar. Por ejemplo en Can Tintorer se han documentado restos opiáceos, incluso en individuos allí inhumados, lo que demuestra no sólo que lo cultivaban, sino que también lo consumían como fuente de opio, con lo cual a pesar de las escasa evidencias para épocas protohistóricas creo que sí puede existir el cultivo, con lo cual creo que se deberían intensificar las investigaciones paleobotánicas en los yacimientos. José Antonio López: ¿Cuál es el criterio para diferenciar entre la adormidera cultivada y la salvaje? porque a nivel de semillas no hay diferencia y en cuanto a pólenes tampoco. Elisa Guerra: Bueno quizás yo no soy la más adecuada para responderte a aspectos botánicos porque tú entiendes mucho más que yo. Yo me fío de los botánicos cuando me dicen que en tal yacimiento está Papaver somniferum. Siento no poder responder a tu pregunta. José Antonio López: Bueno Papaver somniferum no es una especie cultivada en España, sino que es una especie que vive naturalmente en campos abandonados. ¿Por qué encuentras miles de semillas de Papaver somniferum en toda España, sin ser una especie cultivada?, pues seguramente sea por su gran producción de semillas, sin que eso implique que sea una planta cultivada. Por otra parte tal vez sea un poco aventurado hablar de alucinógenos, porque quizás pudo emplearse como calmante, porque tiene codeína. Lo mismo ocurre un poco con el cáñamo, dependiendo de si se trata de variedades leñosas -que apenas producen alcaloides-, o de otras que tienen mayor cantidad de éstos. No olvides, en cualquier caso, que el cáñamo tiene igualmente propiedades narcóticas y medicinales. Me parece muy interesante tu trabajo pero hay que tener mucho cuidado con los aspectos interpretativos del registro fósil, pues quizá lo que aparentemente indique un uso alucinógeno en realidad se refiera a un uso medicinal. Elisa Guerra: Yo quisiera aclarar, que yo normalmente pretendo separar hallazgos de vegetales con propiedades psicoactivas con su explotación como droga, ya que hay que tener en cuenta las diferentes utilidades que cualquier especie ofrece y tampoco estoy equiparando el cultivo de la adormidera o de la marihuana con estas mismas propiedades. Hay que tener en cuenta el uso de la marihuana como planta oleaginosa o el de la marihuana como planta textil -dos de sus usos más conocidos entre otros muchos-. En esta comunicación lo que he representado son quizás las evidencias más sólidas, pero se da por descontado que hay que tener en cuenta el contexto, que no siempre se puede equiparar esa presencia con su uso como droga. En cuanto a lo que se
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
688
refiere al Puntal dels Llops, aparece en un ánfora ibérica y su presencia allí es el resultado de una acción antrópica, no de una deposición accidental, con lo cual... Ángel Esparza: A mí la comunicación de Elisa me había sugerido otra cosa completamente distinta. Yo no entiendo nada de Paleobotánica y me había hecho pensar rápidamente en otra cosa. Ahora es bastante frecuente que se hagan en los distintos trabajos una especie de introducciones historiográficas de carácter teórico donde los investigadores somos ya objetos de investigación y se nos encuadra en unas determinadas tendencias. Quién no ha leído que las interpretaciones belicistas sobre los castros, por ejemplo, se han correspondido con un determinado momento de la evolución historiográfica española y que después se ha introducido una corriente más bien pacifista que querría ver los castros como puros aparatos simbólicos desconectados de la guerra y quieren ver detrás de eso la evolución del mundo actual, el desarrollo de las corrientes pacifistas en la sociedad actual, etc. Bueno, pues en esa línea, cuando exponía Elisa, yo me decía; esto va a ser rápidamente objeto de este tipo de interpretaciones en nuestra sociedad. La droga tiene una determinada importancia, lo que se proyecta incluso en la investigación arqueológica. Bueno pues contra esa tentación de esa interpretación fácil, habría que recordar que quien abrió bastante esa línea de investigación fue un conocido tradicionalista como Federico Wattenberg, que empezó a especular sobre la función de determinados objetos, la posibilidad de quemar cáñamo en las cajitas vacceas, etc. Y ahora en cambio lo que tenemos es otra cosa muy diferente. Me ha parecido que, aun con discusión, lo que hay es un manejo de fuentes muy diferentes a la de una posición antigua; que hay un registro arqueológico, el registro iconográfico, el registro paleobotánico, el registro químico, etc., que cada uno tiene sus problemas y que parece que encaja, aunque nos señalaban aquí también cosas importantes, ¿no?. Pues es por ahí por donde me había invitado a mí a pensar sobre la comunicación de Elisa. No sé si hay otras líneas por donde haya sido estimulado el pensamiento.... ¿No?, Pasamos entonces a intervenciones sobre ese otro bloque, podíamos decir de comunicaciones sobre Bronce Final y Primer Hierro, un mundo más centrado en la Meseta en el sentido amplio.... Alexandre Valinho: Sou o Alexandre Valinho, do Centro de Estudos de Pré-História da Beira Alta e queria fazer uma pergunta ao López Sáez e ao Blanco González. Tem haver talvez com o facto como foi exposta a comunicação porque só falava do clima, mais isso não tem haver com essa dinâmica, tem haver com muitos outros aspectos. Queria perguntar apenas se a acção antrópica do aumento da mineração dos objectos que se registam no Bronze Final no terá acelerado a alteração do meio âmbiente, que nessa altura se regista também. Antonio Blanco: ¿Puedes repetir la pregunta? Alexandre Valinho: Vou-me tentar explicar melhor. Por exemplo, o que se regista no Bronze Final , como referiu numa comunicação de [no se entiende], num Congresso que houve em Guimarães, em que fala que o aumento da metalurgia, o incremento da metalurgia, no Bronze Final levou uma acção sobre o meio âmbiente muito negativa. Portanto, se essa alteração do meio âmbiente porque o desbaste da madeira para a combustão do minério causa um impacto negativo sobre o meio âmbiente. Se esse impacto negativo não acelerou também esse câmbio climático. ¿Porquê ver o câmbio climático como uma coisa estanque e não também como algo que o homem pode
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
689
provocar?. Nós hoje temos o nosso câmbio climático com o efeito de estufa. É essa a pregunta. Ángel Esparza Arroyo: Creo que Alexandre quiere preguntar si puede ser que el cambio climático no sea el desencadenante de la mutación, sino que podría ser la metalurgia la que lo hubiese producido, si pudo ser el hombre a través de la acción antrópica el que hubiese producido ese cambio que al final es incluso climático. José Antonio López: Bueno hay dos cosas diferentes. Una es el cambio climático, que se detecta porque hay fenómenos no sólo a nivel de registro palinológico, sino también a nivel de registro de actividad solar. El cambio existe en torno a 850 cal BC. Otra cuestión es que unas practicas agrícolas intensivas como se pueden encontrar en el Neolítico y sobre todo en el Calcolítico en la zona del valle de Amblés hayan agotado el suelo de tal manera, que bueno el Bronce Final la gente que ahí vivía, ante el agotamiento de los suelos lo pasara mal. Lo que no hemos querido proponer es el cambio climático como la causa desencadenante de todo eso, sino como una causa más. Lo que está claro es que el cambio paleoclimático ocurre, porque hay un registro paleobotánico y ecológico. Otra cuestión es que en la zona los suelos ya se hayan agotado desde el punto de vista agrícola –que otros análisis como el polen parecen mostrar-, porque bueno la presión agrícola desde el Calcolítico ha sido muy, muy importante. Lo que no queremos es entender es ese cambio como una causa principal ni la principal, ni la única, sino como una causa más. Antonio Blanco: Bueno, yo quería simplemente intervenir para aclarar que evidentemente a estas alturas el determinismo climático es un reduccionismo y darlo como explicación monocausal es de por sí muy simplista, y es reducir la realidad a un aspecto solamente. Entonces nuestro trabajo lo hemos planteado simplemente como las manifestaciones de dos posibles enfoques o dos manifestaciones de esa transformación que estamos de acuerdo en reconocer aquí, y que cada uno de nosotros a lo mejor estamos focalizando desde una metodología distinta; desde el patrón de asentamiento, desde los territorios de explotación, desde el cambio en la arquitectura doméstica, etc. Nuestro trabajo lo que hemos hecho es focalizarlo en torno al registro paleoecológico disponible y en torno al proceso social que se produce en una escala de tiempo largo, y por eso lo que también queríamos introducir es eso, los dos conceptos de cómo puede ser la transición entre la Edad del Bronce y la Edad del Hierro. Lo podemos llamar mutación social, Bronce Final-Primer Hierro o cambio climático Subboreal-Subatlantico o cambios de distintos tipos de monumentalidad. Es decir, cada uno de nosotros podríamos estar entendiendo esta ruptura como una manifestación desde nuestra visión. Aprovecho e introduzco ya una pregunta. En los registros que nos han presentado sobre todo de Guaya y del valle del Jarama, ¿por qué se utiliza la palabra Edad del Hierro?. El registro arqueológico parece relacionarse con la Edad del Hierro, pero resulta que las cronologías son muy antiguas, las dataciones radiocarbónicas dan momentos muy, muy antiguos que coinciden con lo que conocemos como Bronce Final, el tipo de las estructuras domésticas son las mismas que las de las sociedades tradicionales y las que se documentan en el Bronce Final, la metalurgia es la metalurgia característica del Bronce Final, la industria lítica, la cerámica es igual que la de Peña Negra. Específicamente para Guaya, ¿por qué en su artículo la palabra clave que aparece es la de Edad del Hierro?. Es algo que me gustaría que se comentara.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
690
Jesús Misiego: Yo creo que la Edad del Hierro me parece un término difícil. No creo que estemos ante un yacimiento del Bronce Final porque particularmente -no se si estaré equivocado o no- Bronce Final lo asimilo -por lo menos las periodizaciones que yo entiendo y que he estudiado y hasta ahora he utilizado-, asimilo Bronce Final a Cogotas I. Probablemente Bronce Tardío es Cogotas I y Bronce Final es lo que hay entre medias, eso está claro, es un problema de periodización. Pero yo hasta ahora, según mi formación básica, entiendo que Cogotas I es Bronce Final. ¿Qué pasa entonces con Guaya?, pues yo creo que es el inicio de la Edad del Hierro. Es inicio porque es una etapa formativa, en la que estamos atestiguando y viendo cosas que se van a dar en la Meseta en el Soto, que no se han dado antes en el Bronce Final pero que veremos luego en el Soto, en el momento pleno de ocupación de la Primera Edad del Hierro. Al menos en la Meseta estamos viendo datos, atestiguando cosas que se van a dar ahí, entonces yo creo -es mi humilde opinión- que debemos si no llamarlo Primer Hierro, a lo mejor es un Hierro base, Antiguo o Formativo, como queráis llamarle, pero yo creo que no es el Bronce, que no es Bronce Final. Aparte que no son las decoraciones del Bronce Final, no es el Cogotas I que tenemos en esta zona. Entonces, si llamas Bronce Tardío a Cogotas I, ahí te queda un hueco en el intervalo sin rellenar. Porque hay otro aspecto cronológico que es claro, y es que todas las calibraciones están aportando un retraso generalizado de las muestras, de las dataciones de los yacimientos. Y en un yacimiento por ejemplo tan emblemático como el Soto de Medinilla en Valladolid, las calibraciones para los tres o cuatro momentos iniciales de la última excavación que se llevaron a cabo allí, que son cabañas de hoyos de poste circulares y ajuares típicos del Soto Inicial -que hace poco han estudiado Quintana y Cruz y que se reparten en diferentes provincias, en Ávila, Salamanca-, esas cronologías son del siglo X cal AC, o sea que Guaya no es tan diferente a eso, y el Cerro de San Pelayo es casi igual. Entonces yo creo que estamos en ese momento... llámalo como quieras, todavía es difícil de definir. Yo prefiero llamarlo todavía Edad del Hierro, que no Bronce Final. Me parece más un momento tendente hacia el Hierro que no hacia el Bronce. Por otro lado, yo me gustaría que aclaréis un poco el tema ese de la mutación. Mutación parece que es un cambio más drástico que el cambio social del que vosotros hablabais. Yo creo que hay una evolución del poblamiento ahí, de cosas que van creciendo pero por lo menos Guaya lo que marca –el yacimiento de La Viña no lo sé porque no lo conozco- es un momento de transición, de afianzamiento de la sedentarización que a su vez se repite en ese tipo de asentamiento paradójicamente a un lado y al otro del Sistema Central; en Guadalajara, en Madrid. Lo veíamos en la presentación de las compañeras de Madrid, y en la zona de la Meseta, en todos los poblados en los que se está dando ese tipo de utillaje. El problema es que no tenemos más datos todavía de excavaciones de asentamientos que puedan marcar pautas y que puedan definir más datos concretos. Muchas veces, hablamos, hablamos... pero son datos de prospección, de información concreta y sucinta que no da para más. Por eso yo creo que en este caso Guaya o yacimientos parecidos aportan ese punto de referencia a todas las hipótesis e interpretaciones que estamos afianzando o señalando. Asunción Martín: Lo que está diciendo [Jesús Misiego] sobre la Edad del Hierro, yo con eso estoy un poco de acuerdo. En Madrid el Hierro ha sido siempre así, lo que sí pasa es que hemos excavado yacimientos y no hay Cogotas I, y el material que tiene La Deseada es el típico material que aparece con la Primera Edad del Hierro. Había que llamarlo de alguna forma...la Segunda Edad del Hierro estamos de acuerdo en qué es. Luis Fatás: A mi me gustaría preguntar a los de Guaya, si aparece también un cambio social que pueda justificar un paso del Bronce Final a la Edad del Hierro, porque la
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
691
consideración de asimilar a un tipo de cerámica un cambio de Edad igual es demasiado...,no sé cómo decirlo. La pregunta es si existe un trasfondo social que permita hablar de una Primera Edad del Hierro o si existe una continuidad en la forma de vida, en la economía y en la sociedad. Jesús Misiego: Pues trasfondo social no lo sé porque, la verdad, no hemos estudiado ese aspecto en la excavación. Lo que sí parece claro, es que las formas de economía y de subsistencia no difieren en exceso de lo que yo llamo Bronce Final. Lo que ocurre es que hay una fijación mayor a los sitios, al enclave. El modelo de subsistencia, yo creo que no varía sustancialmente en nada entre el Bronce Final y el momento que marca Guaya. En definitiva yo creo que son unos poblados de ribera que aprovechan ese entorno para autoabastecerse y para desarrollar su modelo económico y su modelo social, si se puede decir así. Sobre su evolución social no te puedo enseñar. Luis Fatás: Entonces lo podrías considerar, más como el final de un proceso que como el principio de otro... pregunto. Jesús Misiego: Yo creo que es más el principio de algo que el final de algo. ¿Por qué? Porque no me gusta el cambio rupturista de las cosas, me gusta más lo continuo. Pero es mi idea. Por ejemplo he excavado en muchos yacimientos del Soto en la Meseta y hay cosas, por ejemplo en Guaya, que no difieren mucho; el tipo de suelos, el tipo de hogares, el tipo de fijación,... eso de lo que te iba hablando, de que es una evolución. Desde luego más que una ruptura es una evolución. Las cabañas de Guaya, llámalas Bronce Final o Bronce Tardío, son primas hermanas, idénticas a las que podemos encontrar en los horizontes iniciales del Soto en Benavente, en la Mota de Medina del Campo, en Valladolid. ¿Qué ocurre? que aquí lo que tenemos son cabañas rectangulares y un poco más grandes y con una parte semicircular, y en el Soto son circulares, pero esa es la mayor diferencia. Antonio Uriarte: Bueno, no sé, a mí me sorprende un poco este debate, que seguro que tiene mucho sentido, pero que... Vamos a ver, los periodos cronoculturales Bronce Final, Hierro I, Hierro II, Hierro III, Hierro IV o lo que queramos decir, yo los utilizo también, ¿eh?, no voy a decir que no. Pero tienen un sentido de la época en que se crearon, es decir responden a un criterio cronotipológico, de algún concepto evolutivo o cultural, o uno de los dos o los dos juntos. Que luego pretendamos usar esos cajones que están creados desde hace siglo y pico para rellenarlos con otros criterios de tipo histórico, que no sean propiamente cronotipológicos, como puedan ser sociológicos, arquitectónicos, económicos y pretender mantener el esquema me parece una labor un poco estéril. Los iremos usando por conveniencia para entendernos cronológicamente pero seguro que los cambios arquitectónicos o los cambios ecológicos o cualquiera que queramos buscar en el sistema socio cultural, seguramente se solapan con esas divisiones y no tienen nada que ver. Entonces que sigamos peleando por terminologías cronológicas, yo personalmente no le veo mucho sentido, porque precisamente se crearon para definir algo que no es de lo que estamos hablando. Ahora estamos hablando de otras cosas. César Parcero: Bueno quería comentar algo que no es ni a favor ni en contra de ninguna de las tendencias y es sobre una cosa que me viene llamando la atención desde hace tiempo y que creo que es un problema que tenemos los que estamos aquí y que trabajamos en el Bronce Final y la Edad del Hierro. A mí me da bastante envidia la
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
692
gente que trabaja en el Neolítico porque han sido capaces de reformular de forma bastante adecuada ese concepto que como dice Antonio [Uriarte] fue acuñado con un contenido concreto, pero que hoy en día significa algo totalmente diferente. Hoy en día el Neolítico ya no es la Edad de la piedra pulimentada -bueno imagino que para casi nadie- [risas]. Entonces yo creo que eso es un desafío bastante importante que a lo mejor habría que afrontar algún día en épocas más avanzadas de la prehistoria, de la protohistoria, para tratar de dar un sentido más significativo a conceptos como el de Bronce Final o Edad del Hierro. Sobre todo porque aunque sean más o menos buenos o más o menos malos parece bastante evidente que los seguimos manejando con asiduidad, y vamos a seguir utilizándolos durante mucho tiempo porque los necesitamos para poder entendernos de alguna forma. Yo creo que eso es una cosa que deberíamos de ser capaces de hacer en algún momento, y personalmente no me siento capacitado para hacerlo, pero bueno habrá quien lo haga... Antonio Uriarte: En el momento en que se crea un encuentro que es del Bronce Final e Hierro, y el Bronce Pleno y el Bronce Antiguo se desgaja de ello, eso ya me parece un síntoma bastante evidente de que la división entre Bronce y Hierro está muy pasada de moda. Que yo estoy totalmente de acuerdo que vosotros usáis Hierro y Bronce en un sentido totalmente diferente, y yo soy el primero que usa el término de Bronce Final porque necesitamos esos términos para entendernos, porque tenemos una herencia historiográfica con esos términos y que no podemos desprendernos de ellos por que sino nos quedaríamos desnudos, y para volver a vestirnos tenemos que usarlos. Ángel Esparza: Bueno yo, una intervención sobre este asunto sólo, no para tomar partido, porque creo que es mucho mejor esta discusión, es mucho más rica así. Yo sólo para recordar que -por parte de quienes han hecho la periodización que entendemos más vigente en nuestra región-, digamos que la llamada cultura arqueológica o grupo arqueológico del Soto de Medinilla ha sido escindido en dos, y que el Soto Formativo, sobre todo por una serie de criterios y uno que es bastante importante, por el tipo de metalurgia que tiene, se viene considerando como Bronce Final -Bronce Final IIIb fundamentalmente-, mientras que usando ciertos marcos de referencia debemos partir la evolución del Soto en ese primer momento que sería Bronce Final y reservamos la expresión Hierro Antiguo para el resto del desarrollo del Soto, llamado Soto Pleno y recordar que esa es digamos la cronología que necesita más verificaciones estratigráficas, etc. y que estamos en un terreno resbaladizo.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
693
Sesión 2ª , Martes 21 de Octubre
Debate Mañana
Óscar López: Me interesa especialmente la presentación de Ana Antunes y quería saber, porque me llama mucho la atención, ¿cómo se puede llevar el Bronce Final a los siglos VI y VII a.C. y acortar los procesos de la Edad del Hierro?, sobre todo la Primera Edad del Hierro no queda muy clara. Entiendo que es un trabajo sobre todo de prospección, pero me gustaría que explicaras un poco cuáles son los indicadores que te llevan a prolongar el Bronce tanto y acortar los procesos de la Edad del Hierro. Ana Sofía Antunes: Cuando me preguntas acortar es ¿cómo hago una transición?, no me he enterado bien. Óscar López: Básicamente me parece que es prolongar mucho la Edad del Bronce, y que por lo tanto, una vez que encuentras cerámicas estampilladas y que encuentras una serie de elementos claramente delimitados en el espacio, y que son castros de una Segunda Edad del Hierro, lo que falta en medio es saber si existe una Primera Edad del Hierro, si esa Primera Edad del Hierro está diluida en una Edad del Bronce que se retarda, en fin... Ana Sofía Antunes: Son muchas preguntas [risas]; es una hipótesis muy hipotética, pero en el sur es verdad que el Bronce Final está mal conocido. Aquí en la sierra y en Alemtejo en general lo que pasa es que por un lado tienes muchos poblados con ocupación del Bronce Final y Segunda Edad del Hierro, sistemáticamente. Es un poco ilógico que todos, -bueno, no el 100 % pero sí el 90 %- tengan esta secuencia de ocupación, y es ilógico que todo haya terminado entre el Bronce Final y la Segunda Edad del Hierro y que sigan siendo ocupados los mismos sitios, así que probablemente sea de otra forma, y esto con datos sólo de prospección, -no tenemos estratigrafías, no tenemos los contextos-. La cerámica que nos encontramos no es de la Primera Edad del Hierro, sea esto lo que sea, y está documentada en estructuras pequeñas. Por ejemplo, estoy estudiando un yacimiento que empieza en el siglo VI a.C. y las cerámicas, al menos las cerámicas a mano, no tienen distinción con las del Bronce, así que probablemente -es una hipótesis- puede ser que la ocupación del Bronce se prolongue más de lo que pensábamos y que al final, el Bronce Final y la Primer Edad del Hierro no sean tan distintos, porque no existe el Bronce Final, y que hay ahí una cosa que no sabemos cómo llamar [risas]. Óscar López: En un sitio que está tan cerca de lugares como Alcácer do Sal, en el que relativamente, en cuestión de comunicación no están tan lejos de los poblados estudiados, si hablamos de siglo VI a.C., la diferencia es demasiado llamativa. Es decir, Alcácer do Sal en el siglo VI a.C. es un señor poblado y en la zona interior si vamos manteniendo dinámicas de Bronce Final, -ya no hablo de materiales-, es una cuestión más de cómo definimos el Bronce Final. Si realmente el Bronce Final se puede
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
694
mantener de forma aislada, en medio, sin más. Me parece una opción que se sale mucho por abajo de lo que podíamos esperar, pero si no hay más datos, no hay más datos, sería saber qué te llevaba a esas fechas que planteas alargando la Edad del Bronce. Ana Sofía Antunes: Es que en el interior hay fenómenos distintos del litoral, y Alcácer do Sal y este poblado que es Nuestra Sra. de la Esperanza es muy distinto de lo que hay hacia el interior y hacia el Guadiana, porque en la margen izquierda lo que pasa es otra cosa distinta. Entre la tradicional datación del siglo IX a.C., bueno, VIII que tenemos del Bronce Final y la Segunda Edad del Hierro que va al siglo IV a.C., lo que pasa entre el siglo VIII y el IV se desconoce y es muy raro que no haya datos en parte alguna. Así que es posible que los poblados sigan siendo ocupados con la misma cultura material y claro probablemente ya con hierro y esas cosas... así que yo no sé si hablar de transición entre el Bronce Final y el Primer Hierro, eso es lo que quiero marcar. Antonio Uriarte: Quería añadir algo a este tema que me parece interesante; el Bronce Final y la Edad del Hierro I en mi opinión forman un continuo en muchas zonas de la Península, y por ejemplo en Andalucía oriental, donde trabajamos nosotros, este desdibujamiento, esta especie de solapamiento, de fusión sutil entre ambos periodos a mí me parece bastante evidente. Por ejemplo en el yacimiento de los Castellones de Céal, es un sitio ibérico que tiene evidencias del Bronce Final en la necrópolis precisamente, y son cerámicas que se han datado en el siglo VII a.C., cerámicas de tradición del Bronce Final, urnas carenadas abiertas, fabricadas a mano en un contexto en el que en la costa mediterránea ya tenemos a los fenicios funcionando a todo trapo. Entonces quizá sea un caso muy parecido a lo que habéis comentado de Alcáçer do Sal y la distinta dinámica entre espacios costeros y zonas de interior. Así que seguramente los ritmos de cambio en zonas muy próximas son muy diferentes y hay sitios en donde tenemos el torno nada más aparecer los fenicios y a lo mejor a 50 Km, a 100 Km eso tarda dos siglos más. Ésto en la Alta Andalucía se ve bastante bien. Tenemos, por ejemplo en las prácticas rituales funerarias, en las tecnologías, cómo hay ritmos muy diferentes en zonas geográficamente no muy distantes. Luis Fatás: Yo quiero decir que en la zona donde trabajo, que es la zona del Matarraña en el Bajo Aragón, está pasando absolutamente lo mismo que comenta el compañero, porque son yacimientos que respecto de lo que es el Bronce Tardío sí que es diferente, pero el Bronce Final y la Primera Edad del Hierro se solapan, y luego sí que hay un cambio muy claro hacia la Segunda Edad del Hierro. Sin embargo en la zona del Catalán que está muy cerca, no tanto del río ... pero sí un poco más hacia la tierra alta, ese cambio sí que se ve muy claro y se ve antes. Ana Sofia Antunes: Quiero decir que estoy de acuerdo con Antonio y sólo para complementar que en estos yacimientos del interior, de la Alta Extremadura, hay que ver sobre todo el elemento indígena y que esto da la continuidad, porque sí, los fenicios que andan por ahí, pero no hacia tan dentro. Sí que hay las influencias, pero ahí, en el interior están los indígenas. Óscar López: Sí, efectivamente yo estoy de acuerdo en que por un lado las dinámicas sociales tienen terrenos muy diferentes y que hacen que cuanto más se distinguen ciertas áreas según una coherencia geográfica, más fácil es que existan divergencias en sus ritmos. Que la costa atlántica tiene una dinámica particular y el interior otro es cierto, pero más al interior está Extremadura, y en Extremadura no creo que nadie lleve el
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
695
Bronce Final hasta tan tarde. Lo que a mí me llama la atención no es el hecho de que sea efectivamente un Bronce Final retardatario, tardío. Lo que creo es que la definición en sí misma de los términos de Bronce Final y Hierro I está muchas veces vinculada a elementos técnicos y tipológicos que lo que nos hacen es que esas casillas que utilizamos no se ajusten realmente a lo que estamos viendo. Y lo que pasa por ejemplo en estas zonas que ahora se están conociendo mucho mejor -sobre todo la zona andaluza, que tiene una cantidad de investigación muy grande, y en la que ahora mismo se puede comprobar cómo funcionan esos modelos- lo que están demostrando es que las casillas en las que colocamos este tipo de información no funcionan. Por eso me resulta interesante saber exactamente qué tipo de indicadores te llevan a esas conclusiones y ver si efectivamente hay que nombrarlo de otra forma, ni siquiera contemplarlo de otra forma, sino nombrarlo de otra forma, y tendría mucha más coherencia. Y seguramente te empezará a pasar en muchos sitios de esa zona del occidente, donde ese tipo de procesos son muy comunes, los diferentes ritmos de establecimiento de dinámicas sociales en la zona del occidente es una cosa que cada vez está más clara. Lo que me parece precisamente es que quizá hay que empezar a planteárselo, cómo denominamos y con qué tipo de herramientas analizamos el registro. Ana Sofia Antunes: Ahí estamos de acuerdo, a lo mejor no debería llamarlo Bronce Final hasta el siglo VII a.C. Entonces “algo” continua hasta el siglo VII a.C. [risas]. Antonio Blanco: Ayer introduje algo -seguramente no me expliqué bien- que es un poco el trasfondo de lo que acaba de decir Óscar y lo que dijo Antonio [Uriarte]. De acuerdo, son unas entidades que está construidas cuando se construyeron y con una finalidad concreta, pero se les puede empezar a dotar de contenido social como se ha hecho con el Neolítico. Es lo que estuvimos hablando ayer un poco. Yo lo que pretendía en mi investigación es dotar de ese contenido social a la explicación histórica sobre el proceso de la Prehistoria reciente en mi zona. Para mí, si utilizamos Edad del Bronce y Edad del Hierro como unidades históricas, y no sólo descriptivas, es porque tiene que haber algún cambio sustancial entre las dos. La cuestión es que según qué procesos concretos, podemos ver que puede haber continuidad en tradiciones alfareras o metalúrgicas o que hay coincidencia en el patrón regional. Por eso lanzaba ayer la idea de que el Bronce Final es el final de un ciclo que podemos caracterizar como las sociedades tradicionales, o las sociedades de la Edad del Bronce, y que llega un momento en que finaliza ese ciclo y la reestructuración del sistema para intentar conservar las formas heredadas da lugar a un nuevo ciclo de prácticas, de formas de organizar la sociedad y la vida, y creo que ese es el contenido que tiene en mi zona la entidad Bronce Final. El Hierro I sería una cosa completamente distinta, aunque algunos artefactos que utilizamos para caracterizarlo precisamente presenten una gran continuidad, pues es una misma tradición alfarera, que se ha llamado Soto, y resulta que en mi zona los yacimientos del Bronce Final y los del Primer Hierro utilizan un repertorio cerámico que se parece muchísimo. Considero que es una tradición alfarera y a mí no me interesa estudiar la tradición alfarera en sí misma, sino las implicaciones sociales y dónde están las rupturas en el proceso social e histórico. Utilizo las tradiciones alfareras porque son los restos materiales que han quedado, pero si se hubiera conservado la cestería o los tatuajes los tendría que utilizar igualmente. Entonces, un poco lo que quería lanzar -respecto al término Bronce Final-Hierro I-, es la necesidad de dejar de hablar de transiciones. ¿Por qué se asume sin crítica que es una larga transición, si en el resto de la Prehistoria no se consideran periodos de transición similares?, ¿por qué hablar del Bronce Final-Hierro I como una entidad
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
696
propia? Está claro: porque hay fósiles-directores del Bronce Final y del Primer Hierro mezclados y no sabemos realmente cómo denominar a esas entidades. Lo que quería es hacer un poco de reflexión teórica y ver que los que nos dedicamos a este tramo de la Prehistoria estamos a un nivel teórico todavía muy poco desarrollado y que seguimos teniendo problemas que aunque son básicos y tal vez no tendrían que entrar en el debate, pues siguen ahí. La denominación no importa; pero creo que es importante dotar a esas entidades de contenidos sociales. Ermengol Gassiot: Creo que antes de abrir el debate sobre el sentido que le damos a las entidades cronoculturales, para mí se me hace bastante difícil pensar en un Bronce Final como una entidad social diferenciada del Hierro I, como entidad social más allá de una caracterización cronológica. En este sentido quiero decir -por ejemplo si nos vamos al prelitoral catalán- que en la necrópolis de Can Roqueta hay elementos de discontinuidad dentro de una sensación general de continuidad en los enterramientos, que vendrían determinados por la tipología de la alfarería, por significativas ausencias y presencias en ciertos periodos. En cambio si miramos a los asentamientos en la cordillera litoral catalana vemos que hay un cambio bastante radical y hay algunos poblados del Bronce Final y algunos poblados de lo que llamamos Hierro I. Entonces yo pienso que intentar encasillar entidades sociales que son dinámicas en periodos estancos es problemático. Y además en periodos estancos que muchas veces definimos a partir de un conjunto de fósiles-directores particulares. En el ejemplo que he mostrado, si nos fijáramos en alguna de las necrópolis deberíamos saber lo que es continuidad, conociendo ciertas variaciones que evidentemente en un lapso de 400, 500 años pueden darse, pero en cambio si nos fijamos en los lugares de habitación el cambio parece bastante más marcado. Pongo ese ejemplo para ilustrar no sólo diferencias regionales que se dan; si vemos el Pirineo catalán parece que lo poco que se conoce de él es que se da una continuidad mayor. Pero es curioso que en una misma región en función de lo que observemos la continuidad o la discontinuidad se nos manifiesta de formas diferentes. Con eso, aunque a mí me parece interesante hablar de Bronce Final y hablar del Hierro I, quizás debemos delimitarlos como periodos más cronológicos y vaciarlos de contenido social, y el contenido social yo creo que no lo vamos a ver precisamente en los registros arqueológicos, porque si no vamos a estar como un pez que se muerde la cola de forma continua, y lo vamos a estar reproduciendo dentro de 10 años en el mismo sentido. Ángel Esparza: Si me perdonáis...el debate ha ido pasando desde una cuestión bastante concreta a un debate mucho más general, y yo querría introducir todavía en relación con ese primer punto un elemento que podría tener interés, y además me gustaría que otros colegas portugueses también interviniesen. Hay un yacimiento que yo creo que está muy cerca de la zona de estudio [de Ana Sofía Antunes], en la margen derecha del Guadiana; el yacimiento de Passo Alto. Es un yacimiento podríamos decir señero en la Prehistoria peninsular, un yacimiento que tiene una barrera de piedras hincadas y es un caso singular por estar en esa zona, y los materiales que ha proporcionado son unos materiales que considerados como fósiles-directores son los del Bronce Final, los más visibles son las cerámicas de ‘ornatos brunidos’. Entonces se ha generado esa polémica de: si es un yacimiento amurallado y tiene piedras hincadas, tiene que ser de la Edad del Hierro, pero la cerámica es del Bronce. ¿Estiramos entonces el Bronce Final, con los ornatos brunidos -la cerámica bruñida externa-, la empujamos hasta el siglo VI a.C. para poder enlazar con el amurallamiento y las barreras de piedras hincadas o elevamos
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
697
la cronología de las defensas, de la arquitectura defensiva, y hacemos de las piedras hincadas las más viejas de la Europa occidental?.
Y en relación con eso creo que hay, -es un mundo en el que soy un aficionado, digamos-, no recuerdo cómo se llama ese yacimiento portugués donde excavó un equipo luso-británico, donde hay una estratigrafía en la que parece que no hay un solo nivel con cerámica con decoración bruñida externa sino que sube en la serie [estratigráfica]... de tal manera que se ha dicho que quizá esa decoración perdura. Hay una posible Primera Edad del Hierro en la que todavía habría algunos de esos elementos. Simplemente recuerdo este dato porque me parece que enlaza en el punto donde lo habíais situado al principio, sin negar el interés de todo el replanteamiento teórico. Ana Sofia Antunes: Yo sólo quería decir que en cuanto a las cerámicas bruñidas, ya se está criticando que sean claros indicadores del Bronce Final. Han sido claros indicadores del Bronce Final cuando nada más se conocía el Bronce Final, por lo que en este momento no son buenos indicadores del mismo. Óscar López: Volviendo a asuntos concretos sobre lo que había dicho también Antonio [Blanco], creo que hay una cuestión muy clara de fondo y es: ¿qué es lo que define realmente, cuál es el objeto final de lo que nosotros queremos estudiar, explicar, reconstruir?. No son ni las cerámicas, ni los bronces, ni las series palinológicas. Lo que a nosotros nos interesa son los contextos sociales. Porque incluso cuando se ha intentado hacer este tipo de visiones del Bronce Final-Hierro a través de series estrictamente tipológicas, de materiales, lo que en el fondo se estaba intentando era delimitar un tipo de sociedad. Cuando nosotros decimos Bronce Final o Hierro nos estamos refiriendo a sistemas sociales, a estructuras sociales, a formas de relaciones que son diferentes entre sí, y cuando decimos transición Bronce Final – Hierro no tiene que ser porque haya elementos del Bronce Final junto con elementos de la Edad del Hierro, sino porque existen sistemas, estrategias sociales que pueden formar parte de lo que nosotros conocemos como Bronce Final, que paulatinamente podemos documentar que se van transformando en otro tipo de formas sociales, que ya no son de la Edad del Bronce. Volvemos al problema de la terminología, pero creo que sí que hay elementos que nos están hablando, en procesos de tiempos largos, de formas de cambio que son documentadas sobre todo en secuencias relativamente amplias. Alexandre Valinho: Pegando neste teu discurso, eu acho que se está a confundir uma série de contextos e de escalas de análise. Para podermos pensar sobre estes momentos de transição do Bronze Final para o Ferro. Quer dizer, se escavarmos um sítio onde se regista uma continuidade de ocupação, há uma continuidade no registo material. Se escavarmos vários sítios de diversas épocas distintas há cortes que o registo arqueológico nos dá, e se calhar isso reflecte uma tendência social que também apresenta um corte e uma alteração profunda. Era só para dizer que acho que temos de olhar para cada contexto de uma forma muito específica e não arriscar nessa busca de encontrar a sociedade por trás do registo arqueológico, tão depressa. Luis Fatás: Volviendo a lo que decía antes, creo que últimamente se está olvidando que detrás de todo resto material hay una Prehistoria y Protohistoria que es lo hay que hacer, y que como prehistoriadores y protohistoriadores no nos limitamos a describir lo que vemos sin buscar en el trasfondo.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
698
Antonio Uriarte: Bueno ya que nos hemos puesto tan sociológicos, precisamente quería introducir un poco la cuestión de que hay otros modelos que no son propiamente los cronoculturales que nos ayudan mucho más a entender esta diversidad -que no es sólo en la Península Ibérica-, de diferentes ritmos de cambio. Por ejemplo podríamos hablar de los modelos de centro-periferia, por qué las cosas cambian en un sitio y no cambian en otro y todas esas cuestiones, en vez de estar peleando por qué aquí aparecen en el VII a.C. y no aparecen en el IX...precisamente por algo es ¿no?. Lo que tenemos que buscar es ese tipo de cosas, entender la cultura material como algo que tiene ritmos de cambio diferentes en un sitio porque lo que cambia también a distintos ritmos son las estructuras sociales. Entonces si en un sitio el Bronce Final empieza en el IX a.C. y en otro empieza en el VII a.C. ¿qué valor tiene el concepto de Bronce Final si para cada contexto hay que redefinirlo como periodo cultural?, si lo que estamos definiendo con ello es una cosa que tiene un trasfondo, que es lo que realmente interesa. Ermengol Gassiot: En la línea de lo que planteabas, yo pienso que, por ejemplo me veo incapaz de describir la realidad visigótica, que es lo que estoy estudiando, utilizando únicamente palabras tales como agricultura, producción de excedente, patrón de asentamiento, relaciones de igualdad, desigualdad, etc. Y creo que podría prescindir perfectamente, -sin reducir el contenido explicativo-, de terminologías tales como Bronce Final o Hierro I, si logro sustituir eso con una buena ubicación cronológica. Con eso no pretendo que borremos del mapa la palabra Bronce Final, pero que la situemos en su justa medida. Antonio Blanco: No entiendo por qué no hay en la misma medida yacimientos de la transición Neolítico-Calcolítico o de otros momentos de la Prehistoria. Si los hay se definen así a partir de los elementos de dos compartimentos cronoculturales estancos, de forma que todo el proceso social parece que tiene que estar reflejado en el registro arqueológico. Lo que critico del concepto Bronce Final-Primer Hierro es que como todos los momentos son de transición no hace falta especificar que un contexto arqueológico dado se encuentra entre dos momentos sucesivos. Cada unidad tiene suficiente entidad en el proceso histórico como para no constituir un contexto transicional. Estoy de acuerdo en que son sociedades en las que hay elementos tradicionales y otros que anuncian lo que sería la Edad del Hierro, pero eso es una visión ex post facto, hacia atrás. Carlos Cancelo: Lo que le quería decir a Antonio [Blanco] es que estos procesos, como el paso del Bronce Final al Hierro, en el caso que estudia él en la Meseta, en sociedades que desde el Neolítico están manteniendo, -ya no me fijo en el registro material, de las cerámicas o de los metales, me fijo por ejemplo en el patrón de asentamiento, o en lo que tú quieras- estas sociedades que llevan viviendo dos milenios de la misma manera no pueden de repente al día siguiente cambiar a vivir en un castro, o en el caso que yo conozco no van a pasar de vivir en cavernas y decir al día siguiente “ahora somos del Hierro y nos pasamos a los castros”, sino que tiene que haber un proceso de transición, incluso puede que no haya, por ejemplo en mi zona, ni siquiera una Primer Edad del Hierro, y se pasa de un Bronce Final a un Segundo Hierro. Óscar López: En cierto modo, uniendo lo que decía nuestro compañero [Ermengol Gassiot] con lo que decías tú [Antonio Blanco], efectivamente, llegará un momento en el que tendremos suficiente aparato detrás -no ya sólo teórico, que creo que lo hay- que llegaremos sencillamente a liberarnos de una carga historiográfica muy fuerte, y de unos
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
699
departamentos estancos que nos están alterando el sistema de nomenclatura, que nos está subyugando. Y se puede utilizar una terminología muy concreta para definir una serie de sociedades, sociedades que están en constante cambio, y un día –espero- con el tiempo dejaremos de utilizar los Bronces, Hierros, etc., y empezaremos a hablar de las sociedades del Bronce, del Hierro y se acabará la edad de los metales. Y empezaremos a definir sociedades de verdad, sociedades detrás de todo eso, sociedades campesinas -llámalas como quieras-, sociedades agrícolas -de acuerdo-, sociedades segmentarias, jefaturas complejas, simples,... lo que quieras. Pero por lo menos habremos dado un salto hacia definir cómo se estructuran esas sociedades y cómo los sistemas de cambio dentro de esas sociedades están articulados con el conjunto. Efectivamente estoy completamente de acuerdo contigo [se dirige a Antonio Blanco], pero bueno, eliminamos el caso tuyo; como es un periodo de transición, pues se acabó [risas], eso ahora mismo es impensable. Efectivamente todas las sociedades contienen cambio, se encuentran en constante conflicto con sus vecinos, con el medio, con todo, en interacción, una sociedad integrada en sistemas, como quieras llamarlos, sistemas centro-periferia, sistemas de interacción, de contactos de rango medio y de rango largo y lo que quieras. Creo que esa es la línea que deberíamos poder seguir y que llegará un día en que no tengamos ya más Hierros de por medio. Antonio Uriarte: Yo soy un poco más de la opinión de Antonio Blanco respecto a los ritmos de cambio, creo que precisamente la investigación en Andalucía oriental he llegado a esa contrastación positiva, de que los ritmos de cambio histórico cambian de velocidad. Por ejemplo el Bronce Final –voy a aprovecharme del término oportunistamente- es cierto que eso que llamamos Bronce Final tiene un ritmo de cambio muy lento en la cultura material, en la arquitectura, en las formas rituales, etc. Precisamente lo que resulta más significativo, donde se produce un cambio más acelerado, es en los siglos VII, VI, V a.C. en la zona, ahí es donde se produce una aceleración histórica por una serie de factores -más influidos por los fenicios, menos...ahí no voy a entrar ahora- pero precisamente ese es un tema muy interesante, cómo la historia tiene pulsos que van cambiando de ritmo y precisamente en la Protohistoria, por lo menos en la meridional de la Península el pulso fundamental, el momento de equilibrio puntual, de cambio -utilizando términos del evolucionismo biológico-, el cambio brusco se produce, -hombre, por supuesto que necesita un tiempo, no se produce en un instante, necesita dos siglos- pero se produce en un momento que es lo que denominamos periodo Orientalizante –que es un término que tampoco me gusta mucho, pero para entendernos- y luego entramos en periodos de más estabilidad. César Parcero: Me parece muy interesante todo lo que se está hablando, y que tiene mucho que ver con lo que hablamos ayer, de intentar darle sentido a los objetos que manejamos. Y me parece que ahora estáis tratando un tema bastante relevante que es el hecho de que a lo mejor hay también un problema de fondo, y es que -al margen de los contextos que podamos utilizar-, estamos un poco forzados a tratar de encajar la zona concreta que estamos estudiando en un esquema general que tiene que pasar obligatoriamente por una serie de fases, empezando desde el Neolítico evidentemente, hasta llegar a las sociedades estatales que es lo que en principio da la impresión que estamos trabajando nosotros. A lo mejor es una forma interesante de verlo el manejar un esquema de evolución social –dicho con todas las comillas del mundo- para todo lo que es la Prehistoria reciente, la Protohistoria, en el cual manejando ideas que nosotros estamos empleando últimamente, una de las cuestiones fundamentales es, como decíais antes, la sociedad que está en permanente conflicto. Basándonos un poco en la idea de
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
700
Clastres de las ‘sociedades contra el estado’, a lo mejor este proceso tan largo se puede entender como una serie de altos y bajos, fases hacia delante, estancamientos y pasos marcha atrás en el sentido de que la sociedad está luchando constantemente en la dialéctica de convertirse en sociedades divididas, complejas, o seguir siendo sociedades más o menos segmentarias. Este proceso en algunas zonas lleva unos ritmos determinados, en algunos momentos da lugar a procesos mucho más complejos, en otros momentos sin embargo da lugar a procesos más retardados y ¿por qué no?, es perfectamente posible que lo que nosotros estamos definiendo como Primera Edad del Hierro en unas zonas, en otras ni siquiera exista, porque es una solución en esta dialéctica entre adelante y atrás que en esas zonas concretas no se llega a dar. Ángel Esparza: Acerca de otras intervenciones que hemos tenido, no sé si está completamente aceptada la presentación que se nos ha hecho por ejemplo del poblamiento de la zona del Montego. No sé si hay alguna cuestión a discutir acerca de esa comunicación. También sobre esas novedades que se nos han presentado, con esas cerámicas que tienen un trasfondo de relaciones con la Meseta en la ciudad de Guarda, etc. No sé si hay algún pronunciamiento al respecto. Antonio Uriarte: Es una pregunta, porque tengo curiosidad al respecto de esas decoraciones cerámicas y de los aspectos de la cultura material. Quería preguntar a la gente que sabe del tema, que yo no sé, ¿qué piensan de estas comunidades, vivirían más bien en el aislamiento, en la autarquía, o el ritmo de intercambio, de contactos entre ellas era más o menos intenso a partir de las evidencias que ellos conocen?. Alexandre Valinho: No início da manhã eu apresentei uma comunicação que mostrava que há um padrão decorativo de algumas cerâmicas do povoado que se assemelham às da Meseta. Eu olho para aquele sítio como uma pequena aldeia e cujos os habitantes da aldeia não andavam todos a viajar até à Meseta e a voltar à Beira Alta. Acho que há contactos, que são visíveis no registo arqueológico, mas não penso que esses contactos fossem assim tão intensos. Quer dizer, é mais ao estilo de contactos comerciais, culturais, mas não ao ponto de imaginar uma auto-estrada de circulação de objectos, de ideias, de tudo… Mas de facto, há contactos visíveis com a Meseta. Manuel Perestrelo: Eu apresentei também uma comunicação sobre um povoado de fossas. Mas agora queria falar sobretudo do Bronze Final e cerâmicas do Bronze Final. Na zona da Guarda tem aparecido um conjunto de materiais que se relacionam muito com esta zona da Meseta. São as chamadas cerâmicas de tipo de Cogotas I. Junto ao vale do Côa têm aparecido um conjunto de sítios deste tipo de cerâmicas. Mas ali junto à Guarda temos também as cerâmicas do grupo Baiões / Santa Luzia. Portanto, digamos que há ali uma simbiose entre esses dois grupos. Não me parece que haja um grande corte a nível da fronteira actual que conhecemos. Parece que os elementos que nós temos até ao Côa, até pelo menos à bacia do Mondego, são elementos que se assemelham em algumas situações aquilo que há na Meseta, sobretudo na área de Salamanca. Portanto não me parece que haja esse corte, essa diferença significativa. Óscar López: Creo que hay efectivamente, para la zona donde yo trabajo -que es precisamente esa región hasta Salamanca-, la unidad básica de articulación es el propio grupo. Por tanto son sociedades que son básicamente autárquicas, sociedades agrarias más o menos complejas, y sin embargo los contactos por ejemplo con grupos del sudoeste son esenciales. También con la Meseta central, es decir, la distribución como
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
701
decía Sabino [Perestrelo] de esas cerámicas de Cogotas I a través sobre todo del Duero y profusamente a través de esa línea que forma el Duero y también el Tormes –no quiero pisarme la charla de esta tarde- confluyen igualmente con elementos de tipo Santa Luzia. En otros lugares por ejemplo, -y eso podría decirlo mejor Marcos [Osorio]- aparecen, por ejemplo en Sabugal Velho elementos de importación ibérica. Sin embargo sigo argumentando igualmente que esos elementos no implican procesos de estructuración supralocal, sino que se mantienen en ámbitos de ese tipo. Las influencias del sur son clarísimas en la zona del Tormes, por ejemplo en San Pelayo se distingue perfectamente la tipología de vasos decorados monócromos de tipo sudoeste, y sin embargo yo creo que la estructura, el tipo de organización social no es supralocal. Ángel Esparza: Volviendo un poco sobre lo que planteaba antes, parece claro que en esa zona, donde hay una definición aceptable del mundo de Baiões-Santa Luzia la aparición de cerámicas de Cogotas I tiene una explicación relativamente clara. Pero en cambio las cerámicas que nos ha mostrado Constança [Guimarães] en ese contexto no las acabo de entender. Por eso pedía si había alguna intervención, para justificar de la misma manera o de otra, esas similitudes, esos contactos. Marcos Osório: Quando vimos cá falar de Portugal, do outro lado da fronteira, começamos a dizer, há contactos? Há comércio? Há trocas? No caso do vale do Côa, nós estamos do lado de lá da fronteira… mas nós somos vós… Portanto estes materiais que aparecem no Sabugal são materiais da Meseta, porque eu vou de carro e não noto a fronteira, não é?... Os próprios cisnes que aparecem, que a Constança apresentou, vieram para ali por troca ou a gente é a mesma? Eu não posso afirmar isso com a escavação que se realizou. Isso tal vez possam afirmar melhor os problemas de cá. Manuel Perestrelo: Posso? Já agora acerca desta continuidade da Meseta até pelo menos ao vale do Côa, até à zona da Guarda, temos -já numa época um pouco mais tardia, da 2ª Idade do Ferro / 1ª Idade do Ferro–Transição- os chamados verracos atribuídos aos vetões. Estes aparecem em zonas de Figueira de Castelo Rodrigo, aparecem em Castelo Mendo, já na direcção da Guarda e que portanto até épocas bastante tardias há essa continuidade, tal vez podendo também recuar à Idade do Bronze – Bronze Final. Ángel Esparza: ¿Alguna intervención más?...pues levantamos la sesión de la mañana.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
702
Sesión 2ª , Martes 21 de Octubre
Debate Tarde (Ciudad Rodrigo)
Paula Manco: La pregunta era para la primera exposición de hoy en la tarde [Óscar López]. Bueno, lo que expuso fue la aplicación de distintos modelos interpretativos antropológicos a problemas arqueológicos ¿no? Y al principio se planteó la utilización de unidades básicas de producción y reproducción sociales y en las conclusiones habló que el poblado era la unidad de organización en el paisaje. ¿Qué referencia toma entonces como poblado? ¿Cómo trata estas unidades básicas de producción y reproducción social?, porque desde el punto de vista antropológico no es normal tomar este tipo de unidades cuando no son homogéneas, como es el caso del Bronce Final o del Hierro. Óscar López: Quizá no quedaba muy claro. Efectivamente, las unidades básicas de producción y reproducción social son aquellas unidades que forman la comunidad, o sea, la unidad básica de agregación, la unidad de referencia en el paisaje es el castro, pero las unidades que forman esa comunidad que es en sí mismo un elemento -entre comillas- independiente, autárquico en el paisaje es el castro. Esas unidades serían esencialmente los grupos domésticos en todas sus diferentes vertientes. En este caso parece ser que el conocimiento quizás menos profundo de cómo se articulan esas sociedades es precisamente el de los hábitats y los espacios domésticos, de los que carecemos de información prácticamente en la mayor parte de los casos. Pero aún así efectivamente parece que son las unidades domésticas de producción las que mantienen el sistema y aglutinan el común del grupo. Ermengol Gassiot: Yo también quería hacer un comentario al trabajo de Óscar. En primer lugar a mí personalmente me alegra ver que hacemos un esfuerzo para trascender los problemas que nos han achacado esta mañana. En ese sentido sinceramente quiero felicitarte. De todas formas yo en tu lugar intentaría ir un poquito más allá. Por ejemplo, estoy de acuerdo en la definición de paisaje como elemento social y situar en la noción de estructura social el peso explicativo de la realidad histórica que estudiamos en cada momento de la Prehistoria. El problema es que al dejarlo así, dejamos el espacio muy fácil para argumentalmente cambiar la palabra etnocultura o lo que queramos llamar y situar la estructura social como un todo, como una caja negra que nos sirve para explicarlo todo. Yo pienso por ejemplo que intentando desarrollar esta reflexión, deberíamos hacer el esfuerzo de explicar qué es una estructura social y bajo mi prisma teórico es vincularlo a las formas que tienen las sociedades de producir y a partir de aquí derivar teórica y deductivamente los indicadores en tu trabajo -supongo que en el texto estarán más argumentados-. Porque si no, podemos correr el riesgo de caer en algo que se ha afirmado al final y que si surte su efecto invalidaría toda tu argumentación de partida. Y es que coherencia geográfica corresponde a una realidad histórica, entonces si desarrollamos esto, el paisaje no es social, sino es una entidad geográfica que define la realidad histórica, y me parece que eso no es lo que quieres decir. Por eso lo que quiero decirte, sintetizando, es que debemos vincular la estructura social a una realidad
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
703
material de las poblaciones que tienen esa estructura social, y que se define por las formas que desarrollan para conseguir los medios necesarios para su subsistencia, llámalo producción, economía o como queramos. Dulcineia Pinto: Ora bem, eu tenho uma pergunta, mas para a fazer vou ter de introduzir o tema porque, senão, a pergunta torna-se um bocado descabida. É o seguinte, quando falou nas comunidades definiu-as por vários pontos, ou melhor, as comunidades definem-se em relação a vários pontos, que são a morfologia de assentamento, área de exploração, formas de exploração, sistemas de marcação da paisagem, entre outros. Eu só vou pegar num porque é o único do qual eu me sinto à vontade para falar, que é o dos grupos domésticos, unidades habitacionais. A partir das unidades habitacionais tenta-se chegar à família e aos sistemas de articulação básica, não é? A questão é a seguinte: quando nós estudamos uma unidade habitacional num povoado, como eu estudei para os materiais metálicos, nós temos problemas básicos ligados à definição da Unidade habitacional. Porque a unidade habitacional, não é só uma planta, não é só um piso de argila, é a conjugação do material cerâmico, material lítico, material metálico, com a estrutura e a seguir com a estrutura relacionada com as outras unidades habitacionais. As unidades habitacionais vão-se definir em relação umas às outras. A minha pergunta é: na arqueologia tudo não é aquilo que procuramos? Porque no fundo nós vamos definir as unidades habitacionais em função daquilo que procuramos. Se nós procuramos um sistema nós vamos encontrá-lo. Porquê? Porque nós temos umas unidades habitacionais e começamos a estudar as cerâmicas de uma determinada forma. Ora, nós só respondemos às nossas próprias perguntas. Será que me estou a fazer entender? Maria de Jesus Sanches: Então qual é a tua pergunta? Dulcineia Pinto: A minha pergunta é como se contorna este problema? Do seu ponto de vista, como é que se contorna o problema de que quando nos questionamos estamos a dar uma resposta à partida? Por exemplo, eu tinha cinco unidades habitacionais, uma delas com lajeado; todo o material cerâmico e metálico era todo um muito igual ao outro. Mas eu podia partir das cinco unidades habitacionais e dizer que tinha, primeiro, uma hierarquização das unidades habitacionais porque tinha um lajeado numa delas, portanto eu podia dizer que a do lajeado era mais importante que as outras, até porque ela tinha um caldeiro metálico. Então eu diria a unidade habitacional 4, com o lajeado era mais importante que as outras. Mas se eu não quiser ter essa visão, eu também posso ter uma segunda visão, em que a unidade habitacional 4 é igual a todas as outras. Porquê? Porque na unidade habitacional 2 eu tenho uma pulseira decorada que até é o elemento mais original de todos os metais que foram encontrados no povoado e esta também tem um caldeiro metálico. Então posso dizer, o material metálico é todo muito igual e embora a unidade habitacional 4 tenha um lajeado, as unidades habitacionais não tem uma hierarquia.
Mas ainda tenho uma terceira hipótese, como tenho uma unidade habitacional com um lajeado eu posso dizer que as outras unidades habitacionais todas organizavam-se em torno da unidade habitacional 4, porque esta era única que tinha lajeado. Mas aqui tenho mais duas hipóteses, a de que a unidade do lajeado pertence ao chefe e a de que a unidade habitacional 4 era uma área comunitária. A unidade habitacional 4 seria uma área comunitária de interesse para toda a comunidade naquela plataforma. Portanto tudo é aquilo que nós quisermos que seja.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
704
Maria de Jesus Sanche s: Eu também queria colocar uma pergunta. Si has colocado la sedentarización en el final del proceso, en la Edad del Hierro, si yo he entendido bien, entonces yo pregunto esto: ¿cuál es tu concepto de sedentarización?. Yo soy una prehistoriadora, yo estudio el Mesolítico, el Neolítico, el Calcolítico, la Edad del Bronce y digo; en el tercer milenio hay una sedentarización territorial, hay poblados que son ocupados por lo menos durante quince a veinte años, hay poblados con estructuras defensivas y con investimiento tan grande, tan grande, que implica mantenerlos a largo plazo, entonces donde está la sedentarización de estos periodos más antiguos. Então é a mesma pregunta de Dulcineia. Nosotros avanzamos las respuestas en las preguntas que colocamos. Mi pregunta es: en la hora final yo no estoy viendo la sedentarización en la Edad del Hierro, yo la estoy viendo en el Calcolítico, entonces ¿hay modo de controlar esto?, ¿cuál es el concepto de sedentarización?, por eso ¿cuál es tu concepto?. Óscar López: Vamos por partes, recuperemos el principio. Me halaga que te halague [dirigiéndose a Ermengol]. Básicamente para responder a las dos cuestiones más fundamentales de crítica de fondo. Por un lado estructura social es un concepto del que podría haber estado hablando todo el tiempo. Entiendo que todo el mundo sabe que cuando hablo de estructura social no me refiero sencillamente a un mecanismo para estandarizar el tipo de sociedad al que me voy a referir. Una estructura social implica efectivamente una serie de elementos de producción, modos de producción, producción social, de sistemas sociales –sistemas en el sentido más anglosajón de la palabra- que articulan estructuras sociales que generan a su vez estrategias de gestión, de control, de producción, de reproducción. Creo que en ese sentido todo el mundo puede hacerse una idea de cómo se producen ese tipo de análisis, basados principalmente en el desarrollo de los modelos antropológicos que desde los estudios de Sahlins hasta lo último de Timothy Earle -ya no digamos la cuestión de la Antropología pura y dura- toda la articulación de la estructura social cada vez está más clara y es más fácilmente localizable a través de indicadores.
Y por otra parte yo creo que la cuestión de la coherencia geohistórica no ha quedado clara. De lo que estaba hablando es de este caso concreto, en el que efectivamente existe una coherencia geográfica, porque es lo que estamos observando, y es que efectivamente durante un periodo en la secuencia, lo que vemos es que la definición de ciertas áreas -que podemos llamar comarcas- están sujetas a una serie de procesos más o menos comunes, y por eso existe y es reconocible de forma hipotético-deductiva, una coherencia neohistórica. Pero no hay ningún caso en que resulte que el paisaje esté ahí independientemente de lo que le pase a la gente del pasado. No es el que viene a establecer los patrones y a definir lo que sucede o no sucede. No sé si me ha quedado alguna cosa suelta.
[dirigiéndose a Dulcineia] Sobre la cuestión de la definición de los espacios domésticos y las áreas de habitación, creo que no las define el aspecto estructural. El aspecto estructural es algo, lo que primero que hay que definir es la actividad, los elementos definitorios de actividad, las áreas de actividad, las áreas de uso. María de Jesus Sanches: Tienen todas las mismas actividades. Están definidas à partida com os estudios paleobotánicos. Óscar López: Tenemos áreas por ejemplo de almacenaje ¿existen áreas de almacenaje?. María de Jesus Sanches: En todas, en todas.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
705
Óscar López: ¿Existen áreas de producción? María de Jesus Sanches: Sí. De harina, sí. Óscar López: Claro, por tanto son unidades domésticas, que en sí mismas reproducen un modo doméstico de producción, de forma igualitaria. María de Jesus Sanches: Pero hay diferencias. Óscar López: ¿Hay diferencias estructurales? María de Jesus Sanches: En los metales, por ejemplo Óscar López: Pero los metales...¿están producidos allí? María de Jesus Sanches: Según se elaboran están unos con otros. Óscar López: Claro, bien, pero esa es una cuestión que efectivamente debemos ver desde la perspectiva del elemento definitorio del hábitat, que es precisamente la actividad desarrollada. Cuando hablas por ejemplo -que me parece muy interesante-, de la definición de los elementos comunes, de estructuras que puedan servir para el común del grupo... Dulcineia Pinto: Sim, mas essa é uma das hipóteses. Depois temos as outras todas em que podemos pensar. Óscar López: Claro, efectivamente, si lo que creo es que tenéis.... María de Jesus Sanches: Lo que queremos decir, en resumen, es que no es tan fácil así definir la igualdad o desigualdad en las formaciones domésticas. Desde el punto de vista arqueográfico y botánico no es tan fácil así como vosotros planteáis los vuestros perfectos esquemas teóricos. Después de veintitantos años excavando e intentando ver estas cosas, no las veo tan claras, el registro se resiste a mis interpretaciones ¿entiendes?. Cuando hablo teóricamente todo es perfecto, mas cuando voy a estudiar todo en lo concreto hay resistencias permanentes, ¿entiendes mi angustia? ¿entiendes?. Óscar López: Sí, sí, pero en cualquier caso creo que podemos planteárnoslo dentro de que exista un problema de definición. Por ejemplo nadie dice que esa igualdad no implique competitividad social, elementos de distinción que rompen en cierto modo esa supuesta homogeneidad de sociedades igualitarias, -que no son igualitarias, no existen las sociedades igualitarias, en lo que estamos hablando no existen-. Pero yo no hablaría de jerarquías, creo que a través de vuestro texto yo hablaría de sistemas heterárquicos, de sistemas en los que efectivamente existen elementos distinguidos de organización de los modos de producción que sin embargo no son capaces de establecer estrictamente una jerarquización de la producción, del trabajo, del territorio, etc. Es otra de las hipótesis. Respecto a la definición de sedentarización, yo creo que un poblado sedentario es un poblado que está estrictamente vinculado a un tipo de explotación en una zona, de la que además no se va a mover, definido por una serie de elementos estructurales -como por ejemplo es el caso de los castros-, y en el que puedes
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
706
documentar que lo que están haciendo es vincularse al trabajo de la tierra, al trabajo en sentido de explotación del territorio. María de Jesus Sanches: Si tú tienes pruebas arqueológicas de que un poblado calcolítico ha estado allí durante unos cuarenta años, cien años, con estructuras de almacenamiento, con mucha cantidad de producción de harina y otras cosas, con gran investimiento en el paisaje, lo ves a través de los estudios de carpología y antracología ¿cómo defines eso? ¿sedentarización?. Óscar López: Sedentarización, sí. María de Jesus Sanches: Entonces la sedentarización no es algo que se obtiene al final de la Edad del Hierro. Óscar López: No, no, la sedentarización es una estrategia social que se desarrolla en un momento dado por una serie de elementos. Hay que partir de la base de que yo no creo en la unilinealidad. María de Jesus Sanches: Es que para la región que usted estudia hay muchos indicios de sedentarización en el Calcolítico. Yo los conozco, hay tantos, tantos, tantos que estaría motivado... Óscar López: Sí,... en el espacio que yo he estudiado no, pero para la zona colateral vuestra sí, efectivamente. María de Jesus Sanches: He de suponer, que como no hay frontera en la Prehistoria, en el otro lado,... Entonces la frontera de la sedentarización estaría en el Calcolítico en Portugal, en la Edad del Hierro en España. Óscar López: Creo que efectivamente, en lo que estábamos viendo antes, hay dos zonas bien marcadas en el final de ese Bronce Final, -del mundo de Cogotas I- aparecen claramente estructuras que ya definen una ligazón clara al terreno y que implican sedentarización, mientras que en la otra parte yo creo que los grupos se siguen moviendo, y que ese proceso de sedentarización es más tardío. No creo que eso sea incompatible. Luis Fatás: Sólo una pregunta: al hablar de estructura social hablas de sistemas ¿verdad? Óscar López: Sí. Luis Fatás: Al decir eso ¿utilizas la teoría de sistemas en Arqueología o es otra cosa?. Me he quedado con la duda porque no sé si te refieres a la teoría de sistemas o al uso de sistemas fuera de ese concepto. Óscar López: No, claramente no. Yo creo que la mejor definición de sistema social es la que dan Shanks y Tilley ya en el libro de 1987. Creo que un sistema social es aquel que implementa las estrategias necesarias para que se articule su núcleo social y se mantenga y se desarrolle. Muy básicamente sistemas son los elementos de articulación
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
707
de las estructuras sociales, nada que ver con la teoría de sistemas o con el funcionalismo. Jesús Torres: Esta pregunta es para Jorge [Santiago]. Me ha parecido que en su intervención intenta definir dos grupos étnicos distintos; uno sería autóctono, que él denomina vacceo, que se caracteriza por la cerámica a mano, y otro celtíbero, intruso, que se caracterizaría por la cerámica a torno. Me parece que el trabajo de prospección es impresionante, pero claro, la afirmación la hace a partir de una muestra de prospección, es decir que no tiene yacimientos excavados, con contextualización arqueológica, Carbono 14, no hay fechaciones ni seriaciones, bien. Y no hay tampoco otros elementos culturales que definan a una u otra etnia, más que la cerámica. A lo mejor los patrones de asentamiento, que cambian en el tiempo. Yo quería comentarle que en el área de la Celtiberia nuclear -también es una característica que se extiende a la zona del Alto Ebro y a otras zonas de la Meseta-, cuando se han excavado los yacimientos de la Primera y la Segunda Edad del Hierro se ha detectado esa cerámica a mano muy característica de toda la Primera Edad del Hierro, yo creo que de toda la Meseta y de algunas de las zonas también del norte. Cuando llega la Segunda Edad del Hierro y se introduce la cerámica a torno esta cerámica a torno se introduce en paralelo a la cerámica a mano, se ve muy bien en las cabañas, en los poblados, en los castros donde la cerámica a torno no ocupa unas casas y la cerámica a mano otras, sino que la cerámica a mano parece quedarse relegada a cerámica de cocina, de trabajo, de servicio, y la cerámica a torno ocupa la posición de cerámica de prestigio. Entonces en todos los sitios donde hay una excavación arqueológica parece que la cerámica a torno y la cerámica a mano conviven no como muestras de dos etnias -de una etnia que se ha introducido dentro de poblados de otra-, sino simplemente como una nueva tecnología cerámica, un nuevo repertorio cerámico que se introduce dentro de otro que ya existe.
En concreto en la Celtiberia esto aparece tanto en los poblados como en las necrópolis. Está claro que la cerámica a mano se ve sustituida paulatinamente por la cerámica a torno, pero yo creo que no hay ningún elemento decisivo en los contextos arqueológicos para decir que hay una etnia que se introduce en el espacio de otra y la sustituye, la domina o algo parecido. Por otro lado, por ejemplo en el libro de Pintia, en el ámbito vacceo, cuando se han analizado las cerámicas a torno, -y creo que también hay algunos análisis de cerámicas a mano- básicamente recalcan también esto. Es decir, una cerámica de servicio, de cocina, de mucho trote y otra cerámica de presentación, tanto en el ámbito de la presentación doméstica de los alimentos como en el ámbito de las necrópolis donde resulta bastante más marcado el uso ritual. ¿Tú crees que si excavas esos yacimientos que has prospectado vas a poder confirmar que hay una diferencia clara entre una etnia con una cerámica y otra etnia distinta con otra cerámica que se introduce en su ámbito?. Es decir ¿se sostendría tu hipótesis con excavaciones arqueológicas?. Jorge Santiago: Seguramente no me he explicado bien en la exposición mía, porque he dejado de decir muchas cosas importantes. Entre ellas, por ejemplo, el hecho de que en estratigrafías -no del ámbito que he presentado-, en estratigrafías del valle del Duero haya un cambio brusco entre unos niveles exclusivamente con cerámicas a mano y unos niveles con cerámicas a torno -sí, tienes razón-, que acompañan a cerámicas a mano en una proporción bastante estimada. En el Soto de Medinilla se comenta que las cerámicas a mano representan un tercio del equipaje cerámico. Pero la sorpresa es precisamente en esa inflexión, en ese paso de un nivel a otro con un cambio de cerámicas masivo y muy repentino, no es paulatino. Los estudiosos de la Edad del Hiero en el centro de la cuenca
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
708
[del Duero] han planteado que el anuncio, el anticipo de esas cerámicas a torno en el siglo IV a.C. en estos niveles, lo representan cerámicas ibéricas que se reconocen como préstamos que aparecen en yacimientos tales como La Mota o como Cuellar. Son cerámicas que se datan en el siglo VI a.C., coqueteos de los alfareros Soto con el torno. Sin embargo, insisto, la sorpresa es esa afluencia masiva, esa conversión masiva de los alfareros soteños al torno sin más anticipo que ese, sin más pruebas arqueológicas de experimentación, una experimentación que debería de ser larga, -como digo en el texto, plagada de retos-. En cuanto a la pregunta de si excavando espero encontrar esa prueba definitiva de que hay dos etnias distintas, no lo sé. Soy consciente de que es una propuesta basada en prospección y que tiene que confirmarse con todos esos datos que dices que faltan. Pero el cambio brusco no es sólo a nivel de las cerámicas. El acompañamiento de otro tipo de enseres y de elementos sobresalientes en la cultura material, por ejemplo la orfebrería, que aparece también de pronto, sin previo aviso en el mundo celtibérico y no en el mundo soteño,... Es una impresión que está basada en ese brusco paso entre un número de yacimientos alto y con unas superficies muy estimables a esa reducción. No veo otra explicación si no es catastrofista; deportaciones, levas en masa, etc. Joaquim Oltra: Una pregunta para Aarón [Alzola]. Bueno, yo no sé si es porque no se te oía muy bien o igual no he entendido, pero en todo el discurso que has hecho en torno al valor, a mí me ha parecido que faltaba una base material, porque esta relativización del valor más allá del interés, de la demanda y la oferta, a mí se me antoja que sí que puede haber una variación, pero que será realmente pequeña, porque yo no voy a vender algo que me ha costado “x” trabajo por un valor inferior a ese “x” trabajo -a no ser un caso desesperado-. Me ha faltado un anclaje a la materialidad, al coste de fabricación de estos objetos que se intercambian. Aarón Alzola: Yo creo que eso nos lleva a teoría antropológica sobre el concepto de bien y regalo. Un bien es un objeto con cierto valor material, mientras que un regalo tiene un valor social. También puede que haya sido influido por teoría marxista a la hora de ver valores predeterminados o valores intrínsecos, -es fetichismo del valor por así decirlo- de un objeto. Tengo una visión un poco más contextual del valor en la que para una persona el valor de cambio que otra persona ofrece por un objeto de deseo no coincide exactamente con el valor de uso en las dos esferas. El mineral por ejemplo se podría decir que es un pedazo de piedra [risas] y aunque constituye dinero en el contexto de intercambio del Mediterráneo, para otra persona eso es simplemente una piedra. A lo mejor es una manera un poco simplista de pensarlo y estoy seguro de que las personas eran conscientes de que esos objetos tenían un valor fuera de su esfera de uso. De lo que no estoy tan seguro es de si querían conscientemente o no, adaptarse o acoplarse a esas esferas de intercambio económico. Creo que lo que he intentado defender es una idea en la que cuando un objeto tiene una valor para un partido no tiene el mismo valor para otro partido. De ahí el concepto de intercambiar valores. Sobre todo en el intercambio intercultural estás aprovechándote de las diferencias en las percepciones y uso del valor de otras culturas, de modo que lo que para uno puede ser negativo para ti es positivo, por expresarlo de alguna manera. Esos intercambios, a la larga constituyen un campo medio consensual, en el que se producen esas sintetizaciones a largo plazo que estaba intentando comentar de manera poco afortunada.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
709
Ana Sofía Antunes: [dirigiéndose a Aarón] Yo creo que no estoy muy de acuerdo. Tú dices que la diversidad cultural define la colonización. Yo creo que la colonización es un proceso más complejo y que deriva hacia época fenicia, y lo que te pregunto es si no deberíamos emplear otro concepto para definir estos procesos de interacción cultural en época fenicia, porque a lo mejor hay sólo presencia. Deberíamos cambiar el concepto, porque lo que pienso es que estamos siempre cambiando el sentido del concepto de colonización a medida que cambiamos nuestras interpretaciones y que vamos teniendo más datos sobre las llamadas colonias fenicias. Aarón Alzola: Con respecto a la primera parte de tu comentario creo que no me expliqué del todo bien en la presentación o no se me escuchó bien. No estaba mencionando que se considerara aculturar y de hecho la cuestión del aculturamiento es precisamente lo contrario y el concepto de reciprocidad que utilicé fue el de reciprocidad de influencia, de modo que en vez de intentar perseguir una relación colonial como una imposición incontestada “de yo a tú” y se acabó, es un efecto dialéctico, algo que va de un lugar a otro y que se construye mutuamente a través de ese medio social de relaciones que estaba mencionando. Y la segunda parte de tu comentario sobre si sería necesario cambiar el concepto de presencia o de colonización, yo creo que esto podría llevar a un debate lógicamente semántico en el sentido de que yo he estado intentando cuestionarme la definición de colonización, precisamente por esa manera de utilizar el concepto colonización de manera poco crítica, sin cuestionárselo. A lo mejor lo que yo estaba describiendo podría haber sido descrito de manera más precisa como presencia. Yo simplemente estaba cuestionando el término y el apriorismo que lleva ya acarreado ese término en Arqueología. Ermengol Gassiot: Pienso que es muy interesante plantear la capacidad de los actores sociales para actuar en cada situación histórica y en ese sentido me parece atractivo también plantear el poder no sólo como capacidad para intervenir sobre otros agentes sociales, sino también capacidad de ciertos agentes sociales para intervenir, para realizar cosas. En ese sentido podría estar de acuerdo contigo en que colonización debe verse también como la capacidad de la gente supuestamente colonizada para decidir sobre aquellos y aquellas que coloniza. De todas formas, claro, la capacidad para hacer cosas depende de algo muy básico, que es de la situación en que uno o una se encuentra, el acceso que tiene a la alimentación, el acceso que tiene a los medios para vivir, etc., de la misma forma que por ejemplo nuestra capacidad para hacer de arqueólogos y arqueólogas dependerá de las fuentes de financiación que tengamos. Entonces el obviar tanto la noción de poder, de relación discursiva entre culturas, de colonización, incluso de valor en lo que es la base material me parece que está dando pie a que podamos construir una serie de realidades que son precisamente eso, exclusivas, en las que se obvia el referente material que estamos intentando explicar. Alejandro Ros: Querría hacerle un par de preguntas a Aarón. Cuando hablas de reciprocidad entre el mundo fenicio y el mundo indígena al hablar de esta relación de reciprocidad, a mí me parece que estableces hasta cierto punto un punto de vista entre iguales, según como se mire. Pero hay una diferencia y es que uno está en su sitio y el otro viene hasta ese sitio, y el que viene hay un día que llega y encuentra que el otro ha venido, y se mueven por factores diferentes; una sociedad que se desplaza, buscando y otra que se lo encuentra. Y en el momento en que se lo encuentra actúa a partir de la presencia fenicia, pero teniendo en cuenta que la presencia fenicia es la que busca, la que mueve, mientras que la otra, a partir de la búsqueda del otro factor actúa, y actúa a
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
710
partir de que el otro dé el primer paso. Una vez que esto ha pasado, yo creo que la interacción sí que se puede efectuar tal como tú has planteado, no es una relación de superioridad. Y me ha parecido entender que tú planteabas que al haber esta interacción, tanto el mundo fenicio como el mundo indígena sufrían cambios. Me gustaría que comentaras qué cambios te parece que desarrolla el mundo indígena a partir de esta interacción. Aarón Alzola: Con respecto a la primera pregunta [dirigiéndose a Ermengol] había dos aspectos creo, uno sobre el límite del poder, las limitaciones que conlleva una situación de ventaja o desventaja, creo que estabas preguntando... Ermengol Gassiot: Yo lo que te planteaba es que, para mí, el poder se basa en algún referente material. Ese poder puede tener distintas formas discursivas, simbólicas, de lenguaje, etc., pero radica en una situación material, por ejemplo que yo tenga una espada y tú no. Entonces yo pienso que si no introducimos esa preocupación por lo material en el análisis del poder nos quedamos un poco cortos. Aarón Alzola: Probablemente no haya mencionado la base material en la presentación, pero no era mi intención en absoluto obviar el aspecto material. Sí que quería puntualizar todo lo que estábamos hablando sobre la subjetividad y la mutabilidad del valor detrás del material, es decir, lo que para alguien puede ser signo de poder para otro no. Creo que precisamente, -y porque no nos queda otro remedio en Arqueología porque estamos atados inevitablemente al aspecto material-, el registro material debería ser el aspecto fundamental de estas visiones a la hora de estudiar colonizaciones del pasado, o el pasado en general. Creo que un acercamiento contextual basado en dónde se sitúa el contexto físico o social del pasado de ese material, quién estaba en contacto con él y de dónde y hacia dónde se introdujo, debe ser una parte fundamental de este tipo de estudios, a través de esta perspectiva del registro arqueológico, porque simplemente no nos queda más remedio. Puede que simplemente haya puesto más énfasis en el aspecto teórico sin haber mencionado la necesidad de remarcar el aspecto material. Y con respecto a la segunda pregunta [dirigiéndose a Alejandro Ros] mencionabas las ventajas con las que alguien empieza unas relaciones coloniales. Yo estoy de acuerdo con que hay desigualdades en las relaciones de poder, pero a eso mismo me refería en cierto modo cuando estaba hablando de tensiones de poder y subrayaba la idea de que el poder cambia las propias características de la relación. Es decir, no es que una relación colonial venga marcada por un poder monolítico e inamovible, sino que estas relaciones de poder van cambiando, se van reformulando y ciertamente pueden cambiar, invertirse o armonizarse, pero estoy completamente de acuerdo con que siempre habrá desigualdades, siempre habrá alguien por debajo, por así decirlo. Con respecto a la segunda parte de tu pregunta sobre el cambio del mundo fenicio, es posible que no me haya explicado bien. No me refería a que el mundo fenicio oriental, es decir, Tiro y Sidón cambiaran. Me refería más bien a los colonizadores inmediatos, es decir, los que estaban en la Península Ibérica, a los modos en que cambiaron las relaciones entre fenicios colonizadores y autóctonos. Hablé de los tratados para regular sistemas de mutua fe, también mencioné la influencia indirecta a través de los distintos modelos de colonizaciones en el Mediterráneo que implican una adaptabilidad y una relación discursiva entre colonizador y colonizado y también mencioné a López Castro, que hablaba de la idea controvertida de agricultura en asentamientos fenicios cuando todo el mundo ha estado defendiendo desde hace décadas el elemento económico a gran escala en el mundo mediterráneo. Algunos
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
711
estudios revelan que hay asentamientos fenicios en áreas con recursos naturales muy escasos, lo que nos haría preguntarnos qué hacía esa gente ahí, cuál era su labor ahí y sus relaciones con la gente del área de alrededor. Yo por supuesto he intentado enfocarlo de esta manera, y pienso que ahí lo que estaban haciendo era introducirse en el medio social y cultural del sur de la Península Ibérica, no como colonizadores en el sentido clásico de la palabra, sino como un elemento constitutivo que a largo plazo se introduciría dentro del propio proceso cultural. Dulcineia Pinto: Bom, a minha questão é para a Pilar [Ramos] que está a estudar as terras de Sayago, não é? Eu andei em prospecção em terras de Miranda, do outro lado do Douro, e pergunto como é que chegou às conclusões do final da 1ª Idade do Ferro?. Acerca da nova mentalidade, e do novo tamanho dos povoados – dos povoados serem maiores – relacionado com um aumento da população? Porque a questão é que eu tenho andado lá em prospecção e realmente há um certo número de povoados que são relativamente maiores que outros, mas, para já, as recolhas de superfície são inconclusivas. O que eu tenho recolhido na prospecção é tão pouco e nos povoados maiores ainda é menos. Eu não consegui tirar conclusões dos materiais recolhidos. Em segundo lugar eu fiz um levantamento topográfico de um povoado de pedras fincadas – a Cigaduenha – mas não consegui recolher nenhuma cerâmica, nem sequer um só fragmento. E a questão que eu coloco é que quando eu fiz esse levantamento dei-me conta que realmente o povoado é muito grande mas a área útil dele pode não ser assim tão grande, porque ele tem tantos afloramentos dentro que era impossível habitar em cima dos afloramentos. O povoado engloba dois esporões mas no fundo ele é só um. Então como é que é pensada a área de cada povoado? Isto é importante para depois definir se há um aumento ou não da área e da população dos povoados de uma época para a outra. Por exemplo, eu apanhei umas cerâmicas num povoado perto da Fraga do Puio (há também uns povoados perto no lado espanhol) mas é inconclusivo se são da 1ª Idade do Ferro ou da 2ª Idade do Ferro. Quer dizer, são cerâmicas, oito ou nove fragmentos. Não me parece muito viável dizer que esse povoado muito pequeno é anterior ao outro – a Cigaduenha – que tem até uma ponta de lança com estrias e tem machados polidos. Quer dizer, se eu pensar apenas nos machados polidos e na ponta de lança e esquecer as cerâmicas (que nunca encontrei) nem sequer digo que é da Idade do Ferro. Pilar Ramos: Bueno no sé si te he entendido la pregunta, has hecho referencia al tamaño de los yacimientos de la Segunda Edad del Hierro ¿puede ser? Dulcineia Pinto: Sim, falei que fiz um levantamento de um povoado muito grande e que este povoado é muito grande, mas que tem pouca área útil. Pergunto como defines a área de cada povoado para colocares a hipótese que colocas? Pilar Ramos: Sí, que cómo he llegado a la conclusión de saber el perímetro. Realmente es una aproximación, por la distribución del material que se ha encontrado en prospección, no me baso más que en la distribución del material. No todos ellos están amurallados, por lo que no puedo saber cuál es el perímetro real del poblado. No sé si te responde a eso. Ángel Esparza: Yo quería una brevísima intervención sobre un tema que pasó antes, -no dijiste tu nombre [dirigiéndose a Jesús Torres] en tu intervención respecto a Jorge Santiago-. En relación con eso pedías algún tipo de datos que pudieran apoyar ese tipo
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
712
de interpretación. Bueno, por ejemplo, pedías incluso referencias radiométricas; sí hay una fecha de las que publicó Palol, es decir, una cosa absolutamente comparada. Es una fecha que llevaría el final del Soto al 200 a.C. en términos de edad equivalente. Haber hay algo, añado a continuación -no quiero ser provocador-. La fecha es 200 ± 200 BP, lo cual no la anula en absoluto. Lo que ocurre es que hay una tendencia en los investigadores a rechazar las fechas radiocarbónicas en función de posiciones previas, es decir, un poco la cuestión que antes se discutía, que construimos datos bastante ajustados a nuestros presupuestos. Pero no quería entrar en esa cuestión del radiocarbono, sólo decirte que hay alguna. Jesús Torres: De todas formas yo supongo que el laboratorio no ha fechado el final del Soto de Medinilla, sino una materia, que es lo que ha fechado. A menos que yo pueda entender que está íntimamente asociada de modo inequívoco al final del Soto de Medinilla. Ángel Esparza: No recuerdo exactamente cuál es la muestra, si es de madera...tal vez lo recuerdes [dirigiéndose a Jorge Santiago]. Jorge Santiago: Es cereal. Pero no es ese el problema. Con ella se ha fechado la presencia celtibérica, el comienzo. Se intenta rastrear los primeros momentos de esa presencia, en Padilla de Duero, por ejemplo, que lo ha mencionado Ángel [Esparza]. Pero eso tampoco nos vendría a decir que ha acabado el Soto, incluso sólo se podría decir en esos sitios donde hay una superposición estratigráfica estricta, y ni siquiera en el resto del poblado de esos sitios. Es decir una barriada pudo estar ocupada por esas gentes que yo llamo celtíberas y en una zona aparte, marginal, o central pudo haber gentes del Soto. Jesús Torres: Defiendes una segregación tan brutal del material... Jorge Santiago: Sí, sí. Jesús Torres: Pues yo creo que eso no se da ni en los barrios judíos en la Edad Media. Jorge Santiago: Tenemos la dificultad de entender por qué a los yacimiento del Soto no llegan cerámicas a torno; porque a lo mejor la relación no es siempre igual, hay una coerción. Jesús Torres: Habría más motivos para que consumieran la cerámica que estaban introduciendo los de la otra etnia. De todas formas me da la impresión de que es una cuestión bastante más irresoluble de lo que yo pensaba. Porque claro, cuando se dice que una evidencia de trigo marcaría el final de Soto de Medinilla porque está dando evidencia de un cambio de gente,... Quiero decir, creo que la concepción sobre el cambio de gente es preexistente a la evidencia, que se parte de raíz que voy a demostrar que hay cambio de gente. Jorge Santiago: Por eso no he mencionado las dataciones radiométricas, porque tienen además muchísima desviación estándar, muchos problemas, son poquísimas y para el ámbito de estudio no hay prácticamente ninguna que podamos manejar. Jesús Torres: En todo caso parece que la discusión seguirá.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
713
Luis Fatás: [dirigiéndose a Aarón] ¿Al hacer tu estudio sobre la colonización tienes en cuenta las teorías de la aplicación de la economía-mundo que hacen Frankenstein y Rowlands para el ámbito de la Edad del Hierro o no? Aarón Alzola: No conozco esas teorías, no te puedo decir. Luis Fatás: [no se escucha] El primero busca los recursos, el segundo es el que hace de intermediario y el tercero es el productor. Es aplicado mucho, por ejemplo a las ciudades principescas de Centroeuropa. Aarón Alzola: Yo estaría más de acuerdo con la versión de la presencia fenicia en la Península Ibérica que ve a los colonizadores como un elemento muy específico de una red mucho más amplia, es decir, estos colonizadores están conectando esta región con el resto del Mediterráneo, pero ellos mismos a su vez no se están beneficiando necesariamente de una explotación económica o no están sacándole partido a este intercambio que se percibiría como a gran escala. Yo defendería esta visión en la que los colonizadores fenicios en la Península Ibérica son elementos mucho más amplios que no necesariamente se benefician de esta situación de una manera tan exagerada como se ha descrito muchas veces -basado en vínculos entre la colonia y el concepto de metrópolis- en el área colonizado.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
714
Sesión 3ª , Miércoles 22 de Octubre
Debate Mañana Ana Sofia Antunes: No quiero volver sobre lo que hemos discutido, -y que Óscar [López] me perdone-, pero después de las dudas sobre si el Bronce Final existe o no, bueno, hemos decidido que sí existe y que hay un momento del Bronce Final. Al final las cronologías las tenemos que ver con alguna apertura, y según las áreas tenemos distintas cronologías, y no podemos ver una cronología fija para toda la Península. No sé si alguien tiene alguna [cuestión]. Oscar López: Sí, efectivamente, creo que las cronologías que ha presentado Ignacio [Prieto] esta mañana son las cronologías que tradicionalmente se dan a seriaciones tipológicas y generalmente, cuando se datan radiocarbónicamente lo que van es subiendo, que yo no digo que todas vayan a enmarcarse en un cronotipo peninsular, pero sí que creo que efectivamente hay muchas que suelen subir de cronología. Y ya que tengo el micrófono le planteo dos cosas a Antonio Uriarte que me gustaría que aclarase. Basado sobre un aparato teórico y metodológico impecable me llama la atención una cuestión; el utilizar un término como sociedades aldeanas segmentarias Antonio Uriarte: Territorio aldeano segmentario. Oscar López: En vez de agrarias o campesinas,... recurres al uso de categorías de un funcionalismo como tribus o jefaturas. Después del uso de un aparato teórico de un materialismo histórico más o menos heterodoxo, como dice él, y de una terminología muy bien utilizada, de repente te desmarcas con una serie de terminologías que en realidad en ese modelo no funcionan. Antonio Uriarte: Agradezco este tipo de observaciones porque me permiten atar flecos que seguramente han quedado [sueltos] en mi exposición. En primer lugar: territorio aldeano segmentario. Bueno, segmentario es un término que se aplica claramente a sociedades tribales, y territorio segmentario -aquí me baso mucho en toda la terminología que emplean para modelos territoriales Arturo Ruiz, Manuel Molinos y compañía, toda la escuela de Jaén-. Aldeano, ¿por qué aldeano?, porque el centro del territorio segmentario es un asentamiento para el que yo creo que el mejor término es el de aldea. De hecho aldea -no he sido el primero que lo emplea- es el asentamiento típico concentrado de una sociedad tribal, porque luego ya pasamos a otro tipo de asentamiento. Yo creo que aldea es un término pertinente para definir un asentamiento concentrado. Puede haber sociedades tribales con asentamiento disperso, lo cual es muy problemático, y quizá sea un punto en contra de este modelo tan nuclear que yo planteo, pero bueno son demasiadas cosas y he preferido postular que es un poblamiento concentrado, luego ya iremos viendo. En segundo lugar, ¿por qué empleo tribu, jefatura, estado?. Bien, yo creo que hay dos grandes modelos sociológicos de corte materialista, que son el funcionalista o
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
715
evolucionista y el materialista histórico, con sus variantes, que en principio parece que tienen cierta coherencia, son paralelizables. Hablamos de tribus, jefaturas, estados y en el modelo materialista histórico también se emplean esos términos. De hecho han sido adoptados, también los marxistas hablan de sociedades segmentarias. Lo que es clave en el materialismo histórico es el concepto de modo de producción. Es verdad que estoy utilizando dos términos que son rabiosamente funcionalistas, pero estoy redefiniéndolos. Por supuesto, por tribus entiendo el modo de producción doméstico, pero entiendo que es lo mismo, el mismo tipo de organización basada en otros principios de funcionamiento. El funcionalismo tiene una visión estática u orgánica de la sociedad, mientras que el materialismo histórico es una visión más dialéctica, más conflictiva. Bueno, esa sería la diferencia de fondo. Y estado es también un término usado por el materialismo histórico. En realidad tampoco son términos que hayan cogido del funcionalismo, los ha cogido de antes. Son términos comunes con los que nos entendemos, hay que saber definirlos. Aquí estamos equiparando tribu para un modo de producción doméstico -se puede discutir-, y estado -en este caso estado tributario- lo equiparo con el modo de producción tributario definido por Haldon. Jefaturas, ¿qué entiendo por jefaturas?. Jefaturas es un concepto muy criticado desde ciertos investigadores españoles, por ejemplo Nocete, que dicen que el concepto de jefatura es un concepto que hay que ampliar, que las jefaturas son de hecho un estado. Yo lo que creo, a partir de ciertos autores y de la literatura a la que he tenido acceso, es que las jefaturas son sociedades de clases de tipo tributario sin -como dice Juan Vicent-, sin ‘consejo de dirección’, o sea sin estado. El estado sería algo así como el ‘consejo de dirección’ de la clase dominante. Las jefaturas son sociedades de clases tributarias que aún no tienen consejo de dirección. Siguen funcionando con los mecanismos sociopolíticos y socioideológicos de las sociedades tribales, esto es, con los esquemas de parentesco, con la terminología de parentesco. Por ejemplo, el paralelo etnográfico más claro y más utilizado son las sociedades hawaianas o polinesias en general, en las que hay unas desigualdades sociales enormes, hay un funcionamiento socioeconómico tributario puro y duro, pero sin embargo no hay un aparato estatal institucionalizado. Todo se rige por el gran jefe hawaiano, que es el ‘padre’ de todos y existe una estructura cónica, una estructura parental... eso es lo que yo entiendo por una jefatura. Pero siempre desde el punto de vista histórico del materialismo histórico, donde la sociedad es conflictiva y hay explotación. Hay relaciones de explotación en las sociedades de clases y hay relaciones dialécticas entre las sociedades segmentarias, porque también hay tensiones en las sociedades de economía doméstica, pero éste es un tema que Sahlins lo muestra mucho, y no es precisamente un materialista histórico, aunque es ‘convertible’ a [ello]. Por eso digo que soy muy heterodoxo cuando uso una determinada fórmula. Me estoy enrollando muchísimo, gracias. Ermengol Gassiot: Más que una pregunta es un comentario a la intervención de Antonio [Uriarte], es un comentario entre la simpatía teórica hacia su trabajo, quizás por eso lo hago. No acabo de ver muy útil la noción del estado tributario, porque estoy pensando en cuántos estados son tributarios, por ejemplo el estado feudal, que se basa en una apropiación de excedentes bajo la forma de una serie de fiscalidades. En el estado antiguo hubo apropiación de excedentes por parte de un poder central de la clase dominante, pero mantenían esta situación política gracias a una producción de excedente y al cobro de tributos. Claro yo pensaba que esto no está discriminando [No se entiende] al estado tributario. Quizás sería más útil pensar en otra forma en la producción de excedentes. En ese sentido quizás sería más útil definir, por ejemplo, el estado feudal como aquel estado o aquella organización social en la que los medios, o la
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
716
tierra, como un sector de los medios de producción, es apropiada por la clase dominante, y a partir de ahí el excedente será como el derecho de uso de esa tierra por parte de gente que se aprovecha de su trabajo. Eso sería diferente en el estado antiguo donde una parte de la fuerza de trabajo reside en sí mismo, donde el sector dominante tiene la propiedad de las personas. Que no serán denominadas como personas sino como medio de producción, en este caso humano. Y en el capitalismo, por ejemplo, pues se da no creo tanto que como un contrato, como tú decías, -esa es la forma jurídica que adquiere el trabajo asalariado-, sino que la raíz está en el dominio de los medios de producción: fábricas, herramientas, capital, etc... por parte de un sector social. Entonces creo que para evitar confusiones en el futuro, podría ser más interesante buscar formas de nominalizar eso, basado en cómo se configura la producción y la circulación del excedente más que en la forma política o territorial, que es el método formal que adquiere esa tributación de los estados, que como institución política toman forma de tributo, censo o impuesto de la renta. Antonio Uriarte: La simpatía que sientes por mi trabajo es recíproca. Quizás tributario es un término que parece muy específico, como si hubiera una oficina de Hacienda en la que hay que presentar la declaración. Tengo tantas vacas y te tengo que dar una a ti. No, no es eso. Tributario es un término que, por ejemplo Wolf prefiere usar como renta, quizás un es poquito más socioeconómico. Yo sigo manteniendo que Haldon usa su libro y los fondos históricos para definir la unidad de ese modo de producción en toda una diversidad institucional. Sigo pensando que el modo de producción tributario es un hallazgo de la sociología a la hora de ver la historia. Quizás el término tributario produzca confusión, pero yo creo que precisamente define todo lo común que hay en todas las sociedades con estado. Son sociedades en las que hay un fondo de renta que se desplaza desde un campesinado productor dependiente a una elite dominante, de tipo aristocrático o cualquier otro tipo, que por nacimiento se perpetúa a sí misma. Por eso precisamente en el concepto de modo de producción tributario es un criterio socioeconómico el que define al modo de producción. Puede además revestir muchas variantes y llevar a formas políticas con muchas variantes institucionales diferentes: piénsese en los reinos medievales, el Egipto faraónico, manifestaciones en las que cambia la escala y el marco ecológico. Yo creo que es un patrón explicativo, en el sentido de que da explicación a un tipo de sociedades tan amplio que es cierto que es criticable -y quizás merece la pena la discusión-, pero a mí me parece afortunado. Quizás haya una excepción y tú mismo la has señalado; en el mundo antiguo, creo que te refieres al esclavismo ¿no? en el mundo romano. Es el modo de producción esclavista, definido por Marx en su momento como uno de los modos canónicos antiguos de producción, y además situado en un esquema evolutivo por el que hay que pasar antes del modo feudal. Según Haldon, y yo estoy de acuerdo, el esclavismo es anecdótico en la historia de la humanidad, incluso en el mundo romano. ¡Hombre!, es un modo de producción posible, pero no ha habido ninguna sociedad en la historia que haya funcionado por el modo de producción esclavista. Supone que la circulación del excedente, de la plusvalía, se de a través de la posesión -se da el caso dentro de algunas sociedades-, pero seguramente dentro del mundo romano altoimperial no fue tan esclavista como se piensa. De hecho hay muchísimos estudios en la Península Ibérica en los que se habla más de sociedades campesinas que viven en torno a las municipalidades, que tributan, y que en ningún caso pueden tener acceso a las instituciones políticas municipales, pero básicamente son campesinas antes que tributarias. A lo mejor ni siquiera es un modo de producción que
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
717
existió; existe el esclavismo, pero no como modo de producción global. Y si existió como tal, fue en un momento muy concreto. Aaron Alzola: Tengo un par de preguntas para Antonio Uriarte. Me ha parecido muy interesante el aspecto metodológico. La primera es que en un momento de su presentación creo que ha insinuado que el paisaje de la Antigüedad no le interesaba, sino que le interesaba el paisaje moderno actual, a través del cual conseguía un acercamiento a procesos que sucedieron en el pasado. Me gustaría que me lo corroborara, y si fuera así, que se extendiera un poco en la idea y en explicar a ser posible a través de qué método y cómo sería posible llegar a algo pasado a través de un paisaje que estamos definiendo en términos sociales modernos. Y la segunda pregunta, o más bien comentario, es si le ha condicionado la validez de términos como sociedades tribales o tributarias. Y yo quisiera preguntar si aparte de todo este tema que hemos discutido ya de términos funcionalistas, marxistas y su uso histórico, si la realidad material no se diluiría en cierto modo, si no se diluirían esas especificidades sociales a las que queremos acceder a través de una manera tan general. Antonio Uriarte: En primer lugar cuando hablo de paisaje moderno, yo lo que quiero decir no es que nos interese el paisaje moderno como tal. En un sentido sistémico del término, este tipo funciona, yo no pretendo explicar el paisaje de la protohistoria a partir de un paisaje lleno de fábricas, campos de girasoles, maizales, [risas] y molinos de parques eólicos, no es eso. Lo que quiero decir es que lo que tenemos es el paisaje actual, como realidad segmentaria, no como realidad sistémica, sino como realidad ecológica. Es lo mismo, y lo planteo de otra forma: lo que nosotros tenemos en un yacimiento no es el pasado, sino el presente; pues análogamente lo que tenemos en el paisaje es lo que ha quedado de los paisajes del pasado. Yo lo que propongo es que precisamente en el paisaje moderno, como realidad ecológica, como realidad sedimentaria, estratigráfica, por decirlo de alguna forma, -hablo de forma figurada o de forma incluso real, con sondeos, con estudios sedimentarios en columna-, como realidad sistémica actual, podemos obtener información sobre los paisajes del pasado y que nos conduzca a la sociedad del pasado. Pero sin un ánimo reconstructivista, sino más bien un ánimo experimental. En segundo lugar, es verdad, yo creo que me he metido en un ‘embolao’ muy grande partiendo de conceptos tan amplios, y son discutibles perfectamente. Es más, cuando hablo de modelos y cuando propongo el uso de modelos, no estoy hablando de que ese modelo sea mi modelo. Hay modelos pequeños para explicar cosas concretas -es un poco grandilocuente pero ése es el problema-. Hay pequeños modelos para estudiar sistemas agrícolas concretos, incluso modelos psicológicos de costumbres religiosas o cuestiones de monumentalidad, o sea, el modelo se usa a diferentes escalas. Por ejemplo modelos para estudiar la metalurgia..., no, no hay que hablar de grandes modelos sociales. Pero bueno, yo creo que son útiles porque por lo menos nos dan un planteamiento, lo cual no equivale a especifidad histórica. Y hay que matizarlo, ya que el modo de producción tributario y el modo de producción doméstico son inmensos, son dinosaurios. Creo que Sahlins y Haldon son dos genios a la hora de percibir lo común que hay dentro de toda esta diversidad. Ahora bien, los genios se equivocan, y hay otros genios que dicen lo contrario. Pero son útiles, y a mi me convence más lo que dicen ellos que lo que pueda decir por ejemplo Childe, y por eso los empleo. Por supuesto es una propuesta, los modelos son propuestas, no son dogmas, y como propuestas podemos matizarlos y enriquecerlos. Precisamente creo que tengo la suerte de estar hablando de un cambio histórico fundamental, que es la evolución al sistema tributario por primera
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
718
vez en la historia de una zona -o puede que no-. Lo que quiero decir, por ejemplo, es que si vamos a hablar de la transición del mundo romano al mundo altomedieval, ya estamos hablando de sociedades tributarias de un tipo u otro, ya no estamos hablando del cambio de un modo de producción a otro, sino de tipos concretos, de formas de economía y de sociedad, y no de un modo de producción. El modo de producción no es una realidad tangible, es un concepto que nos permite clasificar la variabilidad. Ángel Esparza: Para no dejar descansar a Antonio Uriarte, y enlazando con la pregunta de ahora mismo; cuando señalabas la metodología a seguir hablabas de la utilización de unas fuentes actuales y hablabas literalmente de correr el riesgo del actualismo, y todos entendemos que es necesario, como lo hacen los paleontólogos para propiciar por lo menos mínimos avances. Entonces no sé si has valorado -supongo que sí-, para que nos lo puedas explicar, que quizá haya unas zonas que son más peligrosas que otras, hay zonas a lo mejor de la Península Ibérica donde por sus condiciones geológicas, la edafología ha sufrido menos transformaciones y se han producido unos procesos más sencillos, que permiten pasar de los datos actuales a esas hipótesis aplicables al final de la Prehistoria. Pero en el caso del valle del Guadalquivir sabemos de algunas investigaciones que han mostrado la realidad de procesos sedimentarios, procesos erosivos fortísimos que han producido transformaciones, incluso depósitos de muchos metros de potencia. Es decir, que quizá sea una zona donde las ventajas enormes que tiene para desarrollos económicos, etc., quizá introduzcan algunas desventajas en ese sentido. Entonces ¿la geoarqueología, por ejemplo, podría ayudar a corregir ese tipo de riesgos?, ¿lo has valorado?, ¿nos ayudas a superar este tipo de dudas que nos entran a la hora de seguir esos caminos?. La pregunta es para Antonio, pero también la hubiera hecho para César o para los demás que han presentado intervenciones en las que se realizan análisis de captación o similares. Antonio Uriarte: Es necesario hacer eso que dices, hay que hacerlo y es verdad que el sudeste es una zona donde las modificaciones del contexto geológico e incluso la geomorfología han sido brutales; las modificaciones del suelo, procesos sedimentarios, procesos de erosión,... han sido muy fuertes, y eso hay que tenerlo en cuenta. De hecho Thornes, que es un edafólogo, expone que es una cuestión que hay que tratar. Nosotros de momento eso no lo hemos tratado. Esto es una declaración de ‘mea culpa’, digamos que todavía no hemos trabajado ese tema, de hecho vamos a empezar con ello, esa es la cuestión. Ahora bien, quizá a pesar de todos esos grandes cambios edafológicos y sedimentarios que ha habido en el paisaje, yo creo que hay elementos significativos. Claro, no he tenido tiempo de explicarlo ¿no?. Si me perdona el público, voy a trazar un breve esbozo. La topografía yo creo que no ha cambiado mucho pese a la erosión. Me refiero a la topografía a gran escala; yo estoy trabajando a escala 1:100.000. Los cambios topográficos no creo que hayan sido significativos a la hora de hacer esto. Es un aspecto con el que trabajo. Los usos del suelo es un tema más delicado. Pero lo conveniente sería, primero simplificarlos mucho y ‘decapar’, sobre todo la puesta en regadío de algunas zonas de páramo, que han sido de secano, pero el resto del paisaje se define bien. Creo que tiene una estructura bastante clara, por lo menos aún habiéndonos equivocado los podemos leer. Luego al hacer el análisis puede que encontremos fallos, yo reconozco que los usos del suelo es algo muy delicado, lo es, no puedo afirmar firmemente que vaya a tener éxito. No porque por ejemplo también las vegas, que siempre las vemos como sitios feraces, fértiles, de agricultura intensiva, durante estos periodos históricos han sido ‘saltus’, han sido monte, un sitio donde se escondía gente, los jabalíes, donde el soto es impenetrable y hay muchas zonas del Guadiana Menor
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
719
donde es así. Algunas crónicas medievales -eso Teresa Chapa lo está investigando- cuentan que como es una zona de frontera, cuando venían los cristianos y se escondían los granadinos, las poblaciones intermedias, -que eran musulmanes que no obedecían a nadie, sólo al jefecillo local- se escondían por ejemplo en los sotos de las vegas. O sea que no sólo el ‘saltus’ está arriba, sino que está abajo y son cosas que hay que tener en cuenta. Por supuesto, luego veremos el viario tradicional, pues también es delicado. Yo soy más partidario de usar la topografía que el viario tradicional para entender el tránsito en el pasado. No podemos sobreponer el viario tradicional para esos encajes, porque el viario tradicional quizás sea más moderno de lo que pensamos en muchos casos, y porque responde a grandes sistemas políticos, sobre todo a la red viaria romana y a las vías ganaderas que están dentro de sistemas políticos muy unificados. No sé si se puede llevar eso a la Edad del Bronce. Quizá al Hierro... pero tampoco, porque son unidades políticas mucho más fragmentadas. Luego la hidrografía, yo creo que los ríos de ahora llevan menos agua que los de antes, pero la estructura básica a efectos comparativos sí puede seguir utilizándose. Lo mismo digo del clima, que se ha vuelto más seco, pero comparativamente la montaña sigue siendo más húmeda y el llano sigue siendo más seco. Entonces se puede usar a grandes rasgos. Aunque hay que introducir aspectos geoarqueológicos, por supuesto. Jesús Torres: No me he podido resistir a expresar una duda, yo creo que razonable, que me surge cuando escucho las intervenciones de mis compañeros, con un aparato teórico que no puedo superar ni emular en ningún caso. Pero lo que sí puedo hacer es dudar sobre ello. Estamos todos aquí callados, y pienso que yo mismo me siento apabullado por el aparato doctrinal de mis compañeros, pero la duda permanece. Me cuesta creerme que la humanidad tenga que pasar por fases, me cuesta creerme los modelos sociales, lo inevitable de que exista siempre una elite coercitiva que se queda con los excedentes, que los atesora, que acogota a una población masiva, que las comunidades campesinas tengan que vivir enfrentadas a sus propios líderes. No me encaja con el resultado final que nosotros tenemos en las fuentes, que hablan de sociedades distintas, sociedades que funcionan por senados de ancianos, por linajes familiares donde el que manda es el ‘pater familias’ y la estructura de poder está bajo esos linajes familiares. Sería muy difícil asumir -aunque es posible, ¿no?- que los hijos vean al padre como un explotador y los ‘tíos’ que no se casan sean los guerreros que hacen una coacción a la familia. Cuesta trabajo creerlo. En esos montajes de sociedades de explotadores, micro-explotadores, mega-explotadores y tal, yo no sé cómo se construyen lo que es más importante -la coletilla mía clásica-. No sé cómo se construye eso a través de la arqueología. No sé si la arqueología tiene fundamentos para sostener eso, me da la impresión de que el análisis de las fuentes -en el área ibérica probablemente sea distinto- en el área interior de la Península, en el área digamos ‘céltica’, esto es muy difícil de mantener, y el resultado final me da la impresión de que no concuerda, o sea, las sociedades que pensamos que podía haber antes difícilmente podían dar lo que hay hoy. A mi me gustaría creer en eso de que se cumple totalmente lo de los excedentes, la evolución, pasamos por estos estadios y al final vamos a tener el capitalismo. Pienso que puede ser una necesidad tecnológica de que las cosas te tienen que conducir hasta el resultado actual con los pasos que conocemos. Pero si nos paramos a reflexionar, de los pueblos que se han dominado, se ha eliminado su evolución interna y lo que ha quedado es lo que conduce a la situación actual, pero a lo mejor esos pueblos no tienen por qué pasar, y a lo mejor no sabían que tenían que pasar y no pasaron [risas]. Entonces dejo la puerta abierta, no tengo respuestas, obviamente. Dejo la duda y bueno si alguno de mis compañeros me quiere “machacar” y eso, aquí me tienen.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
720
Ermengol Gassiot: Bueno, yo pienso que no se trata de machacarse, sino de exponer puntos de vista. Pienso que hay una realidad que es importante, por ejemplo que ahora una cuarta parte de la población mundial vive con más del 90% de los recursos. Pienso que en momentos de la Prehistoria hay realidades que existen, por ejemplo en según qué fases del Argar se da un empobrecimiento de la renta del 80% de la población y que esa población, que ejercía presiones de carácter laboral, -por ejemplo cobrarse la molienda que aportaba la compañera- es una realidad. Entonces desde una postura materialista histórica dudo de nuestra capacidad para establecer modelos generales del carácter del evolucionismo no sólo del s. XIX sino también más reciente. Pero sí pienso que podemos intentar establecer cómo funcionaron esas sociedades, cuáles son las contradicciones que tuvieron y de alguna forma dar cuenta de la sociedad. Eso no significa que nos vayan a llevar a situaciones inevitables, porque por ejemplo, si eso fuera cierto, sería muy difícil explicar por qué los estados mayas del periodo Clásico hacia 400 d.n.e. se colapsaron y dieron lugar a sociedades menos jerarquizadas políticamente. Lo que también es cierto es que esas sociedades menos jerarquizadas no llegan a ser como las sociedades igualitarias que habían precedido a esos estados. Que la evolución no sea unilineal no significa que después de una serie de fenómenos esos fenómenos no hayan cambiado. Por ejemplo el Bronce Tardío del Sureste no fue igual que lo que precedió a los desarrollos primero calcolíticos y luego argáricos. A lo mejor desaparecieron esas jerarquías, quizás todos mantuvieron una serie de desarrollos ecológicos, con la creación de excedentes y una serie de relaciones sociales de producción modificadas por unas condiciones diferentes. Desde mi punto de vista ¿cuál es la propuesta?. Creo que ningún filósofo ni científico social ha logrado esa receta perfecta e inequívoca sobre la libertad o la necesidad en la existencia humana. ¿Hasta qué punto estamos condicionados por nuestro propio pasado?. Nuestro futuro estará condicionado de alguna forma, pero no está escrito, y podremos hacer lo que nos plazca de cara al futuro. Jesús Torres: Si esperas que diga algo yo vas listo [risas]. No, el problema parecerá que es irresoluble. Yo he dicho que sólo planteaba dudas, no tengo tampoco certezas, yo entiendo que el mundo es injusto y todas esas cosas...pero yo sigo sin verlo. Luis Fatás: Yo estoy de acuerdo con Ketxu [Jesús Torres] en el sentido de que sigue sin aparecer esa base material. No veo tampoco en el registro arqueológico, en el registro material, datos suficientes como para llegar a hablar de esa captación de los medios de producción. Aarón Alzola: Bueno quería añadir que muchas veces tampoco es sólo que busquemos modos de producción en el registro arqueológico, sino que buscamos registros arqueológicos en el modo de producción. Óscar López: Yo quería hacer una pregunta a Ignacio Prieto, me parece muy interesante las diversas comarcas que usa en su estudio, son comarcas naturales de una ortogonalidad excepcional [risas]. ¿Lo podrías definir un poco mejor?. Si hablamos de coherencia geohistórica, de la comarcalidad en el sentido de que las comarcas son en sí mismas unidades de una coherencia en su estructura, y en cómo se pueden relacionar con el medio, entonces, en ese sentido creo que el uso de la comarca está justificado.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
721
Ignacio Prieto: Simple y llanamente esas comarcas tan ortogonales y tan perfectas, que evidentemente todos sabemos que no son así en la realidad ni por asomo, responden a que yo las he empleado para el estudio arqueológico de la provincia de Albacete, donde se ha hecho una única propuesta de comarcas naturales para contextualizar un estudio de las fíbulas de la provincia. Lo que yo he hecho ha sido no desarrollar exactamente las comarcas, sino recoger esa propuesta -que una serie de personas realizaron para esa publicación-. Evidentemente yo lo que he decidido es coger esta propuesta, que a mí no me convence por una serie de cuestiones. Entonces he optado por cambiarla, pero identificándolo dentro de esa propuesta de una forma más ‘abstracta’. Por supuesto que es mejorable y que hay que hacerlo de una forma más exacta. Es una forma de contextualizar una serie de comarcas para poder realizar un análisis de materiales y de toda la documentación arqueológica que yo pueda tener dentro de eso, y tener un contexto mucho más real y mucho más apegado al territorio. Pero os agradezco la crítica y he preparado como base del trabajo una propuesta -la única que yo conozco-, cuya única y exclusiva razón fue para intentar unificar el territorio, que es una generalidad de provincia, con unos límites totalmente artificiales y ficticios y que dentro hay otra realidad distinta a partir de la cual tenemos que hacer el estudio si queremos extrapolar un poco con más conocimiento. Ana Sofia Antunes: Peço desculpa por falar em português, mas já há três dias que falo em “portunhol”. Como a questão é feita a um colega português, em português falarei, pelo que mais uma vez peço perdão. Gostaria de colocar algumas questões, umas de permenor, outras mais genéricas ao Dr. José Manuel Freire. Quando refere a região mais Oeste, suponho que seja da Lusitânia, gostaria de confirmar exactamente a que geografia se refere e a que vestígios arqueológicos se está a referir. Também não entendi muito bem de que forma as correntes de pensamento arqueológico que enunciou revertem no seu trabalho. Não entendi muito bem de que forma se está a estruturar o seu trabalho. Relativamente às questões de menor pormenor, gostaria de saber de que forma é que usou a corrente de pensamento histórico-culturalista. José Manuel Freire: Peço igualmente desculpa aos colegas espanhóis por responder em português. Relativamente à ge ografia, aquilo que conhecemos da Lusitânia tem várias expressões geográficas. Não nos podemos referir à Lusitânia como um território realmente claro e explícito, porque mesmo na altura do domínio romano, quando o território lusitano existe realmente ela também tem distintas expressões geográficas porque, por exemplo, é normalmente aceite que a Lusitânia existe numa determinada cronologia entre o rio Douro e o rio Tejo – isso é inexacto – uma vez que vai levar com que os próprios romanos coloquem a Lusitânia à sua escolha e vão trazê -la um pouco mais para a margem do rio Guadiana, o que leva o Dr. Amílcar Guerra da Universidade de Lisboa a ter dificuldades em concretizar qual é a margem este-oeste do Guadiana a que realmente os romanos se referem. O meu trabalho centraliza-se sobre a capital da Lusitânia. Nós não sabemos à partida quando é que a Lustânia como terra viu um povo indígena como nós gostaríamos que fosse, existe, e para mim só existe, a partir do momento em que os romanos andam pelo meio. Generalizei as bases em 25 a.C., com a fundação da capital da Lusitânia, no sul, perto do Guadiana. Relativamente à base histórico-cultural, tem a sua importância, precisamente a evolução vai permitir fazer com que eu consiga encarar todos aqueles autores de classe teórica para dizer como é que a génese é formada – existe uma classe etno-genética - com todos os actores desta base. Queria também sublinhar, que é importante que nem todas as secções das teorias podem ser utilizadas, uma vez que eu só utilizei a entidade dos nomina, a linguística, o
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
722
território, a cultura material, etc. Portanto eu não posso dizer assim “ai, eu utilizei a base histórico-cultural a 100%”. Eu vou colocar certas hipóteses que me vão permitir utilizar processos de datação dentro da etno-génese. Acho que respondi às questões... Aarón Alzola: Tengo una pregunta para José Manuel Freire. Quería preguntarle si tiene algún método para determinar hasta qué punto estas divisiones étnicas de los romanos a los pueblos lusitanos se basan en divisiones puramente administrativas, o hasta qué punto están basadas en percepciones de identidad de esos grupos a los que los romanos identificarían. José Manuel Freire: Se comprende que los romanos contemplaron las dos opciones. Yo creo que esto es un proceso clave que la administración romana concibe en principio para los pueblos más pequeños y más tarde aparece institucionalizado, utilizando unos nombres clasificatorios. Entonces los mismos soldados romanos que vienen a la península, para llegar a sitios que luego van a ser ciudades romanas los tienen que denominar, y no es fácil entender hasta qué punto se pueden clasificar los pueblos. Y es el mismo problema con todos los territorios en el inicio de la explotación romana, en muchos de los pueblos y de los castros que han sido convidados a abandonar sus castros de altitud para situarse a disposición de Roma para los impuestos, el ejército, etc. Aarón Alzola: Desde una visión puramente arqueológica ¿hay algún dato que conozcamos de esta colonización? José Manuel Freire: Infelizmente estamos muy faltos de documentos escritos. Y entonces lo que tenemos que mirar son algunos documentos escritos que hay en la península, pero también la toponimia, de muy difícil caracterización de territorios claros. Pero decir que la confusión entre las fronteras claras de los romanos y prerromanas, no es un trabajo fácil de hacer, porque esta misma gente de pueblos más pequeños y aglomeración de pueblos cambia el universo de la ciudad romana. Por tanto a nivel arqueológico de momento es imposible. Óscar López: Yo también tengo una pregunta para José Manuel Freire que va además en la línea de lo que decía Aarón. Me gustaría saber, sobre todo siendo una persona que parte del supuesto de que la arqueología de la Península Ibérica adolece de un fondo teórico. Me gustaría que se definiera a sí mismo, porque además creo que la pregunta de Aaron ha sido muy directa. ¿Es histórico cultural la línea de trabajo argumental que seguimos desde una especie de mundo céltico y lingüístico, que define comunidades que luego forman grupos que en realidad están definidos con terminología romana que están estructurados en época de Ptolomeo, que no tiene nada que ver con el mundo romano?, ¿cómo se articula teóricamente?, ¿cuál es el fondo teórico de eso?. No sé si se me escapa alguna cosa, es posible, pero yo creo que podemos empezar por definir puntualmente ese tipo de cuestiones ¿Está esta línea de argumentación basada en ese enfoque histórico-cultural?. José Manuel Freire: Lo que pasa, yo no quiero decir que no utilicemos nunca teorizaciones, pero hay teorizaciones digamos a nivel estándar, a nivel internacional llamado histórico-cultural, y también es verdad que engloba muchas otras líneas, como por ejemplo la paleoétnica. Creo que muchas veces no se entiende que esa base histórico-cultural tiene mucho que ver con la lingüística, porque las teorizaciones histórico-culturales tienen a su espalda una comprobación lingüística, como
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
723
prácticamente lo has dicho. Yo quiero decir que esto es un magno trabajo, y entonces es una visión digamos generalista para encontrar algunos puntos para decir: esto es un proceso de formación etnogenética que ha acontecido aquí, aquí y aquí. Por ejemplo en Portugal lo que pasa, es que con el grado actual de los trabajos arqueológicos es completamente imposible de colocar a los pueblos en la nómina de territorios conocidos. Claro que en algunas zonas de la Lusitania es posible hacer eso más claramente, incluso porque hay fronteras con la Celtiberia que tiene un margen de expansión lingüística clara, que se conoce, donde los pueblos ganaderos tenían sus mercados y los oppida de los otros pueblos colonia que existían también. Pero incluso en la Lusitania es imposible generalizar. Luis Fatás: Siguiendo con ello, me gustaría comentar que al referirse a los celtiberos es un tema que yo no he tratado pero que físicamente de donde soy, me pilla al lado y es un tema que más o menos conozco. Si no me equivoco, al referir varios de los nombres de las familias linderas de los celtíberos ha habido algunos que por lo menos se viene criticando su existencia como los belaiskos -está totalmente en discusión su existencia- y se plantea que los belaiskos pudieran ser realmente o una subfamilia dentro de los iberos y como ellos los turboletas o turdetanos. Se plantea incluso si se no se saldrían del área estrictamente celtibérica y se integrarían supuestamente en el área ibérica, y digo supuestamente porque también es cierto que hay parte que parece que sí pueden ser comprobables y partes que son de dudosa adscripción. Simplemente quería comentar esto. Alicia Torija: No te he entendido mucho el tema de la lingüística. Un tema que me resulta muy interesante y atractivo. Todo el mundo que estudia la etnogénesis y la arqueología, entiende que has hecho un recorrido muy rápido por un momento cultural muy extenso, y ha habido un momento del esquema donde te has referido a la teoría de la lengua y la difusión de la lengua franca, y no sé cómo has tratado lo del Bronce Final y Edad del Hierro y todos esos nombres...esa mezcla cronológica tan compleja. Y todo ello en esa zona de la Lusitania, en Portugal, donde esas cuestiones lingüísticas pretenden crear entidades que están bien definidas. A lo mejor no lo he entendido bien, pero me gustaría que lo aclararas. José Manuel Freire: Es una cuestión eminentemente local que no he respondido bien. Algo como los trabajos arqueológicos no pueden clarificar en toda la Lusitania la formación de las gentes. Prácticamente ahí lo que pasa es que muchos de los poblados habitados en el Bronce Final tienen una larga ocupación, pero eso no tiene nada que ver con la lingüística. Lo que yo hago es una separación en cuatro puntos simples: identidad del nombre de los pueblos -tanto los pequeños como los grandes- y los llamados pueblos romanos, después analizo el territorio regional con todos los elementos de la arqueología: las vías, las posibles infraestructuras, etc. y esto de la arqueología si no hay ninguna prueba, no sirve de nada. Entonces lo que quiero decir es que aquí puede haber un proceso de formación, de etnogénesis, en el que podemos tener cuatro puntos importantes. Pero en toda la formación de la sociedad, en este caso de la Península Ibérica, no es necesario que los cuatro puntos estén de acuerdo. Puede cambiar que se de uno solo, dos, tres... no sabemos. Yo no conozco la formación de la lingüística desde el Bronce Final. Lo que pasa en el Bronce Final es que hay algunos castros que tienen una continuación de la ocupación. La región entera de la Lusitania, tiene una formación que el mismo poblamiento perdura, y que existe y entonces la formación etnogenética tiene una prueba fuerte que está ligada a los componentes del Bronce Final. Pero como
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
724
has dicho bien, en estos digamos grosso modo mil años de hábitat, pueden no tener nada que ver los primeros habitantes con los últimos. Sólo de los últimos conocemos el nombre. Es una cuestión de intentar aprovechar todo el conocimiento arqueológico hasta […] años atrás. Nada que ver con lo lingüístico, la lingüística del Bronce Final es imposible. Ana Sofia Antunes: Mais uma vez falo em português, pelo que peço desculpa. Gostaria de colocar umas questões, às quais José Manuel Freire não respondeu. Em primeiro lugar gostaria que me esclarece-se de que forma as correntes de pensamento arqueológico, que somos nós que as criamos, influi na etno-génese, essa é uma das questões. Por outro lado, queria que me esclarece-se, se fosse possível, a relação que estabelesse entre a linguística, a cronologia e o pensamento histórico-cultural. Por último, queria apenas esclarecer um pormenor. Quando se refere a sociedades etno-genéticas se não serão todas as sociedades etno-genéticas. No fundo, por questões evolutivas, todas as sociedades o são. José Manuel Freire: Relativamente ao pensamento histórico-cultural, a questão engloba uma grande interpretação das teorias da arqueologia. O facto de sintetisar as teorizações da arqueologia para formar um processo da etno-génese é apenas dada por uma base teórica forte para poder conjungar uma formação em etno-génese. Agora, voltando a responder às perguntas, para dizer o seguinte: nem todos os povos podem ser considerados, a meu ver, e nao só, etno-genéticos. Porquê?, porque a etno-génese requere que esse povo tenha precisamente alguns daqueles quatro pontos que eu mencionei. Por exemplo, como Gravins nos indica, o processo de etno-génese tem por base de self-identity, portanto identidade própria. Por exemplo, nós podemos partipar da formação de um povo através do seu chefe. Se o seu chefe, que se chama Manuel quiser que o povo se chame Manuel, se nós continuarmos assim, dentro de cem ou duzentos anos, com os filhos a manter esse nome, podemos achar que esse povo se chama Manuel. O que nós vamos ver é que a formação linguística que nós podemos retirar das teorias, mas também da fenomenologia, não tem só que ver com a teorização, tem haver também com a fenomenologia, dado que é muito importante para saber o que se passa. Ou seja, na teorização temos que apanhar o que é que baseia a teoria histórico-cultural: baseia uma série de pontos, sendo um desses pontos é o facto de existir uma língua que é conhecida. Sendo essa língua conhecida que nós podemos.... O que se passa na Idade do Ferro final na Península, é que temos suma formação muito grande com línguas indo-europeias, muitas vezes misturadas com bases célticas, que nós podemos percepcionar que a formação hetero-genética desses povos tem algo haver com algo mais, com o facto que eu falei há bocado de o chefe se chamar Manuel. E porque é que outro povo qualquer não pode ter uma base etno-genética? É muito simples: é porque geralmente os povos que têm um nome, e que se integram no espaço através da epigrafia, quer através dos trabalhos dos geógrafos gregos ou de autores romanos, podemos traduzir esses nomes. E quando nós traduzimos esses nomes, dizemos que o nome do povo A, B ou C não é um nome do filho de Manuel, mas chefe de não sei quê, é um nome que geralmente existe muito na toponímia, tem características topográficas demenciais, que se calhar no sítio em que vivemos não temos conhecimento. Ángel Esparza: Bueno, como nos va quedando poco tiempo yo quería hacer una pregunta que tenía desde antes y que no sé si también podría servir -no por cortar este debate, que también me resulta especialmente interesante-, sino por ir a otros posibles focos. Concretamente yo he percibido algún elemento en las comunicaciones relativas al
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
725
mundo ibérico, al mundo del nordeste. Tenía una pregunta en concreto para Jordi Chorén, pero en general para los demás, a ver si se había dado el mismo tipo de observaciones. Por ejemplo hay una que es un detalle muy concreto pero que se relacionaba, -es una pena que no saliera en el debate de ayer-, se nos ha señalado, por ejemplo, que en el momento inmediatamente anterior al Ibérico antiguo, el Primer Hierro, aparecen unas primeras cerámicas a torno que no son todavía ibéricas. Me parece un detalle que tenía un cierto interés, sobre todo si esa observación se da también en otras zonas. Y luego ya en el sentido contrario, en el periodo contrario -ha aludido, aunque no sea para esa zona, sino para la contraria-, decía que la iberización allí se produce bajo la romanización, si no he entendido mal. No se ha producido estrictamente iberización sino ya bajo Roma. Entonces en algunas zonas de las que nosotros estudiamos en el occidente de la Meseta, en la transición hacia el noroeste también vemos que algunas cosas –las cerámicas celtibéricas pintadas- llegan ya en el momento de la romanización, pero no nos atreveríamos a decir que la celtiberización se produce bajo la romanización, sino que llegan algunos elementos. Entonces no sé si por la velocidad que le hemos hecho imprimir a Jordi en su comunicación, me ha hecho percibirlo así. Querría saber si esos procesos se ven en otras zonas de las que habéis presentado. Jordi Chorén: Respecto a las cerámicas a torno, torneadas, a torno lento -o como se quieran llamar- no ibéricas, las que se conocen proceden de excavaciones de Joan Serra Vilaró en los años veinte, y parecen ser recuperadas de un fondo de cabaña asociado a varios silos en la zona de Solsona. Se llama el ‘fondo de cabaña de San Bartolomé’. Estas cerámicas en total son tres fragmentos, prácticamente sin forma, -creo que hay un borde- pero parecen pertenecer a recipientes tradicionales que han experimentado la transformación a través del torno o de la aplicación de la primera llegada del torno. Como este fondo de cabaña no llega a perdurar en las siguientes fases ni tampoco muestran cerámicas de tipo ibérico, su excavador, Serra Vilaró, dedujo que este fondo de cabaña, -bueno no sólo él, sino todos los investigadores que han estudiado estos restos a partir de sus datos- han concluido que este fondo de cabaña en particular no se llegó a iberizar, pero que ya está demostrando en la Edad del Hierro la llegada de las influencias del torno. Lo que no se sabe bien -se supone pero no se sabe-, es de dónde llegan las influencias. Y respecto a la zona de la Cerdanya ha sido estudiada por el equipo del Institut de Estudis Catalans. Ellos han estado organizando excavaciones -sobre todo en la zona de Llívia-, en la zona que siempre sale en los mapas dentro del estado francés, -para que os situéis un poco- y lo que han deducido de sus excavaciones –a parte de algunas excavaciones también realizadas en la alta montaña catalana- es que directamente los niveles en los que se encuentran ocupaciones de tipo pastoril tradicionales, tienen un problema con la evolución cronológica debido a que desde el Bronce Final hasta la llegada de los materiales romanos se encuentran con la misma perduración de materiales de la llamada ‘decoración cerámica cerdañana’ y apenas se incluye alguna posible evolución. Pero eso es un tema difícil de concretar y ni siquiera ellos se atreven. Lo que sí que encuentran son niveles estratigráficos que se van superponiendo con los mismos materiales, nivel tras nivel, hasta que llegan a los niveles romanos, y cuando detectan estos niveles romanos, con las producciones anfóricas romanas, es cuando les aparecen algunas -pero muy limitadas- producciones ibéricas pintadas. Es decir algunos fragmentos que parecen allí entre los materiales romanos. Parece ser, por lo que hipotetizan, -yo antes me he explicado mal- que no es una romanización romanización, sino que es una romanización directamente sobre el sustrato pastoril de la Cerdaña y en
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
726
general del Pirineo. Lo que parece es que a través de los pasos del Pirineo -sobre todo los pasos de la Cerdanya, que son una vía de acceso fácil y rápido desde el sur francés hasta la Plana de Lleida siguiendo el curso del río Segre-, parece que esos materiales ibéricos así como algunas inscripciones en piedra en zonas de los pasos de montaña con grafitos ibéricos, parece que podrían estar evidenciando el uso de mercenariado ibérico. Es decir que realmente no se establecería comercio con gente ibérica que transformaría sus productos y que ayudaría a introducir nuevas tecnologías, sino que simplemente son iberos que llevan sus pertrechos encima, se rompen por el camino y allí quedan. Y los romanos que llegan al territorio lo empiezan a transformar directamente. Pasan del sistema de explotación ganadero, posiblemente metalúrgico también, que a veces en la fuentes sale mencionado sobre todo la explotación porcina. De esta fase pasan directamente, no hay ninguna fase de transición como se ha comentado en la zona de la Cessetania, no hay ninguna transición. Espero haberle respondido a su pregunta. Luis Fatás: Yo simplemente quería comentar que en la zona en la que estoy trabajando ahora las excavaciones que hizo Bosch Gimpera en uno de los yacimientos aparece una forma típica de Campos de Urnas y aparece a torno, que sería de formas que sin ser ibéricas aparecen en contextos que luego son ibéricos, simplemente comentar eso. Creo que lo publica él y es eso, una forma típica de Campos de Urnas que aparece a torno, no sé si se publica en el 65 o el 69, no estoy seguro del tema. Ermengol Gassiot: Yo quería hacer una pregunta a Xavier [Bermúdez]. Yo me preguntaba -como no has podido explicar por motivo del tiempo en tu presentación- me gustaría que explicaras o detallaras un poco más sobre esas []grafías que de alguna forma actúan como frontera, como delimitación de las entidades complejas que has identificado a través de esas []grafías o por el contrario si realmente se trata de un problema de muestreo del territorio y que a lo mejor con otro tipo de trabajo se puede resolver. Xavier Bermúdez: Sobre esta zona apenas hay datos, no está ocupada, al menos no conocemos que esté ocupada en nuestro área y la investigación se ha centrado en torno a determinadas zonas, como la zona de Urgell, que es una zona un poco difícil. Realmente podría haber una despoblación. Lo que pasa es que resulta muy sospechoso que en ninguna de estas zonas que hemos presentado tengamos presencia de algún yacimiento. Es una cosa que se tiene que confirmar sobre el terreno, y sobre todo a través de los datos de muchos de estos yacimientos que se conocen. Y alguno habrá. Poco sabemos de qué tipo de poblados se tratan, no sabemos si son poblados fortificados, si son poblados agrícolas, muchas veces desconocemos su extensión. Por tanto tenemos dos vacíos, un vacío territorial y un vacío de investigación. Planteo un vacío territorial y ojalá pudiera responder, ojalá... Antonio Uriarte: Siguiendo con este tema, me ha llamado mucho la atención ese vacío, que me ha parecido muy coherente -evidentemente hay que prospectarlo, por supuesto-, pero si no recuerdo mal, me ha parecido ver un interfluvio entre lo que es el valle del Segre y ya donde empiezan las costero-catalanas. Me parece que precisamente ahí todo lo que podamos decir del mundo ilergeta como una posible unidad territorial o supraterritorial es una división entre lo que es el mundo del valle del Segre y precisamente los asentamientos que quedan al este habría que integrarlos quizá en las cuencas de los ríos que van al Mediterráneo, directamente por las costero-catalanas. No sé, es un impresión que me ha dado -por supuesto aquí estoy mezclando el modelo de
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
727
cuenca fluvial y esquema territorial-, pero la verdad es que es algo que se contrasta mucho en el mundo ibérico, por lo menos en Andalucía y Levante sucede así. No sé cómo lo ves tú. Xavier Bermúdez: El patrón que comentabas se trata de un modelo de la zona ilergete, y los ríos -bien los afluentes o bien los grandes ríos- son un elemento referencial. Lo que pasa es que aún así, todo cuanto podamos argumentar en cuanto a material, en cuanto a características urbanísticas, arquitectónicas, la duda que nos queda es hacia el oeste. Lo que no tiene en absoluto unidad es la zona oriental, hacia el este. De ahí que también en la zona donde hay muchos estrechos y muchos pasos o puertos de montaña -que hoy en día suponen problemas para la comunicación para nuestro magnífico Ministerio de Fomento-, tal vez haya provocado cierto crispamiento. No quiero decir que haya aislacionismo, pero sí evoluciones diferenciales en los dos territorios. Aparte de que no hay un obstáculo que separe la cuenca oriental de la cuenca occidental. ¿Es ilergete? Realmente es muy difícil de saber, y supone un trabajo que es lo que nos permite definir un grupo étnico como tal. Ahora mismo no podemos definir estos solapamientos desde un momento antiguo. Esta separación que podemos entender como núcleo de lo que será su propio eje central de la zona norte, de la zona de Lleida y el Urgell ya tiene coherencia, ya tiene una articulación desde el Ibérico antiguo. No sé si ello nos habla de la posibilidad de un límite -no tratado con determinismo geográfico- que es fácilmente reconocible por los dos. Es decir, que a partir de un modelo puedes demostrarlo. Alicia Torija: [dirigiéndose a Ermengol] Al hilo de las monedas que has expuesto esta mañana, lo has expuesto muy rápido. Me ha parecido ver que llevaban la ceca, pero no he podido distinguirlas y a lo mejor sería interesante, -a la hora de hacer este reparto un poco simplista que has hecho de ‘este para mí, este para ti’- que comentaras un poco esas cuatro cosas; las monedas, la cerámica,... porque creo que no las has distribuido espacialmente. Quería saber así si estaban más en alto o menos en alto...en fin que explicaras un poco eso. Ermengol Gassiot: Hay elementos interesantes de verdad y otros más problemáticos. Problemáticos por las monedas. Las monedas vienen de un corte de un yacimiento conocido como altomedieval pero que en el s. XI d.n.e. aparece citado como civitas antigua. Vienen de un hallazgo hecho con un detector de metales por parte de un aficionado que sabe perfectamente que eso es ilegal. Hemos conseguido esas fotografías y la promesa de poderlo ver en los próximos meses, con lo cual la información ahí está. Bueno aparentemente queda clara la adscripción grosso modo de esas monedas. El hecho de su hallazgo es perfectamente creíble en el sentido de que nosotros después de tener noticia de esto, prospectando por la zona hemos encontrado fragmentos de cerámica con pasta que podría ser perfectamente ibérica, pero pocos. El segundo problema es que -como ocurre tantas veces en Cataluña- se da una reocupación de yacimientos ibéricos en época medieval. Por ejemplo en la zona de de Lleida, hay muchos yacimientos altomedievales con niveles prehistóricos, y las construcciones altomedievales lo que hacen es arrasar totalmente los niveles anteriores, sobre todo en lugares de poca sedimentación, donde la potencia es escasa. Esto es únicamente a nivel de indicios. Otra cuestión es la presencia de material ibérico en un horno metalúrgico a 1.850 metros de altura y con una cerámica probablemente del siglo I a.n.e., con mucha seguridad, o con absoluta seguridad no es posterior al primer cuarto del siglo I. a.n.e.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
728
Estos hallazgos en el s. I a.n.e. nos hacen replantearnos qué es lo que denominamos iberización y hasta qué punto se manifiesta en el Pirineo. ¿Se manifiesta de la misma forma que en el llano y el problema que tenemos es la ausencia de prospecciones?, ¿o podríamos considerar una realidad histórica diferente a la relación que se establece entre lo que se está desarrollando en el llano y lo que entendemos por iberización de ese espacio geográfico?. Puede ser diferente pero de alguna forma incide o mantiene alguna presencia por intercambio o a través de la creación de una demanda de materias primas, no lo sabemos. En ese sentido llama la atención -no lo he referido por cuestiones de tiempo-, el hecho de que junto al horno metalúrgico había una cabaña de pastor vinculada al uso del horno, con no mucha cerámica, pero el 90 % de los fragmentos de cerámica eran de sigillatas hispánicas como la forma 27, etc. Lo cual nos indica que aunque fuera un pastor que vivía con su rebaño, era un pastor cuyos utensilios eran fundamentalmente una cerámica procedente de La Rioja, y eso también platea sub-historias y plantea interrogantes que en absoluto podemos responder, pero que esperamos que algún día alguien supere estos retos para al investigación.
730
Comunicantes: Alzola Romero, Aarón (Master Institute of Archaeology. University of Oxford). Antunes, Ana Sofia Tamissa (Arqueóloga. Camara Municipal de Portel). Ayán Vila¸ Xurxo M. (Becario I3P. Instº Padre Sarmiento.Santiago de Compostela). Bermúdez López, Xavier (Becario RD. Universitat de Barcelona). Blanco González, Antonio (Becario FPI. Universidad de Salamanca). Cancelo Mielgo, Carlos (Becario FPI. Universidad de Salamanca). Canha, Alexandre (Arqueólogo. Centro de Estudos Pré-históricos da Beira Alta. Viseu). Chorén Tosar, Jordi (Tercer Ciclo. Universitat de Barcelona). Díaz Rodríguez, José Juan (Tercer Ciclo. Universidad de Cádiz). Fábrega Álvarez, Pastor (Inv. Predoct. Instº Padre Sarmiento.Santiago de Compostela). Fanjul Peraza, Alfonso (Tercer Ciclo. Universidad de Salamanca). Freire, José Manuel (Profesor Ensino Secundario. Lisboa). Garcia i Rubert, David (Profesor contratado. Universitat de Barcelona). Gassiot Ballbe, Ermengol (Becario postdoctoral. Universitat Autònoma de Barcelona). González González, Juan María (Profesor Enseñanza Secundaria. Madrid). Guerra Doce, Elisa (Becaria de Investigación. Universidad de Valladolid). Jiménez Zamora, Jordi (Becario Inv. Universitat Autònoma de Barcelona). Ladra, Lois (Colaborador hon. Universidade do Porto). López Jiménez, Óscar (Becario FPI.. Instituto de Historia CSIC. Madrid). López Sáez, José Antonio (Inv. Ramón y Cajal. Instituto de Historia CSIC. Madrid). Marcos Contreras, Gregorio José (Strato Gabinete Est.Patrim.Hist.Arq. Valladolid). Martín Bañón, Asunción (Área Sdad Coop. Madrid). Martín Carbajo, Miguel Ángel (Strato Gabinete Est.Patrim.Hist.Arq. Valladolid). Mendes, Sílvia Loureiro (Arqueóloga / Centro Est. Beira Alta. Viseu). Misiego Tejeda, Jesús Carlos (Strato Gabinete Est.Patrim.Hist.Arq. Valladolid). Molina Burguera, Guillermo (ARPA Patrimonio SL/Tercer ciclo Univdad. de Alicante). Molina Mínguez, María (Arqueóloga. Valladolid). Montero Fernández, Ana Isabel (Tercer Ciclo. Universidad de Cádiz). Nadal Boyero, Jaime (Arpa Patrimonio SL, Tercer ciclo Universidad de Alicante). Oltra Puigdomènech, Joaquim (Becario FPU. Universitat Autònoma de Barcelona). Osório¸ Marcos Daniel (Mestrado. Universidade de Coimbra). Parcero Oubiña, César (Inv. Contratado Instº Padre Sarmiento.Santiago de Compostela). Pedraz Peñalba, Tomás (ARPA Patrimonio SL / Tercer ciclo Universidad de Alicante). Pereira, Vitor Fernandes (Mestrado, Universidade de Coimbra). Perestrelo, Manuel Sabino (Mestrado. Universidade de Coimbra). Pérez Ortiz, Lucía (Becaria FPI. Universidad de León). Pernas García, Sara (Becaria FPI. Universidad de Alicante). Pinto, Dulcineia Bernardo (Curso de Arqueologia. Universidade do Porto). Portillo Ramírez, Marta (Becaria FPU. Universitat de Barcelona). Prieto Vilas, Ignacio Miguel (Colaborador honor. Univdad. Complutense de Madrid). Ramos Fraile, Pilar (Tercer Ciclo. Universidad de Salamanca). Ros Mateos, Alejandro (Becario FI. Universitat de Barcelona). Sáez Romero, Antonio (Tercer Ciclo. Universidad de Cádiz). Santiago Pardo, Jorge (Arqueólogo /col. Universidad de Valladolid). Santos, André Tomás (Mestrado. Universidade de Coimbra). Santos, Constança Guimarães dos (Mestrado. Universidade de Coimbra). Sanz García, Francisco Javier (Strato Gabinete Est. Patrim. Hist. Arq. Valladolid). Tejero i García, Guillem (Becario FI. Universitat de Barcelona).
731
Uriarte González, Antonio (Colaborador honor. Universidad Complutense de Madrid). Valinho, Alexandre (Arqueólogo / Centro Est. Beira Alta. Viseu). Villanueva Martín, Luis Alberto (Strato Gabinete Est. Patrim. Hist. Arq. Valladolid). Vírseda Sanz, Lidia (Área Sdad. Coop. Madrid). Oyentes: Alcántara García, Virginia (Tercer ciclo. Universidad Complutense de Madrid). Arizaga Castro, Álvaro R. (Becario FPU. Universidad de Santiago de Compostela). Bellido Blanco, Antonio (Ayudante Museo Arqueológico Valladolid). Campo, Paula María (Tercer ciclo. Universidad Complutense de Madrid). Cortés Montes, Carlos (Estudiante. Universidad de Cantabria). Crespo Ruiz, Ana Belén (Estudiante. Universidad Complutense de Madrid). Edo Hernández, Pilar (Tercer ciclo. Universidad de Zaragoza). Etxeberria Montoya, Blanca (Gabinete de Arqueología Navark. Estella, Navarra). Fatás Fernández, Luis (Becario FPU. Universidad de Zaragoza). Fernández Freire, Carlos (Becario FPI. Universidad Complutense de Madrid). Fraile Vicente, Alberto (Tercer Ciclo. Universidad de Valladolid). Galván Castaño, Rosa (Arqueóloga. Sax, Alicante). González Villegas, Sara (Tercer ciclo. Universidad Autónoma de Madrid). León Alcalde, Miguel Ángel (Tercer Ciclo. Universidad de Valladolid). Marín Suárez, Carlos (Becario FPU. Universidad Complutense de Madrid). Marques, João N. Pereira Valerio Märtens Alfaro, Gabriela M. (Arqueóloga. Museo Arqueológico Regional. Madrid). Martínez Calvo, Victoria (Arqueóloga. Madrid). Menéndez Bueyes, Luis Ramón (Dr. Historia Antigua. Salamanca). Oliveira Fernandes, João (Arqueólogo. Porto). Paredes Courtot, Helena (Estudiante. Universidad de Cádiz). Ruiz Zapatero, Gonzalo (Catedrático. Universidad Complutense de Madrid). Salvador Mateo, Rosa (Arqueóloga. Salamanca). Sanches, María de Jesus (Profesora. Universidade do Porto). Simó Ferri, Juan José (Arqueólogo. Onil, Alicante). Tejado Sebastián, Jose María (Becario FPI, Universidad de La Rioja). Telletxea González, María (Restauradora. Barañain, Navarra). Torres Martínez, Jesús (Becario FPI. Universidad Complutense de Madrid). Unzueta Portilla, Miguel (Arqueólogo de la Diputación Foral de Vizcaya). Vilaça Gonçalvez, Raquel María (Profesora. Universidade de Coimbra). Tareas organizativas: Arroyo de la Cruz, Teresa (Estudiante. Universidad de Salamanca). Blanco González, Antonio (Becario FPI. Universidad de Salamanca). Cancelo Mielgo, Carlos (Becario FPI. Universidad de Salamanca). Esparza Arroyo, Angel (Profesor Universidad de Salamanca. Coordinador). García Laso, Carola (Estudiante. Universidad de Salamanca). Peñas Pedrero, David (Estudiante. Universidad de Salamanca).