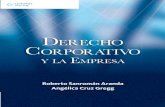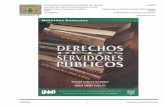Artículos Doctrinales: Derecho Militar
Transcript of Artículos Doctrinales: Derecho Militar
Artículos Doctrinales: Derecho MilitarAbandono de destino y la Instrucción 169/2001
De: Juan José Germes GarcíaFecha: Septiembre 2007Origen: Noticias Jurídicas
“El deber es un dios que no consiente ateos”.Víctor Hugo
Introducción.
La Actividad de la Jurisdicción Militar encuentra fundamento constitucional en el artículo 117.5 de la Constitución, cuyo tenor establece que “la Ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio, de acuerdo con los principios de la Constitución”. De la interpretación de este precepto, que encabeza el Título VI, “Del Poder Judicial”, podemos llegar a las siguientes características:
a) “La Ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar”, esta Ley, en sentido amplio, viene conformada por las siguientesdisposiciones legales:
1. Con carácter general, la Ley Orgánica del Poder Judicial, de 1 de julio de 1985.
2. La Ley Orgánica Procesal Militar, de 13 de abril de 1989, y con carácter supletorio la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de 14 de septiembre de 1882.
3. La Ley Orgánica de Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar, de 15 de julio de 1987.
b) “en el ámbito estrictamente castrense”, esta expresión viene delimitada por las conductas tipificadas en las siguientes normas:
1. Con carácter delictivo, el Código Penal Militar, Ley Orgánica de 9 de diciembre de 1985.
2. Con carácter disciplinario, a los efectos del Recurso Contencioso Disciplinario, la Ley Orgánica 8/1998, de 2 dediciembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadasy la Ley Orgánica 11/1991, de 17 de junio, de régimen disciplinario de la Guardia Civil, (dictada a tenor de las
consideraciones de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 16 de noviembre de 1989).
c) “y en los supuestos de estado de sitio”. Dentro de los supuestos de excepcionalidad constitucional, previstos tanto en el artículo 116 de la CE como en la Ley Orgánica Reguladora de los estados de alarma, sitio y excepción, aprobada el 1 de juniode 1981, se contempla el estado de sitio, como aquél que se da cuando se produzca o amenace producirse una insurrección o acto de fuerza contra la soberanía o independencia de España, su integridad territorial o el ordenamiento constitucional que no pueda resolverse por otros medios (artículo 32).
d) “de acuerdo con los principios de la Constitución”. Las mismas garantías que están previstas para la Jurisdicción Ordinaria son extensivas a la Jurisdicción Militar, así el artículo 24 y 25 de la Carta Magna son aplicables en toda su extensión a los procedimientos penales militares.
Pues bien, dicha actividad jurisdiccional en el ámbito penal se orienta, desde un punto de vista cuantitativo, en relación a un artículo en especial, al artículo 119 del Código Penal Militar, en el que se tipifica el delito de abandono de destino o residencia del siguiente modo: “El militar profesional que injustificadamentese ausentare de su unidad, destino o lugar de residencia por más de tres días o no se presentare, pudiendo hacerlo, transcurrido dicho plazo desde el momento en que debió efectuar su incorporación será castigado con la pena de tres meses y un día a tres años de prisión. En tiempo de guerra, la ausencia por más de veinticuatro horas será castigada con la pena de prisión de tres a diez años”.
Este precepto inicia la regulación en nuestro Ordenamiento de los delitos contra el deber de presencia, tipos que recogen, como someramente se verá con posterioridad, una serie de conductas delictuales que atentan contra la eficacia de las Fuerzas Armadas, en tanto el bien jurídico protegido no es sino el citado deber de presencia, el cual viene a garantizar la disponibilidad del personal militar para la realización de los actos del servicio que en su caso fueran menester1. Sin embargo,y tras una aproximación a la estructura tipificada en el antedicho artículo 119 del Código, el objeto de esta reflexión se limitará a la relación adelantada en el título del presente trabajo, dada la incidencia que en la praxis tiene la Instrucción 169/2001, de 31 de julio, del Subsecretario de Defensa, por la que se dictan normas sobre la determinación y elcontrol de las bajas temporales para el servicio por causas psicofísicas del personal militar profesional, como principal
supuesto en que un militar puede ausentarse lícitamente de su Unidad (obviando la regulación sobre licencias y permisos, que se mencionará posteriormente).
El abandono de destino. Reseña histórica.
La permanencia de los militares en las unidades de destino es unrequisito básico y común a cualquier ejército, para el cumplimiento de los fines y objetivos que al mismo le correspondan, en todo momento. Así, la figura del militar que injustificadamente se ausenta de su destino ha venido siendo tipificada a lo largo de los siglos en atención a (como resulta obvio) las peculiares condiciones de los ejércitos a los que lesera de aplicación.
Partiendo del Derecho romano, como tantas otras disciplinas, podemos observar, como hizo en su momento el entonces Teniente Coronel Auditor del Ejército de Aire D. Pedro Rubio Tardío2, queen su regulación se atendía a dos grandes especies de ausencia: el desertor y el emansor.
En efecto, el desertor venía a abandonar o desamparar, sin más, sus banderas, empleando César distintas modalidades de desertio, como deserere exercitum, deserere duces (abandonar el Ejército, abandonar los “Jefes”, etc.). Por su parte, Modestino, en el Digesto3, define al desertor como aquel que anda errante por muchotiempo y es reducido (Desertor est qui per prolixum tempos vagatus, reducitur). De este último término cabe inferir que se precisa para esta conducta un ánimo de sustraerse definitivamente del ejército, en tanto se requiere su detención (en tanto su vuelta únicamente es motivada por su detención).
Junto a la precitada definición se establece la de la emansio, cometiéndola el que ausente o errante por algún tiempo, algunos días, regresa al campamento (emansor est qui divagatus ad castra regreditur). En este concepto la brevedad de la ausencia, por un lado, y el voluntario regreso, por otro, caracterizan esta figura y ponen de relieve la falta de intención de ausentarse definitivamente4.
Sobre este tenor coinciden Vico, en su obra “Diritto penale militare” yArangio-Ruiz al considerar que el criterio fundamental de distinción entre ambas figuras, desertio y emansio no es sino la intención de abandonar definitivamente o no el servicio, sin perjuicio de que esa intención pueda deducirse del tiempo trascurrido o de su vuelta a causa de su detención. Y ello, sin perjuicio de que, como reseña Rubio Tardío, “el criterio diferenciador
entre la desertio y la emansio con base en el arresto o la presentación espontánea no apareciera hasta el siglo IV como cree Costa”5.
En España la regulación de la ausencia en relación con deberes militares se fue llevando a cabo desde los principales cuerpos legales, si bien con alusión únicamente a la deserción, y con uncarácter casuista, sin una construcción clara, dirigida al peculiar modo de vivir (y de combatir) de ese momento histórico.Así en el Fuero Juzgo aparece la rúbrica “de los que no van a la hueste y de los que fuyen dela”6.
También las Partidas señalaron los distintos tipos de guerra, así como la obligación de ayuda al Rey y defensa del territorio por todos los que deben acudir a la hueste7.
Obviando otros precedentes, y en lo referente al estado de cosasprecedente a la codificación del Derecho penal militar en nuestro Ordenamiento, señala Rodríguez Devesa que las disposiciones por las que se venía rigiendo la deserción en el siglo XVI, con anterioridad a los Códigos penales del Ejército yde la Marina de Guerra, constituyen un modelo de la más completaanarquía. Como reseña Rubio Tardío: “…además de las Ordenanzas, no menos de 57 Reales Órdenes que habían de tenerse en cuenta para el Ejército de Tierray 16 para la Armada.”8.
Así, de la etapa histórica del Antiguo Régimen hay que mencionarlas Ordenanzas de la Armada de 1748 (sustituidas luego por la Ordenanza Naval de 1802), la Ordenanza para el Ejército de 1768 y el Título IX del Libro XII de la Novísima Recopilación de 1805.
El sistema punitivo delimitado por estos textos legales en relación con la deserción se caracterizaba por su “rígido formalismo”, según afirma el Profesor Millán Garrido. Por otra parte, otras notas características de la regulación del delito en toda esta época, que se prolonga hasta bien entrado el siglo XIX, son su extremado casuismo y la anarquía legislativa reinante, producto de los sucesivos complementos y modificaciones de las Ordenanzas a través de múltiples decretos,órdenes y otras disposiciones.
Fracasada la unificación normativa intentada por la Real Orden de 31 de julio de 1866, son los Códigos penales del Ejército de 1884 y de la Marina de Guerra de 1888 los que sí logran tal objetivo, aunque manteniendo los caracteres básicos de la legislación anterior, según señala Míguez9.
En ambos, la rúbrica genérica que acoge los tipos penales de deserción es la de “De los delitos contra los deberes del servicio militar”. Hay que destacar también que en el Código penal del Ejército de 1884se introdujo la novedad de la deserción del Oficial, si bien ello no fue imitado por el Código penal de la Marina de Guerra de 1888, aunque en este cuerpo legal aparece por vez primera en nuestro Derecho la distinción entre los delitos de deserción y de abandono de destino o residencia, que radicaba en aquel entonces en el sujeto activo y no en el bien jurídico protegido o en la acción típica: así, sólo podía ser reo de deserción el individuo perteneciente a las clases de tropa o marinería (hoy categoría de tropa y marinería), mientras que el abandono de destino quedaba reservado al Oficial, entre los delitos de abandono de servicio10.
El código de Justicia Militar de 1890 siguió en esto al de la Marina de Guerra, consolidando el criterio mantenido igualmente en el de 1945. De este modo, la norma de 1888 supuso la iniciación en nuestro Derecho del dualismo abandono de destino oresidencia-deserción, distinción que en el vigente Código Penal Militar existe, si bien con un significado absolutamente distinto (como se verá) al que entonces se introdujo. En su significación original implicaba que el delito de deserción lo cometía el “individuo de las clases de marinería o tropa y el asimilado a las mismas clases”, mientras el Oficial incurría, ensu caso, en el delito de abandono de destino o residencia, que constituía un supuesto más de abandono de servicio.
Por su parte el Código de Justicia Militar de 1945 mantenía estesistema dualista, de modo que dentro del Título XII del Tratado segundo encontramos el Capítulo III, artículos 365 a 369, que, bajo la rúbrica “Abandono de destino o residencia”, se refería a las conductas del “Oficial o Suboficial”, y seguidamente el CapítuloIV de dicho Título, bajo la rúbrica ahora de “Deserción”, regulabaen los artículos 370 a 382 las conductas cometidas por las clases de tropa o marinería.
Ya con el vigente Código Penal Militar, aprobado por la Ley Orgánica 13/1985, de 9 de diciembre, éste regulaba los delitos alos que se refiere la presente disertación bajo la rúbrica de “Delitos contra los deberes de presencia y de prestación del servicio militar” en el Capítulo III, del Título VI del Libro II, artículos 119 a 129, si bien a estos delitos de dedicaban en concreto los artículos 119 a 124, integrantes de las primeras Secciones del Capítulo , y en él se continuaba la distinción ya tradicional entre delitosde abandono de destino o residencia ó deserción en función de
que su sujeto activo fuera “Oficial, Suboficial o asimilado” ó “militar no comprendido en el artículo anterior”. Es decir, con el sistema formalista operado hasta tiempos no muy remotos, el delito de abandono de destino o residencia sólo podía ser cometido por Oficiales y Suboficiales, quedando excluido el personal de tropa y marinería. Además de dicha restricción, el Código Penal Militar no requería en el sujeto –Oficiales y Suboficiales- la intención de tornar al servicio de las armas a que venía obligado, sustituyendo esta exigencia subjetiva por una presunción “iuris et de iure” de dicha intención11.
No obstante, poco habría de durar esta concepción dualista que distinguía en base al sujeto activo de la infracción, con consecuencias ahora, en el nuevo Código Penal Militar más desfavorables, como era de desear, para el militar profesional que para el de reemplazo, en tanto por Ley Orgánica 13/1991, de 20 de diciembre, del Servicio Militar, se dio nueva redacción a los artículos 119 y 120, reguladores, respectivamente del abandono de destino o residencia y de la deserción, y se introdujo un nuevo precepto, el artículo 119 bis, relativo al abandono de destino o residencia del militar de reemplazo, quedando abandonado a partir de entonces el repetido sistema dualista, de modo que se instauraba un sistema de responsabilidad que incriminaba ya con independencia que su autor ostentase no u otro empleo militar, con la diferencia introducida para el militar de reemplazo al incorporarse el nuevo artículo 119 bis, si bien, curiosamente, se restablecía laequiparación punitiva entre militar profesional y militar de reemplazo.
Esta nueva regulación supuso el paso de un sistema legislativo formalista u objetivo, que tipifica las infracciones en base a elementos objetivos, a la adopción básicamente postulados subjetivistas, en consideración únicamente a la intención del sujeto activo de desertar, el “animus deserendi”, sin distinción ahora ya entre el empleo militar de sus posibles sujetos activos, adoptándose, pues, el sistema subjetivo 12, en concreto regula el nuevo artículo 120 la deserción como la conducta del militar que se ausenta “con ánimo de sustraerse permanentemente al cumplimiento de sus obligaciones militares”, y ello con independencia del tiempo que hubiere durado la ausencia.
Para el caso de que el sujeto activo se ausente sin esa intención de “sustraerse permanentemente al cumplimiento de sus obligaciones militares” se introduce un nuevo delito, el “abandono de destino o residencia”, referido ahora ya, no como
hasta entonces a los Oficiales o Suboficiales, pues esta consideración dualista hemos visto que desaparece con la reforma, sino a la ausencia del militar de su Unidad contempladaen base a criterios objetivos, de modo que se tipifica la conducta en consideración al dato objetivo de cumplir un determinado período fuera de control militar, distinguiéndose ensu regulación entre el militar profesional y el militar de reemplazo, y así se castiga como abandono de destino o residencia la ausencia injustificada por más de tres días, en elsupuesto de militar profesional (artículo 119), o por más de quince días, en el supuesto de militar de reemplazo (artículo 119 bis, que fue introducido por la reforma).
Sin embargo, aún debería variar la regulación en esta materia: Habiendo desaparecido del sistema de recluta el Servicio Militarobligatorio, carecía de sentido la continuidad de un tipo delictivo en el que se incriminaba al ya inexistente militar de reemplazo, aparte de que se hacía necesario revisar los procedimientos en tramitación para evitar el castigo a los autores de unos hechos que desde entonces dejaban de estar incriminados de facto desde el momento en que era imposible su comisión al no existir tales militares de reemplazo.
En este sentido se promulgó la Ley Orgánica 3/2002, de 22 de mayo, que modifica la regulación de los delitos que venimos estudiando, y así:
Da una nueva redacción a la rúbrica del Capítulo III ya aludida, que ahora pasa a ser “Delitos contra el deber de presencia”.
Deroga el artículo 119 bis ya visto, relativo a los militares de reemplazo.
Da una nueva redacción al artículo 120, modificando la referencia al sujeto activo del delito de deserción, que si hasta ahora lo era “el militar”, ahora pasa a serlo “el militar profesional o el reservista incorporado”
En la Disposición Transitoria Única se establece la revisión de las sentencias condenatorias firmes y no ejecutadas totalmente dictadas como consecuencia de los hechas que han dejado de ser delito, la cancelación de oficio de los antecedentes penales derivados de dichos delitos13 y el sobreseimiento o archivo de oficio de los procedimientos penales incoados por tales hechos en los que no haya recaído sentencia firme.
De modo que, atendiendo a la normativa vigente, en la actualidadhemos de distinguir, dentro del Capítulo III del Título VI, Libro II:
Abandono de destino o residencia.- Con esta rúbrica la Sección 1ª comprende el artículo 119, que castiga al “militarprofesional que injustificadamente se ausentare de su unidad, destino lugar de residencia por más de tres días, o no se presentare, pudiendo hacerlo, transcurrido dicho plazo desde el momento en que debió efectuar su incorporación”.
Deserción.- Esta es la rúbrica de la Sección 2ª, integradapor un único precepto, el artículo 120, en cuya virtud “comete deserción el militar profesional o el reservista incorporado que con ánimo de sustraerse permanentemente al cumplimiento de sus obligaciones militares se ausentare de su unidad, destino o lugar de residencia”.
Mientras que el tipo del abandono de destino o residencia permanece igual en esta última reforma (con la salvedad de que desaparece el tipo relativo al militar de reemplazo, que se contenía en el artículo 119 bis, según ya ha quedado comentado),en el tipo penal de la deserción se añade una nueva consideración en su ámbito subjetivo, de modo que ahora el delito lo puede cometer no sólo el militar profesional sino también el “reservista incorporado”.
Quebrantamientos especiales del deber de presencia.- Se regulan en la Sección 3ª, que comprende los artículos 121 a 124, si bien este último ya dejado sin contenido por la Ley Orgánica 13/1991, del Servicio Militar.
Disposición común.- Contenida en la Sección 5ª, es el artículo 129, por el que se castiga expresamente al “que de palabra, por escrito, impreso u otro medio de posible eficacia, incitare a militares a cometer cualquiera de los delitos comprendidos en las secciones 1ª y 2ª de este capítulo, hiciere apología de los mismos o de sus autores, los auxiliare o encubriere”.
Únicamente resaltar aquí que, al contrario de los delitos que pueden ser objeto de dichas conductas participativas, -los referidos delitos de abandono de destino o residencia y deserción, que por tratarse de delitos especiales o propios, no pueden ser cometidos sino por militares-, tales conductas participativas aludidas se configuran como un tipo autónomo, lo que implicaría la sujeción, en su caso, a la Jurisdicción militar de aquellos que participaren como tales incitadores en
un delito de ausencia o deserción, aún cuando no ostenten la condición de militares.
El delito de abandono de destino: elementos.
Para el estudio de la conducta referida en el citado artículo 119 del Código Penal Militar se va a partir del concepto de delito como acción típica, antijurídica, culpable y sancionada con una pena (Cerezo Mir, Díaz Roca, etc), desglosando para su comentario cada uno de los factores que tal concepto componen14.
Sujeto activo.
Sin embargo, antes de ello habrá que plantearse el ámbito subjetivo de este precepto, y así, podemos adelantar que, en resumen, sujeto activo del delito que estudiamos lo es el militar profesional15, debiendo acudir en primer lugar para esta aseveración tanto al propio Código Penal Militar como a la Ley 17/1999, de 18 de mayo, del Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas 16 .
Si bien el calificativo “profesional” del concepto “militar” queemplea el artículo 119 no es utilizado para describir una categoría específica de militares, sino que se usó por el legislador al introducir en la reforma de 1991 el nuevo artículo119 bis relativo a la ausencia de destino de los militares de reemplazo en contraposición a este último concepto, hoy día, desaparecida la categoría de militar de reemplazo, pierde sentido tal cualificación de “profesional”, y la referencia hay que entenderla hecha al militar en general, no en una interpretación extensiva de los posibles sujetos activos de la infracción, sino en el sentido de que en la actualidad no cabe sino la existencia de militares profesionales, con la excepción,en su caso, de los reservistas obligatorios que examinamos a continuación17.
Una duda planteó en este sentido la modificación operada por la reforma de 22 de mayo de 2002 al introducir una innovación en elartículo 120 relativo a la deserción, en el sentido de ampliar el círculo de sus posibles sujetos activos al incluir como tales, junto al “militar profesional”, cualificación ésta introducida en la reforma, al “reservista incorporado”.
Tal y como han quedado redactados lo artículos 119 y 120 parece que el reservista incorporado podría cometer el delito de deserción, mas no el de abandono de destino o de residencia, al no haberse contemplado expresamente tal posibilidad en el
artículo 119 en contraposición al la modificación llevada a caboen el artículo 120.
Llegados a este punto se debe hacer mención de la figura del reservista voluntario, regulado en el Real Decreto 1691/2003 de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de acceso yrégimen de los reservistas voluntarios. El reservista voluntariose define en el artículo 1 del Reglamento, de tal modo que “Son reservistas voluntarios los españoles que, en ejercicio de su derecho constitucional de defender a España, se vinculan temporal y voluntariamente con las Fuerzas Armadas por medio de un compromiso de disponibilidad para ser llamados a incorporarse a ellas, con el objeto de reforzar sus capacidades, cuando las circunstancias lo requieran, a fin de satisfacer las necesidades de la defensa nacional y hacer frente a los compromisos adquiridos por España”, y puede estar en dos situaciones, activado o en la situación de disponibilidad.
El artículo 16 dispone a este respecto que “1. Se pasará a la situación de activado al incorporarse a las unidades, centros y organismos del Ministerio de Defensa para prestar servicio en el puesto asignado o para desarrollar ejercicios de instrucción y adiestramiento o asistir a cursos de formación y perfeccionamiento”, estableciéndose en el número siguiente su inclusión como sujeto activo en el ámbito criminal militar, en tanto “2. En la situación de activado los reservistas voluntarios tendrán la condición de militar y estarán sujetos al régimen general de derechos y obligaciones del personal de las Fuerzas Armadas y a las leyes penales y disciplinarias militares”.
Desconocemos los motivos de la nueva regulación con tales postulados, que, por otro lado, resulta aún más compleja si analizamos la referencia que al concepto de militares en generalefectúa el Código Penal Militar, pues, en efecto el artículo 8 del Código, encuadrado en el Título I, “Principios y definiciones” del Libro I, “Disposiciones generales”, establece que: “A los efectos de este Código se entenderá que son militares quienes poseían dicha condición conforme a las leyes relativas a la adquisición y pérdida de la misma y, concretamente, durante el tiempo en que se hallen en cualesquiera de las situaciones de actividad y las de reserva, con las excepciones que expresamente se determinen en su legislación específica, los que:
1. Como profesionales, sean o no de carrera, se hallen integrados en los cuadros permanentes de las Fuerzas Armadas.
2. …
3. Cursen estudios como alumnos en las Academias o Escuelas militares.
4. Presten servicio activo en las escales de Complemento y de reserva Naval o como aspirantes a ingreso en ellas.
5. Con cualquier asimilación militar presten servicio al ser movilizado o militarizados por decisión del Gobierno”.
Sólo señalar respecto a este último apartado que cabría considerar como sujeto activo posible, no solo del delito de abandono sino de la generalidad de los delitos tipificados en elCódigo Penal Militar, al personal movilizado o militarizado que con cualquier otra asimilación militar presten servicio, incluyendo en tal concepto a los reservistas voluntarios18.
Por otra parte, y de conformidad con el enunciado inicial del artículo 8 del Código Penal Militar, que remite a las leyes relativas a la adquisición y perdida de la condición de militar,señalar escuetamente que hemos de considerar tanto el Real Decreto 1385/1990, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento general de adquisición y pérdida de la condición de militar y de situaciones administrativas del personal militar profesional, como, con carácter más genérico, la mencionada Ley 17/1999, cuyo artículo 1.1 señala que “la presente Ley tiene por objeto regular el régimen del personal militar profesional”, y cuyo artículo 2, declara que “son militares profesionales los españoles vinculados a las Fuerzas Armadas con una relación de servicios profesionales que adquieren la condición de militar de carrera, de militar de complemento o de militar profesional de tropa y marinería. También tendrían consideración de militares profesionales los extranjeros vinculados a las Fuerzas Armadas con la condición de militar profesional de tropa y marinería con carácter temporal, en los términos establecidos en la presente Ley”.
Seguidamente los artículos 87, 89 y 92 regulan más detalladamente la adquisición de la condición de militar, diferenciando según se trate de militar de carrera, de empleo o de tropa profesional y marinería, refiriéndose en general como momento de adquisición de tal condición el de obtención del correspondiente empleo e incorporación al Cuerpo y Escala correspondiente, en el primer supuesto, o firma de los compromisos, en los dos restantes, siempre tras la superación del oportuno plan de formación, si bien, a los efectos que aquí interesan, establece el artículo 79 de la Ley, concordante en este aspecto con el artículo 8 del Código , que “una vez presentados los alumnos en los centros docentes de formación, se incorporarán a las Fuerzas Armadas y serán nombrados alumnos. A partir de dicho momento tendrán la condición de militar y estarán sometidos al régimen general de derechos y obligaciones del personal de las Fuerzas Armadas y a las Leyes Penales y disciplinarias militares....”19.
Por lo demás, regula la citada Ley las diversas situaciones militares, especificando expresamente la no sujeción al régimen
general de derechos y obligaciones del militar y a las leyes penales y militares disciplinarias del personal militar en situación de servicios especiales (artículo 140.4), excedencia voluntaria en determinados supuestos (artículo 141.10), y retiro, en cuanto que en virtud de este último cesa la relación de servicios profesionales con las Fuerzas Armadas (artículo 145)20.
Respecto del personal del Cuerpo de la Guardia Civil, hemos de señalar que su régimen personal se regula por la Ley 42/1999, de25 de noviembre, de Régimen del Personal del Cuerpo de la Guardia Civil, en tanto su artículo 1 ya se refiere a la naturaleza militar del Cuerpo estableciendo el artículo 2 que “son guardias civiles los españoles vinculados al Cuerpo de la Guardia Civil con una relación de servicios profesionales de carácter permanente y, dada la naturaleza militar del Instituto en el que se integran, son militares de carrera de la Guardia Civil”.
Por su parte, el artículo 12, relativo a la adquisición de la condición de guardia civil, establece que “la condición de guardia civil y, en consecuencia, la de militar de carrera de la Guardia Civil, se adquiere al obtener el primer empleo, conferido por Su Majestad el Rey y refrendado por el Ministro de Defensa, e incorporarse a la Escala correspondiente del Cuerpo”, coincidiendo así en líneas generales con la regulación correspondiente a las Fuerzas Armadas, cuyo reglamento de adquisición y pérdida de la condición de militar y de situaciones administrativas, aprobado por Real Decreto 1385/1990 de 8 de noviembre, ya citado, se encuentra vigente para los integrantes del Benemérito Instituto hasta tanto se desarrolle la Ley en este aspecto en concreto, locual no se ha llevado a efecto21 .
Acción.
Debe comenzarse la enumeración de los distintos elementos conformadores del delito de abandono de destino residencia haciendo alusión a la acción (lato sensu) descrita en el tipo del artículo 119, y éste se configura como con un delito de omisión,pues en tanto el núcleo de la conducta está constituido por la ausencia, la esencia de los mismos reside, por ende, en la omisión del deber de presencia exigible, la no presencia en la unidad, destino o lugar de residencia del sujeto obligado a ello22.
En su regulación se ha venido a establecer una distinción bimembre, con un tipo que podemos denominar como abandono “propio”, relativo al militar que “injustificadamente se ausentare de su Unidad, destino o lugar de residencia”, y un tipo de abandono “impropio”, relativo a aquel militar “que no se presentare, pudiendo hacerlo”23.
Pues bien, en el tipo “impropio” su carácter omisivo viene dado tanto por el contenido mismo de la conducta, consistente en la infracción de una ley preceptiva, como por la técnica utilizada,al castigarse al militar “que no se presentare, pudiendo hacerlo”.
Respecto del tipo “propio”, al referirse al militar que “injustificadamente se ausentare de su Unidad, destino o lugar de residencia”, podría plantearse una mayor duda, en tanto supone sustancialmente un abandono, una conducta activa, entendiéndose sin embargo que también se trata de un delito de omisión dado que lo esencial no es el apartamiento del servicio, sino la ausencia que supone la no reincorporación en el término legal establecido toda vez que la referida ausencia, de no cumplir losplazos temporales quedaría en el ámbito disciplinario, donde esaconducta activa tendría incardinación.
Si, en definitiva, el elemento que define el delito como omisivoes esta falta de presentación, la ausencia que supone la no reincorporación en el plazo establecido, en referencia a las dosformas examinadas de abandono “propio” e “impropio”, lo que en definitiva éstas definen no es sino el origen adecuado o inadecuado, correcto o incorrecto, ajustado o no a la norma, de la ausencia inicial.
Así, en el tipo “propio”, ya la propia ausencia inicial es antirreglamentaria, por cuanto supone el abandono del destino, unidad o lugar de residencia por el militar que está obligado a permanecer en dichos lugares, y que, incumpliendo dicha obligación, se ausenta de los mismos, de modo que ya “ab initio” se coloca en una posición antijurídica, si bien no tendrá repercusión penal hasta tanto no se cumplan los plazos a que seguidamente haremos alusión; en cambio, en el abandono impropio, el militar, que se ha ausentado de su unidad, destino o lugar de residencia, “ab initio”, no se encuentra en una posiciónantirreglamentaria, sino en una posición correcta, ajustada a derecho, siempre que esa ausencia inicial se haya llevado a cabocon arreglo a las diversas exigencias establecidas para que se produzca, con arreglo a la normativa que posibilita dicha ausencia24, si bien cuando excede los límites de esa posibilidad legal de encontrarse ausente de tales lugares, cuando excede de los límites de la autorización de permanecer fuera de tales lugares y por tanto no se reincorpora es cuando comienza su posición antijurídica con respecto a su deber de presencia.
Tipicidad.
El núcleo delictivo definido por la Ley en el artículo 119 del Código Penal Militar, como ya se ha adelantado, no es sino “ausentarse de su unidad, destino o lugar de residencia por más de tres días” o bien “no presentarse, pudiendo hacerlo, transcurrido dicho plazo desde el momento en que debió efectuar su incorporación”.
A este respecto no debemos obviar que ya las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, aprobadas por la Ley 85/1978, de 28 dediciembre, disponen en su artículo 175 que “El lugar habitual de residencia del militar será el de su destino. Por circunstancias atendibles podrá autorizársele a fijarlo en otro distinto, con la condición de que pueda cumplir adecuadamente todas sus obligaciones. Dentro del territorio nacional podrá separarsede la localidad de su destino con la limitación que imponga la posibilidad de incorporarse a su unidad en los plazos fijados por el jefe de ella. Para salir al extranjero, además de observar las mismas prescripciones que el resto de los ciudadanos, deberá disponer de autorización de sus superiores. En todos los casos tendrá la obligación de comunicar en su destino el lugar de su domicilio habitual o eventual, con objeto de que pueda ser localizado si las necesidades del servicio lo exigen”.
Esta vinculación espacial del militar viene referida, contrario sensu, a la no presencia en la “unidad, destino o lugar de residencia”, proscribiéndola, de tal modo que la prestación del servicio del militar viene tutelado en estos delitos en relacióna un encuadramiento específico o a un determinado lugar donde elsujeto debe residir, y no a una genérica integración en las Fuerzas Armadas.
Normalmente la unidad y el destino coincidirán, son conceptos prácticamente coincidentes, aunque pueden apuntarse supuestos enque no ocurre así; no obstante no por ello se dejaría de incurrir en responsabilidad penal en dichos supuestos: por ejemplo, en el supuesto del militar destinado en una Unidad que es comisionado para llevar a cabo la asistencia a un curso, que se desarrolla en una plaza militar distinta a aquélla en que su Unidad tiene su sede y deja de concurrir al mismo dentro de los plazos legales establecidos, aún sin ausentarse de la plaza militar en que se ubique la instalación donde habría de realizarel curso, en cuyo caso incurrirá en un supuesto de abandono de destino y no de abandono de unidad.
El lugar de residencia, en cambio, es un concepto más amplio, pues comprenderá tanto el lugar en que se encuentre ubicada su unidad o destino como aquel otro lugar en que el militar se encuentre en una posición acorde con las exigencias legales de desplazamiento; como ya se refleja en el precepto reseñado ut
supra, cabe la posibilidad de que se ubique la misma en una localidad distinta de aquél en el que se encuentra localizada suUnidad de destino, siempre que se le autorice para ello, (aunquecon las limitaciones que la propia geografía pudiere imponer; noes lo mismo encontrarse a ochenta kilómetros de la Unidad disponiendo de una autovía que, por ejemplo, esa misma distanciacuando implica que el militar en cuestión se halla en una isla distinta de aquélla en la que se asienta su Unidad, como ocurriría en las Islas Canarias). Así se puede pensar en el militar que durante el permiso concedido se le autoriza a permanecer en un determinado lugar, de modo que la ausencia del mismo constituirá este abandono del lugar de residencia.
Por ende, el concepto de lugar de residencia no es excluyente respecto de los analizados de unidad o destino, sino complementario. Y ello en virtud de la exigencia, -que es superior en los integrantes de las Fuerzas Armadas respecto de los integrantes de otros colectivos, a los cuales no se les impone este deber de residencia con tanta intensidad, y cuya vulneración no merece el reproche penal sino que, en su caso, constituirá tan sólo un ilícito disciplinario-, de un deber de presencia que pesa sobre el militar consistente no sólo en la obligación de acudir a la prestación del servicio, que desde luego existe, sino que va más allá pues comprende la obligación de residencia en el lugar en que la Unidad tiene su asentamiento, o en otro lugar determinado previa autorización para ello.
En definitiva, podemos adelantar cómo la jurisprudencia ha hechohincapié en la doble vertiente que el deber de presencia tiene para el militar, en cuanto debe acudir, por un lado, a su unidadde destino para prestar el servicio que le corresponda y debe hallarse, por otro, en la localidad o lugar de su residencia oficial, con el fin de estar permanentemente disponible para el servicio; así como la ya referida cuestión de que el art. 119 del Código Penal Militar no menciona tan sólo el abandono de destino, sino también el de residencia.
El deber de presencia del militar tiene una doble vertiente, porun parte deber acudir a su Unidad o destino para prestar el servicio que le corresponda; por otra parte, de hallarse en la localidad o lugar de su residencia oficial con el fin de estar permanentemente disponible para el servicio; disponibilidad que se quiebra cuando el militar se ausenta de su domicilio donde tiene su residencia, sin conocimiento ni autorización de sus superiores, el hecho de no poder prestar servicio en ningún caso
supone que no tenga que permanecer el interesado en el lugar de su residencia.
La ausencia no admite graduaciones en función de sus características, integrándose el tipo por el mero hecho de la ausencia, con independencia de la mayor o menor distancia del lugar de residencia25 y con independencia de que el sujeto activoesté en paradero desconocido, o incluso localizable en algún punto con mayor o menor facilidad, pues el deber de presencia que mediante la punición de esta conducta se pretende tutelar nose cumple sino mediante la presencia física en el lugar correspondiente, única forma de que la disponibilidad del militar sea real y efectiva y no meramente posible o hipotética.
Se establece en el artículo 119 que han de transcurrir más de tres días para la realización de la conducta delictual, resultando obvio que tales días han de ser continuos y consecutivos, pues en otro caso no estaríamos sino en presencia de faltas disciplinarias que podrían constituir, en atención a esa duración inferior a tres días, bien la falta leve recogida en el artículo 7.10 de la Ley Orgánica 8/1998, de 2 de diciembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas “La ausencia injustificada del destino por un plazo inferior a veinticuatro horas de los militares profesionales y a cinco días de los militares de reemplazo”, o bien la falta grave que dispone el artículo 8, en su número 27, en el que se dispone que “La ausencia injustificada del destino en un plazo de veinticuatro horas a tres días de los militares profesionales y de cinco a quince días de los militares de reemplazo”, preceptos en los que fácilmente es deducible que su último inciso, dedicado a los militares de reemplazo, ha quedado vacío de contenido tras la desaparición del servicio militar obligatorio.
De mayor interés resulta el hecho de que en ambas infracciones administrativas estas ausencias “El plazo se computará de momento a momento, siendo el inicial aquel en que el militar debía estar presente en el destino”. Ello viene a suponer un indicio del método a seguir para determinar el momento en que efectivamente se viene a consumar el tipo del artículo 119, toda vez que para el referido cómputo se han propuesto distintas soluciones26.
Así pues, podemos considerar a estos efectos que en el momento de inicio de la jornada, cuando efectivamente comienza la obligación de presencia en la Unidad (al menos ordinariamente, sin perjuicio de la casuística que pudiere concurrir), es el instante en que, transcurridos los tres días en cuestión, estaremos ante una conducta proscrita en el ámbito penal, y a
tal efecto, la vía para poder determinar la existencia de dichoshechos se encuentra en las Listas de Ordenanza que en las Unidades se confeccionan de tal suerte que se controle exactamente los efectivos de que se dispone en las mismas y, conla anotación de las ausencias consecutivas de un sujeto, acreditar su conducta27 y la comisión del delito con la obligada anotación en las mismas de las ausencias (y en su caso motivo) que, como refiero, se anoten en las Listas de Ordenanza28.
Finalmente, debe señalarse que a partir de las Sentencias de la Sala Vª de 2 de octubre y 26 de noviembre de 1996, y en base a la distinción entre los dos distintos tipos de abandono que se contempla en el artículo 119, el de unidad o destino y el de residencia, se entiende que para que concurra el delito es necesaria la obligación, en el primero de los tipos, de acudir ala Unidad o destino, y el de residencia, entiende que para que concurra el delito es necesaria la obligación, en el primero de los tipos, de acudir a la Unidad o destino y, en el segundo, de permanecer en el lugar en que se tenga consignada la residencia.
Y ello, que parece obvio, resulta revelador, y en definitiva no significa sino que del cómputo de los días de ausencia habrá de excluirse los días en que la presencia en la unidad del militar no sea concretamente obligada o exigible conforme a las normas reguladoras del régimen general de las Unidades militares o del particular de la Unidad de destino del inculpado, o sea, los días inhábiles o de no servicio.
Y en concreto ha de aludirse a la exclusión con carácter en ese cómputo de los días sábado, domingo y festivos, pues si hasta entonces se venían incluyendo tales días, de la línea jurisprudencial sentada en las citadas Resoluciones se desprendeel criterio de que, si el militar debe concurrir a prestar el servicio ordinariamente los días hábiles, llegado el fin de semana, sábado y domingo, y/o el día festivo, cesa dicha obligación de acudir al destino o unidad, que no la obligación de continuar residiendo en el lugar en que tenga consignada su residencia al objeto de la necesaria disponibilidad, salvo que específicamente se tengan nombrados servicios a cumplir en esos señalados días, de modo que en caso contrario, de no tener señalados servicios, el militar no queda obligado a acudir a la unidad, y si no es exigible su presencia en la unidad, la ausencia esos días del a unidad o destino no son, pues, computables al objeto de integrar el plazo establecido para la consumación del delito que estudiamos29.
De este modo, y como señala la Sentencia de 7 de octubre de 1997, “evidentemente no puede reprocharse penalmente la ausenciadel militar de la sede de su Unidad o destino cuando por razón de festividad u estar libre de servicio no concurre in situ al lugar donde, en otro caso, el servicio debiera prestarse”. Ello,contrario sensu, abarca igualmente cualquier otro supuesto en que se precise su presencia o, mejor dicho, tenga la obligación de estancia en un determinado lugar, como sería el caso de aquellosque hubieren sido arrestados por la comisión de una infracción disciplinaria, en cuyo caso todos los días que durase la sanción, fueren o no festivos, entrarían en el cómputo de plazosobjeto de comentario30.
Por último, es de destacar que, al igual que ocurría con la ausencia, que no admite graduaciones en función de sus características concretas, el plazo tampoco las admite, y así, una vez transcurrido el plazo inicial de tres días, imprescindible para que la conducta tenga relevancia penal y no entidad disciplinaria, la duración máxima de la ausencia es indiferente a los efectos de la comisión del delito, a partir del tercer día, tratándose de un delito formal, objetivo, se consuma la infracción, y, revistiendo los caracteres de un delito permanente, se permanece en la posición antijurídica que la infracción supone hasta tanto se regulariza la situación, pudiendo ser la mayor o menor duración de la ausencia relevante,junto con las demás circunstancias concurrentes, en orden a la individualización de la pena, pero no en cuanto a la consumacióndel delito en sí.
Antijuridicidad.
No cualquier ausencia es relevante a los efectos de integrar la conducta que se incrimina en el precepto que analizamos, sino que ha de tratarse de una ausencia injustificada31.
El carácter injustificado no se configura como una causa de justificación, excluyente de la antijuridicidad32, de modo que sutratamiento no se encuentra junto a éstas, sino como un elementodel tipo33, que califica la ausencia que se produce, de modo que la ausencia inicial o la posterior falta de reincorporación podrá calificarse como injustificada cuando no se lleve a cabo, cuando no se produzca con arreglo a las diversas exigencias establecidas para que tenga lugar con arreglo a la normativa queposibilita dicha ausencia34 35.
De este modo, el adverbio “injustificadamente” que se emplea en el artículo 119 del Código castrense, al describir el delito de
abandono de destino o residencia no hace referencia a la no concurrencia de causas de justificación, sino que viene a expresar que para que dicha ausencia revista caracteres de delito debe estar en desacuerdo con el marco normativo legal y reglamentario que regula el deber de presencia de los militares,doctrina coherente con la consignación del citado adverbio en ladescripción del tipo, como un elemento más del mismo, sin que haya conexión, por ello, con las causas de justificación legalmente establecidas que, en sentido penal, han de ser consideradas como excluyentes de la antijuridicidad y que se desenvuelve en el ámbito de la misma.
Como reiteradamente ha mantenido la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la ausencia o no incorporación a la unidad de su destino que castiga el artículo 119 del Código Penal Militar, hade producirse "injustificadamente" y dicho adverbio modal, incluido en la descripción del tipo, no hace referencia a la no concurrencia de causas de justificación, sino que viene referidoa que la ausencia del destino, para que revista caracteres de delito, debe estar en desacuerdo con el marco normativo -legal yreglamentario- que regula el deber de presencia de los militaresen su unidad de destino (entre otras, sentencias de 3 de octubrede 2000, 26 de marzo de 2004, 25 de octubre de 2004 y 14 de septiembre y 18 de noviembre de 2005). Como señala la primera dedichas sentencias, “Esta doctrina es absolutamente congruente con la consignación de dicho adverbio en la descripción típica, configurándolo como un elemento que afecta a la tipicidad, pues sabido es que las causas de justificación legalmente establecidas han de ser consideradas sólo como excluyentes de la antijuridicidad, de la que la tipicidad es sólo indicio, según la teoría general del delito comúnmente aceptada”36.
Aunque, como se puntualizó en esa misma sentencia, el legislador, al integrar en el tipo el carácter injustificado de la ausencia no haya querido referirse a las propias causas de justificación, eso no quiere decir que, si concurre una de ellas, la ausencia no sea "justificada"37; así, tanto la ausenciacomo la falta de incorporación no han de hallarse justificadas debiendo tenerse en consideración aquellos elementos que, sin embargo, la justifiquen38.
Tal justificación no equivale a la concurrencia de alguna circunstancia eximente de la responsabilidad penal que prive de antijuridicidad a la conducta del autor, quien podría hallarse, por ejemplo, en estado de necesidad, obrando en cumplimiento de un deber o ejercicio legítimo de un derecho, afectado por causa de fuerza mayor, etc., con los consiguientes efectos
justificadores, que habrían de producirse en todo caso, sin necesidad que el legislador lo estableciera expresamente39. Se trata, por el contrario, de una proposición que actúa como elemento negativo del tipo, pues el comportamiento no es que deje de ser contrario a derecho, sino que deja de ser típico, y cuya aplicación requiere de una previa valoración global del hecho40.
Culpabilidad.
En el ámbito de la culpabilidad41, el delito de ausencia injustificada sólo requiere, dada su conformación objetiva, la concurrencia en la actuación típica del sujeto de un dolo genérico, consistente en el conocimiento de los elementos objetivos descritos y en la voluntad de realizar los hechos típicos42, esto es, en el consciente incumplimiento del deber de presencia en un determinado lapso de tiempo, no necesitando parasu realización, desde un punto de vista subjetivo, un especial animus o intencionalidad (requisito que sí se exige, como ya se mencionó anteriormente, para la definición de la deserción)43. Debe siquiera mencionarse que la posibilidad de aplicación de lafigura del delito continuado con respecto a este tipo ha sido admitida por el Tribunal Supremo, al hilo de un dolo unitario (junto con el resto de los requisitos) que sirviese de nexo de unión44.
Por otro lado, en este delito no es punible la culpa, pues ya elCódigo Penal Militar, como en su momento vendría a regular el Código Penal de 1995, estableció en su artículo 20, tras un primer párrafo expresivo de que “son delitos militares las acciones y omisiones dolosas o culposas penadas en este Código”, un segundo párrafo encuya virtud “las acciones y omisiones culposas sólo se castigarán cuando expresamente así se disponga”. De suerte que aún cuando, al menos a título de hipótesis, resultaría posible la comisión de este delito de ausencia injustificada de forma culposa, al no estar expresamente recogida la posibilidad de su comisión culposa resultaría impune.
Bien jurídico protegido.
El Legislador, para tipificar cualquier figura delictiva ha de determinar el bien jurídico que se busca proteger bajo diferentes consideraciones de política criminal45, teniendo en cuenta la norma de valoración que en el plano objetivo se proyectaría sobre la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos y que siguiendo a J. Cerezo Mir daría lugar a su vez auna norma de determinación en cuya infracción consistiría el
injusto. La tipificación de los delitos militares adquiere su sentido último en la esfera de la antijuridicidad material, antijuridicidad que se refiere a la ofensa del bien jurídico quela norma quiere proteger, a la lesión en la eficacia de las FAS,es decir, al desvalor del resultado. Esta antijuridicidad, debido a la mayor gravedad del desvalor en el plano del resultado, se separa cualitativa y cuantitativamente de la antijuridicidad derivada por ejemplo del incumplimiento contractual del trabajador mediante el abandono de puesto de trabajo, antijuridicidad que en este último caso operaría sólo en la esfera del Derecho Laboral, quedando despojada sin embargode toda naturaleza penal46.
Esta nota de severidad, que caracteriza las leyes penales militares, como explica F. Jiménez y Jiménez47, “no está tanto enla cuantía de las penas como en la incriminación especial y aún rigurosa de algunos actos que, desde una óptica común, pueden parecer no muy transcendentales. En relación con el delito de deserción y tras la inclusión del militar profesional en este artículo con la reforma de 1991, algunos autores llaman la atención sobre que sólo de la conducta del art. 120 se podrá derivar como consecuencia de la intención de no seguir en la profesión militar, nada más y nada menos que una pena privativa de libertad, lo que para algunos, como E. Ramón Ribas, parece llevarnos a una situación flagrante ataque a los más elementalespostulados de justicia, y se amenaza a un sujeto que ya no quiere permanecer en su profesión con recluirlo en la Institución de mayor arraigo en nuestro Derecho: la cárcel”.
La justificación de la tipificación del delito militar se contrae básicamente al desvalor del resultado atendida la escasarelevancia de la acción. A este respecto Sastre Olamendi, en su “Un ensayo sobre el Derecho Penal Militar” en la Revista de Legislación y Jurisdicción tomo 160.1932, pág. 104 y105, consideraba bajo enfoque criminológico que “El delincuente militar no es, por regla genera, un criminal propiamente dicho, es un soldado sin comprensión de sus deberes profesionales, negligente, rebelde al sentimiento e la disciplina. Como todo delincuente es un sujeto inadaptado al medio en que se desenvuelve, pero su inadaptación sólo se refiere al ambiente militar y naturalmente, sólo en este resulta peligroso, sin que quepa olvidar tampoco que en al milicia por motivos meramente utilitarios, se castigan muchas veces infracciones que distan deser punibles desde el punto de vista moral, pero que no obstanteesto, necesitan de serlo, porque la dura condición de la vida militar y la estrechez de los deberes que pechan sobre el
Ejército, pueden convertir el delito, el forzado tributo que paga el hombre a las imperiosas necesidades o a la debilidad de su naturaleza”48.
Dicho lo cual puede decirse, en resumen, que el bien jurídico protegido en el abandono de destino del artículo 119 es el deberde presencia49, deber que ha sido entendido por la jurisprudenciacomo disponibilidad para el servicio50, en tanto considera51 que el bien jurídico protegido en el artículo 119 del Código Penal Militar es la permanente disponibilidad del sujeto activo respecto de sus Mandos militares, el cual se quebranta cuando seabandona el lugar de residencia o se omite el deber de presentarse en su destino el obligado a efectuarlo, quedando fuera de control de sus superiores durante el plazo establecido por la Ley penal militar.
La Instrucción 169/2001, de 31 de julio, del Subsecretario de Defensa, por la que se dictan normas sobre la determinación y elcontrol de las bajas temporales para el servicio por causas psicofísicas del personal militar profesional.
Hasta fechas relativamente cercanas no existía en el ámbito de las Fuerzas Armadas una normativa que regulase con carácter general las bajas médicas del personal militar. Por el contrario, sí que existía una normativa al respecto en el ámbitode la Guardia Civil, la Orden General número 7/1997 de 19 de marzo, sobre bajas médicas por motivos de salud52, pero no en el ámbito de las Fuerzas Armadas con dicho carácter general, hasta la promulgación de la ya aludida Ley 17/1999, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, cuyo artículo 156 atribuye a laSanidad Militar con carácter exclusivo la competencia para dictaminar sobre la insuficiencia temporal o definitiva de condiciones psicofísicas. En desarrollo de tal previsión se dictó la Instrucción nº 169/2001, de 31 de julio, del Subsecretario de Defensa, por la que se dictan normas sobre la determinación y el control de las bajas temporales para el servicio por causas psicofísicas del personal militar profesional.
Así las cosas, hasta la citada Instrucción se venía considerandoque ante un supuesto de incapacidad temporal para el servicio bastaba con el oportuno dictamen facultativo, ya del propio médico de la Unidad, ya del que correspondiera al interesado en función de la entidad a cuyos servicios sanitarios estuviese adscrito, para que se considerase al afectado en situación de baja por enfermedad, y cesara en consecuencia su obligación de
acudir a la unidad a prestar sus servicios. En el caso de que laenfermedad sobreviniera encontrándose el interesado debidamente autorizado fuera de la Plaza militar en que tuviera la sede su Unidad, bastaba con la remisión del oportuno dictamen facultativo, distinguiéndose entonces en función de que dicho dictamen se pronunciara favor de una baja de carácter ambulatorio o de carácter domiciliario, pues mientras el primer caso implicaba la obligación de reincorporación sin dilación a la Unidad, aunque sin prestar servicios, o a la Plaza militar, lo contrario sucedía en el segundo supuesto, al dictaminarse porel facultativo la conveniencia de que el tratamiento fuera de carácter domiciliario y encontrarse el afectado, se entendía quejustificadamente en localidad distinta a la de su residencia habitual53.
La Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen de Personal de las Fuerzas Armadas, en su artículo 156, atribuye a la Sanidad Militar la competencia para dictaminar sobre la insuficiencia temporal de las condiciones psicofísicas a los fines de baja temporal paras el servicio, determinando la existencia de un órgano competente para acordar la baja temporal, ajeno a la Sanidad Militar, siendo preciso (declara así la mencionada Instrucción 169/2001) concretar este órgano en los Jefes de las Unidades, Centros u Organismos54.
Asimismo considera preciso dictar las normas de procedimiento para que dichos Mandos de las Unidades, Centros u Organismos, con el dictamen del personal médico que desempeña sus cometidos en ellas, pueda acordar las bajas temporales para el servicio por causas psicofísicas de los militares profesionales destinados en las mismas así como seguir su evolución, como se declara en el párrafo 1 de su apartado primero, excluyendo en elsiguiente párrafo aquellas enfermedades o limitaciones físicas opsíquicas que no fueren causa bastante para la referida baja temporal para el servicio55.
Llegados a este punto, no puede obviarse, por la claridad con que aborda la relación existente entre el abandono de destino y la Instrucción 169/2001, la STS de 7 de noviembre de 2006, en laque se declara que “La figura delictiva de abandono de destino tipificada en el artículo 119 del Código penal militar comprendetanto la conducta activa de ausentarse de la Unidad por más de tres días, como la omisiva de no presentarse o no incorporarse aésta transcurrido dicho plazo, incumpliéndose por el militar en ambos supuestos -en los que la ausencia se produce sin autorización- los deberes de presencia física y disponibilidad,
sustrayéndose al necesario control de sus mandos y perturbando la organización y el buen funcionamiento de la Institución ( nuestra Sentencia de 24 de octubre de 1997), y resulta evidente que las Fuerzas Armadas están obligadas a alcanzar el adecuado empleo de los medios personales y materiales de los queson dotadas por la sociedad para conseguir su operatividad de lamanera más eficaz posible y que tal se consigue con dicho control.
Desde esta obligada perspectiva, han de contemplarse todas aquéllas exigencias que normativamente se establezcan para conseguir aquella finalidad, y a ello va encaminada la Instrucción 169/2001, de 31 de julio, de la Subsecretaria del Ministerio de Defensa, que dicta normas sobre la determinación yel control de las bajas temporales para el servicio por causas psicofísicas del personal militar profesional, que son de obligado cumplimiento para dicho personal. Como hemos recordado recientemente, con abstracción de la situación de baja médica enla que puedan encontrarse los militares, no es sólo la presenciay la efectiva prestación del servicio los bienes jurídicos que se protegen, sino también y muy principalmente el control de losmilitares por sus mandos como presupuesto de la permanente disponibilidad para el servicio, que es obligación esencial e inherente a la función militar (Sentencias de 28 de abril de 2003, 25 de octubre de 2005 y 11 de mayo de 2006). Desconocer o desvirtuar tal circunstancia repercutiría sin duda en el funcionamiento de las Fuerzas Armadas y en el cumplimiento por éstas de las transcendentales misiones que constitucional y legalmente tienen encomendadas, y que justifican la relación de sujeción especialísima en que se encuentran los militares frenteal resto de servidores públicos y que, obviamente, no tiene parangón respecto de otros ámbitos laborales o de actividad extraños a las unidades castrenses y a sus requerimientos”.
Partiendo, pues, de estas consideraciones, y con esta específicaperspectiva, podemos entrar a considerar, siquiera brevemente, la actual normativa, reguladora de estas situaciones fácticas, en tanto establece el procedimiento para la concesión de la bajatemporal para el servicio, atribuye la competencia para acordar la baja temporal al Jefe de la Unidad, Centro y Organismo de destino del interesado, en su apartado cuarto, vinculándola al dictamen de los servicios médicos competentes; determina en el siguiente apartado los órganos médicos competentes para dicho dictamen, bien en la Sanidad Militar, bien en los supuestos de Régimen especial de la Seguridad Social para las FAS, bien en aquellos supuestos en que intervengan órganos médicos de
carácter privado (no concertados con el ISFAS); dispone en el apartado sexto el dictamen preceptivo de la Sanidad Militar en los supuestos de baja previsible o efectivamente igual o superior a un mes, sin perjuicio de que para aquellas bajas con una duración inferior pueda el Jefe de la Unidad, Centro u Organismo considerar suficiente el informe de un facultativo. (No obstante, si el Jefe de la Unidad, Centro u Organismo lo considera oportuno adoptará las medidas necesarias para que los servicios médicos competentes verifiquen la baja, lo cual hará siempre que el informe del facultativo corresponda a una prestación sanitaria con carácter privado no concertadas con el ISFAS).
Por su parte, en el apartado tercero se establece, como primera obligación de los sometidos a la aplicación de la Instrucción lade comunicar, en el plazo más breve posible, a su Mando Orgánicoinmediato, en caso de enfermedad o accidente, por sí mismo o a través de una tercera persona, utilizando el medio más rápido a su alcance, la imposibilidad de prestar el servicio que pudiera corresponderle. Mediante esta obligación, de amplias posibilidades de cumplimiento, habida cuenta del estado actual de las telecomunicaciones, se permitiría en su caso el conocimiento por parte del Mando de la situación del interesado,por ende su sujeción al control militar y, en su caso, la obtención, siquiera in voce, de la autorización por parte del Mando de su permanencia fuera de su Unidad, destino o residencia, de tal modo que no concurriría la injustificación dela ausencia.
Como complemento procedimental necesario para que el Jefe de la Unidad decrete la baja temporal, en segundo lugar se establece en el referido apartado tercero, la obligación de presentar, en su caso, y siempre acompañado de los correspondientes informes facultativos, el parte de solicitud de baja, de confirmación o de alta en las condiciones reguladas en esta Instrucción.
La relevancia de estas dos primeras obligaciones se consideró enla STS de 9 de octubre de 2006, manifestando al respecto que “…yse desentiende de su Unidad, con la que no mantiene contacto alguno ni remite la documentación médica que permitiría a sus superiores decidir sobre la regularidad de su situación, por cuanto que el elemental deber de disponibilidad y el sometimiento a control militar no se excluye ni siquiera por la situación de baja médica (nuestras Sentencias 28.04.2003; 25.10.2005, entre otras)”.
En el punto tercero de este apartado, y con la expresa finalidadde “un mejor tratamiento y seguimiento de la insuficiencia”, durante el tiempo que dure la baja temporal para el servicio, elinteresado permanecerá, preferentemente, en el domicilio donde tenga consignada su residencia habitual o en la enfermería o lugar habilitado al efecto en su Unidad, Centro u Organismo, salvo que la patología obligue a su internamiento hospitalario. A solicitud del interesado y con la autorización expresa del Jefe de la Unidad, Centro u Organismo se podrá realizar la convalecencia en lugar distinto de los anteriores. Por otro lado, continúa el apartado tercero estableciendo que cuando la baja temporal se produzca en una plaza diferente a la de su residencia habitual deberá trasladarse a ésta, siempre y cuando el informe médico no lo desaconseje o imposibilite.
Resulta evidente que la regulación de la Instrucción viene a integrarse con el ya citado artículo 175 de las RR.OO. de las FAS, toda vez que prima y remarca la vinculación del militar profesional con su domicilio y Unidad de destino, sin perjuicio,por supuesto, de las necesidades que la propia patología sufridapor el militar en cuestión venga a imponer56.
Al hilo de lo anterior, resultará de la consideración del caso concreto la necesidad o no de cumplir con lo dispuesto en la Instrucción, pudiendo reseñarse que en este punto el Tribunal Supremo se ha remitido a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, así la STS 22 de noviembre de 2006, en la que seseñala que “El Tribunal Constitucional cuando ha estudiado las vulneraciones del art. 15 CE, en el que se preve el derecho a laintegridad personal, ha significado que dentro del ámbito de aplicación de dicho precepto se incluye "el derecho a que no se dañe ni perjudique la salud personal" (STC 35/1996), estableciendo que tal derecho fundamental queda afectado en los casos en que el riesgo o daño "genere un peligro grave y cierto para la misma" (STC 5/2000). En los casos en que se trate de un riesgo ha de ser calificado como "relevante de que la lesión pueda llegar a producirse" (STC 221/2002), precisando que no se vulnera dicho derecho cuando se obliga a una persona "a reincorporarse a la vida laboral, si bien se le asignó [a la afectada] un nuevo puesto de trabajo adecuado a las lesiones padecidas, siguiendo las prescripciones de los correspondientes servicios médicos" (STC 220/2005, de 12 de septiembre)”57.
Además, en el punto cuarto de este apartado tercero se establecela obligación del interesado de someterse a los reconocimientos médicos que se estimen necesarios, a los efectos de seguimiento
de la baja temporal58. Correlativamente, es responsabilidad del Servicio Médico de la Unidad, Centro u Organismo realizar un seguimiento de los procesos patológicos del personal que esté debaja por causas médicas, especialmente en aquellos que son origen de una reiteración de bajas temporales59. Para ello en losservicios sanitarios de la Unidad se llevará un expediente clínico de las bajas sobre las que se informe médicamente, complementario del expediente de aptitud psicofísica, tal y comose dispone en el apartado octavo de la Instrucción 169/2001. Asimismo, se viene a establecer en este apartado una serie de informes sobre el estado y evolución del interesado, con una periodicidad de quince días60, directamente relacionados con la obligación de éste de someterse a los reconocimientos médicos que se estimen necesarios para el seguimiento de la baja temporal dispuesta en el punto quinto del apartado tercero de laInstrucción61.
No es infrecuente encontrar en la práctica alegaciones de error en el sujeto por desconocer la obligación de continuar residiendo en la Plaza militar, aun encontrándose en citación debaja médica. No obstante, escasos serán los supuestos en que el militar realmente desconozca esa obligación de residencia, de laque son informados los militares con carácter general en la fasede formación tras la inicial incorporación a filas62.
A este respecto, la STS de 4 de marzo de 2005 manifiesta que “Con independencia de la inexcusabilidad del cumplimiento por laignorancia de la norma, alegada por el Fiscal, de conformidad con el art. 6.1 GC, el artículo 14 del Código Penal de 1995 regula el error, distinguiendo entre error del tipo y error de prohibición. En este último el autor sabe lo que hace pero supone erróneamente que está permitido. El referido precepto resulta de aplicación al ámbito castrense al ser compatible con las disposiciones del Código Penal Militar. El error de prohibición puede venir originado tanto por error sobre la normaprohibitiva (error de prohibición directo) como por error sobre la causa de justificación (error indirecto) (STS Sala 2ª de 20 de enero de 1992 [ RJ 1992, 244] ). A su vez, el error de prohibición indirecto puede recaer sobre la existencia misma de una causa de justificación, sobre sus límites o sobre sus presupuestos fácticos. Este último ha dado lugar a una especial problemática considerándose por algún sector doctrinal como un error «sui generis» con una estructura semejante a la del error de tipo, y la Teoría que podríamos calificar como dominante es la que deja subsistente el dolo pero considerando que debe castigarse con menor pena.
Conceptuado el error, de conformidad con la doctrina dominante, como de prohibición sobre los presupuestos fácticos de una creencia de justificación, la cuestión a resolver en el presentecaso es si existen elementos de juicio suficientes para afirmar que el recurrente actuó en la creencia de que la enfermedad padecida y el contenido del consejo médico le permitía decidir ausentarse de la Plaza de Ceuta (…).
(…) No concurren los requisitos expresados para el reconocimiento del error de prohibición que es el que alega la parte, según la jurisprudencia de esta Sala (SS., entre las mas recientes, de 6.02 [ RJ 2004, 677] , 6.07 [ RJ 2004, 5766] y 17.09 de 2004 [ RJ 2004, 5831] y 21.02.2005 [ RJ 2005, 1686] ) recogida con corrección en la Sentencia impugnada que hace referencia a que deben ponderarse las condiciones psicológicas ypersonales de la persona en relación a la que en el error se invoca y especialmente las posibilidades de recibir el asesoramiento o acudir a medios o personas que le permitan conocer la trascendencia jurídica de sus actos. En el ámbito militar, la consulta al superior por parte del subordinado es elproceder correcto para establecer las alternativas o las posibilidades de decisión o actuación, muy en particular en cuestiones tan evidentemente necesitadas de autorización como son el abandono del lugar de residencia, por las necesidades permanentes de control del personal, requisitos éstos que incluso adquieren una especial relevancia en plazas como la de Ceuta, sometidas por razones geográficas de aislamiento y estrictamente militares a una especial vigilancia en tales aspectos (…).
(…) Y esta Sala de casación, mayoritariamente, entiende, como laSala de instancia, que no es razonable considerar como admisiblela postura del encartado de desconocimiento o creencia de que noera necesaria autorización del mando para permanecer en la plazade su destino, debiendo asumirse las razones del Tribunal «a quo» de que el militar inculpado estaba especialmente obligado aconocer dichas obligaciones, toda vez que llevaba casi tres añosde servicio en las Fuerzas Armadas, en las que ingresó en septiembre de 1999, así como que el «delito que se le imputa consiste en la infracción de uno de los deberes estatutarios exigibles a los miembros de los Ejércitos, cuyo desconocimiento no resulta concebible en persona alguna en que concurran las circunstancias expresada” 63.
Con anterioridad ya había tenido oportunidad de pronunciarse al respecto el Tribunal Supremo señalando en sentencia de la Sala
5ª de fecha 20 de abril de 2001, que “Entrando en el análisis dela alegación del error…En el presente caso, los dos aspectos intelectivo y volitivo del dolo fueron correctamente deducibles por el Tribunal de instancia de los datos que figuran en el relato fáctico en el sentido de que la obligación de permanecer en su Unidad por parte del inculpado era conocida por éste y deriva de su actuación voluntaria, independientemente de las modulaciones para actuar de esa manera derivadas de su situaciónpsíquica en tal sentido laso rasgos derivados de la misma limitan parcialmente las posibilidades de dirigir su conducta mas no conllevan un desconocimiento de la ilicitud del hecho…”.
Finalmente, señala el apartado noveno que la competencia para acordar el alta temporal radicará en el Jefe de la Unidad, Centro u Organismo de destino del interesado, de forma paralela a la decisión de la baja temporal.
A este respecto, continúa el apartado noveno, cuando cesen las causas que motivaron el parte de solicitud de baja será preceptivo que, al tiempo que se incorpora al servicio, el interesado dé un parte de solicitud de alta para el servicio a su Mando Orgánico inmediato. Este parte de solicitud de alta deberá ser acompañado por el correspondiente informe del médico que realiza el seguimiento de la enfermedad y será informado, ensu caso, por los órganos médicos competentes de conformidad con lo regulado en esta Instrucción. En el supuesto de bajas temporales para el servicio de duración superior o igual a un mes, para causar alta para el servicio, será preceptivo el informe favorable de la Sanidad Militar, mientras que cuando se trate de bajas temporales para el servicio de duración inferior a un mes el alta deberá ser informada por el Servicio Médico de la Unidad, Centro u Organismo cuando previamente haya informado la baja (o si así lo indicase expresamente el Jefe de la Unidad,Centro u Organismo).
Manifiesta el Comandante Auditor Gómez Hidalgo64 que “Diversa problemática presenta la realidad práctica de la regulación contenida en dicha Instrucción, que en definitiva entendemos queha de resolverse no en función del elemento formal del oportuno acuerdo o no de baja emitido por la Jefatura de la Unidad, sino en atención a la situación de facto que afecte al militar, que habrá de ser valorada por el Órgano Judicial para colegir de la misma la justificación o injustificación de la ausencia, o sea, aun cuando en determinados supuestos la Jefatura de la Unidad considere improcedente la concesión de la baja por enfermedad y en tales circunstancias el militar afectado se encuentre ausente
de la Unidad o lugar de residencia por un plazo superior al legal, o habrá de ser esta concesión o denegación de la baja médica por la Jefatura de la Unidad la que determinará, en definitiva, el carácter justificado o injustificado de la ausencia, elemento valorativo-normativo que corresponde evaluar al Juzgador, y no hacerlo depender de una resolución administrativa, con la conculcación que de ello se podría derivarse de los principios de taxatividad de la ley penal, de tipicidad, y, en definitiva, del principio de legalidad penal”.
Sin embargo, el artículo 119 del Código Penal Militar no deja deser una norma penal en blanco, y si bien es cierto que la norma que completa esta regulación a priori pudiera parecer extravagante,toda vez que confiere la potestad de conceder la baja temporal para el servicio al Jefe de Unidad y no al Servicio médico de lamisma, el tipo requiere, como la jurisprudencia ha reiterado continuadamente, una adecuación con la norma, que se ciñe a esa autorización; a posteriori deben tomarse en consideración elementosque pudieren justificar la ausencia, si bien dentro de los términos expresados.
La Sentencia de la Sala Vª del Tribunal Supremo de 19 de junio de 2006; la justificación de la ausencia de la unidad.
En la resolución antedicha la Sala Vª del Tribunal Supremo vino a considerar, en relación con el tipo que nos ocupa, que “Para el Tribunal de instancia fue una ausencia injustificada porque no estaba amparada ni por una propuesta médica de baja, ni por autorización alguna de los mandos. Pero sucede -dejando a un lado que no estuviera de baja- que justificado no es sólo lo autorizado. Es también aquello de lo que se da una explicación convincente. Justificación y autorización no son términos equivalentes, teniendo el primero una significación más amplia. Pese a no estar autorizada, la ausencia puede resultar justificada si el militar ofrece razones convincentes. Y esto es lo sucedido en el caso del recurrente. Del informe médico emitido el día 16 por el doctor S. no puede deducirse, como se ha razonado antes, que el recurrente presentase ese día ni cualquier otro un parte de continuidad de la baja del día 11 o una propuesta médica en tal sentido. Pero ese informe demuestra inequívocamente que el recurrente continuaba sufriendo la misma enfermedad (gastroenteritis aguda) por la que fue considerado de baja el día 11. El recurrente pudo incurrir en responsabilidad disciplinaria por no cumplir lo dispuesto por la Instrucción 169/2001, de 31 de julio, de la Subsecretaría de Defensa, sobre la determinación y el control de las bajas temporales para el servicio por causas psicofísicas del personal militar
profesional. Pero ni cabe negar que la enfermedad persistía, ni cabe limitar el análisis de sus consecuencias a si afectó o no alas facultades cognoscitivas o volitivas del recurrente. Es cierto que no hubo tal afectación. Pero lo razonable es concluirque le impedía acudir a la Escuela por cuanto era la misma enfermedad que causó su baja del día 11 y el doctor S. continuaba prescribiendo la misma medicación. Conclusión esta que se ve reforzada por la propuesta de baja emitida por el doctor O. el día 22, presentada por el recurrente en la Escuela el día 23 y valorada por el Tribunal de instancia como justificativa de la ausencia a partir de este día, pues la naturaleza de la enfermedad diagnosticada -trastorno depresivo- y la declaración de dicho facultativo en el acto del juicio oral("Que supone que sí le habría dado la baja si hubiese ido antes a consulta") permiten sostener -es también lo razonable- que algún día antes del día 22 el recurrente sufría dicho trastorno y hubiese sido dado de baja temporal para el servicio.
En definitiva, como durante el período de tiempo castigado (desde día 16 hasta el día 23) el recurrente sufría dos enfermedades con entidad suficiente para causar baja temporal enel servicio (la gastroenteritis que determinó la baja del día 11y el trastorno depresivo que determinó la baja del día 23), la Sala concluye que el Tribunal de instancia aplicó indebidamente el artículo 119 del Código penal militar porque dicha ausencia estuvo justificada: su fundamento era real y estaba amparada porel derecho a la salud personal, que forma parte del derecho fundamental a la integridad física, vinculado a la dignidad de la persona”.
Ya ha sido objeto de consideración la posibilidad de justificación en el ámbito del abandono de destino, así como losrequisitos que el propio Tribunal Supremo establece (por todas, la STS de 7 de julio de 2006, que declara que “el adverbio injustificadamente que se emplea en la descripción típica del delito expresa que, para que la ausencia del destino o la no incorporación a éste revista caracteres de delito, debe estar endesacuerdo con el marco normativo legal y reglamentario que regula el deber de presencia de los militares en la Unidad de sudestino, y que el adverbio modal «injustificadamente», al igual que la expresión «pudiendo hacerlo», incorporan un elemento negativo del tipo, lo que supone que el comportamiento no deja de ser antijurídico por encontrarse justificado, sino que deja de ser típico, pero los extremos en los que se fundamente la imposibilidad del cumplimiento y la posible justificación aún
siendo un elemento negativo incumbe alegarlos y probarlos al acusado (Sentencia de 31 de enero de 2005 [RJ 2005, 912])”.
Pues bien, en la Sentencia de 19 de junio de 2006 el Tribunal únicamente vino a considerar si las razones esgrimidas por el recurrente era “convincentes”, entrando en un ámbito que excede,en mi opinión, la formación del convencimiento por parte del órgano jurisdiccional, toda vez que no se fundamentó en los hechos probados del Tribunal de instancia, (como señalan los dosvotos particulares que a esta sentencia se formularon, pese a haber desestimado el primer motivo del recurso, por vulneración del derecho a la presunción de inocencia) sino que entró a considerar y dar validez a apreciaciones e incluso a suposiciones que afirmaban el estado del recurrente, cuando ésteno había probado la imposibilidad de presentarse ante los Servicios médicos, y ni siquiera había cumplimentado la obligación ya referida recomunicar su situación a sus Mandos, conforme al apartado tercero de la Instrucción.
El uso de términos como “razones convincentes” que, a su vez, podrían ser calificados como “etéreos” o, en el mejor de los casos, como “vagos” devalúa el rigor con el que continuadamente se ha exigido por ese mismo Tribunal la prueba de dicha imposibilidad65, que opera como elemento negativo del tipo penal,sin que baste con aducirla sino que debe acreditarla quien la invoca, carga probatoria que no altera el contenido del derecho fundamental a la presunción de inocencia, puesto que a la parte que acusa incumbirá en todo caso la prueba de cargo respecto de todos y cada uno de los elementos típicos66.
Conclusión.
Lo expuesto hasta el momento evidencia que el artículo 119 del Código Penal Militar ha sido objeto de un exhaustivo estudio pornuestra Sala Quinta; no en vano el abandono de destino o residencia es cuantitativamente el delito más relevante en nuestra Jurisdicción. Sin embargo, su construcción como un tipo penal en blanco plantea una serie de tensiones con el principio de legalidad del Derecho Penal, tensiones acentuadas por el rango de la norma que dota de contenido al tipo, una instrucción67.
El hecho de que pueda derivarse responsabilidad penal de una actuación administrativa, como es la concesión de la baja temporal, ha llevado incluso a intentar detraer la caracterización de la conducta de su cotejo con la norma administrativa a la hora de determinar su adecuación a la misma
y por ende, su justificación, remitiendo esa actividad al órganojurisdiccional68, en aras de los principios de taxatividad de la ley penal, de tipicidad, y, en definitiva, del principio de legalidad penal.
No obstante, y aunque convendría que cuando menos la norma que completa el significado de un precepto penal fuere de rango reglamentario; que, incluso, se diere mayor preponderancia al Servicio médico, de tal manera que, por ejemplo, la autorizaciónel Jefe de la Unidad se circunscribiese a las bajas temporales que excedieren de una determinada duración; que se hiciese una regulación expresa y detallada de la figura del alta por incomparecencia; así como una mayor adecuación de la regulación de las bajas temporales para el servicio al modelo de la SanidadMilitar, ello no es objeto del presente estudio.
Como ya se adelantó en la introducción, se ha tratado de observar la concreta incidencia de la Instrucción 169/2001 en laaplicación del artículo 119 del Código Penal Militar, al hilo delos distintos elementos del mismo, siendo fundamental su consideración dentro de la tipicidad. Así, con la construcción objetiva que se ha establecido por el Legislador para esta conducta delictual, la ausencia, presuntamente llevada a cabo “injustificadamente”, será calificada en razón a una adecuación normativa, si tiene o no autorizada por el Jefe de la Unidad su ausencia del destino (o residencia), y ello se verificará con laactual Instrucción, con la Orden General de 2003, o con la normaque en su caso se establezca para regular la posibilidad del militar de ausentarse por encontrarse de baja temporal, sea del rango que sea, integrándola, como hasta ahora, con la interpretación que de esa norma se haga al imbricarla con el precepto penal por parte del Tribunal Supremo.
El deber de presencia, íntimamente unido con la disciplina, constituye uno de los pilares en los que se fundamentan las FAS,dado que la permanente disponibilidad para el servicio resulta básica para el cumplimiento de las funciones que el artículo 8 de la CE les confiere, de tal modo que, a mi juicio, su protección viene a justificar el hecho de que una conducta, “ausentarse injustificadamente”69 que a priori constituiría una infracción administrativa, por el resultado, “tres días”, se ubique dentro del ámbito penal.
Juan José Germes García.Teniente Auditor del Cuerpo Jurídico Militar.Secretario Relator del Juzgado Togado Militar Territorial nº51 de Tenerife.
Bibliografía.
Antonio Millán Garrido. El delito de deserción militar, Editorial Bosch, 1983.
Juan Manuel García Labajo. Delito de abandono de destino oresidencia; en Comentarios al Código Penal Militar, coordinados por Ramón Blecua Fraga y José Luis Rodríguez –Villasante, Pags. 1471 – 1504.
José Alberto Fernández Rodera, Incitación, apología, auxilio y encubrimiento de los delitos de abandono de destino o residencia y deserción en Comentarios al CPM, cit. Páginas 1601 – 1605.
Juan Felipe Higuera Guimerá. Curso de derecho penal militar español, Editorial Bosch 1990.
Luis Miguez Macho. La nueva regulación de los delitos militares de deserción y abandono de destino o residencia.Revista Española de Derecho Militar, nº 64, julio – diciembre de 1994.
José CEREZO MIR, Curso de Derecho Penal, “Parte General I”, Editorial Tecnos, 1992.
Francisco Javier Hernández Suárez-Llanos, “Estudio Criminológico del Delito de abandono de destino o residencia del militar profesional. Interacción de la Psiquiatría Forense”. R.E.D.M. nº 82, Julio-Diciembre 2003.
José Ignacio Gómez Hidalgo, “Delitos militares contra el deber de presencia. En especial el abandono de destino o residencia”, R.E.D.M. nº 84, Julio- Diciembre 2004.
Rafael Díaz Roca , “Derecho Penal General”. Editorial Tecnos, 1996
Anexo.
En atención a la referencia expresa que de la STS de 19 de juniode 2006 se ha hecho, se adjunta copia íntegra de las Sentencias dictadas, así como de los votos particulares formulados.
S E N T E N C I A
TRIBUNAL SUPREMO
SALA QUINTA DE LO MILITAR
Fecha de Sentencia: 19/06/2006
Tipo de Recurso: RECURSO CASACION PENAL
Recurso Núm.: 101-2/2006
Ponente Excmo. Sr. D.: José Luis Calvo Cabello
Secretario de Sala: Ilmo. Sr. D. Diego Fernández de Arévalo y Delgado
Resumen:
Valoración probatoria respetuosa con la lógica. Vulneración del principio de tipicidad al estar justificada la ausencia por causa de enfermedad.
Excmos. Sres.:
Presidente:
D. Angel Calderón Cerezo
Magistrados:
D. Carlos García Lozano
D. José Luis Calvo Cabello
D. Agustín Corrales Elizondo
D. Angel Juanes Peces
EN NOMBRE DEL REY
La Sala Quinta de lo Militar del Tribunal Supremo, constituida por su Presidente y los Magistrados anteriormente citados, dotada de la potestad jurisdiccional que la Constitución le otorga, ha dictado la siguiente:
S E N T E N C I A
En la Villa de Madrid, a diecinueve de Junio de dos mil seis.
En el recurso de casación número 101-2/2006, interpuesto por donA.O.R., representado por la procuradora doña María de la Paloma Prieto González, y asistido por el letrado don Arturo Derqui-Togores de Benito, contra la sentencia de 6 de julio de 2005 delTribunal Militar Territorial Segundo, que lo condenó como autor de un delito de abandono de destino a la pena de tres meses y undía de prisión, habiendo sido parte recurrida el Ministerio Fiscal, los Excmos. Sres. magistrados mencionados se han reunidopara deliberación y votación , bajo la ponencia del Excmo. Sr. D. JOSÉ LUIS CALVO CABELLO.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El 6 de julio de 2005, el Tribunal Militar TerritorialSegundo, poniendo término a las diligencias preparatorias nº 22/54/03 del Juzgado Togado Militar Territorial nº 22, dictó sentencia, cuya declaración de hechos probados es la siguiente:
"RESULTA PROBADO Y ASI SE DECLARA que el soldado profesional de Infantería de Marina A.O.R., destinado en el Tercio de Armada, se encontraba participando en calidad de alumno en el XV Curso de Aptitud de Operaciones Especiales que se desarrollaba en la Escuela de Infantería de Marina y cuyo inicio tuvo lugar el día 8 de septiembre de 2003.
El día 11 de septiembre al citado soldado le fue extendida una propuesta de baja médica por gastroenteritis aguda, de carácter domiciliario y duración de cinco días. Terminado dicho plazo, eldía 16 del mismo mes, el acusado no se presentó a la Unidad, y de la que permanece ausente sin autorización o permiso de sus superiores hasta el día 23 siguiente, fecha en la que presenta un nuevo informe de baja con fecha 22 del mismo mes, pero esta vez por trastorno depresivo."
SEGUNDO.- La parte dispositiva de la sentencia dice así:
"Que debemos condenar y condenamos a A.O.R., como autor de un delito consumado de ABANDONO DE DESTINO, previsto y penado en el artículo 119 del Código Penal Militar, sin circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de TRES MESES Y UN DIA de prisión, con la accesoria de suspensión de cargo público y derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, la cual no será de abono para el servicio, pero para cuyo cumplimiento sí lo será el tiempo sufrido de privación de libertad por razón de estos hechos, en cualquier concepto, todo ello sin que haya responsabilidad civil que exigir."
TERCERO.- Mediante escrito presentado el 21 de junio de 2005 en el Tribunal Militar Territorial Segundo, el procurador don Javier María Dianez Millán, en nombre y representación de don A.O.R., anunció su propósito de interponer recurso de casación contra la sentencia al amparo del artículo 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
CUARTO.- Por auto de 18 de noviembre de 2005, el Tribunal Militar Territorial Segundo acordó tener por preparado el recurso, remitir las actuaciones a esta Sala y emplazar a las partes para que en el término de quince días pudieran comparecerante ella para hacer valer sus derechos.
QUINTO.- Mediante escrito presentado el 29 de diciembre de 2005,el abogado don Arturo Derqui-Togores de Benito, en nombre y representación de don A.O.R., interpuso el anunciado recurso de casación, que contiene el siguiente único motivo:
"Al amparo del artículo 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por inaplicación del derecho a la presunción de inocencia del artículo 24.2 de la Constitución Española, y por consiguiente aplicación indebida del artículo 119 del Código penal militar".
SEXTO.- El 4 de enero de 2006, la Sala acordó mediante providencia tener por interpuesto el recurso de casación, formarel correspondiente rollo, al que le correspondió el nº 101-2/2006, designar ponente a su Presidente y librar oficio al Ilustre Colegio de Procuradores para la designación por el turnode oficio de un procurador -designación que recayó en la procuradora doña María de la Palma Prieto González- que representa al recurrente.
SEPTIMO.- Mediante escrito presentado el 19 de abril de 2006, elMinisterio Fiscal se opuso al recurso argumentando que:
a. En lo referente a la alegada vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia, de un lado, que el recurrente aprovecha esta alegación para incorporar su propia valoración de la prueba, y de otro, que el Tribunalde instancia ha basado su convicción en pruebas que obran expuestas en el antecedente de hecho segundo de la sentencia, fueron practicadas con respeto a las previsiones legales y fueron valoradas con arreglo a la lógica y la experiencia.
b. En lo referente a la indebida aplicación del artículo 119 del Código penal militar, que el recurrente no acreditó
haber presentado en la Escuela, entre los días 16 y 23, ningún parte de continuidad de baja, como tampoco ningún informe médico donde se propusiera ésta; que el recurrenteestaba al tanto de las normas y trámites relativos a las solicitudes de bajas temporales por causas sicofísicas como resulta de su forma de actuar en relación con la bajadel día 11; que el dolo sólo podría excluirse acreditando que el recurrente tenía anuladas sus facultades cognoscitivas o volitivas, siendo insuficiente una mera disminución de ellas; y que, en todo caso, si se entendiera que durante el tiempo de ausencia castigado el recurrente sufría algún trastorno síquico, éste sólo podría ser valorado a los efectos de la pena, lo que ya hizo el Tribunal de instancia.
OCTAVO.- Por providencia de 18 de mayo de 2006, la Sala nombró por necesidades del servicio nuevo ponente al magistrado José Luis Calvo Cabello.
NOVENO.- Por providencia de 25 de mayo de 2006, la Sala señaló el siguiente día 13 de junio, a las 12,00 horas, para deliberación, votación y fallo.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- El presente recurso contiene formalmente un solo motivo de casación. Sin embargo, como resulta de su enunciado y su desarrollo, expuestos al margen del método propio del recursode casación, el recurrente pretende que la Sala case la sentencia de instancia, que lo condenó como autor de un delito de abandono de destino, por dos motivos: porque el Tribunal de instancia vulneró su derecho fundamental a la presunción de inocencia y además aplicó indebidamente el artículo 119 del Código penal militar.
SEGUNDO.- Sostiene el recurrente que el Tribunal de instancia vulneró su derecho fundamental a la presunción de inocencia al no declarar probado que presentó en la Escuela de Infantería de Marina, donde estaba realizando un curso de capacitación, una propuesta médica de baja que prorrogaba la inicial de cinco díasque había comenzado el anterior día 11.
Para situar adecuadamente este motivo, conviene traer a colación, de un lado, que sobre la existencia de dicha propuestade continuidad de baja se dieron en el juicio dos versiones: la del recurrente, que sostuvo haberla entregado a sus mandos, y lade éstos, que negaron haberla recibido, y del otro, que el
Tribunal juzgador otorgó credibilidad a los mandos y concluyó que la propuesta no fue presentada.
Así las cosas, lo que pretende el recurrente es que la Sala modifique esa valoración probatoria, no porque exista un documento que demuestre directamente que el Tribunal de instancia incurrió en error por omisión, sino porque la lógica imponía concluir que presentó la propuesta médica de continuidadbaja con base en los dos elementos probatorios siguientes: el informe médico emitido el día 16 por el doctor S. (el mismo facultativo que diagnosticó la enfermedad por la que fue considerado de baja el día 11) y la declaración que el teniente don R.O. prestó en el juicio: según el recurso, este testigo manifestó "que el día que se dice que entregó los partes de bajaen el acuartelamiento, el acusado fué visto por el teniente cuando este se marchaba de maniobras".
El motivo ha de ser rechazado por dos razones. Primero porque del acta del juicio oral no resulta que el teniente don R.O. afirmara lo que el recurso dice (la contestación más próxima queobra en el acta -acta que no recoge las preguntas- es esta: "Queel día que el acusado se presentó en la Escuela él salía y se cruzó con el encartado y no habló con él"). La segunda razón es que del hecho de presentarse el recurrente en la Escuela el día 23 (parece que es el día a que se refiere el recurso) para entregar la propuesta médica de baja emitida el día 22 no se infiere que también presentara una propuesta médica de continuidad de la baja del día 11( como tampoco el informe emitido el día 16 por el doctor S.).
TERCERO.- Sin embargo, este informe médico emitido el día 16 porel doctor S. es singularmente importante en relación con el segundo motivo del recurso.
Sostiene el recurrente que, presentase o no propuesta médica de continuidad de la baja que por cinco días había comenzado el día11, su ausencia desde el día 16 hasta el siguiente día 23 estuvojustificada a causa de las dos enfermedades que sufría: por un parte, la misma (gastroenteritis aguda) por la que fue dado de baja el día 11, puesto que no había remitido según resulta del informe médico suscrito el día 16 por el doctor S., y por otra, la diagnosticada (trastorno depresivo) en la propuesta de baja emitida el día 22 por el doctor don A.O. y presentada en la Escuela el siguiente día 23, como resulta conjuntamente de esta propuesta y de la declaración que su autor prestó en el acto deljuicio oral.
Así las cosas, lo primero que procede es comprobar si esos tres elementos probatorios (el informe médico del día 16, el informe médico de baja del día 22 y la declaración de su autor) fueron incorporados al juicio y son valorables. Y examinadas las actuaciones, resulta que lo fueron, sin que se observe razón alguna para que no puedan ser valorados ahora. Por lo que respecta al informe médico emitido el día 16 por el doctor S., sucede que el Tribunal de instancia, si bien no lo incluye como probado en la narración correspondiente, acepta su existencia alnegarle en el fundamento jurídico primero de la sentencia aptitud para inferir que el recurrente hubiera presentado -o hubiera podido ser emitida- una propuesta de continuidad de baja. (El recurrente sostuvo ante dicho Tribunal, como lo ha hecho en el primer motivo del presente recurso, que como el día 16 el doctor S. le diagnosticó la misma enfermedad por la que fue dado de baja el día 11, lo lógico era concluir que existía yfue presentada la propuesta de continuidad de baja. Pues bien, el Tribunal rechazó esta argumentación no porque no considerara probada la existencia del informe médico del doctor S. del día 16 -obra unido al folio 64-, sino porque extraer la consecuenciapretendida por el recurrente "sería entrar en el incierto campo de la especulación". Por lo que atañe al segundo elemento probatorio (el informe de baja del día 22), la declaración de hechos probados de la sentencia recurrida tampoco deja lugar a dudas: "Terminado dicho plazo, el día 16 del mismo mes, el acusado no se presentó a la Unidad, y de la que permanece ausente sin autorización o permiso de sus superiores hasta el día 23 siguiente, fecha en la que presenta un nuevo informe de baja con fecha 22 del mismo mes, pero esta vez por trastorno depresivo." Por último, la declaración delmédico autor de este informe, el doctor don A.O., obra recogida en el acta del juicio en los siguientes términos: "Que supone que síle habría dado la baja si hubiese ido antes a consulta".
Pues bien, el conjunto de los tres elementos probatorios referidos conduce a estimar el motivo segundo del recurso, por cuanto verifican que la ausencia del recurrente desde el día 16 hasta el día 23 también estuvo justificada.
Para el Tribunal de instancia fue una ausencia injustificada porque no estaba amparada ni por una propuesta médica de baja, ni por autorización alguna de los mandos. Pero sucede -dejando aun lado que no estuviera de baja- que justificado no es sólo lo autorizado. Es también aquello de lo que se da una explicación convincente. Justificación y autorización no son términos equivalentes, teniendo el primero una significación más amplia. Pese a no estar autorizada, la ausencia puede resultar justificada si el militar ofrece razones convincentes. Y esto es
lo sucedido en el caso del recurrente. Del informe médico emitido el día 16 por el doctor S. no puede deducirse, como se ha razonado antes, que el recurrente presentase ese día ni cualquier otro un parte de continuidad de la baja del día 11 o una propuesta médica en tal sentido. Pero ese informe demuestra inequívocamente que el recurrente continuaba sufriendo la misma enfermedad (gastroenteritis aguda) por la que fue considerado debaja el día 11. El recurrente pudo incurrir en responsabilidad disciplinaria por no cumplir lo dispuesto por la Instrucción 169/2001, de 31 de julio, de la Subsecretaría de Defensa, sobre la determinación y el control de las bajas temporales para el servicio por causas psicofísicas del personal militar profesional. Pero ni cabe negar que la enfermedad persistía, ni cabe limitar el análisis de sus consecuencias a si afectó o no alas facultades cognoscitivas o volitivas del recurrente. Es cierto que no hubo tal afectación. Pero lo razonable es concluirque le impedía acudir a la Escuela por cuanto era la misma enfermedad que causó su baja del día 11 y el doctor S. continuaba prescribiendo la misma medicación. Conclusión esta que se ve reforzada por la propuesta de baja emitida por el doctor O. el día 22, presentada por el recurrente en la Escuela el día 23 y valorada por el Tribunal de instancia como justificativa de la ausencia a partir de este día, pues la naturaleza de la enfermedad diagnosticada -trastorno depresivo- y la declaración de dicho facultativo en el acto del juicio oral("Que supone que sí le habría dado la baja si hubiese ido antes a consulta") permiten sostener -es también lo razonable- que algún día antes del día 22 el recurrente sufría dicho trastorno y hubiese sido dado de baja temporal para el servicio.
En definitiva, como durante el período de tiempo castigado (desde día 16 hasta el día 23) el recurrente sufría dos enfermedades con entidad suficiente para causar baja temporal enel servicio (la gastroenteritis que determinó la baja del día 11y el trastorno depresivo que determinó la baja del día 23), la Sala concluye que el Tribunal de instancia aplicó indebidamente el artículo 119 del Código penal militar porque dicha ausencia estuvo justificada: su fundamento era real y estaba amparada porel derecho a la salud personal, que forma parte del derecho fundamental a la integridad física, vinculado a la dignidad de la persona.
CUARTO.- Las costas deben declararse de oficio, al administrarsegratuitamente la Justicia Militar, conforme al artículo 10 de laL.O. 4/1.987 de 15 de julio.
En consecuencia,
F A L L A M O S
Se estima el recurso de casación interpuesto por don A.O.R., representado por la procuradora doña María de la Paloma Prieto González, contra la sentencia de 6 de julio de 2005 del TribunalMilitar Territorial Segundo, que lo condenó como autor de un delito de abandono de destino a la pena de tres meses y un día de prisión; sentencia que se casa y anula, dictándose otra conforme a derecho.
Se declaran de oficio las costas del recurso.
Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la ColecciónLegislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. José Luis Calvo Cabello , estando la misma celebrando audiencia pública en el día de la fecha, de lo que como Secretario, certifico.
SEGUNDA SENTENCIA
TRIBUNAL SUPREMO
SALA QUINTA DE LO MILITAR
Excmos. Sres.:
Presidente:
D. Angel Calderón Cerezo
Magistrados:
D. Carlos García Lozano
D. José Luis Calvo Cabello
D. Agustín Corrales Elizondo
D. Angel Juanes Peces
EN NOMBRE DEL REY
La Sala Quinta de lo Militar del Tribunal Supremo, constituida por su Presidente y los Magistrados anteriormente citados, dotada de la potestad jurisdiccional que la Constitución le otorga, ha dictado la siguiente:
S E N T E N C I A
En la Villa de Madrid, a diecinueve de Junio de dos mil seis.
En la causa 22/54/03, procedente del Juzgado Togado Militar núm.22 y seguida ante el Tribunal Militar Territorial Segundo por unsupuesto delito de abandono de destino contra don A.O.R., con D.N.I. núm. XXX, nacido el 15 de marzo de 1976 en Alemania, hijode Antonio y de Rosa, soltero, con instrucción, vecino de Cádiz,sin antecedentes penales . habiendo estado privado preventivamente de libertad desde el 13 de mayo de 2005 hasta elsiguiente día 25, defendido por el letrado don Arturo Derqui-Togores de Benito, habiendo sido parte acusadora el Ministerio Fiscal, los Excmos. Sres. magistrados mencionados se han reunidopara deliberación y votación, bajo la ponencia del Excmo. Sr. D.JOSÉ LUIS CALVO CABELLO.
ANTECEDENTES DE HECHO
Se aceptan lo de la sentencia recurrida.
HECHOS PROBADOS
Se aceptan los de la sentencia recurrida.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Dado que durante el período de tiempo comprendido entre los días 16 y 23 de septiembre de 2003, el recurrente continuaba padeciendo la misma enfermedad por la que había sido dado de baja el día 11 y además había comenzado a sufrir un trastorno depresivo para causar igualmente la baja temporal parael servicio, procede concluir que el recurrente no cometió el delito imputado de abandono de destino porque su ausencia estuvojustificada.
SEGUNDO.- Las costas deben declararse de oficio, al administrarse gratuitamente la Justicia Militar, conforme al artículo 10 de la L.O. 4/1.987 de 15 de julio.
En consecuencia,
F A L L A M O S
Se absuelve a don A.O.R. del delito de abandono de destino del artículo 119 del Código penal militar, de cuya comisión ha sido acusado por el Ministerio Fiscal.
Se declaran de oficio las costas del juicio.
Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la ColecciónLegislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
VOTO PARTICULAR
VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL MAGISTRADO D. ANGEL CALDERÓN CEREZO, PRESIDENTE DE LA SALA, RESPECTO DE LA SENTENCIA DE FECHA19.06.2006 DICTADA EN EL RECURSO DE CASACIÓN 101/02/2006.
Tras la votación del Recurso anuncié la interposición de Voto particular, en respetuosa discrepancia con la decisión mayoritaria de la Sala, que ahora argumento en los siguientes términos.
ANTECEDENTES DE HECHO.
Me atengo a los de la Sentencia de instancia y en particular al relato fáctico probatorio que se acepta en nuestra segunda Sentencia.
FUNDAMENTOS DE DERECHO.
UNICO.- Habiéndose desestimado el motivo basado en la vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia, para el examen del segundo motivo traído por la vía de la infracción de Ley sustantiva que autoriza el art. 849.1º LE. Crim, con referencia a la indebida aplicación del art. 119 del Código Penal Militar, la Sala debió partir inexcusablemente de los hechos que en la Sentencia se declaran probados, sin que entre éstos se contenga la mención de cualquier dato del que pueda extraerse la consecuencia de hallarse justificada la ausencia del acusado durante el periodo de tiempo comprendido entre los días 16 y 22 de septiembre de 2003; justificación que debió acreditar dicho acusado y consignar el Tribunal de instancia en el "factum" sentencial, sin que en mi opinión resulte conforme a la naturaleza del Recurso de Casación, operarfuera de aquella narración histórica razonando nosotros sobre lavaloración ilógica de lo que no declaró probado el órgano "a quo" precisamente por faltar la necesaria pericia médica.
En consecuencia, en el FALLO debió desestimarse también el motivo casacional por infracción de Ley confirmándose íntegramente la Sentencia recurrida.
Madrid, 20 de Junio de 2006.
AL PRESENTE VOTO PARTICULAR SE ADHIERE EL MAGISTRADO D. CARLOS GARCIA LOZANO
Madrid, 20 de Junio de 2006.
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. José Luis Calvo Cabello,estando el mismo celebrando audiencia pública en el día de la fecha, de lo que como Secretario, certifico.
Notas
1 STS de la Sala Vª, de 25 de febrero de 2002.
2 “La Deserción” R.E.D.M., nº 19, Enero-Junio 1965.
3 Libro LXIX, Título XVI, DE RE MILITARI.
4 Como señala ROYO-VILLANOVA PÉREZ, en “Las fugas, con especial atención al problema de las deserciones”. Recogido en la obra dePRADOS MORENO, F., “Psicopatología del desertor en tiempo de paz”. 1988,.pág. 279.
5 Pedro RUBIO TARDÍO, R.E.D.M. nº 19 op. cit., pág 12
6 Fuero Juzgo, libro IX, en el que aparecen supuestos tan típicos (y presumiblemente frecuentes) como:
1º “Si aquellos que son sinescales de la hueste dexan tornar algún omne de la hueste por precio, o fincar en su casa”.
3º “Si los sinescales, que deven ordenar la hueste, dexan la hueste, é se tornan para sus casa, ó si dexan algún omne que no constriñan que vaya a la hueste”.
4º “Si los que deven ordenar la hueste se tornan de la batalla para sus casas, ó si dexan a otros tornar”.
5º “Si los que ordenan la hueste reciben algún precio por dexar algún omne fincar en su casa que non es enfermo”. (Ley de Wamba).
7 Partida II, título XIX, ley III y siguientes.
8 Pedro RUBIO TARDÍO, R.E.D.M. nº 19 op. cit., pág 12.
9 Luis MIGUEZ MACHO, R.E.D.M. nº 64, Julio-Diciembre 1994, “La nueva regulación de los delitos militares de deserción y abandono de destino y residencia”.
10 La diferencia de tratamiento a estos efectos entre el soldadoo marinero y el Oficial tenía sus orígenes ya en las Ordenanzas del siglo XVIII, aunque ello no daba lugar en aquel entonces al nacimiento de tipos delictivos diferenciados, y venía a ser una originalidad de nuestro Derecho penal militar con respecto a la mayor parte de las legislaciones extranjeras.
11 Capitán Auditor Francisco Javier HERNÁNDEZ SUÁREZ-LLANOS, “Estudio Criminológico del Delito de abandono de destino o residencia del militar profesional. Interacción de la Psiquiatría Forense”. R.E.D.M. nº 82, Julio-Diciembre 2003.
12 Como señala el Comandante Auditor José Ignacio GÓMEZ HIDALGO,Juez Togado Militar de Ceuta, en “Delitos militares contra el deber de presencia. En especial el abandono de destino o residencia”, R.E.D.M. nº 84, Julio- Diciembre 2004.
13 Continuando la tradición legislativa de la Real Orden de 5 dediciembre de 1892, cuya vigencia se llegaba a cuestionar el profesor José CEREZO MIR en su Curso de Derecho Penal, “Parte General I”, Edit. Tecnos, 1992, pág. 186.
14 Como ha ido matizando la labor jurisprudencial de la Sala Vª,por todas, la STS de 22 de noviembre de 2006, que señala que “Elactor es (…) conocedor de su deber de presencia y disponibilidadpermanente, deberes éstos que forman parte del núcleo esencial de las obligaciones de cualquier militar (STS de 5.06.06), lo que resulta incompatible con la sustracción al control de la superioridad a lo largo del tiempo señalado. No existió imposibilidad alguna de incorporación a su Unidad de destino y concurren los elementos intelectual y volitivo del dolo genéricoexigibles a la perfección del delito de que se trata (SS. de 20.02 y 3.03.06)”.
15 Señala el Comandante Auditor GÓMEZ HIDALGO, op. cit. que “Encontramos una primera referencia a tal concepto en la Constitución, cuyo artículo 70,1 e) declara que las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de los Diputados y Senadores comprenderán, en todo caso, a los militares profesionales, sin incidir más en el concepto; asimismo efectúan referencias al
militar profesional los artículos 205 y 206 de las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas”.
16 Así, la STS de 20 de febrero de 2006 especifica que “…están presentes los dichos elementos objetivos representados por la condición de militar profesional del sujeto activo, vinculado voluntariamente a las Fuerzas Armadas en virtud del compromiso vigente de incorporación al servicio del Ejército. Asimismo se hallaba el autor en servicio activo pendiente de asignación de destino forzoso que se le fijó reglamentariamente…”.
17 Como ya considera el Comandante Auditor GÓMEZ HIDALGO, op. cit.
18 De otra opinión es el Comandante Auditor GÓMEZ HIDALGO, op. cit., en tanto considera que el personal reservista, una vez incorporado no podría cometer el delito de deserción, aunque sí el de abandono de destino o residencia en atención a su régimen de personal, regulado en la Ley 17/1999.
19 La Orden 43/1993, de 21 de abril, de Régimen del alumnado de los Centros docentes militares de formación, establece también en su artículo 13 que “Los alumnos de los centros docentes militares de formación están obligados por los deberes establecidos en la Constitución, en las Reales Ordenanzas y en el resto del ordenamiento jurídico y sometidos al régimen general de las Fuerzas Armadas, a las leyes penales y disciplinarias militares y a lo dispuesto en el presente Régimen del Alumnado”.
20 Debe tenerse en cuenta a este respecto la reciente Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, en la que, en su artículo 4, dedicado al Personal con legislación específica propia, establece que “Las disposiciones de este Estatuto sólo se aplicarán directamente cuando así lo disponga su legislación específica al siguiente personal: (...) d) Personal militar de las Fuerzas Armadas”.
21 Únicamente la Orden 273/1999, del Ministerio de Defensa, de 3diciembre, de la Presidencia, ha desarrollado, siquiera en parte, esta cuestión, declarando la misma que “La disposición transitoria tercera de la Ley 42/1999, de 25 de noviembre (RCL 1999, 2927), de Régimen del Personal del Cuerpo de la Guardia Civil, faculta al Ministro de Defensa para establecer un calendario progresivo de adaptación cuando las edades de pase a la situación de reserva fijadas en el artículo 86.1 de la citadaLey para el personal de las Escalas Superior de Oficiales, de Oficiales o de Suboficiales, no coincidan con las establecidas en la normativa vigente para el pase a dicha situación”, lo cuallleva a cabo la referida norma.
22 Señala RAFAEL DÍAZ ROCA , en “Derecho Penal General”. Edit. Tecnos, 1996, que la omisión “se caracteriza:
- En cuanto a la voluntad, por presentarse como una abstención.
- En cuanto al resultado, por consistir éste en el mantenimientode un estado de cosas.
- En cuanto a la naturaleza de la norma violada, por ser de índole preceptiva.”
23 Tal y como analiza el Comandante Auditor GÓMEZ HIDALGO, op. cit.
24 Orden 121/2006, de 4 de octubre, por la que se aprueban las normas sobre jornada y horario de trabajo, vacaciones, permisos y licencias de los Militares Profesionales de las Fuerzas Armadas.
25 La STS de 7 de marzo de 2003 reconoce que el delito de abandono de destino o residencia es un delito permanente, de mera actividad, lo cual supone que “la conducta antijurídica se renueva y mantiene hasta tanto no se pone fin a la infracción del bien jurídico que se protege, que es el deber militar de presencia; por lo que el reproche culpabilístico cabe que sea más intenso en función de la mayor antijuridicidad, exteriorizada por la prolongación de aquella ausencia indebida del lugar de destino”.
26 Un ejemplo por el hoy Coronel Auditor Juan Manuel GARCÍA LABAJO, en “Delito de abandono de destino o residencia; delito de deserción militar”, el cual, en Comentarios al Código Penal Militar, coordinados por Ramón BLECUA FRAGA y José Luis RODRÍGUEZ– VILLASANTE, señala que “En nuestra opinión, además, cada uno de los tres días ha de transcurrir completo, de cero a veinticuatro horas, lo que obliga a excluir del cómputo el día inicial del comienzo de la ausencia, es decir que no se cuenta el día en que el culpable “se ausentare de su unidad, destino o lugar de residencia” ni la fecha correspondiente al “momento en que aparece mas conforme a la regla general de nuestro Derecho en materia de computación de plazos: “Siempre que no se establezca otra cosa, en los plazos señalados por días, a contarde uno determinado, quedará éste excluido del cómputo , el cual deberá empezar en el día siguiente” (art. 5.1 del Título Preliminar del Código Civil)”.
27 La STS de 11 de abril de 2005 declara que “Pues bien, a través de pruebas obtenidas legalmente y practicadas con pleno respeto a las garantías y derechos del inculpado, ha quedado debidamente acreditada a través de las faltas a las listas de ordenanza, cuya copia compulsada obra en los folios 11 a 16 de las actuaciones, la no concurrencia a las mismas por parte del Soldado(…)”.
28 A este respecto, y en la línea expuesta, ya el Tribunal Supremo declaró, en Sentencia de 29 de noviembre de 1994, que “…no podemos aceptar el expresado cómputo en el modo antedicho, yaque el art. 119 determina cómo debe hacerse, con lo cual desaparece lo posible virtualidad de art. 5.1 CC, que deja a salvo el que queda establecerse otra cosa, que es precisamente lo que el legislador penal ha plasmado en el repetido art. 119… es decir, que para que la infracción del deber de presencia se produzca habrá de transcurrir u lapso continuado de tiempo superior al de 3 días, contado el mismo “de momento ad momentum”siempre que el instante inicial de aquel sea determinable, como en el caso que nos ocupa, sin lugar a dudas, ya que si ello o fuera posible tendríamos que acudir, por el principio “pro reo”,a otro cómputo que en ningún supuesto se diferiría más allá de las 12 de la noche de la fecha en que tal no presencia fuese conocida”.
29 Distinta opinión al respecto, la expresada por el Coronel Auditor GARCÍA LABAJO, op. cit. “La obligación de encontrarse endisponibilidad permanente para el servicio que sobre el militar pesa, según antes dijimos, hace a nuestro juicio negativa la respuesta que ha de darse al problema que planteamos línea atrás: la de si en determinados supuestos habrían de resultar excluidos los sábados y domingos del cómputo de aquel plazo legal de tres días señalado para el abandono de destino en tiempo de paz.
Si el abandono de destino es precisamente un delito contra el deber de presencia y la propia ley, sin necesidad de autorización de sus Jefes en tiempo de paz, releva al militar durante los sábados y domingos de este deber de permanecer en sudestino. Aunque no de la obligación de permanecer en el mismo lugar de su residencia, pues los desplazamientos exigen autorización o permiso de sus Jefes – parece en principio lógicoafirmar que de aquel cómputo han de excluirse estos días finalesde semana cuando el que, estando franco de servicio, se limita adejar de acudir a su destino o de presentarse en el mismo, sin abandonar al tiempo el punto de su residencia. Desde luego, de
lo que en ningún caso pueden servir es como días iniciales de laausencia para el cómputo del plazo de los tres días, porque la acción - la omisión - del sujeto no es en tal caso antijurídica.
La duda se plantea con respecto a si han de ser o no computados como días intermedios o finales del plazo consumativo. La cuestión no es baladí, pues de ella querido señalar el legislador de la Reforma. Nosotros entendemos que en tal caso nohan de excluirse del cómputo. De la misma manera que en el Derecho Civil el ausente no es simplemente el que falta de su domicilio, sino aquel que de quien no se tiene en él más noticias, de suerte que a la mera falta de presencia viene a añadirse la incertidumbre sobre su existencia, también en el Derecho Penal Militar participa la ausencia de este elemento de inseguridad e incertidumbre, el militar que falta injustificadamente a su deber de presencia en la unidad o destino que le corresponde introduce también la inseguridad y laincertidumbre sobre su situación y su suerte; en definitiva, sobre su efectiva disponibilidad para el servicio, que ya hemos dicho es precisamente el bien jurídico protegido en este delito,por lo que hay que considerar que el mismo sigue siendo objeto de continuado en ininterrumpido ataque durante aquellos días de sábado u domingo cuando de la unidad o destino se falta desde fechas antes”.
30 Por todas, la STS de 21 de diciembre de 2006, en la cual se declara que “Sin embargo no procede computar los días 29 y 30 deoctubre, ya que eran sábado y domingo y la Sala ha considerado en sentencias, entre otras, de 21 de febrero de 2000, 28 de febrero de 2003 y 28 de enero de 2005, que el fin de semana no es computable siempre que el militar ausente no tuviera asignadoservicio alguno, como sucede en el caso del recurrente ya que lasentencia recurrida no declara probado -ni consta en las actuaciones- que lo tuviera. Y también han de ser excluidos del cómputo los días 1 de noviembre por ser festivo y 3 de noviembre, día en que el recurrente se presentó en su Unidad, porque es doctrina de la Sala que, en aplicación del principio favor rei, ha de entenderse -salvo que se declare probado un momentodistinto, lo que no sucede en el caso- que la personación fue realizada antes de que se iniciaran los servicios del día: "Al no obrar en las Diligencias Preparatorias parte de falta a la lista de ordenanza, hemos de entender que en esa mañana ya asistió a dicho acto militar, iniciando la jornada con total normalidad" (sentencia de 18 de enero de 2005)”.
31 J. Felipe HIGUERA GUIMERÁ, en su “Curso de Derecho Penal Militar Español”, “I. Parte General”, Edit. Bosch, 1990, pág. 337, inicia sus consideraciones sobre la antijuridicidad diciendo que“Una conducta es típica es antijurídica cuando se opone a todo el Ordenamiento jurídico, no concurriendo ninguna causa de justificación”.
32 José CEREZO MIR, op. cit, pág. 403, al considerar el delito como acción antijurídica, señala que “Toda acción comprendida enun tipo de lo injusto de los delitos de acción dolosos o culposos será antijurídica si no concurre una causa de justificación. Si al tipo de lo injusto pertenecen todos los elementos que fundamentan lo injusto específico de una figura delictiva no podrán existir acciones típicas jurídicamente neutrales, indiferentes para el Derecho o meramente no prohibidas.”
33 Téngase en cuenta al respecto la STS 31 ENERO 2000, en tanto refiere que “…debiendo recordarse que es parecer de esta Sala, reiteradamente expuesto, entre otras, en las sentencias de 2 de octubre (RJ 1996, 7864) y 26 de noviembre de 1996 (RJ 1996, 8739) y 7 de octubre de 1997 (RJ 1997, 7805), y en la muy reciente de 21 de enero del presente año, que la única causa de justificación de la ausencia, es su acomodación a las normas y preceptos reglamentarios por los que se rige, es decir, por la obtención de la necesaria autorización”.
34 A este respecto, LUZÓN PEÑA, “Aspectos esenciales de la legítima defensa”, Edit. BOSCH, 1978, sobre la distinción hecha por, entre otros, BELING y ZIMMERL, entre causas de justificación y meras causas de exclusión de la antijuridicidad o de lo injusto (que no implicarían la licitud de la conducta típica, sino su condición de meramente no prohibida o su neutralidad jurídica).
35 El Coronel Auditor GARCÍA LABAJO, op. cit., señala que“…toda posible causa de justificación de la conducta ha de existir ya yperdurar durante el transcurso de los plazos consumativos, de donde igualmente se deduce, en nuestra opinión, que estas especiales “circunstancias y motivos” de los que estamos tratando han de llegar al conocimiento del sujeto súbitamente y de improviso; en otras palabras: que no solamente ha de justificarse la existencia de tales causas, sino también su carácter repentino, que no permitió solicitar previamente la preceptiva autorización reglamentaria”
36 STS de 3 de julio de 2006.
37 Así se ha pronunciado el Tribunal Supremo, entre otras, en laSentencia de la Sala Vª de 1 de junio de 2001.
38 La STS de 21 de marzo de 2006 declara a este respecto que “…si bien el legislador ha incluido el adverbio "injustificadamente" en la descripción del delito, no corresponde a la acusación probar -tarea imposible- que no concurre en la ausencia alguna clase de justificación, sino al acusado, que sabe las razones por las que se ausentó -o no se incorporó- y dispone de los medios probatorios para acreditarlas, correspondiendo luego al Tribunal valorar si son suficientemente justificadoras. (En el mismo sentido, la STS de 7 de julio de 2006)”.
39 Sin perjuicio, además, de la necesaria prueba de la concurrencia, en su caso, de las circunstancias eximentes (o modificativas) de la responsabilidad, pues como dice el TribunalSupremo en su Sentencia de 5 de junio de 2006, “Reiteramos nuestra consolidada doctrina sobre la necesaria prueba de los presupuestos fácticos de eximentes y atenuantes de la responsabilidad (Sentencias 04.02.2005; 14.03.2005; 09.05.2005; 24.01.2006 y 11.05.2006, entre las más recientes)”.
40 Vid la STS de 15 de noviembre de 1999.
41 Juan Felipe HIGUERA GUIMERÁ, op.cit. pág. 385, considera que “La culpabilidad es la reprochabilidad personal de la conducta típica y antijurídica. (…) Una conducta es reprochable si se le puede reprochar a su autor el que la llevado a cabo, siendo así que podía haberse abstenido de realizarla”.
42 En la STS de 17 de marzo de 2006 se determina que “La necesidad de acreditar la injustificación de la ausencia forma parte, por tanto, del tipo del injusto al tratarse de la perseguibilidad de una conducta dolosa o intencionada (SS de esta Sala, entre otras muchas, de 5.11.2004 y 4.11.2005 entre las mas recientes). La injustificación de la ausencia hace que deba valorarse si el militar pudo interiorizar y asumir con absoluta nitidez y claridad la posible significación antijurídica de su conducta”.
43 En la STS de 13 de noviembre de 2006 se considera que “… lo razonable es concluir, como hizo el Tribunal juzgador, que aquelactuó dolosamente, esto es, sabiendo que no podía ausentarse (era soldado profesional) y queriendo hacerlo, pues, como tiene declarado esta Sala en su sentencia, entre otras, de 18 de enerode 2005, en el delito de abandono de destino "solo se requiere
que el sujeto sepa que tenía la obligación de presentarse en su Unidad y que voluntariamente se ausentó, cualquiera que fueran las razones de la ausencia, lo que no impide [valorarlas] pero ello dentro ya del ámbito de la antijuridicidad o la culpabilidad, dado que el dolo se configura de forma neutra".
44 Para esta cuestión, vid SSTS de 20 de septiembre de 1993, de 20 de mayo de 2001, de 23 de octubre de 2003 y, más recientemente, STS de 16 de mayo de 2005.
45 La STS de 17 de marzo de 2006 declara que “Las RROO de las Fuerzas Armadas imponen a los militares el deber de cumplir los servicios asignados y el deber de estar disponibles para el servicio y, por consiguiente, presentes en sus Unidades. Esta esla razón de que el legislador penal para tutelar ese deber de presencia haya establecido el tipo del art. 119 CPM que configura como delito doloso el que comete el militar que se ausente “injustificadamente de su Unidad por mas de tres días...””.
46 Como declara el Capitán Auditor Francisco Javier HERNÁNDEZ SUARÉZ – LLANOS, en su “Estudio Criminológico del Delito de abandono de destino o residencia del militar profesional. Interacción de la Psiquiatría Forense”. R.E.D.M. Nº 82, Julio-Diciembre 2003.
47 En “Sentido y alcance de la actual ley penal militar española”, en R.E.D.M. nº 75, pág. 72.
48 Según cita el Capitán Auditor HERNÁNDEZ SUARÉZ – LLANOS, op. cit.
49 El Coronel Auditor GARCÍA LABAJO, op. cit. pág. 1521, precisaque “…el deber de presencia consiste en la disponibilidad para el servicio: esto es, el cumplimiento del deber que a todo militar compete conforme a las Ordenanzas (…) de permanecer en su Unidad, destino, o lugar de residencia sin separarse de ellos, lo que equivale a estar en todo momento bajo el control de las Autoridades militares…”.
50 En cuanto a la permanente disponibilidad para el servicio, vid los artículos 221 de las Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas y 154 de la Ley 17/1999, de 18 de mayo.
51 Entre otras por las sentencias de 28 de mayo de 1996, de 2 y 29 de octubre de 1996, de 21 de enero y de 2 de febrero de 2000.Más recientemente, la STS de 11 de mayo de 2006 declara que “Con
tan escueta alegación la parte recurrente desenfoca cual sea el bien jurídico que la norma protege, que no es la efectiva prestación del servicio exigible a los militares a cuya realización ciertamente se sustrae quien de manera injustificadase ausenta de su destino o no se reintegra al mismo, sino que según nuestra jurisprudencia lo que se sanciona es el incumplimiento del deber de presencia y de disponibilidad permanente del sujeto activo que se coloca, con infracción del marco normativo correspondiente, fuera del control de sus mandos, sin que la situación de baja médica en que transitoriamente puedan encontrarse dichos sujetos les exima delcumplimiento de dicha obligación esencial de disponibilidad y sumisión a control militar que constituye el presupuesto elemental para la observancia de otros deberes, como hemos dichoen Sentencias 14.01.2003; 03.04.2003; 28.04.2003; 04.03.2005; 25.10.2005 y 28.04.2006;...”
52 En la actualidad, la Orden General de la Guardia Civil de 13 de enero de 2003, menos rígida que la Instrucción 169/2001(vid voto particular en STS de 4 de marzo de 2005).
53 Tal y como refiere el Comandante Auditor GÓMEZ HIDALGO, op. cit.
54 La STS de 25 de octubre de 2004, sin embargo, consideró que “No es al jefe de la Unidad a quien corresponde dar la baja por enfermedad”, consideración que no se ha reiterado en la jurisprudencia estudiada.
55 El ámbito de aplicación de la Instrucción 169/2001 se especifica, subjetiva y objetivamente, en el punto segundo de lanorma.
56 Lo cual ha sido expresamente considerado por el Tribunal Supremo, así la STS de 21 de noviembre de 2006 manifiesta que “…como hemos dicho repetidamente (Sentencias de 23 de noviembre de2001, 20 de septiembre de 2002 y 2 de marzo y 28 de junio de 2004), el deber de residencia -obligación que viene impuesta en el artículo 175 de las Reales Ordenanzas- no queda excluido por el hecho de encontrarse el obligado en situación de baja por enfermedad. Esta, por sí misma, no permite a los miembros de lasFuerzas Armadas residir en lugar distinto de su destino, sin quese altere el deber de residencia del militar profesional en la localidad sede de la Unidad, que tiene como finalidad hacer posible su pronta localización y presencia para conocer su situación y poder efectuar el seguimiento de su enfermedad, todavez que es obligado el control por el Mando de la situación de
baja o aptitud para el servicio en cada momento, especialmente la situación médica en la que se encuentra el militar afectado”.
57 La STS de 21 de noviembre de 2006, por su parte, declaraba que “Reconocer al Soldado promovente justificación en su conducta vendría a constituir una extralimitación inasumible delderecho del militar sujeto a un específico régimen de obligaciones a determinar por sí mismo la entidad de las perturbaciones del propio estado de salud y decidir, en consecuencia, de forma unilateral en qué momento se encuentra endisposición de cumplir o incumplir sus obligaciones militares, midiendo el alcance y los resultados de un parte médico, de una baja y su duración o de una enfermedad. Por lo cual, no podemos apreciar una vulneración del derecho a preservar la propia saludde daños o perjuicios, enmarcado dentro del derecho a la integridad personal protegido por los arts. 15 y 43 CE”.
58 A este respecto, la STS de 6 de octubre de 2006 manifiesta que “…tal como se ha analizado en la jurisprudencia de esta Sala(SSTS de 15.10, 25.10 y 19.11 de 2004, así como en las de 2.03, 4.03, 29.04 y 14.10 de 2005) en supuestos en que se ha estudiadola incidencia de la situación de baja médica a efectos de determinar el cumplimiento de sus obligaciones por los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, en relación con los delitos de abandono de destino, de abandono de residencia y,en general, del cumplimiento de obligación de presencia en las unidades. El hecho de que quienes se encuentran de baja médica puedan permanecer en su domicilio durante el periodo correspondiente a su curación o rehabilitación, no excluye la obligación de seguir las indicaciones sanitarias dirigidas no solo a la propia situación médica sino también a la atención a los requerimientos sobre su estado por parte de las autoridades militares.”.
59 Debe considerarse en este punto el criterio sustentado en algunas resoluciones de la Sala Vª, del Tribunal Supremo (SSTS de 5 y 19 de noviembre de 2004, y de 14 de octubre de 2005), conarreglo al cual los supuestos de incumplimiento de la obligaciónde acudir a reconocimiento o control médico generan sólo responsabilidad disciplinaria cuando se acredita que durante el período de ausencia el sujeto padecía la misma enfermedad o lesión que había originado la situación de baja reglamentaria. No obstante, esa doctrina no es uniforme ni reiterada al resultar contradicha por anteriores y subsiguientes decisiones de la misma Sala (por todas, STS 26 de febrero de 2007).
60 De tal modo que, pese a la posibilidad de que por una determinada patología el período de baja previsible fuere superior a quince días, (y en su caso así constare en el dictamen del facultativo que prestare su asistencia), el interesado debería presentarse con esa periodicidad ante los servicios médicos de la Unidad, Centro u Organismo, para revisión de su baja temporal.
61 Estos principios y criterios organizativos y de control han sido asimismo recogidos en el artículo 5. 3º, del Real Decreto 1412/2006, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece el procedimiento para la aplicación de las medidas de protección social para los Militares de Complemento y de Tropa y Marinería, que dispone que "para el seguimiento y control de la evolución de las bajas temporales, se realizarán tantos controles como la Autoridad designada para el seguimiento estime necesarios. En todo caso, como mínimo, se llevarán a cabo con una periodicidad quincenal".
62 Señala el Comandante Auditor GÓMEZ HIDALGO, op. cit.
63 Vid referentes al error las STS de 15 de julio de 2004, STS de 16 de mayo de 2005 y 6 de octubre de 2006.
64 Op. cit.
65 Es reiterada la jurisprudencia sobre la exigencia probatoria de las eximentes y circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, como si de los hechos mismos se tratara (SSTS de 15 de enero de 1999; 18 de septiembre de 2000; 07 de octubre de 2002; 20 de noviembre de 2003; 22 de noviembre de 2004; 04 de febrero de 2005; 09 de mayo de 2005; 04 de julio de 2005 y 24 de enero de 2006, entre otras)
66 Vid STS de 25 de octubre de 2005.
67 Vid art. 21 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RégimenJurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
68 Como aboga ut supra el Comandante Auditor GÓMEZ HIDALGO, pág. 30.
69 Llato sensu entendida esta ausencia, comprensiva de las dos formas de comisión.