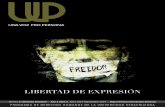Antropología inadi diversidad
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Antropología inadi diversidad
INVESTIGACIONES POR LA DIVERSIDADPublicación de los trabajos distinguidos con el
Premio a la Producción Científica sobre Discriminación en la Argentina
EDICION
INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN,
LA XENOFOBIA Y EL RACISMO (INADI)
MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS
PRESIDENCIA DE LA NACION
INVESTIGACIONES POR LA DIVERSIDAD Publicación de los trabajos distinguidos con elPremio a la Producción Científica sobre Discriminación en la Argentina
Primera edición 3000 ejemplares
EdiciónInstituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) – Ministerio de Justicia,Seguridad y Derechos HumanosMoreno 750 1º Piso – C.P.: C1002ABC – Ciudad Autónoma de Buenos Aires – República ArgentinaTel.: (54 -011) 4340-9400 - Fax: 4339-0800 Int. 71062 - www.inadi.gov.ar – E.mail: [email protected] de Denuncias Tel.: 0800 999 2345 E-mail: [email protected]
Dirección: María José LubertinoArmado y corrección: Greta PenaDiseño: Juarros Comunicación
© 2008 – República Argentina
Investigaciones por la diversidad. - 1a ed. - Ciudad autónoma de Buenos Aires : Instituto Nacional contrala Discriminación, el Racismo y la Xenofobia - INADI, 2008.254 p. ; 16.5 x 21 cm.
La investigación, instrumento fundamental para elaborar políticas públicas contra la discriminación
Este volumen que hoy ponemos a disposición de la ciudadanía, contiene los nueve traba-jos ganadores del Concurso “Premios a la Producción Científica sobre Discriminación”, orga-nizado por el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, duranteel 2007. El objetivo de la convocatoria persiguió, entre otras cosas, establecer un vínculo másestrecho entre las/os inve s t i gadoras/es, científicas/os y/o académicas/os del conjunto delas unive rsidades y centros de estudios del país, y el INADI como institución del Esta d o .
P a rtimos de reconocer que los trabajos desarrollados por el mundo académico, part i c u l a r-mente aquellos que refieren a las cuestiones de la discriminación, resultan instrumentos fun-d a m e n tales a la hora de realizar los diagnósticos y elaborar las políticas públicas que corres-pondan a resolver o mejorar los problemas detectados.
La necesidad que las/os inve s t i gadoras/es tenían de esta convocatoria por parte de las ins-tituciones públicas, se evidenció por el número de trabajos recibidos, su calidad y las proble-máticas tratadas. Los trabajos llegaron desde once provincias del país que, desde diferentese n f o ques y disciplinas, abordaron situaciones de discriminación relativas a migrantes, pueblosoriginarios, afrodescendientes, personas con discapacidad, cuestiones de género, dive rs i d a dsexual, jóvenes, adultas/os mayores, hiv y sida, y las que resultan de las condiciones de pobre-za, entre otras.
La división temático-disciplinaria de los trabajos da igualmente cuenta de una uni-dad y articulación profunda entre las diferentes manifestaciones de la discriminaciónde manera que el racismo, el sexismo y la pobreza aparecen como factores que trans-versalizan todas las problemáticas.
Fue ardua en este sentido, la labor que le cupo al jurado que integraron Daniel Filmus, JuanManuel Abal Medina, María del Carmen Feijoo, Sofía Tiscornia, y la que suscribe, para elegirlos nueve trabajos ganadores entre esta pluralidad de temas y enfoqu e s .
tor variable de la producción. Una problemática similar aborda Sergio Caggiano en “La diversidad de la discriminación.
Formas de poder y regulación social frente a los inmigrantes de países vecinos” a través de une n f o que que busca mostrar como el racismo, el fundamentalismo cultural y la restricción deciudadanía en la Argentina constituyen diferentes mecanismos de regulación social y ejerci-cio de poder que afectan a las/os inmigrantes provenientes de países ve c i n o s .
El análisis de Manuel Jesús Moreira, “Normalidad’ burocrática y Discriminación”, relata elcaso de una mujer de la comunidad Mbya guaraní acusada de la muerte de su hermano ynos remite al modo en que se construye la verdad oficial de una causa judicial mediante lac o n vergencia de discursos y prácticas que, a nombre de un modelo monocultural, niega lasdiferencias étnicas configurando un obstáculo a la integración de las/os miembros de esta scomunidades a los servicios públicos.
Finalmente, “Educación y Diversidad Sexual” de Bruno Bimbi, nos aporta un trabajo docu-m e n tado donde se recopilan y analizan imp o rtantes textos para señalar la necesidad de incor-porar el concepto de dive rsidad sexual y de la no discriminación por orientación sexual y/oidentidad de género a los contenidos de la recientemente aprobada ley de educación sexual.
E s ta colección de artículos nos ofrece una interesante imagen de los múltiples problemasde la discriminación en el país desde el análisis de sus modos de construcción discursiva, susdiferentes manifestaciones prácticas, sus formas naturalizadas y el modo de cristalización dec i e rtos estereotipos. Por ello, resultan instrumentos claves a la hora de elaborar diagnósticosde situaciones de discriminación y de construir sus soluciones.
Pero estos textos, son también una muestra de la profunda capacidad de inve s t i gación exis-tente en nuestro país y del serio compromiso que nuestras/os inve s t i gadoras/es tienen conlos requerimientos de la búsqueda de una sociedad democrática donde rija el mas amplio res-peto por la diferencia.
La inve s t i gación científica sobre discriminación no es neutra, ella expresa sin duda algunaun compromiso con las víctimas cotidianas de las múltiples formas de agr avios, maltratos, vio-lencias y exclusiones que conlleva cada práctica discriminatoria.
“Las Fro n t e ras de lo Natural y las Fro n t e ras de lo Humano” de María Carman, mereció el pri-mer reconocimiento del jurado. Desde un enfoque antropológico apoyado en un interesantet r a b ajo de campo y análisis de discursos periodísticos y oficiales sobre la situación de los/ash a b i tantes del asentamiento de Costanera Sur, la inve s t i gadora muestra como algunos dis-c u rsos sirven de instrumentos para “deshumanizar” a sectores de la población y facilitar suestigmatización y posterior represión.
También refiere a un análisis de la producción de un discurso “deshumanizante”, el trabaj opremiado en segundo luga r, “ P rotesta social y discriminación político-ideológica. Un estudiode casos durante los cortes de ruta en la Argentina” de Matías Artese. Aquí es la sociologíala que permite abordar la problemática de las/os piqueteros/os mediante el relevamiento yel análisis de declaraciones públicas referidas a diferentes momentos de estas manifesta c i o-nes proponiéndose “indagar acerca de las re p resentaciones sociales de los conflictos que con -forman un cuerpo de discriminación y estigmatización política e ideológica.”
De los varios estudios de género, el jurado destacó en tercer término la inve s t i gación pre-s e n tada por Laura Ester Kalinski y Alicia Norma Vila, “Las Mujeres y el gobierno local en laArgentina: estudio cuali-cuantita t i vo sobre las posibilidades de acceso.” Este material se con-figura de análisis de censos, Constituciones provinciales y leyes, sumado a un imp o rta n t enúmero de entrevistas a mujeres con responsabilidades locales, que evidencian las difi c u l ta-des que éstas encuentran en su búsqueda de acceso a los cargos e interpela la calidad denuestra democracia.
A su vez, el trabajo de Carlos Masotta, “Tenés que tener algo para re s p o n d e r l e s … ”, cuart ogalardonado, aborda la problemática de la transmisión del relato oral de la discriminaciónétnica y recurre a casos de testimonios producidos en diferentes proyectos de inve s t i ga c i ó ne t n o gr á fica sobre culturas indígenas del país. En él se pone especial atención al lugar de laagencia de dicho relato, al tiempo que se propone una perspectiva conceptual que lo con-t e mple en la trama conflictiva de los discursos de derechos humanos.
Ana Lía Kornblit y Dan Adazko, merecedoras del quinto premio, en su investigaciónsobre “Discriminación en la Escuela Media” abordan el análisis, basado en un muestreoprobabilístico que abarcó a 4971 alumnas/os de 85 escuelas medias públicas de todoel país, de la índole y la intensidad de los fenómenos de violencia acaecidos en esosámbitos, buscando vincular estas manifestaciones con el grado de estereotipia y discri-minación hacia ciertos grupos sociales.
Las cuatro menciones, por su parte, refieren a la temática de las/os migrantes, la discrimi-nación xenófoba y étnica, y la dive rsidad sexual.
El trabajo de Virginia Martinez Bonora, acerca de migración y racismo, busca acercarse alproceso de categorización negativa de la/el inmigrante limítrofe que, de manera simultánea,la/o excluye como sujeto social mientras la/o incluye al mercado de trabajo, como un fac- D ra. María José Lubertino
Presidenta del INADI
11
Indice de contenido
Introducción
Los adanes
En el ojo de la tormenta
El imperio de lo natural
La concepción de lo humano como amenaza a lo natural
Una villa de avería
¿Una frontera natural?
Epílogo
Bibliografía
LAS FRONTERAS DE LO NAT U RAL Y LAS FRONTERAS DE LO HUMANOSeudónimo: Rey zapallo
Resumen
Este trabajo es una reflexión acerca de las sutiles prácticas discriminatorias, y las com-plejas relaciones que se tejen entre un conjunto de actores a partir de una superposi-ción de intereses sobre un mismo espacio urbano. Me refiero a la disputa en torno delas tierras ocupadas por el asentamiento Costanera Sur, en el ámbito de la ciudad deBuenos Aires. Vecino a los últimos proyectos inmobiliarios de Puerto Madero y especial-mente a la Reserva Ecológica, el asentamiento es acusado, entre otras cuestiones, deafectar el ecosistema y el desarrollo de la vida de los animales que habitan la Reserva.Pese a que lo que está en juego son millonarias inversiones inmobiliarias próximas alasentamiento, en el debate público se consolida, por el contrario, el argumento deldaño ambiental, en tanto resulta de amplio consenso y difícilmente refutable. Misupuesto es que la operación simbólica de deshumanizar a los pobladores del asenta-miento allana el camino para el ejercicio de la violencia pública.
Introducción1
Este artículo es una reflexión acerca de las sutiles prácticas discriminatorias, y lascomplejas relaciones que se tejen entre un conjunto de actores a partir de una super-posición de intereses sobre un mismo espacio urbano. Me refiero a la disputa en tornode las tierras ocupadas por el asentamiento Costanera Sur, en el ámbito de la ciudadde Buenos Aires. Vecino a los últimos proyectos inmobiliarios de Puerto Madero y espe-
13
1- Una primera versión de este artículo fue presentada en agosto de 2005 en las Terceras Jornadas de Investigadores enAntropología Social (Instituto de Ciencias Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires). Agradezcoa Pablo Wright, César Ceriani Cernadas, Silvana Campanini y Florencia Girola por sus comentarios o ayuda bibliográfica. Tambiénquiero agradecer a los vecinos del asentamiento que compartieron momentos conmigo, y que viven momentos difíciles frente a lainminencia del desalojo. Especialmente, mi gratitud a Margarita, Blanca, Julia, Leila, Nancy, Marcial, Rosana, Esther, Inocencio,Pampa, Ludmila, Chile, Rafael y Alfredo. También a María Elia y Carola, abogadas de la Asamblea Permanente de DerechosHumanos, por su generosidad.
14 15
Como narra Ana, ellos se encargaron no solo de construir su techo sino tambiénbuena parte de la infraestructura general: veredas, agua, pozos ciegos, etc.
“Esto figura como agua. Fue rellenado por la gente: a pala, a balde, a carretilla…” José Luis, aprox. 35 años, vecino del asentamiento
El proceso de formación del barrio fue descripto por una vecina como una mutaciónde monte a barrio y de barrio a villa, por la mayor densidad de casas actual5 . Másrecientemente, terrenos o casillas fueron vendidos a nuevos pobladores que llegan deotros barrios o villas de la ciudad, cada vez a precios más elevados. Según los diversoscensos que se han realizado en el asentamiento, existe una importante población deargentinos provenientes del interior del país, así como paraguayos y peruanos.Argentinos o extranjeros, la gente que planea volver a su lugar natal –al menos discur-sivamente– considera que una mayor permanencia en el barrio los beneficiará con unmejor resarcimiento económico, una suerte de reconocimiento siquiera material de supermanencia allí.
En el ojo de la tormenta
En un movimiento vertiginoso, el asentamiento pasó de ser prácticamente descono-cido a tapa de los periódicos nacionales a partir de una serie de notas publicadas, fun-damentalmente, en el diario La Nación a fines de 2004 y comienzos de 2005. El “fuegocruzado” lo inició una nota en la sección editorial del diario mencionado, firmada porun ex funcionario de la Reserva Ecológica. Un mes y medio más tarde, el tema consti-tuye la nota central de la primera página del matutino, que describe el asentamientocomo “…una de las villas más peligrosas de la ciudad6”.
Ahora bien ¿quiénes son los principales actores del debate público que reclaman ladevolución de esos terrenos de la reserva o, menos eufemísticamente, la definitiva yurgente erradicación del asentamiento? Por un lado, el gobierno porteño. Por otro, lapropia Reserva Ecológica y una ONG que exhorta a “sacar a esa gente de ahí, (…) ydevolverle a la reserva tierras que pertenecen a la reserva7”. Por último, la empresaconstructora IRSA, que proyecta desarrollar un emprendimiento inmobiliario de uncosto aproximado de quinientos millones de dólares en los terrenos de la ex ciudadDeportiva de Boca Juniors, linderos al asentamiento. En dichos terrenos, a los que seaccede desde el asentamiento con solo cruzar un riacho, se planea erigir el fastuosobarrio privado de once torres “Santa María del Plata”; pero el “…crecimiento de la villa–señala con ironía una nota periodística– está afectando sus planes8”. Las palabras deun poblador del asentamiento sintetizan con claridad el conflicto:
cialmente a la Reserva Ecológica, el asentamiento es acusado, entre otras cuestiones,de afectar el ecosistema y el desarrollo de la vida de los animales que habitan laReserva. Pese a que lo que está en juego son millonarias inversiones inmobiliarias pró-ximas al asentamiento, en el debate público se consolida, por el contrario, el argumen-to del daño ambiental, en tanto resulta de amplio consenso y difícilmente refutable.
Interesa reconstruir aquí las tomas de posiciones de algunos actores involucrados, asícomo las diversas categorías que se construyen socialmente respecto al asentamientopara favorecer una estrategia de expulsión o bien de permanencia de sus habitantes.Finalmente, he de abordar cómo se deshumaniza a los pobladores del asenta m i e n t opara justificar el ejercicio de la violencia pública.
Los adanes
¿Qué sucede cuando unas dos mil personas se instalar a vivir, en casas construidaspor ellos mismos, a pocos metros de uno de los barrios más exclusivos de una ciudadcapital y, para colmo de males, en terrenos de una reserva ecológica? Existe mucha con-troversia respecto a los orígenes del asentamiento Costanera Sur, también denomina-do villa Rodrigo Bueno3. Se narran diversas leyendas respecto a los “primeros adelan-tados” del asentamiento: que descendieron de un barco ruso; que eran los antiguoshabitantes de los vestuarios del ex balneario municipal; que trabajaban en una empre-sa constructora afincada en el lugar que luego se trasladó, pero ellos quedaron; quefueron recogidos de las plazas –hombres sin techo, solos y borrachos– y traídos allí porel Gobierno de la Ciudad con el propósito de que no “afeen” el espacio público4. La dis-cusión también abarca la época a la cual se remonta este primer asentamiento: si sonquince, veinte, o veinticinco años, lo cual no hace sino redoblar el carácter mítico tantode los habitantes iniciales como del sitio en sí mismo. Lo cierto es que el asentamien-to se fue poblando progresivamente con conocidos y parientes de esos primeros habi-tantes, que les ofrecieron un sitio para armar una casilla.
“(…) Me dijeron unos amigos. Yo estaba pagando un alquiler en San Telmo. (…) Me iba ciruje-ando madera y me construí mi casita, mi cocinita… Había ya veinte personas antiguas (…) Semetían entre los yuyos al principio. Luego fueron rellenando. Yo cuando vine no había luz niagua. Traíamos el agua de la plaza. Nosotros mismos hicimos la instalación. Había ratas ybasura. Tuvimos que limpiar. (…) Los dueños han construido esto con su propio esfuerzo”.Ana, aprox. 30 años, vecina del asentamiento
2- Los nombres de los pobladores fueron deliberadamente cambiados por respeto a las condiciones de anonimato que requirieron algunos entrevistados, y que hicimos extensivas al resto.
3- Las múltiples maneras de nombrar el asentamiento por parte de sus pobladores, funcionarios locales u otros, ameritaría la redacción de otro trabajo. Basta con señalar aquí que, si bien en los medios de comunicación se ha consolidado la expresión “Rodrigo Bueno” para denominarlo, los propios habitantes suelen aclarar que Rodrigo Bueno solo corresponde a la última manzana del mismo, y prefieren otras denominaciones (como villa o barrio) para aludir a “su” lugar.
4- Abonando esta hipótesis, los primeros pobladores cuentan que el Gobierno de la Ciudad colaboró en la construcción de sus casas a través de cuadrillas municipales que aportaban materiales y mano de obra. La paradoja es que el poder local que les proveyó ese espacio –cuando todavía era una zona relegada de la ciudad–, los compele a desalojarlo una vez que esos terrenos cuentan conun plusvalor, tanto por su cercanía a la reserva ecológica como a Puerto Madero.
5- “Yo lo conozco de cuando esto no era barrio, nada, cuando esto era monte y veníamos a pescar, digamos que esto era tipobosque. (…) Cuando yo vine a vivir acá era un barriecito, un barrio, eran veintisiete casitas. Yo me ilusioné que iba a quedar así.(…) ¡Ahora ya es una villa! (…) Porque ahora es un amontonamiento de gente” (Celeste, aprox 50 años, vecina del asentamiento)
“Llegué hace 10 años. Era la primera peruana y había un primer paraguayo. Eramos los adanes”.Ana, aprox. 30 años, vecina del asentamiento 2
“Para mucha gente de la ciudad era la barbarie, la montoneragaucha que había llegado a las puertas de la Capital”. Bernardo Verbitsky: Villa Miseria también es América
16 17
dos– se sintetiza en esta expresión: “Conéctese con una vida más pura”.Se trata de un espacio resignificado como paradigma de lo natural, aunque surgido desde
los escombros acumulados de las muy cuestionadas expropiaciones y demoliciones masivasde vivienda para la construcción de la “ciudad-autopista” soñada por los milita r e s10.
El espacio de lo natural también es objeto de una construcción cultural en el caso delas torres-country11 de Puerto Madero, que recurren al “valor agregado” de su cercaníaa la reserva para promocionar sus proyectos:
“Abrir una ventana y ver el río. Caminar hacia nuevos horizontes. (…) Puerto Madero encuentrasu reposo en una reserva ecológica de 350 hectáreas, donde habitan la flora y la fauna carac-terística de la ribera rioplatense. (…) Bienvenido a Le Parc Puerto Madero. (…) Un nuevo estilode vida lo espera. Adelántese”.
La expresión ya dice todo respecto a quienes quedan afuera, en tanto “…los únicosdotados de un ‘estilo de vida’ serían las clases dominantes” (Grignon y Passeron, 1991:119). La materialidad del asentamiento desarma la utopía de un Puerto Madero infran-queable, al que solo se accedería –como garantía de seguridad– por los cuatro puen-tes que lo unen a Buenos Aires. El asentamiento ya está allí y obstaculiza el sueño deacondicionar para las clases dominantes “…un reino separado” (Ibíd., 113).
Tanto en el caso de Puerto Madero como en el de la Reserva, estos discursos quecaen por su propio peso –la naturaleza como un don, o cierta reconstrucción espontá-nea de la Buenos Aires original– obliteran el hecho de que esa naturaleza no habla porsí misma, sino que son otros quienes se expresan a través de ella.
La concepción de lo humano como amenaza a lo natural
¿Sería lícito decir que estamos frente al mundo puro de la naturaleza, en parte inte-rrumpido por la presencia de una cultura humana? Ciertamente no. En todo caso, lareserva sí puede funcionar como asidero de proyectos culturales o patrimoniales, comola iniciativa para declarar Patrimonio de la Humanidad a la franja costera de BuenosAires dentro de la categoría “paisaje cultural”, contemplada por la UNESCO. Lo intere-sante es que, dentro de las debilidades que admite el proyecto, se mencionan “las villasy asentamientos precarios que deberán estar incluidos en las políticas públicas12”. Entrelas debilidades del proyecto no figura, en cambio, un problema de envergadura comola contaminación del Río de la Plata.
Ahora bien ¿por qué los habitantes del borde sur de la reserva no podrían ser mere-cedores siquiera de un mínimo de ese plusvalor cultural? Como ya mencioné, el asen-
“Antes estábamos olvidados y ahora estamos en el ojo de la tormenta. Por un lado la reserva ypor el otro IRSA. Se nos vino todo encima. Cuando nos dimos cuenta, esto era una villa enmedio de Puerto Madero….”Juan, aprox. 35 años, vecino del asentamiento
Estas voces disímiles, que en muchos aspectos expresan argumentos mutuamenteexcluyentes, tienen una presencia desigual en el debate público. En el marco de estetrabajo me interesa comentar, en particular, el predominio de un discurso ambiental afavor de la expulsión del asentamiento. Mi supuesto es que la operación simbólica dedeshumanizar a los pobladores del asentamiento allana el camino para el ejercicio dela violencia pública. Para ello he de reconstruir brevemente, en los próximos apartados,la historia de la Reserva y las enérgicas posturas que asumen algunos de sus defenso-res en contra del “asentamiento mugriento e infectado9” que usurpó parte de sus terre-nos en el borde sur.
El imperio de lo natural
Si de historias se trata, la Reserva Ecológica también tiene la suya, y no menos curio-sa que la del asentamiento. En la década del veinte funcionaba el Balneario Municipal,sobre tierras ganadas al Río de la Plata y frente a la entrada de lo que hoy es laReserva. En la década del cincuenta, este balneario cesa de funcionar debido a la con-taminación del río. En 1978, en plena dictadura militar, se decide “ganar” tierras fren-te al antiguo balneario para la construcción de un centro administrativo de la ciudad.Para tal fin, se construyen terraplenes perimetrales con escombros provenientes del tra-zado de las nuevas autopistas urbanas. Estos trabajos de relleno y descarga de escom-bros continuaron en forma discontinua hasta 1984, época en la que se abandona defi-nitivamente el proyecto.
A partir de entonces comienzan a desarrollarse, en forma espontánea, distintas comu-nidades vegetales, que a su vez favorecieron el establecimiento de especies animales.El sitio, refugio inicial de ornitólogos y naturalistas, fue convocando cada vez mayorpúblico, y finalmente en 1986 se le brinda protección al área al declarársela ParqueNatural y Zona de Reserva Ecológica, dependiente del Gobierno de la Ciudad. En laactualidad, sus trescientas cincuenta hectáreas de lagunas y pastizales son visitadaspor vecinos de la ciudad y turistas, especialmente los fines de semana. El slogan de lareserva –casi idéntico al que utilizan, curiosamente, las publicidades de barrios cerra-
“…no podés tenerlos ahí, en una zona tan estratégica”Entrevista con ex funcionario de la Reserva Ecológica
“La Reserva Ecológica Costanera Sur es reconocida por la cantidad yvariedad de aves que lo pueblan. Sin embargo hay otros habitantes, menos visibles…”Folleto “Anfibios y Reptiles” de la Reserva Ecológica
6 -“Una villa en plena reserva”. ”. Diario La Nación, 18/1/2005, pág. 1.
7 -Declaraciones de Irene Verbitsky, de la Asociación Amigos de la Reserva. En: “Fuerte controversia por una villa que usurpa tierras de la Reserva Ecológica”. Diario La Nación, 18/1/2005, pág. 11.
8 -“Una villa en plena reserva”. ”. Diario La Nación, 18/1/2005, pág. 1.
9- Declaraciones de Irene Verbitsky, de la Asociación Amigos de la Reserva. En: “Fuerte controversia por una villa que usurpa tierras de la Reserva Ecológica”. Diario La Nación, 18/1/2005, pág. 11.
10- Respecto a las expropiaciones para las construcciones de autopistas urbanas durante la dictadura militar, remito al lector al ya clásico trabajo de Oszlak (1991: 199-238).
11- La expresión refiere al fenómeno de los countries en la ciudad: edificios perimetrados, con vigilancia las 24 horas y espacios comunes para el descanso y la actividad física.
12- “Buenos Aires y un proyecto ambicioso”. Diario La Nación, 23/12/2004, pág. 30.
18 19
“vecinos decentes” de la ciudad. No obstante, en el debate público solo trasciende la preocupación por la salud y el
bienestar de un grupo de personas: los habitantes del asentamiento. Ellos no deberíanvivir “…en esas condiciones, en tierras contaminadas18”, ni bañarse en aguas servidas.
¿Se está resguardando, efectivamente, su calidad de vida, o bien la de las clasesmedias y altas con quienes esos “intrusos” comparten espacios públicos19 y donde ope-ran, por lo tanto, intereses contrapuestos? No se vislumbra tanta preocupación por lascondiciones de salud de los habitantes de otros barrios de la ciudad por fuera del cir-cuito de consumo de las clases acomodadas, como Lugano, villa Soldati o Mataderos.
Por otra parte, el hecho de no reconocerles casi ninguna otra humanidad que la desaciar su hambre con animales enfermos20 ¿no estaría implicando inscribir nuevamen-te, como pregonaba un siglo atrás el evolucionismo, a ciertas producciones de actoresy grupos específicos como no pertenecientes a una verdadera civilización? En tanto selo considera un grupo arcaico, fuera del tiempo o mejor, anclados en un pasado demera supervivencia material21, existe una imposibilidad de pensarlos como co-ciudada-nos pues, en última instancia, es como si no estuvieran realmente allí. Tratados comoresiduos extemporáneos de un estado de naturaleza, lo que en rigor se les deniega essu condición humana.
“[a propósito de diversas posturas a favor de la reserva y en contra del asentamiento] ¡Los ani-males tienen más derechos que los seres humanos! (se ríe) Pienso que a los seres humanos tie-nen que darles prioridad, porque son seres humanos que necesitan.”Ana, aprox. 30 años, vecina del asentamiento
En ciertas exaltaciones de la naturaleza opera, desde esta percepción, una degrada-ción de lo humano: los animales autóctonos de la reserva sería más afines al espírituconsagrado por los defensores de lo natural.
Si la cultura siempre se define por oposición a otra cosa (Kuper, 2001: 33), lo mismopodemos alegar respecto a la naturaleza. El argumento de la expulsión se asienta prin-cipalmente sobre el peligro de contaminación –y no sobre el proyecto inmobiliario22–por el unánime consenso que la preservación ecológica es capaz de obtener23.
Ya comentamos al menos dos aspectos –en apariencia altruistas– de esta concepcióncontaminante. Un tercer aspecto involucrado es la visible amenaza que supone la pre-sencia del asentamiento para la reserva, descripto como un “desmadre” asimilable a
tamiento se encuentra entre la reserva y la ex ciudad deportiva de Boca Juniors, dondela empresa IRSA planea erigir un barrio privado de varias hectáreas. También seencuentra próxima al barrio Puerto Madero, que se extiende hacia todo recoveco sus-ceptible de ser capitalizado como renta inmobiliaria13. Su extrema cercanía física aestos proyectos exclusivos, no obstante, de ningún modo logra ser traducida como pro-ximidad social o moral14 . Por el contrario, el asentamiento es imaginado por sus detrac-tores como un intersticio, una grieta en las “narices” de un mundo ultramoderno yveloz15, cuyos (¿nobles?) salvajes ni siquiera podrían autonomizarse de una relación pri-maria con la naturaleza:
“Una nueva amenaza se cierne sobre la Reserva Ecológica Costanera Sur. (…) Son pocos los quesaben que en una de las áreas de mayor biodiversidad, como lo es el borde del canal y el cei-bal allí asentado, más de mil quinientas personas se apiñan desde hace años junto a un canalcontaminado, donde obtienen bogas enfermas y coipos protegidos como alimento. Suurbanización cortaría la libre circulación de especies entre el canal con el resto de laReserva, afectando el ecosistema y el desarrollo de la vida de los animales”.“Otra amenaza para la Reserva Ecológica”. Nota editorial firmada por el ex director general dela Reserva Ecológica Costanera Sur. Diario La Nación, 2/12/2004 (El resaltado es mío).
Los actores que impulsan la erradicación de las personas asentadas sobre el “peque-ño basural16” acuden a un discurso impregnado de simplicidad, de la transparencia delsentido común, apoderándose del lenguaje inequívoco de la naturaleza (Bourdieu,1985: 93-97). Dicha estrategia de la neutralidad se construye desde un lugar presun-tamente objetivo: ni a la izquierda ni a la derecha, solo esgrimiendo derechos consa-grados por la Constitución. En síntesis: pura moderación.
Por otra parte, esta mala conciencia que se les atribuye a los pobladores del asenta-miento por comer animales enfermos o protegidos implica un dilema moral: la manchaque generan es considerada indeleble, en tanto se los juzga ontológicamente conta m i n a d o s:
“Una persona contaminadora siempre está equivocada. Ha (…) atravesado sencillamente algu-na línea que no debe cruzarse y este desplazamiento provoca el peligro para alguien. La trans-misión de la contaminación (…) es una capacidad que los hombres comparten con los anima-les (…)” (Douglas, 1991 [1966]: 131).
En efecto, los habitantes del asentamiento son percibidos como peligrosos para elecosistema: incapaces de sustraerse de sus instintos17, ellos estarían impidiendo el “librealbedrío” animal y vegetal. Bajo la aparente ecuanimidad de esta argumentación sepodría aventurar que, metonímicamente, esos sectores populares resultan una presen-cia perturbadora no solo para el reino animal y vegetal, sino también para los propios
13- En la actualidad, al menos una decena de proyectos de lujosas torres de departamentos perimetradas están en marcha solo en Puerto Madero, apuntando al target de mayor poder adquisitivo: ABC1.
14- En tanto las distancias espaciales afirman distancias sociales, sorprende encontrar estos lugares que concentran propiedades positivas y negativas tan próximos uno al otro. Como afirma Bourdieu (1999: 121-122), los poseedores de mayor capital poseen la capacidad de dominar el espacio, adueñándose de los bienes que se distribuyen en él, y manteniendo a distancia, física y simbólica, a las personas y cosas indeseables.
15- Al respecto, confrontar la concepción de Donzelot (2004) respecto al advenimiento de una ciudad en tres velocidades.
16- “Desalojo en Puerto Madero”. ANRED, 14/3/2005.
17 - “Rousseau y Kant definieron la humanidad por la libertad, o sea, por la facultad de sustraerse de las determinaciones instintivas. El humanismo moderno se basa exactamente en esa idea para definir nuestros deberes con los animales” (Descola, 1998: 32-33).
18 - Declaraciones de Irene Verbitsky, de la Asociación Amigos de la Reserva. En: “Fuerte controversia por una villa que usurpa tierras de la Reserva Ecológica”. Diario La Nación, 18/1/2005, pág. 11.
19- H a b i tantes del asentamiento y vecinos de la ciudad utilizan el flamante y multipremiado Parque Micaela Bastidas, así como la Reserva. A raíz de esa convivencia forzosa, un ex funcionario de la Reserva acudió en una oportunidad al asentamiento para pedirle a los travestis qua habitaban allí que “al menos se vistan los fines de semana”, cuando iban a ofrecer sus servicios sexuales al predio de la reserva.
20- En una entrevista con el delegado más importante del asentamiento, me sorprendió que su primer comentario apuntó a relatarme a mí, un interlocutor extraño, que ellos allí dentro formaban “lazos de cultura”. Este enunciado se construyó, como diría Bajtin (1982), como respuesta a un conjunto de enunciados previos emitidos sobre el mismo tema.
21- Como señala Fabian (1983: XI), resulta más tolerable colocar a los “otros” en un tiempo casi inaccesible. Esta dilación temporal es identificada por el autor como una negación de la coetaneidad (Mignolo, 1995: 107).
20 21
cuerpos de desaparecidos de la última dictadura militar.
“J: [a apropósito de una nota aparecida en la revista Noticias donde defensores del medioambiente protestan por el asentamiento] ¡Que no nos pongan a nosotros de enemigos, en con-tra de la clase media, porque nosotros la cuidamos [a la reserva]! ¡Que no nos ponga que esta-mos usurpando estas tierras! (…) JL: Las Madres de Plaza de Mayo reclaman que acá están sus muertos. Había pibes que encon-traban esqueletos ahí… [señalando la reserva]” Juan y José Luis, vecinos del asentamiento
Desde este punto de vista, no serían ellos los responsables de la “contaminación”–material o simbólica– de la reserva, sino que el mismo gesto fundacional de ese espa-cio, con su ominoso secreto a cuestas, alcanzaría para vulnerar su aura benévola.
¿Una frontera natural?
Si parte del anhelo de los defensores de la reserva se sustenta en la multiplicación delas especies naturales, el ideal respecto al asentamiento sería reducirlo hasta su extin-ción, al menos física, de ese espacio urbano28.
“Por suerte queda del otro lado del Riachuelo…¡por suerte! Es todo usurpado, a nosotros no nosjoden. Y además hay una reja que separa, por suerte. Nosotros no tenemos nada que ver. Sontodos extranjeros. Acá por suerte ni vienen. Acá además estamos seguros. Hay Prefectura,Policía, hasta viene el Ejército a entrenar acá (se ríe) Los hijos de puta [del asentamiento] ahorame enteré que [para vender sus casas a otros] piden tres mil dólares el metro cuadrado. Quéladrones”. Guía de la reserva
“Les metimos un alambre olímpico. Acotamos la posibilidad de crecer de la villa (…) Es una rela-ción muy conflictiva. La orden de Jefe de Gobierno fue no meterse. (...) Están apañando la ile-galidad que es gravísimo; les dan derechos que no tienen”.Ex funcionario de la reserva
Amén del alambrado olímpico, la reja con candado cerca el asentamiento hacia eleste e impide el acceso de sus habitantes al río.
“Cuando existía íbamos al río. Nos bañábamos. Hicimos un hueco por allá y nos metíamos (…)
otros focos contaminantes: las baterías abandonadas en el río, el galpón de residuostóxicos, el depósito de autos abandonados… La suma de estos elementos constituye un“conjunto infecto y desagradable, no apto para la vida humana”, y convierten la reser-va en “tierra de nadie24”. Así descriptas, las personas implícitamente incluidas en estascatastróficas postales del asentamiento parecieran no solo carecer de humanidad, sinoincluso de un aliento de vida, un estatus orgánico. El desorden del cual ellos formarí-an parte permite sancionar, además, los límites entre lo puro y lo impuro.
Una villa de aver ía
avería (del árabe al- ‘awariyya, las mercaderías estropeada)s. 1. Daño que padece las mercaderías estropeadas. (…) 4. Daño que impide el funcionamiento de un aparato, instalación, vehículo, etc.de avería: (argentinismo) de cuidado, peligroso.Diccionario de la Real Academia Española, 1984, Tomo I.
En el apartado anterior vimos de qué modo la supuesta “cultura mínima” de los habi-tantes del asentamiento sólo estaría orientada, según ciertos imaginarios sociales, aresolver sus necesidades biológicas. Las prácticas que les son admitidas en el debatepúblico se vinculan con su reproducción material o, como veremos a continuación, conla no menos activa delincuencia. Un funcionario de gobierno, que pidió la reserva desu nombre, declaró ante un diario nacional: “…sucede que es una villa de avería, muypesada, donde la policía no entra25”.
La policía, sin embargo, no solo cuenta con un destacamento en la entrada del asen-tamiento –donde cobra coimas a sus habitantes para permitir el ingreso de autos,camiones o mercadería–, sino que incluso varios policías de la ciudad habitan allí. Elrumor de la extrema peligrosidad del asentamiento resulta, no obstante, funcional alideal de preservar la ciudad para quienes pueden afrontar el gasto de vivir en ella.
Por otra parte, múltiples fuentes coinciden en señalar que la mayoría de la poblacióntrabaja regularmente y no se registran, prácticamente, delitos26. No obstante, como iro-nizan Grignon y Passeron (1991: 113), las prácticas de los sectores populares tienden aser imaginadas de una alteridad radical que conduce a considerarlas como no-culturas,o bien como “culturas- naturalezas27”. Frente al peso abrumador de estas acusaciones,los habitantes del asentamiento se encargan de señalar los supuestos orígenes nonsanctos de la reserva denunciando que allí estarían enterrados, en fosas comunes, los
“Los terrenos de relleno en la zona del antiguo balneario de laCostanera Sur fueron colonizados en forma natural y espontáneapor numerosas especies…” Folleto “Vegetales” de la Reserva Ecológica
22-Es preciso señalar que el proyecto inmobiliario de IRSA es resistido desde organismos no gubernamentales por ser considerado un proyecto de alto impacto ambiental, con lo cual la expulsión del asentamiento difícilmente podría sustentarse desde allí. Los vecinos, de todos modos, aluden a las consecuencias que el megaproyecto inmobiliario tendría sobre el futuro del asentamiento: “(…) Durante veinte años no hicieron nada ¿y ahora les preocupa porque hay un proyecto inmobiliario al lado? No tiene sentido” (Juan, vecino del asentamiento).
23-En un trabajo previo (Carman, 2006: 221-237) abordé casos de desalojos ambientales, asistenciales o humanitarios, donde las personas son trasladadas por su propio bien, por su propia seguridad, o para defender el espacio público.
24-El entrecomillado pertenece a citas textuales tanto de entrevistas como de proyectos de resolución de funcionarios y ex fun-cionarios de la legislatura porteña y la Reserva Ecológica, involucrados con esta problemática.
25-“Fuerte controversia por una villa que usurpa tierras de la reserva Ecológica”. Diario La Nación, 18/1/2005, pág. 11 (El resaltado es mío).
26-Me refiero a los diversos censos realizados, las referencias de la comisaría de la jurisdicción, los empleados de diversas ONG con sede en el asentamiento, y los propios vecinos.
27- Franquear la barrera que separa a las clases medias de las clases populares implica metafóricamente, para Grignon y Passeron (1991: 98), salirse de la esfera de la cultura para perderse en la naturaleza. En las conclusiones del trabajo retomaré la problemática de la distinción entre naturaleza y cultura.
28- Una breve digresión histórica tal vez sirva para echar luz sobre esta primacía de la propiedad por sobre otros derechos. Para Joseph Townsend (1739-1816), los hombres no son como bestias, como sostenía Hobbes (1994) [1651], sino que son efectivamente bestias, y precisamente por esa razón sólo se requiere un mínimo de gobierno. Desde su punto de vista novedoso–basado en el célebre paradigma de las cabras y los perros–, una sociedad libre podía considerarse integrada por dos razas: la de los propietarios y la de los trabajadores. El número de estos últimos estaba limitado por la cantidad de alimentos; y mientras que la propiedad estuviese segura, el hambre los impulsaría a trabajar. Con un énfasis que evoca la línea editorial del diario nacional mencionado, Townsend arguye que el hombre debe ser castigado cuando invada la propiedad de su vecino. La fuga hacia el naturalismo de Townsend sostiene como principal argumento, pues, el resguardo de la propiedad privada.
22 23
“Supuestamente hacen un terraplén para deporte. Supuestamente es Nación. La gente dice quelos quieren tapar. Yo tengo miedo que sea tierra contaminada… ya bastante contaminado estáel barrio como para que les agreguen otro factor más”. Andrea, empleada de la Fundación Crisanto
“Empieza a meter camionadas y nos hicieron un muro de punta a punta. Vienen turistas, detodos lados, y entonce’ hicieron un muro y escondieron la pobreza. Le pusimos el muro de Berlín.Seguimos siendo N.N. Ellos [refiriéndose al Estado] tienen los medios, nosotros no tenemosacceso”.Juan, aprox. 35 años, vecino del asentamiento
El último testimonio articula la problemática del terraplén con las políticas estatalesque los mantienen, al igual que el muro, ocultos. Si bien excede los propósitos de estetrabajo, al menos es necesario señalar que la merma de humanidad de los habitantesdel asentamiento también se expresa prácticamente en su ausencia de derechos en lavida cotidiana.
“Los compañeros la discriminaban [a su hija en la escuela de San Telmo] porque decía: ‘vivo enuna villa, un asentamiento, como lo quieras llamar’, y ya no se sentía cómoda. Cuando hizoamigos, eran chicos de acá. (…) Acá no puedo recibir correspondencia por ejemplo. El Correo noentra. No quieren poner nada porque la cosa está así, porque nos tenemos que ir”.Celeste, aprox. 50 años, vecina del asentamiento
“[Me relata la discusión con una asistente social que le sugería que, para acceder a un plansocial, obtenga un domicilio prestado en San Telmo] ¿Por qué voy a hacer en una casa ajenami domicilio si ese no es mi hogar? (…) Donde uno vive tenés que tener tu domicilio. A mí megusta cumplir con la ley”.Marta, aprox. 40 años, vecina del asentamiento
“La falta de atención médica es otro problema que sufren los habitantes de la villa RodrigoBueno. Las ambulancias de los hospitales del área se niegan a entrar sin una escolta policial”.“Prometen erradicar la villa de la reserva”. Diario La Nación, 19/1/2005, pág. 16.
“En la salita no los atienden porque es del otro lado de [la avenida] España y no tienen asig-nadas esas cuadras. Van a las 4 de la mañana para tener turno a las 7. (…) Todo esto en unaciudad con superávit (…) Es un vacío legal (…) Ese vacío los chupa. El Gobierno trabaja muybien con el concepto de usurpación y los ha convencido”.María Elia, abogada de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
Del mismo modo en que el espacio donde viven –al ser tierra ganada al río–, no tieneuna existencia legal definida, ellos tampoco tendrían, en muchos de los ámbitos de suvida cotidiana, una existencia real. Hay una suerte de metonimia, pues, entre el esta-tus de la tierra y su estatus como seres humanos y ciudadanos: ambos son ontológica-mente liminales.
“En el catastro estamos sobre agua: no lo encontrás. Para el Gobierno somos N.N.”Juan, aprox. 35 años, vecino del asentamiento
Los pobladores del asentamiento combinan diferentes modos de pertenecer a eselugar donde viven. Haciendo un gran esfuerzo debido a la distancia y la escasez decolectivos, envían a sus hijos a la escuela en San Telmo o La Boca, procuran ser aten-didos en el hospital y la salita, o tramitan el Documento Nacional de Identidad con
Ibamos todo el barrio con nuestras gaseosas, nuestros chicos. Nos divertíamos. El río era cuan-do no nos querían botar, cuando estaba todo bien. Cuando empezaron a hacer los edificios sepuso todo mosca. No nos dejaban entrar”. Rosalía, aprox. 25 años, vecina del asentamiento
No obstante, el asentamiento continuó creciendo, especialmente durante aquellosmeses donde el desalojo parecía inminente.
“Esa tierra todo han llenado para que no avance la gente. A la noche alguno arma la casa. Lagente recorre con carrito, junta madera y amanece y ya está la casita”.Marta, aprox. 40 años, vecina del asentamiento
En cierto modo, el asentamiento Costanera Sur es una suerte de barrio cerrado pordefecto, ya que progresivamente se le han ido cercenando sus conexiones con la reser-va, el Río de la Plata, y los terrenos aledaños29. A esto se suma la presencia de laPrefectura a la entrada de la villa, y el puesto policial de la comisaría en pleno barrio.
“Esto es terreno zona verde, decía mi marido. (…) Te revisan porque es privado allá, es reservatodavía. (…) Yo parece que estoy en un lugar privado, porque no tiene salida. Estoy más tran-quila”.Marta, aprox. 40 años, vecina del asentamiento
Esos límites funcionan, también, como fronteras morales: veamos a continuación elcaso del terraplén que se está construyendo, aparentemente, como una futura ciclovíade la Reserva.
El muro de Berlín
Como argumento de expulsión, públicamente se discute la presunta inundabilidaddel asentamiento. La paradoja es que el poder local levanta actualmente un terraplénde varios metros de altura justo enfrente de donde se alzan las casas. Los vecinos delasentamiento temen que esa montaña de tierra se derrumbe, que lastime a sus hijos oinunde, en efecto, el lugar.
“A: [el terraplén] lo han hecho a propósito para fastidiarnos. El Gobierno quiere sacarnos de acápor cualquier mentira: que es sitio inundable, que es la villa más peligrosa de Buenos Aires. J: (…) ¡si podían nos rellenaban a nosotros mismos!”Ana y Josefina, vecinas del asentamiento
“Los que están viviendo en semejante torres y ven acá deben tener l ayugular así. Subís al séptimo piso nomá y ves todo [el asentamiento]”Celeste, aprox. 50 años, vecina del asentamiento
Polanyi (2003 [1957]: 165-170) sostiene que los economistas renunciaron pronto a los fundamentos humanistas de Adam Smithe incorporaron los de Townsend, publicados en Dissertation on the Poor Laws (1786), pocos años después de La riqueza de lasNaciones (1780). La naturaleza biológica del hombre aparecía aquí como el fundamento dado de la sociedad. Townsend, en efec-to, introdujo un nuevo concepto de la ley en los asuntos humanos: el de las leyes de la naturaleza, que correspondían muy bien,como sostiene Polanyi, a la sociedad que estaba surgiendo.
29-La excepción la constituye la entrada por la manzana uno, por el pasillo o calle, donde todavía pueden ingresarse las mer-caderías non sanctas o evitar el “peaje” policial.
domicilio allí para acceder a planes sociales. Por su parte, el poder local provee parcialmente servicios asistenciales y educativos, y
al mismo tiempo, como veremos en el epílogo, comienza a expulsarlos sin garantizaruna contrapartida habitacional para estas personas que trabajan en la ciudad y con-tribuyen a su pulso diario y dinamismo30. Como decía Ratier (1985: 9) en su ya clásicoVilleros y villa miseria:
Aunque la clase media no lo sepa, la villa miseria ya está imbricada para siempre en su vidadiaria. Llega hasta las casas de departamentos desde su propio nacimiento en el albañil boli-viano que las levanta, en la mujer que cumple tareas de servicio doméstico por horas. Está enlos brazos fornidos de los portuarios, en los cuchillos de los matarifes de los frigoríficos, en lasfábricas, en la mujer que vende ajos y limones en la feria. La villa construye y mantiene la ciu-dad que la generó y la margina.
Pese a la ubicua presencia de estos anónimos trabajadores en el día a día urbano, elreconocimiento social entre las clases sociales siempre resulta unilateral y desigual31.
Epílogo
“Son impuras aquellas especies que son miembros imperfectos de su género, o cuyo mismo género disturba el esquema general del mundo”. Mary Douglas: Pureza y peligro
Cuando un actor social actúa tal como lo que se espera socialmente de él, difícilmen-te deba ofrecer explicaciones al respecto. Por el contrario, cuando ese actor actúa ines-peradamente, le son requeridos los motivos de su conducta. Lo mismo es válido respec-to a los usos del espacio urbano: en el caso de este asentamiento, no hay argumentode carencia o exclusión que justifique el sacrílego hecho de usurpar tierras a escasosmetros del centro de poder económico y político del país3 2.
La súbita fama del asentamiento Costanera Sur no se debe, pues, al posible déficitde este asentamiento per se (otros lo superan con holgura en términos de hacinamien-to o pobreza), sino por el apremio de objetar su cercanía a la Reserva y a PuertoMadero. Sabemos que el negocio inmobiliario empuja al desplazamiento de los pobresen las áreas bajo renovación. ¿Es su población, entonces, peligrosa, o lo que resulta peli-groso es su roce con una de las zonas más ricas de la ciudad?
Como ya vimos, la reserva se vuelve un lugar cotizado no solo por los vecinos de laciudad, los nuevos habitués del exclusivo Puerto Madero y los turistas, sino que tam-bién comienza a ser invocado en las publicidades de los megaproyectos inmobiliarios
24 25
de Puerto Madero que pretenden reposicionar a Buenos Aires dentro del “mapa” glo-bal de las ciudades sofisticadas y consagradas por su valor agregado. En tal contexto,la cercanía espacial del asentamiento no conlleva, automáticamente, cercanía tempo-ral ni moral. Antes bien, se trata de preservar la ciudad –y fundamentalmente, susbarrios privilegiados– para los verdaderos contemporáneos.
Si la Reserva se asocia a una colonización natural, cargada de belleza y motivo deorgullo de la ciudad, el asentamiento es considerado, desde las visiones prevalecientes,un “insólito poblado33”, cuyos habitantes –de una naturaleza no redimible– usur-pan, roban, u ofrecen sus servicios sexuales semidesnudos. Ellos deberían, pues, “extin-guirse”; si no materialmente, al menos merced a un traslado. Las tierras recuperadaspermitirían la deseada multiplicación ad infinitum de la flora y fauna autóctonas.
El asentamiento se ve así condenado a una expulsión simbólica tanto de la natu-raleza como de la cultura legítimas, aunque esta distinción entre naturaleza y culturaresulte, como expongo a continuación, admisiblemente arcaica.
Siguiendo el planteo de Descola (2005: 100-110), la cesura entre naturaleza animaly cultura humana ya no sería absoluta, tal como vienen demostrando los especialistasde los grandes simios. En segundo lugar, muchos de los pueblos no modernos son indi-ferentes a esta división naturaleza-cultura, en tanto atribuyen a entidades que nosotrosconsideramos naturales características de la vida social: animales que poseen un alma,por ejemplo, y son tratados como personas34. Una naturaleza así dotada con atributosde la humanidad, sostiene Descola, ya no es una naturaleza.
Esta distinción naturaleza-cultura resulta bastante reciente en Occidente, y conduceal autor a cuestionar la pertinencia de los análisis conducidos por esta herramienta,cuya universalidad no tiene nada de evidente. Dentro de este cuestionamiento radical,el autor propone reemplazar la dicotomía naturaleza-cultura, solo relevante en las len-guas europeas, por las relaciones de los humanos entre ellos y con los no humanos apartir de la distinción entre una materialidad y una interioridad. Según las combinacio-nes posibles entre estos dos elementos, sería posible distinguir cuatro grandes tipos deontologías: el totemismo, el animismo, el analogismo y el naturalismo. Solo resulta per-tinente discutir aquí esta última fórmula, que se corresponde con nuestra forma deobjetivar la realidad.
La idea de naturalismo presupone, como afirma Descola, una discontinuidad de lasinterioridades entre animales y humanos, a la vez que una continuidad material. DesdeDarwin en adelante, el naturalismo instaura una organización cosmológica donde loshumanos “…se ven distribuidos en el seno de colectividades netamente diferenciadas,
30- Como señala Bourdieu (1999: 119) “(…) todo hace pensar que lo esencial de lo que se vive y se ve sobre el terreno, es decir, las eviden-cias más sorprendentes y las experiencias más dramáticas, tiene su origen en un lugar comp l e tamente distinto. Nada lo muestra mejor qu e(…) esos lugares que se definen, en lo fundamental, por una ausencia: esencialmente, la del Estado y todo lo que se deriva de este, la policía,la escuela, las instituciones sanitarias, las asociaciones, etcétera” (las cursivas pertenecen al autor).
31-Según la célebre dialéctica del señor y el siervo hegeliana, el señor nunca va a ser un ser independiente, para sí, en la medida en qu edepende de otro ser, de la acción de aquel que trabaja para él. Al no transitar por el camino del dolor, ta mpoco nunca llegará a ser ve rdaderamente libre. Al mismo tiempo, dentro de esta relación de reconocimiento asimétrica, son precisamente los siervos los que experimentan temores ancestrales, profundas experiencias de dolor y muerte. Para un análisis más exhaustivo ver Hegel, 1973: 117 -121, Marcuse, 1970: 114 -121, Hypollite, 19 74: 15 4 -160 y Valls Plana, 1979: 12 8 -160. El carácter de mutuo reconocimiento de la identidad es recuperado por varios autores contemporáneos que trabajan cuestiones atinentes a la identidad, como por ejemplo Ke l l n e r, 1992: 141 y Tay l o r, 1992: 56-60.
32- Cfr. Giddens, 1995: 307. El nudo de esta temática, que denomino la “máxima de intrusión socialmente aceptable”, fue tratada en detalle en Carman, 2005a.
33- “Las leyes están para ser respetadas”. Editorial del diario La Nación, 20/1/2005.
34- En otro artículo, Descola (1998: 23-27) analiza las cosmologías amazónicas que establecen una diferencia de grado, y no de naturaleza, entre hombres, animales y plantas. Vale decir que los animales –y las plantas en menor medida– son percibidos como sujetos sociales dota-dos de instituciones y de comp o rtamientos perf e c tamente simétricos a aquellos de los hombres. En otras palabras, todos los seres esta r í a nprovistos de humanidad en tanto la condición original de unos y otros es cultural, no natural. Bajo otra perspectiva, el antropocentrismo occi-d e n tal –que constituye una tendencia de dive rsas sensibilidades ecológicas contemporáneas– expresa la capacidad de identifi c a rse con losno-humanos en función de su supuesto grado de proximidad con la especie humana. Si los animales más próximos al hombre pueden obten-er ciertos derechos, es interesante pensar cómo, análogamente, pareciera que solo los hombres más cercanos a un ideal civilizatorio merecengozar de los derechos consagrados para todos.
26 27
mentos por parte de sus habitantes. Todas las noches, además, se encargan de cerrarel doble portón de acceso al barrio con un candado, con el objeto de abortar cualquiereventual llegada de nuevos habitantes. La compleja articulación de estas medidasparecen fundarse en un temor atávico a la reproducción espontánea de los pobres,como si hubiese una suerte de partenogénesis de los desclasados38.
Por otra parte, se instaló una oficina de la Subsecretaría de Desarrollo Social a esca-sos metros del asentamiento, con el objeto de obtener las declaraciones juradas de losvecinos, mediante las cuales aceptaban subsidios en blanco a cambio del abandono dela casa39. Visiblemente atemorizados, e incluso sin dormir o llorando, los vecinos acudí-an hasta esta oficina para optar por el subsidio mencionado, tras lo cual la casa encuestión era demolida. El resto de los pobladores continuó viviendo entre los escom-bros de las casas que ya no están, hasta que estos fueron finalmente removidos.
Para atenuar las devastadoras consecuencias sociales del ejercicio de la violenciapública, resulta necesario expropiar lo más posible la condición humana a sus damni-ficados41. El deliberado ensanchamiento de la brecha entre el fuerte y el débil, el puroy el impuro, el legal y el ilegal, habilita el despliegue de medidas que resultarían inad-misibles si los implicados se ajustasen al imaginario del ciudadano promedio. La exa-cerbación de las diferencias morales –a veces solo basadas en el repudio a su anóma-lo acceso al espacio urbano– justifica toda arbitrariedad, y aun ilegalidad, en la répli-ca del Estado42. Es posible argüir, pues, que estamos frente a una gradación de huma-nidades: por el mero hecho de ser humano, no se es portador de una idéntica condi-ción de humanidad. No resulta azaroso que las clases acomodadas vean con buenosojos habitar, en la medida de lo posible, un reino separado (y las torres de PuertoMadero, a escasos metros del asentamiento, atestiguan el sueño cumplido). El desco-nocimiento de su humanidad, simétrico al reconocimiento unilateral de la sobrehuma-nidad de los que merecen un estilo de vida aparte 43 ¿no puede ser interpretado, tam-bién, como el ejercicio de una violencia? Esta demarcación de fronteras entre lo natu-ral y lo humano nos lleva a interrogarnos, en fin, acerca de las fronteras de aquello quelogra ser sancionado o no como discriminación, y también como violencia urbana.
las culturas, que excluyen de derecho no solamente al conjunto de los no humanos,sino también (...) a humanos exóticos o marginales que por sus costumbres incompren-sibles, y por falta de (...) elevación moral (…), conducía a ordenarlos en el dominio dela naturaleza en compañía de los animales y las plantas” (Ibíd., 110).
No obstante, creo que estamos lejos de asistir actualmente, como plantea Descola, aun derrumbe del naturalismo. Antes bien, la concepción evolucionista de humanos dedistinta gradación cultural o moral permanece arraigada en el sentido común, y operacotidianamente a la hora de clasificar a los desheredados de la “bonanza” capitalista.
El hecho de no admitirlos como semejantes facilita, a mi juicio, el uso de la extorsióno la violencia estatal. La categorización descalificativa ya supone una violencia; de allíal uso de la violencia, explícita o implícita, hay un solo paso, pues ambas operacionesestán inextricablemente unidas. A contrario, la aceptación de lo diverso no implicanecesariamente una asunción de la desigualdad histórico-social o de los problemaspolíticos involucrados; la bibliografía sobre los dilemas del multiculturalismo es pródi-ga en ejemplos en este sentido.
El texto del decreto firmado por el Jefe de Gobierno de la Ciudad a fines de agostode 2005 para la recuperación de los terrenos sobre los que se alza el asentamiento–vale decir, para autorizar el desalojo de sus pobladores–, retoma la argumentaciónnaturalista abordada en los acápites anteriores, a saber: el pleno desarrollo ambientaldel ecosistema de la Reserva, y el derecho de los ciudadanos a acceder a un espaciolibre de contaminación35. Los eufemismos utilizados por el poder local –la recuperacióno bien la liberación de las tierras– evitan la alusión directa a los seres humanos impli-cados, enmascarando la violencia de la expulsión36.
Durante los últimos años, el poder local desplegó un abanico de acciones intimidato-rias cuyo fin apuntó a lograr las aceptaciones de desalojo por parte de los pobladores.En primer lugar, se afectó la provisión del agua, la luz, la recolección de la basura, ladesratización, así como la exclusión de los vecinos de planes alimentarios. Asimismo –ysumándose a los muros ya comentados– se intentó repetidas veces tapar el ingreso delos moradores con carteles publicitarios. Dentro de este afán estatal de controlar físi -camente la anomalía37, se apostó una guardia policial permanente a la entrada delasentamiento, cuyos agentes controlan e impiden el ingreso de materiales y aun de ali-
35- “CONSIDERANDO: (…) Que (…) dicho asentamiento poblacional no posibilita el pleno desarrollo ambiental de la Reserva Ecológica Costanera Sur, imp a c ta n-do negativamente en su ecosistema, el cual resulta de vital imp o rtancia para la ciudad y sus habitantes; Que, asimismo, estos últimos se ven imp o s i b i l i tados deapreciar la mencionada reserva en su plenitud en virtud del asentamiento poblacional existente (…) [y] (…) ven restringido su derecho a un espacio libre de conta-minación (…) EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES DECRETA: Créase el “Programa Recuperación de Te r r e n o sde la Reserva Ecológica Costanera Sur”, con el objeto de lograr soluciones habitacionales que garanticen la desocupación del predio (…)”. (Fragmentos del Decreto12 4 7, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 25 de agosto de 2005. (El resaltado es mío).
36- En un sentido similar, Descola aborda los eufemismos que disimulan, sobre la apariencia de una relación libremente consentida, la violencia efectiva ejercidaen las batidas de caza emprendidas por dive rsas sociedades tribales amazónicas: “Es raro hablar de matar animales, expresándose la acción de cazar con metá-foras que no evocan el matar de manera directa. Sucede muy frecuentemente que no se designa a los animales por su nombre en el contexto de una batida decaza, prefiriéndose sustitutos estereotipados. (…) se habla de ‘soplar pájaros’ entre los Achuar, ‘soplar la caza’ entre los Tukano, o incluso ‘ir a soplar’ entre los Huaorani,atenuando, así, por esas metonimias instrumentales la ligazón de la causa y el efecto entre la acción del cazador y su resultado” (Hugh-Jones, 1996: 137; Rival,19 9 6 : 155, citado por Descola, 1998: 32. La traducción y el resaltado son míos).
37-La expresión pertenece a Douglas (19 91 [1966]: 39). La anomalía es el elemento que no se aj u s ta a un juego o serie determinados. Cuando algo está fi r m e-mente clasificado como anómalo –vale decir como extraño, irregular o deforme–, los límites de la serie de la que no forma parte se clarifi c a n( D o u glas, 19 91 [1966]: 37).
38- El bien conocido trabajo de Wa c quant (2001: 10 7 -119) aborda precisamente este simultáneo reforzamiento del Estado penal y debilitamiento de la inve rs i ó nsocial, analizando cómo la violencia esta tal opera en la más íntima conformación de los individuos. En el caso analizado aquí, las políticas de omisión se art i c u l a ncon políticas de exceso, lo cual se traduce en prácticas resueltamente contradictorias respecto al grado de tolerancia esta tal al hábitat forjado por los sectores pop-ulares, a las que denomino esquizopolíticas (Cfr. Carman, 2005b).
39- Como arguye Signorelli (1996: 30-31), los servicios públicos de atención en oficinas constituyen un lugar urbano a través del cual se producen y se art i c-ulan procesos culturales y sociales. Su antropología de la ve n tanilla propone, pues, el estudio de aquel umbral real y simbólico mediante el que se esta b l e c euna relación estrecha entre dos sujetos: “Muy a menudo se oye decir que el Estado moderno es, para el ciudadano medio, una entidad abstracta, lejana,inalcanzable, incluso difícilmente imaginable (…). Esta afirmación de muchos politólogos (…) me parece que no tiene en cuenta los continuos contactos eintercambios que se dan entre los ciudadanos y el Estado a través de esas terminales que son, precisamente, las ve n tanillas. Se trata de relaciones numerosas,espesas, capilares y, sobre todo, muy concretas: por una parte un ciudadano con una necesidad y provisto de un derecho, por otra, no el Estado, sino unap e rsona de carne y hueso, un funcionario, que representa al Estado y gestiona su poder” (Signorelli, 1996: 29).
40- Aquello que el Estado ciertamente no provee se presenta en sociedad como opciones de cada individuo o familia. Dichas opciones se ven restringidasademás, siguiendo los relatos de los vecinos, por el trayecto del camión municipal en los cuales son trasladados, que no les permite bajar sus pert e n e n c i a sen el perímetro de la ciudad capita l .
41- Basta evo c a r, en este sentido, la construcción de la figura del desaparecido en la última dictadura milita r.
42- Como señala Bauman (19 9 7: 86-90), ya desde el siglo XVII los pobres y humildes son caracterizados como clases peligrosas que deben ser guiadas einstruidas para impedir que destruyan el orden social: “El dominio de lo popular era ahora el mundo nega t i vo de las prácticas ilícitas, una conducta exc é n-trica y errática, la expresividad irrestricta y el enfrentamiento de la naturaleza contra la cultura” (Revel, 1984 citado por Barman, 19 9 7: 86). Lo interesantees que esta oposición entre la pasión de los humanos más próximos a los animales, y la razón de la élite culta, contiene en sí misma una teoría de la sociedadrelacionada con el papel del Estado: la intensidad de la represión política se disfraza, en la Europa del siglo XVII, bajo el disfraz de una cruzada cultural.
43- Como adve rtirá el lector familiarizado con su obra, el par desconocimiento / reconocimiento es una paráfrasis de Bourdieu, que a la vez nos remite ala dialéctica hegeliana.
•POLANYI, K. (2003) [1957]: La gran transformación. Los orígenes políticos y económicos denuestro tiempo, México D.F., Fondo de Cultura Económica.
•RATIER, H. (1985): Villeros y villas miseria, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina.
•SIGNORELLI, A. (1996): “Antropología de la ventanilla. La atención en oficinas y la crisis de larelación público-privado”, Alteridades 6 (11), México D.F., Universidad Autónoma Metropolitana.
•VALLS PLANA, R. (1979): Del yo al nosotros, Barcelona, Laia.
• VERBITSKY, B. 2003 [1957]: Villa Miseria también es América, Buenos Aires, EditorialSudamericana.
•TAYLOR, Ch. (1992). “The politics of recognition”, Working papers and Proceedings of the Centerfor Psychosocial Studies 51: 1-30.
•TOWNSEND, J. 1971 [1786]. A Dissertation on the Poor Laws by a Well-Wisher to Mankind,University of California Press.
• WACQUANT, L. (2001): Parias urbanos. Marginalidad en la ciudad a comienzos del milenio,Buenos Aires, Ediciones Manantial.
2928
Bibliografía
•BAJTIN, M. (1982): Estética de la creación verbal, México D.F., Siglo XXI.
•BAUMAN, Z. (1997): Legisladores e intérpretes, Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes.
•BOURDIEU, P. (1985): ¿Qué significa hablar? Madrid, Ediciones Akal.
•BOURDIEU, P. (1999): La miseria del mundo, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.
•CARMAN, M. (2005a): La “máxima de intrusión socialmente aceptable”, o los diversos gradosde legitimidad de las ocupaciones urbanas. Ponencia presentada en el Primer CongresoLatinoamericano de Antropología, Rosario, Argentina, 15 de julio.
•CARMAN, M. (2005b): “Usinas de miedo” y esquizopolíticas en Buenos Aires. Ponencia a pre-sentar en la VI Reunión de Antropología del Mercosur, Montevideo, Uruguay, 17 de noviembre.
•CARMAN, M. (2006): Las trampas de la cultura, Buenos Aires, Editorial Paidós.
•DESCOLA, P. (1998): “Estrutura ou sentimento: a relação com o animal na Amazônia”, Mana 4(1):23-45, 1998.
• DESCOLA, P. 2005 [2001]: “Más allá de la naturaleza y la cultura”, Etnografías contemporáne-as 1 (1) 93-114, Buenos Aires, Universidad Nacional de San Martín.
• DONZELOT, J. (2004): “La ville á trois vitesses : relégation, périurbanisation, gentrification”,Revue Esprit 263, París.
•DOUGLAS, M. (1991) [1966]: Pureza y peligro. Un análisis de los conceptos de contaminacióny tabú, Madrid, Siglo Veintiuno Editores.
•FABIAN, J. (1983): Time and the other. How Anthropology makes its object, New Cork, ColumbiaUniversity Press.
•GIDDENS, A. (1995): La constitución de la sociedad. Buenos Aires, Ediciones Amorrortu.
•GRIGNON, C. y PASSERON, J.C. (1991): Lo culto y lo popular. Miserabilismo y populismo ensociología y en literatura, Buenos Aires, Ediciones Nueva Visión.
•HEGEL, G.F. (1973): Fenomenología del espíritu, México D.F., Fondo de Cultura Económica.
•HYPOLLITE, J. (19 74): Génesis y estructura de la Fenomenología del Espíritu de Hegel, Barcelona, Península.
•HOBBES, T. (1994) [1651]: Leviatán, Barcelona, Ediciones Altaya.
•KELLNER, D. (1992): “Popular culture and the construction of postmodern identities”, Modernity& Identity: 141- 177, S. Lash & J. Friedman (eds.), Oxford, Blackwell Pub.
•KUPER, A. (2001): Cultura. La versión de los antropólogos, Buenos Aires, Paidós.
•MARCUSE, H. (1970): Ontología de Hegel, Barcelona, Martínez Roca.
•MIGNOLO, W. (1995): “La razón postcolonial: herencias coloniales y teorías postcoloniales”,Revista chilena de literatura 47: 91-114.
•OSZLAK, O. (1991): Merecer la ciudad. Los pobres y el derecho al espacio urbano, Buenos Aires,Humanitas-CEDES.
Indice de contenido
· Introducción: enfrentamiento material y simbólico
· Supuesto general y objetivos
· El conflicto social y su contexto
· La interpretación de los hechos y la construcción de sentido
· Las declaraciones públicas: discursos en conflicto
· Sobre la realidad y la verdad
· Metodología de investigación
· Cutral Có y Plaza Huincul, 1996. Una protesta ilegítima e ilega l
· Neuquén, Cutral Có y Plaza Huincul, 1997. La intensificación en la estigmatización de la protesta
· Corrientes, 1999. Hacia la consolidación de la discriminación político-ideológica
· Consideraciones finales
· Bibliografía citada y consultada
PROTESTA SOCIAL Y DISCRIMINACIÓN POLÍTICO-IDEOLÓGICA.Un estudio de casos durante cortes de ruta en la Argentina.
Seudónimo: Bayt Lahm
Resumen
Los conflictos sociales están en constante relación con expresiones discursivas que losinterpretan y explican, otorgando sentido tanto a los hechos como a los sujetos que losproducen. Tomando específicas acciones colectivas de protesta ocurridas en añosrecientes, el objetivo principal de este trabajo será, mediante el relevamiento de decla-raciones públicas, indagar las representaciones sociales de los conflictos que confor-man un cuerpo de discriminación y estigmatización política e ideológica.
Introducción: enfrentamiento material y simbólico
Durante la década de 1990 y comienzos de la década actual se han desarrolladonumerosas acciones colectivas de protesta que involucraron a dive rsas fracciones socia-les con objetivos heterogéneos en sus reclamos, en una coyuntura social general signa-da por la degradación de las condiciones de vida para una gran parte de la sociedad.Como contrapartida al desarrollo y aplicación de las políticas económicas neoliberales,se generó compulsivamente un ejército de mano de obra desocupada y un engr o s a-miento de las franjas sociales sumidas en la indigencia y la miseria.
En este escenario comenzaron a registrarse distintas manifestaciones populares qu edaban cuenta de las profundas contradicciones sociales generadas. Un punto de infl e-xión en las manifestaciones populares recientes puede ser ubicado en la pueblada dediciembre de 1993 en la provincia de Santiago del Estero, a partir de la cual comien-zan a sucederse dive rsas protestas que hicieron evidente el conflicto más general.
Un común denominador que cruzó a numerosas de estas acciones de protesta fue sumetodología –el corte de rutas y la interrupción del tránsito- y su tratamiento por part edel Estado –la movilización de fuerzas de seguridad y un desenlace represivo - .
33
3534
Supuesto general y objetivos
Teniendo en cuenta que el tema de la protesta social ha sido presentado a través dediversos problemas, perspectivas teóricas, epistemológicas y metodológicas, mi princi-pal inquietud radica en un problema que no está desarrollado en profundidad en laliteratura sociológica actual, referente a las representaciones sobre la protesta social,en particular aquellas que tienden a estigmatizar o caracterizar negativamente a susprotagonistas. Surgió así la siguiente pregunta: ¿qué interpretaciones se pueden rastre-ar sobre los cortes de ruta que fueron desalojados por las fuerzas de seguridad; quié-nes intervenían en esas manifestaciones discursivas, cómo caracterizaban el conflicto?
A modo de supuesto general, planteo que durante el desarrollo de episodios de pro-testa social en cortes de ruta, diversas fracciones sociales producen expresiones simbó-lico-discursivas que tienden a estigmatizar y discriminar política e ideológicamente alos movimientos de protesta, justificando la aplicación de políticas represivas y el usode la violencia. Entiendo por discriminación política e ideológica a aquellas manifesta-ciones discursivas que tienden en primer lugar a criminalizar acciones colectivas de pro-testa y/o destinadas al reclamo de bienes sociales; y en segundo lugar, las accionesdestinadas a estigmatizar la ideología de las personas y/o su opinión política 2.
Tomaré los siguientes episodios: 1- Junio de 1996. Cortes de ruta en Cutral-Co y PlazaHuincul. Primer corte de ruta de repercusión masiva a nivel nacional. 2- Marzo-Abril de1997. Protesta docente en Neuquén capital y nueva pueblada en Cutral Có y PlazaHuincul. Muerte de Teresa Rodríguez (24). 3-Diciembre de 1999. A días de iniciado elgobierno radical se desaloja y reprime a manifestantes en el puente interprovincialGeneral Belgrano que une las ciudades de Corrientes y Resistencia. Muerte de FranciscoEscobar (25) y Mauro Ojeda (18).
Estos casos fueron seleccionados básicamente por dos razones: en primer lugar sonimportantes en cuanto a la magnitud de sus hechos y en cuanto a la generación dediscursos e interpretaciones en pugna sobre la realidad. En segundo lugar, en todosestos casos existió, con distintos matices, una divulgación a través de los medios masi-vos de información que colocaba a los llamados “piqueteros” como sujetos cercanos alo delincuencial y a lo peligroso conforme al crecimiento de la intensidad de los confl i c t o s.
El conflicto social y su contexto
Una de las características fundamentales de la llamada “década menemista” fue elveloz desmembramiento de lo que fuera el ensayo local del Estado keynesiano3. Enpoco más de un lustro se generó una desocupación del 20% en la población económi-camente activa, además de acrecentar la pobreza estructural, las tasas de marginali-
2- Estas acciones, además, están previstas en la Ley Antidiscriminatoria (Ley 23.529) sancionada el 3 de agosto de 1988. El artícu-lo 1° de dicha ley reza: “Quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobrebases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución nacional, será obligado, a pedido deldamnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización y a reparar el daño moral y material ocasionados.A los efectos del presente artículo se considerarán particularmente los actos u omisiones discriminatorios determinados pormotivos tales como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social ocaracteres físicos.”
E n f r e n tamientos que dejaron como saldo a decenas de heridos, detenidos procesadosy, en algunas ocasiones, también la muerte de manifestantes.
No es una casualidad que para hablar de discriminación política e ideológica recurraa conflictos sociales. Es durante los enfrentamientos materiales cuando también sem a n i fi e s ta otro tipo de confrontación en el plano simbólico e ideológico. En este tipode enfrentamiento –en el que el discurso ocupa un lugar primordial- se pueden hallarm e n s ajes portadores de conceptos dirigidos a amalgamar a los sujetos que prota g o n i-zaron los conflictos con figuras perniciosas o negativas para la sociedad y el Esta d o .Como veremos en el desarrollo del presente trabajo, si bien estos discursos surgen enmomentos precisos de enfrentamiento social, los significados que encierran perduran enel tiempo y condicionan futuros esquemas de interpreta c i ó n .
Durante los episodios de protesta se ha generado en el plano simbólico un nosotrosvinculado al orden, la paz y las libertades civiles, frente a un otros conformado por losp a rticipantes de hechos de protesta, vinculados al desorden, la ilegalidad y la violencia,y cargados con signos nega t i vos de distinta índole. Dichas figuras condicionaron inde-fectiblemente la formación de identidades sociales no solo durante el desarrollo de esosc o n flictos sino también en períodos posteriores (los “piqueteros” y su generalizada ima-gen negativa son ejemplo de ello)1.
Lejos de ser aisladas, las interpretaciones sobre aquellos hechos fueron sistemática-mente dirigidas –desde una parte del poder político y fracciones sociales aliadas- a des-a c r e d i tar o a caracterizar negativamente los conflictos sociales y a sus prota g o n i s ta s ,incluso rescatando imágenes o términos relativos a las confrontaciones sociales y polí-ticas de la década de 1970 (al hablar de “prácticas subve rsivas” y hasta de “activida-des guerrilleras”).
P r e s e n tar una protesta como un hecho punible, ilegal e ilegítimo y que posee elemen-tos dañinos (eventuales “activistas infiltrados”) constituye un acto deliberado de menos-cabo que, realizado durante un conflicto, se traduce como una acción de discriminaciónpolítico-ideológica y un avasallamiento a la identidad de las personas y al derecho dem a n i f e s ta rse.
Para poder trabajar indagar en este problema, el cuerpo empírico del presente traba-jo está conformado principalmente por enunciados sobre las interpretaciones de los epi-sodios de protesta, difundidos en medios masivos de prensa en el período 19 9 6 -19 9 9 .La inquietud principal radicará en elucidar quiénes, de qué manera y en qué momentosse producen esas interpretaciones sobre los conflictos desatados entre fracciones socia-les en pugna. Estas interpretaciones serán contrastadas con la opinión de quienes par-ticiparon en aquellos hechos, a través de entrevistas que fueron realizadas recientemente.
1- “Vos nos decís que somos unos negros de mierda, pero te equivocás. Si saliera a la calle con un bombo, un palo y te armo unpiquete en la puerta, ahí sí decime que soy una negra de mierda, te voy a dar la razón...” Casi por azar, escuché estas palabrasdichas por una empleada de no más de 25 años, discutiendo con su patrón en un negocio de la localidad bonaerense de San Justo,el día 22 de marzo de 2007, cerca de las 11:00 hs. Otra dimensión del problema es cuando se ejerce una protesta mediante elcorte ruta, pero dejando en claro que en este caso es “la gente”, o los “ciudadanos comunes” quienes la realizan. Tal es el caso delcorte del puente Internacional San Martín, que une las ciudades de Fray Bentos (Uruguay) con Gualeguaychú, provincia de EntreRíos. Durante el mes de febrero de 2006 se cortó ininterrumpidamente el puente por 45 días. Sus protagonistas esclarecían suidentidad frente a la sociedad: “aclare que no hacemos piquetes. No somos lo mismo”, le reclamaba una manifestante al cronista.(Página 12, 8-01-06).
3736
ción de la protesta social por parte de algunos medios y ciertos miembros de los suce-sivos gobiernos desde diciembre de 2001.” (Armony, V. y Kessler, G., 2004, p. 111).
Pero como veremos más adelante, no es recién a partir de la crisis de 2001 que se cri-minaliza y penaliza a los sectores populares en lucha. Así, términos tan ampliamentedifundidos como el de la “inseguridad”, toman un cariz particular cuando se trata deconflictos llevados a cabo por sujetos que no avalaron un orden de desigualdad.
La interpretación de los hechos y la construcción de sentido
El objetivo principal en este apartado es tratar la relación que se establece entre elsujeto y el objeto en el proceso cognoscitivo de la realidad. Asumiendo que efectiva-mente existe una construcción de conocimiento que radica en la interpelación que rea-lizan los sujetos sobre el mundo sensible, me guiaré por la aplicación de algunos de losconceptos desarrollados por la epistemología constructivista o genética (EG de aquí enadelante), principalmente por lo producido por Jean Piaget. A partir del estudio en elcampo de la psicología genética y psicología del aprendizaje, Piaget desarrolla su teo-ría epistemológica planteando hipótesis que sean verificables empíricamente median-te la experimentación y el relevamiento.
¿Por qué tomar esta teoría epistemológica para este trabajo? Considero que la EGbrinda a los problemas sobre las representaciones del conflicto social valiosas herra-mientas que permiten elaborar indicadores sobre el conocimiento de la realidad. La EGestudia cómo se pasa de un estadio de menor conocimiento a un estadio mayor, esdecir, cómo se desarrolla el proceso cognoscitivo. Para Piaget y Rolando García existe“la idea corriente según la cual el desarrollo de los conocimientos sería lineal, y cadaetapa reemplazaría así a la precedente, conservando ordinalmente algún vínculo conesta última, pero sin ninguna relación con las primeras. En realidad, el proceso es muydiferente. En efecto, no sólo los estadios sucesivos de la construcción de las diferentesformas del saber son secuenciales –es decir, que cada uno es a la vez resultado de lasposibilidades abiertas por el precedente y condición necesaria de la formación delsiguiente-, sino, además, cada nuevo estadio comienza por una reorganización, a otronivel, de las principales adquisiciones logradas en los precedentes.” (Piaget y García,2004, p. 9). Esta afirmación se relaciona con la presente investigación de la siguientemanera: en primer lugar intento indagar las percepciones que se tienen de un conflic-to en períodos cortos de tiempo. Desde el constructivismo los esquemas de conocimien-to cambian y se reelaboran a partir de la acción sobre un hecho (acción que incluye laexplicación de un fenómeno a partir de la mera observación). Entendiendo a la obser-vación y explicación de los hechos como un modo de acción sobre un objeto observa-do. En segundo lugar, la EG posibilita desentrañar la existencia de elementos anterio-res y persistentes en el conocimiento de determinados hechos sociales, elementos queestán sujetos al contexto social en el que son generados e instalados. El conocimientocientífico (y el de los hechos de la vida cotidiana), está condicionado por paradigmasideológicos o marcos epistémicos que pueden perdurar y perpetuarse. Corpus explica-
dad e indigencia. Lo cual, a su vez, influyó en el deterioro de los medios de vida de lossectores trabajadores ocupados en su conjunto con el incremento de la inestabilidaden los puestos de trabajo y con la baja en los costos de despido.
La reestructuración económica fue acompañada por un marco discursivo tan potentecomo el carácter transformador que tendrían las medidas de reforma del Estado. Lasempresas públicas fueron caracterizadas como un gran fondo superpoblado de empleoineficiente, y por ello debían ser “ajustadas”. Quizás el principal eje en este andamiajejustificador de las reformas económicas fue el llamado consenso de Washington y sucorrelato en la “teoría del derrame”4. Así se avalaba una cada vez más inequitativa dis-tribución del ingreso y la intensificación en la concentración de capitales, asegurandoque de ese modo se terminarían reduciendo la desocupación y la pobreza. Nada de estoocurrió y por el contrario, los índices de pobreza, indigencia, desocupación y subocupa-ción continuaron creciendo.
En tal sentido, los conflictos y hechos de enfrentamiento vinculados a objetivos eco-nómicos, políticos e ideológicos están en nuestro país indudablemente condicionadospor la profundización de un proceso de expropiación social y económica producto deun modelo particular de acumulación.
En ese contexto de descomposición social surgían los primeros atisbos de rebeldía endiversos puntos del país. Las primeras manifestaciones, quizás con un alto contenidode desorganización y cercanas a la figura del motín popular, fueron transformándoseen acciones más organizadas, más sostenidas a lo largo de la década de 1990 y conobjetivos más claros. Se constituían formas de lucha más sistemáticas. (Iñigo Carrera yCotarelo, 2001). En tal sentido, es posible hablar de los movimientos de acción colec-tiva de protesta como enmarcados en un proceso de formación de fuerzas sociales5.
Lenta y heterogéneamente se desató una serie de manifestaciones populares queenfrentaban las imposiciones del modelo un económico excluyente, configurando losllamados nuevos movimientos sociales. Simultáneamente, se fueron construyendointerpretaciones y explicaciones particulares sobre sus acciones, estableciéndose “nue-vos criterios de demarcación al interior de un mundo popular que ha implosionado:individuos peligrosos, no por su condición de trabajador, sino justamente por haberdejado de serlo. Algo de esto se advierte en distintos movimientos hacia la criminaliza-
3-El economista John M. Keynes fue quien dio forma a un programa económico conocido durante el gobierno de Roosevelt en EUAcomo "New Deal", basado en la fuerte intervención estatal en la economía, colocando en un lugar de importancia la redistribu-ción del ingreso y al mismo tiempo el fomento del desarrollo de capitales privados, además de la creación de empresas públicasy de centralizar el crédito en manos estatales, entre otras características. El economista estadounidense James Cypher (2006)señala que “las ideas de Keynes fueron tomadas por algunos economistas que consideraban que la manera de salvar al capitalis-mo era por medio de una mayor intervención del Estado en la producción y circulación de las mercancías. Para Keynes, la mejormanera de evitar el socialismo cuando el capitalismo estaba en crisis era que el Estado gastara mucho, ya que en tales circunstan-cias el déficit no era un problema, porque el motor del capitalismo iba a volver a funcionar” (p. 9). En Argentina algunas de estasmedidas cobrarán vigencia con el peronismo.
4- Bajo el “consenso de Washington” fueron difundidas ciertas medidas económicas con el respaldo del departamento del Tesorode EUA., las organizaciones multilaterales y de algunos circuitos académicos (donde el estudio de la economía política estabadirigido a sustentar intelectualmente sus postulados). El “derrame” sobrevendría luego de que la economía crezca, y de que elmismo mercado provoque un desbordamiento de aquella acumulación de riqueza sobre el resto de la sociedad. El neoliberalismoen Latinoamérica toma una forma acabada con estas medidas.
5- Marín (1981) desarrolla el concepto de fuerza social a partir de los cuerpos teóricos de Clausewitz y Marx, señalando que suexistencia “no es un presupuesto sino que es algo que se constituye históricamente” (p. 23). Las fuerzas sociales se conforman entorno al enfrentamiento, distinguiéndose tres grandes procesos articulados entre sí: a) el proceso de su constitución, génesis y for-mación de una fuerza social, b) su desplazamiento espacio-temporal y c) su enfrentamiento con otras fuerzas antagónicas.
3938
1999, p. 19). La percepción o interpretación de un hecho que se plasma en una o variasoraciones, conforma así una suerte de “fotografía”, de un momento en que un sujetoarticula una frase. Tal es el momento que quiero rescatar.
Sobre la realidad y la verdad
La verdad o falsedad de los hechos en un conflicto están supeditadas a una disputade interpretaciones, es decir, verdades y falsedades que se dirimen en el terreno de lasrelaciones de poder. Constantemente accedemos a infinidad de discursos con cargas deverdad, con un peso específico que determina un círculo de inclusión (lo verdadero, lolegítimo) y otro de exclusión (lo falso, lo manipulado, lo marginal).
Ubicándonos en la escena de los cortes de ruta en la historia reciente del país, tam-bién existe esta dicotomía en la que se legitiman determinadas acciones y otros queson definidos como ilegítimos. La dinámica habitual de este tipo de conflictos está con-formada por personas que interrumpen las vías de circulación generalmente con neu-máticos quemados, rocas y otro tipo de objetos, y muchos de ellos portan palos tapán-dose los rostros. Frente a estos, hallamos generalmente a individuos con armas defuego, escudos, cascos, uniformes y carros de asalto -de lo cual deducimos que estamosfrente a una formación militar-. Esta sería nada más que la descripción del suceso. Perosobre este hecho se montan otras valoraciones con fuerza de verdad, empapadas de unmarco ideológico. La búsqueda de la certeza o de la verdad de un hecho social impli-ca el uso de distintos cuerpos de representaciones, vertientes teóricas e ideológicaspara explicar una situación social.
Así, se construyen ciertos observables dominantes: fuerzas de seguridad frente a indi-viduos peligrosos o potencialmente peligrosos; el orden frente al caos; lo legítimo ylegal frente a lo ilegítimo y delictivo.
Existe una innumerable cantidad de expresiones discursivas que constantementeescapan a lo meramente neutral o informativo, y que contienen valoraciones, conde-nas, definiciones, persuasiones, etc., que tejen relaciones de poder en un entramadosocial prácticamente infinito. Y desde ya, las relaciones de poder no operan en un sololugar, sino en lugares múltiples como la familia, las relaciones de género, la vida sexual,o las definiciones de lo que sería desviado, ejerciendo a su vez, distintas dimensionesde discriminación y estigmatización.
Metodología de investigación
El diseño metodológico se basa en una combinación de técnicas de análisis cuanti ycualitativas. Las unidades de registro serán aquellas declaraciones que dentro de lasnoticias publicadas en medios gráficos refieran a las confrontaciones más arriba seña-ladas. La decisión de tomar este tipo de fuente radica en que los diarios en particular-y los demás medios masivos de información y comunicación- constituyen una parte
tivos que lejos de ser “espontáneos” se mantienen durante generaciones sucesivas6.En el proceso de un conflicto, los “encuentros” o hechos de enfrentamiento son hitos
a los que se les otorga sentido y se los explica según la percepción de los sujetos: “larealidad se conoce a través del sujeto, de sus percepciones, así como del sentido de laacción, es decir, que la realidad solo es cognoscible por medio de la interpretación, yésta es reflexiva con relación al contexto y el discursos. (…) Las realidades sociales seconciben en términos de construcciones históricas y cotidianas por partes de actoressociales y colectivos, a la vez que a procesos de actualización y reelaboración.” (ArandaSánchez, 2002, pp. 219-220).
Las opiniones y su comunicación mediante el lenguaje nos remiten no a esos hechos,sino a lo que se interpretó ellos. Muñoz Martínez (1997) completa esta idea desde laEG, al señalar que, sobre todo en el mundo urbano, “una parte mayoritaria de la reali-dad exterior que conocemos es producto de la construcción humana. Nuestro mundoexterior es una realidad construida en todos los sentidos posibles, y a partir de esta rea-lidad hacemos nuevas construcciones.” (p. 261). De este modo, las declaraciones públi-cas podrían ser consideradas como indicadores, como elementos que dan cuenta de lasrepresentaciones elaboradas a partir de un sistema perceptivo condicionado social ehistóricamente.
Las declaraciones públicas: discursos en conflicto
Las explicaciones y opiniones de la realidad, en tanto construcciones discursivas, noshablan de sucesos que no se presentan frente a cada sujeto de manera pura. En el actode caracterizar la realidad y otorgarle significados particulares interviene necesaria-mente el lenguaje como mediación, ya que es por su medio que se crea una comunica-ción y un intercambio de ideas, juicios, valoraciones, etc. La lengua y su utilizaciónmediante el habla constituye un soporte significante (Verón, 1987) que en este casoestará plasmado en noticias escritas y difundidas por medios gráficos, en donde el ciclocomunicativo continúa mediante la lectura y comprensión de un texto.
Siguiendo al lingüista ruso V. Voloshinov (1998), la lengua como sistema de signos -quizás el más complejo de todos- también está en íntima relación con los valores socia-les, culturales e ideológicos que una comunidad de hablantes le otorga a los concep-tos. “Con la ayuda del lenguaje se crean y se forman los sistemas ideológicos, la cien-cia, el arte, la moral, el derecho, y al mismo tiempo por medio del lenguaje se crea y seforma la conciencia de cada hombre” (Voloshínov / Bajtin, 1998, p. 39).
Existe entonces una base de “sobreentendidos” en la comunicación, que hará posibleque el contenido y el significado de lo que se enuncia tenga un valor y un sentido par-ticular. Dicho de otro modo, “el lenguaje no existe independientemente de sus usua-rios, y los usuarios sólo utilizan el lenguaje en situaciones históricas concretas” (Raiter,
6- “Todo conocimiento, por nuevo que parezca, no es jamás un ‘hecho primigenio’, totalmente independiente de los que lo hanprecedido. Se llega a un nuevo conocimiento por reorganizaciones, ajustes, correcciones, adjunciones. Aún cuando se trate dehechos experimentales desconocidos hasta el momento de su descubrimiento, no se integran sin más al acervo cognoscitivo delsujeto: hace falta un esfuerzo de asimilación y de acomodación que condiciona la coherencia interna del propio sujeto, sin lo cualéste no se entendería ya a sí mismo” (Piaget y García, 2004, p. 30).
4140
realidad y a partir de ahí, de lo que es ve r d a d - c o m o - a c t o - verbal” (van Dijk, 1996, p. 13 0 ).Las declaraciones son rescatadas desde el momento en que un conflicto comienza a
tomar relevancia para un diario determinado hasta que desaparece como noticia. Estono implica que el conflicto mismo haya comenzado o finalizado según las decisioneseditoriales de cada diario. Hay conflictos que no son ni siquiera mencionados por laprensa, mientras que en otros períodos se registra una acentuación en el tratamientode una protesta. Esto en parte se debe a que la prensa como “productor textual glob a l ”(Zullo, 2002) impone dinámicas y tratamientos específicos de los hechos de la realidad.
En cada episodio seleccionado tomo tres diarios nacionales y dos provinciales, estosúltimos publicados en las localidades donde se produjeron los hechos, o cercanas a ellas7.En la mayor parte de los casos los diarios recogen una misma declaración de manerasdistintas -conformando diferentes estructuras semánticas- que es difundida en locali-dades distantes, lo que constituye un cuerpo de expresiones con características de tiem-po, espacio y contenido singulares.
Las unidades de registro serán cada una de las declaraciones –provenientes de unoo varios autores- que en la estructura de la nota periodística generalmente encontra-mos destacadas entre comillas (“”), señalando lo dicho por alguien. Los autores involu-crados en la producción discursiva tienden a generar por un lado demandas y reclamos(hacia el Estado, exigiendo trabajo, intervenciones políticas, partidas de dinero; o hacialos manifestantes, exigiendo que depongan sus actitudes, etc.). Y por otro lado, carac-terizaciones o definiciones (sobre el Estado y las fuerzas de seguridad, o sobre los mani-festantes como infiltrados, violentos o ilegítimos). Estas dos dimensiones con sus res-pectivas categorías están constantemente interrelacionadas, y aquí las diferencio conun objetivo analítico. En una declaración, por ejemplo, podemos encontrar estos doselementos:
“La gente que continúa estas drásticas medidas está cometiendo un delito, y en esascondiciones no puedo dialogar con la investidura de gobernador. No puedo dialogar con genteque está cometiendo un delito. Si la gente quiere que vaya yo, va a tener que volver a su casay despejar la ruta.”(24-6-96, Felipe Sapag, Gobernador de Neuquén. Diario La Mañana del Sur.) Caracterización: Manifestantes vinculados a lo delictivo. Reclamo: exoneración a abandonar o terminar la protesta.Como vemos, las declaraciones que interpelan distintas dimensiones sobre la protesta socialsuelen ser concisas, figurativas y directas, es decir, contienen un lenguaje accesible con cargasvalorativas claras.
En los casos ocurridos en la provincia de Neuquén, estos datos serán integrados a unregistro de fuentes primarias conformado por entrevistas realizadas en el mes de febre-ro de 2007 en las ciudades de Neuquén, Cutral Có y Plaza Huincul, donde contacté aalgunos de los participantes de las protestas de 1996 y 1997. Es decir que me basé auna “etnografía de las memorias” (Auyero, 2004, p. 209) sobre los conflictos8.
Utilicé la técnica de “bola de nieve” que consiste en contactar a algunos informantes
importantísima de la vida cotidiana de los integrantes de las sociedades modernas. A través de los medios gráficos asistimos a debates y a diversas formas de interpre-
tar y explicar la realidad desde la óptica de distintas personalidades. De modo que conla lectura de las noticias, además de conocer el contexto de lo que sucede, tambiénaccedemos a la producción de textos producidos por diversas personificaciones socia-les que describen y argumentan sobre los hechos acontecidos en aquel contexto.
Sin embargo, los multimedia –y dentro de ellos los diarios- no pueden ser concebidoscomo un universo cabal de las interpretaciones o del sentir del total de una comuni-dad en un período dado, ya que conforman una fuente con valoraciones y roles espe-cíficos según distintas coyunturas políticas en el país. Difícilmente se tenga una genui-no y completo acceso a lo que piensan quienes suscriben y publican declaraciones,pues éstas son sólo fragmentos de un complejo más amplio de representaciones de larealidad. De manera que apelo a los medios gráficos de información como “tribuna”de difusión de interpretaciones, atendiendo a tres características básicas: 1) Su masivi-dad. La prensa junto a otros medios como la radio, TV o Internet, tienen un poder dellegada al público masivo inédito en épocas anteriores. Millones de personas, aunquedesconocidas entre sí, conocen y manejan más o menos los mismos temas específicosde la realidad circundante. 2) Su celeridad. Las noticias llegan al lector prácticamenteen tiempo real en relación a lo que sucede. Igual característica adquieren las opinionessobre los hechos, que también se producen casi de manera inmediata a ellos. 3) Tantola llegada masiva y prácticamente al unísono de opiniones diversas, hacen que la pren-sa genere un estadio de realidad. Producto de la misma celeridad con que se emitennoticias, la prensa publica y construye un estadio de realidad a partir no solo de la des-cripción más o menos objetiva de un hecho, sino de lo que se dice que sucedió en elmismo (en particular las voces de terceros que toman partido).
Indudablemente no son los diarios de circulación masiva los únicos núcleos de datosa utilizar para indagar en la percepción del conflicto. Al optar por ellos pretendo reali-zar una sistematización de caracterizaciones e interpretaciones de los conflictos en unpanorama global y al mismo tiempo específico, a través de distintos períodos y espacios.
La prensa escrita también permite acceder a espacios de expresión –aunque seanmínimos- de variadas fracciones de la sociedad. Así, accedemos en un mismo soportea distintas voces (dirigentes partidarios, funcionarios del gobierno, empresarios, comer-ciantes, personalidades ligadas a la iglesia, periodistas que emiten y suscriben susnotas de opinión, los mismos manifestantes, etc.), que acudiendo a otras técnicas de rele-v a m i e n t o, en algún caso quedarían restringidas.
Para la sistematización de declaraciones dentro de la estructura de la nota periodís-tica me baso específicamente en las frases que evalúan, caracterizan y/o califican elconflicto, personas, instituciones o agrupaciones; así como aquellas destinadas adenunciar, acusar o realizar reclamos, ya sea al Estado o a los manifestantes. Me basoen métodos interrogativos (Petracci, M. y Kornblit, A. 2004: 95), al describir los elemen-tos fundamentales de los enunciados como los sujetos emisores, a quiénes se dirigen,fines, objetivos, reclamos, etc. Rescato citas que “no solamente convierten el informeperiodístico en algo más vivo, sino que son indicaciones directas de lo que se dijo en
7- En los episodios ocurridos en Neuquén el registro se realizó tomando los diarios de tirada nacional como La Nación, Clarín,Página 12, y los provinciales Río Negro y La mañana del Sur (Neuquén). En el caso de Corrientes se trabajaron los mismos diariosde alcance nacional conjuntamente con El Litoral (Corrientes) y El Norte (Chaco).
8- Auyero señala que hacer esta distinción es crucial puesto que “la investigación no se realizó durante la protesta (…) sino 6 añosdespués de acontecida, centrándose por lo tanto en sus recuerdos”. Tal es este caso, con la diferencia que aquí se trata de 10 añostranscurridos desde los episodios.
4342
gobernador no se hizo presente, y los vecinos continuaron el corte de ruta a través de21 barricadas en distintos puntos de rutas nacionales y provinciales que cruzabanCutral Có y Plaza Huincul, y sobre las “picadas” o caminos de acceso a los pozos petro-líferos trazados por las mismas compañías. En cada corte interactuaban centenares dedocentes, estudiantes, operarios desocupados de la industria del petróleo y sus fami-lias, comerciantes, etc. Las barricadas pasaron a ser el epicentro de reuniones sociales,de discusión política e incluso de esparcimiento. Llegaron a ser alrededor de 5.000 per-sonas a lo largo de todo el trayecto interrumpido y durante los llamados a asamblea.Se organizó el abastecimiento de alimentos y combustible en salones comunitarios delos barrios, grupos de docentes que se encargaron de cocinar y distribuir alimentos enlos piquetes cercanos a establecimientos educativos, o asociaciones vecinales y centrosde jubilados que también participaban de la repartición de viandas a los puestos deguardia. No se dictaron clases, los negocios permanecieron cerrados en un 90 % y enlas estaciones de servicio solo podían cargar combustible los vehículos de apoyo al blo-queo. Se trató de una protesta masiva, teniendo en cuenta que hubo momentos en queparticiparon unas 20 mil personas, es decir, prácticamente la mitad de la población delas dos ciudades.
Esta metodología de reclamo todavía no se había sistematizado a nivel nacional, ylos discursos producidos no contenían todos los elementos de desvalorización queluego sí serían regulares. Sin embargo, comenzaban a darse indicios de la deslegitima-ción de la protesta:
“No puedo ir a un lugar donde hay insubordinación. Ellos están en una actitud defuerza que no es legítima. Ocupar el camino e impedir que la gente se mueva y trafique esun delito.” Felipe Sapag, Gobernador. Río Negro, 22-6-96.
“(La investidura de gobernador) corre peligro de ser maltratada o regalada por un capricho dealguien que está cometiendo un delito. (…) Prácticamente todo el interior de la provinciaha quedado aislado. L os que p rot est an no r ep re sen tan nadie…”. Felipe Sapag,Gobernador. Río Negro, 24-6-96.
El problema de la representatividad y la legitimidad es una constante en las manifes-taciones populares, elementos recurrentes para condenar y/o restar importancia a unreclamo. Enunciados de esta clase fueron dichos durante un conflicto que contó con unapoyo popular inédito hasta entonces en aquellas localidades. Esto también se des-prende del recuerdo de algunos de los manifestantes, que retoman la discusión acercade la legitimidad y la representatividad. Rita Santarelli en 1996 tenía 40 años y eraempleada no docente en la secretaría de extensión universitaria de la UTN. Vivía, comohasta hoy, en Cutral Có. Ante la anterior declaración señala lo siguiente:
“El ánimo social era compartido por todos. Nadie pensó que la protesta era ilegítima. Yo teníaamigas que iban con trajecito y tacos altos a ver qué pasaba, saliendo del laburo. (…) Todoslos días, hasta los más reacios, se sumaron a la ruta a ver qué pasaba. Me parece que si todoel mundo acciona algo, es totalmente legítimo.”
y lograr que ellos presenten a otros. Es decir que el total de los entrevistados y entre-vistadas no se establece a priori sino que surge y aumenta a medida que los sucesivoscontactos y búsquedas lo posibilitan. Esto no significa que los relatos obtenidos hayanagotado todas las posibilidades, aunque sí se logró una rememoración de los episodiosde protesta en la que prácticamente todos los elementos descriptos por los entrevista-dos coincidían entre sí. Además del relato de los hechos, el objetivo principal en estasentrevistas consistió en interpelar a los entrevistados con las declaraciones que se rea-lizaron tanto sobre los episodios de protesta como sobre ellos mismos, los protagonis-tas de las protestas. Es decir, registrar la opinión actual sobre las construcciones discur-sivas que estaban dirigidas a desvalorizar, estigmatizar y deslegitimar la protesta; res-catar lo que se había dicho sobre las protestas y las reflexiones actuales de los prota-gonistas. Por razones de espacio solo presentaré fragmentos de algunas entrevistas, loque nos acercará a conocer -aunque no sea de manera acabada- la opinión de quienesfueron objeto de una estigmatización política colectiva. Lo que nos permite acceder aun conocimiento de la realidad muchas veces alternativo a las voces oficiales, enrique-ciendo el espectro de subjetividades.
Cutral Có y Plaza Huincul, 1996. Una protesta ilegítima e ilegal
En la provincia de Neuquén -cuya economía se basa principalmente en la explotaciónde petróleo y en la producción de sus derivados- la privatización de YPF a comienzosde la década de 1990 significó disparar las tasas de desocupación y subocupación. Laempresa fue despidiendo paulatinamente a la mayor parte del personal (alrededor de3500 personas); y hacia 1996 se calculaba que en Cutral Có y Plaza Huincul (localida-des mancomunadas como polo petrolero, con un total de 45.000 habitantes), la tasade desocupación llegaba al 20 % de la PEA.
En este escenario social crítico se hablaba de la instalación de una importante inver-sión privada, concentrando en la población las esperanzas de atenuar el problema dedesocupación. Pocos años antes de 1996, el gobierno de Sobisch había comenzado tra-tativas con la empresa “Cominco-Agrium”, comprometiéndose a financiar el emprendi-miento con una suma de cien millones de dólares. Esto nunca se llevaría a cabo en elgobierno de Sapag (quien pertenecía a una lista interna del Movimiento PopularNeuquino –MPN- contraria a la de su antecesor), argumentando que la provincia noestaba en condiciones de asumir semejante compromiso. El 20 de junio de 1996 elgobernador Sapag informaba que existía “una actitud dilatoria de la empresa en res-ponder a las propuestas alternativas de la gobernación”, por lo cual el trato quedabatrunco. (La Mañana del Sur, 20-6-96). Esto significó un punto culminante en el descon-tento popular.
Tras el anuncio de la paralización de las negociaciones por una radio local, el 20 dejunio de 1996 algunos vecinos convocaron a cortar la ruta 22, hecho que se produjo alas 16.00 hs. de ese día. El objetivo central de la movilización era reclamar la presen-cia del gobernador Sapag y encontrar algún tipo de solución a la crisis provincial. El
Juan Carlos Garcés es actualmente cuentapropista. Vive en Plaza Huincul y fue ope-rario de YPF hasta ser despedido a principios de la década de 1990. Participó activa-mente de la protesta de1996, y opina sobre el carácter representativo de la puebladay sobre la dimensión delictiva que comenzó a circular desde el gobierno provincial:
“La constitución tiene previsto el derecho a peticionar ante las autoridades, a manifestarselibremente, asociarse, agremiarse, a publicar sus ideas sin censura, a participar en movimien-tos políticos libremente. Nosotros estábamos ejerciendo un derecho constitucional de peticionarante las autoridades la falta de trabajo, la exclusión social. ¿Está claro eso? No consideramosen ningún momento que era delito. Porque siguen habiendo miles de cortes y no es delito. ¿Lajueza va a procesar a 40 mil tipos? ¿De qué los va a condenar, a ver? El que comete delito esel Estado opresor, el que hambrea, el que somete, el Estado que afana en nombre de los pobres.”
Omar Pinchulef actualmente es obrero en la fábrica de cerámicos Zanón. En 1996 tenía25 años y era cadete de un policlínico en Neuquén. Opina acerca de la representatividad:
Por ahí están acostumbrados a que haya un líder de todo movimiento que represente… Por ahípretendían que haya alguien que les diga lo que estaba pasando. Y en ese momento era todoel pueblo el que estaba ahí, ¿qué más verdad que esa querés? Ahí estaba el pueblo, era la repre-sentación completa. (…) Evidentemente no se hacen cargo que si la gente está ahí es porquehay una necesidad que los motiva y esa necesidad fue generada por las decisiones políticas queel Estado tomó, o por la falta de previsión en las políticas.
Sale a luz el contraste entre las versiones sobre la legitimidad, la necesidad y la auten-ticidad de un reclamo. Las razones que dan quienes reclamaban (prácticamente lasmismas que surgen en las declaraciones que hacen los manifestantes en los diarios,aunque aquí más desarrolladas) son virtualmente negadas cuando se desacredita lap r o t e s ta, al exigir que ésta llegue a su fin por más que sea mediante una vía no pacífi c a .
El gobernador se negó sistemáticamente a dialogar con los pobladores, al tiempo quese fomentaron las imágenes de violencia e ilegalidad de la protesta. Colateralmente, elllamado a que sea disuelta por medio de la fuerza se hacía más notorio:
“No es con violencia como se puede solucionar el problema. La crisis está culminando;la gente que está en la ruta 22 debe desalojarla inmediatamente. Felipe Sapag, Gobernador,MPN. Río Negro, 25-6-96.
“No pueden entorpecer una vía de comunicación. Si no acatan la orden, se desocupará la rutamediante la fuerza publica.” Margarita Gudiño de Argüelles, Jueza federal. Página 12, 25-6-96.
“Vamos a atravesar los piquetes, no puede ser que no nos dejen salir de nuestro pueblo. Quevengan los gendarmes y entren a los garrotazos, ya me forrearon cuatro días, no aguanto más.No nos pueden manejar el pueblo dos o tres personas, vamos a pasar.” César Pérez, Intendentede Plaza Huincul, La Mañana del Sur, 25-6-96.
Sin eufemismos, el entonces intendente de Plaza Huincul exigía el uso de la violen-cia, pero al apelar a las autoridades institucionales, reclama una violencia legal, dife-renciada de la violencia ilegal que supone una protesta de ésta índole. De manera queel 25 de junio la jueza Federal de Neuquén Margarita Gudiño de Argüello ordenó des-alojar la ruta 22, requiriendo al Ministerio del Interior el traslado inmediato de fuerz a sdel grupo antimotín de la Gendarmería en tres aviones Hércules del Ejército. Desde las 10
4544
h s. se produjeron diversos choques entre los 400 efectivos de la Gendarmería y algu-nos de los 20 mil asistentes de la protesta. El enfrentamiento arrojó un saldo de 27heridos y un detenido.
Pero la envergadura de la manifestación provocó, sin embargo, que no se siga ade-lante con la represión y que se tome una postura dialoguista. Fue así que la jueza seacercó a los representantes de la manifestación (los mismos miles de pobladores reu-nidos frente a ella) e informó que se declaraba incompetente para resolver el caso. Elcomandante mayor de Gendarmería, Eduardo Jorge, fue singular en su percepción: “noera joda, no podemos seguir porque es todo el pueblo, no son todos pibes… Hay gentebien vestida” (Río Negro, 26-06-96)9. Esta descripción contiene una elocuente cargamoral puesto que “la gente bien vestida” aparentemente sí representa al pueblo o a laciudadanía, y no es merecedora de una acción represiva. Una percepción que discrimi-na a otras fracciones sociales, sin nombrarlas: los desarrapados o los “pibes” no sonrepresentativos de un pueblo, y son más fácilmente ligados a imágenes de desorden ydesfalco. Desde esa perspectiva, cabe preguntarse qué hubiera ocurrido si la cantidadde personas -con las singulares marcas sociales que señala el comandante deGendarmería- no hubiera sido la suficiente para convencer de que realmente se trata-ba de un pueblo movilizado.
Días después la jueza aseguró que no hubiera sido justo desalojar por medio de lafuerza a las miles de personas que protestaban. Explicaría esta actitud dejando en claroque de todos modos se trataba de un hecho que alteraba la ley:
“A medida que me iba acercando advertí que no eran 300 ni 400 personas, ni 500 ni mil. Eranmuchas más. Me acorde de aquellas asambleas del pueblo, aquello de que el pueblo pide sinsus representantes, y me dije: ‘no, este delito no es mío’.” Margarita Gudiño de Argüelles,Jueza federal. Página 12, 26-6-96.
“Esto es un virtual alzamiento del pueblo contra el Gobierno de la provincia, es másque sedición” Margarita Gudiño de Argüelles. Clarín, 26-6-96.
“Es un delito mayor que es el de sedición y por tal motivo me declaro públicamen-te incompetente y me retiro del lugar junto con las fuerzas de seguridad que me acompa-ñan.” Margarita Gudiño de Argüelles. Río Negro, 26-6-96.
Durante las entrevistas, Juan Carlos leyó en su casa estas declaraciones, opinadolo siguiente:
“La sedición es un levantamiento armado, cuando no es compartido por el pueblo, cuando sonaislados. Acá era el pueblo, la sociedad, el pueblo en su conjunto, no había un alma que fal-tara. El levantamiento era por una causa justa. Cuando el bienestar no viene de ningún lado,uno tiene derecho a protestar, porque el Estado no da ningún tipo de respuesta. Un Estadomalicioso, porque pensá el daño que le han hecho a esta sociedad argentina...
9- Es pertinente mencionar que el comandante Jorge -quien también intervino en la pueblada de 1997- fue responsable “del principal cen-tro de exterminio de prisioneros de la provincia de Tucumán, que asistió personalmente al general Domingo Antonio Bussi en la ejecuciónmediante disparos a la cabeza de personas cuyos cuerpos caían en pozos donde eran quemados con neumáticos y una mezcla de nafta yaceite”, además de formar parte de la Gendarmería ya en la década de 1970. (Horacio Ve r b i t s k y, Página 12, 18 -12-99). Quienes tenían latarea de “prevenir disturbios” en ese entonces, también cumplieron los mismos roles en los conflictos más recientes y en un período democráti-co y constitucional. Este hecho va más allá de lo anecdótico, y representa un indicador más de los fundamentos del Estado en cuanto al “ordeny a la seguridad interior” en momentos de alta intensidad de los conflictos sociales.
4746
Como podemos observar, los enfrentamientos materiales van acompañados casi alunísono de declaraciones de todo tipo. Se destacan en particular las que están desti-nadas a estigmatizar o caracterizar negativamente a los manifestantes, que surgen conmayor fuerza justo el día posterior a los enfrentamientos y a la retirada de la juezafederal luego de declararse incompetente. Ese día 26 de junio es cuando salen a la luzvoces que insisten en la calidad ilegal e ilegítima de la protesta, argumentando que esdetractora de las instituciones y del Estado de Derecho. Casi como una respuesta inme-diata a este tipo de declaraciones, el día 27 de junio salen a la luz en mayor cantidaddiscursos que saludan y apoyan los reclamos, avalándolos como justos o necesarios. Esnecesario recalcar que estas declaraciones junto con las que apuntan a criticar a fun-cionarios gubernamentales y/o municipales, están emitidas por diversos dirigentespartidarios del MPN que rescatan el conflicto como motivo para alimentar acusacionespropias a la interna blanco – amarilla que caracteriza a este partido durante el perío-do estudiado.
Solo un caso proveniente de un informe de la SIDE anuncia la presencia de “militan-tes de centroizquierda”, recién cinco días después de finalizado el conflicto. (Página 12,4-7-96). El informe de inteligencia aclara, para mayor tranquilidad, que se trata de una“conmoción social sin implicancia ideológica”.
Finalmente, y luego de siete días de reclamo, la población logró algunos objetivosplasmados en la protesta como la restitución del servicio de gas y electricidad a quie-nes los tenían cortados por falta de pago, la puesta en marcha de obras públicas acorto plazo, el reparto de 40 mil raciones de comida deshidratada, además de la dis-tribución de chapas, vestimenta y calzado.
Después de ser catalogados como personas ilegales, violentas, etc., los pobladores deestas localidades pudieron sentarse a negociar con el gobierno provincial para dar unaculminación al conflicto; volvían a ser ciudadanos. Las soluciones fueron temporarias ypaliativas, y fundadas en una acción asistencial del Estado en una región que sufría ladesarticulación poco planificada del único motor productivo de la provincia, el petró-leo. Esas respuestas dadas por el Estado lograron que la protesta cese, aunque entra-rían en crisis pocos meses después cuando en abril de 1997 se reanudara el conflicto,esta vez con mayor intensidad.
Si bien esta protesta fue tomada como un hito positivo en cuanto a simpatía que tuvoa nivel nacional en el campo popular y como un ejemplo para futuras luchas (Massetti,2004), también hay que considerar que comenzaba a instalarse fuertemente la cons-trucción de identidades negativas y la idea de la protesta social como un problema deseguridad interior.
Neuquén, Cutral Có y Plaza Huincul, 1997.La intensificación en la estigmatización de la protesta
En marzo de 1997 resurge el conflicto en la provincia de Neuquén, esta vez median-te una protesta impulsada por los docentes provinciales. ATEN, gremio que aglutina a
Oscar Flores también era empleado de YPF aunque fue despedido durante la dicta d u r a .Actualmente es cuentapropista. Señala sobre este tema:
“Puede ser que cortar la ruta sea un delito, pero antecede el derecho a trabajar, a comer, a vivir,a educarse. Esos derechos son prioritarios, y nosotros no vamos a cortar las rutas porque se nosantoja, vamos como resultado de una política de sometimiento, brutal, feroz, que nos oprimepermanentemente y a la cual hemos reclamado de distintas maneras, de todas las maneras posibles.
En algunos casos, lejos de interpretar la protesta siquiera como un hecho reivindica-tivo de necesidades básicas para la población, era incluso vinculada a un estado depatología mental:
“Lo que está ocurriendo es una locura colectiva con el único espíritu de destruir aFelipe Sapag y con el interés mezquino de no reconocer una trayectoria (de Sapag) de más de30 años al servicio de la provincia.” Alberto “Tito” Fernández, diputado provincial. La mañana del Sur, 28-6-96.
En total, las declaraciones relevadas en los cinco diarios trabajados suman 95. Si biense trata de una cantidad de declaraciones menor a las registradas en años posterioresdurante protestas más intensas y prolongadas, es importante resaltar los valores rela-tivos de la estigmatización de los manifestantes, en momentos en que la protestamisma se desarrolla. Como expuse en el apartado metodológico, estas declaracionescontienen básicamente reclamos y denuncias como también definiciones y caracteriza-ciones. Las declaraciones que contienen este último tipo de categorías son 56, de lascuales el 34 % están destinadas a vincular los hechos de protesta con imágenes cer-canas a lo ilegal, las acciones violentas y perjudiciales para las instituciones; y provie-nen en su gran mayoría (casi un 80 %) de despachos oficiales. Con respecto a los recla-mos, el 23 % exigen la finalización de la protesta y llaman a la fuerza pública a queintervengan en el conflicto.
Es pertinente tener en cuenta en qué momentos se emiten este tipo de declaracionesen el transcurso del conflicto. Veamos cómo durante todo un período de protesta lasdeclaraciones van tomando valores singulares:
Gráfico 1: Tipos de declaraciones durante el transcurso del conflicto
Fuente: elaboración propia en base a diarios Clarín, La Nación, Página 12, Río Negro y La Mañana del Sur (Neuqu é n )
“ATEN es un partido trotskista que esta utilizando la metodología del foquismoconsistente de generar un conflicto e un lugar, no dejar ninguna puerta para resolverlo y cuan-do explota y hay un muerto extender el conflicto al resto del país”. Eduardo Amadeo, Secretariode Desarrollo Social, PJ. Página 12, 16-4-97.
“Este conflicto se transformó de gremial en político. Y fue manejado por ideólogos deizquierda que coparon el gremio docente.” Felipe Sapag, Gdor. Neuquén, MPN. Clarín, 31 - 3 - 9 7.
La imagen de dirigentes “copando” el gremio remite a una idea de imposición, deacaparar un lugar de manera no legítima. Los “ideólogos de izquierda” y las prácticas“foquistas” no solo nos retrotrae a imágenes de luchas pasadas, sino que además apun-ta al carácter autoritario de los dirigentes y a un supuesto aislamiento con respecto alas masas. Pero existen otras visiones al respecto. Liliana Obregón, docente de letras ydirigente gremial durante 1997 en ATEN seccional Neuquén, comenta estas observaciones:
“Copar el gremio docente es referirse a la dirección. Ellos no podían entender cómo en Neuquénuna comisión que abiertamente se decía marxista podía haber ganado las elecciones. No lopodían entender. Y que la comisión que dirigía el conflicto fuera de Neuquén Capital. Todo elmundo sabía eso, por eso la gente no les daba ni cinco de bolilla.”
Marcela Romero, también docente de letras, no formaba parte de la dirección deATEN en 1997, y opina acerca de la dinámica interna del gremio:
“Más allá de toda esa publicidad, al tener las asambleas y una gran participación, la gentesabía que lo que se hacía era lo que ellos habían votado. Porque en realidad la conducción erapara ejecutar lo que la asamblea decidía. Entonces eso inhabilita todo este tipo de declaracio-nes. Yo no estaba en la conducción en ese momento, pero vos estabas con los compañeros y tedecían ‘eso es mentira porque esto lo decidí yo’. Porque primero lo discutimos en los distritos,estábamos horas discutiendo, y en ese proceso vos ibas viendo como viene la mano, qué es loque se podía hacer, cómo viene el gobierno… Todas esas discusiones políticas se van desarro-llando en la asamblea… Se discutieron cosas muy gruesas, como la conciliación obligatoria, quéera, qué significaba para el trabajador, cuál fue su origen… Todo ese tipo de cosas se discutie-ron en lo cotidiano. Por eso cuando Sapag decía que había infiltrados toda la gente se le reíaporque no existía eso, porque la que decidía era la base”.
Daniel Zapata, docente de historia en colegios secundarios de Neuquén y delegadode ATEN, reflexiona:
“En política el infiltrado es un tema muy propio de los ’70 y era usado para descalificar.Nosotros no lo vemos así, ponerle el mote de infiltrado a una persona, ¿que quiere decir? Enrealidad hubo compañeros que venían de otros lugares, que trataban de influenciar y que tuvie-ron participación en asambleas, pero cuando los hechos de lucha son de masas, no se dan esascuestiones. La gente no es tonta y no la vas a llevar para donde quieras. La decisión que seimpuso siempre fue la decisión soberana de la asamblea, y en este sentido cualquiera podíabajar una moción. Y eso es lo más legítimo posible, si es que esa moción se desarrolla en laasamblea. Porque en la medida en que se desarrollan las tendencias en la asamblea la gentecuando vota tiene la claridad para saber qué vota. Y cuando se vota con claridad las medidasse sostienen. Nunca hubo reparos a quien quería expresarse. En definitiva, el tema de los infil-t rados (…) no se puede condenar o desacreditar a una persona por pertenecer a un partido político”
Sin embargo, como veremos más adelante, este tipo de declaraciones no eran aisla-
4948
trabajadores docentes y no docentes de Neuquén, convocó a una serie de movilizacio-nes con el objetivo de contrarrestar los bajos salarios y de revisar la Ley de EducaciónFederal. Producto de varios semanas de charlas entre los docentes y los padres de losalumnos, cada marcha de protesta que realizaba el gremio casi a diario en el centro dela ciudad era acompañada por unas diez mil personas en promedio.
Las movilizaciones tomaron como epicentro la casa de Gobierno en donde continua-ba la administración de Felipe Sapag. Las consignas se centraban en tratar de dismi-nuir la excesiva cantidad de alumnos por aula, la reincorporación de mil trabajadoresdespedidos y rechazar la anulación de cargos docentes. Además se demandaba elaumento del subsidio por desempleo, la reapertura de talleres especiales y la renova-ción de contratos de trabajo de docentes y de empleados no docentes.
Ante la falta de respuesta del gobierno provincial y en el marco del paro nacionalconvocado por CTERA (Central de Trabajadores de la Educación de la RepúblicaArgentina), el 24 de marzo se cortó el acceso vehicular en el puente que une las ciu-dades de Cipoletti y Neuquén en una movilización que reunió a más de quince mil per-sonas. El corte de este camino provocaba un virtual asilamiento de la ciudad y la impo-sibilidad de acceder a centros turísticos de la provincia en vísperas de Semana Santa.El gobernador advertía que descontaría la cantidad de días de huelga (alrededor dequince días hacia fines del mes de marzo) si los docentes no retornaban a sus puestosy terminaban con la protesta.
El 26 de marzo la jueza Margarita Gudiño una vez más intimaba a desalojar el cami-no en un plazo de 48 hs; y nuevamente arribaba a la provincia un avión Hércules conefectivos de Gendarmería. Si bien hubo encuentros entre los dirigentes gremiales y elgobierno de la provincia para tratar de llegar a un acuerdo, el desenlace fue violento:el jueves 27 de marzo unos 250 efectivos de la Gendarmería Nacional en conjunto conla policía provincial ingresaron al puente reprimiendo con gases lacrimógenos y camio-nes hidrantes a unos dos mil manifestantes. La jueza Gudiño de Argüelles decidió,luego de la intervención, retener las tropas cerca del puente que había sido cortado,“por si alguien pretendía romper la tranquilidad de las Pascuas” (Clarín, 29-03-97). Aldía siguiente de ser reprimidos los docentes, más de diez mil personas marchaban enla ciudad de Neuquén con antorchas en repudio a la acción de las fuerzas de seguri-dad y adhiriendo a la derogación de la Ley de Educación10.
El día lunes 7 de abril se suman a la protesta de los docentes –que llevaba ya 28 díasde huelga- los empleados estatales, que también reclamaban la restitución del 20 %de descuento en los sueldos. La Subsecretaría de Gobierno, Justicia y Trabajo de la pro-vincia declaró ilegal el conflicto docente porque éstos se habían negado a la concilia-ción obligatoria. Nuevamente se alzaban voces para calificar negativamente a la pro-t e s ta, esta vez introduciendo el factor político ideológico como desestabilizador o perjudicial.
10- Al mismo tiempo, la CTERA (Central de Tr a b ajadores de la Educación de la República Argentina) encabezó las huelgas de hambre dedocentes con la llamada “carpa blanca” frente al Congreso Nacional, que sería levantada recién con la asunción del gobierno de De la Rúaen 1999. Si bien esta medida en parte desplazó la atención de las luchas en Neuquén, por otra parte nacionalizaba el conflicto docente ei n volucraba a los gremios de todo el territorio, contrastando con la vo l u n tad del Poder Ejecutivo de segmentar los conflictos al radio corre-spondiente al ámbito provincial o municipal.
das ni eran pocas. El conflicto crecía en su intensidad y participación, cuando las dele-gaciones de ATEN de Cutral Có y Plaza Huincul junto a un grupo importante de veci-nos decidieron apoyar a la protesta de los docentes de la capital neuquina, interrum-piendo una vez más la ruta N° 22. La comunidad de estas poblaciones se involucró enla protesta mediante la “Comisión de Padres”, que aglutinó a un grupo de vecinospadres de niños y adolescentes sensibilizados por la cuestión educativa en la provinciay por la situación social en general, que no había cambiado demasiado desde la pue-blada realizada nueve meses antes.
Mariela Suárez vive actualmente en Cutral Có, tal como entonces. En 1997 estabadesocupada y conformó aquella comisión. Explica la decisión de tomar las rutas enapoyo a los docentes de la siguiente manera:
“Con respecto a la ley Federal de Educación, ahí estaban entregando toda la educación, esta-ba destruida. El tema de la educación nosotros como familia siempre lo vimos como un pilarfundamental. Entonces cuando te atacan eso es como un ataque a la Patria. Es lo que se ten-dría que haber hecho cuando se estaba vendiendo YPF. Es una traición a la Patria, y el ciuda-dano tiene el derecho, ante esa traición, a peticionar con diferentes tipos de reclamos. Por esoel corte de ruta no puede ser catalogado como un delito común porque vos tenés un aval cons-titucional. El derecho al trabajo, como pasó en el ’96, sí o sí te lo tienen que garantizar. Cuandose está violando una de las cuestiones de la constitución vos tenés que salir en defensa.11”
Muchos manifestantes entendían este tipo de protesta como una medida que sedebía adoptar solo luego de haber superado numerosas instancias de reclamo. Y comotal, no era vista como una actitud ilegal, sino necesaria y hasta amparada por la ley.
Ante multiplicación de adhesiones a la protesta, la justicia Federal ordenó el desalo-jo de la ruta N° 22 y el gobierno nuevamente movilizó tropas. Dos aviones deGendarmería y tanquetas llegaban a Neuquén y se sumaban a los efectivos policialespara reforzar el operativo, que se ejecutó el 12 de abril. A las 6 de la mañana de esedía, unos 350 gendarmes avanzaron con una topadora y un camión hidrante contra lasbarricadas, al tiempo que atacaban con armas antimotines, gases lacrimógenos yperros adiestrados, siguiendo esta vez la orden del juez Oscar Temi. En el enfrentamien-to participaron pobladores tanto de Plaza Huincul como de Cutral Có, llegando a lasuma de alrededor de diez mil personas; muchos de ellos enfrentaron a las tropas afuerza de gomeras y piedras.
La represión de la Gendarmería y de la policía provincial –resistida por centeneras dejóvenes, ahora autodenominados “fogoneros”- causó la muerte de Teresa Rodríguez,empleada doméstica de 24 años, quien recibió un balazo en el cuello. Hubo ademásalrededor de 15 heridos y más de 30 detenidos. Las escaramuzas se repitieron variasveces en horas de la mañana, aunque los pobladores montaron nuevamente las barri-cadas luego de un repliegue de la Gendarmería. Días más tarde, se explicaban loshechos de la siguiente manera:
“Es el resultado de una escalada de violencia. (…) No eran docentes los grupos queen la noche del viernes (11 de abril) ocupaban las ruta.” Susana Decibe, Ministra deEducación. Clarín, 13 - 4 - 9 7.
“Es intolerable el corte de rutas, poner en peligro la seguridad de las personas, laviolencia.” Carlos Corach, Ministro del Interior. Clarín, 14-4-97.
“No se puede volver a una etapa pre-subversiva” Eduardo Duhalde, Gobernador de Bs. As.Clarín, 15-4-97.
“La usurpación de bienes de dominio público, los daños causados a la propiedad, el impedi-mento al libre ejercicio de los derechos de terceros, lejos de constituir una forma legítimade petición a las autoridades, implican un atentado contra la convivencia pacíficay el efectivo goce de los derechos de todos y cada uno de los argentinos.” JorgeRodríguez, Jefe de Gabinete. Clarín, 15-4-97.
“Hay grupos rearmándose en el ámbito de la subversión, realizando ejercicios pre-r e volucionarios. Son grupos que han actuado en otra época y que ahora están rear-mándose en el ámbito de la subversión. Habría que preguntarse si quienes son los quemataron a Teresa Rodríguez.” Carlos Menem, Presidente. Página 12, 16-4-97.
“Con mucho dolor y pena he visto pintadas que dicen ‘no nos olvidemos de Teresa’ y nosotrosvamos a investigar hasta las últimas instancias quién mató a Teresita, porque ya conocemosla metodología de estos subve r s i vo s”. Carlos Menem, Preseidente. La Mañana del Sur, 16 - 4 - 9 7.
Sin haberse comprobado todavía de dónde provino el disparo que mató a TeresaRodríguez, los manifestantes “subversivos” son directamente identificados como asesi-nos. 12En menos de un año, este nuevo conflicto genera interpretaciones más contun-dentes para desacreditar un conflicto más álgido que el anterior. Con mayor regulari-dad se acude a un esquema de asimilación de los hechos que vincula el conflicto con“imágenes negativas” de la historia reciente del país. La subversión, con una clara remi-niscencia a la década del ’70, es sacada a luz durante estos momentos. ¿Qué es lo quese genera con estas declaraciones, cual es el objetivo de hablar de una etapa presuber-siva, de delincuencia y violencia en una manifestación, por qué la utilización de estetipo de términos?
Mariela Suarez opina al respecto:
“Aca no hay ningún delincuente, es gente que la está pasando muy mal, gente queestá pasando por una situación muy grave, que tiene a los hijos desnutridos. La protes-ta era fruto de la espontaneidad sin politización, por eso no había ideólogos de izquier-da que habían armado esto. Era la espontaneidad y un grupo que intentábamos darleun camino, pero éramos eso, un grupo, no teníamos estructura, no había partidos ninada. Ojalá hubiéramos tenido organización porque el resultado hubiera sido otro.”
Sin embargo no fue casual que ese tipo de terminología haya sido utilizado en los
5150
11- Los episodios de protesta en Neuquén de 1996 y 97 no eran los primeros cata l o gados como delitos comunes. Son innumerables los casosen donde los medios de comunicación incluyen en sus páginas policiales los enfrentamientos de carácter político entre distintas fraccionessociales. Y esto no solo está supeditado a los medios de información: “Lo que le pido es que lleve a cabo una inve s t i gación exhaustiva parai d e n t i ficar a los delincuentes comunes que saquearon mi casa el 16 de diciembre y se llevaron armas de fuego, un televisor, un reproductorde videos, un equipo de audio y otras cosas. La impunidad generó alarma en la zona… Por el bien de Santiago le deseo éxito en su gestión.”Te l e grama enviado por el senador Juárez (luego gobernador de Santiago del Estero) al brigadier Antonietti el 12 de enero de 1994, con respec-to a la manifestación popular ocurrida en esa provincia en diciembre de 1993. (Auyero, 2004, p. 231 ) .
12- Posteriormente se llevó a cabo un estudio de la policía provincial que sugería que el disparo provino de los manifestantes. Ante este resul-tado, dos físicos del Instituto Balseiro realizaron una pericia acústica para conocer el origen de los disparos. La conclusión fue contundente:“no tenemos evidencia de que haya habido disparos de otro lugar que no sea de grupos de policías. (…) El tiro está bien localizado pero noes claro quién lo dispara: es un grupo de por lo menos tres policías que no podemos individualizar.” (Página 12, 21 - 0 9 - 0 0 ) .
mios docentes, el SITRAJ (Sindicato de Trabajadores Judiciales, ATE), a la Asociación dePeriodistas, agrupaciones políticas como el Frente de la Resistencia, y la Asamblea deDocentes Autoconvocados; además de remiseros, colectiveros, estudiantes, cuentapro-p i s tas, pequeños productores del interior, jubilados y desocupados (El Litoral, 10 -12 - 9 9 ) .
Uno de los reclamos para resolver el conflicto era la presencia del flamante Ministrodel Interior, Federico Storani. Éste, sin embargo, argumentaba que su voluntad era dia-logar y que los intransigentes eran los manifestantes. El día 15 el conflicto se agravócuando los camioneros varados en el lado chaqueño también iniciaban un corte de eselado del puente. Habiendo transcurrido apenas cinco días de su asunción como presi-dente, De la Rúa envió al congreso un proyecto de intervención federal a la provinciade Corrientes, que tuvo media sanción en el senado nacional para luego pasar a laCámara de Diputados ese mismo día. Antes de la medianoche, la intervención deCorrientes se convertía en ley: se trataba de la intervención número 17 a la provincia(El Litoral, 16-12-1999). Ramón Mestre era designado interventor, y desde el gobiernoNacional se prometía el pago de sueldos atrasados siempre y cuando el puente fueradesalojado.
Sin embargo los manifestantes consideraron que todavía no se daban señales desanear la larga crisis que venían soportando. Una vez más era una protesta sostenidapor centenares de manifestantes que decidían las acciones “a través de asambleassoberanas donde el consenso siempre está presente. Los piqueteros del puente se man-tuvieron en buena medida gracias al apoyo de la gente que no pudo estar en el cortepor diversas causas, pero que hizo su aporte con víveres, agua, y hasta con las cubier-tas de los retenes.” (El Litoral, 17-12-1999). Pero esta visión de los hechos no era com-partida por muchos funcionarios y otras personas.
Luego de siete días de interrupción del puente, la Gendarmería intervino bajo lasórdenes de Alberto Chiappe a las cuatro de la mañana y desalojó a los manifestantesa fuerza de camiones hidrantes y de disparos de balas y gases13. El enfrentamiento durómás de diez horas y se extendió hasta la bajada del puente, ingresando a la ciudad deCorrientes por la Avenida Tres de Abril; y dejó como saldo la muerte de dos jóvenes,más de 60 heridos de bala y con contusiones diversas (de los cuales por lo menos 5ingresaron a los hospitales cercanos con pronóstico reservado), y 28 detenidos. Uno delos jóvenes asesinados fue Francisco Escobar, de 25 años. Trabajaba como cartonero yera padre de una niña de un año. Murió de un disparo de arma de fuego que impactóen su pecho. Su cuerpo pudo ser velado gracias a la donación del sepelio que hizo unacasa funeraria de Corrientes. Mauro César Ojeda tenía 18 años, vivía con su madre ysus cuatro hermanos y también falleció a causa de una herida de arma de fuego.
14 Durante los días siguientes a los enfrentamientos, la Gendarmería Nacional se man-
días previos o durante la represión (o luego de ésta, justificando la decisión). Luego delos enfrentamientos, distintos sectores como la iglesia o partidos políticos llamaron auna marcha en la capital neuquina en la que se calculó la participación de unas quin-ce mil personas.
Finalmente el gobierno se comprometió a mantener los puestos de trabajo y a reinte-grar del 50 % de los sueldos descontados por los 34 días de paro. Se exigió además lainmediata liberación de detenidos durante los enfrentamientos, y la separación del jefepolicial de Cutral Có, puntos que se lograron a las pocas horas.
La CTERA convocó a un nuevo paro nacional luego de estos episodios, que fue aca-tado masivamente y acompañado por distintos gremios y organizaciones estudiantiles.El paro culminó con una marcha a Plaza de Mayo convocada principalmente por ATEy partidos de izquierda, a la que concurrieron alrededor de veinte mil personas. Duranteesta marcha hubo un ataque a la Casa de Neuquén: se destrozaron las vidrieras a pie-drazas, e inmediatamente se atribuyeron estos hechos a militantes de izquierda, comodel grupo Quebracho, PCR, MAS y la CCC.
Corrientes, 1999. Hacia la consolidación de la discriminación político- ideológica
Durante 1999 la provincia de Corrientes estaba sumida en una profunda crisis finan-ciera. Rota la cadena de pagos, los comercios acusaron una caída del 60 por ciento enlas ventas además de despedir empleados, al igual que las empresas de servicios, lo quea su vez provocaba el no pago de los impuestos. La situación social era crítica: más del23 % de la PEA estaba ocupada o subocupada, el 34 % del total de la población teníanecesidades básicas insatisfechas, además de elevados indicadores de analfabetismo,indigencia y mortalidad infantil. (Klachko 2003, p. 147). Según datos censales delINDEC, para el año 2001 la población con necesidades básicas insatisfechas en la capi-tal provincial ascendía al 21, 2 % del total, una ciudad donde alrededor de la quintap a rte de la PEA se insertaba en el mercado laboral como asalariados del sector público.
El conflicto que derivó en el corte del puente que une la ciudad capital con la ciudadde Resistencia se remonta al mes de febrero de 1999. Durante este período se organi-zan los “autoconvocados, una agrupación de vecinos, docentes, empleados públicos,etc. que por fuera de la tutela de partidos o sindicatos toma protagonismo en el reclamo.
En cuanto al funcionamiento institucional de la provincia, el justicialista Hugo Periécomenzó a gobernar a mediados de año, luego de que el gobernador y su vice fuerandesplazados con sendos juicios políticos. El juez Juan Manuel Segovia ordenó la deten-ción de Romero Feris junto con otros funcionarios, acusados del desvío de bonos pro-vinciales. En los meses de octubre y noviembre la crisis institucional se iría agravandoaún más, llegando a fin de año con una nueva acumulación de sueldos adeudadospara los trabajadores estatales.
Mientras el 10 de diciembre de la Rúa y su equipo asumía el Gobierno Nacional enBuenos Aires, el Puente General Belgrano era ocupado. El corte convocó a diversos gre-
5352
13- “El comandante mayor de Gendarmería Ricardo Alberto Chiappe, jefe de las tropas que ayer abrieron fuego sobre civiles desarmados enCorrientes, estuvo asignado a dos de los principales campos de concentración que funcionaron en unidades del Ejército durante la guerrasucia de la década del 70: los de Campo de Mayo, en las afueras de Buenos Aires, y La Perla, en Córdoba. (…) Su nombre no figura en las lis-tas de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, lo cual significa que no fue reconocido por ninguna víctima. La informaciónacerca de su desempeño en aquellos campos de concentración en los que se torturaba y asesinaba a personas detenidas, proviene de fuentesinternas de la Gendarmería.” (Página 12, 18 -12 - 9 9 ) .
14 - Abogados pertenecientes a la CORREPI advirtieron que las víctimas podrían ser más de dos. Indicaron que se registraron más muert o s“ que no fueron denunciados por el terror social impuesto por el accionar de la gendarmería” (El Litoral, 27-12-99). Estas ve rsiones no ofi c i a l e sacusaban la existencia de entre cinco y ocho muertos provocados por la represión, y que habrían sido “blanqueados” en la morgue judicialcomo personas ahogadas en el río, o que habían sido víctimas de riñas callejeras.
En principio se puede apreciar que la mayor cantidad de declaraciones apunta a la con-dena de la represión y a solidarizarse con los manifestantes. Fueron rescatadas en gr a np a rte del diario Página 12 y del diario El Litoral, principalmente luego de los hechos dee n f r e n tamiento. Aunque se trata de una cantidad menor en comparación al total (el 28,6 % en las caracterizaciones positivas sobre la protesta y algo más de la tercera parte enel total de los repudios a la represión o muestras de solidaridad a los manifestantes).
Aquellos primeros indicios en los conflictos de Neuquén que descalificaban la protes-ta, llegan prácticamente al 45 % del total de declaraciones en el caso de Corrientes:
“En Corrientes se agrega una pérdida de legitimidad política porque hay un conflicto polí-tico muy agudo que incorpora elementos que antes no estaban, como elementos de vio-lencia” Federico Storani, dirigente UCR, Clarín, 27-11-99.
“(…) toda forma violenta de protesta que cercene tanto derechos privados comopúblicos, no puede encontrar en el resto de la sociedad organizada espacio de justificación”.Comisión Justicia y paz del Arzobispado de Resistencia. El Norte, 16-12-1999.
“el desorden es padre de la violencia.” Dionisio A. Nieto, lector. El Norte, 17-12-1999.
El conflicto una vez más era reducido a un producto de manifestantes violentos quese enfrentaban a la fuerza pública. Luego del desenlace fatal incluso se reclamó algobierno no haber actuado de manera terminante frente a la protesta “ilegal”:
“Las omisiones –reiteradas a través del tiempo- de los muchos funcionarios que no supieronponer límite a los cortes ilegales de rutas contribuyeron también, indirectamente, a la catástro-fe social que ayer dejó un saldo luctuoso en el puente Corrientes-Resistencia.” Nota editorial deldiario La Nación. 19-12-1999.
Esta adjudicación de violencia e ilegalidad se vinculaba nuevamente a la idea deinfiltración en las filas de los manifestantes:
“No estábamos dispuestos a atacar con todo porque vimos que había familias enteras, perota mbién había i nf i l trados en tre la gente”. José Antonio Caruso, Jefe opera t i v oGendarmería. El Litoral, 14-12-1999.
“La Gendarmería no utilizó armas de fuego para reprimir en Corrientes, las muertes fueron cau-sadas por grupos de provocadores infiltrados y por francotiradores que dispararondesde los edificios cercanos al puente”. Federico Storani, Ministro Interior. Clarín, 18-12-1999.
La idea de “contaminación” o “degradación” de la protesta por grupos minúsculos yexternos a la población que conspirarían contra las instituciones y contra los mismosciudadanos -que sí se movilizan con reclamos en principio justificados-, es persistentey resurge durante los momentos más álgidos del conflicto. Pero estos “extraños” conte-nían características particulares. Aquellos infiltrados, violentos, poseían además identi-dades ideológicas: el activismo de izquierda era presentado como un factor desestabi-lizador dentro de la protesta, y en muchos casos como los responsables de los hechosde violencia:
tuvo “preventivamente” en el lugar, asegurando que la protesta no resurgiera. Días des-pués de la represión, uno de los jefes de Genrarmería explicó la situación de la siguien-te manera:
“Esos infiltrados nos tendieron una emboscada a nosotros y a la gente que se mani-festaba con la intención de provocar un caos”. José Antonio Caruso, Jefe opera t i v oGendarmería. Pagina 12, 27-12-1999.
Los enfrentamientos materiales fueron acompañados por una batería de declaracio-nes y explicaciones que daban sentido a esos hechos, avalando la represión por tratar-se de una protesta colmada de “particularidades” negativas.
En este caso se registraron 192 declaraciones publicadas durante la segunda quince-na de noviembre y todo diciembre de 1999, además de enero y febrero de 2000 en losdiarios La Nación, Clarín, Página 12, El Litoral (Corrientes) y El Norte (Chaco). Como enel caso de Neuquén, distinguí dos variables conformadas por caracterizaciones o califi-caciones sobre los sujetos y sobre sus acciones; y por otro lado a demandas, denuncias,reclamos o reivindicaciones.
5554
CARACTERIZACIONES
Protesta como hecho delictivo e ilegítimo (20, 8 %). Discursos que caracterizan de ilegala la protesta, o como detractora del Estado de Derecho. Manifestantes armados y/o violentos.
Vinculación entre ideologías de izquierda y violencia (15 ,1 %). La izquierda como algopernicioso: “infiltrados” e incluso acusaciones de “guerrilla urbana”.
Métodos inapropiados de protesta (5, 2 %). Declaraciones dirigidas específicamente a criticar y condenar los métodos de la protesta (el corte de rutas).
Dirigencia política ineficaz o corrupta (15, 1 %). Dirigidas a definir al Gobierno nacionaly/o provincial como ineficaz o corrupto, prebendario o clientelista.
Vinculación entre represión y Estado; protesta como un hecho legítimo (26, 8 %).Gobierno responsable de muertes. Manifestantes portadores de reclamos justos y pacíficos.
Sin caracterización (12, 5 %)
RECLAMOS O DEMANDAS
lamados a uso de fuerza (16, 1 %). Exigencias y pedidos de restablecimiento del orden.Reivindicación de las fuerzas de seguridad.
Condenas y exigencias a terminar la protesta (5, 7 %). Condenas diversas de la protesta.E x h o rtaciones a finalizar el corte de ruta como condición para algún tipo de solución o negociación.
Reclamos políticos y financieros al Estado (12 %). Pedidos de intervención estatal, recla-mos e auxilio financiero al Estado nacional o provincial.
Reclamos contra la represión (33, 3 %). Denuncia y llamados a repudiar la represión.Reivindicación del corte de ruta, apoyo a los manifestantes.
Sin datos (32, 8 %)
pueblo no tiene armas como ellos, exhibe en cada protesta las banderas de la dignidady reclama urgentes soluciones para con la educación, la salud y la Justicia.” A s o c i a c i ó nMagisterio Enseñanza Técnica y Asociación de Periodistas de Corrientes. El Litoral, 19 -12 -19 9 9 .
Estas declaraciones van en sentido contrario a las presentadas hasta ahora, pues nodividen entre manifestantes auténticos e infiltrados. Reconocen una violencia, peroproveniente de la reacción del Estado ante un problema social y de la retórica que jus-tifica esa reacción.
Para los discursos discriminatorios vistos hasta aquí, la genealogía de la protesta –lascondiciones económico sociales críticas que la motivaron- pasa a un segundo plano.Son los elementos intrínsecos a ella lo que la transforman en un problema: quiénes par-ticipan, el tiempo transcurrido interrumpiendo una ruta, o el nivel de desobediencia alas autoridades nacionales o locales. Estas definiciones sobre la protesta no tendríansentido alguno si no contaran con reminiscencias ideológicas ya instaladas; y en talsentido, la historia de confrontaciones políticas desarrolladas en la década de 1960 y1970 conforman el principal anclaje subjetivo. Lo peligroso y negativo de as ideologí-as de izquierda son ideas instaladas fuertemente no solo en el país, sino en todo el con-tinente Latinoamericano a partir de las sucesivas políticas y doctrinas de seguridadnacional desarrolladas durante dictaduras como en gobiernos civiles. En Argentina lallamada “teoría de los dos demonios” ha profundizado la vinculación entre izquierda,violencia e ilegalidad que se resignifica en la actualidad para conceptualizar genérica-mente a la izquierda como un cuerpo ideológico negativo para la sociedad.
Respecto del total de 129 declaraciones que contienen algún tipo de reclamo, llama-do, reivindicación o denuncia, sólo un 24 % del total se dirigen a reclamar el fin de laprotesta por distintos medios, mientras que casi el 50 % son denuncias dirigidas algobierno por los hechos represivos. Si se aplica la periodización anterior –antes / des-pués del momento crítico del conflicto-, se evidencian algunos puntos a tener en cuen-ta. En el segundo período las denuncias por represión son la abrumadora mayoría, conmás del 73 % del total de declaraciones. Pero durante los días previos a la represión,más de la mitad de los mensajes están dirigidos a exigir el cese del corte de ruta, (15,7 %) y a utilizar la fuerza y a la restitución del orden (el 37, 3 %).
Con respecto a los actores que producen estos enunciados, son los funcionarios y cua-dros de los tres poderes del Estado, tanto nacional como provincial los que en mayormedida intervienen (61 declaraciones). Del total de estas intervenciones, un 70 %están dirigidas en detrimento de la protesta (la relacionan con acciones violentas, ile-gales o cercanas a figuras delictivas en un 46 %, y señalan la “aparición” o “infiltra-ción” de activistas de izquierda en un 25 %).
Los manifestantes, por su parte, ubican al Estado como responsable de la represión yemiten calificativos en consecuencia en más del 60 % del total de sus declaraciones.Sin embargo, la intervención de los manifestantes en la emisión de mensajes en los dia-rios es mínima en relación al total (17 sobre un total de 168).
“A todas luces resultó evidente la participación de activistas de izquierda enrolados enQuebracho y el Frente de la Resistencia, que fueron rechazados por ciudadanos quev i e ron en su acción una actitud desproporcionada.” Jorge Requena, Periodista. La Nación, 14 -12 -19 9 9 .
“(Los radicales) no sirven ni para sacar del puente a cien pibes que están confundidos,cien maestras que tienen razón y un grupo de la izquierda fracasada”. Luis Molina,Ex diputado, dirigente PANU, El Litoral, 17-12-1999.
“Se veía venir desde hace días, con esa mezcla de gente común y act ivistas de izqu ierda. ”Ricardo Alberto Chiappe, Jefe de Gendarmería. Pagina 12, 18-12-1999.
“ Permitir una guerrilla urbana. ¿No sabían Perié o Storani que el movimiento de auto-convocados fue copado, hace rato, por los quebrachos, Paria Libre, Venceremos odirigentes de la Corriente Clasista y combativa?” Carlos Obregón, Periodista. El Norte,18-12-1999.
“Los posibles responsables de los homicidios a los grupos de izquierda que acompa-ñaban a los manifestantes” Federico Storani, Ministro Interior. Pagina 12, 27-12-1999.
En el período anterior a los enfrentamientos más violentos ocurridos el 17 de diciem-bre, las declaraciones reunieron en un 63 % términos que vincularon el corte del puen-te a un hecho violento o ilegal y caracterizando negativamente la militancia de izquier-da. El resto de declaraciones básicamente critican a los gobiernos por la ineficacia enresolver el problema financiero de la provincia, o califican de distintas maneras a losdirigentes políticos -en buena parte lo hacen los manifestantes y también los funcio-narios que cruzan acusaciones entre sí-.
En el segundo período, posterior a los enfrentamientos, se produce una cantidad sig-nificativa de declaraciones (casi el 50 %) en solidaridad con los manifestantes reprimi-dos y de repudio a la represión estatal. Aunque en ese mismo momento aumentan pro-porcionalmente en comparación con el período anterior: 1- las vinculaciones entre pro-testa y delincuencia, ilegalidad e ilegitimidad. 2- En mayor proporción lo hacen aque-llos mensajes dirigidos a desacreditar a la izquierda y a calificar como violentas lasacciones de protesta. 3- Surgen declaraciones que “defienden” a las fuerzas de seguri-dad en cuanto a su legitimidad para efectuar el desalojo. (Sumados, estos tres tipos deenunciados suman más del 40 % del total de mensajes emitidos luego de los enfren-tamientos.)
La información social (Goffman, 2003) que se difunde está colmada de signos des-acreditados (la violencia, la infiltración de ideologías políticas perniciosas, lo delictivo),y coloca a los manifestantes en un lugar desacreditable. Ante esta difusión, existió lanecesidad de contrarrestar también discursivamente esas imágenes:
“La Unión de Trabajadores de la Educación del Chaco expresa su total solidaridad al luchadorpueblo correntino. (…) Denunciamos la perversa estrategia de intentar enfrentar a pobres con-tra pobres. Por otro lado es también repudiable la intención de desviar la atención dela gente utilizando frases propias de la dictadura mas sangrienta de nuestra his-toria, minimizando la legítima manifestación del pueblo correntino bajo la triste acusación deacciones de infiltrados.” UTRE, El Norte, 19-12-1999.
“La forma de manifestar de todos los que hace muchos meses venimos haciendo estotalmente pacífica y de ninguna manera buscó el enfrentamiento con la Gendarmería, el
5756
diversas maneras a quienes ejercen una protesta. La calificación y construcción siste-mática de un otro negativo durante conflictos políticos constituye una subordinaciónideológica que se realiza en paralelo a la subordinación material. Si bien resurge enmomentos específicos, estos elementos de descalificación y etiquetamiento perduranen el tiempo como ideas tenaces, condicionando subsiguientes interpretaciones de loshechos y de los sujetos que los producen.
En el mes de febrero de 2007 fue publicado el resultado de un sondeo realizado enel conurbano bonaerense a pedido del INADI, con la intención de registrar los gradosy dimensiones que adquiere la discriminación. (Página 12, 26-02-07). El estudio arro-ja que, desde la percepción de los entrevistados, los medios de comunicación y los polí-ticos están en un cuarto y quinto lugar con respecto a los sectores que más discrimi-nan. La discriminación “por las formas de pensar” aparece mencionada en el 2,2 % delos encuestados. Sin embargo hemos visto –con una propuesta metodológica distinta,desde ya- cómo durante momentos específicos ciertos prejuicios y marcas socialessobre la acción política de quienes protestan, toman una importancia notable.
A modo de ejemplo, veamos cómo evolucionaron las declaraciones publicadas en dis-tintos medios tomando como referencia el conflicto de 1996 y el de 1999:
En el conflicto de 1999 se incorporan nuevos elementos como las críticas específicasdirigidas a los métodos de protesta, o la legitimación de la acción de las fuerzas deseguridad. Pero en conjunto, las declaraciones que apuntaron a generar un cúmulo deimágenes negativas de quienes protestaron llegan prácticamente a la mitad en 1999–con una importante porción de enunciados dirigidos a desprestigiar las ideologías deizquierda-. Un conflicto que derivó en un enfrentamiento que provocó la muerte de dospersonas y decenas de heridos, apenas dos años después de un extenso conflictodocente o en la provincia de Neuquén en 1997 –con las interpretaciones del caso quehemos observado-, y con decenas de protestas y cortes de ruta que se multiplicaban entodo el país.
Lo expuesto hasta aquí no implica que se puedan establecer relaciones causales entre
Teniendo en cuenta los mensajes que emiten los actores involucrados directa o indirec-tamente en el conflicto, veamos cómo se distribuyen temporalmente sus intervenciones:
Esta periodización nos permite ver, en primer lugar, que a medida que el conflicto seintensifica también aumenta la frecuencia de declaraciones. Dentro de la escasa inter-vención en los medios por parte de los manifestantes, el día posterior al momento demayor intensidad de la confrontación es cuando se publican sus mensajes en menorcantidad. Los dirigentes sindicales y gremiales así como los dirigentes de partidos polí-ticos reúnen gran cantidad de mensajes de solidaridad con los manifestantes, pero loharán recién después del día de los enfrentamientos. Aquellas personas “no manifes-tantes” (lectores de diarios, periodistas, pertenecientes al clero, etc.) intervienen prime-ro criticando los métodos de la protesta y exhortando a que finalice, aunque luego deldesalojo dirigen su crítica a las fuerzas de seguridad. Esta ambivalencia es sugerentepara pensar en una subjetividad atomizada. Apenas dos años antes, episodios simila-res de protesta social habían finalizado con manifestantes detenidos-procesados, heri-dos e incluso muertos. Pese a esto, se repitieron demandas de intervención de la fuer-za pública para resolver un problema social.
Por último, las declaraciones de funcionarios de distintas agencias y despachos ofi-ciales están destinadas prioritariamente a descalificar a los manifestantes, tanto antescomo después de los enfrentamientos. Y a justificar represión violenta: el día 18 dediciembre más de la mitad de las intervenciones corresponden a estos actores.
Consideraciones finales
La intención con lo expuesto hasta aquí ha sido analizar la producción de discursoscomo una expresión de las luchas ideológicas desarrolladas durante cortes de ruta.Dentro de esta disputa me he centrado en aquellos enunciados que contienen concep-tos, términos e imágenes descalificativos, dirigidas a estigmatizar y discriminar de
5958
Gráfico 2: Intervención de personificaciones que emiten mensajes según distintos momentos del conflicto
Fuente: elaboración propia en base a diarios La Nación, Clarín, Página 12, El Norte, El Litoral. (Noviembre ‘99 a febrero ‘00).
Gráfico 3: Tipos de declaraciones en el conflicto de Neuquén 1996 y Corrientes 1999
Fuente: elaboración propia
introducido en el cuerpo social, degradándolo. De allí la determinación política de“curar” ese cuerpo con el costo que fuere.
Teniendo en cuenta períodos y magnitudes distintas de la conflictividad, en las recien-tes protestas sociales también aparecen “elementos infiltrados” y una violencia delicti-va que seguramente ya no hace peligrar el carácter occidental y cristiano de la sociedad,pero que sí generan “ingobernabilidad”, o “formas inconstitucionales e ilegales” de recla-mo. En esta clase de enunciados podríamos encontrar la semilla de un nuevo paradig-ma de la seguridad, instalado lenta pero firmemente en los años recientes.
Los “piqueteros”, principales actores en la escena de la protesta social reciente, fueront r a n s p o rtados a un lugar maniqueo emp a r e n tado al delito, al vandalismo, la vaga n c i a ,los reclamos injustificados, el activismo político rentado, etc. Una realidad que como enotros casos de estigmatización se ha instalado socialmente con la fuerza de la cotidia-neidad y la normalidad, y que por lo tanto no está exe n ta a que se mantenga vigenteen la actualidad. Analizar y ser concientes de ello es el primer gran paso que lleva ae n f r e n tar estos procesos discriminatorios, que no son sino procesos de deshumanización.
Bibliografía citada y consultada
• Aranda Sánchez, J. (2002). Constructivismo y análisis de los movimientos sociales. RevistaCiencia Ergo Sum. Noviembre, volumen 9, número 3. Universidad Autónoma del Estado deMéxico, Toluca México. 218-230.
• Armony, V. y Kessler, G. (2004). Imágenes de una sociedad en crisis. Cuestión social, pobreza ydesempleo. En M. Novaro y V. Palermo, (Eds.), La historia reciente. Argentina en democracia. (pp.91-114). Buenos Aires: Editorial Edhasa.
• Auyero, J. (2004). Vidas Beligerantes. Dos mujeres argentinas, dos protestas y la búsqueda dereconocimiento. Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmas.
• Azpiazu, D. (2002). Privatizaciones y poder económico. Buenos Aires: Un i ve rsidad Nacional de Quilmes.
• Barcesat, E. (2005). Comentario Juridico: Sobre el Concepto de "Genocidio". Koalition gegenSt r a fl o s i g keit [on line]. Disponible en http://www. m e n s c h e n r e c h t e . o r g / Ko a l i t i o n / E s p a n o l / g e n o c i-d i o _ b a r c e s a t . h t m
• Berger, P. y Luckmann, T. (2001). La construcción social de la realidad. Buenos Aires:A m o r r o rtu editores.
• Castorina, J. y Kaplan, C. (2003). Representaciones Sociales. Problemas teóricos y desafíos edu-cativos. En J. Castorina (compilador), Representaciones Sociales, problemas teóricos y conocimien-tos infantiles. Barcelona: Gedisa Editora.
• Cotarelo, M. C. e Iñigo Carrera, N. (2004). Algunos rasgos de la rebelión en Argentina 1993 –2001. PIMSA N° 8, 125-138.
• Cypher, J. (2006). El militarismo keynesiano y la economía estadounidense. RealidadEconómica N° 217, 6-20.
• Eagleton, T. (1997). Ideología. –Capítulos 1 y 7- Barcelona: Editorial Paidos.
• Foucault, M. (1989). Vigilar y castiga r. Nacimiento de la prisión. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores.
la frecuencia con la que se difunde un determinado tipo de discurso y los hechos deenfrentamiento, como si los primeros causaran a los segundos. Como hemos visto, losmedios de prensa son aquí un mero soporte empírico que nos permitió acceder a lasopiniones y explicaciones realizadas durante un conflicto.
Sin embargo, y retomando lo expuesto sobre la EG, podemos apreciar que ciertosesquemas de conocimiento de la realidad perduran y se resignifican en nuevas coyun-turas políticas, registrándose una toma de conciencia de hechos sociales que se presen-tan como peligrosos o perjudiciales para la democracia, las instituciones, o simplemen-te para el “bien común”. La reiteración en el tiempo de este tipo de tendencias seña-la la permanencia de un sustrato de estigmatización (tal el rescate de figuras políticasdenostadas como el de la subversión) que está lejos de manifestarse como actos aisla-dos y espontáneos. Es decir que si bien estas identidades negativas se instalan duran-te los episodios de protesta, se mantienen aletargados y resurgen fuertemente en epi-sodios subsiguientes15.
La construcción social de la realidad –en este caso de los conflictos sociales- está con-dicionada por los marcos ideológicos y políticos que se manifiestan en la interpretaciónque cada sujeto realiza. De modo que las interpretaciones discriminatorias de los con-flictos conforman, además de una representación de la realidad, un esquema de acciónsobre la misma: los sujetos que protestan son portadores de elementos perniciosos quehabilitarían la resolución del conflicto mediante la fuerza. Esto, tal y como hemos visto,no es unívoco: quienes intervinieron físicamente en los hechos de protesta construyenexplicaciones que reformulan esos esquemas permitiendo que se desarrollen argumen-tos y reflexiones contestatarias a las hegemónicas.
En las declaraciones que descalifican a quienes decidieron movilizarse y cuestionar alas autoridades se cruzan prejuicios culturales, de clase social e ideológicos, todos loscuales se plasman en un hecho político de conflicto y ejercen, en ese marco, un hechopolítico de discriminación.
En cuanto las fracciones subordinadas de la sociedad se presentan como portadoras dereclamos que no son canalizados por vías institucionales, cuando los “cuerpos dóciles”dejan de serlo, los sujetos se convierten –aunque sea temporalmente- en “no ciudadanos”,y cargan con otras categorías que deslegitiman su presencia en un proceso de lucha.
En su “comentario jurídico sobre el concepto de Genocidio”, Barcesat señala quecuando se nomina a una fracción social como “"delincuente subversivo", "subversivo","delincuente terrorista", "terrorista", "guerrillero", no se trata de una identidad innata,o adquirida por el ser humano mediante un acto voluntario de identificación con untodo o con un sector social. Es la etiqueta impuesta; el preanuncio de la próxima elimi-nación de todo ser humano que sea entendido o sospechado, por el represor, como por-tador del dato estigmatizante, aunque ese dato parta del propio represor.” (Barcesat,2005). Durante años en la década de 1970 se apeló a un discurso biologicista, carac-terizando a la militancia social y política como una enfermedad o tumor que se había
6160
15- Durante el reciente conflicto docente de marzo y abril de 2007 en Neuquén (un corte de ruta en vísperas de Pascuas, como en 19 9 7 ) ,una protesta social termina una vez más en una tragedia. Días antes de la represión en donde es acribillado el docente Carlos Fu e n t e a l b a ,funcionarios del gobierno local e incluso lectores de diarios llamaban a desalojar la ruta, a desconocer la legitimidad del reclamo, y a encen-der dive rsas figuras estigmatizantes. (Ver diarios Río Negro y La mañana del Sur, del 30-3-07 al 5-04-07).
• Van Dijk, T. (1996) La noticia como discurso. Barcelona: Ediciones Paidós.
• (2000). El estudio del discurso. En T. van Dijk (Ed.) El discurso como estructura y proceso (pp.21- 65). Barcelona: Gedisa Editorial.
• (2003 a). Racismo y discurso de las elites Barcelona: Gedisa Editorial.
• (2003 b). Ideología y discurso. Barcelona: Editorial Ariel.
• Vasilachis de Gialdino, I. (1997). Discurso político y prensa escrita. La construcción de represen-taciones sociales. Barcelona: Gedisa Editorial.
• Verón, E. (1987). La palabra adversativa. En Verón, A. et al (Ed), El discurso político. Lenguajesy acontecimientos. Buenos Aires: Hachette.
• Voloshínov, V. / Bajtín, M. (1998). ¿Qué es el lenguaje? Buenos Aires: Editorial Almagesto.
• Yocelevzky, R. (1997). Sociogénesis y sociología: el cambio de paradigma en las ciencias socia-les latinoamericanas. En R. García (Ed.), La Epistemología Genética y la Ciencia Contemporánea.(pp. 153-169). Barcelona: Gedisa Editora.
• Zullo, J. (2002). Estrategias de la prensa actual: Información, publicidad y metadiscurso. En A.Raiter (Ed.), Representaciones Sociales. (pp. 49-62) Buenos Aires: Eudeba.
• (1992). El orden del discurso. Buenos Aires: Tusquets Editores.
• García, R. (2002). El conocimiento en construcción. Barcelona: Gedisa Editora.
• Gastron, L., Oddone, J., Vujosevich, J. (2003). Aproximación conceptual-metodológica de lasrepresentaciones sociales en el campo del envejecimiento humano. En S. Lago Martínez, G. GómezRojas y M. Mauro (Eds.), En torno de las metodologías: abordajes cualitativos y cuantitativos. (pp.87-98). Buenos Aires: Proa XXI Editores.
• Gerchunoff, P. y Canovas, G. (1995). Privatizaciones en un contexto de emergencia económica.Desarrollo Económico, vol. 34, N° 136, 483-511.
• Gianella, A. (2005). Epistemología naturalizada y Psicología. En H. Faas, A. Saal, y M. Velasco(Eds.), Epistemología e Historia de la Ciencia (pp. 334-341). Córdoba: Centro de Investigacionesde la Facultad de Filosofía y Humanidades, UNC, Volumen 11, Tomo I.
• Iñigo Carrera, Nicolás y Cotarelo, María Celia (2001). La protesta en Argentina (enero –abril de2001). En Observatorio Social de América Latina N° 4, 45-55.
• Izaguirre, I. (1984). Reflexiones sobre el desarrollo de una estrategia de dominación en elcampo del conocimiento: el caso de la ciencia social. Realidad Sociológica. Año 3, N° 6, pp. 4-6.
• (2005). La matanza constitucional. Revista Encrucijadas. 30, 42- 46.
• Klachko, Paula (2003). El proceso de lucha social en Corrientes, marzo a diciembre de 1999.Los “Autoconvocados”. En PIMSA 2003, 142-200
• Kornblit, A. Verardi, M. (2004). Algunos instrumentos para el análisis de las noticias en losmedios gráficos. En Kornblit, A. (Ed.), Metodologías cualitativas en ciencias sociales. Modelos yprocedimientos de análisis. (pp. 113-132). Buenos Aires: Editorial Biblos.
• Marín, J. C. (1981). La noción de polaridad en los procesos de formación y realización de poder.CICSO, serie Teoría N° 8.
• Massetti, A. (2004). Piqueteros. Protesta social e identidad colectiva. Buenos Aires: Editorial delas Ciencias.
• Moscovici, S. (1985). La era de las multitudes. Un tratado histórico de psicología de las masas.México: Fondo de Cultura Económica.
• Muños Martínez, E. (1997). Jean Piaget, epistemólogo experimental. En R. García (Ed.), LaEpistemología Genética y la Ciencia Contemporánea. (pp. 239-272). Barcelona: Gedisa Editora.
• Petracci, M. y Kornblit, A. L. (2004). Representaciones sociales: una teoría metodológicamentepluralista. En A. L. Kornblit (Ed.), Metodologías cualitativas en ciencias sociales. Modelos y proce-dimientos de análisis (pp. 91-132) Buenos Aires: Editorial Biblos.
• Piaget, J. (1984). El criterio moral en el niño. Barcelona: Editorial Martínez Roca.
• (1986). La epistemología genética. Madrid: Editorial Debate.
• Piaget, J. y García, R. (2004). Psicogénesis e historia de la ciencia. México: Siglo Veintiuno Editores.
• Svampa, M. (2005) Los movimientos sociales e izquierdas. Revista Rebelión [on line]. Disponibleen http://www.rebelion.org/noticia.php?id=27657
• Svampa, M. y Pereyra, S. (2003). Entre la ruta y el barrio. La experiencia de las organizacionespiqueteras. Buenos Aires: Editorial Biblos.
6362
Indice de contenido
·La mujer en el espacio público
La mujer en el espacio público-politico
Situación problemática
Problema de investigación
Metodología
Estado de la cuestion y marco teorico
Desarrollo Autonomías locales Modalidad de gobiernos locales Cantidad y tipos de gobiernos locales Actual participación de las mujeres en los Gobiernos locales
Bibliografía
LAS MUJERES Y EL GOBIERNO LOCAL EN LA ARGENTINA: estudio cuali-cuantitativo sobre sus posibilidades de acceso.
Seudónimo: Girasoles
Resumen
Nos interesa explorar cuánta es la participación de las mujeres en cargos electivosejecutivos en el poder local (Intendentas,Jefas de Comunas, Delegadas Comunales yotras) en la actualidad en Argentina, y caracterizar esos municipios gobernados pormujeres según su numero de habitantes.También nos interesa explorar las formas deacceso al cargo que estas mujeres manifiestan en sus testimonios.
Las preguntas que guían nuestra investigación son:•Cuántas son las mujeres que han accedido a cargos con poder local
(Intendentas y otras ) en Argentina en 2006?•Qué cantidad de población está gobernada por mujeres?•Qué cantidad de habitantes tienen las comunas con gobiernos locales
conducidos por mujeres?•Hay alguna relación entre la cantidad de habitantes y la posibilidad de las
mujeres de acceder al gobierno local?•Cuáles son las formas de acceso al cargo que las mujeres manifiestan en
sus testimonios?Este es un diseño de investigación exploratorio, cuali-cuantitativo basado en análisis
de censos, documentos como Constituciones Provinciales y Nacional y análisis de entre-vistas en profundad a mujeres Intendentas (7).
Al 31 de enero de 2007 sobre un total de 2.172 gobiernos locales hay 183 represen-tados por mujeres, que equivale al 8,61% del total.Esta representación se da primor-dialmente en pequeñas comunidades.Se encuentran diversas dificultades de acceso alcargo,lo que implica una forma de discriminación que baja la calidad democrática denuestra sociedad.
67
68 69
ellas literalmente arrasadas y reemplazadas por intervenciones durante este período,junto con las posteriores asambleas barriales y movimientos sectoriales de defensa deconsumidores, medio ambiente, acceso a la educación, el trabajo, la salud… son las quedieron origen en el período democrático que se abrió en 1983 al reconocimiento de losllamados Derechos de Tercera Generación.
Estos Organismos y organizaciones de base junto con el debate hacia adentro de lospartidos políticos han contado y cuentan con la más firme participación de la mujerpor los derechos colectivos y de sector, y un especial compromiso desde el ámbito delas cuestiones locales, donde se produce la primera interfase de lo privado a lo públi-co a nivel de organización político territorial.
A esto se suma, la discusión sobre la igualdad de oportunidades entre varones ymujeres, que aparece por primera vez plasmado a nivel mundial en la década del ´70en la Convención de eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer,votada por las Organización de las Naciones Unidas al que la República Argentinaadhirió en su momento, es un claro ejemplo de las luchas que dieron origen a la san-ción legal en nuestro país de la ratificación del Protocolo Facultativo de la CEDAW,recién a fines del año 2006 . Es importante agregar que tanto la agenda nacionalcomo la internacional hoy han incorporado este tema, tanto a la Constitución Nacionalsancionada en 1994, como en los Objetivos del Milenio de las Naciones Unidas, porejemplo, y se verifica en todos los planes y compromisos asumidos con organismosmultilaterales de crédito, convenios bilaterales entre naciones, organismos, organizacio-nes no gubernamentales y otras formas de cooperación, que lo tienen en cuenta tantoen sus estrategias como en los indicadores del cumplimiento de objetivos.
A partir de 1983 las mujeres incrementaron su participación efectiva en el espaciopolítico –partidario o no-, aunque su presencia no siempre fuera facilitada por los varo-nes, que preferían reservarse los puestos de decisión.
Las mujeres en el espacio público-político
Situación problemática
Este contínuo pero no lineal crecimiento de la participación política de las mujeres enArgentina, tiene sin embargo varios aspectos que conforman una situación problemá-tica. Existen, según muchas investigaciones diferencias significativas entre hombres ymujeres con respecto a cultura política, diferencias medidas en relación al grado de dis-cusión sobre política, el interés por la política, los conocimientos o la asistencia a reu-niones políticas. Con respecto a la participación política de las mujeres en general y enparticular con respecto a las afiliaciones a partidos políticos, la situación se caracteri-za por una menor afiliación de las mujeres a los partidos políticos que los varones. Laa filiación crece en los partidos chicos, que menos posibilidades de acceso al poder tienen.
La mujer en el espacio público
La mujer argentina ha ido ocupando el espacio público de un modo diferente de lasrestantes mujeres de América Latina. Por causas históricas y pautas culturales, el pasodel trabajo remunerado a la participación ciudadana fue casi simultáneo. Excepciónhecha de las mujeres que casi a título individual participaron activamente durante laguerra por la independencia en el siglo XIX; o las minorías intelectuales, que impulsa-ron laboriosamente el inicio del debate por la ciudadanía plena, esta posibilidad sur-gió con el advenimiento del gobierno eleecto en 1946.
Los dos gobiernos peronistas (desde 1946 a 1955) contribuyeron de un modo sustan-cial a la promoción de la mujer. Por un lado, el impulso hacia la industrialización delpaís, tuvo como consecuencia un aumento en la incorporación de mujeres al mercadolaboral. El trabajo de la mujer dejó de considerarse como algo cuasi marginal parapasar a ser un derecho que la dignificaba, y esto la colocó en el escenario de “lo públi-co” como lo extramuros del hogar.
Por otro lado, la sanción de la ley de voto femenino (Ley Nº 13.010, año 1947), dupli-có el padrón de electores de autoridades. La mujer argentina dio un gran paso duran-te este período, se visibilizó y ganó en derechos, de hecho en el mejor momento lasmujeres llegaron a ocupar el 21,93 % de los escaños en la Cámara de Diputados1.
Desde septiembre de1955 a diciembre de1983 los gobiernos democráticos fueronbreves, siendo condicionados y derribados por golpes militares. La participación políti-ca femenina fue, por lo tanto, escasa e intermitente, lo que no favoreció la apariciónde dirigentes jóvenes, tanto varones como mujeres, siendo la etapa más dura y devas-tadora la cumplida por la última dictadura militar (marzo de1976-diciembre de 1983),que se encargó de abortar literalmente cualquier instancia vinculada a derechos huma-nos y políticos, entendidos como expresiones democráticas. Pero, por otro lado, la pre-sencia en el mercado laboral fue creciente, lo que redundó en una visibilización de lamujer en el espacio público, aunque sólo como trabajadora.
En este aspecto merecen un reconocimiento contundente la aparición de nuevas for-mas de organización y resistencia como contracara del golpe de Estado de 1976, con-formado por Organismos de Derechos Humanos. Estas nuevas formas de organización,encabezadas por Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y con el nuevo debate abiertoincluso desde el rol de las Asociaciones Vecinales y Sociedades de Fomento, muchas de
1- Señoras DIPUTADAS NACIONALES ( 1952- 1955 )
1952 : Sobre un total de 155 Sres. Diputados, había 23 legisladoras ( 14,84% =15%)
Sobre un total de 11 Sres. Delegados de los Territorios Nacionales, había 3 Delegadas (27,3 %)
1953: Sobre un total de 155 Sres. Diputados, había 25 legisladoras (16,13%).-
Sobre un total de 11 Sres. Delegados de los Territorios Nacionales, había 3 Delegadas (27,3%).-
1954: Se mantienen los guarismos.
1955: Sobre un total de 155 Sres. Diputados, había 34 legisladoras (21,93%)
Sobre un total de 13 Sres. Delegados de los Territorios Nacionales, había 5 Delegadas. ( 38,46%).-
Depto. de ORGANIZACIÓN Y DERECHO PARLAMENTARIO, Congreso de la Nación
70 71
Problema de invest igación:Nos interesa explorar cuánta es la participación de las mujeres en cargos electivos
ejecutivos en el gobierno local (intendentas y otras ) en la actualidad en Argentina, ycaracterizar esos municipios gobernados por mujeres según su numero dehabitantes.También nos interesa explorar las formas de acceso al cargo que estas muje-res manifiestan en sus testimonios.
Nuestro objeivo de accion posterior es proponer acciones que permitan aumentar ymejorar la participación de la mujer en los puestos electivos de gobierno local que per-mitan revertir la desigualdad de oportunidades u mejorar la calidad de esos gobiernos.
Definimos participación política como un tomar parte en actividades que influyansobre el ambito público político ejerciendo diversas formas de poder. Podemos conside-rar cuatro esferas de participación política. 1) la afiliación ,2)la participación electoral,3) la participación en actividades no convencionales (firmas, actos, marchas etc) y 4)la participación en cargos con poder de decisión (electivos o no). De estas esferas, nosinteresa la última.
Según la definición propuesta por Eva Anduiza y Agustí Bosch, participación política es
"cualquier acción de los ciudadanos dirigida a influir en el proceso político y en susresultados. Estas acciones pueden orientarse a la elección de los cargos públicos; a laformulación, elaboración y aplicación de políticas públicas que éstos llevan a cabo; o ala acción de otros actores políticos relevantes. La participación política requiere portanto de un comportamiento observable llevado a cabo en un ámbito público o colec -tivo por parte de un ciudadano para poder ser considerada como tal".
Esta definición incluye:• acciones dirigidas a la composición de cargos representativos. • acciones dirigidas a influir en las actitudes de los políticos • acciones dirigidas a otros actores relevantes políticamente (empresas, ONG) - porejemplo, boicot a productos) • actos a favor o en contra de medidas tomadas (manifestaciones) • Participación en asociaciones de carácter político ( partidos políticos, sindicatos)
Las preguntas que guían nuestra investigación son:• C u á n tas son las mujeres que han accedido a cargos con poder local (Intendentas y otras ) en Argentina en 2006?
•Qué cantidad de población está gobernada por mujeres?•Qué cantidad de habitantes tienen las comunas con gobiernos locales conducidos
por mujeres?•Hay alguna relación entre la cantidad de habitantes y la posibilidad de las mujeres
de acceder al gobierno local?•Cuáles son las formas de acceso al cargo que las mujeres manifi e s tan en sus testimonios?
En el año 1999 en la Argentina había un total de 36 partidos políticos a nivel nacio-nal y provincial que poseían 6.210.675 de afiliados. De ese total el 49,8% de dichosafiliados eran mujeres, llegando a ser leve mayoría en los casos del Partido Del Trabajoy Del Pueblo, Demócrata Cristiano, Federal, Frente de los Jubilados, Movimiento Socialde los Trabajadores, Movimiento Línea Popular, Movimiento Patriótico de Liberación,Social Republicano, Socialista Auténtico, Socialista Democrático, Socialista Popular,Unión Cívica Radical (U.C.R.), Verde Ecologista Pacifista, Futuro Verde, teniendo todosestos, con excepción de la U.C.R., que tenía un total de 1.905.927 afiliados, no más de55.000 empadronados.
La situación problemática se complejiza si tenemos en cuenta los factores discrimina-dores en los procesos de selección, que dificultan la llegada de las mujeres a posicio-nes de poder. Estos obstáculos ¿son de los partidos políticos? ¿de los electores? O delas propias mujeres políticas?
Partiendo del supuesto que parte de los obstáculos están en las listas electorales delos partidos políticos, generando una discriminación basada en el sexo ,el 6 de noviem-bre de 1991 el Congreso sancionó la Ley Nº 24.012, llamada de Cupo Femenino. Esuna ley de discriminación positiva, en virtud de la cual las mujeres ocuparían el 30%de las bancas en la Cámara de Diputados Nacionales. La ley también prevé este mismoporcentaje para las Diputadas Provinciales y Concejalas Municipales, en las provinciasque así lo reconozcan. Casi todas las provincias han adherido, salvo (Entre Ríos y Jujuy).La modificación del número de Senadores Nacionales, elevando de dos a tres por pro-vincia, también ha posibilitado la inclusión de la mujer, ya que cada partido debe pre-sentar a dos candidatos, varón y mujer; correspondiendo a la mayoría dos senadores ya la primera minoría uno.
La ley de Cupo ha contribuido a la visibilización de la mujer en los partidos políticosy ha estimulado su participación ciudadana. Sin embargo, los cargos no electivossiguen siendo de difícil acceso para la mujer. Es de destacar que en el Poder EjecutivoNacional hasta la fecha casi no ha habido Ministras (actualmente –enero 2007- haytres, en Economía, Desarrollo Social y Defensa) y las Secretarias han sido muy escasas.Lo mismo sucede con cargos electivos no contemplados por la ley: no hay mujeres titu-lares de un Poder Ejecutivo Provincial
En la Cámara de Diputados el porcentaje es de 35% y en la de Senadores del 43%.Son evidentes los beneficios de una ley de discriminación positiva, como lo es la de Cupo.
Es llamativo que provincias como Buenos Aires, con una población total de 13 . 8 2 7. 2 0 32
h a b i tantes y 134 municipios, tenga apenas 4 Intendentas. Incluso hay provincias cuyo sgobiernos locales están exclusivamente en manos de varones, tal el caso de Mendoza,donde 18 Intendentes rigen los destinos de más de 1,5 millones de habita n t e s .
2- Todas las cifras han sido tomadas del Censo Poblacional de 2001 del INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos).
72 73
en cuerpo desempeñara el poder legislativo. Pero como esto es imposible en los gran-des Estados, y como está sujeto a mil inconvenientes en los pequeños, el pueblo debe-rá realizar por medio de sus representantes lo que no puede hacer por sí mismo."
Para John Stuart Mill: "Según las consideraciones antedichas, es evidente que el únicogobierno que satisface por completo todas las exigencias del estado social es aquel enel cual tiene participación el pueblo entero... Pero puesto que en toda comunidad queexceda los límites de una pequeña población nadie puede participar personalmentesino de una porción muy pequeña de los asuntos públicos, el tipo ideal de un gobier-no perfecto es el gobierno representativo."
que sostienen que las mujeres deben llegar a puestos institucionales para poder defenderlos intereses del colectivo femenino. La idea de representación es uno de los principioslegitimadores subyacentes en los sistemas democráticos. Partiendo de que la representa-ción de un grupo sólo puede llevarse efectivamente a cabo por integrantes de ese mismogrupo, es necesario que haya mujeres en las instituciones políticas para que se tengan encuenta los intereses específicos de la población femenina. Sin embargo este argumentotiene sus limitaciones, en el sentido de que se puede reducir la representación a la merapresencia (Darcy, Welsh, Clark,1994).Por lo tanto, la dificultad consiste en definir el con-tenido de la representación, es decir, en determinar los intereses y los valores que merecenser representados en las instituciones.
Desarrollo
Autonomías locales
La autonomía de los gobiernos municipales es reconocida y se regula a partir del año19 5 7, con la reforma de las constituciones de las provincias de Catamarca, Córdoba,J u j u y, La Rioja, San Luis y Tucumán, reforzándose en la década del `80 como parte dela Reforma de Estado sobre la base de cuatro ejes: ajuste financiero, privatización de ser-vicios públicos; reducción de la administración central y descentralización administrativa.
Es necesario aclarar que la organización de los gobiernos locales puede ser diferenteen cada provincia, ya que la Argentina es un país federal y cada una de las 23 provin-cias tiene su propia Constitución, por lo tanto, organiza sus propias instituciones.
Estas diferencias no sólo se refieren al tipo de organización (atribuciones y deberes,organización politico / institucional, constitución de los departamentos deliberativo yejecutivo, y otros) sino también a su autonomía política, financiera, institucional yadministrativa en relación a los gobiernos provinciales.
En el siguiente cuadro se puede observar la situación de autonomía anteriormentemencionada, según datos obtenidos en base al Informe de Desarrollo Humano (1999)e INDEC Argentina (2002).
MetodologíaEste es un diseño de investigación exploratorio, cuali-cuantitativo basado en análisis
de censos, documentos como Constituciones Provinciales y Nacional y análisis de entre-vistas en profundad a mujeres Intendentas (7).
Estado de la cuestión y marco teóricoMuchas investigaciones intentan encontrar las características específicas de las muje-
res politicas, es decir, las diferencias de comportamiento entre los hombres y las muje-res que forman parte de las minorías políticas. Hay en los últimos tiempos muchos tra-bajos relativos a la posible relación existente entre la cantidad de mujeres que ocupancargos y el tipo de políticas que se desempeñan. Los principales resultados son:1- Las mujeres políticas y los hombres son diferentes y esa diferencia puede influir en
sus decisiones. Se ha encontrado que, al igual que las mujeres en general, las polí- ticas profesionales también tienen diferentes concepciones y comportamientos res-pecto de determinados temas integrantes de lo que se ha llamado un “bloque de género” que incluye cuestiones como violencia, paz, bienestar social, educación y medio ambiente (Delli Carpini y Fuchs, 1993, Skjeie, 1991).
2- Otras investigaciones argumentan que la diferencia entre hombres y mujeres se neu-traliza debido al uniformizador proceso de socialización política al cual están suje- tas inevitablemente todas las personas que se incorporan a la vida politica, según esto las diferencias se debe básicamente a la falta de poder de las mujeres y a su consiguiente falta de experiencia en las esferas de decisión (Carroll, 1994).
3- Con respecto al problema concreto de nuestra investigación, los últimos estudios que analizan los factores que influyen en las oportunidades que tienen las mujeres de ser reclutadas para los cargos políticos con poder de decisión,muestran que el bajo nivel de acceso a los cargos tiene que ver con las fases previas a la elección. Estos estudios explican que si la probabilidad de ser elegidas es igual para hombres que para mujeres, las fases previas son determinantes:la decisión individual de integrarse en la vida política y en la selección y nominación de candidatas realizada en el seno de los partidos (Rule, 1981).
A pesar de estas constataciones en general muchas investigaciones concluyen que sedispone de numerosos datos sobre numerosos temas como la presencia de mujeres enlas diferentes instituciones políticas, su posibilidad de acceso o no a los cargos, el com-portamiento electoral femenino, sus actitudes politicas, su actitud cuando acceden alpoder, etc. Sin embargo, lo preocupante es que la variedad de datos aportados muchasveces muestran evidencias contradictorias.
El marco teórico que nos alumbra son las teorías sobre la Representación, algunos decuyos exponentes son Montesquieu y Stuart Mills.
Según Montesquieu: "Puesto que en un Estado libre todo hombre, considerado comoposeedor de un alma libre, debe gobernarse por sí mismo, sería preciso que el pueblo
74 75
otras provincias, los municipios se denominan Departamentos, nombre otorgado tam-bién en algunas otras a delegaciones regionales administrativas dependientes de losPoderes Ejecutivos Provinciales.
Los departamentos vinculan a los gobiernos locales; este vínculo se establece sobrela base de tres modalidades:
1 - Gobierno local- departamento: el uno coincide con el otro, sin considerar la exten-sión geográfica o el número de pobladores. Este modelo apareció en épocas pasa-das cuando existía una población mayoritariamente rural y dispersa. En la actuali-dad estas localidades-departamentos abarcan varias poblaciones y o ciudades quedependen del conglomerado más importante cabecera del partido. Las localidadescon menos población cuentan con delegaciones a cargo de un funcionario elegidopor el Intendente. Este modelo es vigente en Buenos Aires, Chaco, La Rioja,Mendoza, San Juan y Salta.
2- Gobierno local-ciudad: Es el modelo de la provincia de Córdoba en la que desde1923 las ciudades forman sus gobiernos. La unidad política se corresponde con losa s e n tamientos humanos y la competencia llega hasta donde se prestan los servicios.En Córdoba Municipio es sinónimo de población urbana, y así es que hay superfi-cies que no pertenecen a ninguno y están sujetas a la administración provincialdirecta. El municipio está, desde lo territorial, circunscripto al éjido de la ciudad ysu área de ampliación determinada por sucesivas leyes provinciales que así lo habi-liten; siendo los departamentos unidades administrativas, dependientes del gobiernop r o v i n c i a l.
3 - Gobierno local-distrito: La municipalidad se asienta en la ciudad más importante yen las ciudades más pequeñas se forman comunas conducidas por una comisiónvecinal elegida por voto de los ciudadanos. Tienen competencia y atribuciones pro-pias pero dependen de los distritos cabeceras de los departamentos. Éste modeloes el de la provincia de Santa Fe.
Cantidad y tipos de gobiernos locales
La forma jurídica, legal y política de cada tipo de gobierno local, depende de las cons-tituciones provinciales, como ya se ha mencionado, y también de las leyes orgánicas delas municipalidades. De acuerdo a su estructura institucional y política, extensión geo-gráfica y población se clasifican en:
•Municipio•Comuna•Comisión de Fomento•Comisión Municipal•Comuna Rural•Otros
Autonomías locales según las constituciones provinciales argentinas
Modalidades de gobiernos locales
En nuestro país, cada Estado Provincial posee su propio sistema de división territorial.En el caso de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, sólo existen Municipios (par-tidos), y sólo se toma en cuenta su tamaño para definir la composición numérica de losDepartamentos Deliberativos, conocidos como Concejos Deliberantes. Las atribuciones,obligaciones y límites de autonomía los fija la Ley Orgánica de las Municipalidades. En
(Elaboración propia, 2006) en base a las Constituciones Provinciales vigentes y leyes concordantes,
76 77
Actual participación de las mujeres en los gobiernos locales
Considerando los datos obtenidos del censo de población (INDEC 2001), y la infor-mación pública disponible a través de la página web del Ministerio del Interior de laRepública Argentina acerca de la evolución de la representación femenina en gobier-nos locales se llegó a las siguientes conclusiones:
De los 23 Estados Provinciales, sólo permanecen sin representación femenina algunacomo cabeza de gobiernos locales, las provincias de: Mendoza, San Juan y Tierra del Fuego.
Los datos del siguiente cuadro permiten adve rtir no sólo la presencia de la mujer comotitulares de gobiernos locales, sino también las diferencias entre provincias y regiones.
Porcentaje de Municipios gobernados por mujeres
Entre Ríos, clasifica a sus Municipios en categorías, de acuerdo con el número dehabitantes, y donde es menor a 5.000 no hay Intendente y Concejo Deliberante, sinouna Junta de Fomento cuyos miembros son elegidos por el voto popular.
En algunas provincias existen otras formas de organización, como las ComunasRurales, y en algunos casos sus Ejecutivos son elegidos, en otros los designa el EjecutivoP r o v i n c i a l .
Esta tipología puede observarse en el siguiente cuadro:
(Elaboración propia, en base a las Constituciones provinciales y datos del Ministerio del Interior 2006)
(Investigación propia en base a datos del Ministerio del Interior, 2006)
La provincia con mayor cantidad de Intendentas es Córdoba (39 ), seguida por Entre Ríos (31).
Si bien la provincia de Córdoba es la que tiene el mayor número de Intendentas, esSan Luis la que tiene el mayor porcentaje sobre el total de municipios (22%). Va l ga laaclaración de que en esta provincia la participación femenina en todos los esta m e n t o sg u b e r n a m e n tales ha sido y es alta en relación con las demás provincias.
Una mirada general permite adve rtir que en casi todas las provincias se reproduce elporcentual habitual, poco más o poco menos de 10%, con deshonrosas exc e p c i o n e scomo las provincias de Buenos Aires (3%), Santiago del Estero (1,4%) y Salta (3,4%). Elcaso de estas provincias es posible sospechar el peso de las pautas culturales: las muje-res tienen el “techo de cristal” muy próximo a sus cabezas.
Desde el año 19 8 7, hasta las elecciones de diciembre de 2003, se encontraban repre-s e n tados por mujeres 150 gobiernos locales, el 7,58% del total de ellos. Cabe desta c a rque aproximadamente el 35% han sido reelectas por otro mandato, sólo una de ellasse encuentra actualmente gobernando un municipio capitalino: Resistencia (Chaco).
Al 31 de enero de 2007 sobre un total de 2.172 gobiernos locales hay 183 represen-tados por mujeres, que equivale al 8,61% del total.
78 79
En este contexto, el número de Intendentas cobra otra dimensión, un elevado núme-ro como en la provincia de Entre Ríos es casi engañoso, ya que de las 31 Intendentas27 gobiernan comunas que no llegan a los 2 mil habitantes. También es llamativo quesólo un Municipio con más de 100 mil habitantes esté en manos de una mujer. Son 2los Municipios con un número de habitantes entre 50 y 100 mil e Intendenta: VillaMaría (Córdoba, 72.162 hab.) y Villa Gobernador Gálvez (Santa Fe, 74.658 hab.).
Es notable que la provincia más poblada, Buenos Aires, y que además es una de lasque más recursos económicos posee, ostente uno de los porcentajes más bajos de habi-tantes gobernados por mujeres (0,78%). Al porcentaje de Chaco no se acerca siquieraninguna de las demás provincias; el elevado 34,33% se debe a que el Municipio deResistencia (275.962 hab.) tiene un Ejecutivo femenino. La Pampa, Corrientes, Entre(Elaboración propia con datos del Ministerioo del Interior, 2006)
*Municipalidad de Resistencia: 275.962 habitantes.
Sobre un total de 36.260.130 habitantes, 1.122.055 tienen un gobiernomunicipal encabezado por mujeres, el 3.09% de la población.
(Investigación propia en base al Censo de población, 2001)
80 81
2003. Antes de ser Concejal me dedicaba al tema político, porque vengo de una fami-lia a la que le gustaba estar en las ideas políticas, pero también estoy en el comercio,mi familia hace muchísimos años tiene una empresa, una Pyme que se dedica al trans-porte de pasajeros. Me dedicaba a eso en la actividad privada, y también trabajémucho tiempo en la ONG “Casa de la Mujer de la Provincia de Misiones”, siempredefendiendo el género mujer.
(…) En estos momentos resulta mucho más fácil. Allá por 1999 fue muy complicado,fue difícil llegar a ser Intendente mujer, porque por ahí tenemos poca credibilidad antela población masculina, porque creen que no tenemos la capacidad, o los conocimien-tos. Pero con el tiempo vamos demostrando y nos van valorando por nuestra gestión ypor nuestro trato con toda la población.”
En el caso de la Intendenta de la localidad más pequeña de la muestra, Rosario, seobserva el peso de una tarea como la docencia que permite mucha visibilidad social enese tipo de comunidades. Que haya llegado al cargo “un poco por accidente”, la mues-tra sin un deseo o plan previo personal con respecto a su acceso al cargo.
Rosario Belkis Ávalos, Intendenta de Puerto Eva Perón- Chaco (586 habitantes )“Es una localidad pequeña, joven, tiene 15 años, y yo soy docente de la escuela de la
localidad, y realmente a la gestión o a la función política llegué un poco por acciden-te. Toda mi vida hice política comunitaria, al llegar a la docencia, a través de la docen-cia seguimos haciendo política, hasta que un día me encontré haciendo esa políticacomunitaria. En un principio desde un partido político y desde la función nuevamentede la política comunitaria.”
“La primera vez que asumí fue en el año ‘93. Yo estoy en la función pública desde elaño ‘93. En el ‘94 y ‘95 estuve como Concejal, y en el ‘95 asumí como Presidente delConcejo. En el ‘99 la primera Intendencia y en el 2003 la segunda.”
Si de las 183 Intendentas, 119 gobiernan comunas de menos de 2 mil habitantes, y35 gobiernan comunas de menos de 5 mil habitantes se pueden deducir algunas rela-ciones hipotéticas entre la cantidad de habitantes que tienen las comunas y la posibi-lidad de acceso de las mujeres a cargos electivos ejecutivos.
a) Las mujeres de esas comunas son conocidas y apreciadas por su trayectoria (en lapolítica partidaria, en el campo social, y/o como vecinas), son visibles.
b) En general las mujeres no consideran posible y/o importante el ejercicio de la repre-sentación en el gobierno local provincial, compitiendo por ese espacio en poblacio-nes pequeñas, conformándose con la escala reducida.
c) Existe escaso vínculo (redes formales e informales, disponibilidad de comunicación,entrenamiento en resolución y apoyo mutuo ante problemas comunes,…) entrecomunidades locales a nivel de región / provincia / país, que permita el fortaleci-miento de las capacidades de liderazgo local, en defensa de la igualdad de oportu-
Ríos y San Luis también superan el promedio nacional, y aunque un 6% no parece muysignificativo, sí lo es considerando que dobla el promedio nacional.
El relativamente alto porcentaje de Jujuy (5,18%), que supera el promedio nacional(3,02%) se debe a pautas culturales, ya que las mujeres de etnias pertenecientes a lospueblos originarios, de notable presencia en la provincia, son independientes en mate-ria económica, por ejemplo; están acostumbradas a tomar sus propias decisiones y par-ticipan muy activamente en la vida comunitaria.
Si tenemos en cuenta las formas de acceso al cargo que las mujeres Intendentas men-cionan, de las entrevistas en profundidad podemos inferir algunas vías típicas:
En algunas mujeres Intendentas, como Alicia, se observa una conciencia fuerte de losbeneficios del acceso a cargos con poder para modificar situaciones de las mujeres enconjunto. En esta via, el acceso se dio por una participación en el área social –siemprecon vocación por atender a las necesidades de los otros- que despertó posteriormentela vía política.
Alicia Locatelli, Intendenta de Curuzú Cuatiá- Corrientes (36.390 habitantes )Alicia Locatelli, Curuzú Cuatiá –ciudad del sur correntino, - Intendenta hace un año
y unos meses, porque Corrientes eligió autoridades hace menos de dos años.“En el caso mío, soy la primera mujer electa por la comunidad, también por eso me
siento orgullosa, con mucha responsabilidad por ocupar lugares de poder y, poder dedecisión para la comunidad. Siempre pensé mucho en el poder que te permita haceralgo por el resto de las mujeres de Curuzú Cuatiá.
En mis cuatro años anteriores estuve trabajando la parte social, así que conozco bas-tante lo que sufren las mujeres, de la poca participación, de cuánto les cuesta y de laspocas oportunidades que tienen para poder desarrollarse como tales.
Así es que éste fue un desafío que creo que ayuda para que otras sigan el ejemplo, sisirve de ejemplo, y que estos lugares y tantos otros puedan ser lugares donde decida-mos políticas de Estado.
(…) La verdad es que hace más de, diría casi 18 años que trabajo acompañando siem-pre el tema político y desde la gestión también acompañe bastantes años, desde afue-ra, sin ser funcionaria; así es que me parece que esto de trabajar, no sé si desde lo muni-cipal siempre, pero sí desde lo participativo, desde lo comunitario, creo que es unaincorporación que uno va haciendo. Yo recuerdo desde muy joven me gustaba partici-par siempre en el barrio, o en algún grupo que ayudara al resto.”
En otras, como en el caso de Berta, provenir de una familia política e influyente anivel empresario, con prácticas de gestión, es lo que le abrió las puertas al cargo
Berta Beatriz Sapper, Intendenta de Colonia Alberdi- Misiones (3.685 habitantes4)“Mi historia política comienza en el ’95, como Concejal, luego en el año 1999, gano
las elecciones y paso a ser la Intendenta de Colonia Alberdi y fui reelecta en el año
4- INDEC Datos correspondientes al Censo Nacional de Población, Vivienda y Hogares. Año 2001
Bibliografía
• Anduiza Eva ,A,gustí Bosch.(2004) Comportamiento político y electoral. Ariel. Barcelona (2004)
• Caroll, Susan J.(1984)” Women Candidates and Support for Feminist Concerns. The closetFeminist Síndrome” Western Political Quarterly, n 2 pp 307
• Darcy, Robert; Welsh, Susan y Clark, Janet (1994): Women, Election and Representation,Lincoln, University of Nebraska Press.
• Delli Carpini, Michael y Fuchs, Ester (1993)”The Year of the Women?Candidates, Voters, andthe 1992 Elections” Political Science Quarterly. Vol 108. n 1, pp 29-36
• Mill, John S.,(1965) Consideraciones sobre el gobierno representativo, Ed. Tecnos, Madrid(1965) Montesquieu, De (1985) l'Esprit des Lois, XI, 6.Fondo de Cultura Económica, Mejico 1985
• Rule, Wilma (19 81 ) ”W hy women don’t run: the critical contextual factors in Wo m e nLeghislative Recruitment, The Western Policital Quarterly, vol 34 pp 60
• U r i a rte Edurne, Elizondo Arantxa (coordinadoras) (1994)Mujeres en política. Editorial Ariel, 19 9 4
• Skjeie, Hege (1991)”The rhetoric of difference:on women´s inclusión into Political Elites” Politicsand Society vol. 19, n 2 pp 209-232
• Constituciones Nacional y Provinciales y otros documentos legales.Censos de Población INDEC. 2001 y otros
•Pag.web: www.mininterior.gov.ar
82 83
nidades que aumenten en número y calidad el ejercicio de los cargos ejecutivos anivel local.
d) Las Intendentas en ejercicio del cargo en localidades de más de 50.000 habitanteshan participado y participan activamente en la política local tanto a nivel partida-rio como social y poseen una fuerte vocación de liderazgo.
e) A los varones no les interesa el manejo de municipios pequeños y no compiten o“delegan” en las (sus) mujeres esos cargos.
Estos comentarios, que no intentan ser exhaustivos, nos inducen la necesidad de con-tinuar la investigación sobre las limitaciones del acceso de las mujeres a los gobiernoslocales en general y en especial cuando estos representan a comunidades amplias.Consideramos que el aumento de la cantidad de mujeres en los gobiernos y su calidaden la representación de los intereses de genero en particular, junto con una fuerte voca-ción por eliminar toda forma de discriminación en general, mejorará la calidad de lademocratización de nuestra sociedad.
Indice de contenido
Introducción
La lección de escritura
“Tenés que tener algo para responderles…”Política de la memoria y poética de la transmisión
Aparición del relatoColonia Aborigen Chaco“La Matanza”El relato de Lino
Trabajo del recuerdo y producción de testigos
Comentarios finales
“TENÉS QUE TENER ALGO PARA RESPONDERLES…”Discriminación étnica, transmisión y trabajo de la memoria.
Seudónimo: GayaliResumen
El presente trabajo aborda la problemática de la transmisión del relato oral de la dis-criminación étnica. Recurre a casos de testimonios producidos en contextos de diferen-tes proyectos de investigación etnográfica sobre culturas indígenas del país. En él sepone especial atención al lugar de la agencia de dicho relato al tiempo que se propo-ne una perspectiva conceptual que lo contemple en la trama conflictiva de los discur-sos de derechos humanos.
“Que clase de ex voto dirige mi escrito a la palabra ausente?”Michel De Certau
La escritura de la Historia
Introducción
La transmisión oral del relato de la discriminación no es algo diferente a ella, es partedel trauma mismo (Brison 1999; Yaeguer 2002; Lacapra, 2005, 2006). La voz del otro,su palabra sonora ha sido ubicada por las ciencias sociales y el campo intelectual engeneral en tanto que “historia de vida”, “historia oral”, “relato oral”, “testimonio” segúnlas denominaciones más frecuentes. Se trata de un lugar problemático y contradictorioque podría suponerse también como depósito de la carga de violencia y disputas queconlleva esa voz, ese relato, ese trauma. Esta tensión parece haberse expresado en eltratamiento político del “relato oral” en el campo de las ciencias sociales de una formaespecialmente polarizada desde la década de 1960 hasta la actualidad. En un extre-mo se encuentra el optimismo de “la voz de los sin voz” según el slogan frecuente enel contexto latinoamericano y en el otro extremo, la pregunta con la que Gayatri Spivak
87
88 89
La lección de escritura
Matilde me recibió en su casa con una frase a modo de advertencia. “Se equivocanlos que creen que yo sé hablar en lengua” (mapuche). Ella presuponía que como enotras ocasiones (periodistas, historiadores locales) sería interrogada en esos términos.
Matilde vive con su familia en Cholila, un pequeño pueblo de la precordillera en laprovincia de Chubut. En la zona es conocida, por su ascendencia mapuche y tambiénpor sus tejidos, que realiza para la venta en un gran telar vertical siguiendo la técnicatradicional.
La entrevista se originó en un proyecto de investigación dependiente de laUniversidad de Buenos Aires que combinaba investigación arqueológica con antropo-logía social orientada, esta última, a explorar en las relaciones de la población localcon los sitios arqueológicos del lugar en los que se realizaban excavaciones. Algunosde esos sitios contaban con pinturas rupestres de aproximadamente 2000 años deantigüedad de manera que tenían una cierta visibilidad para el pueblo de Cholila. Enconsecuencia, mis preguntas se dirigieron a esa temática particular aunque optandopor una forma de entrevista abierta que habilitara otros aspectos biográficos que mientrevistada creyera de interés incorporar.
Ante su advertencia también le informé que la lengua mapuche no era objeto parti-cular de mi interés a lo que ella agregó que si bien no podía hablar mapuche sabíaescribirlo. Sin comprender con claridad a qué se estaba refiriendo orienté mis pregun-tas hacia la temática de la investigación a pesar de lo cual Matilde volvió a insistir endiferentes oportunidades que ella “sabía escribir en lengua”. La afirmación me parecióconfusa y contradictoria. ¿Era posible escribir en una lengua sin tradición escritural yademás sin ser competente en hablarla? Un rato después cuando la entrevista conclu-ía Matilde escribió con palabras mapuches una nota de saludo para mi familia.
Ella me explicó que si bien en su casa se usaba el mapuche como lengua de comuni-cación, sus padres no le transmitieron ese conocimiento. Podía comprender el tópico delas conversaciones solo fragmentariamente. Entonces Matilde se esforzó en una tareasingular. Mientras en la escuela era alfabetizada en español comenzó una tarea detranscripción de las palabras mapuche que conocía: “yo quería saber de qué estabanhablando mis padres”.
El caso me parece de valor por su poder de reconsideración del juego de oposicionesdevenidas del par escritura/oralidad tradicional del discurso colonial y etnocéntrico. Esdecir, una toma de la escritura con el objeto de reponer la oralidad en el lugar de dondeaquella la habría expulsado. La escuela argentina estuvo orientada hacia el silencia-miento de las lenguas indígenas3. Sin embargo en nuestro caso, Matilde quiso recons-truir por medio de su saber escritural y escolar la lengua que sus padres habían cesa-do de transmitirle.
La observación de una frontera entre lo oral y lo escrito ha mostrado cómo “la escri-tura ha sido vehículo de dominación. Como afirma Levi Strauss en su clásico ensayo “Lalección de escritura”, esta última “parece favorecer la explotación de los hombres antesque su iluminación” (Levi Strauss 1973:296).
respondía, pesimista, unos 20 años después: “¿Pueden hablar los subalternos?” (19 8 8 )1.En el presente trabajo replantearé dicha polarización apoyándome en diferentes
experiencias etnográficas de campo en las que el relato oral de la discriminación étni-ca fue producido en el contexto de entrevista. Estas entrevistas se enrolaron en diferen-tes proyectos de investigación relacionados con aspectos de la cultura indígena enArgentina (2000, 2001 y 2004). Es importante señalar que los testimonios que citaréno fueron especialmente solicitados a los entrevistados, ellos se desviaron de la temá-tica específica de dichas investigaciones. El interés por el lugar de la agencia del rela-to oral es uno de los motores de este trabajo.
Pero, así como el relato oral de la discriminación no es algo diferente que ella misma,tampoco deberíamos pensar a la “oralidad subalterna” desvinculada de sus debates yusos mas dentro y fuera de la academia. El intelectual no es un simple observador dedi-cado a su registro y análisis. Está involucrado en la misma trama política del par orali-dad/literacidad. Basta recorrer la genealogía de los uso de las tradiciones orales porlas literaturas nacionales desde el siglo XIX, su difusión, su folklorización, sus usos polí-ticos. Este par no se resuelve en una polaridad excluyente sino más bien en un calibrevariable y nunca fijo. Por ejemplo, en los últimos veinte años en la Argentina, la “his-toria de vida”, adoptó una forma peculiar en vínculo con la política de derechos huma-nos y el lugar del testimonio en relación a los crímenes de la última dictadura militar(Saltalamacchia.1992; Carnovale, Lorenz y Pittaluga 2006; Sarlo 2005). Como sugeri-ré, tanto el relato de la discriminación indígena como el lugar del intelectual en rela-ción a el, están sujetos a ese contexto.
El texto que sigue está organizado de la siguiente manera. En primer término, abor-do el testimonio de Matilde Uriñanco para desarrollar los lineamientos generales de losproblemas arriba mencionados en torno a la caracterización del relato oral en relaciónal par oralidad/literacidad2. Luego, recurriré a lo dicho por Lucía Cañicura acerca desituaciones de estigmatización relacionadas con su pertenencia étnica mapuche. Elcaso será observado para comentar la relación entre discriminación, resistencia y trans-misión cultural. Finalmente, me detendré mas extensamente en el testimonio de LinoFernández y su relato sobre el caso de represión armada de indígenas, conocida como“matanza de Napalpí”, ocurrida en el año 1924 en la provincia del Chaco. Con este últi-mo caso desarrollaré las relaciones del relato de la discriminación indígena, la memo-ria social y su articulación interétnica.
1- Para el caso argentino pueden citarse diversas compilaciones: Balan (1974), Magrassi y Rocca (1980), Chirico (1992),
Schwarztein (1991), Carnovale, Lorenz y Pittaluga (2006).
2- Se usa literacidad para denominar los procesos de alfabetización, lectura y escritura pero también para un distanciamiento
de las posiciones defensoras de una diferenciación radical entre la oralidad y la escritura (Vich y Zavala 2004).
90 91
tación fue terminante: “Acá no hay indios. Son sólo indios de mierda! Yo los respetaríasi conservaran su cultura, no hablan ni siquiera su lengua”.
“ Tenés que tener algo para responderles…”Lucía Cañicura vive en la comunidad mapuche de Galay Co cercana a la ciudad de
Neuquén. Ella relató en una entrevista realizada en el año 2000 diferentes momentosen los que fue objeto de prácticas discriminatorias. De niña vio como las autoridadespoliciales y eclesiásticas les prohibían a sus padres la realización del guillatún, la cere-monia religiosa tradicional; ya de joven “la patrona” de la casa donde trabajaba comoempleada doméstica le cortó sus trenzas y la obligó a hacerse “la permanente”. Tiempodespués recibió comentarios discriminadores por parte de la maestra de la escueladonde estudiaba su hijo.
Ella es enfática en su relato4. A pesar de lo doloroso de las situaciones que narra man-tiene un tono casi épico, de lucha y auto afirmación. Los casos de discriminación des-criptos son relatados junto a una memoria de contraestigmatización. Recuerda cómosus padres participaron en un nguillatun realizado secretamente a pesar de las prohi-biciones y cómo su madre al verla con el pelo cortado le indicó que no volviera a per-mitirlo y “que nunca debía haberlo hecho”.
Lucía parece haber descubierto con indignación el funcionamiento del proceso de dis-criminación social y cultural o por lo menos uno de sus aspectos centrales. Sin embar-go, para referirse a esas situaciones en ningún momento mencionó la palabra “discri-minación”. Utilizó otra, más clara en su significación y de mayor contundencia: “humi-llación”. A pesar de referir a capítulos de su vida personal, el relato de Lucia no esestrictamente autobiográfico, no se resuelve exclusivamente en un discurso de la expe-riencia propia que es representada mediante el recurso a la primera persona. Antes queasumir la postura de la víctima o la denuncia parece tratarse de una propuesta peda-gógica mediante la cual desarrolla la comprensión de esas situaciones. Señala un pro-ceso de herencia y transmisión intergeneracional, a la vez que produce un discurso decontraestigmatización.
En la entrevista, ella recreó ese momento representando el diálogo con su hijo-“Mami -me dijo mi hijo – me dijo la maestra que te dejés de ser india, que está muy
bien que te hayas venido a la ciudad pero que te saques la pluma, dijo la maestra quete saques la pluma y que no hables más en indio”
_ “eso dijo tu maestra? eso dijo tu maestra? La civilización te enseña… hija de unagran puta!. La próxima vez dígale que venga hablar conmigo o sino voy a ir yo a hablarcon ella. La próxima vez que te diga esto, dígale, hijo, pero dígale esto con fuerza!:Nosotros somos mapuche de este suelo! Nada más! Pero no vino ni me mandó llamar.
“Sabe qué hijo?, cuando te dicen así nunca tenés que humillarte, tenés que tener algopara responderles,… le dije..., “ellas estudian para ser maestra, para civilizar a los indios,como dicen. Cuando nosotros tenemos el conocimiento propio aquí hijo!, el mapun-
No obstante, habría que agregar que más allá de que la escritura haya servido instru-mentalmente a la explotación y especialmente a la administración capitalista (conta-bilización, identificación de cuerpos y almas), fue la concepción ideológica de una fron-tera irreductible entre lo oral y lo escrito la que hizo de la escritura un medio de ladominación en si misma. Dicho de otra forma, la escritura es adoptada como criteriode organización jerárquica del mundo. El caso es comentado por Michael de Certeau( 1993) cuando señala el juego de oposiciones fundacionales entre la etnología y la historia:
Etnología Historiaoralidad escrituraespacialidad temporalidadalteridad identidadinconciencia conciencia
Nociones como las de “pueblos ágrafos” o “pueblos sin historia” son ejemplos clarosdel funcionamiento de este juego ideológico de oposiciones. Asimismo este juego pare-ciera sugerir que la frontera entre oralidad y escritura además de ser absoluta, puedeser atravesada por la transcripción que, a su vez, puede ser entendida como una tra-ducción escritural, más explícita aún en el caso de las lenguas indígenas. La palabraoral es institucionalizada a través de la escritura (la ciencia, la literatura, la política)pero a condición de perderse por medio de la transcripción y traducción.
E s tamos nuevamente ante la disyuntiva de los efectos de la “historia de vida” sobre elrelato oral. Desde la división estricta oraliad/escritura el otro se encontraría esencialmen-te en su oralidad. Las dudas recaen sobre el intelectual y su recurso a la “historia de vida”.Este difunde la oralidad o la traiciona. Se encuentra entre el recurso populista (se trata de“la voz de los que no tienen voz”) y su enjuiciamiento como una forma más de la domina-ción de la voz subalterna (se hace hablar al otro, se lo transcribe, se lo domina).
A pocas cuadras de la casa de Matilde realicé otra entrevista a un poblador radica-do en el pueblo. Cuando le pregunté sobre las familias indígenas del lugar su contes-
3- Recién en la última década comienzan a desarrollarse políticas estatales activas de educación bilingüe y multicultural en el
contexto escolar.
Matilde Huriñanco con sus nietos
4- La entrevista con Lucía se desarrolló en el contexto del proyecto “Nguillatum. Ceremonia Mapuche en Argentina y Chile
(INAPL-UNESCO 2001).
92 93
“discriminación cultural” operara apenas en la superficie, pues en realidad el estigma depo-s i tado en atributos culturales es sólo una coartada del proceso social y político. Una coar-tada que puede discriminar la diferencia étnica tanto si esta habla como si esta calla.
Política de la memoria y poética de la transmisión
El relato de la discriminación indígena se conforma entre la política de la memoria yla poética de la transmisión. Y es en esta encrucijada donde el relato oral adquiere supotencial como performance de transmisión, de legado y de autorización de la palabra.No sugiero por “relato de la discriminación indígena” algo que esencialmente se dé enla pertenencia al grupo étnico. Se trata más bien de la respuesta oral y discursiva a lasituación de discriminación. Es esta última la que produce la condición de “indígena”.Es decir, esta condición se construye como forma de interpelación blanca que el relatoen cuestión contesta mediante un trabajo de evocación de la situación estigmatizantey, a la vez de conformación de la poética del relato en si, de una forma orientada a ladifusión y la denuncia.
Para afianzar la perspectiva conceptual de lo dicho hasta aquí me detendré en unejemplo. Se trata de un relato conocido como “la Matanza” en torno a la represión mili-tar de indígenas de la Colonia Aborigen Chaco, ocurrida en el año 1924.
Aparición del relato
Ta mpoco los relatos sobre “la matanza” fueron objeto central de la inve s t i gación en laque se registró la entrevista que cita r é5. Este dato es imp o rtante pues en la forma de emer-gencia del relato traumático existen elementos que caracterizan su propia naturaleza y pro-ceso. Dicho brevemente, de alguna manera el relato de “la matanza” se nos impuso.
En un barrio periférico de la ciudad de Sáenz Peña (provincia de Chaco), el nieto dela señora Elena Salteño nos informó que su abuela sólo hablaba en lengua mocoví yque él mismo oficiaría de traductor. Le hicimos saber que nuestro trabajo se centrabaen la lengua vilela y no en la mocoví. Sin embargo el muchacho insistió en su propósi-
dungum!. Entonces no, no se sienta humillado. A mí también me humillaron, pero gra-cias a mi padre y mi madre..., por los dichos de mis padres, por los consejos de ellossupe defenderme, cuando me han dicho india esto, india lo otro (…). Yo no me bajoneo,me hierve la sangre, me nace todo! Ahí vuelve mi padre y mi madre cundo ellos meenseñaban cómo teníamos que defendernos; que nunca teníamos que dejarnos avasa-llar por los blancos.
”Hay que aprender a defenderse, para eso los mando a la escuela hijo. Aprendan aleer y a escribir, por lo menos a leer y escribir así no van a ser tan pisoteados”
Hay en el relato de Lucía una organización sistemática que creo de especial interéspara este trabajo. El contrapunto entre situaciones de estigmatización y respuestas con-traestigmatizantes es descrito a través de un encadenamiento de transmisión interge-neracional de indicaciones y consejos al respecto. Nótese la relevancia del caso pues laescena es representada en la acción de la misma entrevista. Dos aspectos en relacióna esto. En primer lugar, se describe una situación de discriminación como una polémi-ca entre la voz que humilla y la que responde a esa humillación. En segundo lugar, lasituación es descripta asimismo a través de la representación de la escena del consejo,de la transmisión de la madre al hijo. El consejo es la trasmisión que autoriza a la vozcontraestigmatizante. “Tenés que tener algo para responderles”; “…nosotros tenemos elconocimiento propio aquí, hijo!, el mapundungum!” Ese “algo” es el mapundungum,palabra que menciona tanto a la lengua como al conocimiento étnico. Ese “algo” es laacción de la palabra impugnadora como palabra propia. Se trataría de un imperativointergeneracional orientado a la toma de una palabra que, si bien se posee, no ha pro-nunciada ante la fuerza de la interpelación estigmatizante. En este conflicto, la inter-vención de la forma consejo es un recurso a la política de la tradición y la memoria enrespuesta a un discurso estigmatizante fundado en el descrédito, la ridiculización y laimpugnación de atributos étnicos: “que se saque la pluma… que deje de ser india…., queno hables más en indio”.
El caso recién descrito es reconocido por la tradición oral mapuche como “ngilam”(consejo). Esta forma ha sido señalada por diferentes investigaciones como crucial enel proceso de socialización de los niños y vínculo intraétnico (Briones 1986; Golluscio2006). Como reproductor de pautas como el respeto a los mayores, las maneras ymomentos en que se debe hablar, entre otras. Asimismo el “ngilam” sostiene el lazogenealógico con los ancestros.
El “ngilan” relatado por Lucía además de cumplir con esas características está orienta d ohacia la denuncia de la situación de discriminación. Es relatado y en este sentido cump l efunciones de comunicación hacia los inve s t i gadores, hacia la sociedad blanca, hacia elE s ta d o .
Por ultimo y comparando el caso de discriminación comentado por Lucía con el casomencionado en el apartado anterior puede observarse como la discriminación étnicapuede recurrir tanto a la estigmatización por poseer atributos culturales como por no pose-erlos. Y que la lengua aparece como un rasgo sobresaliente en esa operatoria (“que nohables más en indio”/ “no hablan ni siquiera su lengua”). Esto manifi e s ta que la llamada
Lucía Cañicura
94 95
Entre 1884 y 1917, en un proceso de expansión económica y políticas de moderniza-ción, se desarrolló en la Argentina la campaña militar denominada “Conquista delChaco”. Esa región del norte argentino contaba con una mayor diversidad de gruposindígenas y más numerosos que en otras zonas del país. La campaña militar aceleró lacolonización del territorio que ya había comenzado de la mano de diferentes empren-dimientos dedicados a la explotación de la madera, del ganado, el algodón y la cañade azúcar (en ese orden). Todos ellos utilizaron fuerza de trabajo aborigen generandoimportantes desplazamientos y cambios en las formas de vida tradicionales (de econo-mía cazadora, recolectora y nómade) y en las relaciones interétnicas. Las formas de tra-bajo en esos obrajes hasta la década de 1940 fueron cercanas al esclavismo con con-tratos grupales y pagas en alimento o vestimenta y relaciones de servilismo. En laactualidad, es frecuente el recuerdo de los ancianos en diferentes comunidades de laregión sobre la mortandad por las condiciones de trabajo y los malos tratos recibidos.Debe considerarse también que la explotación de la fuerza de trabajo aborigen en losobrajes desarrolló formas concentracionarias. Hombres, mujeres y niños eran alojadosen los mismos obrajes durante los meses de trabajo y sometidos a ese régimen de vida.
En el contexto de la profundización del proceso de colonización regional, para princi-pios de 1900 los conflictos territoriales y por la disputa de la fuerza de trabajo abori-gen obligaron a la aplicación de políticas gubernamentales.
Un caso particular de esas políticas fue la creación de una colonia rural para indígenasdonde se los instruiría en tareas agrícolas dotándolos de parcelas de tierra y herramien-tas. Así, en 1911 se fundó “Colonia Chaco” con familias provenientes sobre todo de tresgrupos étnicos diferentes: toba, mocoví y vilela. El funcionamiento de la Colonia nuncacoincidió con los objetivos humanitarios que se explicitaron en el momento de su crea-ción. Su administración en manos de funcionarios políticos hizo de la experiencia un luga rde confinamiento y explotación. Es imp o rtante para la comprensión del sistema, tener enc u e n ta que hasta 19 51 la actual Provincia del Chaco fue “Territorio Nacional” es decir, susautoridades dependían directamente de la política del gobierno nacional.
“La matanza”
En el año 1924 fuerzas policiales y de gendarmería reprimieron un movimiento abo-rigen con aspectos milenaristas en la Colonia Aborigen Chaco también conocida como“Reducción Napalpí,” en el entonces Territorio Nacional del Chaco. Elmer Miller (1979)ha señalado como uno de los principales factores intervinientes a la concurrencia delas políticas gubernamentales de concentración e inmovilidad aborigen en el Territoriocon los intereses de los colonos sobre la fuerza de trabajo indígena para la cosecha dealgodón. Es decir, su control para inhibir desplazamientos a las zonas de trabajo eningenios azucareros (en las provincias de Salta y Jujuy). Esta política que fue parte dela discusión sobre el destino de las poblaciones indígenas en la Argentina de la época,en el Chaco tuvo especial relevancia dado lo numerosa que eran las poblaciones indí-genas locales y el desarrollo generalizado de empresas de explotación de los recursosnaturales de la región.
to pues ella tenía “una historia para contar”: era sobreviviente de “la matanza”. Casiobligados por la situación nos trasladamos a la casa de la Sra. Elena y, rodeados deaproximadamente 20 miembros de su familia y algunos vecinos, registramos el primerrelato sobre lo ocurrido en 1924.
No me detendré aquí especialmente en esta entrevista. Lo que me interesa señalar esesta forma de emergencia del relato evocativo que solicita atención sobre sí, que soli-cita ser escuchado y registrado. En este sentido, la situación era particularmente elo-cuente en relación a la escena de transmisión intergeneracional. El nieto de Elena soli-cita el registro y traduce el relato de su abuela ante los investigadores y la numerosaaudiencia familiar y local. Pero hay más. Luego de la entrevista, Elena demuestra queademás de hablar en mocoví es competente también en castellano. Se trata del posi-cionamiento en la lengua étnica para la transmisión del relato traumático.
Pero, ¿quiénes produjeron este evento de transmisión? ¿Los investigadores? ¿Elena?¿Su nieto? ¿A quien se destina ese relato? La situación muestra elocuentemente quecualquier esquema que tienda a resumir al relato oral bajo de criterio lineal de un emi-sor y un receptor, sólo es una pobre metáfora del envío postal.
Un año después, en el mismo barrio de la ciudad de Sáenz Peña, la mención de “lamatanza” volvió a aparecer inesperadamente aunque de otra manera. Consultábamosen el contexto del mismo proyecto de investigación, al señor Pedro, padre de una fami-lia toba, sobre un pariente lejano posiblemente del grupo vilela. El no tenía esa infor-mación. En un momento, desde una radio, se escuchó el anuncio de un noticiero sobresubsidios que el gobierno nacional otorgaría a familiares y víctimas del terrorismo deEstado de la última dictadura militar en Argentina (1976-1983). Pedro intervinocomentando que también los tobas debían ser beneficiarios por haber sufrido la repre-sión del Estado en la Colonia Aborigen en 1924.
Finalmente, unos meses después acordamos realizar una entrevista en video con LinoFernández en su casa de la “Colonia Chaco”. Lino tenía aproximadamente 70 años, fuepastor evangélico y aunque vivía en la Colonia no hablaba ni toba ni mocoví ya quesu ascendencia era vilela. Convinimos en realizar una entrevista en torno a la lenguavilela, su pérdida en relación a la historia de dispersión y desaparición del pueblo vile-la. Pero, al comenzar la entrevista y a pesar de no haber solicitado su narración, el rela-to de “la matanza” se hizo presente nuevamente.
Colonia Aborigen Chaco
Antes de abordar algunos aspectos del relato de Lino Fernández creo necesario contextua-lizar brevemente el caso de la represión militar del año 1924 en la Colonia Aborigen Chaco.
5-Se trató de un proyecto de investigación (UBA-Instituto Max Plank de Alemania) interdisciplinario (lingüística y antropología)
cuyo objeto general era el relevamiento de diferentes lenguas indígenas de la zona chaqueña. Entre ellas la lengua vilela sin
hablantes activos en la actualidad. Las familias de ascendencia vilela viven en las comunidades del pueblo mocoví y toba (qom).
El testimonio al que me referiré al final fue producido en el contexto de una entrevista a Lino Fernández hijo de padres vilela,
en la Colonia Aborigen Chaco en 2004.
96 97
ción (“en el interín ha adquirido una aura de mito”).La entrevista a Lino Fernández correspondió al segmento especialmente dedicado a
la investigación sobre la lengua vilela del proyecto sobre documentación de lenguasindígenas ya mencionado. Fue realizada en conjunto con el antropólogo MarceloDomínguez, encargado del relevamiento cultural relativo a dicha lengua.
Nos sentamos en torno a una mesa en la casa del entrevistado, quien estaba acom-pañado por su hijo, dispuestos a comenzar la entrevista según lo habíamos acordadopreviamente. El objetivo general del encuentro era el relevamiento de un testimoniosobre la historia familiar, orientado hacia el establecimiento de un mapa cultural ysocial de la dispersión del grupo vilela y la localización eventual de hablantes o semi-hablantes en la actualidad. Después de presentarse, Lino refirió a su familia, en parti-cular a su padre, mencionando una fecha precisa: 1924.
“...mi padre ya vino de una descendencia de vilela,... en el año 1924; cuando hubo una gra nmatanza acá en el Chaco. Bueno, y de ahí pasó los tiempos, estuvimos aislados por lo que sucedió...”
Lino continuó con un agradecimiento a la presencia de los investigadores señalandola utilidad del proyecto para el conocimiento de la situación de las familias vilela ysuma un comentario religioso. Luego instió con el tópico anterior.
“...como yo le venía comentando, en el año 1924 cuando hubo la matanza. Yo me recuerdo demi papá, que él disparó de ese lugar. Y a los pocos días volvieron a ese lugar a mirar si haygente herida, muertos. Enterraron en unos pozos. Tres pozos y una represa. Todos los que esta-ban muertos. Y bueno, ahí tuvo el privilegio mi papá, José Silvio Fernández, de encontrar unproyectil. Un proyectil, vamos a decir de una ametralladora. Y hasta ahora lo tengo ese recuer-do de mi papá. Hasta ahora lo tengo. Y lo tengo acá. Justamente para mostrarles...”
Mientras dice estas palabras Lino sonríe y lleva su mano al bolsillo del pantalón dedonde saca una vaina de proyectil. Sin dejar de mirarla y sosteniéndola con sus dosmanos agregó:
“éste es el proyectil que usaron para matar a los indios. ¿A cuántos vilela, a cuántos toba, acuántos mocoví habrá matado éste? Porque yo, cuando serví en el servicio militar (levanta lavaina), dicen que un proyectil como este bandea a siete personas (me mira y la dirige haciami). Porque yo hice el servicio militar y conozco.”
Algunas características específicas de la Colonia Chaco contribuyeron a que la políti-ca de explotación, agudizara allí su violencia desencadenando la represión del año1924. 1) Una ubicación estratégica que ponía al alcance de los grupos indígenas allíreunidos diferentes alternativas de trabajo: explotación de parcelas propias, trabajoasalariado contratado por colonos en el desmonte y en la recolección del algodón, o eltrabajo en ingenios azucareros. 2) En ese contexto, a la obligación de permanecer enla Colonia se sumó la imposición de un 15% de recargo a la adquisición de algodónde los indígenas como recurso para la construcción de caminos. El clima de tensión sehizo insostenible y comenzaron a operar los liderazgos indígenas locales. 3) El movi-miento de resistencia indígena adoptó formas cercanas al milenarismo. Es importanteseñalar que tradicionalmente las formas de liderazgo aborigen en la zona combinabanpoder político con poder sobrenatural. Los líderes del movimiento pertenecientes a losgrupos toba y mocoví fueron chamanes. 4) Otro factor relevante para la comprensiónde los movimientos de resistencia aborigen es la inclusión de cultos religiosos occiden-tales en diversas formas de apropiación y transculturación. El caso excede los marcosde este trabajo, pero igualmente reiteramos que nuestro principal informante era pas-tor evangélico.
Atrayendo a los indígenas con un avión que hacía piruetas en el aire y les arrojabaalimentos, las fuerzas policiales ocultas en los montes dispararon sobre el grupo rebel-de. Las fuentes escritas son imprecisas y oscilan en mencionar entre 100 o 700 muer-tos (nuestro informante estima 5000 víctimas). No hubo resistencia de parte de losaborígenes. Los líderes del movimiento habían divulgado la idea de que las balas delos blancos no los afectarían y, en cambio, ellas se volverían sobre las fuerzas represi-vas (Miller 1979; Cordeu y Siffredi 1971).
El relato de Lino
La investigación que Elmer Miller realizó en la década de 1960 es fundamental parala comprensión del caso dada su sistematización de datos y cruce de fuentes. Sinembargo, se detiene en el lugar donde comienza nuestro problema.
“Este acontecimiento (la matanza) dejó una profunda huella en la conciencia de los Tobas, yes recordado con fuerte impresión aún por los Tobas que no participaron en él. (...) Deberátenerse en cuenta que los informes orales fueron registrados entre treinta cinco y cuarenta yocho años después del hecho, el cual en el interín ha adquirido una aura de mito. No obstan-te atendemos en primer término a la interpretación toba de los hechos, máxime por estar ava-lada y clarificada por fuentes históricas” (Miller 1979:100)
Nótese que el autor identifica la persistencia del relato décadas después de habersucedido y dice atender “en primer término a la interpretación toba de los hechos”,pero su esfuerzo de interpretación se centra en la reconstrucción de lo acontecido sinconsiderar en particular las versiones tobas y sin preguntarse el por qué de la persis-tencia del relato. Finalmente, el testimonio de sus informantes parece adquirir valorsólo al confirmarse cotejándolos con otras fuentes “históricas”. Con todo, la apreciaciónde Miller es valiosa pues señala la vitalidad del relato en el momento de su investiga- Lino Fernández
Vuelve a sostener la vaina con sus manos mirándola en silencio, luego retoma:
“Y bueno, ese es el recuerdo de papá, cuando andaba... Dejó éste.”
Se refiere a la vaina (que él llama “proyectil”) y la coloca verticalmente sobre la mesa,frente a sí, soltándola por primera vez. Luego de un silencio comienza un comentarioreflexivo:
“Siempre le quería comentar pero ahora agarramos más confianza,...parece.... como... En aque-llos tiempos el vilela cuando había gente desconocida (vuelve a tomar la vaina) era muy aris-co. Porque estaba muy correteado...” (…) “Todo eso es mi palabra.”
El trabajo del recuerdo y la producción de testigos
Los Estados nacionales desarrollaron una lógica de autoconmemoración feliz dondelas glorias del pasado amparaban las políticas presentes y sus proyectos. Estos últimoseran presentados como repetición o continuación de aquellos. Es posible que el proce-so de autoglorificación de los Estados Nacionales a través de la creación de un pasa-do utópico haya intervenido decididamente en el surgimiento del fascismo y otrosmovimientos políticos autoritarios. Al mismo tiempo, puede pensarse a dicho procesocomo una manera de extirpar de su genealogía las fechas infelices6. Las historiaspatrias en su versión oficial son gloriosas, no traumáticas. La potencia de la imposiciónde sus marcos (escolarización, monumentos, rituales públicos, lugares de memoria ofi-ciales, etc.) no es un dato menor a la hora de evaluar las prácticas de la memoria desectores subalternos o grupos étnicos que insisten en la mención de un pasado diferen-te al propuesto por el Estado. Los relatos de “la matanza” son elocuentes en este sen-tido pues al evocar lo sucedido en 1924 actualizan una fecha propia (diferente alcalendario oficial) al tiempo que denuncian al Estado represor.
El aspecto que intento señalar aquí es la dimensión del trabajo de la memoria que,sin manuales de historia y sin monumentos, persiste a través del relato oral, de la comu-nicación intraétnica y el legado familiar. Es decir, retomando la propuesta de Ricoeur(1999) sobre la asociación del trabajo del recuerdo al trabajo del duelo y la pertinen-cia de la idea de “trabajo” para la comprensión de la memoria a partir de los textos deSigmund Freud, es posible que los casos aquí comentados puedan observarse como untrabajo de la memoria subalterna, un control sobre los abusos de la memoria oficial yun ejercicio identitario sobre el propio pasado.
En este punto debo mencionar que todas las entrevistas citadas en este trabajo fue-ron realizadas en video. Las posibilidades de registro realista (imagen y sonido) de estatecnología son conocidas y no me detendré en sus potencialidades y limitaciones meto-dológicas para la investigación de campo. Lo que si creo necesario señalar es un víncu-lo de este tipo de registro con el trabajo del recuerdo, el relato oral y su proceso detransmisión.
98 99
Además de las características intraétnicas y el vínculo con los inve s t i gadores, el relatofrente a la cámara se vuelve un testimonio ampliado hacia una audiencia generalizada.El marco de la comunicación audiovisual (documentales, periodismo) se hace presente enel contexto de entrevista por la familiaridad de los entrevistados con el medio televisivo .En los casos aquí comentados, el recurso audiovisual no requirió mayores explicaciones.Fue incorporado con naturalidad y sin comentarios, dudas o resistencias. Más aún, comoya se dijo, uno de los registros fue realizado en función del requerimiento de los informan-tes y en todos los casos se solicitaron copias de los materiales filmados.
El testimonio de Lino es especialmente elocuente en este sentido. El informante llegó ala entrevista con la decisión de narrar el caso de “la matanza” pero no del todo seguro det r a ta rse del contexto adecuado ocultó la vaina de proyectil en su bolsillo mientras moni-toreaba la situación. La forma en que la narración de la matanza se impone parece pujarpor un lugar central que finalmente logra con el apoyo del objeto de memoria (Connert o n1989). El esfuerzo no fue menor y la mención posterior de Lino (“siempre le quería comen-ta r...”) parece sugerir satisfacción por la tarea cump l i d a .
A u n que omnipresente en toda la entrevista, Lino no hizo comentarios explícitos sobrela presencia de la cámara y su relato se desarrolló sin inconvenientes. Tal naturalización,antes que falta del efecto cámara (inhibición, hipercorrección, etc.) parece señalar a lacámara (difusión y registro perdurable) como un efecto de transmisión. El objeto dememoria, reservorio del pasado se exponen al registro, difunde su verdad y se afirma enla perdurabilidad de su relato. Dicho de otra manera, el lugar del registro audiovisualpareciera ser apropiado por el relato de Lino. Frente a la cámara él actúa su memoria mos-trando el proceso de transmisión. Nótese la comp l e m e n tariedad de lo narrado (la mata n-za) con dicho proceso. El objeto de memoria es el articulador entre ambos: el “proy e c t i l ”es al mismo tiempo depositario del relato y del mandato de transmisión que Lino ejecu-ta con su relato (el “proyectil” y el relato son herencia de su padre).
”… Un proyectil, vamos a decir de una ametralladora. Y hasta ahora lo tengo ese recuerdo demi papá. Hasta ahora lo tengo. Y lo tengo acá. Justamente para mostrarles...”(...)“éste es el proyectil que usaron para matar a los indios.”
(...)“...ese es el recuerdo de papá, cuando andaba... Dejó éste”
El dispositivo audiovisual en marco de la entrevista abierta de carácter etnográfico7
pareciera potenciar el trabajo del recuerdo y su producción oral. El registro realista delvideo se encuentra con la característica performática de ese relato. Este encuentro redi-mensiona el proceso de transmisión del relato traumático que ahora prevé un registroduradero (un documento) y su difusión ilimitada.
De esta manera, y a través de dicho dispositivo, el relato oral indígena de la discrimi-nación busca un lugar junto a otros relatos de circulación pública. Se trata de un pro-ceso de mediación que trasciende los límites tanto de la situación de entrevista comodel grupo étnico. Estos relatos también se dirigen al Estado e interpelan a las formashegemónicas de imaginarización de la comunidad nacional (Anderson 1992)
6-Diferentes casos en América Latina son tratados en Jelin (2002). 7- Es decir, involucrada en la investigación participante y atenta a la perspectiva del actor.
100 101
Es posible que todo relato traumático posea componentes orientados a su transmi-sión y perduración en el tiempo (“contar para no olvidar”), aun así el caso aquí expues-to parece ser expresión de lo que me gustaría denominar poética de la transmisión. Enla cual, el relato traumático se despliega a través de la forma del legado para ser a suvez transmitido8.
Comentarios finales
Uno de los aportes fundamentales de la Antropología al estudio del relato oral y alcampo de la investigación del lenguaje en general consistió en el señalamiento delcarácter preformativo del habla y en consecuencia de la relevancia de sus formas deejecución en la construcción y transmisión de sentido.
“…no podemos entender completamente el significado del texto ni la naturaleza sociológicadel relato, ni la actitud de los nativos hacia él y el interés que le consagran, si estudiamos lanarración sobre el papel. Estos cuentos viven en la memoria del hombre, y aún más, en el com-plejo interés que los mantiene vivos, que hace que el narrador los cuente con orgullo o pena,que el auditorio los oiga con tristeza o avidez y que de ellos surjan ambiciones y esperanzas.”(Malinovski 1948, 1993:120-121)
El comentario de Malinovski explicita que cuando se desvía la atención del texto haciala ejecución y el contexto del relato surge de inmediato el problema de su inscripciónsocial, histórica y política. En otras palabras, la dimensión de los sentimientos y expec-tativas, al igual que el proceso de transmisión y memoria involucrados. Pero los testimo-nios presentados en este trabajo en que perspectiva contextual deben ser escuchados?
Los estudios de la antropología clásica partían de la certeza acerca de quienes eranlos nativos, portadores y sujetos de la historia de esos relatos. En la actualidad no sepuede pensar en tal fijeza y menos aún cuando se trata de relatos de discriminaciónindígena que involucran a instituciones blancas y al Estado Nacional. ¿Quienes son losnativos de los relatos de este trabajo?
Lo que intento sugerir es que en la Argentina el lugar del relato oral de la discrimi-nación indígena no sólo puede ser observado como un posicionamiento del sujetoestigmatizado respecto a la situación específica de discriminación sino que además ypor medio de su dimensión preformativa de respuesta a la interpelación blanca y esta-tal, se constituye en la trama de los discursos de los derechos humanos tejida en el paísen los últimos 20 años. Es decir, en el contexto histórico y social de la lucha política delos movimientos sociales incluyendo asimismo el lugar de los intelectuales.
Desde el final de la última dictadura militar los vínculos entre el movimiento indíge-
Investigador: ¿Cuál fue el motivo?Lino: “El motivo de que hubo la matanza yo no lo se. Pero dicen que, …dicen que eran muy rebel-des los mocoví…, por eso vino a hacer ese trabajo la Gendarmería”
El relato de “la matanza”, al operar a través de la forma de su transmisión produceun proceso de reproducción ampliada de testigos. Me detendré finalmente en esteaspecto.
La idea de que la transmisión de la memoria traumática se vuelva un proceso de pro-ducción de testigos es sugerida por Dori Laub (1992a y b). Sus reflexiones son espe-cialmente pertinentes para nuestro análisis pues remiten a la experiencia del registroen video de este tipo de relatos. En esa misma línea, la cámara (su función de produc-tora y reproductora de imágenes realistas) no es un dato menor en el contexto del ejer-cicio del testimonio traumático.
En los testimonios de “la matanza”, la escucha posibilita la narración mediante lametodología de la entrevista etnográfica (respetuosa de las versiones nativas del rela-to) con mediación tecnológica del video. Deberíamos asumir que esa tecnología no esneutra y que los entrevistados desarrollaron también su testimonio en relación a ella ysus implicancias (reproducción de su imagen y potenciales audiencias). “… y yo me sentímuy contento de que mi papá haya sido entrevistado por ... como le puedo decir ...algunos periodistas...”. La aclaración de Lino remite al modelo televisivo y, en conse-cuencia, a la difusión masiva.
Otro aspecto que considero relevante en torno al lugar de la cámara en la entrevistaes el vínculo entre la capacidad de registro audiovisual y la misma forma del relato.Lino Fernández no sólo dice su relato sino que lo muestra a través de su objeto dememoria (“el proyectil”). La ausencia de explicación en el relato hace más evidente ala performance como puesta en escena del hecho evocado anteriormente que comonarración pedagógica. El registro en video captura esa articulación del cuerpo consti-tuido en relato, y el narrador lo sabe. La cámara es copartícipe de la producción delrelato y en este sentido su función de escucha se vincula con la potencial reproduccióndel mismo. El carácter del relato performativo, además que explicativo, se constituyecomo evidencia. En su iconicidad adquiere aspectos del relato mítico que antes querecordar actualiza el pasado. Así las imágenes en video del testimonio son tambiénimágenes de “la matanza”, de un acontecimiento que sucedió pero que de algunamanera sigue sucediendo. El testimonio adopta también la forma de una evidencia,como el mismo proyectil del narrador. La transmisión no se trata de información sinode sentido. Involucra la poética del relato, sus formas de narración producidas por elimpacto y el proceso del trauma. Ese impacto y ese proceso son colectivos, como loslenguajes en que se reproducen.
La escucha es intervenida por el acontecimiento traumático a través de la forma queadquiere el relato. Más aún, al ser esa forma parte integrante de un proceso de trans-misión, la intervención de la escucha opera en términos de producir un testigo compro-metido con ese legado. En definitiva, el relato del trauma altera las formas tradiciona-les de autoridad etnográfica (Clifford 1995, Yaeger 2002) porque incluye en su perfor -mance un mandato de transmisión que involucra también a la escucha
8- Uno de los principales líderes carismáticos del movimiento indígena de Napalpí de 1924 llevaba consigo un proyectil de
Mausser como amuleto. Gracias a él, los disparos de los blancos no los afectarían.
Cuando me encontré con esta información, releyendo los textos de historia sobre la matanza de Napalpí, me detuve sorprendi-
do. El amuleto del shaman Dionisio Gómez (Llishaxaic) tine relacion con el “proyectil” de Lino? Puede tratarse sólo de una coin-
cidencia. Pero, la alegoría está allí disponible para los objetos de memoria como trofeos ganados al olvido, como amuletos pro-
tectores en el presente. La entrevista etnográfica con video que comentamos en este trabajo pareciera haber sido entendida
como una buena oportunidad para desempolvarlos y renovar su poder.
lo referente al contenido: cuenta que hubo una “matanza” organizada por fuerzas delgobierno en la comunidad indígena y que hubo sobrevivientes. No hay datos muy pre-cisos ni descripciones minuciosas. El relato es breve y no desarrolla interpretacionessobre lo sucedido. Sin embargo, si atendemos a la forma y contexto, el relato no hablasolamente de “la mataza” sino también de una forma intergeneracional de transmisióndel hecho traumático. Dicho de otra manera, “la matanza” es contada a través de suforma de transmisión comunitaria y familiar. El caso excede a la propuesta deMalinowski pues involucra la relación intercultural investigadores (blancos)-consultan-tes (aborígenes). Entonces, el contexto de la narración, que aquel antropólogo com-prendía dentro de la comunidad estudiada, opera ahora abriéndose hacia fuera deésta. La audiencia no está formada exclusivamente por miembros del grupo étnico,conocedores del relato y sus formas. En la inclusión que hace el narrador del proyectilheredado de su padre hay una actividad previa al relato, una estrategia y una volun-tad de testimonio común a todos los casos presentados aquí. Este aspecto es demos-trativo de la articulación entre la propiedad social de la memoria, en su inscripción encuadros sociales (Halbwachs 1950) y su naturaleza procesal y diacrónica. La memoria,a través de sus narraciones es productora de devenir, al tiempo que polemiza con otrasmemorias. La memoria opera estratégicamente. Los investigadores intervienen en lacomunidad aborigen y el relato de “la matanza”, a su vez, los interviene.
Bibliografía
• Balan, Jorge (19 74) Las Historias de vida en ciencias sociales. Buenos Aires: Nueva Visión. • Briones, Claudia (1986) “Algún día voy a morir” ponencia presentada en el VICongreso nacional de Antropología Social, Buenos Aires. • Brison, Susan (1999) “Trauma narratives and the remaking of the self”. En: Bal, M.,• J. Crowe y L. Spitzer (Eds) (1999) Acts of Memory. Cultural Recall in the Present. •• Dartmouth College. University Press of New England. pp. 39-54.• Cardoso de Oliveira, Luís R. (2004) Honor, Dignidad, Reciprocidad. En: Cuadernosde Antropología Social Nº 20, 2004 Buenos aires: FFyL – UBA. pp. 25-39.• Carnovale Vera, Federico Lorenz y Roberto Pittaluga (Compiladores) (2006) .Buenos Aires. Memoria Abierta-CEDINCI. • Clifford, James (1995) Dilemas de la cultura. Barcelona: Gedisa.• Connerton, Paul (1989) How Societies remember. Cambridge University Press• Cordeu, Edgardo y Siffredi, Alejandra (1971) De la algarroba al algodón. • Movimientos milenaristas en el Chaco argentino. Buenos Aires: Juárez Editor.• Chirico Magdalena (1992) Los relatos de vida. El retorno de lo biográfico. BuenosAires: CEAL.• De Certeau, Michael (1993) La Escritura de la Historia. México: UniversidadIberoamericana.• Golluscio Lucía (2006) El pueblo mapuche. Poéticas de pertenencia y devenir.Buenos Aires: Biblos.
102 103
na y el de derechos humanos fueron múltiples y complejos. Crecieron a la par en orga-nizaciones, reivindicaciones indígenas se incorpraron a la reforma constitucional de1994, se acrecentaron procesos de reetnización, etc. En relación a los relatos aquí des-criptos agreguemos que el caso de la “matanza de Napalpi” está siendo tratado judi-cialmente bajo los términos de “genocidio” y “crímenes de lesa humanidad”.
En la Argentina las ciencias sociales fueron receptoras de las técnicas de relevamien-to del relato oral y la “historia de vida”. Entre las décadas de 1960 y 1980 dichas téc-nicas se difundieron y aplicaron a estudios diversos. En todos ellos pareció primar lamisma perspectiva de un investigador al rescate de un texto que no lo involucraba másque como un divulgador o analista. Un caso elocuente en relación a una experienciade registro audiovisual del habla popular fueron las películas de Jorge Preloran, deno-minadas por él “cine etnobiográfico”.
Con el fin de la última dictadura militar el lugar del testimonio y del relato oral engeneral ha sido reconfigurado por las ciencias sociales locales. Pero en este caso fue-ron los mismos investigadores los que se vieron involucrados en un proceso conflictivode transmisión de memoria traumática.
Al respecto atiéndase a la explicación del sociólogo Homero Saltalamacchia alcomentar su elección de la “historia de vida” como técnica.
“En honor a la verdad, me seria difícil justificar con argumentos sofisticados mi original elec-ción de esta técnica. Cuando comencé a interesarme por ella, era escasa mi preocupación porlas cuestiones relativas a las técnicas de investigación social. Tampoco recuerdo si había escu-chado hablar de ella antes de pensar en la historia de vida como modo de aproximación a mitema. En todo caso en el momento en que hice la elección no recordaba nada al respecto. Loque quería hacer era la historia de una generación que amaba y a la que habían masacrado.Fue el tema lo que me llevó a reinventar la técnica. Cuando comencé a pensar sobre esa investi-gación, me pareció angustiosamente urgente la necesidad de grabar e imprimir las voces de todosaquellos que habían visto cerrar sus gargantas con balas, cárceles, tort u ras y asesinatos.” (…)
“ Fue sólo después de tomar la decisión de entrevistar a los participantes de aquellos aconteci-mientos, que comencé a interesarme por la práctica académica y las discusiones epistemológicasconcernientes a esa forma de investigar” (Saltalamacchia.19 9 2 : 3 - 4 ) .
El testimonio en relación a las víctimas de la represión de la última dictadura milita rha tomado tal dimensión que incluso se constituyó en objeto de polémica recientemen-te. Al respecto, Beatriz Sarlo (2005), plantea el problema de la masificación del testimo-nio del sufrimiento y del lugar de la autoridad de la primera persona en la tensión entrerecordar y entender. Lo que parece ausente en el análisis es el factor que quise señalare s p e c í ficamente en este trabajo. Es decir la transmisión oral del trauma, el ejercicio desu trasferencia que no se resuelve en una acción ni individual ni exclusivamente vo l u n-taria y que al art i c u l a rse así como don involucra al sujeto en un devenir comunita r i o(Mauss 1979; Cardozo De Olivera 2004). La transmisión crea lazo social y tiende a unao b l i gación de reciprocidad. En esta dirección, el elemento étnico de los relatos orales dediscriminación indígena que comenté aquí adopta la forma de operación de la transmi-sión. El objeto de este relato no es específicamente ni el recuerdo ni la explicación de losucedido; se trata de un acto de habla por el que el trauma es transferido.
La narración de “la matanza” que describí en este trabajo es breve y fragmentaria en
104
• Hallwach Maurice (1992) On Collective Memory. Chicago. The Un i ve rsity of Chicago Press.• Jelin, Elizabeth (ed.) (2002) Las conmemoraciones: Las disputas en las fechas”in-felices”.Madrid: SXXI.• Lacapra Dominick (2005) Escribir la historia, escribir el trauma. Buenos Aires: NuevaVisión.• (2006) Historia en tránsito. Experiencia, identidad, teoría crítica. Buenos Aires: FCE.Laub Dori (1992 a). “An event without a Witness: Truth, Testimony and Survival” En:Feldman, Shoshana, y Laub Dori (1992) Testimony, Crises of Witnessing in Literature,Pschoanalisys, and History, Nueva York: Rutledge. • (1992 b) “Bearning Witness, or the Vicissitudes of Listenin”. En: Feldman, Shoshana,y Laub Dori, (1992) Testimony. Crises of Witnessing in Literature, Pschoanalisys, andHistory, Nueva York: Riutledge. • Magrassi, Guillermo y Manuel Rocca (1980) La Historia de Vida. Buenos Aires:CEAL.• Malinowski, Bronislaw 1985 (1948) Magia, ciencia y religión. Barcelona: Planeta-Agostini.• Mauss, M. (1979) ''Ensayo sobre los dones: razón y forma del cambio en las socie-dades primitivas''. En: Gauss, Marcel (1950) Sociología y Antropología, Madrid: Tecnos,pp. 153-263.• Miller, E. (1979) Los tobas argentinos. Armonía y disonancia en una sociedad.Buenos Aires: Ed. S. XXI.• Ricoeur, Paul (1999) La lectura del tiempo pasado: memoria y olvido. Madrid:Arrecife y Servicio de Publicaciones de la U.A.M.• Sarlo, Beatriz (2005) Tiempo Pasado. Cultura de la memoria y giro subjetivo. Unadiscusión. Buenos Aires: Siglo XXI. • Spivak, Gayatri (1988) "¿Can the Subaltern Speak?" En: Cary Nelson & LawrenceGrossberg, eds., Marxism and the Interpretation of Culture, London, Macmillan, 1988pp 120-130.• Saltalamacchia Homero 1992 Historia de Vida. Caguas: CIJUP• Schwarztein Dora (1991) La Historia Oral. Buenos Aires: CEAL.Vich Victor y Virginia Zavala (2004) Oralidad y Poder. Herramientas Metodológicas.Buenos Aires: Norma.• Yaeguer, Patricia 2002 “Consuming Trauma; or The pleasures of merely circulating.”En: Nancy Miller y Jason Tougaw (ed) Extremities. Trauma, testimony and community.University of Illinois Press.
Indice de contenido
Introducción
Estereotipos, cognición y conductas
Violencias en el ámbito escolar
Aspectos metodológicosUniverso y dominio de la encuestaMuestreoCuestionarioCaracterísticas generales de la muestraContenidos explorados en el cuestionario
Resultados en la dimensión de los alumnos Violencia propiamente dicha e incivilidadesEstereotipia en relación con las diferencias de género Estereotipia en relación con la naturalización de la violenciaEstereotipia en relación con la diversidad sexualDiscriminación en relación con la xenofobiaEstereotipia en general
Resultados en la dimensión de los establecimientos escolares
Conclusiones
Bibliografía
VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA ESCUELA MEDIA
Seudónimo: Josefina Candia
Resumen
El objetivo del trabajo es analizar, desde la perspectiva de los alumnos, la índole y laintensidad de los fenómenos de violencia acaecidos en el ámbito de las escuelas mediasde todo el país y vincular estas manifestaciones con el grado de estereotipia y discrimi-nación expresado por los alumnos hacia ciertos grupos sociales.
La inve s t i gación que da pie al trabajo abarcó 4971 alumnos de 85 escuelas mediaspúblicas de todo el país, a los que se administró un cuestionario de preguntas cerradas.El estudio se llevó a cabo a través de un muestreo probabilístico por conglomerados entres etapas. Fue realizado durante el 2006. Los resultados muestran que el peso mási mp o rtante de las violencias en el ámbito escolar tiene que ver con lo que se ha deno-minado “incivilidades” u “hostigamiento” (conductas que expresan falta de respetoh acia los derechos de los demás), más que con episodios de “violencia propiamente dicha”.
Ambas formas de violencia, pero especialmente la segunda, son perpetradas por alum-nos que expresan en mayor porcentaje que el resto creencias estereotipadas con respec-to a las diferencias de género, la naturalización de la violencia y la dive rsidad sexual, asícomo actitudes discriminatorias vinculadas con la xenofobia. Sin embargo, porcentaj e smuy altos de la población escolar en su conjunto acuerdan también con dichas creen-cias estereotipadas y actitudes discriminatorias, por lo que puede concluirse que aunqu eel clima escolar de cada establecimiento escolar incide en la intensidad de la violenciaque se expresa en ellos, y en parte también sobre el nivel de estereotipia y discrimina-ción, en este último caso no tiene la misma influencia que con respecto a las manifes-taciones de violencia, por lo que la estereotipia parece ser una invariante del ethos cul-tural de la población estudiada –o al menos respondería a otra dinámica–.
107
108 109
Estos procesos discriminatorios han tenido localmente una gran movilidad, dado queno se basan como en otros países en la racialidad como elemento sensiblemente obje-tivable, sino en otros sistemas de diferencias, más contextuales, lo que los torna cam-biantes y volátiles (Belvedere, 2002).
La cuestión acerca de por qué surge el pensamiento estereotipado ha sido largamen-te estudiada (cf. por ejemplo Fiske, 2004; Hilton y Hippell, 1996). De dichos estudiossurgen cuatro grandes tipos de explicaciones: 1) las que los ven como expresión de un estilo cognitivo pobre, que lleva a adherir acrí-
ticamente a un catálogo de tipificaciones sociales reducidas, propuestas por elmedio cultural en el que la persona está inserta y de las que se hace portadora; eneste sentido, es de esperar que los preconceptos vigentes en la sociedad se repro-duzcan en el ambiente escolar (Abramovay, 2006), lo cual implica cierta resigna-ción con respecto a la intolerancia social hacia ciertos colectivos; el componentecognitivo de los estereotipos lleva a percibir a los individuos que forman parte delgrupo objeto de prejuicio como si fueran iguales entre sí, sin reconocer las diferen-cias entre ellos;
2) las que los vinculan fundamentalmente con factores individuales de tipo afectivo; lahipótesis de la frustración-agresión, planteada a fines de la década del 30 porDollard, Miller et al. (1939), que basó su difusión probablemente en su simplicidad,es un ejemplo de este tipo de explicaciones; la idea de que la autoestima bajapuede ser un factor de activación de la génesis de estereotipos negativos hacia gru-pos diferentes al de la persona, como un modo de intentar elevar la imagen de unomismo a partir de las comparaciones sociales, es otra explicación que entra en estacategoría3;
3) las que vinculan la génesis de los estereotipos con factores contextuales macroso-ciales como la pobreza y el desempleo, que llevarían a proteger la propia identidada través de la idea de la necesaria exclusión de otros, percibidos como amenazan-tes, especialmente en situaciones de escasez de recursos;
4) las que ponen el énfasis en los factores microsociales que configuran las interaccio-nes cotidianas; las tensiones y conflictos que surgen a diario en los grupos sociales,para los que no se ofrecen caminos de resolución, darían pie según esta explicacióna cierto fascismo de la vida cotidiana, que “… conjura toda impureza y heterogenei-dad en las líneas de filiación social” (Belvedere, 2002, pág. 35); en este sentido, losestereotipos contribuyen a fijar identidades tribales ligadas a linajes, en un intentode obtener la supremacía de unos grupos sobre otros. Se protege así la propia iden-tidad, a través de la generación de la hostilidad hacia los “otros”.
Apuntando a la discriminación social como el modo en que se estereotipan las dife-rencias entre los seres humanos, para luego rechazarlas, Belvedere (2002) pone el
Introducción
El objetivo de este trabajo es reflexionar sobre los –para el equipo deinvestigación–alarmantes resultados encontrados acerca del grado de estereotipos dis-criminatorios con respecto a diferentes grupos sociales y a los roles de género, que sos-tienen alumnos de escuelas medias públicas de todo el país.
La investigación de la que surgen estos datos fue realizada durante 2006 con el finde recabar datos acerca del tema de la violencia en el medio escolar, tal como es per-cibida por los alumnos1. En el presente trabajo nos centramos en la relación existenteentre los acuerdos manifestados por ellos con respecto a estereotipos negativos referi-dos a diferentes grupos poblacionales y a un modelo tradicional en la dimensión degénero por un lado, y su autoidentificación como protagonistas de “hostigamiento” o“violencia propiamente dicha” en el ámbito escolar, por otro. Exploramos también larelación entre el acuerdo con los estereotipos discriminatorios y el tipo de clima socialimperante en el establecimiento.
Nuestro propósito es, en consecuencia, indagar en qué medida las expresiones de into-lerancia hacia los percibidos como diferentes, a nivel del sistema cognitivo de una mues-tra de alumnos del nivel medio de todo el país, se vinculan con manifestaciones de vio-lencia tal como son percibidas por los mismos alumnos y con el clima social escolar.
A este respecto, diversos estudios (por ejemplo Díaz Aguado et al., 2004), han mos-trado que las manifestaciones de violencia escolar están estrechamente relacionadascon la adhesión a estereotipos racistas y sexistas. Recíprocamente, la tendencia arechazar las creencias vinculadas a la violencia en general están relacionadas con latendencia a rechazar todo tipo de creencias sexistas y de justificación de la violenciade género (Díaz- Aguado y Martínez Arias, 2001).
Estereotipos, cognición y conductas
Desde la Psicología Social los estereotipos son definidos como el aspecto cognitivodel prejuicio, concepto que incluye además aspectos motivacionales o afectivos y com-portamentales, dentro de los cuales están englobadas las conductas discriminatorias.
En la Argentina los procesos discriminatorios son de larga data. A pesar de que el dis-curso oficial habla del “crisol de razas” como horizonte integrador de la identidadnacional,2 lo cierto es que desde la colonia han existido en los hechos grupos socialessegregados, sin que los procesos de discriminación fueran reconocidos y debatidospúblicamente (Margulis y Urresti, 1999).
1-Los datos acerca del financiamiento de la investigación y acerca del equipo serán incorporados a posteriori en el texto, a fin
de resguardar el anonimato.
2- Sin embargo, no pueden obviarse las voces de algunos intelectuales de nuestra historia, que desde las ideas dominantes del
positivismo de la época creían ver en las diferencias raciales explicaciones en las que basar las incertidumbres del porvenir de
Latinoamérica (ver a este respecto el excelente desarrollo que sobre el tema hacen P. Funes y W. Ansaldi (1994).
3-El estudio sobre La personalidad autoritaria, llevado a cabo por Adorno et al. (1950) es probablemente el más inclusivo real-
izado hasta la fecha desde el enfoque de la psicología profunda, dado que incorpora la dimensión cognitiva, al afirmar que la
personalidad autoritaria es una estructura que se caracteriza por la tendencia a percibir la realidad de forma rígida y que las
diferentes dimensiones y manifestaciones contrarias a la igualdad, como el racismo, el etnocentrismo y el sexismo están
estrechamente relacionadas entre sí.
110 111
esta manera lo que en la clasificación anterior hemos definido como violencia en sen-tido estricto.
Por otro lado, las preocupaciones de los docentes y de las autoridades educativaspasan fundamentalmente por las otras dos manifestaciones agresivas que hemoscaracterizado más arriba: las trasgresiones y las incivilidades, que remiten a situacionescrónicas de tensión vividas en el ámbito escolar, que dificultan notoriamente la tareaeducativa.
Aspectos metodológicos
A fin de explorar las relaciones antedichas entre cognición estereotipada, comporta-mientos violentos en el ámbito escolar y clima social escolar – entre otros aspectos –se realizó un estudio en la población de alumnos de escuelas medias y polimodalespúblicas de todo el país (en los terceros y cuartos años de las escuelas secundarias yprimero y segundo de los polimodales), a través de la selección de una muestra quecomprendió un total de 4971 casos.
Universo y dominio de la encuestaEl unive rso del estudio fueron los adolescentes escolarizados en escuelas medias y poli-
modales del subsector público de todo el país. El dominio efectivo de la encuesta fue-ron las ciudades de más de 50.000 habitantes de las siguientes veintiún provincias/cir-cunscripciones: Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa,J u j u y, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Cruz,S a n ta Fe, Tierra del Fuego, Tucumán, Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires.
Se destaca el apoyo logístico brindado por el Observatorio Nacional de Violencia delMinisterio de Educación y Cultura de la Nación para el primer contacto con cada uno delos ministerios provinciales a fin de llegar a las ochenta y cinco escuelas muestreadas.
Debe indicarse que los casos de aquellas provincias que no entraron en el estudio sedebieron al rechazo por parte de alguna de las áreas administrativas de sus ministeriosa participar o brindar apoyo a la investigación.
MuestreoEl estudio se llevó a cabo a través de un muestreo probabilístico por conglomerados en
tres eta p a s5. Por las difi c u l tades que implica llevar adelante un operativo de esta magni-tud, el diseño muestral fue no uniforme y no fijo, con lo que se dejó que el número tota lde alumnos encuestados quedara definido durante el relevamiento. Asimismo, las proba-bilidades de inclusión de los mismos fueron modificadas a partir de los distintos obstácu-los operativos que hubo que ir salvando a lo largo del trabajo de campo. Esto llevó a lanecesidad de un recálculo de probabilidades y de errores de muestreo post estudio.
En la primera etapa se seleccionaron ciudades con más de 50.000 habitantes dentrode cada provincia con iguales probabilidades de inclusión, excepto en el caso de la
énfasis en lo que denomina la “lógica elusiva” de la misma, aludiendo con esto alesquivar o saltear las propias insuficiencias para denostar a otros, adhiriendo a tipossociales construidos culturalmente a los que se les adscriben como necesarios ciertosrasgos percibidos de forma negativa. Así, los estereotipos discriminatorios operan comomodos de encasillamiento de grupos sociales a los que se percibe como diferentes, locual limita las posibilidades de intercambio entre las personas, con el consiguienteestrechamiento de los horizontes vitales posibles.
Siguiendo con esta idea, la hipótesis que desarrollamos en este trabajo es que la altaadhesión a estereotipos negativos hacia ciertos grupos sociales hallada entre los alum-nos que participaron del estudio se vincula por un lado con perfiles personales deactuaciones violentas (tipo de explicación 2 acerca del origen de los estereotipos) y porotro con climas sociales no continentes de ciertos establecimientos educacionales, quedarían pie tanto a mayores expresiones de violencia como a un mayor grado de este-reotipia rechazante expresada por los alumnos (tipo de explicación 4).
Violencias en el ámbito escolar
Retomando las ideas de N. Elías (1987), los investigadores que se han abocado altema de la violencia en la escuela, particularmente en Francia (Charlot, 1996; 2002;Debarbieux, 1996), Brasil (Abramovay, 2002, 2006; Guimaraes y Paiva, 1997), España(Serra, 2003) y Argentina (Tenti Fanfani, 1999; Filmus et al., 2003; Caplan, 2006), dife-rencian entre la violencia en sentido estricto, que remite al uso de la fuerza para ejer-cer el poder o la dominación (por ejemplo lesiones, robos, extorsiones)4; la trasgresión,que engloba a los comportamientos que van en contra de las reglas internas de la ins-titución escolar (por ejemplo ausentismo, no realización de las tareas por parte de losalumnos) y las incivilidades, que se refieren a las infracciones de las reglas de conviven-cia (por ejemplo las groserías, palabras ofensivas, etc., que constituyen ataques cotidia-nos al derecho a ser respetado).
El fenómeno de la violencia en el ámbito escolar es un tema preocupante en laArgentina en las últimas décadas. Esta preocupación se funda por un lado en los gra-ves episodios ocurridos (por ejemplo el de Carmen de Patagones en 2004) y por otroen las quejas expresadas tanto por docentes como por alumnos en relación con agre-siones cotidianas entre todos los actores del sistema, que, sin llegar a constituir expre-siones violentas severas, horadan la posibilidad de una coexistencia fructífera.
Así, la preocupación por la violencia en la escuela se instala en la sociedad de dosmodos diferentes, según los actores que se refieren a ella. Por un lado, haciéndose ecode episodios graves sucedidos en el ámbito escolar, como la mencionada masacre deCarmen de Patagones, los medios de comunicación masiva rubrican el tema, contribu-yendo a instalar en la sociedad lo que S. Hall (2003) denominó pánico moral, expre-sión que refiere a la magnificación de los riesgos, vinculada con la pérdida de seguri-dades experimentada por las personas en diversos aspectos de la vida. Retoman de
4- Incluimos en esta categoría lo que ha sido definido por Olweus (1998) como bullying: agresión continuada que genera una
relación muy especial entre víctima y agresor/es y que frecuentemente permanece oculta.
5- Como en todo muestreo multietápico, las probabilidades de inclusión de las unidades elementales (los alumnos) está dada
por el producto de las probabilidades en cada etapa y por el diseño que se haya utilizado.
112 113
se ubicaba en el estrato bajo y el 48,5 % en el medio.Al momento del estudio, el 62,8 % de los adolescentes referían sólo estudiar; el 14 ,1 %
t r a b ajaba a la vez que cursaba sus estudios y el 23 % estaba buscando trabajo. A con-tinuación se presenta la distribución de encuestados y escuelas por región (Cuadro 1).
Contenidos explorados en el cuestionarioA los fines de caracterizar los episodios de violencia experimentados por los alumnos
en el ámbito escolar, se les formularon tres series de preguntas, que identifi c a b a n :a) haber pasado personalmente por una serie de 16 situaciones que fueron a posterio-
ri categorizadas como “hostigamiento” o “incivilidades” y “violencia propiamented i c h a ”8. Ejemplos de las primeras son: “mis compañeros me ignoran”; “hablan mal demí”; “me impiden participar”. Ejemplos de las segundas son: “mis compañeros mep e gan”; “me amenazan”; “me obligan a hacer cosas que no qu i e r o ” ;
b) haber participado como “agresor” en las mismas situaciones descriptas anteriormente;c) haber sido testigo de las mismas situaciones vividas por compañeros/as.
Realizamos el análisis de los datos recogidos en dos dimensiones: la de los alumnos yla de los establecimientos escolares. Si bien la unidad de análisis de los datos recogi-dos son los alumnos, limitar el análisis a las respuestas individuales implica hacer recaerel foco en las personas, abstrayéndolas del ambiente en el que surgen sus representa-ciones sobre la realidad y sus conductas. Así como pueden identifi c a rse alumnos qu ep r o tagonizan hechos de violencia, también pueden identifi c a rse establecimientos esco-lares en los que estos surgen con mayor intensidad o frecuencia. En este trabajo reali-zamos una tipología de las escuelas según el clima social imperante en ellas, a part i rde las percepciones de los alumnos acerca fundamentalmente del tipo de vínculo conlos docentes. Si bien no pretendemos establecer causalidades entre contexto microso-cial y conductas, la existencia de asociaciones entre ambos niveles de análisis nos pare-ce un elemento explicativo por demás imp o rtante.
Ciudad de Buenos Aires, a la que se le asignó probabilidad 1/1 –por su particularidadde ser simultáneamente ciudad y provincia– para hacerla entrar forzosamente en lamuestra. En esta etapa el método de selección fue aleatorio simple.
En la segunda etapa se seleccionaron escuelas públicas secundarias y polimodales–dependiendo del sistema educativo provincial – por ciudad, con idéntica probabilidadde inclusión, tomando como marco muestral la base de datos de establecimientos edu-cativos del Ministerio de Educación y Ciencia y Tecnología de la Nación6.
En la tercera etapa se seleccionaron de modo aleatorio cursos de primero y segundoaño de polimodal o tercero y cuarto del nivel medio con iguales probabilidades deinclusión. En el caso de que por motivos administrativos u operativos no se tuviera acce-so a esos cursos, se eligieron cursos entre los restantes, con probabilidades mayorespara los de años más cercanos a la población objetivo. Finalmente, al no tener accesoa un marco muestral de alumnos, se tomaron los cursos elegidos a modo de conglome-rados, aplicándose la encuesta a todos los estudiantes que se encontraban presentes.
Lo precedente indica que en lo que respecta al muestreo, las probabilidades para elcálculo de los ponderadores quedaron modificadas, y por ello se reitera la necesidadde un recálculo si se pretende realizar estimaciones de parámetros poblacionales.
CuestionarioA la totalidad de los encuestados se les aplicó un extenso cuestionario7
estructurado que indagaba en distintos aspectos de su vida cotidiana, tanto dentrocomo fuera del ámbito escolar, haciendo foco en aspectos vinculados con distinta sm a n i f e s taciones de violencia y en la discriminación. La encuesta abarcaba, además,dimensiones como el clima en el hogar y en la escuela, el proyecto de vida, el vínculode amistad y de pareja, la relación con los padres, la integración o el aislamiento social,la situación socioeconómica, la participación comunitaria, la percepción del trato entrealumnos y del trato entre estos y los docentes, entre otros aspectos
C a racterísticas generales de la muestraLa muestra estuvo conformada por 4971 adolescentes de entre 15 y 19 años (media
16,28, desv. típ. 1,04), de los cuales el 41,5 % eran varones y el 58,5 % mujeres. Almomento de la encuesta todos cursaban estudios en el nivel medio o polimodal eno c h e n ta y cinco establecimientos públicos, ubicados en cincuenta y dos localidades per-tenecientes a veintiún provincias de todo el país. Las provincias fueron subdivididas, asu vez, en siete regiones que en su conjunto conforman el dominio del estudio (Ciudadde Buenos Aires, Conurbano Bonaerense, Región Central, Cuyo, Patagonia, NOA y NEA).
En su mayoría los adolescentes cursaban primer y segundo año de polimodal o tercery cuarto año del secundario. El 60 % lo hacían en el turno mañana y el restante por-c e n taje por la tarde. En cuanto al nivel socioeconómico el 51,5 % de los encuesta d o s
6- El método de selección fue aleatorio simple, con un diseño similar al de la etapa anterior: P(•) =1/
7- El cuestionario empleado fue adaptado del usado en el estudio llevado a cabo por el Instituto de la Juventud español
(INJUVE). Ver M.J. Díaz-Aguado et al., 2004 y se le agregaron preguntas que surgieron a partir de estudios cualitativos que nue-
stro equipo venía llevando a cabo.
{ Nn
}
Cuadro 1. Encuestados por región
8- Adoptamos esta denominación a los fines exclusivamente de la exposición y no porque consideremos que el “hostigamiento”no implica violencia.
114 115
grupos más chicos las víctimas de hostigamiento rondan el 55 %, lo que se reduce al45 % en los alumnos más grandes (p.<0,001). Debe tomarse en cuenta que a medidaque avanzan los años de escolarización, se incrementa la deserción y va modifi c á n d o s eel perfil de la población que sigue estudiando.
En el caso de quienes son víctimas de violencia propiamente dicha, sí existen diferen-cias significativas por sexo: mientras que el 21 % de los varones dicen atravesar estetipo de situaciones, en el caso de las mujeres el porcentaje se reduce al 14 %( p . < 0 , 0 01). Por su parte, existe una diferencia muy leve según la edad, con tres puntosporcentuales por encima en el caso de los más chicos. No se muestran diferencias segúnel estrato socioeconómico (p.=0,575) ni por el turno en el que estudian (p.=0,951).
Si bien se ve r i fica una diferencia imp o rtante en los porcentajes de los alumnos qu ea firman haber sido víctimas de “hostigamiento” con respecto a los que han sufrido actosde “violencia propiamente dicha”, hay que tener en cuenta que entre los primeros, alre-dedor de un tercio responde que ha sido víctima también del segundo tipo de agr e s i o-nes, más gr aves. A su vez, quienes fueron víctimas de situaciones de “violencia propia-mente dicha” dicen haber padecido con mucha mayor frecuencia actos de “hostiga-miento” que aquellos que no sufrieron agresiones más extremas. Esto hace pensar qu een la dinámica grupal de algunas escuelas existe la tendencia a la victimización dealgunos alumnos, que son objeto de reiterados actos agr e s i vo s .
En relación con la segunda cuestión: haber prota g o n i z a d o10 acciones de “hostiga m i e n-to” o “violencia propiamente dicha”, los porcentajes son similares a los arrojados por losalumnos que se reconocen como “víctimas” (Cuadro 3).
La diferencia por sexo en el grupo de protagonistas de hostigamiento es baja, habien-do una participación levemente mayor de hostigadores entre los varones que entre lasmujeres (p.=0,047). No hay diferencias por edad, por turno ni tampoco por estratosocioeconómico (p.>0,05 para cada una de estas tres pruebas estadísticas).
En el caso de quienes protagonizan episodios de violencia propiamente dicha hay
Vinculamos además ambos niveles de análisis, el de los alumnos y el de las escuelas,con el grado de estereotipia discriminatoria expresada por los encuesta d o s .
Resultados en la dimensión de los alumnos
Somos concientes de que centrar el análisis de los datos en el nivel individual conlle-va el riesgo de tipificar los “alumnos problema”, con la consiguiente patologización decuestiones que además de problemáticas individuales están atravesadas fuert e m e n t epor cuestiones sociales. De todos modos, este abordaje permite caracterizar las formasde manifestación de la violencia e identificar los factores que se vinculan con ellas. Elanálisis que realizamos más abajo, teniendo en cuenta los climas sociales escolaresc o mp l e m e n ta este enfoqu e .
Violencia propiamente dicha y hostigamiento/incivilidades
Con respecto a la situación de ser “víctima” de agresiones, los resultados muestranque más de la mitad de los encuestados consideran que han sufrido hostiga m i e n t odurante el último año, mientras que el 17% ha sido víctima de violencia propiamentedicha (Cuadro 2).
Cuando se indaga en las características del grupo que padece hostigamiento, no seobservan diferencias estadísticamente significativas por sexo: tanto el 52,5 % de losvarones como el 53 % de las mujeres sufren este tipo de agresiones por parte de susc o mpañeros (p.>0,624)9. Contra lo que pudiera comúnmente pensarse, ta mpoco se evi-dencian diferencias por estrato socioeconómico (p.>0,306) ni por turno de asistencia ala escuela (p.>0,188), aspecto que muchas veces es señalado como demarcador de dossubpoblaciones distintas, con mayor conflictividad en el turno tarde. Por el contrario, síse ve r i fica una disminución de estas agresiones a medida que avanza la edad: en los
Cuadro 2. Alumnos que consideran haber sido víctimas de “hostigamiento” y de “violencia pro-piamente dicha” (en %)
9- Los valores p. corresponden a pruebas de hipótesis de independencia estadística que utilizan al estadístico ¯2 de Pearson
como test de bondad de ajuste. Las asociaciones fueron corroboradas a través de análisis de residuos.
Cuadro 3. Alumnos que reconocen haber cometido “hostigamiento” y “violencia propiamentedicha” ( en %)
10- Para este trabajo y sólo para una mayor claridad expositiva adoptamos el término “protagonista”, tanto de hostigamiento
como de violencia propiamente dicha, como sinónimo de agresor.
116 117
ro por mano propia, lo que lleva a pensar en la probable percepción de parte de estosalumnos de que la institución escolar no protege a sus actores como debiera. A la vez,la adolescencia es una edad en la que el sentimiento de omnipotencia y la necesidadde mostrarse fuertes ante los demás hace que en muchos casos los jóvenes traten deevitar los mecanismos institucionales de sanción, también para no quedar expuestosgrupalmente como “buchones”. Así, preferirían buscar otras modalidades de venganzaque no los muestren ni como débiles ni como delatores. Se instaura de este modo uncírculo de violencia que puede derivar en escaladas con daños irreparables como losque se han vivido en algunos casos.
El porcentaje de los que admiten haber presenciado actos hostiles, ya sea “hostiga-miento” o “violencia propiamente dicha” hacia compañeros/as es mucho más alto: trescuartas partes de la muestra afirma que ha sido testigo de los primeros y un tercio quelo ha sido de los segundos.
Si bien los alumnos que afirman que han sido testigos de “violencia propiamentedicha” alcanzan a un tercio de los encuestados, el porcentaje de los que afirman habersido víctimas de “violencia propiamente dicha” y de los que afirman haberla protago-nizado es de alrededor del 16%. Existe a este respecto uniformidad en los resultadosencontrados en otras investigaciones. Ortega y Mora-Merchan (1997), por ejemplo,encontraron en Sevilla que entre el 14 y el 18% de los jóvenes estaban involucrados eneste tipo de agresiones.
La diferencia en el porcentaje de los que afirman haber presenciado manifestacionesde violencia y los que se reconocen como “víctimas” o “agresores” puede tener que vercon el ocultamiento de estas situaciones en las respuestas de los alumnos, ya sea portemor o por un cierto pacto de silenciamiento frente a los adultos.
Las incivilidades o actos disruptivos, en cambio, son la principal fuente de quejasentre los docentes y entre los alumnos, y ellos dan cuenta de un nivel de malestar quees importante tomar en cuenta tanto por sí mismo como por su posibilidad de conver-tirse en fuente de episodios graves de violencia.
Hay que destacar que los datos de los alumnos que son víctimas de violencia y pro-tagonistas de agresiones, tanto de “hostigamiento” como de “violencia propiamente
una clara diferenciación por sexo: mientras que en las mujeres quienes refirieron come-ter este tipo de agresiones contra compañeros llegan al 10 %, en los varones asciendeal 25 % (p.<0,001). Por el contrario, no se muestran diferencias por edad, estratosocioeconómico ni por turno (p.>0,05 para estas tres pruebas).
Las coincidencias en los porcentajes de “víctimas” y “protagonistas” nos llevó a inda-gar si los que se identificaban como “víctimas” eran al mismo tiempo quienes admití-an su participación activa en actos agresivos. A este respecto, Abramovay y Rua (2002)encontraron que entre el 24 y el 45% de los alumnos encuestados en su investigaciónen Brasil afirman que la respuesta más común en los casos en que se produce una agre-sión es la venganza, que se cumple con ayuda de los amigos. Esta es la dinámica de laformación de clanes o grupos antagónicos que se constituyen tan comúnmente entrelos alumnos, tal como ha sido descripto por algunos de ellos en las entrevistas realiza-das en escuelas de la Ciudad de Buenos Aires para la misma investigación.
Más de la mitad de los alumnos que se ven a sí mismos como víctimas de “hostiga-miento” admiten haber protagonizado tanto “hostigamiento” como “violencia propia-mente dicha”.
Si consideramos específicamente quiénes han sido víctimas de “hostigamiento” o inci-vilidades y quiénes se reconocen como habiéndolas provocado – como hemos visto, eltipo de hostilidades más frecuentes en las escuelas – en una tabla de doble entrada,se puede saber con exactitud qué porcentaje de alumnos se ubican en el mismo nivelcomo víctimas y como agresores de incivilidades. Del total de la muestra, estos sumanel 53,6 % de los encuestados (sumatoria de los porcentajes en la diagonal resaltadaen la tabla 4).
Es decir, existe un porcentaje importante de alumnos que participan tanto como “víc-timas” como como “agresores” en episodios de hostigamiento. Probablemente el senti-miento de injusticia surgido de la victimización hace que se asuma el papel de justicie-
Cuadro 4. Alumnos que son víctimas de “hostigamiento”según quienes han protagonizado “hos-tigamiento” ( en %) 11
Cuadro 5. Alumnos que manifiestan haber sido testigo de “hostigamiento” y “violencia propia-mente dicha” ( en %)
11- Presentamos estos datos como “perfiles” para mostrar el grado de participación de los alumnos en cada una de las vari-
ables. En los perfiles bajos se encuentran los alumnos con menor involucramiento en episodios de ambos tipos de violencia y en
el perfil alto, los que están involucrados en mayor grado.
dicha” no muestran diferencias significativas en ambos casos según estrato social, loque confirma la idea de que la violencia atraviesa el sistema educativo y no está rele-gada los sectores populares, como podría pensarse si se la vincula de un modo deter-minista con la pobreza y la marginación (Filmus, 2006). Estudios realizado por Kessler(2002 y 2004) muestran que el principal obstáculo de los jóvenes marginales en rela-ción con la escuela es la dificultad para encontrarle un sentido general a la educacióny para articular los aspectos educativos con otros aspectos de sus vidas, lo que sueleexpresarse en malestar psíquico, más que en conductas violentas.
Gráfico 1
Como se ve en el gráfico, tomados en conjunto, los datos recogidos en el presenteestudio muestran que en las escuelas que participaron del mismo existe un grado altode hostilidad entre los alumnos, para cuya explicación hay que recurrir a factores situa-cionales tanto intra como extraescolares, de lo que no nos ocuparemos en este traba-jo12. En cambio, plantearemos aquí a título de hipótesis que el alto nivel de agresividadentre los alumnos está vinculado con un sistema de creencias y estereotipos que con-validan sus conductas hostiles.
Analizaremos para este fin el acuerdo de los encuestados en relación con: • ciertos estereotipos acerca de las diferencias de género;• la naturalización de la violencia;• el rechazo de la diversidad sexual;• la xenofobia en general;• la xenofobia específica hacia grupos de inmigrantes
118 119
Estereotipia en relación con las diferencias de género
Si bien la observación diaria indica que se han producido importantes cambios en lasúltimas décadas con respecto a los roles adjudicados a hombres y mujeres, diversasinvestigaciones (Kornblit y Mendes Diz, 1994; Van Roosmalen, 2000) muestran que loscambios con respecto a la sexualidad se han producido más al nivel de lo fáctico queal nivel de los estereotipos acerca de los valores ligados a la sexualidad. Subsisten anivel de los estereotipos en buena medida concepciones tradicionales que revelan que,incluso los jóvenes, siguen adhiriendo a expectativas de roles diferenciados segúngénero que ubican a las mujeres en el ámbito doméstico y en la esfera de la afectivi-dad y a los varones en el ámbito público y en la esfera instrumental. En el cuadro 6 sepresenta el nivel de acuerdo que mostraron los alumnos encuestados con una serie defrases que reproducen estereotipos de género.
Como se ve, casi las tres cuartas partes de la muestra acuerda frases del tipo de: “porlo general las mujeres que sufren violencia por parte de sus maridos o parejas, algohabrán hecho o se lo habrán buscado” o “el hombre que parece más agresivo es másatractivo”.
Existen en estas respuestas diferencias significativas según sexo: un tercio de lasmujeres expresan su desacuerdo con estos conceptos, mientras que entre los varonessólo un 15% lo hace (p.<0,001). La asociación sexista de la feminidad con la debilidady la sumisión y la masculinidad con la fuerza, el uso de la violencia y la dureza es unade las explicaciones de la tendencia de los varones a la vez a comportarse de modomás violento y a justificar la violencia en mayor medida que las mujeres, lo que se vin-cula con la forma sexista de construir ambas identidades (Díaz-Aguado et al., 2004).
En cambio, las respuestas no difieren sustancialmente según edad ni nivelsocioeconómico (p.>0,1 para ambas pruebas). Si bien esto muestra que las mujeres queparticiparon del estudio tienen una visión más amplia e igualitaria con respecto a lascuestiones vinculadas con el género que los varones, dos tercios de ellas avalan tam-bién estos estereotipos.
La Ciudad de Buenos Aires es la localidad del país en la que el acuerdo con estos12- Abordamos este tema en otros trabajos de nuestra autoría, a los que referimos a los lectores interesados: “Clima social esco-
lar y violencia en la escuela media”, en D. Míguez (coord.): Violencias en la escuela , ed. Paidós (en prensa) y “Factores vincula-
dos con la violencia escolar”, en: Revista Espacios en blanco, Universidad del Centro (en prensa).
Cuadro 6. Acuerdo con frases que reproducen estereotipos de género
120 121
El hecho de que un cuarto de los alumnos no categoricen los episodios agresivos“severos” de los que han sido testigos como “violencia” tiene que ver con cuáles son lossentidos nativos, al decir de los antropólogos, adscriptos a ella, lo que a su vez se vin-cula con el modo en que han sido socializados con respecto a la tolerancia a la agre-sión (Noel, 2006; Guimaraes, 1990).
La exposición precoz y continua a la violencia en el medio familiar es un importantefactor en la desensibilización de los niños y jóvenes hacia episodios de violencia enotros medios, como el escolar. De hecho, los alumnos que afirman que viven en unmedio familiar en el que las peleas y discusiones son frecuentes adhieren en mayor por-centaje a los estereotipos sobre naturalización de la violencia, tal como se observa enel siguiente cuadro (p.<0,001).
estereotipos es menor: alcanza al 61% de los casos, mientras que el NOA y el NEA sonlas regiones en las que el acuerdo es mayor: (84% y 82%, respectivamente) (p.<0,001).Aparecen, pues, como las regiones en las que las creencias tradicionales con respectoa las diferencias de género están más vigentes.
Estereotipia en relación con la naturalización de la violencia
Los episodios de violencia cotidianos y la aceptación acrítica de que la violenciaforma parte de las relaciones de todos los días entre las personas llevan a que ella seapercibida como algo “natural”, lo que obstaculiza la posibilidad de trabajar en pos deotros modos de vinculación social.
El acuerdo general con frases que naturalizan la violencia, del tipo de: “La violenciaforma parte de la naturaleza humana” o “Las peleas que se producen entre jóvenes losfines de semana son inevitables” es aún algo mayor que el que reciben los estereotiposde género. Como en ese caso, un porcentaje algo mayor de las mujeres están en des-acuerdo con estas frases (28,5% contra el 14,4% de los varones) y lo mismo ocurre encuanto a las diferencias entre regiones: en la Ciudad de Buenos Aires acuerdan el 73%,contra el 82% en el NOA y el 83% en el NEA (p.<0,001 para ambas pruebas).
La banalización de la violencia, es decir, su aceptación como algo cotidiano que haperdido la capacidad de asombrar, y que en consecuencia no es objeto de reflexión crí-tica, es el correlato de su naturalización, con la que acuerda un porcentaje alto de losencuestados, como hemos visto.
Esto se pone en evidencia en el hecho de que un cuarto de los alumnos que afirmanhaber sido testigos en la escuela de “violencia propiamente dicha” y algo más de losque lo han sido de “hostigamiento” consideran que en la misma no hay violencia, talcomo se observa en el cuadro 8 y 9. La alta percepción de conflictividad en la escuelano se relaciona para estos alumnos con la percepción de que exista violencia en ella, obien no perciben lo que denominamos “hostigamiento” y “violencia propiamentedicha” como manifestaciones de violencia.
Cuadro 7. Acuerdo con frases que naturalizan la violencia13
13- Las diferencias en los totales de los cuadros se deben a “no respuestas”.
Cuadro 8. Alumnos que han sido testigo de “violencia propiamente dicha” según quienes consi-deran que en su escuela hay violencia ( en %)
Cuadro 9. Alumnos que han sido testigo de “hostigamiento” según quienes consideran que en suescuela hay violencia ( en %)
los varones. Con respecto a las regiones, nuevamente la Ciudad de Buenos Aires serevela como la región más tolerante (46% de acuerdo), en contraposición al NEA(76%) y a Cuyo (72%) de acuerdo (p.<0,001 para ambas pruebas).
De todos modos, existe un porcentaje importante de acuerdo con la aceptación delos modelos sexuales hegemónicos y por ende, con los procesos de estigmatización ydiscriminación que ellos imponen hacia las personas que no responden al modelo.
Discriminación en relación con la xenofobia
Uno de los mitos fundadores de nuestra nacionalidad es el del “crisol de razas”,entendido como la aceptación de la diversidad y de la multiculturalidad en un país tri-butario en buena medida de los aportes inmigratorios. Sin embargo, muchos hitos dela historia de las ideas en el país dan cuenta de que tal propuesta fue y es formuladaal nivel de la cultura oficial, de la que se hace eco la escuela, sin que se tome en cuen-ta cuál es su vigencia en la cultura popular. Nuestra idea es que los propósitos de lasrecientes políticas educativas de llegar a una educación inclusiva de todos los sectoressociales, respetando las diferencias entre ellos, no puede obviar el trabajar con los pre-juicios y estereotipos que obstaculizan el desarrollo de un ethos escolar de tolerancia.
La xenofobia, expresada en frases del tipo de: “Los inmigrantes peruanos, bolivianoso paraguayos quitan puestos de trabajo a los argentinos” o “Se deberían crear barriospara inmigrantes en los que puedan vivir, evitándose conflictos con el resto de la socie-dad”, se hace evidente también en un porcentaje muy alto de alumnos (más de las trescuartas partes).
El porcentaje de acuerdo entre las mujeres es algo menor (76%) con respecto al delos varones (81%), aunque en ambos casos es alarmantemente elevado. Con respectoa las regiones, la Ciudad de Buenos Aires y Cuyo expresan los porcentajes más bajosde acuerdo (69% y 70%) y el NOA y el NEA los más altos (82% y 84%, respectiva-mente) (p.<0,001 para ambas pruebas).
Un modo de profundizar en los sentimientos xenófobos es explorar la distancia sociala la que las personas están dispuestas a aceptar a los extranjeros u oriundos de luga-
122 123
Estereotipia en relación con la diversidad sexual
Si bien la tolerancia con respecto a las sexualidades no hegemónicas ha ido crecien-do en las últimas décadas, subsisten en la población en general prejuicios contra laspersonas que asumen una sexualidad “diferente”. Entre las varias situaciones de discri-minación que sufren estas personas, tal como surge en el Informe sobre la Marcha delOrgullo GLTTBI – gays, lesbianas, transexuales, travestis, bisexuales, intersexuales – rea-lizada en Buenos Aires en 2005 (Grupo de Estudios sobre Sexualidades, 2006), las quese mencionan con mayor frecuencia son las que provienen de profesores o compañe-ros/as (32% de los 731 encuestados en esa oportunidad responden que han sufridoeste tipo de discriminación). Los insultos o amenazas son el tipo de agresión recibidocon mayor frecuencia.
En la investigación que dio pie al trabajo que aquí estamos presentando, el acuerdocon frases que revelan intolerancia con respecto a la diversidad sexual, del tipo de: “Siun hombre le dice a un amigo que lo quiere significa que es medio raro” o “Si a alguienle gusta una persona de su mismo sexo es porque algún problema tiene” es algo menorque en los casos de estereotipos que presentamos previamente.
En este aspecto, son las mujeres especialmente las que hacen modificar los porcenta-jes generales: el 51% expresan su acuerdo con frases de este tipo, contra el 73% de
Cuadro 10. Alumnos que acuerdan con frases que naturalizan la violencia según clima social ensu hogar (en %)
Cuadro 11. Acuerdo con frases discriminatorias sobre la diversidad sexual
Cuadro 12. Acuerdo con frases xenófobas
Es de destacar que los dos primeros lugares en cuanto al rechazo a la cercanía condeterminados grupos diferenciados según nacionalidad o localidad de origen son dosidentidades que han sido secularmente rechazadas a lo largo de la historia: gitanos yjudíos. No podría pensarse como explicación de esta elección el grado de “ajenidad”que ellos pueden implicar para los encuestados, dado que si bien la colectividad gita-na es en la Argentina poco numerosa, no ocurre lo mismo con la judía. El rechazo haciaellas, en consecuencia, debe entenderse como evidencia de formas arraigadas de pre-juicios en la sociedad en su conjunto.
Las colectividades que siguen en la escala de rechazo son las que son vistas por logeneral como compitiendo en el mercado de trabajo local (chinos, bolivianos, perua-nos, chilenos, paraguayos). Esta percepción no tiene correlato con la realidad, ya quea partir de la segunda mitad del siglo XX en adelante, la incidencia de los flujos inmi-gratorios en nuestro país prácticamente no tuvo impacto en la dinámica del mercadolaboral en particular ni en la economía en general. Por el contrario, el rechazo a dichascolectividades estaría centralmente vinculado a prejuicios raciales y a un eurocentris-mo históricamente arraigados en nuestra sociedad.
Al no tener datos previos no podemos saber si el reciente conflicto con Uruguay porlas pasteras ha influido o no en el rechazo hacia compañeros de esta nacionalidad, quede todos modos es relativamente bajo. Pero la mayor aceptación se manifiesta clara-mente hacia los brasileros, tal vez porque no son percibidos como competidores en elmercado laboral nacional.
El rechazo relativamente bajo a los “provincianos” revela una mayor empatía con lonacional, que aleja el fuerte rechazo de la figura del “cabecita negra” que existía part i-cularmente en las clases medias y altas de la Ciudad de Buenos Aires tras las migr a c i o-nes internas producidas durante el primer peronismo, en pos de la industrialización. Detodos modos el porcentaje de rechazo a los alumnos del interior es mayor en el GranBuenos Aires (38%) y en la Ciudad de Buenos Aires (36%). Teniendo en cuenta el ori-gen provinciano de muchos de los padres y/o abuelos de los alumnos que residen en elGran Buenos Aires puede pensarse que el rechazo en este caso se vincula con el deseode identificación con la ciudad, en detrimento de la identificación con el origen familiar.
Estereotipia en general
Tomando en cuenta todas las categorías de rechazo exploradas construimos unavariable de síntesis que muestra el porcentaje de alumnos que expresan estereotiposnegativos con respecto a los diferentes grupos sociales propuestos.
125124
res diferentes, como es el caso de los “provincianos”. En lo que respecta a los alumnos,esta distancia tiene que ver con la aceptación o no como “compañeros/as” de las per-sonas categorizadas como diferentes a partir del lugar donde nacieron. Los resultadosmuestran que nuevamente las dos terceras partes de los alumnos rechazan la posibili-dad de tener cerca a estos “extranjeros” en el aula.
En este caso, nuevamente las mujeres son algo más tolerantes: expresan su acuerdocon el rechazo a tener compañeros de distintas nacionalidades/orígenes en un 72%,contra el 79% en el que lo hacen los varones. Cuyo y la Ciudad de Buenos Aires sonlas regiones en las que los porcentajes de rechazo son algo menores (71% y 73%, res-pectivamente) y el Conurbano la región en la que el rechazo es mayor: 83% de losalumnos rechazan la posibilidad de tener compañeros extranjeros o de otros orígenes(p.<0,001 para las dos pruebas).
Los porcentajes de acuerdo con respecto al rechazo a la posibilidad de tener compa-ñeros no locales, según su origen, son los siguientes:
Cuadro 13. Acuerdo con xenofobia en relación con compañeros (en %)
Cuadro 14. Acuerdo con el rechazo de compañeros según su origen (en %)
l u t i vo, al diferenciar dos ve rtientes en el razonamiento moral: la de la responsabilidad yel cuidado hacia los otros, encontrada con mayor frecuencia en el pensamiento femeni-no, y la de la justicia, encontrada con mayor frecuencia en el pensamiento masculino.
Los resultados hallados en la presente investigación muestran algo diferente: lasmujeres están en menor medida de acuerdo con las injusticias avaladas por los varo-nes en sus acuerdos con las frases discriminatorias. Por otro lado, la veta del cuidadopor los demás señalada por Gilligan como característica del razonamiento femenino sepone también de manifiesto en el menor acuerdo de las mujeres con una frase queseñala a los enfermos de Sida como potenciales peligros para la sociedad.
Según estos datos, en consecuencia, las mujeres estarían en promedio en un estadiode desarrollo moral superior al de los varones, tanto en la dimensión del anhelo de jus-ticia como en la de la responsabilidad y el cuidado de los otros.
Surgen también diferencias apreciables en este aspecto según regiones: en la Ciudadde Buenos Aires el porcentaje de los alumnos que expresan su desacuerdo con los este-reotipos planteados es cuatro veces mayor que el que se registra en el NOA y el NEA yel porcentaje de los que están de acuerdo con el mayor número de estereotipos es alre-dedor de un tercio de la muestra, contra más de la mitad que se expresan en este sen-tido en el NOA y el NEA. Cuyo, la Patagonia y la región Central ocupan en este senti-do una posición intermedia. El porcentaje que está de acuerdo con el mayor númerode estereotipos en el Conurbano Bonaerense es casi tan alto como el que se registraen el NOA y el NEA, si bien el de los que están en desacuerdo es más alto y se aseme-ja al de las regiones con puntajes intermedios en este aspecto. Las diferencias se corro-boran estadísticamente.
Puede decirse, pues, que el ambiente secularizado de una gran ciudad como BuenosAires influye de un modo importante en la adhesión a valores de justicia que imponenla idea de la tolerancia y la aceptación del multiculturalismo, o por lo menos que en ellael imp e r a t i vo de lo “políticamente correcto” es vivido con más intensidad por los jóve n e s .
127
Como se ve en el cuadro, el porcentaje de alumnos que expresan su desacuerdo conlos diversos estereotipos propuestos es muy bajo: alrededor del 12%. El resto se divideentre los que se podrían considerar muy prejuiciosos (perfil alto de acuerdos) y los quese podrían considerar medianamente prejuiciosos.
Existen en estos perfiles considerables diferencias según sexo (Cuadro 16): más deldoble de las mujeres expresan un desacuerdo mayor con los diversos estereotipos y elporcentaje de ellas que acuerdan con el mayor número de estereotipos (perfil alto) esalrededor de la mitad que el de varones (p.<0,001).
Esta considerable diferencia entre hombres y mujeres puede entenderse desde losestudios acerca del razonamiento ético y su relación con el género. En sus investigacio-nes sobre esta cuestión, Carol Gilligan (1985), resaltó el hecho de que las mujeres tie-nen una propensión a expresar en sus juicios morales el cuidado por las personas, apartir de sus mayores disponibilidades para la empatía hacia el prójimo. Los varones,en cambio, enfatizan en sus juicios morales la igualdad basada en la justicia, el respe-to mutuo y el equilibrio entre los deseos de los otros y los propios.
En el acuerdo con las frases que evidencian posturas discriminatorias se hace eviden-te, en términos de Kohlberg (1984), la ausencia del desarrollo en cuanto a las etapasdel pensamiento moral que, según el autor, atraviesa una secuencia invariable de seisetapas que describen cómo se van construyendo los juicios de reivindicación de laigualdad. En su modelo, las mujeres parecían no superar en general el estadio 3, vin-culado a la caridad y la indulgencia, mientras los hombres accedían con más facilidada estadios superiores, caracterizados por criterios más abstractos, refl e x i vos y unive rs a-les. Los desarrollos de Gilligan representan una crítica a este modelo de desarrollo evo-
126
Cuadro 16. Acuerdo con estereotipos en general según sexo (en %)
Cuadro 17. Alumnos que acuerdan con que las personas que tienen SIDA son peligrosas para elresto de la sociedad (en %)
Cuadro 15. Acuerdo con estereotipos en general
ral, lo cual muestra la existencia en este grupo de un conservadurismo ideológico (p.<0,001 ) .
La estereotipia negativa en relación con cada uno de los aspectos mencionados sevincula con una socialización en la que el “otro” es considerado como distinto y por esemotivo pasible de ser rechazado. Prueba de ello es el porcentaje importante de encues-tados que acuerdan con la afirmación de que el motivo de la agresión hacia un com-pañero reside en el hecho de que sea “raro” o “distinto”.
Es importante señalar la asociación entre el grado de estereotipia y el tipo de víncu-lo con los estudios que manifiestan tener los alumnos, explorada con la pregunta:“¿cómo te llevás en general con los estudios?”.
Si pensamos que la estereotipia tiene que ver con un menor nivel cultural, se haceclara la asociación entre mayor estereotipia y menor rendimiento escolar y recíproca-mente al revés. Charlot (1997) plantea a este respecto que la noción de handicapsociocultural remite las dificultades de aprendizaje al origen de los alumnos (falta derecursos culturales, falta de contención familiar, necesidades básicas pobremente satis-fechas, etc.). Sin embargo, esta explicación no toma en cuenta cuál es el sentido de laescuela para las familias y el alumno, la pertinencia de las prácticas de la instituciónescolar para la cultura de los alumnos, etc. Desde el punto de vista del autor, para que
129
Gráfico 2
Es importante señalar para entender estos resultados el peso de la opinión públicaen la conformación de los estereotipos sostenidos por los alumnos de la muestra, lo quese demuestra en la diferencia entre el acuerdo con los estereotipos en general y elacuerdo con la frase acerca de que los desaparecidos durante la última dictadura mili-tar “algo habrán hecho para merecerlo”. Es evidente que a partir del advenimiento dela democracia, en 1983, la opinión pública en la Argentina ha ido variando desde lanegación – y en algunos casos hasta la complacencia – con respecto a la política repre-siva que desembocó en los crímenes de lesa humanidad perpetrados contra un grupoimportante de ciudadanos durante la dictadura militar, hasta el reconocimiento de ladimensión de la represión.
Esto se pone de manifiesto, tal como lo muestra el cuadro 18, en el mucho menoracuerdo de los encuestados con la idea del “merecimiento” en la desaparición de per-sonas, que con respecto a los estereotipos en general, lo que a nuestro juicio revela laimportancia de trabajar en la escuela con el “clima de opinión” que influye en el man-tenimiento de los estereotipos.
De todos modos, es de destacar el porcentaje mucho más elevado de aceptación aesta opinión entre los alumnos con perfil alto en la adhesión a estereotipos en gene-
128
Cuadro 18. Acuerdo con la idea de que los desaparecidos durante la última dictadura militar“algo habrán hecho para merecerlo”
Cuadro 19. Acuerdo con la idea de que los desaparecidos durante la última dictadura militaralgo habrán hecho para merecerlo según perfiles de adhesión a estereotipos en general (en %)
Cuadro 20. Acuerdo con la idea de que el motivo que lleva a que una persona sea molestada esporque es rara o distinta al resto
Gráfico 4
Podemos concluir, aun sin establecer causalidades, que el pensamiento estereo-tipado en relación con ciertos grupos sociales forma parte del estilo cognitivo dequienes se reconocen a sí mismos como actores de manifestaciones de violenciaen la escuela, especialmente en las prácticas que hemos calificado como “violen-cia propiamente dicha”. En ellos, como hemos visto, la escuela ha fracasado en elintento de hacerlos partícipes del proceso educativo, incluyendo fundamenta l-mente la dimensión del deseo de saber.
Por otra parte, existe también relación entre el grado de estereotipia yel rechazo al contacto con compañeros de otros países/orígenes, es decir, elm ayor acuerdo con los estereotipos de intolerancia y violencia se correlaciona conel grado de rechazo a relacionarse con ese tipo de compañeros: el 65% de qu i e-nes expresan mayor rechazo hacia ellos acuerdan con el mayor número de estere-otipos y recíprocamente, quienes expresan menor rechazo acuerdan en mayo rmedida con ningún o muy pocos estereotipos (p.<0,001 )14 .
Gráfico 5
131
se produzca el hecho educativo es necesario que el educando se convierta en miembrode la comunidad escolar, que comparta con ella sus valores y normas. El objetivo de laeducación es mostrar el proceso que conduce a adoptar una relación de saber con elmundo. En este sentido, la estereotipia, como pensamiento rigidificado, implica un cie-rre al saber, un encerrarse en categorías populares que no se cuestionan.
Esta puede ser una explicación para el hecho de que más de la mitad de los alumnosque contestan llevarse entre “mal” y “regular” con los estudios acuerda con la mayorcantidad de ítems relativos a los estereotipos. En cambio, los que afirman llevarse deun modo “excelente” con los estudios contestan de ese modo en alrededor de un ter-cio de los casos. Del mismo modo, el porcentaje de los que expresan su desacuerdo conlos estereotipos (perfil bajo de acuerdos) entre los que se llevan “mal” y “regular” conlos estudios alcanza casi al 10% de los casos, contra el casi 20% de los que dicen lle-varse de un modo “excelente”.
Gráfico 3
Estos resultados muestran la importancia de la relación entre el buen desempeño enlos estudios y la violencia en la escuela. Las dificultades en el aprendizaje son una fuen-te de tensión que puede expresarse en conductas hostiles, tanto por las consecuenciasde mayores niveles de exclusión que pueden acarrear como por la privación del placeren las actividades escolares y en algunos casos por las angustias que provocan.
Finalmente, es importante destacar que entre los alumnos que protagonizan “violen-cias propiamente dichas” el perfil de estereotipia alta llega casi al 80% de los casos,mientras que entre los que protagonizan “hostigamiento” alcanza al 57% (10% másque en el promedio de la muestra). Otros estudios confirman estos hallazgos, rea-firmando la idea de que los “agresores” manifi e s tan un acuerdo mayor con losestereotipos hacia grupos sociales que los alumnos en general (Bentley y Li, 19 9 5 ;B o s w o rth et al., 1999).
130
do por los alumnos)15. Denominamos la tipología resultante de clima social como grado de continen-
cia de los escenarios sociales de la escuela y los alumnos de la muestra qu e d a r o na grupados del siguiente modo:
Analizaremos a continuación los datos acerca de las manifestaciones de violen-cia en la escuela (víctimas, agresores y testigos de violencias) en relación con latipología de clima social.
Como puede ve rse en el gr á fico 6, en todas las manifestaciones de violenciaanalizadas existen diferencias según el clima social: los alumnos que se encuen-tran en el clima social poco continente registran en todos los casos porcentaj e smás altos de violencias. Es especialmente preocupante que en estos escenariose x i s ta un cuarto de los alumnos que se reconozcan como “hostigadores” y un 7 %como agresores de violencias propiamente dichas.
Gráfico 6
133
Resultados en la dimensión de los establecimientos escolares
El análisis anterior, centrado en las respuestas de los alumnos, debe comp l e ta r-se a nuestro juicio con un análisis en el que se tome en cuenta en qué medida losfactores estructurales y el clima social escolar influyen en las conductas y en lascreencias individuales.
Los factores estructurales aluden en este aspecto a todas las variables que difi-c u l tan la equidad educativa y que hacen que para los sectores sociales más des-f avorecidos la escuela no signifi que un proyecto plausible de realización pers o n a l .La respuesta posible a la exclusión, vivida en este caso como fracaso de las expec-tativas depositadas en la escolarización, puede ser el encapsulamiento en el pro-pio grupo y un alto grado de violencia hacia lo considerado como el exo - gr u p o(Isla y Míguez, 2003).
La idea de Bourdieu (19 81) acerca de que existe en la escuela una violencia sim-bólica o violencia invisible que es ejercida a través de la imposición de reglas vivi-das como arbitrarias, enmarca la explicación acerca de las conductas violentas delos alumnos como forma de resistirse a normas y a prácticas escolares que no res-p e tan las dive rs i d a d e s .
Como afirma Tenti Fanfani (1999), “el contexto de la exclusión es el caldo dec u l t i vo de habitus psíquicos y de comp o rtamientos inciviles que están en la basede un proceso (…) que puede llegar a constituir una amenaza para la integr a c i ó ndel todo social” (pág. 10 )
L i gado a esta concepción, pero desde una perspectiva más interaccional, el con-cepto de clima social en la escuela hace hincapié en las percepciones que tienenlos sujetos acerca de las relaciones interpersonales que establecen en el contex-to escolar y el contexto o el marco en el cual estas interacciones se dan (Ko r n b l i t ,1988; CERE, 1993; Cornejo y Redondo, 2001; Onetto, 2004). Dive rsos estudios(por ejemplo Abramovay, 2006; Dupper y Meyer-Adams, 2002) han puesto der e l i e ve el papel crítico que los climas sociales escolares desempeñan en las acti-tudes y en las conductas cotidianas de los actores educativos. Estos climas expre-san las difi c u l tades que derivan de tensiones internas entre dichos actores y deproblemas de gestión en la resolución de los confl i c t o s .
Para analizar la relación entre comp o rtamientos violentos percibidos por losalumnos y clima social escolar construimos tres escenarios sociales escolares“tipos”: continente, medianamente continente y poco continente, a partir de sietedimensiones que hacen a la relación docente-alumno e institución-alumno (auto-r i tarismo por parte de los docentes; exigencia excesiva en clase o en las ta r e a s ;valoración del alumno e interés por su aprendizaje; diálogo alumno-docente sobretemas personales; estímulo para la participación y la integración a partir de acti-vidades curriculares; posibilidad de contar con adultos de la escuela ante distin-tos problemas – notas, conducta, difi c u l tades varias – e intervención de profeso-res ante situaciones de violencia entre compañeros, todo ello tal como es percibi-
132
Alumnos en los diferentes climas sociales escolares (en %)
14- Este nivel de significación corresponde al coeficiente de correlación Ú de Spearman, que asumió un valor de 0,213.15- Para la construcción de esta tipología se partió de treinta preguntas incluidas en el cuestionario que estaban organizadas
en siete dimensiones y se trabajó con análisis multivariado.
tes según sexo (las mujeres son menos discriminatorias) y según regiones (losalumnos de la Ciudad de Buenos Aires son más tolerantes).
Por otra parte, hemos encontrado en los perfiles de alumnos que prota g o n i z a nactos agr e s i vos (hostigamientos y violencias propiamente dichas, pero especial-mente en los que cometen estas últimas), un porcentaje más alto de adhesión alos estereotipos discriminatorios. En este aspecto se ha cumplido la hipótesisplanteada al comienzo del trabajo, en la que se establecía una relación entre pen-samiento estereotipado y conducta agresiva, aun cuando no podamos afi r m a runa relación causal entre ambas manifestaciones.
También se ha cumplido la hipótesis planteada en cuanto a que en las escuelasc l a s i ficadas como escuelas de clima social “poco continente” el grado de estere-otipia discriminatoria entre los alumnos es mayo r. Sin embargo, el porcentaje dealumnos que expresan pensamientos estereotipados con respecto a ciertos gr u p o ssociales es alto en general, por lo que podría afi r m a rse que responde a algo qu epodríamos caracterizar como una invariante cultural de nuestro país.
Remitiéndonos específicamente a la xenofobia, no hay que olvidar anteceden-tes históricos con respecto a la inmigración que, si bien fue promovida, fue obje-to de un doble discurso, por el que a la par que se reconocía la imp o rtancia delos extranjeros para responder a la escasez de fuerza de trabajo, también eranvilipendiados en la medida en que traían a estas tierras “…la prostitución, ladelincuencia, el anarquismo, el socialismo, el desorden, el terror” (Funes yAnsaldi, 1994, pp. 228). Puede decirse, según los mismos autores, que la heren-cia positivista que veía a los inmigrantes como necesarios para “mejorar la raza”se amalgamó con el rechazo a los extranjeros que hacía de ellos lo que el “indio”,el “mestizo” o el “negro” son para otros países. La historia del país estuvo jalona-da por todo tipo de exclusiones, de las que las consecuencias del neoconservadu-rismo de la década del 90 y la pobreza de la del 2000 no son más que otras ins-tancias que las replican, perpetuándolas. Es probable que los resultados encon-trados en este trabajo con respecto al pensamiento estereotipado de los alumnossobre algunos grupos sociales responda a esta herencia.
Las recomendaciones en relación con las intervenciones posibles para favo r e c e rla superación de las creencias ligadas a la intolerancia y a la violencia imp l i c a nel trabajo en la escuelas promoviendo esquemas que permitan aprender a tolerarla incertidumbre y a construir la propia identidad sin necesidad de esta b l e c e r l acontra los que se perciben diferentes (Díaz-Aguado et al., 2004). Del mismomodo, la comprensión de la contextualización histórica de los diferentes gr u p o ssociales ayuda a desarrollar la tolerancia, a partir del reconocimiento de la des-igualdad de oportunidades propias y ajenas.
Por ende, la prevención de la violencia en el medio escolar debe inserta rse enuna perspectiva más amplia, que incluya el análisis de los procesos históricos ysociales que han llevado a las situaciones actuales, así como el valor del respetoa los derechos humanos y la aceptación de la dimensión social en el proceso deconstrucción de la realidad. Estos aprendizajes sólo pueden llevarse a cabo con
135
Puede concluirse, en consecuencia, que el clima social escolar es una variableque está directamente relacionada con las manifestaciones de violencia que sedan entre los alumnos.
El grado de estereotipia y discriminación expresado por los alumnos está ta m-bién vinculado con el clima social escolar: el 58% de los alumnos de los escena-rios poco continentes mantienen el nivel más alto de estereotipos, contra el 40%de los alumnos de los escenarios continentes.
Del mismo modo, el porcentaje de alumnos poco estereotipados es mayor en losescenarios continentes (15%) que en los escenarios poco continentes (8%).
No obstante, hay que destacar que si bien el clima social escolar influye en elgrado de pensamiento estereotipado de los alumnos con respecto a ciertos gr u-pos sociales, aun en las escuelas continentes existe un 40% de ellos que mantie-nen ese tipo de pensamiento, por lo que puede pensarse que se trata de unaforma de representación de la realidad fuertemente arraigada en la cultura juve-nil, posiblemente como reproducción de formas culturales más amp l i a s .
C o n c l u s i o n e s
Como hemos visto, en las escuelas de la muestra con que se trabajó existe unp o r c e n taje alto de actos violentos que hemos caracterizado como “hostiga m i e n-to” y que en la bibliografía sobre el tema son categorizados como trasgresiones eincivilidades y un porcentaje menor de actos caracterizados como “violencias pro-piamente dichas”.
Por otra parte, el porcentaje de alumnos que acuerdan con estereotipos discri-minatorios de grupos sociales en general es muy alto (sólo el 12% no acuerdancon los estereotipos planteados o expresan un acuerdo muy bajo respecto a ellos).Sin embargo, hay que destacar que existen a este respecto variaciones imp o rta n-
134
• Elías N. (1987) El proceso de la civilización. Investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas.México: Fondo de Cultura Económica.
• Filmus D. (2003) “Enfrentando la violencia en las escuelas. Un informe de Argentina.” En:Violência na escola. Brasilia: UNESCO.
• (2006) Apertura al Encuentro: Miradas interdisciplinarias sobre violencia en las escuelas.Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología-UNSAM.
• Fiske S. (2004) Social Beings: A Core Motives Approach to Social Psychology. Nueva York: Wiley.
• Funes P. y Ansaldi W. (1994) “Patologías y rechazos. El racismo como factor constituyente dela legitimidad política del orden oligárquico y la cultura política latinoamericana”. Revista de laEscuela Nacional de Antropología e Historia. Nueva época, Vol. 1, Nº 2: 193-229, México D.F.
• Gilligan C. (1985) In a Different Voice: Psychological Theory and Women´s Development.Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
• Goode E. y Ben-Yehuda N. (1994) Moral Panics. The Social Construction of Deviance. Londres:Blackwell.
• Grupo de Estudios sobre Sexualidades (GES) (2006) Sexualidades, política y violencia. La mar-cha del Orgullo GLTTBI. Buenos Aires 2005. Segunda encuesta. Buenos Aires: EditorialAntropofagia.
• Guimaraes E. y Paiva E. (org.) (1997) “Violencia e vida escolar. Contemporaneidades e educa-ça?o”. Revista Semestral de Ciencias Sociais e Educaça?o. Río de Janeiro: Instituto de Estudos daCultura e Educaça?o Continuada. Año II, Nº 2.
• Guimara?es A.M. (1990) “A depredaçao escolar e a dinâmica da violencia “. Campinas, tesis dedoctorado. Facultad de Educación de la UNICAMP (citado en Kaplan, 2006, op. cit.).
• Hall S. (2003) Da diáspora. Identidades e mediaço?es culturais. Belo Horizonte: Editora deUFMG.
• Hilton J. y Hippel W. (1996) “Stereotypes”. .Annual Review of Psychology, vol. 47.
• Isla A. y Míguez D. (2003) Heridas urbanas. Violencia delictiva y transformaciones sociales enlos Noventa. Buenos Aires: Editorial de las Ciencias.
• Kaplan C. (directora) (2006) Violencias en plural. Sociología de las violencias en la escuela.Buenos Aires: Miño y Dávila.
• Kessler G. (2002) La experiencia escolar fragmentada. Estudiantes y docentes en la escuelamedia en Buenos Aires. Buenos Aires: IIPE-UNESCO.
• (2004) Sociología del delito amateur. Buenos Aires: Paidós.
• Kohlberg L. (1984) The Psychology of Moral Development: Essays on Moral Development. SanFrancisco: Harper and Row.
• Kornblit (1988) El clima social en la escuela media. Un estudio de casos. Buenos Aires: CEAL.
• Mendes Diz A.M. y Frankel D. (1991) “Manifestaciones de violencia en la escuela media”. En F.Lolas (ed.) Agresividad y violencia. Buenos Aires: Losada.
• y Mendes Diz A.M. (1994) Modelos sexuales en jóvenes y adultos. Buenos Aires: Centro Editorde América Latina.
137
éxito en el marco de una escuela que cumpla con los aspectos que hemos seña-lado que están presentes en el clima social de las escuelas continentes: democra-cia, participación, adecuación de los contenidos de enseñanza y reducción de lad i s tancia docente-alumno.
Bibliografía
• Abramovay M. (2002) Escola e violencia. Brasilia: UNESCO.
• (2006) Cotidiano das escolas: entre violencias. UNESCO – Observatorio da Violências nasEscolas. Río de Janeiro.
• y Rua M. das G. (2002) “Enfrentando na violência nas escolas: un informe do Brasil.” En:Violências nas escolas. Brasilia: UNESCO.
• Adorno, T. W., Frenkel-Brunswik, E., Levinson, D. J., & Sanford, R. N. (1950). The authoritarianpersonality. New York: Harper & Brothers.
• Belvedere C. (2002) De sapos y cocodrilos. La lógica elusiva de la discriminación social. BuenosAires: Biblos.
• Bentley K. y Li A. (1995) “Bully and victim problems in elementary schools and student’s beliefsabout agresión.” Canadian Journal of School Psychology, 11,2: 153-165. Bosworth K., Espelage D. y Simon T. (1999) “Factors associated with bullying behavior in middleschool students”. Journal of Early Adolescence, 19, 3: 341-362. Bourdieu P. y Passeron J. C. (1981) La reproducción. Elementos para una teoría del sistema deenseñanza. Barcelona: Laia.
• CERE (1993) “Evaluar el contexto educativo”. Documento de estudio. Vittoria: Ministerio deEducación y Cultura, Gobierno Vasco.
• Charlot B. (1997) Du rapport au savoir. París: Anthropos.
• Charlot B. (2002) “A violência na escola: como os sociólogos franceses abordam essa questa?o”.Sociologías Nº 8, Porto Alegre.
• Charlot B. y Emin J. (1997) (comps.) Violences à l’école. Etat des savoires. Paris: Masson &Armand Collins.
• Cornejo R. y Redondo J. (2001) “El clima escolar percibido por los alumnos de enseñanza media.Una investigación en algunos liceos de la Región Metropolitana”. Ultima década, Viña del Mar,Chile: 11-52.
• Debarbieux E. (1996) La violence en milieu scolaire: état de lieux. París: ESF.
• Díaz-Aguado M. J., Martínez R. y Martín Seoane G. (2004) Prevención de la violencia y luchacontra la exclusión desde la adolescencia. Las violencias entre iguales en la escuela y en el ocio.Estudios comparativos e instrumentos de evaluación. Madrid: INJUVE.
• (2001) La construcción de la igualdad y la prevención de la violencia contra la mujer desde laeducación secundaria. Madrid: Instituto de la Mujer. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.Dollard J., Miller N. et al. (1939) Frustration and Aggresion. New Haven: Yale.Dupper D. y Meyer-Adams N. (2002) “Low level violence: A neglected aspect of school culture”.Urban Education, 5 (37): 350-364.Duschatzky S. y Corea C. (2002) Chicos en banda. Los caminos de la subjetividad en el declive delas instituciones. Buenos Aires: Paidós.
136
• Margulis, M. y Urresti, M. (1999) La segregación negada. Cultura y discriminación. Buenos Aires:Biblos.
• Míguez D. (2000) “Lo privado en lo público durante la modernidad radicalizada. Las relacio-nes de autoridad y sus dilemas en las organizaciones socializadoras argentinas.” Espacios enBlanco. Nº 10.• (2006) Presentación de los resultados del trabajo del Observatorio de Violencia en la Escuela.Ponencia presentada en el Coloquio sobre Violencias, Culturas Institucionales y Sociabilidad, orga-nizado por FLACSO, Observatorio de Violencia en Escuelas, Escuela de Humanidades de laUniversidad de General San Martín y Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, Buenos Aires,8-10 de noviembre. Noel G. (2006) “La Autoridad ausente. La violencia en escuelas de barrios populares en Tandil yel Gran Buenos Aires.” Ponencia presentada en el Coloquio sobre Violencias, CulturasInstitucionales y Sociabilidad, organizado por FLACSO, Observatorio de Violencia en Escuelas,Escuela de Humanidades de la Universidad de General San Martín y Ministerio de Educación,Ciencia y Tecnología, Buenos Aires, 8-10 de noviembre.
• Observatorio Argentino de Violencia en las Escuelas (2006). Miradas interdisciplinarias sobreviolencia en las escuelas. Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología-UNSAM.
• Onetto F. (2004) Climas educativos y pronósticos de violencia. Condiciones institucionales dela convivencia escolar. Buenos Aires: Noveduc.
• Ortega R. y Mora-Merchan J.A. (1997) “Agresividad y violencia. El problema de la victimizaciónentre escolares.” Revista de Educación, Nº 313.
• Paladino C. (2006) Conflictos en el aula. Perspectivas y voces docentes. Buenos Aires: Miño yDávila.
• Roche S. (1996) La societé incivile: ¿qu’est-ce que l’insecurité? Paris: Le Seuile.
• Serra C. (2003) “Conflicto y violencia en el ámbito escolar. Más allá de los jóvenes violentos”.Revista de Estudios sobre Juventud, 7, 19: 48-61, México.
• Tenti Fanfani E. (1999a) “Más allá de las amonestaciones. El orden democrático en las institu-ciones escolares”. Cuadernos de UNICEF. Buenos Aires: UNICEF.
• (1999b) “Civilización y descivilización. Norbert Elias y Pierre Bourdieu, intérpretes de la cues-tión social contemporánea”. Revista Sociedad, Nº 14. Buenos Aires: Facultad de Ciencias Sociales-UBA.
• (2003) “Notas sobre la escuela y los modos de producción de hegemonía.” Revista PropuestaEducativa Nº 26. Buenos Aires: FLACSO/Ediciones Novedades Educativas.
• Van Roosmalen E. (2000). Forces of patriarchy: Adolescent experiences of sexuality and con-ceptions of relationships. Youth and Society, Dec., 32(2): 202-227.
138
LA DIVERSIDAD DE LA DISCRIMINACIÓN - Formas de poder y regulación social frente a los inmigrantes de países vecinos
Sergio Caggiano - Seudónimo: Elmar
Indice de contenidos•Introducción•Raza y racismo
· Inmigrantes y racismo en Argentina•Diferencia cultural y fundamentalismo
· Inmigrantes y fundamentalismo cultural en Argentina• Restricción de la ciudadanía
· Inmigrantes y ciudadanía restringida en Argentina•Formas de regulación social, relaciones de poder y desigualdad•Bibliografía
Resumen
El presente trabajo trata sobre el racismo, el fundamentalismo cultural y la restricciónde ciudadanía en la Argentina. Más precisamente, sobre el modo en que estos meca-nismos de regulación social y ejercicio de poder afectan a los inmigrantes provenientesde países vecinos. Se propone que dichos mecanismos tienen lógicas y efectos propiosy pueden ser entendidos como operaciones alternativas y eventualmente complemen-tarias. Es decir que “racismo”, “fundamentalismo cultural” y “restricción de ciudadanía”no son tomados aquí como nombres diferentes de un mismo fenómeno ni de fenóme-nos ligados entre sí por relaciones de simple sustitución, de causa-efecto, etc.. Son con-ceptos que refieren a mecanismos específicos de regulación y ejercicio de poder quenos permiten desplegar múltiples aspectos de la discriminación contra los inmigrantesy mostrar el entramado complejo que esta supone. Atender a la especificidad de estosmecanismos es el primer paso para comprender las formas en que se articulan y retro-alimentan entre sí favoreciendo la persistencia de desigualdades sociales.
El material empírico en que estas reflexiones se apoyan resulta de investigacionesconcluidas y en curso acerca de las migraciones contemporáneas a la Argentina, en
141
142 143
inmigrantes que entre nativos. En el caso particular de los bolivianos, en las áreas urba-nas los hombres trabajan en la construcción y en el comercio y las mujeres en el comer-cio y, en menor medida, en el servicio doméstico; hay también un porcentaje importan-te que se inserta en la industria (mayormente en aquella de uso intensivo de mano deobra, como la industria textil). En áreas rurales y periurbanas hombres y mujeres sededican a la explotación de azúcar, tabaco, vid, y a la horti y floricultura. En términosgenerales, la inserción de los bolivianos incluye condiciones de sobreexplotación (jor-nadas laborales de entre 12 y 16 horas, salarios bajos en términos absolutos y relati-vos, falta de seguridad) y la imposibilidad de acceder al sistema de seguridad y previ-sión social y al amparo de algunas leyes laborales2.
Raza y racismo
Desde mediados de siglo XX, luego de un siglo de gestación y afianzamiento, y traslas que habrían sido sus décadas de apogeo, el racismo no ha dejado de ser criticado.La derrota del nazismo, los procesos de descolonización, la consolidación del movimien-to negro en los Estados Unidos y el ascenso de la resistencia que terminaría con el apar-theid en Sudáfrica fueron algunos de los fenómenos más trascendentes mundialmenteque debilitaron y amenazaron con poner fin a los comportamientos y las políticas racis-tas y con las teorías que los sustentaban.
Tempranamente el concepto antropológico de “cultura” fue clave en el desarrollo deuno de los contrapuntos teóricos (y políticos) de “raza” y, como efecto de la contrapo-sición y de la distinción mutua, fue definiendo a lo largo del tiempo contornos carac-terísticos de esta noción. Desde principios del siglo XX uno de los rasgos principales dela crítica antropológica del racismo estuvo dado por la separación de dos dimensioneso niveles de análisis: el de la existencia física biológica de las razas y el de la culturacomo espacio en que tendrían lugar los fenómenos de discriminación y prejuicio.
En Race, language and culture, refiriéndose a “la mezcla de tipos raciales”, Franz Boasi n s taló dicha distinción desde la primera página del texto: “(s)i queremos seguir una acti-tud razonable, es necesario separar claramente los aspectos biológicos y psicológicos delas implicaciones sociales y económicas del problema” (Boas, 1966: 3), con lo cual man-tenía, en términos generales, la misma separación que en un texto editado por primeravez en 1911 lo llevaba tanto a aceptar medios eugenésicos para combatir las “tenden-cias patológicas hereditarias” (Boas, 1965: 237) como, en cambio, a señalar a propósi-to del racismo en los Estados Unidos que “los rasgos del American Negro eran adecua-
particular de la migración procedente de Bolivia, y acerca de la relevancia que tienenlas representaciones y los marcos interpretativos “nativos” como componente nodal delcontexto de recepción.
Introducción
Como mecanismos específicos de regulación recortan respectivamente un territoriosubordinado, segregado y clandestino para los migrantes.
El racismo, el fundamentalismo cultural y la restricción de la ciudadanía han sidotomados desde ciertas perspectivas como correspondientes a momentos históricos par-ticulares. Otras veces se ha pensado que cada mecanismo sería apropiado para enten-der las relaciones de poder respecto de un grupo social determinado o respecto de otro.En ocasiones, por último, han sido vistos como si uno de ellos pudiera ser la causa y losrestantes o uno de los restantes su consecuencia. Lo que me propongo mostrar en estetrabajo es, en primer lugar, que se trata de tres mecanismos alternativos y, como seña-lé, eventualmente complementarios; en segundo lugar, que los tres están vigentes enla Argentina actual (acaso en muchas sociedades occidentales contemporáneas), noobstante pudieran ser identificados momentos y condiciones de gestación específicospara cada uno; en tercer lugar, que pueden recaer todos sobre un mismo grupo o sec-tor (aunque sus propios efectos provoquen distinciones entre aquellos sobre quienes seaplica); finalmente, que en su carácter de mecanismos de regulación social los tres pue-den ser considerados en cierto sentido como equivalentes (y no como parte de relacio-nes desniveladas del tipo causa-efecto, antecedente-consecuente, etc.).
En los tres apartados siguientes presentaré cada uno de los mecanismos exponiendoprimero, de manera sucinta, algunos de los aspectos conceptuales más relevantes parami planteo y analizando luego situaciones concretas en que estos mecanismos operan,a partir de materiales empíricos sobre inmigración desde países vecinos1(en particularBolivia) a la Argentina. Luego de ello plantearé algunas proposiciones conclusivas pro-curando integrar varios de los puntos abordados. El objetivo central del trabajo es des-plegar los múltiples aspectos de la discriminación contra los inmigrantes y mostrar elentramado complejo que esta supone. En términos teóricos, partiendo de diferentesperspectivas que asumen el carácter polimórfico y productivo de las relaciones de poder(Foucault, 1990 y 1994; Elias, 1999 y 2000), intento una aproximación a la forma con-creta y a la especificidad de cada uno de estos mecanismos.
Por último, dado que ninguna regulación social se da en el vacío sino sobre personas,grupos o sectores sociales concretos, vale recordar así sea muy sucintamente algunosdatos sobre las condiciones de inserción socioeconómica de los inmigrantes proceden-tes de Bolivia y de otros países vecinos en la Argentina contemporánea. La mayor partede los inmigrantes se encuentra en situación de subempleo, su ingreso medio es alre-dedor de un 30% menor que el de la fuerza laboral nativa y generalmente ocupanpuestos de trabajo de baja calificación. El número de hogares cuyos integrantes pre-sentan necesidades básicas insatisfechas (NBI) es aproximadamente el doble entre
1- Con países “vecinos” aludo tanto a la inmigración desde países limítrofes como a la que se da desde Perú.
2- Análisis e interpretaciones en torno a estos datos puede consultarse en Mugarza (1985), Sassone (1988 y 1995), Benencia y
Karasik (1994), Benencia y Gazzotti (1995), Benencia (1997), Almandoz (1997), Archenti y Ringuelet (1997), Karasik y Benencia
(1998-1999), Grimson (2000), Sala (2000), Halpern (2006). En cuanto a los aspectos socioculturales de la inmigración contem-
poránea limítrofe y de Perú a la Argentina, han sido estudiados los procesos de discriminación más o menos formalizados en el
discurso de la vida cotidiana, en los medios de comunicación masiva y en instituciones del Estado (Grimson, 1999; Casaravilla,
1999; Margulis, Mario et al. 1999; Caggiano, 2005; Halpern, op. cit.), las respuestas y estrategias de inserción desplegadas por
los inmigrantes o las diversas negociaciones que pueden darse en contextos de interculturalidad (Giorgis, 1998; Karasik, 1994;
Grimson, op. cit.; Karasik, 2000; Domenech, 2004 y 2005; Caggiano, op. cit.; Ortiz, 2007; Benencia, 2007), así como la organi-
zación de grupos en torno a la lucha por los derechos de los inmigrantes (Pereyra, 2001; Grimson y Jelin, 2006; Jelin et al., 2006).
144 145
Vale apuntar que la aparición y el alcance de este y otros textos8 en la misma direccióndeben entenderse en el marco general de las muchas, muy avaladas y abundantemen-te financiadas investigaciones científicas que parecen colocar a la biología y la genéti-ca como referencia última para explicar la vida humana (considérese, por ejemplo, elProyecto Genoma Humano y su repercusión mundial).
Hablar de la persistencia del objeto no significa hablar de la persistencia de las razasen tanto fundamento del racismo sino de la persistencia del racismo como fenómenosocial que apunta a postular las razas. En última instancia se trata de la persistenciade la racialización que, en tanto proceso cognitivo y valorativo sostenido por y soste-nedor de relaciones de poder, construye el “dato” biológico de la existencia de las razasque da sustento al racismo.
Ante la diseminación de conceptos y categorías en todos estos años de críticas y dedefensas, señalaré dos aspectos como criterio para considerar a una práctica o un dis-curso discriminatorio como racista: 1) una referencia inmanentista al cuerpo y a los tra-zos físicos de un “otro” social, 2) que funciona como explicación de sus valores y capa-cidades socioculturales, morales y éticas. Con base en esta definición, podemos ver queen algunas de las formas que adquiere el trato a los inmigrantes bolivianos enArgentina es central la vigencia del racismo.
Inmigrantes y racismo en Argentina
En los dos fragmentos de entrevistas que presento a continuación9 los entrevistadosargentinos se refieren a trabajadores bolivianos, a su desempeño laboral y a las condi-ciones en que éste se desarrolla, así como a la relación que esto tendría con un preten-dido “carácter boliviano”:
“A mí me llamaba la atención la dentadura perfecta, perfecta de todos. Él (un inmigrante boli-viano que había contratado como albañil) me decía que él no sabía lo que era un dentista; medice «yo una sola vez, porque había tenido una infección en el pie con una chapa, me tuvieronque coser». Le pregunté si le habían puesto anestesia para cocerle un pie. «No, no -me dice- asícomo viene, señora». No son hombres de sufrimiento: no sufren el calor, el frío. Un día de febre-ro que hacía como cuarenta grados y estaba arriba del techo de casa, ¿vos podés creer que notraspiraba? Están totalmente ambientados al tema del clima, y con el frío les pasa lo mismo,están aclimatizados totalmente. Yo lo veía trabajando en el techo y le decía «Teodoro ¿te doyagua fresca o Coca?». «Si no le molesta». Tienen una tranquilidad encima impresionante, paracaminar... Son todos iguales en eso, son muy tranquilos, son prolijos, muy prolijos, hasta estéti-camente ellos también...” (Gladys, 35 años, empleada estatal10)
damente explicados sobre la base de su historia y status social” (Boas, op. cit.: 240).“Raza e Historia” de Lévi-Strauss constituye otro momento destacado del desarrollo
de estos contrapuntos. En el primer apartado de este texto, llamado precisamente“Raza y cultura”, Lévi-Strauss repone a su modo la referida separación. De hecho indi-ca que “el pecado original de la Antropología” consistiría en “la confusión entre lanoción puramente biológica de raza […] y las producciones sociológicas y psicológicasde las culturas humanas”, para luego agregar que la diversidad intelectual, estética ysociológica se distingue de la diversidad biológica por dos características. “Primero, sesitúa en otro orden de magnitud. Hay muchas más culturas humanas que razas huma-nas, ya que unas se cuentan por millares y las otras por unidades […] En segundo lugar,al contrario de la diversidad entre las razas (que presenta como principal interés el desu origen histórico y de su distribución en el espacio) la diversidad entre las culturassupone innúmeros problemas, pues se puede preguntar si ella constituye una ventajao un inconveniente para la humanidad” (Lévi-Strauss, 1976: 329).
Visto a la distancia es evidente que en este tipo de argumentaciones lo que se poneen cuestión es la desigualdad entre las razas (y la pretensión de explicar la desigual-dad en términos raciales) y no la existencia misma de las razas, lo cual implica unaimportante y básica limitación de estas críticas. Como señalara Guillaumin (1992;2002), la insistencia en mostrar una separación entre el hecho físico biológico de la“raza” y las características sociales y psicológicas atribuidas a los grupos y a los miem-bros de esos grupos cometía el error central de dejar intacta la supuesta realidad de laexistencia física biológica de las razas3.
Ahora bien, la persistencia de las críticas da cuenta de la persistencia de su objeto.Respecto de los comp o rtamientos y prácticas racistas, los organismos internacionales nosólo no han cesado de adve rtirlos sino que en los últimos años han subrayado su vigen-cia y gr avedad. La Conferencia de Durban de 2001 y sus encuentros preparatorios subra-yaron la actualidad y la escala global del racismo y la discriminación racial4.Conclusiones en el mismo sentido fueron producidas en un taller posterior orga n i z a d opor la OHCHR en cooperación con UNESCO en París en febrero de 20035. Respecto dela producción teórica e ideológica, numerosas intervenciones de los últimos años tien-den a reponer algunas de las viejas ilusiones del pensamiento racista o racialista6. Un ade las más imp a c tantes entre ellas, el difundido libro The Bell Curve: Intelligence andClass Structure in American Life, publicado en 1994 por Richard Herrnstein y CharlesM u r r ay, expone un argumento acerca de las supuestas capacidades intelectuales inna-tas que tendrían las “diferentes razas” y que determinarían las desigualdades sociales7.
3- Siguiendo esta dirección, Balibar realiza una revisión crítica de las declaraciones sobre la cuestión racial de la UNESCO de
1950, 1951, 1964 y 1967 y de sus consecuencias epistemológicas, teóricas y políticas (Balibar, 2003a).
4- El nombre oficial de la reunión fue World Conference against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related
Intolerance. Los textos del evento pueden ser consultados en el sitio en Internet de OHCHR (Office of the High Comissioner for
Human Rights), www.ohchr.org.
5- Los aportes de expertos a este taller dieron lugar a una publicación especial de Naciones Unidas (VVAA., 2005).
6- Todorov distingue entre “racismo”, reservado para los comportamientos, y “racialismo”, entendido como doctrina (Todorov,
2000: 115-116).
7- Para observaciones críticas sobre este libro, ver Smith (1999: 270) y Tilly (2000: 35 y ss.).
8- Por su gran divulgación cabe mencionar como ejemplo el artículo del biólogo Armand Marie Leroi, del Imperial College in
London, publicado en marzo de 2005 por The New York Times, en el que desafiaba los enfoques académicos que tratan la raza
como construcción social sosteniendo la existencia de “evidencia” acerca de la posibilidad de identificar genéticamente las difer-
encias raciales. En parte como consecuencia de este artículo, el Social Science Research Council organizó un espacio en la web
con una serie de ensayos cortos de investigadores con diversas perspectivas analíticas y disciplinares a propósito del tema y de
sus implicaciones políticas y sociales (www.ssrc.org).
9- El material corresponde al trabajo de campo realizado en el marco de una investigación sobre inmigrantes bolivianos, con-
strucción de identidades sociales y discriminación, financiada por la Universidad Nacional de La Plata. Otros resultados de ese
trabajo pueden verse en Caggiano (2005).
10- Los nombres utilizados son ficticios para proteger la intimidad de los entrevistados.
146 147
la potencia crítica del carácter abierto e históricamente variable de la “cultura” frentea conceptos como “raza”. La “naturalización” del concepto y el énfasis en la idea de la“particularidad” hicieron aparecer la cultura como una suerte de esencia deterministaen teorías primordialistas sobre la “etnicidad” y el “grupo étnico” como la de van derBerghe, por ejemplo, quien sostuvo la tesis sociobiológica de que la “etnicidad es unaextensión del parentesco” y propuso entender el nepotismo a partir de principios bio-lógicos (van der Berghe, 1990: 257). Otros autores han analizado críticamente la natu-ralización de la cultura en estudios sobre nación y nacionalismo, como Handler al estu-diar el nacionalismo en Québec y señalar que los historiadores, etnólogos y folcloristasnacionalistas partían de la creencia a priori en la existencia de la cultura para postu-lar como consecuencia inevitable la existencia “de un grupo humano particular, lanación québécois” (Handler, 1988: 39). En cualquier caso, ¿cómo comprender concep-tualmente esta naturalización de “cultura” y su relación con “raza” y racismo?
Algunos cientistas sociales consideran que la cultura naturalizada o convertida enesencia constituye en gran medida una versión travestida del racismo y llaman la aten-ción sobre los riesgos de repetir el racismo con la tranquilidad de conciencia de habereludido el léxico racista: “cultura” se convertiría en un sucedáneo de “raza”, cumplien-do sus mismas funciones y limando algunas de sus aristas más desacreditadas. En estalínea, Hund propone la noción de un “racismo sin razas” que sobreviviría “en diversascombinaciones con argumentos culturales” (Hund, 2003: 12), Harrison habla de un“racismo posmoderno” (Harrison, 1995), Balibar del pasaje a un “«racismo diferencia-lista» que toma el relevo del «racismo biológico»” (Balibar, 2003b: 110) y Hall apuntaque es “más apropiado hablar no de «racismo» versus «diferencia cultural» sino de «doslógicas» del racismo” (Hall, 2003: 71). Estos autores ponen el énfasis en la sustitucióno reemplazo que “cultura” hace de “raza” como núcleo de discursos discriminatorios ylegitimadores de desigualdades sociales. La medida para evaluar que estamos ante talsustitución o reemplazo es la clausura y la fijación del concepto de cultura, su mencio-nada conversión en esencia determinante.
Desde un enfoque diferente, la esencialización de la cultura no es entendida comouna ve rsión restaurada del racismo sino como un fenómeno particular que responde acondiciones específicas, tiene sus propias implicaciones y da cuenta de un ordenamien-to específico de relaciones de poder que supone una lógica y una dinámica propias.Estudiando el rechazo a los inmigrantes que tiene lugar en la actualidad en algunospaíses receptores, algunos analistas ponen el foco sobre la absolutización de las dife-rencias culturales y sobre la consideración de las mismas como inevitablemente anta-gónicas y enfrentadas. En esta dirección, Verena St o l c ke ha propuesto que el fundamen-talismo cultural implica un modo de discriminación diferente del racismo. Ambas doc-trinas neutralizarían clivajes sociopolíticos con raíces en una economía política especí-fica, pero lo harían de manera singular. Si el racismo percibe al “otro” como inferior pornaturaleza, legitimando así su inferiorización socioeconómica, el fundamentalismo cul-tural “legitima la exclusión de los forasteros, los extranjeros” (St o l c ke, 1995: 6). El fun-damentalismo se apoya en el discurso culturalista y la idea de las diferencias esencia-les insuperables y va más allá de él al postular que tales “diferencias esenciales” son
“El boliviano es una persona noble y tranquila, que acepta la adversidad. Acepta los cambiosde clima, por ejemplo. Es una persona que si tiene que trabajar 14 horas (por día), trabaja, sitienen que hacer una tarea y trabajar 14 ó 18 horas, no tiene problemas.” (Oscar, 45 años, arquitecto)
E s tas citas son suficientemente claras, incluso sin considerar la referencia a “la denta-dura perf e c ta”. Las “virtudes morales” parecen desprenderse de (o más bien reducirse a)la entereza frente a penosos regímenes de trabajo y a las inclemencias del tiempo (locual encubre las condiciones económicas, sociales y jurídicas que ayudarían a explicaresa misma “entereza”). Puede apreciarse una continuidad entre la resistencia física alt r a b ajo y la nobleza de espíritu y la “tranquilidad”, generalmente asociada a la discipli-na, a la aceptación de la adve rsidad y, por este camino, a la obediencia y el respeto. Lose n t r e v i s tados elogian el vigor y la fortaleza corporal de los inmigrantes bolivianos y losi n t e r p r e tan como un atributo moral intrínseco de un modo de ser boliviano.
La primera entrevistada es una empleadora circunstancial que ha contratado trabaj a-dores inmigrantes. El arquitecto citado, por su parte, es propietario de una empresa deconstrucción que cuenta con inmigrantes bolivianos y paraguayos entre sus obreros. Lanobleza o la tranquilidad conve rtidas en rasgo consustancial de la fuerza física rebaja al“otro”. La presentación de la resistencia corporal (al trabajo) como factor constitutivo deun modo (noble) de ser, suaviza y convalida una jerarquía y una apropiación de ese cuer-po y de su fuerza de trabajo. El racismo permite y legitima la explotación y confi g u r auna relación de dominación que da forma y contenido a las relaciones de clase. Aporta“una racionalización para las prerrogativas de clase naturalizando la inferioridad socioe-conómica de los desfavorecidos (para desarmarlos políticamente)” (St o l c ke, 1995: 6).
Esta mirada racista encuentra su lugar en espacios institucionales. En un trabajosobre migración y salud en Buenos Aires y el Área Metropolitana de la Ciudad deBuenos Aires (AMBA), Jelin, Grimson y Zamberlin señalaron que entre los profesiona-les del sistema público de salud existe respecto de los pacientes bolivianos “la creenciade que tienen mayor resistencia al dolor” (Jelin, Grimson y Zamberlin, 2006: 47). La cer-tidumbre acerca de un umbral de dolor más alto confirma y complementa los prejui-cios de las citas anteriores y llama la atención sobre las prácticas médicas que even-tualmente puede llegar a justificar. En otro orden, son conocidas las detenciones poli-ciales de inmigrantes de países vecinos por “averiguación de identidad”, que no signi-fica otra cosa que “detención por portación de rostro”, como algunos organismos dedefensa de los Derechos Humanos han denunciado en varias oportunidades (CELS,2000, 2001). Aquí se verifica de otro modo la continuidad entre la percepción de unosciertos rasgos físicos y la atribución de (dis)valores morales o éticos.
Diferencia cultural y fundamentalismo
El derrotero seguido por el concepto de “cultura” en antropología ha sido por demásintrincado y errático. A los fines de este trabajo interesa subrayar el debilitamiento de
148 149
el valor dado por las part u r i e n tas a la placenta, la negativa de muchas de ellas frente ala cesárea, el rechazo a las extracciones de sangre, el pudor de las mujeres para desve s-t i rse y para que las revisen, algunas ve s t i m e n tas “inadecuadas” y los hábitos de higiene.El momento de la atención y la relación entre médicos y enfermeros, por un lado, ypacientes inmigrantes, por otro, está cargado de tensiones que resultan de las “diferen-cias culturales” que los profesionales encuentran en estos sujetos extraños, distintos.
Un segundo ejemplo está dado por la insistencia de los profesionales de la salud acer-ca de las dificultades en la comunicación interpersonal con los/as inmigrantes y laadjudicación a estos/as últimos/as de la responsabilidad por las mismas. Manifiestan,por ejemplo, que la comunicación con pacientes bolivianos y bolivianas presenta incon-venientes por el lenguaje y la forma de expresión de los/as pacientes (no por el len-guaje y la forma de expresión de los/as médicos/as) así como por su incomprensiónde los tratamientos y de las indicaciones correspondientes. El problema supera, por lodemás, los límites de la salud y se presenta en ámbitos y circunstancias de interacciónde todo tipo. Las maestras suelen señalar la “tonadita” que escapa a la norma de lec-tura en un aula de clases, el cliente de un comercio atendido por un inmigrante puedequejarse porque el tuteo indiscriminado faltaría el debido respeto a las distanciassociales, etc. El “hablar bajo” y el “no hablar”, por otra parte, constituye para muchosargentinos, sobre todo de la región central del país, un rasgo asociado al “modo de ser”boliviano, a la “timidez”, a la introversión (el ser “muy para adentro”) y al hecho de “sercerrados” ante la sociedad “receptora”.
Los medios masivos de comunicación suelen ser también claros exponentes del fun-damentalismo cultural. Por poner un ejemplo notorio, unos años atrás la por entoncespopular publicación semanal La Primera sostenía en un informe especial sobre inmigra-ción que “(e)n los barrios donde se instalan (los migrantes), los porteños se conviertenen extranjeros. Los expulsan de su propia ciudad el mal olor, la basura y las peleascallejeras”. Más adelante, y luego de presentar “textualmente” opiniones de rechazo alos inmigrantes de parte de “vecinos”, el informe continuaba con declaraciones simila-res: “Como en Perú: cebiche en las calles [...] pescado crudo sazonado con limón, ají,cebolla y perejil [...] Como los peruanos comen parados, parte de la comida cae sobrela vereda”12(resaltados míos).
El fundamentalismo cultural da forma a las situaciones anteriores indicando el carác-ter radicalmente ajeno de aquellos a quienes, por esa razón, es preciso excluir o man-tener fuera. Dicha ajenidad está dada, en el campo de la salud, por prácticas y creen-cias que pondrían en riesgo la vida y que no sólo implicarían un peligro sanitario sinotambién la inseguridad de la confusión. La comunicación fallida, es decir, los obstácu-los y malentendidos que sus propias incapacidades provocarían, los expulsa del nivelbásico sin el cual no parece posible la convivencia y nos invita a la conclusión de queson ellos mismos quienes se cierran ante “nosotros”. Éstas, de igual modo que las quereseñan los medios de comunicación (como el “pescado crudo”), constituyen prácticasculturales cuya extrañeza irrumpe violentamente en nuestro entorno, prácticas incon-mensurablemente diferentes y hostiles a las “nuestras”. Por eso los “vecinos” de La
hostiles entre sí y mutuamente destructivas. Dado que el ser humano es consideradoetnocéntrico por definición, “las culturas diferentes deben mantenerse apartadas porsu propio bien” (ibidem).
En esta perspectiva “cultura” comparte con “raza” la condición “naturalizada” o esen-cializada. Pero más allá de esta base común, lo que se ponen de relieve son diferenciasy discontinuidades entre dos modos de ejercicio del poder y de justificación de las des-igualdades. El racismo designa grupos y los ordena jerárquicamente, establece un arri-ba y un abajo, mientras que el fundamentalismo cultural organiza sobre un plano“territorios” permitidos y exclusiones, estipula un adentro y un afuera. En palabras deStolcke, “en vez de ordenar las distintas culturas jerárquicamente, el fundamentalismocultural las segrega espacialmente, cada cultura en su lugar” (ibidem: 9).
Convergentemente, Kenan Malik muestra que las primeras teorías raciales surgidasen la sociedad victoriana proveyeron legitimidad a la desigualdad y fundamentaron laidea de una jerarquía social, justificando la superioridad de la clase gobernante. No fueel contacto con el otro no europeo el que generó el concepto de “raza”. “Un aspectocrucial de la emergencia de la noción de raza fue que refería no tanto a diferenciasentre poblaciones territorialmente distintas como a diferencias en (“within”) una socie-dad particular. Lo que nosotros consideraríamos ahora ser distinciones sociales o declase fueron vistas como raciales” (Malik, 1996: 81). En cambio, el discurso de la par-ticularidad cultural supone una “discriminación horizontalizada”. El fundamentalismocultural trabaja sobre la idea de un reparto fijo de culturas y una definición de fronte-ras infranqueables y peligrosas: la amenaza está en sus atrave s a m i e n t o s .Resumidamente, de un lado tenemos la espacialización vertical del racismo que orga-niza la jerarquía interna a una sociedad, del otro, la espacialización horizontal del fun-damentalismo cultural que delinea la separación y exclusión (potencialmente mutuas)de sociedades cerradas y de “sus culturas”11.
Inmigrantes y fundamentalismo cultural en Argentina
La discriminación a inmigrantes procedentes de Bolivia y de otros países vecinos suelepresentar en Argentina las características del fundamentalismo cultural. Volviendo a laatención en salud de los inmigrantes bolivianos en los hospitales de Buenos Aires y elAMBA, uno de los problemas fundamentales para los profesionales parece estar dadopor las diferencias culturales y por los obstáculos que estas diferencias implicarían parala atención. De acuerdo con Jelin, Grimson y Zamberlin (op. cit.), médicos y enfermerosconsideran que ciertas prácticas culturales y conductas de los inmigrantes bolivianosson riesgosas o poco seguras para la salud, o bien inciden negativamente sobre la aten-ción. Las más destacadas de estas prácticas son la posición en cuclillas para el parto,
11-Es posible reconocer una discusión acerca de cuál sería el mecanismo predominante de regulación social. Según Stolcke, por
ejemplo, el fundamentalismo cultural sería el modo prioritario en que se produce el rechazo de los inmigrantes “extracomunitar-
ios” en la Europa de fin de siglo XX y principios del XXI y cuando describe el funcionamiento del racismo lo hace generalmente
en tiempo pretérito. Para Balibar, en cambio, “en nuestra experiencia del mundo contemporáneo el racismo es más insistente
que nunca” (Balibar, 2004: 23) y su resistencia lo convierte tal vez en el problema antropológico central. No me detendré en
esta discrepancia puesto que intento mostrar que el racismo y el fundamentalismo cultural pueden ser entendidos como dos
lógicas o dos dinámicas de opresión específicas que conviven en nuestras sociedades y pueden incluso complementarse. 12-“Invasión Silenciosa”, en La Primera de la semana, 4 de abril de 2000, núm. 3.
150 151
no. Dicho carácter “siempre crítico” implica la apertura constante de la ciudadanía entanto campo de luchas (no sólo en tanto objeto de lucha), que resulta a su vez de unadinámica constitutiva del concepto. En palabras de van Gunsteren, “debe mantenersesiempre una tensión entre la teoría (la idea) y las instituciones en las cuales ella esencarnada parcialmente. Esta tensión sólo puede ser sostenida mientras que la teoríade la ciudadanía se mantenga como parte de (el movimiento hacia) una teoría políti-ca comprensiva” (van Gunsteren, op. cit.: 27).
“Productividad” de esta tensión y de la movilidad del horizonte de la ciudadanía sig-nifica, entonces, que las luchas por derechos (y su conquista, su otorgamiento o sudenegación) construyen sujetos (y vale añadir que no lo hacen de una vez y para siem-pre sino que dicha construcción se renueva). No se trata meramente del “añadido” deproblemas ya definidos y/o de actores sociales ya definidos. Se trata de la definiciónmisma de problemas y de sujetos sociales. Asimismo, y puesto que “la ciudadanía noes simplemente un status legal (sino) también una identidad, la expresión de una per-tenencia a una comunidad política” (Kymlicka y Norman, 1997: 27), las categoríasidentitarias están en juego también en los conflictos en torno a la ciudadanía. En pocaspalabras, en torno de la “ciudadanía” se extiende el campo de “las luchas acerca dequiénes podrán decir qué en el proceso de definir cuáles son los problemas comunes ycómo serán abordados” (Jelin, 1996: 116).
El carácter productivo de la tensión constitutiva de la ciudadanía y de su horizontedinámico puede ser visto también desde el revés de la trama. La denegación de ladocumentación personal, las resistencias formales jurídicas o administrativas al gocede determinados derechos y las prácticas consuetudinarias que dotan de un sentidorestrictivo a las reglamentaciones también producen subjetividades, aunque no preci-samente sujetos de derecho, también otorgan status, si bien no el status de ciudada-no y, por lo anterior, también definen pertenencias, aunque en este caso desviadas,malogradas, negadas. Podría decirse que la restricción de la ciudadanía produce unaciudadanía restringida, que no es lo mismo que una ciudadanía incompleta o una ciu-dadanía de segunda (Bendix, 1974; Reis, 1996; López Jiménez, 1997) ya que no refie-re (o no solamente) a un estado degradado o inacabado que puede o debe mejorarse.“Ciudadanía restringida” refiere a un estado que en nuestras sociedades forma partedel proceso general de ciudadanización. La restricción de la ciudadanía que pesa sobrealgunos sirve para confirmar la legitimidad del lugar social de otros; la figura de losincluidos como excluidos reafirma la pertenencia de los incluidos sin más.
Inmigrantes y ciudadanía restringida en Argentina
Para encontrar un ejemplo de la restricción de la ciudadanía como mecanismo deregulación social podemos remitirnos una vez más a la problemática de la atención ensalud de los inmigrantes. En un trabajo realizado en la provincia de Jujuy verificamosentre los profesionales del servicio público de salud la existencia de concepciones yprácticas de rechazo que no se estructuran predominantemente en torno a “diferenciasculturales”, como en los casos de Buenos Aires y el AMBA citados anteriormente. La
Primera reaccionan y se sienten invadidos, recordándonos que las categorías de sepa-ración son simétricas y que en cualquier momento podemos ser nosotros los extranje-ros ¡hasta en nuestro propio barrio!
Restricción de la ciudadanía
Es indudable que el racismo y el fundamentalismo cultural generan restricciones enla garantía formal y en el ejercicio de la ciudadanía de quienes los sufren, pero no eseste el punto que trata este apartado. No examino el impacto del racismo y del funda-mentalismo cultural en el goce de derechos. Quisiera abordar esta problemática desdeun costado distinto: el de la restricción de ciudadanía como factor que produce, quegenera él mismo sujetos sociales y políticos. Al entender que la dinámica de las luchasen torno de la ciudadanía produce actores sociales y políticos, entiendo que la restric-ción de la ciudadanía ocupa un lugar en cierto grado homólogo al racismo y al funda-mentalismo cultural en tanto que mecanismo de regulación social. En pocas palabras,si el racismo construye y valida jerarquías y el fundamentalismo cultural conforma terri-torios de inclusión y exclusión, la restricción de la ciudadanía como mecanismo deregulación social configura un régimen de ilegalismos. Es un componente básico en loque Foucault llamara la “economía general” o la “estrategia legal de los ilegalismos”(Foucault, 1989: 278).
No crea algo inferior en una escala “arriba-abajo”, ni algo segregado en un esquema“dentro-fuera”; crea algo incluido como excluido, un sujeto que resulta de la operaciónde inclusión por medio de la exclusión (Agamben, 1998). Estamos ante la figura delabandonado en el sentido particular en que Agamben recupera y utiliza el término“bando”: “(e)l que ha sido puesto en bando no queda sencillamente fuera de la ley nies indiferente a ésta, sino que es abandonado por ella, es decir que queda expuesto yen peligro en el umbral en que vida y derecho, exterior e interior se confunden”(Agamben, op. cit.: 44). Dando lugar al espacio cuasi paradójico de confusión del inte-rior y el exterior, la restricción de la ciudadanía no responde a la lógica “adentro o afue-ra” sino a la lógica “adentro y afuera”. En términos foucaultianos, la producción de ile-galismos se da dentro de un sistema social y es dentro de ese sistema que tales ilega-lismos operan como amenaza y como justificación del control. Aquellos sobre quienesrecae la restricción de la ciudadanía son el afuera del adentro y recuerdan a los demásese afuera al encarnarlo.
Entre los múltiples y variados enfoques sobre ciudadanía13, constituye una referenciainsustituible la perspectiva de van Gunsteren, de acuerdo con la cual “ciudadanía es unconcepto esencialmente contestatario porque el ejercicio de la ciudadanía es siemprecrítico de la definición institucional dominante de ciudadanía” (van Gunsteren, 1978:28) Este punto de vista supone el doble movimiento de profundización y expansión dela ciudadanía (Jelin, 1996), es decir, la ampliación que incluye nuevas materias y nue-vos problemas, y la incorporación de más y más sectores sociales al status de ciudada-
13- Para una revisión de la producción teórica contemporánea, ver Kymlicka y Norman (1997) y también Mouffe (1999).
controversia se da aquí mayormente en torno al derecho que los inmigrantes bolivia-nos tendrían o no de recibir atención14.Ciertamente la nueva Ley Nacional deMigraciones, votada en diciembre de 2003 y promulgada en enero de 2004, estable-ce positivamente que todas las personas independientemente de su nacionalidad y decontar o no con documentación argentina tienen derecho a recibir atención médica enforma totalmente gratuita en todo el territorio argentino. Pero las definiciones legalesson siempre interpretadas y aplicadas en situaciones concretas y es allí donde aquellacontroversia se desenvuelve.
Una de las médicas entrevistadas en nuestro trabajo de campo, después de indicarque el Consulado Boliviano no respondía a sus pedidos de ayuda económica para aten-der a los inmigrantes, contó esta breve historia:
“...Después vino otra mujer boliviana con un niño tuberculoso, que no había mucho que hacer,porque estaba dañado, también se pidió ayuda al Consulado, de ese niño se pidió llevarlo direc-tamente a Bolivia y se lo dejó en Bolivia para que siga en su país digamos [...] En la ambulan-cia se lo llevó hasta La Quiaca15 y de La Quiaca a Bolivia y que se haga cargo su país.” (Nora,47 años, médica pediatra en un hospital público de San Salvador de Jujuy)
En el relato el tema es vinculado a una cuestión de jurisdicciones y el inmigranteparece no estar incluido en ninguna, o ninguna jurisdicción parece ser la suya. El niñoes trasladado y dejado precisamente en la frontera. Se le niega la atención, lo que sig-nifica que no es considerado como un sujeto de derechos y lo que significa, asimismo,que no pertenece a esta comunidad. El niño y su madre “están ahí”, y otros niños yotras madres en este y otros relatos “están ahí” también. Pero no son ciudadanos, o tie-nen una ciudadanía restringida: sus pedidos pueden ser desestimados, su atenciónaplazada, sus cuerpos dejados (abandonados) en la frontera16.
La solicitud de Documento Nacional de Identidad (DNI) como requisito para la aten-ción se convierte en uno de los instrumentos privilegiados que dan forma a una ten-dencia general restrictiva y de control. En junio de 2004, por ejemplo, la Comisión deDerechos Humanos de la ciudad de San Salvador elevó una nota a la Dirección delHospital Pablo Soria, el principal hospital público de la ciudad, pidiendo por la aten-ción de una paciente con cáncer de cuello de útero a quien se habría dado de alta aúnno encontrándose en condiciones para ello. La nota mencionaba posibles motivos dediscriminación en la decisión del alta. En su respuesta a esta nota, la Directora del
152 153
Hospital indicó que la paciente fue atendida durante un lapso de cuatro días.Entretanto se habría solicitado la regularización de su situación legal puesto que lamujer no tendría documento de identidad. Como eso no sucedió (no era posible quesucediera en ese breve período de tiempo), se dispuso el alta. De acuerdo con laDirectora del Hospital, en aquel momento la paciente continuaba “bajo control a tra-vés de Consultorio Externo”17.
Por otra parte, la responsabilidad por las irregularidades documentarias no puede serimputada a los propios inmigrantes. Algunas investigaciones han mostrado cómo lostrámites y requisitos necesarios para conseguir la documentación personal en laArgentina pueden convertirse en verdaderos dispositivos de producción de ilegalidad(Casaravilla, 1999; Karasik, 2005)18.
Por lo demás, debe señalarse que tales dispositivos no se aplican únicamente a quie-nes “ya son” extranjeros o siquiera a quienes “ya son” nacionales de algún estado. Ennoviembre de 2003 el Congreso Nacional sancionó la ley 25.819, por la cual se pro-movía y facilitaba por el plazo de un año la inscripción de nacimientos de niños hastadiez años de edad que no hubieran sido inscriptos hasta entonces y la adjudicación delcorrespondiente DNI. Dado que en la Argentina rige el principio de ius solis, la ley invo-lucraba a todo niño nacido en el país, cualquiera fuese la nacionalidad de sus padres.En mayo de 2004 la Pastoral Migratoria de la Prelatura de Humahuaca de la iglesiacatólica presentó al Defensor del Pueblo de la provincia un “Informe de personas indo-cumentadas” en los departamentos de Yavi y Santa Catalina, en la frontera con Bolivia.El informe denunciaba la existencia de más de quinientas personas indocumentadas(sobre una población aproximada de 20.000 habitantes), entre niños y adultos, y acu-saba a la dirección del Registro Civil provincial de aplicar la citada ley nacional agre-gando normas “discriminatorias”, como exigir que el trámite se efectuara en los regis-tros cabecera de departamento en vez de en el registro más cercano (tal como estable-cía la ley), encareciendo el proceso de manera considerable. De acuerdo con los denun-ciantes, las trabas afectaban a niños pobres de las zonas rurales, hijos de padres boli-vianos tanto como de argentinos, y en cualquier caso con derecho a ser reconocidoscomo argentinos por haber nacido en el territorio del país19.
El caso presentado por la médica pediatra, la interpretación y aplicación sesgada delas leyes y el proceso de selección social mediante la (in)documentación ilustran cada
14- Recupero aquí parte del análisis desarrollado en Abel y Caggiano (2006).
15- La ciudad argentina de mayor tamaño en la frontera jujeña con Bolivia.
16- Karasik ha mostrado en un análisis sobre las restricciones en la atención de partos de mujeres bolivianas en el hospital de
La Quiaca la complejidad del problema que el nacimiento de niños de madres extranjeras supone para el sistema público de
salud jujeño. La autora señala que las mujeres bolivianas aparecen en estos casos como “peligrosas productoras de ciudadanos
[...] ya que tener hijos nacidos en la Argentina permite a los padres obtener la regularización de la residencia”, y señala los
intrincados hilos en juego en las políticas y prácticas que intentan limitar ese “peligro”. “La demonización de una de las cosas
que pueden hacer las mujeres (parir hijos) expresa paradigmáticamente el interés por disociar lo deseable de los migrantes,
como de todo trabajador en el capitalismo: su fuerza de trabajo, separándolo de la persona en la que está corporizado” (Karasik,
2005: 198). En estos casos es fundamental la cuestión de género. A partir de la figura de la “embarazada boliviana que cruza
la frontera”, en otro lugar (Caggiano, 2007) trabajo en torno a las representaciones de “la mujer” como garante o, en este caso,
como amenaza, de la integridad nacional y, consecuentemente, como “elemento” a ser controlado a fin de asegurar la reproduc-
ción de la comunidad nacional/racial.
17- Médicos y directores de hospitales y centros de salud sostienen que los pacientes pueden acceder al servicio aun sin contar
con el documento, pero en estos casos se da aviso a las autoridades de la Dirección Nacional de Migraciones para que interven-
ga. Puesto que en febrero de 2004 el gobierno nacional dispuso suspender las expulsiones de todos los extranjeros provenientes
de los países limítrofes que pudieran encontrarse en situación documentaria irregular, puede darse entonces el inicio de la
tramitación de la documentación legal o la prórroga de permisos de estadía. Sin embargo, en tanto la deportación fue una
alternativa hasta hace no mucho tiempo, la sola derivación a la Dirección de Migraciones y el temor que ello genera suele oca-
sionar la interrupción de la atención o el tratamiento. Tanto los hospitales como los puestos de salud asumen la tarea de “detec-
tar” (esta es la palabra que utilizan los profesionales) inmigrantes indocumentados y efectuar la denuncia ante la Dirección de
Migraciones.
18- No obstante estas condiciones comenzaron a modificarse a partir de la promulgación de la nueva Ley Migratoria (ley
25.871) de finales de 2003 (y de un conjunto de reglamentaciones asociadas), aún resta resolver una serie de problemas prácti-
cos acerca de cómo volver efectivas muchas de sus garantías formales.
19- El hecho suscitó un complejo conflicto institucional que involucró a la Pastoral Migratoria, al Defensor del Pueblo y al
Registro Civil, y además a la Secretaría de Derechos Humanos provincial y a organismos de derechos humanos de Buenos Aires,
entre otros actores (Caggiano, 2006).
154 155
tas heterogéneas en ellos mismos. Esto implica advertir que, al menos en un plano teó-rico, cualquiera de los tres mecanismos contiene “otra cara” (que quizá sea, además, laque les facilita su pregnancia y aceptación social). Esta otra cara constituye su reversonecesario, en el sentido de que funciona a la vez como su condición de posibilidad ycomo su referencia negada, enfrentada o rechazada.
El reverso necesario del racismo es cierta forma del universalismo: aquella que tomacomo dato de base la unidad de la especie. Todorov entiende como punto de partidadel “racialismo” la Histoire Naturelle de Bufón, de la que destaca que “(e)n la base dela construcción se encuentra la unidad del género humano” y también el hecho de que“(s)e observa que esta afirmación de la unidad va acompañada por un sentido agudode las jerarquías” (Todorov, 2000: 122). Es decir que la jerarquización de las razas sesostiene sobre la aceptación de esa igualdad elemental de lo humano como tal. ComoMalik indica, la ideología racial emerge en la tensión entre la creencia moderna en laigualdad humana fundamental y los obstáculos y límites para su realización, puestosde manifiesto por la persistencia de la jerarquía y la desigualdad. “Antes de que el con-cepto moderno de raza se desenvolviera, los conceptos modernos de igualdad y huma-nidad se habían desenvuelto también. La diferencia y la desigualdad racial sólo pudie-ron tener sentido en un mundo en el cual era aceptada la posibilidad de la igualdadsocial y la humanidad común” (Malik, op. cit.: 42).
El fundamentalismo cultural, a su vez, resulta de una conversión de la lógica de ladiferencia, o más precisamente de una detención de su dinámica deconstructiva. Lalógica deconstructiva de la diferencia supone que no hay un núcleo o un origen donderemitir el sentido de lo social y, por ello, que no hay una sustancia última donde anclardefinitivamente la definición de grupos o sociedades humanas, el establecimiento desus contornos y sus límites. La lógica de la diferencia desafía cualquier criterio cerradode identidad. Suponer entonces que una distribución “x” de culturas es “la distribución”implica abandonar o detener los efectos destotalizadores de la lógica de la diferencia.El antiesencialismo se interrumpe así en una determinada clasificación de grupos ytiende, a partir de allí, a “balcanizar la cultura” (Fraser, 1997: 247). Reificar las diferen-cias y considerarlas perniciosas es lo que conduce al fundamentalismo.
La contracara o reverso constitutivo de la restricción de la ciudadanía, por fin, es jus-tamente el carácter productivo de la ciudadanía que subrayé anteriormente. La capa-cidad de producir ciudadanías restringidas, sesgadas o negadas y de producir los ilega-lismos como margen interno de la sociedad resulta de invertir la capacidad que lasluchas por ciudadanía tienen de ampliar el horizonte de la imaginación política. “Ladivisión entre lo legítimo y lo ilegítimo (…) se sustrae a la certeza, a partir del momen-to en que nadie puede ocupar el lugar del gran juez” (Lefort, 1987: 40). Ahora bien, enausencia de una distinción de estamentos inapelable y en ausencia de la ocupacióndefinitiva del lugar del gran juez, el juego de la construcción de subjetividades socia-les y políticas se abre radicalmente, y la apertura radical puede dar lugar a ciudadaní-as ampliadas pero también a ciudadanías restringidas.
Se trata de la jerarquización del género humano como una suerte de perversión deluniversalismo, de la fijación (y rechazo) del “otro” como perversión de la lógica de la
uno a su manera el lugar de aquellos a quienes un derecho puede serles negado, sus-pendido o reducido. Aquellos que son incluidos por medio de la exclusión no son elresultado de un “mal funcionamiento del sistema” y no dejan de ser producidos cons-tantemente en el seno de nuestras sociedades. El régimen de los ilegalismos (que esmás sutil y más amplio que el de la ilegalidad) genera pliegues internos a la sociedadque nos recuerdan persistentemente el reverso de la ciudadanía, el reverso de los dere-chos y de la pertenencia.
Formas de regulación social, relaciones de poder y desigualdad
En torno a la inmigración contemporánea en la Argentina comprobamos la vigenciade los tres mecanismos de regulación social. Existe racismo en un sentido estricto: elcuerpo de los inmigrantes es puesto en primer plano y sus atributos morales aparecenatados a sus rasgos físicos, sobre todo a su capacidad y resistencia frente al trabajo ofrente al dolor, en cualquier caso justificando relaciones de sometimiento. Por su parte,el fundamentalismo cultural se manifiesta en los casos en que la diversidad es asumi-da como un dato fijo y como justificación de un apartamiento. Esencializadas, las dife-rencias en las prácticas sanitarias, comunicacionales o alimenticias amenazan “nuestraintegridad” e introducen el peligro de la disgregación. La restricción de la ciudadanía,por último, opera allí donde se ponen trabas (normas legales o subterfugios administra-t i vos) al acceso de los inmigrantes a derechos, empezando por el derecho a la identidadjurídica garantizada por la documentación personal, y produce una suerte de existencian e gada para determinados actores sociales, deslegitimándolos e ilega l i z á n d o l o s .
Estos mecanismos de regulación organizan y justifican relaciones de poder y formasde desigualdad. La racialización de las relaciones sociales y el racismo instituyen unapercepción a partir de la cual “reconocer” a un “inferior” y naturalizar la inferiorización,es decir, una percepción enseñada/aprendida que coloca a su objeto en una posiciónsubordinada en la escala humana y racionaliza, así, su explotación y la apropiación desu cuerpo. El fundamentalismo cultural instaura una dinámica de exclusión de aque-llos que no pertenecen por hábitos, costumbres, valores, etc. Es decir, promueve la“detección” de aquellos que no forman parte, que están fuera y que deben permane-cer ahí, presentándolos como la encarnación de una diferencia reificada y perjudicial.La restricción de la ciudadanía establece la clandestinización de aquellos que, comoconsecuencia de dicha clandestinización, pasan a formar parte de nuestra sociedad enel lugar de la ilegitimidad, la infracción y el abandono y que, a su vez, desde allí, cons-tituyen para todos la advertencia acerca del lado oscuro de la ley. El inferior, el diferen-te amenazante y el desviado aparecen y se sostienen por efecto de cada una de estasformas de regulación social.
Al distinguir estas tres operaciones generales como lógicas específicas de regulaciónsocial procuré mostrar que cada una involucra un efecto de espacialización singular(arriba-abajo, adentro o afuera, adentro y afuera). Una segunda vía para entender laespecificidad de cada uno de estos tres mecanismos generales conlleva reconocer face-
Bibiografía
• Abel, Lidia y Caggiano, Sergio. 2006. “Enfermedades de Estado(s). Los inmigrantes y el accesoa la salud en una provincia de frontera, en Elizabeth Jelin (dir.) et al., Salud y migración regional:Ciudadanía, discriminación y comunicación intercultural. Buenos Aires: IDES.
• Agamben, Giorgio. 1998. Homo Sacer. El poder soberano y la nuda vida. Valencia: Pre-textos.
• Almandoz, María Gabriela. 1997. “Inmigración limítrofe en Tandil: chilenos y bolivianos en losaños noventa”, en Estudios Migratorios Latinoamericanos, Año 12, n° 37, Buenos Aires.
• Archenti, Adriana y Ringuelet, Roberto. 1997. “Mundo de trabajo y mundo de vida: Migración,ocupación e identidaden el ámbito rural”, en Papeles de Trabajo, n° 6, Rosario.
• Balibar, Etienne. 2003a. “La construction du racisme”, adaptación al francés de la presentaciónal encuentro Rassismer I Europa – kontinuität och förändring, ABF-huset, Estocolmo (Suecia), bajoel título: “Racism Revisited – Sources, relevance and aporias of a modern concept” (noviembre de2003), mimeo.
__________ 2003b. “Un nouvel antisémitisme?”, en Wiener zeitschrift zur geschichte der neuzeit,3, Jg., pp. 109-113.
__________ 2004. “Différence, altérité, exclusion. Trois catégories anthropologiques pour théori-ser le racisme”, comunicación al Colloque International “Discriminations sociales et discrimina-tions génétiques: enjeux présents et à venir”, Université Laval, Quebec, 30 y 31 de marzo, mimeo.
• Bendix, Reinhard. 1974. Estado Nacional y ciudadanía. Buenos Aires: Amorrortu editores.
• Benencia, Roberto. 1997. "De peones a patrones quinteros. Movilidad social de familias bolivia-nos en la periferia bonaerense", en Estudios migratorios latinoamericanos, núm. 35, Buenos Aires.
__________ 2007. “Información y redes sociales en la conformación de mercados de trabajo. Lamigración en la horticultura periurbana de la Argentina”, en Oficios Terrestres, núm. 19.
• Benencia, Roberto y Gazzotti, Alejandro. 1995. “Migración limítrofe y empleo: precisiones e inte-rrogantes”, en Estudios Migratorios Latinoamericanos, Año 10, n° 31, Buenos Aires.
• Benencia, Roberto y Karasik, Gabriela. 1994. “Bolivianos en Buenos Aires: Aspectos de su inte-gración laboral y cultural”, en Estudios Migratorios Latinoamericanos, Año 9, núm. 27, Buenos Aires.
• Boas, Franz. 1965. The Mind of Primitive Man. New York: Free Press.
__________ 1966. “Race and Progress”, en Race, Language and Culture. New York: Free Press.
• Caggiano, Sergio. 2005. Lo que no entra en el crisol. Inmigración boliviana, comunicación inter-cultural y procesos identitarios. Buenos Aires: Prometeo.
__________ 2006. “Fronteras de la ciudadanía. Inmigración y conflictos por derechos en Jujuy”,en Grimson, Alejandro y Jelin, Elizabeth (comps.), Migraciones regionales hacia la Argentina.Diferencia, desigualdad y derechos. Buenos Aires: Prometeo.
__________ 2007. “Madres en la frontera: género, nación y los peligros de la reproducción”, enÍconos. Revista de Ciencias Sociales, núm. 27, Quito, pp. 93-106.
• Casaravilla, Diego. 1999. Los laberintos de la exclusión. Buenos Aires: Lumen-Humanitas.
• CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales). 2000. Informe Anual sobre la Situación de los
156 157
diferencia y de la restricción de la ciudadanía del “otro interno” como perversión de lapotencia de ampliación y profundización de la política democrática. Si bien los rever-sos constitutivos de los mecanismos de regulación requieren ser comprendidos demanera particular en cada caso concreto, resulta útil hacer mención de ellos, al menosen este plano teórico, para seguir pensando aperturas hacia un horizonte universalistay antiesencialista, basado en formas instituyentes de la política.
Por último, las tres lógicas de regulación social pueden trabajar imbricadamente ycabe sugerir que puede ser habitual que lo hagan. Más allá del predominio de una ode otra en situaciones determinadas, las tres pueden coexistir y complementarse poten-ciando sus efectos. La diversidad de la discriminación hacia trabajadores inmigrantesbolivianos y de otros países vecinos en la Argentina da muestras claras de esta coexis-tencia. No resulta una tarea sencilla determinar cuál es el tipo de articulación concre-ta que pueda darse entre estos mecanismos. Sólo diré que una buena puerta de entra-da para este problema es interrogarse acerca de qué sectores, grupos o actores socia-les se benefician del funcionamiento de los mismos. Porque los de abajo, los de afue-ra y los clandestinos existen en relación con los de arriba, los de adentro y los lícitos.El racismo, el fundamentalismo cultural y la restricción de ciudadanía sostienen unestado de cosas que indudablemente beneficia a sectores del poder económico empre-sarial que pueden contar con mano de obra abaratada y a sectores del poder políticoque pueden instrumentar políticas de policiamiento (Donzelot, 1979) y de control, eincluso a miembros de sectores desfavorecidos que pueden encontrar en la figura delos “otros” y en el maltrato que recae sobre esos “otros” una “explicación” para sus pro-pias dificultades y una descarga para sus propias desgracias. Entender cómo actoressociales distintos pueden coincidir en el común “beneficio” de estas operaciones depoder ayudaría en la tarea de comprender el modo de articulación de las mismas.Entender, a su vez, lo que estos mecanismos tienen en común y lo que tienen de espe-cíficos puede aportar en la comprensión del sostenimiento de las desigualdades persis-tentes (Tilly, 2000: 75), en la medida en que son esos mecanismos los que ofrecen“razones” para justificar la división social, asegurando la reproducción de las categorí-as sobre las cuales se sostienen dichas desigualdades. Y aportar en la comprensión delsostenimiento de las “desigualdades persistentes” es un paso necesario para cualquierintento de acabar con ellas.
• Jelin, Elizabeth. 1996. “La construcción de la ciudadanía: entre la solidaridad y la responsabili-dad”, en Jelin, Elizabeth y Hershberg, Eric (coord.), Construir la democracia: derechos humanos,ciudadanía y sociedad en América Latina. Caracas: Nueva Sociedad.
• Jelin, Elizabeth (dir.) et al. 2006. Salud y migración regional: Ciudadanía, discriminación ycomunicación intercultural. Buenos Aires: IDES.
• Jelin, Elizabeth, Grimson, Alejandro y Zamberlin, Nina. 2006. “Los pacientes extranjeros en lamira”, en Elizabeth Jelin (dir.) et al., Salud y migración regional: Ciudadanía, discriminación ycomunicación intercultural. Buenos Aires: IDES.
• Karasik, Gabriela. 1994. “Plaza grande y plaza chica: etnicidad y poder en la Quebrada deHumahuaca”, en Karasik, Gabriela (comp.), Cultura e Identidad en el Noroeste argentino. BuenosAires: Centro Editor de América Latina.
__________ 2000. “Tras la genealogía del diablo. Discusiones sobre la nación y el Estado en lafrontera argentino-boliviana”, en Grimson, Alejandro (comp.) Fronteras, naciones e identidades. Laperiferia como centro. Buenos Aires: Ciccus-La Crujía.
__________ 2005. Etnicidad, cultura y clases sociales. Procesos de formación histórica de la con-ciencia colectiva en Jujuy, 1970-2003, Tesis Doctoral, Universidad Nacional de Tucumán, mimeo.
• Karasik, Gabriela y Benencia, Roberto. 1998-1999. “Apuntes sobre la migración fronteriza.Trabajadores bolivianos en Jujuy”, en Estudios Migratorios Latinoamericanos, núm. 40/41, BuenosAires.
• Kymlicka, Will y Norman, Wayne. 1997. “El retorno del ciudadano. Una revisión de la produc-ción reciente en teoría de la ciudadanía”, en Agora, núm. 7, invierno.
• Lefort, Claude. 1987. “Los derechos del hombre y el estado benefactor”, en Vuelta.
• Lévi-Strauss, Claude. 1976. Antropologia Estrutural Dois. Río de Janeiro: Tempo Brasileiro.
• López Jiménez, Sinesio. 1997. Ciudadanos reales e imaginarios. Concepciones, desarrollo ymapas de la ciudadanía en el Perú. Lima: IDS.
• Malik, Kenan. 1996. The Meaning of Race. Londres: Mac Millan.
• Margulis, Mario et al. 1999. La segregación negada. Cultura y discriminación social. BuenosAires: Biblos.
• Mouffe, Chantal. 1999. El retorno de lo político. Comunidad, ciudadanía, pluralismo, democra-cia radical. Barcelona: Paidós.
• Mugarza, Susana. 1985. “Presencia y ausencia boliviana en la ciudad de Buenos Aires”, enEstudios Migratorios Latinoamericanos, núm. 1, Buenos Aires.
• Ortiz, Claudia. 2007. “Identidades en interpelación: el (nos)otros en las entrevistas biográficas”,en Oficios Terrestres, núm. 19.
• Pereyra, Brenda. 2001. Organización de inmigrantes de países vecinos en la construcción de ciu-dadanía, Tesis de Maestría en Políticas Sociales, Universidad de Buenos Aires, mimeo.
• Reis, Fábio Wanderley. 1996. “Civismo, intereses y ciudadanía democrática”, en Jelin, Elizabeth;Hershberg, Eric. Construir la democracia: derechos humanos, ciudadanía y sociedad en AméricaLatina. Caracas: Nueva Sociedad.
• Sala, Gabriela. 2000. “Mano de obra boliviana en el tabaco y la caña de azúcar en Jujuy,159158
Derechos Humanos en Argentina. Buenos Aires: Editorial Eudeba.
• CELS. 2001. Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Humanos en Argentina. BuenosAires: Siglo XXI.
• Domenech, Eduardo. 2004. “Etnicidad e inmigración: ¿Hacia nuevos modos de ‘integración’ enel espacio escolar?”, en Astrolabio, Centro de Estudios Avanzados, núm. 1.
__________ (comp.) 2005. Migraciones contemporáneas y diversidad cultural en la Argentina.Córdoba: CEA, Universidad Nacional de Córdoba.
• Donzelot, Jacques. 1979. La policía de las familias. Valencia: Pre-textos.
• Elias, Norbert. 1999. Sociología fundamental. Barcelona: Gedisa.
__________ 2000. Os Estabelecidos e os Outsiders. Río de Janeiro: Jorge Zahar.
• Foucault, Michel. 1989. Vigilar y Castigar. Nacimiento de la prisión. Buenos Aires: Siglo XXI.
__________ 1990. Historia de la sexualidad. 1-La voluntad de saber. Buenos Aires: Siglo XXI.
__________ 1994. Microfísica del poder. Barcelona: Planeta-De Agostini.
• Fraser, Nancy. 1997. Iustitia Interrupta. Reflexiones críticas desde la posición “postsocialista”.Bogotá: Universidad de los Andes – Siglo del Hombre Editores.
• Giorgis, Marta. 1998. Y hasta los santos se trajeron. La Fiesta de la Virgen de Urkupiña en elboliviano Gran Córdoba, Tesis de Maestría en Antropología Social, Universidad Nacional deMisiones, mimeo.
• Grimson, Alejandro. 1999. Relatos de la diferencia y la igualdad. Los bolivianos en BuenosAires. Buenos Aires: Eudeba.
__________ 2000. “La migración boliviana en la Argentina. De la ciudadanía ausente a unamirada regional”, en Grimson, Alejandro y Paz Soldán, Edmundo, Migrantes bolivianos en laArgentina y los Estados Unidos, Cuadernos de Futuro 7, La Paz.
• Grimson, Alejandro y Jelin, Elizabeth (comps.). 2006. Migraciones regionales hacia la Argentina.Diferencia, desigualdad y derechos. Buenos Aires: Prometeo.
• Guillaumin, Colette. 1992. Sexe, Race et Pratique du pouvo i r. L’idée de Nature. París: Côté-femmes.
__________ 2002. L’idéologie raciste. Genèse et langage actuel. Paris: Gallimard.
• Hall, Stuart. 2003. Da diáspora. Identidades e Mediações Culturais. Belo Horizonte: Ed. UFMG.
• Halpern, Gerardo. 2006. Etnicidad, inmigración y política: representaciones y cultura política deexiliados paraguayos en Argentina, Tesis Doctoral, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad deBuenos Aires, mimeo.
• Handler, Richard. 1988. Nationalism and the Politics of Culture in Québec. Madison: TheUniversity of Wisconsin Press.
• Harrison, Faye. 1995. “The persistent power of «race» in the cultural and political economy ofracism”, en Annual Rev. Anthropology, núm. 24, Tennessee.
• Hund, Wulf. 2003. “Inclusion and Exclusion: Dimensions of Racism”, en Wiener zeitschrift zurgeschichte der neuzeit, 3, Jg., pp. 6-19.
161
Argentina”, en Estudios Migratorios Latinoamericanos, núm. 45, Buenos Aires.
• Sassone, María Susana. 1988. “Migraciones laborales y cambio tecnológico. El caso de los boli-vianos en El Ramal jujeño”, en Cuadernos de Antropología Social, núm. 1, Buenos Aires.
__________ 1995. “Migración indocumentada y ocupación en la Argentina”, presentado en VJornadas sobre Colectividades, IDES, Buenos Aires, mimeo.
• Smith, Shawn Michelle. 1999. American Archives. Gender, Race, and Class in Visual Culture.New Jersey: Princeton University Press.
• Stolcke, Verena. 1995. “Talking culture. New boundaries, new rhetorics of exclusion in Europe”,en Current Anthropology.
• Tilly, Charles. 2000. La desigualdad persistente. Buenos Aires: Manantial.
• Todorov, Tzvetan. 2000. Nosotros y los Otros. México: Siglo XXI.
• van der Berghe, Pierre. 1990. “Ethnicity and the Sociobiology Debate”, en Rex, J. y Mason, D.(eds.), Theories of Race and Ethnic Relations. Cambridge: Cambridge University Press.
• van Gunsteren, Herman. 1978. “Notes on a theory of citizenship”, en Pierre Birnbaum, JackLively y Geraint Parry (eds.), Democracy, consensus, and social contract. Londres: Sage.
• VVAA. 2005. Dimensions of Racism. Anti-Discrimination Series, Volume 1, New Yory andGinebra: Naciones Unidas (OHCHR, UNESCO).
160
MIGRACIÓN Y RACISMO EN ARGENTINAVirginia Martínez Bonora - Seudónimo: Emile
Indice de contenidos
• Migración y racismo en Argentina· Inmigración, trabajo y colonización en el siglo XX· Causas y consecuencias de la prohibición de trabajar
• El migrante laboral· Racismo, inmigración y trabajo en Argentina · Racismo y racialismo· Aspectos generales de un nuevo racismo: un racismo sin razas· El trabajo como valor· Racismo, jerarquización y etnificación del mercado de trabajo.· La especificidad del racismo en Argentina
• Conclusión
• Bibliografía
Resumen
Argentina fue uno de los principales destinos mundiales de la llamada “inmigraciónde masas” (1870-1930), de tal manera que, para 1914, el 30% de su población eraextranjera. En aquel entonces, y por lo menos para las elites argentinas, inmigrante erasinónimo de agente de civilización y fuerza de trabajo. Esta relación entre inmigracióny mano de obra ha ido variando a lo largo del siglo, sin nunca desaparecer el nexoentre ambos conceptos. Este trabajo se propone dar cuenta de este proceso, describien-do brevemente la normativa migratoria argentina en lo que se refiere específicamentea la prohibición de trabajar que la misma impone sobre determinados inmigrantes,observando cómo esta prohibición implica una forma particular de exclusión, condicio-nada por un racismo implícito, que se inscribe como parte del proceso hegemónico deconstrucción del Estado Nación Argentino. Se pretende, a través de este recorrido his-tórico, desnaturalizar nociones que, con distintas intensidades, son y han sido parte delsentido común. Por un lado, la creencia en una simbiosis indisoluble entre “población
163162
INMIGRACIÓN, TRABAJO Y COLONIZACIÓN EN EL SIGLO XX
A partir de la década del ´50, aparecerán en Argentina dos problemáticas en tornoa las cuales girará la política migratoria. Una será la real, aunque temporal, escasez demano de obra de carácter estacional en el interior del país (Marshall y Orlansky, 1983).Esta específica necesidad de mano de obra fue resuelta a través de un decreto coyun-tural, el 13.721 de 1951, medida que dispuso, entre otras cuestiones, el estudio de la“falta de braceros”, otorgando beneficios a los extranjeros de países vecinos que “acre-ditaren buena conducta y hayan trabajado en el mismo obraje por un lapso no inferiorde un año”. También creó una comisión que debía estudiar “los problemas emergentespor la falta de braceros en el interior de la República”. Este decreto fue derogado porel 4418 de 1965; a partir de entonces y por mucho tiempo más la eventual “falta debraceros” será resuelta gracias a la categoría de “trabajadores de temporada”, contra-tados colectivamente y con el egreso del país –una vez finalizada la relación laboraltemporal- asegurado en la normativa. Estos trabajadores de temporada son, dadas lascaracterísticas de residencia transitoria que le son impuestas, de origen limítrofe.
La otra cuestión será la reactivación de las políticas de colonización del país con inmi-grantes agricultores, enfáticamente de origen europeo. Población, inmigración euro-pea, colonización, serán términos centrales en la normativa, sobre todo después delcese del proceso inmigratorio proveniente del viejo continente. En este periodo, algu-nos de los flujos tradicionales hacia Argentina, como los provenientes de Italia y deEspaña, habían ya establecido redes migratorias hacia otros destinos europeos, comoFrancia y Alemania, o transoceánicos, como Australia o Venezuela, haciéndose eviden-te que el ciclo de la inmigración europea había llegado a su fin (Devoto, 2003). Queel plan de colonización de la ley 817 de 1876 hubiera fracasado –dado que las colo-nias no podían competir ni con las grandes estancias ni con los latifundios– y que lascorrientes migratorias europeas hubieran cesado, sin ningún indicio que sugiriera queel fenómeno de la “inmigración de masas” a América se pudiera repetir, constituyendos factores que hacen difícil entender las razones que inspiraron a las nuevas políti-cas de fomento de inmigración europea.
En 1954, durante la presidencia de Perón, se firmó la Ley general de Colonización,14392. La misma establecía, en su artículo 36, que el organismo encargado de su apli-cación “colaborará con las autoridades nacionales en la selección por aptitud profesio-nal de corrientes migratorias rurales con destino a tierras de colonización”. Cuatro añosmas tarde, durante la presidencia de Aramburu, se creó una Comisión de Colonizacióncon Inmigrantes mediante el Decreto Ley 416. Entre sus objetivos, estaba el de “coor-dinar la acción estatal a fines de impulsar planes de colonización (...) tendiente al esta-blecimiento de colonias agropecuarias con inmigrantes”. Ninguno de estos dos decre-tos hacía referencia al origen de estos inmigrantes. Sin embargo, en la normativa delos años que siguieron, se hará referencia explícita a los inmigrantes de origen euro-peo. Así en 1961, durante la presidencia de Frondizi, se sancionó el decreto 326, el que
165
y desarrollo”; por el otro, la naturalización de la categoría de “inmigrante ilegal” y laprohibición de trabajar, adosada a su “ilegalidad”. Se espera, de esta forma, lograr unacercamiento al proceso de categorización negativa del inmigrante limítrofe, procesoque, de manera simultánea, lo excluye como sujeto social mientras lo incluye al merca-do de trabajo - como un factor variable de la producción.
MIGRACIÓN Y RACISMO EN ARGENTINA
“Es evidente que la posición del emigrante esta determinada no tanto por él mismo o su cultu-ra como por la estructura de la situación en que se encuentra. Bajo el modo de produccióncapitalista, dicha estructura es creada por la relación del capital con el trabajo en su operaciónespacial y temporal particular, es decir, en la estructura del mercado de trabajo. La gente sepuede mudar por razones religiosas, políticas, económicas o de otra índole; pero las migracio-nes de los siglos XX y XIX se debieron en gran medida a razones de trabajo; fueron movimien-tos de los portadores de la fuerza de trabajo”Eric Wolf “Europa y la gente sin historia “ (2005:437)
La migración es un tema central de nuestro tiempo. Todos los años, cientos de milesde mujeres y de hombres de todo el mundo abandonan sus lugares de origen y cruzanlas fronteras nacionales en busca de una mejor situación socioeconómica para ellos ysus familiares. La migración internacional puede llegar a ser, en el mejor de los casos,una experiencia positiva y enriquecedora para el migrante. Sin embargo, esto constitu-ye más bien una excepción en los procesos migratorios contemporáneos: la mayoría delos inmigrantes son trabajadores que están incluidos en el mercado de trabajo del paísreceptor en condiciones de vida y empleo deficientes. Se puede especular con la ideade que sus condiciones de empleo, aunque precarias, sean mejores que las de su paísde origen, pero también se puede afirmar que son muy inferiores a las de los naciona-les del país al que han emigrado. A pesar de las normas internacionales que protegena los migrantes, sus derechos laborales se ven con harta frecuencia menoscabados,especialmente si han inmigrado de manera “irregular”.
El presente trabajo se propone dar cuenta de esta problemática, desde un enfoquedirigido específicamente hacia el Estado (sobre su conceptualización, ver Boron 2004).Para esto se describirá y analizara brevemente la normativa migratoria argentina de lasegunda mitad del siglo XX e inicios del siglo XXI, en lo que respecta a la prohibiciónde trabajar que rige y ha regido en este periodo sobre determinados inmigrantes. Lasegunda parte de este trabajo tiene como objetivo mostrar cómo, siendo el trabajo unvalor central dentro de la sociedad capitalista (Castel, 1997, 1999), establecer en lanormativa que ciertos extranjeros tengan prohibido vender su fuerza de trabajo, ade-más de negarles un factor determinante en la configuración de su identidad social,constituye una forma particular de exclusión, condicionada por un racismo implícito,que se inscribe como parte del proceso hegemónico (Williams, 1980) de creación yrecreación del Estado nación argentino.
164
ésta es la “insuficiencia normativa por la cual el inmigrante ilegal goza en la Argentinaprácticamente de los mismos derechos, libertades y garantías que las leyes reconocen alhabitante de derecho. Esta situación que crea una irritante desigualdad en favor del ile -gal, explica el escaso interés que susciten en este ultimo los sistemas de ´regulariza -ción´ cuyos beneficios no pueden apreciar”(...) “resulta por lo tanto necesario modificarlas condiciones de atractividad que el país ofrece hoy al residente ilegal, impidiéndoleel acceso al trabajo remunerado y estableciendo un mecanismo idóneo para reprimir lasinfracciones”.
Si tenemos en cuenta que durante la presidencia de facto de Ongania, existía unaimportante concentración demográfica de migrantes –internos y limítrofes- en elAMBA (INDEC, 1996, 1997), concentración más visible aún por su localización en lasnoveles “villas miseria”; y si a esto le sumamos una política de Estado orientada a limi-tar los derechos de los trabajadores y cercenar las posibilidades de acción de la luchaobrera, no sería tan arriesgado pensar que posiblemente, en la mente de los “legisla-dores” –el ministro de economía- este “aluvión” de inmigrantes limítrofes constituía un“peligro” en términos económicos. Cuando Krieger Vasena habla de una “considerableinmigración ilegal”, es difícil saber con qué datos materiales sustenta esta afirmación;ya que si hay algo que es casi imposible calcular, es el volumen de la inmigración ile-gal. La información que posee la DNM registra la radicación legal pero no la canti-dad precisa de extranjeros que traspasan la frontera argentina como migrantes tempo-rarios (Benencia y Gazzotti, 1995). Tal vez, esa “considerable inmigración ilegal” respon -diera más bien a la percepción del “legislador” –posiblemente influenciada por la visi -bilidad demográfica- de que esos inmigrantes –claramente “no dignos” de regulariza -ción legal- abusaban de la “hospitalidad nacional” apropiándose de un “privilegio” –yano un derecho- que, para este ministro, debía ser privativo de los “nacionales”.
En 1970, durante la presidencia de facto de Roberto Levingston, se firmó el decreto46, según el cual se debía “encarar un programa de crecimiento demográfico a fin dedotar al país de una población más numerosa, estable y regionalmente equilibrada,mediante (...) la inmigración y su radicación”, “impulsar la inmigración con carácterselectivo, procurando mantener la actual composición étnica de la población y tenien -do en cuenta los requerimientos del desarrollo y la seguridad”, “promover la radicaciónde población nativa en zona de frontera” y “promover la adecuada integración social delos grupos marginales”.
En 1977, bajo el gobierno de facto de Videla, se firmó otro decreto que –al igual queel más arriba señalado- fijaba objetivos y políticas nacionales de población. El mismoproponía incrementar la inmigración con un “mínimo de selección” que asegurara “con -diciones de salud y características culturales que permitan su integración en la sociedadargentina (...) facilitando la integración con grupos nativos y evitando la formación decolectividades cerradas”, “atraer la inmigración de contingentes calificados”, “facilitar elingreso de migrantes con capital” y “organizar un régimen de ingreso que permita la
167
aprobó el convenio según el cual se proponía el establecimiento de un centro de recep-ción, entrenamiento y colocación de familias agrícolas inmigrantes en Choele Choel,Río Negro. El objeto de este proyecto piloto era “aprovechar la capacidad profesionalde los agricultores europeos mediante su adaptación a las condiciones locales, radicán-dolos en regiones rurales a fin de cumplir trabajos especializados que no resulten encompetencia con el trabajo nacional”. Además establecía consideraciones relativas a“aportar soluciones al trascendental problema de las migraciones rurales europeas”señalándose que “en el espacio económico argentino, [es necesario] adicionar elemen-tos activos en las programaciones regionales de desarrollo agro económicos para laprosperidad nacional”.
Con Guido en el gobierno se firmarán dos decretos: uno es el 9015 de 1962, segúnel cual se crearían consejerías de inmigración en las embajadas de la RepúblicaArgentina en Italia “y demás países europeos”. Entre las funciones de estas consejerí-as estaría la de “promover corrientes migratorias necesarias al desarrollo económico delpaís”. El otro decreto, el 1829 de 1963, creó delegaciones de inmigración en el exteriorcon sede en “Roma, Madrid y demás lugares europeos que se determinen ulteriormen-te por el Poder Ejecutivo, teniendo en cuenta las necesidades de la política y los pla-nes inmigratorios, así como los convenios internacionales sobre la materia.” En esemismo año fue firmado el decreto 4805, el cual establecía el régimen de “admisión,permanencia y expulsión de extranjeros”; creándose así la categoría de ilegal, tanto poringreso como por permanencia –en su articulo sexto – la que será causa suficiente parala expulsión del territorio nacional –artículo séptimo
En el segundo decreto reglamentario de la ley 817, firmado durante la presidencia deIllia, el 4418 de 1965, observamos que se prohibe “ejercer tareas remuneradas o lucra-tivas” a los turistas, pasajeros en transito, transito vecinal fronterizo, enfermos bajo tra-tamiento médico y familiares de éstos. En este mismo decreto, leemos que uno de losdeberes de la DNM es el de “seleccionar y encauzar las corrientes migratorias, salva -guardando la salud moral y económica de la República” y “orientar la inmigraciónhacia las áreas que se destinen a colonización”. Ese mismo año se firma el decreto5144, el cual crea una comisión interministerial, en jurisdicción del Ministerio delInterior e integrada por representantes de los ministerios de Interior, RelacionesExteriores, Defensa, Tr a b ajo, Acción Social, Salud, Educación y Justicia, SIDE,Gendarmería, Prefectura y Registro Nacional de las Personas, que “estudiará los proble -mas emergentes de la afluencia al país y permanencia en él de personas provenientesde países limítrofes”.
Dos años más tarde, durante la presidencia de Ongania, se firmó la ley17.294, titulada “Inmigración clandestina; prohibición de emplear o dar alojamiento enhoteles, etc. a quienes no acrediten su residencia legal”. La nota que acompañó al pro-yecto de esta ley fue firmada por el entonces ministro de economía Krieger Vasena,donde aludiéndose a una “considerable inmigración ilegal” se aduce que la causa de
166
También prohibe trabajar a las mismas categorías de inmigrantes del decreto regla-mentario precedente.
La constante invocación a la “promoción de la inmigración” desaparece con la últimaley sancionada en diciembre de 2003, la 25871, cuyo proyecto fue presentado por elpresidente del partido socialista Ruben Giustiniani. De hecho, en esta sólo se estable-cen como objetivos poblacionales “contribuir al logro de las políticas demográficas (...)respecto a la magnitud, tasa de crecimiento y distribución geográfica de la poblacióndel país”; y “contribuir al enriquecimiento y fortalecimiento del tejido cultural y socialdel país”.
En relación a lo estrictamente laboral, esta ley tiene como objetivos “promover lainserción e integración laboral de los inmigrantes que residan en forma legal” así como[adoptar] “todas las medidas necesarias y efectivas para eliminar la contratación labo -ral en el territorio nacional de inmigrantes en situación irregular” Leemos entonces quedentro de los fines de esta ley, se encuentra el de promover la inserción laboral delinmigrante legal; promover es un término ciertamente laxo cuando se lo incluye den-tro de una ley, además de insinuar cierta tercerización de la acción. Sin embargo, estalaxitud desaparece en la prohibición explicita de trabajar a ciertos extranjeros: los resi-dentes temporarios sólo podrán trabajar durante el periodo de permanencia autoriza-da, los residentes transitorios y los “irregulares” no podrán trabajar “o realizar tareasremuneradas o lucrativas, ya sea por cuenta propia o ajena, con o sin relación dedependencia”. Si tenemos en cuenta el compromiso manifiesto de la Ley 25.871 encuanto a la protección de los Derechos Humanos consagrados en los tratados interna-cionales firmados por la Argentina (Bonora, 2007), podemos pensar que estamos fren-te a una suerte de contradicción: ¿si el trabajo es un derecho, por qué esta prohibidopara ciertas categorías de extranjeros? Debemos reconocer que el derecho a la saludy a la educación son respetados, como explícitamente se establece en los artículos 7ºy 8º de la ley. Pero no ocurre lo mismo con el derecho al trabajo.
Causas y consecuencias de la prohibición de trabajar
En síntesis, podemos observar que desde la normativa migratoria del siglo XX y prin-cipios del siglo XXI, la categoría de ilegal, a grandes rasgos, se adjudica a: aquellos queingresan al territorio nacional sin control migratorio, aquellos que ingresan al territorionacional por lugares no habilitados, aquellos inmigrantes a los que se les haya venci-do el plazo de permanencia autorizado, y aquellos que hayan entrado como turistas, ypermanezcan en el territorio más tiempo que el permitido. Todos estos “requisitos parala ilegalidad” encajan perfectamente con los ingresos al país por tierra; es decir, inmi-grantes limítrofes –el migrante de ultramar necesariamente ingresará por puertos con-trolados por prefectura o por aeropuertos.
En cuanto a la prohibición de trabajar impuesta a determinados inmigrantes vemosque: en el decreto reglamentario 4418/65, están inhabilitados para realizar tareas
169
adecuada selección y encauzamiento de los inmigrantes de países limítrofes”. Sobre estedecreto –3839- hizo referencia el General retirado Remigio Azcona, Director Nacionalde Migraciones, durante las Jornadas de estudio sobre inmigración de 1981 (Secretaríade Cultura de la Nación, 1984). Allí argumentó que: “la política inmigratoria debe serla aplicación gradual y orientación selectiva. (...) la orientación selectiva no es una pos -tura prejuiciosa sino un componente de esa política gradual y equilibrada, orientadapor planes y programas concretos (...) en primer lugar porque se trata no sólo de selec -cionar en función del componente étnico-cultural”.
Más tarde, el Decreto Ley 22.439 de 1981 prohibirá trabajar a residentes transitorios,a “ilegales” por ingreso e “ilegales” por permanencia. El mismo fue seguido por la notaque acompañó al proyecto, según la cual se “toma en cuenta, en forma especial, elfomento de la inmigración puesto que, por imperativo constitucional, al GobiernoFederal le compete la promoción de la inmigración. (...)la inmigración, útil y beneficio -sa para el país, debe fomentarse y (...) ello debe hacerse de acuerdo con relación a aque -llos extranjeros cuyas características culturales permitan su adecuada integración en lasociedad argentina (...)”. Además, “limitando las posibilidades de trabajo a los extran -jeros que hayan ingresado o permanezcan ilegalmente en el país, la ley contribuye alfomento de la permanencia de la inmigración valiosa”.
Esta ley, firmada durante el gobierno de facto del auto denominado “Proceso deReorganización Nacional”, fue reglamentada por el primer gobierno democrático pos-terior a la dictadura. Este decreto, el 1434 de 1987, prohibía trabajar a residentes tran-sitorios –salvo autorización de la DNM- y a los “ilegales” por ingreso y permanencia. Enel mismo, el fomento de la inmigración se reduce a un solo artículo, el cuarto, según elcual “el Ministerio del Interior elaborara y ejecutara en el exterior, programas para lapromoción de la inmigración mediante la acción de las representaciones diplomáticas yconsulados (...)” Un año después, y dado el carácter ciertamente restrictivo de estedecreto con respecto al ingreso de inmigrantes sin trabajo, sin profesión “liberal” y sincapital (art. 15, inc. f), se firma la Resolución Nº 700, de la DNM, la cual establecíaque “corresponde valorar la situación de aquellos inmigrantes originarios de los paíseseuropeos, de los que han provenido mayoritariamente las corrientes inmigratorias quehan servido de base al crecimiento y desarrollo de nuestra nación, que con los paísesaludidos nos unen lazos sanguíneos, similitud de costumbres, identidad de creencias,razones de por sí valederas para considerarlos comprendidos en el régimen de excepcio -nes preceptuadas en el Art.15 inc.f del decreto 1434/87”. No es necesario ahondarmucho en el análisis: la situación a valorar era la de los inmigrantes europeos; y sola-mente la de éstos.
La misma ley fue nuevamente reglamentada mediante el decreto 1023 de 1994, querepite exactamente el mismo articulo cuarto del decreto 1434/87 acerca del fomentode la inmigración, otorgándole al Ministerio del Interior la responsabilidad en la elabo-ración y ejecución de programas de promoción de la inmigración en el exterior.
168
proporción relativamente alta con respecto a la población nativa (INDEC, 1996 y 19 9 7 ) .b) Aumento notable de la proporción de inmigración limítrofe, en relación a los inmi-
grantes europeos, llegando en la presente década a representar el 60% del total de lapoblación extranjera.
2- Los inmigrantes limítrofes ocupan, dentro del mercado de trabajo en relación dedependencia, “nichos” fuertemente estables: construcción, servicio doméstico, industriatextil y mediería. Como señala la OIT (2004) la agricultura, la construcción, la fabrica-ción en sweatshops, el servicio doméstico, y los servicios como hotelería, gastronomíay turismo son, a nivel mundial, destino laboral de los migrantes. Vemos que muchas deestas ocupaciones son las mismas para los inmigrantes limítrofes en Argentina, y secaracterizan por bajas remuneraciones, jornadas de trabajo intensivas e informalidadde la relación laboral (Bonora, 2007; Maguid, 1997; Marshall, 1977; Marshall yOrlansky, 1983).
Entonces, y de acuerdo a la posible relación existente entre la concentración demo-gráfica de inmigrantes –en Capital Federal y Gran Buenos Aires- y la prohibición detrabajar, es dable pensar que ante un contexto económico de desocupación, la afluen-cia de inmigrantes –limítrofes- podría ser considerada como un factor que agravaríaeste problema, por lo que el Estado “decidiría” restringir la oferta de mano de obra, pro-hibiendo trabajar a ciertas categorías de inmigrantes. Esto se haría, siguiendo estalógica, para lograr dos cosas: proteger a los trabajadores nativos de la “competenciaextranjera” , y al mismo tiempo justificar el desempleo al culpabilizar a los inmigran-tes. Esta argumentación fue típica desde el discurso político, durante la década del´90 (Casaravilla, 2000). No obstante, y como observamos anteriormente, la prohibi-ción data desde bastante tiempo antes. De hecho, ya en el decreto 8972 de 1938 seobserva una relación explícita entre inmigración y desempleo. Se puede pensar, porotro lado, en un segundo tipo de explicación, que sin contradecir ésta, podría ser apli-cada a periodos históricos anteriores: la gran afluencia de inmigrantes al AMBA duran-te la década del ´60, al producir un exceso de oferta de mano de obra, abarataría sucosto. Asimismo, la prohibición de trabajar a determinados inmigrantes, colocaría aestos en una posición de tal desventaja y precariedad, que devendrían casi inevitable-mente en mano de obra más barata aún en relación a la población nativa. Entonces,la prohibición se habría instituido como una forma deliberada de abaratar la mano deobra de determinados sectores del mercado de trabajo.
Debe señalarse que ninguna de estas posibles explicaciones presentadas puede serdirectamente desechada. La inmigración limítrofe no “produjo” un exceso en la ofertade mano de obra o una “competencia desleal” con el trabajador nativo por lo que noafectó los índices de empleo. Pero en cambio, sí puede afirmarse que, durante los ´90y principios del 2000, tanto el gobierno menemista como radical “explicaron” losmales del desempleo y la “inseguridad”, utilizando como chivo expiatorio a los inmi-grantes limítrofes. En este último sentido, las disposiciones del decreto 1023/94 bien
171
remunerativas por cuenta propia o en relación de dependencia, los turistas, los enfer-mos bajo tratamiento médico y sus familiares directos, los pasajeros en transito y eltransito vecinal fronterizo. La sanción de la ley 17294/67, tiene como único objeto pro-hibir el trabajo –en cualquiera de sus formas- a ilegales o residentes temporarios. La ley22439/81 mantiene la misma prohibición. En el decreto reglamentario 1434/87 sele niega la residencia a inmigrantes sin capital propio. En el decreto 1023/94, se brin-da la posibilidad de otorgar residencia a extranjeros sin capital propio, pero con previocontrato de trabajo celebrado por escrito; en ambos decretos se excluye al cuentapro-pista. En este caso , el cuentapropista no debe interpretarse como aquel extranjero queingresa al país para establecer algún emprendimiento comercial –ya que en ese casocontaría con capital propio – sino aquel que ingresa al país para ofrecer, en venta, sufuerza de trabajo. En la ley 25871/03, es el inmigrante ilegal el que tiene prohibidotrabajar ya sea por cuenta propia o en relación de dependencia; como señalamos arri-ba, este inmigrante ilegal suele ser, con amplia frecuencia, limítrofe.
Si tenemos en cuenta la evolución demográfica de la inmigración de origenlimítrofe en el país (INDEC, 1996, 1997) y el desarrollo histórico de la prohibición detrabajar en la normativa migratoria, surgen dos posibles formas de entender esta últi-ma. Veamos sus premisas:1- El porcentaje de inmigrantes limítrofes, en relación a la población total nativa, no
es alto; de hecho, la proporción entre ambos índices se ha mostrado por demás esta-ble en todo el periodo para el cual existen registros censales.
Al respecto, debe señalarse que ocurren a la par otros dos procesos:
a) Concentración, a partir de la década del´60, de población migrante en el AMBA, en una
170
Cuadro 1- Elaboración propia a partir de datos de: INDEC, 1869-1991 / Censo Nacional de Población, Hogares y
Viviendas 2001.
rías que unifican en un mismo “tipo” –limítrofe o europeo- poblaciones cuyos orígenes,historias y características distintivas pueden ser completamente distintas. Así, “inmi-grante europeo” oculta en un único origen continental diferencias que marcaron, demanera desigual, los destinos de miles de inmigrantes que arribaron a la Argentinahacia el final del siglo XIX y principios del siglo XX. Otro tanto ocurre con “inmigrantelimítrofe”; término que comenzó a tener una mayor trascendencia a partir de la déca-da del ´60, sobre todo originado en la percepción que tenían de los movimientosdemográficos la clase dominante y la elite de poder (Miliband, 1987). Así, la diversi-dad de orígenes e identidades resultan borradas bajo el rótulo de “limítrofe”, negán-dosele a los inmigrantes sus respectivas especificidades, y ni qué decir de sus propiossentido de pertenencia. Como señala Balibar: “[inmigrado e inmigración] son categorí-as unificadoras y al mismo tiempo diferenciadoras. Asimilan a una situación o a un tipoúnico “poblaciones” cuya procedencia geográfica, cuyas historias (...) son completa-mente heterogéneas” (1991:339).
Entonces, y con el objetivo de lograr una mayor especificidad, en este trabajo habla-remos del migrante laboral, concepto definido a partir de las siguientes características:
El migrante laboral:
1. Migra para vender su fuerza de trabajo. No es cuentapropista, ya que carece decapital de inversión y sólo subsiste a través de su alienación como trabajador (Marx[1932] 1993).
2. Se encuentra en una condición proletaria dentro de la sociedad salarial (Castel,1997). Esto es así porque, siendo este inmigrante un componente esencial del procesoproductivo, como mano de obra barata dentro de ciertos rubros económicos específi-cos (ver: Cortes y Groisman, 2002; Maguid, 1997; Marshall, 1977; Marshall y Orlansky,1983; Massey, 1997; Sala, 2000), se encuentra en una situación de exclusión del cuer-po social –exclusión que obra a través de discriminaciones oficiales (Castel, 1999)- locual implica padecer las limitaciones que definen a la condición proletaria, sintetiza-bles en: una retribución mínima que sólo permite la reproducción de la fuerza de tra-bajo, y la ausencia de garantías legales dentro de la relación laboral, facilitada por ladependencia de los trabajadores a una relación interindividual del contrato de traba-jo. La situación del migrante laboral no transcurre dentro de cualquier tipo de “socie-dad” –de acuerdo a la forma que toman las relaciones del trabajo- sino específicamen-te dentro de la sociedad salarial –sociedad que sustrae al individuo no propietario desu condición proletaria, insertándolo en colectivos protectores, como el derecho labo-ral y la protección social (Castel, 1999). En dicha sociedad su ubicación es inferior enrelación a las jerarquías existentes al interior del mercado de trabajo (Wolf, 1987) quedepende principalmente (pero no solamente) de su condición “legal” ante el Estadoreceptor. Es por esto que la condición proletaria dentro de la sociedad salarial marcauna distinción y permite observar que, ni todos los productores de excedentes que ope-
173
pueden ser una “respuesta” a este “sentir general” o a una real convicción de que la prin-cipal causa de desempleo era la inmigración limítrofe. No tenemos forma de conocer lasverdaderas causas, pero la coincidencia temporal de las argumentaciones –desemp l e o ,d i s c u rso xenófobo, regl a m e n tación de la ley de migraciones- nos invita a pensar que pro-bablemente la respuesta este más cerca de los positivos resultados políticos que acarre-an la culpabilizacion de una minoría extranjera con pocas posibilidades de defensa.
Por otro lado, y en relación a la segunda explicación –la prohibición de trabajar ten-dría como origen el objetivo deliberado de generar una gran disponibilidad de manode obra barata- es cierto que la existencia de la categoría de “ilegal”, sumada a la pro-hibición de trabajar que recae sobre la misma, y sobre las demás categorías que tam-bién tienen vedada la actividad laboral, genera un colectivo altamente susceptible deconvertirse en “mano de obra barata” en condiciones de explotación y servidumbre. Sinembargo, esta población inmigrante “irregular”, vulnerable y fácilmente víctima deexplotación laboral –a veces en condiciones cercanas a la esclavitud- es más bien unconsecuencia de la prohibición de trabajar que recae sobre ésta, antes que un objetivodeliberado. La última parte de este trabajo tratará de encontrar una explicación a lapresencia de esta prohibición; sobre las consecuencias que ésta acarrea tratará elsiguiente apartado.
El migrante laboral
Por lo general, en las ciencias sociales se hace referencia al inmigrante según las con-cepciones nativas de dicho término, las cuales pueden ser agrupadas de acuerdo a doscriterios distintos:
a) Según su origen geográfico: en Argentina, inmigrantes limítrofes o inmigranteseuropeos.
b) Según su condición legal ante el Estado receptor: inmigrantes legales/ilegales,inmigrantes documentados/indocumentados e inmigrantes regulares/irregulares.
No obstante, debemos hacer una pequeña observación sobre el uso acrítico de estostérminos. El término inmigrante ilegal constituye una caracterización –nacida enArgentina con el decreto 1162 de 1949, y desde entonces siempre presente en la nor-mativa- con connotaciones negativas rápidamente relacionadas con la delincuencia ypor ende estigmatizantes. Sin embargo, el término ilegal –al menos dentro de las cien-cias sociales- suele ser reemplazado por los términos indocumentado e irregular (verOIT, 2004:12). A nuestro entender, los tres términos –ilegal, indocumentado, irregular-asocian y caracterizan al inmigrante por la falta o posesión de cierto status “legal” fren-te la nación receptora, definiéndolos así a partir de una incriminación. El último térmi-no, “inmigrante regular/irregular”, no es más que un eufemismo de los dos anteriores.
Por otro lado, los términos “inmigrante limítrofe” e “inmigrante europeo” son catego-
172
medio de progreso y civilización, sino que ni siquiera eran considerados como pobla-ción (Wright, 1998). Por otro lado, sólo la población importada (en palabras delMinistro del Interior de 1876) sería capaz de “salvar la crisis del país”, labrando la tie-rra y “haciendo productivos nuestros desiertos”. Y por último, esta población importa-da debía ser europea. Este consenso de la elite de poder que constituyó parte de suideología, de su forma de pensar-crear el mundo, se materializó y objetivó en la norma-tiva. De esta manera, la misma no sólo constituyó el pensamiento que la elite de podertenía sobre el mundo social, sino que ese pensamiento, que es acción, creó ese mundosocial al pensarlo. Más concretamente, el “inmigrante” fue tanto imaginado por estaelite –según vimos tanto con los legisladores de la 817 como con Alberdi y Sarmiento-como elemento central de un proyecto de nación, como también fijado en su sentido,construido como “todo extranjero jornalero, artesano, industrial, agricultor o profesor,que (...)llegase a la República para establecerse en ella, en buque de vapor o a velapagando pasaje de 2º o 3º clase (...)” a través del articulo 12 de la ley. Así, la ley seconstituyó como un acto performativo (Bourdieu, 2001) que creó al inmigrante tantoen su conceptualización como aquel extranjero europeo que de una u otra manera pro-ducirá un cambio decisivo en el curso del “destino” de la nación al ser factor de progre-so y civilización, como en la materialización de dicha conceptualización al convertirloen sujeto objeto de políticas estatales de constitución de una identidad nacional.
Ahora bien. La normativa que en este momento histórico es expresión y materializa-ción de consenso al interior de la clase dominante, no es todavía dominación deEstado. Si el Estado, siguiendo a Weber ([1920] 1998), es comprendido como unacomunidad humana que reivindica con éxito el monopolio del uso legitimo de la vio-lencia física en un territorio determinado, éste no hará su aparición en Argentina hastala sanción, en 1880, de las leyes nacionales que prohibirían la formación de cuerposmilitares en las provincias y que harían de Buenos Aires territorio federal (Botana,1977). Sí lo será años más tarde, pero no sólo como dominación, en su forma de vio-lencia física y simbólica (Bourdieu, 1993) sino también como expresión y acción hege-mónica, con ciertos elementos –ideología del progreso europeo y su racismo concomi-tante (Harris, 1983; Todorov, 1991)- que seguirán activamente presentes durante elsiglo XX. Para la segunda mitad del siglo XX, observamos las mismas ideas, un tantoaggiornadas al contexto histórico, aunque no en demasía. Nos encontramos ahora anteuna normativa sancionada por un Estado Nación que consagra simbólicamente,mediante su cristalización en el derecho, el estado de la relación de fuerzas entre losgrupos y las clases (Bourdieu, 1991).
Esta “recuperación”, como elemento residual, (Williams, 1980, 1994) del discursocolonizador del siglo XIX aparece en paralelo al inicio del proceso de concentracióndemográfica de migrantes –nativos y provenientes de países limítrofes- en la CapitalFederal y Gran Buenos Aires, y al cese de los ingresos migratorios europeos. Tambiénobservamos cómo, en diversos decretos se hace referencia a las “características étnicas”de la población nativa, no sólo como cultural y socialmente homogéneas, sino como
175
ran bajo relaciones capitalistas son “proletarios” (Wolf, 1987) –como nos señala la con-ceptualización de la condición salarial- ni tampoco todos gozan de los “beneficios” dela sociedad salarial.
3. Por último, y en relación al punto anterior, el migrante laboral –refiriéndonos siem-pre a la Argentina- esta fuera del status de asalariado. El proceso de consolidación deciertas desigualdades al interior del colectivo “inmigrantes” –en cuanto al acceso aderechos sociales que son garantizados por el Estado a todos aquellos habitantes “legí-timos” de su territorio- que nos permite agrupar analíticamente a una porción impor-tante de estos dentro de la categoría “migrante laboral”, fue a la par del proceso his-tórico de prohibición de trabajar a ciertos “tipos” de inmigrantes dentro de la normati-va migratoria. Es justamente la prohibición de trabajar la que coloca a estos inmigran-tes bajo una condición proletaria dentro de la sociedad salarial.
RACISMO, INMIGRACIÓN Y TRABAJO EN ARGENTINA
Como señala Halperin Dongui (1998) en Argentina y durante todo el siglo XIX, lainmigración fue considerada el instrumento imprescindible para la formación de unasociedad políticamente moderna. Los intelectuales argentinos decimonónicos que vie-ron posibilitado el acceso a posiciones relevantes en la política luego de la desintegra-ción del régimen rosista, vislumbraron la posibilidad de planificar una nueva sociedada través del aporte europeo (Devoto, 2003).
Si nos detenemos en la normativa migratoria del siglo XIX, específicamente en la ley817 de 1876 (que por razones de espacio no analizaremos; ver Bonora, 2007) la ideade progreso (Bury, s/d; Harris, 1983; Lischetti, 1995; Palerm, 1982; Zeitlin, 1982), laidentificación de la civilización con Europa, el rechazo –encubierto o explícito- al indí-gena, la percepción del territorio nacional como un desierto a poblar, la firme convic-ción de que era la inmigración europea la que debía hacerlo; fueron cuestiones que for-maron parte del “sentido común” de los intelectuales de gran parte del siglo XIX ycomienzos del siglo XX (Alberdi, [1852] 1992; Ramos Mejía, [1899], Sarmiento 1999)y de un programa de gobierno conforme a los objetivos establecidos (Bonora, 2007).Estas cuestiones son, en un sentido específico, parte de la ideología (Williams, 1980)de la clase dominante, expresada en este caso por los diputados y senadores de laNación, ministros y políticos de peso e influencia; propiamente la elite de poder(Miliband, 1987).
En este sentido, puede afirmarse que la ley 817 de 1876 constituyó la expresión deun consenso específico al interior de la elite de poder. Si sobre algo no había disiden-cias al interior de ésta, era sobre tres aspectos claves: por un lado tanto los aborígenes–los “salvajes” en palabras de Alberdi y Sarmiento- como los otros habitantes de esteterritorio, los gauchos –mestizos- y los esclavos negros, no sólo no podían constituir un
174
Ramos Mejía, cuya influencia en la construcción del estado nación argentino no fuemenor. Era en estos pensadores claro y explícito el desprecio –que por razones de espa-cio no analizaremos; ver Bonora op. cit.- hacia aquellos otros, los indios salvajes, losesclavos negros, los asiáticos –imagen de éstos últimos probablemente creada a partirde la lectura de los principales teóricos racistas de Europa, como Le Bon y Renan- yaque, como insistentemente declaraba Alberdi, “gobernar es poblar, pero sin echar enolvido que poblar puede ser apestar, embrutecer, esclavizar, según que la poblacióntrasplantada o inmigrada, en vez de ser civilizada, sea atrasada, pobre, corrompida”.Porque –y esto era central en el racialismo decimonónico argentino - del origen racialde la población dependía la civilización del territorio nacional. La inmigración europeaera identificada con la civilización misma, o al menos como aquel sustrato sobre el cualdicha civilización podía desarrollarse. Civilización, a su vez, entendida como opuesta al“primitivo”, al “bárbaro” –específicamente, a la barbarie encarnada por la confedera-ción rosista- o simplemente opuesta a lo no europeo.
Entonces, sostenemos que mientras el racismo del siglo XIX en Argentina se constitu-ye propiamente como racialismo, nos encontramos en la segunda mitad del siguientesiglo ante la desaparición del racialismo como doctrina, y de un racismo con caracte-rísticas, en cuanto a las formas de expresión e institucionalización, particularmentediferentes.
Sin embargo, debemos tener presente que, si bien entre el racismo y el racialismo ladistancia la constituye la configuración, en el segundo, de un corpus especifico desaberes, articulados en una teoría especifica que lo instituye y justifica, esto no impli-ca que la ausencia de tal cuerpo de doctrinas signifique que el racismo, al menos enArgentina, se limite a un comportamiento racista “del hombre común” que no se origi-ne de ni lleve a políticas estatales concretas. El racismo de la Argentina contemporá-nea –cuya especificidad será tratada al final del presente trabajo- tiene sus raíces enel racialismo del siglo XIX y si bien tal cuerpo doctrinario carece de una teoría que loactualice en el presente, sus principios básicos siguen vigentes.
Aspectos generales de un nuevo racismo: un racismo sin razas
¿En qué sentido el racismo de esta nueva etapa puede ser diferenciado del racismobiologicista? Varios autores tratan el tema del racismo en su nueva configuración; enla presente investigación haremos referencia a los trabajos de Etienne Balibar (1991),Immanuel Wallerstein (1991) y Eric Wolf (1987), para luego traspolar sus conclusionesa la problemática del racismo en la Argentina.
De acuerdo a Balibar (1991) el racismo se constituye como un fenómeno social total,inscripto en prácticas –como formas de violencia, de desprecio, de humillación y deexpoliación- discursos y representaciones que se articulan en torno a estigmas de laalteridad. En este sentido señalamos que el estigma, siguiendo a Goffman (1998) es
177
cultural y socialmente equivalentes a la población europea que se pretende imp o rta r, ygracias a la cual –una vez más- el desarrollo y progreso de la nación, mediante el traba-jo agrícola especializado de aquella, será posible. ¿Es un discurso anacrónico y desenca-jado del contexto social en el que es expuesto? Seguramente. Pero también es un indi-cio que nos está diciendo mucho sobre la percepción que la elite de poder tiene sobrea quella otra inmigración que, en oposición a la europea, no esta siendo nombrada.
Racismo y racialismo
El racismo designa a un tipo de comportamiento, de orígenes históricos bastanteantiguos e imprecisos y cuya extensión probablemente sea universal. Esta forma decomportamiento social está básicamente constituida por odio y desprecio dirigidoshacia lo que se instituye como “otros biológicos”. Pero como tal, no constituye una teo-ría, ni se justifica bajo argumentos provenientes del campo científico, ni se deja influen-ciar tampoco por refutaciones que provengan de aquel campo. Es, básicamente, unracismo de sentido común, que se manifiesta como un comportamiento práctico sobrecierto aspecto de la configuración, en cuanto a su organización jerárquica, de los gru-pos sociales. El racialismo, en cambio, es una ideología doctrinaria referente a las razas,nacida en la Europa occidental, cuyo periodo más importante abarca desde mediadosdel siglo XVIII hasta mediados del siglo XX. Sus postulados son:
a) La existencia de las razas; es decir, de agrupamientos humanos cuyos miembrosposeen características físicas comunes, las cuales son heredadas biológicamente, histó-rica y geográficamente inmutables.
b) Continuidad entre lo físico y lo moral: a la división del mundo en razas correspon-dería una división del mundo en culturas.
c) El comportamiento del individuo dependería de su grupo racial. d) Para el racialismo, las razas humanas además de constituir entidades diferentes,
son superiores o inferiores, unas con respecto a otras, lo que implica que esta doctrinadispone de una jerarquía única de valores, generalmente etnocéntrica.
e) El racialista extrae de los primeros cuatro principios –que representan para elracialista una descripción del mundo, comprobaciones de hecho- un juicio moral y unideal político; el sometimiento o eliminación de las razas inferiores se justifican graciasa este saber acumulado. Es aquí cuando el racismo se reúne con el racialismo, y la teo-ría da lugar a la práctica (Todorov, 1991).
Como señalamos más arriba, el racialismo es una doctrina que se extiende desde elsiglo XVIII hasta la primer mitad del siglo XX; esto es válido también para su desarro-llo en Argentina. El determinismo racial no era ajeno a la clase dominante de nuestropaís (Bonora, 2007) y, por lo tanto, sobre sus principios estaba orientada la políticamigratoria decimonónica. Esta manifestación particular de racismo nacional, concep-tualizada como racialismo, tuvo sus propios intelectuales como Alberdi, Sarmiento y
176
quica de determinadas culturas sobre otras –discurso históricamente denostado en laactualidad- pero sí combate contra el peligro de la desaparición de las “fronteras” entrelas “culturas”, defendiendo la incompatibilidad entre distintas tradiciones y estilos devida. Se evidencia así que la racialización de los comportamientos y pertenencias socia-les no constituye su única forma de naturalización; la cultura, entendida por este racis-mo como una identidad de limites claros y precisos, de características distintivas a sim-ple vista y cuya pertenencia se transmite por herencia, se ha convertido demasiadofácilmente en un sustituto útil al concepto de raza.
De acuerdo a Kuper (2001), los antropólogos americanos contemporáneos rechazanconcepciones del sentido común, según las cuales las diferencias entre los grupos socia-les son naturales y la identidad cultural se debe fundar sobre una identidad biológicaprimordial. No obstante, las argumentaciones en contra de esta biologización de la cul-tura, basadas casi exclusivamente en la insistencia de que existen diferencias radicalesobservables entre los pueblos (entre las culturas) no hace más que reforzar el prejuicioque pretenden derribar. A juzgar por Michaels “el concepto moderno de cultura no es(...) una critica del racismo, es una forma de racismo. Y de hecho, a medida que haaumentado el escepticismo sobre la definición biológica de raza, se ha convertido, almenos entre los intelectuales, en la forma de racismo dominante” (en Kuper,2001:276).
De esta forma, la cultura funciona también como una naturaleza, como una forma deconfinar a individuos y a grupos en una genealogía, una determinación de origeninmutable e intangible (Balibar, 1991). Y al igual que en los siglos XVIII y XIX, cuan-do a través de la noción de razas y de las diferencias que se establecieron entre estas,la humanidad toda fue concebida como una totalidad ordenada en grupos racialesjerárquicamente constituidos, en la segunda mitad del siglo XX las diferencias que seestablecieron entre “las culturas” cumplieron la misma función jerarquizante. Comoseñala el autor arriba citado, “en las doctrinas neorracistas la desaparición del tema dela jerarquía es mas aparente que real. De hecho, la idea de jerarquía (...) se reconstru-ye en el uso práctico de la doctrina –por lo que no necesita que se enuncie explícita-mente- y en el tipo de criterios que se aplica para concebir la diferencia de las cultu-ras” (op.cit., pág. 42).
En nuestro caso, y a diferencia de lo sostenido por Balibar para un escenario distin-to, la jerarquía se enuncia explícitamente y se instituye, a través de la normativa des-cripta, mediante la concesión o negación de determinado derecho; el derecho a traba-jar, más específicamente, el derecho a vender la fuerza de trabajo. Derecho de accesoirrestricto para los nativos –tener como mínimo dieciséis años de edad es su únicorequisito- que se impone como una división trascendental –dado lo que implica el tra-bajo en una sociedad capitalista - entre nativos y extranjeros. A su vez, y al interior delgrupo extranjeros, el establecimiento de categorías con acceso diferenciado a estederecho complejiza esta primer jerarquización, agregando otra división trascendental,
179
cualquier atributo que un nosotros le adjudica a un otro y a partir del cual estableceuna diferencia “natural” entre ambos y como tal, inevitable. Como señala este autor,“mientras el extraño esta presente ante nosotros puede demostrar ser dueño de un atri-buto que lo vuelve diferente de los demás y lo convierte en alguien menos apetecible–en casos extremos, en una persona casi enteramente malvada, peligrosa o débil- (...)un atributo de esta naturaleza es un estigma (...) una ideología para explicar su infe-rioridad y dar cuenta del peligro que representa esa persona, racionalizando a vecesuna animosidad que se basa en otras diferencias, como la de clase social” (1963:12).
Citando nuevamente a Etienne Balibar, el racismo organiza sentimientos otorgándo-les una forma estereotipada e insertándolos en prácticas articuladas en torno a estig-mas de alteridad. Esta combinación de prácticas, de discursos y de representaciones enuna red de estereotipos afectivos indicaría la presencia de una comunidad racista(1991). Sin embargo, sostenemos que en este sentido sería más apropiado, al menosen referencia al presente trabajo, referirnos al racismo como parte de un proceso hege-mónico, más que a la existencia ontológica de una “comunidad racista”.
Debemos recordar con Raymond Williams (1980) que la hegemonía –categoríatomada de Gramsci- abarca las relaciones de dominación y subordinación, no solamen-te de la actividad política y económica o de la actividad social manifiesta; no es sóloel nivel superior articulado de la ideología, ni tampoco sus formas de control conside-radas como manipulación o adoctrinamiento; sino que “constituye todo un cuerpo deprácticas y expectativas en relación con la totalidad de la vida (...) es un vívido sistemade significados y valores –fundamentales y constitutivos- que en la medida en que sonexperimentados como prácticas parecen confirmarse recíprocamente” (1980:131). Porlo tanto, la hegemonía puede ser considerada como una cultura, pero entendida asi-mismo como la efectiva dominación y subordinación de clases particulares. Pero esta“dominación” propia de la hegemonía implica a su vez ciertas formas de “consenso”;“las presiones y los límites de una forma de dominación dada son experimentados deesta manera e internalizados en la práctica” (1980:132). Es por lo tanto un consensotácito instituido a través de la naturalización de las prácticas; ya que la hegemonía noconstituye una dominación pasiva, sino que debe ser continuamente renovada, recrea-da, defendida y modificada (Williams, 1980). Bajo esta concepción de la hegemoníanos referimos al racismo como parte del proceso hegemónico de creación y actualiza-ción de un “nosotros” como parte del relato constitutivo del estado nación Argentino.Esta cuestión será retomada al final del presente trabajo.
El racismo contemporáneo, que se ha guardado de apoyarse en los principios deldeterminismo racial –discurso fácilmente ridiculizable por el anacronismo que le impo-ne la historia- ha sido caracterizado por algunos autores (Ta g u i e ff, 1986 enBalibar,1991) como un “racismo sin razas”, más específicamente como un racismo dife-rencialista. Esta forma del racismo ya no recurre a argumentaciones biológicas, sino ala irreductibilidad de las diferencias culturales; tampoco postula la superioridad jerár-
178
“en mercados de trabajo flexibilizados, con brechas sociales cada vez más amplias entreganadores y perdedores del sistema establecido, con apelaciones al consumo cada vezmas apremiantes, es lógico que la visión del otro quede inmersa en la percepción delcompetidor (...) En esta visión, cuanto menos sean los competidores mejor, y por lotanto, todo el que se agrega a los espacios sociales establecidos es visto negativamen-te.” En situaciones como estas, que en términos de Castel (1997) podrían se descriptascomo crisis de la condición salarial, el trabajo se convierte en algo más que el trabajo.
Dentro de la sociedad capitalista, el trabajo, además de significar – en términos deMarx- la alienación del trabajador, funciona como “un gran integrador” (Castel, 1997)lo cual no implica necesariamente un condicionamiento absoluto de lo social por el tra-bajo. Existe una integración familiar, escolar, profesional, social, política, etc. Pero eltrabajo es un inductor que atraviesa todos estos campos y esta presente en los diferen-tes tipos de integraciones afectadas, haciendo posible “la integración de las integracio-nes sin hacer desaparecer las diferencias o los conflictos.” (op.cit. pág. 417). Las conse-cuencias que el desempleo produce en aquellos afectados por él, no sólo en cuanto ala limitación a la supervivencia que implica, sino en la afectación negativa de la valo-ración social con la que el desempleado es percibido –por los demás y por él mismo-indica claramente que el trabajo es una referencia, no sólo económica sino también psi-cológica, cultural y simbólicamente dominante y hegemónica. “El trabajo sigue siendoel fundamento principal de la ciudadanía, en tanto que ésta tiene (...) una dimensióneconómica y una dimensión social (...) en la sociedad contemporánea, para la mayorparte de sus miembros, el trabajo es el fundamento de su ciudadanía económica. Estaasimismo en el origen de la ciudadanía social. Es el vehículo concreto sobre cuya basese erigen los derechos y deberes sociales, las responsabilidades y el reconocimiento, almismo tiempo que las sujeciones y las coacciones” (Castel, 1997:456)
Consiguientemente, la relación entre inmigración y trabajo toma una nueva faceta:si el trabajo, ya sea como naturalización de la relación asalariada (Rodríguez y Soul,2005) o como el rasgo más importante de la “ética social” de la sociedad capitalista(Weber, [1920] 1998) se constituye como el factor integrador primario que abarca yatraviesa las distintas formas de integración social que están supeditadas a éste, ycomo tal constituye el fundamento principal de la ciudadanía económica y de la ciu-dadanía social; “es el vehículo concreto sobre cuya base se erigen los derechos y debe-res sociales, las responsabilidades y el reconocimiento, al mismo tiempo que las suje-ciones y las coacciones” (Castel, 1997:456), la prohibición de trabajar dirigida a cier-tos tipos de inmigrantes va mucho más allá del simple “provecho económico” que impli-ca contar con una fuente ilimitada de mano de obra barata disponible. Sin embargo,como veremos a continuación, esta ventaja es materialmente existente: la prohibiciónde trabajar a determinados inmigrantes, los migrantes laborales, genera la jerarquiza-ción etnificada del mercado de trabajo.
181
entre extranjeros e inmigrantes, siendo estos últimos beneficiarios de tal derecho, y losprimeros, aquellos a quienes hemos definido como migrantes laborales. Y si bien, almenos en primera instancia, al hablar de nativos, inmigrantes y extranjeros no estamoshablando de “culturas” ni de jerarquías entre éstas, veremos más adelante que quienescomponen esas categorías son clasificados –además de por criterios racistas cuyo sus-trato biológico no ha desaparecido- bajo este nuevo sustituto de la raza.
Por otro lado, debemos recordar que una de las características definitorias del migran-te laboral era el encontrarse bajo una condición proletaria dentro de la sociedad sala-rial (Castel, 1997). ¿Qué relación existe entre esta condición y el racismo tal como hasido caracterizado para la segunda mitad del siglo XX? Para contestar esta pregunta,será necesario primero analizar brevemente el valor social del trabajo, y la etnificacióndel mercado laboral.
El trabajo como valor
En primera instancia, y aunque parezca una obviedad, debemos mencionar que el tra-bajo, objeto de la prohibición, es lo que en términos marxistas se conoce como traba-jo alienado. Claro está que no es percibido como tal ni en la normativa, ni en el discur-so hegemónico, sino que el mismo es entendido como trabajo productivo, aquel que enla Economía Política decimonónica se identifica como una actividad lucrativa.
Rodríguez y Soul (2005) señalan –retomando el concepto de hegemonía anteriormen-te señalado- que la dimensión ideológica de las relaciones sociales se vincula “con lass i g n i ficaciones necesarias a los procesos económicos que se construyen y reconstruyenen y por las relaciones sociales, y permiten el ordenamiento y la expresión de la propiaexperiencia en términos totalizantes por parte de los sujetos. En la estructuración de estat o talidad objetiva, proceso ideológico y proceso económico tienen un determinantecomún: la forma de apropiación del trabajo ajeno.” (2005:1139) Teniendo en cuenta qu edentro del proceso hegemónico es necesario –para no devenir en simple dominación- laexistencia de un consenso tácito instituido a través de la naturalización de las prácti-cas; es dable suponer que para que esa totalidad objetiva sea posible, aquellos que sólov i ven a través de la ve n ta de su fuerza de trabajo previamente hayan incorporado, comopropias, aquellas significaciones que permiten su reproducción como fuerza de trabaj o .“Necesaria para la constitución de esta totalidad es la apropiación por parte de los tra-b ajadores de aquellas significaciones que permiten su reproducción; en este sentido, unelemento central que determinará las mismas es la naturalización de la relación asala-riada y de las relaciones de dominación que ella implica.” (op.cit.)
En ciertos contextos económicos, específicamente en contextos de desempleo, el tra-bajo –ya sea en su carácter de “deber profesional” o de naturalización de la relaciónasalariada- es percibido como un bien escaso. Como señala Lelio Mármora (2001:10)
180
Como sugiere Eric Wolf (1987) tanto los segmentos del mercado del trabajo como lostrabajadores que satisfacen las demandas generadas en estos segmentos, se distribu-yen al interior de dicho mercado de manera jerárquica, estableciéndose una suerte dearistocracia del trabajo donde las poblaciones estigmatizadas a partir de argumenta-ciones racistas, son destinadas a los niveles más bajos de esta jerarquía laboral. Estaestigmatización genera etnicidades como productos históricos de la segmentación delmercado de trabajo bajo el modo de producción capitalista.
Este autor afirma, además, que la función de las categorías raciales, dentro del capi-talismo industrial, es excluir a ciertos grupos estigmatizados de los trabajos mejorremunerados. Así, y si tenemos en cuenta las afirmaciones de Immanuel Wallerstein(1991) esta consecuente etnificación de la fuerza de trabajo, al abaratar hasta el extre-mo los costos laborales de ciertos sectores específicos, soluciona la contradicción inma-nente a la combinación histórica entre el racismo que se propone expulsar o eliminara ese “otro” diferente e “inferior”, y un sistema capitalista en expansión que necesitade toda la fuerza de trabajo disponible. Como señala Eric Wolf (1987) si bien el racis-mo es útil a la jerarquización del mercado de trabajo –que permite a los Estados capi-talistas (Borón, 2004) explotar la fuerza de trabajo de poblaciones estigmatizadas sinresponder a los requerimientos que la sociedad salarial le impone con respecto al restode los trabajadores- el capitalismo no creó las distinciones raciales existentes. Sinembargo “es el proceso de movilización del trabajo dentro del capitalismo lo que comu-nica a estas distinciones sus valores efectivos” (Wolf, 1987:460).
Sabemos que los trabajadores que ocupan los sectores de la producción que se bene-fician con la presencia de migrantes laborales –por las razones arriba señaladas- pro-vienen mayoritariamente de Bolivia, Chile y Paraguay (Bonora, 2007). De hecho, obser-vamos que estos migrantes son los que históricamente han ocupados estos sectores delmercado de trabajo; se ha descripto su forma de inserción laboral desde la década del´40 hasta la década del ´90 inclusive, pudiéndose comprobar la continuidad tempo-ral de esta situación (Bonora, op. cit.). Actualmente, las condiciones de esclavitud delos talleres textiles existentes en la Capital Federal y el conurbano bonoarense, que uti-lizan como mano de obra nativos de países limítrofes son, cada tanto, objeto de escán-dalo mediático; el silencio de los medios masivos de comunicación sobre las otras for-mas de explotación laboral que padecen estos inmigrantes no significa que hayan des-aparecido. Más bien todo lo contrario; podemos afirmar que la categoría de migrantelaboral puede ser utilizada uniformemente y con seguridad desde la sanción del decre-to 4418 en 1965 hasta la actualidad.
Por lo tanto observamos que para la segunda mitad del siglo XX en Argentina, lacategoría migrante laboral ha estado representada mayoritariamente por inmigrantesde origen limítrofe. Debemos sin embargo tener presente que esta relación no es nece-sariamente inversa; no todo inmigrante de origen limítrofe es un migrante laboral (y notodo migrante laboral es necesariamente de origen limítrofe). Pero, aún con esta salve-
183
Racismo, jerarquización y etnificación del mercado de trabajo
Como observamos anteriormente, existen determinados nichos dentro del mercadolaboral “reservados” para el migrante laboral. La construcción, el servicio doméstico, lamediería, determinadas fases de la producción agrícola y textil, gastronomía y hoteleríason sectores que, a nivel internacional, están ocupados mayo r i tariamente por mano deobra migrante, en condiciones laborales de semi esclavitud garantizadas por la situaciónde “irregularidad” que el Estado receptor suele imponerles a estos trabajadores.
Ciertos autores, desde la perspectiva de análisis de las migraciones a través de la teo-ría de los mercados laborales segmentados, plantean que la migración internacional esproducto de la demanda de mano de obra barata por las sociedades industrialesmodernas (Massey, 1997), demanda inherente a la estructura económica de las nacio-nes desarrolladas. Entre varias razones –como el objetivo de los empleadores nativosde mantener fija la escala de salarios, y la poca atractividad que tiene, para estos tra-bajadores, determinados trabajos no calificados, en la escala más baja de la jerarquíalaboral y sin posibilidades de movilidad social ascendente- la posibilidad de deshacer-se fácilmente de la mano de obra migrante ante una baja de la producción o deman-da de servicios, hace de estos trabajadores una “opción” más que tentadora para loscapitalistas locales.
Mientras la inversión de capital es un factor fijo de la producción que puede ser fre-nado pero no eliminado, la fuerza de trabajo constituye un factor variable de la pro-ducción, y como tal puede ser aumentada, disminuida o incluso eliminada. Sin embar-go, la mano de obra nativa, protegida por una legislación laboral que obliga a losempleadores a asumir los costos derivados de licencias por enfermedad, embarazo,estudio, vacaciones e incluso indemnizaciones por despido, hace poco tentador elrecurso a su eliminación ante variaciones en la producción (Piore (1979) en Massey1997). Así, en los procesos de producción que requieren mucha mano de obra, pero conescasa o nula calificación y flexible a los altibajos de la producción –como la mediería,ciertos puestos dentro de la construcción, el servicio doméstico, determinadas fases dela producción agrícola y textil, los puestos mas bajos dentro del sector gastronómico yhotelero- el recurso a trabajadores migrantes en situación irregular, que eximen alempleador de los costos relacionados con el empleo legal –garantizados por la socie-dad salarial para los nativos, pero no para los llamados “extranjeros ilegales”- resultauna opción mas que ventajosa para el empleador. De esta manera, la proletarizacióndel “inmigrante irregular” es posible, deviniendo así en un migrante laboral. La mismarelación que se establece entre capital fijo y capital variable se extiende a la fuerza detrabajo, tomando la forma de un mercado de trabajo segmentado donde ciertos traba-jadores, dados los costos de seguridad social, son “fijos” mientras los migrantes labora-les permanecen como un factor variable de la producción siendo, por lo tanto, fácil-mente prescindibles.
182
es claro que comienza a tratarse de un grupo poblacional que se esta haciendo “visi-ble” y esta visibilidad pareciera coincidir con el aumento de la concentración en elAMBA, sesgado panóptico para la construcción de trazados étnicos hegemónicos”. Lasnotas de las leyes 17.294 y 22.439 son bastante explícitas sobre la identificación nega-tiva de este “nuevo” migrante laboral: “Resulta por lo tanto necesario modificar las con-diciones de atractividad que el país ofrece hoy al residente ilegal, impidiéndole el acce-so al trabajo remunerado y estableciendo un mecanismo idóneo para reprimir lasinfracciones” (nota de la ley 17.294); “de esta manera, limitando las posibilidades detrabajo a los extranjeros que hayan ingresado a permanezcan ilegalmente en el país,la ley contribuye al fomento de la permanencia de la inmigración valiosa” (nota de laley 22.439).
A propósito de estas declaraciones recordemos que ciertas condiciones de ingreso ypermanencia en el territorio nacional, que el Estado cataloga de ilegales, están direc-tamente conectadas con las formas históricas de ingreso y permanencia de la migra-ción laboral de origen limítrofe (Casaravilla, 2000). En cuanto a la prohibición de tra-bajar, observamos que en 1965, mediante el decreto 4418, se les prohibe vender sufuerza de trabajo, por cuenta propia o en relación de dependencia, a los turistas, lospasajeros en transito y el transito vecinal fronterizo; todas categorías de ingreso carac-terísticas de los migrantes laborales de países limítrofes. En 1967, la ley 17.294 prohi-be el trabajo, en cualquiera de sus formas, a ilegales y a residentes temporarios. La ley22439, sancionada bajo la ultima dictadura, mantiene la misma prohibición que eldecreto 4418 y la ley 17.294. En la tan esperada vuelta democrática, durante la presi-dencia de Alfonsín, se mantienen las mismas prohibiciones que en la normativa arribaseñalada, sumándose la negación de la residencia a inmigrantes sin capital propio. En1994, se permite el ingreso a éstos migrantes sin capital, pero se agrega la exigenciade contrato de trabajo previo celebrado por escrito para obtener permiso de residencia.Es decir, que se excluye de tal permiso a aquellos inmigrantes que ingresan al país enbusca de trabajo. Y para el nuevo milenio, la prohibición de trabajar al inmigrante ile-gal será nuevamente instituida en la ley. En pocas palabras, tiene prohibido trabajaraquel inmigrante cuya razón de ingreso al país es, justamente, ofrecer en venta su fuer-za de trabajo. No existen restricciones laborales para aquellos que ejercen profesioneslaborales, o que son inversionistas, o que por sus propias características de categoriza-ción se presupone que ya poseen, previamente a su ingreso, medios de vida “lícitos” ysuficientes: religiosos, deportistas, artistas contratados, etc.
¿Por qué estos migrantes tienen negado el acceso al trabajo en la sociedad capitalis-ta? Sostenemos que la prohibición de trabajar que afecta a estos migrantes, quienessólo cuentan como medio de subsistencia con la venta de su fuerza de trabajo, ademásde generar las condiciones para la existencia de una migración laboral, constituye unaforma particular de exclusión, condicionada por un racismo implícito, que se inscribecomo parte del proceso hegemónico de creación y recreación del relato del estadonación argentino.
185
dad, la significación que recae sobre la prohibición de trabajar a determinados migr a n-tes, que así devienen en migrantes laborales, y que de acuerdo a la información recaba-da son en su gran mayoría de origen limítrofe, toma un matiz decididamente racista .
La especificidad del racismo en Argentina
Dijimos anteriormente que si el trabajo, además ser en la sociedad capitalista traba-jo alienado, se constituye como la naturalización de la relación asalariada, como elrasgo más importante de la “ética social” de la sociedad capitalista, y de esta manerase convierte en el factor integrador primario que abarca y atraviesa las distintas formasde integración social que están supeditadas a éste, resulta entonces evidente que esta-blecer, a través de una ley o decreto, que ciertos extranjeros tienen prohibido vender sufuerza de trabajo, significa vedarle a estos migrantes el acceso a un factor determinan-te en la configuración de su identidad social.
A propósito de esto, debemos observar que la relación entre el trabajo y la inmigra-ción tiene, a lo largo de la normativa, dos connotaciones: una positiva y una negativa.Cuando se hace referencia a la colonización mediante la inmigración europea, sobretodo con la ley 817 de 1876 pero también con la reglamentación de 1923, el trabajoes concebido como un medio indispensable hacia el progreso, y es el europeo quiendebe llevarlo a cabo; de ahí el permanente énfasis en la capacidad de trabajo que debeposeer el inmigrante como condición necesaria para el ingreso al país. Más adelante,cuando en la normativa se continúa con el proyecto de colonización, el trabajo efectua-do por los inmigrantes que ingresan con el amparo del Estado, es decir, bajo los planesde colonización, sigue teniendo –aunque anacrónica- una connotación positiva comofactor de progreso. La inmigración será fomentada en relación a la consecución de pla-nes de colonización del territorio nacional, muchas veces haciéndose mención de lanecesidad de agricultores europeos; otras veces, y olvidando sueños de colonización, seexplicita la selección de los inmigrantes, bajo criterios “morales”, “étnicos” y “económi-cos”, prefiriéndose abiertamente a los inmigrantes con capital.
En cambio, el trabajo, cuando se lo relaciona con el inmigrante “no europeo” –esdecir, no incluido en ningún proyecto de colonización- tiene una connotación absolu-tamente negativa. Hemos observado en el análisis referido específicamente a la prohi-bición del trabajo, cómo a partir de la década del ´60, la restricción esta dirigida con-tra este “nuevo” migrante laboral; el inmigrante limítrofe. Por supuesto, el uso de lascomillas en el adjetivo “nuevo” significa que este grupo poblacional no constituía unfenómeno inédito en las corrientes migratorias hacia el país. Sin embargo el cese de lainmigración europea y la concentración demográfica en el AMBA hicieron a este colec-tivo “visible”, aunque en ese entonces constituyeran solo el 2.3% de la población totaldel país, y sólo la cuarta parte de ese porcentaje se localizara en el AMBA.. Como seña-la Inés Pacecca (1998) en referencia a este proceso demográfico, “se puede suponerque su impacto sobre los servicios y la estructura urbana no era muy notable. Pero sí
184
do receptor, y luego al interior del conjunto de inmigrantes. Así, el derecho a trabajaresta negado para ciertas categorías de inmigrantes (como señalamos anteriormente),y esta discriminación es ejercida por el Estado argentino en forma continúa por lomenos desde el año 1965 hasta la actualidad.
En el año 2003, se sanciona la ley 25871 que es explícitamente garantista de losDerechos Humanos de los migrantes. En esta ley, el derecho a la salud y a la educa-ción están por encima de la situación legal del inmigrante –es decir, no importa si sucondición legal es “irregular”. Sin embargo, gracias a esta ley se produce la consolida-ción legal de la prohibición de trabajar para ciertas categorías de inmigrantes.Afirmamos esto ya que, al estar la prohibición dentro del mismo texto legal donde segarantizan ciertos derechos –que se corresponden con los compromisos internaciona-les firmados por el Estado Argentino en materia de Derechos Humanos, los cuales tie-nen jerarquía constitucional - la prohibición de trabajar “pierde” la magnitud de su vio-lencia y queda finalmente naturalizada. Como señala Guber (1991) la naturalidad deciertas tipificaciones –y en este caso la tipificacion la constituye la condición de “ile-gal” del inmigrante y la aparejada prohibición de trabajar que recae sobre él- conlle-van las bases para perpetuar cierto tipo de orden social y para viabilizar determinadosproyectos políticos.
***
Si tenemos en cuenta que la nación y el nacionalismo son artefactos culturales deuna clase particular (Anderson,1993) y relacionamos esta afirmación con lo analizadoanteriormente, la exclusión que padece el migrante laboral se hace más inteligible,abarcando mucho más que la conveniencia que tiene, para un estado capitalista, elcontar con una abundante mano de obra barata. Esta ventaja es real y no puede serexcluida del proceso de consolidación de la prohibición de trabajar a ciertos inmigran-tes, consolidación que se produce al repetirse una y otra vez en la normativa migrato-ria, tanto por gobiernos democráticos como de facto, y más aún en el año 2003, cuan-do esta prohibición se inserta en una ley que manifiesta explícitamente defender losDerechos Humanos. Tomando el concepto de nación, definido por Anderson (1993)como una “comunidad política imaginada como inherentemente limitada y soberana[que] se imagina como comunidad porque, independientemente de la desigualdad y laexplotación que en efecto puedan prevalecer en cada caso, la nación se concibe siem-pre como un compañerismo profundo, horizontal” (1993:25) ¿qué es lo que ocurre conestos migrantes laborales al ser excluidos, a través del derecho, de aquello que ante-riormente señalamos como el fundamento de la ciudadanía económica y social, elinductor –el “gran integrador”- que atraviesa los distintos espacios de socialización delos sujetos, este factor determinante de la identidad social que es, en la sociedad capi-talista, el trabajo?
187
¿En qué sentido hablamos de exclusión? Robert Castel (1999), apoyándose en ejem-plos históricos de la Europa preindustrial, señala tres formas en que pueden agruparselas distintas prácticas de exclusión. La primer forma implica la disminución completade la comunidad, ya sea por expulsión o muerte. Esta modalidad de exclusión es dedifícil localización en la sociedad contemporánea –lo que no significa que no exista- yaque “es mal visto que una sociedad, habiendo conservado un mínimo de referenciasdemocráticas, pueda suprimir pura y simplemente a sus “inútiles en el mundo” o a susindeseables como solía sucede en otros tiempos” (1999:39). La segunda forma deexclusión consiste en construir espacios cerrados y aislados de la comunidad dentro dela misma comunidad; un ejemplo lo constituyen los hiperguetos norteamericanos ana-lizados por Loïc Wacquant (2001).
La tercer forma de exclusión, y que es pertinente a nuestro análisis, se produce cuan-do ciertos grupos de la población están categorizados bajo un status especial que, sibien no les impide cohabitar en la misma comunidad que los clasifica, los priva del ejer-cicio de ciertos derechos y de la participación en determinadas actividades sociales.Castel ejemplifica esta exclusión con los indígenas que durante el proceso de coloniza-ción representaban una categoría de sub-ciudadanos regidos por un código especial, yseñala que en la actualidad esta acción constituye, merced al estatuto especial queadjudica a ciertas categorías de la población, una amenaza real en cuanto a formas deexclusión contemporáneas.
Castel nos advierte también que la exclusión así entendida, debe distinguirse de los pro-cesos de desestabilización social, tales como la degradación de las condiciones de traba-jo y la fragilización de los soportes de sociabilidad, ambos signos de la crisis de la socie-dad salarial. Estos pueden ser denominados como precarización o vulnerabilización, perono como exclusión. Esta “es siempre el resultado de procedimientos oficiales y represen-ta un verdadero status. Es una forma de discriminación negativa que obedece a estricta sr e glas de construcción” (1999:38) y se ejerce a través de discriminaciones ofi c i a l e s .
Así, mientras la condición en que se encuentran los desempleados nativos puede serentendida bajo los términos de precarización o vulnerabilidad social, la situación delmigrante laboral en la Argentina es decididamente de exclusión social, de acuerdo a latipificacion de Castel arriba mencionada. Todos los sujetos no nativos son clasificados,en la normativa correspondiente a la segunda mitad del siglo XX e inicios del XXI, pri-meramente como inmigrantes y extranjeros. A su vez, los inmigrantes son separados deacuerdo a categorías de residencia, que pueden resumirse, aún teniendo en cuenta lasvariaciones que sufrieron estas categorizaciones a lo largo del periodo, en permanen-tes, temporarios y transitorios –éstas dos últimas divididas, a su vez, en diversas sub-categorias. Dentro de la categoría extranjeros, la normativa incluye a todos aquellosinmigrantes que, por las razones ya descriptas, son catalogados como ilegales, o sueufemismo irregulares. A través de estas categorizaciones el Estado establece el acce-so diferenciado a determinados derechos; primero en relación con los nativos del esta-
186
durante todo el siglo XIX y hasta por lo menos la reglamentación de 1923, aparece enla legislación de 1965 en coincidencia con la concentración demográfica de migrantes–nativos y limítrofes- en Capital Federal y el Conurbano bonaerense, y “convive” en lanormativa con el incentivo de la inmigración de origen europeo.
En pocas palabras: se les prohibe trabajar a los migrantes que ingresan al país parabuscar trabajo, y que coincidentemente provienen de países limítrofes; alejados fenotí-picamente del ideal del “inmigrante europeo”. Esta “distancia étnica” que sostenemos,la elite de poder establece entre el estereotipo (positivo) del inmigrante europeo, y elestereotipo (negativo) del migrante no europeo, que en los hechos esta constituido porel migrante laboral, y que puede ser denominada racismo, se evidencia en la coinciden-cia dentro de la misma normativa del fomento selectivo de la inmigración preferente-mente europea, con capital, y la prohibición de trabajar a determinados migrantes–que según explicamos- son predominantemente de origen limítrofe. “Cuando se esta-blecen relaciones asimétricas entre grupos sociales estructuralmente similares –quepueden o no integrarse en una única comunidad política- la etnicidad tiene sus oríge-nes en la incorporación asimétrica dentro de una misma economía política de gruposestructuralmente disimiles” (Comaroff y Comaroff, en Pacecca, 2003:4).
Al mismo tiempo, el racismo presente en la categoría de ilegal –recordemos que sepuede ser ilegal por ingreso y por permanencia, de forma tal que devienen ilegales lasprácticas históricas de ingreso y permanencia de la migración laboral de origen limítro-fe- y la concomitante prohibición de trabaj a r, implica un proceso de extranjerización dedeterminados inmigrantes. El extranjero, siguiendo a Simmel (1939) se ha fijado dentrode un determinado circulo espacial y social; pero su posición dentro de él depende esen-cialmente de que no pertenece a él desde siempre. El extranjero, señala este autor, “esun elemento del grupo mismo, como los pobres y las dive rsas clases de “enemigos inte-riores”. Son elementos que si, de una parte, son inmanentes y tienen una posición demiembros, por otro lado están como fuera y enfrente (...) Puede considerarse como típi-ca de esta modalidad, v. gr., la relación del griego con el “bárbaro” y en general, todoslos casos en que se niegan al otro cualidades que se sienten como propiamente huma-nas. Pero, en este caso, “el extranjero” no tiene ya sentido positivo. Nuestra relación conél es una no-relación. Ya no es (...) un miembro del grupo (Simmel, 19 3 9 : 2 74 ) .
El racismo, al menos el que identificamos como presente en y por la normativa desdemediados de la década del sesenta hasta el presente, se constituye como un fenóme-no social total, inscripto en este caso específico en practicas de violencia y expoliación,en discursos y representaciones articuladas a través de estigmas de alteridad. Esta alte-ridad, cuyo signo evidencial es la categoría de ilegal y la prohibición de trabajar, senutre en los fundamentos racialistas del siglo XIX, y ha logrado establecer, a través deun ordenamiento legal especifico –de un mecanismo de exclusión (Castel, 1991)- ungrupo poblacional que, a pesar de ser parte de la realidad económica y social del paísdesde su constitución –y ni que hablar en lo que corresponde con los movimientos
189
CONCLUSIÓN
Observamos que así como en el proyecto de nación de fines del siglo XIX y principiosde siglo XX, los pueblos originarios americanos no fueron pensados como parte de estanación, de esta comunidad imaginada, colocándoselos en una posición de alteridadabsoluta; todo inmigrante no europeo que ingresare al país para ofrecer en venta sufuerza de trabajo –y que los datos demográficos e históricos indican como mayoritaria-mente de origen limítrofe- tampoco será pensados por el Estado Argentino como partede esta comunidad.
Señalamos previamente que el proyecto de poblar la nación argentina, mediante lacolonización de los territorios “desiertos” con campesinos de origen europeo se constitu-yó, a fines de siglo XIX, claramente como una elemento dominante (Williams, 1980). Parael censo de 1895, los inmigrantes europeos constituían el 25% del total de la población.Había decrecido el numero de agricultores –o al menos los que declaraban ser agr i c u l t o-res al momento del arribo- y aumentó notablemente el numero de jornaleros, art e s a n o se incluso inmigrantes “sin profesión” declarada. Esta tendencia se relacionó, por un lado,con la expectativas que los inmigrantes tenían al momento de arribar, y con las condicio-nes en que les eran ofrecidas las tierras en los programas de colonización. Por otro lado,las oportunidades que ofrecía la economía urbana resultaban por demás tenta d o r a s .C i e rtamente, las políticas de colonización no dieron los resultados previstos.
Durante la primer década del siglo XX, ingresaron al país alrededor de 1.700.000inmigrantes. La consolidación de un modo de producción agrícola latifundista provo-có que el flujo migratorio, ante las pobres perspectivas que brindaba el horizonte bucó-lico que se le ofrecía, se hacinara en los centros urbanos. A esto debe agregarse laemergencia de la problemática social que significó la creciente conflictividad laboral,la que fue inmediatamente identificada por los legisladores con el anarquismo. En estecontexto, el proyecto de colonización demostró definitivamente su fracaso.
Sin embargo, a partir de la segunda mitad del siglo XX, el fomento de la colonizaciónmediante la importación de ciudadanos europeos reaparece en las diversas normativasmigratorias. Como vimos anteriormente, este discurso resurge en coincidencia tantocon el cese casi total de ingreso de inmigrantes europeos, como con el proceso de con-centración demográfica – debida al patrón de localización de la inmigración limítrofey nativa- en el AMBA. En este marco, el discurso de colonización del campo con inmi-grantes europeos –materializado, en su sentido fuerte, en la normativa- es, dada su“incongruencia”, un elemento residual –ya que tiene su origen en el pasado histórico-del discurso hegemónico. Pero activamente residual, ya que se halla en actividad den-tro del proceso cultural como un elemento efectivo del presente (Williams, 1980).
Paralelamente, la prohibición de trabajar en la normativa migratoria, inconcebible
188
s i glo anterior. Es un racismo hegemonizado, y es su carácter hegemónico lo que signifi-ca a su vez la posibilidad de existencia de una resistencia, de una contrahegemonía.
Lo especifico de este racismo del siglo XX no es sólo su manifestación a través de laprohibición de trabaj a r, ni su materialización legal. Es, justamente, su carácter difuso, noevidente, no explícito, y probablemente no consciente - posiblemente un habitus declase (Bourdieu, 2003) - pero materialmente activo. Este trabajo sólo ha analizado elracismo desde la normativa; un trabajo completo debería incluir otros aspectos históri-cos que hacen de este racismo parte de un proceso hegemónico de configuración y recre-ación del estado nación: estudiar el campo educativo, y el corpus de saberes en él pro-ducidos e institucionalizados, como también el campo literario, periodístico, etc., consti-tuiría un análisis acabado de esta problemática. Dejamos estos temas abiertos, a serretomados en futuras inve s t i ga c i o n e s .
Bibliografía
•Alberdi, Juan Bautista [1852] 1992 Bases y puntos de partida para la organización política dela República Argentina. Centro Editor de América Latina, Buenos Aires.
• Al tamirano, Carlos 2001. Bajo el signo de las masas. 19 4 3 -1973. Ed. Ariel, Buenos Aires
• Anderson, Benedict [1983]1993. Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y ladifusión del nacionalismo. Fondo de Cultura Económica, México.
• Bonora, Virginia 2007. Inmigración, trabajo y racismo en Argentina. M.S. (en poder del autor).
• Balibar, E. y Wallerstein, L 1991. Raza, Nación y clase. Indra Comunicación, Santander.
• Boron, Atilio 2004. Estado, capitalismo y democracia en América Latina. CLACSO. Buenos Aires.
• Botana, Natalio 1977. El orden conservador. Hyspanoamericana, Buenos Aires.
• Bourdieu, Pierre 1991. El sentido práctico. Taurus, Madrid.
• Bourdieu, Pierre 1993. Génesis y estructura del campo burocrático. Revista Sociedad, Facultadde Ciencias Sociales, UBA
• Bourdieu, Pierre. 2001 ¿Qué significa hablar?, Akal Ediciones, Madrid
• Bourdieu, Pierre 2003 Campo de poder, campo intelectual. Editorial Quadrata, Buenos Aires.
• Bury, John (s/d) La idea del Progreso, Ed. Alianza, Madrid.
• Casaravilla, Diego 2000 ¿Angeles, demonios o chivos expiatorios? FLACSO, Argentina.
• Castel, Robert 1997. La metamorfosis de la cuestión social. Paidós. Buenos Aires.
• Castel, Robert 1999. Empleo, desocupación, exclusiones. CEIL-CONICET.
• Cavarozzi, Marcelo 2002. Autoritarismo y democracia, EUDEBA, Buenos Aires
191
poblacionales previos- es siempre constituido como un otro en términos antropológi-cos, como un extranjero en términos nativos. Como señala Susana Vi l l avicencio, “sola-mente a partir de la conciencia nacional y del patriotismo puede desprenderse la situa-ción contemporánea de los extranjeros (...) el otro aparece en este marco al mismo tiem-po como incluido (en tanto hombre) y excluido (en tanto no-ciudadano, no-nacional, ensuma, en extranjero) y, por tanto, como el eterno (in)asimilable asimilado. (...) el proce-so de deshumanización del otro, de la alteridad radicalizada, no desaparece del horizon-te político moderno y cumple una función central en la coherencia del nosotros comuni-tario.” (2003:185). En ese sentido, podemos pensar que “la inmigración europea” ale s tar integrada al relato constitutivo de la nación, no se constituye como “extranjera”(Simmel, 1939). Todo lo contrario ocurre con la migración laboral de origen limítrofe.
Entonces, decimos que el estigma que pesa sobre el migrante laboral de origen limí-trofe funciona en parte como negación de su inclusión total como ciudadano en el pro-yecto de Estado Nación argentino. Este estigma es identificado por la elite de poder ap a rtir de la no posesión de la “virtud” de ser factor de progreso de la nación (Bonora,2007), suerte de virtud ontológica que sí posee –explícitamente en la normativa- eli n m i grante europeo. En todo el proceso por nosotros estudiado, observamos la identifi-cación explicita de la inmigración europea con el desarrollo positivo de la nación argen-tina, la negación imp l í c i ta de cualquier desarrollo posible de manos de la migración noeuropea o de la migración laboral, y la restricción a éstos inmigrantes al acceso al tra-b ajo “legitimo”, como demarcación de la alteridad ante un “nosotros” que parecería serh o m o l o gado a un “origen europeo”.
El “fomento de la inmigración europea”, ta n tas veces repetido en los decretos y leyesdurante el siglo XX puede no ser nunca efectivamente llevado a cabo; pero de todas for-mas fue constantemente invocado. Como señala Williams (1980), siempre existe unad i s tancia entre la cultura dominante y cierto elemento cultural residual; sin embargo,algún aspecto de este elemento residual –en nuestro caso, la selección de inmigr a n t e seuropeos para la colonización del territorio nacional - sobre todo si proviene de un áreai mp o rtante del pasado será incorporada si la cultura dominante efectiva ha de manifes-tar algún sentido en estas áreas. Anteriormente nos referimos al racismo como parte delproceso hegemónico de creación y actualización de un “nosotros” identitario del relatoc o n s t i t u t i vo del estado nación Argentino. ¿Cuál es el sentido que manifi e s ta el fomen-to de la inmigración europea, en la segunda mitad del siglo XX, dentro de la culturadominante efectiva, o más precisamente, dentro del proceso hegemónico de confi g u r a-ción de una identidad nacional?
La noción de progreso, durante el siglo XIX en Argentina, fue construida desde undeterminismo racial que constituyó uno de los lineamientos principales del pensamien-to decimonónico, de su ideología. Este determinismo racial, este racialismo, antes qu edesaparecer en la ultima mitad del siguiente siglo, fue transfigurado deviniendo unracismo “opaco”, naturalizado, difuso pero nutrido de los principios del racialismo del
190
Comisión Nacional de estudios sobre la inmigración en América
• Simmel, Jorge 1939 Sociología. Estudios sobre las formas de socialización. Espasa Calpe,Buenos Aires.
• Todorov, T. 1991. Nosotros y los otros. Siglo XXI, México.
• Villavicencio, Susana 2003. Los contornos de la ciudadanía: nacionales y extranjeros en laArgentina del centenario. Eudeba, Buenos Aires.
• Wacquant, Loïc 2001. Parias urbanos. Marginalidad en la ciudad a comienzos del milenio.Editorial Manantial, Buenos Aires
• Wallerstein, L y Balibar, E. 1991. Raza, Nación y clase. Indra Comunicación, Santander.
• Weber, Max [1920] 1998 Etica protestante y el espíritu del capitalismo Alba Libros, Madrid.
• Williams, Raymond 1980, Marxismo y literatura, Ediciones Península, Barcelona
• Williams, Raymond 1994. Sociología de la cultura, Paidós, Barcelona.
• Wolf, Eric [1987] 2005. Europa y la gente sin historia. 2ª edición, Fondo de Cultura Económica,D.F. México.
• Wright, Pablo 1998 El desierto del Chaco. Geografias de la alteridad y el estado. UniversidadNacional de Jujuy.
• Zeitlin, Irving 1982. Ideología y teoría sociológica. Amorrortu, Buenos Aires.
193
• Cortes, R. y Groisman, F. 2002 Migraciones, mercado de trabajo y pobreza. FLACSO - CONICET,Buenos Aires.
• Devoto, Fernando 2003. Historia de la inmigración, Editorial Sudamericana, Buenos Aires
• Goffman, Erving [1963] 1998. Estigma. La identidad deteriorada. Amorrortu, Buenos Aires.
• Guber Rosana 1991. Barrio sí, villa también Centro Editor de América Latina, Buenos Aires
• Halperin Dongui, Tulio 1998. El espejo de la historia. Problemas argentinos y perspectivas lati-noamericanas. Sudamericana, Buenos Aires.
• Harris, Marvin 1983. El desarrollo de la teoría antropológica. Historia de las teorías de la cul-tura. Ed. Siglo XXI, México.
• INDEC 1996. La población no nativa de la Argentina 1869-1991. Serie 6, Buenos Aires.
• INDEC 1997. La migración internacional en la Argentina: sus características e impacto. Estudios29, Buenos Aires
• Kuper, Adam 2001. Cultura Paidós, Barcelona.
• Lischetti, Mirtha (comp.) 1995. Antropología. EUDEBA, Buenos Aires.• Maguid, Alicia 1997. “Migrantes limítrofes en el mercado de trabajo del área metropolitana deBuenos Aires, 1980-1996” EMLA, Año 12, Nº 37
• Marshall, Adriana 1977. Inmigración, demanda de fuerza de trabajo y estructura ocupacionalen el área metropolitana argentina. Desarrollo Económico . Vol. 17 Nº 65 (abril-junio)
• Marshall, Adriana. y Orlansky, Dora 1983. Inmigración de países limítrofes y demanda de manode obra en la Argentina, 1940-1980. Desarrollo Económico Vol. XXIII Nº 89.
• Marx, Karl [1932]1993, Manuscritos: economía y filosofía, Ed. Altaya, Barcelona
• Massey, Douglas. 1997 Causes of Migration en Nationalism, Multiculturalism and MigrationM. Gaibeiniu y J. Rex, Ed.
• Miliband, Ralph 1987. La Teoría Social Hoy. Análisis de Clases. Ed. Siglo XXI Barcelona.
• OIT, 2004. Informe VI Conferencia Internacional del Trabajo, 92.ª reunión, Ginebra, Suiza.
• Pacecca, María Inés 1998. Legislación, migración limítrofe y vulnerabilidad social. VI Jornadassobre Colectividades. Bs. As
• Palerm, Angel. 1982 Historia de la etnología. Editorial Alhambra Mexicana, S.A., México D.F.
• Ramos Mejía, José María. [1899] Las multitudes argentinas. Secretaría de cultura de la Nación– Editorial Marymar. Buenos Aires.
• Rodríguez, Gloria y Soul, Julia 2005. Subjetividad obrera y alienación. Acercamiento a una rela-ción inseparable. SEANSO –ICA – FFyL- UBA. Buenos Aires.
• Sala, Gabriela 2000. Mano de obra boliviana en el tabaco y la caña de azúcar en Jujuy,Argentina. EMLA, Año 15, Nº 45
• Sarmiento, D. F. 1999 Facund.. Emecé, Buenos Aires.
• Secretaría de Cultura de la Nación, 1984. Jornadas de estudio sobre inmigración 1981-1983 -192
“NORMALIDAD” BUROCRATICA Y DISCRIMINACIONUn análisis sistémico sobre la discriminación
Manuel Alberto Jesús Moreira - Seudónimo: Kuarahy
Indice de contenidos
• Los hechos.
• El contexto social.
• El marco legal.
• La crisis intercultural.
• El modelo discriminador.
• Conclusiones. · De qué se trata. · Quienes discriminan. · El mito de la solución.
Resumen
La investigación se concentra en un caso judicial donde se acusa a una mujerperteneciente a una comunidad Mbya guaraní de haber causado la muerte de su her-mano. Se analizan desde diferentes perspectivas como se va construyendo la verdadoficial en la justicia local, mediante el despliegue de rutinas y prácticas monocultura-les donde convergen operadores de distintas agencias. Se trata de explorar y compararen todas esas dimensiones un repetido déficit intercultural para atender un conflictocon personas etnicamente diferentes. Igualmente se ha prestado atención al impactoque ha tenido dentro de la comunidad indígena la muerte del menor, como las expli-caciones aportadas por sus autoridades que contrastan y contradicen la historia soste-
195194
pequeño golpe en la frente por haberse caído de la cama. Que nunca vio que la nom-brada haya maltratado al menor. Al contrario, en sus costumbres los niños son bien tra-tados. Además la proximidad de las viviendas de la comunidad hubiese permitidoadvertir cualquier maltrato al menor y ninguno de los miembros de la aldea percibie-ron alguna anormalidad.
Con los datos preliminares el 27 de julio se ordena la detención de Gabriela L. E.imputada en el hecho caratulado como Homicidio.
La Dra. Mariana Mampaey, médica que atendió a la víctima en la comunidad, recor-dó en testimonial de fecha 1 de agosto que cuando el menor llegó a la aldea registra-ba un cuadro de desnutrición grave. Que la madre no podía atenderlo porque fue inter-venida por tuberculosis en la cabeza del fémur. Se le aplicó un plan de recuperaciónnutricional y el 1 de julio fue derivado al Hospital de Puerto Rico ya que no mejoraba.En ese Hospital no fue recibido porque la acompañante era menor de edad, debiendoregresar a la comunidad. Luego no lo volvió a ver. Afirma que mientras lo atendiónunca notó que hubiera maltrato por parte de Gabriela sino una constante preocupa-ción por el estado de su hermano.
En entrevista personal, más reciente, me manifestó que no recordaba mucho del epi-sodio, pero se había enterado que los policías dijeron que ella había reconocido sercausante de la muerte del niño. Que eso le resultó extraño porque tenía presente quela joven indígena no hablaba en español y era imposible que se comunique. Asimismocasi como sugestivamente me comentó que le llamaba la atención de que en Misionesno había denuncias de racismo. Después aclaró que ese dato lo había escuchado delComisionado en Derechos Humanos de Naciones Unidas1.
El Juez dispone la declaración de la imputada para el día 2 de agosto pero esta seniega a declarar. Se le hace saber sus derechos como analfabeta y se procede confor-me la regla procesal consistente en la lectura y firma del acta por una persona de suconfianza.
En una visita a la comunidad de Takuapí donde acompañé a la antropóloga designa-da para una pericia noté como la menor canceló inmediatamente su cordialidad inicialy se refugió en un mutismo evasivo, mirando en dirección contraria a nosotros duran-te todo el tiempo que estuvimos presentes. Asimismo solo respondió con monosílabosa las preguntas en guaraní que se le formularon.
El día 3 agosto comparecen ante el Juez los caciques Hilario Acosta, Basilio Escobar,Francisco Benítez e Isacio Cáceres. Y los segundos caciques Isidro Jiménez e HilarioMoreira. Se les informa a todos del estado de la causa y solicitada la palabra porHilario Moreira, dice:
Existe una ley consuetudinaria que rige en el país desde el año 2001, se debe respetar en laJusticia ordinaria. Los caciques son los jueces de la comunidad indígena y deben tomar parteen las decisiones del estado, cuya autoridad reconocemos y nos allanamos. El cacique deTakuapí debe imponer justicia y los demás caciques vamos a controlar y ayudar que esa comu-nidad cumpla.
197
nida en el proceso judicial. Al mismo tiempo la inve s t i gación se ha expandido temp o r a l-mente a situaciones anteriores y posteriores del hecho que dan cuenta de un orden buro-crático aj u s tado a pautas culturales hegemónicas que aumentan la desigualdad con losgrupos étnicos y permiten una mayor exclusión de sus miembros en los servicios públicos.
Los hechos
El día 26 de julio de 2005 en la Comisaría de la localidad de Ruiz de Montoya enla Provincia de Misiones se recibe un llamado telefónico de la Comisaría de San Ignacioinformando que en el Hospital de área de esa localidad ingresó un menor de sexo mas-culino, de un año de edad, sin signos vitales y con múltiples lesiones, acompañado deuna hermana menor. La instrucción policial obtiene los primeros datos del Dr. MarcosSandoval como médico de turno, quien había constatado la muerte del niño y la exis-tencia de traumatismos en la zona craneana y numerosos hematomas en distintasregiones del cuerpo.
Asimismo se constata que la criatura fue traída por una joven de nombre GabrielaL. E. de 15 años, hermana de la víctima y aborigen de la Comunidad “Takuapí”, empla-zada en la localidad de Ruiz de Montoya, acompañada por la religiosa Olga Fernández.La menor explicó, entonces, que su hermano se había lastimado el día 25 y que así loencontró al regresar del lavado de ropas.
El Informe Médico Legal, agregado por la instrucción describe múltiples lesiones demanera que permiten suponer una agresión violenta y continuada, detalladas como:
“…politraumatismo de cráneo, hematomas malar bilateral, traumatismo maxilar superior,con hematoma supralabial y peribucal nasal con herida en mucosa yugal retrolabial superior,hematomas varias frontal y parietal, signos de comprensión digital o punzante en región deltórax y ambos muslos como ambos miembros inferiores”.
La autopsia realizada con posterioridad concluye que la muerte se produjo por laslesiones de cráneo provocadas por “golpizas con elementos romos, contusos violentos”.
El día 30 de julio la madre legítima del niño muerto reconoce el cadáver, consignán-dose en el acta que es soltera, desocupada, discapacitada y sin documentación. No seindica que es indígena. Solo al final del acta consta que comparece una traductora por-que la mencionada no comprende el castellano.
El día 27 de julio ante la instrucción policial Santo Miguel Acosta, también indígenay concubino de Gabriela L. E., explica que la mañana del hecho cuando salió el menorse encontraba bien, solo tenía un golpe en la frente del lado izquierdo porque se habíacaído el viernes último desde la cama, pero no tenía otras lastimaduras. Que ellos tení-an a cargo al niño por enfermedad de la madre. Que nunca observó que su concubinahaya castigado al menor.
A su vez el cacique de Takuapí Hilario Acosta ese mismo día relató en sede judicialque el niño desde que llegó a la aldea era una criatura sana, hecho comprobado porel mismo en su calidad de agente sanitario en la comunidad. Y que el día del hechovio cuando Gabriela L. E. lo llevaba hasta San Ignacio en buen estado y solo tenía un
196
1- En entrevista personal con la médica Mampaey me comentó que en el mes de julio de 2006 había estado en Ginebra conver-
sando con Luis Rodriguez-Piñero Royo, representante de la Human Rights Officer y este le había manifestado la ausencia de
denuncias sobre racismo en Misiones, no obstante que se conocían numerosos conflictos con indígenas y reclamos permanentes.
su concubina Gabriela L. E. después de recuperar la libertad, afirmando que a causadel susto hay cosas que no recuerda.
Con este resumen cronológico podemos observar que durante más de un mes el liti-gio consistió en revelar la identidad indígena, en presentar una nueva versión de loshechos y en colaborar con la justicia estatal para descubrir a los verdaderos autores deldelito investigado.
En entrevista mantenida durante el año 2007 con el cacique Hilario Acosta estemanifestó su preocupación de que los agresores se encontraran en libertad y quizá enproximidad de su comunidad, como una amenaza latente. Sobre Gabriela estimó quese recuperó satisfactoriamente y en la actualidad es madre de un niño al que cuidadevotamente. Tuve oportunidad de observarla al cuidado del niño, pero desconfiada yhosca frente a la presencia de blancos.
El contexto social
De la información colectada en la comunidad de Takuapí donde reside Gabriela y dela lectura del sumario judicial se conoce que la misma nació en otra comunidad indí-gena, donde vive su madre, denominada “Puerto Viejo” en la localidad de Santa Ana.Que se unió con Santo Acosta, hijo del “cacique” de la comunidad de Takuapí dondese domicilia en la actualidad. Para la época del hecho la misma revela en los registrosorales, la edad de catorce años, pero hasta la fecha se ignora con precisión la fecha denacimiento por ser indocumentada. Además es analfabeta y hablante de otro idioma.Actualmente es madre de un niño de un año de edad producto de su unión con Acosta.
La aldea denominada Takuapí se encuentra dentro de un territorio en disputa. Enparte posee la tenencia precaria de unas 10 hectáreas donde existe un compacto bos-coso cruzado por arroyos. El asentamiento linda con una propiedad privada que poseemonte nativo. Actualmente la comunidad ha obtenido una medida de no innovar encuanto a la tala indiscriminada de árboles, para proteger el acceso a diferentes recur-sos como la recolección de larvas, miel o frutas silvestres. Su unidad poblacional lacomponen varias familias, con una cantidad aproximada de 180 personas. Se llega ala misma por un camino terrado de varios kilómetros de la ruta provincial que conectala localidad de Ruiz de Montoya con la ruta nacional 12. Posee una escuela bilingüe,donde se desempeñan indígenas como auxiliares. La escuela es propiedad de un CentroEvangélico de origen Suizo. (Ver mapas de pags. 30-31)
Para los Mbya la emancipación comienza desde temprana edad. Entre los doce ycatorce años de conformidad con su cultura la mujer es considerada como adulta ypuede convivir en matrimonio con otro integrante de la comunidad2. Al momento delhecho se había hecho cargo de su hermano por solidaridad con su madre postradaluego de una operación. Un mes antes de su fallecimiento prentendió internarlo en elHospital de Puerto Rico pero fue rechazada como menor de edad.
199
Cedida la palabra a Hilario Acosta manifiesta:
“Nosotros los caciques tenemos que imponer justicia en la comunidad y yo en lade Takuapí y me comprometo a prestar ayuda para saber qué pasó realmente, también si aGabriela E. le dan la libertad, la queremos a ella libre, viviendo en la comunidad, donde va aser cuidada y vigilada, comprometiéndome a traerla al juzgado las veces que sean necesarias”.
De conformidad con lo expuesto el Juez resuelve: Disponer provisoriamente de lamenor Gabriela Lorena haciendo entrega a su guardador Hilario Acosta. Ordenando sulibertad bajo las condiciones establecidas en la ley de menores.
Al momento de realizar el informe de rutina el día 4 de agosto la Médica Legista Dra.Helga S. de Ledesma deja constancia que Gabriela L. E. es analfabeta y que en el inte-rrogatorio percibió poca colaboración por desconocimiento de nuestro idioma.
Además añade:
Por su ignorancia no conoce los hechos que constituye un delito ni las consecuencias de losmismos. No comprende la criminalidad del acto y no dirige sus acciones. Sus facultades men-tales son normales. Carece de juicio de valor, no presenta capacidad de discernimiento.Pronóstico: Puede reincidir en conductas delictivas por su grado de ignorancia y su capacidadde valoración.
Dos días antes, el 30 dejulio en declaración policial la religiosa Olga Fernándezrecuerda así el día del hecho:
Gabriela L. vino hasta el Centro Pastoral con la criatura sin signos de vida. Entonces la llevó alHospital para ver que podían hacer los médicos. Que está segura que la chica va a contar laverdad. Que conociendo a la cultura guaraní que protege mucho a los niños, estoy segura queGabriela va a contar la verdad.
Concordante con la predicción de la religiosa, en fecha 1 de agosto, el cacique HilarioAcosta se presenta en la comisaría de Ruiz de Montoya y manifiesta que Gabriela lecomentó como había ocurrido el hecho. Dijo que el martes 26 de julio cuando salió dela casa, perdió el colectivo que pasa por el pueblo a las 9 y 20 horas, por lo cual se fuehasta la ruta nacional 12, cortando camino para llegar más rápido y antes de salir a laruta la alcanzaron dos hombres jovenes que la seguían con una bicicleta roja, uno lasujetó del brazo y el otro le arrebató el bebé y lo tiró al suelo, el que la agarraba inten-taba bajarle la pollera y ella gritó, mientras el otro hombre seguía maltratando al bebé.En un momento alcanzó a morder el brazo del hombre con el que forcejeaba y este lasoltó y se dieron a la fuga. La criatura lloraba pero ya sin fuerza, entonces se dirigió ala ruta y tomó el colectivo que va hasta Jardín América y luego se bajó y subió a otroómnibus para llegar hasta San Ignacio.
El 17 de agosto se presenta un escrito con la firma de los caciques y el Consejo deAncianos donde se repite la versión escuchada en la lengua nativa de la aborigen,agregando detalles sobre los agresores, los que le habrían ofrecido dinero a cambio desexo. El 5 de setiembre ante el Juez Correccional Hilario Acosta ratifica la revelación dela menor, quien explica pormenorizadamente el origen de las lesiones en el niño.
El mismo 5 de setiembre Santo Miguel Acosta relata ante el Juez lo que escuchó de198
2- Cfr. Olindo S. Martino y otros. Estudio etnográfico y epidemiológico en comunidades aborigenes guaranies de la Provincia de
Misiones. Ministerio de Bienestar Social. Secretaría de Estado de Salud Pública, (1978: 18-19. También en Moises Santiago
Bertoni, Civilización Guarani, Editorial Indoamericana, Asunción-Buenos Aires, (1956: 194).
35 en cuanto a la discriminación. Igualmente el indígena se encuentra protegido den-tro de dos rangos legales. Como pueblo, cuando el Convenio 169 de la OIT lo declara,aunque dentro de significados menos amplios y también lo hace la ConstituciónNacional con la reforma de 1994. Se trata de visualizar una categoría diferente al deminorías o grupo étnico y como ciudadano argentino, pero dejando en claro su prehis-toria nacional. Ambas no se excluyen y se complementan como lo indican los arts. 3 y35 del Convenio 169 de la OIT .
Teniendo presente las opciones que poseen sus integrantes de abandonar su grupo opermanecer dentro de el, las normativas apuntan a sostener derechos y garantías encalidad de individuo o miembro de la comunidad. De manera que la tutela oscila entreel reconocimiento de derechos colectivos, respetando la identidad, cultura y procedi-mientos judiciales, como también en calidad de ciudadano argentino, esto es en posi-ción igualitaria con los demás integrantes de la población hegemónica.
El Convenio 169 incluye una disposición interesante en su art. 31 que se ajusta a losprogramas contra la discriminación. Así ordena: “Deberán adoptarse medidas de carác -ter educativo en todos los sectores de la comunidad nacional, y especialmente en losque estén en contacto más directo con los pueblos interesados, con objeto de eliminarlos prejuicios que pudieran tener con respecto a esos pueblos”.
Los derechos colectivos son tan ambiguos como categóricos. Por ejemplo la enseñanzabilingüe y la devolución de las tierras originalmente ocupadas, instrumentalmente con-t r a s tan con los servicios y expectativas que prestan las agencias esta tales, como lo es eluso de la lengua materna. Ya que también se encuentra protegido el derecho de utilizarla lengua nativa, con una jerarquía denominada “promovida”, esto significa que el Esta d oNacional se obliga a enseñarla y a permitir que la educación y ejercicio de los derechosse utilice alternativamente la lengua oficial y la materna. Según Yrigoyen Fajardo (2001 :3 0 - 31) existen cuatro categorías: el idioma oficial, el promovido, el respetado y el permi-tido. En el idioma promovido el Estado se compromete a incluirlo en la enseñanza ygarantizar su respeto, como lo indica el art. 28 inc. 3 del Convenio 169 de la OIT dondela obligación contempla la preservación, promoción y práctica de la lengua.
La crisis intercultural
El registro del hecho según el procedimiento de la justicia local en la etapa instructo-ria mantiene la rigidez del modelo colonial, se consignan por escrito los datos obtenidosde un modo ingenuo pero eficaz para cancelar la duda provisoriamente. El procedimien-to de interrogar no se asemeja al método del inqu i s i d o r, urgiendo la confesión sobre unhecho conocido pero ocultado deliberadamente, sino que el hecho ya se ha revelado enel contacto con el cuerpo del inocente al modo de lo que la justicia medieval denomi-naba la prueba de la sangre3. La verdad se encuentra revelada en el cuerpo desvalidodel niño muerto y el silencio estridente de su hermana. La prueba se asoma con la evi-
201
Los estudios antropológicos sobre la etnia Mbya guaraní nos informan que el trato delos niños es privilegiado. Ellos ocupan en la comunidad un rol de absoluta libertad yson constantemente atendidos. Luego con los ritos iniciáticos esta infancia generosa seva modificando y se les va concediendo nuevos roles y compromisos. Este estado de pri-vilegio que disfrutan los niños Mbya es fácilmente advertido para quien realiza visitasa las comunidades. Aún en las reuniones con sus autoridades, los niños son irreveren-tes, se mezclan con los adultos, juegan libremente y ningún mayor los reprende o invi-ta a retirarse como puede suceder en la cultura occidental para que no escuchen unaconversación. Culturalmente es inaceptado en la comunidad los castigos corporalescontinuados o desmedidos. Hasta sus hermanos mayores –relata Larricq (1993: 38)-“aunque el niño los importune, lo tratan con especial deferencia, jugando con el o res-tituyéndolo al seno materno cuando llora o lo necesita”
Con respecto a la organización política el cacique (Mburuvicha) representa la máxi-ma autoridad, aunque se trata de una jerarquía que cumple una función ordenadorapara el interior y de comunicador con la sociedad blanca. En general no existen con-flictos de competencia con el Opygua (chaman) quien detenta la autoridad espiritualy es capaz de influir en la comunidad. La relación de subordinación y las costumbresjudiciales orales, constituidas en Asambleas (Amandaye) nos permite entender las razo-nes de la menor para relatar ante las autoridades comunales lo sucedido con ella y suhermano. También debe considerarse la competencia lingüística para relatar y explicaren la lengua materna un hecho tan traumático.
El marco legal
La legalidad establece claramente que ninguna persona puede ser discriminada porrazones étnicas o culturales. Lo indican y prohíben tratados internacionales, laConstitución Nacional y la ley nacional nro. 23592. Además existen otros dispositivoslegales que prohiben actos que propicien desigualdad como el Convenio 169 de la OITincorporado a nuestra legislación por ley y homologado por el depósito realizado enGinebra en 2001.
La ley 23.592 en su art. 1 fundamenta la protección en las bases igualitarias. Entodos ellos se recalca la idea de prohibir que una persona se encuentre impedido, obs-taculizado o menoscabado de ejercer sus derechos por motivos raciales, religiosos, ide-ológicos, posición económica, sexo, ideología o condición social.
En el caso indígena la protección legal es muy amplia. Es tan amplia como ignorada.Es que paradójicamente los instrumentos legales son supraconstitucionales, constitu-cionales o del mismo rango, pero el legislador no se ocupó de modificar la legalidadsubalterna, generando de ese modo una desconexión legal.
No obstante ello el indígena también se encuentra protegido por otras normas talescomo la ley antidiscriminatoria y los Pactos Internacionales de Derechos Políticos ySociales y las garantías contenidas en el Pacto de San José de Costa Rica.
Este marco protectivo se menciona expresamente en el Convenio 169 en su art. 3 y
200
3- En la prueba de la sangre se colocaba a la persona sospechada del homicidio junto al cadáver y se la obligaba a tocarlo y
entonces si comenzaba a sangr a r, era sometida a torturas. En Ladislao Thot (1939:236-237). También en las ordalías aparecen esta s
casuísticas, consistentes en pruebas azarosas y mediante la aplicación de una lógica del resultado, como una operación mágica.
la manera que explicaba Carlos Cárcova (1998:39)4, de ignorancia y desconocimientoparcial del sistema legal, sino como lógica e interpretación de los operadores de lamisma agencia estatal y que se encuentra expandida en todas las porosidades del sis-tema donde se establecen reglas y normativas. Me estoy refiriendo a distintos nivelesde competencia y saberes que confluyen en la misma dirección, y resultan súbitamen-te conectados por una contingencia legal.
Esta penumbra existente en la agencia estatal al momento de reconocer y aplicar suspropios dispositivos es el producto de la inadaptación de sus operadores cuando eligenel método. Es como observar la práctica de un guion teatral, ajustado a la mímica inva-riable de los actores, que repiten el programa como una letanía, sin amenazas o des-vario pero suficiente para estropear definitivamente las expectativas del usuario.
Existen normas, reglas y jurisprudencia que orientan la interpretación de la ley concategorías que han expropiado de las Ciencias Sociales, como lo es la cultura. Pero mal-versando su sentido. Dentro del ámbito del derecho todavía está vigente la idea de unacultura fija, congelada en la descripción evolucionista de Tylor. Aún hoy el jurista apelaa las taxonomías del siglo XIX y establece distinciones y clasificaciones orientadas porlos estados de salvajismo y civilización, o primitivo y desarrollado. Se habla de mundopre-jurídico como enseñaba H. L. A. Hart (1977: 113-123)5. No se trata de niveles cul-turales que permiten administrar la idea de diversidad, sino de estadios y por consi-guiente, de etapas en un ascenso darwiniano a la colina de la civilización.
La mejor manera de explicar la relación turbia entre el inve n tario de garantías destina-das a asegurar la igualdad de los pueblos originarios y las prácticas reales es la incomo-didad que resulta de la interacción, tanto para el blanco como para el aborigen. De algúnmodo sucede lo que Cardoso de Oliveira (1968:64) denomina una “fricción interétnica”que consiste en un contacto necesario pero con “ i n t e reses diametralmente opuestos”.
La intransigencia del marco cultural y la jurisprudencia oficial, que determinan conrigidez cuáles son las pautas que inamovibles de la “mirada” estatal establecen con unmomificado inventario la idea de normalidad. Lo anormal se encuentra definido a par-tir de una serie de rasgos y nomenclaturas que inevitablemente aparecen cuando seproduce el “encuentro”, la denominada “fricción interétnica”.
En el caso se revela una incompetencia cognitiva diferente a lo que estipulaba MaxE. Mayer (2000: 69-75) cuando señalaba que las normas “se dirigen a los órganos delEstado que cumplen el derecho”, mientras que la cultura es un compendio estático deprincipios6. Acá el síntoma permite una lectura diversa: la cultura hegemónica ha infes-tado la red burocrática de los agentes estatales, lo cual les impide interpretar correcta-
203
dencia cultural. Solo una conducta “salvaje” puede mata r, y luego llevar al hospital a lavíctima y permanecer indiferente al drama, a las preguntas y el acoso policial.
Esta sospecha culturalmente condicionada saltea otras formas de conocimiento yrápidamente se alimenta del silencio, el asentimiento aturdido de la menor, la dificul-tad cognitiva para interactuar y reconocer la agencia judicial.
El contraste de la interculturalidad resulta crepuscular. Los mecanismos de culpa yexpiación son diferentes. Cuando ella perseguía la cura de su hermano es rechazadapor su edad. El día del hecho intentaba nuevamente que su hermano sea examinadopero resultan atacados, con toda esa apremiante urgencia consigue llegar al centroasistencial pero encuentra un interrogatorio policial y el estigma de culpabilidad.
La supralegalidad estatal no es reconocida por los agentes estatales que prefieren lasrutinas monoculturales y de esa manera aparecen subordinados a la cultura hegemó-nica que invade y contamina la interacción preliminar. La incomunicación cultural esla que define el acto de prejuicio y victimización de la menor. No pienso en la mala fe,de una Policía impaciente por torturar y vejar a los seres humanos. Acá nos encontra-mos con un déficit del sistema que no atiende la desigualdad de las personas prove-nientes de otras culturas. No me consta que los policías hayan actuado con la precipi-tación imprudente de un fin punitivo o temporalmente represivo para inculpar a un ino-cente sumariamente y de ese modo disipar toda duda sobre la competencia policial. Lalectura de los actos de instrucción y el exámen de las diligencias preliminares no pare-cen sostener esta hipótesis, sino el estilo refractario de los portadores de una discipli-nada intransigencia cultural. Sucede cuando la verdad empieza a construirse a partirdel modelo oficial, donde se visualiza una sola cultura.
Esta intervención inicial se homologa con los informes de la médica legista y de lapsicóloga donde se cierra el círculo fatal del derecho hegemónico aplicado con unaigualdad artificial. Seres desiguales enredados en una retórica de igualdad. “Todos losanimales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros” es la frase queresume la crítica de Orwell (2001: 116) en “Rebelión en la granja”. Es como un simula-cro de la igualdad, donde las culturas intolerantes crean los “agentes fobígenos” queson los portadores de la cultura disidente y en ese sentido, adoptando el lenguaje deMarcelo Viñar (2003: 40) constituyen el “alius” (lo distinto o contrario) en algunoscasos y en otros, el “alienus” según sea lo contradictorio o lo irreconocible y por tantoel enemigo.
Para abordar y explicar esta situación de crisis intercultural necesariamente debemosexplorar el modelo jurídico estatal, como un sistema que contiene no solo las pautasconstitucionales y la normativa codificada, sino también los instrumentos internaciona-les reconocidos. ¿Cómo justificar las funciones del Estado y sus competencias expresa-mente definidas por la legalidad estatal frente a las vacilaciones sanitarias, el enfoquepolicial prejuicioso y los informes etnocéntricos de médicos y psicólogos registrados enel expediente?.
Si los instrumentos legales más importantes contienen claúsulas de protección delindígena, porque razón la desprotección aumenta apenas el mismo ingresa al circuitoburocrático del Estado. Se advierte como una opacidad del derecho, no solamente de
202
4- Carlos María Cárcova distingue en este fenómeno del desconocimiento del derecho “una enorme gama de matices, que van de la
ignorancia eventualmente existente en un individuo o grupo, que por razones culturales, sociales, económica, etc. padece una
situación de marginalidad o aculturación absolutas, al desconocimiento parcial del ordenamiento jurídico complejo, que puede afec-
ta r, incluso a un operador jurídico cualificado. (19 9 8 : 3 9 ) .
5- Al intentar definir el derecho H. Hart, (19 7 7: 113 -123) presenta una prueba categórica del dominio evo l u c i o n i s ta y positivista en el
Derecho. Con impecable racionalidad, pero con dudoso empirismo, H. Hart, simp l i fica la descripción de un sistema jurídico en la
combinación de normas primarias y secundarias. Las primarias, atribuidas a las “sociedades primitivas”, solo restringen la violencia,
controlan otras acciones y son aceptadas por la mayoría, pero carecen de certeza, son estáticas y se imponen mediante una presión
social difusa. En cambio las secundarias poseen reglas de reconocimiento, admiten reglas de cambio y de adjudicación de autoridad.
En realidad, el razonamiento es correcto, pero la descripción de lo que denomina “sistemas primitivos” no funciona de la manera en
que afirma el autor, como lo demuestran numerosas etnografías jurídicas sobre sociedades tribales o pueblos indígenas americanos.
dio. Lo que se interpreta en los informes sobre la salud mental de esta como de unapersonalidad “impenetrable”. Incapaz de comprender desde su cultura deficitaria.
Con fecha 26 de setiembre es presentado el informe pericial del perito psicólogodonde manifiesta que
“se realizaron dos entrevistas a la menor quien no emitió palabra en ningún momento solomonosílabos como si o no. Para los tests se requiere la presencia de un intérprete. Con respec -to al coeficiente intelectual indica: no se puede determinar con exactitud porque no se ha comu -nicado conmigo, posiblemente sea un coeficiente por debajo de la media, debido a escasa for -mación en nuestra cultura”.
Si extendemos esta curiosa lógica a la psicóloga podemos arribar a una desopilanteconclusión: la misma carece de información sobre la cultura indígena y por consiguien-te su coeficiente intelectual es pobre. Menos cultura oficial menos inteligencia. Undeterminismo que restringe la libertad y condena el principio de pluralidad cultural.
Es evidente que la detención de la menor se sustenta en la idea que la misma golpeóa su hermano de un modo tan feroz que a causa de la paliza se produjo su inconscien-cia. El evento comunicacional fracasa inmediatamente con la presencia policial. Lasmedidas de coerción, la ausencia de estrategias linguisticas o gestuales dirigidas a lacomprensión de la interacción y la condición étnica fueron suficientes para clausurarlos canales de entendimiento entre represor y víctima.
La evidencia judicial que se construye a partir del prejuicio extingue definitivamentelas expectativas de conocer cómo ocurrió el hecho. No existen constancias prelimina-res que den cuenta del estado de sospecha. Podemos deducir de la lectura del expe-diente que la imputación subsiste en la idea de ocultamiento, fingimiento y arrepenti-miento. En ningún momento se alientan lineas de investigación que apunten en unsentido diverso.
La norma cultural en estos conflictos es más importante que la norma jurídica y enese sentido determina y orienta la pesquisa. Porque si seguimos a Tzvetan Todorov(2003: 195) en los tres ejes para situar la problemática de la alteridad, vemos conurgente claridad que el aparato estatal, policial, sanitario y judicial ha desantendidolas opciones correctas en los tres ejes necesarios para reconocer al “otro”. Tanto en elprimero: “es mi igual o mi inferior”, como en los siguientes: “adhiero a sus valores o leimpongo mi propia imagen” y: “conozco o ignoro la identidad del otro”.
Este “trípode semiótico” esbozado por Todorov se encuentra inconcluso y adolece deuna falla que consiste en no apartarse del principio cultural unificador, es decir no sehan adoptado las primeras opciones de las pregunta liminares para ver al otro.
La carga cultural es más consistente que la propia ley y ordena de ese modo una ruti-na administrativa sometida a representaciones y prejuicios de origen colonial. Desde lacultura oficial y hegemónica disfraza en el “acto de justicia” un “acto de discrimina-ción”, muchas veces no deseado de una manera patológica, sino que se inscribe en laforma de una ideología de lo conocido como horizonte perpetuo de lo nacional.
Desde esta perspectiva ideológica parece posible pensar el “derecho” sin la idea dediversidad. Aunque esta se encuentra reconocida en repetidos documentos y normas.Una experiencia jurídica semejante se ajusta a un mundo perimido y se concentra en
205
mente el intercambio cultural, el contacto y la crisis que experimentan al enfrentarseal indígena sometido a una investigación criminal, mientras que la legalidad, el dere-cho positivo, el modelo pluricultural, aparece “destinado” al pueblo pero subordinadoa las prácticas y las mentalidades que lentamente la van privando de sentido, de efi-cacia y coherencia. Funciona como en el universo de Kafka: lo inteligible desapareceen la rutina de los funcionarios cuya lógica es una sinuosa cultura, sincrética en loserrores y repetidamente estéril.
Es ingenuo ver solamente un sofisticado modelo inquisitivo o una policía obstinada-mente brutal. La reificación de un estado vigilante y policial enfatiza en el campo visualel aparato de coerción. El exceso de certidumbre puede ser engañoso y suele ocurrircuando se revela lo más detestado como la principal fuente del mal. De lo que resultael más panorámico observatorio del mal, desatendiendo aspectos más profundos encuya densidad reposa la verdadera causa del racismo. El orden y la prolijidad maniáti-ca de una burocracia eficazmente adiestrada pueden sostener una falsa legitimidadasegurando la intolerancia. Como explicaba Hannah Arendt (2000:427) al comentarel Juicio a Eichmann que “la normalidad es mucho más aterradora que todas las atro -cidades reunidas”.
El operador del sistema, se encuentra en una burocracia donde existe una idea de “nor-malidad” que perfecciona su rutina y lo convierte en eficacia administrativa. El propiosistema alienta en sus operadores una mirada refractaria y evo l u c i o n i s ta, un disciplinadoregistro de los hechos que su competencia les permite conocer y sin desprenderse de losprejuicios que figuran como reglas procesales previstas para una comunidad homogénea.Aún cuando el Estado haya aceptado internacionalmente someterse a procedimientose xcepcionales en los casos de usuarios pertenecientes a minorías étnicas.
En la práctica el expediente examinado fue construido con la verdad oficial, que estambién el producto del prejuicio como evidencia. El prejuicio adquiere la evidenciamediante los datos que se encuentran en el estereotipo: menor muerto y golpeado, sos-pechosa en estado hipnótico, que asiente aturdida, conducta evasiva, origen indígena,condición de estado salvaje, ausencia de justificación o explicación.
Estos antecedentes resumidos bastan para anatematizar su origen y presentar consombría facilidad una posición de desigualdad.
Si examinamos el cuadro con la neutralidad de una situación abstracta, inmediata-mente notamos que contiene los signos, las perspectivas y los seres necesarios paraconformar un escenario de homicidio. Si la menor fuese blanca se activarían otrosmétodos para adquirir datos, como documentos de identidad, familia, parentesco eidioma. Si el hecho ocurriera en un Country la morosidad y la urgencia disputarían elespacio de tal manera que aparecerían nuevos mitos y una perfeccionada impunidad.
En el caso que estudiamos los contornos del sujeto procesal son representados comode vaguedad e indeterminación, a lo que se debe añadir las creencias sobre la vida delos indígenas: vagancia, salvajismo, pobreza, ausencia de valores y cultura.
Al registro de la sospecha e imputación efectuada con sumaria urgencia e invenciblecerteza se le une el silencio de la indígena en no revelar mayores datos sobre el episo-
204
6- Mayer (Ob.cit. 45-47) explicaba que es una gran ficción suponer que la ley se dirige al pueblo ya que este no conoce las normas
jurídicas, excepto las tradiciones culturales que coinciden con los mandatos y prohibiciones del derecho.
pero justamente pertenece a quien ejercita la posición de control y autoridad.El Mbya no es hablante de la lengua oficial y cuando se expresa en español lo hace
con dificultad, ignora el sistema cultural dominante, tiene dificultades para distinguirlas jurisdicciones y competencias, confunde las jerarquías y agencias, tampoco poseehabilidades para desplegar estrategias de adaptación en una sociedad cuya compleji-dad lo abruma; es visto con desconfianza, porque su registro facial, indumentarias,manera de presentarse difiere de lo conocido como normalidad. Esa deficiencia cogni-tiva, estratégica, económica y conductual del que es portador le impide acceder de lamisma manera a los derechos que se encuentran disponibles.
Además, queda un último problema. En caso de que supere estos impedimentos yconsiga hacerse atender por el agente estatal, encontrará que el modelo hegemónicose presenta con una rigidez dogmática que prevalece en la formación técnica de susoperadores. El universo administrativo al que cree acceder el indígena, tiene preferen-cias axiológicas que bloquean la interacción y le impiden obtener ayuda inmediata.Esta situación asimétrica condicionará la manera de enfocar su reclamo y viciará losmétodos aplicados.
Para explorar mejor la alteridad es interesante el planteo de García Canclini de“Diferentes, desiguales y desconectados” (2006: 45-82) donde intenta evitar las tresmaneras frecuentes de hablar de la diferencia. La idea que propone es no subordinar com-p l e tamente la diferencia a la desigualdad creyendo que borrando la primera puede supe-r a rse la segunda. De todos modos, siempre será imp o rtante el examen de los camp o ssociales que se van construyendo más allá de las tácticas para evitar la discriminación.
Si aceptamos que dentro de la burocracia estatal existen prejuicios y conductas ten-dientes a “ajenizar” con mayor acento a quienes provienen de otras culturas es tambiénel momento de examinar la pregunta engañosa y retórica de Giovanni Sartori(2001:53-54) cuando interroga: ¿Hasta qué punto una tolerancia pluralista debe cederno sólo ante “extranjeros culturales” sino también a abiertos y agresivos “enemigos cul-turales? ¿Cómo podemos definir al “enemigo cultural”, sino mediante una categoriza-ción fundamentalista de una cultura? En todos los rótulos y estereotipos se registra unnivel de intolerancia, que esconde la idea hegemónica.
El sistema ha instituido prácticas que dependen más que de las normas,-generalmen-te ignoradas por agencia estatal- de las rutinas y actividades que componen el horizon-te cultural de quien vigila y dispone de los medios coercitivos. El lenguaje, la vestimen-ta, el género, el color de piel, los rasgos indígenas pueden convertirse en pautas quenos indiquen, desaprensión, brutalidad, bestialidad, y promiscuidad. Decía Jean-Baptiste du Tertre, una de las fuentes consultadas por Rousseau según Roger Bartra(1997:285):
La mayor parte de la gente, por la sola palabra de salvaje se figura en su espíritu una clase dehombres bárbaros, crueles, inhumanos, sin razón, contrahechos, grandes como gigantes, pelu-dos como osos: en fin, más bien monstruos que hombres; aunque en verdad nuestros salvajesno son salvajes más que de nombre, como las plantas que la naturaleza produce sin ningúncultivo (…) que con frecuencia nosotros corrompemos con nuestros artificios y alteramos muchocuando las plantamos en nuestos jardines”.
207
el universo especular de Orwell consistente en “iguales más iguales que otros”, perver-samente repetidos en las prácticas burocráticas y judiciales. De allí que el concepto de“cultura” aparezca desdeñosamente interpretado en la construcción de la legalidad deDerechos Humanos, siempre tratado como un problema7.
El modelo discriminador
En realidad el objeto de la discriminación figura en un inventario cognitivo, especiede mapa mental construido con anterioridad al acto que declara la desigualdad. Seencuentra pautado en el sistema cultural, que se compone de las creencias y represen-taciones nunca erradicadas en los operadores esta tales. No aparece como una irrupciónespontánea y discrecional del agente discriminador. Ta mpoco en la mayoría de las ve c e spodemos comprobar que el sabe que está cometiendo un acto prohibido, sino que jus-tamente se encuentra trabajando en defensa de un catálogo de estereotipos donde fi g u-ran seres abstractamente considerados enemigos del sistema. Estamos frente a unaconstrucción anticipada del “delincuente”. Y como describe Günter Jakobs (2003: 29) el“Derecho penal del enemigo”: quien no participa en la vida en un estado comunita r i o -l e gal debe ser expelido o impelido a la custodia de seguridad. El nazismo perfeccionó elsistema de construir el enemigo para luego destruirlo8. Es una práctica que se conviert een ideología e impide aceptar lo diferente. Po r que lo diferente es justamente la amena-za insidiosa. En este caso la superstición se hace fuerte en lo indeterminado porqu eanuncia una hostilidad siempre incierta, propiedad que define la insidia.
Ubicar a actores diferencialmente posicionados es también advertir que en ambasmiradas existirá una ruptura de lo familiar y un encuentro con lo extraño. Así para elMbya el blanco aparecerá como el Yurua “boca con barba” en clara alusión al conquis-tador español y en otra versión empíricamente más creible “como boca ruidosa”, esdecir mentiroso. Y el blanco utilizará los motes peyorativos de “indio”, “sucio” o “vago”.Esto significa que la fricción interetnica en términos de Cardoso de Oliveira (Idem: 64)revelerá claramente los intereses antagónicos y a la vez interdependientes. Pero la coli-sión de intereses sujetos a una desconfianza recíproca alterará y desfigurará la interac-ción, pero sobre todo en perjuicio del usuario (el indígena), que deberá hacer el esfuer-zo mayor por ser aceptado y reconocido. Y esta asimetría se refleja en el razonamientode Charles Tylor (1991: 67) quien piensa que tal situación constriñe a las personas decondición indígena a someterse en un molde homogéneo que no les pertenece, lo cualno sería tan malo si el molde fuese neutral, que no perteneciera a nadie en particular,
206
7- Explica Sally Engle Merry (2003: 68) que los abogados de derechos humanos, los activistas “están comprometidos ideológica-
mente a la imp l e m e n tación de estándares unive rsales más que a la apreciación de las diferencias locales, dado que su objetivo es
aplicar la ley a 170 países dive rsos y miles de comunidades locales, el comité (Derechos Humanos) insiste en dar conformidad a sus
estándares sin tener en cuenta a las condiciones locales”. ..(Idem: 70) …piensan que están haciendo leyes, pero en realidad están
haciendo cultura”.
8- Reproduciendo un texto de Alfred Rosenberg, George L. Mosse (19 7 3 : 10 3 -106) el primero describe al pueblo judío como contrario
a la ley y al orden, como agentes del caos y de ese modo descalificaba su inserción social en Alemania, pero al mismo tiempo la
estimaba necesaria como una actividad bacteriana en el cuerpo social. Tr a ta de decir que el enemigo es inevitable, pero debe ser con-
trolado y despojado de poder. Estas funciones que se les atribuye generan desconfianza, xenofobia y hostilidad. Todos efectos multi-
plicados luego en el genocidio.
hablante del idioma oficial. En ningún momento se aclara que es indígena. Ni se adop-ta el procedimiento establecido por el Convenio 169 de la OIT.
Se repite con el informe de la médica forense, quien señala su incompetencia lingüís-tica y le agrega una predicción inquietante: que podrá repetir conductas delictivas. Deesta forma le agregamos la condición de peligrosidad. Y finalmente concluye con laafirmación de la psicóloga quien dictamina que por ignorar la cultura oficial su coefi-ciente es inferior a lo normal.
Esta cadena desastrosa de percepciones equivocadas precipita el acto de discrimina-ción en su forma más visible porque las reglas de procedimiento no han sido adapta-das y la hermeneútica utilizada se conecta con la cultura colonial del prejuicio y losoperadores del sistema no han sido entrenados para entender la excepción como meca-nismo de la igualdad, todo lo cual aumenta la desigualdad y facilita la exclusión.
Formalmente no es maltratada por el sistema, sino que la ausencia en las reglas ele-mentales de la burocracia sanitaria, policial, médica y judicial de una casuística homo-logada de situaciones análogas la excluye del modelo. Resulta despojada de sus dere-chos por ser mujer, indígena, analfabeta, ignorar el idioma oficial y diferir la edad parasu competencia civil. Y este despojo discriminatorio ocurre aplicando los dispositivoslegales a la rutina policial, sanitaria y judicial. Ocurre lo que presume BartoloméClavero (1994: 157):
La conclusión es que el derecho ha sido y puede perfectamente seguir siendo el meca-nismo de la negación del derecho. Un derecho bien resguardado culturalmente ha des-empeñado y puede aún desempeñar esta función de iniquidad”
La fricción intercultural que define el contacto desfavorable para quien se encuentrasometido, también produce una situación de “fricción interjudicial”, pero a causa de qu ela interacción ocurre en un espacio judicial y ritualizado donde el desacuerdo aumenta ,p o r que cambia la dimensión simbólica. Entonces al desacuerdo y la incomunicación cul-tural se le añaden los mecanismos coercitivos y una lógica que intenta someter a losactores sin distinguir la cultura de la cual son portadores, lo que es percibido como unaamenaza. La hostilidad ha superado las fronteras de la intolerancia invadiendo la inti-midad del usuario que se ve desalojado de su espacio sociocultural. Ahora no se tratade una fricción sino de una invasión judicial a sus dominios culturales.
Freud (19 7 9 : 215) explicaba que “lo siniestro” (umheimlich) era aquello que descono-cíamos, “lo no familiar” en su traducción literal, pero en realidad es mucho más que eso,se trata de una forma revelada que guarda relación con lo familiar, pero se le opone ypor eso resulta doblemente aterrador, porque solo podemos ver un sistema coercitivoque nos va succionando sin perder su estabilidad, su organicidad y su racionalidad. Ene s ta racionalidad hegemónica de la cultura oficial, que instituye los patrones de norma-lidad, es donde arranca la discriminación y luego se expande ilimita d a m e n t e .
209
Más allá de la idealización mítica de un ser incontaminado podemos encontrar tam-bién la fidelidad descriptiva de la regla taxonómica del colonizador.
Resulta difícil suponer que el Policía adopte la mirada de Du Tertre o Rousseau, por-que la propia historia del Estado vigilante y represor le han señalado otras pautas ynadie se ha encargado de modificar esa visión. Se lo castiga porque realiza accionesque ofenden los derechos humanos. Pero carece de instrucción sobre las condicionesculturales de quienes deben proteger. Tampoco se busca desarmar las lógicas que laescuela policial le ha inculcado.
Pero no siempre existen comportamientos contrastantes. Algunas veces el “enemigocultural” puede ser inofensivo y por lo tanto tratado con amistosa severidad. Es decirreduciendo el empleo de fuerza y hasta con una especie de simpatía proteccionista queconsistirá en brindar las garantías legales, evitando las vejaciones y crueldades. Sinembargo esto sucede, luego que se ignoró la condición cultural. La ficcionada clemen-cia que ostentan los comportamientos paternalistas o clientelares por parte del Estadosolo perpetuan la idea monocultural.
La calidad de menor inimputable a causa de sus catorce años a la época del hecho,resulta incompatible con los fundamentos del Derecho indígena para el cual era ple-namente responsable. Además se encontraba en la plenitud de los derechos comunita-rios por ser casada. El rechazo o las estrategias derivadas de una cognición social des-favorable alientan en quien experimenta la segregación, actitudes simuladas o gestosevasivos, aumentando la posibilidad de exclusión. El ser mirado con desprecio, indife-rencia o rechazo condiciona la interacción y generalmente impacta sobre la parte másdébil que genera estrategias desfavorables en el trato y acceso a sus derechos.Podemos identificar la situación que Erving Goffman denomina como de “estigmas tri-bales” de la raza, la nación y la religión, susceptibles de ser transmitidos y contaminara todos los miembros de la comunidad (2006: 14-15).
La discriminación en los hechos analizados comienza cuando no se admite la inter-nación del niño en el Hospital a causa de que su guardadora era menor de edad.Circunstancia que se menciona en el testimonio de la Médica Mampaey. En el caso nose tuvo en cuenta la condición de indígena y la diferencia de edad en cuanto a su res-ponsabilidad. En una investigación sobre los sistemas de salud y la población Mbya laantropóloga Claudia Pini establecía como causa de las enfermedades y mortandad:
“alta frecuencia de desnutrición…padecimientos evitables y prevenibles, pero presentes por ladesigualdad económica, social y de marginación, y la falta de sistemas de salud eficientes des-tinados a trabajar en una situación intercultural” (1994: 110).
La falta de reglamentación hospitalaria refuerza la inadecuación del sistema paraatender usuarios provenientes de culturas diferentes.
Continúa la secuencia discriminadora cuando se imputa el delito a la indígena sinadvertir que la misma no habla el idioma oficial, a causa de ignorar su incompetencialingüística no se avanza en la investigación y se pierde la posibilidad de revelar otroshechos. Reaparece el prejuicio en el acta de reconocimiento del cadáver donde se des-cribe la madre del menor como discapacitada, desocupada, indocumentada y no
208
que anuncien una obstinada brutalidad y ocasionen perjuicios, daños psicológicos yfísicos en las personas, pero no serán actos discriminatorios a menos que afecten lo quela ley describe como restricción o menoscabo de los derechos humanos en condicionesde igualdad.
En el caso analizado la menor y su hermano fallecido fueron víctimas de sucesivosobstáculos administrativos y de una agresión brutal y despiadada por parte de dosblancos, según los datos aportados por la comunidad indígena, luego la policía labróun sumario donde la principal sospechosa de la muerte fue la menor, se dispuso sudetención y se la sometió a exámenes médicos y psicológicos con formularios y rece-tas de práctica para un universo estandar, sin advertir que examinaban a un miembrode un grupo étnico. La verdad contenida en el expediente es artificial, en la medidaque consideremos que el personal instructor no logró comunicarse adecuadamentecon la menor, porque la misma hablaba otro idioma y pertenecía a otra cultura.
La historia no comienza con la muerte del niño aborigen. Se puede descomponercomo una tragedia que se inicia con la aflicción de la enfermedad. Los informes médi-cos hacían referencia a un grave estado de desnutrición. Avanza con los padecimien-tos fisicos del menor y la atención mezquinamente brindada en un hospital público, seexpresa dramáticamente con la muerte del mismo y luego continúa con una serie dedesencuentros, castigos y errores, siempre trágicamente desplegados, aún de la verdadque solo aparece en la colisión cultural, donde el antagonismo se magnifica en laintransigencia. Las historias son tan opuestas como obstinadamente representadas: porun lado la sospecha truculenta de que la menor golpeó a su hermano salvajemente yluego arrepentida lo trasladó al Hospital de San Ignacio, teniendo en cuenta que untiempo atrás el de Puerto Rico le había negado atención y por el otro lado la presun-ción y luego certeza de que dos blancos interceptaron a los hermanos, intentaron abu-sar de la mujer y golpearon con saña y crueldad al menor para sofocar sus gritos.
Los datos aportados sobre la identidad de los blancos son vagos e indeterminados.La bicicleta tampoco fue identificada. Aunque el Juez correccional realizó diligenciasque apuntaban en esa dirección, las pruebas obtenidas, teniendo en cuenta el tiempotranscurrido resultaron finalmente insuficientes para acreditar la identidad de los agre-sores. Con lo cual podemos conjeturar en muchos sentidos. Para la comunidad indíge-na el hecho ocurrió como señaló la menor, luego de ser interrogada por las autorida-des indígenas. Los demás indicios permiten presumir que el menor se encontraba enbuen estado de salud la mañana de su muerte. En la cultura guaraní la palabra essagrada, y el relato de Gabriela L. ante sus autoridades reviste una credibilidad signifi-cativa y respetable.
En realidad durante dos meses se desplegaron estrategias de resistencia y reivindica-ción del derecho indígena y de la identidad étnica del grupo más que de descubrircomo ocurrió el hecho. En esta lucha que se extendió excesivamente, se perdió algo ele-mental de una investigación criminal: la preservación de los datos preliminares y con-servación de la prueba. Se agregó confusión al episodio y se logró el final menos dese-ado: la temida impunidad.
Las soluciones de la justicia local, deben ser vistas como contaminadas por una serie
211
Conclusiones
De qué se trata
Un primer análisis nos conduce a determinar la naturaleza de los actos discriminato-rios examinados. Primeramente debemos saber que se trata de una discriminación intra-grupal. Es decir que tiene lugar entre grupos diferentes, con relaciones de poder asimé-tricas. Entre la sociedad hegemónica y un miembro de una comunidad indígena concategoría de “pueblo”. Aunque la diferenciación ha sido arbitraria y perjudicado a lamujer indígena, también fueron afectados los intereses de la propia comunidad alarma-da por el ata que de los blancos y la falta de respuesta de las autoridades esta tales. Encuanto a los actos de discriminación podemos admitir que fueron omisiones que permi-tieron la desigualdad. No se realizaron actos en contra de, sino que prescinde, saltea ye xcluye a quien merece un trato igualitario.
A rt i ficialmente el trato ha revestido la apariencia de igualitario, tan igualitario qu epermite pensar en la “igualdad” de Orwell. La paradoja se construye mediante una igual-dad de trato y de oportunidades, pero a una persona que ignora de qué se trata y qu ecarece de oportunidad para ser admitida en el sistema. Es como reeditar la jurispruden-cia de 1896 cuando un Juez de Estados Unidos en el Estado de Luisiana, proclamaba eldudoso apotegma antiracista: Our constitution is color-blind. La ceguera constitucionale s tablece un marco de protección ficticio, ya que no contempla las asimetrías y desigual-dades estructurales entre grupo dominante y grupo minoritario. El reconocimiento de lad i ve rsidad cultural y otros derechos. Dice Will Kymlicka (1996: 154) qu e :
“La argumentación basada en la igualdad sólo aprueba los derechos especiales para lasminorías nacionales si verdaderamente existe alguna desventaja relacionada con la pertenen-cia cultural y si tales derechos sirven realmente para corregir dicha desventaja”.
Sirven los derechos estipulados para corregir las desventajas? No, porque los opera-dores del Estado siguen dentro de una cultura ciega para notar la diferencia de seresmudos para comunicar sus derechos en otro idioma.
El tema de proteger la igualdad fue la cuestión más discutida en el debate parlamen-tario, y la que justamente permitió un consenso artificial porque el proyecto de ley fueaprobado sin definir la idea de cómo proteger la igualdad. El tratamiento de la ley fueen el año 1988, pero luego seis años más en 1994 durante la reforma de laConstitución volvieron los fantasmas en la inclusión de textos sobre derechos de lospueblos preexistentes.
El acto discriminatorio puede ser por miedo (xenofobia) o por odio (racismo), en loscasos donde la expresión es delictiva. En el caso aparece como una disminución admi-nistrativa, no se ha probado odio, ni miedo, ni calculado rechazo, desprecio o algunaforma de violencia.
Para precisar las propiedades y métodos de la discriminación es necesario ver el actodiscriminador desde la hermenéutica de la ley. No se configura solamente con el recha-zo, la severidad, la elección o el insulto. Pueden existir conductas vejatorias, insanas
210
reglas mínimas de tolerancia, de manera tal que al sumarse todas surge un continen-te burocrático que separa y excluye.
También resulta difícil aceptar que las formas discriminatorias (excepto la violenciade los agresores blancos cuya identidad se ignora) revisten una característica que ladistinguen de otras prácticas. Se trata de una discriminación pasiva, porque no nota-mos en los agentes estatales animosidad, el calculado o premeditado propósito denegarle a una persona proveniente de otra cultura atención o mortificarla innecesaria-mente. Existe la probabilidad -y los informes obtenidos confirman esta hipótesis- deque no existió mala fe. Las prácticas se han ajustados a criterios estandar, como demeras rutinas, carecen de fallas metodológicas, no se divisan apartamientos de lospatrones habitualmente seguidos, ni desvíos de las reglas administrativas usuales. Si,notamos que toda esta precisión burocrática no ha sido aplicada a un blanco, sino auna persona perteneciente a una comunidad indígena que no posee la competenciacognitiva para explicar, comunicarse y hacer valer sus derechos, recien entonces esta-mos en condiciones de entender cuando la discriminación se hace colectiva y se reve-la con el pasivo y adiestrado ritmo burocráctico.
Nietzche (1971: 813) señalaba que cuando las instituciones evaden las críticas públi-cas la “corrupción inocente” crece como un hongo. Parecen ideas contradictorias,hablar de “discriminación colectiva”, de “agente pasivo”, de “normalidad administrati-va” y de “corrupción inocente”, pero definen el modelo cultural que permanece rígida-mente arraigado en las instituciones estatales.
El mito de la solución
Para explicar el problema presentado en esta investigación y encontrar soluciones esnecesario evitar la simplificación ingeniosa o la euforia optimista. Ambas panaceas dela banalidad o para ser más preciso lo que se conoce como el mito de la solución, queproviene de una concepción matemática o de las naturales urgencias políticas. Paraeste caso, la cuestión es empezar con la solución del mito, que resulta de prestar aten-ción a dos componentes de la burocracia estatal: que el modelo ha conservado lastaxonomías coloniales con el vago ropaje del asistencialismo y al mismo tiempo se con-virtió en un sincretismo voraz de los discursos progresistas. Lo cual nos permite inferirque para descifrar el problema es necesario admitir un proceso de hibridización de lasprácticas institucionales, que sostienen un discurso pero siguen detenidas en las nor-mas culturales abandonadas por ese mismo discurso.
Ese estado de cosas indica que el problema posee una densidad que es necesarioescarbar, no antes de abandonar las recetas que operan como estandartes de una retó-rica sobre derechos humanos en el mismo aparato colonial. Es como una metamorofo-sis de lo imposible. En ese sentido la solución del mito empieza con una política de des-colonización.
Como primer tarea, es importante advertir que todas las prácticas que exploramosarrastran los modos ortopédicos de una noción colonial. Es una malla monoculturalque se encuentra entretejida en el sistema estatal. Descansa sobre una comodidad
213
de defectos de percepción policial, sanitaria y administrativa. Y aunque el JuezCorreccional mediante la aplicación del régimen de menores que permitió la libertad ye n t r e ga en custodia de la mujer a las autoridades indígenas, a causa de su edad, la pes-quisa se fue atascando en una serie de “normalidades” que la propia ley determina.
La modificación de la línea principal de la pesquisa, los nuevos interrogatorios, ins-pección ocular y medidas de pruebas resultaron insuficientes. Aunque surgen nuevosdatos, conexiones y explicaciones. Se inicia de esta manera una construcción diferentede la verdad que se orienta a modificar la sospecha instalada inicialmente, pero ya eltiempo conspiraba para atar esos cabos e identificar a los autores del homicidio y laagresión sexual.
Quienes discriminan
En el caso examinado aparecen distintas conductas discriminadoras, prácticas deexclusión y niveles de intolerancia, según el abordaje que se realice. Si vemos cada actodiscriminatorio como episódico y desconectado de la serie de hechos observados, aso-marán dudas, ya que podrá aducirse la estrictez de las reglas, colisión de normas o con-fusiones que luego enredaron la cuestión e impidieron acertar con los métodos adecua-dos al caso excepcional. Porque en la secuencia administrativa de la exclusión la ruti-na y la “normalidad” burocrática solapan el tratamiento desigualitario.
Si consideramos que varias personas asociadas entre sí permitieron el tratamientodesigualitario y discriminatorio de una menor indígena, estas dudas aumentarían, por-que deberíamos establecer un concertado designio entre todos los agentes, relaciónque tendría por fundamento una incierta hipótesis conspirativa.
Nos queda una última alternativa: todos los actos que promovieron alguna forma dediscriminación provenientes de distintas fuentes y autoridades del Estado se han ajus-tado a las rutinas administrativas y al mismo tiempo han omitido obrar según lasexcepciones necesarias para el trato intercultural. Tanto desde el momento inicialdonde comienza el episodio con la atención frustrada del menor un mes antes de sumuerte en un hospital público y en todos las etapas subsiguientes.
En la discusión parlamentaria quedó claro que la excepción para el trato del desiguales el fundamento para evitar la discriminación.
Y es en este punto convergente donde se aloja el problema y las consecuencias dis-criminatorias. Se trata de un problema estructural que hace del sistema estatal, unaburocracia discriminadora. Y esto no es el descubrimiento de una astuta maquinaciónmontada en el “organismo” del estado. Es algo que todos sabemos porque se ajusta ala representaciones cotidianamente vividas.
El Plan Nacional contra la discriminación publicado en 2005 detecta formas discri-minatorias en todas las competencias y agencias estatales. Es la “normalidad” queanunciaba Hannah Arendt, tan aterradora como implacable porque se encuentraausente, anónima, colectivamente dispersa en las funciones estatales.
Es difícil entender la discriminación como un acto colectivo. De modo espontáneo ycalcados prejuicios diferentes operadores de la agencia estatal van omitiendo las
212
paradigmas. Nos encontramos con códigos de procedimientos que tienen como mode-los sistemas europeos del año 1940.
Estos mismos códigos no admiten la etnicidad y los derechos linguisticos. Los obstá-culos comunicacionales anticipan la discriminación y predisponen que la agencia malo-gre la interacción adecuada para que el usuario exponga sus problemas o aumente suschances de obtener un servicio adecuado e igualitario. Aunque los expertos indiquenque no lo hacen porque la “lengua” ya encuentra incluida en “etnia” o “cultura”. Peroen los Códigos de Procedimientos no consta esta condición y por ende se debilita suexigibilidad. Inclusive la palabra “cultura” está ausente en el derecho positivo argenti-no, excepto en la reforma de la Constitución en 1994 donde se instala el concepto,pero sin alcanzar consenso sobre sus significados como se señaló al comentar las inser-ciones (nota al pie 12).
De todos modos, el derecho a “hacerse oír” en un proceso penal y a “hablar” en supropio idioma ofrece dos dimensiones de exploración que justamente son las dos for-mas que se yuxtaponen al momento de explicar este derecho. Que en realidad es el deexpresión y el de comunicación. Dice Hamel (1995:14): Esta distinción, que en la lin-güística se considera como meramente analítica, ha servido de fundamento para atri-buirle al lenguaje un status jurídico ambiguo, incluso contradictorio, ubicándolo en doscategorías diferentes. La ausencia de una comunidad lingüística inmediata desarticu-la la fundamentalidad del derecho a expresarse y entonces la lengua oficial se convier-te en una herramienta poderosa de dominación y exclusión.
La persona sometida a alguna situación apremiante tiende a hablar en el idioma ofi-cial, busca la atención urgente de la agencia y no su rechazo. En general oculta su con-dición de no hablante y asiente con ambigüedad a preguntas y respuestas que se leformulen en el acto de comunicación. Estamos frente a una inhabilitación gradual desus medios expresivos, hasta alcanzar el silencio y el mutismo.
Es necesario que se asegure la preparación básica de la agencia estatal para atendersituaciones donde se involucre a personas portadoras de otras culturas, pertenecientesa etnias o grupos minoritarios. La intervención del Estado no puede ser tibia o ambi-gua sino que debe apuntar vigorosamente a esta modificación de las mentalidadesdentro de la propia agencia. Los sucios, vagos, indígenas, pobres o diferentes compo-nen la sociedad pluralista. El sistema penal, sanitario y administrativo debe acomodary ordenar sus lógicas a este nuevo escenario.
Las estrategias sostenidas en la retórica y la amenaza punitiva solamente aumenta-ran los conflictos, victimizando repetidamente a los operadores que continuarán gene-rando actos discriminatorios y alejando a la agencia estatal de quienes debe proteger.Es un error aplicar a la Policía sus propios métodos coercitivos, consistentes en vigilar-los, controlarlos y amenazarlos, como el único método eficaz o la panacea ideal paraerradicar la violencia y el abuso de la fuerza. Las recetas belicosas suelen convertirseen purgas, pogroms y linchamientos. Y la historia ha demostrado que estos métodos noresuelven los problemas que combaten sino que solo transfieren las propiedades inde-seadas a los defensores de las víctimas. En este caso parece más efectivo la educacióny el cambio de paradigmas desde la escuela policial.
215
administrativa que consiste en hallar “aliados” y “enemigos”. Nos encontramos frentea agentes domesticados, en un nivel equivalente a la categoría de P. Bourdieu, dondela “sumisión dóxica” les impide atender el universo de seres desiguales, y diferentesque poseen un plus de derechos. Esto es que no solo les corresponde un derecho colec-tivamente reconocido, sino además el derecho de no pertenecer a ese colectivo. Y esaquí donde se percibe la intensidad de la cultura oficial que marca a los grupos mino-ritarios con un inevitable estigma.
El cambio de paradigmas que recepta la reforma constitucional de 1994 también sir-vió para desnudar una realidad ideológica contrastante. La votación que tuvo lugar enla sesión del 10 de agosto para incorporar la declaración de la nación “pluriétnica ypluricultural” tuvo 184 votos por la afirmativa y 84 por la negativa. Estas cifras indi-can que el 31,34 % de los convencionales rechazaron la admisión de este reconoci-miento. Otro tanto ocurrió con el reconocimiento de los derechos indígenas como fuemencionado con anterioridad. Detrás de la mutación constitucional se ha ocultado connotoria inhabilidad todo el prejuicio que domina a la sociedad hegemónica.
Vale la pena recordar un fragmento de D. F. Sarmiento donde extrañamente seencuentra ausente su “obsesión” civilizatoria:
¿Somos europeos? -Tantas caras cobrizas nos desmienten! ¿Somos indígenas? -Sonrisas de des-dén de nuestras blondas damas nos dan acaso la única respuesta. ¿Mixtos? -Nadie quiere serlo,y hay millares que ni americanos ni argentinos querrían ser llamados. ¿Somos Nación? -Naciónsin amalgama, sin ajuste ni cimiento? ¿Argentinos? -Hasta dónde y desde cuando, bueno esdarse cuenta de ello. (1915:63).
Es evidente que Sarmiento no logró entender temas como la diversidad o la cuestiónidentitaria, aunque su catálogo con tufo racista las prefigura; pero es bueno darsecuenta que estas preguntas anuncian con vertiginosa claridad la idea colonial. UnEstado que no termina de entender y resolver la pregunta “hasta donde y desde cuan-do…” es el mismo que no termina de abolir en su gestión administrativa los estereoti-pos culturales que infeccionan la burocracia.
Para modificar estos aspectos, es necesario aceptar que existen estas patologías buro-cráticas y para ello resulta conveniente alentar investigaciones que hagan seguimien-tos y conecten estas fallas orgánicas donde aparece un vicio en la declamada igualdadde los servicios del Estado. Y explicar como funciona sistémicamente de modo que unafalla inicial puede desencadenar una especie de fatalidad administrativa. La observa-ción multidisciplinaria y el escenario intrasistémico aportarán mayores datos paraentender la intransigencia cultural que domina el aparato burocrático. No como si fue-sen actos discriminativos de la salud, de la educación o de la justicia. Ya que general-mente se revelan a modo de catársis, luego de una secuencia episódica anterior. Unababelización burocrática engulle al discriminado e invisibiliza las verdaderas causas.
Otra cuestión no menor y desatendida por el Estado nacional son las autonomías pro-vinciales que por un lado operan como bondades del régimen federal, pero al mismotiempo establecen una clara fragmentación de las instituciones y la legalidad. Uno deellos es la competencia, reservada constitucionalmente de dictarse sus propios códigosde procedimientos. Fragmentación que permite ignorar repetidamente estos nuevos
214
• GOFFMAN, Erving (2006), Estigma. La identidad deteriorada. Amorrortu editores, Bs. As.
• HAMEL, Rainer Enrique (1995), “Derechos linguísticos como derechos humanos: debates y pers p e c-tivas”, en Revista Alteridades, Nro 5 (10), México.
• H A R T, H. L. A. (1977) “El Concepto de Derecho”, Trad. Genaro Carrió, Abeledo-Perrot, Buenos Aires.
• IUDICIUM ET VITA (1998), Revista del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Nro 6. San José.
• J A KOBS, Günter, (2003), Derecho Penal del enemigo, Hammurabi-Depalma, Bs. As.
• KYMLICKA, Will (1996) Ciudadanía multicultural, Paidós, Bs. As.
• MARTINO Olindo S. y otros (1978), Estudio etnogr á fico y epidemiológico en comunidades abori-genes guaranies de la Provincia de Misiones. Ministerio de Bienestar Social. Secretaría de Estado deSalud Pública.
• M AYER, Max Ernst (2000), Normas jurídicas y normas de culura. Hammurabi. Jose Luis Depalma,e d i t o r. Bs. As.
• M E R R Y, Sally Engle, (2003), “Human Rights law and the Demonization of Culture (AndAnthropology Along the Way), en Revista Political and Legal Anthropology Review, vol. 26, nro 1,Ithaca, NY.
• MOSSE, George L. (1973), La cultura nazi, Grijalbo, Barcelona.
• NIETZCHE, Federico (19 71), “Humano, demasiado humano”, en Obras Inmortales, EDA F, Madrid, 19 71.
• SARMIENTO, Domingo Faustino (1915), Conflicto y armonías de las razas en América, “La CulturaArgentina” Bs. As.
• SARTORI, Giovanni (2001), La sociedad multiétnica. Pluralismo, multiculturalismo y extranjeros.Editorial Taurus. España.
• S LONIMSQUI, Pablo (2002), Derecho Penal Antidiscriminatorio, Fabián J. Di Plácido Editor, Bs. As.
• T H O T, Ladislao (1939), Historia de las antiguas instituciones de derecho penal. Arqueología crimi-nal. Un i ve rsidad Nacional de la Plata, Biblioteca de la “Revista de identificación y ciencias penales”,La Plata .
• T O D O R O V, Tzve tan (2003), La conqu i s ta de América.El probblema del otro. Siglo XXI Editores. Bs. As.
• TY LOR, Charles (19 91), “Shared and Divergent Values”, en Ronald Walts y D. Brown, Option forCanada, Un i ve rsity of Toronto Press.
• PINI, Claudia (1994), en Suplemento Antropológico, “Los sistemas formales de salud y la poblaciónaborigen de la Provincia de Misiones, vol. XXIX, nros. 1-2, diciembre 1994, Asunción.
• VAN DIJK, Teun A. (2001), comp. El discurso como estructura y proceso, Gedisa editorial, Barcelona.
• VIÑAR, Marcelo (2003), “El reconocimiento del prójimo. Notas para pensar el odio al extranjero”en El otro, el extranjero, Libros del Zorzal, Bs. As.
• Y R I G OYEN FAJARDO, Raquel (2001), Justicia y Multilinguismo. Programas de Justicia, Checchi-Usaid, Guatemala..
217
Tampoco es acertado prestar exclusiva atención a la dimensión institucional donde laviolencia simbólica es mayor, como la justicia penal, la policía o el servicio penitencia-rio y dejar de lado prácticas de exclusión que suelen ocasionar daños más severos alusuario. Un servicio médico moroso o inadecuado puede dañar, excluir y discriminar demodo mucho más intenso que un arresto o demora policial. En ese sentido las medidasde coerción pueden resultar más visibles, pero engañosamente dirigidas a exonerar losderechos de una persona, pero la exclusión del sistema de salud resulta en el análisisfinal como la expresión más aterradoramente utilitaria del sistema. Si sometemos atodos los ancianos del país a una encuesta que les permita elegir entre seguridad osalud, no tengamos dudas que la segunda es su mayor preocupación. Porque en los sec-tores más vulnerables lo más urgente es la salud.
El mapa cognitivo o la denominada cognición social por Van Dijk (2001:21-65) es unaspecto de la cuestión, mientras que las estrategias derivadas de ese conjunto de repre-sentaciones y creencias hacen visibles su existencia. Si el reconocimiento del problemapermanece y se amuralla exclusivamente en estas estrategias de comunicación queda-rá indemne la verdadera fuente del problema que es la cultura colonial sofisticadamen-te solapada en la burocracia estatal.
Bibliografía
• AMADEO, José Luis (2006), Ley contra la discriminación. Ley 23592 anotada, Lexis Nexis, Bs. As.
• ARENDT Hannah (2000), Eichmann, en Jerusalén. Un estudio sobre la banalidad del mal. Lumen,B a r c e l o n a .
• B A R T RA, Roger Bartra (1997), El salvaje art i ficial Ediciones Destino, Barcelona.
• B I DART CAMPOS, G:J y SANDLER, H:R (coordinadores), (1995), Estudios sobre la reforma constitu-cional de 1994, Instituto de Inve s t i gaciones Jurídicas y Sociales “Ambrosio L. Gioja”-Depalma, Bs. As.
• B O U R D I E U, Pierre (1997), Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción. Editorial Anagr a m a ,B a r c e l o n a .
• CARDOZO DE OLIVEIRA, Roberto (1968), “Problemas e hipótese relativos a fricçao interétnica:sugestões para una metodologia” en America Indígena, XX, VII, 2, México.
• CA R C O VA Carlos María (1998), La opacidad del derecho. Editorial Tr o t ta. Madrid.
• CA ST E L LS, Alberto, (1995), “El Derecho de las Culturas en la nueva Constitución Nacional, enEstudios sobre la reforma constitucional de 1994, Instituto de Inve s t i gaciones Jurídicas y Sociales“Ambrosio L. Gioja-Depalma editores, Bs. As.
• C LAVERO, Bartolomé (1994), Derecho indígena y cultura constitucional en América, Siglo XXIEditores, México-Madrid.
• BERTONI Moises Santiago (1956), Civilización Guarani, Editorial Indoamericana, Asunción-Bs As.
• FREUD, Sigmund (1979). Lo ominoso. En Obras Comp l e tas, t. XVII, Amorrortu editores. Bs. As. -1973, Lo Siniestro. El hombre de la arena, Hoffmann, Ediciones Noé, Bs. As.
• GARCIA CANCLINI, Nestor (2006), Diferentes, desiguales y desconectados. Mapas de la intercul-turalidad. Gedisa Editorial, Barcelona.
216
219
Documentos exa m i n a d o s .
• Expte. Nro 105/05, Juzgado Correccional y de Menores Nro 1, Sec 1, Cuarta CircunscripciónJudicial, Puerto Rico, Provincia de Misiones. E. Gabriela L., S/Homicidio.
• Obra de la Convención Nacional Constituyente, Tomo VI, Centro de Estudios Jurídicos y Sociales,Ministerio de Justicia de la Nación, República Argentina, 19 9 4 .
• Plan Nacional contra la discriminación. Presidencia de la Nación. Boletín Oficial de la RepúblicaArgentina, 27 de setiembre de 2005, año CXIII, Nro. 30.74 7. Bs. As.
218
1. Mapa de Misiones donde se ubica la comunidad de Takuapí. 2. Mapa confeccionado por indígenas de las tierras ocupadas por la comunidad de Takuapi.
EDUCACIÓN Y DIVERSIDAD SEXUAL
Bruno Antonio Bimbi - Seudónimo: Nicolás Serra
Indice de contenidos
•Introducción•Nociones básicas sobre orientación sexual e identidad de género•Identidades sexuales•La identidad y la diferencia •Todos los armarios•Homosexualidad en la escuela: ¿De eso no se habla?•El informe de COGAM•Educación sexual y currícula oculta •Transversalidad y progresividad. •Propuestas de trabajo •Niños y niñas trans•La educación sexual en la Argentina•Algunas conclusiones •Bibliografía
Resumen
El presente trabajo, que escribí como monografía para la materia “Filosofía de la edu-cación” en un curso de profesorado, tiene por objeto fundamentar la necesidad de quelos contenidos de la educación sexual incorporen el concepto de diversidad sexual y lano discriminación por orientación sexual y/o identidad de género. Para ello, recopilavariadas investigaciones, mayoritariamente realizadas en el exterior, sobre esta mate-ria, y presenta conclusiones de libros, ensayos, trabajos publicados en revistas, informesde organismos estatales y organizaciones no gubernamentales, entre otras fuentes. Laintención de esta recopilación es presentar al/la lector/a, principalmente docente oestudiante de profesorado, información, fundamentos teóricos y análisis de casos prác-ticos que difícilmente se encuentren en la bibliografía o la currícula de los cursos deprofesorado de nuestro país. No se trata del resultado final de un aporte científico al
221220
Nociones básicas sobre orientación sexual e identidad de género
Para empezar, conviene que aclaremos el significado que daremos a algunos térmi-nos usados a lo largo de este trabajo.
• La orientación sexual es, “según la APA (Asociación Americana de Psicología), laatracción duradera hacia otra persona en el plano de lo emotivo, romántico, sexual oafectivo. El término hace, por tanto, referencia a los sentimientos de una persona y alobjeto hacia el que están enfocados sus deseos. En función del sexo de la persona quenos atrae, distinguimos la orientación homosexual, la heterosexual y la bisexual. (...) Laorientación sexual no es una opción y, por lo tanto, no puede ser escogida ni cambia-da a voluntad.” 2
• La identidad de género es “el sentimiento psicológico de ser hombre o mujer y laadhesión a ciertas normas culturales relacionadas con el comportamiento femenino omasculino”3.
• Llamaremos personas trans a aquellas “cuya identidad o expresión de género difie-re de las expectativas convencionales sobre el sexo físico”4, entre las que se puedencontar: transexuales, travestis, intersexuales (antes llamados/as hermafroditas), etc.
• Por último, entendemos por homofobia “la aversión, rechazo o temor, que puedellegar a lo patológico, a gays y lesbianas (en el caso de las lesbianas, se usa tambiénla palabra lesbofobia), a la homosexualidad o a sus manifestaciones”, y por transfobiaa su equivalente en relación con personas trans.
Sobre estos últimos conceptos es importante hacer una aclaración adicional. Suele entenderse, y es verdad, que la homofobia está relacionada con otros tipos de
fobias sociales como el racismo, la xenofobia, el antisemitismo, y otras. Sin embargo,debe advertirse que existe un elemento especial que la diferencia del resto de sus“parientes”, y esta diferencia se relaciona con las personas que la sufren: las personasque son víctimas del racismo cuentan, por regla general, con un ámbito de contenciónprimario que es la familia, es decir que un niño o niña de piel negra o de raza judíaque sufre la discriminación de compañeros de escuela racistas o antisemitas podrá con-tar a su lado con su padre y su madre, sus hermanos, sus demás parientes e incluso consu colectividad.
Para las niñas, niños y adolescentes homosexuales o transexuales, la familia esmuchas veces el primer enemigo, lo cual tiene una implicancia singular en el plano psi-cológico, además de producir una situación extrema de desamparo y ausencia de refe-
223
tema, sino más bien de una aproximación al mismo y un llamado a profundizar lainvestigación e incorporarla en la agenda educativa.
El trabajo propone reflexionar acerca del papel asumido por la escuela en el procesode construcción de la identidad de los niños, niñas y adolescentes cuya orientaciónsexual y/o identidad de género se desmarca de las expectativas sociales que pesansobre ellos, y proponer un cambio en su posicionamiento frente a la diversidad sexualque se manifiesta así en el interior de la sala de aula como en la sociedad en general.
Introducción.
“La identidad es lo que abre la posibilidad de una narración, de un relato que pueda compar-tirse, de una bio-grafía, que es lo que la vida humana tiene de específico, redactando el discur-so bio-político de las sociedades. De este modo, la identidad es algo que concierne por igual alsujeto singular como a la gramática colectiva de lo plural que exige la producción y el respetodel semejante.
“(...) Los términos de la identidad son todos de naturaleza relacional, son imposibles sin un otroy resultan de este modo y cada vez de la original manera de combinar y recombinar lazos pre-vios e identificaciones sucesivas, construcción (con lo que esto da cuenta del despliegue de unproyecto), hallazgo y firma.
“(...) (la palabra del educador) nunca será neutra a los oídos de sus alumnos/estudiantes. Supresencia, la interlocución que ofrezca, estará siempre registrándose en un lugar que ningúncontenido curricular alcance. Su mirada dejará marcas en el territorio de la subjetividad, aquelque ni siquiera captura la noción de currículum oculto. Su manera de nombrar quedará regis-trada y su figura será el sostén de identificaciones que escapan a su programación y no sondidactizables.1”
El fragmento del texto de Graciela Frigerio y Gustavo Lambruschini nos trae a consi-deración una cuestión fundamental en el proceso educativo: la construcción de la iden-tidad. Afirman los autores que ejercer el oficio de educar implica “concretar un traba-jo psíquico, llevar adelante una actividad intelectual reflexiva –propiamente filosófica–y realizar la acción eminentemente política de coparticipar en la construcción de iden-tidades, de sujetos sociales, y de ser colaborador en la formación de subjetividades”.
Tomando estas palabras como punto de partida, la propuesta del presente trabajoserá reflexionar sobre papel asumido por la escuela en el proceso de construcción dela identidad de los niños, niñas y adolescentes cuya orientación sexual y/o identidadde género se desmarca de las expectativas sociales que pesan sobre ellos, y proponerun cambio en su posicionamiento frente a la diversidad sexual que se manifiesta asíen el interior de la sala de aula como en la sociedad en general.
2221- Graciela Frigerio y Gustavo Lambruschini: “Educar: Rasgos fi l o s ó ficos para una identidad”, Cap. 1: “Educador: una identidad fi l o s ó fi c a ” .
2- Comisión de educación de GOGAM (Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de Madrid): “Homofobia en el sistema
e d u c a t i vo ” .
3- Ídem. cita anterior.
4- Definición extraída de “Nuestros/as hijos/as trans”, publicación de la Red Transgeneral de Padres, Madres, Familiares y Amigos/as de
Lesbianas y Gays. Traducción de Mauro Cabral, M. A. y Nila Marrone, PhD.
lescente toma conciencia de que este fenómeno puede tener una imp o rtancia pers o n a l . ”
Mondimore señala más adelante que la mayor parte de la confusión que los adoles-centes suelen sentir en ese momento surge del conflicto entre sus incipientes senti-mientos homosexuales y su presunción hasta la fecha de que era heterosexual «comotodo el mundo».
“El estigma que rodea a la homosexualidad y que el individuo internalizó de jovenañade aun más connotaciones a este dilema. El adolescente se enfrenta a la posibili-dad de que su imagen previa de persona «normal» sea incorrecta y en realidad sea terri-blemente «anormal», «pervertido», «pecaminoso» o cualquier otro adjetivo negativo quesurja de la estigmatización interna de la homosexualidad.
“Cuando una persona se enfrenta a dos hechos contradictorios, y ambos parecen cier-tos, resulta de ello un estado psicológico que se ha denominado «disonancia cogniti-va». Este estado de desconcierto y desorientación a menudo se acompaña de una pro-funda ansiedad y de miedo, de sensaciones desagradables que hacen que el individuotrate de resolver rápidamente la situación.”
Las edades en las que los fenómenos descriptos por Mondimore comienzan a produ-c i rse no son siempre las mismas. En los últimos tiempos, los estudios muestran que hadescendido la edad de iniciación sexual de los y las adolescentes, así como la edad enla que la sexualidad comienza a formar parte imp o rtante de sus preocupaciones, indivi-dual y socialmente. Como parte de este fenómeno general, los y las adolescentes homo-sexuales o bisexuales toman conciencia de su sexualidad en edades más tempranas.
No obstante lo anterior, podemos decir que, en general, los procesos antes descriptosse desarrollan al interior de la personalidad de los/las niños/as y adolescentes ensimultáneo con su paso por el sistema escolar.
La escuela es, en esos años, junto con la familia, los amigos y los medios masivos decomunicación, una de las principales fuentes de información para niños/as y jóvenes.Es, por cierto, una fuente de información socialmente legitimada. Y no podemos olvi-dar que la escuela es, además, un lugar donde niños/as y jóvenes pasan buena partedel día durante la mayor parte del año.
Es imposible, entonces, disociar a la escuela de acontecimientos tan cruciales en laconstitución de la subjetividad de las personas en nuestra sociedad.
La identidad y la diferencia
Ahora bien, hablamos de identidades pero ¿cómo es que las identidades se constru-yen desde el punto de vista social y cultural? ¿Las clasificaciones que usamos para refe-rirnos a la orientación o identidad sexual han existido siempre en todas las culturas yen todos los tiempos?
Sabemos que, por ejemplo, las relaciones eróticas entre hombres o entre mujeres han
225
rentes. He aquí uno de los tantos motivos que debemos contemplar para entender laimportancia de abordar esta cuestión desde la escuela.
Identidades sexuales
En el libro Una historia natural de la homosexualidad, el psiquiatra norteamericanoFracis Mondimore afirma que “a pesar de la certeza con la que la mayoría de los adul-tos habla de la orientación sexual, si reflexionamos un momento veremos que los niñosno conocen el concepto de la orientación sexual y la pregunta ‘¿eres homosexual?’ lesdesconcertaría”5.
No obstante lo anterior, y tal como afirma Mondimore más adelante, “los niñosaprenden las etiquetas de la orientación sexual varios años antes de ser capaces decomprender el concepto de dicha orientación. Lamentablemente, las primeras etique-tas que aprenden los niños suelen ser motivo de mofa. Ya años antes de sentir deseossexuales maduros o de conocer conceptos vinculados a la orientación sexual, se oye alos niños de enseñanza primaria decirse entre sí palabras como marica o maricón ymarimacho para mostrarse desprecio”.
Mondimore señala que “al entrevistar a homosexuales adultos, muchos (aunque notodos) dicen que de pequeños se sentían ‘diferentes’ de los demás niños”.
Continúa más adelante: “Richard Troiden, un científico social que ha escrito muchoacerca del proceso de formación de la identidad en los homosexuales, ha calificadoestas experiencias tempranas de «diferencias» que se dan entre las edades de seis ydoce años de «fase de sensibilización» en el desarrollo de la identidad homosexual6.Utiliza la palabra prehomosexual para subrayar que esos niños generalmente no seconsideran sexualmente diferentes y que la palabra homosexual no tiene para ellosningún significado. Esos niños asumen que de mayores serán mamás y papás como suspadres, es decir, heterosexuales.
“Durante esos años, estos niños se «hacen sensibles» a dos cosas: a sentirse diferen-tes de sus compañeros y a una serie de etiquetas y de actitudes. (…) El prejuicio anti-homosexual de nuestra sociedad se transmite a los niños desde una edad muy tempra-na, incluso a los niños «prehomosexuales». El término homofobia internalizada se sueleutilizar para referirse al prejuicio antihomosexual incorporado de los padres y de loscompañeros y que penetra profundamente en la psique en desarrollo, llegando a enco-narse durante varios años antes de infligir dolor de repente durante la adolescencia ola vida adulta.
“(...) Algunos adolescentes empiezan a reconocer una incongruencia entre sus propiossentimientos y los sentimientos de sus compañeros. Esta incongruencia puede adoptarla forma de una pérdida del intenso interés que manifiestan sus compañeros por elsexo opuesto, o una toma de conciencia del interés por el propio sexo o de ambos. Alhaber acumulado ya algún conocimiento de lo que significa la homosexualidad, el ado-
224
5- Francis Mondimore: “Una historia natural de la homosexualidad”, Editorial Paidós, 1998. Todas las citas del autor pertenecen a este libro.
6- Richard R. Troiden: “La formación de la identidad homosexual”, en Journal of Homosexuality 12, nº 1 y 2 (1989), citado por Mondimore.
entre personas del mismo sexo ocupa un lugar muy distinto al nuestro. Entonces, ¿quéprocesos explican la aparición de categorías como las que hoy usamos para entenderla sexualidad humana? ¿Cómo se explican el estigma y los prejuicios que hoy existenrespecto de aspectos de dicha sexualidad que ni siquiera eran considerados en formaparticular en otras épocas?
Da Silva recuerda lo ya afirmado por el lingüista suizo Ferdinand de Saussure: el len-guaje es, fundamentalmente, un sistema de diferencias: ser “esto” significa no ser“aquello”. Esas diferencias, en el terreno de las identidades, encierran otros procesos:según Da Silva, la identidad y la diferencia están en estrecha conexión con relacionesde poder y, por lo tanto, no son nunca inocentes. La diferencia entre “esto” y “aquello”o, más bien, entre “nosotros” y “ellos”, encierra otras marcas de la presencia del poder:incluir/excluir (“estos pertenecen, aquellos no”), clasificar (“buenos y malos”, “puros eimpuros”), normalizar (“normales y anormales”). Los pronombres nosotros y ellos no sonaquí simples categorías gramaticales, sino evidentes indicadores de posiciones de suje-to fuertemente marcadas por relaciones de poder.
De los procesos anteriormente mencionados, vamos a detenernos en el proceso denormalización. Se trata, según Da Silva, de uno de los procesos más sutiles por los cua-les el poder se manifiesta en el campo de la identidad y la diferencia: “Normalizar sig-nifica elegir –arbitrariamente– una identidad específica como parámetro en relación alcual las otras identidades son evaluadas y jerarquizadas. Normalizar significa atribuira esa identidad todas las características positivas posibles, en relación a las cuales lasotras identidades sólo pueden ser evaluadas de forma negativa. La identidad normales “natural”, deseable, única. La fuerza de la identidad normal es tal que ella ni siquie-ra es vista como una identidad, sino simplemente como la identidad. Paradojalmente,son las otras identidades las que son marcadas como tales: en una sociedad en la queimpera la supremacía blanca, por ejemplo, ‘ser blanco’ no es considerado una identi-dad étnica o racial. En un mundo gobernado por la hegemonía cultural estadouniden-se, ‘étnica’ es la música o la comida de otros países. Es la sexualidad homosexual laque se ‘sexualiza’, no la heterosexual. La fuerza homogeneizadora de la identidad nor-mal es directamente proporcional a su invisibilidad”.
Lo dicho por Da Silva se puede verificar en muchos de los debates públicos que sedan en los medios de comunicación a partir de las reivindicaciones de los colectivosLGTB. El discurso que con insistencia sostienen los defensores de la discriminación y lahomofobia hace de las palabras normal y natural su principal bandera: esto es “natu-ral/normal”, aquello es “antinatural/anormal”.
La psicoanalista Silvia Bleichmar afirma al respecto que "si la vida humana se rigierapor la naturaleza todo sería más simple. (…) No sería necesaria la medicina, ya que labiología definiría quién vive y cómo, quién muere y cuándo. (...) Pero los seres huma-nos, partiendo de una estructura biológica de naturaleza, han trastrocado totalmentelas leyes de la misma. Y en virtud de ello habitan una cultura que los preserva, y almismo tiempo los regula, mediante leyes que no son naturales ya que, a diferencia deestas últimas, se modifican constantemente, por el ritmo de cambio de las sociedades(...) El hecho de que la llamada 'naturaleza humana' no se produzca sino en corte con
227
existido siempre. Podemos buscar en la historia antigua el amor del emperador roma-no Adriano por su joven amante Antínoo7, para quien mandó a construir una ciudad ydecenas de monumentos luego de su muerte; podemos buscar las pinturas del antiguoEgipto que retratan en amor de dos hombres, o los escritos de los clásicos de la anti-gua Grecia o de Roma que hablan de las relaciones homoeróticas con absoluta natu-ralidad. En el libro “Cristianismo, tolerancia social y homosexualidad”, de John Boswell,profesor de historia medieval de la Universidad de Yale, los interesados pueden encon-trar un extenso y muy interesante análisis de estos casos históricos.
Sin embargo, eso que ha existido siempre no siempre se ha llamado igual o, de hecho,no siempre se ha llamado, ni siempre se ha visto cargado de los estigmas y prejuiciosque hoy conocemos. Dice Osvaldo Bazán en su epílogo de la Historia de laHomosexualidad en la Argentina que “algún día, finalmente, se habrá de saber la ver-dad tan celosamente guardada: la homosexualidad no es nada”8.
¿No es nada? El intelectual brasileño Tomás Tadeu da Silva9 afirma que identidad ydiferencia (“soy negro”, “soy homosexual”, “soy hombre”, “soy argentino”) no son másque actos de creación lingüística. ¿Cómo se entiende esta afirmación? “Decir que sonel resultado de actos de creación significa decir que no son ‘elementos’ de la naturale-za, que no son esencias, que no son cosas que estén simplemente ahí, a la espera deser reveladas y descubiertas, respetadas o toleradas. La identidad y la diferencia tienenque ser activamente creadas y producidas. Ellas no son criaturas del mundo natural ode un mundo trascendental, sino del mundo cultural y social. Somos nosotros quieneslas fabricamos, en el contexto de relaciones culturales y sociales”.
Mondimore recuerda en su ya citado libro que antes de 1869 no existía la palabrahomosexual. Fue en ese año que apareció por primera vez, en un panfleto redactado amodo de carta pública al ministro de justicia alemán (en alemán se dice homosexuali-tät), oponiéndose a que se mantenga en el código penal de ese país la penalización delas relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Sin embargo, antes de que exis-tiera la palabra homosexual, u otra palabra equivalente, habían transcurrido miles deaños de historia.
No existe en las lenguas griega y latina clásicas una palabra que pueda traducirsepor homosexual, ya que en esas sociedades no existían las mismas categorías sexualesque usamos nosotros, basadas en el sexo de las personas implicadas en una relación.Esta forma de pensar, explica Mondimore, no parece existir en otras épocas, y los antro-pólogos, historiadores y sociólogos han descrito muchas culturas en las que el erotismo
226
7- El libro “Memorias de Adriano”, de Marguerite Yourcenar, relata la vida del emperador y su relación con Antínoo. Se trata de
una obra impresionante y muestra cómo, en esa época y en esa cultura, como decíamos citando a Bazán, la homosexualidad no
era “nada”.
8- Osvaldo Bazán: “Historia de la homosexualidad en la Argentina. De la Conquista de América al siglo XXI”. Editorial Marea,
2004.
9- Todas las citas a este autor son del libro “Identidade e diferença". Organizado por Tomaz Tadeu da Silva. Rio de Janeiro:
Editora Vozes, 2000 p. 73-102. Los textos entrecomillados son de traducción propia.
quita era para mí un personaje risible, patético y estúpido como el señor Humphreys en aque-lla serie de televisión. Yo no quería ser así. ¡No era así! Pero, ¿qué era entonces? No lo sabía. Siera marica, aquello podía significar el fin del mundo. Tendría que ocultárselo a mis padres y atodos mis amigos.” 11
La novela de Rees no hace más que trasladar todos los conceptos antes desarrolladospor Mondimore a la vida de personas de carne y hueso. Si bien está protagonizada porpersonajes de ficción, no resulta difícil pensar que el autor tomó, para desarrollarla,experiencias de su propia vida.
Sostiene Foucault que lo que distingue a las prohibiciones sexuales de otras prohibi-ciones es su relación con la obligación a decir la verdad sobre sí mismo12. La importan-cia de la introspección y la confesión es un rasgo muy fuerte de nuestra cultura.
En el curso 79/80 en el Collège de Francia, Foucault se pregunta "¿Cómo ha ocurri-do que, en la cultura occidental cristiana, el gobierno de los hombres exige de aque-llos que son dirigidos, además de actos de obediencia y sumisión, 'actos de verdad' quetienen como particularidad que el sujeto sea requerido no solamente a decir la verdad,sino a decir la verdad a propósito de sí mismo, de sus faltas, de sus deseos, del estadode su alma, etc.?"13.
En buena parte del mundo se usa la expresión “estar en el armario” para referirse ala situación de las personas homosexuales que deben ocultar su orientación sexual portemor a las reacciones de su entorno o a las situaciones de discriminación de las quepodrían ser víctimas, o incluso por vergüenza, por homofobia internalizada. Muchaspersonas pasan buena parte de su vida “en el armario”, escondiendo sus sentimientos,sus deseos y aun sus experiencias, sus relaciones de pareja, es decir, buena parte de suvida. Estar en el armario significa obligarse a un ejercicio constante, a un esfuerzo coti-diano por mentir, ocultar, esconder, disfrazar. Significa vivir una vida privada que semantiene en secreto y una vida pública que no es más que una simulación. Significano poder confiar en familiares, amigos, compañeros de trabajo, vecinos, etc. Significatener vergüenza de uno mismo, esconder lo que uno es, lo que uno siente.
En el libro Acéptate, acéptalo: cómo explicar –y comprender– las distintas orientacio-nes sexuales se propone a las personas heterosexuales que realicen el siguiente ejerci-cio, a fin de entender lo que significa el armario:
“Si eres heterosexual y te resulta difícil imaginar el gran esfuerzo que supone estarescondiendo algo, intenta hacer lo siguiente durante un día o tan sólo durante losquince minutos del café: no hagas ni una simple referencia sobre tu esposa, hijos ofamilia; ni tan siquiera una mínima declaración que pueda dar a entender tu heterose-xualidad. Esa situación te hará experimentar el mismo tipo de dificultades a las quetienen que enfrentarse las minorías sexuales. La verdad es que resulta imposible llegara contestar preguntas tan sencillas como: «¿Qué has hecho durante el fin de semana?»o «¿Tienes familia?». La mayoría de las personas no pueden aguantar ni dos minutos
229
la naturaleza biológicamente dispuesta, hace que la sexualidad humana sea tan poconatural como para propiciar que los seres humanos se amen más allá de su determina-ción biológica, que se entremezclen y entrecrucen por el solo placer de estar juntos, degenerar proyectos compartidos (...), deseen proteger al semejante amado aún despuésde la propia muerte y quieran conservar la fidelidad mediante un acuerdo absoluta-mente antinatural que llegue a sostenerse aun cuando la sexualidad decaiga"10.
Todo lo antedicho nos muestra cómo, a partir de operaciones discursivas, se estable-cen clasificaciones lingüísticas determinadas por relaciones de poder, y se construyennociones normativas que incluyen/excluyen, valorizan/desvalorizan, naturalizan/des-naturalizan conductas humanas que no siempre han sido nombradas, clasificadas yvalorizadas de la misma manera. Invisibilizar dichas operaciones discursivas permitecrear la falsa impresión de que el producto de las mismas no es más que un hecho dela naturaleza, que siempre ha estado ahí y no puede discutirse ni modificarse.
El uso que haremos a partir de aquí de palabras como homosexual, heterosexual,transexual, bisexual, hombre, mujer, etc., debe entenderse, por lo tanto, en el marco delos significados que la sociedad occidental contemporánea les atribuye, sin perder devista que dichos significados no dejan de ser arbitrarios.
Todos los armarios
La Section 28, impulsada en 1987 por el gobierno conservador de Margaret Tatcheren el Reino Unido, prohibía cualquier tipo de mención a la homosexualidad en lasescuelas británicas. En el debate parlamentario de dicha ley, muchos diputados oposi-tores utilizaron el libro “The Milkman’s on his way”, del escritor David Ress, para fun-damentar su rechazo a la iniciativa.
La novela de Rees, publicada en 1982, fue un gran éxito editorial, con más de 25 milejemplares vendidos en el Reino Unido. En 2001 fue publicada en España por la edi-torial Egalés, bajo el título “Sobreviviré”. Reproducimos a continuación un pequeñofragmento:
“De camino a casa, rodeaba a Louise con el brazo y la besaba. No porque tuviese ganas, pre-cisamente —aquello no me excitó ni una sola vez—, sino porque era lo que se esperaba de mí.Ella lo esperaba, y sin duda los otros lo hacían, y... ¿no era eso lo que se suponía que era lo nor-mal y deseable por todo cuanto habíamos visto en la tele o en el cine, o lo que habíamoshablado, lo que todos los chicos y las chicas querían? Pero para mí era un pasatiempo muysobrevalorado. Un aburrimiento mortal.
“Cada vez que veía a Leslie a solas, éste se pasaba el tiempo hablando de Linda. Hasta dóndele había dejado llegar (a ninguna parte, al parecer). Cuando me preguntaba por Louise, le con-testaba con evasivas, pero siempre al final acababa admitiendo que no habíamos hecho nada,y que la idea de hacerlo no me provocaba un deseo sexual incontenible, la verdad.“Se me quedó mirando.“—¿Qué te pasa? —dijo—. ¿Es que eres mariquita o algo así?“¿Lo era? Me pregunté si era posible, pero intenté quitarme esa idea de la cabeza: era demasia-do horrible para considerarlo siquiera. Nunca había conocido a nadie que lo fuese y un mari-
22810- Silvia Bleichmar: “Unión Civil y naturaleza humana”, en Diario Página 12, 13/12/2002.
11- David Rees: “Sobreviviré”, Editorial Egalés, 2001. Título original: “The milkman’s on this way”, 1982
12- Michael Foucault: "Tecnologías del yo y otros textos afines". Editorial Paidós/I.C.E.-U.A.B, Barcelona, 1996.
13- Citado en Jorge Larrosa: "Escuela, poder y subjetivación", Ediciones De la Piqueta.
tivo. Todo esto que pasa, pasa también en la escuela.
Y la escuela ¿qué hace mientras tanto?
Puede creerse que no hace nada, pero no es así. Aun cuando los contenidos curricu-lares excluyan toda mención a estos temas, el discurso escolar está cargado de signifi-cados. La propia omisión es un significado. La escuela no puede ponerse al margen;siempre estará educando.
Homosexualidad en la escuela: ¿De eso no se habla?
La controvertida prohibición a hablar de homosexualidad en las escuelas británicas,a la que habíamos referencia unas páginas atrás, estuvo vigente durante 16 años,hasta ser abolida por el parlamento de ese país en septiembre de 200315.
Actualmente, en distintas partes del mundo se debate sobre cómo debe tratarse ladiversidad sexual en la educación. Muchos cuestionan la ley del silencio.
El Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de Madrid elaboró undocumento titulado “Homofobia en el sistema educativo”, destinado a concientizar adocentes, autoridades educativas y a la comunidad en general sobre la necesidad deintroducir reformas en la educación escolar con relación al tratamiento de la diversidadsexual en la sala de aula.
A continuación, reproducimos algunos párrafos de la introducción a dicho documento:
“En el Sistema Educativo rige la ley del silencio. (...) Esta ley es cada día más terrible por cuan-to que cada vez hay más jóvenes LGTB16 que viven abiertamente su sexualidad. Sin embargo,la apertura social que lleva a estos adolescentes a no querer esconderse por más tiempo no vaacompañada de cambios en el Sistema Educativo, por lo que se puede deducir que cuantamayor apertura social hay, más acoso por homofobia se da en los institutos. Y frente a ello, elsilencio culpable y aterrador de los educadores y las autoridades.
“(...) El psicólogo canadiense Michel Dorais relata en su libro ‘Mort ou fif’ el caso de un chicode 14 años que se quitó la vida y dejó una nota en la que confesaba su sufrimiento por no con-tar con ningún apoyo para vivir su homosexualidad.
“(…) No nos cansaremos de repetir que muy a menudo –como se demuestra en algunos de loscasos analizados por nuestras investigadoras– los jóvenes LGTB no disponen del apoyo de susfamilias. En muchas ocasiones no se sienten preparados para contarlo en el entorno familiar.En otros, ya lo han hecho y no han sido aceptados. ¿Cómo podemos permitir que, ante esto, elsistema educativo cierre los ojos?17”
Un dato curioso aparece en el informe de COGAM: los investigadores constataronque en la Biblioteca Pública de Valencia, el cuento infantil “El príncipe enamorado”, enel que se relata el amor de un príncipe por su paje, aparecía catalogado en la sección
231
sin revelar su orientación sexual. Los que ocultan constantemente su identidad acabansintiéndose deshonestos, impotentes y a disgusto con ellos mismos”14 .
El armario acaba muchas veces por encerrar buena parte de la vida de las personashomosexuales. Todo lo que, de una u otra manera, remita a su vida sexual o afectiva,debe mantenerse escondido. Es sorprendente descubrir cuántas cosas pueden, aunquesea de forma indirecta, revelar la orientación sexual de una persona. Esconderse a símismo, y más adelante a los otros, tantas cosas de la vida cotidiana, supone un ejerci-cio sumamente difícil que insume una gran energía y afecta todos los demás aspectosde la vida.
Muchos libros se han escrito sobre esta realidad de muchos/as jóvenes y adolescen-tes. Podemos citar, sólo a modo de ejemplo: No se lo digas a nadie, una de las novelasmás crudas de Jaime Bayly; El lenguaje perdido de las grúas, entre otros títulos deDavid Leavitt, que incluye una original comparación entre el recorrido de un padre yun hijo; Madre que estás en los cielos, de Pablo Simonetti, que reconstruye la salida delarmario de un hijo desde el punto de vista de su madre. En Alexis o el tratado del inútilcombate, Marguerite Yourcenar relata la historia de la salida del armario de un hom-bre adulto, casado, a través de una extensa carta a su esposa en la que le explica porqué debe dejarla. También el cine ha dado cuenta de historias de adolescentes y jóve-nes homosexuales que se enfrentan con el armario interior y exterior: sólo a modo deejemplo, destacaremos las películas inglesas Get real y Beautiful thing, que hablan dela salida del armario de adolescentes ingleses de diferentes estratos sociales, la prime-ra ubicada en la clase media alta y la segunda en los sectores populares; la españolaKrámpack, que muestra la relación de un joven homosexual con su mejor amigo; y lanorteamericana Latter days, que explora la relación del armario con la religión a partirde la historia de un joven de familia mormona.
Pero ¿dónde empieza y dónde termina el armario? ¿Cuántos armarios sucesivos exis-ten en la vida de una persona homosexual? El primero es, sin dudas, el que debe derri-barse en el interior de la propia persona. El relato de David Rees en la novela que cita-mos al principio habla de ese armario: las dudas, el miedo a ser diferente, la contradic-ción entre lo que se siente y lo que se cree que se debe ser. Volviendo a la cita deMondimore: “El adolescente se enfrenta a la posibilidad de que su imagen previa depersona «normal» sea incorrecta y en realidad sea terriblemente «anormal», «perverti-do», «pecaminoso» o cualquier otro adjetivo negativo que surja de la estigmatizacióninterna de la homosexualidad”.
Hablamos de la adolescencia porque es el período en el que la mayoría de las perso-nas con una orientación sexual diferente a la heterosexual atraviesan de manera máscrucial por ese proceso de autodes-cubrimiento, aunque a veces puede darse antes odespués. Hablamos de la adolescencia porque, además, se trata de un período de lavida que, en la mayoría de los casos, se vive en estrecha relación con el sistema educa-
230
14- Bob Powers y Alan Ellis: “Acéptate, acéptalo. Cómo explicar –y comprender– las distintas orientaciones sexuales”. Editorial
Pas 1999 (edición original en inglés: 1996).
15- Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/Section_28
16- LGTB: Sigla utilizada internacionalmente para referirse a las personas lesbianas, gays, trans y bisexuales.
17- Comisión de educación de GOGAM (Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de Madrid): “Homofobia en el
sistema educativo”.
están invisibilizadas, de modo que muchos/as jóvenes no heterosexuales se sientenaislados, rechazados e incomprendidos.
Con relación a los temas conversados con los adolescentes acerca de homosexuali-dad, algunas de las preguntas y comentarios registrados por los voluntarios son suma-mente esclarecedores acerca de la desinformación y los prejuicios que aún existen:
• “Y los gays, ¿cuándo pierden la virginidad, cuando dan o les dan?”
• “¿Qué cambia en el cuerpo de un gay para que piense como una chica?”
• “Yo tengo una pregunta, a ver, ¿los gays y lesbianas nacen o se hacen? Yo respeto a los que nacen, pero no a los que se hacen...”
• “¿Cómo hacen el amor los bisexuales?”
• “¿Es normal que un chico se lo monte con una chica lesbiana si él es gay?”
Otro de los temas analizados fue el de los estereotipos: muchos creen que todos losgays son “afeminados” y todas las lesbianas son “machonas”.
Como parte de la investigación de COGAM se realizó una encuesta, a través de uncuestionario anónimo distribuido entre 869 alumnos y alumnas de distintos institutosde educación media de Madrid, con diez preguntas que pretendían detectar la actitudde éstos frente a la homosexualidad, así como sus distintos niveles de homofobia.
Algunas de las conclusiones de la encuesta fueron las siguientes:
• Un 54,7% de los/las adolescentes encuestados dijo conocer a alguna persona desu entorno que es gay o lesbiana.
• De ese grupo, un 39,8% dijo que conocía a esa persona “sólo de vista”, un 36,4%lo calificó como “un conocido”, un 25,9% dijo que se trataba de un amigo o familiar yun 9% dijo que era “alguien muy cercano”.
• Consultados acerca de cómo se sentirían en la relación personal con gays y/o les-bianas, un 22,7% respondió “muy cómodo/a”, un 20,6% respondió “bastante cómo-do/a”, un 27% respondió “normal”, un 9% respondió “poco cómodo/a” y un 11,9%respondió “muy poco cómodo/a”.
• Consultados acerca de qué pensarían de sí mismos si se sintieran atraídos/as por per-sonas de su mismo sexo, el 50,6% respondió que consideraría que sus sentimientos sonr e s p e tables y los aceptaría, el 8,3% respondió que lo consideraría algo pasajero y trata r í ade superarlo, y el 40,5% respondió que estaba seguro/a de que eso nunca le ocurriría.
233
“libros para adultos”. Algunos sectores de la sociedad se resisten a que se hable en laescuela de sexualidades diferentes, de homosexuales, lesbianas o transexuales, ya queconsideran que esos son temas “que no hay que hablar con los chicos”, es decir, temasde adultos, temas tabú.
Decir “niños y niñas homosexuales” es, sin dudas, una expresión que puede sonarfuerte para muchas personas desinformadas y prejuiciosas, acostumbradas a exiliartodo lo sexual al horario de protección al menor. Olvidan quizás estas personas que, asícomo los hombres y las mujeres heterosexuales comienzan a desarrollar diferentes gra-dos de atracción sexual y afectiva hacia las personas del sexo opuesto desde muypequeños y a sentir curiosidad e interés por todo lo relacionado con la sexualidad almenos desde la preadolescencia, lo mismo le ocurre a las personas homosexuales ybisexuales.
De hecho, nadie parece conmoverse ni indignarse porque los niños varones, por ejem-plo, tengan una novia (y hasta varias), “gusten” de una compañerita de la escuela o seidentifiquen con historias de ficción en las que la sexualidad, de una u otra manera,forma parte del relato. Deberíamos considerar, entonces, que esas mismas cosas pue-den sucederle a un niño o una niña homosexual.
El informe de COGAM
En esta sección incluiremos algunas de las conclusiones de la investigación realizadapor el Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de Madrid, a la que hací-amos referencia anteriormente.
Luego de ocho años de trabajo en escuelas de Madrid, donde desarrollaron charlasinformativas, la Comisión de Educación de COGAM decidió encarar una investigaciónmás profunda sobre lo que estaba ocurriendo en los institutos de enseñanza. Para ello,analizaron la información recogida del estudio de bibliografía especializada, el análisispormenorizado del desarrollo de 16 charlas realizadas con alumnos de diferentesescuelas secundarias de Madrid, el análisis de informes de voluntarios que visitaron 32institutos, el seguimiento en los medios de comunicación, la entrevista con psicólogosy sociólogos especializados en acoso escolar y homofobia, y dos entrevistas personalescon adolescentes homosexuales de 15 y 17 años de edad.
Las principales conclusiones a las que llegaron fueron las siguientes:
• Existe un desconocimiento sobre la realidad de gays, lesbianas, bisexuales, transe-xuales y otros sujetos que se desmarcan de algún modo de la norma heterosexual;
• En la base de muchos posicionamientos y comportamientos homófobos está la con-fusión entre lo que es el sexo biológico, el género, los papeles y expectativas que se lerelacionan, la orientación y las prácticas sexuales;
• La sexualidad en general y las identidades sexuales minoritarias en particular
232
• “Cuando un/a profesor/a desea tratar la diversidad afectivo–sexual con sus alum-nos y alumnas, debe recurrir, de forma casi inevitable, a materiales de elaboración pro-pia. Los currículos oficiales de las diferentes asignaturas no tienen en cuenta las nocio-nes de orientación sexual ni de identidad de género. Los libros de texto tampoco, pues-to que son diseñados siguiendo las directrices marcadas por esos mismos currículos”.
Educación sexual y currícula oculta
Otro documento que cuenta con abundante información sobre la relación del siste-ma educativo con las problemática de los niños, niñas y adolescentes homosexualesy/o transexuales es el informe elaborado por el Consejo de la Juventud de España.
El informe contiene una gran cantidad de información y explicaciones acerca delrecorrido evolutivo de la sexualidad. En la parte propositiva, destaca la importancia dela educación sexual en la escuela y advierte sobre la necesidad de tener en cuenta, ade-más de la educación sexual propiamente dicha –es decir, la que se realiza expresamen-te–, también la educación sexual que aparece implícita, día a día, en el aula.
La escuela, esa “segunda familia” de niños/as y adolescentes, jugará un papel muyimportante en la construcción del universo simbólico en el que se desarrollará la for-mación de la identidad de los educandos, es decir, en la respuesta a la pregunta for-mulada por Frigerio y Lambruschini en el texto citado al inicio de este trabajo: “¿Quiénsoy yo?”19 .
En tal sentido, para entender cuál es la importancia de estas cuestiones para el deba-te de la educación, partimos de la idea de que la escuela nunca deja de educar: educacuando dice y cuando no dice. Lo que se expresa y lo que se omite forman parte deldiscurso educativo. "Decir que la escuela silencia la temática de la sexualidad es enfo-car la cuestión de manera demasiado restrictiva: efectivamente se 'habla' poco y nadade las relaciones íntimas, del amor o del placer. Pero eso no implica que no se esté'diciendo' algo y, menos aún, que la cuestión del sexo permanezca ajena a las prácti-cas cotidianas" (Morgade, 2001)20 . En tal sentido, proponemos analizar el tema de estetrabajo a partir de la siguiente premisa, que hemos extraído del documento del Consejode la Juventud de España antes mencionado:
“La diversidad sexual y la homosexualidad son temas ante los que es imposible permanecerneutral. De hecho, con toda la Educación Sexual sucede igual. Bien porque se trabaje de unadeterminada manera o bien porque no se haga, siempre se estará contribuyendo a dar signifi-cados. Tanto las palabras como los silencios educan, aunque, como es evidente, no siempre lohagan en la misma dirección”21.
235
• Sobre el punto anterior, sin embargo, cabe resaltar que las respuestas fueron muydiferentes entre chicos y chicas. Mientras que los varones respondieron en un 35,4%que considerarían que sus sentimientos son respetables y los aceptarían, y en un56,8% que estaban seguros de que eso nunca les ocurriría, el porcentaje entre las chi-cas fue de un 63,6% para la primera opción y un 27,5% para la segunda.
• Otros datos: el 24% de los chicos y chicas consultados consideraron verdadero queen una relación entre dos chicos o dos chicas, uno/a hace el papel de hombre y el/laotro/a el papel de mujer, y el 10% consideraron verdadero afirmar que las personashomosexuales “no deben ser discriminados porque son enfermos”. Por otro lado, el89,2% consideró que la sociedad trata a las personas gays y lesbianas de forma injus-ta y el 81,4% consideró que las personas gays y lesbianas deberían tener los mismosderechos.
De los datos recabados tanto en las entrevistas y charlas informativas como en laencuesta realizada por COGAM, podemos sacar dos conclusiones centrales:
1- Que la mayoría de las chicas y chicos mostró una actitud favorable hacia los homo-sexuales, aunque un porcentaje cercano al 10% en las diferentes preguntas mante-nía opiniones que podrían calificarse como homofóbicas.
2- Que un porcentaje importante de los chicos demostró una preocupante falta deinformación acerca de la homosexualidad, bisexualidad y transexualidad, así comouna alta desinformación acerca de las diferencias entre orientación sexual e identi-dad y expresión de género. También, que dicha desinformación se encuentra acom-pañada por una alta difusión de mitos y estereotipos.
Como parte del documento de COGAM se incluye un artículo del profesor OctavioMoreno Cabrera18 titulado “Invisibilidad, falta de formación y escasez de materiales”referido a los profesorados y la actividad docente.
Algunas de las conclusiones del licenciado Moreno Cabrera son las siguientes:
• “Los profesores y profesoras no están preparados para enfrentarse a los problemasque viven los adolescentes de orientación lesbiana y gay”.
• “(No) podemos seguir trivializando el hecho de que los cursos de preparación delprofesorado, así como las escuelas de magisterio, carecen casi por completo de asigna-turas en las que se prepare a los futuros educadores en la atención a la sexualidad engeneral y a la diversidad sexual en particular”.
• “La inmensa mayoría de las profesoras y profesores gays y lesbianas viven en elarmario más absoluto y temen que su orientación sexual sea descubierta porque creenque tendrían problemas”.
234
18- Octavio Moreno Cabrera, Licenciado en Filología Francesa. Coordinador del Grupo de Profesores LGTB de COGAM.
Coordinador del Seminario “Maltrato entre iguales por identidad de genero y orientación sexual” en el CAP Madrid-Norte.
19- Frigerio y Lambruschini, bibliografía ya citada en Pág. 1
20- Citada por Eugenia Tarzibachi en "La sexualidad toma clases (en un armario)". Revista Realidades Educativas, Nº 184, abril
de 2006.
21- Consejo de la Juventud de España: “Cómo trabajar en el tiempo libre la diversidad de la orientación sexual”.
—Olha só... Daniel, me preste atenção: você tem namorada?—Sim, eu tenho namorado.
Daniel no entendía lo que le estaban señalando como error. Él también pensó que había errado en la fonética de alguna palabra. Hablaba con naturalidad.Risas, otra vez, y el profesor volvió a insistir:
—Daniel, você está falando errado. Tem que escutar bem a pergunta: você tem namoradA?
El énfasis en la «a» final hizo que por fin Daniel entendiera el mensaje.
—Ah, si... eh... eu tenho namorada.—Muito bem! —exclamó el profesor y, dirigiéndose a una de las chicas— E você, Aldana, tem namorado?... ou namorada?(Risas)
—Não, eu tinha namorado, mas agora não tenho mais.
Daniel no volvió a hablar en toda la clase. Se quedó pensativo. Era evidente que él no había querido decir que tenía novio, pero tampoco le había gustado tener que decir que tenía novia. Fue una situación incómoda.Cuando me preguntó a mí, terminé contestando la verdad:
—Eu estou sozinho.
Pero me quedé con ganas de mentir, y decir que tenía namorado, como Daniel22.
Del relato anterior se desprende que debemos trabajar tanto sobre lo explícito comosobre lo implícito, ya que siempre estaremos educando. Cuando damos una consigna,cuando respondemos una pregunta, cuando nos reímos o no nos reímos de un chistehomofóbico, cuando nos mostramos ofendidos si se cuestiona nuestra orientaciónsexual (sea cual fuere), cuando proponemos un trabajo práctico sobre determinadostemas, cuando hacemos una pregunta a un/a alumno/a, cuando escogemos determi-nado material para trabajar en el aula, cuando formulamos una sentencia para anali-zar sintácticamente; es decir, en una gran cantidad de acciones cotidianas de la edu-cación, puede estar implícito un discurso que hable de la diversidad sexual o la conde-ne, que acerque o aleje a los/las alumnos/as de la posibilidad de formular determina-das preguntas e inquietudes, que apruebe o censure determinadas conductas y senti-mientos, etc.
237
Antes de hablar más específicamente de educación sexual y diversidad sexual en laescuela, entonces, debemos aclarar un concepto que aparece mencionado en la cita deFrigerio y Lambruschini con la que abrimos este trabajo, y que está implícito en el frag-mento citado más arriba: el concepto de currícula oculta. Entendemos por currículaoculta el discurso que subyace en las palabras, las actitudes y los silencios de los y laseducadores, dentro y fuera de clase, que no forma parte de los contenidos formales delas materias, ni de la planificación didáctica del/la docente, pero que acontece en laescuela y el ambiente que la rodea y forma parte del proceso educativo.
En ese sentido, la educación sexual no puede entenderse sólo como una “materia” enel sentido clásico, sino que debemos tener en cuenta un abordaje transversal: estare-mos haciendo educación sexual en la clase de historia, biología, matemáticas, dibujo olengua extranjera, siempre que en los contenidos que estamos tratando, en las pala-bras que usamos en clase, en los chistes de los que nos reímos, en las cosas que omiti-mos decir, etc., esté presente la sexualidad.
A continuación, daremos un ejemplo contextualizado en una clase de lengua extranjera. Supongamos que el/la docente de una escuela secundaria está comenzando una de
las primeras clases de portugués, en las que suelen trabajarse las presentaciones per-sonales y las preguntas básicas que dos personas se hacen al conocerse. El/la docen-te elige a un alumno varón y le pregunta:
—Você tem namorada?
Supongamos ahora que el alumno tenga novio, y no novia. La pregunta del docenteestá formulada en términos que presuponen que esa respuesta es imposible, al menossin cuestionar la propia pregunta. El alumno podría contestar simplemente “Não, eunão tenho namorada”. Sería verdad, pero no toda la verdad. Probablemente sería unasituación incómoda para él. Supongamos que el alumno conteste “Não. Eu tenhonamorado”. ¿Qué sucedería? ¿Qué actitud tomaría el/la docente?
Personalmente me ha tocado vivir una situación similar, y escribí en ese momento unrelato para una revista comentando lo que había presenciado en una de mis primerasclases de portugués. Lo que relato sucedió en un instituto privado de enseñanza de por-tugués con un alumno mayor de edad. Sin embargo, una situación similar podría acon-tecer en una escuela secundaria.
El día que voy a relatar, el profesor le preguntó a uno de mis compañeros:
—Daniel, você tem namorada?El pibe no notó el detalle: esa última letra.—Sim, eu tenho namorado.
Risas, comentarios en voz baja, confusión. Todos pensaron que era un problema fonético. El profesor, entre risas, insistió:
23622- Bruno Bimbi: “Se presume heterosexual”, publicado en el portal de internet SentidoG, 2005.
el área de expresión lingüística o de expresión artística se trabaja la atracción, no será igualtrabajar la que se produce entre los sexos, que la que se produce entre las personas. Si se tra-baja, desde el área de sociales el papel de los distintos hombres y mujeres en la historia, habráque recordar que dentro de esos hombres y mujeres los había muy distintos entre sí y que laorientación del deseo también podría ser distinta… Y así con todas y cada una de las áreas.
“ P ro c u rar tra b ajar con planteamientos transversales no quita que pueda ser pertinente tra b aj a rde forma sustantiva la orientación del deseo, la homosexualidad o la homofobia en alguna oca-sión. Es más, casi seguro que lo será. Pe ro de este modo, con cosas ya tra b ajadas, con existenciap revia, tendrá coherencia y no re l e g a remos a los gays y a las lesbianas al rincón de lo excepcio-nal y de ‘lo que se permite o se consiente’. Ya que, al fin y al cabo, permitir desde la hetero s e x u a-lidad no deja de ser una manera sutil de discriminar. Aceptar la diversidad es otra cosa.
“Junto con transversalidad, se suele hablar de progresividad, es decir, que del mismo modo queafecta a todas las áreas, tiene que ver con todas las etapas educativas: infantil, primaria ysecundaria. Dejar estos temas sólo y exclusivamente para la última etapa es llegar demasiadotarde a muchas cosas.
“La progresividad, tanto en la escuela como fuera de ella, significa que nuestras actividades ynuestros comentarios tendrán en cuenta los intereses del niño, de la niña o del grupo, pero tam-bién sus necesidades y sus capacidades. No a todas las edades son adecuadas las mismascosas, pero, desde luego, en todas las edades hay algo que se puede hacer.”
En la parte propositiva, el documento del CJE propone una serie de actividades quepueden desarrollarse en el aula. El documento, sin embargo, aclara que todas o cual-quiera de las actividades propuestas no deben ser encaradas como hechos aislados.Éstas deben, por el contrario, darse en el contexto de una propuesta educativa que con-temple la diversidad sexual en el tratamiento de distintos los temas; es decir, que no sereduzca al “hoy vamos a hablar de homosexualidad”.
En segundo lugar, el documento advierte sobre la necesidad de que los y las docen-tes estén informados, para evitar que el desconocimiento pueda propiciar que se per-petúen ciertos mitos o se confundan conceptos importantes. Cada vez que se habla deeducación sexual en la escuela, debemos recordar la importancia de la capacitacióndocente, ya que los institutos del profesorado no trabajan estos temas y el/la maes-tro/a o profesor/a llega al aula sin tener una formación mínima indispensable paraenfrentar la problemática de la educación sexual. Graciela Morgade señala que el/ladocente debe tener en cuenta "también la posibilidad de 'no saber', de postergar unarespuesta, de escuchar otras posibilidades"25.
En tercer lugar, el documento del CJE destaca que las actividades no deberían enca-rarse desde la presunción de heterosexualidad, es decir, como si fuera algo que tieneque ver con los otros o las otras.
Por último, deja en claro que las actividades no pueden reproducirse mecánicamen-te, sino que deben adaptarse a la realidad del grupo, sus intereses y su realidad, y nocometer el error de pretender adaptar el grupo a las actividades.
239
El propio lenguaje escolar está cargado de sentidos que podemos traer a colaciónpara analizar. Observemos el siguiente relato:
“La maestra Patricia es casada pero la llaman ‘señorita’. El señor director es soltero, sin embargo no lo llaman señorito. Claro, los varones son señores siempre. Las mujeres, en cambio, para ser señoras, tenemos que ser señoras, de algún señor. Bueno, yo estaba hablando de la señorita Patricia, que también la llaman ‘segunda madre’. Es madre, entonces, pero madre virgen, porque ser madre soltera no está bien considerado en la escuela.
“—¿Cómo se llama tu señorita?— le pregunté a uno de sus alumnos.“—No sé— fue la respuesta.“Otro alumno, Juan, enseguida dijo: —Señorita Patricia.“Pregunté: —¿Por qué no la llaman Patricia?“—Porque es la maestra— dijeron los dos a coro.“—¿La señorita es casada?“—Sí— respondieron.“—¿Tiene hijos?“—Sí, el hijo está en 3º ‘B’.“—¿Cómo se llama a las mujeres casadas?“—Señoras“—Entonces, ¿por qué no la llaman señora?“—Ya te dije, porque es la maestra.“Juan y su amigo no podían explicarme que la señorita Patricia es maestra y por eso su ser mujer y el uso de su sexualidad debe ser desmentido. No podí-an explicarme lo inexplicable. El sistema educativo acostumbra a mostrar y desmentir lo que muestra (…)” 23
Lo que Alicia Fernández muestra en el relato anterior es cómo la currícula oculta estápresente en todos los aspectos de la educación, y qué lugar ocupa el lenguaje escolaren la constitución del universo simbólico en el que se desarrolla el proceso educativo.
Transversalidad y progresividad. Propuestas de trabajo.
El documento del Consejo de la Juventud de España24 sostiene que el abordaje de ladiversidad sexual debe llevarse a cabo atendiendo a los criterios de transversalidad yprogresividad:
“Hacer transversalidad significa que no es suficiente con tratar el tema de la homosexualidaden una ocasión o el de la homofobia en otra. Se trata de tenerlo presente. Por ejemplo si desde
238
23- Fragmento del libro “La sexualidad atrapada de la señorita maestra”, de Alicia Fernández. Citado en: “El libro de la sexuali-
dad”, compilación dirigida por Elena Ochoa y Carmelo Vázquez.
24- Consejo de la Juventud de España: “Cómo trabajar en el tiempo libre la diversidad de la orientación sexual”.25- Graciela Morgade: "Educación en la sexualidad desde el enfoque de género". Revista Realidades Educativas, Nº 184, abril
de 2006.
Una última observación realizada por el documento del CJE acerca de estas activida-des es que las mismas no deben caer en el lugar de lo que no se cuenta. Muy por elcontrario, si hubiese posibilidad, sería bueno contarles a padres y madres, o a quiencorresponda, que tenemos pensado trabajar estos temas, del mismo modo que conta-mos otro tipo de actividades. No para evitar reproches posteriores, sino para tratar dedarle continuidad en la casa a este tipo de actividades: sería muy importante que lospadres participen.
Otra de las propuestas que realiza el documento del CJE es que el/la docente elabo-re una serie de preguntas que pueden surgir en cualquier momento, tanto en clasecomo en consultas individuales de los alumnos, relacionadas con temas vinculados ala diversidad sexual. Los y las docentes deben llegar al aula con una idea clara de loque podrían eventualmente responder, y no ser agarrados “desprevenidos” por una pre-gunta de una alumna o alumno, sin saber qué decir.
Muchas preguntas quizás formarán parte de lo que ya sabemos o tenemos claro, peropara otras quizás precisemos buscar información.
El documento incluye una lista de algunos de los mitos o errores comunes que debe-mos evitar, así como de consejos sobre formas de encarar determinados temas. Hemosextractado los siguientes ítems, a modo de ejemplo:
• Los estereotipos: “Los gays y las lesbianas no constituyen grupos uniformes uhomogéneos. Son diversos. Es decir, que hay muchas maneras de ser gay y muchasmaneras de ser lesbiana. Pretender reconocer a los gays o a las lesbianas por su aspec-to físico o por sus ademanes es imposible, además de carecer de sentido. Ni todos losafeminados son gays, ni todos los gays son afeminados”.
• Felicidad y tristeza: “Pensar que por el hecho de ser gay o lesbiana no se está agusto consigo mismo es una clara muestra de ‘heterocentrismo’. Los hombres y muje-res cuya orientación sexual es homosexual naturalmente que pueden ser felices”.
• Identidad sexual: “Probablemente, desde esa falsa idea de que los gays y las les-bianas no están a gusto consigo mismos surjan otros mitos como el de creer que laspersonas homosexuales, en realidad, lo que querrían es ser del otro sexo. La realidadnos dice, sin embargo, que la mayoría de hombres gays son, al igual que la mayoría dehombres heterosexuales, son personas que se sienten hombres y que están a gusto conesa condición. El caso de las mujeres es idéntico, la mayoría de mujeres lesbianas, aligual que la mayoría de las heterosexuales, se sienten mujeres y están a gusto con sucondición. En ambos casos la diferencia radica en el objeto de deseo, nada más”.
• Relaciones eróticas: “Las parejas homosexuales ya sean de hombres o mujeresactúan en sus relaciones eróticas del mismo modo que las parejas heterosexuales, pro-curando hacer todas aquellas cosas que ambos desean, les dan placer y les apetecen.
241
Aclarado lo anterior, reproducimos a continuación algunas de las propuestas elabo-radas por el CJE, a modo de ejemplo:
• En busca de la verdad: a través de frases, que pueden ser verdaderas o falsas,se propone que por grupitos lleguen a acuerdos sobre lo que consideran verdad o men-tira. Las frases deberían recoger algunos de los mitos que rodean a la homosexualidad.
• Chist es y sociedad: se recopilan chistes que tengan a la homosexualidad, o a losgays y lesbianas como prota g o n i s tas. Se analiza en conjunto cuál es la imagen que esoschistes dejan de quienes los protagonizan y cuál es el efecto que pueden producir.
• Frases incompletas: se proponen frases incompletas para que cada chico o cadachica las termine. “Si fuese homosexual me gustaría que mis amigos...”; “Lo que más lesgusta a las lesbianas es...”; “Si supiera que un educador o educadora es homosexual loprimero que haría...”... Se pueden proponer tantas como consideremos oportuno. Haytrabajo individual y después puesta en común. Se trata de que salgan los mitos socia-les, pero también los propios. Así como de favorecer el vivir la homosexualidad comoalgo próximo y no como algo ajeno o distante.
• Juegos de dramatización: se interpreta entre algunos y algunas del grupo unasituación en la que se aborde el tema de la homosexualidad, o que tenga a gays y les-bianas como protagonistas. “Un chico gay decide contárselo a sus padres”, “un grupode amigas desconfían de otra por que saben que es lesbiana” (…). En estas situacionesse pide a los intérpretes que procuren ponerse en la piel de los personajes.
• El mundo al revés: se pide que se complete un cuestionario sobre heterosexuali-dad. ¿Cuándo descubriste tu heterosexualidad? ¿Te costó mucho aceptar que lo eres?¿Conoces casos similares? ¿Piensas contárselo a tus padres?... Estas y otras preguntasse contestan de forma individual y después se analizan en grupitos, con puesta encomún. Aprendemos a hablar y a escuchar del tema, y al analizar “lo raro” que resultacontestar a estas preguntas desde la heterosexualidad, y lo frecuentemente que, sinembargo, se plantean a gays y lesbianas.
• Descubre quiénes son: se saca a cuatro miembros del grupo de la sala. Fuera seles dice que, cuando entren, deben discutir delante del resto del grupo sobre un temaconcreto que habremos seleccionado. El tema no debe estar relacionado con la homo-sexualidad. Mientras los cuatro se preparan, al resto del grupo les decimos que ahoraentrarán a discutir sobre un tema y que dos de ellos interpretarán a personas homose-xuales. La tarea del grupo consistirá en descubrir quiénes son estos dos. Evidentemente,esta consigna y la tarea son ignoradas por los cuatro. Al final, seguro que todos y todas“descubrirán dos homosexuales”. Con lo cual podremos trabajar no sólo determinadosestereotipos, sino como la presunción de la orientación del deseo nos lleva a percep-ciones sesgadas de la realidad.
240
• La visibilidad de las lesbianas: “Creemos tener claro que al hablar de la orien-tación homosexual, hablamos y pensamos en hombres y mujeres que sienten atracciónpor personas de su mismo sexo. Sin embargo hemos de ser conscientes de que no siem-pre es así. Muchas veces quien habla de homosexualidad olvida a las mujeres, aunquesepa que el prefijo ‘homo’ las incluye”.
• Las referencias: “Siempre son importante los modelos, más aún cuando se estácreciendo y tanto chicos como chicas buscan con quien identificarse. Por eso es buenoque, salpicando algunas de nuestras respuestas, puedan aparecer nombres de hombresy mujeres cuya condición de homosexualidad sea pública. La autoestima de los y lasadolescentes que se descubren como homosexuales no siempre está tan alta comosería deseable. Y muchas veces, son los fantasmas que despierta la homosexualidad losresponsables. Ser conscientes de que gays y lesbianas pueden ser también personas dereconocido prestigio puede servir de ayuda. Al resto, a quienes se consideran heterose-xuales, tampoco les irá mal saber que algunas de las personas a las que admiran tienedistinta orientación del deseo que la suya”.
• La d is tancia : “ Una de las principales cosas a evitar es ‘dar distancia’. No hay porqué empezar aclarando la propia heterosexualidad, u homosexualidad, para legitimarlas respuestas. Hablamos y contestamos porque estamos preparados para ello, no haynecesidad de justifi c a r, ni de aclarar nada, sobre lo personal. También podemos caer enla trampa de dar distancia cuando aludimos a la homosexualidad, como algo que tieneque ver con otros u otras, y sin contemplar la posibilidad de que pueda tener que ver conquien hace la pregunta. Acabamos de decir que la orientación de quien da la respues-ta no es imp o rtante, por lo mismo, la de quien hace la pregunta ta mpoco. Lo que sí esi mp o rtante, y mucho, es evitar contestar desde la presunción de heterosexualidad. Lasp r e g u n tas pueden surgir por curiosidad, por dudas personales o por estar viviendo lasdudas de alguien muy próximo. La contestación debe integrar todas esas posibilidades”.
• La forma de responder: “Hay que procurar ‘no contestar a las preguntas sino aquien las hace’. No nos puede dar igual quién pregunta, qué significan para él o paraella las cosas, qué ha oído, sus valores, sus mitos, sus preocupaciones,... Si tenemos len-guaje común o si es la primera vez que hablamos. El contexto en que se formula.Debemos procurar adaptarnos a quien pregunta y que no sea la respuesta la que mar-que las adaptaciones”.
• Diálogo versus monólogo: “Responder no es dar una conferencia, de ahí que losensato sea que el formato no fuera el de monólogo, sino el de diálogo. Y, por supues-to, que éste no se convierta en una sucesión de preguntas y respuestas, que, al fin y alcabo, serían pequeños monólogos sucesivos”.
• La conf ianz a : “Lo imp o rtante es la disposición a responder. Que se percibaque no nos molestan las preguntas, que, por el contrario, nos gustan porque sig-
243
En eso todas las parejas son iguales. O por lo menos deberían serlo. No creemos quehaga falta contar más cosas, ni tener que recordar que la única diferencia sería elhecho de que la penetración del pene en la vagina no es posible en las parejas homo-sexuales. Si utilizamos únicamente este último argumento, estaríamos cayendo enalgunas trampas. Por ejemplo, en la de poner el acento más en lo que separa que enlo que une, y en la de seguir manejando el coito como referente y eje de todo lo eróti-co. Si de verdad creemos que las relaciones eróticas son algo más que los coitos, y quetodo ese ‘algo más’ también puede ser deseado y placentero, seguro que con el primerargumento nos parecerá suficiente“.
• Modelos de relación: “Las relaciones eróticas entre gays o entre lesbianas no tie-nen por que repetir un modelo más o menos tradicional, en el que se supone que elhombre domina y la mujer se somete. Y según el cual, en estas parejas siempre habríaquien asumiría un rol más deseante y explícito, y que dejaría para su pareja el otropapel más deseable y sumiso. Creer este modelo sería creer en varios supuestos falsos.Las parejas heterosexuales no siempre repiten ese modelo llamado tradicional.Sabemos que no todos los hombres son iguales, del mismo modo que no todas lasmujeres son iguales. Por eso no siempre se aceptan los mismos roles. Es más, sabemosademás que los roles pueden cambiar y que las parejas están vivas”.
• La promiscuidad y el acoso: “Hay quienes creen que las personas homosexua-les no saben poner frenos a sus deseos; es más, piensan que un gay o una lesbiana, porel mero hecho de que su orientación sexual es hacia personas de su mismo sexo, sien-te atracción por ‘todos o todas’ los/as de su mismo sexo. Resulta que nadie duda quela atracción es selectiva, y que por eso las personas heterosexuales sólo sienten atrac-ción por ‘algunas’ del sexo contrario y no por todas. ¿Habría alguna razón para que enel caso de gays o lesbianas fuera distinto?”.
• La enfermedad: “Todavía quedan algún chico o alguna chica que considera quela homosexualidad es una enfermedad. Y nosotros frente a estas dudas tenemos unarespuesta clara: no lo es. Y no sólo porque la Organización Mundial de la Salud ya nola considere como tal. La homosexualidad no es una enfermedad por la sencilla razónde que no lo es. Tampoco lo era cuando estaba en las listas”.
• Cuántos son: “Los datos que manejamos dicen que entre el 3% y el 9% de lapoblación, según distintos estudios, tiene preferencias mayo r i tariamente homosexuales.Sin embargo, dar un dato concreto tiene sus riesgos, si el chico o la chica maneja otro,al que da mayor credibilidad, no sólo cuestionará nuestra respuesta a esta pregunta ,sino que por extensión cuestionará todas las demás. No pasaría nada, por tanto, por darno sólo un dato sino varios. Incluso no pasaría nada por no dar ninguno. Al fin y al cabosi queremos promover actitudes que comprendan la dive rsidad sexual, estas actitudes notienen por que av a l a rse por el número de hombres y mujeres que sean homosexuales”.
242
sonas trans están todavía luchando por presentar a la sociedad imágenes reales más positivasy adecuadas acerca de quienes son.
“Salir del closet como transgénero/a es generalmente difícil para todos/as los/as involucra-dos/as. Por consiguiente, muchos/as adolescentes que se visten de mujer en secreto nunca locuentan a sus padres o amigos. Como adultos/as, la mayoría continuará manteniendo en pri-vado su actividad, algunas veces buscando ayuda de grupos de apoyo transgéneros. Aquellosque lo cuentan a sus familiares experimentan una variedad de reacciones, desde la aceptacióncariñosa hasta el rechazo absoluto. Si los padres descubren que su hijo usa ropa de mujer, esmuy probable que esto precipite una crisis emocional en la familia entera. El caso de mujer avarón puede disimularse como una fase que una hija rehúsa obstinadamente dejar atrás, quesolo más tarde causará fricciones con la familia
“Sin embargo, si un/a joven ha decidido iniciar la transición de género, la familia entera severá afectada por cambios considerables. El revelar la orientación sexual es opcional para lamayoría de los hijos gays y las hijas lesbianas, pero rara vez es opcional revelar la transición degénero, puesto que es tan visible. Más aún, los cambios que surjan de la transición de géneroserán mucho más profundos que sólo la apariencia física. En cierto modo, cuando un/a joventransexual sale del closet y se presenta a su familia como tal, los padres están de hecho ‘per-diendo a una hija’ y ganando un nuevo hijo que ellos nunca supieron que tenían, o viceversa.Sin embargo, el/la joven sigue siendo su hijo/a, y en general mucho más feliz, aunque conmuchos y nuevos obstáculos por superar.
“Mientras un número creciente de padres y madres reconocen la lucha de género de sushijos/as, la mayoría de los niños/as trans guardan secreto hasta que ya les es imposible hacer-lo. Es por eso que esta revelación toma por sorpresa a la mayoría de los padres y madres. Lasmamás y los papás de estos/as niños/as deben lidiar no sólo con el choque, la negación, laira, el duelo, la culpa mal ubicada y la vergüenza, sino también con las preocupaciones realesacerca de la seguridad, la salud, las cirugías, el empleo y las futuras relaciones amorosas de suhijo/a. Además, ellos deben aprender a llamar a su hijo/a por su nuevo nombre y, lo que estodavía más difícil, usar nuevos pronombres. De modo que los padres y las madres de hijos/astrans necesitan mucho apoyo. Preguntándose qué cambio debía esperar, una madre halló con-suelo en anticipar ver a su nuevo hijo como al hermano mellizo de su hija anterior.
“Cuando un/a joven trans sale del closet, la habilidad de ‘pasar’ en su nuevo género es, por logeneral, limitada. La terapia hormonal puede llevar años hasta producir una apariencia pasa-ble, especialmente en las personas trans de varón a mujer, y algunas nunca pasan completa-mente. Es por eso que aquellos/as que están en transición de género son identificados/as muyfácilmente por los demás y son vulnerables al hostigamiento intenso, la discriminación e inclu-so la violencia. La juventud trans a menudo siente que su identidad de género verdadera es cru-cial para la supervivencia de su yo. Si sus padres se niegan a permitir su transición de géneroo si su familia y amigos les niegan apoyo, esos/as jóvenes incurren en los mismos riesgosenfrentados por gays y lesbianas con familias que no los/as aceptan. Algunos huyen de sucasa y viven en la calle, o intentan escapar del dolor en su vida mediante el abuso de drogas.Así como los/as jóvenes gays y lesbianas, los/as jóvenes trans corren también un alto riesgode suicidio.
“Debido a la severa discriminación laboral, las jóvenes trans de varón a mujer que están sinhogar, fugitivas o expulsadas de su hogar, a menudo trabajan en la industria sexual parasobrevivir y para pagar sus hormonas, la electrólisis, las cirugías cosméticas y genital de reasig-nación de sexo. Esas jóvenes, por lo tanto, corren un alto riesgo de contraer VIH/SIDA y otras
245
n i fican que nos tienen confi a n z a ” .
• El código: “Las respuestas, los diálogos, han de ser sencillas, adaptados a la per-sona que tenemos delante, con un lenguaje que se entienda. Si para hablar de estetema utilizáramos un tono o unas palabras poco habituales en nosotros, estaríamoshaciendo ‘algo excepcional’ y lo que pretendemos es precisamente lo contrario”.
• Cuando no s e pregunta : “Las personas que trabajan con chicos y chicas hacenmuy bien en respetar los distintos ritmos, las distintas curiosidades y el hecho de qu ecada cual sea como es. Es una de las bases para realizar un buen trabajo. Ahora bien,esto no está reñido conque, en ocasiones, pueda ser el educador, la educadora o la fami-lia quien saque alguno de estos temas a colación. No se trata de forzar las situaciones,sino de no condenar al silencio. Con los niños y niñas, chicos y chicas, no se habla sólode aquello que preguntan. Se habla de lo que preguntan y de lo que nos parece imp o r-ta n t e ” .
El documento del CJE contiene una gran cantidad de información, análisis de situa-ciones concretas y propuestas de trabajo. Hemos citado solo algunas cosas que consi-deramos fundamentales para ejemplificar la orientación filosófica con la que propone-mos abordar el tratamiento de estos temas. Sin embargo, recomendamos una lecturacompleta del mismo, así como de las diferentes fuentes bibliográficas citadas en estetrabajo, para quienes quieran profundizar en la materia.
Niños y niñas trans
En 1997, el cineasta belga Alain Berliner sorprendió al mundo con su película “Mavie en rose”, una coproducción francesa–belga–inglesa que abordó la temática de latransexualidad en la niñez.
El personaje central de la historia es Ludovic, quien, pese a haber nacido biológica-mente varón, adopta desde su infancia una identidad de género claramente femenina.Ludovic es una niña y actúa como tal, desconcertando a sus padres, familiares y veci-nos, así como a su maestra y sus compañeros y compañeras de escuela.
La realidad de los niños y niñas transexuales y transgénero, sin embargo, no naciócon el estreno de este filme.
En el documento “Nuestros/as hijos/as trans”, editado por la Red Transgeneral dePadres, Madres, Familiares y Amigos/as de Lesbianas y Gays, podemos encontrar infor-mación relevante sobre el tema:
“Las poderosas emociones de la disforia de género26 hacen que muchas/os niñas/as trans crez-can emocionalmente limitadas/os y profundamente avergonzadas/os de su diferencia. Con eltiempo, la penetrante estigmatización social de las personas trans lleva a que la baja autoes-tima de estos/as niños/as crezca hasta convertirse en la transfobia internalizada demuchos/as adultos/as transgénero/as. Mientras las personas gays y lesbianas, que sonmucho más numerosas, han progresado considerablemente en la educación del público, las per-
244
26- "Disforia de género" es un término psicológico, usado para describir globalmente los sentimientos de dolor, angustia y
ansiedad que surgen por el desajuste entre el sexo físico de una persona trans y su identidad de género, y de la presión
parental y social de someterse a las normas genéricas. Casi todas las personas transgéneras sufren disforia de género en grados
variables. Algunas personas transexuales descubren a una edad temprana que no son capaces de vivir en el género de su sexo
de nacimiento, pero la mayoría lucha por someterse, a pesar de su sufrimiento intenso, hasta la adultez. Las personas transexu-
ales inician entonces la transición de género en busca de alivio.
rol desempeñado por la escuela. Como puede verse, la situación estuvo muy lejos de loque podríamos considerar ideal.
En su libro “Paradojas de la sexualidad masculina”, la psicoanalista Silvia Bleichmarrelata el caso de Agustín, luego llamada Gabriela, a quien recibió como paciente porpedido de su madre. “Agus”, como se hacía llamar entonces, tenía 13 años:
“Desde la primera entrevista, cuando abrí la puerta, estuve ante una niña. Si bien estaba ves-tida con ropa que puede ser portada por ambos géneros —jeans y remera, zapatillas—, y su pelocolocado detrás de las orejas tenía un largo que no posicionaba en modo alguno a su porta-dor, sin embargo en la mirada, en las cejas anchas pero depiladas en arco, en la forma de expre-sión, en el cuidadoso arreglo de las uñas, indudablemente, había una niña. Le confesé enton-ces, desde el comienzo, que me costaba dirigirme a él en masculino, lo cual le produjo una son-risa de agrado y agradecimiento, que explicitó luego de manera verbal.
“Agus me habló durante ese encuentro y en los siguientes que tuvimos mientras permaneció enBuenos Aires —dos de ellos en compañía de sus padres— de su convicción respecto a su femini-dad, y si en ningún momento manifestó dudas, tampoco apeló a mecanismos delirantes o dedesmentida de la percepción: sí tenía una anatomía masculina; sí, por supuesto, biológicamen-te había nacido varón, pero esto no era adecuado a su interior, ya que la naturaleza se habíaequivocado respecto a esta cuestión. Me habló del sufrimiento intenso que le producía confron-tarse a un cuerpo que se le tornaría con el tiempo cada vez más extraño. Si bien los genitalesmasculinos habían formado parte de sí desde el comienzo, la sola idea de que sus manos y piesse agrandaran, y de que pudiera surgirle un vello grueso en piernas y cara, así como el desarro-llo del ‘hueso en la garganta’, le producían una enorme angustia, ya que anticipaban una agu-dización de su sentimiento de no pertenencia a ese cuerpo, que no coincidía con su crecientefeminidad psíquica puberal.” 30
No vamos a continuar aquí con el análisis pormenorizado que realiza Bleichmar acer-ca del caso de Agustín/Gabriela, así como de otros casos, porque no es ése el objetode nuestro trabajo. Hemos citado dos casos reales (el de Nati y el de Agus) y uno ficti-cio (el del filme “Mi vida en rosa”) solamente a modo de ejemplo, para ilustrar algunascuestiones relacionadas con la transexualidad y transgeneridad en la vida de niños,niñas y adolescentes.
Entendemos que la escuela no puede permanecer ajena a estas cuestiones. De hecho,por más que quisiera, no podría en modo alguno permanecer ajena, teniendo en cuen-ta que personas como Agus o Nati van a la escuela. La escuela es parte de su realidadde vida y ellos/as son parte de la realidad de la escuela. Por otra parte, y más allá deltratamiento de “casos”, de lo que se trata es de qué discursos la escuela sostiene fren-te a los alumnos y frente a la sociedad (los padres, la comunidad, los medios de comu-nicación, etc.), con relación a esta problemática, y qué actitudes concretas asume fren-te a las niñas, niños y jóvenes transexuales o transgénero.
En el documento “Hacia un plan nacional contra la discriminación. La discriminaciónen la Argentina. Diagnóstico y propuestas”, elaborado por un grupo de expertos con laparticipación de organizaciones de la sociedad civil y aprobado por el presidente
247
enfermedades de transmisión sexual y deben ser referidas a centros médicos comprensivos parapruebas médicas y/o tratamiento. Los jóvenes trans de mujer a varón pueden recurrir a esta-fas u otros medios marginales de ganarse la vida.
“Es común el tomar hormonas de venta libre o en altas dosis sin supervisión médica que pue-den resultar en complicaciones letales. La reasignación de sexo hormonal sólo puede ser reali-zada de manera segura bajo la supervisión endocrinológica experimentada y bajo el seguimien-to de los Estándares de Cuidado. Algunas personas trans de varón a mujer que se impacientancon el lento proceso de la reasignación de sexo hormonal, usan inyecciones de silicona paramejorar su forma corporal inmediatamente, pero estas han resultado ser un riesgo para la saludcon el correr de los años”27.
Del texto anterior se desprende que la problemática de los/las niños, niñas, adoles-centes y jóvenes trans es aun mucho más compleja que en el caso de los/las niños,niñas y adolescentes y jóvenes homosexuales o bisexuales.
Resulta también más difícil encontrar fuentes de información y estudios que vinculenla problemática trans con el proceso educativo. Mauro Cabral, licenciado en historia ydoctorando en filosofía (Universidad de Córdoba), quien colabora como experto entemas de intersexualidad y transgeneridad con el programa latinoamericano deIGLHRC, afirma que “Resulta muy difícil encontrar espacios, tanto académicos comopolíticos, donde las personas trans o intersex podamos articular nuestro propio discur-so, sin la mediación constante de ‘expertos’, sin el constante ‘hablar de’ o ‘hablarsobre’, en lugar del ‘hablar con’. Mucho más difícil aún es hallar sitios donde nuestroscuerpos, sexualidades y géneros sean celebrados. No ‘aceptados’, ‘tolerados’, ‘defendi-dos’ o ‘apoyados’. No hablo ni de solidaridad, ni de comprensión, ni de ayuda, sino decelebración.28”
En octubre de 2005 se hizo público en los medios nacionales de nuestro país el casode Nati29, una adolescente cordobesa cuyos padres solicitaron a la justicia la autoriza-ción para el inicio la terapia hormonal preparatoria para una futura operación de rea-signación de sexo.
En una entrevista realizada por el diario Clarín con Nati y sus familiares, se informa-ba que la adolescente “siempre se viste con polleras, se pinta los labios y las uñas.Incluso utiliza el baño de mujeres en la escuela. (...) Los compañeros del ColegioComercial siempre le dicen cosas sobre su condición sexual.
“Nati Recuerda que hace dos años intentó suicidarse. «No aguantaba más las burlas de miscompañeros de la Escuela Normal. Y me tomé un montón de pastillas, quería morirme».Afortunadamente, no lo logró.”
Hemos destacado el fragmento de la entrevista en el que se hace directa alusión al
246
27-“Nuestros/as hijos/as trans”, publicación de la Red Transgeneral de Padres, Madres, Familiares y Amigos/as de Lesbianas y
Gays. Traducción de Mauro Cabral, M. A. y Nila Marrone, PhD.
28- Bruno Bimbi: “Entrevista a Mauro Cabral: ‘Los medios hablan de nosotros como personas que necesariamente sufren’”, publi-
cada en la edición de junio de 2006 de la revista Imperio.
29- Los verdaderos nombres de “Nati”, tanto el que usa socialmente en correspondencia con su identidad de género como el
que figura en su DNI, se mantuvieron en reserva. Es por ello que ponemos “Nati” en cursiva, ya que se trató de un nombre de
fantasía utilizado para presentar el caso en los medios de comunicación. 30- Silvia Bleichmar: “Paradojas de la sexualidad masculina”. Editorial Paidós, 2006.
exclusivamente a los padres. La cuestión es que vivimos en sociedad y hemos acepta-do la idea de que el Estado debe garantizar a todos/as los/as niños y jóvenes, y a lapoblación en general, el acceso a una educación pública que reúna contenidos comu-nes que consideramos útiles y necesarios para los individuos como tales y como partede este colectivo que formamos todos”32.
En los fundamentos del proyecto de ley de educación sexual, los legisladores sostení-an lo siguiente:
“Sabemos que la sexualidad tiene aspectos biológicos, individuales y sociales, y que depende delcontexto cultural e histórico porque está organizada por costumbres, tradiciones y valores. Es unámbito limítrofe entre individuo y sociedad, entre derecho y deber, entre albedrío y norma. Comosus componentes socioculturales son significados compartidos, depende del grupo social; comosu vivencia es intransferible, es privativa y exclusiva de cada individuo. Originada en lo privado,t rasciende al ámbito público (...).
“Para determinar en cada caso cuál de los aspectos del nivel interpersonal de la sexualidad per-tenece al ámbito público, conviene constatar que en la Constitución porteña hay una treinte-na de menciones a la sexualidad en sus diversos aspectos. Pueden agruparse bajo cinco gran-des títulos, todos ellos componentes de la sexualidad: Sexo, orientación, género, reproducción,y conductas indeseables que, por oposición, implican la existencia de conductas deseables” .
Por su parte, en su intervención en el debate legislativo, el diputado Santiago DeEstrada —ex embajador en el Vaticano durante la dictadura militar y señalado comomiembro del Opus Dei— expresó claramente la posición de la Iglesia sobre este punto:
“Aplicando principios que son universales, de carácter natural, moral y constitucional, creemosque la responsabilidad primaria en materia de educación corresponde a los padres. “(…) ¿con qué derecho el Estado se arroga el poder absoluto sobre la educación, sin respetar apadres y a escuelas?” .
Con argumentos que reivindicaban la “no intromisión” del Estado y la reserva alámbito familiar de los asuntos vinculados con la educación sexual de niños, niñas yadolescentes, los sectores políticos vinculados a la Iglesia Católica consiguieron impe-dir la sanción de la Ley.
Algunas de las definiciones centrales del excelente proyecto de Kravetz, Suppa yPolimeni eran las siguientes:
• “Todas las personas tienen derecho a recibir educación sexual integral en el siste-ma escolar formal”;
• “La educación sexual integral es el conjunto de actividades pedagógicas referentesa los contenidos cognoscitivos y actitudinales necesarios para alcanzar la salud sexual,definida como ‘la integración de los aspectos físicos, emocionales, intelectuales y socia-les del ser sexual, efectuada de modo enriquecedor y que realce la personalidad, la
249
Néstor Kirchner como parte de los lineamientos del Plan Nacional contra laDiscriminación, se afirma lo siguiente:
“Las personas transexuales viven su identidad como un desgarro. Mientras que el proceso deidentificación sexual de las personas transcurre a lo largo de su infancia y su adolescencia, lasinstituciones educativas y los docentes no tienen ningún tipo de formación para contener yacompañar a las personas en este proceso y, cuando los estudiantes no se adaptan a las pau-tas esperadas, suelen ser objeto de escarnio y aun expulsión de las escuelas.31”
Significa, entonces, que la escuela tiene mucho por replantearse, y no lo está hacien-do, al menos no sistemáticamente.
La educación sexual en la Argentina
Los dos principales documentos citados en este trabajo, que abordan la relación de laescuela con la dive rsidad sexual, son el informe del Colectivo de Lesbianas, Gay s ,Transexuales y Bisexuales de Madrid y el informe del Consejo de la Juventud de España.L a m e n tablemente, no encontramos inve s t i gaciones o documentos similares realizadosen nuestro país, al menos con similar profundidad y extensión.
Pese a que Buenos Aires es una ciudad avanzada en aspectos vinculados a la dive rs i-dad sexual (fue la primera ciudad de Latinoamérica en aprobar una ley de unión civil),no ha contado con una política oficial de educación sexual en las escuelas, y menos auncon instrucciones claras y capacitación para los y las docentes en esta materia. La edu-cación sexual y el conocimiento de los temas relacionados con la dive rsidad sexual noforma parte de la currícula con la que se forman los y las profesoras. Recientemente, conla sanción de una ley local y otra nacional, ha comenzado a esbozarse una propuesta ,cuya ve rsión final e imp l e m e n tación práctica aún es muy temprano para analizar.
En diciembre de 2004 se produjo un intenso debate en la Legislatura de la Ciudad deBuenos Aires, por una propuesta de los diputados Diego Krávetz, Ana Suppa y FlorenciaPolimeni para incluir la educación sexual en la currícula de las escuelas porteñas.
La Iglesia Católica fue una de las principales protagonistas de ese debate, y la rela-ción entre las atribuciones del Estado y el ámbito reservado a la familia fue uno de losaspectos centrales de la discusión. El clero argentino sostenía que la educación sexualinvadía y violentaba la patria potestad, arrogándose un asunto que a su entendercorresponde exclusivamente a la familia.
Escribí en esa época un artículo en el que expresaba respecto de la posición de laIglesia que “si generalizáramos la idea que justifica esta posición, entonces la escuelano debería existir. Porque desde el momento en que la escuela asume la función deeducar a los hijos de alguien, está tomando como propia —no invasiva sino comple-mentariamente— esa tarea que los ‘defensores de la familia’ dicen que les compete
248
31- Documento “Hacia un plan nacional contra la discriminación. La discriminación en la Argentina. Diagnóstico y propuestas”.
Aprobado como lineamientos del Plan Nacional contra la Discriminación por decreto nº 1086/2005 del Poder Ejecutivo
Nacional. 32- Bruno Bimbi: “Educación sexual: Los medievales y los cobardes”, publicado en la revista Imperio, edición de enero de 2005.
Volvemos aquí a retomar el concepto de construcción de la identidad o bildung quemencionáramos al principio. La escuela aparece en la vida de niños, niñas y adolescen-tes como uno de los lugares privilegiados en la construcción de la identidad individual.Es, también, uno de los lugares por excelencia de la construcción de los valores que for-man la identidad colectiva de un país.
Inspirados, entonces, en una filosofía educativa que sostiene el valor de la diversidad,que respeta los derechos humanos y la dignidad de los alumnos y alumnas, que reco-noce el papel de la sexualidad en la vida del ser humano, que se opone a toda formade discriminación negativa, que combate los prejuicios y la desinformación, que recha-za activamente la homofobia, la lesbofobia y la transfobia (así como el machismo y losprejuicios sexistas), que aspira a colaborar en la construcción de una sociedad que seade y para todos y todas, entendemos que esa escuela no puede desentenderse ni lavar-se las manos frente a los temas abordados en este trabajo.
El año pasado, el presidente Kirchner, aprobó el Plan Nacional contra laDiscriminación. Entre las propuestas contenidas en dicho plan, figuran las siguientes:
• “Diseñar y ejecutar una investigación sobre los manuales escolares destinada aidentificar y analizar los estereotipos discriminatorios que se contribuye a construirdesde los textos educativos, a fin de elaborar una propuesta de modificación de laspautas lingüísticas, racistas, sexistas y homofóbicas que puedan detectarse.
• “Garantizar la educación sexual en las escuelas, a fin de que niños, niñas y ado-lescentes puedan adoptar decisiones libres de discriminación, coacciones o violencia,gozar de un nivel adecuado de salud sexual, asegurar la procreación responsable y pre-venir el embarazo adolescente.”
Se trata, por ahora, de una enunciación de buenas intenciones, que sería deseable qu ese lleven a la práctica. Desde el INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, laXenofobia y el Racismo) se está trabajando con mucha seriedad y compromiso, desde ladesignación de sus nuevas autoridades durante 2006. Sin embargo, ese compromiso noestá presente en todos los demás ámbitos del Estado. En muchos casos por prejuicios eideologías discriminatorias, en otros casos por desinformación, desinterés o subestima-ción, y en otros por mero cálculo político de costo/beneficio y por lobby de corporacio-nes como la Iglesia Católica, el Estado sigue haciéndose el distraído en muchos temasvinculados con los derechos de las personas gays, lesbianas, bisexuales y transexuales.Estos derechos siguen ausentes en el debate oficial sobre la educación pública, siguenausentes en las escuelas, siguen ausentes en los institutos del profesorado.
Hablábamos al principio, citando a Frigerio y Lambruschini, de la noción de semejan-te como “la capacidad del sujeto de ser reconocido como habitado por la diferencia”.Hoy, esa noción necesita ser llevada al aula. La escuela debe hacerse cargo.
Muchos discursos interesados, cargados de odio, miedo y prejuicios, ingresan en el
251
comunicación y el amor’ (OMS, 1975)”;
• “La selección de contenidos tiene en cuenta la necesidad de contrarrestar losmitos, creencias falsas y contenidos erróneos transmitidos por los medios, la socializa-ción, los pares y el currículum oculto”;
Por otra parte, entre los contenidos que establecía el proyecto figuraban expresamente:“ o r i e n tación sexual”, “género”, “dive rsidad” y “no discriminación”.
En el intenso debate producido en la Legislatura, que duró hasta pasada la mediano-che, el diputado Betti, del interbloque de izquierda, citó encuestas que expresaban laopinión mayoritaria de la ciudadanía porteña respecto a estos temas: “La amplia mayo-ría, el 72,8 por ciento, está de acuerdo con que en la escuela se hable de homosexua-lidad y lesbianismo. El 65,1 por ciento apoya que se instruya a los adolescentes en elreconocimiento de sus zonas de placer. Esta encuesta está hecha por la consultoraAnalogías en agosto y septiembre de 2004. ¡Éste es el contexto! ¡Esto es parte de larealidad! ¡Todos estos elementos!”
Por su parte, el diputado de Recrear (bloque de derecha) Jorge Sanmartino, expresóen su dictamen contra el proyecto que “el despacho de mayoría de la Comisión deEducación propone transmitir no sólo meros conocimientos sino conductas. Hay queentender que las mismas tienen consecuencias físicas, psíquicas y morales sobre lasalud de personas en formación. No podemos dejar que el Estado disponga la forma-ción de nuestros hijos, dejando libre la orientación sexual de un chico o chica de seis,siete o más años, planteando por igual la heterosexualidad, la homosexualidad comosi todo fuera natural.”
Como podemos ver en las intervenciones anteriormente citadas, el tema de la diver-sidad sexual y el posicionamiento de la escuela frente a temas como la homosexuali-dad fueron parte sustancial del debate legislativo que culminó con la no aprobaciónde la ley en esa oportunidad.
Tiempo después, en 2006, el Congreso Nacional aprobó una ley nacional de educa-ción sexual, y la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires dio finalmente sanción a unanorma local, consensuada por todos los bloques, mucho menos clara y completa que laque se había debatido en 2004. Tanto en el caso nacional como en el local, ahoracomenzó la etapa de elaboración y aprobación de los contenidos.
Algunas conclusiones
¿Por qué proponerse analizar el tema de la diversidad sexual en la escuela?La pregunta nos obliga a cuestionarnos qué tipo de profesores y profesoras queremos
ser y qué tipo de escuela queremos construir. Nos obliga a cuestionarnos en qué lugarconsideramos la subjetividad de nuestros alumnos y alumnas, qué lugar reconocemosa sus derechos, expectativas, deseos, sentimientos, preocupaciones, sueños. Es decir, lapregunta nos remite indefectiblemente a la filosofía de la educación.
250
• Silvia Bleichmar: “Paradojas de la sexualidad masculina”. Editorial Paidós, 2006.
• Osvaldo Bazán: “Historia de la homosexualidad en la Argentina. De la Conquista de Américaal siglo XXI”. Editorial Marea, 2004.
• “Identidade e diferença”. Organizado por Tomaz Tadeu da Silva. Rio de Janeiro: Editora Vozes,2000.
• Marguerite Yourcenar: “Memorias de Adriano”, Editorial Sudamericana. Traducción de JulioCortázar.
• Michael Foucault: "Tecnologías del yo y otros textos afines". Editorial Paidós/I.C.E.-U.A.B,Barcelona, 1996.
• Jorge Larrosa: "Escuela, poder y subjetivación", Ediciones De la Piqueta.
• John Boswell: “Cristianismo, tolerancia social y homosexualidad”, Muchnik Editores.
DOCUMENTOS Y PUBLICACIONES:
• Comisión de educación de GOGAM (Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales deMadrid): “Homofobia en el sistema educativo”.
• Eugenia Tarzibachi: "La sexualidad toma clases (en un armario)". Revista RealidadesEducativas, Nº 184, abril de 2006.
•Graciela Morgade: "Educación en la sexualidad desde el enfoque de género". Revista RealidadesEducativas, Nº 184, abril de 2006.
• “Nuestros/as hijos/as trans”, publicación de la Red Transgeneral de Padres, Madres, Familiaresy Amigos/as de Lesbianas y Gays. Traducción de Mauro Cabral, M. A. y Nila Marrone, PhD.
• Consejo de la Juventud de España: “Cómo trabajar en el tiempo libre la diversidad de la orien-tación sexual”.
• Documento “Hacia un plan nacional contra la discriminación. La discriminación en laArgentina. Diagnóstico y propuestas”. Aprobado como lineamientos del Plan Nacional contra laDiscriminación por decreto nº 1086/2005 del Poder Ejecutivo Nacional.
• Proyecto de ley: “Directrices de educación sexual integral”, diputados Suppa, Krávetz y Polimeni,Expediente 2081-D-03. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
• Diario de Sesiones de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Versión taquigrá-fica de la XIVª sesión especial, celebrada el 14 de diciembre de 2004.
• Enciclopedia online Wikipedia.
• Silvia Bleichmar: “Unión Civil y naturaleza humana”, en Diario Página 12, 13/12/2002.
• Bruno Bimbi: “Se presume heterosexual”, publicado en el portal de internet SentidoG, 2005.
• Bruno Bimbi: “Entrevista a Mauro Cabral: ‘Los medios hablan de nosotros como personas quenecesariamente sufren’”, publicada en la revista Imperio, edición de junio de 2006.
• Diario Clarín: artículos sobre el caso de “Nati”, octubre de 2005.
• Bruno Bimbi: “Educación sexual: Los medievales y los cobardes”, publicado en la revista Imperio,edición de enero de 2005.
253
imaginario colectivo a través de los medios masivos de comunicación y de la acción deanquilosadas corporaciones.
Muchas personas sufren la discriminación y el estigma que esos discursos construyen.Muchas personas ven amenazada u obstaculizada la realización (e inclusive la cons-trucción imaginaria) de su proyecto de vida, producto de las trabas, las agresiones y eldesprecio que esos discursos promueven.
Niños, niñas y jóvenes homosexuales y/o transexuales son quienes más crucialmen-te viven esta realidad. La escuela es el lugar donde pasan la mayor parte de su tiem-po, y es el lugar donde van a buscar información, conocimientos, valores. Sin embargo,muchas veces, en la escuela rige la ley del silencio, que manda que de eso no se hable.Muchas veces, inclusive, la escuela asume una actitud censora o expulsiva que, en vezde combatir y contrarrestar el discurso del odio y la ignorancia, lo refuerza.
Muchos de esos niños, niñas y adolescentes no cuentan con una familia que puedaacompañarlos y brindarles el afecto y la información que necesitan para procesar lasvivencias que los ponen en contradicción con las expectativas de las que, muchas veces,la propia familia forma parte.
La escuela no puede ser sorda, ciega y muda frente a ellos.
Para cerrar, haremos propios dos fragmentos, el inicial y el final, del epílogo escritopor Osvaldo Bazán para su extraordinario libro sobre la historia de la homosexualidaden la Argentina:
“Y algún día, finalmente, se habrá de saber la verdad tan celosamente guardada: la homosexualidad no es nada. Cuando saquemos del medio todos los incendios y todas las torturas y todas las mentiras y todo el odio y toda la ignorancia y todo el prejuicio, descubriremos que no hay nada. (…)“—Viejos, quería decirles que estoy de novio.“—¡Qué alegría, nene! ¿Con un chico o con una chica?“Algún día va a ocurrir. Me gustaría estar ahí. (...) La homosexualidad volverá a ser lo que nunca debió dejar de ser: nada.”
Bibliografía
LIBROS:• Graciela Frigerio y Gustavo Lambruschini: “Educar: Rasgos filosóficos para una identidad”, Cap.1: “Educador: una identidad filosófica”.
• Francis Mondimore: “Una historia natural de la homosexualidad”, Editorial Paidós, 1998.
• David Rees: “Sobreviviré”, Editorial Egalés, 2001. Título original: “The milkman’s on this way”,1982.
• Bob Powers y Alan Ellis: “Acéptate, acéptalo. Cómo explicar –y comprender– las distintas orien-taciones sexuales”. Editorial Paidós 1999 (edición original en inglés: 1996).
• “La sexualidad atrapada de la señorita maestra”, de Alicia Fernández. Citada en: “El libro de lasexualidad”, compilación dirigida por Elena Ochoa y Carmelo Vázquez.
252