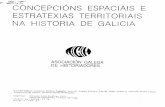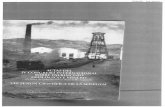Animales prehistóricos del sur de Mendoza (una historia de millones de años)
Transcript of Animales prehistóricos del sur de Mendoza (una historia de millones de años)
ANIMALES PREHISTÓRICOS DEL SUR DE MENDOZA (una historia de millones de años)
De Analía M. Forasiepi
MMX
3
ILUSTRACIONES Jorge Blanco LECTURA CRÍTICA Marcelo de la Fuente DIAGRAMACION Y EDICION Diego Rodriguez
4
5
A todos aquellos chicos que tienen curiosidad por el mundo y que desean entender el pasado
con una pizca de conocimiento y otra de fantasía.
7
Palabras preliminares
Dragones, sirenas, gigantes serpientes marinas, aves fantásticas y pulpos colosales son algunos de los animales mitológicos que han sido descriptos e ilustrados en magníficos libros editados en los siglos precedentes. Todos estos animales genera-dos por la imaginación del hombre se crearon en base a distorsiones de organismos que existían en tierras remotas avistadas por primera vez por los viajeros del siglo XVIII o por las interpretaciones que se hacían sobre las osamentas fósiles que se en-contraban en las entrañas de la tierra. Muchos de estos monstruos prehistóricos no solo viven en los sueños de los hombres sino que cobran vida por el trabajo de los paleontólogos en la actualidad. La paleontóloga Analía Forasiepi, una de las inte-grantes del Departamento de Paleontología del Museo de Historia Natural de San Rafael, nos deleita en Animales prehistóricos del sur de Mendoza: Una historia de mi-llones de años, introduciéndonos desde su experiencia en el maravilloso mundo de la
8
paleontología, recreando desde los tetrápodos que existieron hace más de 270 mi-llones de años (hacia fines de la Era Paleozoica) hasta las especies de mamíferos que convivieron con los humanos hasta tiempos relativamente recientes en lo que ac-tualmente es el sur de la Provincia de Mendoza. En sus páginas se nos aparecen anfi-bios laberintodontes del Pérmico, reptiles mamiferoides del Triásico, ‘dragones ma-rinos’ del Jurásico como los ictiosaurios y los plesiosaurios, aves corredoras carroñe-ras y mamíferos ungulados del Mioceno, así como los gigantes mamíferos que com-partieron con los seres humanos las cavernas durante el Pleistoceno-Holoceno.
Analía, en este viaje a través del tiempo, nos invita a visitar distintas épocas, distintas geografías, distintos climas, distintos mundos que se apilan en las rocas expuestas en el sur de Mendoza. ¡Anímense a subirse conmigo a la máquina del tiempo ‘inventada’ por Wells en el siglo XIX para recorrer en estas páginas la historia geológica de nuestra región!
Dr. Marcelo S. de la Fuente
Museo de Historia Natural de San Rafael
9
Prólogo
Desde siempre, el hombre demostró tener curiosidad por el mundo que lo rodea. El sol, la luna, la tierra y las estrellas fueron deidades para los antiguos habitantes como lo sugieren, por ejemplo, las figuras creadas en arcillas para representar a la Madre Tierra en América. La observación de las estaciones y el análisis de su ciclicidad permitieron reconocer las mejores épocas para la siembra y la cosecha, y determinar los ciclos reproductivos de los animales, lo que sin duda habría favorecido a que el hombre antiguo pudiera asentarse en territorios concretos y dar origen a la agricul-tura y la ganadería. Esta curiosidad por el mundo se academizó en la Europa medie-val con el surgimiento de las primeras universidades, dándole una estructura a las ciencias –biológicas, físicas, astronómicas, sociales, de la tierra, entre otras– cuya fi-nalidad común fue descubrir las leyes que rigen el universo.
Las ciencias de la tierra, como la geología y la paleontología son el medio para conocer el pasado. Describir un paisaje remoto incluyendo su flora y su fauna es
10
tarea de la paleontología. El trabajo del paleontólogo consiste en explorar los recovecos del suelo, recopilar pistas e interpretar el pasado remoto. Los fósiles son los únicos indicios que dispone el científico de ese pasado que ya no existe. La pros-pección en lugares distantes y el hallazgo en el campo de un fósil son tareas fasci-nantes, por demás satisfactorias, divertidas aunque no exentas de peligro. Como expresó el reconocido paleontólogo norteamericano George G. Simpson: La “caza” del fósil es con mucho el más fascinante de todos los deportes… Tiene incertidumbre y emoción y todas las sensaciones del juego, sin ninguno de sus vicios. El cazador nunca sabe que es lo que va a traer en su morral, quizá nada, quizá una criatura jamás vista antes por los ojos humanos… El cazador de fósiles no mata: los resucita. Y el resultado de este deporte se añade a la suma de los placeres humanos y a los tesoros del conoci-miento de la humanidad.
A. M. Forasiepi San Rafael, 29 de julio de 2010.
13
Introducción
La paleontología es la ciencia que estudia e interpreta el pasado de la vida sobre la tierra y los paleontólogos son los científicos que se dedican a esta disciplina. Entre los objetivos inmediatos de la paleontología está la reconstrucción de los seres que vivieron en el pasado, el origen de las distintas especies y las causas de extinción, las relaciones de parentesco, la relación de los seres con el entorno y su distribución en el planeta.
Para interpretar la evolución de un grupo de organismos, el paleontólogo se remite a una tarea similar a la de reconstruir un árbol familiar. Los científicos cons-truyen árboles filogenéticos donde quedan representadas las relaciones entre los se-res vivos, distinguiendo a los parientes cercanos de los otros más distantes. Estas re-laciones de parentesco se esclarecen a medida que el científico va comparando y analizando los caracteres o rasgos propios de los organismos. Los grupos quedan definidos al ir identificando los caracteres nuevos que han ido apareciendo durante la evolución y que son compartidos por el ancestro en común y todos sus descen-
14
dientes. Por ejemplo, los mamíferos conforman un grupo natural de animales que se caracterizan por poseer todos ellos una cubierta aislante de pelos, corazón con cua-tro cámaras y glándulas mamarias para dar alimento a las crías, entre otros caracte-res. Estos rasgos en su conjunto caracterizan tanto al ancestro (el cual se encontraría en el nodo de la ramificación del árbol, aunque en la práctica es hipotético e imposi-ble de ser reconocido) como a todos los demás organismos que se originaron a partir de él. La forma de leer un cladograma es como un diagrama de Venn (conjun- tos matemáticos), en donde los organismos quedan contenidos en grupos inclusivos.
El trabajo del paleontólogo requiere, además, de la ayuda de científicos de otras disciplinas para entender el entorno en el cual vivieron los seres en el pasado. Entre ellos se destacan los geólogos (quienes estudian la Tierra), biólogos (quienes estudian los seres vivos), ecólogos (quienes estudian las relaciones entre los seres vi- vos y el ambiente que los rodea), entre otros. Las respuestas a las preguntas genera- das a partir del hallazgo de un fósil muchas veces son elaboradas en conjunto entre los diversos especialistas, aportando cada uno de ellos desde su óptica de trabajo y experiencia.
16
La paleontología en Mendoza
En la Argentina, la paleontología es una ciencia cuyas raíces se remontan hasta los tiempos coloniales. Los primeros descubrimientos fueron documentados en las crónicas del siglo XVI y hacen referencia a hallazgos fortuitos primeramente confun-didos con seres míticos. La región este del país (principalmente la Provincia de Bue-nos Aires) ha sido el principal centro de desarrollo científico. Desde allí surgen las primeras figuras destacadas que fundan las bases de la disciplina en el país, como Francisco Javier Muñiz (naturalista, aunque más reconocido como médico militar) y Florentino Ameghino. La extensísima obra de Ameghino ha sido compilada en vein-ticuatro volúmenes de setecientas a ochocientas páginas cada uno e incluyen las descripciones de más de nueve mil animales extintos, la mayoría de ellos descubier-tos por él y su hermano Carlos.
En el oeste de nuestro país, al contrario, la situación se desarrolló más tar-díamente, en principio por las distancias que lo separaron de los centros de van-guardia, como Buenos Aires. Si bien la región cuyana, y más específicamente la Pro-vincia de Mendoza, fue visitada por naturalistas destacados como August Bravard, Charles Darwin y Hermann Burmeister, entre otros, recién en el siglo XX se asentaron
18
las raíces de la investigación científica y específicamente aquellas de la paleontología de vertebrados. Entre estos precursores se destacó la figura de Carlos Rusconi.
Carlos Rusconi nació en Buenos Aires a fines de 1800, trabajó en varias insti-tuciones junto a destacados paleontólogos, como Carlos Ameghino y Lucas Kraglie-vich, de quienes fue adquiriendo su formación. En la década del ’30 se trasladó a la Provincia de Mendoza con el cargo de director del Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas “Juan Carlos Moyano”. Durante ese tiempo, Rusconi incrementó cuantiosamente las colecciones y dio a conocer por medio de sus publicaciones nu-merosos descubrimientos que fue realizando en la zona. Si bien bonaerense de naci-miento, Rusconi fue el primer científico que desde Mendoza focalizó su trabajo al á-rea de la paleontología de vertebrados.
Simultáneamente, se destacaron otras figuras como José Luis Minoprio, mendocino, nacido en Villa Nueva. A pesar que su profesión primaria fue la medi-cina, incursionó en el área de las ciencias naturales y de la paleontología en particu-lar. Acompañó a diversos científicos en las tareas de campo, como lo hizo junto al reconocido paleontólogo norteamericano George G. Simpson, y también contribuyó con trabajos científicos.
En la actualidad, existen varios centros científicos en la Provincia de Men-doza desde donde se realizan tareas relacionadas a la paleontología. En la ciudad de Mendoza se encuentra el Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas “Juan Carlos Moyano” y el Centro Científico y Tecnológico; en San Rafael, el Museo de Historia Natural y en Malargüe, el Centro Regional de Investigación y Desarrollo Cultural y el Museo de Ciencias Naturales. Personal a cargo en cualquiera de estas instituciones está a disposición para apaciguar dudas e inquietudes a los curiosos de la Historia Natural.
19
1. Fósiles: Restos de vida pretérita
Los fósiles son la principal herramienta de los paleontólogos para conocer y enten-der la historia de los seres vivos que habitan y habitaron nuestro planeta. Un fósil es un resto o indicio de vida del pasado. Los fósiles son muy diversos, tanto por la na-turaleza del individuo al que pertenecieron como por las sorprendentes formas en las que se han conservado. Un ser vivo al morir se descompone por la acción de mi-croorganismos (hongos y bacterias) y lentamente se consume. Sin embargo, en cier-tas ocasiones sus restos pueden preservarse. Si al morir, el organismo queda ente-rrado rápidamente, en la orilla de un río, el fondo de un lago o del mar, la carcasa queda protegida de la acción del ambiente y de los carroñeros. Las partes blandas, como la piel, los músculos y los órganos internos, se descomponen, pero las partes duras, como los dientes y los huesos se conservan y paulatinamente van ab-sorbiendo los elementos químicos disueltos en el medio. Sustancias como el cuarzo,
22
el ópalo o la calcita cristalizan en las diminutas oquedades de los huesos y así lenta-mente se van transformando hasta convertirse en un fósil, constituido por minerales semejantes a los de las rocas que lo rodean. Esta transformación lleva el nombre de petrificación y es un tipo de fosilización.
Mientras tanto, y con el correr del tiempo, los restos del organismo muerto se van cubriendo por toneladas de sedimentos que se van acumulando y consoli-dando a lo largo de los millones de años. Por convención, la antigüedad mínima pa-ra que cualquier resto sea considerado un fósil es de diez mil años. En algún mo-mento, los movimientos de la corteza terrestre pueden levantar las capas de rocas que contienen a los fósiles y de esta forma quedar expuestos en la superficie del te-rreno. La erosión del viento, la lluvia, el calor y el frío van poniendo al descubierto los restos que han permanecido encerrados en las rocas durante millones de años.
24
Los fósiles y sus diversos tipos
Generalmente la palabra fósil se asocia a los restos de huesos petrificados de gran-des dinosaurios, pero estos son tan sólo un tipo de fósil. La petrificación es el ejem-plo más frecuente, sin embargo, hay casos excepcionales, como la momificación, en donde se han preservado también las partes blandas, incluyendo la piel y los órga-nos internos. Como ejemplo tenemos los mamuts hallados en Siberia, conservados casi enteros en una capa de hielo, formada alrededor de diez mil años atrás, durante el último periodo glaciar. Otro ejemplo interesante son los restos de cuero momifi-cados de un perezoso de gran tamaño que vivió hace alrededor de once mil años, en una cueva al Sur de Chile. En este último caso no solo el clima seco y frío favoreció a que se conservara la materia orgánica, sino también el guano de otros animales que actuó como capa protectora. Estos restos son mucho más modernos que aquellos de los grandes dinosaurios que, al contrario, vivieron hace algo más de sesenta y cinco millones de años y que sería imposible encontrarlos preservados como momias.
26
Los rastros fósiles son también vestigios de vida de suma utilidad ya que re-velan aspectos de la actividad de los organismos en el pasado. Son muy comunes los túneles y los nidos de invertebrados, las perforaciones de gusanos y las huellas o pi-sadas de dinosaurios y otros animales. Sólo con los rastros es imposible determinar con exactitud quién pudo hacerlos, pero dan mucha información sobre el comporta-miento y el lugar donde habitaron los responsables. Es interesante destacar que las huellas representan “un comportamiento fosilizado” que atestigua sobre la vida del animal, a diferencia de los demás tipos de fósiles que son restos de su muerte. Las icnitas son estudiadas por una rama de la paleontología que se llama icnología y las especies creadas a partir de las huellas se llaman icnoespecies.
Otros fósiles por demás interesantes son los huevos. Se han encontrado nu-merosos huevos de distintos tamaños y formas referidos a tortugas, cocodrilos, aves, dinosaurios y, entre ellos, a diferentes grupos como ornitisquios, saurópodos y te-rópodos. Al igual que en el caso de las huellas, la atribución a una especie determi-nada es tentativa, pero en otros se ha encontrado el embrión fosilizado en el interior del huevo lo que ha permitido no solo identificar con exactitud a qué especie perte-neció sino también realizar una gran variedad de estudios para interpretar cuales han sido los cambios sufridos por el animal a lo largo de su crecimiento.
Los coprolitos o excrementos fosilizados tanto de vertebrardos como de in-vertebrados son otro tipo de fósiles. Estos dan información sobre la dieta de los ani-males que los han producido, aunque resulta casi imposible determinar con certeza a quienes pudo haber pertenecido.
Las conchillas de los invertebrados suelen preservarse de diferentes mane- ras. Una forma es por petrificación, al igual que los huesos de los vertebrados. Sin embargo, la forma más común es presentarse como moldes. La conchilla original se
28
disuelve y la roca que lo rodea copia la forma exacta de la conchilla tanto en su cara externa como interna. A esto se lo denomina molde externo o interno, res-pectinamente.
En las plantas hay también tejidos duros (como los troncos y las raíces) y blandos (como las hojas y las flores) que pueden fosilizarse. En general los troncos y las raíces se petrifican, como sucede con los huesos, mientras que las hojas y excep-cionalmente las flores, se preservan como improntas (similares a las huellas) y solo en algunos casos se carbonizan. De los vegetales también se conservan partes mi-croscópicas, como las esporas y el polen, muy resistentes por poseer una cutícula externa rígida. Cuando están presentes en el sedimento, estos restos son muy abun-dantes y dan bastante información sobre las condiciones ecológicas del momento en el que han habitado. El estudio de los vegetales fósiles es realizado por los paleo-botánicos mientras que las esporas y el polen son estudiados por una rama de la pa-leontología llamada palinología.
Un tipo de fósil muy particular, son los organismos atrapados en ámbar. La resina que producen algunos árboles, como las coníferas, a veces incluye restos de vegetales y pequeños animales, como insectos y vertebrados. Esta resina se endure-ce con el correr del tiempo y se convierte en ámbar. Los organismos incluidos en ámbar son excepcionales. Muchas veces se preservan insectos casi completos, con sus minúsculos apéndices en estado casi perfecto, los cuales serían casi imposibles de conocer de otra manera. El ámbar se considera además una piedra semipreciosa y es usada en joyería para hacer collares, prendedores, pulseras y otros adornos.
Hay ciertos fósiles que no solo dan información sobre la vida en el pasado, también otorgan un beneficio económico importante: los combustibles fósiles. El pe-tróleo, el gas natural y otros hidrocarburos son residuos fósiles derivados de
31
organismos marinos muy diminutos –no de dinosaurios, como a veces se suele aso-ciar– cubiertos y atrapados por una capa sedimentaria impermeable, como la arcilla. Con el transcurso de los millones de años, los microorganismos son transformados y concentrados en reservorios geológicos adecuados, donde se conservan hasta el momento de su explotación. Otro ejemplo de fósil con utilidad económica es el car-bón formado a partir de restos de vegetales, enterrados y transformados por el calor y la presión de la misma cubierta rocosa suprayacente. El carbón fue la principal he-rramienta para el comienzo de la Revolución Industrial del siglo XIX, proporcionando combustible a las primeras maquinarias.
Otras rocas de interés comercial que nos remiten inmediatamente a los fósi-les son las calizas, usadas para la construcción. Estas rocas están formadas por la cu-bierta calcárea de pequeños animales y algas que han vivido hace millones de años en mares cálidos y poco profundos.
32
Animales para armar: Del campo al museo
Cuando visitamos un museo muchas veces nos deslumbramos al ver los esqueletos de los animales prehistóricos, hasta casi imaginarlos como obras de arte. Detrás de cada reconstrucción está involucrada la labor de numerosos paleontólogos, geólo-gos, técnicos, estudiantes, artistas y colaboradores. Ellos trabajan en conjunto y lue-go de varios años de esfuerzo, esmero, estudio y mucha dedicación llegan a enten-der y conocer un poco más la información que los fósiles encierran.
Antes de salir a buscar los fósiles, el paleontólogo debe tener en claro sus objetivos para saber a qué lugar ir a buscarlos. No todos los fósiles se encuentran en el mismo lugar y no todos los lugares contienen fósiles. Por ejemplo, un paleontó-logo especialista en invertebrados marinos –como amonites y belemnites– debe ir a buscar estos animales en rocas que antiguamente hayan sido un fondo marino y que tengan una antigüedad acorde al periodo habitado. De igual manera, un paleon-tólogo que estudia dinosaurios debe focalizar su búsqueda en rocas que se hayan
35
depositado durante la Era Mesozoica y que correspondan a un ambiente terrestre o costero. Para ello, los paleontólogos utilizan los mapas elaborados por los geólogos, donde quedan representados todos los tipos de rocas que afloran en la superficie terrestre en un lugar determinado.
Una vez establecido el objetivo y el lugar donde trabajar, los paleontólogos comienzan con los preparativos de la campaña paleontológica. Uno de los primeros pasos es obtener el permiso de las autoridades provinciales o estatales, según las le-yes vigentes, ya que los fósiles son parte del patrimonio nacional. Asimismo, se toma contacto con el museo o centro de investigación más cercano al lugar a trabajar y también con el propietario del campo donde afloran las rocas de interés.
Una vez allí, se arma el campamento, que puede estar cerca del sitio o ya-cimiento con fósiles o, muchas veces para mayor comodidad, en las cercanías de una estancia o puesto, donde por lo general puede haber mayor disponibilidad de agua y sombra. Las herramientas de trabajo siempre incluyen palas, picos, martillos, cin-celes, pinceles, alambre, cinta métrica, yeso, espátulas, baldes, papel de diario, cajas de diversos tamaños, carretilla, sogas, anotadores, marcadores, pegamentos y mucha paciencia.
Luego de instalarse, una de las primeras tareas es ir en busca de los prime-ros indicios de fósiles. La tarea consiste simplemente en caminar por el campo y mi-rar detenidamente el sustrato. Cuando se trata de un animal grande, primero apare-cen las pequeñas astillas de un hueso mayor, diseminadas por la superficie del te-rreno. Se trata de localizar el lugar donde proceden exactamente hasta encontrar el hueso que continúa hacia el interior de la roca. Recién ahí se procede a excavar.
Para extraer el fósil, primero se retiran las rocas que lo cubren utilizando pi-co y pala. A medida que nos acercamos al hueso el trabajo se hace más delicado,
36
con la ayuda de espátulas, cinceles, buriles y martillos. Mientras tanto, el fósil es re-forzado con laca y pegamentos. Cuando se destapa una cara del hueso, se la recubre con papel y luego con una capa de yeso y tela enyesada, para formar una cáscara dura que servirá de protección. Esta cubierta de yeso que envuelve al fósil se llama informalmente bochón y es de suma utilidad para proteger al fósil desde el campo al museo. Esta capa protectora será retirada con mucho cuidado en el laboratorio de preparación.
En el museo, los fósiles son preparados por los técnicos especialistas con herramientas manuales –como buriles y martillos neumáticos– o con ácidos. Los fósi-les son catalogados con un número de colección y, en una ficha, se especifica su procedencia geográfica y estratigráfica, el año del hallazgo y otros datos de la expe-dición. El paleontólogo estudia estos fósiles para determinar a qué animal pertene-cen, cómo habría sido su apariencia, qué relación tiene con otras especies de regiones vecinas y, a través de una publicación científica, da a conocer su descubri-miento y análisis. Al mismo tiempo, los técnicos preparan moldes y copias en resina para que los restos puedan ser armados en los museos y en exposiciones itinerantes, y los artistas hacen reconstrucciones del aspecto que habrían tenido los animales en vida.
38
2. Evolución: La constructora de la diversidad
La vida fue cambiando a través del tiempo, lo mismo que las ideas relacionadas al origen de la diversidad biológica. Antiguamente se pensaba que los seres vivos apa-recieron todos al mismo tiempo, es decir espontáneamente, tal cual se los conoce. Sin embargo, numerosos descubrimientos científicos demostraron que las pobla-ciones están en un continuo cambio, y que los seres vivos actuales son el resultado de un largo y complejo proceso de evolución.
Una de las primeras explicaciones científicas a los mecanismos de la evo-lución fue propuesta en 1809 por el naturalista Francés Jean Baptiste de Lamarck. En su libro Filosofía Zoológica, Lamarck suponía que la naturaleza está organizada en una serie de tipos naturales ordenados desde los más simples a los más complejos. Las formas inferiores progresarían hacia los niveles de complejidad y perfección ma-yores hasta hacerse tan complejos como el hombre (Teoría Transformista). Los me-
40
canismos para explicar el cambio hacia formas más complejas estarían dados, según Lamarck, por una "fuerza interna" –que haría a los organismos producir descen-dencia levemente diferente– y una "fuerza modeladora del ambiente" –o "herencia de los caracteres adquiridos"– según la cual, las costumbres de los seres vivos serían las responsables de las modificaciones anatómicas. Esta idea transformista podía e-jemplificarse claramente en el cambio de la longitud del cuello de las jirafas. La- marck suponía que, con la pretensión de alcanzar las hojas ubicadas en las ramas más altas de los árboles, las jirafas estiraban su cuello, resultando en un cuello cada vez más largo, el cual era transmitido a las generaciones siguientes. Al contrario, las estructuras que no se usaban, se atrofiaban.
Algo tarde, los naturalistas Charles Darwin y Alfred Wallace, por vías sepa-radas, sentaron las bases de la Teoría de la Evolución. En 1859, Darwin publicó su li-bro titulado El Origen de las Especies. En este volumen, Darwin no solo inundó de ejemplos biológicos sobre cambios en las poblaciones, tanto por los efectos geográ-ficos como temporales, sino que además planteó el mecanismo responsable de la evolución: la selección natural. Los seres vivos mejor adaptados al medio ambiente tendrían más probabilidad de reproducirse (dejar descendencia) y subsistir que los restantes organismos; proceso conocido como “la supervivencia del más apto”. A di-ferencia de las ideas propuestas por Lamarck, la selección del más apto sugiere que, en una población, las jirafas nacen de cuello largo y de cuello corto, y como las de cuello largo pueden alimentarse mejor, sobreviven y dejan mayor descendencia, des-plazando a las de cuello corto. En las ideas de Darwin hubo dos postulados principa-les: la descendencia con modificación y la selección natural. Así, las relaciones entre los organismos vivos se explicarían como el resultado de la descendencia con modi-ficación respecto a los ancestros comunes.
41
Para esa época, poco se conocía sobre los mecanismos de la herencia. En una publicación poco difundida, el monje Gregor Mendel justificó por medio de cru-zamientos entre arvejas, que los factores genéticos se comportaban como partículas indivisibles –los genes– que no se mezclaban o diluían en una población. Estos estu-dios fueron rescatados en el siglo XX y constituyeron el pilar de la Teoría de la He-rencia.
El descubrimiento de las leyes de la herencia y los avances en la biología molecular permitieron demostrar que el proceso por el que se origina la variación hereditaria es la mutación, o sea la modificación del material genético. La conjunción entre la teoría de la selección natural y la teoría de la herencia dieron origen a la Teoría Sintética de la Evolución o Síntesis Moderna. Las contribuciones desde la ge-nética de las poblaciones jugaron un rol fundamental en la comprensión de los pro-cesos evolutivos. Con la síntesis moderna, además, se abrieron distintos campos de estudio y análisis, hasta se modificó el concepto de especie. Las especies dejaron de representar elementos estáticos identificables por su fenotipo, sino que comenzaron a ser vistas como un reservorio genético, y los individuos como custodios tempora-rios de una combinación genotípica irrepetible en la historia de la vida.
La única forma de explicar la gran diversidad de especies que habitan nues-tro planeta, así como también aquellas que han dejado su impronta a través de los fósiles, es a partir de la evolución.
44
Clasificaciones: El orden de la diversidad biológica
A pesar que los seres vivos muestran una infinidad de formas diferentes, existe para todos ellos un plan estructural compartido, resultado de haber poseído en algún momento de su historia evolutiva un ancestro en común. Por más distintos que pa-rezcan a simple vista un pez, un anfibio, un reptil y un mamífero, los tres poseen un esqueleto óseo compuesto de huesos que constituyen el soporte para los músculos y los órganos internos; tienen ojos, oídos, boca y demás. Ahora bien, si comparamos un chancho con una planta las semejanzas no son tan evidentes, pero existen: am- bos están formados por millones de células organizadas en estructuras complejas y de funciones específicas llamadas tejidos. Al analizar los organismos y su grado de semejanza podemos delinear y conocer con mayor detalle las relaciones de paren-tesco que existen entre ellos. La ciencia encargada de estudiarlo es la filogenia. El objetivo principal es interpretar la historia evolutiva de los distintos grupos de seres vivos a lo largo del tiempo. Cuantas más características en común tengan, derivadas de un ancestro compartido, más cercanamente se encuentran relacionados.
45
Como los organismos son inmensamente diversos, la taxonomía se encarga de darles un nombre y situarlos en una categoría –o sistema jerárquico– para ser agrupados y, a su vez, diferenciados de otros organismos. Existen reglas y leyes para darle nombre a un ser vivo que están plasmadas en el Código de Nomenclatura. La unidad menor es la especie. El nombre científico es aplicado a un solo organismo y no puede repetirse. De esta forma se van creando vocablos universales, únicos y es-pecíficos que perduran a través de los siglos.
Como ejemplo: Mendozasaurus neguyelap, es el nombre de una especie de dinosaurio saurópodo hallado en el sur de la Provincia de Mendoza. El nombre cien-tífico está compuesto por un nombre genérico: Mendozasaurus y un nombre especi-fico: neguyelap. El nombre de este dinosaurio no puede ser utilizado para ningún otro animal y por regla se lo debe escribir siempre en cursiva o subrayado.
Si ubicamos a Mendozasaurus neguyelap en sus categorías taxonómicas: Reino Animalia Phylum Chordata SubPhylum Vertebrata Clase Reptilia Subclase Diapsida Superorden Archosauria Orden Dinosauria Infraorden Saurischia Suborden Sauropoda Familia Saltasauridae Género Mendozasaurus Especie Mendozasaurus neguyelap
46
Clasificar a los seres vivos en este sistema jerárquico ordenado nos permite, además, inferir sobre la historia evolutiva de la especie a la que nos estamos refirien-do. Siguiendo el ejemplo, deducimos que Mendozasaurus neguyelap está más cerca-namente relacionado a cualquier otro dinosaurio del Suborden Sauropoda (como Brachiosaurus altithorax de América del Norte) que a los dinosaurios carnívoros del Suborden Theropoda (como Tyrannosaurus rex). Entendemos además que los dino-saurios son reptiles y comparten entonces, un ancestro común con tortugas, coco-drilos, lagartos y serpientes.
48
3. Tiempo geológico
El tiempo geológico resulta muy difícil de percibir. En la vida diaria nos referimos constantemente a días, años, décadas o siglos, pero cuando hablamos del tiempo geológico nos referimos a millones de años. La Tierra tiene 4.600 millones de años y los indicios de vida más antiguos, datan de unos 3.500 millones de años. Para or-denar un poco la tan larga y compleja historia de la Tierra, los geólogos dividen el tiempo en unidades, las más grandes son los Eones, luego siguen las Eras, los Perío-dos, que a su vez se dividen en Épocas. Las cuatro grandes eras en las que se divide el tiempo geológico son: Era Precámbrica o "era de la vida primitiva", Era Paleozoica o "era de la vida antigua", Era Mesozoica o "era de la vida media" y Era Cenozoica o "era de la vida reciente". Los límites de estas grandes unidades de tiempo están da-dos por extinciones masivas o por radiaciones de una forma de vida en particular.
Distintos tipos de seres vivos habitaron en distintos momentos de la historia de la Tierra, por ello es que los fósiles permiten calibrar a las rocas de forma relativa.
50
Por ejemplo, si encontramos un dinosaurio saurópodo sabemos que la roca que lo contiene pertenece a la Era Mesozoica.
Hay otros métodos más precisos para datar, como los radimétricos. Así, estudiando y midiendo la descomposición química de los elementos radiactivos e inestables se puede llegar a determinar la edad absoluta de las rocas.
53
Extinciones: La modeladora de la diversidad
Desde la aparición de la vida sobre la Tierra, unos 3.500 millones de años atrás, hasta la actualidad, se han producido numerosos eventos conocidos como extinciones masivas que han diezmado la vida que para ese entonces habitaba en los ecosistemas de la Tierra. Estos eventos catastróficos, sin embargo, han favorecido a que otras especies de otros grupos taxonómicos ocuparan nichos ecológicos semejantes a los extinguidos, o se diversificaran adquiriendo formas extremadamente singulares.
Cinco extinciones masivas mayores han afectado la vida desde el comienzo de su historia. Estas ocurrieron en el Ordovícico (440 millones de años), Devónico (365 Ma.), Pérmico (240 Ma.), Triásico (210 Ma.) y Cretácico (65 Ma.). A estas extinciones se las conoce como Las Cinco Grandes. Además ha habido otras menores, donde parte de la biota se vio afectada. Un ejemplo es el evento que produjo la extinción de los grandes mamíferos de los ecosistemas terrestres, hace unos once mil años.
Los casos de extinciones mayores coinciden con los límites de algunos de los períodos de tiempo geológicos más importantes. Una de las extinciones más notorias es la del fin del Pérmico, diezmando casi el 95% de las especies vivas de ese entonces. Una de las más conocidas es la que marca el fin del Cretácico, causando la extinción de los grandes dinosaurios.
55
4. Animales prehistóricos del sur de Mendoza
Restos de animales prehistóricos han sido hallados en diversas localidades de la República Argentina. Son especialmente abundantes en regiones desérticas o semidesérticas, donde el suelo está desnudo y la prospección resulta más sencilla. Por ello también, el hallazgo de fósiles es más frecuente en la Patagonia que en la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo. En esta última, al contrario, los hallazgos se restringen a canteras, acantilados o barrancas de los ríos.
La Provincia de Mendoza tiene grandes exposiciones con amplios afloramientos, sin embargo –y en comparación con la Patagonia– ha sido menos estudiada por los científicos.
A continuación se mencionan los restos fósiles más significativos hallados en el sur de la Provincia de Mendoza, ordenados de acuerdo a su antigüedad. Muchos de los restos o copias de ellos se encuentran en exhibición en las salas de los museos locales. Curiosos de la naturaleza podrán acercarse para conocer estas criaturas que han habitado la Tierra en tiempos remotos.
56
El Paleozoico
La Era Paleozoica se extendió desde los 545 hasta los 250 millones de años. En los mares, los animales con esqueleto externo se diversificaron ampliamente, registrándose las esponjas, los corales, los trilobites, los graptolites, los bivalvos, los gasterópodos, los braquiópodos, los equinodermos y los cefalópodos. Los vertebrados marinos es-tuvieron representados por los peces cartilaginosos –similares al tiburón y la raya actuales– y los peces óseos –parientes del esturión. En la tierra, los arácnidos e insectos eran los primeros animales colonizadores de los ecosistemas terrestres, los que fueron luego acompañados por los vertebrados tetrápodos durante el Devónico. Los vegetales terrestres estuvieron representados por pequeñas plantas vasculares y helechos, los cuales se diversificaron y fueron especialmente abundantes durante el Carbonífero, alcanzando tamaños arbores-centes. La conquista de la tierra es un evento y desafío fascinante en la evolución de los ver-tebrados que ocurrió durante el Paleozoico. Los primeros vertebrados que conquistaron el medio terrestre fueron los anfibios. Es un grupo informal de animales , porque reúne tanto los p
58
a los primeros tetrápodos como a los antepasados de los reptiles pero no incluye a todos sus descendientes. Anfibio quiere decir “doble vida” y hace referencia a la capacidad de vivir tanto en el agua como en la tierra. Actualmente los anfibios incluyen alrededor de cuatro mil especies, divididas en tres grupos: Anura (sapos y ranas), Apoda (cecilias) y Urodela (tritones y salamandras). Los anfibios más antiguos datan del Devónico (hace unos 350 millones de años), siendo Ichthyostega uno de los más antiguos y mejor conocidos. A diferencia de las especies vivientes, muchos de los anfibios fósiles del Paleozoico eran animales grandes y pesados, piscívoros o carnívoros, con patas robustas, cola larga y cubiertos de escamas o placas en algunos casos, que les habrían favorecido para reducir la transpiración y llevar una vida totalmente terrestre.
En el sur de Mendoza –en la Sierra Pintada, Departamento de San Rafael, y en las proximidades de Pareditas, Departamento de San Carlos– rocas del Pérmico han registrado estos primeros pasos sobre la tierra firme. Si bien no han sido hallados restos óseos, varias lajas con huellas fósiles atestiguan la presencia en la región de estos anfibios paleozoicos, comúnmente denominados laberintodontes. Las icnitas o improntas corresponden a un animal cuadrúpedo, con manos pentadáctilas (es decir, que apoya los cinco dedos al caminar) y pies posiblemente tetradáctilos (que apoya solo cuatro dedos), de unos diez centímetros de longitud aproximadamente cada una de ellas. Los científicos han denominado a estas huellas Paredichnus rodriguezi, haciendo alusión al lugar del hallazgo y a la persona que ha proporcionado el material para que sean estudiadas. Icnitas de Paredichnus están en exhibición en el Museo de Historia Natural de San Rafael.
59
El Mesozoico
La Era Mesozoica se extendió desde los 230 hasta los 65 millones de años y se conoce como la Edad de los Dinosaurios por al auge que tuvieron estos animales durante este lapso temporal. Los dinosaurios habitaron en todas las partes del globo, inclusive en la Antártida (aunque para ese entonces no estaba cubierta de hielo). Si bien muchas veces restos de dinosaurios no fueron hallados en un lugar determinado, esto no indica que no existieran en la región, sino que no se han preservado o depositado rocas de esa antigüedad. La Provincia de Mendoza, como otras partes de nuestro territorio no estuvo exenta de la presencia de dinosaurios.
Durante la Era Mesozoica aparecieron también las tortugas, los cocodrilos, los ma- míferos, las aves; otros grupos muy particulares como ictiosaurios, plesiosaurios, mosa- saurios y pterosaurios, que se extinguieron durante la extinción C/T, y las angiospermas o plantas con flores. En los mares, los amonites fueron característicos y diversos, con el capa-
60
razón enroscado en forma de caracol, los belemnites con el caparazón puntiagudo, los e-quinodermos, los braquiópodos y los moluscos, entre otros.
En el sur de la Provincia de Mendoza están expuestas rocas de los tres periodos del Mesozoico, cada una de ellas con una fauna particular.
El Triásico se halla representado por afloramientos expuestos en el área próxima a Malvinas, Departamento de San Rafael. Una particular fauna de vertebrados fue descubierta en la década del ‘60, que permitió correlacionar estos depósitos con otros presentes en África del Sur. En esta localidad se han encontrado dos faunas o asociaciones de vertebrados del Triásico. La más antigua, conocida como Fauna Local Agua de los Burros, está representada por un arcosauriforme basal y dicinodontes, mientras que la asociación más nueva, conocida como Fauna Local Puesto Viejo, está representada por dicinodontes y cinodontes. Los fósiles encontrados en esta localidad están depositados en las colecciones del Museo de Historia Natural de San Rafael, en el Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” de Buenos Aires y en el Instituto “Miguel Lillo” de Tucumán.
El arcosauriforme es conocido por un único material. Pertenece a un grupo de ani-males que se encuentra cercanamente relacionado al grupo que incluye a los cocodrilos, di-nosaurios y aves. El arcosauriforme de Mendoza, llamado Koilamasuchus gongalezdiazi, representa un animal cuadrúpedo de no más de cincuenta centí-metros de largo. Está cercanamente relacionado a otros proterosúchidos, formas típicas que datan de finales del Pérmico y comienzos del Triásico. Este animal es el arcosauriforme del Triásico Temprano mejor representado de América del Sur.
Los dicinodontes fueron formas macizas y robustas, registradas entre el Pérmico y el Cretácico Temprano. Tenían una alimentación herbívora, poseían dientes reducidos y un pico córneo cortante como el de las tortugas actuales. Las especies registradas en las cerca-
62
nías de Malvinas son Vinceria sp. y Kannemeyeria argentinensis, reconocidas también en ro-cas de edad semejante expuestas en las cercanías de la ciudad de Mendoza.
Los cinodontes son el grupo de vertebrados que incluye a los mamíferos y a nu-merosas especies fósiles conocidas desde el Pérmico. Comúnmente a los grupos más basa-les que prosperaron a comienzos del Mesozoico –excluyendo a los mamíferos– se los llama informalmente como cinodontes no-mamalianos o reptiles mamiferoides. Los cinodontes no-mamalianos son muy diversos y reúnen a animales de gran tamaño y alimentación car-nívora o herbívora-omnívora y otras pequeñas, mayormente carnívoras o insectívoras. Res-tos fósiles de cinodontes no-mamalianos han sido hallados en todo el mundo y son muy abundantes en especial durante el Triásico. En el sur de Mendoza, en las cercanías de Mal-vinas se han encontrado las especies Pascualgnathus polanskii, Diademodon tetragonus y Cynognathus crateronotus, las tres con una talla corporal de mediana a grande. Cynogna- thus es uno de los cinodontes carnívoros de mayor tamaño corporal. Tanto Diademodon como Cynognathus han sido hallados en otras partes del mundo como África del Sur, Tan-zania, Namibia y Antártida.
Rocas del Jurásico y del Cretácico se hallan ampliamente expuestas en el extremo sur de la Provincia de Mendoza. Estos depósitos son parte de una cuenca aún mayor cono-cida como Cuenca Neuquina, abarcando las Provincias de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza. Todo este ámbito comparte una misma historia geológica y, por lo tanto, una si-milar fauna de vertebrados.
Los bordes de la cuenca estaban delimitados por terrenos elevados, como cor-dones montañosos. El borde noreste lo constituyó la región conocida como Bloque de San Rafael, que incluía tanto la ciudad de San Rafael como los alrededores. Durante la for-mación de la Cuenca Neuquina, el Bloque de San Rafael estaba elevado y, por lo tanto, no se depositaron sedimentos durante gran parte del Mesozoico; al contrario, el Bloque era
64
una zona de erosión, proveedora de detritos. Dicho con un ejemplo: es imposible encontrar dinosaurios en los alrededores de San Rafael, dado que no existen rocas que puedan con-tenerlos. Al contrario, Malargüe y sus alrededores fueron parte de la Cuenca Neuquina y estratos con dinosaurios afloraron por doquier. El hallazgo de un dinosaurio en esa zona es tan probable como en la Provincia del Neuquén, donde frecuentemente son reportados nuevos descubrimientos.
Durante gran parte del Jurásico, el ámbito de la Cuenca Neuquina estuvo afectado por el avance de ingresiones marinas, provenientes del Océano Pacífico, que inundaron la zona reiteradamente. En el sur de Mendoza, como por ejemplo en Las Leñas, Manqui Malal, Bardas Blancas, Cuesta del Chihuido, Cuchilla de la Tristeza, entre otros, es frecuente hallar fósiles de origen marino, como amonites, conchillas de bivalvos y gasterópodos típicos de este periodo. Respecto a los vertebrados, se han hallado restos de peces y reptiles marinos. Entre estos últimos cabe mencionar la presencia de ictiosaurios, plesiosaurios, cocodrilos marinos y tortugas marinas.
Los ictiosaurios, los plesiosaurios y los cocodrilos marinos tenían el cuerpo fusi-forme y los miembros transformados en aletas. Si bien compartían características morfoló-gicas similares, estas se debieron a la convergencia hacia un mismo hábito locomotor y ali-menticio, pero no han sido consecuencia de compartir un ancestro en común cercano. Los ictiosaurios fueron habitantes de aguas marinas profundas. Tenían un aspecto similar a un delfín, con un hocico largo y delgado provisto de numerosos dientes pequeños y puntia-gudos. Probablemente se hayan alimentado de peces, amonites y moluscos. Restos fósiles de ictiosaurios fueron hallados en todo el mundo desde el Triásico hasta el Cretácico, aun- que abundaban en yacimientos del Jurásico Temprano. Los plesiosaurios habitaron en aguas marinas costeras, aunque algunas especies habrían tenido la capacidad de aventu-rarse en estuarios y ríos cercanos a la costa. Al igual que los ictiosaurios se habrían alimen-
65
tado de peces y de invertebrados marinos. Los plesiosaurios aparecieron en el registro fósil en el Jurásico y se extinguieron en el Cretácico Tardío. Incluían dos grupos taxonómicos mayores: los Plesiosauroidea, de cuello largo y cabeza pequeña y los Pliosauroidea de cue- llo corto y cabeza grande. Los cocodrilos marinos del Mesozoico están agrupados entre los Thalattosuchia. Eran animales grandes con cráneos dotados de poderosos dientes y re-presentaban, junto con los pliosaurios, el tope de la cadena alimentaria de los ecosistemas marinos. La mayoría de las especies poseían un hocico largo y angosto con numerosos dientes como Geosaurus o Metriorhynchus, ambos del Jurásico Tardío de Europa y América del Sur. Otros, como Dakosaurus –hallado en el Jurásico Tardío/Cretácico Temprano de Eu-ropa y América del Sur–, tenían un cráneo robusto con el hocico alto y corto sumado a po-derosos dientes de bordes aserrados. Las tortugas marinas tenían un caparazón un poco más liviano que las tortugas de tierra con escotaduras en los márgenes y miembros trans-formados en aletas.
En varias localidades el Departamento de Malargüe –como Bardas Blancas, Que-brada Remoredo, Cajón Grande, Portezuelo Ancho– y en otras del extremo oeste del De-partamento de San Rafael –como Espinacito– se han encontrado restos de ictiosaurios, ple-siosaurios, cocodrilos marinos y tortugas marinas. Desafortunadamente, la mayoría de estos fósiles están mal preservados, por lo cual resulta arriesgado emitir una asignación taxo-nómica precisa. Originalmente, el paleontólogo Rusconi, identificó numerosos de los materiales que resultaron luego pertenecer a otros animales completamente diferentes o a especies mejor ejemplificadas por materiales colectados de otras partes de la Cuenca Neu-quina. Los restos de los reptiles marinos encontrados en el sur de la Provincia de Mendoza se hallan depositados en las colecciones del Museo de la Plata, Museo de Ciencias Natura- les y Antropológicas “Juan Cornelio Moyano” y Museo Regional Malargüe.
68
A diferencia del Jurásico, el Cretácico en la Cuenca Neuquina está dominado por depósitos continentales. Entre los vertebrados más peculiares encontrados en la región, ca-be destacar la presencia de restos de dinosaurios.
Los dinosaurios se conocen desde el Triásico Medio; restos fósiles de estos anima-les se han encontrado en la Provincia de San Juan, en Argentina, y en el estado de Rio Grande do Sul, en Brasil. Los dinosaurios radiaron rápidamente, alcanzando formas de gran porte. Durante el Cretácico adquirieron tamaños gigantescos, convirtiéndose en los verte-brados de mayor tamaño que jamás hayan existido sobre la Tierra. Por ejemplo, el Argenti-nosaurus huinculensis encontrado en la Provincia de Neuquén habría tenido una longitud aproximada de cuarenta metros y un peso de más de cien toneladas. Hacia fines del Cretá-cico todas estas formas se extinguen, persistiendo solamente las aves. Las aves son dino-saurios modificados, dado que han compartido un ancestro en común con los dinosaurios carnívoros.
Los dinosaurios se dividen en dos grandes grupos: Saurischia y Ornithischia. La principal característica que los diferencia es la disposición de los huesos que componen la cadera. En los saurisquios, el pubis se proyecta hacia delante, similar a lo que ocurre en los lagartos, por ello se los llama informalmente “dinosaurios cadera de lagarto”. En los ornitis-quios, el pubis se orienta hacia atrás –paralelo al isquión–, similar a las aves; por ello se los denomina informalmente como “dinosaurios cadera de ave”. A pesar de esta similitud con las caderas de las aves, los ornitisquios no están relacionados con estas, como sí lo están los terópodos saurisquios.
Los saurisquios, a su vez, se dividen en Sauropodomorpha y Theropoda. Restos de dinosaurios saurópodos y terópodos han sido hallados en el sur de Mendoza, en la zona de Cañadón Amarillo, Departamento de Malargüe. Los restos fósiles de estos dinosaurios se encuentran en el Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas “Juan Cornelio Moyano” y
71
encuentran en el Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas “Juan Cornelio Moyano” y en el Museo Regional Malargüe.
Los saurópodos fueron animales herbívoros, cuadrúpedos, con una cabeza relati-vamente pequeña y un cuello muy largo en relación al cuerpo. Los miembros anteriores y posteriores estaban erguidos en forma de columnas soportando el peso corporal y la co-lumna vertebral –el eje del cuerpo– sostenía una fuerte musculatura que le permitía movi-mientos elásticos y precisos. En el sur de Mendoza se han recuperado huesos fósiles de dos especies diferentes de dinosaurios saurópodos: Mendozasaurus neguyelap y Malargue- saurus florenciae. Además, en las cercanías de la ciudad de Malargüe se ha localizado una rastrillada con huellas fósiles de estos gigantes que fue bautizada Titanopodus mendozensis.
Los terópodos fueron dinosaurios principalmente carnívoros, aunque algunas especies habrían perdido los dientes y desarrollado una alimentación omnívora. Entre estos dinosaurios se encuentran los animales carnívoros más especializados que jamás hayan existido sobre la Tierra. Los terópodos fueron bípedos y ágiles corredores. Los hubo de tamaños diversos, desde pequeños como una gallina a gigantescos como el Giganotosau- rus carolinii, encontrado en la Provincia de Neuquén, con una longitud de trece metros de largo y tres metros y medio de alto, con una masa corporal de cinco toneladas. Uno de los terópodos más conocidos es el Tyrannosaurus rex hallado en diversas localidades del He-misferio Norte. Su contrapartida sudamericana son los carcharodontosauridos y megarap-tores. En la zona de Cañadón Amarillo, se ha encontrado un esqueleto perteneciente al grupo de terópodos Megaraptora, denominado Aerosteon riocoloradensis. Sus característi-cas óseas remiten a una morfología similar a aquella de las aves, como la presencia de hue-sos huecos para alojar sacos aéreos. El grupo de los Megaraptora incluye a otras especies de dinosaurios de la Argentina tales como Megaraptor y Orkoraptor, y a su vez están
73
cercanamente relacionados al grupo de los carcharodontosauridos, que incluye, por ejem-plo, a Giganotosaurus y Mapusaurus, entre otros.
Las rocas cretácicas de Cañadón Amarillo portadoras de dinosaurios han brindado además restos de cocodrilos terrestres. Si bien el material se encuentra aun en estudio en el Museo Regional Malargüe, cabe adelantar que durante el Mesozoico, los cocodrilos se di-versificaron en varios grupos taxonómicos diferentes como notosuchios, sebecosuchios y peirosauridos, entre otros.
Los peirosauridos fueron cocodrilos con miembros largos que les facilitaría para andar con el cuerpo levantado –en lugar de arrastrar el vientre como sucede en los coco-drilos actuales–, convirtiéndolos en ágiles corredores. Poseían una talla corporal mediana y un cráneo y mandíbula robustas con numerosos dientes aserrados, lo que sugiere una dieta carnívora. Estudios basados en restos provenientes del Cretácico del Neuquén y en aquellos preliminarmente estudiados del sur de Mendoza indicarían la presencia de un peirosaurio de talla mediana en la región. Restos de peirosauridos fueron también encontrados en ro- cas del Cretácico de otras partes de la Patagonia, Brasil y posiblemente África.
Hacia el fin de la Era Mesozoica, la Cuenca Neuquina fue invadida nuevamente por el mar, aunque esta vez la ingresión provino del Océano Atlántico. Hacia el fin del Cretáci-co, la Cordillera de los Andes comenzó a levantarse y estos movimientos de ascenso bas-taron para que los ríos cambiaran su pendiente hacia el este y, de esta forma, el mar ingre-sara desde ese sector y ya no más desde el Pacífico.
Los depósitos inmediatamente previos a la ingresión marina del fin del Mesozoico corresponden a un ambiente continental lacustre, a marino poco profundo. En las cercanías del arroyo Loncoche, en el Departamento de Malargüe, se ha recuperado una gran varie- dad de vertebrados terrestres y marinos, de aguas poco profundas, entre los que se desta-can peces, tortugas, serpientes, dinosaurios, plesiosaurios entre otros. Desafortunadamente
74
–y dado que tanto los sedimentos como los vertebrados que han sido hallados fueron transportados por ríos y arroyos antes de depositarse– muchos de los restos fósiles están rotos y mal preservados. Faunas complejas y muy variadas de edad equivalente han sido encontradas en varias otras localidades de Patagonia, como Río Negro y Chubut.
Los fósiles de Loncoche se encuentran en las colecciones del Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas “Juan Cornelio Moyano” y en el Museo de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”.
77
El Cenozoico
La Era Cenozoica se extiende desde los 65 millones de años hasta el presente. Esta Era es conocida como la Edad de los Mamíferos dada la explosiva diversificación que ha experi-mentado el grupo. En un lapso temporal relativamente corto, los mamíferos colonizan dife-rentes y muy variados ambientes tanto en la tierra firme –caballos, perros y nosotros mis-mos–, océanos –ballenas y delfines–, como en el aire –murciélagos y vampiros. En el sur de Mendoza, hay numerosos afloramientos con rocas del Cenozoico, sin embargo, poco se conoce de la fauna que la ha habitado. Se supone que las mismas espe-cies que han vivido en la Patagonia, una región ampliamente explorada y estudiada, habrí-an estado presentes en el sur mendocino, sin embargo es probable también que diferen-cias geográficas hayan jugando un papel importante en la diferenciación taxonómica de ambas regiones.
Una de las localidades más antiguas con restos de mamíferos fósiles conocidas en la Provincia de Mendoza data del Oligoceno, hace más de 25 millones de años. Se encuen- tra en la Quebrada Fiera, en las cercanías del puente El Zampal, Departamento de Malar-
79
güe. En la década del '70 se dio a conocer una rica asociación de mamíferos que aún se está estudiando. Entre los mamíferos colectados caben mencionar los Sparassodonta, carnívoros de gran tamaño emparentado con los marsupiales vivientes, un pequeño marsu-pial insectívoro, con características únicas y diferentes de otras especies previamente cono-cidas; los Notoungulata, ungulados típicos de América del Sur; los Pyrotheria, formas herví-voras de gran tamaño y totalmente extintas, y los Xenarthra, representados por grandes pe-rezosos terrestres y grandes acorazados. A estos se le suman restos de un Phororhacidae, aves carnívoras terrestres de gran tamaño que habrían compartido el nicho ecológico con los Sparassodonta. Los materiales recuperados en esta localidad se encuentran en el Museo de La Plata y en el Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas “Juan Cornelio Moyano”.
En las cercanías de San Rafael, en la región aledaña al Valle Grande, existe una lo-calidad que ha brindado recientemente abundante material fósil. Entre los restos se desta-can los mamíferos, aunque también han aparecido aves, tortugas y hasta un pequeño anfi-bio similar a un sapo. Si bien la mayoría de los restos son fragmentarios, al menos permiten reconocer una interesante variedad de vertebrados habitantes de las proximidades de San Rafael durante el Mioceno, hace aproximadamente unos 12 millones de años.
Las aves están representadas por los Phororhacidae, similares a aquellos recuperados en Quebrada Fiera. Estas aves, lejanamente emparentadas con las cariamas o chuñas actuales, ocuparon el rol de los grandes depredadores terrestres. Habrían llegado a tamaños mayores a los dos metros de altura, con poderosas patas para correr a grandes velocidades y un pico curvo y robusto para desgarrar la carne de sus presas. No volaban, al contrario, las alas estaban atrofiadas.
Entre los reptiles cabe además destacar la presencia de tortugas de tierra. Dos es-pecies distintas fueron encontradas en la región. La más grande de ellas habría tenido un caparazón de casi un metro de diámetro.
82
Con respecto a los mamíferos, representantes de diversos grupos taxonómicos, fueron encontrados –destacándose los roedores– con una especie muy cercanamente rela-cionada a las vizcachas actuales, y una variedad de formas extintas como los notoungula-dos, los litopternas y los xenartros.
Los notoungulados fueron un grupo muy diverso de ungulados nativos que vivie-ron exclusivamente en América del Sur. Se los conoció desde el Paleoceno hasta el Pleis-toceno, pero su mayor diversificación se registró en el Eoceno. Los notoungulados incluían formas diversas, desde pequeños, con aspecto de roedores, hasta robustos y pesados, con aspecto de hipopótamos. En las cercanías de San Rafael, al menos cuatro especies distintas fueron encontradas. Dos de estas especies eran de gran talla corporal: Palyeidodon obtu- sum y la segunda, aun en estudio, similar a Nesodon imbricatus muy común en Patagonia durante el Mioceno. Los notoungulados más pequeños estaban representados por dos ta-xones parecidos en aspecto a maras o liebres: Protypotherium sp. y Hegetotherium sp.
Los litopternas son un grupo de mamíferos herbívoros que incluye sólo especies extintas que han vivido desde el Paleoceno al Holoceno temprano en América del Sur. Estos han sido muy diversos en el Oligoceno y el Mioceno. Clásicamente se reconocen cuatro fa-milias de litopternas, entre estas cabe destacar a los Proterotheriidae. Algunas de las espe-cies, incluidas en esta familia, habrían desarrollado tempranamente formas corredoras apo-yando solo un dedo al andar, similar a los caballos actuales, resultando en un clásico ejem-plo de evolución convergente. En las cercanías de San Rafael, hasta ahora, solo se reconoce la familia Macraucheniidae, con una forma parecida al Theosodon de Patagonia, de aspecto similar al guanaco aunque de talla mucho mayor y más robusto.
Los xenartros –también conocidos como edentados– incluyen hoy animales muy variados y particulares, tanto por su fisonomía como por su biología e historia evolutiva. Los xenartros se reconocen en América del Sur desde el Paleoceno, siendo mucho más di-
83
versos en el pasado que en la actualidad, especialmente durante el Oligoceno y el Mioceno. Los xenartros incluyen dos grupos mayores: Pilosa y Cingulata. Los pilosos son el grupo constituido por los osos hormigueros (Vermilingua) y los perezosos fósiles y vivientes (Tar-digrada); mientras que, los cingulados agrupan a los acorazados (armadillos y gliptodon- tes). En las cercanías de San Rafael se han encontrado varios de estos xenartros. Entre los perezosos, cabe destacar un milodóntido y un megatérido, ambos de gran tamaño, terres-tres y herbívoros. Entre los cingulados, se hallaron placas aisladas de un armadillo gigante, mucho más grande que el tatú carreta (el armadillo viviente más grande) y placas aisladas de gliptodontes, posiblemente similar a Propalaehoplophorus, encontrado en Patagonia.
Seguramente durante el Mioceno, el clima fue mucho más benigno que el actual de la región. Se encontraron, además de los vertebrados, troncos petrificados de angios- permas arborescentes. Asimismo, los depósitos sedimentarios sugerirían que había ríos co-rrentosos corriendo sobre una amplia planicie de inundación. La variedad de vertebrados, los troncos y los ríos recreaban un ecosistema rico y variado, con grandes pastadores, posi-blemente similar a las actuales praderas africanas.
La mayoría de los restos fósiles del Mioceno del Valle Grande se hallan deposi- tados en las colecciones del Museo de Historia Natural de San Rafael. Muchos de ellos hoy están en estudio, suponiendo también que pronto se podrán encontrar en las salas de exposición.
Finalmente deberíamos destacar que material perteneciente a fauna extinta fue hallado en sitios arqueológicos antiguos, en el sur de Mendoza. Durante el Pleistoceno di-versos grupos de mamíferos alcanzaron una talla gigantesca, como los acorazados y los pe-rezosos terrestres, los cuales superaron la tonelada de peso. A estos se los conoce como "megafauna" y casi todos se extinguieron en tiempos relativamente recientes. Observando los actuales ecosistemas terrestres de América del Sur, el mamífero más grande es el tapir,
85
con unos trescientos kilogramos. Durante el Pleistoceno, el Megatherium, por ejemplo, –en-tre los perezosos terrestres– alcanzó entre cinco y seis toneladas. En el sur de Mendoza, en varios sitios se hallaron restos de Megatherium –como en Gruta del Indio, en el Departa-mento de San Rafael; Agua de Pérez y Gruta el Manzano, en el Departamento de Malargüe. En otras localidades se encontraron restos de otros perezosos un poco menores en tamaño que el Megatherium, como en el Volcán el Hoyo y Cueva El Chacay, ambos en el Departa-mento de Malargüe. En esta última localidad se hallaron, además, restos de un caballo extinto: Equus (Amerhippus) neogeus –de tamaño algo más pequeño que el caballo actual–, y un artiodáctilo: Paleolama sp. –similar al guanaco, aunque de talla un poco mayor. Esta fauna particular convivió con los primeros habitantes sudamericanos hasta hace unos diez mil años, compartiendo los mismos ambientes. Algunos científicos supusieron que la caza excesiva por parte del hombre podría haber ocasionado la extinción de los megamamí- feros, aunque la falta de indicios en los huesos que indiquen el uso de estos como alimento o abrigo estaría quitándole soporte a dicho argumento. Posiblemente, los cambios ambien-tales sucedidos para ese entonces, relacionados a los eventos glaciares, más las modifica-ciones que el hombre habría ocasionado sobre el ambiente con la utilización de la madera y otros recursos, podrían haber favorecido al declive que llevó luego a la extinción de esta peculiar fauna de vertebrados.
87
5. Patrimonio y conservación
Un bien patrimonial es todo aquel objeto que posee un valor documental y cronológico tal que debe ser conservado como testimonio para el conocimiento y desarrollo cultural. Los restos fósiles, cualquiera sean ellos, son parte de nuestro patrimonio.
En nuestro país existen diversas leyes que regulan el manejo de los restos fósiles que van desde el nivel nacional al provincial. En Mendoza, el Ministerio de Cultura, Ciencia y Tecnología de la Provincia es la autoridad de aplicación de las leyes de protección al pa-trimonio.
Las tareas de protección y la conservación de los materiales fósiles es un compro-miso de todos los ciudadanos. Si alguien llega a encontrar un resto fósil es recomendable comunicar al personal del centro científico más cercano al lugar del hallazgo. Retirarlo del terreno implica la perdida de información geográfica, estratigráfica y, muchas veces, del resto en sí, por lo cual resulta indispensable que la extracción del fósil sea realizada por una persona capacitada. Tomar conciencia del valor científico y social de nuestros bienes patri-moniales es tarea de todos. La preocupación compartida y el compromiso abordado en conjunto facilitarán que nuestro acervo cultural sea transmitido a las generaciones futuras.
89
6. No todo es ciencia
Los seres extintos de tiempos arcaicos han cautivado desde siempre la mente humana. Así lo sugieren tanto las criaturas mitológicas representadas en los bestiarios medievales, mu- chas veces basadas a partir del hallazgo de restos fósiles, como las obras de la literatura modernas, en donde las leyes del tiempo se desequilibran y los seres antiguos recobran vi-da sobre los relatos. Como ejemplos, entre muchos otros, cabe mencionar Viaje al Centro de la Tierra de Julio Verne –en donde tanto dinosaurios como otras criaturas viven en un remoto lugar del centro de la Tierra–, El Mundo Perdido de Sir Arthur Conan Doyle –el cual reconstruye, en un recóndito lugar de la selva amazónica, un ecosistema mesozoico persis-tiendo a escondidas del mundo moderno– o Jurassic Park de Michael Crichton –donde di-nosaurios y otras criaturas prehistóricas son traídas a la vida gracias al hallazgo de ADN fósil.
Reconstrucciones de animales extintos aparecen en cuantía en nuestra sociedad, desde filmes cinematográficos hasta en tarjetas de invitaciones a cumpleaños. Si bien para los científicos los fósiles son la materia prima para develar algunos de los secretos de la Historia Natural, no cabe duda que para todos los seres humanos constituyen, además, nu-trientes deliciosos para una imaginación sin límites...
91
Agradecimientos
Quisiera agradecer muy particularmente a mis amigos, que están siempre presentes, fomentando inquietudes y exagerándolas como si fueran maravillosas. Contribución al proyecto PICT 2006_242
93
Glosario Cladograma: es un diagrama jerárquico ramificado que representa las relaciones de
parentesco entre distintos taxones. Los agrupamientos en los cladogramas quedan constituidos por la presencia de caracteres derivados que surgen de un ancestro en común.
Especie: el concepto biológico de especie se refiere al grupo de organismos capaz de entrecruzarse y de producir descendencia fértil.
Estratigrafía: es la rama de la geología que trata del estudio de las rocas sedimentarias estratificadas. Incluye la identificación, descripción, secuencia tanto vertical como horizontal, cartografía y correlación de las unidades rocosas estratificadas.
Evolución: el proceso continuo de transformación de las especies. Filogenia: comprende el estudio de la historia evolutiva de los seres vivos. Fósil: cada resto o indicio de vida en el pasado. Grupo natural: también llamado grupo monofilético o clado; aquel que incluye al ancestro en
común más reciente del grupo en estudio y a todos sus descendientes. Los grupos naturales son el resultado de la evolución y pueden reconocerse por los caracteres derivados compartidos.
94
Homología: los estados de un carácter son homólogos cuando se originan filogenéticamen-te uno de otro o se encuentran en el mismo estado que aquellos del más reciente antecesor común.
Homoplasia: los estados de un carácter son homoplásicos cuando no se originan filoge-néticamente uno de otro o no están presentes en el antecesor común más próximo del grupo en estudio. La similitud homoplásica se debe a fenómenos de paralelismo, convergencia y reversión.
Paleontología: es la ciencia que estudia e interpreta el pasado de la vida sobre la Tierra. Icnita: se refiere a las huellas fosilizadas de los organismos del pasado. Mutación: es una alteración o cambio en la información genética de un ser vivo. Nodo: es el punto de ramificación en un cladograma donde se encontraría ubicado el
ancestro en común del grupo en estudio. Sistemática: comprende el estudio científico de las bases y diversidad de los organismos y de
las relaciones entre ellos. Abarca la clasificación, la taxonomía y la determinación. Taxón: grupo de organismos considerados como unidad de cualquier rango dentro de un
sistema clasificatorio. Taxonomía: comprende el estudio teórico de la clasificación biológica, incluyendo sus bases,
principios, procedimientos y reglas. El objeto de estudio de la taxonomía son las clasificaciones.
95
Referencias bibliográficas Aramayo, S.A. 1993. Vertebrados paleozoicos. En V.A. Ramos (ed.) Geologia y Recursos Naturales de Mendoza
XII Congreso Geológico Argentino y II Congreso de Exploración de Hidrocarburos, Relatorio II:303-307.
Benson, R.B.J., Carrano M.T. y Brusatte D.L. 2010. A new clade of archaic large-bodied predatory dinosaurs (Theropoda: Allosauroidea) that survived to the latest Mesozoic. Naturwissenschaften 97:71-78.
Bonaparte, J.F. 2007. Dinosaurios y Pterosaurios de América del Sur. Albatros. Buenos Aires. Ezcurra, M.D., Lecuona, A. y Martinelli, A.G. 2010. A new basal archosauriform diapsid from the Lower Triassic
of Argentina. Journal of Vertebrate Paleontology 30:1433-1450. Forasiepi A.M., Martinelli A.G. y Blanco J.L. 2007. Bestiario Fósil. Mamíferos del Pleistoceno de la Argentina.
Albatros. Buenos Aires. Forasiepi A.M., Martinelli, A.G., de la Fuente, M.S., Dieguez S. y Bond B. (en prensa). Notes on the paleontology
and stratigraphy of the Aisol Formation (Neogene, San Rafael, Mendoza Province): new evidences. En J.A. Salfity y R.A. Marquillas (eds) Cenozoic Geology of the Central Andes of Argentina.
Forasiepi A.M., Martinelli, A.G., Gil A., Neme G.A. y Cerdeño E. 2010. Fauna extinta y ocupaciones humanas en el Pleistoceno final-Holoceno temprano del centro occidental argentino. I Congreso Nacional de Zooarqueología Argentina, Resúmen extendido.
Gasparini, Z. y Fernández, M. 2005. Jurassic marine reptiles of the Neuquén Basin: records, faunas and their palaeobiogeographic significance. En: Veiga, G.D., Spalletti, L.A., Howell, J.A. y Schwarz, E. (eds), The Neuquén Basin, Argentina: A Case Study in Sequence Stratigraphy and Basin Dynamics. Geological Society (Special Publications) 252:279-294.
Gasparini, Z., Spalletti L. y de la Fuente, M. 1997. Tithonian marine reptiles of the Western Neuquén Basin, Argentina. Facies and palaeoenvironments. Geobios 30:701-712.
González Riga, B. J. 1999. Hallazgo de vertebrados fósiles en la Formación Loncoche, Cretácico Superior de la Provincia de Mendoza, Argentina. Ameghiniana 36:401-410.
González Riga, B.J. 2003. A new titanosaur (Dinosauria, Sauropoda) from the Upper Cretaceous of Mendoza, Argentina. Amehginiana 40:155-172.
González Riga, B.J. y Calvo, J.O. 2009. A new wide-gauge sauropod track site from the Late Cretaceous of Mendoza, Neuquén Basin, Argentina. Palaeontology 52:631-640.
96
González Riga, B.J., Previtera E. y Pirrone C.A. 2009. Malarguesaurus florenciae gen. et sp. nov., a new titanosauriform (Dinosauria, Sauropoda) from the Upper Cretaceous of Mendoza, Argentina. Cretaceous Research 30:135-148.
Gould, S.J. (ed) 2001. The Book of Life. W.W. Norton & Company. New York and London. Hasson, E. 2007. Evolución y Selección Natural. Colección Ciencia Joven 18, Eudeba, Buenos Aires. Martinelli A.G. y Forasiepi A.M. 2004. Late Cretaceous vertebrates from Bajo de Santa Rosa (Allen Formation),
Río Negro Province, Patagonia (Argentina). Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales n.s. 6:257-305.
Martinelli, A.G., de la Fuente, M. y Abdala, F.. 2009. Diademodon tetragonus Seeley, 1894 (Therapsida: Cynodontia) in the Triassic of South America and its biostratigraphic implications. Journal of Vertebrate Paleontology 29:852-862.
Rusconi, C. 1967. Animales Extinguidos de Mendoza y de la Argentina. Imprenta Oficial. Mendoza. Simpson, G.G. 1985. Fósiles e Historia de la Vida (edición en castellano) Prensa Científica, S.A. Barcelona. Soria, M.F., 1983. Vertebrados fósiles y edad de la Formación Aisol, Provincia de Mendoza. Revista de la
Asociación Geológica Argentina 38:299-306. Praderio, A.M., Martinelli A.G. y Candeiro C.R. 2009. Mesoeucrocodilos en el Cretácico de Malargüe: primer
registro de Peirosaurus torninni (Crocodyliformes, Peirosauridae) para la Provincia de Mendoza (Argentina). Cuarto Encuentro del ICES (Internacional Center for Earth Sciences), Actas electrónico ISBN 978-987-1323-11-1.
Previtera E. y González Riga B.J. 2008. Vertebrados cretácicos de la Formación Loncoche en Calmu-Co, Mendoza, Argentina. Ameghiniana 45:349-360.
Sereno PC, Martínez RN, Wilson JA, Varricchio DJ, Alcober OA y Larsson H.C.E. 2008. Evidence for avian intrathoracic air sacs in a new predatory dinosaur from Argentina. PLoS ONE 3:1-20.