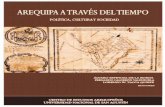América Latina y su inserción internacional a través del TPP
Transcript of América Latina y su inserción internacional a través del TPP
Temas del Cono Sur Dossier de Integración
Ejemplar nº 118
Es una publicación de m e r c o s u r a b c ISSN 1851-8451
> Dirección y compilación Graciela Baquero
> Relaciones institucionales Gastón Marando
> Diseño y diagramación María Ceci
> Distribución electrónica Martín Leonetti
> m e r c o s u r a b c
Julián Alvarez 168, 3 A
1414 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Argentina
tel/ fax (54-11) 4858-3889
e-mail: [email protected]
URL: www.mercosurabc.com.ar
m e r c o s u r a b c 1
Temas del Cono Sur Dossier de Integración
Ejemplar nº 118| abril 2014
Es una publicación de m e r c o s u r a b c ISSN 1851-8451
SUMARIO
Bloques regionales
AMÉRICA LATINA Y SU INSERCIÓN INTERNACIONAL A TRAVÉS DEL TPP1 ………… 2
Por Sergio Caballero Santos ([email protected]).
Doctor en Relaciones Internacionales,UAM (http://uam.academia.edu/SergioCaballero)
Para Dossier Mercosur ABC, 28 Abril 2014
Gobiernos locales y cooperación internacional
LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL DESCENTRALIZADA ENTRE FRANCIA Y
ARGENTINA: LECCIONES APRENDIDAS DE LA EXPERIENCIA ENTRE LA ROCHELLE Y
CORRIENTES (2008-2012) …………………………………………………………….…………… 12
Por Nahuel Oddone y Horacio Rodríguez Vázquez (1)
1 Trabajo basado en gran parte en el artículo de Sergio Caballero Santos “El Acuerdo Transpacífico y su efecto en América Latina”, Boletim Meridiano 47, vol.15, n.141, jan-fev 2014; pp.51-58.
m e r c o s u r a b c 2
Bloques regionales
AMÉRICA LATINA Y SU INSERCIÓN INTERNACIONAL A TRAVÉS DEL TPP1
Por Sergio Caballero Santos
Resumen: La actual negociación de un Acuerdo TransPacífico en comercio e inversión, que
abarca a un gran número de países bañados por el océano del mismo nombre, nos conduce
a preguntarnos sobre los potenciales efectos sobre la región latinoamericana y, al mismo
tiempo, nos introduce en las variadas dinámicas de inserción internacional que se manejan
en la región. El artículo cierra con algunas reflexiones sobre las “distintas” Américas Latinas
y también sobre la integración regional.
Abstract: A TransPacific Trade and Investment Partnership Agreement is currently being
negotiated among a great amount of countries in both sides of the Pacific Ocean. This issue
makes us wonder about the potential effects on Latin American region, as well as, it enables
us to analyze the diverse international insertion dynamics which take place in the region.
The article ends with some conclusions on regional integration and the “different” Latin
Americas.
Palabras claves: comercio internacional, acuerdos transcontinentales, Latinoamérica,
integración regional, negociaciones comerciales megaregionales
Key words: international trade, transcontinental agreements, Latin America, regional
integration, mega-regional trade negotiations
I. Introducción
América Latina ha debatido su forma de inserción internacional a lo largo de toda su
historia adoptando distintas estrategias, ya fuera a través de la proximidad a las grandes
potencias del momento, ya fuera por medio de la diversificación de sus alianzas en el
escenario internacional, o a través del proteccionismo y el voluntario aislamiento
internacional. Al día de hoy, independientemente de diseños de política más aperturistas o
proteccionistas, todo indica que se requiere tanto una diversificación a la hora de
relacionarse con el mundo (bilateral, regional, global) como una visión receptiva frente a la
interrelación con otros actores globales. Dicho lo cual, la actual tendencia en un mundo
globalizado, máxime con la ronda de Doha de la OMC aún estancada, parece apuntar a
estimular el comercio internacional a través de grandes acuerdos regionales.
En un primer escenario post-Guerra Fría, en los 90’s, la intensificación de lo que se
llamó “nuevo regionalismo”2 mostró cómo tras un mundo bipolar, se pasaba a un mundo
2 Por contraposición al viejo regionalismo proteccionista y “hacia dentro” de los años 50-60’s, se acuña a partir de los 90’s esta idea de nuevo regionalismo, sustentado en los principios del Consenso de Washington y, en general, se trata de un regionalismo enfocado al mercado y a la proyección económica “hacia afuera”. Entre mucha literatura al respecto, ver entre otros Bouzas, Roberto, “El “nuevo regionalismo” y el área de libre comercio de las Américas: un enfoque menos indulgente”, en Revista de la CEPAL, número 85, abril 2005, pp. 7-18; y también Gudynas, Eduardo, “Open regionalism or Alternative Regional Integration?”, citado en Valvis, Anastasios I. “Regional Integration in Latin America”, Institute of International Economic Relations, febrero, 2008, p. 12.
m e r c o s u r a b c 3
unipolar bajo la hegemonía estadounidense3 y donde el resto del mundo optaba por la
integración regional como mecanismo de inserción en el mundo internacional4. A raíz de este
fenómeno, esta tendencia a ampliar las áreas comerciales se ha ido manifestando por dos
vías distintas: (i) la estrictamente bilateral, donde cabe resaltar ejemplos como el de México
o Chile, que ostentan numerosísimos TLC’s con distintos países intra- y extra-regionales; y
(ii) la proyección a áreas más grandes que la propia región. Aquí encontramos casos como el
fracasado proyecto del ALCA impulsado por EEUU para todo el hemisferio occidental5, o
también negociaciones birregionales de larga data como es la que todavía tiene lugar entre
Mercosur y Unión Europea (UE)6.
Sin embargo, podemos señalar un segundo escenario derivado de la crisis
internacional que se inicia en 2008, afectando más severamente a los países desarrollados y
de forma más ligera a los emergentes, específicamente a los BRICS (Brasil, Rusia, India,
China y Sudáfrica). Este reto a la nueva gobernanza global, unido a la consolidación
geoestratégica de China y los replanteamientos sobre un nuevo mundo multipolar
(EEUU+BRICS+UE) o, para algunos, incluso sólo bipolar (EEUU+China) motiva la reacción
de Washington con la intención de utilizar el comercio internacional como estrategia de
proyección internacional para consolidar su tradicional vínculo con Europa (Acuerdo Trans-
Atlántico) y para contener el ámbito de influencia de China en el área Pacífico (Acuerdo
Trans-Pacífico, abarcando Australia, Brunei, Canadá, Chile, Estados Unidos, Malasia, México,
Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam).
En esa coyuntura, pudiera parecer que América Latina se queda parcialmente fuera
de la nueva arquitectura del mundo. En las próximas páginas intentaremos evaluar el papel
que juega la región latinoamericana en este diseño de megabloques comerciales y, de
hecho, nos veremos obligados a matizar y diferenciar entre las distintas Américas Latinas
que hoy existen, ya sea por razón geográfica (Centroamérica más México, frente a
Sudamérica), sea por esquema de integración e inserción internacional (Alianza del Pacífico
frente a Mercosur), de orientación ideológica (eje bolivariano frente a proyectos
“conservadores”7) o directamente según los intereses particulares de cada uno de los países.
Antes de entrar en los efectos y consecuencias, hay que matizar que los acuerdos
megarregionales (TTIP, RCEP, TTP...) se caracterizan (i) por la gran dimensión espacial,
poblacional y de PIB que engloban, (ii) por la aspiración de abarcar áreas continentales, y
(iii) por presentar una agenda temática plural que sobrepasa lo tradicionalmente negociado
3 Sobre teoría de la unipolaridad, ver entre otros, G. John Ikenberry, Michael Mastanduno and William C. Wohlforth (2009). “Unipolarity, State Behavior, and Systemic Consequences”. World Politics, 61, pp. 1-27; y también Robert Jervis (2009). Unipolarity. World Politics, 61, pp 188213. 4 Ejemplos de esquemas regionales que se reformulan en esta época o que surgen ex novo: UE (Maastricht, 1992); Mercosur 1991; TLCAN, 1994; CAN aprueba Arancel Externo Común, 1994; SICA, 1991; ASEAN aprueba crear Zona de Libre Comercio, 1992; etc. 5 La iniciativa del ALCA para crear una zona de libre comercio que abarcara desde Alaska hasta Ushuaia, se lanzó en Miami en 1994. Impulsada por los Estados Unidos fue duramente criticada por muchos países sudamericanos, desde Brasil y Argentina, hasta la creación venezolana del ALBA como antagonista. Finalmente se dio por desestimado este proyecto en la Cumbre de 2005 en Mar de Plata. 6 Estas negociaciones se remontan a una primera fase iniciada en los 90’s que acabó estancándose. Ya en 2010, en Madrid, se retomaron las negociaciones con la expectativa de acordar en unos pocos años el capítulo comercial, dado que el político y el de cooperación estaban ya muy avanzados. A día de hoy, diciembre de 2013, se está a la espera de la presentación de las listas con ofertas específicas para poder entrar en la fase final de las negociaciones. 7 Hay que señalar que el eje izquierda-derecha tradicionalmente utilizado en Europa no es fácilmente extrapolable a otras regiones, especialmente la latinoamericana donde es más útil diferenciar entre proyectos rupturistas y continuistas, o entre progresistas y conservadores, mejor que utilizar categorías analíticas de difícil encaje, dado que no suele haber sistemas de partidos consolidados que se autoubiquen entre izquierdas y derechas. Sirva como ejemplo, el peronismo en Argentina.
m e r c o s u r a b c 4
a través de la OMC8. Estos elementos denotan la novedad del fenómeno, al mismo tiempo
que permiten avizorar las dimensiones de sus potenciales efectos a nivel global.
II. Efectos del TransPacific Partnership (TPP) en América Latina
Como señala el último informe de la Comisión Económica para América Latina y el
Carible, CEPAL, al respecto, “las implicancias del fenómeno del megarregionalismo para
América Latina y el Caribe son variadas y complejas, y dependen, entre otros factores, de la
estructura productiva y exportadora de cada país y subregión, así como de sus respectivas
estrategias de inserción económica internacional”9.
Por ese motivo, pasamos a dividir la región en espacios con características más o
menos similares y, por tanto, donde los efectos del TPP pudieran ser parecidos, aunque con
matices, siempre en el hipotético caso de que este megaacuerdo se concretara, lo cual es
cuestionable por las razones esbozadas a lo largo de este trabajo:
a.- México y Centroamérica. La economía mexicana, por vía del TLCAN-NAFTA, y las
economías centroamericanas, tanto por TLC’s bilaterales como por su limitado tamaño,
están estrechamente vinculados a la economía estadounidense. Así pues, en principio, dado
que la consecución de un TPP sería un éxito y una oportunidad para los Estados Unidos (por
ese motivo este país es el principal impulsor de dicho megaacuerdo), también debería
traducirse en una oportunidad de crecimiento y desarrollo para estas economías
dependientes e interconectadas.
Sin embargo, el principal riesgo que se plantea es la competitividad a la hora de
adoptar el rol de “maquila” en una economía de escala en la que la industria estadounidense
requiere de mano de obra barata para producir manufacturas con poco valor añadido. En
este sentido, países integrantes del TPP como Vietnam pueden suponer una fuerte amenaza
en el sector textil y pueden motivar una desviación del comercio. Un elemento a favor de
que esta situación negativa para la región centroamericana no se acabe materializando, es
el hecho de que la propia industria textil de los Estados Unidos se vería seriamente afectada.
Así pues, éste del textil es, sin duda, uno de los rubros problemáticos en las
negociaciones del TPP y en el que se presupone que los Estados Unidos harán uso de su
fuerza negociadora para crear algún tipo de protección o contención frente a los riesgos que
entraña10. Sin embargo, y como se apuntará más adelante, hay que señalar que si los
demás integrantes, en este caso Vietnam, sólo perciben condiciones desfavorables, lo lógico
será que no lleguen a buen puerto las negociaciones del TPP.
b.- Brasil y Mercosur. Ningún miembro del Mercosur está en las negociaciones del TPP pero
sus efectos pueden ser muy notables para la subregión. En primer lugar, hay una dimensión
política y de legitimidad en la medida en que los miembros de la Alianza del Pacífico
proyectan un visión económica-comercial de inserción internacional, frente al modelo más
rígido y casi proteccionista del Mercosur11. La consecución del TPP no haría sino ahondar en
8 Rosales, Osvaldo; Herreros, Sebastián. “Mega-regional trade negotiations: What is at stake for Latin America?” Inter-American Dialogue Working Paper, enero 2014, Washington; p.1. 9 Informe CEPAL “Panorama de la inserción internacional de América Latina y el Caribe. Lenta poscrisis, meganegociaciones comerciales y cadenas de valor: el espacio de acción regional”, 2013, p.83. También apuntan en la misma línea Rosales, Osvaldo; Herreros, Sebastián. “Mega-regional trade negotiations: What is at stake for Latin America?” Inter-American Dialogue Working Paper, enero 2014, Washington; p.4. 10 Para más detalle sobre los conflictos en el sector textil, ver página 75 del Informe de la CEPAL, 2013. 11 Para un análisis sobre estas dos lógicas, ver Caballero Santos, Sergio. “Integración en América Latina: lógicas en pugna”, Política Exterior, 154, julio/agosto 2013; pp. 136-141.
m e r c o s u r a b c 5
el aislamiento de Brasil y, por extensión, del Mercosur de los grandes bloques comerciales
mundiales. La necesidad de acordar por consenso sus acuerdos comerciales ha llevado a que
el Mercosur en 22 años de existencia sólo haya sido capaz de cerrar acuerdos comerciales
con Israel, Egipto y Palestina, mientras aún continúan las negociaciones con la UE12. En
cierta media, la “amenaza” de aislamiento internacional por un TPP actúa como acicate para
concluir el acuerdo Mercosur-UE y, de hecho, actualmente Brasil presiona para cerrar las
listas de ofertas. Sin embargo, parece que las particulares coyunturas de otros miembros
(Argentina con un rediseño económico derivado de las recientes elecciones con malos
resultados para el oficialismo y Venezuela con crisis de legitimidad de su presidente y una
complicada agenda doméstica que incluye alta inflación e inseguridad) harán fracasar
nuevamente las negociaciones, al menos tal y como las entendemos hasta ahora, es decir,
con un modelo de necesario consenso entre todos los miembros.
Se apunta este hecho porque parece que cada vez hay más actores, principalmente
Brasil y Uruguay, a favor de establecer una mayor libertad a la hora de alcanzar acuerdos
extrarregionales, en lo que pudiera ser una suerte de geometría variable o de integración a
dos velocidades13.
En segundo lugar, en relación a reglas comerciales multilaterales, la consecución de
un TPP, pero también el éxito en las negociaciones Trans-Atlánticas (TTIP), supondrían en la
práctica la aprobación de un nuevo estándar en las reglas del comercio mundial, aunque se
hayan negociado fuera de las rondas de la OMC y, por tanto y para el caso que nos ocupa,
sin que Brasil y los miembros del Mercosur hubieran podido decidir nada al respecto. Así, los
expertos apuntan a que la OMC se vería conminada a asumir a posteriori lo ya pactado en
ambos megaacuerdos, siguiendo en parte el patrón que ya sucedió a principios de los 90’s,
cuando el TLCAN-NAFTA actuó como “revulsivo” para cerrar la ronda de Uruguay (1986-
1994).
En tercer lugar, en el plano estrictamente económico-comercial, sin lugar a dudas, la
creación de un gran bloque en el Pacífico puede actuar como desviación del comercio que
afecte a los países del Mercosur. Para empezar, Brasil es uno de los grandes productores de
manufacturas y bienes de equipo para el resto de países de la región sudamericana. Si, por
ejemplo, países como Chile o Perú pueden importarlos sin aranceles desde el sudeste
asiático, esto puede afectar gravemente las exportaciones brasileñas en la región. Por el
contrario, en caso de consecución de un TPP, Brasil y los demás miembros del Mercosur se
verían especialmente “obligados” a intensificar sus vínculos con otras regiones o potencias
que se queden también fuera de estos megabloques, esto es, China y Rusia (e incluso África
a través de la cooperación Sur-Sur, tal y como empezó a explorarse bajo las presidencias de
Lula da Silva).
Así, las ya crecientes relaciones comerciales entre China y América Latina se verían
necesariamente estimuladas y fortalecidas si las dos partes perciben que se están quedando
fuera de los megabloques mundiales. Este patrón comercial Mercosur-China entraña
importantes riesgos, ya que profundiza el actual modelo en virtud del cual China exporta
cada vez más manufacturas y bienes de equipo con valor añadido, mientras que importa de
12 Para más detalle sobre la institucionalidad y el funcionamiento del Mercosur, ver entre otros Caetano, Gerardo (coord.). La reforma institucional del MERCOSUR. Del diagnóstico a las propuestas. CEFIR (Centro de Formación para la Integración Regional), Montevideo, 2009. 13 Hay que señalar también en esta línea el hecho de que Ecuador esté actualmente en proceso de adhesión plena al Mercosur, pero al mismo tiempo esté intentando concluir previamente su propio acuerdo bilateral con la UE. Así pues, su posterior adhesión al Mercosur ya acarrearía el hecho consumado de un acuerdo extrarregional y, por tanto, ahondaría en la necesaria flexibilización para que distintos miembros adopten distintas velocidades.
m e r c o s u r a b c 6
Latinoamérica principalmente commodities y materias primas sin valor añadido, ahondando
en lo que se conoce como la “reprimarización” de las exportaciones sudamericanas.
Evidentemente, este patrón comercial acaba siendo perjudicial para las economías
latinoamericanas, que debilitan su industria y les hacen más vulnerables a las fluctuaciones
de los precios internacionales de las materias primas.
c.- Países de la Alianza del Pacífico. Los cuatro miembros de la Alianza del Pacífico son los
que estarían más interesados en proyectarse hacia el Pacífico y, por tanto, a priori, serían
los principales beneficiarios de su hipotética pertenencia al TPP, pero esto debe ser
matizado. El caso de México ya lo hemos abordado (baste recalcar una vez más que su caso
es muy distinto al de los otros tres países latinoamericanos que están en la negociación)14 y
el caso de Colombia es particular porque, dado que no es integrante de la APEC, se ha visto
excluido inicialmente de la posibilidad de sentarse en la mesa de negociaciones para un TPP.
Por su parte, Chile es el único de los países negociadores del TPP que ya ostenta un
TLC con todos y cada uno de los demás integrantes. Por este motivo, son muchas las dudas
sobre los alicientes que puede encontrar Chile en renegociar regionalmente lo que ya
obtiene favorablemente en acuerdos bilaterales. De hecho, tal y como señala prolijamente
algún autor15, lo que se plantea en el TPP es un recrudecimiento de las condiciones en
aspectos de propiedad intelectual impulsados desde Estados Unidos, que difícilmente podrían
satisfacer a Chile en lo que se entendería como “pagar dos veces por lo mismo”, es decir,
volver a negociar aspectos que le perjudican sin por ello obtener más ventajas de las que ya
disfrutan. Si acaso, para Chile, la disyuntiva sobre sumarse o no al TPP reside más en el
plano político (secundar la iniciativa estadounidense y no pagar los costos políticos de
autoaislarse y aparecer por tanto como un outsider) que en los incentivos estrictamente
comerciales.
Y en esta tesitura, Chile se encuentra ante el escenario de que los Estados Unidos y
China son prácticamente iguales en importancia para su economía exportadora y, por tanto,
cualquier movimiento a favor de uno y en detrimento del otro puede quebrar ese frágil
equilibrio político-comercial.
Finalmente, para Perú el TPP es un instrumento atractivo para comerciar con países
con los que aún no tiene TLC (por ejemplo, Vietnam, Malasia, Australia o Nueva Zelanda) y,
además, dado que Perú ya está actuando como ruta de exportación de productos brasileños
hacia el Pacífico, su pertenencia al TPP le puede conllevar el erigirse en el puente natural
entre las economías asiáticas y mercosureñas. Así pues, Perú puede beneficiarse
14 “However, the ability to use this mechanism to full advantage differs across the three Latin American participants. Mexico participates actively in several US-based production networks, in sectors such as automobiles, electronics, and garments. It could, for example, benefit from using high quality, competitively priced Japanese components in the mobile phones, personal computers, or cars it exports to the United States. In Chile and Peru, on the other hand, natural resources (mostly mining products) dominate the export baskets. They could still benefit from cumulation of origin, but the advantages would be less evident than in the case of Mexico. Another dimension of the TTIP and TPP with implications for Latin American trade is the negotiating dynamics that these processes may create. Mexico has publicly stated its interest in joining the TTIP. Since the European Union has also concluded FTA negotiations with Canada, there could be movement in the medium term toward an integrated transatlantic agreement involving the three NAFTA members and the European Union. The cumulation of origin and the harmonization of rules brought by this process would open opportunities for Mexico and the Central American countries (all of which also have FTAs with both the United States and the European Union) to join transatlantic value chains. In principle, this possibility would also be available to South American countries that have FTAs with both the United States and the European Union currently Chile, Colombia, and Peru)”. Rosales, Osvaldo; Herreros, Sebastián. “Mega-regional trade negotiations: What is at stake for Latin America?” Inter-American Dialogue Working Paper, enero 2014, Washington; p.7 15 Furche, Carlos. “Chile y las negociaciones del TPP: análisis del impacto económico y político”, mayo 2013.
m e r c o s u r a b c 7
directamente de su acceso a nuevos mercados, pero además y de forma notable, puede
ostentar una ventaja comparativa con el resto de países sudamericanos en la medida en que
sirva de puerta de entrada para vincular los países TPP, la Unión Europea (dado su acuerdo
comercial con Bruselas que ya entró en vigor) y con los países del Mercosur y,
especialmente, con Brasil con quien comparte una larga frontera y proyectos de mejora de
infraestructuras en el marco de la IIRSA.
En definitiva, Perú sería un potencial “ganador” del acuerdo TPP en la medida en que,
hipotéticamente, le permitiría vincular su economía a distintos países y regiones, más allá de
los riesgos y cautelas del TPP que son aplicables a todos los países integrantes y que
veremos a continuación.
III. Riesgos y cautelas del TPP
A nivel general son varios los riesgos que se plantean en las negociaciones del TPP y
que han sido criticados desde los propios parlamentos nacionales16 y desde la sociedad
civil17. El primero de ellos sería el propio secretismo y falta de trasparencia en las
negociaciones, llevándose a cabo sólo por los equipos técnicos bajo el mandato directo de
los gobiernos y sin control de los parlamentos ni de la opinión pública. De hecho, esta falta
de información y debate público, explica la falta de conocimiento de estas negociaciones por
parte de la sociedad civil, que en su gran mayoría desconoce las ventajas e inconvenientes
del posible TPP. Sólo algunas organizaciones civiles18 han esgrimido los riesgos que entraña
en temas de propiedad intelectual, acceso a medicamentos, tráfico de datos e internet,
acceso a bienes culturales, etc.
Como se apunta, el riesgo real no se puede evaluar con precisión por el propio hecho
de que las negociaciones son secretas y, por tanto, las críticas se basan principalmente en
filtraciones o comentarios de los propios equipos negociadores. Este hecho motiva que la
sociedad civil, y en el caso particular, la de los estados latinoamericanos que abordamos, no
pueda (o no sepa) manifestarse a favor o en contra del TPP, dado que se desconoce
realmente en qué consistiría y cuáles serían los efectos previsibles en sus vidas y para el
modelo de desarrollo de sus respectivos países.
Por el contrario, el sector empresarial en general, sí percibe el TPP como un incentivo
para estimular el comercio y las exportaciones (aunque lógicamente también haya algunos
rubros que se sientan amenazados porque estarían llamados a soportar una mayor
competencia). Al igual que en Brasil la Federação das Indústrias do Estado de São Paul,
FIESP, actúa como un lobby que exige al gobierno de Brasilia una mayor inserción
internacional y alerta de los peligros del aislamiento brasileño, también sucede esto en los
gremios profesionales de Perú y México19.
Así, los grandes grupos empresariales estiman que el crecimiento de los flujos
comerciales gracias al TPP sería en su beneficio. Por el contrario, pequeños productores y
agricultores consideran que la desregulación y liberalización que exige un megaacuerdo de
las características del TPP supondría una competencia que difícilmente podrían afrontar.
16 Ver, por ejemplo, para el caso de Perú http://www.rpp.com.pe/2013-09-04-congresistas-piden-transparencia-en-negociaciones-del-tpp-noticia_628085.html (Último acceso: 30 diciembre 2013). 17 Para el caso chileno, ver por ejemplo http://www.derechosdigitales.org/6185/gobierno-sigue-dando-la-espalda-a-una-discusion-abierta-en-el-tpp/ (Último acceso: 30 diciembre 2013). 18 Para una muestra, ver http://tppabierto.net/ (Último acceso: 30 diciembre 2013). 19 A título de ejemplo, ver http://elcomercio.pe/economia/1577175/noticia-acuerdo-transpacifico-no-afectara-medicamentos-sostiene-comex-peru (Último acceso: 30 diciembre 2013).
m e r c o s u r a b c 8
Dicho lo cual y ahondando en lo ya comentado, aún son pocos los movimientos que han
trasladado estos riesgos a las sociedades y, por tanto, el rechazo que se manifiesta
actualmente es muy limitado.
IV. Consecuencias del TPP en la escena global (y para América Latina)
Aunque aquí se estén examinando los efectos de la consecución del TPP para América
Latina, no se pueden obviar las consecuencias directas sobre el escenario global que afectan
a todos los actores internacionales y que, por tanto, también afectan a los países
latinoamericanos.
La primera reflexión es que el TPP se despliega como un importante pilar de la
política exterior estadounidense en su objetivo de expansión hacia Asia y como contención
del desafío que plantea el crecimiento chino20. En este sentido, aunque los Estados Unidos
tienen distintos tratados comerciales con muchos de los integrantes del TPP, en este caso
diseñan este megabloque como un todo coherente y supeditado a unas mismas normas que
son “funcionales a los valores e intereses estadounidenses”21. De hecho, el matiz de rigidez
del megabloque, que no aceptaría distintas velocidades ni situaciones excepcionales aspira,
en cierta manera, a que algunos estados del sudeste asiático estén más estrechamente
vinculados con los Estados Unidos que con China.
Asimismo, se pone de manifiesto un cierto sentido de urgencia en las negociaciones,
ya que se prevén plazos excesivamente ambiciosos (hace sólo unos pocos meses, se fijaba
finales de 2013 como fecha estimada de la consecución del TPP... y aún al día de hoy se
establece que en 2014 deberían concluir las negociaciones!).
Como parece obvio, este diseño estratégico por parte de Washington también tiene
su respuesta por parte china: el reciente lanzamiento del Acuerdo de Asociación Económica
Integral Regional (RECP, por sus siglas en inglés), que engloba al ASEAN+622. De hecho,
desde Pekín, en base al típico discurso oficial diplomático y no confrontativo, se apuesta a
que la TPP no es una amenaza, sino que podría funcionar de forma complementaria con la
RECP.
Sin embargo, es digno de destacar que este proyecto del RECP, que aglutina a la
práctica totalidad de Asia y Oceanía (es decir, el ámbito de influencia regional de China), se
ha presentado como una iniciativa flexible, que pretende respetar las distintas velocidades
según el grado de desarrollo de los diversos estados y atender a las especificidades y
problemáticas propias de cada país. Por lo tanto, pudiera uno aventurarse a creer que los
países asiáticos van a ser más proclives a sumarse a la iniciativa propuesta por China,
menos rígida, más condescendiente y entre países más parecidos, antes que adoptar la
agenda impuesta por Estados Unidos para el TPP, caracterizada por la gran heterogeneidad
de los países integrantes y por el estrecho cumplimiento de normas comerciales (sobre todo
en propiedad intelectual y flujo de datos) que pueden ir contra su propio desarrollo. Se
20 Para un análisis de las lógicas de la política exterior estadounidense y la dimensión económica-comercial, ver artículo de Hillary Clinton “America’s Pacific Century” en Foreign Policy, noviembre 2011: http://www.foreignpolicy.com/articles/2011/10/11/americas_pacific_century (Último acceso: 30 diciembre 2013). 21 “In all these different ways, we are seeking to shape and participate in a responsive, flexible, and effective regional architecture -- and ensure it connects to a broader global architecture that not only protects international stability and commerce but also advances our values” […] “American businesses and workers need to have confidence that they are operating on a level playing field, with predictable rules on everything from intellectual property to indigenous innovation”. Hillary Clinton. Ib idem. 22 Es decir, los 10 miembros del ASEAN (Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia, Brunei, Vietnam, Laos, Birmania y Camboya), más China, Japón, Corea del Sur, Australia, India y Nueva Zelanda.
m e r c o s u r a b c 9
trataría, en cierta medida, de un ejercicio de seducción por parte de los dos grandes polos
político-económicos para ver cuál es capaz de atraer a otros actores internacionales y en sus
aspiraciones de crear zonas de influencia comerciales.
V. Conclusiones
El primer elemento a resaltar es que en esta distribución de poder global, América
Latino no ejerce un papel protagónico, sino que sólo tangencialmente puede valorar cuáles
son los contextos que le son más propicios e intentar fomentarlos, pero no se encuentra en
lo que podríamos considerar como el eje de la toma de decisiones. Sólo México, Perú y Chile
están sentados en la mesa de negociaciones del TPP, pero ya hemos visto que sus intereses
no son parejos. Por otra parte, desde la óptica del otro gran referente latinoamericano,
Brasil, sí cabe impulsar espacios que contrarresten un hipotético TPP, por un lado
estimulando el acuerdo definitivo en las negociaciones Mercosur-UE y, por otro lado,
fortaleciendo relaciones comerciales multilaterales con actores que también queden fuera de
estos hipotéticos megabloques, por ejemplo, a través de foros como BRICS ó IBSA23.
El segundo elemento es que si se firmara un Acuerdo Trans-Atlántico24 y un TPP,
estos megaacuerdos pasarían a funcionar de facto como estándares o reglas del comercio
internacionales, obviando las deliberaciones de la OMC (o cuanto menos, induciendo a que
éstas se amolden a lo ya acordado). Por tanto, se habrían fijado unas nuevas pautas
comerciales de ámbito mundial sin el concurso de la mayoría de los países latinoamericanos.
Así pues, el papel internacional latinoamericano se vería reducido a asumir un fait accompli
derivado de la decisión de otros actores globales.
El tercer elemento de balance que podemos recoger es la evidente distinción entre
varias Américas Latinas. Desde el istmo de Panamá hacia el norte, las economías
latinoamericanas están estrechamente vinculadas al modelo estadounidense y se
complementan con ésta a través de economías de escala y en una relación de dependencia.
Para estos países, el hipotético éxito de los Estados Unidos con la consecución de
megabloques es una oportunidad, aunque también es un riesgo de una mayor
competitividad. Por su parte, las economías sudamericanas, caracterizadas por la
reprimarización de exportaciones y beneficiadas por los altos precios de las commodities en
los últimos años, tienen su principal foco puesto en China y las economías asiáticas y, en
general, podrían verse perjudicadas por un TPP que desviara el comercio internacional a
otras zonas. Frente a esto, para países como Brasil el mantenimiento del interés chino por
América Latina es una buena noticia y la consecución de un TPP nos llevaría a visibilizar más
nítidamente su aislamiento en las grandes dinámicas comerciales mundiales. Estas
divergencias regionales juegan en contra de la propia región y sus expectativas de
integrarse en las cadenas de valor mundiales y, por tanto, pueden estimular la integración
regional25, como veremos en el sexto punto.
23 Frente a la disyuntiva brasileña de actuar como global player o circunscrito al liderazgo regional, ver entre otros Caballero Santos, Sergio. “Brasil y la región: una potencia emergente y la integración regional sudamericana”, Revista Brasileira Política Internacional, 54 (2), 2011; pp.158-172. 24 Para no trasladar la falsa impresión de que estos acuerdos son ya un hecho es importante señalar que, a pesar de la euforia inicial y las perspectivas de una rápida consecución de estas negociaciones, las dificultades para alcanzar un acuerdo final son muchas, desde la protección europea (y especialmente francesa) de la industria cultural hasta la reciente escalada de tensión por las escuchas y el espionaje de líderes europeos y sus poblaciones por parte de la NSA estadounidense. Ver Rosales, Osvaldo; Herreros, Sebastián; Frohmann, Alicia; García-Millán, Tania. “Las negociaciones megarregionales: hacia una nueva gobernanza del comercio mundial”, Serie Comercio Internacional, n.121. CEPAL, Santiago de Chile; p.22. 25 “As long as the Latin American market remains fragmented by multiple agreements with different rules, it will be difficult for the region to increase its participation in modern value chains. The most important effect of mega-
m e r c o s u r a b c 10
Como cuarto elemento, y en línea con esto último, cabe destacar que a diferencia de
lo que antaño pareciera, para una gran parte de América Latina el actor internacional clave
(al menos en la dimensión económico-comercial) ya no son los Estados Unidos, sino China.
A título de ejemplo ya señalamos el caso de Chile, cuya adhesión a un TPP
confrontativo con China podría tener un excesivo coste político, como ya adujimos antes. Por
tanto, teniendo en cuenta que China se ha convertido en el principal socio comercial de casi
todos los países sudamericanos (y si no, ocupa la segunda posición), su influencia y
relevancia en la región es notable y creciente. De hecho, además de que algunos países se
puedan sentir cómodos antagonizando con el discurso estadounidense, tal y como se haría
desde países miembros del ALBA, en términos pragmáticos también es cada vez más
“rentable” adherirse a las iniciativas emanadas desde Beijing, que a las de Washington.
Por tanto, más allá de la retórica ideológica estaría la economía tangible detrás de la
decisión de apostar por una buena sintonía con China.
El quinto elemento que podemos repensar es la muestra de madurez de las
sociedades latinoamericanas (mejor dicho, de ciertas organizaciones de la sociedad civil)
exigiendo claridad y transparencia en unas negociaciones que se han manejado desde el
secretismo y la falta de transparencia. Esto denota que, en cierta manera, no se da un
mandato a los presidentes para que acuerden lo que ellos estimen mejor para el desarrollo
futuro del país, sino que se ejerce una cierta labor de accountability y de rendición de
cuentas, entendiendo que la sociedad quiere ser partícipe de las deliberaciones para
ponderar si merece la pena o no integrarse en un megabloque regional.
Y el último elemento26 que podríamos sopesar es el relativo a cómo la propia región
latinoamericana puede estimular el tener un mayor peso en la escena internacional, dado
que ha quedado patente que no lo ostenta en el escenario que hemos esbozado. Para ello,
pareciera que la única receta posible es fomentar los mecanismos de integración regional,
ampliándolos y profundizándolos. Quizás dos vías serían las más fructíferas, aunque
lógicamente se presentan como retos complicados y de difícil consecución. La primera, una
flexibilización de Mercosur, que unido a los diversos deseos de adhesión por parte de otros
países, podría configurar una suerte de Unasur-Mercosur con agendas y cometidos
diferentes en cada mecanismo regional, pero con más coherencia interna y mecanismos
flexibles de adopción de decisiones.
La segunda sería que realmente la CELAC (al igual que las cumbres América Latina-
UE y las Iberoamericanas) pudieran servir para elaborar pautas comunes para la región o,
por lo menos, pactar estrategias afines a los países latinoamericanos en la escena
internacional para evitar casos como el aquí planteado, donde los tres integrantes
latinoamericanos del TPP ostentan intereses y agendas muy distintas o, incluso a veces,
contrapuestas.
En todo caso, lo que parece evidente es que “con un mundo que parece estar
reconfigurándose sobre la base de megabloques regionales, las líneas de fractura de la
integración latinoamericana cobran una importancia crítica. En términos comerciales, no hay
regional negotiations on Latin American integration could be to encourage deeper forms of trade and economic integration”. Rosales, Osvaldo; Herreros, Sebastián. “Mega-regional trade negotiations: What is at stake for Latin America?” Inter-American Dialogue Working Paper, enero 2014, Washington.p.16 26 Aunque este elemento no se ha abordado en profundidad a lo largo de este trabajo dado que se escapa al objeto inicial del mismo, sí parece que las demás consecuencias que hemos planteado en este epígrafe nos dirigen a esta posible respuesta por parte de los actores políticos latinoamericanos y no podemos evitar el esbozarlo mínimamente.
m e r c o s u r a b c 11
ganancias inmediatas provenientes de generar una división en el proceso de integración
latinoamericano. En una etapa de capitalismo globalizado organizado alrededor de cadenas
de valor, el daño en uno de los eslabones representa un perjuicio para toda la cadena. En el
largo plazo, las ganancias potenciales de la coordinación son mayores, ya que la
competitividad depende en gran medida de ventajas que se encuentran en la regionalización
de la producción. Para las grandes potencias, esta divergencia no produce ningún dividendo
geopolítico claro o inmediato.
En términos políticos, la pérdida de unidad redunda en una reducción de la autonomía
regional frente a Asia en general y frente a China en particular”27.
Dicho todo lo anterior, hay que recalcar nuevamente la cautela en relación con que
está por verse si realmente estas meganegociaciones entre actores tan dispares y
heterogéneos se materializan y,en caso de que así sea, habrá que ver cuánto se modifican
las pretensiones inicialmente enunciadas a lo largo de las difíciles negociaciones que aún
restan.
Este trabajo sólo aspira a abordar las posibles consecuencias de estas nuevas lógicas
de política comercial de megabloques para la región latinoamericana.
Referencias bibliográficas:
- Bouzas, Roberto, “El “nuevo regionalismo” y el área de libre comercio de las Américas: un enfoque menos indulgente”, en Revista de la CEPAL, número 85, abril 2005, pp. 7-18. - Caballero Santos, Sergio. “Integración en América Latina: lógicas en pugna”, Política Exterior, 154, julio/agosto 2013; pp. 136-141.
- Caballero Santos, Sergio. “Brasil y la región: una potencia emergente y la integración regional sudamericana”, Revista Brasileira Política Internacional, 54 (2), 2011; pp.158-172. - Caetano, Gerardo (coord.). La reforma institucional del MERCOSUR. Del diagnóstico a las propuestas.
CEFIR (Centro de Formación para la Integración Regional), Montevideo, 2009. - CEPAL, Informe “Panorama de la inserción internacional de América Latina y el Caribe. Lenta poscrisis, meganegociaciones comerciales y cadenas de valor: el espacio de acción regional”, 2013, p.83. - Clinton, Hillary. “America’s Pacific Century” en Foreign Policy, noviembre 2011: http://www.foreignpolicy.com/articles/2011/10/11/americas_pacific_century (Último acceso: 30 diciembre 2013).
- Furche, Carlos. “Chile y las negociaciones del TPP: análisis del impacto económico y político”, mayo 2013. - Gudynas, Eduardo, “Open regionalism or Alternative Regional Integration?”, citado en Valvis, Anastasios I. “Regional Integration in Latin America”, Institute of International Economic Relations, febrero, 2008, p. 12.
- Ikenberry, G. John , Michael Mastanduno and William C. Wohlforth (2009).
“Unipolarity, State Behavior, and Systemic Consequences”. World Politics, 61, pp. 1-27. - Jervis, Robert (2009). Unipolarity. World Politics, 61, pp 188213. - Rosales, Osvaldo; Herreros, Sebastián; Frohmann, Alicia; García-Millán, Tania. “Las negociaciones megarregionales: hacia una nueva gobernanza del comercio mundial”, Serie Comercio Internacional, n.121, dic 2013. CEPAL, Santiago de Chile. - Rosales, Osvaldo; Herreros, Sebastián. “Mega-regional trade negotiations: What is at stake for Latin America?” Inter-American Dialogue Working Paper, enero 2014, Washington.
- Turzi, Mariano. “Asia y la ¿(des)integración latinoamericana?” Nueva Sociedad, n,250, marzo-abril 2014; pp. 78-87.
27 Turzi, Mariano. “Asia y la ¿(des)integración latinoamericana?” Nueva Sociedad, n,250, marzo-abril 2014; p.86.
m e r c o s u r a b c 12
Gobiernos locales y cooperación internacional
LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL DESCENTRALIZADA ENTRE FRANCIA Y
ARGENTINA: LECCIONES APRENDIDAS DE LA EXPERIENCIA ENTRE LA ROCHELLE Y
CORRIENTES (2008-2012)
Por Nahuel Oddone y Horacio Rodríguez Vázquez
Introducción
La cooperación internacional descentralizada (CD) se ha convertido en una
herramienta de creciente interés para los gobiernos subnacionales en el contexto
internacional actual, caracterizado por dinámicas multiescalares y complemento-
contradictorias que van desde la territorialización de la economía hasta los sistemas de
gobernanza con sus dimensiones horizontales y verticales. Las autoridades locales e
intermedias de Argentina y Francia no escapan a esta regla. El presente capítulo busca
acercar los lenguajes de la CD de Francia y Argentina a partir del estudio de un caso
práctico, en el marco de un relacionamiento Norte-Sur28.
Junto con el comercio y el diálogo político, la cooperación constituye el tercer pilar
sobre el cual se asienta la asociación estratégica entre la Unión Europea (UE) y América
Latina y el Caribe (ALC)29. Este hecho es un indicador de la importancia de la cooperación,
no sólo en el ámbito de las relaciones entre ambas regiones sino incluso en el nivel global.
Este papel protagónico actual de la cooperación en el ámbito de las relaciones
internacionales es producto de una evolución histórica y gradual, en donde se han conjugado
Los autores desean expresar su agradecimiento a María Gabriela Basualdo, Directora de Relaciones Internacionales
de la Provincia de Corrientes; a Osvaldo Pérez, Intendente Municipal de Bompland; a Eduardo L. Galantini, Intendente Municipal de Monte Caseros; a Etienne Saur, Agregado de Cooperación Científica y Técnica de la Embajada de Francia en Argentina; a María Inés Rosas, Secretaria del Service de Coopération et d'Action Culturelle de la Embajada de Francia en Argentina; a Yann Thoreau La Salle, Agregado de Cooperación de la Embajada de Francia en México; a Frederic Deshayes, Responsable de la Mission des Affaires européennes et Internationales de Romans y Vice président de la Association des Professionnels de l'Action Européenne et Internationale des Collectivités Territoriales (ARRICOD); a Florence Jacquey, consultora de la Red InterMuni; a Silvia Marteles, ex coordinadora del Proyecto LOCALNET de la Red Arco Latino; así como a las investigadoras Violaine Balana y Marie
Le Pen por sus valiosos comentarios y aportaciones para la elaboración de este capítulo. 28 Es debatible la conveniencia de seguir utilizando el término “Sur” para agrupar a los países con menor grado de desarrollo relativo. Desde el punto de vista geográfico, ¿qué pasa, por ejemplo, con países como Australia y Nueva Zelanda, ambos considerados desarrollados y localizados en el hemisferio sur? ¿O qué pasa con el efecto que está teniendo sobre la economía mundial en fenómeno de los BRICS, en donde Brasil, India, China y Sudáfrica se encuentran en el hemisferio sur? Azcárraga señala que la concepción de un norte rico y un sur empobrecido puede contribuir al establecimiento de sentimientos de superioridad o de inferioridad, del norte hacia el sur y del sur hacia el norte, respectivamente, incrementando la desigualdad ya existente y asentándola en la opinión pública y/o en las relaciones entre países (Azcárraga, 2008: 50). Además, ésta concepción ignora las diferencias en los niveles de desarrollo al interior de los países (asimetrías territoriales), subrayando la idea del Estado-nación como unidad y sin tomar en cuenta sus desigualdades internas (existentes tanto en los países “del norte” como en los “del sur”). 29 La Primera Cumbre UE-ALC, llevada a cabo en 1999 en Río de Janeiro, marca el inicio de la asociación estratégica entre ambas regiones.
m e r c o s u r a b c 13
las nuevas tendencias derivadas del sistema internacional30 con otras gestadas en el ámbito
intraestatal.
En cuanto a las nuevas tendencias globales, es destacable el aporte de las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) a la CD, que ha permitido reducir
significativamente los costos, estimular los contactos interculturales horizontales entre las
administraciones locales e intermedias y favorecer la transferencia de buenas prácticas y de
procesos casi en forma inmediata.
Por otro lado, la sociedad de la información y las TIC han provocado una modificación
en la construcción de la agenda pública local, favoreciendo una dinámica de ampliación y de
extensión de la oferta de políticas públicas hacia terrenos anteriormente inéditos. Las TIC se
han demostrado sumamente útiles para gestionar y acompañar los procesos, los proyectos y
las políticas sociales, culturales y de tejido asociativo, entre otras.
Sin lugar a dudas, como quedó planteado durante la presidencia francesa del Consejo
de la UE (julio/diciembre 2008) y tras el impulso que dicho país acometió para iniciar la
reflexión sobre la Carta de la Cooperación de Apoyo a la Gobernanza Local, la CD “ha
emergido como una nueva dimensión de gran importancia en la cooperación al desarrollo,
que ha pasado a ser más completa y profesionalizada, se apoya en redes institucionalizadas
(...) utilizando para ello una gran variedad de herramientas (...) y con un crecimiento
exponencial en asignaciones económicas”31. Se trata de “la capitalización y maximización de
la experiencia de las autoridades locales como socios en política de desarrollo”32 y así lo han
entendido las autoridades subnacionales de Francia y Argentina.
El objetivo del presente capítulo es realizar un aporte analítico que contribuya a
extraer lecciones aprendidas sobre la CD, así como identificar las principales motivaciones
que llevan a los gobiernos subnacionales a emprender este tipo de acciones a través del
estudio de caso de La Rochelle (Francia) y la Provincia de Corrientes (Argentina). Como ha
sostenido Coronel: “la cooperación descentralizada local se sustenta en la multilateralidad y
el beneficio mutuo de sus actores y se desarrolla en clave territorial a través de gobiernos
locales que se asocian y buscan desarrollar experiencias conjuntas basadas en sus
aprendizajes anteriores y en la potencialidad del trabajo en redes o plataformas” (Coronel,
2005: 22).
La cooperación descentralizada: dónde estamos y hacia dónde vamos
En términos generales, la CD se puede definir como el conjunto de acciones
protagonizadas por los gobiernos no centrales y se reconoce como su finalidad principal la
promoción del desarrollo local. La Comisión Europea fue la primera en incorporar este
enfoque en sus programas de cooperación33. El documento Decentralized Cooperation.
Objectives and Methods (1992) la define como un nuevo enfoque en las relaciones de
cooperación que busca establecer relaciones directas con los órganos de representación local
y estimular sus propias capacidades de proyectar y llevar a cabo iniciativas de desarrollo con
30 Coronel (2005) reconoce la cooperación internacional al desarrollo como uno de los componentes que formaron parte de las lógicas del mundo bipolar de la Guerra Fría. A través de la misma, las superpotencias -los Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas- buscaban consolidar sus respectivas zonas de influencia. 31 Comunicación de la CE, Autoridades locales: agentes de desarrollo, 2008. 32 Ibíd. 33 El concepto de CD fue formulado por primera vez en la Convención de Lomé IV (1990-1995) como una extensión del enfoque de microproyectos.
m e r c o s u r a b c 14
la participación directa de los grupos de población interesados, tomando en consideración
sus intereses y sus puntos de vista sobre el desarrollo34.
A partir de entonces se han dado diferentes aproximaciones conceptuales. De
acuerdo con el Manual de Cooperación Descentralizada al Desarrollo (1999), este tipo de
cooperación es la que hacen o promueven los poderes y entes locales descentralizados, bien
directamente o bien a través de las asociaciones y grupos de la ciudadanía, organizaciones
de la sociedad civil (OSC), sindicatos, y cualquier otro tipo de actores sociales o económicos.
Según Gómez-Galán y Sanahuja, la CD en sentido amplio es aquella realizada por los
actores públicos y privados, distintos de los gobiernos centrales y de las entidades
supraestatales; mientras que en sentido estricto es aquella realizada únicamente por
instituciones y organismos públicos territoriales, distintos de los gobiernos y de las
instituciones centrales, con autonomía para tomar decisiones (Gómez-Galán y Sanahuja,
2001: 22).
En este orden de ideas, la CD en sentido estricto ha sido también denominada como
cooperación descentralizada pública o cooperación oficial descentralizada.
Debido a que la CD es muy amplia, en la práctica se acostumbra a clasificar sus
vertientes de dos maneras. Una es tomando en cuenta a los actores que financian las
iniciativas; y, la otra, tomando en consideración a los actores que protagonizan las acciones
de cooperación. Desde el punto de vista del financiamiento, la CD tiene su origen en las
entidades territoriales descentralizadas que actúan con sus propios programas y
presupuestos. Incluye acciones de gobiernos locales o regionales, aunque también pueden
recibir apoyo de otras instancias nacionales o internacionales. De acuerdo con los
protagonistas de las acciones, se entiende aquella realizada por todos los agentes o
instituciones, tanto oficiales como de la sociedad civil, que no forman parte del gobierno
central.
En el sentido estricto de su significado, solamente se aceptan las acciones de
cooperación internacional que realizan o promueven los niveles de la administración pública
distintos del gobierno y de las instituciones centrales; es decir, llevadas a cabo por los
gobiernos locales y regionales (García Perea, 2008). Hay quien la llama cooperación
horizontal, al desarrollarse exclusivamente entre homólogos. Sin embargo, encontramos que
en la actualidad también se trabaja con contrapartes desiguales.
34 Según el Reglamento (CEE) n° 443/92, derogado a partir del 1 de enero de 2007 por el Reglamento por el que se establece un Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo. La Unión Europea contribuye a la reducción de la pobreza en los países en desarrollo estableciendo disposiciones para la gestión de la cooperación descentralizada. La cooperación descentralizada se propone reforzar las capacidades de diálogo de las sociedades civiles de los países en vías de desarrollo con el fin de favorecer el surgimiento de la democracia. El Reglamento (CE) n° 625/2004 modifica y prorroga hasta el 31 de diciembre de 2006 el Reglamento de base (CE) n° 1659/98 relativo a la cooperación descentralizada. El nuevo Reglamento, vigente desde 2007, introduce algunas modificaciones y precisiones en el texto básico. Especifica, en particular, que los protagonistas de la cooperación descentralizada no proceden solamente de los países en desarrollo sino también de la Comunidad Europea y añade otros tipos de organizaciones a la lista de socios. Tiene por objeto también favorecer la capacidad de diálogo de las sociedades civiles para que sean interlocutores válidos en el proceso democrático. Anteriormente al Reglamento la Comunidad había adoptado numerosas medidas acerca de la cooperación descentralizada en materia de desarrollo. El principio se introdujo en el cuarto Convenio de Lomé en 1989 y se subrayó especialmente en el Reglamento (CEE) n° 443/92 del Consejo (derogado, a partir del 1 de enero de 2007, por el Reglamento por el que se establece un Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo) relativo a la ayuda financiera y técnica y a la cooperación económica con los países en desarrollo de América Latina y Asia. En 1992, la autoridad presupuestaria creó una línea presupuestaria destinada a promover este enfoque en todos los países en desarrollo. El Reglamento debe enmarcarse en el contexto de la participación de los agentes no estatales en la política de desarrollo de la UE. Véase: http://europa.eu/legislation_summaries/other/r12004_es.htm#AMENDINGACT
m e r c o s u r a b c 15
En el proceso de CD no participan las administraciones centrales de cada Estado, sino
los niveles de administración y gobiernos considerados de menor grado pero con la
suficiente autonomía para la toma de decisiones. Romero define a la CD como “el conjunto
de iniciativas de cooperación oficial al desarrollo que, bajo el liderazgo de autoridades
locales, procura estimular las capacidades de los actores de base territorial y fomentar un
desarrollo de carácter más participativo” (Romero, 2006: 53).
La CD busca fortalecer las capacidades sociales locales a través de la constitución de
alianzas o partenariados territoriales, mejorándose así las competencias técnicas y de
gestión locales y estimulando la promoción de una ciudadanía activa y comprometida con el
desarrollo de su comunidad. Esto permite, asimismo, una mayor “gobernanza de y en
proceso” toda vez que se favorece la introducción de innovaciones que buscan articular y
complementar territorios muchas veces distantes, con base en la capacidad de incluir y
cohesionar la sociedad civil local en el proceso de desarrollo.
La CD constituye un eje transversal de articulación del quehacer subnacional
(municipal o regional). Es decir, programas y proyectos de cooperación descentralizada
pueden auxiliar en áreas políticas tan variadas como la salud pública, la protección del
medio ambiente, el desarrollo económico local, la educación o la promoción cultural, así
como en la modernización general de todos los sistemas administrativos de la gestión local.
Este interés creciente de los gobiernos subnacionales por la CD hace necesario el
fortalecimiento de sus capacidades proyectuales, el savoir faire de la cooperación, con lo
cual es conveniente desarrollar estrategias innovadoras de learning by doing (“aprender
haciendo”) que les permitan ir adquiriendo dichas capacidades a medida que van avanzando
con distintos proyectos, que implican metodologías y técnicas complejas, hasta llegar a
obtener el financiamiento para programas específicos más amplios. En CD priman las
denominadas “trayectorias” como proceso incremental de adquisición de capacidades.
Desde esta perspectiva, el escalonamiento lógico identificado -también denominado
camino interno de la CD- parte de proyectos puntuales finalistas; pasa por el apoyo
financiero de políticas locales sectoriales; el apoyo técnico para la elaboración, planificación
y evaluación de políticas locales sectoriales; la consolidación institucional y el fortalecimiento
de las capacidades proyectuales endógenas: planificación estratégica, finanzas públicas
locales, participación ciudadana, etcétera. Cuando estos pasos se realizan de manera
asociada permiten la constitución de las denominadades “comunidades de desarrollo”, que
se caracterizan por su trabajo sostenido común y no por simples articulaciones ad hoc.
La CD contribuye con la “innovación de la gestión” y la “gestión de las innovaciones”
sociales, económicas, culturales e institucionales que promueven el desarrollo local y la
buena gobernanza subnacional.
La proliferación de gobiernos subnacionales en la arena internacional no garantiza,
sin embargo, el diseño y la ejecución de buenos proyectos, apropiados local y
democráticamente; alineados con las estrategias, instituciones y procedimientos de los
socios; concordantes con los procesos territoriales, armonizados con las estrategias
nacionales de desarrollo y de crecimiento para evitar la fragmentación y atomización de los
recursos.
La llamada “fatiga de la ayuda” generó muchas críticas sobre el enfoque asistencial
de la CD, su supuesta falta de eficacia y eficiencia, así como la heterogeneidad de los países
receptores. La coordinación entre los planes de los socios donantes y receptores dieron por
tierra las estrategias exo-orientadas; generando, para algunos autores, el fin de la
m e r c o s u r a b c 16
verticalidad Norte-Sur y el surgimiento de la horizontalidad Sur-Sur; la generación de
“nuevos capitales” de la cooperación más allá de la transferencia de recursos económicos,
dando espacio a la transferencia de buenas prácticas, el intercambio de experiencias y el
fortalecimiento institucional.
Ésta ruptura con las tradicionales concepciones de la CD, en donde la lógica de
“donante-receptor” ha quedado susbumida ante los acuerdos de cooperación técnica y
transferencia de buenas prácticas, el intercambio de experiencias exitosas en materia de
prestación de servicios, el fortalecimiento institucional y la gestión conjunta de los
territorios, ha estado presente en las estrategias de CD franco-argentinas.
Mientras que los diferentes contenidos de los programas y proyectos forman parte de
la base programática para la “gestión de las innovaciones” en las diferentes áreas del
quehacer subnacional; la “innovación en la gestión municipal” incorpora estrategias de
concertación y coordinación de actores territoriales, intra e intermunicipales o
interregionales, públicos y privados, con las agendas-país de Argentina y de Francia.
La cooperación internacional descentralizada francesa
Según la Declaración de Paris (2005), el Programa de la Declaración de Accra (2008)
y el IV Foro de Alto Nivel de Busan (2011)35, la CD debe abordar con firmeza los principios
de apropiación, alineación y armonización para mejorar la eficacia de su ayuda. Por ello, es
pertinente realizar un mínimo esbozo de las políticas de CD de Francia y los procesos que
han estimulado sus características particulares como los de descentralización y
regionalización, o las áreas geográficas y los ámbitos temáticos de intervención.
Vale subrayar que en el contexto general de la CD de Francia en América Latina,
Argentina se encuentra muy por detrás de otros países de renta media como Brasil o México
como destino de cooperación francesa. En el caso mexicano, los lazos histórico-culturales
presentan una significancia relevante y, en el caso brasileño, se presenta una
complementariedad económica creciente ligada al destino de la inversión extranjera directa
francesa en dicho país.
En un estudio comparado sobre la cooperación descentralizada en España, Francia e
Italia, Marteles resalta que: “Si bien los tres países tienen un pasado centralista, tras los
procesos de cambio de los últimos treinta años, Francia sigue siendo el más centralizado y
España, el más descentralizado. España e Italia suelen ser considerados como estados
autonómicos y/o regionales respectivamente, ya que son un ejemplo de países que han
vivido un importante proceso de regionalización, con un elevado grado de autonomía de sus
regiones. En el caso de Francia, dado que en los últimos años ha incrementado el rol que
desempeñan los niveles regionales, generalmente es considerado un estado unitario
descentralizado aunque algunos autores lo consideran también un estado regional. Sin
embargo, los tres países comparten la manera en la que se ha articulado el modelo local,
donde la construcción del Estado se ha realizado intentando preservar y fortalecer las
identidades políticas locales, asegurando así la legitimidad de sus sistemas democráticos y
compensar el centralismo que caracteriza a los sistemas de gobierno de los estados de
raíces napoleónicas” (Marteles, 2011: 193).
En lo que respecta al proceso de regionalización, con el establecimiento de la V
República (Constitución Nacional de 1958), “las colectividades territoriales de la República
35 Particularmente de Busan surge la necesidad de fortalecer tanto los sistemas nacionales como la responsabilidad mutua, mejorar la transparencia y la previsibilidad así como acelerar los esfuerzos para desatar la ayuda.
m e r c o s u r a b c 17
son únicamente los municipios, los departamentos y los territorios de ultramar”. Tras varios
intentos fallidos de dotar a las regiones de personalidad jurídica, en 1972 con la Ley
Pompidou, se reconoce a las regiones como estructuras intermedias entre el Estado y los
departamentos, en el que la región aparece como órgano desconcentrado del Estado y
representado por el Prefecto Regional designado (Marteles, 2011: 195).
A partir de 1982, las colectividades territoriales tendrán sus propios órganos electos,
dándose así inicio a la descentralización en el país36. Será en 2003 cuando se consagrará la
descentralización; ya que con la aprobación de la reforma constitucional se determina que
“la organización de la República está descentralizada”37; y, a partir de ese momento, las
regiones figurarán, junto a los municipios, los departamentos y las corporaciones de
ultramar, entre las corporaciones locales de la República que se enumeran en la Constitución
(Marteles, 2011: 195)38.
En este contexto y haciendo referencia al caso francés, el término CD se refiere
concretamente a las relaciones de cooperación entre las administraciones territoriales
francesas y el resto del mundo (Sarraute, 2005), presentando una continuidad con la
definición formulada por la Comisión Europea en 1992.
La CD francesa se refiere, de manera casi exclusiva, a la práctica de cooperación
desde las colectividades territoriales. Es dable destacar que en Francia se entiende por
colectividad territorial al conjunto de instituciones públicas descentralizadas; es decir, las
instituciones públicas de los departamentos, las regiones y los municipios. Esta definición
abarca un universo muy grande de actores, basta pensar que en Francia se cuenta con casi
37.000 municipios39.
Marteles (2011) sostiene que, de los tres países del arco latino que mantienen una
extensa cooperación con América Latina, es decir España, Italia y Francia; es éste último el
que posee una tradición y experiencia más extensa en el ámbito de la cooperación
descentralizada y puede considerarse el país precursor de dicha cooperación.
Después de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), muchos municipios franceses y
alemanes firmaron acuerdos de hermanamiento con un matiz amistoso para consolidar el
proceso de paz de la posguerra40. Pero fue recién en la década de 1970 que las autoridades
locales y regionales francesas empezaron a extender sus tradicionales acuerdos de
hermanamiento con municipios y territorios del sur y a desarrollar las primeras iniciativas de
cooperación con foco en África francófona, en la zona del Sahel africano.
36 La descentralización es entendida en un Estado unitario como la transferencia de competencias administrativas desde el Estado hacia las entidades locales. La Ley Defferre (2 de marzo de 1982) define los principios que rigen el funcionamiento de los gobiernos locales, permitiéndole al Estado delegar competencias y medios de implementación. Entre enero del 1983 y enero del 1986, cuatro nuevas leyes profundizan el proceso de descentralización y de fortalecimiento de la cooperación intercomunal. 37 La revisión constitucional de 2003 confirma la organización descentralizada de la República francesa. Garantiza a los gobiernos locales una cierta autonomía de decisión (según el principio de subsidiaridad) y les permite de disponer de su propio presupuesto bajo la supervisión de un representante del Estado (el “préfet”). 38 No obstante, con el Informe de la Comisión Balladur de 2009, se abrió un nuevo y controvertido debate sobre la simplificación de las estructuras de los gobiernos locales, exigiendo la clarificación de sus competencias a más tardar para el 2014. 39 A modo de comparación en España se cuenta con 8.117 municipios, en Italia con 8.092, en Argentina con 2.390, en Brasil con 5.564, el Colombia con 1.123, en Perú con 2.070 y en México con 2.457 municipios y las 16 Delegaciones del Distrito Federal. Es de notar que en España de los 8.117 municipios más del 70%, es decir 5.700, no llegan a los 2.000 habitantes e idéntica situación se puede identificar en Italia. Como caso contrario se debe mencionar que Alemania Bélgica y Gran Bretaña han disminuido sus municipios. Alemania redujo de 25.000 a 8.400, Bélgica pasó de 2.359 a 596 y Gran Bretaña pasó de 1.500 a 400. 40 Para un debate actual sobre los hermanamiento franco-alemanes, véase: ‘L’action extérieure des collectivités territoriales, ce sont les “jumelages choucroutes”’ en Association des professionnels de l'action européenne et internationale des collectivités territoriales -ARRICOD- (2010), Idées reçues sur l'action internationale des collectivités territoriales, Paris, ARRICOD.
m e r c o s u r a b c 18
En la década de 1990, el Estado francés se interesó por este tipo de iniciativas,
creando un marco legal para la actuación exterior de las colectividades territoriales41 en
1992; el cual fue actualizado en el año 2007. En éste año, al adoptarse la propuesta de ley
depuesta por Michel Thiolliere sobre la acción exterior de las colectividades territoriales, se
manifiesta que las colectividades pueden “firmar acuerdos con autoridades locales
extranjeras para realizar acciones de cooperación o de ayuda al desarrollo. Y por otro lado,
si la urgencia lo justifica, las colectividades territoriales y agrupaciones, ya pueden poner en
marcha o financiar acciones de carácter humanitario”.
“Una de las particularidades del sistema francés es el alto grado de movilización
política que existe alrededor de la cooperación descentralizada y, estrechamente vinculado a
él, el complejo marco institucional creado para garantizar el diálogo entre las distintas
partes implicadas” (Bossuyt, 2008). Es importante mencionar que en Argentina se observa
una tendencia creciente muy similar a la identificada por Bossuyt.
Aunque Francia inició su proceso de CD situado en el marco de ayuda solidaria con un
carácter más asistencialista; sin lugar a dudas, ha habido una evolución hacia un paradigma
más vinculado a la internacionalización económica y el desarrollo de los territorios.
Actualmente, el Estado francés entiende la CD como el establecimiento de relaciones a largo
plazo entre gobiernos locales franceses (regiones, departamentos, comunas y sus
agrupaciones) y extranjeros, formalizadas por convenciones. Esas convenciones definen las
acciones de cooperación previstas y sus modalidades técnicas y financieras y tienen que
inscribirse en el marco de los compromisos internacionales de Francia; siendo el Capítulo V
del Código General de los Gobiernos Locales el principal marco legal de la CD francesa.
Existe un grupo de leyes que son referencia en materia de CD en Francia y constituye
su principal cuerpo legal, a saber: la Ley de Orientación del 6 de febrero de 199242, la Ley
Oudin-Santini del 9 de febrero del 200543, la Thollière del 2 de febrero del 200744 y la Ley
del 16 de abril del 200845
Desde el 2009, Francia publica los datos oficiales de la CD de las colectividades
territoriales (regionales, departamentales y municipales) a través del portal de la
Commission Nationale de la Coopération Décentralisée (CNCD), preocupándose así por la
difusión de sus acciones de cooperación y costos frente a la ciudadanía francesa y la
comunidad internacional. Asimismo, se edita el “Atlas francés de la cooperación
descentralizada” que tiene inventariada toda la información sobre las acciones de la
cooperación ejercida por las colectividades territoriales francesas en el mundo. Entre dichas
acciones se destacan aquellas vinculadas a fortalecimiento institucional, promoción del
desarrollo económico, desarrollo urbano y rural, desarrollo ambiental sostenible,
intercambios e investigación, agua y saneamiento.
41 En la ley de 1992, relativa a la administración territorial de la República, “se autoriza a las colectividades territoriales y sus agrupaciones a firmar acuerdos con colectividades territoriales extranjeras y sus agrupaciones, en el límite de sus competencias y respetando los compromisos internacionales de Francia”. 42 Que persigue la creación de la terminología de CD y la unificación del régimen jurídico aplicable a los distintos vínculos entre gobiernos locales franceses y extranjeros. 43 Que facilita el financiamiento de las acciones de CD por los gobiernos locales. Sin embargo, concierne nada más a los temas de agua, de saneamiento, de gas y de electricidad, temas generalmente abordados en el nivel intraeuropeo y por medio de acuerdos de cooperación transfronteriza. 44 Hace de la CD y de la ayuda al desarrollo una atribución de los gobiernos locales. Menciona la posibilidad para los gobiernos locales de conducir acciones de cooperación y de ayuda al desarrollo en el marco de convenciones con autoridades locales, yendo más allá de la figura exclusiva de los gobiernos. Hace de la convención o el acuerdo marco de cooperación una obligación legal, se solicitan compromisos financieros explícitos y, a su vez, crea un marco para la acción humanitaria de emergencia en caso de catástrofe para los gobiernos locales. 45 Podría entenderse que ésta ley alinea el derecho francés con el derecho comunitario sobre la CD pero concierne únicamente a los proyectos firmados en el marco de la Unión Europea.
m e r c o s u r a b c 19
Es importante mencionar que la Argentina también edita su propio Atlas. En el marco
del Plan Estratégico de la Dirección General de Cooperación Internacional - DGCIN, 2008-
2010, se decidió la construcción de un at logo de apacidades de las rgani aciones
Argentinas con posibilidades de participar provechosamente en proyectos de Coperación
Sur-Sur, que permita conocer y hacer difusión de esas especialidades en los países y
organizaciones potencialmente interesados; y, por otro lado, un atlas titulado Mapa de la
Cooperación Argentina, que permite precisar las características, el alcance y la distribución
de las acciones, tanto de los distintos tipos de cooperación existentes en el país, como de las
de Cooperación Sur-Sur y Triangular que se realizan en el exterior (Levi, 2010).
La cooperación entre La Rochelle y Corrientes (2008-2011): el vínculo de Aimé
Jacques Alexandre Goujaud Bonpland
La ciudad de La Rochelle (Francia) y la Provincia de Corrientes (Argentina) iniciaron
acciones de CD en el año 2008. A partir de entonces, han ejecutado una serie de proyectos
con el objetivo de potenciar las actividades culturales y turísticas, impulsar la recuperación
del patrimonio arquitectónico urbano y promover la conservación del medio ambiente en
distintas ciudades correntinas.
Diferentes vínculos históricos, entre los que destaca el legado del científico francés
Amado Bonpland en Corrientes, motivaron a las autoridades de ambas localidades a diseñar
e implementar una agenda de CD. El análisis de este tipo de acciones permite extraer
lecciones aprendidas sobre los factores clave de éxito, las modalidades de ejecución y los
principales retos de la CD en América Latina, con miras a utilizar esquemas similares de
colaboración entre actores subnacionales en otras latitudes de la región.
Aimé Jacques Alexandre Goujaud Bonpland nació en La Rochelle, Francia; el 28 de
agosto de 1773 y murió en la reducción aborigen de Santa Ana, en el lugar denominado
“Algarrobal”, actual municipio argentino de Bonpland, en la provincia de Corrientes, el 10 de
mayo de 1858. Llegó por primera vez al continente americano en el primer cuarto del siglo
XIX en una expedición junto a Alexander von Humboldt en donde visitaron Venezuela,
Colombia, Ecuador, Perú, Cuba, México y Estados Unidos.
Como naturalista, médico y botánico, reunió y depositó en el Jardin des Plantes de
París un herbario de 60.000 plantas, 6.000 de las cuales eran desconocidas en Europa, y
elaboró una notable colección de insectos, que fueron estudiados por el entomólogo francés
Latreille y publicados en la Colección de Observaciones de Zoología y Anatomía Comparada
en 1811.
Los pasos de Bonpland por América del Sur comienzan a partir del contacto directo
con Bernardino Rivadavia, quien lo contrata para ser profesor en la Facultad de Medicina y
en el Museo de Historia Natural. Llega a Buenos Aires el 26 de noviembre de1816 con su
familia.
El cometido inicial de fundar un jardín botánico y un Museo de Ciencias Naturales no
se concreta debido a las necesidades económicas generadas por las guerras de
independencia. En 1821, Bonpland decide establecerse en la actual provincia de Corrientes
como centro para sus expediciones con fines científicos, específicamente en la zona de
colonia Santa Ana que era un territorio disputado entre Paraguay y Argentina para cultivar
yerba mate.
La comercialización de la yerba mate era un monopolio del Paraguay y la colonia fue
establecida sin permiso del gobierno paraguayo. Por consiguiente, el Dictador Supremo José
Gaspar Rodríguez, de Francia, ordenó la destrucción de la colonia y el arresto y detención de
m e r c o s u r a b c 20
Bonpland, a quien asigna residencia en Santa María (hoy Departamento de Misiones,
Paraguay) sin posibilidad de viajar durante diez años; por lo que se dedicó a su profesión de
médico y a la agricultura y la ganadería46.
En 1831 vuelve a instalarse en la actual provincia argentina de Corrientes y, desde
1838, definitivamente en Santa Ana. Reanuda sus actividades científicas y realiza diferentes
viajes por Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, pero regresando siempre a su residencia
en Santa Ana, a cuyo pueblo “debo atenciones sin número”, como lo expresara con motivo
de encargársele la organización y dirección, en 1854, del Museo de la Provincia de
Corrientes, mismo año en el que Francia lo nombró miembro de número de su Academia de
Ciencias.
Los últimos años de su vida los pasa en “El Recreo” en Santa Ana (actual ciudad de
Bonpland y antigua cabecera de Paso de los Libres), en donde fallece el 11 de mayo de
1858. Recibe su sepultura en la localidad de Restauración (hoy Paso de los Libres) en el
Cementerio de la Santa Cruz. El archivo de Bonpland fue donado, en su gran mayoría, a la
Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires.
El surgimiento del relacionamiento bilateral entre la provincia de Corrientes y la
ciudad de La Rochelle
A inicios del año 2008, con apoyo del proyecto “Cooperación Descentralizada y
Desarrollo Local para facilitar procesos de inclusión social y desarrollo sustentable”
financiado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) de Argentina, la Directora de
Relaciones Internacionales de la Provincia de Corrientes, Dra. María Gabriela Basualdo y
parte del equipo técnico del CFI llevan a cabo la Primera Misión Internacional de Cooperación
Descentralizada Corrientes - La Rochelle, con la finalidad de viabilizar intercambios de
carácter cultural, educativo, productivo, como también obtener asistencias técnicas y
financieras de distinto orden.
Durante los primeros días del mes de diciembre de 2008 se realizó en las localidades
argentinas de Buenos Aires y La Plata el Primer foro de cooperación descentralizada franco-
argentino, bajo la coordinación de la Cancillería Argentina y el gobierno de Francia. El
objetivo del foro fue permitir que diversas colectividades territoriales francesas (regiones,
departamentos, municipios) pudiesen unirse, a través de convenios y con un interés común,
a diversas autoridades locales argentinas, para lo cual se constituyó un comité de dirección
comandado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto47, la
Secretaría de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior y la Dirección de Relaciones
Internacionales de la provincia de Buenos Aires por la Argentina; mientras que por el país
galo participaron la Embajada de Francia en Argentina y el Observatorio de Cambios en
América Latina y Ciudades Unidas de Francia (CUF).
La agenda temática del foro incluyó: producción y gestión de los servicios públicos
como transporte, recolección y tratamiento de los residuos urbanos; la concepción y gestión
de centros de competencia; la vinculación de las acciones de los servicios públicos, de las
empresas privadas y de las universidades; la revalorización del patrimonio cultural, natural y
46 Durante sus años de cautivo en Paraguay, personalidades e instituciones tratan de conseguir su libertad; hasta Simón Bolívar (a quien había conocido en 1814 junto a Alexander von Humboldt) amenaza con invadir el Paraguay, pero tendrá que esperar hasta 1831 para recuperar su libertad. 47 Específicamente por la Dirección General de Cooperación Internacional (DGCIN) que depende de la Secretaría de Coordinación y Cooperación Internacional de la Cancillería y es responsable de gestionar la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), los programas de cooperación multilateral, bilateral o intergubernamentales y del Fondo Argentino de Cooperación Horizontal (FO-AR), a través del cual se canalizan las acciones argentinas como oferente de cooperación técnica.
m e r c o s u r a b c 21
tradicional, herramienta para el desarrollo económico y la inclusión social; la política de
integración de las colectividades locales, la intermunicipalidad, y la acción de los sectores
público y privado a través de las políticas de responsabilidad social de las empresas.
El objetivo de la participación de Corrientes fue el de aprender del trabajo hecho por
Francia en materia de gestión descentralizada, además de identificar oportunidades de
cooperación por parte de las Regiones y Municipios Franceses.
En reuniones bilaterales durante el encuentro, la ciudad de La Rochelle y la provincia
de Corrientes convinieron explorar las posibilidades de desarrollar varios proyectos piloto
sobre el naturalista, médico y botánico Aimé Jacques Alexandre Goujaud Bonpland, figura
histórica común de ambos países.
Producto del fortalecimiento de los lazos establecidos en la primera misión a La
Rochelle y el posterior al Primer foro de cooperación descentralizada franco-argentino, se
recibió a funcionarios de la localidad francesa para concretar contactos puntuales que
resultaron en la firma de un primer Convenio de entre el Muséum d`Histoire Naturelle- La
Rochelle y el Museo de Ciencias Naturales, Dr. Amado Bonpland, de Corrientes con miras al
intercambio educativo, científico y cultural.
Asimismo, en el marco de la visita a La Rochelle, se definió un sistema de
cooperación técnica a través de la firma de un convenio de pasantía entre el Institute Des
Hautes Études del Amerique Latine de la Universidad de La Sorbona - París III y el Ministerio
de la Producción, Trabajo y Turismo de la provincia de Corrientes. Las áreas definidas para
el intercambio fueron cultura e intermunicipalidad por medio de capacitación profesional y
transferencia de conocimientos.
Entre los trabajos desarrollados destacan el análisis para aplicar la experiencia de
intermunicipalidad de Francia en Corrientes en torno a los municipios que comparten los
Esteros del Iberá (2011), y el proyecto de mediateca para la Sala Iberá del Museo Amado
Bonpland y el mapeo del patrimonio arquitectónico de Corrientes con influencia francesa
(2011).
Seguidamente tuvo lugar el “Foro Franco-argentino sobre Amado Bonpland”, con la
participación de un grupo de especialistas franceses que expusieron sobre el legado
científico y cultural del prestigioso naturalista nacido en La Rochelle. Entre los participantes,
se destacaron el Director Adjunto de los Servicios de Cultura, Deporte y Vida Social de la
Municipalidad de La Rochelle, el Decano Honorario de la Facultad de Letras, Lenguas, Artes y
Ciencias Humanas de la Universidad de la Rochelle y el Titular del Centro Franco-Argentino
de Altos Estudios de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
La actividad permitió afianzar los lazos de cooperación que existen entre esa ciudad
francesa y Corrientes; y cumplió con la premisa de darle una continuidad al trabajo de
cooperación que existe entre el Museo de Historie Naturelle de La Rochelle y el Museo de
Ciencias Naturales “Doctor Amado Bonpland”.
En noviembre de 2010 se realizó en La Rochelle el coloquio internacional “Aimé
Bonpland (1773-1858) et les naturaliste-voyageurs François en Amerique du Sud au siècle
des indépendances” contando con la participación de la Subsecretaria de Trabajo, la
Directora de Relaciones Internacionales y el Presidente del Instituto de Cultura de la
Provincia de Corrientes, así como la Directora del Museo Bonpland y el Intendente de la
localidad de Bonpland, Osvaldo Pérez.
Paralelamente a esta actividad, se desarrollaron reuniones con empresarios
madereros (con el fin de explotar el potencial forestal de Corrientes), con el puerto de La
Rochelle, la oficina de Turismo y un Liceo Hotelero y Gastronómico. En todos los casos, se
abonaron nuevos encuentros para lograr intercambios, mayor capacitación y viabilidad de
vínculo económico a futuro.
m e r c o s u r a b c 22
La consolidación de las relaciones bilaterales entre La Rochelle y Corrientes
En ocasión de la Convocatoria Francesa a Proyectos 2011-2012 del Ministerio de
Asuntos Exteriores y Europeos, se presentaron 4 proyectos que podría considerarse que dan
inicio a una segunda etapa del relacionamiento entre La Rochelle y Corrientes, lo que se vio
manifestado en la firma de un nuevo Convenio de Cooperación Internacional para el período
2011 – 2012.
Cuatro grandes temas determinaron la elaboración de los proyectos que se
presentaron a la convocatoria mencionada y que fueron aprobados, a saber: Acción 1.
Digitalización de archivos del botánico y biólogo Amado Bonpland, en una plataforma digital
común franco-argentina; disponible para la comunidad científica francesa, argentina e
internacional; Acción 2. Asesoramiento para la creación de una mediateca en la ciudad de
Corrientes (Ingeniería de proyecto y desarrollo y consultoría de gestión); Acción 3.
Patrimonio urbano: La puesta en valor y restauración del patrimonio local de la
Ciudad de Goya, Corrientes, con miras a perfeccionar el turismo cultural: estado de la
situación y propuesta de elaborar un plan de recuperación; y, Acción 4. Instaurar el marco
jurídico y reglamentario para organizar los humedales del Iberá, estableciendo una zona de
protección a la fauna y flora de la región y desarrollar el turismo rural.
Esta nueva etapa de cooperación apuntó a dar continuidad a la actividad iniciada en
el año 2008. La cooperación cultural sigue estando al centro de la relación bilateral, ya sea
en la capacitación de profesionales, el desarrollo de un proyecto urbano de recuperación del
patrimonio arquitectónico de la ciudad de Goya, el diseño de una mediateca como espacio
de democratización de la información y el mejoramiento de la gestión de la Reserva del
Iberá como opción de turismo rural y cultural48.
Para lograr los objetivos antes mencionados, la provincia de Corrientes recibió en
noviembre de 2011 la visita de una delegación de expertos franceses, entre los que
participaron por La Rochelle, la Adjunta y representante de Turismo; el Director de la Oficina
de Turismo; el Director del Programa “Liga para la Protección de las Aves” y la Directora del
Departamento de Relaciones Públicas e Internacionales. Asimismo, los expertos franceses
tuvieron un encuentro con otro grupo de especialistas, provenientes de Cataluña, que llegó a
Corrientes para brindar una asistencia técnica sobre patrimonio, arqueología y arquitectura.
Los expertos franceses y los catalanes, junto con autoridades provinciales y de la
Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), evaluaron cómo cooperar de manera conjunta
para llevar adelante acciones de protección del patrimonio correntino, haciendo foco en el
proyecto “Patrimonio urbano: colaboración para el diseño de un plan de recuperación y
puesta en valor del patrimonio arquitectónico de la ciudad de Goya”.
Como resultado del encuentro se firmó un convenio de cooperación, homologado por
Decreto N°2962/11, dados los puntos de intereses que existen entre ambas comunidades en
materia cultural, desarrollo urbano, y desarrollo sostenible.
48 La palabra Iberá está formada por dos vocablos de la lengua guaraní: ¨Î¨, agua, que antepuesto a ¨berá¨, brillante, en su traducción al castellano expresa al sitio como ¨el agua que resplandece o brilla¨, nombre que supuestamente le dieron sus originales pobladores guaraníes al observar el brillo chispeante de su superficie. Existe sin embargo cierta objeción sobre este origen de la denominación, porque entre los pobladores perdura aún la creencia de que el nombre se debe a la heroica princesa Iberá, la hija del cacique guaraní que se sumergió en los esteros para proteger la dignidad de su cultura. En realidad este nombre ha ido evolucionando con el devenir del
tiempo, ya que existen registros que identifican originalmente al sitio como Esteros de Cará Cará, debido a que en este lugar vivían los aborígenes emigrados de la Misión de Santa Ana por crímenes cometidos, se los conocía por “Caracará”, nombre dado también a un ave de rapiña carroñera: el “carancho”.
m e r c o s u r a b c 23
Considerando este nuevo Acuerdo de Cooperación, y a razón de la Acción N°4 sobre
“Medio ambiente, desarrollo sustentable, eco-turismo, turismo, gobierno e intercomunidad
en la reserva del Iberá. Puesta en valor de la zona de manera respetuosa con el medio
ambiente”, se realizó una nueva misión técnica cuya comitiva provincial estuvo compuesta
por un grupo de técnicos de la Subsecretaría de Turismo de Corrientes y el representante de
la Cámara de Operadores de Turismo de la provincia con el objetivo de conocer las
experiencias de articulación público-privada para la comercialización de productos y servicios
turísticos.
Asimismo, aprovechando la ocasión, se solicitó a los funcionarios de La Rochelle
mantener una entrevista en el Liceo de Hotelería de la ciudad con la finalidad de recibir
asistencia en la creación de la Escuela de Hotelería de la Subsecretaría de Turismo.
Posteriormente, el Municipio de La Rochelle invitó al Gobierno de la Provincia de
Corrientes a participar del Quinto Congreso de AEWA (Acuerdo para la Conservación de Aves
Acuáticas Migratorias Africanas-Eurasiáticas49), que se realizó en dicha ciudad en mayo de
2012. El tema central fue “Las aves acuáticas migratorias y las personas – compartiendo
humedales”, siendo ésta una oportunidad importante para que Corrientes presentase sus
recursos naturales y sus posibilidades turísticas de avistaje de pájaros. Para ello, se
constituyó una delegación encabezada por el Director de Parques y Reservas.
En cuanto a la acción 1, de creación de un inventario, numeralización y digitalización
de archivos de Amado Bonpland y desarrollo de una plataforma virtual común franco-
argentina, gracias a la colaboración del Delegado regional-adjunto del Instituto de las
Américas de la Universidad de La Rochelle, se contó con la visita de un técnico francés que
avanzó en la identificación de aquellos lugares y fundos relativos a Amado Bonpland en la
provincia y en la evaluación del volumen y el tipo de documentos a ser digitalizados.
Asimismo, se recibió asesoramiento para la creación de una mediateca/fototeca en la ciudad
de Corrientes.
Efecto derrame sobre otros municipios correntinos
En el año 2012 se abrió nuevamente el Programa de Cooperación Descentralizada
Bilateral entre Argentina y Francia. La Dirección de Relaciones Internacionales de la
Provincia de Corrientes ha logrado fortalecer sus capacidades proyectuales y de gestión a lo
largo de estos años de trabajo con La Rochelle y, por ello, impulsó a otros municipios de la
provincia a establecer relaciones con localidades de dicho país.
El Municipio de Monte Caseros se propuso recuperar la memoria histórica de Francia
en Argentina a partir de la figura de Antoine de Saint Exupery. De esta forma, propuso a la
ciudad de Lyon, localidad donde nació el escritor el 29 de junio de 1900, la realización y
presentación frente a la mencionada convocatoria del proyecto titulado: “La recuperación
histórica del Sistema de Aeropostas utilizado por Antoine de Saint-Exupery en su viaje por la
Argentina junto con una revalorización de su literatura infantil y el desarrollo de un
Programa Cultural de Festivales de Literatura infanto-juvenil argentino-francés,
el intercambio de artistas y el desarrollo de otras actividades culturales conjuntas”.
El 1 de enero de 1929, con motivo del sistema de aeroposta que existía entre
Buenos Aires y Asunción del Paraguay, llega a Monte Caseros Antoine de Saint-Exupéry en
49 El Acuerdo para la Conservación de aves acuáticas migratorias Africanas-Eurasiáticas Acuerdo, es un tratado internacional desarrollado bajo los auspicios del United Nations Environmental Programme (UNEP) en el marco de la Convención sobre la Conservación de Especies Migratorias (CMS), amparando bajo su marco de protección a más de 230 especies de aves ecológicamente dependientes de humedales.
m e r c o s u r a b c 24
un avión Lete XXV con un motor Renault de 450 HP, quedando así inaugurado el Aeródromo
de la ciudad y la línea aeroposta Buenos Aires – Monte Caseros – Asunción, que se había
implementado por orden del Teniente Coronel Jorge B. Crespo, Director de Aeronáutica Civil.
El proyecto de cooperación trata de establecer la “Ruta del autor del Principito”,
utilizando esta idea fuerza para el desarrollo de un programa de valorización de la literatura
de Saint-Exupery, de la literatura infanto-juvenil de ambos países y el intercambio de
artistas y espectáculos teatrales que retomen El Principito u otros personajes o hazañas de
Saint-Exupery.
Visto que el programa de cooperación descentralizada entre ambos países se
centraba en la realización de “proyectos culturales y de valorización del patrimonio histórico
(en particular relacionados con la presencia francesa en Argentina)” y la realización de
“seminarios conjuntos para el intercambio de experiencias”, Monte Caseros propuso la figura
de El Principito y de su autor Antoine de Saint Exupery para la construcción de una agenda
cultural conjunta.
2013: Una evaluación de la CD francesa
Por regla general, los fondos destinados a la cooperación internacional al desarrollo
se han visto disminuidos dada la crisis financiera internacional iniciada en el 2008. No
obstante, los diferentes donantes han hecho esfuerzos por mantener ciertos niveles de CD.
Francia no es la excepción.
Por ello, el Ministro de Relaciones Exteriores, André Laignel, presentó a principios del
2013 el Rapport sur l’action exterieure des collectivites territoriales françaises “nouvelles
aproches, nouvelles ambitions” centrado en la originalidad del enfoque francés de CD
estructurado a partir de prioridades temáticas y geográficas, la necesidad de facilitar y
promover la labor de las autoridades locales, de reforzar los instrumentos y medios de
acción exterior descentralizada y de propender a una mejor coordinación para obtener una
mayor eficiencia50.
El interés por la eficacia de la ayuda ha sido una de las banderas más importantes de
la CD francesa, no sólo desde el gobierno nacional sino también desde los gobiernos locales.
A modo de ejemplo, ha sido el objetivo principal de la última reunión de la Universidad de la
ARRICOD en Bordeaux en el 201251 como así también del reciente evento asociado al 3rd
Assises of decentralised cooperation: local authorities as key drivers in development policy
desarrollado en Bruselas, cuyo panel principal se convocó bajo el título “Evaluation and
impact of decentralised cooperation” el 9 de abril de 2013. Este evento fue organizado por
un grupo de autoridades locales francesas y europeas, cuyo foco primordial fue un análisis
de impacto de la CD en la agenda política de las autoridades locales.
Mejorar el impacto de la ayuda, su eficiencia, impele básicamente el cumplimiento de
tres principios clave de la cooperación que ya fueron mencionados: la apropiación, la
alineación y la armonización. La meta es reducir la fragmentación de la ayuda profundizando
la complementariedad y la concertación entre distintos actores, dando cumplimiento al
Objetivo 8 de los Objetivos del Milenio (ODM) que busca promover “asociaciones globales
50 Laignel, A. (2013) Rapport sur l’action exterieure des collectivites territoriales françaises “nouvelles aproches, nouvelles ambitions”, Paris, Ministere des Affaires étrang res. 51 Les 4 et 5 octobre, à Bordeaux, chaque idée reçue sera débattue lors de la 11ème Université d'automne de l'ARRICOD, organisée en partenariat avec le Ministère des Affaires Etrangères et Européennes, l'AFD et les quatre collectivités accueillant l'événement: le Conseil Régional d'Aquitaine, le Conseil Général de Gironde, la Communauté Urbaine de Bordeaux et la Ville de Bordeaux.
m e r c o s u r a b c 25
para el desarrollo”52 y dando seguimiento a los principios enumerados en las Declaraciones
de París (2005), el Programa de Accra (2008) y el Foro de Busán (2011).
De las Declaraciones de París (2005) y Accra (2008), se puede obtener la siguiente
aproximación a los principios enunciados.
Cuadro 1: Los principios surgidos de la Declaración de París y el Programa de Accra
APROPIACIÓN ALINEACIÓN ARMONIZACIÓN
- Se trata de una
condición para la
sustentabilidad y la
eficiencia de la acción
de CD.
- Implica una
concertación y
coordinación de actores
(donantes, actores
territoriales, en el nivel
intra-municipal o intra-
regional) y una
concertación con la/s
agenda/s-país.
- Busca impulsar el
liderazgo de los socios
(del receptor
principalmente) así
como la participación de
los diferentes niveles de
la administración y de
diferentes grupos de
actores (gobernanza
multinivel y
multiactoral).
- Persigue la reducción de
asimetrías.
- Se pretende una
“Apropiación
Democrática” de la CD.
- Alineamiento con las
estrategias,
instituciones y
procedimientos de los
socios.
- Parte del supuesto de
una planificación
estratégica y del diseño
de políticas para la CD.
- Fortalece la capacidad
de impulsar la
implicación activa de la
sociedad civil en la
definición y formulación
de sus políticas de
desarrollo (gobernanza
de la proximidad,
participación ciudadana
y empowerment).
- Ante la multiplicidad de
actores y de las nuevas
dimensiones de la CD, el
riesgo de fragmentación
y atomización de la
ayuda ha crecido
incidiendo directamente
sobre su eficacia.
- La armonización es
estendida como un
supuesto para la eficacia
de la CD.
- Respalda la necesidad
de planificar
estratégicamente la
agenda de la CD basada
en procesos y dinámicas
socio-territoriales.
Fuente: Elaboración propia.
52 La necesidad de reconceptualizar el desarrollo que se materializó en los Objetivos del Milenio (ODM) implicó la inclusión de una nueva serie de actores, indicadores y contenidos que pretendieron abarcar de forma integral y sistémica el contenido del “desarrollo”. La inclusión de nuevos actores, tanto públicos como privados, de diferentes niveles sean locales, regionales, nacionales o internacionales; que contribuyesen a la realización de una alianza multiactoral en pos de la gobernanza de los objetivos muestra la imposibilidad de construir el desarrollo en forma lineal a la espera del derrame, hoy en día resulta es imposible construir el desarrollo sólo en forma vertical descendente sin contemplar la horizontalidad del grupo de actores intervinientes y las propuestas que surgen de manera vertical ascendente. El desarrollo con inclusión sólo existe en el entrecruzamiento de la verticalidad económica con la horizontalidad social. Los esfuerzos direccionados a la armonización de las políticas de los cooperantes y a la responsabilidad y empoderamiento de los receptores pone de manifiesto la necesidad de coordinar en los diferentes niveles de gobernanza vertical (nacional, regional y municipal) y horizontal (por medio del fomento y participación de actores públicos y privados con compromiso social) direccionados a promover una gestión eficiente de los recursos financieros y humanos disponibles en la cooperación internacional.
m e r c o s u r a b c 26
Estos principios han fortalecido la tendencia de una “cultura de la evaluación” en la
CD y la necesidad de profesionalizar sus equipos técnicos. La CD cuenta, sin duda, con
características distintivas y fortalezas específicas que facilitan un enfoque territorial del
desarrollo y un apoyo a la articulación entre actores nacionales y subnacionales, pero -al
mismo tiempo- necesita de un análisis de su impacto como sucede con otras políticas
públicas. En la agenda de desarrollo, la creciente importancia de la evaluación del impacto
está vinculada a la necesidad de presentar resultados frente a los ciudadanos (rendición de
cuentas de los fondos utilizados), en línea con los ODM y con la EU Agenda for Change
(2011) y adoptada en consonancia con el Foro de Busán.
El Foro de Busán (2011), por su parte, ha buscado modificar el enfoque pasando “de
la efectividad de la ayuda a la efectividad del desarrollo”, centrándose en los beneficios para
los grupos objetivos con “resultados sostenibles y transparentes para todos los ciudadanos”
según su declaración final.
Esto implica tres cuestiones básicas:
1) Establecer una alianza entre los actores del desarrollo (se retoma el ODM 8). Muchos
de estos actores se mencionan explícitamente como los donantes tradicionales y
emergentes, los Estados frágiles, los distintos niveles de gobierno, las OSC, los
sindicatos, los parlamentos y el sector privado, entre otros.
2) Propender a una apropiación democrática y un enfoque basado en derechos
presentes en la legislación y la práctica. “No sólo el desarrollo es el centro de la
cooperación sino también los derechos fundamentales”, poniendo así de manifiesto
una cierta condicionalidad de la ayuda.
3) Instaurar compromisos genuinos para incrementar la efectividad del desarrollo por
parte de todos los actores, con particular atención a los compromisos de los
gobiernos locales y de las OSC.
En línea con estos principios, las autoridades locales francesas han concentrado su
interés por la eficiencia en la CD. El informe Laignel (2013) busca nuevas formas de
acuerdos multi-escalares entre los actores y los procesos de cooperación y desarrollo a partir
de sus propuestas.
Se busca poner en marcha una “nouvelle contractualisation” entre los actores con
injerencia sobre áreas temáticas o geográficas. Ésta nouvelle contractualisation debe tomar
en cuenta la realización de una línea de base para el diseño proyectual, así como su
implementación, su gestión y una fase de post-proyecto coordinadas con los programas
existentes de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD).
Asimismo, con el objetivo de mejorar la eficiencia y la efectividad del desarrollo, así
como valorando la experiencia local arraigada en las comunidades territoriales, se ponen a disposición los Fonds franc ais d’expertise territoriales que, administrados de manera
conjunta con la AFC, permitirán la ejecución de proyectos innovadores ligados a la
transferencia de buenas prácticas.
Este reconocimiento de la contribución específica brindada por los funcionarios electos, el
personal y las instituciones locales fortalece una idea general de “especialización territorial a
la francesa” y coadyuva con la capacitación del propio personal.
Otra posibilidad para mejorar la eficiencia del diálogo en la CD que es retomada por la
cooperación francesa y de alta estima para América Latina y África, radica en la
consideración y valorización del papel de las comunidades de origen extranjero y las
m e r c o s u r a b c 27
asociaciones de migrantes, como una forma que fortalece la cohesión social en el plano
interno y estimula la ejecución de programas y estrategias de codesarrollo53 y de
voluntariado internacional. En este sentido, el Informe Laignel retoma una vieja política de
cooperación francesa que en la actualidad ya forma parte del proceso europeo.
“Una herramienta de cooperación que incorpora a los colectivos de migrantes y, por
tanto, a los intereses de los países de origen de las migraciones, en la formulación de
iniciativas de cooperación hacia los países emisores. Los colectivos de migrantes, pues,
constituyen el nexo que garantiza semejante fórmula de cooperación” (Política comunitaria
de inmigración y cooperación con los países de origen para favorecer el desarrollo, 2007).
El mundo bancario es un actor que en los últimos años ha descubierto las
potencialidades de los migrantes y esta realidad debe ser también receptada por la CD. Son
muy significativos los procesos de bancarización de los migrantes en el marco de una
creciente responsabilidad social empresarial. En Europa, hay bancos que han entrado en el
mercado de las remesas y desarrollado relaciones con los sistemas bancarios en los países
de origen de los migrantes. La diversificación de ofertas y servicios de remesas estimula la
competencia y reduce los costos de transferencia. Este es un tema central del debate del
codesarrollo, porque una mejor canalización de las remesas responde tanto a los intereses
de los migrantes como de los sistemas bancarios. Las remesas y la canalización del ahorro
se dirigen crecientemente hacia las microfinanzas en los países de origen.
Las iniciativas de codesarrollo pueden incentivar el emprendedurismo de los migrantes
en dos cuestiones principales: a) a partir de la creación de circuitos económicos
transnacionales, los migrantes pueden desarrollar un papel de interfaz para inversiones y 2)
el regreso productivo de los migrantes; los que invirtiendo en el propio país el capital y las
competencias adquiridas en el exterior, compensan en parte la “fuga de cerebros” con una
ganancia en competitividad (brain gain) a favor del país de origen.
Como queda en claro en el Informe, a partir de los trabajos de la ARRICOD y de los
nuevos estudios sobre CD ligados al perfil profesional de sus funcionarios, la cooperación en
tiempos de crisis requiere de funcionarios ávidos, proactivos y capaces de generar sinergias
con otros programas y estructuras de gobierno, así como con los intereses manifiestos del
sector privado. Se necesita de funcionarios flexibles, conocedores de sus territorios, de sus
potencialidades y vocaciones, como de sus complementariedades y factores dinamizadores.
Como se diría en la jerga de los funcionarios franceses de cooperación territorial, ir más
allá de los “hermanamientos con las localidades alemanas” y concentrarse en ser
catalizadores territoriales del desarrollo.
Involucrar al mundo del conocimiento, a los especialistas de la investigación, el
desarrollo y la innovación (I+D+i), a los think tanks para promover una inteligencia de
negocios para territorios dinámicos, es fundamental para pasar “de comunidades de ayuda a
comunidades de desarrollo”, a la vez que se genera el arraigo de capacidades y la
apropiación de metodologías innovadoras por parte de los actores territoriales.
Como se sostiene en el Informe Laignel (2013): “hoy, más que nunca, hay una
necesidad real de hacer un salto cualitativo y cuantitativo”. Los desafíos internacionales sólo
53 El concepto de codesarrollo fue nombrado por primera vez en el Informe de la Misión Interministerial sobre “Migraciones y Codesarrollo”, a cargo de Sami Naïr en 1997. Éste definió el codesarrollo como “una propuesta para integrar inmigración y desarrollo de forma que ambos países, el de envío y el de acogida, puedan beneficiarse de los flujos migratorios. Es decir, es una forma de relación consensuada entre dos países de forma que el aporte de los inmigrantes al país de acogida no se traduzca en una pérdida para el país de envío”. En el ámbito Europeo, el concepto fue mencionado por primera vez en la Cumbre de Tempere (1999), “fomentar el codesarrollo”. El codesarrollo es un modelo alternativo de cooperación al desarrollo en el contexto de una CD en la que los inmigrantes son actores de desarrollo en sus sociedades de origen y dinámicos en la construcción de ciudadanía en las sociedades de acogida (Fons Catal de Cooperació al Desenvolupament - FCCD, 2007)
m e r c o s u r a b c 28
pueden ser respondidos mediante la convergencia de enfoques más estructurados e
innovadores que se orienten a la generación de una gobernanza multinivel y multiactoral.
La crisis internacional, en este sentido, puso de relieve que la proliferación de las
comunidades territoriales en la arena internacional no garantiza la realización de buenos
proyectos, apropiados local y democráticamente; alineados con los procedimientos de los
socios; concordantes con las dinámicas territoriales y armonizados con las estrategias
nacionales de desarrollo a los efectos de evitar la fragmentación y atomización de recursos.
Todo aparentaría indicar que una mayor escasez de los recursos ha generado un upgrade
natural en el tipo de proyectos que se están diseñando, desarrollando y ejecutando.
Conclusiones
El estudio de la experiencia de CD entre La Rochelle y Corrientes ha servido de
excusa para analizar una serie de elementos clave a tomar en cuenta en tiempos de crisis. El
período histórico de la relación se centra entre los años 2008 y 2012; dimensión temporal en
la que los actores han fortalecido sus capacidades proyectuales a medida que han ejecutado
distintos proyectos con metodologías y técnicas diversas.
La crisis financiera internacional y los avances en cuanto a la evaluación de la CD han
generado una ruptura importante con las tradicionales concepciones de la cooperación
internacional, en donde la lógica de “donante-receptor” ha quedado subsumida ante los
acuerdos de cooperación técnica y de transferencia de buenas prácticas, el intercambio de
experiencias exitosas en materia de prestación de servicios, fortalecimiento institucional y
gestión conjunta de los territorios, como ha podido observarse en la experiencia bajo
análisis.
Ante los escasos recursos y a efectos de evitar su atomización, resulta fundamental
definir la población objetivo del proyecto, los beneficiarios directos y la apropiación que
pueden realizar. Asimismo, es importante responder a dos preguntas de carácter ontológico
fundamentales en materia de CD: ¿Cooperación descentralizada para qué? y ¿Cooperación
descentralizada para quién? Estas preguntas persisten y la necesidad de una respuesta
coherente cobra cada vez mayor importancia en cada proyecto de CD que se pretenda
ejecutar. Olvidar la población objeto de una acción es un pecado aún mayor en tiempos de
crisis.
Buscando responder a las dos preguntas anteriormente planteadas, es más fácil
identificar la convergencia de intereses, en donde dos o más comunidades territoriales, ya
sean gobiernos locales o subnacionales, pueden reconocer el punto de encuentro y diálogo
para involucrarse en acciones concretas de CD. La experiencia desarrollada por La Rochelle y
Corrientes muestra la importancia de la convergencia de intereses a partir de la apelación de
una figura histórica y, desde allí, ejecutar un programa más acabado y complejo que tienda
a fortalecer las múltiples áreas de gobierno y a generar un sistema efectivo y permanente
de transferencia de buenas prácticas que, a la larga, debe incluir necesariamente el
cofinanciamiento en todas las acciones.
Mientras que los diferentes contenidos de los programas y proyectos de CD forman
parte de la base programática para la “gestión de las innovaciones” en las diferentes áreas
del quehacer subnacional; la “innovación en la gestión” incorpora estrategias de
concertación y coordinación de actores territoriales, públicos y privados, e incluso con las
agendas-país de los cooperantes.
Los resultados de la cooperación entre La Rochelle y Corrientes muestran la
importancia de proceder de una definición compartida de la temática prioritaria, del derrame
m e r c o s u r a b c 29
de la cooperación sobre otras agendas y áreas de gobierno, de cómo involucrar a otros
actores territoriales tanto públicos como privados, de cómo fortalecer institucionalmente la
propia agencia o dirección de cooperación internacional así como otras áreas de gobierno; y
por último, de cómo favorecer la coordinación interinstitucional para obtener la mayor
eficiencia en la acción de cooperación emprendida.
Bibliografía
Arco Latino (2012), LOCALNET Coop: Hacia un modelo común de cooperación
descentralizada, Barcelona, Secretariado Permanente del Arco Latino.
Association des professionnels de l'action européenne et internationale des collectivités
territoriales –ARRICOD- (2010), Idées reçues sur l'action internationale des
collectivités territoriales, Paris, ARRICOD.
Association Française du Conseil des Communes et Régions d'Europe (2013), ompte-rendu
de la réunion de la ommission ationale de la oopération écentralisée, Paris,
AFCCRE.
Azcárraga, C. (2008), “¿Es ética la cooperación al desarrollo?” en Gottsbacher, M. y
Lucatello, S. -comps.-, Reflexiones sobre la ética y la cooperación internacional para
el desarrollo: los retos del siglo XXI, México, Instituto Mora.
Barincou, E. y Reviuers, B. (2008),Améliorer la qualité d’une politique publique de
coopération décentralisée. Guide pratique et méthodologique, ADF et F3E, 2008,
disponible en: http://f3e.asso.fr/Guide-pratique-et-methodologique.html
Battistella, D. (2009) Diario, Théories des relations internationales, Paris, Les Presses de
Sciences Po, 3e édition, 2009.
Bonilla, A. y Ortíz, M. S. -comp- (2012), De Madrid a Santiago: Retos y Oportunidades, San
José de Costa Rica, FLACSO, SEGIB, AECID.
Bossuyt, J. (2007), “Políticas e instrumentos de apoyo a la cooperación descentralizada por
parte de los Estados Miembro de la Unión Europea: un estudio comparativo”, en
Anuario de la cooperación descentralizada, Montevideo, Observatorio de Cooperación
Descentralizada Unión Europea – América Latina.
Bregeot, G.hislain yet Chenevez, I. (2006),sabelle, L’Impact local de la coopération
décentralisée sur les territoires, Paris, CUF, 2006.
Ciudades y Gobierlos Locales Unidos (2008), La descentralización y la democracia local en el
mundo, Barcelona, CGLU.
Coronel, Á. (2005), “Breve historia de la cooperación descentralizada. Una mirada desde
Sudamérica”, en Anuario de la cooperación descentralizada, Montevideo,
Observatorio de Cooperación Descentralizada Unión Europea – América Latina.
Daunay, E. y Ploquin, J. F. (2009) “Coopération internationale des collectivités territoriales :
renforcer l’Etat de droit”, Cahiers de la coopération décentralisée, Nro. 1, Paris, CUF.
Díaz Abraham, L. (2008), La cooperación oficial descentralizada: cambio y resistencia en las
relaciones internacionales contemporáneas, Madrid, Editorial Catarata.
m e r c o s u r a b c 30
Direction Générale de la Mondialisation, du Développement et des Partenariats (2010),
rientations françaises pour l’action internationale des collectivités territoriales,
ministère des Affaires étrangères et européennes, Paris, DAECT.
Direction Générale de la Mondialisation, du Développement et des Partenariats (2011),
Coopération décentralisée et action extérieure des collectivités locales : état des
lieux, Paris, DAECT.
Farah, P., Granato, L. y Oddone, N. (2010), El desafío de la regionalización. Una
herramienta para el desarrollo, Buenos Aires, Capital Intelectual.
Fons Catal de Cooperació al Desenvolupament (2007), Resultado del Grupo de trabajo en
Migración y Codesarrollo (MCD) en el marco de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos,
Barcelona, FCCD-CGLU.
García Perea, V. (2008), “Cooperación Descentralizada y desarrollo local: estudio del turismo
rural comunitario en Costa Rica”, Tesis de Maestría en Cooperación Internacional para
el Desarrollo, México, Instituto Mora.
Gómez Galán, M. y Sanahuja, J. A. -coords.- (2001), La cooperación al desarrollo en un
mundo en cambio. Perspectivas sobre nuevos ámbitos de intervención, Madrid,
CIDEAL.
Granato, L. y Oddone, N. (2008), Mercociudades, Red de Integración. Una nueva realidad en
América Latina, Buenos Aires, Capital Intelectual.
Haesbaert, R. (2004), O mito da desterritorialização: do fim dos territórios à
multiterritorialidade, Río de Janeiro, Bertrand Brasil.
Hourcade, O. (2011), “Concepto y alcande de la cooperación descentralizada”, en TIP.
Trabajos de investigación en Paradiplomacia, Nro. 1, Buenos Aires,
Paradiplomacia.org.
Husson, B. (2009), “Coopération décentralisée et renforcement institutionnel, une
dynamique construire”, Cahiers de la coopération décentralisée, Nro. 1, Paris, CUF.
Laignel, A. (2013) Rapport sur l’action exterieure des collectivites territoriales françaises
“nouvelles aproches, nouvelles ambitions”, Paris, Ministere des Affaires étrang res.
Levi, J. (2010), “La argentina y su estrategia de Cooperación Sur-Sur y Triangular: dos años
de transformaciones”, Revista Fondo argentino de Cooperación Horizontal (Fo.Ar),
N°10, Buenos Aires, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto.
Marteles, S. (2011), “La cooperación descentralizada en España, Francia e Italia: un estudio
comparado”, en Anuario de la cooperación descentralizada, Montevideo, Observatorio
de Cooperación Descentralizada Unión Europea – América Latina.
Martín, M. Á. y Oddone, N. -comp.- (2010), Las ciudades y los poderes locales en las
Relaciones Internacionales contempoáneas, Granada, UIM, Junta de Andalucía,
SEGIB, INAP, AECID, OIDLES.
Oddone, N. (2008), La Red de Mercociudades: Globalización, Integración Regional y
Desarrollo Local, Valencia, Instituto de Iberoamérica y del Mediterráneo, Universidad
Politécnica de Valencia.
Oddone, N. y Martín, P. (2013), “El caleidoscopio de la Cooperación Sur-Sur en la Argentina:
¿muchos prismas con un mismo objetivo?”, en Ayala, C. y Rivera de la Rosa, J. -
comp.-, De la diversidad a la consonancia: la CSS latinoamericana, México: Instituto
Mora, CEDES, BUAP. (en imprenta)
m e r c o s u r a b c 31
Petiteville, F. (1995)ranck, La Coopération décentralisée. Les collectivités locales dans la
coopération Nord-Sud, Paris, L’Harmattan, 1995.
Pillet, C. (2010), “La coopération décentralisée au sein du gouvernement des territoires:
s’affirmer, se positionner et convaincre”, Cahiers de la coopération décentralisée, Nro.
2, Paris, CUF.
Proyecto Intermunicipalidad de Europa y América Latina -IDEAL- (2012), Una nueva
estrategia de gobernanza local. La intermunicipalidad en América Latina, México,
IDEAL.
Quenan, C. y Alemany, C. (2006), “Las relaciones Unión Europea-América latina ¿Integran el
enfoque francés?” en Sanahuja, J. A. y Freres, C. -comp.-, América Latina y la Unión
Europea. Estrategias para una asociación necesaria, Barcelona, ICARIA
Rhi Sausi, J. L. (2002), “Decentralized Co-operation in Eu-Mercosur Relations” en Giordano,
P. (ed.) An integrated approach to the European Union-Mercosur association, Paris,
Chaire MERCOSUR de Sciences Po.
Rhi Sausi, J. L. (2008), “Estado del arte y perspectivas de la Cooperación Descentralizada
para el Desarrollo Local” en Seminario Cooperación Descentralizada y para el
Desarrollo Local en México: Hacia la Construcción de Oportunidades, México, Instituto
Mora e Instituto de Investigaciones Económicas-UNAM, del 17 al 19 de septiembre.
Ribero, R. M. (1998), “La cooperación descentralizada en Francia: ¿avance o retroceso?”, en
González Parada, J. R. (coord.), Cooperación descentralizada: ¿un nuevo modelo de
relaciones Norte-Sur?, Madrid, Universidad Complutense de Madrid y Libros de la
Catarata.
Rodríguez Vázquez, H. (2010), “La cooperación internacional al desarrollo desde una
perspectiva latinoamericana” en Pollack, A. (coord.), Temas de cooperación
internacional para el desarrollo: Criticar, proponer, sistematizar, México, Instituto
Mora.
Rodríguez Vázquez, H. (2013), “La cooperación técnica agrícola México-Centroamérica:
¿quién, qué y para qué?” en Ayala, C. y Rivera de la Rosa, J. -comp.-, De la
diversidad a la consonancia: la CSS latinoamericana, México: Instituto Mora, CEDES,
BUAP. (en imprenta)
Romero, M. (2004), “Una aproximación contextual y conceptual a la Cooperación
descentralizada” en Romero, M. y Godínez, V. -comp.-, Tejiendo lazos entre
territorios. La cooperación descentralizada local Unión Europea–América Latina,
Valparaíso, Municipalidad de Valparaíso y Diputación de Barcelona.
Romero, M. (2006), “La cooperación descentralizada local. Aportes para la construcción de
un marco de referencia conceptual en el espacio de las relaciones Unión Europea-
América Latina”, en Anuario de la Cooperación Descentralizada, Montevideo,
Observatorio de Cooperación Descentralizada Unión Europea – América Latina.
Rouguayrol Guillemete, L. y Herrero Villa, S. (2007), Guía sobre la cooperación Unión
Europea - América Latina 2007, Paris, Centre d’Etudes, Formation et Information sur
la Coopération Amérique latine – Europe, 2007.
Sanahuja, J. A. (2008), La efectividad de la cooperación al desarrollo entre la Unión Europea
y América Latina: Balance y perspectivas, nota de información, Bruselas, Parlamento
Europeo.
Sanahuja, J. A. y Freres, C. -comp.- (2006), América Latina y la Unión Europea. Estrategias
para una asociación necesaria, Barcelona, ICARIA.
m e r c o s u r a b c 32
Sarraute, S. (2005), “Hacia un mapa de la información existente sobre la cooperación
descentralizada pública entre la Unión Europea y América Latina” en Anuario de la
Cooperación Descentralizada, Montevideo, Observatorio de la Cooperación
Descentralizada Unión Europea-América Latina.
Smith, J. (2011), – Coopérations décentralisées pour le développement – Perspectives
européennes, Bruxelles, PLATFORMA, 2011.
Tulard, M. J. (2006), La Coopération décentralisée, Paris, LGDJ, 2006.
Vallier, Estelle (2012), L’action internationale des collectivités territoriales en rance
institutionnalisation des pratiques et professionnalisation des agents et élus
territoriaux, Nice, Université Nice Sophia Antipolis Faculté de Droit et Science
Politique.
(1) Nahuel Oddone: Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires y Master en Derecho de la Integración Económica por la Universidad del Salvador, en convenio con l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne y en Integración Económica Global y Regional por la Universidad Internacional de Andalucía. Se ha desempeñado como Jefe de Asesores del Presidente de la Comisión de Asuntos Municipales de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Argentina; como Director de Cooperación Internacional del Municipio de Monte Caseros, Provincia de Corrientes, Argentina, y como Coordinador de la Red InterMuni, Red de Responsables Municipales de Cooperación Internacional patrocinada por la Unidad de los Gobiernos Locales de la Universidad Nacional de Quilmes. Ha sido consultor de varios proyectos de cooperación internacional entre la Unión Europea y América Latina, entre los que se destaca “ ronteras Abiertas, Red Interregional para la ooperación Transfronteriza y la Integración Regional en América Latina” ( G S-CeSPI-IILA). Actualmente trabaja en la sede subregional de la CEPAL en México. Mail: [email protected] Horacio Rodríguez Vázquez: Ingeniero Agrónomo en Producción por el ITESM Campus Querétaro y Maestro en Cooperación Internacional para el Desarrollo por el Instituto Mora. Ha trabajado para la CEPAL, la FAO y el BID, analizando la cooperación entre la Unión Europea y los países de América Latina y el Caribe en materia de libre comercio, facilitación del comercio agroalimentario, biocombustibles, seguridad alimentaria, huella de carbono y alianzas público-privadas. Es Director de Contenidos de la Revista TIP – Trabajo de Investigación en Paradiplomacia, publicada por el sitio Paradiplomacia.org y Coordinador de Extensionismo del CIMMYT en México. Mail: [email protected]