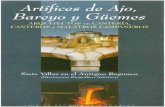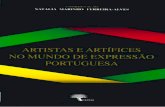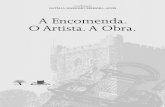Alonso López, Fco. Javier, Jerez Linde, J. Manuel y Sabio González, R. (2014) Artífices idóneos:...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Alonso López, Fco. Javier, Jerez Linde, J. Manuel y Sabio González, R. (2014) Artífices idóneos:...
:->X,l¡fiecs Idóneos: artesanos, latieres y manufacturas en Hispania. R̂eunión científica, Mérida (Badajoz, España), 25-26 de octubre, 2012.
INSTRUMENTOS DE ESCRITURA EN HISPANIA
Javier ALONSO, José Manuel JEREZ LINDE y Rafael SABIO GONZáLEZ Museo Nacional de Arte Romano, Mérida
Resumen: Trabajo de síntesis que reúne lodos los tipos de instrumentos de escritura de época romana bailados en Hispania publicados basta la Techa. Tras una breve recopilación bibliográfica especializada sobre los instru-mentos de escritura, se describen cada uno de ios mismos y sus diferentes tipologías. Partimos de la diferencia tradicional entre instrumentos para escribir sobre cera e instrumentos usados con tinta para ordenar la relación de piezas. Se hace una breve valoración de la metodología de trabajo empleada por ios artesanos en ios talleres y modos de venta y circulación. Continúa una enumeración de cada uno de los instrumentos de escritura aparecidos en Hispania, su locaüzación geográfica en un mapa y su valoración según su procedencia y circunstancias de ha-llazgo, funerario, vertedero, etc. Finalmente se intenta realizar una posible localización de talleres.
Summary: Tiiis paper is a compilation of the data published about the writing instruments used in román Hispania. Afler a bibliographic review about román writing instruments, these instruments are in-depth described so as thcir typological classification. The instruments are classified in wax and ink writing instruments. A short view of pro-duction and circulaíion based on archaeologieal reports is explained. After that, geographical and cronologieai data are given in advanec. Finalíy, we try lo lócate workshops in the differenl iberian cities.
Palabras clave: instrumentos de escritura, estiletes, espátulas de cera, cápsulas de sellos, cálamos, tinteros. Key words: writing instruments, román pen, wax spatula, seal box, \&cü, ink-poís.
ESTADO DE LA INVESTIGACIÓN
Nunca antes, había suscitado tanto interés el estudio de la alfabetización en el Imperio romano. La influencia de la visión decimonónica según la cual solo las élites sociales podían acceder y disfrutar de la educación y la cultura, fue ampliamente aceptada por el mundo acadé-mico. Un punto y a parte lo constituyó la obra de Harris Ancienl Liieracy, en la cual se analizaba desde diferen-tes facetas e! nivel de alfabetización alcanzado en el Im-perio romano. Tras el «shock» producido por su lectura, distintas universidades y centros de investigación co-menzaron a replantearse cual era el estado real de esta cuestión por la cual se había pasado de largo durante tanto tiempo, dando lugar a abundante literatura sobre el tema y sus consiguientes congresos.
Ante la ausencia de investigaciones sobre al alfabe-tización en Hispania nos propusimos su estudio a través del análisis de los distintos instrumentos de escritura co-mo elemento que indicaría su uso por una población al-fabetizada. De esta manera nos alejábamos de los den-sos y excelentes trabajos sobre inscripciones de tipo epi-gráfico que existen, ya que en nuestra opinión el empleo de inscripciones de mármol o granito en contexto fune-rario no aportaban nada nuevo sobre la sociedad romana según la premisa que, las élites sociales son también las élites culturales. El objetivo de nuestro estudio era co-nocer el nivel cultural de la sociedad romana en Hispa-nia a través de los restos arqueológicos hallados en ¡a Extremadura romana, eso sí, eliminando los extremos superiores, las élites, e inferiores, que no deberían apor-tar restos materiales y además consideramos analfabeta:
170 JAVIER ALONSO, JOSÉ MANIJE!.. JEREZ LINDE Y RAFAEL SABIO GONZAI i / Anejos (¡c AEspA LXXI
nuestro deseo era antes bien conocer la alfabetización de la «clase media».
Los materiales que conforman nuestro estudio com-prenden las tabuiiae. ceratae, las cápsulas de sellos, los estiletes, los cálamos y los tinteros, Todos los ejempla-res procedentes de Extremadura los hemos trabajado di-rectamente, pues proceden o del Museo Nacional de Ar-te Romano o del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida. El material de otras provincias procede de referencias de artículos o monografías la mayoría de los cuales hemos podido estudiar en ia biblioteca deí Museo a través de fotografías y dibujos. En este último caso so-lo se han añadido los ejemplares de los cuales no tenía-mos ninguna duda,
Lo.s trabajos sobre instrumentos de escritura roma-nos se han sucedido desde finales del siglo xx, suscitan-do ei interés de los profesionales de la arqueología como demuestran las publicaciones tanto de tipo generalista (Bozic y Feugére 2004: 21-41), como las dedicadas a materiales de provincias enteras como Panonia (Bilkei 1980), o de enclaves concretos como Magdalensberg (Óllerer 1998) u Ostia (Drescher 1988). Otro tipo de es-tudios se tomaban como punto de partida la iconografía (Merlen 1982).
Si hay un centro de investigación que ha definido unas líneas de actuación ciaras, este ha sido Augusta Rau-rica, que en los últimos años ha visto cómo salían a la luz trabajos importantes de carácter monográfico sobre grqf-fiti en instrumenta domestica (Féret y Sylvestre 2008) o paredes (en preparación), sobre los instrumentos de es-critura, dedicando de esta manera sendas monografías a las cápsulas de sellos (Furger, Warlmann y Riha 2009) y a ios estiletes (Schaltenbrand-Obrecht 2012), a la par que se elabora actualmente un trabajo sobre la lectura y escri-tura en Augusta ¡táurica (Fünfschilling 2012: 163).
Las tabulas ceratae han sido ampliamente estudiadas desde finales del siglo xix, cuando se publicaron las de Pompeya y Hercuiano (C!L IV, suppl. 1). Otro yacimien-to que ha proporcionado numerosos ejemplares ha sido Vindolanda (Bowman y Thomas 1974) completado con otros estudios posteriores (Bowman y Thomas 1994; 2003). Del yaci miento de Vindonissa provienen más de 600 tablillas (Fellmann 2009: 315). A estos trabajos hay que añadir los ejemplares hallados ocasionalmente en di-versas excavaciones, En España solo se ha publicado una tablilla cerata la cual proviene de la provincia de Sevilla (Fernández 1994-1995), aunque se tiene constancia de otra encontrada en la provincia de Toledo.
Respecto a las cápsulas de sellos,estas han recibido multitud de acepciones a lo largo de los años, la mayoría equivocadas, hasta que Emíl Ritíerling (1904: 433) re-conoció por primera vez estos objetos como tales. Exis-
ten, sin embargo, menciones anteriores en la cuales ya se identificaba la función de dichos objetos (Merlens-Schaafhausen Í850: 139). Dichas formas se identifica-ban como amuletos, broches, bullae, cajas, cajilas para perfumes, fíbulas, objetos enigmáticos, objetos no iden-tificados, ornamentos, receptáculos en forma de cucha-ra, etc. Recopilaciones de cápsulas de sellos se han lle-vado a cabo por Michel Feugére y Pierre Abautzin, en este caso con decoración zoomorfa (Feugére y Abautzin 1995). Estudios sobre materiales provenientes de mar-cos geográficos concretos son los realizados por Ton Derks y Nico Roymans procedentes de! norte de Gaiia y de la Civitas Batavomm (Derks y Roymans 2002), el estudio de los materiales deSiscia (Koscevic 3 991) o los de Porollmtm, Rumania (Bajusz 1995). Además de las cápsulas de sellos publicadas con cierta frecuencia en distintas revistas como Instnimentum, la obra culmen hasta la fecha es ia editada en Kaiser Augst (Furger, Wartmann y Riha 2009). En España hasta la fecha ape-nas hay un artículo que englobe piezas procedentes de un ámbito geográfico concreto, en este caso, quince ejemplares procedentes de Andalucía (López de la Or-den 1993). Otro artículo que se publicará en próximas fechas reúne cincuenta y cinco ejemplares (Alonso e.p.)
Los estiletes se han sucedido en su publicación por tra-bajos como los de hierro del British Museum (Manning 1985), o los ejemplares de hueso de Magdalensberg (Gos-tenenik 2005), materiales sobre los cuales no hay todavía una opinión unánime, pues mientras la escuela francesa los identifica como husos (Béal 1983), la alemana los inteqjre-ta como estiletes (Deschler-Erb 1998). Pero sin duda la pu-blicación más exhaustiva es la de Schaítenbrand-Obrecht, quien analiza cronológica y tipológicamente más de 3000 ejemplares de diversas procedencias (Schaitenbrand Obrecht 2012). Soqjrendentemente en Italia existen pocos ejemplares ya que se han catalogado tradicionalmenle co-mo instrumentos médicos. Los estiletes han pasado casi desapercibidos para la literatura científica hispano-lusa, existiendo hasta el 2012 un único apartado en las mono-grafías sobre las excavaciones de Conimbriga. Es a partir de este año que aparece una monografía sobre objetos de hierro del Museo Nacional de Arte Romano que hace re-ferencia a estiletes y cálamos (Sabio 2012) el cual .junto a una serie de publicaciones (Alonso y Sabio 2012; 2013) hace hincapié en la riqueza del yacimiento emeritense, lle-gando a contabilizar la mayor concentración hasta la fecha de estiletes en la antigua Hispania. A la espera queda que aparezca la primera de las publicaciones (Sabio y Alonso e.p.) así como una futura monografía,
A diferencia de los estiletes, los cálamos no han re-cibido la atención necesaria para desarrollar monogra-fías o artículos monográficos, aunque no se olvidan en
Anejos de AEspA LXXI INSTRUMENTOS DE ESCRITURA EN HiSPANlA
los artículos de carácter general (Funfschilling 2012). En e! territorio que conformaba Hispcmia solo encontra-mos los ejemplares del Museo Nacional de Arte Roma-no (Sabio 2012).
Oíro de los importantes apartados que se engloba en el conjunto del instrumental escriturario son los tinteros (atramentaria). La elaboración de estos singulares ob-jetos de escritorio pasa por modelos sofisticados de bronce con aplicaciones de plata hasta aquellos otros mucho más simples en cerámica y que enumeramos brevemente: cerámica eampaniense, tetra sigillata itá-lica, térra sigillata sudgálica, ierra sigillata hispánica, térra sigillata africana, paredes finas emeritenses, ce-rámica vidriada, cerámica común, vidrio y bronce.
Pese a ser una forma conocida e incorporada en mu-chas de las monografías dedicadas a las variedades ce-rámicas son escasas, sin embargo, las referencias sobre la misma. Los llamados «encrier» de cerámica campana, que fueron hallados en el Foro y Palatino romanos (Mo-re! 1965: 223,241 -243,286,289-291), nos muestran ya una diversidad tipológica ciertamente llamativa. La pro-ducción de ierra .sigillata itálica tampoco ofrece una ho-mogeneidad de formas, contrastando la disparidad de modelos como el hallado en Magdalensberg (Consp. 51.1.1) o el de Pompeya (Consp. 51.1.4), Los ink-pots salidos de las fábricas galorromanas —con su caracterís-tico perfil barrüoide— evidencian una clara estandari-zación. En cuanto a su clasificación, han sido varios los autores que incorporan esta forma en su eorpus (Hermet 18 o Ritterling 13 entre otros). No se ha constatado hasta el momento ni un solo ejemplar de marmoraia, circuns-tancia lógica si consideramos lo experimenta! de este subgrupo. Los tinteros elaborados en Hispcmia, con cla-ras influencias itálicas, pasarán por ser oíro de los reci-pientes menos conocidos en el repertorio de la TSH (Mezquíriz 1.964: 26), ocupando finalmente el número 51 de la nomenclatura (Mezquíriz 1986). Durante algún tiempo se quiso atribuir esta misma funcionalidad a otra extraña forma de la producción tardía (TSHT) (Mezquí-nz 1986: 63) identificada recientemente como una lucer-na (Quevedo Sánchez 2012) —Figura I—,
De esta somera relación bibliográfica se desprende un desinterés casi total por el tema tanto en España co-mo en Portugal. Los artículos que se han producido han sido el resultado personal de investigadores cuyos tra-bajos no se han visto continuados. No hay una univer-sidad o centro de investigación en la Península Ibérica que tenga programado un estudio de este tipo de mate-riales. La única motivación para llevar a cabo este pro-yecto han sido los ánimos y apoyo prestados consecu-tivamente por Martín Almagro y Sylvia Fúnschilling, a quienes dedicamos este artículo.
Figura 1. Modelo de tinfero biansado — Conspeclus 51.1.4— procedente de Pompeya.
INSTRUMENTOS DE ESCRITURA
Debido a la escasa bibliografía sobre el lema en Es-paña y Portugal, creemos necesario realizar una breve descripción de los distintos instrumentos de escritura que se pueden encontrar en las excavaciones, tanto las de campo como las llevadas a cabo en almacenes. Así mismo describiremos las diferentes tipologías según la literatura internacional de mayor reconocimiento, con la esperanza que sirva de modelo a la hora de futuras publicaciones en vistas de alcanzar la mayor homoge-neidad posible.
Para poder reconocer los instrumentos de escritura empleados durante el Imperio romano tenemos distintas fuentes, como los textos de diversos autores que tratan este tema en concreto, Plinio,1 Julio Pollux,2 Marcial, o bien otros autores que los mencionan escuetamente en sus obras, como Apuleyo.3 Ciertas inscripciones tratan sobre los instrumentos, sus artesanos, las personas que las usaban, etc. Algunos papiros también nos aportan al-guna información, pero sobre todo, son los mismos ins-trumentos de escritura la fuente a la que hay que acudir para poder estudiarlos. También nos resultan útiles las representaciones iconográficas en pinturas o esculturas (Birt 1906) que muestran tanto a dioses o musas como a ciudadanos libres o esclavos, hombres o mujeres, por-tando o usando útiles de escritura o ios soportes en los que se empleaban, rollos o papiros.
Por norma general, los instrumentos de escritura se han dividido atendiendo al uso de la cera o de la tinta por
1 Plin., Nal. Hist., 16, 157 y siguientes. ' Pollux, Onomast, 10, 57-60." 3Apul.,Aífi/., 6,25,1.
172 JAVIBR ALONSO, JOSIi MANUEL JERBZ LINDE Y RAFAEL SABIO GONZÁLEZ Anejos de AEspA LXXI
las implicaciones que estos soportes conllevaban. La ce-ra fundida y usada sobre tablillas de madera, se rayaba con un estilete para formar letras, y se rellenaba cada cierto tiempo previa eliminación de la capa anterior con una espátula de cera. La tinta se usaba primordial mente sobre papiro, también sobre tablillas de madera y más tarde sobre pergamino. Se borraba con una esponja, se alisaba el papiro con piedra pómez, se dibujaba la caja de escritura y las líneas con regla y compás. Además, auxi-liarmente conllevaba el empleo de tinteros.
Desde la Antigüedad, debido a que el uso de los dis-tintos soportes requería de una organización y raciona-lización del trabajo, se distinguió entre scribae ceral'ú y scribae librarii,4 como indican las inscripciones de Ostia, los primeros escribirían sobre tablillas de cera con estiletes y los segundos sobre papiro y tinta.
De la escritura sobre cera, debemos indicar de par-tida que su principal soporte eran las tabulae ceralae, unas tablillas de madera con un desbaste en cada una de sus caras (aunque a veces solo en una de ellas) que, cu-biertas de una fina capa de cera de abeja, permitían que se escribiera en ellas5 gracias a los süli o estiletes, rayán-dose la cera para conseguir formar letras. Este tipo de material, fácil de elaborar y barato, se usaría para escri-bir documentos comunes, como correspondencia o no-tas en aquellas partes del Imperio alejadas de las zonas de producción y comercio de! papiro, Según su tamaño y su calidad se podían clasificar en distintos formatos. De hecho, en un papiro hallado en Kellis, Egipto, se or-dena a Theognotus que envíe a su «hermano Ision una tablilla de diez hojas bien proporcionada de calidad para la ciudad» (Whilehorne 1996: 277-283), lo cual puede dar una idea de los diferentes tipos de tablillas que se podían elabora]- en los talleres, Sobre la tipología de las tablillas de cera localizadas en el centro de Europa exis-te la facilitada con la descripción del material de Vindo-/7/.v.«/(Fel]mann2009).
La cera que se usó parece que fue consistente, pues como nos indica Diógenes Laercio/' se escribía sobre ella con dificultad, lo cual, explicaría el uso de estiletes de metal, más duraderos. Esta se componía de cera de abeja, carbón, brea, cal, arcilla, almagre para el tono ro-jizo, así como otros compuestos orgánicos, grasa o acei-te de linaza (Mcrlen 1985: 27).
Junto a las tablillas se usaban los stili o estiletes. A diferencia de las escasas tabulae ceratae que se han po-dido encontrar gracias a las excavaciones arqueológicas,
el número de estiletes que se recuperan es muy alto (Schaltcnbrand-Obrecht 2012: 17). El estilete se define básicamente por contar con tres partes diferenciadas (Sabio y Alonso, e.p.): la punta con la cual se podía es-cribir sobre cera, el mango/vástago que a veces presen-taba un espesamiento más o menos pronunciado para facilitar su aprehensión; y la cabeza, que suele terminar en una espátula de diversas formas (trapezoidal, rectan-gular, triangular, cóncava o cuadrada) y con la que se podían realizar pequeñas correcciones, como borrarle-tras o palabras en la cera sobre la cual se escribía. De he-cho, la expresión stilwn venere' o «volver el estilete» equivalía a corregir la escritura. Fueron confeccionados en diversos materiales (bronce, hierro, hueso,8 madera,9
etc.) siendo los de hierro los más abundantes y mejor es-tudiados. Parece ser que la punía se desgastaba con cier-ta facilidad, para lo cual, algunos ejemplares se compo-nían de dos ¡Darles separadas, una integrada por el man-go y la cabeza y otra, exlraíble, por la punta. Aunque los estiletes tendían a utilizarse en asociación con las tabu-lae cerataem y podrían usarse como medio para conocer la romanización o latinización de una población, el uso como instrumento de escritura no es el único que se les dio: han aparecido igualmente relacionados con el tra-bajo del hierro, la cerámica, el cuero..., e incluso pun-tualmente se le dio uso como arma."
Desde el plano formal, destaca en los estiletes la pre-sencia de ciertos ejemplares con decoración, pudiendo esta afectar, bien a la forma misma del objeto, bien a su superficie. En relación a esto último, algunos ejemplares muestran ranuras y acanaladuras efectuadas a lima y bu-ril, que embellecen la forma del vastago. Además de una función decorativa, servían para asir mejor el instrumen-to y, de un modo ocasional pero más en relación con su vertiente ornamental, eran susceptibles de rellenarse con metales que contrastarían cromáticamente (Schalten-brand-Obrechl 1998: 201-205) —Figura 2—,
Gracias a los últimos estudios se ha podido determi-nar que a parí ir de época flavia los estiletes empiezan a presentar motivos decorativos a lo largo del vastago. Pa-ralelamente, mientras que los ejemplares del Alto Impe-rio tienden a ser largos, en el Bajo Imperio su longitud se reduce ligeramente. Además, durante el siglo) el vas-tago presenta un engrosamiento situado a un tercio de
" CILXIV: 353; CAL XIV: 409; CIL XIV: 346; CALXIV: 347; CAL XIV: 374. 5 CIL VI: 9841. inscripción funeraria de un fabricante de tablillas. 6Diog. Lacre, 7, 37.
7 Horac., 5r//., 1,10,72. KPlin.,Ata.///,y/.,34, 139, 14. 9 Ósterreichische Nationalbibliothek, Papyrussammlung, P. Viudal?. SchreibgeriU 6. 10 Plauío, Hac, 115: «stitum ceram et tabellas lignina». " Plul., Moralia, 968 E.; Suct., Caes., 82; Gal., an.aflecl 4,6f; Suet., Dom., 3.
Anejos de AEspA LXX1 INSTRUMENTOS DE ESCRITURA IÍN IUSPANIA 173
c
i /
A spatuie \
\ \
0 lige
_
poinie
í?ft I I í I \
- | • t -7 » Q A
•Jf l r
- O
l l t II 1 - o - - O -
1 V V
0 1 f] fi i f f l h f
a
b
c
Figura 2. Morfología general y detalles de los estiletes de metal (Schaltenbrand-Obrechí 1998).
la cabeza, mientras que posteriormente este engrosa-miento se traslada a un tercio de la punta, cambiando el centro de gravedad.
Algunos ejemplares eran portadores de inscripcio-nes que podían proceder del mismo taller en el mo-mento de su elaboración o se las podía aplicar posterior-mente, a instancias del usuario, como se puede ver en ios estiletes de hueso que muestran los nombres de sus dueños en genitivo. Entre las inscripciones del primer tipo encontramos algunas de tipo jocoso como hego saibó s'mem manum (Feugére 2000: 227-229), o de tipo erótico, como, árnica dulces lasciva Venus.
En cuanto a los estiletes de hueso participan de los mismos problemas de identificación que los ejemplares de metal, habiéndose identificado en múltiples ocasiones como agujas, objetos de tocador u otro tipo de objetos. Se diferencian de los fabricados en metal en que suelen ser más gruesos (Gostencnik 2005: 46) y en terminaren una cabeza globular, ovalada o en forma de aceituna, lo cual es motivo de discusión pues no se puede asegurar la función como instrumento de escritura al no disponer de espátula (Schenk 2008: 56). Tal disensión podría solven-tarse pensando en el uso polivalente de ciertas piezas, quizás no concebidas como estiletes, pero sí usadas co-mo tales, siquiera sea de un modo eventual.
A ia hora de clasificar tipológicamente los estiletes hemos empleado la clasificación publicada reciente-mente (Schaltenbrand-Obrechl 2012: 112-191). Desgra-ciadamente es demasiado extensa para poder reprodu-cirla aquí.
Tanto la escritura como las correcciones ocasiona-ban una pérdida de cera, por lo que era necesario verter nuevas capas de cera hervida en las tabulae y esparcirlas por la superficie uniformemente. Para ello se precisaba de un instrumento complementario del estilete y que re-producía de manera específica y a mayor escala uno de sus extremos: se líala de la conocida como «espátula de cera», Dichas espátulas estaban, por lo tanto, específi-camente destinadas a extraer la cera sobrante y tras el vertido de una capa nueva, proceder a alisarla de una manera uniforme.]Z
Suelen adoptar forma triangular y Usa, hallándose por lo general elaboradas de hierro. El mango puede presentar diversa anchura, a veces estar separados de la espátula, encontrándose algunos casos en los que está decorado; otros ejemplares presentan un mango en bronce decorado a base de facetas o con decoración fi-gurada (Feugére 1995). Suelen terminaren una cabeza cuadrada llamada «pomo». Se podría pensar a primera vista que se trata de escoplos de albañilería, pero, debido a su pequeño tamaño, a su finísimo filo y a que no pre-sentan marcas de haber sido golpeadas, se debe descar-tar esta posibilidad. Existe una variante al tipo triangular que consiste en espátulas dobles contrapuestas, mucho más estrechas, cuyo asa, situado en el centro de la pieza, a veces presenta decoración a base de líneas.
i2 Ovid., Ais Amatoria, \ ,435; Au\.Ge\.,Noc. Ati., 17,9, 17.
JAVIER ALONSO, JOSÉ MANUEL JEREZ LINDE Y RAFAEL SABIO GONZÁLEZ m.teAEspALXX.1
El «pomo» (Merten 1985: 30) serviría para rellenar las esquinas de las íabuíae, esparcir uniformemente la cera, así como para borrar parte del texto escrito. El em-pleo de tales piezas como material de escritura está ates-tiguado por su presencia en contextos funerarios junio a otros instrumentos de escritura, así como por su repre-sentación en diversas pinturas, mosaicos y estelas fune-rarias junto a otros instrumenta scriptoria.
En cuanto a la tipología de las espátulas de cera, usamos la de M. Feugere que distingue tres tipos prin-cipales y sus variantes (Figura 3A y B).
Asociado así, aunque no exclusivamente, al uso de las tabúlete ceratae. se encuentran las cápsulas para se-llos, receptáculos que podían adoptar diversas formas, redondeadas, en forma de hoja, cuadradas, rectángula-
Tipo
Ai
A2
A3
A4
A5
Bl
B2
C
Descripción Bolón cuadrado, transcurre sin solución de continuidad desde el mango hasta et filo. Bolón cuadrado, transcurre sin solución de continuidad desde el mango hasta el filo. Transición entre el asa y la hoja decorada. Botón hexagonal u octogonal compacto, puede presentar decoración en su cabeza a modo de círculos concéntricos; de hoja estrecha. Transición entre el asa y la hoja decorada. Botón cuadrado, hoja estrecha. Transición entre el asa y la hoja decorada. E! mango está decorado con un busto de Minerva. Hoja estrecha. Espátula doble contrapuesta con engrasamiento rectangular en el asa. Espátula doble contrapuesta con asa engrosada en forma circular o rectangular decorada por líneas o perlas. Una parte termina en forma de espátula y la otra en forma de vastago. Presenta engrasamiento rectangular/cilindrico en el asa.
Figura 3A. Tipología de espátulas de cera (Feugere 1995).
res, romboides y ovaladas, formadas por dos partes, la lapa y la caja, unidas por una bisagra, a veces doble, y un cierre en su extremo. Estos receptáculos contenían cera que solía servir como soporte para recibir la im-pregnación de sellos (Derks 2011: 725), y guardar la pri-vacidad de diversos objetos, sobre todo soportes docu-mentales (Bunsche-Fox 1916: 27-29), aunque también monederos o sacos (Gilíes 1994: 19, ñgs .4 ,8 ,9 ,30) . Otra función de la cera era la de unirse consistentemente a las cuerdas y, por medio de la que se derramaba por los agujeros, adherirse a la tabula. Podían variar en sus motivos ornamentales, geométricos, zoomorfos y figu-rados , así como en el número de perforaciones que apa-recieran en su base. Además de ios tipos metálicos, en algunas ocasiones se elaboraron en madera o hueso. Originalmente identificaron objetos como cajitas de per-fume (Bünsehen), bullae, amuletos o colgantes, motivo por el cual resulta difícil su estudio. Se usaron desde el siglo )i a.C. hasta finales del IíI d.C. La aparición en con-textos urbanos se circunscribe a espacios domésticos, por lo que no se puede afirmar que su uso fuera oficial, como se ha sostenido tradicionalmente; por otra parte, se han hallado ejemplares asociados a campamentos mi-litares y lugares de culto, mientras que en villcie se han encontrado excepcional mente.
Debido a su originalidad y a los estudios sobre la cultura escrita en el Imperio romano, las cajas de sellos han sido objeto en los últimos años de una serie de pu-blicaciones que han vista la luz con la publicación de ar-tículos así como de una monografía editada en Augusta Ratifica (Furger, Wartmann y Riha 2009). Dada la pro-fundidad del estudio se ha definido una tipología bastan-te clara y delimitada que es la que nosotros vamos a to-mar {Figura 4A y B).
Como ya se ha mencionado, para el transporte de los estiletes {y de los cálamos) se empleaban esluches, las theca calamaria o theca gfaphiaria según contuvie-ran cálamos o estiletes. No hay una forma estándar para estos objetos, además de que el material en el cual po-
6&¿ Figura 3B. Tipología de espátulas de cera (Feugere 1995).
.\.u:Íosde/ViA'/M I-XXI INSTRUMENTOS DE ESCRITURA EN HISI'ANIA
Grupo
;
?
3
4 5
6 7
Tipo
la Ib
2a 2b 2c 2d
3a 3b
5a 5b 5c 5d 5c 5f 5g 5h
7a 7b 7c lá le 7f 7g 7h 7i
Descripción Forma de lengua De hueso De bronce Forma de hoja Relieve fálico y esmaltado Esmaltado Decorado con puntos Fragmento, decoración irreconocible Forma romboide y esmaltado Decorado con esmalte Fragmento, decoración irreconocible 'iViangulares y poligonales Redondeada Relieve de animal Relieve figurado Decoración de rosetón Decoración nielada o esmaltada Círculos concéntricos esmaltados Acanaladuras concéntricas y agujero en la tapa Fragmento, decoración irreconocíble De hueso Ovalada Cuadrada Capa fina de metal, trabajado a mano Capa fina de metal, fundido Con base maciza Decoración en alio-relieve Decoración en bajo-relieve Lámina de metal sobresale de la base Con bisagra simple Método de fabricación y decoración desconocidos De hueso
Cronología
Figura 4A. Tipología de cajas de sellos según su forma y decoración (Furgcr, Warímann y Riba 2009: abb. 23).
dían elaborarse variaba, apareciendo ejemplares en ma-dera, cuero, metales, etc. Como se puede observar en distintas representaciones, se trata de un estuche con apertura vertical que se llevaba colgado del hombro a la allura del pecho izquierdo, aunque también se podía col-gar de una cadena o por un asa. Estos estuches contení-an varios cálamos o estiletes (.lilek 2000: nota 12), y si era necesario, también una espátula de cera y un tintero. Otro tipo eran unos tubos metálicos de unos 13 cm de Sargo y ! ,5 de diámetro para guardar estiletes (Bilkei 1980: 79, taf. 2, kat. n." 72). Autores clásicos como Mar-cial13 y Suetonio1'' ya describieron estos objetos, Debido
'Míirc, 14.21. 4 Sucl., C/íJííC/. 35.
a que los librarii en la Antigüedad escribían con varios colores, estos «estuches» solían contener varios cálamos impregnados con la tinta que previamente se había usa-do. Llevar varios cálamos permitía ahorrar tiempo, en vez de tener que lavar los cálamos cada vez que se debía escribir con un color distinto.
EÍ soporte principal de ia escritura con tinta era el papiro, material elaborado a partir de la planta del mis-mo nombre y que adoptaba la forma de rollo. Otro tipo de soporte lo constituyeron las albae, tablillas de made-ra recubiertas de un barniz blanco; también se usaron unas tablillas de madera lisas compuestas por hojas de madera muy finas15 (tilia), sobre las que se escribía
,sP\m.,Nal.His!., 13.30.
176 JAVIER ALONSO, JOSÉ MANUEL JEREZ LINDE Y RAFAEL SABIO GONZÁLEZ Anejos de AEspA LXX)
m OT
\ ^ <p2$ (¿r:^ K ?
Concí Sí
*%¿¿ 3^%
(W), ()n' ( 0 ( ( ) W ^")
5d 5d Var.
u c_;_-:>, r f iwr | n A a
mi i 1 !
é# ^ Figura 4B. Tipología de cajas de sellos según su forma y decoración (Fiirger, Warímann y Riha 2009: abb. 23).
Anejos de AIíspAJJKX} INSTRUMENTOS DH ESCRITURA EN HiSPANlA
¡•uialmeníe con tinta; las más conocidas son las de Vin-doíandü (Bowman y Thomas 2003) y Carlisle (Tomiin i 998: 3! -84), halladas cerca del muro de Adriano. Final-mente, a finales del siglo i d.C. se populariza el pergami-no {membrana) como soporte, elaborado con pieles de animales (oveja, cabra o ternera) sin restos de pelaje, ba-ñados en cal, estirados, dejados secar y posteriormente alisados., Aunque su difusión es tardía, se fecha su desa-rrollo en el siglo n a.C. en la ciudad de Pérgamo. Otro ti-po de soporte sobre el cual se escribió con tinta fueron las oslraca, trozos de cerámica quebrados usados para escribir textos cortos, como cuentas, cartas, facturas, etc.
La tinta se producía de diferentes maneras, siendo los componentes principales carbón vegetal y goma arábiga, listos ingredientes generaban tinta de color negro. Pero para escribir textos de especial importancia se empleaba tinta de color rojo (Legras 2002: 72), cuyo color se adquiría por medio del cinabrio (Blanck 1992: 67). Plinio describe dis-tintos tipos de tinta para escribir las cuales se elaboraban con carbón vegetal.16 Sin embargo, la idea que se tenía so-bre los componentes de la tinta, según la cual se realizaban basándose en los materiales antes indicados hasta el siglo iv d.C. se ha visto modificada en virtud de ios últimos aná-lisis realizados, pues se ha podido detectar la presencia de hierro ya en tinta de época helenística, la cual se creía era una invención del Bajo Imperio (Delange 1990:213-217).I7
En la aplicación de la tinta se utilizaron tres tipos de objetos: las plumas, los pinceles y los cálamos. Sobre el uso de las plumas como materia escritoria, si bien su uso pudo haber comenzado en el siglo ¡v (Blanck 1992: 66), la primera referencia aparece en el siglo v) en el Anoni-mus Valesianu.s 14.79,
El cálamo18 se componía de una caña hueca tallada en su punta que se usaba para escribir con tinta sobre papiro, pergamino o sobre tablillas de madera.19 A diferencia de los estiletes se componía de dos partes, vastago y punta. La punía se tallaba con un cortaplumas o sccdprum libra-riumr0 Según su uso, para escribir anotaciones rápidas la punta sería fina y si se usaba para escribir con letra más cuidada, la punta sería más ancha (Manchal 1956: 24, no-ta 2), esto es, cada tipo de letra (mayúscula, uncial, cur-siva, etc.) precisaba de un tipo de cálamo distinto. Cuando se desgastaban se afilaban con piedra pómez.21
"'PYni.,Nal. Hisl., 35,41-43; también Yilmbia,De Architec-iural, 10, 1-4. '' Otro ejemplo temprano de tinta férrica se encuentra quizá: en P.Oxy. 44, 3397, fechado hacia el 111 d.C. !8Amh. Pal. 9.162. ,,JMíirc, 14,3. 20Sucl.,V7/c//.,2. 71Anth.P¡iL,6,63.
Además de elaborarse con los tallos de diferentes tipos de plantas a partir del siglo ¡ d.C. se elaboraron cálamos en distintos metales, a modo de tubos en metales como hierro o bronce, que suelen alcanzar los 10-17 cm de longitud y diámetro variable, conformados por un vastago y una punta afilada en forma oblicua. Algunos ejemplares disponen de una pequeña cucharilla en su extremo opuesto quizá para remover la tinta. A pesar de ser elementos metálicos, se suelen encontraren mal estado y son difíciles de reconocer.
Otro tipo de cálamos en metal han sido hallados en Mérida,22 los cuales difieren de los modelos anteriores en que solo presentan la punta hueca, debiendo introdu-cirse en un mango de otro material, en teoría de materia orgánica, pues parece que las tumbas en las que se halla-ron no presentaban restos que pudieran asociarse a estas piezas. Tales ejemplares, de los que contamos por el momento un total de dos, se encuentran realizados en plata c hierro. Atendiendo a los cálamos no metálicos, debemos referir la existencia de ejemplares en hueso, alargados y con la cabeza fallada.7'3
Los tinteros eran recipientes que contenían la tinta con la cual se escribía sobre distintos soportes, sobre lodo papiros, labullae. albae y tablillas de madera. Presentaban un recipiente normalmente cilindrico de paredes vertica-les, cubiertas por una boca invasada con una abertura en su centro para tomar la tinta, así como gracias a su corto diámetro permitía que la tinta no se secara prematura-mente, lois ejemplares en estos materiales pueden presen-tar en su boca uno o varios orificios de menor tamaño pa-ra apoyar el cálamo y permitir que la tinta se deslice al interior del recipiente. El hallazgo más numeroso se ha hallado en una tienda de Vienne de época Claudia, conta-bilizándose 91 bordes (Godard 1992: pl. II, n. 26).
También se elaboraron atramentaria de metal (cobre o bronce). A estos tinteros se los dotó durante el Alto Impe-rio de tapaderas sujetas con un cierre que permitía una me-jor conservación de la tinta impidiendo su secado. Podían ser de cuerpo simple o doble unidos poruña placa metálica con módulos independientes para usar con tintas de distinto color, roja y negra. Durante el siglo i y el siglo n d.C. se les suele añadir un anillo a la placa metálica o al cuerpo del de-pósito. Existen diferentes variantes a la hora de clasificar los tinteros, aunque solo uno recibe una denominación con-creta, el tipo Biebrich, fabricado durante la primera mitad del siglo i d.C, que consta de un cuerpo semicircular ma-cizo fundido, decorado con líneas que se usaba sobre to-do para elaborar tinteros dobles (Lindenschmidt 1911:
"Ndm.inv.CE ÍÜ.122yCH 10.123. n Aunque sabemos por confirmación de los arqueólogos del Consorcio que existen ejemplares en Augusta Emérita, no se han podido localizar.
[*VS3
178 JAVIER ALONSO, JOSÉ MANUEL JEREZ LINDE Y RAFAEL SABIO GONZÁLEZ AmjQsdcAlLspALXX]
taf. 53.996). La parte superior del depósito remataba en un anillo/disco perfilado que se introducía progresivamente, terminando en una abertura que se cerraba con una tapade-ra con cierre manipulado por un pomo. Oíros tinteros cons-tan del cuerpo cilindrico elaborado en una lámina de bron-ce, presentando el disco una depresión central que termina en la boca de alimentación. Otros ejemplares presentan una depresión progresiva en el disco hasta la boca de alimen-tación y constaban de una tapa. Un tipo singular lo confor-man los tinteros de pared o fondo doble en los cuales un ci-lindro se introduce en otro algo mayor dejando una cámara hueca entre los dos fondos. En las provincias orientales du-rante el Bajo Imperio aparecen tinteros con una cadena adosada a la tapa (Bozic y Feugcre 2004: 35).
Estos y otros tipos de tinteros se desarrollaron en dife-rentes aleaciones de metales, pero habría que mencionar los tinteros con depósitos y tapas decorados por diferentes téc-nicas como el vidrio millejiori o por la técnica del nielado.
De época augusíea se han encontrado tinteros metá-licos de forma aislada en los campamentos de Dangstetten (Fingerling 1998: n. 936/1) así como en Haltern (Müller 1997; 25, fig. 18, n." 68-69). Entre los de cuerpo doble destacan uno hallado en Cnossos (Depeyrot etalii i986: 1 i 3-163) y otro procedente de Magdalensberg, sobre el que aparece la inscripción Pur(pwam) cav(e) mal(am) (Óllerer 1998: 121-155). Además de este elemento difc-renciador, podían presentar las tapaderas decoración nie-lada en oro o plata3*1 desarrollando como motivos decora-tivos líneas, guirnaldas u olas del mar. El cueipo podía es-tar decorado a buril con motivos geométricos, reticulados o figurados (Noli 1937; 1988). Otra variante de tintero me-tálico se desarrolla en forma de crátera, como el que se ha-lló en Renania fechado en la segunda mitad del siglo n (Páfígen 1986: 176,35,figs.9 y 10).
Uno de los problemas de la identificación de los tinte-ros se plantea cuando estos se han encontrado en yacimien-tos sin la correspondiente tapadera, por lo que se han iden-tificado o confundido como pyxhk.s (Bozic y Peugére 2004:35). Parece ser que los tinteros como tipo diferencia-do prácticamente desaparece a mediados del siglo n d.C.
DATOS SOBRE LOS ARTESANOS: TRABAJADORES Y ÚTILES
Gracias al trabajo de Harald von Petrikovhs sobre la especial ización de los talleres romanos podemos ha-cernos una idea sobre cómo estaba organizada la pro-
ducción de estiletes metálicos (Von Peírikovits 1981: 72). En primer lugar el autor distingue para la fabrica-ción de productos especializados entre una producción de objetos acabados y otra de productos a medio acabar. En el segundo grupo incluye distintas artesanías del me-tal así como de la construcción. Por ejemplo, en el caso de los joyeros distingue a la hora de elaborar los produc-tos entre el inierrasor, que se dedicaba a tallar y el im-paestatoi\ que realizaba tanto los grabados en el metal como el nielado o damasquinado. Es más, sostiene que estos artesanos se corresponden con dos actividades dis-tintas que se podían subcontratar. Según el autor, la ne-cesidad de abaratar los precios promovió el desarrollo de sistemas de trabajo en cadena.
Según Schaltenbrand Obrecht, la producción de es-tiletes no se llevó a cabo en pequeños talleres locales sino en talleres especializados que producían grandes cantida-des. Esto se aprecia sobre todo en los estiletes más pro-fusamente decorados, pues denotan un trabajo realizado por especialistas que produjeron una gran cantidad de es-tiletes de distintos tipos. El proceso comenzaría forjando en un primer momento los estiletes en bruto, un proceso nada fácil, aunque algunos se pudieron fundir a la cera. Este producto a medio terminar pasaría posteriormente a recibir un trato más delicado, en el cual se incluyen la elaboración en cada pieza de los distintos motivos deco-rativos, o en el caso del fundido, eliminación de imper-fecciones con lima y cincel. Sobre eí modo de organiza-ción del taller no tenemos información. Desconocemos si trabajaban esclavos o libertos, si las dos fases se reali-zaban en el mismo taller o en talleres distintos, si eran grandes talleres o si empleaban a unos pocos trabajadores (Schaltenbrand-Obrecht 2012: 192-193) —Figura 5—.
Existen otros indicios que nos hacen pensar en una posible producción en talleres a partir de los cuales se co-mercializarían. Uno de ellos es el hallazgo de centenares de estiletes de bronce y otras aleaciones hallados en las arenas de! antiguo puerto de Ostia y que desaparecieron en los mercados de antigüedades (Drescher 1988: 285). Estos estaban atados por hilos metálicos en grupos de 300 hasta 120 unidades. Este autor no da información sobre si los estiletes en cada manojo eran del mismo tipo o tipos variados. A parte de estos grandes conjuntos, las fuentes del siglo i d.C. nos indican el modo en el que se compra-ban y regalaban estos productos, en grupos de veinte uni-dades,3'' cantidad que parece se mantuvo con los siglos.36
Una última mención se debe hacer al artesanado de los instrumentos de escritura, pues debido a la especia-
-'' Estes ejemplares son muy raros, pues aparecen en tumbas muy ricas, por lo que no son muy abundantes.
5 Marc . i4 .38 . "Edici.Diocl. 18.13.
Anejos de AEspA LXXi INSTRUMENTOS DE ESCRITURA EN HISPAN!A 179
,J^
team? iiuéP-'-t >* "mBMRttk Figura 5. Estela funeraria de Aquileia. Una herrería y sus instrumentos {Schaltenbnmd-Obredit 2012: abb. 247).
Hzación que requerían llegaron a diferenciarse social-menle,como 3o demuestra la inscripción funeraria de un fabricante de tablillas (C!L VI, 9841), o que se escribie-ra una obra tomando como tema central la mencionada profesión, El fabricante de i abulias de cera, escrita por Apolodoro de Caristo. Una referencia tardía a un fabri-cante de estiietes la encontramos en una comprobante de pago de impuestos del siglo vn, en la que Anastasios aparece como fabricante de estiletes.27
Los instrumentos de madera y hueso se tallaron y pulieron con cuchillo, o bien, la forma de uso se realiza-ba con hacha, sierra y rallador, y posteriormente se per-filaba en el torno (Sehaltenbrand-Obrecht 2012: 239). Respecto a los útiles para elaborar los estiletes de metal, eran los usuales en un taller. Una relación de estos ins-trumentos aparece en la obra de Duchauchelle (2005).
SÍNTESIS DE LA DISPERSIÓN DE LOS PRODUCTOS O ÁREAS DE INFLUENCIA DE CADA OFICINA EN HISPAN!A
Las tabulae ceratae son extremadamente difíciles de encontrar. En España conocemos solo dos casos, uno es un pugillar procedente de Alcalá de Guadaira, Sevilla (Fernández 1994-95: 159-167) que se encuentra en el Museo Arqueológico de Sevilla (Figura 6). El otro ejemplar procede de La Guardia, Toledo, y conserva restos de texto escritos por al menos dos personas. No conocemos ejemplares en Lusitania.
Los estiletes publicados por la bibliografía española aparecen normalmente incluidos en relaciones de objetos procedentes de excavaciones concretas y normalmente como ejemplares únicos (Figura 7), Encontramos los si-guientes en metal: en Pía de Palol, Gerona (Nolla i Bu-
frau 1984: 125-327, lám. XXXIX) en bronce, Oliele, Santomé, Vigo (Rodríguez González 2000: 75) en bron-ce, Sagunto (Nuez 2011: 168,200.71) en bronce, Nu-mancia (Luik 2002: 225,343) de bronce, Espejo, Álava (Filloy Nieva y Gil Zubillaga 2000: 258) en hierro, Co-nimbriga (Alarcao 1979: pl. XUX). Tres ejemplares se encuentran en el Museo Arqueológico Provincial de Se-villa identificados correctamente, y uno en el Museo de Burgos identificado como instrumental de tocador. Los estiletes de hueso hallados en Hispania proceden de Ca-¡agurris/Cíúahorm (García Cabanas 1991: 133), Valencia (López García 3 994: 268), Teruel (Ezquerra Lebrón y Herce San Miguel 2007: 321), Cartagena (Noguera Cel-drán 2013: 314), Ceba, Zaragoza (Beltrán Lloris 1998: 67), Caricia (Presedo Velo 1982: 66, fig. 5.1), Pollentia (Arribas 1978: 179, fig. 81.E.10).
A esta serie podemos añadir un extenso y variado corpus identificado por nosotros en Extremadura, siendo el solar emeritense, lugar donde reposaba la antigua ca-pital de Sa Lusitania, aquel en el que se ha detectado un mayor número de piezas. Ante la difícil identificación del material en hueso anteriormente referida, nos hemos
Figura 6. Codex pugillar hallado en la provincia de Sevíila (Fernández 1994-1995: lám. 38.2).
180 JAVIER ALONSO, JOSÉ MANULL JEREZ LINDH Y RAFAEL SABIO GONZÁLEZ Anejos (le AlispA LXX1
0 ü D
C24 C24 C25 H35 H35 P51 P52 P57 V91 V91 W95
Figura 7. Estiletes hallados en Hispama. Dibujos Rafael Sabio y Javier Alonso.
centrado en los ejemplares metálicos. En la antigua Au-gusta Emérita hemos localizado 28 estiletes de bronce y 34 de hierro. De Caparra proceden ocho ejemplares del vertedero de una vivienda,ejemplares de bronce y hie-rro, de distintas tipologías y grados de conservación, que pueden fecharse por la presencia de monedas de Claudio el Gótico a finales del siglo ID. Contributa lidia nos ha regalado tres ejemplares de bronce que hemos podido es-tudiar, aunque sabemos que hay más. Proceden de am-biente doméstico, de un vertedero y una vía. Están fecha-dos entre el siglo )V y el Vi. En Regina se hallaron dos ejemplares de hierro sin contexlualizar. De Lobón pro-ceden dos hallazgos ocasionales sin contexto. En ia villa de la Cocosa pudimos identificar un ejemplar de bronce (núm. inv. 14080). Y de la villa d& Torre Águila procede un ejemplar de bronce (núm. inv. 2306). Esta lista se verá incrementada los próximos años gracias a las excavacio-nes que se realizan en Extremadura.
Del estudio de los estiletes de Augusta Emérita se puede llegar a las siguientes conclusiones. Los ejempla-res decorados realizados en bronce (Alonso y Sabio 201.3: 50-53), consisten en piezas únicas que siguen las pautas de los estiletes provenientes de Italia, por lo que los consideramos importaciones, de igual manera que los ejemplares del Museo Arqueológico de Sevilla. En este caso, del estilete clasificado como V91 de la tipo-logia elaborada en Augusta Ra úrica- (Schaltenbrand-Obrecht 20 3 2) encontramos un paralelo en el Museo Ar-queológico Provincial de Burgos, con el mismo tipo de
decoración en espiral a lo largo del vastago. Esto nos in-duce a pensar en una importación de algún centro forá-neo más que en una copia realizada en un taller local. Sin embargo, la presencia de distintas variedades de es-tiletes del tipo W95 en diversas excavaciones de Lusi-tania nos obliga a plantearnos junto a posibles im-portaciones la elaboración de estos instrumentos por diversos talleres locales. Además es interesante que es-tos tipos fechados en el Bajo Imperio encuentran en Lu-sitania individuos fechados en el mismo marco crono-lógico. Para concluir, debido al número relativamente alto de ejemplares del tipo C24 aparecidos en Augusta Emérita se podría suponer la presencia de un taller en la capital de la Lusitania.
La mencionada autora, al analizar ios estiletes por procedencia advierte que ejemplares similares se apre-cian tanto en Italia como en Britannia, seguramente por el tránsito de población y tropas en dirección al limes. Igualmente menciona que mismos tipos de estiletes se encuentran tanto en la actual Turquía como en Hispania. Respecto a Hispania, ya desde el Alto Imperio se asien-tan comunidades denominadas «sirias», esto es, de Asia Menor, resultado de un tránsito de población que se mantiene incluso en la tardo-antigüedad, como se puede comprobar por el número ele inscripciones donde se do-cumentan gentes de esta procedencia, sobre todo 'Varra-co, donde se constatan más que en ninguna ciudad de Europa Occidental, pero también Mérida, Mértoia y Cá-diz. Así mismo se constata en Hispania una gran con-
\,.:jo¡ufc/Uúí)/lLXXl INSTRUMENTOS DE ESCRITURA EN HISI'ANIA
j í %
iJr?
V-4 $MW
a Figura 8. Cápsulas de sellos halladas en Hispanic
centración de térra ti guíala fócense en la misma época, lo que sugiere cierto tipo de conexión entre ambas orillas (Handlcy2011: 111).
Las espátulas de cera constituyen en la arqueología hispana la mayor de las incógnitas, pues a pesar del es-fuerzo realizado, apenas hemos podido hallar un único ejemplar seguro procedente del yacimiento emeriíense, el cual pertenece al tipo Al (Sabio y Alonso, e.p.).
Las cápsulas de sellos, a pesar de ser bastante desco-nocidas, se han venido publicando en los últimos anos, si bien no siempre identificadas correctamente (Figura 8), En-tre ellas las encontramos en Santomé, Vigo (Rodríguez González 2000: 76), Numancia (Luik 2002: 198, 343, C.260),Carranque (Fernández Galiano 2001: 155), CV»-teia (Presedo Velo 1982:75: íig.I0.10),//¿í/w (Cela2003: 36} siete ejemplares de bronce, Pozo de la Peña, Chinchilla, Albacete (Abascal Palazón y SanzGamo 1993: 24, n. 12, 171, n.380),Término de Tiriez,Lezuza, Albacete (Abas-cal Palazón y Sanz Gamo 1993: 24, n. 11), Compluíum (Rascón Marqués 1998: 252, n. 186), Las Ermitas, Espe-jo, Álava (Filloy Nieva y Gil Zubillaga 2000: 259, n. 320), \mñí\/Veleia (Filloy Nieva y Gil Zubillaga 2000:
259, n. 321), Conimbriga (Alarcao 1979: 180, pl. XL1X 203-205), Fosos de Bayona, Cuenca (Museo Arqueoló-gico Nacional, núm. inv. 37.883),/í«<?/o Claudia (Caba-llero Zoreda 1990: 272, n. 205), Provincia de Sevilla (Fer-nández Gómez 2008: 32-56) tres ejemplares, Cel.sa, Zaragoza (Beltrán Lloris 1998: 67-68) dos ejemplares, Herrera de Pisuerga, Palencia (Martínez Santa-Olalla 1933: 41-42, lám. 45), Mataré (Balil 1981: 227-229), Tarragona (Serra Viiaró, 1930: 18-19, lám. VII), Sagunlo (Nuez 2011: 169-170,199) dos ejemplares. En el trabajo de López de la Orden sobre cápsulas de sellos de Anda-lucía provienen siete de la provincia de Sevilla, dos de una colección de Sanlúcar de Barramcda, Cádiz, cuatro de Itá-lica, uno de Cádiz y uno de la colección Lara (López de la Orden 1993:269-281). Además de estos ejemplares co-nocemos tres ejemplares procedentes de Vila Moura, Por-tugal , un ejemplar en Friela, Portugal, uno de Camp de les Lloses, Gerona, uno del Museo de Calatayud (núm. inv. 00091). En total unos 56 ejemplares descritos.
Las cápsulas de sellos recuperadas en Extremadura proceden de Mérida y de Caparra (Alonso, Bejarano y Gijón, e.p.). Este material hasta ahora inédito, tiene di-
182 JAVIER ALONSO, JOSÉ MANUJ-L JEREZ LINDE Y RAFAEL SABIO GONZÁLEZ Anejos de AEspA J.XX1
Figura 9. Cápsulas de sellos halladas en Hispania por tipologí;
versas procedencias. El ejemplar de Caparra fue el pri-mero en identificarse corno tal. Se halló junto a una vía cerca del teirapylon. Por desgracia no se puede fechar. Los ejemplares de Mérida conservan únicamente la ta-pa, que nos sirve para identificar estas piezas. Una pro-cede de una donación particular de una vecina de la lo-calidad (núm. inv. CE 36131) mientras que la última pieza procede ele un depósito funerario de la zona deno-minada «El Silo» fechado entre Claudio y Trajano {núm. inv. CE 5779) —Figura 9—.
Esta lista de ejemplares se ha realizado de la forma más exhaustiva posible. Respecto al uso de las cápsulas de sello en Roma, cronológicamente se dividen en dos tipos: los ejemplares de hueso usados desde época repu-blicana cuyo uso desaparece con el cambio de era, y los ejemplares en metal fechados a lo largo de! Alto impe-rio. Geográficamente también se aprecia un uso de los ejemplares en hueso en el área mediterránea. Una teoría planteada desde Suiza (Augsí) sostiene que la ausencia de cápsulas de sellos en África y Asia tiene que ver con el clima. Así, en la mitad septentrional de) Imperio ro-mano primoidiaba el uso de la cera frente al de ia tinta en la meridional, alegando que el excesivo calor de estas últimas regiones impediría que fuera factible su uso du-rante los meses de estío, Este trabajo pretende desmentir
esta teoría al presentar esta primera relación de cápsulas de sellos en Hispania entre las cuales algunas contienen todavía cera.28
No se ha podido todavía localizar talleres de fabri-cación salvo uno posible en Siscia, Hungría, donde se encontraron dos ejemplares en plomo que posiblemente sirvieran para producir un negativo sobre arcilla y así fundir de manera rápida y fácil ejemplares en bronce (Furger, Wartmann y Riha 2009: 101). Otros posibles ejemplares proceden de Lyon. Una dificultad añadida para localizar los talleres es la misma razón de ser de es-tos objeíos. usados para salvaguardar información que a veces se transmitía por correo, lo cual puede alejar un objeto de su taller de elaboración.
Respecto a los ejemplares hispanos, parece haber una predilección hacia los tipos IB y 2B los cuales están decorados con motivos distintos, por lo que no podemos hablar de productos de un taller concreto. Los ejempla-res que más frecuentemente constatamos en un área geográfica determinada son los 5F, que aparecen tanto en Conimbriga, como Caparra y Augusta Emérita, tres ciudades de la Lusitania, pero tampoco podemos soste-
2A Como el ejemplar de Zaragoza N1G. 86.1
\ gos de MispA LXXI___ INSTRUMENTOS DE ESCRITURA EN HISPAN!A 3 83
Figura 10. Cálamos de plata, hierro y bronce hallados en Mérida. Dibujo Rafael Sabio.
ner que procedan de los mismos talleres debido a des-conocemos su cronología. Los tipos 2A abundan en la provincia de Sevilla, tres ejemplares, mientras que un cuarto se encuentra en Herrera de Pisuerga.
Con todo esto, aunque parece que algunas formas se distribuyen por ciertas áreas concretas, debido ai escaso número todavía de cajas de sellos no podemos hablar to-davía de ia existencia de talleres hispanos.
Los cálamos son un material del cual no hemos po-dido dar cuenta en la bibliografía. De hecho, los únicos ejemplares corresponden a los depositados en el Museo Nacional de Arte Romano (Figura 30).
Figura 11.. Prototipo de la forma Hispánica 51.
Un ejemplar interesante identificado como posible instrumental médico pero que casi con total seguridad se traía de un pincel o porta-pincel de bronce hallado en Tier-mes, Soria (Caballero Zoreda 1990:339, n. 337). Paralelos a esta pieza encontramos en Augusta Rcuuica (Fünfsehi-lling 2012:212, laf. 2.63-65). En este caso, al no existir di-ferencias respecto a los ejemplares hallados en Suiza po-dríamos suponer también una centralización de la produc-ción en un taller del norte de la península itálica.
En relación a ios ámbitos de producción en Hispa-nia poco podemos aportar en el caso de la forma 51 (TSH) —Figura II—. En primer lugar nos encontramos ante un producto carente de marea alguna por lo que cualquier asociación con una determinada oficina resul-ta poco menos que imposible. Su producción parece vi-vir un auge importante en la dinastía fJavia, coincidien-do con la expansión de las remesas de TSS y decayendo muy posiblemente a partir del reinado de Trajano. Indi-cábamos con anterioridad que son elementos auxiliares, cuya producción no representaría en ningún caso, el vo-lumen que alcanzan otras formas mucho más estanda-rizadas, Se trata por tanto de una mercancía de segundo orden dentro de las partidas o remesas de las tradiciona-les vajillas de mesa.
Una valoración de los tinteros —grosso modo— nos llevaría a 3a conclusión que nos encontramos aníe un envase presente en muchas de las intervenciones del solar (Méndez 2006), que se suman a los hallados en el llamado «Solar de Blanes»29(Bustamante2011). Esta presencia es extensible además al ámbito rural donde contamos igualmente con varios de estos instrumentos
-' Materiales que forman parle de la tesis doctoral: Terra Si-giliata Hispánica en Augusta Emérita (Mérida, Badajoz). Va-loración tipocronológica a partir de ios vertederos del Su-burbio Norte. (2013).
$^£%g&¡£&**&%fS&
JAVIER ALONSO, JOSÉ MANUEL JEREZ UNDE V RAFAEL SABIO GONZÁLEZ Anejos de AEspA LXXÍ
Figura 12. Tintero elaborado en tena sigilktta sudgálici procedente de Mérida.
Figura 13. Reconstrucción de un tintero de paredes finas emeritenses, a partir de uno de los fragmentos hallados en el piiticuH del Cuartel de Artillería Hernán Cortés
(Mérida), segiin dibujo de J. Manuel Jerez Linde.
para ia escritura (slyli y tinteros), y que constituye un in-teresante dato sobre ia alfabetización de la época.
Por lo que respecta al contexto funerario, destaca-mos el ejemplar de bronce hallado en una sepultura30
(Ayerbe 1998: 88) y también un segundo tintero de ce-rámica (TSH)31 (Nodar 2002: 130) asociado a otros ob-jetos de escribanía.32 En esta breve valoración, quere-mos significar que los tipos identificados hasta ia fecha
;!(l Formaba parte de un ajuar en una de las sepulturas excava-das en el estadio de fútbol (Mérida). -11 El hallazgo tuvo lugar en ¡a avenida Reina Sofía de Mérida. 32 Queremos agradecer a R. Nodar Becerra las facilidades que nos han permitido documentar estos materiales.
se corresponden mayoritariameníe con los de origen ga-lorromano (TSS) —Figura 12—, hispánico (TSH), pa-redes finas de Mérida (PF). cerámica común engobada33
(CC) (Bustamanle y Bello 2004: fig. 9-5)34 y de manera más excepcional los broncíneos,
Hay en cambio otro conjunto de materiales de elabo-ración local que nos resulta verdaderamente llamativo. Se trata de la producción de las llamadas «paredes finas emeritenses» (Bustamante y Bello 2004) —Figura 13— de la que conocemos ya algunas reproducciones de las vajillas de térra sigillata (Rodríguez Martín 1996). Este repertorio de formas autóctonas de imitación se ve con-tinuamente incrementado ante el hallazgo de nuevos ma-teriales, haciendo necesaria una futura revisión-amplia-ción de los tipos ya publicados. No deja de sorprendernos la elaboración de estos ¡nk-pois locales, cuyas caracterís-ticas morfológicas son variables,35 aunque con rasgos muy similares a sus homólogos los de procedencia gálica e hispánica. Es muy probable que uno de los focos de producción de estos recipientes se localice precisamente en la zona de la calle Constantino. Y lo planteamos pre-cisamente basándonos en ese marco tipo-cronológico que se desprende de jas manufacturas de este alfar, y los propios tinteros. Cuando tratamos de estudiare! verte-dero de uno de estos alfares, nos encontramos con ma-terial de desecho, que lógicamente no entró en los circui-tos comerciales. Podemos llegar a conocer parle de esa producción a partir de los fragmentos de piezas defectuo-sas pero, sin embargo, ignoramos aquellas otras manu-facturas que sí llegaron a ser comercializadas y de las que no ha quedado constancia.
Hay otro dato igualmente relevante como es la pre-sencia de varios fragmentos de tinteros, de paredes fi-nas, procedentes de la llamada Casa de! Mitreo. Y aun-que no estamos en disposición de dar a conocer la reper-cusión de esta forma más allá de Mérida, sobran razones para hablar de una producción en serie. Esta actividad alfarera vuelve a plantearnos además una cuestión que aún escapa a nuestro conocimiento: ¿qué circunstancias impulsaron a estos talleres locales a fabricar muchos de
33 El contorno exterior del envase presenta restos de una capa de engobe rojo que seguramente fue aplicado para impermea-bilizarlo e impedir las manchas de tinta. 31 En la clasificación de materiales procedentes del puticulum del cuartel Hernán Cortés (Mérida) se incluyen dos fragmentos de tinteros en el apartado de cerámica común (Figura 9, n.° 5-6). El fragmento n." 6 se corresponde con la producción de paredes li-nas emeritenses. íS Hemos observado que en algunos casos el depósito posee menor diámetro y también en los perfiles las paredes son por lo genera! más recías.
Anejos de A HspA\.,XX\ INSTRUMENTOS DE ESCRITURA EN HISPANIA
Lie hallado en Mérida. Según dibujo de J. Manuel Jerez I
estos prototipos de cerámica sigiliata!; ¿acaso la distri-bución-recepción de las partidas del valle del Ebro no fueron suficientes para satisfacer la demanda de esta ciudad y su territorio?
Otros ejemplares conocidos en España se encuen-tran en Baelo Claudia (Bourgeois y Mayet 1991: pl. XíV. 1), Ixmcia (Museo Arqueológico de León), Cotiim-briga (Bairrao-Aiarcao 1969: lav. 1.9), Río Tinto {Mu-seo Provincial deHueiva),Aíro/>j7^a. (JuanTovar 1992: 46: fig. 1.3.9., n.° 30), Bilbilis (Sáenz Preciado 3993: 261 -262, lám. 48, n.° 344-350), Torre Llauder, Matará (Ribas Beltrán 1972: fig. 35, n.° 6), Ampurias, León (Fernández Freile 2003: 67-68), Complutum (Rascón Marqués 1998: 263, n.° 223) y Hoyazo, Irún (Urlcaga 2003: 11) Itálica (Mezquiriz de Catalán 1961: lám. 26), Espejo, Álava (Loza 1983: 257). Durante el transcurso de nuestra investigación por medio de fuentes indirectas supimos de la existencia de tinteros en Portugal y en di-versas excavaciones realizadas en ia provincia de Má-laga en los años ochenta del pasado siglo.
Solo hemos podido localizar tinteros de bronce en dos ciudades, Augusta Emérita, con al menos tres ejem-plares'*1'' cuyas paredes desarrollan distintos motivos de-corativos en las paredes, y en Tolegassos, donde hemos identificado la tapa de un tintero de bronce (Casas i Ge-nover y Soler Fuste 2003: fig. 122.35 y 129.21) a la vis-ta de los resultados solo podemos sostener que se trate de importaciones de los talleres itálicos (Figura 14).
MAPA DE DISTRIBUCIÓN DE TALLERES
Debido al estado de las investigaciones sobre los instrumentos de escritura en Hispania que imposibilitan situar talleres en localizaciones concretas, exceptuando un taller de cerámica en Augusta Emérita, nos hemos li-mitado a situar sobre un mapa los distintos tipos de ins-trumentales conocidos hasta la fecha (Figura 3 5).
Este mapa queda lejos de estar completo, pues de-berían haber instrumentos de escritura en cada uno de los lugares donde hubo asentamientos estables. Llama poderosamente la atención un vacío en el centro de ia Península ibérica, pero esto lo achacamos al azar.
La mayor concentración de instrumentos de escri-tura tanto por tipología como por cantidad corresponde a Augusta Ementa, lo cual basa su explicación en ser el lugar donde los autores llevan a cabo sus investigacio-nes. Grande ha sido nuestra sorpresa al visitar Córdoba, antigua capital de la Bactica, una de las ricas provincias del imperio romano. A pesar del interés puesto por el Museo Arqueológico Provincial y las facilidades dadas, no encontramos un solo ejemplar.
Estamos convencidos que futuros trabajos aportarán más luz sobre las producciones de estos instrumentos así como sobre ei nivel de alfabetización que alcanzaron los habitantes de Hispania antes de que las parcas coi-taran los hilos.
30 Dos de ellos inéditos.
*p¡ap
1 86 JAVIER ALONSO, JOSÉ MANUEL JEREZ LINDE Y RAFAEL SABIO GONZÁLEZ Añojos de AlispA LXXI
• 'limeros 1 Hslilele
X Kslilcics • Cápsulas
sellos de
fi
•
Lusitania
i
í í
~̂ y
y*'"
« O
Ol í Eiae
Tairaconensis
%. i '
í \ 1 l 1
t
al
sí" 7 &
Figura 15. Instrumentos de escritura hallados en I-íispank.
BIBLIOGRAFÍA
AiiASCALPALAZÓN,J.M.ySANZGAMO,R. 1993: Bron-ces antiguos del Museo de Albacete, Albacete.
ALARCAO, A,M. 1984: Coleccoes do Musen Monográ-fico de Conimbriga (catálogo), Lisboa.
ALARCÁO,J. 1979: «Trouvailles diverses. Condusíons genérales», Fouilles de Conimbriga 7, 177-205.
ALONSO, J. (e.p.): «Cápsulas de sellos en Hispania ro-mana. Aproximación a una primera clasificación formal», Sautuola.
ALONSO, J. ,BFJARANO,A. y GuóN.E. (e.p.): «Cápsulas de sellos en Extremadura. La seguridad documental en época romana», Revista de Estudios Extremeños.
ALONSO, J. y SABIO, R. 2012: «instrumentos de escritura en Augusta Emérita. Los slili o estiletes», Revista de Estudios Extremeños 68.3, ]001-1023.
ALONSO, ,1. y SABIO, R. 2013: «instrumentos de escritu-ra. Los styli»,Stylus 10, 50-53.
ARRIBAS, A. 1978: Pollentia l¡. Excavaciones en Sa Porte/la, Alcudia (Mallorca), Madrid.
AYBRBE VéLBZ, R, 1998: Ana-Barraeca. Confluencia de culturas (catálogo de la exposición), Badajoz.
BAIRRAO-ALARCAO, A. 1969: «Excavaeoes em S. Se-bastiao do Freixo (Concelho de Batalha)», Conim-briga 8, 1-12.
BAJUSZ, í, 1995: «Capsule de sigilli romane de la Poro-lissum (Román seal-box lid from Poroiissuin», Acta Eusei Porolissensis XIX, 61 -72.
BAúL, A. 1981: «Sobre dos bronces romanos», Zephyrvs 32-33,227-229.
BI':AL, J.C. 1983: Catalogue des objeetsde labletteríe clu Musée de la Civilisation Gallo-Romame de Eyon, Lyon.
BLLTRáNLLORIS,M. 1998: «Museo de Zaragoza. Colo-nia Celso. Catálogo Monográfico», Boletín del Mu-seo de Zaragoza 14, 67-68.
BILKBIJ. 1980: «Romische Sehreibgeráíe aus Panno-men», Alba Regia 18,79.
BIRT, T. 1906: Die Buchrolle in der antike Kunst, Leipzig.
Anejos de ALspALXXi INSTRUMENTOS DH ESCRITURA EN HISPANIA
BLANCK, H. 1992: Das Buch in derAntike, Múnchen. BouRGEOis.A.y MAYET,F. Í991: Belo VI; Lessigillées.
Fouilles de Belo, Madrid. B()WMAN,A.K.yTnoMA,s,J.D. 1974: The Vindoianda
writing-tabiets. Tabuiae Vindoiadenses I ,Newcastle. BowMAN,A.K.yTnoMAS,J.D, 1994: The Vindoianda
writing-tabiets. Tabuiae Vindoiadenses 2, London. ¡3owMAN,A.K.yTHOMAS, J.D.2003: The Vindoianda
writing íablets: Tabuiae Vindolandenses 3, London. Bozíc. B. y FEUGéRE, M. 2004: «Les inslruments de
i,écrilure»,Gfl///tf61,21-4]. BUNSCHE-FOX, J .P. 1916: Third report on íhe excava-
tions on íhe site of íhe Román town al Wroxeter, Shropshire, 1914, Report of llie research comitee of the society of anüquaries of London 4, Oxford.
BUSTAMANTE ÁLVAREZ, M. 2011: ¡xi cerámica romana en Augusta Emérita en la época Altoimperial. Entre el consumo y la importación, Ataecina 7, Badajoz.
BUSTAMANTE ÁLVAREZ, M. 2013: La térra sigillata his-pánica en Augusta Emérita. Estudio tipocronológi-co a partir de los vertederos del suburbio norte, Anejos de AEspA LXV, Mérida.
BUSTAMANTE ÁLVAREZ, M. y BELLO RODRíGO, J.R. 2004: «La corriente imitativa cerámica en los alfares de Augusta Emérita: el caso concreto de los aira-mentaría», Mérida Excavaciones Arqueológicas 10, 523-537,
CABALLERO ZOREDA, L. 3 990: Los bronces romanos en España, Madrid.
CASAS IGENOVER, J. y SOLER FUSTE, V. 2003: La villa de Tolegassos: una explotación agrícola de época romana en el territorio de Ampurias, Oxford.
CELA, X. 2003: Eem arqueología descobrim la ciutat, Mataré.
DELANGB, E. 1990: «Apparition de Peñere métailoga-llique en Égypte a partir de la collection de papyrus du Louvre», Revue d'Egyptologie 41, 213-217.
DEPEYROT, G., FEUGéRE, M. y GAUTHIER, P. 3986: «Prospections dans la loyenne et basse vallée de PHerault. Monnaies et petits objeets», Archéologie en iMtiguedoc 4,113-163.
DERKS, T. 2011: «Seal-boxes in contest: a new mono-graphic study írom Aug&\», Journal of Román Ar-chaeology 23,722-727.
DERKS, T. y ROYMANS, N. 2002: «Seal-boxes and the Spreads of Latín liíeracy in the Rhine delta», Beco-ming Román, wriiing latín? Liíeracy and epigraphy in the román west, Journal of Román Archaeology Stippl. 48, Portsmouíh, 87-134.
DESCHLER-ERB , S. 1998: Rómische Beinartefakie aus Augusta Raurica. Rohmalerial, Technologie, Typo-logie und Choronologie, Forschungen in Augst, 27.
DRESCHER, H. 1988: «Romisches Sehreibgerat aus dem Hafen von Ostia Anúca», Archáologisches Korres-pondenzhlatt 18,285-287.
DUCHAUCHELLE, A. 2005: Les outi/s enfer du Musée Romain d'Avenches, Avenenes.
FiTri.]NGBR,E.,HEDINGER,B.,HO];!'MAN!i3.,RO'l'II-Ru-m, K., KENRICK, PIL. PUCCI, G., SCHNEIDER, G., VON SHNURBEIN, WELLS, C.M. y ZABEHLICKY SCüFFE-NEGGER, S, 1990: Conspectus formarum lerrae si-gillatae italic modo confectae (R. HabeH, ed.), Bonn.
EZQUERRA LEBRóN, B. y HERCE SAN MIGUEL, A.1.2007: Fragmentos de historia: 100 años de arqueología en Teruel, Teruel.
FELLMANN, R. 2009: Rómische Kleinfunde aus Holz aus dem Legionslager Vindonissa, Brugg.
FéREí; G. y SYLVESTRE, R. 2008: Les graffiti sur cérami-que d'Augusta Raurica, Forschungen in Aug.sí 40.
FERNáNDEZ, F. 3994-1995: «Un eódex romano en ei Museo Arqueológico de Sevilla», ANAS 7-8, 159-167.
FERNáNDEZ FREILE, B.E. 2003: Uón L La época roma-na en León: aspectos arqueológicos, León.
FERNáNDEZ GALíANO, L.A. 2001: Carranque: esplendor de la Hipeada de Teodosi: [exposiciój, Museu d'Ar-queologia de Catalunya del 27 de novembre de 2001 al 3 de maro de 2002, Barcelona.
FERNáNDEZ GóMEZ, F. 2008: «Precintos y sellos anti-guos del Bajo Guadalquivir en el Museo Arqueoló-gico de Sevilla», Temas de estética y arte 22,32-56.
FEUGéRE, M. 1995: «Les spatulas á cire a manche ñgü-vt», Provincialrómische Forschungen. Festschrift fur Günther Ulbert zum 65, Geburtslag, München, 321-338.
FEUGéRE, M. 2000: «Stylet inscit de Rouffach (Haut-llh'm)», Gallia 57, 227-229.
FEUGéRE; M. y ABAUTZIN,P. 1995: «Nouveiles boíles a sce-au a décor zoomorphe riveté», Instrumentum 11,21.
FILLOY NIEVA, I. y GILZUBILLAGA, E, 2000: Ui romani-zación en Álava: Catálogo de la exposición perma-nente sobre Álava en época romana del Museo de Arqueología de Álava, Vitoria, 258-259.
FINGERL!NG,G. 1998: Dangstetten 2. Kaialog der Fun-de (Eundstellen 604 bis 1358), Stultgart.
FüN!;SCH¡LLING,S.2012: «Schreibgerá'te und Schreib-zubehór aus Augusía Raurica», Jahre.sberic.hte aus Augst und Kaiseraugst 33, 163-263.
FURGER, A.R., WARTMANN, M. y RIUA, E. 2009: Die ró-mischen Siegelkapseln aus Augusta Raurica, Augst.
GARCíA CABANAS, A. 1991: «Materiales procedentes del solar "La Clínica"», Arqueología de Calahorra: miscelánea, Calahorra, 117-137.
lili HEi '&¿'v\
11 1
^'a^ál&píSHJ ̂ *«¡IS£15&s$Íiy6¡
111 WmmSt lililllliilli
188 JAVIER ALONSO, JOSÉ MANUEL JEREZ LINDE Y RAFAEL SABIO GONZÁLEZ Anejos de AEspA LXX1
GENIN, M., DEJOIE, C , Di- FARSEVAL, P., REI.AIX, S., SCHAAD,D.,SCHí-NCK DAVID, J.L. y SCIAü,P. 2007: La Graufesenque (Mittau, Aveyron), vol. II, Sigillées ¡isses el aulrespwducúons, Editions de la Fédéra-tion Aquitania.
GILLRS,KJ. 3994: «DergrosseromischeGoldmünzenfund aus Trier», Funde u. Ausgr. im Bezirk Trier 26,9-24.
GODARD,C. 1992: «Une reserve de céramiques de reixxjue de Claude á Vienne (Isére)», Actes du congrés de la SFECAG ,Toimm,2S-3) mai 1992,Marseille,239-264.
GOSTENCNIK, K. 2005: Die Beinftmde von Magdalens-berg, Klagenfurt.
HANDLEY, M. 20 i I: Dy'mg on foreign sitares. Travel and inobility in ihe Laie-Antique West, Portsmouth.
JlUiK,S.2000: «Medana schwoazzdinth...»,ZumGe-brauch van Peder und Tinte im rómischen Alltag, Altmodische Archáoiogie. Festschrift für Friedrich Brein,Wcn, 95-102.
JUAN TOVAR, L.C. 1992: La térra sigillata hispánica, Arcóbriga II. Las cerámicas romanas, Zaragoza.
KO.SCEVK:,R. 1991: «PecalnekapsuleizSÍska(Seal bo-xes ¡rom Susak)», Prilazi 8, 26-36.
LEGRAS, B. 2002: Lire en Egypie d'Alexandrie á ¡.'Is-lam, Paris,72.
LlNDENSCHMSDT, L. 19 i 1: Die Áiterthürmer unserer heidnischen Vorzeit 5, Main/..
LóPEZ DE LA ORDEN, M.D. 1993: «Cajas de selles roma-nas halladas en Andalucía» Cades 21,269-282.
LóPEZ GARCíA, 1.1994: Hallazgos arqueológicos en el Palau de les Carts, Valencia.
LOZA, R. 1983: La Romanización. Guia del Museo de Arqueología de Álava, Vitoria.
LuiK, M. 2002: Die Funde aus den rómischen Lagern uní Numantia in Rómisch-Gerinanischen Zentral-museum, Bonn, 168.
MANN¡NG,W.H. 1985: Catalogue ofthe Romano-British irán toáis,fittings and weapan.s in tire British Mu-scum, London.
MARICHAL, R. 1956: «L'ecriture de Paul de Leyde», Pauli senlentiarwnfragmentutn leidense, Cod. Le.id. B.P.L. 2589. Ediderunt el coinmentariis instruxe-nm/.Leiden, 51-56.
MARTíNEZ SANTA-OLALLA, J. 1933: Excavaciones en la necrópolis visigoda de Herrera de Pisuerga (Falen-cia), Madrid.
MéNDEZ GRANDE, G. 2006: «Origen, desarrollo y cam-bios funcionales producidos en un solar extramuros de la ciudad desde el s. i d.C. hasta el v d.C. Inter-vención arqueológica realizada en un solar situado entre las calles José de Echegaray, Barcelona y Avda. de Lusilania (Mérida)», Mérida. Excavacio-nes Arqueológicas 9,357-368.
MERTEN, J. 1982: «Romisches Schreibgerai aus Trier», Funde und Ausgrabungen im Bezirk Trier. Kurtier, Jahrb 25, 14-19.
MERTEN, J. 3 985: «Wachspalei-Hilfsmkte! rómischer Schreiber. Zwei Neufunde aus Alien und Wcderath-Belginum», Funde und Ausgrabungen im Bezirk Trier 27, 30-36.
MERTENS-SCI-IAAEEHAUSEN,S. 1850: «Über.sicht über die neuesten antiquarischen Erwerbungen der Frau Sibylia Mc¡tcns-Sc\Tdí\fftvdusm», Bonner Jahrbuch 15, 336-346.
MEZQUíRíZ DE CATALáN, M,A. 1961: Terra Sigillata Hispánica, Valencia.
MEZQUíRíZ DE CATALáN, M.A, 1964: «Notas sobre ar-queología submarina en el Caníábrico», Munibe 16, n." 1-2,24-43.
MEZQUíRíZ DE CATALáN, M .A. 1986: Terra Sigillata Is-panica. Allante delle Forme Ceramiche, Tomo II, Instituto del la Enciclopedia Italiana, Roma.
MOREL, J.P. 1965: Céramique a vernis nair du Forum rornain el du Palatin, Mélanges d'Arqueologie et d'Historie, École Francai.se de Rome, supp. 3, Paris.
M ü L L E R , M . 3997: «Dierómischen Brozegefiisse von Hülicm», Ausgrabungen und Funde in Westfallen-Lippe 9/A, 5-4-Q.
NODAR BECERRA, R. 2002: «Aportaciones al área fune-raria oriental de Emérita Augusta. Intervención ar-queológica realizada en el solar s/n de la Avda. Rei-na Sofía», Mérida Excavaciones Arqueológicas 6, 123-134.
NOGUERA CELDRáN, J.M. 2011: Arx Hasdrubalis: la ciudad reencontrada: arqueología en el Cerro del Molinete, Cartagena.
NOLL, R. 1937: «Kunstgewerbliches Gerat aus Carnu-luin in der Wiener. Antikensammlung», Der Ramis-che Limes in Ósterreich 18, 1-22.
NOLI.,, R, 1988: «Kosíbare Tintenfasser», Bayerische Vorgeschichtsblatter 53, 83-97.
NOLLA í BUERAU, J.M. 1984: Carta arqueológica de les comarques de Girona: FJpoblame.nl d'época roma-na al nord-est de Catalunya, Centre d'Invesliga-cions Arqueoíogiques de Girona, Girona.
NUEZ, i.B. 2011: «El ¡nsiruinentum Domesticum, orna-mentos personales y objetos decorados de la exca-vación del solar de la plaza de la Morería (Sagun-lo)», Arse: Boletín anual del Centro Arqueológico Saguntino 45, 163-202.
ÓLLERER,C. 3998: «Romisches Schreibgerát vom Mag-dalensberg», Carinthia I, 123-355.
PáEFG-EíS',B. 1986: «Ein romisches Brandgrab mií Tinten-í'ass und Tintenresten aus St. Severin in Kóln», Kólner Jahrbuchflir Vor- undFrühgeschichie 38-39,367-384.
Anejos de AA>4LXXÍ INSTRUMENTOS DE ESCRITURA EN H1SPAN1A
PRESEDO VELO, F.J. 1982: Carteia l, Excavaciones ar-queológicas en España, Madrid.
QUEVIJDO SáNCHEZ, A. 2012: «Lucernas a torno de épo-ca imperial: una producción singular de Carlhago Nona (Cartagena)», D. Berna! y A. Ribera (eds.), Cerámicas hispa ñor romanas II Producciones regio-nales, Cádiz, 325-352.
RASCóN MARQUéS, S. (ed.) 1998: Complutum. Roma en el interior de la Península Ibérica, Alcalá de Henares.
RIBAS BEITRáN, M. 1972: «Villa Romana de Torre Llau-der», Noticiario Arqueológico Hispano. Arqueología 1,117-175.
RnTERiJNG, E. 1904: Das frührómische Lager bei Ho-fheim, Wiesbaden.
RODRíGUEZ GONZáLEZ, X. 2000: Conxunto arqueolóxi-co-nalural de Santomé: guía arqueológica, Vigo.
RODRíGUEZ MARTíN, F.G. 1996: Materiales de un alfar eineritense: paredes finas, lucernas, sigillatas y te-rracotas, Cuadernos emeriíenses 11, Mérida.
SAMO GONZáLEZ, R. 2012: Catálogo de la colección de hierros del Museo Nacional de Arte Romano, Cua-dernos emeritenses 37, Mérida.
SAMO GONZáLEZ, R. y ALONSO, J. (e.p.): «Instrumentos de escritura en las colecciones del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida; estiletes y espátulas», Mérida. Excavaciones Arqueológicas 11.
SáENZ PRECIADO, M.P. 1993: La Terra Sigillata Hispá-nica en el Valle Medio del libro: El complejo alfa-
rero de Pritium Magallum, tesis doctoral inédita, Universidad de Zaragoza.
SCHALTENBRAND OBRI-CI-íT, V. 1998: «Wie wurden ei-senrne Stili in romiseher Zeit hergestellt und ver-ziert? », Mulé Fiori, Feslschriftfür Ludwig Berger, Augst, 201-205.
SCHALTENBRAND OBRECHT, V. 2012: Kulturhisíorische, íypologisch-chronologische und technologische. Un-tersuchungen an romischen Schreibgriffeln von Au-gusta Raurica und weiteren Fundorten, Augst.
SCHENK, A. 2008: Regará sur la tablelterie antique. IJíS objeets en os, bois de cerfet ivoire du Musée Roa-mi n d'Avenches, Avenenes.
SERRA VILLARó, J. 1930: Excavaciones en la necrópolis romano-cristiana de Parragón, Madrid.
TOMLIN, R,D.0.1998: «Román Manuscripls i'rom Car-lisie: The Ink-WritlingTab!e(s»,/Jr/taí?w'íf 29,33-84.
URTEAGA, M.M. 2003: «El Puerto Romano de írún (Guipiízcoa)», Mar Exterior: el Occidente Atlántico en época romana, Pisa, 87-103.
VON PETRIKOVJTS, M. 1981: «Die spezialisierung des romischen Handwerks», Abhandl.Akad. Wiss, Gol-fingen 122,72.
WHITEHORNE, J. 1996: «The Kelli-s wriíing tablets: their manufacture and me»,Archaeo!ogiccd Research in Egypt, Journal of Román Archaeology, supp. series 19, Aun Arbor, Michigan, 240-245.
ZIMMER , G. 1982: Romische Berufadarstellungen,BevVm.