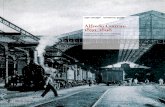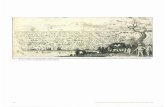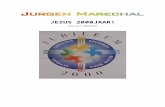Alfredo Jaar, Violencia e imagen. Entrvista. Por Rubén Gallo
Transcript of Alfredo Jaar, Violencia e imagen. Entrvista. Por Rubén Gallo
,"..,.¿f,i,::
Violencia e image4Entrevista con Alfredo .iaatr':'
Rubén Gallo
EL DESTRoNAMIENTo DE LA Fo'foGn q.nÍe
J] r logi.o que Alfredo Jaan pensase inicialmente en Ia fotograftaI 'como un medio de representar la urgencia del genocidio ruan-
dés. Desde la invención de la fotografía hace más de cien años, los crí-
ticos de esta nueva técnica la han considerado como uno de los me-dios más efectivos para representar la realidad. En un bello ensayo de
1951, uUna pequeña historia de ia fotografía, (1931), ei crítico ale-
m¡ín Waker Benjamin elogia la capacidad de ia nueva técnica paracaptar detalles de ia realidad -Benjamin 1os llama" .el j¡rconsciente óp-¡isq,- que resultan casi imperceptibles al ojo humano. A través de
procesos como la cámara lenta y la a"mpliación, erpiica Benjamin, lafotografia nos permite ver y comprender más del mundo que nos ro-dea. "Só1o a trar,és de la fotograÍia,, concluye, udescubrimos por pri-mera vez la existencia de este inconsciente óptico, tal y como descu-
brimos el inconsciente instintual a través del psicoanálisis.,
; .Entreüsta publicada en Traru (1991
[156.]
Vtci.erq,cln E iMAcEN
Do¿ crít|cu ?e k/otogru/fr,
Más cercano a nuestra época, el crítico francés Roland Barthesllevó esta afirma"ción a-ún más lejos, concluyendo que pa-ra la ma-
.voría de la gente, la fotogralía no es solamente una representacióndeL mundo, sino que ¿¡ el mundo. .La fotografíao, escribe Barthes,nes siempre invisible, no la vemos.o ollna fotografíao, continúa el
francés, nes literalmente una emanación del referente., Según crí-ticos como Barthes, la fotografía" no es sólo el medio más efectivopa.ra representar los elementos visuales de la reaiidad, sino que
también es el vehículo más intenso pa-ra transmitir emociones yconmover al espectador. Ba-rthes nos dice que sus fotografías favo-ritas son a-quellas que logran transmitú la rntensidad afectiva a laque dio el nombre de purzctunz. Este tipo de imágenes, explica Bar-thes, contienen un elemento que golpea al observador, producién-dole una fuerte -e incluso dolorosa- experiencia. uEI purzctunz de
una fotografía>, nos explica <es ese accidente que me punza (peroque también me penetray me conmueve)., Al mirar este tipo de fo-
tos, Barthes se siente literalmente agredido por las emociones
transmitida.s por la imagen -la fotografía lo agrede, 1o hiere, lo pe-netra.
.Pero incluso los partidarios de 1a fotografía como Roland Bar-thes reconocen que la fotografía no siempre logra ser un medio de
representación noble y adecuado. EI ptuzchtm, explica Barthes, es
una experiencia altamente subjetiva, que depende menos de las ca-
racterísticas de ta.l o cual fotografía que de las asociaciones y re-cuerdos producidos en la mente del espectador. Con frecuenciauna, fotografía que produce emociones intensas en un observadorno tiene absolutamente ningún efecto sobre otra persona. Siguien-do esta lógica, Barthes advierte a sus lectores que no les mostrarásu imagen más preciada -una fotografía infantil de su madre en ei
Jardin d'Hiver de París- porque la compleja carga afectiva que le
\37
138 RueÉN Gar.lo
produce al autor -subiime síntesis de amor filial y melancolía- se
perdería inevitablemente para otros observadores. La. carga afec-
tiva de una fotografía, prosigue Barthes, no sólo es a-ltamente sub--
jetiva e incomunicable, sino que además la experiencia del purzctLLnz
se ha l'ueito cada vez más difícii en nuestra sociedad. uA la socie-
dad,, escribe Barthes, oie interesa domar a la Fotografía, templar
ia locura que siempre &men&z& con explotarle en la cara al espec-
tador., ¿Y cómo doma el mundo moderno esta locura, esta inten-
sidad característica de la fotografía? La prolifera.ción de imágenes
en televisión, periódicos, revista.s, en anuncios espectaculares yotras formas de medios de comunicación de masas, ha abusado de
la fotografía en tal grado que la experiencia deI punctwtt es casi im-
posible en nuestros días. Las fotografías ya no son contempiadas o
viüdas, sino srmplemente consumidas: ol-o que caracteriza a las
sociedades supuestamente avanzadasr, concluye Barthes, <es que
consumen imiígenes [. .] algo que en la conciencia" cotidiana expe-
rimentamos como e1 reconocimiento de una impresión de aburri-miento y náuseas, como si la imagen universa-lizada produjera un
mundo que carece de diferencia, es decir, indiferente.,Irónicamente, la tendencia a la neutralización de la imagen foto-
gráfica que denunció Barthes en I 980 ya había sido identificada porel crítico alemán Siegfried K¡acauer en los años veinte. Menos op-
timista que Walter Benjamin, Kracauer no consideraba la fotogra-
fía como un medio cuya minuciosa representación de información
üsual pudiera revela.r un uj¡rconsciente óptico, invisible para" el ojo
humano, sino simplemente como una técnica basada en ia acumula-
ción de detalles inútiles. Según Kracauer, la fotografta obedece
exactamente a la misma lógica que los historiadores positivistas dei
siglo pasado que pensaban que la historia consistía simpiemente en
reunir toda Ia información posible, sobre un tema" o periodo. Para
Kracauer, ia fotografía era el último invento de un sistema capita-
lista que veneraba la acumulación insaciable le capital, de datos,
Vror,Br.¡ci¡. E IivL{cEN
de imágenes. oDesde la perspectiva de la memorian, escribió el ale-
mán, ola fotografía es un revoltijo que consiste parcialmente en ba-
sura., El pesimismo fotográfico de Kracauer surge de la firme con-
vicción de que 1a abundancia de detalles visuales contenida en ias
fotografías fomenta un tipo de perera intelectual. Al observar una
imagen, alega Kracauer, no tenemos necesidad de ejercitar nuestro
intelecto, ya que tenemos frente a nuestros ojos una acumulación de
información visual que no le deja nada a la imaginación. Frente a
una fotografía, nos hundimos irremediablemente en una pasiüdad
que nos distrae de la oconciencia, y del estado despierto que se re-
quiere para tener una existencia comprometida y activa en el mun-
do. oNunca antesu, concluyó Kracauer, .ha existido una época tan
informada acerca de sí misma si estar informado significa tener
imágenes de objetos que se asemejen a ellos en un sentido fotográ-
fico [...] La agresión de esta masa de imágenes es tan poderosa que
amenaza con destruir la conciencia de las características cruciaies.
1...] Nunca antes un periodo ha sabido tan poco sobre sí mismo. [...]En ma¡ros de la sociedad dominante, la i¡vención de las revistas
ilustradas es uno de los medios miís poderosos para organizar una
huelga en contra del entenümiento., En Ia visión de Kracauer, la
fotografía no es un medio efectivo para comunicar la importancia de
un evento de la magnitud del genocidio ruandés -porque nunca 1o-
gra penetrar más allá de la superficie. Una fotograÍia es simple-
mente una acumulación de detal-les superficiales, de apariencias que
no pueden aumentar nuestro entendimiento del hecho porque no
revelan nada sobre su contexto histórico o cultural. Por su natura-
leza superficial, la fotografta sólo puede faltarie el respeto a su ob-
jeto: .Ei vendaval de fotosr, concluye K¡acauet nrevela una indife-
rencia ha"cia lo que las cosas significan.,A fin de cuentas, Barthes y I(racauer liegan a conclusiones si-
milares: ia imagen fotográfrca no es un medio fiabie para represen-
tar acontecimientos importantes. Por un iado, Barthes rehúsa mos-
t39
l'ji.¿i
-I
-t
t41140 RueÉ.l'r G¡.il-o
trarnos la fotografía de su madre en el Jardin d'Hiver: afirrna que
la imagen carecería de un pLLtzctLurz para sus lectores, porque nuncaconocieron a Ia señora Barthes. Por otra parte, Kracauer cuipa al
medio fotográfico v alega que una imagen nunca logrará represen-
tar ade cuada.mente a una p ers ona p o rque s q.!Í-at-a_Jeo só-lo-.-de. ¡n aacumulación bruta de detalles sin vida. nEn una fotografíao escri-
be, ula historia de una persona queda enterrada como bajo un mon-tón de nieve.u
Las ideas de K¡acauer y Barthes ar,'udan a explicar la descon-fr.anza hacia ia imagen lotográfica que encontramos en Rea/ Pirtu-re,t,Ia obra de Alfredo Jaa¡ sobre el genocidio de Ruanda que ocul-ta las fotograÍías por la misma razón que Barthes se niega a mos-trarles a. sus lectores su fotografía más preciada: para los especta-
dores desinformados acerca de la magnitud del genocidio, las fotosde ca-dáveres y de aldeas arrasadas serían leídas como una a.cumu-
lación de detalles inútiles. Al igual que las miles de imágenes de de-sastres que vemos diariamente en los periódicos y en la televisión,dejarían al espectador frío e indiferente. I{o comunicarían eI pwzc-
tunt, ne penetrarían al espectador con ei horror de la muerte.uSiempre he sentido,, escribe Jaar, oque sufrimos un bombardeode imágenes producidas por los medios -un bombardeo que nos haanestesiado completamente. Se nos da la sensación de estar pre-sentes y de vivir la información que se nos provee, pero una vezque se apaga la televisión, o se guarda el periódico, nos quedamoscon una sensación ineludible de ausenciay distancia.,
ol.as imágenesu, ha dicho Jaar, citando al escritor catalán \^-cent Altaió, ntienen una reiigión avanzada: entierran la historia."
¿Pero cóm<l han de representarse los eventos de gran trascenden-cia.? Si la fotografía resulta ser un medio inadecuado, seguramente
habrá otras técnicas que puedan producir una representación efi-caz de la masacre ruandesa. En su ensayo, K¡acauer ya había se-
ñalado una alternativa. Si existiera, en cambio, una forma de re-
\¡loi,pNct¡ E TMAGEN
presentación que mostrara menos minucias .v dejara más a Ia ima-
ginación dei espectador, lograría ser un rnedio más efectivo para
transmitir io verdaderamente importante. Alejándose del literalis-
mo de la representación fotográfica, Kracauer aboga por una téc-
nica que se caracterice por la abstracción: nMientras más se vuei-
ca sobre sí misma la conciencia), escribió, "el significado de la ima-
gen se r,rrelve cada vez más abstracto e inmaterial., Según Kra-
cauet los conceptos abstractos sirven para desarroilar la facultad
que el ilama nconciencia., Al ser confrontada con una abstracción,
concluye Kracauer, ia mente humana adquiere mayores poderes
intelectuales ya que se ve forzada a interpretar, a discernir y a cri-
ticar.
L ite rali2 a? y ab ¿ t racc úí n
Pero a pesar del apasionado argumento de Kracauer, es difícil
imaginar cómo una abstracción artística puede servir para repre-
sentar un acontecimiento histórico. Por definición, el arte abstrac-
-,¡q-.-especialmente la pintura moderna, según la han interpretado
grandes críticos del arte moderno como Clement Greenbergy -iVli-
chael Fried- se fundamenta en una estricta prohibición de la re[e-
rencialidad, contra la repre.seglación de cualquier elemento -ia his-
toria, la política, aun otras formas culturales- que esté fuera de la
obra de arte. Si aceptamos el argumento de lGacauer y abandona-
mos la cruda literalidad de la fotografía en favor de una abstrac-
ción más iluminadora, ¿adónde nos llevaría esta elección?
Siguiendo la lógica de K¡acauer, ReaL Picturw abandona la lite-
ralidad de la imagen fotográfica en favor de una forma. de abs-
tracción un tanto peculiar: la oapariencia" de la escultura minima-
[$*, ¿pot qué el minimalismo? ¿Acaso la e.",,ltura minimaiista
no es un medio aún menos adecuado que ia fotografía Para repre-
-\
143r42 RusÉN Gali.o
sentar la gravedad de los acontecimientos rua-ndeses? Después de
todo, Ia abstracción minimalista pertenece al mismo orden que 1a
pintura moderna' a pesar de las lecturas que intentan ver en dicho
movimiento un activismo político radical que nunca ha tenido, re-
sulta claro que el minimalismo solamente perpetuó la prohibición
modernista de }a referencialidad. Por radicales que hayañ prfien-dido ser los cubos de Serray 1os .objetos específicosn de Judd, és-
tos se mantuvieron -al igual que la pintura modernista- al margen
de los acontecimientos históricos que ma-rcaron los años 60 del pa-
sado siglo.
¿Pero por qué entonces imitar -como 1o hace Alfredo Jaar en
ReaL Pbture¿- la apariencia de la abstracción minimalista? A pesar
de no hacer referencias directas a los acontecimientos históricos, el
minimalismo alcanzó un logro crucial que el mismo Kracauer hu-
biera celebrado: al hacer uSo de formas monumenta"les y materiales
industriales, el minimalismo cambió e1 énfasis de la experiencia es-
tética dei objeto a la ex¡reriencia del propio espectador. Las obra"s
de Donald Judd, Richard Serra o Cari Andre no se pueden con-
templar pasivamente, como podemos contemplar la imagen foto-
gráfica que Kracauer tanto repudiaba. Las estructuras minimalis-
tas agreden al observador y Io obligan a i¡cluir su propio cuerpo
-conforme camina sobre, alrededor o bajo eilas- en Ia experiencia
estética. La abstracción minimahsta sacude al espectador para sa-
cario de su pasividad, forzándolo no sólo a hacer uso de.su intelec-
to, sino también a movilizar su cuerpo al trasladarse alrededor de
1as esculturas.
En "Notas sobre la Escultura, (1966), Robert Morris explica
cómo el minimalismo requiere que el observador se involucre acti-
vamente con el objeto. Morris afirma que cuando observamos ob-
jetos eiternos, nuestra percepción siempre adopta la escala huma-
na como punto de referencia. .La cualidad de lo público,, explica
Morris, <surge con ei aumento del tamaño de los objetos en rela-
crón con uno mismo., Al acercarnos a un objeto grande, debemosnegociar entre nuestro espacio y el espacio del objeto. conrormenos movemos a"lrededor del objeto, la relación entre ambos espa_cios cambia: de cerca nos encontramos dominados y enl,uelto, po.su espacio, y de lejos nuestro propio espacio corporal parece do_mina¡ al objeto. Sobre todo, esta cualida-d de io público garantizaque habrá una interacción consta-nte entre el espectado. y .l obj"_to, una negociación constarite entre el espacio corporal y el obje_tual. uEs precisamente esta distancia entre objeto y sujeto,, con_cluye Morris, .lo que crea una situación más pública puesto quela participación física se r,rrelve necesaria en la obra d." ".t..,
A/ ¿eruicin ?e k /¿t¿torin
Este aspecto público de la obra a¡tística es uno de los logroscruciales del minimalismo. La movilización del espectado. y .r, i,'r-plicación percepfual y corporal en el objeto son el a¡tídoto perfec_to contra- el letargo intelectua-l que tanto Kracauer como Barthesasociaron con la proliferación de imiígenes en nuestra sociedad.Los monumentos de Rml Pbturw exigen que el espect¿dor se con_üerta en participante activo en la obra: debe recorrer la galería, ca"_
minar a"lrededor de las estructuras sombrías, sentirse .br.rm.do porel aura oscura proyectada. por estas formas. corno ai entrar
"r, orr"
catedral, en un monumento, los visitantes sienten una mezcla de te-mory reverencia: todos permanecen en silencio, con las manos jun_tas, caminando ientamente alrededor de los monumentos. AJ igua.lque sucede en un ritual, no puede haber espectadores, sólo pa,rtici_pantes en este acto colectivo de experimentar la obra de arte. Ade_miís de movilizar aJ espectador y asegurar su pa.rticipación activER¿a/ Pirturu obedece al pedido de lGacauer, ya que reempiaza laimagen fotográfica literal con una image¡ abstracta: enterrada den_
VtoLpNct¡, E IMAGEN
t44 RusÉN G¡r,r-o
tro de las ca¡as negras, Ia fotografía nunca podrá ser vista. En su Iu-gar, encontramos un texto que no sólo describe ia imagen, sinc que
revela elernentos cruciales que no pueden ser representa.dos por lafotografía. Como ejemplo, podemos considerar el siguiente textoque aparece inscrito en una de las cajas: ol.ugar: el Campo Ce Re-
fugiados Kashusha, a 30 kilómetros al sur de Bukar,-u, Zaire, fron-tera Zaire-Ruanda el sábado 22 de agosto , 1994. Caritas Namazu-ru, de 88 años de edad, huyó de su ca,sa en Kibilira, Ruanda, y ca-minó 306 kilómeros para- llega,r a este campc. Su cabelio blanco de-saparece contra el cielo pálido. A causa de la baja temperatura, es-
tá cubierta con un rebozo azul estampado con un motivo geométri-co. Su blusa blanca cueiga de su cuello, adornado con un collar de
cuentas de ámbar. Su mirada es de resignación y cansancio. Cari-tas es una hutu atrapada" entre las acciones de su propia gente y el
rniedo a ia venga,nza de quienes fueron agredidos por su gente. Du-rante su vida, Caritas ha sido testigo del exilio y el desplazamientode los tutsis. A sus BB años, el destino ha invertido los papeles yahora- también elia se ha convertido en una refugiada.u
Ei texto transmite un gran número de detalles que nunca po-drían ser capturados por la litera-lidad del proceso fotográfico: }afecha y ubicación en que fue tomada, la identidad de Caritas Na-mazuru, el tema de ia fotografía, y sobre todo el contexto histórico
-el desplazamiento ocasionado por Ia guerra civil-, detalles que ledan trascendencia a la imagen. Al igual que la estrucfura minima-lista que 1o contiene, el texto exige del espectador no sólo una par-ticipación activa sino también movilidad, aunque se trate de unamovilidad mental y no corpora-l, El espectador debe recorrer el tex-to e interpretar los múltiples detalles que ofrece para poder obte-ner una imagen mental de la escena invisible. Es así como Real Prc-turu supera la's limitaciones de la fotografía valiéndose de estrate-gias minimalistas e imágenes abstractas. En un acto briliante, sinembargo, Rea/ Pirturw también supera las limitaciones del mi¡ima-
Vtor-gNcr¿ E ITMACEN
lismo al incorporar a los monumentos elemenros fotográficos. EIminimaiismo. como hemos visto, proiongó ia prohibición de refe-rencialidad en la pintura, y por lo tanto permaneció al margen de
ia historia. Rcal Pi.cture¿ propone una exceiente solución formal a es-
te problema ai hacer que las estructuras minimalistas carguen tam-bién con el peso de ia historia. Cada monumento incorpora física-
mente el referente histórico -la fotografía- a su forma. Por rnedio
de este proceso, la- est¡uctura minimalista se conr¡ierte en un archi-vo, en un repositorio de información sobre el genocidio ruandés.Se trata de una estrategia por medio de ia cual un dispositivo pu-ramente formal es forzado a convertirse en indicador de aconteci-
mientos históricos.
p n 199+, ¿Ltzo,t ct¿atzLru .renL(u'ta¿ )uptru ?e k crLunta gt¿erra ciri/ qrcI) )izznzo la poltkcün rLutn?etq Alfrelo Jaar lecüe oLLl'ar a A/rim pa-
ra/otogra.fi'zr lo,t efecto,t ?e k ntn¿auey vüitar /oa canzpo,t')e rcfugia?oa.
Seü nzwu nztí"t tarQe, en enerl ?e 1995, Jaar preaentrí k culnzi.tzaci.én')e ¿u
trabajo ¿oltre Ruatz?a etz el ,Mu,teunz of Contenzporary Photogralthy of Co-
/tutz/titt College, en Chi.cago. La úwtalacün -titukda Real Pictures- ¿¡
utza ?e /^a¿ crenrinnu nufu |rzqub.tatzte¿ ?e e¿te artüta chí[¿no.
AL entrar en k ¿ala ?e er,po.ttcün, iltutzína?a tenuznunte conto ¿uz tenz-
plo o mruuolel) no,t tlpanwll cltz u¡t nLínzero re?ucüo2e ¡ol¿ur,ra e¿cuhara¿
geonzítrira,t engüat nltre el püo ?e k ga/erín: utz ci./úzlro, urz crt/to, una
fornza rectangttkn E¿ta¿ po/tunitn¿nt fornza.t e,ttán hecha,t ?e pequeña,t
cajat negra,t, apila?u cL nlanera.?e tabQrc.t, Al acercarno,t, )ucu/trinzo¿ tuz
texto graba?o ?ücretanunte ¿o[rr, ,nAa caja.-(],za?e e//ru 0,:ttenta k drgutzrz-
te [eyen1a: .En kfotografn, hay tantol cu,erplJ qLu no,te ptüen contan se
encuetztran en az uta?o partirulttrnunte grotuco ?e?wcon4Bo,tiriónr. futo¿
texto¿ ?ucri/ten eL contenüo ?e caSa ca,ja: foto,qrafitr ?e/ ndrtnziztzto rmn-?fu, fongrnfw que ban qLu?alo rcpulta?a,t en caja,t rzegra,t, fotogr{í.al qwlo¿ uüitante¿ a k úwnl,zcün nunca uerán.
-l
145
i
li
lll
L'..
t46 RueÉl'r Gnllo
-¿Cónw fue que 1ec2t tte un1'ar tt RLLatz?a? ¿Por qué e/zgüte ue pafu, yno a/gurzo ?e ln¿ otro¿ ucenain¿ )e guerra,,t v nzaracre¿) conu ln etYugo,tkuut o uarüa )e lru ex relttíb/t"ca,t ¿ovtltica¿?
-Yo soy un fanático de la información. Leo varios diarios yrevistas (actualmente estoy suscrito a unas cincuenta publicacio-nes), y trato siempre de mantenerme 10 más informado posible.
Estoy siempre hambriento de información. Estuve al tanto de 1o
que estaba ocurriendo en la ex Yugoslar,ra, pero también me man-
tuve informado sobre Io que estaba ocurriendo en diferentes par-tes de Africa. Y si bien la pérdida de una sola vida. es muy impor-tante, 1o que estaba ocurriendo en Ruanda era -al menos de lejos-más irnportante porque se trataba de un verdadero genocidio, el
tercero de nuestro siglo. Me percaté de una terrible falta de rea-c-
ción por parte de la comunidad i¡ternacional, y eso me preocupómuchísimo. Yo siempre he tenido la impresión de que el mundo haabandonado a Africa; lo que estaba ocurriendo en Ruanda no leinteresaba a nadie porque se trata de un país muy pobre y muypequeño que no tiene ningún interés estratégico para las grandes
potencias, ya que allá noy hay petróleo ni otros recursos explota-bles. Entre abril y junio de 1994 murieron aproximadamente unmillón de personas. Y para darte un ejemplo de la falta total de soli-daridad y de reacción, las revistas Tinu y Newdweek no dedicaronportada a Ruanda sino hasta el primero de agosto de 1994 -cincomeses después de que empezara Ia masacre, y dos después de quehubiera terminado el genocidio. Todavía entonces, estas reüstassólo hablaban del éxodo masivo de refugiados rua,ndeses. No se
habló de genocidio, y estamos habiando de un millón de per:sonas:
pa.ra un país de ocho mjllones de habitantes, io que equivale a vein-licinco millones de muertos en Estados Unidos en unos meses. Eraun hecho terrible, y por 1o tanto decidí viajar a Ruanda para docu-
mentarme yver con mis propios ojos lo que allí ocurría.
Vlolp,rqcra E IMAcEN
-¿Dón?e clnwnz/Ltte a /eer ¿oltre /o que utalta ocurci¿n?o en Ruan?a?
¿TtLvüte otrat fuentet 2e útfornmción, a)enztí,t ?e /oa perü)no,t y reuüta't ?e
gran circulttcün?
-Al inicio de la investigación, mis fuentes fueron The Ne¡u York
Tinzu, Liltératinn, Le,4[o,t?e, El Paí,r y The Guaili¡Ln. Es muy intere-
sante ver cómo algo puede aparecer en una parte y no en otra; o ie
dedican la primera página en un diario, y una sección muy breve
en otro diario. He aprendido a leer entre líneas, y a sopesar las
noticias que aparecen en diversos medios. A partir de alií trato de
formarme mi propia idea de los hechos. Pero al principio, la infor-mación la encontré en estos cinco diarios.
-fuIe úzterua nzt¿cho k rekcbtz entre tu trabajo y Lt experizncitt. En lu?ücLui.one¿ aoltre tLrte y literatura, hulto utz perio?o nury I'zrgo -qLE c0nrcn-
zti con e/ ?i¿cur¿o utrLLcturalüta ?e ln¿ año¿ 60- en qLu cual4uür nocüín ?e
ex.perizncirt qLrc?aba autonzátiranunte ?uca/ifba?at te ategLLralta qrc lnd
textod y Lw ?e ol¡ra¿ arte na1a tenutn qLu ')er
con k uíAa?eL autori q¿u eran
utructu'a¿ in7eperz?iznta goberna?a"t exc[taivanunte por reg/a^t y contüe-
raci-one¿ internas.
En año¿ tvcizntet, uaria¿ uítbo¿ inzportantu -tzotaltlzm¿nte Ju/ia
Kri¿tepa- hatz rechazalo por comp/eto uta potirión utructura/üta para
inuutigar k rekción entre /a oltra 2e arte y k experizncia ?e/ auton fute
retorno teóriro a k nocirín 2e experiencin nu parece acerta?0, y ruuLta eten-
cia/ para conzpren7er k utrategta 2¿ Real Pictures -una creacbn quz
intenta ex.prwar e/ tra.unza (en eL aentí?0 pdicoa,zalítiro) auf rüo por eL artü-
ta al pruencinr /oa efectod ?eva¿ta1oru ?e k vínl¿ncin.
Para llzgar a uruL rluJor clmpreui/ín2eReal Pictures, quüízra hacer-
te varint pregt¿nta¿ ¿ol¡re tLu experiutcitt^t en Ruan?a: ¿polríat haltkr?e tu
ifinerarin ?¿Lrante lo¿ ?oce ?nt qLu utluüte en k región? ¿Llzgalte con un
prl.qratna?e /o que qLuría,t uer y fotografiati o de fLu )anlo )e una nxanera
nztí,t upontánea? ¿.Cónu vivía,t, cónzo te 7upkzaltat?
-Todos mis proyectos tienen más o menos el mismo esquema.
147
l4B RueÉtr G.rlro
Me entero cie una sifuación, me informo 1o rrás posible a través de
la prensa, -rr
por último, realizo el viaje. En el caso de Ruanda, pasé
por París. en donde esiuve tres Cías tratando de conseguir más
información, porque la visión desde Europa -y en particular desde
Francia- era diferente rie 1a que se tenía desde ios EEUU. Luegc,
tuve que viajar a Kampaia, en Uganda porque las comunicaciones
aéreas con Ruanda y con Kiga-li, su capital, habían sido interrum-pidas. Entonces v-iajé a Kampal4 acompañado de mi amigo y asis-
tente Cárlos Vásquez. Estuvimos dcs días en Ugand4 intentando
conseguir más información, que ahora resultaba más fácii, ya que
Uganda está rnucho más cerca de Ruanda que los Estados lJnidos
o Europa.
Entonces, después de tres días de investigación en Francia ydos días de investigación en Kampala finalmente estábamos listos
pa.ra ir hacia Ruanda. Alquilamo s Dn J'eep) y por razones de seguri-
dad nos asignaron un chofer-guíaque conocíala.zona.y que habla-
ba el idioma. Partimos de Kampala hacia el sur de Uganda, y al día
siguiente llegamos a Ia frontera. Al1í nos detuvo el ejército ruandés;
les explicamos que éramos fotógrafos -para estos casos, yo tengo
pases de prensa que me acreditan como fotógrafo-, firmamos unos
papeles y nos dejaron pasar.
Fuimos inmediatamente a Kigali, la capital. Fue un viaje bas-
tante aterra.dor, porque las carreteras estaban desiertas. Pasamos
horas sin ver a nadie. La gente, por supuesto, había huido.Llegamos a Kigali, una ciudad en estado de sitio, destruida porcompleto, y en la que no había ni luz ni agua. Buscamos inmedia-tamente la sede de la ONIJ, para obtener información actualizadasob¡e la situación. l,os hoteles habían sido abandonados, y la ONUestaba utilizando varios de ellos como centros de operaciones.
Nosotros nos instalamos en un hotel que estaba parcialmente acon-
<iicionado para aiojar a la prensa y a los miembros de organizacio-nes no gubernamentaies.
VloiENcta E IIIIAGEN 149
Todas la"s mañanas íbarnos ai informe de prensa cie la ONU,para escucha-¡ las noiicias sobre la situación dei iugar. De vez encuando, la oNU también ofrecía a los periociistas una visita guia-da en camiones oficiales a ios campos de refugiados o a ros
"ri'po,de batalla. Mi asistenteyyo aceptamos ia invitación de la" ol{i.,un par de ocasiones, pero la mayoría de las veces nos poníamos deacuerdo con otros periodistas y nos íbamos por nuestro lado. \bdiría que durante los doce días que estuvimos en Ruanda, fuimos atres o cuatro encuentros organizados oficialmente por la ONU, yei resto del tiempo estuümos por nuestra cuenta. yt"l ti.mpo qrr"nos movimos por nuestra cuenta, la mitad la pasamos
"ornpl.t"-mente solos, y la otra mitad estuvimos con una- periodista ,rria ycon un periodista japonés, de quienes nos hicimos amigos.
-Ahora quüizra pe?irte que laabkra"t ¿obre r^o¿ proce?itzunto.t queaeguLrte a/ fotogrtdiar /a¿ e¿ce,za¿ ?e k nza¿a,e. ¿eué hacLu ,unn?o ,,rro,r_tralta¿ un /ugar que qLrclfuur fotogra/iarl ¿Cémo te col,ocal¡a¿? ¿erc tipo ?econzuniración utnltl¿cn¿ con la getzte ?e/ /Lgar? ¿cónzo reaccionaba k gente/aacn ti?
-En un día típico, íbamos en coche hasta un campo de refugia_dos, y estacionábamos afue¡a. una vez dentro, camináb¿.mo. ..rt
"la gente, nos acercábamos y les ha,blábamos en inglés, en francés,o en su propio idioma, a través de un intérprete. De inmediato nosidentificábamos como periodistas y fotógralos. Nuestra aparienciarudimentaria -nuestras cámaras eran ridículas, comparadu.
"o., 1".
de los fotorreporteros, que tienen z¿onu de medio metro_ ar,,udó aestablecer un contacto humano con la gente del lrrg".. p".ib"*o.días enteros en los campos de refugiado., drrr.rrt. las primerashoras éramos muy visibles, pero después de cierto tiempo,-la gentese acostumbraba a nosotros y nos volvíamos prácticamente invisi-bles. Sólo a partir de ese momento comenzábamos a fotografiar. La i :lidea era pasar el mayor tiempo posib.le con la g"nte antes de i ""
i50 RueÉ,N Gallo
comenzar a fotografia¡ para establecer un contacto muy cercano
-io más cercano posible- con ellos' Pasamos mucho tiempo
hablando y conversando con la gente para obtener la mayor canti-
dad posible de información sobre su tragedia. Por regla general,
cuando llegábamos a un lugar, guardábamos las cámaras en las bol-
sas, y no las sacábamos antes de pasar dos o tres horas en el lugar
y haber hablado con la gente.
-¿Encontra.tte alguna ?iferencin etttre /a infornzaciitz ofírnL ?e l^o¿ ?h-
,w y ?, ln tnütna )NU, y k infornzacün qLu te proporcinnaron lod refu-
gn)o,t?
-Siempre hay una gran distancia emocionaL entre estos dos
tipos de información. Generalmente ia información oficial es fría,
mientras que al hablar con ia gente, los hechos se r.'uelven mucho
. más reales,.y la distancia entre los dos tipos de información se hace
abismal. Es diferente leer sobre un hecho que enfrentarse directa-
mente con é1.
-Etz wza entreuütq Fa?i lltitri -+Lfotégrafo que cultrió Lw nza'iate¿ en
e/ Ltbano- ?eck qLu un fotoperi'o?üta no pue?e ?ejar qLrc ¿u¿ ¿entinzizttto¿
intefbran con tu trabajo. Mitri l/cvó uta f i/odofítL n tal extrenxl qLLe nzLLclea¿
vece¿ no ,te percatabaOe k grave?a? 7e /o,t ¿uce¿o¿ que /aabnfotografin?o dino
cttr¿n?o ueía du,t fotot publira?a't, contexttn/ízt1a¿ e,z u,t artbulo' '4'Iitri a¿e-
guraba que conw fotógrafo tenn que concentrarue exclLuiuamente en k técni-
caSe lnfotografk -<n el encua?re, en eL er/oqLu, en k conzpotitün2e una
bLuna fotograf n- y n0 en k vinlzncn o eL ?olor qrc tenín f retzte a é/,
¿Cómo ¿oLucinna¿te tú ute prob/enta ctta,zlo utaba¿ en un cantpo ?e
refL4gin?0il ¿Permitftu que tut ¿entinziztzto¿ ¿e inuoLutara,z en e/ proce,to
fotográfi"co? ¿Sentüte que tu reacciotzu afectiua't L{egaron a?ütráerte 2e l¡w
co ru il e r ac io tzu t éc tz ir a't q LLe re q LLiz re k f o n g r al A ?
-Nuestras reacciones fueron radicalmente opuestas a ias de
Fadi Mitri. Nosotros no logramos escapar de nuestras emociones.
Vror,Bxcla E TMAGEN
De hecho, muchas veces no podíamos fotografiar, y tuvimos quelimitamos a mirar, a conversar con las personas y a- tratar de enten-der la situación. Muchas veces dejamos que nuestros sentimientosdomina-ran la situación, pero no podíamos -ni queríamos- hacerotra cosa.
Como las imágenes que estábamos sacando eran para uso per-sonal y a.rtístico -no iban a ser publicadas-, no teníamos los mis-mos repa.ros que tienen 1o periodista"s en general: no nos preocu-paba si la imagen iba a- ser vendible o no. En ese sentido, nuestraposición fue radicalmente opuesta a, la de Fadi Mitri y a Ia demuchos periodistas. Había mucha emoción y mucha tensión ennuestro tra"bajo. Sin pensa¡ buscábamos descansos de la desespe-ración que nos rodea-ba: fotografiábamos escenas verdaderamentehorripilantes, y cinco minutos después -instantáneay espontánea-mente- nos encontrábamos retratando el cielo, un á¡bol, o unaplanta del lugar: detalles anecdóticos que nos permitían respirar unpoco. Después, traté de hcorporar estos detalles a la obra, paramostrar que el contexto es real, y que se puede ver más allá de unapila de cuerpos tirados en el suelo. Éstos son pequeños mecanismosde defensay de supervivencia: a veces conversábamos entre noso-tros, tratábamos de hablar con la gente, intentábamos no mirardemasiado aquellas escenas ta¡ crudas. Pero lo que más nos ¿Jru-
daba era acercarnos y conversar con la gente para que nos expli-caran sus puntos de vista.
-En térnzi.no¿ 3e técnrca y proce?inziznto 2e trabajo, ¿qLu liferenciahaltía enn'e Lw fotografua <upontátzea,t> qu hbüte lel ci¿|o o ?e /o¿ ,írbo-
hd y ltu fongrafta¿ ?e ucenu vinb,nta¿ y m^atauu? AL totnar unafoto 0e
LLna e¿cerzrt tangrizntq ¿te preocupalta,t por lnt ?etall¿¿ tícnbo¿ ?e compoai-
ci.ón y 2e encrta7re, o tratalta¿ ?e ncar k foto c0nr0 ut?.a edpeciz 3e snapshotque talizra rtípúanunte y ?e rnanera únprouüala?
-Para mí, lo importante era tratar de registrar todo 1o que veía
151
IJ¿
't
RueÉN G¿r,Lo
a mi alrededor, ¡z hacerio 1o más metóciicamente posible. En estas
circunstancias, la definición de una obuena fotou es una fotografíaque se aproxima 1o más posible a ia realidad. Pero la cámara nologra nunca registrar io que ven tus ojos o 1o que estás sintiendo en
ese mornento. La cámara siempre termina por creat una nueva i"ea-
iidad. Siempre me ha preocuoado este desfase entre la experienciav lo que se puede registrar fotográficamenie. En el caso de
Ruanda, el desfase era enorme y la tragedia intransferible; por eso
era tan importante para mí habiar con ia gente, registrar sus pala-bras, sus ideas, sus sentimientos. Descubrí que la verdad de la tra-gedia estaba en ios sentimientos, paiabras . id.". de la gente -y noen las imágenes.
En fotografía, hay una manera de expresar este desfase del quehabio: se trata de resaitar elementos que están dentro -de la escena,
que forman parte de la escena, pero que no representan Ia esenciade la escena -elementos que serían simples testigos cie lo que,e_stá
ocurriendo. Así, se establece un paraleiismo entre estos elementosmenores y la. persona que observa la fotografía: tanto ei espectadorcomo los deta-lles menores asumen la precaria posición del testigo.Esta estrategia ofrece un comentario sobre nuestra incapacidad dever, sobre la futilidad de una mirada que llega tarde.
-Fa7i lWitri tamltün habltt )e lru )ent'tn1a¿ 2e/ nurca?0. Nod ?ice quz
hay to?o un nzerca?o para Lu .fotod 2e guerra,t, ?e nza,tacre,t, )e utb[zncia. Yute nrcrcd1o tiene ¿u reg[ru: hay foto,t quz ¿e uen)etz nuí,t gtu otra"t. Porejenzp[n: degtirz llitrí, lat Íongrafua ?enza¿ia?o tangriznta,t -ünágenw 2e
cuerpz¿ nz¿Lti/a?o¿ o Llz.not ?e leer2a¿- no ¿e ven?en. Pdra,ler verzli^b/e, una
fotogt"afn ?e guerra tizne que utetie¡¿r ta pittl"etzcia que reprwerzta. Y uta¿conuenci^ltzu llzgan a tal gra?o qLLe lúttri no¿ haltk ?e ,,fórnzuLu, qrc lo,t
fotorreportero,t lebe,z deguh Lat fongrafta,t nzd¿ conzercinlzt, ,tzo,t ?i,ce, ,totz
lnt qLu enci¿rran utta pequeña hütorn o anéc7otrL -<,0t77.0 un ¡ta?re corrizrz-
?o cotz ,ttt lteltí e,z lnt brazod /retzte a urz paüaje )e ruina¿ y ?ettruccüín.
Vlot tNclR E rILrctN
QLLützra prcgLuttarte qLty' pervpecti.ua tLLvi,tte en Ruatz)a ¿ol¡re e/fwui.ona-
nzi¿ntc ?e e.tt¿ nzerca?o )e/fotoperidünzo y )e la,t repre.tentacitnu )e catói-
trofed. ¿QLí 1wcu{trirte ai cotzoisir con otrot .fotógrafot nztír conurci¡lz.t!
-No se puede generalizar sobre los fotorreporteros. Hav todo
tipo de fotoperiodistas. Yo creo que la mayoría de ellos hace un tra-
bajo verdaderamente admirable -ellos están allí, arriesgan su vida,
y sacan fotos de una calidad verdaderamente extraordinaria. El
problema está en dos cosas: primero, ellos guardan siempre cierta
distancia porque trabajan muy de prisa: tienen que sacar sus fotos
lo más rápido posible para enviarlas de inmediato a las agencias de
distribución. El segundo problema es que la mayoría de estos
reporteros necesitan mucha seguridad: muchas veces se pasean
con guardias y piden protección especial de la ONU mienfras tra-
bajan
Por estas dos razones, muchas veces hay una gran distancia
entre ellos y la gente fotografiada. Además, usan unas lentes z¡ont
de medio metro, que les permiten fotografiar imágenes que pare-
cen tomadas muy de cerca, pero que en realidad están tomadas
desde una gran distancia. Nuestro equipo -y nuestra soledad den-
tro del campo- nos obligaron a estar verdaderamente en medio del
lugar. Tenemos lentes que nos obligan a estar muy cerca de lagente, porque si no no podemos ver nada.
La gran diferencia que hay entre nosotros y los fotoperiodistas
es que nosotros nos sentimos libres de fotografiar cualquier cos4
porque no tenemos ningún objetivo de mercado. Me imagino que
ellos en algunos casos deben tener ciertas consideraciones de mer-
cado, pero en general io que he visto es que hacen un traba-jo admi-
rable en cuanto a tratar de fotografiarlo todo en las situaciones rnás
peligrosas que te puedas imaginar. El problema- no está en los foto-
periodistas, sino en los mecanismos de distribución de estas imáge-
nes -la paiabra clave es distribución. Como artista, yo me di el lujode volver a casa con rnis imágenes y pasar seis meses estudiándo-
153
r54 RusÉN G.qllo
I
Viot,eNcn E IMAGEN 155
las para finalmente presentarlas en el contexto de mis instalacio-nes' Ellos, en cambio, apenas sacan sus fotos tienen que enviarraspor el medio más rápido a ia.s agencias centrales -en Tokio, enParís, en Nueva York, en Londres, en Frankfurl- ¡,, de allí se dis_tribuyen a los medios de comunicación.
' En ias agencias fotográficas, la primera edición de estas fotos lahace un editor. EI editor descarta una gran cantidad de las fotosque recibe después de hacer una selección de las imágenes másvendibles. En seguida, aparecen editores de otros medios de comu-nicación -de las revistas y periódicos- que vienen a buscar fotos alas agencias, y que lamentabiemente tienden a usarlas solamentepara ilustrar los puntos de vista expresados en sus dia.rios o revis-tas. Entonces se hace una nueva selección, una nueva edición, ymuchas fotos terminan cortadas y enmarcadas de otra -.rr".".Desde la ¡ealidad que fue fotografiada hasta la foto que aparecepublicada- en la reüsta, hay muchos pasos de edición. Es ahíiondeestá el. problema. Si volvemos a la fuente y vemos la-s fotos origi_nales que sacaron los fotoperiodistas, yo creo que en su mayoríason fotos que tienen un gran poder y que comunican una visiónmuy fuerte de la realidad. El problema está en cómo son distribui-das, y cómo llegan finalmente a los medios de comunicación.
-A/aora, quüizra hablar ¿ol¡re tu leci¿iin --a/ Ilzgar a k pre,tentacbn
/úzal ?e lrt picza- )e no ,zo¿trar ltu fongra/uu que habíat tomaoo enRuatz7a. ¿Cónzo l/zga,tte a uta?ecübtz?
En oaritu oca¿i,onat lea¿ cita?o utzafrarc ?e vhent A/taití que ?tre: o[ruinzágenea tienen una religúín apanza?a: entizrran k hütoria,. ¿po?ríat ek_l¡orar ¿L,za reflzxinn,tobre \n¿ efecto,t tzegati,,.t qrc a¿ocitt¿ ,o,, /^ro ínzágenea?
¿De gu^í nzanera hultbran oetzte*a?o> /a hutoria lru inzágene"t fotográ.fira,t?e R¿ntz)al
nos tiene absolutamen," aí"rr"rJ¿;¡. Y en el caso de Ruanda lo_._.__. _.'-*-,_-,:_,.:. -l
sentí más que nunca: había. una gran cantidad de imágenes impre-sionantes, aunque eran imágenes probiemáticas, porque tratabanprincipalmente del problema del éxodo de refugiados, del cóler4de Ia disentería en los campos de refugiados y rehusaban tocar eltema central del genocidio. IrTos bombardean con imágenes, nosdan un sentimiento absoluto de estar presentes y de vi','ir la infor-mación, pero una vez que se apaga la. televisión, o que cerramos la-
revista o el diario, quedamos con un sentimiento de ausencia y dedistancia. que no podemos franquear.
Mi lógica" fue la siguiente: si ios medios y sus imágenes nos llej"'--.nan de una ilusión de presencia pero después quedamos con unsentimiento de ausencia, ¿por qué no intentar una estrategia con- .,
t"''
traria: o{iecer una ausencia para quizá provocar una presencia?,..Éste fue el primer paso. El segundo p".o fr.la decisión á" no rno.-trar estas imágenes porque nos distraerían del hecho realmenteimportante -permitimos que muriera un millón de personas y nohicimos nada. Te recuerdo que la OI\TU, quince días después deque empeza-ra la masacre, podría haber enviado cinco mil hombresy parar la violencia inmediatamente, según declaraciones del gene-ra-l canadiense que estaba a cargo de la ONU en Ruanda. Sinembargo, .19.::**S$dtecidió que las rropas que yaestaban en Ruanda -y que de por sÍ eran insuficientes- renían queabandonar el luga¡ y así dejaron que la situación d"g..r"r".". É,r.una catástrofe que hubiera podido ser evitada.
Entonces una de mis ideas era crear una situación de ausenciapa-ra crear una presencia. Otra iddá-órá?eciiite*sété^incjStró a la
€ñi. ffitra;i'ó?ñfiááA de imágenes, y sin embargo nadie viona"da -na.die vio nada porque nadie hizo nada. Entonces, pensé:ahora no mostraré las imágenes para que quizá ia gente las "veaomejor. Se trata de una lOgica absolutamente radicai y utópica -unensayo, un experimento de representa"ción.
-Yo siempre he sentido que sufrimos un bombardeo de imáge_nes por parte de los medios de comunicación, un
lgTbqrslep-g*ue*
\
157156 RueÉN G¡r,r,o
-lúe interua l¡wco, urza exp/|cacúín pdüo/ógba )e por qu.í /a altun-
?c,rzcir" bonográfrca en nLu¿tra ¿oci.ela) ha oca¿itlza?o cizrta apatn e inletz-
¿ihi[üa,) haci¡¿ lo¿ euento"t re¡truenta1o,,t en lru inzágenet. Aventuro utza
etplbaciitt: /o¿ nzi.tnzo¿ auancai tecnohgtco,t qLLe nl<r perniten tener acce¿o
a tatztn infonnacün ¿oltre /o qLrc lcllrre en e/ nzLLn?0, noJ pLLe[tten iuen¿i-ltlu a ttu intágerze,t -y a It que repre,tentat'¿-c0nz0 nwcanüntole )e/enta.
-Estoy de acuercio con tu interpretación. Pero yo crec que los
seres humanos tenemos una gran capacidad de reaccion ar, y hahabido casos en que la opinión pública ha provocado inmediata-mente una intervención de ios gobrernos y de la ONU. Lo que ocu-rre es que la noticia, pa-ra que pueda provocar una reacción, tiene
que estar contexfualizada correctamente. Pero cuando la noticiaaparece completamente fuera de contexto, surge una gran distancia.En el caso de Ruanda, por ejemplo, los medios pudieron haberanuncia.do que se trataba de un genocidio, y describir los paraielis-mos entre esta sifuación y los otros genocidios de nuestra historia.Pudieron ha.ber sido más enfáticos, decir: osi permitimos que esto
pase en Ruanda ahora lo mismo puede ocurrirnos a nosotros maña-na, y nadie vendrá a a¡rudarnos,,. O nsi nosotros hubiéramos reac-cionado así ante Hitler, hoy la historia sería otra,. Si la informaciónse contextualiza correctamente, la gente sí tiende a reaccionar. Porsupuesto que estas reacciones son limitadas, pero cuando ei públicose inquieta por un acontecimiento, automáticamente pide más infor-ma.ción, y la prensa tiende a ocuparse más del asunto y así aumentasu presión; al final liegamos a un punto en el que se produce unareacción fuerte, porque hay una especie de clamor público, cataliza-do por el poder de la prensa. En el fondo, la guerra de Vietnam se
detuvo gracias a ia reacción que provocaron las imágenes que se
trasmitieron en los medios de comunicación. En cambio, la Guerradel Golfo no se paró porque nunca vimos imiígenes reales -losmedios siempre transmitían imiígenes que parecían sacadas de jue-gos de údeo, animaciones seudo-científicas del funcionamiento de
VioLelicia E iMAcEN
las bombas ¡r discusiones abstractas sobre su precisión quirúrgica.Nunca virnos víciimas reales, v por lo tanto mucha gente nunca seenteró de que en esa guerra murie¡on 200.000 personas.
-¿Polrnz ltabkr ¿cbre el Lrrccuo )e ¿elzccün ?e Lt t fom -q¿Le urulqtLerzo
".e erpui.er"on, e,ttuoizrotz pre,tented ffuiranunte en k uz¿ta/actón Ze RealPictures/ Tl¿ tona",tte ca,ti S.0C0.fotografLtt erz Ruan?q pero erpuüte tatt¿óln uza fraccitjn ?e eJe nútnerd. ¿cómo y cuánlo realiza,tte el proce,,o ?e
¿eleccbn?
-Hoy existen aproximadamente quince monumento s de R¿a[Phturw, en los que debe haber un máximo de sesenta fotos. Elegíestas sesenta fotogralías porque quería <mostrar> diferentes ¿spec-tos de la tragedia de Ruanda: las masacres, los campos de reFugia_dos, la destrucción de las ciudades. Quería- cubrir un espectro máso menos completo de la situación. Lo interesante es que pasé horasy horas mirando esas imágenes y seleccionando cuidadosamente elmateria"l para mi instalación. Bn ese momento no me di cuenta delproceso: seleccioné esas imágenes con un gran cuidado, buscandomis mejores fotografias. Realmente me enfusiasmé mucho al pen_sar que el público vería- esas imágenes en.mi obra. consideré tancuidadosa-mente todos los elementos de cada foto -la fotografía lainformación que comunica, las expresiones- como si fueran a servistas realmente.
Al regresar de Ruanda, mi asistente y yo vivimos un procesomuy doloroso que duró varios meses: sufrimos de insomnio, sen_tíamos que teníamos el olor a" muerte en eL cuerpo, y teníamos pesa_dilla-s casi cada noche. Decidi entonces, no mirar l.s i*,q.rr"sdura¡te algún tiempo para recuperarme del impacto qrr" h"bi"r,tenido sobre mí. Y mientras pensaba en cómo trabajar con estasimágenes, se me ocurrió la idea ra-dical de no mostrarlas. Esta deci-sión, entonces, surgió después de mi regreso y durante el procesode trabajo.
ttr
l3'á,tn+.a,¡
l58 RusÉr.J G¿llo
-Quützra habkr ¿obre ltt recepciirt ?¿ Real Pictures. E,z k e:c¡to,tirió,2
halttt utz e,tpacín para que e/ ptílt/i'co ucril¡izra ,lru conuntaritlt y tu reac-
cinnu a h erpotirbtt. ¿Qué tipo ?e conuntari,t¿ reci^/tüte por parte ?e/ pLíbLi-
co? ¿Cuá/fue el contaúarit que nzrí't te interuó?
-No creo que haya habido un comentario en particular que se
me haya quedado grabado. Yo diría que el noventa por ciento de
las respuestas fue extremadamente positivor ¡z ün diez por ciento
fue negativo. Y ese diez por ciento fue muy interesante Porqueexpresaba una frustración tremenda al no poder ver. Y también
hubo personas que expresaron una falta de credibiiidad -no creían
que las imágenes existieran en realidad, se daba el prejuicio de nver
para creer>. Pero, irónicamente, éste es el mismo prejuicio que mi
obra cuestiona: hoy, aun cuando veamos, ya no creemos; si creyé-
ramos, nuestra actitud sería diferente, y participa"ríamos de mane-
ra más activa en los acontecimientos dei mundo.
-lL'Ie interua cotztertua/izar tu )ecüúín ?e ocu/tar k.fotografk, ?e no
nw¿trar /a,t úruígenu que tonu"tte en Rua,z7a' Hay utza upecie )e o)ucon-
finnza hacin k inuqgen, que ha[tnnzot pi¿to etz tu oltrn anteri.or ¿ Real
Pictures; hat becho pizztt't conzoEuropa Q99Q y Coyotel en Lw que Ia
útzagen úlo pLrc?e ¿er vüta )e nxanera in7irecta o parcitt/; hat nuntalo caja",t
)e Luz cotztra la pare7 ?e ttzanera que aí[^o po?enzo.t ,e, eL reflzl'o )e /a únage,z
en un upejl -o vecu fragnunta1o, c0nz0 en The Tirrning Pont (1989).
Creo que ute.feruinwno qrcyo lknw o)uconftanza hacia Ia útzagen, ha cul-
nzina?o ¿rz Real Pictures y en 1.000.000 de pasaportes finlandeses
(1995)' 3o¿ úutalaci"onu ,,fotográfi"ca.t, que prucin)en )e Lcr intágenu.
¿Qur' pa,tartí en tut pbzru po,tteri.oru, nltre to1o ¿i tratan wt tenza violen-
to? ¿VoLvertí a aparecer k ünagetz, o hrt?uaparecüo para airnzpre?
-Me encuentro en una especie de callejón sin salida. Estoy
pasando por un momento de reflexión muy fascinante. Estoy
leyendo mucho sobre 1o que está ocurriendo en Burundi, un lugar
en donde podría darse otra masacre de las dimensiones de Ruanda'
VlolnNclR E TMA0EN
Y sigo pensando mucho en el proceso a seguir en mi trabajo en el
futuro. No sólo me encuentro en un cu/?e,tac por haber descartado
Ia imagen en mi obra; también he ilegado a un punto sin saiida por
el hecho de haber trabajado sobre un genocidio en el que murió un
milión de personas, ya que cualquier tema después de éste me
parece trivialy carente de sustancia. Entonces me encuentro en un
callejón sin salida tanto formal como conceptualmente.
En 1996 he creado una obra nueva sobre Ruanda. Se llamatrav
ojod )e Gutete Enzerita -es ei nornbre de una mujer que conocimos
en Ruanda. Es una obra que fue presentada en una pequeña
retrospectiva que tuve en la City Gallery of Contemporary Art en
Raleigh, Carolina del Norte. Consiste en dos cajas de luz con imá-
genes que cambian. Cada caja de lu, contiene una serie de foto-
grafías que se despiazan y la imagen va cambiando con cierlo
ritmo, en una secuencia de cuatro imágenes. En Lo¿ ojot 2e Gutete
Enzerita hay dos de estas cajas de luz, colocadas sobre el muro, una
al lado de otra. A1 principio de la secuencia, ambas cajas presen-
tan un te)do que llena las cajas por completo. La segunda secuen-
cia es otro otro texto que también dura un minuto. La tercera
secuenciá también contiene un texto y también dura un minuto.
Estos textos describen la masacre desde el punto de vista -desdelos ojos- de Gutete Emerita, una mujer que vio cómo asesinaban
a sus dos hijos y a su marido. Finalmente, al liegar a la cuarta
secuencia, vemos -tan sólo por una fracción de segundo- los ojos
de Gutete Emerita. Vemos un ojo en la caja izquierda, y un ojo en
la caja derecha. De inmediato, las cajas vuelven a presentar la pri-mera imagen de textos.
La duración total de esta obra es de tres minutos y una fracción
de segundo: los textos aparecen durante tres minutos, y los ojos
sólo durante una fracción de segundo. Se crea una tensión en el
espectador, que lee 1a historia de Gutete Emeritay espera la apari-
ción de sus ojos. Cua¡do finalmente aparecen los ojos, uno se sien-
-l
159
160
-l
RueÉN G¡l-t-o
te bastante frustrado, Porque la visión es muyr mu.v corta' En esa
fracción de segundo, pretendo que ei espectacior vea ia masacre a
través de 1os ojos de esta mujer, Porque es la única manera de veria
ahora, r'va que no pudimos ver nada er' ias imágenes expiícitas. Se
trata de penetrar en el alma cie Gutete'
R. G.
::
a4!'4
:'l:.?
2.:j:
f- -¡ '.¡Ira C.eSeSperAClOn
de las posibiiidadesJorge Lozano
We h¿pe notp beconu au,are o.f t/te po,t,túi/try of arrarzging tbeentit,e /ztnuuz enpíronnzent a.t a tt,ork o/ ort.
Mansnall McLuuaN
Pe i¿)re non k cho.te, nzaú /'e/fet qu,e/lz pro1ui.t.
SrÉpH¿¡B M,qri.¿n¡¡É
,. A rt" sin aurao, <eterno retorno de 1o nuevor, nretorno de lo-{ L""1", "arte posthistórico,, orealismo t¡aumático,, urealidad
integral,, nnzagb corp,ration,,, son todos ellos términos, títulos o ex_presiones que, enunciados por'Walter Benjamin, Arthur C. Dan-to, Ha"l Foster, Jean Baudrillard o Mario perniola han servido pa-¡a conceptualizar, describir o descubrir el eterno retorno de la re-lación entre arte y realidad -¿una relación de o?oub/e binL,, de áo-ble vínculo?- en tiempos que son definidos -prefijo obliga- corno(trans-),, ntardo-u, <<fi€o->, nciber-o, <post->... modernos. O, paraser un poco más lúgubres, oposthumanosu.
[161]